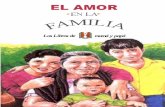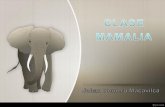LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
Estado, Trabajo y Familia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Estado, Trabajo y Familia
Estado, Trabajo y Familia: diversidad y discriminación de ingresos de las mujeres
Autor/es: Kukurutz, Ana; Ruiz, Daniela
E – mails: [email protected], [email protected]
Pertenencia institucional: Facultad de Ciencias Sociales - UBA
Resumen
El presente trabajo se centra en los ingresos de las mujeres y sus diferenciales con los de los
varones. Si bien estos diferenciales parecen advertir cierta discriminación a favor de los varones, la
extensión de políticas sociales “feminizadas” permitiría aplacar la desigualdad en los ingresos. Sin
embargo, la fuente de los ingresos que perciben las mujeres da la pauta de una segmentación según
la proveniencia de dichos ingresos, en relación al decil de ingresos del hogar al que ellas
pertenecen.
La información proveniente de procesamientos propios de la Encuesta Permanente de Hogares
(INDEC), da cuenta de que a comienzos de 2003 el 38,2% de la masa de ingresos correspondía a las
mujeres y que la misma había aumentado 6pp hacia el 2do trimestre de 2012. Esto implicó,
evidentemente, una reducción de la brecha de ingresos vinculada, sobre todo, al acceso de las
mujeres a un ingreso propio. Este acceso se dio de forma diferenciada en las mujeres de sectores de
ingresos antagónicos: las mujeres de altos ingresos refuerzan su participación en el mercado laboral
mientras que las de los sectores bajos lo hacen al interior del hogar, fortaleciendo su rol
reproductivo.
1. Introducción
La creciente participación de las mujeres argentinas en el mercado laboral no tuvo ni tiene una
retribución equitativa y, mucho menos, justa. En muchos casos las mujeres han asumido una carga
de trabajo doble como el único camino para sobrevivir, a la vez que su participación laboral ha
ayudado a disminuir la incidencia de la pobreza, generando recursos para satisfacer las necesidades
del hogar.
1
Como afirman María Eugenia Lanari y Eugenio Di Pasquale (2008) “la inserción de la mujer en el
mercado laboral se dio gradualmente alentada por transformaciones sociales, políticas y culturales.
Si bien, el mayor acceso de la mujer a la educación es clave para una mayor participación, el
aumento significativo que se registró en los años noventa sólo es explicado por esta razón en una
baja proporción, ya que el incentivo mayor está relacionado con la pérdida de trabajo de los jefes de
hogar y por la necesidad de compensar esos ingresos faltantes en el núcleo familiar. Esta lectura no
permite suponer que la alta incorporación de la mujer al trabajo se deduzca de la igualdad de
oportunidades.”
Este fenómeno se da de manera antagónica en las mujeres de diferentes estratos de ingresos
familiares. Las mujeres de los estratos más bajos entran masivamente al mercado laboral, muchas
veces en puestos mal remunerados y de baja calificación, para paliar el déficit de ingresos del hogar
tras la pérdida de trabajo del jefe varón. Las mujeres de estratos altos no tienen esta misma
necesidad. Su entrada al mundo del trabajo se relaciona con transformaciones sociales y culturales,
y sus ingresos permiten logros a nivel familiar. En otras palabras, en los estratos bajos los ingresos
de las mujeres ayudan, y en muchos casos permiten, la subsistencia -o sea, alcanzar un estándar de
vida básico- mientras que en los altos los ingresos de las mujeres acomodan y permiten mantener al
hogar en ese estrato.
De esta manera, la percepción de ingresos femeninos, la fuente de los mismos (es decir, que sean de
origen laboral o no laboral), así como la proporción en que estos ingresos participan del ingreso
total del hogar, son indicadores útiles para adentrarnos en la problemática laboral con perspectiva
de género.
Al momento de escribir el presente trabajo, la presidenta de nuestro país anuncia el cambio
estructural en el cobro de las asignaciones familiares así como de la Asignación Universal por Hijo,
el cual implica que quien lo cobre sea “la madre” de los menores, los cuales son los beneficiarios
últimos de dicho ingresos monetarios. Dicha situación nos lleva a preguntarnos, nuevamente, acerca
del rol reproductivo alentado desde el mismo Estado y las restricciones a las decisiones
concernientes al ingreso al mercado laboral por parte de las mujeres dentro de los hogares.
2. Evolución diferencial de los ingresos femeninos y masculinos en el contexto de crecimiento
2
Desde el año 2003 y hasta entrado el 2007 la actividad económica se caracterizó por crecer a tasas
cercanas al 9% anual. Durante esos cinco años el empleo, apoyado en la industria manufacturera,
motorizó el crecimiento a través de la creación de puestos laborales. Asimismo, el Estado cobró un
nuevo protagonismo al poner en marcha, por un lado, una acción regulatoria del empleo, y, por el
otro, al promover nuevos programas de transferencias de ingresos a los hogares. Si bien hacia 2008
se empezaron a advertir algunos signos de debilitamiento en la economía, los años siguientes –en
rigor, esto fue así hasta 2012- exhibieron, nuevamente, altos niveles de crecimiento. Durante los
últimos años, el empleo y los ingresos de la población, aunque en forma menos acelerada,
continuaron ascendiendo.
En este contexto de crecimiento económico, desde el año 2003, el empleo urbano creció a ritmos
variables pero en forma constante. En un primer momento lo hizo a tasas muy altas, pero luego el
crecimiento se fue desacelerando hasta mediados de 2005, cuando volvió a exhibir un nuevo
repunte que se prolongó hasta mediados del año siguiente hasta estancarse y decrecer levemente en
los subsiguientes años. A partir de 2010 continuó creciendo, aunque a ritmos menos pronunciados.
Varones y mujeres accedieron de forma similar a los nuevos puestos laborales. Los primeros en
forma más pronunciada y las mujeres moderadamente. Tras la crisis, la tasa de empleo masculino1
superó el 70% (ya en el cuarto trimestre de 2003, siete de cada 10 varones estaba empleado)
mientras que la tasa de empleo de las mujeres no tuvo cambios y siguió exhibiendo valores
cercanos al 45% (Gráfico 1). A partir de 2004 la tasa de empleo femenina comienza a crecer
levemente, llegando a alcanzar, hacia 2009, al 48% de las ellas. La tasa de empleo masculina, por
su parte, alcanzaba en el mismo período al 76% de ellos.
GRAFICO 1. Tasa de empleo de varones y mujeres.
3er trimestre 2003-2do trimestre 2012
1 Considerando varones y mujeres mayores de 18 años.
3
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
La evolución de los ingresos ha corrido la misma suerte. Desde 2003 hasta la fecha los ingresos de
varones y mujeres experimentaron una persistente evolución. De igual manera, la participación
femenina en la masa total de ingresos evidencia un importante ascenso, pasando de representar un
38% de la masa de ingresos totales en el tercer trimestre de 2003 a un 41% en el 1er trimestre de
2012. Resulta importante, asimismo, la reducción de la brecha de ingresos entre géneros, que
descendió cerca de 14 p.p entre 2003 y 2012, en 2003 los ingresos de los varones eran un 44% más
altos que los de las mujeres, proporción que se reduce al 30% en 2012 (Gráfico 2). Los datos de
ingresos, presentados de manera general, dan cuenta de un primer indicio de la –aparente- mejoría
de la condición de los ingresos femeninos.
GRAFICO 2. Evolución de los ingresos femeninos y masculinos y brechas de ingreso.
4to trimestre 2003-2do trimestre 2012
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Varones
Mujeres
4
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2d
o. T
rim
est
re
4to
. Tri
me
stre
2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
Ing Tot Mujeres
Ing Tot Hombres
Brecha44,3%
Brecha30,3%
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
3. Las diferentes fuentes de ingresos: implicancias y consecuencias
El hecho de que una mujer tenga o no ingresos propios nos indica su posible autonomía. Aquella
que sí los tiene, los puede generar vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado o a través de
transferencias monetarias, ya sean del Estado o de alguna institución no pública. Aquella que no los
tiene se encuentra en una situación de relativa desventaja no sólo al exterior sino también al interior
de los hogares, principalmente en lo referido a la posibilidad de elección con respecto al gasto de
los mismos.
Como vimos, la mayor participación de las mujeres en la masa de ingresos disponibles implicó una
reducción de la brecha de ingresos entre varones y mujeres. Una de las razones de mayor peso en
este fenómeno es el acrecentamiento en las posibilidades de acceso de las mujeres a un ingreso
propio. Sin embargo, las mujeres pertenecientes a los sectores de más bajos ingresos accedieron, en
un primer momento, a ingresos laborales bajos y de origen informal, que luego pudieron verse
reforzados a partir de ayuda estatal, hecho que en numerosas ocasiones no hace sino fortalecer el rol
reproductivo de las mujeres a partir de las restricciones propias de dichos programas, vinculadas
con el cuidado de los menores (exigencia de controles de salud y asistencia escolar). Esta situación
5
produce una carga adicional a las tareas reproductivas que las mujeres realizan al interior del hogar,
principalmente para aquellas que trabajan fuera del mismo. Estos programas, al tomar a las mujeres
como perceptoras privilegiadas, se encuentran lejos de alentar la división de tareas no reproductivas
al interior del hogar, y asimismo las posicionan en un rol de intermediarias entre los beneficiarios
últimos (los menores) y los servicios estatales.
Entre el segundo trimestre2 de 2004 y el mismo período de 2012 se registró un incremento en la
cantidad de mujeres mayores de 18 años perceptoras de ingresos monetarios propios (Gráfico 3),
quienes pasaron de representar un 60% del total de mujeres mayores de 18 años en el segundo
trimestre de 2004 hasta un pico del 72% en el año 2011, seguido de un leve descenso en el mismo
período de 2012 (70%). Este incremento, que representó un aumento del 18% de mujeres
perceptoras durante el período considerado, no se dio de igual manera entre los diferentes sectores
de ingresos. Por una parte, el incremento fue significativamente mayor entre las mujeres de ingresos
más bajos: en el caso de aquellas que se encontraban en el primer decil de ingresos per capita
familiar (en adelante, IPCF), el incremento fue de un 30%, sumamente contrastante con el 9%
registrado entre las mujeres de más altos ingresos. Sin embargo, la mayor proporción de mujeres
perceptoras continuó registrándose entre aquellas pertenecientes a los sectores de ingresos más
altos, quienes ya tenían ingresos propios.
Las diferencias entre los distintos sectores de ingresos no se registra, únicamente, por el hecho de
ser o no perceptoras, sino que dentro mismo de aquellas que perciben ingresos pueden encontrarse
diversidades de acuerdo no solamente a los montos percibidos sino también a las fuentes de las que
provienen dichos ingresos monetarios.
GRAFICO 3. Mujeres mayores de 18 años con ingresos propios. Total y según decil de IPCF -
2dos trimestres 2004 – 2012.
2 Con fines comparativos se tomaron los segundos trimestres medidos por la Encuesta Permanente de Hogares provista
por INDEC para la realización de algunos gráficos, ya que el último dato disponible al momento del inicio del presente
trabajo era el 2do. Trimestre de 2012.
6
Fuente: Elaboración propia en base a EPH - INDEC
La distribución de las fuentes de ingresos, entonces, se ve promovida por una desigual distribución
de los puestos de trabajo y por una igualmente desigual organización del cuidado al interior de los
hogares. Ante la oferta de puestos de trabajo mal remunerados y de baja calidad, una importante
proporción de mujeres relega su desarrollo laboral aceptando la ayuda estatal como aporte de
ingresos al hogar, al tener que afrontar las actividades propias concernientes a la crianza de los
menores y el cuidado de personas vulnerables dentro del hogar. De todos modos, esta situación no
es constante, si no que las diferentes políticas de ingresos que tienen a las mujeres como eje de
percepción han experimentado auges y ocasos, en el sentido de propiciar el acceso al ingreso
monetario de manera casi unánime, y luego permitir reforzar las búsquedas y accesos monetarios
particulares.
En el caso de los subsidios estatales puede observarse un incremento constante hasta el año 2011 en
la proporción de ingresos totales de las mujeres (Gráfico 4). Este incremento reviste especial
importancia en aquellas mujeres pertenecientes a los estratos de más bajos ingresos: en este sentido,
a partir del segundo trimestre de 2011 más de la mitad de los ingresos monetarios de las mujeres
que se encontraban en el primer decil de IPCF correspondían a subsidios monetarios, hecho que
resulta novedoso ya que, en todo el período considerado, esta proporción nunca había sobrepasado
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
TOTAL Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
7
el 50%. Hacia el segundo trimestre de 2012, aún cuando se registró un descenso de menos de un
punto porcentual, continuó siendo de todas maneras mayor a la mitad. Dicha situación no se repitió
en ninguno de los otros estratos: si bien en el caso de las mujeres pertenecientes al decil 2 se
registró, desde el segundo trimestre de 2010, una proporción superior al 30%, y aquellas que se
encontraban en el decil 3 ascendieron a partir del 2009 por encima del 20%, los ingresos
provenientes de subsidios del resto de las mujeres en mejor situación económica, considerando el
período seleccionado, no sobrepasaron el 20% del total de ingresos.
GRAFICO 4. Mujeres mayores de 18 años que perciben subsidios monetarios. Total y según
decil de IPCF - 2dos trimestres 2004 – 2012.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
Esta situación se asocia con una particular dirección adoptada por el Estado nacional de
reorientación de las políticas sociales de transferencia de ingresos hacia los sectores más
vulnerables de la población. De esta manera, la implementación de políticas tales como la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social –en adelante, AUH– se centraron, frente al
contexto de crecimiento económico, en suplir ciertas desigualdades asociadas a la precariedad
laboral, afirmándose principalmente en la reestructuración del potencial de la seguridad social como
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
2004
2006
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
2008
2010
2012
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
2004
2006
20
08
20
10
20
12
20
04
20
06
2008
2010
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
2012
2004
20
06
20
08
20
10
20
12
20
04
2006
2008
2010
20
12
20
04
20
06
20
08
20
10
2012
2004
20
06
20
08
20
10
20
12
TOTAL Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
8
proceso redistributivo (Massetti, 2011). Sin embargo, y si bien desde la misma concepción e
implementación de dichas políticas se hace especial hincapié en su carácter universal, la percepción
de los subsidios monetarios se dio de manera diferencial, pudiendo incluso hablarse de una
feminización de la política social. Tomando el caso de la AUH, podemos ver que ya desde el texto
de la misma normativa se establece que, frente a una tenencia compartida de los menores, será la
madre quien tendrá prioridad sobre el padre para la percepción del ingreso. De esta manera, hacia
diciembre de 2011, el 94,4% del total de titulares de AUH eran mujeres, concentradas
mayoritariamente en la franja etaria 30-34 años (ANSES, 2012).
4. La participación estatal y la participación privada en los ingresos de mujeres y varones
Más allá de esta situación, el aporte de las mujeres a la economía del hogar3 fue menguando en
todo el período. En el tercer trimestre de 2003 las mujeres aportaban cerca del 45% de los ingresos
de los hogares, proporción que no alcanza al 40% en el segundo trimestre de 2012 (Gráfico 5).
Nuevamente, esta situación no es lineal ni homogénea, sino que se agrava a medida que se
desciende en la escala de ingresos.
Las mujeres de los deciles de ingresos más bajos (en rigor las de los deciles 1 a 5) ven reducida su
participación en los ingresos del hogar, mientras que para aquellas de los deciles 5 al 10 se
incrementa. El aumento de los ingresos laborales y la subrepresentación de los mismos en las
mujeres de los hogares de lo más bajo de la distribución de ingresos ayudan a explicar este
fenómeno. Si se comparan los montos provenientes de los subsidios con aquellos de origen laboral,
puede observarse que los primeros representan una tercera parte de aquellos provenientes de una
actividad laboral. Al mismo tiempo, los montos nominales de los ingresos laborales (considerando
las actividades principales) de las mujeres mayores de 18 años representan, en general, la mitad de
los montos laborales masculinos.
GRAFICO 5. Aporte monetario de las mujeres mayores de 18 años en hogares conyugales.
(En %) Decil 1 y 10 de IPCF, y Total de la población
3er trimestre 2003 – 2do trimestre 2012.
3 Para no entorpecer el análisis con variables intervinientes que pueden generar ruido, sólo tuvimos en cuenta a los
hogares conyugales en los que ambos cónyuges aportan ingresos.
9
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
Desde el mismo ángulo, otra evidencia de la distribución de roles al interior del hogar se verifica en
la participación de las diferentes fuentes de ingreso en los ingresos generales de los hogares. En los
hogares conyugales se ha dado una particular situación: entre 2004 y 2012 la proporción de ingresos
laborales de las mujeres ha experimentado un descenso, en detrimento del incremento de la
participación de los ingresos no laborales. Una vez más, este escenario dista de ser homogéneo.
En el decil de ingresos más alto se incrementa la participación de los ingresos femeninos, tanto de
origen laboral como no laboral. De esta manera, mientras en el segundo trimestre de 2004 los
ingresos laborales femeninos representaban un 29% de total de ingresos de los hogares con ingresos
más altos, hacia el mismo trimestre de 2012 este porcentaje asciende hasta un 35%, acompañado de
un descenso de los ingresos laborales masculinos de 6 p.p. (Gráfico 6). Esto se relaciona con la
capacidad de estas mujeres de acceder a puestos bien remunerados en el mercado laboral formal,
donde sus credenciales educativas y de calificación se encuentran mejor valoradas monetariamente.
Los ingresos no laborales, por su parte, no registraron cambios en el período, considerados de
manera general, aunque sí en cuanto a quién los percibe, observándose un descenso en los
masculinos y aumento en los femeninos.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
3er trim
4to trim
1er trim
2do trim
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Decil 1
Decil 10
Total
10
GRAFICO 6. Participación de ingresos en los hogares según fuente y género de los
perceptores. (En %) Decil 10 de IPCF
2do trimestre 2004 – 2do trimestre 2012.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
La situación en los hogares de más bajos ingresos es la contraria, al registrarse un importante
descenso de los ingresos laborales femeninos, que pasan de representar el 28% en el segundo
trimestre de 2004 al 14% en 2012 (Gráfico 7). En estos hogares, la proporción de ingresos no
laborales por parte de las mujeres se incrementa, pasando a representar un 18% del total de
ingresos, situación que en 2004 solamente era del 5%. Al mismo tiempo, la participación del
ingreso laboral masculino también se incrementó, aunque más levemente, en fuerte contraste con lo
ocurrido con la participación de ingresos laborales femeninos, que descendió en un 50%. Esto es
consecuencia de la posibilidad de los varones de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados
que las mujeres, y a la recomposición salarial registrada en el período considerado, solventado por
una mayor posibilidad de acceso que los varones de sectores populares tuvieron a puestos de trabajo
en el mercado laboral formal, particularmente en tanto obreros calificados (Dalle, 2012). Los
ingresos provenientes de fuentes no laborales, en especial aquellos que se generan en la percepción
de subsidios, les permitió a estos hogares afrontar la pérdida de aquellos provenientes del empleo de
Ingreso laboral femenino 29%
Ingreso laboral masculino 58%
Ingreso NO laboral femenino 2%
Ingreso No laboral masculino
11%
2004
Ingreso laboral femenino
35%
Ingreso laboral masculino
52%
Ingreso NO laboral femenino
5% Ingreso No
laboral masculino
8%
2012
11
las mujeres. De esta manera, la percepción de este tipo de ingresos permite disminuir la
probabilidad de indigencia relativa, permitiendo “mejorar la calidad de vida de los sectores más
vulnerables que no podían reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo” (Agis, Cañete y
Panigo, 2010:6). En esta perspectiva, el aporte que las mujeres hacen a los hogares por medio del
trabajo doméstico no remunerado queda velado, pero vale la pena resaltar la importancia que tiene
para afrontar la salida de la pobreza en los hogares (Arriagada, 2004).
GRAFICO 7. Participación de ingresos en los hogares según fuente y género de los
perceptores. (En %) Decil 1 de IPCF
2do trimestre 2004 – 2do trimestre 2012.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
Este fenómeno es, sin embargo, entendible en tanto representa estrategias familiares de vida, o sea
se relaciona con la constitución y mantenimiento de las unidades familiares (Torrado; 1985). Por lo
antes dicho es palpable que la estructura ocupacional se inclina hacia varones y, en una menor
medida, a mujeres de estratos altos. Estas últimas ven beneficiado su ingreso y permanencia en el
mercado laboral por su origen social, nivel educativo e inserción en ocupaciones con ingresos altos
Ingreso laboral femenino 28%
Ingreso laboral masculino 59%
Ingreso NO laboral femenino 5%
Ingreso No laboral masculino
8%
2004
Ingreso laboral femenino
14%
Ingreso laboral masculino
61%
Ingreso NO laboral femenino
18%
Ingreso No laboral
masculino 7%
Ingreso laboral femenino
14%
Ingreso laboral masculino
61%
Ingreso NO laboral femenino
18%
Ingreso No laboral
masculino 7%
2012
12
–tanto de ellas como de los varones del hogar- que permiten el acceso a servicios de cuidado.
Mientras tanto las mujeres de los estratos de bajos ingresos no encuentran estas mismas
posibilidades y su estrategia se basa en una masiva entrada al mercado laboral en épocas en que los
ingresos del hogar disminuyen y un relegamiento al hogar y pérdida de participación de sus
ingresos en contextos de crecimiento del empleo. No es casual que más del 90% de las mujeres del
más alto decil de ingresos esté ocupada, mientras que esta proporción representa menos del 40% de
las mujeres del decil más bajo.
Las mujeres del primer decil se encuentran sobrerrepresentadas en empleos precarios e inestables.
Como se observa en el cuadro 1, ellas son trabajadoras del servicio doméstico, cuenta propia no
profesional, y asalariadas no registradas, categorías signadas por la informalidad y la inestabilidad.
Así, si bien las mujeres han aumentado su presencia en el mercado laboral “no han logrado la
igualdad a pesar de los importantes logros educativos. Las numerosas inequidades y
discriminaciones que prevalecen en contra de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado
suelen estar vinculadas a las dificultades para armonizar las obligaciones reproductivas y las
actividades productivas” (Montaño y Milosavljevic, 2010).
Las mujeres del decil 10, como ya vimos, encuentran la posibilidad de inserción laboral en otro tipo
de empleos. En efecto, podemos observar que se abultan entre las asalariadas registradas y el sector
público. De esta manera, las diferentes inserciones laborales muestran no sólo una diferencia entre
géneros sino también al interior de las mujeres. En este contexto, la ausencia de servicios e
infraestructura de cuidado se vuelve una carga más para las mujeres en situación más vulnerable.
Cuadro 1. Categoría ocupacional de las mujeres ocupadas. (En %) Decil 1 y 10 de IPCF, y
Total de la población. 2do trimestre 2012.
13
Fuente: Elaboración propia en base a EPH – INDEC
5. Reflexiones finales
Como vimos, en el contexto de crecimiento económico, la situación relativa de las mujeres registró
una visible mejoría. Sin embargo, más allá del crecimiento general de la tasa de empleo femenina y
la disminución de la brecha de ingresos entre géneros, notamos que el aporte femenino al total de
ingresos de los hogares disminuye en el período considerado. Centrándonos en las mujeres de
menores ingresos, vemos que su situación dista de ser idílica. Si bien el acceso a la percepción de
programas sociales de transferencias de ingresos les permitió la posibilidad de contar con ingresos
propios, también parece incentivar la salida del mercado laboral, el cual representa la posibilidad de
mejores ingresos pero también de menos tiempo disponible para el cuidado al interior de los
hogares.
La carga reproductiva sigue siendo responsabilidad femenina, y más allá de los intentos retóricos de
fomento de la igualdad, esta situación es incluso alentada al fomentar la percepción de ingresos
provenientes de subsidios exclusivamente a las mujeres. Este suceso naturaliza la situación
vulnerable de las mujeres como únicas encargadas de las tareas reproductivas al interior del hogar,
trabajo que se encuentra invisibilizado y desvalorizado socialmente. Por otro lado, la explicación
oficial acerca de tal decisión resulta altamente significativa, ya que se asume que de esta manera el
dinero llega efectivamente a los hogares y no queda en manos de padres ausentes o poco sensibles.
En lugar de poner eje en tal situación e intentar modificarla, no hace sino volver a naturalizarla al
aplicar un paliativo en vez de una reforma. El rol de intermediarias que las mujeres en este proceso
asumen se ve incrementado frente a la falta de alternativas para el cuidado de las personas del
hogar.
Bibliografía
Total Decil 1 Decil 10Patrón 2,0 0,1 4,5Profesional independiente 4,1 1,0 7,4Cuenta propia no profesional 9,5 19,7 2,3Asalariado público 20,6 3,4 27,8Asalariado privado registrado 35,4 9,7 53,7Asalariado privado en negro estable 8,7 12,1 3,3Asalariado privado en negro inestable 3,3 5,2 0,6Serv. doméstico 14,6 42,5 0,5Trabajador sin salario 0,8 4,5 --Plan de empleo 1,0 1,8 --
14
Agis, E.; Cañete, C. y Panigo, D. (2010) “El impacto de la asignación universal por hijo en
Argentina”. Documento de trabajo. CEIL-PIETTE
ANSES (2012) La Asignación Universal por Hijo para Protección Social en perspectiva. La
política pública como restauradora de derechos, Buenos Aires : Observatorio de la Seguridad
Social, ANSES.
Arriagada I. (2004), “Estructuras familiares, trabajo y bienestar en América Latina”, en Arriagada,
I y Aranda V. (Comp.) , Cambio en las familias en el marco de las transformaciones globales:
necesidad de políticas públicas eficaces, Santiago de Chile: CEPAL (Serie Seminarios y
Conferencias N°42), 2004 [Disponible en
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/20555/ssc42_Familia_Parte1.pdf]
Dalle, P. (2012) “Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003-2011).
Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad social” en Argumentos. Revista de crítica social,
14, octubre 2012.
Massetti, A. (2011) “Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con
las organizaciones sociopolíticas (2003-2009)”, en Entramados y perspectivas, Vol.1. Nº1, Enero-
Junio, 9-36.
Lanari, M.E. y Di Pasquale, E.(2008) “Un avance en las políticas de empleo en Argentina desde lo
focal al mainstreaming de género” en Delgado de Smith Y. y Gonzalez M.C Mujeres en el mundo:
Migración, género trabajo, historia, arte, política. Laboratorio de Investigaciones en Estudios del
Trabajo, Venezuela
Montaño, S. y Milosavljevic, V. (2010) La crisis económica y financiera. Su impacto sobre la
pobreza, el trabajo y el tiempo de las mujeres. Santiago de Chile: CEPAL (Serie Mujer y desarrollo
N°98)