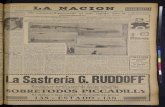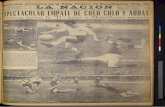CURSO EN CULTURA DIGITAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CURSO EN CULTURA DIGITAL
1
CURSO EN CULTURA DIGITAL1 FUNDAMENTACIÓN El curso de promotores en CULTURA DIGITAL aporta herramientas teóricas y prácticas para la planificación de proyectos, producciones, talleres, exhibiciones, debates y eventos culturales en barrios y localidades habitados por clases populares. A su vez el curso tiene el objetivo de contribuir a consolidar a los Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC) como espacios públicos claves para el desarrollo de proyectos culturales. En este curso consideramos que la cultura es un derecho y recurso de todos los ciudadanos para su participación efectiva en sociedades democráticas complejas. Nuestro enfoque conceptualiza a la cultura como la práctica de atribuir sentidos a nuestra vida cotidiana y como un proceso total que engloba dimensiones sociales, históricas, políticas y económicas. Esta práctica de dotar de significados a nuestros lugares se canaliza a través de diversas actividades en las cuales es fundamental el rol articulador de los promotores culturales locales. Los promotores culturales trabajan sobre la democratización de la cultura y la democracia cultural. Ellas y ellos construyen redes o circuitos entre las diversas instituciones, esferas culturales y agentes de la sociedad civil y del Estado partiendo de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas para participar en las diversas esferas de especialización cultural (por ejemplo, nuevas tecnologías, medios de comunicación, cine, literatura, artes visuales o artes escénicas). La función de los promotores culturales es lograr que la política cultural visibilice las diversas realidades sociales en el espacio público, contribuya a la formación crítica de los ciudadanos, genere actividades lúdicas desde los gustos de las clases populares y fomente la expresión de las identidades locales en el ámbito de una sociedad cuya producción de sentido está en buena medida configurada por los medios digitales de comunicación y producción cultural. El propósito general del curso es contribuir a que los Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC) se conviertan en pequeños centros de archivo, exhibición, circulación y producción cultural de acuerdo a las necesidades y demandas locales en el marco de una sociedad plural. FUNDAMENTACIÓN OBJETIVO GENERALES Desarrollar un enfoque conceptual sobre cómo la política cultural puede contribuir
a la democratización y a la democracia cultural.
1 Manual del Curso en Cultura Digital, elaborado por Pablo Castagno, Dr. en Estudios Culturales.
Universidad Nacional de La Matanza, 2013.
2
Promover proyectos culturales en barrios o localidades en situación de vulnerabilidad social.
Formar promotores en políticas culturales y gestión cultural en el ámbito local,
tomando como centros institucionales y tecnológicos de acción a los Núcleos de Acceso al Conocimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Explicar cómo la política cultural contribuye a visibilizar los problemas sociales,
fortalece el debate público sobre el sentido de los lugares y de la nación, fomenta la participación de las expresiones locales en las redes nacionales y globales de cultura, y genera actividades que hacen a la gratificación lúdica de ciudadanas y ciudadanos.
Formar promotores culturales para la elaboración de proyectos culturales, teniendo en consideración los requisitos que las diversas secretarías de cultura y otras instituciones estatales del país suelen exigir a las organizaciones sociales y productores culturales para financiar proyectos culturales.
Capacitar a los equipos profesionales de los NAC en política y gestión cultural. MODALIDAD Y METODOLOGÍA Este curso está dirigido a la comunidad que participa de los Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC). Esto es, a) el equipo profesional de cada NAC; b) los miembros de organizaciones comunitarias, movimientos sociales, colectivos de artistas, grupos de estudiantes, productores culturales, trabajadores de la cultura y docentes; c) el personal de la secretaría de cultura de cada municipio donde se localiza el NAC, d) público en general. El curso consta de tres unidades temáticas sucesivas que están distribuidas en dos encuentros de cuatro horas cada uno, con un recreo intermedio en cada encuentro. Estas temáticas son trabajadas en un taller teórico-práctico con debates y dinámicas pedagógicas orientadas a la elaboración de proyectos culturales. El cuadernillo del curso resume todas las cuestiones tratadas y a su vez funciona como un manual práctico de aprendizaje en el que cada unidad temática se articula con otros cursos desarrollados por UNLaM en los NAC, cuenta con una serie de palabras claves que sirven a la comprensión global del texto, y plantea una serie de actividades didácticas para imaginar, pensar, elaborar y planificar proyectos culturales. UNIDADES TEMÁTICAS Unidad I. Los sentidos de la cultura 1. Introducción general al curso: ¿Qué entendemos por cultura? 2. La cultura como producción especializada. 3. La cultura como un “todo modo de vida”. 4. La cultura
3
como práctica de atribuir sentidos a nuestra realidad. Las relaciones de la cultura con las identidades personales y colectivas, el conflicto social, las industrias culturales y la ciudadanía. Importancia de estos conceptos para la elaboración de proyectos en el NAC.
Unidad II. Líneas de acción de la política cultural 1. Definición de política cultural. 2. La política cultural y el rol del Estado: la democratización de los circuitos de cultura y la democracia cultural. 3. Líneas de las actuales políticas culturales para la planificación y presentación de proyectos: a) puntos de cultura y redes, b) proyectos “de base”, c) derechos humanos, d) género, e) diversidad cultural, g) Medios digitales y nuevos estilos de vida. Unidad III. La elaboración de proyectos culturales 1. Promoción y gestión cultural. 2. Pautas para la elaboración de proyectos culturales: presentación, tipo de proyecto, fundamentación, población objetivo, actividades a realizar, resultados esperados, recursos, presupuesto, administración del proyecto, factores externos, plan de comunicación, muestra, evaluación. 3. El NAC como un centro cultural: microcine; archivo digital; revista digital; exhibiciones y muestras; talleres; jornadas y debates; fiestas; festivales, concursos y premios; sala de recepción; espacio exterior. PRIMER ENCUENTRO I. LOS SENTIDOS DE LA CULTURA
1. ¿Qué entendemos por cultura? Junto a términos como “la gente”, “los mercados” o “el poder”, la palabra “cultura” es un término de uso generalizado en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los medios de comunicación conservadores hablan de una “cultura de la dádiva”, partidos políticos de centro reclaman representar los “valores culturales”, empresas multinacionales afirman la existencia de una “cultura global”, periodistas realizan notas sobre la “cultura digital de los jóvenes”, grupos de rock sostienen críticamente que “Nike es la cultura hoy”, secretarías de cultura fomentan el “desarrollo cultural” o movimientos sociales promueven una cultura “nacional y popular” (la profesora proyecta una serie de recortes de periódicos y revistas en donde aparezca la palabra cultura). Es decir, la palabra cultura parece referirse a cuestiones muy distintas, incluso opuestas entre sí. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de cultura? ¿Qué diversos significados están en juego cuando utilizamos este término? ¿Cómo las ciudadanas pueden convertir a “la cultura” en objeto de políticas públicas? ¿Cuáles pueden ser las tareas del Estado? Actividad 1: La clase realiza una lluvia de ideas sobre qué significa el término cultura y la profesora anota las palabras claves en la pizarra.
4
2. La cultura como producción especializada
Como vemos a partir de la actividad realizada, los diversos significados de la palabra cultura en nuestra vida diaria pueden agruparse en las siguientes líneas de interpretación. La primera de ellas consiste en pensar que la cultura refiere solamente a la educación, al refinamiento en las artes, a la acumulación de conocimientos, a la difusión de ideas, a la información y a las habilidades artísticas e intelectuales. Por mucho tiempo, como observan tanto Néstor García Canclini como Raymond Williams, esta interpretación fue la predominante en el pensamiento occidental. Se pensaba que a través de “la cultura” íbamos a constituirnos en mejores sociedades, especialmente si seguíamos las normas de la llamada “cultura europea” (breve discusión sobre esta línea de interpretación). Esta interpretación esta presente en muchas secretarías de cultura cuando consideran que la cultura constituye un campo o espacio de cultivo especializado constituido por la literatura, la música, las artes plásticas, las artes audiovisuales, la danza, el teatro, y, generalmente colocadas en un plano inferior, las artesanías. A su vez, la sociología suele referirse con el término cultura a dicho campo de organización y producción de bienes simbólicos (por ejemplo, obras visuales, literarias, música). Es decir, como observa José Joaquín Brunner, al “conjunto de agentes, instituciones (o aparatos), procesos y medios que se encuentran involucrados en una producción simbólica socialmente organizada para llegar a públicos determinados a través de específicos canales de comunicación” (Brunner 1988, p. 265). Dichas instituciones comprenden, por ejemplo, a organizaciones comunitarias, medios de comunicación, industrias culturales de capital privado, colectivos de artistas e instituciones estatales. 3. La cultura como un “todo modo de vida” Una segunda línea de interpretación considera que cultura es simplemente todo aquello que no es naturaleza. La cultura abarca así a las conductas, la tecnología, la producción económica, el arte, la política, la religión y otras dimensiones de la vida social. En otras palabras, la cultura es todo (breve discusión sobre esta línea de interpretación). Esta perspectiva está presente en la manera en que las ciencias sociales y las humanidades piensan la cultura. Sin embargo, dichas disciplinas han avanzado en la conceptualización del término de dos maneras. Por un lado, ellas afirman que la cultura es el “proceso social total” de la vida de un pueblo o sociedad (Williams 2000, p. 129). Esta definición enfatiza el carácter integral e histórico de la cultura como el “todo modo de vida” de un pueblo o sociedad (Williams 2001, p. 63), considerando a su vez que dicho modo de vida es heterogéneo y contradictorio: continuamente emergen nuevos modos de vivir, mientras que algunos modos de vivir son dominantes y otros son residuos provenientes del pasado que aún tienen un impacto parcial en la sociedad (Williams 2000, pp. 143-149). Esta línea de interpretación considera, por ejemplo, como nuestra vida cotidiana es enmarcada de diversas maneras por la política, el consumo de mercancías materiales y simbólicas (por ejemplo, prensa,
5
televisión, videojuegos), las prácticas religiosas o la educación escolar durante distintos períodos históricos. Este encuadre cambiante de nuestra vida diaria afecta nuestros sentidos morales, deseos, afectos, ideas políticas y sueños como ciudadanos, trabajadores, mujeres y hombres. Actividad 2: La clase reflexiona sobre diversos momentos de la historia argentina en que puedan identificarse modos de vida cotidiana diversos. Por ejemplo, durante los gobiernos peronistas, las dictaduras, las décadas de 1980 y 1990, y el presente. La discusión sirve para plantear diversas jornadas de debate que pueden organizarse en el NAC sobre estas cuestiones (por ejemplo mediante la organización de ciclos de cine).
Este enfoque entonces observa a la cultura como un todo. Pero lo que representa su ventaja a su vez constituye su dificultad. Por eso, tratando de diferenciar las diversas prácticas y producciones en juego en ese proceso total, diversos autores suelen distinguir entre, por un lado, la cultura producida por las denominadas industrias culturales con un fin de comercialización (por ejemplo, los discos destinados al consumo masivo o especializado) – generalmente llamada cultura de masas dado que estandariza los productos que elabora — y, por otro lado, pero entrecruzada con la primera, la cultura popular. La ciencias sociales consideran que ésta última está constituida por la posición desigual de los sectores sociales subalternos en la distribución de los recursos materiales y simbólicos en la sociedad, pero también por prácticas de resistencia o negociación respecto de los grupos sociales dominantes. Estos últimos grupos son llamados hegemónicos cuando generan un consenso sobre cuáles son los valores, proyectos o sentidos políticos imperantes en la sociedad. A su vez, hay autores que resaltan la importancia de utilizar el término cultura nacional para referirse al modo en que las naciones conciben su posición, identidad y relaciones en el sistema político, económico y cultural mundial; aún cuando existe consenso en considerar que en toda nación los diferentes grupos sociales tienen diversas interpretaciones acerca de cuál es el contenido de la cultura nacional. Actividad 3: La clase reflexiona sobre las actividades que pueden organizarse en el NAC a partir de estas cuestiones conceptuales. Por ejemplo, la digitalización de recetas de cocina de la localidad puede ser una herramienta para afianzar los saberes populares y las tradiciones regionales. 4. La cultura como práctica de atribuir sentidos a nuestra realidad
Pensando las dificultades en conceptualizar a la cultura como “un todo modo de vida”, diversos autores sostienen desde las ciencias sociales y las humanidades que la cultura en realidad está constituida por las prácticas mediante las cuales se producen, circulan y consumen significados en nuestra vida cotidiana. Cultura viene a ser las prácticas por medio de las cuales atribuimos distintos sentidos a nuestras vidas, a nuestros afectos, a nuestra sociedad, a las relaciones sociales en las que estamos inmersos, a nuestra nación y a nuestro mundo. Por ejemplo, identificamos a nuestro equipo de fútbol como “los villeros”, asociamos el conocimiento con el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tenemos gustos diversos sobre las fotografías de perfiles personales que circulan en las redes sociales, apreciamos diversos estilos musicales, y damos interpretaciones diferentes a la historia nacional. A través de estos distintos sentidos organizamos nuestras interacciones cotidianas, nos identificamos
6
con otras personas, instituciones, representantes políticos, productos materiales y simbólicos (por ejemplo, cine, radio, videojuegos) y rechazamos, incluso podemos tener prejuicios o discriminar, a otras personas y objetos del espacio social y mediático que habitamos. Es decir, como observa García Canclini, “la cultura no es un suplemento decorativo, entretenimiento de domingos, actividad de ocio o recurso espiritual para trabajadores cansados, sino constitutiva de las interacciones cotidianas” (García Canclini 2004, p. 37). Actividad 4: La clase cuenta cómo distintas canciones (sean de rock, cumbia, folklore, románticas u otras) hablan de la nación, los barrios, las relaciones entre mujeres y hombres, el placer, la violencia u otros aspectos de la vida social. La profesora proyecta algunos videos musicales que sirvan de disparadores de la discusión. La clase reflexiona que tipo de proyectos culturales pueden elaborarse sobre las relaciones entre estilos musicales e identidades sociales.
Resumiendo, cuando las ciencias sociales analizan los procesos de producción, circulación y consumo de significados (por ejemplo, los que tienen lugar a través de la circulación de estilos musicales) distinguen tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es que la producción y consumo de significados incide sobre la construcción de las identidades de las personas y las identidades de los diversos grupos sociales. Esta construcción de identidades es siempre relacional. Por ejemplo, las personas establecen perfiles para comunicarse y diferenciarse entre sí en las redes sociales, los grupos juveniles conforman sus estilos culturales diferenciándose de otros grupos, las comunidades étnicas constituyen sus identidades en alianza o contestación a otras, o cada clase social constituye sus gustos simbólicos al diferenciarse de otras clases. Es decir, la producción de sentido incide sobre la conformación de las diferencias sociales y muchas veces sobre la legitimación de las desigualdades. Por ejemplo, grupos sociales dominantes estigmatizan los gustos de grupos sociales ubicados en una posición de desigualdad. En este sentido, es importante considerar que los NAC necesitan considerar los gustos de las clases populares por ciertos bienes culturales (por ejemplo, radio, televisión, videos, historietas, fotonovelas, cocina) a fin de constituir circuitos horizontales de comunicación.
Un segundo aspecto de la cultura como producción de sentido o significados es su rol en la conformación de consensos ciudadanos y constitución de hegemonía: es decir en la configuración de ciertos liderazgos morales, políticos y éticos por sobre otros. Dicho con otras palabras, la cultura está atravesada por cuestiones de poder: las personas y grupos sociales seleccionan y jerarquizan determinados significados o valores por sobre otros a fin de, consciente o inconscientemente, legitimar sus intereses objetivos. Esto es particularmente importante de considerar cuando se observan las interconexiones entre cultura y política. En este sentido, las ciencias sociales analizan cómo a través de sus prácticas culturales ciudadanos y trabajadores dramatizan los conflictos en una sociedad (García Canclini 2004, p. 38). Por ejemplo, a través de la música se suelen expresar desigualdades sociales, tales como el desempleo, la exclusión social de minorías étnicas o la dependencia nacional respecto al consumo de productos extranjeros. Todos estos enfoques sobre la cultura son importantes para comprender que cuando
7
hablamos de cultura no nos referimos a esencias inmutables sino a diferencias, relaciones, conflictos simbólicos, apropiaciones de significados o negociaciones de sentido en una sociedad siempre cambiante. Este enfoque conceptual es así clave para pensar y elaborar políticas culturales democráticas.
II. LAS POLÍTICAS CULTURALES
1. Definición de política cultural Podemos definir a las políticas culturales como el conjunto de principios teóricos, paradigmas políticos y mecanismos institucionales a través de los cuales el Estado, las instituciones de la sociedad civil (por ejemplo, las fundaciones dedicadas al arte), las organizaciones comunitarias e incluso las empresas intervienen en la cultura como espacio o campo de especialización. Por ejemplo, para José Joaquín Brunner, el objeto de las políticas culturales (estatales) “es una constelación movible de circuitos culturales que se engarzan unos con otros y que entreveran, por así decir, desde dentro, a la sociedad” (Brunner 1988, p. 397). Componentes claves de estos circuitos son los agentes productores (gestores y promotores culturales), los recursos y medios que disponen para su producción (audiovisual, literaria, plástica, etc.), los públicos a los que dichas producciones son destinadas y los mecanismos organizativos de las organizaciones comunitarias, la administración pública y las industrias culturales que permiten articular un circuito de producción y consumo cultural. En general, las políticas culturales estatales suelen intervenir sobre la capacitación y carrera de los agentes, la distribución y organización de los medios de producción cultural (como por ejemplo la organización de una televisión digital abierta), y las formas institucionales de circulación de bienes simbólicos (como por ejemplo la organización de un microcine en el NAC). Actividad 1: Los alumnos explican diversos circuitos culturales en los que están actualmente participando, especialmente aquellos que pueden ser potenciados con el NAC.
2. La política cultural y el rol del Estado: la democratización de los circuitos de cultura y la democracia cultural A fin de elaborar políticas culturales democráticas es importante observar que las políticas culturales han variado históricamente (Colombres 2011, Brunner 1988, García Canclini 1992). En general, siguiendo el trabajo de García Canclini, podemos observar que hasta la década de 1960 en la mayoría de los países latinoamericanos predominó una concepción patrimonialista de la política cultural mediante la cual el Estado solamente intervenía en la preservación del patrimonio cultural (por ejemplo, obras pictóricas, monumentos, bienes arquitectónicos), el cual era definido desde el gusto de la clases dominantes del país. A su vez, en la política cultural de buena parte del siglo XX predominó una concepción mecenal por medio de la cual personas de la clase alta y del Estado subvencionaban a los artistas y escritores de su gusto. Los especialistas en políticas culturales suelen considerar que dichas acciones culturales son
8
aristocratizantes porque no tienen en cuenta las necesidades populares (García Canclini 1992, p. 30). El mecenazgo aún hoy tiene un peso significativo en la formulación de las políticas culturales estatales y en el campo cultural de algunos países latinoamericanos (por ejemplo, en la última década han surgido diversos museos privados relevantes en la ciudad de Buenos Aires). Junto a esas concepciones, durante algunos momentos del siglo XX, los Estados latinoamericanos aplicaron políticas culturales paternalistas consistentes en definir los gustos populares desde el Estado, para el cual cultura popular era sinónimo de cultura nacional. Estas políticas tienen la ventaja de distribuir medios y recursos culturales en la población pero generalmente no fomentan las capacidades de organización autónoma de grupos de artistas, movimientos sociales y productores culturales provenientes de las clases populares. Por ejemplo, en el ámbito de los NAC esto significaría limitar el espacio público a la mera instalación de equipos informáticos o a difundir bienes previamente considerados de gusto popular (como los videojuegos) sin promover, como efectivamente hace el Programa NAC, las capacidades de producción y organización de cada NAC en conexión con los miembros de su comunidad. Actividad 2: los alumnos reflexionan si es posible observar los paradigmas mencionados en las políticas culturales actuales de diversas instituciones públicas o privadas.
En general, sobre la década de 1960 los países latinoamericanos avanzaron en elaborar políticas culturales más democráticas mediante la creación de diversos organismos de promoción de las artes que ampliaron el acceso ciudadano a la producción y al consumo de bienes culturales. No obstante, sucesivas dictaduras frenaron dicho proceso cultural. Las dictaduras redujeron la inversión pública en cultura, censuraron a los productores culturales, privatizaron sectores de producción cultural, procuraron reorganizar la vida cotidiana con mercancías y estilos de consumo de origen transnacional, eliminaron la autonomía de las instituciones públicas y redujeron los espacios públicos de debate (García Canclini 1992, pp. 43-44). Posteriormente, con el retorno de los países latinoamericanos a la democracia, emergen dos paradigmas de política cultural: la política cultural como democratización cultural y la política cultural como mecanismo para generar una democracia cultural. Democratización cultural significa que el Estado “baja la cultura al pueblo” (Rubinich 1992): el Estado promueve el acceso de la ciudadanía a todos los bienes de la producción cultural, el arte y el conocimiento científico mediante el establecimiento de nuevos públicos, canales y circuitos de difusión masivos. Por ejemplo, como observamos actualmente en el Programa NAC, por medio de la creación de catálogos digitales de difusión de cine, la elaboración de cursos de capacitación en alfabetización digital o la implementación de nuestro programa “La Universidad llega al NAC”. La tesis fundamental de una política de democratización cultural es que la mejor distribución de recursos reducirá las desigualdades entre las clases sociales en acceder a la cultura. Por otra parte, y muchas veces implementada en conexión con el paradigma anterior, el paradigma de democracia cultural consiste en “tomar la cultura del pueblo” (Rubinich 1992). Esta política hace hincapié en que la ciudadanía participe en el proceso de producción cultural, defiende la existencia de múltiples culturas en una
9
misma nación, estimula la producción autónoma y la autogestión, promueve la expresión plural de todos los grupos sociales, y fomenta la creación local de redes de solidaridad. Es decir, esta política “procura mejorar las condiciones sociales para desenvolver la creatividad colectiva” (García Canclini 1992, p. 50), a fin de que los ciudadanos y ciudadanas resuelvan los problemas que consideran necesarios y renueven sus identidades. Por ejemplo, el Programa NAC tiene el objetivo de constituir al NAC como un espacio público para la expresión y circulación de los intereses, gustos e iniciativas de la comunidad del barrio o la localidad. Actividad 3: los alumnos plantean qué tipo de actividades de democracia cultural se pueden realizar en su barrio o localidad, especialmente teniendo en cuenta el espacio público y a los recursos tecnológicos del NAC.
Finalmente, en el contexto argentino es importante considerar que dichas políticas de democratización y participación democrática fueron restringidas por las políticas neoliberales implementadas desde fines de los años ochenta hasta principios de la década pasada. Las políticas neoliberales privatizantes en el área cultural se caracterizaron por impulsar la reorganización empresarial de la cultura, reducir las acciones en todas aquellos sectores que no se autofinancien (la música, el teatro y las artes plásticas, sobre todo en sus líneas experimentales), concentrar la política cultural en la promoción de espectáculos de interés masivo y dejar a las industrias culturales privadas establecer las conexiones principales entre los circuitos culturales nacionales y los circuitos culturales transnacionales (García Canclini 1992, p. 45). Por ejemplo, durante los años noventa el Estado dejó el mercado la organización de las redes de fibra óptica, lo que concentró el uso de Internet en los sectores metropolitanos con el ingreso económico suficiente para pagar el acceso a las nuevas tecnologías. 3. Líneas de las actuales políticas culturales para la elaboración de proyectos Los Estados democráticos reconocen la responsabilidad del sector público en la democratización de los circuitos culturales. Así, durante la última década diversos Estados latinoamericanos han intensificado sus esfuerzos en promover la democratización cultural y la democracia cultural, generalmente en articulación con los movimientos sociales. Esta puesta en juego de nuevos medios, recursos y agentes culturales se realiza a través de la implementación de una serie de líneas de política cultural por parte de las secretarías de cultura y programas estatales que actúan en el campo cultural. Es decir, parece existir un consenso general a nivel estatal de que todas estas líneas contribuyen a la organización democrática de la sociedad y fortalecen el funcionamiento de las instituciones democráticas. Nuestro estudio de las siguientes líneas de acción, en donde podemos identificar las diversas categorías y nociones que explicamos en la primera unidad temática, responde a tres propósitos:
a) capacitar a los asistentes para presentar proyectos culturales, dado que a través de las siguientes líneas de acción las secretarías de cultura y los programas estatales implementan sus llamados a concursos individuales y colectivos.
10
b) capacitar a los asistentes para elaborar sus propios proyectos culturales institucionales, especialmente en el marco de las secretarías de cultura de los municipios donde los NAC están localizados. c) capacitar al equipo profesional del NAC en líneas de política cultural a través de las cuales puede organizar y promover la acción cultural del NAC en la comunidad.
Las principales líneas de acción de política cultural en cuanto a la promoción de proyectos son las siguientes: a) Puntos de cultura y redes Esta línea de acción busca fomentar la democracia cultural a través de la subvención de proyectos culturales de organizaciones sociales con trabajo comunitario efectivo en el territorio (generalmente debiendo acreditar al menos dos años de existencia y tener una sede física). Esta línea hace hincapié en fortalecer las capacidades locales, reconocer las diversas identidades colectivas y generar mejores condiciones materiales para la producción cultural en el ámbito local. A su vez, esta línea de acción suele exigir a las organizaciones sociales que detallen de que modo circularán los bienes culturales comunitarios producidos y cómo estimularán el acceso a ellos por parte de los ciudadanos del barrio o de la localidad de influencia.2 Los organismos de cultura consideran que el proyecto de punto de cultura es integral cuando involucra las diversas áreas de la organización social interviniendo en el espacio cultural, incide sobre todas las etapas de la producción cultural (capacitación de productores, creación y producción de bienes culturales, circulación de los bienes culturales en el territorio), fomenta las capacidades de los ciudadanos y ciudadanas del barrio o localidad, expresa las identidades colectivas (que muchas veces no se especifican o se definen de manera laxa como identidades populares o identidades nacional-populares), y está destinado a reconstituir los lazos comunitarios frente a la exclusión social. Muchas veces la creación de puntos de cultura es una primera fase de articulación de redes más amplias de producción y circulación cultural. El Programa NAC, el programa Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura de Nación, y el programa Centros Integradores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social son ejemplos de estas iniciativas de las instituciones públicas en crear nuevas redes a partir de núcleos o puntos específicos. En otros casos, los proyectos de punto de cultura enfatizan la difusión y recreación de la memoria colectiva sobre el patrimonio cultural, las identidades comunitarias y los saberes populares, Sin embargo, mucha veces limitan dichas acciones a la creación y circulación de bienes artísticos, definen a las identidades comunitarias de manera muy general (sin hacer referencia a cuestiones de clase social, subalternidad o nación) o
2 Véase el Programa de Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación:
http://puntosdecultura.cultura.gob.ar/
11
limitan “lo popular” al territorio y a los bienes menores de la cultura. También estos llamados a concurso de proyectos culturales pueden hacer referencia a las subvención de proyectos artístico-culturales para la “transformación social” pero sin definir cuáles son los ejes de acción de dicha transformación. Esta falta de definición es producto de que muchas secretarías de cultura han debido adaptarse al nuevo contexto social en el cual los movimientos sociales y colectivos de artistas reclaman por democracia cultural efectiva. Por otra parte, los organismos públicos consideran que el proyecto de punto de cultura es específico cuando impulsan el acceso o producción de un bien cultural concreto (ejemplo ciclos de cine) o capacitan a los miembros de la comunidad –muchas veces denominados multiplicadores locales— a través de diversas iniciativas (por ejemplo, talleres de arte, encuentros, seminarios).3 Este subsidio a proyectos específicos es más propio de la acción habitual de las secretarías de cultura, que suelen por lo general operar sobre la capacitación de los productores culturales y generar formas institucionales para la circulación de bienes culturales (Brunner 1987, p. 269). b) Proyectos “de base” Esta línea de acción no tiene mayores diferencias con los proyectos integrales de punto de cultura, pero generalmente está dirigida a subvencionar proyectos culturales generados por organizaciones sociales que residen en localidades o barrios considerados de alta vulnerabilidad social (zonas rurales, villas, asentamientos, barrios obreros) y que necesitan infraestructura y recursos para realizar proyectos socioculturales que logren establecer una base para la producción de los bienes culturales demandados por la comunidad. c) Género Especialmente en los últimos años –en el marco de una creciente visualización de las desigualdades, injusticias y situaciones de violencia de género— diversos programas estatales promueven la realización de proyectos culturales sobre género y, en menor medida, sobre las relaciones entre género y sexualidad. La preocupación de los programas estales por contribuir a la producción de tales proyectos culturales es coincidente con la aprobación de la ley de Identidad de Género, la cual ha contribuido a la concientización ciudadana sobre el carácter sociocultural de los roles y atributos de feminidad y masculinidad, y las identidades sexuales. En general los proyectos presentados en esta línea de acción tienen el objetivo de contrarrestar los principios androcéntricos –es decir de dominación masculina— existentes en la formación social. Tales pautas de dominación masculina son aún observables en numerosas instituciones y en las representaciones culturales (imágenes, discursos, publicidades, notas periodísticas) elaboradas por los sectores más conservadores de la industria cultural. En contraste, para comprender la importancia que tienen los proyectos culturales sobre género, véase las películas del catálogo BACUA (Banco Universal de Contenidos Audiovisuales Argentino) agrupadas en la categoría identidad/género: http://catalogo.bacua.gob.ar/catalogo.php (actividad 4: se recomienda proyectar
3 Véase, por ejemplo, http://puntosdecultura.cultura.gob.ar/linea-de-subsidios-apoyo-a-la-cultura-
comunitaria/#2
12
brevemente algunos de estos cortometrajes durante la clase y debatir sobre la importancia
de realizar proyectos culturales sobre género). d) Diversidad cultural Los organismos públicos promueven producciones culturales de los pueblos originarios, especialmente desde la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su concesión de licencias de radiodifusión a los pueblos originarios. Esta línea enfatiza el carácter pluricultural de la nación argentina, promoviendo la generación de una identidad colectiva más democrática que de cuenta de la existencia de una diversidad de grupos étnicos y realidades regionales. Por lo general esta línea fomenta difundir, rescatar, preservar y revalorizar las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, creencias y formas de organización de los distintos pueblos originarios del país, para lo cual se subvencionan proyectos de cultura integrales o específicos, de acuerdo a las características mencionadas en la subsección sobre puntos de cultura. Los organismos públicos requieren que las comunidades indígenas tengan personería jurídica nacional o provincial o que estén inscriptas en los organismos provinciales correspondientes como asociaciones civiles. g) Derechos Humanos Importantes festivales (tales como el Festival de Cine Independiente BAFICI de la Ciudad de Buenos Aires, establecido en 1999) y programas estatales suelen premiar o llamar a concurso para la realización de proyectos culturales en la línea de defensa y representación de los derechos humanos. En general, esta categoría se refiere a proyectos que den cuenta, sea mediante la documentación o la ficción, de crímenes de lesa humanidad cometidos sobre grupos étnicos, grupos políticos o la ciudadanía – en este último caso como los producidos por la dictadura de la junta militar de 1976-1983 en Argentina. La categoría también puede ser utilizada en un sentido amplio para comprender proyectos que den cuenta de actos de discriminación racial o étnica, crímenes ambientales sobre comunidades, violencia de género, violación de los derechos de inmigrantes, y derechos de identidad de género y sexual. Véase las películas del catálogo BACUA agrupadas en la categoría derechos humanos: http://catalogo.bacua.gob.ar/catalogo.php (actividad 5: se recomienda proyectar brevemente algunos de estos cortometrajes durante la clase para debatir qué tipo de ciclos de cine pueden realizarse en el NAC). f) Celebración de la democracia Otra línea de acción principal de las actuales políticas culturales es fomentar la celebración de la democracia, por ejemplo durante el 30 aniversario del retorno de la democracia o durante la celebración del Bicentenario de la nación. Es decir, las secretarías de cultura y los programas estatales suelen convocar a la presentación de este tipo de proyectos en tales fechas puntuales. Generalmente esos llamados a concurso son por áreas de actividad: cortometrajes, documentales e incluso spots publicitarios para las artes audiovisuales; ensayos para las producciones de ciencias sociales; musicales, obras de teatro y danza para las artes escénicas; obras pictóricas, fotografías, fotomontajes, esculturas, gigantografía e intervenciones para las artes visuales; digitalización de materiales, desarrollo de archivos de bibliotecas y portales web para la difusión de documentos a fin de promover y preservar el patrimonio documental.
13
h) Creadores Una línea habitual y más común de las secretarías de cultura consiste simplemente en fomentar la producción artística, para lo cual se subvencionan proyectos individuales en las artes visuales, literatura y música destinados especialmente a la investigación, la capacitación, la difusión (publicación y/o digitalización) y la producción artística o científica (edición, equipamientos e insumos). Esta línea corresponde a la concepción más común en el campo cultural, que como vimos en la unidad I define a la cultura como el cultivo especializado de las artes o el conocimiento. i) Medios digitales y estilos de vida Una de las líneas recientes de acción tanto de los organismos estatales como de los organismos internacionales en el campo de la cultura es las subvención de proyectos sobre el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta línea de acción tiene dos ejes principales. Uno de ellos está dirigido a fomentar el ejercicio pleno de la libertad de expresión al posibilitar el acceso de organizaciones sociales a las tecnologías digitales. Por lo general estos proyectos promueven la producción y circulación de información en nuevos circuitos mediáticos (radios comunitarias, documentales de movimientos sociales, agencias de noticias barriales) y sobre problemas o temas que tienen escasa visibilidad en la esfera pública, centrada en las grandes empresas privadas de medios de comunicación, o que son tratados por dichos medios de comunicación de una manera que contradice los intereses generales de la población (un hecho sabido por las investigaciones de las ciencias sociales pero que es siempre difícil de demostrar). El segundo eje de acción es diferente y está dirigido a subvencionar proyectos que indaguen por medio de la producción artística, la investigación o la organización de seminarios y jornadas, sobre la transformación de las identidades personales (los sentidos del yo, del cuerpo, de los roles de género, y de los estilos de vida) en el marco de la intensificación en el uso y consumo de signos digitales (especialmente todo lo relacionado con el uso de textos digitales y la cultura visual: fotografías, videos) y tecnologías digitales tales como el teléfono celular, las computadoras, Internet y las redes sociales digitales. Actividad 6: solicitar a los alumnos que comenten si han participado en proyectos culturales que se encuadren en algunas de las líneas de acción explicadas, o que comenten si piensan que tales conceptualizaciones pueden servir para orientar y organizar los proyectos culturales de su organización social, grupo comunitario, colectivo de artistas, secretaría de cultura o NAC.
SEGUNDO ENCUENTRO III. ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
14
1. Gestión y promoción cultural Existen dos agentes sociales claves para elaborar y desarrollar proyectos culturales: el promotor o la promotora cultural, y el gestor o gestora cultural. La literatura especializada considera que el agente es un gestor cultural cuando trabaja en el Estado, empresas o instituciones privadas que tienen participación en la cultura como campo de especialización. En cambio, la literatura utiliza la figura de promotor para referirse a los agentes que trabajan en organizaciones sociales, grupos comunitarios o colectivos de artistas con arraigo en las clases populares. Existe también otra diferencia ideológica y conceptual: mientras que gestión se refiere a la administración de recursos culturales, promoción significa llevar adelante los intereses de las clases populares y grupos subalternos de participar en la producción, circulación y consumo de bienes culturales (Colombres 2011, p. 16). Es decir, mientras que la gestión suele ser definida “desde arriba”, desde las instituciones estatales y las instituciones dominantes de la sociedad civil, la promoción suele ser definida “desde abajo”, desde las clases y grupos subalternos. Por eso, mientras a los gestores le suele interesar más la democratización cultural de los bienes culturales, a los promotores le suele interesar más la democracia cultural: la participación efectiva de todos los ciudadanos en la producción, circulación y consumo de bienes culturales. Sin embargo, en la práctica de la política cultural lo que solemos ver muchas veces es la existencia de agentes híbridos: es decir, gestores-promotores –como es el caso de muchos coordinadores de los NAC, o promotores que tienen una participación y poder importante en la formulación e implementación de políticas culturales. Dicho con otras palabras, la política cultural conforma todo un campo o espacio de gestión de recursos caracterizado por la presencia de gestores y promotores. Actividad 1: la clase reflexiona cuáles son las funciones de un/a promotor/a cultural (ver anexo I).
2. Pautas para la elaboración de proyectos culturales Existen una serie de conocimientos, procedimientos y técnicas básicas para plantear, organizar y planificar proyectos culturales. A su vez, las secretarías de cultura, organismos públicos, programas estatales y fundaciones culturales suelen exigir que las organizaciones sociales y productores culturales sigan dichas pautas para presentar proyectos en sus llamados a concurso. En primer lugar, las diversas actividades desarrolladas por una organización social, institución o productores culturales tiene que constituir un proyecto cultural: esto es, desarrollar un conjunto de actividades en el campo de la cultura que están conectadas y coordinadas entre sí de manera coherente y sistemática con el objetivo de satisfacer determinadas necesidades o intereses culturales de las instituciones, agentes (por ejemplo, artistas, escritores, periodistas, cineastas) y/o públicos en un determinado lugar (generalmente denominado “territorio”) y durante un cierto lapso de tiempo a partir de la utilización de un presupuesto específico destinado a solventar los costos de personal y recursos que tales actividades implican. Dichas necesidades o intereses culturales suelen definirse, en el momento actual, de acuerdo a las líneas de acción,
15
principios y conceptos de política cultural explicados en la Unidad temática II. Es decir, un proyecto cultural es una intervención concreta en los circuitos o redes de producción, circulación y consumo de bienes culturales. En general, puede decirse que un proyecto cultural es exitoso cuando logra promover los intereses de democratización cultural y democracia cultural de la población objetivo, contribuyendo así a crear sociedades más equitativas, solidarias y libres. Para ello es importante el rol social de los promotores y gestores culturales. En otras palabras, es necesario considerar y superar el problema de que muchas veces, como observa García Canclini, “tanto las versiones estatales que subordinan lo popular a lo que el Estado establece como tal, como las prácticas de los medios masivos que se guían por una concepción “estadística” de la audiencia, se despreocupan por conocer cualitativamente las demandas, los procesos de recepción, las estructuras materiales y simbólicas con las que se vinculan de hecho las políticas culturales” (García Canclini 1992, p. 54). La metodología para la elaboración de proyectos culturales puede variar de acuerdo a las formulaciones puntuales de cada institución estatal, organismo público, organización social, colectivo de artistas o fundaciones culturales, pero las pautas básicas son las siguientes: 1) Presentación y nombre del proyecto: es clave que el proyecto cultural tenga un título atractivo que despierte el interés tanto de los gestores culturales que lo van a evaluar como del público al que el proyecto está destinado. Luego del título del proyecto las instituciones estatales y las fundaciones culturales suelen requerir los antecedentes: una breve descripción de las principales actividades realizadas por el agente cultural o la organización social en el campo cultural. En el caso que el proyecto sea realizado por un pueblo originario, las instituciones estatales suelen requerir que se detalle una breve historia de la comunidad y se describan las condiciones actuales de vida de la comunidad. 2) Tipo de proyecto: se debe especificar en qué consiste el proyecto cultural. El tipo de proyecto puede ser conceptualizado a través de las líneas de acción de política cultural especificadas en la Unidad II. Por ejemplo, si es un proyecto sobre la creación de puntos de cultura, sobre igualdad de género, o sobre representación de las identidades de los trabajadores que habitan un determinado barrio obrero en situación de vulnerabilidad social. 3) Determinación de la población objetivo: es imprescindible identificar claramente a quiénes está dirigido el proyecto. Los responsables de la política pública van a evaluar mejor el proyecto cuanto más específica sea la descripción de su población beneficiaria. Se han de considerar los perfiles socioculturales, el rango etario (es decir, la edad de los participantes en el proyecto), las formas de informarse o la capacidad de la población objetivo de participar en las actividades del proyecto. Por ejemplo, en lugar de decir “los jóvenes” del barrio Esmeralda, es mejor referirse a los jóvenes de
16
las escuelas secundarias tal y tal del barrio Esmeralda.4 Las instituciones suelen requerir que se especifique el número de destinatarios directos del proyecto. 4) Fundamentos del proyecto: es necesario explicar las razones o motivos por los cuales se desea realizar el proyecto. Es decir, los problemas, necesidades e intereses culturales que se pretenden satisfacer con el proyecto. Estos problemas, necesidades e intereses pueden ser conceptualizados siguiendo las líneas de acción cultural y las nociones de cultura vistas en las Unidades temáticas I y II. Los fundamentos constituyen el para qué, el sentido, del proyecto. En los fundamentos del proyecto se establece cuál es la finalidad del proyecto y qué objetivos se pretenden alcanzar. Es importante distinguir entre la finalidad o el impacto buscado del proyecto, y los objetivos generales y específicos del proyecto (Ander-Egg y Aguilar 1992, p. 22). Por ejemplo, la finalidad del proyecto puede ser realizar un ciclo de cine sobre derechos humanos a fin de concientizar a la población juvenil sobre qué significa ser ciudadanos con derechos plenos, pero los objetivos del proyecto pueden ser implementar el ciclo de cine sobre derechos humanos en las escuelas secundarias de la zona. Los objetivos necesitan ser posible de ser medidos y/o cuantificados a fin de poder ser luego evaluados: por ejemplo, determinar cuántos estudiantes secundarios accedieron al ciclo de cine sobre derechos humanos.
Finalidad Objetivos
Junto a los tres puntos anteriores este apartado constituye la “síntesis” o “resumen” del proyecto. A veces, las instituciones también piden que se detalle cómo surgió la idea del proyecto. La síntesis puede ser de alrededor de 200 palabras, mientras que el resumen puede ser de una carilla e incluir el detalle de las actividades concretas a realizar en el proyecto. Actividad 2: cada grupo desarrolla una “lluvia de ideas” sobre diversas actividades culturales conectada a una determinada línea de acción de política cultural y luego se elabora un diagrama a través del cual la clase colectivamente interconecta las diversas actividades culturales propuestas a fin de elaborar un proyecto cultural.
5) Actividades a realizar y cronograma: teniendo en cuenta los objetivos detallados se especifican las acciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto y el tiempo de ejecución, es decir en qué consiste el proyecto en términos concretos, cómo va a ser llevado a cabo y cuándo (Ander-Egg y Aguilar 1992, pp. 27-29). Aquí es importante también especificar dónde se realizaran tales actividades y a su vez sincronizar dichas actividades: esto quiere decir establecer un cronograma de tiempo de ejecución estimado de las actividades. En general, los proyectos financiados por las instituciones
4 Muchas veces las instituciones utilizan categorías más amplias, por ejemplo: publico en general,
agentes multiplicadores (docentes, dirigentes sociales, capacitadores), organizaciones sociales, niños, adolescentes, familias, jóvenes, adultos mayores, artistas, artesanos, trabajadores ocupados, trabajadores desocupados, colectividades, comunidades Indígenas, personas discapacitadas, población carcelaria.
17
estatales y organismos públicos son de seis meses a un año de duración, a veces son renovables.
Objetivos Actividades Tiempo de ejecución (fecha de comienzo y finalización de las
actividades)
Otra manera de plantear las actividades de un proyecto cultural es especificar las etapas o fases de ejecución de las actividades y a su vez designar a sus responsables (algo que suele ser exigido en la presentación de proyectos ante las instituciones estatales).
Proyecto “La Movida en el NAC”
Etapas Actividades Responsables
Programación de las actividades Campaña de comunicación
Selección y contacto de los músicos y periodistas que participarán en el evento. Selección de películas sobre música popular. Programación de los eventos. Diseño de las gacetillas de prensa y del material de difusión (piezas gráficas tales como afiches, volantes). Diseño y actualización de la página web y de las redes sociales. Distribución de las piezas gráficas en el espacio público y envío de las gacetillas. Difusión del proyecto en las redes sociales, en la prensa y la radio local. Llamado a concurso fotográfico digital (cámaras de celulares y fotográficas) sobre obras que registren los eventos de música popular del barrio o localidad. Selección de las fotografías.
Desarrollo del proyecto Exhibición de las fotografías en el NAC (o proyección sino se cuenta con los medios para ello). Proyección de películas sobre música popular en el microcine. Eventos en el microcine con músicos locales. Jornada de debate con los periodistas de la zona sobre la música popular de la región.
Conclusión del proyecto Evaluación del proyecto
Premios a la fotografías y premios a la trayectoria musical. Registro audiovisual de todas las actividades realizadas. Monitoreo y realización de encuestas o entrevistas a participantes en el proyecto y al público. Evaluación del impacto del proyecto en la prensa y las redes sociales.
18
También puede establecerse un cronograma de avance de las actividades. Se pueden utilizar líneas o cruces con distintos colores para distinguir las fases de planificación, difusión, implementación y evaluación de las actividades. Para tener mayor flexibilidad también se pueden indicar fechas posibles de inicio y finalización de las actividades.
Proyecto Cultural sobre Derechos Humanos
E F M A M J J A S O N D
Desarrollo de un archivo digital sobre derechos humanos Ciclo de cine sobre derechos humanos Muestra de fotografías Jornada-conferencia sobre derechos humanos
x
x
x
x x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Actividad 3: se continúa con la elaboración colectiva del proyecto cultural teniendo en cuenta la nueva fase vista.
6) Resultados que se pretende alcanzar: es necesario argumentar los resultados esperados del proyecto de manera clara, concisa y razonable (es decir, no se deben establecer metas que sean de difícil concreción). En otras palabras, es importante describir los beneficios concretos para la comunidad que se obtendrán con la realización del proyecto. Por ejemplo, la cantidad de personas que estimativamente accederán a una nueva biblioteca digital, la cantidad de producciones de arte visual a desarrollar, la cantidad de presentaciones de murga que tendrán lugar en el espacio circundante al NAC. Estos resultados materiales o bienes tangibles esperados suelen denominarse productos y se distinguen de los objetivos: por ejemplo, tres talleres sobre videoarte, tres eventos sobre murga, cuatro ciclos de cine, 100 alumnos capacitados en el taller sobre fotografía digital, un taller sobre elaboración de gigantografías mediante programas digitales, etc. A veces las instituciones suelen pedir también una descripción más general sobre los impactos esperados en la comunidad: por ejemplo, los niños del barrio Santa Catalina disfrutaron por primera vez de la proyección audiovisual de dibujos animados en el NAC. Una serie de preguntas puede ayudar a clarificar cuáles son los resultados esperados: ¿cuántas mujeres participan habitualmente de las actividades culturales desarrolladas por la organización social? ¿A cuántas mujeres podría llegar la organización si implementa las actividades proyectadas? 7) Recursos del proyecto: se deben especificar los recursos necesarios para la realización del proyecto. Esto incluye tanto los recursos materiales (por ejemplo, computadoras, proyectores, equipo de sonido), los recursos humanos (es decir, quiénes van a trabajar en las actividades), y las articulaciones institucionales que van a desarrollarse (por ejemplo, entre la Secretaría de Cultura del municipio y el NAC, o entre la murga “Reina Moma” y la colectividad de artistas “Los Siempre-eternos”).
19
8) Presupuesto del proyecto: es necesario detallar cuáles son las personas que trabajarán en el proyecto, los viáticos, locales, servicios (ejemplo, electricidad y otros servicios), materiales, insumos, equipos, y calcular sus costos fijos y variables. Es recomendable elaborar con esos ítems un calendario financiero, dado que los gastos varían a medida que se van realizando las actividades. En los formularios de presentación de proyectos se especifica el monto solicitado y muchas veces el monto mínimo para la realización del proyecto. A veces, las agencias de financiación piden que el solicitante explique cuál es su situación y limitaciones económicas por las cuales no puede realizar el proyecto sin la adjudicación del subsidio. Otras veces, las agencias requieren que los solicitantes incluyan hasta dos presupuestos por producto o servicio, expedidos por los proveedores de bienes o servicios (con número de CUIL o CUIT) que se pretender contratar o adquirir.5 Se debe tener en cuenta que muchas veces las instituciones estatales y organismos públicos requieren que la organización social, el productor cultural o el colectivo de artistas financie un porcentaje del proyecto cultural elaborado (generalmente por lo menos un 25% del proyecto).
Proyecto: producción de una revista digital sobre deporte local con los adolescentes del barrio
Ítems
Equipos: computadora, software, máquina fotográfica, grabador, impresora e insumos (papel, cartuchos de tinta, útiles de oficina). Capacitación: matrícula de asistencia a talleres sobre fotografía, matrícula de asistencia a talleres para elaborar un portal web de la revista. Eventuales: gastos de asistencia a espectáculos deportivos.
Monto solicitado Aportes propios Monto total
Actividad 5: se continúa con la elaboración colectiva del proyecto cultural teniendo en cuenta las nuevas fases.
5 En los proyectos más detallados también se suele distinguir entre costos directos (los que inciden de
manera directa en la realización del proyecto), costos indirectos (servicios complementarios que se interconectan con la ejecución del proyecto), costos fijos (aquellos que no varían en el corto plazo), costos variables (varían de acuerdo al nivel de desarrollo del proyecto cultural), costos de capital (son inversiones en equipos e instalaciones), costos corrientes (son gastos en recursos y servicios que pierden su valor o se agotan una vez que el proyecto ha sido implementado). Véase Ander-Egg y Aguilar (1992, p. 33).
20
9) Administración del proyecto: se especifica cuál es la unidad de administración del proyecto. Por ejemplo, la coordinación del NAC, la Secretaría de Cultura, el núcleo de acción cultural de la murga, etc. Suele establecerse un organigrama detallando las funciones y roles del personal del proyecto, los mecanismos de control y los sistemas de evaluación. 10) Factores externos: se mencionan y comentan los factores externos que deben tenerse en cuenta para la realización del proyecto. Por ejemplo, el éxito del proyecto puede estar condicionado por la época del año en que se implementa. 11) Muestra de las actividades realizadas: generalmente se coloca como anexo en la presentación del proyecto una muestra de las actividades realizadas anteriormente por la organización social o el productor cultural a fin de que sirva a las instituciones o agencias de financiación para evaluar el proyecto. 12) Evaluación del proyecto: en los proyectos culturales más desarrollados se elabora una matriz de evaluación en la que se detallan los resultados obtenidos y los indicadores o medios para contrastar dichos resultados. Se pueden mencionar también los factores externos que contribuyeron al éxito o fracaso del proyecto.
Resultados obtenidos Indicadores y medios de evaluación Factores externos o condiciones que afectaron el desarrollo del
proyecto
Encuestas Entrevistas Fotografías
Los proyectos culturales también son posibles de ser ponderados, asignando por ejemplo un valor numérico (de 1 a 10) sobre cada actividad pensada a fin de alcanzar un objetivo dado. Por ejemplo, si los objetivos del NAC son fortalecer la imagen de la localidad, formar nuevos productores audiovisuales, y contribuir a preservar la memoria audiovisual de las identidades sociales existentes en el barrio, entonces se puede determinar cómo diversas actividades (concurso de fotografías sobre el mundo del trabajo en las industrias de la zona, taller de edición de fotografía digital, o digitalización de las fotografías familiares) pueden contribuir de diversa manera a los objetivos mencionados.
Actividades Objetivo: fortalecer la identidad del lugar
desde el NAC
Objetivo: formar nuevos productores
audiovisuales
Objetivo: preservar la memoria audiovisual del
barrio sobre sus identidades
a) Concurso de fotografías sobre el mundo del trabajo en las industrias de la zona.
b) Taller de edición de fotografía digital con salidas fotográficas al barrio
c) Digitalización de fotografías familiares sobre la vida en el barrio
7
5
9
8
10
4
9
5
10
21
13) Plan de comunicación: la realización de un proyecto cultural exitoso requiere de un adecuado plan de comunicación. Este plan a de estar presente en todas las fases de desarrollo del proyecto:
a) presentación del proyecto ante las instituciones estatales, los miembros de la organización y las autoridades del municipio.
b) convocatoria para la realización de las actividades culturales estipuladas en el proyecto (por ejemplo, llamado a concurso para la selección de profesores del taller de literatura popular, o convocatoria a los docentes de las escuelas secundarias a participar en una jornada de debate sobre la relación entre tecnología digital y alfabetización).
c) difusión de las actividades a realizar por medio de la distribución de folletería, las redes sociales
y los medios de comunicación locales.
d) registro audiovisual de las actividades realizadas (por ejemplo, fotografías del debate sobre propiedad intelectual y nuevas tecnologías, o filmación de los eventos de la murga local en el espacio del Centro de Integración Comunitario).
e) circulación de los productos de las actividades en redes y medios de comunicación (por
ejemplo, circulación de las obras fotográficas digitales premiadas sobre “las estrellas de fútbol” del barrio o la localidad en una muestra junto a otros NAC, o elaboración de un evento musical en donde bandas de cumbia premiadas de un barrio o localidad realicen covers de los temas de otras bandas de otras localidades).
Lo importante del plan de comunicación de un proyecto cultural es que sea coherente y claro en dar a conocer los conceptos, ideas y objetivos de las actividades culturales realizadas; opere sobre los circuitos culturales que son claves para la realización de las actividades y para atraer al público; y tenga como propósito sumar continuamente valor a las actividades culturales realizadas mediante su conexión con otros proyectos o eventos culturales. Por ejemplo, así como los museos más importantes reciben periódicamente muestras de otros museos destacados y suman valor a su institución, la muestra de fotografías de un NAC sobre los problemas medioambientales de la región puede crecer en importancia si recibe las obras premiadas de otros NAC sobre la misma temática. Por último, en este recorrido sobre las pautas básicas para la realización de proyectos culturales es importante considerar que el número de páginas permitido para la presentación de proyectos culturales suele ir de las 6 a las 10 páginas. Actividad 6: se continúa con la elaboración colectiva del proyecto cultural teniendo en cuenta las nuevas fases. Solicitar a los participantes que propongan canales de comunicación adecuados a las particularidades de la comunidad.
3. El NAC como centro cultural Como hemos visto a través de las diversas actividades culturales organizadas por los NAC hasta el presente, el Núcleo de Acceso al Conocimiento tiene el potencial para
22
funcionar como un pequeño centro cultural a fin de institucionalizar nuevos circuitos culturales y redes, conectando a la producción y consumo cultural del barrio o localidad con otros circuitos del territorio, de la nación y de la región. En este sentido, es importante que cada NAC se conecte con otros núcleos estableciendo redes de producción, circulación y consumo de bienes culturales mediante la realización de diversos proyectos, de los cuales hemos visto ya diversos ejemplos. En cuanto a la organización del NAC como pequeño centro cultural podemos mencionar una serie de áreas de especialización cultural que el NAC tiene la capacidad de implementar.
a) Microcine: la sala del microcine está pensada para que en la misma se puedan desarrollar debates y talleres sobre producción audiovisual. En este sentido es importante potenciar la difusión de los materiales audiovisuales de los catálogos digitales públicos, como es el caso del catálogo BACUA mencionado anteriormente. Pero a su vez, el microcine es un espacio fundamental para desarrollar proyectos audiovisuales de la comunidad, como vimos en algunos ejemplos mencionados. También es clave organizar ciclos de cine sobre películas que sirvan para debatir sobre las transformaciones de los medios digitales, las redes sociales e Internet. Otra manera de potenciar el microcine es organizando ciclos que proyecten películas relacionadas con los deseos sociales (estilos musicales juveniles, animación, fiestas populares) o con los problemas sociales del barrio o localidad pensados de acuerdo a ciertas temáticas (por ejemplo, violencia de género, problemas de vivienda, contaminación ambiental, pobreza, conflictos intergeneracionales). En la proyección de películas es importante destacar que pueden distinguirse al menos tres tipos de públicos que suelen asistir a eventos públicos de cultura (García Canclini 1991): un público interesado en “proposiciones perturbadoras” (es decir en obras con argumentos complejos, códigos poco compartidos o experimentales), un público interesado en ver películas con códigos audiovisuales y temas que ya conoce (por ejemplo, películas sobre deportes o dramas románticos), y un público interesado fundamentalmente en ver las películas como instancia de sociabilidad, como suele ser el caso, por ejemplo, de algunos adultos mayores.
b) Archivo digital: dependiendo de los recursos existentes, en algunos NAC es posible la organización de una pequeña biblioteca digital con fondos que sean de interés para la comunidad del barrio o localidad. Por ejemplo, se pueden digitalizar las historietas o comics que sean de gusto de los niños, niñas y adolescentes de la zona; las recetas de cocina elaboradas en la comunidad; el registro audiovisual de las muestras, exhibiciones y eventos desarrollados en el NAC; las películas o series televisivas que sean de gusto de la comunidad; las notas periodísticas que den cuenta de la realidad social e historia del barrio o la localidad; la música en formato digital de los artistas que sean de gusto de la comunidad; los tutoriales de aprendizaje tecnológico, etc. También es recomendable que en la sala de aprendizaje tecnológico o en otro espacio del
23
NAC exista una pequeña biblioteca con libros a fin de resaltar la importancia que el conocimiento, la lectura y el debate posee para el NAC.
c) Muestras y exhibiciones: parte del espacio físico del NAC puede ser destinado
a la realización de muestras periódicas (por ejemplo de fotografías, de diseño de historietas o comics, de artes visuales, etc.). Esto contribuiría a dar mayor vitalidad y agregaría valor al espacio público del NAC. Como elaboramos anteriormente, existen diversos proyectos y actividades que pueden ser implementadas en este terreno: por ejemplo, la realización de un taller y muestra de esculturas tecnológicas junto a áreas de la Secretaría de Cultura del municipio o junto a organizaciones sociales, con obras realizadas a partir del reciclaje de desechos tecnológicos (viejas computadoras, aparatos de televisión, celulares, discos, antenas, etc.); la integración de jornadas y eventos sobre música popular apoyados en muestras fotográficas; o la realización de muestras fotográficas sobre el mundo del trabajo.
d) Revista digital del NAC: es importante que el NAC cuente con una publicación
periódica que no consista solamente en la difusión de actividades, información útil (hospitales, colegios, centros asistenciales, ANSES) o anécdotas (historias de aprendizaje). En este sentido, por ejemplo, la publicación puede seguir las líneas de acción de política cultural vistas en la Unidad I a fin de trabajar sobre diversas temáticas (por ejemplo, sobre género, democracia participativa, identidades del mundo del trabajo, derechos humanos, identidades de las clases populares, derecho a la comunicación, estilos musicales como formas de resistencia cultural, problemas sociales, etc.), procurando siempre que el producto sea elaborado a partir de los intereses, necesidades y puntos de vista de la comunidad.
Por ejemplo, por medio de esta publicación se pueden visualizar problemas sociales tales como la contaminación medioambiental, la falta de transporte, o la deserción escolar, pero no solamente informando sobre diversos hechos sino procurando elaborar interpretaciones desde la comunidad que puedan servir a la resolución de los problemas. También una publicación periódica es importante para reforzar el sentido de identidad y autoestima del barrio o la localidad, por ejemplo difundiendo a través de ella las obras digitales fotográficas premiadas sobre “los héroes deportivos” de la localidad, u otros concursos organizados. La producción de la revista se puede articular con la realización de talleres en el espacio de aprendizaje tecnológico del NAC (edición de fotografía, talleres de redacción digital, edición de video, producción de comics, etc.). El núcleo productor de la revista puede estar integrado por niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos mayores del barrio.
e) Talleres: como comentamos en el punto anterior y a lo largo de este texto, para el NAC es fundamental la realización de diversos talleres sobre producción cultural, conocimiento y arte vinculados al aprendizaje tecnológico. En este sentido, pensamos que la fotografía digital constituye un área central de trabajo dado que es una práctica socialmente demandada en la actualidad, el
24
NAC cuenta con el equipamiento básico para implementar cursos sobre fotografía, en términos relativos es un medio de fácil acceso (cámaras no profesionales, celulares), y a su vez es un medio a través del cual se pueden registrar e integrar otras producciones culturales (por ejemplo, murga, eventos de música) con el espacio público del NAC.
f) Jornadas y debates: como mencionamos cuando consideramos cómo por mucho tiempo en nuestro país los debates públicos fueron cercenados, es clave que los proyectos culturales estén articulados con jornadas de debate y discusión. Es decir, es importante que las diversas muestras y productos audiovisuales no constituyan simplemente signos a consumir, sino que a partir de ellos las ciudadanas y ciudadanos puedan debatir sobre los sentidos, realidades y sueños del barrio, la localidad, la región y la nación. Más que consumir, se trata de hacer cosas nuevas con los signos vistos y oídos en el NAC. Más aún, diversos proyectos culturales pueden consistir solamente en la realización de jornadas de debates: por ejemplo, una jornada sobre derechos personales en la sociedad de la información, una mesa redonda sobre el uso de las redes sociales digitales y la construcción de las identidades personales, una charla sobre el consumo de videojuegos y la constitución de la masculinidad, o una jornada en la que estudiantes universitarios de la región expongan sobre el mundo de vida de la localidad.
g) Fiestas: es sabido que la dimensión festiva es importante en la vida de las
clases populares. Las fiestas constituyen instancias a través de las cuales las personas recrean redes de solidaridad y fortalecen las identidades de la comunidad. Por ello, es importante que los proyectos culturales del NAC incluyan la realización de eventos festivos: por ejemplo, un proyecto sobre las identidades populares del barrio puede incluir la presentación de la murga del barrio en el espacio externo del NAC, un proyecto sobre derechos de los niños puede incluir la asistencia a proyecciones en el microcine de los jardines de infantes de la zona, un proyecto sobre igualdad de género puede incluir una jornada en la cual las mujeres del barrio cuenten sus perspectivas a partir de dramatizaciones de teatro comunitario, o un proyecto sobre música digital puede incluir la presentación de bandas de música en el espacio externo al NAC.
h) Festivales, concursos y premios: la realización de proyectos culturales consiste
en buena medida en generar nuevos productos, agregar valor a producciones culturales existentes e incrementar el capital cultural de una institución y de las personas que participan en ella. Este incremento de valor se produce a partir de articular instancias especiales de exhibición (por ejemplo, festivales) y consagración de los bienes culturales (concursos y premios) a través de los cuales se forma el prestigio de un productor cultural o de una institución. Pensamos que el NAC debe emplear estos mecanismos institucionales a fin de consolidar el espacio público, cuidando a su vez que dichas instancias de selección y consagración de bienes culturales no fomente una lógica de competencia individual que esté en detrimento de las redes de solidaridad que
25
el NAC necesita construir para fortalecer la ciudadanía en barrios o localidades en situación de vulnerabilidad social.
i) Sala de recepción: también la pantalla de televisión de los NAC puede ser
utilizada a fin de construir el espacio público del NAC: por ejemplo, colocando la pantalla en el espacio de recepción con el que muchos NAC disponen y proyectando en ella los contenidos del canal Encuentro u otras señales similares. También se pueden organizar jornada de debates y charlas con público en general, periodistas y especialistas en medios de comunicación sobre los programas televisivos (noticieros, telenovelas, deportes, música) que son de gusto de las clases populares.
j) Espacio externo: el espacio circundante al NAC puede ser aprovechado para
potenciar la capacidad de producción y circulación cultural del NAC. Por ejemplo, creando un espacio externo (con bancos, esculturas-bancos, jardines, masetas-pinturas, murales, etc.) en donde puede disfrutarse la conectividad inalámbrica a Internet que ofrece el NAC. Así, no se trataría solamente que los ciudadanos y ciudadanas acceden a la conectividad, sino que participan y construyen el espacio público de sociabilidad del NAC. Esta iniciativa de agregar valor social al espacio del NAC puede articularse con otras actividades y talleres que tienen lugar en la comunidad o en el Centro de Integración Comunitaria donde están localizados algunos NAC: por ejemplo, en tales lugares suelen realizarse talleres de manualidades que pueden ser articulados con la construcción del espacio externo del NAC.
Otra iniciativa, como algunos coordinadores han comentado al Programa, es potenciar el uso del patio (en el caso de los NAC ubicados en Centros de Integración Comunitarios) o incluso, como algunos coordinadores han comentado y si fuera posible, del techo del NAC como terraza para la realización de pequeños eventos culturales y área de sociabilidad (algunos NAC incluso tienen una vista global de la ciudad circundante), como en otra escala numerosos centros culturales lo hacen (CCSP, Casa de la Cultura de Estocolmo, Centro Cultural Recoleta).
Como vimos anteriormente, siempre es clave que las actividades culturales que se realicen estén enmarcadas en una línea conceptual de política cultural que sirva a los intereses, deseos y necesidades de las ciudadanas y ciudadanos del lugar y a su vez interconecte y articule diversas actividades y acciones en un proyecto cultural (a continuación se detallan en el anexo otros dos proyectos culturales que son posibles de realizar). Actividad 7: cada grupo elabora un proyecto cultural para el NAC y lo presenta a la clase. Actividad de cierre: espacio para hacer consultas, intercambiar opiniones y compartir experiencias.
26
Referencias bibliográficas Ander-Egg, E. y Aguilar, M.J., 1992. Como elaborar un proyecto: guía para diseñar
proyectos sociales y culturales. Buenos Aires: ICSA-Hvmanitas. Brunner, J. J., 1988. La cultura como objeto de políticas. En: J. J. Brunner, Un espejo
trizado: ensayos sobre cultura y políticas culturales. Santiago de Chile: FLACSO. pp. 391-406.
Brunner, J. J., 1988. La mano visible y la mano invisible. En: J. J. Brunner, Un espejo
trizado: ensayos sobre cultura y políticas culturales. Santiago de Chile: FLACSO. pp. 261-318.
Castells, M., 1999. La era de la información: economía, sociedad y cultura. México:
Siglo XXI. Colombres, A., 2011. Nuevo manual del promotor cultural II: la acción práctica. Buenos
Aires: Ediciones del Sol. García Canclini, N., 2004. Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la
interculturalidad. Buenos Aires: Gedisa. García Canclini, N. et. al., 1991. Públicos de arte y política cultural: un estudio del II
Festival de la Ciudad de México. México DF: Universidad Autónoma Metropolitana. García Canclini, N. (ed.), 1987. Políticas culturales en América Latina. México DF:
Grijalbo. Rubinich, L., 1992. Bajar la cultura al pueblo, tomar la cultura del pueblo: dos nociones
de la acción cultural. Buenos Aires: Gecuso-Fundación del Sur. Secretaría de Cultura de la Nación, 2012. Participación en Puntos de Cultura,
disponible en: http://puntosdecultura.cultura.gob.ar/convocatoria-de-proyectos-
2012/?view=documentacion Williams, R., 2000. Palabras claves: un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos
Aires: Nueva Visión. Williams, R., 2001. The Long Revolution. Peterborough: Broadview Press.
27
ANEXO I
Funciones del promotor cultural
a) Re-presentar los puntos de vista, deseos, necesidades e intereses de la comunidad a través de
la elaboración de proyectos culturales.
b) Fortalecer el sentido de autoestima y confianza de los ciudadanos de barrios o localidades en situación de vulnerabilidad social.
c) Fomentar la producción, circulación y consumo de bienes culturales en el barrio o localidad.
d) Contribuir al desarrollo de la reflexión, el debate público y la producción de conocimiento en el
barrio o la localidad mediante la promoción de la investigación, la realización de jornadas de debate, el desarrollo de talleres de capacitación, y la organización de archivos o bibliotecas.
e) Establecer circuitos y redes de producción, circulación y consumo de bienes culturales entre el
barrio o localidad y otros puntos de cultura de la ciudad, la región, la nación o las redes transnacionales de cultura.
f) Gestionar proyectos culturales ante las instituciones estatales, organismos públicos y
fundaciones privadas que intervengan en el campo de especialización de la cultura.6
6 Síntesis elaborada partiendo del trabajo de Adolfo Colombres sobre las funciones del promotor cultural
(2011, p. 28).
28
ANEXO II
Tabla de ayuda para la elaboración y planificación de proyectos culturales: Necesidades o intereses culturales que se pretenden atender de acuerdo a las líneas de acción de la política cultural
Condiciones de partida
Objetivo general Propósitos del proyecto
Objetivos específicos
Resultados materiales concretos esperados
Actividades a desarrollar
Dificultades a enfrentar
Por cada actividad Tiempo de realización
Materiales Recursos disponibles
De personal
Monto total Costos a financiar
Monto solicitado
Planificación y organización
Unidad de ejecución y administración del proyecto Coordinación
Monitoreo y evaluación
Impacto esperado con la realización del proyecto Meta final
Tabla elaborada a partir del trabajo de Ander-Egg y Aguilar (1992, p. 44) con modificaciones sustanciales.
29
ANEXO III: PROPUESTAS PARA EL NAC 1) Enredados: Nuestra Vida en Internet Nuestro sentido del yo y de los otros, la percepción que tenemos de los demás y de nosotros mismos, está crecientemente afectada por nuestra participación en las redes sociales digitales, nuestro uso del teléfono celular y nuestra navegación en Internet. Considerando este contexto contemporáneo, este proyecto cultural está dirigido a representar, registrar y debatir sobre los sentidos de la identidad personal y los estilos de vida de los jóvenes en la sociedad red. Pensamos que el proyecto es relevante porque nuestro sentido del cuerpo, nuestra forma de concebir qué nos gusta, nuestra manera de relacionarnos e identificarnos con los lugares, y nuestros deseos, está afectada por el surgimiento y consolidación de la sociedad red – una sociedad cuyas principales funciones y procesos están estructurados a partir de redes de poder, de conocimiento, de cultura y de valor económico (Castells 1999). Por ejemplo, en las redes sociales digitales construimos nuestros perfiles personales por medio de las fotografías de nuestros cuerpos que inscribimos en el espacio virtual de la red (por ejemplo, a través de la llamada “autofoto”), nos relacionamos con los demás posteando información sobre los eventos de música a los que asistimos, construimos nuestras perspectivas políticas al participar en grupos virtuales de debate, damos una idea de nuestros estilos de vida a través de las páginas web que decimos nos gustan, o establecemos relaciones afectivas y de amistad a través de comentarios y mensajes de texto. Es decir, parte de nuestra cultura cotidiana está constituida por una “cultura de la virtualidad real” (Castells 1999) en donde lo que hacemos en la red constituye en buena medida lo que somos. En síntesis, este proyecto cultural busca representar, registrar y reflexionar los movimientos de juego, de comunicación y las prácticas creativas por medio de las cuales las personas construimos actualmente nuestros sentidos e identidades personales y colectivas. El proyecto está destinado a los adolescentes y jóvenes del barrio Finisterre donde está ubicado el NAC. La finalidad del proyecto es que los adolescentes y jóvenes del lugar reflexionen sobre cómo construyen sus identidades personales a través del uso que hacen de la tecnología digital. Sus objetivos son:
a) producir una muestra (fotografía y obras de videoarte) que registre y represente cómo los adolescentes y jóvenes constituyen el sentido de sus identidades y estilos de vida a través del uso que hacen de las imágenes y textos en las redes sociales, la telefonía celular e Internet.
b) elaborar un libro digital sobre la muestra que registre también los comentarios y observaciones del público que asistió.
30
c) desarrollar debates con especialistas en comunicación y estudios culturales en donde los adolescentes, jóvenes y público en general reflexionen sobre el uso de las nuevas tecnologías.
d) producir un evento musical que sirva para observar la importancia que la dimensión
lúdica tiene en el uso de las nuevas tecnología y para fortalecer la imagen del NAC en la comunidad y la zona como centro tecnológico-cultural en donde se pueden desarrollar nuevas producciones digitales y reflexionar sobre la temática.
El proyecto consta de una serie de actividades y etapas que se detallan a continuación:
“Enredados: Nuestra Vida en Internet”
Etapas Actividades
Programación de las actividades Campaña de comunicación
Selección y contacto de los especialistas en comunicación y estudios culturales que participarán en el evento. Selección de películas para el ciclo de cine sobre el uso de Internet por los jóvenes. Elaboración del texto a utilizar en el llamado a concurso fotográfico y de videoarte sobre cómo los jóvenes construyen sus identidades a través del uso de nuevas tecnologías digitales (celulares, redes sociales, fotografía, Internet). Programación de los eventos en un cronograma. Diseño de las gacetillas de prensa y del material de difusión (piezas gráficas tales como afiches, volantes) a colocar en la pizarra de información de los colegios de la zona y en los locales de organizaciones sociales. Diseño y actualización de la página web y de las redes sociales con información sobre el proyecto cultural. Distribución de las piezas gráficas en el espacio público y envío de gacetillas a la prensa de la localidad. Difusión del proyecto en las redes sociales, en la prensa y en los medios de comunicación locales. Llamado a concurso fotográfico digital y de videoarte (cámaras de celulares y fotográficas) sobre obras que registren cómo los jóvenes utilizan los celulares, redes sociales, fotografía e Internet para relacionarse con los demás y construir el sentido de sus identidades personales, gustos y estilos de vida. Selección de las fotografías y los videos.
Desarrollo del proyecto Exhibición de las fotografías en el NAC y proyección de los videos en las computadoras que pueden destinarse a ese fin. Proyección en el microcine de películas sobre cómo los jóvenes utilizan Internet, con debates antes y después de la proyección de la película. Jornada de debate con los especialistas en comunicación y estudios culturales sobre cómo los jóvenes utilizan las nuevas tecnologías para construir sus identidades personales.
31
Conclusión del proyecto Evaluación del proyecto
Premios a la fotografías y obras de videoarte. Realización de un evento final en el espacio exterior con un grupo de música que utilice tecnologías digitales y proyección de videoarte sobre las paredes exteriores del NAC. Registro audiovisual de todas las actividades realizadas. Elaboración de un libro digital con las presentaciones de los especialistas. Elaboración de un libro digital con las fotografías y videos seleccionados, incluyendo comentarios del público a la muestra. Monitoreo y realización de encuestas o entrevistas a participantes en el proyecto y al público. Evaluación de su impacto en la prensa y las redes sociales.
32
ANEXO IV: SITIOS WEB DE CENTROS Y PROYECTOS CULTURALES
Igualdad Cultural, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: http://www.igualdadcultural.gob.ar/
Puntos de Cultura, Secretaría de Cultura de la Nación: http://puntosdecultura.cultura.gob.ar/
Centro Cultural Rojas: http://www.rojas.uba.ar/
Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento: http://www.ungs.edu.ar/ms_centro_cultural/
Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires: http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
Centro Cultural Recoleta: http://www.centroculturalrecoleta.org/nuevositio/ http://www.centroculturalrecoleta.org/nuevositio/recorridos-arte- ciencia-y-tecnologia/
Centro Cultural San Martín: http://www.centroculturalsanmartin.com/
Usina del Arte: http://usinadelarte.org/
Centro Audiovisual Rosario: http://www.centroaudiovisual.gov.ar/page/videoteca
Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales: http://flvr.centroaudiovisual.gov.ar/
Centro Cultural de España en Córdoba: http://ccec.org.ar/
Ente Cultural de Tucumán: http://enteculturaltucuman.gov.ar/
Centro Cultural Borges: http://www.ccborges.org.ar/index2.htm
Ciudad Cultural Konex: http://www.ciudadculturalkonex.org/
Arte y Cultura Digital, Fundación Telefónica: http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/
Centro Cultural de San Pablo: http://www.centrocultural.sp.gov.br/
Laboratorio de Medios de Madrid: http://www.medialabmadrid.org/medialab/
Casa de la Cultura de Estocolmo: http://en.kulturhuset.stockholm.se/
Festival BAFICI: http://festivales.buenosaires.gob.ar/