Vivencias de chicos adolescentes con historial de fracaso escolar
Transcript of Vivencias de chicos adolescentes con historial de fracaso escolar
Vivencias de chicos adolescentes con historial de fracaso escolar
DOCTORANDO_ J. Eduardo Sierra Nieto
DIRECTORA DEL TRABAJO_ Dra. Nieves Blanco GarcíaPRO
GRA
MA
DE
DO
CTO
RAD
OLa P
olít
ica E
ducativa E
n L
a S
ocie
dad
Neolib
era
lBI
ENIO
20
05/
07
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLARUNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA)
!
DOCTORANDO_ J. Eduardo Sierra Nieto
DIRECTORA DEL TRABAJO_ Dra. Nieves Blanco García
Vivencias de chicos adolescentes con historial de fracaso escolar
Este documento corresponde al TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN TUTELADO realizado por el autor, durante
el 2º curso del Programa de Doctorado: LA POLÍTICA
EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL. El trabajo fue
dirigido por la Dra. Nieves Blanco García, profesora del
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Su defensa tuvo lugar en
Febrero de 2008, obteniendo una calificación de
SOBRESALIENTE.
Para citar este trabajo: Sierra, J. E. (2008). Vivencias de
chicos adolescentes con historial de fracaso escolar.
Málaga: Universidad de Málaga. Inédito.
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLARUNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA)
Índice
Memoria, natalidad… pedagogía
1. Introducción. Hacia una mirada solícita y sensible1.1 Construyendo un lugar desde el que mirar
1.2 Aprendiendo a ser hombres
1.3 Hacer investigación, mediar con el mundo
2. Estado de la cuestión 2.1 Fracaso Escolar: La retórica de la política educativa
2.1.1 Enfoques en el estudio del fracaso escolar
2.1.2 Cifras de la educación en España y Andalucía
2.2 Adolescencia y juventud: La educación como exigencia cultural
2.2.1 Condición posmoderna y narrativas de adolescencia y
juventud
2.2.2 Líneas de trabajo
2.3 La experiencia de ser hombre: Masculinidad y educación
2.3.1 Cultura de la guerra y discontinuidad cultural
2.3.2 Condición posmoderna y masculinidades
2.3.3 Los estudios de hombres [men´s studies]
2.3.4 Masculinidades y educación
2.3.4.1 ¿Qué pasa con los chicos?
2.3.4.2 Co-educación en España
3. Diseño y desarrollo de la Investigación3.1 Propósitos de la investigación
3.2 Metodología de la investigación
3.2.1 Acerca del paradigma interpretativo
3.2.2 Sentido pedagógico y experiencia de sí
3.2.3 Acerca del método. Estudio de caso cualitativo
3.3 Proceso y fases de la investigación
3.3.1 Diseño de investigación
Fase exploratoria
Fase preparatoria
Fase de desarrollo
Fase de análisis e interpretación de la información
Fase Informativa
Índice (continuación)
4. Informe de investigación1. Vinculándonos a la historia de Dani
Dani como adolescente
El instituto como un espacio vital
La paradójica experiencia escolar de Dani
2. La vivencia del centro
Contextualizando el IES Generación del 27: filosofía del centro
El barrio, una casa grande
La fricción con los agrupamientos
A modo de recapitulación
3. Experiencia de Escolarización y Sentido Vital
Dani es alguien más allá de la imagen estereotipada de un fracasado escolar
Sentido de la ESO y trabajo escolar
La ESO como experiencia de desarrollo personal: buscando
referentes adultos
Desconexiones familiares y búsqueda de sentido
Qué hay más allá
4. Abriendo puertas
El PGS desde dentro
El trabajo de Loli en la vida de Dani. Educando en primera
persona
Una nueva etapa
5. Atender a la realidad, abrir la palabra…5.1 A vueltas con la mirada
5.2 Institución escolar y función educativa
5.3 Atender a los chicos no es una cuestión de técnicas
5.4 La necesidad de pensar-nos
Punto y seguidoReferencias bibliográficas
MEMORIA, NATALIDAD… PEDAGOGÍA
En el cuento de Jorge Luís Borges1 titulado El Inmortal, el autor argentino narra la historia de un río que concede la inmortalidad a quiénes beban de sus aguas. En la obra conocemos la propia historia del narrador que bebe de ese río y alcanza la inmortalidad, para vivir durante siglos en un tránsito desde la euforia inicial ante su ser imperecedero, hacia la locura de no sentirse humano en esa infinidad. Finalmente, el protagonista decide recuperar su humanidad bebiendo las aguas de otro río que contrarresta los efectos del primero, y recuperar su humanidad es encontrar un fin, que es también un principio para otros y otras.
A través de los avatares del protagonista, el autor expone su visión del tiempo como una experiencia humana que da sentido al propio hecho de ser hombres y ser mujeres: la finitud como parte de la eternidad de lo humano, finitud que es a la misma vez eternidad que fluye a través de la tradición, que es recogida y renovada con cada nueva vida que nace.
Memoria, natalidad y pedagogía son tres palabras que se unen en la vida, que son inseparables porque forman parte de lo que nos da sentido como hombres y como mujeres: la experiencia de nacer y de acoger ese nacimiento desde un mundo que se presenta nuevo y viejo al tiempo, como nos hizo ver Hannah Arendt.
Parto de estas tres palabras para presentar esta investigación, que ha buscado ser una tarea de compromiso con la memoria: la mía, también la de otros y otras; un compromiso con la natalidad: pensar y hacer investigación considerando a los chicos como centro de esta práctica; y un compromiso con la pedagogía: para pensar y pensarme en el mundo desde la responsabilidad que tengo como adulto educador.
De la estructura de este trabajo
Las posibles concreciones de esas preocupaciones dependen en gran medida de quién se pone en juego, es decir, del investigador o la investigadora, de sus deseos, prioridades, intereses,… En mi caso, he dirigido la mirada hacia el mundo adolescente, más concretamente hacia la vida de los chicos, vinculada a su escolarización y las importantes rupturas que presentan en su relación con el conocimiento; algo que se traduce en altos índices de fracaso escolar, pero también en actitudes agresivas y violentas, manifestaciones que algunos autores y algunas autoras asocian al proceso cultural y simbólico de crisis del patriarcado.
1 El Alehp, 1997. Madrid, Alianza Editorial.
A todo esto hemos de unir un mundo globalizado que supone cambios muy importantes a distintos niveles (las relaciones, el mundo del trabajo,…), y que posibilitan procesos de socialización de una naturaleza muy distinta a lo que históricamente se ha dado.
En esa tesitura es importante recoger con responsabilidad pedagógica el aparente conflicto que se produce entre generaciones, indagar reflexivamente en él para poder comprender mejor qué puede estar ocurriendo, y ser capaces de construir alternativas educativas que interpelan tanto a los chicos como a quiénes les educan.
El presente trabajo se divide en cinco apartados. En el primero, de carácter introductorio, profundizo en la presentación de la investigación, situando los temas que considero relevantes y ofreciendo el sentido que para mí tiene llevar a cabo una investigación sobre la experiencia de fracaso escolar de chicos adolescentes. El segundo apartado constituye un estado teórico de la cuestión respecto a los tres grandes temas de estudio que se abordan en esta investigación: fracaso escolar, adolescentes y masculinidad. Hacer este trabajo de estudio teórico me permite por un lado, ofrecer una visión de cuál es la situación del tema que me ocupa y, por otro, orientar el proceso de diseño y desarrollo de la investigación. En el tercer apartado presento el diseño de la investigación, donde se recogen los planteamientos metodológicos, la estructura y el sentido del proceso de investigación, así como los procedimientos de análisis de la información recogida y de escritura del informe de investigación. A continuación, en el cuarto apartado, presento el Informe de Investigación. Finalmente, en el quinto apartado planteo unas reflexiones finales que sirven para recuperar la reflexión teórica y las inquietudes que presento en los primeros apartados, poniendo esto en relación con el proceso de investigación en el campo.
01. INTRODUCCIÓN. HACIA UNA MIRADA SOLÍCITA Y SENSIBLE
En los últimos tiempos nos sobrevienen desde los medios de comunicación imágenes de la infancia y, sobre todo, de la adolescencia vinculadas a la violencia, la agresividad, la aparente falta de respeto a los adultos, la supuesta ausencia de compromiso con un proyecto de vida serio y sensato; una visión catastrofista y, podríamos decir, conservadora acerca de las vidas de las chicas y de los chicos. Sin duda, uno de los escenarios sociales donde se enmarcan titulares de ese tipo son las escuelas y los institutos. Acoso, violencia, fracaso, etiquetas negativas con las que se podría construir un esbozo de cómo se presenta mediáticamente la educación en nuestro país y, en un marco mayor, la juventud actual.
Detrás de esos titulares hay una evidencia innegable: existen desencuentros muy fuertes entre las prácticas y los contenidos de las escuelas e institutos, y los modos de ser y hacer de los chicos y las chicas que allí acuden. Sin embargo, resulta preocupante el tono incendiario con el que no sólo los medios de comunicación se refieren a la vida de las niñas y los niños, sino también el discurso social que existe sobre cómo son las nuevas generaciones de jóvenes.
Es importante entender que esos desencuentros de los que hablo no nacen ni se agotan en las escuelas e institutos, sino que tienen que ver con los contextos culturales, económicos y políticos en que se inscriben. Este es un razonamiento que puede parecer obvio, pero que me sirve para afrontar con más tranquilidad personal la investigación, pues el propósito no es ya averiguar cómo la educación puede resolver el problema de los jóvenes, sino pensar en cómo desde la educación se puede ayudar a crecer a los chicos y las chicas, con las particularidades que esto tiene en el mundo actual.
A mi modo de ver, las miradas hostiles de los adultos hacia los jóvenes ponen de manifiesto las dificultades de relación entre generaciones, lo que educativamente es un problema básico, pues la educación es eminentemente relación. Mi intención es situarme en la investigación desde la responsabilidad que los adultos tenemos hacia la vida de los niños y las niñas; de ahí que me parezca tan necesario cambiar las miradas con las que interpretamos y nos relacionamos con los jóvenes. Hay unas palabras de Jaume Funes (2003:46-‐47) que señalan con mucha claridad y acierto esta necesidad:
“La educación de los chicos y chicas adolescentes […] es un producto que depende, en gran medida, de la forma cómo las personas adultas los ven, cómo observan su mundo, interpretan lo que hacen, adjudican significados a lo que hacen. […] Ante tal panorama, al hablar de adolescentes hay que comenzar preguntándose cuál es la visión predominante entre las personas que les rodean, entre las que han de educar, las que han de educar enseñando”.
En el uso del lenguaje van inscritas nuestras sensibilidades, nuestras ideas preconcebidas, nuestros miedos. Mi intención es ir esforzándome por narrar atenuando la hostilidad de la mirada y procurando abrir un diálogo conmigo y con los lectores que pueda, a su vez, abrir nuevas miradas sobre la educación de los y las jóvenes, y las relaciones que las y los adultos establecemos con ellos y ellas.
1.1 Construyendo un lugar desde el que mirar
Una de las grandes problemáticas relacionados con la escolarización de los y las jóvenes es el fracaso escolar. Resulta significativo que para hablar de fracaso escolar tenga que recurrir a la etiqueta de “problemática”, como aludiendo a algo impreciso, difícil de nombrar. Precisamente la imprecisión de la idea de fracaso escolar nos empieza a indicar la necesidad de acercarnos a ella para ver qué hay detrás, y nos abre una pregunta inicial: ¿de qué hablamos cuando hablamos de fracaso escolar?
Si volvemos a los titulares nos encontramos con los dramas de los suspensos, con las catástrofes de una juventud que sabe cada vez menos. También llegaremos al mundo de las cifras y los informes2, que nacen de una mirada que encorseta la realidad educativa. Las cifras enmarcan el fracaso escolar y lo dotan de entidad propia, como si existiese antes de que lo nombremos. Sin embargo, al nombrarlo estamos dotándolo de significado, estamos asumiendo no siempre reflexivamente una determinada mirada sobre la educación, sobre su sentido (propedéutico), su contenido (qué hay que saber y cómo constatar que se sabe o no), y vamos construyendo significados compartidos al respecto que orientan nuestras prácticas. De ahí que sea tan importante hacer explícitas las ideas que sustentan los discursos dominantes sobre fracaso escolar.
El denominado proceso de mercantilización de la educación3 (Xurxo Torres, 2001; Christian Laval, 2004; Nico Hirtt, 2004) está suponiendo, entre otras cosas, que se erija un sentido común relativo a la educación que interpreta el fracaso escolar como una cuestión de eficiencia; de este modo, las preocupaciones al respecto tienen que ver con la búsqueda de la excelencia en términos de resultados, y de rentabilidad en términos del gasto en educación.
Es importante indagar en las implicaciones de ese proceso de mercantilización respecto a qué tipo de conocimiento se está construyendo sobre el fracaso escolar:
2 A este respecto podemos encontrar numerosos estudios auspiciados por la OCDE; de entre los que podríamos destacar para nuestro estudio los siguientes: OCDE (1998): Overcoming failure at school. Paris, OCDE; OCDE (1999): Measuring Student Knowledge and Skill. A New Framework for Assessment. París, OCDE; OCDE (2002): Knowledge and skill for life. Paris, OCDE; PISA: 2003, 2006. 3 La mercantilización de la educación se expresa fundamentalmente en la transferencia de lenguajes y modelos empresariales a la escuela y a la enseñanza, así como en las consecuencias que para la educación pública están teniendo los procesos de privatización y desregulación del sector público. Dichos procesos son una expresión de la globalización neoliberal y de sus implicaciones en política educativa.
desde qué presupuestos epistemológicos y mediante qué instrumentos se abordan las cuestiones relativas al fracaso escolar desde los sectores de poder dominantes, así como qué textos científicos se construyen amparados por esos sectores.
Es una prioridad de esta investigación subvertir el orden de esa mirada tecnológica y económica sobre la educación. De acuerdo con esto, el fracaso escolar es relevante en la medida en que señala la existencia de dificultades en la escolarización de las chicas y, sobre todo, los chicos. Siendo así, es importante desarrollar otra mirada pedagógica y adulta, más sensible y comprometida con la vida de las chicas y los chicos, que está interesada en conocer en profundidad las experiencias de escolarización de cara a aprender desde ahí a construir alternativas relacionales y pedagógicas que tengan sentido educativo. Para desarrollarla hay que ir rompiendo con las presiones del neoliberalismo y pensar la educación desde la responsabilidad pedagógica. Se trata de que la pregunta primera que mueva las reflexiones y las prácticas educativas no sea qué necesitan las niñas y los niños para triunfar en la vida, sino qué necesitan para crecer seguros y libres.
1.2 Aprendiendo a ser hombres
Llevar esa mirada sensible pedagógicamente a las experiencias escolares asociadas al fracaso escolar, supone encontrarnos con una evidencia notable: son los chicos los que presentan más rupturas con la cultura escolar. Disponemos de cifras relativas al ámbito español en las que se observa esa clara diferencia entre el progreso y los logros de las chicas, y los de los chicos.
Sin embargo la problemática no se agota entendiendo que la Educación Obligatoria se reduce al hecho de cerrar una etapa con una determinada titulación, pues estaríamos asumiendo una serie de prioridades para la investigación que son, en parte, las que se cuestionan aquí. Como sostienen Amparo Tomé y Xavier Rambla (2001:8), “no sólo se trata de menores logros académicos sino de los altos índices de agresividad y violencia en las escuelas, de la baja motivación en el estudio y una serie de fenómenos que nos permites hablar, hasta cierto punto, de cambios en la masculinidad hegemónica”.
Desde los estudios sobre coeducación y contra el sexismo, se viene estudiando cómo se aprende a ser mujer y cómo se aprende a ser hombre en las escuelas e institutos. La mayoría de estos estudios han venido analizando la situación de desigualdad y desventaja de las niñas en un sistema que, en sus prácticas y sus contenidos, refleja la cultura patriarcal dominante. En los últimos 20 años han ido apareciendo estudios sobre la experiencia de los chicos, entendiendo que los cambios sociales motivados sobre todo por la lucha y el trabajo de las mujeres, han
proporcionado nuevos escenarios culturales donde los referentes patriarcales desde los que los hombres íbamos construyendo nuestro sentido como tales, se están resquebrajando.
Los estudios que abordan cómo se aprende a ser hombre se han ido construyendo alrededor de la idea de masculinidad o identidad masculina. Parten de poner de relieve que la masculinidad es una construcción cultural y, por tanto, aprendida, de ahí que resulta posible cuestionarla y construir maneras alternativas de ser hombre. Los grupos de hombres que, emulando en alguna medida los movimientos que las mujeres iniciaron en los años 70, empezaron a reunirse para hablar sobre qué significa ser hombre, para ponerse en relación con las tradiciones culturales heredadas que se inscribían en su simbólico, e ir creando nuevas maneras de ser hombre en relación con el mundo, con otros hombre y con las mujeres.
En el mundo anglosajón existe cierta tradición en este ámbito (Víctor J. Seidler, Robert Connell), fundamentalmente desde la sociología y los estudios culturales, y siempre partiendo de las sendas que los movimientos de mujeres han ido abriendo. Por su parte, en España se llevan menos años estudiando los temas de la masculinidad, siempre ligados a las líneas de investigación del sexismo en la educación y coeducación.
1.3 Hacer investigación, mediar con el mudo
El análisis del fracaso escolar es en sí mismo una paradoja: sabemos que jamás dispondremos de sistemas educativos en los que todos los niños y todas las niñas acaben la escolaridad obligatoria con el título correspondiente y habiendo alcanzado un nivel de conocimientos mínimo y adecuado; sin embargo, esto no nos niega la posibilidad, el interés y la responsabilidad de seguir preguntándonos por lo que ocurre en las escuelas y los institutos, y seguir trabajando por mejorar la práctica educativa. Si nuestra preocupación gira en torno a reducir al cero el fracaso escolar, nos sumiremos en una impotencia que nos hará reconocer la amplitud tan tremenda del problema y nos llevará al inmovilismo.
También el discurso de la política educativa es paradójico, pues pretende aunar en una misma propuesta equidad y eficacia, dimensiones que difícilmente podrán conjugarse pues son de naturaleza distinta. La preocupación por la equidad incorpora preguntas sobre la educación relativas a la promoción social, a las oportunidades que ofrece el sistema educativo para paliar desigualdades de partida, a la inclusión; la preocupación por la eficacia la mueve el interés por la optimización del gasto, y ofrece una lectura instrumental de la educación a las familias: invertir en la educación de los hijos y las hijas significa aumentar sus posibilidades de bienestar económico y social.
Estas últimas son preguntas hechas hacia fuera y desde afuera, y no desde el pensar con responsabilidad pedagógica sobre aquello que es importante para la vida de los niños.
En cuanto a las investigaciones y estudios sobre fracaso escolar no suelen partir de las experiencias singulares de fracaso. Como sostiene Xavier Bonal (2005:9), “si algo tiende a omitirse en las interpretaciones del éxito y del fracaso escolar de los adolescentes, y no es una omisión casual, es la información sobre cómo viven estos jóvenes su experiencia escolar y qué sentido otorgan a su paso por la institución”. De un modo parecido se pronuncia José Gimeno (2003:18) cuando dice que “el discurso dominante en educación en las últimas décadas se ha centrado mucho más en la institución escolar, en su eficacia, en el curriculum, en el éxito o fracaso escolar, en la acomodación de la educación al sistema productivo o en las reformas educativas. Preocupa el fracaso escolar, pero no tanto los «fracasados»”.
La ausencia de las voces de esos “fracasados” de los que habla José Gimeno, nos muestra con claridad que no conocemos en profundidad experiencias de fracaso escolar, es decir, no sabemos cómo viven nuestros alumnos el proceso escolar y vital que denominamos de fracaso. Disponemos de unos pocos estudios que hacen el esfuerzo intelectual por acercarnos a las particularidades del fracaso escolar, como los trabajos de Philippe Perrenoud (1991, 2006); sin embargo resultan escasos, y se hacen necesarios trabajos que aborden, en el campo, esas experiencias.
Parece evidente que necesitamos posiciones más claras acerca de cómo miramos, cómo pensamos y cómo tratamos el “fracaso” de nuestro alumnado. Nuevas miradas requieren tanto poner de relieve las que existen y que pasan desapercibidos (pues participan de los significados y las prácticas dominantes), como de otros lugares para pensar con responsabilidad sobre el modo en que nosotros nos posicionamos ante ello.
Como he dicho, existe una gran dificultad para desentrañar el nudo que hay en las relaciones, ya no sólo dentro de las escuelas y los institutos, sino entre las generaciones más jóvenes y las más adultas. Esa dificultad no debe cegar la investigación educativa, es decir, hemos de aprender a interpretar cuáles son los problemas pedagógicos de nuestro tiempo para hacer investigación que aporte luz a ellos. Y disponemos de muy pocos textos que se aproximen a las experiencias particulares de escolarización, y que aporten conocimiento educativo valioso para reinterpretar la educación de los adolescentes.
La propuesta de esta investigación es intentar construir conocimiento pedagógico en este sentido, rompiendo con las visiones dominantes sobre la infancia y
la adolescencia (mirada magistrocéntrica -‐desde los profesores-‐, logocéntrica -‐centrada en los contenidos mínimos-‐ y sociocéntrica -‐pendiente de las necesidades sociales-‐ José Gimeno, 2003:19), y ponernos en relación con los chicos. En otras palabras, hacer investigación que se aproxime metodológicamente a las realidades cotidianas, a las historias singulares de escolarización, de cara a disponer de narraciones de las experiencias de los chicos que nos ayuden a pensar e interpretar su mundo cotidiano y a construir relaciones con sentido pedagógico.
El preguntarme por cómo es la experiencia de los chicos es una exigencia que me interroga como adulto, como educador y como hombre. Tiene que ver con afrontar esa incertidumbre posmoderna en que nos sumimos como sociedad, buscando tender puentes que sirvan para transformar las relaciones pedagógicas, que lo son dentro y fuera de las escuelas e institutos.
La palabra responsabilidad viene del latín responsum, una forma del verbo responder, de ahí que se hable de la responsabilidad como la habilidad de responder, de dar respuesta. Como ha dicho Max van Manen (1998:23) “la educación paternal y la escolar derivan de la misma y fundamental experiencia de la pedagogía: la tarea humana de proteger y enseñar a los más jóvenes a vivir en este mundo y a responsabilizarse de sí mismos, de los demás y de la continuidad y el bienestar del mundo”.
La preocupación por el crecimiento y el desarrollo de los chicos adolescentes es el epicentro de esta investigación, y la sensibilidad necesaria para aproximarme a su vida en el instituto, va a necesitar de una mirada solícita a sus vidas, a ellos mismos; así, el principal paso para hacer investigación en este sentido es contar con ellos como protagonistas de la investigación.
Por tanto, mi interés por el fracaso escolar reside en repensar la educación de los chicos adolescentes desde la necesidad de reinterpretar las relaciones pedagógicas que como adultos establecemos con ellos. Parto de entender que el fracaso escolar es una expresión del malestar de los chicos puesto en relación con la experiencia de escolarización; un malestar que está estrechamente ligado a las incertidumbres inherentes a su proceso de crecimiento como hombres, y que se manifiesta en los institutos de diversas maneras. Una de esas manifestaciones es la ruptura con el trabajo escolar, así como la aparente falta de sentido que para ellos tiene estar escolarizados. Ahí es donde, a mí modo de ver, adquiere importancia la preocupación pedagógica por la investigación sobre lo que habitualmente se denomina fracaso escolar. Como más adelante plantearé, la falta de sentido en la vida de los chicos es compartida por los hombres adultos, de ahí que el proceso de investigación y el tipo de conocimiento que se construya adquiere valor tanto para aprender de la vida de los
chicos como de una experiencia educativa de relación, constituida por el propio proceso de investigación.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 2.1 FRACASO ESCOLAR: LA RETÓRICA DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Los estudios sobre fracaso escolar desarrollados desde una perspectiva crítica, han sido abordados históricamente desde la sociología. A lo largo de las décadas de los 60 y los 70, se desarrollan las llamadas teorías de la reproducción. Desde ellas se plantea que “las funciones que desempeña la Escuela están directamente ligadas a las exigencias del capitalismo en las sociedades occidentales actuales, a las exigencias de la división social del trabajo, en suma, a las relaciones de explotación y de dominación” (Julia Varela, 2002).
Los trabajos más representativos, considerados clásicos, fueron realizados por autores franceses como Louis Althusser (2003), Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (1981), y Christian Baudelot y Robert Establet (1976, 1990), así como por autores norteamericanos, de los que el ejemplo más paradigmático lo constituye el trabajo de Samuel Bowles y Herbert Gintis (1985)4. En España, esta corriente entra fundamentalmente a través de autores como Carlos Lerena (1976, 1983) y Mariano Fernández Enguita (1985, 1986).
La otra gran tradición de estudios sobre los resultados escolares la constituye la sociología de la evaluación, de la que Philippe Perrenoud (1990, 2006) es la figura más representativa. En los trabajos del autor suizo se desarrollan sus tesis acerca de la construcción de la excelencia educativa en tanto que expresión de una cultura dominante que se inscribe en las prácticas escolares, fundamentalmente a través de los mecanismos de evaluación, y que contribuyen a la reproducción de las desigualdades sociales.
En lo que respecta a la política educativa, la preocupación por el fracaso escolar en los últimos 20 ó 30 años tiene una doble cara que poco a poco ha ido convergiendo en una misma. Desde sectores progresistas, ha sido señalado como una cuestión de justicia social, en tanto que expresa cómo las dificultades de partida de un determinado grupo social no terminan de resolverse a través de los mecanismos que los sistemas educativos públicos disponen (fundamentalmente vehiculados por las reformas comprensivas). Desde la alianza de sectores conservadores y neoliberales, el fracaso escolar expresa una cuestión de naturaleza económica y política: urge mejorar la eficacia del sistema educativo para optimizar el gasto público (en parte privatizándolo) a la vez que armar un sistema educativo duro en un sentido moral, capaz de trasmitir cierto orden en el relativismo posmoderno (Andy Hargreaves, 1996. Ángel Pérez Gómez, 1998). 4 Destacar también la importancia de los trabajos de los autores británicos Paul Willis (1989) y Basil Bernstein (1993), en relación a las resistencias y las reproducciones de las desigualdades sociales en la escuela de los chicos de clase obrera.
La progresión del neoliberalismo y la paulatina desmantelación de los Estados de Bienestar han significado que se acentúen políticas educativas en las que se pretende un equilibrio moderado entre equidad y excelencia. Las políticas se amparan en un discurso único que funciona como catalizador de los intereses de los grupos de poder, traduciéndolos a discursos sociales que calan con gran profusión, sobre todo a través de la difusión mediática de determinados mensajes.
“Merced a la enorme presión de los medios de comunicación que controlan los grandes grupos empresariales, la educación adopta tintes exclusivamente utilitaristas. Lo que se dice que importa y, por consiguiente, el tipo de educación que van a demandar las familias y estudiantes, son los saberes que van a servir para intercambiar en el mercado laboral, o sea, para garantizar el éxito económico y social” (Xurxo Torres, 2006:26).
El proceso de construcción y desarrollo de la UE refleja un intento claro, compartido en gran medida por sectores conservadores y progresistas, por diseñar sistemas educativos que, aparentemente, aúnen esas dos aspiraciones (equidad-‐excelencia), en virtud de las necesidades formativas del contexto geopolítico de la UE en su camino por erigirse como potencia mundial. En los discursos sobre política educativa y economía de la educación, se ha recuperado el concepto de Capital Humano, y toda la retórica que lo acompaña, para dar apariencia de solidez a las propuestas en materia educativa que se ofrecen desde los organismos de poder.
Las políticas de inversión en Capital Humano5 y la reducción de las reservas de talento (José Manuel Esteve, 2003) se vinculan, al tiempo, al desarrollo económico y la cohesión social como ideales que encarnan la convivencia los principios de equidad y excelencia. De un lado, se expresa que la inversión en Capital Humano es un requisito imprescindible en la transición a una economía basada en el conocimiento6. Al mismo tiempo, se desarrolla toda una retórica argumentativa vinculada a la formación permanente en la que se abordan las consecuencias positivas de una política educativa con principios compartidos internacionalmente que impulse la cohesión social al amparo de la construcción de una identidad colectiva europea. Se entiende que potenciar la educación/formación de la ciudadanía, además de revertir en el empleo y la economía, debe repercutir en la construcción de una ciudadanía más participativa, activa, implicada y creativa7.
5 Según la OCDE, el Capital Humano reuniría “los conocimientos, las cualificaciones, las competencias y las características individuales que faciliten la creación del bienestar personal, social y económico (en Christian Laval, 2005:62). 6 Conclusiones del CONSEJO EUROPEO de MARZO de 2003. En “CONSEJO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA”: Sesión nº 2545. BRUSELAS, 24-25 NOVIEMBRE 2003. 7 “Memorando sobre el aprendizaje permanente”. BRUSELAS, 30.10.2000. SEC (2000) 1832. Del mismo modo, las consignas europeas al respecto se traducen en debates en los estados-nación y respuestas legislativas acordes. En España, el INFORME NACIONAL SOBRE EL DEBATE ACERCA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE, resulta un documento a analizar al respecto ya que recoge las “indicaciones” del CONSEJO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA de la UE para plantear el debate sobre el APRENDIZAJE PERMANENTE en nuestro país, y para ir constituyendo los márgenes de legitimación de las opciones, las políticas y las posturas al respecto. www.mec.es/educa/sistema-educativo/eadul/files/apren_permanente.pdf
Es preciso manejar con cautela los, en apariencia, prometedores discursos de este tipo políticas. Para empezar, suponen un cambio en la finalidad general del proyecto ilustrado del que se nutren las políticas educativas de gran parte de los países europeos.
“El saber yo no es un bien que se debe adquirir para participar en una esencia humana universal como en el antiguo modelo escolar que reservaba sólo a unos pocos, eso hay que recordarlo, este bien supremo, sino una inversión más o menos rentable en individuos desigualmente dotados y capacitados” (Christian Laval, 2004:57).
Para suavizar la idea de educación como inversión, se desarrollan discursos en los que, sin negar el idea de la educación como derecho universal, se defienden las bondades de apostar por este tipo de políticas: mejoras en la vida laboral como consecuencia de la formación, lo que, a su vez, repercute en estilos de vida de mayor calidad.
“De un modo genérico, el utilitarismo que caracteriza al «espíritu del capitalismo» no está contra el saber en general, ni siquiera contra el saber para el mayor número, sino que considera el saber común como una herramienta al servicio de la eficacia laboral” (Christian Lava, 2004:57-58).
Las políticas de inversión en Capital Humano, puestas en relación con el tema del fracaso escolar, interesan en la medida en que sirven para señalar qué aspectos son realmente importantes modificar en educación, esto es, orientan las políticas educativas de los diferentes Estados.
El organismo de carácter internacional que más está trabajando en el ámbito del fracaso escolar es la OCDE8, fundamentalmente a través del desarrollo del Programa para la evaluación del alumnado (PISA). Las pruebas PISA constituyen un instrumento de evaluación de competencias de aprendizaje del alumnado que está funcionando como termómetro para medir el estado de los sistemas educativos de los países que participan, de cara a poder establecer coordenadas con las que guiar las políticas educativas.
Entre 1995 y 1998, la OCDE desarrolló un proyecto internacional sobre fracaso escolar9. La pregunta central que se abordaba en este estudio era: ¿Por qué resulta importante fijarnos en el fracaso escolar hoy? Karen Kovacs (2002), apoyándose en ese
8 Existen gran cantidad de organizaciones que están incidiendo en las políticas educativas de los Estados. Como señala Xurxo Torres (2006:28), “una de las organizaciones que en la Unión Europea, curiosamente, están saliendo menos a la luz pública, pero que está desempeñando un papel importante es la «Mesa Redonda Europea de Empresarios» (The european round table of empresaries). Éste es el más influyente lobby empresarial en el ámbito de la UE. […] Esta clase de megaempresas, promotoras de políticas económicas neoliberales, tiene un gran peso político, de modo especial en el momento presente de globalización de los mercados. Son grupos empresariales que aprendieron a coaccionar a los gobiernos con las amenazas de las deslocalizaciones de sus factorías y despidos de trabajadores y trabajadoras”. 9 OCDE (1998): Overcoming failure at school. Paris, OCDE.
estudio señala que el renovado interés en el fracaso escolar nace de una triple preocupación:
“[1] las consecuencias cada vez mayores que éste tiene para el individuo, pues lo condena al desempleo o en un empleo con bajos ingresos; [2] para el sistema educativo, porque implica desperdicio de recursos en una época de restricción del gasto público; [3] y para la sociedad en general, porque impacta negativamente en la competitividad económica y la cohesión social”.
Es importante conocer cómo está desarrollándose la política educativa europea en relación al tipo de informaciones que se construyen -‐y difunden-‐ desde los organismos asesores, como es el caso de la OCDE. La importancia radica en el hecho de que resulta habitual que lo que son sólo unos resultados que expresan una mirada particular sobre la educación (en este caso, en relación al fracaso escolar), se acaban convirtiendo con demasiada facilidad en significados que constituyen el sentir mayoritario de la ciudadanía y que, por tanto, condicionan mucho las decisiones de los padres y las madres en relación a la educación de sus hijos e hijas.
Tener esto presente nos puede ayudar a la recuperación de la política educativa como una cuestión de justicia social y no exclusivamente de economía. Esto supone plantear el debate del fracaso escolar desde otras preocupaciones, como pueden ser: el sentido de la ESO como proyecto educativo, político y cultural; la reflexión que conlleva repensar qué hacer en la ESO desde diferentes lugares: didácticos, metodológicos, curriculares y fundamentalmente, pedagógicos, ante la exigencia de nuevas relaciones con los adolescentes como vía para recuperar el fluir cultural que son las relaciones intergeneracionales.
El abandono de esas y otras cuestiones en el debate educativo y político lo ha mencionado Xurxo Torres recientemente (2007) al afirmar que en los últimos años, fundamentalmente en las décadas de los ochenta y los noventa, hemos atravesado en España un proceso de cambio en los ejes del interés educativo de los y las docentes: primero fue el debate sobre los contenidos, del que se pasó a la preocupación por las metodologías, para después centrarse en la evaluación como eje sobre el que pivotase el trabajo de la enseñanza.
Uno de los principales problemas con que nos encontramos para afrontar el trabajo educativo en la actualidad, es la dificultad para señalar ejes claros sobre los que articular cualquier proyecto educativo en las escuelas y los institutos. Esa sensación de ausencia de proyecto mínimamente compartido al que los y las docentes puedan adherirse, supone que se encuentren desnudos y con grandes dificultades para llevar a cabo su trabajo.
El debate sobre la falta de sentido en el trabajo educativo, o la dificultad para encontrárselo, se inserta a mi modo de ver en un debate más amplio que tiene que ver, además de con las tendencias que se vienen analizando en política educativa, con
las relaciones intergeneracionales, esto es, con la dificultad que tienen las maestras y, sobre todo, los maestros para establecer relaciones pedagógicas con los niños y las niñas, fruto de cambios culturales que trascienden los muros de las escuelas y los institutos.
2.1.1 Enfoques en el estudio del fracaso escolar10
El análisis de las reformas y las políticas educativas es una parte importante del tema que nos ocupa. Sin embargo, la intención de esta investigación, más allá de la retórica del cambio educativo11, es provocar el deseo de hacernos preguntas nuevas en relación al tema de estudio; y hacernos nuevas preguntas pasa, también, por conocer las que predominan en la literatura especializada actualmente.
El interés de este apartado reside en acercarnos a los trabajos que se están realizando sobre el fracaso escolar de cara a conocer desde que presupuestos epistemológicos, pedagógicos e ideológicos se construyen y desarrollan las miradas científicas acerca del tema.
No son muchos los trabajos que abordan la cuestión del fracaso escolar en España; muchas menos las obras que afrontan la cuestión desde la perspectiva del alumnado. De acuerdo con los propósitos de la investigación, es fundamental construir una mirada propia acerca del fracaso escolar de los chicos a través de un trabajo intelectual de estudio y de indagación.
En España actualmente nos encontramos con dos líneas fuertes de estudio sobre el fracaso escolar. Una de ellas responde a un tipo de investigación cuasi-‐experimental, y está encabezada por los trabajos de Álvaro Marchesi (2003, 2004). La otra línea responde a un tipo de investigación cualitativa de corte etnográfico, de la que podríamos señalar a autores y autoras catalanes como Xavier Bonal (2005), y Amparo Tomé, Marina Subirats y Xavier Rambla (ver bibliografía).
En lo que concierne a los trabajos de Álvaro Marchesi (2003:26), sus planteamientos respecto a en qué consiste el fracaso escolar aluden directamente al
10 Existen numerosas publicaciones que relacionan fracaso escolar y desigualdad, así como fracaso escolar y dificultades de aprendizaje; en la bibliografía final del trabajo se recogen algunas de éstas. Sin embargo, he tomado como punto de análisis los trabajos de Álvaro Marchesi por un lado, porque recogen (y comparten) los intereses de la política educativa internacional, y los trabajos de Xavier Bonal, Amparo Tomé, Marina Subirats y Xavier Rambla, por otro, pues recogen una línea más crítica que no se reduce a constatar los discursos dominantes. Lo realmente interesante es observar las relaciones entre cada una de las líneas y la corriente científica en que se insertan; se puede ver cómo la cuestión del método no se reduce a una dimensión técnica sino, también, política (entendiendo por política las relaciones entre el paradigma científico, el tipo de conocimiento que construye y las posibilidades de ese conocimiento para la mejora de la sociedad). 11 “Más allá” no es “al margen” ni “por encima de”, sino “desde otro lugar”, en el intento por ofrecer otras lecturas de un mismo plano de la realidad educativa que puedan contribuir a enriquecer las miradas de otras y otros.
informe de OCDE de 1998, de cara a establecer tres manifestaciones de este fenómeno: alumnos con bajo rendimiento académico que no alcanzan un nivel de conocimientos mínimos tras su escolarización, alumnos que abandonan o terminan la educación obligatoria sin la titulación correspondiente, y las consecuencias sociales y laborales que tendrá en la vida adulta no haber alcanzado la preparación adecuada.
A partir de estas tres manifestaciones el autor define al alumnado que fracasa escolarmente como “aquellos que, al finalizar su permanencia en la escuela, no han alcanzado los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para manejarse de forma satisfactoria en la vida social y laboral o proseguir sus estudios” (2003:26). Dichos alumnos responden a una triple taxonomía: alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos desmotivados, y alumnos con problemas emocionales y de conducta.
Desde esos planteamientos, el autor propone un modelo “multinivel” (2003:31) para el estudio del fracaso escolar, partiendo de entender que este fenómeno es el producto de la interacción de tres tipos de variables: psicológicas, socioculturales e institucionales. Su propuesta de análisis consiste en comprender mejor qué variables inciden en mayor medida en la construcción del fracaso escolar (análisis de la varianza del rendimiento escolar de los alumnos).
A mi modo de ver, esta manera de estudiar el fracaso escolar nos aporta pocas informaciones respecto a las cuestiones importantes de la educación de los chicos con dificultades. De igual modo, es importante identificar que este tipo de estudios, al compartir los análisis de organismos como la OCDE respecto al fracaso escolar, aportan un conocimiento que tiende a corroborar esos discursos y aportar medidas acordes a ello.
Los propósitos de la investigación que he realizado están lejos de dar explicaciones totalizadoras; tienden más a indagar en las experiencias particulares donde los chicos le dan sentido a su paso por la secundaria. Como dije en la introducción, la raíz del trabajo educativo con los jóvenes es el ejercicio de la responsabilidad adulta hacia su crecimiento y desarrollo. Intentar desanudar las relaciones pedagógicas requiere de un tipo de reflexión cercana a las propias relaciones. De acuerdo con esto, los trabajos realizados en este campo desde la sociología cualitativa están más cerca de esas preocupaciones.
La obra de Xavier Bonal y sus colaboradores y colaboradoras, Apropiaciones escolares (2005), nace de una investigación etnográfica realizada en diferentes centros de ESO de Cataluña. En ella se buscó explorar mediante trabajo de campo las diferentes maneras en que las y los adolescentes hacen uso de su escolarización en los institutos.
El estudio plantea que para investigar las experiencias escolares son tan importantes las posiciones sociales (clase, etnia y género) como las disposiciones individuales y colectivas:
“[…] No podemos ni queremos omitir los condicionantes estructurales en las cosmovisiones y experiencias de los adolescentes, o, dicho de otra manera, que creemos necesario considerar la relevancia del origen de clase de los individuos, su socialización en un género determinado o su origen étnico para aprender qué hay en la base de la construcción de sentido y significado que los jóvenes otorgan a su experiencia escolar. Ahora bien, tan importante como estos condicionantes es la creatividad de los actores, su capacidad para reproducir o transformar un determinado destino de clase, una reproducción de roles de género o una socialización cultural particular” (Xavier Bonal, 2005:10).
Se trata de reconocer que los condicionantes estructurales no agotan las trayectorias vitales de los chicos y las chicas, a la vez que se pone de manifiesto la obviedad de que la construcción de la singularidad tiene lugar en contextos culturales complejos, de entre los cuales los centros escolares son sólo una parte de ellos12. Esa manera de afrontar la experiencia de escolarización de los adolescentes permite estudiar la intersección entre las presiones estructurales y la propia experiencia, de manera que se profundiza en el conocimiento de las biografías personales en relación a los procesos de escolarización. De ahí la importancia de ampliar la mirada sobre la educación de los adolescentes para no reducir las interpretaciones a las relaciones que se producen en el marco de las instituciones, pues las vidas adolescentes están también muy vinculadas a los espacios y tiempos de ocio y, sobre todo, a los contextos familiares.
Por otra parte los trabajos de Xavier Rambla y Amparo Tomé (2001a, 2001b, 2004) abordan la cuestión de la construcción del género en los institutos en un intento por terminar de desvelar las sombras que parecen no disiparse alrededor de la identidad de género de los chicos y la identidad de género de las chicas.
En Paradojas del sexismo educativo: la pobreza escolar masculina (2004), los autores retoman los estudios clásicos de la sociología educativa británica (Paul Willis, 1989; McRobbie, 1978; Anggleton y Whitty, 1985) para recuperar como hipótesis de trabajo la idea de que los chicos y las chicas exploran sus futuros y construyen sus expectativas, siempre en relación a la posición social de sus padres, y siempre desde unas vivencias particulares propias de cada sexo. Con esos trabajos se comprendió cómo ciertas condiciones estructurales (entre otras, el capital cultural y las reformas
12 En una línea que comparte algunas claves de análisis con los planteamientos de Xavier Bonal, se encuentran los trabajos de Silvia Dutchatsky (1999, 2005) acerca de los procesos de construcción de la “subjetividad”. Esta autora argentina sitúa el acento se en la escuela vivida, es decir, en los procesos de construcción de significados que los sujetos construyen en su paso por la escuela; una subjetividad que se “construye en la tensión entre las determinaciones y la presión por desbordarlas”.
comprensivas) operan de manera muy diversa en función de las elecciones de cada chico y cada chica13.
La gran paradoja educativa que expresa este trabajo tiene que ver con que a pesar de que continúan existiendo prácticas sexistas en relación a las chicas en las prácticas educativas, la pobreza escolar (la dificultad para acabar los estudios secundarios) es mayor en los chicos. Las tesis que plantean y desarrollan para intentar dar luz a este dilema relacionan la pobreza escolar de los chicos con sus procesos de construcción como hombres en los centros escolares (también fuera de ellos, en sus grupos de iguales). En las prácticas sociales de las escuelas e institutos, muchos chicos “compiten por los espacios centrales del juego, de la indisciplina y de las agresiones físicas o verbales. No es sorprendente que esto perjudique su rendimiento escolar. Pero además los chicos y las chicas forjan proyectos futuros distintos al mismo tiempo que participan en estas prácticas” (Xavier Rambla, Marta Rovira y Amparo Tomé, 2004:190).
2.1.2 Cifras de la educación en España y Andalucía14
Como viene defendiéndose hasta el momento, el interés de esta investigación no es el fracaso escolar como una categoría objetiva de análisis sino como expresión de las dificultades de algunos chicos en su escolarización. De ahí que el acento se ponga en las experiencias particulares de los chicos que arrastran suspensos o que cierran su paso por la ESO sin la titulación propia. Como también se viene argumentando, el interés de la investigación está focalizado en los chicos dado que son ellos los que presentan rupturas más fuertes y más profundas en sus experiencias de escolarización.
Para disponer de una panorámica informada sobre la situación de los chicos en el sistema educativo, expondré a continuación algunos datos que considero útiles. El propósito es dar un poco de luz a la estancia y la progresión de los chicos en el sistema educativo, prestando especial atención a las diferencias que presentan respecto a las chicas, esto es, teniendo en cuenta cómo los dos sexos ofrecen trayectorias muy diferentes respecto al tránsito por la escolaridad obligatoria.
La manera de observar esto es fijarnos en el alumnado que finaliza la escolaridad obligatoria sin haber conseguido la titulación correspondiente, para 13 Podemos observar las similitudes de estos enfoques con los de Xavier Bonal, de manera que se identifica un tipo de trabajo común que puede considerarse como un enfoque consolidado en lo que respecta al estudio de escolarización, coeducación y desigualdad. 14 http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=31&area=estadisticas. Pese a disponer de gran cantidad de información, las estadísticas no comparten algunas de las variables en los diferentes cursos, además de presentar ciertas cifras en porcentajes y otras en tasas brutas. Teniendo en cuenta esto, he seleccionado algunas de las cifras que reflejan lo mejor posible las diferencias en las trayectorias de escolarización de chicos y chicas, de acuerdo con el propósito de la investigación.
analizar esto nos fijaremos tanto en la distribución porcentual del alumnado que abandona la ESO según el resultado obtenido, así como en el porcentaje de abandono educativo temprano15.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO QUE FINALIZA LA ESO SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO
[CURSOS 2003-04 Y 2004-05]
CON TÍTULO DE ESO SIN TITULACIÓN
ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA CHICOS 64,7 58 35,3 42,0 CHICAS 78,9 74,1 21,1 25,9
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ABANDONO TEMPRANO DEL ALUMNADO EN ESO
CHICOS CHICAS
2000 2005 2000 2005
ESPAÑA 34,6 36,4 23,2 25,0 ANDALUCÍA 40,7 42,7 29,4 31,4 MEDIA UE 19,9 17,3 15,2 13,1
Estos datos reflejan con claridad que los resultados de los chicos son peores que los de las chicas en términos de finalización de etapa educativa obligatoria con la titulación correspondiente. Sin embargo, para conocer un poco mejor las trayectorias que desembocan en esto, hemos de fijarnos en otros tipos de datos.
Si tenemos en cuenta la tasa de idoneidad16 para nuestro estudio, nos encontramos con que existe una mayor población estudiantil masculina que está en 4º de ESO con una edad superior a la esperada. Los datos totales nos muestran que con 15 años o menos hay un 59,9%. Sin embargo, con 16 años hay un 29,6% y con más de 17 años, un 11%. Entre estos dos grupos alcanzan más de un tercio de la población masculina en 4º de ESO por encima de la edad prevista. Esto significa que hay un alto porcentaje (40,6%) de alumnado masculino que ha repetido curso y/o está repitiendo. Respecto a las chicas, el porcentaje de ellas que no se ajusta a la idoneidad edad/curso asciende a un 22,4% para los 16 años y un 11,0% para mayores de 17 años. Las cifras son sensiblemente inferiores, diferencia que suele mantenerse en casi todas las estadísticas que podamos comparar entre chicos y chicas.
15 Abandono educativo temprano: porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria Segunda y no ha seguido ningún tipo de estudio formación en las cuatro últimas semanas. Este indicador está definido e incluido en los indicadores estructurales de la Unión Europea. 16 Las tasas de idoneidad en la edad del alumnado muestran el alumnado que progresa adecuadamente durante la escolaridad obligatoria, de forma que realiza el curso correspondiente a su edad. Se estudia para las edades que marcan el inicio de los Ciclos Segundo y Tercero de la E. Primaria (8 y 10 años), para la edad teórica de comienzo de la E.S.O. (12 años) y para las de los dos últimos cursos de esta etapa (14 y 15 años).
En lo que respecta a los porcentajes de chicos y chicas que promocionan en cada curso de la ESO, encontramos una diferencia constante a favor de las chicas de entre un 7% y un 10%. En 1º de ESO, promocionan un 73,4% de los chicos mientras que en las chicas lo hace un 83,7&. En 2º de ESO, la diferencia es similar, teniendo un 72,7% para los chicos y un 80,5% para las chicas. En 3º de ESO baja el porcentaje para ambos sexos, aunque se mantienen las diferencias: promociona un 68% de los chicos y un 76% de las chicas. Finalmente, en 4º de ESO, la diferencia se mantiene en un 7% a favor de las chicas (73,6% masculino frente a un 80,6% femenino).
Las diferencias en las tasas de promoción se pueden estudiar a través de los porcentajes en la acumulación de retrasos, dato necesario para interpretar mejor las tasas brutas de graduación.
% ACUMULACIÓN DE RETRASOS POR SEXO [CURSO 2004-05]
ALCANZA 4º DE ESO CON 15 AÑOS ACUMULA RETRASOS ANTES DE 4º DE ESO
ESPAÑA ANDALUCÍA EN PRIMARIA POR PRIMERA VEZ EN ESO
ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA CHICOS 52,2 47,6 16,3 19,1 31,5 33,3 CHICAS 64,9 60,4 10,8 13,4 24,3 26,2
Los chicos acumulan más retrasos antes de su entrada en ESO algo que arrastran en sus trayectorias en secundaria. Las diferencias con las chicas respecto al acceso al último curso de secundaria son de casi un 15%.
Estos datos podemos estudiarlos a su vez en relación a las tasas brutas de graduación (últimos 4 cursos), para corroborar las diferencias entre chicos y chicas en relación a qué porcentaje de cada sexo finaliza cada curso la etapa obligatoria.
TASAS BRUTAS DE GRADUACIÓN POR SEXO
CURSO 2001-02 CURSO 2002-03 CURSO 2003-04 CURSO 2004-05
ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA CHICOS 62,9 58 63,3 58 64,7 58 77,5 CHICAS 77,7 73,9 77,6 74,5 78,9 74,1 63,7
Para completar este apartado aportaré datos relativos a las medidas de atención a la diversidad en función del sexo.
PORCENTAJE DEL ALUMNADO QUE CURSA PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 2º CICLO 3º DE ESO 4º DE ESO
CHICOS 5,2 10,3 CHICAS 4,5 9,3
PORCENTAJE DE ALUMNADO POR SEXO QUE CURSA PGS CURSO 2004-05 CURSO 05-06
CHICOS 67,3 67,3 CHICAS 32,7 32,7
2.2 ADOLESCENCIA Y JUVENTUD17: LA EDUCACIÓN COMO EXIGENCIA CULTURAL
En una investigación sobre las vidas de los adolescentes, Jaume Funes (2005) ha argumentado que para pensar sobre la educación de los adolescentes hemos de contemplar tres grandes perspectivas: la adolescencia como producto de un contexto, como lo que vemos los adultos, y la existencia de miradas profesionales contradictorias hacia los adolescentes.
Plantearnos cada una de esas dimensiones responde a un interés y a un deseo común: repensar las maneras en que interpretamos la vida de las y los adolescentes para, al tiempo, ir transformando las relaciones educativas18 que establecemos con ellas y con ellos. Esto supone un ejercicio de cambio de perspectiva, de cómo experimentamos nuestras relaciones con las alumnas y los alumnos; y es un ejercicio de doble dirección, hacia dentro y hacia fuera, pues implica indagar en nosotros y nosotras que como adultos tenemos una responsabilidad educativa como un camino necesario para replantear cómo nos relacionamos:
“Podemos decir que no existe un problema adolescente sino problemas de los adultos con sus adolescentes19. O simplemente destacar que las relaciones con los adultos que los rodean y las vivencias derivadas de la relación, son buena parte de lo que son como adolescentes. El profesorado, por ejemplo, los mira y los vive de distintas formas. Con ellos y ellas construyen relaciones generadoras de confianza, de tensión, de acumulación de experiencias positivas o de bagajes vitales negativos. Tener unos u otros profes supondrá distribuciones diversas de los conflictos adolescentes inevitables. Tener uno u otro profesorado significará descubrir de distintas formas, en diferentes momentos, algunas cuestiones vitales, algunas formas del ser humano, unas u otras preocupaciones de la existencia, unas u otras prioridades y valores para el momento adolescente” (Jaume Funes, 2003:81).
María Zambrano escribió sobre la recurrencia histórica de la preocupación de los adultos sobre los adolescentes. Para ella se trataba de una cuestión relativa a las relaciones entre generaciones diferentes que necesariamente cohabitan en el espacio y en el tiempo, algo consustancial a los grupos humanos. El choque entre las razones de los jóvenes y las de los adultos necesita ser leído en clave positiva, como un conflicto relacional que contribuye al cuestionamiento de la tradición cultural al
17 La teoría sobre adolescencia está más vinculada a la psicología mientras que la referente a la juventud está vinculada a la sociología, la historia y los estudios culturales. Al haber realizado un estudio de caso con un chico de 18 años que ha pasado su adolescencia en la ESO, me ha parecido adecuado introducir ambas tradiciones. 18 Quizá habría que hablar de relaciones pedagógicas en lugar de relaciones educativas pues la cuestión no es sólo pensar en las relaciones con los adolescentes en el marco escolar, sino buscar trascenderlo; de ahí que me parezca más acertado utilizar la noción de pedagogía en los términos en que Max van Manen (1998) propone, como relativa a “todas aquellas áreas en que los adultos conviven con niños, por el bienestar de esos niños, por su crecimiento personal, por su madurez y su desarrollo” (p. 44). 19 En lugar de hablar de “problemas” prefiero hablar de “conflicto relacional”, pues la labor educativa es en relación por lo que los nudos o dificultades que se vayan presentando deberán ser afrontados en esa misma experiencia compartida. Decir también que comparto el modo en que el autor utiliza el lenguaje al hablar de “sus adolescentes”, haciendo hincapié en el compromiso de los adultos respecto a las y los jóvenes.
introducir algo nuevo a lo que está siendo, y no desde discursos conservadores que enfatizan las diferencias como algo negativo, criticable y que debe ser reconducido.
El pensamiento de Hannah Arendt nos ofrece un análisis crucial para interpretar este tipo de conflicto, para intentar construir relaciones pedagógicas con sentido, al desarrollar una filosofía de la natalidad. Los hombres y las mujeres adultos tenemos la responsabilidad de acoger la radical novedad que es la llegada al mundo de niños y niñas:
“Los seres humanos traen a sus hijos a la vida a través de la generación y el nacimiento, y al mismo tiempo los introducen en el mundo. En la educación asumen responsabilidad de la vida y el desarrollo de sus hijos y la de la perpetuación del mundo” (Hannah Arendt, 1996:197).
Acoger lo nuevo constituye una experiencia básica que da sentido a la vida de las mujeres y de los hombres. En la obra de Hannah Arendt, es precisamente la experiencia del nacimiento lo que posibilita restablecer la crisis de la tradición, la mediación entre lo nuevo y lo viejo.
Esta filosofía de la natalidad nos sitúa, en relación a la educación de los adolescentes, en la tesitura de, por un lado, reconocer la responsabilidad innegable, hacia su educación en un sentido existencial que supera la esfera escolar; por otro, nos sitúa ante la necesidad de pensar en el período humano que es la adolescencia como un segundo nacimiento que necesita de una relación pedagógica particular.
María Zambrano (2007:49-‐50) nos puede ayudar a comprender mejor qué significa la adolescencia como proceso de crecimiento humano. La filósofa expresa que la adolescencia encierra “algún secreto de la vida específicamente humana”, al considerarla una etapa de explosión, de deseo y necesidad de crear y de crear-‐se a uno mismo y a una misma:
“Y es que la adolescencia si es algo es la irrupción de lo específicamente humano que es la necesidad y el entusiasmo de crear. A lo que se puede objetar diciendo que la niñez es espontáneamente creadora; que el niño crea sin darse cuenta. Y es cierto. Pero existe una diferencia entre el crear espontáneo de la niñez y el modo de creación que en la adolescencia irrumpe. En el niño el «yo» no está revelado; la niñez es un proceso de separación en que el individuo como tal se va descubriendo a sí mismo. En la adolescencia, este ser separadamente, esta soledad propia del hombre se presenta avasalladoramente. Se produce pues la revelación del individuo, y el individuo humano es por necesidad creador o por lo menor hacedor”.
La experiencia vital que es el proceso de la adolescencia encierra la búsqueda de sentido que se expresa en un deseo, casi incontrolable, de crear, de relaciones, de explorar y de explorar-‐se. María Zambrano (2007:50) sostiene que “educar la adolescencia es salvarla, salvar su poder individualizador y creador del caos que la acecha. Y conviene recordar que a mayor poder creador corresponde mayor extensión del caos. El maestro no puede olvidarlo”.
Para salvar a la adolescencia es preciso que los educadores y las educadoras nos interroguemos íntimamente. Hemos de aprender a pensar su educación teniendo presente qué mundo estamos contribuyendo a re-‐crear, dónde estamos poniendo el acento en la labor educativa, y cómo estamos acogiendo la expansión de cada chico y cada chica respecto a sí mismos y respecto al mundo en que están creciendo.
Ante todo esto no es de extrañar que la pregunta de qué le ocurre a la juventud sea recurrente en la historia. María Zambrano hablaba así en el año 1964:
“La juventud es hermética, mas los jóvenes de ahora están encerrados en un mayor hermetismo, me decía Ortega y Gasset un día, cuando yo lo era. Entonces, mi generación, la de los padres de esa juventud de ahora, resultábamos ya herméticos en demasía para la generación de nuestros padres y mayores. ¿Desde cuándo se ha acentuado pues, este hermetismo, este ansia de vivir aparte, este hacer de la edad juvenil una especia de secta? ¿Desde cuándo y por qué?” (María Zambrano, 2007:94)
Se trata de preguntas retóricas que, sin embargo, sí que encierran particularidades históricas. La autora piensa en las relaciones intergeneracionales en el marco de la creciente sociedad de masas. Hemos de tener claro que el principio de la filosofía de la natalidad es intrínseco a la humanidad, a la vida de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, para interpretar ese principio en relación a la educación de los adolescentes en la actualidad, hemos de considerar las particularidades condiciones culturales, políticas y económicas de nuestro tiempo.
2.2.1 Condición posmoderna y narrativas de adolescencia y juventud20
Es importante ampliar la visión que tenemos sobre el mundo adolescente y juvenil de cara a poner en crisis nuestros prejuicios y la visión fatalista que se comparte al respecto a modo de discurso social dominante. De igual manera, comprender las particularidades de las relaciones intergeneracionales en la actualidad necesita de una visión informada y reflexiva de nuestro tiempo.
Carles Feixa ha desarrollado en un trabajo reciente (2003) tres grandes metáforas transversales con las que pretende ayudar a comprender mejor las relaciones entre la condición posmoderna y la vida de los chicos y las chicas. El autor establece tres ejes de análisis que sirven para comprender las transiciones de una sociedad moderna a una sociedad posmoderna:
• Cambios en los modos de transmisión cultural entre generaciones: de una cultura escrita propia de sociedades premodernas, se pasó a una cultura
20 Hablo de condición posmoderna y no de sociedad posmoderna o posmodernidad, términos más amplios y ambiguos, para referirme a la “condición social propia de la vida contemporánea, con unas características económicas, sociales y políticas bien determinadas por la globalización de la economía de libre mercado, la extensión de las democracias formales como sistemas de gobierno y el dominio de la comunicación telemática que favorece la hegemonía de los medios de comunicación de masas y el transporte instantáneo de la información a todos los rincones de la tierra” (Ángel I. Pérez Gómez, 1998:23).
visual propia de culturas modernas, para llegar a una cultura multimedia propia de sociedades posmodernas.
• Cambios en los procesos de crecimiento y madurez: inserción orgánica en la sociedad adulta a través de ritos de tránsito claros (del juego al trabajo, el matrimonio temprano, el servicio militar), a una inserción mecánica con un ciclo vital regular, hasta un ciclo vital discontinuo que podemos interpretar con la idea de nomadismo (Michel Maffesoli, 2002).
• Cambios en las narrativas sobre el sentido de la juventud: -‐ Tarzán: el buen salvaje que ha de civilizarse a través de la cultura. -‐ Peter Pan: resistencia a hacerse mayor. -‐ Blade Runner: ausencia de pasado y tradición.
Estas tres grandes líneas argumentativas son planteadas por el autor como modalidades que pueden convivir en un mismo espacio-‐tiempo, de manera que nos son útiles en la medida en que sirven como relatos sobre los que situar las experiencias vitales de los jóvenes y las relaciones que los adultos establecemos con ellos y ellas. Aquí radica precisamente lo valioso de los estudios sobre la Juventud para esta investigación, al permitirnos abordar la pregunta de María Zambrano (desde cuándo y por qué la juventud ha experimentado el aumento del hermetismo) desde una perspectiva histórica que enriquezca nuestra visión del escenario social en que crecen los chicos y las chicas; del mismo modo estos estudios nos permiten enriquecer nuestra capacidad de leer e interpretar las relaciones educativas.
La incidencia de estos cambios culturales en los procesos de crecimiento y desarrollo de los chicos han sido contempladas como elementos cruciales en los trabajos de Jaume Funes (2003) y de Andy Hargreaves (1998).
“[la adolescencia] es algo más que la pubertad y los ritos de transición. La adolescencia es hoy un tiempo social (largo) en el que hay que dedicarse a ser adolescente. Comienza con las transformaciones biológicas y fisiológicas de la pubertad, pero éstas son una pequeña parte del conjunto de cambios que se producirán. En las sociedades industrializadas modernas, la adolescencia ya no es un breve rito de paso (puesta de largo) que da paso a ser considerado joven adulto. Son un conjunto de años para vivir siendo adolescente” (Jaume Funes, 2003:48-49).
Según Andy Hargreaves (1998), en las sociedades industriales occidentales, la adolescencia constituye algo más que un proceso biológico; además, reconoce que la adolescencia está estrechamente definida en función de las preocupaciones del mundo adulto. Desde esos planteamientos, el autor pone en tela de juicio la educación secundaria al señalarla como excesivamente academicista, asistencialista, así como alejada de las necesidades de apoyo emocional que los y las adolescentes necesitan en las sociedades posmodernas.
2.2.2 Líneas de trabajo
En lo que respecta a los trabajos e investigaciones de que disponemos sobre escolarización adolescente, hemos de desatacar al menos dos referentes valiosos para esta investigación. Por un lado, las investigaciones de Jaume Funes, en las que el centro de interés se sitúa en conocer los mundos adolescentes a la luz de las propias experiencias y concepciones del mundo de los jóvenes para, a partir de ellas, repensar y replantear las relaciones educativas que establecemos con ellos y con ellas.
Por otra parte, los mencionados trabajos de Andy Hargreaves (1998), que constituyen una de las líneas internacionales más sólidas y consolidadas en investigación sobre la educación de los adolescentes. El autor aborda cómo las transformaciones que acarrea la posmodernidad se entrelazan con los cambios en los estilos de vida y crecimiento de los chicos y las chicas, así como en el tipo de respuesta educativa que los centros diseñan y desarrollan respecto a ellos y ellas. Las líneas fundamentales que desarrolla son la adolescencia, las culturas de escolarización y las transiciones (transiciones a la secundaria, vivencia de la escolarización y sentido de esa etapa en la biografía personal); curriculum escolar y evaluación; atención y apoyo (repaso de las tradiciones de orientación en secundaria, fundamentalmente orientación psicopedagógica experta al margen de la docencia).
Por otra parte, en el contexto español, las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años por investigadores e investigadoras de universidades catalanes sobre temas de juventud y educación secundaria constituyen el grueso de los trabajas sobre el tema. Desde la Fundació Jaume Bofill21 se financian gran parte de las investigaciones en este ámbito. Destacar aquí la investigación ya mencionada de Xavier Bonal (2005), así como la también citada investigación sobre Los mundos adolescentes, dirigida por Jaume Funes (2004; 2005).
21 http://www.fbofill.cat/
2.3 LA EXPERIENCIA DE SER HOMBRE: MASCULINIDAD Y EDUCACIÓN
Como ha dicho María-‐Milagros Rivera (2005:70), “no son muchos los hombres que han reflexionado y escrito de la práctica de su diferencia, pero cada vez son más”. Pensar como hombre acerca de mi experiencia de relación con el mundo es una de las razones que me mueve a hacer este trabajo, como un modo de construirme con sentido en mi labor educativa y en mis relaciones.
Es cierto que existe una falta de narraciones y prácticas libres de interpretación de la experiencia de los hombres. En parte esto es debido a que los hombres, fundamentalmente a raíz del período histórico que hemos llamado Ilustración, hemos aprendido a hablar desde afuera, acogiendo e interiorizando la idea de que “sólo a través de la razón podemos guiar y controlar nuestras vidas” (Víctor Seidler, 2000:23).
“Como hombres hemos aprendido a hablar por otros, pensando que es nuestra tarea decir lo que es mejor para cada uno en una situación determinada. En realidad, hemos aprendido a usar nuestra voz para hablar por otros, pensando antes de que hayamos aprendido a usar nuestra voz para hablar por nosotros mismos más personalmente” (Víctor Seidler, 2005:127).
Además, la tremenda brecha que el Holocausto significó para la humanidad, como bien ha estudiado Hannah Arendt, ha supuesto un debilitamiento de la genealogía masculina, esto es, la dificultad de establecer relaciones intergeneracionales entre hombres que ayuden a crecer con sentido y a crear medida masculina del mundo.
Ante esto, no debe parecernos casual que fueran hombres nacidos a partir de la década de los 40 los que comenzaron a hacer un trabajo de interpretación libre de sí. Hombres que comenzaron a experimentar la ruptura cultural en relación a la falta de genealogía masculina, a la vez que se encontraban con un movimiento gay y un movimiento feminista que les situaba ante la necesidad de repensarse en tanto que hombres como una búsqueda de sentido de sí, desde sí.
Así nacieron los movimientos de hombres en la década de los 70, con la forma de grupos de autoconciencia; grupos que, a grandes rasgos, responden a tres perfiles políticos distintos22, desde los vinculados a la izquierda marxista, a los movimientos de hombres contra la violencia de América latina, pasando por los hombres más cercanos a la cultura de paz:
22 Para un análisis exhaustivo y actualizado de los movimientos de hombres, ver: Luís Bonino (2003), y Fernando Barragán Medero y Amparo Tomé (1999).
“Los más mayores han sido o son, en su mayoría, hombres de izquierda de formación marxista, que han pertenecido o pertenecen a grupos políticos radicales. Otro perfil político es el de hombres vinculados con la cultura de paz y estos son, por lo general, algo más jóvenes, o se han interesado más tarde por la diferencia sexual. Un tercer perfil se ha dado con mucha personalidad en América Latina, en particular en Nicaragua, desde principios de la década de los noventa: son los GHCV (Grupos de hombres contra la violencia), que nacieron en ese país en 1993, primero en Managua y luego en otras ciudades, en el seno del ejército revolucionario sandinista, después de la derrota electoral de 1990; su preocupación fundadora fue el deseo de entender y de erradicar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia contra la propia pareja” (Mª-Milagros Rivera, 2005:70-71).
María-‐Milagros Rivera (2005), recogiendo la experiencia del grupo de hombres del que formó parte Víctor Seidler (Talón de Aquiles), narra cómo la marcha de las mujeres del grupo fue lo que obligó a los hombres a reconocer en la falta de mediación femenina sus propias carencias para narrar sus experiencias en primera persona. Recoger esta experiencia tiene mucho valor tanto para reflejar la dificultad masculina para establecer un diálogo interno y externo con otros hombres, como para reconocerle autoridad al movimiento de las mujeres en relación a lo que aportan culturalmente al mundo.
Las cuestiones cruciales que se empiezan a repensar en estos grupos tienen que ver con la sexualidad masculina y la relación con el cuerpo, la paternidad, el poder social y la cultura de la guerra. Se trata de los temas cruciales que los estudios sobre masculinidad y también el feminismo han abordado históricamente.
El camino que se abrió hace unos de 30 años con los estudios sobre la masculinidad está aún poco explorado, sobre todo por la dificultad que entraña para los hombres hablar de la propia experiencia como una práctica de búsqueda de sentido para ellos (política de lo simbólico):
“Es difícil juzgar los relatos que hacen los hombres de su propia experiencia porque muchas veces esos relatos personales no se dan. Tradicionalmente, el hombre ha confiado en la mujer para que le proporcione una versión y un entendimiento de lo que experimenta en su vida emocional [mediación femenina]” (Víctor Seidler, 2000:167)
El interés por hacer política de lo simbólico no es, a mi modo de ver, de carácter terapéutico (en relación a sanar a los hombres de su masculinidad). Tiene que ver más bien con ganar en libertad masculina y hacer más rica la vida de los hombres, con más sentido, en su relación con otros hombres y también con las mujeres. Bajo esa prioridad es importante que no caigamos en reducir las experiencias de los hombres en ciertas formas particulares que conviertan la masculinidad en una categoría paraguas que abarque a todos los hombres por igual; esto dificulta la relación y la convivencia pacífica:
“[La idea de que todos los hombre son unos violadores en potencia] es nociva porque menosprecia las diferencias entre los hombres calificándolas de ilusorias pues, según se dice, todos los hombres son fundamentalmente iguales. Y tienen que serlo porque todos ocupan la misma posición en la jerarquía de poderes: no son de fiar. Esto crea un silencio tenso y difícil, ya que significa que las mujeres se suelen quedar calladas acerca de sus relaciones con los hombres. Se pueden sentir constantemente críticas, como si asumir la culpa fuera una manera de mitigar una idea subyacente de que las relaciones con los hombres sólo pueden ser un signo de debilidad. Para los hombres esto genera silencio porque los hace sentir que no conocen su propia naturaleza, que hay algo en ellos que es de temer, y que su vida emocional y su sexualidad están llenas de peligros” (Víctor Seidler, 2000:168).
Las consecuencias para los hombres son paradójicas: sirven para situarles en el terreno de la igualdad con las mujeres, pues muchos están de acuerdo en los análisis de las injusticias que el feminismo señala y critica; a la vez, sienten que no se conocen a sí mismos, pues no han llegado a esa aparente afinidad con el feminismo de manera libre, partiendo de ellos mismos. Este nudo simbólico es necesario afrontarlo desde la investigación ofreciendo narraciones de experiencias de hombres particulares.
Cerrando este epígrafe volveré al inicio para recoger la idea sobre cómo el Holocausto significó una ruptura en la tradición cultural y, más concretamente, en la genealogía masculina. Es muy importante que los hombres pensemos acerca de la relación entre masculinidad y guerra, pues la guerra es una expresión de la historia de los hombres que dificulta tremendamente la construcción de medida del mundo y de sentido de las relaciones, incluidas las pedagógicas.
2.3.1 Cultura de la guerra y discontinuidad cultural
Para pensar sobre la experiencia de ser hombres, hemos de tener muy en cuenta las ligazones entre la historia de los hombres y la cultura de la guerra. Un camino para abordar esto es pensar acerca del origen y las causas de las conductas belicosas propias de una gran mayoría de los hombres a lo largo de la historia. Sobre este tema priman explicaciones que, sustentándose en la biología y la herencia genética, señalan cómo la supervivencia de los más fuertes es la expresión de su superioridad, supervivencia que se gana con la fuerza.
Existe abundante literatura sobre esto aunque se trata de textos que se encierran en un círculo vicioso pues rara vez aparecen narraciones en primera persona en relación a la guerra (María-‐Milagros Rivera, 2005:88), narraciones que podrían contribuir a hacer política de lo simbólico.
Entiendo y tomo las palabras de María-‐Milagros Rivera respecto a que la guerra es y ha sido una expresión libre de la diferencia sexual masculina (2005). Esta aparente
paradoja expresa que los hombres han decidido libremente que la guerra sea una expresión de su manera de entender el mundo y de afrontar las relaciones, pese a que también han existido hombres que han abogado por otro tipo de relaciones, hombres pacíficos y pacifistas.
Elijo hablar aquí de la guerra como una expresión de la cultura masculina del poder que desembocó en experiencias tan terribles y dramáticas como el Holocausto. Para los hombres el Holocausto abrió una grieta por la que se comenzaron a perder los lazos entre generaciones de hombres. Una ruptura en la genealogía masculina que ha ido acrecentándose con la expansión de lo que inicialmente se llamó sociedad de masas (José Ortega y Gasset) y que actualmente denominamos sociedad posmoderna (Ángel Pérez Gómez, 1998. Andy Hargreaves, 1996).
La guerra destruye la posibilidad de la alteridad, la posibilidad de percibirnos en los otros y en las otras. En este sentido Fernando Bárcena (2006:152), en palabras de Gray (2004), sostiene que la guerra produce una abstracción de la experiencia en el propio cuerpo. Este fenómeno, puesto en relación con los hombres que participaron del Holocausto, significó que vivieran esto sin ser conscientes de las consecuencias tan sangrantes de sus propios actos.
La pensadora Hannah Arendt (2003, 2006) nos ha señalado esta falta de medida sobre la propia experiencia, fundamentalmente en relación a la experiencia de los hombres. Según la autora, las atrocidades cometidas por numerosos soldados y mandos del ejército nazi no son el fruto de tener un mal corazón; bastó la ausencia de pensamiento sobre el acontecimiento, sobre la experiencia tan terrible en la que estaban participando, lo que desembocó en no sentir la necesidad de responder ante nada ni ante nadie, ni siquiera ante ellos mismos. Asumir una orden y no implicarse de ningún modo en las consecuencias que ésta pueda tener, no pensar en ningún momento en las implicaciones tan desmesuradas como la misma muerte de miles de personas, es una expresión dramática de la falta de medida del mundo. La falta de medida no afrontada, desde la relación de muchos hombres con la experiencia de la guerra (no sólo en el Holocausto pero sí especialmente a partir de él), ha desembocado en una fuerte crisis de genealogía masculina.
La dramática ruptura de la tradición que significó el Holocausto, como ha dicho Hannah Arendt, supone para la educación una paradoja: si la labor educativa es mediar entre lo nuevo y lo viejo, ¿cómo hacerlo con la tradición quebrada? Para la autora, esa pregunta se responde desde pensar el acontecimiento, la experiencia, tomando medida de las cosas, desarrollando conocimiento sobre el mundo que nos sitúe en él con sentido. Para los hombres, esa pregunta adquiere una dimensión especial pues es precisamente a ellos a quienes apremia la tarea de pensar sobre la experiencia propia:
“Es parcialmente aprendiendo a esclarecer nuestras propias complejas herencias, y estableciendo una conexión más profunda con nosotros mismos, como podemos aprender a escuchar a los otros de una manera distinta” (Víctor Seidler, 2006:25).
En este sentido es cómo la educación de los chicos adolescentes exige un trabajo personal de los educadores que sea al mismo tiempo hacia adentro y hacia afuera. Una labor simbólica que es al tiempo pedagógica, en cuanto que implica pensarnos desde la responsabilidad hacia otros y otras.
La dificultad para acometer esta tarea simbólica se ve agrandada por las transformaciones en el mundo del trabajo y de la producción, por los cambios en las trayectorias vitales de los hombres, así como por los cambios en las relaciones que han venido ocurriendo como fruto del movimiento de las mujeres y de las conquistas de derechos y libertades de grupos considerados como minorías. Es por esto que considero conveniente acercarme a las implicaciones de esas transformaciones en la vida de los hombres en relación con la educación de los chicos.
2.3.2 Condición posmoderna y masculinidades
Víctor Seidler (2006) nos habla de cómo la experiencia de algunos padres en la relación con sus hijos es muy complicada en nuestro tiempo:
“Aunque son conscientes de que un mundo globalizado ofrece un futuro diferente a sus hijos, los padres se sienten a menudo constreñidos por sus propias experiencias laborales y vitales. A menudo han perdido completamente el contacto con sus años adolescentes. Y habiendo olvidado su propia experiencia, tienden a relacionarse con la adolescencia como con un territorio extranjero que necesita ser dominado, controlado y regulado mediante la observación científica experta. Incapaces de comunicarse con sus hijos, los padres recurren a menudo a tradiciones autoritarias que aún les alejan más de los jóvenes de ambos sexos” (Víctor Seidler, 2006:29).
Esa desconexión con la propia experiencia, se enmarca en un mundo social y productivo cuyos cambios en los últimos 30 ó 40 años, contribuyen a que la incertidumbre masculina crezca. Los ritos de paso a la adultez, procesos que hasta hace unas décadas servían para crecer con sentido como hombres, han desaparecido o han perdido su lugar en la continuidad del sentido masculino. A este respecto podemos hablar de tres tipos de cambios:
- Cambios en el mundo del empleo: el aumento del paro, que para los hombres adultos supone perder la referencia de un oficio o profesión en función de la cual definirse a sí mismos23.
- Cambios en el mundo de la educación y la formación: los procesos de transición estudio-‐empleo se alargan ante la ampliación de la escolaridad obligatoria y
23 Acerca de las implicaciones del neoliberalismo en la vida de los hombres y su salud mental, consultar Richard Sennett (2000) y James Petras (2003).
ante las exigencias formativas desde el mundo del trabajo (presiones de las teorías del capital humano).
- Cambios sociales: los procesos de socialización en la posmodernidad, caracterizados por el eclecticismo, la apariencia y lo efímero (Ángel Pérez Gómez, 1998), no favorecen el crecimiento ordenado de acuerdo a ejes de sentido mínimamente estables. De igual modo, antiguos ritos iniciáticos como el servicio militar también han desaparecido24, así como ha habido cambios en los ciclos vitales (por ejemplo, la fundación de una familia es algo que ha dejado de ser un rito de transición a la adultez. Hemos ganado en libertad para expresar el amor y la familia, algo que los hombres han de elaborar como tal, como una ganancia de libertad, y no como una pérdida).
Como digo, las biografías de los hombres se van construyendo ante la crisis de referentes patriarcales que históricamente han servido como espejos en los que fijarse para crecer y hacerse hombres. Es en estos escenarios donde las relaciones entre los padres y sus hijos adolescentes se hacen muy complicadas25.
La incertidumbre de los padres y la de los chicos está estrechamente ligada. En el proceso vital que es la adolescencia, los chicos se encuentran con un vacío en la genealogía masculina que genera desorden simbólico, un desorden que se expresa de muchas maneras: la fractura en su relación con la educación, su vinculación a la violencia mezquina en sus relaciones cotidianas, su poca capacidad de comprensión de la vida propia y ajena.
24 La desaparición del servicio militar obligatorio es en gran medida el fruto del movimiento de muchos hombres por separar sus experiencias de la cultura de la guerra. Así surgieron el Movimiento de Objeción de Conciencia y el movimiento de insumisión. Sin embargo es importante pensar en las nuevas vinculaciones entre los cuerpos de seguridad del estado (como espacios donde impera una cultura belicosa), y la vida de los jóvenes. Tengamos en cuenta que actualmente ha adquirido un gran peso entre los jóvenes el acceder a dichos cuerpos como una salida profesional muy reconocida y valorada en sus círculos. A mi modo de ver, interpreto que ser policía se concibe como una manera de asirse a una profesión que encarna valores de la masculinidad hegemónica que sirven para dar cierto orden simbólico a los jóvenes. Es seguro que no todos los jóvenes que apuestan por ese camino profesional son violentos o agresivos; la relación que atisbo creo que es más sutil, y tiene que ver con la búsqueda de sentido por parte de algunos jóvenes a través de acercarse a lugares públicos (una profesión) donde la masculinidad hegemónica no necesita ser cuestionada, mas bien, lugares donde el poder ejercido por la fuerza se ven reconocidos y ensalzados. Las culturas juveniles masculinas asociadas al ejercicio físico, los gimnasios, el consumo de sustancias anabolizantes, están cada vez más extendidas. Ante eso, desarrollar un trabajo en el que la violencia (no sin unos límites, generalmente límites que define la ley) está justificada, supone una opción atractiva para muchos jóvenes. 25 En la película de Woody Allen UN FINAL MADE IN HOLLYWOOD (2002), hay una escena en la que el protagonista acude a reconciliarse con su hijo con el que rompió relaciones hace un tiempo. El padre es un director de cine neurótico y el hijo un punk de pelo verde y camiseta roquera. La escena transcurre en la casa del chico: mientras el padre intenta expresar que lo quiere a pesar de cómo es, el hijo le expresa que él también lo quiere pero que no necesita que apruebe lo que él hace para quererlo. En un momento de la conversación, el chico afirma que su madre le quiere pese a cómo es, algo que su padre parece no haber conseguido. La película refleja cómo el protagonista experimenta una crisis emocional y profesional y cómo intenta hacerle frente superando su relación con el éxito (vida pública) y su relación con su hijo (vida privada). La situación refleja muy bien la dificultad de las relaciones padre-hijo en el contexto de la condición posmoderna.
Estas reflexiones nos ayudan a focalizar la crisis de las relaciones intergeneracionales que se abordó en el apartado previo (Adolescencia y Juventud), en relación a la vida y la educación de los chicos.
Las experiencias vitales de los hombres, como vengo argumentando, son de una naturaleza particular que en educación, debe involucrarles en un proceso de búsqueda de sentido de sí que se desarrolle en relación, sobre todo, con los chicos. Como más adelante se verá, esa preocupación porque los maestros constituyan modelos adultos para los chicos está siendo abordada desde las políticas educativas, concretamente en el contexto australiano; sin embargo, con una carencia fundamental: falta el trabajo personal de los maestros, en un recorrido hacia dentro, de búsqueda de sentido personal.
2.3.3 Los estudios de hombres [men´s studies]
La crisis del paradigma de la modernidad en relación a las Ciencias Sociales ha sido analizada desde diferentes ópticas26. Sin embargo, como señala Víctor Seidler (2000:23) es poco común “reflexionar sobre la teoría social teniendo en mente la identificación particular que estableció la Ilustración entre la masculinidad, la razón y la idea de que había que hacer de la sociedad un orden de razón, pensando en que la sociedad debía reestructurarse y rehacerse a imagen de los hombres”. Esto significa, siguiendo con las palabras del autor, “poner al descubierto una relación particular entre la masculinidad y las formas de teoría social y política que hemos heredado”.
La tesis principal de Víctor Seidler (2000), en relación a la tríada teoría social-‐modernidad-‐patriarcado, tiene que ver con la idea de que sólo a través de la razón es posible ordenar el mundo y nuestras vidas, algo que llevado a la construcción de la diferencia de ser hombre, supone situar la razón por encima de la experiencia vivida, la experiencia de los hombres y la experiencia de las mujeres.
En las últimas décadas, el feminismo ha sido muy valioso para orientar los estudios de algunos hombres en relación a cómo las formas heredadas de la masculinidad se traducen en la construcción de conocimiento en las ciencias sociales y humanas. Como afirma Carlos Lomas (2004:15):
“A partir de la década de 1990, en ámbitos europeos y en diversos contextos latinoamericanos comienzan a aparecer y a difundirse una serie de estudios e investigaciones, elaborados -casi siempre- por hombres, que indagan sobre la construcción sociocultural de la masculinidad. [Se trata de estudios e investigaciones] que analizan la dominación masculina como un conjunto de prácticas socioculturales sustentadas en una ideología de poder que «justifica» el menosprecio y la opresión de las mujeres (y de algunos hombres) en nombre de la naturaleza de la razón y de una mirada heterosexual sobre el mundo y sobre los seres humanos”.
26 Para un estudio detallado de la crisis del paradigma de la modernidad, ver Boaventura de Sousa Santos (2003).
La categoría alrededor de la cual giran estos estudios es la de masculinidad. Cuando hablamos de masculinidad hemos de tener presente que no es una categoría universalmente válida, más bien habría que hablar de masculinidades (Carlos Lomas, 2003:16). Precisamente los movimientos de hombres y los estudios sobre la masculinidad se preocupan por responder negativamente a la pregunta de si todos los hombres son iguales. Acoger esa prioridad es crucial en educación, como afirma de nuevo Carlos Lomas (2003:18):
“Subrayar que la masculinidad (como la feminidad) es heterogénea y el efecto de un aprendizaje cultural y de una construcción social es especialmente oportuno desde un punto de vista educativo y político, que ni todos los chicos ni todos los hombres son iguales y algunos (ciertamente no demasiados) tratan ahora de andar por otros caminos ajenos a los rumbos explorados (y esquilmados) por la sociedad patriarcal”.
2.3.4 Masculinidades y educación
Según lo planteado hasta el momento, podemos decir que los estudios sobre la masculinidad nacen a raíz de las conceptualizaciones y problematizaciones del feminismo, de la toma de conciencia del origen cultural de los significados y sentidos de ser hombre y de ser mujer, y de los estudios sobre la violencia y la cultura de la guerra, sobre todo en relación al patriarcado.
En educación, la tradición desde la que históricamente se vienen abordando las cuestiones de educación y género es el feminismo. Se trata de análisis que se centran en las implicaciones del patriarcado en la educación de las niñas27, estudios que han servido para nombrar la realidad de las desigualdades que las niñas han venido viviendo en su escolarización en diferentes dimensiones. Los dos caminos que siguen estos estudios son la coeducación y el enfoque contra el sexismo educativo.
Como bien explica Graciela Contreras28, “el sexismo, que impregna aún hoy a la educación formal y discrimina a la mujer dentro del sistema, está presente tanto en la posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza, como en la selección y transmisión de contenidos, en la metodología, en la organización escolar, en los materiales didácticos y textos, en la omisión de las niñas y las adolescentes a través del lenguaje, en la interacción en el aula, en la invisibilización de la mujer en la historia y en la producción del conocimiento, en la transmisión de un conocimiento androcéntrico”. Esa es una realidad difícil de transformar de manera global pero que está siendo transformada en muchas prácticas de maestras y maestros. 27 Aquí refiero a las líneas que podríamos denominar académicas en relación a un trabajo que vincula educación y género. Sin embargo, las prácticas de hombres y, sobre todo, mujeres que van en este sentido están siendo y son más de las que conocemos desde el mundo de la investigación y las publicaciones. 28 http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=53
Por su parte, la preocupación concreta por la educación de los chicos en relación a la construcción de las masculinidades y a las expresiones del patriarcado en su escolarización, es reciente como tema de interés para la investigación educativa y la educación en general. Como afirman Amparo Tomé y Xavier Rambla (2001), “nos faltan términos para hablar propiamente sobre las identidades masculinas”.
En la década de los noventa hemos vivido, sobre todo en países anglosajones como Inglaterra, Australia y EE. UU., un aumento de las publicaciones y los discursos acerca de la situación de los chicos respecto a sus resultados escolares y su futuro laboral y vital en relación a esto. En España la tradición es aún más joven y disponemos de pocas investigaciones (aunque cada vez hay más) en relación a la educación de los chicos y su relación con el trabajo escolar.
A continuación repasaré las tres narrativas más fuertes sobre masculinidad y educación, a partir del trabajo de Victoria Foster, Michael Kimmel y Christine Skelton: “What about the boys?” (2001), para luego acercarme a las tradiciones de investigación en nuestro país.
2.3.4.1 ¿Qué pasa con los chicos?
Victoria Foster, Michael Kimmel y Christine Skelton repasan las distintas tradiciones que se vienen desarrollando en los últimos 20 años en el mundo anglosajón en relación al estudio de los cambios sociales que suponen también cambios en el desarrollo y el crecimiento de los chicos como hombres.
Para intentar responder a la pregunta que encabeza este apartado, es importante conocer qué discursos sociales y qué corrientes o tradiciones intelectuales están funcionando en relación al fracaso escolar masculino; ahí se identifican tres movimientos:
1) El movimiento de “los pobres chicos”, según lo han denominado Epstein y otros (1998), o el movimiento de los colegas, según Kenway (1995). La tesis que define este movimiento es que “los chicos son las víctimas a causa de los siguientes factores: unos hogares monoparentales en los que los padres están ausentes, una escuela primaria dominada por las mujeres y un feminismo que ha favorecido los éxitos de las chicas” (Victoria Foster, Michael Kimmel y Christine Skelton, 2004:200).
2) Los movimientos por la eficacia y la mejora de las escuelas, cuya tesis es que el fracaso de las escuelas es el fracaso de los chicos, pues no se produce el porcentaje de aprobados que debiera. En este enfoque no se culpabiliza al
feminismo.
3) El movimiento o discurso de “los chicos serán chicos”, donde se manejan estereotipos masculinos y se presenta a los chicos como víctimas, aludiendo a que “la crítica feminista de las mujeres hacia los hombres y sobre la masculinidad ha cuestionado los modos tradicionales de ser un hombre” (Victoria Foster, Michael Kimmel y Christine Skelton, 2004:201). La respuesta a esto desde el contexto australiano han sido los trabajos en “masculinidad recuperativa” (Lingard y Douglas, 1999): “las necesidades de los chicos quedan al margen cuando se da prioridad a atender a las chicas y a las minorías” (p. 201). Este es un enfoque que presenta algunas contradicciones: se cuestionan y critican los valores que asocian masculinidad a contextos del patriarcado, como el caso del deporte y, sin embargo, se adoptan medidas de intervención sobre la educación de los chicos en las que, con el fin de recuperarlos, se busca conectar con sus intereses; se llegan a financiar acciones educativas que promocionen el deporte masculino como una manera de conectar a los chicos con la educación. De igual modo, se habla de la necesidad de que haya más maestros como figuras masculinas de autoridad, pero no se entra en pensar y construir nuevas formas de relación entre los chicos y las figuras adultas de hombres sino en aumentar los cupos de maestros.
En el Reino Unido, la década de los noventa se caracterizó por el auge de un pánico moral ante la constatación del fracaso educativo de los chicos. La respuesta fue, junto con otros paquetes de reformas, desarrollar una política educativa descentralizada cuyo objetivo era que cada escuela dependiese de sus propios resultados para seguir funcionando; de este modo se pretendía que si el problema de muchas escuelas eran los resultados que obtenían los chicos, esos centros pusieran un especial interés en trabajar para reducir el fracaso escolar masculino.
En el contexto de Australia, prima el lema de que la igualdad se presupone. Respecto a los chicos, se los identifica como los nuevos desventajados, lo que desemboca, como en el caso de Reino Unido, en la extensión de un pánico moral. Este discurso se desarrolla culpando del fracaso de los chicos al éxito de las chicas29.
Las trayectorias curriculares-‐formativas y vitales de los chicos se ligan a opciones formativas de tradición masculina a la vez que rechazando (no siempre explícitamente) otros caminos que se asocian culturalmente las mujeres. Se mantiene
29 Es muy importante interpretar esta lectura pues representa un nudo simbólico que suele abocar a la guerra de sexos. Un discurso como este nace de la desubicación simbólica que la ganancia de libertad de las mujeres significa para la mayoría de los hombres, que no hacen interpretación libre de sí. Víctor Seidler ha analizado el sentimiento de culpa que se genera en los hombres ante la ganancia de libertad femenina (2ooo:167 y ss.).
así lo que Paterman (1998) ha denominado un contrato sexual implícito30.
En el trabajo de Victoria Foster, Michael Kimmel y Christine Skelton, se realiza una crítica a esa idea de igualdad a priori, al entenderse que no se tienen en cuenta las manifestaciones del poder social masculino, interpretándose la igualdad de manera simétrica. La idea es que siempre se ha pensado que a las chicas les faltaba algo en lugar de pensar que los chicos estaban disfrutando de ventajas frente a ellas. Las chicas siguen partiendo de situaciones de desventaja: se dedican más medios a los chicos (grupos especiales, apoyo, diversificación,…) y, además, las chicas siguen teniendo itinerarios más restringidos y limitados que expresan discontinuidades muy fuertes entre sus resultados escolares y sus trayectorias. En la misma línea, se destaca que al hablar de éxito para las chicas se usa el patrón dominante masculino de éxito, esto es, la realización a través de la vida pública, de manera que se ignora cualquier otra manifestación de desarrollarse y crecer con sentido más allá de esto.
En su crecimiento y desarrollo, los chicos se ven abocados a ocupar el poder social, lo que se traduce en la adolescencia en una excesiva confianza en sí mismos, una violencia gratuita, una actitud bravucona y el hecho de correr riesgos absurdos para demostrar su hombría. Esa manifestación del patriarcado dificulta que nazca y crezca el deseo de entrar en relación con el conocimiento, lo que se traduce con mucha frecuencia en una fuerte desconexión con el trabajo escolar.
El caso de las chicas es muy diferente. En la adolescencia se vuelven inseguras y sólo unas pocas se mantienen ahí, llegando a alcanzar buenos resultados; mientras que los chicos sin capacidad suficiente se empeñan en seguir estudiando pese a que todo indica que deberían cambiar de opción.
Respecto al contexto de EE.UU., queda patente la preponderancia de un discurso dominante caracterizado por ser antifeminista, reaccionario y biologicista. Prima la idea de los chicos como víctimas, y expresan las manifestaciones violentas de los chicos como comportamientos patológicos. A mi modo de ver, patologizar la masculinidad, es decir, interpretar como una enfermedad los comportamientos de los hombres significa una clara expresión del patriarcado: empeñarse en hallar una explicación que de sensación de control. Si el malestar de los hombres es una enfermedad, entonces nada hay que temer pues se puede hallar la cura.
Cuando esta lógica opera en la interpretación de la vida de los chicos
30 Ese contrato sexual implícito no se resuelve con el lema de la igualdad sino con una práctica libre de la diferencia de ser hombre y de ser mujer. Aquí es importante interpretar el cuidado de los otros y las otras no ya como una ética instrumentalizada sino como un saber con valor para la vida de las personas. La política y el derecho deben servir para abrir caminos en el crecimiento y el desarrollo de los hombres y las mujeres, y esta es una función importante. Sin embargo, la pedagogía no debe cerrarse en un modelo de igualdad simétrica pues la realidad de la experiencia pedagógica es la singularidad que se abre desde el reconocimiento de la diferencia de ser hombres y de ser mujer.
adolescentes, se buscan culpables y después medidas correctoras31. La culpabilidad se expresa en que todos los hombres son iguales y sólo se ve lo que hacen mal. En parte sí que es una consecuencia del feminismo, como ha escrito Seidler, y se debe resolver partiendo desde un lugar diferente a la igualdad que somete las experiencias de los hombres a la culpa (deseo ser mejor pero el ideal me genera ansiedad y me recuerda lo malo que soy; no me permito como hombre reconocer que hay cosas que hago mal y, también, cosas que hago bien)32.
Desde los estudios sobre la masculinidad se ha criticado desde el primer momento la concepción universalista de la identidad masculina, esto es, que todos los hombres somos iguales. Dicha expresión se ha sustentado sobre argumentos biologicistas (la condición masculina es fruto de la carga genética de los hombres) y argumentos conservadores (el peso del patriarcado como discurso social dominante que aboga por que lo que existe es lo natural).
2.3.4.2 Co-‐educación en España
En nuestro país, el desarrollo en la década de los noventa del Proyecto europeo Arianne33 (1995-‐98), supuso la apertura a la investigación y el estudio de la educación de los chicos, dimensión que hasta el momento se encontraba latente y había sido tocada lateralmente desde trabajos de coeducación. La mayoría de los autores y las autoras que posteriormente a este proyecto investigan en masculinidades, venían desarrollando sus respectivas carreras en temas de igualdad y educación, aunque generalmente más centrados en las desigualdades vividas por las niñas.
Como han escrito dos de las personas que lo desarrollaron en España, Fernando Barragán y Amparo Tomé, “el Proyecto Arianne pone de relieve la importancia de la masculinidad en la educación, la investigación-‐acción, la investigación feminista, los estudios sobre el tema y las nuevas identidades de la ciudadanía europea. Se centra
31 Es un argumento que podemos entender muy bien a través de las enormes dificultades que muchos profesores, también profesoras, tienen en sus relaciones con los chicos adolescentes. 32 Desde los estudios sobre la masculinidad se ha criticado la concepción universalista de la identidad masculina, esto es, que todos los hombres somos iguales. Dicha expresión se ha sustentado sobre argumentos biologicistas (la condición masculina es fruto de la carga genética de los hombres) y argumentos conservadores (el peso del patriarcado como discurso social dominante que aboga por que lo que existe es lo natural). El movimiento de las mujeres ha desmontado con creces ambos argumentos algo que, con mayor medida, se traduce en las vidas y las experiencias de las mujeres y que, sin embargo, no acaba de traducirse en la vida de los hombres. Partir de la pregunta de ¿qué nos ocurre a los hombres?, implica que se interpreta la situación de todos los hombres de manera simétrica, y que se trate de un problema que es posible diagnosticar y, por tanto, curar. No es una pregunta que ayude a ser más libre al que se la formule, sino que pesa porque culpa. En ese sentido, esta investigación se desmarca de un interés terapéutico y moralista sobre la vida de los chicos y de los hombres, y busca construir y ofrecer un relato de experiencia masculina que aporten luz a la educación de los chicos como un proceso de crecer con sentido. Hay que empezar a llenar de significados la masculinidad, para lo que es necesario que los hombres pensemos sobre ella, que es pensar sobre nosotros mismos en nuestras relaciones. 33 Algunos de los resultados de la investigación en España están publicados en la revista Cuadernos de Pedagogía (1999), nº 283. Para un informe detallado en castellano de la investigación consultar la siguiente dirección WEB: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ega/socrates_es.html#projet (ver manual de referencias).
asimismo en la concienciación del profesorado de secundaria sobre la importancia de considerar las masculinidades como un tema relacionado con la igualdad de oportunidades, alertándoles sobre los significados que los chicos confieren a su construcción conceptual de la masculinidad en relación a la feminidad, y las consecuencias que tienen tales construcciones para ellos mismos y los hombres, así como para las chicas y las mujeres” (1999:45).
El trabajo se realizó en dos fases, una que consistía en el desarrollo de etnografías relativas a la construcción de las identidades y las representaciones de género, y otra de investigación-‐acción.
El proyecto se centraba en cuatro ámbitos que permitiesen aportar una visión global de los procesos de construcción de la subjetividad: ámbito académico; ámbito de la vida doméstica y ética del cuidado de las demás personas; ámbito de la expresión pública y privada de las masculinidades; y ámbito de las relaciones de género.
Como afirmé más atrás, la participación de investigadores e investigadoras españolas en este proyecto ha servido para abrir un poco más la preocupación por la educación de los chicos como tema de investigación. Esto no quiere decir que no tuviéramos ya mensajes directos de la realidad de los centros acerca de que algo estaba ocurriendo en la vida de los chicos que los está distanciando de la escuela y de los institutos.
Una de esas líneas que más ha trabajado el tema ha sido la constituida por profesores y profesoras de Cataluña, vinculados a la sociología de la educación. Los «Cuadernos de Coeducación», publicados por el Instituto de Ciencias de la Educación de Barcelona, recogen trabajos en que parten de una opción culturalista que diferencia sexo (biológico) y género (cultural), para analizar los procesos educativos en relación a las experiencias de chicos y chicas, y con el denominador común de la coeducación. En el libro “Contra el sexismo en educación. Coeducación y democracia en la escuela” (2001), Amparo Tomé y Xavier Rambla reflexionan acerca de los procesos de construcción de la subjetividad masculina en la adolescencia.
Otros autores que han venido trabajando sobre masculinidad y coeducación son: Xavier Bonal (1998, 2005), Fernando Barragán (1998, 2006), Carlos Lomas (1999, 2003, 2004) y Miguel Ángel Arconada (2003). Destacar también los trabajos recientes de Juan Cantonero (2005, 2006), autor cercano al feminismo de la diferencia sexual, así como la investigación dirigida por Fernando Hernández (2005-‐07)34 acerca del aprendizaje de las masculinidades entre adolescentes.
34 ¿Cómo se aprende a ser chico? Una investigación sobre el aprendizaje de la masculinidad entre los adolescentes. CIDE-MEC e Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2005-2007. http://fint.doe.d5.ub.es/fint2005/index.php?page=encurs&lang=es
03. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Los apartados precedentes han servido como antesala del trabajo de campo; no como algo añadido sino como algo complementario. Los planteamientos relativos a los tres grandes ejes de reflexión teórica (fracaso escolar, adolescencia y masculinidades) nos han situado en una senda de estudio particular que nutre y da sentido al diseño de la investigación, y que orienta la mirada en el desarrollo de esquemas sobre los que articular el trabajo de campo.
Dos son las prioridades planteadas hasta el momento que resultan cruciales para elaborar el diseño de investigación: el ejercicio de la responsabilidad pedagógica y el interés por acercarme a las experiencias masculinas de escolarización vinculadas al fracaso escolar. Esos dos ejes se anclan para propiciar una base sobre la que ir dando forma a un lugar científico propio desde el que poder estudiar y construir conocimiento sobre el tema.
Es el ejercicio de responsabilidad pedagógica lo que me lleva a interesarme por la vida de los chicos. A la vez, esa responsabilidad lo es conmigo mismo, pues la vida de los chicos y la vida de los hombres está atravesada, como ya he planteado, por la crisis de la masculinidad como proceso cultural y simbólico. En los educadores existe dificultad para ponerse en relación con su pasado, con sus experiencias adolescentes, algo que podría ser muy valioso para su trabajo en la actualidad. En los chicos, surge la necesidad de vencer la falta de sentido casi a cualquier precio, expresadas en una violencia gratuita que acompaña sus relaciones, y que respecto a su escolarización se traduce en trayectorias irregulares y abruptas.
Es precisamente esta situación de crisis la que nos da la oportunidad de repensarnos en relación a nosotros y a los demás; la investigación educativa se abre ante este paisaje como práctica de mediación. Entiendo la investigación educativa como una tarea que abre nuevas posibilidades de atender al mundo, de pensar y decir sobre él; hacer investigación educativa es una tarea de escucha, de estar atentos a lo que está siendo, de acercamos a las intimidades del mundo donde se están viviendo las vidas porque existe un compromiso con lo que ahí ocurre.
De lo que trata este apartado es de la traducción de esos propósitos en un Diseño de Investigación que permita guiar la práctica de la investigación para aproximarnos a las experiencias singulares de los chicos y, a partir de ahí, construir conocimiento educativo que pueda ayudar a reorientar la labor educativa con ellos. Recientemente se ha publicado en Revista de Educación, un artículo que nace de reflexiones sobre esa investigación: El papel de la violencia en el aprendizaje de las masculinidades. Revista de Educación, 342. Enero-abril 2007, pp. 103-125.
3.1 Propósitos de la investigación
Trascender el fracaso escolar como etiqueta o categoría pasa por narrarlo desde experiencias particulares, allí dónde se va gestando y desarrollando, dónde se vive. Lo importante desde esta investigación no es identificar las causas por las cuales suspenden o por qué no logran éxito escolar determinados alumnos, sino las experiencias de escolarización singulares que guardan relación con el fracaso escolar. Se trata de aproximarnos a las experiencias escolares y vitales que nutren de sentido la vida de los chicos, de cara a la comprensión profunda de los nudos y rupturas en sus trayectorias escolares respecto a las relaciones con la institución, con el profesorado, con el conocimiento y la cultura y, sobre todo la relación consigo mismos.
De acuerdo con esto, el propósito fundamental de la investigación es construir conocimiento riguroso acerca de las experiencias de escolarización de chicos con historial de fracaso escolar. Esto se concreta en la elaboración de relatos de experiencia que nos ayuden a conocer mejor cómo interpretan y qué sentidos construyen en sus pasos por la Educación Secundaria. Son propósitos particulares de la investigación:
-‐ Conocer momentos importantes dentro de sus trayectorias que puedan ilustrar sus historias. Aquí cobran importancias tantos los sucesos inscritos en el contexto del IES como los inscritos fuera.
-‐ Conocer la naturaleza de las relaciones que los chicos establecen con sus profesores y profesoras, así como las relaciones que establecen con el conocimiento que se les enseña35.
-‐ Indagar en la idoneidad de las propuestas organizativas y didácticas de las que participan los chicos.
-‐ Conocer los procesos de construcción de expectativas vitales, formativas y laborales puesto en relación con la construcción de un proyecto de vida y, también, en relación a los modelos (fundamentalmente masculinos) en que se apoya para construir dicho proyecto.
Como propósitos formativos del investigador, establezco los siguientes:
35 Describir la naturaleza de las relaciones pedagógicas que se establecen con los chicos es una preocupación crucial en la investigación pues como eje de estudio significa investigar la crisis de las relaciones intergeneracionales en un contexto educativo formal.
-‐ Aprender a realizar un diseño metodológico y desarrollarlo en el campo, atendiendo a las particularidades del paradigma científico en que se desarrolla la investigación.
-‐ Aprender a mirar las realidades de la vida de los chicos con sensibilidad pedagógica, esto es, creando el vacío necesario que permita reconocer la singularidad de éstas y darles el sentido que tienen desde sí mismas36.
3.2 Metodología de la investigación
La palabra metodología, nos dice Max van Manen (2003:46), deriva del griego hodos, que significa camino, y logos, que significa estudio. La metodología es pues el estudio del camino, “la teoría que hay detrás del método, incluyendo el estudio de qué método hay que seguir y por qué”.
Por metodología entiendo la noción más extendida de paradigma (Thomas Kuhn, 1987), de marco científico en el que se manejan consideraciones relativas a la naturaleza de la realidad (plano ontológico), a la naturaleza del conocimiento (plano epistemológico), y al método a través del cual éste se construye (plano metodológico).
Atendiendo a estas consideraciones, desarrollaré a continuación argumentaciones relativas a:
-‐ El paradigma científico. -‐ El sentido pedagógico. -‐ El método de investigación.
3.2.1 Acerca del paradigma interpretativo
La realidad de las experiencias de los chicos encierra un mundo de sentidos tan profundo que debe ser estudiado desde la propia vivencia, esto es, en relación con los contextos y las personas implicadas en esas relaciones. Sus vidas se inscriben en una realidad cultural que es al tiempo local y global: se alimenta de las transformaciones culturales y económicas de la condición posmoderna, a la vez que se singularizan en cada vida concreta. En los estudios aludidos sobre escolarización adolescente (Xavier Bonal, 2005; Jaume Funes, 2003; Silvia Dutchasky; 1999; 2005) se plantea esa dualidad al entender que la subjetividad se construye en interacción constante entre las presiones culturales instituidas y la creatividad de cada persona.
36 Fernando Bárcena ha desarrollado la noción de mirada pedagógica (2005:69), entendiendo que se trata de “un tipo de actividad sensible, una actividad en la que el perceptor mira al otro como humano o, lo que es lo mismo, como un sujeto que expresa algo, no sólo que dice algo, sino que dice de algo: que se expresa y significa dando sentido al mundo. Es comprender que el otro tiene conciencia de sí mismo y de sus actuaciones, que posee sentimientos, lo que significa que tiene la posibilidad de estar afectado por ellos, que los padece en el momento en que un objeto o situación provoca”.
En investigación educativa, una consideración contingente y simbólica de la experiencia humana como ésta, es afín a los planteamientos de la corriente interpretativa o constructivista (Ángel Pérez Gómez, 1998:60-‐61):
“El paradigma interpretativo, cualitativo, naturalista o constructivista, según sus múltiples denominaciones, enfatiza la naturaleza socialmente construida de la realidad, la estrecha relación entre investigador e investigado y la realidad investigada, las exigencias y constricciones situacionales que determinan la investigación, el componente valorativo presente en todo proceso de investigación”.
El paradigma interpretativo se sustenta sobre la base del realismo histórico (contingencia de lo real) y el relativismo (importancia de los contextos y las biografías personales), en un plano ontológico; sobre el subjetivismo y el transaccionalismo (experiencia humana), en el plano epistemológico; y sobre la hermeneusis (interpretación) y el naturalismo (no intervencionismo), en un plano metodológico.
El mundo educativo se entiende, desde esos planteamientos, como un lugar de intercambio de experiencias y significados que se enmarcan en contextos culturales más amplios, de manera que las relaciones entre lo local y lo global, entre las experiencias humanas y las estructuras se entienden de manera dialéctica. Los contextos culturales se interconectan de manera compleja, dando lugar a realidades poliédricas en las que tienen lugar las experiencias humanas, que son siempre subjetivas. Ante esto, el estudio del mundo educativo debe acometerse en contacto directo con él:
“Los comportamientos del sujeto, sus procesos de aprendizaje y las particularidades de su desarrollo, solamente pueden comprender si somos capaces de entender los significados que se generan en sus intercambios con la realidad física y con la realidad social a lo largo de su singular biografía”. (Ángel Pérez Gómez, 1998:63-64)
Aproximarnos a esas realidades cotidianas nos ofrece un tipo de conocimiento contingente que se aleja de pretensiones totalizadoras que buscan agotar el conocimiento sobre la realidad. Desde el paradigma interpretativo se entiende que el conocimiento es una producción contingente de significados, de manera que los procesos de construcción de conocimientos nacen de procesos deliberativos de deconstrucción y reconstrucción, sujetos a unos criterios de credibilidad de naturaleza cualitativa (Egon Guba, 1983):
“En el enfoque constructivista o interpretativo, la finalidad de la investigación no es la predicción ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que participan de ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz. El objetivo de la investigación no es la producción de leyes o generalizaciones independientes del contexto […] Las generalizaciones en CCSS, se afirma, son siempre provisionales, parciales y probabilísticas, restringidas a un espacio y a un tiempo determinados y, en todo caso, interpretadas de manera específica en cada contexto singular.” (Ángel Pérez Gómez, 1998:65)
Investigar la experiencia significa entender que el mundo educativo no es posible encararlo desde la supuesta objetividad de la razón simplemente porque su naturaleza de relación humana, de acontecimiento (Fernando Bárcena, 2005), requiere de miradas y palabras diferentes a las que sustentan las prácticas y los discursos de la ciencia positivista y de los modos de hacer ciencia que hemos heredado.
“Un pensamiento de o sobre la educación desde ese humanismo de la experiencia no renunciará a un discurso pedagógico inteligente, aunque se tratase de un discurso «teórico», en el sentido del racionalismo que hemos heredado. Se trata de un discurso que tiene en cuenta la experiencia del individuo (lo oral, lo particular, lo local, lo temporal). Un discurso que trata de explicar y comprender la educación no mediante abstracciones conceptuales, y para las cuales el tiempo de la historia, las circunstancias sociales y los contextos de vida pueden ser desestimados, sino precisamente un discurso que parte de lo que le acontece al hombre en su relación con el mundo. Pensar la educación teniendo en cuenta esto es pensarla como acontecimiento: como «lo que da a pesar», como lo que permite hacer experiencia, como lo que rompe la continuidad del tiempo [o lo que une la discontinuidad cultural]” (Fernando Bárcena, 2005:66-67).
Siguiendo con los planteamientos de Fernando Bárcena, la investigación educativa debe ligarse al mundo aún más si cabe, debe imbricarse en unas preocupaciones concretas que ayudan a darle sentido al proceso desde quién está involucrado en él.
“La educación, actividad humana práctica, es una experiencia de sentido, y se encuentra en el mismo orden que el discurso estético y, en general, el artístico, en su más amplia acepción. Se puede decir, por tanto, que la investigación educativa sigue un modelo diferente al de otras ciencias, al centrarse en la comprensión de significados de las experiencias y expresiones humanas por medio de la descripción y la interpretación” (Fernando Bárcena, 2005:67-68).
Estas palabras de Fernando Bárcena me permiten abrirme a la posibilidad de pensar la presente investigación como una tarea de mediación cultural como hombre acerca de una experiencia de otros hombres. El sentido de esta investigación nace de un ejercicio de la pedagogía como actividad teórica y práctica de preocupación por la vida de los chicos. A continuación profundizaré en las implicaciones de la pedagogía para esta investigación.
3.2.2 Sentido pedagógico y experiencia de sí
En el apartado introductorio aludí a la idea de responsabilidad en su origen etimológico, como dar respuesta, para referirme al significado de la pedagogía como preocupación por el crecimiento de los niños y las niñas. La responsabilidad pedagógica es un ejercicio que se traduce en la investigación educativa desde lo que la fenomenología denomina principio de intencionalidad:
“Desde el punto de vista fenomenológico, investigar es siempre cuestionar el modo en que experimentamos el mundo, querer conocer el mundo en el que vivimos en nuestra calidad de seres humanos. Y puesto que «conocer» el mundo es esencialmente «estar» en el mundo de una determinada manera, el acto de investigar-cuestionar-teorizar es el acto
intencional de unirnos al mundo, de ser parte de él en un modo más pleno o, mejor aún, de «convertirnos» en el mundo mismo. La fenomenología denomina principio de «intencionalidad» a esta conexión inseparable con el mundo” (Max van Manen, 2003:23-24).
El principio de intencionalidad significa incorporar a la investigación educativa una especial solicitud hacia la vida de los niños y de las niñas, que nace de un compromiso pedagógico con su educación y su crecimiento desde las relaciones que como adultos establecemos con ellos y ellas.
“Cuando amo a una persona, ya sea niño o adulto, quiero saber que mi amor contribuye al bien de esa persona. Así pues, el principio que guía mis acciones es un sentimiento del bien pedagógico; al mismo tiempo soy sensible a la unicidad de esa persona en esa situación particular” (Max van Manen, 2003:2).
Fernando Bárcena habla igualmente del principio de intencionalidad, exponiendo que “a través de la educación intentamos desvelar lo humano que hay en nosotros, o lo que es lo mismo, buscamos humanizarnos a través de las prácticas culturales de transmisión y recepción de saberes” (2005:70-‐71). La intención de la que habla el autor se traduce en un estado de atención sensible a lo que es importante en nuestras relaciones educativas, una suerte de compromiso que como adultos hemos de asumir de forma reflexiva y consciente.
La práctica de la investigación educativa no incluye habitualmente el interés por la pedagogía en sus justificaciones, sus planteamientos y sus desarrollos; es más común disponer de investigaciones que se sitúan lejos de la experiencia vital de los niños y las niñas, lo que supone que nos saltamos con mucha frecuencia el paso de preguntarnos acerca del sentido de la labor de investigación.
“No ser sensible a la pedagogía sería como habitar en un estado de media vida de la teoría y la investigación educacional moderna, que a su vez ha olvidado su vocación original, que dice que toda teoría e investigación han sido pensadas para orientarnos hacia la pedagogía en nuestras relaciones con los niños” (Max van Manen, 2003:151).
“Tendemos a vivir la media vida, insensible a la pedagogía, cuando nuestras actividades teóricas se encuentran desconectadas del motivo pedagógico de esa teorización. […] Probablemente el perjuicio más grave de la tendencia a la teorización abstracta sea la acusación de que los investigadores y teóricos educacionales corren el peligro de olvidar su cometido o vocación original, es decir, la de ayudar a crecer y educar a los niños de un modo pedagógicamente responsable” (Max van Manen, 2003:154-155).
Hacer investigación educativa con sentido pedagógico significa poner en juego nuestra condición de educadores a la hora de mirar la realidad. Por condición de educador entiendo el lugar de cada hombre o de cada mujer en el mundo respecto al acontecimiento del nacimiento y su compromiso de acogerlo; aquí tomo de nuevo palabras de Hannah Arendt para expresar que el compromiso con la pedagogía está
ligado a la tarea humana de acoger a los niños y a las niñas que nacen. Esa tarea de acogimiento nos involucra necesariamente en un pensarnos en relación al mundo que estamos ofreciendo, y en relación a cómo les ayudamos a las niñas y a los niños a que crezcan libres y con sentido.
Orientar el principio de intencionalidad a la vida de los chicos abre la posibilidad de un tipo de investigación educativa que aporte conocimiento en primera persona desde ellos, de manera que pueda constituirse como una práctica de sentido para los hombres. Para el diseño y desarrollo de la investigación, estas reflexiones implican entender la investigación como una experiencia de construcción de sentido, como una práctica en la que reflexionar acerca de la propia experiencia:
“La experiencia de sí […] es aquello respecto a lo que el sujeto se da su ser propio cuando se observa, se descifra, se interpreta, se describe, se juzga, se narra, se domina, cuando hace determinadas cosas consigo mismo, etc.” (Jorge Larrosa, 1995:270).
Jorge Larrosa (1995) ha analizado la relación pedagógica como una práctica de construcción de sentido, vinculándola a los planteamientos de Michael Foucault (1996) acerca de las tecnologías del yo. A mi modo de ver, la idea de tecnología del yo se distancia de la manera en que concibo aquí la investigación educativa, sobre todo respecto al tipo de relaciones que se establecen en el transcurso de una investigación entre investigador e investigado.
Me parece adecuado pensar sobre esto por varias razones. Es importante señalar cómo en las investigaciones que son pensadas y desarrolladas desde la academia pre-‐dominan relaciones de poder. La academia tiene la capacidad de establecer “cuáles son los focos de atención en los que merece la pena profundizar, qué intereses deben predominar, qué cambios efectuar, qué marcos para el análisis de la realidad usar, en definitiva, qué perspectivas, creencias e intereses deben dominar en las formas de acercarse a la realidad y en las de influir en ella” (José Contreras, 1999:451).
Sin embargo, la extensión del poder en las formas de hacer teoría social no se acaba en ese conjunto de predisposiciones (perspectivas, creencias, intereses), ni tampoco en los textos que ofrece y difunde como fruto de esas investigaciones. Las relaciones que se dan en los procesos de investigación vehiculan esas disposiciones, las traducen a las experiencias de investigación, al cara a cara. La relación viva de la investigación necesariamente debe ser pensada y puesta en cuestión: hemos de pensar-‐nos en los procesos de investigación de los que participamos, interpretarnos ahí para no convertir la investigación en un proceso artificial.
Precisamente en la investigación sobre masculinidad, el tema del poder y de las relaciones asimétricas resulta fundamental como foco de estudio y reflexión. Y lo es porque el trabajo con hombres suele abordarse desde las relaciones de naturaleza terapéutica37, donde se reproducen las relaciones de poder entre terapeuta –que posee el conocimiento científico-‐ y el paciente.
“Es difícil construir la confianza si hay miedo al analista, y las relaciones tradicionales tienden a fomentar la angustia tal como puede hacerlo el silencio del analista. […] Si una se queda con la sensación de que no lo van a creer, es difícil sentir confianza y hablar de uno mismo. Se aprende a hacer lo que de uno espera el terapeuta para no decepcionarlo o para no quedarse sintiendo que ha fallado de nuevo” (Víctor Seidler, 2000:262).
En investigación educativa, las posiciones de poder a este respecto se han estudiado en relación a la jerarquía entre académicos y enseñantes, expresada en una jerarquía entre la investigación y la práctica (José Contreras, 1999:449); pero este es sólo un lugar desde el que mirar esta cuestión. La propia relación que se establece durante el proceso de investigación, el proceso humano de entrar en contacto, supone una relación de poder dado que hay detrás una tradición que otorga más reconocimiento a la academia y a quienes en cada momento la encarnan. Es por esto que las asociaciones entre educación y terapia encierran unas connotaciones de las que deseo escapar en esta investigación.
En educación, es habitual encontrarse relacionadas las palabras pedagogía y terapia, en formas como pedagogía terapéutica. Sin embargo, al tener en cuenta la naturaleza inextricablemente humana de la pedagogía (práctica de acoger lo nuevo), la intencionalidad que mueve la investigación no es artificial en un sentido tecnológico38, sino educativa en un sentido pedagógico; de ahí que señale explícitamente que la relación pedagógica en investigación no es subsumible a la idea de terapia (con la que Jorge Larrosa asemeja en sus análisis la práctica de la pedagogía).
Entiendo que la investigación constituye una práctica de mediación con la vida de otras y, en este caso, de otros, en la que es importante acoger la singularidad de cada vida, no cerrando la escucha ni la mirada, creando vacío. Este espacio que posibilita la investigación es muy importante, como decía más atrás, respecto a las oportunidades que abre de hacer política de lo simbólico por parte de los hombres.
Hacer explícitas estas cuestiones me ayuda a construir con más sentido el diseño de investigación y a elaborar planteamientos con los que acercarme al trabajo de campo. Al pensarme como investigador pongo de relieve las ideas preconcebidas que llevo incorporadas así como las tradiciones que están en mí; también el patriarcado. Me hace reconocer que en la relación de investigación estoy presente 37 Esto no es una crítica a toda la terapia, sino una reflexión que busca comprender cómo hacer investigación educativa con chicos y con hombres, a la luz de las dificultades que puedan darse de relación y de comunicación de la propia experiencia. 38 La tecnología alude al aprovechamiento del conocimiento científico en el desarrollo de unas técnicas específicas; de acuerdo a la definición de tecnología, primera acepción, en el Diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición (2001).
como hombre y me abre a la necesidad de pensarme en relación con otros. Voy aprendiendo a poner el acento en la relación, en la presencia de mi voz y mi experiencia en contacto con otras voces y otras experiencias.
3.2.3 Acerca del método. Estudio de caso cualitativo
Según Elliot Eisner (1998:197) “no existe un cuerpo codificado de procedimientos que nos cuente algo sobre cómo realizar un estudio perceptivo, intuitivo o esclarecedor del mundo educativo”. Sin embargo, esto no significa que la investigación cualitativa se caracterice por la arbitrariedad, sino que la naturaleza del mundo educativo y del conocimiento que desde la investigación cualitativa construimos sobre éste, necesita de caminos siempre nuevos por los que transitar para su estudio y su comprensión.
De acuerdo con esto, he adoptado el estudio de caso cualitativo como la concreción del camino por el cual aproximarme al mundo de la experiencia de los chicos, pues me permite centrar la atención en una experiencia singular con la pretensión de comprender ese y no otros casos (Robert Stake, 1998).
“Lo que caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente establecidas. El estudio de caso facilita la comprensión del fenómeno que se está estudiando. Puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que se sabe” (Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores y Eduardo García Jiménez, 1996:98).
El conocimiento generado a través de procesos de investigación cualitativa está ligado a la propia naturaleza del conocimiento humano, y a la posibilidad de aprender desde la conexión de la propia experiencia vivida con relatos de otras experiencias. En investigación cualitativa, esa capacidad de inferir se denomina generalización (Robert Stake, 1998. Elliot Eisner, 1996). Según Elliot Eisner (1998:126), “el proceso de la generalización naturalista es un aspecto ubicuo de nuestras tendencias normales de generalizar. Nadie dirige su vida mediante una selección al azar de los hechos, para establecer generalizaciones formales. Vivimos y aprendemos. Intentamos extraer sentido de las situaciones en y a través de lo que vivimos, y utilizamos lo que hemos aprendido para guiarnos en el futuro”.
Disponer de relatos de experiencias de chicos puede significar la posibilidad de entrar en relación con éstos, de cara a cuestionar nuestras visiones y nuestras prácticas educativas en relación a cómo viven la secundaria, más concretamente sus experiencias asociadas al fracaso escolar. Atender a las voces del alumnado, entrar en diálogo con ellos, reconstruir la experiencia y hacerla reflexiva, aporta un texto sobre ella que poder compartir y del que poder aprender.
La naturaleza de la credibilidad del conocimiento construido en investigación cualitativa, atiende a aspectos diferentes a los de la investigación cuantitativa. El valor de verdad del conocimiento cualitativo se sustenta, según Elliot Eisner (1998:71-‐79), en los siguientes aspectos:
- La coherencia o severidad de los argumentos presentados. Se expresa en la exactitud (entendida no como verdad en sentido estricto sino como la consistencia y solidez de los argumentos presentados), y se apoya en la pluralidad metodológica de cara a “comparar las diferentes perspectivas de los diversos agentes con las que se interpretan los acontecimientos” (Ángel Pérez Gómez, 1998:73). Elliot Eisner (1998:132) habla de corroboración estructural, afirmando que “buscamos una confluencia de evidencias que proporcionen credibilidad, que nos permita tener confianza en nuestras observaciones, interpretaciones y conclusiones”. Otros autores, como Egon Guba (1983) y Robert Stake (1998), hablan de triangulación para referirse al “esfuerzo por ver si aquello que observamos y de lo que informamos contiene el mismo significado cuando lo encontramos en otras circunstancias” (Robert Stake, 1998:98).
- El consenso. Tiene que ver con la capacidad de persuasión que tenga la investigación cuando es presentada, con la consistencia que la información presentada tenga respecto a la evidencia que se muestra.
- La utilidad instrumental. Esta dimensión tiene dos ramificaciones. La primera se denomina utilidad de comprensión, y hace alusión a cómo la investigación puede ayudar a entender mejor una situación hasta ahora confusa. La segunda, es denominada utilidad de anticipación, y tiene que ver con las posibilidades de transferibilidad del conocimiento construido. Se entiende a este respecto que la función de los estudio de caso cualitativo es proporcionar una orientación al lector respecto al tema de estudio. En el mismo sentido se pronuncia Robert Stake (1998:46-‐47) cuando señala que “la función de la investigación no es necesariamente la de trazar el mapa y conquistar el mundo, sino la de ilustrar su contemplación. De los estudios cualitativos de casos se esperan descripciones abiertas39, comprensión mediante la experiencia y realidades múltiples”.
39 La idea de descripciones abiertas está vinculada a la posibilidad de transferibilidad naturalista, lo que según Egon Guba (1983) depende de que se disponga de descripciones copiosas desarrolladas en el trabajo de campo.
3.3 Proceso y fases de la investigación
El diseño de investigación, dentro del paradigma interpretativo es de naturaleza flexible, esto es, permeable a los avatares del proceso de trabajo de campo. De este modo, el diseño de investigación debe estar siempre abierto durante el transcurso de la misma, sujeto a aquellas modificaciones y concreciones que se consideren relevantes y necesarias de cara a mejorar la recogida de información y favorecer la interpretación rigurosa de ésta.
“El diseño de investigación es […] un diseño flexible de enfoque progresivo, sensible a los cambios y modificaciones en las circunstancias físicas, sociales o personales, que puedan suponer influjos significativos para el pensamiento y la acción de los individuos y los grupos. […] El diseño se denomina de enfoque progresivo porque en el proceso de investigación se van produciendo sucesivas concreciones en el análisis y focalización, según vaya evidenciándose la relevancia de los diferentes problemas o la significación de los distintos factores” (Ángel Pérez Gómez, 1998:71).
La presente investigación ha sido desarrollada en el período comprendido entre los meses de Noviembre-‐2006 a Octubre-‐2007, tal y como se describe en el presente cronograma.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DICIEMBRE`2006 - OCTUBRE`2007
FASES TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO INSTRUMENTOS DOCUMENTACIÓN RELATIVA EN ANEXOS
FASE EXPLORATORIA
PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2006
FORMULACIÓN DE PRIMEROS EJES DE
INVESTIGACIÓN
LITERATURA ESPECIALIZADA
EJES INICIALES DE INVESTIGACIÓN
FASE PREPARATORIA
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2006
HASTA FINALES DE ENERO 2007
MARCO TEÓRICO Y DISEÑO DEL
TRABAJO DE CAMPO
LITERATURA ESPECIALIZADA
DOCUMENTOS DE NEGOCIACIÓN INICIAL,
GUIONES DE ENTREVISTAS
FASE DE DESARROLLO
FEBRERO 2007 HASTA JUNIO 2007
PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
DIARIO DEL INVESTIGADOR, ENTREVISTAS
ENTREVISTAS, DIARIO DEL
INVESTIGADOR
FASE DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
JULIO 2007-AGOSTO 2007
TRASCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS, PROCESO DE LECTURA Y
CATEGORIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL INFORME PARCIAL
INFORME PARCIAL
FASE INFORMATIVA
SEPTIEMBRE 2007 NEGOCIACIÓN INFORME PARCIAL
OCTUBRE 2007 ELABORACIÓN INFORME FINAL
Las decisiones que se han ido tomando durante el desarrollo de la investigación, si bien han estado orientadas por procesos previos de estudio teórico que permiten una delimitación inicial del foco de estudio (Fase exploratoria y Fase Preparatoria: Estado de la cuestión), han estado ligadas al devenir del proceso mismo de campo, en función del enfoque del diseño adoptado.
De acuerdo con esto, paso a presentar el diseño de investigación y su desarrollo.
3.3.1 Diseño de investigación
¥ -‐FASE EXPLORATORIA-‐ Esta fase consiste en una primera aproximación al tema de estudio, en la que
llevar a cabo un guión con posibles ejes de estudio dentro del tema a abordar, a partir de las inquietudes del investigador y de un primer barrido a la literatura especializada sobre el tema. Este trabajo previo permite formular preguntas de investigación y plantear caminos metodológicos para abordarlas.
En el momento de comenzar a desarrollar la investigación parto de una preocupación general por la situación de los chicos que presentan un historial académico de fracaso escolar, entendiendo por fracaso escolar que acumulen suspensos y repeticiones de curso. Señalar de nuevo que el fenómeno asociado del fracaso escolar me es relevante en la medida en que señala directamente la ruptura que hay entre la cultura escolar y los chicos.
En un primer momento establezco una gran cantidad de categorías o ejes de interés sobre el tema, los cuales voy concretando a medida que me adentro en la lectura y el estudio. Los ejes iniciales que planteo son:
• Adolescencia-‐juventud: significado esas etapas como desarrollo evolutivo y
como desarrollo cultural. La adolescencia como una categoría propia de sociedades occidentales. Identidad, subjetividad, culturas, significados, medida del mundo, proyectos de vida, expectativas, ocio, imagen, sexo, violencia, encierros (fenómeno hikkimori).
• Crecer en nuestra sociedad: posmodernidad, sociedad líquida, crisis en la tradición y la autoridad.
• Masculinidad: crisis del patriarcado, construcción de la diferencia de ser hombre, identidad masculina, libertad masculina. Relaciones entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas. Heterosexualidad, homosexualidad.
• Transiciones: tanto a nivel escolar -‐cambio de etapa-‐ como humano -‐paso de la infancia a la adultez-‐.
• Mercantilización de la educación/sociedad del conocimiento: neoliberalismo, privatizaciones, aparente sincronía entre excelencia y equidad en las políticas educativas.
• Fracaso escolar: historiales de fracaso escolar, fractura con cultura escolar, construcción discurso social: lentos-‐torpes-‐tontos, agresivos-‐gamberros-‐violentos, problemas familiares, desmotivación… La evaluación como instrumento de construcción del fracaso académico.
• Discurso dominante desde organismos internacionales. Intereses y grupos implicados, empresa, cultura social dominante, posiciones científicas determinadas.
• ESO: obligatoriedad, transiciones, política educativa, curriculum, diversidad. • Investigación/Metodología: historias escolares y personales, corriente
interpretativa, hermenéutica, experiencia vivida, fenomenología, estudios de caso.
A partir de esos grandes ejes comienzo a delimitar cuáles son los esenciales
para mi trabajo de investigación y cuáles secundarios, en la medida en que mis intereses y las posibilidades reales de trabajo me permitan ahondar en unos determinados aspectos y no en otros. Esto tiene lugar a través de un proceso de estudio y de reflexión a través del cual voy organizando mis prioridades. Una vez determino 3 ejes principales, desarrollo preguntas de investigación dentro de cada uno de ellos que me permitan concretar las categorías más amplias en intereses más particulares, de cara a diseñar los instrumentos de recogida de información; del mismo modo, ese trabajo de pensar en preguntas me permite orientar mi interés y mi mirada en el desarrollo del trabajo de campo.
• Fracaso escolar:
-‐ ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de fracaso escolar? ¿Desde qué intereses y preocupaciones se estudia y se analiza el fracaso escolar? ¿Qué tipo de conocimiento se construye y desde qué enfoques ideológicos, paradigmáticos y metodológicos? ¿A través de qué instrumentos? ¿Es posible una política educativa que compagina la idea de educación como servicio público a la vez que busca ser rentable en términos de formación de capital humano? ¿Qué voces se tienen en cuanta a la hora de analizar esta parcela de la realidad educativa?
• Adolescencia y juventud:
-‐ ¿Cómo viven los adolescentes sus años de escolarización en secundaria? ¿Qué problemas se encuentran en relación a sí mismos? ¿Qué dificultades tienen para relacionarse con los adultos: qué demandan? ¿Cómo les parecería que serían más adecuadas sus clases? ¿De qué naturaleza son las relaciones que estamos estableciendo con los chicos? ¿En qué principios se basan: el poder, el control, la sanción, o por el contrario, el amor, la responsabilidad, la confianza,…? ¿Cómo viven los chicos el participar de medidas de atención a la diversidad: como algo negativo que acusa sus dificultades o como algo positivo que les es útil para retomar el sentido de su escolarización? ¿Cómo viven sus historias personales y familiares en relación a los estudios? ¿Cómo se
experimenta en sus casas sus suspensos y repeticiones? ¿Qué tipo de apoyos reciben y qué tipos de apoyos desearían recibir?
• Chicos:
-‐ ¿Cómo le dan sentido a su proceso de crecimiento como hombres: estudiar, trabajar, el deporte, las relaciones afectivas y sexuales,…? ¿Qué experiencias son importantes en ese crecimiento para ellos según ellos mismos: amistades, familias, pareja…? ¿Sienten que están creciendo y dejando atrás la niñez? ¿Qué les implica eso en relación a sí mismos, en relación a sus familias, y en relación a sus amigos y amigas? ¿Qué tipo de relaciones establecen con sus padres? ¿Y con sus madres? ¿Construyendo o van construyendo un proyecto de vida de forma más o menos consciente: toma de decisiones formativas en relación a su futuro…? ¿Cómo acogen el apoyo de los adultos? ¿Qué referentes mediáticos masculinos tienen? ¿Qué referentes masculinos más cercanos tienen (esto igual no lo identifican conscientemente y es algo que habrá que reconstruir sobre la marcha, durante el desarrollo de las entrevistas)? ¿Cómo se definen a sí mismos?
¥ -‐FASE PREPARATORIA-‐
En esta fase se lleva a cabo un doble trabajo: la elaboración de un estado de un estado de la cuestión, y el diseño del trabajo de campo. En esta fase, voy armando como investigador una postura informada y rigurosa sobre la naturaleza del tema de estudio y los aspectos metodológicos que permitan un mejor acceso al campo. Tiene que ver tanto con profundizar en el conocimiento de que disponemos sobre el tema, como con la relación que entablo con ese conocimiento para ir armando mis propios esquemas cognitivos al respecto. Todo ello teniendo en cuenta que es necesario “no aferrarse demasiado a ningún interés teórico, sino explorar los fenómenos tal y como ellos emerjan” (Taylor y Bogdan, 1989:39).
1. Elaboración de estado de la cuestión. El primer barrido a la literatura
especializada llevado a cabo en la fase exploratoria me permite ir conociendo qué bibliografía existe en relación a los tres ejes de estudio. Si bien durante esta fase se elabora el estado de la cuestión, éste no queda cerrado por completo, sino que se deja abierto para propiciar una relación teoría-‐práctica que permita enriquecer ambas dimensiones. El estado de la cuestión me permite conocer las problemáticas que otros y otras tienen al estudiar cada uno de los tres focos de interés de mi investigación, y los caminos que siguen para analizar e investigar sobre estos temas. Entrar en contacto con esto me permite configurar mi propio esquema mental acerca de qué se viene trabajando y desde qué planteamientos. Este marco me ayuda a diseñar el trabajo de campo, a plantearme un trabajo previo de pensar en las cosas importantes que debo abordar en las entrevistas. De igual modo, durante el desarrollo del trabajo de campo, el estudio teórico se ve enriquecido por la práctica de la investigación, dado que yo como investigador en contacto con una realidad determinada voy construyendo esquemas cognitivos más sutiles y finos en relación al tema de estudio, pudiendo mejorar las interpretaciones que se manejan en el marco teórico, de cara a una mejor interpretación, análisis y categorización de la información, lo que debe repercutir en la producción final de conocimiento riguroso sobre el foco de investigación.
2. Diseño del trabajo de campo.
- Criterios para la selección de informantes y proceso de preparación del acceso al campo. Siguiendo a Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Jiménez, (1996:135), entiendo que la selección de informantes en investigación cualitativa ha de ser “deliberada e intencional”. Teniendo esto presente, los
criterios que tengo en cuenta para seleccionar a los informantes: alumnos con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, que tengan un historial de suspensos y repeticiones. El proceso de negociación con los informantes debe ser abordado junto a los y las docentes del centro, en virtud de una exposición de mis criterios de selección y del juicio que puedan emitir ellos y ellas al conocer la población del centro. De cara al acceso al campo, elaboro un documento formal de acceso al centro en el que expongo dónde se encuadra el proceso de investigación (estudios de Doctorado), cuáles son sus propósitos, y qué tipo de colaboración les solicito; del mismo modo, elaboro un documento similar para las familias. Respecto a los chicos, no es habitual que en las investigaciones con alumnos y alumnas se elaboren documentos de negociación inicial especial para ellos y ellas sino que se suele realizar únicamente una presentación verbal en la que se les explican los pormenores y en qué consistirá su colaboración si deciden participar. En mi propósito de establecer otro tipo de relaciones con los adolescentes, he elaborado un documento de presentación que acompaño al proceso de negociación con ellos. Con ese documento pretendo, a través de un estilo cercano y nada protocolario, hacerles partícipes desde el principio de la importancia que tienen como protagonistas del proceso de investigación.
- Preparación de técnicas y procedimientos de recogida de información. Las
entrevistas a los chicos constituyen el eje fundamental de recogida de información; sin embargo, de acuerdo al enfoque metodológico que sigo, es muy importante estar abiertos a la posibilidad de disponer de otras fuentes y recursos que completen las informaciones obtenidas en las entrevistas y que permitan el contraste de dichas informaciones (triangulación). En esta fase se elabora un esquema inicial de entrevistas tanto para los chicos, como para el profesorado y las familias. Se contempla una selección mínima de informantes qué queda abierta a las particularidades del proceso en sí de entrevistas, esto es, a la posibilidad de incluir algunos informantes que emerjan como relevantes o eliminar otros que en un principio de considerasen como valiosos pero luego no fuese así.
- Además de las entrevistas, se prevé utilizar como instrumento de recogida
de información un Diario de investigación, con el objetivo de recoger en él tanto los aspectos informativos diarios del proceso de investigación como las cuestiones particulares que se puedan observar durante el trabajo de campo y que considere relevantes para la mejor interpretación de las
historias de los chicos. Este instrumento es transversal a todo el proceso de investigación.
¥ -‐FASE DE DESARROLLO-‐
Esta fase constituye el grueso del proceso de recogida de información. En ella se desarrollan las diferentes entrevistas, apoyadas por la escritura en el Diario de investigación. En un principio contemplo como informantes relevantes para cada chico, los siguientes:
- Familiares: fundamentalmente padre y madre, aunque pudiendo ser otros y otras, según interese en cada caso.
- Tutor o tutora. - Otros profesores que puedan emerger como relevantes en sus historias. - Otros profesionales del centro como el orientador (dada la relación entre el
equipo de orientación y el alumnado que presenta problemas en sus resultados escolares).
• Negociación del acceso al campo. Me dirijo al centro con el documento de
negociación inicial y le presento a la directora el propósito de la investigación. Ella me propone que demos un tiempo de dos semanas para que puede presentar el tema al claustro. Una vez transcurre este tiempo acudo de nuevo al centro y la directora me corrobora que no existe ningún problema y que a partir de ahora el orientador del instituto será quien se encargue de ayudarme para poner en funcionamiento la investigación. A continuación me reúno con él y conversamos sobre los propósitos de la investigación, la orientación que pretendo darle al proceso de investigación sobre el fracaso escolar, y consensuamos algunos puntos comunes a partir de los que él pueda ofrecerme algunos chicos con los que comenzar a negociar.
• Selección y negociación con los informantes. En los dos procesos de
negociación, les facilito el documento para que puedan leerlo tranquilamente en casa, y le expongo verbalmente las particularidades del trabajo que les propongo. Les aclaro especialmente que en todo momento se mantendrá su anonimato e intentaré respetar sus deseos respecto a sobre qué temas profundizar y sobre qué temas no, todo ello durante el desarrollo de las entrevistas.
• Primer informante: el primer informante lo seleccionamos entre el orientador
del centro y yo. El orientador pensó que sería interesante trabajar con él de
cara a que el chico pudiera aprovechar el espacio de las entrevistas para reelaborar un poco su historia personal, algo que podría revertir positivamente en su estancia en el IES. En un principio el padre se negó a dar su consentimiento pues no deseaba participar de un proceso que le hacía rememorar una época pasada en la que había tenido que estar en contacto con los servicios sociales comunitarios y en la que el chico había estado en un centro de protección de menores. Finalmente acepta, a petición del orientador40. En la negociación con el chico, le entrego el documento de negociación para que lo lea tranquilamente en casas, y le expongo directamente cuáles son mis intenciones respecto al trabajo que deseo llevar a cabo junto a él, dejándole muy claro que no es mi intención violentarlo, sino todo lo contrario, respetar sus intereses según fuese transcurriendo el proceso de entrevistas (yo estaba puesto en antecedentes por el orientador del carácter ambivalente del chico). Iniciamos el proceso habiendo dejado, en principio, todo claro, pero a mitad de la recogida de información, cuando ya había llevado a cabo 3 entrevistas, se produce un malentendido que desemboca en un episodio de cierta confusión en el centro, en el que me veo involucrado yo, el orientador, el chico y la jefa de estudios41. Finalmente se aclara todo y el chico decide que no desea continuar con el proceso de investigación pues se siente incomodo al hablar de las cosas que estamos tratando. Tengo un último encuentro informal con él unas semanas después, pues había estado expulsado un tiempo del centro por acumulación de partes de incidencias. En esa conversación le pido que me explique qué ha sucedido pues, habiendo hablado antes con otro profesor suyo, éste me informa que se trata de un chico muy voluble y que suele protagonizar episodios como el ocurrido conmigo, en los que enreda los sucesos y complica la vida a terceras personas. Mantenemos una charla y me expone que simplemente no se siente cómodo con las entrevistas y prefiere no continuarlas. Yo le comento que no hay ningún problema, pero que debe ser consciente de que se comprometió conmigo (el orientador le hizo mucho hincapié en esto cuando hicimos la negociación inicial), y que podía haber afrontado esto directamente hablando conmigo pues, como ya le dije, el proceso de investigación no está pensado para generarle malestar.
• Segundo informante: A raíz de lo sucedido con el primer informante, el
orientador y el secretario del centro piensan rápidamente en una segunda 40 En todo momento le planteé al orientador que no tenía ningún problema en negociar directamente con las familias, presentándoles con tranquilidad el proyecto. Sin embargo, él consideró que sería mejor que una vez hubiera conseguido él el sí, ya habría tiempo de sentarme con las familias y exponer con más detenimiento los pormenores de la investigación si fuese oportuno. 41 Ver diario de investigación, p.3.
opción, un chico que ya se manejó en un primer momento, y que responde a un perfil de repetidor que no mantiene una actitud violenta o agresiva, y que todos sus profesores definen como un chico muy inteligente. La aparente situación paradójica del caso encajaba muy bien con los propósitos de la investigación y con el perfil que estaba manejando. Le planteo en un encuentro rápido delante del orientador los propósitos de la investigación y el chico accede de buen grado a colaborar. El orientador del centro aprovecha para recalcarle que se está comprometiendo conmigo y que se trata de algo serio. Por mi parte hago mucho hincapié en que lea con detenimiento el documento de negociación que le facilito, y en que cuente en casa que se está comprometiendo con la investigación. También insisto en mantener con prontitud una entrevista con su madre (él me informa que sus padres están separados y vive con su madre) para hacerla partícipe del proceso desde el primer momento.
• Desarrollo del trabajo de entrevistas y observación.
Durante todo el proceso de investigación utilizo como instrumentos de recogida de información el diario de investigación y las entrevistas. El diario de investigación me permite llevar un rigor en el desarrollo de la investigación, así como llevar la información ordenada de cara a su posterior análisis.
Comienzo a trabajar en las entrevistas con Dani con el guión de preguntas elaboradas en la fase preparatoria. Antes de cada entrevista consulto el documento de guía pues me permite focalizar el interés y llegar al momento de iniciar la entrevista con una orientación bastante clara de por dónde deseo ir. Además, cada vez que acabo un entrevista recojo particularidades en el diario de investigación y procuro escucharlas y/o trascribirlas antes de hacer la siguiente, algo fundamental de cara a retomar en días posteriores el trabajo de campo.
Además de las entrevistas contempladas en el plan previo, el trabajo de recogida de información se completa con otras entrevistas a informantes complementarios, tanto los planteados en el diseño previo como aquellos que emergen como relevantes durante el trabajo de campo. Del mismo modo, también recabo información en soporte escrito. Transcurrido el proceso de recogida de información, este es el material de que dispongo:
-‐ Entrevistas:
o Con Dani: 5 entrevistas formales.
o De apoyo:
§ María, madre de Dani. Para profundizar en la experiencia particular de Dani era fundamental contar con la visión de su madre. Ella me aportó una visión global de la escolarización de Dani.
§ Luís, Orientador del IES. Sus palabras resultaron importantes de cara a contextualizar el centro respecto a la filosofía de trabajo que impera allí. Respecto a Dani, aunque no le ha dado clase, le conoce dada su historia en el centro y puesto que su hermana también estuvo escolarizada allí.
§ Pedro, profesor de Taller. Pese a no haber sido jamás profesor de Dani, lo conoce del centro y tiene una visión bastante compartida con otros profesores. Es interesante el tipo de visión que aporta Eugenio pues no es un profesor en sentido tradicional sino personal contratado para desarrollar un programa de iniciación profesional, lo que le permite establecer una relación particular con los niños y las niñas. Por esto, la mirada que ofrece no es la de un profesor sino la de un adulto que trabaja con ellos y ellas.
§ Torres, docente, secretario del centro y encargado del plan de apertura. Su relación con Dani está ligada a su cargo en el centro, pues tampoco ha sido profesor suyo. En las entrevistas con Dani se profundiza en su relación con él, así como en la mantenida con su madre. Al igual que con Pedro, no haber sido profesor de él supone que aporte un tipo de visión diferente que enriquece la comprensión de la historia de Dani.
§ Encarna, profesora de PGS. Profesora actual de Dani. § Loli, profesora de PGS y correo electrónico42. Profesora de PGS de
Dani, una persona fundamental para interpretar cómo está cerrando Dani su paso por el IES.
§ Julia, antigua profesora de Dani en ESO. Una de las pocas antiguas profesoras de Dani que permanece en el centro. De forma casual coincidimos y fue una conversación muy interesante, pues ella mantiene relación con Loli y ambas han compartido impresiones acerca de Dani.
-‐ Otras fuentes de información:
42 Se trata de un correo electrónico en el que me comentaba su parecer sobre algunos aspectos de la historia de Dani, a la luz de su lectura del informe parcial. Recordar que antes de facilitarle una copia le pedí permiso a Dani para ello.
o Reflexión escrita realizada por Dani: en un primer momento lo pienso como una manera de acceder a otro tipo de informaciones que me pudiera dar el mismo informante, pero que al venir de un proceso de reflexión y escritura fueran de una naturaleza diferente a las informaciones obtenidas durante las entrevistas. Sin embargo, Dani va posponiendo todo lo que puede mi propuesta de escritura, como se recoge en el diario de investigación, y no es hasta el final cuando se compromete a escribir algo.
o El articulo de Loli en la revista del periódico. Casualmente accedo a un ejemplar de la revista del centro y encuentro un artículo que Loli dedica a sus alumnos y sus alumnas. Se trata de un documento en el que ella repasa cómo ha sido su experiencia este curso, y dedica unas palabras especiales para cada uno y cada una.
¥ -‐FASE DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN-‐
A la luz de las informaciones recogidas mediante los diferentes instrumentos, llevo a cabo un proceso de categorización y análisis de la información. El fruto de este proceso es la elaboración del Informe Parcial de Investigación que es negociado con los participantes en la investigación con el fin de asegurar que lo ahí recogido ha sido correctamente interpretado por parte del investigador, acorde a los principios éticos de la investigación cualitativa.
Tal y como advierte Robert Stake (1998, 67), “no existe un momento determinado en el que se inicie el análisis de datos. Analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones, así como a los resúmenes finales”. Esta aseveración es totalmente congruente con el modo de plantear el diseño de investigación, es decir, con cómo interpreto el diseño y el desarrollo de la investigación, abierto a la globalidad del proceso.
El proceso global de la investigación es un camino para conocer mejor una determinada parcela de la realidad educativa. En ese camino hay que ir construyendo una manera propia de entender esa parte de realidad y hacerlo de un modo riguroso, profundo y reflexivo. Es un camino que nace de un interés que se va desplegando, tomando forma en el estudio, en la formulación de preguntas de investigación, en el diseño; y que llegado al campo se pone en juego en la relación -‐directa o indirecta-‐ con los espacios, los tiempos y las personas que participan del trabajo de campo. Durante todo el camino está produciéndose un proceso de análisis que necesita, una vez concluida la recogida de información, de una sistematización que permita, finalmente, comunicar con rigor y credibilidad lo que se considera valioso e importante.
De acuerdo con esto, el análisis de la información tiene lugar a lo largo de todo el proceso de investigación, aunque se concreta en una fase de investigación en la que se pone en juego lo conocido por el investigador con las informaciones recogidas, en un intento por armar un discurso en el que vayan cobrando forma la historia de la persona investigada. A partir de leer y organizar la información, poniendo atención a las dimensiones que me orientaron a la hora de diseñar el trabajo y a las particularidades que dotan de identidad a la historia de Dani, es como voy construyendo un texto que contiene aquellos aspectos que como investigador deseo comunicar de la experiencia de Dani, respetando su naturaleza y siendo riguroso respecto a las informaciones de que dispongo.
En esta fase, se llevan a cabo tres tareas fundamentales: la transcripción de las entrevistas, el análisis y la categorización, y la redacción de un informe parcial de investigación. Tres tareas que no se producen de manera secuencial y cerrada sino que
más bien responden a un esquema de retroalimentación, es decir, mientras voy realizando las transcripciones voy haciendo anotaciones que me permitirán más tarde optimizar la categorización; igualmente, mientras repaso las entrevistas para agrupar temas o tópicos de interés, comienzo a redactar pequeñas partes del informe que me sirven para ir ordenando la información e ir dando forma a lo que más tarde será el informe de investigación.
• Trascripción de las entrevistas y primera categorización.
Durante las trascripciones voy realizando anotaciones a pié de página de aspectos que me puedan ayudar a organizar y analizar la información. Con todas las entrevistas transcritas y con un esquema claro de la información de que dispongo, hago una primera categorización en la que propongo por un lado cuestiones relativas a la historia particular de Dani y otras más generales sobre las que reflexionar (relacionadas con los ejes de estudio). Aquí es muy importante el Diario de investigación pues me ayuda a contextualizar la información durante el proceso.
El proceso que sigo en esta primera categorización es crear posibles categorías que quedan abiertas a ser reformularlas; anoto en un esquema en qué entrevistas y en qué páginas aparecen aspectos relativos a cada categoría. Las primeras grandes categorías con las que trabajo son:
o Presentación de Dani: § Aspecto § Historia vital § Familia § Pareja y amistades
o Ocio, cultura juvenil o Expectativas formativas y laborales, proyecto de vida o Contexto del barrio o Relación con el profesorado o Relación con el conocimiento o Filosofía del centro o Agrupamientos o El centro como espacio vital o PGS o Escritura o Vivencia del proceso de investigación
• Segunda categorización.
Desde la lectura de las primeras categorías vuelvo sobre las entrevistas para corroborar (o no) las interpretaciones que hago respecto a la experiencia de Dani, buscando conformar una historia que sea congruente al tiempo que rigurosa. En esta segunda categorización busco definir con más claridad qué considero importante contar y en qué orden, de manera que pueda ir dando forma a una unidad en el discurso, entendiendo por unidad un hilo temático y narrativo que permita al lector comprender con sentido el texto, percibiendo congruencia. Ese hilo temático se va construyendo a medida que voy analizando en sucesivos repasos las entrevistas, voy reorganizando las categorías y voy escribiendo un texto que conforma una historia verosímil y rigurosa. Es muy importante en este proceso ir encontrando un estilo narrativo que acoja bien mi mirada y mis propósitos en sintonía con las particularidades de la historia de Dani.
El esquema de hilo temático o argumentativo que manejo nace del desarrollo de las categorías en un discurso más elaborado:
o Presentación de Dani y su historia: biografía y antecedentes.
o Acercamiento a la vivencia de Dani en el centro como un espacio que es algo más que su Instituto, como espacio vital. Qué papel juega Dani en el centro, qué sentido le da a su paso por ahí. Sus relaciones allí, no sólo con sus compañeros sino con todos y todas.
o Presentación somera del centro: filosofía de trabajo en relación a su contextualización (contexto barrio). Análisis de las miradas adultas y profesionales sobre los adolescentes, en relación a la teorización sobre adolescencias reactivas. Dicho análisis no estaba contemplado en el diseño, pero en el transcurso de la investigación y, fundamentalmente, ante las contradicciones de Dani respecto a no cursos itinerarios alternativos, me fue pareciendo conveniente indagar un poco en las políticas de agrupamientos. Este análisis recoge algunos aspectos interesantes que poner en relación con la experiencia de Dani: cómo ha vivido él su relación con la posibilidad de entrar a grupos de taller y/o diversificación.
o CRONOGRAMA. Presentación de la experiencia de repetición y situación actual de Dani en el centro. Aquí cabría la lectura que se puede hacer de su fracaso escolar en la ESO en contraposición a su éxito en el PGS. Incluir aquí la idea de que pasa mucho tiempo en el centro.
o Relación con el conocimiento y relación con el profesorado.
o Contexto y relaciones familiares.
o Experiencia actual en el curso de PGS: éxito frente a todo su anterior historial de suspensos. Loli como mediadora en esta nueva etapa.
• Redacción del informe parcial
La estructura final del informe de investigación, atendiendo a todo el proceso de análisis y categorización es la siguiente:
1. Vinculándonos a la historia de Dani
.-‐ Dani como adolescente.
.-‐ El instituto como un espacio vital
.-‐ La paradójica experiencia escolar de Dani
2. La vivencia del centro
.-‐ Contextualizando el IES Generación del 27: filosofía del centro
.-‐ El barrio, una casa grande
.-‐ La fricción con los agrupamientos
.-‐ A modo de recapitulación
3. Experiencia de Escolarización y Sentido Vital
.-‐ Dani es alguien más allá de la imagen estereotipada de un fracasado escolar
.-‐ Sentido de la ESO y trabajo escolar
.-‐ La ESO como experiencia de desarrollo personal: buscando referentes adultos
.-‐ Desconexiones familiares y búsqueda de sentido
.-‐ Qué hay más allá
4. Abriendo puertas
.-‐ El PGS desde dentro
.-‐ El trabajo de Loli en la vida de Dani. Educando en primera persona
.-‐ Una nueva etapa
¥ -‐FASE INFORMATIVA-‐
En esta fase se llevará a cabo el proceso de negociación del informe parcial con los diferentes implicados. Las modificaciones que se pacten deberán ser incluidas en la redacción del Informe Final.
Como fruto de todo el proceso de análisis y categorización obtengo el informe parcial de investigación que es presentado al investigado para negociar junto a él la verosimilitud del relato y la pertinencia de las informaciones y de las interpretaciones que ahí aparecen.
En septiembre de 2007 le envío a Dani el informe parcial por correo electrónico, explicándole el propósito de negociar con él el contenido del documento. También le solicito permiso para facilitarle una copia a su profesora Loli, que está muy interesada en leerlo.
Un mes más tarde nos vemos para concretar posibles modificaciones que pudiera requerir el texto. Como se recoge en el Diario de investigación, Dani me comenta que le parece un texto fiel a sí mismo y que le parece adecuado dejarlo como está.
Loli, por su parte, se pone en contacto conmigo y me corrobora que se trata de un informe riguroso y que contiene los aspectos que, a su modo de ver, ayudan a entender mejor quién es Dani en relación a su escolarización.
04. INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
1-‐ Vinculándonos a la historia de Dani
Dani tiene 19 años. Nació en un pueblo de Cataluña, donde sus abuelos maternos emigraron, aunque siendo muy pequeño -‐unos dos años-‐ sus padres regresaron a Málaga, donde ha crecido. Ha vivido siempre en el mismo barrio, cambiando de casa en alguna ocasión. Actualmente vive con su madre y su hermana, que es menor que él seis meses, y junto a la que compartió algunas clases cuando él repetía 4º de ESO y su hermana hacía Diversificación. Sus padres se divorciaron hace 4 años. A su padre suele verlo esporádicamente.
Los últimos 8 años los ha pasado en el instituto, habiendo repetido 2º, 3º y 4º de ESO. Este curso ha finalizado con éxito un PGS de “Servicios Auxiliares de Oficina” y ha aprobado, con buena nota, la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. Antes, pasó los 6 años de Primaria en el colegio contiguo al instituto, por lo que el espacio que ocupan ambos centros resulta muy familiar para Dani.
En los últimos días que nos vimos se estaba matriculando en un Ciclo Formativo de Grado Medio de Electricidad. El interés por ser electricista, según se puede percibir de sus palabras en algunas entrevistas, guarda una estrecha relación con su padre, quién desempeña ese oficio.
El aspecto de Dani es algo desaliñado: pelo largo recogido en una coleta de la que se escapan algunos pelos hacia la cara, de color moreno, al igual que su tez; acompaña una barba descuidada de pocos días. Suele vestir ropa deportiva, ancha, que denota comodidad.
Su mirada es profunda y directa. Profunda porque cuando lo miras a los ojos puedes ver que dentro de él hay mucho; directa, pues es una mirada no huidiza, sino que va a tu encuentro, te busca para hablarte sin palabras. Sus palabras, sin embargo, van a la zaga de su mirada. A veces se aturulla, y recurre a coletillas y expresiones coloquiales para terminar las frases. Cuanto más profunda es la conversación, es decir, cuanto más de él está poniendo en juego, más recurre a esas coletillas para terminar de hablar, como defendiéndose, como diciendo: estoy hablando de cosas muy profundas y personales, así que vayamos con cuidado.
Es un chico que siempre va acelerado, como queriendo terminar de hacer lo que está haciendo en ese instante para, rápidamente, empezar con otra cosa.
- (Dani) Extrovertido… PAUSA. No sé, eso de “hace amigos rápido”, vamos,… Ni conocer
gente ni cosas así vamos. Eh… activo… no paro. - (Investigador) Activo… A ver, explícamelo, no paras porque… - (D) No sé, no paro, hago una cosa y… lo mismo la dejo sin terminar pa empezar a hacer
otra; cosas así. - (I) Que siempre estás entretenido haciendo algo… - (D) Sí, con cualquier cosa. - (I) Cuando me estás diciendo eso, ¿en qué estás pensando? ¿en qué cosas estás
pensando? - (D) Eh… Por ejemplo, está ahí en lo de del PGS, ¿no? Entonces estamos haciendo
también lo de matricularme pa lo de la prueba de la ESO, matricularme pa esto (señala el certificado de la prueba de grado medio) teniendo tiempo, y estaba yo repartío en peshá de cosas, sin centrarme en ninguna. Pero también estaba centrao en esta más importante. Pero las otras más perdías, y no veas…
- (I) Pero eso, ¿lo ves como algo bueno o no, como algo malo? - (D) Si son dos o tres cosas sí es algo bueno, pero si ya son mas y no me termino de… por
ejemplo, si fuera lo de PGS y estaría más pensando en la prueba de acceso o en el examen de la ESO y pasando del PGS, pos sería malo, ¿no?
- (I) O sea, que por un lado hay algo bueno, el que seas una persona con iniciativa, que te gusta estar con muchas cosas abiertas y… varios frentes, digamos, pero por otro lado también te reconoces que cuando estás con tantas cosas, a veces te… tienes un proyecto, te flipas con algo, pero te sale otra cosa, eso lo dejas ahí…
- (D) Sé, no pero, tampoco es que haga así y lo deje aparte, sino que lo dejo ahí un poquito al lao, y voy retomándolo… así. [4ª Entrevista, p. 3]
Durante el tiempo que compartimos, pude comprobar que tiene una capacidad reflexiva muy importante. Es capaz de realizar análisis bastante pertinentes sobre diferentes temas que le iba planteando en las entrevistas. Un buen ejemplo al respecto fue durante el transcurso de la 3ª entrevista, cuando comentábamos acerca del trabajo con adaptaciones curriculares. Él expresa elocuentemente el sinsentido que supone realizar un trabajo en la clase al margen de lo que, en este caso, una profesora suya estaba explicándole al resto, pues no contribuía a que se motivase demasiado ni a que se comprometiese con el trabajo escolar.
- (D) Me vería más bicho raro si estuviera en la clase normal, yo con unos apuntes y el resto
de la clase con el libro, a meterme en diversificación y estar todos con… igual. - (I) A ver, por orden. ¿Tú tenías adaptaciones siempre? - (D) En algunos cursos. - (I)¿En algunas asignaturas de algunos cursos? - (D) En inglés; por ejemplo, en inglés he tenio dos, tres cursos. Matemáticas y… lengua, en
3º. - (I) Y las adaptaciones, qué eran; ¿en vez del libro te ponían fotocopias? - (D) Teníamos fotocopias así más simples. - (I) Más simples qué era, ¿que dabas cosas de otros cursos, de cursos más bajos? - (D) No, sino que… sí, de cursos más bajos, de un cursos anterior. - (I) Y, cuando había explicaciones tú atendías, y cuando había que hacer ejercicios, tú
hacías los tuyos. - (D) Sí. Estaba atendiendo a la profesora, y… después de atenderla manda los ejercicios,
entonces yo hago así (baja la cabeza como si estuviera leyendo una hoja) y digo: esto no tiene na que ver con lo que ha dicho entonces, lo que ha dicho, pa qué me sirve; si me quedaba como más perdio todavía.
- (I) Luego, en los exámenes, ¿te preguntaban eso? - (D) NO… no, iba con la adaptación. - (I) Y tú pensabas lo que me has dicho, ¿esto para qué me sirve?
- (D) Sí, me quedo así y dice… las oraciones dubitativas, y digo, qué. Digo, bueno, miro pa bajo y está no se qué, sujeto y predicado, cosas así. Y digo, bueno… Si no… me sirve, ¿pa qué voy a atender más, no?
- (I) Lógicamente. - (D) Y, estaba así, en vez de poder seguir haciendo los, los ejercicios…
En las conversaciones con él se aprecia que sabe conversar; escucha y se adapta al interlocutor, tanto en la forma de expresarse como en los temas de conversación. Utiliza un lenguaje bastante elaborado y complejo, acompañado de expresiones más vulgares; como si intentase ocultar lo que acaba de decir, enterrándolo entre imprecisiones, mas acorde a la imagen que proyecta o intenta proyectar de chico de barrio humilde43.
Dani como adolescente
Su vida al margen del centro está ligada al deporte (sobre todo fútbol), la música y la tecnología (ordenador, videoconsola, mp3). Su habitación refleja ese estilo de vida adolescente [4ª entrevista, pp. 8-‐9]. A pesar de ser un espacio muy pequeño, concentra allí unas botas de fútbol, una televisión y, hasta no hace mucho, una videoconsola.
Con sus amigos suelen quedar para jugar al fútbol tanto en las instalaciones del IES como en otras (alquilan una pista de fútbol). También ha estado asistiendo con sus amigos al gimnasio, aunque últimamente no acude pues uno de ellos se ha lesionado.
- (I)¿Entrenas todos los días? - (D) Sí, suelo ir, si una horita, voy una horita, luego me vengo aquí a jugar al fútbol, o me
pego dos horas, dos horas y media por ahí, no sé, como voy con unos colegas también pues…
- (I) Sí, entrenáis entre varios. - (D) Se hace más ameno. (Pausa) Hay días que ni vamos a ir y vamos a Carranque a jugar
al fútbol. Porque entre, yo que estoy aquí en este instituto y mis compañeros que estaban antes en este nos pillamos una pista de fútbol de esas grandes en Carranque…
- (I) En un pabellón o algo. - (D) La alquilamos una pista de esas y jugamos allí. Y por eso, si entreno ahí, me canso, no
se puede mezclar. [1ª entrevista, p.5]
La mayor parte de sus amigos está fuera del centro, aunque algunos de ellos han estudiado antes allí con él. Se dedican a diferentes opciones formativas (Bachillerato de Artes, Módulos, Escuelas Taller) e incluso algunos trabajan (2ª entrevista, p. 6).
Dani destaca que de su paso por el IES, una de las cosas más importantes que se lleva son muchos amigos, algunos de los cuales ya no están en el centro pero con los que continúa manteniendo relación.
43 Véase: 5ª entrevista, p.4., aunque ese tono aparece en todas las entrevistas.
- (D) “Lo que me llevo también son peshá de colegas, o sea amigos. Que luego quedamos
fuera; ya te digo, los otros colegas que están allí en el… otro instituto. To eso me lo he llevao ya. Y también algunos de este curso y to eso”. [4ª entrevista, p.7]
Se define como un buen amigo, de los que se preocupa por los demás y está ahí cuando lo necesitan.
- (I) Algún ejemplo así que recuerdes… Alguna situación que le haya pasao a un amigo tuyo… - (D) Sí, que estaba to pillao por una… chavala, no se qué le pasó, que estaba… to, to
deprimío así to mal, ¿no? Y venga tío qué te pasa, y no me quería contar na, así to decaio. Y yo, venga tío, no me lo vas a contar no se qué, no tío… Digo, venga vamos a la tetería y nos quedamos allí hablando. Y nos quedamos hablando to la tarde, así hasta que me lo terminó contando así, to bien, ¿no? (pausa) Así de confianza, peshá tenemos. [4ª entrevista, p.7]
Dani dispone de un mp3 con una capacidad de 40 GH donde almacena toda su música, casi toda ella RAP. Afirma identificarse con la imagen asociada al HIP-‐HOP, aunque sea sólo por la estética: “[…] Ni hago skate, ni pinto ni rapeo ni nada” (1ª entrevista, p.7). Hace poco ha acudido a una fiesta JAM, en la que se mezcla la música RAP con espacios para patinar y otros disponibles para realizar graffitis (1ª entrevista, p.8).
El uso de la tecnología está vinculado tanto al ordenador como a la videoconsola. Utiliza el PC para jugar y para manejar programas diversos, como uno dedicado al diseño de interiores (2ª entrevista, p.6).
Respecto a otras aficiones como pudiera ser la lectura44, Dani cuenta que no suele leer salvo si para clase le mandan alguna lectura concreta.
- (D) Suelo leer pero, mu poco, no sé. Me habré leído dos libros, creo. - (I)¿pero porque no te gusta o porque no has encontrado un libro así que…
44 La relación con la lectura y la escritura es un tema interesante que requiere una especial atención. Durante todo el proceso del trabajo de campo le estuve proponiendo la posibilidad de que realizase por escrito una reflexión acerca de su experiencia en el grupo de PGS (Diario investigación, pp. 13-14. 3ª entrevista, pp. 3-4. 4ª entrevista, p. 10). Sólo al final alcancé a comprender que el tipo de escritura que le estaba proponiendo generaba algún tipo de conflicto en Dani. Fue un comentario de Loli lo que me hizo comprender ese aspecto:
“Hoy, Dani… bueno, como están… Están preparándose la prueba de acceso, ¿no? Y ahora yo he dejado mi materia y solamente pues estoy dando matemáticas, lengua… y claro, yo soy profesora de… maestra de taller, profesora técnica, y entonces a una compañera le he dado, a Julia, que corrija las pruebas de acceso que ellos me han hecho. Julia ha tenido a Dani todos estos años, y dice que es la primera vez que Dani escribe; y ha sacado un 7,25. Un 7,25 en Lengua, en un texto literario que tenían que analizarlo”. [Entrevista Loli, p. 3]
Finalmente Dani sí que escribió una pequeña reflexión sobre su experiencia en el PGS, utilizando un guión que le facilité. Al leer esa reflexión comprobé que el problema no era de incapacidad para expresarse por escrito, pues estaba muy bien redactado y con una gran precisión en las palabras usadas; ¿con qué tiene que ver entonces? Un poco con la vergüenza a equivocarse (faltas) o a enseñar su letra, pues al final de lo que escribió se disculpa por ello.
- (D) No, no es que… tampoco es que yo me diga: me voy a comprar un libro, no. Sino que mi madre tiene um… unos libros así como de AGATHA CRISTIE, ¿no? Y digo, cucha, mira, vamos a leerlo. Entonces ya sí; me habré leído dos. Dos.
- (I) Porque aquí en el instituto, ¿no mandan libros? - (D) Sí mandan libros, cada trimestre en lengua. - (I) Pero tú no te los has leído, ¿no? - (D) Eh (risas)
El tiempo de ocio lo completa yendo al cine (centros comerciales) o a pasear por el centro de la ciudad, en muchas ocasiones con su pareja. Con ésta lleva 2 años y 7 meses (por etapas pues lo dejaron un tiempo); se conocieron en el propio IES.
- (I)¿A dónde soléis salir? - (D) Salimos no sé a dar una vuelta por el centro, el parque, Gibralfaro ahí castillo. A veces
solemos salir por la noche, ¿no? Cuando la madre le deja. - (I)¿Tiene tu edad tu chica? - (D) Tiene 18, va a cumplir. - (I)¿No la dejan salir mucho por las noches? - (D) No… y sobre todo conmigo. Tiene miedo que vayamos a mi casa (risa irónica). Uh… - (I) Lo típico. - (D) Sí… Que le dice que no vaya a mi casa. A mi no me lo ha dicho, me lo ha dicho ella, me
lo ha dicho que la madre dice eso. - (I) Es normal. Suele pasar. - (D) Claro, tú que te crees, que yo no he tenio tu edad (imitando a la madre de su novia). Que
tú te vas a casa de él y… os quedáis solos, no se qué. Y digo, pos dile que no hace falta que estemos en mi casa, que en tu casa también nos quedamos solos.
- (I) Los temores de los padres… - (D) Sí. Sí, pero siempre dice: oye que vamos a salir a Benalmádena no se qué; ah, sí venga.
Oye que vuelvo a las ocho. Ah, se quedó en mi casa a dormir y salió a las ocho. Que estábamos en Benalmádena bailando, ¿sabes? [4ª entrevista, p.9]
Dani valora muy positivamente su relación, al considerar que además de novios son amigos, y que suelen tener discusiones habituales de cualquier pareja, pero acaban hablándolo y resolviéndolo.
- (D) Por eso, aparte de ser novios así… pos somos amigos, y entonces hablo con ella como
amigos, como novios, y como lo que sea, ¿no? Y está to bien. A mí si me pasa algo se me nota a la primera, y ya me está preguntando qué me pasa, no se qué. No digo na y ya me está entendiendo.
- [4ª entrevista, pp.3-4] - […] - (D) “Oye, que cumplimos un año y pico. Eh… que me voy con mis colegas que he quedao
con ellos. ¿Te importa? No, ve con ellos. Al año siguiente: Oye, ¿vamos a hacer algo que cumplimos un año y pico? No, es que he quedao con mis amigas. ¿No dijiste que no te molestó? No, pero… cosas así, ¿no?
- (I) Y, ¿lo habláis eso, después? - (D) Sí. - (I) Aparte de echaros las cosas en cara, como todos hacemos... - (D) Ella, pos yo también. Acabamos ahí medio peleándonos, hasta que nos hemos echao lo
mismo en cara. Luego, cuando no nos queda más que echar, ya lo hemos echao to, pues ya sí, ya: oye perdona no se qué. No, perdona... Se termina to aflojando ahí.
- (I) Es habitual. [4ª entrevista, pp.9-10]
Dani reconoce que pasa mucho tiempo con ella, algo que su madre corrobora [Entrevista con María, madre de Dani, p.1].
El instituto como espacio vital
En su instituto es muy conocido y querido, algo normal pues, como dice él mismo, sólo hay tres profesores que lleven en el centro más tiempo que él (1ª Entrevista, p.4). Este hecho se torna evidencia en cada visita al centro para llevar a cabo las entrevistas45. Él saluda a todo el mundo: limpiadoras, bedeles, profesorado. Resulta curioso el hecho de que salude a un mayor número de personas mayores que a compañeros o compañeras.
Ese saludo es correspondido de modo cariñoso, sobre todo por el personal no docente -‐limpiadoras y bedeles-‐, la mayoría mujeres, con quien Dani tiene una relación muy particular, relación que se ha gestado con el paso de los años. En los últimos días del trabajo de campo tuvo lugar un suceso ilustrativo al respecto, recogido en el Diario de investigación (p.12):
“[…] aparecen unas cuantas limpiadoras del centro y empiezan a bromear con Dani: “Parece que vives aquí”; “¿no has acabado ya?”. Loli responde: “se va ya, pero con un 7,5 en la prueba de acceso a ciclos”. Las limpiadoras bromean un rato más con él: “Yo no me libraré de él”, dice una de ellas que tiene un hijo amigo de Dani. Dani, por su parte y siguiendo la broma, amenaza con volver el año próximo”.
Quizá la persona que más ha manifestado su cariño y confianza en Dani ha sido Loli, una de sus profesoras en el PGS. Cuando en la entrevista que mantuvimos ella argumentaba su manera de entender el trabajo en el grupo de PGS, quedaba patente su preocupación e interés por recuperar la autoestima del alumnado que allí acude, y eso pasa por confiar en ellos y en ellas, por otorgarles dignidad en el trabajo que realizan. Esta manera de entender el trabajo se percibe con mucha claridad al reconstruir la experiencia escolar de Dani.
45 El aprecio que la práctica totalidad del personal del centro tiene por Dani ya apareció al inicio del trabajo de campo, cuando negocié con Torres, profesor del Centro, además de Secretario y encargado del Plan de apertura, la selección de un chico para llevar a cabo el trabajo de campo (Diario de investigación, p. 17). La manera en que hablaba de Dani hacia ver que sentía aprecio por él, algo que más adelante pude corroborar en la entrevista con María, la madre de Dani (p.2), en las entrevistas con el Dani (cuando hace referencia a la relación con el profesorado; 5ª entrevista, p.7), así como en una entrevista posterior que tuve con el propio Torres (Diario de investigación, pp. 7-8).
“Todos tienen un perfil totalmente distinto a… Entonces, no sé, yo para hablar con los niños estos, y empezar a enseñarles, lo primero que… te piden, es que les prestes muchísima atención”. Le pregunto sobre cómo son esas llamadas de atención: Pendiente totalmente de mira hoy que guapo estoy porque me he puesto unas gafas nuevas, hoy tengo el pelo cambiado, o tengo el… Y, bueno, el trato tiene que ser un trato cercano, desde mi punto de vista, ¿eh? […] Si yo lo que quiero es quedarme sin alumnos, y no tener alumnos, pues para mí con partes los echo a la calle y a volar. Me parece muy fuerte pero es que es así. Ahora, si a mí me interesa sacar a esos alumnos adelante, sacar a esos alumnos adelante quiere decir que cuando acaben el PGS, o bien aprueben la prueba de ciclos formativos de grado medio, que está por ejemplo Dani preparándosela, o que se vayan a la escuela taller, o que buscarles un trabajo, o que hagan cursos de FPO; buscarles una salida porque esos niños no tienen otra salida. Si tú coges a base de partes y los aburres, no les abres una puerta, ni ninguna ventana. Entonces mi planteamiento, aunque sea esquemático, es abrirles a los alumnos una… una puerta. He tenido alumnos del PGS que, estaban en el PGS, fracasados de antes de la ESO, aprobaron la prueba de grado medio de… de… para Comercio, acabaron Comercio de Grado Superior, se fueron a la facultad y acabaron Administración y Finanzas, y están trabajando; y eran alumnos fracasados (silencio). Así de simple y… Se llama Alba y Juan Antonio, y es que… Sé los nombres y apellidos de estos alumnos”. [Entrevista Loli, profesora de PGS de Dani, p. 3]
La historia de Dani en el centro en esta última etapa, en este último curso allí, está ligada estrechamente al trabajo de Loli, como afirma otra profesora:
“Hablar del éxito de Dani es hablar del trabajo de Loli. Julia me dice que ha sido un descubrimiento para todo el centro, y que el trabajo que ha hecho con el grupo de PGS ha sido precioso. Cuando dice esto da a entender que es difícil trabajar con ese grupo por sus trayectorias, pero que Loli ha entablado un vínculo especial con el grupo-clase y eso se ha notado, por ejemplo, en Dani”. [Julia, antigua profesora de Lengua de Dani en ESO. Fragmento del Diario de investigación, pp. 12]
La paradójica experiencia escolar de Dani
Hasta el momento he presentado a Dani de manera general, dibujando el escenario de su historia escolar reciente, para ubicar el análisis y poder interpretar mejor su experiencia.
Cuando desde los profesionales del centro se plantea que Dani es muy inteligente, pero los hechos son que ha repetido 3 veces, se produce una paradoja, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué hay detrás? La respuesta esperada es que esa inteligencia se traduzca en adaptación a la cultura escolar y, por consiguiente, en éxito académico. Esa aspiración encierra una preocupación exclusiva por lo académico, una reducción de la experiencia de escolarización a los contenidos que se evalúan en pruebas y que se traducen en notas, notas que expresan éxito o fracaso. Y es una afirmación que se imbrica en los esquemas mentales que manejan los adultos acerca del sentido que tiene la educación secundaria.
La filosofía de trabajo del IES Generación del 27 intenta ir más allá. Desarrollan desde hace años un proyecto de compensatoria que intenta hace frente a una realidad
educativa complicada por el entorno socioeconómico en que se ubica el centro. Ese proyecto busca trascender el corsé del exceso academicista en la secundaria, fundamentalmente porque el alumnado que recibe choca frontalmente con esto.
En la historia de Dani se entretejen los ideales del centro, con su particular política de atención a la diversidad, con las motivaciones de él, que nacen de su biografía.
Es evidente la desconexión entre Dani y el trabajo escolar. Esa desconexión no es de naturaleza violenta, agresiva; tampoco es una violencia simbólica, al modo en que la define Pierre Bourdieu. Se trata de otra cosa, una historia escolar que, unido a las repeticiones y los suspensos, no expresa resistencia, sino dependencia al nudo de relaciones que Dani ha construido en el centro, tanto con chicos y chicas de su edad como con el profesorado y el personal no docente, tal y como se comentó más arriba.
Ante este escenario, la experiencia de Dani hay que explorarla contemplando el uso que él hace de la institución escolar, es decir, hacer un intento por conocer la naturaleza de la relación que él establece con el centro como un espacio relacional. Para ello es importante interpretar el trabajo que se hace en el centro (y la filosofía que hay detrás) respecto a aquellos puntos en que toca a la experiencia de Dani, así como interpretar de dónde nace esa necesidad que Dani tiene de permanecer en el centro, a pesar de que los mensajes que parece proyectar expresan que no está consiguiendo el objetivo de estar allí. ¿O quizá sí?
2-‐ La vivencia del centro
Contextualizando el IES Generación del 27
El IES Generación del 27 lleva aproximadamente 8 años desarrollando un Proyecto de Compensatoria que nace para dar una respuesta educativa a un alumnado que proviene de un contexto socio-‐económico desfavorecido. El Proyecto, que se desarrolla de 1º a 3º de ESO, consiste fundamentalmente en desdoblamiento de grupos en las asignaturas de Matemáticas, Lengua, Sociales, Naturales e Inglés. Cinco asignaturas que se imparten en grupos pequeños, de unos diez alumnos como mucho, con adaptaciones curriculares y material adaptado; para ello se dispone de tres profesores como sobredotación gracias al proyecto aprobado por la administración. Además, esos grupos tienen una doble tutoría, la propia de su grupo y una especial con los orientadores del centro en la que se trabajan cuestiones de comportamiento, faltas, etc.
En el centro existe una conciencia y un compromiso muy fuerte respecto al sentido social de la ESO, en cuanto a la atención a la diversidad y a su función compensatoria, compromiso que se traduce en el Proyecto. Es un éxito que en el IES Generación del 27 exista esa responsabilidad por sacar adelante a alumnos y alumnas con su título de Graduado en ESO, por encima incluso de las prioridades academicistas y el énfasis en los contenidos, prioridades que con demasiada frecuencias priman en los centros de secundaria.
Uno de los mecanismos que articulan para desarrollar el proyecto es la modalidad de Taller (de 1º a 3º), en la que un profesional del medio artístico trabaja con grupos de niños y niñas que presentan un mayor desfase curricular realizando trabajos de carpintería, electricidad, tecnología. Este trabajo se lleva a cabo en un espacio que ha dedicado el centro para el aula de taller, en la que es posible encontrar gran cantidad de materiales reciclados con los que se traba para elaborar los proyectos y las obras de arte.
Esta labor social, como la califica el Orientador del centro (Entrevista al orientador, p. 2), entra en conflicto con las tradiciones de enseñanza en Secundaria, más basadas en los contenidos46. Según cuenta el Orientador, existen en el centro
46 En la entrevista mantenida con el Orientador, éste hace referencia a un tipo de trabajo que se hace en otros centros respecto a cómo se aborda la relación y la intervención con determinad perfil de alumnos, y que él define como “un régimen disciplinario que los mantiene expulsados del centro bastante tiempo (entrevista orientador, p. 4). De la lectura de las entrevistas con Dani, así como de las mantenidas con Loli, se denota que parte del profesorado del IES Generación del 27 participa de esa manera de trabajar. Esto no quita valor al trabajo realizado a través del desarrollo del Proyecto de Compensatoria; se trata de señalar que existen otras maneras de interpretar y llevar a cabo el trabajo y, fundamentalmente, otras maneras de relacionarse con el alumnado, algo que posteriormente se abordará al ser un aspecto desatacado de la investigación (contemplado en el diseño y muy comentado por Dani).
posturas educativas enfrentadas respecto a la función de la ESO, sus objetivos y, sobre todo, en lo que respecto a la emisión del título de Graduado en ESO:
“Uno se plantea si esos niños los pasas a 4º, a diversificación, que ya el nivel es de por sí bajo, y resulta que es más bajo todavía por estos niños; pues empezamos ya a plantearnos si realmente esto se lo merecen, si puede ser, si no […] Lo que pasa que entendemos que un niño, que tú lo metes varios años en compensatoria, lo pasas hasta 4º, llega hasta 4º, y después, una vez que está en 4º, si tú te ciñes a lo que es la ley estrictamente, pues lo vas a fusilar y jamás van a tener la esperanza de sacar un título, pues apaga y vámonos. […] Valoramos muchísimo la actitud, el cambio de actitud, y si el niño es muy corto, y le cuesta mucho trabajo, y tiene muchas dificultades, valoramos sobre todo la actitud; porque una vez que tenga el título de secundaria, a Bachillerato no se van a ir, seguro, ni van a llegar a la Universidad, es decir, lo que les va a servir es para tener un título que les permite fundamentalmente acceder a un puesto de trabajo un poquito mejor […] Pensamos que no estamos haciendo un perjuicio a nadie ni estamos haciendo un fraude, sino todo lo contrario, lo que estamos es dándole oportunidades al niño”. [Entrevista Orientador, p. 2]
Las dinámicas que se desarrollan en el IES Generación del 27 en el trabajo de atención a la diversidad, se entrelazan con la experiencia escolar de Dani e influyen en cómo él se interpreta dentro del centro y hace uso -‐o no-‐ de los itinerarios de que éste dispone.
Por el tipo de población que recibe el IES, se puede hablar de un trabajo con una población en situación de riesgo social. Atender a este tipo de población se traduce en el desarrollo del ya explicado Plan de Compensatoria (prácticas de agrupamientos flexibles y materiales adaptados)47.
Quizá sea de interés retomar ahora la relación entre el contexto del centro (y la ya analizada filosofía de trabajo) y la escolarización de Dani, una vez que ya se ha profundizado en ella. El interés por analizar esto radica en que es una buena manera de contrastar como las prioridades que desde el centro se plantean están relacionadas con la promoción en el sistema educativo adaptándose a él, mientras que el uso que Dani hace de su paso por el centro tiene que ver con otras dimensiones más personales.
Resulta de interés conocer su vivencia del centro y su trayectoria escolar, para afrontar después la paradójica situación de que, a pesar de haber ido repitiendo sucesivamente 2º, 3º y 4º de ESO, Dani no hizo efectivas sus opciones por cursar el itinerario taller o, con posterioridad, diversificación en 4º.
Vida escolar: cruce de culturas y experiencias
47 En las conclusiones se abordará cómo esas prácticas de agrupamientos flexibles no se ven acompañadas por transformaciones a otros niveles, fundamentalmente pedagógicos. De este modo, se constituyen grupos normalizados a los que acuden los alumnos y las alumnas que sí se adaptan a los ritmos y los contenidos preestablecidos, y por otro lado se constituyen grupos diversificados (polarizados) con los que se trabaja llevando a cabo reducción de contenidos utilizando materiales de cursos y etapas inferiores.
Dani lleva muchos años en el centro; además, pasa mucho tiempo en él, más allá de la jornada escolar. Esto es algo que me destacó Torres, profesor del centro, en una entrevista informal que mantuve con él:
“El análisis que Torres hace del hecho de que Dani pase tantas horas en el centro es que está muy solo en su vida, que pasa mucho tiempo solo y estar en el centro es casi una necesidad. […] El ejemplo que pone Torres para aclararme esto es el de un preso que sale de la cárcel y no sabe qué hacer; pues me plantea que a Dani le pasa algo parecido, y que él cree que si pudiera repetiría para volver a estar en el centro al año siguiente. [Diario, p. 8. Torres, profesor del IES]
Encarna, una de sus profesoras de PGS, comparte esa idea acerca de la necesidad que Dani tiene de estar en el centro ante la soledad familiar en que, según ella, vive48; y reitera la idea que también decía Torres acerca de que si por él fuera, repetiría para estar en el centro el próximo curso [Diario de investigación, pp. 8-‐9]. Al preguntarle a Dani por esto, por el tiempo que pasa en el centro, se manifestó de la siguiente manera:
- (I) Bueno, otra cosa que me parece interesante. Me ha dicho Torres que pasas mucho
tiempo aquí en el centro. - (D) Sí. - (I) Que te quedas a comer, que a veces… ¿estás metido en actividades extraescolares o
algo? - (D) No. - (I) Ah, que tú vienes por gusto… - (D) Sí, porque, no sé, que si estoy ahí en el comedor, ¿no? Termino a eso de las tres. Que si
un colega mío tiene ahí a un hermano chico, me quedo con ellos ahí jugando al baloncesto, al fútbol, en el colegio de al lao. Que si a las 4 viene aquí una monitora del comedor, ¿no? Me pongo aquí, me quedo a hablar con ellas hasta las 4:30 que vienen ya, los demás pa jugar al fútbol49.
- (I) Sí. - (D) Así que vengo a las 8 y me voy a las 20. - (I) Estás aquí to el día. Yo también estaba en mi colegio un montón de horas, entrenando, o
echando el rato con algún balón que pilláramos. - (D) Sobre to porque las monitoras que tienen aquí en el comedor no pa… pa mí, al menos
no son ya monitoras, son… amigas. Pues una de las monitoras es… tela de amiga mía. - (I)¿Quedáis luego fuera, y eso, sois amigos de…? - (D) Hemos quedao un par de veces, creo.
[3ª entrevista, p.11]
Pese a llevar tanto tiempo en el centro, Dani no da muestras de resistencia que se expresen en una conducta violenta o agresiva. Los testimonios del profesorado hablan de un chico nada problemático, no conflictivo [Diario de investigación, p.4: Torres. Diario de investigación, p.12: Julia]. Su perfil no es el de un alumno desubicado y enfrentado a las normas del centro. Pese a esto, él reconoce que ha tenido partes y expulsiones, que se corresponden con el curso de 3º de ESO en que repitió.
48 En el aparado en que profundice en las relaciones familiares volveré sobre esta apreciación. 49 Mientras los demás están en sus casas descansando él pasa el tiempo de sobremesa en el centro.
- (I) Y que tenías, ¿problemas con los profesores: partes, expulsiones, o no? - (D) Sí, en 2º sí porque eh… no sé, nos poníamos a jugar a las cartas en mitad de la clase,
nos… fundíamos las luces del instituto, cosas así. Si es que teníamos un proyecto de tecnología, teníamos un enchufe con los cables así pa fuera, sin cerrar ni nada; lo pusimos y metimos un tornillo en medio. [2ª entrevista, p.9]
- (D) De 3º, a ver… Me acuerdo de que llegué y ya eran tos repetidores, y… los que no eran
repetidores eran los más malos de la clase. Entonces yo estaba ahí en medio, entre que no hacía las actividades de… las actividades normal, sino que más bien me daban trabajos más simples, cosas así, ¿no? Como pa Inglés y matemáticas. Pos… no sé, estábamos ahí y la liábamos en clase, que si nos expulsaban, que si… ese año es el que tenía más expulsiones. [3ª entrevista, p.7]
En una entrevista posterior, Dani aclara que sólo lo han expulsado dos veces en 8 años: “pero por tonterías” (4ª entrevista, p. 7).
En mi estancia en el centro no observé conductas que puedan denominarse agresivas, ni salidas de tono a la hora de relacionarse, ni con su compañeros ni con adultos. Loli por su parte, sí comentó que ha vivido algunas, y su interpretación de esto tiene que ver con cómo Dani representa cierto rol agresivo, en contadas ocasiones, como una actitud de estar a la altura de sus compañeros, muchos de los cuáles son vecinos suyos.
Según Loli, Dani busca ser reconocido por sus amistades, y eso implica también estar a la altura de determinados comportamientos; de ahí, por ejemplo, que tenga algunos partes e incluso expulsiones sin ser un niño ni mucho menos violento. Ese comportamiento de buscar estar a la altura de los demás, también lo ha señalado Loli cuando me ha dicho que ha visto a amigos suyos que son más violentos, que se meten en peleas, y que incluso ha visto como Dani se involucraba en algunas de esas situaciones.
Cuando Dani habla sobre esa experiencia en 3º de ESO en la que se relacionaba con el grupo de repetidores, justifica en alguna medida su comportamiento en función de esto (ver también 2ª entrevista, p. 12)50.
No es nada extraño que esto sea así, pues se produce un cruce de culturas en el centro muy fuerte, entre la cultura escolar y, fundamentalmente, la cultura social de los barrios aledaños al centro, de donde procede el alumnado. La experiencia de Dani dentro del grupo del alumnado depende en gran medida de su capacidad para mimetizarse, para no desentonar, para adaptarse cuando es necesario a la forma de
50 Hay otra reflexión de Loli a este respecto que tiene que ver con cómo Dani no ha buscado sobresalir académicamente para no desentonar de su contexto. Se trata de un camino de análisis del que no dispongo de más información, pero que al haberlo comentado ella me parecía adecuado anotarlo, aunque sólo sea como línea de análisis abierta.
ser, de relacionarse y de expresarse de los compañeros51. Como ahora analizaré, Dani ha ido alejándose de esa forma de comportarse según ha ido creciendo, lo que hace pensar que ha habido un proceso de maduración en él que le ha llevado a decidir ir por otros caminos, con otras amistades.
El barrio, una casa grande
Dani denomina a su barrio como el 4º mundo [entrevista con Loli PGS, p. 4. correo electrónico Loli, p.1]. Muestra en sus palabras y reflexiones una clara conciencia de la problemática de su barrio, del contexto difícil en que se inscribe.
- (I) Oye, y… dices: los de mi barrio son casi todos malos, porque… eh, tema rollo contexto
difícil en tu barrio… - (D) Sí, porque mi barrio es… - (I) Yo es que, vamos, se dónde está pero tampoco… se que es así más bien un barrio
pobre. - (D) Sí, sí, sí, un cuarto mundo. Una cosa así como de pobreza dentro de Málaga.
[5ª entrevista, p.20]
- (I) Y la gente de ahí… tú crees… ¿cuánto influye el contexto en que luego en el instituto no te vaya bien, por decirlo de alguna a manera? Por que a mí, lo que no me gusta es el victimismo de: no, la gente que viene de tal barrio, no tiene fututo. Pues no, hijo mío, a ver, a lo mejor tienen unas condiciones más difíciles, pero también son personas que merecen que tú trabajes con ellos y que les des una oportunidad.
- (D) Sí… - (I) Pero también reconozco que, y tú estarás conmigo, que hay contextos que dificultan…
determinadas cosas… - (D) Sí… es por lo que dijimos al principio que si tú tenías novia pos dejabas un poco los
estudios, que si tienes un problema en la familia pos también, ¿no? Y, al fin y al cabo, tu barrio termina siendo algo así como tu casa pero, en grande ¿no? Y si hay problemas en tu barrio pos yo que sé, lo mismo te afecta a ti, porque es conocido tuyo, o lo mismo te afecta a ti porque no puedes…
- (I)¿A ti como te ha afectado? - (D) A mí… - (I) O si no te ha afectado, ¿tú cómo lo has vivido? - (D) A mí afectarme pos, no me ha afectado. O sea, yo excusas al barrio no le pongo, sino yo
que sé alguna gente, por ejemplo mi vecino, se levantaba a las tantas porque había peleas en la calle, y entonces venía aquí con los ojos pegaos, y suspendía algunas… [5ª entrevista, pp.20-21]
A pesar de reconocer que se trata de un contexto conflictivo, afirma que no ha influido en él respecto a los estudios. Hace una relación directa entre la pregunta y el éxito o el fracaso académico, como sobrentendiendo que me refiero a si el contexto condiciona aprobar. En alguna medida la pregunta sí que guarda relación con eso, pero
51 En primera apartado de presentación de su historia, se apuntó cómo en el uso del lenguaje, en la manera de expresarse, Dani camufla entre coletillas y frases hechas una capacidad expresiva muy rica. Pueden trazarse líneas de unión entre ese comportamiento y la reflexión que se está haciendo en este apartado acerca de cómo busca pasar desapercibido, integrándose en las dinámicas de comportamientos de sus compañeros y vecinos.
le explico que me interesan también a otros niveles, respecto a la relación que guarda con cómo ha ido creciendo él:
- (I) No sólo suspender, sino en general; tú has vivido mucho en tu barrio, ¿jugabas allí o te
ibas a otros barrios? O… ¿tu madre te decía pos no te juntes con la gente de aquí o te decía pos no te juntes con tal?
- (D) Sí, pero a mí no... no, no me lo decían. Porque yo tenía ¿no? Mi amigo ahí desde preescolar, de niños chicos ahí, y siempre he estado con él. Siempre… que es la zona más pegada a El Corte Inglés, esa, que hay una placilla chica, esaparte de ahí, que laparte de atrás es el Málaga Plaza, ahí vivía.
- (I)¿Lo están arreglando ahora eso, no? - (D) Sí, han tirao un edificio entero. Ahí vivía, y yo casi siempre me tiraba todas las tardes ahí
en su casa. Y… él era algo así como de los empollones ¿no? Pero era de los empollones rápidos, no de los que se tiran to el día estudiando…
- (I) A ver, a ver, empollones rápidos… - (D) Empollones rápidos: de que se leen una cosa un par de veces ¿no? Y memoriza las
cosas más importantes; así. Y luego tiene tiempo pa jugar. Y, sin embargo, luego están los empollones, que son empollones, empollones, que se estudian unas cosas eh… lo repasan52… [5ª entrevista, p.21]
El hecho de que no pasaba mucho tiempo en su barrio propiamente dicho, es algo que también ha aparecido cuando hablamos sobre si tenía familia en el barrio, y cuál era la relación que mantenían53:
- (D) Sí… mis tíos y… los padres de mi padre, los abuelos paternos. - (I)¿y también los ves? ¿Sueles verlos? - (D) Viven en frente mía (entre risas). - (I)¿Sí? ¿Tus abuelos, tus tíos, o los dos? - (D) Um, mis abuelos. Vivo yo aquí, la plaza y están ellos. - (I) O sea, que sí los ves, ¿no? NO CONTESTA. Pero, ¿los ves porque están ahí o porque
los visitas…? - (D) Los… veo porque están de ahí muy de vez en cuando, ¿no?
[2ª entrevista, pp.7-8]
Se lee entrelíneas que no mantienen una relación demasiado estrecha. Además, y volviendo sobre su vivencia del barrio, se lee también que no pasa demasiado tiempo en él, algo que se completa con la gran cantidad de tiempo que pasa en el centro, y con el ocio que realiza (en instalaciones deportivas como Carranque o en el gimnasio).
Reconstruyendo su trayectoria escolar
Al repasar su trayectoria escolar, la primera gran impresión que se obtiene es cómo Dani identifica claramente dos etapas. En la primera (aproximadamente los 4
52 La imagen que maneja de su amigo como un “empollón rápido” volverá a ser analizada en otro apartado. 53 Respecto a si mantenía relación con otros familiares, comentó algo vagamente en: 2ª entrevista, p.8.
primeros años), su comportamiento era peor, mientras que en la 2ª él afirma que hubo ciertos cambios hacia un mejor comportamiento.
En la primera etapa existió una mayor vinculación con los compañeros de su barrio, una etapa que se corresponde con los primeros años en el centro, cuando él era más joven. En esos cursos, cuando tenía 13 ó 14 años, reconoce que fue demasiado malo (2ª entrevistas, p.9):
- (I) Estuviste en 1º. ¿te fue bien? - (D) En 1º sí, no tuve na. - (I) Y qué cambió en 2º. - (D) Que, no sé, el típico que tú empiezas en el curso en 1º bien, y luego ya al final, como vas
siendo más colega, ¿NO? Vas más a peor, más gamberro, más… más de to eso, mas a reírte de la clase, cosas así. Pues…
- (I) Y que tenías, ¿problemas con los profesores: partes, expulsiones, o no? - (D) Sí, en 2º sí porque eh… no sé, nos poníamos a jugar a las cartas en mitad de la clase,
nos… fundíamos las luces del instituto, cosas así. Si es que teníamos un proyecto de tecnología, teníamos un enchufe con los cables así pa fuera, sin cerrar ni nada; lo pusimos y metimos un tornillo en medio. [2ª entrevista, p.9]
En otra entrevista, en la que conversamos acerca del grupo de alumnos con que él se identifica, con quiénes más tiempo pasaba, se establecen más relaciones entre su comportamiento y el grupo al que se adscribía:
- (I) El grupo que montabais siempre atrás que tú decías que erais los más malillos y tal; ¿tú
estabas siempre metido… porque, vamos a ver, en los institutos siempre hay grupos, pues la gente que lleva más tiempo, los repetidores, o la gente más pardilla o más novatillos,… Tú, ¿en qué grupo estabas así más o menos? Y, ¿cómo lo vivías?
- (D) Yo estaba medio en el de los malos… - (I) El de los malos… me hace gracia. - (D) En el de los malos, así, de los chungos, los así ¿no? - (I) Los malos, ahora me explicas bien qué es lo de los malos. ¿Entre medio los malos y qué
más? - (D) Entre medio los malos y los pasotas, los que no están en ninguno. Ahí estaba yo ¿no?
Era malo en clase pero no le hacía mal a nadie, directamente. Bueno, ni indirectamente, no le hacía mal a nadie. Y yo que sé, los malos son los que se terminan peleando siempre, los que tienen mas partes, los que tienen, los que los expulsan mas tiempo, cosas así.
- (I) Y tú, ¿por qué te juntabas con ellos? Quiero decir, ¿de qué los conocías? ¿de tu barrio, de aquí de…
- (D) Sí… - (I)¿De repetir? - (D) Aparte, los de mi barrio son todos los malos de aquí; entonces, quieras que no, pos los
conocía un poco ¿no? Y entonces, pos… yo es que estaba con ellos en clase pero luego estaba en el patio ¿no? Pues estaba con los colegas pero que no eran ellos, porque ellos se ponen ahí a jugar al fútbol con una pelota de papel (no nos dejan trae balones, es lo que tiene). [5ª Entrevista, p. 19)
En esos primeros cursos se dieron episodios en que él junto a sus amigos
armaban jaleo en clase y eso desembocaba en partes54, algunas expulsiones y en enfrentamientos con algunos profesores. Sin embargo, Dani también destaca que, aunque es cierto que se portaban mal en muchas ocasiones, había profesores con los que la relación era mala debido a cómo se relacionaban con los alumnos y las alumnas.
- (I)¿Y teníais enfrentamientos, discutíais, cómo era eso? - (D) Nos regañaba sí, peshá, que no aprendéis, que no servís pa na, cosas así. - (I) Y cuando tú escuchas eso con 13 años, cómo te sientes. - (D) Joé… tela de mal. Pero luego al ver mas que na que eso lo decía la misma profesora, ya
yo que sé, ¿somos nosotros o ella es que no sabe enseñar? Y ya sí había más roces entre la profesora y nosotros. [2ª entrevista, pp.9-10]
- (I) Algo más así que recuerdes de ese curso. - (D) El profesor que veía y me decía: tú fuera, tú fuera, tú fuera. Ese; estaba en ese curso. Un
profesor, decía, iba por Martínez, por apellidos, decía: Martínez, fuera. Eh… Rosas, fuera, así. No se quién, fuera.
- (I)¿Pero eso a los repetidores? - (D) No. - (I) A 4 ó 5 que tenía él… - (I) 4 ó 5 tenía enfilaos - (I) Pero, ¿había pasao algo para que…. - (D) No, si no… no sé. El primer día hizo una chavala una gracia, y dice, no empieces, parece
Florentino Fernández, pos igual. Y los 4 que nos estábamos riendo, fuera. En la puerta. - (I) Y, ¿así todo el curso? - (D) Sí, la mayoría de las clases sí. Y si no, la mitad de las clases.
[2ª Entrevista, p. 12. Ver también referencia al mismo episodio pero más detallado en 5ª, pp. 12-13-14]
La segunda vez que cursó 2º de ESO, fue muy diferente, y la razón que Dani esgrime para destacar esa diferencia es la aparición de un profesor con el que la relación era distinta, más cercana y respetuosa:
- (D) Bien, si esa, si la segunda vez de 2º fue una de las mejores. - (I)¿Sí? ¿Por qué? - (D) Por el tutor55. - (I)¿Quién era? - (D) Ruiz. To perita. En vez de dar tutoría hacíamos fiestas en las horas. Que si, las
compañeras, los compañeros, todo bien. - (I)¿Hubo un buen grupo? - (D) Sí. Tampoco iban muchos. - (I)¿Que no iban muchos? - (D) No iban muchos, terminábamos siendo 7; ¿como en el PGS? pues casi. Sí, unos 7 u 8. - (I) Y, ¿te fue bien… es decir, aprobaste o pasaste porque no podías repetir? - (D) Pase por… repetir. Pero me quedaron 4 por ahí. 4.
[2ª entrevista, pp.9-10]
54 Incidencias que anotan los profesores cuando algún alumno mantiene un comportamiento negativo. Cuando se acumulan 3 partes se produce una expulsión. 55 Es interesante esta respuesta pues la dio de inmediato, como teniendo muy claro lo que decía, a diferencia de otras ocasiones en que duda pues está reflexionando sobre la marcha. NOTA TEXTUAL DE LAS ENTREVISTAS.
El curso no acabó bien para Dani en términos académicos, lo que no quita que para él fuera uno de los mejores, debido al clima que se generó en clase y la relación con su tutor, del que sigue hablando así:
Es un tío perita, yo que sé sí… íbamos a correr por las mañanas, lo sábados y domingos, dice, no se qué, yo me voy a correr y… no sé por qué salió el tema y dice, pues yo me voy a correr a Huelin, así que si alguien quiere venir con bici, con patines, con lo que sea, yo me sigo yendo con mis cole… con mis alumnos de años pasaos, sigo yéndome por ahí a correr. [2ª entrevista, p. 13]
La experiencia de escolarización de Dani está fuertemente vinculada a las relaciones que ha ido construyendo y viviendo, como ya he dicho. En este sentido es muy aclaratoria la reflexión anterior acerca de cómo él valora el 2º de ESO en que repitió, a la luz de la relación que tenían en su grupo y, sobre todo, la relación que tenía con su tutor, y a pesar de haberle ido mal académicamente.
En 3º de ESO, las cosas cambiaron de nuevo. El inicio de 3º coincidió con la separación de sus padres. De esa etapa apenas conversamos dado lo íntimo del tema, aunque Dani señaló que sí le afectaba pensar en la situación que estaba su madre y en cómo podría afectarle que él suspendiera.
- (D) Otra vez repitiendo… más o menos ya me lo esperaba, que iba a repetir… - (I)¿Lo pasaste mal? - (D) Sí, aparte fue… mis padre ya se separaron, se estaban divorciando y to eso, y luego al
siguiente año estaban también ahí to… - (I) O sea, los dos terceros, ¿no? - (D) Los dos terceros, fue… - (I) Son los cursos que recuerdas como mas… mas chungo, ¿no? - (D) Sí. - (I) Y, ¿tuviste apoyo aquí en el instituto? ¿Algún profesor de confianza, el tutor, la tutora…?
O, tú sólo te lo comiste todo y palante… - (D) No, no tenía a nadie ni na. Yo sólo. - (I) Me refiero que muchas veces, te acuerdas que te dije el primer día, cuando somos
estudiantes nos exigen como estudiantes pero no nos tienen en cuenta como personas. - (D) Sí. - (I)¿Sabes lo que quiero decir? Que por ejemplo, igual tú tenías esas movida y, no se trata de
venir contándola, pero a lo mejor si un profesor te ve mal, o te dice… Dani, ¿estás bien? ¿Tú recuerdas en ese sentido… O al contrario, tú te encontrabas mal, y encima te iba mal, y académicamente te machaban mas, o…
- (D) Sí, el machaque… no sé si me machacaban más, pero yo lo sentía el doble. - (I)¿En qué cosas? - (D) No sé, estaba en mitad de la clase y me mandaban, por ejemplo, 3 actividades y yo
decía, se me cae el mundo. Joder, tantas en tan poco tiempo. Yo que sé, exagerando to; me ponían un parte, joder, como le digo yo a mi madre que me han puesto un parte, que tiene que venir a firmar la expulsión, que me han expulsao 3 días… Aparte de lo que ella tiene, aparte, lo del… estoy jodiendo. Y eso. [2ª entrevista, pp.14-15]
Al respecto de su experiencia en 3º, al margen de su experiencia familiar, Dani vuelve a aludir a sus compañeros en ese curso, y al clima que se generaba en clase:
- (D) De 3º, a ver… Me acuerdo de que llegué y ya eran tos repetidores, y… los que no eran repetidores eran los más malos de la clase. Entonces yo estaba ahí en medio, entre que no hacía las actividades de… las actividades normal, sino que más bien me daban trabajos más simples, cosas así, ¿no? Como pa Inglés y matemáticas. Pos… no sé, estábamos ahí y la liábamos en clase, que si nos expulsaban, que si… ese año es el que tenía más expulsiones. [3ª entrevista, p.7]
En otra entrevista, Dani hace una aclaración importante de cara a interpretar su historia escolar; señala que los últimos tres años han sido diferentes respecto al resto, lo que supone algún tipo de inflexión:
- (D) […] Ahora, últimamente, estos tres últimos años ¿no? por ahí, me iba a los bancos
aquellos, o a los bancos esos, y nos quedábamos hablando to el recreo, y como si na, tranquilitos…
- (I)¿Con otros… con otros colegas o con esos mismos? - (D) Con los malos no, con otros, ¿los que están en el otros instituto? Esos; esos eran,
estábamos ahí hablando… A la única gente que molestábamos era a los de primero; estábamos ahí en… ahí (señala una parte del centro), dos bancos ¿no? y una mesa en medio Y empezaban ahí a dar vueltas, jugando al pilla-pilla. [5ª entrevista, p.19]
De su experiencia en 4º no contó muchas cosas, salvo dos episodios con un profesor y una profesora56:
- (D) Un profesor que yo tenía, sí, de música, porque ustedes sois tontos, sois inútiles, no se
qué, hasta que al final terminamos saltando unos cuantos y le dijimos gilipollas, así abiertamente.
- (I)¿Cómo fue aquello? A ver, cuéntamelo. - (D) Pues estaba insultándonos, no se qué. - (I)¿Eso en qué curso fue? - (D) En 4º creo que fue. Entonces, estábamos allí en la clase y de repente... aparte es que
él... ese profesor siempre ha dicho sois unos inútiles, cuando salgáis de aquí no vais a poder hacer nada, no se qué, sí vale. Y... no me acuerdo qué paso al final, pero terminando diciendo eso, pero se terminó pasando ¿no? inútiles, subnormales, no se qué...
- (I) Y, ¿había pasado algo para que se cabrease? No digo que estuviera justificado.. - (D) No, sino que... Que le gustaba rajar así. No, rajaba así normal, ¿no? Pero de repente,
cuando alguien, por ejemplo, unos cuantos no hacían los deberes, ¿no? No traían las actividades hechas ¿no? Tú lo has hecho, no, no, no, no, no. Es que sois subnormales, no se qué... No sé, generalizaba en to la clase, ¿no? Cuando no era así ¿no? Saltó uno: no se qué gilipollas.
- (I)¿le dijo? - (D) Sí. - (I)¿un colega tuyo a...? - (D) Gilipollas, dice ¿qué? Sí, gilipollas, nosotros subnormales, usted gilipollas. - (I) Y se lió...
56 Son anécdotas independientes que sirvan para interpretar la relación del profesorado con el alumnado desde el punto de vista de éste.
- (D) Se lio, sí. ¿me has dicho gilipollas? Y salta el que estaba al lao, sí le ha dicho gilipollas, sí, ¿por qué? porque se lo merece, no se qué. Y de repente saltamos 3 ó 4 más a decirle lo mismo, a decir que es gilipollas porque se metía con nosotros to el puto día. Pero así, con esas palabras, se mete con nosotros to el puto día, y nosotros solamente eh... vamos a suspender música; o sea, que no... por mucho que suspenda esa no repites ni na. "que no... yo soy..." eh... ¿miembro de la jefatura de estudios? Y os puedo poner suspensa una asignatura, y no se qué. Así como amenazando, ¿no?
- (I) Metiendo miedo, sí. - (D) Como amenazando. Digo bueno, suspende venga. eh.. no se qué porque si. al final se
salió, creo. Al final nos puso unos partes, al final. [5ª entrevista, pp.12-13]
- (I)¿los repetidores? - (D) Sí, repetidores... los que tampoco eran repetidores pero no... no lo entendían, algunos;
otros es que directamente pasaban, no sé. Algo así como los más malos del... del instituto (gesticula entrecomillando lo que dice) pos nos poníamos detrás y...
- (I)¿Cómo os trataban? - (D) No sé... pasaban de nosotros directamente ahí. Estaba yo al final de la clase y... la
primera vez en 4º creo que fue, y la profesora de lengua ya pasaba de mí. Venía repasando todas las libretas, ¿no? Y, antes de llegar a mí, hacía así y giraba, y volvía por la del medio. Y... hasta que un día le dije, seño, seño, que yo he hecho las actividades. Me dice, ¿sí? le digo, sí. Ah, yo me creía que tú pasabas del tema. Digo, paso cuando no lo entiendo. Ay bueno, no se qué, pues la próxima vez me avisas vaya que me de un infarto o algo de eso. Encima con la ironía. Dice, a ver déjame la libreta. Le digo, no, no la he hecho.
- (I)¿y tú cómo te sentiste ahí? ¿encabronao? - (D) Sí. Digo, ah, encima... encima, pa una vez que la hago, cachondeo, pos no.
[5ª entrevista, p.14]
La fricción con los agrupamientos
Es habitual que los alumnos y las alumnas interpreten las adaptaciones o los grupos de apoyo que conllevan separarse del grupo-‐clase como algo negativo. Dani manifiesta algo similar al hablar sobre la modalidad de taller.
- (I) Y, ¿tu hermana está estudiando aquí también? - (D) No, mi hermana hizo eh…. El nivel bajito ese, el taller, con Pedro… - (I)¿Diversificación? - (D) Sí… eh, diversificación es en Cuarto, de Primero a Tercero es Taller. - (I) Taller. - (D) Hizo taller, que son las manualidades esas que ves colgadas por ahí. - (I) Sí, Antonio me lo ha explicado. - (D) Y luego cuando llegó a cuarto hizo diversificación, compartió curso conmigo, porque hay
un curso de… normal, y uno de diversificación que se unen para algunas clases, y se lo sacó el año pasado.
- (I) Ah, qué bien, ¿no? - (D) Pues enhorabuena, y se pone, estás celoso, ¿no? - (I) Y… nivel, ¿el normal, y otro de diversificación? - (D) Si… no… - (I) Normal. - (D) Normal. - (I) ¿Por qué crees tú… Bueno, es evidente, la gente que repita, a lo mejor, la meten en
diversificación, etc. Pero, ¿qué más? Pero tú…
- (D) Bueno, los que repiten no. Yo he repetido y no me han metido ni na, pero… no sé. Hay gente así vaga. [1ª entrevista, p.9]
Al hablar Dani del taller utiliza un lenguaje negativo, de menosprecio: las manualidades esas, el nivel bajito ese, hay gente vaga; se interpreta en el uso de ese tono la visión que él tiene acerca de ese itinerario, una visión negativa, como de tratarse de un nivel inferior.
María, la madre de Dani, también realizó una reflexión al respecto de este tema, y ponía en palabras de Dani que no quería matricularse porque a ese itinerario iban los más tontos:
“él no se quiso meter en diversificación, bueno tampoco… yo estuve hablando con el orientador y tampoco lo mandaba a diversificación. Y vaya no sé, que a lo mejor sí se la podía haber sacao, la ESO […] Y él no quería, él no quería tampoco, de ponerse en diversificación […] Decía: porque no, porque ahí están los más tontos, chiquillo pero, oye, tienes una opción pa sacártelo57” [Entrevista madre de Dani, p.2]
Al preguntarle a Dani acerca de las palabras que su madre había dicho al respecto, él puntualiza que no se trata exactamente de eso, sino que le daba ese tipo de explicaciones a su madre para no tener que entrar en conversaciones más profundas acerca de su falta de compromiso con los estudios.
- (I) Y… una cosa que me parece contradictoria, o que no me encaja, o que yo no la he
entendido todavía; a ver. ¿Tú nunca entraste en compensatoria porque no quisiste? En diversificación…
- (D) No porque… eh, no… tampoco me propusieron. Porque a mi hermana la metieron en… en 2º, o 3º en…
- (I) En taller. - (D) En taller. Entonces el año pasao pasó a diversificación en 4º. Y… a mí no… no me
propusieron ni na de eso. - (I) Porque tu madre me ha dicho que tú no quisiste. - (D) Yo tampoco es que quisiera porque uf… es, si a mí… - (I) A ver, a ver. - (D) Si … eh, a mí hermana la metieron en 2º, y a mí no me metían, habiendo ya repetío 3
cursos, pues ya me querían meter en 4º directamente. Mi madre vino a hablar cuando yo estaba en 3º y no me querían meter. Yo, eh… no quiero que me metan porque no quiero que mi madre venga a hablar pa… seguir sin hacer na, porque…
- (I) A ver si lo entiendo… - (D) Que no venga a hablar, o viniese a hablar, para, si no lo consiguió antes, tampoco lo iba
a conseguir ya en 4º. - (I) Tú le dijiste que no viniera. - (D) Yo le dije que no viniera y como mi madre es así, y… no se entera, le tengo que decir
que no quiero. [3ª, pp.8-9]
57 La hermana de Dani sí cursó taller y diversificación.
Respecto a que jamás le hayan propuesto desde el centro que curse la modalidad de Taller, Dani considera que se debe a que las personas que han de decidir esto saben que él no necesita cursar ese nivel sino que podría aprobar en el grupo normalizado.
- (I) Y, ¿por qué crees que no te quisieron meter antes? - (D) Ni idea. - (I)¿Tú nunca lo has hablado con el orientador con alguno de tus profesores…? - (D) No. - (I) Y, ¿por qué crees que era? - (D) Me verían como… vago. En vez de que no pudiese, como vago. - (I) A ver, vago quiere decir que si te daban otra oportunidad sin entrar en compensatoria,
puedes sacártelo si no eres tan vago. - (D) Sí. - (I) No es que no puedas porque no tengas capacidad… - (D) Me verían con capacidad y… vago. Y… sería por eso. - (I) Vale. - (D) Hombre, es lo que yo creo. - (I)¿Y tú cómo te veías? Porque eso es cómo tú crees que te veían los demás de cara a por
qué no te metían ahí. - (D) Yo veía que podía sacarlo ¿no? pero arrastraito ¿no? Y aparte que… como todos, un
poquito vago pues… ya terminaba de suspenderlas. […]
- Yo me veía que era capaz pero que… tenía que estudiar todos los días, y como no estudiaba pos… así suspendía pero… [3ª entrevista, pp.9-10]
Aquí Dani vuelve a reproducir la imagen que los demás le proyectan como alguien vago pero inteligente, y reduce el hecho de no haber aprobado ESO a una cuestión de poco trabajo por su parte.
Además del sentido negativo que para él parece tener no transitar por el itinerario normalizado, la presencia de su hermana en su historia escolar resulta decisiva para interpretar esto. Resulta significativo en este sentido que en cada conversación que tuvimos respecto a este tema apareció el hecho de que su hermana sí cursó esa opción para, finalmente, obtener el graduado en ESO a través de Diversificación.
En la entrevista con Torres (Diario investigación, p. 8.), éste deja ver que, bajo su punto de vista hay, “algo de celos a la vez que orgullo para no matricularse en diversificación” (fragmento Diario, p.8). Si volvemos a la entrevista mantenida con la madre de Dani, se observa como ella confronta los ejemplos dispares de sus dos hijos y como al darle consejo a Dani acerca de la posibilidad de hacer Taller, expresa el éxito que ha tenido su hermana como ejemplo de lo positivo de esa opción.
Dani, por su parte, expresa de la siguiente manera el éxito de su hermana:
- (D) Y luego cuando llegó a cuarto hizo diversificación, compartió curso conmigo, porque hay un curso de… normal, y uno de diversificación que se unen para algunas clases, y se lo sacó el año pasado.
- (I) Ah, qué bien, ¿no? - Pues enhorabuena, y se pone, estás celoso, ¿no? - […] - (D) Sí… Porque yo dije, yo dije, bueno, meterme en… taller, yo que sé… En segundo, la
primera vez que repetía no porque tú en verdad puedes, pero tú lo que pasa es que no quieres, tú eres vago. Y digo, bueno sí, también es verdad. Pero como… a mi hermana la metieron, que le voy a decir si es mi hermana, enhorabuena, ¿no?, si has pasado. [1ª entrevista, p.9]
Sin que yo le hubiera planteado la posibilidad de que existiese recelo, él utilizó la palabra celoso así como un tono irónico al darle la enhorabuena a su hermana, como expresando que eso es lo correcto pero no lo que siente realmente.
De aquí se entiende que las decisiones que Dani ha ido tomando respecto a el itinerario a seguir tiene una doble argumentación: por un lado la imagen negativa que tiene del grupo Taller respecto a los grupos normalizados, por otra, el hecho de no hacer Taller es una manera de reivindicarse frente a su hermana, de intentar señalar con esa decisión que es más inteligente que ella (eso sí, siempre que se dedicase a estudiar).
A modo de recapitulación
El sentido de este apartado era poner en relación la filosofía de trabajo del IES, encabezada por el Proyecto de Compensatoria, y la experiencia escolar de Dani. Esa línea se abre desde dos frentes: el referente teórico de Jaume Funes y la noción de adolescencias reactivas, y la aparente paradoja de que aun suspendiendo 3 veces en la ESO, Dani no hizo uso del itinerario alternativo que le ofrece el centro, ni como decisión personal ni como propuesta del equipo de orientación y/o equipo educativo. Esto es de interés para conocer cómo interpreta Dani el taller y para seguir indagando en el tipo de uso que hace de su escolarización. En este sentido, es de interés para la
investigación abordar ahora la dimensión de la historia de Dani relativa a las posibilidades de participar de itinerarios alternativos que jamás fueron usadas.
Para ello, es pertinente ahora analizar a Dani como estudiante, tanto desde él mismo y su relación con el trabajo escolar, como poniendo esto en relación con la imagen que él tiene de sí mismo como estudiante, la cuál está vinculada a la imagen que desde el mundo adulto se le ofrece.
3-‐ Experiencia de escolarización y sentido vital
Una de las prioridades de la investigación es indagar en cómo concibe Dani el trabajo escolar y cómo lo vivencia: si le da valor, si lo desacredita, si presenta oposiciones o resistencias. Esto es importante de cara a conocer más sobre la naturaleza de la ruptura que existe entre él y el trabajo escolar, y del uso que hace de su paso por el IES.
Por trabajo escolar entiendo las tareas que el profesorado plantea para llevar a cabo, los materiales que proporcionan para ello, y cómo Dani se pone en juego con esto. Generalmente, el trabajo escolar gira en torno a una concepción academicista en la que priman contenidos conceptuales, bastante al margen de la experiencia vital de los chicos y las chicas. En este sentido, creo que es importante hacer explícito que las experiencias con valor educativo no se reducen al trabajo escolar ni se circunscriben al espacio del aula.
La experiencia vivida en la escolarización suele ser mirada únicamente desde ese lugar, y cuesta mirar más allá en busca de otras prácticas y experiencias que sean valiosas para el crecimiento y el desarrollo de los chicos y de las chicas, es decir, que sean educativas.
De cara a abordar todo esto, emprenderé el análisis de la imagen de Dani como estudiante, su relación con el trabajo escolar para, partiendo de ahí, bucear en las experiencias que Dani ha destacado como valiosas dentro de su escolarización.
Dani es alguien más allá de la imagen estereotipada de un fracasado escolar
En la entrevista mantenida con su madre, ella afirma que Dani ha sido siempre un niño muy revoltoso. Rememorando su etapa en el colegio, María me cuenta que siempre andaba castigado y que jamás tuvo buenas notas; de ahí lo sorprendida que se ha mostrado ante los buenos resultados que Dani está obteniendo en el PGS:
- “Sí, está sacando buenas notas. Increíble, nunca ha sacado buenas notas, nunca (risas).
Por lo menos ahora, en estas dos evaluaciones que lleva está… digo yo, eso es increíble. Y él muy contento, mira, mira… Y notables y… digo yo, esto es increíble”. [Entrevista con María, madre de Dani, p. 1]
Que su historia escolar, aun en el colegio, esté marcada por los suspensos no significa que María no reconozca que Dani es un niño muy inteligente. Ese es un mensaje que ella lleva recibiendo de sus profesores y profesoras desde siempre. Junto
a ese mensaje hay otro que va ligado y que también ha recibido durante la historia escolar de Dani: a pesar de ser muy inteligente, también es un niño bastante vago58:
- “Siempre me lo han dicho eso, él es mu listo y parece a lo mejor que no está atento y luego
[…] Que parece a lo mejor que no se ha enterao de na, y luego le pregunta la señorita, Dani de qué estamos hablando, pues de esto, de esto y de esto. En fin, que se está enterando, y a lo mejor tú lo ves ya… parece que está con las musarañas… Cuando era chico se tiraba al suelo, en la clase, que hasta la misma señorita me decía, hay que ver con lo limpito que viene, lo planchaito, que pena… Y yo le decía, parece que eres devoto de la Virgen del Carmen, siempre tirao en el suelo, siempre, siempre […] Y ahora de más grande también me han comentao eso, parece que no se entera de las cosas pero luego tú le preguntas y lo sabe, de lo que se está hablando. Y otra cosa es que por ejemplo a lo mejor, yo le pregunto cualquier cosa que yo no sé o lo que sea, de la casa, le pregunto Dani tú sabes esto… Y dice pues esto es esto… Vamos, que tampoco es que sea, un zoquete no lo es. No lo es”. [Entrevista con María, madre de Dani, p. 2]
- Cuando era pequeñillo, que no supiera yo de… o sin embargo, es un niño vago, también, creo, no sé. Yo creo que es vago, yo creo que es vago. Yo creo que sí, que es vago. […] No le gusta también… no sé. [Entrevista con María, madre de Dani, p. 3]
En un nivel más personal, su madre afirma reiteradamente que Dani es un niño muy bueno, tímido y muy bueno (Entrevista con María, madre de Dani, p. 3)59.
Los argumentos que las profesoras entrevistadas manejan respecto a Dani y su relación con el trabajo escolar tienen que ver, como decía anteriormente, con que se trata de un chico inteligente pero que no trabaja. Sin embargo, sus reflexiones no se reducen a eso, y varias profesoras comentaron otras facetas o dimensiones de Dani, como el modo en que se interesa por algunos temas, el conocimiento que muestra sobre cuestiones muy diversas o la sensibilidad que manifiesta en su modo de hablar y de relacionarse.
- “En ese sentido me destaca que en los exámenes que ella ponía, solía haber una pregunta
de vocabulario: definir una palabra. Me cuenta que sólo Dani solía responder correctamente a esa pregunta. Dice algo parecido a lo que Loli y su madre me han dicho: sabe de muchas cosas, es capaz de relacionar conceptos a un nivel que casi nadie de su clase hacía. En definitiva, que es un niño muy inteligente pero que sólo se interesa por lo que le gusta, de ahí que Julia vaticine que en el ciclo le irá bien porque siempre ha dicho Dani que le gusta ser electricista”.
58 Es importante pensar cómo interpretar esta etiqueta, pues es muy común que se resuelva el que los niños no aprueban aludiendo a una cuestión de vagancia. La etiqueta vagoVAGO parece que la ponemos los adultos para explicarnos rápidamente los comportamientos, las actitudes y los resultados escolares de los chicos; explicación rápida que supone que los adultos no nos cuestionemos a nosotros mismos y nuestros comportamientos en relación a los chicos (los docentes respecto a su labor profesional y los padres y las madres respecto a la idoneidad del apoyo y el seguimiento prestado a sus hijos e hijas). Generalmente, esa interpretación adulta de alumno con dificultades como vago, se construye una intervención pedagógica basada en el sermón y la reprimenda, intervención que difícilmente supone que se establezca una relación educativa. Se les pide que sean más trabajadores, más responsables, pero sin que se cuestionen ni cambien las prácticas, las relaciones, los contenidos, las tareas. 59 Hablar de Dani como alguien “muy bueno” es algo que también se ha repetido. Loli dice de él que “es muy buena persona” (Entrevista Loli, p.4), y Encarna, su otra profesora de PGS, se pronuncia de una manera muy parecida: “Me habla de Dani y me dice que es muy buena persona, muy buen niño, muy buen compañero, siempre está dispuesto a ayudar a los demás” (Diario de investigación, p. 8).
[Julia, antigua profesora de Lengua de Dani en ESO. Fragmento del Diario de investigación, pp. 12-13]
- “[…] es muy buena persona, muy buen niño, muy buen compañero, siempre está dispuesto a ayudar a los demás; en este sentido me ha dicho que ayuda sin importarle que lo vean o que no lo vean […] [Encarna, profesora de PGS de Dani. Fragmento del Diario de investigación, p. 8]
- “Yo me quedo… no sé si te ha comentado algo; cuando estuvimos en Granada en lo de las ciencias, el parque de las ciencias […] Bueno, pues hay un espejo y aquí tienes una estrella, debajo tiene una estrella ¿no? Entonces es como un juego que tú miras y para arriba y tienes que escribir y, bueno, simplemente coges la estrella y pintarla alrededor, los picos de la estrella. Bueno pues yo me puse a pintar allí la estrella y yo hacía así, solamente un puntito; yo no sabía. Llegó otro compañero… nadie. Llegó Dani, se puso así, ras, ras, ras, ras, y pintó toda la estrella. Como eso, tengo yo, no sé, de cosas que… Yo estoy dando cultura religiosa también de… para completar mi horario. Y le digo muchas veces, Dani, ¿sabes que hay una religión en Vietnam, que yo ni la conocía; digo, que se llama CAUDAISMO, y que tiene o engloba a todas las religiones, budista, islamista, no se qué? Y empezamos a hablar un rato de eso y nos tiramos hablando un rato de eso. O de yo que sé, o de la sinestesia, o de los colores o de… es que tiene una cabeza que tiene otra curiosidad…”. [Entrevista formal con Loli, profesora de PGS de Dani, p. 3]
- “Una persona generosa, muy inteligente, con una curiosidad por las cosas impresionantes, (le interesa todo), no ha tenido el espacio ni la motivación adecuada para aprobar las asignaturas. Le interesan otras cosas”. [Loli, profesora de PGS de Dani, correo electrónico]
Loli, que ha sido una de sus profesoras en el PGS, ha repetido dos palabras para describir a Dani: su curiosidad y su sensibilidad. En las citas anteriores ha referido esa otra curiosidad, ese interés por otras cosas que no son las que el centro les ofrece, de ahí que parte de la desconexión entre Dani y la ESO tenga que ver, según ella, con la poca correspondencia entre el trabajo escolar que se plantea, y los intereses y motivaciones suyos, lo que no significa que el análisis de su desconexión se reduzca a esto.
Respecto a su sensibilidad, quizá sea la relación que Dani mantiene con Lucas, el ejemplo más ilustrativo de ello. Lucas es un compañero de clase que tiene una minusvalía que le ha hecho ir en silla de ruedas durante parte del curso y la otra parte hacer uso de muletas. Loli me ha comentado cómo Dani trataba a Lucas, cómo era esa relación, en la que Dani siempre se mostraba atento y pendiente de ayudar a Lucas.
- “Y yo creo que… por el trato por ejemplo que le da a Lucas, que no te lo puedes ni imaginar;
es que es una persona totalmente generosa. Pero claro, está en el entorno de, de… del Generación del 27, y con unos niños que van a por él, si se… ¿me entiendes? Pues claro, él se muestra, se… se defiende. Pero luego, si vieras como trata por ejemplo a Lucas cuando estaba en la silla de ruedas… yo no sé si lo has visto… Lo cogía a cuestas, a su compañero a cuestas… Y empezaba a pegarle puñetazos o algo y jugando, ese niño que, que también Lucas es muy depresivo, pues ese niño se reía en clase como… Esas cosas… Y luego, lo mismo que lo hace, se retira para que no se note, ¿entiendes?”. [Entrevista con Loli, profesora de PGS de Dani, p. 5]
De las palabras que su madre y sus profesoras han dicho sobre él como alumno, las etiquetas de inteligente y vago son las que sobresalen. Dani por su parte, asume ambas tal y como se interpreta en el siguiente fragmento de entrevista:
- (I) Pero, pero a ver… Te refieres a que es mejor que te metan en taller porque es más fácil,
o porque tú ves que es mejora para ti, o por qué querías que te metieran… - (D) No en verdad al principio quería meterme porque digo, esto es difícil, ¿no?, pero luego
ya eso estaba en clase, y me ponía a pintar, y de repente me estaba enterando de la mitad de la clase, sin atender ni nada, y ayudaba a mi compañero de al lado. O sea, estaba así, pintando y mi compañero de al lado me dice, tío cómo se hace eso, y le digo, así, y seguía pintando; porque tenía una profesora que… hablaba, hablaba, hablaba, hacía un ejercicio, era de matemáticas, pla, pla, pla, ¿no? Lo hacía, y borraba. Y decía, cómo fue esto, el chaval, y le decía así…
- (I)¿Se lo explicabas tú? - (D) Sí. Se lo medio explicaba, entre yo y otro, pues… más o menos se enteraba. - (I) A ver, espérate. Te refieres a que tú te veías que sí que tenías posibilidades, pero que
no… - (D) Sí… - (I)¿Que no te ponías a estudiar luego o cómo? ¿Qué quieres decir con eso? - (D) Yo nunca, nunca, he estado en mi casa estudiando. Nunca he cogido un libro en mi
casa. Me han obligado peshá, me han encerrado en mi cuarto y digo, sí, pues me quedo aquí. Sin estudiar, no… pero, luego aparte, algunos exámenes los hacía bien por que por lo que se ve, memorizar…
- (I) Que con lo que dabas en clase podías aprobar… - (D) Sí… Suspendía cuatro, por ahí, y, si hubiese estudiado en mi casa, y ahora sí me doy
cuenta, no veas, si lo hubiese estudiado un poquito,… [1ª entrevista, p.10]
Él habla de cómo se ha ido viendo capaz intelectualmente de entender lo que se explica en grupos normalizados de ESO, pero que no aprobaba porque no estudiaba, no hacía nada (1ª e, p. 9; 2ª e, p. 4; 5ª e, p. 14)60. Incluso en algunas entrevista comenta que ha aprobado la prueba de acceso a ciclos sin estudiar (3ª entrevista, p. 8). Del mismo modo, respecto a la etiqueta de vago comenta lo siguiente:
- (I)¿Por qué crees tú… Bueno, es evidente, la gente que repita, a lo mejor, la meten en
diversificación, etc. Pero, ¿qué más? Pero tú… - (D) Bueno, los que repiten no. Yo he repetido y no me han metido ni na, pero… no sé. Hay
gente así vaga. - (I)¿Dicen que eres vago? (Entra una profesora y nos recuerda lo del simulacro.
Retomamos). Te estaba diciendo si te decían que eras vago. - (D) Sí… Porque yo dije, yo dije, bueno, meterme en… taller, yo que sé… En segundo, la
primera vez que repetía; no porque tú en verdad puedes, pero tú lo que pasa es que no quieres, tú eres vago. Y digo, bueno sí, también es verdad. Pero como… a mi hermana la metieron, que le voy a decir si es mi hermana, enhorabuena, ¿no?, si has pasado. [1ª entrevista, pp.9-10]
En esas palabras de Dani se deja ver la concordancia con lo que sus profesoras y su madre dicen, al expresar que nunca ha estudiado en casa [1ª entrevista, p.10]. Dani ha crecido con esos mensajes, incorporándolos a su estilo de vida en el centro.
60 También es coherente y sincero al no buscar excusas y reconocer directamente que no estudia y punto.
Para interpretar esto es importante recordar la vinculación entre Dani y el grupo de alumnos conflictivos durante su primera mitad de escolarización en la ESO, tal y como se reflejó en el apartado de reconstrucción de su trayectoria escolar.
La otra etapa, correspondiente a la segunda mitad, etapa en la que su comportamiento mejoró, estaba vinculada a un grupo de amigos que constituyen su actual grupo (4ª, p.7; 5ª, p.19). Sin embargo, es importante asumir que el hecho de dejar de participar del grupo conflictivo no significó que aumentara su compromiso con el trabajo escolar. Su desvinculación seguía existiendo, sobre todo porque su estilo de vida y sus prioridades no estaban asociadas al trabajo escolar.
En una entrevista Dani comentó ejemplos de trabajos que realizó, exponiendo con claridad que había diferencias entre él y sus compañeros menos estudiosos y los otros compañeros que sí aprobaban:
- (I) Oye, y qué diferencia hay entre, has visto tú, tú, y los amigos que se sentaba al final, y los
que sí aprobaban. Diferencias de todo tipo, desde que era más pardillos, por decir algo así en tono irónico también, hasta que no sé... evidentemente estudiarían algo. Tú, ¿qué veías? ¿Se hacían como grupos...
- (D) Sí, no sé yo... ellos quedaban un grupo, pa estudir, y nosotros quedábamos un grupo pa salir. O sea, nosotros salíamos al centro, yo que sé, a dar una vuelta por ahí; y de repente ellos, no de repente, si no, todas las tardes, ¿no? quedaban en casa de uno pa estudiar; acababan de estudiar, se iban pa sus casas. [5ª entrevista, p.14]
En las reflexiones en torno a esto que Dani realizó demostraba no comprender cómo dedicaban tanto tiempo al estudio y como luego no dedicaban tiempo a un ocio que implicase pasar tiempo fuera de casa. En la entrevista busqué problematizar esa visión que no daba credibilidad a otras opciones:
- (I) Y... a vosotros... ¿tú te llevabas bien con ellos, con ese grupo? ¿Algunas veces...? - (D) Con algunos sí... PENSATIVO. Y...cuando teníamos que hacer así trabajos en grupo así
de 4 en algunas asignaturas, pues sí, ¿no? Por ejemplo yo, un grupo que tuve una vez ¿no? era con los más... malos, porque nos dividían por 4 mesas ¿no? o sea, estos 4 no se qué, estos 4 y nos tocó a los 4 del fondo.
- (I)¿Los grupos los elegía el profesor? - (D) Sí, decía, estos 4, estos 4. Y nos tocó a los 4 de atrás. Y fuimos, lo hicimos, yo que sé,
medio bien, y lo hicimos rápido ¿no? Y nos pusimos, pos qué hacemos ahora, pos vámonos. - (I)¿estabais trabajando en clase? - (D) No, en casa de uno. Y... era un ejercicio de lengua, era una obra de teatro. Más o menos
la hicimos así, rapidita, tu eres el malo, tu eres el bueno, tu eres el detective, no se qué, y un par de frases cada uno, eran 10 min, un par de frases, y... este moría este acababa aquí y este allí, punto. Y, luego, una cosas más o menos similar, que era para EF, pero con los... así los más empollones así. Y decían no se qué, no este no porque no encaja con no se qué. Estuvimos allí dos horas... […]
- (I) Eso fue porque te fuiste con otro grupo... - (D) Este fue el de lengua (refiriéndose a un garabato que yo hacía mientras hablábamos). - E (I) l de lengua, y el de EF lo hiciste con otra gente... - E (D) l de EF fue un... otra selección que hizo el profesor, que era así una obrita de teatro... y
estuvimos... - (I) Y ahí, ¿te tocó con otra gente?
- (D) Me tocó por... orden de lista, creo que fue. Entonces, los 3 compañeros otros estuvimos toda la tarde pa que ellos se decidieran de qué iba a ir eh... la obrita. Y qué... papel tenía cada uno, y qué iba a decir, y cuánto tiempo iba a estar. Estuvimos así toda la tarde y, cuando acabamos ¿no? Digo, bueno qué hacemos; se ponen: yo me voy a mi casa y, solo uno se iba... iba a salir un rato. Dice: Yo me voy pero en media hora tengo que estar en mi casa no se qué; y el otro estábamos en su casa entonces no salía. Y digo, bueno, no sé… cosas así. [5ª entrevista, p.15]
Le pido que me aclare un poco más cómo interpreta él esa manera de actuar de sus compañeros:
- (I) Pero, por ejemplo, a ver, vamos por partes. Cuando has dicho que se tiraban toda la tarde
para decidir eso, ¿lo dices como algo malo o como que le dedicaban más tiempo que ustedes? ¿o como las dos cosas?
- (D) No sé, yo lo noto como algo malo, porque si… tardan mucho tiempo en hacer una obra de 10 minutos… (tono irónico).
- (I) Pero… vale, vale, perdona, sigue. - (D) Si tardan una hora, to la tarde en 10 minutos, ¿cuánto vas a tardar en hacer una más
grande? Eh… yo que sé. O no se ponían de acuerdo entre ellos, que también lo veo como una…
- (I)¿Pero porque se discutían, o porque estaban reflexionando? - (D) Como un fallo. No porque decía no este no me gusta a mí; directamente por gusto.
Entonces nosotros, con el grupillo así malo pos dijimos esto, ¿os parece bien? Sí, venga. Y, ¿ponemos esto? No, esto no, digo, vale. Esto, vale, ya está. Si no iba a la segunda, iba a la tercera, vamos; iba así.
- (I)¿Pero porque erais más prácticos o porque queríais terminar pronto para iros a dar una vuelta?
- (D) No… porque lo de la vuelta salió después porque miramos el reloj y dijimos, ostia, queda casi media tarde; digo, ostia pues nos vamos por ahí, ¿no?
- (I) Y, entonces, tú crees que la gente que está… a ver… tardan más… Por un lado es malo, como has dicho, pero por otro lado… si le dedican más tiempo, supuestamente, saldrá mejor, no sólo la obra de teatro, pasará con los trabajos…
- (D) Supuestamente saldría mejor, sí, pero… por ejemplo, es la cosa, si te tirabas to la tarde pa hacer eso, tampoco es que pudieras hacer más ¿no?.
- (I) Y, ¿tú crees que ellos lo vivían como una putada el tener que estar toda la tarde haciendo eso o… y perderse, entre comillas, lo de salir, o tú lo veías así porque tú estás acostumbrado a salir y… de manera que a lo mejor ellos estaban tan tranquilos porque estaban haciendo eso, y llegaban a su casa y estaban perfectos?
- (D) Yo lo veía así, porque yo que sé, ellos luego, después de hacer la desa en casi to la tarde, ¿no? Eh… supongo que seguirían haciendo los deberes normales, ¿no? Y… no sé… yo me dedicaba en salir, ver la tele, y dormir. [5ª entrevista, pp.15-16]
Se trata de los estereotipos que Dani tiene formados en torno a determinado grupo de compañeros, armados en un discurso que utiliza como defensa de su propia opción.
Al enfrentar ambos episodios, Dani busca desacreditar el tipo de trabajo que realizan sus compañeros y defender su opción. De igual modo utiliza el ejemplo de un compañero suyo que también era vecino y que tenía buenos resultados escolares sin tener que dedicar mucho tiempo al estudio:
- (D) […] Y… él era algo así como de los empollones ¿no? Pero era de los empollones rápidos, no de los que se tiran to el día estudiando…
- (I) A ver, a ver, empollones rápidos… - (D) Empollones rápidos: de que se leen una cosa un par de veces ¿no? Y memoriza las
cosas más importantes; así. Y luego tiene tiempo pa jugar. Y, sin embargo, luego están los empollones, que son empollones, empollones, que se estudian unas cosas eh… lo repasan…
- (I) Yo lo llamo eso hormiguitas, que van recogiendo, son constantes… - (D) Sí, pos sí, están estudiando todo el día y luego al final están; mamá, mamá, pregúntame
lo que me he estudiao, pregúntamelo, así. Y… el chaval ese nunca ha suspendido ninguna, y… era mi amigo, y salíamos por ahí, y últimamente me lo estoy encontrando en el centro y… está haciendo un bachillerato creo. Así que no tiene na que ver salir con los estudios y… [5ª entrevista, p.21]
Sentido de la ESO y trabajo escolar
De cara a seguir profundizando en el estudio del uso que Dani hace de su paso por el IES, le pido que hable acerca de cómo entiende él para qué sirve el instituto:
- (D) Si tú estudias to primaria, ¿no? Y… y la acabas, ¿no? No estás preparado pa…. pa
nada. Al menos si estudias la ESO pues… si vas estudiando la Eso, ya es más conocimientos, aparte de conocimientos básicos conocimientos así más específicos, como, más que nada cosas de… yo que sé, Lengua, Historia, cosas así que no te van a preguntar por la calle ¿no? Entonces te vas es… te va ahí subiendo el nivel ¿no? Ya…
- (I)¿El nivel de qué? - (D) De… conocimientos y to eso, ¿no? Ya cuando tienes el nivel alto pues ya estarías en 4º;
ya tienes el nivel alto pues ya supongo que será el nivel que quiere la… enseñanza… [5ª entrevista, p.7]
Las reflexiones de Dani respecto al sentido de la educación obligatoria reflejan un claro sentido academicista que sin embargo poco tiene que ver con su tránsito por la secundaria. Le planteo entonces dar el salto a su experiencia concreta, que hagamos el intento por traducir esos propósitos que ha expresado como finalidades generales de la ESO a su historia particular:
- (I)¿Todo lo que se aprende en la escuela tiene que ver… sirve para lo que vayas a hacer
después? Es decir, si voy a ser electricista para que voy a dar lengua, aunque no sea tan estricto como tú dices, lo básico y tal. Si no voy a ser, um… nada relacionado con las matemáticas, por qué voy a estudiar matemáticas en profundidad. La pregunta es, ¿la escuela sólo sirve para prepararte para lo que vas a ser después?
- (D) No, también sirve para cosas diarias, ¿no? Yo que sé, cualquier cosa pos… una suma, un cálculo rápido.
- (I) Y, ¿todo lo que se aprende en la escuela son cosas, así, frases…? ¿lo que viene en los libros? ¿Tú has prendido sólo eso?
- (D) No hombre, yo he aprendido… sí, pero es ya título personal, así… cosas así… - (I) Pero, tú también eres persona cuando estás aquí sentado, como tú decías antes, y tienes
tu sensibilidad, tus ambiciones, ¿no? Es decir, muchas veces separamos en la cabeza lo que es… lo que creemos que tenemos que aprender, para lo que sirve la escuela, y otra cosa es lo que vivimos, y parece que lo que vivimos no tiene importancia y que lo tiene
importancia es lo otro. Por ejemplo, tú has suspendido un montón de veces y, ¿eso significa que no has aprendido nada? Evidentemente no.
- (D) Sí he aprendido. Si no hubiese aprendido no tendría… el acceso a módulos. - (I) Ni el acceso a módulos, ni serías tú, es decir… no sé cómo decirlo. Todo el mundo
aprendemos… A mí lo que me interesa en este caso, de ti… Tú tienes suspensos, que es una parte de tu realidad, de tu vida, pero tú has vivido otras muchas cosas. ¿Qué hay ahí, en esa experiencia que tú has vivido? ¿Eso la escuela no lo valora, no lo contempla, tú eres simplemente un expediente, un alumno, como tú decías, un alumno que ha suspendido? ¿Dani, dónde está?
- (D) Yo creo que sí, yo creo que si en vez de expediente, en vez de poner los apellidos y el nombre, pusieran 1104, sería igual, sería: a ver, este expediente, pon, pon, pon. A ver, las notas, cuáles son: am… repite. [5ª entrevista, pp.8-9]
Aquí Dani hace una diferenciación muy interesante entre lo relativo a los contenidos escolares, y lo relativo a lo que como persona ha aprendido en todos estos años en el centro.
Su sentido común le lleva a interpretar mi interés por él y su historia escolar en relación casi exclusiva por lo académico, algo razonable debido al fuerte peso del discurso y la tradición educativa de la secundaria y, casi de manera global, de la educación como un sistema piramidal y academicista con carácter propedéutico.
Ante esto, el propósito de la investigación es cuestionar la educación secundaria por academicista y pensar en la experiencia escolar más allá de los contenidos; y donde la experiencia escolar de Dani es muy rica no es precisamente en su relación con el trabajo escolar, sino en otras dimensiones que no suelen identificarse como valiosas dentro de la estructura mental y práctica de la ESO.
La ESO como experiencia de desarrollo personal: buscando referentes adultos
En la experiencia de Dani, el trabajo escolar ocupa un segundo plano, mientras que hay otras dimensiones de su experiencia, relativas a conexiones -‐y desconexiones-‐ relacionales, que él destaca y valora como valiosas e importantes; se trata de lo concerniente a lo que él llama lo “personal”.
Pensar en qué ha aprendido y reconocer con valía experiencias que él ha tenido con otras personas, es una manera de buscar otros lugares de la experiencia de escolarización que tienen sentido y valor educativo. La pregunta relevante no es entonces qué ha aprendido, sino cómo construye él lo que ha sido importante de su paso por el centro, buscando evitar la conexión directa y exclusiva con lo académico.
- (I) Y aquí en el centro, um… cuando hablábamos el otro día de que habías pasado un
montón de tiempo aquí, ¿tú te sientes también aquí querido? Aparte de, porque es verdad que el instituto es siempre, donde se estudia, a ver cómo te lo digo… Yo te puedo preguntar por las asignaturas nada más, y preguntarte por lo estrictamente académico: cómo te ha ido con los profesores, qué asignaturas te imparten,… Pero también pasan otras cosas en el instituto, es decir, y más cuando uno pasa tanto tiempo […] Vas creciendo, te vas haciendo
mayor aquí, con unas personas […] Esa experiencia que no es tan académica, sino más personal de que… tú crecer aquí, de desarrollarte, cómo la valoras aquí en el centro. Ahora que, ya te digo, estás cerrando una etapa, estás cerrando una etapa de estar saliendo de aquí. Si piensas en eso, cómo lo valorarías.
- (D) La relación pos… tela de bien, sí, porque con las conserjes, que si con Carmen, Ana, no sé… pos nos llevamos tela de bien, ¿no? Con Paqui también. Los conserjes, to bien, ¿no? Que si los profesores que no te dan clase me sigan saludando. Dicen, ah Dani cómo te va, no se qué. Que si me encuentro a uno por la calle pos también me saluda. Y digo, oh, mira ostia, al final no he sio tan pesao ocho años, o al menos se me ha notao pero no me han expulsao, es algo bueno, entonces sí. […]
- (I) Siguiendo con esto, tú que… ¿qué te llevas de tu paso por el instituto? Ya te digo, no sólo a nivel académico, de los riñones (una broma)… ni las ecuaciones, sino… qué te llevas, qué se lleva Dani como persona de su paso por aquí.
- (D) Pos… eso, crecer mas que na como persona. Conocer gente, saber tratar así a profesores con… con respeto, ¿NO? Pero también… pidiendo. También… no sé. Cuando eres más chico eso es tela difícil: mantener el respeto pero seguir pidiendo […] exigiendo pero con respeto, ¿no? Antes me resultaba tela difícil, terminaba gritándoles o… sin pedir na. Entonces pues en eso también he crecio61…
- (I) Y qué más cosas. A ver, seguro que hay un montón, haciendo un ejercicio de memoria. - (D) Lo que me llevo también son peshá de colegas, o sea amigos. Que luego quedamos
fuera; ya te digo, los otros colegas que están allí en el… otro instituto. To eso me lo he llevao ya. Y también algunos de este curso y to eso. [4ª entrevista, pp.6-7]
Este fragmento de entrevista es crucial para conocer en profundidad qué aspectos han sido importantes en la escolarización de Dani. En un primer momento alude a la relación con las mujeres que trabajan como conserjes. Esa relación ya se destacó en el apartado introductorio al ser algo muy evidente identificado durante el trabajo de campo; y Dani lo expresa directamente aquí, de manera que se corrobora que él es consciente de esa relación y que la valora.
Otro de los aspectos que destaca es su relación con el profesorado; lo particular es que aquí no alude a la relación dentro del aula sino fuera de ella, incluso fuera del colegio. El hecho de que haya profesores que lo conocen pese a no haberle dado clase, le transmite a Dani confianza en sí mismo, pues como él dice “al final no he sio tan pesao ocho años, o al menos se me ha notao pero no me han expulsao, es algo bueno […]”. Y no sólo valora la actitud del profesorado en la relación que mantiene o han mantenido con él, sino que también se valora a sí mismo dentro de esa relación. Reconoce cómo ha ido aprendiendo a conjugar el respeto hacia los profesores con su derecho a expresarse, a “exigir”; aquí hace alusión de nuevo a que al ir creciendo ha madurado en esto.
La clave de todo esto la vuelve a expresar Dani cuando afirma que “Pos… eso, crecer mas que na como persona”. Y crecer como persona está ligado en él a crecer junto a otros y otras, en ese nudo relacional que para él ha sido la experiencia de estar en el IES Generación del 27.
61 Ahora estoy viendo claro como Dani dice determinadas cosas con mucha sensibilidad pero intercalando expresiones que lo relativizan como “tela de bien”, “to bien”, o simplemente recurriendo al humor mucho para sentirse más cómodo cuando dice cosas emotivas.
La relación con el profesorado constituye sin duda una pieza clave para el análisis de la experiencia de Dani. En los fragmentos de entrevista anteriores, él mismo destaca que el hecho de que lo conozcan y le saluden es algo importante para él.
En el mismo sentido, al llevar a cabo la reconstrucción de su trayectoria escolar, Dani destacó la figura de un profesor y tutor que tuvo; y destacó el curso que pasó con ese profesor como uno de los mejores de su experiencia en el IES.
Estas reflexiones hacen pensar de nuevo en una idea expresada con anterioridad: la importancia que tiene para Dani su relación con las personas adultas del centro. En el apartado primero de presentación de la historia de Dani, hice mención al hecho de que mostraba mayor relación con personas adultas que con compañeros de su edad. Esto está ligado por una parte a que su grupo de amigos actuales no se encuentra en el centro; pero también está ligado al tipo de vinculación que él mantiene con los adultos. En este sentido, cuando habla de cómo es la relación con el profesorado, se expresa con cierta resignación y casi tristeza al decir que no entiende por qué se empeñan en mantener una distancia con el alumnado y una actitud fría:
- (I) Tú, sobre todo has vivido eso, es decir, ¿en la mayoría de tus profesor tú has visto eso? - (D) He visto que… que no se relacionaba con nosotros, sino que se relacionaba con los
alumnos, no con las personas. - (I) Y eso, ¿tú crees que dificulta la relación? - (D) Yo creo, por parte que sí… - (I)¿Cómo te hace sentir? - (D) Es que no… el sentimiento que tienes hacia una persona eh… hace que tú le
escuches, que le prestes atención, o que pases de él. Entonces, si no te cae bien una persona, no… por muy importante y por mucho que te sirva lo que te está explicando, lo que te está intentando decir, no le vas a escuchar, ni le vas a entender. […]
- (I)¿Por qué crees que puede ser? Porque luego hay otros profesores que no; por ejemplo, Torres; Torres no tiene esa relación. Loli,…
- (D) Tampoco. - (I) Pedro, tampoco. - (D) Hay varios profesores así, tela de enrollaos, pero también hay muchos que… separan
demasiado. No, yo no veo malo que separen ¿no? porque, deben separar porque son profesores…
- (I) Exactamente, no son tus amigos… - (D) No son alumnos, ni compañeros ni na, pero… nos quedamos 6 horas juntos,
algo… yo que sé. [5ª entrevista, pp.5-6]
Respecto a esto, y de cara a seguir profundizando sobre sus pensamientos acerca de cómo es la relación con el profesorado, le pedí en una de las entrevistas que reflexionara acerca de cómo es y cómo debería ser según él esa relación:
- (I) Imagínate que tú eres profesor. Tú tienes tu experiencia escolar en la que has visto cosas
buenas, cosas malas, fallos en ti, digamos, o déficits en ti, déficits en el profesorado. Tú, si tuvieras una clase, qué cambiarías. Imagínate que das clase de Secundaria, o das clase de lo que estás dando. ¿Qué cosas considerarías importantes, qué valorarías? Por ejemplo,
¿cómo sería tu relación con los niños? Te estoy pidiendo que te pongas en el lugar de tus profesores…
- (D) Si, sí… Pues, que no fuera tan estricta así la relación maestro alumno, que fuera más ameno…
- (I)¿Más estricta por qué? ¿Por qué crees que es tan estricta? - (D) No sé… es tan estricta por… También los profesores no quieren tener confianza con
los alumnos, cosas así. Tiene como eso de… de tener lo de la vida privada… - (I) No mezclarlo con lo profesional. - (D) Con lo profesional, sí. - (I) Pero, ¿tú crees que la confianza es lo mismo que la vida privada, o se puede tener
confianza…? - (D) No, los profesores se… - (I) A ti te da esa sensación. - (D) Sí. A ver, tú intentas hablar con ello y de repente te… como si te repeliesen, ¿no?
Entonces yo que sé, a ver sí hablamos, un rato bien, y luego otro rato de profesor. Así, ¿no? Eh… si luego te lo encuentras por fuera, también, de colegueo, pero… fuera no tienes por qué ser estricto, tampoco. [5ª entrevista, p.5]
Para Dani hay términos intermedios en la relación profesorado-‐alumnado, de manera que ésta no se reduce a dos polaridades: o hay una relación distante y fría, o hay una relación de excesiva confianza. Como se dijo más arriba, Dani reconoce que en su paso por el centro ha aprendido a compaginar su derecho a expresarse con el respeto al profesorado, y de sus palabras se lee que ese mismo aprendizaje pudieran hacerlo sus profesores, sobre todo porque en su propia experiencia tiene el caso de algunos y algunas que sí trascienden esa barrera a la que él alude y desarrollan otro tipo de relaciones.
En este sentido, además del ya mencionado tutor de 2º, son destacables dos figuras docentes. Por una parte Torres (diario de investigación, pp.7-‐8), que si bien no ha sido profesor suyo, sí que ha sido señalado por Dani como un profesor con quien mantiene una buena sintonía62 (1ª entrevista, p.3). El caso de Torres es curioso pues jamás le ha dado clase, lo que hace más fuerte la idea expresada arriba acerca de que lo importante para Dani son las relaciones con algunos profesores no tanto como docentes sino más bien como adultos de referencia.
La otra figura docente de interés es la de Loli, la cual ha cobrado mucha importancia en la última etapa de Dani en el IES. La relación con Loli atraviesa por completo la última etapa de Dani en el centro, el curso de PGS. Esa experiencia constituye un punto de inflexión importante para Dani: por un lado, al ser su última oportunidad para estar en el IES Generación del 27; por otro, debido al tipo de trabajo que Loli ha realizado con el grupo y la particular relación que ha mantenido con Dani.
De este modo, se puede concluir destacando varios aspectos de la relación de Dani con el profesorado y de su apropiación del IES. Respecto a la relación con el profesorado, este aspecto de la experiencia de Dani resulta muy interesante, pues las
62 También María, la madre de Dani destaca a Torres (en la entrevista mantenida con ella) como un profesor con quien Dani se lleva muy bien.
grandes lecturas que se comparten socialmente sobre la relación entre el profesorado y el alumnado, sobre todo respecto a los chicos, es de una ruptura casi violenta. Sin embargo, la relación de Dani no responde a ese perfil, está más relacionada con el contacto personal que Dani necesita y busca. Esto nos lleva a pensar tanto en la relación de Dani con el centro como espacio relacional, como en el tipo de trabajo que desde el centro es importante realizar. Empezaré con lo segundo.
La experiencia de Dani resuena como una llamada de apoyo a un nivel personal que raramente se contempla dentro de las prioridades de trabajo de los IES. Este es el reto que lanza el relato de Dani, reto que no consiste en sustituir o reemplazar los contextos familiares y sus funciones, sino incluir en la agenda de trabajo de la secundaria un apoyo emocional y afectivo.
Ahora bien, respecto a la experiencia concreta de Dani, hay que tener claro que la dependencia que él ha desarrollado respecto a esas relaciones parece haberse convertido en un lastre que le dificulta seguir avanzando en su proyecto de vida.
Loli ha señalado que a Dani le va a costar salirse de ese marco de bienestar que ha logrado construir en el IES. En el mismo sentido se manifiestan Torres y Encarna su profesora, respecto a la idea que ellos dos tienen de que si Dani pudiese, repetiría otra vez para no tener que abandonar el centro.
Para analizar esto habría que remitirse al contexto familiar y al tipo de apoyo que supone para Dani respecto a su educación, construcción de expectativas y construcción de proyecto de vida. Y también habría que analizar algo que se apuntaba anteriormente: el punto de inflexión que el PGS ha constituido en la historia personal y escolar de Dani.
Desconexiones familiares y búsqueda de sentido
El centro es para Dani un espacio vital donde ha crecido como persona. Transitar por el instituto es importante para él en la medida en que le sirve como espacio de referencia donde encuentra sentido a quién es, y no tanto en la medida en que logre acabar el ciclo de la secundaria con éxito.
Dani expresa la necesidad de todo adolescente de un apoyo adulto que tomar como referencia, incluso una referencia con la que enfrentarse para encontrar-‐se o construir-‐se a uno mismo. Esa búsqueda la realiza fundamentalmente en el centro, de ahí la importancia que para él tiene el que sus profesores, u otras personas del centro, le identifiquen, le saluden, le tomen en cuenta. Desde el centro se percibe esto y se interpreta en función de la carencia de un contexto familiar sólido, con las figuras materna y/o paterna como referentes adultos a los que tomar como medida.
Las lecturas de sus profesoras ayudan a comprender cómo hay espacios familiares vacíos o faltos de valor para Dani, espacios que él busca llenar con su vida más allá de su familia, en sus amigos, su pareja y, respecto al mundo adulto, en sus profesores, sus profesoras y las mujeres que trabajan en la limpieza del centro y en conserjería. Encarna, su profesora, expresa que para ella es muy evidente el que Dani tiene un vacío en casa que busca completar en sus relaciones fuera de ella.
- “Quizá lo más significativo que me ha dicho es que se trata de un niño que necesita mucho
cariño, un cariño que según ella le ha faltado, y él lo busca en las relaciones que establece en el centro. Ha reiterado la idea de que es un niño que está solo (me comenta de pasada que su madre pasa tiempo fuera de casa con su “pareja" y que vuelve a casa más tarde que sus hijos. Cuenta esto como si no lo supiera con certeza pero hubiera oído algo). Esto corrobora lo que dice Torres de que pasa mucho tiempo en el centro que lleva en él casi más años que ella (que lleva 9). Ella ve que Dani necesita que lo quieran, y es algo que, según Encarna, Dani demanda. Me ha puesto un ejemplo de eso que podríamos denominar, llamadas de atención: en alguna ocasión ha escuchado a Dani hablar con algún compañero acerca de que muchas veces cuando él llega a casa su madre aun no ha llegado, o que a la hora de la comida abre la nevera y se hace lo primero que pilla. Le pregunto si es algo que Dani le ha contado a ella en confidencia, y me dice que directamente no, pero que cuando escuchó esa conversación era porque Dani lo estaba contando de manera que no le importaba que lo escuchase ella, más bien como si quisiera decírselo indirectamente. [Diario de investigación, p. 9. Entrevista informal con su profesora Encarna]
Por su parte, Loli añade que no se trata sólo de su contexto familiar, sino de la zona en que vive, una zona en la que las inquietudes que Dani pueda tener no se ven alimentadas; ella entiende que se produce un cortocircuito entre Dani, las posibilidades de su contexto cercano y el propio instituto; se trata de un bloqueo que se refleja claramente en su fracaso académico.
- “Sin estar segura en absoluto, creo que Dani tiene valores distintos a la mayoría de personas
que le rodean, sus padres, su hermana, sus compañeros, sus amigos, sus profesores.... y vive y habla un lenguaje diferente que la sociedad "el mundo que él vive" no quiere ni sabe comprender. No entiende mucho de contradicciones. Creo que por eso es el fracaso, no hay comunicación entre Dani y su entorno”. […]
- “no ha tenido el espacio ni la motivación adecuada para aprobar las asignaturas. Le interesan otras cosas”. […]
- “Ya te comenté que cuando estuvimos en el IES Bahía de visita se quedó bloqueado, creo que porque sintió que otra forma de estudiar, de vivir era posible, y que podía salir de donde estaba. Como si se hubiese dado cuenta que ya no podía seguir en la comodidad del Generación del 27”. [Loli, profesora de Dani en PGS, correo electrónico]
Su historia evidencia que hace gran parte de su vida fuera de casa, al margen de su familia. Como se ha dicho, pasa mucho tiempo en el centro: primero las clases, luego el comedor, tiempo dedicado al deporte. Entre las salidas con sus amigos y las salidas con su pareja, no para en casa demasiado.
Su madre, por su parte, afirma que siempre ha apoyado a Dani para que estudie a pesar de las dificultades y que incluso un año atrás estuvo detrás de él para que se presentase a la prueba de acceso a ciclos. En este apoyo la figura de su padre está ausente, y es su madre, con la que convive, la que se preocupa porque siga estudiando.
- “Y digo, mira. Yo nada más le estoy inculcando para que se haga un módulo por lo menos,
se haga por lo menos un oficio. Vaya que ahora ya dice que el examen lo va a hacer, lo de la ESO, se ha echado la solicitud por libre, en fin, a ver si por lo menos… Porque vamos, toda la vida en el colegio pa na, es una pena también. Ya tiene 19 años. […] Desde chiquitillo, vaya, desde chiquitillo ha sido así. Un desastre”. (Entrevista María, madre de Dani, p. 1)
- “Luego no quería ni ir a ver los exámenes, cómo lo había sacao, pues claro, porque diría él, yo lo he suspendio, no sé le pusieron unas ecuaciones mu difícil, no se qué, vaya que no, que no lo supo hacer. Y entonces pues nada, que tuve que ir yo, por cierto, y yo también (risas) reacia a ir porque digo, nada, este lo ha suspendio, y […] yo ya también sabía lo que había, pero al final fui yo y nada, suspendió y digo, bueno, otro año aquí. Hombre, yo prefiero que esté aquí, por lo menos que se saque algo”. [Entrevista María, madre de Dani, p.2]
El apoyo que le da su madre lo constata Dani que en una entrevista afirma que sigue estudiando porque su madre le insta a ello (4ª entrevista, p. 16. 3ª, p. 7). Aunque Dani no renuncia a reconocer que su madre se preocupa porque estudie, sí que se observa una separación de él respecto a su familia, un alejamiento que se traduce en buscar fuera de ella el orden y el sentido.
La relación con su padre es ocasional, casi siempre promovida por el propio Dani que lo localiza por teléfono y le propone verse. El tema de su padre fue bordeado por él a preguntas mías, mostrando que no deseaba entrar en mayor pormenores. Parte de su adolescencia la ha vivido pegada a la separación de sus padres; aunque él reconoce que sólo le afectó en el momento concreto de suceder esto, de su vinculación con otras figuras adultas deja entrever una búsqueda de referentes adultos tanto masculinos como femeninos.
Qué hay más allá
La vida de los chicos no es exclusiva de su estancia en los centros educativos, aunque solamos reducirlas a esto; incluso cuando contemplamos sus vidas más allá, habitualmente lo hacemos con un sentido lastimoso, casi condescendiente, algo que dificulta la labor educativa pues no reconoce dignidad a los chicos y a las chicas.
Existen problemáticas familiares que dificultan los procesos de escolarización; también existen experiencias de escolarización que ayudan poco al crecimiento de los chicos y las chicas pues ponen el acento en aspectos con frecuencia demasiado alejados de las cosas importantes que necesitan para sus vidas.
Agrupamientos, adaptaciones, partes de incidencias, exámenes, castigos; actitudes defensivas, reacciones a veces violentas, faltas de respeto. En definitiva, asincronía entre adultos y jóvenes, entre jóvenes y adultos. La experiencia de Dani refleja mucho de esto, y trozos pequeños de muchas otras cosas.
Lo narrado hasta aquí es importante para entender la trayectoria de Dani hasta su incursión en el PGS. La experiencia de Dani en su último curso en el instituto ha sido muy distinta, produciéndose cambios importantes tanto a nivel personal como académico: su implicación con un tipo de trabajo escolar, su compromiso por prepararse para la prueba de acceso a ciclos, su compromiso con esta investigación, la vinculación con sus compañeros y compañeras, etc. Cambios que tienen en Loli un factor decisivo en su génesis y desarrollo.
4-‐ Abriendo puertas63
Era el final de 4º de ESO para Dani; y era la segunda vez que hacía ese curso. Los resultados volvían a ser negativos en el plano académico, de modo que desde el Departamento de Orientación se le propuso la opción de matricularse en un PGS de “Servicios auxiliares de oficina” para el curso próximo.
- (I) Y… cuando tú estabas el año pasado… ¿Cuándo decidiste que ibas a hacer el PGS? - (D) El año pasao. - (I) Pero, me refiero, ¿a final de curso? ¿Cuando ya estabas amargao? O, por ejemplo, al
principio, no sé… ¿Cómo fue la cosa? ¿Recuerdas cómo fue? - (D) Sí… - (I)¿Si te lo dijo Luís? ¿Si lo pensaste tú? - (D) Luís me comentó, ¿no? lo de… Oye pues si… Vamos, porque solía venir, ¿no? ¿A quién
le va mal? A mí, claramente a mí, me iba mal. - (I) De tu clase, ¿NO? - (D) De mi clase, sí. Y… otra chavala ¿no? que estaba conmigo, que también le iba mal, está
en diversificación; y le va bien. Y, me dice, hombre como tú has ya has repetido 4º, pos no te podemos meter en diversificación, ni na de eso, pero sí está lo del PGS, si quieres. Y digo, venga; y se pone, y encima es una preparación para lo de módulo, la de la ESO y to lo que quisiera hacer. Y digo, pos si es una salida y aparte…
- (I)¿Eso fue a final de curso? - (D) A principio del tercer trimestre, sí.
[2ª entrevista, pp.3-4]
Dani tenía en mente prepararse la prueba de acceso a ciclos de grado medio, y el centro le brindaba la posibilidad de preparar dicha prueba a la vez que cursaba el PGS.
- (D) No, el PGS más que nada… - (I)¿Por no estar parado… - (D) Yo me lo estoy tomando por no estar parado y porque, aparte, tenemos seis horas, ¿no?
Pues tres horas es de… lo que es el PGS, y tres horas son de enseñanza básica, o sea, matemáticas, lengua y to eso.
- (I)¿Os preparan para la pru… para el examen? - (D) Y nos preparan también para el examen. - (I) AH, qué bien, qué bien. - (D) Y aparte aquí tengo a los orientadores que me dicen pues, la fecha es esta, no se qué. - (I) Los plazos… - (D) Me dieron los papeles y salí, me dieron permiso pa salir y tal, pa entregar los papeles y
to eso. [1ª entrevista, p.6]
Reconoce que su madre le aconsejó que aprovechase esa nueva oportunidad de cerrar su paso por el IES con algún resultado académico:
- (D) Ella dice, aprovecha el PGS como puedas; y, además, le enseño las notas y to feliz. Y
mira, estoy aprobando todas. Además, son seis ¿no? Pero no me queda ninguna, entonces
63 El título es una referencia y una dedicatoria al trabajo de Loli; está tomado de una expresión que ella utilizó para explicar cómo entendía su trabajo con las niñas y los niños del PGS.
dice, va bien, va bien. Aparte que en algunas asignaturas te va a venir con un certificado de que las tienes sacadas y con la nota que tienes, pos… [2ª entrevista, pp.4-5]
- (D) No, lo del PGS también me, me lo dijo ella porque no sé… creo que… dice, te metes en un módulo, y le digo, no pero si el orientador me ha dicho que hay un PGS que es algo así como un módulo pero sin título. Me dice, pos métete ahí en vez de estar aquí vagueando y to eso. No sé… yo lo tenía pensao y aparte ella me dijo, si es la última salida, pos aprovecha. [2ª entrevista, p.5]
El PGS desde dentro
La experiencia de Dani en el PGS es muy diferente a la de las clases de ESO, fundamentalmente porque ha sido una etapa en la que está teniendo éxito académico64. El refuerzo tan importante que está siendo para él recibir valoraciones positivas por su trabajo repercute en cómo se siente personalmente. Esos buenos resultados me llevan a preguntarle por las causas de esto, por las diferencias que él observa entre este curso en el PGS y los cursos anteriores en ESO, a distintos niveles:
- (I)¿Por qué? Qué diferencias hay así como… Por ejemplo, más que preguntarte por ella, qué
diferencias hay en las clase cuando estabas en la ESO y ahora en el PGS; positivas y negativas […]
- (D) Positivas del PGS… Pues, no sé…más que nada, por mí, porque yo estoy más centrado, porque yo digo, PGS, última salida, pillarla bien. Y… no sé… a lo mejor porque es un grupo más reducido, nos llevamos mejor, no sé… [2ª entrevista, p.2]
Respecto a la referencia que hace a que se encuentra más centrado, en las entrevistas sucesivas no vuelve a manifestarse al respecto, aunque sí alude a que los primeros años en la ESO le fueron peor porque era más joven y se dejaba llevar por sus compañeros.
El otro aspecto que trata en el fragmento de entrevista es el relativo al tamaño del grupo. Ya en la reconstrucción de su trayectoria escolar se recogió cómo Dani valoró un grupo de clase en 2º de ESO por ser un grupo pequeño. En relación al PGS, en diferentes momentos se ha manifestado en este sentido, destacando que ser un grupo pequeño es positivo por varias razones: por el tipo de trabajo que realizan y los ritmos que siguen; porque han personalizado el espacio de manera que lo sienten como suyo, y porque a nivel personal les permite entre ellos como grupo, y entre el grupo y las profesoras, una relación diferente65:
- (I) Y, ¿tú nunca has tenido ese tipo de dinámicas en otras asignaturas, en otros cursos? Ese
tipo de manera de trabajar, de estar en clase…
64 2ª entrevista, pp.1-2. 4ª entrevista, p.1. 65 Aquí vuelve a quedar de manifiesto la importancia que tiene para Dani participar de un contexto relacional.
- (D) No. - (I) Y, ¿por qué crees… - (D) Más bien por el tamaño del grupo. - (I)¿Sí? - (D) Más bien es esto, en verdad. Yo creo que también es eso porque si en los otros cursos
éramos ventipico y uno dice, no me voy a… si el profesor le dice, descansa un rato, pos todos los demás van a querer descansar. Sin embargo si es un grupo chico, pos… parece que no…
- [3ª entrevista, p.6] […]
- (I) Loli me estuvo contando un poco... eso, que la decorabais, un poco creando el espacio así...
- S (D) í, más bien hicimos eso, porque estar blanco no es... no sé, empezamos a poner que si frases ahí puestas... de Ramón y Cajal, yo que sé...
- (I)¿Eso quién lo puso... las frases? - (D) Eh... Loli. Loli trajo unas frases y nosotros lo elegimos, 2 ó 3 creo que eran. Pero eso...
las, las frases esas... - (I) A ver, cuéntame cómo va eso. Loli llega y dice, venga, vamos a poner frases o, ¿cómo
es? - (D) Estamos poniendo... no me acuerdo qué era... creo que estábamos haciendo aquel,
¿no? Y dice, vamos a poner esto porque así como es vuestro lugar de trabajo, así más o menos, eh, vamos a modificarlo no se qué, a vuestro gusto ¿no? Y si queréis os he traído unas frases. Las trajo; también porque estábamos haciendo lo del rastrillo solidario y eso, y eran unas marca páginas con frases y decidimos poner una, o dos. Y cuando la pusimos dijimos: ay, mira que... Y la pusimos, con los chicles esos. [5ª entrevista p.1. Ver también reflexión escrita de Dani] […]
- (D) “Eso de ser un grupo pequeño lo veo mejor, no sólo a nivel académico por eso de resolver dudas sino por la simpatía y la complicidad entre nosotros y Loli, porque con Encarna no teníamos o sentíamos lo mismo”. [Reflexión escrita de Dani]
La relación entre el tamaño del grupo y el tipo de trabajo está a su vez vinculado a Loli y su forma de trabajar con ellos y ellas: ponen empeño en hablarse con respeto, en escucharse, dedican tiempo a trabajar duro y también a relajarse,…
- (I) Con Loli, ¿qué tal? - (D) Loli es tela de buena gente. … - (I) Me ha hablado muy bien de ti. - (D)¿Sí? ¿Seguro? - (I) Sí, sí. ¿Cómo es la relación? - (D) Buena. Normal, profesora… profesora-alumno, pero… - (I) A ver, desgrana eso… pon ejemplos, no sé… - (D) Está con nosotros, ¿no? Cuando se tiene que poner estricta pos se pone, ¿No? Pero sin
embargo está ahí con nosotros de cachondeo. Le decimos, oye, ¿nos podemos meter en los correos? Se pone, sí meteros. Bueno, como no tengáis que hacer na, meteros en Internet, un rato libre. Que si no tenemos muchas ganas de hacer algo porque nos ve así chungos, se preocupa por nosotros, que nos dice: si no tienes muchas ganas de hacer XXXXXX ahora y la siguiente ya… Con eso que tenemos tres horas pues, aprovechamos. Pos descansa ahora media hora, no se qué. Ya cuando nos ve así medio cansaos, se pone, venga apagad el ordenador y descansamos.
- (I)¿Se agradece? - (D) Se agradece mucho, sobre todo cuando estamos 3 horas seguidas y nos deja
descansar, sí. Y… porque Encarna no nos deja tanto. [3ª entrevista, p.6]
Dani destaca el clima que se ha generado en clase debido sobre todo al tipo de trabajo que plantea Loli y lo flexible que es, lo que no significa que no trabajen o que
ella sea arbitraria. En las palabras de Dani acerca de las clases con Loli se refleja las prioridades del trabajo de ella, prioridades que pude conocer de su propia voz. Esa coherencia Dani la recibe y propicia que él establezca una relación diferente con el trabajo escolar66.
En el apartado en que analicé la relación con el profesorado, señalé como para Dani era muy importante la manera en que sus profesores y profesoras se relacionaban con él. Ahí se señaló también cómo la figura de Loli resultaba crucial para interpretar la última etapa de Dani en el centro.
Para profundiza en cómo el trabajo de Loli tiene su correspondencia en la experiencia de Dani (cómo el recibe ese trabajo, esa relación y establece una relación hasta el momento no existente o muy frágil con el trabajo escolar) es necesario repasar las palabras de Loli acerca de cómo entiende su trabajo y cómo lo lleva a cabo.
Educando en primera persona
Loli67 entiende que su trabaja pasa necesariamente por preocuparse de establecer una relación pedagógica con los alumnos y las alumnas. En el grupo de PGS, este requiere necesariamente ponerse en juego personalmente, estar ahí:
- “Es decir, yo tengo que dar… que no es una simple relación, yo que sé, que tiene que contar
un poco… tienes que empatizar con ellos, ¿no? Tienes que… y que ellos también entiendan lo que tú les estás diciendo, y que a ti te está preocupando eso”.
- “Yo después del tiempo que llevo en la enseñanza, llevo me parece que son 21 años, y últimamente estoy descubriendo ahí una cosa que, si los profesores no somos capaces de ser quienes somos, no podemos de… que el alumno crezca en el conocimiento ni en nada. Quiere decir, eh… bueno, de ser uno mismo. Entonces tú para ser tú mismo tienes que estar a gusto en la clase; y dar tu clase eh… tú, siendo, bueno pues, si eres de una manera… que te tienes que mostrar tal cual, que no puedes dar una clase programada, ahora esto no se cuanto. Tú tienes que dar de ti, ¿no?”.
Según ella, es importante ponerse en juego personalmente y pensar en ellos y ellas como personas en crecimiento. Esto necesariamente requiere romper el miedo que se tiene a entrar en relación con ellos y ellas, un miedo que, a mi modo de ver, está relacionado con la exigencia que ese tipo de relación supone respecto a cuestionarse a uno mismo como persona y como profesional.
La relación con los niños y las niñas que acuden al PGS es especial porque vienen de un sistema educativo donde han fracasado. Según Loli, eso se traduce en llamadas de atención constantes:
66 En la reflexión escrita que Dani realizó, escribía lo siguiente acerca de Loli y el trabajo escolar: “explicaba bien, manda actividades… y todo eso, pero bien, con sentido”. 67 Todos los fragmentos relativos a Loli están extraídos de la entrevista mantenida con ella.
- “El PGS, o los alumnos del PGS, ellos quieren que estés pendiente de ellos; es que,
simplemente es que les hagas caso […] Porque son alumnos que nadie les ha hecho caso”.
- “Todos tienen un perfil totalmente distinto a… Entonces, no sé, yo para hablar con los niños estos, y empezar a enseñarles, lo primero que… te piden, es que les prestes muchísima atención […] Pendiente totalmente de mira hoy que guapo estoy porque me he puesto unas gafas nuevas, hoy tengo el pelo cambiado, o tengo el… Y, bueno, el trato tiene que ser un trato cercano, desde mi punto de vista, ¿eh?”.
La implicación personal y profesional con esos niños y esas niñas, la confianza en sus posibilidades es una prioridad para ella, al entender que es la única manera de que puedan salir adelante.
- “Si yo lo que quiero es quedarme sin alumnos, y no tener alumnos, pues para mí con partes
los echo a la calle y a volar. Me parece muy fuerte pero es que es así. Ahora, si a mí me interesa sacar a esos alumnos adelante, sacar a esos alumnos adelante quiere decir que cuando acaben el PGS, o bien aprueben la prueba de ciclos formativos de grado medio, que está por ejemplo Dani preparándosela, o que se vayan a la escuela taller, o que buscarles un trabajo, o que hagan cursos de FPO; buscarles una salida porque esos niños no tienen otra salida. Si tú coges a base de partes y los aburres, no les abres una puerta, ni ninguna ventana. Entonces mi planteamiento, aunque sea esquemático, es abrirles a los alumnos una… una puerta”.
La recuperación de la confianza necesita de una dignificación del trabajo, es decir, no hacer un trabajo asistencialista, de mínimos, sino plantear que allí están para formarse en un conocimiento profesional, y que ese objetivo debe llevarse a cabo desde esa relación cercana, no desde la distancia:
- “Le pregunto ahora por cuál es su relación con el conocimiento que enseña, es decir, como
trabaja con los contenidos del curso de PGS en esas relaciones educativas que busca que se establezcan. Al empezar mi argumentación le comento que quizá los contenidos sean algo secundario, pero Loli rápidamente me argumenta que para ella no, que allí se forman como Auxiliares Administrativos. Yo le argumento que quizá secundarios no sea la palabra, sino que me refiero a que antes (quizá a la vez) que eso es prioritario, como ella me viene diciendo, ese trabajo de recuperar a esos niños y a esas niñas, de hacerlos partícipes. Loli me aclara lo siguiente:
- “Eso en un principio se hace, se sigue haciendo. Yo creo que los primeros temas tienen que ser para eso”.
- Le pido entonces que me narre cómo es el inicio del curso, cómo empieza ella a trabajar en clase:
- “Yo empecé el curso, bueno… como son auxiliares administrativos, empecé con un tema que se llama ENTENDER LA EMPRESA Y LA IMAGEN DE LA EMPRESA. Entonces yo empecé a hablar de la importancia de la imagen; pero no era de la importancia de la imagen de la empresa. Claro, tenía que enlazarlo con ellos; eso es que lo he hecho yo con los auxiliares administrativos. La importancia de la imagen; primero de venir duchados, limpitos… yo le digo limpitos y lloraitos. Digo, hay que salir de casa limpitos y lloraitos.
Porque estamos en una clase que es un tubo, si huele mucho peste pues es un rollo, hay muchos niños que no se lavan, todo eso, ¿no? Bueno, siempre les digo que este PGS va a ser el mejor de todos los tiempos y del mundo, que haya en el mundo; somos los mejores. Entonces, cómo se mejora la imagen en una empresa, bueno, pues ya empiezo a explicar un poco… a tratar de individualizar lo que nos puede… vamos a ver… lo que nosotros, personalmente, cómo podemos personalmente mejorar la imagen. Si en una empresa todo influye, pues en la clase, todo influye. Y entonces bueno, pues… empezamos: que somos un equipo, que vamos a una, tenemos los mismos objetivos, que somos legales, que somos claros, que no somos mentirosos, que somos puntuales”.
Loli media entre el conocimiento y los niños y las niñas, transmitiendo dedicación, coherencia, compromiso. La coherencia no es sino implicación, ponerse en relación con intención, con responsabilidad, y esa implicación se transmite, se comparte con el alumnado. Esa labor de mediación es fundamental en el trabajo de Loli, y repercute en una relación pedagógica en la que los alumnos y las alumnas perciben que ella está viviendo el trabajo, está implicada en primera persona con el conocimiento con que trabaja y que pretende enseñar.
Dani como alumno recibe esa coherencia y su compromiso con el trabajo es mayor. Además, la confianza que Loli tiene en él, en sus posibilidades académicas y, sobre todo, en él como Dani, hacen que él crea en sí mismo y salga reforzado de esa relación68.
Una nueva etapa
Tras acabar el PGS, Dani se presentó a la prueba de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio, obteniendo una nota final de 7,25. Al terminar el trabajo de campo estaba empezando con la preinscripción en un Ciclo de electricidad.
Se mostraba contento al tiempo que melancólico, como siendo consciente de que su etapa como estudiante en el IES Generación del 27 llegaba a su fin. Algunos profesores le felicitaron y se interesaron por lo que haría el año próximo.
Cuando comenzamos el trabajo de campo, Dani no tenía tomada la decisión acerca de en qué Ciclo matricularse. Hay al menos dos aspectos relacionados con que se decantara por el de Electricidad. Uno de ellos es el hecho de que muchos de sus amigos acuden al mismo centro en que se imparte ese ciclo [2ª entrevista, p.5. 3ª entrevista, p.5]. El otro está menos claro, pues tiene que ver con la relación con su padre.
Cuando hablamos de su padre en las entrevistas, la conversación se redujo casi por completo a temas laborales. Por una parte este se debe a que la relación con su
68 Dani ha expresado su descontento respecto al tipo de relación que el profesorado establece con él. A mi modo de ver se trata de un reclamo de figuras adultas que le sirvan como modelo. La ausencia de esas figuras podría haberse traducido en violencia, en manifestaciones de desorden. En Dani, ese desorden se ha expresado en búsqueda de relaciones. De ahí la importancia de Loli que, llevando sus propósitos educativos a la práctica ha ofrecido un tipo de relación muy valiosa para Dani. Queda una parte sin explorar de todo esto, los referentes masculinos en la vida de Dani.
padre es mínima. Por otra, es habitual entre los hombres aludir a temas externos a uno mismo en las conversaciones; así, el trabajo de electricista y la posibilidad de que Dani finalmente se matriculase en un ciclo de esa especialidad, se convirtió en el denominador común de las conversaciones sobre su padre.
Es importante dejar claro que ha sido su madre la figura familiar con más peso respecto a la continuidad en los estudios de Dani. Ha sido ella en solitario la que le ha apoyado y seguido durante los últimos años. La relación entre su padre y sus expectativas es de otra naturaleza, y no dispongo de mucha información al respecto.
05. ATENDER A LA REALIDAD, ABRIR LA PALABRA…
Ha dicho Ana Mañeru (1999) que la teoría es la práctica puesta en palabras. El sentido de la investigación educativa es alumbrar una pequeña parte del mundo para dedicar un tiempo a aprender de ella, y poder comunicar qué hemos sido capaces de ver y entender. De esa práctica nace la teoría, que se brinda como narración a partir de la cual poder pensar personal y colectivamente sobre una parcela de realidad.
Vuelvo ahora sobre lo dicho y lo ofrezco en unas últimas palabras que abro a la posibilidad de relación; espero que puedan crecer en otros y en otras.
5.1 A vueltas con la mirada
Nuestro estar en el mundo, lo que somos capaces de percibir -‐también lo que no-‐ constituye una experiencia cultural de percepción que se enraíza en la tradición (Elliot Eisner, 1998:62); vemos lo que hemos aprendido a contemplar y lo que somos capaces de expresar en cada momento.
La introducción de esta investigación comenzaba con el título Hacia una mirada solícita y sensible. Caminar hacia otra mirada debe interpretarse como algo más que una cuestión de crítica al discurso ideológico dominante (cultura social) y sus traducciones en la vida cotidiana. Se trata, más bien, de un ejercicio profundo de revisión del sentido de la educación, en este caso, la educación de los chicos adolescentes.
Pensar en el sentido es una tarea de doble dirección: pensar en la educación de los chicos adolescentes para pensar, también, en los adultos como educadores. Las vidas de los chicos funcionan como un espejo del mundo adulto, pues nos muestran reflejos de la realidad que les estamos ofreciendo, de la realidad que junto a ellos re-‐presentamos y re-‐creamos.
Señalamos, con mucha asiduidad, la falta de sentido que los jóvenes muestran en sus trayectorias escolares y, también, en sus vidas más allá de las aulas. Sin embargo, no es tan habitual que pensemos sobre el sentido del trabajo educativo desde nosotros y nosotras: qué nos mueve, qué preguntas son las importantes para cada cual respecto a la responsabilidad pedagógica adulta, preguntas relativas a cómo acogemos cada uno y cada una el reflejo en el espejo.
Éstas son un tipo de reflexiones que no abundan; es más habitual que los profesores y las profesores se pongan en juego como representantes de una
institución o de un programa (José Contreras, 2005), encarnando finalidades ajenas y con poca elaboración personal de lo que es importante poner en juego. Educar se convierte en un ejercicio de representación donde el sentido se diluye y la relación se instrumentaliza; se constituye un espacio artificial (porque no es en primera persona) que propicia el conflicto que no enriquece, y que nace de la incertidumbre compartida.
¿Dónde nos deja todo esto puesto en relación con la presente investigación? ¿Qué preguntas importantes podemos ir formulándonos teniendo en cuenta lo planteado hasta el momento? Preguntas que puedan enriquecer la tradición de la que, paradójicamente, se alimentan, y contribuir a ampliar la mirada, educándola para ser más solícita y sensible.
5.2 Institución escolar y función educativa
La etiqueta fracaso escolar encierra su propia respuesta: alude a no lograr éxito en relación a la escolaridad. La escolaridad, la experiencia de permanecer en la institución escolar, circunscribe el conjunto de preocupaciones que desarrollamos respecto a la educación de los chicos y de las chicas a un ámbito y a un tiempo: los centros, las aulas, el sistema educativo como “aparato cultural” o “dispositivo”. Llegamos a considerar que lo propio -‐quizá lo exclusivo-‐ de ser niño y ser niña, es ser alumnos y alumnas cuyo oficio es aprender (Philippe Perrenoud, 2006). Nuestra capacidad de analizar la realidad educativa y de disponer propuestas organizativas, didácticas y curriculares, se constriñe en el marco de referencia que es la escolarización.
Bajo ese marco se instituye una manera -‐parcial-‐ de educar y de enseñar, y se consideran las vidas de los chicos y chicas como pasos -‐muy estrechos-‐ que han de ser recorridos como condición inexorable del proceso de ser niños, niñas, chicos y chicas, que están creciendo.
La institución escolar, que maneja un sentido moderno del progreso (lineal, ordenado), se torna etnocéntrica y choca frontalmente con una realidad cultural heterogénea, la propia de nuestra sociedad, produciéndose un fuerte desencuentro entre la cultura escolar, en todas sus dimensiones, y su supuesta función educativa (Ángel I. Pérez Gómez, 2001).
Como adultos dedicados a la educación tenemos la responsabilidad de pensar de acuerdo a qué prioridades es más adecuado que los chicos y las chicas crezcan, favoreciendo que sean capaces de interpretar el mundo en que viven y de moverse por él con sentido.
“Educar es preparar para la libertad. Somos las y los enseñantes quienes debemos hacer la mediación entre la cultura, las tradiciones, y las chicas y los chicos para que lleguen a la experiencia de saber, incorporando a su vida aquellos conocimientos que les son necesarios y útiles. Eso es lo que define la dignidad y la importancia de la tarea de educar, de la labor de maestras y maestros: ser indispensables para que las y los estudiantes lleguen a ser verdaderamente humanos, ayudándoles a ser, a ir siendo, poniendo la cultura a su alcance” (Nieves Blanco García, 2004).
Sin embargo, al naturalizar la relación exclusiva entre educación y escolaridad, priorizamos una forma de pensar en las experiencias de los chicos como alumnos, y centramos nuestras prioridades en formarles, quizá no tanto en educarles. Cedemos ante las presiones externas acerca de la necesidad de formación, que se materializa en más clases particulares, en academias, tendencias que corresponden a los intereses del mercado y no tanto a ejercer la pedagogía como mediación con el mundo en el camino por crecer construyendo sentido respecto a quién es cada uno y cada una.
La tendencia de las instituciones escolares, sobre todo de la secundaria y la universidad, es de enrocarse en su posición, exigiendo que las familias y el alumnado sometan sus particulares formas de ser y entender el mundo a la lógica que ella contribuye a reproducir. Esta postura hace que aumente cada vez más la distancia entre ella misma y el alumnado que recibe, más aun cuando parece que las y los jóvenes de hoy tienden a escapar de las instituciones fundadas en la modernidad (Michel Maffesoli, 2002).
“La arbitrariedad cultural tiene lugar precisamente en el proceso de ignorar otras dimensiones expresivas de la experiencia personal y social, que pueden diferir y difieren de lo que debe ser un buen alumno. Esta ignorancia se mueve desde todos los componentes de la cultura juvenil (estética, consumo, sexualidad, etc.) al reconocimiento de formas de socialización familiar que son discontinuas con las de la institución escolar. La escuela pide, pues, lo imposible: ignora otras formas expresivas y reclama la adhesión incondicional a la expresividad escolar” (Xavier Bonal, 2005:207).
De todo esto no hemos de leer que la prioridad es que las instituciones escolares relativicen sus funciones para acoger, arbitrariamente, las expresiones culturales diversas de nuestro ahora. El reto está en pensar en la relación que establecemos con el conocimiento que enseñamos, y en cómo nos ponemos en juego en las relaciones pedagógicas, en las prácticas de mediación. En ese camino es importante que seamos capaces de, como dice Xavier Bonal (2005:208), reconocer mundos expresivos y códigos culturales diferenciados, en esa tarea que vengo reclamando de actualizar la cultura escolar a las particularidades de la condición posmoderna. En otro lado están las claves que puedan permitir que no caigamos en ese relativismo exacerbado, claves que necesitan que pensemos desde la experiencia, en la pedagogía viva.
Entiendo que pensar acerca de la fractura entre los adolescentes y la cultura escolar está ligada a dos dimensiones fundamentales: la cultura que merece la pena ser llevada a las escuelas y los institutos, y las relaciones pedagógicas que establecemos, es decir, el tipo de mediación que procuramos (Nieves Blanco García, 2004). Respecto a la educación de los adolescentes, como he reiterado, esas preocupaciones implican pensar en los jóvenes (qué les hace establecer, como dice Ana María Piussi (2001), una relación utilitarista e instrumental con el conocimiento, cuando no desertar y no desear aprender) y, al tiempo, pensar en los y las docentes, en la relación con el conocimiento que se enseña, como mediadores entre la cultura y la experiencia vivida.
5.3 Atender a los chicos no es una cuestión de técnicas
El fracaso escolar de los chicos expresa su desconexión con una cultura escolar cuya propuesta normativa exige un tipo de adaptación muy agresiva. Se espera que el alumnado se adapte al tipo de trabajo académico que les proponen, en palabras de Philippe Perrenoud, esperan que desempeñen el oficio de alumno y alumna.
Las medidas de atención a la diversidad constituyen un conjunto de propuestas encaminadas a recuperar la relación del alumnado con la cultura escolar, evidentemente de aquel alumnado que presenta dificultades para alcanzar los objetivos previstos para cada área, ciclo y etapa. La diversidad se entiende, desde estas posturas, como un menos (Milagros Montoya, 2000); de ahí que las medidas que se adoptan se tomen sólo en relación a las alumnas y los alumnos en situación de riesgo (Andy Hargreaves, 1998), o que presentan problemas (según la triple tipología de Álvaro Marchesi (2003): alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos desmotivados, alumnos con problemas emocionales y de conducta).
Entonces, ¿las dificultades de los chicos y las chicas para avanzar con éxito por el sistema educativo son únicamente consecuencia de sus propias (im)posibilidades de adaptación a la cultura escolar? Esta lectura encierra una defensa encubierta de la propia cultura escolar, una posición conservadora que refleja muy bien cómo desde el mundo adulto se ve a los adolescentes. Las relaciones que se establecen con ellos en los centros expresan la propia incertidumbre adulta que se proyecta a los jóvenes; a mi modo de ver, ahí se manifiesta con claridad la crisis de autoridad a la que hace referencia Hannah Arendt.
Jaume Funes (2005), en sus investigaciones sobre la escolarización de los adolescentes, ha identificado cómo el estilo de relaciones que genera cada institución, promueve a su vez un tipo de interacciones en los adolescentes (adolescencias reactivas). Es decir, las prácticas educativas que diseñan y desarrollan los centros
procuran a los jóvenes espacios y relaciones en las que van construyendo e interpretando cómo les ven los adultos; interpretaciones a la luz de las cuáles van elaborando quiénes son69. Y los mensajes que suelen recibir es que las medidas de atención a la diversidad suponen prácticas asistencialistas porque sólo trabajan con quiénes vienen de contextos socioeconómicos determinados o con quiénes presentan, como decía antes, problemas de conducta o de aprendizaje.
De la presente investigación tenemos muchas claves para interpretar cómo todo esto se traduce en experiencias particulares. En el centro en que estudia Dani, existe un fuerte compromiso con su trabajo que se traduce en un Proyecto de Compensatoria70 cuyas líneas fundamentales en cuanto a medidas de atención a la diversidad son los agrupamientos flexibles a través de desdobles de grupos y de un aula Taller específica para aquellos y aquellas cuyas dificultades para adaptarse a la cultura escolar son más altas (desfase curricular). Pero como dice Andy Hargreaves (1998:223), las decisiones organizativas por sí solas no solucionan nada.
En la experiencia de Dani, se observa muy bien cómo el profesorado cree que es muy inteligente y que podría adaptarse sin problemas a lo que le piden para finalizar con éxito académico la etapa. Se espera que responda como debe hacerlo un alumno ideal, pero no se permiten lecturas que se acerquen más a la experiencia concrete de Dani, a quién es él; existe poca flexibilidad para acoger la singularidad que llega a las aulas, al atender que se trata de un problema. El desajuste entre las prácticas de atención a la diversidad y la vida de Dani es que para las primeras, la prioridad es que se adapten al tipo de contenidos existentes, mientras que para Dani los contenidos no le ayudan a crecer con sentido.
Paradójicamente, en los grupos de diversificación y de PGS, se observa que pese a existir resistencia a participar de ellos (como ocurre con Dani), una vez allí se produce un renacer que cobra forma, fundamentalmente, en una mejora de la consideración que cada chico y cada chico tiene de sí mismo, fruto de la particular relación que suele generarse en esos espacios.
“Los alumnos y alumnas que han pasado por programas de diversificación y de garantía social dan un nombre a esta relación: “aquí no pasan de ti”. Con ello no sólo reconocen que han aprendido, sino que ha variado significativamente su presencia en el espacio escolar, de ser un número han pasado a ser yo. Y yo puedo expresar, sin miedo al ridículo, lo que no sé, las dudas que tengo y las cosas que he dejado sin hacer o que he resulto erróneamente.
69 No sólo las prácticas entendidas como las propuestas que se diseñan, también las relaciones personales que viven con los adultos y las adultas (y no sólo con enseñantes, también son importantes las relaciones con los hombres y las mujeres de administración y servicios, como se recoge en al experiencia de Dani). 70 La propia palabra compensatoria, denota el sentido que hay detrás de este tipo de propuestas; una acción que suple lo que de otro modo no podría conseguirse. El espíritu de las reformas comprensivas se encuentra en las políticas socialdemócratas, cuyo carácter asistencialista y proteccionista es muy fuerte. En educación, movernos únicamente desde esas posiciones no permite dejar espacio a la relación educativa, porque se concibe desde el poder (tengo algo que tú no tienes porque te encuentras en una situación cultural inferior). La filosofía asistencialista y proteccionista puede ser valiosa en determinados ámbitos, como la política educativa en cuanto a que ofrece garantía de derechos; pero la práctica educativa no es una cuestión de derechos sino de sentido.
Es tan importante este cambio simbólico, que yo he observado cómo en las aulas donde se mantienen las mismas prácticas educativas que se adoptan para un curso normalizado, aunque disminuya el número de alumnos y alumnas (incluso lleguen a ser 4 ó 5), los resultados no mejoran, ni mejora tampoco el abandono escolar, que quizá es un problema más grave que los resultados negativos.” (Milagros Montoya, 2000)
En la experiencia de Dani, el cambio ha tenido que ver con el tipo de relaciones pedagógicas que su profesora del grupo de PGS ha propiciado. En el informe de investigación y en las entrevistas mantenidas con esa profesora, se recoge cómo su actividad educativa está movida por un tipo de compromiso particular con los chicos y las chicas con que trabaja; un compromiso que se articula (como también se recoge en la cita de Milagros Montoya) en reconocer valía a quiénes son, y de otorgarle dignidad al trabajo que allí se hace.
“Cuando las relaciones se sitúan en el centro, la educación recobra su valor original y el gusto por aprender sustituye al miedo a las calificaciones, la autoridad al poder jerárquico e impositivo, el uso de la palabra a la disciplina del silencio; y la diversidad se reconoce como un más, no un menos, como una riqueza que, a la vez, genera dificultades en las relaciones, y no sólo en las de tipo educativo. Hacer evidente esta realidad dentro de la educación es abrir una brecha por donde entra un orden nuevo de relación con la realidad y de apuesta por la verdad” (Milagros Montoya, 2000).
Es muy interesante ver cómo en la experiencia de Dani los acontecimientos en los que hay una relación pedagógica que no está centrada exclusivamente en los contenidos académicos, se produce una conexión con el conocimiento y existe deseo de aprender. Solemos buscar en lugares muy lejanos el origen de la fractura con el trabajo escolar, y en gran medida esos lugares están cerca, en las relaciones cotidianas que necesariamente constituyen la base del trabajo educativo. Para Dani, el aula de PGS ha sido un espacio en el que la confianza ha transformado el desánimo hacia aprender en ilusión, una ilusión particular porque cada uno y cada una ha buscado su sentido a partir de las miradas y las palabras de Loli, la profesora, que decían: sé que puedes, adelante, estoy aquí.
La relación que es educativa necesariamente se da cuando estamos presentes ahí, poniéndonos en juego e intentado captar la singularidad de cada uno y una, acogiéndola y ayudando a que crezca. Guarda mucha relación con lo que he planteado de la necesidad constante de hacer un trabajo hacia dentro y hacia fuera. ¿Cómo pretender percibir a los chicos y a las chicas en su singularidad si uno mismo o una misma no se escucha a sí?
A lo largo de toda la investigación he planteado que para resolver los desencuentros entre la cultura escolar y las culturas juveniles, para salvar el abismo en las relaciones pedagógicas, resulta crucial hacer un salto simbólico. El salto simbólico tiene que ver con asumir la responsabilidad pedagógica y comenzar a hacernos nuevas preguntas sobre la educación de los adolescentes, preguntas que hemos de hacernos a cada uno. Y tiene que ver también con buscar el camino de las respuestas en la
experiencia de relación, no en lo extraño, en lo ajeno (la política educativa, el DCB, etc.), sino en las experiencias cotidianas de relación.
5.4 La necesidad de pensar-‐nos
El fracaso escolar expresa conflicto, un conflicto que como he argumentado en los apartados precedentes, está relacionado con las fricciones entra la cultura escolar, la cultura social, las nuevas culturas juveniles, y con cómo todas esas esferas culturales interaccionan en los espacios ecológicos de los centros educativos. Lo que ocurre es que si únicamente leemos el conflicto desde estas dimensiones, nos costará encontrar posibles vías para resolverlo porque en educación, las respuestas deben hacerse en la realidad de las relaciones, aunque nos apoyemos en los discursos. Para hacer esto hemos de ser capaces de volver reflexiva la experiencia, partiendo del conflicto que hace crecer, no desde el que cierra la posibilidad.
El conflicto central aquí es la relación de los chicos adolescentes con el conocimiento y consigo mismos. Para pensar en esto he ido planteando preguntas que atraviesan todo el trabajo de investigación, preguntas que pueden parecer genéricas en su formulación y que, sin embargo, son siempre concretas porque han de encontrar las respuestas en cada relación particular (José Contreras, 2007). Preguntas que interrogan respecto a qué es importante enseñar (la cultura) y respecto a cómo nos ponemos en juego al enseñar (la pedagogía).
La realidad de los chicos es muy compleja, y al hacer el esfuerzo por narrar cómo la vemos descubrimos que no sólo en las experiencias de fracaso escolar hay desencanto y desunión respecto al conocimiento.
“La comprensión de textos y de contenidos, aunque los escojamos para que coincidan con sus intereses y los expresemos de modo vivo y apasionado, parece que no siga ninguna lógica, a no ser la de la inmediatez autorreferencial, y que en muchos casos no sedimente ningún saber. Parece a menudo que las energías que gastamos para enseñar y ellos y ellas par aprender, no sean recompensadas de ningún modo. […] En general ven que en ellos se desarrollan, en el paso de la enseñanza primaria a la secundaria y aún más a la superior, formas de sufrimiento, de evasión y de hipocresía, de astucias y actitudes utilitaristas e instrumentales en el acercamiento al saber, que miran más al sistema de las notas, al valor de cambio del estudio, que a su valor de uso (a su lado desinteresado y al sentido que puede tener para su presente)” (Ana María Piussi, 2001).
Ana María Piussi (2001) sostiene que vivimos en tiempo de desorden simbólico, desorden particular en los chicos que se encarna en desencuentro interior. Otra paradoja se nos presenta aquí, pues son precisamente los chicos adolescentes los que se muestran, en apariencia, más seguros de sí mismos, eso sí, en los espacios públicos.
En Dani quizá no sea tan evidente esa confianza desmesurada que se expresa en prepotencia, en llamadas de atención; sin embargo, sí que hay muestras de una ausencia de modelos masculinos (su padre parece no estar). He hablado ya de la
importancia del trabajo de Loli, pero esto no resuelve la cuestión de crecer con sentido como hombre pues como ha dicho Javier Torres (2004. Citado por Blanco García, Nieves, 2004) “todos necesitamos ser en alguien en otra persona”.
Parece claro que en gran medida el trabajo educativo con los chicos pasa por ayudarles a tomar conciencia de sí (Trefor Lloyd, 1985. En Sue Askew y Carol Ross, 1991:80). Y esto sólo puede resolverse pensando en cuanto que hombres educadores sobre nuestra experiencia y el sentido de nuestras relaciones pedagógicas con los más jóvenes, tanto en la vida cotidiana como en la educación institucionalizada (sea cual sea su ámbito: formal, no-‐formal o informal).
Como investigador puedo pensar en las relaciones que establezco en contextos determinados, como he intentado hacer al reflexionar en el apartado de Sentido pedagógico y experiencia de sí. También puedo pensar en estos términos como hombre en mis relaciones más allá de mi profesión. Sin embargo, el cambio ha de darse en cada uno, pues es un camino interno reservado para cada quién. Algo que sí puede hacerse es aprender a confiar en las experiencias ajenas para pensar también en nosotros.
Punto y seguido
Dani, en una conversación informal una vez terminada la entrevista, me dijo que haber participado de ella le había hecho pensar en su vida, en cosas que hasta ese momento no había pensado. No dijo más, pero lo hizo en un tono que denotaba agradecimiento por haberle ofrecido la posibilidad de que eso ocurriera en él.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
¥ Althusser, Louis (2003) Ideología y aparatos ideológicos de estado: Freud y Lacan.
Buenos Aires: Nueva visión. ¥ Álvarez Méndez, Juan Manuel (1995) La suerte del éxito, la razón del fracaso escolar. En
Cuadernos de Pedagogía, nº 236. pp. 78-‐82. ¥ Arconada Melero, Miguel Ángel y Lomas, Carlos (2003) La construcción de la
masculinidad en el lenguaje y la publicidad. En Lomas, Carlos (comp.): ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Madrid: Paidós.
¥ Arendt, Hannah (1996) Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Península. ¥ Askew, Susan y Ross, Carol (1991) Los chicos no lloran. Barcelona: Paidós. ¥ Bárcena Orbe, Fernando (2006) La experiencia reflexiva en educación. Barcelona:
Paidós-‐Papeles de pedagogía. ¥ Bárcena Orbe, Fernando (2006) Hannah Arendt: una filosofía de la natalidad. Barcelona:
Herder. ¥ Barragán Medero, Fernando (1998) Las razones del corazón: Afectividad, sexualidad y
currículo. En Cuadernos de pedagogía, nº 271. pp. 72-‐76. ¥ Barragán Medero, Fernando (2006) Educación para el presente sin violencia:
masculinidades, violencia sexista e interculturalidad. En Investigación en la escuela, nº 59. pp. 5-‐18.
¥ Baudelot, Charles y Establet, Robert (1976) La escuela capitalista en Francia. Méjico:
Siglo XXI. ¥ Baudelot, Christian y Establet, Roger (1990) El nivel educativo sube. Madrid: Morata. ¥ Blanco García, Nieves (Coord.) (2001) Educar en femenino y en masculino. Universidad
Internacional de Andalucía. Madrid: Akal. ¥ Blanco García, Nieves (2004) Saber para vivir. Inédito ¥ Bonal, Xavier (Director) (2005) Apropiaciones escolares: usos y sentidos de la educación
obligatoria en la adolescencia. Barcelona: Octaedro. ¥ Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude (1977) La reproducción. Barcelona: Laia. ¥ Bowles, Samuel y Gintis, Herbert (1985) La instrucción escolar en la América capitalista:
la reforma educativa y las contradicciones de la vida económica. Madrid: Siglo XXI. ¥ Cantonero Falero, Juan (2005) La diferencia sexual en la prehistoria. En Cuadernos de
Pedagogía, nº 362. pp. 42-‐45.
¥ Cantonero Falero, Juan (2006) Habitando mis márgenes. En DUODA, Revista d'estudis feministes, nº 28, pp.101-‐114.
¥ Comas, D. y Granado, O. (2002) El rey desnudo: componentes de género en el fracaso escolar. Madrid: POI.
¥ Conell, Robert (1995) Masculinities. Power and social change. Berkeley: University of
California Press. ¥ Contreras Domingo, José (1999) El sentido educativo de la investigación. En Pérez
Gómez, Ángel I.; Barquín Ruíz, Javier y Angulo Rasco, J. Félix: Desarrollo profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: Akal.
¥ Contreras Domingo, José (2001) Política del curriculum y deliberación pedagógica: la redefinición de la escuela democrática. En Ian Westbury (comp.): ¿Hacia dónde va el curriculum? La contribución de la teoría deliberadora. Anuario 2001 de la Revista de Estudios del Curriculum. Girona: Pomares. pp. 75-‐109.
¥ Contreras Domingo, José (2005a) En primera persona: liberar el deseo de educar. En Gairín, Joaquín: La descentralización educativa ¿una solución o un problema? Barcelona: Cisspraxis.
¥ Contreras Domingo, José (2005b) Estudiantes que investigan: un camino de libertad. Inédito.
¥ Contreras Domingo, José (2007) Personalizar la relación: aperturas pedagógicas para personalizar la enseñanza. Inédito.
¥ Dennison, G. (1972) Las vidas de los niños. Méjico: Siglo XXI. ¥ Duschatzky, Silvia (1999) La escuela como frontera: reflexiones sobre la experiencia
escolar de jóvenes de sectores populares. Buenos Aires: Paidós. ¥ Duschatzky, Silvia (2005) Notas sobre la relación entre escuela y subjetividades juveniles.
En Anales de la educación Común, Tercer Siglo, año I, número 1-‐2 “Adolescencia y juventud”, Septiembre. Dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires. Pp. 213-‐227.
¥ Eisner, Elliot W. (1998) El ojo ilustrado. Barcelona: Paidós Educador. ¥ Esteve Zarazaga, José Manuel (2003) La tercera revolución educativa. Barcelona: Paidós. ¥ Feixa, Carles; Costa, Carmen y Pallarés, Joan (Eds.) (2002) Movimientos juveniles en la
Península Ibérica: graffitis, grifotas, okupas. Madrid: Ariel. ¥ Feixa, Carles (2003) La adolescencia hoy. Generación @. En Cuadernos de Pedagogía, nº
320. pp. 52-‐55. ¥ Feixa, Carles (2005) La habitación de los adolescentes. En Papeles del CEIC, nº 16. CEIC
(Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco. http://www.ehu.es/CEIC/papeles/16.pdf Última consulta: 12 de noviembre de 2007.
¥ Feixa, Carles (2006) De la adolescencia a la adulescencia. En Cuadernos de Pedagogía, nº 342. pp. 56-‐57.
¥ Fernández Enguita, Mariano (1985) Trabajo, escuela e ideología: Marx y la crítica de la
educación. Madrid: Akal. ¥ Fernández Enguita, Mariano (1986) Integrar o segregar: la enseñanza secundaria en los
países industrializados. Barcelona: Laia.
¥ Flick, Uwe (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata. ¥ Foucault, Michael (1996) Tecnologías del yo y textos afines. Barcelona: Paidós. ¥ Funes Arteaga, Jaume (2003) Claves para leer la adolescencia. De problema a sujeto
educativo. En Cuadernos de Pedagogía, nº 320. pp. 46-‐51. ¥ Funes Arteaga, Jaume (2004a) Educar en la secundaria es posible. En Cuadernos de
Pedagogía, nº 340. pp. 87-‐91. ¥ Funes Arteaga, Jaume (2004b) Arguments adolescents. El món dels adolescents explicat
per ells mateixos. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=09.02 Última consulta: 20 de diciembre de 2007.
¥ Funes Arteaga, Jaume (2005) El mundo de los adolescentes: propuestas para observar y comprender. Educación social, Revista de intervención socioeducativa, nº 29. Barcelona, Escoles Universitàries de Treball social i Educació social Pere Tarrés (URL).
¥ Gimeno Sacristán, José (1996) La transición a la educación secundaria. Discontinuidades
en las culturas escolares. Madrid: Morata. ¥ Gimeno Sacristán, José (1998) Poderes inestables en educación. Madrid: Morata. ¥ Gimeno Sacristán, José (2001) La educación obligatoria: su sentido educativo y social.
Madrid: Morata. ¥ Gimeno Sacristán, José (2003) El alumno como invención. Madrid: Morata. ¥ Guba, Egon (1983) Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En Gimeno
Sacristán y Pérez Gómez (coord.) La enseñanza. Su teoría y su práctica. Madrid: Akal. ¥ Hargreaves, Andy (1996) Profesorado, cultura y posmodernidad. Madrid: Morata. ¥ Hargreaves, Andy; Earl Lorna y Ryan, Jim (1998) Una educación para el cambio:
reinventar la educación de los adolescentes. Barcelona: Octaedro. ¥ Hargreaves, Andy (2003) La distinción y el asco: las políticas emocionales del fracaso
escolar. En revista de intervención socioeducativa Barbecho, nº 3. pp. 19-‐27. Málaga. ¥ Hernández Hernández, Fernando (2006) El informe PISA: una oportunidad para
replantear el sentido del aprender en la escuela secundaria. En revista de Educación, Extraordinario 2006, pp. 357-‐379. Madrid.
¥ Hirtt, Nico (1996) La escuela sacrificada. Bruselas, EPO. ¥ Hirtt, Nico (2001): Los tres ejes de la mercantilización escolar. Disponible en:
http://www.stes.es/socio/nico/3ejes.pdf Última consulta: 24 de diciembre 2007. ¥ Hirtt, Nico (2004) Los nuevos amos de la escuela. El negocio de la enseñanza. Madrid:
Minor Network. ¥ Larrosa, Jorge (Ed.) (1995) Tecnología del yo y educación. En Larrosa, Jorge: Escuela,
poder y subjetivación. Madrid: La piqueta. ¥ Laval, Christian (2004) La escuela no es una empresa. Barcelona: Paidós. ¥ Lerena Alesón, Carlos (1976) Escuela, ideología y clases sociales en España: crítica de la
sociología empirista de la educación. Barcelona: Ariel.
¥ Lerena Alesón, Carlos (1983) Reprimir y liberar: crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas. Madrid: Akal.
¥ Lomas, Carlos (Comp.) (1999) Iguales y diferentes. Género, diferencia sexual, lenguaje y
educación. Barcelona: Paidós. ¥ Lomas, Carlos (Comp.) (2003) ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y
cambios sociales. Barcelona: Paidós. ¥ Lomas, Carlos (Comp.) (2004) Los chicos también lloran. Identidades masculinas,
igualdad entre los sexos y coeducación. Barcelona: Paidós. ¥ Kuhn, Thomas S. (1981) La estructura de las revoluciones científicas. Méjico: Fondo de
cultura económica. ¥ Maffesoli, Michael (2002) Nomadismos juveniles. En Feixa, Carles; Costa, Carmen y
Pallarés, Joan (Eds.): Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas, okupas. Madrid: Ariel.
¥ Mañeru Méndez, Ana (1999) Nombrar en femenino y en masculino. En ¿Iguales o
diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación. Compilación de Carlos Lomas. Barcelona: Paidós Educador.
¥ Marchesi, Álvaro y Hernández Gil, Carlos. (Coord.) (2003) El fracaso escolar. Una
perspectiva internacional. Madrid: Alianza Editorial. ¥ Marchesi, Álvaro (2004) Qué será de nosotros, los malos alumnos. Madrid: Alianza
Editorial. ¥ Miedzian, Myriam (1996) Chicos son, hombres serán: cómo romper los lazos entre
masculinidad y violencia. Madrid: Horas y Horas. ¥ Pérez Gómez, Ángel I. (1995) La escuela, encrucijada de culturas. Investigación en la
Escuela, n. 26. ¥ Pérez Gómez, Ángel I. (1998) La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid:
Morata. ¥ Pérez Gómez, Ángel I. (2001) La función educativa de la escuela pública actual. En
Gimeno Sacristán, José: Los retos de la enseñanza pública. Madrid: Akal. ¥ Pérez Gómez, Ángel I. y Sola Fernández, Miguel (2003) Las contradicciones de la ESO. En
Cuadernos de Pedagogía, nº 320. pp. 77-‐82. ¥ Perrenoud, Philippe (1990) La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un
análisis del éxito, del fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar. Madrid: Morata.
¥ Perrenoud, Philippe (2006) El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar. Madrid: Popular.
¥ Rambla, Xavier; Rovira, Marta y Tomé, Amparo (2004) Paradojas del sexismo educativo:
la pobreza escolar masculina. En Lomas, Carlos: Los chicos también lloran: identidades masculinas, igualdad entre sexos y coeducación. Madrid: Paidós.
¥ Rivera Garreta, María-‐Milagros (2005) La diferencia sexual en la historia. Valencia: PUV.
¥ Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier y García Jiménez, Eduardo (1996) Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe.
¥ Santos, Boaventura de Sousa (2003) Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio
de la experiencia. Bilbao: Desclée de Brouwer. ¥ Santos, Boaventura de Sousa (2005) El milenio huérfano. Ensayos para una nueva
cultura política. Madrid: Trotta. ¥ Seidler, Víctor (2000) La sinrazón masculina. México: Paidós. ¥ Seidler, Víctor (2005) Masculinidad, moralidad y modernidad. En DUDOA, revista
d´Estudis Feministes núm 28, pp.123-‐138. Barcelona. ¥ Seidler, Víctor (2006) Masculinidades. Culturas globales y vidas íntimas. España:
Montesinos. ¥ Sofías (2001) Escuela y Educación. ¿Hacia dónde va la libertad femenina? Madrid: horas
y HORAS. ¥ Suárez Ortega, Magdalena (2006) La construcción del Proyecto profesional/vital de
mujeres adultas: un reto para la intervención orientadora. Tesis doctoral, Departamento de Métodos de investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad de Sevilla.
¥ Taylor, Steve J. y Bogdan, Robert (1986) Introducción a los métodos cualitativos de
investigación: la búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós. ¥ Tomé, Amparo y Rambla, Xavier (2001a) La coeducación de las identidades masculinas
en la educación secundaria. Barcelona: Ice-‐Uab. ¥ Tomé, Amparo y Rambla, Xavier (2001b) Contra el sexismo: coeducación y democracia
en la escuela. Madrid: Síntesis. ¥ Torres Santomé, Xurxo (2001) Educación en tiempos de neoliberalismo. Madrid: Morata. ¥ Torres Santomé, Xurxo (2006) La desmotivación del profesorado. Madrid: Morata. ¥ Torres Santomé, Xurxo (2007) Políticas de igualdad, equidad y diversidad. Seminario del
programa de doctorado: Las políticas educativas en la sociedad neoliberal. Departamento de didáctica y organización escolar. Universidad de Málaga.
¥ van Manen, Max (1998) El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad
pedagógica. Barcelona: Paidós. ¥ van Manen, Max (2003) Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea-‐
Books. ¥ Varela, Julia (2002) Sociología de la educación. Algunos modelos críticos. En Román
Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Pub. Electrónica, Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/E/educacion_sociologia.htm Última consulta: 23 de Noviembre de 2007.
¥ Willis, Paul (1989) Aprendiendo a trabajar: cómo los chicos de la clase obrera consiguen
trabajos de clase obrera. Madrid: Akal. ¥ Zambrano, María (1996) La vocación de maestro. Málaga: Ágora.
¥ Zambrano, María (2000) Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza. ¥ Zambrano, María (2007) Filosofía y educación. Manuscritos. Málaga: Ágora.
















































































































































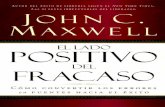
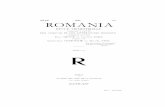



![Guardando los Chicos Adentro [en prisión]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312deb35cba183dbf06d6f7/guardando-los-chicos-adentro-en-prision.jpg)


