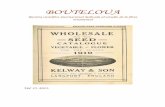Clasificación de clínkeres basándose en sus elementos traza. Aplicación a clínkeres españoles
Para grandes y chicos. Un cine para los españoles 1940-1990
Transcript of Para grandes y chicos. Un cine para los españoles 1940-1990
Lejos de aspirar a ser consi-derada una historia del cineespañol, Para grandes ychicos. Un cine para losespañoles, 1 940-1 990 cons-tituye una propuesta dereflexión en torno a temasque tienen o han tenido,según los casos, una fuertepresencia en el debatepúblico de toda Europa. Elobjetivo del l¡bro es recons-truir y revisar con mayor dis-tanc¡am¡ento ciertos mitosy/o convicciones acerca dela necesidad de proteger,controlar o condicionar laproducción de películas. Latarea ineludible es def in¡rqué factores deberían serdeterminantes en el procesode creac¡ón cinematográf i-ca, si las fuerzas del merca-do, y consecuentemente elpúblico, o la necesidad demantener vivas dimensio-nes cultu rales comercial-mente m¡noritarias. Para laautora, la histor¡a -comolectura sesgada de aconte-cimentos del pasadc- pue-de contribuir a resolver eldilema, tal vez denunc¡andola falta de autenticidad deesa alternativa
O V¿letu Camporesi
@ EDICIONES TURFANApd{r. Correos 7079, 28080 MADRID
Diseño GnáficoLINEA 3. C-árlos Ruiz del Casrillo. 1993
I}oducciónLINEA 3
Foto de CubieÍaFotogmmai ll1 lrid rf 'z a lo§ paerlos-
Depósito L€gal Ay-2E l-1994rsBN 88ó-56-02-5
INDICE
l1'esentacióü.. . . .
lnrrMúcción -... t'7
61
l. Los críticos y ]a e§pañolidad dc las pellculas esplrffolas '' r.i frag"r". de espanolidad: las definiciones de los cñtico§
(hrsta 1970)l.z La espanoliclad el1 imágenes: la iflposibilidrd de unr slnte-
sis (los últimos veinte años)- " " "
I trl Driblico cinematográfico españoly la§ películirs nacionales
l.l L)l consumo de cine eí EsPaía (1940-1990)
-l I lil nübl¡co del cine espúol: I¿s pellculas de mayor ex¡lo en
l,,i ciner dc !r Gr¡n Ví:r I l94o 19681 y en l'r Pcqueñr panur-
ll.L(1968-191t6) ....,
I " l¡ikr k) lantástico viene rctrocediendo"' El impalPable público
,1,.1 rinc intantil .. . . .
el debateantes de
l9l¡2 . . . . . . . . . . . ..r .' Al tln: Loj niños protetsiJo. La polilicr dc pr'rtcccl(in
,1, ¡}rlíeulits infantiles y su [m(:)so, de§de 1962 ""
29
37
6710
I I Visiones de la infancia*,¡lnc la nccesidad de
desde el mundo del cine:un cine "para menoles"
80
95
91
r05
I i,ltr'lusi(irr .... ... .- 115
Apendice .....¡.Lds pefi.uta. má. .Iaquilerd-.dc
t:no¡. 1940-tqfiR ' hrrri'¡i" (lel ' ine e'fa-
.l::j"i.:"]1Á,,:1.:,00s, r.,,.,,",".p,nu,,. 1 .op,o,ru..,
flone\ con má\ de l0\emanasen\¡lr¡elene¡ to."¡¡e e..rrenoJ.pelícu¡a. e!pañdlJr ry coproduc(ione.r con ma\ ¡1e ñ semanis en su lor,al de er.oeno eD Madri¡l
i Lll::f11".." r:1,**i, ",,..,,"r ioqo,oo,r. Espe(t¿dores de pelrtulits na(ion¡te\rorat, 1966_199t. y po¡cenraje sobrc el
g
t19
12',7
r28130
131
133Bi bliog¡afía.
PRESEN'ITACIO}§
La sociedad española, como la de muchos otros pxíses de Elrropa,incuba, a 1o largo de los últimos dos siglos, un fuerte, aunque incoheren-lc. prcjuicio en favor de 1a intervención omnipotente y omniscicnte dell]stLtdo en los sectores me¡ros favorecidos o menos competitivos de lacconoÍnía uacioná1. La i dustria cultulal, a pesa¡ de su rclativa insignifi-cllncia desde e1 punto de visla estrictamente económjco, es, de Todos.slos sectores, quizás el más delicado de cara a los altibajos y l¿s brutali-(|(lcs del mercado y uno de los más llamativos para el "público". No(krhe extraña,: que haya por 1¡] tanto una copiosa y articulada literaturaÍnlcgmmente dedicada ajustific dosis más o menos elevadas de diigis-rro o interveocionismo culüral-
Tañpoco se debería sorprender el lector de la "familiaridad" que leIrsfinn ciefios I¿zonamientos y circunloquios en def'ensa de la intetar'enri/)r) dcl Estado en este particular ámbito de la vida nacional. Mucho del,¡ qr¡o sc hr dicho o se viene diciendo forma pafe inteBrante de la'lnito,krl,Í:I" más co iente sobre estos temas, Su fuelza consiste en el hecho(k (luc Llcaba conviÍiéndose en ttna estructura de pensamiento práctica-rrrt ntc i»eludible que se pone en acción de lbrma casi automática cada
li' cl scnrido búthesiano. .f. Barthcs (1981), cap. tr.
vezquc se piensa cn los "problent¡s" dc la i»dusl .t cultul l, sobre todo¡udiovisu¿]. cuya peculieridld. cn cl Linbito dc la producción a(íslico-cullur¡1. coltsiste eD el cle\'¡do Divcl dc gastos y la consccueDlc neccsidi¡ddc eleudits rlcrudacidics r-
El discr¡rso nrilológico ¡llcdcdor del quc se ha consfrujdo la def¡nsde la inlcrvcnción cstrtnl en ¡¡ lorlnación y concreción (le ¡dc¡s en genc-l.ll (quc sc exfiendo auto¡náricirmcDte it¡ cxmpo dc l¡ produccióD de iúr:í-gencs) \c ccntr¿ hásicameore cn rrs pr¡ncip¡os. dcivados dcl discursoinlcfr'cncionist genclill, [n primer lugar. sicnrprc sc soritienc L]uc sc estfdel¡ndiendo (o sc debcría defcndcr) algo quc de otra l(n.mr desaprrcce-úar cl ;rrte o la crlicl¡tl. dc cara ¿l la conterci¡li(lndi cl derecho de l.srriloríns irnrcnazad$ Fn h \(rc¡edad y h culturir de m¡sast til idcntidndcuhural nacional, incapiu dc cornpctir corr poderoslts iftluslfias culluralesajenas (léasc, cn prinrcr lugar, l¡ industda ooñcrn)crica,la), elc. Enscgundo lü!ar: el nrito adrnitc e i¡lc[¡so. cn detem]iD¿dos periodos paúi-cührnrc[tc n]¡teriitlisrirs. enf¡iiza t^ exfos;ción de r ToDes de sll.áclercsf ictirnlentc cconór¡ico (que sie¡Ipre se pueden cunobleccr rtcordandosus rcllejos socialcs) lrrvcrt;r'ctincro y protegcr dc los alaques iirráueos itl:r ir,hrnllr rud¡,,vi,r¡ rt »;r.i.¡r¡l .i..niUi¡. ( cn.¡ in((rp(.1:rci(,n. (,!nr -br¡ir ¡l fo alccimiento (lc Ia ccono,nía |acion¡l y ponel I s¡lvo l.ls jucD-te! de sustent¡rlricuto do inpo(¿ntcs scctores soci¿les. E¡ tercer pil¿r«)bre el quc sc .rsicnta la pe.uli.rr nrirologír dct dirigisnro clrllural juegxcon los peligrosos sentirlien()s de or.gullo [aciorral. F^\te ¡rcumento csprobablen)cntc el que m¿is vaúacio¡res dc tono adnrjle, dcsdrj la oxalta-ción pat¡ iótico-iolpcrial ist:¡ h¡sl¿ ¡a pscudo-racio¡ll ulilizac¡ón dc lossencillos. o priülitivos. est¡dos fcctivos ¡rr los cullcs los nriembros deunr socicd¡rd sc sieDlen parlc dc rnx comuridnd y pcrcibc¡ csr¡ peflcnen,ci¡ coulo un cleücnto i¡rPlescindih¡c dc su ideutidad, dispucstos casi acunlquicr cosn parll clinriDar l¡s [uezas quc In pued¿n an]eoazat.
El cxso dcl ci¡e lro sólo 0o sc tlcir dc eslc moclclo sino que lunciona
.,,nro.ruciJl t'.r¡'r Jt rcr''rIIIr'i'r 'I (orrlo r':'lc\lrir rlc rlnr( h \ de e\lo"
,:::ll:;:;.;. ' ,",1,,"..,,i".* ' \ J \'rre r rr rcrrirri r Je r'r 'r' cn 'tr r( r":,1":lll'l'il] l-;;i*,'n" i,te,iiz',.t', rrqt'"' I 'rc r':r rrrL ron ' :i i.'IJe rr
I'lli"i.',.r,. " i,'",";.*'. de r'r PrrlliJ¿ 'lt l- r'ltrrrr'lirJ 'r' mxs rrr s'ncrJl'
lil'i::;:. i ;,,;,.. n,' mc,..'i,rir. 'r: rr'hr' n crr e't" 'nrhiro r'r nrtr'roei
:l:,:'-i'i:,i, ililiil;''r","i.,-''"'"¡'r Err"J'r (n r'¡ nr"rrroci'rn rre r'r
,,',i,..i,ii "',.;, ¡'c rju'r'r'r l,t rcl'rtirrrn..nre'trrnhr''nre'-'en:l:ll]:ili'1.. " ''.,.,t.]r. nrn',-'t* rle l" soL'e'la'l cn la quc \e cfl.:uentrx ¡rnrt.ri'r
l' , ,,.,';1,,.:'.';;;*,. 1ir,' purre no n'rJc.ru' (orrrorrr"' rrr *rnrr'i:'¡tro rr
1,,.,.',t" o"i.*. ", " rnurr'ki'rl que 'c 'lirr"c' l"s e\irlcnre por (lem-
i;lll'.i,*,"ii:.;,-.; .i.,r,\",.rJder¡n\'rJer'r 'r'tri.ri ¡'J''rr,r^'i 'r"ce'"
"1,'. .,, "',]rt'rt; t(l¡li\ JnÉolc lirlrrl¡d'r' (onn tnrLlc ser el munÚo
l.l'i::: :';:,';";,ii::: .,,i', ¡..,¡'.,,'.* n"r 'icnpro c rrr'r"inen''.,r,,rs Jcl muLIo,, ,' :r. crr ¡¡nrl'rn' 'c rtrrncnti 'lt l:r\ rlu{r'mc\ } de h's scrl_
""";"i'."'i', ,,,ir";;'t dc lr '\'icJ:rJ rrrr lrr 'rrro' r rrrru.rt'' \ \e\rrrtr
l,;:i.; i;: ;; ;".,;,'h,e er ü,,c,e,,ir que \d Jo'|'r mtrnir" rrrcnrirr' ! crr
' ,. ,,, ,,'.¡,.r, ,". r*" "ri (rifll derrrr'lorr(''lcI.er.'.lI"'r,.rn',,,'"*,,,. '^Sin en,baso, si "bi"' i:ll:-']l: l;iiüJr"" t,i" "ni
p.,,vienc ran"nro' de l'utrz¡ hrsi'(t\ st rrran(rcncn 1I
,lil':;.]'; .1.':;; l,:;;i,,'t q,'c ' '.'n '' rr¡r' ) ' renr' i'¡i'r'rrc' rn'r'irurr)
, ,,1, . ,., ,".,r,",:,'' l:' rlerir''r " l' r"rr"r ¡ir' t rri¡r Llc urr conirrn¡' iulttr'''i: ::l': ii:;:.,' ";';",1"'e'"r'' "'"'' j (mrrk r n' r'.(r rxrrrri' x
,,'.',,i" .,",,L*,,,¿.. trr ':l qrre rrlpunr^ rr'¡lrre ¡od'¡ en ¡'i'es cotn"
^rcnMo..r¡iíndcdct¡¡':'*'"1''""-:i:ll:,];'.l:1'":,1',:::lJii|1}¡:.|c:lt:r ,1tr .l LUrrrrlr!.rlisrrnñ hr¡¡Úr'¡L'i'nl" 't l'^ 'rI ' uo'r''" l'¡ 'j(rrrp''''
lúr'¡r 5'rro' r""'"rr la"' Pj' iJL ':','
"::'lliir ;;; i;;i ":
L'**'^ " ¡'' r-"'0"' n tJ uchr'n{r'l i¡r'r'n o"'xr'
r \l "{rLi' ¡!(\rltt L¡la-'))'
l': ".:::';.:;;.." ,i.u.r.,a..r.' ,¡,.'r..br,,\.'!t, r'-r'¡''rr'1'r"rr'ro'L\,.',,,.,;,,,,0,,.:,,:1,,;;, rru*,,,,,q*.r.r..",,.;;f;i,:'ill':].;;,;):;;:l,,:;lli, Ll., rr, n D.rrnrr v Ú'r¡h s' !ue PncJJ !" Prrr',.,,,.,.,-, n.o¡r'iJ''i''¡'" r''Ct "u'n' l'¡ "'''n"'
r"_ "'r rbll"'l-" r I ru
, ;...- 'j.'r,,',,i rar: ' "ir"¡r " r' r u rr'! r'r\""r rr'' Cl. cv¡iua(irin oil!.id¡ cn ,Uvrrer Monnnt(illo. Iycns ttgg2)_ I. 101. Fc¡(nncno
t¡¡'mn¡){|in aoiliTans¡lercnnl¡nEnrrc¡ et trinrcr.¡|n!)n
t0II
España, qüe coDocicrcn dictadums naci(re!on,,.er ir hr¡eI;r rrc r¡ ,t.,.".1, , ,,",::1,.'1' ).ii\r,,cir,rr,rJ.r qüicrendeficnd¡ es ¡16¡ ", ..,,;";;, ;,;';ii.fii¡u.,¡. LJ hipore.i\ q,,e Jq,¡¡ \er dc ,u der'ei¡s¡ c. ,,;;,;;.'1.;;',::iI te r''| iden,id:,d rurtu,¡r ni;ion¡r.r","p n..¡".¡,.o *¡;.;i il:", ;:ll::::Ji:ll;;l:,:::,Hl ;xl.i llcl oeDttc a(ercc Je ljr\..esDilñol¡,tj,a.r,,ub,L¡ + c,». ¡. ,,.. ,;;l;:;;::; üJI[:",)il:;,[,:.,;;;i:oro deJ (rne nrcj,,nxl. no s(|1r drticil ]leI(\ qre per¡o,li,ri\ c irlelcfruale. lPar ¡ dcmd'lr'¡r que l¡5 pu\i(io-n,n,,,,c\q,i\n,,, r",",,;;:;;;,;1.;,:""''"' ir\u'r'cn de,ar¡ ¡l.,r,ura ,rue \,,n rc,iL io,". p,l,ij.": ,üi;J:l.vrs.rn consen:,d',r¡ de r,,
. tn cteclo. uDa Jc Ii\ ipli(d(ionc. m:polr¡rco-culrurxl '" ¡,,."rl'*r'. *iir'J\ corrrurr(\ (lue devle el n¡¡rn'.l'l
n,á:Is e\ Ji ider o" ," ,."",,i,,i.rii1,].llLrnr de r¡ p,oduc' idn (urrumr dec.,t" e.peeiñ. o,.que h.rb";;;;;";;J"il i: ;lljJll,:::li,il_":,.,:^:::Lo que es rndudable es que rn la EsDrñ,L,'n,o cn rnucrxñ or,ur n"l:;,'; ;;;. ,'#ll.t:'"'r¡ric:r
(re ra' aurono,n¡I\..'o,¡r,c.,ri¡r de tr necc,iri"o o..",.r"i,:llil" "'de lJ hi'rirriJ de LspJnI l¡nircronJ¡ \rg c lc||icnd¡, nrt|ch,,. ,"",,,n"." 't.nd::
unr delcrnÚn¡da.ultr¡ra.,.-'.,,a . a...,,, i,;,1.' il;::,"fi Í:l'::,Jil::;::l ffi l.nren¡e p,'r lo\ film. J\trirnter¡,\.... expli,.abr 0n,.,. C**..n IrZo.,lliicrne c\,r,a rn¡tule\r.rL¡orr rj¡l,i.rlmc,c rcnun. i:rb ... ;:;;;^.;.,,:;::. .l:rr ¡llbtem,iltci y de l¡ formi de \er !, de sf r i\ . re¿r ¡rn,¡i .,, r,s2
"¡ "i,i,"i. ;,;i., J /;l.lli.i1.l ll:,#; :;,:lÍl
I :enorcn,r y refmrnu \.rJn.nrirrz¡ros deknh, . uc o, r,r i,., od. !i.,. ..,,,.,,,",,".,,.,."i"'"' rfr prrmf ',p,,,r,,
.r.h"r¿ro p¡, ¡(o;,..n Grbe ";.;:;:;''"l;,:"i"f',n,,1..,..{nprc,.,..r¡i.loR p,,br'.o.s,h,c,,1.!ir,,Jq"".,,.. -;,;,.,;";i'""1' r'oduc,d.. L, ro. . no. d. r1
' ¡ ¡ tr p' n Lk\ dr.,,dq,, ; i, ;:.-r;,ill:1. ll'l rrdJ porrr¡ "'r¡ "ru,hhr¡do -
it: -,4',,,'".. .".,,;;;:;;: ;];,;'.::l:l, :i:"llll."lÉ. illi,illi;, I li.., ,
' P.rr unJ r.crrlt( ) conrptcrJ ( tJsill!¡lr,n i.nJ.b,c.._¡,u,,r. J ,,,.,,,.j,;;:;;-;;;:",,::,irJ.,,., qur on.1,n.rb,do !ó,nó¡ ,,. \.,., rJ-n,. ¡ | '-" ^''!",.\'f.Q,'il'r',42, p¡ ) s.7ñ.
t2
Mrtías V¡lles,- ED es¿ misma ocasión, Elías Querejela 1üducía el conceplocn lérminos de política cconómica: "Estoy a favor de una folma de ordena-cióu del mercado sin la cuál no existirír el merc.rdo español pala ningrrnapclícuia produci.t¡ en España. Crco que ]os ciuclaclanos de un pais tienentoLlo el derccho del mündo a prctegel sus plopios productos"r0. En Lrnrsciente texto interno de la Comisión de Cine del PSOE se cita oomo uno.le los (üetivos miis urgenles Lle la prol¡oción de 1a producción ¡udiovisual nacional, el "posibilitar cl desaüollo de la identidad cultuml española atüvés de la imagen"Lr.
Significrtivamente, en la mentalidad democtática de la transición,cslc objetivo cs conpatible y iuega en la misma dirección que la idea de(lcs rolhr identidedes culturales plurinecioriales e el tenitoio del estx-,l(¡ esprñol. En las conclusiones del l Congreso dc Cinc lnfantil, celebra(lo en Gijón en el verano de 1979" se afinraba: "Se impulsará la.r.Lrci(-)n de un cine que relleje la problemátic¿i especíüca de las distirrtasIl(ionalidades y rcgioncs quc colaborará cn ls afimración dc sus respec-1i!rs identidades cultlrrxles y étDic.rs y. en su cl§o, i{liomáticas. El Llesa-ir¡llo dc cslc cine iría en direccjón contraria al actual proceso de, nricnación cultural, a través de h colonización de nuestras pantalló¡rrr producciones cinem¡lo$áIicas multinacionalel' Lr. Análogancntc,, r r¡n cstudio quc intenta sistematizar los "intensos debates sobre lo quers o deir de ser cine yrsco" de la segund mitad de bs ños setenla, se
l)r()lnnre 1¿ búsqüeda dc una cstótica popia "quc ificetrc modcmidad ylrrrcnci.r artÍstica". "Serí,r éste," se 1ñrde, "un medio de lograr una.rlncsia» cinematográIica enlaizada, que sc alcjara dc la homogeneizail(r'r y ¡lienante influencia de los códigos fbrmales del 'cine holtywoo-,lir¡rsc"'. Sh embargo. y la matización es impoftante, la sugelencia yxrr) .s orl¡rtiva: 'leslrllaía de lodos modos cxcesivo quc 10 que debeda
Mxlin\ V¿llcs, Nlcsa rcdonll! con cl Dircc(n Ccnctul dc CincmaLr¡grnli¡ ', F,n¡",,,,¿\ lnil 1982. p. 28.
li i¡\ Qu.Dicr¡- ib¡d., p.:ll.1i r Lli Is(1987).p 23''I (l,rA,!ro dc Cinc I¡rl rril, Gi¡tr 1979 (29'l0junio ! I ¡ulnr. q)nclusn)nei'.
Nl',' r.' i,,,n (i'lrLtr'r a/r1.560
t3
de scr opcionirl y nreri¡oio f¿lante c\perimentírl, se conv¡tier¡ en cxi-gencia" rr.
Prc(i\rrn('rrre I'or {u c¡p idad de pcnnrncn\'i:r co nrleaI(} unircr's,,meolal esas iNágenes adquicren pnra el esludioso de f¡nómenos cultur¡-lcs y conruDiclrcionalesr{ tlna fasc¡nación especial- [.a espcr:mzá es qucllcguen ¡ entrstcDer uD lcctor mcnos compromctido. yii que. cn teoría.se esli hxblando de é1, y de las imágcnes y Lle k)s sueños que ll¡jolnprñ¡nsu vid¡.
[Jnr advcrlcnoia cntonccs a] posible lcct(n'. Lo quc v a e¡rcontrar eDestas p:iginns es una histuia xnómal¿ y anornra¡ del cillc esDañol. Másque dc películtLs sc hahla de sus contextos. de polílic.r, dc oülturu y dcconsunro cincrn¡togrÍlico. I.ll p¡norama constituído l)or ¡a producción vcxhibici{ín de petícul¡s en Fispañ¿ a lo l.rrgo de ¡hededor.le cincueDllLlños rcpresentt irLlllí un t.3inr cle csludio al quc se aplicrn prlocupaci()nesteóricas e ideas surgklas en cl ¿inbilo de la hisloria dc olrus medios deconrlmicrciór cle m¡sx\. cn ofr¿s époc¡s y distiDhs lriLíscs r:. En rcsunlcn,el cstúdio invesLig:r (gcreraliz ndo dos cas()s espccíf-icos) bs anteredcntescrltur¡lcs y lüs posibitidadcs de sr¡pe^,ive»c;a de las ''¡nedia policies'ir.No obstaote, cl objelivo no cs l¿ rcconstrucció0 de unir historii! de es spolítici¡r,, sino de las idcas quc l¿L\ i¡spirnn y de la socicd¿d quc lxs pro-duce y.jLrzga.
' l.lnsx¡r I ¡9lil). p.7.LL Blnnca Muñoz hi cntrncindo -!_ erüdixdo dc lbm¡ nnr! n(fi¡nd¡ cl gmdo dc
ntcntid d cDrc sslc¡ con)uni.¡li!o ] sirernn culluJ conn) nno de los hrchos n¡ri\(dactclriúos dc !ucslro sigro' \'luñoz 11989). p. I
rJ B:¡io 'rís d. un nsnccro ¡¡ i tes¡is ertn llclad¿ ¡ !¡bo rccogc suscrc eias y p,1¡$te¡¡!s n¡r!¡idos cn cl ánbil,) de h.l.bor¡.i(tr de mi l.sis docroral, ¡lcdic.da la hisLori¡dc l¡ r¡.ltu cn (lrút B,ctlñ¡ (con tlirc.ci¡s a Esr¡¿o\ Lrnidos) cnnt ¡921r ¡95.1. trr)¿e bs p¡)blcnai qu.lank):¡lli comoaqüí. \c nnent.ba ¿n¿li?¡. ¿s rl r¡e¡úisn¡o de l(¡-ció¡a¡ricnro de l¡ dcfens o con$nr!'.ntr dc !n¡ idcnli.tad cr¡llu¡al D¡cion¡i for pa,tc delo\ ,¡cdios iic connDi.¡.i(nr dc nras¿s l'rr! una sisLcüariTucióo le(irica generul de l¡sprlíctrlns.or¡o mdios ¡jc.on¡un¡.x.nin dc nr¿es-.f. joscrr y Linkn¡ ( 1989).i nl su,ero dc I¡\ "n¡cdia policics eq)c¡ unr h bliogr iÍ¡ n)rgol¡blc ) en co¡dnuoN.ticci(nr¡miento. I'atu un¡ visitu gcn.,xl .le los prcb¡.nr{s c.nh¡]cs. r.r McQuail !
t4
NlrrJhx\ io'l lc' Jen'lJ\ J(. gr_lrluJ quc h' rturnulad'r en c\lo\ ¿ñr's
',,i::ll : ;:' il,.;,i,"." i'-n' " r"a,' i'n5;;:',',1;']i l":,1,,,-.r,. d!...i1\ I h xnristosx inte(csron oc' il;ll'1,.::J; l;": J; ;:.',1,I i"', i. r"' *'''" 'on 'rc
.,u 'rro 'rre'e' 'rc r"i;i;:J;r;; j" ^;i." i*,.'¡,,"" ¡'"t''".. ) e'pirñór ts(.pro)elru mc
ll:'l:I:i:' :..;;,", ",lnf,.¡¡¡;¡r" c"n rtrisuer de APuirera M"vrn"
l,;,lll:'.'l:l:,,i:':il;.|i.,,, r,.." ¿",,\roe.,.,,:,h.u,, Li, corJh,n.tr,''D
.:: ;,i.. 'l :,:,;".'.',.1o. ,u .s,,u'lo rrrrclc'rui¡l conrrnuo Y r¡(,rrndo'
'l ll'"',i,,i*.:ÍJ, Ji,i',,,':.*i".,i.,r rr i ri'rmr dc pen\'rr "'' r¡rro'"e-
,;:^.I,;lii;:;;:i;il", v .""''"'¡ h ¡ rr" ior: 'r'¡ cn rr ncr.' i¡r 'rr
::.:. :;l:';l;i;;;;';: :;;;¡', 'j, ¡",',,,.t su '¡'ov" iunto con et, rrc Arm
li,;l: l;,.;:'il:,i:"i,',.;;,"i., 1 vi.,- t'r*, r)í / me *rr ri rr ' L'n'\''
. ill, i:';;i*ñJ;;;go*" a" r""*,,"ion a'r Pü§on.r tnvcstisador
i, i ^il,i'i"i,,
¿. ¡,1*ación v ciencia esp'rñol' sin lt gcncfos -aPort¡-
" i"'llltt'"" ¡' este l\lini*¡c¡ro t'e'cr\'rJx r J¡(rori: (\rr'rrrl¡r'o\' en
, ':' I ';l::lI:;,,:' ;ri".' i"¡ii" .,'*r';' I I'xrrrir.rn tr¡bri(' ("rno cr
. I -' li"";',:;;;'; p"«il'l' *"o"'"''n' rnc ¡rrdt ri'rir dcl '¡"'v.', i ; :;" ',;;";i;-",,iJ, r'- b' r)ena xm("ros dc corrrrrnrrrción
I i.,i',]]]" i'l;;l .;J.,i-iv rr r" r" r' ""t'*t recicl'rJr'rc II rnr'"rrrrit-
l,::.i: i,.i,";i;';;uíitu**.'t' M'r'lrnd A \us drre'rorr" r nri'
l, i; , . ;.,;;" ;-i';'' c"'ic'., ri'nc'r" ¡rBrx't('(o rJ di'N'r'hirid¡ir v
:: l'l ; lll:',j .:";,".,,'"" .ou'n'" " '"i' ,.eri(rurrJ' Lre :'\ trdx PirrL,,1'.. r' ',lN l\flconr( (onll'ibuvclon r (r'at ulr rmbicnle Pelsonxl e
: . ] ,; :1. l.i-o* ''.'",i|,,,'-"" Jrr-1nL( mi "'l:rborr(ir'n
coD Ji.,hrN
:i: ; , ' ',.' ',,'-. ;; ;',i,",i',. c rr* Murri*nrr' \rur rro dudL' nrrn' I (n
.;i l';;;:: ,1, .;;: ir",;''. p,.u,u"'to' 1 'reirtrrrr"' (onoci'rienro\ dc rJ
,: , ,,,"'' , ,.,'.""i...1."cnl'5p:rrr'r{hr'rr.ll lLrnnr(l' r(vi\-r (r'n
l:: I . l' :'..li:';;,,..¡i"i Á¡""' *'vcl\a(iorrc\ prurorrsrrr\
' ''r' ""r'l 'l 'rr ArrLunir' | '|.J l rnrri(' CrrkN G'rrJri fe undc/ )i , . ,::;;;,;ri .;,.,.i," ,',. "v'¡''- '' .trrrrinirr p'rne 're ros <'l t"Lc'
: ,' ,' . . ;;;, . l'.,*, li.,',,,¡u ri i¿'"r"n''.,u' ' rtr' (ruc querr'ro 'on *r¡r:i] , ,; l;':':: i',', .,.,,','".i'.'u" .,,',',, r(,r, cr .rpo)" Io"oniriú' \ r'l
:lli: ', ;, i ";;'i;; ü.,,jcz rcire angct Fenr,ndeT s.,nros Primrrr'
:l: i;:': ,l',l.,ll1lllii,. ''n"'.,Jó"'',, 'i'' ','r {'r'')'rc\i\':''P(r'oni'[i , l: l :ll:ll ;',;,"".i"1 .¡* n"' i"*u"''" Lr pcrr.nrr dr
t5
Fihnoteca Españo¡a, cn sus secciones de bibliotcca y chivo audiovi-sual, y el Director del Cenl¡o dc Documentació¡ de RadiorelevisiónEspxñola, Fcm.rndo Pórez Puenre, mc ofrecieron ayuda valiosa cn larecopilación de una documeDtación muy dispersa- A h hora dc intentarresumir el matcd¡l acumulado en dos años de irvestigación, el ciclo dccine español orga¡izado por el Aula dc Cine de la Univcrsidad Auróno-ma, en la peNona de Albe¡to Elena, rep¡esentó un estúnulo cscncial. AAlbcflo y a José L is Ma¡tínez Montalbár, cooryanizador del mismociclo, mi sincero agladecimiento por todo lo que llegaron .l eDscñaÍr¡e,de Esp¿ñr y de su cine. Latt but not leart, qrisiera expresar mi gmtitrd aAra Ma[íncz-Albertos que revisó e] tcxto español con encnntadora eli-ciencia y precisió1.
l6
INTRODUCCION
1.,\ produclos cultur¡les ¡Iededor de los cuales gira la narraci'n (las
1" lr( ILrs cspañoliN) sc dellnen como palcstrits o relleFs más o menos dis-i,,,,r,,*l,o'.1" r"u,,t".¡"ientos que tomran pa'te esencial de su entomo la. lr.,r r\ li, r,lcol,,)'rJ) Lte los rrrc¡lio' ) 'u ron\rrrrro errel (r'nlc\l'Jeh,, .,1 .,, .1.. rn,s:r. . 5e podnir ,lc. ir L:rrnhrcn que lot producto' ' ulrut'a]'",rr.rlizln aquí como punto dc encue¡tro dc los complcios mecrüismos de
r ,, ,,, ,,,,i"',tr,. a nivci "ocial.
de las irnágenes de la política y dc hs citiasl, I rr, !.rtrk). Sc tftb¡i.r entonces con una dcfinición de cullura eD la que
,,r,.LrL lr.s (:lcrne¡tosrr. En primer lugar, se po¡c de relieve su Pefil3nelrcla
( ,,r ,) rsdibe Scrge Bcr\lein. hn.er rcl¡r!¡cia al tén¡nro mismo de cnllo'¡' ¡ , , r,,Hrnr¡ dt d;inición i-se Élirer ¿n r¿'i¡c ¡rémc de
'ulture imPliquc un
, I L , ,1, ,l¡lin,lnri ). se comP¡rtc aquí l¿ ¿Proxima(ión más ¡ccpr¡da cntre hisrotia
. Btr.cr.r.'ua'''rL''m'nr"'lIhrru'd{' (\rrD("ar_¡ufl'il'lrr',.ir, lr \' r'. 1¡. 1,.rr¡'l "l' !¡'J' q"'or"'Úr'" 1"' rrrur' "' "1
, , , ,1, I , ,,riunlo dc l(^ comPort ricúIos coledl!'\ dc los sistcñ¡s de reprc\cnla, , ,, .,¡,,i.' ¡. ¡n¿ ",cie¡iad
deDm¡na'la ( L tnloricn retient généralcmcnr lr,r, 1,,,'r.L¡rc¡nlhroPol()giquc,qúivoirilmsla'ulturcl'¡se¡rblcdescor¡for'lc_
Lr , ¡L '. ¡t\ svf¡;s d; ;p.óscnrrrion, des laleur d unc société don¡úe")'lr , r)rr. tr 6N
l1
al universo social, como cultur¡ Lle mes¡s, ED segündo lug , y como con-secuürci¿ de este éDtNis en su dimensión social, los l,enómenos cuinrralesanalizados se caructcrizan por.estar conclicionados por dos factores distintos: la po1ítica, como lugar dc elnbor¿rción de soluciones a problernas surgidos cr el ámbiro de la socjedad y dc la economía, y el melcaclo, coñom¡nif¡sución cuanrilaliva del nivel LIe aprcbrción sociai.
Por rn lado. este trabrjo intenta sacar.r ln luz la ¿mbisúeLla.l .letnodprcnel Jrnb ,,.r,,i:rl ) .uhri\" tr irnp,,rr¡¡.¡.¡ ¡ctJJj.or,rnrrp, erp¡,llr(,,/:rurul'li,d \,,..ia1 pelo por ,,no rrriirr r¡rr-rmerrre .r rrrr c.tuer)o ,1.rc.,,,rrp.,.i, idrr..1,n I dc1 de q ,..eb oJr\r¡ tr,,ihtc...rer,rrtr(.. neIre. \.,le\c"l'le id.,,locr.:rmc,¡t.. i lrnrJr coDdicrún. r ,1e.Je rrrr ¡unro Je ri.rrr¡ás amplio que el de los distintos sectores dc coDsumo un; de 1as esferasde actividad más imporrantes de la sociedad conle poraneai la produc_crón y el consunro de enlrctenimiento c infbrmacjónr¡.
El material apo[ado y el tipo de re]ato pe|tcnecen al repcrlol-io históüco e historiográIico y cl uálisis se hace ¡ partir cle aconteci¡nientos rlelpasado ex¡minados en perspectiv¿ diaclónicar,). Sin emba¡go, sc ñtentaal mismo lienrpo sacal. las consecoenci¿s actuales de c$s ;nlecedcntes.ya quc en anlbos caso! sc lrata de una quercll toda!ía lllul rctilaen las,o.,rerlirde: cont(ln¡or¡ne.b. I ir \onrribu(r,,n I urr:r I i.iorr ..irenrfor,l..
to.rctu:rlizada) .le los probler¡as er«rcados se hará a p¿ltir de dos instru¡ne;-los conceptuales corrúnmente ulilizados en el análisis dc la producción:¡rlr,Ir,l ¿e rr¡.i,, \ (tue. r)o ,,h5rJnre. pre\e rIn .nu(.hi,\ p,,,htcrnJ' d(,lcIrnr,'ion ¡ i,plr.,Jcion ..ohcre¡rlc. t:r dcten.a ,1. i- r¿c¡rir¡¡¡ . Lrlru¡rln¿cionel y dc hs'1nimías" cultr¡I.Iles.
Dificulládes teriricas y propuesfás mefodológicas
Cuando sc habla de idcntidad cultural nacional aplicada a la producción cinemalográfica, radiolónica o tclevisiv¡, se esrán en lelrlidad exicn_
I Desdc cste punto dc visra. se h¡.e rcr¡.encia ¡ l¡\ conclusñncs lern.c¿s .t. Enrnr¡r ) wildnrar r1992). pf.5 65! En eslx lútea rciidca. v¡ase porciemploJ. ! N,r dc Asuiicra 989). ¡r¡. tOt t09
lu
rlicndo a estos rr¡rdios de co¡ruriceción ideñ e ideologías suryidl§ protxisilo dc fenónrenos culturales anlecedenles e su aparici(m. Sir embargo,.sir nrismr mitología cncuentm en este campo una Plicación padicul r-Irente penelr¡nlc dadas hs enorl]les consecuencias soci¿lcs (en términosr uxrtillttilos y cualitativos) dc los medios cilados.
(i)mo se ha nencjonado en la introducción. es su Pem¡ncncia en elrrivcrso mental conteirpoúneo la razón esencial que motiva estlLs págirrLs. Sin cmbargo, no se pucde olvidar que muchos estudiosos de la socie,|r(l inreDt.rroD, en distintos momenlos dc la bistori¿ y en cambiantesL,,nlortos. cucstionar h sustanci¿lidad de ciert¿s hipótcsis. Conceptos,,,r¡r() i)¡cionalisnrc oultuüI" y, sobre todo, "identidad ntcioüal" tLrvie¡)Lr sus momen(os dc llüge y también dc fechazo eD las ciencias socille§ ao rrgo de los últimos cincuent¡ años- Es evidcnte que una ulilización
L r.frÍlic.r del conccpto de idenlidad cultural nacional prcsenta graves,lrlrrrltadcs:o. En línea con les perplejidades de muchos estudiosos (cnl,,l,xnr. cntre otros, C¿ro Brroia'zi), parecc djfíci1 hoy cüestio0ar lasI rifflrs irlirm¡ciones c(m las cuales Philip Schlesinger puso fin inutiles, ,ttr.Ilrciones de "profcsionales de los nedios de comu icación" y'tU rlrr{)i de l¡ culNm" acerca de ls identid.rd cultural nacional- Según, ,r fll¡ rl soció1ogo británico, las explesioncs "'identidad cültural',,.,¡r;r' o audiovisual', cultura nacional' funcionan como agarraderos ou1-
trrr L r's: olicccn respetrbilidad y una m¡rca de idelllificación una varic,1.!l Ll. l)rolectos polí¡icos y ecoDómicos antagonist¡s en cl ámbito, Lrlr,llrl r. Sin cr¡b¡rgo, el concepto, prosigue Schlesinger, está siendo
L, ¡tr(iirr nril\ .oni,úidenre cs prcb¡blc¡rcnte l¡ recordad0 Por el úrrcpólogoI !l¡ ' I lirrrrs "Con Uc.ucncia.' LL¡lrier¿. el ertra¡ric¡) que encuent,¡ um costun_., ,1, 1\rr¡ rh lrihutc ¡ una difercncia dc c¡rr.Ler i¡cio¡alcua¡do e\. en re¡lid¿d,r,,,' rtrr (rrL¡\c".l'ift Rircrll99l),p.1.1.
l"r',.1,P. lll_. o-'),/ .n,.'^ .:r r!ú ¡rlin. ¡ los flollsn)nales a los quc hace relererci¡ conD mediol{)
. , \ , ,lhf,I t)ol ri.irul. \'Iy oBn co¡cluti(,,,' expli.a is flnL|culrtúdl idenrity ,' .lion¡l cullrne lunclio¡ .s $ nranl culLur¡l handlcsr thcl oller
,,,'Ll L'r,r¡l¡r¡n¡nlcrfilir'¡Iionlordvariclyolcoolendinglolirico'economicpro, ,,r, ,lr,r,lrl,i frl¡ Schl.\nrrrertl987). p.219.
l9
r ¿!¡i7ado de fofln¿r plolirnda y ljt-ectivx en cl lÍDbito de la tcori¿ «)cid ydc h hislori(,grafía. Poco a poco estín salicndo r l¡ luz est[dios que"enrpiez n a acliLrar los probler)ras pifundos y dc ¡lran enrergadula evr>cLrdos cuando se habta de 'idc tidad &ional"' ].
Un ai¡¿ihgo rcconocinrieo(r de la impo(ancia dcl lema y de la posibilidad/necesidad dc (Írlrrlo de form¿ más coDsistente procede dc ostrFdios rccientes de ca¡ácter antro¡:)oló:lico. Si el pulllo de p¡rtida cs elmjsmo nlcncioD¡do pol Schlcsinger'("en la ilctualidi¡d," escibe JamcsFenández MCCIiDtock.'cstiinros'de-corlstruycndo ¡os'lugarcs comunes' y pon¡endo efi dudu la búsqueda de ¡as esercias de los pueblos"), Iasco,rclusiooes son igualrnente coDlln,ncs, ya que, poIicndo cn relievc uDaspecto ü¡ís d,j l:l ¡rc¡u¿lidad del problenla- sc siguc pr)clarrando la ncce-ridall de uD estu(lio rnás profundo de sus implic.rciollcs. Scgún e] tntftLpólogo ¡ol,tcem€ric¡no. '¡ pesxr de kxl¿ la inccrliLlú rhrc que hoy cn dí¡tcncnros sobre lo real y verídico de los caraclcres naciorrt es, rcgiüulcs op|ovi¡cialcs- vi!in1os cn rienrpos donde cacl¿ región y crda provincjarccl¡ma su pcrsonalidad propiu' (...) Lo conrdicaJo. pucs, Jel esprcioñcfllal ilüe lsnenros hoy cn dí.r cs que paft los antr¡xilogos ,as gcnc,irlizaciones sohrc el c¡rácter dc los pucblos qlredrn puestas cI ent.edicho.¡ricntras que las Ícgioncs pe féricas buscan precisanrcnte estc ca¡ácte..csta pe¡soD¡lidaLl y estir escnci¿r":r,
Las contribuc¡()ncs de Schlesingcr (desarrdlad¡s adenr¿is alredcdordel Dstudio de fenónenos cor ll)icacioDales), I)or un lado, y (le los rDh'opólogos. por o1ro. conslituyen u¡r e,r'idcnle progreso cD Ix coüs¡ucciónnrultidisci¡ninar dc un discurso analítico p!1)fundo accrca de h definic¡óode I¡ idc¡rtid¡d cultural nacio¡irlri. En el ca¡rpo hist(n-iográllco, la sínte-sis ¡cal¡z¡d¡ por Llric J. Hohsbawm cs igual¡nc¡tte e.¡c¡l]plar. Di estudiosoinglés clasifica el llacnrnirlisnlo cultürai y, en gcneml, lits naciones. cor)lo"l¿nómenos dunlcs. construidos csencirlÍDenLe dcsde rriba. pero que no
1r "Bc8i¡r to p¡ovidr us sirh lclc,¿ac otr ¡lE prol¡und ¡ol brN¡(In,s p()blc¡n!e t!ilcd i'r r¡lki¡e ¡bo!r'NLn»¡l idcnrily_ . Schlcsi,rscr(lr)87), p 220.
:r Fr rlirlez M.( lr.rock (1991). f.lt.r.\ CI- hn¡bién c¡ o¡ís ru(¡.Dle y rrricrlado .snúio dr Sch[sn¡gú i ¡ 99 I ].
20
ILr'tlen cutenderse a mcnos quc se i]nalicen trll11bión dcsde Ltb'rio §slo cs'
i.rr ténrrinos dc los supuesto§' las espcranzas. las necesidadcs' los xnhebs
\, |rs inlcre\es cle lLrs Fcrso¡as nornlales y oorrienlcs" Y prosigl¡c: "tssa
\ i!iim dcsde abiÚo (...) cs dificilísima cle descubrir":6'i ,r"" ¿" I,r. ¿i¡.ult ¡.. (_\eirird¡\. cx¡\te enl'nlcc\ un pi¡nor¡mr lt'lri_
,, , ,^l i'l,.ir, t ..rolr.,r lir rue¿.r Je lJ nrirol'rgÍir cvoc nlu' ' ¡ur srec r lrr lttz 'ur,,',J¡ur:'li¡h¡ i. ", p",,.. ., l¡n(ion¡rmiento' Fir el Primer e¡prrulo de e¡le
,-,r'nti,, *c pasa revisia t los coDlclidos a§ociados a la 'cspañolidad" del ci¡c, *,,u,t,c,,tLrmirn,loclpxrror.,m.' ler'riao(Irc:(r(Jb¡(E relatJI Fn rc\lllrrin'1.,,,n' .. uu,ert ,rrrunrarion eilil\ leieren las c§ si'nplenlenlc unr xdvcllerx ix:
,,."i. ., r .'r'q* ,'ft',1 , que enJln,'' hrhl.'ndo 'le lrrrlr'\"' (le Iniro' n¡er'rrr\r's'
,,, " ,.,.,i, .i. un p,utur,to n:con¡,r inrient¡r stxi¡l y quc conJr(i¡'nan cl Í¡nri(F, ,',, ,'r,,,t. 1., .,'ci.,l rl mi\m . Su \trP(.r\ilcnci¡ ) ofrrur\itlrl (onnr lrle'
,, .rlirrrrx l¡ necesidtd de un análisis gol'undo clel tenómcnol(..()rx¡cidr y conrcnlada la hihli()8rufil. hcchas cxplícit$ ahsiones y
rfl)r, i(¡IC\ (lc nn cstll(lio inevihblemonrc lirnit¡do' P ece corrccto avrsal'
-,lrr' lir r.:rl cxlen§i(in de ln n¡rmción que ocnpll l()s próximos c¿Wílulos'
I I r'l Ll,,.r¡rl)icz¿ con rrna descr-ipcir'rn dc l¡s iders Llifusas cn el l»undo,,,,,,, ,r,,rr,iijco acerc¡ Llel lcm; dc la esPLtñolidud dcl Lrine esp¡ñol y
,,, ,,,".r,,ric ,- .lrrsifica cl repcÍorio de imágc¡cs asm¡ado ¡ esa idc¿ que
, ,,,rrlIirrri.'n cl delr te púb]ico enlro cl fin l de lLr guen¡ civil y los eños
," li'rl.r l.u\ lircotes privilcgirdas (¡unque no únicas) ui¡l¡7¡das prr¿ esta
r!,,¡rrrrtlr,r(lnsr¡)l¡srev;s1asPopul rcsdccine:r'El maleria! scteccionn_
,lt,, r lrllilr,lo l lo quc cíticos. intele(tulles' dircclores gniolist¡s y p«)-
ll l, 1,.tr\ nt ¡ I(Jtll ).I. I't.i,,,"1,, 1,,,¡,1,,¡i. -r,¡lecida po, Dolorcs Dcles¡ qÍe disÚrguc'rft publi
,',, rir Lr 1,,.. ;"blicaciotrcs P^r alicnÍ¡dosalcinc'v InLblic¡cioncs Parx
,,.., ,, ,,lt i,.,' ,u" ..1*.ilicar {u. $ d¡ii aquí Pr¡üi'l¡d n l¡s *lt¡das Cl" Der'er'I ,,,". , t, t,', . ,r,"r,,. r,ay quL: recrntar qre la r'cpcrcusni¡ $ciál tteiras Püblicu_, , , ,,,, ,, ,¡inr,ror dir¡iruvc. ¡ paÍlr d' los LÑos scsenla' rurL¡elatr¡c0te a l¡r
il,,1 L",," n.r lrn l q6l- Mrn ín Abi/:¡nd¿ escribía ( 'nl'k)rial" (i'" ¿' 7 'in'r 2
¡ L ¡, !'Lr( l!,ri I li ¡,\ ,trn\ ¡ ¡ot (.. ) li dcccn¡ (lc fublic¡cio¡cs srxnaules que tl¡_
',1. r, I l tr i tr'r , ,11erI Llo csLrlrLamcrro rcdu'idrs a cst¡l (lo\: fi'¿3'a'¿¡\ cn B¡r
' ", , ,, , , ,n,,, .n N1.trhid .
ll
fesiontLles dcl cinc c¡) gencral decilljelon ej( prcsru_ pú blicanrcDle (dc caü ale(1.rrcs n(' c.pc( rrliz Íl rr, i(c¡(,r dc l.r {upuc{tr rdcotidid nJcionit e\ñ,,-,ol- qüe Lt .,iñe ,.rci.,,rt rLr, hJ 11,,,,,r¿,,',,,1..r.-f,,r. ,";,;:,:l::iji:-di f¡,dir. i,r.()1,. r.gurr los ..rsos. U^ fr.,r,.. "", ._,.1,,J;;:ilil,i.!'on.\t¡!uir, cm todas_las ambigüeddcs del cxso, *" *pJ.i" a. ,"r,,ii"r,rcn/r cnrrc l,)j fro,hrrlor(, Je ot,iuj¡ir \ .t puf,ti.o.,n.nrurnn,,,ii" irooJerro cI o,rc(cr rlso m¡s tlc l.r cultr¡ra of¡rr:rl ¿c ¡, psoilli., f-_,,,¡.,. ..lo5rt*..qri.r.. Lo,tuc .c frctcnJ. e\ r.,.t.,, -ts,, ":";.;J::'i,;: ,,;li".lLien Lr n,(red.¡d eI .u ürrriunlr,. \¡I ncgrr lJ c,,i.,len..iil ,l¿llrportrntes rtrtcr8er(irs. critr(as. ¿rl{ü dc dcrrr;¡.".i¡". .n ,f;r,,rr,^ \""-tor.. .o.,i.rl(.. ,( lr,l,jrJ jnlur rnJJ,,r.(intjr.i. er¡ l" c1,,h,,,.,.i,in ,f; ;,;r ,.;;dm I elüri\ ¡meDtc hüD¡)gineo :r.
El regrnd,, tern¡ e c-ril.ter f,(nrrrf ,lue \c (\,\.ilr¡ cn t.,\ n.uiñ.,-'tue \rBUcn .\ rl rlcl ..rrrt¡ url,, .,ulluril.. S.. ,,,,,".
"" ,,,.. n,frir.i.'j"cl.rboriu unil listn dc l¡ls pclctltx\ espariolrs qrrc ..tlln(ion:rron.. en |n Urllrventr(rr. nor un Lrtl,. l¡ noPul¡Í.t¡J dc L rr.,i.l,,,c¡on nlctor¡JI (\rn enlrrr (n cl ..(,,nlclli,t,, ¡lc (.¡,notiUrrA l. fa, peii.ui"más ¡,'Erlirc\,. nor urro. re(.r,lst,rir u,r" f,i*ri, a.f -r,^", jd.ip,i'b;i,1,,
1't'rtñ.rl,r ','1, ' crr reLcnin _J
1... f,r, duü(r,,nr. n... ronirle. , L:r\LIrtic ll:¡oes lIp¡¡crtis (¡¡ un cstud¡u J(, cs¡e lil)o s(nr (.I re¿li(l¡rd rn¡s ¡netet¡lt,ioiSin cmhr¡E r. rnrc\ de Jnirli/. I rte forn,,,
".r.,ifi.,,.,,,,,,1'u"'{rtjrJ quc \e ú»,rdrrJ Itr, rtrruprJLl¡ prrr cl iu¡¡rli.r., e. nc..§rdoilu,'rr uD pnrcnk,siri ¡c(t.c¡ dc I:r uril¡zrtirin de l" ",,p,"ri."
..,,,4;;,ñ;. ;;:-111,,1, .
C.:1,, cn el caso <tc rr idsnridacl .rr,,irr "".¡.*i..J,J,,,rmp,rlrDtc dJbrte ciJnl¡tlco rLe[.i JÉl nv,..,*,-,.",.,",,,",,i,*;; r;':;;'il: l,'""n¡r'l:rr¡r¡'rriz¡'lru p.,¡ unri¡,,.¿.i"" ¿" in,. ."n"r;;;.*i.;;,.':'"""' '
tanrbién por l:r import¡n
:;a dc.isniir dc enl¡rizar ros clctr¡en(,s d. d..cr. o J...rc,., \, ) ",,,',,,..,";,. il;;;:;.,: l;li:", )il.;,li;,,,':;i";;;ú qu( s( l'.,h r¡c,D., 'dr 9u nñ,r\Á{¡, t¡\ ¡r.rt,, ron¡,J, ,1,.., r.. tJ,:,.t,,;;.,:, ;,;,;.
' \( u, .r o( !.,, torj,r.,, I pr,,t-t ,rr, J., .¡¡¡¡ro)i,,r,k Fn(c n,",,. !N(
",, l. ,,;i:;: :i;li1:jll1l:i,::li::lll::j:ill,i,::;lNn {o.,!t i.'.,htL.r1r J,. Tr, n. i,, I ...,. r¡ ¡ .,mll rr. t,¡\¿,, t, tr ¡.
22
El roocepLo (le "r¡crc.rdo de la cultr¡ra eD cspecíl'ico pucdc suscitur.rl nreno\ dos ohiecione\ rclevrntcs. L¡ pdtrerx se reficrc n las particula_rrs condiciones cD las quc se LlcsLulolló Ia xctivid¡d cultural eD la Esp ñ¿¡¡xnquisrl. No cahe duda de que. al nreDos eD cicrt¡ mcdida. sc esLí ap¡i_clnrlo ¡ los años de la dictadura rn concep«) cuyt relevanci¡ reqtrlt¿rcspe.lacu[u só)r) en cl periodo pos¡fr Dquistr. Si es cicrto quc ] olerla.inc ratr)8ráficx cstri.o n[y inlluida poÍ la friltx de libertad y qtlc la idcologír oilcial del Égilllcn no podix dciar dc LlclcrrniDllr las oricnt¡cionc§,le h dc¡¡iuda {¡1L\ películas nús cstrechamentc vincuhdas a 1u difusi¿»¡{[ un mensaie l¡vorablc .r Ia dictrdur¡ rccibían ún lralo pr¡vil€g¡¿üo en l¡prcsen(¡ciím al público). no lo es menos que l decisi(in úl(inra Llc co¡n-t)rlr las entmd¡s fue sicmprc cxch¡siva dcl prlblico. El hecho dc qt¡e(hrr¿nte lil dictudum el nrercxdo lir cionirra en gcneral de fo nr üruchorrís mrhigua, redr¡cidx y oclrlta no niell¿¡ su existencir.
ll,'r \r.:t'n'lil obie(,x,". dc (¡Irr.tcr ¡is bien tcdr¡(,, y gcncrrl. lrllll(¡lil LrnilaLer¡lidad dc la expresió0 'lnercado dc ideus ' . mis comú en la lilc-irlura licntílica qüe ¡ba¡j¡l cstos lcmas 1r). Será sulicicnte a csle lcsPcctoir(l¡rrr quc merc¡do" no es coñsicleftdo aqüí sinónimo de "fol() abieúo xlqLrc tieDcrr acceso tod.rs l$ idc¡s y erl el quc se lts considcra con ecuanini-rlui y ¡rr'udencia" ". Al co[trari(), la nrclitbr¿ dcl nrercado dcbeda ev(rcúurLr imrgen re lis(¿ del cine corro producto destinedo al consunrtr. ya c¡ttcs( prililcgi á.rquí sr (limensión social dcjando a un lado la conrponenteir írica. A l¡lor de la ulilizaci(tn de la cxpresióÍ 'merc¡do dc la sullut"rcsperto l lérlni»os como 'consúmo". por eicnrplo. hry quc nr(xrciollar su
" (llEn¡¡¡ryWild riin(1992).llneleclr),rp¡11.(lc1¡scucslion.slernrinol{igilrs,I,R.e .o¡v i'r!¡¡c ln p'opu.\l{ dc Enln¡r, }_ Wikha ¿. conslrüir _um n@!¡ csl,uclu
',.',,rr.'i' 1,t.(1,.. ,r,-¡*J.rL.,.n i.,Lr.tr,ü"',J.,.',.n,,1...b,. ,t',.'.. 1r(.i/r i e1¡nrilisis dc h cs.ucl¡ del nrcrc¡do ucncn cvxlúiÍlos c\piicirrürenrc.iunto cor k,s\.'hrrs \o.irlcs no eur ¡ific¡ües Ique conrr()o ¡a p¡[email protected]ít ce ci.¡de ¡,.r-.tcl L soeial- ( ¡ ncw arrtlytic¡L ii¡nre$ort in úhi(h qú¡nrllr!bl. c.ononri. clli.i.n.y .rilc,,r. rhe lrrllhr¡rls oL rnarkol school !nrlys,$. arc scighc¡l c¡f!icitlI ¿loresidc ll'c
'rtrr $anrili¿b¡. r{i ¡ ra¡ucs rhrl arc Dri'Dary eor€¡¡ ol lhe sci!¡scüoo¡ (P O).'r' i\n open f¡rum to whi.h nll ilc¡s hrlc ¡c.e\s ¿lñd sh... xll ¿.. üirlv an¡I.¡ i
, L!rslv .orrsidcre¡ (lhid.. p.6).
ll
capacidad de evocar la simetÍía (.3 igual complejidad) de los comporta-mienlos de produclores y consumidores. Lo que parece particularme0tesugerente en la expresión "mercado de la cüllura" como en esa oia, anák)-ga, "nercado de símbolos"r,, es. por lo tanto, su fue¡za polémica.
En el iimbito especíñco de esta invesligación, mercado es sinónimo depúblico que acude a lns s:rlas y paga las entradas, o también de audiencia.que, rmos años más tarde, senlencia la popularidad del cine esprñol en lapequeña p¡ntalla. Perc, una vez más, se trata de un producto peculiar, cuyoconsumo evoca prcblelIlas complejos. Otrns disciplinas. no históricas, hanelaborado modelos de lectu¡a dl3l consumo de cine. "La sociología y Iesemiología han puesto en evidencia sistemas de relaciones que operan a lavez enÍe los nriembros de un público, y entre ese públioo y el objeto por elque se reúne". Sin embargo, la tarea del historiadü es distinta. "A los histodadores les quedan por resolver dos cuestio»es nl püecer sencillas, pero enrealidad fundamentales acerca no de la entid¿d 'público', sino de los cambiosen las folmfts de paficipac;ón en el espectáculo o en la infomación a travósdel tiempo (...) l-á hisbria cullural se cari¡cteriza por su rcch¡zo a sepamr cre-ación y difusión en la realización del acto cultural. Queda tod¿!ía mucho tra-bajo p¿ra llegar a analizar la intervención del público en ese proceso"rr.
I Ci Aguiler¡ Moyano ( l99l).I S@iolo_sie et sémiologie ont mis en évidence des syst¿ñes rl bntrels lotrcLn,!n¡nl soit enbe les ñeñbres d un public. $n entre .c public ci I ob¡ct qui lc réurii. Auxhiroriens reviennent dcur qucst,o¡s simplcs d alpde¡ce, e¡ fal fondamentales qui vnenlno¡ I entité pubtic mais les.húgeñenrs des n)mes dc p¡niciparün au sp@taclc ou ar
l'infotu¿rion ¡ trele¡$ lc rcDus (...) L hiron! cultuelle se si¡gu]¿rise pü son rctus de séparcr créalion et difllsion dans l a.conplissement de l ¿.te ctrltuÉI. ll lui refe beaucoup n tui-É pour ú¡lyser I intervention du public dlns cc proccssul. Sodin (1992). p. 102. Loslímit s dc la impoltante .poÍació¡ ieóric¡ de Umbefo tuo y de los esudiós semidósicos(ct Eco (1987) y Benedni (1986)) ñnr puefo$ de rclievc cn la mism comjbución de Sorti¡(1992), p. 92: El üero estí.oDccbido cn rcl¡ción con un espectador imagi¡arlo. pero soncspcctadorcs conüetos los que ¡siste¡ ¡ ese ntismo objelo y lo lnre4thn ¡ ñerüdo si¡ peFcibn hs indi.aciones ¿ elk¡s dinsi.las". ( L obict csl bicn moDté pou u¡ spccr¡tcu imaginai.c mais cc sont dcs speclateurs concrets 'empiriqueí qui y ¡sisrenr el f interp¡'eLentsoumr s¡ns percevoir les indic$ qui leur éraient destiné§'.) La sollrció¡ a cstc problcma enla investigació¡ histúica consiste en la co¡ceptu¡lización de distinros Bíblicos empíncos.
24
Aquí se da un primer paso hacia la elaboración de un análisis global de ese
tipo.E1 tercer capítuk), fioall¡ente. ofrcce mirterial de lcflexión alrededor
de otro tradicio;al erglrmerlo en l¡vor de Polítjcas dc dirigismo cullulal:la defensa de ninorí¡s sociales y culturalcs. La histoi'¿l de las políticascinematográficas hacia el público inf¡ntil en Esparia permite analiztralgunos matices cle csa lbrma de pcnsar los pft)Lluctos culturales de con-suimo de nrasas y evalu¡r los resultados dc slt rexlización concreta No se
encucntrrn aquí las dificultades de dcñnición lri ]a .rcumlüación de valo-res contrapues«)s. que camclerizan la noción de "idcrtida':l cultural acio_
nal". Exiite un panorama {le conceptos eslablecidos. fórmulas que se
repilen. pero su iesonancia social es indudablemenle inferior' Trasladadodel cine a ll {elevisión conserva Lln cicrto irlterés, e1l nuestro días Pemsigue riendo una cuestión más de "expertos" que sólo en pocos casos y
csipecíticas circLrnstancias llegó a ser "mito". Su jnterés deriYr csenoialmente de dos cuestiones, ED primer llrgar se trala de otlo tema que parcce
movilizar adhesioncs y simprlías cn sectores muy distantes cultural ypolíticamente. En segun.lo lugar, puede selvir para rellexionar sobrc las
políticas culturales cn genelal y el cine en particul .
No cs posiblc, en este ámbito. sacd provecho de estudjos de carácterteórico o aplicado que vay1tü cn la direcci(fi dc la in\'estigación aquí p1o
puesta - c;n una excepción extreordinaria, representadl Po1 las conclu-siones dcl estu<lio que Phil;pPe Ari¿s dedic(i al mundo infanlil y a laorga¡ización ¿lc la f nilia eD la Etl¿d Media. Sus rápidas obsc aciones
ac;rca de los cambios ftrdicales quc en éste como en muchos otros secto_
res in¿lujo el despliegüc de la sociedad modema, reprcsentan un intetcsante puito clc pirtirla para 1a historia del cinc inlhnlil punlo de parlid¡qüe, e;trc ot¡as cosa§, contrihuye a situar cn su contexto y a consideralcon mayor distancia lt aproxiúacjones iDás comunes' "El gr¡n acontecir¡ie¡to'i- escfbe Ari¿s. "fue (..) ]a reaparición del úlerés Por la educa-
ción al inicio de la edad nloderua" ra, olvid¡da por la civilizaciónrnedieval. El episodio muy PaÍicul qüc aquí se va a prcsent21r cs üna de
'r Ari¿s (1937). p. 5:10.
25
las experiencias en las que se concretó ese "interés por la educación". Enla histoda del cinc esprñol se dej¿ enlrever unlr tímida experiencia en estesector que podría valer la pena sacar a la 1üz de lorma más suslancial delo que se hr hecho hasta ahora, a pesar de su el,identc anacrcnismo (por10 menos en el álrrbito cinernrLtogúfico). El deseo de promover una producción cinematogáfica especialmcntc diigida a Lrn público inl¿ntil esüna ütopía recurente en la historia del cine intemacional hasta la llcgadadc la telcvisión, cuando desapareció de l¡s srlas el píülico al que podíaestar destin¿da- Incluso en algÍrn momcnto llegó a hacerse realidad, aun-que nu ca en Espdr. Las circlmstanci¡s en las que se desarrollaron esosintentos han desapalccido de la "lnemoria colecti\,¡". Sin embaryo, losproblemas que allí se evocaron vuelven a presenlarse, en télminos muysjmilares, en ¡Jl muy actual debale sobrc ]a program¡ci(in infrúil en tele-visión. EI mreDaz rte espectro de l¡ regresión cultulal y dc la pérdida deidentidad.las más temidas ¡¡pliuaciones de ]a critura.te rrasas. p.recenrevelarse aquí de forma violcnla. Un ¡nálisis de ün (IücasaLlo) expei-mento de co¡tr:nestar esos f-¿ntasmas podría contribuir a evaluar dc forma más objetiva Ias cir-cLrnslancias presenles. Además, cont¿r h historiade esos inlenbs significa rescat¡r del olvido un f¡agtmento importantc d,rlclima clrltum.l de 1os años cincueDla y sesent.r.
Una imposible historia del rine español
Es evidenle que eD un trabajo de este tipo el obieto "películ¡ cinematoglática" se abolda no como lenóneno arlístico siDo como producto cul-
Ademís de bs problenr.N teóricos qre la inclusión y úilización de lahistoia de los medios audir¡visuales siemprc piantean .r la investigaciónhistoiográfica ri . los problcmas implícitos eü un¿ reconsuucción de lahisloria dei cine españ(, en particular hrn sido proclamados y analizados
i' H¿t que submyar que no se adopta ¡qui nn,gun¡ ¡le las aprorinrnciones scñaladasporJu¡n \'liguelComp¡ny cn su polénrico ¡(iculo,.t. Compa¡y (19E2)
26
con prccisi(m y ¿cierto cn lnís de uD¡ ocasión16. I-os reflejos de e§os pro
hlemas alectan también. dc fbn¡a defiritiva. t los resultados y a lo§
nótoLlos del trab¿io {lue se expone en 1as págilras §iguientes, a pcsar de
peúenecer r un universo hibliográfico cn pnrte cxtraño a la historiogüfíacinematográfica.
Los iobstáculos quc se oPonen a la existc cia de unx historia delcine españoI", como 1os delinió Julio Pére./ P'r¡rrhá cn 1989 rr' constitu-yen por lo tanb impofirnles límites también de la interprelación propues-
ta en e.,las pi,ginas. Reconocidas y.rsumidas l¡s condiciones de p:rrtidaen las que madura cualquier trabaj() que tenlI.l algo que ver con la hisloriaclel cirre español, qLrectaD sin e¡rb2n3o unos cuantos cstudios de refercnciaqlre corstillryen o1los l¿lnIos itlltccedentcs biliográficos (o tr¿ycctorascullürales) de la presente investigación.
Desde este pu to de vista, la listoria que se va a conlar Preterdc el-ec_
livrmen¡e oflec;r unt contribución origiml a la menxrria histórica del cincesp¿ñol, rl mcnos er1 cuaho direcciolrcs. La pirnera licne más clue ver conL:l rlesmollo cle la hjstoriografít contemporáner que con 1os altibeios de lahistoria Llel cine. )_e que proPone situar cl panorama de la prodltcción cincn¡tograLfica en un lug más ¿lelxcado de las reconstuccione§ del aconte_
cer social y cultural de EsPaña de1 últinlo siglo '§. [,a segurda másLlilcctllmenlc relaciona.la cor el mundo del cine, irlvita ¿t uÍa consideraciónrnás atenta cle la hist ia de lt cultlua cincm¡tográÍca en España, en lfueacon c1 tmb¿úo hecho y¿ en l97l por José Luis Guarrelre- A pesar de las
cvidentcs li;itaciones de las füentes escritas a 1as qne hay que rccunir
r Pdlc s{ Íflciortc ümcionú la scrie de aní'ulos publicádos rcc¡cnlemcnrc en
l¡ revist¿ ¡,rfur¿r ,l¿ l/ P,,rr¿.¿ coino p¿.tc dc uo¿ sccci(')¡ tiül¿Ld¡ 'I,loPucst¡s p¡ra
l¡ csc,iLur¡.lc un¡ historia .lcl c¡rc cspañol rA¡./¿¡'¿r d¿ la¡i"'¡'¿a' 1- I(iratzo nr¡lo
'r Pércz Pcrucha ( 1939). !P. i6 '17'¡ En cúatrto ¡ l¡ ac.pra.ióo Por pturc dc los histüiiolts de la hifÓri¡ dc lo5
n,c{lnÁ dc comuricación col¡o Pxrre escncial de l¡ hisLo.i¡ dc h socicdad espanol¡, no
Nrho prcce lr¿b.r .anbi¡do ¡les.lc laFblic¿ción dellibrc de Cuy Fusi(1979)enelq¡r.c nrcnió una ¿Lpre.iación mi6 jush de los lorÓúe¡os d.lx cuhuú de ¡rasas en geDcr¡l'
" cf (n',rncr ll97l).
27
para este ¡ipo de inter?retación (las revislas y los libros de c¡re)ar). quedalnate1.ii para üna rcconslrucción del ciima cultural alre.le.tol de Llet¡rminados y específicos temas ¡elacionados con la producción y el consumode películas. La dete¡minación de toma¡ eD serio este tipo de hrentes (qüecomprcndería el escrupuloso examen cítico de slrs careDcias v úistificafr,rne\r \J. eI||c olrr\ cor.b. en Ia direc(ion Je (onrrih||ir Jl |,.1¡rr.-,.n-to de ln import¡ncia de la invesligación lústórica sobre lspectos parcialeso dc conjunto de las vicisitudes del cine cspañol. Un lercer ámbiro dcinvestig¿ción ¡l que se pretellde conlribuir con estas páginas es el proce,so de reconslrucción Lle la hisloria dcl público del oine cspañol. y encuarlo lugar, también se propone un¡ consistente acepteción dc la necesidad dc proceder en plralclo d análisis de l¡ producción cinematográficay lelevisiva.
Con esto te1lninarían hs considencioncs prcliminares.
2B
r Limilaciores descrilxs .on m¡.lr énrasis po¡ p¡rcz l,e.ucha ( 1989 ). pp l9 .10
29
1. LOS CRITICOS YLA ESPANOLIDADDE I.AS PELICUI.AS ESPAÑOI,AS
En cste capítub se proccdc ¡ la reconstrucción de una faceta piuticu-lff de la cultura cinematográficalL. Tratándose dc un estld;o de imágenesDrenilesladas con prlabras y discursos, el xnálisis qlre se prcpo¡e debeúlcncr en cuenta la historia y los rasgos de conlenido acunlulado de cierlostérnriños y expresiones. El caso miis evidcntc es el relativo 1t la utilizacia)n de la p¿labra "españolada". Aunque su irnportancia ticnd¿ a dismi_nui de forma progresiva, hasta desaparccer, desde su momento nrás alloen los años veinle, con una signilicaliva flexióo en los Prirrero§ cincucnla. y un consecuenle y paula[ino pllceso de desaparición. el téI]nino"español da" es prohablemente el que más a rnenudo aPrrece ell e1 dcba1e que ¿qlrí sc evoc¡.
En el ciesa[ol]o dc las distintrs irnágeres quc se vieron rehciuüd¿scon el concepto "identidaLl cullulal nacional", la Éxpresión "cspaiioladx"adquicre. según k)s casos y las interpretaciones, un valo1 más o nrenospeyorali\¡o (qúc se intentaíL describir cxhaustivamente). Pero 1(] quc inte-
r, El cuaü! Ccncral liLe eli.¡zmenle rcsunn¡o po, .los¿ Lúis Guaúe1 en su tod¡víavrilnla contribución. Gúd¡er i 197I )
resa ahol¿ es rclarár qLre en la eco¡omía de este esllrdio se leerá cl término simplemente colno s;D(iDimo dc folklore, pinforcsquismo, color local,peculiar inlerylefaci(iD (mejor o Peor hecha) de l.r cultura y l¡s costumbrcs nxcionales- Esta aproximaciólr peImitiría, por'ciemplo, uDa compa-ración entre Florifu Re] y ciefio Carlos Saura, o. pa|a no abandonar elteneno cxplorado en csle capítulo, enlre José Luis Cómez Tello, dc P.ln?r ['la o, y José M.rrílt Carcía Escudero. Si el ]ector de las últin¿sclécadas dcl sigll) XX licnde a asoci¿¡ el ténnino "españoh.lir" cor uncontenido de alguna fonna peyolativo (y con r¿zón, ya que los dicciona-dos av ¿n estx inte rpretación ar), el histc,riador puede permitirse invital ¿
u a opcracia de exlrañamient() de las asocil[iones semínticas corientesp¡ra pfoponcr una visión más distanciada dc l¡s palabras, qlre tenga ercueDta su cambi¿nte significado en disdntos mome¡tos del pasedo-
Algo p.uecido hay que ñadit en relación con el término "cspañoli-dad". Al conlrario de "españolada', este scgunda exFesión no perecetener hisloria y no se inlroduce en esta página§ corno consecuenci¿1 de supresencia en el debatc acerct del cire esPañol aquí reconstruido. Lapalabra 'españolida.l" se sobrcpondrá .r ese dcbate Parx poderla utilizalcomo sinónimo de cultura ¡acil)n. , idcntjdad cultüral española. Concebida como unr espccie de modemizada y democratizada versióo de laimperial "hispanidad', en la España democrática de las autononrí.rs e1
término evoca probablel11ertc imírgenes conflsas (el térlnino no lParece,por ejcmplo, en el Dict:io dri.) ¿c uet) ¿¿1 esryñol de Mrrín Molinerllq-7r.r LIe ur r.1rrnd., l.Jrro c :deoloEr(Jmcnre f,\'o rlrrcli!o. pur ¡tnlado, y por otr-{), de valores y contenidos excesivamcnte coleclivos paraseNir de algo.
Sin cmbargo, eD las págin¡s siguientcs se hablará dc "esP.rñoladas" yde "cspañolidld' cofiro de 'vocación del pueblo español" y de tradicio-
1' En .l D¡ccion¿¡ir ¿L tu lequ¿ ¿sPuñold dc t! Rc¿! A.ademia. xxl edició¡1199?)- la pahbr¡ español¿(h'' es defi¡id¡ como-..ció¡. csJ)ccLi.ulo n obü lite¡ari¡quc c\agel¡ cl larictc, esp¡ñol . Un¡ dehició¡ nli\ ccrcan¡ ¡ l¿ urilizacnnl aquÍ prcpucsta scríx lr el¿borad! por cl n.adémico IL¡x) Casa,$. c¡sn Dinidtuna ¡.leolóstu) ¿¿
tu tLnsru ¿s\ñol¿ lB^tc.lona: CIli. l!75). quc dcline 'españolada-' co¡no ¿cción odicho ¡¡opio de espaiiolcs ¡unqúe añad¡ lls¡\e úiis.n s.nlido desPectivo'.
tt
nes culturales. En la elección de estas expresioncs se ha tenido en cuentasu caryada historiaf, perc sin asumüla, ya que parece legítirno il¡poner¡l lector üna operaci(in de distanciamiento y utilizar una palabra insólitapltra invitar a la reilerión alrcdedor de coDceptos c idcIs adquiridas cuyaexcesiv¡ fámiliaridad impide una visión más profunda.
El obiclilo del presente capílulo es descrjbir cuál lue la imagendilusa de españolidad que se vio asociada con la producción cineDrato-gráfica nacional cn estos cuarenla años. I-a rec(»strucción de una imagensiniéúca. polifácética de csa identidad Dacional ofrccida al mercado inteior y exte or, en las djstintas épocas y cn los distintos rut(n€s. inrplicaun doble orden de conclusioncs. En prinrer lugar, es posible elabotar unalista de definiciones dc españolidad relalivamente independientes de uncontexto histórico específico. Rcduciend() así la iñportancia lógica delIector hista»ico. se consigue actuitlizar esas preocLrpaciones. transfor_míndollLs en algo parecido a categorías de chsificltción y Lle pensamiento. Este proceso permite una comp¡ración inmediala y dirccta con Iasimágenes corrieDtes dc españolidad y con los "prejuicios" más incons-cientes que sc puedan encirnrar disueltos en Lr sociedad. De csla fonnase cstablece rl mismo tiempo una cieltx familiaridad con el problemaque se prele¡de ¿nalizar (! co¡ su hoy parciahneDte insólita terminología). y ün proceso de distanciamiento de les imágenes rccibid¡s que amenudo se piensiLn automíticamente asociadas con esos té ninos. SiDcmbargo, esas mismas abstr¡cciones sc Íanslin1naron y adtptaron colr elpaso Llel ticmpo. en sürcronía con lransfinrrltoiones y cambios que tuvieron lugar en la socicdad españole en su conjunto e, inevitablenrente, enel cine español.
Esta doble nrturrleza, que puede incluir o cxcluir l¿ djmensión delcambio y del coDtexto histórico, es una caractcrística esencial del te .r dela identidad nacional (y Do sólo en relación a Españlt o sóh en relación alcire), característic.r que pcrlnite clasificerlo, analílicamcntc. como mito
' El co¡lexlo.n cl qnc hdv (tue colocar cstas cxpresnnres ha sido descrilo con ex¡trna.oncisión ) prcci\ión por Ricrdo Crcír C¿itel ( 1992). I !. 105 2l I (f¡fl¡l¡ de¿i.a_do r l¡ hi(oriogmfía cstañoln).
3l
que cancela y niega sus oríllenes concretos. Un estudio distanciado y potmenorjzallo de esle aspecto de la cultllra rrírs o menos difusa parece cru-cial en cuanto si1¡/c para rcstrtuir.r su campo de explicación imágeDes yconceptos quc pueden pfescirdir de ellos- En un segundo nivel, estüdiarla plcsencia. el niyel de difusión y los conte¡jdos de estos mitos 'hodclnos" implica desvclar su real crprcidad de atlacción, ya que se trat.r deüna oper¿ción de 'invención de lx tradición" de indudable relevenciasocial e.
En sus prioreras articulaciones, ya en los años del mrdo, el discursodc 1a españolidad del cine español es a menlrdo idenlilicado con lamisi¿m de sd\,aguardfi o exaltar la imegen de1 país en el exterior (y elintedor, como ¡rstrumento de co¡senso). En esr época, los crílicos y lospolíticos reían en elci1le, con mayor o meno1 ambigüedad, un poder)soillstr1rmcnto de propagnDdr que muy bien podía ser empleirdo co1¡o continuación de los esfuerzos de la dipl{nnxci¡. Er 1928, por eiemplo, elcoresponsal cn Pañs de la PantLila )€.reló t s\ts lectores la otra cara dela moda del pintoresquislto andaluz-es pañol : 'Cad¿ día cstá más demoda Esp¿ña cn la pantalla," anunció. "País pinloresco y p a uchosmis¡erioso. ¡pasionan sus sitios inoh.idables y sus almas ptofundas. slrcielo puro y sus cosúmbrcs castizas (-.-) Lo que se llama con desdénespañoleda inplica un homenrje admimtivo a nuestro pueblo, homenajeexaltado¡ de nuestro espíritu, siquicr desvirtuado alg(na qüe otra vez.
ED electo, el posible papel jugado pol el cine en la dirección de la"lnoyección de España" es utilizado explicitnnente ya en l93l por unaimportrnle ligüra dcl mundo de la exhibición madrileña que alirma quelo que queda toda\,ía por de ostrat es "si cl metcado cineDatogtáfico
4r Cinr "inven.ión de la túdición sc h&e rcltEncia á k)s estudios dc Etlc J Hobsbawm yTcrc¡cc Rlnse, r, en paricúltu. ¡ s¡ suecrcncla dccstudiáreslos lenómenos cultu,ales co,¡o productos dc una doble p¡csnin, desde alriba y dcsdc abajo Sc rrat¡.evidcnrcmc¡rc. de superr lLr dicotor¡Í¡ rc¿lid¿d¡Diro fara rouperú ¿ la lealidad y ¡1con.¡eLo desturollo hifórico dc cio tas trádi.bnes "inventad¡í' r ¿l inismo tiempo leqirimadas lor la $.icdad. (Hobsbawm I R¿ngcr, I1982))
1: I! t1lnt ¿ l|a, 3 in¡ia I 92t1.
32
hjsprno será (....) lo suficienlemente Srande Par-a que perrnita amorlizar ydejar un bencficio industrial x las producciones dc hrbla española; y, porta;to, si esta producción podñ desalTollarse indepe¡dcnfemiente, obcde-cienrlo sólo t Ia libre iniciatila plivada. o si, por el co¡tftuio, será precisoque el Estado tome sobre sí dicha misión' conro lÜnci'nr dc polílica inter
Efa aproxim¡ción es obvianrellte muy ccrcaD¿ a los objetivos políticos del regimen quc s.rlió de la guen-a civil. Pcro. signific¿tivanrentc,casi nuncal ni siquiera en los años cuarcnta. los críticos y los pr-olesiona-
les rlel cine invoianrn abieÍ¡mente en las revistas la posibilidad Lle utili-z d,. fbrna direcl¿ el ci c con fines políticos¡r. Es sólo en l96l ytenépoca prc Nuelo Cine Espltñol, cuando Joaquí, Romero Marchent ¡fir,,,, q,re "ct,mo b.,.n cire necionrl dcbenxrs considerar-aqLrellos films que
sirvie|on para que se nr)s abriesen los lnercaLlos' y a{luellos otros que nos
¡brieron iambién la consiLleración de la crfica internaciolal" l¡- En esa
misma línea. y clescle posiciones ideológicas y culturales muy difcrentes,,eis a¡os antes. ¿l loar las conclusiones de hs Conversaciulcs de Sala-nran¡-¡. l,rlr .i7¡¿ se declaró igualmcnte l¡vorable a un cinc que "por ser
auténticrmente cine y euténticamente cspañol. merezca h rtención del
El segúndo aspccto dc la neccsi.hd de "esp¿ñolizar" el cine esPañol
que se rcioxtti désde sus comienzos fue su caP¿cidad dc h¿Lcel ¡rás;omercial el producto. SegÍrn esta inte+retaciór1, cn períodos de relativapobreza rnatér'ia1 h rdquisición .le un cxríclcr mrrcadamente nacionalpoclía compensar, dc fbrr¡a bar.rt¿ y poco 8[ie§g¡da, las deficienci¡s dclcinc n".ional f-rente a 1¿ compelcncitr extfanjera. "Par¿ mí," efirm(i vigo-rosamente José Buchs en 1929. "esas películas tíPicas, Lle asunto y cos-
r¡ Entcvisra ¡ R ic¡do U, soili, I'irx§ r¿/¿.tu r, 2ó sclricúrbrc I 93 Lrr rr¡ eicmpb: Icsú\ v¡sallo, El toco e¡ cl 'ine' . ¡'l'tín tl¿l Sin¿¡'|tu Nut¡aMt
d.l Esl)¿tlit:LtLo, 1\1\\o tg15 ( H ay quc h¡cer cn li\p¡ñx l¡ vel dadcrr la a rénlic¿ Pelicu1¡ de la lie§. n¡cnDal. ]1\ u¡ dcl]cr P¡üiót¡co').
rt Jo¿quín I{omcrc Nlarch.If. 1ll ci¡e cslañ.I v cl 'ine ¡acnNál" r¿d'''i'¿'!r' 12
L, Ednorial. Or?.irk. l. L6 (1955)
33
lurbres net,r ente españoles (...) son las qre debe realizar la produccióunacional, si sc quicre conpetir dignamenle con Ia exrftDjern" ¡tr- Y todlr'vír en la República la cuestión aparccía bicn clara: "Corno el nercadodemanrla runtos espdoles, en música y e¡ colo¡ido. los yanquis ..stánhaciendo pelícü]as a base de nativos españoles. Y conD es lógico, danuna Esp.rña desnaturaliz¡da" 5r.
Después de l guerra civil, lue el presidente del Consejo de AdminisÍación de la Paramount quien puso de relieve ]a doble ventaja de estetipo de cine par¡ la España dc los pdmelos años del Iünqüismo. 'Laspelículns espdolas qre mayores éritos loglan en el extranjcrc", dcclaróSlanton Crilñth en 1943. "son aquéllas que rcflejan alguna faceta de supaís (...) El carácter español y sus rcaccioncs, radie nejor que los pLo-pios espfoles pala difundirlas. El cine (...) cs cl mcdio dc mejor prcpaga da. Sobre cüalquier asunto trivirl pueden ustedes mostrarnos 5uspaisajes, sus bailel'sr. Llsc mismo año, José LL¡is Sáenz de Heredi¡ coú-Iirmaba: "Lo exúico hace disimul los defectos, o, a.l menos. los hacetolerables" 5r. :lbda\,í¿ mís elocuente lue .Ioaquín Romero-Mrrchent:"Sólo así (haciendo un ciDe español y distinto) podemos admitir la coüpetenci¡. como ouesio vinos la admilieron y lriunfaron en t(dos los paises y eD todos los clinras, ¿caso porque el 'producto'negociablc to separecía a nad¿"'5a.
A partir del año 19,13. leferenci¡s a estc prcblenta se siguen enconllando con gü¡ lrecuencia en muchos comentarios sobre la precaria pro-ducción nacional 55- El modelo fue, según los cirsos, la cinem¡togr¡Iía
rl José Bu!hs. Rcspucst¡ ¿ l¡ eocuera '¿Qué orieu¿.nÍ, Llebe d¡rse ¿ l¡ prrlr¡.cnin.inem¡Iogitili.r n¡.n rx]'l'. tu Pantul¡a.I ¡1 7a L)2t).
iL Entrcrista a J¡cinroGuer,qo, ¡lrnrr¿l¿.r,J, 3 enero l9:ll.'r Ub¡ldo Pa7os. -Un ¡,¡gnatc dc cinc ¡mc¡c¡no c¡ Nladtd , Pt¡npt Pk¡kr, 3l
ir D. ltf¡í.dez B¿¡reir¿, 'EnL¡evlsta a J t-. Sácnz dc Hctcdit , Prin¿r Pkn., 3lcncrc 194:1. Ct. (¡Drbién Ca,tclera ¡radileñ¡". Cl,zr¿, or¡rzo 19:14.
.1 .1. taohero Nlxrhent. "Posibrlid¡des y no¡nras dcl CiDc csp¡lixn I an cl comcrcio.\¡cr.\' . Boktút .lel Sihtliuto N(¡arul ¿tlL:st)er¡¿.ülo, ocLub,. l9:l:1.!' (ll.pore¡eDplo. P¡¡ir¿rPtun., -lr c¡crcy4.¡,iio 19,11.
34
mexican¿sr y la alge lina (que sobre todo en los rños cuarcnta obtuvierongrandes éxitos comerciales con ploducciones lolkló¡icas de desigual cali-dad aúística). o la francesasr ) l¡ ¡lenl ra.'fodavía en I950, el cofl esponsal en Madrid de Im¿genes coDsidemba evi{lenle que "la película de¿mbiente español, la espeñolada, (...) es el lema indicado par¿ cl bucn óxito taquillero de nueslras pelÍculas en los mercados extranjeros" j3. "Que-rcr hacer cine cosmopr)lita es un fracaso" 5e, (lcclarabl dos años despuósel renlizadol cat¿lán Montplet.
Ilasta el húngaro naturalizado esplñol, Ladislao vajda, alümó en1955: "Lo quc gusta en todas partes es, justamente, lo eslrictamente vernáculo. Enfín, lo que yo comencé a h¿cer cuando yt'eü' un español (...).cu¡ndo ya me conocía España de affiba abajo y, sobre t{}do, ¡-uando yaconocír a sus gcntes. Y podía ahond en su meDtalidad"60.
En los prinreros años sesenta, en ur estudio sobre cl cjne de Fl()riÍmRey. no rnopoúunalnente, Flolentino Soril repelía: "Deberros plantear_nos seriamente cl abor{laje al pÍrblico, cada vcz mís tlejado del cine
r. Cr. por ejemplo, Jos¿ S¡nzNbio. Prnncías aje¡.s - Pri l¿t I'l¿na, 3 tebtelo| 9.16. La 1el¡rcnc L¡ a Nléxi.o Do cra caldl ri ext.na !!ra cl pt1bli.o. ya quc cn I 9'16 laspcllculas dc ese páis r.prc\cntab¿n el 13.5?i. dc l¿s producciorcs esL¡ennd¿s en Esp¡ñ¡.lienle al 59.7r,,, ocupa¡lo por los ilms noreameric¿¡os ! al 9.2%. cuota dc P talla ocu_pada !o¡ la producció¡ n¿cn)n¡|. (Ct. Scr! icio dc Esladíslic¿ dcl § NE, 'Me.c¿do .le pelÍcnl^s". Bok¡nl ¡l.t SitlliL¿k' Ndcnn¿/ &IErt\\'tácklo. tbrit 1917.)
5r se!úo el cririco de C¿1,¡ard Por ejcmplo, rro cxi§ri,í un cine aur¡¡rica¡ncnrcespañol hasra qle ¡ucstros prcllucror.s ¡o sigan el ca¡rino cnr!¡cn¡lnto por sus cole8as, .,'.- .'.. qu ,,., ..ueni'',n_,r,'r, ¡.\.'ocion¡r, .¡¡ndo Re¡é Cran hizo B¡¡o los Etho\ rl¿ Pútis y Cdtu»u ¿e Jolia, co¡ rc as
lL¡ncescs, Isi.obgí¡ fr¡nccsa y añbie¡te li¡ncés. Todo lo dem¡js, rodo lo que h¡ceoosahotu. es lLrch¡r cn rilutión dc inlcriorútád co¡tra Dnos arLislas, unos técnicos v unos¡redios ccon(-)micos quc nosor,os úo podcmos isualú' ('Cart.lcra Núrileñ¿". Cl,r¿r¿
'r E¡rique Ricra, _lnlon.ción cinenralogl¡fica m¡dnlena'..1,"¿*¿4.r, ttbrcro1950
r, Enlnvista a Nlonrdel. .f,¡¿.q.r. r, iunú 1952.i'r fcmlndo vizcaíro Cas¿s. E¡tlevista ¡ Ladblao v¡jda. r/¿r¡l¡. 4 mavo 1955. Cl.
tanrbién 1. .oDtcntoríne¡ exhoÍ¿ción de L¡is Gónrcz \'le\a, 'EspañoliccDros nnestro.inc" R/ri,, ,rn¿ 9ablil 1955
35
nuesho. Hay que penetrar, abñ brechas. La'esprñoladn'es un oamiDo,nuestro'western' particulai'6 .
Sin enrb .so, no faltó quieD quiso p(mer en drda esta irleryretaci(ir)(y cfcclivamcnte, las cspañoladas 'l¡alas ' no encontraron nunca cl favordel púbiico y nrenos a partir del final de los años cuxrent.r) 6r. En 19:18.Viccnlc Cisinova. con loda l¿ auloriLlad quc lc conlcría su posición enCIFESA, explicabx que y¿ no había cortapisas ni excusas parr pr.oducir''discretil.rs películas que no lieDen rrás virlud que su discrelito ambienlefolklórico". Y añadía: "El cinc cspañol quc sc llcvc a los Estados llnidoshr de est.r a la altur.r de éstos"6r.
A pesar de la rp¡renle coincidencia dejuicios de los dele¡sores Lle 1a
comercialidad de las películ¡s 'realmente españolas". detr'ís de estoscoDrert.ril)s se es«»dí¡n ideas que podím ser muy dil'erentes de b qredebía considel¿lrse como un produclo con chlo coDtenido naciond. Nisicnlpre, ni úricsm¡rnlc- había quc igualar csparlolid¿d con españolada.Al conh'ario, an¿liTando de forma extensiva los comentar;os que sohreesle lema se hicieroD eD las revist.rs de cine. se descubren muchas ¡riáS¿-trc! d? ?lpdñLlidtul. claboradas dc car¿ ai público y propucstas ¿ los pro
i FloonLinoSori0 c¡ AA. Vv.. Rde{uür¡tnnntu ¿r l lorn¡, t¿r. Mddrid, l96l-!.21
"r "N4al¡i'cn.lscntido dc.o slbcr rcsm¡dcr trrcisa nr.nt. a lo quc los cspc.t¡do.cs cspc.¡ba¡ dc un¿ 1clrese¡t¡.ión rníti.a de ñs.¡ra.leríficas nacio¡áles En esla1írer, Judn !r¡n.isco de Lrra expli.ór '-Esc cinc l¡lkl¡lri.o ticne unr clinrcr¡ ¡lu¡aci(rnporquc una lcz cl colorido dcl aDrbicnrc ha d.jado dc co¡sriruil uo¡ oovcdad p¡.a.1público. sus p,odúccnúes pierdei l¡ mrlo, p¡¡lc de \u ana.Liro' (rudn Fru.is.o ¡eLr¡.-Olcada critior rl .in. csp¡ñol'. Cl,¿,¿¡, I¡b¡l 19.17) En dicicmbrc.tc 19.¡l!,sc8ti¡ A¡e.l JoñÍr. cl chc csp¡iiol v¿ ¡lc¡oz¡ndo penosaúenre, po.o a |oco. l¡.onliuz¡ de un públi.o E¡cn) parr cl quc ya.omcnaha tr pcr.ter scntido ¡quc¡lade\pcctivaIrrl¡¡r¡ qnc b 'rsu¡í¡ rodo. la .sp.¡olad¡ (A. Joldúr. S.eu¡d¡ c¿rr¡ ¡bic.t¡ a Ilori¡nRel '. ii¿¿,/.,. 29 di.ie,¡b,e 19.18).¡r J.l-. C.imcz Tcllo. Dcsluós dc sctcnr¡ y ci¡co días c¡ Anrérica, doD Vlccnl.Cxsa o!¡ di.e:", rrn,¿r rl¿,,. 26 {'plicnnnc l9.1ll
36
I.l. lmágenes de españolidád: las definiciones de los crílicos(hasta I970).
Para el perjodo anterior a l "apertüre" dc los años sesenta se Pucdcnclrborar cinco interyret ciones dc la esp¿rñolidnd. más o mcnos comprc_rls. que en mxyor o menor nedida sobrcvivieron al P1L\o del lielnpo.(i»lsidcrarlas una a un¿L pueLle ayudar a sitlrxr el problema.
Según unr primer¡ versión, españolidxd sc1ía sirónimo de recuperari(iD ] difusión de las tr,rdiciones intclcctuales del p.rís. Se trtla de unri.inlcrprelación.lel pasado cn clave culta: l hisloria, cl arte. la litemturanr.ion.rl porlí.rn funcion¡r como ámbilos suprenros de inspiración paraLIr cinc verd¿deramenle español. I-a solución a ]a búsqucd¡ de identid Ll
(lel rel tiv mente jovcn arte cineD logñIico cstaría entorces sencillarr( rlc cll la historia. .rrtística o no, dc su propio país. Se uela, cn definiti-!r. (lc recuperar las tüdiciones precinematogr¿ilic¡s cullas y tmduoirles alrrrr.r,o lenguaje. O, como lo explicó Josep P¿lau en Filrr.l r¿¿'.¡or en,! rubrc dc 1935. "h s.rlvacia)n está cn hacer un cine reciaülcnte n¡cionitl.rtoL ser, pue§, algo vivo de verd1td, cnpaz dc cargar con todl l¡ emoción.r1i\{icr y lno l dc un p¡ís repleto de tÍadiciones, monunrenlos, Paisaies,lr|urIs históricas' . Fernández A¡davín. ya en pleDa época fi-anquista,, \r(r(li(i ) especilicó cu¿les dehían .le ser los pu¡tos de refelenci¿.
NLrrstr.r histori¡, nucstro arte, Duestras leycndas poétic¡s, nuestros,,, rril.cs mcdicvale§, nuestro paisaic rico y vxriado y nuestros hechosr,l,'riosos son un lilón ioagotable paft creer un cspléndido cine a capaz,1, nlr|onerse en cl mundo"6¡.
^l)lrte l¡ ref¡renci.r al pais¿jc. que se analizará e otro apafta.l{}, e1
, ,rr hlst(irico y lL1s adaptaciones de conocidos tcxtos literarios y textralcs',,rr los r¡odelos propuesbs por esle tipo dc interpretaci(in. Los ejcmplosr\,¡ itrk)s por los críticos son muy distinbs .r k) largo dcl pcríodo qüe se
nArf Palru, Prohlenr$ de la producció¡ n¡cir)ul '. F¡r,r s¿l¿tl,J. 2ar oclubrc,, I ¡¡ ric rrn.s que Pa1¡u indrt \o¡ Lu ¿Lltu nuLl¡td lF Rcy. 1929) y St¿rr¿ ,?¿
rr"r r\isl¡ ¡ Fcüxindcz A«htin, Pñn¿r I'luno.4 ¡¡io 1913.
3't
analiza y sugiercn un cl¡ro proceso de modificación progresiva de coDte-nidos que no irlte¡a, sin enrbaEo, la general tendencia a relerirse a la his-loda de las mentalidades y de los hcchos_
Entrc los últimos años veinte y los p me¡os ci¡cuenta (cu¿nLlo eltérmino 'esp¿rñ()1ada' prlcticaurente des¡pa¡ece de hecho de la crónicapública). esta solución corlstituye, a 1os ojos de los que hahlan Lle cineespañol en las revistas, una altelnaliva digna a las espaioladas. temidasy aborrecidas por mlrchos 66. El primer rnodelo seí¿ Et escánddlo, l¿,película que José Luis Sáenz de Hercdia rodó en 1943. el rrjsmo ¿ño enel que se tach¡ba de "intemacional, de ¡mericaDa, de no española,,,Hu¿Itu de luz de Ratuel Gil6,. C<t\ El et;cán¿ato, el Llirecto¡ de Rd:dtuvo el valor. según Joaquín Ronero Marchent, ..de adenrr¡rse e| u¡tem¿ de hondo españoljsmo, maravillosamente adaptado al espjritunrcional que el cine rcquiere. Si nuestro buen don pedro Antonio deAlcorc(in hubiese levaotado la cabeza y hubiera visto a sus humanospersonajes, tan de España, tomar vida en 1¿ pantalla. hubiese scntido laemoción de lagrimas que Dosotms sentimos viendo naccr al cine espa-ño1, hidalgo, averturero, caballeroso y católico, cor¡o reflejo exacto d¡rnuestro mo(k) de ser y de pensar"69. Las rcfelenci¡s a los gr.lndes cjem-plos de la españolidad histórica y literaria e¡an, e\¡iLlentemenle. más omenos explícilas segírn cl contenido de la películ,1 (runquc sienpresujetas a ias intcrFetaciones del espectador)_ En so versión más cons-ciente e ideológicamente nacionalisl.l, esta interyretación de l.r españo-
i6 Ci ^nronio
Ga§.ón, La petí.ut! cspañol¡.., ¿z p¿rl,//¿, 26 cn.rc 1928i-E¡rr!i5ta a Ju¡n Pa.heco', ¿d ¿Mtllll. I jtlió I92Ei E TofthaRcc..,Lr r pcrícul¡ re¡da-deta¡re¡re española'. ¿z ¡drl¿/la. t.l octubre t928; Crisróbal dc C¡rro, Respnc\ra a taencucra ¿Qué oricnt¡cló¡ Lletrc d¡6e a lá p¡lduccnnr ci.cnirúo8liji.r nlcionat:,,.. ¿¿P¿ntu a. 3t ¡1atzo 1929 (cD la que se considcr¡ tr csprñot¡dr bicn hcch¡ .onn) un¿ d.l.s posiblcs versiones dc ras pelicul¿N hisróricns). prru un jc$nrcn l r¡rilisis .tcl debaleacerca de l¡españoladae¡ bs años de ta ¡t Refúbtica..t. Cuhcr¡ ( t9t7).0p 126 ss.¡' SegúD come¡h J t,. Góóez Tcllo. Lx .ríli.¡ cs tihrc,. /ri,r.f /,/r,Ú. t6 m,v.lr4 i
6r J. Romcro M¿rchent_ ¿'l ¿r.¿¡,dar) co¡ro.xponcnlc ci¡c ¡rk)8rílieo esp¡¡ol..,R¿tlü\:irc¡na- 3A óúthtc 1941
38
lid¿ld llcgó a ser idenlilicada con películas del cstilo de ,4lba d? Am¿ri(id, de Juan de OrdDña, ll¡madr r replicar "¡ ese engendro cinc latográ_fico lanzado por los ingleses cor el mislno propósito que .rnimó acuantos corl su pluln conlribuyeron a la llanude leyenda negra anliespañola" 6! ED el lnisno ¡egistro habría qüc inscribir tambíá¡ Los úhinos tle Filipinai-, a la que lue olorerado el títlllo dc "película españolaL,r( pñf.'leL pi'r \r r\unlo. fñr \rr\ P.l\ol)¡Jc\. oor \u. inl¡lflele.. forsu cspi-itu. por su técnica. por su dirección, y por el lluido vital que la
Siguicndo esas pautas.la recela era relativamcnte sencilla. ''Encuen
tre España, denho dc una varieble producción. un lema primordial, ouna cdaclcrística que defiDa su cine. Y Por ahor¿, siempre la historilrantes que el firklore," pedía ADtonio Walls desde l¡§ Páginas dc Cáñ.ct'ra, e¡ 191111. "Nuestro país ticne una trrdición litcmria y reatral (...)Hay que adaptarla (...) Enlonces se vería quc el folklore em ün cspejismo y un dudoso concepto de lo cometcial" rz. repetía un crítico de /rrá_8¿n¿r todavía en 1953. En cuanto a la importancia de los rnlecedentcsliterarios eD la defiúición de un pinlolesquismo digno, hay loda unr tra-dición a la que apelar. "La Andalucía de Estébanez Calderón." por ejemplo, 'tie¡e sus puerlas ¿biertas püa loLlo el que quiera ¡denfarsc en el]ilen su comzón, pala intelpret¡rla, pulsar su lirit. renovar sus emocioües ydescubri( sus encantos y su pc¡solralidad, parliendo siemPre de 10 popular. Albéniz y Granados rcaliz on ya es1¿ incursión victoriosa, leDovan-do todo 1() anodino. A ellos les siguió Falla, Turina, Machado, JuanRamó¡ Jiménez"?r.
Aun con el "peso" de estas refcrcncjas, o quizás prccisamente Por
i, F.N.G.. Alb¡ dc ^nrái.a".
ri¡ut{o,I ñ¡t7o t950.La pelicula dc Oduñ¡ es ¡nalizad¡,ju¡to con l¡ ¿nterior produccún ingles¡en Es!¿ña (1992).
r' ¿)í,Crlr¿, 15 cnc¡) 19.16.riA w¿lls, Delcinc cspL¡ol iFolklo.e o historia?'. C¿i,,a/z l5 novic¡rbrc I944
'r Angcl S. Cauna. "A1go sobrc cl ci¡c c$pañol Comerrt¡rlos sin mxli.ia ..Iul{c,¿r. !so\to-sepLiehb,e 1951.
rr A¡to¡io Valdcllsui¡, 'En lofio ¡1 c¡rem¡ ile ainbie¡te andaluz", C¿nn,,z, I enc
39
Alha ¿. Anúfut'.t ll\ra¡ rle Orduñr, lt)50)
40 4t
cso, esla definicjón no parecc sobrevivir a los años se§entl eD el "cineescrilo". A paltir L]e esc momento, curiosa¡rcnte. críticos ] plofcsion.rlesccusuran \us predilccciones. Sin emb¿rgo, h hist(ni¿ conti0úa siendo unaftrente de inspiración en el cine realizado h.rsta rrueslros día§.
U¡a scgunda versión dc españolismo lo idcntifica con el costunrbrisno. Contl.,trial11enlc a su versió¡ culta. estx interyrelación sobrevivedesde las españoladlls de los años veinte hrsla la comedi1l costlrr¡brist¿coDlemporánex. Pero ¿ pcsar de su evidentc mayor capacidad dc adap-lación y flexibilidad, no necesari¿mentc se trata de ura visión txn dis-tante ¡:le la primcr¡. y.l que puedc scr consillerada como su versiónpopulat.
f.a español.rd¡, por ejemplo, puede scr una va ante dcl cine hist(iri_co. "L¿ película nxcion.rl española ha de inspirarsc en la Historir." ¡firl¡¡ba el escritur Cristóbal de Caslro cn 1929. "y y er cstc terreno,¡provech& todos los elementos lcgcndarios, típicos y coslumbristas, dcque prcdigamente puede abastecerl.r nueslrll idiosincrrsia 1...) H¡sta l¡cspañohda (...) bicn hecha; la españolada.tue se¿ exprcsión racial ProfuDda de nucstm rutenlicidad. que contenga, lalcntes y vivos, todos los1¿sgos de nuesbr ilsiononít moral, ¡odas hs !irtudes c¡rdinales de Dues
tfx alm¿ y dc nucstm raza" r{.
E0 ef¿cto, una versión específica dc la esplñolad¿ histórica. l:r Pelicul¡ de bandoleros. fue t meÍudo propuestit co11to la posible versiónespdola dc los westens. "A1 fin y ¡l cabo. de'pandereta es(á el ci c lleno" se escribi(i en las páginas de Cntu'sr.r,ndr en 1934. "¿Qué otra cosasoD sino pandcrel¡ (...) las pclículas de'caballistas', los inagolablcs'asunlos del Oeste' y l¡s producci()nes de g¿it¡gler§? Tan Pendcrcta comocl ochenta por ciento de los 'vodevils' tianceses y dc las películr deestudianles alcnranas y las 'ganchadas' seudoespañolas" 7j. "Creemoshrher dicho más de una vcz". comentó en la misma línea Josó I-uisCómez Tello hrblando de La Duq csa tle Bename.ií. pclícula de Luis
1L Crislóbal dc Ca\r¡). taespnesta ¡ la cncucrx ¿Qué oric¡tación debc d¡rse a l¡producción cnrcmaLog ¿1fic¡ ¡ acloul l . Ilt I'untullu :l I nrartu I r)29
r' Cinetrr esp¡ñol. Lap¡nderela, ¿--ir¡¿g,?,!¿t. I seltiemb.c I9l'1.
Lu cia de I 949, "que nlleslro género '\\¡eslerrl ' eran cstus pc lícu l s (le b rdolcrrrs, tlc reyes dcl catilc y el tr¡hüco"L.
Esla Ílltima película nr¿rcó. sin c¡nhargo. según algünos. un im[x)r-ta»tc cambio de ctitlxl con respcsto nl cine histórico. Si de pasarlo scsigue hablando- y sj cl tono es todavía ge¡rclalDre¡lc Inelod[¡nrítico,crmbia radicalnrenlc h ambie[¡ación y los personajes. F]n las palabr¿sdcl crítico (le Triurtli), lna pr{}&tcción conro L« Dür\ú?sd de ll?nam(¡í.''huhier¡ atelr¿do a )os prolllrct(nes dc htcc seis ¡ños, cuando cl cinecsp¡arol Ín[sculTíd lrn p]ácidamentc entre pc¡uconas hislódcas y novelasde Alar.ón. Un títuk) y un tem qre se huh¡er¡[ Ploscrito entonces por'un simlo tenn)r s[ riesgo de l¡ csplñol¡da. H¿ sido Luis Lucia el v¿lienleque lo ha ¡frcntaLlo ¡horu sin aqLrclhs lontos escrÍrpulos. Porquc, en llndc cuent¡s, en esa ga¡elía de bandoleros, de contr¡bandistas. de jincte§§erranos, hry un 'we§lcrn'casi legitimo"rT.
Sin elnbaEo, aulrque se eslé h¡bhndo del pirsado o dcl prescnle, estctipo de cirrc se limcntt cn re¿lid¡d esencialnrentc de lludiciones Iegionalcs. urb:rnas y rur¿les, que según k)s casos. vienen identiñcadas con laesenc¡a de lo español. como ul¡a cspecie dc res men dc sus más lltlténlicas entrañ¡s popularcs. Dc esta c$peciel y reconocidI vcrsiór dc Io espa_¡'iol reconocicron lor críticos dos ¡nodebs clams y distiDtos. El Plimeroes cl cine rcgional, cuyo mayor artílice fue el Flor¡ún Rey dc los ¿ñoscuarenla. El mismo quc declrrlbA, poco despuós de que su segunda ver_sión de l.!1 al¿cd mahlild recibiertL un preúio en veoecilt, su "prcfcrencia
rt J L. Góhcz'ft1b. L. ..Íl¡.¡ cs librc'_. ¡'rn,.r P¿r¡¿ 3l dlube lr)49. 'En lahi§lo,ia. nrczchda dc loycDda y con srhor de Nnnncc, dcl bn¡dolelismo ud¡lL¡z, sehrllaÍan nugníilcos ejcñplLtres dc e$p!ñolada'. nnls vi!¡ dc cok» y inncbo nlls $gestivi que la ¡müic¡nada dll {d,,sr,¿r,.ú¡, ,mqu¡- p(tl¡mab¡ Vxrq, Satrtos yao l9l5(Nrar.o sa¡rkrs, -ti _csD ñ(rada v su nrislilic¿ción'. (i¿¿!arr¿r, 2ltjulio 19.15). Elñr)delo {lcl .wcacm" li,c ovocdo ¡amhién paa lurifi.ar l¿ Mliz¡ción dt Pclíc¡las de1orc5 (.1. IlnLruvist¡ ¡ l-!i$ Luci¡, iin,r/¡. 30jr¡¡io 1948). Pctu hnbo lrmbi¡n quien lur)cr dud. ¡lposi[¡¡¡¡]at¡dc imilú encsrc lc¡rcDo, k»rnl§i.a¡os'Scan u\redes §inccros ydísanme.'pnhj porc¡cudo
^nsl Zúii-!a. _si no\ohs cun,pe6. csp¡úolcs- ms alñve'
¡i¡nros a urr r un reDa n¡csno con t¡l {lcrenl do }ii lo crco. »i lo jul-8o Pmde¡lc'r"CInnrx.tr B !elona". (11tutu ¡htil 191.tt.
._r 'r\lgo \Í como cl w.sleñ a li osFñola', Tinr¡ln.,1nmPr) l')49
42
ta¡ Dutu"s¿ ¿! B.'ndn.ií (Luis Luci¡r, 1949)
,l\
Dor ur pcnclr, loll'l¡'rr(o. lirn ) rn:rli,/rJ¡'. (l'rr'lrr(c ¡rl l)ubli'¡r \c¡rlir\ei',.'...n.,'i.,1 , .i ) d(L',,lr.r'ltr 'e'nrñ"1.¡lx {¡rrqu('\'rrnt;errr" (n eel
men. )i, eqrañol. el suhslr¡to nilcionrl' esc clemenio inPonLlcrilblc que
hace al público solidarizarse rle un modo c¡liente y ¡hsolulo con la pclí-
Ll nliis el¿hornda vcrsión tlrb a del costumhrisnlo hcalistx cs I¡ de
ciefts Pclícrrlas dc Edgar Nevillc, l¡l y como el ürismo dircclor leconoció. "EisLrir¡ete. rlirnr(i cl .rrislocrático dircctor. "es (" ) unr forn n¿lu-
r¿l dc cxpresión esPrñola (.-.) y donde cuLninx cl s¡irrelc es cn Madrid ' "'Con ltlcv;lte entranlos eD cl torrit(xio dc los argunrcntos qu€ 'l¡bcn' a
espdol no sólo- naluralnen(c, los que plrdiérrmos llilrlar fi)lkl(irico§ coD
sus drnzas. sus ll1]ies. y sus tln1)s. sino los que prcseDlrD ¡ unos Pcrsonnjes cuya rcicción no puedc octlrdr r¡rás quc cn r¡uestro país '8ri
Significrtiv nlcDte, ya crr los itños cuxrentq cuan(lo se comcnlan las
películis rlc Neville se ticndc a subray¿r slr doble vcrticnte, cspiriiol¡ yuniversrrl. 'lz údd ?n wt hiÍo cscribiti por cjemplo Cómcz Tcllo"'escine, cinc en unr lñea dilicil y alta de gmn comcdja. rlz¡ndo sob¡c sus
tipos cspañoles y cliarios de nucstr ohscrvación cl nlcgre y universaldcseDl¡do de 10 nlrlravilloso'Nr'
PerLr trnbién los rtajes. lIs rtanzas y los toro§ Pucden heccrnos llcgar, en la visión dc la crítica, ¡ una Esprñ¿ auténticrt tsntre ¡os últinro§ii¡n, .uu,"n,u y los ¡rinreros scsenl¡ es(¡ visión del cspañolismo fueidenlific¡da con un llcnuina rcna rcalislil y poprl¿r' La espdrolxd¿ mis
ma se L1)nvier1c, o s; Pucde lonvc ir, crl L¡n ejcrcicio dc descriPción dc
las condiciones dc vida y dc ll§ ¡ldiciones de lo§ pucblos dc E§paña'
Seúa entonccs. o porlría llcgar ¡ ser unn espccie dc ilnlecedentc dcl cincsocirl, una altenlrttiv¡ re¡lislil tll modelo dcl Deorrenlismo' Fuc plohablcmentc ésl¡ l.r ider que llcv(i I te lándcz Cirhal a sus conociLlas 1Ilirm cio-nes sobre la esPañolad.r. "B¡ c¡nc esPañol", cscribió el crítico dc
} f Re!..Enlrc!§tr. P/n,d frft).7lihrrtu l{),13
" r N$i,l¡. Dlt¡nsn dcl saiD(rc" rr,,¿r /'¿¿t' l d''icotln! ¡9r1'r'r D,cso Galtu ci tl P¡¡¡ 18¡uxo 193'rt ll c(nn.z 't'cllo. " L¡ crili.¡ es lihre". l, i,x.¡ P/¡,r. 2q lhr il 1()'15
11
Itt¿iot'¡n?tn« Et1 1915. 'ha de \cr fi¡erlemc lc perroD¿I. ¡lin coD rrucslrap.kl,loÉrr y nu(slrr\ (!!:lurrhm\. (('n rru.\tr,r \(rl;rrrieDl., y con rrrr\lrrrlrzLl (...1 Llov¿r a h pilnlirlla l vidir cstrepitos¡ y t|rigic ds los t(ncror yd ¡lnr.r dcl plrehlo Ddaluz. Llcffochrndo luz y alegría, (...) es pulLr y¡uténlicaDrc¡tte España en su aspecl() coloisla"rr.
Las ¡llism¡s intenciorcs. el misirm interés hrc¡r b popular, irspiró,rAotonil) dcl ADn) eD l9:l7. "Dcbcon)s irbordxr conlo t¡rcl] primordirl lrrccre ció0 cinel¡atogrúl'ic¡ de l¡ españolad$'.'cscribi(i cl direct(n'dcSi(rru D|tllitd. Es dccir. debemos realil.lr cn nueslro cstudios. convirlcntía lr 'conl raesp¡r,iolada' . Fllcgir el tópico nrÍs dcsrcredit¿do, ycnnobleccrlo h¿cióndolo ¿rtc (...) Tamiz¿r coD ccrncdr)f eslrcchÍsinrct{)do lo que se dr por cuduco y por filso: Lr corri.la de l(nos y todo sul»undo, el bandoleisno. el ca lc flrmeDco (...) Todo lo que apcsl¡, depur'() desicrcditado. pelr) quc cn su escncix es rnís cspañol quc la D¡)piali\Pañx" rr.
B{o csla ins(ilir¡ pcNpectiv¿ recufir r ll españolad¡ no es iriis qrern aclo de rcrJismo. 'El rncjor cxDino pxr.r la gran esp¡ñolada", esc trc.I 1947 Antonio VxlclcÁ.n Prin¡ü Pldno. cs el de dcir a volar nltr ylucgo utiliz r sus hrotes. 1-.1 menos bueno eslriba en neg¡rl¡ y.rún cnIrrrxr posición polérnicr conlü cll desde cl canrpo dcl ¡lr'te, polquo nos.'cll mos dc ojo anlc uDa ¡calidrd'3r. E¡ cse rño ya "nxdie sc irlrere ¿ rcalililr unr'esp¡ñolad:r'(-..) Pero cl tcnra grandc, hondo. dnrlático sigue\rr intent rsc," afimr cl dircctor Vicentc C(Dllo dcsdc las pLiginirs de/,xr¡l¿'Sinc¡nh go".prosigue."cDcsapr)lurrdaveD dcIo ioD&)'.dcLl' ruiéDlico y vi! mcnle popular. cstLi l¡ gran l)e]ícüla cspañola'N5. Hasla{ i.ü(.ír F:sc(dcro quiso Iccordar k¡s msgos rclluiflanrenlc popul:rrs dc
fln'úrrirD H.,nÍrd(z Giñal 'l]ly quc c\p¡ñolizü nu.(¡, !in.". (rL,r¡,rdr.ir lrhr.r) 19.i5 (,qr.doci(n, cn CtíD!¡\ ¡}lclí ! I'¡rcz i'erü.h¡ I ¡9{)l}. pp. 77 lto).lr, rr,l (irh{ dcrcrib. .(. nnsnn) Iri.(rlo como ".drtorrrl anrbigüo' q . tr¡lún iDri
, nre ¡c rsir I¡'esp¡ñoli(lLd en cl.in! . (Gubcfi I L()77r. p 1 27)' \nloiri() dcl r\mo,-l)rigcn.le l¡ c\p¡ñoladr'! sn ¡tni.rcni¡¡ cincn lt)grt1l'ieri,
.\nnn¡it, V¡lcn.ir. H¡.¡¡ una gr¡¡ cspnñol¿dr". /r1ir¿r P¿,,,, I librum 1917.v,r. rc(i'ello. tr , .\p¡ñol¡d.. gn i,1.oi.I/n,/r¡ l8o.i'¡h. lt).17.
45
cieft.rs espeñoladas. 'El nraterial sociat que Nieves Conde manció" cnSrrros, scgún Garcí.r Escudero. "ro est¿ba denasiado aleiado Llel quehabía seNiü) p ra tanlas lnadrilcñadas' como habí nús pedecido hasla
Es posible entonces leer el costumbdsmo cn clave re¿rli\t y es sinto-mático que mlrchos dc los dct¡nsotes del realislno cinel¡¿iogrilico rcconozcan cl potenci¡l del reper'«rrio lb1k1órico para la representación de lltEspaña rutéDtica. PeÍJ la pes¡dcz. y hast¡ el dnmrtismo, de cie¡ta vcn¿popular eslá cornplclanrente ausente-
llsa ausencix es tolhvía nrás palpablc cn un¡ de las versiures de Iapelícula costunrbrist¿. l.ls rnusicales. Aquí se encreDtra la otril cara dc lamedalla de 1o popular'. la más alejadr del realis o- ls quc deriva hacia lapum d¡,ersión. AúD así, h lallx de clcmentos "realist¡s' no impide quetambién las pelícu]¿1s de es¡c gón¡rro puedan ser consider¿das colno modclos de españolided. l,a criticarlísim ¿¿ ¿.1.r .r¿, vd los paülos, de 194'7 ,(que l¿n poco éxilo obtuvo en M,rdid y lnellos aún cn Barcelon.l ¡r) luedcfinid¿r por \u direct{)r. Juen dc Orduña, como una "espúol¿da sonadísima". Ap¡re del alguorenlo. que justifica Ia plen.rnenlc la dcclaración deOrduña. es precisanreDte el eiemento musical cl que la hace par-ticu1.rr-mente 'espltñol¿". Lln¿ vcz más es el dire.for {luien pone de lclicvc Lr¡ese¡ci¡l 'lnotiro dc s¡hor español" de la película. Su cxplicación nrerccescr citada en detrlle. Lr cción. recucrda .luan de Ofduña. "se desrfo]l¿ien llt60 (.-.) cuando ¿ún h¿y aliancesxdos que prellerelr el can cao a lasbulcrías. En unr escena, h Lola, símbr¡lo rlc lo nrcjor de la Españ.r que semantur,o inrsequiblc al contagio. habla coD uno de estos af1¿nccsados. Ycomo lc oye defender la belleza del 'can can - se pone a baila o en supresenciq y coD u¡a gr¡cia cspañola v¿ poco .r poco tr¡nslbrln¿rndo cl dt
o liancós (...) csp¡ñolizíndolo" i¡.
r¡ Cr.ír Ee,dero 11962). p 23.¡r Ct. Adrie¡o Zx!.I!o7r. R¡rcck u csls dos se¡ran¿s , C¡r.,¡¿. 5 n,¡¡h l94E:
y. p r l,)s.l¡t{)s !n e \'lad1kl ldo¡dc csrulo cn c Lcl l.l din\ en su loc.l .le esü.¡o), c1.
A úujo ¿¿1.¡k $tai¡ol ¡9tj t¿rrl95l).p. 1.11.* Ffr'.vrsr,',' r"¡n.le(r¡nñ¡ PthtrPltuú 2.l lcbrcio lr),16.
16
h lnld s. tú a los pucttor (Ju¡n de Or!{uñr. 1947)
1t
Eiectivanente, y aquí vale la pena de ablir un largo p éntcsis. l¿m¡rsica es capaz de provocar ias dcclaraciones nrcionalistft más explicitas (y una vez ás alrcdedor de Ltna pclículft didgida por Jurn de Ordu-ña). Joaquín Romero Malchent. al comenter el inrprcsionante éxito de E/úbimo cuplé, censura la imporlancia del clemenio de atr¡cción sensualrepresentado por Sara Montiel y elabora una e{plic¿ción política que, porsu rbsoluta arbitrariedad, parece significativ . Scgún el direclor deRa tlioc inerna, ]a película de Orduña surgjó eD un momento en e1 que "elsubrealismo, invcntado cuando ya no se tenía bast2lntc con e1 lealis¡to,decayó porque los públicos se hafiaron d,. la'cochambrc"'y del "rúidonegroide 'se. El cuplé se conviefie, en ésta intelprct¡ción, en una impor_tante conflibución a la crcirción de un cine con caücterístio¿s maltadamente nacion¡les. "Si el cuplé modemo llegó a Espeña Íaido desdeFrancia". dmitió Ca os Femández Cuenca ¿ raíz del é\tfo de El úhimo.¡4rl¿, "¿lgunas de sus cre doras, como la inolvidrüle Raquel Meller', 1le
garcr a tiunfar en la propia Francia, igual que en el resto del mundo, porlo mucho que.le estilo español habían aport1talo al ¡d¿ptar el génelo a
nuestlas coslumbres y nuestros sentim ierltos" 00,
En una tercera irterpretrción de 1a cspañolidad. es elcctivamente elrealisnrc el elemento crucial, un realismo dramático. ama€o. Esta defini-ción se encuenÍa sobre todo a parti Lle los últimos años cuarerta cuandose empieza a indicar cono estilo esPecificamente esplñolel de la "poesiarealisi¡", que sc podría identiñcar con el reelismo que la censura abieÍa e
interjoriz la podían pennitir- Cor la progresiva dismirlución del pcso dela censura. esta tendencia se transforma eD mcsetarismo y Parcce aumentar el nivel cle crudeza asumible como dpicamenle cspdol. Desde finalesde los cincuenla, cn esta imagen de españolidad se esconden también dosversiones distintas de la glac;r española, la "vertiente trusccndentalisladel realisDm satírico" y la verlierte "amable y simpática"
l()¿quín Romcro l,IarchenL. Cineú¡ nacbnal. Las lrelere¡cia\ del público y su
enseña¡z¡ polfica '. ,4¿¿(x,in¿r¡¿. lljLrlio lr)51!¡ C¿no! Fem¡ndez Cnenc¡. Re¡l¡¡ro l linrasi¿ cn el cinc csPáñol dc 1958 .
ai,¿{rrñ¿, ¡iayo 1959.
4ti
Como explicó Anerel Jordán en 1947, "las películas esPañolas máscentadas en su españolidad sclán aquellas que con mayor soltura letrater1as pasiones y sentimienlos de lft Sentes españolas" er. El año siguienle,Cados Femánclez Cuenca confin'na qüe probableñer\tc Incurd de oüorseía 'la cintfi qÜc cierra con broche viclolioso" el ciclt¡ de las grandes
evocaciones históricxs. Ahora, según el historiador del cine esPxñol, elmodelo que se debía següil era otlo: el de l, calle s/n sol película deRafael Gil, por ejemplo, que inicia el camino, "de bs ploblemas gravcstritaalos sencill mente. desde el Punto de vistlt humano. d¡ecto, íntjmo,realista'e'z- Si en 1949 Victorio Aguado identifica como estilo especíñcamente español el de 1a "poesía rcalist.r" er, .3l año siguiente. a un aio delestreno de S¿rr¿or hasta Ju¡11 de Orduñr declüa "abr-asarse de deseos" dehacer un cine "sencillo y htmaüo. sin teatro ni gritos: el de l¡ vida dehoy"r+
Los pulltos de contacfo entre esta definición y ciertas versiones de la¡nterior se ponen de manifiesto en los comcnta¡i¡¡s a El últino cabatlo deNevillc. Segú¡ el clítico de hi¡rl¡/¿, la "mrgiifica oligindidad española"de la nueva proclucción de Neville consistía en ser "película espeñola,neorrealista, pero no amargada; serrcilla, per.o no sincop¡da; directa pex)Do desagradable"es .
Estl cita introduce dos eler¡cntos qüe habría que destacar del discurso acerca de la esp¡ñolidad del realisnm cinematogrÍIico. El pri-mero atañe a un mito colatcral nacido de ese misnlo discurso, En unmomento en el qlre, en l.l pl.rno intemacional. el realismo en el mundode1 cine seguía identificado con la ptoducción de otro país, Italia, la
!L A¡e.l A. Jord¡n. lll cesto es Lo que n¡pona' , I/it,r), 3 Davo 1947.!: C¿¡los FemáDdcz Cúe¡c¡, El \entido n!.ionaldc ¿¿ .aLb sñ sal Prioút Pll
,,. 28 novicmbrc 1948 Cf. ranbién Allbn§o S1i¡chc/.. Si¿,nPrc ,üehat ¿¿ n1d¡lrusa¿¿'Lrna pelícnla quc rclleja los problcñas del ho rbrc aclual El cine quc se debe re¿lize",/',i,,¿r Pl¿,,. 19 dicic¡rb¡t l9,lE.,r Vicrorio Agúado. Fstil(^ de nucrtu.nrc v cstin)\ de esP¿ñol.Lda'../,,,¡en¿t,
,r Enülvisu a Juan dc Ortt,ñ¡. ? iirrr). E ¡olicnrbre I 950.!' B¡reim c¡ f/nral¡, ll dic¡cnrbre l95t)
,19
rci\j¡¡(licirci(in (ic esc ¡rirrnr cstilo como irulórtirn vocacirir ) conlri_hución csp-alolit hxhrí.r (lc'tcrrulori7irr". d0 cicrt.l l¡rn¡. ¡ los il¡li.rllos. No dcbcn sorprcndcr. cntonce\, lirs ltlrll)iv¡lerltcs rltlsioncs lI l¿pn)ducci(io cincnralos¡1ilicr dc¡ país 1¡c Dc Si(it v ZillrlliDi. Prc§en1¡(lo por Lrn lado co¡ro nrctrlelo y por cl or'o como (r§urPador de lrtrdicioDcs aicnrs. l-ln I951". r(:cordnría Cllrcíx Bs(u(lero cn su libÍ)r)brc el .;ne cspriiol. "Niev.'s Contlc h¡ríl clc Sl/,'.",.\ i¡ nrejor Pclícu-lu que LrtsLa l¡ Icch.r llnbía prodü.ido nueslro cinc y nos dcmostl' rí¡¡c p¡ro que cl Deorrc lisiro hrhrírnros dehido dc\cubrirlo no(otrou.quc eslrihLrmo\ mehr (lotndos prra elkr qtlc los rrismos it lianos. Dornnesrro nntur l \enti(lo é1ico clc l.L vidLr" )'. Isu¡lrlrcnte cxplícit(r liresobre cl misnx) lcnr:r Eu!!enit] IV()¡rles. ¡nt(n {¡el a¡gtllncnt() (lc 'trrl ¿r'''l,ll rcnli\nro cs la gr¡n apo(nción dc EspnñLr ¡ lirs irrtes', decfx(i cirunir cnlrc!istr n r iz dc:l óxi1() (lc h peliculr. y no tt-ia clc scr euriosoquc el ncorrcirlisnxr cincnr:r((,Súf¡co dc estos úllinrt)\ tiempo\ lo haj¡lraído llLrlir. [!o vir rontr¿ ]a csencit dc su uulttrra quc os rLrirrDd¡nlc¡rte idcalirlr. Clrco (¡t¡c se hn rePclido el gran 1c (jrDcúo d!' llL rro\eh pic¡rcsca. I(ltlilt lir l.rn/a p¿ra que Esfrar¡ lx hrgl'"'. Co¡] olrxnrorirrción, lr im¡gcn rc.urrc trürbiélt crl l¡ intcrPrclilci(i0 de cstepccriirr pe odo dc¡ circ esPlño¡ que Antl)¡¡io dc¡
^t¡o hizo eD l9(fl
''Nuij!lro cine . cscrihi<í el desigllal tlireclor', Ix si(lo siernprc u¡ cine(le callc y de sol. dc prisaje ilutéDLico ) de Dube rl n.lluriLl Si .l cstacs¡ecic tle rcalisrno hubierurx)§ aplacado. k)\ jó}cnes que cnrpczibanros ¡ dirigir. lirs crse,ñanTirs y cl cspíri(tr (lc nueslr.r lilcrlltur.r, (lllédud.r c¡be quc utls ht¡bier ntos crcildo uD cstilo propio rluchísimoirnte\ d(' quc i)r itnli¡rros lundirün cl neorrctlisr)ro 'r¡. Elocx (lo lascoDclLrsiones dc l¿s Con\,ersirciorros d.i SAIn .rncrr. Villog¡s L(ipL'zrlLrdír irrpiíritnmcrlc i¡ la rr¡isr¡¡ inlcryreli¡ciljn lrl escrihí, eD firr¡/¿.r1. El con!§ncior lisnro es cl grrn pc(xdo del cine e\Ptñol (. )
El cine os el ¡l1e Llc la rc¿lid ll. en un pucl)lo c§frtiiol. q¡rc gtrstlt dc l.t
' (iri.ir L\cu¡ero I L96lr D ltl.'" s¡,1,r.n flúr dhl¡clic¡'.l'tn ¡I'ldú'. t§8,ri.¡rh'e l9ilI l)eL Arno (lil60). p ()7
50
re¿llidad y tiene Ul)¡ tradición dc rcalismo gcnjal. col¡o ingún olropucblo del mundo"'"'.
AdeDriis, ¿p¡tte de 1¡ rtivindicrción dc prinrogenitum. otra batalla que§c ¡nD¿t prra del¡Ddcr ¡a españo¡idad de'¡ ¡e,rlisn¡o cioe¡r.rto-g¡liljco es laquc intentr r(enu¡r o elinriDxr dcl todo sus r¡sgos mís cxplicitamente polalicos o exccsiva0tente c dos. En 1955, por ejenrplo, cUando el rcalislrr)rinc ufogñitico cspañol (iene )-.r histo a y rcsulliKlos ;lcrllrlul¡dos, T(nniisB(nr¿ís explicó con e\t|elllil prccisi(ir y vch¡rntcncia en qLré teníLr que difc-|crrciarsc la prnducciór r'c li\ra españolr. Sus dejLllladas c ir]sp¡-ad¡s c)ipli-c¡cioncs rccogen. significltivamcnlc. lit\ definicioflcs de un rculismo en!Lrr'si(» nircion.rl clr rordxs a fin¿lcs de los ¡ños cuarcnln. "t:ll cstilo nucs-lro debe scr cl rrrlismo idca¡isrr. el re.¡lis¡no sin ¡r¡lr¡r¡lisr)m (...) Eso, ¡odrilnr¿Ítico aprsi(llrildo. k) picarcsco xgudo. IL] au(laz avenlur¿do, con rr¿ts-NndeDoi¡ \in pc(lan(erín, « exptesiór) sirirhólira. con [ilosofí.r clc ]¿ vitla.(rn¡ ¡il imgotable t variatlÍsima pliística, con fucza. enn)ción y origin¿¡¡i,(lir(l (sonn)s dil¡rc re\ lo! españolcs). con vidcncia de lo ctual. con bcllc-.?l. trürbi¡n de diálogo (... ) (leberír scl cl cstilo Lle cirrc cn Españ¡' «i.
El segr¡ndo clcnrent() que hay que súbüyar dcl discurso cll ,¡vor dcLr introdücción de un.slilo rerlisla cn cl rensurirdo cine esp ñol. cs sU:rlinidad co¡r u¡r n)ito ceDt¡al ¡lc l¡ tladici(tu i clccturt eidcolósicadel¡izquiercla política" o. nrils precis,rnentc. de hs inígcnes er,ocades cn
,L( l¡llsa dc la identid¡d cultLrral Ll¡cional en socicdades () en contexros,Il¡ur¡les) modcrnos y dc¡noi:rá¡icos- Cés¿r San«)s Fofcnla lo definiría.\ ir rn los ilños sesent¡. coDrc 'l¡n cinc cnritizado (,..) cD l plsocup¡cio-r.s verdaderas dDl honrbro y la nrujer espilñol¿"ir)1.
En cstlt defiDicia)n cntra tantbién cl que Ferniindcz Crcncr dcñnió eolr)5(.) corx) "re lis¡no satírico": "Lrn¡ tr¡dici(i¡ rigu|osanrentc nucstr.l, qucr, r)r su\ prirncros y so¡?¡!¡ldcntc cuitivrdorcs cn los m¡cstros de la clí
" \¡¿ ucl Vill.g¡s LóFz. -Con\..trcio ¿listr!) rn .l c¡¡..s}ún)! . F,rx t/"¿¿ ctre
.r L G,rnc7 'lrll{,. vi ic J .inc csprno .on ToDrri\ tsorrtt . pti tr t'ttur,. t1
Srinos Iionl.nln I l9ó6), p. l8
5l
Daninto dt. (:dmd\\¡l (t\.lgar Ne!illc. 19'15)
52
sil..r Doveh picuresca" or. Uno de (u! primeros cjcrnPlos co el cine de laEspú¡ lrarquistl sertu Don¡ingo ¿t! (ldirklr.¡/ de Neville. "Nueslro apasionanlien1o no es hnguiLlo ni cs dcscsperldo", explica) en l9:[5 AugLrstoOrtiz. nueslro .rp.tsiülernicnto es vit.rl y IuohLLdor, o sca, incisivo. descx_r do y bulló . Y prccisrmente estos r¿slros dc nucstra idiosincrasi es lo(luc (ralan dc crptrr los pl os dc r.,,,n¡A¡) ¿/¿ adrr¿rdl". Segúr cl nrismo coneDt isl.l. l¡ pclícuh de Neville em'la cxprcsió| cinemltográficrLIe la c¿ricalura socxR)n.r del C ¡lavel cspañol. en el que se exphyrnIrrcho. rir.P'r, Je llU.nr¡r r(rnl(r:rm!'rlo' ¡¡
B¿r¡) esh liimul.r, sc cncucntrun reuniLl.rs LIos Llefinicioncs distiutas dela "gr¡ci¡ esprñol¿ (i{. lx "\reftiente trascendcnli ist¿ dcl re¡lisnn s tiico"I l¡ vcrticnle "xm$le y sirnpritica" u5. Scgún Forqlré. Fereri. hasta cuandotfth¿Ljr eD ll¡lia. co fcccionr películas españolas, "porquc su estética y suplÍslica cs cspañolq coD un eslilo brrnco, ¡reselario. c.upet(^,etónico, qucconstituye como u ¡ vcrsió¡ dcl rnulrdo extrerreña o vallisolcla0a. Es l:r
!l()seír, que es como Lrnx lbnna Lle prevalecer Por cncim¡ de I.l desesPerr-ción. Es uno de los elemenlos corlstitutivos de la picaresc (...) Es una vct¡siDgular que se rlnnticnc en el cine de consu¡Io incluso. lls un encabxrnr_¡ricn¡o latente que ro hLr enconlll1do ¿úo su Iiberaci(in"rtr.
A peslll del odio, taDTas veces rcitemdo, de Luis Carcí¡ Berlanga haciacualquicr tipo de patriotisrno. ir menudo sc ha visto en él un nrcdelo dc csla\crsión de l¡ es¡rairolidetl. Scgún el crítico de I ¡útcn(§, por eienrplo," ¡Rir vttido, M¡: Matsiall1" tuvo el méri1o dc scñalar "uno de los o lirios dcl ci0e esptlñol, el LIe huuror (...) Este cine que relleje nlreslru mancr¡
r (l¡rlo\ l.enú{.z Cucnc¿. RcalLsnn) } l¿trrl¡sí¡ e¡,r.inc csp¡ñol dc 1958 .
I nL,V,¿nd, ¡lyo 1959.
"' Augu\to (¡1i2. 'El lcmpctumcnLr) cspañol que re.o!. Lrl»ni ilo.1. {i1nardl ,
/1,,/r/'r,/, .¡8 octuhr. 1945
' Cl. L¡is có¡rcz Nlcs¡. Mo.trlilladrs.le h gmcia csp¡nol . it¡r,8,z,r¿r, 2:l
¡ (lrrlo\ l-erní¡rd.z Cucnc¿, Rcahsnn¡ ! lanl¡\ia e¡ el cinc csP¡ñol dc l9ill',¡,tr1l,,,id. m0yo 1959 Cl. ra,,ibié Luis Gó¡ncz }Icsa, Dos ¡clí.ul¿s ge¡uin¿¡rc¡t., .¡rnnni'. ¡nn,(12,¿/s, :l cncrc 1961.
L'' En¡tvist¡ ¡ José Nl¡rír F(rqu¿. eú C¡s¡o (1q74). p. 132.
Bit tr mo Mr- littrltall(l-uis G¡rcía Bcrlrns¿. 1952)
-5+55
dc ser: nuestm idiosincr1lsi¡, con nucs¡ros problem s. siD imilxcioücs dc lode lirem y sin mirtificacii)nes li)lkl(iric.rs, es lo quc nlrs hace l-rltx'r1''-. HtstlrEsa pu¡,:fu liti., que "n¿ce'p.tr¡ los crílicos tinsi contempor'áncarncnlc a
;B¡o\,cni¿o, ú1t: Mor¡hull!debi(lo.r su iLbiLsaLlo cslrcrro, cnseñltría elc rlriúo h¿cia l¡ representrci(in Lle la "gcrrrin¿ y illegre gr.rcia esp¿riola".A\í. Luis Cón1cz \,lesa lio sinrl)oliz¿tl eD h pclicula dc Ju¡n AolonioB¿rdern y LLris C¡rcír Berlanga'buesho lcn)pcrirment(i , que "rechaza lxjocundidrrl triston! que es ün 'dcs¡ngclxdo' suceLlatDco de l¡ vcrdadc.a.innat.r y vrrird¡ gr¡cia csp¡ñoll" rú.
Cbn l¡ apirición de lld¿l/z/¿y'¡, los crílicos confirnr.ron su inte+relación dc lx csprñolidad dcl circ do llcrl¡ng¡. El enviado espcci¡l dc /'¡i'nú Plúlio .\1 Jistival de Venecil de 1956. cor¡cnló cn cslc sentido clprelrio quc l¡ Oficin¡ hler¡acionrl dcl Cinc C¡tólico ot(n g(i r l pelícLrle.''Bc11¡ng.r. con su (...) i¡rlividualismo ¡ toda cr)str terlniüa por scr (..) urrlenominLLdor común rlo cso que tolk)s llevarNs c la nris¡ de h slnllre,uDa especie dc 'mcnlrfreguisnn) r 1¿ española, quc coniuga l.r bondtLl conl¡ cnlcrcza. el relpeto c(» h cril.icx srln¡. cl oden con l libert¿Ll ) l¡ poc\Ía coD bs rlancs qLrc irnponc cl primnm livere' de ca(l', uno i0!.
Unii cu¿r1a Ycrsi(ín de la esprñolid.1d la idcDlifica con unr especirl\c0sibili.lad hxeir el dr.ima (cn cl tÍ4)tico ide.rlisrno. pasión y nrl¡cr-tc).Tcrr¿, t(»lo 1, eslilo dctrcrí¡n contribuir r repr(]seúl¡r cn la p¿ntxlllt "l¡sesorcias cspañol¡s. defiDitivas por bellczl1 y ctcmid¡d' r1). El drrm¡ serí¡
'' JNI PicriJurquer.s, Cor¡cnlrrnJs sohrc cirr..\prñol'. rn¡i.lr¿,¿r Jtriol9il¡¡ L, Gó¡rcz Nfcs¡, rar,¡/¿,¡rr, 29 ¡gofo lr)51. vú¡\. l¡nrbi¡n el corne l¿rio x la
t.liru!x tll)a¡lciú) cn D¡¡,,¡. l\cpli.nnn. lt)51'r' Büri¡nrin hi.¡nr. a¿l¿¡r¿, .o¡sieo. cl Dr.nrro dc l¡ OICC . lr,,¿r Pl¡,!,.
lri \.fli.rrlne de 1956' ¡dil.ri¡i. r,nz, /r/dr,. ll mayo lr)41 Lr nrr{n¡ lirkr ¡c r¡zon¡nric¡ro.s
. iiL)lr a 1)or Lois Cónrcz N].s¡ ( lií ico de l¡ csPxnol¡d¡'. ¡n¿li¡¡ n,.,r¿ :li) r¡¡lo,):11: _Nucsttu lies[ ¡c ]os loros y cl ...', l,nnd I'/¿nr, 12 ^bil lq42), Nf¡flnr Ab!
/¡nl¡ r"Lo líflco. |r.¡(r7o ) lo ¡sprnol.r.l .i¡. , P,11,,, ,1r,r,. 20 iL¡io ltl.1l)i Anto,'r)\1¡\(;ui, ¡l Guc troponc cl nulcl,) lrsc,\la iL¡lixno cn Lo n¡rn»rl cn!l .i,!.l¡lirno , Prlr" P¿,,r. lj rflidnbrc 19.12): F. I¡! cr Ol(nrt¡r7 l"tlirr.¡¡rlografi¡ lon| \nnr hi\p¡ni.a'. /lj,ú ['lr¡tu, ll ullo Lt).1:l): r\. l'¡lgu.s Sra\.dr¡, 1Pc$onrl r¡,. ,,1,i!L¡ dcl cnrc.sf¡ñol '. ¡,r,¿ /']r¡,,. I e¡c'o i9i1.+).
C,r¡'il, ¿l¿ /¿ Cr,.lluis Luci.i, 19'18)
cl Yehículo lnás apn)piado para rePresentár "la c.rliLl d ¡pasionad¿ dcltenrpeümc¡To e§p ño1" I . Incluso la gocrra civil Pudo ser Dlitificadacomo el escenario más .rpropiado para rcpresenl¡r "la idiosincrasir .lelhombre etr¡i]ol" (aunque ro cn los rños cr.l¡rcntx o ciDcucol¡). "Sor¡osün pucblo brstanle singular", tfimló cn 1970 el dircctor de CrlPe d¿,?r.rr?¿, "siempre a lo largo de la hiforir di¡Ios tnuestrus dc un caríclerindómito, individu lista y dificil de c¡lalogar" L:.
Los nrotlelos. o los argumcntos específicos, pueden variar Inucho.tlDo de cllos. indudablemcnte. es el de los lorcs en el cjne. "ED l¡ plaza."corucntó Manuel Augusto García Viñol¿s. jele dc ios Servicios de Cinernrtogrrfír dcl regimen y dircclu' ¿e PinLi I'ldno, "sc juegan fundamenl¿lmenie dos vi(udes nlcionalcs: el v.rlor ! la gracil. lnragíneseusted 10 qlrc scría llelar a1 cine un arlturnDnto valeroso (...) con unacxprcsión bella (...) c1 mundo de los toros. yir sea dándole Llinrcnsionesrrritológicas a l¿ ficst¡ o linitíndose al firndo humrno Llel torero- consi(l¿rc que es lcfira de primer orden, el nejor cspeclícülo del nundo"rr.l,r versióf dirigi.l por Luis Lucil do Currito dc ld Crar: en 1948, quesUpo grnarse.r la vcz el ertusi¡smo de l.r crí1ic¡ y la aprobación nllLsiva,lcl fúblico, scía rn modelo eienrpl Llesdc e§te punlo d¡r vista- ai¡r7dra[r iuzgó como una hagnífic muestra de ]o quc podeDlos lograr eD
l sfañ¡ curndo sc sbordü con cl cariño, el eülusjasnr() y la csPlendidezr on que ¡hore lo hemos hedro. unos tem¡s nuestros como l¡t fiestt dc
Olro elemento quc podrí ent1¿r dcntro de esta clasific ción es el dellr rnuier española rs. "la nülrstra. qlte irlnir, sufrc y perdon¡", el peNonajc,tLrc, al ncnos eD k)s años cuarent¿. pudo asociarse con la religiosidadt"nlrtl¿¿. Altir Marot, {lirigid¿r por Gonz lo Dclgrís er 19't4. seía
l-ui\ (ni¡ez Mcsa. (lróni.¿ m¡drilcn¡'. F,tur¡¿,n¡r. 1 I ¡ulñ 1952' Fnlrcli\ta con JA. dc la Lo ra. 'U¡ erf,n tcrna esp¿ñol ¡trrn lodo .l mnndo',
t tr, t tr | ¡it! 21c¡cro 1970.N4 A Ga'cía Vlñolas. -Los loros cn .l ci¡e" (mnscriPcilin de u¡a cnlr.v¡sh de
l, ,1,, Nrrionxl), ¡¡i,r¿ r ,1'l¡¡,,, 22l.b.co 1942Ank)nio ts¡rbcro cn (r,r¿12, l m¿yo 19'19.!e cloú:quÍ u¡ nn¡ndo enrcrc xl que sc dcbc,ía dedi.ar
'!r cstüdn) espc.ih.o
57
entonces un ejenplo dc la 'forma nü1i¿rc¿]" de r)ucslro cine. una rcl¡rcncia ¡ dos costantes espxñohs. k) religioso y lo f¡menino" r'.
y cl iiine religioso es e¡ elcclo olra \,er!ión de esl defirtició0, en Iaquc pes.r el requerirrienlo de un fbndo teokigiro. 'El cinc cspañol puedeteDer un estilo prcpio quc sc ¿cuse en el mundo de lorma dund¡. Es decil,scri cn cl munLk) un 'cine espLtñol' dc sorprcrrdente firelza cuando logrcnrosd¡rle un finr&) leol¿)gico' quc cs conslrstlDciitl roD el 'scr' csp¡ñol" Lrr,
declarabe Serañno B¿llcstcros en Pr¡,r¿,' P/¿¡r¡¿) en I9:l-1. Estll propuesh seconvicrlc. cn los años cincuentr. eD l dellnición dc un cine crt(ilico 'au(óntico'- y "soci.rl' t.Btlúr lsa. cn I95l.tucel primer ejemplo indicado porlos cúticos en 1¿1 sc¡tido. un¡ especie de respuesla cspañol¡ a ll religiosi-d¡d .inem¿t{)gráfica .¡ la ¿ñcric¿ú4. 'I'mnquilícense los quc crccn que ünxpelícula religiosa y dc anrbicnte modeüro tiene qüe scguir inv.tridrlenlenlelos fiirns en serie .le este .sénero l¡rbricados cn HolywooLl. Bahrrau cse\pañol eD sus pcrsoraics. cn la\ reacci(nres de éstos, cn cl lengurje. en clmódr o ci0cmatogúfico y por 'su' senlido ¡ralista )¡ cmdo" '.
R)cos ños después, o1r¿ pclícula de contenifu religioso parcce ronse-guir csc nrisnro fondo de españolidad cspirilüal. 'Un niño trat.indo dc ¿)üd¡r x Dn)s sin perLler sri seücillcz. su autéutica huenr [e. I]n cs¡ scncillez ]en esa bucna fc crco yo que encoDtftLrírúos el camino de un cine españolcon cslilo pfopio" L:0. e(cribió Arx M¡rlscal a pr{)pósito de 1¡ cspañolísimxe interDaci{)nalísin¡ Mamlbn pan ; r¡íd. Según Josó Sagrc. crítico deC¡r¿rr¡rx¿). no cs sorpr€ndente que el húng.rro ralur¡lizado español Lrdislao Vdda puclieft logftr' una pclícula 1an profundamenie csp¡ñola. Fuc eI
,{.
1 J.L. aiónrcz Tcllo, I ¡ .ríl ica 6 libr". l' r¡n ¿ r P k ú o. 27 j¡brci o l q.1.l.
' Dc.lar¡.n¡ies ¡e Seralino tsxllcstcros ¿ P/i/,.¡ ¡/¡,r.). 16 septicr¡brc 19.1i:.1rrmbií Augudo Fmgu.s S¡avcdr! Poshili.t es .orcreus dcl .inc csr,¡¡tol . A,/¿rn¿.1 \ir¿i.dto Nrtit»nl .ttt E.p¿¿ ¿¿!1¡, Noli.nrbrc dlcicmbr. 19.1:1.
rLi Cf. Jos¡ ¡4 ¿L P co Junqu.rns "(idHtl¡rios sobr..in! c\prñol'. ,,n!¿r¿r,¡orlcnnrrc L9¡1. I-os ! elos se.ixn tu,¡¿a.r,rnr¿l (l l- S:ieú d. Hclcdir. 19':19).
Etlútctt I:l-lu¿r\ll.L.lttrn\i.lt)a2)-lltSt¡1.rttl¿¡iil¿,k¡lR.Cil.!951)yla¡ñios.o¡ocid¡ .'r /,r¡¡ ¿lla (lil, l')52).
J.L. Gú¡ez Tcllo. I a criliQ cs lihrc". /,i,¿¿r /'1¿n, I nr.yo 9.19r_'r
^nr \f¡riscrl.'¡Dorrld¿slinucs¡!.slllol". l!/.nr', abril 1953
58
A/¡¿rM¡aor(CoDZalo l)elgrás, l9'14)
ll
B¿1rlr¿rd (José Ant(nrn) Nicvcs Conde, 1950)
r¡ismo director quien en unn e¡trelifa lc cxplicó las singul res conso¡alrcias de su doble cultur¿, ya quc "solamente húDg os y españoles manifestaban t¿ estrecha afinidad ideal en su sociación cspiliturl de la VirgenMaía con nucstla nr¡dre' : - De lod¿s les dcfiniciones el¿tholndas. esl,rparcce l¡ únic.r definitivañe tc dcsapar¡rcid¡. Perm.rDece en parle sólocoDro contra- ito. A cu¡rcntx rños de distaDci.r ¿e Mlüulli o pnn r- tiru ftconsidcra como verdademmenle español sola¡rente lo que es unr interPre-taci(fi del todo penon¡l dc la rcligión católic.r.
En cuanto a la prcsenci de un niño prolagorisla. es preciso reco üquc muchos lo considenn, y 1(l har considerado. también conú un elemento de sirguladdad española, o españolizante. Ya en la segurda ¡nitad de los¿ños cincuentir. "tres de los mís fuerles valor¡rs del cine espfol (....) sor)niñof': Joselito, Maisol y P¡blito Calvo. DiIícil¡1ente pucdc scr Lna coin-cidcncia, a pesar de que las explicacioncs puedan ser distint.N de lt quedio, con un mar.sen de dud¿, Cónrz ]'ello. cuaDLlo se ¿¡evió a afirmar qulJ"la expresividad dcl tcnrper¡mento espfol, 1.1s imalas calidades ¡Íísticrsdc l¿ raza, el aÍe porque sí puede ser Lmo dc los argunrent()s" r'z2.
1.2. La españolidnd en imágenes: la imposibilidad de una síntcsis(krs úlfimos veinte años)
A pa$ir de los años sesenk, el ptudcntc cambio que se poDe en mirrchaen ]a políticlL cultural y las t|ansf¡rmxcil)nes soci¡les ), culluralcs de l¡socicd¿d españolas en su coD¡rntor'):r haccrl cada vez más Llificil lt conslrucción de imágenes phusibles dc homogcneidrd cultur.tl y social. P¿ralclamente, el prcgresivo alciamiento del pírblico de l,rs salas cinem¡tográfic¡sponc cn cvidencia la necesi{l¿ü de diúgirsc a scclores limitxdos de la socie-dad. más homogeneos entre sí y mcros rcpresenlativos de la sociedld en su
rLJoséSaSrc, MrirrnDpo \ r¡no C ¡n tnúú¿.. L.) abtil 1955.I J.L. Gú¡ez lello. L¡ lríticr cs ],b,a , ¡¡nzr ¡/¿,tr . l3 oviembre 1960 Jc¡n
CL¡udc SéA! n cs cl ¡rlor dc un re.ierle esudio sobrc cl tcm¡ dcl niño cn la gueir.ivil.n l¡ hnrori¡ del.ine.spanol, cf.Súguin ( l99il.
} Sc ha.c rcirrcncir r 1¡ i¡lerp.elación dc Cdr r Fusi ( 1979). Ip l0:l I 12.
60
conJunto. A p.:lr(iÍ de c§ta époc¡ tlno de i{)s nüis r.c!nn(a--idos n\qos dc hesp¿ñolidird del cinc esplr'lol prrccc ser su fult.r dc unidlrdr!. Corno e\cri-bla. no sin algo de recrinriDaciúr. An¡ M iscal en l958. 1rnlo es cincnnestro cl de [3adem coon) cl de Ordur]r. el dc l-tlcia con¡o el de Bcrlang:r.y, sin enrbargo. sou trn dilcrente\ y opussl¡s sus piJrs(nrirlidades qus prrc-ccn pclcrrecer lr otras l nt s nacioDrlidlLLles" rrr. LlDo( ¡ños dcslnrés. cn1961. JoIquí¡r Romcru-Marclre[l illlelltó conlbalir la li¡gnreDtación y|cconstruir el Drilo sobr!' ell¿. situando lr ve ¡dela sspañolidad en Lr''¡l¡anerr de t€r. dc senli¡. de rcacci(nw. de vili¡ y de pcnsiri'- Dn¡ espccic(le resunlen de l¡ existcncin cü el quc cabe. corno Ro¡nem-Marche¡rt prccisir''h comcdi¡. l.r tllg!'di , cl juguclc cómico ) torlos los estilo! de los que clcioe se sirle"rr". En rcsunridas cuent¡s- l:¡ únicr¡ salidr ¡ la falt¡ de uDidurles tr¡n\ti)rfirar e\r nri\nü c¿rencia dc ho[logeneid¡d en clLtcporír dc LrnilicxcióD ! dcfiDiciiin uDilcl§¡I. y.r que resulla imposible igDohda.
'lias veir¡tc años de ln guen¿ ci!¡l el rccon({¡nic¡lb gcncml dc Lrlillt¡ de hoorogencidr¡-l cs ¡rn el¡cto prov¿lente. gracias cn p.!nc a unirrnryor ¡¡)cfur.r cultur¡1. "Habl¡r' mal dcl cine cspltñol' yn Do Lx¡'exp(Fosrsc a ser t¡chado dc 'roF.''. se pudo por ñr declarar en 196.lr:'. Y lns(lcrlar ciones er cl senlido de lir f tn (lc unidld se rrLrltiplioirD. To&).iD€ lic¡re un c§lik) P1o¡)¡o. ¡ncDos el nuesLro", se qu!'iaba toda!írr cn l96ll.Lr;\ G{i¡ncz trtesa rr¡. [vocardo cl ¡ono dc las co clusi(nrcs de S¡lxnr.ir. Villcgas Lópo7 confirm ba: "El ci c esp¡ñol no ha cxistido ni colrorrlr iorBnt¡ote. ni con¡o industriil cons(ituida. ni conm expre\i(in nilci()nl dcfinidr. Y sohle cst.r inexistencia últiplc, unos cuantos hombrrs
rislados han hecho películas, irlllunas exlraorLliDarias ! rr'. Al lin¡l dc lx, \periencir del Nuevo Cine Español. cn l9ó7, cl crílico de rv¿/.rrr, ¡ i/¡?'
: ( ¡¡a.ll'risri.r (tuc \ubr!¡ lrnrbi¡n Fcnú[l.TSanros (11)1jt)). ü) lli 50ri ,\nr Nlaris(rl. _¿Doxl0 .srti nLLcsrio .nilol" . ¿l rrr,. ¡bil l95lt.r' Jo0(tr¡r Ito lcro lv!¡r.1rirt. "('ltrcn ¡¡f onrl. El Lc ¡a.o r) objú1ivr) nr.i,rrrl'
/,,"r.rrnr¡d. ¡ nr¡lo 195$' trr.hrn ¡ r¡. /'¿nr¿rlrirr ¿r¿4,,,nrr ¡!r,skr I')6.1'' l.u¡ Gó¡r0z NIcs¡.-l)os tclícuhs 3cnnlirnr.nrc rsf¡ñolas . ¡.r,rkrr,h I r¡.' Nh u.l vill(!.s L1r--r. C¡kúk\¡r's ttttrl (l¿i.íh'!o ñ¡:"o l.)rü.
lV ',.1i ,, r¿n \ tih tl:tdisl¡,' vr,lr¡. l95r)
62
en cl festival de Pcsarc explicaba como las dos películas esp¿ñolas Presentrdas, Nrr¿re cd¡¡.¿r a Befldy Ddnte no es únicu¡n.c tr sercro, "pxrccen películas proccdentes de dos países en las ¿ntípod s geográfic.rs,políticas, econóndcas, culluleles y nxnrles"rr0.
De oaü a la homogencidad supuesla cs neceslrio entonces h bl¡r'dc larcal fragmentación, dc la irreductibilidad a una única csencia y c¡racferísti'cas estetico-culfurales- Pero lo que no lurrciona colrn) irslru cnto ilnelíticof-unciona sin embar-qo como etiquela comcrcial- L() demuestm l incombustibilidad del tema, las preocup¿cioncs insistentes- Evidentementc canrbitdc contenido perc cs uno de los clementos que puedeD hrcer vcnder el Pro-ducto (aunquc no el único). Mienhas 1os años seteDla viercn un claro dcclive de la sensibilidad hacia este problcma. ya que el vcrdadero ciÍe cspañolsc identificaba scncillarnenle con libertad e independencia. en los ochent.rpireren volvo las mismas obsesit¡res y la reconquisla dc un¿l§ señas dcidentidad definidas sc presentan una vez más como una de l¿s salidas a lacrisis del cine. Scglín el histodador britíurico John Hopewell, la búsqued¡.le un estilo oacionxl siguc estando en las piori{l¿Ldes dc 1¡ industria cinematopiráfica españolar:1. En las coproducciones, pol .3jemplo. p¿1ccc et¿c-tivaDente funcionirr mcior el producto qlle conserva característicasnacionales fuerles. Una vez más es !:lias Querejeta quien aiima que "hayuna coproducción trudicional que consislc en hrcer un ploducto híbrido,que no cs de n¿{lie, sino de k)s inlercscs econ(irticos. Y hay otra manera,aquélla tx)r la qr¡c se intent.r quc el producto tenga ura identidad proPia" rr':.
No cabe dudr de quc .3l ve adero pmblema se¿. para los Prolesionalcs, cómo hacer un cine de calidad y pare los políticos, cómo gatantiz r lasupervivcncia a procluctos clrlturales no comerriales. No obst¿rnte, pucdetencr sentido seguir hahlando dc estilo nacion¿l, si con ello sc intentrnreflejar sei¿s prcocupacioncs de rclación y contrcto con cl púrblico.
'¡ Carlos Ro.líCuez S¡¡z, Esf¿¡i¡ en !'esaro , Nu¡rú,, ¿m¿, Nolicnrbre 1967.r" Cl Hope{ell (l9lJ6). p.5. En l¡ lcrsnin c¡rell¿n¡, cl ¡¡oblena es anal¡zado en
rli5rirlos pnntos dcl libro.Irr Bías Querejet¡. c¡ ¡labl¿¡ los producrores. Elcnrc csP olesú ma1prctcgido'.
/r,/,!r¿,,¿r, Dicicnrbrc I9¡l l
Nu.rt .¿,-ta! d Btn¿ (Illsilio Mxrlín Palnro, lil65)
dl 65
2. EL PUBLICO CINEMATOGRAFICOESPAÑOL Y LAS PELICULAS
NACIONALES
Al mcnos scis razones imponen introducir a este punto una re1le-xiónr-ecoostrucción del consumo ciDenütogílfico en Españn.
La prinrera deriva direclameDte Lle hs plegunt¡s formuladas cn clcxpítulo ¡ntedor Pam podcr cmpczar a co¡tcstar con datos concretos lilsformulaciones de críticos y pr-of'es;onrles ncerca de la popularidad y ren-1¿rbilidld de lll.s películ¡s identilicables como nacionalcs cs iodispe¡sableproceder r una recons¡ucción del consumo cinerratogúiioo er [spaña.Una vez eslablecid únr lista de l¿s películas cspañolts ¡lás t¿quillelas.sc podrá cstablcccr su grado de adherenc;a ¿t los módulos (y a los teml$)identificados ante ()l'lneDle co o rípic¡mente csp¡ñoicsrrr. Pcro hayrirzones más ¡rrplias y más profundas. Si cs i[rpos;ble negar ]¿r impoftan-cia del estudio de l.r prcducci(tn cinematográfica desde ur punto de listacconómico o eslrictamcnte artíslico. sin embargo parece crda díx más
r¡ Se rút¡ de ¡¡á .lasific¡ció¡ cminc¡tcmcnt. cxtft cincnrÍogrificr no sc habh.ri¡c su adscriDcnt¡ ¿dcLernin losséne¡os.
í)
¡r ¡t? n. r\ tlhirdD¡.r1( \.rr11) (.t¡cinlo Ilslc!t. 1967)
61
limitado no teDer en cuenta ltl componente del "consunxt'cincmatográIicorrl. Con la ployección en sala, l¡s películas adquieleÍ nuevo pesol "seconviertcn en objetos de intercambio, sirven de excusa Para convocarreuniones. suscitan djscusiones, ejercen una influencia. Entran en el campo de acción del hisloriador como productos con v¿lor monetado cuanti_licable y coño instrumentos de comunicación inteleclual"r:5. O, comoexplicaba un crítico esPañol h¡ce treinla años, "mientras unlt Película nose enftente con el público, nos sentimos incapaces de Ydorar con Precisjón la verd¿dera eficaoia de la obra, particndo de ]a base (.--) de quc parllnosotros eI cine no es u¡ delicado y bello objeto (...) si¡o una forrnaracional e intuiliva de conocimiento y comunicación" r16
Numemsos estudios rccientes están inlentardo demostrar 1a impor_tancia de la inclusión del ciDe "popullr" rrT en las reconstrucciones decarácter general. Si eD 1977 se podía afirmar que "todavía no se haemprendido un estudio sedo del público" !r3, en ningÍrn lunbito geográfi-co, quince años más tarde la sitüación hll crmbiado de forna radical. Elpunto de irflexión es, sin embalgo, muy rccicnte, ya que el interés y l¿capacidad de re¿lizar estudios acerca del consumo de cine en sala cmpie-za a hacerse operativo en los pimeros años de la últinra década de Dues
t1o siglo. Un ejcmplo muy llámativo- La más reciente y el¿borad historiageneül del cine italiano incluye co¡1o clemento fundament¿l de su línean rraúva una sotisticada reconstrucción de la evolución de 1as pret¿ren-cias de consulno del público. La comPlic¿da pregunta, a la que el autol,
L! Solrre ln nhportancia, nrás en gener¡I. dc ¡es.artu del oh'ido lds pelíc¡las Popdllrei o comerci¡lcs, cl. Dlery Vi¡ccndeau (1992).!P l2
Lr. Ils delie¡ncnt ob¡ets d échan8.. Pooquent dcs rasse blemcnts, serlenl dc
Drétexle pour dcs .léb¡Ls. exercent unc inlluencc. Au tit¡c de prodnfs monna!.bl.s ct de
véhicnles intellectucls- ils enftnt dáns lc chürp de l historicn So¡1h (1977), P l t5116 Jesús G. de Ducñas- _lrn ¿ño de c¡rc e\Iánol". Nr¿s//o.r¿¿. 27 (tclrrc¡o l9ú),
p9.:r La utilizació¡ dcl rénnino "lopulai'iñPlica sic¡r!,c p¡oblemas inrl¡nLantes dc
delinición, cf. So¡lin (199lb). Siu emb¡rgo. no larccc exirir un¿ icmrnología altcrnarivrquc no obligue a complicados drc¡nloqüio\.
Ll 'L ótu.le.lu public ¡ ¿.¡¡mais élé séricuscinctrr enLá¡réc' . So¡lin (lsl7) p. I 15.
68
Gian Piero Brunctta. consi.que contestar satisl¡ctoria y profundamente, esla siguicnte:'i:Con qué instrumentos y utilizando qué tiPo Lle fuentessería posible incluir en una historia del desafo]lo de 1a cincmatografíauna histffi¿ de los 'signos de los sucños' colectivos, las modif]cacionesde la geografía y de la historia ment¿l del espectadol-, los cambios en elgusto, las Dlodificaciones de las necesidades y de 1o{.leseos¡'r:e
Es evidente que en las pági¡as que sigueÍ estas pregunt s no sólono c¡cuentr.ln rcspüesta, sino que tod¿vía resulta difícil incluso Plante-arlas, clado el estado inicial de las exploraciones sobrc el tema Por 10
que ¡ España se refiere. El objetivo último, la alnbjción que motivó ellrabajo del que se pasan a describil los resultados, sigúe sie¡do el indi-c do por cl historiador italiano. Sin embalgo, a la horr de conslrltarlirentes, resultó evidente que primcro hahía que realizar un trabajonrucho mcnos ambicioso pero indi spen stble r{, de c¡rácter casi c¡¡antiriltivo y de enu er¡ción. Un¡ vez establecida con ufl cieIlo grado delirmeza una lista de las películas que el público español decidió elegir(or¡o sus favoritas, eD distintos nromelltos dc su hjstoia, inlluido por(:sc gusto canbiante dcl que habl¡ Brunetta. entonces, y sólo ent(nroes,\erá posiblc iovestigar en profrndidad la relación cualitativa de csoscspcctadores coD esos pmductos rudiovisuales, srrs expectatjvasl suscnroLriones. su mundo mental.
'! Con qrali sLru¡enli e artitigcndo x qu¿li fonti si Puó ogsi inclndere nclla sro_
r ¡cllo \!iluppo di una c¡rcnrarografia. l¡ storia dci segni dei sogni' collcrr¡'i. i1 rac.1ii,1o dcll¡ modiricazione.lell¿ gcosralir e §tori¡ ment¿lc dello spelr¿torc, lc,¡t,Ll¡zioni del gusto. il nrodili.:arsi dei s¡oi blsoEni e dei süoi desidlri?'- Rrunetra
ti),r t), p. vii.I sorlin nrismo ha contritruido de forma sufa¡cial al dc\arollo d. cstrdn's acer.¡
,l, rr¡lblico cinemalosr,rfico \ac¡ltSo.blogit tu (in¿,na cxPone uúirúporl¿nlc mcto_L, ogír de leclum dc datos cu¡ntitativos y cualit¿rtilos a.e.ca dc las prclc¡e¡cias del
Itr nieo(.r 5o¡linll977).pp ll5'148). Una recienrc c úfc¡cs¡nre aplicación dc las con_, !,Des q¡e se pucdcn sa.¡r en e1 ¡mbito dc la recor(n¡cción historügrLifica de una
| \r,r .iel .onsumo cinenntogr¿ifico se pne.le enconttur en un erndio co¡parativo del,' \,¡, xutorSorlin (l99la), pp. 218 219.
2.1. El consumo dc cine en España (1940-1990).
El llamamiento a una consideración sistemálica de las películastaquilleras parece todavír más acetl¿do para Esp¿ña, ya que aqttí la fueledependencia de la induslria cinematoeÍáfica de las slüvenciones públicasllegó a producir importantes diferencias entre el núnem d.. pclículas producjdas y el de pelíLulas exhibidas. Si, en general, parece posible aceptarcomo razonablc la idea de que "la producción y el consumo de cine sondos vari¡bles p cialmente independientes" rar, la divergencia parecetodavía rrás imporla¡te en el caso del ci¡e españo].
Pcro exrsten también razoDes más eslrictamcnte rclacionldas con elestado de l.r historiogralía sobre España que invitan á una rcco11side¡ación global de Ia historir del cire en este país. Cada día resulta mlts evi-dente la atirmación según la cual "no exjste una relacióI sinple y dicctaentlc la evolución política de un p¡ís y los gustos del plíblico" 11. Aun enun caso tan especial como es el de la España franquista, con todos los]ímites impueslos por una omnipresente censura, el cine proyectado y¡cconocido por el público corno parle relevürte dc su propia existenci¿podrír entonces representar una nueva fuente Lle acceso a las olientaciones de la "opinión pública" en rn período histórico en el que ¡o abundacste tipo de infbrmución L1r. El interés dc una operación de este tipopodríajustificar los erroles y los límites que vician la reconsfucción elabolada en las págin¿s que siguen. Se tr.lta, como es evidentc, dc un puntode partida, ya que, y esta sería otm de las razones que explic¡n la realiza-ción de un labajo con estas caractedstjcas, tod¡vía no existe un estudiode carácter general especifícamente dedic¡do al cine español de éxjto, apesar de la amplia dilusión de infbrmación y conocimientos alrededor delproblernJ Jel .,,n.um,, ('rremrro$añco cn E5pxna
Li investig cióD llcvad¡ a cabo ofiece unx visió¡ de conjuDto de laspelírul s e\p¡ñolas más taquillerrs basada en la utilización dc datos yevaluacioncs dispers.rs eD unión con los resulttdos Llc los estudios ]lev.r_dos a cabo por distiDlrls organjsmos pÍrblioos r1{. l-a bipótesis que se haso¡nctido.r verific¡ción es la de la lelaliva popularidad del cine nacio¡alen coDtrr dc la opinión dilusa segrin la cual hrbría un prcjuicio 'Uer¡¡sas" cn contr de la producciínr local- El nálisis cs linritado a los añosde expxnsiúr del co sumo de oiDe en sala (desde I9,12-.13 hasta 1965'()6). A panir dc cse momento se inroduce también el Papel dcsempeñadopor h lclcvisión púhlica eD la difüsión de películas españolas.
En la "singulrr asincronía de la evollrción del cine español"i{s conrespeolo .r los dcmís países des¡rrollados. h$ría que incltrir 1as etapas rlel.r c¡íd¡ del número dc cspectxLlores cinem¿lográficos, proceso que cnllspair sólo cmpicza en 1965 116 Arlcs dc 1965. año eD el que sc jnstauracl conlrol de ta.tuilla. el nivcl de penetracirh rlel cinc co España es dilícilrlL'curntificr llxistcn, sin emhargo, reconsü1lcciones parcieles y colnenrxrios r¡zonahlemente fiables ¡ los que recunir para discñar un cuadro deconjunto. A partir dc 19,+0. el nrjmero de s¡las cinenatográficas fueruüeDlando de forma cirsi corlstante al menos hóla 1967 rr. Un estudio\ohrc l¿r situacióD del cine en Esprña publicado cn l96il Por el lnstituto(lc opiDión Públjca constat(i la exislcncia de un "exceso dc ofcrtarrtes" en.l .ir¡bilo del negocio cle la crhibición cinematográfic¿. Según los invesrirxdores Llel lnsliluto, 8.000 salas de exhibición reprcsenlaban muchorrris de lo quc la demanda necesitsba y permlLnecí¿n abicfas sólo comolr(icncir de uDr ópoca anterior "cuando e1 cinc er¡ prícticamenle lt única,|\rftrcciór dc las mas.rs" a3-
'Ics¡igos meros preocup¡dos por l:rs estadíslic¿s perc mÍs atenlos a
r.voluci(in de ]¡s ñcntalidades confirn¡n los datos. En I952. el escli
ra' Filmlroductnnr md lil¡n.oñ¡ñprion de!¿rd¡lly indclcndc¡l varilblcs . So.lin ( l99lr), p.209.
ro Sonin ( l99la). p.20li.i4r El libro de Lore¡zo Díaz sobrc la radio cn Esp¡ña responde a p.egu¡tas c intcrc-
scs simihrcs..l Dí¡z (1992r.
10
' Cl Nloyn Lól cz l L 95.rl, PP. li9 e8
'' Gubc,r (1989). p 22ci. Femiodcz S¡nn)s ( l9el ). p. 25 (dalos rlcof,l¡rlos ¡el Inlr"¡! ToSroli) {al
ri n(r¡ So,l,n i l99ld). f. E9.al.GarciaFcüí¡dczll992).p lll Cl I'ozo ll9lJ.r), P. 109.
' Irsritüo ¡c Qpiri(nr lÍblic¡ ll96rJ). | !iii
1l
tor británico Gerald Brcn¡ran 5e declamba impresionado por la elevadapresencia del cine en la vida de los españoles. "En ringlín otro país deEuropa", escribía, "se obselva tanta pasión por el cine. Madrid (...)cuenta con más de setenta cinea" 'ae. En 1947, efectivnmente, "sóloEstados Unidos aventaiaba a España en cines por habitante"r5o. En unrabajo encalgado por el Ministerio de Comercio a1 inicio del los añoscincuenla y redactado por Eduardo Moya López, de la Oficina de Estu-dios del mismo Ministelio, se ve cómo est¿ situación se mantuvo y pro-longó en la década sjguiente, aunque, a la hora de confabilzar butacasen lugar de salas, la posición relativx de España cambiaba un poco. "Lacifra de 12,5 españoles por localidad de cine", comenta Moya López,"una de las más bajas del mundo Inglatelfa tiene I I ,5; Estados Unidosl2,l; Italia pasa de 13; Fmncia de 15 y Méjico y Argentina de 17-,habla cla¡amente del valor que el con§ur¡idor medio de nuestra Patliada al cine, que forma pate de su vida cotidiana. Cuando la crisis indus-trial, producida por el cansancio o agotamiento del ingenio humano y lacompetencia de otros elementos, hace plesa en otros países y desvía laatención del consumidor hacia distintos bienes, España ofrece al Séptimo A¡te la creciente pujanza de su mercado. abierto a toda clme de pro-ductos cinemabgráficos. que lienen cada día una cotización máselevada en las decisiones del consumidor"¡51.
Aunque sea inrpreciso comparar datos acerca del número de locali_dades con datos sobre asiduidad a las salas cinematográlicas, se puederazonablemente afil mar que esta peculi&idad de España se mantiene has_
ta bieÍ entrados los sesenta, yn que el inicio del declive del número deespectadores de cine es consideüblemente más tardío que el de los otrospaíses europeos o Estados Unidosr5'z.
'4' Brcn¡an (1952), p. 2E.rr0 Ct Car y Fusi, p. 153. Cl. cl erudio realizado por A¡to¡io Cuevas, Jefc del Ser
vicio de Estadírica del Sindicalo N¡ciotral del Espectácub. del que sc desPrende quccntrc Esta¡los tlnjdos. Alefrania, G¡ln Bretáñ¡, It¡lia- Francia, JaPó¡ v Españ.. este paísócúpa el segundo lugar etr la dcnsidad de ci¡cmarógr¡los por habnante. Cucvü ( l9'16).
'5 Moya Lólez (195?¡). t.90i Ci Sorlin (1991), !. 89.
'72
La anomalía de esta situación es confirmada por César Santos Fonlenla, que todavía en 1966 escribe y explica: "El cine en España (...) esba¡ato en comparlción al nivel de precios de los aüícubs de Primeranecesidad y más aún de las ¡estantes diversiones. Si n esto sumamos queel automovil es todavía pr¡vilegio de unas determinadas capas sociales,que las especialísimas rcglas molales que dgen nuestras costumbrcs hanhecho del cine el punto de cita c:lsi forzoso de las parejas medias, que eldoblaie obligatorio elimina el ptoblema que los subtítulos plantean enpaíses de desflrollo similar ¡l nuestro y que el pluriempleo masculinosum¿do a1 desemplco femenino da lugar a que con ftecuencia las mujerescasad¡s pasen Eiran parte de sus tardes vacías en los cines de barriada,tenemos algunos de los datos claves de la inmensa liecuenteción cinema-tográfica de nuest¡o país"r5r.
En cuanto a las diferercias ciudad/campo, datos no sistenáticosprrecen indicar para los primeros años cincuenta una no soryrendentesituación en la que una mayor densidad de sxlas en e1 campoL5a, vieneilcompañada por un menor número de localidades. Pasando a l¡s distir-txs situaciones regionales, respecto a la cantidad de locales (ilico dalo,li'ponible anle. de lq65 r. Crrrluñ3 ¡lcrn/r nÚmeros mu) 5Lrperiore. enoifras absolutas y relativas a los del resto de España, "y el producto(lcmandado suele ser de un nivel distinto en calidad"rs5. En 1946. laDrovincia que tiene más salas de proyección es Barcelona (410),''siguiéndole Valencia, con 216, Madrid, con 135; Sevilla, con 128". EncL¡¿nto a densidad de hutacas cinematográficas, ese mismo año. "lasrcgiones balear, catalana y vasca" son "las que disponen de mayor holgura en cinematóg¡afos", mientras Galicia, León y Nava¡¡a se sitúan enrÍltimo lugar156- Aunque en relación con otro tipo de datos la situaciónsc presenla como muy distinta en 1965, cuando en gasto medio de habi-rir les en cines Madrid, con una renta "per capita" no excesivamente
iJr Santos Fonlcnla (19óó), p.49.'r Moya L,:)pez (1954). pp.90 91'i Moya López (1954). p.91.
'73
,ll¡. se sitúa en el primer luga(. seguido Por Vjzcayt y en tercera posr_
"to,i e";..i; i"i"b." coniriuel'" d' rcnta "Per capita" más altus quc
el de la capit,rl castclla arj?)'t,lo o¡ieic ereetrr'o rlrnn,r entorr'c' 'ltre tl cinc rcprescnlo en E'pJñJ'
.,, r,.Uri".r"."",. O.'d' lrrrrlc' de l" ''r¡rcnr'r r hr'lJ IncdiJ'lo'l" lo5
-"""r*. ", tt O-"*,."11ü-al de enoÍ¡e caprckltd de penctración' alrnque
'r"",¡,","."," ¡iti,,L,rl¡o en cl ter'r'itori'' rr¡ironJl' Pero Jcnlro rl( rrrr'r 'en.,.i. ¿. fr*" inrere\ ¡"r n'rrlc Llel l)ublr'o) ¡urr conlrn'lo .,un esPJ( ro'
i"-.*¡r¡-iJo, aitulrri¿ós cn todo cl teritorio nacion" qucda todavía paü
"*rff'*".."eiir", *¡. en general,la capacidad dc dracción de1 cirre csP¿
¡.iii..n. ¿" e.p"¡^. preg-unta a la que se cledica la primera peÍe.de este
."",;;;.;,;:l ro,"'¡',.t'' '"''"u.u ha\ 'lue 'lirercrh rIr enffe di'rinr"'nenodo. de 1., hrsr,,rie de t'fxnx. ¡ lu\ quc 'orr?\Frrrde rrrrir 0rr'rcnte r¡r'
l"-,,it"r,¡,¿¿.¡ r,"o*,rlui'r'n " di'er"'r uncuadro Je 1'nirrnro'
"" i ",. 'roi t iü. l-i' n'ri"l '' "'¡"'rol^
n'bre cl ror'rl di Pclr(ul r'
.. '""la^ * Oii , ", r,in¡'i" molrcnro ¡or Jtbrjo dtl I r'r r3 Sceun
",,.r .i.,"' .1 ",i ' le r2 e' el an" crrmhre del nerio'I" inmeÚi 'rrrrrerrre...",i,t a lr er.r,, citrl Je'de cl fur¡l de |i'r'r 'Je
l' pre'cnitr ''urnt'[""" a", .',i".'0,',"' cn l" '"1" tic e'rrn" s frJ 'in cnrhrr:'o' irl 'rño
r,' ri",..".'"¡r''" l'roducirrr' 'e!ún srrn f:rrle dc lo' le rrrnorrro' L''l
tli,"p". "l -ii" ¡" .,ll¡'¡ ¿'¡ r:¡"¡ '"p"riol' no 'olo nr e\chrsi\Jnrinrc err
ténniDos cuantit¡tivos de presencla en les s¿las de estreno sino dc
.-;.,,-ia¡ ¡..,,*.1*. I-alr"' dt d'ro"'nti '\ quc no' rnftrrrnen c'ercri.i ,;""1 ,1" "".,'i¡¿.d
rclari\d di c\u' f.r\errrJi" rl( Pelr\rrla\ e'nrño
i;' ;;tb;.:, ;''i. . un .,on'en'u sencrirl qrr( une J lo' (.riL'o"orrcm'oúrineo. con lo' hi\loriirdore' r'trrrlc' tegttn cl iurl cr xn{r rY__¡
,"n..'ent¡r,, cl iniciúdelir\ucll¿JlJ nñrmrlidJ'l cn lJ' \:llas (¡c (\rrr_
i::i;;: ;;;:;,;";'r.',p,,,.i.n o' rir pcrr(ur:r dc snenu 'te H're'rrr L/
"".¿rjri, o* J.i'"r,.tía su público 'Íatural" al cine nacional!5q'
Los priner-os datos cuantit¡tjvos lnás fiables acerca de la capacidadde at¡acción del ciDe español en el ter toio naciond se remonlan a 1944-,15. Los datos, hasta 1965, se ¡eñercn al tienpo de pemarcncia en ca1lelde las pelícrlas en su loca¡ de esneno¡to y cubrcn a saltos el período queprccede la ins(auláción del control de taquilla.
Siguiendo estas infbmaciones, el njvel de aceptación de las pelícu-las cspañolas parcce crecer de lorm constote h.lsta 1959 (en 196l es 4puntos menos que en 1955. mienffas el ticl1po dc pcmanencia en cartelen el local de estreno de las películ¿s noÍe¡orericanas empieza a dismi-nuir sólo en 1960 y sc mantiene süpedo¡ al del período 1955 5S) .r. g.cuanto al tiempo medio de permanencia en cafiel cn el período 1955-61,el de las pclículas espalolas es baslánte inlerior a la mcdia dc las pclículas producidas en otros países ya que llega sólo al 16.], quedándose pordebajo del25,7 de las produccioDes nortearrericana, del 1u.4 de las itali,l-nas, del 17.6 de las inglcsas, dsl 17-3 de las francesas, y hasta del 16.5 de
No existe infomación geneml sistem¿-rticn y siDtélica para los airosl96l-1965, período de etestación de un sistcma difcrcnte de contabiliza-ciór del público cinem¿rtogr¿ifico. A panir de 1965, con la iDstluracióndcl contlol de (aquil¡a, se dispone de estadísticas co)npletas sobrc númerode espectadores y recaudacioncs16z. El hecho de que los datos oflecidospor bs exhibidores no sienrpl.e, o casi nunca, corespondiesen a i¡ rcali-dad no parcce in\r¿lider del tudo h infinmrción contenida en los boled-nes del control de taquilla, sobre todo si se jnte¡ta reconstruir lal)opularidad r.¿ld¡ild de las películas (ya qre los fiaudes alectaban p¡oba-hlemente en igual medida todo lipo de producciones). Siguiendo esos(l.rbs, el número de espectadores que aclrdcn a las salas en ]as que se pro-ycctan películas nacionales só1o c¿yó claramente en 1969. (A pesar de 1(r
'1 Cf t,Nt¡rffo.le OPiúión lública (l96lJ) P 160
' , i. i:,'.i,.,,- i'óp ',,. ''r,r" '' ' r"n" ir"'''ec"r¡' ':r''rr' ':'llor- lr.
" ,.1, .."J- ..- .-u . .1,,..,',r.1., I lr.'r1\.''r'n rr'r "'rorlr r 'c\J\0'¡"'rru IJr \c¡':
:::il:;;;;iJ;i, ü,;iirqt) :'l.o(re+z),:u.t (tqqrr' r8e(re'r4) v r:trre45r' -''"' -'ái ;;;;;;"j s,;t" n Ndcindt tttt e sp.rírano' octuLrr! ! t)43: oms ( rs84) ! 25'
'/4
ltt Cf. Anoat¡o t]¿|.¡ne ¿spd,lrl(1957):ylarevistaaUu¿,z.t"t Cf.Anúutio ¿rp¿ñol& rindnatustuJía ttrÓ2.rr Cucvas Pucntc (r976)- p!.253 25tlt Bokrín lnl¿u dr¡tu ¿eL Cootold¿ Ta.lu¡lkt,
,r(i 5 t989.
'75
quc se pudier¿ pcnsar, cste dilto no ticne relación aparenlc con el númercdc películas esllenadas. que había cmpezado a disniDuiÍ al lncnos cinco
Desdc 1969, la sitlración parece caorbi¿r dústicamenlc; el número dec.specladores que acude a vcl películas n¡cioDalcri cire de lbñ)a re-qularcada año (en 1968. el año en quc fue más ¿lto, era dc 123 m¡llones, llegóa 78 millones cn 1975, a 35 cn 1979 y a 6 cn 1989). El corsr¡nro de cineextmnjero, que t¡mbién se redujo de lbrma drásticr cn el mismo pcríodo.no cayó tan espectacular ni tan rápidamente desde bs 301 milbnes de196ó a ¡os 72 de 1989rr, En 1968. el nú¡nero dc espcct dorcs que acu-dieron vcr películas cspañolas fue práctic¿mente ignal al de los que prc-firieron las estadounidenses. pero distriblli&)s por uD nrayor número depelículas. En gencr¿|, la asistcncia mcdia l¡c muy baja, sobrc todo si escomparada coo la de pcríodos ¡nterioresr65.
l-os dalos sirlcn para poner or¡len eD un debute J¡ que versa ace¡'ca de l¿ popularidad rclativa de las películas españolas- en el que losclemertos míticos sienlprc se süperpusieron a llrs cvirlu¡ciones dehechos. El primer dato que hay que tencr en cuelta cu{ndo se hablc denritos accrca clc la popularidad reluliva Llel cine csp.rñol en el tcrritorionaciona¡ son los violcntos calnbios que es¡ im¿gen sufrc a 1¡) largo dc ¡ahistoria del cine. En 1928, una de las primeras,evistas dc crítica cine'matográfica de Esp¿ña se qucjaba dc que "una gmn siüpatÍa del públi-co por las pelícülas ¡quí rod.rdas h¡ prcducido un poco desinteres¡dabenevolcncia de los exhih¡dores. que acogen É{ustosos casi todos Iosesperpentos más o mcnos cinematográficos (-..) con el pensamiento enla taquil¡a." Y conchla: "Cracias x esto, se han conocidos muy pocos
casos (...) er quc la pk)ducción de uDa cinta en España no hay¿ consli_tuido u¡ magnífico negocio" 6¡.
Ventiffho años y una guerr¿ civil dcspués, se habí¡ asent¿do entrclos críticos mils nacionalistas la convicci(in contlaria, según h cual .,lap¡{xlucrión cspañola de cincnlatog¡afia" e¡?,.cn cl 90 ¡xn.cieDto de¡ losc¿lsos, muy superior al público que h¡ de juzgarla"167. Entrc la primer yla segunda dccl¡rac;(in, col¡o recordó en Dtuchas ocasio,tes más de unalevisla cspecializada, cl cspectador había "padecido muchas películascspañolas malas" y, y¿r en k)s priücros cu¿Lrenta, Itxcía,,todo h posible¡)o¡- ¡hor¡ urse un nuevo disguslg",«.
Sin cmbaryio. a p¡rtir de l94l-44 esln situackin de prejúicio cn con-1r.I de l0 producción nacional parcció modificerse paulalinamente h stallegár ¡ un equ¡librio quc parece empezar a mn)penie sólo e¡ los añosochenlx. A pa ir dc cnronLres, si bicn no desaparecen los mitos acerca de¡u inc¿p¡cidad de¡ público dc apreciar kr que el mcrcado naciona¡ ofrc.ía(mantcnklos por par@ dc sectores n¡cionalistas que int€ntaban defenderlrt ploducción local. así como de críticos radicales quc veían en el ci¡lcc\p.ñol cl pmducto del retraso, de la censura y dcl aislamienro cultuml).sc afirnr por olro l¿do una siluacióú cn la que se dun casos de p,.oduclosnacion¡lcs quc consigucn nivcles de éxito quc l¿ cinematogralía cxtranie-rn ro pudo ¿rlc nzxr nunca. Como ¡filmó cn 1987 Luis C¿rcía Berlanga,(n los años cü¡rcnta eD España "habla uD dererniDado gusto populist¡ yün cinc quc atendía ¡ csc guslo (_..) este ci¡c que pnrvtrcaba colas en laslnquill¡s y que siguc gustDdo cuardo se ptbyect en los cuarteles, en lus/onas ruralcs y en bs s0burbios de las grandcs ciudades" rrr,.
tr" Anronio (;¡scón. L¡ tEti.úla ¿sp¿noÍ'. Lt¡ wtrktkt, 26 cncro 1928. Cr. ram-rri, _E«,s de [,]¡drid". lrl /)iüt¡ul! I jrtio t92E (cn et qre sc afim¡ quc tos proye.ros,li ¡)¡o ro(nn, dcl einc asp¡iro¡ oosr ir uycn un., rg¡íti@ ncSo(n,_ y¡ que esri piobada ¡¡, (ltEnci! delprihlico por bsJ4rm nacionütci_ )'r loaquír liotr¡e,o MarlhcrrL. Cnreur n¡ciont¡l t946,, ,t¿¿/t).o¿ra, I dicienrb¡?
r^ Ilc\pect¡dorX. Antc. con. de. pnra. en, por. $brc etcine". C.n¡¿r¿. I nolicm-
"' 0rrcía Bc rog¿(l98l).p. ló.
\L' (:l- B¿|.¡ín tnloun(¡ito tl?l cohtrol ¿¿ Ttt! iLIu. 1980. p. 9 ( Cuadrr comparalivo de las toúdaciones y cspe.ladoE\ hb¡dos en ¡os ¿ños qe t ntdican ( ¡9ó5 79)"):Pozo (1984). p. 2A), y Anúdtio ey,and ¿¿ cin.nku.ar4tít1 (t96t)l- Esros da¡os so!(o'nentados e¡ Grlhez Bcrñúdez dc C¡stro (1989), p.189 'Los plinrcros sifomás dc hc¡í.ta de nEro cinc. con daic estadísticos. $ rernoor a ¡969 (...) püñer ano ¿n clque sc p¡)drcc un relrcccsoen cl ntimerc dc espcrúkres quc isklcn alcj¡c ¡.cional".
lra Cl. Bobth Inl¡m«úi\o ¿elConntl ¿eTaquilkt, \99O.r.t).ú. CÍ- C¡,pin¡.,rd¿- vLAGliT (Srpricmbrc lq,i9)- p. 61.
7677
A partir de la segunda mitad de los cuarenta, va ganando ]a opiniónde la merecida populaddad del cine nacion.rl. Un análisis de los liemposde pcmanencia en ca[el de ]as producciones españolas confirma "quelas peiículas nacioniües se ven con agrado cn Espaiia ' r70, colno afirmócasi tímidarnente e1 director Rafael Durán en 1945. Más explícito, dosaños dcspuós, Angel Falquinr exclarnaba: "Enterénonos de una vez-Cuando la película (española) está bien hecha, al público le gusta (...)Basta y¿ de lirar piedr¿s contra nuestro propio tejado"r?1-
A mediados de los años sesenta, una encuesta del lnsdfito de OpiniónPública constató entre los entrevistados una buena opinión del cine espa-ñol. "pues un 517¿ afima que ha mejorado mucho o que es bueno y lceusla, y sólo el 9% dice categóricamente que es n¿1o." Significativamente, se añldía, "son los unive$itados y técDrcos de glado super-ior los queúenen una opinión peor del cine nacion¡l (-..) De la nisma foma, las personas con ingresos ás altos son las quc tienen una opinia» peoi'r¿.Cuaklüiera que luesc su nivcl de ditusión socia), es a partir de la décadade los sesenta cuando criticar el cine üacional dejó dc ser consideradocomo una actividad subversiva quc empezó a ganar popular'iderl un:r opi-niór mucho más matizada y, a fir de ouelrlas, equilibüda. En esta vers;ón"el cine español ouenla con un público. Contó con él desde el principio,pelo ñreron tanlas las decepciones a las que se sometió que se dcsangañó,Pero siempre ha permanecido con la alención dispuesta para captar cual-quier atisbo de inteligencia o dc arte para aplauclir a r¿üiar ensegüida" 17r.
Cor estas afirmaciones se enrpjeza a entrever', a describir, a poder afirmaren público y abieltal1lentc, algo bastante parecido a l.r re¡]id¿d.
La hipótesis que aqlrí se va a del¡nder insis(e en efecto en el mismoconcepto. Pero antes Lle explicitar la visión dc co[.iunto de las re]¿rcionesque se lireror estableciendo entle las pelícu]as español¿rs y sü público que
se puede deLlucü de hs Iuentes examüredN y de los d tos cit dos, pareceinrpo antc introducir una pcqucña digrcsión quc sc prctcndc más univcrsal. La.lilicullad de clasilic.r l05 elementos rtue hrcen que una detemina.l peiícula .gusle o no (¡ pesar de los esluelzos hechos en estadirccción por la industri¡ del ci0e) inflüyó evidente¡ncntc en la fomulación de bs distnrtos juicio! que se han citado. Co entando las películasde m¿yor éxito comcrcial dc ls tcmporada 1943 44. cl crítico dc a'¿,rard,por ejenrplo. concluyó decepcionado: "He aqui coDm el público, que essiempre quien dice la úitime palabra, maniliesta su des¡cuerdo con loscríticos, los exhibidorcs y los aficio ados a1ci c. Porquc cn ningüno deestos sectores encontr¡ríanlos a nadie capaz de establecer una lista depreltrer¡rias corro l (tue nos d¡n los espectxdores medrileños, LloDde, dlado dc los acicrtos lnás rotundos ..n la selccción, cncontramos las equivoc.rciones mírs incompren!ible(" r¡.
Si parece dilicil compartir cl acento lnoralizador y didáclico del articulo, ya que hablar dc "cquivocacioncs" dcl gusto palcce un sinsenfklo,sin emhaBo el conrentaristr de Cárnara pone de relieve una dimensiónmuy impoú¡nte de hs reaociones de los espeotadorcs: Ia opiDión según ]acual no siempre, ni necesari:rmente. hay una relación clara y r-ígida entrela calidad de una pelícu)a y su cepacidad rle peDebacióD -dentro de unasprccondicioncs mí¡iJn¿s. Volviendo a la afirmación citada con antc¡ioridxd como precursor.r y relftivamente revel¿do|a. se empieza a ver comodebefa ser co[egida, elinü¡ando cualquiel deducción que de ella sepudiera correctamente derivrr ¡cerca de una posihle ecuación "buenapelícula" = "aprobaciór) dcl cspectador".
Un público nunc¿ es superior o inf¡rior a la producción cultunl de lasocied,rd que le roLle.r. Por lL) que se reliere al consuño de cine nacionalcn Bspaña cn los años del aumcnto dc la asistencia a las salas cincmatogríficas, siempre hubo un equilibrio que podría ser interpretrdo comouna especie de condición n¿türal dc la ploducciór cullural de masas r7s.
Lro "Crisis cincDatogrática ' lF,ntrevi st¡s a per$n¿lid¡des del cine). 6¿l¿lí, dcl.t¡,.licdto Nt iawl d¿L Esp.dá.u1.,, ,ryo 1945 (declüaciones dc Rat¡el Duúr).
Llr AngelFalqnüia, iBasr¡)a... pot r¡lott'. Ra¿brin¿n¿, enero 1948.I Insriruro de Opinión Prlbli.a ( 1968). pp.224 225Lri E§eb¡n Fá.ré. "E] pLiblico cspa¡ol ', P.¡a¡al¿¡! l ¿r.¿¿¿l¿r, ¡gofo 1964
78
I Elespe.Lador X,'A¡le..o¡, de. ptu¿. e¡ por, soheelci¡e . a'¿i,n¿¡d, I febño 19:15.
'5 Sc tfut¡ dc un Lnómcno qoc hc ualiz¡do cn cl ca$dc la üdiocn Dri tcsis docLo-tul Cl C¡úporesi 11990).
79
Ese equilibio se podríx "visualizar" cuartitativ¡mente, volvicndo aconsultar los datos citados en las primeras páginas de este párrafb, ointuilivamenle, acepla¡do las añrmaciones dc prcfesionales de la industri¿ cinenratográfica. Entrc las muchas que se podrían citar, será suficien-fc nlencionar dos. publicadas en la plensa espe,cializad¡¡ con t1eintl.l añosde distancia. tá primera reflcja las opiniones de un productor en los pri-meros ¡ños ¡incuenta. "Como té¡mino medid', explicaba el empresario,"las películ¿ls españolas son menos comerciales que las extranjerus (...)porque también su calidad es inferiu. Pero cuando el cine racion¡l consi-gue un lrarco éxito es lambién muy super¡or el resultado rl de otl.o éxitogrande del cine extran.iero" r%. Curiosarnentc, otrc profesional de laindustria c¡lcmatográfica, csta vez del sector de la distibución, cxpresócn ¡ 9{12 ün concepto üuy parec¡do. "Pa¡a los dist¡ibuido¡es, cl origen deun¡ película es totalmcnte irrelevante", podía confesar ya al amparo deposibles censuras, 'lo que sc quiere es un producto comercialmenteexplotable. Pcro saberros, tambié¡r, quc cuando la pclícula española tieneunx dignidad mínima cs miís comercial que ¡a norteamericana" ¡77.
Habría enlonc€s aquí una pequeña leccidn que aptendet accrca delo$ crsi imprcvisibles compoftamieritos de k)s espectadores a 1¡ horu deacudir a las t¿rquillas. Quizís hubiese algo sustancial en las peticiones de"cspañolidad" hechas en años sospechosos: quizás hubiese algun clcmen-to de verdad (srmergido en un contcxto de engañosa homogeneidad) enl supuesta mayor come¡lialidad de películas capaces de inspirar un cier-to nivel de ideDrillcáción n,cioDrl
2,2. El público del cin€ español: las películas de nrayor éxito en los cinesdc lá Gran Vía (1940-1968) y en la pequeña pantalls (1968-1986).[,os da«)s agregados acerca dcl índice dc atracción del cine español
en gcneral no son suficientes par¡ poder aclarar, dentro de lo posible, la
duda planteld¡ cn Ias considcraciones conclLrsivas dcl anterior párrafo.Un álisis some(, de los contenidos cspecíllcos de las pe¡ículas quesupieron conquislarse el livor del público nac¡oDal podría en c¿mbioolrc.er nrnririrl dc rer'l(\rúU cn errJ iliru(.!ion.
El siguiente paso cn el lnoceso dc inveslisación hr sido claborar unalis(a de lxs películ¡s de ñás óx¡to en sus rcsp€ctivos l(rcales de cstrcno enMadrid cntrc l94lrl2 y 1967-68, período que coincide aproximadamentccon los nños de la cxpansióD dcl cine en stla ?N.
Para complelar, aunque de li»¡¡ insatil¡ctoria, el paDorama geo-gráfico, sc ¡ntroduccn datos asistcmá¡icos sobrc otras ciudades. sobrctodo Bnrceloüe, la ciudad más impo(¡nic desde cl punto de vista delcoDsunlo cinema()gráfico. Respccto ¡ la de¡-isión de lir lar un aDálisispormcno¡izado a los añox anlcrio¡es,r ¡967 68. hay que rd¡¡ilir que ¡arcsonirncia social del cine como fenórneno de l¡ crltura rjc masas nodesap¡rcce de lo ra repentiD¡. Sin enrb¿rgo, la elección se justificalambión coD un¡ razón de carácter eslriclamente trratcnal. de orgariza-ción de h invcstigaoión. En eteclo. ¿ plrrtir de l¿ scgund:r nitad de k,saños scsentn se corrpl¡can, y profundizan. los mét(xlos dc medición dcléxito de uDr pclícula: con I¡ introducoión del control de l quilla bsdatos oliccidos se haccn. por un lado. n)¿ís científicos. y ás sistemtili-cos, al menos en las aspir¡ciores, y, por oúo lado. mcnos láciles de
nt ht Jr'. 2:l enetu 1932.,, Anbnio Reco&lcr- Sc.ierdio Gcneral de ADICAN lAsociftia)n de Dis¡ribuido,r.s c lñportadorcs Cinemalogrúficos de Ambito Nacional), mcsa rodonda cor cl DiNctor(le emldc Cine, ¡oloeí¡rar, L'biil 1982.
80
Lrr P¡tu lo\ úos inl.rn)rcs ¿, l¡ i,r\r¡ura.xin dcl connol de laquilk.l¡ nredición dcléxito d¿ lna pclícula cs irEvnabbnrúe ¡l8o ¡.ti(turi¿. Snr cmbr-so. parccc lnás qrc¡.epiabl. úrilid lc dik)s. iMqtriblrs ! sifemíticos. dcl
'i€mp dc p.m¡ncn.ia .n .ar -rel en el local dc en¡eüo Conn) nll¡tr¡ó Julio PóruZ I'eruch¡. "¿l ¡renos .cr'cri¡lo r la cItsd¿d dc Madrid. cono.er los dí¡s qúc un lil¡r l)cn¡¿ne.e c $ local dc cstrcno nospcrfuile 1...) dlcner !»os rclalivo\ trxi¡acD.s dc lprcx¡nacni¡ ¡ su presunlo ¿rilo. quc.cuando nrdoos- nc sir!. eo'no m«lclo prerisiotrildc su a.lphción públir¡ . Pi.cz Pcru-(ha (1982), n.2.1. (A !!c \r diero c¡sos dr no coincid.nc¡¡ cntie pcfln¿ncncir en cirrcl y rec.I¡d¡c¡ln. cl. ror c¡cmplo, Claudio cLrcrii Hill. L colina dc los pcqueñosdiabloi'.1!¿r/r,rr¿,48r1966),pf.5758).lslosd¿ros\¿pucdcncnco¡xar..npriDc-r¡ insml'l:ii. cn l¿\ rclisr¡s D(¿,,¿ (¡ parrú dc l9{0) ! C,n ¿,2 (añd l¡r4{ 461 y- cosBundo lug¡f- cD los Ar¡dr¡i,s d¿ (:np Erunol I 1111í63). Sc dcfinc ¿qui cono p.li.tr'l¡ de ¡xiro l¡ que se n¡nt,,!o ¡1 rcnos 6 scnÚnas .:12 rli¡s - e¡ cartcl cn el loc¡l (lc
ltl
colnparar con el perfudo ¡ntc¡ior, para cl qüe se dispone §ólo de infbrmacióo accrc¿ dc I¿ penüenci.r de las películas cn cl local de esueno.Si es i¡evit¡ble y fund¡nrcnlal un¿ pxñndiz.rción en lff nucvas ciflasolrecid.rs por el Ministerio de l¡form¡ción y Turismo prrr los añossetent¿ y por cl Miüisterio de Cultur.r l)¿ü¿ los ochcnla, no parece si¡curbargo (ot¡lnente rrhit|ario dejar cslc ¿spccto parr un estudio poste-rior. ya quc suponc el empleo de distintos nrétodos de trabaio y dc nucvos par¿imetrl)s .le nredición y sclccción.
I-a lisl¡ cl¿boúdr ¿ paÍir de los d¡tos sohre pernrancncia cn cartcl en elloc¿l de esteno.onfirma 194-l colno un atu) de cambio. Parcce crsi demasjado par¡digmítioo que la pinrcm pelícnla dc producción cspañola que lle-gó l1l.\ seis seDrxnas en cartcl claño anlerior en el cine de estrcno en Mrdridfucsc la pxliótico-Daciotlnlistlt ¡A i la legión! dc Ju¿n dc Ordr¡ñ.r ',, onsipam confinnar los todarí¡ beligentnGs ánimos Lle 1.r sociedd española (qucpol olr1) l do, y significativamcntc, no lcaccione con el mismo nivel de entusiasmo a l¡ hora de l¡ecueDtar la sal¡ en la quc sc ptoycc¡¡b¿ n¿]ir).
La tenrporada siguic¡lc, I.l prccaria producciínr nacional no p¿rccccapaz de proLlucir un filDr qre consisa dcspcrtar un interés cor¡para-bl¡r. Sólo con la aparición en las p.rnt.rllff m¡drileñas dc 1-;l rr.¿ir¿./¿,/.)se parece entrcvcl cl inicio del lin del eslado de excepcionalidad eúlsegu drLl en el que estaba sumida la iodr¡stria cinern¿tográfica. selrpor la buene caliLlad de l.l películ¡ corro por su comcrci¡lid.rd. "Laleyend¡ de quc oo sc pucLlen hacer bnenos 'films' en nuestro f¿ís quctla conpletarnente desvanecida'. co|renl¡ dcsLlc Brreelona el crÍ1icode (úmuo Rn. Est¿r nueva pelícuh de Sáen7 dc Hclcdis, xllnque lejosde representar con l¡ rnisma in(cgidad qr¡e Rd.d l.r i{leología del regimcn. ga a al rnisno tiempo el favor de la cul(ura olicial (es el PrirnerPremio dc Cincnlalogralía del Shdicato Nxcional del Espectáculo dcla tempor da i9,ll-44) y el rclativo cnlüsiasmo del público (con sus
r¡! Lr pclícult sc estrur') cl l1 dc núvo dc 1912 er el .n'e Alei ¿ E la tcnrpora-¿¡¿fltú¡.5¡¡rot?¿t¿otl¡l¿1¡.¿rUegódlfllsen:úrnscncar1.lcnclclocdccst,rno (Ave¡id¿ de Mr¡lr ).rl ,^ng.lZúnig¡, aií,¡¿lz c Btulelona'. ai¡,L,r¡, enc¡) 19.14
lJ2
,'ll1n¿r¡.¿1, (losó Luis :jÍenz de Herc.lir, 19.11)
8-]
seis semanas en c¿u1el en el Palacio de la Músic , en l\'ladrid I . y cin_co en el Coliseum de BarcclonarBr)- Sin embargo, las razones del aPrecio por parte del pÍrblico no parecen eslllt pcrfectamente e¡ sinloníacon las celebraciones de la cítica oficial. Según esta últim:r,1a ¿daptación de la noveh de Pedro Antonio de Alcorcúr represent¿, además deun ejernplo de cine de calidad artística excepcional en el pirnoramaDlrcional, un modelo de españolidad (se pod¡ía clasificar como ejemplode la primera de las versiones de la tipologír presenlada en cl capítlrlo
"Co¡ El escántlalo we el aulénúco cine españo1". proclama JoaquínRomero-Marchent en R(diocineüa,"po\tE crca escuela, porque se apaúade Io fáci1, porque huye de lo pinroresco. porque nacioraliza la tócnica,polque cultiva h aulénlica racialidad, porque destruye para siempre eseconceplo colncrcial, tan desacreditado, qüe tanto daño hir hecho a nuestrasraíces (....) Directoes tiene España... capaces y capacilados (...) pero esos
directorcs (...) se olvidaban de DUestra mer;diondidad, que es apasionada yaDiñosa, activa y elcgante"r*. De cara al público, lá película de Sáenz deHcredia se prcscnta cor lodo el dractivo de una cierla atrevida disconlbr-miLla.l con cl panorama cukurul dominante. Como señaki Marcel Oms enuD ripido panomma del cine español de estos años, 1a película "tiene elmerio de abordar situaciones ntrevidas como las de 1os amores oulpables, ode poner en escena personaies con conduct s escandahsN (...) l3s el prime¡¿Ldulterio llev do a la pantalle en EspÑl desde 1939" r35 En efeclo, huboquien b reconoció rbieftafif,t\te- "El ¿suí dt1lo", se comentó en Rddioci-netLLt. "¿qnión no rccucrd¡ llt novela leída en nuestros ñosióvenes a
escondidas de nuesúos pxdres ..? Por eso. E/ r:sc¿fudaL) tiene emoción,interés. y es espectacular pol lo escabloso de q¡¡ rmmá" !3'i
El año l9rl3 repleseotr entonces a los ojos de la crílica el primero enel qüc la lenta vuclta a la'hormalidad" industr-ii se configlrrr como unproceso Lle una ciertit solidez. El juicio refleja no sólo con§iLleraciones dec¡rácler ¡écnico. estéúco. y cul1u1a1. sino también concl€los rcsultadoseconómicos. SegÍrn ¡firm¡e1Bolelín del Sind¡cdÍo Ndtiotldl del Especló'.rb. el año marc¿ un hito en la marcha asccndente de 1¿r 'i-ecudaciónobtenida en las salas de espectáculos" (3 millones de peset¡s dialios),cifra (\uperior. conlo sc comenta. a ia obtenida en lo§ lenocariles) quesitú¡ dcfinitivrrente la iDduslria cinematográfica entre las más importanles del paísr3r.
Pero todavía hay lemporadas en las que no hay una película estrelladc producción nacional. Hast¡ 19'16 prevalece unü cierta discolltinuidaden h cap¿cidad de producir Dzsr se/ler:r y un evidente influencia del esta-
N .lórquir Ronrcru N'Iarchcnt. El Escandalo como exPoncnte cl¡em¡bgrílieoesp¡ñol ,
^rlir¿,itr¿ul :10 ocrubre 19:13.
N' 'A le mé.itc d abordd dcs sirualions audacicuse! commc ccllcs des a¡rouri qnrp¡bles. ou dc meLúe en sc¿nc des pe.sonnascs aúx coq o¡cme¡ls scardaleux (. ) c'.sllcIrcmieradull¡rcril'é.randepuis Ir)39.enEsPaS¡c'. O¡s I1984).P. 25
L¡6 iurio de r'lech¡cr, 'DesPnés dcl csrreno de ¡/ e§.án¿¿Li Rd¿ntitttrtt ttt
rsr Victor¿no López. ,\lgunes considcrucn¡1es sobN l! chem¡to8r il ct¡1ñrr[],Boletí¡i d¿l Sit1¿it-db Ntt:ü,ltI¿d E.tp..ttitltlo, o.rübtc t9¡].
¡ Se eslreúó el 20 de octubrc dc l9.ll, en limción de gr¿n gala. PaE los dato\ sobrepemanenci¿ cn cartcl, cl Dir¿n¿, 30 ¡oliembrc 19.11.
r Ci. losé I'oreUa. "Crónic¡ dc Bar.elon¡",.I'r¿,n¿, P1¿&. ló tulü l94l: "L¡dur¡ción en calcl iue la nisma de l¡s películ¡s c¡tr¡njcns preleridas (cinco scm¡nas)A la películ¿ se dió. en efeclo, ¡iucna publi.id¿d. Ianrbién.n Barcelou 'El eslreno se
rodeó de toda la alaraLosil¡d posible (. .) Y, conio cn las rmdi.ion¡les noches dcl Liceo,c¡ las ¡¡mbl¿s b¡¡lelooes¡s 1..) Las gcntes eslerab.n de pie cn l! calzada patu a.lmir¡r,aunquc sólo tucra dc le¡os, lxs pieles. las joyas, la bcllcza.le lás den¡s y lo pnlido dc l2shlxn.¿s peche.as dc sus rcspecrilo$ .¡ballerol (A. Zútiiga. C¿,,¡¿,2 en B¡r.elon¡ ,
i' El hecho de quc sca posible consider¡,la como un¡ l.licul¡.o¡ elevado conte¡ido dc cspa¡olid¡d no qtiere decl que sc nlcguc la infl¡encia de los modclo holly-&odiá¡os del úelodr¿ma cn concel.ntu. Co o esclibió Ilarccl Oñs. la pelicnla Il¿r.¿,d¿lD ¡simil¿L la litrma nnúariva de el tlash'back ! aplic¡ .o¡ érito ¿18ú¡ clecn).inem¡rogrfli.o ¡ u¡ súeto conr¡lcrámenre liler'¡rio. qre co¡firDr¡ l¡ Lendencia deS¡e¡z dc Hcrcdia a ulilizar l¿s enseñanzas dc otras ci.em¡logralÍas. en csrc caso.las del¿ r¡ndició¡ holllBoodian¿ dcl Drcbdranr¿." ("Asimile 1¿ forme nararivc du llashback, ct réussir quelrtues ellets cinénmtoSr¡fhiqncs ntr un rÚet io¡ci¡r.mcnt littérai¡cqui .onñrne¡t lattitudc dc S¡cn7 de He¡edi¡ ¡ tire. l.s l.lons dcs ¡úL¡es.inéi¡atogmph ics. notam¡re¡t. i.i, de la t ad ition hol lywoodienne du i¡élodr¡rnc ). Om s I 1 984)P.25.
Il4
do de aislamicnto al que está sometido el p.rís en cuanto se refiere al con-tenido de l.rs películas elegidas por cl público macüi1eño.
Llt exafuación dc valorcs J¡lilitares o imperi es o 1a apclación a unalradición cultural muy local son las cirracleríslic¿s más evidentes de laspelículas comercirles de ias lempoladas 1941 17. BatLl¡ú y Reino suntoson los dos óxiros de laquilla antes de la tenpor¡tla da Lt¡cLt¡u d< unu¡r.Sin cmbargo, también hay que decir que, a pesar de la ensor.lecedorrcampañr publicitaria que la Eeccdió, Las últimor de Fi1?irrr apenassuperó el línile de1 mcs cn carlel en el local de estreno.
El gran óxito de Síenz de Heredia de la tenporada 1946-47.Md¡¡o a Rebull, nrer€ce unr rcIlexión ¿partc. Adaptación cinem tográ-fica de una novcla de Agustí, la pelí,rula, centr'rda en la historia dc unafañilia dc industriales barceloneses. se desirrrolla ahedcdor de cietostópicos de la irnagen y la histrrir de Cal¿luña. Mariotú Rebull, .Jecltrtóei elecro Ra¿iotinen . "rcflcia el espÍitu industrial de C-¡t1lui1a"LN yno sorprendcntcmerte en Barcelona parece haber lenido Lm óxito arrollador hasta el punto que se llegó a anunciar que iba a ser doblada tlcatalán r'). ScgÍrn /,,1rigo?¿r, recaudó el doble que la popularísimaR?¡¿cd, considemda hasta 1¡ lecha la pclícula más comercial desde f/Lteslí Le del anort'4.
Haci¡ el fin.rl de los años cuarent¡ tieúdc a aumentar (aunque poco)el nírmero de producciorlcs cspañolas que se pueden delinir colllo éxitoscolllerciales. Entre los títulos m¿is interesa¡les h¿y quc mencionnr elfarmso melodrama histórico de Juan dc Orduñr. Locura de amor. M|rchí-simo sc ha escrjto y dicho ya rcerca del más clamoloso éxrto de taquillade los años cu enla. Menos ticmpo, quizás. se hr dedicado a matizar yesludiar en delallc las reacciones de los distintos priblicos. Er cl cxtraniero. Lor:urd de unot f|]e la primera película que dcspués de la desap.rri-ción del popular cine Lle h ll RepÍrblica supo reabrir el canliro hacia los
merca¿los sudamericanosrq Pero, así como parcce haber tcnido prcble-nlas en ganar la aceptacjón del público en ueas geogláficas n1enos afines- igu;lmerte en el mercado nacional tuvo desigÜal acogida: si por unlado entusiasmó al público madrileño, las reacciones en Barcek»re fueronhrslnnte mís fríasr!:.
Pero fue soble todo en los primeros años cincuenta cuando el cjDe
español consiguió llevar a las pantallas cinematográficits un núrneroinlpoúaDte de produccioÍes que llegar()n a imPonerse al público interna-ciánal. Las pr'iincras fuercn cieltas películas del así llamado cine religioso. corno La Señoru tle Fá¡i,nd Y la anóDal.! cn el género. Marc¿lino lnJ ll,o. Fucron ptecedidas por ¿¿, nies ¿s fiucha' primera película deliiclo rcligioso, que obtuvo rnuchísimo más éxito en Barcelona (don{le se
mantuvo .seis semanas en cartel erl el cine Mo¡teoarlor!r) que en Madlid,y la "modema" Bctlarr.¡a, Llte, siemprc en Barcelon'! "ftie ]a películanacional que más se sostuvo en la cartelera" en 1951" rq Los úkünosb¿s¡ se/l¿¡.r dcl cine religioso serían Molotri, e§trenada en 1959, y ¡-rdJEr.¿¡d, que apareció en las pnnl¡llas maúileñas en diciembre de 1961'
Ontre tO+9 y !952 continúa también el ¡üge de las películas histódas: Pequeñecei, Aíu\tind de Arr¡gón, kt Le.ono ¿e Costilld y Albd ¿e
Américi f¡ero¡ los títlllos del génerc mejor acogidos pol el público en
esas temporadas. Eü l9rl9, hay que recordar taobién el más que discletoéxito obtenido po1 la película de bandoleros, diigida Por Luis Lucia, ¿r7
Duqu¿sa de B¿rar?¿jí Rodada enre tebrero y julio de 1949, se estrenó
en Ñ{adri<l el 26 <]e octlrbre de ese mismo aio en el cine de las grandes
ocasioncs, el Rialto. El público madrileño respondió con entusiasmo a su
estrcno. Si su tienpo de pemanencia en caÍel en la Gran Vía no igualó
tt Angel vilcheN, E¡nlvist¡ .on J.1.. S¡L.nz dc Llcrdliu R¿¿l¿,.¡,¿,i¡r. I cncro1947.f! "PosLd de l¡ qunrcena . a'in¿ú¿. \ .iúro tt)17.
!'r "Travcllirg por Ba rccbna '. ,rrt.,¿r. juiio I 9:17.
86
L,LMíscompli.nd¡fucsinen)b¡rEosúaceltacióúporPlaedeotusdlascullunles-c1'clrc!¿rtito ftacaso;n Nucve Yoü rclado por CúLos Mon en D¡'s¿'¿, 5 diciembte 1950'
r,r Cf.,¿Por qúé ha¡ relirado dcl.a.tcl. en ple¡n óxnd ¡...ut¿.fu ¿ñor'1 . C4¡utrd
L" Ci. C¿rr¿,Z, I juln, 1949.rqa valentí¡ Carcí;, "R.sumen dcl ,tño cnicmaLoCrá¡co en Baleldra
" P/i'¡¿l P/'!
i. 13 ¿nerc 1952. Battttt¿r¿, sc e\peciica, se mefuvo e¡ cafel seis señanas en dos
it7
ni nrucho mcnos cl réootd est¡blecido cl llño antcri(» por el primer granrriunfb dc t:rquilh dc Juan de Orduña, ¿,.r¿.r,¿, d¿, ¿rrrrr (que se ¡n¡nruvoen cartel en cse misDto cine, cl Rialto. durante l3f, días), fuc sin cmbargo, con sus 44 días cn el locrl dc estrc¡lo l¡ segund¡ pelícu¡ esp¿ñol¿ denrayor éxi¡o de l¿ ten¡poruda 1949 1950. En dicicmbrc de 1951 l,nti*enespodír litu!ar: "EI cine español cD el piDriculo del óxito. Balcn el rccord deper¡ranenci¿ en la ca(clera mldrilcña y dc t¿quiiltL dos pelfclllas nacionales'r'5 (En rcdidad Iueron m¿is de dos las prülucciones españohs de uncicrto éxilo en aquella telnporada es el itr'io tambiél1de Bularrusa).
De Ias que cir¿dlrs cD el arlícilo de ltnaqle r'¡^, ^parte
cle La S?ño,a tl.Fárira, hay que señalar El su?ño de Andalucítr, U,n¡ coprülucción hirp¿ncfrancesa que conlirm¿ l¡ sensibilidad comcrcial de Luis Lucia. Adapt¡ciónde una opsrctu i-an!es¿, definid.r y definible. sin 1¡lsos pudore§, corno"csprrñolada" r{', El sueño de A,Ílalutía fuc conccbida como verdaderasupcrproducc¡óo. Cuatro añ(» mlis tarde, cn 1955, el dib-tor valenciaDo notería reparos en añrmar (exagcm0do u poco su re¡¡ sensihilidad co¡rercixl.): "Soy el director quc ha logllldo (furantc cuatlo rños consccurivos lapelicula nacionr¡l que más ¡ngresos ha proporcionado en taquilh" ¡)7. táspelículas a ¡as que se rctiería son, junto con Ál ru?ño d. A tlaluría, h h?rhtd d S S lpitb, .l?runín y Un .ubdll?¡o an¿ 1u.. Más sobrix, perosiempre en línca con {emas claramenlc n¡cion¿:les, Tar¿e de tomÍ, (leL¿dislao Vajda (que podría fácilnrcnle xrrebatar Lucir el tílrrlo que schabílr autoconced¡do). llcanzó los l,+4 clías en.¡r1e] en el Coliseun deMadrid. en 1956, práclicanrcnte rcpitiendo el clamoroso, pcro mucho mási¡lernacionrl, éxito de Ma r(¡tlitb pan ! rino. Chdt¡ta¡e a un kr"ro ¿e L\fa-el Cil lcanz(i en 1963 un éxilo compamble. aunque iolerior a pes¡r de laact ac¡ón de 'El Cordobcs", con un tem¿ simila¿
L'j ,¡¿s¿,¿t. di.ienüre 1951.rq Cl_- crfic¡ de _lnteri¡ro- cn P¡¡,¡¿l P/¡¿r,j Desdc los p¡imrcs ti,toSmñrs v¡ s
a¡lvicrlc el cspe.r¡dor quc !a r prcsenci¿r ei d$!nollo dc un ten¡r cspañol visl(, porcxl.¡r¡icros (...) Nrrlie puedo scDtn\c dcli¿nil¡do ni nadic dcbe ernnlcrr cn senrido despertiyo l¡ dcnon¡inac¡ón ú esp¡nohd¡ ¿l rel¡rirse a rsta |Elí.l,Ia (P'n ¿¡ p¿¿D. 22
'r ,qad¡.tr¡,r.a". i l¡hr$o 1955
88
Pcro. rl l¡Llo dc cspañolaLhr y producciones históricls, sigucrrtcniendo éxito también pclículas mis "inlemacional¡zlntes", conrcdirs.películas ¡rolicíacas, supeq)roducciores bíblic1ls. descle 1,os,lrs z/r'lrarl¡,/¿//¿rr, o ¡a popularísi]n..lt Historiat l? la ftklio rl( Jt)sé Luis Sienz (lcllcre,lia. h-,ttti\ El beso .tu J¡.¡¿¡r. dirig¡d¿ por R¿fael Gil cn 195.1, o C¿,¡tg*rw en Sn'illa. de Anlonio Román. Y l lisla contiDú¿. hacia Iinalcs rlelos cincuenta, con (¡nu nü(huchira ¿e Valld¿olid y Lds chk'(\ ¿( l.tCru.Roj.
Al mismo liempo cnlpiez¡ a aparccer (y a "vendcr'") l¡ "olfu' Espirña. En julio de 1951, una de las películas esprñolas quc'van scñlll ndocon rapidez cl camino hacia" el "'cinc de hoy"'i*, Ci¿lr, /¡¿8n,. dc Mr¡rOli. se maDtiene cn cartel 49 dí¡s en el Prl¡cir) rle l, Mrisica dc Madri(l(eso sí, en cl lnes dciulio. Si S¡/r.or no llega I ocupar el loc.rl de cslrenodun|nte un »es entelo, ¡Bie wnido Mr. M¿r.rr¿l/J es un clarc óxilo (tcndcncia quc luego sc reprodr¡cirá no srilo p¡ru muchirs produccioDcs dcBerl¿nI¡a sino (anrbién piu-a unas cuan{¿s películ.rs del Nuevo CiDc lispñol, como Del (,rr ... al unatillo y Nucw carrt\ r! B"rta r»)- kt t'¡út trot'¿¿lrn¡¿, de l.rcmando Fernáñ Córnez. tamb;éD se revcla. en la ten)porir(lir195[i 59. conro un discrcto éxito coDrercia].
Los grandes éxi«)s cspañolcs en Barcek)na del año 195,:l pareccttconfirmar lc presenci¡ simultátrea de nuevas orieDtaciones y antiSuxs ptt'Ie¡enci¡s por par'te dcl público. Según lo que oxplica V¡lenth C.lrcí dcsde la capilal catalanr, 'Ha,- itü t:amiut u l der.¡¿ se m¡ntuvo cD c.r¡1ele0 competerrcin de t quilla con l¿§ nrcjores cxoanjem§" (con tí(hs landil'erentcs co¡¡o J¿lr,r?ít Cótni«¡s. Si¿rra Mdlin. Qffn¿ ¿? horu)L)t).Dc la películ¡ del barcelonés Frxncisco RovirLr Belct.r, se puede clccir qucreprescnki paü la Ciudad Condal lo que d¡ez ilños antes había s¡8n¡ficn'
¡'x J.L. (¡imz Teln,. l¡ críri.r.s librc . ¡alr,¿r P¿¿¡,. I 5 ¡,lb l 95 lr{ k ¡í¿-rnl¿ (quc tro s¿ man¡,vo cn ca el m¡s dc zli díls er cl lo..l dc .\lrcio cMa¿ d) cs si¡r cmha3o h scsu¡d¡ pclícula esp¡ñol¿ de h lisl¡ dc lr¡s '\¡!'¡ncs ]]eli.,,l,L\españolas dcl ¡ño pas:do indic¡drs cn un son¿eo dcl I¡Nrir(o de Opinión ¡)úhlici-.(llOPr¡gf'rjf p 2,,,¡ l¡ pttr¿c\ I't, n¿¿,ln' ¿\ lttt ru-
r955
do, a los (¡os dc los críticos, El escántlab en el ámbito nacional. Cuentasu pr(xluctor que "desde hace dos mescs venía hablándose en las tcÍuliasciner¡alográfic s nadrileñas del cnorme ¡iunfo de crítica y pÍrhlicoalcenz¡do por la pclícul^n2!to:f,al Hd! un carn¡tto d ld dctechd' en Bttcc
Sin enrb go, los grandes núücros siguen plcrniando a uú cine Inás
cl¡ranrenle "comcrcial". La música es el ingrediente de mayor populariLLü e¡trc cl fin de los cincuentr y la prinreft iud de los sesent¿, desdeel clamoll)so é\lto de El úlrimo.xp¿é, que sc proyectó en el R;ako dcM trid desdc mayo de t957 hasta nltto de 1958, y que se prolongó enAqu¿llos t¡enpos Llet ,:¿?111 y en la supepro{lucctón l,a '¡iol¿terd. P^ftlelanrente y cn consonanci.r, conquistan el favor del público los niños cantotes. L:1. tuiseñor (le Lts cutnbt:; as [a priúera película de Joselito queconquist el público de lt Cran Vía madrileña, en las N¿vidades de 195E.Dos años dcspués. Madsol grna el título de n¿yor atracción infaotil enlos ci cs de esueno de Madrid, y lo coDserva al menos h¡sta 7árrlrol¿r,que apueció cn Ias pantall¡s cn el Dles dc iulio de 1962. Mientras, ¿ró"-de vus Atfunn XII I, el b¿)-/ srll¿r quc cieü a los años cincuenla, debe más¡ ia influencia dcl arroll.üor óxito de .Sirri r{'2 que rl inlerós hacia un posi-hle relorno dcl cine histórico.
Cualquier qüc fucran los tílulos escogidos por el priblico (y eran dctodo tipo y dislintos ni\,eles ¿rlísticos), bs datos recoPilados parecen con-firmar que cn 1959 "ur hccho imPo(antc domina el panorama del actlralcirema cspañol: la conquista de su pírblico. Cierlo que I reP¿sar la hisloria de esta etapa que comicnza en t9'[0, cncontramos en cllsi tod¿s sustempol¿das una pelíclrla esp¿Lñol¡ quc batió 'recolds' de t¿quilla. Era laexccpción- (....) Ahora es distinlo. Eo la últina temporada y en b que vadc la prcsente, no sób hm suryido esos grandes 'hox-officcs', s¡m que se
regish¡n bas!1nes otros éxitos coDrercialcs (...) Los exhibidores ¿tb1en hue-co e Ia película española aun efl fccha tan señalad¡ como el f)omingo de
:1r l¡re zo I.lu¡¡o cnlrclisl¡ a A¡t(rnio Bolalull. dircctrtr propict io Lte i'ilínFilnrs, ,(ddn,.ir.,ra, 22 ñato 1954.
1r Estc juiciocs dc lr¿n.tcz Lenc (1985)
90
t/n tu\'o ú: l!t. (LuisLtci¡. 1960) eo cartcl cn I¡crnn Vía orn.lrilcr'¡rL
9t
ResuueccirÍr. El cine español ha afianzdo su credilo cntre su público, fenó¡1eno quc no se lograba desde los tienpos en que la no exifencia del dobla-ic obligatorio. daba e 1¿ película cspañola rango de 'cabeza de lote"'u.
En eI¡cto. los datos sobre el número de películas que se mlntulieronen cartel eD cl cine de esireno duünte l,l1ás dc seis semanits confirm¡r losaños 1961 1968 como ¿ños de rclativa popularidad del cjre español..rpeslr que se empiczc a h¡blar otra vez, y coll prcocup¡ci(n, de la crisisdel cine. Crisis que, ¡rnque llegó a España indudiülenente tarde, silrembalgo existió y ten¡inó afectando de fbrma partioular al cine nacbn. .
Desde 1968, el númcro de especttdores que ¿cude a las saliN cinenatográficas para asistir a la proyección de una película de ploclucción (ocoproducc;ón) nacional va reduciéndose cada tlño, aunque con pequeñasvueli,s rlrís desdc los 123.3 millones de 1968 a los 8.8.Ie 1991. Enporcentaje sobre el total de los espectadores ci¡em¡tográficos, se pasa denedias que grevitan aLededol del 30% en krs años scscnta y primerossetenta (hasla apoxirDadamente 1977). ,r1 20ol¿ dc los prinre«rs ochenta.En progresión inexor-ab]e, cuando cmpieza la últinra década dcl siglo. lxporción de público quc sigue eligiendo lll.s prodlrccioncs ¡acionales llegaa oscilal alrededor del I07o del tot¿lro{.
El cambio en 1os hábitos de consumo cinematográfico que se empiezir a nolar a partir de la segrnda mitad ds los años sesent¡ está evidcnteme¡te relacionado con el paralelo desarrollo de la televisión. En 1965-66en los hogarcs esp¿ñolcs hay rnís de dos miliones de aparatos de televisión (sobrc una población de poco más de 3l millones slrpolre Llna incidencia de 65,6 rcceptores por 1,000 habit¿ntes, quc llega a I15,5 en 1969y a 184.2 en 1975 nE). En efeclo, si "cn 1952, la intro.tucción de la televi-sión fue un liacaso técnico: cn 1977, Esprña tenía mís aparatos de televi-sión, en blánco y neg¡o. por h¿üitante que ninSÚn otro paíc" ar.
1rr Allonso Sf¡chez. Nuesrrc cúic cn 1959', Cráp¿ñl, mayo 1959\ Cf Bdetin t bnra¡ib. P¿Lítalus, rr¿ddc¡ohes, .\)etra¡lofts. Dtbr ¿¿ 1991.M¡drid. 1992, p. 7. Elabora.ió¡
'trÍ¡ c¡ ¡!é¡dicc
1'' Cf UNESCO (1979)rr' Car y Fus 11979), p. 13l
ADaliz el consümo de cine esprñol a partir dc fin¡les de los sesentaimpiica por lo t¡nto un etamcn de las películas nacionales emitidas portclcvisión. A ooDtiDuación se ofiecen unos primeros Llatos sobrc est¿ par,te del'lnercado" cinel¡arol¡úI'ico.
Un ¿nílisis de las r.3vistas:07 rc!ela un¡ cierlir continuidad temporal enla progranr¡ció¡ Lle películ.rs de prrrducción nacional, centreda esencial-rnente en el cine "de calidad" y manilestando un cieft) interés h¡cia la historia del ciDe esp.lñol. Pero entrt los largometrajcs "especiales" se llegr ¡trmsmitir un poco dc todo, sin tendencias clararnente marcadas. En los pr'i-meros años \etenta parece disndnllir la cantidad de películas españolastransmilidas sobre el n)tal. M¿is tarde. se manticnc con colas relalivamentehajas (xlredcdor dcl l2 137¿ de la progr.rmacií» cinematogñIica). En1977, por ejernplo. cuando el 93% dc los hogáres españoles posee un apa-ralo dc tclcvisión. sólo 25 de l1l.§ 2ll5 películas ernitidas por las dos cádeDas.soD D,rcionales (alrededor dcl9'/.)ro¡. Dos años más tade. sobre un total de'+15 hrgometr'¿jes emitidos.53 son clasilicados conro españoies (137a)ri)',.En 1980, el por::entLúe de películas españolas sobtc cl tolal sube un poco yllega al 16,53. pero baia nucvemente el ltño siguiente (11,27¡) rr0. En latemporrda 191J2-1i3, se llega otr-a vez al 15./o. mientras se empiezan a esta-blecer cuot¿s de panlalla. A partir de 1983. TVE estalía obligada e emirir aIrnenos un 207¡ de l¡lgomclrajcs de produoción n¿cional: . E¡tre csc año y1986, paralelanente al incremenlo de núntcro (G hor¿1s Lledic.das a l¡ emilión de l¡rgometrajes I ). l¿s cuotas son ampliamcnte rcspet¿das 2 r. En1985, de las 394 películas emilid¡s a lo l rgo del año,90 son españolas(dato que corrcsponde a u¡ 22.11% del total) y l-19 norteañericaDrs
rr 5c han ¡escñado: Cn?. ¿, 7 ¿nB, Cin4nan¿o, El¿n., Nkero l:'otosratnas Pd tdlk! \ etcen¡r¡as. t'rinlrt t'Lno, R t¿i.\:in.tut, Tek ra.lb, Tt¡u ll-¡¡ D¡ros dcr Ár!4¡l,4Iy¿dc 1976.
rq ¡Jatos dcl,&rr¡o dT YE le 1979.ar Datosonecido(porBurdñenleyCil (l9EB),p. 1,13) C'.t. Awaria RIlE 19E2183. EsIe por.enraje serí elev.Ldo al 257¿ .n cncr) de
l987 rcf. ¡7 P¿íi, 29 e¡ero 1937).rr cr. Busiamanrey crr (r9rjE), p. l.+1 l,12i.t r¡úbién R{)dísucz (t9E5). pp 81.8?:,r (lf. datos Busraúanle ) Gi1(r9t3E). p r4l.
(3:1,8'¿rrra. Los d¿tos para l986 son nruy similares:rr. En 1987 la cuota depanlalla de las películ.rs españohs subc al 25'l.. A parlir del nlomeDlo en{lue se establecen, por acuüdos cou los repre§entaDte\ Lle h indlrstria dclciDe. mfuimos cu¡ntitativc,s pnra las pr.(xlucciones nacionalcs, pierde inte-rós la reconstrucci(in nunréri0¡.
Un a»¿ílisis dcl lndicc de,^ceptacialn de l s películ¡s esp¡ñolas paracl pcíodo 1975-191t6':i6, relela que 1¿ populalidad de la ilrollucción cinenatogrirlicn nacional, c¡ las cuotas traDsmitidlts, es colrlparable a lacxlranjcra y lleea incluso .r dnios rruy elevados (como, por ejenrplo, eD dcaso de las comedias de LLlzag¡). Igual¡rente alto es el irlice de aceptaci(in ,:le pelícl¡las quc tuvieron éxitos clamorosos en la laquilla en épocasmuy antcriorcs (cor]o A gkslina ¿" Ardgón, Botón ¿/¿ ¿¿cla, o la misrnísi-m¡ lndnl dc anot, quc cn I985. present¿dr por MénLlez Leilc, consigueün índice supcrior al de Ll últino rupl¿, en e1i\ismo cspacio.) lncluso I"dSáoru ¿e l'áliltullegó n suscilü ur) intcrós superior x ln medi y, ma¡1c-niéndonos en el cine religioso- B¿J¿r,r1rrrl obtlrvo, sienrpre eü l,¿r ,¿.¡¿ d¿lcitt¡t lsp ñol. una aco!:id¿ mírs que diseretr. Todos esos d.rtos tienden ¡co¡iinnar cuanto ya errpezaba a revelarse cn cl cstudio del cine en sal.¡: ladrr¿deru popularilad de la producción cinenr¡n)gráfica n cional en España y Ia corrcspondcncia cntre una paÍe la producción comcrcj¡l y lasoriert¡ciones culturales de ]a sociedad en su coniun¡o (a pesar de la censu-la y las políticas de dirigis o). Par¿ tcrmjnar de nredir hNta que punto 1a
política podía supcryoncr.se a l¡s ten.lencias \ociales, se hajüzg¿do irüere-sante pasar al análisis Lle un seclor resldngido y especializado eD el quebs iDteütos de condicionanriento se pr1)Llujeron. al neuos duranle un llrs-¡1r de f'orma sistemíticr eD el inexistentc scctor del cine infantil.
3.'OTODO LO FANTASTICO VIENERETROCEDIENDO'" EL IMPALPABLE
PUBLICO DEL CINE INFANTIL
Se hacía referencia, en la introdu.rción, a la apadción de una "pteo-cupación educativa" en la relación del rrundo adulto con el mundoinfanlil qüe sería ca¡acterística de la cd¿d modernnrrT. En el á bito delos medios de comunicación de ñasas esta prcocupación se ha cxtendi-do, en los ¿rños seseDta, del ciLle a la televisión sin etper-irnentar cambios sustanciales en su inspimciam I ¡. Volvcr a rcflexiona¡ acerca de bs'lliscursos" producidos en Esp¿ña alrededo¡ dcl cine infinril parecec0lonces un ejercicio de extrema actualid¿d, que. como en el caso de larlcl¡nsa de la identidad nacional, podría ayudar a aclaral conceptos erdrrs. ¡dernás de oliecer un pequeño panorana de alatos sobre ü¡eexpcriencia de ¡plicaci(in práctica. Como en el caso de los capítulosiLnlcriorcs, se propondrá aquí la introducción de una doble perspectiva:
r I Cr. Ari¿s (1960); Prcst y Vinccnl{199t).'' Ci. McQuail 11992).p.275.
¡4 _Noticias TVE-, Qtl.¡lolo Cottn & daú¡trit¡.¡ón te RTVE. p.2 (rle vu,
'i5 Ci: Busr¿¡xrLc y Gil (1988). p. 113.l)t Ct. Anucnt RruE. 19E1.
9,1 95
por un ]ado, buscar y clasificar la "clrltura" de la responsxbilidad haciael nundo inf¿ntil en el mundo de 1¡ producción cinematográfica espa-ñola; y, por el otro, irÍroducir datos que puedan hacer rellexionar soblesu viabilidad-
Er general, el discu$o acerca de la responsabilidad o falta de res-ponsabilidad de los medios ¿udiovisuales cn la determinación de ]a lbr-
ación cultural del mundo infantil constitlrye un indicadol importantede la clrltura de una sociedad 2re. Con la introducción de este tema.igual que con la cuestión de la identidad cultural nacional, es posibleltnaliz¡I y clasificar mitos y sí¡nbolos que, aunque evolucionan con elpaso del tiempo, también mantienen una fuerte influencra sobre las
entalidades.Pero hay uD¡ tercem dinensión que iustlficó la introducción de un
asünlo lan "marginal" en esta peclrliar y ¿ubitr¡rit historia dcl cine espa-ñoL su carácter de "llbomtorio" de 1as "$andes" producciones y de las"grandes" cuestiones. i'En definitiva. los problemas de esta cinematograIí¿ son 1os mismos que los del cine español", se afirmó, con creta dosisde acierto, en las conclusiones de uo Congreso de cine infanlil en 1981,"y se requic¡e una acción decid¡da que se eniente a la descapitalizacióndc la industria, la cobnización cultural y la débil política actDinisÍativade apoyo al cine"r,o.
La reconstrucción de las políticas y los p¡oblemas a los qlre seenfrent:u-on bs que irtentaron pomocionar un cine especial paü niñosen España, podría entonces ayudar a ver de lorma más clara no sólo eldelicado problemr de lx "deiens¿" de la infancia, sino taDrbién el nomenos delicrdo ten del inlervencionismo estatal en la producción cine-matográIica.
3.1\tsiones de la infancia desde el munrlo del cine: el debate sobre lan€cesidad de un cine ¡'para menores" antes de 1962
"La actitud hacia las pelícdas de entretenimicnro especiales paraniños depende, en cirdr país, dei sentido de la responsabilidad que esepaís en slr conjunto tiene respecto a la frecuelltación por pafie de losniños dc salas ci e)natográficas" r¿L En general. este tipo de sentido deresponsabilidad sürgió bastante pronto. y no sory)rendentemente, en lxcatólica y preocupada España zrr- Tuvieron aquí especill resona[cia ten-dencias y preocupaciones quc en general peLtenecían a una actitud preocupada y aulorilrria hacia el consullro de cine en general, y noexclusivamente por parle de un público infantil.
El p¿lernalismo autoritalio que prevaleció en esos años inplicaba lanecesidad de p¡oteger e1público en geneml de cieÍas degradaciones de laculÍ¡ra de rnasas, Inspirada, en gl'an p¿u1c, por sentimientos de ca1ácIerreligioso, esa preocuprción no se lradujo, sin embargo, hast¿r los añossesenta, en una consecuente política dc estí1lulo a ]a producción, que fue-ra o directamente promocionada por el Estado, o elabonda hajo la presión de sectores sociales e illdustriales pdv¿dos.
Ni la idea, a paÍir de la lictori¡ del franqulsmo, de impulsar unaproducción especi¿lizada que pudiera suscit¿r sentimientos patrióticos enel público inlántilr,.r modiñcó de fbrma radical esla situación. Los inflaDrados disculsos en lavor de la utilización de la podercsa anna del cinepara enseñff el camino conecto ¡ la iuvcntud indudablemente se multi-plicaron, no tanto en nírmero como en convicción y retórica. "Los ríos secncauzan desde eI venerc, cuando son legatos, püa qtte al ]legar a la ple-Ditud de su cauce tengan seguro y regulado el caudal, y sus aguas no secDturbien conslantemente con los aluviones de las tormentás Así los
rD véase. porejemplo. el carícter rcvelador dcl cstatuto con.edido alniño en Sueciaanalizado cn Body Gcndú y Orlali (1991), pp. 207 20E.
1:t xtx C?Íotn lnt¿nd.bndlde Cine para la InJAncia t l¿.tuvntu¿, Gijór.1941,p.7.
96
:rr "the atitudc toryards spe.ial entcú¡i¡ne¡t filnrs for.hildrcn jn any counr.y(lcncnds upon the sense olreslonsibility phich thát conntry has, as a rhole. for thc a cn.(l¡nce oliLschildrcn atüe clneoD'. Field (1952), p.96).
rrr Cf., por ejeñplo. Lorcnzo Co¡de, 'La sencillcz par e1 nlño'. ailms r¿1..¡,! 5.le5.5jül 1914.
rrr Clporeje¡jph, El ci¡c vlos niños.'. Radio.ü¿l¡a:1.71,30ñatLo t942.
91
cspiritus inf¡niilcs cncucntrxn cn el cirlemató8r'ill¡ un nredio educldor deinrncnsn ellc¿riir",'r:a se proclamó de$dc las p¡{iñi\s dc 1)rincr I'l4no cn1912.
Sir cnrbargo, la lalta dc medios y el micdo n insostc[ibles dcs:§(rcscomcrciLrles impidió que lalcs preocuplrciolres sc concrclilran en unl Pro-duccióD coherenlc. Cuando cn la .risla(la EsP¡ñ Lle la posgucrra sc qrerailn películns pam nir'ios, h única solucién \'¡¡rb¡c'ern l¡ imPo(¡rciúr.aunquc con censum y "concccioncs", lgualntenlc importxnte cra. dentroilc cstr visión. h c|eación cle ura scric Lle i¡slrlrmenlos dc orient¡ciónque ayutlalan a los padrcs r clcgir pelícuhs "¡pr\)pi ¡das" !5. PoryLrc. aunqne no cxisticra una prxlucción c¡¡cn tog¡iillc¿ especialiTada Daru unparblico infantil dc producci(in uaci(nrill. sin ellrb.rrgo l¿s cosas se sst¡hannrrx,ientlo mucho nis apresr¡¡adanrellLc en el plano intemacion l.
tsn(re linales dc los cuarcnta y cl ¡nicio de bs cincucnta. in UNESCOpronrl)vió lx circulación y utiliz¡cirin dc material rudiovisuLl[ de c¡r¡¡ctercduc¿livo. Micntfds t¡nto I.r Childrorr'r EnlcÍ inmcnt Filnrs. sección clela gran producl(n'r c¡nen¡log¡Ífica hriláDic.r, Raflk, espccidizada en lap¡oducci(in dc pe!ícúlas comcrciales plra mc¡orcs. llegtibir a su mol¡tntode r ryor cxpxnsión:16.
En l-lsp ri¡, cnjulio cle 1950. durrnte el Vll Feslival Inlcrnacional deCrnc de Saü Sehaslián, s€ oEaniz¡ una Exhihició,r Intcnt¡rcional de Cinelnfanlil con l p¡rticipLlción de diez paíser Ir. Y el ltno siguicnte sc lradu_ce un libro sohro cl cine rccreaLivo para ,óvcllcs espcctadorcs que 1a
r] J. Sanz Ruhir,.'Los nirios y cl.rnt'-, /',nx¿1 /'¿,r), 1.79, 1') utr.il !912r:'(1.porctcLudo!aexpúriuncirdcl sc.ció¡-(rirrc.i¡!.nL,d cn artk /?¿/n, tur.'
nil (1917). De\dc cl puDto rlc lisl¡ dc 1¡ orirnln.ió¡ dcl réginrcn. h¡y quc dcslrc r l¡O¡¡lcn Mioislcrial del 2.t de ¡8osk) de lg-19 qG rcgrl¡bit l¡ ¿siecn.ir ü los n!.Nr!s dcerkncc ¡ños ¡l .in. y .r¡blc.í¡ trosr¿n¡rs csncci¡les prk m.nor.s. Cr Ro¡lÍgtrc1Cor¡illo (l!77). I l.¡. l.ll I hro dc Rodrigucz G(n'dilkr cs l¡ co¡ rlnrcn c\t)añol¡ al cstLdk)soli.il¡do Wr cl ( Il-EJ cn 1915.:r Dclrl. el pu k) de vislr (lc su prc{D.i¡ inlcn'a.i(nDl. d. .trr\le.imicnh) dc 'ncr.¡dos. l¡ (lE! rd(tuirni imfoit¡lcia sobt t(nk) a p¿riir d( lin!I.\ dc 19.17. Er.iulio d!ls5l lirc sustiru ¡porlrChildtii sFilinIitrnd¡ti(nr,diLis rporMdlFicld Ci. ¡icld( 19)2). p|. l0l 105I' ( 1. R«lríllucz Co¡dillo l l977i. p. 11.
98
UNBSCO enclrgó ¡l reirlizrdor cincnraklcr¿ilico bclgil. Henri Storck ]$Con este librc sc infinrnit ¡l público espcci¿lizado espaiiol de l¡s oonclusioncs de los cslr¡dios y la reilcxión inlerracional xcerc dcl lema."Conespondc a la p5icología colltenrporiÍ¡cl,' exp¡icab¿ Slorck, "elméri() Llc habcr evideDci¡do Ix nrlurulcza pxrticular dcl niño, y de h¿bcr10 considerado no ya conrc un dulto en niniatlrtt', sürc¡ conm unare:rlid.rd biológica y psicológicadil¡rcrlc' L.
A prrtir de Ios prinrel1)s años cincuent¿ Lisp¡ña enra más claranren-1c cn sinbnía con el clin cultural intemacionrl- CoD l¿ ap¡rici(in dcOt,L ritrc cn 1952 se el]picza a habl¡r dc fi)mi más conrlrndentc dc la''ncccs¡dad ineltldiblc de un cinc cspecial pirra los niños- rJo. F)¡ 1953,Juan García Y¡güc publicx 'lx prinrer.r invcsligación cic tífiii¡ detenid¡que. dcDtro del car¡po psicológico y ped g(igico. sc ha realizi¡do enLsp¿ñ:r en toüo ¡l cine" :,¡. El arytlmenro sc ¡rrrpuso por cl cntusi mocon que los niños esprLñol¡Js frecuenlaban hs sul¿s cincmarcgrállcas."Los cscolalcs urrdrileños tienen UDr cran (lispersió cn su siduidad ¡lcinc. No obst¡nlc. cstc espectáculo L's sulnirncntc poful¿r, oscilar)do \uas¡stencia non¡rl entrc 2.7 -v 7,2 veces por tcs. Más dc un 407. ¡le chicos vil¡ unx ¡/ez n h scnranir. y el rcsto yi[í¿l scgÍnr c(lLld. sexo y clxsesocial, \ieDdo los var,()Ires mayorcs de catorcc i¡ños de cl¿rsc ncdin los dclurayor ftccucntrción" : rr.
Significrtiv¿menlc. cl estudio sst¡ba dedicrdo cspccialmenrc ¡ nredirla 't|ansceDdeücia perirgrigica" ¡r de h sidLridld ciDsr¡atográfica. asinlil¡n(lo dc al8uD.r lorura jóvenes y njños irl coDjunlo de un priblico demasi$ que el cñc habríu dc cducal ] olient¡r. Ap te dcl ¡nlcÉs hncia cl
r:¡ sk)k_krt(r5tl4, Storck ( 195 1 ), p. ll.rrlr JuliaLn Jucr. C nc p¡,! irinoi'(No1¡s.tcl Mrc( vrl lcncciino), O/¡d Ink, 1.5
( t952 ):' Y¡giic r l.r5lr. p 7:,: Yrgiic {t95lt. p. .t4r'r Yagúc i l95ll). p. 5l. lrl vrlin c.tu(!livo d.l (inc liúi¡ smo pncsLo ¡¡ rcllc!c .n
,,rx puhll.¡cxin cslDcirlizatr. el "Llc¡rc y ln.¡lu.rc rt. nLnncr) es][.i¿ldc IL &r rJl¿r,.\t\1714 ¿t tt¿¿¿!¿,*tit- t). l1 (¡hi¡ iunn' l')51,.
aspecto y ¡as poterci¿lidades Pcd¿3ógicas del cine quc motivaron el cstudio dc C.rrcía Yagiie. habríx que res¡ltar, de est¡ Primera contribuci(inorigin¿l española, l conciencia dc la impoÍancia de u¡ estudit) cornpara_tivo ilrternacknlal.
El aspeclo de la intcgraciór en un debate cultural_c¡entífico condirnensiones mundi¡les ,rarca dcsdc rnuy pronto el leDra dc l¡ aproxinr.rción al cine inl¡ntil y juvcoil cn Espñl. Ya cn 1954, se reconocía quc "lanecesidád de crcar un cine Fop ado para nruchachos. cs cada día mayoty ya cr varios países sc Perlih el increñcDlo de l producción dc pelícu_hs adccuadas para el pÍrbtico (...) infantil"':l. Casi con las mismas p¡la-br¿s, y er esc misno año. el scmafiario de la Juvcntud de Acc¡ónCatólic¡ proclan)abr la "urgente Decesidad de un oi»e pam ióvcncs" :rr.
Poco después sc ernpeziuon a dilrndir e» España dltos y itDtecedentcsculturales de sorldcos y estudios cicntíficos .rce¡c¿r de los cfcctos del cineen los niños 16. En efccto- en telación con lo qu¿ P.Naba en c! álDbitointernrcjonal sc puede rnantcncr lu hiP(ilesis dc qLrc hubo ull cieúa con-lir¡uidud a lo lnrgo de casi todo cl pcíodo analiTldo (dcs(lc los Pri¡neroscincucnta) por b que alañc a l¡ ¡peÍum ht)cia el exteriu.
Mienn-as l¡nlo- ese Drisnro año. 195,1.l II\IESCO crer cl Centro Il)tcr'_
nacionrl de Cline para lir luveDtud:rr. El orrlleial elahorado por la r-rrganización cultüral inrernacion¡l sobre 'pr-oducción espccializada juvcnil" espublicado cn tsspLúa por Cir?, rl¿io )- t"l?ritió 11N. Tr\nbié¡ gracias a csaproyccción intcrnaciou¿ll, se empicz¿ a dislinguir entrc público de nrasls yespeotadorc.s menore,i de e{lád A padir de nrcdi¿dos de los años cincucnlá,la idea Lte que el espcctador irf¡ntit "sc (literenci.r en lruchos asPeclos del
espccl:¡dor aduho' emp¡cza a seI considemdo un hccho indisculible. "Eslóllico. po¡ consiguicnte" quc cadí vez m¿is se cousidere quc "las pclículasquc coDviencn Ld uno (cl ilduho) no conveng¡D .ri otro" }e.
Ilnlre el 26 de septicmbre y cl I I de o!¡ubre de 1955 h Asociación dcEscritocs CiDenratogr¿i,lcos orgirniza. en coo¡din¡ci(ir con el AyuDtamiento. rna Seman¡ dc Cinc lnl¿nti1 cn Barceknra. El xcontecimicnlo deDiucs-(ra quc h¿y en cl mercado internaciona¡ "sufic¡entcs películas pxmorganizar dc f(»nra cor¡tiNa sesiones espccinles para nuestfa iuventud, y .llnryor abundanricnto, si l¡s c¡sas product(r'as y distfibuidoms vcn que estcm¿terial tic¡e amplio éxito econó¡nico. es muy posible que en sus pr(ixi-mas listns se dccidan a incluir mayor númcro de lilnrs de tal cl¡se"2{.
En g.n(r:rl. tt-rc(l,nrJ luc derde nruy Ilronto ur certr,) irn¡onrntepara la recon§1rucción (lcl debatc cultrrrl sobre el cine infantil en Esp¡ña.l,()s Hcrmxnos Raguñá dc Dibr¡jos Animados Chamarlín (h emplesa quecn los p mclos ¡ños cuarenta "v¿ a crcar'$an parlc del dibujo animad.)de cslos años" :¡r.) lleg¡n a promoci(mar la publicaci.in de Lmá revirit¿espec¡alizada. Juni¡tt t¡lms. dedicáda x n¡ños y jóvcnes. El inlerésdemostrado por la cucslión por l¡ rcvista barceknrós O¡ro.i,?¿ es otÍoindi(lio de un clim¿ cültural propicio a eslls cxpri.iencjas. En 1959 se llega r decir que'Barcclon¡, coo su capacidld t-inanciera y su sc¡¡tido pcda-gógico, podría rcsolver por sí sol¡" el pmblcma del ciDe par¡ meno¡es r¡:.En 1964 el Inslituto Mü)icipal clc Educación enpczó a celehür eursospara nronitores de cinecllbs inlxDtiles':rr.
ED otros scclores, y Iugares. la ide:r p¿rece rcqüerir tod¿vía n¡ísrellexioncs r{4. Sin enrh.llgo. en 1956 el Instilulo Español de Cl]llura
)" José M!Í.r Tinkné. Ci¡e parn ¡nrh¡chos . o,rd fir.. l, I2(I95'l) I'n!Lo''¡ scelierc cn parioLrl ¡ las erpcricnei¡s ¡lelcs¡ rcon h R¿nk Co[Dr¡LiúD e ir¡l]¡na (con la
r§ .Jia,A ¡(hrb¡c 195,1.," Cr.. por cjeüpl(,, l Dorici¡ ¡t sondeo elc.ru lo c¡ F,"¡tci¡ en si*r,, 16 oclr¡b,t1954lr Cl Rod,íeoez Go ill() II977). p. 15. tl (:e!(,o tc lluhntí Centrt 1n1.,nation¡ldn l?ih pour l titrl¡ncc d h lcunesse ((rlFFJ)
r," cf Dor cicn)plo. (,nk,r2,n¿ r,(¿r,dni,. 7 ($c¡) 1955)y t.1(¿Eofo 1955).
tllo
'r "Lrs ncccsidader dcl priblico iüve¡¡ii '. Cn,? fi¿li, I¿l?yirni,. cncro 1955rICi.J14.Tintoré. Ncccsidad de uD cine inl'anlil , Or,,:n'..3, I8(Iq55)'rL De la Rosi (1989). n.310¡r -B¡rcc¡ona. por sí vlla podría roenrrr el p¡,hlc¡n del cinc paru ¡ncnorcs
^lh¡bi¡ eon el pL'dru rtjadds. lrn sce¡dolc pcdagoso h¡bl¡ de c¡rc . ¿l.nr, 12 (seflic¡r
rL Cf. o¡,,.r¡?.65 (¡nr7o ab¡il ¡e(,4).r! (la Fr¡nci$o Cas'ts. "Rcflcxiores sobrc cl.ine inf¡nlil , /ld¿t¡i{nr.,z¡, 18..r.l|
t0I
Cincm¡krgúfica y su direclo¿ Pascual Ccbol,¿d¡. rcciben con entusi¡rsnlo las propuestas del CIFUJ. Ese misrno ¿t'io, 1ldc¡nás, se pusie¡oD cnnrarcha cl¡ Mad d (con la cscas¡ xtculión de los orgn»isn]os públicos)los fuluros organiz dorcs dc la Fundación E\pañol.r de Cine Inf¡nti]. Eutodas eslas iniciativas l.r in ue¡cia de las expericnoias internacionalcs estoduvía fuDdrnrent¿d ){5.
En 1957 poco antes dc lx pnhlicación de oiro iibÍo básico cD c¡ deb¡le que :ic estí desaflo¡lando tircru de E\pañ¡ sobrc e1 tema. b.t Problrñas dcl d¡\" .\, lu.it\,(n¡u¿, de Leo Lunders:16, Primtr Pldtto rltlrnc;.ltUU»l¡nrJ: 'l'l(lJItr'l LI).,IiDre Jc roJ,N lo. pursc. prrr rtn cirrc mcir,r Prr:rIos niños cs rccogido en Espaiir'' r¡7. En la segurrda mitid de bs años cin-cucnta sc multiplican hs expericncias de sesioncs especiales de cinc paramenorcs. Enllc 1955 ] 1958, cn p¿úicolal, surgieron unos cu¡ulos cine'c¡uhs inl¡ntiles. Entre e¡los. cabe deslac¿r. en Bilb¡o. cn 1955, el Ci¡le"ciub Fus,¡*, cl cinc club de Z.rr.rgoza, el Vinces" de Mudrid y elciDc club inlañtil de S l¿rm¡nc¡ "a I¿ so¡rbr¡ dcl cinc chrh del SEU" ?+'.
Pero la pctición dc la libcr¡ción dc licencias de import$i(iñ pamhaccr llegar a España las películas de la Children's F-il¡lr o es átendida-El ¡fln i$lernrciora¡ista. c¡ espidtu apcrturisla dc ¡os prorlx)lores del cinepar¡r nrcnofe\. se Ir¡antuvo liúitrdo r un scctor llruy circunscrito. [,asaulorkladcs públic s no eslirb¡n dispuestas ()davÍa reb dr Ias fronteras
p¿tir crear, en un sector r11uy pcqucño, cnnalcs dc circulación dc idcLLS yproductos cultur lcs srugiú)s y promocionados por cultuftts nrry disiintasy üruy lejan s. En ge¡eral, lil dcsconl'irnzn hacia es¡()s cslue¡zos cü loda-vía nayor que cl interés, ¡ pcsa[ de l fueÍes prcsiones que desde c¡lnismo nrun(k) crtólico se h.icían cn crta direccióD,50.
A p¡üir de 1957 sc multiplic¡n sir emb rgo llls scsiones esneciales.orA niz¡d s por cincclubs u organismos públicos,5r. Fir, 1¿L,¿rl Do dud(icn cntrcvistar a Mary Ficld, la pror¿gonist¡ cle krs eslirerzos de la Chii-drcn's Film liound ion, sobiE la sitn ción del c¡nc parr menores en Cr¿nrBrctaña s:. Y mientras el intcés hacir ¡a pronroción de un "ci¡tc p¿ranucstlos niños, yr sca dc producción n¡rcio¡l o impofado )5'-- iba cre-cicndo, i8u¡l¡rcnte se hacíu ás rg$da lu conciencia de su nlarginalid¡(lcn cl mundo de h pr\xllrcci(in cincnr¡tográficx.
Así. mionn¡s !¡ pionera dei cine infinlil, Sonika flo, organizabaun Curso monogrífico dc cine paru riños cn el ámb¡(o dc¡ VI Fcstivallntcrnncioorl de Cinc dc San Scb¿stián. en l95ll:5¡. cuah-{) ¡neses ¡niislnrde M¡nucl Villcg¿s López denu»ciuba desde las págin¡s de firn/¡/r,a1 la "auscr)ci¡ dc lo maravilloso" cn cl un;\rc:rso cinem¿togríllc(,.'''lixh lo fr¡rt¿istico vicne retrocediendo (...) Sóh ¿sí puedc explic .sclir inexplicnble aüsencia de un cill§ i[lirntil. Incxplic¡ble cn priorcrIugxr cornerciillmente. Poque ¡r ¡itemtura inlantil (...) es uno dc k¡sr¡ís Smndes ¡rcgocios en todos ¡os paÍscs" rr. Esta lirc l¿ gran ilusi(i(l( los últi,nos años ci»cuentir: la idea r¡rc el cine par niño\ pudisrir
r' Nlúo(r cucnfu co¡]o su L¡ici¡tivr txrdó mucho cn co¡quistü ol bcn.pliieinr de lr,r' ioirft(ión ñbli.a.r' Cl:- por Ljemp¡o- cl lc¡ t'csl¡el d. ( i¡tc ¡nti¡trlilcr clci¡c S¡n l\'li!¡cl{lc Mn(hi(lrrltri! ct1 R¿likinr¡tu. l5 juhio lr)r7) y los dis¡inros .irrcclubs dc .furi.rcr L l,(ril
', rr n r rdor oflcirlrn.nlc (cil¡dos .n RodrieRz Co.dillo ( li)77,. p. | 5 )." r,/,, n/c¿l. ¡l (seprieD¡lre ¡957)' lhnriís L Pujadrs. _C'ine fard nlcstms niños.. ¿al.rr.. Scpli0r¡hrr ()Lrúl¡.
' Lacatcricocin tuc Et<(idaco ¡1)59, llxl).' \1nn¡cl villee¿s l.'ipez, Ausenci¡ dc lo m¡r villo{t - ¡ir, /r/.d/ lr) l,h ,,ltr.
!r t'¡r la triroria d€ csr¡ c\pcricmin- ci. ¡¡ ru&,bblnli¿ tlc uho de los p¡r»ol(rc\rGa¡!¡¡ M!¡otu (l9ii8), D ló2 M¡roro cuenLa r¿nbi(n $ viajc ¡ Iinrd,cs y cl .¡ucialcncuenrio con M¡¡! ticld. Adenrí\ d! Nlaroft), Oct¡!b l-icma . p'l,picr rio ¡le la p¡)duü-rof. vi!¡ofy FiI¡s. csrab¡ dc'rr.i\ dc ¿sra ¡!.flt¡¡.
1' ¡. tr¡1.¡\ I ¡q591rrr "Un c¡rc lar¿ ni¡os . r,'iü¿ r Phúa, t t. 1119. 20 aner) 1957 Cl cl nrisnn' lono
¿nrüsirir(ico de ),,aqúin Rom€'o ltt.tuhc¡i rcn,cnu n¡cnnEl Nr.csidi¡d dc ur cinc ¡pk¡pam Diñoi . ,?a¿i,¿.r¡¿¿ ¡5 ¡cbrc¡D 1957).!r Cf. ltodrigucz C(rdillo (ls77l. p. 15.:"' ,(»é Lr¡is ll.r.:indcz M¡.!o\. _t¡h expe.irncir dc.¡¡c{tub inl¿nli¡-, r'¡¿,/¿r¡l ?6 (dicicrtbrc ¡953)- pp. 1.1-¡5 Hcnxin¿ez M¡r.os nrsi\tc c¡ ln inlport¡nci¡ del¿s c\¡cricnci¡i nrlcrnácion¡llcs cn l0 concelción de l()s cn:los dc cj!o i¡lantil orga¡i7r'dos en Esp ii¿. Cf t¿¡rbién _l¡,s cin..lubs inl¡nrilss", Oru, .r¡,. 7, l8 Gcpric¡rb,!
1fJ2 ll)t
fuDcionar económicirmente, a pesar de que Mary Fiekl siempre afir_ma¡a lo contrario156. Srn embargo, muchas de l¿ts expcriencias concretas, arnque muy positivas Por cl interés que despe¡taron. concluyeroncon un llacaso econó ico ir¡portilnte. "No cs que decayer¿ el entu_siasmo en cuantos tlabaiaron en é1, no disminuyó tampoco el interésen los muchachos", explica José Luis Hemá11dez Marcos, plomotordel cine club infantil de Salamanca, "1o quc ocurrió fue que todo e§teplan tan bonilo en el papel costaba mucho dinero. En tres años, eldélicit que arrastró el Cine-Club infantil fue tan considerable que,incrpaz dc sostenerlo, el Cine Club univelsitado tuvo que decidrr sudisolución" ¡7.
Pero el mundo católico estaba en marchá, dispucsto a demostrarlo cont¡a¡io para ovilizar al Est¿tdo en tal dirección. "Nuestrosniños necesitan películas" 'zjr' el imperativo mor¿l era encontrar lafbrma de dárselas, manteniendo ademírs un cieflo nivel de calidad. Aeste plopósito, hay quc recordar qüe entre los prcmolores del cinepara menores siempre fue prácticamente unánime el rechazo a laspelícülas "con niño" que estaban arr¿tsando en esos mismo ¡lños en elmercado español r5q.
En el verano de 1961. ?tttas de cine dedi,carn nírmero monográfi-co a "El cine y los niños". Une vez más se repasan las ideas sobrc e1
tema expresadas por los sacerdotes internacionales, Mary Field, HenStorck y Leo Lunders. Pocos neses después de la crucial fecha de1962, en el que se produce e1 inpo¡tante cambio en el Ministerio detnlormación y Tuúsmo y en la Dirccción General de Cinematografía,el problema sigue siendo el de la viabjlidad econónica. García Escü
dero, el recién estrcnado Director GeDer¡l de CineDatogr.rfía. proponesu receta: aumento de la impo¡tación de películas especialmente pensadas pam los niños, tanto de los Príses del Este co¡ro de Inglaterra, ycreación de eslímü1()s para que Ios tálefilos nacionales se sintieranmotivados a producir obras para niños 260.
3,2 "¡Al fin! Los niños protegidos"'zGr: Ia política de protección depelículas infantiles y sr fracaso, desde 1962.
La Ordcn Ministcrial del 2 de mazo de 1963, la I"ey del Cj¡e paraMenores, anticipó idea$ e intenciones que se concreterán de fir'Dl¡ siste-nática en la legislació1r ilnpartida por la Dirección Genelal de Cinemato-grafía hasta 1967. "El cjne para menores", se afirmaba. "es rna necesidaduniversel que de ¡Dera especial se hace sentir en ¡uestra patria y que nopuede satislacer la simple autorización para aqüóllos de películas que nose han rcalizado teniendo en cuenta su psicología y las exrgenci¡s de sudesarrolb intelectul y rnoftú (.-.) la presente Orden (..-) pretende estimu-1¡I la producción nacional de películas especialmente rcalizadas para losmenores y la distribucjón de las producidas en otros países en la medidaprccis.r para abl§tecer nue(tro mercado" 26r.
En diciembrc de 1963, ()tro ¿ir7¿ empieza Lrna sección dcdicada ¡lcine infantil, ¡esponsabilidad de José Sera Esmrch, y el año siguienteolrece un fichero de cine inl¡ntil "mediante el cuxl podrá constituirse uÍve¡dadelo catáogo de la producción actual sobrc cine infantil, pam usode dirigentes de cineclub y edücadores" 26r.
Si finalmente se decidió poner el acento sobre la necesidad de promover una producción ni¡cionxl, sin enbtrgo, lns ideas teníxn quevenir del extrarjero. "Queríamos Lm cine calcado en el inglés de la
r5i Ct. las respucstas á la encnest¡ Los mayores en favor dc !n . e par¡ niño§'.¡ iltu t¡leal, 26 l¿ici¿ñbi 1958), pp. I 0- I I .
:¡r J.L. Hcrnández M¡rcos. 'Una crperiencia de ci¡c i¡fnnrit , Fíl¡ t¿eol, 26klicicmbre l9s8). p. 15.
rii Anlonio Barbc¡). Nuerros ¡iños ncccsir¡n pelicnlas', Ra¡liot:in¿na, 20,448,21
r¡, Ct Cados M¡.ía Sraehlin. 'Cinc !!ru nrenores en el Lida , Fotusrúntt!,3ljulio 1959.
r04
bt C¡ne o 7 tllu\,122 (l0agosro 1963).1r O.M. 2 de mar- de 196:l regtrlando la pdeccnin cs¡reial rl cn,e paa menoes
1lrOE.9 müzo 1963).r" O¡¡¿.D., ó4 (c¡cro-febrerc l9ó4), t. 10.
105
Rank". explicó García Escudcro, 'pclícul s modélicas. producid.tssobrc nn p¿lrón muy preciso. de duración linr¡tada y con rígidos hora-rios dc prolección y scsiones cxclusivns para los niños" rdr. I1n esenrisÍno ¡ño sc empicz ¿r dislrihrir ci nlltteri¿l de lil Childrcn's FilmIroundrrioD:65.
M¡enlHs tanto sc cstah¿r gcstando cl I Feslival Inlcmacional de CincInf¡ntil quc a parlir de 1963 cxtalizará a su i¡lrededor las múltiples i¡ricia-tivirs quc se eslabxn l(nn¡ndo e¡ cl seetor. EI primcr i¡llpulso par¡ que se
c¡cara en Lspaña un¡ ocasió¡ cn la qüc presc¡rl¡r la producció especializada inlcmftional v¡no dc la rcv¡s¡a Cin( o 7 díus y del C¡ne-Club C7de Cijón. EI dcb¡rte era suficienlcnrenle orilduro, cn cl .imbito político ),social. piira.lue sc consilluicra orgtniz r uLr verdldcro Feslival Inlcrnacionnl subvencionado por cl lvliDistedo dc Infirmaci(h y l'urisrno. ED laprimcra ed ición. que luvo I ugár cn jrlio de I 9óJ, se prcscntar on a concurso cñnc(j DclÍcu].¡s, uingunr Lle I¿s cuales cl¡ de producción csp¡ñola:66.Si las pelíclrlas europels trviero¡r cn el Feslival añplir reprcsentt¡ción, ene§e morl¡en(o clan en rca¡idad lo§ Países dc¡ Eslc b§ quc se encontmbancn la vrnguardix dcl cine int¿¡lil ro'. A pesar de las cvidentes ditic$kadcsideológic¿s que lx pr\)LIucción cullural de csos p.ríscs pollía presoutar enIiL re¡ccion i¡ Rspxiia signilicittivamenfc los scctores interesrdos en laplomoción dcl cine infrúil dcsc(brieron que podíaD coincidir co n1ús deLni sspeclo con los llnnaliz¡dofes obietivos dc las cirrcmalogülius conru-nislas. Toda!ía cn 1969, el organizador del Festiv¡l clo Gijón lfirnraba:"Príses conro Chccosl()vnquía. Polonia. Rulnanía y lJulgaría son exponenres y ejernplos de un cine p¡m niños. serio- cn el scntido dc altura,¡meno purn el .suslo de bs pcqucños y sienrBc con u¡x !!ran carga dc esa
w José Mnría Gnr.í¡ l\cudcro. 'tlM l¿rsn Dr.icn.ii_. ¡,/¡k'rrl,.¡{¿- :ltl (19ó6).
ri5 ('i. ]tü1.íauc7 C(tr dilli) (1977), ¡. l9: y R. (lelValic Fcmírdc7. "Elcinc csp¡ñolcn 1961". / ir,.\p¿n¿¡. I (196:l)
:( ¡ lab¡l rn¿ iratinm. r¡n¡ ¡nglt!,. nn A¡adoutride¡sc- ¡lo\ d¡¡rc\¿s, dor nléxit¿n¿s,dosale ¡¡i.s,ci¡.odc prÍss d.l F-\¡u (Utrlgarir ltllol¡nin. Ch.cosl('v¿qu¡,- HunS¡l')
rir ( l fr rcirco M¡¡túr. _Los p¡íscs delesrc eun)po ¿ la u gnr¡lid d.l cint idfanii! . o¡n,.rk, 12.58 rcNr) lebrcrc 1963r
I Ol¡
rnoralidíd univcrsAl Llue accptfln tod.ls l¡s ideologías aunqüe ¡l ¡ncnos seir
La dillcil dixléctica protccción/necesidad de crear y atrastecer clmcrcrdo se lnanifcski eD estc crso de lonna aguda y rcpentinr, L¡ con-flictilidud jmplícit.l en esa doble dinánrica se puso de maDificsto enun:r significatiya polémica qtlc cnfrenla) lll scctor pivado, cn l:r perso-na del rcalizador Eduardo Garcíx M¡roto, y el án)h;to público. cnyosobjelivos lireron cxplicados por Jo!é Mrrí¡ Gilroía Escudcro. 'Si dcvcrdad se quicrc fi)rmar a nuestros pcqucños coD rncnt¿lidad española", había afirmado García Maroto- "hrhrá de producir películas nacio-nrlcs y restringir la import¡sión. que, al fín y rl c¿rbo, son producidxspxra l¡s uentrlidades dc los puíses dc origen". lis interes nlc c instrrc'livo vcr como. cn cste caso, la adrrinislr¿ción se declaró abierlirmcnlcnrás "libcr¡l" que h plcca r indus¡ria cinematogúfica- 'Dl ideal dcn)dos nosotros scr'ía qlre eD Españn se prodlrieran cicrto número dcpclículas iDlrnlilcs parr cubrir las necesidades t(l lcs de nuestr! públi-co", admilió el Dilector Gene¡al dc CiDemalogr¿fía. "pero conro eslono es posible". añrdió realíslicamente. "h¿y que acúdir a la prcducci(ir
Pero sólo tres ¿ños más h e. cl Mer(¡urcn Internacion¿¡l de Cincr Tclcvisión par¡ Niños. t¡l y como hrbía ilcgado a dcnominarse el fcsti-ul de Gijrin, inspimba pesimistas comcnlados. "Dl cine inf¡nlil cs unirrtopia' 2/ri, sc eupeza) a ¡fiflnrr y a pcnsar En l¡ clausur¿ del l¡stiv.rl clcCiiúr L¡c I966, Cirrcía Escuclero rcconocí cl rclativo fiacaso dc su expc-ricncia, :¡ñadicndo qrc "las posibilid¿dcs h¡rbríar eslado más ccrca d!' k)si(leales si hubiéxrmos contado con lil mínima cooperación smial, quchnbí¡ dcrecho.r espcra| de quicncs llevrhxn años clamando por cso Dris-r¡lo que les ofrccí¡n]os" r7r.
r"f MiguelNlcdráno, EnlrevisúconIs¡¡.dclR!.Í{).lelrl,l¡nt,Parktlh^\rrIr,r,r. r)8 (trolic¡rbro l9ó9):" l'ñ 0 PLur).26 lbti11963.
r:" ^ngrl
Llo'tnrc. "lV G'l¡¡rro lorcrnaennd dc CnN y'l.lcvisiií¡ pnrn Ni,¡,\"¡ ,r r,z/n) oúubrc 19óó, pp. 16 22.rr (ir rn Rodrícuczündillo(1977). p 22.
lllol
La decepción del Dircctor Ceneral de Cinemabgrá1ia, que abando-narí¿ su cilr-qo un ilño después. fue paftlela a uo Lillimo esftlerzo de pro-moción y amplieción del mercado. Ese mismo año (1966) se impuso laobligatoriedad dc una sesión semanal diurru con films especialmentededicados para Drenores de 1,1 años. Más en general. una vez ¿patadoCarcía Escudero de 1¿ ad¡rinistración, las inicjativas "desde abaio" scmultiplican y arnque cesa¡r las acti\.idadcs en el c¿lnpo de llr producciónn¡cional, distürros .qrupos parccen dispuestos a capitalizar los puntosfieñes que el quinquenio de Ca¡cía Escudero había conseguido construir.
EI festival de Gijón sobrevjve. suscitando a menudo desconllianza ypolémicas, pero con una nisión clar¿: "C¡a)n significa no perder la fe enun¿ posibilidxd de convivencia. Signjfica ro desalentarnos et el caminohacia la comprcnsión, hacia el diálogo honrado, hacia la cnlturrl Signifi-ca no abandonar la esperanza por el asco, significa simplemente reivindi-car para Europa esle pedázo de tierm que pisrmos'r7r. Esta posición nofue evidente¡rente colnparlida por rodos 1os grupos críticos de l dircc-ción de G¡ón. Diego Galán, desde l¡s páginas de Nuestto cin¿ afirrnó,yaen 1969. quc "si no hay un público p a este cine, es obvio que tampocoeste cine existe (...) De ouevo habrá quc buscar aigunas pelícolas qüeponer Una búsquedl dil'icil y casi inútil. El nivel general de lo ployectrido este año ha sido realmente lanentable. Algrn s muestras interesantesde la prcocupacióD que cstc cinc despierla en los Países del Esle. El resto,sálvo alguna peqreñ¡ excepción, prácticamcnte nulo" 17:.
A pesar de las enomles y crecientes dificultades siguen presentes,en los canales y estNctluas crcadas en los años sesenla, las distintas iDs-piraciones que habían lbrmado la base soci¿l dc la política de GarcíaEscudem: todos aquéllos qre, des.le posiciones clrlturales e ideológicasque podían ser opuestas, aposlab¿n sin embargo por la necesidad derecolrocer una impoÍante responsabilidad: la defensa y la educaciór delos más pequeños.
En la ciausura del Certamen dc G¡ór de 1968, Robles Piquer, elnuevo Direcbr General, advierle que la cuestiúr ha entrado en unafáse de reelabor¡rción (y ofrece desalentado¡es d¿rtos ace¡ca de losefeclos de la política de García Escudero.) r7a. I-a intención es evidcntemente dej¿r de inyectar dinero en operaciones cuyos resuilados finalesno se püede prever ni condicionar y al mismo tiempo favoL.ecer. congastos mínimos. los grl¡pos más cc¡c¡nos a las prcocupaciones dc laAdministración. En julio de I968 se alienra oficialmenre le creacióndel Centro Español de Cine para la Inlincia y la Juventud por la Direc-ción General dc Cullura Popularrr5. El año siguierle, el Centro deEstudios Cinematográficos urel el Cenlro Español de Ci¡e p¡ra lalnl¡ncia y l¿r JuvcDtud (CECIJ¡, que se convie(e cn un ürportantc cell-tro dc actividad y pronloción. Su p¡incipal ttni adol.. Pascual Cebollada, llegó a scr nonrbrrdo titul¿r de lt asignatllla de cine para menoreser la Unñ,emidad dc Vallrddid 116.A pxrlir de 1970, cl Centro organizócursos parn prol'esores dc educnción cinematogr¿ífica y ciclos tle pro-yecciores. Esta renovada rctivjdad por pafte dc grupos rlentados por1a Admirristraoión procedió paralelamenle a Duevos esfuerzos y espe-r¡nzas en el ámbilo de h distribución y exhibición rle cine para meno-
Para esos grupos nrás cercanos a k)s centros del poder, la situacióndaba lugar r optimismo. "Hay que impulsa¡ l .rctividad p vada y urgir larctuación de h Administr¡ción paru que ayude a la indust¡ia y supla susdelicienciasl par-a el Estado díga¡rlo los pÍses socialistas, con csa lcc
rrr Cl RodÍguez Grd,lb 1i971). p.21.:ri Cl. Rodrígucz Gordillo { 1977), | 22.:'r Ct. Rodríguez Cordillo (1977). t.24.jr En I 97 I sc crc¡ l¿ dntr ibuidorL cslcciálizadr Discii¡psa de Oclavú r_jc¡r¡¡, v et
. rc Barc.ló pas¡ a ler sah eslcci¡l de ci¡e pn¡a mcnorcs. Er 1972 cl ci¡c Atenas dclr¡rcclo¡a conrcnzó ¿ d.dictu n6 lardcs a pclículas l¡ñitiarcs y de ¡rerores. En 1974rt crc .n cl mercado ln socicdad prodnctorx y disrribuidom de .cnre fara rodos, lunnn:,lnrs En 1975 le rom¡ en el idreriór dcl Ministerio.le lnl¡rnación y Iunsmo una s.c
. iin' dc Cinc Espe.ializLdo v cn cl bienio 197ó-77 cl CECU lanra ma campañ¿ na.n rJ,i( ¡iciación al cinc. Cf. Ro(|1íguer Gndilb (1977). p.2lj
:¡ J. Serra Estruch. "¿Q{é signilica Gijón? , O¡¡..i,a 82 (cncrolclrrcro 1967).rI Diego OalÍn, 'ScxLo CcÍaDrc¡ Intcr¡acional de Ci¡e )r Televisión ptu¡ Niñol.N¡rr/ro .d¿, 31(c¡erc 19ó91.|.38.
108 r09
ción no aprendida por los denrás. de ser los mayores productoles el Cineparu Menorcs es una de lÍrs invetsiones más renlables que puede htcer.En algún momento, la Administración cllptó esa idea y empezó a rcalizarla, pero la picaresca nacio[al y otriN c¿usas dieron ¡] trasle con la inten_ción y con la gcnerosidad llubern¿mental, 'a foüdo perdido' queacomPailó csa idea" ']73-
Entre 1977 y 1985, el Festival de Cijón sobrevive, tmpliando porun lado su espccializacjón ¿l cine para.ióvenes, y conccntrando cadavez r¡ás su atención hacia los Países del Este que seguían subvencio-nando una producción especializ¡d¡ ']7'- En diciembrc de 1978 se confirmó un todavía amptio apoyo a ]a idea que estaba detrás del encuentrointernacional cu¡ndo se encionó la "deftnsa del circ para la inf'üciay la.irventud" elr las conclusiones del I Congreso Democrático del CineEsp¡ñol:30. Sin embargo, el I Congrcso de Cine Lrlantil, que se celebrócn 1979.2r aclaró de Iorma más contündente coincidencias y distanciascon respeclo ¿ 1(J que se había verido haciendo durante el franquismo.Se pidicron centros de investigación, protección oficjal a las pelícúlasreconrendadas, medidas parr hacer posiblc la implanttción y cl desarro_l1o dcl cine y de los medios ¿udiovisuales en Scnelal en l:r escuela,medid:rs.le prolección de la induslria (dcsgravaciones Iiscales, etc.),creación de un crnal paralelo de distribucióÍ, dispcnsa del canon dedoblaie par.r las películas "(ecomendadas infantiles", desgravacionesfiscrles para 1as salas que dedicasen atencjón especial al cine infantil.Parxlelamente. se criticaba 1a fo na de actu¿r del CECIJ. entidtd plivada "que de ningún modo pue{le conside¡arse portavoz de los proftsio-nales españolel r'r.
En 1979 se estableció la categof¿ "Especial pa|a rncnores". queequiparaba de hecho los eslueIzos par¡ la crcación de uD cine españolespeciaiizado con la polílica en general Lle protección y ¿yuda al cinenacional.
1982 marca telIlbién en este ánrbito un impoltanre uanrbio en elpersonrl de dirección. Si por un laLlo, coherentenrente, se dej¿ de sub-vencionar c1 CECIJ:3r, por el otro se pone cn marchir unr reestrlrc¡Ln'aci(fi del Comité Orgarizador del certamen de Gijón r3r, eD ei que secmpieza¡ a encontr¡r en posición dominrnte grupos Iigados al ParlidoSocialista Obrero Esp.rñol ,¡5. Sin cmbaryo. no se quiere rompcl deltodo con la tradición estabiecida- ya que, fonnalmlrnte, el lestivrl siguesiendo el mismo. Pilar Miró, e sü época en l¡ I)irccció11 Genenl deCinematografía, quiso reconocer esta conlinuidltd: "Siempre he pcnsado (...) que el (fcstilal) de Gijtin era uno dc los lnás ¡¡porlantes deEspaña y, probablementc, cl dc mayor presrigio en su cspecitlidad enel cxtranjero", e.cr be en l98¿l1r. "de ahí que fuera uno de Ios Focosque en el año 198-3 luvo subrención de estc Dcprrtament(i' ,3r. Sinembargo, en ese mismo año, 1983, se tom(i la cruciaL. y quizás inevitable. resolución de elimiDrr la clasiflcación "especial p¿rr menorcs".E¡ 198,1, el Ministedo dc Cultura declinr ctttrlquiel posibilidad de sub-vencionar cl fesii\]al de Gijón cuyos gaslos empezirron ¡ correl a cargode la Comunidad Autónome. Paririellmente, cl nivel medio de la producción presentada iha baiando en siDlonír con los cambios elr las
1r Cf. c¡,1á de leresr dc.lcsús Fcnlndcz de Cóú)bá. direcroa dcl CICII .lN{ ¡risLe.b de Cul rLtra, 2 mat¡o I 9El, lvlinisreiü de ü,tru a. C/77 I 401t Cf. XIX C¿rtu,n¿n Intcntu n dl d. C¡ú¿ wtu Lt tnfunttu t ta Juvnt!.l, C.itónI t)8
1 : y Circ inl¿nril ! tuvcnil cn Ci.ló¡'. C,,¡/¿.,¿,t/r. 24, t98 t, pp 9 10.rF L¡s activid¿.les que.o,rtrúc,on al ca¡rbio de di,rcciór su\.iLa¡nr u¡a ¡m¡rgaNl¡¡ric¡ polílica e. el imblto local. Cf ¡rticulo en El C,,¿,/.rr, 27 c¡crc l98l¡r En 1974 cl l-cstival de G,jón i¡e p¡oclam¡do cl m¡s i¡rpofante en su esDcciali-d¡d .¡ e1 ímbito de l¡ Conlcrencia lúcm¡cional de Fe(ivales dc Crnc lar¡ I¡ lnfanci¡ \ln.luvcnlud. Pdis. cl Rodrjguez Goriillo (1977), !.10.:¡' Carla de Pilar l\4iri). Drcctom Gener¡l de CincrrarogralÍ¡_ a Antonio \,lasip.r lu!¡lc dc Ovi.do, 1 7 e¡ei o I 98.1. vinisLcri¡, dc Cultum. C/E 865:1
:r' 'C.¡tro Fs!¿Lñol de Cine püa 1a lnl¡ncia I la hventud. Bolclíir Inlorúativo", I
:r! ll¡ l97E se ñPriDe el c.rácrd com|etitivo del ceÍamln. Cf. Proyeclo para clxvl a.flx én Nflni\r.rio dc Cullu.áCl72560.
:tlr cit. cn l,lin¡s 11987), p. 12.rr Cl .in¡la, mayo 1979. Minisreio de Cultur¡. C/725Ó0.¡r "I Congrc$ .lc Cine Int¡nlil Gijón I 979 (29-30 junio y f .iu!io). ü)n.lúsionel ,Miniscrn) dc C¡lLura. C/72560.
lr0 rll
orientaciolles del me¡cado y de las polílicas cinematográficas inlerna
En 1986 Glón sDfre una prrmera transfomlación que terminará ¿ca-hando co¡ su peculiar naturaleza. El rcnovado Festival lntemacional deCine para la Juventud "tiene colllo fi¡alidad constituirse en la plataformadonde cada año concunan aquellas películas dc todo el mundo, que mejorse ajuslcn a la demaDda de ese amplio colectivo, que son los ióvenes(entendiendo el término juventud en su sentido más amplio), ya qre sonprecis¡mente estos qujenes, en nuesla modema Sociedad de la lmagen,con l1lís interés se están xcercando a estc lengu¿lje universal del cine, a labúsqueda de sus ¡spectos, rccrcativos y culturales" :3e.
Con este gi1o, cl Festival cambió radicaL11enle su política cultural yempezó a acerca¡se al mercado y al público. "En 24 años de ügencia delfesfival, ba sido el público infantil el prctagonista, Pelio ahom se ha pr(xlu_cido en España y Eulopa un camhio eD la forna y la temática de hacelcine- Con el paso del tiempo hay uüa n¿yor dificultad pam conseguir largomet1aics dirigidos sólo para los niños. Hoy e] cine está n1ás enfocadohacia los jóvenes polque son un porcentaje mayor de público, y a nivel delestival es más facrl encontr¡r películas. Esto lleva a h conclusión de quecs Giión el que debe adapt¿r-se a Ia industria de1 cine y no al contrario, yaLlue hasta ahora se venía viendo el festival como u¡ centro de experimentación pedagógica dirigida a los jóvcnes (...) De lo que se rau en definitivaes de traer el mejol cinc, el cine que ¡demás gusta a todos, reconociendoque es el tipo de pe[culajuveni] la qlre predomina en el merltdo"'?eo. Las
películas proyecládas "casi todas noñcancricanas. claramente comercialesy de escaso interés artístico. ya dobl¿das y r una semiüa de su estreno enEspaña, entrubnn r concurso" z,r, se quejaban 1os que hubicün queidomanlener y defender la t¡adición "pedagógica" del celtamen. Sin embaryo.replicaban los padidarios del canbio, "la ¡ueva tó ica supone rompel conlx prcsenci¿ abusiva de la filmografía de1 Este. introduciendo productosmás afines al gusto del espectador joven y rcnunciando a ün cieÍo mesianisnú cinemalogrlilico" rer.
En 1987 en el XXV Festival de Cine de Gijón "k)s niños ya no solllos protagonistas (-..) No sor negocio. La lelevisión y cl vidco han dejadolas salas vacías y los productores han vuelto los ojos hacir los jóvenes,un rnercado mírs aDplio y següro. Gijón üo ha sido una cxcepción y hareconvertido su viejo ccrtamcn en un Festival que, según su director,aspira a todo" ¡r.
Aquél que se siguiera sinliendo respousable de defendcr y guiar culturah¡ente los niños, lJasladó sus inquietudes a la te]evisión. Paralel.r-mente a la caída general del cine en snla, la frecuentación del pírblicoinlantil había disminuido de foma aún más radical. Pero, aunque hubiera
:t3 En 1984 -mdlez ís se const¡tó c]baio nivel de l¡ úayoría dcl ci¡re f.odu.idope¡s¡ndo eo el !úblico i¡f¡nLil r iuve¡il". Grjón 1985 ', Nr¿,¿s ¡i,¡/.(,1¡,r¡r, Scpic¡¡brc i9lJ5. Y el á¡io sig¡ie¡te, 'ElJu¡¡do inrcma.tunal' tüvo que reco¡occr "que l¿ ú¿yo-rí¡ de l¿s pe[cu]6 son muy didi.lic¡í' ¿l C,,¡¿r./D. l0 jul b I 98s.
rN, Al¿dtuo Cordero. XXIV Ce¡lañen Inler¡acion¡l dc Cnre pir¿ la J¡vertud",Ministcrio dc Culrura. C/77914.]) 'Al¡dino Cordero c¡ busoa dcl ñejor cine par¡ Gijón - Hoit d¿l Lan¿t, I I agasro 1986. k noticia del inrporúte cambio dc ru¡rbo dc Oijón llegó al público csPeci¡li_zado i¡ter¡a.io¡al (cf. 'Pla¡ Modific¿tñns To Rebnild Cro\tds Fo¡ Sp¿in s Gijóntresüval", Y¿ri¿¡, 2 juln) 1986).
112
ri I Aailc--Fcstival (ii¡in. ¿Quo vadis?". A'¿¡¿,or F,¿sr¿,n¿r, Sepriembre 1986.r,r M¡nuel Robles. "El Ce.tamen de Cine lar¡ la Juvcntud canibi¡ dc tónic¡". ¡aC
2lluniol986 Sobrc la nueva situacia)n de Ia\ pelí.ulns del E\re europeo. cl Luba.z,.o¡ sus crÍticas, nos hacc un Bm¡ i¡vof , r/ Crae¡.¡o. 9iulio 198ó
rlr Misuel Ros¡dó, 'El lideo y l¡ televlsión qnilan p.ol¿gonisDo a los ni¡os en clF.sriral de Giió¡', flrl¿ ¿l¿l /rr¿r. 8 rulio 1987 Móndcz Lcitc se.leclari) muy etr iálordccsle.ánrbio de orienl¡.ión. Ct "Felnando Nléndez Leite: A mínunca me lan gusr¡dolN lclículas inlütilcs,", ¿l C¿,?./.,a 3 jul,o l9lj7. Que ln.a¡¡crcriri.¡ disúfila delIiosLi!¡l de G1jón qnedara lodalia ¡mbigua es demonstado por la cnütvista a su dircctor
^l¡dino Cordcrc, tublicad¿ en el Bolelín del XXV Fe\li!á| 'Pán nosofos l¡ etapa
lolir¡lil. e lncluso la juvcnil dc ahora, dcl Lstilal no snponc un lastrc. El Fesrilal tieneLtuú ásuñi, la historir que liene detrís, para bien o lar¡ mal. Se ¡a desptrndido dc csat)r(. qlc lucdc co¡sidcraNc ncgltiva cn e\tos nn¡ncntos: la que bus.¡br los ¡speclostiedagógicos del cnle y de la image¡. Que.emos que llcguc a denodn¡Nc lcstn,al dc( nc dc Cijón, cr tlfiva|ovcn' ( Enlrevifa a ¡\l¿'¡lino Corl¿ro. Bol¿¡ín ¿tl xxv t est¡,tltu ctu ¿t L;üón,2 j]lio l9a1)
l13
ctlmbifldo el "hrgar" del consumo. muchos de los problemas planteadosseguían vigentes 2e1.
Evidentemente, 1¡ política seguida hasta ese momento no tiene nadaque enseñar si se toma literalmente como esluerzo de promoción de unaproducción cinematográfica de uD cine para menorcs. Las calrsas del tia-caso soD evidentes: la dcsapadcjón de un mercado que había sido müy"imperfecto" desde el inicio y la baja, o nula, calidad y rcsonancia socialde la costosa producción subvencion¡da. Sjn embargo, no se lrató tampoco de una histo¡ia de inútiles errores. De alg¡.¡na fotma, en el momento enel que se asumió la iDevitable necesidad del cambio, se tiró al niño jufltocor el agr¡a del baño. La histoda de lfl promoción del cine infantil enEspaña podría todaví¿ represenÍf un electivo punto de relerencia esen-cialmente por dos razones (a las que se apuntaba eü apeltura de cstecapítulo conclusivo). En primera instaÍcia, e1 malerial audiovisual y lasreflexiones producidas a sü aLededor, podrían encontrar alguDa utiliza-ción en e1 medio televisivo. Secundariamenie, la historil que se ha confado t¿mbién puede ser considereda oomo ün ejemplo, más o menosconseguido, de política de protección y subvención de la produccióncinemalogriífica. Política que. si fracasó inexor¡blemente en su intentode ir en contra del merc¿rdo, podrí¿ se1 considerada como una demostra-ción evidente de 1a importancia dc la intelvención del Estrdo en el con-dicionandento de la demanda de cine y de los productos audiovisualesen general,
CONCLUSIONHABLANDO DE POLITICAS Y MERCADOS,
DE NACIONES Y UNIVERSOSSe podrír a este punto volver r pl¡nterr la rétorica demanda que
Josó Luis Sáelrz de Heredia dirigió al público cinem¡tográfico en 1967Pero, ¿en qué país úrimrs?- e intentar buscar una respuesla. o l1lulti-
ples respuestas, en las histoias contadas cn cste libro. El ejerciciopodda resulta¡ más e[trctenido de cuanto pueda haberlo sido la ]ectura
En prime¡ lugar, sallando marizacioncs y sutilczas. habría que ¡econocer que la idea de una españolidrd cinematográfic¡ conserva actuali-dad y merece una seria reflexió1. La rcfercncia x algú11 tipo de tradición oesencia nacional, además, a),ud¡ a entender cieftas paÍiculares produc-ciones que, más o menos conscientemente, se irspir¿m en imágenes íti-cas que no por' haber sido invenladas son menos eficaces a la hora decomunicar con el público, 0acion¡l e intemacional. Sin embargo, y casiparadójic¿rnente, l¡ demostración de la fecundidad de un estüdio de his-loria, circunstancias, consistencia y rcsultados de una supuesta identidadnrcion¿l escondida en detemrjn¡rdos productos audiovisuales lleva consi-go su descalific¿ción corno instlumento analítico. En ofas palab¡as, lacompleiidad y la contradictoliedad misma de esa visión de la producción
r* Sú ¿ctu¡lid¡d fue confimad¡ porclrccienre ¡cue¡ do en1¡ e Lelevisioúes pliblicas ylivadas (20 abril l99l).
ll4 ll5
cultural qüe insiste en su origen geográIico cs, o debería de set, fascinan-te .rlrj¿rr., de estudio. pero nunca catceto¡ía de análisis científico, y toda\'íamenos concepto inspirador de posibles políticas cinematográf-ic¡s :e5-
La segunda obse¡¡ación conclusiva no hacc sino confimlar un datoqre los servicios de medición de audiencia de los distilltos oryanjsmostclcvisivos repiten desde hace al menos un pxr de aíos (con el importante¡¡tecedente de ¿¿ noche .Jel cine ¿.?ar.)l er época de Pre-competicióncon las pivadas). El cine español, altes y después del fianquismo, supoh¿blar a su público -y en parte lo sigrc haciendo r'6. Si los datos ¡cercade las rec¿udaciones de las películÍL\ n¿cionalcs son ahora desalenladores,sin embügo parece existir en España, a nivel de gran público, tanto eD
época franquist¿ como en democracia, uÍe espontánea predilec¡-ión delpúblico nacional (y de los distilltos pÍrblicos nacionales a1 intcrior de unmismo estado) en favol de una producción local con marcadas caractedsticns "nacional populares", por ¿sí llamarlas'?e?. fena)meno que, al menosh¡sta ahora, parece haber- condicionado el consumo de cultura de m¿sitsen muchos p¿íses y en distintos contextos políticos.
El tercer razonamiento que el Írltimo capítuio ha inlroducido en l¿algumentación tiene evidentemente que ver con una ev¿Iluación positivade un ciefio tipo de inteNención del Estado en la prodücción cinemab_gráfica (y televisiva). Peto sugiere que esi¡s illtel'venciones sean menosinfluenciadas po1 las presiones de la induslria nacionrl y más por lasenseñanzas aportadas por la propia expcriencia de las polític¿s llevadas acabo por la admirristración pública. con sus hacasos así como con sus(escasos) éxitos. Esta observación, combinada con las anferioles, podríaolleccr un cuadro de conjunto para empez a elaborar nuevas políticas
culturales y, posiblemente. una nueva visión de lfl histoda cultural recien-te de España.
¿En qué país vivían y viven entolrces los españoles l Aiuzgar por lnsvicisitudes que rodearcn su cine, se diría que en un lugaÍ mucho más pró-ximo a Europa, sobre todo a pü1ir de los 1ños cincuenta, de 1(r que nor-
allneúte se afimir o se piensa. P.uecidas fueron las pleocupaciones Porla defensa de la identid.d nacional. idéntica 1a prefercncia Por cieúosprcductos locales, mimétice la preocup.rción por los hábitos de consunn)cinematográficos del pÍrblico infantii. El cstudio pornenodzado y conl-parado sobre los ergumentos de unas cuantas pelícu1as españolas, o climpresionanle óxito internücional de otras igualmeote sugieren impoÍaD_tes pünlos de coincidencia con lo que estaba pasando luera de las fionlc_ras espirñolas re8. La labor de illtegración de l¿ histoda de España en clcontexto internacional quc estas reflexiones inspiraría11 extendienclodudas y metlxlologí¿s surgidas en otros ámbitos geogáficos y cultumles-parece digna de scda consideración.
r!¡ L¿ idea de l¡ ncccsid¡d de recupemr cl cine esl¿ñol como conrp( o l. inl.rr rr f ((lol .nre eu¡opco hr sido desarouada cn mayor prof,¡ndidad c¡ CánPorlsi ( lr)t)lh)
,6 Era considemciotrcs sugerirí¿n un rotal rclla¡tcaDricno del aco¡l (dicicDbre1993) dcbatc acerca delas negoci¡cioncs dcl CAT'r y de la $¡pnesta ncccsidad de úanrener los prcducros audiovisu¡lcs tuer¡ de los a.uc¡dos dc lihre con'ercio. El ecrdade'oprcblcoa no cs la dele¡s. de la poducción cineñalogrífic¡ eurcpc!, §no de las pelícn
:,. Cf. I s., _El cine eslanol y los on.r¡!)\. llderes de audicncia . El /1¡iJ, 13
:,' Pa¡ ¡ órros ejeúplos y una nás amplix rellexiói. cf CaniPorcsi ( l99lá)
lr6 I t"t
; {
APENDICE
1
Las pelícülas más "taquilleras" de la historia det cine español, 1940-1968(más de 4 senanas en cartel en el local de estleno en Mádúd)
1940-41S¡n nav.la.l .n ¿t At¿ázd t lA. Geninn)Avenida. 2E de odubre de 1940.
t94t-42P.p¿ c.d¿ (J. López Rubio)ave¡ida, I0 de octubrc de 19,11.
¡Aní ld l¿gión! ll. de Otúna)Avcnida. l1 de mayo de 1942
1942-r¡lC / h ri M Gutt¡t1 (.e. Deqrns)Brcelora, cine Fénrin..5 semanas. (nad..i¿4,a, 30 de mayo de19,13)
t94l-44,l ¿r.ánd¿l, (J.L. Sáenz de Heredla)P. de l¿ M¡ls]c¡, 20 octubÉ de 19,13.
(5 e¡ Barceróna, cire Coliseuú). \PriñetP/a,¿, I 6 de julo dc I 9¡,,r).E¡aísa e¡tó kbija de un alnint)n 8. a¡)tualro, 21 de dicieñbe de 194:1.
19,14-45**EUn, ¿l ) sus ñillonet (1. teotnun¡)Riaito.25 de diciembre de 19,l,1.
/,¿r d¿ Cdrr.¿ (M. A. Garcí¡ viñolas y J M.
(coprod. hispano-poÍugues¡)coliseum,28 de diciembrc de 1944.
EJ l¿r¡,,, r¿ ¿lü./hd (.1.L Sáenz de Heredia)l'. de l¿L Música, 29 de enero de 1945
Et fonn§6a t doña Juanna l.R. G11)Rialto, l1 dena¡zode 1945.
lt9
194.-¡t6r,+ I rr+ (¡ C¡rrifdcL I I t9:16)A@rár(J I- Sncnz dc Ilcrcdia)Rcx. 15 dc oclul]fe de 19.15
L0: últint^ ¡t l"il4,^¿!l^ Ro\ann)Alcnid¡.28 de dicienrbre de I r,15.
M^rr,8r,x.r (J. dc Oftluñ¡)
^veni¡¡.21de nravo de l9:16.
P. de h Músic¡,:ll ¡e nruro de 19,:11
Mtú»tL lt¿l)"ll (¡.L Sáen7¡e IlertdinlGrrn Vír. I,1 de rb.il de lt),11.
Rirho.2 dc nr¿rzo de l9.1li
/.,.!r¿ ¿, ¿,,, (.f. ¿cOdrñr)RirLto,8 de oclrLbre de 19.18
ú¡itutl( llt CJu.lt, t.rti¡)Rialr., l6 d. rbrilnc 19.19
Lo ni.s.sn tha t.! L Síenzde Heredjr)P de h Mú!cr,l3 de nr!,,ú d. 19.19
(Bdrlon( Cine Monlec¡rlo. 16 ¡le xbnl ¡e19,19. ar se r¿ ¿s) (a:1i,¿,11, I d¿ luLio dc
La.¡uqu¿td ¿r E.n¿ ¡t¡í {L. L¡cj¡)Ri¡l1o.2rr de octuhr. ¿¿ 19.¡9
N. tulklkl(E Fehin¡c, AL(h!n,I{e¡lCitrcind,l0¿c dlcictrnm dc I s.19.
¡¿qr¿r.rcr ll. deO uñ¡)Fi¡lro, ll ¿c nnrzo dc 1950.
I20
1950-51,1s¡ú¿ ¿¿¡i,r,rr (r ¿c OrLuñr)Itirko .l d. o.tulrt de 1950.
D,,./xdx lJ l- S,icn/ dc H.rc¿ir)Avennl¡, l6 d..crubre de 19i0.
Ld nocht .¡.1 vihn¿. |R. Gllirnrn vir )§,1. ¡r.ie'nhre,le lt)50
Br¡t¿./, , rn,in,/ il ¡ lquino)R¡\, 8 ¿c cnetu de l15l.
A¿¿,r¿,, (l ^
Ni$.cs aondc)IU¿ho.5 d. fcbre¡r de l!51
El \kña ¡k.\ ¿|\tu nL \L.Lr.¡x t R. vem¡y)(CoIrod. hispxno li¡ncestr),\!cn !. laJde rbrilde I95l
I¡i k.tu 1k (:tú1¡¡1!'t.l ¿corlanr)RiaLr., 28 dc n !o de I15l.
al.l, ,«,? (Nf. Mur oli)r'. dc l, ilúic{, ¡crulio¡e l95l
t95t-521.! L¡ t1i,1.1tit (.R.'lo t¿o),\!cnid¡.22 ¡e selicdrt de l95l
L. ¡ ¿nti¡n tlr fu )rtdihhnt lL. Escob¿ttCmn vix.5 ¡eouubk de l95l
L! \.ñ.n tl¿ t:ii¡¡ttu lR Ailtr\vcnida.22 ¡e octrbe de 1951
El Cqíiú Ytt¿to l.L. J¡¡\tinr)clan Vir. 22 rle novie rb'edel95l
lllit ¿. ^tn¡¡ittQ
neOn],\tít)Rirlto. :O ¡e dicie rh,tde l95l
lnrili. r)año ¡ a l.L \ \¿t),\!en x, l.l(leetrerodc 1952
Lol¿,l¿ pno tjr \L. Lnc:,¡)R¡alro. il ¡e,narzo dc 1952
]:in r¡tñl d. f?r-¡t (P llxl].¿\teúr)Arurl rdes, 12 de rn¡yo dc 1952
t)t Man,td ¿1t n l.lR. Gil)A\enida. I6 de ¡'ar_o ¡e ¡9il
/r¡ l¿,,¿d¿ d¿ ,1r¿d (C. Fem¡n¡ez A¡nvin)Cxllro.2l de.ra]-o ¡e 1951
1952-53E/.tu¡l¿r (l.F l(tuinol(l¡ihl.28 Jo s{iic,nlrt ¡c 1952.
Lr qar ¡rio hr¿L^ t.J L, SicnTdcllcrcdir)( rr.s lll y Roxy B. I d. octutrt de I()52.
(ExiLo no eur lilic¡d. .n Bar.clotrr, ci
Ia h¿hnd d S¿n Salpnn, {L L!.1¡)Ri¡lro r Ro\r A.6,le..¡rhr¡ dc 1952.
Aven r, I0¡e.,'vier¡hrcdc l95l
( ;ld tu lld¡rcnd (.L. Ltc\t)Rillto.l9de dicieurbre de 1952:3 díns
¡Bi.trr ¡.¡t) M '. ,vrl:r!r/1 (L. C¡tuir ller
Cnllao.:l¡e rbril úe 1953
l95l-5¡
Ave¡rrh, 14de leplicnrhr ¿. l95l
Lt !u.n'¿ ¿¿ Di.s l.R. Ait)lli¡lro,30{le scfticmhr dc l!5:l
Ititrlro, l9 ¡e dicictrrbrc.l. l9i:l
¡.1h.v¡h htlr\lR (;il)tuxlro, 2E ¿. r¡br.m dc lrli.1
td. .t poJiblt o ANrutu l.l t, S¡,cn7. rlc
P de La N1úslcr. S dc nrr¿o¡e I9i.1
ll¡d "t &Dtnú, t l0 ¡t)t\ha l.R <iilPxr y (¡Lrlrdv¡s. r dc nulodc 19t.1
¡ 954-55M i¡ húr rjtu:t ¿ñ0rlR. G¡l)Gr¡n Vir.:1¡c octulne de 195.1
Lh dbtlltt. ¿¿h.lL. Lrci¡)r{lxho 8 deocrubre de I151
M.rttt l:kn1lL L¡.ittRiaLnr 2l tle drcrembre rle
Md,1.¿,,¡¿") rr, lL. V¡i¡a)(iniserm,2,1¡e lebEro de lr)55
t:l tu,lrc Pi¡¡ll.1l deO['l\tnr)Ri¡lto 25 de lcbrcro de lt)55.
H¡nú/nt\ n. h rd¿n) tl.L S¡enz.le Hered¡¡)l'. (lc l¡ Prensn. zi dejtnio ¡e I955
ai,z!,"r¿ ¿, s?ril/, (A. Itoinín)Rialro. S de seprienrhr¿ d. l9i5
Mr./¡..?¿ m.nl¡¿ rJ.A Brrdefl,(iran Vix.9 de seprienrbt del955
E1 L ¿"tu l¿l {tll¡) l.R Ci)l)Ave.l¿r. 26 dc setticnrbre de li)55
Rtlukt t.tI itutP L. R¡t11nct)cü Vil, 9 (c cneo de 195ó.
LaJitj« il¡t ¡lo"u!¿ lA R.t11Át1)(CoDm1 hlsBno+l rnresa)
C¡ll¡o,23 dc enero de I956.
Tuak n¿ brc¡ (L \ttrl¡)Coliscunr.24 de lebEro de 1956.
L¿ r¡¿a ¿n n bLo. lL. Lúia)Rerl Ci¡eoa. I de lbril de 1956.
1956-57Lot lu|,.n.! sa[os g¿ re ho td.la l.P. L.
CEn Via. 3 ¡le sepliembrc de 1956.
M¡tío Jt\¡ttul.L Yl¿n)Colisounr, ll de sepliembrt dc 1956.
El rl,er, (^ PietrnngelL)(Coprcd hisptrtrolrali!tra)Ridto. l? de sepdcnnrede 1956.
Et boill¡ta ¿n d inlietno (J M Fot.tré)P dc l¿rMúsic¿.l7 dc scprie¡¡brede 1956.
C¿l¿¡¿".á 1L. Gtucía Berla¡g¡)(Cop,!d. hispano iL¿lian¡)Palace t Poúpeya. I de octubn de 1956.
,.{14'¿r,¿/¿ .l ,Y¿8tr, (R Rossei)(Coprod h¡pnno norleúreri.anrlRialto, l? dedicienhre dc 1956.
Call¿ Md),r (J A Bárden,rcoprod hispdo li¡ncesa)Grln Vía.7 de erero dc 1957.28dtu.El ú¡ri D dpl¿ (.¡ , dc O,¡ri,¿)tu¡lLo,6 de mayo de 1957.325 úÍas.
L,s ánit¿¿r .lcl rúñ¿ \1F. I+1ño)P de la Pr¿ns¿.2 de sepLieñbre d¿ 1957.
EL ú¿sú a I é.. Fah¡'i7i)(coprod. hñrano it¡lima)Albé¡iz, E dc noviembre de 1957
122
Lt N¿úa abi¿na lC. $na\in)(Coprod. hisp¡no lraliana)Calho. ll de trovienrbre de 1957
Ítt úe¿l Nsó pot B 'okllh l.L Yrld¡)(Coprod hisp¡no iLali¡na)Colisenm.l.¡ de trot c¡nbrc de 1957
b! nut:l¡dchds de ü l l.P Laz¡e¡)P.nrpeya y Prl¡ce, l6 dc diciernbre de 195728 y 28 dí¡s.Un honbr¿ d ]d rul (.R. ttcd^)(Coprod. hisp¡no italiana)Alerúd¡,2 de cncrc de It58.
(Coprod. hhpano fualianr)Coliseum.6 de lébrero dc 1958.
El tisd ¡l¿ Chanb¿i \P L Rmírc¿)Gmn Vía.3 de ilbroro de 1958
AquelLo! ¡¡¿nps ¿el cupl¿ t L L. Meriro y
Albé¡iz, 6 .lc abril de l95li.
k r¡¿/¿,¿r¿ (L.C. Anr¿doi)(Coprod. hispano-naliana)Rialro, 6 dc abril de 1958.
?¿/ r¿:,¿rd,, (G. Pellegnni)lcoprod. hjsDano-it.liú¡)callao. 2:l dejun,o de 1958.
1958-59L! ti¡l¿ t.t deldntu l!. tsen¡in Có et)C¡llao. l5 de sepdeúbre dc 1958.
Iht. tu¡:|tu:l'¡n ¿¿ Va¡la¿olil IL.C. ^
¡-
Coliscu¡n.25 de sepliombrc de 1958.
Las ¡:hiat ¡l¿ ¡d C¡uzRafu l.R.l. Sal\i1\)Pala.e l, Pompela- 5 ed nolieDbre de l95lj
El nivñ.r tl¿ tut ?utnbr¿s(.4 del A n)Rex, l5 de dicienrbre de I958.
¿Dón& \r\ AArhú X¡ll (L.C. A ¡¡lan)Real Clnema y TorE de Madrd,30de encro
210 y 139 dias.
Rex. I dcjunio de 1959
1959,ó0Íhú rtun t¿ñoñ I.LC. A elDn)Coliseunr, l0 de septieúLrre de lS59
carne., /, d¿ RoñtLl ('1. Deúi.n¿n)Real Cine¡¡¡ y TonE de M¡dnd. 20 de scp
28y 28 dias.
Gan vía. l2 de ocrubre de 1959.
Los trúhtoe\ (.P L¡ztE¿JAlcnida.2 de nóuer¡bre de 1959.
Lopc de Vega. I 7 de dicienrbre de I 9J9.
La l¡et inf¿nteía t.P L^zaE JAvenida ll dc ene0 de 1960.
El L¡tti I tu lon'btut (R. Gil)Madrid.2 dc febrero de 1960.
¿d .¿,irr¿ (J.M. Elorieta)Paz 30 de nayo de 1960
¿l¡ f¿4!¿ñ¿ .¿/o,¿¡ (A. del Amo)Rex. 29 de .gosro de 1960
Mi n/ri,,,,anso (L C. A¡¡¡doi)avenlda,29 de agoro de 1960.
1960-61ün rulo dt luz l.L. LncÁ)P. de l¡ MÍsi.a. 9 dc septienrbre ile I 9ó0
Mdibelr lu eítl;ia fan¡l¡d (t.M Fórg¡é)P. de h lrcns¡ y Roxy B. l0 de oclubre dct960,
l::l pin.ip. okadñt¿o(L lf,icl¡)Cran Vía. 20 de dicieinbrcdc I960.
¿/2¿: ¿,rpi.¿,,x,.d (l- ñimovski)Rillro. I9 de diciembrc dc 1960.
L,s ¿ranóü¡cana ¡c l¿biLe\ lP. Lazq¡)Ave¡ida: 26 dc dicieDrbre de 1960.
At?nl tu\ ,l¿ .tos¿¡ito ¿n A¡,¿ri¿, lA. dcl
(coprod. hispano Déiicana)Ren, ló de.ncro dc l9an.
El calt)e n¿ Rodas (.5. L.úe)(Coprod hispano iralo rian.esa)Col¡eum,18dc mayo de I96]
1961-62,!P,¡Pl¿ ¿r ¿l,,rDB, (!. l'al¡cio9Avenid¿- 23 de octrrhrcdc 1961.
P¿i.rl¿ (L G.rcía Berlarga)Pompeya, Pal¡ce. Gay¡rc y Voz. l3 de
28, ?8,7 y 7 di¿s.ñz-1 E&¿á, (R. To ?do)cran V f¡- 28 dc dic ienrbre de I961 .
P¿unlo ¿t tüor (L.C. Añ¡dan)(Copnd hispanó-i1.li¡ra)Alenida.l.l de diciemb¡e de 1961
t r¿¡ ¿¿ ld C¡ü.Raful.F.P¿laclos)Call¿r y tuchúoNl,4 dedicicnrbr.de 196l35l21rjfas.
121
ü,¡l¿D¿, \i,, ai¡r,r (4.l{uc)(C,)fr.d lrisfxno iLrlo lr¡nces¡)l' ¿c h ñlúsiúx.6dc rbnld. 1962
/¿r¿vl lr./¿rr' rJ ¡e Or¡u¡r)Rr]nrI Ir lrstu. I'lde i¡lo¡. 196l
a¡Dtitnr ¿. ¡t¡¿n¡tr¡tL Lt cir)(r.ll\cum.28 ile.iLnnr de 1962
l' de h Músi.r, )¡..uln)¡e I9ó2.
tll .t1t¿ o d. nolaltl t, Sí.nz.lc IlcrtdinlCrprrol, S0 ¡e xgo{o d. !9412
1962 637lr )r, v,rrr //¿J(R Cil)(CopÍod hispnno r'-senl¡n¡)Colne(r'. rr d. o.1uhrc dc l9al.
¿d rfunl,,,ilnl (F Prl¡.n¡)Lopc d. v.Ar :0dc dicie rtrre ¡e 1962
,t1,lrd,,/r¿r.(l- wishxr)(qr¡rod hisprno-il¡lo rge¡rf'r)l'rLxfo\. l2 ¡e enero ¡e 196:l
(:,¡,,,r!,, (I{. Tokdo)Rerl Cineu¡¿, l,¡ ¡orrc, I I de rnarzo ¡t¡
¿¿ ¿¿rtr Sh?nd (1, (r r\nr¡dod)Crll ), Ri.h,n.Dd. l.ldcabnl ¡e 1961.28 y 2l ¿ixsttr úrhr rttlttt¡t tR aLr r ll Brcmtrerger. A Bl¿serrl, L (;rti¡ lrcrl¡ngr)lcopr. hisFn. ituliüx 1r¡n.esr)CoLhcunr.2 ¡. mn].u ¡e lr6.i.
chd tutk ¿ un n'an t.t¿. C'it)Mrdri,l, 1.1d. junñd. 196:l
121
D¿l r¿k . . ¿la,k,,/r, (Nl Summeh)Collsernr.5.1. \c|ticnút de l96l
1l ¡tt\.¿t ld talkttl t\1 tit$¿:){Coprod. l)i¡]rrn. frrn.csr)C¡ll¡., Ri.h¡r.nd.9.leseprn lbre¡. lq6l
Mltir, tr tlh t Ri) ll P¡l\.iot)¡ de h MLi:i.r,ll .lc oülubre¡e l96l
( hi¿ t!tu nnb lNl o^i.t)P!grt{. l8 rle novien¡hr Jc lr)(Jl
Lr rrth.tr tlt l¿ t'¿1. t! tl.L. S,i.nz J.
Crpild. ! Je ¡¡c¡e brt Jc l96l
¡/ '¿,/xr, (L C¡r.ix Be'lug¡)rú)ptud hrspano i1¡1¡rnr)Potrrpera. I'¿l¡... (;¡yrtu. Voz. Rosnles. ll
D¿rl. ¡rrv.;- ((; Loienre)r( o,rrúl hi\¡¡no rrxlitrn¡)P¡lxl¡x. 27 de rh'll d. l9(l
1:1lulLtti n¿Nt¡ l.j. l¡.\nc)((opro¡. hisp¡ro r,lo frnn.csr)
t¡, l¿d it tvtn.t¡1 I t. Pr¡les)l,¡l¡to\.ll de Dr)o de I,)d
1.r 1¡t t"l¿ tNl. Picr¿r)LoNdc Vegn.ll de setti. nhrc dc 196]2ri dín\Fnn.. ^t honbft tl.L Siicn, . Hcrt¡i¡)P d.lx Nlúsi.r. Fuenc¡r, , l: dc novienrtrre
¿{,n ¡rr l"r) (Nl SurntrrernCürd. Duque. I6 de novtrlhrt ¿c l9a.l.
¿¿,!¿rr ad),, nadr l(i Shenn¡r')P. rle l¡ NIri(lcr. B¡r.el¡. 30 d¡ d.!icmbrc ¡.
Lr\ |uLrh\ ll Ferninr Gln¡r7)llilhñ! Ptulrevi,2 (1. di.icnnre¡e l')6¡
¿llwi,l¿ ¿r i¿l/¡,IL (l ,\m .ri)f' ¡r l) l\lLisi., I ¡.libreio ¡e 1965
Aven r, E {1. nxrro Jc I165.
¿i?)¿¡l¿ n¡¡ili¡¡, (r ,\guirr)¡'nl¡lox. ll J. nrxyo Jo l!ir5.
Hiút)riat ¡t/ lt1¿rrr,Jrnr rJ L S¡.¡7 ¡.GÍL vir. til[sp ilnelo, ]¡.n yo¡c l!ói.
¿,J ¡nm,\,,¿¡¿,¡.,r (J A. B¡rd.r])rc.pn¡l his|uo irdi¡nn Irn..strlCuliscum. l'/ ¡err rn, ¡c lr)65
¡ll¡i; rdr¡tr 4 t ¡trütll,( ^)11úú1),\vcnnlx. zl ¡e ¡nrn) Jc lr)45
( u,iL) ¡¿ l¿ Cnc 111. (jtl)Nir¡rnl. | ¡e ¡¡i,, d. 1965
lt,.1¡ú ¿t l.\ l)ttlrtñjt ¿nthl,\ ll. K t
( \nl. Duqur. l6 ¡. n!,\nr ¡c 1945.
irir! vr,¡.rr¡ ¡¿rl¿?¿'r 1H llunrberLlr( ir¡¡nl. hispr . nrli¡nx)l'.12.l-l ¡e ¡A.\ro de lqaJ5
t.t fu»r¡lir It t, t^ lF. Prt¡.r]\'t(\,!is.um. l0¡c$ i.d¡hit.ic 1965
1('L)troJ hisfxno ir¡lirtrd Urnces¡)( ¡li\cúrn.18 d. ¡ctubr. de l1)6i
,1//r¿.9, ¿¿ /r ¿¿ l\1 sunnn.rs)Lr'r,tr'r, R.rL(rin.nM, I I ¡c cnero de 196ri
Lr tüLlnlü. rt r¿ tL)¡lt' t.^7r!¡)Bilb¡o. I Prn\r. Pr.grrso l velirluez, l,l
11..12. 12 } .12 ¡íns¿¡1.1. .?¿/¡, ,v x, (lr llerino)Rirlro. Fxnh\ú. Fígrro. l0 ¡e ¡hLildc 1966.29.2: y 22 dir\.¡r,r/¡r vr/,rri¿' ill Irregonesc)(ro¡rJ.l hi\p¡n.-xr genLnü)lllrt¡r. 15 de rbril de 1966
/r/\ n//n,¿r l¡,,1,1 lS ^lúocerJRcd Cineni{: Jr nrtorlc 1966
Ctt"tr"ttn^ ! "1r¿tu
n.tht lO. \t.llc\)(( (itmd hisfrno surzx)P dc lx Nlúsicn. A'lii¿Llcs, 6 d. DLlo Je
N{.ir,., r!r" r¿r., (l'. l,¿7¡!¡)C.li\¿ún 26 dc nd¿oJc 1966.
la Nut ¿ |ntu r t)lttú lLa trl¡ d ¿¿ larh.t(\. P.r r .:.hil¿r¿t rúi\)lS LeaÉ)((irtrod hi\puo i(nlo aler¡¡ ¡)Cxrlos ll. Consul¡do, RcS o. Rorl ,\. 5 de
lll\ rrrrrr (l Luxgr. J Coll..,.NI lorqú¡)(r.li\.unr.17¡e ocrub.e ¡c r966
ar¿1, ¡i,, ¿ ú¿ir ([1 CatuA)P. c¡ ln Nltui.¿. 2 J¡ ¡i.i.nn,.dc 1966
^1 .t ¿ 1! ¿tpttlo¡a ll:. Nlcrn\1)
(Cop,o(l hifr . xrg.trti¡r)l' l'r.hr, Ptugrcso. Brlb¡¡, r¡L¡7qu.1. l:l
iV,.,.,¿rr 8.11, (B Nl¡dnr PxriDo)P.nrpela.l'rl¡ce, 27 Jc tbitro Jc 1167.
L.t gtuhldttar¡ ¿\ lP l,r7¡i¡)Aryrielles. Bxraeló. Be¡llnrc. P. ¡.l¿ Nfrisl.¿,16 rle ¿rzo de 1967
E¡ h.nbtu q . ttntó a Bi \ ¿¡ Niño l.l. Bo.l1s)(Coú hirp¡ o n¿l¡¡nrlP Prnsl, Pro8rer. BiLhao, Vcl:izqucz, 8 de
t1¿ñah¿ $)1i.1 tu.lnt l.l C¡11i)ti.)Richnrond.Cnllao.29de¡r¿yode 1967.
St¿1¿ t¡uj¿i?\ pL/¿ lt)\ Mrra;ft[ot ltl C;11-¡l¡i)(Coprod. hispano nnlian¡)Ir¡l¡for 6 d¿juLl,i.le 1967
L¿st úo bo¿d! ¿¿ Ll¿ritul(.L. Lo.i¡)Be¡lhnr, Fuerc¡rr¿1. Lope de Vega, 28 de
t9ó7-6$t:l tn.) htuj. (F. ltovift Belela)Coliseunr, 1.1 dc scptie.ú. dc l96r3t dtu\.L(¡tt rtir cnqk vryitll.M Forgr¿)P Prnsa. Progrc*r, ullbio t¡ vclí7-quez, 18
18.21J.28 y 28 di¡s.( in rt tb nkrr inrvr\M.r)z.E )Cxlltu. Ri.h¡roDd.2:l dc octulm dc l96r
Amn]r 6 de novrembrc de l967
Enc n¡¡a.ldttftr und o"j¿l¡ B¡.h\i(Coprñ. hisp¡no il¡lixnr)Bilbro, P l,r.ns¡.l,iice¡a, I¡'oAreso, Vel¡zquez.2l dc diüic¡¡brc dc l9(,7
12,32,11.32 r 32 dirs.üta s¿ñatu ¿lq¿n¿d ll, Maún¡)íCoprorl. hispuno nré\ic¡na)B¿nllnm, lr¡enclnl, I-.f)e de Vega, 29 de
21,28 y 17dírs.I:11¡ri§r. rt "
ptu inv"h\P.1,¡7xE¡)Argiielles. Blrceni. Benlliurc. Cxpinr. .1 de
,\b r,,r,§ d¿ /,¿r,¿ (M. Sunn¡er ,Cfun Vír.6 de m¡yo de I9rr8.
Lix súbd¿nLfttl¡d.lo t l.f l¡.t\n.)Rialro. Fnnhsio. Figrro. Cxynrre.20 de
:15. 21. 2l y 2l .li¿sUn dtu .¡¿Vu¿¡ .1. ¿ !^b (.C. LoE¡re)P¡l¡lox.3 dejtrlio de 1968
Q1&t t.. !n? t.C Dttnn)Pala.e. l2 dejulñ de 1968
'ti1?.ílúú! ro tu l.Ci C\¡i7.^)(Copmd. hispano itdirn¡)P¡ld¡r, 2.1 de ¡lñ de 1968
(-tu.¿l¿ ¿n LL tutrl.l M f.ty)Anrxyr. 29 de rgoro de 1968.
2.Los óesf'se¿le/s, I 9¿10- 19619:
películas españolas y coprod[cciones con más de 10 semanas encáícl en el local de estrcno
(Ftrenles: * DiA¿,¡¿, I940-19.15 (y otrlLsrevisLas ciL¡¡xs):
1L ()hvra,1914laN 1 Anudtios .¡¿l ciu¿ ¿spdñol !
Ctnnata 1915 1964.Elúo,¡cní Cio¡i¡)
Días en car.tel on cl localdc cstrcDo c¡ Nladrid
i Dón¿¿ t¿sAll,te Xit?(1959)
( r 95lj)
A4uL lk^- ritnt¡tus ¿. 1 L npl;(1958)L¿ Lol¡t¡t ¡1¡t l.s l)t t|.ñ.t tli¿|1L)t( r9ó5)Mnlu,litn) t dn! rino11955)
( 195ó)
(196:1)
( r95O)
ll95s),\Ku:1¡na ¿e Ar.1aa.1"( r95O)
H^brn^ .1¿ h nrlio(r955)t ht tu¡j¿ ¿ br¿k)
No ! úos.l. p¡.¿t.t
2lO y lE9
323
)17
l8l115
t.15
136
t2ft07
t05
9l90
126 121
3.Películas españolas (y coproducciones) con más de seis semanas
en su local de estreno en Madrid.
* Elabo.ació¡ Plop¡a.,+ A¡udios dc-ci;e esp¡ñol. ELaboración !¡oriá. N;mero dc Pcliculas esúenadas cnMaüid.**" ralr¡n ¡l¿Los acerca de los cstrcnos de di.ienbre de 1962.
1910-41
1941-42
1912 43
1913-14
1944-45
194.5 46
| 946 4'7
1917 -18
1944 49
I949-5o
r950-51
1951 52
I952-53
I953-5rt
r 95,r-55
1955 56
38
19
44
36
19
41
1t13
68
51
19s6 571957 5a
1958-591959 60ts6() 6t1961-621962-631963 641961 651965-66
1966-671967 6a
2
3
5
3
25
2***15
5
3
_5
5955
5676675988847ta91O1
1()1
I2il 129
\ año
I'ArX.l9l6-
1',71955 1956 1957 lt58 1959 1960 1961
Espa¡a 11,1 14,2 15 r8,.1 l8, t t9.7 16,6 I0.8
Argentin¿ 6,6 1 1 '1 1,9 1 7 ó
!ia¡cia t8.l 11,3 20 25.3 ll,4 13.6 13.5 1.1,1
( i.B. 10,,1 ll l3 18,2 21,8 t].1 17,1 22.8
Irrlir t0 20,13 23,6
23,',7
16,5
20,9
29.5 13.7 tl ll.lt
EE,UU, 16.4 19.6 t5,,1 12, + 1.1,7
4-Ticmpo mcdio dc pcrmancncia cn calfcl, 1946-1961.
5.Espedadoros de pcfculas nacionales y porttntaje sobrc cl fotalJ 1966-1991
lA üuh¿dtitk LVunol.lr5i iar. MrrIirl. lr))7. El¡borácia» p¡opia)
rlNo Espr.t¿düres Pelic ¿rs 'lhtal
1966 r0i l39.16l 403.0Ii0.506 2.5'/c
196't 113.50,1.679 274.582.189 to.1t/.
l2l.ll1.599 253.326.34.1 32't%
r969 I t7.393.16.1 36.1 640 582 l).1Ía
t9'/0 lt0 )7lt l6{) 110.359.091 33.3a/t
1t)'71 91.169.912 295.298.786 32.84/.
t9l2 95.077.l l2 295.r62.007 32.1c/o
l97l 85.77-1.849 2713.2It0.,164 30.8./.
19/I 8I 026 614 262.9)2.256 30.8./¿
t<)'75 78.81,1.732 2s5.785.631 30.8%
1916 76.563.816 2:19.315.153 30.6a/.
tL)11 65.718.I2l 2 .9r0.616 31.Vl
1978 5r 592 939 2t0 I t0.077 23.30i
ll0 I.l I
^NOtrspcct:dores l'elícul¿s Total
t97g 35.64.7 .55',7 ?.o0 485.325 l'71'/¡'
l9tto t6.5r0.0 r9 175.995.962 20.'7%
I9RI 38.79r.651 r73.6s9.66,1 22.210
1982 36.18It.642 155.955.909 23.1f.
r 983 30 Lr3.006 r.1r o8.1 lt]l ).1 i./¡
198,+ 26.261.555 r l8 5r)2.695 ).2 tch
1985 17.792.036 t0t.t t 7..120 ll 5q.
tq86 r 1.638.504 87.336.841 13.2.,1,
r987 t, 637 tog 85.720.565 t1.'/,lo
t98rJ 3.129.211 69 633.880 11 6c/¡,
l9u9 6.006.959 78.056.886 7.b%
8.686.252 78.s10.807 10.9q.
1991 8.810.116 79 095.268 11 l'/¡
BIBLIOGRAFIA
AA VV ( l9lJ 1¡): a-'rr¿ ¿.?¿r¡, 11r7i / 9Á?. Murcixr Serv icio rle llrhlicacioncs de la Uni veni
^r\.VV (1r8,¡b): r¡ .inónxr de l'Esprg e tranquistt. ¿7r Cú¡e¡t ¡k ttt ( nútnúh¿qu. 3E
lr ln¡!ien) Iq8.1).
AAvv (1989a) El siglo )O(: dilc6itl¡dcs cullumleJ', e¡ ¡/¡h¡¿¿ ¿/. /¿ rt¿¿ P,i¡r¡r, nn¡o10. Ma¡iil: Taun¡s.
AA.VV. t I 989b): ,n ri,^ r,¡ r¿ ll titu tivaüal. l9l3 ¡ 987, V¡le¡.i¡: Edicioncs rilnnfecx.
AA.vv. (1990a) CIFESA.delr¡.lor.hxdclosé\ilosxl¡scenizasdclnx.rso,Atthi\'o!¡lr,r ¡r,,r¿.2, l..l ldniie rbr! f.hrcF 1990).
r\A Vv (1990h) a¡rnci¡s. hdlnzsos. rir¡i.le..s, pcculnúidtdes ) o¡'¡s .u.stioncs en !úio\llln)r esfrrñolcs ¡llí por lus primehs xños dclftüquismú", Aíhir.\ ¿¿ la Fihn.t¿t¿,2.7 (scpticnnnt'novierúbre), pp I 26
^A W. (l990c) TilnK\¡bl.¡t¿ ¿!Nño¡. 1 t uovie'l]l!!). SxD Scblstiínr Aru.hnricnnr
,{gu¡letu C¿n¡rred,, Jo¡qunr ¡e } lvliguel .lc Agnil.fu Nfot¡no (19a9): N ¿\tL d¡ñ¿nsi¿ lr,, \ ,.¿,r rr¿¡ 6,¿?¿,r. Rarcelotra Mitrc.
^guilern Moy¿no, M,8ucr .lc (1991) Las co'nuii.¡.iones s¡ci¿les , e¡ Esprtu ¿¿b¿k, ¡
! !lll.Dctto. cd.. Ma¡rnl. Tecnos i vol f.pp l:19 I68.
A !¡rcz lvronconcillo, Jos¡ N1ari¡ y.lcrn Luc Jvens 11992): ¡il lnLñ dd d ¿i.tittulrü 1,t,1ña L¿s¡ru tJorn1.i),^ d t¿ ¿/
""¿r¿ r,,,11,.x/,,/¿¿, Mn¡id: Ftrrdesco
^f,o, AlvMo dcl \lr)'15):Cont¿¡tL ¡ úkntbttáfL, ¿f¿r,l¡¡, M¡drid: Curder¡os pr,¡ .(N{inistcrro de (i¡lrrü¡. IC
^. Botu!in hfar"ú¡iro
,zr, Maü¡{1, 1992, p.7. El¡h{mció¡ Propi¡)
r32
P¿ Lícü I ¡6, rL tut,¡ dr bn¿ t. ¿ t p¿ tt a.]o -
I-r3
An'o. Anionio .jel ( r 960,r L¡ /\t«¡h ¿¿l ¿tc, M¡¿ti¿: V i\o¡Atulcrsn. t cn.dicr {1981): ,,,úúta| ¡¡, t¡¡¡li¿r. RtÍ.¡¡n,¡r on np Oirnt @¿ SFcd¿ ttl
^hri.,¿,/¡,. l.on.l[s: V.rso
A ru¡it)¿¿l.n dptñol,lt)55.56 (1957). M drid: SiDdi.r¡lo N cnnDl ¿cl cspecri.uloArunt¡a ?spa¡tol tl¿ .i,e úaxitlnt, ¡9ó0"61 l)962) M ¡nd. Snrdicaro N¡cioül del EsNctá.
A dtio ¿¡panoll..ine|ú oyql¿¿ IllóJ ó,\{19(91. ¡t¡(lrm:Sindic.ro Ndionaldel lrlll.cr:i
^¡¡s. PlrilrpN (198?): El,nio't ld tn¡.|¡triliut . e¡^"tiA,x, Ft!oUr. Mrdrirl: I'aurus (cd.
tr t. ¡lnt .¡ ¡u t i¿ ¡út¡lkn. v,,r / ,,lr.r'd ¡¿¡r,", PnrÍs: Plon It)60).It¡nhes, Rol.M ( I98l): rvir,r,s¡-¡,i l!lé¡i.o: Sirlo XXI (cd. or. :rr,r¿¿,,rnr, P¡nis: tilitions
llcl n-sa. Luis C. (lr$l): "¡ll úine esprñol dc posrue,r¡ l)cclnr¡cion¡s do Berl¡ngr, Pcs ru197?", O,r/,r¿,¡¡¿.84 (1981), pp. l.l-18.
Bersrenr- Sc,Ac llt»2): f{rj.(x l--[istoricn er l¿ .ühur! Bniliquc . l'nr!¡rr,¿ S,¿i'/.. ]5. (julicscpri.¡rbrc).
Bess.Pctcr(1985):r¿¡rtrl¡h.|ir¿ithLat.Sj)rr^hCin¡»unr¿¿'ftv^ dn.l D?hnr,.f¿.! D€trvcr
^den l)ru$s.
Bcrre¡nri. Gi,Dllatrco 1¡9861: ¿¿ .a t.):a.¡nn oúl¡t,:^rul, M¡Jrid: C¡Lellr (cd or., rr Ú,rftt .nnk nn¿n,,¡s^1', Milín: Bomp'nni, 198.1).
Brnró. Enriqnc y orro§ ( 1975) Si.t¿ t,alni» l( l,a\¿ sobk ./ .¡,¿ ¿.rA¡r,/ V.lcncir Ficn'¡F
Busr¿mantc, Enri!re c Innr(ulud¡ Cil (1988)i "Tcl.vñió¡: de$.qullihrn)§ en.¡dcnx , en lltrs-tamde y Znlo.cds.. pp. ¡l» t62
Busr ¡n¡nic. Enri$,e y krmrin Z Uo, crls. (l98lj): ütt ¡n¿usttútr ¡nltrt(¡c: "n Est¡ño,
Cutuporesj, v¡lcri¡ ( l993al: /rtt \le ftlk a Dilfu rc t l, n$d '!?.
Br¡¡irh d ¿ A,ntú ,n |tukl¡?rrnr8, 7122-l9 , Floroncia- Inritu[) LhnrHn¡rio LuNpco.
CrmpoÉsi, v¡lqin l l99lb): "The Public for Sp n'sh Cincnr¿ in rhe Agc of F.nN FmD RblW.r Isol¡lio¡ ¡o rhc lnlcnflional Su...rs ol ¡r¿í?ft!, /r¿u I rrD , Pommia prc*nmd¡ ¿n lu Contq.ncir Inlcrir cional de lu l,fern¡tñnd As!)ciation tur Medi¡ ¡n.l His(,y,
Crn¡l s. Sllldor ( 1 965 )r ¿¿ ¡!/.rnr r .1 drz,, M dftl: Rirlp.Cinos¡s Bclchí ,. , ,ur¡o Pó.cz Pcntcha \tL\rlt: Fk»?ntnn d.nón¿". (;ii1al r h ¿"¡tuia d.l
¿r¿ ¿rA,i¡¿ Mürci : t,nivcsid¡d-AHF.CCr¡atrós Lerr, Josd M¡rir ( l97ll): f:l t:itt¿: pt¿t.t \,d¿.|¿iar¡(r. Barcelonn: tcrtCrprii,ís L.rr, José M,ria (l98ll: Ar/? \ t¿litn( e tl r¡ . ¿t h Rqúhln\, 11)Jt lS)9 Bnt
e¡ona: Urivcrs¡tf.C p¿mi§ t tr¡, JGé Marí, I ¡t)ai): E¡ (n¿.stx¡ñot hti, ¿l ¡ttinto ¿¿ ¡i\¡ho, ttarcckt¡¡t U¡i
t34
C¿F¡rós ti(. losé Nl,ri¡ ( ¡ 992): El t irr ? \Nnal ¿" ]u ¿.r¡¿! r?.?¿, B r.elon¿: ,\nthrrposCarc B¡¡oi¡- ,úl¡o { l97r): (' mcIcEsélicos t n¡.¡onnles o¡xr¡qrctipoi_en ¡;ir¡r¿r n,/'.¿
l¡t tthurt Nputur?Vtinla. Mxdrid: Hdno.ial Dosbc.a ) Brrortr, ltrlñ (r970)i E/ tn. ¿¿l trl\f.tat úún,úL ¡i,lk]¡.!n,t§ ..ntup¿h, Mtúm:
Scnrin,Íios, Edi.ioncs.(.'¡fl'- R¡yn¡ül ! ln.r Prblo f¡si \19791 l:\únd. ¿. h ¡ln1¿¿urd ¿ 14 ¿tokúa.¡a. B¡r.¿n üt
(e!io. Anronio rl9l.1): /r, nr. t\añ.1lt rl ho.tuiU., \ llenrnr: Fernnndo'lorcs.C¡redtu. Nr¡rlu. cd. (11)91l: /")¡ ?\ ñaltr rinot pt !.! ontk ¡ilr,s,i, M¡drid..,úcar.Comp¡ny- J¡.tr M (1982)r "A 0m0isilo de CIFESAT (ncsion6 d. ¡trttúto . C,,rz.¿,,/¡r
28 0»rrñ). f,. IG20(lrclas. Anroni. (19.16) L i¡durrir oinehrtogr,ific¡ ctl E,spln¡ , hd.lin d¿l Sin¿it rto
Nttio dI¿(lEr¡,.tnit o, n¡^io 1946.(lrcvu il¡e¡rc.
^ntonio (l¡176): h1,'ortu ..nrqtui!'úlnat Ia p'1 niát t ¿1oaru1n ¿¿
,rr,ir,/4 Madrid: M il*|.Dcyesn. DolLrcs (1985) tr Irr.ns¡.inerrrtr)gr:ifi.a , cn AA.\¡\. (i't tt¡nn.l, lq75-19iy,
Dí¿. Loreñro ( I 992) L. r¿nit) (n Lvtnn. Mrlti¿' ^\it\n¿r.l),rr- Ri(¡¡kl v GnEn Vnrtnle¡u, ¡d\. ( lr92t P¿?x¿, t,r/¿P"¿, On.¿r4 Londres: llo¡
ti!. Utrrbcro (19871: ¿".r,' i".li1brl¿. la1 ttupútih n¡turyfthtiru th ¿¡ rd¡o "tnún.Btrrlclor Lumen (cd. or.. ¿.tn,r lahrLl ta (nntrla.i,r' n1¡?qt(tri\11 tri t¿ti,r',?uf¡¡, jlri¡:in. Bd.rIi¡ i, ¡r?9).
Enh¡.n, Roh.n M } S¡crctr S. Wildmn Ilr)92):'R..on.iline ltonoDrie nd NoÉl...ono¡licIrerspcctiv€s on Ivledid Policyr Trrs.¿nditrg th. M rtet¡l¡.c of kle i'. cn .r,rr¿l d/ñ,,afurn?¡n,L .+2- I (hriemol- ff.5-r'5.
E! ifro ClÍcleru Trri¡ (1915): Cnk (\ttuñnl, .¡n? l! \rhr¿h. ^, V¡len.ia: ¡eDr¡do
Eqtripo Rcscñx (197J: ¿/¡.tltkro ¿rytñnh Irntr? .l ft|¡rxÁ-r¿ ir¡lhrc: Mensaj.mLlsflñn. Rnl¡eL dc (1992)i "E8pnñ¡ y AnrúrioÍ 500 !ños (lc hisrurir r rmv¡s.lel cinc . ¡ilu
¡lirn 7'l¡. 2. :1. pp. I ltr-220f-r:trr¡s- ¡éli¡ ( lr)81 ): C7r,¿i , l¿ takú'ht ¿. lor ¿\nos. y ¡lc¡cir: Insrnucntn
^lfonsd el M¡!
lrún Cómcz. Fem¡trdo ( 1990): El r¡.,¡4 r,,¿r¡l¿,. Mr¡ridr Dehxte.
lrerniindez (rucrc . Crrlos rl9t\2)t El tl\¿a 4(l nihai) añi,k , S¡n Scb fi¡¡: X lnslivnl¡¡r.rnaddul de Ci¡..
I tmíndez (i'cnca. C los ( lr)68): R..ü¿(rt r pt?sü".tu l. FL,,¡ón /t¿r-, Srn Sebnsri¡n¡: X I:c\-
l.l5
Femírdez Mccl¡ntock, Jtrnres (l9rl): Al $.ñ,icio ¡c L sistc ru. El estudi dc li cuhra ibén.¡desde dctrltu t desle fuctu , cncílcdr¡. ed.. p|.31 I08.
Fmtindez Sant,)s. Angcl (1967,: E lcücr $br¿ clNüelo(line El|mñol , Mr,¿rr,¿,ü¿, «)-pf. 16 2l
F.r¡ridcz Sr¡¡¡os. An8.l {l9it9)r 'El.¡rcerp.li¡do'-cnt¡.'nv,,ltna.nhtrdpori¡il,Madnd: Icma! ¿c I lot, pp. :17 73
Iremíndcz S¡ x*. Angcl(l99l): L¡lúg!dclesNct dor", E/P¿rir,5 de nuloFem.luar. (1974): El.ine ¿th conlmnnílisis dc ln sicd¡rll-. cn J. I¡ColTy P. NG,
(e¡s ). H!.ü la hi!t.t¡d, Btr\.clon : l,nix, pp. 2'l l 160.
Field. NIüy (1952): (rrxl a¡ rrant Jh. Sk,t\ ¡l ttu Chil.lat¡ t Ent4lant tr t Filnt Mor.,¡.,/, l¡nd¡ls: t¡lrsnráns C@n¿ (esp f,p.r)6-lll).
Fonr. l)onr¿nec (1t76): D¿l,. 1 al vnl.. El .in .r¡1rñol ¿rndk ll lidttúivltu), B¡ttclo¡¡:
Fusi, .,uan Pahlo r 1935): tr¿,. ¡¿ M.¿rid: Edi.¡o¡cs Ll Pnís.
C¡lñ lrcm¡ndcz.DieEo (1989):"Lr |istori (c!si) ir¡posiblcdelcnrc erpañol ,¡.¡,v¿rr,/d,j¡¿,ú¡¿.2, l, | (nhrzemlyo)- D0 llt-3¡
Cnl¡ lrcm¡ dc7. Dieso (198I ): M.norn^ del. ¡n!.rDótl Mldrid Tel. md(,.Gd1í¡ Ciccl. R¡cú.lo ( I 99:l: 1t l¿te ¡la n4ru. I I inot it | ¿,,nrn ¿, Madrid: Alirnzá, 1992.
Cr.in Escklenr Jos¿ Mari¡ L 953): C¡i¡¿ r,¡ r¡¿ Mdrid: 'l ún:s
Oarlfu Escudcro, .rosé M ria ( 1 951)): ¿/ . nrp r /,r rr'¿s, M¿(li id Edicidre\ Hss'.Garc!-í EscurLro- Josó Mlri¡ ( I qr): Crrc .qx¡r¿¿ M¡.,rid: R¡alp.
Cxrrh Esctrdctr, José M[id (1961): Uht poli¡k\1 pt'?.l.nr¿ ¿qa,nr, Madrid: liditorr
C cin Escudcñ. Jos¿ M¡ría ( 197A): L. ?rincru ufn r¿: .lktio ¿¿ ¡t ¡lit.t'tor s¿¡etu1. Lú-
CaE-ia r€mándcz. En¡ilio C. ( \.t85): Hiit» ¡a ilutuluh ¿¿l tri,. "rrllnr¿ Büce¡(ma. P¡,nct L
Caroí¡ ltrnúndcz. Eúilio C (199:l): l.lL espe.r¿lculo ciñcm.togrlfico c¡ Avila , cr AA.\\., E] Nla ¿(1 t¡udo ¿l bnotu .1 tinr .¡pú.1, Madrid, Edilori l ao¡nplulcns¿.Pp.71 82.
C¡rrf¡ ltflxindez, DmilioC. ( lt).)2): Eltntu ¿srynol.on¡e t¿,,2,¿,. B¡.elon¡: Cl LEI t,
Car.l¡ ,iñén ¿, Jesús I ¡9ri0): Ra.liol¿ld'¡\i<j" \ talítna luhrrzl 01 rl Ji¿fulu¡s,a, M¡¿n¿:cslc
c cfú Mdon), Edüad) (l98al Aw tÍÍ¡ | ¡!.r,.nt 16 t|¿l .in¿ at\ñr!, Madnd: Plaza y
Gxrutu Y.giie..lum (19511): Ci¡lr iaL¿,rrl NI&lid CS¡aCaÍido l¡«¡dr- Jnátr (19.10) La iúA cit \ d.btuuntóp?rrl, M jrid: Dnccció¡ Gcncral dL
r36
Gc llner. Ernrt l l9T9)i ,ljr¿.¡¿l:ltt ¿ ¿ l1r.¡litdúeú. t:tn\t n¡ rx n¡l ¡¡e¿,r: C nJb.i.lgg C¡¡tsbnd-lc Un¡leNiry Prcss (cry. Il.I|r.2aJ5-276)
Cfln¡.n. S.ndcr L. ( 1985 r: D¡ll¿r¿,.r tú¿ Pnth k'RJ- 51¿t7r,c..p$ tf S. rual ¡tr. R.t'¿ ¿ttl Md¿-x¿rr. lth¡cnr (i¡ncll Universiry PIes!
Cúrnez B. de Castru. Ramnl) (l98il)r"El cinc: cnlln¡cdides cntui.¡s-, cf Rur¡¡runle y E.Zallo. e¿5 pp.2l5 27O.
Gó 87 B. de Castfo. tu mno l l9E9) l,n pulut < ún t ¡nrdatax"ifu a ¿rtu¡¡ol¿. Dt l¡t 1ro! i-t¡ón a k¡ d. ,\1utir. 197() 19¡ó Bjlblo: l\4enej¡h.
Góhe¿ Mcs¡, Luis ll9li0): ¿Ds fln's ¿. tl¡btfu: ú¡tr¿¿,:- M lri¡ B¿rcel(,n! BEnos ^¡6s:(hnf ñítr lhcr¡n¡.ericrntr ¡e l\hllcrion|! np 127-l:l:l
Ctnn.z Rrr¡, AnLd¡n) ( ¡ 990 ): B"¡ la,R¿. Co,t t1l t¡ p,¿r) \ ki sr,e. M¡drd Edilion4 TeD¡s
Gon¿¡l.z Brllesrcros. Teodo«t ll91\lr AVe.r)\.¡t!iln^ d. l¿ txl)\ur¿ t¡ .h¡dh)túiliit rrAr¡¡,i¿, M¡dddr U¡ivcBid¿dCoofrlttcn§.
ú)n¿¡rez Thyrn.. A lhero l l99l): Iat ¿¿tt¿ rüa ¿¿ C¿n ¿t¡. M¿(lrnl: Esp¡r¡ CrlpdCtramer, Jqó Luis ( I 97 I l: L r,i!n. tño§ ¡lr ¡:np cn E:?¿¡ld, Búcclohr l<aitur.6ubrck. Thor'ns H. (¡980):r,t ndss¡tiLt i,t¡.núnñol ¿.1.n¡¿, ildrid: &l¡or¡al F!úanretr.
I¡rhf,n. Ro¡'¡in I¡o76f ¡ /¡, r\,atiol¡L¡t.th . f¡drcltn.t Lú1ft1Cubem. Ro 1ín (1977): ¿?.¡,k:¿ orofn t¿ tt ktptlblit d, Batu.lora: Lu Nn.C rbem, Rofún ( l 9il1 ): ¿d .ir\üro: Jit .ió púlit i.a ," o L\a»ti¿ kt tolírith huo cl lianqt it
,,a Bnrclon¡r Penínsul¡.Cubem. Rorin (1989):'Cl¡vcs de Lr ¡ti¡icrl l curoptr dclcinc.!¡rñol ,¡1¡.¡¡,r ri,r /.il
,!r4¿. l.l (¡¡ LZo nx'yo)- fD l8 27.
Cubeñ, Romín y Dohéns Font \|1151: Ut.k? Nn d.dalso, a\ufrrtt año\ tk...st,u|ii¿nr osnilittt d E¡trtli(, Barlclom: Euhs.
I ¡cmi¡¡lcz LA, Jnln ( ¡ 986)r /:7 citk ¿r lllí¿s Q a?j¿tt, Bi\h¿o: Mersnjerc.Hcrnínde7l,cs. Juro v Miguel (iúol1978): t 1.in. ¿? aikr e,¡ ¡,i/r¿¡ra M¡drid: C¡sEllole.llcr¡ándcz Les.lnln y M¡nucl Hidll8o ll98l): ,/ nrn,¿ ¿rs¡tt-htitgaro: tx»^\,\¿t i¡»t.s La
A¿r¿,,{,, B¡r.elom: An¡gán¡á.Ileró¡rdcz Múcos. l(Aé Luis y E¡uardo A Rüiz Butrón (19'1a): g¡t.r¡a ¿c L^ .¡ñ¿<Lub\ ¿
mrp¿,n¡, Madrid: Njini{re¡io dc (lu hur¡.I ld¡lso. Manuel ( l98l ): F",,¡ nndo F?htá¡ Gó,¡c, Ht€lv: Écstival rle Cilr lbe@múric¡ oHills. J¡ner (1952)i ¡:lr,J ¿rrl Chndftn Th¿ Ib§it¡t. Attto,rr. Loodrel: British l¡iLnr IIsri-
I lobrhawn. Eric 1 llt)t) t ): Nl.ia ?t | ¡atia dit¡,, .l¿r¿" / Zao, Bar.ekn¡i Edibriil (lrfti.rllobsbnwúr. Eic J y'lerencc Rangcr. eds l1t)83): th! h1v.r¡oh of l t¿dri,", C hbrnlse
C¡n¡bride! UnilcBitt ltc{s.
t 7'7
Ilollúann Riem. Wollg¡De (1987): Ninotralldenlity and CultUml Vilres". J.!,2¿l,JAl,,1castin. an¿ Ek rl¡ric Mdn\ iiviemo.pP.57 72
llopewell,lohn (1986): O¡, /)Í rh. Pts¡- SPak^h Cinona uli¿r /:¡¿,¿?, Londresr UFI (veBió¡castcllana, ,l .i,¿ *¡¿ñ¿l ¿¿q, ¿!/L ñ2,.,, M¡d.id: El AJquero.1989)
Tnsituto de h Opinión Pública (1965á): Los nlcdios de comunicación de ñ¡sas .D EsPxnr",Reri\L¿ ¿yañola tl¿ otih¡ón p¡i¿lnz, 0, pP l45 15I.
tnstituro de la Opinión Públ].a (1965b): Esrüdio sob¡e ¡Edtos de cotu(nic&ión de nrxs¡siniaüilcs l juleniles d. Mádn n , R¿tirta ¿s\ítob .l¿ op¡nith Públiu l , pp 291'296
hsrituro de l¡ Opi¡ión PúLrlc. 11965c)r "Encue§¡ sohre nralios de comuniclciór de masasinfandleí', R¿r¡s¡¿ ¿r¡¿,i,1./ L olini¿n Púlln:d 2, pP. 20¡ ) 4A
lnsriüto.lc la Opnrión l'riblicr (196r¿): En.ncsta erlre el público cinem¡tográfico , Rev¡l¡espxñola de opidón Pirblica.8, pp 209-276
ln{ituro de h Ofinión Pública (1967b): Eúcuesta cntF el P¡jblico.nremrlogr¡tico" n¿rd¿(tpoiald ¿¿ oPinnin P11hlicd, A. pP. )O9 ,6.
I¡stituro de l¡ Opinión Piülicnll968)t D§udio \oba ld sit ación ¿4 .ine e EsPdño, ¡\l.¡dti¿l
lnsriruto dc lu Opnúin J¡íblica (1970): Cinc inlintil , urn.lio n. 1026 fcbrero 19ó6 lebrero196? Rtri s¡a .N!ñaii ¿c opin nr?¡i¡li.¿.20 Gbd l junio). PP. 205 262
Instnu|o de la Opnrló¡ PLlbLica (1976): Los esp¡ñoles y el citt€ ,l?.r¡sta tsqñolu k al¡n¡ón¡?n¿lra7.,r5 (julio septicmbre). pP. 231 265.
Itur.lde Rúa. Vícror (198.1) C¡n¿ Paru los n¡¡io\: PruPoiio ¿t Paru in dü tine't¡ub¿sn¡aht¡\¿¡, Bknot
^¡¿s: Corre{i¿.r, l9U.
Jcancol¡s. Jean Pieüe (1979): I e.¡ ¿nd desJiune¿¡s Ld 5¿ R¿wbL¡qu¿ (1958 1978) Patís.
.lordan. Btúy (199¡): CulLure and OlPosition i¡ lianco's Spai¡: Ihe RecePtior of llalianNeo Realir Cinenra ir rhe 1950s . Eurcp.an His¡oD Quofl¿,¡v, 21, PP 209 238
Joweti, Crrrh y Jamcs M. l-¡ñron (1989): ¡r',vkr ¿! M¿s C,,,,/rr.¿ii¿r' Newbur-v Park:
Lagny. Mich¿lc (1992): D¿ I hino¡r¿ du cnú ut. M¿nnd¿ his¡ori.tu¿ .r h¡nairc .la ri1¡¿k¡aP¡rfs: A nand Colin.
l-¡m. Fern.ndo y Edudo Rotttígoe7 (1r9O): Misu.l M¡hüru en el in¡¿ o.l2l tinc, v^l\,.do'lnl: XXXV Seman¡ in(er.a.ional de Ci¡e.
r,añ,7. Enn¡unuel (1986): Z".in¿nu ?¡Ntnol des ois¡tu\ A,¿si,rr!, ParisrCERF.
López E hevarieta, A. (1984): CnP wsco: ¿R¿¿l¡,1nd aJic.:n,1 Bilbao: Meosajco
t-ópez c¡rcfa, vi.tori¡no. Miguel A. Marin P¡obara¡n y AnLonio Cuevrs Puenle (1955): Izilxhdtia ¿¿ protlu(n'1 .l¿ t¿líc lds cn Elqtiid, Ma¿n<| Ministerio de lnfon¿ción t
Lu¡ders, Leo ( 1957): ¿,r p,,¿ kt o¡ lcl tin. \ la b'entu,1. Ma¿nd: Riall.Llinás. Francisco (l 987 ): C d tro ¿ños ¡le dtu r \p(ñol, M/¿Jntl: IMAQFIC
r38
l-LiDás F.ancisco t1989): C¡reócils, !.gen.iar'. ¡r¡¡ro\ d¿ ld F¡lnot¿cd,1.1lmrrLonxrlo). pP 3135.
Ma.ii¡, F. (nl.): El cine de a¡inr¡ción cn Españi en,l.i"e. E:tkitlap?.1¡a ¿¿ S¿prinoArte.
lvluher. Vanesa (1986): 'Su Nalions and Natúndisnr' di Ernesl Gelln¿i', O@L,¡¡ r./r.r61,1 (aprile), pp 2l l-230.
Nr¡rks Orccnfeld. Patricia (19a5): E¡ ¡ño \ l.! n1¿¡b! ¿¿ c,Da,i.¿.in , Madúl: Erliciones
M¡Ínrez BErón, Ju¡n A¡lo¡ia ll98)): ,iJl@nc¡a de l¿ IEI¿s¡a CÁúturt ui kt cúunatognlll¿spañokt | 1t)51 I L)ó2 ), MxÁtid Ll^tf,f¡nn¡.
MaÍirez BeLón. Jud Anlonio (1986): Lrs conre$rciones de Salaú¡ica r nn, f,opu.sta dc\iheí^|" . R¿lina d¿ C i¿ncias d¿ ld lnfi,n ació , J, tu 257 29a;.
McQ,r.jr, Dennis (r992): rr¿¿d¡a P¿¡lo» anu. Mass Corrniunnrion an¿ th¿ Puhli. Int¿rcst,
lvl¿Ddcz Leite, FemaMo (1965): Airr", .ldl.i,¿¿il¿ñ.¿ Madrid: Rn1p.
Méndczl-eitc.lrem¡ndo(1985):Hi§o.ialtLtnk¿tpaño|¿nlr0¡¿l¿xl¿r,Madr:.lupel&linisrerio dc CuLtr¡r Dneción Cener¡l de Ci¡emalogra]'a. 1.1974): Da¡or intamd¡n,as Lihe
rtdtu)Ftáli¿o¡, I 9ó5 1976, M¿.\rid: Mirhterio dc C¡llura.Minist rio dc Cultutu. Cubinere de Efdisica e lifomática (.1940) Los llib¡os t tunles ¡k
la p.b¡atió ntfuntiL Mr.dtid Nfiniltrio de CullunrMinisteno de Cuhur.. Secrelaria C¿ncrd Tó.nica (1979): El.nr¿ -1 cl ¿rr,./a M¡drid:Minhtc
Minireno (l¿ ctrrluú Se.r.taría C.ncral Técnic¡ al9B0): Los h¿tb¡¡os t hur¿l?t ¿. tu ".rld.i¿, i,Jir,/il, Madrid: Miniferio de Cdtura.I{nristerio ¡e l¡l¡rna.ión y lurismo. DiEcción Cener¡l Cul¡úra Popuilr ! Uspc.ticulos
l\968): Etlu.li) d¿lhzrcddo cindla¡os¡1ilie ?qunal(/961 1967). Ca hnl¿¿ taquilld,Mádid: Minireno de lnl¡rmación ylnrismo
Molina Foix, Vicenre (1977): ^'?r
Cnútu i¡t S?dn1, Londres: Brlish Film Inrnule.Ivronrede. José Enrntre. Ereve Riambau y Casimiro'Io[eno (l9ri7]: l,¡ '^k¿r¿r C¡,cr'
¿urupeas, 1 955/1970. B^tc.k¡1a: Lcna.Moya López, Eduardo (1951): E¡ .in¿ ¿n EVaña, M¡dnn: Olicú¡ de Esüdios del Mi¡isl$io
Muñoz, Blan.a(1989): Car,¡, r ¿?-",,.,.¡n , B¡rcel.n¡: Bar.anova.
OnN. Marccl (198,1)r "Pour servirll l'histoire du cinéma cvxgnol. 1939-1955'. C¿ri¿^ ¿/¿ l,C¿¿ru rr¿qxc, 38 39 (inviei¡o), pp 19 39.
Ol1cga, Félix (1990): L^ conmdicciones enlr soci.dad I pollic!: e-1c¡so de L¡ Lúnsició¡demo.r,tic¡ e¡ Esp!ñ¡". A¿lr!1lt,1¿ Oc¿¡d¿n¡.,107 lrbtil). pp.93 lll
Pérez Cónez. Adgel (198.1): "Cines nacio¡ale\ en el Estxdo español '. ,U,rÁ,a 2lj (eiero).
t39
PéEz Có¡nez. Angel A. y losé Llis Maftuez Morulbrú (1978): Cin. .spaíio¡, l95l-197¿lD"r,o1,r¡ ¿?.1,",r',. Bil\.o I¡L'ore \l-'..re.o
Pérez Lozáno. Jos¿ María (1960): Unútilnl t. (l i1e, Barcelona:lua¡ Flos.Pérez Perucba. lulio (1982): ¿l t:¡h¿ n¿ sal N(rill, y¡llalolld: Xxvll Sem¡¡a lncrmcnr
Pérez Peruch¡, Iulio (1989): Trayecto de secano , ,4/.¿iros ¿¿ la l;¡lñot¿.:d, 1. I (ñ^tr.'nraYo). PP 36 ;17.
¡érez Perucha,.l!ljo, ed 1.1984): Elcine l¿Jos¿l¡b¿rt, Valencra: Ayu¡r¡úie o.
Pitt-Rivcrs. Juliáo (1991): -Los estereodpos y l¡ re¡lidad úerc¡ delos esp¡ñoles-, e¡ Cáledn.
PoÍer Moix, Miqnel (1964): ¿rl .¡n¿ dl ¿1.¿ .:¿ n¿ b\ ñiño\, Hospiúlet dc l-lobEgat: Nov¡
Po'rer Moii. Mquel. JosÉ E. Monterde y Efcvc RinDrbau 11976): C¡t¡¿ ¿n E\,|ñd. Uh¿ guitl,¡r¡¿¡,tr¡,r!, B¡rceloór: E¡iciones Don Boscoi pp 89 112.
Pozo,Santi¡go {1984): ¿, i,lustút d¿¡ cine e España, Bncelo¡r: UniversiL¡rRodrigueT, Joaquí¡ (1985): "Cine esp!ñol en TVE, I975 198,1". eD AA. W.. pp.8l 82.
RodrÍguez Codillo, Prjtuidvó ll911J: Cin infdntil !.iNe il, Madúd: Ministeio de Culturd.Rondolino, Gianni ( I 974): S¡, tid ,1¿l cnEx¡a d aniM.bne, Iüfi Einfldi.Ros¿. Emilio de la (I989): Anim¡ción", enTorcs. ed.. pp.327:138.RTVE. An r,i,r (l916-1984r.RTVE (1987):¡¿ílr¡ /¿.,,t¿ ¡d. ¿ nt¿t1igd.ni¡ d¿ dud)¿".t¿, ancxo l Rclación dc largo
orelúios clN6cndos por Ord en Al fabético, Madrid.S¡ótoslontenla. Césttrll966): Cin¿ ¿s?añol ¿ \a¿n.rucial¿, Madridr Editorial Ciencia Nnc
Schlesinger, Phiüp (198r): On National Idenlity: Some Conceptions and Mis.onccptions Cri-tici:¿e:l , So.ial S.ierct InJonudtion, 26,2,, pp. 219 261.
Schlesinger, Phillp (1991!): "Media, rhe Poliricll O«ler and N¿tioú¡l lde¡tity". M¿lü, Cxlhtre, an¿ So¿¡¿t, l:1. ¡p 297'308.
Schbsnrger, Philip (I99r b): Me,lú, Stut¿ intlNation, N@ea Yorhr S¡ge. I991.Séguú. red Claudc (1991): "El niño e¡ la gleÍa ciell españda: del docunent¡l a la ficciora
liz¡ció¡", en l¡temátion¡l Confcrcncc on War. Filnr and §@iely , a.tas d.l Congeso.clcbmdo en B¡rcelond en librero de 1992, ailr,¡dr¿¡i¿, vol 3.l-2 (199i). pp.149-156
Sera Estrch, José (1970): C,,¿J,r,¿,r¡,a Barcelona: Editon.l No!r TeÍr.Sori¡, Florentino, Domingo F. Búrein y C¿¡los Fernáodez Cuen . (19631: Á¿l¿&¡¿¡n ,c¡¡,
d¿ ¡l,r¡in n¿\', Madridr FiLmotcc¡Sorli¡. Piere ( l 977): .\'.i.i¿hE l. ,1, rii,¿ud, Parisr Auhler Montalg.c.Sorlin. Pient (I991a): ¡i!,,/¿¿ C¡ptu1\, Euror.tt1 S..:i.ti?r /9J9 7990. L.ndrcs: Routledge
140
Sorlin. Piere (l99lb) Wtrl Made a Popllar FilD i¡ t,an.c ln the 1950s , en Eüan Risbv vNichohsHewitt, eds.. F,z,r I r..l th. Mt\! Mal1a,l,.nnrcs: Macúillan, pp. ó8-E1
So in. Pierre (1992): Le '¡ir¿ge
du publi.". R¿r"c./'ái,r,¡re nul¿ . et cant tPúruitr? 39,I (enero m¡zo). pp. 86 102.
S¡iDazzola, vitroio (1985) cúr td ¿ prbblit-o. Lo tpettaralo.l¡lntiú in lntliu. 1915 tt5'Romu: BulzoniEdilore.
Sror.k. Heni (1951): El ¿i,¿ r¿. tatito ?uat cv«ladordjL ?,rl¿r, Pxr^: U¡esco
TnnoLeo Alt¿re¿, .resús. ed. (OA9l Hisror¡d ¡1¿ las h¿d¡as d¿ .an niú.nn¡ ¿n EtPdíid B¿t
Torrents. Nlssa l ChrisLoplrer Abel, eds (198:l) Spa,: C."¿¡tian¿L leúot4!t, LandDsl
Totres, Augusto Nf. ( 1971): Cin¿ ¿spdñ.l, año§ v§ ra, Btr.eloóa: An+r ¡a.TorFs. Ausuro M , ¿d. ( I 98.r ): (:it1¿: rvdñnl. 1896 1983, Maddd: Mi¡¡terio dc Cultur'hbau Iv¿1n (1981) Crí¡n¿ ch¡¿nn¡oxúhLu tsptñ¿1,, Barcelona: UnilerstarTub¡u. lván (l9rj,l): .¡r,/Atr,od en A4ú.1L!. Cor' ¿h¿r¡ú a I ct¡n¿ .V¿ñ¡LL Br.e\a¡a:
Un.sco (1979)r -!¡¿¡¡¡i.s ¿, ¡¿¿io antl T.lerisian, 1964 1976,l'aris.Unsnin, JoséMúf¡ (1985): ¡rd.ia un.in¿ \aN,) SaD Scbastián: Fil¡otecá Vas.a
vallés Copeiro del Villttr. Artaaio 11992): Hixtortu de lar ?oilnt¡ ¿¿ lbne tu n¿ .:ú1¿ avt,ol Vrlencix: Fiimotec¡
Vrndrorr¡e, l'o1 (1960): ¿,izi¿lJ ¿, l¿¿l¿"r¿l/¿, Mlddd Rir¡p.vázqucz, J NL y Féli\ Nfedín Cr.í¡ (1961): "Los niños úle sn c.Je", E§u¿n,s ¿e inlontu
.ir,, 2 (abnl¡trio), pp l7 63.
verdone. Nl¡rio (1953): "llciiema f)er ragazzi c la sua stoii', Qu!&n¡ ¿¿Id Rir¡§a di cnte'
r4t





















































































![Guardando los Chicos Adentro [en prisión]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312deb35cba183dbf06d6f7/guardando-los-chicos-adentro-en-prision.jpg)