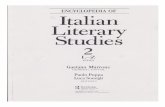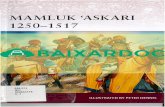Los conversos de judío. Algunas reflexiones sobre una bibliografia de historia urbana medieval
El De Iudaica Arbore (1517) de Étienne Chenu y los conversos españoles en Tolosa y el Languedoc
Transcript of El De Iudaica Arbore (1517) de Étienne Chenu y los conversos españoles en Tolosa y el Languedoc
Atalaya13 (2013)Regards médiévaux sur la femme, 2 : corps et représentation
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
María José Vega
El De Iudaica Arbore (1517) de ÉtienneChenuy los conversos españoles en Tolosa yel Languedoc................................................................................................................................................................................................................................................................................................
AvertissementLe contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive del'éditeur.Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sousréserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluanttoute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue,l'auteur et la référence du document.Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législationen vigueur en France.
Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l'éditionélectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Référence électroniqueMaría José Vega, « El De Iudaica Arbore (1517) de Étienne Chenuy los conversos españoles en Tolosa y el Languedoc », Atalaya [En ligne], 13 | 2013, mis en ligne le 13 décembre2013, consulté le 14 décembre 2013. URL : http://atalaya.revues.org/1065 ; DOI : 10.4000/atalaya.1065
Éditeur : ENS Éditionshttp://atalaya.revues.orghttp://www.revues.org
Document accessible en ligne sur : http://atalaya.revues.org/1065Ce document PDF a été généré par la revue.© ENS Éditions
Atalaya. Revue d'études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
El De Iudaica Arbore (1517) de Étienne Chenu y los conversos españoles en Tolosa y el Languedoc
María José VegaUniversidad Autónoma de [email protected]
Resumenestudio de un texto salido de las prensas tolosanas en 1517 : el de arbore Iudaica, obra de ficción de implicaciones polémicas, teológicas y políticas, y con referencias a la actualidad tolosana, cuya redacción obedece a fines diversos: poner de manifiesto a los enemigos de la fe, avisar de los males que comporta su trato y exhortar a su expulsión de Francia. este tratado, además de por su interés intrínseco, merece la atención por los elementos que aporta en referencia a las características del lectorado hispánico presente en Toulouse a principios de la edad Moderna.
Palabras clavesDe arbore Iudaica, polémica antijudía, Étienne Chenu, Luis de Villarrubia, Gonzalo de Molina.
RésuméÉtude d'un texte issu des presses toulousaines en 1517 : le De arbore Iudaica, œuvre de fiction aux implications polémiques, théologiques et politiques, fortement ancrée dans l'histoire de Toulouse. Ses objectifs étaient de mettre en évidence les pratiques des ennemis de la foi, mettre en garde les chrétiens contre les dangers de les fréquenter, et encourager leur expulsion de France. Ce traité, dont nul ne niera l'intérêt intrinsèque, mérite également notre attention car il apporte de nombreux éléments relatifs au lectorat hispanique qui habitait à Toulouse au début de l'Âge Moderne.
Mots clésDe arbore Iudaica, polémique antijuive, Étienne Chenu, Luis de Villarrubia, Gonzalo de Molina.
Abstract This article studies a text printed in Toulouse in 1517, the de arbore Iudaica, a work of fiction with theological, political and polemical implications which contains as well some allusions to current affairs in Toulouse. Its composition responds to different ends: the pointing out of the enemies of the Faith, warnings about the evils brought about by those that practice heresy and a desire to promote its extirpation from France. This treatise, beyond its intrinsic value, merits attention because of the elements that it brings to light as regards a possible Spanish reading public in Toulouse at the beginning of the Modern period.
KeywordsDe arbore Iudaica, anti-Jewish polemics, Étienne Chenu, Luis de Villarrubia, Gonzalo de Molina.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
1 en el otoño de 1517 se imprimió en Toulouse, en los talleres de Jehan Faure, un postincunable en letra gótica, de 35 folios numerados y con texto en dos columnas, cuyo autor era el médico y profesor del estudio tolosano Étienne Chenu. el título xilográfico en góticas se refería, en rojo y negro, a los dos textos que reúne: Regimen Castitatis conservativum Arbori Iudaice iunctum Antehac nusquam Exaratum. Cum priviegio Suprema parlamenti Tholose Curia pronunciatio1. el Regimen Castitatis, que está precedido por un rico grabado de tres figuras, ocupa desde el recto del primer folio al verso del folio 17; el De arbore Iudaica, que se abre con un grabado de la visión alegórica que se relata en el texto (18ro), ocupa los folios restantes (18vo-35vo)2.
2 este pequeño volumen apenas si ha merecido la atención de los bibliógrafos: todavía hoy se podría dar por acertada la observación de Jean Philibert Berjeau, en Le Bibliophile Illustré de 1867, que se refería a Chenu como a un desconocido biobibliográfico, a pesar de que el Regimen «est pourtant sans contredit un des plus curieux, sinon le plus curieux des livres sortis des presses de Toulouse dans les premiers temps de l’imprimerie»3. el tratadito sobre la castidad está escrito en contra del médico español, y converso, Luis de Villarrubia (adversus quendam Ludovicum de Villa Rubea Hyspanum) y contra una de las proposiciones, falsísima, de atender a Chenu, que incluyó en su obra De epydemiali morbo. La cuestión parece hoy técnica y menor, porque se refiere, con el régimen de castidad, a la frecuencia de encuentros sexuales que permitiría mantener la población en tiempos de epidemia. Pero las implicaciones superaron los límites de la disputa académica: si damos crédito al texto de Chenu, la de Villarrubia sería una tesis perversa, ya condenada, que su autor habría sostenido con pertinacia, aun amenazado con la pena de la hoguera por el procurador fiscal del obispado. Chenu intervino activamente en la acusación y en la controversia, no solo para demostrar que la tesis de Villarrubia era falsa desde el punto de vista de la medicina, sino también para apuntar su inmoralidad y su olor a herejía4. de hecho, en el colofón Chenu se declara vencedor de la
1 el libro se imprimió a expensas del autor y, de atender a elizabeth Armstrong, es uno de los primeros en recibir un privilegio de impresión en Francia, elizabeth Armstrong, Before Copyright: The French Book-Privilege System, 1498-1526, Cambridge: University Press, 1990, p. 45 y 80. Tiene 35 folios numerados en el recto, cinco hojas de tablas y cinco xilografías ricas, una referida al Regimen y cuatro al De Iudaica arbore. Manejo la copia de la Bibliothèque d’Étude et de Patrimoine de Toulouse (XB 7), que reproduce el ejemplar de la princeps que custodia la Bibliothèque Mazarine. Al terminar de escribir estas páginas acaba de publicarse una edición online del ejemplar de la Österreichische Nationabibliothek. Agradezco a Amaia Arizaleta y Luis González no solo la oportunidad de acceder a este volumen, sino también su continua colaboración en el proceso de redacción de este trabajo y su valiosa asistencia bibliográfica.2 el grabado inicial ocupa una página completa bajo la leyenda Figura Virginitatis: representa a San Juan, Santa Catalina y San esteban en nichos arquitectónicos dispuestos en tríptico. Un cartucho en la base contiene las palabras Santissima Castitas, sobre una filacteria con el título de la obra y el nombre del autor (Regimen Castitatis conservativum a magistro Stephano Chenuti Tolose editum).3 Jean-Philibert Berjeau, Le Bibliophile Illustré, Londres: Rascol, 1867, tomo II, p. 7-8, incluye un resumen del Regimen Castitatis pero no del De Iudaica arbore, que despacha como una “simple” diatriba antijudía. 4 Así ya en el incipit: «Incipit Regimen Castitatis Conservativum, per nos Stephanum Chanuti artium et medicine professorem editum. In quo reprobaturi sumus erroenam et damantam propositionem Ludovici de Villa Rubea, physicum et medicum se
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
disputa, pues reconoce que Villarrubia ha huido de Tolosa («post haec profugus extitit»), y no faltan alusiones a los muchos compatriotas hispanos y conversos que profesan errores comparables («Apud Tholosates novimus multos tue regionis in grandes incidisse errores: et hoc non solum in physicalibus: sed in orthodoxe fidei tam sacro mysterio», 4ro).
3 el De Iudaica arbore se ha despachado a menudo como la segunda parte del Regimen Castitatis, que continuaría, o completaría, la disputa singular, ad personam, contra el marrano Villarrubia, con un tratadito antijudío5. Creo, sin embargo, que es una obra distinta, en género y traza, y que está netamente diferenciada del De regimine: el texto la identifica como liber, posee, además de un título específico, su propio incipit («Incipit liber arbore Iudaica […]», 18vo), repite el nombre del autor en la rúbrica, reaparece en el explicit como tratado («cum tractatu Arbore Iudaicae») y se inicia, como el Regimen, con un grabado a página completa. en la alocución final al lector, que cierra el volumen, Chenu recuerda las sentencias memorables que incluye «non solum in Regimine Castitatis, tum in tractatu Arbore Iudaicae», refiriéndose a ambas como obras distintas. La forma de escritura, el sueño y la visión alegórica, difiere enteramente del estilo y de los moldes discursivos de la disputatio médica que la antecede, y que se ordenaba escolarmente, por quaestiones y probationes. el De Iudaica arbore es, ante todo, un texto de ficción con aliento literario, en el que el autor comparece como un personaje que asiste en sueños a una visión compleja, con implicaciones polémicas, teológicas y políticas, y con referencias continuas, ciertamente, al presente tolosano, pero sostenida por personajes alegóricos o colectivos. Su traza no solo parte de lo que Chenu llama una invención propia, la del sueño y la visión de un árbol, sino que su redacción obedece a fines diversos que se enumeran de forma explícita: poner de manifiesto a los enemigos de la fe, los cristianos nuevos y falsos, precaver de los males que comporta su trato y conversación y exhortar a su expulsión de Francia. Se dirige, pues, contra los que llama magis errantes, que minan la fe de Cristo, y específicamente, de atender al colofón, contra los que han venido de españa («sed impune ab Hyspania non evadunt»).
4 el hecho de que en su primera y única edición el De Iudaica apareciera junto al Regimen es posiblemente la causa de que haya pasado inadvertido para la crítica y la historia literaria, y también, por cierto, para los historiadores del judaísmo y de la polémica antijudía, con la señalada excepción de François
asserentis: ad penam ignis per ipsium sustentatam, et per nos eadem pena disputata et confutata» (1ro). Sostiene Chenu que la tesis de Villarrubia («Coitus semel vel bis in hebdomada ad minus in regimine conservativo ab epydimiali morbo confert») tiene implicaciones morales y religiosas («Luxurianti libidini incumbentes…»), que invita al desorden de la lujuria, que afecta a la vida matrimonial y que debilitaría a quienes la llevaran a la práctica. el texto, dividido en varios trataditos, es, tras la confutación, una disertación por quaestiones acerca del mantenimiento de la castidad y de otras cuestiones médicas relacionadas con el matrimonio. A partir del folio 14, se relata la disputa ante el procurador fiscal («Sequuntur confuationes seu obiectiones per me Stephanum Chanuti […] disputate in urbe Tholosana ad penam ignis adversum quednam Luvodicum de Villa Rubeale physicum dicentem»).5 Invitarían a considerarlo así la paginación continua, que no recomienza en el De Iudaica, y el elenco alfabético de materias, donde Chenu se refiere al Regimen y al Arbor como dos partes de un opus.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
Secret6. Si interesa en este lugar no es, ciertamente, porque sea un libro español en sentido estricto, pues ni está escrito en castellano o en catalán, ni su autor proviene de los reinos hispánicos: lo es, en cambio, por asunto e intención, ya que se trata de un libro dirigido contra los marranosespañoles (y esta es quizá una de sus singularidades, ya que no es un libro antijudío, como suele calificársele erróneamente, sino específicamente anticonverso) y, en particular, contra los conversos asentados en Francia, y, más aún, en la provincia Narbonensis, en la región occitana y en la ciudad de Tolosa. Si el Regimen está escrito contra un médico marrano español, Villarrubia, el De Iudaica Arbore supera la referencia a individuos para combatir a la totalidad de los cristianos fingidos que envenenan el suelo fértil de Francia, y que habrían llegado desde españa tras la expulsión de 1492. este hecho es capital en la economía de la obra: no solo por las referencias explícitas, acompañadas generalmente de un elogio a la reina Isabel, sino porque de algún modo genera la visión alegórica, tanto en la ficción del sueño cuanto en la intención política. Más aún, el propósito general del texto es describir los males del marranismo para invitar a Francisco I, que acababa de ser consagrado en Reims como rey de Francia, a seguir el ejemplo de la reina Isabel7. La expulsión de los marranos de Francia domina la primera parte de la visión, vuelve en los elogios al novus pastor, o al nuevo rey, y es el tema capital de la carta que el personaje de la Fe dirige al Condestable de Borbón en la segunda parte, y cuya entrega se representa en una de las xilografías de mayor mérito. es también el asunto principal del viaje de la Fe por una europa asediada ocultamente y desde dentro por los criptojudíos. Conviene recordar, a este propósito, que una de las fuentes más relevantes del De Iudaica arbore es un texto español, el Fortalitium Fidei del franciscano Alonso de espina, que, además de contener una disputa doctrinal antijudía, recomendó vivamente la expulsión de los judíos de españa mucho antes de que esta se produjera efectivamente. Chenu cita en al menos dos ocasiones el texto del Fortalitium, pero acude a él muchas más, puesto que algunas de las historiolas de las atrocidades judaicas proceden directamente del libro de fray Alonso. No habría que descartar, por ello, que Chenu aspirase también a ser el espina de Francisco I, es decir, a contribuir ideológicamente a la expulsión desde el oficio de la escritura y desde la denuncia doctrinal8.
6 François Secret, «Juifs et Marranes au miroir de trois médecins de a Renaissance», Revue des études juives – Historia Iudaica, 130 (1), 1971, p. 183-194, resume el Regimen y el De Iudaica arbore en un artículo de 1971 que es aún hoy el estudio más detallado sobre Chenu («Juifs et marranes au miroir de trois médicins de la Renaissance»). También ha reparado en Chenu, aunque siguiendo de cerca a Secret, Raymond A. Mentzer en unas páginas de un trabajo de 1982 sobre los marranos del sur de Francia, «Marranos of Southern France in the early Sixteenth Century», The Jewish Quarterly Review, 72 (4), 1982, p. 303-311, p. 303 sqq.). 7 el ejemplo hispano se proponía también al comienzo del Regimen castitatis, a propósito del origen marrano de Villarrubia: «Id exemplum Helysabeth Hyspani nobilissime: quod exules a regno suo traditur noxios fidei ac Iudaeorum sequaces ac magis errantes expulisse: cui nomen inmortale est» (1ro).8 Cabe especular con otras intenciones, más gremiales que religiosas, ya que Chenu ataca principalmente a los médicos judíos y marranos, sus competidores directos, y denuncia la tendencia de los conversos a ganar, con la práctica de la medicina, la privanza de los poderosos. de hecho, son médicos los dos únicos marranos españoles que aparecen con nombre propio en sus obras, Villarrubia y Molina, uno huido y otro muerto.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
5 es inequívoco que los judaizantes sobre los que versa el texto son específicamente los conversos españoles: Chenu no ahorra referencias a su reciente llegada, a su condición de secta nueva o de nueva impostura —no comparable a las ya conocidas—, a los esfuerzos de los magis errantes por afrancesarse in sermone, aunque no en costumbres, a su procedencia hispana o al edicto de expulsión. Como se verá, la visión alegórica se abre con un huerto de lirios —Francia— en el que crece el pernicioso árbol judío, cuyas ramas principales ocupan aquellos que yerran más. escribe Chenu sobre ellos, inequívocamente: «quod in hoc horto nati non sunt. Sed in Hyspania a regina elisabeth expulsi sunt. tamen non ratione belli sed pacis […]» (22ro). O poco más adelante: «ab Hyspania ad nos aufugerunt, nostram legem non minime observantes […]» (22ro)9. Conviene no olvidar, además, que los protagonistas absolutos de la visión no son los judíos, sino los que Chenu llama magis errantes, y, como la lectura de las últimas páginas hace evidente, Chenu acuña esta fórmula como una interpretación, o reetimologización, de la palabra hispano-portuguesa marrano, que le resulta opaca y que acaba por entender como un compuesto del sustantivo latino error. Curiosamente, el lector necesita recorrer toda la obra para encontrar consignada, en la última página, esta duda etimológica:
Multi hac tempestate hesitant unde vocabulum istud magis errans vel marranus ortum habuerit […] (35ro).
6 Magis errans vel marranus: esto es, ambas expresiones se entienden como términos equivalentes: «et interpretatur id nomen magis errans: id est magis in errore: apud nos appellantur Iudaeorum sequaces» (35ro). Son los que yerran más porque poseen dos leyes, la nueva y la vieja, una en la piel y otra en el pecho. Marranos significa también, según explica, ficti Christiani, cristianos falsos o fingidos, y todo ello parece equivalente a la gens recutita, que, bajo los marranos, también figuran en la xilografía que antecede a la visión10.
7 Gonzalo Molina, o de Molina, un médico converso español, tiene, además, un lugar de honor en el De Iudaica arbore. Los restos mortales de Molina, médico como Chenu y Villarrubia, habían sido desenterrados y quemados públicamente en Toulouse en 1511, en la plaza de Saint Étienne, tras una condena póstuma por criptojudaísmo. el hecho se relata en varios textos
9 Otras referencias a españa y a los conversos llegados tras el edicto de expulsión en De Iudaica arbore 19ro, 19vo, 22vo, 30ro, 30vo, 34ro y colofón. Al final del tratado se refiere, no obstante, a los judíos y judaizantes como exiliados perpetuos, que van de región en región y de reino en reino: ahora, ciertamente, de españa a Francia, pero también de europa a África, y siempre en fingimiento y abominación etc.: «Sed miserrimi Iudaei et eorum sequaces fuerunt transmutati de una regione in aliam, de uno regno in aliud: prout de regno Hyspanie in regnum Francie: de europa in civitatem Hierosolymitana [sic] et in Africam: et semper Judaizant et augmentatur illorum incredulitas: et grandescit: semper iudaizantes existunt intrinsecus: […] et semper eorum vitia grandescunt in magno vituperio sacre nostre religionis: sed sequaces eorum ac magis errantes qui sub tegmine ecclesie se fingunt vivere: ut appareant hominibus in cute id quod non sunt intrinsece» (34ro). La cursiva es mía.10 Sobre la interpretación de recutitus y de gens recutita volveré más tarde. La identificación de los magis errantes como cristianos fingidos es clara en toda la obra, sin necesidad de esperar a esta reflexión final, ya que aparecen como traidores, desertores, falsos, fingidores, dissimulatores, sepulcros, etc., ya desde las primeras páginas, y como judaizantes en su corazón les describe la leyenda de la xilografía del árbol.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
del Quinientos, por lo que cabe presumirle un gran impacto en la vida ciudadana de la primera mitad del siglo xvi11. Chenu vuelve sobre él desde la primera página hasta la última, y no omite su recuerdo en el colofón de la obra. Al inicio del texto propone a Molina como escarmiento y ejemplo del destino que espera a los marranos españoles asentados en Tolosa (19ro); lo menciona más adelante como dux et princeps de la disimulación y del fingimiento religioso; relata luego cómo su cuerpo se redujo a cenizas en la plaza pública (pues había vivido como cristiano y entre cristianos, con disimulación, 20ro); y concibe su muerte como el deseable preludio de la expulsión de los criptojudíos de Francia, y como el inicio del miedo converso. Le recuerda más tarde a propósito de la petición al nuevo rey de expulsar a los marranos (21ro); y reaparece de nuevo, en la tercera parte, como el mejor simulador, pues se habría casado estratégicamente con una mujer tolosana (34r). Vuelve una vez más en el cierre del volumen, donde en la única página en la que resume apretadamente la intención del Regimen y del Arbor, señala Chenu que, si cita a menudo el caso Molina, es porque así lo exige la materia, esto es, los magis errantes y la propuesta de expulsión12.
La primera parte del De Iudaica arbore: la cuestión conversa
8 el De Iudaica arbore, pues, no solo es relevante para la historia de la literatura anticonversa, sino también como documento sobre la comunidad judeo-española del Languedoc y de Tolosa. es singular también por su apego a las circunstancias vividas en las dos décadas del paso de siglo, entre el xv y xvi, y por la naturaleza de la visión simbólica del árbol, que posee pocos precedentes en la tradición de la literatura polémica13. Chenu
11 No revisaré en este lugar la documentación sobre el caso Molina; baste recordar que se relata varias veces en crónicas y epístolas, y, notablemente, en la Repetitio de inquisitione haereticorum (que se publicó en 1512, muy poco después de los hechos) y en Les gestes des Tholosains, de Nicolás Bertrand; François Secret, art. cit., p. 182) se refiere a Les Annales de la ville de Toulouse, publicados por G. de la Faille, como una de las fuentes más completas sobre el episodio. Una revisión completa, con nueva documentación de archivo y con una consideración detenida de la Repetitio, en Cyril daydé, «Un unicum méconnu: la Repetitio de inquisitione hereticorum de Nicolas Betrand (1512)», en Sophie Cassagnes-Brouquet y Michelle Fournié (ed.), Le livre dans la région toulousaine et ailleurs au Moyen Âge, Toulouse, Méridiennes, 2010, p. 121-134 (passim et praecipue, p. 124-125).12 «Si de Molina per nos disolutus in exemplum fuit: hoc secundum exigentiam materie. Non fallor cum nostra intentio ad expellendos […] extra gentes cristianissimas prout in Francie regno existunt» (s.p.). Sobre el caso Molina, encuentro relevante la información de Mentzer, art. cit., p. 306 sqq., que indica que una de las acusaciones se refería a prácticas sacrílegas con la comunión que le habría sido administrada en el momento de la muerte. desde luego, a desacración o profanación del pan eucarístico es una acusación frecuente contra judíos y marranos (véase solo Paulino Rodríguez Barral, La imagen del judío en la España medieval: el conflicto entre cristianismo y judaísmo en las artes visuales góticas, Barcelona: Universitat Autònoma, 2009, p. 184-186; Amédée Boinet, Les Églises parisiennes, 1, Paris: Minuit, 1958-1962, p. 339). Mentzer relaciona este proceso con un período de endurecimiento y persecución en Tolosa, en el que incluye igualmente el gran arresto de marranos del 20 de diciembre de 1519. 13 dejo a un lado en este trabajo la revisión de los antecedentes de las alegorías arbóreas. Las más próximas son quizás las del arbor bona Ecclesiaet mala Synagoga, que pueden hallarse en algunos programas iconográficos que representan la victoria de la nueva ley sobre la ley mosaica. Vid., sobre ello, B. Blumenkranz, «Augustin et les juifs, Augustin et le judaïsme», Recherches augustiniennes, 1, 1958, p. 225-241;
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
se acoge a muchos de los topoi más persistentes sobre los judíos, que comparecen apretadamente en su obra (como la caecitas o como el hedor conocido desde la tarda Antigüedad como foetor Iudaicus, y que es uno de los signos físicos y morales del deicidio14, pero también documenta algunos de los lugares más raros y menos estudiados del antijudaísmo tardomedieval y altomoderno, como, por ejemplo, la representación de los judíos con sombreros alados, o la convicción de que los varones judíos pierden sangre por el ano, per menses, en una suerte de menstruación física y simbólica que recuperará con fuerza el antisemitismo del siglo xx. Solo por estos lugares singulares, que permiten ampliar la historia del antijudaísmo europeo y de algunos de sus topoi más oscuros y perdurables, merecería la pena el examen detenido de su contenido y disposición.
Xilografía de l De ludaica arbore (1517)
Blumenkranz, Le juif médiéval au miroir de l’art chrétien, Paris: Études Augustiniennes, 1966, p. 68; H. Tourbet, «Les fresques de San Pedro de Sorpe (Catalogne) et le thème iconographique de l’Arbor bona Ecclesia, mala Synagoga», Cahiers Archéologiques, 19, 1969, p. 167-189; Susan delaney, «The Iconography of Giovanni Bellini’s Sacred Allegory», The Art Bulletin, 59 (3), 1977, p. 331-335; Penelope C. Mayo, «The Crusaders Under the Palm: Allegorical Plants and Cosmic Kingship in the Liber Floridus», Dumberton Oak Papers, 27, 1973, p. 29-67, pero, más allá del árbol que las sustenta, no poseen otras semejanzas. es frecuente que la polémica antijudía o anticonversa adopte la estructura de una visión alegórica (así, por ejemplo, en el Fortalitium Fidei o en el Alborayque); no, en cambio, la imagen del árbol. es posiblemente un rasgo original de la obra de Chenu.14 Reservo para un estudio más extenso la revisión de los motivos de la caecitas Iudaeorum y del foetor Iudaicus, que son capitales en la obra de Chenu y bien conocidos en la tradición antijudía. Sobre el foetor, remito al temprano estudio de Israel Lévi, «Le Juid de la Légende», Revue des études juives, 20, 1880, p. 249-252, esp. p. 249-250; a las notas de Jean Michel Poinsotte, Juvencus et Israel. La représentation des juifs dans le premier poème latin chrétien, Paris: PUF, 1979; al estudio iconográfico de eric Saffran, «Saturn and the Jews», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 42, 1979, p. 16-27 ; y a las observaciones de d. Sansy, «Bestiaire des juifs, bestiaire du diable», Micrologus. Natura, scienze e società medievali–Nature, Sciences and Medieval Societies, 8, 2000, p. 561-579, p. 575 sqq.; y Pierre Savy, «Les juifs ont une queue. Sur un thème mineur de la construction de l’alterité juive», Revue des études juives, 166 (1-2), 2007, p. 175-208, esp. 197 sqq. La caecitas es un motivo frecuente, y, a diferencia del hedor judaico, con una vasta bibliografía: remito especialmente a Blumenkranz, art. cit., p. 225-241; Sansy, art. cit., p. 563; Jeremy Cohen, «The Jews as the Killers of Christ in the Latin Tradition, from Augustine to the Friars», Traditio, 39, 1983, p. 1-27, p. 2 sqq.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
9 el De Iudaica arbore es, ante todo, una visión alegórica, ordenada en tres partes, que incluye abundantes insertos (cartas, oraciones, sentencias, tratadillos de temas específicos) y digresiones extensas, muchas de ellas de materia médica (como las causas de la rabia, las implicaciones de la complexión de Cristo, los signos físicos del judaísmo)15. La xilografía que la precede dice relatar esa misma visión per figuras, pero el texto no sigue ordenadamente la representación: no dilucida, por ejemplo, algunos detalles iconográficos relevantes y la identidad de algunos de los personajes colectivos no se esclarece en absoluto, ha de deducirse del contexto y la etimología (es el caso de los recutiti) o no se aclara más que con la lectura progresiva de la obra. Chenu dice haber tenido la visión, en sueños, de un huerto con flores y hierbas, un lugar amenísimo y hermoso, en cuyo centro crece una planta que los árabes llaman hierba del Nilo y los latinos árbol judaico: es inútil, hedionda y dañina, e impide crecer al resto de las flores del jardín. en la xilografía, el huerto es un cercado redondo, con un escudo de tres flores de lis (Liliorum Hortus) que lo identifica con Francia. La ilustración incluye al autor mismo, con un libro en una mano y con la cabeza apoyada en la otra, que dormita, fuera del huerto, en la parte inferior izquierda de la página. La figura simétrica, en la parte inferior derecha, es la Fe, que con la Cruz y la eucaristía sobre la cabeza, huye del hedor del cercado (Fides foetore arboris aufugit). La copa del árbol incluye rostros en medallones: el Judío ocupa la parte más alta, y muestra sobre el pecho las tablas de Moisés. el autor se refiere, asombrado, a los medallones de las ramas y a los agricultores que descuidan, por avaricia, el desarraigo de las malas hierbas. Las leyendas de los medallones ya dejan adivinar el sentido político principal: la ocupación del suelo de Francia, o del huerto de lirios, por la progenie y los sequaces de los judíos, que ponen en fuga la verdadera Fe. enfatizan la condición de los judíos y marranos, simbólicamente identificados con cuervos y perros, o canes latrantes, su fiereza contra los cristianos, su interés por el proselitismo, su doblez y disimulación fingiéndose cristianos, su poder de infección pestilencial, su relación con el Anticristo y la protección que reciben del Turco.
10 Las características del judaísmo y del criptojudaísmo se exponen, pues, algo desordenadamente, en los medallones. Los marranos o magis errantes ocupan la parte central (junto con el Turco, que les protege y acoge tras la expulsión)16; el humo que sale de la boca de una de las figuras evoca
15 La alegoría es frecuente en los panfletos de polémica religiosa, y, particularmente, de los antijudíos. en el Fortalitium Fidei de Alonso de espina figuraba la visión de una fortaleza de cinco torres, asediada por los enemigos de la fe; el Alborayque, que también se dirige, como el De arbore, contra «los convertidos neófitos judaizantes», es una explicación alegórica del al-buraq, el animal en el que Mahoma habría ido caballero cuando fue llamado por el ángel Gabriel, y representaría la naturaleza de los conversos. 16 La protección del Turco podría referirse, específicamente, a los judíos españoles. Tras la caída de Constantinopla, la organización de la nueva capital, estambul, se fundó sobre la libertad religiosa y la integración de las comunidades musulmanas, cristianas y judías. de hecho, el patriarca ortodoxo, el catholicos armenio y el gran rabí judío se establecieron en la ciudad. es sabido que el sultán Bayazid II no solo acogió sino que invitó a los judíos expulsados de españa a repoblar el imperio. Los historiadores han estimado que, en los primeros cincuenta años tras el edicto, al menos cien mil obtuvieron permisos para instalarse en las ciudades más importantes, y, sobre todo, en estambul, Sarajevo, Adrianópolis, en zonas de
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
la falsedad y la disimulación (Iudeorum sequax Chrstianum se fingit) y el medallón central está enmarcado por la leyenda Magis Errantes Pectore Iudaisant, que se refiere a la doblez de corazón y de lengua de los criptojudíos. en el nivel inferior, dos medallones corresponden a los hijos e hijas de los recutiti, es decir, como se verá, a la segunda generación de los conversos. el huerto, en fin, está ocupado por un eremita, que ha de confortar a la Fe, y por los jardineros u hortelanos, ávidos de oro, que no desarraigan las malas hierbas del jardín de Francia.
11 Las páginas iniciales exponen la esperanza, de la Fe y del eremita, de que un nuevo agricultor, Francisco I, expulse a los dissimulatores y a los nuevos infieles. el resto de la primera parte es un extenso diálogo sobre el miedo marrano a una nueva expulsión, esta vez del bello huerto de lirios, con la consagración del nuevo rey. Chenu pone en escena a grupos de judíos y de criptojudíos para debatir qué hará la nueva secta de los marranos hispánicos si fueran expulsados de Francia y hubieran de pedir ayuda a los judíos verdaderos. La escenificación es compleja, pues ilustra un conflicto interno, entre judíos y conversos: de hecho, a diferencia de otros polemistas, Chenu no presenta la «aberración» marrana desde el punto de vista cristiano, sino desde la condena y la abierta hostilidad de los judíos ortodoxos y observantes17. Finge que una delegación de criptojudíos (serán los recutiti quienes ejerzan de legados) pide a los rabinos de Asia, África y europa, reunidos en concilio, un lugar de amparo si hubieran de huir de nuevo. Pero los judíos que han permanecido en su ley abominan de la infamia de quienes renegaron, de las formas de disimulación y fingimiento, y de la afectación de cristianismo. Recuerdan a los muchos desertores en la expulsión de españa, que consintieron que dieran a los suyos al fuego o los abandonaron a una suerte incierta (19vo).
12 es relevante reparar en esta representación de la ira judía, posiblemente basada en fuentes hispánicas, a tenor de los usos lingüísticos de Chenu. Son los grandes rabinos en consejo quienes califican a los marranos de transgressores, desertores, prevaricatores, inconstantes y, en resumen, de Mesumadim, esto es renegados o destructoresde la Ley (20ro). La distinción entre conversos verdaderos y falsos se establecía ya en estos mismos términos en los textos hispanos del siglo xv. el Alborayque, por ejemplo, afirmaba que entre los judíos a los que «baptizaron por fuerça» hay dos grupos diversos: unos «tomaron entre si un sobrenombre en ebrayco, Hanusym, que quiere dezir forçados». Pero «si alguno se torna cristiano de grado, & guarda la ley cristiana, llamanle Messumad en ebrayco, que quiere dezir revolvedor […]»18.Se trata, pues, de un tecnicismo judío, que distingue
Anatolia, en la costa de esmirna, en Jerusalén y, sobre todo, en Salónica, que fue una ciudad repoblada casi enteramente con judíos hispano-portugueses.17 este conflicto ha sido objeto de un estudio de Moisés Orfalí Levi, Los conversos españoles en la literatura rabínica: problemas jurídicos y opiniones legales durante los siglos xii-xvi, Salamanca: UPS, 1982 y de una monografía de referencia de Benzion Netanyahu, The Marranos of Spain from the Late 14th to the Early 16th Century According to Contemporary Hebrew Sources, (1ª ed., 1966), Ithaca: Cornell University Press, The American Academy for Jewish Research, 3ª edición ampliada, 1999.18 Alborayque, edición facsimilar del ejemplar de la Biblioteca de Barcarrota, con introducción y notas de d. e. Carpenter, Badajoz: Biblioteca de Barcarrota, 2005, aiv-aijro. Sobre el uso de anus, vid Netanyahu, op. cit., p. 9-10 y 24-29, inter alia).
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
al apóstata de los nicodemitas. Alonso de espina había explicado el término en el Fortalitium, con palabras que Chenu parece seguir de cerca: «Iudaei vocant conversos ad fidem Christi Messumadin, id est, destructores».
13 La disputa entre la delegación conversa y los rabinos se relata en el De arbore como si se tratara de un juicio (con defensa, acusación, sentencia, alegaciones) que permite a los marranos defender las bondades de la dissimulatio en materia de fe, elogiar la práctica oculta del judaísmo, señalar sus bondades políticas y su eficacia para minar el cristianismo desde dentro, y proponer como modelo y precedente clásico la conversión fingida de José en egipto, que luego fue, sin embargo, recibido en Judea19. Al cabo, según explican los legados, «somos cristianos», pero «no hemos olvidado nuestro común origen» («nostre et vestre originis immemores non sumus», 19vo). La sentencia final de los rabinos es virulenta e inapelable: señala que los conversos merecerían una nueva expulsión por fingidores, inobservantes, infames, por ser falsos judíos y falsos cristianos, gente, pues, con una doble ley, y, por tanto, sin ley alguna (21ro). esos marranos son los mismos que se fueron de españa («cum indurati in Hispania diu permanseritis id in horto nobilissimo nulla penitentia ducti, semper in vestra dissimulatione vivere pretendatis. Ideo non penitenti: nulla datur remissio», 21ro) y jamás podrán ser admitidos en Judea o en sinagoga alguna20. Los conversos, sin embargo, se defienden del cargo recordando a los judíos que son sus crueldades las que han propiciado la continua expulsión y exilio de su pueblo, y, para ilustrarlas, relatan siete historias de atrocitates judaicas. Todas ellas son bien conocidas en la tradición antijudía tardomedieval y poseen una larga serie de reescrituras en la que no puedo detenerme en este lugar. Baste mencionar que casi todas implican sacrificios rituales de niños cristianos y actos de crueldad con los más inocentes y devotos. Muchas de ellas proceden del Fortalitium Fidei y Chenu mismo anuncia que otras tantas, hasta colmar las medidas, podrían hallarse apud libros Inquisitorum Hispanie (22vo)21.
19 Sobre la predilección por la historia de José de los marranos españoles, remito a Michael d. Mc Gaha que la documenta abundantemente en la literatura posterior, The Story of Joseph in Spanish Golden Drama, London: Associated University Presses, 1998.20 esta sentencia habría de publicarse en las sinagogas de Asia, África y europa, «post incinerationem illius heretici de Molina in civitate Tholosana» (21ro). de este modo, el caso Molina acaba por trascender la historia local y difundirse —en el plano de la ficción— por todo el orbe, ya que está unido, de algún modo, a la sentencia de expulsión. Chenu sugiere que el único refugio posible para los marranos españoles habría de ser Marruecos.21 el libro III del Fortalitium Fidei, que argumenta la oportunidad de expulsar a los judíos de los reinos cristianos (véase, particularmente, la consideratio ix), atribuye a los judíos actos de extrema crueldad, sobre todo contra los niños, como el asesinato ritual, que se describe con pormenor. Un panorama de los textos hispánicos que versan sobre el infanticidio ritual, y, en particular, sobre la célebre historia del niño santo de La Guardia, en Rodríguez Barral, p. 215 sqq.). Para el uso de estas historias en la Alemania del Renacimiento y la Reforma, aunque con una extensa discusión de sus antecedentes, ver R. Po-Chia Hsia, The Myth of Ritual Muder: Jews and Magic in Reformation Germany, New Haven: Yale University Press, 1988 y, para Lutero, Jeremy Cohen (ed.), Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict: From Late Antiquity to the Reformation, New York: New York University Press, 1991. La profanación de la hostia y el asesinato de niños cristianos son las acusaciones más frecuentes que reciben los judíos en la edad Media tardía, y ambas, según Rodríguez Barral, op. cit., p. 184, serían una forma de «actualización de la Pasión»,
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
14 en el cierre de esta primera parte, los legados invitan a suspender toda hostilidad entre judíos y marranos hasta la llegada del Anticristo, ya que ambos, conversos y judíos, tienen el mismo origen y los mismos fines: persiguen el poder sobre los príncipes, la acumulación de riquezas y la destrucción de la fe cristiana. La propuesta da pie a Chenu para incluir, en la trama de la visión, un tratadito inserto (23ro-23vo) que titula Disceptatio planetarum de adventu Antichristi o, alternativamente, Tractatus de discordia planteraum. el tema del tratado elabora una asociación bien conocida desde la temprana edad Media: a saber, la que asimila el Anticristo con el Mesías que esperan los judíos22, y Chenu debió de considerar el asunto muy relevante, pues a su representación destina uno de los medallones superiores en la xilografía23. es sabido que la leyenda del Anticristo construye su figura sobre la vida de Cristo, como su reverso y antítesis: será pues, como Cristo, judío; será un falso mesías; pertenecerá a la tribu de dan24; se coronará como rey; habrá de cercenar la evangelización del mundo, y sus seguidores no serán apóstoles, sino apóstatas25. desde Orígenes, se le describe como un compendio de virtutes simulatae26. Su adviento se producirá en una conjunción de astros, y a esta circunstancia planetaria, y a sus implicaciones, dedica Chenu lo principal de su excurso.
en la que el niño constituye, de algún modo, un nuevo Cristo. Véase también Moshe Lazar, «The Lamb and the Scapegoat: The dehumanization of the Jews in Medieval Propaganda Imagery», en Sander L. Gilman y Steven T. Katz (ed.), Antisemitism in Times of Crisis, New York: UP, 1991, p. 39-80, esp. p. 50-55. 22 A la historia de esta asociación en la temprana edad Media, dedica Gow una larga exposición, en el capítulo V de su monografía sobre los judíos rojos (vid. Andrew Colin Gow, «The Medieval Antichrist and his Jewish Henchmen», en The Red Jews. Antisemitism in an Apocalyptic Age, 1200-1600, Leiden: New York, Brill, 1995). Sobre la idea de un mesías satánico, vid. quoque Lazar, art. cit., p. 46 sqq. y, sobre todo, la figura 27). en el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, el pueblo hebreo espera atento la llegada del Anticristo, como defensor de la ley judía y adversario de la Iglesia (Rodríguez Barral, op. cit., p. 236); en la catedral de Tudela, la representación del Anticristo le muestra con espada y corona, inspirado por el diablo, y seguido por figuras que podrían reconocerse en la indumentaria como judíos. Rodeado de judíos se reencuentra en el Hortus Deliciarum. el Libro del Anticristo que sale de las prensas zaragozanas en 1496 lo representa con seguidores judíos y, más adelante, sostiene que son judíos las gentes encerradas en los Montes Caspios, esto es, las de Gog y Magog. La edición burgalesa de Fadrique de Basilea ilustra esta escena en un grabado.23 La figura simétrica y opuesta al Anticristo en la xilografía del De Iudaica arbore es un ángel o, quizá mejor, un arcángel. Chenu no le menciona nunca en el texto, lo que hace pensar que el autor de la xilografía no siempre siguió de cerca las indicaciones de la obra. Una tradición que se deriva de San Gregorio sostiene que un arcángel daría muerte al Anticristo (sobre ella, vid. Rodríguez Barral, op. cit., p. 239-241): posiblemente San Miguel, pues, de hecho, la representación del arcángel contra el Anticristo no es infrecuente en los retablos catalano-aragoneses a él dedicados. La xilografía parece referirse a esa oposición ya que concede al Anticristo alas satánicas, de murciélago, y lo representa con un gesto estrictamente simétrico al arcángel (repárese en la posición de las cabezas y de las manos, con la espada y la trompeta apocalíptica respectivamente).24 Al pertenecer a la tribu de dan, no se encontrará entre los salvados de Apoc. 7. Sobre la tribu de dan, vid. Bernard McGuinn, Antichrist. Two Thousand Years of Human Fascination with Evil, San Francisco: Harper Collins, 1994, p. 75 sqq.).25 eventualmente, puede ser hijo de Satanás y, más regularmente, de una prostituta judía, que es el reverso de la concepción virginal de Cristo. Si Cristo puede ser figurado como un cordero, el Anticristo se representa como una bestia. el paralelismo puede extenderse a otros muchos episodios y características de la vida de Jesús. Sobre la figuración del Anticristo remito, ante todo, a Mc Guinn, op. cit.).26 Sobre la contribución de Orígenes, Gregorio de Nisa y Gregorio Magno a la representación del Anticristo, vid. Lazar, art. cit., p. 46 sqq.).
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
15 La exposición sobre el Anticristo, sin embargo, no parece tener rentabilidad alguna en la trama alegórica: está inducida por la tregua que hasta su llegada piden los conversos, que serían así seguidores del Anticristo del mismo modo que los judíos, y este dato añade, por tanto, un nuevo oprobio para todos ellos, esta vez desde la escatología. Pero la obra continúa sin que el tratadito tenga efecto alguno en el enfrentamiento de rabinos y Messumadim. Tras el excurso, de hecho, la Fe cierra esta primera parte, abominando de nuevo a los magis errantes por fingirse suyos y vivir en la disimulación.
El enigma de los ‘recutiti’
16 Tras el fin de la primera parte, muchas de las figuras representadas en la xilografía han aparecido ya en la ficción alegórica (salvo cuervos y perros, sobre los que trataré a continuación). Los más enigmáticos son, sin embargo, los recutiti: sus hijos e hijas figuran en los medallones de la xilografía con sombreros alados; en la primera parte de la visión, son ellos mismos los que parlamentan con los rabinos en defensa de los marranos. Los glosarios, diccionarios y concordancias indican que recutitus significa recortado: de ahí, circunciso, y, por metonimia, judío27. este sentido, que los latinistas suelen ilustrar con un ejemplo salaz de Marcial (sobre una prostituta que no hace ascos a los miembros circuncisos), es claramente insuficiente e inoportuno en la obra de Chenu, donde los recutiti no son indistintamente los judíos, o «los circuncidados»: antes bien, se alinean con los magis errantes y son sus legados ante los rabinos (no pueden, por tanto, identificarse con los judíos, sino con los conversos, a quienes defienden), por no mencionar que ocupan un lugar diverso en el árbol alegórico.
17 Creo posible, por ello, que estos recutiti hayan de entenderse desde la literatura médica, y, en particular, a partir de una acepción de recutitio que se documenta en Celso y en Galeno. en la tradición médica, recutitio puede interpretarse como un compuesto de re- y cutis, para designar la forma de recuperar o de devolver la piel allí donde ha sido cortada, y, específicamente, para deshacer la circuncisión. Se entendería pues por recutitio la reconstrucción del prepucio de los circuncisos, ya sea por razones políticas, estéticas o de ocultación del judaísmo28. La primera evidencia de esta práctica se documenta en la Biblia, en la primera epístola a los Macabeos (I Mac 1: 14-15). Se da por buena la hipótesis
27 Así por ejemplo el Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis de du Cange: «Recutitus, hinc pro Judaeus seu circumcisus» (s. v.).28 Las historias de la cirujía y la medicina que mencionan la recutitio suelen describirla como una de las primeras intervenciones de orden puramente estético, sin fines curativos. Remito a las historias de la circuncisión de dirk Schultheiss, Michael C. Truss, et al., «Umcircumcision: A Historical Review of Preputial Restoration», Plastic and Reconstructive Surgery, 101 (7), 1998, p. 1990-1998; y dirk Schultheiss, «The History of Foreskin Restoration», en George C. denniston, F. Mansfield et al. (ed.), Male and Female Circumcision. Medical, Legal and Ethical Considerations in Pediatric Practice: Proceedings of the Fifth International Symposium on Sexual Mutilations (1998), New York: Kluwer, 1999. La práctica de la recutitio hubo de ser frecuente, ya que parece la causa de que los rabinos introdujeran un estilo mucho más drástico y radical de circuncisión.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
de que la imposición de modas e ideales helénicos en algunas áreas de Palestina (lo que implicaba, por ejemplo, la mostración del cuerpo desnudo en baños públicos, en juegos o en competiciones gimnásticas) habría inducido a muchos judíos a estirar la piel del prepucio para restaurar su longitud29. el sistema más habitual y seguro era el uso de un peso, conocido como pondus Iudaeus, que estiraba la piel restante tras la circuncisión: poseemos, además, descripciones detalladas de las técnicas de estiramiento y de algunas intervenciones quirúrgicas, más agresivas, destinadas a recomponer la piel. Si adoptamos este sentido médico, los recutiti de Chenu son claramente los judíos renegados, fingidos, ocultos, que disimulan su condición de tales, que deshacen su circuncisión simbólicamente: esta identificación condice plenamente con su lugar en la narración, con la afirmación, en el curso de la disputa, de que son cristianos, y con el lugar que los filii et filiae recutitorum poseen en la xilografía: debajo de los magis errantes, permiten percibir, en el árbol, tres generaciones, los judíos, los conversos y los hijos de los marranos, con una gradación creciente de disimulación y fingimiento30.
La segunda parte del De Iudaica Arbore: Cuervos y perros
18 La segunda parte de la visión es la más extensa, y la más pródiga en digresiones e insertos. Contiene dos epístolas: un fragmento de la apócrifa de Léntulo al senado romano, el que describe el rostro y la complexión de
29 Así lo deja suponer el pasaje de Macabeos. La recutitio no solo tendría como fin el ocultamiento de la condición judía. Podría responder a una moda o a una estética corporal: de atender a Schultheiss, se consideraba de mal gusto mostrar el glande en público. Habrían existido tendencias específicas en las formas de llevar el prepucio de los gimnastas y atletas (en colocación y longitud) que algunos historiadores han intentado reconstruir no solo a partir de testimonios y documentos médicos, sino también de las series iconográficas contemporáneas.30 Los recutiti figuran en la xilografía con cascos o diademas alados. es este un motivo iconográfico muy curioso, que ha recibido escasa atención y en el que no puedo detenerme en este lugar. Baste apuntar tan solo que en algunas pinturas sacras de los siglos xiii y xiv aparecen con cascos alados los verdugos, los ejecutores de un martirio, o los enemigos de la fe. No sería necesariamente un rasgo iconográfico asociado de forma unívoca al judaísmo. R. Mellinkoff, «demonic Winged Headgear», Viator, 16, 1985, p. 367-381, p. 372, ha sugerido que el casco alado suele aparecer «in a neboulous context of evil». dado que muchos de los verdugos y enemigos de la fe —en las representaciones de la Pasión, por ejemplo— son, en efecto, judíos, ambos motivos podrían haberse asociado. Mellinkoff, art. cit., p. 379 concluye que después del siglo xiv el tocado con alas desaparece y que los ejemplos más notables se documentan en Francia e Inglaterra en los siglos xiii y xiv. Sansy, en su estudio sobre el Bestiaire des juifs, repara también en «une caractéristique étonnante qui s’observe assez fréquemment sur les bourreaux du Christ dans les manuscrits de l’Europe du Nord dès le xiiie siècle: une aile d’oiseau prenant naissance sur la tempe ou sur la front», art. cit., p. 574). Parece evidente que es un motivo que todavía tiene sentido pleno para el grabador del De Iudaica arbore, que trabaja más de un siglo después de la fecha en la que Mellinkoff lo da por desaparecido. Por la documentación de que disponemos, entiendo que el casco alado está unido a la figuración de la Pasión, y que, en el árbol de Chenu, recuerda ese episodio activamente, es decir, contiene iconográficamente la representación del pueblo judío como responsable de la muerte de Cristo, marcado, para siempre, con los signa y las consecuencias del deicidio; Blumenkranz, op. cit., p. 81 sqq.) señala que los judíos suelen identificarse mediante sombreros cónicos o tocados orientales, pero encuentro en una de sus ilustraciones de la Pasión (una biblia alemana del siglo xiii) a judíos con una única ala en la cabeza.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
Cristo, y la carta de la Fe al Condestable de Borbón, una oración a la Virgen y varias consideraciones médicas sobre la Pasión y el ayuno de Cristo, el amor de María, y la concepción y lactancia de Jesús. Solo los primeros y últimos folios de esta parte continúan de forma visible la cuestión marrana y la política de Francisco I. en ellos, el eremita y la Fe eligen referirse a los judíos y conversos con dos metáforas, la de los cuervos y los perros, que no solo los denigran en tanto que los animalizan, sino que, además, en la larga tradición exegética cristiana del Antiguo Testamento, prefiguran características consideradas esenciales del pueblo judío.
19 Judíos y marranos serían como cuervos porque son torpes, torvos, inmundos, fétidos, ingratos, de voz rauca, duros de corazón, immemores beneficiorum31. Como ellos, dicen cras, cras, o, en latín, «mañana, mañana», pues aún esperan, pero siempre en un incierto futuro, la llegada del Mesías32. Los Padres de la Iglesia, desde san Agustín y san Ambrosio, habían elaborado esta imagen del cuervo tanto en el plano simbólico cuanto en la exégesis escrituraria: Ambrosio entendía que el cuervo representa la malicia (frente a la simplicitas de la paloma); que es cifra, en términos morales, de la parte oscura, temeraria e impudente del alma; que su color negro representa el pecado y la culpa más tenebrosa, y, en particular, la perfidia judía: «Per corvum avem nigerrimam Iudaei infidelitate tenebrosi designantur»33. Pierre Savy ha sostenido, recientemente, que la asimilación entre judíos y cuervos es común en el Renacimiento germánico, y absolutamente conspicua en la obra de Lutero: postula que la semejanza fónica que, en alemán, avecina a los rabinos y a los cuervos, Rabbinen y Raben, podría ser una de sus causas34. Pero, más allá de los juegos de palabras de los textos de Lutero, la asociación de judíos y cuervos es mucho más sólida y duradera, y está firmemente anclada en la interpretación escrituraria. Chenu es heredero de esta tradición, que reescribe mediante alusiones a un episodio bien conocido del Génesis, cuando Noé suelta un cuervo y una paloma para saber si han bajado las aguas tras el diluvio: «[…] ad archa Noe relaxatus fuit corvus, ut reverteretur: sed invento cadavere natante corporum mortuorum acquievit illic» (24o).
31 dejo a un lado en este lugar la relación entre la imagen del cuervo y el foetor Iudaicus, para el cual remito a las sucintas observaciones de Sansy, art. cit., p. 575). Sobre las metáforas que animalizan a los judíos, vid. Lazar, art. cit., p. 31-80 y Sansy, ibid.32 Remito a De Iudaica arbore, 24r-v. Chenu añade a estas consideraciones, ya tópicas, la semejanza entre el pico del cuervo y el perfil judío, la voz sin armonía, y, sobre todo, la inmundicia, el foetor y la ceguera judía, la caecitas ante las verdades esenciales del Antiguo Testamento.33 Ambrosio, De Noe et arca, xviii, 62. Otros pasajes semejantes en san Agustín, en las Annotationes in Job, en los comentarios al salmo 191 (como, por ejemplo, en los de Pedro Lombardo). Trataré con más detalle esta cuestión, que informa el texto de Chenu, en una versión más extensa de este estudio. Remito, para algunos apuntes sobre la tradición del cuervo judío a Sara Lipton, Images of Intolerance: the Representation of Jewsand Judaism in the Bible Moralisée, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1999, al estudio clásico de Friedrich Sühling Die Taube als religiöses Symbol im christlichen Altertum, Westfälische Vereinsdruckerei, 1927, p. 27 sqq. y al bestiaire de Sansy, art. cit.34 Pierre Savy, art. cit., p. 182.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
20 esta propuesta interpretativa procede, de nuevo, de los primeros Padres. el significado último de la paloma y el cuervo, y su oposición moral, escatológica y eclesiológica, ocupaba, por ejemplo, más de cuatro capítulos del De Noe de san Ambrosio, que es el texto más autorizado sobre esta materia, y el que sienta las bases de la lectura del arca en la tradición literaria europea35. Ya en él se afirma que el cuervo que no volvió representa a quienes se quedaron fuera de la Iglesia y de la Ley (frente a la paloma, que retorna, con el ramo de olivo, a la catolicidad del arca, capaz de acoger a todos los hombres). Y también en el texto de Ambrosio se especulaba con el destino del cuervo que nunca regresa. Parecía evidente que el cuervo no había hallado tierra en la que posarse, como no la halló la paloma, que sí volvió, y la imaginación de los comentaristas solo supo postular un lugar posible en un mundo anegado: el cuervo se habría posado en el cadáver de un ahogado que flotara sobre las aguas. esa tradición es la que explica la sucinta, y siniestra, afirmación de Chenu («sed invento cadavere natante […] acquievit illic»). Así lo había propuesto, por ejemplo, san Ambrosio, pero se reencuentra en otras muchas autoridades, como Agustín o Crisóstomo36. el prólogo ricardiano del comentario a los salmos de Pedro Lombardo aludía al cuervo del arca como a un pasaje tan enigmático que ha dado lugar a interpretationes fabulosissimae: «ob id quod fuit corvus detentus in devorando cadavere. et tamen divus Augustinus […] non abhorret ab hac sententia [...] Quaeritur, inquit, utrum corvus mortuus sit, an aliquo modo vivere potuerit? Si enim fuit terra ubi requisceret, similiter columba requiem invenisset: unde conjicitur a multis, quod cadaveri potuerit corvus insidere, quod naturaliter refugit columba»37. La mayor parte de los testimonios que poseemos dan por cierta esta misma hipótesis, acogiéndose a la autoridad de Agustín, Juan Crisóstomo y Ambrosio38.
21 Las alusiones de Chenu al cuervo del arca participan, pues, de una larga tradición que, desde san Ambrosio, identifica el cuervo con el judío y reinterpreta, desde esa asimilación, el sentido moral y teológico del cuervo que no regresó al arca. en el texto de Chenu, representa al pueblo judío, frente a la paloma que regresa con el símbolo de la ley evangélica, y ratifica
35 Remito a los capítulos 17-20. el capítulo 18 está dedicado enteramente a la representación de la malicia corvina y a las virtudes de la paloma. en el capítulo 19 (praecipue 19.71) se aplica la oposición a los judíos que salen de la Iglesia.36 Así en el De Noe (17.62, 174), donde afirma que los cuervos se alimentan de muertos: «Quaerenda causa, nec tamen latet quantum ad litteram pertinet, quia plerique quasi annuntium futurorum corvum aestimant, et voces ejus observant, volutatusque rimantur. Sensus autem altior significat quod mens justi quando mundare se incipit, quae tenebrosa sunt, et immunda, et temeraria primo a se repellit. Siquidem omnis impudentia, atque culpa tenebrosa est, et mortuis pascitur, sicut corvus […]». Y más adelante: «denique egressus corvus non revertitur ad justum […]».37 PL, 191, p. 53.38 Baste, como único testimonio de su pervivencia, los tardíos Commentaria in Genesim de Cornelius Cornelii a Lapide: «corvus hic emissus ex arca, teste S. Augustino, S. Chrisostomo et aliis, videns cadavera in montibus jacentia, aut in aquis natantia, quae necdum dissoluta, vel a piscibus devorata erant, illorum aviditate; aut potius, ut censet Pererius, quia clausurae in carca pertaesus, libertatis erat avidus, in arcam regredi nolebat.» (148). Sobre la relevancia de las afirmaciones de San Agustín sobre y contra los judíos, estimo relevante el pulcro y documentadísimo estudio de Blumenkranz, art cit.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
los topoi de la caecitas judaica, pues no entienden las profecías, y del foetor, que no solo sería uno de los signos del deicidio, sino que estaría prefigurado en la inmundicia y la hediondez del cuervo y del cadáver.
22 La segunda imagen animal es la de los perros que ladran y la de los perros rabiosos, que, como los cuervos, figuran en la xilografía, esta vez con un medallón propio. La cuestión le permite, además, a Chenu varios excursos médicos sobre la rabia, sus signos y sus causas, y sobre la relación de la rabia con la envidia y con los humores melancólicos39. de nuevo, el texto de la visión reescribe sucintamente una larga tradición exegética que se reconoce en la literatura antijudía y en las artes plásticas de la edad Media y el Renacimiento40. La asimilación procede muy posiblemente de la lectura figural del salmo 21 —o, en todo caso, se autoriza con ella— que los Padres habían entendido como una visión simbólica y profética de la Pasión y de las palabras que Cristo pronunció en la cruz41. era también el salmo de la liturgia del Viernes Santo, y aparece de forma conspicua en los relatos de la Pasión. el salmista describe a sus enemigos como leones, toros, unicornios y perros: en el verso 17 ve cómo los perros le rodean —circumdederunt me canis multi— y tres versos más adelante suplica que le liberen de ellos. en este contexto de lectura, que refiere los elementos del salmo a la historia de la Pasión, la referencia a los animales enemigos y a los perros que rodean al salmista vendría a entenderse como una alusión a los verdugos de Cristo, y, por ende, a los judíos. J. H. Marrow, en un documentadísimo estudio sobre la iconografía de la Pasión, ha demostrado el rendimiento de esta asimilación y el desarrollo del motivo pictórico de los perros en la representación del sufrimiento de Cristo42. es sabido que la iconografía de la Pasión de la edad Media tardía se enriqueció en motivos y detalles, muchos de los cuales procedían de la lectura tipológica del Antiguo Testamento, y que ese mismo adensamiento puede percibirse en los pasionales: no faltan los perros que conducen al cordero ante los leones (a Cristo ante Anás y Caifás, o a Cristo ante Pilatos); ni escenas de la flagelación que presentan a Cristo desnudo ante perros maliciosos, o ante
39 Sobre la idea de que el pueblo judío abunda en humores melancólicos, o sobre su asociación con Saturno, vid. Saffran, art. cit.40 La asociación de los judíos y los perros tiene también una larga historia léxica. en castellano, se documenta con frecuencia en los Siglos de Oro la expresión perro judío, que hoy aún persiste en zonas rurales. Remito al Corpus diacrónico del español (CORde) de la Real Academia española de la Lengua, que da cuenta de su extraordinaria extensión cronológica y geográfica.41 de hecho, el salmo se abre con la interrogación «por qué me has abandonado» y se refiere, más adelante, al reparto a suertes de las vestiduras. Sobre el sentido concedido al verso inicial, vid. J. H. Marrow, «Circumdederunt me canes multi: Christ’s Tormentors in Northern european Art of the Late Middle Ages and early Renaissance», The Art Bulletin, 59 (2), 1977, p. 167-181, p. 169-170.42 Marrow indica una posible «elaboración de las imágenes animales del salmo en relación con los sentimientos antijudíos», pero no se pronuncia plenamente, a reserva de un análisis más detenido (Marrow, ibid, p. 173-174). Sin embargo, la identificación de los perros con los judíos es léxicamente inequívoca, y también es inequívoca en los textos literarios, como el de Chenu, es decir, fuera de las series iconográficas. Sobre la representación del judío en el arte y, específicamente, en la Pasión, vid. Blumenkranz, op. cit., que no deja de reconocer que el estudio del antijudaísmo en la ilustración del Nuevo Testamento es una cuestión casi inabarcable, cuyo problema principal es más bien l’embarras du choix. Sobre la representación del judío como verdugo de Cristo remito además a Cohen, art. cit.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
perros cuyas patas se manchan con sangre. Marrow había concluido, de hecho, que la metáfora del atormentador de Cristo como un perro es ubicua en el arte sacro de los siglos xv y xvi, y que los perros pueblan muchas representaciones de la Pasión, incluso como motivo secundario.
El rostro de Cristo
23 La disertación de Chenu sobre los perros es, por tanto, heredera de una larga tradición exegética —de los salmos— a la vez que de una práctica muy asentada de representación visual. Afirma Chenu que el salmo 21 contiene un vaticinio (24v) en el verso Circumdederunt me canis multi, y elabora, en particular, el motivo de la rabia canina propia del pueblo judío, para cuyos síntomas físicos (la espuma, la boca venenosa, el aborrecimiento del agua, etc.) encuentra paralelos morales y teológicos. La rabia, a su vez, sería producto de la envidia (de los milagros y de la hermosura de Cristo) y de sus humores propios —la bilis negra. Y es, precisamente, esta concatenación conceptual la que le permite a Chenu enlazar, con la imagen de los perros, un extenso pasaje de la carta apócrifa de Léntulo al senado romano.
24 esta inserción es de gran interés para trazar la historia moderna de este texto, que fue relevantísimo para construir la imagen de Cristo en la literatura y las artes y que se difundió impreso a fines del siglo xv. Se trata de una epístola supuestamente escrita en tiempos de Octaviano por un gobernador o un procónsul en Judea, o quizá por un antecesor de Poncio Pilatos. estaría dirigida al Senado romano, para informarle de las novedades políticas y de las curiosidades religiosas de esas tierras remotas y contendría, entre otras cosas, noticias de la predicación pública de Cristo y una detallada descripción de su rostro. el apócrifo se tuvo por cierto y fidedigno, ya que el texto finge (aunque de forma imperfecta) una mirada romana —y condescendiente— sobre los hechos, algo distantes, de los judíos, y también se celebró como un documento preciosísimo, descubierto en Constantinopla, que contenía el retrato de Jesús que los evangelios siempre omitieron. Ludolfo de Sajonia había incluido un fragmento de ese retrato en su leidísima Vita Christi, lo que contribuyó a su legitimación y difusión. Chenu dice haberla leído y copiado «in chronica Archiepiscopi Florentini», obra que no puede ser otra que el Opus Chronicarum de san Antonino, que incluye, en efecto, la epístola de Léntulo43. del texto, elige un fragmento que se reveló capital en la iconografía y las artes plásticas, el que se refiere a la cara del Salvador, con el cabello color avellana, partido al medio, al modo nazareno, liso hasta las orejas y rizado luego hasta los hombros; la frente plana y serenísima, el rostro sin mancha alguna, el rubor moderado, la nariz perfecta y la boca sin tacha; la barba copiosa, del mismo color de los cabellos, pero
43 el arzobispo Antonino murió en 1459, y su obra tuvo una notabilísima difusión en la segunda mitad del siglo xv y los primeros años del xvi, a tenor del número de ediciones. No me han sido accesibles las ediciones incunables y postincunables. Solo he podido consultar una edición lionesa tardía, de 1586, del Opus Chronicorum, que, en efecto, incluye la epístola de Léntulo y una disertación sobre su contenido (vid. p. 333 sqq.), en los términos que reproduce Chenu a la letra.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
no larga, y también partida; el continente sereno y maduro, y, en fin, los ojos verdes y claros, terribles al increpar y blandos en la admonición.
25 Interesa reparar en este fragmento, en el contexto del De Iudaica arbore, no solo porque Chenu quiera justificar con él la envidia judía (ante la hermosura y la armónica complexión de Cristo), sino porque la descripción de Léntulo des-semitiza (valga el neologismo) a Cristo, lo que permite a Chenu proponer, indirectamente, un limpio contraste entre Cristo y sus verdugos: de hecho, el De Iudaica ya había descrito y volvería a describir, en las páginas finales, la fealdad física de los judíos, y, en particular, sus rasgos más prominentes, como la nariz grande y torva o los ojos y labios oscuros y gruesos. el Cristo de Chenu y del apócrifo no es, físicamente, judío: posee, por ejemplo, una nariz perfecta, cuya descripción, estratégicamente, se adelanta a la de los ojos. También le sirve, a Chenu, el texto de Léntulo para introducir una extensa consideración médica sobre la constitución del cuerpo perfecto y armónico; para referirse a la complexión no menos perfecta de la Virgen; para especular sobre si Pilatos, al contemplar la hermosura de Cristo, reconoció en él a un rey; o para suscitar, por último, un asunto original y novedoso, una quaestio notabilis et non trita, de la que Chenu parece sentirse particularmente orgulloso y que somete al dictamen de la Iglesia: a saber, la de proponer una lectura médica de la capacidad, humana o divina, del cuerpo de Cristo, para sobrellevar los cuarenta días de ayuno en el desierto (vid. 27ro)44. Chenu mismo es consciente de la extensión de sus digresiones y quaestiones, tanto sobre el cuerpo de Cristo como sobre su concepción y lactancia, pues invita a continuación al lector a volver con él al asunto principal: el problema converso.
La carta de la Fe al Condestable de Borbón
26 La detenida consideración de la complexión de Cristo y de su generación ocupa el centro de la segunda parte del De Iudaica arbore, de modo que solo en los folios finales (30ro) vuelve a primer plano la cuestión marrana y la execración de los conversos, en términos no desemejantes a los de la parte primera. es en este momento cuando la Fe, por indicación del eremita, escribe una carta al Condestable de Borbón, que había sido confirmado como gobernador del Languedoc por Francisco I. La carta resume explícitamente la intención general de la obra, sin añadir, no obstante, nada que el lector no sepa ya por las páginas anteriores. La Fe, en efecto, se queja ante el Condestable del mal converso y de los venidos de españa (esos que «in Hispania Marrani vocantur, vel magis errantis, vel conversi», 30ro), que profanan la eucaristía, burlan la fe, simulan piedad y traen
44 La reflexión sobre el cuerpo de Cristo permite la introducción en la obra de los temas marianos (sobre la oposición entre la Virgen y los judíos y su intervención salvadora en las historias de infanticidio ritual: vid. A. F. Creasman, «The Virgin Mary against the Jews: Anti-Jewish Polemic in the Pilgrimage of the Schone Maria of Regensburg, 1519-25», Sixteenth Century Journal, 33, 2002, p. 963-980), cuya consideración reservo para una versión más extensa de este estudio. Baste tan solo señalar que Chenu redacta una Oración a la Virgen que está acompañada de una xilografía (27vo), y dos disertaciones sobre la condición de María como mater tota, y sobre la concepción y el amor de los padres a los hijos. es esta una digresión extensa, que aborda problemas médicos periféricos al tema (como la degeneración de algunos hijos, la excelencia de los bastardos, etc.).
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
enfermedades, como la sífilis. Por ello deberían ser expulsados medicorum more, como se erradica una epidemia. el modelo, además, es ahora también el de San Luis en su victoria contra los albigenses tolosanos, al que Francisco habría de emular con estos nuevos herejes. La Fe invita entonces al Condestable a reparar en la multiplicación de los conversos en la región narbonense, lamenta su falsedad, vileza y ficción, y reclama para sí la región de Francia, como su provincia natural. Señala que los marranos son una nueva secta, sepultada y oculta, y, por ello doblemente dañina: «et maxime in hac Narbonensi provincia et in tota lingua occitana inhabitant» (31ro)45.
27 A continuación, y concluida la carta, el eremita vuelve a relatar una historia de atrocitates Iudaicae, que continúa las siete con las que concluía la parte primera. esta vez, sin embargo, se limita a contar un único episodio —ahora, de profanación de la eucaristía— por entender que en sus fuentes puede hallar el lector muchos relatos semejantes. Conviene recordar tales fuentes, porque revelan la orientación ideológica del texto y su dependencia de los polemistas antijudíos que escriben en la españa del siglo xv. No he podido identificar la primera de ellas, a la que el texto se refiere como
Quantum gens ista fedissima sit a Christianis aufugienda Johannis ludo (sic) predicatorum religionis et quinta ecclesie persecutione satis patet auctoritas […] (32ro)46
28 Sí es reconocible, sin embargo, el tipo del texto al que se refiere Chenu: a un relato de la quinta de las persecutiones Ecclesiae, es decir, a la que sufrió san Pablo al inicio de su predicación, en torno al año 34, cuando, de vuelta a damasco, entabla una disputa con los judíos. estos no solo se habrían negado a recibir la doctrina de Cristo, sino que habrían perseguido y lapidado a Pablo y a Bernabé, hasta darles por muertos. Las persecutiones son, en principio, un género histórico, que incluye reflexiones sobre las penas que reciben los perseguidores de la verdadera fe así como exhortaciones a la paciencia y a la perseverancia en tiempos de tribulación, y suelen figurar incluidas en libros o en tratados de mayor aliento47.
29 el resto de las fuentes citadas son bien conocidas: el Fortalitium Fidei y Jerónimo de Santa Fe, aunque es muy posible que la referencia a Santa Fe sea solo secundaria, a través del Fortalitium48. es ésta una obra de
45 La Fe instruye además al Condestable sobre la naturaleza de los oficios marranos, a saber, la medicina, la mercadería y el préstamo a usura (31vo), y de los males de que los conversos ejerzan estas tareas.46 Tampoco François Secret, que reparó en la mención, pudo identificar al autor (Secret, 1art. vit., p. 187, n. 3).47 Pierre d’Ailly fue autor de un célebre tratado De persecutionibus Ecclesie, ca. 1381, pero el texto al que se refiere Chenu no tendría por qué llevar ese título: a menudo las persecutiones están insertas en obras de historia, o en tratados sobre la tribulación. Algunas de las grandes persecutiones, como las de Nerón y diocleciano, pueden aparecer en otros contextos (martirológicos y hagiográficos, por ejemplo). el género se reavivó con las disensiones religiosas de la Reforma. Para su ordenación y tradición, remito a Bullingerus, De perscutionibus, praf. s.p. 48 La obra de Jerónimo de Santa Fe a la que podría referirse Chenu, el Adversus Iudaeos, es un libro de instrucción y catequesis cristiana y antijudía escrito por encargo de Benedicto XIII. Se trata posiblemente de la unión del De Iudaicis erroribus, una confutación de los errores del Talmud, y del Ad convincendam perfidiam Iudaeorum, un libro de catequesis, que hubieron de escribirse a comienzos
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
polémica antijudía que se redactó a mediados del siglo xv y cuyo autor es el franciscano Alonso de espina: conoció más de diez ediciones en los primeros tiempos de la imprenta, tras la princeps estrasburguesa de 1471 y, de ellas, algunas salieron de talleres lioneses, como las tres de Guillaume Balsarin49. del Fortalitium toma Chenu el nombre y la explicación de los Messumadim, así como (con algún error) las historias de crueldad judía que suceden en españa, Alemania, Inglaterra e Italia50.
Tercera parte y final: los signa Iudaeorum
30 La parte tercera cierra en sus primeras líneas la visión alegórica y el sueño, o lo que el texto llama fantasmata (32vo), y el personaje del autor anuncia que abandona la escritura que califica de continua para proceder ahora mediante quaestiones et dubia, esto es, al modo cortado, científico, por problemas (per modum problematis), como en los tratados médicos. La totalidad de esta parte es ajena a la traza de las dos primeras, y se presenta como un tratadito y una explicación lúcida (por su modo de escritura), en la voz autorial, de la cuestión judía (no ya la conversa). Chenu considera brevemente siete quaestiones. Las más relevantes son, sin duda, las tres primeras, que conciernen a los signos de los judíos, esto es, a los que permiten reconocerlos bien por indicios, bien de forma inequívoca, y, sobre todo, a los que se presentan como memoria o consecuencia de la Pasión (32vo-33ro)51; a la cuestión de si los judíos pueden menstruar, o si pierden sangre por el ano, como recuerdo constante
del siglo xv. el autor, converso, médico y antiguo rabino, es una de las mayores autoridades europeas del discurso antitalmudista, sin duda porque había sido previamente un experto en el Talmud y conoce bien el texto que refuta. Cabe sospechar que Chenu no tuviera acceso directo la obra de Jerónimo de Santa Fe (a quien solo cita esta vez, sin mencionar títulos) y es más que probable que ignorara su condición de converso. espina es, sin duda, la fuente principal de Chenu, y como espina se refiere a Santa Fe en materia doctrinal, no parece descabellado presumir una mención indirecta.49 Su título completo es Fortalitium Fidei contra Iudaeos, Saracenos aliosque Christianos fidei inimicos. es una obra extensa, cuyo hilo conductor es la defensa de la fe cristiana y la batalla simbólica contra los herejes que la asedian. La inexpugnable fortaleza posee cinco torres que se corresponden con los cinco libros en que se divide. Los judíos no son el tema principal o único de la obra pero sí son muy relevantes los conversos, sobre quienes recae la sospecha de criptojudaísmo, y que constituyen, por ello, el peor enemigo de la república cristiana. es una obra de polémica religiosa, es decir, se discuten efectivamente las tesis judías sobre la fe cristiana y sus contradicciones, pero contiene también muchos elementos panfletarios y de propaganda. el libro III, al que remite Chenu, narra historias de crueldad y de asesinato ritual atribuido a los judíos y conversos españoles. Una buena reproducción digital del incunable de Nuremberg (Antonius Koberger, 1494) puede consultarse en la web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.50 Ya Secret, art. cit., p. 187-188 identificó en el Fortalitium la fuente principal de Chenu, si bien en un artículo anterior señala que la historia del niño de Bourges al que protege la Virgen cuando su padre le arroja al horno tiene una tradición diversa, y que, de hecho, también en 1517 se publica una versión en verso de esta historia, de Pierre Rosset. Ver François Secret, «Notes sur l’histoire des Juifs en France», Revue des études juives, 125 (1-3), 1966, p. 233-243, p. 234.51 Los signa equivoca se refieren a los rasgos físicos del judíos, como los ojos y labios gruesos, la nariz torva, etc.; los univoca a las marcas del deicidio, como el foetor o hedor judío, el aborrecimiento al crucifijo y el agua bendita, etc.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
de la muerte de Cristo (33ro-33vo)52; y a la comparación entre el peligro del trato con judíos y con capotz o agotes, herederos también, supuestamente, de una maldición física (33vo-34ro). Las cuatro cuestiones restantes, más breves, se refieren a la perseverancia de la condición judía en distintas regiones y climas, al matrimonio y la endogamia, y a las relaciones entre cristianos y conversos. Con ellas concluye la tercera parte.
31 el De Iudaica arbore, pues, es una obra que hoy calificaríamos de irregular: parece evidente que el autor se siente más cómodo con la estructura del tratado y con la ordenación de los textos por problemata, y confiesa, de hecho, sus reservas hacia la escritura continua. en las líneas finales reconoce que la alegoría fue difficilior exitus quam principium; y, de hecho, al comienzo de la tercera parte ya había renunciado a los que llama sus fantasmata, sus personajes y voces interpuestas (entre ellas, la del auctor, que se incorpora a la alegoría mediante la ficción del sueño). Le parece también que la luz de la claridad y la comprensión (32vo) solo se produce, plenamente, con la exposición de proposiciones, cuestiones y dudas. el De Iudaica arbore acusa estas vacilaciones y reservas, y también algunos desajustes: la ficción literaria se suspende en las seis páginas finales; la visión que se relata en el texto no agota los elementos de la xilografía; y los insertos son a menudo notoriamente extensos y digresivos, como reconoce Chenu mismo, al reconducir su discurso ad rem. Los excursos de interés médico y las muestras de devoción mariana detienen la acción en la segunda parte de la obra. estas irregularidades, sin embargo, solo son tales —o son quizá más visibles— desde el punto de vista contemporáneo, y desde un concepto de ficción y de coherencia textual que no puede aplicarse sin anacronismos a una obra de este período. en el medio intelectual en el que escribe Chenu, la digresión, la suspensión de la ficción en favor de la doctrina, la inclusión de elementos enciclopédicos junto a historias y ejemplos, no solo son aceptables, sino que revelan la intención de conceder al texto un mayor interés en el campo del saber y en el de la moralidad. Quizá precisamente por sus ‘irregularidades’, y por su compromiso con el presente más que con el sostenimiento de la alegoría, el texto es singular y relevantísimo para la historia de los judíos del sur de Francia, de Toulouse y el Languedoc, y para la historia de los
52 Reservo una exposición más detenida de esta cuestión para una versión más extensa de este estudio, ya que es una de las más oscuras de la tradición literaria antijudía. el sangrado suele presentarse como una marca o como una de las consecuencias físicas del martirio y muerte de Jesucristo, y, en algunas ocasiones el foetor Iudaicus se relaciona también con la sangre anal. La idea de que los varones judíos tienen menstruaciones regulares se atestigua desde el siglo xiii, y parece una creencia que acaba por generalizarse en el siglo xvi. Puede entenderse que pierden sangre una vez al año, en Viernes Santo, o bien todos los meses. Aunque muchos estudiosos del antijudaísmo mencionan esta creencia (bien en relación con la alimentación específica, con prácticas sodomíticas, con enfermedades) solo Willis Johnson, «The Myth of Jewish Male Menses», Journal of Medieval History, 24 (3), 1998, p. 273-295, ha intentado realizar un análisis ordenado de la menstruación de los varones, en relación con el significado simbólico atribuido a la muerte de Judas y de Arrio. el De Iudaica arbore es singular porque, a diferencia de otras versiones de la menstruación, que no implican la feminización del sujeto (pues la sangre está relacionada con la culpa), Chenu sí presume, en términos médicos, una feminización (y, por tanto, enfriamiento y cambio humoral) de los judíos.
MARÍA JOSÉ VeGA
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
conversos españoles. Puede también arrojar nueva luz sobre algunos de los destinatarios posibles de los libros hispánicos que salieron de las prensas tolosanas en el paso del siglo xv al xvi. es posible que la amenaza conversa esté magnificada en el De Iudaica arbore con fines propagandísticos y religiosos, y, por qué no, también gremiales53. O bien que, como sucede a menudo en el discurso antijudío, el texto traslade, en gran medida, la magnitud de los temores del autor54. es, con todo, una obra singular y excepcional, con una intención política inequívoca, que persigue no solo describir y advertir de lo que se percibe como el peligro converso, sino, también, intervenir en el curso mismo de los hechos y en la política de Francisco I en el Languedoc.
32 Chenu documenta, además, viejos topoi antijudíos a la vez que repara en la novedad de muchos fenómenos internos, y muy recientes, en el seno del judaísmo (la repulsa hacia los messumadim, los conflictos entre conversos y observantes, la distancia creciente hacia el judaísmo de los hijos de los conversos, que ignoraban ya el hebreo, y cuyas nociones de los fundamentos de doctrina eran cada vez más difusas, para espanto de los ortodoxos). es, pues, un texto sensible a cómo influye, en el marranismo, la cuestión generacional, y ofrece, además, una lectura de la expulsión, y de los acontecimientos españoles de la segunda mitad del siglo xv, desde la perspectiva de quienes vieron llegar primero a los exiliados y luego a los expulsados. Por otra parte, la xilografía que abre el De Iudaica arbore tiene, por complejidad y detalle, un extraordinario mérito, que ya reconocieron Secret y Mentzer, al igual que las otras tres que acompañan el texto, y que fueron grabadas específicamente para este volumen55. Carezco de los
53 No ha de olvidarse que Chenu es médico, como Villarrubia y Molina, que Molina es también profesor universitario, y que el texto del De Iudaica contiene un ataque a los marranos que profesan la medicina (que, junto a la mercadería y la usura, sería uno de los nichos sociales del converso español en Toulouse). 54 Secret, art. cit, p. 186 había notado que Chenu solo cita dos nombres en toda su obra, el de Villarrubia y el de Molina: «Il est trés remarquable que Chenu n’ait cité aucun nom autre que ceux de Molina et de Villa Rubea. Il précise à plusieurs reprises: Ceteros sub silentio praetereo […] et Neminem nomino, irasci nemo potest. Il s’en faut en effet que tout le monde ait partagé le point de vue de Chenu […]». Las reticencias a las que se refiere Secret figuran respectivamente, al final del De Iudaica (35ro) y al comienzo del Regimen (4ro). Parecen revelar cierto recelo a nombrar a los conversos ocultos (para no suscitar conflictos, ira, venganza). el texto, sin embargo, está repleto de alusiones a la gran cantidad de conversos españoles llegados al Languedoc. Habría, en todo caso, que allegar datos más completos para juzgar cabalmente la obra de Chenu: sabemos que la presencia conversa hispana está atestiguada en Toulouse desde 1470 (con el bautismo de José Barchillon, según Mentzer, art. cit., p. 306), que el dominico Raymond Gosin, como inquisidor en 1516, denunció repetidamente la abundancia y peligro de los criptojudíos en la ciudad y que German Lafaille, cronista tolosano del xvii, describe el gran arresto de marranos del 20 de diciembre de 1519 (vid. Mentzer, ibid, p. 307-308). Las apreciaciones de Chenu sobre la abundancia de marranos, por tanto, parecen ratificadas por otras fuentes, pero aún serían necesarios nuevos estudios para completar este panorama. Son parciales, aunque utilísimas, las revisiones de Secret, «Notes sur l’histoire des Juifs en France», cit.; esther Bembassa, Histoire des juifs de France, Paris: Seuil, 1997; Jean-Luc Laffont, «La présence juive à Toulouse sous l’Ancien Régime», Revue des études juives, 158 (3-4), 1999, p. 399-419; Monique-Lise Cohen y Élie Szapiro, Histoire des communautés juives de Toulouse, Toulouse, F. Loubatières, 2003; danièle Iancu-Agou, L’expulsion des juifs de Provence et de l’Europe Méditerranéenne (xve-xvie siécles): exils et conversions, Paris: Peeters, 2005.55 Secret, art. cit, p. 186, estima que es, la del árbol, una plancha admirable.
eL de IUdAICA ARBORe (1517) de ÉTIeNNe CHeNU
Atalaya. Revue d’études médiévales romanes, no 13, novembre 2013
elementos que permitirían cotejar las ilustraciones del De Iudaica arbore con otras xilografías salidas de las prensas tolosanas por esos mismos años y también de indicios sobre el nombre del o de los grabadores: la comparación ofrecería, sin duda, nuevos datos sobre las actividades que se desarrollaron en torno a los talleres tipográficos de Tolosa en la temprana modernidad.
Mentzer, art. cit., afirma que los cinco grabados del volumen son los mejores que ha producido el primer siglo de la imprenta en Toulouse.