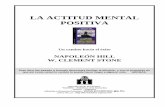La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al...
Transcript of La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al...
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación
raseVolumen 8, nº 3, septiembre 2015 http://rase.ase.es
Procesos de etiquetaje y escuela
Coordinador Manuel Ángel Río Ruiz
Artículos
Manuel Ángel Río Ruiz. Procesos de eti-quetaje en el ámbito escolar: los grandes temas.
StaniSlaS MoRel. La medicalización del fracaso escolar en Francia. Una forma contemporánea de etiquetaje de los alumnos con dificultades escolares.
JoRdi PàMieS RoviRa y alba CaSteJón i CoMPany. Distribuyendo oportunidades: el impacto de los agrupamientos escolares en la experiencia de los estudiantes.
aina taRabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al éxito, fracaso y abandono escolar.
beatRiz balleStín gonzÁlez. De “su cultura es muy fuerte” a “no se adapta a la escuela”: alumnado de origen inmigran-te, evaluación y efecto Pigmalión en primaria.
albeRto ÁlvaRez-SotoMayoR. El papel del origen nacional y del tiempo de residen-cia en los etiquetados profesorales de hijos de inmigrantes en secundaria.
SonSoleS P. SÁnChez MuRoS. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadoles-cencia. Procesos de exclusión e inclusión en el ámbito esocolar.
MaRiana nobile y MaRiela aRRoyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre los relatos biográficos de docentes y estudiantes: un análisis de las Escuelas de Reingreso en Ciudad de Buenos Aires.
Paula M.ª lahoz loRenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo y refuerzo educativo en Castilla y León.
RASE_VOL_8_3.indd 309 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación
raseVolumen 8, nº 3, septiembre 2015 http://rase.ase.es
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 310
Pedro AbrAntes, Instituto Universitário Lisboa, Portugal.Ari AntikAinen, University of Eastern Finland, Finlandia.MichAel APPle, University of Wisconsin, EE. UU.stePhen bAll, University of Oxford, Gran Bretaña.AnA benAvente, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal.Antonio bolivAr, Universidad de Granada.londoMAr Wessler boneti, Pontifícia Universidade Católica do Para-ná, Brasil.Julio cArAbAñA*, Universidad Complutense de Madrid.bettinA dAusien, Universität Wien, Austria.MAriA Jose cAsA novA, Universidade do Minho, Portugal.JeAn-louis derouet, Institut Français de l’Éducation - IFÉ, Francia.FrAnçois dubet, Université Bordeaux II, Francia.inés dussel, FlAcso, Argentina.Anthony GAry dWorkin, University of Houston, ee uu.JuAn MAnuel escudero Muñoz, Universidad de Murcia.MAriAno Fernández enGuitA*, Universidad Complutense de Madrid.FrAncisco Fernández PAloMAres*, Universidad de Granada.JuAn sebAstián Fernández PrAdos*, Universidad de Almería.GustAvo FischMAn, Arizona State University, ee uu.
GAudêncio FriGotto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.PAblo Gentili, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.AMAdos GuArro PAllás, Universidad de La Laguna.beAte krAis, Tech. Universität Darmstadt, Alemania.AdriAnA MArrero, Universidad de La República, Uruguay.MAriA Alice noGueirA, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.eMiliA Prestes, Universidade Federal da Paraíba, Brasil.betAniA rAMAlho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.JuAn cArlos tedesco, unesco, Instituto Internacional de Planea-miento de la Educación, Argentina.eMilio tenti FAnFAni, unesco, iiPe, Universidad de Buenos Aires, Argentina.António teodoro, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnolo-gias, Portugal.denise vAillAnt, Universidad ORT, UruguayAGnès vAn zAnten, cnrs, Institut d’Etudes Politiques de París, Francia.JuliA vArelA, Universidad Complutense de Madrid.MArios vryonides, European University, Chipre.MichAel younG, University of London, Gran Bretaña.
Consejo Editorial Asesor
* Miembros de la Asociación de Sociología de la Educación
deliA lAnGA, Universidad de Jaén. (Directora)AliciA villAr AGuilés, Universitat de València (Vicedirectora)FrAncesc J. hernández dobon, Universitat de ValènciabeGoñA AsuA bAtArritA, Universidad del País Vasco.leoPoldo cAbrerA rodríGuez, Universidad de La Laguna.MAríA Fernández Mellizo-soto, universidad Complutense de Madrid.
enrique MArtín criAdo, Universidad Pablo Olavide, Sevilla.XAvier MArtínez celorrio, Universitat de Barcelona.JuAn cArlos rodríGuez Pérez, Universidad Complutense de Madrid.MArinA subirAts MArtori, Universitat Autònoma de Barcelona.
Comité Editorial Ejecutivo
Revista electrónica de la Asociación de Sociología de la Educación (ASE)http://rase.ase.eshttp://es.scribd.com/Sociologia_Educacionhttp://issuu.com/sociologeducasociologiaeducacionEmail: [email protected] 1988-7302
Dirección postal de la ASEAsociación de Sociología de la Educación
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Campus de Somosaguas28223 Madrid
RASE_VOL_8_3.indd 310 25/09/15 20:02
Tabla de contenidos
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 311
Presentación
Manuel Ángel Río Ruiz: Procesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas ............................................................ 312
Artículos
StaniSlaS MoRel: La medicalización del fracaso escolar en Francia. Una forma contemporánea de etiquetaje de los alumnos con dificultades escolares ................................ 321
JoRdi PàMieS RoviRa y alba CaSteJón i CoMPany: Distribuyendo oportunidades: el impacto de los agrupamientos escolares en la experiencia de los estudiantes ..................................... 335
aina taRabini: La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al éxito, fracaso y abandono escolar ........................... 349
beatRiz balleStín gonzÁlez: De “su cultura es muy fuerte” a “no se adapta a la escuela”: alumnado de origen inmigrante, evaluación y efecto Pigmalión en primaria ......................................... 361
albeRto ÁlvaRez-SotoMayoR: El papel del origen nacional y del tiempo de residencia en los etiquetados profesorales de hijos de inmigrantes en secundaria .................................................. 380
SonSoleS P. SÁnChez MuRoS: Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia. Procesos de exclusión e inclusión en el ámbito esocolar ....................................................................... 396
MaRiana nobile y MaRiela aRRoyo: los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre los relatos biográficos de docentes y estudiantes: un análisis de las Escuelas de Reingreso en Ciudad de Buenos Aires .............. 409
Paula M.ª lahoz loRenzo: Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo y refuerzo educativo en Castilla y León ........ 425
Reseñas
JavieR RuJaS MaRtínez-novillo: La medicalización del fracaso escolar en Francia ............................................................................... 437
MaRía luiSa JiMénez RodRigo: Feminism, Gender and Universities. Politics, Passion and Pedagogies .................................................... 441
FRanCeSC J. heRnàndez: El empeño docente .......................................................................................................................... 445
Anuncios y próximos números ................................................................................................. 448
RASE_VOL_8_3.indd 311 25/09/15 20:02
312Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Manuel Ángel Río Ruiz1
E l de las expectativas y los etiquetajes profesorales constituye uno de los temas que habitualmente se explican e ilustran en Magisterio. Al parecer sin muchos buenos efectos en la práctica profe-sional de miles de tituladas a las que una parte de la literatura del etiquetaje escolar acaba con fre-cuencia –también inconscientemente– rotulando como continuados sujetos reproductores en
el quehacer docente de sesgos clasistas y etnicistas que resultan interiorizados, tanto por los sectores del estudiantado más expuestos a categorizaciones anticipadas y desigualdades de trato, como por los otros influenciables pares escolares. Deseando sea útil también para quienes explicamos, erramos, aprendemos y esperamos sin conformarnos en Ciencias de la Educación, este monográfico se concentra fundamen-talmente en los procesos de etiquetaje profesoral. Integra investigaciones recientemente realizadas en España y en varios países, desde Argentina hasta Francia. No obstante, la convocatoria en origen abierta a dimensiones más amplias de los procesos de etiquetaje también ha logrado reunir aportaciones concen-tradas en cuestiones como la conformación de prejuicios y barreras étnicas entre preadolescentes, o los efectos de la creciente y poderosa medicalización del fracaso escolar.
La cuestión más específica de las expectativas y etiquetajes profesorales juega, no obstante, un papel destacado aquí. Los análisis de los múltiples intercambios entre profesorado y alumnado han llegado muchas veces a la conclusión de que los esquemas previos y expectativas docentes transmitidas influyen en el rendimiento de los alumnos, en su identidad y disposiciones como “buenos” o “malos” estudiantes, así como en la proyección en el porvenir escolar de éstos y de sus padres. Diversas variables influirían críticamente en los procesos de etiquetaje escolar. Clase, etnia y género, principalmente. Valoraciones transmitidas de comportamiento y rendimiento del alumno en ciclos anteriores –como sucede creciente-mente a la hora de preparar el tránsito e ingreso de alumnado finalizador de primaria a sus institutos de referencia–. Proyecciones condicionadas por la imagen respecto al grupo-ambiente escolar en el que un alumno ha estado o está ubicado, o con respecto al barrio de procedencia de éste. Conocimientos previos de hermanos escolarizados, o de quienes son presentados bajo la marca de repetidores… . Este tipo de factores, y sus frecuentes combinaciones, influirían en los juicios docentes plasmados en informes, rela-tos y relaciones informales, en la disposición espacial de estudiantes en las aulas, en las oportunidades de rectificación y de aprendizaje que se les reserva, así como en las evaluaciones y orientaciones a las que se somete al distinto alumnado (Rist, 1977, Good, 1987, Rubie-Davies, 2007, Kaplan, 2012).
1 Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla; [email protected].
Presentación
Procesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 312 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 313
En base al conocimiento acumulado sobre estas frecuentes situaciones –concluyentes en muchos as-pectos sobre disposiciones y prácticas que obstruyen y desincentivan el rendimiento, pero insuficientes para explicar el multidimensional fenómeno de los desenganches y desventajas escolares– hay hasta quie-nes afirman que aquí –en la caja negra de las expectativas docentes– radicaría “la raíz” del fracaso escolar. Existe de hecho una vasta bibliografía internacional sobre el tema del etiquetaje que generalmente refuer-za los pioneros hallazgos (inducidos experimentalmente) de Rosenthal y Jacobson (1968). Ellos revelaron que la asignación de etiquetas conforma expectativas profesorales que acaban estructurando respuestas de los distintos estudiantes en los sentidos anticipados por las profecías autocumplidas; muchas veces fraguadas éstas desde estereotipos, canales de información y asimetrías perceptivas al margen de lo que reporta la directa experiencia didáctica, la cual tampoco eximiría de la prevalencia de sesgos previos. En España, los presupuestos de las teorías del etiquetaje llegan sobre todo a la sociología crítica de la educa-ción a raíz del artículo de Bourdieu y Saint Martin (1975) sobre las categorías de juicio profesoral como operaciones de conocimiento, clasificación y evaluación no neutras: que conllevan implícitos criterios so-ciales de jerarquización del valor, la motivación intrínseca y el destino escolar del alumnado. Como verán, de mucha de esta bibliografía sobre procesos de etiquetaje en el ámbito escolar las/los participantes en este monográfico dan cumplida y actualizada cuenta.
Los temas del monográfico y varias ausenciasEn primer lugar, las aportaciones reúnen y confirman hallazgos sobre factores antes citados que se han mostrado claves en la construcción de las expectativas, como la etnicidad o la clase social del alumnado. Hasta ahora esta última cuestión, la de la clase social, ha sido bastante poco analizada en España; al me-nos desde el enfoque específico de las teorías del etiquetaje y en contraposición a la existencia en cambio de trabajos sobre representaciones y tratamientos docentes de la diferencia étnica en las aulas, frecuen-temente sustancializada incluso por parte de quienes afirman investigar las etnicidades proponiéndose lo contrario. En segundo lugar, algunos de los trabajos reunidos recogen recurrentes ilustraciones sobre cómo puede, efectivamente, influir la desigualdad de expectativas en la evaluación del alumnado, así como sobre todo en las oportunidades de aprendizaje y estilos de enseñanza reservados. Dicha desigualdad de expectativas se vería nutrida, tal y como también revelan la mayoría de textos reunidos, por el conoci-miento dóxico del profesorado a partir del cual suele evaluarse y gestionarse cualquier señal de diversidad que se desvíe del alumno idealmente construido (Thin, 1998: 61-93; 2006).
Otra cuestión de creciente actualidad es la analizada en el primero de los artículos por Stanislas Morel, cuyo reciente libro reseña también aquí Javier Rujas. El primero nos plantea cómo la presión internacio-nalizada por el logro educativo, el cual exigiría de la identificación y tratamiento temprano de desviaciones y dificultades educativas, puede estar constituyendo un factor clave en la proliferación de nuevos procesos de etiquetaje en el ámbito escolar. Muestra como los diagnósticos sobre problemas de conducta y de apro-vechamiento escolar a cargo de unos cada vez más presionados docentes –no exentos de sesgos, como los que revelan los enfoques tradicionales del etiquetaje– se ven crecientemente subordinados, aunque no sin resistencias, a los diagnósticos de los más poderosos especialistas de las neurociencias, la psicología cognitiva y la psiquiatría. Profesiones la mayoría en expansión, en torno o dentro del ámbito escolar, las cuales a su vez compiten entre sí dentro de un mercado no unificado de tratamientos de los trastornos escolares; pero al cual recurren cada vez más padres. Familias también cada vez más presionadas para evi-tar el fracaso escolar colaborando en la identificación de problemas y buscando recursos especializados para remediarlos; pero que reúnen desigual volumen de conocimientos profanos sobre los trastornos, así como un capital económico, educativo y tiempo desigual. A consecuencia de esas diferencias, las familias
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 313 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 314
demuestran –una vez orientadas hacia algún especialista y recibida su valoración– diferentes capacidades de presión y participación para reunir diagnósticos alternativos dentro del mercado no unificado, para conseguir que éstos se materialicen en recursos especializados en los centros, así como para minorar los efectos estigmatizadores y estigmáticos que pueden reunir las evaluaciones e intervenciones a las que se somete a sus menores… Y bajo un efecto metonímico, con frecuencia también a los padres.
Además de desmenuzar las dinámicas apuntadas, Morel nos ofrece una sugerente historia de cómo se configura el campo de especialistas relacionados con los trastornos de aprendizaje en Francia. Confiemos en que este importante artículo, el cual el autor ha conseguido denodadamente escribir en castellano, sirva para incitar a más sociólogos/as de la educación española a profundizar –críticamente, pero sin incurrir en la teoría de la sospecha como evita Morel– en qué está sucediendo en nuestro país en materia de me-dicalización del fracaso escolar.
También de rabiosa actualidad es el artículo siguiente de Jordi Pàmies y Alba Castejón. Abordan el tema de los impactos que, sobre la igualdad de oportunidades educativas y sobre las experiencias estudiantiles, generan las medidas que suponen estratificación escolar. Si bien se analizan varias situaciones, como los efectos del establecimiento de itinerarios tempranos con currículos desiguales, una medida estratificadora ocupa fundamentalmente el artículo: la conformación de grupos-clases por niveles (ability groups) a la hora de cursar todas o una parte de las asignaturas. Aunque autores como Pàmies (2013) ya realizaron trabajos empíricos sobre esta temática, a lo que aquí se dedican con precisa escritura es a ofrecer un balance de lo que arroja la literatura internacional sobre los efectos de la segregación intraescolar. Entre otros resulta-dos, como la pérdida de referencias de éxito y el fomento de trayectorias de desvinculación educativa, los análisis presentados muestran que –si bien los agrupamientos por niveles pueden basarse en disparidades constatadas de resultados que suelen no obstante aumentar al materializarse–, estas medidas reproducen frecuentemente implícitos sociales. Destacaría, ya que es una situación recurrentemente desvelada en algunos de los otros artículos, el caso de alumnos de origen inmigrante derivados y atrapados en grupos de bajo nivel, antes de que hayan tenido oportunidades lingüísticas y sociales para desarrollar su potencial educativo bajo inputs de la misma calidad que el alumnado preservado.
Es sobre todo Aina Tarabini quien, en el tercero de los artículos, se dedica a analizar el peso de la clase social del alumnado en las expectativas del profesorado y en las dinámicas que conducen a su etiquetaje. En su análisis cualitativo localiza las percepciones y discursos profesorales que ayudan a explicar cómo el alumnado de bajo estatus socioeconómico familiar tiende a estar sobre-representado como target de bajas expectativas. Además, en lo que concierne a los efectos de las mismas, consigue mostrar cómo desde algunos centros se distribuyen y restringen oportunidades de educación compensatoria en función de valoraciones y jerarquizaciones sobre comportamientos y actitudes estudiantiles: en lugar de atenderse estrictamente a criterios de necesidad académica compartidos por incluidos y excluidos, anticipadamente catalogados como adecuados o inadecuados para las ofertas compensatorias existentes.
Lo que en los centros españoles se hace y se deja de hacer en los intercambios con ciertos tipos de familias con escolares en dificultades constituye una de las ausencias de este monográfico. No obstante, en algunas partes de su texto Tarabini refuerza hallazgos anteriores (Pérez, 2000; Río, 2010) de las con-secuencias limitantes que pueden ejercer las extendidas ideas profesorales respecto a la influencia de los handicaps familiares en el fracaso escolar; handicaps tan reales como a veces esgrimidos para “echar balones fuera” de los centros renunciándose también a la ardua, vieja y noble aspiración magisterial de intentar contribuir a modificaciones en las contradictorias reglas del juego existentes en las casas identificadas como más alejadas de la norma escolar (Thin,1998; 2006). Se daría esta renuncia, frecuentemente, al no
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 314 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 315
albergarse expectativas sobre la buena voluntad escolar y el saber hacer de estos tipos de madres y padres (Río, 2010). Progenitores frecuentemente estigmatizados y minorizados en sus capacidades (García et al., 2015). Madres generalmente, a las que muchas veces solo se les ofrece pasar vergüenza en las escuelas (Martín et al., 2014), cuando no amenazas de que otros agentes, cuyo principal instrumento es el de las coacciones que erosionan contratos educativos precarios, sí que son los dispuestos a intervenir (Río, 2011).
Los dos siguientes artículos se ocupan del papel de las adscripciones étnicoculturales del alumnado en el desarrollo de nociones apriorísticas por parte del profesorado, y de cómo éstas se materializan en operaciones etiquetadoras. Beatriz Ballestín analiza cómo los atajos culturalistas que muchas veces do-minan las representaciones profesorales sobre escolares de origen inmigrante –frecuentemente conce-bidos como portadores de culturas y como sujetos intercambiables en base a la distinta y desigualmente valorada procedencia geográfica de sus migrados padres– se materializan en las “narrativas técnicas” contenidas en informes oficiales de evaluación durante Primaria. Y ello bajo el riesgo, añadiría, de que dichos informes tempranos contribuyan a posteriores cadenas de etiquetaje a lo largo de la escolaridad especialmente marcada de un alumnado que, pareciera, nunca deja de ser inmigrante, aunque haya sido completamente escolarizado en el país europeo donde nace y reduzca su aculturación en Marruecos a las vacaciones estivales. Parte de la importancia de la contribución de Ballestín radica en que ahonda en los procesos de etiquetaje en el curso de la educación primaria; mucho menos estudiados que en la secunda-ria, donde contamos con trabajos sobre el papel de los departamentos de orientación (Jociles et al., 2012), o sobre cómo puede desposeerse el saber de estudiantes inmigradas (Franzé, 2002).
En los distintos centros de educación secundaria marbellíes realizó su tesis Alberto Álvarez de Soto-mayor (2011), mostrándonos cómo el fenómeno que constataba de menor rendimiento-mayor desventaja del alumnado de origen inmigrante, no admite explicaciones unicausales. Aquí, en cambio, se restringe a identificar y analizar el peso del país de procedencia y del tiempo de escolarización en las etiquetas y expectativas que el profesorado manifiesta sobre los distintos tipos de alumnos de origen inmigrante inscritos en institutos. Por un lado, el análisis cualitativo revela cómo ciertas expectativas estereotipadas pueden dar lugar a prácticas que llegan al extremo de limitar la ubicación de estudiantes recién llegados. Jóvenes que, pese a reunir competencias suficientes para promocionar, terminan dañados y degradados en sus expectativas y percepciones como estudiantes evaluados bajo el poder de las atribuciones que se mantienen respecto al colectivo nacional al que se les adscribe. Por otro lado, a través de una encuesta estudiantil, el autor muestra cómo dichas situaciones localizadas de desigualdad de trato en base a eti-quetas son posibles en un contexto donde, sin embargo, el alumnado de origen inmigrante manifiesta en conjunto mejor percepción de las relaciones, y del trato que le reservan sus profesores, que el alumnado mayoritario.
Otro análisis sobre relaciones interétnicas en las escuelas, aunque ahora dejando un poco al margen al profesorado, es el de Sánchez Muros sobre prejuicios y barreras hacia la minoría gitana. Aplicando diver-sas técnicas perfeccionadas durante años de sacrificada tesis doctoral (Sánchez, 2008), la autora analiza dos aulas de preadolescentes ubicadas en dos localidades granadinas con altos porcentajes de alumnado y vecindario de etnia gitana. Tras mostrar cómo la preadolescencia representa una etapa crítica para la conformación de prejuicios e ideologías de conflicto, pero también para su posible neutralización, repara sobre todo en una serie de factores extraescolares que ayudan a explicar las diferencias halladas en las dos aulas en cuanto a actitudes y relaciones con los pares gitanos por parte de la mayoría preadolescente no gitana.
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 315 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 316
En cambio, el siguiente artículo de Mariana Nobile y Mariela Arroyo identifica una serie de caracterís-ticas en algunos centros educativos alternativas a las exclusógenas culturas escolares que se nos presentan como aún hegemónicas en Argentina. Analizan el caso de la reciente creación de las llamadas Escuelas de Reingreso para estudiantes de clases populares en Buenos Aires. Frente a lo recogido en anterio-res estudios reveladores de procesos de etiquetaje en centros de este país (Kaplan, 2012), estas nuevas escuelas contribuirían a modificar las miradas docentes sobre jóvenes de clases populares que reunían trayectorias escolares fallidas. Entre los factores que contribuirían a las más neutras, más contextualizadas, y menos estigmatizadoras percepciones docentes, las autoras destacan dos: los criterios de selección de las nuevas direcciones, así como sobre todo el sostén legal y la legitimación política que recibe este nuevo modelo de escolarización, en el cual se flexibilizan las condiciones de estudio y promoción del estudianta-do. A su vez, muchos de los jóvenes también entrevistados resignificarían –gracias a las nuevas experien-cias y oportunidades escolares alcanzadas en los nuevos centros– su anteriormente degradada percepción como estudiantes. De hecho, tras reconocerse en un pasado estudiantil de decisiones equivocadas, dichos jóvenes hasta se permitirían amagos meritocráticos a la hora de compararse con otros chicos de clases populares –irían sin interés, solo por la beca– cuyas trayectorias escolares siguen truncadas.
El profesorado y sus esculturas reaparecen, finalmente, en el texto de Paula María Lahoz. Realiza un acerado relato de las percepciones del profesorado ubicado en programas de apoyo y refuerzo educativo –ésos que nuestro Ministerio de Educación prácticamente ha suprimido de sus presupuestos–. Se pregun-ta si la atención más explícita a estudiantes de contextos desaventajados que se da en dichos programas se está convirtiendo en un escenario donde se reproducen especialmente las bajas expectativas sobre la capacidad y el interés de este tipo de alumnado. Una vez la autora da por identificadas las percepciones que contribuirían a la desresponsabilización profesoral en el fracaso reanunciado de jóvenes inscritos en estos nuevos programas, enfila hacia la necesidad de una “puesta a punto de la formación pedagógica de los docentes”, especialmente cuando participan en programas como el que estudió.
Una vez presentados los trabajos, señalaré varias cuestiones algo ausentes en las que cabría seguir ma-tizando y profundizando empíricamente más en el futuro.
La primera cuestión –cierto que apuntada en la revisión de trabajos extranjeros de Pàmies y Castejón– es la que desarrolla Rubie-Davies (2007). Ella plantea hasta qué punto las expectativas del profesor están también condicionadas, en vez de por atribuciones e interacciones hacia alumnos en concreto, por las ideas que por distintos canales reúne el profesor de los diferentes ambientes-grupos en los cuales acaba dando clases2.
Los distintos y desigualmente esperados destinos en grupos-ambientes a los que se expone el profesor pueden fomentar sobrerepresentaciones del alumnado ubicado en dichos grupos, tanto en positivo como en negativo. Sustentadas principalmente en un efecto de aula-espacio compartido, dichas sobre-represen-taciones pueden fagocitar la atención a las diferencias entre alumnos y estructurar el tipo de didáctica, régimen disciplinario y modo de evaluar por el que se decanta un profesor. Esto lo comprobamos al me-nos en un trabajo a lo largo de un curso que observó anticipadas rebajas curriculares para grupos-aulas re-conocidas por albergar, entre otros tipos de alumnos en menores dificultades, porcentajes de absentistas intermitentes mayores que los habituales en los propios “centros de atención educativa preferente” (Río y Benítez, 2009, Río, 2012). Además, cabe preguntarse por los efectos de los barrios de procedencia en los procesos de etiquetaje escolar (Van Zanten, 2001). Posibles efectos tampoco tenidos en cuenta en un
2 Dando clases y experimentando diferentes impactos afectivo-emocionales cuya manifestación descontrolada –mencionado sea de paso otro tema ausente del monográfico– degrada la imagen y las expectativas que hacia el profesor albergaran sus estudiantes y colegas.
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 316 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 317
monográfico donde quienes han querido y podido finalmente participar se han ocupado de otros objetos específicos de investigación igual de importantes.
Otra segunda cuestión –brevemente sugerida en el texto de Alberto Álvarez de Sotomayor– es la de si no deberíamos distinguir más entre dos circunstancias. Entre un efecto más débil de las expectativas profesorales –cuando están se ven estructuradas por los resultados cosechados durante la acción peda-gógica de una maestra de primaria que pasa tres años con los mismos niños, por ejemplo– y un efecto fuerte (la “profecía autocumplida”) donde son las previas expectativas profesorales las que acaban por condicionar el estilo de enseñanza, la conducta, el rendimiento y expectativas del propio alumnado (Ros, 1985). Cuando el profesorado trabaja con una información limitada, inducida por otras personas y/o fundamentalmente sustentada en las prenociones que acumula previamente sobre ciertos perfiles de es-tudiantes socialmente marcados, las expectativas formadas pueden diferir de aquellas que se construyen de primera mano, esto es, en el contexto didáctico de interacción continuada con el alumnado (Navas et al., 1991). Reparemos, a modo de ejemplo, en una situación que también hubiera podido tener cabida en este monográfico.
Pensar que las mayores expectativas de rendimiento, apego y continuidad escolar que actualmente sue-len albergarse respecto a las alumnas de secundaria en España es solo el producto de un juicio sesgado –al margen de la experiencia didáctica del profesorado, del rendimiento anterior de las alumnas, de lo que muchas estudiantes también contemplan a la hora de evitar amistades, y de la segmentación por género de los empleos disponibles para jóvenes de clase obrera que incentiva la continuidad escolar femenina– puede suponer una exageración en la que podemos incurrir cuando, desde los presupuestos de las teorías del etiquetaje, se analizan los intercambios y expectativas profesorales con minorías étnicas o estudiantes de clase obrera. De hecho, si de alumnas hablamos, las valoraciones dispares según clase social no suelen ser tan acentuadas como cuando éstas conciernen a chicos (Auwarter y Aruguete, 2008).
Dicho esto, deben tenerse muy en cuenta los crecientes argumentos que subrayan cómo la persis-tente autoexclusión de muchas estudiantes de secundaria de carreras universitarias científico-técnicas se vería inducida, entre otros factores, por la transmisión a nivel de centros de modelos de referencia y de asesoramientos vocacionales sesgados, tanto por género como por clase social (Margolis y Fisher, 2000: 33-49). Al igual que los estudios que muestran las barreras posteriores de aquellas jóvenes que finalmen-te sí apuestan por titulaciones universitarias altamente masculinizadas (González, 2014), me parece la señalada una importante línea de investigación y otra de las ausencias que, a estas alturas, constato en el monográfico.
Otra tercera cuestión tampoco abordada suficientemente aquí es la de en qué grado y con qué fre-cuencia el distinto origen social del alumnado influiría en el momento (cabría argüir que poco exacto) de las calificaciones de estudiantes de secundaria. Jóvenes socialmente distintos, pero cuyo rendimiento individual podría demostrarse homólogo cuando afrontan (a las mismas edades) otras pruebas externas distintas a las que (sobre la misma materia) evaluaría desigualmente un posible profesor de expectativas y prácticas calificadoras influidas por el efecto de la clase social.
Trabajos de revisión de investigaciones respecto al papel de las expectativas del profesorado en la distribución de las notas en secundaria (Hoge y Coladarci, 1989) apuntan conclusiones dispares en este espinoso y opaco terreno. Contribuyen mucho a la falta de acuerdo problemas metodológicos a la hora de comparar las calificaciones personalizadas del profesorado con los resultados y puntuaciones de su alum-nado en otras pruebas y test externos, los cuales se nos advierte por otro lado que muchas veces evalúan y puntúan capacidades distintas a las enseñadas por la escuela y evaluadas por el profesorado (Carabaña,
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 317 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 318
2015). Por ahora, entre los hechos más fácilmente comprobables estaría el de si suelen hacer falta más de tres para que dos profesores coincidan en la puntuación de un examen o trabajo, especialmente cuando la misma atañe a alumnos de rendimiento medio. Probablemente entre este gran colectivo de estudiantes de secundaria –diverso en cuanto a procedencia social, pero unificado en su rendimiento– se encuentren los individuos más expuestos a experimentar variaciones en sus calificaciones a tenor de las distintas clases sociales a las que representan y por las que se ven representados; bajo un desigual poder de réplica, pre-sión y seducción en caso de ver insatisfechas sus expectativas de puntuación. Algo esto último que quizás también influya a la hora de evaluar a estudiantes cuyo origen social, al menos hasta la universidad, suele ser conocido y hasta datado por el profesorado. Conocimiento muchas veces justificado, pero que podría también entrañar algunos riesgos difíciles de transparentar y compensar.
Aunque muchos interrogantes respecto a la producción y distribución social de las calificaciones en España aquí quedan, este número lo que sí muestra es cómo continúa habiendo colectivos y clases socia-les desigualmente esperadas, valoradas, tenidas en cuenta y tratadas en escuelas e institutos. Centros a los que estas clases y colectivos llegan mucho más que en otros no tan lejanos tiempos (Martín-Gimeno y Bruquetas, 2014). Lo que no siempre afecta bien a las expectativas de parte del profesorado y de nuestros catastrofistas especializados; muchas veces nutridas del recuerdo (algo endulzado) de aquellos tiempos de acceso de alumnos ideales previamente seleccionados socialmente (Martínez, 2008; Romera, 2010). En suma, satisfaciendo muchos de los objetivos que impulsaron su puesta en marcha, los trabajos reunidos vuelven a advertirnos de la mucha desigualdad que preexiste y que también se genera en las organizacio-nes escolares antes del momento de las calificaciones. Momento ése que –en plena sintonía con la línea del monográfico– cabe concluir es poco exacto.
Por último una consideración. Intentar contribuir a reflexionar para evitar situaciones discriminatorias y con efectos perversos, como las que se ilustran en los próximos artículos, tal vez les ayude a disculpar posibles faltas de matices en las atribuciones que puedan contener (o puedan interpretarse de) los análisis aquí recogidos sobre percepciones, predisposiciones y acciones del profesorado. Colectivo en cualquier caso cuya valoración por parte de las familias y frente a lo que reza el tópico sí que es alta –al menos en las encuestas: respondidas habitualmente desde la expectativa de la deseabilidad social y preservación de la propia imágen. Me anticipo a asegurarles, en todo caso, que las personas que han contribuido a que las páginas siguientes vieran la luz –entre las cuales me incluyo– reúnen la expectativa y la contrastada expe-riencia de que no todos los gitanos, y no todos los profesores, piensan, esperan y reproducen lo mismo a lo largo de su trayectoria en un entramado de interdependencias y sobreentendidos sociales y pedagógi-cos que dejan huella y señalan trayectorias; pero frente a los que cabe la resistencia, la desnaturalización sociológica de lo que se da por evidente, y la reflexión crítica sobre las prácticas de la cual participan muchas/os profesionales. A todo ello queremos contribuir.
Referencias bibliográficasÁlvarez de Sotomayor, A. (2011): El rendimiento académico de los alumnos inmigrantes en España: un estudio
de caso (Granada, Universidad de Granada), recuperada de: http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisu-gr/20152784.pdf.
Auwarter, A. y Aruguete, M. (2008): Effects of student gender and socioeconomic status on teacher perceptions, The Journal of Educational Research, 101 (4) 242-246.
Bourdieu, P. y Saint-Martin M. (1975, ed. cast.1988): Las categorías de juicio profesoral, Propuesta edu-cativa, 19 4-18.
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 318 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 319
Carabaña, J. (2015): La inutilidad de PISA para las escuelas (Madrid, La Catarata).
Franzé, A. (2002): Lo que sabía no valía. Escuela, diversidad e inmigración (Madrid, Consejo Económico Social de Madrid).
García, M., Antolínez, I. y Márquez, E. (2015): Del déficit a la norma: representaciones sociales sobre familias y participación escolar, Convergencia. Revista de ciencias sociales, 69 181-211.
González, A. (2014): ¿Camuflaje o transformación? Estrategia profesional de las mujeres en carreras tecnológicas altamente masculinizadas, Educar, 50 (1) 187-205.
Good, T. (1987): Two decades of research on teacher expectations: Findings and future directions, Journal of Teacher Education, 38 (4) 32-47.
Hoge, R. y Coladarci, T. (1989): Teacher-based judgments of academic achievement: A review of lit-erature, Review of Educational Research, 59 (3) 297-313.
Jociles, M., Franzé, A. y Poveda, D. (2012): La construcción de la desigualdad educativa en la educa-ción secundaria: el papel del departamento de orientación, en García, J. y Olmos, A. (eds.), Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela (Madrid, Trotta).
Kaplan, C. (2012): Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen (Buenos Aires, Aique Educación).
Margolis, J. y Fisher, A. (2002): Unlocking the Clubhouse: Women in Computing (MIT, Cambridge, Mas-sachusetts).
Martín, E., Río, M. y Carvajal, P. (2014): Prácticas de socialización y relaciones con la escolaridad de las familias más alejadas de la norma escolar, Revista de la asociación de sociología de la educación (RASE), 7 (2) 429-448.
Martín-Gimeno, R. y Bruquetas, C. (2014): La evolución de la importancia del capital escolar en la clase obrera, Revista de la asociación de sociología de la educación (RASE), 7 (2) 373-394.
Martínez, J. (2008): El desastroso estado de la crítica al sistema educativo español, Revista de libros, 134 49-50, recuperado de: http://www.revistadelibros.com/articulos/sobre-la-critica-al-sistema-educativo-espanol.
Navas, L., Sampascual, J. y Castejón, L. (1991): Las expectativas de profesores y alumnos como predic-tores del rendimiento académico, Revista de psicología general y aplicada, 44 (2) 231-239.
Pàmies, J. (2013): El impacto de los agrupamientos escolares. Los espacios de aprendizaje y sociabili-dad de los jóvenes de origen marroquí en Barcelona, Revista de educación, 362 133-158.
Pérez, C. (2000): La escuela frente a las desigualdades sociales. Apuntes sociológicos sobre el pensa-miento docente, Revista iberoamericana de educación, 23 189-214.
Río, M. y Benítez, J. (2009): Intervención socioeducativa y configuraciones familiares alejadas de la norma escolar. Un estudio sobre absentismo y otras desimplicaciones parentales en la escolaridad, (Sevilla, Centro de Estudios Anda-luces), disponible en: http ://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/factoriaideas/ifo7_09.pdf.
Río, M. (2010): No quieren, no saben, no pueden. Categorizaciones sobre las familias más alejadas de la norma escolar, Revista española de sociología (RES), 14 85-105.
Río, M. (2011): Más allá del protocolo. Estrategias contra el absentismo en centros andaluces de aten-ción educativa preferente, Témpora. Revista de sociología de la educación, 14 39-63.
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 319 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 320
Río, M. (2012): Entre las ausencias y las rupturas escolares. Condicionantes de las intervenciones fren-te al absentismo y sus efectos sobre la dinámica de aulas y centros, Revista de la asociación de sociología de la educación (RASE), 5 (2) 186-204.
Rist, R. (1977): On understanding the processes of schooling: the contribution of labeling theory, en Karabel J. y Halsey A. (dir.), Power and Ideology in Education (New York, Oxford University Press).
Romera, J. (2010): Retrato canalla del malestar docente (Granada, Toro mítico).
Ros, M. (1985): La percepción de la interacción y el juego de las expectativas, en Huici, C. (ed.), Estruc-turas y procesos de grupo (Tomo II) (Madrid, UNED).
Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1968, ed. cast. 1980): Pygmalión en la escuela. Expectativas del maestro y desa-rrollo intelectual del alumno (Madrid, Marova).
Rubie-Davies, C. (2007): Classroom interactions: exploring the practices of high- and low-expectation teachers, British Journal of Educational Psychology, 77 289-306.
Sánchez-Muros, S. P. (2008): Hablando de los gitanos. Representaciones en los discursos y en la interacción escolar (Granada, Universidad de Granada), recuperada de: http://hera.ugr.es/tesisugr/17465722.pdf.
Thin, D. (1998): Quartiers populaires. L’ecole et les familles (Lyon, Presses universitaires de Lyon).
Thin, D. (2006): Para uma análise das relaçoes entre familías populaires e escola: confrontaçao entre lógicas socializadoras, Revista Brasileira de Eduçao, 32 211-225.
Van Zanten, A. (2001): L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en Banlieue (Paris, PUF).
RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 312-320
PresentaciónProcesos de etiquetaje en el ámbito escolar: los grandes temas
RASE_VOL_8_3.indd 320 25/09/15 20:02
321Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Stanislas Morel1
The medicalization of school failure in France. A contemporary way of labelling pupils with learning difficulties
La medicalización del fracaso escolar en Francia. Una forma contemporánea de etiquetaje de los alumnos con dificultades escolares
ResumenEl etiquetaje de alumnos con dificultades escolares en la escuela primaria francesa puede ser analizado como una negociación entre varios tipos de profesionales, procedentes de distintos horizontes, y que pueden mantener intereses divergentes. Entre ellos, los profesionales de la salud ocupan una posición central, lo que conduce a un proceso de medicalización del fracaso escolar. En un contexto en el que los maestros son presionados para integrar a las familias en la toma de decisiones escolares, se debe también tener en cuenta que los padres tienen un papel cada vez más activo en la definición de los problemas esco-lares de sus hijos. Este artículo se propone analizar las negociaciones y tensiones que rodean al etiquetaje de niños con dificultades escolares entre profesionales de la salud, profesores y padres. Intenta también exponer las nuevas desigualdades escolares que se dan entre las familias implicadas, en función de sus capacidades distintas de moverse en el entramado de diagnósticos y profesionales..
Palabras clave Etiquetaje, escuela primaria, fracaso escolar, medicalización, desigualdades escolares.
AbstractThe labeling of students with school difficulties in French primary school can be analyzed as a negotiation between various types of professionals, coming from different backgrounds, and who can hold divergent interests. Among them, health professionals occupy a central position, which leads to a medicalization of school failure. In a context in which teachers are pressured to join families in school decision-making, parents have an increasing role in defining the school problems of their children. This paper intends to analyze how the labeling of children with school problems is negotiated between healthcare profession-als, teachers and parents. It also discusses the new school inequalities that occur among parents, accord-ing to their ability to move into the complex network of healthcare facilities and providers.
KeywordsLabeling, primary school, school failure, medicalization, educational inequalities.
Recibido: 15-07-2015Aceptado: 15-09-2015
1 Stanislas Morel, Maître de conférences en la Universidad de Saint-Étienne (Francia); [email protected],
RASE_VOL_8_3.indd 321 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 322
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
Todos los estudios etiológicos sobre el fracaso escolar logran, en el 90 % de los niños afectados, identificar una cau-sa médico-psicológica especifica: hiperactividad, dislexia, trastorno desafiante oposicional, depresión, ansiedad.
Gabriel Wahl2.
E l proceso de etiquetaje de los alumnos suele ser estudiado en el contexto escolar. Generalmente se analiza, tanto la construcción y uso de categorías de juicio profesoral en función de ciertas ca-racterísticas de los alumnos (Bourdieu, Saint-Martin, 1975) o de tipos de interacciones en clase (Becker, 1952; Rist, 1977), como los efectos de esta categorizaciones sobre las prácticas peda-
gógicas (Rochex y Crinon, 2012), sobre las expectativas de los profesores, o las decisiones de orientación (André, 2012). Sin embargo, en nuestros días estos procesos de etiquetaje, aun más cuando se trata de alumnos con dificultades escolares, se construyen en parte fuera del marco escolar. Así, desde hace más de veinte años, asistimos en Francia, sobre todo en la escuela primaria, a una multiplicación del recurso a diagnósticos y tratamientos médico-psicológicos para interpretar el problema del fracaso escolar. Las dificultades escolares del alumnado son cada vez más imputadas a trastornos como dislexia, disortogra-fía, discalculia, dispraxia, disfasia, trastorno de la atención con/sin hiperactividad, precocidad intelectual, fobia escolar, ansiedad, depresión, etc. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud son cada vez más consultados para solucionar problemas escolares. Su contribución al proceso de etiquetaje se convierte a menudo en decisiva.
Tras presentar los grandes rasgos de esta medicalización sin precedentes del fracaso escolar, aquí anali-zaremos detenidamente el proceso de construcción del etiquetaje médico, examinando el papel desempe-ñado, tanto por los profesionales de la salud y de la enseñanza, como por los padres. Si, en algunos casos, asistimos a un proceso simple y corto que conduce a un diagnóstico y una repuesta aceptada por todas las partes implicadas, es muy frecuente que la medicalización genere desacuerdos e incluso conflictos entre los profesionales de la salud, los profesores y los padres. Frecuentemente estos últimos aprovecharán el carácter no unificado del mercado de repuestas al fracaso escolar, para imponerse como árbitros, o para movilizar unas interpretaciones frente a otras. La capacidad de los padres para influir en el diagnóstico y en la implementación de medidas pedagógicas favorables a sus hijos varía mucho en función de recursos económicos o y culturales desigualmente distribuidos, no obstante. Los padres de clases medias y supe-riores logran frecuentemente evitar algunos diagnósticos que estigmatizan al alumno y reducen mucho sus posibilidades de éxito escolar. En cambio, los padres de clases populares sufren más la imposición de estos diagnósticos y la orientación de sus hijos hacia clases especiales con pocas expectativas de éxito. En consecuencia, el análisis de la medicalización resultaría incompleto si no atiende a la relación entre este tipo de etiquetaje y la emergencia de nuevas desigualdades entre el socialmente diferenciado colectivo de padres con menores en dificultades escolares.
Metodológicamente, este artículo está basado en una investigación histórica sobre la construcción del fracaso escolar hasta convertirse en problema social en Francia, analizando las distintas repuestas elabo-radas a lo largo del tiempo. Nos apoyamos también en una investigación etnográfica de larga duración (2005-2009) en diferentes establecimientos que acogen alumnos con dificultades escolares: una escuela primaria, un centro médico-psico-pedagógico, y un servicio hospitalario especializado en los trastornos específicos del aprendizaje. Para completar las observaciones, hicimos entrevistas (n=35) a profesionales
2 Gabriel Wahl, « Pédopsychiatres et échec scolaire », Le quotidien du médecin, 15 décembre 2005.
RASE_VOL_8_3.indd 322 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 323
de enseñanza y salud, así como a madres y padres con menores en dificultades escolares, localizados en las varias de las instituciones de la investigación y procedentes de diferentes clases sociales3.
Una medicalización del fracaso escolar sin precedentesNo se puede entender los efectos actuales de la medicalización del fracaso escolar en los procesos de eti-quetaje de los alumnos con dificultades escolares sin conocer las principales características del fenómeno en Francia. Y para ello es preciso en primer lugar caracterizar las formas contemporáneas de medicalización.
Un fenómeno antiguoHace mucho que se recurre a diagnósticos médico-psicológicos para interpretar las dificultades escola-res de algunos alumnos. Los historiadores sitúan la emergencia del fenómeno en Francia en el último cuarto del siglo XiX y al principio del siglo XX (Pinell y Zafiropoulos, 1983; Vial, 1990), momento en que psicopedagogos como Alfred Binet y psiquiatras como Désiré Magloire Bourneville, quien dirige el famoso servicio hospitalario para niños discapacitados del hospital del Kremin-Bicêtre, compiten por imponer sus respectivas maneras de medir, diagnosticar y tratar los problemas de aprendizaje de ciertos alumnos. En esos años, además, se crean las primeras clases especiales en el seno de las escuelas (classes de perfectionnnement). Este enfoque médico del fracaso escolar se desarrolla lentamente durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, tiene pocos efectos en términos de creación de redes de instituciones o dispositivos susceptibles de concretizar la medicalización. En cambio, tras la segunda guerra mundial, la medicalización del fracaso escolar va ampliándose, favorecida por el desarrollo de la psiquiatría (organicista y psicoanalítica), así como por el establecimiento de una política pública en favor de los niños “inadaptados” (Chauvière, 1981). Muchas instituciones médico-psico-pedagógicas dirigidas por médicos, así como clases especiales dentro de las escuelas, se crearán entonces para aco-ger a los niños “inadaptados”, percibidos como incapaces de obtener provecho de la escolarización en clases “normales”. Este proceso de medicalización culmina en los setenta. En estos años, a pesar de las recurrentes críticas que ya entonces denuncian la medicalización excesiva del fracaso escolar, casi el 10 % de los alumnos, la mayor parte procedentes de clases populares, son escolarizados, dentro o fuera de las escuelas, en clases especiales supervisadas en distintos grados por médicos. Este movimiento de medicalización y de escolarización en clases o establecimientos especiales disminuye cuando, desde mitad de los setenta, se impone el nuevo paradigma de la “integración” (y después de la “inclusión”), el cual privilegia la escolarización de los niños “inadaptados” o “discapacitados” en clases normales. También en este periodo, las políticas de lucha contra el fracaso escolar, principalmente basadas en las aportaciones de la ciencias sociales, son sobre todo políticas de discriminación positiva dirigidas prioritariamente a los alumnos procedentes de entornos socialmente desfavorecidos (Rochex, 2010).
El reciente advenimiento de las neurociencias cognitivasA partir de los años noventa, asistimos en Francia a un nuevo brote de medicalización del fracaso escolar, el cual tiene varias explicaciones. Arraiga, en primer lugar, como producto de las transforma-ciones de los campos científico y medico bajo el impulso de las neurociencias cognitivas. Los diversos especialistas del cerebro (biólogos, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, neuropsicologos, inves-tigadores en psicología cognitivista, lingüistas, especialistas en inteligencia artificial o en imaginería cerebral, etc.) imponen progresivamente los resultados de sus numerosos trabajos de investigación so-bre los “trastornos específicos del aprendizaje”: dislexia, disortografía, discalculia, disfasia, dispraxia, déficit de atención con o sin hiperactividad, precocidad intelectual, etc. La mayoría de esos trastornos
3 Para una presentación más detallada de la metodología, véase Morel, 2014.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 323 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 324
no son nuevos. Ya en el año 1963, dos psicólogos franceses, Roger y Arlette Mucchielli, escribían un libro titulado La dislexia, enfermedad del siglo. Sin embargo, el cambio principal a partir de los noventa se sitúa en el modo de administración de la prueba. Actualmente, la existencia de estos trastornos y sus efectos sobre los aprendizajes resultan observados mediante experiencias de laboratorio de los psicólogos cognitivistas y, especialmente, mediante la observación que sobre el nivel de desarrollo y funcionamiento del cerebro permitirá la imaginería cerebral. Los estudios epidemiológicos afirman que entre el 10 y 20 por ciento de los niños padecen de trastornos específicos del aprendizaje de origen neurológico. Una cuestión importante es que estos trastornos son “específicos” en la medida en que solo afectan un proceso cognitivo (por ejemplo la ortografía en el caso de la disortografía). El resto de capacidades cognitivas siguen considerándose no afectadas. De este modo, a diferencia de los niños intelectualmente deficientes, aquellos niños que padecen trastornos específicos del comportamiento no se contemplarían como abocados al fracaso escolar.
TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE
Trastornos Síntomas Prevalencia4
DislexiaDificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito (lectura/escritura)
Entre 4 y 11 % (Habib, 2014)
DisortografiaDificultades en el aprendizaje de la ortografía (no necesariamente vinculadas a dificultades en lectura)
Datos no disponibles
Disfasia Dificultades en la adquisición del lenguaje oral Entre 1 y 2 % (Ringard, 2000)
Discalculia Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas Entre 3 y 6 % (INSERM, 2007)
Dispraxia Alteración de las habilidades motoras Entre 5 y 7 % (INSERM, 2007)
Trastorno por Déficit de Atención con HiperactividadTrastorno del comportamiento caracterizado por distracción moderada a grave, períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsiva
Entre 3 y 7 % (DSM IV)
Por otra parte, las neurociencias cognitivas, protegiéndose contra las habituales críticas de reduccio-nismo biológico, han logrado reconocimiento como ciencia abierta y asimiladora que presta una aten-ción sostenida a factores sociales. Incluso se han desarrollado neurociencias sociales que pretenden poner en evidencia la intrincación entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Las neurociencias se han, así, impuesto como una disciplina que relega las cuestiones ontológicas (¿Cuál es la causa principal del fracaso escolar?) a un segundo plano, adoptando una actitud pragmática, presentándose como liberada de contenido ideológico o político, y cuyo objetivo es contribuir a solucionar problemas sociales, como el fracaso escolar. Así, al tiempo que se ha profundizado en los conocimientos sobre los trastornos específicos del aprendizaje (Dehaene, 2007), se han multiplicado las sugerencias prácticas o las aplicaciones pedagógicas derivadas de las experiencias en laboratorio (Dehaene, 2011). Gradual-mente los científicos han conseguido difundir la idea de que se puede llegar a una pedagogía basada en las ciencias experimentales extensible, no solo a quienes padecen de trastornos del aprendizaje, sino
4 Dado que los alumnos pueden tener varios trastornos, no se puede evaluar el número de niños que padecen un trastorno de aprendizaje sumando las tasas de prevalencia. Sin embargo, estas cifras ponen en evidencia que la medicalización del fracaso escolar a través de estas categorías diagnosticas abarca a una gran cantidad de niños. Así, la medicalización ya no se ve solo movilizada como explicación válida para casos aislados, sino como interpretación válida para una parte significativa de los casos de fracaso escolar (aproximadamente entre el 10 y el 20 %).
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 324 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 325
también a los alumnos “normales”. Cabe también subrayar que, tanto la acción experimental de las neurociencias como la atención particular que dedican a los procesos de evaluación “científica” de sus intervenciones pedagógicas (evidence-based educación, cf. Davies, 1999), sintonizan con las exigencias actuales de “racionalización” de las políticas públicas impulsadas por la “nueva gestión pública”.
Medicalización y redefinición del fracaso escolarLa medicalización creciente también se ve influida por la redefinición del fracaso escolar en Francia en los años noventa, una vez se publican los resultados de los tests de evaluación y medición de co-nocimientos y competencias internacionales (particularmente los de PISA –Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiante–). Según estas pruebas, el sistema educativo francés fomenta la desigualdad. Si los “mejores” alumnos tienen buenos resultados en las pruebas de PISA, los “malos” tienen un nivel muy débil que va bajando en las sucesivas encuestas. Además, la diferencia entre los alumnos del primer decil y los de los dos últimos deciles tiende a aumentar. Por otra parte, las encues-tas longitudinales muestran que los niños que salen del sistema educativo sin ningún título escolar (criterio actualmente elegido para definir el fracaso escolar al nivel europeo) ya reunían dificultades al comenzar la escuela primaria. Así, el fracaso escolar tendría sus raíces en los aprendizajes deficientes de algunos alumnos en las competencias básicas (lectura, escritura, aritmética), aprendizajes cruciales de los que depende la continuación de los estudios. En consecuencia, el objetivo prioritario de las po-líticas educativas en los últimos quince años ha sido la mejora del dominio de las competencias básicas, especialmente por los alumnos los más débiles.
Esta importancia asignada al aprendizaje de las competencias básicas en educación preescolar y primaria, como base para evitar el fracaso escolar, ha colocado en primer plano las interpretaciones del fracaso escolar producidas por los especialistas de la psicología cognitiva y de las neurociencias. Primero, porque la psicología y las biociencias son las disciplinas más desplegadas para identificar e interpretar los problemas de los niños pequeños, recurriéndose más a las explicaciones de las cien-cias sociales en el caso de los adolescentes (Lignier, 2015). Segundo, porque desde hace mucho las neurociencias cognitivas se han dedicado explícitamente a analizar en detalle los procesos cognitivos implicados en los aprendizajes básicos de la lectura, de la escritura o del cálculo, así como a proponer y difundir métodos pedagógicos inspirados en sus trabajos de investigación. Hoy, estos especialistas están considerados como los expertos legítimos por las instituciones públicas donde se deciden las orientaciones de las políticas educativas. Las crecientes referencias a este tipo de enfoque cognitivista ha también conducido a la difusión de la categoría diagnostica de “trastornos específicos del aprendi-zaje”. Hoy en día, es ampliamente admitido en las esferas del poder que las neurociencias cognitivas han puesto en evidencia métodos pedagógicos “universales” (cuyas eficiencia para la gran mayoría de los alumnos estaría experimentalmente demostrada), así como la existencia de alumnos que sufren trastornos para los cuales es necesario proponer adaptaciones pedagógicas y, en el caso de los niños hiperactivos, tratamiento farmacéutico. Esta diferenciación pedagógica entre alumnos quienes pade-cen de trastornos y alumnos normales permitiría mejorar mucho la situación de los 10 a 20 por ciento de los alumnos con fracaso escolar en primaria. Por lo tanto, las instrucciones oficiales del ministerio de Educación aconsejan que todos los alumnos con dificultades persistentes en el aprendizaje de las competencias básicas consulten a un especialista (médico, psicólogo, logopeda) con capacidad de de-tectar los trastornos –y subtipos de trastornos– específicos del aprendizaje5, así como con capacidad
5 Estos especialistas deben estar en capacidad, a partir de exámenes, de distinguir las dificultades procedentes de carencias sociales y las que son imputables a trastornos cognitivos.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 325 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 326
de proponer remedios adaptados (dentro y/o fuera de la escuela) a la situación cognitiva particular del alumno. Muchos dispositivos han sido creados en las escuelas para institucionalizar la individualiza-ción de la ayuda a niños con dificultades. Esto ha conducido al fortalecimiento, en el profesorado, de representaciones divididas del fracaso escolar (de un lado los alumnos “normales” y de otro lado los que tienen trastornos que no se pueden solucionar sin pedagogía especializada). También ha llevado a la multiplicación del recurso a profesionales de la salud para los alumnos con más dificultades. El auge de estos recursos es palmario por ejemplo en el caso de los logopedas. Esta profesión tenía al princi-pio de los años setenta menos de quinientos miembros en Francia. Hoy hay más de 22 000 logopedas que se dedican principalmente a problemas escolares y, a pesar de esta explosión demográfica, es muy difícil conseguir citas. De igual manera, los establecimientos médico-psico-pedagógicos6 que suelen acoger niños con dificultades escolares no pueden responder a la demanda creciente. A menudo hay que esperar más de seis meses para la primera cita.
Esta nueva ola de medicalización del fracaso escolar se suma al recurso masivo, ya antiguo en Fran-cia, a psiquiatras y psicólogos (la mayor parte de orientación psicoanalítica o sistémica) para todos los niños cuyas dificultades son imputadas a problemas psico-emocionales (fobia escolar, depresión, ansie-dad, falta de autoestima, conducta desviante, etc. –cf. Pinell y Zafiropoulos, 1983; Morel, 2012–). Si bien el desarrollo de las neurociencias cognitivas ha coincidido con el relativo declive de las explicaciones del fracaso escolar procedentes del psicoanálisis, no hay sin embargo que pensar que las neurociencias han reducido a cero la influencia de sus competidores. Así, las instituciones y los profesionales que se inspi-ran del psicoanálisis para interpretar las dificultades escolares y para proponer remedios siguen siendo muy numerosos y potentes en Francia. A lo que asistimos más bien es a la constitución de un campo de los remedios médico-psicológicos del fracaso escolar no unificado, aunque crecientemente dominado por las neurociencias cognitivas. Este carácter no unificado, como veremos, es muy importante para entender los distintos modos de conformación de procesos de etiquetaje médico-psicológico.
En definitiva, el espectro de interpretaciones y soluciones médico-psicológicas se ha ampliado du-rante las últimas décadas. El recurso a profesionales de la salud para identificar y resolver dificultades escolares se ha intensificado. Por lo menos en primaria, la experiencia del fracaso escolar es cada vez más estrechamente y banalmente vinculada a contactos con el entorno médico-psicológico. En otras palabras, el alumno de primaria con dificultades escolares serias y persistentes suele entrar en una “carrera” de paciente.
Modalidades de los etiquetajes médico-psicológicosComo consecuencia de la preocupación creciente de los padres por los resultados escolares de sus hijos, y de la difusión entre los maestros de actitudes que priorizan la prevención del fracaso escolar desde las primeras clases de educación preescolar o primaria, el proceso de identificación de los alumnos con dificultades es-colares se inicia cada vez más temprano en Francia. Muchos padres, sobre todo de clase media o superior, se movilizan por iniciativa propia al sospechar de algún retraso de desarrollo o dificultad de aprendizaje en algún hijo. Las comparaciones intrafamiliares entre el ritmo respectivo del desarrollo motor, mental o emo-cional de los hermanos, pueden generar inquietudes. Cuando el niño está escolarizado, los padres suelen consultar los profesores para pedirles su opinión sobre las supuestas dificultades. Ocurre también a menudo que son los maestros quienes citan a los padres para informales de los problemas que su niño encuentra
6 En Francia, establecimientos como los Centres médico-psycho-pédgogiques, Centres médico-psychologiques o Centre d’action médico-sociale précoce aco-gen cada año entre 200 000 y 300 000 niños (por la mayor parte escolarizados en primaria), muchos de ellos enviados para solucionar dificultades escolares.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 326 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 327
en la escuela. Tanto padres como profesores se plantean dos cuestiones. La primera tiene que ver con el momento en el que es pertinente alarmarse por las dificultades del niño. La segunda se refiere a las causas de las dificultades, y al tipo de intervención susceptible de solucionarlas. Generalmente, estas movilizaciones parentales o profesorales en favor del niño se producen de manera muy precoz, materializándose en nume-rosos casos en la consulta de profesionales de salud. Desde nuestra perspectiva, cabe estudiar qué efectos tienen estas consultas sobre un eventual proceso de etiquetaje médico de los niños.
Tipos de dificultades y tipo de etiquetajeLas manifestaciones de las dificultades escolares son muy diferentes de un caso a otro. Los maestros distinguen las dificultades comportamentales (alumnos bulliciosos o, al contrario, introvertidos) de las dificultades cognitivas (problemas en los aprendizajes). Las primeras suelen ser interpretadas por los maestros como consecuencia de disfuncionalidades educativas o afectivas en el entorno familiar ajenas a sus competencias. Aunque los profesores identifiquen a menudo las causas sociales de estas desviaciones comportamentales, tienden a pensar que los psicólogos/psiquiatras son los especialistas más cualificados para tratar este tipo de problemas comportamentales (Morel, 2012). Sin embargo, este etiquetaje psicológico, muy frecuente en educación prescolar, es delicado porque frecuentemente puede ser mal percibido por numerosos padres. Bien, porque piensan que se les responsabiliza de un problema del cual el responsable sería la escuela. Bien, porque consideran este etiquetaje como estig-mantizante (los psicólogos siguen, aunque menos que antes, siendo asociados a la locura). Para evitar conflictos, los maestros desarrollan estrategias que consisten a delegar la consulta con los padres a maestros especializados que suelen ocuparse de alumnos con dificultades. En caso de no haberlos, los maestros tienden a limitarse a recomendar la consulta de un “psi” de forma más o menos abierta según la reacción esperada de los padres.
También las dificultades de aprendizaje persistentes pueden ser interpretadas por los maestros como hecho que necesita la intervención de un profesional de la salud (logopedas principalmente). Ello sucede sobre todo cuando las dificultades no se perciben vinculadas a desviaciones comporta-mentales. En caso de que así sea la dimensión comportamental –y psicológica– se impone a menudo a la cognitiva. Sin embargo, hay que diferenciar dos tipos de situaciones. En la primera, los maestros, expuestos a alumnos con nivel escolar relativamente bajo y/o dificultades específicas (problemas de articulación, de ortografía, de grafismo, de segmentación de frases, de pobreza de vocabulario, etc.), adoptan una actitud preventiva y suelen aconsejar la consulta de un logopeda a aquellos padres que todavía no la han hecho por iniciativa propia. Más que profesionales de la salud, los logopedas7 son percibidos por los maestros como especialistas del lenguaje que cumplen la misma función que los maestros especializados8 y son capaces de proponer formas individualizadas y especializadas de ayuda escolar. En consecuencia, la consulta de una logopeda, hecho muy banal en Francia9, no implica en la mayoría de los casos ni riesgo de desviación, ni etiquetaje médico. Solo los alumnos con dificultades “graves” de aprendizaje (los “peores”, o aquellos para quienes se sospecha algo “anormal”) son con-siderados como posibles experimentadores de un trastorno del aprendizaje. Este tipo de etiquetaje ha aumentado desde que el ministerio de la Educación ha multiplicado los programas de sensibilización a los trastornos del aprendizaje dirigidos a los profesores. Para estos niños, la medicalización se traduce en la búsqueda de un etiquetaje médico (deficiencia intelectual, trastorno del aprendizaje, etc.) que
7 Las intervenciones de las logopedas en Francia necesitan prescripciones médicas y son pagadas por la seguridad social.
8 El recurso a las logopedas se intensificó cuando, en 2008, el gobierno francés decidió suprimir muchos puestos de maestros especializados.
9 En las escuelas observadas, más de un tercio de los alumnos consultaba o había consultado a una logopeda.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 327 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 328
permita explicar las dificultades escolares y definir el tipo de remedio adecuado en colaboración con los profesionales de la salud. Se traduce también a menudo en el reconocimiento de una discapacidad del niño, en el establecimiento de un dispositivo especifico de ayuda dentro de las escuelas y, a veces, en la obtención de recursos suplementarios (humanos o técnicos) que facilitan los aprendizajes del alumno y el trabajo del maestro.
La tendencia de los maestros a recurrir a profesionales de la salud se ha reforzado desde que la ley del 2005 (llamada de “inclusión”) obliga a las escuelas públicas a escolarizar a todos los niños (incluso a los discapacitados), así como desde que los maestros están acostumbrados a buscar en el etiquetaje médico soluciones que permiten, por un lado, ayudar a alumnos percibidos como muy desajustados al marco escolar y, por otro lado, aliviar su propia carga de trabajo (la integración de niños considerados por los maestros como “incontrolables” ha sido al origen de una degradación de las condiciones de trabajo del profesorado y de experiencias profesionales traumatizantes). Hoy en día, el “buen” pro-fesor, tal como suele ser definido por la institución, es el que, sin abandonar su acción pedagógica, es capaz también de señalar rápidamente a los alumnos con dificultades escolares a los especialistas del fracaso (definidos como “colaboradores”), entre los cuales los profesionales de la salud ocupan una plaza central. La inclusión de niños discapacitados en clases normales también ha contribuido a que los profesores conozcan mejor las redes de profesionales de la salud que ejercen en las proximidades de su lugar de trabajo con los cuales colaborar, así como a la familiarización de los docentes con el tipo de resolución del fracaso que cada profesional propone. Esta socialización creciente de los docentes en el entorno médico ha facilitado el aumento del recurso a profesionales de salud por parte de los maestros.
Aunque la medicalización del fracaso escolar se ha difundido en la gran mayoría de las escuelas, ésta varía sin embargo en intensidad en función de los contextos. Suele estar más desarrollada en las zonas urbanas donde, a diferencia de en las zonas rurales, hay más profesionales de salud y más estableci-mientos médico-psico-pedagógicos. La penetración de la medicalización varía también según el grado de familiarización de los maestros y padres con las explicaciones medicas del fracaso escolar. La me-dicalización finalmente también se ve condicionada por la acción de los profesionales de la salud que puedan ejercer dentro de las escuelas (médico, enfermeras, psicólogos escolares). Estos profesionales pueden, tanto fomentar la medicalización como frenarla cuando consideran que los maestros recurren de manera exagerada a explicaciones medicas de las dificultades escolares.
Construcciones problemáticas y conflictivas del etiquetajeEn algunos casos, el etiquetaje médico de las dificultades escolares se lleva a cabo bajo el entendimien-to entre los diferentes protagonistas implicados (padres, profesores, profesionales de la salud). Pero, a menudo, se trata de un proceso largo que genera varias confrontaciones entre ellos. En estos casos, el etiquetaje médico genera conflictos y pone en evidencia las divergencias de intereses entre quienes participan en el proceso.
En primer lugar, se observan divergencias en la esfera médica. Teniendo en cuenta que el mun-do medico está muy divido en cuanto al origen de las dificultades escolares, no es sorprendente que coexistan diagnósticos diferentes. Como hemos observado, suele ocurrir que un niño vea sus difi-cultades imputadas simultáneamente o sucesivamente a problemas psicoafectivos o a trastornos del aprendizaje de origen neurológico. Por ejemplo, un niño considerado como psicótico por el psiquiatra de orientación psicoanalítica que ejerce en un centro médico-psico-pedagógico puede, en cambio, ser diagnosticado como difásico por un pediatra en un servicio hospitalario especializado en los trastor-
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 328 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 329
nos específicos del aprendizaje. Estas situaciones revelan que el proceso de etiquetaje médico puede ser algo caótico, con muchas redefiniciones del caso.
En segundo lugar, existen divergencias entre profesionales de la salud y profesores. Estos últimos consideran a veces que el etiquetaje médico no corresponde a sus propias representaciones de las di-ficultades del alumno. Así, un maestro que ha aconsejado a una familia una consulta psicológica para solucionar los problemas de comportamiento de su niño, puede terminar desconcertado e irritado una vez el psiquiatra le contesta que este niño no padece de ningún trastorno psicológico, y que su actitud se explica por problemáticas escolares. Los maestros pueden también ser reacios a los diag-nósticos que les imponen una sobrecarga de trabajo. Es por ejemplo lo que sucede cuando médicos o logopedas solicitan al maestro, ante un caso de un alumno disléxico, adaptaciones pedagógicas que exigen de los docentes un trabajo suplementario de preparación de la clase (preparando ejercicios especiales, haciendo fotocopias o grabando la clase en un dictáfono). Algo similar ocurre cuando un médico se opone a la derivación a una clase especial de un niño al cual, sin embargo, los profesores consideran como incontrolable en clase. En la misma medida, los profesionales de la salud pueden molestarse al tener la impresión que se les impone problemáticas y categorías escolares que les desvían de su función principal. Por ejemplo, los logopedas se quejan a menudo de que se les considera como especialistas del apoyo escolar, y no como paramédicos. Estas divergencias ponen en evidencia luchas profesionales entre las distintas profesiones (o segmentos de profesiones) que ejercen o se ven vincu-lados en el sector de la educación.
Por último, el proceso de etiquetaje médico suele ser motivo frecuente de conflictos entre los pa-dres del niño con dificultades escolares y los profesionales de la salud o de la enseñanza. Este es uno de los aspectos de mayor interés sociológico en cuanto al proceso de etiquetaje, en el cual conviene profundizar. Si bien la literatura sociológica presta mucha atención a los desviados y a los producto-res de etiquetaje (profesionales, responsables políticos, emprendedores morales, etc.), no disponemos de muchos estudios sobre la contribución específica de los padres al proceso de etiquetaje de niños o adolescentes. Durante mucho tiempo, la medicalización ha sido analizada por las ciencias sociales como un proceso de control social de la población, sobretodo de las clases populares, impulsado por el Estado o sus representantes –médicos, psicólogos– implicados por ejemplo en las políticas de higie-ne pública (Foucault, 1988, 2003; Donzelot, 1977). En esta perspectiva, la medicalización del fracaso escolar suele ser interpretada como un intento de normalización de los comportamientos desviados de los niños en el marco escolar o en instituciones especializadas y, a través ello, de normalización de sus familias, percibidas como al origen de las desviaciones de sus vástagos. Por lo tanto, en esta perspec-tiva, los padres son etiquetados a través de sus niños. Sin embargo, la difusión de los saberes médico-psicológicos fuera de su entorno médico original (Castel, 1981), así como su apropiación relativa por los profanos, conducen a revisar esta interpretación monolítica de la medicalización y a hacer hincapié en la contribución activa de las familias a este proceso (Eideliman, 2008). Estas no son únicamente eti-quetadas a través de sus niños, sino que contribuyen a la construcción del etiquetaje médico, eligiendo o rechazando diagnósticos.
Las diferencias de puntos de vista entre padres y profesionales en cuanto a la naturaleza de las dificultades, y la manera idónea de remediarlas, tienen una dimensión estructural. Si se les niega a los padres la capacidad de comprender de manera objetiva las dificultades de su hijo no solo es porque se considera que no tienen los conocimientos profesionales necesarios, sino porque el carácter estrecho del vínculo que les une a su hijo les colocaría en posición de ser jueces y partes, y les impediría tener
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 329 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 330
lucidez. Además, ocurre a menudo que, debido a la proximidad entre padres e hijos, los profesionales consideran que son las disfuncionalidades de los padres las que fomentan las dificultades de los niños. En este caso el niño sería el síntoma de las dificultades de los padres. Así, incluso si relativizáramos este aspecto, no se puede negar que el etiquetaje médico del niño es también el etiquetaje de los padres, cuyas relaciones o actitudes educativas son cuestionadas. A la hipótesis de una proximidad patógena con su niño, los padres intentan oponer, frecuentemente en vano, la falta de sensibilidad y de discer-nimiento de los profesionales, quienes, al tener un conocimiento superficial del niño, no entenderían sus dificultades específicas.
Sin embargo, los padres no están totalmente desprovistos de recursos en la construcción del eti-quetaje médico. El carácter no unificado de los diagnósticos médicos y, de manera más general, de los etiquetajes de los niños con dificultades en el marco escolar, les da opciones. Si unos padres se sienten desamparados ante la multiplicación de diagnósticos, otros pueden aprovechar dicha situación para desempeñar un papel activo en el proceso de etiquetaje. Lejos de contentarse de un diagnostico que no les conviene, estos padres no dudan en consultar a muchos especialistas, aprenden a descifrar las divergencias entre ellos y, formando su propia opinión, se comportan como consumidores informa-dos en un mercado que conocen cada vez mejor. Aprovechando la pluralidad de ofertas, son entonces capaces de elegir entre varias opciones.
Para los padres, todos los diagnósticos no tienen el mismo valor. Por ejemplo, el diagnóstico de deficiencia intelectual deja poca esperanza escolar y la imputación de las dificultades del alumno a problemas psico-afectivos tiende a ser percibida como culpabilizante. Por el contrario, el diagnostico de “trastorno especifico del aprendizaje”, ya que preserva la inteligencia del niño, desemboca en adap-taciones pedagógicas que eximen de responsabilidad y resultan menos estigmatizantes para los padres. No extraña por tanto que buena parte de los padres entrevistados se hayan a menudo opuesto a las interpretaciones psicológicas de las dificultades de su niño, arguyendo la existencia de otro diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje.
Al constituir frecuentemente un etiquetaje alternativo a los de los profesores, los diagnósticos mé-dicos son también utilizados por los padres para cuestionar las categorías de entendimiento profesoral (Lignier, 2012, Garcia, 2013). En estos casos, se trata de modificar las representaciones que los maes-tros tienen del niño y de sus dificultades. Apoyándose en los diagnósticos médicos, los padres intentan por ejemplo impugnar los discursos profesorales que imputan las dificultades del alumno a una falta de trabajo, de motivación, o a problemas intrafamiliares. Tratan, así, de fomentar una percepción más comprehensiva que reconozca la existencia de dificultades reales independientes de la personalidad de niño y/o los padres. El etiquetaje médico permite también a los padres obligar a los profesores a poner en marcha adaptaciones pedagógicas, así como para a oponerse a consejos de orientación hacia clases especiales percibidas como itinerarios relegados socialmente. La inversión de las relaciones de poder entre padres apoyados por diagnósticos y maestros se produce, por tanto, como consecuencia de la ampliación de los “circuitos de legitimación” de los que disponen los padres a la hora de la interpreta-ción de las causas de los casos frente a la definición que sostienen de éstos los maestros. Al apoyarse, en vez de en la mera vinculación familiar, en los diagnósticos de profesionales de la salud, las reivin-dicaciones de los padres no pueden ya ser descalificadas debido a su carácter profano y parcial. No obstante, la eficacia de este tipo de estrategia descansa en una jerarquía profesional: el maestro acepta el diagnóstico del médico, quien se beneficia de un estatuto socialmente más valorado. La situación inversa es muy improbable.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 330 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 331
Nuevas desigualdades escolares entre padres de niños con dificultades escolaresHasta ahora hemos considerado a los padres como un grupo homogéneo cuya identidad está basada en intereses propios y en una posición especifica (diferente de la de los profesionales) en la configuración del proceso de etiquetaje de los niños con dificultades escolares. Sin embargo, cabe añadir que la participación de los padres al proceso de etiquetaje supone recursos económicos y culturales desigualmente distribuidos y que, por tanto, es preciso introducir diferencias en este grupo.
Los usos sociales de los diagnósticos medico-psicológicosLos defensores del enfoque médico-psicológico del fracaso escolar suelen tener una percepción abs-tracta y teórica del fenómeno: unos alumnos sufren de trastornos y profesionales de la salud los identifican y solucionan. Esta percepción no tiene en cuenta que el proceso de medicalización es una construcción en la cual intervienen muchos factores sociales.
En primer lugar, hay que subrayar que los diagnósticos no se distribuyen al azar. Como la formula-ción de un diagnostico de trastorno especifico de aprendizaje de origen neurológico supone que haya sido eliminada toda posibilidad que las dificultades del alumnos sean debidas a los factores sociales que también pueden influir en los aprendizajes (nivel sociocultural insuficiente o problemas debidos a formas de multilingüismo), los profesores, incluso los especialistas, tienden a identificar a mas dis-léxicos entre los niños procedentes de clase media o superior10. En cuantos a los alumnos procedentes de medios desfavorecidos, sus dificultades escolares resultan más habitualmente interpretadas como consecuencia de los desordenes afectivos o intelectuales causados por disfuncionalidades educativas en las familias. Este reparto de los diagnósticos no es anecdótico. Como veíamos, todos los diagnós-ticos no tienen la misma “rentabilidad” en el mercado escolar: el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje concita más expectativas y repuestas escolares por parte de los profesores que el de debilidad intelectual o de alteración psíquica. De hecho, la carrera escolar del alumno con dificultades escolares depende de su carrera como paciente.
Por otra parte, la capacidad de los padres a la hora de hacer elecciones en el mercado no unificado de etiquetajes de niños con dificultades escolares depende de recursos culturales y económicos des-igualmente distribuidos entre las familias. Así, en función de los recursos económicos y familiares, varía la propensión de los padres a buscar por iniciativa propia informaciones sobre las causas de las dificultades escolares los remedios disponibles, o a realizar los trámites necesarios para contactar con distintos profesionales
Sobre todo, en función de la clase social, varía la idea parental de que se posee un derecho legitimo, tanto para hacer elecciones entre las varias interpretaciones del fracaso formuladas por los profesio-nales, como para intervenir con frecuencia en la escuela, a fin de que las adaptaciones pedagógicas decididas sean implementadas. Como han mostrado muchos trabajos de sociología de la educación y de la salud, los padres procedentes de clases populares, aunque sin desinteresarse de la escolaridad de sus hijos, tienen sin embargo contactos menos frecuentes con los varios profesionales implicados en la resolución de los problemas escolares. Por un lado, tienden a protegerse de la injerencia de estos profesionales de la enseñanza o de la salud al sentirse en una posición dominada y temer, generalmente a partir de la experiencia, su tendencia a etiquetar de manera estigmatizante a sus hijos. Por otro lado, los padres procedentes de clases populares se sienten poco legítimos para cuestionar abiertamente las
10 Existen pruebas que permiten identificar un trastorno específico incluso entre niños procedentes de entornos desfavorecidos pero la complejidad del proceso hace que sean muy poco utilizadas.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 331 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 332
decisiones de sus interlocutores. En consecuencia, desempeñan un papel mucho menos activo que los padres procedentes de clase media o superior en el proceso de etiquetaje de niños con dificultades escolares.
Además, el obtener provecho de la asistencia a especialistas del fracaso escolar exige mucha dis-ponibilidad por parte de los padres que, sin embargo, no todos los hogares pueden permitirse. Como hemos comprobado en nuestra investigación, muchos padres llevan su(s) niño(s) dos o tres veces a la semana a las consultas de los psicólogos, logopedas, psicomotricistas, etc. Las citas frecuentemente se establecen en horarios laborales y, a menudo, se celebran en lugares alejados del hogar familiar, lo que genera gastos de transporte. La participación parental activa en la mejora de la situación del niño supone también repetidas entrevistas con los profesores. En la mayoría de los casos, las madres se encargan de estas tareas. Entre las madres entrevistadas, muchas habían dejado de trabajar u optaron por trabajar a tiempo parcial para, así, reunir mayor disponibilidad a la hora de ayudar a sus hijos. Esta disponibilidad está condicionada por la posesión de recursos económicos suficientes como para per-mitir a uno de los padres dejar de trabajar, totalmente o a jornada completa.
Desigualdades dentro de las situaciones de fracaso escolarLas desigualdades escolares relacionadas al origen social suelen ser puestas en evidencia calculando la correlación entre los recursos económicos y culturales de los padres y el éxito escolar. Sin embargo, no hay que olvidar que estas desigualdades se pueden observar también entre familias que tienen un niño (o varios) con dificultades escolares. A las estrategias de los padres de los alumnos que obtienen bue-nos resultados escolares (elección de opciones, de itinerarios, de establecimientos) le siguen las de los padres con dificultades escolares, quienes intentar salvar los muebles de una escolaridad comprometi-da. Las familias procedentes de clase media o superior tienen muchos más recursos para ayudar a sus niños. En el caso de niños de familias pobres, la medicalización conduce con frecuencia a un etiquetaje estigmatizante que deja poco lugar al mantenimiento de expectativas escolares. En cambio, las familias provenientes de clase media o alta logran a menudo utilizar los diagnósticos medico-psicológico como recurso que les permite obtener adaptaciones pedagógicas e implicación por parte de los profesores.
Estas desigualdades tienen repercusiones sobre los procesos de orientación. A no ser que sus hijos experimenten un trastorno obvio y muy grave, los padres con más recursos consiguen a menudo evitar la orientación de sus menores hacia las clases (clases d’inclusion scolaire –CLIS– en primaria) o estable-cimientos especiales para alumnos discapacitados, logrando mantenerlos en clases normales. Cuando aceptan este tipo de orientación es, generalmente, porque se les ofrecen clases especiales particulares, como las recientemente creadas reservadas a niños que sufren trastornos específicos del aprendizaje. Por estas razones, la enseñanza especial sigue siendo muy segregativa al nivel social (Dupont, 2013), a pesar de que los criterios de admisión tendrían que ser únicamente definidos a partir de considera-ciones médicas.
En realidad, en un contexto en que la competencia escolar está a su nivel máximo, los usos de los diagnósticos y de los tratamientos por los padres no pueden comprenderse disociados de las estra-tegias parentales para optimizar la escolaridad de los menores con dificultades escolares. Dentro del grupo de niños con dificultades escolares se observan estrategias de distinción material y simbólica a través de la apropiación diferenciada de la gama de diagnósticos médicos. Así, la monopolización casi exclusiva del diagnostico de niño superdotado por padres de clase alta (Lignier, 2012), contrasta con la tendencia al etiquetaje de los niños de clases populares bajo diagnósticos muchos menos halagüeños y muchos menos rentables en el mercado escolar.
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 332 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 333
ConclusiónEl proceso de etiquetaje de los alumnos con dificultades escolares en la escuela primaria francesa es actual-mente más complejo que antes. Los maestros ya no monopolizan el poder de etiquetar. Otros profesionales se han impuesto como expertos del fracaso escolar y, entre ellos, los profesionales de la salud ocupan una posición central y poderosa. Este cambio exige, no obstante, que el proceso de etiquetaje se analice como una negociación entre varios tipos de profesionales, procedentes de distintos horizontes, y que pueden mantener intereses divergentes. A su vez, en un contexto en el que los maestros son presionados por el Mi-nisterio de Educación para integrar a las familias en la toma de decisiones escolares, debemos también tener en cuenta que los padres tienen un papel cada vez más activo en la definición de los problemas escolares de sus hijos. El carácter cada vez menos unificado del conjunto de interpretaciones médicas y psicológicas del fracaso escolar les permite hacer elecciones. Los padres tienden a poner a los especialistas en competencia, así como a comportarse como consumidores en este mercado no unificado de diagnósticos y tratamientos contra el fracaso escolar. Sin embargo, utilizar los márgenes de elección de este mercado y desempeñar un papel activo en el proceso de etiquetado, implica contar con recursos que están desigualmente distribuidos entre las familias de distinta clase social. De esta manera, asistimos hoy a la configuración de un nuevo tipo de desigualdades escolares. Las que se dan entre, por un lado, padres que saben moverse en este entramado de diagnósticos y profesionales de la salud para elegir la solución optima frente a padres, en cambio, que se ven reducidos a un papel mucho mas pasivo y que tienden a ser etiquetados a través de sus hijos con diag-nósticos estigmatizantes, además de poco rentables en el mercado escolar.
Referencias BibliográficasAndré, Géraldine (2012): L’orientation scolaire. Héritages sociaux et jugements professoraux (Paris, PUF).
Becker H.S. (1952): Social Class Variations in the Teacher-Pupil Relationship, Journal of Educational Sociology, 25 451-465.
Bourdieu, P. y Saint-Martin M. (1975): Les catégories de l’entendement professoral, Actes de la recherche en sciences sociales, 1 (3) 68-93.
Castel R. (1981): La gestion des risques. De l’antipsychiatrie à l’après-psychanalyse (Paris, Minuit).
Catheline N. (2012): Psychopathologie de la scolarité (Paris, Masson).
Chauvière M. (1981): L’enfance inadaptée : l’héritage de Vichy (Paris, Éditions ouvrières).
Davies P. (1999): What Is Evidence-Based Education?, British Journal of Educational Studies, 47 (2) 108-121.
Dehaene S. (2007): Les neurones de la lecture (Paris, Odile Jacob).
Dehaene S. (2011): Apprendre à lire (Paris, Odile Jacob).
Donzelot J. (1977): La police des familles (Paris, Minuit).
Dupont H. (2013): Des difficultés scolaires et familiales à la prise en charge totale : le cas des jeunes orientés en Institut Thérapeutiue, Éducatif et Pédagogique, Lien Social et Politiques, 70 227-240.
Eideliman J. S. (2008): « Spécialistes par obligation ». Des parents face au handicap mental : théories diagnostiques et arrangements pratiques, Thèse de sociologie, (Paris, EHESS).
Foucault M. (1988): Histoire de la médicalisation, Hermès, 2 11-29.
Foucault M. (2003): Le Pouvoir psychiatrique (Paris, Gallimard).
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 333 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 334
Garcia S. (2013): L’école des dyslexiques. Combattre ou naturaliser l’échec scolaire (Paris, La Découverte).
Habib M. (2014): La constellation des Dys. Bases neurologiques de l’apprentissage et de ses troubles (Paris, Solal).
INSERM (2007): Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie. Bilan des données scientifiques.
Lignier W. (2012): La petite noblesse de l’intelligence. Une sociologie des enfants surdoués (Paris, La Découverte).
Lignier W. (2015): L’identification des enfants. Un modèle utile pour l’analyse des primes socialisa-tions, Sociologie, 6 (2) 177-194.
Morel S. (2012): Les professeurs des écoles et la psychologie. Les usages sociaux d’une science appli-quée, Sociétés contemporaines, 85 133-160.
Morel S. (2012): La cause de mon enfant. Mobilisations individuelles de parents d’enfants en échec scolaire précoce, Politix, 99 15-176.
Morel S. (2014): La médicalisation de l’échec scolaire (Paris, La Dispute).
Pinell P. y Zafiropoulos M. (1983): Un siècle d’échec scolaire (Paris, Editions ouvrières).
Ringard J. C. (2000): A propos de l’enfant “ dysphasique ” l’enfant “ dyslexique ”, informe para el Ministère de l’Éducation nationale.
Rist R. (1977): On Understanding the Processes of Schooling : The Contribution of Labeling The-ory, en: In Karabel J. et Halsey A. H. (dir.), Power and Ideology in Education (New York, Oxford University Press).
Rochex J. Y. (2010): Les trois “âges” des politiques d’éducation prioritaire : une convergence euro-péenne ?, en Ben Ayed C. (dir.), L’école démocratique. Vers un renoncement politique ? (Paris, Armand Colin).
Rochex J. Y. y Crinon J. (dir.) (2011): La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dis-positifs d’enseignement, (Rennes, Presses universitaires de Rennes).
Vial M. (1990): Les enfants anormaux à l’école. A l’origine de l’éducation spécialisé 1882-1909 (Paris, Armand Colin).
Stanislas Morel. La medicalización del fracaso escolar en Francia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 321-334
RASE_VOL_8_3.indd 334 25/09/15 20:02
335Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón1
Distributing opportunities: the impact of school grouping on the students’experience
Distribuyendo oportunidades: El impacto de los agrupamientos escolares en la experiencia de los estudiantes
ResumenEl presente artículo realiza una revisión de la literatura de investigación centrada en la estratificación es-colar interna y los procesos de selección del alumnado, con el fin de discernir los espacios de aprendizaje y de socialización diferenciados que existen dentro de las propias escuelas. Considera los datos empíricos que las investigaciones aportan acerca de las diversas formas de agrupamiento de los estudiantes, los argumentos y criterios sobre los que se sustentan y el impacto que estos tienen sobre los resultados aca-démicos y la experiencia escolar. Presenta también las investigaciones que en España han abordado esta estratificación y señala el impacto sobre los estudiantes de esta estrategia organizativa escolar.
Palabras clave Agrupamientos escolares, sistema escolar selectivo, desigualdades educativas.
AbstractThis article proposed carries out a revision of the literature of research on school internal stratification and the selection processes of students, with the purpose of discerning the different spaces of learning and socialization that exist inside the school itself. It considers the empirical data that researches provide about the different forms of students grouping, the arguments and criteria on which they hold and the impact that these forms of students grouping have on the academic results and school experience. It also shows the researches that in Spain have dealt this stratification and points the impact on the students of this school organization strategy.
KeywordsEducational tracking, selective school system, educational inequalities.
Recibido: 01-07-2015Aceptado: 05-09-2015
1 Departamento de Pedagogía Sistemática y Social, EMIGRA CER Migraciones, [email protected] y [email protected]
RASE_VOL_8_3.indd 335 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 336
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
E n las últimas décadas del siglo XX los países occidentales han vivido un importante desarrollo de la educación básica y obligatoria. Esta expansión educativa y el aumento paralelo de las po-sibilidades de acceso a la educación de sectores de población tradicionalmente excluidos no ha supuesto, sin embargo, una reducción de las desigualdades educativas y sociales al mantenerse
unos resultados académicos diferenciados entre los estudiantes, que se explican en gran medida a partir del status económico, cultural y social de las familias. Al menos, así lo han constatado una parte impor-tante de investigaciones mientras, a la par, otro número relevante de estas, ha aportado evidencias sobre el impacto de las condiciones que los diversos sistemas educativos y las escuelas ofrecen a los jóvenes para construir trayectorias convencionales y de éxito. Estas condiciones obedecen, en parte, a las formas de selección del alumnado que impera en cada sistema educativo, a partir de la diferenciación entre escuelas pero también dentro de ellas a través de la estratificación escolar interna.
Diversos autores, entre ellos Dupriez (2010) o Mons (2007), señalan la existencia de sistemas educa-tivos diferentes en relación a las políticas de selección de los estudiantes en la educación secundaria infe-rior (la ESO, en el caso español). Para estos autores, un primer grupo estaría formado por los países con sistemas educativos comprensivos, caracterizados por presentar unos bajos niveles de diferenciación de los estudiantes dentro de los centros, en los que siguen un currículo común. Este es el caso de los países nórdicos –Islandia, Finlandia o Noruega– donde el alumnado de educación secundaria inferior es agrupado de forma heterogénea, y recibe apoyo educativo en las propias aulas ordinarias.
En contraposición a los sistemas educativos comprensivos, los más diferenciados, como es el caso de los países de Europa central –Alemania, Austria, Suiza o Luxemburgo–, separan a los estudiantes a partir de edades tempranas (10 o 12 años) en itinerarios educativos (académico, técnico y/o vocacional) que conducen a la obtención de certificaciones académicas distintas. En estos sistemas educativos exis-ten múltiples tipologías de centros, en cada uno de los cuales se siguen currículos diferenciados. Otros países, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido realizan la separación de los estudiantes en el interior de los propios centros. Esta separación, basada en el rendimiento o las capacidades del alumnado, se suele dar en todas las asignaturas o en alguna de ellas y, frecuentemente, aunque puedan existir diferencias curriculares entre los grupos, la certificación obtenida al finalizar la secundaria inferior es similar.
Varios estudios han analizado el efecto de estas políticas de separación de los estudiantes y aportan re-sultados concluyentes: en aquellos sistemas educativos menos comprensivos y con itinerarios académicos institucionales a edades más tempranas la equidad educativa es menor (Ferrer, Castel y Valiente, 2009). Así parecen corroborarlo también las investigaciones que concluyen que en los países con una selección temprana la correlación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y el rendimiento de estos es mu-cho más elevada que en los sistemas más comprensivos (Castejón y Zancajo, 2015). Los estudiantes que más se ven perjudicados por una diferenciación institucional temprana son aquellos que están situados en los niveles inferiores de rendimiento (Dronkers, der Velden, y Dunne, 2011; Hanushek y Wössmann, 2006; Kiss, 2010; Nusche, 2009; Stanat y Christensen, 2006). Jenkins et al. (2008) señalan que en aquellos países con separación institucional temprana entre itinerarios académicos e itinerarios vocacionales –como Alemania, Austria o Hungría– se produce una segregación escolar relativamente alta, y casi la mitad de este hecho se explica por las desigualdades en el origen socioeconómico presentes entre los diferentes itinerarios. En este sentido, se apunta que cuando antes se realiza la selección del alumnado en diferen-tes itinerarios, menos igualdad de oportunidades hay en un sistema educativo (Dupriez y Dumay, 2006; Duru-Bellat, Mons, y Suchaut, 2004; Horn, 2009). Este hecho se acentúa cuando se focaliza la atención en los grupos más vulnerables: en los sistemas más diferenciados el alumnado de familias inmigradas,
RASE_VOL_8_3.indd 336 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 337
por ejemplo, es orientado con mayor frecuencia hacia los itinerarios menos académicos (Ammermueller, 2007; Entorf y Lauk, 2008; Nusche, 2009; OECD, 2010a). La selección limita la formación y el acceso a estudios superiores de estos jóvenes y, en sentido contrario, condiciona su ubicación en itinerarios ocu-pacionales, situándoles en una posición de desventaja escolar y social.
La situación del sistema educativo español en cuanto a esta clasificación es, cuanto menos, ambigua. A pesar de que a partir de los años 90 se introduce el principio de comprensividad en la escuela hasta los 16 años, la propia LOGSE y las leyes educativas posteriores no han determinado, de forma clara, el tipo de agrupamiento del alumnado que debe aplicarse en los centros educativos. Al contrario, impulsan en la ac-tualidad –LOMCE– la separación de los estudiantes en itinerarios educativos diferenciados a edades más tempranas. En este sentido, aunque la legislación no ha contemplado de forma oficial la posibilidad de agrupar a los alumnos según sus capacidades, en Cataluña por ejemplo, con datos muestrales de 2013, un 74 % de los centros consultados agrupaban a sus alumnos según su nivel de aprendizaje (CSASE, 2014), mientras que con datos PISA 2009, eran un 17 % de centros catalanes los que agrupaban al alumnado por niveles en todas las materias, un porcentaje que en España se situaba en torno al 7 %. Es evidente que la carencia de datos censales en relación al agrupamiento del alumnado en los centros no permite establecer la magnitud de este fenómeno en el sistema educativo español. Sin embargo las investigaciones muestran que esta estrategia resulta también una práctica extendida (Carrasco, et al., 2011; Ferrer et al., 2009; Pàmies, 2006; Ponferrada, 2007) y que de forma más o menos evidente se realiza con criterios de homogeneidad en las asignaturas instrumentales o en el conjunto de las materias.
El presente artículo realiza una revisión de la literatura de investigación centrada en estos procesos de selección del alumnado y concretamente en la estratificación escolar interna, con el fin de discernir los espacios de aprendizaje y de socialización diferenciados que pueden existir dentro de las propias escuelas. Para ello consideramos las evidencias que las investigaciones aportan acerca de las diversas formas de agrupamiento de los estudiantes, los argumentos y criterios sobre los que se sustentan y el impacto que estos tienen sobre los resultados académicos y su experiencia escolar. Presenta también las investigacio-nes que en España han abordado la estratificación escolar interna, para acabar con unas conclusiones referidas al impacto de esta estrategia organizativa escolar.
Los tipos de agrupamientos escolaresAunque en ocasiones la delimitación conceptual de las prácticas de agrupamiento del alumnado pueda resultar un tanto confusa, sobre todo por las diferentes nomenclaturas dadas a estrategias de carácter si-milar, entre los sistemas que utilizan formas de diferenciación del alumnado se pueden distinguir aquellos en que la estratificación es una característica sistémica (es decir, de la estructura del sistema educativo) o los sistemas en que la diferenciación –y las decisiones asociadas a ésta– se produce a nivel de centro educativo. El primer tipo de separación de los estudiantes, denominada por una parte de los autores como tracking, se da en aquellos sistemas en que existen itinerarios educativos diferenciados desde edades tempranas (Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Hungría o Suiza), y donde el currículo y los objetivos educativos son diferentes entre itinerarios o tracks, que suelen dividirse en académico, téc-nico y/o vocacional (Schofield, 2010).
Por otro lado, diversos autores han propuesto una clasificación de las formas, que pueden ser muy di-versas entre los diferentes sistemas educativos, en las que los estudiantes están encuadrados en los grupos escolares (Kutnick, et al., 2005; Sukhnandan y Lee, 1998), básicamente a partir de las prácticas desarrolla-das en países anglosajones (Reino Unido y Estados Unidos). Bajo la denominación de agrupamiento por niveles (o en inglés, ability grouping) se incluyen prácticas que difieren entre sí, pero que comparten el hecho
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 337 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 338
de que los grupos se conforman, habitualmente, para cada curso escolar y que pueden ser variables a lo largo de la escolarización. Por ejemplo, el streaming (U. K.) o tracking (U. S.) se da en los centros donde los alumnos son asignados en un grupo-clase a partir de la evaluación de su nivel o capacidades (evaluación hecha a partir de su rendimiento previo, o a partir de sus resultados en exámenes o tests), y permanecen en estos grupos en todas o la mayoría de las asignaturas. El banding (U. K.) consiste también en agrupar a los alumnos por niveles en todas las asignaturas, aunque los agrupamientos son más flexibles en la mayor parte de estas.
Otra forma particular de agrupar a los estudiantes es el setting (U. K.), de acuerdo con sus capacidades en cada una de las asignaturas. Esto supone que un alumno pueda estar asignado a un nivel alto o bajo dependiendo de la asignatura y que sus compañeros puedan variar en cada uno de los grupos. En la prác-tica, según Kutnick et al. (2005) muchos alumnos tienden a estar en grupos de nivel similares en distintas asignaturas, mientras que para otros estudiantes los niveles pueden variar considerablemente. Por último, en los centros donde se practican los agrupamientos heterogéneos (mixed-ability) la experiencia educativa se produce en grupos que incluyen estudiantes con capacidades diversas.
Estas formas de agrupamiento responden a cómo las diferentes políticas educativas se interrogan en cada uno de los sistemas sobre la creación de capital humano y la cohesión social y han tenido una implantación dispar en las diferenciadas tradiciones nacionales. En todo caso, a lo largo de este artículo, el término agrupamiento por capacidades hará referencia a aquellas prácticas que implican, en mayor o menor medida, que los estudiantes estén agrupados en grupos homogéneos, ya sea como respuesta institucional a la diversidad o como elemento estructural del sistema.
El agrupamiento por niveles: argumentos explícitos e implícitosEl agrupamiento por niveles en el interior de los centros es una estrategia que se practica en numerosos sistemas educativos. Según datos del estudio PISA 2009 (OECD, 2010 b) un 55 % de los estudiantes de la OCDE están en centros donde los agrupamientos homogéneos se realizan en algunas asignaturas y el 13 % asisten a escuelas donde se producen en todas ellas. Su uso y aplicación se basan en la creencia de que el alumnado se puede clasificar según sus habilidades y capacidades en categorías homogéneas (Van Houtte, Demanet y Stevens, 2012).
Los argumentos que justifican el agrupamiento de los estudiantes por niveles se apoyan en dar una res-puesta escolar supuestamente más adecuada a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado, cumpliendo con el objetivo principal de reducir la heterogeneidad del grupo de aprendizaje (Sukhnandan y Lee, 1998). Los principales argumentos postulan que mediante esta práctica se simplifican las condicio-nes de enseñanza y se permite la adaptación de los aprendizajes a la capacidad de los estudiantes, hecho que, se supone, conduce por si mismo a una mejora del rendimiento (Gamoran y Mare, 1989).
Ya en 1987, Slavin recogió que los defensores del agrupamiento por niveles argumentan que permite adaptar el ritmo y las estrategias de enseñanza en cada uno de los grupos: en los grupos de nivel alto se puede aumentar el ritmo y el nivel de instrucción, proporcionando un estímulo a los estudiantes más capaces, mientras que en los grupos de nivel bajo el profesor puede adecuar los contenidos, además de repetir y revisarlos tantas veces como sea necesario. En esta línea, investigaciones como las de Lou, Abra-mi y Spence (2000) señalan que el seguimiento de los estudiantes resulta más fácil para el profesorado cuando el grupo tiene un nivel similar de capacidad de aprendizaje. Ansalone y Biafora (2004) por su parte, consideran que es esta una situación que en términos de eficiencia escolar supone una distribución más adecuada de los recursos.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 338 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 339
Sin embargo, diversas investigaciones (Gillborn, 2004; Ireson, Clark, y Hallam, 2002; Payet, 1997; Van Zanten, 2001; VanderHart, 2006) exponen cómo otras motivaciones emergen detrás de esta práctica escolar. Por ejemplo, Manning y Pischke (2006) apuntan que los docentes consideran que es más sencillo enseñar en clases homogéneas y Barker (2003), al analizar los motivos por los que los docentes pueden tener preferencia por los agrupamientos por niveles, reconoce que éstos identifican más dificultades para realizar docencia en clases heterogéneas, pues la enseñanza en estos grupos es más exigente. Además, los profesores consideran que no han recibido ningún tipo de formación para hacer frente a la diversidad en las aulas (Barker, 2003).
En otra línea, el trabajo de VanderHart (2006) apunta que las razones detrás de las cuales se asienta el agrupamiento por niveles van más allá de las estrictamente académicas, pues factores como la diversidad social, étnica y cultural de la escuela parecen tener más peso en las decisiones que los directores toman respecto a esta práctica. Asimismo, sugiere que los directores de escuelas más heterogéneas, en términos de clase y de diversidad cultural y étnica, se encuentran bajo presión por parte de algunas familias (de la mayoría y de clase media) que esperan que sus hijos no se vean perjudicados por alumnos que identi-fican con más dificultades de aprendizaje. En una línea similar, Payet (1997) ya constató que directores y profesorado de escuelas situadas en barrios de clase trabajadora no quieren perder los pocos chicos autóctonos y de clase media con los que cuentan, y por este motivo sitúan a estos estudiantes en encla-ves dorados dentro de la escuela, separados de aquellos estudiantes que, se considera, pueden tener un efecto contaminante. Trabajos como los de Reay y Ball (1997) también señalan las preferencias de los padres de clase media hacia el agrupamiento por niveles, así como los deseos de estas familias para que sus hijos sean separados de los estudiantes menos capaces o indisciplinados en escuelas socialmente heterogéneas.
Así lo hemos podido constatar también en trabajos previos (Pàmies, 2013; Ponferrada, 2009) y en las investigaciones en curso (Castejón, 2015): a pesar de que el argumento explícito para defender el agrupa-miento por niveles en los centros de secundaria sea el hecho de proporcionar una enseñanza adaptada a cada grupo de estudiantes, los docentes y las direcciones manifiestan que es necesario establecer medidas (el agrupamiento por niveles) para asegurar que los alumnos que tiran, los buenos, no se vean perjudi-cados por aquellos alumnos que definen como los que no quieren estudiar y que contaminan.
El agrupamiento de los estudiantes: los criterios de asignaciónCabría pensar que la asignación de los estudiantes a los diversos agrupamientos se realiza en base a las ca-pacidades intelectuales, la aptitud y el nivel académico. Sin embargo las investigaciones señalan que éstos no son los únicos criterios para el emplazamiento y que en éste juegan un papel primordial otros factores como la clase social, el origen étnico y el estatus migrante.
Si en el caso de los sistemas educativos con una estructura altamente diferenciada las investigacio-nes (Crul y Doomernik, 2003; Pietsch y Stubbe, 2007; entre otros) constatan la sobre representación de estudiantes de familias inmigradas o de clase trabajadora en los itinerarios de tipo vocacional, algo similar ocurre en los procesos de estratificación escolar interna donde estos mismos estudiantes tienen una mayor presencia en los grupos de bajo nivel (Gamoran y Mare, 1989; Gamoran, 1992, 2009; Mehan et al., 1996; Mickelson y Everett, 2008; Oakes, 1985; Schofield, 2006). Las evidencias empíricas señalan pues, que la separación de los estudiantes por niveles mantiene la desigualdad de estatus social, del mismo modo que el origen social, económico y cultural de las familias tiene un efecto importante a la hora de emplazar a los estudiantes en los diferentes itinerarios en los sistemas educativos más selectivos (Glock et al., 2013; Kimura y Ochsen, 2013; Krause y Schüller, 2014). En estos, la elección, que en ocasiones se
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 339 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 340
atribuye a las familias y a los propios estudiantes está altamente influenciada por maestros, directores y otros actores educativos, que instan a hacer las elecciones correctas de acuerdo con las supuestas habi-lidades (Gamoran, 1992). Pero estas orientaciones se basan, a menudo, en un criterio académico sesgado socialmente. Así lo ilustran Pietsch y Stubbe (2007) cuando señalan que los alumnos de posiciones socia-les más desfavorecidas tienen que lograr un rendimiento más alto en lectura que sus pares socialmente más aventajados para que sus profesores les den las mismas orientaciones hacia el itinerario académico.
De la misma manera, en los sistemas en que no existe una diferenciación estructural de los itinerarios educativos pero donde los alumnos son agrupados en clases diferentes dentro de las propias escuelas, existe también una segregación social de los estudiantes (Oakes, 1985; Gamoran y Mare, 1989; Gamoran, 1992, 2009; Mehan, et al., 1996; Mickelson y Everett, 2008). En estos casos, la investigación muestra cómo los estudiantes de minorías étnicas y de clase trabajadora tienden a estar sobrerrepresentados en los gru-pos de nivel bajo (Gillborn y Mirza, 2000). Para algunos autores (Valencia, Donato y Menchaca, 1991) las causas de la mayor presencia en los agrupamientos de bajo nivel de ciertos colectivos de alumnos, como los jóvenes inmigrantes, cabe buscarlos en su menor dominio de la lengua escolar, mientras que otros autores, como Entorf y Lauk (2008), señalan que los alumnos inmigrantes pueden verse atrapados en los grupos de bajo nivel antes de haber tenido la oportunidad de desarrollar las habilidades lingüísticas y sociales para demostrar su potencial educativo. Esta argumentación tendría que complementarse con los datos que ofrecen trabajos como los de Gillborn (2004) centrados en las preconcepciones del profe-sorado y los estereotipos que inciden en las formas en las que este construye como menos capaces inte-lectualmente a los estudiantes de ciertos orígenes étnicoculturales, a través de mecanismos de etiquetaje que refuerzan nociones apriorísticas sobre el origen del alumnado y que hemos podido constatar en las diversas etapas educativas (Carrasco et al., 2011).
El efecto de los agrupamientos sobre la experiencia escolar y los resultados académicosDiversas investigaciones se han centrado en analizar los efectos de los agrupamientos sobre las expe-riencias escolares y el rendimiento académico de los estudiantes. El trabajo pionero de Oakes (1985) ya señalaba que los estudiantes encuadrados en grupos de bajo nivel aprendían menos y recibían inputs es-colares de menor calidad que los estudiantes de características similares situados en grupos heterogéneos. Y numerosas investigaciones muestran como el acceso al conocimiento y a las experiencias que tienen los estudiantes ubicados en grupos de bajo rendimiento son más limitadas (Boaler, William y Brown, 2000; Gamoran, Nystrand, Berends y Lepore, 1995; Gibson, Carrasco, Pàmies, Ponferrada y Rios, 2013; Hallam y Deathe, 2002; Ireson et al., 2002; Ireson y Hallam, 1999; Pàmies, 2013; William y Bartholomew, 2004). Estos estudiantes están sujetos a expectativas más bajas, reciben menos estímulos para el aprendi-zaje, están expuestos, con mayor frecuencia, a metodologías repetitivas y a actividades que los infantilizan (Gibson et al., 2013), las expectativas sobre la propia trayectoria educativa son más bajas y tienen más pro-babilidades de abandonar la educación (Werblow, Urick y Duesbery, 2013). Una situación que colabora en el desarrollo de estrategias adaptativas de menor rendimiento (Pàmies, 2006). Frente a esta situación, en los grupos de alto nivel los profesores promueven actividades de pensamiento crítico y una mayor abstracción y a ellos les dedican más tiempo en la selección y preparación de actividades. Estos efectos en las experiencias escolares conllevan, tal y como se concluye en muchos de los estudios citados, ciertas consecuencias sobre los resultados propiamente académicos.
Así pues, más allá de las experiencias escolares, una buena parte de las investigaciones se han centrado también en estudiar los efectos del agrupamiento sobre los resultados académicos. Algunas de ellas com-paran las diferencias de resultados académicos entre los alumnos que se encuentran en grupos heterogé-
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 340 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 341
neos y aquellos que estudian en grupos constituidos por niveles; y, otro tipo de estudios han buscado los efectos diferenciales entre grupos de diversos niveles (Slavin, 1990). La dificultad en la realización de es-tudios adecuados y los problemas metodológicos asociados a las comparaciones entre escuelas con agru-pamiento y sin agrupamiento por niveles, han dado lugar a que el mayor número de investigaciones se centre en comparar los grupos de diferentes niveles entre sí (Cahan, Linchevski, Ygra y Dazinger, 1996).
Respecto a los resultados académicos, se pueden distinguir dos efectos del agrupamiento por niveles: las consecuencias en la productividad educativa –que hace referencia al aumento o disminución de los re-sultados medios– y el impacto sobre la desigualdad educativa –que se refiere al aumento o disminución de la dispersión de los resultados tanto en general como entre colectivos de alumnos– (Gamoran, 2009). En relación a los primeros, se ha señalado reiteradamente que el agrupamiento por capacidades tiene escasos efectos positivos sobre los resultados académicos del conjunto de estudiantes (Betts y Shkolnik, 2000; Gamoran y Mare, 1989; Hanushek y Wössmann, 2006; Sukhnandan y Lee, 1998). Mientras que en térmi-nos de desigualdad educativa, tiene efectos especialmente nocivos para aquellos alumnos encuadrados en los grupos de bajo nivel (Hoffer, 1992; Parsons y Hallam, 2014; Van Houtte, 2004). Schofield (2006), en una revisión de investigaciones en torno a esta práctica, afirma que la evidencia científica refuta la afir-mación de que el agrupamiento por capacidades aumente por sí misma el rendimiento de los estudiantes; además, como señala, las investigaciones concluyen que la agrupación por niveles hace que aumente la diferencia, y resulta perjudicial para los estudiantes de bajo rendimiento. Las desigualdades académicas asociadas al agrupamiento por niveles refuerzan el conocido achievement gap y las desigualdades sociales de partida, en tanto que los estudiantes de minorías étnicas o de clase trabajadora se concentran en mayor medida en los grupos de nivel bajo (Gamoran, 2009).
Agrupamientos escolares: promoviendo identidades y acumulación de capital social diferenciadoLos procesos de agrupamiento escolar afectan a las experiencias del alumnado y también a sus identi-dades académicas y sociales (Flores González, 2005). Foley, (1990) en su estudio etnográfico en Texas, pudo constatar como los estudiantes de las clases avanzadas etiquetaban a los estudiantes de las clases de menor consideración y prácticas cómo perdedores y tontos. Esta situación, que pudo recoger en España también el trabajo de Ponferrada (2007) pone de relieve el impacto que tiene en la construcción de las identidades escolares el espacio que la escuela ofrece y en el que sitúa a los estudiantes. Ireson et al. (2002) observan también como en el Reino Unido el emplazamiento de los estudiantes en grupos de status diferenciados se correlaciona con la construcción de una negativa imagen académica que se acaban autoatribuyendo los estudiantes de los grupos de nivel bajo. La relación entre las prácticas de tracking y las consecuencias en la autoestima del alumnado o sus actitudes hacia la escuela también ha sido corro-borada por estudios como los de Van Houtte et al. (2012) y Van Houtte y Van Maele (2012).
Las formas de agrupamiento también promueven relaciones y formas diversas de acumulación de capital social. Las relaciones –y los contactos interculturales– que tienen los estudiantes, vienen condi-cionados por la propia organización escolar (Oakes, 1985; Stearns, 2004) y el espacio físico en el que la escuela les sitúa. Del mismo modo que pueden dificultar o promover las oportunidades de relaciones interculturales (Hallinan y Williams, 1987; Oakes, 1985), también posibilitan el acceso a prácticas y estilos culturales objeto de legitimación y de valoración por parte de la escuela.
Como han constatado los trabajos de Stanton Salazar (1997, 2004), para los jóvenes de minorías y de clase social baja, poder acceder a un determinado grupo de iguales puede representar una fuente de capital social que permita el acceso a las formas valoradas en el ethos escolar, el acceso a los recursos y em-
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 341 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 342
puje hacia el éxito. Además en los grupos de nivel alto los estudiantes tienen mayor tendencia a mostrar comportamientos pro-sociales, y mayores posibilidades de ser identificados como buenos estudiantes. De forma contraria, en los grupos de bajo nivel, es más fácil que los estudiantes construyan la identidad de un chico o chica de la calle, en el sentido de Eckert (1989) y de la popularidad y el respeto planteado en el trabajo de Flores González (2005). En estos espacios escolares minorizados es dónde se represen-tan las culturas segregadas y donde, siguiendo a Valenzuela (1999) se desarrollan de forma especial los procesos de substractive schooling para los jóvenes de minorías. Por otra parte, se infiere una relación entre las prácticas de agrupamiento y el conflicto: los estudiantes situados en grupos de nivel bajo muestran mayores niveles de conflictividad que sus iguales enclavados en grupos de alto nivel, independientemente de su clase social (Ponferrada y Carrasco, 2008; Schaffer y Olexa, 1971).
Trabajos como el de Horvat y Lewis (2003) mostraron la existencia entre la minoría de grupos de iguales con inclinaciones diversas hacia la escuela –superando de esta manera el burden of acting white de Fordham y Ogbu (1986)–, pero también pusieron de manifiesto las estrategias que utilizaban estos estudiantes para negociar la presión de las orientaciones escolares de los iguales en los grupos de nivel bajo. Ante aquellos grupos de iguales que ejercían una presión negativa para el éxito, y que se situaban en los grupos de bajo nivel, los estudiantes con buenos resultados utilizaban estrategias de camuflaje mien-tras que sus éxitos eran celebrados en aquellos grupos con una mayor orientación hacia el logro escolar. Aún más, esta moneda tiene un reverso. Uno de los efectos del agrupamiento por niveles en la experiencia de los jóvenes de minorías es el sentimiento de alienación, de aislamiento social y de alejamiento cultural que tienen los estudiantes cuando están en un grupo de nivel alto que no les corresponde (Pàmies, 2013).
Asimismo, el trabajo de Lin y Yi (2014) muestra el impacto del tracking y como la selección resulta ser un evento crucial en la vida de los estudiantes. Mediante el uso de datos longitudinales (The Taiwan Youth Project), concluyen que el acceso a espacios educativos de escasa consideración puede influir indirectamente en la desvinculación escolar y de forma negativa en diversos ámbitos de la vida de los estudiantes, incluyendo la depresión o la delincuencia propiciada por el mayor o menor acceso a un de-terminado grupo de iguales.
Distribuyendo oportunidades a través de los agrupamientos escolaresDiversos estudios sugieren que las desigualdades educativas están ampliamente condicionadas por la es-tructura de los sistemas escolares en términos de diferenciación, más que por las propias desigualdades en la sociedad (Dupriez y Dumay, 2006). En investigaciones etnográficas, por ejemplo Gibson et al., (2013), se pudo constatar también cómo las propias escuelas a través de las formas de emplazamiento de los es-tudiantes no solo reproducen sino que amplifican las desigualdades escolares y sociales, situando a ciertos jóvenes en espacios centrales frente a otros considerados periféricos, como habían mostrado también in-vestigaciones como la de Gitlin, Buendía, Crosland y Doumbia (2003). Pudimos corroborar esta situación en el trabajo de campo etnográfico comparativo realizado entre California y Cataluña (Gibson et al., 2013) y centrado en los hijos e hijas de familias mexicanas y marroquíes respectivamente, al reconocer cómo estos estudiantes eran situados en unos márgenes simbólicos en cuanto a las relaciones de poder y al ac-ceso al conocimiento. Y en el desarrollado en diversos centros educativos de la Región Metropolitana de Barcelona al considerar las estrategias formales de separación del alumnado dentro de las escuelas, desde los servicios educativos destinados a la pequeña infancia hasta la finalización de la educación obligatoria, así como sus efectos más allá de esta última (Carrasco et al., 2011).
El conjunto de investigaciones en España que abordan las formas de agrupamiento de los estudian-tes, poco abundantes, señalan como la separación de estos en grupos de nivel actúa como elemento de
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 342 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 343
diferenciación. Trabajos como los de Serra (2001), Ponferrada (2007) o Pàmies (2013) muestran como el agrupamiento por niveles propicia la creación de resistencias escolares, favorece las desvinculaciones y construye las trayectorias de fracaso. La construcción explícita de la falta de habilidades escolares a través de la incorporación en un agrupamiento de bajo nivel y el no reconocimiento de bagajes diversos pero con igual valor académico (como pueden ser las lenguas familiares), resignifica la desafección escolar y los posicionamientos contra-escolares. El trabajo de González (2012), constata también la importancia del aula ordinaria como espacio en el que se crean y consolidan redes de relación más o menos interculturales y se acumula el capital social. Mientras que, el trabajo de Poveda, Jociles y Franzé (2009) sugiere que en los institutos se generan estrategias de externalización (atención en dispositivos específicos y de bajo nivel a cargo de técnicos y profesionales especializados) y de posicionamiento de algunos alumnos, como el alumnado extranjero, que los convierten en visitantes/invitados del centro educativo (los alumnos no sienten nunca que formen parte real de la comunidad de alumnos ni de los espacios sociales construidos). Una situación que genera dinámicas de desafección y alienación de los estudiantes. En una línea similar, Rubio (2013) muestra como los agrupamientos –y dispositivos escolares– funcionan a modo de parche (organizativo o curricular) para solucionar los considerados problemas relacionados con las diversidades explícitas de determinado alumnado y, que se entiende, son las responsables de que se produzcan los desajustes escolares.
Concluyendo: amplificando las desigualdadesHemos contemplado que en el debate sobre los agrupamientos escolares un numeroso corpus de inves-tigaciones ha estudiado no tan solo sus efectos académicos sino también aportado datos empíricos sobre otras dimensiones, como las experiencias escolares o las relaciones sociales del alumnado. Otros aspectos como la relación entre el agrupamiento del alumnado y la reproducción de las desigualdades educativas y/o sociales han sido también contemplados desde la literatura de investigación en educación.
Para la mayor parte de las investigaciones el agrupamiento por capacidades proporciona, a expensas de la mayoría de los estudiantes, escasos resultados a unos pocos. Pero en su aplicación, legitimando a nivel institucional supuestas diferencias y capacidades –objetivas u objetivables– amplifica no tan solo las desigualdades de rendimiento, sino que divide socialmente. En la estratificación escolar interna juegan un papel determinante las percepciones del profesorado y las habilidades que se les atribuye a los jóvenes en la cultura escolar. En los grupos de bajo nivel, en tanto que espacios escolares minorizados, es donde se representan las culturas segregadas y donde se promueven expectativas diferenciadas para los sectores de estudiantes considerados subalternos (Gibson, Carrasco, Pàmies, Ponferrada y Rios, 2011). En estos espacios se naturalizan las diferencias a la vez que se responsabiliza a los propios estudiantes de los resul-tados que obtienen en la escuela. Así, se obvian las posibilidades que una perspectiva inclusiva (Booth y Ainscow, 2002) podría ofrecer, al permitir un análisis real sobre las condiciones que escuelas y sistemas educativos ofrecen a todos los estudiantes para el aprendizaje, la participación y la sociabilidad. Mientras, en el debate sobre las formas de agrupamiento de los estudiantes y su impacto, seguimos contemplando cómo se distribuyen las oportunidades, y cómo bajo implícitos negativos y estigmatizadores se contribuye a fabricar los resultados académicos de los subalternos, aquellos considerados diversos en la escuela.
Referencias BibliográficasAmmermueller, A. (2007): Poor Background or Low Returns? Why Immigrant Students in Germany
Perform so Poorly in the Programme for International Student Assessment. Education Economics, 15 (2), 215-230.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 343 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 344
Ansalone, G. y Biafora, F. (2004): Elementary school teachers’ perceptions and attitudes to the educa-tional structure of tracking. Education, 125 (2) 249-259.
Barker, A. (2003): Bottom: A Case Study Comparing Teaching Low Ability and Mixed Ability Year 9 English Classes. English in Education, 37 (1) 4-14.
Betts, J. R. y Shkolnik, J. L. (2000): The effects of ability grouping on student achievement and re-source allocation in secondary schools. Economics of Education Review, 19 1-15.
Boaler, J., William, D., y Brown, M. (2000): Students Experiences of Ability Grouping: disaffection, polarisation and the construction of failure. British Educational Research Journal, 26 (5) 631-648.
Booth, T. Y., Ainscow, M. (2002): Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
Cahan, S., Linchevski, L., Ygra, N., y Dazinger, I. (1996): The cumulative effect of ability grouping on mathematical achievement: A longitudinal perspective. Studies in Educational Evaluation, 22 (1) 29-40.
Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., Ballestín, B., y Bertrán, M. (2011): Segregación escolar e inmi-gración en Cataluña: aproximaciones etnográficas en F. J. García Castaño y S. Carrasco (Eds.), Investiga-ciones en Inmigración y Educación en España. Homenaje a Eduardo Terrén Lalana. (Madrid: CIDE-Ministerio de Educación).
Castejón, A. (2015): Expectativas docentes y agrupamiento del alumnado en educación secundaria obligatoria: discursos y prácticas en centros educativos de Cataluña. Presentación oral en I Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación (Lisboa, 9-11 de julio 2015).
Castejón, A. y Zancajo, A. (2015): Educational Differentiation Policies and the Performance of Dis-advantaged Students Across OECD Countries. European Educational Research Journal, 14 222-239.
Crul, M y Doomernik, J. (2003): The Turkish and the Moroccan second generation in the Netherlands: Divergent Trends between and Polarization within the Two Groups. International Migration Review, 37 (4), 1039-1065.
CSASE (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu). (2014): Anàlisi del rendiment acadèmic a l’ensenyament obligatori de Catalunya. (Barcelona).
Dronkers, J., der Velden, R., y Dunne, A. (2011): The effects of educational systems, school-composition, track-level, parental background and immigrants’ origins on the achievement of 15-years old native and immigrant students. A reanalysis of PISA 2006. Research Centre for Education and the Labour Market (Maastricht University).
Dupriez, V. (2010): Methods of Grouping Learners at School. (París, UNESCO).
Dupriez, V. y Dumay, X. (2006): Inequalities in school systems: effect of school structure or of society structure? Comparative Education, 42 (2) 243-260.
Duru-Bellat, M., Mons, N., y Suchaut, B. (2004): Caractéristiques des systèmes éducatifs et compétences des jeunes de 15 ans. L’éclairage des comparaisons entre pays. Les Cahiers de l’IREDU, 66.
Eckert, P. (1989): Jocks & Burnouts: Social Categories and Identity in the High School. (New York, Teacher College Press).
Entorf, H. Y Lauk, M. (2008): Peer Effects, Social Multipliers and Migrants at School: An Internatio-nal Comparison. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (4) 633-654.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 344 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 345
Ferrer, F., Castel, J. L., y Valiente, Ò. (2009): Equitat, excel•lència i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada. (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Flores González, N. (2005): Popularity Versus Respect: School Structure, Peer Groups and Latino Academic Achievement. International Journal of Qualitative Studies in Education, 18 (5) 625-642.
Foley, D. E. (1990): Learning capitalist culture: Deep in the heart of Tejas. (Philadelphia, University of Penn-sylvania Press).
Fordham, S. y Ogbu, J. (1986): Black Students’ School Success: Coping the “Burden of Action White. The Urban Review, 18 (3) 176-206.
Gamoran, A. (1992): The Variable Effects of High School Tracking. American Sociological Review, 57 (6) 812-828.
Gamoran, A. (2009): Tracking and Inequality: New Directions for Research and Practice. WCER Working Paper, 2009-6.
Gamoran, A., y Mare, R. D. (1989): Secondary School Tracking and Educational Inequality: Compen-sation, Reinforcement, or Neutrality? American Journal of Sociology, 94 (5) 1146-1183.
Gamoran, A., Nystrand, M., Berends, M., y Lepore, P. C. (1995): An Organizational Analysis of the Effects of Ability Grouping. American Educational Research Journal, 32 (4) 687-715.
Gibson, M., Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., y Rios, A. (2013). Different systems, similar re-sults: immigrant youth in schools in Catalonia and California en R. Alba y J. Holdaway (Eds.), The Children of Immigrants in Schools in the US and the EU, 84-119. (New York, Oxford University Press).
Gillborn, D. (2004): Racism, Policy and Contemporary Schooling: current inequities and future possi-bilities. Sage Race Relations Abstracts, 29 (2) 5-33.
Gillborn, D., y Mirza, H. S. (2000): Educational Inequality. Mapping Race, class and Gender. A synthesis of research evidence. (London, OFSTED).
Gitlin, A., Buendía, E., Crosland, K., y Doumbia, F. (2003): The production of margin and center: Welcoming-unwelcoming of immigrant students. American Educational Research Journal, 40 (1) 91-122.
Glock, S., Krolak-Schwerdt, S., Klapproth, F., y Böhmer, M. (2013). Beyond judgment bias: How stu-dents’ ethnicity and academic profile consistency influence teachers’ tracking judgments. Social Psychology of Education, 16 (4) 555-573.
González, S. (2012): Experiencias escolares iniciales del alumnado inmigrantes: experiencias que mar-can. Educación XXI, 15 (2) 137-158.
Hallam, S., y Deathe, K. (2002): Ability grouping: Year group differences in self concept and attitudes of secondary school pupils. Westminster Studies in Education, 25 (1) 7-17.
Hallinan, M. T. y Williams, R. (1987): The stability of students’ interracial friendships. American Socio-logical Review, 52 (5) 653-664.
Hanushek, E. y Wössmann, L. (2006): Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence across Countries. The Economic Journal, 116 (510) 63-76.
Hoffer, T. B. (1992): Middle School Ability Grouping and Student Achievement in Science and Math-ematics. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14 (3) 205-227.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 345 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 346
Horn, D. (2009): Age of selection counts: a cross-country analysis of educational institutions. Educa-tional Research and Evaluation, 15 (4) 343-366.
Horvat, E. y Lewis, K. (2003): Reassessing the Burden of ‘Acting White’: The Importance of Peer Groups in Managing Academic Success. Sociology of Education, 76 265-280.
Ireson, J., Clark, H. y Hallam, S. (2002): Constructing ability groups in secondary schools: issues in practice, School Leadership and Management, 22 (2) 163-176.
Ireson, J., y Hallam, S. (1999): Raising Standards: is ability grouping the answer? Oxford Review of Educa-tion, 25 (3) 343-358.
Jenkins, S., Micklewright, J., y Schnepf, S. (2008): Social segregation in secondary schools: how does England compare with other countries? Oxford Review of Education, 34 (1) 21-37.
Kimura, M., y Ochsen, C. (2013): Teachers vs . parental choice and the tracking distribution of students: a natural experiment. Retrieved from: http://www.eea-esem.com/files/papers/eea-esem/2013/935/ESEM_Kimura_Ochsen.pdf
Kiss, D. (2010): Are Immigrants Graded Worse in Primary and Secondary Education? Evidence for German Schools. Ruhr Economic Papers, 223.
Krause, A., y Schüller, S. (2014): Evidence and Persistence of Education Inequality in an Early-Track-ing System: The German Case IZA Discussion Paper, 8545. (Bonn, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit).
Kutnick, P., Sebba, J., Blatchford, P., Galton, M., y Thorp, J. (2005): The Effects of Pupil Grouping: Lit-erature Review. Department for Education and Skills. (Brighton, The University of Brighton). Research Report RR688.
Lin, W.-H. y Yi, C.-C. (2014): Educational Tracking and Juvenile Deviance in Taiwan: Direct Effect, Indirect Effect, or Both. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, September, 1-23.
Lou, Y., Abrami, P. C. y Spence, J. C. (2000): Effects of within-class grouping on student achievement: An exploratory model. The Journal of Educational Research, 94 (2) 101-112.
Manning, A. y Pischke, J. S. (2006): Comprehensive versus selective schooling in England in Wales: What do we know? IZA Discussion Paper, 2072. (Bonn, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit)
Mehan, H., Villanueva, I., Hurbard, L. y Lintz, A. (1996): Constructing school success: The consequences of untracking low achieving students (Cambridge, University Press).
Mickelson, R. A., y Everett, B. J. (2008): Neotracking in North Carolina: How High School Courses of Study Reproduce Race and Class-Based Stratification. Teachers College Record, 110 (3) 535-570.
Mons, N. (2007): Les nouvelles politiques éducatives : La France fait-elle les bons choix ? ( Paris, Presses Univer-sitaires de France ).
Nusche, D. (2009): What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options OECD Education Working Papers, 22.
Oakes, J. (1985): Keeping Track: how schools structure inequality. (New Haven, Yale University Press).
OECD. (2010a): Closing the Gap for Immigrant Students. Policies, practices and performance. (Paris, OECD).
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 346 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 347
OECD. (2010b): PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? Vol IV (Paris, OECD).
Pàmies, J. (2006): Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la periferia de Barcelona (Barcelona, Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona).
Pàmies, J. (2013): El impacto de los agrupamientos escolares. Los espacios de aprendizaje y sociabili-dad de los jóvenes de origen marroquí en Barcelona. Revista de Educación, 362 133-158.
Pàmies, J., Bertran, M., Ponferrada, M., Narciso, L., Aoulad, M. y Casalta, V. (2013): Trajectòries d’èxit i continuïtat acadèmica entre joves marroquins a Catalunya. Temps d’educació, 191-207.
Parsons, S. y Hallam, S. (2014): The impact of streaming on attainment at age seven: evidence from the Millennium Cohort Study. Oxford Review of Education, 40 (5) 567-589.
Payet, J. P. (1997): Collèges de banlieue. Etnographie d’un monde scolaire. (Paris, Armand Colin).
Pietsch, M.,y Stubbe, T. C. (2007): Inequality in the Transition from Primary to Secondary School: school choices and educational disparities in Germany. European Educational Research Journal, 6 (4) 424.
Ponferrada, M. (2007): Chicas y poder en la escuela. Identidades académicas, sociales y de género entre jóvenes de la periferia. (Barcelona, Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona).
Ponferrada, M. (2009). Efectos escolares y sociales de la separación por niveles en un instituto de se-cundaria de la periferia de Barcelona. Papeles de Economía Española, 119 69-83.
Ponferrada, M. Y Carrasco, S. (2008): Climas escolares, malestares y relaciones entre iguales en las escuelas catalanas de secundaria. ICEV Revista d’estudis de la Violencia, 4.
Poveda, D. Jociles, M. y Franzé, A. (2009): La diversidad cultural en la educcaións secundaria en Ma-drid: Experiencias y prácticas institucionales con alumnado inmigrante latinoamericano. Papeles de trabajos sobre cultura, educación y desarrollo humano, 5 (3) UAM.
Reay, D. (1998): Setting the agenda: The growing impact of market forces on pupil grouping in British secondary schooling. Journal of Curriculum Studies, 30 (5) 545-558.
Reay, D., & Ball, S. J. (1997): Spoilt for Choice’: the working classes and educational markets. Oxford Review of Education, 23 (1), 89-101. doi:10.1080/0305498970230108
Rubio, M. (2013): Construyendo diferencias desde las retóricas de la igualdad: el caso del alumnado denominado lati-noamericano en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. (Granada, Tesis doctoral. Universidad de Granada).
Schaffer, W. E.y Olexa, C. (1971): Tracking and Opportunity: The locking-out process and beyond. (Scranton, Chandler Pub. Co.).
Schofield, J. W. (2006): Migration Background, Minority-Group Membership and Academic Achieve-ment: Research Evidence from Social, Educational, and Developmental Psychology. AKI. Research Review, 5. (Berlin, Social Science Research Center).
Schofield, J. W. (2010): International Evidence on Ability Grouping With Curriculum Differentiation and the Achievement Gap in Secondary Schools. Teachers College Record, 112 (5) 1492-1528.
Serra, C. (2001): Identidad, racisme i violència. Les relacions interètniques en un institut català. (Girona, Tesis doctoral. Universitat de Girona).
Slavin, R. E. (1987): Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools: A Best-Evidence Synthesis. Review of Educational Research, 57 (3) 293-336.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 347 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 348
Slavin, R. E. (1990): Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A Best-Eviden-ce Synthesis. Review of Educational Research, 60 (3) 471-499.
Stanat, P. y Christensen, G. (2006): Where immigrant students succeed. A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. (Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development).
Stanton Salazar, R. (1997): A social capital framework for understanding the socialization of racial minority children and youths. Harvard Educational Review, 67 (1) 1-40.
Stanton Salazar, R. (2004): Social Capital Among Working-Class Minority Students. In J. Gibson, M.; Gándara, P; Koyama (Ed.), School Connections: US Mexican Youth, Peers, and School Achievement. (New York, Teachers College Press).
Stearns, E. (2004): Interracial friendliness and the social organization of schools. Youth & Society, 35 (4) 395-419.
Sukhnandan, L. y Lee, B. (1998): Streaming, setting and grouping by ability: a review of the literature. National Foundation for Educational Research in England and Wales,
Valencia, R., Donato, R. y Menchaca, M. (1991): Segregation, desegregation, and integration of Chi-cano students: Problems and Prospects in R. Valencia (Ed.), Chicano School Failure and Success: Research and Policy Agendas for the 1990s. (New York, Falmer Press).
Valenzuela, A. (1999): Subtractive Schooling: US-Mexican Youth and the Politics of Caring. (Albany, State University of New York Press).
Van Houtte, M. (2004): Tracking Effects on School Achievement: A Quantitative Explanation in Terms of the Academic Culture of School Staff. American Journal of Education, 110 (4) 354-388.
Van Houtte, M., Demanet, J. y Stevens, P. (2012): Self-esteem of academic and vocational students: Does within-school tracking sharpen the difference? Acta Sociologica, 55 (1),
Van Houtte, M. y Van Maele, D. (2012): Students ’Sense of Belonging in Technical/Vocational Schools Versus Academic Schools: The Mediating Role of Faculty Trust in Students. Teachers College Record, 114 1-36.
Van Zanten, A. (2001): L’école de la périphérie: scolarité et ségrégation en banlieue. (Paris, Presses universitaires de France).
VanderHart, P. (2006): Why Do Some Schools Group by Ability? Some Evidence from the NAEP. American Journal of Economics and Sociology, 65 (2) 435-462.
Werblow, J., Urick, A., y Duesbery, L. (2013): On the Wrong Track: How Tracking is Associated with Dropping Out of High School. Equity & Excellence in Education, 46 (2) 270-284.
Wiliam, D. Y Bartholomew, H. (2004): It’s not which school but which set you’re in that matters: the influence of ability grouping practices on student progress in mathematics. British Educational Research Journal, 30 (2) 279-293.
Jordi Pàmies Rovira y Alba Castejón. Distribuyendo oportunidades: El impacto…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 335-348
RASE_VOL_8_3.indd 348 25/09/15 20:02
349Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
ResumenEl objetivo del artículo es poner de manifiesto las concepciones implícitas de clase social que se escon-den bajo los discursos y prácticas del profesorado cuando se refieren a los procesos de éxito, fracaso y abandono escolar de su alumnado. Para ello, el análisis se basa en una metodología cualitativa centrada en entrevistas con equipos directivos, orientadores/as y profesorado de diversos centros de educación se-cundaria obligatoria de Cataluña. Los resultados muestran tres grandes explicaciones en relación al riesgo de fracaso y/o abandono escolar: la falta de interés, el déficit familiar y la patologización de la diversidad. En suma, estos discursos reflejan la incorporación de la lógica meritocrática hegemónica en los discursos y prácticas cotidianas de los docentes, generando repercusiones claves en términos de equidad y calidad educativa.
Palabras claveExpectativas docentes, meritocracia, clase social, éxito escolar, equidad educativa.
AbstractThe objective of the paper is to analyse the implicit conceptions of social class hidden in teachers’ dis-courses and practices when referring to their students’ processes of educational success, failure or drop out. The analysis is developed trough a qualitative methodology based on interviews to principals, peda-gogic coordinators and teachers from different compulsory secondary schools in Catalonia. The results illustrate three main explanations regarding the students’ risk of educational failure and drop out: the student’s lack of commitment, the family deficit, and the patologisation of diversity. Summing up, they exemplify how the hegemonic meritocratic logic is embedded in teacher’s daily discourses and practices, thus, generating key effects in terms of educational equity and quality.
Key wordsTeacher’s expectations, meritocracy, social class, educational success, educational equity.
Recibido: 12-07-2015Aceptado: 01-09-2015
1 Universidad Autónoma de Barcelona; [email protected]. El artículo se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D+i El Abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes (ABJOVES. Ref. CSO2012-30575. IP Aina Tarabini).
Meritocracy in teacher’s minds: an analysis of teacher’s discourses related to educational success, failure and drop out
La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis de los discursos docentes en relación al éxito, fracaso y abandono escolar
Aina Tarabini1
RASE_VOL_8_3.indd 349 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 350
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
IntroducciónHan pasado más de treinta años desde que Rist (1970) publicó su conocido artículo Clase social de los estu-diantes y expectativas del profesorado: la profecía autocumplida. En dicha publicación, Rist puso de manifiesto que las expectativas iniciales del profesorado tenían una importancia clave para entender las oportunidades de éxito y/o fracaso escolar de los estudiantes e identificó, a partir de una meticulosa investigación cua-litativa, tanto los factores claves en la construcción de dichas expectativas como sus consecuencias en la experiencia escolar cotidiana de los jóvenes.
Desde aquel momento numerosas investigaciones a nivel internacional se han encargado de profundi-zar sobre los efectos de las expectativas docentes en términos de equidad y calidad educativa (Van Houtte, 2011) y han puesto de manifiesto que el alumnado de bajo estatus socioeconómico familiar tiende a estar sobre-representado como target de bajas expectativas docentes (Auwarker y Aruguete, 2008; Dunne y Gazeley, 2008). A nivel español, sin embargo, siguen siendo escasos los estudios sobre este tema y menos aún los que focalizan su mirada en la relación entre expectativas docentes y clase social del alumnado. Esta omisión cobra una relevancia central cuando contemplamos la persistencia de la variable clase social para explicar tanto los procesos como los resultados educativos de los estudiantes. Tal como han puesto de manifiesto investigaciones recientes en el contexto español, el origen social de los estudiantes y, en par-ticular, el capital instructivo de sus progenitores, es una variable clave para explicar cuestiones tales como los años y tipos de estudio a los que accede la población, los riesgos de abandono escolar prematuro o las puntuaciones obtenidas en las pruebas PISA y similares (Bonal, et. al., 2013; Martínez, et al., 2012).
Así pues, lejos de los discursos crecientemente individualistas que defienden la pérdida de importan-cia de la variable clase social para entender las dinámicas educativas y sociales contemporáneas (Gillies, 2005), los datos ponen de manifiesto que sigue tratándose de una variable crucial para entender las diná-micas de equidad o inequidad educativa; de inclusión y exclusión escolar. A modo de ejemplo, el reciente estudio publicado por Bonal et al., (2015) demuestra que, en Cataluña, las desigualdades educativas han empeorado significativamente entre 2003 y 2012 y afirma que el estatus social y cultural de las familias condiciona un 23 % más los resultados de los estudiantes en las pruebas PISA 2012 de lo que lo hacía en 2003.
En este contexto, el objetivo del artículo es poner de manifiesto las concepciones implícitas de clase social que se esconden bajo los discursos y prácticas del profesorado cuando se refieren a los procesos de éxito, fracaso y abandono escolar de su alumnado. Así, algunas de las preguntas que guían el análisis son las siguientes: ¿Cómo se definen los conceptos de éxito, fracaso y abandono escolar por parte de los docentes? ¿Qué causas se atribuyen a dichos procesos? ¿Cómo explican la emergencia de diferentes actitudes escolares en el aula? ¿En qué alumno piensa el profesorado cuando diseña sus estrategias pe-dagógicas? La hipótesis de partida es que la respuesta a estas preguntas no se puede entender al margen del sistema de creencias del profesorado sobre lo qué es ser un “buen o un mal alumno”; sobre lo qué es una actitud educativa “normal o desviada”. Y precisamente estas concepciones están intrínsecamente relacionadas con sus expectativas en términos de clase social.
Para realizar el análisis, el artículo se basa en una metodología cualitativa centrada en entrevistas en profundidad con equipos directivos, orientadores/as y profesorado de diversos centros de educación se-cundaria obligatoria en Cataluña. En total se han realizado 30 entrevistas en centros tanto públicos como privados-concertados de la ciudad de Barcelona y de un municipio mediano de la misma provincia.
La estructura del texto es la siguiente. En primer lugar, se desarrolla la perspectiva teórica desde la cual se aborda el análisis y se presentan las principales aportaciones de la investigación sobre expectativas
RASE_VOL_8_3.indd 350 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 351
docentes y clase social. Los tres siguientes apartados presentan los resultados del análisis, mostrando tres grandes explicaciones docentes en relación al riesgo de fracaso y/o abandono escolar: la falta de interés, el déficit familiar y la patologización de la diversidad. Finalmente, en las conclusiones se hace una re-flexión global sobre el efecto de las expectativas sesgadas en términos de equidad educativa y se proponen algunas medidas de política educativa para combatir el efecto de las mismas.
Aproximación teórica: expectativas docentes y clase socialLa investigación internacional sobre expectativas docentes se ha desarrollado en base a dos grandes líneas de análisis claramente relacionadas entre sí: la primera analiza el rol que juegan diferentes características del alumnado, tales como sexo, etnia o clase social, sobre la configuración de expectativas docentes; la segunda se centra en los efectos de las expectativas sobre el alumnado, ya sea en términos de autoconcep-ción, comportamiento o resultados.
Así pues, desde la primera perspectiva, numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que el estatus socioeconómico de los estudiantes determina en gran medida las expectativas del profesorado, así como su comportamiento en el aula. Tal como afirma Van Houtte (2011), el profesorado tiende a creer que el alumnado de mayor estatus socioeconómico tiene mejores resultados, es más talentoso y se esfuer-za más que los estudiantes de bajo estatus socioeconómico. Y si esto es así es precisamente por cómo se construye la imagen del “alumno ideal”. Efectivamente, ya en los años cincuenta, Becker (1952) puso de manifiesto que el profesorado construía su imagen del alumno ideal tomando como modelo al alumnado de clase media. Este alumno era el que presentaba las disposiciones “apropiadas” para el aprendizaje; el que marcaba la pauta de “normalidad” a la que el resto de alumnado se debía ajustar. El estudio de Rist (1970) hizo servir la misma categoría para afirmar que la imagen del alumno ideal marcaba las caracterís-ticas necesarias que tenía que poseer cualquier estudiante para conseguir el éxito educativo y que dichas características estaban en gran medida vinculadas con criterios de clase social.
Desde la emergencia de estos estudios clásicos, numerosas investigaciones han contribuido a desarro-llar y concretar la relación entre clase social del alumnado y expectativas docentes. El estudio de Dunne y Gazeley (2008), por ejemplo, pone de manifiesto que la identificación que hace el profesorado sobre el alumnado con “dificultades o problemas de aprendizaje” se solapa con su concepción implícita de su posición de clase. Así mismo, Auwarker y Aruguete (2008), afirman que las expectativas negativas del profesorado en relación al alumnado de bajo estatus socioeconómico son especialmente fuertes en el caso de los chicos, mostrando la relación intrínseca entre clase social y género en la construcción de ex-pectativas docentes. Es más, tal como afirma Grant (2006), para los jóvenes blancos de clase media es más fácil construirse a sí mismos como “buenos estudiantes” porque las características de su posición encajan mejor con la imagen hegemónica del “alumno ideal”. Finalmente, aportaciones como las de Agirdag et al., (2013) o Diamond et al., (2004) ponen de manifiesto la intrínseca relación entre expectativas docentes y composición social de los centros educativos, demostrando que a mayor concentración de alumnado de bajo estatus socioeconómico menor sentido de responsabilidad por el éxito educativo de los mismos. No se trata solo de que el profesorado confíe menos en las posibilidades de éxito del alumnado de bajo estatus socioeconómico sino que además se siente menos responsable de su aprendizaje, considerando que su éxito o fracaso escolar está en, cierta medida, fuera de su control.
Desde la segunda perspectiva, el estudio pionero de Rosenthal y Jacobson (1968) Pygmalión en el aula marcó el punto de partida para que numerosas investigaciones se cuestionaran hasta qué punto y con qué fuerza las expectativas docentes generaban efectos “reales” sobre los estudiantes. La tesis de partida de estos autores era que las expectativas sesgadas generaban un tipo de comportamiento y rendimiento
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 351 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 352
acorde con las mismas. Así, haciendo uso del concepto original de Merton (1948), una profecía que se auto realiza es una definición falsa de la realidad que se acaba convirtiendo en real por los efectos que genera sobre el comportamiento de los individuos a los que se dirige. Según esta lógica, si se espera que a un estudiante le vaya mal en la escuela se le ofrecerá un tipo de trato afín con tal expectativa que –si es persistente– acabará influyendo sobre el comportamiento del estudiante y limitando sus oportunidades de éxito académico. Así pues, diferentes expectativas conducen a diferentes prácticas docentes y diferen-tes formas de relación con el alumnado que generan entornos de enseñanza- aprendizaje y experiencias educativas ampliamente divergentes (Tarabini, 2014)
Uno de los ámbitos de estudio donde más ha proliferado el análisis del impacto de las expectativas docentes ha sido el de las agrupaciones del alumnado por nivel educativo o el de la división de los mismos en itinerarios educativos prematuros. Tal como han puesto de manifiesto diversos autores tanto a nivel internacional (Van Houtte et al., 2013) como español (Pàmies, 2013), la separación del alumnado por ni-veles no solo está vinculada con su rendimiento, sino también y sobre todo con su clase social (y origen étnico). De hecho, en todos los países en que se han desarrollado estudios empíricos sobre este tema se ha puesto de manifiesto la existencia de una sobre representación de los estudiantes de menor estatus socioeconómico en los grupos considerados de bajo nivel. Y este proceso se explica por la relación cla-ramente bidireccional entre expectativas docentes y grupos de nivel: por una parte, el profesorado tiende a ubicar a los alumnos a quienes se atribuyen menos expectativas en los grupos de menos nivel y no hay que olvidar que éstos tienden a coincidir con los de menor estatus socioeconómico; por otra parte, los grupos de nivel son un fuerte catalizador de expectativas sesgadas y, por consiguiente, repercuten sobre las actitudes y comportamiento del profesorado, sobre el contenido y procedimiento de enseñanza y, en definitiva, sobre las posibilidades de aprendizaje del alumnado. Tal como han demostrado los múltiples estudios sobre esta cuestión desarrollados a escala internacional, los estudiantes ubicados en los grupos considerados de menos nivel no solo tienen menos confianza en sí mismos y en su futuro (Van Houtte y Stevens, 2015), sino que, además, tienden a tener sistemáticamente peores notas que el resto (Boaler et al., 2000).
En definitiva, en base al amplio corpus de literatura existente en este campo, se puede afirmar que determinadas características de los estudiantes se asocian claramente con las expectativas, actitudes y prácticas pedagógicas del profesorado y que, consecuentemente, repercuten sobre el comportamiento y resultado de los estudiantes, generando diferentes oportunidades para el éxito educativo. En análisis que se desarrolla a continuación se centra exclusivamente en la primera parte de la ecuación. Es decir, en la configuración y transmisión de expectativas docentes. No se aborda, sin embargo, su recepción por parte de los estudiantes; su repercusión real sobre sus actitudes, prácticas y oportunidades educativas. El mo-delo en base al cuál se basa el análisis es el siguiente:
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 352 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 353
La falta de interés como causa del fracaso y abandono escolarComo se apuntaba en el apartado anterior, el alumnado de clase media tiende a ser el modelo de referen-cia en base al cual el profesorado construye su imagen de “alumno ideal”. De este modo, “se espera” que aquel alumno proveniente de clases medias, con mayor capital instructivo familiar, muestre una mayor disposición, una mayor capacidad y unos mejores resultados académicos; por el contrario, las menores expectativas en relación al alumnado de estatus socioeconómico desfavorecido tienden a generar una “naturalización” y “normalización” de sus posibles dificultades académicas e incluso de su fracaso y/o abandono escolar.
Uno de los problemas claves de estas expectativas diferenciales radica, pues, en la falta de considera-ción del “efecto origen social” sobre las actitudes, disposiciones y prácticas educativas del alumnado. Es decir, a menudo se olvida que el origen social es una poderosa fuente de desventaja social y educativa. Consecuentemente, la explicación de los resultados y la trayectoria educativa se asocia con una variable central: la motivación, el esfuerzo y el interés personal. Bajo este supuesto se presupone que los indivi-duos son libres y racionales para decidir sus propias acciones, eliminando el efecto de los condicionantes estructurales sobre las prácticas, estrategias y decisiones individuales. El alumno, por tanto, construido como individuo autónomo, competitivo y racional, sería el principal responsable de su éxito y/o fracaso escolar, al tiempo que se des-responsabiliza a otros agentes sociales de dichos procesos.
Efectivamente, este tipo de discurso se identifica claramente al preguntar al profesorado sobre cuáles creen que son las causas de las dificultades académicas y/o de comportamiento de sus alumnos.
R: Hay algunos [alumnos] con los que es muy difícil. Empiezan a faltar y cuando ven que tienen la edad [16 años] ya dejan los estudios (…) Otros no aprovechan el tiempo porque simplemente se niegan, se niegan (…) No hay manera de que vean que a corto o a largo plazo les sale rentable seguir en la escuela, para tener un título o para lo que sea. Deciden dejarlo y ya está. (Coordinador pedagógico de una escuela concertada que atiende a alumnado de origen popular).
P: ¿Qué crees que se esconde, que explica, este perfil de alumnado? R: Bueno, lo primero es su actitud. Está clarísimo ¿no? la actitud que tenga el chico es muy difícil de cambiar. Primero porque no tiene ningún interés.
Figura 1. Modelo de análisis
Expectativasprofesorado
Clase socialalumnado
Imagenalumno
ideal
Actitudes escolares esperadas
De�nición del éxito, fracaso y abandono
escolar
Causas atribuidas al éxito, fracaso o abandono
Rol atribuido al profe-sorado en el éxito-fracaso-abandonno
Estrategias pedagógicas/mecanismos
gestión diversidad
Fuente: elaboración propia.
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 353 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 354
Ninguno. Pero de aquellos de nada de nada, interés de ningún tipo. Entonces, esto es muy complicado, porque ya llegan de primaria con esta actitud. (Coordinadora pedagógica de un instituto público con una composición social altamente heterogénea).
Como se puede observar en las citas anteriores, el interés del alumno en relación a aquello que le ofre-ce la escuela se presenta como una cuestión sujeta meramente a la voluntad personal. Se da por supuesto que los contenidos y metodologías del instituto son los correctos y que, por tanto, es el alumno el que debe adaptarse a ellos. Así pues, se trata exclusivamente de una cuestión de querer o no querer, obvian-do por completo el efecto del origen social sobre las actitudes, disposiciones y prácticas educativas del alumnado. Es más, los discursos basados en la falta de interés tienden a esconder una estricta separación entre las dimensión instrumental y expresiva de las actitudes escolares, considerando que si bien la prime-ra va más allá de la responsabilidad del individuo, la segunda es perfectamente manejable y controlable. Es decir, se entiende que los alumnos “deciden” consciente, libre y racionalmente portarse bien o mal en la escuela, mientras que tener buenas o malas notas va más allá de su voluntad. En base a esta estricta separación se construye la imagen de los “alumnos merecedores y no merecedores” de la intervención educativa específica. Los merecedores son aquellos “que se esfuerzan”, “que lo intentan”; aquellos que se comportan según lo esperado. Son, en definitiva, aquellos que no ponen en duda, que no cuestionan el orden escolar de los centros educativos. Los “otros”, aquellos que no se comportan según el patrón establecido de “alumno ideal” no se consideran aptos para acceder a recursos educativos específicos.
R: Nunca plantearemos un grupo con currículum adaptado para aquellos alumnos que tienen problemas conduc-tuales. La idea es dar la oportunidad a aquel alumno que de verdad vemos que lo puede y lo quiere aprovechar. Aquel que tiene dificultades de aprendizaje pero no a aquel con problemas de conducta (…) para poder estar en el grupo los alumnos tienen que garantizar un compromiso de dedicación y aprovechamiento porque el centro hace una inversión horaria que les favorece, es una oportunidad para ellos, entonces en este contrato lo dejamos bien claro: si el alumno no aprovecha este recurso vuelve al grupo ordinario. (Director de un instituto público compuesto mayoritariamente por alumnado de clase media baja).
R: Si un alumno tiene muy mala conducta no irá a 3 º A ni a 4 º A [grupos adaptados]. Los alumnos que van a estos grupos es por notas. Es para la gente que, por lo que sea, tiene mala base o le falta capacidad. Es para gente que quiere pero que no puede estar en el grupo normal (…) Si hay alguien que viene a reventar las clases y no deja trabajar a nadie no le dejamos entrar [al grupo adaptado]. El compromiso es claro: ir al grupo adaptado es una ventaja para el alumno, porque tener un profesor para 10 alumnos es un lujo, porque le ajustarán el nivel, le ayudarán a aprobar, pero entonces [el alumno] tiene que comprometerse a controlarse, a portarse bien, sino se va a un grupo normal. (Profesora de un instituto público compuesto mayoritariamente por alumnado de clase media baja).
De este modo, la atención educativa específica para los alumnos con dificultad se concibe como un premio y no como un derecho educativo al que debería tener acceso todo el alumnado. Así pues, desde este punto de vista, se presupone que destinar recursos específicos (sea en forma de profesorado, de orga-nización horaria, etc.) para atender la diversidad educativa existente entre el alumnado es una excepción y no la base a partir de la cual organizar el día a día en los centros. Es más, tal como demuestran Escudero y Martínez (2012), el enfoque dominante en España para luchar contra el fracaso escolar ha consistido en diseñar programas extraordinarios específicos para el alumnado en riesgo. Programas parciales y no sistémicos. Prácticas y dispositivos pedagógicos paralelos a la estructura y funcionamiento “estándar” de los institutos que sirven para gestionar el día a día del alumnado con más dificultad.
Finalmente, es altamente significativo resaltar que una parte del profesorado entrevistado omite la res-ponsabilidad de los propios centros y de los propios profesores en la explicación de las actitudes escolares
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 354 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 355
del alumnado, sobre todo de aquel que presenta más dificultad. Así pues, tal como demostraron Auwarker y Aruguet (2008) en su investigación, el fracaso escolar se percibe a menudo como un elemento fuera del control del profesorado.
R: Nosotros somos profesores de secundaria, hemos hecho una carrera universitaria, sabemos de nuestra ma-teria, pero no somos psicólogos. Yo de mi materia te puedo explicar lo que quieras, pero he estudiado psicología o pedagogía, así que hago lo que puedo con los alumnos. Intento entender lo que puedo, pero no pidas peras al olmo. (Coordinadora pedagógica de un instituto público con una composición social altamente heterogénea).
El déficit familiar como explicación del fracaso y abandono escolarLa falta de interés que se atribuye al alumnado como causa de sus dificultades académicas se extiende también al ámbito familiar. Referirse a la “falta de interés”, “la poca implicación” o “la falta de acom-pañamiento educativo” por parte de las familias se convierte en un lugar común para explicar porqué algunas familias no se comportan según lo esperado por la institución escolar. Así, a menudo se culpa a la familia de clase trabajadora, a aquella con un menor estatus socioeconómico e instructivo, de delegar en la escuela la educación de sus hijos, sin cuestionarse cuáles son sus oportunidades reales para llevar a cabo la tarea educativa que el profesorado espera. ¿Hasta qué punto las familias entienden y comparten las demandas de la institución escolar? ¿Cuáles son las expectativas educativas de las familias en relación a sus hijos e hijas? ¿Y en relación a la escuela? ¿En qué medida la escuela se percibe como un espacio que pertenece al “nosotros” y sobre el cual las familias tienen derecho a decidir y a opinar? El concepto de alteridad familiar respecto a la escuela utilizado por Bonal (2003) es de gran utilidad para responder a estas preguntas, ya que precisamente pone el foco en la distancia que algunas familias sienten, perciben y experimentan en relación a las demandas y expectativas de la escuela. El origen social configura diferentes modelos y formas de relación con la escuela de forma tal que aquello que para unos es “normal” para otros es absolutamente “intolerable” (Garreta, 2008). De este modo, es fundamental preguntarse por el efecto de la clase social en las prácticas educativas de las familias. Una pregunta que no siempre está pre-sente en las explicaciones que da el profesorado a la situación educativa de su alumnado.
P: ¿Qué crees que se esconde, que explica, este perfil de alumnado? R: Bueno, lo primero es su actitud [del alum-no]. Y segundo los padres. Los padres. Es básica la colaboración con los padres. Que los padres den importancia a lo que hacemos aquí, que den importancia al profesorado, que den importancia a aquello que se dice, a aquello que se tiene que hacer. Si esto no lo cultivan los padres… es muy complicado. (Coordinadora pedagógica de un instituto público con una composición social altamente heterogénea).
R: Cada vez se da más, coincide que las familias con problemas de convivencia se corresponden con los alumnos con más problemas sociales y académicos. A principios de curso hacemos una reunión con los padres, solo tienen que venir una hora por la tarde. Pero en una clase a lo mejor vienen 7, en la otra a lo mejor 12. Hay mucho desinterés. No en todos los casos es así, pero hay una relación causa efecto muy clara entre familias desestructu-radas y niveles de aprendizaje. (Coordinador pedagógico de una escuela concertada que atiende a alumnado de origen popular).
Sin duda, la imagen del alumno ideal a la que se ha hecho referencia en apartados anteriores se trans-mite también al ámbito familiar. El ideal de familia en que se piensa es la familia de clase media con un elevado capital instructivo, capaz de acompañar a la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y jóvenes. Es más, los modelos que se alejan de la “norma” se tienden a percibir desde la lógica del déficit. Dicho de otro modo, se tienden a considerar las normas de la clase media occidental como universales y, por tanto, a considerar que todas las variaciones en relación a esta norma son déficits, en
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 355 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 356
lugar de diferencias fruto de la desigualdad social. Tal como afirma Gay (2002, 617), estas suposiciones sobre la universalidad y la deficiencia son una de las mayores causas de la desigualdad en las oportunidades educativas ofrecidas a los estudiantes de backgrounds étnicos, racionales, culturales [y socioeconómicos] diversos.
Es más, no se trata solo de omitir y/o obviar la influencia de la clase social en las prácticas educativas de las familias, sino en la existencia de estereotipos y estigmas en base a los cuales se desarrollan prácticas, percepciones y expectativas educativas sesgadas. El estigma, como bien señaló Goffman (1963), no se asocia directamente con la posesión de determinados atributos en sí mismos, sino con las concepciones sociales vinculadas a los mismos; con la construcción social de los conceptos de “normalidad” y “anor-malidad”. De este modo, se presupone que determinados “problemas” familiares son lo que explica las dificultades educativas del alumnado, aunque a menudo no se conozcan las características específicas de dichas familias. Así, se da por supuesto que determinadas familias, aquellas de menor estatus socioeconó-mico y cultural, no disponen de los recursos necesarios para garantizar el desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Pareciera que, sin saberlo, el profesorado adoptara la clásica tesis de la “cultura de la pobreza”, en base a la cual se presupone que todos los pobres comparten una serie de valores, normas y prácticas diferentes a los ideales y requisitos escolares.
R: [En relación a los problemas conductuales del alumnado] Es una cosa bastante relacionada con situaciones familiares. Incluso hay trabajos que dicen que en muchas ocasiones la fobia escolar está relacionada con la mo-noparentalidad, con esta falta de autoridad, digamos de la figura paterna. (Jefa de estudios de un instituto público compuesto mayoritariamente por alumnado de origen extranjero y con dificultades socioeconómicas).
R: Bueno, detrás del absentismo y del abandono suele haber familias muy desestructuradas, a veces situaciones extremas con violencia, alcoholismo. (…) los padres suelen permitir esta situación. (Directora de una escuela concertada que atiende a alumnado de origen popular).
La patologización de la diversidadEl tercer gran elemento que aparece en los discursos del profesorado para explicar las situaciones de ries-go y/o abandono escolar de sus estudiantes se asocia con lo que hemos definido como “patologización” de la diversidad. En base a esta perspectiva, los problemas de aprendizaje y/o conducta del alumnado ya no se explicarían necesariamente por cuestiones de actitud (propia o de su familia) sino que se asociarían directamente con aspectos innatos y biológicos. El poder de la “normalización”, tal como diría Foucault (1981, 1983) es, pues, lo que opera bajo este tipo de discursos. Es decir, la capacidad de imponer homo-geneidad entre la gente (entre los alumnos, en este caso), pero también de medir las diferencias entre los individuos; de jerarquizar estas diferencias de acuerdo con su propia “naturaleza”. De este modo, la distinción entre lo “bueno” y lo “malo”, lo “normal” y lo “desviado” no se realiza únicamente en función de los comportamientos y las actitudes de los individuos, en base a lo que hacen, sino a partir de sus po-tencialidades intrínsecas, en base a lo que son.
Y efectivamente, numerosos jóvenes que no cumplen las expectativas de comportamiento o rendi-miento marcadas por la institución escolar acaban siendo el blanco de diagnósticos e intervenciones médico-psicológicas, bajo el supuesto de que la “inadecuación” al contexto escolar se explica por un trastorno mental. De este modo, las prácticas, conductas y actitudes que no encajan con la cultura escolar se definen como patológicas, se psiquiatrizan, y, por tanto, se externaliza la posibilidad de revertirlas. Si la falta de adhesión escolar es una cuestión vinculada con problemas psicológicos poco puede hacer el docente por sí mismo para revertir la situación. La solución se traslada al ámbito médico-psicológico, sea
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 356 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 357
a través del uso de fármacos o de terapias psicológicas capaces de modificar la conducta de los jóvenes. La cita que se presenta a continuación es clara en este sentido:
R: Hay un grupo importante de alumnos, así como más desmotivados en los que hay… yo diría que no es tanto un problema de desmotivación sino un problema más de déficits de atención, más un tema psiquiátrico, ¿sabes? Son alumnos que tienen una capacidad muy baja para poder atender, para poderse centrar, para… para tener las condiciones óptimas para que les pueda entrar el aprendizaje, no? Pero claro, aquí te ves un poco perdido porque es una cuestión más de control médico, pienso yo. (Profesora de un instituto público compuesto fundamentalmente por clases medias profesionales).
Así pues, y recurriendo de nuevo a la perspectiva de Foucault (1981, 1983) la patologización de de-terminadas conductas respondería a una demanda de disciplinamiento y control social que, a pesar de presentarse como “natural” o “normal”, responde a determinaos presupuestos políticos, valorativos e ideológicos. Efectivamente, la clasificación de los trastornos mentales es extremadamente sensible a las valoraciones y conceptualizaciones socio-históricas. Es decir, tiene que ver con la construcción de la “normalidad” y la “anormalidad” en diferentes contextos históricos, temporales, sociales y territoriales. De este modo, un contexto como el español y el catalán marcado por los elevados niveles de fracaso y abandono escolar2, por un repunte de las dinámicas de segregación escolar (y por tanto, de concentración de alumnado de bajo estatus socioeconómico en determinados centros educativos) y por una reducción significativa de la inversión educativa (Bonal y Verger, 2013), se convierte en el marco idóneo para la emergencia de nuevas “dolencias educativas” tales como la “fobia escolar”. Una dolencia reconocida en la última edición del conocido Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y que, por tanto, dispone de una clara definición de sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento no solo psicote-rapéutico sino también y, sobre todo, farmacológico. La fobia escolar, de hecho, se ha convertido en un “lugar común” de las explicaciones ofrecidas por numerosos docentes entrevistados para entender los elevados niveles de fracaso y abandono escolar que viven cotidianamente en sus centros educativos. Y es que a veces, ésta es la única opción para sobrevivir a un día a día marcado por la creciente precariedad laboral, por la falta de mecanismos adecuados de atención a la diversidad, por la rotación constante del alumnado y la concentración de numerosas y diversas problemáticas sociales.
R: Algunos alumnos con problemas conductuales esconden problemas mentales, fobias escolares, depresiones, asperger, psicosis… Lo que hemos notado es que estos últimos años, con la crisis… con todo el problema social, las familias se quedan sin trabajo, hay muchos problemas y angustias en casa… está deteriorando mucho la conducta de los alumnos que nos llegan. Hay una relación con estas familias que están en casa, nerviosas, sin trabajo… todo esto deriva en un tipo de conducta enfermiza con los alumnos (…) son chicos que de golpe se niegan a venir al instituto, que tienen una incapacidad psicológica brutal. No pueden venir. Es superior a sus fuerzas. No pueden llegar ni a la puerta. (…). (Jefa de estudios de un instituto público compuesto mayoritariamente por alumnado de origen extranjero y con dificultades socioeconómicas).
La psico-patologización de determinadas actitudes escolares es, en definitiva, un poderoso mecanismo de poder en base al cual se exime a los centros educativos, a los dispositivos pedagógicos “ordinarios” y al propio profesorado de intervenir frente al riesgo de abandono escolar. Cuando se construye un discurso clínico sobre la falta de adhesión a la escuela, cuando se patologiza la diversidad, solo caben respuestas médicas a un “problema” de índole claramente social y escolar.
2 En Cataluña los porcentajes de abandono escolar prematuro en 2013 siguen afectando a un 24 % de los jóvenes de 18 a 24 años, si-tuándose muy lejos de la meta europea establecida en este campo (a saber: para el estado español, un máximo del 15 % en 2020). En el conjunto del estado español el porcentaje es del 23,5 %.
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 357 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 358
Conclusiones Los tres grandes discursos docentes analizados en este artículo para explicar las situaciones de fracaso y/o abandono escolar que se generan entre el alumnado (a saber, falta de interés, déficit familiar y patologi-zación) ponen de manifiesto la importancia de estudiar los micro-procesos escolares donde se producen y reproducen las desigualdades educativas, poniendo el foco, en particular, en las prácticas y expectativas del profesorado. Tal como se ha demostrado, el profesorado no es un agente neutral en la gestión de la desigualdad y en la provisión de oportunidades educativas para sus alumnos. Sus prácticas y sus discursos configuran las experiencias, identidades y oportunidades de los estudiantes. El poder del profesorado, de hecho, proviene de su enorme capacidad para decidir quién es un “buen” o un “mal” estudiante y para crear diferentes “beneficios” para cada uno de ellos. Así, el patrón de “normalidad” en una determinada clase o escuela es creado por el propio cuerpo docente, quien tiene capacidad (“autoridad pedagógica”) para definir diferentes tipos de inteligencias, de organizaciones curriculares y pedagógicas para los dife-rentes grupos definidos de estudiantes.
Obviamente, estas tres explicaciones no son las únicas que existen entre el profesorado. En otros artí-culos se ha analizado el efecto que genera la composición social y la cultura escolar de los centros educati-vos sobre la producción de expectativas más o menos sesgadas entre el profesorado (Tarabini et al., 2015a; 2015b). A pesar de ello, se trata de tres argumentos que adquieren una gran relevancia, tanto cuantitativa (por la cantidad de veces que aparecen) como cualitativa, (por sus implicaciones en las oportunidades educativas de los estudiantes) en los discursos de los docentes entrevistados. Discursos que ponen de ma-nifiesto la capacidad de penetración de la ideología meritocrática dominante en nuestros tiempos (Gillies, 2005); que omiten el efecto de las relaciones, identidades y subjetividades de clase en las posibilidades de éxito y fracaso escolar. Discursos, en definitiva, que responsabilizan al individuo de su propio destino, de su propia trayectoria educativa, a la vez que eximen a otros agentes (escolares, económicos, políticos) de dicha responsabilidad.
Es más, si bien a lo largo del artículo se ha defendido que el profesorado tiene responsabilidad sobre los procesos de éxito y/o fracaso escolar de sus estudiantes, no se puede presuponer que el profesorado es el único responsable de dichos procesos. Y tampoco se puede confundir la atribución de responsabi-lidad con la culpabilización, ni con la individualización. El profesorado, igual que el alumnado, trabaja en un contexto institucional, económico y social que condiciona su prácticas y sus expectativas docentes. Así pues, es fundamental generar las condiciones para disminuir el sesgo de las expectativas docentes y generar una cultura docente social y culturalmente responsable (Gay, 2002). Condiciones que, a nuestro entender, se vinculan, al menos, con dos grandes ámbitos: la formación docente (tanto inicial como per-manente) y la lucha contra la segregación escolar.
En primer lugar, pues, es fundamental que el profesorado tenga una mejor y y mayor comprensión de la clase social, de su significado, sus características y sus efectos. Solo con un mayor conocimiento y una mayor conciencia de estos procesos se podrá combatir el efecto de los estereotipos, de los estigmas, en el día a día de la práctica docente. En segundo lugar, es crucial articular una política clara de lucha contra la segregación escolar. Tal como ha demostrado la literatura clásica sobre cultura escolar (Hargreaves, 1992), las concepciones y percepciones del profesorado tienden a ajustarse a los factores contextuales en los que desarrollan su práctica docente. Consecuentemente, la segregación escolar no hace más que reproducir y consolidar las expectativas sesgadas, socavando las oportunidades de éxito escolar para todos los estu-diantes y generando, por tanto, una reducción significativa de la equidad educativa.
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 358 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 359
Referencias bibliográficasAgirdag, O., Van Avermaet, P., Van Houtte, M. (2013): School Segregation and Math Achievement: A
Mixed-Method Study on the Role of Self-Fulfilling Prophecies, Teachers College Record, 115.
Allard, A. C. y Santoro, N. (2006): Troubling identities: teacher education students’ constructions of class and ethnicity, Cambridge Journal of Education, 36 (1) 115-129.
Auwarker, A. E. y Aruguete, M. S. (2008): Effects of Student Gender and Socioeconomic Status on Teacher Perceptions, Journal of Educational Research, 101 243-246.
Becker, H, (1952): Social-class variations in the teacher pupil relationship, Journal of Educational Sociol-ogy, 25 (8) 451-465.
Bonal X. y Verger, A. (2013): L’agenda de la política educativa: una anàlisi de les opciones de govern (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Bonal, X., Castejón, A., Zancajo, A. y Castel, J. L. (2015): Equitat y resultats educatius a Catalunya. Una mirada a partir de PISA 2012 (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Diamond, J., Randolph, A. y Spillane, S. (2004): Teachers’ Expectations and Sense of Responsibility for Student Learning: The Importance of Race, Class, and Organizational Habitus, Anthropology & Edu-cation Quarterly, 35 (1) 75-98.
Dunne, M. y Gazeley, M. (2008): Teachers, social class and underachievement, British Journal of Sociology of Education, 29 (5) 451-463.
Escudero, J. M. y Martínez, B. (2012): Las políticas de lucha contra el fracaso escolar ¿Programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación? Revista de Educación, Número extraordinario 2012 174-193.
Foucault, M. (1981): The order of discourse, en: R. Young (Ed) (1981), Untying the text: a post-structural anthology (Boston, Routledge & Kegan Paul).
Foucault, M., (1983): Why study power: the question of the subject, en: H. Dreyfus y P. Rabinow (eds.) Michael Foucault: beyond structuralism and hermeneutics (Chicago, University Chicago Press).
Garreta, J. (2008): Escuela, familia de origen inmigrante y participación, Revista de Educación, 345 133-155.
Gay, G. (2002): Culturally responsive teaching in special education for ethnically diverse students: set-ting the stage, Qualitative Studies in Education, 15 (6) 613-629.
Gillies, V. (2005): Raising Meritocracy: Parenting and the individualization of social class, Sociology, 39 (5) 835-853.
Goffman, E. (1963): Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (New York, Prentice-Hall).
Grant, B. (2006): Disciplining Students: the construction of student subjectivities, British Journal of Sociology of Education, 18 (1) 101-114.
Hargreaves, A. (1992): Cultures of teaching: A focus for change, en: A. Hargreaves, A. y M. Fullan, M. (Eds.), Understanding teacher development (New York, Teachers College Press, Teachers College, Columbia University).
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 359 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 360
Martínez, M. y Albaigés, B., (2012): L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011 (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Merton, R. K. (1948): The self-fulfilling prophecy, The Antioch Refiew, 8 193-210.
Pàmies, J. (2013): El impacto de los agrupamientos escolares. Los espacios de aprendizaje y sociabili-dad de los jóvenes de origen marroquí en Barcelona. Revista de Educación, 362 133-158.
Rist, R, (2000) [1970]: Student Social Class and Teacher Expectations: The self-fullfilling prophecy in ghetto education, Harvard Educational Review, 70 (3) 257-301.
Rosenthal, R. y Jacobson, L. F. (1968): Pigmalion in the classroom (New York, Holt, Rinehart & Winston).
Tarabini, A. (2014): Classe social, expectatives docents i exit educatiu, en: Q. Capsada (Ed.), Com les notes condicionen les expectatives educatives de l’alumnat (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Tarabini, A., Curran, M., Montes, A., Parcerisa, LL (2015a, pendiente de publicación): El rol de los centros educativos en la prevención del abandono escolar: una aproximación desde la perspectiva mi-cropolítica, Educaçao, Sociedade e Culturas. Special Issue Políticas Educativas e o abandono escolar precoce en Europa.
Tarabini, A. y Curran, M., (2015b, pendiente de publicación): El habitus institucional: una herramienta teórica y metodológica para el estudio de la cultura escolar, Revista Tempora.
Van Houtte, M. (2011): So where’s the teacher in school effects research? The impact of teachers’ beliefs, culture and behaviour on equity and excellence in education, en: K. Van den Branden, P. Van Avermaet y M. Van Houtte (eds.), Equity and excellence in education. Towards maximal learning opportunities for all students (New York, Routledge)
Van Houtte, M., Demanet, J., Stevens, P. (2013): Curriculum tracking and teacher evaluations of indi-vidual students: selection, adjustment or labeling?, Social Psychology of Education, 16 329-352.
Van Houtte, M. y Stevens, P. (2015): Tracking and sense of futility: the impact of between-school tracking versus within-school tracking in secondary education in Flanders (Belgium), British Educational Research Journal.
Aina Tarabini. La meritocracia en la mente del profesorado: un análisis…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 349-360
RASE_VOL_8_3.indd 360 25/09/15 20:02
361Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
ResumenEste artículo se focaliza en los nexos entre los imaginarios y discursos culturales/culturalistas del pro-fesorado sobre los niños y niñas de origen inmigrante extranjero y la evaluación académica en el contexto de una escuela de primaria, situada en la costa de la provincia de Barcelona con alumnado principalmente de origen marroquí, latinoamericano y europeo comunitario. Con el propósito de revelar estos vínculos, después de presentar algunas de las calificaciones en materias instrumentales (Lengua catalana y Conoci-miento del medio), nos centramos en las valoraciones justamente más expuestas a los prejuicios y este-reotipos de corte culturalista: los “Aspectos personales y evolutivos”, tal y como son categorizados en los informes docentes. El estudio de caso etnográfico presentado permite observar de cerca los mecanismos del moldeo del estatus de minoría y la estigmatización de los alumnos procedentes de entornos sociocul-turales empobrecidos entre fuerza del prejuicio y al efecto Pigmalión.
Palabras clave:Alumnado de origen inmigrante extranjero, evaluación y resultados académicos, imaginarios culturales y discursos docentes, prejuicios culturales, efecto Pigmalión.
AbstractThis article focuses on the links between teacher’s cultural(ist) discourses and imaginaries of children of foreign immigration and their academic results at a primary school in Catalonia, Spain. The ethnographic case study shows some connection points between dominant culturalist images and the school marks of pupils in a State School located in Barcelona province’s coast where immigrant children of very diverse origins came together, principally Moroccan, Latin-American and West European. A special stress is put on the discussion of the academic results most vulnerable to culturalist prejudices and stereotypes: those regarding to “Personal and evolutionary aspects” as used by teachers in the report of academic marks. Through this case study we can observe the moulding of minority status and stigmatization of children with poor immigrant background in the educational context between the force of prejudice and the Pygmalion effect.
1 Beatriz Ballestín González, [email protected], Departamento de Antropología Social de la UAB, CER de Migraciones, Grupo EMIGRA. Esta contribución se basa en uno de los capítulos en la tesis doctoral de la autora (2008) Immigració i identitats a l’escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació i desvinculació escolar al Maresme. Un extracto fue publicado en formato electrónico por Quaderns-e del Institut Català d’Antropologia (2010) bajo el título Entre la força del prejudici i l’efecte Pigmalió: “cultures d’origen” i resultats escolars dels fills i filles de famílies immigrades.
From “their culture is very strong” to “He/she doesn’t adapt to the school”: pupils from immigrant origin, aca-demic evaluation and Pygmalion effect at Primary School
De “su cultura es muy fuerte” a “no se adapta a la escuela”: alumnado de origen inmigrante, evaluación y efecto Pigmalión en primaria
Beatriz Ballestín González1
RASE_VOL_8_3.indd 361 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 362
Key words: Pupils of immigrant background, evaluation and academic results, teachers’ cultural imaginaries and dis-courses, cultural prejudices, Pygmalion effect.
Recibido: 01-07-2015Aceptado: 01-09-2015
IntroducciónEl objeto de este artículo es evidenciar, a través de un estudio de caso etnográfico en la provincia de Barcelona, las vinculaciones entre la evaluación –a través de las narrativas técnicas plasmadas en los ex-pedientes académicos– de los alumnos de origen extranjero de diversas procedencias en la etapa de pri-maria, y los imaginarios docentes atribuidos a sus supuestos “orígenes culturales” o “culturas de origen”. Los resultados permiten identificar los resortes del funcionamiento del efecto Pigmalión (Rosenthal y Jacobson, 1969) ante la diversidad cultural en las aulas de educación infantil y primaria, constatando la “fuerza del prejuicio” (Taguieff, 1988) en el moldeo de las trayectorias escolares de estos niños y niñas.
Se trata, por lo tanto, de una aportación que contribuye a revelar los mecanismos que nos ayudan a comprender y ubicar críticamente datos cuantitativos sobre resultados escolares incluidos en informes como los PISA, donde se manifiesta la distancia que separa las puntuaciones académicas de los alumnos según su procedencia; o bien en estudios como, para el contexto catalán, el de Serra y Palaudàries (2010), que miden el abandono y la no acreditación del alumno de origen extranjero en el marco de la escolari-zación secundaria2.
En el marco teórico se revisan algunos referentes de la literatura especializada que apoyan la propia investigación. A continuación, se dibujan las coordenadas que nos permiten ubicar el contexto del estu-dio, se especifica la metodología utilizada, y se glosan las dinámicas escolares y los discursos del profeso-rado sobre el alumnado de origen inmigrante y sus familias que nos ayudan a interpretar la información documental. Después se abordan de forma comparativa los resultados de evaluación de la muestra de alumnos con la que trabajó la autora, identificando las conexiones de estos resultados con los imaginarios culturales dominantes asociados a estos alumnos y sus familias. Con esta finalidad, se han distinguido específicamente los aspectos de la evaluación correspondientes a las dimensiones más subjetivas, y, pues, más vulnerables a la influenciad de los prejuicios, estereotipos e imágenes que forman parte de la “caja ne-gra” de todo cuerpo docente como representante de la mayoría cultural: se trata, en el caso de las escuelas catalanas, del apartado de los informes trimestrales destinado a los Aspectos personales y evolutivos de las y los alumnos. Finalmente, se retoma la discusión de los resultados y una posterior reflexión sobre el significado de estos procesos en la creación y naturalización de las formas de exclusión más sutiles que experimentan los niños de algunos orígenes desde edades tempranas.
Efecto Pigmalión y niños de origen inmigrante y/o minoritario Es en el ámbito anglosajón donde contamos con un ingente volumen de literatura que aborda la in-fluencia de las expectativas docentes sobre las actitudes y los resultados escolares de los alumnos en la escuela. El efecto de las desiguales expectativas desarrolladas por el profesorado hacia sus alumnos puede
2 Según el estudio, el abandono escolar entre el alumnado de origen extranjero en el paso de escolarización obligatoria a la postobligatoria llega al 30 %, mientras que entre el de nacionalidad española es del 12 %.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 362 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 363
analizarse, por ejemplo, a través de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas en los estilos y prácticas de enseñanza y aprendizaje3, o a través del clima afectivo que se genera dentro y fuera de las aulas entre alumnado y profesores.
Sin embargo, resulta difícil encontrar referencias centradas en la etapa de primaria: la mayoría de la literatura especializada está ubicada en secundaria, pero hay que destacar precedentes pioneros impres-cindibles como Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupil’s intellectual development (1969), donde Rosenthal y Jacobson demostraron hasta qué punto el grado de adquisición de los aprendizajes constituye en gran parte una respuesta al tipo de expectativas vehiculadas por el profesorado, y a cómo éstas son co-municadas. Otro clásico a mencionar es “Shut those thick lips”. A study of slum school failure de G. Rosenfeld (1971), donde el autor describe su inmersión como docente y como etnógrafo en la vida cotidiana de una escuela “de barrio” (slum), a la cual llama significativamente “Harlem”. Rosenfeld disecciona la espiral de prejuicios desposeedores hacia el alumnado afroamericano que mediatizaban, intoxicándolas, las relacio-nes con el profesorado wasp mayoritario.
Las dimensiones de la brecha que separa la cultura mayoritaria hegemónica de los bagajes aportados por el alumnado de entornos minorizados en términos de clase social y procedencia étnico-cultural con-dicionan sin duda las expectativas del profesorado, un grupo que, en palabras de la socióloga L. Brooker (2002:118), independientemente de su propio origen étnico-cultural o de clase, ha adquirido los valores y creencias mayo-ritarios (de clase media) en el proceso de su formación profesional 4. De este modo, el alumnado en condiciones de desigualdad se ve expuesto a la escala de valores y prácticas legitimadas por la institución escolar.
Otras aportaciones (Cooper y Good, 1983; Brophy y Good, 1974, 2000 –orig.1973–) ponen de relieve cómo el profesorado frecuentemente, y de forma inconsciente, envía mensajes con efectos clasificatorios que dividen al alumnado entre high achiever o low achiever en correlación con su estatus socioeconómico y origen cultural: en el segundo caso (low achievers), argumentan que los alumnos sujetos a expectativas más bajas debido a la transposición de los estereotipos vinculados a sus orígenes culturales (Corson, 1998) acostumbran a recibir menos feedback, siéndole asignadas tareas consideradas de menor dificultad, y, por tanto, de menor nivel académico.
La entrada en escena de la etnicidad y el origen cultural en el análisis de estos procesos se hace notoria ante la evidencia de la mayor incidencia de “fracaso escolar” entre la población de minorías étnico-cultu-rales. Tal y como lo expresan Rubie-Davis, Hattie y Hamilton (2006:430), citando otros autores relevantes al respecto:
Tanto si el profesorado se forma expectativas en base al origen o adscripción étnico-cultural de los alumnos, como si no, la etnicidad siempre es de interés para los investigadores en educación, particularmente teniendo en cuenta los peores resultados escolares de las minorías étnicas en muchos países (Hattie, 2003; Muller et al., 1999; Pellegrini & Blatchford, 2000; Weinstein, Gregory, & Strambler, 2004) y el consecuente efecto perju-dicial que unas bajas expectativas pueden acarrear sobre los logros académicos de estos grupos.
3 Weinstein, 2002. Rubie-Davies et al. (2006:440) recogen al respecto los siguientes indicadores: por ejemplo, el profesorado puede hacer más lento el ritmo de las clases para un grupo específico de alumnos (Good & Weinstein, 1986), y puede dar lugar a un entorno más estructurado donde el comportamiento del alumnado acaba siendo cuidadosamente controlado (Ennis, 1995, 1998). […] Ambientes de aula como éstos son susceptibles de restringir el progreso de los alumnos, y aun así el profesorado con determinadas creencias y expec-tativas sobre algunos colectivos por origen étnico-cultural tenderá a explicar esa falta de progreso por las características de los chicos/as, mediante una supuesta falta de habilidad innata o debido a factores de su entorno familiar, en vez de asumir la responsabilidad de los aprendizajes que adquieren sus alumnos (Ennis, 1995, 1998; Good & Weinstein, 1986).
4 Todas las citas originales en inglés han sido traducidas al castellano para mayor comodidad de las y los lectores
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 363 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 364
Las expectativas docentes sobre las minorías étnicas y procedentes de la inmigración han sido amplia-mente investigadas a nivel internacional en los últimos veinte años (Schofield et al., 2006). Sin embargo, los resultados varían de país a país y de colectivo a colectivo: así, en el contexto de EE.UU, Wigfield, Galper, Denton y Seefeldt (1999, cit. En Rubie-Davies et al, 2006:430-431) concluyeron que las expecta-tivas docentes de éxito para los estudiantes blancos eran considerablemente más elevadas que para los compañeros afroamericanos: Los profesores valoraron a los niños afroamericanos de forma más baja en las puntua-ciones académicas. También consideraron más bajas sus habilidades para hacer amistades y su disfrute al trabajar con ellas.
En Reino Unido, a partir de los resultados del Swann Report (Education for All, J. Swann, 1985), Pelle-grini y Blatchford (2000) demostraron que las bajas expectativas del profesorado hacia este alumnado constituían uno de los principales factores explicativos de su bajo nivel de aprendizajes. Previamente, sin embargo, G. K. Verma y C. Bagley (1982) ya habían editado un libro (Self-concept, achievement & multicultu-ral education) con diversas contribuciones en la misma línea, incidiendo en los efectos de los imaginarios étnico-culturales y racistas sobre el autoconcepto y la autoestima de los alumnos minoritarios, y especial-mente los de origen jamaicano y asiático.
En nuestro país, y concretamente para el ámbito catalán, hay una línea interesante desarrollada en varias investigaciones (por ejemplo, Besalú, 2002a y 2002b; Gratacós y Ugidos, 2012; Oller, Vila y Zu-fiaurre, 2012) sobre expectativas y dinámicas de relación del profesorado hacia el alumnado procedentes de la inmigración extracomunitaria. Así, una de las últimas aportaciones basada en análisis de encuestas (Ollé, Vila, Zufiaurre, 2012) muestra cómo las expectativas del profesorado respecto a la vinculación (involvement) de sus alumnos/as de origen inmigrante son relativamente bajas (en comparación con las del propio alumnado recién llegado), y cómo se hacen evidentes manifestaciones subjetivas de racismo hacia determinados colectivos, especialmente hacia los alumnos de origen africano (íbid., p. 353).
En todos los contextos culturalmente hegemónicos el tratamiento de la incorporación a la escuela del alumnado de minorías ha sido altamente expuesto a las perspectivas culturalistas (que enraízan en un fundamentalismo cultural sedimentado en sustitución de las posiciones racistas clásicas). Dichas pers-pectivas han ido impregnando los discursos de interpretación de las experiencias y trayectorias escolares de estos niños/as dando forma a imaginarios culturalistas que, pasados por el tamiz de las prácticas y los estilos docentes dominantes, han terminado por reforzar concepciones altamente homogeneizadoras de los diferentes colectivos de adscripción y procedencia étnico-cultural, justificando directa o indirecta-mente dinámicas de exclusión escolar y social que constituyen formas más o menos veladas de racismo (Terrén, 2002; Carrasco et al, 2013; Ballestín, 2008; 2010; 2012).
A todo esto hay que añadir las discusiones académicas por la preeminencia de las variables de clase social versus las culturales en su influencia sobre las expectativas del profesorado están lejos de haberse resuelto. Diversos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, han puesto de relieve cómo a menudo la influencia de la etnicidad sobre las expectativas docentes superaba a la clase social5. Sin poder entrar a fondo en el debate, lo más útil es explorar las articulaciones entre los dos ejes analíticos, pues ambos están estrechamente imbricados al coincidir en la escuela: la estigmatización de determinada diversidad cultural es inalienable de un contexto segregado y desfavorecido socialmente. Tal y como advierten Rubie-Davies et al. para el contexto norteamericano (2006:431):
5 Esta conclusión general ha sido rebatida en otras aportaciones como la de Jussim et al. (1998, citados por Rubie-Davies et al., 2006:431), que argumentan que la clase social de procedencia tiene más influencia sobre las expectativas del profesorado que la etnicidad.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 364 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 365
La mayoría de investigaciones sobre expectativas del profesorado y etnicidad se han desarrollado en Estados Unidos, donde se ha priorizado la comparativa de expectativas relativas a los alumnos blancos y afroamerica-nos, pero teniendo en cuenta que una gran proporción del alumnado afroamericano va a escuelas situadas en las zonas más empobrecidas, las expectativas del profesorado hacia estos alumnos han de conectarse inevitablemente con su clase social, y por lo tanto resulta complicado esclarecer si es el factor etnicidad o clase social (o ambos) el que influye mayoritariamente sobre los profesores. (Ennis, 1998).
En cualquier caso, debemos evitar interpretaciones simplistas, pues la génesis de las expectativas do-centes dista mucho de remitir de manera simple al conjunto de estereotipos y prejuicios sociales6 do-minantes en la sociedad general sobre los diferentes colectivos socioculturales. Más bien su sistema de representaciones, así como la jerarquización del alumnado en función de estos imaginarios, se construye en buena parte articulando las propias experiencias profesionales y vitales (Sleeter, en Ladson-Billings y Gillborn, 2004) con las imágenes esencializadoras y distorsionadoras que hasta ahora han venido susti-tuyendo la falta de una información bien completa y actualizada sobre los bagajes y los contextos de las familias cultural y socialmente (clase social) minorizadas.
Tal y como argumenta S. Carrasco (2003), el binomio déficit/compensación que se asume como marco de partida para abordar la gestión de la multiculturalidad en las aulas corre en paralelo al de di-ferencia/aculturación, desde el cual se da por descontada la existencia de una gran distancia entre las pautas socializadoras minoritarias y las del modelo cultural mayoritario representado por la institución escolar. Es aquí, sin embargo, donde se inicia la singularización de la génesis del imaginario y las repre-sentaciones del profesorado, pues estas pautas socializadoras son vividas, transmitidas y evaluadas por los docentes como universales y neutras. Los contenidos de la cultura escolar mayoritaria legitimados desde el cuerpo docente se unen a la falta de información (muchas veces por falta de medios), como decíamos, sobre los bagajes y los contextos reales de vida de los niños de origen minoritario, de tal manera que, como afirma Liégois (1998, citado por Terrén, 2005:33), las representaciones a base de prejuicios y estereotipos se adhieren a esta información (sesgada) y también a la que el enseñante recibe la mayoría de las veces desde su infancia y que a menudo puede verse inducido a transmitir.
De los imaginarios docentes sobre el alumnado de origen inmigrante a la evaluación: un estudio de caso en el Maresme (Cataluña)
Contextualizando la propia aportaciónEl interés por estos temas llevó hacia la realización, como apuntábamos en la metodología, de una etnografía escolar y de contexto en una escuela de primaria pública, única en su municipio, situada en una población que representa uno de los enclaves más tradicionales del turismo en Cataluña, con una larga trayectoria en la recepción de extranjeros europeos y de otros países ricos en la comarca barcelonesa del Maresme, primero como turistas, y recientemente como residentes en un proceso de asentamiento familiar. Sin embargo, estos últimos representaban menos de un tercio de la población de nacionalidad extranjera del municipio, superior al 15 % de la población total en su conjunto. Se trata de un municipio pequeño, de menos de 3 000 habitantes, con una población autóctona relativamente menos diversa que en otras localidades de la comarca, en la que las relaciones sociales adquieren un ca-rácter diádico, relativamente polarizado, de forma que apenas hay contacto entre locales y “foráneos”.
6 En el caso del alumnado marroquí, sin embargo, sí observamos claramente una influencia muy directa. J. Pàmies, en su tesis doctoral (2006) mostró como los estigmas asociados al “moro” (engaño, fanatismo religioso, suciedad, etc.) tienen su correlato en las dinámicas escolares analizadas en la etapa de secundaria. L. Mijares (2006) también se ha hecho eco en diversas publicaciones de esta conexión entre estereotipos y expectativas docentes hacia el alumnado de origen marroquí.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 365 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 366
La escuela fue creada a finales de los setenta y en el momento de realizar el trabajo de campo (2001-2003) no tenía más de 100 alumnos, entre los que se encontraba un 31 % de niños y niñas de origen inmigrante extranjero, muchos nacidos en el país de origen, de una gran diversidad de nacionalidades, predominando las latinoamericanas (República Dominicana, Paraguay, Colombia), Marruecos, Reino Unido, Alemania y diversos países de la antigua Europa del Este. El centro adolecía de una persistente situación de precariedad en cuanto a infraestructuras y estabilidad de la plantilla –fluctuante y poco co-hesionada internamente–, así como una deriva en los proyectos docentes en términos de coherencia y continuidad. Una situación que se compensaba con la elevada implicación de las familias autóctonas y de países europeos, quienes, pudiendo “escoger” matricular a sus hijos en la red concertada disponible en las localidades vecinas y en la capital de la comarca, Mataró –como así lo hacían otros conciudada-nos–, preferían llevar a sus hijos a la escuela del pueblo, no solo por comodidad, sino por principios progresistas. En este sentido, el centro sacaba partido de una AMPA bien nutrida y activa, muy inte-grada en la vida local, en la cual sin embargo brillaban por su ausencia las familias de la inmigración económica, y en especial las marroquíes.
La atención al alumnado extranjero recién llegado carecía de dispositivos de acogida y atención más allá de los refuerzos lingüísticos segregados pensados para compensar los déficits del alumnado marro-quí de incorporación tardía, de las adaptaciones curriculares, también masivas entre el alumnado llegado de Marruecos, y del aprendizaje de la lengua vehicular aparte de los hablantes naturales de la misma. Ni los alumnos llegados de países europeos, ni los de origen latinoamericano, eran incluidos en las aulas de refuerzo lingüístico en lengua catalana –tampoco en los refuerzos de nivel–, y solo a algunos de los segundos (dominicanos) se les había evaluado a partir de un currículo adaptado7. Estos dispositivos de segregación interna sin duda impactaban en las relaciones entre iguales en el centro (ver Ballestín, 2012), donde los alumnos de procedencia marroquí eran excluidos sistemáticamente de los juegos y sociabilida-des espontáneas en momentos informales (recreo, excursiones, fiestas…), generando entre éstos estrate-gias adaptativas colectivas al rechazo más o menos explícito de sus compañeros.
MetodologíaLos objetivos del proyecto demandaban un enfoque metodológico básicamente cualitativo. El trabajo de campo basado en la Observación Participante (O. P.), sustentado en el rol de “profesora de apoyo” dentro y fuera de las aulas, emergió como base estratégica de la etnografía escolar, completada con una etnografía de contexto en los dos territorios que constituyeron las unidades de observación del trabajo de tesis (en el presente texto solamente nos referimos a una de las unidades, ver Ballestín, 2008), que se llevó a término entre 2001 y 2003. La etnografía se construyó además mediante entrevistas semi-dirigidas tanto al profesorado de los centros educativos, como a actores relevantes en el territorio (re-presentantes de las Asociaciones de Vecinos y vecinos a título particular, Servicios Sociales, Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico, etc.). Se efectuó asimismo una recogida y explotación de datos sociodemográficos y documentales, a fin de contextualizar y afinar la descripción etnográfica.
En el CEIP en que nos centramos en este artículo se obtuvo además el privilegio (inalcanzable en el otro centro educativo) de poder consultar y tomar notas de los informes de evaluación, los cuales emergieron como un material extremadamente revelador y rico en conexión con el resto de informa-ción recogida, constituyendo aquí (aunque parcialmente) el objeto de análisis específico.
7 Es más, el uso del inglés por parte de los niños y las familias británicas en la escuela no solo no era visto como un obstáculo para la adquisición de los aprendizajes –como sucedía con el árabe dialectal–, sino que incluso era contemplado como una ventaja: de hecho, se había propuesto a una de las madres que impartiera inglés como actividad extraescolar…
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 366 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 367
Imaginarios y discursos docentes sobre los alumnos por procedencia étnico-culturalEn este contexto, los maestros vehiculaban un discurso de aceptación no problemática de cierta diver-sidad cultural por la trayectoria histórica del centro, colocando en el escaparate al alumnado del cual se sentían más orgullosos: el llegado de países europeos, principalmente de Alemania, Francia y Reino Unido. De hecho a este alumnado ni siquiera se le consideraba “de origen inmigrante” (ver Ballestín, 2010b).
En cambio, el alumnado y las familias de origen marroquí eran vistos y tratados desde atribuciones culturalistas estigmatizadoras que suponían barreras insalvables en relación a los valores y hábitos de escolarización:
Si te refieres al mundo marroquí… (…), bueno, su cultura está muy lejos, y la valoración que tienen del día de mañana para sus hijos no es la misma que la de los autóctonos… (Maestra Ciclo Medio).
Porque aunque parezca que te entiendan, pierden conceptos y pierden nociones, y su noción de escuela también es diferente mentalmente de la que podamos tener nosotros, los autóctonos. En general, ¿eh? (Maestra Etapa Infantil).
Las visiones del profesorado se dejaban impregnar en gran medida por el imaginario culturalista –como identificación fija y reduccionista de los grupos sociales en tanto culturas– atribuido desde la sociedad mayoritaria a las familias musulmanas. En numerosas ocasiones testimonié las quejas de las docentes ante la supuesta tozudez de estos alumnos por formar “un gueto marroquí”, así como por sus actitudes resistentes en las aulas y los patios. Una maestra se lamentaba en estos términos:
Pues en principio nosotros…, insistíamos en que se integraran, pero después hemos quedado en que insistimos en que cumplan las normas básicas y en que convivan. (…). Pero claro, su cultura es muy fuerte, y cuando están entre ellos pues unos marcan a los otros, ¡desengáñate! Y si alguien hace una cosa que no les parece que cultu-ralmente esté bien, pues… Ahora tenemos un niño que pollo no come tampoco, y monta unos shows… Cuando le preguntas te dice: “No, no, tampoco comemos pollo si no está hacia a la Meca”. Es una cultura muy fuerte (Maestra de Ciclo Medio).
Los conflictos de la índole citada habían ido asentando en la plantilla esta idea de una cultura magrebí “fuertemente” opuesta a la escuela. Hasta el punto de que algunas docentes habían llegado a expresar una sensación de provocación, incluso de invasión, del espacio escolar, como lo reflejan enfáticamente las siguientes citas:
Yo creo que nos hemos de respetar, pero llegamos a extremos que son de encararse. Como el T el otro día con el pollo: no era si se lo comía o no, era la manera de decirlo: “¡Eh!, cuidado que te acusaré de racista si…”, ¿me entiendes? (…). Yo pienso que es una cosa de ponerse fuerte y decir “lo nuestro es lo mejor”(…). –¿Están un poco a la defensiva?– Más que a la defensiva a la invasora. (Maestra de Ciclo Medio).
… Y los encontramos un día en la biblioteca rezando con alfombras en el suelo y todo. (…). Se habían traído las alfombras de casa en las mochilas, y habían agrupado a todo el colectivo musulmán, y estaban todos rezando, incluso los pequeños: la S, la B… Todos juntos… (Maestra de Ciclo Superior).
Si desde el ciclo medio y el superior se coincidía en asegurar que resultaba clave para el buen ren-dimiento de estos alumnos el haber nacido en destino, o haber sido escolarizados desde la Educación Infantil, las educadoras del Parvulario relativizaban la importancia de la escolarización precoz, enfati-zando nuevamente la distancia cultural de las familias.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 367 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 368
No obstante, los niños y niñas marroquíes de incorporación tardía, los más numerosos junto a los de procedencia latinoamericana, eran objeto de atribuciones que compensaban el “poco interés” de sus familias con su espíritu de superación y sus ganas de aprender, a pesar de todos los supuestos handicaps:
Hay niños de origen musulmán muy inteligentes, que se esfuerzan, a pesar de tener un mundo familiar desfavo-recido, que no tiene nada que ver con el que puedan tener los niños de aquí, evidentemente, pero que son niños con ganas de aprender y que se esfuerzan mucho. Y entonces, claro, de esto sale un rendimiento gratificante para ese niño, ¿no? (…). Y realmente a algunos les cuesta más, es cierto, pero también tenemos niños inteligentes. (Maestra de Ciclo Superior).
El supuesto tour de force de “la cultura marroquí”, en tanto elemento clave integrante de las experien-cias y el imaginario del profesorado, llegaba también a la esfera de los aprendizajes, donde se constata-ba una resistencia a determinados contenidos del currículum y prácticas escolares:
He tenido niñas marroquíes que cuando daba ética pues ya ni me escuchaban, no podían escuchar lo que decía. Tenía una clase con diferentes religiones, tenía niños budistas, sincretistas…, tenía de todo, y hacíamos historia de las religiones. Y estas niñas es que ya por norma cerraban el cerebro… (Maestra de Ciclo Medio).
La oposición y la “fuerza” (contraescolar) que se asociaba al contexto cultural de origen de los niños y niñas de famílias marroquíes contrastaba vivamente con la supuesta facilidad de adaptación de los alum-nos/as de origen latinoamericano, gracias a una percepción de proximidad lingüística y cultural:
Supongo que los sudamericanos, que conocen una de las dos lenguas oficiales, pues para ellos nuestro idioma, el catalán, tiene más similitud, ¿no? Y su cultura es más próxima a la nuestra. Entonces. La adaptación quizá sea más rápida, o no les suponga tanto choque, ¿no? Les cuesta menos… Y pienso que los que tienen más dificultades son los árabes, supongo que por la cultura, que es muy diferente, y por el idioma. (Miembro Equipo Directivo).
Una y otra vez el profesorado resaltaba su “voluntad de integración” en contraposición con la atribui-da “automarginación” de los alumnos y familias de origen marroquí. Las familias latinoamericanas, a di-ferencia de la mayoría de marroquíes, asistían puntualmente a las reuniones con las tutoras y respondían positivamente a las demandas de colaboración e implicación en la educación de los hijos, aunque tuvieran los mismos impedimentos por razones económicas y laborales que las primeras. Por ello las maestras también tendían a ver razones de índole cultural en esta diferente respuesta:
…Y con los sudamericanos últimamente hemos tenido muchos problemas derivados de la situación económica, no es que tengan problemas de temas sociales ni de diversidad… (Maestra Ciclo Medio).
El “problema” en la escolarización del alumnado latinoamericano, más concretamente de países po-bres como República Dominicana o Ecuador, se situaba, según las docentes, en la “falta de base de co-nocimientos” de los niños nacidos en origen y en la “falta de hábitos de estudio”, aunque algunas profe-soras reconocían que tenían “niños sudamericanos que hacen menos faltas de ortografía catalana que los propios de aquí”. Además, algunas docentes señalaron una evolución en negativo por parte únicamente de los varones de origen latinoamericano: pasaban del “esfuerzo” a la “relajación”, tanto en el ámbito de los aprendizajes como respecto a las normas escolares, cuando ya llevaban un tiempo en la escuela.
En definitiva, mientras las “diferencias culturales” se volvían totalmente invisibles cuando se tra-taba del alumnado de procedencia europea, y tenían una influencia matizada en el caso del de origen latinoamericano, para el alumnado de origen marroquí se convertían en un dispositivo estigmatizador y segregador que encontraba su correlato en unos dispositivos de “atención a la diversidad” reproduc-
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 368 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 369
tores de las desigualdades educativas de entrada. Un efecto Pigmalión que se acababa plasmando de forma muy evidente en los desiguales resultados de la evaluación escolar a todos los niveles: estricta-mente académicos y “evolutivos” o madurativos, como veremos a continuación.
La evaluación, o la construcción del “éxito” y “fracaso escolar” del alumnado de ori-gen inmigrante: análisis de los expedientes académicosLa consulta de estos expedientes, realizada una vez finalizado el trabajo de campo de observación parti-cipante, reveló hasta qué punto la jerarquía de imaginarios culturales asociados a los diferentes colectivos constituían un elemento determinante en los resultados académicos obtenidos por los alumnos en sus trayectorias escolares, cómo aquéllos se acababan filtrando en éstos.
Se han rescatado fragmentos de las calificaciones, relativas al último trimestre del curso 2000-01 (ju-nio), de algunos (en total se consultaron 21 expedientes) alumnos y alumnas de familias extranjeras de Ciclo Inicial y Ciclo Medio representativos de los orígenes mayoritarios en el centro, todos ellos nacidos allí: Europa (Timothy), Latinoamérica (Carla, Yadirys y Edward), y Marruecos (Marwan, Salua, Salah, Mariam, Zineb). Sus nombres reales han sido sustituidos por otros ficticios para preservar su anonimato.
Se han elegido dos materias, una de carácter instrumental, como es la Lengua Catalana (alumnos de Ciclo Inicial) en los aspectos de lectura y comprensión/expresión, y otra más vinculada a la observación del entorno, Conocimiento del Medio (alumnos de Ciclo Medio), como indicadores para la contrasta-ción, en su estrecha vinculación con la evaluación de los Aspectos personales y evolutivos del alumnado, consignados más adelante. La nomenclatura técnica en funcionamiento en el momento de recogida de los datos era: P. A (Progresa Adecuadamente); N. M (Necesita Mejorar); y N. A. (No Evaluado –Avaluat–) para los alumnos de incorporación tardía. La elección de estos aspectos más globales, “psicológicos” y actitudinales en los informes del profesorado no fue otra que poner la prueba la influencia de los imagi-narios culturalistas dominantes mediante los procesos de etiquetaje precisamente sobre la dimensión más subjetiva y culturalmente impregnable de la evaluación escolar.
Evaluación académica de materias curriculares: Lengua Catalana y Conocimiento del MedioLas tablas comparativas prácticamente hablan por sí solas, pero resaltaré algunos de los apuntes más llamativos en las notas calificadoras:
a) Lengua catalana en Ciclo InicialEn el despliegue de columnas observamos cómo son los alumnos de lenguas maternas con un estatus social superior (inglés, castellano), los que obtienen con más frecuencia la consideración global de Progresa Adecuadamente, mientras que los dos alumnos nacidos en Marruecos con-centran los calificativos de déficit: Necesitan Mejorar en precisamente aquellas habilidades lec-toras y de expresión que la escuela ha sido incapaz de transmitirles, tomando la consecuencia por la causa… Un ejemplo paradigmático es el de Mohamed, de quien se afirma: a menudo cuesta entender lo que dice, se hace un lío; es decir, la desventaja ocasionada por la distancia lingüística se diagnostica como un handicap constitutivo del propio niño: “se hace un lío”: ¿se hubiera afirmado lo mismo si se le hubiera evaluado desde la competencia en su lengua materna?
Si las calificaciones de las dos alumnas dominicanas reflejan una disparidad que tiene mucho que ver con el origen socioeconómico y de nivel de instrucción de las familias (más elevado en el caso de Carla que en el de Yadyris), en las de los alumnos marroquíes hay que destacar las atribuciones
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 369 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 370
de falta de esfuerzo y falta de interés que, ya lo hemos visto, se aducían en general como achaca-bles a la “cultura” del colectivo. Como ejemplos: No muestra interés por la lectura; Ha de acostumbrarse a escuchar con más atención; o Si el cuento es corto, lo escucha hasta el final, pero si es largo, se cansa.
La comparación detenida (en la que no podemos extendernos) entre columnas de la Tabla I nos hace pensar hasta qué punto la lengua materna de los alumnos/as deviene en el entorno escolar una marca simbólica distintiva, generadora de juicios y prejuicios capacitadores o desposeedores de habilidades de aprendizaje.
Timothy(Nacido en Reino Unido)
Carla(Nacida en República Dominicana)
Yadirys(Nacida en República Dominicana)
Marwan(Nacido en Marruecos)
Salua(Nacida en Marruecos)
(Primero, Progresa Adecuadamente)
(Segundo, Progresa Adecuadamente)
(Segundo, Necesita Mejorar)
(Primero, Necesita Mejorar)
(Primero, Necesita Mejorar)
Lectura Lectura Lectura Lectura Lectural Conoce las letras trabajadas en
clase.l Muestra interés por la lectura.l Lee toda la palabra completa, ya no
lo hace letra por letra.l Sabe seguir una lectura colectiva.l Tiene buena comprensión lectora.
l Conoce las letras trabajadas en clase.
l Muestra interés por la lectura.l Lee con seguridad y buen ritmo.l Sabe seguir una lectura colectiva.l Tiene buena comprensión lectora.
l Aún confunde alguna letra trabajada en clase.
l Lee silábicamente.l Se atropella bastante cuando lee.l No sabe seguir una lectura colectiva.l Le hace mucha falta leer en casa
cada día.
l No conoce lo suficiente las letras trabajadas en clase.
l No muestra demasiado interés por la lectura.
l Aún lee letra por letra y le cuesta juntar una palabra.
l No sabe seguir una lectura colectiva.l No comprende las preguntas de la
lectura.l No ha mejorado demasiado en la
lectura.l Le hace mucha falta leer en casa
cada día.
l No conoce las letras trabajadas en clase.
l No muestra demasiado interés por la lectura.
l Aún lee letra por letra y le cuesta juntar una palabra.
l Aún lee silábicamente.l No sabe seguir una lectura colectiva.l No comprende las preguntas de la
lectura.l No ha mejorado demasiado en la
lectura.l Le hace mucha falta leer en casa
cada día.
Comprensión y expresión Comprensión y expresión Comprensión y expresión Comprensión y expresión Comprensión y expresiónl Comprende fácilmente lo que se le
dice sobre cualquier tema.l Escucha con mucha atención los
cuentos.l Sabe explicar los cuentos.l Le gusta mucho participar en las
conversaciones de clase.l Se expresa muy bien cuando habla.l No pronuncia correctamente todos
los sonidos.l Tiene un vocabulario muy amplio
para su edad.
l Tiene buena compresión lectora del catalán.
l Sabe explicar los cuentos.l Le gusta mucho participar en las
conversaciones de clase.l Cada vez tiene más vocabulario en
catalán.
l Su nivel de comprensión oral es un poco flojo.
l Solo recuerda el inicio de los cuentos.
l Participa más que antes en las conversaciones de clase.
l No pronuncia correctamente todos los sonidos.
l Le cuesta un poco seguir el libro de la clase.
l Su nivel de comprensión oral es un poco flojo.
l Debe acostumbrarse a escuchar con más atención.
l Si el cuento es corto, lo escucha hasta el final, pero si es largo, se cansa.
l Le gusta mucho participar en las conversaciones de clase.
l A menudo cuesta entender lo que dice, se hace un lío.
l Su nivel de comprensión oral es un poco flojo.
l Tiene que acostumbrarse a escuchar con más atención.
l Si el cuento es corto, escucha hasta el final, pero si es largo se cansa.
l No pronuncia correctamente todos los sonidos.
l Se atropella un poco cuando debe hablar en clase sola.
l Participa más que antes en las conversaciones de clase.
l Hay palabras que aún no dice bien.
Tabla I. Notas de evaluación de Lengua Catalana en Ciclo Inicial.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Evaluación final del profesorado.
b) Conocimiento del Medio en Ciclo MedioCuando trasladamos nuestra atención a la asignatura de Conocimiento del Medio, esta vez en el contexto de cuarto curso, nuevamente se aprecia la brecha que separa los resultados de los alum-nos de orígenes tenidos por más cercanos culturalmente (en este caso, Edward, de República Dominicana), de aquellos obtenidos por el origen más estigmatizado, el marroquí, incluyendo una dimensión de género que tiene mucho que ver con las constataciones ya plasmadas en el apartado de los imaginarios docentes.
Efectivamente (ver Tabla II) las bajas expectativas expresadas por algunas de las docentes, que aseguraban que las niñas magrebíes ponían menos atención en los aprendizajes escolares que los niños al ser más refractarias y resistentes por aferrarse a su cultura de origen, parecían encontrar su eco en las notas de dos de ellas (Mariam, Zineb), otra vez en términos de falta de interés y de
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 370 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 371
atención: Su capacidad es baja porque no tiene intereses definidos; Hay que estimularla para que ponga más inte-rés en su entorno. Los problemas de memoria son por la falta de atención. No analiza lo suficiente las cosas porque tanto le da equivocarse…
Incluso, para el caso de Zineb, una de las alumnas que se incluían en el perfil de “bloqueo mental y emocional” diagnosticado por el Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP), se llega a apuntar que la deficiente observación es por su temperamento apático, naturalizando un tipo de respuesta que al parecer nadie se había tomado la molestia de constatar si tenía continuidad en el entorno familiar o solo se producía en el ámbito escolar, a pesar de lo cual se adjuntaba la observación Sería bueno que los fines de semana viera menos la TV y saliese a convivir con la naturaleza, una expectativa pro-pia de la cultura escolar que muy pocos alumnos cumplían, independientemente de su extracción cultural.
Tampoco, y ésta ya es otra cuestión que demandaría ser objeto de análisis específico, parecía haber-se planteado la plantilla docente hasta qué punto el planteamiento de una parte de los contenidos curriculares incluidos en una asignatura como Conocimiento del Medio resultaban desigualmente significativos para el alumnado: por ejemplo las basadas en la preparación de las colonias, de las cuales quedaban excluidos la gran mayoría de los alumnos de origen marroquí, y algunos latinoa-mericanos, por motivos económicos.
Edward(Nacido en República Dominicana)
Salah(Nacido en Marruecos)
Miriam(Nacida en Marruecos)
Zineb(Nacida en Marruecos)
(Cuarto, Progresa Adecuadamente)
(Cuarto, Progresa Adecuadamente)
(Cuarto, Necesita Mejorar)
(Cuarto, Necesita Mejorar)
Capacidad de observación Capacidad de observación Capacidad de observación Capacidad de observaciónl Su capacidad de observación está muy
desarrollada.l Muestra mucho interés por todo lo que le
rodea.l Muestra una sana curiosidad por todo lo que
desconoce.
l Observa su entorno, pero de forma fugaz y superficial.
l Hay que estimularlo para que muestra más interés por su entorno.
l Sería bueno que tuviera una actitud más receptiva y de curiosidad.
l Observa su entorno, pero de forma fugaz y superficial.
l Su capacidad de observación es baja, porque no tiene intereses definidos.
l Hay que estimularla para que muestre más interés por su entorno.
l Sería bueno que tuviese una actitud más receptiva y de curiosidad.
l Se le debería motivar más para descubrir nuevas situaciones.
l La deficiente observación es por su tempera-mento apático.
l Conviene estimular su interés por aprender cosas nuevas.
l Sería bueno que tuviera una actitud más receptiva y de curiosidad.
l Sería bueno que los fines de semana viese me-nos la TV y saliese a convivir con la naturaleza.
Experimentación y manipulación Experimentación y manipulación Experimentación y manipulación Experimentación y manipulaciónl Acostumbra a rechazar aquellas tareas que le
exigen comprobación.l Por miedo a equivocarse, prefiere no experie-
mentar soluciones nuevas.
l Debería aumentar el hábito de comprobar lo que hace.
l Sería bueno que tuviera una actitud más activa para experimentar.
l Conviene potenciarle el gusto por conseguir cosas nuevas.
l Acostumbra a rechazar aquellas tareas que le exigen comprobación.
l No suele buscar nuevas soluciones a sus dificultades.
l No analiza lo suficiente las cosas porque tanto le da equivocarse.
l No descubre muchas cosas porque le falta capacidad para experimentar.
l Debería aumentar el hábito de comprobar lo que hace.
l Sería bueno que tuviera una actitud más activa para experimentar.
l No acostumbra a arriesgarse a buscar solucio-nes nuevas.
Adquisición y relación de conceptos
Adquisición y relación de conceptos
Adquisición y relación de conceptos
Adquisición y relación de conceptos
l Ha adquirido bastante bien los conceptos trabajados.
l Sabe relacionar bien diversas situaciones.l Su nivel de memoria es el adecuado para su
edad.
l Ha adquirido bastante bien los conceptos trabajados.
l Hay que reforzarle el hábito de recordar conceptos.
l Debe ejercitarse en ir agrupando lo que va conociendo.
l Su nivel de memoria es el adecuado para su edad.
l No ha adquirido bastante bien los conceptos trabajados.
l Debe relacionar más lo que aprende, para recordarlo mejor.
l Debe ejercitarse en ir agrupando lo que va conociendo.
l En general le cuesta recordar las explicaciones hechas en clase.
l Los problemas de memoria son por falta de atención.
l No ha adquirido bastante bien los conceptos trabajados.
l Debe relacionar más lo que aprende, para recordarlo mejor.
l Debe ejercitarse en ir agrupando lo que va conociendo.
l En general le cuesta recordar las explicaciones hechas en clase.
l Los problemas de memoria son por falta de atención.
Tabla II. Notas de evaluación de Conocimiento del Medio en Ciclo Medio
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Evaluación final del profesorado.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 371 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 372
‘Aspectos personales y evolutivos’ en Preescolar, Ciclo Inicial y Ciclo MedioSe trata justamente de la dimensión en la evaluación del alumnado que más directamente entronca con los imaginarios docentes vehiculados a través del discurso y que nos permite establecer un puente aún más directo con la construcción del éxito y el fracaso académicos en términos de los modos de estar y las actitudes ante la escuela y las tareas escolares. Tal y como señala A. Franzé (2002: 184), éstos se componen de un conjunto de indicadores de apariencia vaga y difusa que remiten, en última instancia, a la capacidad de adaptarse a las normas que regulan las conductas en el ámbito escolar. Algunos de los principales serían la capacidad de autocontrol y de autonomía, de respetar tiempos y espacios de participación decididos por los adultos, el equilibrio y constancia temperamental, o el grado de sociabilidad demostrada hacia el profesorado y los compañeros.
Los informes de evaluación personal constituyen, en este sentido, una buena pista no solo para reseguir las respuestas del alumnado y sus impactos en las trayectorias académicas, sino también para detectar los nexos entre las experiencias y los imaginarios descritos anteriormente con las expectati-vas y valoraciones del profesorado. Lo hacemos a través de algunos ejemplos extraídos de P-5, Ciclo Inicial y Ciclo Medio.
• Etapa pre-escolar: P-5:Resultó todo un hallazgo comprobar cómo desde etapas tan iniciales los alumnos son construidos, y, como efecto espejo, se construyen desde unas supuestas características psicológicas, emo-cionales y relacionales concebidas como “endógenas” a los propios niños que se acaban convir-tiendo en variables favorecedoras u obstaculizadoras de las aptitudes y capacidades de aprendizaje.
Si nos fijamos en las Características emocionales de la muestra de alumnos escogida en P5 (Ta-bla III) vemos cómo tanto Dora (de origen alemán) como Álvaro (de origen paraguayo y familia acomodada con alto nivel de estudios) reciben comentarios positivos de madurez, p. ej. (Álvaro): Se le ve muy seguro de sí mismo en la mayoría de situaciones o actividades, muestra gran autonomía en todo momen-to, le gusta realizar las actividades siguiendo sus propios criterios…
En cambio, los alumnos de procedencia marroquí, si bien son objeto de valoraciones positivas en lo afectivo (manifestar buenos sentimientos, mostrarse tranquilos y afectuosos…) también lo son de atribuciones tendentes a la falta de madurez (a veces se enfada por motivos que no tienen mucha importancia; a veces tiene reacciones un poco infantiles) y de autonomía (Rafiq, por ejemplo, Manifiesta a menudo inseguridad ante diversas situaciones o actividades).
En los aspectos de Relación con los profesores y los compañeros, los alumnos de origen europeo y latinoamericano acaparan los comentarios positivos a pesar de algunas distinciones de género8; en cambio, Rafiq y Abdel son vistos como poco receptivos hacia los compañeros: va bastante solo, no busca la relación con los otros niños (Rafiq), se muestra distante, no acostumbra a dialogar con los compañeros (Abdel). En el caso de Imad hay una voluntad de “llamar su atención”, pero en ocasio-nes infructuosa o con un desenlace conflictivo cuya causa se atribuye al niño (Es sociable, pero a veces molesta a los compañeros; No puede evitar venir a contarme lo que han hecho mal los demás).
En la dimensión de Hábitos sociales es donde resulta más fácil identificar los contrastes entre los “alumnos modelo”, y el resto, mayoritariamente de origen marroquí: mientras Álvaro y Dora,
8 Si a Dora no le gusta llamar la atención, se preocupa de los otros niños, se muestra sensible y a menudo se siente agredida aunque los hechos no tengan impor-tancia; a Álvaro le gusta, a veces, ser el centro de atención, a menudo se manifiesta autoritario.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 372 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 373
en definitiva, consiguen satisfactoriamente la madurez social de la edad, los alumnos de familias marroquíes reciben con más frecuencia valoraciones de inmadurez y pasividad (espera a que los otros decidan y se añade a la mayoría), de déficit participativo, y de aislamiento social.
Dora(Nacido en Alemania)
Álvaro(Nacido en Paraguay
Rafiq(Nacido en Marruecos)
Imad(Nacido en Marruecos)
Abdel(Nacido en Marruecos)
Características emocionales Características emocionales Características emocionales Características emocionales Características emocionalesl Prefiere el diálogo a la pelea.l Muestra reacciones prudentes y bien
pensadas.l Casi nunca es motivo de dicusión o
disputas.l Siempre está contenta.l Es muy sensible, le sabe mal que le
llamen la atención.l Manifiesta muy buenos sentiemien-
tos.l Se muestra afectuosa con los
compañeros/as.l Si hay que avisarla por algún motivo
se afecta.
l Ante el conflicto, se muestra felxible.l Su semblante es serio, aunque esté
contento.l Es un niño que necesita actividad
para sentirse satisfecho.l Cuando se le avisa, de entrada se
afecta, pero pronto se olvida.l Se le ve muy seguro de sí mismo
en la mayoría de situaciones o actividades.
l Muestra gran autonomía en todo momento.
l Le gusta realizar las actividades siguiendo sus propios criterios.
l Su carácter tranquilo hace que difícilmente se enfade por nada.
l Lee silábicamente.l Prefiere el diálogo a la disputa.l Ante un conflicto, se muestra
flexible.l Siempre está contento.l Manifiesta muy buenos sentiemientos.l Se muestra afectuoso con los com-
pañeros y los adultos de la escuela.l Le gusta realizar las actividades
siguiendo sus propios criterios.l Sin embargo, se ha acostumbrado a
preguntar antes de hacer algo.l Manifiesta a menudo inseguridad
antes diversas situaciones o actividades.
l Casi nunca es motivo de discusión o peleas.
l A veces se enfada por motivos que no tienen mucha importancia.
l Se muestra afectuoso con los compañeros.
l Busca llamar la atención de los compañeros/as.
l Cuando se le avisa, de entrada se afecta, pero hablando con él, hace caso de lo que se le dice.
l A pesar de su carácter tranquilo, cuando conviene saca golpes de genio.
l A veces tiene reacciones un poco infantiles.
l A veces se enfada por motivos sin importancia.
l Es muy tímido.l Cuando se le avisa, de entrada se
afecta, pero pronto se le olvida.l Manifiesta a menudo inseguridad ante
diversas situaciones o actividades.
Relación con el docente/con los compañeros
Relación con el docente/con los compañeros
Relación con el docente/con los compañeros
Relación con el docente/con los compañeros
Relación con el docente/con los compañeros
l Explica muchas cosas a la maestra.l Se muestra afectuosa con la
maestra.l No le gusta llamar la atención, su
actitud es normal.l Colabora en todo lo que propone la
maestra.l Normalmente hace caso de las
indicaciones de la maestra.l Su relación con los compañeros es
llana.l Se preocupa de los otros niños.l Se muestra sensible y a menudo
se siente provocada o agredida o aunque los hechos no tengan demasiada importancia.
l Acostumbra a tener actitud de ayuda y colaboración con los demás.
l Le gusta, a veces, ser el centro de atención. A pesar de todo su actitud es normal.
l Colabora en lo que propone la maestra.
l Normalmente hace caso a las indicaciones de la maestra.
l Intenta pasar desapercibido cuando hace una trastada.
l Explica muchas cosas a la maestra.l Tiene buena reación con los
compañeros.l Escoge a los compañeros con los que
relacionarse, suele ser selectivo.l A menudo se muestra autoritario.l Alguna vez muestra actitudes
de rechazo hacia determinados compañeros.
l Tiene en cuenta a los compañeros menos populares y se preocupa de ellos.
l Intenta acaparar la atención de los compañeros.
l Explica muchas cosas a la maestra.l A menudo reclama la atención de la
maestra.l Le gusta, a veces, ser el centro de
atención. A pesar de todo su actitud es normal.
l Colabora en lo que propone la maestra.
l No puede evitar venirme a explicar las trastadas de los demás.
l Se le ve independiente.l Va bastante solo, no busca la
relaciñon con los otros niños y niñas.l Tiene en cuenta a los compañeros
menos populares y se preocupa de ellos.
l Acostumbra a ser bien aceptado por los compañeros.
l Su relación y comunicación con el maestro son buenas.
l A veces se atribuye historias o vivencias imaginarias.
l Le gusta, a veces, ser el centro de atención.
l Solo reclama la ayuda de la maestra cuando le es imprescindible.
l No siempre hace caso a las indicacio-nes de la maestra.
l No puede evitar venirme a explicar las trastadas de los demás.
l Tiene buena relación con los compañeros.
l Escoge a los compañeros con los que relacionarse, suele ser selectivo.
l Es sociable, pero a veces molesta a los compañeros.
l Intenta acaparar la atención de los compañeros.
l Explica pocas cosas a la maestra.l Se muestra distante.l Solo reclama la ayuda de la maestra
cuando le es imprescindible.l Normalmente hace caso de las
indicaciones de la maestra.l Su relación con los compañeros es
llana.l Es sociable, pero a veces molesta a
los compañeros.l Se comunica poco con los compa-
ñeros con los que no acostumbra a jugar.
l No acostumbra a dialogar demasiado con los compañeros.
Hábitos sociales Hábitos sociales Hábitos sociales Hábitos sociales Hábitos socialesl Habitualmente se comparta con
respeto hacia los compañeros.l Acostumbra a prestar ayuda
fácilmente a los compañeros que la piden.
l Tiene mucha iniciativa.l Comparte fácilmente sus cosas y las
comunes.l Acostumbra a participar con alegría y
eficacia en las tareas de grupo.
l Tiene capacidad para atraer a los demás.
l Establece relaciones absorbentes con los demás.
l Tiene mucha iniciativa.l Habitualmente suele respetar y
cuidar las cosas comunes.l Acostumbra a participar con alegría y
eficacia en las tareas de grupo.l Ha conseguido suficientemente la
madurez social de la edad.
l Habitualmente se comparta con respeto hacia los compañeros.
l Espera a que los demás decidan y se añade a la mayoría.
l Va un poco a su aire.l Habitualmente suele respetar y
cuidar las cosas comunes.l Acostumbra a participar con alegría y
eficacia en las tareas de grupo.l Ha conseguido suficientemente la
madurez social de la edad.l Debería relacionarse más con los
niños y niñas fuera de la escuela.
l Espera a que los demás decidan y se añade a la mayoría.
l Acostumbra a participar activamente en las tareas comunes.
l Debería ser más puntual en las entradas a la escuela.
l A veces hace enfadar a algún compañero/a sin ningún motivo.
l Espera a que los demás decidan y se añade a la mayoría.
l Le cuesta un poco compartir las cosas comunes.
l Le cuesta aún participar activamente en las tareas comunes debido a su inseguridad.
l Aún no ha conseguido del todo la madurez social que acostumbra a corresponder a la edad.
Tabla III. Notas de Evaluación de los Aspectos personales y evolutivos en P5
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Evaluación final del profesorado.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 373 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 374
• Ciclo Inicial y Ciclo MedioAl pasar a Ciclo Medio e Inicial, se observan tendencias de etiquetaje valorativo muy parecidas (ver tablas anexas): de nuevo, los alumnos percibidos y tratados como más próximos a los valores y normas de la cultura escolar (Mark, Yadyris, en C. Inicial; Eladio en C. Medio) continúan siendo evaluados desde marcadores más bien positivos: Mark (origen inglés) destaca por ejemplo por sa-ber valerse por sí mismo, así como por su interés, actitud de colaboración y participación activa.
Las atribuciones de inhibición y timidez marcan la valoración de los tres alumnos de origen do-minicano, pero se equilibran con otras que destacan su sociabilidad y actitud positiva ante las normas, adaptándose bastante bien al trabajo de la clase y a todas las actividades del curso; en cambio, es en las Actitudes ante el trabajo dirigido donde, para alguno de ellos, tienen su eco las imágenes de “bajo” nivel y poca capacidad de esfuerzo académico que veíamos en los discursos del profesora-do: Yadyris, por ejemplo, le cuesta escuchar lo que se explica en clase y si lo que hace no le requiere demasiado esfuerzo lo acaba enseguida, pero si no, le cuesta terminarlo; Eladio, por su parte, es muy despistado y se distrae según quien tenga alrededor… No obstante, de todos ellos se dictamina que su adaptación al ambiente escolar es, globalmente, muy buena.
En constraste, los alumnos de origen marroquí, excepto claras excepciones como Salma y Mounir, continúan siendo objeto de atribuciones de rasgos de personalidad y evolutivos naturalizados como problemáticos para los procesos de aprendizaje, cuando no dejan de ser el reflejo de los estereotipos estigmatizadores que aparecían en los imaginarios docentes. Como muestra: Mustafá a veces disfraza la verdad (afirmación vinculable a la imagen de los árabes como mentirosos), o solo par-ticipa de lo que le interesa, colabora solo en lo que le gusta (vinculable a la supuesta resistencia de los niños de “cultura marroquí” a los contenidos curriculares); en otros casos, se encuentran afirmaciones como cuando se le llama la atención siempre quiere tener la última palabra, le cuesta aceptar las normas, a menudo protesta. Entre las niñas, vemos aseveraciones que las sitúan fuera de los parámetros “normales” de equilibrio emocional, bien en términos de extraversión y volubilidad (es muy exagerada en sus reacciones, no le cuesta variar su estado de ánimo), bien en términos de extrema introversión, “bloqueo” (véase Khadija). En lo que respecta a la sociabilidad, en la mayoría de casos se acaba culpando a los propios alumnos de la falta de relación fluida con los compañeros (no acaba de relacionarse con sus compañeros y compañeras, a menudo entra en conflicto con los compañeros/as de juego).
En definitiva, un sector sustancial del alumnado de origen marroquí parecía haber “fracasado” en alguna medida en su adaptación global al entorno escolar: no acaba de adaptarse al trabajo diario de la clase ni a las actividades propuestas (Mustafá); Tiene dificultades para adaptarse al ambiente escolar (Fadila); ha mejorado los rasgos de inadaptación al ambiente escolar (Khadija).
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 374 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 375
Tabla IV. Notas de Evaluación de los Aspectos personales y evolutivos en Ciclo Inicial
Mark, 1 º(Nacido en Reino Unido)
Yanina, 2 º(Nacida en República Dominicana)
Yadyris, 2 º(Nacida en República Dominicana)
Salma, 1 º(Nacida en Marruecos)
Mustafa, 1 º(Nacido en Marruecos)
Aspectos de personalidad Aspectos de personalidad Aspectos de personalidad Aspectos de personalidad Aspectos de personalidadl Se muestra alegre en general.l Se muestra tímido, pero no
reservado, le gusta comunicarse.l Es expresivo.l Su estado de ánimo es constante.l No protesta nuca, todo le gusta y le
hace ilusión.l Sabe valerse bastante bien por sí
mismo.l Ante las dificultades tiene una
reacción muy equilibrada.l Toma parte activa en la clase.
(No constan) (No constan) l Se muestra alegre en general.l A menudo muestra inseguridad y
reclama la atención de la maestra.l Es espontánea.l Su estado de ánimo es constante.l Toma parte activamente en la clase.
l Se muestra alegre en general.l Se muestra bastante seguro de sí
mismo.l No le cuesta variar su estado de
ánimo.l A veces disfraza la verdad.l Le cuesta tomar parte activamente
en la clase.
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
l Se interesa por las cosas que se hacen en clase.
l Se muestra comunicativo con la maestra.
l Siempre pregunta las cosas que no le quedan claras.
l Siempre tiene una actitud colabora-dora.
l Ante las normas, tiene una actitud positiva, las acepta.
l Es buscado por el grupo.
l Ante las normas, tiene una actitud positiva, las acepta.
l Se muestra muy sociable.l Su actitud hacia el grupo es de
colaboración.
l Ante las normas, tiene una actitud positiva, las acepta.
l Se muestra muy sociable.l Su actitud hacia el grupo es de
colaboración.
l Está interesada por las cosas que se hacen en clase.
l Siempre me pregunta las cosas que no le quedan claras.
l Colabora siempre que se le pide.l Ante las normas, aunque las acepta,
a veces protesta.l Es aceptada por el grupo.
l Solo participa de aquello que le interesa.
l Se muestra comunicativo con la maestra.
l Comienza a preguntar cosas.l Solo colabora en lo que le gusta.l Ante las normas, tiene una actitud
positiva, las acepta.l Le gusta hacer bromas que no
siempre gustan a los demás.
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
l Le gusta aprender.l Siempre hace los deberes.l Tiene buena capacidad de concentra-
ción.l Está atento y es constante.l Es responsable del trabajo.l Su ritmo de trabajo es bueno.l Escucha con atención las explicacio-
nes de clase.l En general, presenta los trabajos
ordenados.l Pregunta todo lo que no le queda
claro.
l Le gusta aprender.l Siempre hace los deberes.l Tiene buena capacidad de concentra-
ción.l Es responsable del trabajo.l Su ritmo de trabajo es bueno.l Escucha con atención las explicacio-
nes de clase.l Presenta los trabajos de clase más
ordenados que antes.l Pregunta todo lo que no le queda
claro.
l No confía demasiado en sus posibilidades.
l Se fija más en el trabajo de los demás que en el suyo propio.
l Se fija un poco más que antes en las tareas que hace.
l Le cuesta escuchar las explicaciones de clase.
l Si lo que hace no le requiere dema-siado esfuerzo, lo acaba enseguida; si requiere más esfuerzo se para y le cuesta acabarlo.
l Pregunta todo lo que no le queda claro.
l Presenta los trabajos más ordenados que antes.
l Se le tiene que recordar los deberes.
l Le gusta aprender.l No siempre hace los deberes.l Tiene buena capacidad de concentra-
ción.l Es reponsable del trabajo.l Está más atenta que antes.l Presenta los trabajos más ordenados
que antes.
l Tiene pocos hábitos de trabajo.l Normalmente no hace los deberes.l Se distrae con facilidad.l No se hace demasiado responsable
del trabajo.l Su ritmo de trabajo es lento.l Pregunta más que antes.l No presenta los trabajos demasiado
ordenados.
Adaptación a la escuela Adaptación a la escuela Adaptación a la escuela Adaptación a la escuela Adaptación a la escuelal La adaptación al ambiente escolar,
globalmente, es muy buena.l La adaptación al ambiente escolar,
globalmente, es satisfactoria.l Se adaptado bastante bien al trabajo
de la clase y a todas las actividades nuevas del curso.
l La adaptación al ambiente escolar, globalmente, es satisfactoria.
l Le cuesta adaptarse al ritmo de trabajo de la clase.
l No acaba de relacionarse con sus comparñeros/as de clase.
l No acaba de adaptarse al trabajo diario de la clase ni a las actividades que se le proponen.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Evaluación final del profesorado.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 375 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 376
Tabla V. Notas de Evaluación de los Aspectos personales y evolutivos en Ciclo MedioEladio, 4 º(Nacido en República Dominicana)
Mounir, 4 º(Nacida en Marruecos)
Fadila, 4 º(Nacida en Marruecos)
Khadija, 4 º(Nacida en Marruecos)
Aspectos personales y comunicativos
Aspectos personales y comunicativos
Aspectos personales y comunicativos
Aspectos personales y comunicativos
l Algunas veces muestra una actitud tímida y reservada.
l Algunas veces muestra una actitud insegura.l Le cuesta un poco participar en conversaciones
colectivas.
l Algunas veces muestra una actitud tímida y reservada.
l Algunas veces muestra una actitud insegura.l Destaca en todo momento por su sinceridad.
l Algunas veces muestra una actitud fantasiosa.l No le cuesta variar su estado de ánimo.l Algunas veces muestra una actitud inquieta.l Reclama la atención de la maestra.l Es muy exagerada en sus reacciones.l Es más sincera que antes.l Le gusta explicar las cosas de forma sincera y
abierta.
l A menudo muestra una actitud tímida y reservada.
l A veces muestra una actitud dispersa.l A veces muestra una actitud pasiva.l Continúa sin saberse comunicar.
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
Actitud ante el maestro y los compañeros
l En general, su actitud en clase es buena.l En apariencia, mantiene la atención, pero a
menudo está absorto en su mundo.l A medida que avanza el curso se le ve con más
capacidad de concentrarse en el trabajo.l Generalemente prefiere juegos de acción y
deportivos.l Disfruta bastante de las fiestas escolares.
l En general, su actitud en clase es buena.l Está atento cuando se hacen explicaciones
colectivas.l Generalemente prefiere juegos de acción y
deportivos.l Disfruta bastante de las fiestas escolares.
l Le cuesta mucho estar atenta en una explica-ción colectiva.
l Se esfuerza por mantener la atención, pero se cansa pronto.
l A menudo hay que llamarle la atención porque está más pendiente de sus compañeros que del trabajo en clase.
l Generalmente en la hora del recreo prefiere juegos tranquilos o bien conversar con los compañeros/as.
l Debería esforzarse en superar la timidez y participar más activamente en los juegos y fiestas escolares.
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
Actitud ante el trabajo dirigido
l Es muy despistado.l Se distrae según tenga a su alrededor.l Hay días que trabaja bastante bien.
l Está motivado ante el trabajo escolar.l Se fija más en el trabajo de los demás que en
el suyo propio.l A pesar de que escucha las explicaciones en
clase, se olvida a menudo de las instrucciones dadas.
l Presenta los trabajos de forma más ordenada que antes.
l Tiene pocos hábitos de trabajo.l Cualquier cosa le distrae.l Se fija un poco más que antes en las tareas
que hace.l Le cuesta escuchar lo que se explica en clase.
l En apariencia mantiene la atención, pero a menudo está absorta en su mundo.
l A menudo está dispersa y no sabe lo que tiene que hacer.
l Se fija un poco más que antes en las tareas que hace.
l No es demasiado responsable en el trabajo.l Le cuesta escuchar lo que se explica en clase.l Si lo que hace no le requiere mucho esfuerzo,
lo acaba enseguida, pero si no es así, se para y le cuesta acabarlo.
l No se acuerda de las instrucciones dadas y se le tienen que repetir.
Adaptación a la escuela Adaptación a la escuela Adaptación a la escuela Adaptación a la escuelal La adaptación al ambiente escolar, globalmen-
te, es muy buena.l La adaptación al ambiente escolar, globalmen-
te, es muy buena.l Tiene dificultades para adaptarse al ambiente
escolar.l Ha mejorado los problemas de inadaptación
que mostraba dentro del ambiente escolar.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Evaluación final del profesorado.
A modo de conclusiónLas entrevistas realizadas en el curso de la etnografía, así como los análisis de expedientes de evaluación, hacen emerger los nexos existentes entre los imaginarios docentes sobre el alumnado y las familias de la inmigración, las expectativas y valoraciones que se desprenden de ellos, y las evaluaciones académicas que acaban inclinando la báscula hacia el “éxito” o el “fracaso” escolar.
La plasmación textual-documental en los informes de los alumnos revela un mecanismo inconscien-temente perverso que consiste en atribuir a la naturaleza individual, o a lo social naturalizado, com-portamientos y respuestas generadas precisamente por las propias dinámicas de poder, segregación, y reproducción de las desigualdades que se gestan dentro del entorno escolar. Ello da como producto un diagnóstico “técnico” (legitimador de la autoridad evaluadora) que implica hacer recaer la culpa del “fracaso” sobre el propio alumno y no sobre las prácticas y relaciones pedagógicas. Con palabras de H. Mehan (citado por Erickson, 1987: 337):
El profesorado tiende a usar etiquetes “clínicas” para atribuir características internas a sus alumnos (p.ej., “des-motivado”) en vez de ver el comportamiento de éstos como generado interaccionalmente –una relación dialéctica–
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 376 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 377
en la cual el profesor/a está inadvertidamente co-produciendo con sus estudiantes el mismo comportamiento que en cambio toma como evidencia de una característica individual del alumno/a. Dada la desigualdad en términos de poder entre profesor/a y alumno/a, lo que podría ser visto como un fenómeno interaccional al cual contribuyen ambos, acaba institucionalizado como un “diagnóstico oficial” de un déficit del alumno.
El corolario de estas dinámicas es la selección de los escogidos, es decir, de aquellos niños y niñas que gracias a un efecto Pigmalión favorable pueden convertir sus bagajes de socialización familiar en capital cultural, pues ellos se construyen como próximos a los arbitrarios culturales legitimados por la acción pedagógica (Bourdieu, 1977). Una (re)producción que a su vez condiciona la construcción de identidades académicas y sociales.
La investigación etnográfica muestra cómo desde el ámbito escolar se utilizan nuevos argumentos, de índole culturalista, para perpetuar viejas segregaciones. Con ellos se tiende a neutralizar la reflexión sobre las prácticas docentes y sobre el propio aparato escolar, como si éstas no interviniesen en la creación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje (Franzé, 2002). El problema de fondo, sin embargo, y como venimos constatando desde hace tiempo desde una mirada antropológica, no es otro que el de concepto de “cultura” que se acostumbra a manejar en las prácticas cotidianas dentro y fuera de la escuela, con un fuerte componente esencialista y homogeneizador, cuando ésta se caracteriza precisamente por su plas-ticidad y maleabilidad, como conjunto de estrategias adaptativas resultado de la capacidad creadora y de aprendizaje del ser humano en sociedad.
En este sentido, el apartado sobre las calificaciones escolares ha puesto en evidencia los mecanismos de atribución al alumnado llegado de países de la periferia económica de ciertos rasgos y respuestas que en la escuela son destacados por su supuesta incompatibilidad con la cultura de la mayoría, absorbida en la escolar. Por ello, debemos prestar atención no solo a las desigualdades y relaciones de poder que llegan a la escuela desde fuera, sino a las que se generan en cada contexto escolar, las cuales operan con un cier-to grado de autonomía dependiendo de las características del centro y de la composición del alumnado.
Si estos procesos devienen persistentes en el tiempo, si no hay un compromiso decididamente trans-formador a partir de estas evidencias empíricas, los niños de los colectivos más culturalmente estigmati-zados continuarán acusando sus efectos en su propio auto-concepto, en su motivación, en sus aptitudes y actitudes hacia el trabajo escolar, en sus niveles de aspiración y, en definitiva, en sus experiencias de vin-culación escolar. La consecuencia más previsible, entonces, es que sigan desarrollando estrategias adapta-tivas de bajo rendimiento y poca implicación, retroalimentando el efecto Pigmalión. Una reacción que a su vez puede acabar por solidificar y reificar los prejuicios y las bajas expectativas docentes asociadas a sus orígenes culturales (Weinstein, 2002), materializando, una vez más, la profecía autocumplida (Weinstein, Gregory, Strambler, 2004).
Referencias BibliográficasBallestín, B. (2012): ¡Dile al negrito y al Cola Cao que paren de molestarnos!”. Sociabilidad entre iguales
y dinámicas de segregación en la escuela primaria, en: F. J. Gacía Castaño, A. Olmos (eds.), Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela (Madrid, Trotta).
Ballestín, B. (2010a): Entre la força del prejudici i l’efecte Pigmalió: “cultures d’origen” i resultats esco-lars dels fills/es de famílies immigrades, Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 15 (1) 61-89.
Ballestín, B. (2010b): Los niños de la inmigración en la escuela primaria: identidades y dinámicas de des/vinculación escolar entre el colour-blindness y los esencialismos culturalistas, en: D. Poveda, A. Franzé., M. I Jociles (coords.), Etnografías de la infancia: discursos, prácticas y campos de acción (Madrid, Editorial La Catarata).
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 377 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 378
Ballestín, B. (2008): Immigració i identitats a l’escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació i desvinculació escolar al Maresme (Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Antropología Social y Cultural, Tesis Doctoral; consultable en: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1114108-103458/index.html ).
Besalú, X. (2002a): Éxito y fracaso escolar en los alumnos diferentes, Cuadernos de pedagogía, 315 72-76.
Besalú, X. (2002b): Los procesos de escolarización de los hijos de familias inmigradas. Un estudio de casos, Ofrim suplementos (Ejemplar dedicado a: Segunda Generación), 10 65-77.
Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude (2001 [1970]): La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza (Madrid, Popular).
Carrasco, S. (2003): La escolarización de los hijos e hijas de inmigrantes y de minorías étnico-culturales, Revista de Educación, 330 83-98.
Carrasco, S. (1998): Interculturalitat i educació. Aportacions per a un debat entre l’antropologia social i la pedagogia, Educar, 22/23 217-227.
Carrasco, S.; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B. y Bertran, M. (2013): Segregación escolar e inmi-gración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, en: F. J. García Castaño y S. Carrasco (eds.), Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana (Madrid, Ministerio de Educación, Colección Estudios Creade, 5 367-400).
Brooker, Louise (2002): Starting School. Young Children Learning Cultures (Buckingham, Open University Press).
Brophy, Jere y Good, Thomas (2000 [1973]): Looking in Classrooms (New York, Longman).
Cooper, Harris y Good, Thomas (1983): Pygmalion grows up: Studies in the expectation communication process (New York, Longman).
Corson, David (1998): Changing Education for Diversity (London, Open University Press).
Erickson, F. (1987): Transformation and school success: the politics and culture of educational achie-vement, Anthropology & Education Quarterly, 18 (4) 335-356.
Franzé, Adela (2002): Lo que Sabía no Valía. Escuela, Diversidad e Inmigración (Madrid, Comunidad de Ma-drid, Consejo Económico y Social).
Gratacós, Pep, y Ugidos, Pilar (2011): Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives, relacions inter-personals i actituds del professorat (Barcelona, Fundació Jaume Bofill).
Ladson-Billings, Gloria y Gillborn, David (2004): The Routledge Falmer Reader in Multicultural Education (London, Routledge Falmer).
Mijares, Laura (2006): Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración, diversidad lingüística y escuela (Madrid, Edi-ciones del Oriente y del Mediterráneo).
Oller, J., Vila, I., Zufiaurre, B. (2012): Student and teacher perceptions of school involvement and their effect on multicultural education: a Catalonian survey, Race Ethnicity and Education, 15 (3) 353-378.
Pàmies, Jordi (2006): Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la periferia de Barcelona (Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Antro-pología Social y Cultural, Tesis Doctoral).
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 378 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 379
Pellegrini, Anthony D. y Blatchford, Peter (2000): The Child at School: Interactions with Peers and Teachers (London, Arnold).
Rosenfeld, Gerry (1971): “Shut Those Thick Lips!” A Study of Slum School Failure (New York, Holt, Rine-hart & Winston. Case Studies in Education and Culture Series).
Rosenthal, Robert y Jacobson, Lenore (1980 [1969]): Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupil’s Intellectual Development (New York, Holt, Rinehart and Winston).
Rubie-Davies, Christine; Hattie, John; Hamilton, Richard (2006): Expecting the best for students: Tea-cher expectations and academic outcomes, British Journal of Educational Psychology, 76 429-444.
Schofield, J. W.; Alexander, K.; Bangs, R.; Schauenburg, B. (2006): Migration background, minority-group membership and academic achievement: Research evidence from social, educational, and develo-pmental psychology, AKI Research Review 5. Programme on Intercultural Conflicts and Societal Integration (AKI) (Berlin, Social Science Research Centre).
Serra, Carles y Palaudàrias, Josep Miquel (2010): Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació secun-dària (Barcelona, Fundació Jaume Bofill, Informes Breus, 26).
Swann, Michael (1985): The Swann Report 1985: Education for All. Final report of the Committee of Inquiry into Education of Children from Ethnic Minority Groups (London, HMSO).
Taguieff, Pierre-André (1988): La Force du Préjugé (París, La Découverte).
Terrén, Eduardo (2005): Incorporación o asimilación: la escuela como espacio de inclusión social (Madrid, Los Li-bros de la Catarata).
Terrén, E. (2002): El racismo y la escuela: clima, estructura y estrategias de representación, Migraciones, 12 81-102.
Verma Gajendra K. y Bagley, Christopher (1982): Self-Concept, Achievement and Multicultural Education (London, MacMillan).
Weinstein, Rhona S. (2002): Reaching higher: The Power of Expectations in Schooling (Cambridge, Harvard University Press).
Weinstein, R. S., Gregory, A., Strambler, M. J. (2004): Intractable self-fulfilling prophecies: Fifty years after Brown v. Board of Education, American Psychologist, 59 511–520.
Beatriz Ballestín González. De “su cultura es muy fuerte”… RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 361-379
RASE_VOL_8_3.indd 379 25/09/15 20:02
380Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
When teachers label children of immigrants in secondary school: the role of national origin and lenght of residence
El papel del origen nacional y del tiempo de residencia en los etiquetados profesorales de hijos de inmigrantes en secundaria
Alberto Álvarez-Sotomayor1
ResumenEste trabajo profundiza en el proceso de construcción de expectativas académicas profesorales hacia los hijos de inmigrantes. Para ello se analiza el discurso docente y se enfrenta analíticamente dicho discurso al de los estudiantes de origen inmigrante. Se explota la información obtenida a través de entrevistas en profundidad a alumnado y padres de origen inmigrante, y de grupos de discusión con profesorado; y de manera puntual, los datos de una encuesta realizada sobre el conjunto del alumnado de 3 º y 4 º de ESO de los IES de Marbella (N=1461), municipio tomado como caso de estudio. Los resultados evidencian que el etiquetado docente sobre los alumnos inmigrantes conduce a que los primeros creen expectativas anticipadas y estereotipadas sobre los segundos, atendiendo, principalmente, a la procedencia de estos y a su tiempo de residencia en España. Tales expectativas constituirían una fuente potencial de discrimina-ción académica en la medida en que cristalicen en un trato desigual hacia este alumnado.
Palabras Clave: Hijos de inmigrantes, rendimiento académico, etiquetado, profecía atucumplida, discriminación académica.
AbstractThis paper explores the process by which teachers construct their perception on the academic perfor-mance of children of immigrants. In order to do this, teachers’ discourse is first analyzed and then it is contrasted to immigrant student’s discourse. Information was gathered through focus groups with teach-ers and in depth interviews to immigrant students, high school counselors and principals. Data from a survey addressed to all students attending the last two years of compulsory education in the municipality of Marbella is occasionally analyzed too. Results show that teachers’ labeling process on immigrant stu-dents leads them to build in advance stereotyped expectations towards the latter. Teachers’ perceptions on the influence of both length of residence in Spain and national or ethnic origin are the two key cat-egories structuring this labeling process. Such expectations would be a potential source of educational discrimination as long as they crystallized into an unequal treatment towards these students.
Keywords: Children of immigrants, academic attainment, labeling, self-fulfilling prophecy, academic discrimination.
Recibido: 03-07-2015
1 Universidad de Córdoba, [email protected]
Aceptado: 10-09-2015
RASE_VOL_8_3.indd 380 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 381
IntroducciónLa discriminación académica hacia el alumnado de minorías étnicas y racialesLa discriminación constituye uno de los factores más recurrentes a la hora de explicar las desventa-jas sociales de las minorías étnicas y raciales. En el caso de las desventajas en cuanto a rendimiento académico de los hijos de inmigrantes –objeto de estudio último de este trabajo y de la investigación más amplia de la que se extrae–, la discriminación experimentada por este alumnado también ha sido ampliamente considerada entre las explicaciones del fenómeno.
En un primer término, las principales formas de discriminación que afectarían al rendimiento aca-démico de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas pueden clasificarse en dos grandes grupos. En un lado, estaría la relativa a la percepción por parte del alumnado de esas minorías de la existencia de procesos excluyentes hacia sus co-étnicos en el mercado laboral. Asistiríamos aquí a una discri-minación anticipada. En estos casos, el hijo de inmigrante percibe que el coste de oportunidad de avanzar en los estudios es mayor para él que para un estudiante de cualquier otro grupo que no se tenga que enfrentar a una discriminación posterior a la hora de encontrar un empleo y ello podría constituir un desincentivo para su rendimiento académico (Ogbu, 1978; Portes y Rumbaut, 2001: 63).
Un segundo grupo de formas de discriminación que pueden acabar afectando al rendimiento aca-démico de este alumnado derivan de procesos que tienen lugar dentro del mismo entorno escolar. Pro-cesos discriminatorios que pueden provenir tanto de comportamientos individuales (de compañeros o de profesores), como de actuaciones institucionales (cuando el sistema educativo contiene barreras que entorpecen singularmente el avance educativo de los hijos de inmigrantes en condiciones de igualdad). Será este segundo grupo de formas de discriminación aquel en el que nos centraremos, pues es ahí donde se encuadran los procesos de etiquetaje que son objeto de análisis de este monográfico.
Se consideran indicadores directos de la discriminación que ocurre en el seno de los centros de en-señanza la violencia, el trato desigual, el prejuicio verbalizado, así como el bullying ejercido en función de diferenciaciones étnicas, raciales, culturales o nacionales (EUMC, 2004: 75). En estos fenómenos juegan un papel central los estereotipos, ya que suelen servir como fuente y soporte cognitivo que alimenta tales actos discriminatorios. Pero más allá de esto, la sociología y otras ciencias sociales se preocupan por detectar los procesos por los cuales estas distintas formas de discriminación pueden influir en el rendimiento educativo del alumno de origen inmigrante. Estos procesos o mecanismos explicativos son diversos.
En primer lugar, la discriminación (ya venga dada por compañeros, por profesores o sea institucio-nal) puede llevar a que el joven inmigrante vea su colegio o instituto como un medio hostil, o simple-mente como un entorno del que él o ella no se sienten uno más (Suárez Orozco, 2003). Esto podría provocar que emerjan en él comportamientos “anti-escolares” y/o que se vea afectada fuertemente su autoestima, incidiendo todo ello, directa o indirectamente, sobre su rendimiento (Steele, 1997).
En segundo lugar, la discriminación y los estereotipos que frecuentemente reproducen y despliegan los profesores podrían también afectar de manera directa en los resultados educativos en caso de que dichos estereotipos se materialicen en sesgos en las evaluaciones académicas de este alumnado.
En tercer lugar, la discriminación institucional actúa imponiendo (o no evitando) obstáculos que operan contra una igualdad de oportunidades de facto. Ejemplos de ello serían la segregación de los inmigrantes en determinadas escuelas o clases, su sobrerepresentación en programas de educación
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 381 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 382
especial, su concentración en los centros más desfavorecidos, o su acceso diferenciado a los sistemas privado y público de enseñanza (EUMC, 2004).
Por último, existe un considerable volumen de evidencia empírica, como revelan también algunos de los trabajos de este monográfico, de que las categorizaciones raciales y la etnicidad –por medio también de los estereotipos– condicionan las expectativas que los profesores se conforman sobre estos alumnos, lo cual también influiría en su rendimiento (DeMeis y Turner, 1978; Dusek y Joseph, 1983; Clifton et al., 1986; Rangvid, 2007). El proceso por el cual las expectativas de los profesores acaban afectando al rendimiento de los alumnos tiene en la teoría de la profecía autocumplida (Merton, 1968) –más conocida en el ámbito educativo como efecto Pigmalión a partir del célebre experimento de Rosenthal y Jackobson– su explicación más extendida. De acuerdo con esta, el profesor establece primero diferentes expectativas dentro de la clase a partir de las cuales determinados estudiantes co-mienzan a ser tratados de forma distinta; después, en respuesta a ese trato desigual, cada alumno tiende a mostrar un comportamiento que complementa y refuerza las expectativas del profesor; y finalmente, después de un tiempo, las diferencias en las expectativas del profesor quedan reflejadas en los resulta-dos de los estudiantes (Brophy, 1983; Rosenthal, 1976), así como en su propia percepción como tales.
Este trabajo indaga en este cuarto mecanismo con efectos discriminatorios. No obstante, como veremos, los resultados nos devolverán parcial pero inevitablemente la mirada sobre otros dos de los mecanismos expuestos. El análisis, por tanto, se centra en el proceso de construcción de expectativas docentes hacia el alumnado hijo de inmigrante y se sustenta en las evidencias producidas en un es-tudio de caso focalizado en los institutos de enseñanza secundaria del municipio de Marbella. En el siguiente apartado se profundiza, en primer lugar, en la explicación de cómo ocurre dicho proceso en el caso concreto de este alumnado desde el marco de las dos principales teorías que lo han abordado (etiquetado y profecía autocumplida). A continuación se sintetizan los principales antecedentes que encontramos respecto a esta cuestión en el contexto español.
Etiquetado y profecía autocumplida hacia el alumnado de origen inmigranteComo ya se ha mencionado, la literatura internacional ha dado cuenta de la raza y la etnicidad como rasgos adscritos del alumnado que condicionan la construcción de expectativas profesorales y, con ello, fomentan procesos de profecía autocumplida. Con objeto de clarificar el lugar que estos rasgos ocuparían en un proceso dado de profecía autocumplida, partimos a continuación de la secuencia causal descrita por Biggs (2009: 295) para conceptualizar este fenómeno:
1. X cree que “Y es p” por ser de una raza o grupo étnico o nacional Z.
2. En consecuencia, X actúa haciendo b.
3. Como resultado de (2) Y se convierte en p.
Siendo, como ejemplo ilustrativo, X un profesor, Y un estudiante, p alguien con una pobre habi-lidad académica, y b el comportamiento que realmente hace que Y cumpla las expectativas de bajo rendimiento por parte de X.
Como muestra la literatura especializada (Rosenthal y Rubin, 1978), b puede traducirse en dos tipos de conductas en la práctica del ámbito escolar: la comunicación explícita de las expectativas por parte del docente a Y, o un trato desigual por su parte a este último (por ejemplo, prestándole menos aten-ción y dedicación en clase u ofreciéndole menos opciones de respuesta). Conviene recordar, además, que X puede ser también una institución, sea esta el centro escolar o el sistema educativo.
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 382 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 383
Así pues, al igual que ocurre con otras variables –sexo, clase social, rendimiento de hermanos mayo-res y aspecto físico, entre otras (Rist, 1991: 622)–, la raza y la etnicidad son tomadas aquí como rasgos adscritos a los que se le asocia un comportamiento o unas capacidades determinadas. La explicación sobre cómo se llega a esa asociación la ofrece la teoría del etiquetado, que establece, entre otras cues-tiones, que la información que la alimenta puede provenir de dos tipos de fuentes (Rist, 1991: 620): de primera mano, en este caso aquella que el profesor recopila a partir de interacciones directas con el alumno; y de segunda mano, obtenida de relaciones no directas (comentarios de otros profesores, informes, pruebas de diagnóstico, etc.). Asimismo, la información pudiera proceder de prejuicios o estereotipos más o menos extendidos en la sociedad. La siguiente figura trata de sintetizar, desde el marco de las teorías del etiquetado y de la profecía autocumplida, el proceso por la cual esta asignación de etiquetas influye en la conformación de las expectativas profesorales y cómo éstas, a su vez, pueden acabar condicionando la respuesta del estudiante en el sentido anticipado por el profesor, reforzándo-se con ello tanto las expectativas como las etiquetas iniciales.
Fuente: Elaboración propia.
ETIQUETADO PROFECÍA AUTOCUMPLIDA
Información de 1ª mano (cara a cara)
Etiqueta Expectativas del profesor
Repuesta del alumno/a
Prejucios y estereotipos
sociales
Información de 2ª mano
– Comunnicación explícita de expectativas.– Trato desigual por profesores (menos dedicación,
menos opciones de respuesta…)– Trato institucional desigual
Figura 1. Procesos de etiquetado y profecía autocumplida
A raíz de la heterogeneización étnica, nacional y cultural que desde finales de la década de los no-venta han venido experimentado las aulas españolas como resultado de la inmigración, la literatura científica de este país comenzó también a acumular evidencias que se sitúan en la línea de las interna-cionales citadas anteriormente. La mayoría estos trabajos proceden de investigaciones de corte etno-gráfico y muchos centran sus esfuerzos no tanto ni únicamente en analizar este proceso de construc-ción de expectativas, como, más genéricamente, en profundizar en cómo el profesorado se conforma la imagen que tiene respecto a la alteridad que representan los hijos de inmigrantes. Se centran para ello, principalmente, en analizar el discurso de los propios profesores/as.
Uno de los principales resultados generales que puede extraerse de estos estudios es el hallazgo de un discurso docente en el que el comportamiento y el rendimiento académico del alumnado es representado y jerarquizado según su lugar de origen (Bueno y Belda, 2005; Del Valle y Usategui,
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 383 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 384
2007; Ortíz Cobo, 2008; Pàmies, 2006; Rubio Gómez, 2013; Siguán, 1998; Terrén, 2001). Se trataría de un discurso estructurado mediante categorizaciones racializadas, así como mediante representaciones simbólicas estereotipadas que suelen expresarse en términos culturalistas y que pueden llevar a valorar al estudiante de manera prejuiciosa.
Aunque menos en número, otros trabajos recogen también la percepción del alumnado más ex-puesto a estos mecanismos. En ellos queda reflejado que esta estereotipación docente no pasa inadver-tida para algunos estudiantes de origen inmigrante (Grupo INTER, 2006; Labrador y Blanco, 2008).
Finalmente, no hallamos trabajos que se valgan de datos cuantitativos para contrastar o comple-mentar algunos de los elementos discursivos hallados en el profesorado y en el alumnado.
Este trabajo se enmarca dentro de esta corriente de estudios que tratan de esclarecer el proceso de construcción de expectativas profesorales sobre el alumnado de origen inmigrante. Lo hace, como ya se apuntaba, considerando este proceso como una fuente potencial de discriminación académica que puede desembocar en un trato desigual hacia este alumnado. Discriminación que constituiría una posible explicación adicional al porqué de las desventajas académicas de los hijos de inmigrantes. De ahí, entre otras razones, la relevancia de estudiar esta cuestión.
El artículo se estructura del siguiente modo. Tras un apartado con las pertinentes especificaciones metodológicas, se analiza en una primera parte de la sección de resultados el discurso del profesorado, y en una segunda parte el del alumnado de origen inmigrante. En ambas, algunas de las cuestiones planteadas son complementadas o contrastadas con datos cuantitativos procedentes de una encuesta al alumnado. En el último apartado se exponen las principales conclusiones que pueden extraerse a la luz de los resultados encontrados.
Metodología y datosEste trabajo parte de una investigación más amplia en la que, mediante un estudio de caso localizado en Marbella, se mide el rendimiento académico de los hijos de inmigrantes y se trata de explicar a qué se deben las desventajas halladas2. La metodología de dicha investigación es de naturaleza mixta, si bien los resultados aquí recogidos se extraen, fundamentalmente, de la información cualitativa obtenida mediante grupos de discusión con tutores de los estudiantes encuestados (un total de 6), entrevistas en profundi-dad a estudiantes inmigrantes (15) y a sus padres (15), y entrevistas en profundidad a orientadores (6) y directores (7).
Las entrevistas a alumnado y padres se realizaron una vez finalizada la fase de la encuesta, lo que permitió cierto uso prospectivo de la información contenida en los cuestionarios de cara a la posterior selección de los entrevistados. Para dicha selección se tuvieron en cuenta como variables el origen so-cioeconómico del estudiante y su origen nacional, dos de las más relevantes en materia del rendimiento de los hijos de inmigrantes según la literatura. Para el origen socioeconómico se definieron tres perfiles (bajo o medio-bajo, medio y alto o medio-alto), mientras que la procedencia se redujo a los tres países con mayor número de alumnos dentro de cada una de las tres grandes zonas de procedencia en vías de desarrollo más representadas entre la población encuestada: Ecuador por América Latina, Marruecos por el Magreb y Ucrania por Europa del Este. La información cualitativa fue analizada e interpretada a partir de las bases metodológicas del análisis sociológico del discurso (Martín Criado, 1991).
2 Una descripción más detallada de la metodología de la investigación que sustenta este artículo puede consultarse en Álvarez-Sotomayor (2011).
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 384 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 385
La parte cuantitativa de la investigación, cuyos resultados se emplean solo de manera puntual en este trabajo, se basa en una encuesta cumplimentada por los propios estudiantes3 durante el último trimestre del curso 2006-07, dirigida a todos los alumnos de 3 º y 4 º de ESO de los diez Institutos de Enseñanza Secundaria existentes en el término municipal de Marbella (N=1.461) y representativa de dicho univer-so. De dicha población, prácticamente uno de cada tres estudiantes (29,3 %) es de origen inmigrante4, proporción muy superior al 6,2 % que se estima en Andalucía con datos de PISA 2006 y al 11,8 % del conjunto de España (Álvarez de Sotomayor, 2011: 130).
Hay representados un total de 45 orígenes nacionales distintos al español. Los marroquíes constituyen el grupo nacional más numeroso (14 % del total del alumnado inmigrante). Les siguen los ecuatorianos (11 %), argentinos (10 %), franceses (7 %), alemanes (7 %), colombianos (6 %), británicos (4,5 %), ucra-nianos (3,5 %) y venezolanos (3,3 %). El resto de grupos nacionales no superan en ningún caso el 3 % del total del alumnado de origen inmigrante. Clasificando la procedencia según grandes zonas geográficas, los latinoamericanos (n=186) serían los que más presencia tienen. A continuación estarían los europeos occidentales (n=105), los originarios del Magreb y de Oriente Próximo (n=67), y el conjunto formado por los europeos del Este, incluyendo aquí a los países que integraban la antigua Unión Soviética (n=31).
En cuanto a la concentración de este alumnado, hay que señalar que todos los institutos tienen una presencia importante de hijos de inmigrantes en 3 º y 4 º de ESO, siendo el 15 % el nivel de concentración más bajo y el 48 % el más alto5.
ResultadosEl discurso del profesoradoEl profesorado presenta un discurso con un alto grado de cohesión interna. Académicamente, los docentes asocian al alumnado de origen inmigrante con un rendimiento inferior al de los nativos. Per-cepción que, en términos generales, se corresponde con la realidad que representan las calificaciones de los alumnos según lo recogido mediante la encuesta, pues todos los grupos de inmigrantes diferen-ciados se encuentran, de media, en situación de desventaja académica respecto a las distintas variables de rendimiento empleadas (tabla I)6.
3 Se tomó la declaración de los alumnos como fuente para conocer sus propios resultados escolares una vez comprobada la imposibilidad de contar directamente con sus calificaciones oficiales por motivos de tipo legal-administrativo. En cualquier caso, esta se ha mostrado repetidamente como una fuente razonablemente fiable, pues correlaciona altamente con los resultados recogidos en los registros oficia-les. Para una revisión de estudios que llevan cabo este tipo de correlaciones puede verse Kuncel et al. (2005).
4 En línea con la operacionalización más extendida en la literatura internacional, consideramos alumno/a de origen inmigrante a todo aquel que ha nacido en un país distinto a España o que habiendo nacido en España tiene, al menos, un padre nacido en el extranjero.
5 Véase Álvarez de Sotomayor (2011: 217) para un mayor nivel de detalle sobre este aspecto.
6 Estos mismos datos con un mayor nivel de desagregación del origen geográfico del alumnado pueden consultarse en Álvarez de Soto-mayor (2011: 161).
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 385 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 386
No obstante, al referirse a la integración académica de este alumnado los docentes realizan dis-tinciones en función de dos factores que emergen como dimensiones estructurantes de su discurso: el origen nacional o geográfico y el tiempo de residencia en España. Ambas se muestran como los principales ejes vertebradores de su discurso respecto a esta cuestión, lo que da cuenta de que, para el docente, el “fracaso escolar” de esta población está causado por factores propios del alumnado, exó-genos a su labor profesional y al propio sistema escolar.
Como ya se ha destacado anteriormente, la primera de estas dimensiones ha sido sistemáticamente encontrada por las investigaciones que han abordado previamente este objeto de estudio. Al ofrecer respuestas al porqué del retraso o del fracaso académico de los alumnos inmigrantes el profesor tiende a brindar explicaciones que toman el país o la zona de origen como criterio clasificatorio; es decir, el docente expresa ideas homogéneas sobre los distintos grupos de inmigrantes que le sirven para expli-car su rendimiento hasta el punto de ordenarlo jerárquicamente.
En general, te encuentras con que hay alumnos que vienen con una preparación suficiente de su país, con una actitud positiva hacia el estudio, por ejemplo todos los que vienen de países del Este, que vienen con una buena preparación y una buena predisposición el estudio, pero que tienen el problema del idioma. Mientras que nos encontramos con alumnos que vienen de algunos países de Sudamérica, no de todos, con una capacitación y una preparación muy escasa, muy muy muy escasa, y que no tienen el problema del idioma. Y luego tenemos los chicos magrebíes, en los que se reúnen los dos elementos. (Profesor y director de un IES).
En nuestro caso de estudio se identifica en el discurso docente que la relación entre el origen nacio-nal o geográfico y el rendimiento académico de este alumnado aparece mediada por tres categorías que actuarían como condicionantes de dicho rendimiento. La que se muestra más relevante en la construc-ción de ese discurso jerarquizado es el nivel académico que los hijos de inmigrantes traen de sus países de origen, que en la mayoría de los casos se traduciría en un desfase curricular con respecto al nivel que encuentran en España. La barrera lingüística y la facilidad para aprender español, que variaría también de unos orígenes nacionales a otros, constituye una segunda categoría. Y en tercer lugar, encontramos algunas referencias a la distancia cultural con respecto a la cultura española.
Así pues, el docente se apoya en las tres mencionadas categorías para sus valoraciones sobre la si-tuación de cada uno de los grupos de origen, permitiéndole las mismas establecer juicios homogéneos sobre la integración y las posibilidades académicas de cada uno de ellos, así como el ordenamiento je-rárquico de su rendimiento en función de su origen. Como ilustra la anterior cita, en tal ordenamiento la posición más baja la ocupan los marroquíes y los latinoamericanos, si bien de estos últimos suele
Resultados educativos Nativos Europa Occid. Latinoamérica Marruecos Europa del Este China y Sudeste asiático Total
Matemáticas Media Desv. típ.
5,092,23
4,642,23
4,332,28
4,262,14
4,831,97
4,931,82
4,922,24
Lengua Media Desv. típ.
5,602,08
5,052,16
4,932,25
4,442,06
5,291,83
4,862,28
5,412,13
Nota global Media Desv. típ.
6,061,50
5,751,43
5,651,47
5,391,44
5,701,45
5,881,60
5,951,49
Nº de suspensos
Media Desv. típ.
2,732,69
3,382,76
3,752,86
4,053,09
3,252,63
3,132,72
2,972,77
Nº sobresal. Media Desv. típ.
1,382,04
1,101,76
1,113,03
0,871,56
1,081,25
1,332,29
1,311,95
Repetidores (%) 16,0 21,2 21,7 14,3 26,7 37,5 17,4
Tabla I. Rendimiento académico de los alumnos según grupos de origen
Fuente: Álvarez de Sotomayor (2011).
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 386 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 387
exceptuarse a los chilenos y, sobre todo, a los argentinos, que, según los profesores, llegan habitual-mente con un nivel más elevado. Por encima se sitúa a europeos del Este y a asiáticos. Se precisan a continuación las asociaciones más recurrentes realizadas sobre cada uno de estos grupos.
De los marroquíes se destaca el bajo nivel de competencia curricular que traen. Se resaltan casos en los que llegan a España incluso sin haber estado escolarizados o con importantes discontinuidades en su escolarización. Se subraya que presentan, además, el problema inicial del idioma, aunque, por lo general, se apunta que lo acaban aprendiendo sin especial dificultad.
Asimismo, los marroquíes constituyen el principal grupo sobre el que se subrayan determinadas diferencias culturales distintas a la idiomática a la hora de explicar su rendimiento. Se alude entonces a la influencia negativa de la “cultura árabe” en cuanto a ciertos preceptos o interpretaciones del Islam. Una de las más reiteradas se manifiesta en la queja de algunas profesoras respecto a la actitud y el com-portamiento de muchos estudiantes varones de este origen, tildado por ellas de machista por percibir que les cuesta aceptar que una mujer esté en una posición de autoridad sobre ellos. Según relatan, esto cristaliza en algunos casos en comportamientos disruptivos. Otras diferencias culturales menos mencionadas son, por ejemplo, algunos casos particulares de chicas a las que las familias conciertan sus matrimonios y se encuentran desde muy jóvenes al frente de su propio hogar, o la dificultad que encuentran cuando, recién llegados, tienen que afrontar el cambio en la lateralidad de la escritura. Todo ello sitúa a los estudiantes marroquíes a la cola en el plano académico según las percepciones expresadas por los docentes.
PROFESOR 1 (P1): Después, no hemos hablado de la otra nacionalidad que es Marruecos. Pero yo no sé si tenemos algún alumno marroquí que llegue a cuarto. Es que eso es muy significativo. Todos tenemos alumnos marroquíes en cursos inferiores. ¿Pero en cuarto tenemos algunos? Ninguno. Y aquí hay muchos marroquíes. El caso es que no llegan, no llegan a cuarto, yo no sé por qué motivo, pero no llegan. Y hay un montón…
PROFESORA 2 (P2): Hay uno que lleva casi todo el año con un profesor ATAL aquí, que son los que dan español, y no hay manera de que el niño se integre.
MODERADOR (M): ¿Y aprenden la lengua?
P2: La aprenden, pero no se integran.
P1: Sí la aprenden, pero no consideran importante el estudio, o… no sé.
P2: La cultura.
PROFESORA 3 (P3): Otra cosa es que los alumnos masculinos marroquíes tienen muchos problemas con el profesorado femenino, muchísimos problemas. No hacen caso de la profesora para nada. La cultura a través, el choque.
M: ¿No aceptan que una mujer esté en una posición…?
P3: No, para nada. Es que me pone de los nervios… Mira que yo no tengo, ¿eh? Pero lo sé.
(Grupo de discusión con tutores de cuartos de ESO)
De los latinoamericanos se resalta igualmente que, salvo las excepciones ya comentadas, llegan con un desfase académico importante. En alguna intervención se hace alusión, además, al problema parti-cular de que muchos de ellos se incorporan con el curso ya muy avanzado, debido al desfase existente entre sus calendarios escolares y el español. En el lado positivo se distingue, sobre todo, su conducta general en clase y su respeto por la figura del profesor (lo cual puede anotarse como diferencia cultu-ral), algo también apuntado por los propios padres y alumnos latinoamericanos.
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 387 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 388
Los europeos del Este, en cambio, son situados en un escalón académico superior al de los dos gru-pos anteriores. De ellos se dice que llegan con un buen nivel en aquellas asignaturas curricularmente similares a las cursadas en sus países de origen, especialmente en matemáticas, visión coincidente con la expresada por los propios alumnos y sus progenitores. También suele hacerse referencia a su buena predisposición para el estudio, a su motivación, apuntando como posible causa al valor que en sus países se le otorga a la formación y a la exigencia de los padres. Asimismo, en más de una ocasión se comenta su fuerte sentido de la responsabilidad y de la disciplina. Se acentúa, además, su rapidez para aprender el idioma.
En cuanto al alumnado chino y del sudeste asiático, es de suponer que su escaso protagonismo den-tro de este discurso del profesorado tiene que ver fundamentalmente con su menor presencia relativa entre la población estudiada (suponen solamente un 4 % del total). En cualquier caso, es de reseñar que los pocos comentarios que suscitan tienen generalmente un tono positivo. Se enfatiza su carácter respetuoso y, como en el caso de los europeos del Este, su buen rendimiento en matemáticas.
Más llamativo e indicativo puede resultar el hecho de que los europeos occidentales, que represen-tan una cuarta parte del alumnado inmigrante encuestado, pasen bastante inadvertidos en esta clasifi-cación académica en función del lugar de origen que llevan a cabo los docentes. Las alusiones a ellos son prácticamente inexistentes en las valoraciones sobre la integración académica de los extranjeros, lo que, en línea con lo hallado por otros trabajos en el marco español (Ballestín, 2011), sugiere una po-sible invisibilización de su condición de hijos de inmigrantes. Entendemos que dicha invisibilización no sería en cualquier caso absoluta, pues sí que se les menciona al comentar la presencia de alumnado inmigrante en las aulas.
De lo poco que se comenta respecto a la integración académica de los europeos occidentales lo más reiterado es el problema que a menudo presentan los estudiantes británicos en el aprendizaje del español; obstáculo del que el profesorado culpa tanto a ellos mismos como a sus familias por mostrar una escasa intención por integrarse lingüísticamente.
Respecto a la segunda dimensión que estructura el discurso docente sobre la integración acadé-mica de los hijos de inmigrantes, el profesorado aprecia que los resultados de este alumnado varían fuertemente en función del tiempo que lleven residiendo en España. Los recién llegados y los que aún llevan relativamente poco tiempo viviendo en este país son aquellos a los que los que se identifica con un rendimiento inferior. Las explicaciones de los docentes a esta importancia que otorgan al tiempo de residencia se hallan fundamentalmente en cuatro categorías que, en mayor o menor grado, están presentes en su discurso como condicionantes que mediarían entre este tiempo de residencia y el ren-dimiento del alumnado de origen inmigrante. Tres de estas cuatro categorías se encontraban también como mediadoras entre origen nacional o geográfico y rendimiento.
Son, en primer lugar, el desfase curricular debido al nivel académico que importan de sus países de origen, mayor conforme menor sea el tiempo de residencia en España (o conforme más avanzada sea la edad de su incorporación al sistema educativo de este país, variables estrechamente relaciona-das). Los docentes destacan, además, que el desfase aumenta en los casos de las incorporaciones que se producen una vez comenzado el curso (habituales, como ya se ha mencionado, en el alumnado latinoamericano), así como critican que la escolarización de este alumnado se produzca en función de la edad y no de su nivel de competencia académica, criterio que elimina la opción de que haya un control institucional sobre el mismo desde un primer momento. Una segunda categoría es el dominio del español, que para quienes no tienen en este idioma su lengua materna será mayor a medida que
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 388 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 389
aumente su tiempo de estancia en España. Y en tercer lugar encontramos menciones a determinadas diferencias culturales, las cuales también se percibe que tienden a diluirse con el mayor tiempo de estancia. Por último, en línea con lo hallado por Río Ruiz (2010: 88) en una investigación localizada también en el contexto andaluz, un número menor de profesores señalan la desatención de algunos padres inmigrantes a sus hijos debido a las largas jornadas laborales que afrontan muchos de los que llevan menos tiempo residiendo en este país.
En perspectiva del profesorado la acción de estos factores haría que, en el caso de los recién incor-porados a la ESO, se estime prácticamente imposible que consigan superar el curso en el que entran en su primer año. Normalmente se considera que ese es un año académicamente perdido para ellos, y que si se incorporan en tercero o en cuarto de ESO difícilmente llegarán incluso a obtener el título de graduado. Lo contrario es visto como una excepción.
Los que van avanzando, llevan ya aquí… han estudiado algo más, ¿no? Algo más de la secundaria. Los que tenemos con incorporaciones tardías en tercero, incluso en cuarto, estos alumnos no terminan bien. Porque los desfases son tan grandes que no…Es decir, que las criaturas, entre que llegan y se enteran…Y mira que les ayudamos (…) Pero muchos de ellos terminan sus cursos en enero; vienen en sus vacaciones de verano (…) Se incorporan a finales de abril o en mayo. Es decir, curso perdido. Empiezan, y al final eso. Si se incorporan en tercero o cuarto, estos alumnos generalmente no suelen conseguir titular. Me acuerdo de una chiquita argentina que vino en el mes de abril. Claro era una alumna que de su país venía con sobresaliente, ¿no? Pues se adaptó, se adaptó perfectamente. Bueno, se adaptó… Hizo un sobreesfuerzo. Lloraba, porque decía: “¿cómo puedo?” Y como tenía las capacidades lo sacó. Sacó el curso en un mes y medio. Eso ha sido espectacular; eso no es lo normal para una incorporación tan tarde. Y pasó a Bachillerato. (Orientadora).
En contraste, los nacidos en España y los que llevan más tiempo de residencia (los que, por ejem-plo, han cursado la enseñanza primaria en este país) son generalmente vistos como uno más; no se percibe que haya factores vinculados a su origen inmigrante que afecten a su rendimiento de un modo específico, sino que se piensa que comparten los mismos problemas que los españoles.
Finalmente, como cierre a este apartado dedicado al discurso docente cabe preguntarse por el ori-gen de este etiquetado profesoral hacia el alumnado inmigrante. ¿De dónde procede la información que da lugar a tales representaciones? A este respecto, del discurso de los docentes se interpreta que estas etiquetas no nacen necesariamente de estereotipos y prejuicios asentados en la sociedad españo-la; más bien parecen conformarse fundamentalmente a partir de la propia experiencia previa y directa del profesorado con alumnos y alumnas de origen inmigrante –fuente primaria en términos de Rist (1991)–. Asimismo, resulta plausible pensar que las etiquetas se vean también alimentadas o retroali-mentadas por los comentarios de otros compañeros docentes (fuente secundaria).
El discurso del alumnado: sobre la percepción de discriminación académica y las expectativas docentesSi el análisis del discurso docente ha permitido detectar un particular proceso de etiquetado sobre el alumnado de origen inmigrante que estructura a su vez la construcción de unas determinadas expecta-tivas académicas hacia este, el del alumnado de origen inmigrante posibilita conocer en qué modo esas expectativas son percibidas por estos estudiantes y, en último término, si estas se traducen en un trato desigual hacia ellos desde el plano de su subjetividad. Examinamos a continuación estas cuestiones to-mando como punto de partida el análisis de la percepción de discriminación o trato académico desigual.
Lo primero a destacar a este respecto es que, atendiendo tanto a los datos de la encuesta como a lo que apunta la información cualitativa, parecen ser excepción los casos de discriminación percibida.
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 389 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 390
Los indicios procedentes de los datos cuantitativos provienen de una pregunta abierta en la que se interrogaba a los encuestados por las principales dificultades que habían encontrado en el instituto. Lo primero a destacar es que en las respuestas no se hallan menciones explícitas a la discriminación. No obstante, en el proceso de codificación se agruparon las respuestas que identificaban a los profesores como problema. Sin constituir este un indicador directo y propio de discriminación, el análisis según el origen de los encuestados puede servir como forma exploratoria para detectar si la cuestión discrimi-natoria pudiera resultar un problema diferencial en la integración educativa de los hijos de inmigrantes. Y lo evidenciado por los datos (ver tabla II) es que el porcentaje de inmigrantes que mencionan a los profesores como problema (12,7 %) es inferior al de nativos (17,1 %). Son excepción los casos de gru-pos de inmigrantes con un porcentaje similar o mayor que el de los españoles.
Origen nacional “Profesores como problema” (%) Grupo de origen “Profesores como problema” (%)
España 17,10 (176) España 17,10 (176)
Marruecos 10,34 (3) Europa Occidental 18,10 (19)
Ecuador 6,25 (3) Marruecos 10,34 (3)
Argentina 14,29 (6) América Latina 10,75 (20)
Francia 19,35 (6) Otros APMED 7 6,90 (4)
Alemania 10,71 (3) Resto inmigrantes 26,32 (5)
Colombia 7,41 (2) APAD 8 18,58 (21)
Reino Unido 15,79 (3) APMED 9,93 (30)
Ucrania 6,67 (1) Total inmigrantes 12,68 (54)
Venezuela 21,43 (3) Total 15,81 (230)
Tabla II. Porcentajes de alumnos que señalan a profesores como uno de los principales pro-blemas encontrados en el instituto, según principales orígenes nacionales y grupos de origen (entre paréntesis, número de observaciones)
Fuente: Álvarez de Sotomayor (2011).
Por su parte, de las entrevistas realizadas a alumnado de origen inmigrante y a sus padres solo uno de los entrevistados y su madre manifestaron haber experimentado discriminación en el sentido mencionado, o apuntaban a un trato que pudiera ser interpretado en esos términos. No obstante, su caso pone el foco de atención sobre el mecanismo de discriminación académica que es objeto de análisis en este trabajo.
El caso en cuestión lo protagoniza una joven ecuatoriana que apenas llevaba siete meses viviendo en España cuando fue entrevistada. Según cuentan ella y su madre, Laura9 se incorporó a 4 º de ESO en el último trimestre, a algo más de dos meses de que el curso finalizara (lo que ilustra lo previamente apuntado sobre las incorporaciones tardías de los latinoamericanos). Cuando lo hizo, la Dirección del instituto le comunicó que directamente tenía que repetirlo, sin darle opción a que fuese evaluada como el resto de sus compañeros y sin haberle realizado una prueba previa para comprobar el nivel que te-nía, hecho que madre e hija interpretaban como un claro acto discriminatorio.
ALUMNA (A): Yo estaba allí en cuarto de informática, ya tenía especialización y todo, y vine aquí y nada, he perdido el curso. Porque simplemente llegué en el último trimestre. No me dieron nada, ni las notas ni nada.
7 El acrónimo APMED es utilizado para referirse a Alumnos de Países Menos Desarrollados.
8 El acrónimo APAD es utilizado para referirse a Alumnos de Países Desarrollados.
9 Para asegurar el anonimato, todos los nombres de pila utilizados en la redacción son ficticios.
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 390 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 391
MADRE (M): Le dijeron que tenía que repetir el curso (…), tiene que volverlo a repetir, y ya serían tres años en el mismo curso.
ENTREVISTADOR (E): ¿Tres años por qué?
A: Porque ya son tres años de cuarto: el año que lo hice en mi país, este año, y el siguiente.
M: Entonces, como aquí, perdona que te diga, son tan racistas… el español que diga que no es racista en muy mentiroso. Pero tiene su racismo muy escondidito.
E: Porque… ¿en el colegio ha vivido experiencias de racimo o de discriminación?
M: Claro. Porque mi hija lo que estuvo fue dos meses, que eso lo podía recuperar, y no quisieron. Es una parte de racismo para mí, porque si tú eres profesor y yo soy la madre y yo vengo y te hablo: “Profesor, mira, ¿me puedes ayudar?”. Y tú, si lo ves conveniente, dices: “bueno, te ayudaremos”. Pero aquí nada.
E: ¿Y desde el principio dijeron que tenía que repetir?
M: Que no, que tenía que repetir y que tiene que repetir (…).
E: Y eso, ¿fueron los profesores, el director…?
M: El director.
E: Pero, ¿ni siquiera esperaron a ver el nivel que tú tenías?
A: No.
E: ¿Qué explicación dieron?
M: Porque la niña no estaba adaptada, y tenía que adaptarse a las costumbres de aquí.
Relata la madre que entre los argumentos que el director le dio para justificar su decisión éste aludió al nivel inferior que, en su opinión, tiene la educación en Ecuador, lo que, según él, hacía imposible que su hija pudiese aprobar el curso habiendo asistido únicamente durante dos meses a clase.
Los efectos de estos hechos sobre el estado de ánimo de Laura, que se definía a sí misma como una muy buena estudiante y que se veía con capacidad para aprobar el curso, son directos y serios: la chica se mostró visiblemente afectada por lo sucedido, decía haber perdido las ganas de seguir estudiando y, al igual que su madre, percibía que la española es una sociedad racista. Por todo ello tenía decidido regresar a su país de origen en un futuro no lejano.
Como se ha especificado, este es el único caso de discriminación académica percibida encontrado en las entrevistas. Sin embargo, no es el único en el que se detecta el factor que estaría en el origen de dicho sentimiento: las bajas expectativas que de manera anticipada tienen los profesores hacia los alumnos in-migrantes, en las cuales mediarían las dos categorías halladas en el discurso docente (tiempo de residencia y origen nacional o geográfico del alumnado) analizadas en el apartado anterior.
En el extremo opuesto al caso de Laura en cuanto al resultado final llaman la atención los de dos estudiantes que, a pesar de su incorporación tardía y de haber recibido unas bajas expectativas por parte de los profesores, consiguieron avanzar al siguiente curso el mismo año de su llegada.
A Natasha, venida desde Ucrania comenzado el segundo trimestre, los profesores le explicitaron que era imposible que aprobara 3 º de ESO ese mismo año. Quizás fuera ese el motivo, o uno de ellos, por los cuales fue incorporada directamente al que ella describía como uno de los peores grupos tanto académica como conductualmente; un grupo con una alta proporción de repetidores y de extranjeros10.
10 Hasta 4 º de ESO los alumnos no debían elegir entre distintos itinerarios académicos, lo que significa que en los cursos previos la com-posición de los grupos estaba a completa discreción del centro.
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 391 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 392
ENTREVISTADOR (E): ¿Cuantos meses me has dicho que llegaste tarde en el curso?
ALUMNA (A): Llegué en enero.
E: Y, aún así, te dio tiempo a aprobar todo… O sea, que te debiste esforzar mucho…
A: Nadie creía, nadie; ni la profesora de español, ni los compañeros, nadie. Decían que es imposible
E: ¿Que te decían al principio? “No lo vas a conseguir, vas a tener que repetir”, ¿o qué?
A: Sí, y dicen: “para ti será mejor repetir tercero, así aprenderás más”. Yo digo: “no, no, repetir no” (…). Me tocó en la clase donde eran casi todos extranjeros, que me acuerdo que la gente nueva que venía dejaba el instituto al poco tiempo, porque cuando tú vas y no te enteras de nada (…) Y no solo eran muchos extranjeros, sino todos los repetidores, todas esas cosas. Insultaban a los profesores, fumaban porros y todas esas cosas. Y los profesores ni venían. Bueno, venían pero muy enfadados siempre (…) Y yo iba aprobando todo porque después de la clase iba a mi casa y me ponía a traducir todos los libros que tenía. Y eso me costaba trabajo. ¡Un sábado todo el día para traducir dos páginas de un libro! Eso cuesta trabajo…
E: Has dicho que la primera clase en la que entraste la mayoría eran extranjeros…
A: En tercero sí, pero en cuarto yo elegí la opción más difícil, el tecnológico, y ahí ya casi todos eran españoles.
E: Pero en tercero os dividís en la clase solo para algunas asignaturas optativas, ¿no?
A: Si, en tercero casi todas las asignaturas son las mismas para todos.
Aun así, Natasha logró aprobar 3 º de ESO en su primer año, gracias, según ella, al buen nivel curricular que traía desde Ucrania y a mucho esfuerzo. Según comenta, solo cuando sus profesores se percataron de ese elevado grado de esfuerzo comenzaron a mostrar interés por ella. Ya en 4 º de ESO, y con todavía solo un año y medio de estancia en España, Natasha aseguraba en la entrevista que sus calificaciones finales no bajaban del ocho. Además, expresaba unas altas expectativas educativas: cuando aún le faltaban otros dos cursos para acabar el Bachillerato se mostraba deseosa de que llegase el momento de acceder a la universidad. Desde un principio consiguió romper, pues, con las bajas expectativas que inicialmente habían depositado en ella sus profesores.
Algo similar le ocurrió Claudia, una chica ecuatoriana que también consiguió superar 3 º de ESO en su primer año pese a incorporarse con el curso empezado. Este caso se enfrenta no solo a unas bajas expectativas docentes alimentadas por el etiquetado respecto al tiempo de residencia, sino también por los estereotipos construidos hacia el alumnado latinoamericano y, en particular, hacia el ecuatoriano. Las siguientes palabras de la madre ilustran de nuevo la existencia de tales expectativas anticipadas:
No, el primer año [no le fue mal]… los propios profesores se extrañaron mucho, porque ellos me dijeron, que yo tuve una charla: “nosotros cuando vemos a gente de fuera que viene y, sobre todo, con el curso avanzado, creemos que no va a pasar. Ella nos sorprendió, ella fue una excepción”. Suspendió alguna asignatura, pero pasó. (Ma-dre de Claudia, alumna ecuatoriana que llegó a España con 14 años).
Así pues, aunque con resultados finales muy distintos entre sí, estos tres casos destacados aquí a modo ilustrativo ponen de manifiesto, por un lado, algo ya detectado en el discurso del profesorado: la existencia de un etiquetado docente en el que las ideas sobre el origen nacional del alumnado y su tiempo de residencia en España juegan un papel clave, condicionando la conformación de sus expec-tativas académicas sobre los hijos de inmigrantes. Por otro lado, en estos relatos se detecta que tales expectativas son aplicadas por el profesorado y percibidas por el alumnado. Esto supone que –al me-nos en algunos casos– les son transmitidas. Transmisión de expectativas que ha sido hallada en las dos formas descritas en la introducción: la explicitación verbal por parte del docente (presente en los tres casos descritos); y un trato desigual hacia este alumnado, tanto del profesor (Natasha aseguraba que recibía poca atención por parte de los profesores antes de que valorasen el gran esfuerzo que estaba
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 392 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 393
realizando), como de la institución (la decisión de no evaluar al alumno/a según el relato de Laura, o su inclusión en un grupo del que comparativamente el profesorado también espera poco en lo académico según el de Natasha).
La percepción del alumnado ofrece, pues, una visión más completa de cómo cristaliza en el caso estudiado el mecanismo de discriminación académica objeto de análisis de este trabajo. Pero también daría prueba de la presencia de otros dos de los cuatro mecanismos de discriminación académica distinguidos dentro de los centros de enseñanza: la discriminación institucional, tal y como acaba de destacarse, y la percepción del centro como un entorno hostil por parte del alumno, ejemplificada claramente en el caso de Laura.
No obstante, salvo el mencionado caso de la estudiante ecuatoriana, llama la atención cómo incluso cuando los hijos de inmigrantes identifican una transmisión de expectativas profesorales basadas en prejuicios sobre su origen o sobre su condición de inmigrados recién llegados, no solo no la reconocen –al menos inicialmente– como trato desigual o discriminatorio, sino que ni siquiera la distinguen como un obstáculo para su trayectoria académica.
ConclusionesPor medio de un estudio de caso, este artículo ha permitido profundizar en el proceso de construcción de las expectativas profesorales hacia el alumnado de origen inmigrante y analizar con ello empíricamente uno de los mecanismos de discriminación académica que pudieran contribuir a explicar parcialmente la desventaja general de este alumnado.
En línea con otros trabajos desarrollados en el contexto español, se ha hallado en los docentes un discurso jerarquizado respecto a la integración y las posibilidades académicas de los hijos de inmigrantes. Discurso vertebrado, en gran medida, en torno a ideas generalizadas (etiquetas) sobre los orígenes nacio-nales de ese alumnado. Pero además, y a diferencia de trabajos previos, se ha encontrado en el tiempo de residencia en España de estos jóvenes una segunda categoría vertebradora.
Por su parte, el análisis de las entrevistas a hijos de inmigrantes evidencia que: (1) el profesorado con-forma sus expectativas académicas sobre estos estudiantes condicionado por las etiquetas descritas, y con anterioridad a que compruebe por sí mismo el nivel del alumno/a; y (2) que tales expectativas son trans-mitidas al alumnado a través de prácticas docentes o institucionales. Por tanto, cuando esto desemboca en una respuesta educativa por parte del alumno en el sentido descrito por el proceso de profecía auto-cumplida, nos situaríamos ante casos en los que tales expectativas anticipadas constituirían un mecanismo explicativo de la desventaja académica de los hijos de inmigrantes. Lamentablemente, carecemos aquí de elementos empíricos para conocer el grado de extensión del conjunto del proceso descrito, siendo este uno de los principales límites del presente y de otros trabajos similares.
Por último, ante el interrogante del origen de este etiquetado, el cual está en la base de todo el proceso analizado, los resultados apuntan a que parece conformarse fundamentalmente a partir de la experiencia y observación previa de los propios profesores, así como a que probablemente se ve alimentado o retroa-limentado por los comentarios de otros compañeros docentes. La observación del nivel curricular que traen estos jóvenes desde sus países de origen jugaría un papel clave en dicho proceso.
No obstante, por más que tengan cierto fundamento empírico, estas ideas preconcebidas sobre el alumnado inmigrante no dejan de ser el producto de observar el nivel curricular o los resultados académi-cos (algo adquirido) de unos pocos, para hacerlos luego extensibles a todo un grupo de población que es definido por su origen nacional y/o por su tiempo de residencia en España (rasgos adscritos). Ello sitúa
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 393 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 394
las ideas citadas en el terreno de los estereotipos, ignorándose la diversidad de situaciones, capacidades y currículos que estos alumnos portan desde sus países de origen, y enfatizándose, en cambio, sus diferen-cias con respecto a los nativos al tiempo que se minimizan sus similitudes.
Mientras el primer caso de estudiantes descrito en el apartado de resultados muestra los múltiples efectos negativos que pueden provocar estas ideas y expectativas prejuiciosas por parte de los profesores, los otros dos –así como algún otro que emergió en las entrevistas con los docentes en los que también se relataba la superación del curso en el primer año en España pese a incorporaciones tardías– ejemplifican lo erróneo de la generalización de las mismas y lo pernicioso que puede llegar a ser que acaben afectando a la práctica docente. Incluso bajo la hipótesis de que estos últimos casos representasen, como mantiene el profesorado, una minoría, ello no justifica el trato desigual (discriminatorio) que, de un modo que no tiene por qué ser consciente, puede derivarse de tales ideas y expectativas.
Referencias BibliográficasÁlvarez de Sotomayor, A. (2011): El rendimiento académico de los alumnos inmigrantes en España: un estudio
de caso (Granada, Universidad de Granada), recuperada de: http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisu-gr/20152784.pdf
Ballestín, B. (2011): Los niños de la inmigración en la escuela primaria: identidades y dinámicas de des/vinculación escolar. Entre el “colour blindness” y los esencialismos culturalistas, en M. I. Jociles, A. Franzé y D. Poveda (eds.): Etnografías de la infancia y de la adolescencia (Madrid, Catarata).
Biggs, M. (2009): Self-Fulfilling Prophecies, en P. Hedstrom y P. Bearman (eds.), The Oxford Handbook of Analytical Sociology (Oxford, Oxford University Press).
Brophy, J. E. (1983): Reasearch on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations, Journal of Educational Psychology, 75 631-661.
Bueno, J. y Belda, J. (2005): Familias inmigrantes en la escuela. Discursos de los agentes educativos (Valencia, Universitat de València).
Clifton, R., Perry, R. Parsonson, K. y Hryniuk, S. (1986): Effects of Ethnicity and Sex on Teachers’ Expectations of Junior High School Students, Sociology of Education, 59 (1) 58-67.
Del Valle, A. I. Y Usategui, M.E. (2007): Inmigrantes en la escuela: la mirada del profesorado, en J. Giró Miranda (coord.): La escuela del siglo xxi: la educación en un tiempo de cambio social acelerado: XII conferencia de sociología de la educación (Logroño, Universidad de La Rioja).
Demeis, D. K., y Turner, R. R. (1978): Effects of students’ race, physical attractiveness, and dialect on teachers’ evaluation, Contemporary Educational Psychology, 3 77-86.
Dusek, J. B. y Joseph, G. (1983): The bases of teacher expectancies: a meta-analysis, Journal of Educa-tional Psychology, 75 327-46.
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) (2004): Migrants, Minorities and Education. Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union (Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities).
Grupo INTER (2006): Racismo, adolescencia e inmigración. Imágenes y experiencias del racismo en adolescentes y jóvenes (Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 394 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 395
Kuncel, N. R., M. Credé y L. Thomas (2005): The validity of self-reported grade point averages, class ranks, and test scores: a meta-analysis and review of the literature, Review of Educational Research, 75 (1) 63-82.
Labrador, J. y Blanco, M. R. (2008): Nadie debe perder (Madrid, Universidad de Comillas).
Martín Criado, E. (1991): Del sentido como producción: elementos para un análisis sociológico del discurso, en M. Latiesa (ed.), El pluralismo metodológico en la investigación social (Granada, Universidad de Granada).
Merton, R. (1968): The Self-fullfilling Prophecy, en R. Merton (ed.), Social Theory and Social Structure (New York, Free Press).
Ogbu, J. (1978): Minority education and caste: the American system in cross-cultural perspective (New York, Aca-demic Press).
Ortiz Cobo, M. (2008): Inmigración en las aulas: percepciones prejuiciosas de los docentes, Papers, 87 253-268.
Pàmies Rovira, J. (2006): Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la periferia de Barcelona (Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona).
Portes, A. y Rumbaut, R. G. (2001): Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation (Los Angeles, University of California Press).
Rangvid B. S. (2007): Sources of immigrants’ underachievement: results from PISA-Copenhagen, Education Economics, 15 293-326.
Río Ruiz, M. (2010): No quieren, no saben, no pueden: Categorizaciones sobre las familias más aleja-das de la norma escolar, Revista Española de Sociología, 14 85-105.
Rist, R. C. (1991): Sobre la comprensión del proceso de escolarización: aportaciones de la teoría del etiquetado, Educación y Sociedad, 9 179-191.
Rosenthal, R. (1976): Experimenter effects in behavioral research (New York, Irvington).
Rosenthal, R. y Rubin, D. B. (1978): Interpersonal expectancy effects: the first 345 studies, The Behav-ioural and Brain Sciences, 3 377-386.
Rubio Gómez, M: (2013): Construyendo diferencias desde las retóricas de la igualdad (Granada, Universidad de Granada).
Siguán, M. (1998): La escuela y los inmigrantes (Barcelona, Paidós).
Suárez-Orozco, C. (2003): Formulating identity in a globalized World, en M. Suárez-Orozco y D. Quin-Hilliard (eds.), Globalization. Culture and education in the new millennium (Berkeley, University of Cali-fornia Press y Ross Institute).
Steele C.M. (1997): A threat in the air: how stereotypes shape intellectual identity and performance, American Psychology, 52 613-29.
Terrén Lalana, E. (2001): El contacto intercultural en la escuela. La experiencia educativa de gitanos e hijos de inmigrantes en el área metropolitana de A Coruña (Betanzos, Universidad Da Coruña).
Alberto Álvarez-Sotomayor. El papel del origen nacional y del tiempo de residencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 380-395
RASE_VOL_8_3.indd 395 25/09/15 20:02
396Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano1
Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia. Procesos de exclusión e inclusión en el ámbito escolar.Roma minority and ethnic prejudice in preadolescence. Processes of inclusion and exclusion in school’s context
ResumenEn el marco de un estudio etnográfico en aulas de enseñanza secundaria, y en los entornos donde esco-lares gitanos y no gitanos conviven diariamente, se revisan los estudios evolutivos de prejuicio durante la infancia y preadolescencia. Se exploran las diferencias entre los prejuicios adultos e infantiles, así como elementos claves en las relaciones interétnicas, como la construcción de la categoría social, la definición de la propia identidad, las actitudes tempranas y las habilidades que emergen durante la preadolescencia. A su vez, se analizan los procesos de inclusión y exclusión interétnica en el aula. El análisis de tres tipos de datos (discurso, respuestas a cuestionarios y redes) basado en una muestra intencional de 40 alumnos/as no gitanos de dos aulas de 2 º ESO de colegios públicos –ubicados en distintas localidades granadinas con alta concentración de población gitana– muestra diferencias cualitativamente significativas en el desarrollo de prejuicios y en la influencia de éstos en las interacciones.
Palabras claveprejuicio étnico, preadolescentes, minoría gitana, colegios, redes sociales
AbstractOn the basis of fieldwork from high school classrooms in social context in which Roma and non Roma coexist daily, this paper reviews developmental research on ethnic prejudice during childhood and preado-lescence. It explores the differences between adult and child prejudice, as well as interethnic relations key elements like, the construction of social category, self-identification, early attitudes and skills that emerge during preadolescence. At the same time, processes of ethnic inclusion and exclusion in classroom are discussed. Analysis of the three types of data (discourse, answers to questionnaires and networks) in an intentional sample of 40 non-Roma students from Year 9 in two classrooms of public schools -located in two different Granada’s towns that have large Gypsy populations- shows differences in the development of prejudice and its influence on the interactions qualitatively significant.
Key wordsethnic prejudice, preadolescents, Roma minority, high schools, social networks
Recibido: 30-06-2015Aceptado: 05-09-2015
1 [email protected]; Miembro investigador dr. PAIDI Sej-208. Unv. Granada
RASE_VOL_8_3.indd 396 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 397
IntroducciónLa creciente incorporación de población gitana en las escuelas ha planteado nuevos retos sociales y polí-ticos. El colegio es el ámbito social donde se depositan más esperanzas para la mejora de la convivencia interétnica. Sin embargo, el rechazo hacia la minoría gitana en la escuela es un problema constante y de considerable importancia que tiene consecuencias negativas en los niños y niñas implicados en este proceso (Sánchez-Muros, 2008; Sotelo, 2002; Gómez Berrocal y Moya Morales 1999; Gamella y Sánchez-Muros, 1998; Fernández Enguita, 1999, 1996; Calvo Buezas 1990b). Esta investigación explora los prejui-cios sobre la minoría gitana en escolares que conviven diariamente con compañeras/os gitanos y explica cómo se va construyendo la imagen que sostienen de una minoría tan cercana.
Por prejuicio se entiende una actitud negativa hacia un grupo social o hacia los miembros de este gru-po (Allport, 1954/1991). Los prejuicios no son resultado de creencias personales o individuales naturales e inevitables, sino que se trata de construcciones sociales y socialmente orientadas (Augoustinos y Walter, 1995). El prejuicio es un elemento central en las relaciones interétnicas, y la base del racismo (Wieviorka, 1992). Sin embargo, los estudios evolutivos del prejuicio infantil revelan que estamos ante un fenómeno cualitativamente diferente del prejuicio adulto (Enesco et. al., 2009). Las formas tempranas de diferen-ciación social están ligadas a procesos emocionales y socio-cognitivos básicos de familiaridad y apego, identificación y reconocimiento, y las emociones que suscitan las personas de la minoría pueden ser de desconfianza, miedo o incluso rechazo, pero no de hostilidad o rabia (Aboud, 2005). En poco tiempo, los niños adquieren algunos estereotipos y surgen los primeros procesos de atribución, pero conforme el niño adquiere nuevas habilidades socio-cognitivas, el prejuicio irá cambiando sustancialmente. Así, los ni-ños menores de 8 años tienen aún mucha rigidez cognitiva (poca complejidad de atribuciones y capacidad de percibir similitudes entre dos grupos). Sin embargo, en un curso evolutivo posterior ésta capacidad se volverá más flexible. Esto no quiere decir que los niños se comporten de forma siempre igualitaria y no discriminatoria. El curso evolutivo del prejuicio dependerá también estrechamente de las condiciones políticas, históricas y sociales que determinen el contexto.
El prejuicio es aprendido, y ese aprendizaje tiene diferentes etapas (Allport, 1954/91). Entre los 11 y 12 años, se alcanza una etapa que Piaget sitúa como aquélla en la que se “establecen las reglas del juego” (Piaget, 1932) y Kohlberg apunta como origen del desarrollo moral del niño (Kohlberg, 1976). Es en ésta etapa el momento en que se aprende el “doble juego” del doble trato/doble habla, y que conlleva toda la infancia, y mucho de la adolescencia, en aprender. Es lo que Allport denominó “La Gran Paradoja”, (1954/91) verbalizar “democráticamente” pero manteniendo una conducta de “rechazo”. Sin embargo es en ésta etapa, en la preadolescencia, en la que niños y niñas saben ya bien qué respuestas son adecuadas y cuáles no, pero son crecientemente sensibles a los mensajes contradictorios que circulan en su entorno. Y esta experiencia puede conducir a procesos de revisión de sus esquemas previos y de toma de conciencia (awareness) de los propios prejuicios, y por tanto, dar paso a cierto progreso cognitivo.
La atribución de etiquetas verbales2, cómo se aplican éstas, y cómo sirven a la evaluación de los objetos sociales, son elementos cognitivos de la actitud, en el caso del prejuicio, y corresponden a lo que denomi-namos “Estereotipos”. A partir de esas premisas teóricas, esta investigación explora los prejuicios sobre la minoría en escolares preadolescentes (11-14 años) que comparten diariamente aula con alumnado gitano. Indagamos en ésta etapa crucial del desarrollo moral del niño, porque es aquí donde se adquieren las “normas de atribución” de las etiquetas verbales, pero a la vez es aquí donde ocurre el aprendizaje
2 En un trabajo anterior hemos clasificado el conjunto de rasgos/etiquetas que con mayor frecuencia atribuye el alumnado de ésta edad a la minoría gitana (Sánchez-Muros, 2008; Gamella y Sánchez-Muros, 1998).
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 397 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 398
del “doble juego” en el habla y en el comportamiento. La formación de la imagen social del otro estará intervenida por elementos del contexto socio-histórico, que pueden influir decisivamente como precurso-res o limitadores del prejuicio. Es en éste momento cuando se pueden adquirir variables que entrarán en juego en la formación de contraestereotipos, o contrasesgos, propios y únicos, y que suponen “factores protectores” para el posterior desarrollo del prejuicio adulto.
En España, la minoría gitana en el aula, ha sido motivo de investigaciones entre las que hay que des-tacar, por su cercanía a ésta, las de Sotelo (2002), Terrén Lalana (2001a), Gómez Berrocal y Moya (1999), Fernández Enguita (1999 y 1996), Díaz-Aguado (1994), Baraja Miguel (1993) y Calvo Buezas (1990b), cuyas aportaciones van desde la caracterización de la población gitana en el aula, la imagen que se tiene de ésta, las interacciones interétnicas con el alumnado, el trato diferencial del profesorado, hasta las dife-rentes percepciones en función del tipo de contacto, o la interpretación diferencial según variables como sexo, ideología, religión, etc.
El estudio que aquí se presenta forma parte de una tesis doctoral sobre el prejuicio hacia la minoría en un entorno de contacto, tratando de salvaguardar las condiciones naturales y recoger tanto el discurso como la interacción en la forma más abierta posible. Esta investigación concede especial importancia, en oposición a lo considerado por investigaciones predecesoras, al contexto social en el que se enmarca el clima actitudinal de las aulas.
Una hipótesis central es que los prejuicios hacia la minoría gitana entre escolares no constituyen un fenómeno individual, sino social. Los mismos se reproducen y manifiestan en la comunicación intergru-pal. Pueden verse o no favorecidos por factores socio-cognitivos; pero también por factores contextuales como el género en las relaciones de amistad, las experiencias acumuladas fuera de las aulas, las dinámicas y ubicaciones del estudiantado en éstas, las historias y nivel de presencia de la minoría en las localidades, y el grado de tensión interétnica y etnicismo latente en las mismas. A su vez, estas variables señaladas juegan un papel en el desarrollo de marcos interpretativos y de contrasesgos3. Atendiendo al peso de todos estos elementos, contrastados en diversas investigaciones, mi objetivo aquí es explorar la interacción escolar interétnica en preadolescentes, observando los procesos y dinámicas en el ámbito de contacto interét-nico más cotidiano y normalizado: el aula escolar. Se exploran, así, determinadas condiciones sociales que provocan entre los adolescentes diferentes interpretaciones de la diferencia y que pueden dar lugar a procesos de exclusión o, en cambio, de inclusión de los escolares gitanos en redes de amistad no limitadas por el peso de categorizaciones étnicas.
MetodologíaEl estudio consistió en una intervención escolar realizada a alumnado de entre 12 y 14 años de colegios públicos de seis áreas rurales –y una periurbana– de Granada (Sur España). En ellas se da alta concen-tración de población escolar y vecinal gitana. Se utilizó una muestra intencional de 40 alumnos de dos aulas –seleccionados entre los 241 alumno/as no-gitanos– participantes en una encuesta más amplia (Sánchez-Muros, 2008) y que comparten aula con compañeros/as gitanos/as. La intervención consistió en recopilar el discurso infantil sobre dicha minoría en un ensayo libre y autocumplimentar un breve cuestionario presencial4 con una pregunta para medir las actitudes frente al contacto interétnico. Poste-
3 Es decir, la reflexión sobre sus propias experiencias contrastadas con los estereotipos mayoritarios, provoca una toma de conciencia de la información contradictoria que reciben de distintos medios y su propia experiencia, y se elaboran argumentos que refutan éstos.
4 Variables recogidas en cuestionario; Sociodemográficas; 1 º) ¿Qué sabes de los gitanos/as?; 2 º) ¿Viven en tu barrio algunos gitanos/as? ¿Qué hacen?; 3 º) ¿Tienes o has tenido amigos/as gitanos? ¿Qué impresiones tienes de esa amistad?; 4 º) ¿Qué es lo que más te gusta de los/as gitanos?; 5 º) ¿Qué no te gusta de los/as gitanos? 6 º)¿En qué crees que se diferencian los/as gitanos de los/as no gitanos?;
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 398 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 399
riormente se aplicaron test sociométricos. Complementando esta información, se realizaron entrevistas en profundidad a los tutores de las aulas, así como cierta labor etnográfica con el alumnado fuera del horario de clase. Los resultados que aquí se presentan corresponden únicamente al análisis comparativo de dos aulas seleccionadas con una composición final de 40 alumnos.
El ámbito: para elegir estas dos aulas se seleccionaron dos localidades siguiendo cuatro criterios de inclusión, que para Xú y colaboradores (2004) influyen en las relaciones intergrupales de los pares y espe-cialmente en relación a un exogrupo (la minoría gitana en este caso): 1) Escenarios altamente etnicistas; 2) Nivel socioeconómico del entorno; 3) Tamaño de la minoría; 4) Presencia de la minoría en la vida de la localidad. De esta manera el ámbito de la muestra se centra en dos localidades (ver Tabla 1).
La Localidad A se sitúa en un entorno rural a 40 km de la capital provincial, el 25 % de su población es identificada como minoría étnica gitana. La presencia de esta minoría étnica está datada desde al me-nos dos siglos. Existe una pronunciada segregación residencial y cierto nivel de acción colectiva contra la minoría.
La Localidad B es un municipio del cinturón metropolitano (a 15 km de la ciudad), el 20 % de su pobla-ción se identifica como minoría étnica gitana. Dicho grupo, ha alcanzado un nivel socioeconómico mayor en comparación al escenario anterior. Esta población convive en un señalado estado de desegregación étnica en el que llama la atención el creciente número de matrimonios mixtos entre mayoría y minoría (ver Tabla 1).
7 º)¿Te gustaría o te molestaría tener un compañero/a gitano en clase? ¿por qué?; 8 º) ¿Recuerdas alguna experiencia que hayas tenido con gitanos y gitanas y que te parezca reseñable? ¿Podrías contarla?
NIVEL SOCIOECONÓMICO
TAMAÑO MINORÍA
PRESENCIAEN LOCALIDAD
ESTATUS ETNICISMO
N. º DE PLAZAS DEL COLEGIO
Localidad Aentorno rural
(a 38 km de la ciudad)nivel socioeconómico bajo
25 %Datada desde hace al menos dos
siglos en contacto continuo
Segregación residencia, laboral y cívico-festiva. Episodios de acción
colectiva contra ellos entre en 1994 y 1997
276
Localidad Bentorno del cinturón metropolitano
(a 13 km de la ciudad); nivel socioeconómico intermedio
20 %Población perteneciente a la
minoría étnica gitana con mayor nivel socioeconómico
Desegregación residencial. Alta proporción de matrimonios mixtos.
Pocos episodios de acción colectiva contra la minoría étnica
gitana.
230
Tabla I. Descripción de variables contextuales de las localidades seleccionadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Gamella, 1996; Río Ruíz, 2003)
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 399 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 400
La muestra final está compuesta por 40 alumnos de 2 º ESO5 de aulas de estas dos localidades. La composición de alumnado en las dos aulas está equilibrado en similares proporciones: dos tercios niñas (66-67 %), un tercio niños (32-33 %); El 77 % mayoría no-gitana, 22 % minoría gitana. El Aula A (que corresponde a la localidad A) está compuesta por 21 escolares, y el Aula B (que corresponde a la localidad B) por 19.
Las técnicas que se utilizaron, además del cuestionario y el ensayo libre para recopilar discursos, fue-ron los test sociométricos aplicados al final de la intervención. Estos consisten en dos breves preguntas: “1: ¿Con qué amigos me gusta más estar?; 2: ¿Hay alguien de la clase con quién menos me guste estar?”. Para examinar los procesos de inclusión y exclusión resultantes de estos test, así como para explorar la posición de poder de cada sujeto en la red, aplicamos a las contestaciones obtenidas un análisis de redes consistente en graficar los vínculos entre escolares, y examinar las medidas de centralidad que ocupan en cada red. De esta manera, se analizaron las posiciones de poder que los sujetos sostienen en dicha red. Estos alumnos fueron numerados y clasificados mediante códigos que garantizan el anonimato del sujeto, pero identificando el sexo y la etnia. Los datos obtenidos, muestran las posiciones de poder de cada sujeto en la red, así como los procesos de inclusión y exclusión (Newcomb, Bukowski y Pattee, 1993; Troyna y Hatcher, 1992). Para analizar la información recogida se cuantificó por aula el estatus sociométrico de todo el alumnado. Una vez realizado este análisis, se graficaron los modelos de elección, construyendo dos redes, una por cada aula. Los tipos de redes identificadas se sometieron a un análisis reticular de me-didas de centralidad para examinar la posición de poder de cada sujeto en la red, y siguiendo el modelo analítico de Xu y colaboradores (2004), se exploraron cuatro tipos de nivel de actividad interétnicas:
Díadas: relación recíproca, es decir, dos sujetos se eligen mutuamente.
Grupos o cliqués: subconjuntos de al menos tres sujetos, en los que cada uno, está vinculado directa-mente con cada uno de los otros. Esta relación adopta una gráfica triangular. Según los vínculos sean más o menos recíprocos, la relación y el tipo de grupo será más o menos fuerte.
Enlaces: se trata de individuos que tienen relaciones de amistad con varios grupos al mismo tiempo, pero no pertenecen a ningún grupo en concreto
Aislados: son individuos que no son elegidos por ningún compañero o compañera, o bien, eligen a algunos sujetos, aunque ellos nunca son correspondidos en esta elección
Conjuntamente a esta recopilación de datos, se analizó la distribución del espacio interior del aula. Este tipo de exploración, definida como proxémica (Hall, 1963), puede utilizarse para saber cómo y
5 Los dos Centros de Educación Infantil y Primaria en los que se ubican las aulas estudiadas, incluyen el primer ciclo de enseñanza se-cundaria, es decir, 1 º y 2 º ESO. El alumnado de 2 º de ESO, es por tanto, el de mayor edad del centro, y después de ese año, deberá trasladarse a un Instituto de Enseñanza Secundaria.
ALUMNADO AULA A N:21
AULA BN:19
TOTAL N: 40; (%)
TOTAL TOTAL TOTAL
No gitanos 4 12 16 6 9 15 10 (32,3) 21 (67,7) 31 (77,5)
Gitanos 3 2 5 0 4 4 3 (33,3) 6 (66,6) 9 (22,5)
Total 7 14 21 6 13 19 13 27 40
Tabla II. Descripción de la muestra (sujetos entre 11 y 13 años).
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 400 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 401
con quién se utiliza el espacio físico como condición crucial para establecer una buena comunicación y mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. El análisis de ésta información se realizó graficando la ordenación física del alumnado observada y destacando los lugares que ocupan en función del sexo, identidad étnica y logro escolar.
Finalmente esta información se completó con una labor de campo durante el primer trimestre contac-tando en clases, calles y casas con los escolares participantes. Paralelamente se mantuvieron charlas con el profesorado, especialmente con los tutores/as.
ResultadosAquí presentamos los resultados del análisis de distribución interétnica y organización del alumnado en el aula. También se atiende a los resultados a los test sociométricos, así como a las respuestas a una de las preguntas (“¿Te gustaría tener un/a compañero/a gitano/a en clase?”) del cuestionario autocumplimen-tado que se utilizó previamente. Los resultados de estos tres tipos de datos, en las dos aulas de las dos diferentes localidades señaladas, muestran diferencias cualitativamente significativas.
Dinámica del aula y procesos de inclusión y exclusión del alumnado gitanoEl pupitre y puesto que cada alumno/a ocupa es elegido al comenzar el curso y de manera individual, pero es intervenido por el tutor/a con arreglo a sus criterios. Una vez establecida la distribución del es-pacio interno del aula, éste permanecerá así el resto del curso, salvo cambios puntuales para realizar al-gunas actividades en las asignaturas de C. C. Sociales y Religión (ningún alumno/a en Ed.Alternativa).
Asumido esto, la distribución del espacio físico interior del aula es diferente en el caso A y B (ver figura 1 y 2). El Aula A está distribuida (fig.1) en hileras en dos columnas de puestos individuales. El Aula B tiene una distribución de formación en bloque en hileras horizontales. Ambas distribuciones muestran una orientación alineada, de frente a la pizarra y hacia la mesa del profesorado. Esta orien-tación, apropiada para el trabajo independiente y el modo de comunicación preguntas-respuestas, proporciona poca interacción entre el alumnado, requiere el tablero como medio esencial para com-prender el tema y facilita el control del profesorado para los exámenes. Una distribución así parece rígida, centrada en una figura de autoridad (profesorado), y favorece posiciones de cercanía o lejanía según logro académico. No favorece el trabajo en grupo, y por tanto, tampoco impulsa a compartir experiencias, aplicar cooperativismo o autoevaluaciones, así como crear ambientes cálidos que pro-porcionen el trabajo familiar. Al hacer posible que el alumnado hable entre sí para compartir y trabajar tareas comunes, rebaja la importancia de estos valores sociales. Esto da claves para comprender las expectativas del profesorado y las repercusiones que tendría en la interacción interétnica.
Respecto al alumnado gitano, la distribución que ocupa varía en función del sexo y el logro. En el Aula A, las dos alumnas gitanas (con mejor logro escolar) están integradas con otras niñas no gitanas en una de las columnas, mientras que los tres alumnos gitanos (con peor logro) están en puestos aisla-dos entre las dos columnas y más alejados a la mesa del docente y cercanos al fondo del aula.
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 401 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 402
El análisis sociométrico, muestra las elecciones de “mejores amigos/as” que ha hecho este grupo sobre sus compañeros/as de clase. Los resultados para el Aula A muestran una estructura muy alinea-da de elecciones de amistad en la que destacan díadas intraétnicas, tres grandes cliqués, uno de ellos interétnico que surge por niñas gitanas (Rita y Salvia) que intermedian como enlaces. Las posiciones de poder que ocupan los escolares gitanos varían en función del sexo y logro escolar. Las niñas gitanas son más elegidas que los niños, lo que se traduce en una “buena” posición en la red para las niñas y una “mala” posición para los niños.
En el siguiente discurso vemos ejemplos de cómo se argumentan esas relaciones de aceptación y reciprocidad entre cuatro estudiantes: un niño no gitano (TEO: 13 años, hijo de ama de casa e inge-niero en telecomunicaciones), una niña no gitana (IRMA: 13 años, hija de inmigrantes retornados de Mallorca), una niña gitana (RITA, 13 años hija de ama de casa y padre temporero agrícola) y SALI (niña no gitana de 13 años hija de ama de casa y padre albañil) de éste aula:
¿Quién os atrae más? TEO: (…) A mí Rita desde hace bastante tiempo… como estaba muy unío a ella pues… Además es que yo a Rita la veo una gitana mu’ bonica. Yo la veo una gitana mu’ bonica, pero al ser tan amiga tan amiga, no creo que podamos ser… llegar a eso… (quiere decir, a ser pareja). Y entre las niñas no gitanas, Rita es vista con envidia por…
¿Y quién os causa envidia? IRMA: ¡Rita! Por el cuerpo que tiene. Es muy guapa por el cuerpo que tiene. TEO: Sí, es alta, bruñida, ni seca ni gorda, normal, con un cuerpazo y una chica simpática. […]
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
Coke Ana
Mario
Vlanolillo
Chus
Cesarea
Imma
Aurea
Delia
Sergio
Santos
Salvia
Teo
Elena
Rita
María
Sali
Elina
Candela
Valentín
Marga
AULA 3; N:16 (%)
Aceptan 62,5
Rechazan 12,5
Condicionan 25,0
Rechazan y/o condicionan 37,5
Figura 1. Distribución, red sociométrica y respuesta actitudinal del alumnado del Aula A
Profesor/aEncerado
Manol
Santos
Coke
Mario
Sali
Elena
Imma
Aurea
César
Ana
Chus
Marga
Valentín
Elina
Candela
Salvia
Teo
Rita
Delia
María
Serai
RASE_VOL_8_3.indd 402 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 403
¿Y a ti, qué te parece Rita? Sali: Muy buena, muy simpática y trabaja también.
Cuéntame un poco esas cosas que afectan a la amistad con tus compañeros de clase (RITA) Pues que a lo mejor con los padres… Yo tengo una amiga castellana ¿no? Y entonces pues ella no es racista, pero a lo mejor los padre sí son, entonces pues le quitan la juntá.
¿y qué es la juntá? (RITA) ¡Ay! [se queja] Que yo tengo una amiga castellana. Entonces ella no es racista y le gusta estar con gitanos bien porque le gusta, son buenas personas y tó. Pero luego, a lo mejor los padres piensan que los gitanos le van a llevar algo malo y entonces le quitan la juntá.
En cuanto al análisis de actitudes frente al contacto escolar, casi dos tercios del grupo (62,5 %) aceptan sin condiciones tener a compañeros/as gitanos en el aula. Asimismo, el análisis de las etiquetas (conjuntos de rasgos6) que utiliza el discurso infantil para construir la categoría étnica, describe a una minoría con cualidades artísticas, rasgos descriptivos no negativos y un alto grado de heterogeneidad intraétnica. El siguiente discurso muestra un tipo de discursos de alumnado no gitano opinando sobre sus compañeros gitanos con quienes forman díadas interétnicas:
¿Y Coke y estos otros…? [referido a varios alumnos gitanos del aula](IRMA) Ese porque está en el grupo de apoyo del colegio, pero se esfuerza mucho. Yo creo que va a seguir, porque está en el grupo de apoyo, de los que van más atrasados en el nivel más básico.(Irma, 13 años, 2º ESO, estudiante del Aula 3)
Y los amigos de este tipo, que llevan algún retraso, ¿les ayudáis o “que cada uno se busque la vida”?TEO: Hm… yo no les ayudo porque si dice la maestra, por ejemplo, mira hoy. Es que yo no sé por qué hoy nos ha mandado a Mario y a Coke. Y entonces yo no sabía lo que decirle a él para que él colaborara. Porque yo, a lo mejor, era por miedo a que no lo supiera hacer. Algo; yo no sé, me sentía muy raro. Vienen, ¡eh!, se sientan. Yo no sabía qué decirles a ellos para que supieran hacer lo que tenían que hacer ¿entiendes? Además, si dice la maestra venga, ayudar a aprender esto, pues sí, pero si no lo dice la maestra, no muestro interés por eso.
En cambio, en el Aula B, las cuatro alumnas gitanas que se integran en el grupo, están disgregadas entre los puestos de la segunda y cuarta fila. Los puestos cercanos a la mesa del docente son ocupa-dos por el alumnado con mayor logro escolar, interactúan más y tienen mayor reconocimiento. Los puestos más alejados a la mesa del docente, se alejan de ésta dinámica. Es en este lado, precisamente, donde se encuentran tres de las cuatro alumnas gitanas de la clase. Solo una niña gitana (Lidia) ocupa un espacio próximo y céntrico a la mesa del docente.
6 Seguimos la clasificación establecida en Gamella y Sánchez-Muros, 1998.
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 403 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 404
Respecto a los resultados sociométricos el Aula B (figura 2) muestra una red circular completamen-te diferente a la del Aula A, en la que se produce un mayor número de vínculos intragrupales. En ella destaca la centralidad de cinco individuos no-gitanos, que concitan la mayoría de las elecciones, pero que forman vínculos recíprocos con la gran mayoría de los alumnos y alumnas de la clase. En esta red las posiciones que ocupan las alumnas gitanas es de menor centralidad, dando lugar a una subestruc-tura formada por un evidente grupo segregado cuyo único “enlace” al resto del grupo no-gitano es de una alumna que aunque se auto-identifica como “paya”, el alumnado no-gitano la identifica como “gitana” al proceder de matrimonio étnicamente mixto.
Al contrario de lo que ocurre en el Aula B, el 60 % del alumnado no-gitano rechaza, o condiciona a ciertos requisitos, tener compañeros gitanos en. Este alumnado describe a la minoría, atribuyendo rasgos muy negativos como “ladrones” y “violentos” y se presenta como un grupo altamente homo-géneo. Aquí presentamos una breve muestra del discurso del profesorado del Aula B.
Y después de esto, ¿no les ha vuelto a preguntar sobre los libros?(Tutor del Aula 5). Aquí se ha da’o el caso de estar funcionando el comedor escolar y venir alumnos de población gitana, de una posición económica aceptable, muy buena. Entiéndase, muy buena, para desenvolverse perfectamente. Bueno, pues aquí se ha dado el caso ¡ejem!, se ha da’o el caso de llegar la hora de pagar el comedor y se ha ido pagando religiosamente. Pero al final de mes –es que eso lo llevan en los genes, en la sangre y tal–, al final de mes pues yo, o sea perdón, a final de curso, “pues yo, como buen gitano, tengo que dejar algo a deber. ¿Para qué? Pa’ que se acuerden de mí”. Y entonces ¡pum! “¡No señor! ¡Y no te pagan tres mil pesetas porque no quiero!” No se ha dicho con esas palabras, pero se ha hecho, ¡eh! Y había, había, y te puedo decir por ejemplo detalles que me indican que la posición económica es muy aceptable cuando por ejemplo llevan zapatillas de mar-
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
AULA 5; N:15 (%)
Aceptan 40,0
Rechazan 40,0
Condicionan 20,0
Rechazan y/o condicionan 60,0
Figura 2. Distribución, red sociométrica y respuesta actitudinal del alumnado del Aula B
Dani
Danichi
RaúlNP
Miguel
Cristina
Paqui
TeresaElena
Olga
Nieves
Bárbara Eva
Aixa
Lorena
Carmen
Lidia
NP git
Encarni
Yolanda
Lucía
Profesor/a Encerado
Lidia Paqui
Yolanda
Encarni
RASE_VOL_8_3.indd 404 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 405
ca, ropa de marca, la muchacha que viene a hacer la matrícula… ¡Es otra forma de pensar!, es otra forma de vivir, ¡eh!, y eso quien estudie el tema este debe mentalizarse de ello, ¡eh!, que no estáis mentalizaos. Que es otra forma de pensar. Y estoy hablando así no porque sea racista, decir racista me da, me da un coraje…
ConclusionesEl clima de relaciones interétnicas entre escolares gitanos y no gitanos observado en dos aulas aporta varias conclusiones.
En primer lugar se observa que existen diferentes modelos de interacción escolar y que en cada uno muestra distintos climas actitudinales. Así, el Aula A muestra un patrón de prejuicio que hemos denomi-nado Modelo Incluyente que muestra una proxémica basada en una distribución del alumnado en pues-tos individuales en hileras verticales y orientadas a la mesa del docente y el encerado. Las niñas gitanas están integradas entre alumnado no gitano, y los niños gitanos reagrupados y distanciados del docente. En este modelo la construcción de la categoría étnica está basado en atribuir a la minoría más rasgos po-sitivos y descriptivos que negativos y en percibir más ampliamente la gran heterogeneidad intraétnica. Los discursos de éste grupo de alumnado cuestiona, con frecuencia, estereotipos generalistas, combatiendo así el prejuicio étnico. Y en consonancia con estos resultados, este grupo muestra una actitud hacia el con-tacto con compañeros gitanos en clase, de mayoritaria aceptación sin condiciones. Este clima actitudinal se refuerza con una tendencia creciente a la inclusión de los escolares gitanos en la red sociométrica, en el que se producen más interacciones interétnicas, que incluyen vínculos tanto de díadas como cliqués. Se observa que estos vínculos están intervenidos por el sexo y el estatus socioeconómicos. Se aceptan más a las chicas gitanas que a los chicos y mayor proximidad entre estatus similares.
Diferente a este grupo, el Aula B representa un patrón que llamamos Modelo excluyente, en el que aunque la distribución espacial del alumnado gitano parece más integrado, la dinámica interna hacia la minoría muestra un clima actitudinal más hostil. La construcción de la categoría étnica se basa en atribu-tos muy negativos y desfavorables (violentos, destructores o vagos) en proporciones muy superiores a la media global (ver Gamella y Sánchez-Muros, 1998). En consonancia con ésta construcción, se observa un mayoritario (69 %) rechazo, o aceptación con condiciones, al contacto en el aula. Aunque el alumnado gitano no esté aislado en el aula, la tendencia sociométrica es de clara segregación étnica. Los vínculos recíprocos de amistad en forma de díadas o cliqués son casi inexistentes, pues se reducen a una única niña gitana, que ocupa una posición de “enlace” con el resto del aula.
Por tanto, estos resultados sugieren que el clima actitudinal puede estar intervenido por diversas varia-bles sociales y contextuales. Una de ellas es la proxémica, pues cuidar la distribución del alumnado gitano en el aula, y crear una dinámica de participación y cooperación se perfila como condición favorecedora de la hipótesis del contacto (Allport, 1954/91). Por otro lado, las diversas estrategia que el profesorado utiliza en la gestión de la diferencia, pueden influir en transmitir un tratamiento diferencial a sus alumnos (Jackson, 1968).
También la distribución del alumnado gitano según el sexo puede favorecer, tanto las tendencias in-clusivas como las excluyentes. Los resultados muestran indicios de que dicha distribución cumple cierta función en los procesos de amistad interétnica, coincidiendo con lo ya señalado por Terrén Lalana (2001) y también en nuestro trabajo previo (Gamella y Sánchez-Muros, 1998). Por otro lado, el estatus socioeco-nómico de las familias de origen también influye en las relaciones interétnicas. El hecho de que el grupo del Aula A comparta un similar estatus socieconómico de las familias de origen, interviene en tanto en cuanto escolares gitanos y no gitanos parten igualmente de la falta de medios y accesos a recursos, de-
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 405 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 406
biendo por tanto aprender a adaptarse y negociar o cooperar mutuamente por el beneficio común. Lo que facilita la exploración libre de la diferencia (Kutnick, 1988). Por su parte, en el Aula B, curiosamente, en un entorno social menos segregado (tanto residencial como interpersonalmente –matrimonios mixtos–) y con mayor diferencia en los estatus socioeconómicos de la familia de origen (en el mismo grupo pueden encontrarse a hijos/as de profesores universitarios junto con hijos de trabajadores no cualificados), la brecha social transforma la diferencia en deficiencia interponiendo distancia social y frontera étnica en las relaciones intergrupales, sin que el profesorado conserve un mecanismo de preservación de la supuesta homogeneidad en el aula (Jarkovská & Obrovská, 2015).
Por otra parte, estos resultados muestran la oportunidad que presenta la etapa de la preadolescencia para desarrollar estrategias más flexibles en relación a la información sobre otros grupos, así como para la conformación de categorizaciones étnicas según la experiencia propia y el contexto, incluso muchas veces al margen de la imagen dominante en el entorno adulto. Las disparidades en el entorno social, el tipo de contacto étnico, y el tipo de convivencia interétnica que existe en ambos municipios, aportan unos contextos interpretativos diferentes en los que los niños enmarcan sus experiencias (Xú et al. 2004). Cada grupo de alumnos y alumnas está generando marcos interpretativos de la diferencia étnica en función de la propia experiencia, de la interrelación en el aula, y de la relación con el entorno. Así, el clima favorable del Aula A, evidencia la capacidad de niños y niñas de desafiar la imagen dominante, lo que se relaciona con la aparición de contrasesgos en sus discursos (Augustinos y Rosewarne, 2001). En este entorno par-ticipativo y “flexible”, la amistad y la afiliación a grupos de pares refleja valores y normas culturalmente adaptativas que se expresan en aspectos tales como la aceptación de alumnado gitano en el aula, o la dis-posición de dicho alumnado en el aula, sin que exista penalización de la diferencia. Sin embargo en el Aula B, con un entorno más hostil y “etnicista”, la diferencia se torna deficiencia y los escolares reelaboran sus propias vivencias mediante ideologías dominantes de conflicto (Troyna y Hatcher, 1992).
Bajo contextos como los descritos, y a estas edades, el alumnado preadolescente desarrolla razona-mientos sociales, juicios morales, identificaciones grupales y normas para el contacto intergrupal capaces de contradecir y suspender los sesgos de actitudes prejuiciosas y de exclusión social, esto es, de construir categorizaciones sociales y pautas de relación interétnica desafiantes de las ideologías dominantes de con-flicto. Por tanto, en sintonía con nuestro análisis, es posible plantear que la preadolescencia es una etapa clave para controlar y redireccionar prejuicios etnicistas, para cambiar las actitudes y rectificar la discrimi-nación de minorías como la gitana. Estamos ante algo crucial, porque los estereotipos y las actitudes se anclarán y consolidarán en la adultez. No obstante, estos resultados cualitativos, sugerentes, necesitarán ampliarse y contratarse aún más pormenorizadamente para que sean concluyentes.
Referencias bibliográficasAboud, F. E. (2005): The development of prejudice in childhood and adolescence, en: Dovidio, J.,
Glick, P. y Rudman. (eds.), On the Nature of Prejudice: Fifty Years after Allport (Oxford, Blackwell Publishers).
Augoustinos, M. y Walker, I. (1995): Social cognition: An Integrated Introduction. (London, Sage).
Augoustinos, M. y Rosewarne, D. (2001): Steretoype knowledge and prejudice in children, British Journal of Developmental Psychology, 19 143-156
Allport, G. W. (1954/91): The Nature of Prejudice. (Reading, MA, Addison-Wesley).
Baeveldt, C., Marijtje, A., Van Duijn, J., et.al., (2004): Assessing the Influence of Individual Inclinations to Choose Intra-Ethnic Relationships on Pupils’ Networks, Social Networks, 26 55-74.
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 406 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 407
Calvo Buezas, T. (1990): ¿España racista? voces payas sobre los gitanos. (Barcelona, Anthropos).
Díaz-Aguado, M. J. (1994): Todos iguales, todos diferentes. (Madrid, ONCE).
Enesco, I., Guerrero, S., Solbes, I., et. al., (2009): El prejuicio étnico-racial. Una revisión de estudios evo-lutivos en España con niños y preadolescentes españoles y extranjeros, Cultura y Educación, 21 (4) 497-515.
Fernández Enguita, M. (1996): Escuela y etnicidad. (Granada, Centro de Investigación y documentación educativa [CIDE]).
Fernández Enguita, M. (1999): Alumnos gitanos en la escuela paya: un estudio sobre las relaciones étnicas en el sistema educativo. (Barcelona, Ariel).
Gamella, J. F. (1996): La población Gitana en Andalucía. Un estudio exploratorio de sus condiciones de vida. (Sevi-lla, Junta de Andalucía. Consejería de trabajo y asuntos sociales).
Gamella, J. F. y Sánchez-Muros Lozano, S. (1998): La imagen infantil de los gitanos. (Valencia, Bancaixa).
Gómez-Berrocal, C. y Moya Morales, M. (1999): El prejuicio hacia los gitanos: características diferen-ciales, Revista de psicología social, 14 (1) 15-40.
Gómez-Berrocal, C. y Navas Luque, M. (2000): Predictores del prejuicio manifiesto y sutil hacia los gitanos, Revista de psicología social, 15 (1) 3-30.
Hall, E.T. (1963): System Notation Proxemic, American Anthropologist, 65 1003-1026.
Jarkovská, L., Lišková, K. y Obravská, J. (2015): ‘We treat them all the same, but …’. Disappearing eth-nic homogeneity in Czech classrooms and teachers’ responses, Race Ethnicity and Education, 18 (5) 632-654.
Kohlberg, L. (1976): Moral Stages and Moralization: the Cognitive Developmental Approach, en: Lickona,T. (ed.). Moral Development and Behaviour: Theory, Research and Social Issues (New York, Rinehart y Winston).
Kutnick, P. (1988): Relationships in the Primary School Classroom (London, Paul Chapman).
Newcomb, A. F., Bukowski, W. M., y Pattee, L. (1993): Children’s peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status, Psychological Bulletin, 113 99-128.
Merton, R. K. (1948): The Self-Fulfilling Prophecy, Antioch Review, Summer 193-210.
Pascual I Saüc, J. (1997): Discursos de etnicidad en la escuela: ¿hacia una segregación étnica entre centros escolares? Uso, despliegue y efectos de etnicidad en un contexto socio-escolar del área metropolitana de Barcelona, (Concurso nacional de Proyectos de Investigación Educativa, Universidad de Barcelona).
Pettirew, T. F. (1986): Intergroup Contact Hypothesis reconsidered, en: Hewstone, M. y Broun, R. (eds.). Contact and Conflict in Intergroup Encounters (Oxford, Basil Blackwell).
Piaget, J. (1932): The Moral Judgement of Child (New York, Free Press).
Rican, P (1996) Sociometric status of Gypsy children in ethnically mixed classes, Studia Psychologica, 38 (3) 177-184.
Río Ruíz, M. A. (2003): Violencia étnica y destierro. Dinámicas de cuatro disturbios antigitanos en Andalucía. (Gra-nada, Maristán).
Rodríguez, F. J., Herrero, J., Ovejero, A. y Torres, A. (2009): New expressions of racism among young people in Spain: an adaptation of the Meertens and Pettigrew (1992) prejudice scale, Adolescence, 44 (176) 1033-1043.
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 407 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 408
Sotelo, M. J. (2002): Prejudice against Gypsies among Spanish adolescents, Patterns of Prejudice, 36 (2) 14-27.
Terrén Lalana, E. (2001): El contacto intercultural en la escuela. La experiencia educativa de gitanos e hijos de inmi-grantes en el área metropolitana de A Coruña. (A Coruña, Universidade da Coruña).
Terrén Lalana, E. (2001): La conciencia de la diferencia étnica: identidad y distancia cultural en el dis-curso del profesorado, Papers, 63 (64) 83-101.
Trentint, R., Monaci, M. G., De Lume, F. y Zanon, O. (2006): Scholastic Integration of Gypsies in Italy. Teachers’ attitudes and experience, School Psychology International, 27 (1) 79-103.
Troyna, B. y Hatcher, R. (1992): Racism in Children’s Lives. A Study of Mainly-White Primary Schools. (EE.UU. y Canadá simultaneamente, Routledge).
Wieviorka, M. (1992): El espacio del racismo (Barcelona, Paidós).
Xu, Y., Farver, J. A. M., Schwartz, D. y Chang, L. (2004): Social Networks and Aggressive Behaviour in Chinese Children, International Journal of Behavioral Development, 28 (5) 401-10.
Patricia S. Sánchez-Muros Lozano. Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 396-408
RASE_VOL_8_3.indd 408 25/09/15 20:02
409Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
ResumenEn el presente artículo analizamos las miradas de docentes y estudiantes que prevalecen en un conjunto de instituciones conocidas como Escuelas de Reingreso, creadas a partir de una política de inclusión educativa en el nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entre los equipos docentes de estas escuelas predomina un postura que parte de la “no-culpabilización” de los estudiantes, en su mayoría de sectores populares, por sus trayectorias educativas caracterizadas por situaciones de fracaso escolar. Se analizan la construcción de estas miradas, su incidencia en los sentidos construidos sobre el trabajo docente, así como en los relatos de los estudiantes acerca de sus trayectorias. Evidenciamos aquí un reforzamiento de los sentidos biográficos de ambos actores, que refuerza la lógica individual y la ne-cesidad de cada sujeto de narrarse a sí mismo como protagonista, en detrimento de otro tipo de prácticas políticas y colectivas.
Palabras clave: Escuela Secundaria, Nominaciones Docentes, Relatos Biográficos, Mérito, Inclusión Educativa, Argentina.
AbstractIn this paper the prevailing teachers’ and students’ looks at a set of institutions known as Reentry Schools, created from a policy of educational inclusion at the secondary level of schooling in the City of Buenos Aires, Argentina, are analyzed. Among the teaching staff of these schools prevails a stance of “no-blaming” the students, most of them from marginalized social groups, for their school careers char-acterized by situations of school failure. The construction of these looks and their impact on the senses built on teaching work are analyzed, as well as the students’ narratives about their careers. A strengthening of biographical senses of both actors is observed, which reinforce the individual logic and the need of each subject to narrate himself as protagonist, to the detriment of other political and collective practices.
Keywords:Secondary School, Teacher Labelling, Biographical Narratives, Merit, Educational Inclusion, Argentina.
Recibido: 01-07-2015Aceptado: 11-09-2015
1 Dra. Mariana Nobile, FLACSO Argentina, FaHCE-UNLP, [email protected]. Mg. Mariela Arroyo, FLACSO Argentina, UNGS, [email protected].
The effects of inclusive schooling experiences on the bio-graphical narratives of teachers and students: an analy-sis of the Reentry Schools in the City of Buenos Aires
Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre los relatos biográficos de docentes y estudiantes: un análisis de las Escuelas de Reingreso en Ciudad de Buenos Aires
Mariana Nobile y Mariela Arroyo1
RASE_VOL_8_3.indd 409 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 410
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
IntroducciónLas investigaciones propias del campo de la Sociología de la Educación han realizado importantes apor-tes a la temática sobre los efectos que los prejuicios y las expectativas profesorales tienen en el rendi-miento escolar así como su expresión diferencial según el sector social al que remiten. Las relaciones entre docentes y alumnos están en el corazón de la indagación sobre los procesos de etiquetamiento en la escuela, mostrando que las operaciones de nominalización entrañan expectativas que signan el tipo de experiencia escolar de los estudiantes. Desde los años 60 y a partir del conocido estudio de Rosenthal y Jacobson (1970) Pygmalión en la escuela, son muchos los estudios que analizaron la incidencia de las expec-tativas de los maestros sobre el rendimiento de los estudiantes. Es importante destacar el trabajo de Finn quien señaló la importancia de vincular el efecto de dichas expectativas con las características del contexto en el que se desarrolla el proceso educativo (Kaplan, 2008). Rist (1991), por su parte, profundizó en los procesos de tipificación y etiquetaje que realizan los docentes, incluyendo los distintos factores que inci-den en el proceso de construcción de etiquetas, contemplando asimismo la capacidad de los individuos de negociar, rechazar o reinterpetarlas.
Una referencia clave ha sido el trabajo de Bourdieu y Saint Martin (1998), el cual parte de la hipótesis que enuncia que los considerandos del juicio profesoral están relacionados con el origen social de los alumnos, cumpliendo de modo eufemístico la particular función de asegurar la correspondencia entre la clasificación social y la clasificación escolar. En el contexto español, Álvarez Uría (1995) retoma este marco conceptual tratando de entender los casos excepcionales que rompen con esta reproducción lineal, observando cómo las mismas categorías docentes servirían para explicar parcialmente la interrupción del destino esperado. Por su parte, Escudero Muñoz et al., (2009), entre otros, recuperan los aportes de la teoría del etiquetaje para analizar los efectos del lenguaje y los discursos sobre la exclusión educativa. Es-tos autores advierten que las categorías con las que se cataloga a los estudiantes pueden dar pie a políticas que atiendan las necesidades individuales, pero cuando las etiquetas estigmatizan a los sujetos pueden ser interiorizadas por ellos teniendo efectos de exclusión y autoexclusión. Bolívar y Gijón (2008) analizan, desde un enfoque biográfico narrativo, el papel que puede tener la escuela y el profesorado en “torcer rumbos inexorables”.
En el ámbito argentino, estas conceptualizaciones fueron retomadas en la década de los 90, mostran-do una situación equivalente a lo trabajado en el contexto internacional. Particularmente Kaplan (1997 y 2008), retomando las líneas teóricas presentadas, aborda los efectos de destino que tienen las taxonomías escolares entendidas como modos eufemizados de clasificación social y las posibilidades que los docentes tienen de incidir en ellos.
Un punto en común de esos trabajos –considerando las excepciones señaladas– es que ponen el foco predominantemente en las consecuencias negativas que tienen los marcos clasificatorios entre los niños y jóvenes provenientes de los sectores populares, ya que no consideran a ese otro como capaz de llevar adelante su escolarización de manera satisfactoria, colaborando así en la consolidación en estos estudian-tes de un sentido de los límites (Bourdieu, 2000), es decir, la anticipación práctica por parte de los alumnos de los límites adquiridos en la experiencia escolar, haciendo que se excluyan de aquellos ámbitos de los cuales ya se encuentran excluidos (Kaplan, 1997).
En este artículo nos proponemos analizar las miradas docentes que circulan en un conjunto de escue-las secundarias de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, conocidas como Escuelas de Reingreso (ER) que atienden a jóvenes con trayectorias educativas “fallidas”, desde el punto de vista del sistema, y que en su mayoría provienen de sectores populares, así como los efectos y apropiaciones de estas miradas en
RASE_VOL_8_3.indd 410 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 411
los discursos de los estudiantes. Son escuelas creadas en el año 2004 en el marco de una política de inclu-sión educativa al nivel secundario obligatorio2, las cuales proponen variaciones en el formato escolar de la secundaria tradicional, partiendo del supuesto de que son las características de las escuelas secundarias las que excluyen a estos jóvenes.
En las ER se observa una fuerte continuidad en las representaciones de los docentes, así como una experiencia escolar bastante compartida entre los actores de las diferentes escuelas. Esta serie de nomina-ciones expresan una confianza en las capacidades de estos estudiantes para afrontar el proceso educativo. Es decir, las miradas docentes que aquí circulan sobre estos jóvenes de sectores populares parecen alejar-se de las trabajadas mayormente por la bibliografía sobre el tema.
Así podemos evidenciar entre los equipos docentes de las ER una postura que enuncia la no culpabi-lización de estos estudiantes por sus recorridos previos en el sistema educativo. La responsabilidad por el bajo rendimiento, por sus repeticiones reiteradas o los abandonos temporarios que caracterizan sus tra-yectorias escolares previas parecería no recaer en los estudiantes, sino en aquello que el sistema educativo, o bien la generación adulta, no ha hecho para que vivenciaran una experiencia exitosa en él. Al mismo tiempo, identificamos una contraposición con las experiencias docentes y estudiantiles que parecen pre-valecer en buena parte de las escuelas secundarias “comunes”, las cuales están teñidas por un malestar docente provocado por cierto sinsentido en torno a su labor, así como experiencias estudiantiles de “baja intensidad” que desembocan en muchas ocasiones en el alejamiento de los estudiantes de la secundaria (Kessler, 2004).
Esta situación provoca una serie de interrogantes, para los cuales ensayaremos algunas respuestas a lo largo del artículo. Por un lado, nos preguntamos acerca de la construcción y prevalencia de estas miradas docentes en estas escuelas, es decir, qué particularidades encierra esta política educativa para que los equi-pos docentes reformulen sus miradas en torno al fracaso escolar, dejando la conceptualización hegemóni-ca que lo define como algo individual. Por otro lado, exploraremos las implicaciones que el sostenimiento de estas miradas tiene para el trabajo docente en secundaria. Es decir, cuáles son las potencialidades de este punto de partida acerca de la no culpabilización en el trabajo con los estudiantes y cómo se refleja en el relato biográfico de éstos. Nos preguntamos específicamente sobre los efectos que esta política tiene en la construcción de los jóvenes y los profesores en tanto sujetos sociales.
A continuación describiremos brevemente el caso de las ER y el tipo de miradas de los docentes sobre los estudiantes. Luego, analizaremos los factores que han llevado a que los docentes asuman su trabajo de este modo. Asimismo daremos cuenta del peso que las categorías profesorales tienen para modelar la experiencia de los estudiantes y resignificar así sus trayectorias educativas. Para concluir, analizaremos la distancia entre el discurso docente “de partida” y el modo en que es apropiado por los estudiantes, donde pareciera haber una renovación del discurso meritocrático e individualista acerca de su nuevo éxito en la escuela.
Las Escuelas de Reingreso: descripción del formato escolar La escuela secundaria en Argentina se encuentra actualmente en proceso de transformación luego de haber sido sancionada la obligatoriedad legal para el nivel secundario completo. Este escenario ha des-
2 En Argentina, la obligatoriedad del nivel primario regía desde 1884 (Ley 1.420). En 1993 se amplía con la Ley Federal de Educación (N.º. 24.195), que establece la educación obligatoria de los 5 hasta los 15 años de edad, incorporando hasta el segundo año de la anterior escuela media. En 2006, la ley de Educación Nacional (N.° 26.206) lleva la obligatoriedad a la totalidad de la escuela secundaria. En la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra nuestro caso de estudio, la obligatoriedad de la secundaria fue sancionada en 2002 –es decir, antes que en el resto del país– por medio de la ley 898.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 411 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 412
embocado en la introducción de medidas de política educativa nacionales y jurisdiccionales que buscan la inclusión de aquellos jóvenes que aún no están asistiendo. Entre ellas se encuentra la política diseñada e implementada a partir del año 2004 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que consis-te en la creación de una serie de instituciones conocidas como Escuelas de Reingreso que se proponen atender a jóvenes en edad de asistir a la secundaria pero que por diversas razones no lo están realizando. Por tanto, para inscribirse en estas escuelas, deben cumplir con dos requisitos: tener entre 16 y 18 años para ingresar en el primer nivel y no haber asistido a la escuela el año lectivo anterior. La mayoría de estas instituciones se concentran en las zonas desfavorables de la ciudad, atendiendo en su mayoría a jóvenes de los sectores más pobres de la población.
Como señalamos, estas instituciones proponen variaciones respecto del formato escolar de la secun-daria tradicional, partiendo del supuesto de que son sus características las que excluyen a los jóvenes y no éstos los que fracasan. Desde su formulación, la política que crea las ER intenta discutir la tendencia a individualizar el fracaso escolar (modelo patológico individual) o “poblacionarlo” (poblaciones de riesgo o con riesgo educativo), introduciendo una hipótesis interactiva situacional: el fracaso relacional, pensa-do como la relación de los sujetos con determinadas condiciones de escolaridad (Terigi, 2009). Es por ello que el diseño del plan de estudio y del régimen académico se basó en un diagnóstico acerca de los motivos por los cuales esta población abandonó la escolaridad común (rigidez del régimen académico, repeticiones por deuda de asignaturas, poca flexibilidad horaria, exceso de asignaturas simultáneas, etc.). Así se buscó realizar una propuesta más flexible que se adecuara mejor a las posibilidades de cursado de esta población, generalmente jóvenes de sectores populares con responsablidades laborales o familiares que les impiden dedicarse a tiempo completo a sus estudios.
El régimen académico de las ER consiste en un sistema de cursado, asistencia y promoción por asig-natura, que deriva en la conformación de trayectos personalizados al mismo tiempo que se anula la situa-ción de repetición del año completo; por otra parte, los estudiantes cursan un menor número de materias simultáneas. Asimismo, estas escuelas cuentan con espacios de tutorías y apoyo escolar, con asesores pedagógicos y parte del plantel docente cuenta con horas de trabajo institucional. Cabe señalar que son escuelas de tamaño pequeño lo cual, junto a las otras características mencionadas, facilita el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes y propicia la generación de vínculos estrechos y personalizados entre docentes y alumnos (Nobile, 2013; Tiramonti et al., 2007).
El cursado por trayecto es un aspecto sumamente valorado por docentes y estudiantes, ya que pone el énfasis en lo positivo; al reconocer las materias aprobadas y anular la posibilidad de repetir el año com-pleto, el estudiante tiene siempre la sensación de estar avanzando, sintiéndose evaluado por sus logros y no por sus fracasos.
… a medida que voy conociendo en profundidad el plan, como que me va convenciendo cada vez más, porque le propone al alumno algo diferente. […] El chico entra, los grupos son reducidos, su estudio no está organizado por año, está organizado por trayecto de materias que implican correlatividades pero al chico se le hace un trayec-to, empieza con ese trayecto y cuando lo cumple ya está, puede seguir adelante, no queda estancado porque en 2 materias fracasó y tiene que volver a cursar todo. Entonces siempre está avanzando. Un poco más lento algunos, un poco más rápido otros, pero siempre está avanzando, entonces eso le va dando al chico un estímulo para seguir adelante… (Asesora pedagógica, Escuela 3).
Otro aspecto no menor que contempló la propuesta de las ER fue la selección de los directivos, la cual se realizó a partir de un mecanismo extraordinario. Dado que las autoridades consideraban central contar con determinados perfiles para la conducción de estas escuelas, en lugar de elegirlos en función del orden
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 412 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 413
de mérito, el procedimiento de selección se basó en una serie de entrevistas entre quienes cumplieran con los requisitos mínimos estatutarios para acceder a un cargo directivo (haber aprobado el curso de ascenso). De este modo, la gestión a cargo del diseño de la política priorizó la elección de perfiles directi-vos con un fuerte compromiso con la inclusión educativa de los sectores más desfavorecidos, muchos de ellos con experiencias de militancia social y barrial. Los docentes, por su parte, llegan a las escuelas con el mecanismo ordinario de selección3, independientemente de su trayectoria y experiencia profesional, aunque como veremos en próximos apartados se da un proceso de socialización y selección informal que concluye por reunir profesores con perfiles afines a la propuesta.
Notas metodológicas sobre la investigación en las EREn el presente artículo nos proponemos analizar las miradas docentes que predominan en las ER acerca de los estudiantes, los factores que han llevado a que éstas prevalezcan así como la relación que tienen con la construcción del sentido de su tarea; y los efectos y apropiaciones en los discursos de los estudiantes. Para ello nos basaremos en el material empírico obtenido en dos instancias de trabajo de campo realiza-das en cinco de un total de ocho ER. La primera, en el marco de la investigación Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina4. La segunda, en el marco de una investigación doctoral (Nobile, 2013), en la cual se realizaron entrevistas en profundidad con jóvenes egresados de estas escuelas. Ambas investigaciones utilizaron una estrategia metodológica cualitativa ya que permite reconstruir los significados que los propios sujetos elaboran acerca de sus biografías y la realidad social en la cual están inmersos (Smith, 1994).
La primera investigación, realizada entre 2006 y 2007, se propuso indagar la incidencia de nuevos formatos escolares diseñados para promover la inclusión escolar en el mejoramiento de las condiciones educativas de los adolescentes. Consistió en un estudio que trianguló técnicas y fuentes (información estadística de fuentes secundarias, documentación oficial, documentación producida por estas escuelas, materiales audiovisuales) con el propósito de realizar una descripción y un análisis exhaustivo del caso bajo estudio. El diseño utilizado fue exploratorio y descriptivo y la muestra de establecimientos fue inten-cional, con una importante representación en el universo de estudio.
Se eligieron aquellas escuelas localizadas en la zona sur de la ciudad, por tratarse de los distritos esco-lares que presentan los indicadores sociales y educativos más desfavorables. En cada escuela se confec-cionaron registros cualitativos de las visitas realizadas para dar cuenta de su dinámica y de aspectos físicos considerados relevantes para el propósito de la investigación, y se completó una guía institucional.
Las observaciones y guías institucionales permitieron contextualizar los datos recolectados en 42 en-trevistas semiestructuradas realizadas a diferentes actores de las escuelas: 6 miembros de los equipos directivos, 4 asesores pedagógicos, 1 preceptor, 12 profesores y 19 estudiantes. Además del material recogido en las escuelas, se entrevistó a una ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que participó del diseño e implementación de las ER, quien dejó en evidencia las hipótesis de las cuales partieron para su diseño, así como del momento de creación e implementación y del proceso de selección de directivos.
3 Para ingresar a la docencia en secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, el postulante debe poseer las condiciones definidas en el Estatuto del Docente y atravesar un “concurso de títulos y antecedentes” y a partir de allí se construye un listado por orden de mérito.
4 Esta investigación se desarrolló en FLACSO Argentina y contó con dos fuentes de financiamiento: Fundación Carolina de España y ANPCyT de Argentina.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 413 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 414
La segunda investigación5 realizada entre 2010 y 2014 buscó explorar con mayor profundidad los sig-nificados que los jóvenes egresados construyeron acerca de la experiencia vivenciada en la ER. El trabajo de campo fue llevado a cabo entre los meses de junio y noviembre de 2012 y comprende la realización de entrevistas en profundidad con 16 jóvenes egresados (alrededor del 10 % de los egresados de estas ER en-tre los años 2006 y 2010). Asimismo, a modo de control, se realizaron cuatro entrevistas más con jóvenes que iniciaron sus estudios en las ER pero que no los finalizaron allí, a fin de indagar el tipo de experiencia vivenciada y conocer si, en principio, había o no continuidad entre las experiencias de los egresados y los no egresados. Se optó por realizar entrevistas en profundidad ya que esta herramienta apela, a partir de una situación cara-a-cara, a la reflexividad de los actores en torno a sus prácticas y experiencias vividas en el contexto escolar, indagando en una trama de interpretaciones y sentidos socialmente producidos (Guber, 2001).
Sobre la no culpabilización: miradas docentes en las EREl análisis de las entrevistas a los equipos docentes de las ER va evidenciando un tipo de discurso que parte de la “no-culpabilización” de los estudiantes, el cual se basa en la suspensión de las imágenes ne-gativas que comúnmente circulan acerca de los jóvenes de clases populares que no asisten a la escuela. En su lugar, se sostienen otras representaciones que hacen foco en las “necesidades” de este grupo de estudiantes, señalando que presentan carencias de orden mayormente afectivo, que son “sensibles al mal-trato” y a la indiferencia, a la vez que hacen un gran “esfuerzo”, no solo en relación con la escuela, sino en asociación también con las responsabilidades extraescolares de orden familiar y/o laboral (Nobile, 2014b). Esto se corresponde con lo señalado por Bourdieu y Saint Martin (1998) cuando sostienen que entre los juicios de los profesores imperan aquellos adjetivos que designan cualidades de la persona, es decir que por medio de la ficción escolar se juzga la disposición global de ésta.
…tengo una frase “el hombre juzga hasta el último minuto sin saber que lo único que juzga es el último minu-to”. Entonces si un pibe te putea [te insulta], […] si vos no lo podés manejar hablá con el director o con quien fuere, para entender las causas que llevan a un pibe que sabe que no tiene que putear a putear a un profesor. No podemos juzgar, sino entramos en la dinámica de la escuela tradicional, me puteó, lo amonesto y lo echo ¿no? No juzgar en el último minuto, yo les decía a los docentes si ustedes quieren juzgarlo, júzguenlo yo como director mi responsabilidad es no juzgar el último minuto, tratar de entender que lleva a este pibe a esta situación”.(Director, Escuela 1).
Si bien el punto de partida de la “no-culpabilización” es algo común en la mayoría de los profesores que trabajan en estas escuelas, identificamos matrices discursivas6 que conceptualizan de modos diferen-tes las razones que hacen que estos jóvenes atraviesen situaciones de vulnerabilidad. Una de ellas basada en el discurso de la “militancia”, otra de la “redención”, por último, una basada en la idea de “compasión-contención”.
Es en algunas de las escuelas en las que trabajan directivos y docentes con trayectorias de militancia barrial y social en las zonas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires donde predomina una suerte de discurso “militante” que basa la no-culpabilización en un análisis crítico de las políticas de Estado.
Vemos que el trabajo en estas escuelas –no lo voy a decir como negativo– es militancia. Se hizo y se sostuvo esta escuela por militancia, militancia como docentes y militancia social, la tenés que ver desde la perspectiva ideo-
5 Investigación realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO Argentina, la cual se propuso analizar la configura-ción vincular de las Escuelas de Reingreso. Ver Nobile (2013).
6 La clasificación que aquí se presenta sobre las matrices discursivas docentes es retomada del texto de Arroyo y Poliak (2011).
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 414 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 415
lógica, tener un posicionamiento social para poder ser de esta escuela y el posicionamiento social es “muchachos peleemos por la igualdad, nivelemos, integremos”. (Director, Escuela 1).
En esta matriz parece predominar el reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derecho, al mismo tiempo que se los construye como víctimas de un sistema social injusto. Aquí, las obligaciones parecen estar puestas en primer término en los adultos como responsables de garantizar su educación. Desde esta posición, algo de la tarea docente asume un carácter trascendente ya que enfrenta una misión heroica de reparación social (Arroyo y Poliak, 2011).
En otro grupo de docentes predominan elementos discursivos vinculados a la tarea de redención y salvación que tiene la escuela. Formar el alma, inculcar valores, propiciar la autorreflexión sobre la propia conducta parece ser central (Popkewitz, 1998). Las palabras de estos docentes dan cuenta de una fuerte preocupación por regular el presente de los jóvenes, y protegerlos, lo que implica, en muchos casos, aún sin culpabilizarlos, colocarlos en un lugar de carencia.
… Hay chicos que llegan agresivos, muchas veces no pueden quedarse en ese momento en la clase, entonces hay todo un aparato formado para que el chico con mucha tranquilidad pueda salir de la clase, se lo lleva la asesora, le hacen una especie de contención […] Con el tema de la agresión hay que tener una paciencia especial. La asesora con su trato, su paciencia nos ha hecho ver que no lo debemos tomar, aún el insulto, como algo personal, sino como algo que el chico está mal […] Entonces, “bueno, ya se va a calmar, va a estar bien” y después viene digamos, el lavado de cerebro… .(Profesora, Escuela 3).
Por último, encontramos un grupo de docentes que presenta en sus relatos rasgos discursivos carac-terizados por el binomio “compasión–contención”; no culpabilizan directamente al estudiante pero, en muchos casos, sí a su entorno. Estas posiciones no implican una lectura crítica de la sociedad, sino sim-plemente parten de la compasión del lugar social en que se encuentra el otro e intentan una reparación personal a través de la idea de contención. Así, la distancia es la que rige este vínculo, y su sufrimiento es definitorio para dar sentido al vínculo y a la tarea.
No tienen contención para nada; ellos buscan la contención y están muy carenciados de contenidos, están diso-ciados, no están asociados a la escuela. La escuela lo que tiene que hacer es integrarlos y yo creo que es bueno porque los asocia mediante cariño, afecto. Muchas veces se acercan y conversamos sobre su vida. (Directora, Escuela 4).
Estas diferentes formas de concebir a los jóvenes que llegan a las ER van dando cuenta de una cons-trucción del otro en tanto sujeto “vulnerable”, una “víctima”, lo cual constituye la base para el compro-miso que observamos entre los docentes. Una de las diferencias más destacable entre las diferentes repre-sentaciones docentes remite al diagnóstico en torno a las causas que llevaron a estos jóvenes a estar en esta situación de vulnerabilidad. Para el discurso militante, la mirada está puesta en la desigualdad social, en las fallas del sistema para garantizar el derecho a la educación. Para los otros casos, las causas están en las familias desintegradas, en las carencias económicas, en “el afuera”, sin mucha alusión a condiciones estructurales que pudieran influir en ese estado de la cuestión.
Implicaciones para el trabajo docente: sobre el compromiso y el sentido de utilidadUna pregunta emerge a partir de las miradas docentes acerca de los estudiantes: ¿qué condiciones permi-tieron la construcción y sostenimiento de estos discursos entre los equipos docentes de las ER?
Consideramos que esta política tiene lo que denominamos eficacia discursiva (Tiramonti et al., 2007) ya que, a través de su misma formulación e implementación, el Estado interpela a los directivos y profesores
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 415 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 416
que concretan el proyecto de estas escuelas cotidianamente. Esta eficacia reside en dos elementos. Uno de ellos, el papel que los directivos, seleccionados por sus perfiles de alto compromiso social y educativo así como con una fuerte convicción en las posibilidades de aprendizaje de los jóvenes, desarrollan a la hora de direccionar la cultura escolar que se construye en estas escuelas (Viñao, 2002). La mayoría de los directivos está convencida que las ER cumplen un papel clave para la inclusión de los jóvenes con mayo-res desventajas socioeducativas, y de esta forma difunde la propuesta y “socializa” al resto de los actores institucionales en los contenidos y actitudes necesarios para concretar la misión de la misma.
Que es un trabajito no solo lo pedagógico, aparte de lo pedagógico vos veías esto, el compromiso concreto que se veía en acciones concretas, eso es importante. Y creo que hoy por hoy reina esta mística, esto es un compromiso, esto es militancia. (Director, Escuela 1).
Este aspecto está vinculado con el segundo elemento que vuelve eficaz la política y es el relativo a la socialización de los docentes. La socialización profesional es definida como una etapa relevante del largo proceso de formación de los profesores, a través de la cual, en cada escuela, van aprendiendo de sus cole-gas más cercanos (Terhart, 1987). Lo que nos interesa señalar aquí es que en las ER opera un proceso de socialización y selección informal particular. Al llegar, cada profesor atraviesa un proceso de adaptación que implica el conocimiento del plan y del contexto sociocultural en el que se trabaja; en muchas oca-siones, esto desemboca en la resignificación y reinvención de las prácticas pedagógicas previas, al mismo tiempo que implica una decisión consciente de trabajar allí y volverse profesor de estas escuelas. De esta manera entra a jugar un componente electivo fuerte que expresa el deseo de trabajar allí, con “estas po-blaciones”.
… a mí estos colegios me gustan, se plantea un desafío, se abordan diferentes problemáticas y es distinto el acceso y la didáctica que se utilizan. A mí, en realidad puedo decir elijo este colegio. Lo hago porque realmente me gusta y lo hago con muchísima pasión porque me gusta y me gusta trabajar con esta problemática… . (Profesora, Escuela 4).
Asimismo, la socialización docente en las ER exige la asunción de un conjunto de cualidades perso-nales como tener paciencia, escuchar a los chicos, confiar en sus posibilidades pero sobre todo ser un docente “comprometido” (Arroyo y Poliak, 2011).
[Para trabajar en esta escuela se necesita]… primero mucha paciencia, después estar al tanto y saber en las condiciones que entra a trabajar que eso es fundamental… tener en cuenta que el chico tiene códigos diferentes a los de uno y uno tratar de comprender esos códigos, no de rechazarlos. (Profesora, Escuela 3).
… fortalezas [de la escuela], que hay un plantel de profesores muy valioso, que pone mucha garra. Profesores, digamos, autoridades, el asesor pedagógico, preceptores, que tienen muchas ganas de cambiar, entonces trabajar con buen nivel de compromiso, sobretodo eso, compromiso. Porque las cosas las hacen por el deseo de que algo mejore, me parece que eso es algo valioso. (Profesora, Escuela 4).
A fin de comprender la identidad docente y la construcción de sentido en torno a su tarea parece cen-tral considerar la cuestión del reconocimiento de los otros y su utilidad social (Castel, 1997). La docencia históricamente tuvo una alta valoración marcada por el consenso sobre la “utilidad social” de la labor realizada, otorgándole sentido al quehacer cotidiano. En el nivel secundario, elementos como la función de distribución de posiciones en la estructura ocupacional, la movilidad social y ser el agente legítimo de la transmisión de conocimientos, parecían ser centrales para la alta valoración social del profesorado. Así, la identidad del profesor de secundaria estuvo articulada con la matriz elitista y selectiva del nivel, centrán-
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 416 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 417
dose en la transmisión de un saber disciplinar propio del curriculum escolástico. Este mandato original es puesto en cuestión en las ER al hacerse eco de la condición de obligatoriedad, reemplazándolo por uno centrado en el significante de la “inclusión”. Por lo tanto, algunos aspectos de la matriz identitaria propia del profesor de secundaria son aquí tensionados.
Ante este escenario de transformación nos preguntamos por las nuevas fuentes de reconocimiento social disponibles para la construcción de las identidades docentes. ¿De qué modos reconstruyen la sensación de utilidad o, jugando con las palabras de Castel (1997), cómo revierten un proceso en el cual parecen ser cada vez más “inútiles para el mundo”? ¿Qué pasa entonces en las ER que se organizan en torno al mandato de inclusión? (Arroyo, 2012).
Consideramos que una de las razones que llevan a que la interpelación que realiza la política de rein-greso cale hondo entre los actores docentes se debe a que ésta se articula con sedimentos históricos vinculados a la misión civilizatoria y trascendental que la docencia albergó en la Argentina (Birgin, 1999), permitiendo así configurar nuevos sentidos e identidades.
En un trabajo anterior (Arroyo y Poliak, 2011) sostuvimos que en estas escuelas parecía reeditarse algo del mandato civilizador que atravesó la escuela primaria en los orígenes del sistema educativo, pero localizado en ciertos sectores sociales; es decir, no impregna a la totalidad del nivel secundario sino solo a aquellas instituciones que trabajan con sectores populares, dependiendo la inclusión de estos jóvenes del accionar y de la voluntad de estos docentes.
Como observamos, el discurso de la no culpabilización está atravesado por esta idea de reparación de las trayectorias “fallidas” de los estudiantes excluidos. De esta manera, en las ER, este elemento trascendental parece servir de sustrato para la construcción de una nueva idea de utilidad en torno a la labor docente. Sentirse útiles para estos jóvenes, por medio de la reversión de una trayectoria que parecía “trunca”, resulta central en la construcción de sentido, permitiendo articular una identidad “fortalecida”.
… En el camino vas a encontrar pibes que entraron escribiendo mal y salieron escribiendo bien, entraron con cero razonamiento y salen medianamente razonando, es decir el trayecto que hace cada uno es muy personal… vos no podés generalizar, pero yo lo que veo es que salen con un poquito más de madurez, con un poco mas de objetivos y tienen una meta[…] El primer acto de colación del año pasado fue maravilloso, fue sorprenderte verlos ahí… muchos son papás y mamás, y verlos con sus chiquitos y con sus familias, familia que por ahí nunca aportó… y vos los veías ahí todos tan orgullosos, tan contentos con sus logros y bueno pienso que eso es un logro de la escuela… . (Profesora, Escuela 1).
En este marco, el compromiso con la tarea es vivido como condición necesaria para trabajar en las ER. Se constituye como un elemento central de estas narrativas y como significante común que aglutina distintos sentidos y permite dar cierta unidad y direccionalidad al trabajo, al mismo tiempo que posibilita diferenciarse y distinguirse del resto del cuerpo docente. Este compromiso, que es vivido como la acep-tación de una carga a partir de una obligación moral que se supone supera las “responsabilidades” que el puesto de trabajo le impone, es al mismo tiempo el que le otorga un sentido particular a la tarea, ya que habilita un proceso de distinción respecto de aquellos que simplemente cumplen con lo que su función en el campo especializado le indica (Giraud, 2013).
Relatos estudiantiles: ¿apropiación del discurso de la no culpabilización?La no culpabilización de los docentes hacia los estudiantes, como ya fue señalado, hace que el juicio profesoral acerca del fracaso escolar se aleje de las explicaciones que enuncian la falta de compromiso, esfuerzo o talento de los estudiantes. Lo recorrido hasta acá nos permite hipotetizar que este punto de
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 417 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 418
partida docente habilitaría la reinterpretación por parte de los estudiantes de sus trayectorias “fallidas” pasadas así como de su rendimiento actual en una clave que se distancie de las explicaciones hegemónicas que entrañan una responsabilización meramente individual y meritocrática del recorrido escolar. Esto nos lleva a preguntamos si aquellos jóvenes que han transitado por las ER han resignificado en esta clave su historia escolar. ¿Aparecen en el relato biográfico de los estudiantes de las ER elementos de estos discur-sos docentes?
En las entrevistas realizadas, los jóvenes de las ER relataron su trayectoria educativa, señalando las ra-zones por las cuales habían quedado fuera del sistema educativo. Si bien fueron variadas, pueden agrupar-se en, por un lado, ciertos accidentes vitales (enfermedades, conflictos familiares, adicciones, embarazos), por otro lado, situaciones estrictamente escolares (dificultades en la adaptación a la secundaria, conflictos con docentes, experiencias de “baja intensidad” que derivan en “la joda”7), por último, la asunción de res-ponsabilidades laborales. En estos relatos observamos que la responsabilidad por esa salida de la escuela parece estar puesta en sí mismos8. Fueron ellos mismos los afectados por situaciones familiares, quienes no entendían cómo funcionaba el secundario, quienes prefirieron trabajar a estudiar, quienes entraron en la “joda” de salir, “ratearse”9, faltar, sin que la institución escolar haya tenido incidencia en ello. Desde el presente, estas situaciones son leídas como “equivocaciones” personales que les hicieron perder el tiempo y de las cuales generalmente se arrepienten.
Pasa que fue un año complicado, mis papás estaban, se separaron. No es una… cómo te puedo decir… me afectó. Y después otra que yo también tenía mala junta en el secundario, desde primer año que empecé, yo ya tenía mala junta. Primer año pasé con una previa, segundo año pasé con dos, después las di, y tercero ya me escapaba de las clases, a tal punto que casi me echan… . (Francisco, Escuela 1).
En relación con su situación actual, los egresados de las ER consideran que estas escuelas, especial-mente sus docentes, constituyen una “ayuda” que les permitió concretar la finalización del secundario. Varios alumnos han señalado que los docentes son “buenos”, “buena gente”; la totalidad ha señalado que les explicaban, los acompañaban, los comprendían, así como que eran profesores “con los que se podía hablar”.
El chabón [refiere al profesor] te explicaba, no entendías, se ponía delante y te volvía a explicar, me entendés o no me entendés te decía y ya le agarraba la desesperación. Y mientras más… ¿Y si vos le decías que no? Te volvía a explicar y le agarraba la desesperación y se agarraba la cabeza así, iba para allá, volvía… [se ríe] … Y él buscaba la solución como para que vos entiendas y fue muy gracioso. […] Si no me equivoco era de Historia. Muy bueno, muy buena gente. (Alberto, Escuela 4).
Pero más allá de esta ayuda que les facilitó las cosas, fueron ellos que al haber tomado la decisión de retomar y finalizar los estudios lograron esa meta. Aquí aparecen dichos como si tenés cabeza (Alberto, Escuela 4), si sos inteligente (Marcos, Escuela 3) o venís con el propósito de terminar (Gianella, Escuela 4), las metas se alcanzan, es decir, el título lo tenés.
Como vemos, luego de haber transitado por la experiencia de las ER, la lectura que hacen acerca de sus recorridos escolares remite a su responsabilidad individual, aludiendo más que nada a decisiones equivocadas o acertadas que fueron delineando su trayectoria. Un esquema similar se evidencia cuando
7 El vocablo “joda” refiere de modo informal a aquellas actividades asociadas con la diversión o la “juerga”.
8 Solo cuando dejaron de asistir a la escuela por una enfermedad, la situación no es leída como un fracaso sino como un mero alejamiento temporario, es decir, no hubo una decisión de dejar la escuela, simplemente dejaron transitoriamente de asistir.
9 “Ratearse” equivale a la expresión “hacer novillos”, es decir, no asistir a clase.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 418 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 419
hablan de aquellos compañeros de reingreso que volvieron a quedar fuera del sistema. Ese nuevo “fraca-so” de los compañeros se debió a que volvieron “solo por la beca”, que“pierden el interés”, o porque sus opciones eran “la cárcel o el estudio”. De esta manera construyen un discurso diferenciador con quienes, según ellos, no habían tomado la decisión ni asumido el compromiso de terminar el secundario. Por ende, el discurso meritocrático e individualista sigue estando fuertemente arraigado y no se aleja del tipo de discurso que se puede encontrar en otras instituciones.
… hay un filtro. Cuando entrás, las primeras semanas, o sea ahí está, ya los que después siguen es porque van a seguir. […] Están los que se van, porque bueno, pierden el interés, están los que venían solo para cobrar la beca, cobraban la beca y dejaban de estudiar. (David, Escuela 5).
Interrogarnos sobre las razones para que predomine este tipo de discurso que refuerza la responsabili-dad individual, nos lleva a la cuestión del mérito definido como válido por y para las ER. Las instituciones educativas a partir de una construcción de lo meritorio, definen un patrón de alumno que establece una serie de requisitos necesarios para permanecer y alcanzar el éxito en dicha institución, lo cual opera como una frontera de inclusión-exclusión. En las ER, las miradas docentes contribuyen fuertemente a la defi-nición de un criterio meritocrático en el que cobra centralidad el esfuerzo, es decir, solo aquellos jóvenes que “se esfuerzan” y logran demostrarlo, tienden a permanecer en estas escuelas (Nobile, 2014b). Junto con la mirada que pone el acento en la condición de vulnerabilidad que atraviesa a estos jóvenes, aparece la definición de ellos como jóvenes que se “esfuerzan mucho”, que realizan un empeño importante para sostener la escolarización.
… son chicos que se esfuerzan mucho. El chico que viene es un chico que se esfuerza, que tiene ganas, que puede empezar y que necesita mucho acompañamiento, esto del apoyo, de estar cerca, del afecto, de sentir que hay una contención los ayuda muchísimo… .(Asesora Pedagógica, Escuela 3).
Ahora bien, ¿qué tipo de esfuerzo es valorado? Por un lado, encontramos el esfuerzo que podríamos llamar “interno”, que consiste en el trabajo académico que les demanda la escuela así como otros aspectos que remiten a lo conductual del “oficio del alumno” (Perrenoud, 2006). Así los profesores, a la hora de evaluar a sus estudiantes, toman en consideración sus actitudes, la asistencia y participación en clase, la de-mostración de interés, así como el mantenimiento de la carpeta completa. Al mismo tiempo, observamos cierto grado de indulgencia en los profesores, ya que en palabras de ellos, a la hora de evaluar es necesario contemplar “lo humano”, esto es, la situación por la que atraviesa cada estudiante.
[La evaluación] … es permanente y continua. Yo les digo, se evalúa las actitudes, la presencia, el cumplir con una tarea y ellos valoran eso, vienen contentos cuando hacen alguna tarea […] Es todo muy pactado, si algún día un chico no puede hacer la prueba por algún problema “bueno, lo hacemos para la próxima vez”. […] [tengo en cuenta] El tema de la actitud, el tema de la presencia del chico en la clase, la participación, de repente, les hago hacer una carpeta lo más prolija que puedan y van, se van mejorando entre ellos. Y aparte el tema de que, las evaluaciones, a ver si entendieron. (Profesora, Escuela 4).
A este esfuerzo “interno” se agregan otras consideraciones que se cuelan en la valoración que los profesores realizan de los estudiantes, que podríamos denominarlos “esfuerzos extraescolares”, los cuales aluden a lo que los alumnos realizan para volver a estudiar. Si bien lo que hagan fuera de la escuela no es directamente canjeable en términos académicos, tiene sus efectos ya que predispone a los docentes a seguir apostando por sacar adelante al alumno. Así valoran ese esfuerzo “extra” por salir adelante. Es la mirada que reconoce lo transitado por ellos antes de llegar a las ER, pero también las responsabilidades ya asumidas por fuera de la escuela.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 419 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 420
Que se yo, hay veces haces un relevamiento y los chicos te dicen “trabajo de 5 de la mañana a 5 de la tarde, entro acá 5:30 y salgo a las 10 de la noche”. […]Vos ves que es un esfuerzo muy grande que hacen… . (Profesor, Escuela 3).
Es así que esa frontera entre el adentro y el afuera que era un aspecto estructural de la forma escolar moderna (Dubet, 2006) se va desdibujando, y conduce a que la vida extraescolar deje de ser un elemen-to ajeno para las consideraciones docentes. Es necesario aquí remarcar que no todo lo que realicen los estudiantes extramuros es válido para ser canjeado como mérito en la escuela. La conceptualización de alumno prevaleciente hace que la misma institución esté interesada en ciertos aspectos de su vida extraes-colar, como por ejemplo los relativos a las responsabilidades laborales y familiares asumidas. Es decir, solo es incorporado aquello que contribuye a estabilizar el patrón de alumno que habla de un joven que se “esfuerza”.
Las ER redefinen aspectos de la forma escolar, pero a pesar de ello el discurso meritocrático sigue siendo un estructurador de la institución y de la definición de quiénes permanecen allí. A pesar de que la definición del mérito en estas escuelas reconozca los esfuerzos que hacen los alumnos y la valoración de su compromiso y que prevalezcan miradas más amplias acerca de las condiciones de escolarización de los alumnos y de los factores que inciden en los rendimientos escolares diferenciales, el imaginario meritocrático asume un protagonismo renovado en las ER al prevalecer una evaluación que vuelve a considerar los desempeños estudiantiles en términos individuales, independientemente de las condicio-nes socioeconómicas y culturales que atraviesan la vida de estos jóvenes. La escuela es profundamente meritocrática, y las ER, a pesar de la renovación de algunos de sus aspectos institucionales, no escapan a dicho rasgo estructural, el cual pareciera dificultar la posibilidad de construir otras explicaciones acerca de los rendimientos individuales.
Potencialidades y límites de la no culpabilización: Subjetividades docentes y estudiantiles en la política de reingresoLlegados hasta aquí, nos preguntamos tanto por las potencialidades como por los límites del punto de partida de las ER entorno a la no culpabilización por las trayectorias escolares en el trabajo con los estu-diantes.
Entre las potencialidades, observamos que este punto de partida habilita la construcción de vínculos estrechos que resultan significativos para docentes y estudiantes, que permiten volver a enlazar a estos actores con la institución escuela, dándose cierta reconciliación con ella. Estos vínculos son posibles no solo por las características del formato escolar que lo facilitan, sino por la circulación de otras miradas acerca de estos jóvenes que se reinsertan en el sistema educativo, las cuales constituyen una apuesta por sacar adelante su escolarización.
La confianza en las capacidades personales al verse siempre avanzando en un formato que se los per-mite, a la vez que interactúan con un equipo docente que valora particularmente sus esfuerzos para soste-ner la escolarización, tiene fuerte impacto en la percepción de los estudiantes acerca de las posibilidades de tener bajo control su vida escolar y, en cierta medida, personal.
… en cuanto a la valoración es un tema muy importante porque con la comunidad que uno se maneja están acostumbrados a que no son valorados, bueno esto lo hiciste bien ahora tomá otra cosa, digamos que es bueno… . (Asesor pedagógico, Escuela 1).
El tipo de experiencia que se va configurando a partir de la participación en este tipo de vínculos lleva
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 420 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 421
a que quienes atravesaron la experiencia de reingreso como estudiantes ganen en la construcción de un relato biográfico que reafirma las cualidades del yo, operando como una “teodicea”10 del propio éxito que reordena el mundo personal para poder justificarlo (Nobile, 2014a). Al mismo tiempo esto se traduce en una revalorización que hacen los estudiantes sobre sus capacidades individuales, que les permite proyectar a futuro y renovar el entusiasmo, ampliando así su capacidad de agencia (Ortner, 2006)11.
No después, me entusiasmé porque me iba bien, cosa que en el…, como te dije, era vago y no es que no me daba la cabeza, sino que era vago, me entusiasmé porque aparte veía que en este colegio fue el primer 10 que me sa-qué… . (Santiago, Escuela 5).
… Volvés a estudiar, yo en el 2006 pasé sin problemas, todas las materias, […] Estaba todo bien, pasé 2006 y no veía la hora de que pasen las vacaciones para empezar 2007 y terminarlo entendés, tenías ese entusiasmo de seguir y seguir y seguir y terminarlo. (Marcos, Escuela 3).
La no culpabilización pone en marcha, a través del vínculo construido, un ida y vuelta entre docentes y alumnos que resulta en la posibilidad de construir sentidos respecto a la labor docente que se realiza en estas escuelas con estos jóvenes. Les permite, por un lado, llevar a cabo su labor y verla materializada, más bien, personificada en cada estudiante al ver el cambio de estos jóvenes en el tiempo –desde que llegan hasta que egresan–, y por el otro, recibir el reconocimiento de los estudiantes por la “ayuda” brindada. Esto encierra fuertes gratificaciones para el cuerpo docente de las ER, permitiendo así la renovación del compromiso y sacrificio que demanda la tarea en estas escuelas.
… La gran diferencia que hay por ahí con otras escuelas es que el laburo se ve […] Se ve plasmado en los pibes, ellos te lo devuelven, te lo devuelven obviamente con las preguntas, con lo que hacen, con lo que dice, con la actitud que tienen frente al estudio. (Profesor, Escuela 3).
A pesar del horario que es vespertino y que se hace bastante duro de la noche, […] Realmente un desafío inte-resante, y sobre todo que me gusta porque se palpa el afecto acá adentro, alumnos y profesores, es realmente muy conmovedor esto. Acá dentro encuentran un afecto desmedido, y lo agradecen… sienten que los he querido, sienten que todos los queremos en realidad. Eso realmente es una felicidad, porque los vemos por la calle y sabemos que están reconociéndonos como los profes de la EEM [número de la escuela]. (Profesora, Escuela 4).
De esta manera, la configuración vincular que se construye en las ER tiene efectos positivos en el de-sarrollo del trabajo escolar y en la inclusión de quienes logran responder al patrón de alumno que allí se delimita. Pero a pesar de estas potencialidades, es posible identificar ciertos límites que es preciso señalar.
Como mencionamos, en los relatos de los jóvenes no alcanzamos a identificar elementos del discurso docente que pone en el centro de la escena a factores no individuales que inciden en la definición de las trayectorias escolares. En su lugar, vemos un reforzamiento del discurso individualista. La modificación del formato, el compromiso docente, la vigencia de otras miradas que suspenden aquellas que estig-matizan a la juventud de sectores pobres, han generado posibilidades para que estos jóvenes terminen el secundario, pero al mismo tiempo esto hace que cada estudiante sea nuevamente responsable por el
10 Weber (1999) se plantea el problema de la teodicea en sus últimos escritos sobre sociología de la religión, en la que ésta constituye una forma de justificar y dar sentido a las tensiones ineludibles que se planteaban en el mundo en torno a la desigual distribución del sufri-miento. Es la tensión entre fortuna y mérito, en donde el que es afortunado necesita saber que tiene derecho a serlo, que lo “merece” sobre todo en comparación a otros, así como necesita saber que el otro merece aquello que le sucede.
11 Para Ortner (2006), la agencia involucra dos “campos de sentido”, uno que explora el tema de la intencionalidad y de la persecución de proyectos (definidos culturalmente), y el otro, que remite a la dimensión del poder, es decir, observa la acción de los sujetos dentro de relaciones sociales de inequidad, asimetría y fuerza.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 421 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 422
resultado de ese tránsito, sea éste exitoso o bien implique una nueva exclusión en el sistema. De esta ma-nera, el mismo tránsito por el dispositivo escolar de reingreso implica un proceso de responsabilización individual. Al partir las ER de una hipótesis que señala al formato como problemático, una vez que éste es modificado y que los docentes se han “sacrificado”, no queda más que cada joven se haga responsable del resultado de esta nueva oportunidad que la sociedad les dio para reinsertarse. Esto parece darse tanto entre los exitosos como entre quienes no lograron integrarse en este formato.
Este relato biográfico tendió así a la invisibilización de los soportes, ganando en un discurso indivi-dualista y de responsabilidad personal por su redención. Si bien valoran la “ayuda” de sus docentes, no la significan como clave para la obtención del título secundario. Al mismo tiempo, podemos considerar que la conceptualización por parte de los estudiantes del trabajo docente como “ayuda”, es decir, como algo gratuito que se realiza por “gusto”, “por vocación”, y que excede a la responsabilidad docente, dificultaría la presencia de visiones críticas en torno a su formación en las ER.
Por último, queda volver a mencionar que los sentidos de la tarea docente están en estrecha vinculación con las miradas que tienen sobre los jóvenes estudiantes en tanto vulnerables. Esto nos lleva a preguntar-nos lo siguiente: si el reconocimiento de esa tarea se da gracias al sacrificio y las cualidades excepcionales de estos profesores, ¿es posible entonces que sean identificados al mismo tiempo como responsables de una política de Estado que buscar garantizar un derecho? Por otra parte, es necesario interrogarse por las posibilidades de construir sentidos comunes en torno a la escolarización así como garantizar mayores niveles de igualdad en el cumplimiento de la educación obligatoria cuando la condición pobreza y vul-nerabilidad social de los estudiantes parece ser clave para la construcción de sentido de la tarea docente.
Reflexiones finalesA lo largo del artículo nos propusimos aportar al estudio del papel que juegan las nominaciones y ex-pectativas docentes en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario, particularmente de jóvenes de sectores populares. Para ello analizamos el caso de las Escuelas de Reingreso de la Ciudad de Buenos Aires en las cuales las nominaciones de los equipos docentes están teñidas por el mandato de incluir a aquellos jóvenes de sectores pobres que presentan dificultades en el sistema educativo. Estas nominaciones se caracterizan por evitar la culpabilización de los estudiantes por sus trayectorias escolares “fallidas”, poniendo el foco en las necesidades de esta población y valorando los esfuerzos que realiza para sostener en el tiempo la escolarización secundaria.
Al indagar en los factores que permitieron la circulación de estas miradas docentes, observamos la relevancia que tuvo, al momento de la implementación de la política, la construcción de un plan pensado en modificar algunos de los rasgos exclusores de la escuela secundaria tradicional y la selección de perfiles directivos marcados por un alto compromiso con la inclusión social y educativa de los jóvenes de sectores populares. Esto delimita formas de trabajo particulares que, por un lado, colaboran con un proceso de socialización y selección informal de los docentes que refuerza este tipo de miradas, y por el otro, generan un fuerte compromiso y otorgan sentido a la tarea docente.
En relación con los efectos de este tipo de discursos en los relatos de los estudiantes, es posible ad-vertir formas particulares de apropiación. Si bien valoran la ayuda que la escuela y, particularmente, sus docentes les brindaron para afrontar la finalización de la escuela secundaria, el relato construido acerca de sus trayectorias refuerza la responsabilización individual, en el sentido de que los “fracasos” escolares previos son aún leídos como equivocaciones personales, mientras que reafirman sus capacidades indi-viduales para alcanzar el título secundario. De esta manera, observamos que la experiencia de reingreso
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 422 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 423
habilita tanto en docentes como en estudiantes un reforzamiento de los sentidos biográficos y muestra la necesidad de cada sujeto de narrarse a sí mismo como protagonista, en detrimento de otro tipo de prácticas políticas y colectivas.
Referencias bibliográficasÁlvarez Uría, F. (1995): Escuela y subjetividad, Revista Cuadernos de Pedagogía, (242) 56-64.
Arroyo, M. (2012): Mutaciones en el sentido de enseñar en la escuela media de la Ciudad de Buenos Aires, Jornadas de Jóvenes investigadores en Educación (Buenos Aires, FLACSO).
Arroyo, M. y Poliak, N. (2011): Discusiones en torno a fragmentación, identidades y compromiso. Enseñar en las Escuelas de Reingreso, en: G. Tiramonti (dir), Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media (Rosario, Homo Sapiens).
Birgin, A. (1999): El trabajo de enseñar. Entre la vocación y el mercado: las nuevas reglas del juego (Buenos Aires, Troquel).
Bolívar, A. y Gijón Puerta, J. (2008): Historias de vida que deshacen profecías de fracaso, Revista Cua-dernos de Pedagogía, (382) 56-59.
Bourdieu, P. (2000) [1979]: La distinción (Bogotá, Taurus).
Bourdieu, P. y Saint-Martin, M. (1998): Las categorías del juicio profesoral, Propuesta Educativa, (19) 4-19.
Castel, R. (1997): La metamorfosis de la Cuestión Social (Buenos Aires, Paidós).
Dubet, F. (2006): El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad (Barcelona, Ge-disa).
Escudero Muñoz, J. M. et al., (2009): El fracaso escolar como exclusión educativa: comprensión, po-líticas y prácticas, OEI, Revista Ibero Americana de Educación, (50). Disponible en http://www.rieoei.org/rie50a02.htm.
Giraud, C. (2013): ¿Qué es el compromiso? (San Martín, UNSAM Edita).
Guber, R. (2001): La etnografía. Método, campo y reflexividad (Bogotá, Norma).
Kaplan, C. (1997): La inteligencia escolarizada: un estudio de las representaciones sociales de los maestros sobre la inteligencia de los alumnos y su eficacia simbólica (Buenos Aires, Miño y Dávila).
Kaplan, C. (2008): Talentos, dones e inteligencia. El fracaso escolar no es un destino (Buenos Aires, Colihue).
Kessler, G. (2004): Sociología del delito amateur (Buenos Aires, Paidós).
Nobile, M. (2013): Emociones y vínculos en la experiencia escolar: el caso de las Escuelas de Reingre-so de la Ciudad de Buenos Aires. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Dispo-nible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/dspace/handle/10469/6118.
Nobile, M. (2014a): Emociones, agencia y experiencia escolar: el papel de los vínculos en los proce-sos de inclusión escolar en el nivel secundario, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emocio-nes y Sociedad, RELACES, (14) 68-80. Disponible en: http://relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/299/202.
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 423 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 424
Nobile, M. (2014b): Redefiniciones del mérito en secundaria: el lugar del esfuerzo en las Escuelas de Reingreso de la Ciudad de Buenos Aires, CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (18) 87-110. Disponible en: http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/757/1354.
Ortner, S. B. (2006): Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting Subject (Durham and London, Duke University Press).
Perrenoud, P. (2006): El oficio del alumno y el sentido del trabajo escolar (Madrid, Editorial Popular).
Popkewitz, T. (1998): La conquista del alma infantil. Política de escolarización y construcción del nuevo docente (Barcelona, Pomares-Corredor).
Rist, R. (1991): Sobre la comprensión del proceso de escolarización: aportaciones de la teoría del eti-quetado, Educación y Sociedad, (9) 179-19.
Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1970): Pygmalion en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo intelectual del alumno (Madrid, Morova).
Smith, L. M. (1994): Biographical Method, en: N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of Quali-tative Research (California, Sage Publications).
Terhart, E. (1987): Formas de saber pedagógico y acción educativa o ¿qué es lo que forma en la for-mación del profesorado?, Revista de Educación, (284) 133-158.
Terigi, F. (2009): La formación inicial de profesores de Educación Secundaria: necesidades de mejora, reconocimiento de sus límites, Revista de Educación, (350) 123-144.
Tiramonti, G. et al., (2007): Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia educativa. Informe final de investigación (Fundación Carolina de España/FLACSO Argentina).
Viñao Frago, A. (2002): Sistemas Educativos, Culturas Escolares y Reformas: Continuidades y Cambios (Madrid, Morata).
Weber, M. (1999): Sociología de la Religión (México, Ediciones Coyoacán).
Mariana Nobile y Mariela Arroyo. Los efectos de experiencias escolarizadoras inclusivas sobre…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 409-424
RASE_VOL_8_3.indd 424 25/09/15 20:02
425Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
ResumenEste artículo describe y analiza la percepción que sobre el alumnado tienen los docentes que participan en un programa educativo contra el fracaso escolar, apoyando a los estudiantes con más dificultades de aprendizaje con clases extraescolares. Los resultados obtenidos mediantes las entrevistas realizadas a quince profesores de la ESO permitieron conocer el conjunto de significados en torno a la imagen de un alumnado expuesto al fracaso escolar. El trabajo concluye que la visión de los docentes es poco alentado-ra respecto a la mejora de los estudiantes. Subsiste una visión generalmente negativa sobre el alumnado cuando no se esfuerza lo suficiente. Los discursos que expresan bajas expectativas hacia los estudiantes están vinculados a la reproducción de las tasas de fracaso escolar. Se considera la necesidad de una mejor formación pedagógica aplicada del profesorado que participa en programas de apoyo y refuerzo educati-vo para combatir el problema de la transmisión del etiquetado negativo.
Palabras clavePrograma para la Mejora del Éxito Educativo de Castilla y León (PMEE), percepción docente sobre el alumnado, políticas de apoyo y refuerzo, medidas contra el abandono y fracaso escolar.
AbstractThis article describes and analyzes the teachers’s perception of the student who take part in an educa-tional program against the school failure, supporting the students with more difficulties of learning with out-of-school classes. The results obtained from the interviews realized to fifteen teachers of compulsory secondary education, show the meanings concerning the image of a students exposed to the school fail-ure. The paper concludes that the vision of the teachers is slightly positive with regard to the improve-ment of the students and a generally negative vision on the student when the sufficient thing does not strain. The speeches that express low expectations towards the students are linked to the reproduction of the rates of school failure. It is considered to be the need of a better pedagogic applied formation of the professorship that takes part in programs of support and educational reinforcement to attack the problem of the transmission of the negative labelling.
1 Universidad de Salamanca, [email protected]
Teacher´s conceptions of students: a research of the support and reinforcement programs of Castilla y León
Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo y refuerzo educativo en Castilla y León
Paula M.ª Lahoz Lorenzo1
RASE_VOL_8_3.indd 425 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 426
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
Key wordsProgramme for the Improvement of Educational Success of Castilla y León (Spain), political support and reinforcement, teacher’s perception of students, school dropout and failure.
Recibido: 10-07-2015Aceptado: 12-09-2015
El alumno está en poder del profesor porque depende, en gran parte, de las actitudes del maestro, tanto si su sentimiento de seguridad aumenta o disminuye, si su espontaneidad puede expresarse o está inhibida; está en una situación de incertidumbre ante las reacciones emocionales del maestro.
Pérez de Villar (1991: 285)
IntroducciónLos jóvenes que atraviesan momentos de dificultad en los estudios medios ocupan un lugar importante en las reflexiones sobre la educación. La preocupación por el fracaso y el abandono escolar no solo es académica sino que implica también la puesta en marcha de soluciones mediante la aplicación de polí-ticas públicas. Una evidencia de ello es la creación de medidas educativas destinadas a procurar apoyo y refuerzo escolar a aquellos estudiantes que, por causas diversas, pasan por un proceso de dificultad en la consecución de los estudios obligatorios.
En este estudio se indaga en un proceso que tiene lugar en las aulas y que atañe a la visión del profeso-rado: las percepciones y la creación de expectativas en los alumnos que participan en una medida pública de refuerzo educativo. Las percepciones docentes sobre este alumnado cobran relevancia por su grado de influencia en el rendimiento académico de los alumnos.
La presencia de valoraciones y expectativas implícitas en la visión del docente se convierte en una fuente de análisis por la capacidad de influir en el largo trayecto educativo de los jóvenes discentes. El concepto percepciones es aquí definido en el ámbito de la educación como la forma en que el docente ex-presa las nociones subjetivas que ha adquirido a partir de sus vivencias e interacción con el alumnado en el aula. El término aglutina un conjunto de elementos afectivo-emocionales, cognitivos y socioculturales o contextuales implicados en la intervención del docente respecto al aprendizaje del estudiante (Buendía et al. 1999). Son todas aquellas nociones subjetivas que comprenden expectativas, estereotipos, representaciones so-ciales, valoraciones, ideas y creencias generadas –consciente o inconscientemente– sobre los alumnos, tanto individual como grupalmente. En otras palabras, las percepciones docentes son aquí denominadas como las evaluaciones subjetivas en las que se basa el docente para valorar al alumno en su relación con el aprendizaje.
Este fenómeno, relacionando con la teoría del etiquetado, cobra importancia ante un nuevo desafío para la institución escolar: las condiciones de las sociedades de la información y el conocimiento están cambiando sustantivamente las formas en que el alumnado se involucra en el aprendizaje (Aguaded, 2009). Junto a ello, el profesional de la enseñanza ha dejado de ser el único portador de información en el aula porque los estudiantes tienen a su alcance un repertorio de herramientas tecnológicas de nueva
RASE_VOL_8_3.indd 426 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 427
generación que les permiten experimentar nuevas formas de relacionarse con la información (Adell, 1997; Castells, 2009; Enguita en Feito (coord.), 2010). Además, demuestran altas capacidades de manejo e interés por su uso, y los estudiantes acaban poniendo en duda los métodos utilizados en el aula por el propio docente (Aramendi et al. 2011).
En este sentido, las exigencias impuestas por el orden escolar no han sido todavía adaptadas en España ante los nuevos cambios, y continúan siendo demasiado rígidas ante un alumnado expuesto al fracaso y el abandono escolar por sus dificultades para adaptarse a lo exigido (Escudero, 2009).
Entre las medidas para abordar las grandes cifras de fracaso escolar, que permanecen como un pro-blema estructural en las sociedades tecnológicas actuales (Tezanos, 1999), están las políticas educativas de apoyo y refuerzo. No obstante, como afirma Carrasco (2008), existe un peligro de que:
Una atención más explícita a las dificultades que posee la enseñanza en contextos desaventajados se traduzca en una excusa para sostener bajas expectativas sobre el progreso que cada estudiante pueda alcanzar, o para promover una atención desigual basada en estereotipos sociales, raciales o culturales. (p.16)
Mena et al. (2010) enfatizan en el concepto de fracaso como momentos culminantes de un proceso acumulado de desencuentros con la escuela (p. 122). El alumnado con dificultades para afrontar con éxito la aprobación de las asignaturas, experimenta vivencias en el interior de la escuela que son importantes en este proceso. Los autores señalan la idea de que es a partir de estas vivencias internas en la escuela donde la intervención docente se puede efectuar con mayor facilidad (Mena et al, 2010). El rol del docente puede conducir en gran medida el largo camino del estudiante, con una estrategia y un estilo de aprendizaje concreto, hacia un mayor éxito educativo o, por el contrario, dejarlo llevar por la vereda de la desestimación, la descon-fianza y la baja autoestima. No todo está en manos de los profesionales de la institución educativa, pero es sabido que afecta, en parte, en el desarrollo escolar de los jóvenes. En este sentido, la percepción docente, cuando es negativa sobre el alumnado y el propio sujeto no es consciente de su influencia, se convierte en una fuente de efectos sobre el comportamiento del alumno. Dichos efectos pueden reflejarse en una decisión individual o familiar de abandonar los estudios durante las educación secundaria o tras finalizar-los, pero el inicio del llamado desenganche escolar comienza antes, generalmente en la etapa de la educación primaria (Rué et al., 2006). El problema aparece cuando se hace eco en la reproducción de las tasas de fracaso y abandono escolar en el momento en que el etiquetado negativo se efectúa con éxito sobre el discente (Escudero et al., 2009).
En este artículo, se abordan algunas claves interpretativas para sustentar posteriormente el análisis de los discursos obtenidos por parte de los docentes que han participado en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo (PMEE) del curso 2014/2015. Posteriormente se aborda la producción y el análisis de datos a partir de ciertas categorías de análisis. Finalmente, las conclusiones muestran los resultados prin-cipales obtenidos en relación con la necesidad de una puesta a punto de la formación pedagógica de los docentes de la Educación Secundaria, especialmente cuando participan en medidas de apoyo y refuerzo.
Percepciones docentes: un elemento de influencia dentro del orden escolarExpectativas en torno al alumnadoLa presencia de los procesos de etiquetado en el aula es generalmente mencionada para hacer referen-cia a un proceso de diferenciación, vinculado a dinámicas de exclusión en mayor o menor grado. De este modo, el trato diferencial, como consecuencia de las expectativas del profesorado y percibido por los alumnos, será motivo suficiente para que el alumno comience a modificar la percepción que tiene
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 427 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 428
sobre sí mismo y readapte sus comportamientos (Carulla, 2010). El punto crucial es que el docente puede propiciar que sus alumnos terminen asumiendo como una verdad las valoraciones hechas sobre ellos dentro del salón de clases. (Mares et al. 2009: 970). Dichas valoraciones han sido estudiadas a partir de las expecta-tivas docentes, consideradas como una variable de influencia en el rendimiento escolar del estudiante y en la creación de sus propias expectativas de logro (Rosenthal y Jacobson, 1980; Baños, 2010). Su importancia radica en la capacidad de transformar las actitudes iniciales del alumnado hacia un nuevo comportamiento interiorizado, por lo que su importancia se hace crucial en el proceso de socializa-ción y reproducción social de las escuelas (Navas et al., 1991; Echevarría y López-Zafra, 2011), siendo su influencia más notoria en la relación asimétrica entre profesor y alumno (Herrán, 2000). Por ello, debemos tener presente estos fenómenos que tienen lugar en el interior de las escuelas, también lla-mado Efecto Pigmalión, definido como el cumplimiento de las expectativas que las personas, y en este caso los profesores, guardan hacia sus estudiantes y que provisoriamente se ven cumplidas (Sánchez, 2005).
La labor del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra especial importancia cuando el propio alumno no alcanza a comprender de manera autónoma los contenidos curriculares defini-dos por las instituciones educativas (Valle y Núñez, 1989). En este sentido, el aprendizaje del alumno dependerá de las competencias del profesor y su capacidad de transmitir conocimientos para ayudar a aquel en su aprendizaje, interactuando activamente durante el proceso y asegurándose –con su inter-vención– si el conocimiento se ha adquirido correctamente o no (Coll, 1985). Así, la dificultad que se plantea para el docente estriba en encontrar el equilibrio entre las capacidades reales del alumno y la propia valoración sobre las mismas que se desprenden del enseñante. Dichas valoraciones, expresadas en la atribución de adjetivos en el alumnado y casi siempre realizadas de forma inconsciente, forman parte del proceso de etiquetado docente que implica la capacidad para influir en el otro (Rist, 1990). No obstante, según Herrán, no siempre se cumple el etiquetado con la misma eficacia en todos los alumnos, ya que existen ciertas condiciones para que se produzca con éxito. Dependerá, por tanto: (1) del propio sujeto que transmite la expectativa, esto es, su papel social, su capacidad de comunicación, su egocentrismo, etc. Dependerá también del (2) sujeto al que van dirigidas las expectativas, en lo que concierne a sus recursos de reacción, defensa, madurez o necesidades afectivas…, lo que hace más susceptible a los estudiantes de edades tempranas (Rogers, 1982). Y, finalmente, (3) dependerá del contenido que es transferido con la expectativa en relación a la naturaleza de lo esperable (acciones, rendimiento académico, actitud…) (Herrán 2000:8).
Fracaso y abandono escolar en la ESO: ¿tiene algo que ver la mirada del docente?Los estudios realizados bajo la teoría del etiquetado en el ámbito educativo han tenido en cuenta variables de influencia como, el sexo, la nacionalidad, la etnia, la clase social, etc y las expectativas que los docentes han puesto en sus alumnos. Sabemos que no todos los estudios tuvieron una validez científica interna (Claiborn, 1969). No obstante, lo que sí se afirma es que hay una relación de influencia, en conjunto con otras variables, entre las expectativas docentes y el comportamiento de los estudiantes que debe ser tenida en cuenta por su peso en los resultados escolares y especialmente en el comportamiento del alumnado inserto en procesos de fracaso escolar (Rojas, 2005). La evidencia empírica también da consistencia al efecto de compensación que tiene la institución escolar sobre el rendimiento escolar cuando las desigual-dades socio-económicas del alumnado están presentes. Así, la escuela ejerce dicha compensación en 2/3 partes en función de la calidad de la docencia impartida (Brummer y Elacqua, 2004). Esto implica que los docentes hayan recibido una formación excelente y tengan la convicción de que sus alumnos pueden aprender y mejorar aun cuando no es apreciado en apariencia como tal (García, 2011).
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 428 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 429
La formación pedagógica, por tanto, es una de las vías más eficaces para preparar a los docentes en rela-ción al alumnado con dificultades. Sin embargo, aún, en el siglo XXi, las características del profesorado son uno de los grandes retos a los que debe someterse España para mejorar la educación, dándose una formación inicial del profesorado inestable, descoordinada e ineficaz que está afectando a la práctica docente y, por lógi-ca, a los resultados obtenidos por los alumnos: la existencia de lagunas formativas de método en la secundaria; los estilos antiguos de enseñanza; el compromiso limitado, la alta ineficacia y gran desigualdad entre la comunidad docente (Enguita, 2015:19). Siguiendo las palabras del autor –que insiste que el gran problema de la educación en España son los indicadores elevados de fracaso, abandono y repetición escolar en comparación con la media europea–, el profesor es un elemento clave en todo ello, tanto en la aplicación de las políticas, como en el recorrido educativo de sus alumnos (Enguita, 2015).
Una de las principales necesidades formativas más demandadas por los futuros docentes son las difi-cultades a las que se enfrentan para trabajar con necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, diferencias en el aprendizaje y alumnado con diferentes niveles de conocimiento en un mismo aula (Camacho y Padrón, 2005). También son destacables otros malestares docentes como la dificultad del trabajo con las familias o el control de la ansiedad, el estrés y la frustración. Sin embargo, entre los ítems considerados más deficientes de la formación inicial por los propios docentes resaltan trabajar los programas de garantía social y trabajar con alumnado disruptivo (Camacho y Padrón, 2005:6). Por tanto, el cambio progresivo se hace necesario hacia un nuevo perfil del profesorado que la nueva realidad social transnacional reclama también en el nuevo milenio (Camacho y Padrón, 2005:2).
Planteamiento metodológicoLa elaboración de este estudio se basa en la indagación de un proceso particular que tiene lugar en las aulas y donde cobra sentido la teoría del etiquetaje: la percepción docente sobre el alumnado. La aplicación de una política educativa de apoyo y refuerzo –el PMEE– ha sido el marco donde se han analizado los discursos docentes. Esta medida de apoyo y refuerzo está focalizada en la Educación Primaria y Secundaria. No obstan-te, nuestro propósito es centrarnos en aquellas destinadas a los dos ciclos de la Educación Secundaria y que comprenden 1 º, 2 º, 4 º de la ESO y 1 º Bachillerato, por ser la etapa donde con más frecuencia se produce el fracaso y el abandono escolar.
El PMEE acoge a aquellos jóvenes que cumplen el criterio de haber suspendido durante la primera evalua-ción las asignaturas instrumentales de Lengua y/o Matemáticas y hasta cuatro asignaturas más. Son los órga-nos de dirección escolar y los docentes quienes invitan al alumnado que cumple este requisito a beneficiarse voluntariamente (bajo expresa autorización de los familiares) del programa.
Los significados del profesorado dirigidos a este alumnado cobran especial importancia porque los estu-diantes se encuentran en un proceso de fracaso, de mayor o menor estabilidad en el tiempo, que los sitúa en un mayor riesgo de vulnerabilidad ante la visión que de ellos tiene la institución educativa. En este sentido, el PMEE sirve como caja de resonancia para observar los discursos docentes. Entendemos, por tanto, la rele-vancia que tiene la imagen del docente sobre el alumnado como uno de los condicionantes a tener en cuenta en el estudio de los procesos del fracaso escolar pero también como fuente potencial de transformación en el alumnado y como rol clave en las políticas educativas de educación compensatoria.
El uso de la metodología cualitativa nos ha permitido acceder a los diferentes significados del discurso de los enseñantes que describen, definen y valoran nominalmente la realidad que experimentan con los alumnos. La entrevista estructurada de respuesta abierta, como técnica, permite un acercamiento al imaginario docente a la vez que permite la comparación pudiendo valorar las diferentes respuestas ante los mismos interrogantes.
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 429 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 430
Nuestra principal hipótesis al respecto nos lleva a considerar que el profesorado que participa en esta medida de apoyo se ve influenciado por la representación social del conjunto de alumnado por reunir unas características cercanas a la idea de fracaso. Que la generalidad del profesorado asuma como válida la caracterización de este alumnado potencialmente etiquetado como fracasado puede deberse a una formación pedagógica superficialmente aplicada en el aula, junto con un desconocimiento del poder de influencia que los docentes pueden ejercer sobre los discentes mediante sus expectativas.
La muestra de los docentes se enmarca en aquellos que participaron en el programa en institutos públicos de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Salamanca durante el periodo corres-pondiente al curso escolar 2014/2015. El total de la muestra ascendía a 23 docentes de los cuales han sido entrevistados 15 (pertenecientes a 5 de los 9 centros que se han beneficiado del PMEE en dicha provincia). La selección de los 15 profesores se realizó mediante un único criterio: la realización o no de la formación pedagógica ofrecida por la Junta de Castilla y León para el PMEE. Todos los docentes cumplimentaron una encuesta con el propósito de conocer cuántos de ellos realizaron la formación pe-dagógica ofrecida por la administración autonómica. Cuatro docentes realizaron la formación frente a los once que no lo hicieron.
En la selección del contexto se tuvo en cuenta la heterogeneidad seleccionando los sujetos según el nivel de enseñanza impartida. Se esperaba encontrar diferencias en función del grado escolar impartido por el profesorado, ya que se asocia una pedagogía más cercana a la de Educación Primaria en los cursos de 1 º y 2 º de la ESO, y más distanciada del alumno en 4 º y 1 º de Bachillerato.
Resultados y análisisLa imagen del docente sobre el alumnadoDel análisis detallado de los discursos, se destaca la distinción de dos aspectos en la atribución de significados hacia el alumnado del PMEE: por un lado, el comportamiento y las actitudes hacia el profesorado son percibidas como positivas, no siendo un problema para la consecución de las clases. Así, los alumnos son definidos con “buenos modales”, “no tienen comportamientos disruptivos”, “se respetan entre ellos” y “respectan al profesorado”. No se reflejan actitudes tildadas de descorteses ni maleducadas. Esto se explica principalmente por la restricción del propio programa a introducir alumnado que no sobrepase las seis asignaturas suspensas. No obstante, se aprecian ciertas diferencias según el nivel de estudios que imparten los profesores: las insistencias y la llamada constante de aten-ción y ruegos de silencio en el aula se hace más notorio en 1 º y 2 º ESO que en 4 º y 1 º Bachillerato, convirtiéndose en un malestar docente.
Por otro lado, los resultados obtenidos muestran la construcción de una imagen heterogénea sobre los alumnos, que varía en los diferentes niveles de la ESO, pero que se basa en una visión fundamenta-da en pocas oportunidades de mejora en el rendimiento académico (expectativas bajas). Los argumen-tos giran en torno a una falta de compromiso por parte de ciertos alumnos con gran desmotivación y poca confianza en sus capacidades. En ocasiones, esto se traduce en una cierta frustración docente cuando el alumnado no asiste a las sesiones con regularidad o pierde el tiempo cuando está en el aula.
Estas apreciaciones detectadas en los discursos del profesorado de sentirse incapaces de afrontar la falta de compromiso y la apatía que percibe en el alumnado menos motivado refuerzan la idea de las carencias actuales de formación pedagógica descritas anteriormente (Enguita, 2015).
En la misma línea, han sido frecuentes las alusiones al poco esfuerzo por parte de los estudiantes, a la falta de concentración, las pocas ganas de estudiar, la mediocridad respecto a los estudiantes de
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 430 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 431
Ciencias Sociales en comparación con los de Ciencias o la baja participación en clase (más vagos, con menos autoestima, interesados solo en aprobar y bajo el mínimo esfuerzo, etc.). Otro aspecto desta-cado es la distinción entre los que asisten con más regularidad que el resto, se esfuerzan más que sus compañeros. Estos acaban siendo percibidos como los que aprobarán la asignatura, de modo que la clase queda divida entre los que se esfuerzan y tienen interés por aprobar y los que, por diversas razo-nes, están desmotivados y no muestran interés. En la línea teórica desarrollada, hemos insistido en la importancia que la perspectiva de la exclusión social da a la asignación de la responsabilidad del fracaso al alumnado, siendo un riesgo de reproducción del problema tal y como menciona Escudero (2009). Se ha podido detectar que este argumento se sigue manteniendo en la mayoría de los profesores. Esta idea nos lleva el concepto de meritocracia, aún en medidas de compensación educativa.
En lo que concierne al conocimiento social sobre el estudiante, se detecta mayor preocupación entre los docentes que imparten los primeros niveles de la ESO. Sin embargo, perciben a los alum-nos con menos capacidades de mejora académica y más problemas de aprendizaje pero con familias preocupadas e implicadas en los estudios de sus hijos.
Estos docentes (de 1 º, 2 º y/o 4 º de la ESO) expresan que el alumnado se caracteriza por tener baja autoestima y poca motivación por el estudio. Mientras que aquellos que imparten las clases en niveles mayores (4 º ESO y/o 1 º Bachillerato), tiene menos información sobre sus alumnos, se despreocupan más por la falta de asistencia y no conocen a las familias, mostrando un mayor desapego por este tipo de información sobre el alumnado. Además, éstos últimos consideran que al programa no asiste aquel alumnado con problemas familiares graves, porque han sido derivados a otros programas o han aban-donado el sistema educativo a esos niveles, a pesar de que el PMEE está diseñado para aquel alumnado que presenta desigualdades educativas por razones socioeconómicas.
Categorización de la imagen del alumnado del PMEEEn los resultados que se muestran a continuación se busca la comprensión general de las perspecti-vas de los docentes entrevistados. La tabla muestra un esquema conceptual general, con categorías, mostrando extractos ilustrativos de las entrevistas para orientar el análisis de los significados docentes obtenidos en torno a las expectativas creadas, el conocimiento social del alumno y la relación profesor-alumno.
Entrevistado/a Transcripción Variables Indicadores Categoría teórica
E10
No faltan el respecto pero hablan demasia-do, están pendiente de otras cosas, no se concentran bien, hacen las cosas rápido, ese es el mayor problema.
Dificultades de aprendizaje pero no disruptivos.
Actitudes hacia el aprendizaje.
Personalidad y modales.
Percepción del alumnado con necesidades de apoyo y refuerzo.
E3
Porque los alumnos que tenemos aquí…pueden ser académicamente, por ejemplo los de Ciencias Sociales, muy mediocres. Pero de comportamiento excepcional, eh. No hay ni un solo problema ni de comportamiento, ni de actitud.
E9
Un alumnado que ya está muy desestimu-lado, que ya está un poco fuera del sistema educativo porque está habitualmente acostumbrado al fracaso.
Alumnos en proceso de fracaso escolar. Posición en relación con la escuela. Representación social del alumnado
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 431 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 432
Entrevistado/a Transcripción Variables Indicadores Categoría teórica
E9
Son niños, en muchos casos, que no van a… alcanzar los objetivos mínimos, que tienen un gran retraso y que a pesar del refuerzo se intuye o finalmente se constata que no alcanzan… es decir que el [pro-grama] no cumple el objetivo fundamental que es que aprueben.
Alumnos en proceso de fracaso escolar. Expectativas. Profecía autocumplida o Efecto Pigmalión.
E3
En Ciencias Sociales (CCSS) también es así lo que pasa que en CCSS el alumno es verdad que es mucho más inmaduro, mucho menos trabajador, y entonces tienes que tirar tú de él, (…) no tiene nada que ver como que te la plantee uno de Ciencias, que dirige él la clase.
Diferenciación actitudinal entre alumnado según rama de conocimiento.
Atribuciones entre buenos y malos estudiantes.
Etiquetaje diferenciador.
Exclusión educativa.
E12
El grupo de CCSS… todo digamos está a un nivel más bajo, es decir, si en general la autoestima es un problema, en sociales más todavía.
E11
Ahora tienen unas dificultades de concentración absoluta, quiero decir,… la multitarea a la que estamos sometidos pues provoca que… estar más de diez minutos haciendo un análisis sintáctico pues les resulte [a los alumnos] algo absolutamente tedioso.
Multitarea, sobre-estimulación cognitiva.Factor de distorsión para afrontar las clases.
Nuevos retos de la institución escolar. Efectos de la Sociedades de la Información y el Conocimiento.
E13
En el momento que intentas abstraer…hacerles razonar un poco, que piensen un poco… es como que no… no entiendo tampoco muy bien el por qué ni cómo hacer para que ellos abran un poco la mente y razonen. Afrontar problemas del alumnado.
Desorientación docente para solucionar problemas en el aula.
Formación pedagógica.
Malestar docente.
E6
No me hacen caso los que vienen a perder el tiempo y que vienen obligados. Ahí ya pues no… pues no sé qué hacer con ellos para convencerles de que es una cosa, de que están perdiendo el tiempo.El programa está logrando… que los que le ponen interés y esfuerzo lo saquen adelante si así se lo proponen.
La mejora del rendimiento educativo depen-de del esfuerzo personal del alumno.
El alumno como principal responsable de su fracaso escolar.
Cultura del esfuerzo.
Meritocracia.
E3Lo que pasa es que no se dan los resul-tados esperados porque no tiene… no responden ni los alumnos, ni las familias.
E13
Gente con cierto interés pero que no hacen el esfuerzo individual necesario para… no ponen la atención suficiente en los estudio, ¿no?
E15Yo esperaba mejores expectativas, los alumnos no responden… no aprovechan la ayuda que se les da.
Expectativas bajas. Sentimiento de frustración. Ineficacia docente.
E8
Más bajas, más bajas [las expectativas], porque coges un grupo… pequeño de 8, 10 alumnos y a pesar del tiempo que llevo dando clase, pensaba que iba a conseguir más de lo que realmente conseguí después.
Elaboración propia.
Para complementar esta aproximación general a los significados docentes, conviene analizar con detalle los aspectos mencionados. En primer lugar, cabe destacar que los profesores entrevistados mencionan que las dificultades a las que se enfrenta el alumnado para aprobar las asignaturas pendientes son de tipo actitudinal. Dichas dificultades dependen directamente del esfuerzo, la constancia, la actitud en clase y el apoyo familiar (son niños que no tienen hábitos, pasan un poco de estudiar, son muy habladores, intentar perder el tiempo, pero no son conflictivos).
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 432 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 433
Se hace patente una relación entre el esfuerzo de los alumnos y los resultados que obtengan (me gustaría que los alumnos de CCSS fuesen más disciplinados. (…) eso no depende del programa ni depende de mí, casi siempre salen adelante los que más se esfuerzan, pues algunos no vienen porque dicen bah, para qué si no voy a aprobar, entonces los que vienen son los que tienen interés). Las expectativas de los profesores reafirman la idea de un problema relacionado con el historial educativo de los jóvenes. Se hace referencia a la falta de conocimientos y hábitos que los alumnos arrastran desde la educación primaria, lo que reafirma la idea de Rué et al. (2006) (son alumnos que vienen con una trayectoria de Primaria con problemas ya (…) han andado con un 5, un 4, incluso suspenso y van arrastrando las matemáticas, muchas veces lo que tienen estos chicos es una bajada de autoestima tremenda, cambian de Primaria, que los tienen así, en palmitas, vienen a secundaria en los cuales aquí somos profesores de secundaria y tal y cual y aquí es zas, zas, zas y los chicos lo pasan mal, son alumnos que ya han fracaso en primaria, que tienen una percepción personal de sí mismos, pues baja…).
Las trayectorias en la educación primaria, el apoyo de los padres, la constancia y el esfuerzo son va-riables presentes en los discursos y exigidas por el profesorado como necesarias para la mejora escolar de los discentes (la selección –de los alumnos al PMEE– se hace mal, se invita a alumnos que no deberían de estar –en el programa– (…) alumnos que no hacen nada pues por la tarde tampoco lo hacen o vienen a distorsionar). La respon-sabilidad otorgada al alumnado, tal como menciona Escudero et al. (2009), forma parte de un proceso de responsabilidad individual que recae en los propios alumnos (El programa está logrando… que los que le ponen interés y esfuerzo lo saquen adelante si así se lo proponen, me gustaría que se esforzaran más porque es cuestión de eso, son capaces pero tienen esa dificultad, no aprovechan como debieran todos, no hacen el esfuerzo individual necesario,… no ponen la atención suficiente en los estudios).
La ausencia general de argumentos docentes sobre por qué y cómo se ha llegado a la suspensión de las materias por parte de los alumnos (aunque algunos de ellos hacen referencia a la baja autoestima, la desmotivación o la falta de apoyo familiar) nos hace pensar que estamos ante un indicio de que los procesos de fracaso escolar se han interiorizado y normalizado dentro de la escuela, asimilando los programas de apoyo como un recurso necesario pero no que no soluciona el problema (el programa en sentido global me parece bien pero en nuestro centro… yo lo suprimiría, cualquier chaval que recibe un poco de ayuda lo nota, es decir, pero no creo que sea rentable como para que afecte muy significativamente a los resultados [académicos], puede ser que ayude pero no creo que ayude mucho. Porque muchos de los que quieren abandonar ya no vienen al programa, para alumnos concretos pues siempre está bien, pero que… no tiene ninguna solución… no soluciona ningún problema educativo de forma general).
El análisis de los discursos reflejan una percepción poco útil de la formación pedagógica obtenida por los profesores (yo creo que cualquiera por la mañana con 20 o con 30 luego puede dar este tipo de apoyo. O sea que no creo que haga falta una formación específica, hemos tenido situaciones de profesores contratados que (…) no se preocupaban de si los chavales faltaban o no y se generaba un clima de retroalimentación en el que el alumno terminaba por dejar de venir y el programa dejaba de funcionar).
Además, la falta de un estilo pedagógico adaptado a los alumnos del programa puede ser la causa del malestar que los profesores sienten en el aula al no saber enfrentarse a los problemas de los alumnos con mayores problemas, argumento que sostiene Enguita (2015) sobre las carencia de formación do-cente expuestos anteriormente (los que vienen a perder el tiempo no me hacen caso, y que vienen como obligados… ahí ya pues no, ya me encuentro con que no sé qué hacer con ellos para convencerles de que están perdiendo el tiempo, aunque solo sea por ser pesada, insistir, insistir, deberían de saberlo. Y hoy te lo sabe y mañana llegas y es como si volvieras a em-pezar; yo, por ejemplo, al principio, los primeros días de clase pues intenté aplicar así, como una metodología más dinámica (…) pero al final tuve que dejarlo porque no trabajaban).
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 433 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 434
La aplicación de un programa de refuerzo y apoyo no ha calado como suficientemente eficaz entre los docentes, a pesar de la aceptación de ser una herramienta necesaria para los alumnos (en los años siguientes hacemos siempre una estadística para ver los resultados… y se consigue… muy poquito, si al menos tenemos esto, lo aprovechamos pero que… creemos que no es la medida más eficaz).
En lo que concierne al conocimiento social y familiar sobre el alumnado, está fuertemente ligado al nivel de secundaria que esté impartiendo el profesor. Este hecho afirma nuestra hipótesis sobre la aplicación de un estilo pedagógico más cercano al alumno en los primeros cursos de la ESO. No se hace explícito un interés por conocer la existencia o no de problemas en el entorno del alumno en 4 º ESO o 1 º de Bachille-rato (me preguntas algo que va más enfocado hacia la ESO, porque el Bachillerato es otro asunto, yo como profesor… mm… no me comunico con los padres, los padres tampoco se comunican, no tengo tiempo de… hablar con ellos. Nos vemos dos horas a la semana realmente es nada). Mientras que en los cursos de 1 º y 2 º la comunicación con los padres es más frecuente (tenemos los datos de los chicos, les mandamos mensajes a los móviles de los padres, pero claro yo, con los de 4 º de fuera yo no tengo esa posibilidad, con los míos sí, yo sí que hablado con algún padre por ese motivo, pero vamos, si no, no tengo contacto con los padres). No obstante, hay que tener presente que la propia organización del programa hace que algunos profesores participen sin ser docentes adscritos al centro, lo que dificulta la coordinación con el tutor de los alumnos (profesor matinal) y la comunicación directa con las familias (No, no, es que no las conozco. Yo vengo a dar clases a este centro y no los veo… ni por las mañanas ni… entonces a las familias no, tampoco, claro…).
ConclusionesLa perspectiva analítica desde la que parte este estudio se ha centrado en las aportaciones que, desde el sistema educativo, se hacen sobre los problemas del fracaso y el abandono escolares, centrándonos especialmente en la visión del profesorado como parte fundamental de los procesos educativos cercanos al fracaso escolar. Se ha indagado en los discursos docentes en busca de la compresión de las diferentes perspectivas que se dan sobre un alumnado que participa en políticas de apoyo y refuerzo y embarcado en el proceso de desenganche educativo.
A la luz de los resultados obtenidos, se desea poner sobre el tapete los principales elementos de repercu-sión: primero, las referencias verbales para describir a los alumnos nos sugieren que las percepciones docentes direccionan el problema hacia la responsabilidad de los suspensos a la falta de esfuerzo del individuo. Esta idea de meritocracia enmarcada en un programa de apoyo y refuerzo va ligado a unas expectativas bajas so-bre los estudiantes, que se traduce en una mayor dificultad para sobreponerse a las dificultades a las que se enfrentan en y con la institución escolar.
En segundo lugar, los docentes reconocen los programas contra el fracaso escolar como una medida poco efectiva pero necesaria para los alumnos. No obstante, expresan la existencia de ciertos defectos estructurales (falta de coordinación entre profesores de diferentes centros, contenido curricular demasiado heterogéneo entre el alumnado de diferentes centros, falta de ayudas de transporte al alumnado de zona rural, exceso de horarios para los estudiantes…). Esta falta de convicción sobre la eficacia del programa repercute, por tanto, en la implicación del docente.
Unido a todo lo anterior, se hace necesario concienciar al profesorado de Educación Secundaria sobre la influencia de las expectativas que pongan en su alumnado, pudiendo ser utilizadas como recurso de mejora del rendimiento académico mediante un estilo didáctico adaptado a las necesidades de cada grupo de clase. Entendemos que es necesario abordar este tipo de programas con una dirección del centro más clara y que tiene que ver con la relación entre el profesor y el alumno y las capacidades de aquel para influir en el discente. Uno de esos aspectos tiene que ver con la formación pedagógica donde se ha hecho evidente las dificultades
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 434 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 435
del profesorado para solucionar o abordar problemas en el aula con los alumnos más desmotivados y con baja autoestima.
Las posibles soluciones pasan por el diseño de políticas de formación más atractivas para la Educación Secundaria que ayuden a reducir el malestar docente y la frustración. No obstante, no debe recaer todo el peso en el profesor y su estilo didáctico. Las políticas educativas deben mejorar sus diseños y su aplicación, haciéndose eco de dinámicas internas que ocurren en el aula durante el proceso de implementación de la me-dida. La implicación de alumnos y profesores ayuda a mejorar la eficacia de los programas. Hacer conscientes a los profesores de Educación Secundaria sobre el poder de influencia de sus percepciones hacia el alumnado y cómo evitar la transmisión de las expectativas negativas también es una tarea de la institución escolar en particular y de la administración pública en general.
Si en los resultados encontramos argumentos que mantienen que la apatía de los estudiantes es atribuible únicamente a aspectos personales del alumnado, estamos ante una percepción docente que más que guiar, podría estar frenando las posibilidades de un alumnado que se encuentra más vulnerable a caer en la exclusión educativa que a salir de ella.
Referencias bibliográficasAdell, J. (1997): Tendencia en educación en la sociedad de las tecnologías de la información, Revista Elec-
trónica de Tecnología Educativa, (7).
Aguaded, J. I. (2009): Desarrollo profesional docente ante los nuevos retos de las tecnologías de la infor-mación y la comunicación en los centros educativos, Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación, (34) 31-47.
Baños, I. (2010): El efecto Pigmalión en el aula, Innovación y Experiencias Educativas, 28. Recuperado marzo 2010 (http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_28/INMACULADA_BANOS_GIL_01.pdf).
Brunner, J. J y Elacqua, G. (2004): Factores que inciden en una educación efectiva. Evidencia internacio-nal, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago-Chile. Recuperado septiembre 2015 (http://educoea.org/portal/bdigital/lae-ducacion/139/pdfs/139pdf1.pdf).
Buendía, L., Carmona, M., González, D. y López, R. (1999): Concepciones de los profesores de Educa-ción Secundaria sobre evaluación, Educación XXI, 2 125-153.
Camacho, H. M y Padrón, M. (2005): Necesidades formativas para afrontar la profesión docente. Per-cepciones del alumnado, Revista Electrónico Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 8 (2) 1-7. Acceso el 6 de marzo, 2015 (http://www.aufop.com/aufop/home).
Carrasco, A. (2008): Investigación en efectividad y mejora escolar: ¿nueva agenda?, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6 (4).
Carulla, V. (2010): Expectativas docentes y experiencia escolar: una mirada a la interacción en las aulas, Revista Formadores, 36 (8) 56-60.
Castells, M. (2009): La apropiación de las tecnologías: cultura juvenil en la era digital, TELOS: Cuadernos de Comunicación e Innovación, 81 111-113.
Claiborn, W. L. (1969): Expectancy effects in the classroom: A failure to replicate, Journal of Educational Psychology, 60 (5) 377.
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 435 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 436
Coll, C. (1985): Acción, interacción y construcción del conocimiento en situaciones educativas, Anuario de Psicología, 33 (2) 61-70.
Echevarría, A. y López-Zafra, E. (2011): Pigmalión, ¿sigue vivo? Inteligencia emocional y la percepción del profesorado de alumnos de E.S.O, Boletín de Psicología, (2) 7-22.
Enguita, M. (2010): La profesión y la institución en la sociedad del conocimiento, en Feito, (coord.) Socio-logía de la Educación Secundaria, Ministerio de Educación, 1 (3) 21-22.
Enguita, M. (2015): El atasco de la educación y cómo salir de él, Letras Libres, (164) 17-19.
Escudero, J. M., González, M. T y Martínez, B. (2009): El fracaso escolar como exclusión educativa: com-prensión, políticas y prácticas, Revista Iberoamericana de Educación, (50) 41-64.
Escudero, J. M. (2009): Buenas prácticas y programas extraordinarios de atención al alumnado en riesgo de exclusión educativa, Revista de currículum y formación del profesorado, (13) 107-141.
García, C. M. (2011): La profesión docente en momentos de cambios. ¿Qué nos dicen los estudios inter-nacionales?, CEE Revista Participación Educativa, (19) 49-68. Acceso el 17 de febrero de 2015. (http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n16-marcelo-garcia.pdf).
Herrán, A. de la (2000) (Coord.): Etiquetas de Profesores, Lastres de Alumnos (I, II y III partes, Suplemento Pedagógico Acade, (27-28).
Mares, A., Rodrigo M. y Rojo, H. (2009): Concepto y expectativas del docente respecto de sus alumnos considerados con necesidades educativas especiales, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 14 (42) 969-996.
Mena, L., Enguita, M., Riviére, J. (2010): Desenganchados de la educación: procesos, experiencias, moti-vaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, número extraordinario 119-145.
Navas, L., Sampascual, G. y Castejón, J. L. (1991): Las expectativas de profesores y alumnos como predic-tores del rendimiento académico, Revista de Psicología General y Aplicada, 44 (2) 231-239.
Rist, R. (1990): Sobre la comprensión del proceso de escolarización: Aportaciones a la teoría del etiqueta-do, Revista Educación y Sociedad, (9) 179-189.
Rogers, C. (2000): El proceso de convertirse en persona (Barcelona, Paidós Ibérica).
Rojas, L. A. (2005): Grado de influencia que tiene el auto-concepto profesional del docente y las expectativas sobre sus alumnos, en el rendimiento académico (Chile, Universidad de Chile).
Rosenthal, R. y Jacobson, L. (1980): Pygmalión en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo intelectual del alumno (Madrid, Marova).
Rué, J. (Coord.) (2006): Disfrutar o sufrir la escolaridad obligatoria. ¿Quién es quién ante las oportunidades escolares? (Barcelona, Octaedro).
Sánchez, M. (2005): Pygmalión en la escuela, en: Sánchez., M y López, M. (comps.) Pygmalión en la escuela (Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México).
Tezanos, J. F. (1999): Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avan-zadas. Un marco para el análisis, en J. F. Tezanos (ed.), Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales, 11-54, (Madrid, Sistema).
Valle, A. y Núñez, J.C. (1989): Las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional, Revista de Educación, (290) 293-319.
Paula M.ª Lahoz Lorenzo. Percepciones docentes y alumnado en programas de apoyo…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 425-436
RASE_VOL_8_3.indd 436 25/09/15 20:02
437Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Morel, Stanislas (2014): La médicalisation de l’échec scolaire (París, La Dispute). Colección “L’enjeu sco-laire”, ISBN: 978-2-84303-255-4, 216 p.
Javier Rujas Martínez-Novillo1
Reseñas
La medicalización del fracaso escolar en Francia
E l fracaso escolar es, desde hace décadas, un tema central del debate educativo tanto en España como en Francia, lo que ha producido toda clase de propuestas y desarrollos “expertos” e insti-tucionales para hacerle frente. El trabajo de Stanislas Morel analiza sociológicamente una de las principales vías de interpretación y resolución del problema: la medicalización del fracaso escolar.
Como muestra el libro, basado en su tesis doctoral reelaborada y prolongada por estudios posteriores, si este proceso hunde sus raíces en tendencias que tienen alrededor de un siglo y medio de antigüedad, las formas, las categorías, los actores e intensidades de la medicalización de las dificultades escolares han variado a lo largo del siglo XX y principios del XXi en Francia, donde el proceso habría conocido una intensificación desde los años noventa. Enlazando así con una serie de estudios desarrollados alrededor del Centre de Sociologie Européenne (CSE, hoy CESSP-Paris) desde los años setenta (Muel, 1975; Muel-Dreyfus, 1983; Pinell y Zafiropoulos, 1978; Pinell y Zafiropoulos, 1983) y dialogando con trabajos más recientes desarrollados en la misma línea en la sociología francesa (Lignier, 2012; Garcia, 2013), el estudio analiza este proceso, que habría llevado a una individualización del tratamiento del fracaso escolar, a un incremento de las intervenciones de los profesionales de la atención o el cuidado [soin] frente a las dificul-tades escolares y a una reconfiguración de la legitimidad pedagógica.
Una de las aportaciones centrales del libro es la de poner de manifiesto que la medicalización de las dificultades escolares no es un proceso unidimensional ni unidireccional. Por un lado, tiene lugar tanto dentro de la escuela como fuera de ella: inspirando políticas educativas o viéndose acentuada por ellas (capítulo II); generando apropiaciones diversas por parte de los docentes en sus registros de interpreta-ción y acción frente a las dificultades de sus alumnos (capítulo IV); produciendo distintas formulaciones, reformulaciones y estrategias en los profesionales que atienden a los alumnos con dificultades y a sus familias (capítulos VI y VII); o dando lugar a usos diversos por parte de los propios padres en sus movi-lizaciones en defensa de la “causa” de sus hijos (capítulo VII). Por otro lado, la medicalización no es una simple conquista y fagocitación de lo escolar por lo médico, sino, al contrario, un proceso complejo en el que también se da una escolarización del universo “médico-psicológico”: así como en la construcción de la “infancia anormal” se tomó la norma escolar como referencia para la medida de la inteligencia (Pinell,
1 Dpto. de Sociología III, Universidad Complutense de Madrid, [email protected].
RASE_VOL_8_3.indd 437 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 438
Javier Rujas Martínez-Novillo sobre La medicalización del fracaso escolar en FranciaRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 437-440
1995), buena parte de los “trastornos de aprendizaje” (especialmente las distintas “dis” –dislexia, discal-culia, disgrafía, disortografía–) aparecen, por ejemplo, como calcos de habilidades exigidas en la escuela y de las que ésta da la norma.
Este análisis de la medicalización lo fundamenta, además, el autor en un amplio y rico trabajo empíri-co. El estudio comienza, en primer lugar, haciendo un recorrido socio-histórico de la medicalización del fracaso escolar en Francia: primero, contenida y “controvertida” (1960-1990, capítulo I), al emerger en un contexto de denuncia de las desigualdades ante el sistema escolar y al verse desacreditada desde unas ciencias sociales y humanas que consiguen imponer el reconocimiento de la importancia del “ambiente” y del carácter socialmente situado del fracaso escolar contra el biologicismo de las teorías hereditaristas; más adelante, medicalización “sin complejos” [décomplexée] desde los noventa (capítulo II), al redefinirse el problema del fracaso escolar como la suma de déficits individuales e institucionalizarse nuevas categorías (“necesidades educativas especiales”). Morel resitúa, así, la medicalización del fracaso escolar en la histo-ria para entender su crecimiento e intensificación en las últimas décadas en Francia. Paradójicamente, las políticas educativas desarrolladas en el país vecino desde los noventa bajo la influencia europea, centra-das en el refuerzo de los “saberes fundamentales” (las llamadas “competencias básicas”) y en la fijación de una “base común” [socle commun], por un lado, y en la individualización y la diferenciación, por otro, habrían tenido el efecto de acentuar la medicalización del fracaso escolar a través de la banalización del recurso al registro “médico-psicológico” para explicar las dificultades escolares y del recurso a los profe-sionales de este ámbito, restando en parte autonomía a la escuela y a sus profesionales.
Al análisis socio-histórico le sigue, en un segundo momento, el trabajo etnográfico realizado en tres instituciones distintas, apostando por comprender la medicalización estudiando los universos concretos en que ésta se produce: varios colegios de educación primaria, un “centro médico-psicopedagógico” (do-minado por una aproximación psicoanalítica) y un centro de reeducación neurológica infantil (dominado por la aproximación de las neurociencias cognitivas). Analizando las apropiaciones del registro “médico-psicológico” por parte de los profesores de primaria y cómo éstos recurren a él por distintos motivos, el autor muestra cómo los propios docentes, usando este registro para exonerarse de la responsabilidad sobre el fracaso (delegando en otros profesionales) o ampliando su “mandato” profesional y sus registros de acción, contribuyen en parte a la medicalización y a la propia pérdida de legitimidad del oficio docente.
Del mismo modo, analizando el detalle de las prácticas profesionales de atención a las dificultades escolares en diversos escenarios y con distintos actores, Morel muestra cómo tratamientos con funda-mentos teóricos opuestos y legitimidades distintas2 pueden tener similitudes en la práctica. En particular, el trabajo concreto de los reeducadores de las dos instituciones “médico-psicológicas” estudiadas estaría fuertemente emparentado, según el autor, con el trabajo escolar (algo que los propios especialistas recha-zan fuertemente como estrategia de distinción). Además, en estas instituciones se daría un reconocimien-to del peso de los factores sociales, pero una relegación efectiva de los mismos a un segundo plano. Asi-mismo, el consenso sobre la necesidad de una aproximación interdisciplinar basada en la “colaboración” entre profesionales distintos (psiquiatras, psicólogos, educadores, logopedas) ocultaría las relaciones de fuerza entre distintos profesionales, con distintas posiciones sociales, en el interior de las propias institu-ciones de atención.
2 El psicoanálisis tomaría el fracaso como “síntoma” de problemas psicológicos y privilegiaría la psicoterapia como solución, reformulan-do la demanda de atención original y tomando cierta distancia frente a los objetivos escolares. La reeducación neuro-psiquiátrica tomaría el fracaso como posible índice de un “trastorno de aprendizaje” de origen neurológico, tratándolo en sus manifestaciones concretas (las “dis”) y con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar (una de las razones de su éxito). El primero, tras una época de auge en los sesenta y setenta, se vería ahora más cuestionado en Francia y con una menor legitimidad científica que las neurociencias, en auge desde los noventa.
RASE_VOL_8_3.indd 438 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 439
Por último, el autor nos acerca a los procesos de movilización, individual y colectiva, de los padres de alumnos con dificultades que acudieron a estas instituciones “médico-psicológicas” y que acabaron com-prometidos, de forma desigual según su clase social y sus recursos culturales, temporales o económicos, en un largo proceso de negociaciones con sus profesionales y con los docentes para tratar de optimizar la escolaridad de sus hijos. Como muestra este trabajo, los propios padres pueden no solo ejercer resisten-cia frente a la medicalización, sino, al contrario, convertirse en promotores activos de la medicalización de las dificultades de sus propios hijos (en la medida en que la movilización del criterio médico en las negociaciones con los docentes puede jugar a su favor) o, a través de asociaciones, de la medicalización de las dificultades escolares en general (pugnando, por ejemplo, por el reconocimiento de los “trastornos específicos del aprendizaje”). Todo ello habría contribuido, según el autor, a una doble transferencia de la legitimidad pedagógica: de las ciencias sociales y humanas a las experimentales, por un lado, y del oficio docente a los profesionales de la atención o el cuidado, por otro. La consecuencia habría sido la fragiliza-ción de la posición de los docentes precisamente –y paradójicamente– cuando mayor es la centralidad de la escuela y de las apuestas escolares en la sociedad.
La concepción amplia de la medicalización que maneja Morel en su estudio es de gran utilidad para romper con concepciones simples y unidireccionales de ésta (aquellas que la reducen a un resultado del imperialismo de los médicos, a una tendencia impersonal y totalizadora que se extendería por las socie-dades contemporáneas o a una evolución natural producto del “progreso” científico). No obstante, la referencia continua a lo “médico-psicológico” y la subsunción de los procesos de psicologización bajo la etiqueta de medicalización puede derivar en la confusión y amalgama de ambos procesos, que, aunque claramente ligados en varios aspectos, quizá cabría distinguir más claramente, al menos desde un punto de vista analítico. Siguiendo en el plano de la definición (p. 18), ¿es acaso toda intervención frente a las dificultades escolares por parte de profesionales de la atención o del cuidado, necesariamente, medica-lización? Los profesionales también manejan otros registros de interpretación y acción, mezclando las categorías tradicionales del entendimiento escolar con su sentido común “experto” y con su sentido común “ordinario”.
Por otra parte, quizá pueda echar de menos el lector, en un texto atento a las formas de categoriza-ción que acompañan a la medicalización, la puesta entre comillas o la toma de distancia frente al propio término de “dificultades de aprendizaje”, concepto propio de la jerga psicopedagógica y emparentado con otros, como el de “trastornos de aprendizaje”, que el autor sí analiza sociológicamente. Lo mismo ocurre con otras categorías como la de “gran dificultad” [grande difficulté], que parece haberse convertido en categoría de acción pública en Francia, distinguiendo grados de dificultad dentro del conjunto de los alumnos en situación de fracaso, y que convendría quizá objetivar con más detalle. No obstante, ello no perjudica a la calidad de un estudio que privilegia, acertadamente, el análisis de las prácticas y procesos concretos de medicalización sobre el análisis discursivo o “ideológico” de las categorías que se suceden, sustituyen, oponen o combinan en la problematización del fracaso escolar.
Del mismo modo, el trabajo etnográfico en las tres instituciones escogidas también llama al contraste con otras instituciones del mismo tipo, que muestren los posibles contrastes existentes entre escuelas primarias, centros médico-psicológicos o centros de reeducación neurológica distintos, con enfoques distintos (¿tienen, por ejemplo, todos los centros médico-psicológicos un enfoque tan marcadamente psi-coanalítico y contrario a las neurociencias como el que analiza?), o entre etapas escolares. Como sugiere el autor, por ejemplo, es en las escuelas infantil y primaria donde la medicalización de las dificultades esco-lares se da con mayor intensidad, por contraste con los institutos de educación secundaria (collèges), donde
Javier Rujas Martínez-Novillo sobre La medicalización del fracaso escolar en FranciaRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 437-440
RASE_VOL_8_3.indd 439 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 440
la respuesta al fracaso escolar iría menos en el sentido de una atribución de “anormalidad”, de patología médica o psicológica, como en primaria, y tendería a centrarse en una respuesta pedagógica (repetición de curso, orientación hacia “itinerarios” de relegación). Sin embargo, también encontramos algunas formas de medicalización y psicologización dignas de análisis en secundaria.
Nos encontramos, en definitiva, ante un trabajo que aporta análisis y herramientas útiles para com-prender la medicalización del fracaso escolar a la vez como proceso histórico y como resultado de prácti-cas concretas de distintos agentes en contextos institucionales específicos, como un fenómeno complejo atravesado por diversas contradicciones y ambivalencias. Sería, por tanto, de gran interés abordar el pro-blema de la medicalización del fracaso escolar en el caso español, apostando por un análisis sociológico complejo del fenómeno como el que aporta este libro. Encontraríamos, sin duda, diferencias y especifi-cidades nacionales, pero también, probablemente, muchas similitudes en la configuración de un proceso que también se da en España.
Referencias Bibliográficas Garcia, Sandrine (2013): À l’école de dyslexiques. Naturaliser ou combattre l’échec scolaire (París, La Découverte).
Lignier, Wilfred (2012): La petite noblesse de l’intelligence. Une sociologie des enfants surdoués (París, La Découverte).
Muel, Francine (1975): “L’école obligatoire et l’invention de l’enfance anormale”, Actes de la recherche en sciences sociales, 1 (1): 60-74.
Muel-Dreyfus, Francine (1983): Le métier d’éducateur: les instituteurs de 1900, les éducateurs spécialisés de 1968 (Paris, Editions de Minuit).
Pinell, Patrice (1995): “L’invention de l’échelle métrique de l’intelligence”, Actes de la recherche en sciences sociales, 108 (1) 19-35.
Pinell, Patrice y Zafiropoulos, Markos (1978): “La médicalisation de l’échec scolaire”, Actes de la recherche en sciences sociales, 24 (1) 23-49.
Pinell, Patrice y Zafiropoulos, Markos (1983): Un siècle d’échecs scolaires (1882-1982) (París, Les éditions ouvrières).
Javier Rujas Martínez-Novillo sobre La medicalización del fracaso escolar en FranciaRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 437-440
RASE_VOL_8_3.indd 440 25/09/15 20:02
441Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
David, Miriam E. (2014): Feminism, Gender and Universities. Politics, Passion and Pedagogies, (Farnham, Ashgate). ISBN: 978-1-4724-3711-2 238 p.
María Luisa Jiménez Rodrigo1
Feminism, Gender and Universities. Politics, Passion and Pedagogies
F eminism, Gender and Universities. Politics, Passion and Pedagogies, libro escrito por Miriam David, es una biografía colectiva del feminismo académico del norte global. Trata de reconstruir, desde un enfoque cualitativo y reflexivo, la historia viva del proyecto político y pedagógico del femi-nismo en la educación superior a partir del análisis de las experiencias y narraciones de una red
de docentes e investigadoras feministas, ubicadas en Norteamérica, Europa y partes de Australasia. Esta biografía colectiva se remonta a los orígenes del feminismo académico ligado a la denominada “segunda ola” para pasar a abordar sus transformaciones en relación a la apertura y expansión de las oportunidades educativas en el acceso a los estudios universitarios y a los cambios de la universidad frente a la globaliza-ción socioeconómica y política.
Miriam David, profesora emérita de Sociología del Instituto de Educación de la Universidad de Lon-dres, es una reconocida investigadora en temas de género, familia y desigualdades educativas, concretamen-te en los ámbitos de la educación a lo largo de la vida y la educación superior. Son de especial interés sus trabajos recientemente publicados sobre las trayectorias educativas del estudiantado no convencional. Con esta obra, sitúa al feminismo académico ante el espejo, elaborando una particular genealogía del proyecto feminista desde dentro, indagando en las experiencias, trayectorias y prácticas cotidianas de mujeres que trabajan en la universidad desde los valores y saberes feministas. Pretende aportar así –alejándose de las numerosas historias convencionales del feminismo compuestas de fechas, hitos y obras– una historia viva del proyecto académico feminista y de sus protagonistas.
Primero, realiza una descripción del contexto de la educación superior, principalmente en el Reino Unido, junto a una evaluación de los desequilibrios de género en las esferas estudiantil y académica. Revisa los principales informes, tanto internacionales como específicos al caso británico, sobre la situación de las mujeres en la universidad, evidenciando llamativas inconsistencias y contradicciones en sus balances de gé-nero en función de los marcos de referencia utilizados y de los indicadores seleccionados para la medición del logro respecto a la equidad de género. Así, y a pesar de que se está produciendo en términos globales una creciente feminización de las tasas de participación en los estudios superiores, las desigualdades de
1 Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla [email protected]
RASE_VOL_8_3.indd 441 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 442
María Luisa Jiménez Rodrigo sobre Feminism, Gender and Universities…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 441-444
género emergen cuando estos datos se desglosan, por ejemplo, en función del área de conocimiento o del nivel de logro académico. Situación de desigualdad que repercute posteriormente en la reproducción de las desigualdades de género en el mercado laboral. Respecto al trabajo académico, si bien se observa un incremento de mujeres dedicadas a labores docentes e investigadoras, la autora subraya la persistencia de estructuras y valores patriarcales y sexistas que sostienen la reproducción de las inequidades de género en la distribución de las posiciones de poder y en el reconocimiento del estatus profesional. Miriam David advierte así de los efectos distorsionantes en la interpretación de las relaciones de género que provocan los juegos de números misóginos, ya que pueden terminar enmascarando experiencias sociales de des-igualdad tras una aparente convergencia estadística entre los sexos. Este diagnóstico, desafortunadamente, no es nuevo ni tampoco es un problema puntal para el Reino Unido, pues también se ha señalado en la situación de la ciencia y la educación superior en España (Pérez Sedeño, 2003; Elizondo, Novo y Silvestre, 2010; CSIC, 2013).
Este esfuerzo previo de contextualización es, en todo caso, fundamental para situar las experiencias narradas que conforman esta genealogía feminista. La metodología empleada se sustenta en 110 historias de vida analizadas desde el enfoque de la prosopografía. Este enfoque es más plural que la biografía, pues trata de conectar, con clara inspiración bourdieuana, la acción individual con la estructura social. La autora pretende así interconectar, a través de políticas y prácticas feministas, las ideas, experiencias y actividades relatadas por sus informantes para tratar de transformar la academia y la vida de las mujeres, pero que también se han visto afectadas por las estructuras androcéntricas y sexistas persistentes en la universidad.
El apartado metodológico del libro plantea, llevando a la práctica el principio de la reflexividad del que hace gala la investigación feminista, varios dilemas metodológicos y éticos. Así, la autora reflexiona sobre la pertinencia de anonimizar y cuidar la confidencialidad de los sujetos de estudio o, por el contrario, dar voz a las personas involucradas en las investigaciones. Miriam David toma la postura por nombrar e identificar a las mujeres participantes en su estudio como estrategia para resaltar su rol activo y creativo en la defini-ción e interpretación de sus propias experiencias, actividades e identidades. Con este propósito, la autora comienza su biografía colectiva poniendo a prueba la solidez de las etiquetas habitualmente utilizadas por las propias feministas para definir sus adscripciones académicas (“segunda ola”, “tercera ola”). Paradójica-mente, las mujeres participantes reconocen y expresan las limitaciones de estas categorías para caracterizar sus prácticas y posicionamientos intelectuales y vitales frente al proyecto feminista.
Las profesoras e investigadoras entrevistadas, seleccionadas intencionalmente, pertenecen a diferentes generaciones y provienen de distintos países de nacimiento/residencia (la mayoría del Reino Unido, con significativa presencia de Estados Unidos; pero también de Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Espa-ña). La autora no buscó líderes del feminismo académico, sino docentes e investigadoras universitarias implicadas en el proyecto pedagógico del feminismo que formaban parte de la red colaborativa (una her-mandad de colegas) en torno a la profesora David. La muestra se estructura, con propósitos analíticos y comparativos, en tres cohortes configuradas a partir de criterios contextuales referidos a la situación de la educación superior y las dinámicas e influencias del movimiento feminista.
La primera cohorte corresponde a mujeres nacidas entre 1935 y 1950 y que accedieron en la universidad entre 1955 y 1970, un momento crítico en la entrada de las mujeres en los estudios superiores y también para el feminismo en términos de políticas y publicaciones radicales del movimiento y activismo feminista que dieron lugar a la llamada “segunda ola”. La segunda cohorte está formada por las nacidas entre 1950 y 1969, y que ingresaron en la universidad entre 1970 y 1985, en la fase de expansión de oportunidades para optar a titulaciones universitarias. Y, por último, la tercera cohorte está compuesta por mujeres naci-
RASE_VOL_8_3.indd 442 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 443
das entre 1965 y 1980, y que accedieron a la universidad entre 1985 y 2000, en pleno giro neoliberal de las políticas y prácticas universitarias, siendo socializadas en la denominada “tercera ola” del feminismo.
En primer lugar, la autora explora los orígenes educativos, familiares y de clase social de las tres cohor-tes, evidenciando los efectos de la multiplicación de las oportunidades educativas en el acceso a la ense-ñanza superior entre las clases trabajadoras. Analiza en clave de género los significados del hecho de ser la “primera [mujer] en la familia” en llegar a la universidad y las diferentes trayectorias educativas y profesio-nales que han seguido las distintas cohortes de profesoras e investigadoras universitarias. La mayoría de las mujeres participantes en el estudio no proviene de posiciones sociales privilegiadas y relatan las dificultades a las que se han enfrentado al cuestionar no solo las estructuras de género sino también las ligadas a la clase social. Las transformaciones de la educación superior, sin duda, han tenido significativos y decisivos efectos en la vida de las mujeres, pero también destaca Miriam David la labor pionera de estas profesoras e investigadoras en la creación de la educación superior para ellas mismas y para las generaciones venideras de mujeres.
La autora describe las diferentes experiencias de conversión al feminismo de las mujeres de las tres cohortes analizadas. Señala para la primera cohorte la importancia de la movilidad internacional, con-cretamente hacia Estados Unidos, donde gran parte de las mujeres entrevistadas tuvieron los primeros contactos con las teorías feministas. Esta cohorte aparece profundamente influenciada por el activismo político feminista y otros movimientos sociales de los 60 y 70 así como por la lectura de publicaciones de autoras ya clásicas de la “segunda ola”, como Simone de Beauvoir, Betty Friedan o Juliet Mitchell. Este posicionamiento político toma sentido en las vidas de las mujeres entrevistadas a partir de sus propias trayectorias familiares, educativas y de clase así como de sus propias vivencias personales de desigualdad. Es una cohorte caracterizada por ser las primeras mujeres en ir a la universidad, desafiando barreras de clase y de género, y enfrentándose a prácticas y valores sexistas y patriarcales explícitamente arraigados en la universidad en estas décadas.
En el caso de la segunda cohorte, a diferencia de la anterior, la socialización feminista de estas mujeres se sustenta en las redes, materiales y recursos ya consolidados en torno al feminismo académico desde finales de los 70 y los 80. Los contactos con el feminismo se producen en muchos casos de forma tardía cuando estas mujeres acceden o regresan a la universidad en su madurez, tras el matrimonio o el divorcio. Se aprecia también una mayor movilidad geográfica de este grupo respecto a la generación anterior y un mayor impacto de los programas de enseñanza feminista ya instaurados en las universidades. En contraste con la primera cohorte, en la segunda la dimensión académica del proyecto feminista cobra mayor impor-tancia que su dimensión política. Sin embargo, y al igual que en la generación anterior, la teoría feminista continúa cuajando en los proyectos académicos y pedagógicos de estas mujeres en estrecha interrelación con sus experiencias vitales de desigualdad, significando en muchos casos el ideario feminista un compro-miso de cambio colectivo al mismo tiempo que una estrategia individual de empoderamiento.
La tercera cohorte, socializada en un contexto donde las redes del feminismo académico están amplia-mente institucionalizadas y donde la educación superior se encuentra sujeta a profundas transformaciones dentro de las corrientes neoliberales, presenta algunos rasgos específicos respecto a las cohortes anteriores. Son mujeres que ingresan jóvenes en la universidad y en la carrera docente e investigadora y que se definen más como académicas que como activistas o militantes políticas del feminismo. Mientras que una parte de ellas se identifica sin fisuras como feministas –y, concretamente, de la “tercera ola”–, destaca que otra parte reconozca una falta de adhesión al término feminismo, que se encuentra diluido en sus discursos dentro de una preocupación más amplia por la injusticia social. Este dato resulta llamativo y puede in-
María Luisa Jiménez Rodrigo sobre Feminism, Gender and Universities…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 441-444
RASE_VOL_8_3.indd 443 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 444
terpretarse como indicador de los síntomas de agotamiento de un proyecto que parece vinculado a otras épocas donde las desigualdades de género se mostraban expresamente y afectaban de forma directa a las oportunidades y trayectorias de las mujeres. Pero también este desapego es consecuencia de sus propias limitaciones teóricas –que, precisamente, las feministas de la “tercera ola” tratan de superar– para aprehen-der la complejidad de las desigualdades sociales más allá del uso de categorías únicas.
En relación al análisis de las experiencias académicas de las mujeres de la tercera cohorte, el libro ex-pone candentes reflexiones en torno a las tensiones y contradicciones entre los valores feministas y las dinámicas individualistas, competitivas y meritocráticas que dirigen cada vez más la labor académica. Estos parámetros normales de estructuración de la actividad y la calidad científica han sido ampliamente cues-tionados por las investigadoras feministas, que abogan por otro modo de hacer ciencia que destaque las dimensiones sociales del conocimiento (Benschop y Brouns, 2003). Sin embargo, estos principios de com-petencia, excelencia y productividad, lejos de haber sido neutralizados, aparecen renovados y legitimados por las ideologías, prácticas y políticas neoliberales imperantes en la universidad de hoy.
Ante este escenario, el libro invita a reflexionar y debatir sobre los retos del feminismo académico y su posicionamiento frente a una universidad desigual cuyas dinámicas productivistas dificultan la puesta en práctica de su proyecto pedagógico y ponen en riesgo la pasión que ha venido caracterizando a las labores feministas frente a los imperativos del capitalismo académico. Frente a ello, Miriam David subraya la necesidad de no renunciar a los programas educativos y políticos a favor del cambio social y la mejora de la vida de las mujeres, empleando nuevos espacios y formas de participación y renovando las pedagogías feministas que contribuyan a evidenciar no solo las desigualdades de género todavía vigentes (pese a la paridad estadística) sino también su relación con otras relaciones de desigualdad derivadas, además de las procedencias y trayectorias de clase, de la discriminación por identidad sexual, adscripción étnica y proce-dencia geográfica-nacional.
En suma, reflexividad, experiencias situadas, fundamentada sospecha feminista frente a la métrica de la realidad social y de la evaluación académica, contextualización de las desigualdades de género, proyecto emancipador, genealogía, trabajo feminista colaborativo, crítica a las estructuras, valores y prácticas patriar-cales y sexistas, denuncia de las dinámicas neoliberales del capitalismo académico… constituyen señas de identidad de este trabajo, que representa todo un ejemplo de práctica investigadora feminista. Sin duda, este libro aporta una visión diferente y novedosa sobre la historia del proyecto académico del feminismo que estimula la reflexión sobre los efectos de las transformaciones de la universidad en la era neoliberal en las prácticas, valores y fines del trabajo docente e investigador.
Referencias Bibliográficas Benschop, Yvonne y Brouns, Margo (2003): Crumbling ivory towers: academic organizing and its gen-
der effects, Gender, Work & Organization, 10 (2) 194-212.
CSIC (2015): Informe Mujeres Investigadoras (Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas)
Elizondo, Arantxa; Novo, Ainhoa y Silvestre, María (2010): Igualdad de mujeres y hombres en las universidades españolas. (Madrid, Instituto de la Mujer).
Pérez Sedeño, Eulalia (2003): La situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia y tecnología en España. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/ConsultationEnjoyBenefits/UNESCOLASITUACIaNDELASMUJERESENELSISTEMA.pdf
María Luisa Jiménez Rodrigo sobre Feminism, Gender and Universities…RASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 441-444
RASE_VOL_8_3.indd 444 25/09/15 20:02
445Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
San Román, Sonsoles (2015): Una maestra republicana: El viejo futuro de Julia Vigre (1916-2008) (Madrid, Editorial Antonio Machado). ISBN: 978-8477742661 288 p.
Francesc J. Hernàndez1
El empeño docente
Ciudad, ciudad presente,guardas en tus entrañas de catástrofe y gloriael germen más hermoso de tu vida futura.Bajo la dinamita de tus cielos, crujiente,se oye el nacer del nuevo hijo de la victoria.Gritando y a empujones la tierra lo inaugura.
Rafael Alberti, Capital de la Gloria
O rtega y Gasset se lamentaba de que, en la lengua castellana, se designe con la palabra “his-toria” tanto la ciencia histórica como su objeto, el decurso histórico. Para superar esta ambigüedad por sinécdoque, propuso designar la ciencia como “historiografía”, e incluso acuñó una “historiología” de índole filosófica. Sus propuestas no tuvieron éxito, pero al
menos nos permiten intuir que expresiones derivadas de “historia”, como “historia de vida”, resultan más problemáticas de lo que se cree. Estas reflexiones están en el centro del último libro de Sonsoles San Román, profesora de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado: Una maestra republicana. El viejo futuro de Julia Vigre (1916-2008).
Julia Vigre fue una maestra que, después de los estudios en la Escuela Normal, accedió a su profesión mediante unos cursos especializados que instauró la II República. Los y las “cursillistas” fueron el primer colectivo docente que promovió abiertamente la renovación pedagógica en España. En el caso de Julia Vigre, su sintonía con los objetivos educativos republicanos estaba animada también por un compromiso sindical y político orientado por su ideario socialista, feminista y antifascista, muy vivo incluso antes de acceder a la docencia. Ambos factores determinaron su participación en campañas de alfabetización y sensibilización política, desarrolladas con mayor intensidad cuando se produjo el golpe de Estado y las tropas fascistas cercaron Madrid. Julia Vigre intensificó su voluntariado y asumió responsabilidades en
1 (Universitat de València)
RASE_VOL_8_3.indd 445 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 446
Francesc J. Hernàndez. El empeño docenteRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 445-447
la organización de colonias infantiles que alejaran a la infancia del frente. Cuando la guerra finalizó, Julia Vigre fue una de las miles de personas desesperadas que quedaron embolsadas en el puerto de Alicante. A partir de entonces, padeció una procesión por campos de concentración y prisiones improvisadas por los vencedores. Se le abrieron cuatro procesos judiciales, sumarísimos de urgencia sin garantías, que de-terminarían su encarcelamiento (en la cárcel de las Ventas y en el penal de Ávila) y también su expulsión del cuerpo docente. Cuando fue puesta en libertad provisional en 1943, Julia Vigre continuó su militancia socialista en la clandestinidad, animada por la esperanza de que la derrota del nazismo iba a representar la caída de la dictadura de Franco. Capturada nuevamente en 1945 por su tarea a favor de la reconstruc-ción de la Agrupación Socialista Madrileña del PSOE, fue recluida en prisión, esta vez en Amorebieta. En 1947 fue puesta en libertad, sin más razón aparente que la reducción de la población reclusa, en su mayor parte derivada de la represión de la dictadura, con la que el régimen quería blanquear su imagen ante sus nuevos aliados. Julia Vigre impartió docencia en centros privados hasta que, en febrero de 1961, fue readmitida en el funcionariado docente, aunque todavía se le castigó con una plaza fuera de su pro-vincia de residencia. Ocupó destinos en Duratón, Cifuentes y Alcorcón, desempeñando cargos directivos y continuando su militancia sindical y política.
El libro de la profesora Sonsoles San Román, que prosigue su línea de investigación sobre las maestras republicanas, es una historia de vida en un sentido enfático y desde dos perspectivas distintas. En una primera perspectiva, toda vida es una historia de vida porque los seres humanos no pueden vivir sin dejar de narrarse a ellos mismos su propia peripecia. El profesor Peter Alheit lo formuló acertadamente con la noción de “biograficidad”. Lo biográfico es inherente a lo humano. Sonsoles San Román utiliza varios recursos para evidenciar esta biograficidad, como son las entrevistas que realizó a Julia Vigre y sus propias poesías, que constituyen un relato cifrado (muchas veces bastante transparente) de sus vivencias. También sus fotografías (meticulosamente comentadas por la autora), las cartas e, incluso, sus dibujos van comple-tando su propia narración, porque son fragmentos en los que la misma persona se exhibe reflexivamente. Asistimos, pues, a una vida que se narra a sí misma. Pero además, esta biograficidad inherente resulta en este caso más patente, porque Julia Vigre pertenece al colectivo docente que hizo bandera de una ilus-tración y una difusión de la cultura que permitiera la autoconciencia de las masas obreras y campesinas secularmente excluidas. Ilustración es autoilustración. En una segunda perspectiva, la historia de vida que redacta la profesora Sonsoles San Román es plenamente historia de vida porque la biografía de Julia Vigre queda integrada en la historia contemporánea española. El profesor Ivor Goodson, en sus estudios sobre el aprendizaje narrativo, ha defendido la necesidad de transitar precisamente de este modo de las narrati-vas a las “historias” (en sentido propio) de vida: contrastando y documentando el relato de una persona con la investigación histórica, lo que se cumple plenamente en el libro comentado. Además, la profesora Sonsoles San Román acredita disponer del “tacto” que reclamaba Siegfried Kracauer en su obra póstuma sobre la historia para combinar las perspectivas macro y micro. Con esta presentación sucinta, podemos encara el asunto sociológico del libro.
Decía Goethe que “todo hecho es ya teoría”. No estoy de acuerdo. Los hechos son hechos; destilar su teoría es una tarea ardua. Como afirma la profesora Bettina Dausien, en las ciencias de la educación, el objetivo de la reconstrucción biográfica es la formación de teoría. Por tanto, podemos preguntarnos cuál es la teoría educativa del libro. A mi modo de ver, es doble, según focalicemos el momento de la enseñanza o el del aprendizaje. En el caso de la enseñanza, el libro de Sonsoles San Román presenta una teoría de la obstinación o del empeño. Teorías constructivistas como, por ejemplo, la de Klaus Holzkamp, han defendido que todo aprendizaje supone un empeño, una acción obstinada por resolver un proble-ma. La historia de vida de Julia Vigre hace pensar que toda enseñanza coherente también está animada
RASE_VOL_8_3.indd 446 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 447
por un empeño análogo. Eso explica la constancia de la protagonista en seguir enseñando allí donde se encuentra, aunque sea en un frente que se desmorona o en un gélido penal. La obstinada voluntad do-cente de Julia Vigre parece sobreponerse una y otra vez a una peripecia vital sumamente dramática. En el caso del aprendizaje, el libro nos habla de la competencia por analizar el tiempo histórico y deducir las lecciones precisas. ¿Lo hizo Julia Vigre? Como muchas personas de su generación, unas veces sí y otras no. Acertó en entender su acceso a la docencia como un epifenómeno de un gran cambio histórico y en otear los movimientos emergentes en el tardofranquismo; pero fue ingenua, como tantos otros, respecto de la relación de los aliados con la dictadura o su capacidad de metamorfosis. También, sobre los límites de la crueldad humana.
Esas dos teorías, la de la enseñanza y la del aprendizaje, que se destilan de la historia de vida de Julia Vigre, se engarzan de una forma peculiar que conocemos, desde la obra de Walter Benjamin, con la no-ción de “constelación”. Dos momentos históricos se explican mutuamente. A ello precisamente alude el oxímoron del subtítulo del libro, que alude al “viejo futuro” de la protagonista. Así, el empeño por la enseñanza de los maestros y de las maestras cursillistas de la II República ilumina el movimiento de renovación pedagógica del tardofranquismo y este, a su vez, explica la ola de esperanza que se alzó el 14 de Abril de 1931. Y, al mismo tiempo, el atraso anterior a la reforma de Moyano de mitad del siglo XiX reaparece en la inquisición doctrinaria de la instrucción franquista y se proyecta en las tendencias neoliberalizadoras actuales. La historia de vida de Julia Vigre se presenta pues como un espejo en el que mirar nuestro presente y nuestro futuro y en el que descubrir el eterno retorno del acecho de la barbarie y también la obstinación de la lucha por la libertad. Un espejo que la profesora Sonsoles San Román ha pulido con esmero.
Francesc J. Hernàndez. El empeño docenteRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 445-447
RASE_VOL_8_3.indd 447 25/09/15 20:02
448Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3
Anuncios y próximos números
Estamos de enhorabuena en la RASE, pues subimos, con respecto al informe del año pasado, de un índice h del 6 al 7, consolidándonos en el primer cuartil de las revistas españolas de Sociología se-gún el reciente informe del grupo EC3 (Granada, 30 de julio de 2015): http://digibug.ugr.es/bits-tream/10481/36998/7/IHREGSM2015v2%202a%20edicion.pdf
PRÓXIMOS NÚMEROS9 (1) 31 de enero 2016: Anunciamos un llamamiento para el próximo enero, sobre TEMÁTICAS PLU-RALES Y DIVERSAS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, tanto nacionales como interna-cionales. Pretendemos dar continuidad a la publicación de números misceláneos (un número anual) que iniciamos este año con el presente número. Fecha límite de envío de propuestas: 30 de octubre de 2015. Enviar a [email protected].
9 (2) 31 de mayo 2016. PRIVATIZACIÓN Y EDUCACIÓN.
Coordinadores: Xavier Bonal y Antoni Verger (GEPS-Universidad Autónoma de Barcelona).En los últimos años han proliferado las reformas educativas a escala global que han favorecido la presen-cia de actores privados en los procesos de provisión, financiación o gestión educativas. Ello explica que el concepto de privatización, aplicado a la educación, tenga múltiples acepciones y tome formas diversas. Desde el aumento de la oferta privada en los sistemas de enseñanza hasta la introducción de mecanismos de mercado orientados a la demanda y financiación educativas, pasando por nuevas formas de gestión educativa que emulan la gestión empresarial o nuevas consultorías que ofrecen sus servicios tanto a la administración educativa como a las propias escuelas. Este auge de las formas de privatización educativa ha tenido el respaldo de algunos organismos internacionales o de diversas corporaciones de servicios, actores que han ensalzado las virtudes de los mecanismos de mercado frente a los tradicionales sistemas de asignación y gestión estatales. Frente a estas posiciones, otras investigaciones han destacado por sus críticas a los procesos de privatización de la educación y en la educación. La existencia de intereses corpo-rativos lejanos al interés público o los efectos de la presencia del sector privado sobre la eficacia, eficiencia o equidad en la provisión del servicio son algunas de las razones que cuestionan las supuestas virtudes del auge de los denominamos ePPPs (Public-private partnerships in education).
Este monográfico tiene como objetivo reunir una serie de trabajos que se ocupan sobre diferentes dimen-siones de la privatización de la educación desde distintas perspectivas de análisis. El monográfico contará con artículos que discutirán las ventajas o limitaciones de los mecanismos de mercado en educación desde distintas ópticas teóricas, con estudios que evidenciarán la presencia de nuevos actores relevantes en la
RASE_VOL_8_3.indd 448 25/09/15 20:02
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación l rase.ase.es l ISSN 1988-7302 l vol. 8, nº 3 449
Anuncios y próximos númerosRASE. Vol. 8. Nº3: Págs. 448-449
educación en España, con trabajos que evaluarán el diseño de determinadas políticas o programas o con evaluaciones de impacto de procesos de privatización sobre la eficiencia o la equidad educativas.
Los principales temas sobre los que pueden enviar trabajos las personas interesadas en participar en este monográfico son los siguientes:
l Teoría de la elección pública aplicada a la educación.
l Modelos distintos de privatización de la educación.
l Nuevos actores económicos en el ámbito de la educación.
l Reformas educativas orientadas al mercado: factores y diseño.
l El fenómeno de las Low Fee Private Schools en los países en desarrollo.
l Nuevas formas de gestión pública en educación.
l Evaluaciones de impacto de la introducción de mecanismos de mercados en la asignación de recursos.
l Diferencias de resultados educativos público-privado.
l Cambios en los modelos de financiación de la educación e incremento de la financiación privada.
Fecha límite de envío de propuestas 1 de marzo de 2016. Enviar propuestas a los coordinadores [email protected] y [email protected]
9 (3) 30 de septiembre 2016. FAMILIAS Y ESCUELAS.
Coordinador Jordi Garreta Bochaca (Universidad de Lleida).Una de las temáticas (a veces central) en la sociología de la educación ha sido la relación entre los profe-sionales de los centros escolares y las familias, así como los roles realizados y los esperados.
La implicación de las familias en la formación de los/las hijos/as es considerada un factor de gran impor-tancia en la educación del alumnado, sea por los beneficios en cuanto a éxito académico del alumnado, para la mejora del funcionamiento del centro, para los profesionales o para las familias. Eso sí, si los beneficios no siempre han quedado lo suficientemente explicados, como concretar esta implicación en prácticas tampoco está resultando fácil y no está exento de resistencias por parte de los diferentes agentes implicados.
El número monográfico de RASE pretende analizar en profundidad: la situación actual de la implicación de las famílias en la escuela (evolución de las políticas educativas).
l Factores influyentes en la mayor o menor implicación de las familias.
l Beneficios de la implicación y condicionantes de los mismos.
l Formas de implicarse y de participar en la escuela.
l Resistencias por parte de los agentes implicados a la implicación/participación.
l Los roles del Consejos escolares, dinámicas de las asociaciones de madres y padres de alumnos, gestión de los equipos directivos…
Por lo que invitamos a la presentación de propuestas de artículos que analicen la compleja relación entre las familias (diversas) y los centros escolares (que también lo son).Fecha límite de envío de propuestas 15 de junio de 2016. Las propuestas pueden ser enviadas a [email protected] .
RASE_VOL_8_3.indd 449 25/09/15 20:02