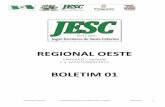Monografico regional terminado
Transcript of Monografico regional terminado
Facultad de Ciencias de la Educación.
Pedagogía Media Historia y Geografía.
Monográfico Historia Regional.
“La filantropía de la Elite en la formación
educativa de Concepción entre 1900-1940”.
Docente: Laura Benedetti
Alumnos: Katherine Prado P.
Héctor Mellado A.
1
Brian San Martin T.
19 de junio de 2013
“La filantropía de la elite en la formación
educativa de Concepción entre 1900-1940”.
Katherine Prado P.
Héctor Mellado A.
Brian San Martin T.
Resumen: Esta investigación tiene por objeto conocer la
filantropía de la elite en la educación de Concepción
durante 1900-1940, a través de la descripción de los
personajes más influyentes de la elite quienes se preocuparon
por prójimo en la enseñanza y educación. Se pretende
comparar el tipo de formación educacional que existió antes
de 1900 y posterior a dicha temporalidad. Para llegar a ello
se utilizó el método cualitativo a través de la variable
descriptiva, con un enfoque historiográfico de alcance
social, el que se desarrollará a partir de fuentes primarias
de filántropos del periodo, de historiadores regionales y
nacionales. Conforme a los resultados podemos afirmar que los
2
grupos laicos influenciados por corrientes extranjeras,
específicamente la Francmasonería, permitieron ejecutar
nuevos modelos educativos a través de la creación de
instituciones educativas de enseñanza secundaria y
universitaria que se solventaron por medio de donaciones, y
ayudas de sociedades y particulares de la elite penquista, lo
que impulso el progreso en la educación regional de gran
relevancia.
Conceptos claves: Filantropía- Elite- Concepción- Educación.
Índice
1.-Introduccion……………………………………………………..……...…...4
3
2.- La elite penquista y su desarrollo en la Región……….…..
…….……..........….6
3.- Los filántropos penquistas…………………………………..……..
………10
4.- Creación de nuevas instituciones educativas;
La materialización del ejercicio filantrópico…….……….
…………………………………………………..….15
5.-La educación en Concepción antes y después de
1900…………..…………..20
6.-Conclusión…………………………………………….……………..…..…30
4
7.-Referencias
Bibliográficas…………………………………………………...32
Introducción
En el marco de la filantropía, amar a la humanidad; dar y
servir a otros más allá de la propia familia y de las redes de
parentesco de la que formamos parte; realizar actividades
voluntarias para el bien común: son valores y prácticas presentes
en todas las culturas y sociedades del mundo. Se trata de
elementos que definen las prácticas religiosas, sostienen a las
instituciones educativas y sociales, y sirven como el cimiento que
une a los individuos en lo que llamamos sociedad civil. Estos
valores y estas prácticas pueden, sin duda, ayudar a disminuir las
desigualdades sociales y a mantener el statu quo, pero también son
potenciales portadoras de una energía cívica que puede convertirse
en una poderosa herramienta de cambio social.
5
La Historia regional nos permite vislumbrar
acontecimientos que la historiografía nacional no abarca, con el
objetivo de conocer el desarrollo cultural e identitario de la
región. En esta oportunidad a partir de una visión paternalista de
la elite, encargada de ejecutar modelos e instituciones educativas
propias de las necesidades sociales de la región, a través del
ejercicio filantrópico. Igualmente, se ha buscado forjar algún
nivel de identidad e intereses comunes entre los diversos actores
donantes que operan en la región, así como también entre estas
últimas y sus beneficiarios los que se constituyen como nuevos
actores sociales de la época. La educación y la capacitación
parecen ser las prioridades de la mayoría de fundaciones e
individuos que conformaron la elite penquista, aunque también
figuran entre sus objetivos importantes la asistencia social, el
desarrollo comunitario, la promoción del arte y la cultura, y la
salud.
La preferencia hacia la educación representa un paso
adelante hacia una filantropía orientada al desarrollo y cambio
social. También representa una inversión de bajo riesgo político
para los donantes en contextos altamente politizados en el país.
Comienzan a surgir movimientos sociales, los que entran en fuerza
contra la llamada “Cuestión Social”, en 1920 se dicta la ley de
Instrucción Primaria Obligatoria. Diez años después Chile sufre
la recesión económica, la que profundiza el proceso migratorio
campo-ciudad y de urbanización, durante esta época sucedieron
crisis políticas en el Gobierno de Ibáñez, acompañado de
constantes protestas sociales, lo que desemboco la instauración de
6
la Republica Socialista y posterior el segundo gobierno de
Alessandri y la llegada al poder de los Gobiernos Radicales.
La reacción de la elite tradicional ante dichos acontecimientos
impulsó la apertura de espacios, capaces de propiciar la
integración de sectores populares y desfavorecidos, para la
creación de nuevas instituciones.
La elite penquista y su desarrollo en la Región.
7
Las primeras notas sobre la historiografía chilena de la época,
definen y declaran su interés en el accionar político de la
elite desde aspectos socio-económicos, debido al proceso de
transformaciones sociales de este período; la modernización
vinculada a las actividades del capital generan nuevas formas de
convivencia e interacción entre distintas clases sociales. “La
introducción de la modernización capitalista dio pie a que la elite desarrollara nuevos
mecanismos de acción empresarial. Los sectores populares (entendidos en su diversidad)
transitaron entre el proceso de proletarización, el mantenimiento de formas tradicionales
de reproducción social, y el desarrollo de diversos mecanismos de resistencia”.1
Para este caso, el Gran Concepción, entendido como espacio
territorial de carácter urbano, experimento el proceso expuesto
con distintos matices de las tendencias nacionales, por medio de
factores sociales-económicos de influencia, pero limitante al
desarrollo de actividades propias de la localidad, (Semi-
proletarización). “A mitad de siglo se esbozan los primeros cambios
modernizadores para acentuarse nítidamente las transformaciones en sus últimas tres
décadas. Al terminar esa centuria ya la ciudad había adquirido rasgos definidos de una
ciudad diferente, con servicios modernos y con una estructura de edificios céntricos que
asemejaban los rasgos de otras urbes del mundo”2. En este sentido, Concepción
representa un cúmulo de escenarios donde se desenvuelven y se
tejen todas las actividades de carácter económico- social; “El
proceso de la primera industrialización”.
1 Vivallos, Carlos. (1999), “Los Sectores Populares ante el proceso modernizador del GranConcepción (Chile 1880-1940)”, revista de humanidades, pág. 4.
2 Pacheco, Arnoldo. (1983). “Historia de Concepción siglo XIX”-capitulo 1:”La estructuraurbana de la ciudad”, cuadernos del Biobío, pág. 7.
8
En Concepción durante la segunda mitad del siglo XIX, presenta un
aumento en la población, se integraron, a la creciente urbe
penquista, contingentes de campesinos, peones, gañanes3. Esta
incorporación genero una problemática con respecto a la capacidad
de acoger gran número de población de carácter rural a la urbe, la
que de alguna forma desdibujo la identidad previa de Concepción,
pero ¿Quién proporcionó esta identidad? Es el grupo social
dominante o en definición la “elite” ella implica la idea de una
minoría, de un grupo pequeño de personas, gente distinguida con
numerosos recursos en una sociedad de variadas características,
“En este sentido, el término elite significaría únicamente que los individuos o los grupos
están dispuestos jerárquicamente en una escala, con determinadas posiciones vértices, y
su empleo adoptaría una forma rigurosamente “neutral”; esto es, una significación
puramente descriptiva de un referente empírico sujeto a observación y media”4. Pero
para el caso, de Concepción la elite se desarrolló mediante “Las
nuevas riquezas del carbón y de la industria y las agrícolas de la recién abierta frontera,
que compiten con las antiguas familias terratenientes, hacen surgir grandes fortunas.
Todo ello repercute en concepción, en el modo de vivir de las clases ricas y en las
costumbres, que recogen las influencias europeas”5. Mientras tanto al finalizar
el siglo de las luces, la Elite se configura económicamente debido
a; “el auge económico, las exportaciones e importaciones, la acumulación de riquezas, la
conformación de una naciente burguesía penquista”6. En consecuencia la elite
3 Salazar, Gabriel, (2000). “Labradores, peones y proletarios”, Lom Ediciones, pág. 287.
4 Cinta, Ricardo. (1997). “Estructura de clases elite del poder y pluralismo político”,Revista mexicana de Sociología pág. 2.5 Campo Harriet, Fernando. (1985). “Concepción en la primera mitad del siglo XX - VII Losmovimientos sociales”, Dirección de Bibliotecas, archivos y museos. talleres de graficaAndes, pág. 206 Pacheco, Arnoldo. (1893), “Historia de Concepción XIX-capitulo; 1 La estructura urbana dela ciudad”, Cuadernos del Biobío, pág. 14.
9
local, se concibe como unidad reducida, con un número limitado de
actores en posición de poder clave, con un grado de control
frente a la minoría, en los diversos sectores político, económico
y social; por ello se reafirma que la identidad de; “…los sectores
populares carecen completamente de una identidad propia, todo lo que son, es una
versión degradada”.7
La tercera etapa de la formación de la Republica, el
parlamentarismo se ejecutó por los hombres de política,
movilizados por sus recursos, su dinero. En consecuencia
permitiendo consolidar sus intereses. “El régimen parlamentario-
oligárquico inaugurado en 1891, le faltó en absoluto el control de la opinión: esta, en su
parte activa, vivía en un plano místico era indiferente a las realidades administrativas, a
los verdaderos problemas de Estado, a los conflictos de actualidad, al buen o mal
gobierno, a la eficiencia o incapacidad de los políticos”8 “Las elites, por esencia
conservadoras, representan el régimen de los satisfechos”9…“De allí prolongación
indefinida de esa suave anarquía de salón, en la que la política se había transformado en
un deporte más para amenizar la vida y distraer los ocios de algunos magnates
opulentos”10. Esto forjó una crisis moral al interior de la Republica;
“La raíz de la crisis estaba, en “una época inorgánica de la humanidad” es decir, “época en
que se había roto la unidad de creencias”. La carencia de una legitimidad trascendente
debía ser reemplazada por una nueva legitimidad secular”11. Continuando con lo
expuesto por Subercaseaux la crisis es; “Mirada con ojos de hoy, la crisis de
fin de siglo puede inscribirse en lo que los sociólogos llaman disolución social. Se Habla de
7 Vivallos, Carlos. (1999), “Los Sectores Populares ante el proceso modernizador del GranConcepción (Chile 1880 -1940)”, Revista de humanidades, pág. 6.
8 Edwards, Alberto, (1981), “La fronda aristocrática, capitulo xxxi Alianzas y coaliciones”,Imprenta Nacional, pág. 197.9 Ibídem.10 Ibídem.11 Subercaseaux, Bernardo, (1997), Historia de las ideas y de la Cultura en Chile, volumenII; Fin de Siglo: La época de Balmaceda, edit. universitaria, pág. 165.
10
disolución social cuando tras un periodo de grandes cambios estructurales de signo
modernizador (corriente aceleradas de urbanización, migración masiva, impacto de
adelantos científicos y tecnológicos, modernización económica y social, presencia de
nuevos actores sociales, etc.)12. En términos más amplios la elite, como
grupo dominante a nivel político, experimenta varias
trasformaciones, una de las cuales; es la incorporación de grupos
medios profesionales (que se han forjado gracias al sistema
liberal) y laicos no pertenecientes a la antigua elites católica,
grupo selecto, de carácter burgués, mucho más consciente de los
malestares experimentados por los grupos sociales más desposeídos,
consecuencia de la crisis moral de la República. En esta misma
línea, la antigua aristocracia o elite con vínculos católicos
imparten la donación e implantación de sustentos institucionales
en búsqueda del auxilio social, pero estas medidas de carácter
privado son insuficientes para la solución de la cuestión social,
entendida como fenómeno social-urbano de grupos sociales
despauperizados bajo el progreso económico liberal, “Es un problema
del cual no podemos culpar ni a una clase, ni a un partido político ni al gobierno
determinado. Es una realidad, para lo cual el país, sobremanera Concepción, no estaba
preparado. El auge industrial y comercial que surge en Concepción, va formando una
clase laboriosa y popular, desarraigada del campesinado que había sido su centro
natural, y que va a la mina o la industria, buscando mejores condiciones de vida.”13. De
acuerdo a Campo Harriet la inseguridad en las faenas inherentes al
trabajo, las deficientes condiciones sanitarias, la falta absoluta
de previsión social, las malas condiciones habitacionales de la
clase obrera, se agravan en Concepción a causa de la humedad y
12 Ibídem.13 Campo Harriet, Fernando. (1985). “Concepción en la primera mitad del siglo XX - VII Losmovimientos sociales”, Dirección de Bibliotecas, archivos y museos. talleres de graficaAndes, pág. 20
11
dureza del clima. “Las primeras décadas de este siglo vieron organizarse un
proletariado dirigido por inteligentes líderes obreros que exigían, con la mayor justicia, la
atención a sus necesidades y sus derechos. Concepción presenció entonces grandes
sacudidas provocadas por movimientos proclives a reivindicaciones sociales y rebeliones
de masas obreras”.14 Los malestares se vieron representados por
mecanismos de protestas organizadas, por parte de los
trabajadores, permitiendo sacar a flote en la opinión pública, las
necesidades urgentes, que requerían soluciones; frente a los
abusos laborales, vivienda salubridad y educación; dejando en
claro la convicción obligatoria del Estado de generar las ayudas
pertinentes mediante nuevas políticas públicas.
“Con la dictación de las grandes leyes sociales, particularmente desde 1916 adelante
(accidentes del trabajo, salas cunas en establecimientos industriales) y las promulgadas
en el primer Gobierno de Arturo Alessandri, y las otras dictadas con posterioridad, mucho
se ha hecho y se sigue haciendo por remediar esta situación”15. En rigor, las
condiciones de vida de los penquistas obreros mejoro pero, no
completamente, solo vino a calmar temporalmente el problema
social. Estas posturas se consolidan a partir de la Constitución
de 1925 y después del levantamiento económico post gran depresión
con los Gobiernos Radicales en la década del treinta.
Resuelto el contexto previo, es primordial destacar el accionar de
algunos grupos elitistas de la ciudad, encaminados a colaborar
socialmente, por ello es preciso reconocer quiénes fueron los
que forjadores de la filantropía en Concepción frente a la
cuestión social.
Los filántropos penquistas.14 Ibídem.15 Ibídem.
12
Durante 1925 el accionar colectivo de la elite penquista
se presentaba de manera que los “Caballeros Penquistas se honraban en servir
gratuitamente en las juntas de beneficencia; profesionales médicos en atender en los
Hospitales…. y a hogares de anciano, como Las Hermanitas de los Pobres. Caballeros y
jóvenes penquistas y católicos se acercaban a los hogares de obreros, para ofrecer su
ayuda material y humana, a través de las Conferencias de San Vicente de Paul”16.
Las actividades de beneficencia de carácter particular;
provenían, también desde las esposas de los hombres más
respetados, pertenecientes a la elite penquista durante las
primeras décadas del siglo XX; “Aparte de la Beneficencia Pública, las actividades
benéficas de las damas penquistas luchan por contrarrestar la desmedrada situación de
las clases desvalidas. Instituciones particulares como el Hospital de Niños y la Protectora
de la Infancia, ambas debidas al impulso creador de la caritativa dama doña Leonor
Mascayano de Villa Novoa, tenazmente secundada por distinguidas damas penquistas, así
como La Hormiga - fundada para proteger el trabajo de la mujer- , la Cruz Roja, Gota de
Leche, Salas Cunas Daniel Urrejola, etc. son creadas y mantenidas por el constante trabajo
personal y la abnegación de las penquistas.”17 …“Entre estas caritativas damas que
fundaron y sostuvieron instituciones benéfica. Además de la señora Leonor Mascayano,
destacaronse como distinguidas y abnegadas colaboradoras: Clorinda Vidal de Briceño,
Ana Celia lbieta de Lamas, Cristina Mathieu de Castellón, Zoraida Harriet de Campos ,
Matilde Fernández de Zañartu, Santos de Viale Rigo de Aninat, Matilde Vásquez de
Rioseco, Victoria Bianchi de Bianchi, Cristina Moller de Ferrier , Emma Behrens de
Schazman, Javiera Ferrier de Spoerer, Hortensia Parga de Urrutia, María Binimelis de
Coddou, Sofía Montalba de Andrews, Ana Rosa Hodges de Sanfurgo, Blanca Sayago de
16 Campo Harriet, Fernando. (1985). “Concepción en la primera mitad del siglo XX - VII Losmovimientos sociales”, Dirección de Bibliotecas, archivos y museos. talleres de graficaAndes, pág. 2117 Campos Harriet, Fernando, (1979), “Historia de Concepción 1550-1970”, Edit.universitaria, Pág. 247
13
Fernández, Tránsito Larenas de Peña y otras muy jóvenes, que no conviene citar por no
recordar fechas”18
El filántropo más destacado y recordado durante la época es el
generoso penquista Don Pedro del Rio Zañartu, quien el 5 el de
noviembre de 1917, dono su hermoso fundo ubicado en Hualpén a
orillas del rio Biobío, para la ciudad penquista, junto con este
sus predios ubicados al lado del Cerro Chepe. “La munificencia del señor
Del Río, al donar a la ciudad su fundo, a fin de que sirviese especialmente de recreo, solaz
y educación a las clases modestas, como asimismo a la juventud deportista y a los
tradicionales aficionados a la cinegética -la que no reconoce edades-, ha permitido a la
ciudad disfrutar de uno de los más bellos parques, casi todo de especies autóctonas y de
un riquísimo y bien conservado Museo, en uno de los lugares más hermosos del país”19.
La Contribución material de sus propiedades, es una expresión
máxima de donación patrimonial a la cultura penquista.
Mientras, “Doña Carmen Urrejola Unzueta de Del Rio, segunda esposa del
filántropo penquista Don Pedro de Rio Zañartu, hizo importantes aportes para que se
construyera un internado femenino.”20. Una figura clásica, no menos
importante, que no se puede escapar en la descripción de grandes
filántropos es Doña Leonor Mascayano Polanco, sin ser penquista de
cuna, esta mujer se dedicó por completo a mitigar la desgracia
ajena, “en tiempos en que la mujer todavía permanecía recluida en su hogar, Doña
Leonor se convirtió, gracias a su espíritu visionario e intrépido, en promotora y forjadora
de dos grandes iniciativas en favor de los niños: la Sociedad Protectora de la Infancia y el
18 Campos Harriet, Fernando, (1979), “Historia de Concepción 1550-1970”, Edit.universitaria, Pág. 24719 Campos Harriet, Fernando, (1979), “Historia de Concepción 1550-1970”, Edit.universitaria, Pág. 250.20 Blanco, R, María Angélica (1986).” Mujeres en el Acontecer de Concepción- Capítulo V;La mujer en la Beneficencia”, Edit. Universitaria, Pág. 29.
14
Hospital de Niños; “La gota de leche”21. La que nació con el propósito de
aliviar la desnutrición de los hijos del pueblo.
Las nuevas formas de sociabilización de aquellas
organizaciones dirigidas por grupos de elite; permitieron revelar
las mayores expresiones de benevolencia hacia los grupos sociales
en auxilió. Se destaca el desarrollo profesional, por parte de
grupos religiosos y laicos que permitieron de alguna forma hacer
más llevadera la armonía social, inciden; “Las mutuales en la vida de los
hombres de trabajo, tienen un sentido profundo de socialización, de aprender a
organizarse, de saber compartir, de cumplir con los aportes, de aprender el ritmo entre lo
personal y lo comunitario. Marcaron una experiencia social de enorme importancia, en un
periodo que se distinguía porque el Estado no estaba preparado para asumir tareas
sociales de esa magnitud"22. Organizaciones apoyadas e influenciadas por
fuerzas elitistas, como estrategia de sociabilización para los
trabajadores, permitieron en definitiva, incentivar y materializar
la autoprotección colectiva; iniciativa de los, “grupos de
connacionales de origen extranjero, estrechan sus lazos de identidad con la cultura madre
a través de colonias, círculos, sociedades de beneficencia, y centros sociales. Entre ellas
podemos nombrar a la francesa, inglesa, italiana y alemana”23. Muchos de los
grupos de la elite, al simpatizar con la masonería promovieron, “El
surgimiento de la masonería en la urbe penquista, fue la natural reacción de un grupo de
hombres que comenzaban a participar de otra perspectiva cultural sobre la realidad…. A
los partidarios del pensamiento político liberal y radical les afectaba directamente la
acción del clero, en cuanto a los objetivos de tutelar o controlar el uso de la prensa, a
prohibir el ejercicio público de otros cultos, la prohibición de la difusión de nuevas ideas, y
21 Blanco, R, María Angélica (1986).” Mujeres en el Acontecer de Concepción- Capítulo V;La mujer en la Beneficencia”, Edit. Universitaria, Pág. 30.22 Pacheco, Arnoldo, (1997), “Concepción Siglo XX, Capítulo III; La sociabilidad penquista”,Edit., cuadernos del Biobío, pág. 32.23 Ibídem.
15
su estricto control sobre la educación”24. Influenciados por la Ilustración
Europea y Alemana del positivismo de Comte junto con la teoría de
la evolución constituyen el fundamento de los librepensadores, que
advertían la tutela ideológica de la iglesia como una contención
arbitraria. De acuerdo a la doctrina Masónica, ”los hombres no deben ser
estimados más que en razón del valor efectivo que ellos tienen, de sus cualidades
intelectuales y morales. Toda otra distinción de creencias, de raza, de nacionalidad, de
fortuna, de rango o de posición social no son relevantes...”25
En nuestra ciudad la presencia masónica se expresa desde
1856 con la denominada “Logia del Sur” la que dio origen más tarde
a la logia “Aurora de Chile”, esta última tuvo una corta duración
pero, permitió la germinación de semilla masónica, tales como;
“fraternidad N 2” y la “Paz y Concordia N 13”.
El principal objetivo de la Masonería es el perfeccionamiento
humano por ello posee una estrecha relación con la Educación “La
Masonería Chilena, que había mirado con simpatía las iniciativas a favor de la dictación
de la ley de instrucción Primaria, porque veía en dicha ley una palanca poderosa para la
liberación de los oprimidos, de los humildes y del pueblo en general, lo que constituye una
de sus máximas aspiraciones, creyó llegado el momento de participar en forma efectiva
en el logro de estos anhelos”26. Tratando de saldar la gran cifra de un
millón de analfabetos existentes en el país, dificultad primordial
para la incorporación a la vida cívica y el acceso a un trabajo
con mayores oportunidades, durante el siglo XIX se creó una de
las organizaciones principales de la intervención social de la
24 Ibídem.25 Brahm M., Luis A., Patricio Cariola S.j., Juan José Silva. (1971), “La educaciónparticular en Chile, antecedentes y dilemas”. Santiago: (CIDE) pág. 36.
26 Bustos Oscar y Tejias F. (1962) “Participación de la masonería chilena y de lasinstituciones gremiales del magisterio en la dictación de la Ley de Instrucción PrimariaObligatoria”. Santiago, pág. 58.
16
logia masónica, “la Liga de Estudiantes Pobres, a fin de ayudar a la educación
secundaria y profesional de jóvenes sin fortunas”27. Tanto que en el área de la
educación superior, los grupos masones en Concepción contribuyeron
con la implementación y financiamiento de la Universidad de
Concepción en 1919, “institución educacional en la que varios de sus miembros
fundadores pertenecían a las logias penquistas, entre los que se destacan: Virginio Gómez
González, Augusto Rivera Parga, Edmundo Larenas Guzmán, Abraham Valenzuela
Torrealba, Aurelio Lama Benavente, Julio Parada Benavente, Alberto Coddou, Desiderio
González Medina, Pedro Villa Novoa, Federico Espinoza, Carlos Soto Ayala y Francisco
Jorquera”28. De los forjadores de los ideales expuestos, destacan;
Don Enrique Molina Garmendia29.El y el doctor Virginio Gómez
González fueron los promotores del movimiento para la creación de
nuestra Universidad, fundado en 1917 el comité Pro- universidad y
hospital clínico.
Este proyecto identificaba fuertemente a la elite intelectual, a
las autoridades y a los sectores empresariales, “La iniciativa fácilmente
se enraizó en todos los sectores de la ciudad y de la región, había nacido como expresión
de temas tratados en las logias masónicas “Paz y Concordia Nº 13” y “Fraternidad Nº 2”;
miembros prominentes de la masonería le habían dado el impulso creador y ahora
solicitaban a todas las entidades políticas y sociales su concurrencia a la tarea común de27 Campo Harriet, Fernando. (1985). “Concepción en la primera mitad del siglo XX - VII Losmovimientos sociales”, Dirección de Bibliotecas, archivos y museos. talleres de graficaAndes, pág. 40.28 Díaz Soto, Maximiliano. (2003), “Respetable Logia “paz y concordia n 13”. Crónicashistóricas 1883-2003. Concepción: Trama impresores Concepción, pág. 45.29 Rene Louvel Bert (1994), “Crónicas y Semblanzas de Concepción; capítulo IV el ambienteintelectual”, pág. 164. Enrique Molina, nació en 1871 en la Serena, ciudad donde curso lashumanidades en su liceo. Egreso del instituto pedagógico titulándose como profesor deHistoria y Geografía en 1892 y años después curso leyes. Titulado de abogado en 1902, noejerció su profesión y prefirió dedicarse su vida a la enseñanza, porque don Enrique era unmaestro innato. En 1903 inició su carrera docente en el liceo de nuestra ciudad, de dondepaso al de chillan y luego al liceo de Talca donde desempeño una brillante rectoría…Trasladado como rector al liceo de Concepción, en 1915 se desempeñó con inigualado brillohasta 1935. Fue superintendente de institución pública y ministro de educación durante 1947y 1948.
17
construir la Universidad de Concepci6n. Nacía entonces una Universidad pluralista, sin
carácter partidista, confesional o parcial y, por ello, desde sus inicios hizo suyo el lema
“Por el Desarrollo Libre del Espíritu”30.
En segundo término distingue, Edmundo Larenas Guzmán: abogado,
notario y catedrático de geografía, física e historia natural en
el liceo de hombres. “Además de estos estudios físicos, cultivó con acierto la
poesía lírica y dramática, pero la molestia y humilde con que siempre vivió nos privó de
conocer de conocer esta parte de la selecta producción artística de ese hombre múltiple,
destacado humanista y brillante científico autodidáctico”31. Fue director y miembro
fundador de la escuela de Ingeniería en el año 1919, junto con
la escuela de Química industrial, sus estudios se enfocaron sobre
las incipientes industrias de la época. En 1917, al momento de
constituirse el Comité pro-Universidad de Concepción y Hospital
Clínico, don Edmundo Larenas forma parte de su Mesa Directiva,
difundiendo activamente los objetivos y alcances del mencionado
Comité. En 1920, durante el segundo año de labores de la
Universidad de Concepción, se convierte en el primer Decano de la
Corporación, cargo que desempeña hasta fines de 1922. Edmundo
Larenas fallece en Santiago el 12 de diciembre de 1922. La ciudad,
en su homenaje, designó con su nombre la calle que bordea el
campus universitario penquista32.
Estos hombres sobresalieron por la creación de proyectos
educativos importantes para la Región del Biobío, sin esperar nada
30 Vivaldi Augusto y Muñoz Carlos, (1994), “Para una Historia de la Universidad de
Concepción”, Ediciones Universidad de Concepci6n, pág. 17.
31 Rene Louvel Bert (1994), “Crónicas y Semblanzas de Concepción; capítulo IV el ambienteintelectual”, pág. 170.32 Vivaldi Augusto y Muñoz Carlos, (1994), “Para una Historia de la Universidad deConcepción”, Ediciones Universidad de Concepción, pág. 17.
18
a cambio, más que el desarrollo intelectual, cultural y social de
la ciudad penquista.
Creación de nuevas instituciones educativas; La materialización
del ejercicio filantrópico.
Durante el segundo gobierno de don Arturo Alessandri
Palma(1932-1932) los objetivos centrales fueron dar una
estabilidad jurídica al país, consolidando la plena aplicación de
la constitución de 1925 y un ordenamiento a la situación
financiera, lo cual sitúa a la educación como un aspecto
importante, pero que debe esperar la solución de problemas más
urgentes.
Para consolidar este proyecto, se replantea el problema
educativo, vinculándolo con las ideas de desarrollo económico,
estabilidad política y justicia social. Se busca una educación
comprometida, en lo político, con la democracia, y en lo económico
con el desarrollo industrial. En este proyecto, “el Estado tendrá un rol
activo y fundamental, y con ello la diversificación de nuevas instituciones educativas que
constituyeron un auge formativo e ilustrativo, tarea que materializan con tenacidad las
elite penquista en el país y en Concepción”33. En el paso de un siglo al
otro, se constituye un periodo que se caracteriza por participar
de un fenómeno común, el de asistir a un proceso de desarrollo de
las oportunidades de sociabilidad para las distintas clases
sociales de la urbe penquista. “El fenómeno humano social que presenciamos
aproximadamente entre 1870 y 1920, es extraordinariamente rico en la creación de33 Guzmán, T, Andrés, (1995), “Características de las políticas de reformas o
innovación de la educación en Chile: perspectiva histórica”, pág. 215-216).
19
organizaciones sociales con una variedad de sentido, de fines y de expresiones
sociales”34. La sociabilidad del servicio comunitario directo, fueron
parte de la promoción de la educación a los sectores vulnerables,
fueron la creación de dos Clubs, formados principalmente por la
elite penquista: El Rotary Club. Fundado en 1926. Nació bajo la
inspiración de principios que formulo Paul Harris, su fundador en
la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Desde sus primeros pasos el
Rotary Club de Concepción absorbió la atención e interés de
distinguidas personalidades de la ciudad, contándose entre ellos
los señores Ignacio Martínez U., Ricardo Neuenborn Percy O¨Reilly,
Jorge Rivera Parga, Julio Parada B, Humberto Bianchi, Hernán
González, Enrique Molina G., Luis Urrutia M., Urbano Lagos,
Francisco Amthauer, Carlos Ralph, Jorge Guerra S., Luis Silva F.,
Jorge Guzmán, Guillermo Reppennig, Leoncio Rivera, Oscar Spoerer
C., Guillermo Izurrieta, Domingo Izquierdo, Antonio Varas,
Marcial Recart, Guillermo Otto, Enrique González P., Arturo Brito
y Ricardo Merino, quienes hicieron del lema: “Dar de sí antes de
pensar en sí”, punto central de las actividades que debía
desarrollar el naciente organismo. Fundada esta institución, su
primer Directorio quedo formado por los Sres. Ignacio Martínez U.,
Presidente; Don Ricardo Neuenborn. Vicepresidente; Don Hernán
González G., Secretario; don Jorge Rivera Parga, Director
tesorero, y don Percy O¨Reilly, Director. Son estas personas las
encargadas de asumir la total responsabilidad, organización
definitiva al Club, junto con orientarla por la senda del
progreso que habría de conducirla a obtener un bien cimentado
prestigio en la sociedad. El Club Rotario de Concepción no solo
34 Pacheco, Arnoldo, (1997), “Concepción Siglo XX, Capítulo III; La sociabilidad penquista”,Edit., cuadernos del Biobío, pág. 27.
20
amplia las enseñanzas que derivan de su lema, sino que difunde sus
principios y normas de trabajo y afirma una organización que
buscando la armonía entre los hombres y entre las naciones,
proscribe toda la lucha religiosa, política o racial, todo ello
basado en el más estricto respeto de la personalidad humana35. Una
de sus primeras obras en la ciudad fue instituir la “Semana del
niño” tarea que se completó con el otorgamiento de becas a
alumnos, en general, de escasos recursos y promoción de becas
internacionales. Visto como una organización destinada al
servicio social, en la que cada obra sirve de testimonio y da
muestras de su trabajo, y donde una comunicación eficaz, de la
mano de un liderazgo idóneo, permitirá mostrar a su entorno y al
mundo su gestión de responsabilidad social. El segundo corresponde
al “Club de Leones. Se define como un humanismo comprometido con sus semejantes.
Procura el desarrollo de un espíritu de comprensión entre los pueblos y una participación
activa en el bienestar social y moral de la comunidad"36.
Mientras tanto en la región del Biobío las primeras décadas
del nuevo siglo se acrecienta la revolución cultural con el
predominio de las doctrinas liberal y radical, la expansión
creciente de la masonería y la llegada a la ciudad de una pléyade
de profesionales y de hombres de negocios, imbuidos todos ellos de
los pensamientos de progreso, de la razón y la ciencia. Esta elite
intelectual ira a marcar nuevos rumbos en el desarrollo de la
región. Su acción se simboliza en torno al Liceo de Hombres y la
35 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 392-
393.
36 Pacheco, Arnoldo, (1997), “Concepción Siglo XX, Capítulo III; La sociabilidad penquista”,Edit., cuadernos del Biobío, pág. 27.
21
Logia Masónica Nº1337. A ello se integra la creación Universidad de
Concepción, la consolidación de liceos, colegios laicos y
confesionales38.
Por otra parte la intervención y la “participación de masones ubicados
en puestos de la administración pública y en la primera magistratura, se dio impulso
definitivo para que la educación primaria y secundaria se consolidara como una de las
pioneras en el contexto latinoamericano. En el periodo de los gobiernos radicales, cuyos
presidentes fueron masones, se asignó particular importancia a los temas educacionales.
Fueron los sectores laicos lo que perfeccionaron programas de enseñanza, crearon liceos,
la enseñanza coeducacional y la enseñanza de las ciencias, todo lo cual tuvo valor
incalculable en el progreso de la sociedad chilena”39. Crearon en definitiva un
templo forjador de la nueva identidad cultural en la ciudad de
Concepción, impartiendo gran variedad de conocimientos y proyectos
integrados por los profesionales más idóneos que han sido clave
para el desarrollo regional y nacional. Tanto más que la creación
de la fundación de la Escuela de Ciegos y Sordos, un hogar
universitario “Valentín Letelier” fue entregar asistencialidad y
velar por la integridad moral, física e intelectual de la
población de estudiantes con discapacidades. Ahora para ratificar
y redondear la descripción de las posturas masónicas penquistas,
se puede decir “En términos generales, muchos de sus militantes fueron fundadores
de sociedades mutualistas y sindicales, de obreros y empleados, y otras, recibieron de ella
su decidido apoyo. Algunas ideas nacidas en el interior de los templos masónicos después
de un sereno estudio de las necesidades y carencias ciudadanas, se convirtieron en sendos
proyectos de acción y de leyes. Espiguemos algunos: la Sociedad de Socorros Mutuos que
37 Ibídem.38 Ibídem.39 García Valenzuela, Rene, (1992), “Instrucción a la historia de la francmasonería enChile. Santiago: ediciones de la gran logia de Chile”, primera edición, pág. 67.
22
hoy lleva el nombre de su fundador masón -Lorenzo Arenas-; la Sociedad de Instrucción
Primaria, destinada universalizar la educación a todo el espectro social... la Sociedad de
Instrucción de la Mujer...la sociedad Protectora de Estudiantes Pobres... Más adelante,
como veremos, fueron la vanguardia penquista para llevar adelante la creación del
Comité pro fundación de la Universidad de Concepción y del Hospital Clínico Regional”40.
La revista mensual de los FF.CC del Estado de Chile, en el
artículo de Luis Durand nos muestra los comienzos de la
Universidad de Concepción, “la que inicia sus actividades reuniendo fondos de
donaciones con sorteo y a obras de caridad, con esos débiles recursos se hace cada vez
más grande y hermosa produce el milagro de robustecer ese haz de fuertes voluntades
dispuestas para que el ideal se realice en forma decidida y en forma entusiasta, sin
pensar jamás en el fracaso. Hasta que un triunfo magnifico premia tan noble empeño.
Después de innumerables vicisitudes, en las que don Enrique Molina fue sin desmayar un
solo instante, el campeón de ese ideal, la naciente institución logra establecer una Lotería
cuyas ganancias formaron un sólido cimiento financiero que permite construir edificios de
primera calidad, dotados de todos los elementos modernos para las diversas facultades
con que cuenta la Universidad. Y no solo en este aspecto, este centro educacional sirve al
ideal de enriquecer la mentalidad de los chilenos, sino que además funda una revista de
Ciencias, Arte y Cultura; “Atenea”.41
Por otra parte el historiador Pacheco sostiene que la
Universidad nace como una utopía, gracias al espíritu de sus
fundadores que creían en la enseñanza superior, en la
investigación científica y en la formación de profesionales. No
obstante lo anterior, había que superar las dificultades
económicas muy propias de una institución que no contaba con40 Da Costa Leiva, Miguel, (1997), “Crónica Fundacional de la Universidad de Concepción”,Ediciones Universidad de Concepción, pag.14 – 15.
41 Revista mensual de los FF.cc del Estado de Chile, articulo de Luis Durand 1919.
23
recursos permanentes. Luis David Cruz, secretario general, plantea
una idea llevada con prontitud a la práctica, “las Donaciones por Sorteo,
que le permitió contar con los recursos mínimos para continuar su funcionamiento.
Estaban dado los s elementos básicos de la Lotería de Concepción, que se hicieron
realidad con el primer sorteo del 8 de octubre de 1921”42. Para corroborar lo
expuesto por Pacheco, Enrique Molina asegura en sus Discursos
Universitarios que; “La Universidad abrió sus puertas en 1919. Conto con las
escuelas de Dentística, farmacia, Química Industrial, Pedagogía y después la de Derecho,
ya existente. Posteriormente, fueron creándose las otras. Ayudaron, dentro de sus parvos
medios económicos, los municipios regionales; las damas penquistas y las colonias
españolas e italianas se sacrificaron repetidas veces organizando fiestas para reunir
fondos a favor de la obra. Fue un enorme esfuerzo de cooperación regional”43.
Definitivamente el proyecto de las elites fue modernizar la vida
universitaria, desarrollar las ciencias, las humanidades y las
profesiones universitarias con rigor académico y sin la tutela de
las órdenes religiosas. Porque hasta ese momento las donaciones
estaban muy ligadas a la religión y la ayuda a los pobres, lo cual
tiene un carácter más exclusivista y privado. Lo nuevo fue el
enfoque republicano, progresista y secular que aportó la elite
penquista aquello lo sugiere claramente Enrique Molina en uno de
sus libros:
“Los Estados necesitan de hombres especialmente preparados y de carácter superior
para su dirección. A la enseñanza secundaria, completada por la universidad,
corresponde la formación de esta élite. Quiero decir la formación sistemática porque bien
puede ocurrir que por excepción haya hombres de cualidades eminentes formados en
42 Pacheco, Arnoldo, (1997), “Concepción Siglo XX, Capítulo III; La sociabilidad penquista”,Edit., cuadernos del Biobío, pág. 51.
43 Enrique Molina, Discursos Universitarios, 1950.
24
establecimientos de otra índole. Cualquiera que sea la orientación predominante que se
señale a la educación secundaria, El delta de este rio es la elite. Ahí llegan los liceos
franceses con el esmero puesto en sólida preparación intelectual que los distingue y ahí
también llegan los institutos ingleses con la preferencia que dan a la educación del
carácter”. 44… “Los segundos preconizan la importancia del orden y de la disciplina, se
inspiran en la filosofía social que señala fines y, por las exigencias mismas de los empleos
que desempeñan, tienen que preocuparse de la preparación de los alumnos para el
porvenir y para su ingreso a la universidad”45…”La tarea de la formación de una élite tiene
que ser ante todo función educadora”46
En último término frente a la intervención de la elite en los
proyectos educativos, el sistema educativo y la reformulación de
nuevas leyes lograron mejorar la calidad de enseñanza, después de
1920.
La educación en Concepción antes y después de 1900.
Durante el siglo XIX se inició la formación de un sistema
educacional en Chile que se dividió en dos secciones fuertemente
diferenciadas. Por un lado, la instrucción primaria, de carácter
elemental y masivo; por el otro, la instrucción secundaria y
superior, de carácter selectivo y orientada a las élites. Con el
tiempo, la segunda se convirtió en un importante mecanismo de
ascenso social para los grupos medios emergentes, mientras que la
primera mantuvo durante todo el siglo su carácter masivo y
orientado a dar una instrucción básica y elemental.
44 Molina. Enrique(1933), “El liceo y la formación de las elites”, Biblioteca Nacional,imprenta universitaria, Pag.3345 Ibídem.46ibídem.
25
Tras la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860, el
Estado se convirtió en el principal sostenedor de la educación. La
ley garantizaba la gratuidad de la enseñanza primaria y la
responsabilidad fiscal con respecto a ésta. “En relación con la forma
cómo la educación primaria se fue estructurando hasta constituir el sistema educativo, es
necesario partir por reconocer la existencia de dos subsistemas a lo largo del siglo; uno de
ellos formado por la educación pública y el otro por la educación particular. Al primero
pertenecieron las escuelas gubernamentales, municipales y conventuales que impartían
educación gratuita; el segundo estaba formado por escuelas pagadas y por escuelas
gratuitas de sociedades filantrópicas”. 47
Desde 1850, la acción educativa estatal se orientó a organizar y
fortalecer la institucionalidad de la escuela, que hasta ese
entonces y como menciona Egaña, suponía el soporte básico del
sistema educativo nacional: “Las prácticas pedagógicas tendieron a reforzar la
disciplina, separando a los alumnos en cursos y niveles, imponiendo horarios,
homogeneizando el uso de textos -como los silabarios - y estableciendo un sistema de
premios y castigos, así como evaluaciones anuales del desempeño escolar. El segundo
ámbito tiene relación con la institucionalización de la escuela en cuanto a fuente de
conocimiento y verdad”.48
Según la información extraía desde el texto de Soto en “La
Historia de la Educación Chilena”, durante los años 1900 y 1920 no
habrían existido cambios significativos en el sistema educacional
chileno, pues seguía imperando el principio de Estado Docente,
cuyas expresiones fundamentales habrían sido la enseñanza primaria
gratuita y la Universidad de Chile, que controlaba la educación
47Engaña, L. (2000). La Educación primaria popular en el siglo XIX en Chile; Una práctica de
política estatal. DIBAM. pág. 63.
48
26
secundaria. Sin embargo los índices de analfabetismo alcanzaban a un 49,7% en 1907,
y alrededor de un 36,7% hacia 1920. Estas cifras se deben, sin duda, a la estratificación
discriminatoria entre los niveles primario, secundario y superior. Sólo el sector alto de la
sociedad chilena podía solventar el ciclo educativo completo, aunque también existía
limitantes familiares como por ejemplo el privilegio al hombre por sobre la mujer o del
hermano mayor por sobre los demás; se suma también que la mayor preocupación de la
época -por parte del gobierno- era sólo reducir los niveles del analfabetismo y por ello se
le otorgó mayor importancia a la educación primaria” 49. La información
correspondiente deriva de Loreto Egaña en el texto, “La Educación
primaria popular en el siglo XIX en Chile”, menciona que durante
fine del siglo XIX, existían escuelas mixtas, aunque lo normal y
más comunes eran aquellas que impartían la enseñanza por separado.
“Fundamental en la historia de la ciudad es el Liceo de Niñas de Concepción, con esto se
instauraba la participación de preceptores féminas, algo inusual en cuanto al hecho de
ejercer una profesión, sin embargo comprensible dado al papel de educadora que en sí
tenía toda mujer por el hecho de ser madre -de acuerdo con las concepciones sociales de
aquellos años-“.50
“El sistema educacional chileno, diseñado fundamentalmente a partir de la cuarta década
siglo XIX no va a experimentar cambios significativos hasta 1920. Los principios del Estado
Docente incluían una enseñanza primaria gratuita-sin llegar a toda la población- y una
educación secundaria y superior selectiva. En los años venideros, los profesores y sus
propias asociaciones serán gradualmente agentes con mayor protagonismo, los cuales
desplegarán nuevos planteamientos frente a los problemas educacionales tanto históricos
como recientes".51 En 1920 se legislaría la obligatoriedad de la49 Soto, F. (2000). Historia de la Educación Chilena. CPEIP, Santiago, p.201.50 Egaña, L. (2000). La Educación primaria popular en el siglo XIX en Chile; Una práctica depolítica estatal. DIBAM. pág. 65.51 Gobiernos locales y educación en Chile en el siglo XIX: Una aproximación histórica. 2010Moyra Castro Paredes, Universidad de Talca – Chile.
27
educación primaria por un periodo de cuatro años, este principio
de la enseñanza primaria obligatoria adquirió rango constitucional
en la carta de 1925.
Posteriormente, durante el gobierno de Ibáñez se introdujeron
mayores transformaciones al sistema educacional. Hasta 1927, la
enseñanza en Chile y en la Región, estuvo organizada en dos
sistemas paralelos. Uno, dependiente del Ministerio de Educación
que incluía la escuela primaria y algunos establecimientos de
enseñanza técnica, destina a los sectores más populares. El otro
lo formaban el Liceo y la Universidad, siendo el primero
preparatorio para el ingreso de la educación superior.
En 1927, la tuición sobre la enseñanza secundaria quedo en manos
del Ministerio de Educación. Esto no provocaría grandes cambios en
la educación privada y religiosa de Concepción, algunas regidas
por sociedades filantrópicas.
En 1929, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entre las
reformas educacionales propiamente tales destacó la ampliación de
la educación obligatoria de siete a quince años de edad, vale
decir, se elevó a seis años la escolaridad, la que se concebía
como preparatoria para el ingreso a la educación secundaria y se
dividió en dos ciclos. En el primero se daba una formación de
cultura general. En el segundo ciclo se optaba por una preparación
para ingresar a la universidad o para unirse al mundo laboral por
medio de la educación técnica. Para el segundo ciclo las
sociedades filantrópicas penquistas habrían creado la Universidad
de Concepción, debido a la necesidad de la región desarrollarse.
28
“Finalmente hay que incluir en las escuelas particulares las sostenidas por instituciones de
beneficencia; las más importantes fueron la “Sociedad de Instrucción Primaria”, fundada
en 1856 por jóvenes liberales preocupados por la educación del pueblo y la “Sociedad
Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino”, fundada en 1869 a iniciativa de sectores
ligados a la Iglesia Católica”. 52
En el ámbito de la formación secundaria y el aporte de la
filantropía elitista se materializa en la consolidación de
instituciones formadoras que datan desde finales del siglo XIX,
pero que continúan su labor intensamente durante las primeras
cinco décadas del siglo XX, entre ellas destacan en la región se
establecen;
El Liceo de hombres.
El Liceo de hombres, antes denominado el Instituto Literario,
fundado el 9 de agosto de 1823, mediante un Decreto Provincial en
Concepción, por el Intendente, General Juan de Dios Rivera, que
tuvo su fundamento en el Decreto del 20 de junio de ese año,
emanado del gobierno presidido por el Director Supremo, General
Ramón Freire Serrano, mandando fundar «una casa de pública
educación para toda clase de personas».
El Instituto Literario comienza funcionando en el Convento de la
Merced hasta 1837. El terremoto de ese año obliga a su traslado a
múltiples inmuebles hasta 1851, en que por primera vez se instala
en edificio propio.
En 1853 por disposición del gobierno cambia su nombre por el de
Liceo de Concepción.
52 Egaña, L. (2000). La Educación primaria popular en el siglo XIX en Chile; Una práctica depolítica estatal. DIBAM. pág. 65.
29
En 1865 se crea el Curso Fiscal de Leyes, anexo al Liceo, el que
era dirigido por su rector, y que es finalmente suprimido en 1928,
al integrarse los estudios de Derecho a la Universidad de
Concepción.53
El Rector Pedro Nolasco Cruz, quien sucede en 1909 la labor de
Temístocles Rojas, emprende la tarea de dotar de un nuevo edificio
al liceo, el que se construye frente al Parque Ecuador de
Concepción y está finalizado en 1915 el mismo año el gobierno
confiere el cargo de Rector del Liceo de Hombres de Concepción a
Enrique Molina Garmendia, quien antes ya había sido profesor de
Historia en la institución, “el que se empeña por difundir, entre los padres y
apoderados, algunos principios educativos básicos. Que se entienda por ejemplo, que “el
hogar es el primer agente educativo”. “Los alumnos deben considerar el Liceo como su
casa, como la continuación y complementación de su hogar”. Es obligación que los padres
y apoderados cooperen activamente a la obra de los profesores”54. Le interesa
también, esclarecer los conceptos de instrucción y educación. “A
nadie ofrece dudas que ya en la cultura de la juventud tiene un alcance más
trascendental la educación que la mera instrucción. La enseñanza misma de las ciencias y
de las letras debe inspirarse en esta idea. El cultivo de todas las virtudes que sirven para
formar una persona de carácter es más importante que enriquecer la memoria con
reglas, datos, cifras u y nombres”55. En el período de su rectorado surge, en
1919, la Universidad de Concepción, correspondiéndole la dirección
de ambas hasta 1935, continuando como rector únicamente del
plantel universitario. Un suceso emblemático en la historia del
Liceo y de la ciudad de Concepción fue la ceremonia pública53 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 392-393.54 Liceo de hombres de Concepción. Prospecto. 1932. Soc. Imp. y Lit. Concepción. 1932. Págs.18 y20, prospecto, redactado por el rector Molina.55 Liceo de hombres de Concepción. Prospecto. 1932. Soc. Imp. y Lit. Concepción. 1932. Págs.18 y20, (prospecto, redactado por el rector Molina
30
realizada en 1959 en que se homenajeó al ex rector Molina
Garmendia con la colocación de una placa frente a la entrada
principal que contenía el nuevo nombre de la institución: Liceo
Enrique Molina Garmendia.56
El Liceo de niñas.
La creación del Liceo de Niñas, fundado el 20 de mayo de 1883, en
1904 es designada directora Emilia Fuhrman de Rider, la que
prosiguió con energía la campaña de transferir el liceo de
particular a fiscal. Por fin, ese mismo año, el Liceo de niñas se
convierte en Liceo Fiscal durante el gobierno de Don Germán Riesco
Errázuriz. Así doña Emilia es en propiedad la primera directora
del Liceo de Niñas de Concepción57. Como establecimiento estatal,
creó una serie de problemas en la comunidad, sobre todo, por el
tipo de instrucción que se impartía en este tipo de liceo, esto se
refleja en una publicación del diario "El Sur" del día viernes 17
de marzo de 1905:
"A despecho de cierta tenaz e interesada propaganda contra la instrucción que se
suministra en los liceos de niñas fundados por el Estado en las principales ciudades del
país, ha podido constatarle que esos establecimientos se han conquistado en poco tiempo
la confianza del público, en términos de que muchos de ellos han llegado a hacerse
estrechos para recibir el creciente número de señoritas que desean seguir en ellos sus
estudios”58.
"Este es precisamente el caso del Liceo de Niñas de
Concepción, cuya directora se ha visto en la dolorosa necesidad de
56 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 414.57 Blanco, María A. (1986), “Las mujeres el acontecer de Concepción, Cap. IV; “La educaciónfemenina penquista, Editorial Universidad del Biobío, pág. 28.58 Diario "El Sur" del día viernes 17 de marzo de 1905.
31
admitir a 110 de las 215 señoritas que solicitaron su admisión
como alumnas en el establecimiento. Sobre su personal docente, en
otra parte del artículo del mismo diario, se señala: “
... El cuerpo de profesores, que cuenta con dos profesores de Estado i tres maestros
normalistas, se distingue por su preparación pedagógica i por el celo que pone en el
cumplimiento de todos sus deberes”59
Asume la dirección del Liceo la señorita Clementina Peña Aguayo.
Durante su gestión directiva se inaugura, un 10 de mayo de 1930.
Por traslado de la señorita Peña a Valparaíso, asume la dirección
del Liceo la señorita Laura Carvajal Euth. Durante su período se
inaugura el Servicio Médico y Dental, éste último continúa
actualmente prestando sus valiosos servicios al alumnado del
Liceo; se forman, además, diversos centros como ser el de Química,
Historia, Matemática y Bienestar Estudiantil. Durante su período
nuestro Liceo es ascendido a la categoría superior de la clase. Un
año antes de la fundación de dicho colegio le siguen la creación
del Liceo de niñas Eloísa Urrutia, fundado por la señorita del
mismo nombre. 60
Mantuvo durante su larga existencia en Concepción, un curso de
Kindergarten, Preparatorias y Humanidades completas.
Se esmeró además este establecimiento en proporcionar cursos
especiales de perfeccionamiento profesional a los profesores en
servicio.
El Liceo Santa filomena
59 Diario "El Sur" del día viernes 17 de marzo de 1905.60 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 420.
32
El Liceo Santa Filomena corresponde a otra institución que
conforma el auge educativo de principios del siglo XX. En la
historia de la educación regional y nacional, ocupa lugar
preferente y bien señalado. Fue Fundado por la señora Carmela R.
de Espinosa, el año 1896, quien lo dirigió con espacial dedicación
y acierto hasta el maño 1909.
Este mismo año tomo la Dirección del establecimiento la señora
Amelia Arenas Elqueta, que permaneció solo tres años frente a su
Dirección.61
En 1913 vuelve la señora de Espinosa a tomar la Dirección del
Liceo hasta 1929. A fines de este año, la señora Romero de
Espinosa decide dejar definitivamente la dirección y pone en venta
su Colegio.
En 1930 la señora Sara Elena Saavedra de Veloso, ex alumna del
mismo plantel educacional, compra este Liceo y continua con la
obra de sus antecesoras, venciendo todas las dificultades que se
le presentaron, tanto por la innovación de los programas, como
por la crisis económica que comenzó ese mismo año en todo el
país.
El terremoto del año 1939 destruyo el edificio en que
funcionaba; sin embargo, fue, fue el primer establecimiento
secundario que reanudo sus labores, en todas la secciones, después
de esa catástrofe. 62
61 Ibídem.
62 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 420.
33
A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la región
presencio un auge de los colegios confesionales;
El Colegio del Sagrado Corazón.
La congregación del Sagrado Corazón fundó este Liceo de Señoritas
el 1865.
El Colegio posee un edificio propio, ubicado en calle Maipú Nº
349, moderno, de granito, construido después del terremoto del año
1939, que abarca una manzana entera; ocupa el mismo sitio donde
fuera fundado hace 85 años.
Para el desarrollo de sus actividades docente cuenta con un buen
número de profesoras de la misma Comunidad y de varios profesores
con título del Estado.
“Mantiene seis Preparatorias completas y cursos humanísticos del primero al sexto año,
con alumnas internas, medio pupilas y externas. Sus exámenes son válidos y se rinden
ante la presencia de las Comisiones designadas por la Dirección General de Enseñanza
Secundaria”.63
El Colegios de la inmaculada Concepción.
Estos establecimientos de educación secundaria para señoritas
fueron fundados en nuestra ciudad por la Congregación de la
“Inmaculada Concepción” en los años 1877 y 1899, respectivamente.
Se trata de dos de los más antiguos colegios por cuyas aulas han
pasado centenares de damas patricias de esta Provincia.
Desde esta fecha hasta nuestros días estos colegios han ensanchado
sus locales y han progresado enormemente en todo sentido.
63 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 410.
34
El más antiguo es el Internado, en la calle General Cruz Nº 250.
Cuenta con 270 alumnas y con una Escuela Primaria gratuita anexa,
denominada “General Cruz”, con una matrícula de 180 alumnas. Su
actual Directora es la Revda. Madre Theodelinda Floren.
El externado está ubicado en la calle San Martín Nº 751. Cuenta
con una matrícula de 500 alumnas aproximadamente. Dirige este
establecimiento la Rvda. Madre Superiora Clarissima Ackermann,
actualmente, siendo secundada por un grupo de profesores de la
misma Congregación y algunos profesores de Estado, de ambos sexos.
Ambos colegios fueron destruidos por el terremoto de 1939 y hoy se
levantan convertidos en dos grandes establecimientos modernos.64
El Liceo Salesiano “Domingo Savio”
Este establecimiento de enseñanza profesional con amplios y
confortables talleres propios en las especialidades de Mecánica,
Mueblería, Imprenta, Sastrería y Corte, fue fundado el año 1887.
Consta de dos Secciones separadas: el Liceo Salesiano “Domingo
Savio” y la Escuela de Talleres Salesianos. El Liceo cuenta con
sus cursos preparatorios completos y el primer ciclo de
Humanidades, o sea hasta el Tercer Año, enseñanza que imparten
profesores especializados en cada asignatura.
Dirige el Colegio el R. P. Clemente Korda, maestro de muchas
generaciones, a quien el Supremo Gobierno ha distinguido con la
Cruz del General Bernardo O’Higgins. Vicerrector es el R. P. José
64 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 411.
35
Rossit B., joven sacerdote titulado en Ciencias Matemáticas en la
Universidad de Florencia, en Italia.65
El Financiamiento
El financiamiento, una de las tareas más difíciles para sus
organizadores, se acordó que se conseguiría mediante cuotas
sociales, derechos de matrícula de las alumna, posibles soluciones
fiscales y municipales y, lo que era muy aleatoria, donaciones o
legados de algunos posibles filántropos de la ciudad. Después de
arduos esfuerzos de los forjadores de la idea. 66
Según Egaña, a pesar de que la educación en Concepción siguió
siendo entendida como una función del Estado, las escuelas
particulares y religiosas penquistas se entendían como
cooperadoras de éste en la tarea de enseñanza.
Desde 1933, la preocupación por la educación se reflejó en el
lema del gobierno de Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es educar”.
Otorgando una mayor importancia a la enseñanza técnica. La nueva
escuela intentaría desarrollar vocaciones acordes con la política
de industrialización del gobierno, fuertemente ampliada en la
región, capacitando individuos para enfrentar el desafío
desarrollista del país.
65 Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la historia de Concepción”, pág. 41366 Louvel Bert, Rene, (1995), “Crónicas y Semblanzas de Concepción cap. VI; Los antiguos
colegios”, Editorial Sucesión René Louvel, 1994-1995 pág. 193.
36
Conclusión
El escenario social del país habría permitido que grupos
laicos de elite, ejercieran medidas de auxilio frente al hambre,
la enfermedad y la educación de los grupos más desposeídos. Desde
la masificación del acto de beneficencia por parte de los antiguos
grupos de la elite, la masonería prolongo el accionar filantrópico
para intentar dar solución a largo plazo, mediante la educación, a
problemas derivados de la “Cuestión Social” y el proceso de
industrialización de la ciudad a principios del siglo XX.
Como resultado de nuestra investigación, es posible afirmar que a
partir de la herencia liberal de grupos extranjeros permitieron
masificar, al interior de la elite posturas sociales y
filantrópicas, a través de nuevas sociedades masónicas y
colectividades de beneficencia de carácter particular y/o privado,
37
las que construyeron un accionar social mediante instituciones de
carácter educativo. En segundo término la ayuda de los sectores
acomodados no solo accedió a satisfacer las necesidades básicas
de los más desvalidos, siendo necesario prolongar acciones al
interior de la educación, a partir de la creación de nuevas
instituciones, en favor de la Ley de Instrucción Primaria, la
que permitió que las sociedades masónicas penquistas se
interesaran en la intervención administrativa de los
establecimientos educacionales, buscando consolidar las posturas,
laica, liberal y filantrópica.
Podemos afirmar que los grupos laicos influenciados por corrientes
extranjeras, específicamente la Francmasonería, permitieron
ejecutar nuevos modelos educativos por por medio de donaciones, y
ayudas de sociedades y particulares de la elite penquista, lo cual
impulso un progreso en la educación regional debido principalmente
a la proyección del escenario del proceso de industrialización en
la ciudad de Concepción.
Finalmente en relación con la forma de cómo la educación se fue
estructurando en Chile y por ende en Concepción, hasta constituir
un sistema educativo imperante, es necesario partir por reconocer
la existencia de dos subsistemas a lo largo del siglo; uno de
ellos estaba formado por la educación pública y el otro por la
educación particular. Al primero pertenecieron las escuelas
gubernamentales, municipales y conventuales que impartían
educación gratuita; el segundo estaba formado por escuelas pagadas
y gratuitas sostenidas por las donaciones de las sociedades
filantrópicas.
38
El accionar débil del Estado chileno en la zona, hace crecer
un sentimiento paternalista de la elite penquista que desemboco
en el accionar filantrópico se ejecutado frente a un escenario
complejo, del mismo modo la elite de Concepción no fue homogénea,
más bien sufrió un proceso d trasformación, producto de las
influencias de nuevas ideas venidas de grupos emergentes.
Ante este panorama cabe preguntarse por el rol de la mujer en
la región en los actos de beneficencia, cuáles fueron sus aportes
y si lograron la preponderancia de los filántropos de la zona.
Consideramos importante investigar la influencia de la elite, con
respecto a la intervención en espacios correspondientes al Estado,
y como esta influencia trasciende en el pueblo.
39
Referencias Bibliográficas.
Bibliografía fuentes primarias.
Diario "El Sur" del día viernes 17 de marzo de 1905,
Diario "El Sur" del día viernes 17 de marzo de 1905.
Liceo de hombres de Concepción. Prospecto. 1932. Soc. Imp. y
Lit. Concepción. 1932. (prospecto, redactado por el rector
Molina).
Molina Enrique, Discursos Universitarios, 1950.
Molina. Enrique(1933), “El liceo y la formación de las
elites”, Biblioteca Nacional, imprenta universitaria
Revista mensual de los FF.cc del Estado de Chile, articulo de
Luis Durand 1919.
Bibliografía fuentes secundarias
Blanco, María A. (1986), “Las mujeres e el acontecer de
Concepción, Cap. IV; “La educación femenina penquista,
Editorial Universidad del Biobío.
40
Brahm M., Luis A., Patricio Cariola S.j, Juan José Silva.
(1971), “La educación particular en Chile, antecedentes y
dilemas”. Santiago: (CIDE).
Bustos Oscar y Tejias F. (1962) “Participación de la
masonería chilena y de las instituciones gremiales del
magisterio en la dictación de la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria”. Santiago.
Cinta, Ricardo. (1997). “Estructura de clases elite del poder
y pluralismo político”, Revista mexicana de Sociología.
Campo Harriet, Fernando. (1985). “Concepción en la primera
mitad del siglo XX - VII Los movimientos sociales”, Dirección
de Bibliotecas, archivos y museos. talleres de grafica Andes.
Campos Harriet, Fernando, (1979), “Historia de Concepción
1550-1970”, Edit. Universitaria.
Díaz Soto, Maximiliano. (2003), “Respetable Logia “Paz y
Concordia Nº13”. Crónicas históricas 1883-2003. Concepción:
Trama impresores Concepción.
Edwards, Alberto, (1981), “La fronda aristocrática, capitulo
XXXI; “Alianzas y Coaliciones”, imprenta Nacional, Chile.
41
Engaña, L. (2000). La Educación primaria popular en el siglo XIX en Chile; Una práctica de política estatal. DIBAM.
Gobiernos locales y educación en Chile en el siglo XIX: Una aproximación histórica. 2010 Moyra Castro Paredes, Universidad de Talca – Chile.
Guzmán, T, Andrés, (1995), “Características de las políticas de reformas o innovación de la educación en Chile: perspectiva histórica”.
Louvel Bert, Rene, (1995), “Crónicas y Semblanzas de
Concepción cap. VI; Los antiguos colegios”, Editorial
Sucesión René Louvel, 1994-1995.
Pacheco, Arnoldo. (1983). “Historia de Concepción siglo XIX”-capitulo 1:”La estructura urbana de la ciudad”, cuadernos del Biobío.
Pacheco, Arnoldo, (1997), “Concepción Siglo XX, Capítulo III;La sociabilidad penquista”, Edit., Cuadernos del Biobío.
Salazar, Gabriel, (2000). “Labradores, peones y proletarios”, Lom Ediciones.
Soto, F. (2000). Historia de la Educación Chilena. CPEIP, Santiago.
Subercaseaux, Bernardo, (1997), Historia de las ideas y de laCultura en Chile, volumen 2; Fin de Siglo: La época de Balmaceda, edit. universitaria.
42
Vivaldi Augusto y Muñoz Carlos, (1994), “Para una Historia dela Universidad de Concepción”, Ediciones Universidad de Concepción.
Vivallos, Carlos. (1999), “Los Sectores Populares ante el
proceso modernizador del Gran Concepción (Chile 1880-1940)”,
Revista de humanidades.
Zapata Scheneider, Oliver, (1950), “Libro de Oro de la
historia de Concepción”.
43