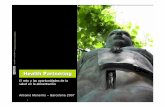La alimentación en el Antiguo Japón (Épocas Jomon, Yayoi y Kofun) / Diet in Ancient Japan...
Transcript of La alimentación en el Antiguo Japón (Épocas Jomon, Yayoi y Kofun) / Diet in Ancient Japan...
ARQUEO UCA
2
La alimentación en el antiguo Japón (Épocas Jomon, Yayoi y
Kofun); La “colonizzazione” fenicia: una sintesi del fenomeno;
El Triunfo de la Narratividad Popular en el Primer Arte
Budista en India; Construcciones de prestigio de la emperatriz
Wu Zetian: Mingtang y Tianshu; Naucratis y sus redes
comerciales; Reseña: Los otros hijos de Hefesto.
Ilustración de la portada: Carla Garrido García
ARQUEO UCA
4
Editor:
Guillermo Palomero López (Unión Cultural Arqueológica)
Consejo Científico
Dr. Jesús Álvarez-Sanchís (Prof. Titular del Dpto. de Prehistoria, UCM), Dra. MªÁngeles
Querol Fernández (Catedrática del Dpto. de Prehistoria, UCM), Dra. Isabel Rodríguez
López (Prof. Titular del Dpto. Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología,
UCM), Dr. José Jacobo Storch de Gracia y Asensio (Prof. Titular del Dpto. Ciencias y
Técnicas Historiográficas y de Arqueología, UCM), Dr. José Ramón Pérez-Accino
Picatoste (Prof. Contratado del Dpto. de Historia Antigua, UCM), Dr. David Álvarez
Jiménez (Doctor por el Dpto. de Historia Antigua, UCM; Prof. Asociado de la UNIR), Dr.
Luis Alberto Cabrero (Prof. Contratado del Dpto. de Historia Antigua, UCM) Dra. Mª
Cruz Cardete del Olmo (Porf. Titular del Dpto. De Historia Antigua, UCM), Dra. Rosa
Sanz Serrano (catedrática del Dpto. Historia Antigua, UCM), Dr. Carlos González Wagner
(Catedrático del Dpto. De Historia Antigua, UCM), Dr. Javier de Santiago Fernández
(Catedrático del Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología, UCM)
Junta Directiva Unión Cultural Arqueológica 2015-2016
Carmen Álvarez Granell, Julia Montes Landa, Fernando Mora Rodríguez, Irene María
Ordóñez Bellón, Guillermo Palomero López, Jesús Puertas Corral, Nuria Schlesinger
Ilustradora:
Carla Garrido García
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
5
ÍNDICE
La alimentación en el antiguo Japón (Épocas Jomon, Yayoi y Kofun)....…..........pág 6
La “colonizzazione” fenicia: una sintesi del fenómeno………………………....pág 18
El Triunfo de la Narratividad Popular en el Primer Arte Budista en India……...pág 33
Construcciones de prestigio de la emperatriz Wu Zetian: Mingtang y Tianshu.....pág 46
Naucratis y sus redes comerciales………………………………………………pág 65
Reseña: Los otros hijos de Hefesto……………………………………………..pág 88
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
7
LA ALIMENTACIÓN EN EL ANTIGUO JAPÓN (ÉPOCAS JŌMON, YAYOI Y KOFUN)
Irene M. Muñoz Fernández
(Área de Historia Antigua. Dpto. Hª Antigua, Hª Medieval y Paleografía y Diplomática – Universidad Autónoma de Madrid)
Resumen: Uno de los aspectos más importantes para el ser humano es la alimentación. La dieta pasa a ser, de este modo, un aspecto muy importante dentro del estudio de las sociedades: cultura, religión, tabúes y creencias se ven reflejados en la dieta de las distintas culturas, así como aspectos de su entorno físico e incluso de sus relaciones con otros grupos humanos, con los que el intercambio de alimentos es habitual. Este trabajo pretende realizar un estudio acerca de las características de la dieta en la Pre- y Protohistoria japonesas y los cambios de ésta a lo largo del periodo estudiado.
Abstract: Food is one of the most important aspects in humans’ life; that’s why diet is a mayor subject in cultural researching: culture, religion, taboos or believes are shown in every culture’s diet, altogether with some other aspects of their geographic environment, and even with some facts relating to their relationships with other human groups, with which they usually exchange food. This work aims to make a study of the diet characteristics at Prehistory and Protohistory at Japan, as well as the changes on it throughout these periods.
Palabras clave: Alimentación, Japón, Jōmon, Yayoi, Kofun, Prehistoria, Protohistoria.
Key words: Diet, Japan, Jōmon, Yayoi, Kofun, Prehistory, Protohistory
Índice: 1. Introducción; 2. La alimentación en época Jõmon (ca. 11000 – 900 a.n.e); 3. La alimentación en época Yayoi (ca. 900 a.n.e. – 250 d.n.e.); 4. La alimentación en época Kofun (s. III-VII d.n.e.)
1. INTRODUCCIÓN
Para poder abordar el estudio de la alimentación en la pre- y protohistoria japonesas, es necesario
acudir a diferentes fuentes de información: en primer lugar, y dada la ausencia de fuentes escritas
japonesas para la época que se estudia, es imprescindible consultar la información de las fuentes
documentales y crónicas chinas, aunque es importante tener en cuenta que la información que este
tipo de fuentes puede aportar acerca de las costumbres y medios de producción en tierras japonesas
es bastante limitada, y siempre sujeta a la visión e interpretación propia de los autores chinos, ya que
estos autores podrían haber subestimado la cultura de los habitantes del actual Japón, al tener un
desarrollo cultural y económico menos floreciente que la suya; además, la terminología de estas
ARQUEO UCA
8
fuentes, derivada de la cultura china, podría haber sido demasiado imprecisa y sofisticada para
aplicarse a la sociedad japonesa, mucho más simple en aquel momento (WAYNE, 1998: 36).
Además de las fuentes escritas chinas, también se puede acudir a documentación escrita tanto
coreana como propiamente japonesa, ya que estas fuentes, a pesar de ser de épocas
posteriores a la que se estudia, en ocasiones se refieren a tradiciones ancestrales o hechos
sucedidos en el pasado, por lo que podrían servir para analizar ciertos aspectos de la dieta en
épocas anteriores.
Pero sin duda, las fuentes que más información pueden proporcionar sobre la alimentación
en el Japón de las épocas Jōmon, Yayoi y Kofun son los restos arqueológicos: no sólo los
restos de alimentos propiamente dichos (restos óseos, ictiológicos, paleocarpológicos o
palinológicos), sino otros restos materiales como podrían ser aperos de labranza, marcas de
campos de cultivo o de cerámica común de cocina, que pueden aportar una rica información
sobre la producción y transformación de los alimentos y la manera en la que estos se
consumían.
Por último, en el caso del estudio de la arqueología japonesa, y sobre todo para los casos de
épocas Jōmon y Yayoi, se cuenta con la posibilidad de realizar una comparación etnológica
tomando como ejemplo el caso de los Ainu, una comunidad indígena japonesa que habita
hoy en día en el extremo norte de Japón, en la zona de Hokkaido, y que, aunque no tanto
hoy en día, hasta tiempos relativamente recientes mantuvieron un modo de vida tradicional
altamente basado en estrategias de obtención de recursos propias de las sociedades de
cazadores-recolectores (ISHIGE, 2008: 87), si bien practicaban la agricultura a pequeña escala
(WALKER, 2006: 23).
2. LA ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA JŌMON (ca.11000 – 900 a.n.e.)
En época Jōmon los grupos humanos que habitaban en las islas japonesas tenían un modo
de vida propio de las sociedades de cazadores-recolectores, por lo que su dieta estaba
fuertemente condicionada por los factores físicos y climatológicos del entorno en el que
habitaban. Así, en función de la época del año, la dieta iría variando, siempre en función de
la zona en la que estos grupos habitaban (interior o costa), o de los recursos disponibles en
cada momento.
De este modo, en invierno los recursos disponibles en el archipiélago japonés serían sobre
todo los provenientes de la caza, tanto mayor como menor, hecho corroborado por los
diferentes restos animales excavados en numerosos yacimientos jōmon: jabalíes, ciervos u
osos eran consumidos junto con otros animales más pequeños como conejos, liebres o aves
(AIKENS y HIGUCHI, 1982: 184). Es interesante destacar la gran cantidad de restos de
consumo de ciervo y jabalí (ISHIGE, 2001: 13) en yacimientos japoneses a pesar del tabú
sintoísta sobre la carne y el derramamiento de sangre (ISHIGE, 2007: 101 y ss.).
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
9
Junto con estos animales, en algunos casos se ha podido documentar la pesca de grandes
mamíferos marinos, como las ballenas, para su aprovechamiento cárnico (AIKENS y
HIGUCHI, 1982: 183).
Con la primavera llegaría el punto de máximo aprovechamiento de los mariscos en la costa,
entre los que destacarían más de 350 especies diferentes de moluscos, destacando entre ellos
los bivalvos, encontrados en los numerosos concheros excavados a lo largo de las costas
japonesas, y que compaginarían con la recolección de brotes verdes y tubérculos en los
bosques (ISHIGE, 2001: 15). Parece que la acumulación de grandes vertidos de conchas de
una sola vez podría indicar que los moluscos obtenidos en la costa se cocían en masa para
vaciarlos y luego secarlos al sol y comerciar con ellos con las zonas del interior, hecho que
parece estar corroborado por la aparición en un conchero de un cuchillo de obsidiana
proveniente de una zona situada unos 100 Km. al interior (ISHIGE, 2001: 15).
Según iba avanzando el verano, los recursos ictiológicos iban ampliándose, incluyendo entre
ellos algunas especies nuevas como los túnidos, mientras que poco a poco iba decreciendo
el acceso a los moluscos. La dieta se complementaría con la caza de ciertos mamíferos
marinos como las focas, especialmente en las zonas más septentrionales del archipiélago
(AIKENS y HIGUCHI, 1982: 183).
Sería a finales del verano cuando la posibilidad de obtener alimentos mediante el marisqueo
se iría difuminando, mientras que la dieta iría tomando un giro hacia los alimentos típicos de
esta época: frutos de monte, frutos secos y bayas serían parte primordial de la dieta,
consumidos en fresco o transformados en harinas con las que se realizarían tortas, pasteles
o gachas (ISHIGE, 2001: 11); la dieta quedaría complementada con la pesca de trucha y
salmón, aprovechando la época de remonte de estas especies en los ríos para desovar
(MATSUI, 1996: passim).
Esta dinámica de obtención de recursos se mantendría durante toda la época Jōmon de
manera invariable en los diferentes ámbitos y grupos humanos por todo el archipiélago
japonés; no sería hasta el momento final de este periodo cuando empieza a haber evidencias
de una agricultura y horticulturas incipientes (TSUDE, 2001: 57), y cuando parece que se
empieza a dar un cultivo en secano del arroz (Ibidem: 57), especie originaria de la cuenca del
río Yangtsé (NAKAMURA, 2010: passim), y llegada a las islas japonesas por estas fechas (RHEE
et al., 2007: 415). A pesar de estos tímidos avances en agricultura, las comunidades japonesas
todavía no abandonarán del todo el modo de vida nómada que habían llevado hasta entonces.
No será hasta el inicio de época Yayoi, con la llegada al archipiélago de nuevos grupos
poblacionales provenientes del continente y de Corea (RHEE et al., 2007:passim), y con la
introducción de nuevas técnicas de cultivo, destacando el sistema de cultivo de arroz en
campo anegado (TSUDE, 2001: 55), cuando finalmente se haga efectiva una sedentarización
de los grupos humanos que adoptaron dichos avances y que poco a poco terminarán aislando
a las comunidades nómadas indígenas en el norte del archipiélago, donde con el tiempo
ARQUEO UCA
10
quedarán reducidos a unos pocos grupos humanos, identificados con la cultura Ainu, que
conservarán un modo de vida no agrícola hasta tiempos relativamente recientes (TANAKA,
2011: 38).
3. LA ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA YAYOI (ca. 900 a.n.e. – 250 d.n.e.)
Como se ha comentado anteriormente, la época Yayoi marca grandes diferencias en las
estrategias de obtención y producción de alimentos con respecto a la época anterior: la llegada
de grupos humanos provenientes del Continente y de Corea traen consigo numerosas
novedades técnicas, entre ellas el trabajo del bronce y, posteriormente, del hierro (TSUDE,
2001: 57), lo que implicará la introducción de diversos aperos de labranza realizados en estos
metales, así como la tecnología agrícola asociada a los mismos, destacando muy
especialmente la introducción del sistema de arrozales en bancal, que supondrá un avance
revolucionario en la agricultura japonesa. De este modo, con las nuevas herramientas se
podrán realizar trabajos de acondicionamiento del terreno, aterrazamientos, canalizaciones y
todo lo necesario para poder poner en explotación arrozales irrigados que han dejado en
ocasiones huellas arqueológicas que nos ayudan a conocer cómo se daba la producción de
arroz en época Yayoi, como es el caso de los arrozales que se han excavado en el yacimiento
de Toro, donde se pueden apreciar las parcelaciones del terreno, así como las canalizaciones
para el riego (AIKENS y HIGUCHI, 1982: 234-235). Estudiando estas huellas de arrozales,
podemos saber que los terrenos se dividían en pequeñas parcelas regulares, entre las que se
excavaban canales de irrigación para facilitar la llegada del agua a los campos.
Otra de las novedades introducidas en tierras japonesas y relacionadas con la extensión del
cultivo del arroz son los segadores con forma de media luna, realizados en piedra o concha,
cuya similitud con otras piezas encontradas en yacimientos coreanos no deja lugar a dudas
de la vía de introducción de los mismos en el archipiélago japonés (RHEE et al., 2007: 416).
En cuanto a la manera de consumir el arroz, los restos parecen confirmar que en la mayoría
de las ocasiones, se consumiría sin pulir (ISHIGE, 2001: 31). Por otro lado, en función de si
se trataba de arroz de la variedad indica o japonica, o de si era un arroz glutinoso o no, su
utilización y consumo podría variar desde la producción de sake hasta el cocido simple con
agua o el cocinado caldoso.
Para la fabricación de sake, hay documentados dos métodos de producción: en primer lugar,
está el método antiguo, consistente en escupir en un recipiente el arroz crudo o tostado una
vez masticado, para que las enzimas de la saliva arranquen la transformación del almidón del
arroz en azúcares que posteriormente fermentarán gracias a las levaduras naturales, hasta
convertirse en alcohol. Este método queda reflejado en unas crónicas del s. VIII en la que se
describe cómo todos los habitantes de la aldea se juntan para masticar el arroz y
posteriormente se reparten el sake ya fermentado entre todos.
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
11
En segundo lugar, está el método de fermentación por levadura kōji: el kōji es una levadura
que se desarrolla muy fácilmente sobre la harina del arroz o del trigo, con ciertas condiciones
de temperatura y humedad. Añadiendo esta levadura al arroz, es capaz de sacarificar el
almidón contenido en éste. Este método está documentado en China desde el s. II a.n.e., y
los primeros registros escritos que datan su introducción en Japón, lo hacen en una
cronología del s. V, aunque algunos autores defienden que este método ya se practicaba
muchísimo antes en Japón, y que se introdujo en el archipiélago junto con el arroz en época
Yayoi (ISHIGE, 2001: 33 y ss.).
Independientemente de los enormes cambios que la introducción del sistema de arrozal
irrigado produjo en los grupos humanos que habitaban en tierras japonesas, y de la
consecuente y progresiva sedentarización de las poblaciones, la dieta básica siguió contando
en muchas regiones con un gran aporte proveniente de la caza y pesca, así como del cultivo
de otras plantas, siguiendo el sistema de quema y roza (ISHIGE, 2008: 86). Así, cereales como
el trigo, la cebada, el mijo o el arrocillo, junto con otros como el sésamo o el alforfón, se
combinan en la dieta con otras plantas cuyos restos han sido encontrados en diferentes
yacimientos japoneses, como la judía ryokutō, la judía azuki, la soja, el melocotón o los
cítricos (ISHIGE, 2001: 23).
En lo referente al consumo de pescado y marisco, de los que se seguirían explotando las
mismas especies del entorno, en función de la época del año y la localización geográfica, hay
que destacar la pesca de pescado de agua dulce, tanto de río, como en arrozal (IMAMURA,
1996: 74 y ss.), aprovechando la época de crecidas en la que los campos anegados se llenaban
de peces. Además, la pesca de especies migratorias en época de desove, como la trucha o el
salmón (MATSUI, 1996: passim), serían también muy habituales, y probablemente se
conservarían secados al sol, tal y como los Ainu lo conservan hoy en día.
Otra manera de conservar los pescados, tanto marinos como de agua dulce, sería mediante
la salazón. En esta época, la extracción de sal marina se realizaría vertiendo agua de mar sobre
un lecho de algas y dejándolo secar, repitiendo el proceso sucesivamente. Tras varias
repeticiones, se aclararían las algas en agua de mar, que después se herviría hasta la completa
evaporación, o bien se quemarían las algas, para obtener una mezcla de cenizas y sal (FARRIS,
2009: 40).
Por otro lado, la fabricación de pastas de pescado salado, muy directamente relacionada en
todo Extremo Oriente con la presencia de arrozales (ISHIGE, 2001: 35 y ss.), también sería
una manera de aprovechar los pequeños peces que se obtenían en la época de crecidas en los
arrozales.
En lo referente a los recursos cinegéticos, hay que destacar la importante presencia de restos
de consumo de especies del entorno, especialmente ciervo, jabalí y oso, tal y como ya venía
ocurriendo para época jōmon. Aunque con el desarrollo del cultivo del arroz la caza pasa a
ARQUEO UCA
12
ser un recurso cada vez de menor importancia, es cierto que en zonas donde el cultivo no se
puede dar o se da en condiciones poco óptimas, la caza sigue teniendo un gran peso en la
dieta.
En cuanto al consumo de carne de animales domésticos, siempre hay que tener en cuenta
que el clima monzónico húmedo japonés no es apto para el pastoreo, a excepción de la cría
del cerdo, del que sí que se encuentran algunos restos óseos, sobre todo en las zonas más
meridionales (ISHIGE, 2006: passim). También se sabe que la gallina fue introducida en Japón
en esta época, pero existen ciertas dudas sobre su consumo, pues existen numerosos tabúes
sobre este animal, considerado mensajero de los dioses (ISHIGE, 2001: 54).
4. LA ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA KOFUN (s. III-VII d.n.e.)
En época Kofun se dan varias circunstancias religiosas y económicas que hacen que la dieta
en las islas japonesas sufra algunos cambios con respecto a épocas anteriores: en primer lugar,
la extensión de los arrozales y la inclusión generalizada del arroz como elemento principal de
la dieta favorece el progresivo abandono de la caza y la recolección (TSUDE, 2001: 58), que a
partir de esta época tendrán un papel subsidiario dentro de la dieta. Estos datos se ven
reforzados por la cada vez menor cantidad de restos óseos de animales aparecidos en los
yacimientos Kofun, a lo que hay que sumar el tabú shintoísta sobre la impureza de la sangre
y el tabú de la recientemente introducida religión budista sobre matar –y consumir- animales
(ISHIGE, 2001: 52 y ss.). De hecho, en el año 675, el emperador Temmu proclama una
ordenanza en la que se prohíben el consumo de ciertos animales (SEKIYAMA, 2011: 150.),
por las connotaciones sagradas y religiosas que los mismos tenían: así, el consumo de carne
de vacuno junto con el de caballos, ya de por sí muy escasos por su reciente introducción en
el archipiélago en época Yayoi quedó mermado, y salvo en muy excepcionales ocasiones
religiosas, como sacrificios (COMO, 2007: 396), no se podían consumir; de hecho, poco a
poco las víctimas propiciatorias de estos sacrificios rituales fueron siendo sustituidas
progresivamente por representaciones de las mismas, hasta que la costumbre de realizar
sacrificios cruentos quedó en desuso.
Otro de los animales cuyo consumo se prohibió en la ordenanza de Temmu fue el perro:
este animal era consumido asiduamente (y de hecho, hoy en día sigue siendo consumido) en
otras zonas asiáticas donde no había tradición de caza, debido al temprano desarrollo de la
agricultura, pero en Japón, donde la introducción de la agricultura fue muy tardía, el perro
era considerado un animal doméstico; de hecho, la consideración de los perros como
animales de compañía y el aprecio que sus dueños les tenían queda reflejada en la aparición
de tumbas de perros ya desde época jōmon. Es de comprender que en estas circunstancias
los motivos para prohibir su consumo eran más de índole cultural que propiamente religiosa.
Otros dos animales prohibidos en el año 675 son el mono y la gallina; ambos tienen fuertes
connotaciones religiosas que, en el caso de los monos, se agudizaban por ciertos tabúes
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
13
debidos a su similitud con los humanos y que hacían que de vez en cuándo se diera su
consumo como medicina, por atribuírsele propiedades mágicas.
Por último, la ordenanza anteriormente mencionada prohíbe también el consumo de cerdo.
Este animal fue introducido desde China, aumentando los restos óseos en yacimientos de
época kofun. Aun así, la cantidad de restos no llegó a ser nunca especialmente significativa,
y salvo por una referencia en la crónica japonesa NihonShoki, de principios del s.VII, sobre
la existencia de piaras imperiales desde el s.V, da la sensación de que el consumo de este
animal nunca se generalizó más allá de los círculos de consumo de artículos de lujo. La única
excepción a este patrón se puede encontrar en la isla de Okinawa donde, probablemente por
influencia coreana, los restos de suidos en yacimientos arqueológicos son relativamente
habituales (ISHIGE, 2007: 106).
También en época Kofun parece que tiene su origen el narezushi, una conserva de pescado
que llegaría a ser la versión más arcaica de lo que actualmente se conoce como sushi, aunque
el sushi en su forma actual tiene su origen en época Edo (ISHIGE, 2008: 79). El antiguo
narezushi se elaboraba retirando los órganos y espinas del pescado, y almacenándolo ya
limpio, junto con las huevas en abundante sal durante un periodo comprendido entre uno y
tres meses, tras los que se volvería a extraer el pescado y se limpiaría con agua para retirar el
exceso de sal. Acto seguido, en un recipiente de madera, se alternarían capas de arroz cocido
con capas de este pescado salado, cubriéndolo con una tapa de madera interior y cubriendo
hasta el borde del recipiente con agua, para evitar que el contenido tuviera contacto con el
oxígeno exterior. Con este proceso se facilitaba la fermentación conjunta del arroz con el
pescado, que quedaría conservado gracias al vinagre producido por el arroz. Una vez
terminada la fermentación, se sacaría el pescado, que ya estaría listo para su consumo
(ISHIGE, 2001: 42).
Otro producto elaborado que tiene su origen en época Kofun es la salsa de soja. La actual
salsa de soja líquida no se desarrolló hasta el s.XVI en Japón (SHURTLEFF y AOYAGI, 2007:
passim.), pero ya desde época antigua se tiene constancia de la existencia de una pasta espesa
elaborada mediante la fermentación de las habas de soja con sal, tal y como muestra el Código
Taihou (701 d.n.e.), donde se describe su elaboración con soja, sal y levadura kōji, o en su
defecto, un poco de trigo (TANAKA, 2000: passim).
Junto a la salazón, una manera muy típica de conservar los alimentos en la Antigüedad era
en un medio dulce. En el caso de Japón surge la incógnita de si este método de conservación
se practicaba, y en caso de darse, en qué condiciones o con qué ingredientes se hacía: la miel
no se introduce como alimento en el archipiélago hasta el s. XVIII (antes, se utilizaba como
una medicina exclusiva, pero siempre importada desde el continente); se tienen registros
sobre un inmigrante coreano que intentó desarrollar la producción de miel hacia el 643 d.n.e.,
pero sin éxito. Por otro lado, el azúcar también era raro de encontrar en el Japón antiguo: al
igual que la miel, se empleaba como medicina y era importado desde China, no siendo
introducido en la dieta habitual hasta el boom comercial del s. XVI, cuando se generalizaría
ARQUEO UCA
14
por influencias de los occidentales que arribaron a tierras niponas para comerciar (ISHIGE,
2001: 259).
Entonces, si no contaban con miel ni azúcar, ¿con qué podrían endulzar sus comidas? Hay
constancia de que en el s. X los refrescos de los nobles de la Corte Heian se endulzaban con
amazura, un sirope realizado con la savia de la Parthenocissus tricuspidata, una trepadora muy
habitual en Japón, y que parecía que ya en aquella época era un alimento que contaba con
una gran tradición (ISHIGE, 2001: 259).
En cuanto a la preparación y cocinado de los alimentos en época Kofun, gracias a los restos
arqueológicos excavados, se pueden obtener varias conclusiones interesantes: la escasez de
grasa animal, debido al cada vez más bajo consumo de carne, hacía que la fritura de los
alimentos sea una manera de cocinar que prácticamente podamos desechar para esta época.
No será hasta el contacto con los españoles y portugueses en el s. XVI cuando se introducirán
las frituras como, por ejemplo, la tempura (ISHIGE, 2001: 245). Ésto nos hace pensar que las
formas más habituales de cocinado debían ser el estofado y los asados. También existen
evidencias de la realización de harinas, tanto de arroz como de otros cereales, con las que se
realizarían tortas, pasteles (ISHIGE, 2008: 80) o tal vez se consumirían en forma de gachas o
papillas.
Además, se han encontrado en los diversos yacimientos numerosos objetos que ayudan a
componerse una idea de cómo se cocinaban e incluso consumían los alimentos: ya desde el
s. IV empiezan a aparecer las manaita (ISHIGE, 2001: 212), unas tablas para cortar pescado
que aún hoy siguen utilizándose en las cocinas japonesas (OGAWA, 2009: passim).
La Arqueología también da cuenta de la aparición de las primeras vaporeras realizadas en
barro cocido a partir del s. V d.n.e. (AIKENS y HIGUCHI, 2008: 302), y que no sólo
proporcionan evidencia de la manera de cocinar el arroz, sino que apuntan a una
generalización del consumo de variedades de arroz glutinoso, para las que el cocido al vapor
es la manera más adecuada de cocinarlas, dada su dificultad para alcanzar un grado de cocción
óptimo y uniforme con una cocción ordinaria.
En cuanto a los palillos, hoy en día omnipresentes en las mesas japonesas, parece que su uso
comenzó en la China de la dinastía Shang y generalizándose durante la dinastía Han,
alrededor del 100 a.n.e, pasando de ahí a Corea, ya en el s. VI d.n.e., desde donde serían
introducidos en Japón, aunque parece ser que en un principio su uso se limitó al ámbito de
la Corte (ROYAL WARRANT, HASHIKATSU HONTEN K.K., 2008: 11). En lo referente a la
introducción de la cuchara, parece que tampoco caló su uso en el archipiélago japonés, dada
la costumbre tan asentada para beber del cuenco (ISHIGE, 2001: 68).
REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA
15
También es significativa a la hora de formarse una imagen de cómo sería el consumo de los
alimentos en la Protohistoria japonesa la progresiva sustitución de los grandes platos
comunes, aparecidos en los hábitats jōmon por pequeños platos individuales, que empiezan
a aparecer en época Yayoi, y que se generalizarán en época Kofun, aunque los grandes platos
comunes no desaparecen del registro arqueológico (ISHIGE, 2001: 69); todo apunta a que la
comida se seguiría sirviendo en los platos comunes, y que luego cada comensal se serviría en
su propio cuenco su ración, donde lo consumiría. De hecho, la costumbre de tener el propio
cuenco individual para cada miembro de la familia arraigaría rápidamente en la cultura
japonesa, hasta el punto de que en las excavaciones de las dependencias administrativas del
palacio de Heijokyo, del s. VIII han aparecido numerosos cuencos con los nombres de los
empleados gubernamentales, en los que se especificaba la prohibición de que otra persona
que no fuera su propio dueño los utilizara (ISHIGE, 2001: 69).
Por último, y al hilo de la manera de consumir los alimentos, destacar que la comida se
consumiría con los comensales sentados en el suelo, dado que el desarrollo de las sillas y la
mesa en Extremo Oriente no se daría hasta la dinastía Tang china (618-967), ya en época
muy avanzada (ISHIGE, 2001: 70).
BIBLIOGRAFÍA
AIKENS, C. Y HIGUCHI, T. (1982): Prehistory of Japan. Londres.
COMO, M. (2007): “Horses, dragons and disease in Nara Japan”. Japanese Journal of Religious Studies, 34 (2), 393-415
FARRIS, W. W. (2009): Japan to 1600. A social and economic History. Honolulu.
IMAMURA, K. (1996): Prehistoric Japan: New perspectives on insular East Asia. Londres.
ISHIGE, N. (2001): History and culture of japanese food. Londres.
ISHIGE, N. (2006): “Food: Another Perspective on Japanese Cultural History”. Nipponia, 36.
ISHIGE, N. (2006): “Eggs and the Japanese”. En Eggs in cookery. Proceedings of the Oxford Symposium on
Food a Cookery (editado por Richard Hosking), Trowbridge, 100-106.
ISHIGE, N. (2008): “Historical Survey of the Food Culture”. En Theories and Methods in Japanese
Studies: Current State and Future Developments (editado por Dieter, H.), Bonn, 75-89.
ARQUEO UCA
16
MATSUI, A. (1996): “Archaeological Investigations for AnadromousSalmonid Fishing in Japan”.
World Archaeology, 27(3), 444-460.
NAKAMURA, S. (2010): “The origin of rice cultivation in the Lower Yangtze Region,
China”.Archaeological and Anthropological Sciences, 2 (2), 107-113.
OGAWA, H. (s/d): “俎 板 ( ま な い た ) の 歴 史 (La historia de la tabla de cortar -manaita- en
japonés)”. Food Culture 18, 14-18.
RHEE S. et al. (2007): “Korean Contributions to Agriculture, Technology, and State Formation in
Japan: Archaeology and History of an Epochal Thousand Years, 400 b.c.–a.d. 600”. Asian Perspectives
46 (2), 404-459.
ROYAL WARRANT, KASHIKATSU HONTEN K. K. (2008): “箸 ( は し) (Palillos - en japonés)”.
Food Culture 16, 11-14
SEKIYAMA, H. (2011): “Changes in the percepcion of cattle and horses in Ancient Japanese
society”. En Coexistence and Cultural transmision in East Asia (editado por Naoko, M. et al.), California,
141-161.
SHURTLEFF, W. Y AOYAGI, A. (2007) “History of soybeans and soyfoods: 1100 BC to the 1980's”
- Soyinfo Center.
TANAKA, M. (2011) Historia mínima de Japón. México.
TANAKA, N. (2000): “Shôyu: the flavour of Japan”. The Japan Foundation Newsletter, XXVII, 2, 1-17.
TSUDE, H. (2001): “Yayoi farmers reconsidered: new perspectives on agricultural development in
East Asia”. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 21, 53-59.
WALKER, B. L. (2006): The Conquest of Ainu Lands. Ecology and Culture in Japanese Expansion, 1590-
1800. London.
WAYNE, W. (1998): Sacred Texts and Buried Treasures. Issues in the historical archaeology of ancient Japan.
Hawaii.