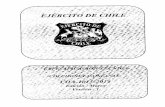Evolución militar y componentes del ejército en Japón entre el s. IX y el s.XVII
Transcript of Evolución militar y componentes del ejército en Japón entre el s. IX y el s.XVII
Evolución militar y componentes del
ejército en Japón entre el s.IX y el s.XVII
Alejandro Sánchez Herrera
Historia Moderna de Asia Oriental, 2º Curso
Grado en Estudios de Asia Oriental
Universidad de Sevilla
1
Índice
1. Introducción y metodología de fuentes ---------------------------------------- Página 3
2. Evolución del ejército y de las campañas militares: ------------------------ Página 5
2.1 Época Pre-Sengoku Jidai
2.1.1-Siglos IX-X ---------------------------------------------------- Página 5
2.1.2-Siglos XII y XIII ---------------------------------------------- Página 7
2.1.3-Siglos XIV y XV ---------------------------------------------- Página 9
2.2 Sengoku Jidai / Período de Estados Combatientes
2.2.1-La figura del daimyo y la estructura social de Japón. --- Página 12
2.2.2-La unificación iniciada por Oda Nobunaga. -------------- Página 14
2.2.2.1--Batalla de Okehazama --------------------------- Página 14
2.2.3-Ejército de Nobunaga: Componentes ---------------------- Página 16
2.2.4-Yamajiro y castillos de piedra del Sengoku. -------------- Página 18
2.3 Azuchi-Momoyama / Período de la Unificación
2.3.1-La unificación de Nobunaga tras la toma de Kioto. ------ Página 19
2.3.2-La unificación de Toyotomi Hideyoshi. ------------------- Página 23
2.4 Las guerras entre Corea, China y Japón unificado:
2.4.1 Primera Invasión
2.4.1.1-Motivaciones de Toyotomi Hideyoshi. ---------- Página 27
2.4.1.2-Organización y armas de los combatientes. ----- Página 29
2.4.1.3-Llegada a P'yongyang y derrotas marítimas. ---- Página 31
2.4.1.4-Resistencia coreana en tierra, intervención china
y retirada. ------------------------------------------------------ Página 33
2.4.2 Segunda Invasión
2.4.2.1 Reestructuración y retirada final. ----------------- Página 34
2
3. La clase samurái en el Shogunato Tokugawa
3.1-Estructura de las clases sociales. ---------------------------------------- Página 36
3.2-Formación militar del samurái. ----------------------------------------- Página 37
3.2.1--Katana y armadura. ------------------------------------------- Página 39
3.2.2--Hábitos antes y después de la batalla. ---------------------- Página 42
3.2.3--Vejez y suicidio del samurái. ------------------------------- Página 44
3.3-Formación administrativa del samurái. -------------------------------- Página 45
3.4-Formación cultural del samurái. ----------------------------------------- Página 46
4. La clase hatamoto en el Shogunato Tokugawa
4.1-Estructura de rangos en el sistema hatamoto. ------------------------- Página 47
4.1.1--El rol de los hatamoto en tiempos de paz. ----------------- Página 48
4.2-Tipos de guardia en el sistema hatamoto.------------------------------ Página 48
4.3-Sistema de comunicación por banderas. ------------------------------- Página 50
5. Conclusiones del trabajo ---------------------------------------------------------- Página 51
Bibliografía:
TURNBULL, Stephen, The Samurai Invasion of Korea, 1592-1598, Osprey Publishing
Ldt, Gran Bretaña, 2008.
TURNBULL, Stephen, Samurái, el Manual del Guerrero Japonés, Akal, España, 2013.
TURNBULL, Stephen, Toyotomi Hideyoshi, Osprey Publishing Ldt, Gran Bretaña,
2010.
TURNBULL, Stephen, Hatamoto, Samurai Horse and Foot Guards, 1540-1724,
Osprey Publishing Ldt, Gran Bretaña, 2010.
BLACK, Jeremy, "War in the Early Modern World, 1450-1815", Routledge, Gran
Bretaña, 1998.
3
1. Introducción y Metodología de Fuentes:
Lo que se pretende con este trabajo es hacer un análisis de la evolución del ejército de
Japón a lo largo de los siglos, desgranando para ello las distintas partes que se han ido
incorporando al mismo conforme se ha vuelto una organización más compleja. Japón,
además, es un país que ha ido muy de la mano con lo militar en lo que respecta a su
historia; tal es el caso del Sengoku Jidai, que tuvo unas consecuencias fundamentales
para el futuro desarrollo del país y sin el cual no podría entenderse al país nipón
actualmente. El trabajo pretende reflejar, por tanto, cómo evoluciona la civilización
japonesa desde el siglo IX, donde surgen los ejércitos de hasta mil hombres y el código
de conducta en batallas, hasta el siglo XVII, cuando sube al poder Tokugawa Ieyasu,
fundador del Shogunato Tokugawa, tercer y último gobierno militar de la historia de
Japón.
El trabajo está planteado de tal modo que inicialmente se entienda de manera clara y
concisa de dónde surgen todas y cada una de las clases que formaban parte del ejército
durante el Período Sengoku. Aplicar este planteamiento supone, además, un
conocimiento de los cambios de la época que propulsaron la creación de cada clase. Tal
es el caso de los arcabuceros, clase creada en el Sengoku cuando los portugueses llegan
a Tanegashima con arcabuces para comerciar, o el caso de los ashigaru, clase que ha
visto una evolución progresiva mediante ascensión de la escala jerárquica militar. Sin
embargo, dado que el tema principal del trabajo radica en el aspecto técnico de la
evolución del ejército y no de la evolución mediante la política, el trabajo tiene un
importante componente de descripciones de tipos de tropas, armas, formación, etc.
Una vez se llega a hablar en el trabajo del Sengoku Jidai, se comentan las etapas
posteriores (Azuchi-Momoyama y Edo) con fines ilustrativos de mostrar la máxima
complejidad a la que llegan algunas clases del ejército. Es por ello que dos de los
grandes apartados del trabajo tratan de “la clase samurái” y “la clase hatamoto” vistas
desde la perspectiva de su punto álgido de desarrollo: el Período Edo. Este es el caso,
especialmente, de la clase hatamoto, cuyas nuevas incorporaciones como la Guardia de
Escolta o la ampliación de compañías de la Gran Guardia son avances que deben ser
tratados como una extensión de la base formada en el Sengoku Jidai.
4
En el trabajo se aprovecha la posibilidad de aplicar ejemplos de actuación de
determinadas clases en batallas acontecidas principalmente en el Sengoku Jidai o
incluso en Azuchi-Momoyama. En el trabajo se tratan algunas batallas desde un punto
de vista táctico y de despliegue de tropas, como es el caso de la Batalla de Okehazama o
del Asedio de Inabayama. Incluso se tratan campañas con distintos contextos históricos
centradas en la figura de Toyotomi Hideyoshi: la campaña de conquista de los
territorios del clan Mori y la campaña de conquista de Corea. En los casos de las
campañas, se procura analizar los diversos movimientos de tropas en todos los bandos
beligerantes, así como comentar su fuerza de batalla, geografía y posibilidades tácticas.
El caso de Corea es especial, pues permite hacer un contraste entre la tecnología militar
de Japón y la de Corea, con sus diversos tipos de armas, navíos y castillos.
Uno de los conceptos más importantes que se repite a lo largo del trabajo con distintos
ejemplos es el rol de la clase militar “en tiempos de paz”. Esto comprendía,
principalmente, el Período Edo. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis del rol que
podían desempeñar cargos como los metsuke cuando no había guerras que combatir.
Este caso de tregua sirve, además, para acercarse a la clase samurái viéndola como una
clase con interés en lo cultural (orientado a la cultura aplicable al ejército) y como una
clase formada en aspectos administrativos.
A lo largo de este trabajo habrá diversos puntos que no traten explícitamente de las
batallas, campañas militares o figuras de generales, pero no por ello serán
independientes al tema que se pretende tratar. Lo militar no sólo era aquello aplicado a
la guerra, sino a los demás aspectos de la sociedad japonesa entre los siglos IX y XVII.
Respecto al trato de las fuentes, el trabajo está mayormente fundamentado en parte de la
bibliografía del conocido historiador Stephen Turnbull, especializado en Historia
Militar de Japón. Se han utilizado como guías para orientar este trabajo sus obras
Toyotomi Hideyoshi, con el fin de establecer una línea temporal detallada de los sucesos
acaecidos en el Sengoku Jidai, The Samurai Campaign of Korea 1592-1598, con el fin
de poder tener una fuente centrada en la organización de una campaña militar de gran
envergadura, así como Samurái: El Manual del Guerrero Japonés y Hatamoto:
Samurái Horse and Foot Guards 1540-1724 para tener un análisis detallado de ambas
clases militares.
5
Sumado a estos cuatro libros de Turnbull, principales fuentes del trabajo, se ha utilizado
el capítulo tres del libro War in the Early Modern World de Jeremy Black, historiador
militar. Este capítulo, en concreto, está dedicado a establecer un cierto orden
cronológico antes del Sengoku Jidai desde un punto de vista militar, que es
precisamente lo que se pretende transmitir en este trabajo. Este capítulo, en concreto, ha
sido muy útil a la hora de complementar la información pre-Sengoku extraída de libros
que tratan este tema de manera muy específica como el caso de Samurái o Hatamoto.
2. Evolución del ejército y de las campañas militares
2.1 Época Pre-Sengoku Jidai:
2.1.1 Siglos IX y X
Japón, al igual que el resto de la humanidad, ha ido progresando conforme iban pasando
los siglos. En consecuencia, aspectos como la organización del ejército, el concepto de
lealtad al señor o los avances tecnológicos han ido cambiando o evolucionando en
función de la época. Para entender cómo pudo Toyotomi Hideyoshi unificar Japón con
un ejército en el que había soldados tan dispares como samuráis, arcabuceros o la
infantería ashigaru, hay que entender tanto la situación política de Japón en el siglo
XVI como los orígenes de cada clase y su función en el ejército.
Hay que remontarse al Período Heian (y más concretamente, a los siglos IX-X) para
observar el nacimiento de una clase guerrera-campesina. Esta doble condición suponía
que, si bien los guerreros tomaban las armas y acudían al ejército cuando se les requería,
no dejaban de ser campesinos y, en consecuencia, no podían descuidar sus campos.
(Black, 1998, p.55). Precisamente, esta misma preocupación hacia el cultivo era muy
importante a la hora de iniciar una campaña militar, pues el señor (los daimyo como
tales surgen a partir del siglo XV) debía procurar que sus guerras fuesen de corta
duración y que, además, no coincidiese con la temporada de sembrado ni la de cosecha,
pues los campesinos encargados de estas tierras formaban parte de su propio ejército.
El auge de la clase guerrera-campesina cambió Japón en el sentido de que adoptó una
“feudalización” (definiéndolo de un modo eurocentrista) mediante la cual había un
sistema social en el que el “señor” se encontraba en lo más alto y sus vasallos bajo él,
6
como súbditos. La relación inicial entre “señor” y vasallos implicaba una protección
mutua; es decir, el “señor” velaba por sus súbditos y a cambio éstos le eran fieles hasta
el punto de sacrificarse por él. (Black, 1998, p.55) Para el Período Sengoku (1467-1568)
esta relación entre daimyo y vasallo había deteriorado mucho, con la importante
mención de una especie de “movimiento simultáneo” a lo largo de Japón propio de esta
época conocido como gekokujō y que se traduce como “los de abajo derrocan a los de
arriba”, sublevación que se explicará posteriormente.
Los guerreros del Período Heian se iban desmarcando progresivamente de la clase
campesina, debido principalmente al elitismo que suponía ser un guerrero. Para poder
participar en la guerra, un buen guerrero debía contar con dos cuestiones fundamentales:
la capacidad de costearse su equipo (armas y armadura, pues no usaban escudo) y su
caballo, así como el mantenimiento de ambos y la habilidad necesaria de tiro de arco, la
cual se obtenía con años de entrenamiento. (Black, 1998, p.55)
Por tanto, el carácter elitista del guerrero viene dado por su técnica con el arco y su
lucha casi total a caballo. En este punto hay que hacer una matización breve. Lo de “casi
total” viene dado por el duelo individual con espada posterior a haberse quedado sin
flechas (un carcaj contenía 24 flechas). Cuando se desequilibraba al enemigo de su
caballo con la espada y caía, se le mataba con un puñal. (Black, 1998, p.56) Nos
referimos a ellos como “guerreros” pues el término “samurái” como tal corresponde a
los guerreros plenamente “desmarcados” de las labores campesinas, lo que tiene lugar
tras las Guerras Genpei de 1180-1185.
Respecto a las batallas en sí, los ejércitos contaban con pocos hombres (unos mil por
bando, a lo sumo) y eran de carácter más bien individualista, con cierta distancia entre
cada soldado. Los señores quedaban en un lugar a una hora concreta, donde la batalla
tenía una corta duración. Una vez uno de los bandos se alzaba con la victoria, este
bando ganador realizaba lo que se conoce como una “inspección de cabezas” o kubi
jikken, con el fin de determinar las recompensas que debían otorgarse a cada guerrero.
La recompensa se estimaba por dos aspectos: la cantidad de cabezas cortadas y el valor
de estas cabezas. (Black, 1998, p.57)
7
2.1.2 Siglo XII (Guerras Genpei) y Siglo XIII (Shogunato Kamakura)
Los sucesos posteriores a las Guerras Genpei supusieron una serie de cambios radicales
en la política y la sociedad japonesa, algunos de los cuales perduraron hasta la
Restauración Meiji (s.XIX) como es el caso del “shogunato” (gobierno militar) o bakufu,
como se le conoce en japonés. En esta parte del trabajo se introducen por primera vez
los conflictos entre “clanes” o “familias”, que son un factor clave en el desarrollo
político, militar y social de Japón durante el Período Sengoku.
Las Guerras Genpei son una serie de batallas acaecidas entre los años 1180 y 1185 en
las que se enfrentaban los dos clanes más importantes de Japón: el Clan Minamoto y el
Clan Taira. El origen del sistema de clanes se remonta hasta el Período Nara (710-794)
cuando los distintos grupos de rebeldes y las guerras fronterizas convertían a la capital
en un campo de batalla. Las diversas familias comerciantes y artesanas a pequeña escala
se arman para proteger sus posesiones, convirtiéndose en guerreros al servicio del
emperador y dando lugar al sistema de clanes. Esta guardia de guerreros sería el
precedente de los hatamoto, término que hace referencia a la guardia más cercana al
daimyo o, en este caso, al emperador. Precisamente este sistema de “guardia” lo usarían
también los señores (principalmente líderes de clanes) durante las Guerras Genpei.
Un buen ejemplo clarificador de esta clase “guardia” (los hatamoto se conocen como
tales en el Período Sengoku) radica en Minamoto Yoshitsune (1159-1185) y su guardia
personal, conocida como Shitennō o “Cuatro Reyes Divinos”, en una referencia a una
leyenda mítica japonesa. Esta guardia estaba integrada por Ise Yoshimori, Suruga Jirō,
Satō Tsuginobu y Satō Tadanobu. En la Batalla de Yashima de 1184, la guardia formó
una línea frente a Minamoto Yoshitsune para interceptar las posibles flechas que le
llegasen. Una de ellas provocó la muerte de Satō Tsuginobu, reflejando la actitud del
vasallo de defender a su señor hasta la muerte. Satō Tadanobu, por su parte, reflejó la
idea de ser fiel al señor pase lo que pase, aun cuando Minamoto Yoshitsune fue
perseguido por Minamoto no Yoritomo en 1185, cometiendo seppuku (suicidio) tras
cumplir exitosamente un plan que implicaba salvar a su señor. (Turnbull, 2010, p.5-6)
El motivo de las Guerras Genpei era una cuestión de hegemonía del país. En 1160,
Taira Kiyomori, señor del Clan Taira, casó a su hija Taira no Tokuko con el heredero
imperial Takakura, lo que haría que el descendiente de esta pareja fuese parte del Clan
8
Taira, y, por tanto, el clan pudiese regir Japón de manera extraoficial. Los Minamoto se
alzaron contra este plan y le declararon la guerra a los Taira en un conflicto que duró
cinco años y que acabó con la victoria de Minamoto no Yoritomo, fundador del primer
shogunato, el Shogunato Kamakura, llamado así por encontrarse instalado en Kamakura.
La instauración del shogunato supone la aplicación de un gobierno militar que convierte
al Emperador en un gobernante simbólico y que le da, naturalmente, una relevancia
mayor a la clase militar.
Militarmente hablando, las Guerras Genpei supusieron un cambio importante en
relación al pasado. Para empezar, la cantidad de soldados en una batalla aumentó
exponencialmente, pues si en las batallas pre-Genpei eran ejércitos de apenas mil
soldados, en esta década nos encontramos con ejércitos de hasta diez mil soldados, así
como un aumento sustancial del uso de la infantería -recordemos que los guerreros
luchaban casi completamente a caballo-. (Black, 1998, p.57)
La inclusión de la infantería como una fuerza más dentro del ejército supuso un cambio
paralelo en el Código de Batallas. Este código, que llegó a estar redactado, eran una
serie de normas que ambos bandos debían seguir en caso de estar en guerra (como
citarse en una fecha puntual, etc.), pero sólo se aplicaba a los guerreros a caballo. Esto
permitió a la infantería, exenta de toda norma, usar tácticas que eran vistas como
“deplorables” como los incendios provocados de los fuertes de madera enemigos o
atacar mediante emboscadas. (Black, 1998, p.58)
El siglo XIII se caracterizó por el derrocamiento de este sistema de gobierno militar y la
invasión en dos ocasiones del ejército mongol en Japón, concretamente en el norte de
Kyūshū. El segundo shōgun del linaje de los Minamoto, Minamoto no Yoriie, fue
depuesto por el Clan Hojō (descendientes de los Taira) por cuestiones de sucesión,
convirtiendo el shogunato en un gobierno títere sin influencia en la sociedad y regido
por shikken (regentes) del Clan Hojō. Como consecuencia, cuando los mongoles
llegaron por primera vez a Japón en el año 1274 al mando de Kublai Khan, primer
Emperador de la Dinastía Yuan en China, los japoneses no contaban con una figura de
autoridad militar en la que apoyarse en su defensa contra los mongoles.
Los soldados japoneses fueron bombardeados con explosivos y con flechas
envenenadas, pero aun así consiguieron echar a los mongoles de Japón. No obstante, en
9
1281 los mongoles volvieron una vez más a Japón con un ejército mayor, pero
nuevamente fueron expulsados por los samuráis. En esta ocasión, los japoneses
contaron con la ventaja decisiva del kamikaze, que se traduciría como “viento de los
dioses”. Este kamikaze, que fue en realidad un tifón, arrasó con gran parte de la flota de
los mongoles y supuso la segunda y definitiva victoria japonesa. (Turnbull, 2013, p.17)
2.1.3 Siglo XIV y Siglo XV (Período Namboku-cho y Guerra Ōnin)
En el siglo XIV tiene lugar el primer cambio de gobierno militar a nivel de clan. Si bien
cuando los Hojō se convirtieron en los líderes militares en la sombra mediante el rango
de regentes, el Shogunato Kamakura como tal seguía en pie. Esta retirada del poder a
los Minamoto fue una de las principales causas por las que, en el año 1333, un grupo de
samuráis defensores del linaje Minamoto venció al Clan Hojō y le retiró su influencia
en el shogunato. Tras una pausa de tres años, el emperador eligió a uno de los
componentes del grupo, Ashikaga Takauji, para que se convirtiese en el nuevo shōgun.
Se fundó así el Shogunato Ashikaga, que duraría desde 1336 hasta 1573. (Black, 1998,
p.53)
El derrocamiento del Shogunato Kamakura supuso nuevamente cambios en la estructura
militar de Japón. Estos cambios tuvieron lugar en el Período Namboku-chō, que
transcurre desde 1331 (antes de la caída de los Hojō) hasta 1392. La mayor novedad
consistió en que se formaron bloques de ejércitos compuestos íntegramente por
infantería. Esta misma infantería pasó a utilizar el yari (lanza) como arma principal,
aunque sin dejar de lado demás armas como el arco. Junto a esta infantería, se creó una
facción en el ejército denominada akutō (literalmente “bandas malvadas”), compuesta
por criminales concentrados en guerrillas. Estaban especializados en incendios
provocados y ataques relámpago, todo esto con un estilo de lucha feroz, equivalente al
de los ashigaru que aparecerán en la Guerra Ōnin, clase que se cree que puede provenir
de los akutō por cuestiones como éstas.
Los akutō eran especialistas también en construir los conocidos como jōkaku; fuertes de
montaña. Estos fuertes eran, mayormente, estructuras improvisadas cuya ventaja
principal radicaba en su ubicación geográfica. Estos mismos fuertes se fabricarían hasta
entrado el período Sengoku y no se cambiaron por los castillos hasta el siglo XVI. Los
fuertes de esta época no tenían, a diferencia de los posteriores castillos, función de
10
último bastión o punto clave de la batalla, sino que eran bases desde las cuales se
preparaba la retirada en caso de derrota. Incluso si un señor no podía retirarse, se
suicidaba antes que luchar hasta el final por su fuerte. (Black, 1998, p.58)
A nivel administrativo, el Shogunato Ashikaga introdujo un factor clave cuya mala
gestión desembocaría en la Guerra Ōnin: el auge de poder de los shugo o “contables” y
su transición a los daimyo del siglo XVI. Los shugo eran jefes-guerreros semi-
independientes elegidos por el propio shōgun desde la época Heian que debían actuar
como contables y encargarse de la administración de las 66 provincias que componían
Japón. Junto a los shugo se encontraban los jitō, que desempeñaban una labor de
administración más orientada a la justicia y cuyo sistema fue derogado por Toyotomi
Hideyoshi en el siglo XVI.
El primer problema con el que se encontró el shogunato era la lejanía con respecto a
algunos territorios como era el caso de Kyushu o el norte de Honshu (y en el siglo XV,
Kantō), lo que dificultaba bastante su gobierno. El Shogunato Ashikaga asignó a cada
shugo uno o dos territorios, en los que prácticamente siempre eran extranjeros. Esta
condición les causaba problemas a la hora de mantener a los señores locales a raya, por
lo que para el siglo XV muchas familias shugo se encontraban con problemas
económicos o, directamente, estaban arruinadas. (Black, 1998, p.54)
La ruina familiar de los shugo supuso una creciente hostilidad hacia el gobierno,
hostilidad que llegaría a su punto álgido (la Guerra Ōnin) con el problema creado por el
shōgun Ashikaga Yoshimasa. Los shugo contaban con tres familias líderes: los
Hosokawa, los Hatakeyama y los Shiba. Había una guerra interna entre los Hatakeyama
y los Shiba por cuestiones sucesorias, conflicto que se acrecentó a lo largo de la década
de 1460. En esta década tuvo lugar el conflicto con el shōgun y el origen de la Guerra
Ōnin.
Ashikaga Yoshimasa, al no tener ningún descendiente, convenció a su hermano para
que él fuese su sucesor a su muerte. Esto cambió cuando la esposa de Yoshimasa le dio
un hijo, lo que dividió al shogunato en dos facciones: aquellos partidarios de que el
heredero fuera el hijo de Yoshimasa (es decir, sucesión natural) o aquellos partidarios
de que el heredero fuera el hermano de Yoshimasa (pues inicialmente le había sido
acordado el puesto). Yoshimasa pudo haber zanjado este conflicto, pero al mostrarse
11
indeciso respecto al tema tuvo lugar en 1467 una guerra al norte de Kioto entre dos
facciones Hatakeyama: la Guerra Ōnin.
La Guerra Ōnin se inició en una época en la que el Shogunato Ashikaga sólo ejercía su
dominio sobre el centro y el oeste de Honshu, así como Shikoku. Llamada así por el
Período Ōnin (iniciado en 1467) supuso que los Ashikaga pasaran a convertirse en una
institución simbólica tras la guerra, al igual que el emperador, y se asentaran así las
bases del “Período de los Estados Combatientes” (Sengoku Jidai). El conflicto duró
desde 1467 hasta 1477, aunque ya en 1473 la guerra había perdido su propósito, pues
Ashikaga Yoshimasa había convertido de manera oficial a su hijo en sucesor. Pese a
todo, la guerra continuó por cuestiones de conflictos internos de clanes y en 1477, Kioto
acabó en ruinas casi de manera absoluta.
La novedad más importante de la Guerra Ōnin fue la introducción de los ashigaru como
una de las bases del ejército. Previamente habíamos comentado que los akutō eran los
posibles antecedentes de estos ashigaru, aunque variaban en aspectos como la lucha
íntegramente a pie. No obstante, tanto los ashigaru como los akutō tenían en común su
ferocidad a la hora de luchar, por lo que en el Período Ōnin fueron causantes de muchos
sucesos terribles (Kioto acabó en ruinas por ellos). A la hora de hablar de su equipo, hay
que aclarar que, si bien en ocasiones llevaban armadura, la mayoría de las veces iban
desprotegidos fuese cual fuese la estación en la que luchasen. Usaban el yari y la
naginata (el equivalente oriental a una alabarda) como armas principales y luchaban
organizados en guerrillas. (Black, 1998, p.59)
Cuando en 1477 el gobierno del shogunato pasa a ser simbólico, tiene lugar el auge del
Período (que comienza como tal al inicio de la Guerra Ōnin) de los Estados
Combatientes. Este período duró desde 1467 a 1568, tras el cual vino el Período
Azuchi-Momoyama (1568-1603). Tanto el Sengoku Jidai (Inicios de la unificación del
país) como el Período Azuchi-Momoyama (Guerra de Corea) fueron períodos con un
componente militar importantísimo, pues los avances que se hicieron en este campo
fueron exponenciales, con la llegada de los portugueses a Japón con arcabuces, algo que
revolucionó la organización militar de los siglos XVI-XVII.
12
2.2 Sengoku Jidai / Periodo de los Estados Combatientes (1467-1568)
2.2.1 La figura del daimyo y la estructura social de Japón:
Como mencionamos anteriormente, la Guerra Ōnin estuvo motivada por la progresiva
transición de los shugo a daimyo, equivalentes a los señores feudales occidentales. Los
daimyo poseían menos tierras que los shugo pre-Ōnin, pero estos terrenos eran
independientes del shōgun, teniendo su propio sistema de gobierno con vasallaje y con
el daimyo como único líder de sus tierras. Aquí se afianzó la figura de los clanes, que
pasaron a tener un aumento proporcional de autoridad y llegaron a ser los gobernantes
de provincias enteras (cuando un clan invadía una provincia, le declaraba la guerra al
clan gobernante de ésta).
Estos daimyo estaban en constante guerra con otros daimyo por petición de sus propios
vasallos, que exigían más tierras y se rebelaban en caso de que el daimyo no les hiciera
caso. Volvemos a referirnos aquí al movimiento gekokujō (“los de abajo derrocan a los
de arriba”), pues los clanes eran respetados por su habilidad y no por su linaje. Esto
suponía que aquel daimyo que no fuese competente en su cargo, independientemente de
su linaje, era derrocado por sus vasallos o incluso por sus propios descendientes. (Black,
1998, p.60) En cierto modo esto es un reflejo de la sociedad imperante del momento,
donde el linaje no tiene ninguna relevancia ni autoridad y se hace caso al más fuerte.
Un par de los casos más populares de gekokujō se hallan en el Clan Takeda y en el Clan
Uesugi. Los Takeda eran un clan asentado en la provincia de Kai, al oeste de Kanto, y
liderados por Takeda Nobutora. Nobutora decidió invadir en 1541 la provincia de
Shinano por cuestiones meramente expansionistas, pero cuando volvió se encontró con
que su hijo (Takeda Shingen) había hecho un acto de gekokujō y que, por lo tanto,
pasaba a dejar de ser el daimyo de su propio clan. Un año después de rebelarse, Shingen
siguió con la campaña de su padre y acabó por tomar Shinano tras una década de lucha.
Por su parte, el caso del Clan Uesugi es ligeramente distinto, pues Uesugi Kenshin se
hizo con el poder de su clan en 1548 tras derrocar a su hermano “político” Uesugi
Norimasa. (Black, 1998, p.61)
También se pueden usar ambos ejemplos para reflejar otro modo de conducta de los
daimyo: las alianzas entre sí mediante casamientos de hijas, hermanas u otras mujeres
13
de la familia. Este fue el caso del “triunvirato” formado en 1554 entre Takeda Shingen,
daimyo de Kai, Imagawa Yoshimoto, daimyo de Suruga y Hōjō Ujiyasu, daimyo de
Odawara. Esta alianza en tres bandas fruto de un sistema de vínculos de familia política
se conoció como sankoku domei o “Pacto de los Tres Territorios”. Este tipo de pactos
duraban poco y eran bastante frágiles, incluso estando en vigor.
Este tipo de políticas, en su mayoría, estaban dirigidas hacia alianzas con el fin de
mantener un pacto de no agresión entre dos o más provincias o con el fin de realizar una
alianza militar contra otras provincias, como el caso de este Pacto de los Tres
Territorios. Según este pacto, Yoshimoto podría invadir libremente las provincias de
Tottori y Mikawa, al Oeste; Ujikasu podría consolidar el poder del Clan Hōjō en las
cinco provincias que poseían en Kanto y Shingen podría tener los flancos este y oeste
controlados, pudiendo centrarse en la campaña contra el norte de Shinano, donde se
encontraba la provincia de Echigo perteneciente al Clan Uesugi. (Black, 1998, p.63)
De este modo, Uesugi Kenshin y Takeda Shingen lucharon en Kawanakajima varias
veces. Según se especula actualmente, en vez de las doce batallas que se citan en las
fuentes históricas sólo tuvieron lugar cinco (1553, 1555, 1557, 1561, 1564), de las
cuales solo dos (1555 y 1561, especialmente esta última) se considera que fueron
realmente importantes. Ambos se consideraron ganadores de estas guerras, pues
Kenshin evitó que Shingen invadiera Echigo y Shingen pudo continuar sin
interrupciones la conquista del resto de Shinano. La peculiaridad de esta serie de
batallas es que, si bien ambos daimyo estaban enzarzados en su propia guerra particular
por convertirse en el único gran unificador de Japón, esta persistencia en un mismo
lugar era algo insólito en el período Sengoku. Normalmente, si las guerras particulares
duraban tanto tiempo, ambos daimyo pactaban la paz y orientaban sus campañas hacia
otros territorios. (Black, 1998, p.64)
Había excepciones en algunas provincias japonesas respecto al sistema de clan liderado
por un daimyo. Una fuerza que fue surgiendo en diversas provincias fue la de los
monjes-guerreros Ikko-Ikki. Los Ikko-Ikki eran partidarios del Jodo-Shinshu (Auténtica
Tierra Pura), doctrina budista que afirmaba que sus seguidores podían ser salvados por
el Buda Amida y que era una rama dividida de la secta de la Tierra Pura. Se hallaban
instalados en las provincias de Kii, Omi, Echizen y Kaga, llegando a derrocar al daimyo
en esta última instalándose como gobernantes. (Black, 1998, p.71)
14
2.2.2 La unificación iniciada por Oda Nobunaga (1560-1582):
Mientras Uesugi Kenshin y Shingen Takeda estaban en su guerra particular de
Kawanakajima, Oda Nobunaga, del clan Oda de Owari, pasó sus primeros años
militares unificando su propia provincia. En 1558 hay que mencionar que Toyotomi
Hideyoshi (por entonces conocido como Kinoshita Tokushiro) desertó de las filas del
Clan Imagawa para incorporarse al Clan Oda. (Turnbull, 2010, p.4)
Fue precisamente el Clan Imagawa, liderado por Imagawa Yoshimoto, el que decidió
invadir la provincia de Owari con un ejército muy superior al que había allí. Como
consecuencia, el ejército Imagawa venció en todos los combates salvo en la conocida
Batalla de Okehazama de 1560. (Turnbull, 2010, p.9)
2.2.2.1 Batalla de Okehazama (1560):
Oda Nobunaga contaba con un ejército de 5000 hombres afincados en el Templo
Zenshoji, mientras que Imagawa Yoshimoto con 25000 soldados en sus filas. Oda
consideró que un ataque frontal resultaría en un amplio fracaso, pues su ejército era
superado en una relación de diez soldados Imagawa por cada soldado Oda. Además,
defender su último bastión no resultaría práctico, pues sus recursos acabarían por
agotarse y eso supondría la derrota. Por lo tanto, optó por realizar un ataque sorpresa
sobre el campamento Imagawa.
Para preparar su táctica, Nobunaga dejó un pequeño grupo de hombres en el templo
para que actuaran como señuelo, de tal modo que el grueso del ejército iría a través de
las colinas boscosas para pasar desapercibidos. Cuando el ejército iba llegando al
campamento el clima les favoreció, pues empezó a llover en grandes cantidades,
llegando a sonar truenos. Esto les ayudaba a no ser descubiertos por los Imagawa, pues
de esta manera el ruido que generasen sería silenciado por la lluvia y los truenos.
Los Imagawa fueron totalmente tomados por sorpresa, lo que provocó que dejaran
desprotegida la tienda del comandante. Cuando Yoshimoto salió, fue decapitado por
Mori Shinsuke, lo que zanjó la batalla en dos horas. (Black, 1998, p.67) Como
consecuencia, el Clan Imagawa acabó desintegrándose y Oda Nobunaga decidió aspirar
al shogunato, como había hecho Yoshimoto antes que él. Para ello, decidió tomar la
provincia de Mino.
15
La campaña de Mino venía suscitada por una rivalidad entre el Clan Oda y el Clan Saito
debido a la hostilidad de los Saito hacia los Oda tras la muerte de Saito Dosan
Toshimasa en 1556. La batalla final antes de que Nobunaga se anexionase Mino fue el
Asedio al Castillo de Inabayama en 1567. Para comprender la importancia de esta
batalla hay que aclarar diversos puntos. El Castillo de Inabayama era la base
administrativa del Clan Saito y se encontraba a lo alto del Monte Inaba. Bajo el Monte
Inaba se encontraba la ciudad de Inoguchi, situado a su vez en el Monte Inoguchi.
Cuando Oda Nobunaga entró en la provincia de Mino, lo primero que hizo fue buscar el
apoyo de los demás señores de la provincia ajenos al Clan Saito. Los tres señores más
importantes de esta alianza anti-Saito fueron conocidos como el “Triunvirato de Mino”.
Este grupo estaba compuesto por generales al servicio del Clan Saito, pero que estaban
interesados en que Nobunaga venciera en Inabayama.
Según el Shinchou Kouki, libro que relata la vida de Nobunaga, el ejército Oda cruzó el
río Kiso compuesto por un total de 5000 hombres como base de su fuerza. Lo primero
que hicieron fue incendiar la ciudad de Inoguchi, con el propósito de despejar el
territorio para el ejército principal. Una parte menor se asentó en el monte Inoguchi y
una cordillera próxima, mientras que la mayor parte se concentró frente al monte Inaba
para iniciar el asedio.
Este asedio llegó a un relativo punto de estancamiento hasta que Horio Yoshiharu,
residente al servicio de Hideyoshi, le mostró al ejército Oda un atajo por el que llegar a
la parte norte de la montaña y, desde ahí, al interior del castillo. Este atajo había sido
descartado por los defensores al ser demasiado pequeño como para que pasara un
número importante de tropas enemigas. Hideyoshi decidió aprovechar esto a su favor y
fue junto a un grupo inferior a diez hombres por esta ruta. Consiguieron entrar y
sembrar el caos en el castillo, para acto seguido abrir la puerta principal y que Kuroda
Kanbei, estratega del grueso asentado en el monte Inaba, llevase a su ejército al interior
del castillo y lo tomase. El plan fue un éxito y Mino se rindió ante Nobunaga el 27 de
septiembre de 1567. (Turnbull, 2010, p.10)
En 1568 tiene lugar el fin del Sengoku Jidai y el inicio de Azuchi-Momoyama cuando
Oda Nobunaga, tras tomar Mino, decide entrar en Kioto con el fin de colocar al shōgun
heredero Ashikaga Yoshiaki, en el poder. Yoshiaki había solicitado la ayuda de diversos
16
daimyo para regresar a su puesto tras una intervención en el linaje por parte de
Matsunaga Hisahide, daimyo independiente en Yamato. Cuando Nobunaga, tras huir las
tropas de Hisahide, consigue establecer a Yoshiaki, le convierte en una especie de
“shōgun títere” mediante el cual Nobunaga pasa a ser el shōgun extraoficial (aunque
nunca se reconoció como tal). (Turnbull, 2010, p.10)
2.2.3 Ejército de Oda Nobunaga: Componentes
En el Sengoku Jidai tuvo lugar una revolución histórica cuando entraron en contacto,
por primera vez en 1543, los comerciantes portugueses y los japoneses en la isla
japonesa de Tanegashima. Esto dio lugar a una nueva facción dentro del ejército; los
arcabuceros, que usaban a partir de 1549 armas de fuego compradas a los portugueses
conocidas como “arcabuces”. Los arcabuceros eran una subdivisión dentro de los
ashigaru, divididos en tres tipos: ashigaru con yari, ashigaru con arco y ashigaru con
arcabuz. En ocasiones, los ashigaru con arco y los arcabuceros formaban una única
unidad, pues ambos eran de ataque a larga distancia.
Una de las ventajas de los arcabuceros es que, a diferencia de los arqueros que requieren
práctica y presteza constante, sólo requieren instrucción y disciplina. Al mismo tiempo,
el propio uso del arcabuz supone que el arcabucero esté en constante riesgo, pues la
mecha debe estar siempre encendida para prender la carga. Para evitar que la carga se
prenda cuando no es necesario, la mecha debe mantenerse separada de la cazoleta hasta
que se dé la orden de disparar. Si bien los arcabuceros fueron cobrando importancia en
el ejército, la munición no era fácil de obtener, pues uno de los componentes necesarios
para fabricar el compuesto, concretamente el nitrato sódico, no existía en Japón y tenía
que ser importado.
Era un arma que requería además bastante tiempo para ser disparada, pues primero los
arcabuceros debían colocarse en una formación en línea y con una rodilla en el suelo.
Tras esto, usaban yesca para comenzar a prender la mecha con el fin de que fuese
ardiendo lentamente. Metían entonces la mecha en el orificio de la culata con el fin de
tenerla alejada de la cazoleta y, al mismo tiempo, a mano. Se cogía entonces una petaca
de pólvora, con la que se introducía un poco de esta en el cañón. Se sacaba una baqueta
y se empujaba la pólvora en el interior, tras lo que se introducía una bala, también
empujada por la baqueta.
17
Una vez cargado el arcabuz, se corría la tapa de la cazoleta y se llenaba con otra carga
de pólvora. Tras esto, se ponía la tapa de nuevo y se insertaba la mecha encendida a
través del cerrojo, aunque debía ser amartillada antes de esto. Soplaban entonces el
extremo de la mecha para avivar el fuego y colocaban el arma en posición horizontal,
abriendo de nuevo la cazoleta. A la orden de disparar, apretaban el gatillo y provocaban
una explosión de la pólvora, haciendo que la bala saliese disparada. Si se usaba un
ozutsu (así era como se llamaba a los arcabuces de gran tamaño), la fuerza del retroceso
era capaz de tirar a un ashigaru novato. El ashigaru que disparaba el ozutsu debía
procurar que su disparo contase con una leve parábola, con el fin de que el proyectil
alcanzase las líneas traseras del ejército enemigo. (Turnbull, 2013, p.108-109)
Los ashigaru eran soldados de clase baja, por lo que algunos generales se negaban a
comandarles en batalla por sentirse superiores respecto a esta facción Esto dio lugar a
que se generase una categoría conocida como los taisho o “generales de ashigaru”, que
comandaban exclusivamente bloques de esta facción. Los taisho se encargaban también
de disciplinar a los ashigaru, que eran vulgares e incultos en su mayoría, para
convertirles en auténticos guerreros. Nobunaga fue partidario de contar con la fuerza de
los ashigaru y Hideyoshi fue en sus orígenes uno de ellos. (Turnbull, 2013, p.107)
Antes hemos mencionado a los Ikko-Ikki como una alternativa al sistema fundamentado
en la figura del daimyo. En la época del Sengoku Jidai, los Ikko-Ikki no eran los únicos
monjes-guerreros que había en Japón. Monje-guerrero era todo aquel sacerdote que
mantenía su condición de samurái pese a haber tomado los votos, es decir, que había
sido nombrado miembro del clero pero que no había ingresado en un templo ni tomado
cargo de uno. Durante el Sengoku Jidai fueron una fuerza a tener en cuenta a la hora de
formar un ejército, pero sus orígenes se remontan al siglo X, cuando los sohei, pioneros
de los monjes-guerreros del Sengoku, eran reclutados para defender los templos del
Monte Hiei y el Monte Nara, yendo armados con naginata y formando ejércitos
íntegros. El último bastión de los monjes-guerreros fue el Templo de Negorodera en Kii,
que cayó en 1585 a manos del ejército de Toyotomi Hideyoshi. (Turnbull, 2013, p.113-
114).
18
2.2.4 Yamajiro y castillos de piedra del Sengoku:
Hubo algunos casos de evolución o añadido militar que se explicarán posteriormente,
pues corresponden al Período Azuchi-Momoyama o incluso posterior a éste, como el
establecimiento del Shogunato Tokugawa. Sin embargo, hay que mencionar algo muy
importante que transcurre en el Sengoku Jidai y que tiene una relación importante con el
sistema militar: la evolución progresiva de los fuertes a castillos.
Se estima que en las épocas previas al Sengoku Jidai llegaron a construirse un total de
40.000 fuertes. Citando lo comentado antes, “estos fuertes eran, mayormente,
estructuras improvisadas cuya ventaja principal radicaba en su ubicación geográfica.”
Además, “a diferencia de los posteriores castillos, función de último bastión o punto
clave de la batalla”. Este tipo de estructuras, creadas a principios y en ocasiones a
mediados del Sengoku Jidai, se conocen como yamajiro (castillo en la montaña) y se
erigían en un día o dos, por lo que aparecían y desaparecían con frecuencia.
Las defensas de estos fuertes consistían en diversas partes como los hori (fosos en torno
al castillo, normalmente secos), los dorui (murallas de barro), los saku (empalizadas de
madera) o yagura (torres de vigía). Los yagura, por ejemplo, eran la parte más
importante de todo el yamajiro si estaba orientado a la observación del terreno. Todas
estas instalaciones estaban repartidas entre el honjou (fuerte principal) y los shijou
(fuertes adyacentes), aunque clanes como los Hojo de Kanto tenían subdivisiones hasta
dentro de estos shijou, conocidos como matashijou. La forma más utilizada para
destruir estos fuertes era usando el sistema de incendios provocados, lo que suponía que
en ocasiones los pueblos y los campos adyacentes también se viesen afectados. (Black,
1998, p.64)
Con el tiempo, los señores comenzaron a experimentar con bases de piedra para los
castillos. Para la construcción de los castillos se necesitan miles de trabajadores, pues
hay que limpiar la colina de árboles y seguir unas pautas geométricas muy concretas.
Son buenas estructuras a nivel defensivo, pues cuentan además con la ventaja de tener
cimientos resistentes a terremotos. La cimentación se hace sin mortero (mezcla) y las
piedras tienen el lado más delgado en la parte interior de la muralla, formando una
superficie cóncava. Esto se conoce como musha-gaeshi y su propósito principal es
complicar las invasiones enemigas a través de la escalada. Un ejemplo que ha llegado a
19
nuestros días es el de los muros del castillo de Kumamoto, en Kyushu. (Turnbull, 2013,
p.149-150)
Los muros se rematan con tejas que protegen de la lluvia, abriéndose en ellos troneras
(también conocidas como aspilleras; aberturas hechas en los muros para disparar flechas
o balas a través de ellos desde la parte interior). Todos los castillos diseñados de esta
manera tienen grandes puertas de madera apoyadas sobre grandes goznes metálicos y
están reforzadas reforzados con placas y pinchos de hierro. Los castillos en sí están
construidos con madera blanca, losas azules y remates dorados, aunque hay casos en los
que la madera es negra, como el castillo de Okayama, en la región de Chuugoku, o
nuevamente el de Kumamoto.
Sin embargo, y al igual que los yamajiro, los castillos de piedra también tienen una serie
de debilidades, aprovechadas por el enemigo a la hora de entrar en combate. Para
empezar, una debilidad hallada en la propia estructura es que siguen siendo
mayoritariamente de madera, por lo que son vulnerables al fuego. Los castillos no son
impermeables, por lo que su mantenimiento tras un día de lluvia implicaba un gasto
importante. Su geografía era un factor muy importante, no sólo por cuestiones de
visibilidad, sino por proximidad a un pozo. Si, durante un asedio, un castillo dependía
únicamente del agua de lluvia o de la importación, la guarnición del castillo no resistía y
acababan perdiendo. Por ello el hecho de tener un pozo en los dominios del castillo era
una cuestión vital. (Turnbull, 2013, p.151-152)
2.3 Azuchi-Momoyama / Período de la Unificación (1568-1603)
2.3.1 La unificación de Oda Nobunaga tras la toma de Kioto (1568-1582)
El período Azuchi-Momoyama comienza tras el establecimiento de Ashikaga Yoshiaki
como shōgun títere y con Oda Nobunaga como auténtico gobernante del país. Sin
embargo, si bien esta falsa toma de poder le daba un aumento importante de influencia,
Japón seguía sin estar unificado bajo un único gobierno, por lo que la campaña de
unificación del país no habría acabado hasta que todas las provincias le rindiesen sus
respetos al shōgun.
20
Precisamente fue esta ausencia de pleitesía al shōgun la que suscitó la siguiente
conquista de Nobunaga: la provincia de Echizen, al norte de Kioto, liderada por el Clan
Asakura y su daimyo Asakura Yoshikage. En esta época, Nobunaga tenía el ejército
dividido en diversos bloques liderados por un general con libre autoridad hasta cierto
punto. Por ejemplo, Hideyoshi contaba con un ejército propio de 3000 hombres y con la
autoridad de realizar pedidos de provisiones -esto se refleja en una carta escrita a un
mercader de Sakai al que le solicita pólvora para su fuerte-. (Turnbull, 2010, p.11)
La campaña de conquista de Echizen estaba siendo exitosa hasta que Nobunaga fue
informado de que el Clan Asai, al que pertenecía su cuñado Asai Nagamasa, había
formado una alianza con el Clan Asakura con el fin estratégico de realizar un ataque
desde dos frentes distintos, cortando además la posibilidad de toda ayuda aliada. Es un
ejemplo de alianza a corto plazo con fines únicamente militares, de ataque hacia un
enemigo único. Pese a todo esto, el señor del castillo de Kuchiki en la provincia de Omi,
Kuchiki Mototsuna, apoyó a Nobunaga y le indicó una ruta por la que podía escapar de
la provincia con sus hombres. La Batalla de Anegawa de 1570 fue la consecuencia de
esta huida, donde Nobunaga salió victorioso aunque sin llegar a acabar con la alianza
anti-Oda formada por los Asai y los Asakura.
En 1572, en plena guerra entre Nobunaga y la coalición anti-Oda, se unió al conflicto
otro clan que controlaba gran parte de zona central de Japón; el Clan Takeda liderado
por Takeda Shingen. Shingen derrota en la Batalla de Mikata-ga-Hara a uno de los
generales más cercanos a Nobunaga, Tokugawa Ieyasu. El shōgun Ashikaga Yoshiaki
vio en Takeda Shingen su posibilidad de oponerse a Nobunaga (era títere de manera
involuntaria), por lo que declaró abiertamente su apoyo al Clan Takeda. Tras esto,
ordenó inmediatamente fortificar el castillo de Nijou, en Kioto, donde se encontraba
residiendo. (Turnbull, 2010, p.13)
1573 es un claro ejemplo del uso de la información en una campaña militar de la época.
Takeda Shingen había fallecido por un balazo en el Asedio al Castillo de Noda ese
mismo año, pero su clan quiso ocultar su muerte. El shōgun Yoshiaki siguió creyendo
que Shingen estaba vivo; no así Nobunaga, que aprovechó esto para ponerse a la
ofensiva, expulsando a Yoshiaki del shogunato sin que ningún clan lo impidiese. Este es
el fin del Shogunato Ashikaga de manera oficial, pues tras esto el puesto de shōgun
estuvo vacío hasta que en 1615 Tokugawa Ieyasu instauró el Shogunato Tokugawa. El
21
hecho de que Nobunaga supiese (con una cierta certeza) que Takeda Shingen había
muerto, fue clave a la hora de expulsar a Yoshiaki del shogunato.
Un mes después del final del Shogunato Ashikaga, el ejército Oda zanjó el conflicto con
los Asai y los Asakura, destruyendo a los Asakura en Ichijodani y a los Asai en Odani.
Esta conclusión al conflicto sirve para ejemplificar lo que hacía un daimyo tras ganar
una campaña y anexionarse un castillo o una provincia. En el caso de Nobunaga, cuando
venció a los Asai le dio todos los terrenos que pertenecían a estos a Hideyoshi, lo que
convirtió a este en daimyo de Omi y del castillo de Odani. Hideyoshi se cambió el
nombre a Hashiba Hideyoshi como una manera de reivindicar su nuevo rango y
separarse de sus orígenes ashigaru. El ejército de Hideyoshi constaba entonces de gente
procedente de territorios como Mino, Owari o incluso de Omi. Esto suponía que el
ejército, con gente de diferentes orígenes entre sus filas, estaba unificado bajo la
bandera del que se había conseguido imponer por la fuerza.
En 1575 tuvo lugar la Batalla de Nagashino, en la que nuevamente se enfrentaban las
fuerzas del ejército de Oda Nobunaga contra el Clan Takeda, esta vez liderado por
Takeda Katsuyori. Consistía en un ataque por parte de los Takeda al castillo de
Nagashino, situado en la provincia de Mikawa y perteneciente a Tokugawa Ieyasu. La
Batalla de Nagashino es un ejemplo de uso de armas de fuego extranjeras como los
arcabuces y su aplicación táctica en el combate en función del enemigo. Nobunaga era
consciente de que uno de los puntos fuertes más importantes del ejército Takeda era su
capacidad de lucha en terreno montañoso, por lo que instaló una empalizada donde
enfiló a más de mil arcabuceros para que estos disparasen fuego controlado por cargas
hacia el enemigo. El principal método de combate, pese a todo, fue el mano a mano
directo entre los beligerantes. (Turnbull, 2010, p.15)
El próximo objetivo de Nobunaga, tras la rendición pacífica del Templo Hongan-ji de
los Ikko-Ikki, fue la conquista de los territorios del Mar Interior controlados por el Clan
Mori. Para abarcar esta cantidad de territorio, Nobunaga ordenó a dos de sus generales,
Akechi Mitsuhide y Hashiba Hideyoshi, que llevasen a sus ejércitos a través de dos
rutas importantes: la Ruta San'indo, al norte; y la Ruta San'yodo, al sur. La idea al ir por
la San'indo era que Mitsuhide atacase los terrenos adyacentes al Mar de Japón a través
de las provincias de Wakasa y Tamba. El ir por San'yodo, por su parte, suponía que
Hideyoshi avanzase hasta el cuartel general de los Mori y de sus aliados. Si bien la
22
campaña de San'indo fue menos exitosa (que no un fracaso), la campaña de Hideyoshi
en San'yodo es un ejemplo del sistema de conquista que usó a lo largo de su unificación
hasta completarla. (Turnbull, 2010, p.17-19)
La primera provincia que Hideyoshi tomó fue Harima. En Harima había dos grandes
castillos: el castillo Himeji (o Himeyama) y el castillo de Miki. El castillo Himeji estaba
regido por el Clan Kodera, liderado por el daimyo Kodera Masamoto. Aquí Hideyoshi
optó por negociar la toma del castillo de tal modo que fuera un simple traspaso de
poderes sin muertes. Aliarse con los Kodera supondría que las familias menores de la
provincia también se uniesen a su ejército, además de poder partir con ventaja frente al
otro gran daimyo de la provincia, Bessho Nagamaru. En consecuencia, y tras el traspaso
como rehén del nieto de Kodera Masamoto, el Clan Kodera pasó a formar parte del
ejército de Oda Nobunaga. Se pretendió aplicar la misma técnica en el caso del castillo
de Miki, gobernado por Bessho Nagamaru, pero ante la negativa de éste no les quedó
otra opción que tomar las armas y conquistarlo por la fuerza. Además, Nagamaru se
suicidó para evitar unirse al ejército de Nobunaga, pese al interés de este en que formara
parte de sus filas.
Este sistema de “conquista pacífica” fue aplicado posteriormente en la provincia de
Bizen con el Clan Ukita, liderado por el daimyo Ukita Naoie. Esta alianza fue un interés
mutuo, pues Naoie quería dejar el bando de los Mori aunque no pudiese hacerlo
directamente. Nobunaga obtuvo en 1581 el castillo de Okayama (de los Ukita) tras la
muerte de Naoie y de manera hereditaria, pues el hijo de Naoie, Ukita Hideie, había sido
adoptado por Hideyoshi y, por tanto, el castillo pasaba a ser de Nobunaga. La toma del
castillo de Tottori se salió de este patrón y fue uno de los asedios más violentos de la
vida militar de Hideyoshi, llegando a durar 200 días. Para tener controlada a la
población del interior del castillo, Hideyoshi mandó construir una serie de torres a 500
metros de perímetro, decidiendo esperar hasta que la población muriese de hambre.
Aquellos que huían del castillo eran fusilados por los arcabuceros del ejército invasor. A
los 200 días, la guarnición del castillo de Tottori se rindió. (Turnbull, 2010, p.20)
En Tottori la guarnición liderada por Kikkawa Tsuneie rechazó todo intento de
negociación, lo que dio lugar al asedio de 200 días. El siguiente objetivo de Hideyoshi,
el castillo de Bitchu-Takamatsu, en Bitchu, fue un caso muy parecido a Tottori.
23
Hideyoshi intentó negociar con el daimyo del castillo, Shimizu Muneharu, pero este
rechazó someterse a las condiciones de Hideyoshi y se preparó para el asedio.
En el método de conquista de Bitchu-Takamatsu la geografía fue el factor clave para
obtener el éxito en el asedio del castillo. Bitchu-Takamatsu era un castillo-satélite de los
Mori y se encontraba en una pequeña colina en medio de una llanura. En el oeste del
castillo se encontraba el río Ashinori y, además, el castillo estaba a pocos metros sobre
el nivel del mar.
Hideyoshi usó la geografía a su favor aprovechando que en el este había una planicie
ligeramente inclinada que permitía inundar el castillo si se cambiaba el curso del río.
Hideyoshi ordenó la construcción de un dique en el caudal de la primera colina del este
tras el castillo. El dique contó con un total de 2'8 km de extensión y abarcó el castillo de
Bitchu-Takamatsu de este a oeste. El dique estaba hecho de un compuesto de tierra
reforzada y sacos llenos de tierra unidos por un marco de madera, con el fin de crear un
muro cruzado de manera trapezoidal. El dique, de 22 metros por la base y 11 metros en
lo alto, fue construido en 12 días por miles de trabajadores remunerados. El plan inicial
fue un éxito y todos los terrenos circundantes al castillo fueron inundados por la
corriente del río, cortando toda comunicación con el exterior. (Turnbull, 2010, p.21)
Mientras Hideyoshi había solicitado refuerzos para su campaña y se encontraba
asediando Bitchu-Takamatsu, Oda Nobunaga fue asesinado por Akechi Mitsuhide en un
ataque a traición con 13000 hombres. Esto sembró el caos en el linaje de Nobunaga y
supuso el inicio de la unificación liderada por Toyotomi Hideyoshi.
2.3.2 La unificación de Toyotomi Hideyoshi (1582-1591)
Hideyoshi pactó la paz con el Clan Mori, con la condición de que estos les entregasen
las provincias de Mimasaka, Bitchu y Hoki. Mimasaka ya estaba prácticamente bajo
control de Nobunaga, Bitchu iba por el mismo camino y Hoki era el siguiente objetivo,
por lo que los Mori aceptaron sin saber que Nobunaga había muerto. El interés
prioritario de Hideyoshi en ese momento, una vez pactada la paz con los Mori, era
derrotar a Akechi Mitsuhide antes de que éste formase alianzas con bastantes familias
por políticas como la exención de impuestos. Para ello tuvo que movilizar a su ejército
desde Bitchu hasta Kioto, lo que supuso una movilización a marchas forzadas de su
24
ejército hasta el pueblo de Yamazaki, donde Mitsuhide había decidido asentarse por
cuestiones estratégicas -no quería verse limitado a combatir dentro de un castillo-.
(Turnbull, 2010, p.26)
De este modo, el 25 de junio Hideyoshi movilizó a su ejército a lo largo de 12 km desde
Takamatsu a Numa, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente llegaron a Himeji, a
40 km de Numa, donde hicieron un alto para descansar y planificar su estrategia el 27.
El día 28 fueron a lo largo de la costa del Mar Interior (con escala en Amagasaki) unos
80 kilómetros. El 2 de julio se enfrentaron las tropas de Hideyoshi contra las de
Mitsuhide, quien sufrió una apabullante derrota y que, tras huir, fue asesinado por un
grupo de bandidos en Ogurusu. (Turnbull, 2010, p.27)
A partir de aquí, los intereses militares de Hideyoshi fueron orientados a eliminar toda
competencia interna que le impidiera tomar el mando del ejército de Nobunaga. Esto
podría asemejarse a los conflictos internos que resolvió Nobunaga antes de 1560 dentro
de su propio clan, aunque Hideyoshi debía unificar al ejército de Nobunaga con el
añadido de justificar la legitimidad de liderarlo él mismo antes que cualquiera de los
descendientes de Nobunaga. Tras diversas batallas entre Hideyoshi, Shibata Katsuie
(consejero principal de Nobunaga), Oda Nobuo y Oda Nobutaka, Hideyoshi acabó
unificando al ejército de Nobunaga con éxito en 1583 tras la batalla de Shizugatake.
En 1584 apareció la otra gran fuerza capaz de plantarle cara a Hideyoshi: Tokugawa
Ieyasu, daimyo de cinco provincias. Este conflicto, conocido como Komaki-Nagakute,
estuvo fundamentado en un sistema de alianzas y fue una guerra entre el ejército de
Hideyoshi, el Clan Mori, el Clan Uesugi como base principal de la alianza del oeste y
con el ejército de Ieyasu y el ejército de Oda Nobuo como base principal de la alianza
del este. (Turnbull, 2010, p.37). Había bastantes alianzas con clanes menores para
cuestiones puntuales, por lo que este conflicto fue uno de los que tuvo un impacto a
mayor escala de todo el Sengoku Jidai. La complejidad de la guerra fue tal, que sólo en
la Batalla de Nagakute lucharon 20000 hombres por parte del bando de Hideyoshi y
13500 por parte del bando de Ieyasu, divididos cada bando en cuatro grandes facciones
distinguidas dentro de esta batalla (repartidas, en el caso del bando de Hideyoshi, en
6000, 3000, 3000 y 8000 soldados), con otros ejércitos menores luchando
simultáneamente en localizaciones alternativas como Hakusanbayashi, Kaganoi,
Takegahana u Oku. (Turnbull, 2010, p. 40)
25
En la Batalla de Nagakute el vencedor resultó Ieyasu, aunque en la guerra no hubo un
bando que obtuviera una victoria clara. La paz se resolvió mediante un traspaso
complejo de castillos, el retorno de territorios conquistados, adopciones y rehenes. Dos
años después, Hideyoshi casó a su hermana con Ieyasu y le envió a su madre, lo que le
valió que Ieyasu le rindiera sus respetos. Hideyoshi tenía bajo su gobierno 37 provincias.
En 1585 Hideyoshi contaba con tres frentes distintos: los monjes-guerreros de
Negorodera, la toma de la isla Shikoku y Sassa Narimasa.
La fuerza militar de los monjes era de 30000-50000 personas y contaban con ciertas
habilidades con las armas de fuego. (Turnbull, 2010, p.44) La táctica que Hideyoshi
decidió emplear con ellos era la misma que usaban los ashigaru en la Guerra Onin y la
infantería durante las Guerras Genpei, consistente en quemar los edificios de madera en
los que residían las tropas y matarles mientras salían huyendo de las llamas.
El sometimiento de los monjes se complicó cuando desertaron al castillo de Ota,
liderado por el daimyo Ota Munemasa. Las defensas de Munemasa hacían poco viable
un ataque con armas de fuego, por lo que Hideyoshi optó por repetir la táctica utilizada
en el asedio de Bitchu-Takamatsu y creó un dique que desviase el caudal del río
Kiigawa con el fin de inundar la zona en torno al castillo. Esta vez hubo un
contratiempo, pues un sector del dique se rompió y generó pérdidas considerables en el
ejército de Hideyoshi. Pese a esto, finalmente Munemasa se rindió, las familias de los
samuráis fueron decapitadas y los campesinos pudieron volver a los campos.
Las operaciones de la isla Shikoku fueron íntegramente delegadas. En 1585 Hideyoshi
comenzó a comportarse como se comportaba Nobunaga tras la batalla de Nagashino en
1575, controlando alianzas de manera política, planificando estrategias y delegando las
tácticas a sus generales de confianza, desplazándose a cada zona de batalla una vez esta
estaba sentenciada. (Turnbull, 2010, p.44-45)
El gran unificador de Shikoku y única fuerza con la que tuvieron que enfrentarse las
tropas de Hideyoshi fue Chosokabe Motochika, daimyo del clan Chosokabe. Motochika
había tardado 25 años en conquistar todo Shikoku y cuando le llegó un mensajero
enviado por Hideyoshi, rechazó sus condiciones de rendición y decidió enfrentarse a su
ejército. Hideyoshi le había ofrecido que, en caso de rendirse, le otorgaría la provincia
de Tosa y se quedaría con las tres restantes. Cuando Motochika rechazó esto, Hideyoshi
26
movilizó a más de 173000 hombres para que conquistasen Shikoku, enviando 90000 a
la isla de Awaji, 23000 a la isla de Yashima y 60000 a invadir la provincia de Iyo.
(Turnbull, 2010, p.45). Esto da una idea de la revolución que supuso la unificación
progresiva de Hideyoshi y la magnitud de las fuerzas militares con las que contaba. El
mayor despliegue de tropas unificadas por parte de Hideyoshi fue el de la campaña de
conquista de Corea (1592-1598) una vez unificado completamente todo Japón. En
Shikoku, Chosokabe contaba con apenas 8000 soldados, por lo que acabó aceptando las
condiciones de Hideyoshi y se quedó con la provincia de Tosa.
La campaña contra Sassa Nagamasa, daimyo de Etchu, fue más bien un ajuste de
cuentas pendiente desde el conflicto de Komaki-Nagakute. Nagamasa fue aislado en su
castillo y, tras ser derrotado, fue perdonado por Hideyoshi y enviado a Kyushu con la
condición de vasallo y no de daimyo.
Precisamente fue Kyushu el posterior destino a unificar de Hideyoshi en 1587. Kyushu
contaba con la circunstancia de que valía como punto intermedio entre Europa y Japón
desde la llegada de los portugueses en 1543 a Tanegashima y, seis años después, la
llegada del cristianismo mediante San Francisco Javier. El clan imperante en Kyushu
eran los Satsuma, que tras vincularse a los occidentales en comercio y religión iniciaron
una campaña de progresivas conquistas para unificar Kyushu. El ejército de Hideyoshi
llegó entre pleno conflicto de clanes entre Satsuma y Otomo. (Turnbull, 2010, p.48)
Hideyoshi, que envió a su ejército a invadir a los Satsuma para “defender a los Otomo”,
realizó la operación militar más grande de toda la historia de Japón hasta entonces y con
el precedente negativo de que ningún ejército de Honshu había conseguido conquistar
Kyushu. El ejército enviado por Hideyoshi constaba de un total de 250000 hombres y
77 daimyo. La campaña fue un éxito para Hideyoshi, quien perdonó a los Satsuma y les
dejó su provincia original. (Turnbull, 2010, p.48-50)
El último paso de la unificación tuvo sus inicios en 1590, al norte de Japón, más
concretamente en Hakone, donde se encontraba instalado el Clan Hojo de Odawara. Los
Hojo se habían estado preparando desde la muerte de Nobunaga para defenderse de
posibles invasiones, aunque cuando llegó Hideyoshi fueron derrotados y, a diferencia de
los Satsuma, sus tierras le fueron entregadas a Ieyasu y sus líderes fueron obligados a
suicidarse. Hay que aclarar que el sistema de perdones de Hideyoshi dependía de lo
27
establecido que estuviera un clan en una provincia y de su proximidad respecto a la
capital. Kyushu interesaba mantenerla bajo el poder de los Satsuma porque era un clan
con una tradición importante y una fuerza notable, además de contar con los contactos
occidentales y de estar bastante alejados de la capital. Los Hojo, sin embargo, no se
encontraban ni en un terreno distante ni tenían tradición ancestral en la provincia, por lo
que podían ser reemplazados o incluso absorbidos por otros daimyo (como fue el caso
de Ieyasu). Una vez conquistados los terrenos de los Hojo, sólo quedaba el norte (1/3 de
todo Japón), que fue unificado por Hideyoshi en 1591 cuando este se puso de parte del
clan Nambu y sometió a los demás clanes a su autoridad -como el caso del clan
Kunohe-. (Turnbull, 2010, p.53)
Con estas conquistas finales, Japón estaba por fin unificado bajo el estandarte de
Toyotomi Hideyoshi. Antes de iniciar la campaña de Corea, Hideyoshi estableció dos
leyes importantes concernientes a la sociedad japonesa: el Edicto de Separación y el
Taiko Kenchi. El Edicto de Separación consistía en una distinción oficial entre los
samuráis y los granjeros. Esta medida, que se mantuvo en el Shogunato Tokugawa,
impedía que los granjeros se convirtiesen en samuráis y viceversa, bajo pena de muerte.
El Taiko Kenchi era una evaluación y reorganización de la tierra para optimizarla como
fuente de recursos, algo que ya hacía Hideyoshi desde Omi. Además, para la campaña
de Corea, Hideyoshi instauró un edicto de reclutamiento forzado de granjeros y
pescadores, algo que suscitó hostilidad en las provincias más lejanas y que motivó,
precisamente, la instauración del Edicto de Separación. (Turnbull, 2010, p.60)
2.4 Las guerras entre Corea, China y Japón unificado (1592 y 1598)
2.4.1 Primera invasión
2.4.1.1 Contexto y motivaciones de Toyotomi Hideyoshi:
En el siglo XVI, Corea era un reino totalmente partidario de China, comportándose en
cuestiones comerciales y políticas como una provincia más de ésta, aunque con ciertos
privilegios. Desde el punto de vista de Japón, Corea no era más que un punto de acceso
mediante el cual podían alcanzar por tierra al objetivo principal: China. Esta campaña
28
militar no fue algo espontáneo orientado a ocupar al ejército con el objetivo más
cercano para invadir, sino que llevaba años siendo planeado por Hideyoshi. Hay que
remontarse a 1585, siete años antes de la invasión, para ver cómo ya en ese año
Hideyoshi había entrado en negociaciones (fallidas al final) con el padre Gaspar Coelho,
vicedirector de la expedición jesuita a Japón. Hideyoshi le solicitaba dos barcos
portugueses para su campaña de expansión más allá de Japón -pues tenía pensado,
además, la invasión de zonas más lejanas como la India, Filipinas o Taiwán-. (Turnbull,
2008, p.6)
Hideyoshi justificaba esta guerra hacia China (y luego Corea) como la acción necesaria
para eliminar el comercio opresivo que China ejercía sobre el país. En la época Ming, el
comercio internacional de China consistía en un sistema parcialmente recíproco entre
ésta y sus vasallos. Inicialmente, China le demostraba su poder a estos países, tras lo
cual el vasallo debía rendir sus respetos al emperador para que éste otorgase títulos a sus
líderes, aportándoles reconocimiento. A cambio de estos títulos, el país vasallo le
otorgaba ofrendas o tributos a China y China compensaba esto con regalos. Un caso que
vale como claro ejemplo es el nombramiento de Rey que otorgaba el Emperador al más
alto representante de Corea. Hideyoshi, en cambio, veía este sistema como un
sometimiento y desprecio del poder nacional por parte de China. (Turnbull, 2008, p.7)
La campaña de 1592 impulsada con Hideyoshi partía con un factor importante de
desconocimiento de terreno coreano. La única información con la que se contaba era
aquella que habían aportado los wako (piratas chinos y japoneses) en sus saqueos a
Corea. Los wako habían tenido su guerra particular con China en la década de los 40,
llegando al punto de hacerse con el control temporal del archipiélago Zhoushan (situado
al noreste de Zhejiang). Con respecto a Corea, llevaron a cabo dos grandes saqueos en
1544 y 1555, donde la resistencia coreana huyó antes que confrontar la invasión de
estos piratas.
El primer fallo de cálculo de Hideyoshi tuvo lugar antes de la guerra contra China.
Corea era solamente un punto de paso para que el ejército japonés pudiese entrar por el
noreste de China desde Liaoning hasta Beijing. En consecuencia, esperaba que Corea
dejase pasar a su ejército para poder atacar directamente a los chinos, pero el
desconocimiento de las estrechas relaciones entre China y Corea supuso que tuvieran
que luchar una guerra preliminar contra los coreanos, fieles a los Ming. En
29
consecuencia, cuando un país que había roto sus lazos tributarios (Japón), atacó a otro
que los había mantenido (Corea), los Ming optaron por intervenir y formar parte del
bando de Corea. (Turnbull, 2008, p.9)
Otro fallo importante radicaba en el uso de la información. Japón tenía una ruta
comercial por el sur que conectaba con China a través del reino independiente de las
islas Ryukyu (por entonces, islas Kyushu). En 1589, Hideyoshi le exigió al rey Sho Nei
que cancelase todas sus expediciones a China (había un comercio bastante activo entre
estos), algo a lo que el rey se negó. Además de negarse, el rey informó a comerciantes
chinos de este intento de boicot comercial, con el fin de que fueran a la corte a informar
al Emperador. En otro intento de secretismo, los japoneses secuestraron a un
comerciante chino que consiguió enviar un mensaje al Emperador Wanli informando de
que los japoneses habían juntado a cien mil hombres para una futura invasión. Esto le
permitió al Emperador preparar diversos planes de antemano, pues en 1591 ordenó
reforzar todas las defensas costeras del noreste de China.
Debido a esta filtración por parte del comerciante chino en Japón, los representantes de
Liaodong enviaron estas noticias a los coreanos para que se prepararan, tras lo cual los
coreanos enviaron una petición de ayuda que tardó dos meses en llegar. Por lo tanto, se
puede concluir que, desde antes de la guerra, China y Corea partían con una ventaja
muy importante con respecto a Japón en cuanto a información. Precisamente, este factor
se convertiría en uno de los puntos clave de la posterior derrota de Japón en la península
coreana.
2.4.1.2 Organización y armamento de los ejércitos beligerantes:
El plan principal de Hideyoshi, partiendo de la información con la que contaba y la
hostilidad coreana, era seguir el modelo de una invasión blitzkrieg (guerra-relámpago)
consistente en desembarcar y tomar Seúl en unos pocos días. La idea de esta toma de
Seúl era tener al ejército de Corea como “aliado”, así como el abastecimiento del
ejército japonés por parte de los coreanos y la instalación de su base allí. La base en
Seúl le permitiría al ejército japonés tener un punto desde el que poder planear un
ataque a China, asaltando la zona del río Yalu y yendo a lo largo de la Gran Muralla
hasta Beijing. La falta de información, no obstante, hizo que la invasión fuese difusa
entre la fase de toma inicial de Pusan, ciudad costera y primera base del ejército, hasta
30
la llegada y toma de Seúl, lo que condicionó notablemente los planes de conquista y de
organización del ejército. (Turnbull, 2008, p.11)
Corea, por su parte, no contaba con mucha preparación, aunque sí tenía un sistema de
movilización de tropas con base en Seúl para poder repartirlas a lo largo de la península
lo más rápido posible. China, por su parte, estaba en plena campaña militar en el
noroeste de China, reprimiendo una rebelión en Ningxia con un ejército liderado por Li
Rusong. China no interviene en la guerra entre Japón y Corea hasta 1593.
Comparando el ejército coreano y el ejército japonés, hay que mencionar que el ejército
de tierra de Japón superaba en número, equipamiento y organización militar (en Corea
los oficiales eran más aristócratas que militares, lo que desembocaba en una
organización militar errónea), pero por mar la marina coreana llevaba la ventaja con su
barco estándar, el p'anokson, y la posterior incorporación del kobukson (“barco tortuga”,
básicamente un acorazado). Además, los cañones navales de los barcos coreanos
superaban por mucho a los de los japoneses, pues podían disparar balas de metal o de
piedra pulida aunque su principal munición eran las flechas de madera con cuero y
metal en la punta, que causaban daños muy importantes en el casco de los barcos
japoneses. (Turnbull, 2008, p.22)
A nivel de tierra, la infantería coreana no llevaba armadura y contaba con espadas de
doble filo, aunque hacían armas a la japonesa o incluso las importaban de allí. Los
coreanos contaban con armas exclusivas como el mangual (maza de cadena de 1'5m),
aunque no era usada por la infantería, que usaba armas de asta (tridentes, lanzas y
gujas/archas). Además, sus arqueros contaban, según una fuente japonesa de 1592, con
un rango 150 metros superior al de los japoneses (450m y 300m). También contaban
con armas modificadas como la sungja (pistola de la victoria), derivada de la pistola
china, o directamente creadas como el mortero, con el que disparaban bombas, bolas o
piedras, o el hwach'a (vagón de fuego), con los que lanzaban cohetes en ráfagas.
China, por su parte, contaba con un ejército venido a menos desde el incidente de Tu'mu
en 1449, donde se abole el sistema tradicional de defensa de fronteras. Esto había
desembocado en una decaída de la calidad y la cantidad de soldados del ejército común,
aunque había una buena organización. Precisamente esta organización fue aplicada por
Qi Jiguang, un general chino con experiencia frente a los wako. Qi dividió a la
31
infantería en 5 grupos en función de su armamento: armas de fuego, espadachines, arcos
con flechas de fuego, arcos comunes y lanceros, además de reforzar a todas estas clases
con caballería (arqueros montados en su mayoría) e infantería auxiliar.
La fuerza del ejército chino radicaba en la artillería de campo y los cañones de asedio,
con diversos modelos utilizados desde 1368 como el cañón del tigre agachado, usado
contra los japoneses en 1592, o el cañón del Gran General, de diversos tamaños y que
existían desde 1465. Además, en cuanto a las armas de fuego, habían realizado una
incorporación a principios del siglo XVI en el arsenal chino con el folang shi, un
modelo de pistola procedente de los francos del oeste de China. El arma en cuestión
variaba con respecto al cañón del Gran General en la forma de recargarlo en la
recámara. La bola se insertaba por detrás, mientras la pólvora y el tapón se insertaban
por la recámara. La ventaja de esta arma radicaba en una filtración en torno a la boca del
arma, lo que hacía que el disparo perdiese energía explosiva. Esto se compensaba con
una mayor velocidad motivada por múltiples cargas en una misma pistola.
La invasión japonesa estuvo formada por un total de 158800 soldados, estructurados en
diez divisiones. Únicamente existen registros detallados de las órdenes redactadas por el
bando japonés, según las cuales Hideyoshi mandó establecer una cabeza de puente (una
base en territorio hostil en la que las tropas puedan protegerse tras el desembarco) a la
Primera División del ejército, liderada por Konishi Yukinaga, daimyo de Uto y líder de
la campaña de Corea con poderes delegados de Hideyoshi. La Segunda División,
liderada por Kato Kiyomasa, daimyo de Kumamoto, se les uniría desde el norte. La
Tercera División, de Kuroda Nagamasa, atacaría el oeste de Pusan a través del río
Naktong. Estas tres divisiones conformaban la vanguardia del ejército japonés. Una vez
tomaron Pusan, se les incorporaron la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima División con
84700 soldados, con la Octava y Novena División, de 21'500 soldados, asentados como
reserva en Tsushima e Iki, respectivamente. Una Décima División, en el Castillo de
Hizen-Nagoya y compuesta por 27'000 soldados, servía como retaguardia por si los
chinos o los coreanos optaban por una invasión simultánea. (Turnbull, 2008, p.22)
2.4.1.3 Llegada a Pyongyang y derrotas marítimas:
El plan de instalar una cabeza de puente fue exitoso, pues la armada coreana no atacó a
los japoneses. Esta cabeza de puente, instalada en la costa de Pusan, permitió a Konishi
32
Yukinaga y Sou Yoshimoto invadir y tomar la ciudad de Pusan y el puerto de Tadaejin,
respectivamente. Posteriormente los japoneses orientaron su campaña hacia Seúl, para
lo cual tuvieron que conquistar diversos sansong (“castillo de montaña” en coreano)
como Tongnae, Yangsan, Miryang y Taegu. El ejército japonés llevaba entonces 11 días
en la península coreana. El rey de Corea había huido a Pyongyang como consecuencia
de la invasión japonesa y Seúl había sido abandonada por los coreanos, por lo que los
japoneses pudieron tomar la ciudad sin resistencia. Cuando los japoneses llegaron a
P'yongyang, el rey de Corea huyó a las islas Yalu.
Mientras tanto, la situación en el mar era radicalmente opuesta. La marina coreana,
liderada por el almirante Yi Sunsin, obtuvo una serie de victorias importantes frente a la
flota japonesa. En la Batalla de Okp'o y el día siguiente a ésta hundieron 37 barcos
japoneses sin perder ni uno. En la Batalla de Sach'on los coreanos usaron la primera vez
el barco tortuga, lo que resultó un éxito y provocó que los japoneses huyeran vencidos.
El barco tortuga fue usado nuevamente en la Batalla de Tangp'o, donde la flota coreana
mató a un comandante de la flota japonesa, Kurushima Michiyuki, originario de una
rama del clan Murakami, uno de los clanes piratas más importantes entre los wako. La
muerte de Michiyuki afectó de manera drástica a la flota japonesa, que cayó poco
después. Este es un claro ejemplo de la importancia de un general en una batalla, que
sirve no sólo de comandante táctico sino además de apoyo moral para las tropas.
La Batalla de Tanghangp'o continuó con la racha de derrotas japonesas y pérdida de
prácticamente toda la flota de estos. En esta batalla, los coreanos adoptaron una
formación circular con el barco tortuga como punta de lanza con el fin de penetrar en las
líneas enemigas. De 26 barcos japoneses que había en la flota, 25 fueron hundidos aquel
día y el último a la mañana siguiente. (Turnbull, 2008, p.40) Simultáneamente en el
tiempo, Konishi Yukinaga se encontraba tomando P'yongyang. Las batallas más
importantes en el mar entre Corea y Japón que tuvieron lugar durante la Primera
Invasión fueron la Batalla de Hansando y la Batalla de Angolp'o, con una diferencia de
un día entre ambas.
En la Batalla de Hansando, la flota japonesa, liderada por el almirante Wakizaka
Yasuharu, contaba con 82 barcos, mientras que la flota coreana liderada por Yi Sunsin
contaba con 100 barcos. Los japoneses fueron engañados y llevados a mar abierto por
los coreanos, que estaban en una formación semi-circular conocida como el ala de la
33
grulla. Además, se cree que en esta batalla se usaron hasta tres barcos-tortuga, pues Yi
habla en sus textos del barco tortuga en plural, a lo que se añade el testimonio de
japoneses supervivientes, que llegaron a contar tres. En la batalla en sí, los coreanos
mantenían distancias con los japoneses para evitar abordajes aprovechando su ventaja
principal: los cañones de los p'anokson. Prácticamente toda la flota de Yasuharu fue
destruida, pues los pocos barcos supervivientes huyeron del campo de batalla.
Yi tardó un día en organizarse para ir a la búsqueda de estos barcos, estacionados en la
costa de Angolp'o. A Yasuharu se unieron los almirantes Kato Yoshiaki y Kuki
Yoshitaka, este último con el Nihonmaru, el barco más importante de Japón. La flota
coreana optó por bombardear los barcos del puerto, huir y luego volver a bombardearlos,
con el fin de que los japoneses les persiguieran, algo que finalmente consiguen. Esta
táctica de “retirada falsa” comandada por Yi Sunsin es una de las más repetidas y
efectivas frente a la flota japonesa, que prácticamente siempre caerá ante esta.
Los coreanos hundieron unos pocos barcos de los japoneses y, tras esto, se retiraron de
la batalla. Al día siguiente no había ningún japonés en Angol'po, por lo que se considera
a Corea como ganadora de este conflicto por mar.
2.4.1.4 Resistencia coreana por tierra, intervención china y retirada:
Los coreanos intentaron plantar cara a los japoneses, con el fin de mantenerles a raya
hasta que llegasen los refuerzos chinos. La resistencia estaba compuesta por tres
grandes tipos de guerreros:
-Soldados replegados tras los desastres iniciales.
-Ejércitos voluntarios, bajo el nombre común de Ejército Justo.
-Monjes-guerreros, repartidos en ejércitos por todas las provincias desde el principio de
la guerra.
Esta resistencia guerrillera estaba compuesta por hasta 22000 miembros, que se
sumaban a los 84500 del ejército oficial. El movimiento guerrillero estaba muy dividido,
tal y como reflejaron los tres ataques a Kumsan, fuerte ocupado por la Sexta División
34
japonesa. Sin embargo, esta persistencia sirvió para expulsar a los japoneses de Kumsan,
pues no lo veían como un punto estratégico rentable. (Turnbull, 2008, p.44)
Desde el mismo instante en el que los Ming entran en la guerra de manera firme, Japón
pasa a hacer únicamente maniobras de retirada hacia Pusan. La primera conquista fue el
punto de máxima extensión de los japoneses, P'yongyang. Al principio los Ming
enviaron un ejército simbólico de 3000 soldados al mando de Zu Chengxun, general
experto en lidiar con los mongoles. Sin embargo, la guarnición japonesa superaba en un
ratio de 6 a 1 al ejército chino, por lo que este fue liquidado casi íntegramente. Esto tuvo
lugar a finales de agosto de 1592.
En el segundo intento de toma de P'yongyang, el ejército estaba liderado por Li Rusong,
nombrado “Comandante de las Fuerzas de Expedición en Corea”. Rusong esperó a que
fuera invierno, pues de este modo la tierra estaría congelada y se podría mover la
artillería más fácilmente. Esta vez el ejército contaba con 43000 tropas, mientras que la
guarnición japonesa, principalmente formada por la Primera División de Yukinaga,
contaba con 15000 tropas. Los japoneses fueron arrinconados en una ciudadela que
habían construido dentro de P'yongyang y, tras contener a las tropas chinas y coreanas,
finalmente huyeron de la ciudad hacia Seúl, donde continuaron evacuando tropas hasta
llegar a Pusan. 11 meses después de invadir Corea con 158800 soldados, sólo quedaban
53000. Los chinos liberaron Seúl el 19 de mayo y los japoneses llegaron a Pusan en
junio, donde contaban con wajo, fuertes costeros que les servirían para retomar la
segunda invasión.
2.4.2 Segunda Invasión
2.4.2.1 Reestructuración japonesa y retirada final:
El objetivo de esta invasión pasó a ser Cholla, ciudad sin saquear y mediante la cual
también se podía llegar a Seúl. Esta vez el ejército general estaba liderado por
Kobayakawa Hideaki y dividido en dos grandes ejércitos: el Ejército de la Izquierda,
liderado por Ukita Hideie, y el Ejército de la Derecha, liderado en conjunto por Kato
Kiyomasa, Kuroda Nagamasa y Nabeshima Naoshige. La cantidad total de soldados
35
enviados a Corea en esta nueva campaña fue de 141500, casi tantos como los de la
primera. (Turnbull, 2008, p.75)
En Namwon tuvo lugar una táctica de invasión bastante insólita. El 23 de septiembre, el
ejército japonés inició el ataque a la ciudad de Namwon, cuya guarnición consistía,
entre chinos y coreanos, de 6000 soldados. Durante 4 días el ejército invadido repelió
todos los ataques japoneses, hasta que estos usaron una táctica para saltarse la fosa que
había en torno a las murallas de la ciudad. La táctica consistía en segar los campos
adyacentes y recoger las cosechas y la hierba en fajos, tirar estos fajos a un punto
concreto de la fosa hasta que llegasen al nivel de la muralla y colocar escaleras de
bambú sobre estos para iniciar la invasión. El plan resultó ser un éxito y Namwon fue
conquistado. Se enviaron cargamentos de narices en sal para Hideyoshi, con el fin de
confirmar la lealtad de sus soldados.
Chiksan fue el último punto de avance japonés, es decir, no consiguieron ni llegar a
Seúl, que era el objetivo inicial de la segunda invasión. El motivo de esto fue el
conocido como “Milagro de Myongyang”, una batalla marítima en la que Yi Sunsin
evitó el avance de tropas japonesas por el oeste de Corea a través del Mar Amarillo. La
clave de que Japón se retirase fue la muerte de Toyotomi Hideyoshi. El ejército estaba
dividido en aquel momento, pues Yukinaga estaba aislado en Sunch'on, motivo por el
cual se enviaron 500 barcos para que su huida tuviera éxito. El 17 de septiembre de
1598, Yi Sunsin interceptó esta flota cuando estaba estacionada en el puerto de Noryang.
La victoria fue claramente coreana, pues de los 500 barcos iniciales sólo 50 pudieron
regresar a Japón, aunque Sunsin murió atravesado por una bala. Si bien los japoneses se
llevaron a entre 50000 y 60000 coreanos para que se dedicaran a las labores artesanas,
se consideró la campaña como un fracaso estrepitoso que condicionó a todos los países
implicados de manera decisiva.
3. [LA CLASE SAMURÁI EN EL SHOGUNATO TOKUGAWA]
Tras el fracaso de la campaña de Corea y la muerte de Hideyoshi surge una nueva crisis
en la unificación de Japón. El heredero de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, tiene cinco
años de edad cuando muere su padre y asciende al poder. A su muerte, Hideyoshi
36
organizó a sus hatamoto más cercanos de tal modo que una coalición formada por los
cinco más fieles a éste actuaran de regentes a favor de Hideyoshi. Esto se conoció como
el go-tairou y se estima que estaba formado por Ukita Hideie, Maeda Toshiie, Uesugi
Kagekatsu, Mori Terumoto y Tokugawa Ieyasu. Este último optó por iniciar una
revolución frente a Hideyori, por lo que el país se dividió en dos grandes bandos:
aquellos que apoyan al heredero legítimo, liderados por Ishida Mitsunari, y aquellos que
apoyaban a Tokugawa Ieyasu, que era el daimyo más poderoso de Japón sin contar a
Hideyoshi antes de su muerte. (Black, 1998, p.80)
Esto dio lugar a la Batalla de Sekigahara del año 1600, que culminó con la victoria de
Tokugawa Ieyasu y su posterior nombramiento como shōgun en 1603, lo que supuso la
fundación del tercer y último shogunato de la historia de Japón: el Shogunato Tokugawa.
El linaje Toyotomi fue eliminado cuando Hideyori cometió seppuku en 1615 en el
Castillo de Osaka tras ser derrotado por Ieyasu.
3.1 Estructura de las clases sociales:
Una vez establecido el nuevo shogunato, Ieyasu instauró un sistema de clases que afectó
directamente a los daimyo y su dominio. Este sistema pasó a distinguir entre dos
grandes tipos de daimyo: los fudai y los tozama. La reestructuración ejecutada por
Ieyasu consistía en darle las tierras más ricas y más próximas a la capital a aquellos
daimyo que hubieran jurado pleitesía a los Tokugawa antes de tener lugar la Batalla de
Sekigahara, o cuando el clan no era aún del todo conocido. A estos daimyo se les
conocía como la clase fudai. Por su parte, la clase tozama consistía en aquellos daimyo
que no habían apoyado a los Tokugawa hasta haber sido derrotados en Sekigahara,
contando con las tierras más alejadas de la capital. Esto no solo se aplicaba a cada
daimyo; también se veían afectados por la normativa de Ieyasu los descendientes de los
implicados directamente en la Batalla de Sekigahara. (Turnbull, 2013, p.24)
En torno a este sistema de fudai y tozama había una serie de códigos de conducta que
ambos debían respetar y seguir al pie de la raya. La pirámide de clases quedaba de esta
manera:
-Shōgun
-Familia del shōgun (el núcleo principal)
37
-Parientes del shōgun
-Señores fudai
-Señores tozama
-Otros (extranjeros, campesinos, etc).
Esta jerarquía era conocida y respetada mayormente por la población. Por ejemplo,
cuando dos clases distintas se encontraban en un camino, una debía desmontar e
inclinarse profundamente al paso del rango superior. Si se encontraban dos clases
iguales (dos señores fudai, por ejemplo), aquel que se inclinaba debía ser el que menos
koku tuviese (un koku era la cantidad de arroz necesaria para mantener a una persona
durante un año). Incluso si un señor tozama era más rico que un señor fudai, debía
acogerse primero a la jerarquía e inclinarse ante este.
3.2 Formación militar del samurái:
A lo largo de la historia, la clase samurái se había ido distinguiendo de la clase
campesina por cuestiones económicas: samurái era aquel que podía costearse su equipo
y su formación. Esto generó una especialización dentro del ejército y les otorgó un
estatus de “guerreros de élite” en comparación a clases más “plebeyas” como los
ashigaru. Para el período Tokugawa, la formación de un samurái estaba muy organizada
y avanzada, generando guerreros mucho más capacitados y con habilidades no sólo
militares, sino también de administración o culturales.
En el ámbito militar, cada líder de clan tenía contratado a un maestro de esgrima o de
artes marciales encargado de impartir clases al ejército del señor. Este maestro era
tratado como sensei (“profesor”, se le respetaba por su experiencia) y no sólo impartía
clases de esgrima o artes marciales. Al ser un guerrero experimentado, ocupaba un
cargo importante en el ejército del señor aunque su función principal fuese la de instruir
jóvenes. Este sensei podía enseñar, entre otras cosas, el dominio del kenjutsu y yarijutsu
(técnicas de katana y de yari, respectivamente), del nodachi (espada larga utilizada a
dos manos), la naginata (el equivalente japonés a la alabarda), el tanto (daga), el tiro
con arco, la equitación o las armas de fuego (cañones, arcabuces, etc).
38
Si bien el sensei instruía en algunas o todas de estas artes, hacía que sus discípulos
usasen en la mayoría de las prácticas una espada de madera conocida como bokken, que
contaba con el mismo peso y equilibrio que una katana real pero sin cortar. Así, un
ejemplo de técnica de entrenamiento en la que se utilizase el bokken era el kata, un
método consistente en la múltiple repetición de un movimiento concreto con el fin de
estudiar todos los ataques y contraataques hasta la saciedad. Por otra parte, un ejemplo
de técnica que permitía usar armas reales era el tsumeru, consistente en detener el golpe
del enemigo antes de que alcance el cuerpo del practicante. Aquel que fuera habilidoso
en el tsumeru contaba con bastante prestigio entre sus compañeros, precisamente por el
uso de armas reales. (Turnbull, 2013, p.58)
En las técnicas de esgrima se enseñaban las pautas básicas que debía conocer todo buen
samurái y que debía aplicar en batalla. Primero se explicaba el uso más básico de una
katana, con la que se podía atacar al enemigo de dos maneras: con la punta (tsuki) o con
el filo (kiri). Los ataques kiri debían ir dirigidos a la parte superior de la cabeza, a las
muñecas, a la pantorrilla y al costado, mientras que los ataques tsuki debían tener el
cuello como objetivo principal. Una vez sentadas estas bases, el sensei enseñaba la
forma básica de iniciar un ataque en función del oponente. Si el enemigo llevaba
armadura, se opta por usar el yari y dejar la katana envainada, pero si el enemigo no
llevaba armadura, el samurái debía usar un ataque iai. El iai consistía en desenfundar la
espada, usar el filo como parte superior de la katana e iniciar el ataque desde la cintura.
Aplicado debidamente, el iai podía llegar a zanjar un combate en unos segundos. Este
era uno de los métodos más comunes, aunque cada escuela de esgrima (conocidas como
ryu) contaba con su propio sistema de ataque y defensa.
Estas escuelas de esgrima diferían hasta en detalles de posiciones o de colocación de la
katana. Algunas posturas que se enseñaban en la época eran la seigan (la estándar,
apuntando con la punta de la katana al cuello del oponente), la takanami (espada
colocada horizontalmente sobre la cabeza, como si se fuera a dar una estocada) o la
urage kennosei (colocación descuidada incitando al ataque enemigo que se bloquea
posteriormente, basándose en el contraataque).
Había también diferencias a la hora de plantear los contraataques. La urage kennosei
servía para vincular la “postura” con el “ataque”, pero cada postura cuenta con su
ataque consecuente. Por ejemplo, la postura seigan cuenta con el contraataque dofan so
39
sei, aplicable cuando dos expertos en la técnica seigan entrechocan sus espadas. La
nushin jukennosei es una táctica de bloqueo mediante la postura takanami usando un
mandoble ascendente. Otras técnicas se aplican independientemente de la postura previa,
como la inshin no kirime (ataque súbito por la izquierda dirigido al corazón), kaisin no
kirime (paso lateral para esquivar el ataque enemigo e iniciar el contraataque) o jushin
no kirime (desplazamiento a la derecha con mandoble dirigido a las muñecas del rival).
Tras este adiestramiento de esgrima estaba el uso del yari y las armas de lanza. Junto a
la katana, el yari es el arma más importante para un samurái en el campo de batalla. El
yari, a diferencia de la naginata, que está más orientada al doble uso de filo y punta,
está centrado más en ensartar al enemigo ya sea a pie o a caballo. El uso a caballo de
armas como la naginata requería una gran fuerza y habilidad, pues el caballo debía ser
montado usando únicamente las piernas al ser la naginata un arma a dos manos.
Precisamente para la lucha a caballo había un tipo de entrenamiento conocido como
yabusame, en el que los samuráis montados debían ir a través de una pista y acertar a
tres dianas de madera con tres flechas. Otro método de entrenamiento era una variación
de la caza con batidores, que conducían a los animales hasta amplios corrales donde los
samuráis les atacaban a caballo con el yari, el arco o un arcabuz. Para servir de
entrenamiento esto se realizaba en plena naturaleza.
3.2.1 Katana y armadura:
El equipo básico de un samurái consistía en su armadura y su katana como arma
principal. La katana era forjada por artesanos que preferían denominarse “herreros”
antes que “forjadores de espadas”. (Turnbull, 2013, p.46). Su técnica de fabricación era
la siguiente:
1. Primero extraían la arena ferrosa del lecho de los ríos japoneses como materia
prima y fundamental de la katana.
2. Una vez obtenida la arena le extraían el hierro, calentándolo y recalentándolo
hasta convertirlo en acero.
3. Este acero era golpeado, torneado y golpeado nuevamente hasta obtener la forma
base de una katana.
40
4. La katana estaba compuesta por distintas partes, por lo que tras insertar la hoja
en un mango de madera forrado con la piel de una raya gigante, se aseguraba
este forro con cordeles que garantizaban una empuñadura firme.
Cuando los samuráis no llevaban armadura (es decir, cuando no estaban preparados para
el combate), vestían un patrón estándar de ropa en relación a los de su misma clase, con
la única distinción del color de ésta y el blasón familiar que llevasen cosido. Sobre el
kimono (base) llevaban unos pantalones anchos llamados hakama, en los que remetían
los faldones de una chaqueta con hombreras y alas conocida como kataginu. Este estilo
de vestir era conocido como kamishimo.
Durante las marchas (no necesariamente militares) de estos samuráis, los hakama se
reemplazaban por unos pantalones más ajustados y la kataginu por una chaqueta haori
más suelta. Estas modificaciones a la vestimenta permitían una mayor movilidad y, por
tanto, una mayor posibilidad de responder con agilidad a posibles ataques. Otro tipo de
ropa formal era la nagabakama, que eran pantalones muy largos hasta el punto de que
las perneras cubriesen los pies, lo que requería arrastrar los pies o las piernas para
moverse. La idea tras esta vestimenta se refleja en el dicho “quien lleve un nagabakama
lo tendrá difícil para cometer un asesinato”. Al ser utilizado en ceremonias o pactos de
rendición, el nagabakama servía para prevenir (aunque no era un método absolutamente
efectivo) ataques súbitos por parte de un participante.
Antes de hablar de las armaduras, sus partes y su personalización, hay que mencionar el
tema del pelo de los samuráis, que recibía un trato parcialmente simbólico y
parcialmente estratégico. La costumbre era afeitarse la parte delantera de la cabeza y
recogerse la parte trasera en una coleta plegada sobre sí misma, aunque se podían dejar
crecer todo el pelo y recogerlo en una coleta simple, teniéndolo muy cuidado en ambos
casos.
A la hora de ponerse un casco, el samurái debía quitarse los cordeles de la coleta y
peinarse el pelo hasta dejarlo liso. Una vez peinado, se ponía un pañuelo blanco en la
cabeza simbolizando la predisposición a morir en la batalla si se llega a ese punto. Antes
de colocarse el casco en sí, se quemaba un poco de incienso en el interior de este con el
fin de tener un cabello oloroso incluso tras ser decapitado. La importancia que le daban
los samuráis a su cabello venía directamente vinculada a su estatus, pues nunca podían
41
cortarse la coleta salvo en casos de deshonor o de conversión a monjes. Por tanto, el
cabello del samurái podía reflejar de manera más o menos fiel su habilidad en batalla en
función de su longitud.
Las armaduras de los samuráis eran lamelares, es decir, estaban formadas por una gran
cantidad de pequeñas láminas metálicas, esmaltadas y unidas por correajes. Para
ponerse una armadura, se debe contar como ropa base únicamente con un taparrabos y
una camisa. Sobre la camisa debe lucirse la túnica de batalla, que era una versión
simplificada del kimono. Sobre esta túnica se ponían un par de pantalones, asegurados
con un cinturón y una liga sobre las pantorrillas. Una vez hecho todo esto, se ajustaban
las sumeate, que eran unas grebas para proteger las espinillas y que estaban hechas con
una serie de placas de metal sobre un acolchado de paño. El samurái se ponía tras esto
las haidate, protecciones de los muslos ceñidas en torno a la cintura y que se asemejan a
una especie de “delantal acorazado”. Una vez colocadas, el siguiente paso era ponerse
dos kote, mangas de paño con láminas de metal y cota de malla para proteger los puntos
débiles del brazo (unión del codo, muñeca, etc). Sobre estos kote se ponía el do, que era
la coraza y parte principal de la armadura del samurái. El do tenía bisagras por un lado y
se ataba con correajes, asegurándose por la cintura con un cinturón. Una vez colocado el
do se vestían los kusazuri, el equivalente a unas escarcelas (unos pequeños faldones
acorazados) y de los hombros del do se colgaban dos sode, que eran hombreras
fabricadas con planchas de metal. (Turnbull, 2013, p.51)
Todas estas piezas, como se puede ver, servían únicamente para la parte baja de la
armadura, la correspondiente al tronco. De este modo, la parte alta de la armadura
correspondía a la cabeza y al cuello, que también contaban con sus piezas ordenadas.
Primero se protegían el cuello con el shikoro (una gola de batalla) y la cara con un
mempo (máscara), que estaba decorado con, por ejemplo, bigotes hechos con crines o
dientes de plata. La máscara contaba con la función de ser un asidero en el que amarrar
los cordones del casco y como método de intimidar al enemigo. Finalmente se
colocaban el kabuto, un casco de batalla sin excesivos ornamentos para cumplir su
función.
Los grandes kabuto con un carácter decorativo y de intimidación sólo se usaban al final
de una batalla, cuando el desenlace del combate ya había sido decidido, pues dada su
condición de pieza ornamentada no era práctico a la hora de ser vestido para luchar
42
contra el enemigo. Mientras la batalla estaba teniendo lugar, el casco era portado en la
punta de la lanza por varios ashigaru sirvientes del samurái.
No sólo el general llevaba armadura; también los caballos contaban con protección
equina, aunque mucho más simples y hechas de mantones de metal y paño. Algunas
contaban con testeras decorativas para asemejar al caballo a un dragón.
3.2.2 Hábitos antes y después de la batalla:
Antes de la batalla, el samurái participaba en una comida de despedida donde se servían
castañas secas, algas y orejas de mar para comer, así como sake para beber. Un factor
importante a la hora de la ejecución de rituales es la superstición, que dictaminaba
diversas pautas a seguir antes de la batalla. Por ejemplo, se consideraban de mal augurio
cuestiones como que un samurái tuviese relaciones sexuales la noche antes de salir a la
batalla, además de estar con mujeres embarazadas o con flujo menstrual.
Para ayudar a poner a favor las cuestiones supersticiosas, un ejército contaba con varios
sacerdotes para corregir los malos augurios y convertirlos en buenos. Por ejemplo, en
caso de que el caballo del general saliese desbocado, los sacerdotes lo interpretarían
como el ímpetu de los dioses por querer atacar al enemigo. A la hora de organizar a los
ejércitos en el combate, los generales optaban por basarse en las tácticas
predeterminadas de organización de tropas creadas por el emperador chino Li Shimin,
de los Tang. (Turnbull, 2008, p.115)
Una vez ha acabado la batalla, no todos los integrantes del bando perdedor seguían el
mismo destino. Lo más probable era que el general perdedor acabara muerto, ya fuera
en combate, tras suicidarse o tras ser ejecutado por el general ganador. Por lo general
(salvo los casos de los Ikko-Ikki y los cristianos conversos, que optaban por la
aniquilación del enemigo) los samuráis enemigos son valiosos para los vencedores y se
anexionan con el ejército del bando ganador. Para poder mantener unido a un ejército
compuesto de grupos divididos en su origen o sus ideologías, el general debía rendir
culto al vencido o realizar una serie de cambios tras la batalla para mantener la
estabilidad. Para el primer caso nos encontramos con el ejemplo de Toyotomi Hideyoshi,
que construyó un templo dedicado a la figura del general enemigo caído en combate
43
Takeda Katsuyori. El segundo caso sería, por ejemplo, repartir las tierras tomadas de tal
modo que las tropas no dejen su territorio natal.
En el caso de aniquilar al enemigo, sin embargo, el bando vencedor seguía una tradición
vigente desde el siglo X conocida como kubi-jikken, es decir, una inspección de cabezas
enemigas. Los daimyo optaban por realizar la inspección de dos maneras: fuera del
campo de batalla (la opción más cauta) o dentro de este (con el riesgo de un posible
ataque sorpresa). Si la batalla tenía lugar en un castillo, las doncellas etiquetaban cada
cabeza con el nombre de su propietario y las arreglaban y peinaban. A las cabezas se les
pasaba revista en la intimidad del puesto del mando, donde el daimyo revisa cada
cabeza una a una y comenta sus expresiones. Una vez acabada esta inspección, algunos
daimyo enviaban estas cabezas a las familias de sus propietarios.
Independientemente de lo que hicieran con las tropas vencidas una vez acabado el
combate, los samuráis debían rendir sus respetos a los dioses por otorgarles la victoria y
debían hacer donativos de armas a los santuarios o alguna donación para recibir una
plegaria de un sacerdote. En algunas ocasiones se llegaban a construir nuevos templos
(el templo de Saigadake se construyó tras la Batalla de Mikata-ga-hara, 1572), o
pagaban las reconstrucciones de los edificios dañados por el combate (como Minamoto
no Yoritomo, que pagó la restauración del Templo Todaiji).
3.2.3 Vejez y suicidio del samurái:
Una vez un samurái cumple la edad suficiente como para retirarse o es incapaz de
luchar, puede dedicarse a la administración de las tierras y la economía de la provincia o
dedicarse al estudio. Cuando un samurái moría, se convertía en un “invitado” del
Pabellón del Jade Blanco (el “Más Allá”). A este Pabellón se accedía de tres maneras
distintas: tras morir de vejez, tras suicidarse y tras ser asesinado. Dentro de la categoría
de suicidio había tres tipos: suicidio por honor (con el fin de limpiar una mancha en el
honor del samurái), suicidio de protesta (bastante raro, con “protesta” entendida como el
modo que un vasallo tenía de oponerse a su señor) y suicidio de los sirvientes tras la
muerte del señor, ejecutada para unirse a él en el Pabellón del Jade Blanco. (Turnbull,
2013, p.165)
44
La forma de ejecutar estos suicidios era libre, aunque el método más utilizado era el
destripamiento o seppuku, que implica abrirse el abdomen con un cuchillo. El samurái
debía morir boca abajo, al ser de mal gusto morir boca arriba enseñando el corte y las
vísceras, lo que resultaba grotesco. El samurái contaba con un ayudante, cuya función
era ejecutar la decapitación (kaishaku) tras realizar el samurái el seppuku. Un ayudante
hábil era aquel que decapitaba la cabeza dejando un jirón de piel para que la cabeza no
saliese rodando.
3.3 Formación administrativa del samurái:
Al samurái no sólo se le formaba en cuestiones militares aunque fuese su rol principal;
también se le enseñaba a administrar las tierras de su señor mientras estaba fuera o,
simplemente, a la administración de un territorio (al poder ascender en la escala social,
un samurái podía tener su territorio propio y convertirse en su daimyo, por lo que podría
gestionar sus propias tierras). Para ello, el samurái debía realizar estudios de
agrimensura (topología de delimitación de superficies y mediciones de área), así como
mantener registros fiscales y libros de contabilidad al día o ejercer poder judicial en
caso de haber acontecido algún delito en sus tierras. (Turnbull, 2013, p.67)
Por lo general, la política respecto a los criminales se basaba en diferentes puntos como
no dejar pasar criminales de otras provincias al territorio gestionado, no aceptar
cristianos, prohibir el juego (las clases bajas se apostaban su jornal en esta serie de
prácticas), la instauración de un cuerpo de policía para hacer que el pueblo se sienta
seguro o el sistema de torturas para obtener confesiones.
El sistema de torturas era una secuencia de métodos violentos para extraer el testimonio
de un criminal mediante la aplicación de cuatro métodos principales de tortura.
1. El primer tipo era el apaleamiento del criminal con cañas de bambú, lo que solía
bastar para obtener la confesión deseada.
2. La tortura conocida como abrazar la piedra, consistente en arrodillar al criminal
en una plataforma de bastones triangulares de madera y ponerles planchas de
piedra sobre las piernas.
45
3. La tortura conocida como la langosta, consistente en atar las manos por detrás
del criminal y las piernas por delante hasta que las manos se queden blancas por
falta de sangre.
4. La suspensión, método consistente en colgar al criminal con una cuerda por las
muñecas con las manos en la espalda hasta que confiese. Esta tortura se le aplicó,
por ejemplo, a Shinmen Takezo en Mimasaka.
Una vez confesaba el criminal, se le ejecutaba. La tortura era una forma de acelerar la
obtención del testimonio si el criminal se resistía a confesar.
Un ejemplo de criminal común en el período Edo eran los otokodate, samuráis
concentrados en callejones oscuros y que iban armados con katana pese a la ley de
desarme civil impuesta por Hideyoshi en 1588. Iban en grupo con el fin de buscar pelea
y su objetivo principal solían ser los borrachos que iban por su cuenta. A estos
otokodate se les daba la opción de suicidarse o ser ejecutados.
3.4 Formación cultural del samurái:
Un samurái, además de ser un buen guerrero y un buen administrador, debía tener cierta
sensibilidad para los asuntos culturales y artísticos. Para poder compaginar todos sus
roles principales con la formación cultural seguían la práctica del Zen, que incluía
aspectos como la compostura de aceptar la muerte en el combate. Los samuráis tenían
bastantes posibilidades para formarse culturalmente, pero no todas valían para su clase
social. Era importante que un samurái fuese culto por cuestiones como la ceremonia del
té o el momento anterior al seppuku (se valoraba especialmente la capacidad de
componer y recitar poesía).
Así, nos encontramos por ejemplo con que el único tipo de teatro digno de ser visto por
un samurái era el teatro clásico noh, cuya temática solían ser los conflictos bélicos y
donde los actores llevaban máscara. Por lo tanto, géneros como el kabuki, donde la
temática principal solía girar en torno a la dificultad de ser fiel al camino de la piedad
filial confuciana, son secundarios y no están tan bien vistos para esta clase. Desde un
ángulo literario se consideraba que leer novelas (en su mayoría escritas por mujeres) no
era digno de la clase samurái, aunque sí se podían leer gunki-mono, traducible como
“relatos de guerra” y que trataban las diversas batallas y muertes de guerreros históricos.
46
Un par de ejemplos de este género serían el Heike Monogatari o el Soga Monogatari.
Son aficiones, por tanto, vinculadas al carácter militar de estos guerreros.
Respecto a los juegos de mesa, muchos de estos implicaban apuestas, algo que los
samuráis no sólo debían evitar sino además condenar en caso de darse en su territorio
(como hemos visto en el anterior punto). Por lo tanto, se practicaban dos grandes tipos
de juego de mesa: el shogi y el go. El shogi era un juego de estrategia de dos jugadores
donde se representaban a dos mini ejércitos samuráis mediante fichas con el fin de
vencer al oponente. El más jugado, sin embargo, era el go, donde los dos jugadores
debían conquistar a las fichas del rival. El go se llegó a usar como entrenamiento para
generales. (Turnbull, 2013, p.84)
Había otras formas de adquirir cultura dignas de los samuráis, como los dibujos en tinta,
la práctica del kemari (algo similar a una variante artística del fútbol), la jardinería Zen
o la ceremonia del té. Por lo tanto, puede concluirse que el samurái buscaba culturizarse
solamente con aquello que siguiese el camino Zen y que además estuviese vinculado a
su profesión. Del mismo modo, el samurái no puede ser únicamente un guerrero;
también debe ser un modelo de conducta, por lo que debe tener un comportamiento
ejemplar en cuestiones tan japonesas como la ceremonia del té, que requiere años de
práctica para ejecutarse con éxito.
4. La clase hatamoto en el Shogunato Tokugawa
El uso de la palabra hatamoto para definir a la guardia más cercana al daimyo surge
como tal en el Sengoku Jidai. Sin embargo, originalmente lo que representa este término
no hacía referencia a los samuráis, sino al lugar donde se congregaban, “bajo la
bandera”. Esta zona era establecida por el señor o un hombre de confianza para preparar
el combate. Este enclave se colocaba en cualquier sitio, pero una vez instalado se ponía
un muro de cortinas en torno a este (maku) colgado de cuerdas atadas a mástiles de
metal clavados en el suelo con el emblema del clan.
Este término se desarrolló posteriormente hasta pasar a hacer referencia a la guardia de
samuráis más cercana al daimyo y que luchaba bajo su estandarte. Supervisaban al
47
ejército, concebían estrategias militares y proveían servicio militar al daimyo cuando lo
requiriese. Con el tiempo, el sistema inicial de hatamoto comenzó a adoptar cierta
complejidad con un sistema jerárquico y muy organizado en el que cada miembro tenía
su rol, por muy básico que fuera. En el shogunato Tokugawa encontramos, por tanto, la
versión más compleja de esta guardia de élite.
4.1 La estructura de rangos en el sistema hatamoto:
El miembro más alto de la clase hatamoto era conocido como karou (patriarca) y era el
encargado de asesorar y aconsejar al daimyo en todas aquellas acciones en las que
requiriese asistencia, como la gestión de tierras o la organización del ejército. La figura
del karou era muy importante para el daimyo, pues solía ser alguien que había sido fiel a
su clan a lo largo de toda su vida y tenía cierta experiencia y conocimientos valiosos.
Además, el karou era el que normalmente adoptaba el rol del daimyo en caso de que
éste no estuviera en su territorio durante cierto período de tiempo. No necesariamente
había un solo karou, como era el caso de Oda Nobunaga o Satake Yoshinobu, sino que
en ocasiones también había varios consejeros que no eran conocidos como karou;
también podían llamarse roshin, shukurou, etc, aunque en esencia sean lo mismo.
(Turnbull, 2010, p.15)
Bajo el karou la guardia se dividía en tres grandes grupos, a partir de los cuales surgían
todas las subdivisiones que componían el conjunto de los hatamoto. Estos tres grupos
estaban compuestos por taisho (generales), bugyou (subcomisarios) y metsuke
(superintendentes). El primer grupo, los taisho, estaba compuesto por generales
encargados de comandar a las diversas divisiones del ejército; desde los samuráis hasta
los ashigaru, que contaban con un tipo de general específico (pues no todos los taisho
estaban dispuestos a organizar a los ashigaru por cuestiones de diferencia de clases).
Estas divisiones del ejército se conocían como kuni o -gumi como sufijo.
Los bugyou, por su parte, eran los subcomisarios encargados de las provisiones y de
asegurarse de que todo en su división estuviera en orden. Si bien se puede traducir como
“subcomisarios”, esto se aplica solo en tiempos de guerra, traduciéndolo como
“magistrados” en tiempos de paz. Algunos ejemplos de bugyou eran los fune-bugyou
(subcomisarios de barcos), yoroi-bugyou (subcomisarios de armaduras), yari-bugyou
(subcomisarios de yari), teppou-bugyou (subcomisarios de arcabuces) o yume-bugyou
48
(subcomisarios de arcos). Los bugyou no sólo se encargaban de aspectos como el
equipo o el estado de las armas, sino que también había bugyou dedicados a planificar
las estrategias a aplicar en el combate (ikusa-bugyou) o encargados del transporte de los
recursos del ejército (maku-bugyou).
Finalmente, los metsuke o ikura-metsuke eran inspectores encargados de revisar el
comportamiento de las tropas y de revisar posibles rumores que surgiesen entre las filas
del ejército. Además, tras la batalla se encargaban de contar cabezas enemigas e
identificar al dueño de cada una. (Turnbull, 2010, p.20)
4.1.1 Hatamoto en tiempos de paz:
Cuando Japón fue unificado por Ieyasu, el rol de los hatamoto pasó a abarcar no sólo
una función militar; también adoptaban el rol de administradores. Los hatamoto del
shōgun vivían en el Castillo de Edo y componían una “policía” encargada de supervisar
los territorios adyacentes al castillo. Este rol de policía lo ejercían con el fin de tener
derecho a cobrar su estipendio, aunque los principales hatamoto que se encargaban de
este oficio eran los metsuke. Para poder abarcar debidamente a la población, los metsuke
tenían una serie de puestos desplegados a lo largo de la ciudad conocidos como koban,
que eran los precedentes de las comisarías de hoy en día. (Turnbull, 2010, p. 22)
Una ley de 1629 dictaminaba que los componentes de la guardia debían salir a
investigar si veían a algún hombre herido, violento o sospechoso. Las funciones de la
guardia implicaban detener a alguien que hubiese cometido un asesinato o, simplemente,
cualquier crimen penable. Por otra parte, su deber también era ayudar a alguien que
hubiese tenido un accidente o perdido un niño, o incluso deshacerse de cadáveres y
recoger basura. Cuando Ieyasu subió al poder implantó una medida según la cual todos
los daimyo de Japón debían quedarse durante cierto periodo de tiempo viviendo en la
capital. Cada daimyo sólo controlaba su recinto, pero sus hatamoto montaban guardia
fuera igual. Si ocurría una trifulca fuera del dominio del daimyo no se resolvía en el
interior de los dominios del daimyo, sino al puesto más cercano. (Turnbull, 2010, p. 23)
4.2 Tipos de guardia dentro del sistema:
Dentro de la guardia de los daimyo había, además de estos tres tipos de lugartenientes,
dos grupos a caballo especializados en la batalla: la Guardia Montada y la Guardia
49
Mensajera. Posteriormente se incorporó en la época Edo un nuevo tipo de guardia
conocida como la “Guardia de Escolta”. Las dos guardias previamente mencionadas son
anteriores al Sengoku Jidai (la Guardia Montada data, según el Taiheiki, del siglo XIV),
pero es en este período cuando pasan a ser un recurso común utilizado por los daimyo,
alcanzando su punto álgido de desarrollo en el período Tokugawa. (Turnbull, 2010, p.34)
Un guarda a caballo no sólo era un soldado, sino un hombre de consecuencia con sus
propios seguidores pagados con los ingresos derivados de las tierras que se otorgaban al
guarda por cuestiones de jerarquía. El coste adicional que suponía ser un guarda a
caballo era pagado por el daimyo como concesión especial. Sus seguidores podían ser
tanto samuráis como ashigaru armados con arcabuces, lanzas o katanas. También
contaban con una unidad aparte de ashigaru porta-estandartes.
La Guardia a Caballo, también conocida como Oban (Gran Guardia), inició su
reestructuración cuando en 1592 Ieyasu los organizó como una unidad independiente
del ejército dividida en “compañías”. Estas compañías vieron un aumento importante en
los años 1610 (cuando pasaron de ser 5 a ser 10 compañías) y 1632 (de 10 a 12, número
final). La estructura jerárquica de la Gran Guardia era relativamente similar a la de los
propios hatamoto, pues el rango más alto lo ocupaba el rojuu (consejero principal),
perteneciente a la división bugyou de los hatamoto Tokugawa. Bajo el rojuu se dividía
la Guardia en función de las compañías, que seguían un patrón común donde se
encontraban compuestas por un kashira (capitán), cuatro kumigashira (tenientes) y 50
guardias. A su vez, cada kashira contaba con hasta 30 gokenin (comandantes de
ashigaru) bajo su mando.
Cada compañía tenía su rol particular y dos de ellas se dedicaban expresamente a la
protección del shōgun: la Guardia Interna (Koshoban) y la Guardia Corporal
(Goshoinban). La Koshoban se creó en el 1600 y se encargaba de los amplios dominios
del Castillo de Edo que estaban fuera del palacio pero dentro del territorio del castillo.
Constaba de 6 subcompañías, más 4 del Nishi-no-maru (que velaba por la protección
del heredero a shôgun).
La Goshoinban (Honorable Guardia Corporal) era la Guardia del turno de noche y
servía a Ieyasu dentro del palacio del Castillo de Edo, escoltando a éste y su familia en
sus salidas de Edo. Estaban compuestos de seis compañías que pasaron a 8 y más tarde
50
a 12. Eran comandados por un hatamoto perteneciente al wakadoshiyori (“consejo
menor” traducible como “cabezas viejas sobre hombros jóvenes”). Su estructura interna
era equivalente a la de la Gran Guardia.
El segundo gran tipo de guardia era la “Guardia de Mensajeros” (tsukai-ban, “-ban” de
guardia y “tsukai” de envío). Su trabajo, exclusivo del período de guerra, consistía en ir
desde el maku (base del daimyo) hasta la posición de los generales en plena batalla,
llevando instrucciones tanto escritas como verbales que eran demasiado complejas
como para indicarse ondeando la bandera o con señales audibles. En estos casos, un
guarda mensajero tenía la misma autoridad que el propio daimyo de asegurar que la
orden se llevase a cabo, aunque también había casos de diferencias de opinión entre
daimyo y guarda (si bien era algo bastante raro). Para aumentar su visibilidad en
combate llevaban un gran sashimono (un tipo de bandera portada a la espalda) distinto a
los de otras guardias. Por ejemplo, la Guardia de Mensajeros de Ieyasu usaba el carácter
go como estandarte, o la Guardia del Clan Takeda, que llevaba un ciempiés
representado.
La instauración del shogunato Tokugawa generó también otro tipo de guardia recogida
dentro de todo este sistema, conocida como la “Guardia de Escolta” (Kojuuninban),
especializada en dar un servicio ininterrumpido de protección al shōgun, algo que la
Gran Guardia no podía cumplir. La Guardia de Escolta gozaba de un prestigio mucho
mayor al de cualquier otra unidad de infantería del ejército del shōgun, aunque seguían
siendo inferiores a la Guardia a Caballo. Inicialmente eran 7 compañías de la Guardia
de Escolta, pero pasaron a ser 11 cuando llegaron las compañías Nishi-no-maru. Cada
compañía constaba de un capitán (koujunin kashira) que tenía a su mando a 20 guardias.
Las compañías se distinguían entre sí mediante los sashimono, que tenían un color
distinto en función de la compañía. (Turnbull, 2010, p.39)
Junto a estos tres tipos de guardia existía una “clase anexa” que asistía a estos tres
grupos: los koshou (pajes). Esta clase estaba integrada por gente joven que buscaba
servir al daimyo y servirle en todo lo que necesitase. Los guerreros fieles al daimyo
enviaban a sus hijos como pajes con el fin de mostrar su fidelidad al daimyo y con el fin
de que sus hijos recibiesen una excelente formación militar. Esto daba lugar a unas
relaciones estrechas entre hatamoto y daimyo, pues el cuerpo hatamoto estaba
compuesto por gente que había servido al daimyo desde joven como koshou.
51
4.3 Sistema de comunicación por banderas:
Una de las funciones más importantes de los hatamoto en el campo de batalla era la de
transmitir las órdenes del daimyo a cada parte del ejército. Tenían que asegurarse de que
el mensaje llegaba con claridad, de que llegaba rápido y, además, asegurarse de que el
enemigo no interceptase esta información y la usase a su favor. El sistema de transmitir
las tácticas se basaba en dos aspectos: la señalización y la delegación.
Respecto a la señalización, únicamente se usaban señales visuales, pues las señales
auditivas no eran muy útiles en el campo de batalla. Esto se debía a que, con todo el
ruido de los proyectiles, los gritos y los choques de espada, los tambores o las trompetas
de guerra no alcanzaban un radio suficiente para cubrir debidamente a todo el ejército.
La Guardia de Mensajeros, por su parte, si bien era eficaz, tardaba bastante en llegar a
cada división y corría el riesgo de que el enemigo matase a algún guarda con las
instrucciones del daimyo. Por tanto, el método preferido a la hora de comunicar tácticas
era la señalización visual, basada en un sistema de ondeado de banderas. Este trabajo de
ondear la bandera le correspondía a una división de los bugyou, los hata-bugyou
(subcomisarios de bandera).
El instrumento que se utilizaba para enviar estas instrucciones era una bandera conocida
como nobori, que era un estandarte alto y recto que estaba atado a un palo con un
travesaño en lo alto, de tal modo que no se enrollase en torno al mástil por influencia
del viento. El funcionamiento del sistema de banderas es relativamente desconocido,
aunque se pueden hacer interpretaciones de biombos de la época Sengoku. Por ejemplo,
en uno de los biombos que refleja la Batalla de Sekigahara, la división encargada de
ondear la bandera estaba representada relativamente lejos del grueso del ejército. En
uno de los biombos de las Batallas de Kawanakajima se representa a esta división
organizada en una formación con forma de T. Era una formación compuesta con 30
nobori, con 10 personas por cada palo, lo que permitía señalizar las instrucciones en
todas las direcciones. Tampoco se sabe con certeza cómo podían comunicarse mediante
estas señales, pero lo más probable es que fueran señales simples como “¡Atacad!” o
“¡Retirada!”, bajando una sección de los nobori y manteniendo otra arriba, bajando
ambos o manteniéndolos en pie. (Turnbull, 2010, p.40)
5. Conclusiones
52
Una vez estudiados los cambios acaecidos en el ejército japonés en función de la época,
se pueden extraer conclusiones de diversa índole sobre la propia base del país. Los
primeros conflictos bélicos de gran importancia para el país tratados en el trabajo tienen
que ver con cuestiones de linajes y legitimidad sucesoria. Estos son los casos de las
Guerras Genpei, la transición de Namboku-cho y (en menor medida, aunque valió de
justificante) la Guerra Ōnin. Militarmente hablando se produce la escisión entre
guerreros y campesinos y la instauración de un gobierno militar sobre el pueblo, lo que
refleja una clara división de clases entre aquellos que pueden costearse su propio equipo
y ejército y aquellos que trabajan para estos “señores” o “guerreros montados”.
La entrada al Sengoku Jidai supone un cambio importante en la estructura de la
sociedad. Nos encontramos con un país dividido en el que prácticamente cualquier
persona con ciertos recursos militares puede ser propietario de un castillo y, por tanto,
de los terrenos adyacentes. Si bien esto es un reflejo de la división de clases
anteriormente mencionada, la clase ashigaru, compuesta por la población de clase baja,
tiene la posibilidad firme de escalar socialmente. Esta escalada social puede suponer
que un ashigaru acabe convirtiéndose en un miembro de los hatamoto, en un daimyo
con un territorio determinado o incluso un escalafón superior, como fue el caso del
unificador de Japón Toyotomi Hideyoshi, de orígenes ashigaru. El asentamiento de esta
clase como una unidad más del ejército, abandonando su rol auxiliar/complementario,
sumado a la instauración de un modelo político semi-anárquico en el que se asciende
por méritos militares y no por linaje, suponen un cambio drástico a la tónica anterior de
Japón vista entre los siglos IX y XV.
El último gran cambio se produce con la llegada del “período de paz” impuesto por el
shogunato Tokugawa tras acabar con el linaje Toyotomi en 1615. En esta época, carente
de conflictos bélicos como los acaecidos en el Sengoku Jidai y en Azuchi-Momoyama,
el ejército tiene que “reinventarse” para no perder su sentido. Esto da lugar a casos de
miembros de clases militares que lo consiguen (como las guardias hatamoto, que
adoptan un rol de inspección ciudadana, administración de terrenos y protección del
shōgun) del mismo modo que otros no llegan a adaptarse a estos cambios (la escisión de
la clase samurái, los rōnin, que eran samuráis sin señor y que experimentan un aumento
exponencial en números al acabar la guerra).
53
El Período Edo da lugar, además, a una modificación de las diversas instituciones
encargadas de gestionar al país y se las vuelve más complejas. Con la unificación de
Japón va incluido un aumento de la complejidad de la burocracia, teniendo lugar
diversas reformas legislativas como la exigencia de que todos los daimyo del país
debían acudir a vivir a Edo durante unos años dejando su territorio en mano de
subordinados. Aquí se ve cómo la clase militar va siendo progresivamente apartada de
lado y dejada en un segundo plano, cuando todos los daimyo son iguales e inferiores a la
burocracia Tokugawa. No eran, sin embargo, iguales entre sí. La administración
Tokugawa favorecía a los partidarios del clan antes de la campaña de Sekigahara, lo que
descarta la meritocracia vista en el Sengoku / Azuchi-Momoyama y la reemplaza por
una jerarquía establecida en función de la fidelidad al shōgun.