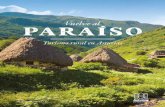Ejército, sociedad y política en el reino de Asturias entre los siglos VIII y X.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Ejército, sociedad y política en el reino de Asturias entre los siglos VIII y X.
Ejército, sociedad y política
En el reino de Asturias
Entre los siglos VIII y X.
Alumno: Miguel Ángel Municio Castro.
Asignatura: Trabajo de Fin de Grado.
Curso: 2012-2013.
Índice.
Los orígenes del reino de Asturias. Págs. 1-4.
- Asturias en época visigoda. Págs. 1-2.
- Conquista y dominio musulmán. Págs. 2-3.
- Pelayo, Covadonga y sus consecuencias. Págs. 3-4.
Consolidación y primera expansión del reino de Asturias. Págs. 4-7.
- La sucesión de Pelayo y la alianza astur-cántabra. Págs. 4-5.
- Las campañas de Alfonso I y la repoblación interior del reino. Págs. 5-6.
- Fruela I. Expansión y problemas internos. Págs. 6-7.
Estructuras de poder y poblamiento en la monarquía asturiana. Págs. 7-12.
- Una sociedad en transición. Págs. 7-9.
- Jerarquías regionales y la refundación del poder regio. Págs. 9-10.
- Poblamiento en el Noroeste de la Península Ibérica. Págs. 10-12.
La realeza asturiana y la formulación del poder regio. Págs. 12-19.
- Alfonso II y el neogoticismo alfonsino. Págs. 12-14.
- La conflictiva sucesión de Alfonso. Nepociano y Ramiro II. Págs. 15-16.
- Alfonso III. “Crece la Iglesia y se amplía el Reino.” Págs. 16-19.
El ejército y la guerra en el reino de Asturias. Págs. 19-29.
- El precedente militar godo. Jerarquías militares y organización. Págs. 19-22.
- Nobilización de la jerarquía goda. El Officium Palatinum. Págs. 22-25.
- Traslación del modelo militar godo al modelo asturiano. Págs. 25-29.
Conclusiones. Págs. 29-31.
Bibliografía Págs. 32-33.
1
Ejército, sociedad y política en el reino de Asturias entre los siglos
VIII y X.
Los orígenes del reino de Asturias. La cornisa cantábrica en época visigoda.
Mucho se ha investigado en el siglo XX sobre la situación política y social de esta área
geográfica tras la desaparición del orden romano en el Occidente europeo, sobre todo en la
historiografía tradicional del siglo pasado, hipótesis centradas sobre todo en teorías
indigenistas que abogaban por la insumisión permanente de las tribus cántabras y astures a
pesar del dominio fáctico romano desde el siglo I d.C. con la culminación de Augusto en la
conquista de la Península Ibérica.
Es necesario superar esas tesis obsoletas y adoptar el fruto de las nuevas investigaciones tanto
historiográficas como arqueológicas que arrojan luz a este oscuro período. Estas nuevas
investigaciones que vienen realizándose desde los años ochenta del siglo pasado hasta la
actualidad nos dicen que, lejos de ser una tierra insumisa al dominio de Roma primero y de
Toledo después, fue una región más entre otras completamente romanizadas, así lo atestiguan
las obras de infraestructuras romanas aún presentes en algunos casos como vías y puentes, así
como la presencia de numerosas villae rurales, si bien es cierto que de un tamaño más
reducido a las villae meseteñas, enfocadas a la explotación cerealística, mientras que estas
están enfocadas sobre todo a la explotación ganadera, así como la presencia de ciudades como
Gijón, de cuño romano y que era cabeza comercial de Hispania de cara al Atlántico norte, a la
costa occidental de las Galias y a las islas Británicas. En definitiva, la cornisa cantábrica gozó de
la romanización de la que gozaron otras regiones hispánicas o incluso europeas.
Otro punto que tiene en común esta región con otras regiones del imperio es el sistema
clientelar de las élites, así como la esclavitud. Si bien en época visigoda la esclavitud perdió ese
papel fundamental de la sociedad que había tenido en tiempos de la República y del Imperio, sí
mantuvo un papel doméstico, tanto en la cornisa cantábrica como en los demás territorios
hispanos. Bien es cierto y aceptable que el dominio visigodo, más leve que el uniforme control
romano, permitió la disolución progresiva de todo este sistema social y económico, a favor de
una regresión al modelo anterior de unas redes gentilicias, no obstante e insisto en ello,
debemos olvidar la teoría de “barbarización” repentina e instantánea de esta región tras la
caída de Roma en el siglo V, el sustrato romano arquitectónico y cultural pervivió en la cornisa
cantábrica.
2
En época visigoda, como decía, el territorio astur-cántabro se mantuvo bajo dominio suevo
primero, al menos en su parte occidental, siendo la oriental controlada simplemente por las
jerarquías regionales asentadas bajo control romano y visigodo a partir de la destrucción del
reino suevo por Leovigildo en 585. A partir de aquí es turbia la clasificación del territorio, pero
podemos situarlo bajo un control godo, así lo demuestra la presencia goda en las proximidades
de la cordillera Cantábrica, en puntos como la Peña Amaya, castro romano reconquistado a las
tribus, así como en ciudades ex novo de la región como Victoriacum, fundada por el propio
Leovigildo en honor a su victoria contra los rebeldes vascones. Siendo así no podemos
entender la cornisa cantábrica alejada de la órbita toledana.
Conquista y dominio musulmán.
La ocupación de la Península Ibérica tras la derrota de Guadalete en 711 fue, si cabe, una
conquista relámpago, en poco más de un año habían llegado los invasores a tierras asturianas,
pero ¿cómo fue esto posible? Sin duda debemos alejar la teoría de una conquista militar de los
dominios godos y adoptar una más pragmática, una estrategia basada en la negociación con la
aristocracia hispano-goda para mantener el poder en sus relativas áreas de influencia, a
cambio de un tributo. Sí es cierto que en ciertos casos, como en Mérida, se recurrió al forcejeo
militar, pero debido a lo aislado de los enclaves resistentes al nuevo dominio, éste último
recurso fue escasamente empleado. Centrándonos en territorio asturiano, la tradición nos
habla de un héroe, el protagonista de la victoria de Covadonga, que sería el duque Pelayo de
Asturias. La figura de este personaje es realmente controvertida, pues en la crónica de Alfonso
III se nos muestra como hijo del duque Fávila, de linaje real, y en cambio en la crónica Rotense
se habla de que era
espatario de los reyes
Witiza y Rodrigo. La crónica
Albeldense por el contrario,
nos presentan a Pelayo
como un godo expulsado de
Toledo por Witiza y llegado
a parar a tierras asturianas.
Rutas de penetración seguidas
por los invasores musulmanes
en la Península Ibérica.
3
Con todo, lo que debemos sacar en claro de este momento es que tanto Asturias como otras
regiones peninsulares quedaron bajo dominio efectivo musulmán. Así se nos muestra en la
crónica Albeldense respecto a Gijón: “cumplía en la ciudad de Gijón las órdenes de los
sarracenos sobres los astures.”1 Esta referencia alude a Munuza, supuesto compañero de Tarik
en su etapa de gobernador de Gijón. La conquista musulmana se realizaría seguramente
siguiendo las vías de penetración romanas, como sucediera antes con los visigodos, llegarían
así a Gijón, donde colocarían un gobernador que controlaría el territorio asturiano. Así Pelayo
gozó de paz y estabilidad bajo control musulmán, quizá pagando un tributo a cambio y
manteniendo su estatus como “líder” o cabecilla del territorio astur. De nuevo esta situación,
similar a la de otras regiones hispanas, colocaba a Asturias al mismo nivel político y social de la
Península Ibérica en conjunto.
Pelayo, Covadonga y sus consecuencias.
En estas circunstancias resulta difícil establecer un casus belli válido para la rebeldía de Pelayo
ante el poder musulmán de la región pues tanto la crónica Albeldense como la de Alfonso III
nos legan parcas pinceladas de lo que allí realmente sucediera. Es en cambio, y por suerte, la
crónica Rotense la que nos muestra una lista más detallada de los acontecimientos.
Al parecer Munuza estaría enamorado de la hermana de Pelayo, algo que éste no aprobaba. El
gobernador de Gijón le envió entonces a Córdoba, seguramente para tratar asuntos referidos
al pago de impuestos de los astures, aprovechando entre tanto Munuza para desposarse con la
hermana de aquél. Esto desencadenó la ira de Pelayo de su regreso a Asturias, declarándose
en rebelión contra los musulmanes, claro está, añadiendo causas como por ejemplo el cobro
de los impuestos. Narra la crónica que tras ponerse a salvo de las tropas que le perseguían en
Brece, se refugió en los Picos de Europa donde celebró un concilio entre los montañeses,
instándoles a la rebeldía y “haciendo correr sus órdenes entre los ástures”2 siendo elegido por
estos como su príncipe. Comprobamos pues que son los astures los que legitiman a Pelayo en
una serie de acciones que, en principio, recuerdan a la aclamación real por parte del cuerpo de
la jerarquía militar goda previa a 711. Esta versión eminentemente “popular” es también
esgrimida por los historiadores musulmanes Isa al-Razi e Ibn-Hayyan. Ha comenzado pues la
rebeldía en 718. En 722 se pone en marcha la expedición de castigo contra los rebeldes
asturianos de manos de Al-Samh, nuevo valí de las tierras recientemente conquistadas. Tras
una serie de encuentros con los rebeldes, estos, menguados en número, aunque quizá no
1 GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas Asturianas, pág. 247. 2 GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas asturianas, pág. 202.
4
tanto como mencionan las crónicas, se retiran a los Picos de Europa siguiendo el valle de
Cangas donde finalmente se daría la victoria definitiva en el angosto sendero al final del mismo
valle que vino a llamarse victoria de Covadonga. Aquí localizan el combate la crónica de
Alfonso III así como los testimonios de los dos historiadores árabes mencionados arriba. Las
consecuencias de esta batalla han sido ampliamente explotadas por los cronistas cristianos
posteriores, sobre todo en la Corte del Oviedo del siglo IX, donde el relato de estos hechos se
magnificaría con sucesos hiperbólicos que iban de la mano de los realmente acaecidos, la
situación había sido sorpresiva para los astures y como tal la explotaron propagandísticamente
cuanto pudieron para legitimar los orígenes del Asturorum Regnum.
Con todo y como decía anteriormente, no parece probable que esta escaramuza sentara las
bases de una ideología neogoticista que en cambio sí caracterizará el final del siglo IX y el
reinado de Alfonso II. Esto se debe a los hispanos huidos que llegan a Asturias para refugiarse y
que verán en el Asturorum Regnum la posible continuidad del reino visigodo. Esto es bien
visible en la crónica de Alfonso III: “Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño
montículo se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo”.3
Consolidación y primera expansión del reino de Asturias. La sucesión de Pelayo y la
alianza astur-cántabra.
En 737 muere en Cangas Pelayo, transmitiendo el caudillaje del reino de Asturias a su hijo
Favila, el cual murió tan sólo dos años después debido a un accidente de caza. De este
personaje sin embargo nos queda la hermosa lápida de consagración de la pequeña ermita de
Santa Cruz, en Cangas. De este templo es imposible apreciar su planta original ya que fue
profundamente reformado en el siglo XVII y finalmente destruido en la Guerra Civil,
perdiéndose con él el epígrafe inscrito en la lápida al que aludía.
Los hijos de Favila eran seguramente demasiado jóvenes para acatar la sucesión de su padre,
lo que indujo a colocar como caudillo de Asturias al yerno de Pelayo, Alfonso, supuestamente
aclamado por elección popular al estar casado con la hija de aquél, Ermesinda. Las crónicas del
siglo IX lo emparentan con el duque Pedro de Cantabria, ennobleciendo así su origen al
emparentarlo con los godos, es por esto que el propio Pelayo lo casaría con su hija.
La unión de ambos linajes, el de Pelayo y el de Pedro supondrá una alianza astur-cántabra,
recayendo sobre los descendientes de esta unión el peso del reino.
3 GIL FERNÁNDEZ, J.: ad. Supra, pág. 205.
5
Las campañas de Alfonso I y la repoblación interior del reino.
Alfonso I será por fin el primer monarca astur que inicie de forma decidida la expansión del
reino de Asturias hacia los extremos occidental y oriental del territorio astur, manteniendo
además su independencia respecto a Córdoba. Alfonso I se vio favorecido por las luchas
intestinas de la España musulmana, en primer lugar la rebelión de beréberes contra árabes y la
evacuación de aquellos de sus asentamientos en el noroeste peninsular y en segundo lugar por
el drenaje demográfico que pareció afectar a la Meseta en el siglo VIII. Acompañado de su
hermano Fruela, el rey recorrió con éxito toda Galicia, el norte de Portugal, la Meseta Norte y
la cuenca alta del Ebro. En estas vastas expediciones se dice en la crónica de Alfonso III que
cayeron todas las ciudades con sus villas que Alfonso arrebató a los musulmanes. Pero el rey
no quería mantener bajo su dominio estos territorios, siempre falto de efectivos humanos.
Lo que sí logró fue dejar entre el reino de Asturias y la frontera musulmana un vasto territorio
que era terreno de nadie, favoreciendo así la salvaguarda de sus territorios, lo que podemos
denominar “yermo
estratégico”4. Los pobladores
de estos territorios fueron
llevados a la franja entre la
cordillera Cantábrica y el
mar, ahora eran Galicia por el
Oeste y Cantabria, Álava y las
vascongadas las que recibían
las razzias musulmanas.
Representación de la expansión
territorial y las expediciones
realizadas por Alfonso I.
Es preciso aclarar también
que la despoblación del
territorio que correspondería a los Campos Góticos no fue tan acusada como se nos muestra
en la crónica de Alfonso III, mediatizada por el clima neogótico de la corte de Oviedo en el siglo
IX, sino más como un fenómeno menos llamativo y centrado sobre todo en las regiones de
León y Astorga, donde la Albeldense nos dice que el monarca centró sus esfuerzos.
4 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J.I.: “La monarquía asturleonesa. De Pelayo a Alfonso VI (718-1109)” en El Reino de León en la Alta Edad Media, vol. 3, pág. 48, León, 1995.
6
Es difícil desgranar aquí todo el fenómeno demográfico que nutrió al reino de Asturias desde
su fundación, pero sí pueden citarse sus pilares fundamentales para suavizar relativamente esa
depredación demográfica llevada a cabo por Alfonso I. Sobre todo se encuentra la razón
migratoria ya desde la batalla de Guadalete, pues nos hablan los registros de inmigrantes
hispanogodos así como nobles que sufren un exilio bien voluntario o bien forzado hacia tierras
norteñas, así lo demuestran los abundantes antropónimos y topónimos de la época, en
segundo lugar la falta de evidencias arqueológicas en la Meseta Norte impide arrojar luz sobre
la cuestión de si los centros poblados en el siglo VIII sufrieron destrucción o abandono en esta
época. Con todo, debemos desterrar la idea de un reino despoblado en el momento de su
creación por Pelayo y repentinamente poblado en época de Alfonso I, el proceso fue gradual,
como todo en estos límites cronológicos. Además, como puede deducirse de la obra de M. Díaz
y Díaz, el fenómeno migratorio permitió la aculturación de estos pueblos del norte,
favoreciendo la aparición de estructuras sociales –como la creación de una nobleza asentada
en estos territorios– y políticas inexistentes antes –la creación de un reino–.
En palabras de M. Díaz y Díaz: “… los que llegaron al Norte actuaron con rapidez como
fermento para provocar un interés por problemas teológicos y literarios e históricos
impensables un siglo antes.”5
Fruela I. Expansión y problemas internos.
Fruela, hijo de Alfonso I, nos es presentado por las fuentes como un hombre belicoso y de
actitud violenta, heredada de su padre, que guerreó con fortuna contra los musulmanes en
varias ocasiones. Esta época es especialmente relevante debido a que hacen acto de presencia
dos problemas internos que acompañarán a la monarquía hasta su traslado a León: Los
separatismos regionalistas y las revueltas palatinas. El primero de ellos es comprensible,
dándose sobre todo en las regiones más periféricas de la monarquía, Galicia y Vasconia,
acosadas por las razzias musulmanas, reacias a pertenecer a un poder central y con diferencias
étnicas importantes plantearán numerosos problemas a los monarcas astures que, en muchas
ocasiones, tendrán que resolverlos por la fuerza de las armas.
El otro problema de la subversión nobiliaria se ha considerado como herencia de esa nobleza
gótica que impregnaba el reino astur con los planteamientos del viejo reino visigodo,
subversión que procuraba disgregación en el reino y que iba paralela a una progresiva
feudalización del territorio. Fruela sometió a los vascones y tomó por esposa a una noble de
5 DÍAZ Y DÍAZ M.C.: Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, pág. 220.
7
estas gentes, Munia, enlazando así por sangre a los vascones más occidentales con la figura de
su hijo Alfonso. A los gallegos los reprimió con dureza también, repoblando después Galicia
hasta el Miño, según nos cuentan las crónicas. Finalmente en 768, Fruela fue muerto por sus
propios nobles en Cangas, y dejó a su joven hijo, que sería Alfonso II el Casto, al frente de un
reino que durante mucho tiempo permanecería estático hasta que Ordoño I llegase al poder.
Estructuras de poder y poblamiento en la monarquía asturiana. Una sociedad en
transición.
En el año 711, grupos de invasores musulmanes invadieron la Península Ibérica, pero lo que
nos interesa conocer en este apartado es cómo era la sociedad hispano-goda de este período.
Era una sociedad, como sabemos, heredera del sistema social romano, pero que en ésta época
estaba ya ampliamente desgastada, la esclavitud, la autoridad pública, la tributación, etc.,
comenzaban a diluirse a pasos agigantados y además las disposiciones tomadas por los reyes
godos daba a entender que su autoridad se debilitaba por momentos, como daba a entender
el hecho de permitir la participación de las aristocracias en el ejercicio de la autoridad.
Al mismo tiempo se reducía la capacidad de obtener tributos y los esclavos oprimidos de las
grandes propiedades huían de sus señores, los posessores, para encontrar algún tipo de
libertad, encontrándola en las comunidades de valle y las comunidades de aldea, diferentes al
sistema de villae imperante hasta la fecha. Ahora bien, he mencionado dos nuevos tipos de
organización social que se fortalecían a pasos igual de agigantados que las aristocracias. El
centro nuclear de estas comunidades era la aldea y sus diferencias radicaban en su modelo
sociopolítico. Mientras en la comunidad de valle la autoridad se ejercía a nivel comarcal, en la
de aldea se ejercía a nivel local.6 No sólo los esclavos engrosaban estas nuevas comunidades,
sino también monjes y colonos que huían de sus señores. Para evitar esta situación, los
terratenientes convertían a sus esclavos en siervos, aunque acababan igualmente generando
comunidades incluso dentro de las propias villae o en el extremo territorial de la misma, o al
margen de los grandes latifundios antiguos.
Centrándonos en el cuadrante noroccidental sobre todo, más cercano a mi tema de trabajo, en
regiones como en Galicia, el páramo leonés o los Campos Góticos, este modelo podría estar
presente incluso ya en los siglos III y IV, enmarcado en el modelo de las antiguas villae. En
estos lugares excepto en Galicia, conforme fue avanzando el tiempo, este modelo debió
6 VV.AA.: La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga (8-10 de octubre de 2001). Oviedo, 2002.
8
implantarse fuera de los marcos de las antiguas villae, produciéndose en las regiones más
arcaicas una asociación entre estas comunidades y los viejos castros presentes en el territorio,
que se vieron revitalizados a partir del siglo V en beneficio de las aristocracias, residentes en
estos castros.
Hacia el año 700 encontramos pues en la Meseta Norte un modelo en descomposición,
dependiendo siempre de la zona y de quien estuviese al frente de la misma así como el
beneficio que ese sistema podía reportar a los que habitaban esos lugares y engrosaban ese
sistema antiguo. Aunque claro, la progresiva desaparición de la autoridad visigoda fue dejando
en manos de los notables de ciertas regiones cada vez más y más poderes y competencias,
pudiendo elegir estos si mantenían en pie un sistema de ordenación pública o en cambio se
convertían en beneficiarios de la imparable desaparición del poder regio. Normalmente se
mantuvieron los modelos antiguos, aunque por todas partes surgían herederos y aspirantes a
ostentar esa legitimidad pública, tanto comunidades de valle como entre los propios nobles. El
resultado fue claro y evidente, poco a poco se fue diluyendo el resquicio coactivo que suponía
la autoridad real, pues el rey era el líder de una facción inmersa entre otras muchas que
ostentaban el mismo derecho.
La llegada de los musulmanes precipitó del todo esta situación con la figura del valí como
representante de la autoridad en todas las ciudades hispanas. El cuadrante noroccidental de la
Península quedó al cargo de los bereberes, que hacia el 750 comprobaron cómo sus vasallos
norteafricanos de estos territorios se rebelaban. Impregnados por el mismo espíritu, hicieron
lo propio contra la autoridad de Córdoba, fracasando en el intento y abandonando todo el
cuadrante para ir a asentarse a las zonas surorientales de la Península. No obstante en el
Noroeste permanecieron grupos aislados de bereberes y la zona siguió siendo controlada, al
menos nominalmente, por el poder de Córdoba que, de vez en cuando, organizaba
expediciones recaudatorias para obtener tributos en estas tierras, siendo castigados los que se
negasen. Estos sucesos provocaron que el modelo sociopolítico de las comunidades de aldea y
valle se revitalizase, al estar del todo fragmentada la autoridad central en aquellas tierras.
En Galicia era donde se mantenía más fuerte el antiguo sistema tradicional, incluso el
esclavismo, aunque ya reducido al ámbito privado de las aristocracias. Este hecho llevó a un
posessor de Asturias, Pelayo, a rebelarse contra el gobernador musulmán de Gijón. La victoria
de Covadonga le reportó prestigio y también le reportó fuerza el casar a su hija con el hijo del
último duque de Cantabria, el dux Pedro.
9
Jerarquías regionales y la refundación del poder regio.
Así, hacia 750, tenemos en el Noroeste peninsular tres tipos de poderes. En Galicia, las
aristocracias gallegas asentadas en sus villae y dominadoras de las aldeas que, generalmente,
habían nacido en el límite de aquéllas. En Asturias se encontraba Alfonso, heredero de una
facción visigoda, y convertido en un verdadero señor de la guerra y finalmente en el Este,
donde las aristocracias regionales compartían el poder con las comunidades, estando muchas
veces al mando de las mismas. Fue entonces cuando Alfonso optó por intervenir militarmente
en zonas ocupadas por los musulmanes y en zonas gallegas y cántabras, demostrando así a las
aristocracias cristianas que él era el único caudillo militar. Y lo logró, lo que explica que a su
muerte, hubiese fuertes resistencias en la aceptación de su hijo Fruela, hasta que éste
continuó con su afán luchador.
El propio Fruela fue asesinado, pasándole factura sus ansias guerreras y expansionistas y
durante 25 años fueron habituales las luchas entre las aristocracias gallegas y asturianas. Esta
coyuntura y como había sucedido en el siglo VII en el reino godo, allá por 770 los esclavos
aprovecharon para huir de sus amos, y aunque éstos últimos respondieron con contundencia a
estas actitudes demostrando que el sistema esclavista en el Norte aún contaba con buena
salud, se denotaba que existían ya nuevas y mejores posibilidades donde guardarse para los
esclavos. Entre los años 791 y 842 el hijo de Fruela, de nombre también Alfonso, consiguió
reunir en un mismo modelo las fuertes tradiciones gallegas, el ardor guerrero de sus
progenitores y la fortaleza de sus contactos en Cantabria. El que sería Alfonso II dotó a su curia
de las características hispano-godas y sentó las bases de la iglesia asturiana. Un hecho
relevante es que allá por 785, unos seis años antes de que Alfonso II impusiera su voluntad
entre sus adversarios, un clérigo denominó a uno de éstos como rex. Era la primera vez desde
el 711 que se empleaba la palabra rex en la Península Ibérica. Cuando Alfonso logró la victoria
se encargó de que esa palabra no sólo no se perdiera sino que la llenó de significado.
Para lograrlo había que demostrar una capacidad como caudillo militar contra los musulmanes
y en conseguir un equilibrio de fuerzas en los territorios que Alfonso pretendía integrar en la
órbita de su política. De un lado Galicia, donde residía una aristocracia fiel al sistema antiguo y
cohesionada fuertemente, lo que provocaba que la opinión de uno fuese tomada como cierta
por todos. De otro lado estaban Álava y Vardulia (posteriormente Castilla), donde imperaban
las comunidades de valle y con ellas la dispersión poblacional y de poderes.
La solución de Alfonso fue inaugurar la monarquía asturiana. Dotó de significado el título de
rex y lo extendió por los dominios norteños, aclarando que ese título emparentaba con la vieja
10
monarquía visigoda implicando caudillaje militar, colaboración de la Iglesia, la creación de una
capital civil y eclesiástica para el reino y la elaboración de la imagen del poder a través de la
historia y la arquitectura. Alfonso II consiguió hacia el año 842 reinstaurar la figura del rey, que
dotaba automáticamente a quien poseyese ese título de toda una legitimidad y unas
tradiciones. Pero los reyes necesitaban un reino y los sucesores de Alfonso lo intentaron
fundar por diversas vías, Ramiro I lo intentó con los lazos matrimoniales con Castilla, Ordoño I
y Alfonso III lo lograron mediante la vía del control de las comunidades de valle, eliminando su
independencia, de otro incluyendo en la órbita regia a representantes de la nobleza más
representativa y finalmente la utilización de una memoria histórica para consolidad el reino. En
estas últimas vías que he citado la actuación de la Iglesia fue incalculable. Gracias a esto a
comienzos del siglo X hubo un reino asturiano visible, un reino joven que a pesar de tener su
capital en Oviedo enunciaba claramente que sus raíces se encontraban en Galicia.7
Poblamiento en el Noroeste de la Península Ibérica.
Acercarnos a un estudio pormenorizado del poblamiento en el reino de Asturias es cuanto
menos un asunto espinoso, debido a la escasez de registros documentales que nos expliquen
lo acontecido, viéndonos abocados a echar mano fundamentalmente de registros
arqueológicos. Con todo, si hacemos un breve recorrido por los autores que han documentado
este proceso y no se han constituido en arqueólogos, podemos citar como el más “global” por
así decirlo o el autor por así decirlo más “equilibrado” a la hora de exponer su tesis sobre el
poblamiento en el Duero y sus límites desde la Antigüedad.
Este autor es Juan Salvador Escudero Chico8, que centra su estudio de poblamiento en la ribera
del Duero burgalés. Su trabajo se centra en el estudio en superficie de un territorio de 250 km
cuadrados. Esto ha provocado que los asentamientos localizados no se hayan estudiado en
profundidad, pero no nos interesa aquí revelar un estudio arqueológico pormenorizado sino
unas líneas generales históricas que den coherencia a la evolución del poblamiento entre los
siglos VIII y X. Centrándonos así en el argumento de este autor para los períodos tardorromano
y tardoantiguo, vemos cómo el modelo característico romano se fractura, se abandona el
modelo de explotación en villae y se instauran centros de población de reducidísimo tamaño.
7 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “Documentación real y espacios documentados en los reinos de Asturias y León (años 718-1065)” en Homenaje al profesor José María Robles Gómez, Santander, 2002. 8 ESCUDERO CHICO, J.S.: Organización del espacio y poblamiento en la tierra de Roa (Burgos): Siglos V al XIII. Universidad de Valladolid, 2001.
11
Se instauran así unos cuantos puntos elevados con labor de vigilancia, algunas unidades de
poblamiento superiores con funciones económicas y que a su vez controlaban amplios
espacios de explotación agrícola y ganadera que a su vez controlaban un gran número de
dispersos núcleos de pequeño tamaño. Es la tónica de poblamiento generalizada, con algunas
salvedades para Galicia, Asturias y Cantabria que ya se citó, que encontramos presente a la
llegada de los monarcas asturianos.
Finalmente el autor sugiere un último modelo de poblamiento para el siglo X, en un clima de
presión cristiana por el norte y musulmana por el sur, aduciendo que los dispersos núcleos de
pequeño tamaño tendieron a abandonarse para constituirse en núcleos mayores,
generalmente en relieves que permitieran un mejor control del territorio, apareciendo puntos
fortificados incluso que el investigador José Avelino Gutiérrez ha denominado como “mota de
meseta sobre castro”.
Iglesia-convento de San Miguel de
Escalada, León. Es un ejemplo de los
monasterios llevados a cabo en la
acción repobladora de Alfonso III.
Al igual que hemos hablado de
Escudero para referirnos al
poblamiento previo y existente en
el momento de la creación del
reino astur, debemos hablar de
este último para referirnos a cómo ese poder asturiano orquestó su política de repoblación.9
Este autor nos explica cómo los monarcas asturianos, sobre todo Alfonso III, promueven la
creación de monasterios que se convertirían en nuevos focos de poblamiento, además de
promover la instauración de puntos de vigilancia en los antiguos castros que no rigieran
económicamente a comunidades de valle o de aldea, puntos que posteriormente las
aristocracias regionales explotarían en su beneficio como referencias simbólicas de su poder.
En conclusión se pueden establecer unas etapas de evolución del poblamiento en el cuadrante
Noroccidental de la Península Ibérica basándonos tanto en registros arqueológicos como en
documentación histórica, esto es desde el siglo V que es lo que nos interesa:
9 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A.: Fortificaciones y feudalismo en el origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Valladolid, 1995; del mismo autor, “Sobre los orígenes de la sociedad asturleonesa: aportaciones desde la arqueología del territorio”, en Studia Historica, Historia Medieval, 16 (1998), págs. 173-197.
12
Las alteraciones del siglo V junto a la instalación definitiva de los visigodos, dieron al traste con
el sistema público y dependiente de las civitates romanas a favor de la jerarquía de unos
possessores o jerarcas visigodos que poco a poco se fue intensificando. Cuando el poder
visigodo comenzó a debilitarse a finales del siglo VII, las comunidades de valle recuperaron su
función política y económica aunque ya regidas por esas jerarquías que estaban bien
estructuradas, como igual sucedía en las pequeñas aldeas.
En el siglo VIII y con la desaparición del reino de Toledo, los herederos de aquél (duques y
condes) mantuvieron las funciones públicas que les habían caracterizado, pero sustentando su
hegemonía en bases económicas, territoriales o incluso militares. Estas aristocracias se
sirvieron de los monasterios como aglutinadores espaciales y sociales.10
Con el siglo IX, llegaron los monarcas asturianos a reinstaurar, al menos en parte, aquellas
funciones públicas que habían caracterizado a los possessores durante el reino visigodo, pero
eso sí, sobreponiéndose ellos mismos a las viejas aristocracias con esas funciones. El título
refundado de rex otorgó una gran legitimidad al poseedor del mismo.
En el siglo X encontramos un modelo similar en cuanto al poblamiento, pero con una novedad.
Las comunidades de valle se irán desarticulando poco a poco a favor de un modelo social y
físico donde las aristocracias, que son ya verdaderas noblezas y que pugnaban por el dominio
de estos asentamientos de población. A parte de dar al traste con el antiguo modelo de villae,
muy arraigadas en Galicia como veíamos, se desarticularon definitivamente esos modelos de
comunidad sobre todo en Cantabria, Álava y Castilla.
La realeza asturiana y la formulación del poder regio. Alfonso II y el neogoticismo
alfonsino.
El ascenso al trono de Alfonso II el Casto marcará un antes y un después en la evolución de la
monarquía asturiana. En primer lugar estableció definitivamente la Corte asturiana en un
lugar, siendo la ciudad elegida Oviedo, que ya había sido poblado anteriormente por su padre
Fruela. Por este mismo suceso será reconocido en la crónica de Alfonso III, otorgándole el
título de fundador de la nueva “regia sedes” ovetense. Oviedo se convertía así en el siglo IX en
un centro de un movimiento cultural que alcanzaría su apogeo con Alfonso III el Magno.
Hay tres factores a los que prestar atención y que no son baladíes, como por ejemplo:
10 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN “SAN ISIDORO”: El Reino de León en la alta edad media. Vol. 3, “La monarquía astur-leonesa: de Pelayo a Alfonso VI (718 - 1109)”. León, 1995.
13
- Alfonso instaura un modelo de vida en la corte, inaugura la cultura cortesana, gracias
al impulso que él mismo otorga a ese movimiento.
- La permeabilidad de esa Corte ovetense de elementos de fuera. No podemos olvidar
que el siglo IX es el siglo del “renacimiento” carolingio y como tal hay representantes
foráneos integrados en la corte de Alfonso así como hay representantes de Oviedo
integrados en la corte del emperador franco, en palabras de Vázquez de Parga: “…en el
grupo selecto de representantes de todas las naciones de la Europa culta de
entonces.”11
- Finalmente esta Corte y el movimiento auspiciado por Alfonso tienen como clave
central la búsqueda de una legitimación política, que tomó su antecedente en la
tradición gótica y que es la que llevó a Alfonso II a afanarse en restaurar esa tradición
monárquica visigoda, mostrándose desde entonces los reyes de Oviedo como
legítimos continuadores de los monarcas visigodos.
Estatua de Alfonso II “El Casto”. Se encuentra presente a
las puertas de la catedral de Oviedo, cuyo primitivo
alzado fue edificado sobre los colocados por Fruela
durante su reinado en su afán organizador y exaltador
del reino y de la iglesia.
Así lo indica la crónica Albeldense al referirse al rey
asturiano: “Todo el ceremonial de los godos, tal
como había sido en Toledo, lo restauró por entero
en Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio.”12
Así procedió el monarca astur a dotarse de
infraestructuras que dieran de influencia material a
la nueva sede regia, para organizar los cuadros
administrativos y jurídicos del reino siguiendo los viejos cánones toledanos pero incluyendo
además influencias francas y mozárabes. Guiado por ese afán neogoticista, Alfonso llevó a
cabo un verdadero programa urbanístico de Oviedo y sus alrededores, sin dejar en recibir en
ningún momento la influencia de los inmigrantes del sur de España, como nombran las
crónicas a los territorios comprendidos fuera del territorio astur. La iglesia de San Salvador,
que ahora es la catedral de San Salvador, fue el resultado del interés de Alfonso II de dotar a
Oviedo de una sede diocesana, en la cual pretendía albergar varias reliquias de santos y de la
11 VÁZQUEZ DE PARGA, L.: Beato y el ambiente cultural de su época, Actas del Beato de Liébana, I, 36, Madrid, 1978. 12 GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas asturianas, pág. 249.
14
Santa Cruz. Ya Fruela había construido una iglesia en este mismo lugar, destruida por las
razzias musulmanas y fue aquí donde su hijo Alfonso quiso levantar este gran templo, que al
principio fue centro de una corta peregrinación que poco a poco iría ampliándose. Al sur de la
primitiva basílica de San Salvador aún son visibles los cimientos de las residencias palaciegas
del rey, demostrando esa magnificencia que caracterizaba a los viejos palacios reales. La
basílica de San Salvador fue terminada en el 812, año en que el monarca cedió una generosa
donación a la que sería la sede episcopal del reino.
Este impulso neogoticista tuvo sin lugar a dudas una expansión y un calado limitados, aunque
Alfonso tendría un oficio palatino igual que los reyes godos, se rodearía de oficiales y fideles al
igual que los reyes visigodos y celebraría algún concilio en la capital igual que en Toledo,
tomara el Liber Iudiciorum como código legal, el ámbito político y regional de todo esto sería
ciertamente restringido. La reorganización eclesiástica, que vio recuperada su sede de Lugo
además de tener otras dos diócesis, en Iria y en Valpuesta, contó con una nueva, la de Oviedo.
Este resurgir eclesiástico y su ordenación fomentaría el entendimiento entre Corona e Iglesia
para mayor auge de aquella, y no sólo eso, sino permitiendo también poder abarcar a todas las
comunidades poblacionales no siempre juntas y normalmente esparcidas por el reino.
Un suceso de vital importancia que dotó de prestigio a la monarquía asturiana y a su rey en
concreto fue el “descubrimiento” en Galicia a mediados del siglo IX de lo que se tomó por el
sepulcro del apóstol Santiago, en un rincón regido por el rey Casto. El mismo Alfonso peregrinó
hacia aquel lugar y mandó levantar un primer templo al que dotó de numerosas y generosas
prebendas y que posteriormente ampliaría Alfonso III el Magno. No en balde el monarca
explotó este éxito con la tutela personal de aquel nuevo hallazgo que se interpretó como una
señal divina, pues aparte de interpretarse como tal, como el refuerzo del apóstol Santiago a la
renovada iglesia asturiana, lo tomó el monarca como un instrumento para mantenerse
anexionado el territorio gallego, siempre proclive a levantamientos e insumisiones. Esto, unido
a que las frecuentes expediciones islámicas fueron derrotadas por los cristianos en esta tierra,
dio a Galicia una importancia vital además de fortalecer el vínculo entre esta tierra y la gestión
que el rey Casto realizaba desde Oviedo.
Se ha fijado la muerte de Alfonso II en el 20 de Marzo de 842. Sus restos fueron depositados en
la iglesia de Santa María, adyacente al templo de San Salvador.
15
La conflictiva sucesión de Alfonso II: Nepociano y Ramiro I.
Con la muerte sin descendencia del rey Casto, la estabilidad y solidez que había proporcionado
a la monarquía astur, se vio truncada durante unos años por unas convulsiones internas por el
poder, favorecidas por la crisis sucesoria del monarca. Tanto la crónica Albeldense como la de
Alfonso III narran estos sucesos, pero es la última la que aporta detalles más explícitos al
suceso. Según ambas crónicas, Ramiro I, hijo de Bermudo I, sería elegido para gobernar
mientras se encontraba en Vardulia (Castilla) para tomar esposa, sucediéndose así la
usurpación del trono por parte de Nepociano, abriéndose un período de lucha que, como
sabemos se saldaría con la victoria de Ramiro.
Este episodio es tratado con el habitual laconismo de las fuentes, pero plantean interrogantes
los cuales algunos de ellos podemos responder ahora. La primera cuestión se refiere a la forma
en que se produce la sucesión del Rey Casto. No deja de ser extraño que Ramiro se encontrase
fuera de la Corte en un tiempo en que podía predecirse la cercana muerte del monarca,
Nepociano en cambio sí que estaba en la Corte y su cargo, el de comes Palatii, contenía una
serie de prebendas y privilegios, una serie de atributos que le harían mantener estrechas
relaciones con los nobles cortesanos y que proporcionaría unas más que fundadas expectativas
de sucesión del anciano monarca sin herederos, hecho por cierto realmente oscuro pues es
algo que ocultan ambas crónicas, pero lo cierto es que los lazos de parentesco entre
Nepociano y Alfonso, según la Nómina Leonesa hacen que Alfonso aparezca como cognatus de
aquél, por lo que éste estaría incluido en el orden sucesorio y al que la Nómina reconoce un
corto período de reinado.13
Es una cuestión controvertida cuanto menos, ya que, de ser cognatus (cuñado) de Alfonso,
implicaría que Nepociano estaría casado con una hermana del rey, que contaría con una edad
aproximada a la de Alfonso. Por ello es difícil imaginar a un septuagenario disputándose
violentamente el trono con Ramiro. Por otro lado, si aceptamos el término cognatus en un
sentido no tan estricto y lo aplicamos a sobrino o relacionado con el círculo familiar de la reina
Munia (esposa de Fruela I) se allanarían las dificultades propias de la edad y favoreciendo
además la presencia de los numerosos apoyos populares con los que contaba Nepociano,
sobre todo astures y vascones. Con todo, la situación parece indicar que el conflicto iba más
allá que el simple choque palatino por el trono, quizá entendida esta disputa como dos formas
de llevar el caudillaje del reino como así lo demuestran los apoyos de uno y otro, por un lado
los gallegos, más avanzados que los astures o los vascones, apoyando a Ramiro y por otro lado
13 GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas asturianas, pág. 245.
16
aquellos pueblos orientales apoyando a Nepociano así como una facción de la nobleza
ovetense, que apoyaría a este último y que seguiría en rebeldía con el acceso de Ramiro al
poder.
Parece claro que éste reinó en Asturias durante un breve período de tiempo, viéndose
depuesto del trono después por la fuerza de las armas. Apoyado Ramiro por un ejército de
gallegos oriundos sobre todo de Lugo vence a Nepociano al frente de otro ejército formado
por astures y vascones. El rey depuesto sería después apresado por dos condes, condenado a
la ceguera y recluido en un monasterio.
Según se nos muestra en las crónicas, el nuevo rey no estuvo ajeno a las dificultades, pues se
habla de una continua contestación a su poder, de guerras civiles, de bandidaje y de la práctica
de ritos mágicos sin duda de raigambre pagana.14 Además de esto dice la crónica Albeldense
que el rey hubo de hacer frente a una terrible amenaza exterior, como la arribada de los
vikingos, rechazados en las costas de A Coruña y que prosiguieron hasta Al-Andalus,
saqueando la ciudad de Sevilla. En cuanto a los musulmanes, la crónica se limita a señalar que
guerreó contra ellos victoriosamente en dos ocasiones.
Lo verdaderamente destacable del breve reinado de Ramiro I es sin duda el renacimiento
cultural materializado en la regia sedes, en la Corte de Oviedo, expresado en el arte palatino
que alcanza sus más altas manifestaciones en este período gracias a las espléndidas
construcciones llevadas a cabo por el monarca en las laderas del monte Naranco a las afueras
de Oviedo. Las descripciones más detalladas a estas construcciones nos vienen dadas por las
crónicas de Alfonso III, tanto la Albeldense como la Rotense, tan próximas en el tiempo a estas
obras. También realizó obras en Liño, quizá enlazando con una vieja villa romana, realizando
un magnífico edificio palaciego y una cercana iglesia. El palacio lo dedicaría a la protección de
Santa María mientras que la iglesia la dedicó a la protección de San Miguel. Y fue en este lugar,
en Liño, donde Ramiro I “abandonó esta vida y descansa en su túmulo en Oviedo, el primero de
Febrero del año 850”.15
Alfonso III. “Crece la Iglesia y se amplía el reino”.
La crónica de Alfonso III terminará su relato sobre los monarcas asturianos con la indicación de
que en el año 884, Alfonso sucedió en el trono a su padre. La Albeldense continuará en cambio
su narración hasta finales del 883, constituyendo la principal fuente de información sobre el
14 GIL FERNÁNDEZ, J.: Ad Sup. Pág. 249. 15 GIL FERNÁNDEZ, J.: Ad Sup. Pág. 249.
17
monarca junto al cronista que conocemos como Sampiro y un “anónimo continuador” de la
crónica regia.
Además, como sucediera con Alfonso II, la historiografía árabe también completa la
información que tenemos del rey Magno pero, por fortuna, el reinado de Alfonso III ya cuenta
con unas fuentes diplomáticas abundantes que nos brindan suficiente información. Finalmente
la información arqueológica nos brinda todo lo que tenemos que saber en conjunto con las
demás fuentes para conocer el florecimiento cultural y político del reinado del que será
Alfonso III el Magno.
Estatua de Alfonso III el Magno. Presente en un lateral de la catedral de
Oviedo, cerca de su predecesor, Alfonso II el Casto.
Así, la crónica Albeldense nos muestra cómo el acceso al trono de
Alfonso sigue los mismos cánones de sus predecesores: la
contestación nobiliaria mediante usurpación y por otro lado las
insumisiones de base regional contra la autoridad central. Así,
Alfonso contaría con 18 años cuando fue llamado a suceder a su
padre cuando Fruela usurpó el trono, teniéndose aquél que refugiar
en Castilla. Sampiro así como el continuador anónimo de la crónica
de Alfonso III aportarán las edades de 14 y 13 años sucesivamente. Es
mejor que demos más veracidad al narrador de la Albeldense, ya que
es contemporáneo al monarca y que ya desempeñaba funciones en
Galicia para su difunto padre. Con todo, bien es cierto que el reinado
de Fruela fue ciertamente breve y que el conde castellano Rodrigo
contribuyó a reponer a Alfonso en su legítimo lugar, quien ya en 867
entregaba una villa al obispo de Iria, arrebatada al traidor Fruela.
Afianzado así Alfonso en el reino quizá en el mismo año de 867, tuvo que hacer frente a una
rebelión de los vascones, represión que habría de repetirse en el futuro y de la que la crónica
Albeldense nos dice “... y la fiereza de los vascones la aplastó y humilló por dos veces con su
ejército.”16 No podemos precisar qué regiones englobarían exactamente esta denominación
general de vascones, aunque cierto es que el cronista Sampiro propone que Álava se
encontraba dentro de la rebelión mientras que el de la Albeldense nos dice que en Álava se
había acogido Alfonso durante el reinado de Fruela. Sea como fuere, esta región será objetivo
constante de las razias punitivas de los musulmanes.
16 GIL FERNÁNDEZ, J.: Ad Sup. Pág. 250.
18
Aunque la crónica Albeldense encuentra palabras para agrandar y embellecer las numerosas
victorias y conquistas de Ordoño I, padre de Alfonso, es con este donde todos los calificativos
toman verdaderos sentido y aunque estas palabras sean despojadas de todo tono apologético,
comprobamos que tienen refrendo en la realidad, así pues la Albeldense nos dice sobre la
agitada etapa de su caudillaje militar: “… él tiene siempre, desde el inicio de su reinado, el favor
de la victoria sobre sus enemigos… en su tiempo crece la iglesia y se amplía el reino.”17
Así pues podemos establecer dos etapas claramente diferenciadas en el reinado de Alfonso III,
la primera hasta finales de 883 cuando termina la redacción de la crónica Albeldense, donde se
pondría fin a todo un dilatado período de confrontaciones con el emirato de Córdoba. La
segunda parte iría hasta el año 910 con la muerte del monarca, período centrado en la
reorganización interior y repoblación de los vastos territorios añadidos al reino en la primera
fase conquistadora. Además se encuadra en este período todo lo relacionado con el
florecimiento cultural e institucional que supone la culminación del neogoticismo Alfonsino
como soporte ideológico de un reino de Asturias que ha dilatado mucho sus fronteras.
Así pues en la primera etapa encontramos los comienzos de la expansión del reino de Alfonso
y una mantenida actividad militar y política con los objetivos de la propia confrontación con el
emir cordobés Muhammad, encarnado enemigo de Alfonso y las relaciones con otros poderes
de la España islámica y el núcleo vascón. Lamentablemente no podemos detenernos a
desgranar todos los detalles de los enfrentamientos, pero sí podemos estudiar las
consecuencias de esta intensa actividad.
Con la paz concertada como anunciábamos antes con el emir, Alfonso podrá continuar la labor
de reorganización y repoblación de sus territorios, ya se ha integrado definitivamente el valle
del Duero al reino y ha dejado de ser un espacio semi-desértico, el monarca comienza a
hacerlo florecer levantando monasterios, rehaciendo fortalezas y repoblando ciudades
abandonadas con gentes venidas del norte peninsular y con mozárabes que se acogen al nuevo
reino de Asturias. El río Mondego será el límite del reino por el Occidente, el Duero seguirá
siendo el límite por el sur desdibujándose un poco la frontera en el Este. Coimbra, Zamora y
Toro adquieren ahora el papel de plazas avanzadas, papel que hasta la llegada de Alfonso
había correspondido a Tuy, Astorga y León. Esta ciudad adquirirá pronto el papel de nuevo
centro de la monarquía al dejar de estar amenazada por los musulmanes, además la
fortificación de tierras castellanas y alavesas facilitará la impermeabilidad respecto a las razias
17 GIL FERNÁNDEZ, J.: Crónicas asturianas, Pág. 250.
19
árabes. Finalmente la colaboración entre Asturias y Pamplona facilitará la aceptación de
Alfonso en aquellos
territorios orientales.
Zona de expansión de
Alfonso III y nuevas
fronteras del recién
fundado reino leonés.
Con la muerte del
monarca en Zamora en
910 y el traslado de su
cuerpo a León, se
cierra el ciclo asturiano
de la monarquía para
dar inicio el ciclo
leonés. Es aquí donde
cronológicamente
termina nuestro viaje
por el reino de
Asturias.
El ejército y la guerra en el reino de Asturias. El precedente militar godo. Jerarquías y
organización.
Es sabida la característica principal de los ejércitos bárbaros que hicieron tambalear a Roma.
Todos eran ejércitos privados al cargo de aristocracias guerreras que pugnaban por ganar el
favor del rey o caudillo. Ese componente privado marcaría también la estructura militar de los
godos y marcará la tónica general del reino visigodo de Tolosa primero y de Toledo después
aun habiendo absorbido y asimilando gran parte de la estrategia militar romana previa. Ya
desde el siglo II d.C. Tácito nos relata este hecho: “Hay una gran rivalidad entre los partidarios
por conseguir el primer puesto ante el jefe y los jefes pugnan por obtener el séquito más
numeroso y esforzado. Ésta es su dignidad y su fuerza (…). Y esta gloria y nombradía del que
sobresale por el número y valor de su comitiva no sólo las mantiene entre su propio pueblo,
20
sino en los estados vecinos. Se les solicita para las embajadas y se les honra con presentes; y
con frecuencia deciden el resultado de las guerras con su sola fama.”18
Es una síntesis clara y concisa de la reputación de los séquitos privados de los jefes germanos
ante su pueblo y en el exterior.
Una vez en la Península los reyes godos mantuvieron una estructura militar similar a la que
habían mantenido en la Galia y que les había dado resultado para luchar contra los francos
merovingios.
A medida que la Península fue conquistada por los godos gracias al esquema de “ejército en
movimiento”, fueron instaurando una base militar a todas las provincias estableciendo un
claro sistema piramidal, basado en la figura del dux, en cuya cúspide se encontraba el jefe
supremo de la gens gothorum, el rey, e inmediatamente después de él se encontraban los
duces provinciales, que normalmente mantenían un régimen itinerante entre la Corte y sus
dominios y que firmaban en los concilios de Toledo, además de formar parte del Aula Regia y
ser potenciales aspirantes al trono, que en los inicios de la monarquía seguía un régimen
electivo.
De esta estructura militar, cuyo sistema de reclutamiento era obligatorio, quedaban
únicamente excluidos los ancianos, los niños y los monjes, de ahí que produjeran tanto
rechazo los movimientos monásticos que rehuían lo militar. No podemos precisar si a lo largo
del reino visigodo se incorporaron tropas mercenarias al ejército, seguramente así fuera,
bereberes o francos, como se atestigua en los últimos momentos del reino godo ante la
invasión de Tarik, aunque el problema que aquí se daba era financiero, pues eran ejércitos
pagados por los propios monarcas ya que no tenemos constancia de que en el reino visigodo
se mantuviera la costumbre romana del aurum tironicum o pago de dinero en suplencia de la
entrega de reclutas, dinero precisamente destinado a pagar a las tropas auxiliares de las
legiones. Si existió el mercenariado en el reino godo seguramente estuvo pagado con la
confiscación de bienes a las facciones rivales de la monarquía, a veces incluso otorgando
tierras a cambio de servicio, por lo que comprobamos que los visigodos con el extranjero
emplearon el mismo sistema que los romanos emplearon con ellos siglos atrás.
El ejército visigodo se organizaba a la manera romana, ya se habían abandonado las
tradiciones germanas, es por esto que encontrábamos unidades de 1000 hombres o thiufa al
18 SANZ SERRANO, R.: Historia de los godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo. Madrid, 2009.
21
cargo de un thiufadus, unidades de 500 hombres dependientes del quingentenarius, el
centenarius o jefe de 100 soldados y por último el decanus o jefe de 10. Como decíamos no era
un ejército permanentemente en armas, sino unas levas que en épocas de necesidad eran
llamadas por el comes civitatis, que ponía estas tropas al servicio del dux si era necesario.
Donde sí encontramos destacamentos permanentes de tropas era en lugares estratégicos con
funciones de vigilancia o peaje. Patrullas en las ciudades, en los castillos, en las pequeñas
fortificaciones o en pasos estratégicos, sobre todo los lugares fronterizos con el reino suevo y
con el reino franco, así como en el interior de la Península para controlar el pago de impuestos
y a los bandidos. Estas fuerzas permanentes eran alimentadas y vestidas gracias a la annona
militar, de tradición romana y que estas mismas fuerzas ayudaban a recaudar acompañando a
los magistrados encargados de tal fin. No obstante eran tropas poco adiestradas para la
guerra, salvo en ocasiones especiales de conflictos. Finalmente todo el proceso de
abastecimiento de estas tropas era vigilado por el praepositus hostis (encargado del ejército).
Otro asunto que nos conviene mencionar se refiere al de la producción de armas, que en
época romana era monopolio exclusivo del Estado y que aquí correspondía al conde del
tesoro.
La coordinación general de todas las provincias quedó en manos del dux exercitus Hispaniae
del cual dependían los demás duques provinciales y que se colocaba después del rey. Era
también el encargado de controlar las cecas de campaña, donde se emitía la moneda para
comprar armas y alimentos para el ejército, monedas que también servían para la entrega de
donativos a los soldados o a sus jefes de división. Es demasiado aventurado que todas las
victorias y conquistas del reino visigodo se debieran exclusivamente a las levas mal formadas y
coyunturales que levaba el estado. Con poca probabilidad fueron las responsables de la
expulsión de los bizantinos del Sur o de la desaparición de los suevos del Noroeste, como
tampoco sirvieron para sofocar las revueltas de los nobles de la Narbonense o de la propia
Península. Hablamos y tenemos que asegurar la existencia de ejércitos privados, mejor
formados y equipados que las levas que con sus armas ayudaron a los reyes godos en sus
grandes gestas. Esto al fin y a la postre supuso un impedimento, pues la existencia de ejércitos
privados, tanto de la nobleza laica como eclesiástica y tanto romana como goda, desestabilizó
la situación de la monarquía visigoda.
Es debido a estos ejércitos privados y a la peligrosa autonomía de la que gozaban, en muchas
ocasiones dirigidos por miembros del Aula Regia, que los bereberes llegaran a la Península en
el 711. Estos ejércitos privados estaban formados por miembros de infantería y caballería, a la
cual pertenecían tan sólo el señor y sus más allegados, son los bucelarii y comitatus. Los
22
primeros ejercían el mando sobre las tropas y recibían el nombre del bucella, una torta de
cereales que servía de alimento a las tropas romanas y que en esta época simbolizaba el
servicio a un señor a cambio de beneficios económicos, que generalmente eran tierras o
bienes. Estos bienes eran normalmente hereditarios, aunque podían ser arrebatados si
incurrían en traición o cobardía.
También encontramos en los textos la figura de los gardingos o fieles de los monarcas, eran los
nobles que acudían a la guerra junto a la corona con sus propios ejércitos. Estas eran las
clientelas armadas del reino que luchaban con sus propios medios al servicio de los monarcas,
que recibían armas de estos en ocasiones y que tenían que devolver si los abandonaban por
otros. Pero no siempre acudían los nobles a la llamada del monarca como es de esperar, en
muchas ocasiones la nobleza estaba enfrascada en sus propias luchas defendiendo sus
intereses personales y a menudo suponían bazas esenciales en el derrocamiento de los
monarcas.
Ante este panorama de gran fuerza de la nobleza visigoda, Ervigio y Wamba promulgaron
órdenes y decretos encaminados a movilizar a las gentes tanto laicas como eclesiásticas, a
defender a los súbditos y a la patria (defensionem gentes et patriae nostre), amenazándoles
con la esclavitud y la pérdida de bienes en caso de no acudir a la defensa mientras el ejército
real se movilizaba. Wamba fue testigo no obstante de varias sublevaciones contra la corona,
una de ellas incluso logró quitarle el trono y por paradigmático que parezca, su sucesor,
Ervigio, ratificó esas mismas leyes en contra del derrocamiento de la monarquía. Como decía
antes, este descontrol de una poderosa nobleza que desafiaba las amenazas y las directrices
dictadas por la monarquía, fue la que al fin y a la postre acabó trayendo a Tarik en 711 para
defender sus propios intereses, dándose lugar todo el proceso de invasión y conquista.
Nobilización de la jerarquía goda. El Officium Palatinum.
Creo conveniente en este apartado describir de forma breve todo el entramado organizativo y
jerárquico que existía dentro de las propias jerarquías godas, que eran de hecho varias dentro
del conjunto de la aristocracia, y creo que lo mejor para ello es hablar del Officium Palatinum,
el homólogo al Cursus Honorum que era llevado a cabo por la aristocracia romana en tiempos
anteriores y heredado ahora por la aristocracia goda.
Ninguna definición me parece más correcta que la de Sánchez Albornoz cuando menciona:
“Los miembros del officium palatinum son aquéllos que forman el entorno regio y el corazón de
la administración del reino. Esta denominación es equivalente a la de componentes del aula
23
regia”19, sin olvidar nunca que el Aula Regia es sinónimo del Palatium. En este colectivo se
encuentran en cabeza los primates, maiores, primi o seniores. Realmente este colectivo con
tantas denominaciones comprendería la élite del Aula Regia y el órgano consultivo del rey y de
confianza, seguramente los duces provinciales, además de rival dado el carácter levantisco de
éstos en numerosas ocasiones, siendo la más dramática y representativa el levantamiento del
dux de la Bética, Hermenegildo, contra su propio padre Leovigildo, siendo capturado y muerto
aquel por su hermano Recaredo por orden del rey. En el caso de la traición del dux Paulo en
tiempos de Wamba, nos habla Julián de Toledo de que existían después de los primi los
denominados mediocres, y aunque el estatuto social de éstos así como su repercusión no está
muy clara me atrevo a formular que pueda estar compuesto por los comites civitatis y otras
jerarquías militares de menor relevancia e influencia a nivel del reino.
Los miembros que componen el Officium son en su totalidad laicos. Independientemente del
poder fáctico de la jerarquía eclesiástica siempre podemos observar que en los concilios
toledanos las firmas de los laicos aparecen detrás de las de los eclesiásticos, claramente
diferenciadas unas de otras. El Aula Regia está conformada por la alta sociedad del pueblo
visigodo y es que en ocasiones se hace referencia a los Seniores Gothorum, pero con una
connotación inferior a los más altos cargos para diferenciarlos bien del resto, quizá haciendo
referencia a jerarquías de cuna más humilde o de menor relevancia. A estos nobles de cuna
más humilde sólo se les tenía en cuenta en casos excepcionales, como ocurrió para fijar la ley
de dote así como en el III Concilio de Toledo, donde se abjuró del arrianismo.
Restos del palacio de Santa María del Naranco
o Aula Regia de don Ramiro. Pertenece al
reinado de Ramiro I y no fue proyectada como
iglesia sino como Aula Regia para el reino de
Oviedo. Fue finalizada en 842.
Para la designación de estos nobles se
emplean factores socio-morales, la cuna y la
tradición. Son los que gobiernan con el
monarca (in regimine socios), los que hacen
cumplir las leyes (per quos iustitia leges implet) y los que ostentan un gran poder tanto político
como territorial. Se deduce de este precepto que Égica legislase contra aquellos que
demoraran en su presentación ante el nuevo rey visigodo y para jurarle fidelidad con esta
19 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El aula regia y las asambleas políticas de los godos”, en Cuadernos de Historia de España V, 1946.
24
presentación. Un castigo a estos nobles era su apartamiento o expulsión del Officium, lo que
conllevaba necesariamente la salida o exclusión de un grupo social determinado (societas).
La pertenencia al Aula Regia acarreaba además de un derecho un deber de realizar una función
en la misma. El mismo hecho de estar reportaba la dignidad correspondiente y por otro lado
está la materialización del servicio prestado, de tal forma que un noble podía ser apartado de
su oficio como castigo pero sin apartarlo de la dignidad de su cargo como castigo. La función
de los aristócratas de más alto rango venía a ser la realización de su cursus honorum particular.
Como decía, este grupo no se limitaba a actuar tan sólo en los rituales palatinos sino que un
reducido grupo de ellos debatían con el monarca asuntos de Estado. Así nos queda reflejado
cuando el rey Wamba debate con sus consejeros (socii), sobre las actuaciones a llevar a cabo
contra el rebelde Paulo, pero sus actividades más relevantes se encuentran recogidas en
asuntos de índole bélica y en su asistencia al tribunal regio, tal y como nos transmite Julián de
Toledo en el juicio a Paulo, en el que Wamba estaba cum praedictis sociis suis, es decir, los más
destacados del Aula Regia, esto es hasta tal punto significativo que el rey los denomina como
sus fratres, sus hermanos, reflejando esa ideología de la monarquía visigoda de primum inter
pares. Otra función relevante que desempeñaban estos miembros era la labor legisladora que
llevaban a cabo junto al rey, así lo indica el rey Sisebuto al promulgar una ley omni cum
palatino officio. Toda esta relevancia se reflejaba en que de este mismo grupo solían salir los
monarcas toledanos, ejemplo de ello es que Wamba era primus en tiempos de Recesvinto y
Égica estuvo como tal en el reinado de Ervigio.
El Officium Palatinum pues, debe ser entendido como una vía para aspirar al poder regio y no
tanto como un grupo de individuos sometidos a la voluntad del monarca, como unos meros
agentes sobre los que se podía ejercer un poder omnímodo. Este elemento es destacable, pues
abre algún distanciamiento con respecto a las tradiciones imperiales romanas. Por ello, como
decía, Égica reclama que los miembros del Officium realicen en su presencia el juramento de
fidelidad, cosa difícil de entender si se tratara de oficiales nombrados por él en una perspectiva
funcionarial.
Termino aquí pues la breve exposición sobre la alta aristocracia visigoda, una aristocracia que
como hemos visto conllevaba dignidad, un servicio y un claro componente directivo del reino
además de servir como vía para alcanzar el poder regio, sobre todo en la última fase del reino
de Toledo. Este tema no es baladí en este trabajo, pues como he mostrado en la fotografía
superior, en pleno corazón del reino asturiano de Oviedo se mantenía la voluntad de conservar
25
un Aula Regia como centro de poder y decisión de la monarquía, debido a esa recuperación de
lo gótico iniciada por Alfonso II que también se ha expuesto anteriormente.
Traslación del modelo militar godo al modelo asturiano.
Para abordar este apartado, hemos de partir de la parquedad de los textos cronísticos en lo
referido a lo militar a lo largo del reino de Asturias, y es con esa parquedad con la que tenemos
que elaborar un diálogo coherente. Nos centraremos pues en intentar seguir la evolución que
se produjo desde el ejército visigodo a un ejército “asturiano”, viendo tanto similitudes como
diferencias. Para comenzar, hemos de hablar de la batalla de Covadonga, batalla cuyos
números fueron ampliamente inflados por los autores cristianos. Sólo un hecho relevante a
destacar y es que, cuando los cristianos logran poner en fuga a los musulmanes, éstos deben
tomar vías de escape alternativas a las habituales, se ven acosados en el territorio. Este hecho
nos refleja que en Asturias había una aristocracia territorial muy bien asentada e influyente,
reforzada aún más tras este episodio. Ningún astur atacó Gijón, ciudad fuertemente
amurallada, pero al ser el único núcleo urbano ocupado por los musulmanes, pronto fue
desbordado por la insumisión general del territorio, por lo que Munuza se vio obligado a
abandonar la plaza. Queda aquí patente la cuestión característica de que en la Antigüedad y en
toda la Edad Media la ciudad no era nada sin su territorium correspondiente para sustentarla.
Cabe destacar que a partir de este momento, el ejército y el reino son denominados “astures”
y “astur”. Ninguna referencia se hace a nada que tenga que ver con los godos, al menos en lo
militar, y en lo político vimos que hasta Alfonso II no se dará esa explosión neogótica. No
sabemos cómo se reuniría este ejército, pero desde luego no siguiendo los modelos
tradicionales del estado godo, ya que tampoco el reino controlaba un ámbito territorial tan
amplio para tener si quiera una división provincial homologable, lo único similar era la
denominación de comes y duces para referirse a los cargos militares astures.
Es destacable en cambio la aparición del término “magnate” dentro de los textos bélicos. Esto
es ciertamente revelador, pues nos muestra cómo también en la realidad asturiana el ámbito
social y económico influyen en lo militar. Estos magnates, élites territoriales, acudirían a la
batalla acompañados de su séquito, de su grupo personal e irían mejor armados que el resto.
Serían convocados de forma local o territorial, difícilmente a un mayor nivel, es por ello que se
hace referencia a astures, galaicos, vascones o cántabros en los textos, en vez de hacer
referencia a una única realidad.
26
Las campañas de estos momentos estaban dedicadas al pillaje, saqueo, obtención de botín,
siervos y prestigio. Es por ello que las fuentes árabes nos mencionan jinetes que van y vienen
con gran rapidez, pues los astures no estaban preparados para presentar batalla en campo
abierto. No nos constan asedios a ciudades en este período, las que se conquistaban era por
entrega del gobernante, como en el caso de Oporto, cuya cercanía con el reino de Oviedo le
proporcionaría más rentabilidad que el emirato. Pero no todas las campañas las organizaba el
rey, hemos dicho que el poder territorial era palpable, por lo que condes y magnates
movilizarían sus ejércitos pare desempeñar empresas de carácter personal y así se hizo
durante todo el siglo IX y buena parte del X, pues nos constan campañas en momentos de nula
autoridad regia. Por ello hemos de pensar que muchas de esas campañas serían sancionadas
por el monarca a cambio de una compensación o nuevos territorios, pero la realidad de
ejército regional o local queda plenamente marcada aunque los reyes eran los jefes militares
por antonomasia, con la salvedad de que ninguno murió en batalla hasta el siglo XI, por lo que
suponemos que las funciones del monarca en este período temprano irían mucho más allá que
el mero caudillaje militar.
Estamos, en definitiva, ante líderes de ejércitos personales que desempeñan misiones de
especial relevancia, guarneciendo las fronteras o realizando incursiones en Al-Andalus en las
que la obtención de presas sería primordial para repartir entre sus hombres, favoreciendo el
aumento de su liderazgo, prestigio y el número de seguidores.
Es muy difícil precisar con exactitud el número de tropas de un ejército astur en los siglos VIII y
IX, siendo nuestra única posibilidad el hacer estimaciones al respecto según los datos de las
fuentes. De esta guisa, los datos del cronista andalusí Ibn Idhari nos muestran una hueste
cristiana de 3000 efectivos, derrotada por una musulmana de 4000 y años más tarde, Ordoño I
lograría reunir 13000 hombres en la batalla del Órbigo. Son cifras distantes entre sí pero que
nos revelan el dato importante que es que los astures podían movilizar grandes fuerzas y no
estaban conminados a organizarse en pequeños grupos como tradicionalmente se creía.
Como decía antes, el ejército astur se organizaba de forma territorial o local, lo que no era un
impedimento a la hora de planificar grandes expediciones pues el rey sumaría su ejército al de
los aristócratas. En cambio este elemento regional provocaba que, en situaciones de rebelión,
el rey tuviera dificultades para movilizar más allá de su entorno inmediato. Con todo, las
tropas que podían movilizar los andalusíes siempre serían en número mayor, y aunque los
cristianos podían reclutar grandes fuerzas, la consecuencia tradicional era la derrota. Es por
27
esto que podemos deducir que los astures podrían haber ideado medios tácticos o incluso
estratégicos para paliar este déficit.
A la guerra debía acudir todo hombre libre y propietario. Esta medida recuerda a la realidad
europea contemporánea, pues acudir a estas convocatorias era muestra y símbolo de
pertenencia a una realidad social. En cambio, no acudir suponía un descuelgue del grupo social
de los propietarios, libres y privilegiados y una pérdida consecuente del derecho al botín. La
obligación militar adquirió el nombre de “fonsadera”, norma que permitía a los que no podían
o no querían ir a la guerra eximir su asistencia mediante el pago de una tasa, elemento muy
tradicional en el mundo romano. Ese pago bien en especie o en metálico, iría destinado a
sufragar los costes del ejército. No obstante la fonsadera tenía una carga ciertamente
denigrante, quizá por la huella de su origen como multa. Con todo, la instauración de esta
fonsadera responde a un momento en que el califato ha incrementado su presión en los reinos
cristianos, pero hemos de entenderlo como una vía de recaudación fiscal y a un desarrollo
institucional tardío más que una medida que responda a la tradición visigoda o romana, como
pueda parecernos.
Detalle de la arqueta de San Millán de la Cogolla
donde un caballero, probablemente Leovigildo, ataca
la cántabra Peña Amaya ataviado con cota de malla,
yelmo con cubrición nasal y gran espada y se dispone a
ejecutar a un reo que pide clemencia. Son destacables
los rasgos andalusíes de Amaya, seguramente
representando el sometimiento del cristianismo al
islam. Monasterio de Suso. San Millán de la Cogolla.
A la hora de llamar al ejército, el rey no solía
hacerlo solo, el cronista Sampiro nos dice cómo el
rey Ramiro II convocó un consilium para decidir
todo lo referente a la campaña. El rey se rodearía
de todo tipo de personajes con relieve social para
asegurar los objetivos de la campaña y una hueste
numerosa. Con todo, es difícil que se movilizaran
tantos hombres para una acción ofensiva que para una defensiva, los jinetes podían
desplazarse largas distancias pero no tanto las tropas de a pie o infanzones. La solución es que
éstos probablemente provendrían de lugares fronterizos como Zamora o León, más próximos
al lugar del conflicto.
28
Lejos de entender la guerra alto-medieval como un asunto puramente de reyes y condes,
también hay que dedicar un pequeño apartado a decir que los obispos eran muy cercanos a los
monarcas y a los personajes de poder y que ellos mismos acudían a la guerra rodeados de sus
guerreros y otros personajes laicos con los suyos. De hecho los propios obispos lideraban a sus
soldados en batalla.Los ejércitos estarían integrados por infanzones, que serían todas las
tropas a pie y por caballeros, mucho más reducidos y mejor armados. La lucha a caballo era el
distintivo de la nobleza y de una condición social privilegiada, de hecho nos consta que en
batalla muchos aristócratas se negaban a desmontar para no renunciar a la posición
privilegiada que otorgaba el caballo. Aunque la infantería siguió teniendo un peso decisivo en
los ejércitos, poco a poco se configura la idea de cuerpos de caballería más numerosos,
caballeros vestidos con cotas de malla y cascos que, armados con pesadas lanzas y espadas,
causarían graves daños al enemigo en sus cargas frontales y que sólo puede ser contrarrestada
con otra fuerza similar. Tal importancia adquiría que en la arqueta de San Millán, datada en el
siglo XI, aparecen personajes como Leovigildo que, ataviado con cota de malla y casco carga
contra los cántabros resistentes en Amaya según el relato de la Vita Emiliani.20
Esto nos pone de relieve que los contemporáneos al tiempo del auge de la caballería también
se hacen eco en el arte o en la arquitectura de esta nueva realidad social y militar y no hay que
olvidar que es este hecho, el de incorporar protecciones corporales a hombres y caballos, el
que permitió a los soldados cristianos igualar relativamente a los soldados andalusíes que
también evolucionaban en este ámbito.
El ejército se reuniría en un punto determinado que podía ser Zamora, como nos consta en
numerosas referencias. Un enclave con similar interés estratégico pudo haber sido Lerma. Pero
no todos los aristócratas acudirían a la llamada del rey, muchos de ellos no lo harían y
entonces incurrirían en infidelidad y en traición como sucedió en época de Vermudo II,
conllevando esto el castigo de la confiscación de bienes aunque de forma más teórica que
práctica, ya que muchos aristócratas negociaban luego su regreso a la Corte. Estas élites
lucharían entre sí en muchas ocasiones llegando incluso a la guerra abierta, conflictos que si el
entorno regio tardaba en controlar, podrían desembocar en luchas de bandos dentro del reino,
unos aristócratas apoyando a un miembro de la familia real y otros a otro. Estos conflictos se
daban sobre todo en épocas de debilidad regia por distintos avatares, pero cuando se daban,
el rey veía muy limitada su capacidad para controlarlos debido a que, como hemos señalado,
en muchas ocasiones eran más poderosos militarmente los nobles que el rey, tal y como
20 ISLA FREZ, A.: Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI. CSIC, Madrid, 2010, pág. 187.
29
sucedía en la etapa visigoda precedente. En definitiva, en estas luchas aristocráticas el papel
del rey sería secundario a nivel militar pero también a nivel causal, pues muchas veces no tenía
nada que ver.
Como colofón de este trabajo me gustaría citar textualmente unas palabras del profesor Isla
Frez que me parecen muy acertadas y explícitas para definir el ejército astur y en general el
ejército alto-medieval del Occidente cristiano: “El ejército no se pretende ya el conjunto del
pueblo, como cuando en época de los visigodos se utilizaba recurrentemente ese tópico, claro
está que cada vez más el populus no era sino la aristocracia. (…) el ejército es el colectivo de los
magnates y la cantidad de hombres dispuestos al combate que aportaran, (…) Se trata de una
percepción cargada de ideología, en la que un colectivo valorado socialmente está constituido
en lo fundamental por los magnates.”21
Como detalle final indicar que en este período del siglo X e inicios del XI que ya desborda la
cronología de mi trabajo, asistimos a un elemento de vital importancia de aquí en adelante en
el ejército, la sociedad y la política medievales en la Península Ibérica, y es el hecho de que
debido a ese surgimiento del caballero como figura fundamental de los ejércitos,
comprobamos cómo las gentes que no pertenecen a la aristocracia comenzarán a costearse su
propio caballo y su propio equipamiento ecuestre. Asistimos así al surgimiento de la caballería
villana, un cuerpo militar de singular relevancia histórica que acompañaría a las huestes de sus
condes y reyes como caballeros pero sin poseer sangre noble.
Conclusiones.
Este viaje por el reino de Asturias ha sido tan sucinto como enriquecedor. El recorrido ha
recogido tanto asuntos referidos a la política, a la población y al ejército como asuntos
referidos a la puesta en común de diversas hipótesis tradicionales en algunos casos rebatidas
con nuevas aportaciones.
El objetivo de este trabajo no era tanto exponer de forma sistemática lo que se ha escrito o se
conoce referido al período histórico que se ha enunciado, sino que se ha centrado más en
valorar cómo el pasado visigodo y romano seguía vigente o no en el reino de Asturias. La
conclusión al respecto ha sido clara, decantándose enormemente hacia el no, tanto a nivel
social, político-administrativo y militar, que son los tres pilares que he planteado en mi trabajo.
No se produce una continuidad a nivel social ya que se abandona definitivamente la pirámide
social antigua sustentada en una base de mano de obra esclava así como los sistemas de
21 ISLA FREZ, A.: Ad. Sup. Pág. 193.
30
explotación latifundistas, las élites sociales patricias o el modelo de poblamiento basado en
grandes villae de tradición romana. En cambio, encontramos una gran contracción en el
ámbito territorial tras la invasión musulmana, una amplia reducción de efectivos humanos y un
claro auge de la vida rural sostenida por élites territoriales en lugares fortificados y rodeadas
de una clientela de siervos, no esclavos, familiares y ejércitos personales. Cómo no, asistimos
al nacimiento de las comunidades de valle y aldea que también hemos mencionado, realidades
políticas y económicas independientes del rey o de las aristocracias regionales, sometidas
después por estos e integradas en el modelo político y económico del reino pero impensables
en el sistema visigodo o romano.
Tampoco se produce una continuidad a nivel político-administrativo, centrado sobre todo en el
abandono del sistema provincial visigodo heredado de Roma debido a la brutal reducción de
territorio favoreciendo en cambio el auge de realidades etnográficas independientes: Astures,
cántabros, vascones… Realidades en cierta medida autosuficientes y sustentadas por esas
élites territoriales sin que sea necesaria la presencia del rey de Oviedo, presencia muchas
veces instaurada por las armas. A nivel regio tampoco se recordará a los visigodos hasta la
necesidad de legitimar el poder de Oviedo y su rex, recordando a los reyes visigodos de manos
de Alfonso II.
Y finalmente la continuidad militar visigoda es realmente tenue en la realidad militar asturiana.
Cierto es que en algunos ámbitos aquel pasado se hará eco en el presente con términos como
comes, dux y rex, pero a nivel nominal, ya que ni el comes visigodo fue como el asturiano, ni
tampoco la importante figura del dux lo fue tanto en época asturiana ni el rex ostentó las
mismas funciones hasta el fenómeno neogoticista y aún así, no las asumió todas. El ejército no
era ahora un ejército real complementado con el de los duces o comites, si no que era un
ejército regional, muchas veces local, dependiente de aristocracias territoriales que no tenían
nada que ver con las realidades de la nobleza visigoda, pero cuya forma de llamar a las armas y
de organizar a sus huestes sí era parecida a la antigua.
Obviamente, estas conclusiones son válidas pero no irrefutables. La breve extensión del
trabajo y su carácter documental y no investigador no permite ahondar mucho más. Son
conclusiones elaboradas personalmente y maduradas con lecturas, consultas, citas y con
meditación personal, pero como está claro, no se han consultado para este trabajo ni fuentes
primarias ni registros arqueológicos, tan sólo bibliografía secundaria. Siendo así, mis hipótesis
deben ser obligatoriamente sesgadas en función de la visión que proporcionan los autores
citados en la bibliografía. No obstante he optado por incluir, aunque de forma breve y muy de
31
tanto en tanto, conclusiones personales o hipótesis particulares propias aún sabiendo que no
es, repito, un trabajo de investigación, pero no por ello hay que abandonar el carácter crítico y
evaluador de las fuentes consultadas.
Gracias a la elaboración de esas conclusiones propias, he ampliado mi capacidad crítica de las
publicaciones e hipótesis consultadas además de aprender a unir diversos datos o posturas
para elaborar mis propias hipótesis, reflejadas en algunas ocasiones en este trabajo.
Personalmente creo que el tema que he escogido es fácilmente ampliable y que requiere
ampliación, pues aún con estudios recientes, la oscuridad documental y arqueológica sigue
envolviendo al reino de Asturias debido a la parquedad de las fuentes y al poco reflejo
existente de la arqueología de este período, aunque afortunadamente cada vez está más
desarrollada. Opino tras realizar este trabajo que este tema podría ser fácilmente abordable
en una tesis de Máster y probablemente sea yo quien aborde alguno de los aspectos
contenidos en este trabajo en dicha tesis. Ya me gustaría abarcarlos todos, pero creo que no
sería posible.
Finalmente añadir que este trabajo ha supuesto un acercamiento más que considerable a la
realidad alto-medieval o tardo-antigua del norte peninsular y su elaboración ha servido para
responder numerosas dudas que hasta ahora me asaltaban, todas ellas podríamos decir,
concretables en dos preguntas que en su día planteé a mi tutor: “¿Qué pasa desde que los
musulmanes llegan a la Península hasta que nace el reino de León? ¿Qué es exactamente el
reino de Asturias?”
32
Bibliografía.
Fuentes escritas.
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN “SAN ISIDORO”: El Reino de León en la alta edad
media. Vol. 3, “La monarquía astur-leonesa: de Pelayo a Alfonso VI (718 - 1109)”. León, 1995.
DÍAZ Y DÍAZ M.C.: Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983.
ESCUDERO CHICO, J.S.: Organización del espacio y poblamiento en la tierra de Roa (Burgos):
Siglos V al XIII. Universidad de Valladolid, 2001.
GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: “Documentación real y espacios documentados en los reinos de
Asturias y León (años 718-1065)” en Homenaje al profesor José María Robles Gómez,
Santander, 2002.
GIL FERNÁNDEZ, J. y RUIZ DE LA PEÑA J. I.: Crónicas asturianas. Vol. 11, Departamento de
Historia Medieval, Universidad de Oviedo 1985.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A.: Fortificaciones y feudalismo en el origen y formación del reino
leonés (siglos IX-XIII), Valladolid, 1995; del mismo autor, “Sobre los orígenes de la sociedad
asturleonesa: aportaciones desde la arqueología del territorio”, en Studia Historica, Historia
Medieval, 16 (1998)
ISLA FREZ, A.: Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los siglos VII y XI.
Madrid, 2010.
ISLA FREZ, A.: “Conflictos internos y externos en el fin del reino visigodo” en Hispania, 211
(2002), 619-636.
ISLA FREZ, A.: “El lugar de habitación de las aristocracias visigodas, siglos VI-VIII” en
Arqueología y territorio medieval, 14 (2007), 9-19.
ISLA FREZ, A.: “El Officium palatinum visigodo. Entorno regio y poder aristocrático” en
Hispania, 212 (2002), 823-847.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J.I.: “La monarquía asturleonesa. De Pelayo a Alfonso VI (718-1109)”
en El Reino de León en la Alta Edad Media, vol. 3, pág. 48, León, 1995.
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El aula regia y las asambleas políticas de los godos”, en Cuadernos
de Historia de España V, 1946.
33
SANZ SERRANO, R.: Historia de los Godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo.
Madrid, 2009.
SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: “Hispania, de provincia romana a reino germánico” en Desperta
Ferro, 1 (2011), 52-59.
SYVANNE, I.: “El sistema militar godo” en Desperta Ferro, 1 (2011), 28-35.
VÁZQUEZ DE PARGA, L.: Beato y el ambiente cultural de su época, Actas del Beato de Liébana,
I, 36, Madrid, 1978.
VV.AA.: La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga (8-10
de octubre de 2001). Oviedo, 2002.
Fuentes electrónicas con fecha de consulta.
https://sites.google.com/site/viajerbagdad/historia2_bachillerato (20/10/12)
http://sietemerindades.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html (5/11/12)
http://www.rutavadiniense.org/paginas/monasterio/cenobitas.htm (15/11/12)
http://www.arteguias.com/biografia/alfonsoiicasto.htm (12/12/12)
http://ccssloranca.files.wordpress.com/2009/11/037-alfonso-iii-de-asturias-p-i1.jpg
(19/12/12)
http://www.arteguias.com/biografia/alfonsoiiimagno2.jpg (19/12/12)
http://aularegia.blogspot.com.es/2010/05/sobre-el-aula-regia.html (04/02/13)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Marfil-san-millan.jpg (15/02/13)
http://www.cantabriajoven.com/historia/fotos/visigodos_ducado.jpg (29/04/13)