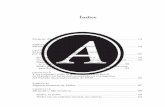TRABAJO FINAL TERCER CORTE 1
Transcript of TRABAJO FINAL TERCER CORTE 1
SI NO VOTAS, TÚ ELIGES
PRESENTADO POR:
LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS
LUIS ALEJANDRO CARDONA BOHORQUEZ
JORGE ALFONSO POVEDA FORERO
PROFESOR:
JAVIER ROA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
ARMENIA QUINDÍO
AÑO 2015
SI NO VOTAS, TÚ ELIGES
PRESENTADO POR:
LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS
LUIS ALEJANDRO CARDONA BOHORQUEZ
JORGE ALFONSO POVEDA FORERO
PROFESOR:
JAVIER ROA
TRABAJO FINAL PRESENTADO COMO REQUISITO PARA LA NOTA FINAL DELTERCER CORTE, DE LA ASIGNATURA COMPETENCIAS COMUNICATIVAS II
4
SI NO VOTAS, TÚ ELIGES
“Los pueblos que se desentienden de la política
están condenados a ser gobernados por los peores hombres”
Platón
En el 2014 se abrió nuevamente la discusión en nuestro país
sobre la necesidad de que el voto deje de ser un Derecho - Deber
y se convierta en una obligación. Los senadores Vivian Morales,
Horacio Serpa y Roy Barreras incluyeron esta propuesta en la
Reforma de Equilibrio de Poderes que actualmente cursa en el
Congreso de la República, pero se hundió en un segundo debate.
Y es que en un país donde históricamente el abstencionismo
en las elecciones supera el 50%, la situación se torna
preocupante; podríamos inclusive hablar de gobiernos y mandatos
ilegítimos puesto que los ciudadanos que nos representan no están
siendo elegidos por las mayorías como debería ser. Los ciudadanos
apáticos, indiferentes, desconfiados a quien no les interesa la
política, o creen que no es importante, son los que
verdaderamente están “poniendo” la cuota de los gobernantes.
5
En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, donde
se han establecido leyes que han originado el voto obligatorio,
han logrado que la participación alcance entre 70% y 90%. En
Uruguay votar no solo es obligatorio, lo que ha provocado que
cada uno de sus ciudadanos sienta y viva una elección
presidencial como si fuera una final de la Copa del Mundo. En
otros países como Venezuela, Chile y Colombia cuentan con voto
libre y voluntario.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil
(s.f.), en la historia de nuestro país el voto ha tenido muchas
transformaciones.
En la época conocida como la “Patria Boba”, en 1810, para
ejercer este derecho se debía vivir de la renta o del trabajo y
tener más de 21 años, ser casado; se sufragaba en parroquias y
esta votación era indirecta; es decir, se elegían unos
representantes que a su vez designaban otros y estos en
definitiva elegían a los representantes.
En la época de la Gran Colombia y con la Constitución de
1819, se debía tener una propiedad de $500 o en su defecto una
renta anual de $300.
6
Con la Constitución de 1821 se debía votar en parroquias,
ser casado, mayor de 21 años, saber leer y escribir y ser dueño
de propiedad de $100, votar en público y en voz alta, aunque
continuaba la votación indirecta, hecho que sucedió hasta 1852.
Un año después, tan solo el 5% de los hombres ejercía el
derecho al voto, por lo que José Hilario López abolió la
esclavitud e implementó el voto universal y directo a todos los
habitantes que fueran casados y mayores de edad.
En 1856 se realizó la primera elección de Presidente de la
República por sufragio universal, en esa ocasión fue elegido el
señor Mariano Ospina Rodríguez.
Con la Constitución de 1858 se mantuvo el sufragio universal
para mayores de 21 años y casados.
En 1863 el poder no era central, cada estado federal hacia
sus leyes y esto hizo que se retrocediera a la Constitución de
1821 y se establece nuevamente el voto solo para hombres y que
fueran alfabetos.
En 1886, con la Constitución de Rafael Núñez, se estableció
que solo podían votar los ciudadanos mayores de 21 años que
tuvieran profesión u oficio u ocupación lícita, pero para votar
7
además necesitaban tener ingresos de más de $500 anuales o
propiedad superior a $1.500.
En 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, continúa
el voto exclusivo para hombres, pero se quitan las exigencias de
renta o patrimonio.
Para 1942, Jorge Eliécer Gaitán, en uno de sus tantos
discursos fue el primero en proponer la obligatoriedad del voto
so pena de perder su ciudadanía, el caudillo liberal decía que
“solo tendremos una patria grande cuando todos estemos obligados a labrarla”.
En 1945 se le concedió la ciudadanía a la mujer, pero no el
derecho al voto.
En 1947, en el mandato de Mariano Ospina Pérez, se hizo un
debate sobre si concederle el derecho al voto a la mujer, pero
tuvo muchos contras y se archivó.
En 1954, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y con el
Acto Legislativo 03 del 26 de agosto de 1954, se le concedió
derechos políticos a la mujer a elegir y ser elegida.
El 1 de diciembre de 1957 las mujeres salen a votar por
primera vez el plebiscito para refrendar la ley que les permitía
votar.
8
A partir de 1975, con el Acto Legislativo 01 de 1975, el
presidente Alfonso López Michelsen modificó la mayoría de edad y
dispuso que: “son ciudadanos los colombianos mayores de 18 años edad”; es
decir, que se empieza a expedir la cédula de ciudadanía a toda
persona que cumpla esta edad y pueden ejercer igualmente el
sufragio.
Hasta 1985 los alcaldes eran nombrados por el gobernador,
con el Acto Legislativo número 01 del 9 de enero de 1986 y en el
gobierno de Belisario Betancourt Cuartas se reformó la
Constitución Política y se estableció que todos los ciudadanos
deben elegir directamente los Alcaldes Municipales, la primera
elección de alcaldes se llevó a cabo en 1988.
Con la Constitución de 1991 (Gómez Sierra, 2007) se
estableció la elección popular de gobernadores antes elegidos por
el Presidente, la primera elección se efectuó en 1992 y también
en la elaboración de esta Constitución se intentó establecer el
voto obligatorio, pero nuevamente está iniciativa fue derrotada y
quedo solo el aquél establecido como un Derecho y un Deber.
Sí, el voto un Derecho y un deber, así está establecido en
la Carta Magna, y es que desde el preámbulo de nuestra
9
Constitución, que es el ordenamiento superior que define el rumbo
que quiere tomar nuestro país, se nos está invitando a fortalecer
la unidad de la Nación para poder vivir en una Democracia que
garantice una Sociedad justa para todos.
El artículo 1 de la Constitución Nacional menciona que
Colombia es un estado Social de Derecho Democrático Participativo
y Pluralista; en el artículo 2, que determina los fines
esenciales del Estado, establece facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación; el artículo 3,
que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual
emana el poder público, el pueblo la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes, en los términos que la
constitución establece; el artículo 13, que todos gozamos de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación; el artículo 40, que todos los ciudadanos tenemos
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político y que para ello podemos elegir y ser elegidos; el
artículo 41, que en todas las instituciones de educación son
obligatorias la enseñanza de la Constitución y la formación en
10
prácticas democráticas y en valores de participación ciudadana;
el artículo 95, establece los deberes de la persona y del
ciudadano y en el inciso 5 nos dice que uno de los deberes es
participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; el
artículo103, establece los mecanismos de participación ciudadana,
y no menos importante, el artículo 258, nos dice expresamente que
el voto es un derecho y un deber ciudadano.
Como vemos son reiteradas las invitaciones de nuestra Carta
a la participación democrática, la Constitución garantiza a todo
colombiano mayor de 18 años, a excepción de los integrantes de la
fuerza pública, la facultad de participar en las elecciones por
medio del sufragio. El derecho al sufragio no tiene distinciones
de raza, credo, género, situación socioeconómica, nivel educativo
o militancia política (Gómez Sierra, 2007)
Así mismo, con la Ley 131 de 19941 (Congreso de Colombia,
1994) se reglamentó el Voto Programático, lo que quiere decir que
los candidatos están obligados a cumplir las propuestas de su
campaña. Una de las motivaciones de la promulgación de esta ley
fue crear seguridad en el electorado de que los candidatos
1 Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones
11
postulados ya tenían los problemas de su región identificados y
llegaban con un Plan de Gobierno listo, lo que significa que
estos mandatarios no llegarían a improvisar.
Con la Ley 134 de 19942 (Congreso de Colombia, 1994), que
dictó normas sobre mecanismos de participación ciudadana, se abre
la posibilidad de que cada persona con su voto pueda revocar el
mandato del alcalde o gobernador que no cumpla con su Plan de
Gobierno. El objetivo de los mecanismos de participación
ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo
colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas
judicial, ejecutivo y legislativo.
Y aunque en Colombia se estableció con la Ley 403 de 19973
una serie de estímulos para los sufragantes, esto parece que no
motiva al elector y no ha incidido en rebajar los niveles de
abstención que por el contrario en cada elección es más escasa
(Congreso de Colombia, 1997).
2 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
3 Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes
12
En el Derecho Internacional el Voto está consagrado en
cuatro documentos fundamentales de los cuales Colombia hace
parte:
La Carta Democrática Interamericana de la OEA, en su
artículo 3:
Son elementos esenciales de la democracia
representativa, entre otros, el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y
su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas; y la separación e independencia de
los poderes públicos. (OEA, 2001)
La Declaración Universal de DDHH (1948), en su artículo 21.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base
13
de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto (UNESCO,
2008)
El Pacto de San José (1969) en el artículo 23:
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos
y oportunidades: de participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores, y de tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país. (OEA, 1969)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
artículo 25:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
14
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; Votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores; y tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
(Naciones Unidas, 1966)
Como se puede observar, para el Derecho Internacional el
voto es un derecho que debe ser ejercido libre, sin ningún tipo
de coacción, lo que implica que todos tenemos derecho a elegir y
ser elegidos sin ninguna discriminación.
Según la Jurisprudencia interna
(…) a través del sufragio se incide en la conformación y
control de los poderes públicos y de esta manera se contribuye a
la legitimación del ejercicio del poder político y el voto es
considerado como un derecho-libertad como lo son la libertad de
culto, asociación, reunión, petición, elección de profesión u
oficio (Sentencia T-324/94) (Corte Constitucional, 1994)
15
y, además, “el voto ciudadano no sólo debe ser entendido
como un derecho individual, sino también como una función en
cuanto contribuye a la formación de la voluntad política y al
buen funcionamiento del sistema democrático” (Sentencia C-142/01)
(Corte Constirucional, 2001)
Para el abogado, estadista, político y autor de la
Constitución argentina de 1853, Juan Bautista Alberdi
El sistema electoral es la llave del Gobierno
representativo. Elegir es discernir y deliberar. La
ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano.
La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de
manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza
y el acierto de su ejercicio (Alberdi, 1853)
Más recientemente, en Colombia, el nivel de abstención más
bajo fue de 41.53% en 1974, cuando resultó electo el señor
Alfonso López Michelsen, y el nivel de abstención más alto, en la
primera vuelta de unas elecciones, fue de 66.05%, en 1994, cuando
se enfrentaron Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Antonio Navarro
Wolf. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2014)
16
En mayo de 2014, de un potencial electoral de sufragantes de
32.975.158, en la primera vuelta presidencial, acudieron a las
urnas solo 13.216.402 votantes presentándose una abstención del
59,93% (Colombia.com , 2014a) y en la segunda vuelta en junio
solo acudieron a las urnas 15.794.940 de personas, es decir hubo
una abstención del 52,11%. (Colombia.com, 2014b)
Desde los primeros orígenes del voto en nuestro país, donde
solo se permitía elegir muy selectivamente a unos pocos que
tuvieran capacidad intelectual y económica, se manejaba el país
prácticamente a dedo y se puede aún notar que a más de 200 años,
a pesar de contar con todos las facilidades para ejercer este
Derecho – Deber tan importante, la participación electoral es
cada vez más escasa. Con profunda tristeza observamos que los
ciudadanos prefieren el silencio. Estos hechos llevan a
preguntarnos si somos fruto de la resignación de una realidad
mediocre y nos agrada dejar en las minorías el destino de nuestro
terruño.
Como se denota, los niveles de abstención en Colombia son
muy altos; el poder y la administración están siendo elegidos por
un puñado de ciudadanos, algunos de ellos influenciados por la
17
mermelada del andamiaje electoral, lo que ha dejado secuelas
irreparables en la historia y el destino de nuestro país.
La gran mayoría de las personas no ven unos candidatos
serios que quieran defender los intereses de la comunidad, sino
unos personajes cuya bellaquería y conchudez son el motor de un
país corrupto y, lo más preocupante, aún menguado por estos
badulaques que se hacen llamar políticos, pero que al fin y al
cabo de dejan de ser politiqueros sin escrúpulos que solo quieren
defender intereses personales y del grupo político al cual
pertenecen. Lo que no entienden los abstencionistas es que esto
ocurre debido la mínima participación electoral, lo que facilita
que lleguen a tan altos cargos las mismas familias poderosas, los
mismos clanes políticos, personas inescrupulosas que con su
dinero compran u ofrecen prebendas a esos mínimos electores, lo
que hace que candidatos verdaderamente serios, honestos, pulcros
y con todas las calidades necesarias no puedan nunca llegar a
ocupar un lugar en la vida política del país.
La vida gira en torno a la política, así muchos no lo
quieran entender: la salud, la educación, las vías, el progreso,
el futuro de un país dependen de las decisiones que tomamos al
18
elegir con nuestro voto. Aquí tenemos la oportunidad y el poder
de ejercerlo libremente, pero muchas personas no lo hacen. En
muchas partes se ha coartado este derecho como en una época en la
historia de Brasil, en la que a los ciudadanos no se les permitía
votar so pena de ser fusilados. Otro caso impactante es cuando el
grupo guerrillero “Sendero Luminoso”, en Perú, amputaba los dedos
de los campesinos para que no pudieran votar, con el fin de
mantener personas en el poder, y en la actualidad, en Corea del
Norte, donde los ciudadanos no pueden elegir libremente sus
gobernantes y deben estar sometidos al yugo de una dictadura.
El voto obligatorio tiene simpatizantes y también
detractores. Muchos se escudan en su libertad religiosa o en su
indiferencia para no salir a votar, pero como lo expresaba Hans
Kelsen:
el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano en
tanto que solo lo obliga a participar en la elección, pero
no influye en la manera de votar del ciudadano, ni ejerce
influencia alguna sobre su voto” y “consideraba que la
participación es una prueba de sentido cívico, que aislarse
voluntariamente conduce a privarse del derecho de crítica
19
del régimen y de los elegidos, que la abstención es
contraria al deber de civismo (Alcubilla, s.f.)
Además existe la opción del voto en blanco para aquellos
electores que no quieran elegir ningún candidato o que quieran
sencillamente protestar contra el sistema.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que ante el
fracaso del voto libre y el fracaso de la Ley de estímulos y la
no conciencia de los ciudadanos en cuanto al poder que tienen en
sus manos para decidir y cambiar el rumbo de nuestro país, se
debe optar por la opción del “Voto Obligatorio” y aquel que no lo
ejerza debe ser sancionado con multa, como lo hacen otros países,
solo así se fortalecería la democracia y los gobernantes serían y
tomarían decisiones más legítimas, pues ese grupo mayoritario de
abstencionistas son ciudadanos honestos que nunca han vendido su
voto; por lo tanto, su elección sería a conciencia, solo así
llegarían los mejores.
No se justifica que las personas se sientan con derecho a
vivir bien, en democracias libres, que renieguen de otros países
vecinos que más parecen dictaduras, pero ni siquiera salgan un
20
momento y aporten con su voto una opinión para el bien del
interés general.
El honor de ser ciudadanos y el enaltecimiento de ser
colombianos debe ser honrado y considerado por los derechos que
tenemos; somos fruto del desacierto de unos pocos, de la frescura
de los ciudadanos y de aquellos que se hacen llamar erróneamente
dirigentes, que detrás de sus viejos anaqueles perciben la
realidad social como una manera de lucrarse.
Bien lo decía Platón: “Los Pueblos que se desentienden de la política
están condenados a ser gobernados por los peores hombres”
21
A manera de anexo, presentamos un borrador de Proyecto de
Acto Legislativo, ya que en nuestro concepto para que sea
implementado el voto obligatorio en nuestro país debe de ser
modificado el artículo 95 # 5 y los artículos 190, 258 y 260 de
nuestra Constitución Política. El borrador de proyecto contiene
la respectiva sanción para quien no ejerza el sufragio así como
las causales de exoneración y la exposición de motivos
correspondiente.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 000 DE 2015
Por el cual se modifican algunos artículos de la
constitución política y se establece el voto obligatorio
En un país donde históricamente el abstencionismo en las
elecciones supera el 50% la situación ya se torna preocupante, es
urgente y necesario que los gobernantes y representantes sean
elegidos por las mayorías y no por las minorías como actualmente
sucede en nuestro país, solo así los gobernantes serían y
tomarían decisiones más legítimas.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
22
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 5 del artículo 95 de la
Constitución Política, el cual quedará así:
Numeral 5. “Participar en la vida política a través del voto, así como en la vida
cívica y comunitaria del país”.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 190 de la Constitución
Política, el cual quedará así:
“El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por
la mitad más uno de los votos que, de manera obligatoria, secreta y directa, depositen
los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún
candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar
tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren
obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor
número de votos.
En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos
candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un
nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra
causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma
sucesiva y en orden descendente.
Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda
vuelta, esta se aplazará por quince días”.
23
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 258 de la Constitución
Política, el cual quedara así:
“El voto es un derecho y un deber ciudadano, deberá ejercerse de manera
obligatoria. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma
secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de
votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de
candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que
ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral
suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer
identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos
con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de
votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho
de los ciudadanos.
Parágrafo 1º. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros
de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones
presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la
mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos
candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las
nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.
24
Parágrafo 2º. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y
transparencia en todas las votaciones”.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 260 de la Constitución
Política el cual quedara así:
“Los ciudadanos eligen en forma obligatoria y directa al Presidente y
Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados,
Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras
locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás
autoridades o funcionarios que la Constitución señale”.
Artículo 5°. Quien omita la participación en el ejercicio
electoral deberá explicar a la Registraduria Departamental o
Municipal correspondiente a partir del día siguiente de la
elección y hasta antes del cobro coactivo las razones que tuvo
para no hacerlo. Si no existe una causal razonable y comprobada
deberá pagar una multa del 10% del salario mínimo legal vigente a
beneficio de la Tesorería General de la Nación.
Artículo 6°. Son causales de justificación y exoneración del
pago de la multa:
25
a) Por enfermedad grave que solo podrá acreditarse con la
presentación de certificado médico, expedido bajo la gravedad del
juramento, por una entidad pública o privada de salud.
b) Por invalidez, incapacidad física, mental o sensorial.
c) Viajar al extranjero para ser atendido por problemas de
salud.
d) Viajar al extranjero para realizar estudios académicos.
e) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito
Nota: Quienes trabajen el domingo de elecciones, deberán
pedir permiso a sus empleadores para asistir a los recintos
electorales. Trabajar en esa fecha no exime del pago de multas.
Artículo 7°. El presente acto legislativo rige a partir de
la fecha de su promulgación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La abstención en Colombia no es nueva, en cada elección
vemos como es una práctica que ya se ha convertido en tradición.
En la historia más reciente de Colombia se registra que el
nivel de abstención más bajo fue de 41.53%, en 1974, cuando
resultó electo Alfonso López Michelsen, y el nivel de abstención
más alto fue de 66.05%, en la primera vuelta, de 1994, cuando se
26
enfrentaron Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Antonio Navarro
Wolf.
Y en mayo de 2014, de un potencial electoral de sufragantes
de 32.975.158, en la primera vuelta presidencial, acudieron a las
urnas 13.216.402 votantes presentándose una abstención del 60% y
en la segunda vuelta, en junio, solo acudieron a las urnas
15.794.940 de personas; es decir, hubo una abstención del 52%.
Y es que en un país donde históricamente el abstencionismo
en las elecciones supera el 50% la situación se torna
preocupante, podríamos inclusive hablar de gobiernos y mandatos
ilegítimos, ya que los ciudadanos que nos representan no están
siendo elegidos por las mayorías como debería ser. Los ciudadanos
apáticos, indiferentes, desconfiados a quien no les interesa la
política o creen que no es importante son los que verdaderamente
están poniendo los gobernantes.
A continuación, se presenta un recuento de la transformación
que ha sufrido el voto en Colombia en 200 años de independencia:
Desde la época conocida como la “Patria Boba”, en 1810 hasta
1852, época de la Nueva Granada, “tiempos estos de la esclavitud
en Colombia” el voto fue selectivo, pues solo se le permitía
27
ejercerlo a los hombres que tuvieran más de 21 años, que fueran
casados, que supieran leer y escribir, y que vivieran de la renta
o del trabajo o que tuvieran alguna propiedad. La votación era
indirecta y se debía votar en parroquias, en público y en voz
alta.
En 1853 tan solo el 5% de los hombres ejercía el derecho al
voto, Jose Hilario López abolió la esclavitud y se implementó el
voto universal y directo a todos los habitantes mayores de 21
años que fueran casados.
En 1856 se dio la primera elección de presidente de la
república por sufragio universal, resultando elegido Mariano
Ospina Rodríguez.
En 1858, con la nueva constitución de la Confederación
Granadina, se mantuvo el sufragio universal para mayores de 21
años y casados.
En 1863, en el mandato de Tomás Cipriano de Mosquera, el
poder no era central; cada estado federal hacia sus leyes y esto
hizo que se retrocediera a la CN de 1821; se establece nuevamente
el voto selectivo para hombres pudiendo hacer uso de ese derecho
aquellos que fueran alfabetos.
28
En 1886 con el mandato de Rafael Núñez se implementó el voto
a los hombres mayores de 21 años que tuvieran profesión u oficio
u ocupación licita, pero para votar además necesitaban tener
ingresos de más de $500 anuales o propiedad superior a $1500.
En 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, sigue el
voto exclusivo para hombres, pero se quitan exigencias de renta o
patrimonio.
En 1942, Jorge Eliécer Gaitán, en sus discursos, planteaba
la necesidad de establecer el voto obligatorio y quien no lo
ejerciera perdería su ciudadanía, decía que “solo tendremos una patria
grande cuando todos estemos obligados a labrarla”.
En 1945, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se le
concedió la ciudadanía a la mujer, pero no el derecho al voto.
En 1947, bajo el mandato de Mariano Ospina Pérez, se hizo un
debate sobre si concederle o no el derecho al voto a la mujer,
pero tuvo muchos contras y se archivó.
En 1949, el representante a la cámara Isaías Hernán Ibarra
presentó una propuesta que pretendía obligar a los sufragantes a
asistir a las urnas so pena de imponer multas desde $3 hasta $20
29
a los hombres mayores de 21 años que incumplieran con el
ejercicio del voto.
En 1954, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y con el
acto legislativo 03 del 26 de agosto de 1954, se le concedió
derechos políticos a la mujer a elegir y ser elegida.
El 1 de diciembre de 1957, las mujeres salen a votar el
llamado plebiscito para refrendar la ley que les permitía votar.
En 1975 con el acto legislativo 01 de 1975 la ciudadanía se
adquiere a los 18 años, esto ocurrió en el gobierno de Alfonso
López Michelsen.
Hasta 1985, en el mandato de Belisario Betancourt Cuartas,
los alcaldes eran nombrados por el gobernador, con el Acto
Legislativo 01 del 9 de enero de 1986, se reformó la CP y
estableció que todos los ciudadanos deben elegir directamente los
Alcaldes Municipales, celebrándose la primera elección en 1988.
Con la Constitución de 1991, se estableció la elección
popular de gobernadores antes elegidos por el presidente, la
primera elección de gobernadores fue en 1992 con esta
Constitución se intentó establecer el voto obligatorio en nuestro
país, nuevamente esta iniciativa fracasó.
30
Aunque en Colombia se estableció con la Ley 403 de 1997 una
serie de estímulos para los sufragantes, esto parece que no
motiva al elector y se nota cómo después de 18 años de su
vigencia no ha incidido en rebajar los niveles de abstención que
por el contrario en cada elección es más escasa.
En América Latina: Venezuela, Chile y Colombia cuentan con
voto libre y voluntario. En los demás países de Latinoamérica,
donde se han establecido leyes que han originado el voto
obligatorio, se han logrado participaciones entre un 70% a un
90%; tal es el caso de Argentina, que tiene el voto obligatorio
desde 1912 y en la última elección presidencial del 2011 presentó
una abstención del 20%; en Brasil, desde 1932 y en las elecciones
presidenciales del 2014 se presentó un 13.12% de abstención; en
Perú, desde 1933 y en las presidenciales del 2011 se presentó una
abstención de 17%; en Ecuador, desde 1936, en las elecciones
presidenciales 2013 se presentó un 18.92% de abstención; en
Uruguay, desde 1934 y en la última elección se presentó una
abstención del 18%.
Los niveles de abstención en Colombia son muy altos. La gran
mayoría de las personas no ven en los candidatos unos políticos
31
serios que quieran defender los intereses de la comunidad sino
unos politiqueros que solo quieren defender intereses personales
y del grupo político al cual pertenecen. Lo que no entienden los
abstencionistas es que esto ocurre debido la mínima participación
electoral donde llegan a tan altos cargos las mismas familias
poderosas, los mismos clanes políticos, personas inescrupulosas
que con su dinero compran u ofrecen prebendas a esos mínimos
electores, lo que hace que candidatos verdaderamente serios,
honestos, pulcros y con todas las calidades necesarias no puedan
nunca llegar a ocupar un lugar en la vida política del país.
La vida gira en torno a la política, así muchos no lo
quieran entender: la salud, la educación, las vías, el progreso,
el futuro de un país dependen de las decisiones que tomamos con
nuestro Voto, aquí tenemos la oportunidad y el privilegio de
poder ejercerlo libremente y muchas personas no lo hacen, en
muchas partes se ha coartado este derecho con el fin de mantener
personas en el poder; el caso más claro y actual lo tenemos con
Corea del Norte, donde los ciudadanos no pueden elegir libremente
sus gobernantes y deben estar sometidos al yugo de una dictadura.
32
Por lo anteriormente expuesto consideramos que ante el
fracaso del Voto Libre y el fracaso de la Ley de Estímulos y la
no conciencia de los ciudadanos en cuanto al poder que tienen en
sus manos para decidir y cambiar el rumbo de nuestro país, se
debe optar por la opción del Voto Obligatorio y quien no lo
ejerza debe ser sancionado con multa como lo hacen otros países;
solo así se fortalecería la democracia y los gobernantes serían y
tomarían decisiones más legítimas.
Adicionalmente, creemos que los politiqueros que ya tienen
su maquinaria destinada a un potencial fijo de electores le
quedará más difícil extenderse a un potencial electoral de
32.975.158 votantes, según el último Censo Electoral, lo que
ciertamente ayudaría a combatir la compra y venta de votos y a
tener unas elecciones más limpias, porque esas personas que se
han abstenido por décadas de votar son personas que ciertamente
nunca han vendido su conciencia y ya se tomarán el trabajo de
votar por la mejor opción o podrán votar en blanco o no marcar el
tarjetón.
33
Aquí es oportuno traer a colación la frase de Platón: “Los
Pueblos que se desentienden de la política están condenados a ser gobernados por los
peores hombres”
Por las razones expuestas en este Proyecto, solicitamos al
Congreso de la República, adelantar el trámite correspondiente
para que este culmine en Acto Legislativo.
LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS
LUIS ALEJANDRO CARDONA BOHORQUEZ
JORGE ALFONSO POVEDA FORERO
GRUPO 3-22 UGCA
2015
TRABAJOS CITADOS
Alberdi, J. B. (1853). Elementos de derecho público provincial para la
República Argentina. Valparaiso, Argentina: Imprenta del
Mercurio. Obtenido de http://bit.ly/1cMTWFB
Alcubilla, E. A. (s.f.). Abstencionismo electoral. Recuperado el 2 de
mayo de 2015, de Instituto Interamericano de Derechos
Humanos:
34
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_dicc
ionario/abstencionismo.htm
Colombia.com . (21 de mayo de 2014a). Elecciones Presidenciales. Primera
vuelta. Recuperado el 2 de mayo de 2015, de Colombia.com:
http://www.colombia.com/elecciones/2014/presidenciales/resul
tados/primera-vuelta/
Colombia.com. (15 de junio de 2014b). Elecciones Presidenciales. Segunda
vuelta. Recuperado el 2 de mayo de 2015, de Colombia.com:
http://www.colombia.com/elecciones/2014/presidenciales/
Congreso de Colombia. (1994). Ley 131 de 1994. Por la cual se reglamenta el
voto programático y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Congreso.
Congreso de Colombia. (1994). Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas
sobre mecanismos de participación ciudadana. Bogotá: El Congreso.
Congreso de Colombia. (1997). Ley 403 de 1997. Por la cual se establecen
estímulos para los sufragantes. Bogotá: El Congreso .
Corte Constirucional. (2001). Sentencia C-142/01. Bogotá: La Corte
Constitucional.
Corte Constitucional. (1994). Derecho a la participación política/derecho al
sufragio. Aplicación inmediata. Bogotá: La Corte Constitucional.
35
Gómez Sierra, F. (2007). Constitución Política de Colombia. Anotada (24
ed.). Bogotá: Leyer.
Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Organización de las Naciones Unidas.
OEA. (1969). Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
San José, Costa Rica: Organización de Estados Americanos.
OEA. (2001). Carta Democrática Interamericana. Lima, Perú: Organización
de Estados Americanos. Obtenido de
http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
Registraduría Nacional del Estado Civil. (2014). Así participan los
colombianos en las elecciones Presidenciales. Recuperado el 3 de mayo
de 2015, de Registraduría Nacional del Estado Civil:
http://www.registraduria.gov.co/Asi-participan-los-
colombianos-en.html
Registraduría Nacional del Estado Civil. (s.f.). Cronología del voto
en Colombia. Recuperado el 2 de mayo de 2015, de
Registraduría Nacional del Estado Civil:
http://www.registraduria.gov.co/-Cronologia-del-voto-en-
Colombia-.html