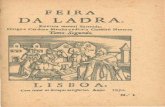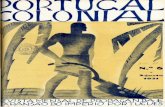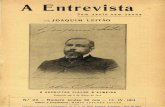REVISTA CONTEMPORÁNEA - Hemeroteca Digital
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of REVISTA CONTEMPORÁNEA - Hemeroteca Digital
REVISTA
CONTEMPORÁNEA DIRIGIDA POR
D. JOSÉ DEL PEROJO.
AÑO II-III-TOMO XI
SETIEMBRE—OCTUBRE 1877
X>
OFICINAS MADRID: PIZARRO , i5, BAJO
P A R Í S , 19, RUÉ PROVENCE BUENOS-AIRES HABANA
Jacobsen et Saederstedt A. Chao y Compañía. VENEZUELA
/ . M. Larrajabal.
EL AMIGO FRITZ
POR
ERCKMANN CHATRIAN
la muerte de Zacarías Kobus, juez de paz en Hunennbourg, acaecida en el año 1832, su hijo Fritz Kobus, viéndose dueño de una bonita casa en la plaza de las Acacias, una buena
finca en el valle de Meishental, y de no pocos escudos colocados sobre fuertes hipotecas, se consoló bien pronto diciendo : «Vanitas et vanitatum t todo es vanidad. ¿Cuáles son las ventajas que tienen en este mundo los hombres trabajadores? Una generación sigue á la otra, sale el sol y se pone todos los dias de igual manera, el viento sopla hoy del Norte y mañana de Mediodía; entran los rios en el mar y el mar nunca se llena ; todo trabaja en este mundo más de lo que el hombre puede imaginarse, los ojos no se cansan de mirar, ni los oídos de oir ; se olvida lo pasado, y se olvidará lo venidero ; lo mejor es no hacer nada... para no arrepentirse de lo que se ha hecho.
Así razonaba en este dia, y al siguiente, convencido de lo bueno de su razonamiento, añadía :
«Te levantarás entre siete y ocho de la mañana, y la vieja Katel te entrará el desayuno, que elegirás á tu gusto. Podrás ir después al Casino á leer algún periódico,.ó pasearte por el campo para abrir el apetito. A las doce volverás para comer, y concluida la comida, repasarás las cuentas, recibirás las rentas y harás tus compras. Por la noche, después de Cenar irás á la cervecería del Grand Cerf para jugar alguna partida de youker con el primero que se presente-. Fu-
6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
marás algunas pipas, vaciarás sendos vasos de cerveza, y serás el hombre más feliz del mundo. Trata de tener siempre la cabeza fría, el estómago ligero y los pies calientes : este es el precepto más prudente. Y sobre todo, evita tres cosas : engordar, comprar acciones industriales y casarte. Con esto, Kobus, te predigo llegarás á más edad que Matusalem ; las generaciones venideras te admirarán diciendo : «Era un hombre de talento, de buen sentido y jovial.» ¿Qué más puedes desear, cuando el sabio Salomón declaró que los hombres y las bestias están sujetos á los mismos accidentes, y que la muerte del uno es idéntica á la del otro? Puesto que esto es así, aprovechémonos de la vida mientras dura.»
Siguiendo esta regla que se había trazado de antemano, Fritz Kobus hizo lo mismo durante quince años ; su vieja criada Katel, la mejor cocinera de Hunennbourg, le servía siempre las tajadas que más apetecía, preparadas del modo que quería; constantemente tuvo la mejor coliflor, el jamón más suculento, las mejores salchichas y los vinos más exquisitos del país; tomaba ordinariamente cinco vasos de cerveza en la cervecería del Gran Gerf; leía siempre el mismo periódico, á la misma hora , y jugaba al youker ó rams con unos y otros.
Fritz Kobus se mantenía inalterable viendo cómo cambiaba todo en torno suyo : sus antiguos compañeros ascendían, sin que Kobus les envidiara, al contrario, cuando leía en un periódico que Yeri Hans había ascendido á capitán de húsares por su valor ; que Franz Sepel acababa de inventar una máquina para hilar el cáñamo á mitad de precio ; que Retrois había obtenido una cátedra de metafísica en la Universidad de Munich; que á Nickel Bischof se le había condecorado por sus bellas poesías, tenía una gran alegría y excla^ maba : «¡Cómo trabajan todos estos pobrecillos! Los unos se dejan romper la cabeza para mi seguridad ; los otros hacen inventos para que gaste yo menos, y algunos sudan sangre y tinta para escribir poesías que me entretengan cuando me aburra... ¡Jal ¡jal ¡ja! ¡pobrecillos 1»
Entonces hinchando los carrillos, ensanchando la boca de oreja á oreja y con su ancha nariz dilatada hasta la deformidad, lanzaba una interminable carcajada de satisfacción.
Como tenía cuidado de hacer un ejercicio moderado, su salud, era cada dia mejor, su fortuna aumentaba razonablemente porque no compraba acciones ni quería enriquecerse de repente. No tenía disgustos de familia porque se conservaba soltero; estaba satisfecho, alegre, gozoso. Era un ejemplo vivo del buen humor que proviene del buen sentido y la hpnradez humana ; y como tenía dinero, no le faltaban amigos.
Imposible ser más feliz que Fritz, pero su trabajo le había costado; porque dejo á la consideración de ustedes si tendría proposiciones de matrimonio en estos quince años ; piensen ustedes las viudas y
EL AMIGO FRITZ 7
solteras que querrían sacrificarse á su felicidad; de cuántas tretas se valdrían las mamas para atraerlo á sus casas y decidirlo por Carlota ó Gretchen. A costa de muchos trabajos se había salvado de esta conspiración universal.
Existía sobre todo un viejo rabino llamado David Sichel, el casamentero más furibundo del mundo : éste se había empeñado en casar á toda costa á Fritz : cualquiera hubiera dicho que tenía comprometido su honor en esta empresa. Y lo peor era que Kobus quería entrañablemente á este viejo; ló quei-ía por haberlo visto desde pequeño sentado en el suelo en casa de su padre ; por haberle oido discutir y gritar gangoseando alrededor de su cuna; por haber saltado sobre sus escuálidas rodillas, tirándole de la perilla ; por haber aprendido el gudisch (i) de sus propios labios; por haberse divertido en el patio de la Antigua Sinagoga, y por haber comido con él muchas veces bajo la tienda de follaje que levantaba en su casa, como todos los hijos de Israel, para celebrar la ñesta de los Tabernáculos.
Todos estos recuerdos se mezclaban y confundían en el alma de Fritz con los mejores de su infancia; por eso su mayor placer era divisar el perfil del viejo rebbe (2) con el sombrero raido echado hacia atrás, gorro de algodón negro metido hasta la nuca, capote verde muy usado, con cuello mugriento y grande que le cubría hasta las orejas, la nariz acaballada atascada de tabaco, perilla gris, las piernas largas y excesivamente delgadas, con medias negras que caían formando arrugas como colocadas en el palo de una escoba, y zapatos redondos con hebillas de cobre. Sí; esta cara amarillenta, llena de finura y bondad, tenía el privilegió de atraer á Kobus cómo ninguna otra en Hunennbourg, y por muy lejos que le divisara, le gritaba siempre en tono gangoso é imitando sus gestos :
—¡Hola! ¡Hola! viejo posehé-israel (3), ¿cómo va?... Ven, y probarás mi kirschenwasser.
Aunque David Sichel tenía más de 60 años, y Fritz sólo contaba 36 se tuteaban, y no podían pasarse el uno sin el otro.
El viejo rebbe se aproximaba, meneando la cabeza y salmodiando ; —Shande (4)... Shande, ¿no has de variar nunca? ¿Has de ser siem
pre el mismo que yo bailaba sobre las rodillas, y que me quería arrancar la barba? Kobus , reconozco en tí el carácter de tu padre ; era un viejo atolondrado que pretendía conocer mejor que yo el Talmud, ¡y se reía de las cosas santas como un verdadero pagano! Si no hubiera sido el hombre más honrado del mundo , y dado fallos en el tribunal dignos de competir con los de Salomón , ¡merecía que se le
(I) Patois compuesto de alemán y hebreo. (2) Rebbe (rabino). (3) Mal judío. {4) Atolondrado.
8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
hubiese colgado! Tú te pareces á él , eres un epikaures (i); pero te perdono también.
Entonces Fritz se reía hasta llorar, y subían juntos á tomar un vaso de kirschenwasser, que el viejo rabino no desdeñaba nunca. Hablaban en gudisch del precio de los granos, de los ganados, de las novedades de la ciudad, y de todo. Si alguna vez David necesitaba dinero, Kobus se lo adelantaba sin interés. En resumen, quería mucho al viejo rebbe, y David Sichel quería á Kobus casi á la par de su mujer Sourlé y sus dos hijos Isidoro y Nathan ; pero abusaba de su amistad con el empeño de casarlo.
Apenas hacía veinte minutos que estaban sentados el uno en frente del otro hablando de negocios, y mirándose con el placer que experimentan dos amigos en verse, oirse y comunicarse los pensamientos más recónditos, aquellos que es imposible fiar á un extraño ; y en uno de esos momentos en que languideciendo la conversación, la fisonomía del viejo rebbe tomaba un aspecto soñoliento, se animaba éste de repente, y como herido por un rayo de inspiración exclamaba:
—Kobus , ¿conoces á la viudita, hija del consejero Ramer? ¿Sabes que es una mujer preciosa? ¡Una mujer encantadora! ¡Qué ojos tan hermosos, y qué amable es! Anteayer, al pasar por delante de su casa , se asoma á la ventana y me dice : «¡Oiga! señor rabino Sichel, ¡qué placer tan grande tengo en veros!» Entonces me detengo, Kobus , y sorprendido le replico : «¿Cómo un pobre viejo como David Sichel puede prendar esos hermosos ojos? No, no, eso no puede ser; ¡sólo por bondad de alma podéis decirme esas cosas!» Y en verdad, Kobus, que es una mujer buena y graciosa, y de gran talento. Es, según las palabras del Cántico de los cánticos, como la rosa de Sarron y el lirio de los Valles.
Y así diciendo, el viejo rabino se animaba cada vez más. Pero al notar que Fritz se sonreía, se interrumpía meneando la ca
beza, y prorumpía en estas ó semejantes frases. —¡Te ries!... ¿Es posible que siempre te estés riendo? ¿Se puede
hablar así? ¿No es verdad lo que estoy diciendo? —Es todavía mil veces más hermosa. Pero, vamos, continúa tu
cuento. Te hizo entrar para decirte que quería casarse de nuevo. ¿No es eso?
—Sí. —Está bien. Esta es la vigésimatercia. —¿La vigésimatercia que me rehusas, Kobus? —Es verdad, David, con disgusto, con gran disgusto. Quisiera ca
sarme por complacerte; pero ya sabes... Entonces el viejo rebbe se irritaba. —Sí, decía; sé que eres un gran egoísta, un hombre que no piensa
sino en comer y beber, y que te has formado una idea muy elevada
(ij Epicúreo.
EL AMIGO FRITZ 9
de tí mismo. ¡Pues bien! Te equivocas, Fritz Kobus; sí; estás equivocado al rehusarlos mejores partidos de Hunenfibourg, porque te vas haciendo viejo : deja pasar tres ó cuatro años más, y tendrás el cabello gris. Entonces me dirás : «David, búscame una mujer; corre. ¿No conoces ninguna que me convenga?» Pero entonces será tarde, ¡maldito shande! ¡Demasiado buena es esta viuda enquerertel
Cuanto más se enfurecía el viejo, más se reía Fritz. —No puedo resistir tal modo de reírte!—decía David sacudiendo las
manos á la altura de la cabeza ; ¡ esto me desespera! ¿no parece que estás loco cuando te ries de esta manera?
Y después de un momento de calma: —-Kobus, decía desesperado, vas hacer que me vaya con ese modo
de reirte. ¿No puedes estar serio una vez siquiera? ¿tan sólo una vez? —Vamos, posehé-israel, contestaba Fritz, siéntate y vamos á to
mar otro vasito de este kirsch añejo. —¡Qué se me vuelva veneno ese kirschenwasser, decía desespera
do, si yo vuelvo á pisar tu casa! ¡tu modo de reir es tan salvaje! ¡de tal manera salvaje que me trastorna!
Y con la cabeza muy derecha bajaba la escalera vociferando: —¡Es la última vez, Kobus, la última vez! —¡Bah! respondía Kobus asomado á la barandilla y radiante de pla
cer, ya volverás mañana. —¡Jamás 1 —Mañana, David, ya sabes, la botella queda por la mitad. El viejo rebbe subía la calle á grandes pasos, tembláadole la bar
ba de rabia, y Fritz, dichoso como un rey, guardaba la botella en la alacena diciendo:
—¡Es la vigésimatercera! ¡Cómo me has divertido, viejo posehé-israel!
Al dia siguiente ó á los dos dias, David acudía de nuevo al llamamiento de Kobus ; se volvían á sentar en la misma mesa y ya no se hablaba de lo ocurrido la noche anterior.
II.
Un dia, hacia fines de Abril, Fritz Kobus se levantó muy de mañana para abrir las ventanas, que daban á la plaza de las Acacias, después se volvió á acostar ; la cama todavía estaba caliente ; se envolvió la colcha por los hombros, el edredón sobre las piernas, y mirando la luz roja á través de los párpados, bostezaba con verdadera satisfacción. Pensaba en diversas cosas y de cuando en cuando abría un poco los ojos para ver si estaba bien despierto.
Brillaba uno de esos hermosos dias de primavera en que todo parece reluciente, en que las nubes huyen, el tejado de enfrente reluce, los tragaluces brillan, verdean las ramas de los árboles, y la naturaleza entera parece revivir; hasta uno mismo cree ser mAs joven
10 REVISTA CONTEMPORÁNEA
porque corre por sus venas nueva savia y vuelve á ver cosas que estaban ocultas durante cinco meses; la maceta de la vecina, el gato que vuelve á pasear por los aleros, los nuevos gorrioncillos que emprenden sus batallas.
Un vientecillo templado levantaba las cortinillas de Fritz y las dejaba caer de nuevo ; de repente el viento de la montaña enfriado por las nieves, que al deshelarse corren por la sombría quebrada, llenaba de nueyo el cuarto.
A lo lejos, se oían en la calle, las risas de las mujeres que con grandes escobas barrían la nieve deshelada; el ladrido más distinto de los perros y el cacareo de las gallinas en el corral.
Todo indicaba que venía la primavera. Kobus, á fuerza de soñar, se había dormido otra vez, cuando el
sonido ae un violin penetrante y dulce le despertó, cual si oyera la voz de un amigo que después de una larga ausencia viniera á decirle: «Aquí estoy, soy yo,» á este dulce sonido se despertó llorando; apenas respiraba para no perder una sola nota.
Era el violin del bohemio Josef, que cantaba con acompañamiento de otro violin y un contrabajo; cantaba en su cuarto, detras de las cortinas azules y decía:
¡Soy yo, Kobus, soy yo, tu antiguo amigo! Vuelvo á tí con la primavera, con el hermoso sol... Escucha, Kobus, cuando las abejas zumban alrededor de las primeras flores, cuando oyes el murmullo de las primeras hojas, cuando la alondra envía al cielo su primer gorgeo, cuando la codorniz corre por el campo, j Yo vuelvo á besarte! Ya olvidé, Kobus, las miserias del invierno. Ahora recorreré las aldeas cantando alegremente, envuelto en el polvo de los caminos ó mojado por las aguas de las tormentas. Pero no he querido pasar sin verte, querido Kobus, vengo á cantarte mi canto de amor, mi primer saludo á la primavera.
Todo esto decía el violin de Josef, añadiendo todavía cosas más profundas ; cosas que traen á la memoria recuerdos de la juventud y que sólo uno mismo puede comprender. Por eso el alegre Kobus lloraba enternecido.
Con mucho cuidado abrió las cortinas de la cama, divisando á los tres bohemios que estaban delante del umbral de su habitación y á la vieja Katel que los miraba desde fuera de la puerta. Reconoció á Josef, alto, delgado, amarillo, desaliñado como siempre, alargando la barba con sentimiento sobre el violin, haciendo vibrar con el arco sus cuerdas, los párpados bajos y su gran cabellera negra y enmarañada, cubierta por un fieltro andrajoso y cayendo sobre sus hombros como la lana de un merino: las narices chatas, sobre un labio azulado y respingon.
Así le vio, extasiado en la música y acompañado de Kopel el jorobado, negro como un cuervo, con sus dedos huesosos y bronceados esparramados por las cuerdas del contrabajo ; la rodilla un poco pie-
EL AMIGO FRITZ 11
gada adelante y los zapatos despedazados: más lejos á Andresillo, de grandes ojos negros, orlados de blanco y elevados ál techo con aire de éxtasis.
A Fritz le emocionó todo esto de una manera extraordinaria. ¿Por qué venía Josef todas las primaveras á dar música á Fritz y
por qué se enternecía éste? os lo explicaré : Hacía ya bastante tiempo, Kobus se encontraba en una tarde de
navidad, en la cervecería del Grand Cerf. Las calles estaban con tres pies de nieve. En el salón, envueltos en humo, estaban los fumadores agrupados, de pié, alrededor de lá gran estufa de fundición, y solamente se separaba de vez en cuando alguno, que se dirigía hacia el mostrador para vaciar su copa de cerveza, volviendo en seguida á calentarse silenciosamente.
De repente, ven entrar á un bohemio, que con los pies descalzos, porque los zapatos estaban destrozados, y tiritando de frió, se puso á cantar con aire melancólico. A Fritz le agradó su canto, que: era como un rayo de sol que penetra á través de las nubes grises del invierno.
Pero reparó que detras del bohemio y cerca de la puerta, se divisaba en la sombra al polizonte Foux, con su cabeza de lobo en acecho, las orejas tiesas, el hocico puntiagudo y los ojos relucientes. Kobus comprendió que Foux debía esperar á la salida al bohemio para conducirlo á la prevención, por indocumentado.
Indignado, al par que compadecido, se adelantó hacia é l , y poniéndole un thaler en la mano, le dio el brazo y le dijo:
—¡Esta Noche-Buena la pasas conmigo, ven! Salieron juntos con gran admiración de todos y más de uno decía : —Ese Kobus debe haber perdido el juicio, ¡pues no se va del brazo
de un bohemio! Es un hombre muy original. Foux le seguía arrimándose á las paredes. El bohemio tenía miedo
de que le cogieran preso, pero Fritz le dijo: —No tengas miedo que te coja, no se atreverá. Lo condujo á su casa, donde estaba preparada la mesa para la
fiesta del Chist-Kind ; sobre el blanco mantel, se levantaba en medio el árbol de Navidad, y alrededor se veía el pastel, los küchlen em-polvoreados ae azúcar blanca, el kougelhof de uvas de caja, arregladas en un orden conveniente. Tres botellas de Burdeos añejo se calentaban envueltas en servilletas sobre el horno de porcelana cubierto de mármol.
—Katel, trae otro cubierto^dijo Kobus, sacudiendo la nieve de los pies ; celebro el nacimiento del Salvador con este buen hombre y si alguien viene á reclamarle... ¡fuera!
La criada obedeció ; el pobre bohemio se sentó en su sitio admirado de lo que veía. Se llenaron los vasos hasta arriba y Fritz brindó:
—Por el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios de los buenos corazones.
12 REVISTA CONTEMPORÁNEA
En aquel instante entró Foux, quedándose sorprendido de ver al mendigo sentado al lado del dueño de la casa. No se atrevió, pues, á hablar alto y dijo solamente:
—Feliz Noche-Buena, Sr. Kobus. —Gracias, ¿quieres tomar un vaso de vino con nosotros? —Lo agradezco, pero no bebo estando de servicio. Y á propósito;
¿conoce V. á este hombre, Sr. Kobus? —Le conozco, y respondo de él. —¿Entonces tendrá sus papeles en regla? Fritz no pudo resistir más ; palidecieron sus mejillas de cólera, y
levantándose, cogió al polizonte pbr el pescuezo y lo arrojó afuera, gritando :
—Así aprenderás á no entrar en casa de un hombre honrado en noche de Navidad.
Después volvió á sentarse, y viendo que temblaba el bohemio, le dijo:
—^No temas nada ; estás en casa dé Fritz Kobus ; hazme el favor de comer y beber en paz.
Le hizo beber vino de Burdeos, y sospechando que Foux rondaba por la calle, á pesar de la nieve, mandó á Katel que preparase una cama para que pasase la noche aquel hombre, que le diese al dia si-^ guíente zapatos y ropas viejas, y que tuviese cuidado de que no se marchase sin una buena tajada en el bolsillo.
Foux esperó hasta el alba, y después se retiró. El bohemio, que era el mismo Josef, salió temprano de la casa, y
no se volvió á hablar más de esto. El mismo Kobus lo había olvidado, cuando oy6 una música suave
á la puerta de su casa, en los primeros dias de la primavera siguiente... era la pobre alondra, que á los primeros destellos del sol venía á saludar á aquel que la había salvado de las nieves.
Desde entonces, todos los años volvía Josef en la misma época, unas veces solo y otras con sus compañeros, y Fritz le recibía como á un hermano. Kobus volvía, pues, á ver á su amigo, del modo que he referido, y cuando el contrabajo calló y Josef dio el último acorde con su arco sobre las cuerdas, y levantó los ojos, le tendió los brazo^, por entre las cortinas, exclamando :—¡Josef!
El bohemio se avanzó á besarle, riéndose de satisfacción, y enseñándole sus blancos dientes, le dijo :
—Ya ves, no te olvido... La primer canción de la alondra es para ti. —Sí... y ya es el décimo año, exclamó Kobus. Estaban agarrados de las manos y se miraban con los ojos llenos
de lágrimas. Y viendo á los otros dos presenciando esta escena con gravedad,
Fritz se echó á reir, y dijo : —Josefi dame los. pantalones. El bohemio obedeció, y él sacó dos thalers.
EL AMIGO ERITZ 1 3
—Tomad, les dijo á Kopel y á Andrés ; podéis iros á comer á los Trois-Pigeons. Josef come conmigo.
Después, saltando de la cama, y vistiéndose añadió : —¿ Has ido á las cervecerías, Josef? -^No, Kobus. —Pues despáchate y vé ; pues á las doce en punto se pone la mesa.
Vamos á renovar la sangre ¡ já! ¡ já! ¡jal ya vino la primavera; es preciso que la inauguremos bien. ] Katel ¡ ¡ Katel 1
—Entonces me voy al momento, dijo Josef. —Sí, viejecito ; pero no olvides que á las doce... El bohemio, con sus dos compañeros, bajaron la escalera, y Fritr,
mirando á su criada, la dijo con una sonrisa de satisfacción. — Ya estamos en primavera... es preciso que la celebremos Como
la Noche-Buena... pero antes convidaremos álos amigos. Y asomándose á la ventana se puso á gritar : —¡Ludwig! ¡Ludwig! Justamente pasaba por allí un pilluelo ; era Ludwig, el hijo de
Koffel el tejedor, con su cabellera rubia, enmarañada, y andando descalzo por el agua helada. Se paró y miró hacia arriba.
—¡ Sube! le gritó Kobus. El chico se apresuró á obedecer y se detuvo en el quicio de la
puerta, rascándose la cabeza, y conlosojos bajos, en ademan cortado. —No te detengas... ¡Oye! Toma estos dos groschen. Ludwig tomó las monedas, se las guardó en el bolsillo del pantar
Ion, y con aire satisfecho, se limpió las narices con la manga, como quien dice : ¡ me agrada!
—Vas á ir, corriendo, á casa de Federico Schoulz, calle del Plat deEtain y del recaudador Haan, en el hotel Cigoane... ¿oyes?
Ludwig hizo un brusco ademan afirmativo con la cabeza. , —Les dices que Fritz Kobus les espera á comer hoy á las doce en
punto. —Sí, Sr. Kobus. —Espera, tienes que ir también á casa del rebbe David á decirle
que le espero á tomar café á la una poco más ó menos. Ahora vé volando.
El chiquillo bajó las escaleras de cuatro en cuatro; Kobus, asomado á la ventana, lo vio durante algunos momentos subir la calle de Bour-beuse saltando los arroyuelos como un gato. La vieja seguía esperando.
—Escucha, Katel, le dijo Fritz al volverse. Vas al mercado en seguida. Eliges lo mejor que encuentres en pescados y caza. Compras lo más exquisito sin fijarte en el precio ; ¡lo esencial es que todo sea buenol Yo me encargo de subir las botellas y arreglar la mesa ; tú no pienses sino en la cocina, Pero date prisa, no sea que el profesor Speck y los demás aficionados te tomen la delantera y compren los mejores trozos y los manjares más delicados.
1 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
iir.
Después de salir Katel, Fritz se fué á la cocina, con objeto de encender una vela y bajar á la cueva á elegir algunas botellas de vino añejo, para celebrar la entrada de la primavera.
La alegría interior se le pintaba en la fisonomía; volvía á ver los dias hermosos y presentía que continuarían hasta el otoño, la fiesta de los espárragos, los partidos de bolos en el Panier Fleuris en las afueras de Nuremburgo; las partidas de pesca con Christel, su colono de Meishental, bajando en vapor el Losser, bajo las movedizas sombras" que proyectan los grandes olmos, que á manera de bóveda truncada se extienden por la orilla; poco después, la llegada al criadero de las truchas, donde Christel con su atarraya al hombro da lá voz de ¡alto! y extendiendo las redes alrededor, como una tela de araña que fuese á posarse sobre el agua tranquila y cristalina, las retira á los pocos minutos repletas de pescados dorados que saltan y se revuelven en su interior.
Presentía todas estas y otras muchas cosas ; lá salida para el bosque de las Hayas con objeto de cazar, conducidos en un. char-á-bancs, diversos compañeros rebosando alegría y ataviados con sus altas botas de cuero formando bucles en las piernas, su morral á la espalda, la calabaza de vino y el saco de pólvora al costado, y la escopeta de dos tiros entre las piernas y apoyadas en la paja ; los perros atados atrás, jadeantes, aullando y agitándose, y él en el pescante guiando el coche hasta la casa del guarda Rodig, donde se queda mientras los de-mas salen á cazar, para vigilar que en la cocina se frían bien las cebo-Hitas y se enfríe el vino que viene en las vasijas; y por fin la vuelta de los cazadores por la noche, los unos con el morral vacío, los otros tocando la trompa. Las alegrías de todos estos bellos dias pasaban ante su vista mientras encendía la vela y recordaba las siegas, la recolección del lúpulo, las vendimias; todo esto le alegraba hasta hacerle re i rá carcajadas, y frotándose las manos exclamaba : ¡Jé, jé, jé!... ¡Quéfeliz soy!... ¡Cuánto me voy á divertir!...
Por fin bajó, poniendo la maño delante de la llama de la vela, con el manojo de llaves en el bolsillo y un cesto en el brazo.
Cuando hubo llegado, abrió debajo de la escalera la puerta de la bodega : de aquella bodega seca, con las paredes llenas de salitre, relucientes como el cristal, de aquella bodega que hace ciento cincuenta años que era ae los Kobus, donde el abuelo Nicolás había traido por primera vez en 1715 markorbrumer, y que gracias á Dios había ido cada año en aumento, merced á la sabia previsión de los demás Kobus.
Abrió con los ojos chispeantes de alegría, y divisando en frente las dos claraboyas azules que dan á la plaza de las Acacias, pasó por de-
EL AMIGO FRITZ I 5
lante de los pequeños toneles que colocados en grandes vigas seguían á lo largo de los muros, y al contemplarlos exclamó :
—Esté greiszeller tiene ocho anos, lo compré yo mismo en la costa ; ya debe haberse posado bastante y será preciso embotellarlo. Dentro de ocho días avisaré al tonelero Schweyer y empezaremos á hacerlo juntos. Aquel Steimberg tiene once años, empezó á estropearse por que se espesó demasiado ; pero ya debe haberse arreglado... allá veremos. ¡Ah! este es el fortheimer del último año que clarifiqué con clara de huevo ; será preciso examinarlo ; pero hoy no quiero estropear el paladar ; mañana será otro dia.
Pensando en estas cosas, Kobus marchaba preocupado y grave. Al llegar al primer recodo y disponerse á entrar en la segunda bodega, en lo que él llamaba su verdadera bodega, en la que estaban las botellas , se detuvo jin momento á despabilar la vela, y lo hizo con los dedos porque no había traido las despabiladeras, puso el pié sobre el pábilo, y subiendo en dos saltos á una pequeña bóveda tallada en la roca, en el fondo de esta galería, abrió una puerta cerrada con enormes cadenas, y después de empujarla se enderezó satisfecho, exclamando :
—¡Vaya! ya hemos llegado. Su voz retumbó en lo alto de la bóveda. Al mismo tiempo un
gato negro se subía por las paredes, y volviéndose en la claraboya, lanzó una penetrante mirada con sus ojos verdes y brillantes, y salió escapado por la calle del Coin-Brúlé.
Esta bodega era de las mejor acondicionadas en Hunennbourg, estaba casi toda cortada en roca viva, y el resto era de hermosa piedra sillería ; no tenía gran tamaño, pues sólo medía á lo más 20 pies de largo por 15 de ancho ; pero era elevada y estaba toda dividida por un segundo techo forrado de lata y cerrada por una puerta igualmente forrada. A lo largo se extendían anaqueles y sobre ellos colocadas las botellas en un orden admirable. Las había de todos los años, desde 1780 hasta 1^40. La luz de los tragaluces se reflejaba en las latas y hacía brillar el fondo de las botellas, dándoles una visualidad pintoresca.
Kobus entró. Llevaba consigo un cesto de mimbre, dividido en compartimen
tos cuadrados de tal modo, que las botellas encajaran cada una en su caja ; dejó el cesto en el suelo, colocó la vela en alto, y se puso á revisar los anaqueles de botellas : á la vista de aquel conjunto de vinos buenos, con su sello azul las unas, con cápsula de plomo las otras, Kobus se impresionó y exclamó al cabo de algunos instante^:
—Si mis pobres antepasados, que desde hace cincuenta años vienen coleccionando con tanta prudencia y previsión estos buenos vinos , si aquellos respetables ancianos levantaran la cabeza, estoy seguro que se enorgullecerían de ver cómo sigo sus ejemplos y me encontrarían digno de haberles sucedido en este miserable mundo. S í ;
I 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
quedarían satisfechps, porque estas tres tablas las he llenado yo , y me atrevo á asegurar que lo he hecho con inteligencia; he tenido siempre cuidado de ir yo mismo á las viñas á tratar con los vinateros á la vista de los lagares y los toneles, y en lo que se refiere al cuidado de la bodega, no he omitido nada. Aunque estos vinos son nuevos, no son inferiores á los demás, y cuando se hagan añejos los reemplazarán dignamente. Así es como se mantienen incólumes las buenas tradiciones, y sólo así se consigue no sólo tenerlo bueno, sino poseer lo mejor en las familias. Sí , si el viejo Nicolás Kobus, mi abuelo Frantz-Sepel, mi mismo padre Zacarías Kobus, pudiesen volver á probar estos vinos, quedarían satisfechos de su nieto ; reconocerían en él la misma prudencia é iguales virtudes á las que ellos poseían. ¡Desgraciadamente no pueden volver; acabaron para siempre, para no volver más! Necesito reemplazarlos en todo y para todo. Pero es bien triste, que personas tan prudentes y buenas, no puedan ni siquiera regocijarse y dar gracias á Dios por sus mercedes, al probar un vaso del vino que ellos guardaron. Así es el mundo; el mismo accidente nos ha de suceder á todos tarde ó temprano, y por eso es preciso gozar de lo bueno mientras vivimos.
Después de estas reflexiones melancólicas, Kobus eligió los vinos que quería beber en este dia, y esto le devolvió el buen humor.
—Empezaremos, dijo, por los vinos franceses que mi digno antecesor Frantz-Sepel tenía en más aprecio que los otros. Realmente no se equivocaba del todo, porque no cabe duda que este Burdeos añejo es irremplazable para preparar bien el estómago. Sí, tomemos por el pronto seis botellas de este Burdeos ; será un buen principio. De allá arriba tomaremos tres botellas de Rudesheim, que tanto agradaba á mi padre... pongamos cuatro á su memoria. Van diez. Faltan dos para acabar, es necesario escogerlas de lo rnás añejo, que nos haga hablar solos... Esperad, que os voy á examinar detenidamente y de cerca.
Kobus, poniéndose en cuclillas, revolvió con cuidado la paja de la hilada inferior, y en las viejas etiquetas leia : Markobrumer de 1780; Affenthal de 1804 ; Johanisberg des Capucins, sin fecha.
— ¡Hola! ¿Johanisberg des Capucins? dijo castañeteando con la lengua. Te conozco.
Durante más de un minuto quedó suspenso pensando en los capuchinos de Hunennbourg, que en 1793 cuando entraron los franceses, habían abandonado su bodega, pudiendo su abuelo Frantz salvar por
' casualidad del saqueo unas doscientas botellas. Este era un vino delicadísimo, de un color amarillo de oro, y tan delicioso sabor, que M beberlo parecía que se extendía por la boca un delicado perfume oriental.
(Se continuará.)
BOCETOS LITERARIOS.
DON PEDRO ANTONIO DE ALARCON.
I llá por los años de 1854 a i855, cuando tras una revolución liliputiense el partido progresista hacía
B nuevo alarde de su candidez infantil, su liberalismo atrasado y sus instintos bullangueros y díscolos,
cuando ensordecían los aires los himnos de Riego y Espartero y pululaban por las calles los vistosos uniformes de la milicia, y por do quiera se advertía aquella agitación infecunda que en España reemplaza á las grandes y viriles agitaciones con que la libertad se manifiesta en pueblos más felices que el nuestro, comenzaba á bullir entre nosotros una generación juvenil que había deser fecunda en escritores de talento y había de dar no pocos soldados á las huestes de la democracia. Dedicados en su mayor parte á la vida bohemia, llenos de aquellas ilusiones y generosos impulsos que suelen ser patrimonio de la juventud, sobre todo cuando no tiene dinero, amantes casi todos de lá libertad que por entonces parecía asegurada, alegres, desenfadados y maleantes, aquellos jóvenes anunciaban un nuevo movimiento literario y político y constituían un
TOMO XI.~VOr,. I. 2
t8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
grupo de inteligencias simpáticas y generosas , Contemplado con amor por los campeones del porven i r , con ceño por los defensores del pasado , con deleite por todos cuantos t ienen el buen gusto de estimar en lo que vale este conjunto de bellas cosas : la j u v e n t u d , el entusiasmo y el talento.
Entre aquellos jóvenes, cuyos nombres son de todos conocidos,, figuraba un andaluz nacido en las fragosidades de la Alpujarra y que tanto en su rostro como en su alma conservaba intacta la condición que á los habitantes de aquellas comarcas legaron sus antiguos dominadores muslimes. Ostentaba su fisonomía los trazos característicos de aquella generosa raza y encerraba su espíritu todas las cualidades que la distinguieron : ardiente y soñadora fantasía, condición indómita y arrogante, corazón fogoso é hirviente en pasiones, ánimo dispuesto á todo linaje de temerarias aventuras y poderosos arranques. Aquel hombre, arrebatado por el huracán revolucionario, habíase lanzado enla vida pública, tanto política como literaria, y de su fácil vena brotaban con igual viveza las sangrientas diatribas del Látigo y los ingeniosos artículos llenos de gracia, delicadeza é intención que bien pronto habían de colocarle á la cabeza de todos los escritores humorísticos de aquella época. Enamorado de las ideas extremas, campeón infatigable y agresivo de la revolución que defendía sin descanso
«tomando, ora la espada, ora la pluma,»
el ingenio que nos ocupa prometía muchos dias de gloria alas letras españolas y muchos de júbilo á la causa de la libertad.
Pasó el furor revolucionario ; por milésima vez la revolución pigmea murió á manos de la reacción microscópica ; la historia española registró en sus anales el pronunciamiento número mil y tantos; y en el alma abatida de aquellos ineptos soldados de la libertad se introdujeron el desengaño, la desilusión, el desaliento y la apostasía. El escritor de que hablamos sintióse también picado por la punzante mordedura de la duda,
-y dando de mano á sus ilusiones políticas, consagróse de lleno á trabajos literarios.
BOCETOS LITERARIOS • 1 9
Primorosos fueron los que por entonces produjo su pluma. Logró aquel vigoroso y chispeante ingenio introducir entre nosotros dos géneros literarios, muy estimados en nuestros vecinos y poco cultivados en nuestra patria. Tales fueron esos especialísimos trabajos, que no tienen clasificación posible, en los cuales se habla de todo sin tratar seriamente de nada, y en los que campea á sus anchas ese don singular que nace del feliz concurso de una fantasía brillante y de un entendimiento penetrante y agudo, á que llaman los franceses esprit y nosotros chispa ; género que había cultivado Fígaro con una transcendencia y profundidad por nadie igualadas, y que entre nosotros han manejado en estos tiempos muchos es-escritores, sin que ninguno haya logrado reunir aquel fácil ingenio, aquella gracia inimitable, y al mismo tiempo aquella profunda intención y aquella sensibilidad exquisita que osten-^ tan los trabajos del escritor que nos ocupa.
Introdujo ademas entre nosotros las novelas cortas, fantásticas unas, cómicas otras, sentimentales no pocas, terribles algunas, pero todas llenas de ingenio, de color, de interés y de gracia. Ligeros bocetos, trazados con cuatro valientes é inspirados rasgos, y en los cuales, ora se diseñaba con enérgico colorido algún conniovedor episodio de nuestra epopeya de 1808, ó algún dramático suceso lleno de terror trágico ; ya se pintaba un cómico cuadro de costumbres, ó una tierna y sencilla historia de amores ; ó bien se trazaba un cuento fantástico y vaporoso, mezcla del idealismo alenjan y de la soñadora fantasía de los meridionales. Tales eran aquellas producciones, llenas de originalidad (á pesar de estar evidentemente inspiradas en modelos extranjeros), que no menos que los artículos humorísticos contribuyeron á acrecentar la reputación del joven ' escritor.
Varias poesías de regular mérito, y muchos artículos de crítica literaria, por extremo punzantes y despiadados, amen de un drama cuyo mal éxito se debió, no tanto á sus defectos, como á la cualidad de crítico de su autor, que le exponía á grave fracaso si no acertaba á competir con aquellos á quienes flagelaba diariamente, constituyeron el resto de las producciones de ésta que pudiéramos llamar primera época de la vida
2 a REVISTA CONTEMPJRÁNKA
literaria de D. Pedro Antonio de Alarcon, que tal es el nombre del distinguido ingenio cuyo retrato trazamos toscamente en estas líneas.
I I .
Por el año de iSSg España, recordando acas"> por vez primera su verdadera misión histórica, y queriendo renovar glorias pasadas, acometió la célebre campaña de África, tan fecunda en gloriosos hechos como estéril en resultados. El espíritu emprendedor y aventurero de Alarcon no pudo permanecer tranquilo ante aquél hecho , que prometía reproducir los más hermosos días de nuestra historia, y el escritor se convirtió en soldado, sin dejar por eso la pluma, y pasó al África á reñir batallas , acaso con los descendientes de sus propios antepasados.
Aquella campaña fué para Alarcon una gloria y una desdicha; gloria, porque sobre mostrar su valor y su patriotismo, á ella debió uno de sus mayores méritos, él que i;^presenta el bellísimo libro titulado : Diario de un testigo de la guerra de África; desdicha , porque desde entonces hubo de volver á la vida política, en condiciones tales, que más le valiera nohaber vuelto.
Si antes de esta fecha había acreditado Alarcon sus dotes de. novelista y escritor humorístico, con la publicación de la obra mencionada mostró que nadie rivalizaba con él como narrador de viajes y aventuras. Las páginas del Diario de un testigo son modelos de descripciones bellísimas y de interesantes relatos. Acaloradas por un intenso espíritu patriótico, adornadas con las galas de una imaginación rica y pintoresca, llenas de sentimiento y poesía, escritas con un estilo ligero, amenísimo, fluido y desenfadado, verdaderamente inimitable, leíanse con fruición por los amantes de la patria y los admiradores de lo bello; corrían de mano en mano, difundiendo por doquiera la fe y el entusiasmo, y constituían uno de los más primorosos relatos con que cuenta nuestra moderna literatura. El libro era digno de la heroica lucha que inmortalizaba.
Desde esta época la fecundidad de Alarcon sufrió un eclipse relativo. La fama que adquirió, las elevadas relaciones que
BOCETOS LITERARIOS 2 1
íhubo de crearse, el nuevo rumbo que fueron tomando sfus ideas, le impulsaron sin duda á apartarse de los que acaso consideraba trabajos frivolos, con ser su mejor título de gloria. PoE entonces también volvió, como hemos dicho á la política; •pero no á la que siguiera én sus primeros años, irréfiexivay temeraria sin duda, pero al cabo generosa y simpática. Por obligaciones y compromisos, dignos de respeto, se afilió al bando de la unión liberal, esto es, á aquel partido, dotado á no dudarlo de gran sentido práctico y no vulgares cualidades para el gobierno , pero inspirador constante del escepticismo político y del dudoso sentido moral qué corroe á cuantos entre nosotros se consagran á la vida pública; partido que tiene sobre sí el gran pecado de haber llevado á todos los ejspíritus el menosprecio de lo ideal, el ansia del poder, el espíritu maquiavélico y la desestima de las virtudes públicas.
Otra bellísima relación de viajes (De Madrid á Ndpoles), inferior sin duda al Diario de un testigo, pero abundante en amenas descripciones y picantes observaciones, cierra esta segunda época de la vida literaria de Alarcon.
III.
Abreáe la tercera poco después de la revolución de Setiembre. N ) hemos de ocuparnos para nada de suceso semejante,-ni de la persona de Alarcon en lo que' á aquellos aconteció •miemos se refiere; tanto más cuanto que sólo en reciente fecha salió este escritor de un silencio que se prolongaba desde •i86t ó i863. Su nueva aparición se señaló poruña verdadera yoya: El sombrero de tres picos, que ningún indicio daba del cambio profundo que en su espíritu se había operado en tan largo período de mutismo. . , . Notable era esta transformación, sin embargo, y en un concepto provechosa. Sin dejar de ser castizo, no podía conside-Tarse Alarcon como escritor verdaderamente nacional. Había ' cornenzado á escribir cuando el espíritu francés privaba entré Jiosotros y la mayoría de los literatos anteponían al iriajes-tüoso estilo español, grave, rotundo, distribuido en amplios y bien; concertados períodos, el estilo cortado y ligero de los
2 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
franceses. Alarcon no había sabido librarse del contagio y sus trabajos revelaban todo el influjo de esta moda funesta. No se desarrollaba su estilo como serena y anchurosa corriente, sino al modo de risueña y juguetona cascada; brotaban de su pluma frases cortadas, incisivas, ligeras, no rotundos y graves períodos ; había, en suma, en su estilo la gracia y la soltura del francés, pero no la grandiosa cadencia del español. Rara vez profanaba la lengua con torpes galicismos, pero faltaba á sus escritos el corte nacional; escribía en español, pero no á la española.
En este nuevo período de su vida, su festilo había cambiado; notábase ya en él el sabor castizo y advertíase la influencia del estudio de mejores modelos y del anhelo de escribir con arreglo á nuestras sanas tradiciones literarias. Verdad es que los tiempos habían cambiado y que una reacción, si exagerada, provechosa, llevaba á los escritores á huir de los modelos extraños, y seguir, á veces con nimiedad extremada, las huellas de nuestros clásicos ; en esta nueva etapa, Alarcon se mantuvo á la altura de su crédito ; si antes era el más agradable de los que escribían gallico modo, ahora era uno de los más amenos entre los que seguían la dirección contraria.
Modelo en este concepto El sombrero de tres picos, lo era también en otros muchos. No vacilamos en afirmar que si todas las obras de Alarcon cayeran en el olvido, ésta sobrevi-ría siempre. Es imposible dar mayor amenidad é interés á un asunto baladí, trazar un cuadro de género más lleno de verdad y de color local, pintar más acabadas figuras y reunir mayor número de situaciones cómicas y razonadísimos chistes. Menester sería remontarse á nuestro siglo de oro para hallar en la literatura festiva española producción más acabada y deleitable.
Con ella, al parecer, Se despidió Alarcon de la regocijada _ musa que tantos laureles le deparara y enderezó su inspiración * á objetos y fines más altos y transcendentales. No sería aven
turado pensar que el sentido docente y filosófico que hoy va dominando en nuestra novela tentó su ambición y le movió á aventurarse en terrenos en que hasta entonces sólo de soslayo y en puntillas había penetrado. Lo cierto es que á la vez que
BOCETOS LITERARIOS ¿ 3
esta otra aparecieron su nueva relación de viajes por la Alpü-jarra y su novela El escándalo.
No fué pequeño el que tales obras produjeron en el círculo de los admiradores de Alarcon. ¿Qué había pasado por aquel vigoroso espíritu para que reapareciese tan radicalmente transformado ?
Prescindamos de La Alpujarra, relato muy inferior al Diario de un testigo y De Madrid á Ñapóles, á pesar de sus bellas descripciones y fijémonos en El Escándalo, síntoma verdadero y terminante del cambio sufrido por el inspirado novelista; No desmerecía esta obra de las anteriores bajo el punto de vista literario. No faltaban en ella invención ingeniosa, dramáticas peripecias, interesantes relatos, caracteres admirablemente trazados, ternura y profundidad de sentimiento, análisis psicológicos y morales notabilísimos, y sobre todo estilo y lenguaje superiores á todo encomio; condiciones todas que bastaban para acreditar á su autor de escritor y novelista de primera fuerza. Lo deplorable era. el criterio á que se sometía la concepción de aquella novela.
El impetuoso soldado de la libertad, el generoso espíritu sediento de progreso, aparecía convertido en colaborador de la obra tenebrosa que intenta consumar el ultramontanismo. Los problemas más arduos de la moral se resolvían en la obra con arreglo al más exagerado criterio místico; la conciencia humana quedaba aherrojada á los pies de un jesuíta; la civilización moderna, el liberalismo recibían á cada paso rudos golpes. El neo-catolicismo contaba con un nuevo adalid en el terreno délas letras, y este adalid era jtriste es decirlo I un veterano de la libertad.
¿Qué nube caliginosa oscurecía la clara inteligencia y el corazón apasionado y generoso de Alarcon? ¿Sería que había llegado á aquella edad en que, según vulgar axioma, es fuerza que todo noble impulso se extinga, toda fe en lo porvenir se desvanezca, y el ánimo apocado y enteco se refugie tembloroso en las ruinas de lo pasado? No era posible. Sin duda que la reflexión y la experiencia templan el desatentado impulso del ánimo juvenil, sustituyen las acaloradas convicciones que el sentimiento y la fantasía engendran con las que forma la ra-
2 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
zon serena, y al hacer conocer la tristeza de la vida, tan fe
cunda en desengaños, amortiguan las vanas ilusiones y dan al
traste con las irreflexivas utopias; pero sólo en los espíritus
vulgares extinguen la fe en el progreso y el racional amor á la libertad. Ley provechosa de la vida es que el demagogo de 20 años sea hombre sensato y amante del orden á los 40 ; pero no que el amor á la emancipación de la humanidad sea sueño fuaaz de la edad juvenil y el espíritu reaccionario provechosa fe de la edad madura. Afirmar eso es lanzar torpe blasfemia contra la humanidad y la razón.
El ánimo apocado y vulgar retrocede ante los obstáculos que en la realidad halla la ¡dea y acude trémulo á refugiarse en añejas instituciones en que no cree ; pero á las cuales pide la paz menguada del egoísmo ; pero los caracteres varoniles no se amedrentan por tan poco. Corrigen sus extravíos, templa'n sus arrebatos, moderan sus 'impulsos, depuran y racionalizan su condición, tratan de poner de acuerdo su ideal con la ley inexorable de la realidad ; pero no retroceden como cobardes mujerzuelas al ver perdida la primera batalla. ¿Cómo el brioso soldado de África habría de vacilar en su fe y retroceder hasta las tiendas del oscurantismo porque hubiera abortado un pronunciamiento más entre los infinitos que registra nuestra historia?
¿Será que el alma ardiente y soñadora del poeta sintióse ahogada en la glacial atmósfera del ideal moderno y quiso volver en busca de amor y poesía á los antiguos altares? Más posible es esto ; pero aun así no debió confundir la majestuosa ruina llena de grandeza con la oscura covacha en que se albergan las aves nocturnas. El espíritu que, aterrado ante el vacío que por do quiera deja la crítica moderna, corre anheloso á buscar un refugio al pié de la cruz, digno es de simpatía y de respeto ; pero ¡cuánto camino hay de esto hasta agarrarse convulsi-
-vamente á las pilastras del Gesú y ocultar la frente abrasada entre las páginas de La Civiltá Cattplica!
Más probable es que el ánimo inquieto y apasionado de Alarcon, espíritu meridional en que el sentimiento y la fantasía llevan la palma á las facultades reflexivas, le arrastran con facilidad á todos los extremos, y que su naturaleza nerviosa é
BOCETOS LITERARIOS 3 5
irritable se deja avasallar por lasimpresiones^y lo conduce más
allá de lo que él acaso quisiera. Quizá la repulsión contra un
exceso le lleve al contrario ó el espíritu de rebeldía que por
ventura encierra su pecho le obligue ,á oponerse precisamente á la opinión dominante; quizá, en suma, sea el poeta el responsable de los errores del pensador.
Equivocóse Alarcon, á nuestro juicio, al aspirar al rango de novelista filósofo ; ofrecíanle el género humorístico, el festivo, el descriptivo y el sentimental campo más ahcho y adecuado á su genio. No cuadran á su naturaleza apasionada y ardiente, á su viva y pintoresca fantasía, á su humor inagotable y brillante las disquisiciones del filósofo ni las minuciosidades del analista. Brota en su mente el pensamiento como feliz y rápido chispazo, que el sentimiento ó la fantasía engendran, más que como producto laborioso de reflexión detenida. Una picante observación cogida al vuelo, un pensamiento profundo y delicado, nacido espontáneamente de una intuición de poeta, tal es siempre la filosofía de sus obras ; cuando así no es, sólo acierta á pintar el aspecto poético de viejos ideales, que en el fondo quizá no ama, ó á balbucear con bellas frases y razonamientos, como hizo en su discurso de la Academia, las enseñanzas aun no bien aprendidas, de Ja escuela neo-católica.
¡No! No es por esos rumbos por donde debe caininar tan valioso espíritu. Cuando caiga la venda que cubre sus ojos reconocerá que no le sienta su nuevo traje ; que no aumentará su fama literaria abandonando el antiguo camino, y en cambio tendrá la triste gloria de ser cómplice de anti-humanas empresas ; que la naturaleza le creó para cantar la libertad, el progreso , la luz, para deleitar con sentidas ó picantes narraciones, con pintorescos relatos, con humorísticos rasgos de su agudo ingenio, y no para propalar añejas enseñanzas y poner e) arte bello al servicio de desacreditadas causas; que una sola página de sus antiguas novelas, un solo capítulo de El sombrero de tres picos ó del Diario de Un testigo, un solo artículo humorístico de sus buenos tiempos vale por todas sus flamantes elucubraciones ultramontanas ; que hoy, en la caliginosa atmósfera en que se mueve, ni ha de hallar espacio para su ingenio ni luz para su alma ;—y cuando haya conocido esto, si tiene
2 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
el raro capricho de conservar sus nuevas ideas, las cerrará con tres llaves, como hacía Lope con los preceptos, cuando vaya á escribir, y no cuidándose de exponer estéticas averiadas ni de romper lanzas en pro de ideales arcaicos, volverá á ser aquel escritor ameno é ingenioso, cuentista inimitable, intencionado crítico, sin par folletinista y narrador meritísimo, que tanto nos deleitaba y tantos y tan legítimos aplausos recogía en tiempos más felices, en aquellos tiempos en que era, á la vez que el soldado de la belleza, soldado del progreso y de la libertad.
M . DE LA REVILLA.
A SOLAS
Del libro que verá pronto la luz pública con el título de «Soledades.»
Mientras alegres cantan dulces poetas Del campo en luz bañado la lumbre pura, Y el balsámico aroma de las violetas Y la fuente sonora que amor murmura ; Mientras brindan amores de encantos llenos Las flores de los valles, la luz del dia, Y los limpios arroyos corren serenos, Y en los álamos verdes la alondra pía ; Mientras mece sus hojas la esbelta palma Que el aire cariñoso gentil cimbrea, Y el mar, como tus ojos, inunda el alma, Y al arrayan silvestre la brisa orea ; Mientras suenan canciones en las cabanas, Y el ruiseñor exhala tristes congojas, Y el sol dora las cumbres de las montañas, Y en el bosque dormido tiemblan las hojas, Y en el mundo se anuncia la primavera, Y es todo alegre y rico, pingtie y fecundo, Ven, que tú y yo aquí juntos la tarde entera Vamos á ser dichosos lejos del mundo.
2 8 REVISTA CON! EMPORÁNEA
V«tt, ^ue ya el aposento donde te pido tSoaf^Oñ de mil sueños, que tú no sabes, Tibio está y aromoso como está el nido Donde el primer suspiro lanzan las aves. Ven, que ya entre la leña que se consume La moribunda llama tiembla y ondea, Y al aire en que respiro falta el perfume Que tu aliento de rosas en torno crea. Ven, que los verdes troncos crugiendo lloran, Y los blandos asientos junto á la lumbre, Convidan al secreto con que se adoran Los que de amar á solas tienen costumbre. Mirar con sed del alma quieren mis ojos Los rizos desprendidos sobre tu espalda, Y aquí adorarte quiero puesto de hinojos Con mis manos dormidas sobre tu falda. Yo te diré entre tanto que el aire hiere Los vidrios entornados con dulces sones, Lo que se siente viendo la luz que muere Cuando envuelve la sombra dos corazones. Te diré los tormentos en que me agito Cuando en mis soledades, de sombras llenas, En insomnio de amores febril palpito Devorando en silencio mis hondas penas. Te haré ver de mi lecho bajo la almohada La rosa que en secreto me diste un dia, Y á deshora me cuenta con voz callada Lo que en tu blanco seno feliz sentía. Verás junto á la virgen que me consuela Por mi madre bendita puesta en mi lecho, Tu imagen, que mi sueño constante vela, Contando los suspiros que da mi pecho. Donde quiera que tornes tus ojos claros Verás que tus recuerdos forman mi culto, Porque de ellos mis ojos son siempre avaros, Y ellos son el tesoro que guardo oculto. Aquí hay calor del alma que tu amor siente, Y al apagar la llama sus resplandores.
A SOLAS 29
Darán dulces perfumes al tibio ambiente Dormidas en siis vasos las frescas flores. Aquí donde no alcanza la vista humana Sentiremos corrientes fascinadoras, Y pensando en que nunca llegue mañana Dejaremos que pasen lentas las horas. Aquí en estrecho lazo los dos unidos Saldrán á nuestros labios los corazones, Y oiremos el eco de sus latidos Contando en el silencio las pulsaciones. Serán de nuestra dicha rítmico arrullo Cuando el último rayo nos mande el dia, La lumbre con su vago dulce murmullo, La péndola con triste monotonía. Resonará en mi pecho, medroso y breve El suspiro tembloso que amante exhalas, Como el dulce aleteo tímido y leve Con que el amor en torno cierne sus alas. Yoguemos en la sombra con rumbó á un cielo Que oculta entre sus nubes luciente dia; Deja que nuestras almas rompan su vuelo Hundiéndose en la sombra tu alma y la mia! En las masas informes del ancho espacio Y en la niebla que engendran densos vapores, Levantaron los genios aéreo palacio Donde las hadas cantan nuestros amores. Yo te guardo una patria desconocida Y en su región sin nombre serás señora ; Nuestro ambiente es la niebla descolorida, Nuestro mundo la sombra desoladora. De la bruma en el fondo donde en sus giros El aire nuestros ayes no ha de hacer presos, Resuena el aleteo de mil suspiros Y la dulce armonía de amantes besos. Yoguemos como el aire se bre la espuma, Yolemos como el viento que va perdido, Y rompiendo anhelantes la densa bruma, Busquemos otro mundo desconocido.
3 o REVISTA CONTEMPORÁNEA,
¡Espíritus errantes y misteriosos Que vagáis del espacio por las regiones, Dadme el rumbo ignorado con que dichosos Hallen su dulce asilo dos corazones!
¡Ay bien del alma mia! ya tu sonrisa
Me anuncia tu partida tan dolorosa; De la tarde al perderse la dulce brisa Me anuncia de tu ausencia la ley forzosa. Ya para abandonarme sin que te vean, Cuidadosa te cubres tu faz de cielo ; Déjame que mis labios tu velo sean Y que ardientes se posen sobre tu velo. Que al aspirar mi oido su postrer goce Tus pasos escuchando perderse iguales , De la crugiente seda sintiendo el roce Como de mariposas en los rosales, Llorando tus ausencias que son tan largas Cayendo en el hundido sillón de raso, Lágrimas de recuerdo vertiendo amargas Conservará mi oido tu último paso. Y al amor de la llama que con su lumbre Renovará en mi mente dulces ideas, Comenzaré á escribirte según costumbre La carta que comienza :—¡Bendita seas!
EusEBio BLASCO.
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
EN ITALIA.
I natural interés con que todo inglés espera los resultados que ha de traer la guerra encendida en las riberas del Danubio, no debe hacer que pase desapercibida la importancia de otro conflicto, ocurrido
en estos dias á orillas del Tiber. En otra época los órganos de la opinión pública en Inglaterra se mostraron tan propicios á estudiar atentamente ciertas eventualidades más ó menos ligadas con las relaciones generales entre la Iglesia y el Estado en Italia, que no es fácil explicar el desden que ahora han manifestado esos mismos órganos respecto á esta cuestión. No cabe dudar que el fallecimiento del Papa actual y el carácter personal de su sucesor, han de afectar por su mucha transcendencia á los intereses de toda la cristiandad, así como nos parecen igualmente dignas de fijar la atención las consideraciones que vamos á exponer en previsión de las tendencias que probablemente dominarán en el Cónclave que para entonces se ha de reunir, tendencias que podemos deducir y conocer aproximadamente desde ahora, examinando las costumbres y opiniones de los actuales miembros del Sacro Colegio. No obstante la avanzada edad que el actual Pontífice cuenta, no es
33; REVISTA COMTEMPOaÁNEA
del t o d o improbable q u e viva aún o c h a é dieiz años^ sí teaeanos presente la longevidad verdaderamente maravillosa q u e han alcanzado muchos miembros de lá familia Masiai Perretti»|>or
Cix[ p odr ía ser de todo punto inúti l cuanto conjeturásemos sobre el probable carácter del futuro Cónclave, conjeturas que habríamos de hacer deduciéndolas de lo que sabemos acerca de las opiniones de los actuales cardenales ; pues en ese espacio de t iempo puede haberse modificado profundamente, bien por la actitud de esos individuos, bien por las relaciones en que el Sacro Colegio se halla hoy respecto á la nación y á los demás gobiernos de E u r o p a , bien por las variaciones que puede in t ro iuc ' r en la organización de esos mismos gobiernos el cambio de la opinión pública ó el mero transcurso de unos cuantos años . A.sí tal vez se pronostica sobre el resultado del próximo Cónclave con demasiada ligereza, si consideramos que necesariamente ha de modificar en mucho las relaciones que actualmente existen entre la Iglesia católica y todos los poderes civiles. E n efecto, así como puede elevar á la silla pontificia á u n sacerdote ambicioso y agresivo que procure re sucitar en su personal provecho las tradiciones de los Gregorios é Inocencios, puede t ambién , aunque es lo que menos probabilidades ofrece hoy, dar á Pío IX un sucesor que intente presentar otra vez al m u n d o el espectáculo de un Papa reformador y liberal. Pero si hemos de juzgar a teniéndonos á los datos que en la actualidad tenemos, lo que parece más probable para el porvenir es que cuando baje al sepulcro el actual Pontífice á quien sus muchos años han privado de toda iniciativa y vigor personal , será reemplazado por otro Papa igualmente incapacitado por su débil carácter y falta de energía in dividual para oponerse á los proyectos y á la política en que se inspiran los verdaderos directores de la Iglesia. Y hay que tener muy en cuenta que , ora se l lame Pío IX ó Pío X, quien ocupe entonces la cátedra de San P e d r o , encuentra de antem a n o proclamada la guerra entre la Iglesia católica romana y los gobiernos de todas las naciones, guerra en la cual en estos mismos momentos se producen incidentes m u y varios en la capital de Italia. Lo que está ocurr iendo en este pa ís , y especialmente en la ciudad de R o m a , tiene p a r t los demás pueblos
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 33
mayor importancia que cuantos sucesos se han verificado hasta ahora en la lucha que mantienen rusos y otomanos ; distinguiéndose principalmente en aquella otra lucha por las delicadas y sutiles transformaciones que han experimentado el pensamiento y los deseos de la nación, el estado eminentemente de transición que caracteriza hoy á su situación política.
Hace diez y siete años se publicó una obra titulada La Italia en transición, en la cual hay cosas muy instructivas y que pueden ser leídas con provecho en los momentos actuales. La transición, que el autor se propuso pintar en aquel año en que Garibaldi invadió á Ñapóles y Fantí y Cialdini la Umbría y las Marcas del Santo Padre, se refería principalmente á los cambios político-territoriales : las grandes consecuencias sociales, morales y religiosas de la revolución italiana, que entonces comenzaron á dibujarse como vagas aspiraciones del espíritu nacional, aparecen ahora, con el tiempo transcurrido,' destacándose claramente en su contorno y proporciones. Tal estado de transición dura y ha de durar largo tiempo aún, y sus hombres de Estado deben afanarse por concluir con él, así como los políticos de las demás naciones necesitan calcular sus fuerzas. Si esto es cierto respecto á cuestiones de cualquier género, con mucha más razón lo será en cuanto se refiera á los asuntos que se rozan con la condición religiosa de Italia. Este estado que va modificando insensiblemente la opinión, es general, pudiéndose cada dia consignar varias pruebas de que él forma la aspiración de las clases seglares. Los pertenecientes á éstas, q"ue cuentan cierta edad, experimentan á veces alguna dificultad en concebir que sean ellos los mismos hombres que hace treinta años en Cerdeña, diez y siete en Lom-bardía, la Italia Central y Reino de las Dos Sicilias, once en las provincias venecianas y siete aún no cumplidos en Roma y en el patrimonio de San Pedro, se encontraban amenazados á cada momento por severísimas penas, teniendo que elegir entre la prisión ó el destierro, si hubiesen osado expresar en público las opiniones profesadas hoy por el Gobierno y reconocidas como el credo oficial de la nación italiana. Legal-mente, en cuanto se refiere á la vida exterior, estos hombres son libres ; ¿pero puede admirarse nadie de que los hierros de
TOMO Xi.—VOL. I. " 3
34 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tan prolongada servidumbre hayan penetrado tan profundamente en sus inteligencias y corazones, que á cada momento descubramos en ellos huellas de una esclavitud intelectual? Sin embargo, en todas las clases seglares de Italia se observa que están en rápida transición de un pasado antinacional y despótico á un porvenir libre é independiente. Este progreso se revela más claramente aún en los burgueses, progreso que hay que agradecer principalmente á la organización y disciplina del ejército. El oficial italiano ha sido el infatigable'y sabio maestro del soldado, y al enseñará éste ha sido el mejor educador del pueblo. De los datos oficiales que en breve publicará el Ministerio de la Guerra, y cuyos más importantes resultados nos han sido dados á conocer, aparece que desde el año 1859 ^'^ 'i^^ ^^ antiguo ejército de Cerdeña comenzó á recibir los contingentes de las nuevas provincias primeramente anexionadas, nada menos que millón y medio de soldados rasos han recibido en el ejército italiano la educación que les daban los oficiales más jóvenes. Difícilmente se podría calcular con exageración el efecto causado por este procedimiento en la mente de la nación. Batallones de adolescentes sicilianos y napolitanos, cuya instrucción hasta el día en que se incorporaron á las filas del ejército se reducía á conocer algunos raros usos de sus provincias, ó las tradicionales creencias en absurdas supersticiones locales, se encontraron de repente, cuatro veces por semana y durante dos horas cada dia en un período de tres años, en contacto intelectual con una clase de hombres que habían recibido la más exquisita educación y abrigaban las más elevadas ideas. El hecho de enseñar á los jóvenes reclutas á leer y escribir, tuvo una importancia secundaria comparado con el de haber arrancado de aquellas sinteligencias las preocupaciones que las oscurecían. Esta en-
eñanza fué maravillosamente ayudada por otra, la más apropiada para encarnar en la mente de los soldados la idea de la unidad italiana. Reducíase esta segunda á trasladarles sucesivamente de ciudades á ciudades, de provincias á provincias, de diversos dialectos y muy distintas costumbres, pero conformes todas en reconocerse como partes de una patria común, idea que jamás habría cruzado por la mente del rústico
CUESTIÓN DE LA IGLESU Y EL ESTADO 35
campesino, á permanecer en la villa ó los campos en que nació. El quinto de Ñapóles, educado en la fe de San Genaro, al ser trasladado á Pádua, donde á San Genaro se le considera como un santo muy insignificante comparado con San Antonio, si después pasaba de guarnición á Bolonia, aprendía que ni San Genaro ni San Antonio merecían siquiera mentarse tratándose de San Petronio. Las deducciones que podía hacer de semejantes comparaciones, dependían en parte de su inteligencia natural, en parte del tono en que giraba la conversación que sostenía con sus jefes, ó del espíritu en que estaban escritos los autores que leía, al ejercitar este nuevo recurso dado á su inteligencia. De cualquier modo, es completamente cierto que ese millón y medio de italianos que han recibido ó están recibiendo tal educación, son millón y medio de inteligencias que se encuentran en estado de completa transición, por lo cual no es justo que nadie pueda admirarse del hecho indudable que se observa en estas clases, á saber, que se encuentran en ellas muchos individuos que discurren con rigorosa crítica, concluyendo por rechazar las doctrinas de la iglesia romana, y afiliándose en los Waldenses ó en cualesquiera otras comuniones italianas de las que son contrarias al Papa.
Si el labriego italiano se halla en este estado de transición, lo cual es debido principalmente á la educación dada al soldado , en otras clases seglares, conocidas aquí bajo el nombre de legiones, se está operando en opuesto sentido un cambio no menos radical. Compónense éstas de aquellos individuos que viven en continuo contacto y á las inmediatas órdenes del poder de la Iglesia, que dominaba indirectamente en todo el país y mucho más directamente y con todas las atribuciones de la soberanía en la ciudad de Roma. Aquí no se ha verificado en general ésa emancipación de la inteligencia, y muchas veces se la niega con acrimonia por los mismos individuos que en el fondo de su pecho se congratulan por los beneficios de que ellos mismos disfrutan. La emancipación intelectual es el corolario indispensable, aunque gradual y callado, de la emancipación civi ly política. En el memorable Syllabus de 1864, que formó el punto de partida en la historia de la Iglesia romana de una nueva época de agresión, el
3 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Estado del Papa, como gobernado entonces por una oligarquía clerical, es virtualmente presentado como el verdadero modelo á todas las sociedades civiles, indicando , para aproximarse más á la perfección , las relaciones que deben existir entre los virtuosos gobernantes y un pueblo dichoso, modelo que se ofrece á la contemplación y reverencia de los demos países para que le imiten y copien con todo celo. ¡Cuan contrario á lo dicho por el Syllabus es lo acreditado por la experiencia de los que habitan este feliz valle , á la mayor parte de los cuales les ha sido tan difícil sustraerse á esas felicidades como á los héroes del cuento de John! La fiscalización espiritual , que el Estado pretende ejercer sobre la vida privada y pública en todas sus manifestaciones , no sugería la idea de que tal pretensión, fuese un yugo fácil ó una carga ligera. Era, en verdad, un monstruoso conjunto de tiranías que cubría toda la tierra con una enorme red de espionaje , y á la que sólo era posible sustraerse por un medio diez veces peor que el mal mismo, á saber, matando la conciencia individual hasta un punto que los manejos más odiosos de la administración pública ó no eran percibidos ó no despertaban el horror que merecían. El más popular de los satíricos romanos de este siglo, Belli, ha condensado en uno de sus sonetos los sentimientos que el gobierno papal despertaba en los ciudadanos romanos que conservaban un átomo de inteligencia ó de dignidad. Representa en él la mirada ceñuda y las am^enazas proferidas contra todo lo que le rodea por uno de los más ínfimos dependientes del Vaticano,y cómo sus víctimas, al saber su empleo, se aterran y son maltratadas, ni más ni menos que sucede en la canción de Macaulay cuando el cliente Marco declara que pertenece á la servidumbre de Apio Claudio. Roma contiene dentro de su recinto innumerables reliquias que recuerdan milagros, pero reunidas las que guarda en sus conventos y basílicas no forman un conjunto que haya producido tan beneficiosos resultados como el causado por el más pequeño fragmento de la metralla con que el general Cadórna batió el 20 de Setiembre de 1870 el lienzo de muralla por el lado de la Porta Pia. Anteriormente á este suceso , en veinte años de negociaciones entre Francia y el Vaticano, Cerdeña y
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 3'J
el Vaticano y no pocas veces Inglaterra y el Vaticano, no se había podido llegar á remover un abuso, ni á introducir una reforma , en los dominios que obedecían al Papa. La metralla del general Cadorna trajo consigo instituciones representativas, el jurado para los tribunales, la igualdad ante la ley, la libre discusión sobre todo asunto que pudiese afectar á los hombres de Estado de este país ó de otro cualquiera, y la anulación del sistema que había convertido al padre en espía del hijo , á la esposa en espía del marido, al criado en espía de su amo, al confesor en espía del penitente. Y algo más que esto destruyeron también los cañones del general Cadorna, si no del todo, al menos en gran parte. Nos referimos al prestigio, que tan rudo golpe sufrió entonces, del llamado Gobierno teocrático. Es preciso haber vivido en Roma antes y después de'Setiembre de 1870 para comparar el tono de absoluta iri-credulidad con que era recibido en los altos círculos clericales el simple anuncio de una ocupación italiana y la mezcla de admiración y de terror que causó en esos mismos círculos una vez realizado el suceso : sólo el observador que se encuentra en estas circunstancias podrá comprender en toda su transcendencia el verdadero carácter de ese estado áe, transición en que han venido á parar poco á poco los más entusiastas partidarios del papado. La sociedad romana ha ido perdiendo su carácter pro-papal por la sola fuerza de las circunstancias y el transcurso del tiempo. En todos los países extranjeros existe una muy equivocada idea, gracias á las interesadas predicaciones de la prensa ultramontana, de las tendencias en favor del Papa , que suponen al pueblo de Roma. Sin duda que una gran porción de la aristocracia clerical odiaba y aún continúa odiando esta transformación que le ha quitado de un solo golpe el poder político y la perspectiva de grandes ganancias pecuniarias. Mas los parientes seglares de esas mismas personas , y , én muchos casos , áUn los mismos altos dignatarios de la Iglesia, se han enriquecido tan rápidamente por el aumento de valor que ha alcanzado la propiedad urbana en Roma y sus cercanías , que no ha podido por menos de disminuirse en mucho la aversión de tales personas hacia el Gobierno constitucional de Italia. Los hombres no odian con gran violencia
3 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
á las revoluciones cuyo inmediato efecto es triplicar sus rentas. Así, la adhesión de la alta nobleza romana al papado, y la de las otras clases que participan de ese sentimiento, reviste, en verdad, un carácter meramente personal, dirigido, no hacia la institución, sino á la persona del Pontífice reinante. Ciertamente sería muy de extrañar que un pontificado que cuenta ya treinta y nueve años de duración , que en sus principios emprendió un camino liberal, camino abandonado más bie'n por exigencias del puesto que por las propias inclinaciones del Papa „ bueno éste y afable para cuantos han tenido algún roce con él, hombre que jamás ha caido en el vicio del nepotismo, tan común en sus predecesores, y que en vez de aprovecharse de innumerables oportunidades que se le han ofrecido para enriquecerse él ó enriquecer á su familia, las ha empleado sólo en derramar toda clase de beneficios sobre los que le rodeaban , siendo muchas veces el principal creador de sus fortunas, sería muy de extrañar, repetimos, que un príncipe de estas eminentes calidades no hubiese engendrado en los corazones de tantos favorecidos sentimientos de benevolencia en unos y de profunda gratitud en los más. Pero repetimos que esos sentimientos , que se refieren á la persona del Pontífice, van de dia en día extinguiéndose con la vida de los que los abrigaban. Uno tras otro , los grandes príncipes romanos personalmente adictos á Pió IX han ido descendiendo al sepulcro. Al fallecimiento del príncipe Massimo siguió el del de Orsini, á éste el de Doria , y no hace aún muchas semanas ocurrió la muerte del príncipe Ruspoli, habiendo pagado también recientemente este tributo á la naturaleza el jefe de la ilustre casa de Chigi. Es seguro que los hijos de esos grandes príncipes romanos no han de sentir por el papado la adhesión que sus progenitores, ni aun la del príncipe Doria, que pasaba entre todos por el menos adicto. Hoy dividen sus simpatías entre el Vaticano y el Quirinal, pudiéndose predecir, sin temor á equivocarse , que todas aquellas serán para el Quirinal, después de la muerte de Pió IX. El príncipe de Torlonia, que representa sin disputa más genuinamente que ningún otro el antiguo sistema financiero del Vaticano, obtiene hoy audiencias del rey Víctor Manuel, convida á los ministros de éste á
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 3g
la inauguración de sus grandes trabajos agrícolas, y recibe del rey de Italia la medalla de oro, batida de Real orden, para conmemorar esas mismas obras. Ningún miembro de esta clase, sin más que lo que ven sus ojos, puede desconocer el hecho evidente de que en esa Roma, que puede abandonar cuando quiera para trasladarse á Londres ó New-York, puede hoy sostener sus derechos al amparo de la ley, aunque sea en frente de derechos todavía muy poderosos , y discutir públicamente y con toda libertad cuanto se refiere á la administración y vida pública ; mientras que en la Roma regida por el Consejo del Vaticano hasta Setiembre de 1870, toda opinión que hubiese desagradado en lo más mínimo á aquellos gobernantes, habría sido inmediatamente destruida por los rifles de los zuavos pontificios. ^
/ Hasta el mismo Sacro-Colegio, en una de sus dos corrientes antagónicas, y precisamente por la contraria naturaleza de esas corrientes, está cada dia demostrando con irrecusables pruebas ese estado de transición. El carácter de todos los nombramientos recientemente hechos es fuertemente ultramontano, ultra-montanismo que se extiende y fortifica en proporción que aumenta el número de cardenales extranjeros. Cada vez que se nombra uno de éstos, el elemento italiano en el Sacro-Colegio gana, por una reacción bastante natural, en fuerza é intensidad lo que pierde en el número. Esa fuerza é intensidad se han revelado bien claramente siempre que ha sido preciso proveer algunos puestos vacantes en varias congregaciones, ó separar minisrtros de la curia, ó principalmente cuando se ha presentado ocasión de manifestar esas ideas á los Gobiernos extranjeros por el nombramiento cerca de ellos de un nuncio del Papa. Si este carácter de transición en lo civil y social, en la condición intelectual y moral de los primitivos subditos del papado en la misma Roma, aparece claro para todo observador juicioso é imparcial, el carácter de transición del cuerpo gobernante de la Iglesia y de la gran masa de la jerarquía católica no es menos decidido, aunque tal vez, por la diferente esfera de su acción, no aparezca con tanta claridad á los ojos del observador. Para poder comprender que el papado, de una actitud relativamente benévola y pacífica, se haya lanzado en
4 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
los Últimos años á otra abiertamente hostil y agresiva contra los Gobiernos de todos los países, es preciso que examinemos con la mayor atención las fases por que han pasado sucesivamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Italia. Nada más instructivo hoy en los varios aspectos que ofrecen al estudio los políticos y partidos italianos que el de los continuos y universales cambios que en sentido reaccionario han venido experimentando en este país todas las ramas de la jerarq'uía católica. Sus 176 obispos, 4.000 canónigos, 96.000 sacerdotes y 40.000 frailes y monjas, sin duda que no obedecen todos con la misma rigurosa disciplina la consigna emanada del Vaticano ; pero la gran mayoría de ellos obra en la misma dirección y con consistencia y unidad tales, que sería en vano pedirlas á cualquiera de los partidos meramente políticos que existen en la Península italiana. Ademas, aquellos tienen para la acción facilidades que no posee ningún partido meramente político. El objeto de la ley recientemente presentada al Parlamento por el actual Ministerio italiano, la cual, después de aprobada por los diputados, fué rechazada por los senadores, estaba justificado en el sentido de que es preciso que el Estado pueda contrarestar de algún modo aquellas franquicias. El clero no las disfrutaba en la antigua legislación de Cerdeña, ni existieron en las leyes leopoldina y Josefina que regulaban las relaciones de la Iglesia y el Estado en la Toscana y la Lom-bardía, como tampoco en la legislación de Ñapóles. La república de Venecia, fiel á las tradiciones de su gran jurista, Pablo Sarpi, las excluyó,con vigilante cuidado del cuerpo de sus leyes. Tampoco se las encontrará en el nuevo Código penal que ya ha sido sancionado por la alta Cámara italiana, y el cual, en la parte que se refiere á esta materia, será igualmente aprobado por los diputados. ¿Por qué entonces, podría alguien preguntar, la discusión y desaprobación de una ley provisional,.q,u,e, después de todo, sólo trata de restablecer preceptos qu^ regían hace pocos años, y que tal vez antes de pasar algu-n,9S|ji;iejSie? ó ¡semanas, es cierto que vendrá á ser de nuevo ley gen^faljdelipa.íSj.por qué, repetimos,- esa discusión y desapror bacipp.i,han;Ca,U5ac[o,.tan grande excitación, siendo miradas en rni|cl p^^4¡ .l¡rito. .f5asi cqmo un paso atrás en las relaciones en-
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 4 I
tre la Iglesia y el Estado en Italia? Si esas franquicias hubiesen sido necesarias á la independencia de la Iglesia católica, y si tales las consideran algunas naciones, ¿cómo ninguna de esas naciones ha protestado durante los largos años en que no existían? ¿Por qué ningún Gobierno extranjero protestó cuando el Senado discutió y aprobó, como el rasgo principal de toda la legislación penal, las resoluciones que ahora ha discutido y desechado por haber sido presentadas con el carácter de una medida especial? La verdadera respuesta á estas preguntas sólo podremos darla cuando hayamos examinado, no la superficie de las corrientes políticas, sino su fondo, en donde agita sus manejos el partido de acción.
En la legislatura de i8y5 , las relaciones entre la Iglesia y el Estado ocuparon principalmente la atención de la Cámara italiana de diputados. Al ministerio Minghetti hicieron graves cargos por manifestarse tímido, por no decir servil, respecto al Vaticano, acusándole de ceder ante las influencias ultramontanas en sus prerogativas respecto al Cuerpo episcopal, y, por último, por la lenidad y blandura con que procedió contra los sacerdotes rebeldes. En una palabra, fué acusado de vatica-nismo, y en casi todas las discusiones se invocó la autoridad de Mr. Gladstone para censurar la conducta déla reacción minghetiana; acto que se repitió tantas veces, que algunos llamaban á las Cámaras, por burla , «el Parlamento de Gladstone.» Tales acusaciones no partieron principalmente de los miembros de la izquierda. El marqués Anselmo Guerrieri Gonzaga, y los comendadores Villari y Tomás Crudeli, estuvieron entre los impugnadores del ministerio, y, sin embargo, todos tres pertenecían á las filas ministeriales. El primero de estos tres eminentes políticos habló, con no disimulada severidad, de la conducta seguida por el Gabinete cuando estallaron movimientos populares en Mantua y algunas provincias napolitanas ; movimientos que en aquellos distritos se proponían privar al Cuerpo episcopal de la atribución de nombrar los curas párrocos, resucitando el antiguo derecho cristiano, segUn el cual la elección se hacía por los fieles de las parroquias respectivas. La proposición, presentada por la izquierda, encontró un defensor antipapista , muy instruido y elocuente.
4 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
en el distinguido Jurisconsulto napolitano Pascual S. Mancini. Parecía, pues, lógico que con la formación de un ministerio de la izquierda, entrando en él Pascual S. Mancini, con la cartera de Gracia y Justicia, una actitud más contraria al Papa habría de anunciarse como parte del programa ministerial. Pero sobre este punto ya el ministerio Minghetti, fuesen ó no papistas sus tendencias, había puesto de nuevo en- vigor las antiguas resoluciones que garantizan al Estado contra las agresiones de la Iglesia, cosa que estaba demostrada en el espíritu de su legislación penal. Un notable abogado piamontés, el amigo, y en muchas ocasiones críticas el verdadero confidente del conde de Cavour, el senador Vigliani, que había ocupado con el mayor honor el puesto de ministro de Gracia y Justicia en el gabinete Minghetti, y que ahora ocupa el de Presidente del Tribunal Supremo de Casación, había cuidado de consignar amplias garantías en el nuevo Código penal contra los abusos del clero en daño del Estado. Si las. garantías adoptadas por su recomendación en el Senado, hubieran sido sancionadas por la Cámara de diputados, el Estado habría recobrado, y nada más, las posiciones defensivas que tenía en la antigua legislación de los diversos Estados italianos contra cualquiera agresión del Vaticano. Pero ésto no era bastante para el actual ministerio, y menos aiin para aquel de sus miembros, Mancini, sobre quien recaía principalmente la tarea de resolver los asuntos legales y eclesiásticos. Una buena oportunidad pareció presentarse por sí misma para aclarar esta posición , pasando de la puramente defensiva de su predecesor, á una acti-titud más especial y agresiva respecto al Vaticano. Consiguientemente á este propósito, fué presentada al Parlamento una ley especial y provisoria, por la cual se declaraba que incurrirían en la pena de prisión, en más ó menos grado, los sacerdotes que abusaran de sus funciones espirituales en daño de] Estado, ó ultrajasen públicamente las instituciones fundamentales del mismo.
Ninguna ocasión mejor podía ofrecerse al Vaticano. La curia romana creyó haber hallado, al fin, un motivo de queja muy apropiado para lanzarle al exterior. Antes había esperado que las naciones católicas se opusieran á la supresión de las órde-
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 4 3
nes monásticas, y su esperanza había sido cruelmente burlada : había creído que la resolución, sujetando al servicio en el ejército, como á los demás jóvenes, á los que se dedicaban á la carrera eclesiástica, habría arrancado agrias protestas á los países católicos, y estos países no tuvieron contra tal medida ni una sílaba que les sirviera de simpatía ó consuelo. Pero este nuevo golpe, ¿ no lograría excitar la indignación de los fieles? Por ventura, ¿podía existir algo más monstruoso que castigar al ministro de la religión por cumplir á conciencia con los deberes de su ministerio? ¿En dónde, de aquí adelante, podría hallarse la: libertad del pulpito? ¿En dónde la del confesonario? Pues que, ¿el sacerdote llamado á administrar los sacramentos á un moribundo, había de ser vigilado por gendarmes, y sus palabras tomadas por un notario público, como salvaguardia de los derechos del inviolable é infalible Estado? Pongo aquí estas líneas como débil muestra del tono con que los periódicos ultramontanos, desde los Alpes á Siracusa, han estado discutiendo, durante tres meses, las disposiciones de la ley. Estos manejos se dirigían á excitar la opinión en el exterior, particularmente en Francia. Se invitó á los obispos de este país y se les remitieron instrucciones para que se hiciesen los órganos de una gran demostración en favor del Papa, cerca del gobierno del mariscal Mac-Mahon. A los fieles de los demás países se les enviaron instrucciones del mismo género, aunque probablemente estas instrucciones diferirían entre sí algo, según la índole de los pueblos á que se enviaban, como acontece con los vinos más populares de Francia y Espafia, que se modifica un tanto su composición, en armonía con los gustos y paladares de aquellos á quien se destinan. Si el lenguaje del cardenal Cullen refleja fielmente el espíritu de las instrucciones dirigidas á su eminencia, la comunicación debe ser considerada como un tierno tributo pagado al vigor de la imaginación hiberniana. Los bolandistas, en su gran colección de vidas de santos creyeron prudente inclinarse á cierta reserva, y juzgaron de su deber declarar que no podían responder de que fuesen ciertos los milagros atribuidos á los santos irlandeses. El que lea la pastoral del cardenal Cullen, en que se compara el régimen que el gobierno italiano intenta esta-
4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
blecer ahora con lo que practicó con el anterior Pontífice Napoleón I , sentirá tal vez la necesidad de no tomar al pié de la letra lo que dice su eminencia el cardenal arzobispo de Dublin, imitando la conducta de los bolandistas respecto á los milagros de los santos irlandeses. La ley Mancini obtuvo en la Cámara de los diputados una gran mayoría. Sin que se nos pueda acusar de exagerados ó maliciosos, podemos afirmar que entré los que le dieron su voto, la mayor parte lo hicieron, así por su deseo de permanecer fieles á los preceptos democráticos, como por la sincera aprobación que les merecía la ley. Extraño es decir que los principales impugnadores de ella pertenecían á las filas ministeriales, como dos años antes, los principales adversarios de la política religiosa del Sr. Minghetti salieron de entre los más antiguos y acérrimos partidarios de su propio partido. Son muy dignos de ser examinados con toda verdad los hechos, para que sea convenientemente apreciado el estado de transición en que aquí se hallan las opiniones respecto á este punto. Aprobada por los diputados la ley, necesitaba pasar al examen de la alta Cámara, y sin que tampoco se nos pueda llamar exagerados ó maliciosos, diremos que aun antes de ser conocidos sus términos por el Senado, un gran número de senadores había resuelto rechazarla por razones que nada tenían que ver con la cuestión religiosa. Resentidos los senadores con el actual ministerio Depretis, por el desaire que les hizo el año anterior en la cuestión de libertad de puertos, habían resuelto vengar aquel en la primera oportunidad que se ofreciese, y ésta la encontraron cuando se les presentó la ley Mancini contra los abusos del clero. Por lo demás, claro es que un motivo semejante no era para dicho en un discurso en el Senado, pero en los pasillos, en el salón de conferencias y en las conversaciones familiares, se les ha oido repetir estas palabras : «Ahora nos ha pagado el Gobierno la que nos hizo cuando la cuestión de libertad de puertos.»
Ciertamente sería un error considerar esta votación del Senado, cuyo origen acabamos de exponer, como señal de una tendencia ú opinión política, en un sentido determinado. La discusión dio lugar á cuatro notables discursos ; el que pronunció el ministro Mancini defendiendo la política del Gobierno y
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 4 5
los que impugnándole pronunciaron los senadores B. Com-pagni, Cadorna y Lampertico. El mejor, por sus profundos conocimientos en materia constitucional y su vasta instrucción, fué sin duda el de B. Compagni, quien combatió la ley por el carácter excepcional y arbitrario que revestía, por considerarla una clara desviación de la política del conde de Cavour y por oponerse á lo dispuesto en la ley de garantías al Papa, la cual consigna plena libertad, no sólo para el Pontífice, sino para todos los miembros de la jerarquía católica en el ejercicio de sus funciones puramente espirituales. Algunas de estas objeciones piden un ligero comentario. Evidentemente el Senado estuvo en su derecho rechazando la ley por su carácter excepcional ; pero al rechazarla por arbitraria, no sólo condenó la anterior legislación de todos los diversos Estados italianos, sino la novísima legislación del reino, á la cual, en su carácter legislativo, había él mismo dado su sanción. En cuanto á su desviación de la política proclamada por el conde de Cavour, -hay que tener presente que este ilustre estadista murió en Junio de i86i, y la curia romana no inaiiguró su guerra á muerte contra los gobiernos de todos los países sino á fines de 1864. Por último, determinar hasta dónde la actual ley era una violación de la que establece las garantías al Papa, era cuestión que se podía resolver desde diversos puntos de vista con distinta respuesta, según el que se adoptase; pero de seguro la alta Cámara que había quitado á las órdenes monásticas sus derechos civiles, no lo tenía para considerar esta ley como una violación. Mas la importancia real de esta votación no sólo estriba en lo político, sino en los resultados de todo género á que ha dado lugar. Desde que comenzó este debate en la alta Cámara, se vio claro que muchos miembros de la oposición, aunque desaprobando en principio que el ministerio hubiese presentado esta ley, opinaron, sin embargo, que el rechazarla en absoluto sería una concesión al Vaticano, tan inhábil como impolítica, concesión de que habrían de aprovecharse todos los órganos de la prensa ultramontana en Europa, para levantar, con tal pretexto, una cruzada general contra Italia. Entre los hombres que comprendían así la situación, se contaba el ex-ministro Quintino Sella, jefe reconocido déla oposición y presidente del
4 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA.
club central constitucional de Roma. La Opinión, que en este asunto reflejaba las aspiraciones del' Sr. Sella, había insistido fuertemente sobre la necesidad de que el Senado aprobase la ley. En las reuniones privadas tenidas en el Club Central Constitucional, el Sr. Sella había manifestado estos mismos deseos. Después, cuando el Senado la rechazó por trece votos de mayoría, y se supo que figuraban entre los votantes algunos de los miembros más importantes del citado Club , el Sr. Sella presentó su dimisión de presidente del mismo. En verdad^ no ha abandonado su puesto como jefe reconocido de la oposición ; pero es muy probable que las mismas divergencias de opinión entre él y otros individuos de su partido, que le hicieron renunciar un puesto, puedan ser causa de que abandone también el otro.
Este último hecho nos suministra una prueba más y no débil, del general estado de transición á que antes hemos aludido. El comendador B. Compagni y los demás miembros del antiguo partido de Cavour han demostrado, por los juicios que han emitido, su creencia de que todavía es posible efectuar una reconciliación entre la Iglesia y el Estado y que, en todo caso, habría de procurarse por todos los medios el tratar con suma circunspección y delicadeza lo que la Iglesia católica se complace en llamar su libertad. El comendador Quintino Sella, jefe reconocido del antiguo partido de Cavour, se ha separado del Club Central Constitucional, porque cree que el primer deber de todo patriota italiano es hacer frente con valor á Ronia, y que lo que el Vaticano llama la libertad de la Iglesia, no es otra cosa, á los ojos de todo hombre que piense y observe, sino una serie de agresiones contra las libertades del Estado. La cuestión surgida sobre este punto en el Club Central Constitucional de Roma, ha venido á ser más que nunca objeto de viva discusión entre todos los periódicos italianos y en todos los círculos sociales de la península. Por otra parte, la transición de que hemos hablado se verifica rápidamente entre los mismos eclesiásticos, que involuntariamente comparan la paz y tranquilidad de estos últimos cuarenta años, con lo ocurrido en uno solo, desde que han comenzado las agresiones del ultramontanismo. Cada quince
CUESTIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 4 7
diasl^ Giviltü Cattóüca da el tono sobre el cual fepiteti va-riacfenés sin fin todos los diarios ul t ramontanos del re ino , á la vez que el Club Central Católico de Roma indica el suyo á los clubs católicos de provincia con quienes está en correspondencia. E n esta campaña no sólo se ventilan los intereses de Italia sino también los de los demás países; y aún los ingleses , aunque no puedan ya repetir con la misma convicción las palabras dirigidas por Cromwell á uno de sus Parlamentos : «Roma es asunto nuestro;» pueden todavía considerarlo como un asunto no indigno de su atención.
No ha disminuido ciertamente la importancia que entraña esta cuestión con las noticias que nos transmite el telégrafo sobre los extraordinarios sucesos que se han realizado, durante las últimas cuarenta y ocho horas en Versalles y París. La inesperada caida de M. Julio Simen y sus compañeros de Gabinete, provocada por el mariscal Mac-Mahon, á los pocos dias de haber declarado el presidente del últ imo ministerio francés, que estaba en ánimo de mantener cordiales relaciones con Italia y resistir los atentados y agresiones del ul tra-montanismo, habrá sido considerada en todas las capitales de Europa como lo ha sido a q u í , esto es , como signo de las tendencias ominosas que prevalecen en la política del mariscal y que tienden á mantener las esperanzas ultramontanas y á facilitar sus manejos. Ent re las varias causas que pueden haber producido este resultado, tal vez no sea descabellado afirmar q u e , en los proyectos de los aliados franceses del Vaticano, sus intereses, ya favorecidos por la retirada del ministerio del príncipe de Bismark y promovidos por la que pudiera creerse amistosa demostración del Senado italiano, lo han sido aún más fuertemente todavía por la derrota que ha sufrido mister Gladstqne en la Cámara de los Comunes .
JAMES MONTGOMERY STUART.
(Contemporary Review.)
¡NUESTRAS ALMAS!
{Del inglés de Lord Byron.)
Para formar el colmo de mi hechizo es 'de mi vida el misterioso lazo, para cubrir mis sienes hay un rizo , para inclinar mi frente hay un regazo.
Oigo á mi lado un melodioso acento que un solo nombre con afán evoca; hay una boca que me da su aliento, para beber mi aliento hay una boca.
Hay una luz que brilla enardecida su foco al contemplar con loco anhelo; son unos ojos que me dan la vida son dos pupilas que me dan un cielo.
Existe un corazón unido al mió que es el eterno bien que yo atesoro; porque alegre palpita cuando rio , porque triste palpita cuando lloro.
Y si siente la pena comprimida, el trémulo suspiro que me encanta va exhalando el aroma de una vida, de una vida que aspira mi garganta.
¡NUESTRAS ALMAS!
Jamás vislumbro mi placer deshecho, jamás siento en mi torno los agravios, mientras uno Su pecho con mi pecho, mientras uno mis labios con sus labios.
En su célica atmósfera cernidas, hay dos almas que viven enlazadas, que se agitan y vuelan confundidas, que respiran su dicha enamoradas.
Su alma me estrecha con un lazo fuerte, mi alma á la suya con afán se aduna ; ¿podrá quebrar sus vínculos la muerte, si ya no son dos almas, que son una?
NICOLÁS TABOADA FERNANDEZ.
49
TOMO XI.—VOL. I.
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA
I.
o entra ahora en mi propósito hacer la critica de ese opúsculo, archivo, sin duda alguna, de ligerezas de bulto. D. Severo Catalina y D. Francisco Cutanda, miembros dignísimos de la docta Corpo
ración , dejáronle hecho una lástima en los repetidos sabios discursos que contra él pronuiiciaron ; no librando mejor de los labios de tan reputados filólogos (y dicho sea de paso) el afamado Diccionario de la misma.
El móvil de este mi artículo no es otro que el de hacer un elogio y una censura de los que el Sr. D. Fernando Gómez de Salazar (i) ha publicado para impugnar, á mi ver con poca fortuna, algunos preceptos de ese arte privilegiado, y condenar, con sobra de razón, la ley que hace de él texto obligado y único.
Es digna de elogio la entereza de ánimo con que ha re-
(i) En Los lunes de El Itnparcial del 13 y 20 de Agosto último. Bremoñ hace un elogio de ellos en La Ilustración Española y Americana del i5 del mismo.
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 51
suelto atacaí' un monopolio, injusto por lo que hace á una recta adjudicación, toda vez que no ha mediado certamen, subversivo en razón didáctica, depresor de la dignidad profesional, y remora del progreso, á fan importante ramo del saber debido.
La Academia es una autoridad secular ya, es un poder hoy en alza : se necesita valor para atacarla al descubierto y herirla en su orgullo. El Sr. González Salazar ha disparado sobre su frente •, pero el tiro no ha sido del todo certero en la apreciación de doctrinas, y al decoro de los profesores de gramática hace él mengua indigna ; de ahí la censura.
Dice el citado señor, que el verbo regular ng está bien definido en la gramática predilecta : que ni hay plusquam perfecto , ni los futuros perfecto é imperfecto son posibles : que el verbo es la palabrajjor excelencia : que la gramática es «el arte de hablar y escribir correctamente : » que, « ni en las escuelas, ni en los Institutos, ni en ningún otro establecimiento público de España... no es verdad que se enseñe el castellano» (el español habrá querido decir nuestro crítico), con otras menudencias que denuncjaii faltas más leves. Sentado lo cual paso á exponer los fundamentos de mi desacuerdo con relación á tales asertos.
II.
Comienzo por decir que el calificativo de irregular, que se da lo mismo al verbo que sufre alteraciones en su radical (ó raíz) que al que las experimenta en sus c^tracterísticos, ó en éstos y en aquella, es de todo punto vago, y que la acepción genuina de ese calificativo está en perfecto desacuerdo con la especialidad gramatical, que con él ha querido denominarse.
Regular (de la voz griega ps?-«o hacer, promover, y la latina ul-us, una cosa ó entidad significa «la fuerza que hace ó promueve una acción.» En el verbo las generalidades eomo las excepciones son todas regulares, porque todas fundan su ser en ley de razón suficiente ; ley que podrá tener una aplicación más lata ó concreta, pero que siempre será racional, y constituirá, por lo tanto, regla. La irregularidad propiamente
52 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tal, sólo cabe en la torpe paradoja, ó en el absurdo, conceptos que al arte repugnan.
Y no se me arguya diciendo que las voces de carácter y las técnicas, en largo acreditado uso didáctico merecen respeto. Lo erróneo no prescribe, ni puede estar jamás en crédito justificado. Y téngase presente que «si la Academia limpia y Jija, con otras cuantas cosas más, en un tratado de gramática la propiedad de las voces es de urgencia, si cabe, sacramental.
De la química sé decir, que, á las doctas innovaciones que se hicieron un dia en sus nomenclaturas, debe ella en gran parte sus adelantos, y que, al levantar hoy sus vuelos, se ve precisada á reformar el repertorio técnico de acuerdo con sus nuevos descubrimientos y rumbos. Los técnicos son eXfac-si-mil de las ciencias : bastardear aquellos es desfigurar los rasgos típicos de ésta.
Por otra parte, para hacer una clasificación se necesita darla fundamento racional y concreto, y, ni usted, ni la gramática de la Academia, llenan ese requisito al dividir el verbo en regular é irregular.
Antes de hacer ese apartado, procede tener en cuenta la índole compleja de la forma de todo verbo, la cual se compone de radical y de característico. Las alteraciones del radical constituyen una excepción, y otra las de la desinencia; debiendo darse en párrafo aparte las de aquellos verbos que sufren modificación simultánea en uno y otro elemento. Ben-dec-ir, verbo irregular; and-ar, verbo irregular; dol-er, verbo irregular, y el uno, pongo por caso, lo es únicamente en el radical, el otro en el característico, y el tercero en la forma duel-es, por ejemplo, lo es en el radical, y en dol-dría (dol-eria) en la desinencia.
De clasificar los naturalistas así, tan á la gruesa, y de emplear técnicos tan poco precisos, digo á usted que sería de ver lo laberíntico é inestricable de sus sistemas.
El radical, atendiendo al estado en que su estructura aparece al través de todas las inherencias características se divide en uniforme y variable. El primero la conserva integra, el segundo la modifica al hacer anexión con los característicos de este tiempo, déla otra persona, ó de aquella forma. Uno y
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 53
Otro radical, si se da por bueno el calificativo, que ustedes de consuno adoptan, son regulares; y la. Academia define bien ese dictado en el sentido en que ella le emplea ; de donde se sigue que, al acusar de errada esa definición, ha caido usted en un lapsus. La parte esencial, el elemento 'permanente del verbo es el radical: se le debe estudio por separado, y es bien que por separado se le clasifique.
Los radicales del verbo, como los de toda otra palabra, son del dominio del diccionario : á él toca presentarlos en buen orden, y determinar con acuerdo las alteraciones porque pasan varios de entre ellos.
Fuera poco menos que obra de romanos la de dar á la memoria todos cuantos modifican su estructura al hacer alianza con tal ó cual característico. Y de emprender esa tarea, habría que exponer sucintamente las razones dialécticas y eufónicas, y los caprichos autorizados, origen de las alteraciones; acompañando todo eso de claves de simplificación que, fundadas en discretos motivos de afinidad, vinieran á facilitar el estudio y á darle carácter de ciencia. Aprender de otro modo los radicales y variables, sería estudiarlos á humo de pajas, estudio que viene á ser como si parla de loros, si no atan de escribir sobre arena. Que lo elemental, á partir del discreto vérsate diu quid humeri... del bueno de Horacio, no está reñido con la dirección y tutela de la razón, es á todas luces cierto.
Ademas, que ni el maestro de instrucción primaria dispone de tiempo y conocimientos bastantes para llenar de por sí ese vacío, ni el catedrático de segunda enseñanza pu.ede hacer el milagro de redondear la didáctica del latin y el español en los diez y seis meses muy en sisa (y en hora y media por dia) que duran los dos años académicos designados al efecto. En el corto espacio de que uno y otro profesor disponen, y siendo la edad de los aleccionados tan irreflexiva en sus actos mentales, como débil de fuerzas, no es posible hacer de la gramática estudio más serio y pesado : me ocuparé más adelante de la injuria con que usted, Sr. González, les trata.
A los característicos, por razón de la mayor ó menor aplicación que hace de ellos el uso, y de la fisonomía más ó menos típica de su organismo, se les divide en generales y excep-
54 REVISTA CONTEMPORiÍNEA
dónales. Con los generales se formará el paradigma ó paradigmas de norma. Los excepcionales se anotarán al pié de aquellos y en estricta relación con ellos ; haciendo en las anotaciones llamada hacia los radicales que los toman á su servicio, y procurando que dichos radicales figuren al fin de la gramática, en apéndice forzado, hasta tanto que no se les inventaríe convenientemente, y por separado, en los diccionarios de quienes son riqueza.
Cada elemento del verbo en su lugar, y nomenclatura analítica que se dé al característico, no debe darse al radical más que por relación de concomitancia, y en esta forma : « radical zox\ característico excepcional en tai persona, tiempo, etc.» Preferencias sensatas hechas aun á costa de algún rodeo, en obsequio de la claridad y verdad, son siempre plausibles.
• III.
Y no anda el Sr. D. Fernando más acercado en el cargo que dirige á ia ilustrada Asociación, así diciéndola; «Ese plus-quam perfecto y IQS futuros perfecto é imperfecto, que tá admites, son tiempos imposibles y absurdos.»
Yo voy á probar á ese señor que siendo ellos, como lo son, una verdad cronológica, tienen una aplicación juidosa «o la doctrina gramatical del verbo.
Pongamos fijeza en la reiacijon que guardan entre «í las épocas, y veremos que las unas preceden á las otras ; el más necio nota y comprende esa verdad. ^
En el tiempo hay el antes y el después, como en el espacio hay el más acá y el más allá. Dentro del discurso existen juicios d« relación temporal, relación en la que caben dos ó más términos, como lo demuestra este ejemplo : «Cuando tú naciste, la Academia había escrito su graiaática.» Cierto que con respecto al instante en que la razón se apodejra de los verbos nac-er y escrib-ir para formar con ellos esos juicios, los dos son perfectos, los dos significan hechos consumados, y los dos son. pretéritos, esto es, pasados. Pero si nos proponemos comparar 'Sl momeato en que la acción de escrib-ir se efectúa con aquel en que s? ressliza 1 de nac-er, ^no aparece evidente de
lA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 55
todo punto que el escrib-ir es perfecto en momento pretérito plusquam [altero], ó lo que es igual, que la acción que él significa, se ha llevado á fin en un pasado anterior al pasado en que se consumó la acción de nac-er, la cual no es, con respecto á aquella, ni siquiera de tiempo pretérito? Y si gustamos de contrastar las épocas en que esos dos sucesos entran en la vida real, con el instante en que se les emplea como cópulas de los dos juicios, ¿no resulta también que siendo las dos pasadas, la una dista más que la otra de dicho instante?
ctYo lleg-aré á las diez, y tú te hab-rás dorm-ido para entonces.» Dos acciones futuras ; pero á la acción de dorm-ir se la considera ya como un hecho, cuando la de lleg-ar no pasa de ser un supuesto ; y aquélla respecto de ésta no esjutura, sino pasada.
Y hay un imperfecto de subjuntivo, sí señor, como haj futuro imperfecto. Las acciones expresadas por todos los tiempos de subjuntivo son dé un futuro hipotético ; mas los futuros pueden aparecer en el raciocinio como presentes ó como pasados ; consideración que me ha movido á respetar los calificativos de perfecto é imperfecto, que hoy llevan, y que, de no estar ellos en cuerdo uso, hubiera sido acertado cambiarlos por los de anterior y posterior respectivamente.
Nuestra memoria evoca, cuando ella quiere, el pasado, y le trae á cuenta corriente. Nuestra imaginación fantasea y describe el porvenir, y crea para él como si obrando dentro de él. El sentimiento, estimulado por el deseo y guiado por la razón, rail y mil veces da por acaecido lo que descansa en el seno insondable del mañana. Ved sino como la visionaria lechera de La Fontaine supone terminada la venta de su mercancía, y luego recogido el dinero, y después comprada la gallina... ; y como, al quebrarse el cántaro, lo da por perdido todo, como si todo hubiera pasado ya por su dominio real y directo.
El paso de las aceitunas de el festivo Lope de Rueda ofrece, sobre el particular, otro chistoso elocuente ejemplo. «cParece que lo tengo entre mis manos, que lo estoy viendo» ; hé ahí una expresión frecuente y vulgar, que unas veces tiene por objeto hacer que \opasado comparezca en juicio y sea en ley de actualidad, y otras como si patentizar lo/iííMro. Un pintor
5 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
da por acabado un cuadro sin tener siquiera á su disposición colores, pinceles ni lienzo : un cuadvoperfecto en el mundo de las concepciones del genio, y futuro en las esferas del mundo real-objetivo del arte.
El pensamiento humano se cierne en la inmensidad del espacio, y tiende á medir la eternidad del tiempo. No le podréis impedir que se espacie, que mida, que hable de lo remoto como si presente, y de lo porvenir como si en evolución del momento. Porque así á él le place, y por respeto á él, hay que admitir esos conceptos de tiempo gramatical, que definidos quedan. En esa razón poderosa, y en la no menos sólida de comparar entre sí dos pasados ó dos futuros, tienen asiento los dictados y su doctrina.
En lo que usted hubiera estado atinado hubiera sido en demostrar que los sobrenombres de perfecto ó imperfecto jpretérito ó futuro, no afectan todos al momento de ejecución, sino que los dos primeros hacen referencia al suceso, y los dos últimos especifican el tiempo : distinción á mi ver fundada é importante que la Excelentísima no se había dignado hacernos, sin duda por aquello de que la ciencia debe tener todavía iniciados y catecúmenos.
Y elverbo, Sr. D. Fernando, no es la palabra por excelencia. Suprimid la materia y dadme después evoluciones : pres
cindid de toda propiedad y presentadme luego un ser. Los vivientes y sus transformaciones y leyes de vida coexis
ten y se completan. Respet-ar verbo -.pulmón nombre. ¿Cuáldélos dostiene>un
valor de excelencia en esa, función orgánica, tan vital é imprescindible?
Si se me objetara diciendo que el verbo es cópula, vínculo y expresión de todas las reacciones y movimientos de espacio, sin los cuales ni la actividad se concibe ni la creación existe, yo daría esta réplica.
Pero ¿á qué la cópula, ni cómo la cópula sin los organismos? Dadme los movimientos de todos los orbes que el espacio
pueblan, y los del infinito barajar de los átomos y la atracción y la repulsión, ¿qué me dais, si no me dais materia, si no me dais sustantivos? Materia, actividad, pasividad, transformismo
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 57
evolucionista, todo simultáneo en puro indivisible acto, y en consorcio eterno, absolutamente necesario. Si la inercia, es decir, la materia sin actividad es un absurdo, es otro idéntico la acción sin la materia.
Decid á un arquitecto que la argamasa ó cemento, es, por excelencia, la materia de un grandioso edificio y el desatino le hará soltar la carcajada.
El verbo (de la raíz latina verg-o, inclinarse, y de la griega bo de po-au) vocear) es la voz, ó palabra, destinada á significar las inclinaciones, los fenómenos reactivos, las manifestaciones todas de esa perenne actividad del cosmos. Eso s í ; la forma del verbo es más variada y compleja que la de las otras clases de palabras, porque la idea que él expresa necesita venir al juicio con caracteres generales de tiempo, modo y personalidad subjetiva que la materia no necesita al efecto. De donde se ha seguido la necesidad dé crear para su radical un sistema deca-racterísticos mucho más numeroso y analítico y de más difícil estudio. Que en el allanar de esa dificultad haya que poner trabajo más arduo que el que se emplea en vencer todas las otras gramaticales, y que una vez allanada entrañe ella una importancia singular entre las de su clase, bien ; pero que de ahí se saque, en deducción lógica, esa tan hinchada excelencia del verbo, es necedad en torpe rutina. 'cQue él sólo se basta para expresar un juicio», puede también argüírseme.
No es cierto. Juicio sin sujetoypredicado es juicio imposible. Ahora bien ; si place traer á examen los ]\xic\os elípticos puede el verbo pasarse sin esos términos, pero á condición de darlos á conocer por medio de alguna relación explícita y clara de forma ó de concepto ; mas es el caso que todo eso puede hacerlo de por sí el nombre, como lo prueban estos dos ejemplos : Tú impugnas á la Academia, y yo á tí.
—¿Es verdad que tú has hecho eso? —Verdad. En el último juicio de cada uno de los dos símiles se nota
la supresión del verbo, y ellos, no obstante, son tales juicios, y juicios claros. Por ese lado tampoco puede entrar en crédito la excelencia ; y para mí, en la acepción que sus defensores la toman, por ninguno entra.
5 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
IV.
Y persiste D. Fernando en la agradable tarea de sus cargos;
y así, al persistir, pregunta: ijel nombre español tiene ó no tiene declinación?
La Academia ha dicho que sí la tiene, y también ha dicho que no ; afirmaciones que la acusan de grave falta de criterio fijo.
En eso estoy yo de todo en todo con el preopinante como ahora se dice. Ella es la que en cierto modo declina ai perder el equilibrio de su gravedad magistral con mudanzas de tan escaso consejo.
DecUn-ar (de de y clino, »Xuv-tú) significa en acepción ge-nuina perder la vertical, idea que ni aun en el más atrevido uso trópico tiene puntos de relación con las modificaciones por que puede pasar la forma del nombre y que son las que con el nombre declinación han querido designarse. Declina en realidad el sol cuando se aleja de un meridiano dado, y por translación declinan la edad del hombre, las grandezas de la tierra.
El nombre es palabra multiforme. La idea que él expresa entra en relación con otras ideas bajo los conceptos fundamentales del caso y el número. El concepto de caso presenta diferentes matices de relación, y el de número dos únicamente. Para cada uno de esos matices se necesita un medio gráfico de expresión, es decir, un característico. Que éste se adhiera al radical por el fin, que se coloque delante é inmediato á él, ó como si dijéramos codeándole, sus oficios serán siempre los mismos. La / de este nombre latino Petr-/, y la de del espa-fiol Pedro (de Pedro), hacen función igual respectiva. Se diferencian en la posición, no en ei significado. La forma del nombre altera, porque la idea que expresa su radical varía de relación ó postura : esta variación es de necesidad absoluta, y aquella mudanza de precisión indiscutible. En el mundo no hay nada absoluto, y por lo tanto nada inmutable.
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 5 9
V.
Y luego afirma dos y tres veces que la gramática «es el arte
de hablar y escribir correctamente.» jAhí es nada la pretensión! La corrección del lenguaje abarca tantos y tan difíciles pun
tos, que no hay sino echarlos un galgo. De ser cierta la definición , para hacerse escritor correcto bastaría saber con precia sion y aplicar con propiedad los preceptos de ese arte, tan in ' consideradamente engreído f>or sus patronos.
Bien claro está que los maestros de gramática española no son los escritores más atildados y avizores ; y yo, uno de entre ellos, al tomar la pluma para sentarla sobre el papel, no sé, cuitado de mí, por donde me ando.
Mucho hafería que restringir la acepción del adverbio cor^ rectamente para que pudiera quedar en su punto. Y la restricción no se ha dado á luz, ni es ella cosa de hacerse á vuela pluma Bcad4mica.
La deüíiieion m,ás docta y atinada de esa jarte bulle dentro de la voz técnica con que se le designa, que es la de gntmmáthti-ca, h cual así en integridad radical debiera escribirse.
Tica (diel griego "viOtí^ ordenar) significa sistema: gram (de Yf«ípK) pintar) pintura, y mejor dibujo, y waí (de (A«í>et<) ó (W(v6av<« aprender) científico.
El geroglífico y el símbolo ; las creaciones todas de la pintura y la estatuaria, de la música y la arquitectura, los ademanes , gestos y contorsiones serán expresión de la ciencia, serán varios de entre ellos, susceptibles de darla vida ostensible en «1 espacio y su perennidad en el tiempo ; pero ¿qué otro medio de emisión, desenvolvimiento y fijeza más sencillo y cJaJO, «las rápido, analítico y permanente que el que la proporcionan esos dibiijitos que en nuestra lengua son veintisiete y se llaman letras?
Ellos son la pintura científica (grammathjj, y bien pudiera decirse por excelencia, y el arte, que los redujo á naétodo, se apropió con gran precisión y tino el nombre de gratnmáth-tica.
6o REVISTA CONTEMPORÁNEA
Y ese arte comienza por el ortos, es decir, por el elemento rud imenta r io , ó generador, que es la letra, determinándola en su doble valor , el gráfico y el Jónico , y hasta en el gua-rísniico, si le tuviere.
Del lado de las letras (signos esenciales] consigna y define los que yo l lamo signos gráfico-complementarios, que son «todos esos matices y figuritas que en nuestra lengua se ven colocados encima de ciertas letras, y al lado de algunas palabras , y que sirven para diferentes fines.» Todos ellos, excepto los a.5íer/5íicoí y guiones, tienen algo de prosódicos, porque todos denotan tina inflexión de voz , entre otros importantes valores.
Como el protoplasma, llamado hoy manera, tiende á unirse á o t r o , y o t ros , para la constitución de una compleja entidad física , así la letra se asocia á otra , y otras para formar desde la palabra más cor ta , que es la puramente silábica, hasta la más dilatada y sintética.
Definir la sílaba como primer organismo que resulta de la unión de las letras , determinar la naturaleza de la palabra y sus clases , los caracteres peculiares de las de cada clase , las alteraciones por que pueden pasar dichos caracteres, y las arbitrariedades poéticas que por a u m e n t o , disminución , cambio ó alteración de orden de letras, desfiguran la estructura ge-nuiná de una voz , esa es toda la doctrina q u e , en la letra y el signo gráfico-complementario , constituyen el lleno del qJU canee é incumbencia gramaticales.
¿Se trata de formar juicios? Entrad en el campo de la lógica,
que á su deber cumple dictar leyes para la recta organización y clasificación del pensamiento.
La parte gramatical l lamada Sintaxis, no puede determinar otra cosa, y es por derecho que pudiéramos llamar adscri to, que los modismos de g i ro , y de frase y construcción de período, característicos del estilo genial del idioma en que ellos se u s a n ; giros cuya razón de ser podrá apuntarse en dicho tratado , pero cuyos modos no deben estudiarse allí por medio de ejemplos, basados en una preceptiva, absurda en no poco, y recargada y pueril por todo extremo, sino sobre trozos selectos tomados de los clásicos, que dieron uso sensato
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 6 1
á dichas formas , y acomodo prudente á sus esmaltes ; siendo de rigor el presentar toda esa doctrina como sujeta á las leyes rudimentarias de la Estética.
No se extienden á más los dominios de la gramática , y reducidos á límite tan ajustado, no pueden ellos dar de sí el resultado portentoso de enseñarnos á «hablar y escribir correctamente.y>
La retórica sería en tal caso tema sobrado, la literatura de importancia baladí, y la estética devaneo pretencioso ; pero no son ésas ciencias nada de eso, sino todo muy al contrario.
La retórica ha de dar cuenta razonada y metódica de esos toques de puro carácter y movimientos peculiares del habla, como de los diferentes géneros literarios en que tienen ellos aplicación ejemplar. La literatura será el museo , si vale el dictado , donde aparezcan en buen orden de clasificación y rné-rito cuadros, modelo del buen decir, y dechado de bellezas de concepto.
Pero todos esos toques y movimientos, todas esas producciones literarias , todas esas galas de estilo y primores de idea, -tienen una razón de ser que es preciso ir á buscar en el tratado que lleva él nombre de Estética, ó sea la filosofía de lo bello.
Uso correcto requiere las reglas que la gramática prescribe : uso correcto las que la retórica expone : uso correcto las que la literatura contiene y las que la estética enseña. Decidme ahora si con el empleo correcto de las de la gramática podéis «hablar y escribir correctamente.-n Que por ella deba comenzarse para llegar á tan altos difíciles fines, es incuestionable, pero la raíz no es el tronco , ni éste las ramas, ni aquellas la flor y el fruto. Lo del recte dicendi y el bene dicendi, que aquí viene á cuento, no es sino una distinción sutil, apoyada en infatuada sofistería.
VL
Que en el calor de la crítica sube por grados la indignación quejumbrosa del Sr. Gómez de Salazar, bien nos lo patentiza la especie de exabrupto que dispara sobre los maestros, y que es como sigue : «... ni en las escuelas, ni en los institu-
6 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tos, ni en ningún otro establecimiento público de España... no es verdad que se enseñe el castellano.»
Ya lo saben ustedes, mis queridos compañeros: todos, en boca del Sr. de Salazar, somos neófitos, y heterodoxos, que es peor todavía ; y á todos debe alcanzarnos una excomunión docente.
No enseñamos el español : somos profesores de pega, y como quien dice maestros de cátedra y olla. Y todo porque tenemos por texto forzado el imperfecto de la Academia.
Y vean ustedes; yo, hasta ahora, no le he tenido, y, de verme precisado á repartirle, como pan bendito, entre mis discípulos, diérame priesa y maña á explicar á mi modo la didáctica elemental de la asignatura, tocando apenas, ó sin tocar en el texto.
Estudié el griego con Barden, el hebreo con García Blanco, y recibí de Gayangos algunas lecciones d« árabe. Los tres, doctos maestros y filólogos de primera talla, tenían métodos por ellos ideados ^ y por los que enseñaron siempre con gran delectación suya y distinguido aprovechamiento de los alumnos. García Blanco fué el primero que me enseñó á ver cómo los gramáticos entrañaban mucha filosofía, y me expuso con solidez la que servía de base á los preceptos de la hebrea.
Me impondrán el libro , mas no la doctrina y menos los procedimientos. Dejaré de ser catedrático antes que consentir en humillación tan indecorosa. «Cada maestrillo tiene su librillo.» Eso se dijo en épocas inquisitoriales, Si hoy los que alardean rendir culto á las libertades, quieren ajustar á patrón la enseñanza y poner corma á los maestros, de mí no esperen sobre ese particular una sumisión ciega<
Enseñaré gramática española como crea que debo enseñarla ; es decir, con criterio propio, y procurando acomodar mis prácticas docentes al tiempo que ha de emplearse en su desarrollo, y á la edad y demás condiciones de los alecciona-dea; y usted perdone si ofendo, D. Fernando.
A fe que en España tenemos literatos y hablistas de primera nota. Que casi todos estudiaron gramática ea establecimientos públicos no hay por qué detenerse i demostrarlo;
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 6 3
que allí aprendieron lo que procedía áprehdéi', aütiqtíe con las vaguedades y errores sostenidos por preocupaciones añejas, está fuera de duda, y que sumando ésas nociones al caudal recogido después con asiduos desvelos en el estudio de la retórica , la literatura y la lógica, lograron llenar, en ese ramo, la medida de lo posible á sus esclarecidos talentos literarios; ellos mismos lo declaran.
Que pecan , como lo hizo Zorrilla en esta forma del verbo asolar, asóla, se me reprocha. ¿Y cómo no, si hasta el bueno de Homero se durmió á veces? Ademas , que en los momentos en que el fuego de la inspiración domina, pueden creerse más sonoras y llenas palabras no del todo corrientes ; y los poetas no aciertan á corregir bien en la frialdad de espíritu lo que en los arrebatos del numen produjeron.
Por otro lado , median en la faena copistas y tipógrafos. De éstos ha podido ser la falta, y del bardo insigne , si acaso, la inadvertencia. Ni tan Aristarco ni.tan Zoilo, D. Fernando. Y entienda usted qu eel optimismo no está al alcance del esfuerzo humano. Con los mejores métodos y más esclarecidas doctrinas por pauta, resultarán lunares en las obras de todo ingenio. Lo que se pretende es aminorar la ocasión de caídas, cercenando al efecto lo redundante , desterrando lo impropio, condenando lo erróneo, y metodizándolo todo sobre robustos filosóficos principios. Nuestros abuelos viajaron á la corte caballeros en sendas muías, nosotros arrellanados en el tren. Ellos llegaban, nosotros llegamos; pero ¿quién con más rapidez y en mejor y más guardado acomodo? Hé ahí el quid del problema.
La gramática de la Academia es mala ; mas no todos enseñan por ella , ni todo en ella es erróneo y descabellado; ni de que se la señale como texto único se sigue la depresora ligerí-sima afirmación de usted , que estoy impugnando.
Gritemos todos en coro : ¡Abajo el monopoliol Pidamos, supliquemos, instemos á los Gobiernos hasta decidirlos á decretar certámenes públicos, que tengan por único objeto presentar trabajos gramaticales y lexicográficos sobre el idioma patrio ; que no es de tan escasa monta, sino que lo es de grandísima, el dar á una nación un Código razonado y completo de su len-
6 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
gua, y un inventario analítico del caudal de las voces de aquella.
Nebrija dio entre nosotros el tratado arquetípico de esos métodos gramaticales puramente casuísticos, que todavía privan en las aulas , y de los que apenas nos hemos esencialmente apartado. Los sistemas autoritarios han prevalecido en España de una manera tan general como perniciosa : procedimiento holgado , pero depresivo de la dignidad humana, el de no atreverse á levantar la voz contra la tradición : así la ciencia enmohece y se estaciona , y el hombre suscribe á la servidumbre.
Nebrija es el corifeo de esa miríada de dómines, especie de señores feudales de horca y cuchillo. Ellos hablaban, y ¡ ay del escolar que hubiera osado contrariarlos en sus opiniones, ó puesto en duda la bondad de sus reglas!
Parece imposible que de un saber, tan profano de suyo, se enseñoreara la imposición tiránica ; y es que el contagio del despotismo cunde aún más que el aceite; y es porque el siervo, que acostumbra á serlo en lo esencial, no acierta, aunque pueda, ser libre en lo accesorio.
Hubo algunos de entre los preceptores dignos de loa allá para en sus tiempos ; pero los más fueron verdugos del espíritu, y del cuerpo. Consciente, ó inconscientemente, parece como que ejercían funciones de seides del Santo Oficio.
Lo de estudiar todos los verbos irregulares (al decir de ustedes) en el radical ó el característico, como así bien los nombres y adjetivos anómalos, y en listas á guisa de las de Cale-pino, ó de Correo, sería embucharse un tercio de diccionario, que ni al magín del mismo diablo fuera dado digerir fácilmente. Que, como advertí ya, se consignen y consulten, es lo prudente.
Es preciso en este asunto no perder de vista que, si las especulaciones de la razón han invadido todas las esferas del mundo moral y físico, han debido cernerse de una manera asidua y luminosa stíbre el campo de los idiomas. Son ellos la palanca del pensamiento, y la razón no los podía desheredar de su tutela, antes, por el contrario, los acarició como á hijos predilectos.
LA GRAMÁTICA DE LA ACADEMIA 6 5
La verdadera preceptiva gramatical entraña un gran fondo filosófico, que la rutina dejó perder, para quedarse ¡imbécil de ella! con la letra trivial ó muerta. Urge evocar ese fondo filo-sóiíco, y exponerle en dosis proporcionadas á la consideración y estudio de los alumnos de todos los grados : hacer otra cosa es perpetuar el vicio de apegos á una erudición frivola.
En la retórica, Canalejas, Revilla y Arpa han dado atinados pasos de reforma en ese sentido, y Giner de los Rios concluye de hacer un juicioso boceto-programa de lo que debe ser el estudio de ese arte.
La gramática y diccionario de la lengua nuestra piden á voz en grito esa evolución para poder orientarse en sabio rumbo. No tomar por ese lado las innovaciones es no salir de ese insolente ¡Mds eres tú! que tan mal sienta aun en boca de placeras,' y ,que, más que doctores de verdad, hace polemistas aferruzados ínterin no se apele á esos procedimientos, el.sa-ber gramatical con^Riuará siendo lo que es, y su enseñanza embarazosa*, y no todo lo sólida y útil que debe ser.
¿Quién ha de Iniciar las sabias reformas? Doctores tiene la ilustre Academia que os sabrán responder, si quieren. De mí sé decir que, en mi calidad de maestro, es de hacer sobre el particular lo que pueda, como es mi deber hacerlo; pero es cosa cierta que no me siento con fuerzas bastarites para subir con tan pesaáa carga, siquiera á medio recuesto.
León 2 de Setiembre.
F R . RUIZ DE LA P E S A .
TOMO XI. —VOL. I.
'•^JífSi
i-^m^
BOSQ.UEJO DE LA CIENCIA VIVIENTE POR
EL DOCTOR NIETO SERRANO (i¡
I I I .
V . — E N S A Y O GENERAL DEL MÉTODO FILOSÓFICO.
Articulo I .—De la distinción y la identificación en general.
1 método filosóñco, la síntesis y la análisis como procedimiento de la razón en la conquista del saber, sería estéril, si á la par que en su fundamento racional no se apoyara en un fundamento objetivo. Si
la síntesis y la análisis, si relacionar y distinguir son hechos legítimos, lo son como fenómenos de la vida de la inteligencia adecuadamente alimentada, ó porque en los hechos objeto del saberse dan realmente la distinción y la identificación, a l a manera que en la razón misma se "Han como función suya ó procedimiento. La. fuente del saber es la razón ; pero ella por sí, sin mundo exterior, e.s fuente seca : el saber brota de la razón ocasionado por el mundo exterior. En este sentido, ambos elementos son ineludibles, y para fertilizarse la razón, ella y el mundo exterior, susceptibles de armonía por esto que tienen de común, se compenetran, se identifican, distinguiéndose bajo otro aspecto ó en sí mismos, en la constitución de este todo del que la ciencia procede.
Si la identidad fuera absoluta nada distinguiríamos, y no
( I ) Véase el número 26 de la RKVISTA CONTE.VIPOR.ÍNE.V.
BOSQUEJO DE LA CIENCrA VIVIENTE 6/
siendo la razón, cuyo poder es limitado, susceptible del conocimiento de lo que carece de límites, reduciríase á la nada el saber : «La identidad sola de las cosas sería la confusión, el caos, el aniquilamiento de todo lo que se conoce» (i).
Si fuera absoluta la distinción, acontecería lo propio bajo otro aspecto ; no resultaría un todo sin límites, que es por sí absurdo ; pero sí muchos todos ilimitados: «La distinción sola, sin unidad, sin lazos mutuos, es la dispersión general, otro caos, otro aniquilamiento por distinto camino.»
La identificación y la distinción, pues, son necesarias; nada es posible sin ellas, menos la contradicción : «son diferetites aspectos ó puntos de vista,» de toda cosa, la constituyen científicamente, y sólo es legítimo su aislamiento para analizarlos : «La distinción evoca la identidad, como la identidad evoca la distinción, y estas dos cosas no pueden darse una sin otra» (2).
Puede, en vista de lo expuesto, establecerse la siguiente fórmula aplicable á todo, á lo material é ideal, á lo concreto y abstracto : «Todo se determina ó limita, distinguiéndose de aquello con que está identificado, é identificándose en otro con-r cepto con lo mismo de que se distingue.»
«Un trozo de mármol, una planta se distingue de las demás cosas; pero están unidos necesariamente con ellas, y juntos forman un solo todo, un todo idéntico consigo mismo. El mármol unido á los demás minerales, constituye el reino inorgánico ; éste con los demás reinos de la naturaleza, el planeta en que vivimos, y nuestro planeta con los restantes y con todos los astros, el sistema astronómico» (3j.
«Los conceptos de claridad, de blancura, de tiempo, de verdad, etc.,» distínguense de algo, y fuera de sus respectivos límites se identifican con lo demás en la constitución de un todo superior : la claridad es tal dentro de sus límites, y aun sin salir de ellos es más ó menos claridad ; es oscuridad más allá de estos límites, formando «lo claro y lo oscuro un todo en el cuadro general de la naturaleza.» La verdad dentro de sus límites no es el error, como el error no es la verdad, y sin em-
(') Pág. 49-(2) Pág. 5o. (3} Pág. 5 i .
68 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ba rgo , las dos cosas identifícanse en el todo supt r ior real del saber h u m a n o , cuyos elementos constituyen : sin dichos elementos opuestos, el saber h u m a n o sería i l imitado, ó saber tal ó ningún saber : «Se definen, pues , dichos conceptos simultáneamente por lo- que son y por lo que no son : estas dos definiciones son tan inseparables, como que constituyen una misma» ( i ) .
Resulta de lo expuesto, según hemos indicado y a , que «la distinción y la identificación, aunque aparezcan en la conciencia, no son sólo formas impuestas por ella ; son la misma ESENCIA de las cosas, representada en el conocimiento» (2) : son la ciencia que se hace, la análisis y la síntesis en acción, el método filosófico en ejercicio, susceptibles de u n desarrollo inagotable.
La ciencia que se hace es una definición cont inuada, una análisis y una síntesis, la -determinación de cosas por su distinción é identificación, un método filosófico, en fin, la realidad de la ciencia hecha es «el conocimiento inseparable de las cosas mismas, ó las cosas mismas representadas en el conocimiento» (3).
E n esta amplitud de la determinación de las cosas , ó sea de la distinción é identificación, sus alcances en un momento dado de su ejercicio, señálanse por los vastos límites de la realidad, d é l a ciencia misma, que referente á un objeto cualquiera incluye de algún modo á los demás : la análisis más limitada es parte de una síntesis, incluida á su vez en otra más vasta que lo abraza todo.
De donde resulta que la determinación de una cosa es á. la par determinación de otra. «Por un lado se determina lo que se distingue afirmando ciertos límites ; por otro se determina lo que se identifica, negando estos límites» (4). «Elpr imer determinado tiene necesariamente entre sus elementos la distinción y la identificación ; es lo mismo que algo y otro que algo.»
(O Pág. 52. (2) Pág. 54. (3) Pág. &6. (4) Pág. 55.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 69
Lo propio acontece con el segundo respecto de otro a lgo, y así sucesivamente. . E n todo límite hay necesariamente algo excluido, como tal indeterminado en cierto momento : las cosas, pues , que paralelamente se desarrol lan en frente de todo lo que se determina, sólo son determinadas como tales cosas en frente de las pr imeras. «La distinción y la identificación s u p o n e n , no sólo la determinación, sino también la indeterminación.»
L a distinción y la identificación son la análisis á la síntesis. De los miembros de ésta, la tesis «afirma uno ó más de sus elementos,» y la antítesis «negándolos, afirma todos los restantes.» La tesis distingue, y la antítesis identifica. Y en esta evolución nada es definitivo : una síntesis «pasa en el acto mismo á ser tesis de otra antítesis.»
De este modo la filosofía desciende á todo ,' porque en todo acontece lo dicho : su método es el método aplicable á todo.
II.—De los fenómenos y las leyes.
I .
Existen para muchos filósofos—y su manera de ver ha t rascendido á todo conocimiento particular—dos órdenes de objetos científicos : cosas ó realidades, y fenómenos de éstas , cuya distinción apenas hecha , es por ellos borrada, para reducirlo todo á las cosas, á lo que no se determina en manera alguna y se considera, sin embargo, foco inagotable de donde irradian como simple destello los fenómenos, lo que se ve y toca ó se determina de algún modo.
• Según estos filósofos, «el fenómeno es apariencia transitoria y perecedera, y las cosas subsisten eternamente, son indestructibles : estas cosas no se ven ni se tocan"; pero se revelan por los fenómenos , y el entendimiento las concibe. T o d o son fenómenos materiales, formas sucesivas de una cosa real y permanente , que se llama materia , ó bien cambios y apariencias de otra cosa que se llama espíritu» (i) .
(:) Pr,g. 59.
7 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Opinión menos intransigente es la de aquellos que reconociendo acaso que «en el dominio puro de la ciencia son igualmente quiméricas ambas concepciones» y todas las demás parecidas : «que no se puede saber algo si no aparece de algún modo, ya como cuerpo material, ya como idea» ; que lo que «no es cuerpo, ni siquiera idea, no es cosa alguna conocida», ni «puede ocuparnos científicamente»; distinguen, sin embargo, dos categorías de fenómenos, no simplemente por su mayor ó menor importancia relativa, que esto pudiera ser fundado, y sí viendo en los unos la entidad esencial, y en los otros simple re,?M/íaio ó manifestación. Y en esta tendencia, sin romper de lleno con la entidad oculta, inaccesible al saber ; en lo que aparece, en el fenómeno material, por ejemplo, buscan lo más pequeño, lo que directamente ó sin auxilio extraño no se ve , para estimarlo como base que por sí constituye el edificio todo, como si lo pequeño por serlo fuera de más virtud; como si detrás del mismo no hubiese otro más pequeño aún, siquier sea posible nada más, y no fuera lo grande igualmente necesario : lo grande es necesario á la determinación de lo pequeño, como el resto del edificio á su constitu clon, como á determinar su base, otra cosa que es distinta.
De las dos tendencias, l auna es absurda, y la otra, si bien loes menos, no por eso deja de ser igualmente perjudicial.
El conocimiento de una cosa «es su distinción, su aparición distinta en el fondo común de lo desconocido : es el fenómeno» ( I ) . «Si sólo existieran cosas sin fenómenos... nada las daría á conocer.» Si existieran cosas y fenómenos á la par, y aparte de que «los fenómenos son alguna cosa, las cosas no fenomenales serían las que no se distinguen,» las que no pueden «ser algo en el conocimiento» sin venir á figurar su «distinción y determinación» en la categoría de «fenómenos.» «El fenómeno, la apariencia, la manifestación, es lo único que sabemos de las cosas» (2).
No con esto, sin embargo, queda conocida toda la esencia de una cosa ; pero de ella al fin, solamente se sabe «lo que
(1) Pág. 60. (2) Pág. 6 i .
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 7 I
aparece» y que á la actual apariencia pueden seguir otras, sin agotarse nunca sus «infinitos modos» de ser. Ni esto es, con relaciónala primera de dichas tendencias, negar bajo todo aspecto las indicadas entidades, y sólo sí como objetos científicos , ni con relación á la segunda, desconocer la mayor importancia de unos hechos respecto de otros. El humo es manifestación del fuego ; pero ambas cosas caen bajo la categoría, de apariencias, de fenómenos, y en la determinación del uno por el otro dase un hecho, fenómeno á su vez, una función.
Si «fenómeno es todo lo que se distingue» (i) ; si «todas las cosas se distinguen de alguna manera» ó son «tales cosas por lo que tienen de fenómenos», comprendiéndolas de consiguiente el concepto de éstos, hasta el punto de que «para ser algo necesitan no perder el carácter de fenómenos»; si en fin «todas las cosas son fenómenos», y «el fenómeno para ser algo necesita distinguirse de algo», por fuerza «se levanta paralelamente con el fenómeno en general,» otra cosa : «el no fenómeno, el númerío.-»
El «númeno es necesariamente lo que no se distingue, pero sin distinguirse limita siempre á lo que se distingue; es la indistinción, la identidad pura en frente de la distinción ; es la nada para el conocimiento.» Pero no la «nada absolutamente»; pues en tal caso faltaría el númeno como condición de nuestro saber; lO sería todo el fenómeno, que de nada se distinguiría por otro lado ; y aparte de que él mismo dejaría de conocerse, nada fuera de él habría cuyo conocimiento fuese imposible. El númeno es nada, pero en el conocimiento nada más ; fuera de él, es el término que contrasta con el fenómeno.
«Así, pues, el fenómeno es todo para la ciencia, pero dentro de los límites déla ciencia misma.» Ella, por esto, «no contiene, ni puede contenerlo todo» (2)
«Todo conocimiento se traduce en fenómenos actuales ó posibles» (3). Y como esta posibilidad, según vimos, es inagotable, el conocimiento es siempre «particular, parcial.»
(1) Pág. 58. (2) Pág. 60. (3) Pág. 59.
7 3 REVISTA CONTEMPORÁNEA
II.
La reunión hoy de algunos hombres de ciencia en contra de
las entidades totalmente desconocidas, y consideradas sin embargo como lo único real, consiste en sustituirlas por otra entidad no legitimada con más derecho : la lej^. A la ley, estimada como la reguladora de los hechos, como el molde en que se vacían el mundo material y el de las ideas, se la ve como independiente del fenómeno, como anterior á él, á la manera que si pudiese concebirse la materia con independencia de los cuerpos, el espíritu hecha abstracción de las ideas.
Y sin embargo, entre el fenómeno y la ley, el hecho y sus relaciones, existe un íntimo lazo que no puede romperse sin
. destruirlo todo, el fenómeno y la ley, el hecho y la relación, o do es coetáneo para el entendimiento ; estas cosas son meramente aspectos distintos, opuestos lados de una misma, ó sea la realidad.
Antes de conocerse nada, las cosas forman un todo uniforme por la ignorancia. A medida que el conocimiento empieza, van las unas distinguiéndose de las otras : son hechos ó fenómenos para el conocimiento. Pero á la par que esto se realiza rompiendo lazos que la ignorancia mantenía en el acto mismo—y sólo así el conocimiento es posible—establécense nuevos lazos entre el hecho ó fenómeno reciente y otros hechos ó fenómenos con anterioridad conocidos, mediante cuyos lazos figuran todos ellos como garte adecuada en el edificio del saber.
«Esta unión de los fenómenos es lo que se llama LEY» ( I ) . «Las leyes son la unión de cada hecho, su identidad con los
demás, á los que limitan imponiéndoles cierta obligación que es mutua é imprescindible» (2).
«Depende, pues, tanto el fenómeno de la ley, como la ley del fenómeno.» «¿Qué sería una ley sin fenómenos, que la hicieran ser algo distinto sobre el fondo común de todas las co-
(i) Pág. 62. t2) Pág. 67.
BOSQUEJOS DE U CIENCIA VIVIENTE jS
sas? ¿Y qué un fenómeno sin ley, esto es, sin enlace con cosa
alguna, aislado, reducido á sí mismo, sin que nadie necesite
reconocerle, ni él mismo necesite ser algo en medio de las de-
mas cosas?»
Tal es la manera de ver del Sr. Nieto en este punto, uno de ios que más gustosamente se meditan á vista de su libro. Por mi parte, y consiéntame el ilustre filósofo una nueva observación—reconociendo siempre por base su pensamiento, creo que á éste le falta algo relativamente á la determinación científica de la ley, lo que procede á mi entender de haberse colocado el Sr. Nieto en el punto de vista eminentemente filosófico , prescindiendo un poco del otro punto que le está unido, ó sea del práctico.
No puede ponerse en duda , según lo anteriormente dicho lo demuestra , la correlación del fenómeno y la ley, ni que las dos cosas sean una misma bajo distinto aspecto. En lo que se distingue se reconoce el fenómeno; pero un fenómeno , por otro lado ^ identifícase necesariamente con lo demás fenomenal , y esta unión es la ley. La unión, sin embargo, no es hecha al azar ni caprichosamente ; es ordenada en sus manifestaciones , tiene sus modos; y ésto, aplicable á toda ley, creo deba tomarse en cuenta, aun tratándose de ella en general, porque de otra manera no podría formarse el concepto precisa de la ley en particular. Véase, si no, lo que acontece prácticamente.
Hay para la ley, considerada en el conocimiento , dos tiempos : el de su investigación, reconocimiento ó fórmula científica , y él de su aplicación , comprendiendo á fenómenos que son futuros en el primer tiempo ; apareciendo en un caso la ley como expresión de los hechos, y en el otro como expresión los hechos de la ley. Si el fenómeno , que se destaca sobre el fondo de la identidad por medio de la distinción , corresponde á una realidad que se reconoce, y se reconoce por su modo y orden , tratando de ésto en particular ; entiendo que lo propio acontece respecto de la ley, que se revela sobre el fondo de la distinción por medio de la identidad. Así es que, en presencia del primero de los dos tiempos expuestos, y ante un hecho , un fenómeno que no aparece unido á otros fenó-
7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
menos que con anterioridad se conozca, por más que apríori
sabemos que esta unión se halla siempre formando parte de
una ley, que se ignora, esta ley no la formulamos mientras
el modo de dicha unión sea por primera vez observado, y esperamos, para su reconocimiento ó fórniula, á que la unión se reproduzca; con lo que no esperamos la unión misma, dada ya en la primera observación, j sí el modo ó su distinción de toda otra ley conocida.
Creo, pues , que si en el sentido más abstracto general, la ley es la unión simplemente de los fenómenos, teniendo ésta en particular sus modos, siendo como el íenómeno mismo ordenada , de manera que obedece siempre ó se reproduce, dadas iguales condiciones, prácticamente la ley es él modo de unión reproducido de los fenómenos.
III.
Puede de varios modos desarrollarse la unión, afectando á las cosas en general, y sin contradecirse por ninguna de ellas en particular, por ser dichos modos á todas necesarios. Frente á los cuerpos materiales considerados con independencia entre sí, aparece el espacio que los une ; frente á los hechos, de igual manera considerados, aparece uniéndolos el tiempo ; aparece el ser limitando al no-sér, la vida; aparece la unidad limitando á la multiplicidad, etc. Tales son las «categorías ó conocimientos ápriori^i> á cuyo orden refiérense leyes necesarias ó permanentes.
Pero si una cosa en particular es necesaria , no así lo es ésta ni la otra determinadamente al ocuparnos de todas en general: son contingentes, «y las leyes que corresponden á este último orden, se llaman experimentales ó no necesarias» (i).
Como la ley es la unión , y ésta no puede borrarse sin anularlo todo; «la ley por sí es constante, rígida, inmóvil; cuando decimos ley, decimos necesidad, imposición.» «En su absoluto aislamiento, la ley es absoluta ; en su armonía con las demás, las limita y es recíprocamente limitada.»
( I ) Pág. 63.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE jS
Realízase el cambio «á condición de conservarse algo.» Con
sérvase la masa de leyes permanentes; «pero n^da se conserva
sino á través de los cambios.» Y de esta condición se deriva la
masa de leyes variables. «Las leyes contingentes ó experimentales, aunque variables,
pueden no variar de hecho ; y entonces son constantes.» «El concepto de ley entraña elde derecho y el de deber... La
ley debe fundarse en el derecho; esto es, en un hecho elevado á un alto racionamiento, representado en lo ideal: una vez establecida es obligatoria. La ley une lo que el fenómeno distinto y libre va desatando; el fenómeno, con su libre distinción, realiza y reforma la ley.»-
«La ley aparece por sí misma en los hechos ,- en la realidad : sise reconoce bien, la ley es justa; si se reconoce mal, no tiene de ley más que el nombre, y debe hacerse de otro modo» (i).
«Las leyes corresponden 4 todos los órdenes y categorías de hechos , como que son los hechos mismos ordenados por series. Por lo tanto, debe haberlas humanas y divinas, físicas y morales, lógicas é históricas, en una palabra, cada ciencia tiene las suyas» (2).
«Consiste , pues, la filosofía en un conjunto de leyes propias, que agrupan los fenómenos bajo el punto de vista de esta ciencia generalísima.» -
«La ley es una realidad opuesta, no á los fenómenos, sino á la distinción absoluta de los fenómenos...» «Cada cosa tiene su ley; y el concierto de las leyes , que es el concierto de los fenómenos en ellas comprendidos, constituye el orden uni" versal» (3).
«Las leyes son más ó menos perfectas.» - Frente á la ley, que es la unión, hállase la libertad ó la distinción , sin contradecirse : mediante la libertad «las leyes imperfectas se perfeccionan.»
«La ley debe tener un límite, que es la libertad; asi como la libertad tiene naturalmente un límite en la ley.»
(1) Pág. 64. (2) Pág. 65. (3) Pág. 66.
7b REVISTA CONTEMPORÁNEA.
III.—De las relaciones y las funciones.
I.
Vése, pues, que hay dependencia mutua entre el fenómeno y la ley misma: depende la ley del fenómeno , y el fenómeno depende de la ley, sin que la distinción recíproca se borre. ' La dependencia sin que la distinción se borre, es igual á
tina dependencia limitada por cierta independencia recíproca: tal es la relación.
«La relación es la dependencia de las cosas, limitada por su independencia ; todo lo que conservan las cosas en medio de sus limitaciones recíprocas» (i).
El límite de la relación es la no relación, ó sea la falta de dependencia y de independencia ; no es «negación absoluta» es sólo «negación absoluta» para el saber.
«La relación es la frase universal de las cosas ; sin ella todo se reduce á cero de conocimiento» (2).
La relación distingüese de la ley, en que ésta es, según hemos dicho, «la unión necesaria que aparece con las cosas distinguidas» , y aquella «es todo lo que es unido y distinto » : la ley es la unión sin que la distinción se excluya ; la relación es la síntesis de ambos extremos.
«Desde que se establece la relación como necesaria para todo, ya es una ley.»
La relación, pues, se refiere á realidades hechas, á la unidad y distinción establecidas ; tiene mucho de estática, según creo, y es en ella la cantidad lo principalmente apreciable : «la relación es ya lo que se enumera en los límites del conocimiento» (3).
(1) Pág. 68. (2) Pág. 69. (3) Pág. 71.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE ']•]
II.
Pero al lado de esto, existen las realidades que se haceti, la unidad y distinción que se determinan en el acto mutuamente ; existe lo dinámico, en lo que es la calidad lo principalmente apreciable : tal es la función, ó determinación de una cosa por otra.
«La función es la relación nuevamente limitada á designar la dependencia relativa, el paso de unas cosas á otras, el apoyo que se prestan mutuamente.»
«La palabra función es de un uso libre y generalísimo,» puesto que todas las cosas «dependen unas de otras, determí-nanse mutuamente, y no existen sino por su recíproca dependencia» ( I ) .
Fuera de la función, pues, entiendo que hay solamente lo hecho, lo pasado que se estaciona, producto déla función, sin embargo ; pero en lo presente no se da la función y otra cosa ademas, redúcese todo á la primera, á lo que se hace : « si la función depende del sujeto, el sujeto á su vez depende de la función» ; los actos de la vida son funciones del cuerpo ó de los órganos, y los órganos son funciones del organismo vivo.
No es la función la absoluta dependencia de unos fenómenos de otros, constituyendo ésta una subordinación de los primeros á los segundos : es la dependencia mutua, la coordinación.
«La coordinación es la verdadera ley del universo» (2). *La función, pues, generalizada al modo de ser de las leyes
y fenómenos, establece entre ellos la igualdad, que borran los sistemas en que la función se limita á significar una parte de las cosas, una dependencia emanada de entidades independientes y absolutas» (3).
( I ) Pág. 70. (2) Pág. 71. (3) Pág. 7a.
7 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
IV.—Análisis general de la proposición.
I.
La proposición en general es «la fórmula de cualquier enunciado de las cosas, ó sea las' cosas mismas en;una enun^ ciacion.»
'«La proposición más elemental ó abstracta, puede reducirse á estos términos : lo idéntico es distinto, ó A es B» (i).
A—y esto puede decirse igualmente de B—reducido á sí propio ó sin salir de sí mismo, es lo idéntico : «es una consideración aislada, que se llama absoluta.r> Porque A, para ello, se separa de «A es É,y> dicha consideración <.(es abstracta» ademas. «Lo absoluto abstracto es la cosa misma idéntica» : efectivamente; A separado de las demás cosas, «no se refiere á nada; es .4, y sólo .4» (2).
De este modo, aparece A como un signo indeterminado, que dentro de los límites de la ciencia, sólo puede representar : nada para el conocimiento, algo ó cualquiera cosa, y todo ó la plenitud de todas las cosas. . Si A representa nada para el conocimiento, y ha de hallarse no obstante dentro de los límites de éste, preciso se hace que A, absoluto, represente aZg'o, pero no Mwa cosa determinada: en tal caso, A «por lo menos será un signo de indeterminación», «la indeterminación determinada,» «un signo puro de negación de toda determinación» (3).
Si A representa algo ó cualquiera cosa, A absoluto será representante de auna cosa, limitada» : será algo y no todo ; será relativo.
Si A representa todo ó la plenitud de todas las cosas, y le suponemos «sin límites exteriores, de tal manera comprensivo que nada queda fuera de él», en este caso—aunque lícito—^4 absoluto no puede figurar dentro de la ciencia. A esta se la
( I ) Pág. 72. (2) Pág. 73. (3) Pág. 74.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 7 9
conoce por partes, y aquí se comprende el todo que nos en-vaelve, «una representación imposible en nuestro conocimiento limitado.» A, en el presente caso, «confúndese hasta cierto punto con el absoluto» del primer supuesto : «ambos son nada para el conocimiento.» El uno «es el límite del análisis», y el otro «es el límite de la síntesis. Por ambos extremos se sume el entendimiento en las tinieblas ; pero unas tinieblas con la luz encendida y otras con la luz apagada» ( I ) .
A, que pretendía representarlo todo, ha de circunscribirse, pues, como en el caso que pretendía representar nada, á la representación de algo : este algo, allí, refiérese al lado de la indeterminación, y refiérese al de la determinación aquí, confundiéndose con «una cosa determinadas ó sea con el segundo supuesto, el que nos ocupa.
De todo lo cual se infiere que por todas partes lo absoluto le hace relativo para la ciencia ; que en ella «lo absoluto es lo relativo:» «fuera de la ciencia constituida, lo absoluto es el compañero inseparable del conocimiento, la sombra que hace ser á la claridad por medio del contraste.»
Estas significaciones de A absoluto , ó abstraído de la proposición expuesta, se representan genéricamente por el NOMBRE.
«El MOOT¿>re significa cualquiera cosa distinta en general» (2) : es sustantivo si «se limita á representar algo que encierra en sí», y adjetivo, si añade algo al contenido de otro nombre.
El sustantivo, significándose á sí mismo, hace el papel de adjetivo para con el nombre, le define : de este modo, la mitad que resulta, ó el nombre sustantivo, aparece como el nombre absoluto, ó la sustancia.
El adjetivo, que sólo se comprende por su significación en otro, es el nombre relativo.
«El nombre sustantivo más general é indeterminado es el pronombre algo.»
Ni la sustancia, pues, ni el sustantivo pueden figurar en la
( I ) Pág. 75. (2) Pág. 79.
8o REVISTA CONTEMPORÁNEA
proposición, «que es la forma de la relación» (i), como absolutos ; carecen como tales de relación, y es necesario que en aquella tengan el carácter de relativos.
II.
I. En la fórmula expuesta, A tiene un valor general : «es el sujeto.»
El sujeto tiene necesariamente, en mayor ó menor cantidad, algo de indeterminado en todo caso ; es en la proporción «una cosa inmediata que va á determinarsepor medio de otra cosa»: es un determinando, según esto.
Pero en todo sujeto—que es siempre un nombre—la parte esencialmente determinable se halla ó no constituida por algo determinado en el sujeto mismo : es éste un determinando puro, un nombre simplemente, ó bien un determinando determinado en parte, un nombre sustantivo.
El sujeto determinado por sí ó por otro nombre' es un objeto.
«No hay objeto absolutamente indeterminado», ó que no pueda descomponerse en una proposición ; pues de otro modo, dejaría de ser como objeto, sería simplemente una cosa indeterminada.
«Sujeto y sustancia son palabras que expresan filosóficamente una misma cosa con escasas diferencias» {2): «fenómeno es cualquiera cosa determinada en general como distinta ; sujeto es cualquiera cosa determinable ; sustancia es lo quej^er-manece á través de las determinaciones, es el sujeto mismo que se conserva, determinado de distintos modos, y siempre nuevamente determinable» ¡3).
«No debe entenderse por sustancia sino aquello que es por sí, abstraído de las demás cosas, pudiendo y debiendo ser alguna de éstas y otras cosas en cuanto cese la abstracción» (4) : no es un puro absoluto, sino un absoluto relativo.
(O Pág. 80. (2) Pág. 84. (3) Pág. 85. (4) Pág. 81.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 8t
. «La sustancia absoluta de las escuelas no puede figurar como sujeto, ni como predicado, ni como objeto ; no es ninguna de estas cosas, aunque pretende serlo todo. No distinguiéndose de nada, cae en la sima de lo indistinto, lo ignorado» (i).
Siendo la sustancia el sujeto mismo en lo que es permanente, llámase accidente á las determinaciones del sujeto en proposiciones sucesivas. La dependencia entre aquéllas y el accidente es recíproca, no absoluta en ningún caso, pues si el accidente depende de la sustancia, no menos depende ésta, no de uno de sus accidentes en particular, pero sí de todos : tan inconcebible es el accidente sin la sustancia como la sustancia sin sus accidentes.
II. B, necesariamente distinto de .4, la determina ; es el determinante en la proposición : por B, es A un determinado, un objeto.
El determinante se llama también predicado, y cuando el sujeto por sí indica algo determinado ya, «el predicado que añade una nueva determinación es un adjetivo.^
«El predicado de la proposición puede figurar en el objeto como atributo ó como modo» : puede ser «analítico esencial para el objetó», y «sintético y no esencial.•» Porque un objeto «no necesita ser de tal modo, sino de cualquier modo; » pero «no puede carecer de sus atributos sin hacerse indeterminado» {2).
III. La identificación de A en lo que es B, ó la relación de ambos términos, realízase por medio de la cópula es.
Aquí, de consiguiente, el verbo ser es relativo también, como «absoluto es la unión ó la identificación absoluta» (3).
Porque asimismo «el concepto de sustancia se ha extendido á la cópula, ó sea al verbo que enlaza los términos de la proposición : se admite una acepción sustantiva y una acepción copulativa del verbo ser» (4).
En la proposición completa A es B, el verbo establece la relación de A y B, es copulativo. Suprimiendo de la prp-
(1) Pág. 82, (2) Pág. 91 . (3) Pág. 78. (4) Pág. 86.
TOMO XI.—VOL. 1.
8 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
posición el término B, queda A es, y el verbo es sustantivo. Pero en este último caso, «suspendida la relación, queda
sólo A, sustantivo absoluto, y la cópula es nada le añade.» Porque completando sin salir de su significación, la proposición truncada A es, de este modo : « Tal cosa es ella misma y nada más», el sustantivo es «nada adelanta sobre el concepto primitivo dp la cosai), y si parece «que, afirmando el ser de una cosa se establece realmente su existencia primitiva é invariable», es parque, sin sospecharlo, dábamos un complemento al sujeto añadiéndole cualquier atributo expresamente excluido de la truncada proposición.
«Como relativo une el verbo dos cosas distintas, y que consideradas aisladamente son absolutas ; como sustantivo, se limita al sujeto, y no hace más que expresar su carencia de relación» ( I ) : la acepción absoluta del verbo ser es, pues, menos extensa y completa que la relativa.
«La cópula de la proposición sustantivada es la esencia.i> La esencia en general es lo mismo que ser en general, y
puede, como el verbo ser, tomarse en las dos acepciones, absoluta y relativa. «Esencia absoluta de una cosa es lo que es ella misma, sola, aislada dentro de sus límites ;' esencia relativa es todo lo que se la une para constituirla, para que sea algún objeto» (2).
«La esencia de las cosas es ser tales cosas, y no un misterio»: lo esencial en ellas «es todo aquello por cuyo medio se las distingue , todo lo que aparece de ellas, todos los fenómenos que las constituyen.» Lo inesencial de una cosa «es lo que la constituye, lo que no hace falta para distinguirla, si es un elemento analítico, ó para que forme un todo si es una síntesis.» «Es en cierto modo arbitrario considerar una cosa como esencial ó como inesencial, modificando voluntariamente en nuestra inteligencia los puntos de vista á que nos referimos.»
«Se han llamado seres á las cosas que son.» Este nombre, sin embargo, no debe tomarse en sentido ab
soluto : «los seres son lo que son absolutamente en cuanto se
(1) Pág.88. (2) Pág. 90.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 8 3
los considera aislados ; pero ademas son siemprt/unciones de otros, dependientes en algún sentido, y deben su determinación , no tanto á sí mismos, como á la síntesis en que figuran».
III.
Como en la proposición afirmativa A es B, no se afirma la distinción ni la identidad sino hasta cierto punto más allá del cual se niega esto mismo por el contrario, resulta que en toda proposición á& forma afirmativa se contiene implícitamente la negación : «afirmar que ^ es B , equivale á negar que no sea B» ; porque «unir A con B, es distinguirle de todo lo otro que B» ( I ) . «Así como la afirmación niega lo contrario de lo que afirma, la negación afirma lo contrario de lo que niega».
«La afirmación absoluta es la que se limita á una cosa aislada , prescindiendo de todo lo que, sin embargo, se halla necesariamente fuera de sus límites ; la negación absoluta es la misma negación aislada. La negación total anula la afirmación, y nada determina ; sólo define ó determina algo la negación que limita, la negación parcial ó relativa».
«La negación de la negación, si es absoluta ó total, restablece la afirmación primitiva, pero no lleva á una nueva afirmación ; para que esto se verifique, es preciso que la segunda negación no haga más que limitar la primera» (2).
«La proposición afirmativa ó negativa, es, desde luego, une proposición inmediata; pero el objeto determinado por ella, convertido en sujeto de una nueva proposición, y el de ésta en otros sujetos indefinidamente, da lugar á una serie de proposiciones (mediatas), en las que unas figuran como medio para llegar á las otras».
La proposición ^ es S , «es una proposición generalísima, que aparece como una necesidad de toda filosofía», y determinada de cualquier modo, «se enlaza necesariamente con otras de la misma forma, que juntas constituyen todo el saber de cada individuo.» Ninguna es definitiva, «puesto que todo de-
(0 Pág. 9'-(3) Pág. 92.
8 4 REVISTA CONTEMPORÁNA
terminado, por lo mismo que lo es», de algún modo, dentro
de algunos límites, es fuera de estos límites, indeterminado ó
determinable» (i). «Así, pues, la proposición nunca es absoluta». «La letra de la proposición inmoviliza ; pero la proposición
misma envuelve un principio de movimiento». «A.ts B, «lo idéntico es distinto,<» es una proposición nece
saria, «que nada limitado deja fuera de sí; porque se circuns
cribe á establecer el límite mismo» fuera de ella «queda siem
pre lo ilimitado, lo indistinto, lo desconocido», y esto último es lo que, «de una manera parcial, reproduciéndose en el acto mismo la ilimitacion» , viene á limitarse eternamente por las proposiciones sucesivas, que constituyen el proceso filosófico.»
V.—De la contradicción.
Es en general «necesario lo que en el proceso filosófico continúa siendo y no deja de ser» (2).
A la par que las cosas son'idénticas consigo mismas, también «en una síntesis más compleja, son y dejan de ser ; son en parte lo mismo que eran, y en parte son otras cosas» , en cuanto son lo primero dentro de esta síntesis, son necesarias.
En cuanto son en particular las cosas, destácase de este ser el ser en general, «distinguiéndose del primero por su carácter necesario» (3).
La necesidad, pues, «es el ser total, absoluto,» «el reconocimiento ó la confirmación del carácter absoluto del ser».
Es necesaria la proposición «que excluye expresamente toda identificación que no sea consigo misma» : A es B, ó la proposición general, que sólo define la existencia absoluta.
«La existencia es la necesidad de ser algún objeto» (4). Pero la necesidad , «sin dejar de ser indefinidamente», ha de
definirse, realizarse parcialmente en el mundo, como en parte se realiza éste por necesidad.
( I ) Pág. 94. (2) Pág. q5. (3) Pág. 96. (4) Pág. 97.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 85
Si todo es necesario para sí mismo, no lo es menos el todo para la parte y ésta para aquel, la identidad para la distinción y vice versa : tales cosas son necesarias, si algo ha de definirse.
Por esto mismo, el díjar de ser, el no ser, aparece necesariamente para determinar la necesidad limitándola, sin que ella misma, como indeterminada, deje de destacarse indefinidamente á la par de aquella definición.
«Es necesario el ser; lo es también el no ser, ó sea la limi
tación» ( I ) : «afirmando y negando el ser, le limitamos» (2), sin que la materia de esta función se agote, puesá la par se establece «el ser y el no ser sin límites.»
El ser reconocido como absoluto, sustantivado, es la necesidad.
El no ser absoluto, sustantivado, es nada. Estos conceptos existen ó se determinan por sus negaciones
parciales, que á su vez se realizan «en la frase común de lo posible» : la innecesidad, el ser innecesario, lo que no es y puede ser, representa lo posible puro ; y alguna cosa, lo determinado en particular, lo que es y puede no ser, representa lo contingente.
La innecesidad, que como negación recae sobre el «carácter absoluto del ser, y no sobre su carácter relativo ;» por lo mismo que no excluye á este último, «le establece positivamente». «Lo imposible se opone al carácter relativo del ser», y como negación, «recae sobre ser cualquiera cosay>, de donde resulta la nada, lo imposible por excelencia «para las cosas que son algo en el pensamiento ; y para el pensamiento que lo es de algtina cosa» (3).
«Lo imposible lógico es lo contradictorio.» Así como imposible es lo que no puede ser, «lo contradicto
rio absoluto es lo que no se puede decir» : el que se contradice anula totalmente lo que dice, resultando no decir nada.
Lo «necesario lógico ó dictorio^ y lo «imposible ó contradictorio» determínanse mutuamente, afirmando el uno lo que el otro niega.
(1) Pág.98. (2) Pág. 99. (3) Pág. 100.
8 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Es siempre necesario ó dictorio para cualquiera mientras discurra, so pena de no discurrir, algo, y algo que se conoce : el ser abstracto y el relativo, el ser completo de la proposición, del principio, medio y fin de la filosofía, el fenómeno, la ley y la función, etc.
Es contradictorio cuanto anula lo necesario : la nada absoluta, que el ser abstracto y el relativo dejen de ser enteramente, etc.
Y así como la nada absoluta, es contradictorio el todo absoluto, puesto que de este modo aislado, sin distinguirse de cosa alguna, «es un todo que se identifica con nada» (i) ; á no entender por nada y todo absolutos el concepto de estas cosas, en cuyo caso, como concepto, son algo.
«Lo necesario lógico, se destaca entre nada absoluto y todo absoluto » ; es algo definido que sigue definiéndose , lo limitado dentro de sus límites y lo ilimitado acompañando siempre á todo límite actual. No confundir lo uno con lo otro, «distinguir unos de otros límites y reunirlos en grupos parciales, es la función que se ejerce al amparo de la no contradicción.»
Fórmula de la contradicción. — « La fórmula de la contradicción absoluta es el principio lógico ó el criterio de lo imposible : ídem de eodem secundum idem, simul afirmare et negare contradictio.»
Aunque infecundas, son legítimas estas proposiciones : A es J4 y B es 5 , ó ^ no es no ^ y B no es no 5 , que expresan la necesidad de lo idéntico ó la indistinción abstractos. Pero son erróneas y dañosas, cuando se las extiende á otro orden, «al de la relación, al de la distinción de las cosas en medio de su identidad (2), en donde A es B ó A no es no B.
La identidad de A y B hállase limitada por su distinción, y viceversa : .4 no es B en todo, pues de otro modo la distinción se borraría, y A sería A solamente : ni A es en todo distinto de B, borrándose la identidad y con ella la cópula es.
Si «suponer una cosa y suprimirla totalmente, sin dejar de
(t) Pág . l o i . (2) Pág , 102.
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 8/
suponerlo, es contradictorio», no lo es menos «suponer una
cosa y no suponer otra de la cual se distinga» (i). «El primer principio autoriza la proposición», y «el segundo
mitiga» su carácter absoluto, la fecunda haciéndola salir de su aislamiento, la limita de mil maneras que realizan el variado mundo de los fenómenos.
Los principios lógicos no son como un patrón aplicable antes de todo conocimiento : aunque distintos el entendimiento y las cosas, existe entre el uno y las otras cierta identidad , y nada puede negarse ni afirmarse, si es completamente desconocido.
La dicción y la contradicción corresponden en la síntesis total del conocer, al sujeto que conoce, al conocimiento de las cosas ; como la unión y la distinción, la limitación y la.ilimi-tacion, etc., corresponden en dicha síntesis á las cosas conocidas.
Es preciso, pues, respecto del antiguo principio de contradicción, ano hacerle extensivo más que á aquellos casos en que se niega la misma identidad que se establece», y «no considerarle como capaz de producir cosa alguna , ni aun de subsistir por sí», puesto que si ha de ser algo, ha de distinguirse de alguna cosa, y ésta se afirma con sólo afirmarse á él.
Un sujeto cualquiera ha de estar dentro ó fuera de un límite, en la suposición de las dos cosas (sujeto y límite), y por lo tanto A es necesariamente B ó no B. Pero si bien A &s B ó no B en el caso de una proposición determinada, puede ser las dos cosas bajo distinto aspecto, cuando A y B son un predicado cualesquiera.
Tal es el principio de la alternativa : 4 es £ ó no B. Es por lo tanto este principio una forma del de contradic
ción : la proposición que representa al principio, tácitamente se incluye en la proposición A es B.
«El principio de la razón suficiente , establece que todo necesita de una razón, que nada es sin razón de ser» (2) : hay entre las cosas conocidas un derecho mutuo, todas se apoyan
(1) Pág. io3. (2) Pág. 106.
I 8 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
entre si ó se determinan mutuamente, y esto en el conocimiento constituye la razón de ser de las unas por las otras.,
Es pues este principio, como el anterior, una forma del principio de contradicción : es «contradictoria la suposición de una cosa distinta sin la suposición de otra» de la que se distingue, y la determina de este modo.^
Tod'o necesita razón de ser, y ninguna cosa puede convertirse en razón de todo, privando á las demás del ser que las corresponde : la rázon de ser de una cosa por otra implica el concepto de la identidad de ambas, y es preciso que esto no borre la distinción, haciendo derivar totalmente á una cosa de otra, refund'éndolas á todas en una sola entidad (la sustancia), que sería la causa no causada y modos suyos ó accidentes las cosas.
Fuera de las cosas mismas, que mutuamente se explican y sostienen, como funcionesque son las unas de las otras, no puede investigarse ningún por qué : sin cosas determinadas todo se disipa.
VI.—De la investigación de la verdad.
«El objeto genuino del conocimiento ha recibido también el nombre de verdad» (i) : «la verdad es el derecho científico universal.»
«La verdad estriba en la identidad entre el objeto y el conocimiento ; la cual supone y evoca la distinción : la verdad es antitética del error; y admitido uno de ellos, se establece el otro, al menos como posible.»
Puede una cosa ser conocida, pero puede no serlo con verdad : ésta es no sólo lo que se conoce sino lo que se debe conocer; no es «el hecho meramente individual, subjetivo, sino el hecho necesario, objetivo.»
«Es carácter de la verdad aspirar al todo y encerrarse en la parte» (2).
La verdad es universal, pero en el conocimiento realízase parcialmente por el individuo ó sujeto que la proclama : «toda
( I ) Pág. 108. {2) Pág. l i o .
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 8 9
verdad es de algún modo mi verdad,» la «limitación de un todo á mi parte reconocida inmediatamente como determinación real» de aquella.
Estos dos hechos deben tomarse muy en cuenta desde luego: por el carácter universal de la verdad que aparece en mí, la re-conozco y tengo fe en ella, y porque aparece dicho carácter en mí, no he de creerla representante de la verdad universal y absoluta.
«Reconozco sí, dentro de los límites de la ciencia, algunas verdades necesarias para todo, absolutas é invariables mientras las considero aisladas ; pero el todo mismo se me escapa cuando le intento fijar » : en la síntesis de que se aislan, dichas verdades son dependencia de un todo más alto é invariable, al que no nos acercamos si no para verle alejarse proporcio-nalmente.
Un hecho particulares verdadero en cuanto tal hecho particularmente considerado; pero en la síntesis ó como hecho universal, para merecer con toda justicia el nombre de verdad, resta saber si es verdadero para los demás ó en otras circunstancias.
Cuando una cosa es verdadera para todo el mundo, incluso para mí después del examen suficiente de la misma, ni aún podré decir que poseo la verdad universal si no reconozco que con tal carácter aparece en mí en un individuo.
La lógica formal, que se limita á deducir, á poner en claro y ordenar lo que sabe, mide las cosas y las ideas, las vacía en el molde silogístico ; declara su valor por la forma en que aparecen, y obliga por sola esta forma á la creencia en la verdad , sin buscar el convencimiento: de este modo, no consigue demostrar sino lo que por sí se demuestra.
La demostración de la verdad, que como la verdad misma es á un tiempo particular y universal, no ss consigue con sólo presentar las cosas al conocimiento por medio de la voz ó el escrito : estos son los medios de acción de la inteligencia, que ocasionan la acción íntima de ésta, el espíritu que espontáneamente debe brotar en la conc'encia del que recibe la demostración ; señalados los senderos por donde dicha espontaneidad ha de dirigirse, libre con discreción, y sometida libremente á la ley.
I 9 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
«Nuestra educación filosófica se resiente del extremo contrario : no se enseña la ley sino para imponerla ; no se predica la libertad, sino para dejarla confundirse con la licencia » (i).
«La verdad, como todo en general, no está en el entendimiento sólo, sino en las cosas entendidas », y como estas reúnen el doble carácter de universal y particular , también debe reunirlo la verdad : las cosas «son eminentemente todo y parte á la par, y el todo, que lo es de sus partes, es pane de otro todo, y la parte que lo es de un todo, es todo de otras partes;» s'n que se pueda Jamás, no siendo idealmente ó por abstracción , llegar «á un todo real que se suponga otro superior, ni á una parte que no pueda contener otras» (2).
Los dos conceptos opuestos, constitutivos de toda cosa, determínense mutuamente, como los de particular y universal, los de causa y efecto, etc., reduciéndose á cero el uno si el otro se suprime.
Sin embargo, puede el discurso versar sobre uno de estos aspectos, sin que el opuesto se pronuncie expresamente ni forme parte del fondo de las cosas sobre que se discurre, mientras se reconozcan estos límites y se respete el derecho de lo que queda fuera de ellos : cada uno de dichos aspectos tiene su vida propia, como tiene la suya una parte cualquiera de un ser vivo que depende, sin embargo, de la vida común.
El conocimiento , por lo mismo que puede ser particular y universal, afecta las formas de experimental y especulativo, referente el uno á lo particular ó determinado, y el otro á lo que está fuera de estos límites.
En la ciencia experimentar deben satisfacerse estas dos necesidades : reconocer si el hecho que se presencia debe de igual modo ser visto por todo observador , y hasta qué punto este hecho sea necesario en el orden de las cosas.
Es posible, y esto ademas contribuye á los adelantos de la análisis práctica, prescindir eii la ciencia experimental de la limitación que acompaña necesariamente á toda limitación , ó
sea á lo determinado ; partir de una análisis que sucesivamente
( I ) Pág. 112. (2) Pág. u 3 .
BOSQUEJOS DE LA CIENCIA VIVIENTE 9 1
ensanche sus límites, llegando á una vasta síntesis, siempre de hechos; pero advirtiendo, sin embargo, la omisión que se hace, á fin de no proclamar lo limitado como lo único existente: de este modo, lo general inducido de lo particular como función suya en el conocimiento, reconoceráse en otro sentido como función de otro más general que se desconoce, de lo universal, en fin, que se limita dando así realidad á la total función de lo existente.
Lo general inducido de lo particular, constituye la ley experimental, absoluta en sí misma, y relativa ó limitada respecto de lo demás que no incluye y la limita : dicha ley respecto de aquello que no comprende, pero que puede sucesivamente comprender por igual procedimiento, es una hipótesis.
Lo universal, que figura siempre al lado de lo particular, puede ser puro ó definido en parte: número, extensión, relación, lo infinito, etc.
De igual modo que en la ciencia experimental no puede prescindirse en todo de lo especulativo , así no puede en la ciencia especulativa prescindirse bajo todo aspecto de lo experimental : «la especulación y la experiencia coexisten en todos los casos», porque su objeto «está siempre limitado» en un aspecto «é ilimitado» en otro (i).
Puede hablarse de una de estas ciencias exclusivamente, pero sin olvidarse de la omisión que se hace de la otra.
No hay posibilidad, pues, de una experiencia pura, ni de cosas superiores en absoluto á toda experiencia : la experiencia pura es avasalladora de lo universal, que se apropia, y la pura especulación , rechazando las luces de lo particular que la sirvieron de guía, empéñase en ver en una región donde, sin ellas, todo es oscuridad.
«La verdad está envuelta en lo individual» , que es asequible; «es la determinación particular de una verdad universal» (2), que solamente es asequible en parte.
( I ) Pág. 117. (2) Pág. 119.
F. ROMERO BLANCO.
AUGUSTO COMTE Y STUART MILL
1 discípulo y admirador de Comte, Stuart Mili, pensador de atrevidos conceptos, aunque notable también por grandes incertidumbres y contradicciones, creyóse obligado, como economista , á re
coger las graves acusaciones del maestro, y fué el que primero empuñó las armas para la defensa. Bastaran, dice, estas acusaciones para que se viera hasta qué extremo tórnase superficial, en ocasiones, el grande escritor francés, atacando de modo tan pueril «la única tentativa sistemática hecha hasta el dia de hoy por un grupo de pensadores para constituir una ciencia que sin tratar de los fenómenos sociales en general se ocupa en importantísimo ramo de los mismos, en la economía política», y porque Comte sentía alta estimación, como era natural, por Adán Smith, en cuya obra decía no haberse hecho por los economistas posteriores radicales_ innovaciones, apelaba Stuart Mili á los cultivadores de esta ciencia para que dijeran los puntos de vista originales con que se había completado la obra del economista escocés, y cuan grande era la variación que en ella se había realizado (i). Esta oposición
'• ( I ) Auguste Comte et le positivisme {trad. Clemenceau, París 1868) páginas 84 y 83.
AUGUSTO COMTE Y STÜART MILL g S
faé fatal para Mili. AI observar el universal descrédito en que había caído todo método apriori, ó lo que es igual, todo procedimiento metafísico, y al verse confundido por necesidad con los que tal método siguieron, se encolerizó y rechazó la acusación, dura en verdad, hecha á las obras de los economistas de contener teorías metafísicas.
Mas con esta actitud que se creyó obligado á adoptar en cumplimiento de un deber para consigo mismo, contradíjose evidentemente. Sí, Stuart Mili, economista, cedía á un resentimiento personal al conducirse así, y se ponía en abierta contradicción con Stuart Mili, filósofo. ¿Qué fué, en efecto, loque escribió en su famosa obra Problemas sin solución de la Economía política, antes de hallar en las páf.inas de la Filosofía positiva aquella dura condenación? Que el método apriori habrá sido el que siguieron los más ilustres economistas y la economía era por él caliñcada de ciencia abstracta. «Al tratar de definir la ciencia de la economía política la caracterizaba-" mos como ciencia esencialmente abstracta y á su método como método a priori. Tal es sin duda su carácter, según resulta de cómo la entendieron y enseñaron sus más distinguidos maestros. La base de sus razonamientos son las afirmaciones y no los hechos. Descansa en liipótesis, parecidas en todo á las que con nombre de definiciones son fundamentos de las otras ciencias abstractas» (i). Y como si con esto no le bastara, recarga las tintas del cuadro y dice de una vez para siempre que fuera del método a priori, no lo hay para las ciencias morales, y que se engañaría por completo el que creyera de buena fe que es dable aplicarles el método experimental ó a poste-riori. «Pero vamos aún más lejos que la afirmación de que el método a priori es legítimo procedimiento de investigación filosófica en las ciencias morales, pues sostenemos que es el único. Afirmamos que el método aposteriori, ó sea experimental, es completamente ineficaz en estas ciencias como medio para llegar á un grupo considerable de importantes conocimientos» {2). Ponga quien pueda de acuerdo este convenci-
(i) Essays Upon some unsettled questions 0 / political economy, página 142.—London, 1859, segunda edición.
(2) ídem, pág. 149.
9 4 I REVISTA CONTEMPORÁNEA
Ihiénto, que en verdad es la expresión de lo que han hecho realmente los más ilustres economistas con la repugnancia que muestra el autor á aceptar la condenación hecha por Comte.
Sin dificultad reconozco que después de la obra de Smith mucho hicieron los economistas en el campo de sus investigaciones, pero lo hecho, á excepción de algunas publicaciones de estos últimos años (i) , que por cierto no pertenecen á la escuela inglesa, se hizo con sujeción al método a prior i. Cour-celle-Seneuil describe en exactos términos este hecho, cuando dice : «La economía política, aunque muy moderna todavía, ofrece una serie de trabajos cuyo objeto, fin y método son idénticos, que forman cuerpo, crean tradición y comunes creencias ; una ciencia en suma, en que las concepciones, sin exceptuar las defectuosas é imperfectas, sirven al éxito de teorías menos defectuosas y menos imperfectas (2). Todo esto es exactísimo para cuantos han llegado al fondo de las teorías económicas de la escuela metafísica.» Podrá no confesarse así por espíritu de partido, pero la negativa carece de fuerza para alterar la verdad de la aserción. Abrid los libros de los maestros más caracterizados, examinadlos con el criterio de la filosofía positiva, y veréis cómo no se debe variar una sílaba en lo que dice el economista francés.
En otro período de su vida científica, abandona Stuart Mili completamente la convicción que primero tuvo de que el método a priori, es el que debe seguirse en Economía, como en toda ciencia moral; mas no varía de parecer respecto de lo hecho por los fundadores de la EcoiTomía, de quienes dice qué siguieron aquel método. «En la investigación científica, dice este autor, el modo de llegar al fin que nos proponemos, revélase á las inteligencias superiores en cualquier caso, relativamente sencillo, y etitónces, por medio de una juiciosa generalización, se adapta á la variedad de los casos más complejos. Aprendemos á hacer las cosas que presentan más dificultades.
( I ) Schiatarella, Del método iu economía sacíale, páginas 65 y 89. (2) Courcelle-Seneuil. Traite theorique et pratique d'economie politi-
que, t. I, pág. 2.—París 1867.
AUGUSTO COMTE Y STÜART MILL gS
reflexionando sobre el modo de hacerlas que nos sirvió en más fáciles casos. Verdad es esta que confirma la historia de los diversos ramos del saber, que han tomado sucesivamente, y según creciente complicación que en ellos se advierte, carácter de ciencia que se confirmará de nuevo, sin duda ninguna, cuando queden constituidos como ciencias, los que no lo están todavía y que siguen entregados á la incertidumbre y vaguedad de estériles discusiones. Aunque son varias las ciencias que han salido de este estado, en fecha relativamente próxima,. ninguna sigue en él, excepto las que dicen relación al hombre, asunto el más complejo y difícil de estudiar de cuantos pueden ser objeto de la humana inteligencia. Con respecto á la naturaleza física del hombre como ser organizado, aunque son muchos todavía los puntos inciertos y controvertibles, que sólo se aclararán cuando todos reconozcan y ejerciten, como no se hace generalmente, las más estrictas reglas de la inducción, sé cuenta, sin embargo, con un considerable número de verdades que todos los que traten del asunto consideran definitivamente demostradas. No es de notar hoy dia ninguna imperfección radical en el método que aplican á este ramo del saber sus más distinguidos profesores. Las leyes de la inteligencia, y sobre todo, las de la sociedad, están en cambio, tan lejos de haber llegado á semejante estado, que aún puede discutirse si son aptas para constituir objetos de la ciencia en el estricto sentido de la palabra. Si en tan importantes materias se ha de llegar á un acutrdo por los pensadores, sólo se conseguirá aplicando concienzuda y resueltamente á estas investigaciones más difíciles los mismos procedimientos, con los cuales quedaron ya, con general aprobación, fuera de toda controversia las leyes de fenómenos más simples. Hay materias eii que los resultados obtenidos han alcanzado, por fin, el unánime asentimiento, y otras en que el hombre no ha sido tan afortunado, no obstante haberse ocupado en ellas las más poderosas inteligencias, y este mal no se corregirá sino aplicando á las segundas el método que sirvió para las primeras» (i). Ahora tó-
(i) Stuart Mili, A System of logic , lib. VI, cap. I, tercera edición.— Estas ideas las sacó Mili literalmente de Comte.
í 96 REVISTA CONTEMPORÁNEA
carne preguntar : ¿por qué clamaba el autor contra Comte por llamar metafísicos á los economistas y querer que se aplicara á sus estudios la indagación positiva? ¿No es verdad, en efecto, que el economista inglés obedece á un resentimiento personal
al atacar á Comte en este punto, y que se pone en contradicción consigo mismo ? •
No es exacto que estas convicciones que posteriormente adquirió estén contradichas, como pretende MacleoJ en el Tratado de lógica. Reproduzcamos primeramente las palabras de Mili. Así decía este autor : «Llegamos, pues, á una conclusión que en el curso de nuestras investigaciones espero que aparecerá con toda evidencia, á saber : en las ciencias que se ocupan en fenómenos, respecto de los cuales son imposibles los experimentos artificiales, como', por ejemplo, la astronomía, ó no pueden traspasar los límites de modestísima esfera, como la fisiología, la psicología y la ciencia social : sólo-puede utilizarse la inducción con tal desventaja, que viene á ser impracticable, de lo cual resulta que en tales ciencias, para sacar algo que valga la pena, el método tiene que ser en gran parte, si no principalmente, deducdvo. Reconócese por todos, respecto de la primera de las ciencias á que nos hemos referido : la astronomía, y el no reconocerse generalmente al tratar de las otras, diónos acaso una de las razones por las que aún se hallan en la infancia» ( r ) : De estas palabras de su eminente conciudadano, deduce Macleod que Mili se contradice en la misma obra (2). Esto, sin embargo, no es^exacto. Macleod cree, realmente, que, cuando se dice, como lo hace Mili, que en las ciencias morales que no consienten, generalmente hablando, la inducción por experiencia directa, es preciso apoyarse para el procedimiento metódico, principalmente en la deducción ; se admite, por lo tanto el uso del método apriori, ontológico metafísico. Y aquí precisamente está la equivocación. Las ciencias positivas pueden y deben, según sus objetos, complicar más ó menos el método de que se sirven, hacerse más ó menos deductivas, pero el fundamento de su positividad y exactitud,
(t) X System of logic, cap. VII, párrafo tercero. (2) The principies of Economiccd philosophy; pág. 26 , ed. cit.
AUGUSTO COMTE Y STUART MILL 97
es siempre el mismo, á saber: la experiencia, la deducción positiva es complicación y continuación de la inducción (é una
cotnplica\ione ed una continua{ione dell indu{ione), es una induccipn que versa sobre las relaciones de más términos juntos.
Todo lo que enseña la deducción, enséñalo por virtud de la inducción, y en el fondo, inducciones. No liay oposición, como erróneamente se cree, entre la inducción y la deducción, sino entre el método objetivo y el método subjetivo. «Toda ciencia, dice Lewes, es deductiva, y lo es en proporción á lo que se separa del conocimiento común y á su coordinación sistemática. No ha de verse la verdadera antítesis entre la inducción y la deducción, sino entre los casos de inducción y deducción comprobados y los no comprobados (1). Siguiendo á Macleod, debiéramos decir que la ciencia matemática es ciencia a priori y metafísica en oposición á lo que general y fundadamente se cree, á saber : que es la más exacta y positiva de las ciencias.
El aparente apriorismo que en matemáticas se ve, nace de que se afirman sus datos como elementos primitivos y no se indaga su origen ni su génesis psicológica. Mas como toda ciencia, deben las matemáticas á la experiencia sus nociones fundamentales, y son susceptibles de comprobación y comportan prueba por representación sensible, y son aplicables mientras que los principios y deducciones de la metafísica carecen siempre de base objetiva y no pueden comprobarse por medio de la experiencia. Distínguense, pues, totalmente las matemáticas de la metafísica. Y no es menos equivocada la creencia de que el método deductivo pertenece exclusivamente alas matemáticas. Toda ciencia á medida que se desarrolla es mayor, pueden darse forma y constitución deductivas y esta es la meta de sus esfuerzos. Distingüese ademas la deducción matemática de la metafísica, porque al modo que en todas las otras ciencias, fúndase aquella en precedente inducción, en una experiencia y evidencia sensible, no en ficciones por completo abstractas. No es, por tanto, la naturaleza de las matemáticas distinta de
(I) G. H. Lewes's Account of Comte's philosóphy, pag. 17. TOMO XI.—voL. 1. 7
•g8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
la de las otras ciencias : sólo son diversos los estadios de su
evolución (i). Respecto de la acusación hecha por Comte tocante al abso
lutismo de la teoría del laisser faire, exprésase como sigue Stuart Mili : «Creo, como Comte , que en el orden económico, lo mismo que en el político, es erróneo reconocer verdades absolutas y convengo en que la doctrina del laisserfaire, cuando se presenta sin grandes restricciones, no es práctica ni científica» (2). Ocasión tendremos de discutir este punto : contentémonos por ahora con apuntar la frase. Aplicóme ahora á examinar los ataques del ilustre pensador á la filosofía positiva, filosofía que siempre defendió y á la que debe tan alto renombre entre los escritores de este siglo.
Stuart Mili ha tratado de excusarse públicamente de los ataques que en los últ imos tiempos de su especulación científica dirigió á la doctrina comtista. Véase en qué términos se expresaba : «Culpables habrían sido los pensadores cuya atención, ya que no adhesión, había conquistado Comte , si se hu bieran ocupado pr imeramente en señalar los que consideraban errores de su grande obra. Mientras no obtuviera en el mundo del pensamiento el puesto que le correspondía, lo que importaba no era criticarlo sino darlo á conocer. L lamando á los puntos vulnerables la atención de aquellos que no le conocían ni estaban dispuestos á reconocer la grandeza de su l ibro , ha-bríase retardado la justa apreciación de éste, sin tener por excusa la necesidad de ocurrir á ,algún grave inconveniente. Cuando un escritor tiene pocos lectores y carece de influencia, á excepción de la que puede tener sobre algunos pensadores independientes , lo único qué debe tenerse en cuenta es lo que puede enseñar. Si en algún punto se notan errores , lícito es dejarlos pasar inadvertidos hasta que llegue el t iempo de que tales errores puedan causar daño. E l alto puesto que ocupa Comte hoy diá entre los pensadores europeos y la creciente influencia de su obra capital, hacen que sea oportuno señalar
(I) V. la obra del ilustre profesor A. AngiuUi Le scien^e positive e la filosofía, páginas 10 y 11.
(2) Auguste'jComte et lepos¡t¡vhme,rpág. 82, ed. y trad. cit.
AUGUSTO COMTE Y STUART MILL, 9 9
SUS errores (i). Potísimas serían estas razones y dignas á la verdad de un pensador independiente, si aceptándolos puntos ca^ pítales de la filosofía positiva se rechazaran sus pretensiones injustas, sus gastadas exageraciones y los elementos que le fueron extraños; todo aquello, en suma, que no se creyera necesario en dicha filosofía y se considerara como efectos de las apasionadas exigencias del fundador y de sus discípulos. Sí, en este caso, razón tendría Mili para señalar en este ó aquel punto de la obra de Comte algunas peligrosas é injustas pretensiones que, á la verdad, no faltan, pero que no son consecuencias de los principios délas doctrinas positivas. Habría prestado así un verdadero servicio á la causa de estas doctrinas, á su purificación, á su más completa inteligencia y difusión. Pero Stuart Mili, en su obra sobre Comte, á la cual nos referimos, ha creído conveniente impugnar algunos puntos capitales de la filosofía positiva , defendiendo lo que siempre combatió y combatiendo lo que siempre había defendido. Está, pues, la dificultad en averiguar si antes tuvo razón y después se engañó, ó viceversa.
La razón principal de los profundos disentimientos que separaron á Mili de Comte hallaráse en la manera de concebir la filosofía que tuvo á la postre el filósofo inglés. «Nosotros creemos, decía Mili, que la filosofía, según el significado que daban á esta palabra los antiguos, es el conocimiento científico del hombre, en cuanto ser intelectual, moral y social. Así como las facultades intelectuales del hombre contienen la de conocer, la ciencia del hombre contiene á su vez cuanto éste puede conocer, en cuanto dice relación en puridad á su modo de conocer ; en otros términos, la doctrina total de las condiciones del humano conocer (2).» Adviértese al punto que Mili confunde la filosofía con una especie de lógica general. ¿Cuál es, en efecto, el objeto de la lógica? Preguntémoslo al mismo Mili que ha dejado sobre la materia obra grandemente y con justicia afamada. Supóngase que hemos recorrido todo el mundo y que no es conocido enteramente, astros, tierra.
(I) Augusto Comte et le positivisme) pág. 4. (2) Augusto Comte et le positivisme, pág. 57.
lOO REVISTA CONTEMPORÁNEA
calor, peso, afinidad, especies minerales, revoluciones geológicas, plantas, animales, acontecimientos humanos : todo aquello, en suma, que comprenden y explican las clasificaciones científicas ; nos quedará todavía por conocer estas clasificaciones científicas, estas teorías. No existe solamente el orden de los seres, sino también el orden de los pensamientos fpen-sieri) que los representan : no hay solamente plantas y animales, sí que también botánica y zoología ; ni sólo líneas, superficie, volumen y números, pues hay asimismo geometría y aritmética. Son por tanto las ciencias cosas tan reales como los hechos, y pueden como aquellas constituir objetos de estudio. Se las puede analizar como se analizan los hechos, indagar sus elementos y composición, su orden, sus relaciones y fines. Hay, pues , una ciencia de las ciencias que se llama la Lógica. Supónense en ésta nuestras facultades existentes y en ejercicio : tómase el instrumento tal como la naturaleza nos lo da y déjase á otros la tarea de mostrar su mecanismo y la curiosidad de comprobar sus resultados. Pártese de sus operaciones primitivas, estudiase la disposición de las mismas, cómo se enlazan y se transforman, y cómo á fuerza de adiciones, combinaciones y procesos acaban por formar un sistema de verdades ligadas entre sí y dignas de estudio. Tal es en sustancia la idea de la lógica que se ocupa en el modo de conocer, ó sea en las condiciones del conocimiento humano.
¿Qué es á su vez la filosofía? La concepción del mundo tal cómo resulta de la sistematización de las ciencias positivas, lo cual tanto vale como decir la concepción del mundo según resulta de la coordinación de los hechos generales ó verdades fundamentales al mundo referentes. En el mundo, en el objeto de la filosofía ocupa el hombre su puesto , ya como ser vivo, ya como ser social. Poner el hombre al frente de la filosofía es, como dice muy bien Littré, equivocar los términos si sólo se quiere entrar en la vía objetiva después de un rodeo, ó equivocar el método si en efecto se parte del punto de vista psicológico. El error de Mili consiste precisamente en haber querido sustituir el método real y objetivo con el psicológico y formal. Para que un método de observación sea científico requiérese que por medio de su aplicación pueda llegarse á la
AUGUSTO COMTE Y STUART MILL 10 I
demostración de las leyes, y éste es, á decir verdad, el criterio más seguro. Siempre que en cualquier ciencia introducimos un medio de observación que conceptuamos general, debe probarse que este medio servirá para observar los fenómenos con precisión y particularidad bastantes á deducir una ley empírica cuando menos. Sin esta indispensable condición será el tal medio un mero juego y no un instrumento útil para la exacta ciencia. Ahora bien : el método psicológico de observación no tiene la condición que hemos dicho, porque es radicalmente incapaz de revelar una ley en el significado científico de esta palabra, y lo prueba que ninguna ley seria ha sido jamás descubierta por los psicólogos. Hecho es este que basta para demostrar la esterilidad de dicho método. Si fuese posible en realidad llegar á resultados ciertos por medio de la ob-, servacion psicológica, los grandes pensadores de los pasados siglos que han estudiado las funciones intelectuales bastante más que Bain y Spencer, por las cuales siente Mili grande admiración, habrían debido fundar la ciencia psicológica. Desde Platón y Aristóteles, observa oportunamente Wyronboff (i), los esfuerzos hechos en este orden de estudios por los hombres de genio de todas las naciones habrían bastado para erigir á la psicología un monumento diez veces mayor y más completo que los de la física y la química modernas. ¿Por qué no ha sido así? Punto es éste en que no se fija Mili y en que hubiera debido fijarse, pues no hay vez en la historia un hecho más instructivo.
El error cometido por Mili al constituir con el método psicológico el objetivo, muéstrase más claramente cuando dice el-significado que atribuye á la filosofía de una ciencia en contraposición á lo que Comte enseñaba. Filosofía de una ciencia es lo que ha hecho Comte en la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología : la concepción y coordinación de los hechos generales de una ciencia. Entiende Stuart Mili que debiera abandonarse este concepto y sustituirlo con el siguiente : «Filosofía de una ciencia quiere decir, esta misma ciencia considerada, no en los resultados y ver
il) stuart Mili et la philosophie positiue, pÁg. 69.—París 1867.
102 REVISTA CONTEMPORÁNEA
dades que alcanza, sino en los procesos mediante los cuales el
espíritu obtiene aquellos caracteres en que los reconoce, coordinación y método de que se sirve : en suma, es la lógica de una ciencia (i).» ¿Cómo negar que Mili confunde aquí las con" diciones bajo las cuales se ordena y constituye una ciencia en los hechos generales que forman su filosofía? Y sin embargo, es lógico ; pues habiendo abandonado la filosofía positiva en sus nociones fundamentales, sólo le restaba lanzarse á las regiones psicológicas y traer de allí sus nuevas doctrinas. Lo que no tenía era el derecho de decir que Comte hizo la lógica de las ciencias al proponerse hacer la filosofía de éstas. Esto es evidentemente lo contrario del hecho. Respecto de las seis ciencias fundamentales que más arriba indicábamos, no hizo Comte otra cosa que coordinar en cada una sus hechos fundamentales sin ocuparse en la lógica propiamente dicha. No comprendo a la verdad cómele ocurrió á Mili decir qtse Comte hizo lo que nunca se propuso hacer ni realmente hizo.
Mas hasta ahora nos hemos referido solamente al ]>rimer punto fundamental de las divergencias que separan á Mili de Comte; vamos á ocuparnos ahora con el segundo. Littré y Wyronboff, que se propusieron contestar á los ataques de Mili contra la filosofía positiva, no pararon mientes en la cuestión que vamos á tratar ahora.
Mili había sostenido ya que fuera de las meras leyes de los fenómenos, no es dado indagar más al ]>ositivismo, mientras dure al menos el estado actual de la ciencia. Hemos tenido ya .ocasión de averiguar en qué consisten estas leyes : no son más que las relaciones de sucesión y semejanza que ligan á los fenómenos en concepto de antecedentes y consiguientes. En su obra posterior, esto es, en aquella en que tanto se aleja de sus primeras doctrinas, censura Mili á Comte por no consentir que se hable de otras leyes que las de los fenómenos, y quisiera que no fuese ajeno á la indagación positiva el estudio de la acción de las causas (2). En este punto se origina la cuestión en que vamos á ocuparnos y que puede enunciarse así :
(I) Obra citada, pág. 5y. ( I ) Auguste Comte etle positivisme, pág. (ii.
AUGUSTO COMTE Y STUÁRT MILL I o 3
según el concepto de la ciencia positiva, ¿cabe ir más allá de
las meras leyes de los fenómenos? Acordémonos que para nosotros ley tanto monta como causa, siempre que á la idea de causa se atribuye, por supuesto, el mismo sentido que á la de ley, pues no queremos discutir por palabras. Para contestar recurriré ahora á su doctrina anterior, y en ésta fundaré mi razonamiento, dejando el fallo al juicio del lector.
¿Qué es causa? Cuando decimos que el calor dilata los cuerpos, no curamos de la fuerza íntima y virtud generadora que declaran los metafísicos existir entre el productor y el producto, ó lo que es igual, de la acción de las causas. «La única noción que respecto del particular há menester la teoríade la inducción , ha de provenir de la experiencia. Ella nos enseña que hay en la naturaleza un orden invariable de sucesión y que á todo hecho precede siempre otro hecho. Llamamos causa al antecedente invariable, y efecto al consiguiente invariable (i). No entendemos nosotros nada más por estas dos palabras. Queremos decir sencillamente (|ue siempre y donde quiera , la aplicación del calor será seguida de la dilatación del cuerpo. La causa real es la serie de las condiciones, el conjunto de los antecedentes sin los cuales el efecto no se daría (The real cause is the whole of these antecedents). Carecen de fundamento científico las distinciones hechas entre la causa de un fenómeno y sus condiciones. «Causa es la suma de las condiciones negativas y positivas, generalisimamente hablando, la totalidad de las circunstancias de las contingencias de todas clases, las cuales una vez realizadas, son invariablemente seguidas del consiguiente» (2). Hablase de la noción de necesidad como comprendida en el concepto de causa ; «Lo que es necesario, lo que no puede menos de ser es lo que será, sean cuales fueren las suposiciones que hagamos respecto de cualquier otra cosa» (3). Esto es lo que se quiere decir cuando se pretende que la noción de causa contenga la de necesidad, á saber : que el antecedente es bastante y completo, '
( I ) System oflogic, vol. I, pág. 338. (2) ídem, pág. 341. (3) ídem, pág. 34D.
104 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que no se necesite suponer otro distinto, que ese contiene todos los requisitos necesarios, que no se requiere ninguna otra condición. Engáñanse los filósofos cuando creen descubrir en nuestra voluntad un tipo distinto de causa, y declaran que observamos en nosotros la fuerza eficiente en acto y ejercicio. No vemos cosa tal. Aquí, como donde quiera, vénse no más que sucesiones constantes. Produce nuestra voluntad las acciones corpóreas como una chispa produce una explosión de pólvora. Aquí como allí hay un antecedente, la evolución del espíritu, y un consiguiente, el esfuerzo físico. La experiencia nos hace prever que el esfuerzo seguirá á la resolución, del mismo modo que nos hace prever que la explosión de pólvora seguirá al contacto de la chispa. «Dejemos, pues, las ilusiones psicológicas y busquemos sencillamente, bajo los nombres de efecto y de causa los fenómenos que se enlazan sin excepción ni condiciones» (i).
Esta es la teoría positiva de las causas. Mili, después de Comte, la ha enseñado así. De aceptarla ó rehusarla, depende el ser ó no ser positivista. En cuanto á mí, coiifieso que cuando Jos metafísicos me hablan de causas íntimas y de fuerzas generadoras de los fenómenos como cosas distintas de las causas 6 leyes de que hemos tratado ; no los entiendo. La acción de
.las causas que después creyó Mili podía conocerse, no es para mí lo que para él, pues sólo la considero como la fuerza íntima de los fenómenos que según dicen los metafísicos ellos tienen el privilegio de conocer. Me limitaré á recordar que Galileo Galilei no buscó nunca esa fuerza íntima ni esa virtud generadora como cosas distintas de los fenómenos de observación, y pudo, sin embargo, avanzar de conquista en conquista en el estudio de la naturaleza, mientras que Descartes y Bacon la buscaron y nada ó cisi nada descubrieron. Hecho es este que ha de tenerse en cuenta para decidir la controversia. Juzgue, pues, el lector.
Estimo ahora oportuno aclarar un error que ha sido obstáculo grave para la difusión de las teorías positivas. Créese
( I ) Stuart Mili, ídem, pág. 35i. Véase también Lepositivisme anglais, por H. Haine, pág. 6 i . Paris Í864.
AUGUSTO COMTE Y STUART MILL I 0 5
generalmente que el positivismo es la negación de todo orden sobrenatural, de toda religión, y esto, al suponerlo, ha parecido más natural, por haberlo creído así francamente Comte y á semejanza suya muchos de sus discípulos. La filosofía positiva es, como ya se ha dicho, la concepción del mundo según resulta de la coordinación de las ciencias positivas : es el estudio de los hechos generales ó funr'amentales verdades de las ciencias que , cada una bajo particular aspecto, se ocupan en la investigación de las múltiples leyes del cosmos. Tan imprudente es decir que el positivismo niega á Dios y á la religión, como si se dijera que el matemático, el astrónomo, el físico, el químico, el biólogo ó el sociólogo niegan el orden divino y sobrenatural. Positivista es aquel que para explicar los hechos del mundo físico y del mundo social no recurre á deidades inconsistentes y absurdas ni á los fantasmas que en tal ó cual forma constituyen la encantada selva de las divagaciones metafísicas , aquel que reconoce al mundo físico y social leyes propias y admite que el estudio de estas leyes puede y debe hacerse exclusivamente con sujeción á los datos que suministran la observación y la experiencia. No ha de penetrar, por consecuencia, en un curso de estudios positivos, ningún principio a jpriori, ninguna fórmula absoluta, ninguna deducción que traspase los límites del orden natural de los hechos físicos y sociales. Ajeno es á la indagación positiva el orden sobrenatural, pues es otro orden de cosas fundado en distintos principios, la revelación, la tradición, la fe, etc. ¿Con qué derecho negarían á Dios y á la religión matemáticos, físicos, químicos, astrónonios, no perteneciendo tales cuestiones al orden de sus estudios é investigaciones? Tendría esta negación el mismo valor que la del teólogo cristiano que pretendiese negar los órdenes de hechos matemáticos,'astronómicos, físicos, químicos y biológicos, sólo porque generalmente son ajenos á sus estudios. Gomo positivista dejo á una parte el orden sobrenatural, mas fuera del campo de mis estudios puedo respetar y venerar aquel orden que encuentro en todo el camino de la historia y el seno de todas las humanas generaciones. ¿Por qué habríamos de negarlo? Los que dicen que la creencia en Dios y en la religión es locura y condenan á
I06 REVISTA CONTEMPORÁNEA
estar en u n manicomio á todas las pasadas y presentes generaciones , se sobreponen caprichosa á la conciencia de todos los siglos é insultan sacrilegamente al género h u m a n o . Nada es para ciertos pretensos sabios el aparentar que no creen en Dios ni en religión n inguna , mas esta moda no dejará por eso de ser un hecho puramente subjetivo é individual que nada tiene'que^ ver con la filosofía positiva. Razón tiene, pues, Stuart Mili al decir que el modo positivo de pensar no es una negación del sobrenaturalismo; que el filósofo positivista está en plena libertad de profesar las creencias religiosas que quiera, y que una de las mayores faltas de Comte fué la de no dejar la cuestión en este estado. Repitámoslo una vez más: el estudio positivo de las diversas partes de los organismos físico y social del mundo exige solamente que en la indagación de los hechos se atienda no más que á sus leyes naturales según el carácter relativo de su evolución histórica : ni más ni menos.
Terminemos ya. Traspasaríamos los límites de nuestra indagación al emprender el examen de- algunas otras opiniones de Mili, que son de secundaria iihportancia comparadas con las que han "sido objetu de nuestras ¿onsideraciones. Hubiera yo querido concluir discutiendo lo que asegura aquel célebre escritor acerca de la antigüedad de la filosofía positiva; hubiera yo querido demostrar qué comprende los términos al sos4;ener que esta filosofía no es invención reciente de Comte, sinp la simple aceptación de las traijiciones que nos han legado todos los sabios, cuyos descubrimientos han ennoblecido á la raza humana (i). ¿De qué sabios [grandi s^iritiscien-tifici] se trata? ¿ De los metafísicos ? No, no es su tradición la que Comte ha seguido : eso es indudable. ¿ De los que ilustraron las particulares ciencias de la naturaleza? Ellos constituyeron la ciencia positiva, no la filosofía positiva. Consiste la invención de Comte, y por tanto su filosofía, en haber concebido y formado una filosofía, sacando de las ciencias particulares tales como las constituyeron aquellos sabios las verdades fundamentales y coordinándolas en una jerarquía que,
(I) Stuar Mili. Auguste Comte et le positivisme, p. g.
AUGUSTO COMTU-Y STÜART MILL . 10/
ajuicio del mistho Mili, es la maravillosa obra maestra del genio de Comte. Mas dejó á una parte este pxámen, invitando á todos los que quieran hacerlo á estudiar preferentemente las obras de Littré, donde hallarán en abundancia excelentes datos.
R . SCHIATTARELLA.
RUIDOS (. ( I )
M e gusta el suave ruido de las olas, Que apenas llegan á besar la playa; El del velero esquife , que tranquilo
Sobre la mar resbala ; El confuso rumor de las ciudades ; El eco de una voz en lontananza; El suspiro de un alma dolorida ;
. El batir de unas alas ; El misterioso canto de los monjes; El ruido... del silencio en la montaña ; La triste barcarola, y el quejido
Del ave abandonada.; El paso de la brisa entre el follaje ; El lejano vibrar de una campana; El de tu pié , cuando á mi cita acudes ,
Y el roce de tu falda. Esos dulces sonidos vagarosos De inefable placer llenan mi alma; Pero... ninguno tanto como el ruido
De un beso tuyo, ¡ingrata!
RICARDO SEPÚLVEDA.
(I) De un tomo de poesías próximo á publicarse.
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS
POR EL DR. LUDWIG LCEWE
a literatura anatómica de los últimos años ha producido numerosos trabajos referentes á la teoría de üarwin y á sus consecuencias. Dado el interés general que desde su aparición excitó dicha doctrina,
es de esperar que las investigaciones encaminadas á darle ulterior desarrollo tengan eco fuera de los círculos de anátomos de profesión. Esta razón nos mueve á ocuparnos de los trabajos á que antes hacíamos referencia, y á echar de esta manera una ojeada sobre los problemas que hoy dominan las discusiones en anatomía general.
Recordáis, señores, que Darwin, apoyado en experimentos proseguidos durante decenios, sentó la conclusión—á que, por lo demás, habían ya antes de él llegado Goethe, Lamarck y Geoffroy Saint-Hilaire—de qué la disposición anatómica de los animales y de las plantas, lejos de ser en absoluto invariable y de estar fijada para todos los tiempos, podía modificarse en todos los momentos de la existencia. Darwin demostró al mismo tiempo que la naturaleza misma producía continuamente estas modificaciones en el hábito exterior y en la estructura interna de los seres, haciendo aparecer de continuo en la lucha por la existencia nuevas formas animales y vegetales por medio de los dos factores selección y herencia, tan
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS IO9
pronto como variaban las condiciones exteriores de clima, suelo, etc. Al mismo tiempo que,da vida á nuevas iformas, destruye la naturaleza las antiguas. La manera que de verificarlo tiene es, según Darwin, la siguiente : cuando se modifican las condiciones exteriores de existencia—así, por ejemplo : cuando un clima seco pasa á ser húmedo,— sólo quedan con vida aquellos animales y plantas, que pueden adaptarse al nuevo estado-de cosas merced á alguna propiedad individual, que quizás sea á menudo meramente casual. Los seres, que, por el contrario, no pueden verificarlo, perecen. Y como los supervivientes de la fauna y de la flora transmiten á sus sucesores la cualidad individual ventajosa que les ha permitido sobrevivir, ésta se afirma cada vez más, convirtiéndose finalmente de propiedad individual en carácter permanente de raza. Al mismo tiempo se modifican de tal modo el aspecto exterior y la estructura interior de los animales ó plantas, que la prole no ps ya idéntica en todas sus partes á los antecesores, sino que se diferencia esencialmente de ellos ; así, por ejemplo, el mundo animal y vegetal de nuestros dias tiene un aspecto totalmente diferente del de anteriores edades geológicas, y sin embargo, las formas antidiluvianas son los antecesores directos de las que hoy viven, las cuales tienen con aquellas la relación de una generación de nietos. Las diferencias de ambos son sólo consecuencia de la disparidad del clima y suelo que existe entre la corteza terrestre de hoy y la de anteriores períodos geológicos.
Esta doctrina de Darwin cambió, bien puede decirse, la manera de ser de la botánica y la zoología toda; pero las ciencias anatómicas fíieron las que especialmente recibieron nueva luz de la teoría de la descendencia. Y aun entre éstas, ninguna ha ganado tanto con la nueva doctrina como la embriología, que sólo entonces ha alcanzado su verdadera importancia y ocupado el lugar, que le corresponde como reina de las restantes disciplinas anatómicas.
La historia del desarrollo de los seres ofrece, como es sabido, la sorprendente particularidad de que los animales de la misma clase, por diversa que sea su forma., cuando han llegado al término de su desarrollo, aparecen casi idénticos en el
n o REVISTA CONTEMPORÁNEA
estado embrionario, dejando apenas sospechar por insignificantes pequeneces las grandes diferencias que más tarde han de presentar. Así, el embrión de un pez, por ejemplo, es bajo muchos aspectos idéntico al de un mamífero hasta en los menores detalles, siendo esto aplicable á los embriones de la rana, de un pez, de un ave ó de un reptil; en una palabra, todos los embriones de los vertebrados, sobre todo en los primeros estadios, presentan una igualdad de forma extraordinariamente sorprendente. Lo mismo sucede con los embriones de los grandes grupos restantes del reino animal.
Este hecho dio impulso al desenvolvimiento ulterior de la doctrina de Darwin. Partiendo de la teoría de la descendencia, es posible suponer que las siete (ú ocho) clases, en que las clasificaciones modernas dividen el reino animal, arrancan de haber existido al empezar la vida orgánica en la tierra, siete (ú ocho) animales primitivos, que son al mismo tiempo los tipos primitivos de todos los animales hoy existentes. Las siete (ú ocho) formas primitivas se han desdoblado en el curso de su desarrollo en grupos cada vez más numerosos, de manera que cada animal primitivo ha originado tantos sucesores como clases, órdenes, familias, géneros y especies cuenta cada uno de los siete grandes grupos del reino animil. Si esta manera de ver es exacta, se explica por qué todos los miembros de cada uno de los siete grupos muestra tanta uniformidad en el plan de su organización, á pesar de las demás diferencias. A la luz de esta teoría puede sospecharse, que el citado fenómeno embriológico — la igualdad en la forma de todos los embriones de un mismo grupo zoológico—sea un medio importante de conocerlas metamorfosis, por cuyo intermedio se han formado de los padres originarios, primitivamente únicos , de cada grupo el actual número de clases, órdenes, familias y especies que enriquecen cada uno de los siete grandes grupos zoológicos. Es posible suponer que aquellos estados embrionarios, hoy comunes á los animales de" cada clase, y que por tanto han de atravesar todos y cada uno de sus miembros, son idénticos á las modificaciones que tuvo que sufrir el animal primitivo correspondiente para originar su sucesión actual de tan diversa forma. O dicho de otro modo : el desarrollo embriológico del
LAS TJÉORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 1 1 1
individuo recapitula en conjunto el del tronco zoológico á que éste pertenece.
La suposición que acabamos de exponer no puede demostrarse estrictamente, y es por lo tanto puramente hipotética, pero confirmada por todo lo que sabemos sobre la procedencia de los animales, la cual no está tan envuelta en la Oscuridad como pudiera creerse á primera vista; más bien está conservada, aunque de una manera muy incompleta, en las formas fósiles que se encuentran en las capas de la corteza terrestre. La fauna fósil tiene no pocas veces Una gran analogía con las formas embrionarias délos organismos hoy vivientes; pero éstos sólo la presentan en su período embrionario, y la han perdido ya cuando llegan al término de su desarrollo. Es hasta cierto punto posible reconstruir ciertos animales antidiluvianos, suponiendo que son organismos hoy vivos, detenidos en un determinado período de su vida embrionaria.
Fundados en estos hechos, consideran hoy la mayoría de los investigadores la embriología del individuo como la recapitulación de toda la historia de su procedencia, dándole por esta razón el valor de un documento histórico. Así como en cualquiera ciencia no es posible, dicen estos investigadores, empezar desde luego por los problemas más complicados, como por ejemplo, en matemáticas no se estudia cálculo íntegro y diferencial antes de aprender álgebra y trigonometría ; tampoco puede un organismo alcanzar desde luego el último grado de desarrollo, necesitando por el contrario atravesar— siquiera sea en forma compendiada—todas las etapas, por que han pasado sus antepasados hasta llegar á la actual altura de organización.
Esta hipótesis de recapitulación ha sido expuesta por vez primera con claridad por Fr. MüUer (Für Darmn, Leipzig 1864). Desde entonces Haeckel la ha seguido en diversas especies animales^ dándole el nombre de ley fundamental bio-génica.
Hapckel (La teoría de las gastreas, la clasificaciónJilogené-tica del reino animal y la homología de los blastodermos.* Zettschr. für Med. u. Naturví. Jena VII.) ha estudiado á la perfección el desarrollo de los animales inferiores (esponjas,
112 REVISTA CONTEMPORÁNEA
radíanos) bajo el punto de vista de la ley biogénica. De es
tos trabajos se dedujo además el hecho importante de que en la embriología de todos los animales—abstracción hecha de ciertas formas muy inferiores de los llamados protozoos—se presenta una sorprendente analogía de forma en las primeras fases de desarrollo no sólo en cada clase animal, sino en todo el r¿ino zoológico, considerado en general.
Tratemos ahora de exponer las deducciones que Haeclcel saca de la uniformidad de los primeros períodos embriológicos de todos los animales.
Hffickel halló que en todos los animales que se desarrollan de un huevo fecundado, el primer período embrionario está caracterizado, porque inmediatamente después de la fecundación, la célula-óvulo pierde su núcleo, viniendo el joven embrión á representar por ende una masa de protoplasma desprovista de núcleo, uno de los llamados citados. Por esta razón dio Heeckel á este estadio embrionario el nombre de cítula.
Muy pronto se forma en la masa protoplasmática un nuevo núcleo, priniero del joven animal y predecesor de los millones de núcleos de las células futuras de todo el organismo. En este período el embrión consta de una sola célula verdadera, provista de núcleo, pareciéndose por lo tanto á aquellos animales que desde hace mucho tiempo se conocen con el nombre de moneras. Haeckel le ha dado el nombre de mo~ nérula.
Luego la célula se divide en otras dos, ge neralmente de igual tamaño. En ocasiones, sin embargo, se nota ya entonces una diferencia en la naturaleza de entrambas células, por ser la una mayor, más oscura, provista de mayor número de moléculas pigmentarias, en una palabra, de diferente estructura^ Como el estudio de esta complicación nos llevaría demasiado lejos, sólo trataremos del caso, en que de la segmentación celular resultan dos mitades iguales.
El embrión compuesto de dos células se divide cada vez en mayor número de éstas hasta constar de innumerable cantidad de ¡pequeños elementos celulares, análogos los unos á los otros. Entonces aparece al microscopio como provisto de pe-
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS IÚ
queños tuberculillos que le dan cierta analogía con una raora» por cuya razón da Haeckel á este período el calificativo de mórula.
Muy pronto se acumula en el interior de la mórula cierta cantidad de líquido procedente del agua, que absorbida por el embrión del medio que le rodea, se acumula en un espacio,, formado por la separación de las células y denominada cavidad de Bser. Así se transforma el embrión en una vesícula, ya esférica, ya tubular, cuya pared está compuesta de una ó varias capas de células , y en cuyo interior se encuentra líquido. Esta vesícula germinativa se llama blástula.
Tan luego como ha alcanzado este grado de desarrollo, sufre el embrión una modificación muy digna de notarse. En uno desús polos se hunde la cubierta de la blástula, formando una fosita que al principio es plana y se parece á una-arandela ; pero gradualmente se hace cada vez más profunda la depresión, hundiéndose finalmente una mitad de la pared de la vesícula en la otra á la manera de un dedo de ¿uante invertido ; de modo que el embrión no consta ya de una vesícula llena de líquido, sino de una semi-esfera hueca, compuesta de dos capas, cuya abertura se halla en el punto ocupado prími^ tivamente por la fosita. Esta forma ha sido llamada gástrula por Haeckel. En ella existe yá todo lo que el embrión necesita para el desarrollo ulterior de sus órganos. El borde circular del hundimiento, que une la pared interna semi-esférica de la gástrula á la externa, marca la limitación de la abertura bucal, que más tarde ha de formarse—-según otros el orificio anal,—y se llama boca primitiva. La pared interna se convierte en el epitelio del tubo intestinal y de las glándulas digestivas-; debe, por tanto, considerársela como lo que suele llamarse hoja interna del blastodermo, no siendo el espacio limitado por el epitelio intestinal, otra cosa que la futura cavidad intestinal, es decir, la luz del esófago, del estómago y del intestino. La capa externa de la gástrula representa el futuro» epidermis del animal y todo lo que de ella procede (cerebro, médula, órganos de los sentidos). Por consiguiente, á«n cuando sólo conste de dos hojas blastodérmicas (la externa y la interna), la gástrula es ya un animal que lleva en
TOMO XI.—VOL. I. 8
114 REVISTA CONTEMPORÁNEA
SÍ la posibilidad de alcanzar una organización superior. En el estadio de gástrula permanecen toda su vida órdenes
enteros de animales (pólipos, medusas). Por el contrario, en otros se agrega más tarde á las dos hojas primitivas del blasto-dermo una tercera, que aparece entre las dos primeras, y que probablemente se separa de ambas. Los animales, que tienen una hoja blastodérmica media, son también aquellos en cuyo interior circula un líquido que debe considerarse como sangre ó como linfa.
Aplicando la ley biogénica fundamental á la citada uniformidad de los primeros estadios embrionarios en las más diversas especies animales, llega Hackel á deducir, que el fundamento de la. igualdad de forma de los embriones de más diverso origen debe buscarse en la comunidad de su proceden cia histórica. Todos estos animales, que forman una gástrula, proceden, según Haeckel, de un padre originario común al que llama gastrea. Represéntasela en el fondo conformada como una gástrula de nuestros dias , es decir, como un cuerpo cilindrico ó esférico, de un solo eje, con una cavidad gástrica simple, que en uno de los polos del eje se abre en una boca primitiva, y cuya pared está siempre formada por dos hojas, una interna (entodermo) y otra externa (ectodermo); y fundándose en esto, reúne todos los animales que forman una gástrula, con el nombre de metazoos, oponiéndolos á los inferiores, que nunca llegan á formar una gástrula, llamados protozoos. Hseckel divide luego aquel grupo en otros dos : en animales que durante toda su vida no presentan más quedos hojas blastodérmicas, y en otros, que además del entodermo y del ectodermo, tienen un mesodermo ú hoja media, lo cual les hace tener vasos sanguíneos y linfáticos. Atendiendo á este carácter, llama á los primeros anemarios y á los últimos hematarios.
He ahí la clasificación que Haeckel hace del reino animal fundándose en este principio :
i.° Protozoos. 2.° Metazoos. a). Anemarios (animales que tienen dos hojas blastodér-
mícasl.
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 11 5
bj. Hematarios (animales que tienen tres hojas blastodér-micas).
Esta clasificación de Haeckel debe considerarse como una de las manifestaciones más importantes de la literatura biológica, pues representa el primer ensayo que se ha hecho para clasificar el reino animal, fundándose en el único principio exacto, es decir, en la embriología. Aunque le falte todavía mucho para ser reconocido por completo, nunca se alabará bastante la clasificación del reino animal, que parte de la importancia filogénica de las hojas del blastodermo.
El hecho de que en la mayoría de los animales se encuentre una disposición de las hojas del blastodermo, igual á la de la gástrula ó que la recuerde, ha sido unánimemente reconocido por la mayor parte de los escritores modernos como una nueva é importante conquista. Por el contrario, sólo poces están conformes con la interpretación teórica que Hasckel da á 9U descubrimiento. Así dice Semper fC. Kritische Gcenge no. 3. Die Keimblcetertheorie, die Genealogie der Thiere. Verh. der phys. med. Gesellschaft. Würzburg 1873): «reconocemos la teoría de las hojas del blastodermo como tal, pero ponemos en duda que tengamos ya el concepto de la misma, es decir, que estemos en situación de demostrar un idéntico modo de desarrollo para todas las capas que tienen una situación igual en el animal desarrollado y por ende las mismas leyes embriológicas.» El que más explícitamente se ha ocupado de la refutación de los teoremas de Haeckel, es Claus, de Viena (La doctrina de los ti^osjy la teoría de Haeckel, llamada de las gastreas. Viena 1874.) H. Claus combate todas las afirmaciones de la teoría de Ha;ckel con armas de dos clases.
En primer lugar, se opone á la proposición fundamental de Haeckel, á que todos los metazoos tengan una forma idéntica de desarrollo embrionario, citando numerosos embriones, que, atendiendo al estado actual de nuestros conocimientos, no presentan las formas admitidas por Hasckel como generales, la cítula, la monérula, la blástula, la gástrula, etc., y que, sin embargo, no es posible separar de los verdaderos meta-zoos,' si se tienen en cuenta sus caracteres restantes. En segundo lugar, hace valer que la identidad de forma en los pri-
H 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
meros períodos embrionarios—en los diversos troncos zoológicos en que efectivamente se presenta—no obliga á deducir necesariamente la comunidad de origen de una misma gastrea en el sentido de Haeckel. La identidad de forma de los primeros estadios embrionarios de los metazoos puede más bien explicarse, según Claus, por razones puramente mecánicas. Así explica este autor, por ejemplo, que toda gástrula esté compuesta de una membrana externa intestinal y de otra externa cutánea, simplemente, porque todo animal que tiene ór-. ganos procedentes de células, que absorbe alimentos, tiene que prepararlos y digerirlos, y que poseer al menos dos membranas : una externa, destinada á envolver al animal y á protegerle de SUS' enemigos ; otra interna, que desempeñe las funciones de los órganos digestivos. El que toda gástrula conste siempre de estas dos capas celulares no demuestra nada en pro de la opinión de que una gastrea sea el antecesor común, sino que es sólo consecuencia necesaria de la adaptación de las células orgánicas para los diversos trabajos ; procesó que se. encuentra regularmente en todos los seres de organización superior, y que por lo tanto debe desarrollarse en todos con cierta identidad de formas. Claus opina, que de la presencia de una gástrula sólo podría deducirse lo homología de las hojas del blastodermo, siempre que fuese demostrable, que ambas hojas se formaban de una manera idéntica en todos los metazoos. Pero esto no sucede así; pues como numerosos ejemplos demuestran, las dos hojas primitivas del blastodermo se desarrollan de un modo muy diverso. Claus da luego numerosos eijemplos de la diversidad de desarrollo de las dos hojas del blastodermo. Tampoco puede, según él, explicarse filogéni-camente la formación del mesodermo, que es más bien consecuencia de condiciones mecánicas. Cuando el cuerpo del animal traspasa cierta magnitud, se establece la necesidad de órganos protectores, de un esqueleto sólido. Este tiene como necesaria consecuencia el desarrollo de un aparato muscular que permita mover el esqueleto; pero los músculos no pueden dssa,Er£illarse ni en el ectodermo ni en el entodermo, porque dificultarían las funciones de ambos, y por lo tanto sólo pueden, aparecer entre los dos, es decir, en el mesodermo. Ahoi;a
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS I 17
bien ; formándose éste de un modo muy diverso en los diferentes metazoos, no se le puede sin más averiguación, aducir como prueba de una filogenia común; y Claus cita además numerosos hechos, contrarios al desarrollo uniforme de la hoja intermedia del blastodermo. También explica el hundimiento, que da lugar á la formación de la gástrula, como consecuencia necesaria y puramente mecánica del rápido crecimiento del embrión, pues creciendo el contenido de la blástula como el cubo y la superficie como el cuadrado, debe producirse un hundimiento para facilitar el aumento de superficie y para que no se rompa el equilibrio. Este proceso sería homólogo en todos los animales, si en todos diese lugar á la formación de los mismos órganos ; pero esto no sucede, pues en algunos no sólo resulta del hundimiento el intestino, sino también la cavidad abdominal.
En este punto se halla hoy la teoría de la gastrea. Haeckel .y sus partidarios tratan de apoyarla con nuevas homologías de la formación de las hojas del blastodermo en diversas especies animales; pero en el curso de la discusión se ha puesto de manifiesto, que existen indisputables diferencias en la génesis de las hojas del blastodermo. El mismo Haeckel, para poder reunir los hechos aislados bajo un punto de vista único, se ha visto obligado á admitir varias formas de gástrulas, Según que las células resultantes de la primera segmentación sean de igual ó diferente magnitud, según que en la segmentación tome parte todo el óvulo ó sólo una parte de él, etc. Nos llevaría demasiado lejos el considerar aquí todas estas formas. Únicamente quiero hacer notar un gran progreso , realizado por la teoría de las gástrulas en estos últimos tiempos.
El reputado embriólogo ruso, Kowalewsky, ha llamado la atención en un trabajo sobre el am^hioxus, publicado en 1861, sobre un hecho, que probablemente tiene íntima conexión con la teoría de las gástrulas. Y, en efecto, ha demostrado que en muchos vertebrados el orificio del hundimiento, la llamada boca primitiva, se continúa bajo la forma de una ranura ligera con el punto de la hoja externa, que más tarde se ha de convertir en el dorso del embrión. En dicho punto se presenta uri canal que, plano al principio, se hace cada vez más profundo.
u8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Los bordes limitantes de la ranura son prolongaciones de los labios primitivos, sirviendo así aquéllas como éstos de punto de unión de las dos hojas, interna y externa. Kowalewsky ha demostrado además, que esta ranura no representa otra cosa que la futura linea primitiva (ranura dorsal) del embrión, la cual se convierte en el conducto central de la médula y del cerebro. Resulta, pues, el descubrimiento sorprendente de que al principio comuniquen entre sí las cavidades abdominal y medular. Dedúcese asimismo de los datos de Kowalewsky, que las dos elevaciones que limitan la ranura dorsal, y cuyas prolongaciones forman los labios primitivos, se convierten más tarde en las dos mitades simétricas del cuerpo, mientras el punto en que se unen por delante, representa el sitio dé la cabeza.
A la par que se discutía sobre la teoría de las gástrulas en relación con la procedencia general de todo el reino animal, han tenido lugar controversias numerosas sobre el parentesco y la filogenia de determinados grupos y clases zoológicas. Los que ahora nos interesan más, son sin duda, los trabajos relativos al origen de los animales vertebrados ; entre ellos sobresale uno también de Kowalewsky (Embriología de las ascidias sirri' pies, San Petersburgo, 1870) sobre el desarrollo de una clase particular de animales que habitan las profundidades del mar llamados tunicados, y especialmente sobre uno de sus grupos, conocido con el nombre de ascidias.
Las aseveraciones de Kowalewsky fueron muy pronto confirmadas y desarrolladas por Kupffer, de Kiel (El parentesco de las ascidias y de los vertebrados. Arch. für mikr. Anato-mie VL 1870), habiendo sido comprobadas, en cuanto á los hechos, por todas las investigaciones que recientemente han recaído sobre este punto.
Pero antes de pasar á exponer los descubrimientos dé Kowalewsky y Kupffer, séame permitido llamar vuestra atención un momento sobre la estructura de los tunicados adultos. Viven en el fondo de la mayor parte de los mares, asi en nuestros Báltico y Mar del Norte, en las praderas de algas, y forman, cuando vivos, seres á menudo muy hermosos, transparentes, de color de rosa ó amarillo pálido, gelatinosos y muy
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 1 1 9
delicados. Los unos brillan por su color vistoso ; otros son grises ó negros y opacos. Los animales forman generalmente un saco prolongado, cuya extremidad inferior cerrada está adherida al tallo de un alga ó á una piedra, mientras el extremo libre se divide en dos tubos, de los cuales uno representa la boca y otro el ano. Ambos corren paralelamente y se encuentran aplicados uno contra otro. Si se penetra por el tubo bucal en el cuerpo del tunicado, encuéntrase primero la cavidad de la boca, provista de anchos fositas de aspecto reticular, y que por servir al cumplimiento de las funciones respiratorias, puede también llamarse cavidad branquial. En el fondo de la misma se encuentra un estrecho esófago , que conduce á un ancho estómago y á un intestino muy corto. A ambos lados de éste se hallan situados los testículos y los ovarios, que vacían sus productos en los tubos de la cloaca, y que están reunidos en todos los individuos. El animal posee un corazón, un ganglio central y varias manchas pigmentíferas, los supuestos ojos; todo él está envuelto en una cubierta gelatinosa ó coriácea, que ha valido á este grupo el nombre de tunicados.
Las ascidias hacen pasar á través de su cuerpo una corriente . constante, absorbiendo por la boca el agua del mar, haciéndola pasar por las hendiduras del saco branquial ó dirigiéndola al esófago, al estómago, al intestino y á los tubos de la cloaca, por lá cual la expulsan de un modo continuo. De esta manera quedan retenidos en el cuerpo de la ascidia los pequeños habitantes animales del mar, que le sirven de alimento. Si se aproxima á uno de estos seres un instrumento punzante, escupen con la rapidez del rayo el agua que contienen, y se aplastan convirtiéndose en una masa informe y de mal aspecto, que en nada recuerda la hermosa coloración de antes. ¿En qué organismo pudiera pensarse, que difiriera más que la ascidia del tipo de los vertebrados? Si no se conociese más que la estructura de los tunicados adultos, nunca se habría tratado de establecer relación alguna entre ellos y los animales vertebrados. Y así la antigua sistemática zoológica, que únicamente tenía en cuenta la organización de los animales adultos, colocó los tunicados á gran distancia dé los vertebrados, reuniéndolos
120 REVISTA CONTEMPORÁNEA
á los moluscos para formar una sola clase, si bien es imposible desconocer que con éstos no tienen más que un parentesco muy remoto.
Y no obstante, los tunicados son precisamente los que más próximos se hallan á los vertebrados, y aun sus más cercanos parientes en todo el reino animal. Cuando se sigue el desarrollo embrionario de estos animales,, se ve que tienen una organización tanto más completa cuanto más joven es el estadio en que se las examina ; hasta el punto de que los embriones de los tunicados tengan en los primeros dias una organización, que típicamente es en un todo igual á la de un verdadero embrión de vertebrado. La larva de un tunicado á las setenta y dos horas de vida no presenta la simple forma tubular del animal per fecto, sino que tiene un cuerpo grueso con una cabeza y una extremidad caudal, tenue y movible, de manera que atendiendo á su aspecto exterior se la puede comparar á un renacuajo, conocida larva de la rana , de aspecto pisciforme. Sus órganos interiores son también muy completos. En lugar del pobre ganglio nervioso del animal adulto tienen una médula y un cerebro. De su médula [parten troncos nerviosos dispuestos por pares, tienen un ojo complicado y un oido, una cuerda dorsal bien desarrollada y un intestino, que forma varios ángulos ; en una palabra, ofrecen en la situación y desarrollo de sus órganos todo aquello, que se acostumbra á considerar como típico de los embriones de los verte brados.
Kowalewsky y Kupffer no dejaron de establecer íntimas relaciones entre las ascidias y los vertebrados y el mismo Darv^^in, haciéndose cargo de los trabajos de aquellos naturalistas, ha formulado la proposición siguiente : <ílas ascidias y los vertebrados proceden probablemente de un padre originario común, del cual en un sentido han salido las ascidias, jy en otro los vertebrados.>^
Esta opinión de Darwin sobre la interpretación que debe darse al hecho, ha sido generalmente admitida por todoslOs naturalistas, que aceptan la teoría de la descendencia. Se creía haber hallado en las ascidias el anillo de unión entre los vertebrados y los invertebrados, sin poder, sin embargo, darse cuenta
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 1 2 1
clara de los detalles referentes á la manera cómo este tránsito se verificaba. El viejo Carlos Ernesto v, Basr, el célebre Néstor de los embriólogos, que há poco ha bajado á la tumba, íxxi el primero que en un pequeño opúsculo («¿Se desarrolla la larva de las ascidias simples en el principio, según el tipo de los vertebrados?-» St. Petérsb. Academie-Berichte VIL Serie número 8, 28 Agosto), en lá cual vuelve por la uniün de las as-? cidias con los moluscos, como hacía la antigua zoología sistemática, hizo notar que si se quisiere ser consecuente dentro dé la teoría de Darwin, no se podrían considerar las ascidias como predecesores de los vertebrados, puesto que según las interpretaciones conformes á la hipótesis de recapitulación y usuales entre los darwinistas, lo que primero se muestra en el embrión es lo heredado de los antecesores. Y por lo tanto, si. las ascidias no tienen formas análogas á los vertebrados más que en los primeros periodos de su desarrollo, y si la« pierden , cuando llegan al estado adulto, debe deducirse que los precursores de los vertebrados no pueden haber sido animales parecidos á las ascidias, sino, al contrario, los antecesores de las ascidias tienen que haber sido vertebrados.
Esta idea de v. Bíer ha sido repetida y ampliada extensamente en un escrito de Antonio Dohrn, director del acuario de Ñapóles [•'Sobre el origen de los vertebrados y el principio del cambio defuncionesy> Leipzig, iSjS). Estableciendo la exactitud de la afirmación de v. Baer, que, según el razonamiento general, las ascidias no deberían colocarse al principio, sino al fin de la serie de los vertebrados ; plantea Dohrn la cuestión de si un ser tan acabado como un vertebrado, puede en el curso de los tiempos descender gradualmente á una esfera tan bajá como una ascidia.
Llega á la conclusión de que lá causa de este fenómeno debe buscarse en la vida parasitaria. Cuándo un ser—que por supuesto ha vivido hasta entonces y se ha procurado el alimento en la lucha por la existencia—deja su vida independiente y sé convierte en parásito, se hacen desde luego inútiles una porción de órganos, que el animal ha necesitado hasta entonces para el entretenimiento de su vida. Desde luego, el parásito nó
t 2 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tiene que cuidar de su alimentación, puesto que todo lo que necesita para el sostenimiento de su vida le es suministrado por su-huésped. Tampoco-tiene ya que, defenderse de sus enemigos ; pues habitando en el interior del cuerpo de su huésped, está á cubierto de persecuciones. Pero un animal que no hace uso de sus órganos, pierde pronto la facultad de servirse de ellos ;; y los órganos no utilizados sufren gradualmente un proceso de atrofia, como ha sucedido, por ejemplo, en los músculos de la oreja del hombre. No usando el hombre por regla general el aparato muscular de su oreja, ha perdido , por una parte, la propiedad de utilizarle, y por otra, dichos músculos se han reducido en él á su mínima expresión, comparados con los que se presentan en los demás mamíferos. Dohrn cita numerosos casos de esta degeneración parasitaria, tomados particularmente de los insectos. Instructivos son, sobre todo, respecto á los dos estadios de las ascidias, aquellos articulados que se mueven con libertad en el primer período de su vida, y que son parásitos cuando están desarrollados. En todos ellos sucede lo mismo que en las ascidias : el animal joven y libre tiene un desarrollo considerablemente superior al del adulto parásito.
• Dohrn llama al mismo tiempo la atención sobre un fenómeno biológico particular, que designa con el nombre de cambio de Junción. Y dice : «Un órgano no está exclusivamente destinado al cumplimiento de una función, antes al contrario, tiene siempre que atender á varias. Así el estómago no sólo sirve para empapar la papilla alimenticia con un jugo digestivo químicamente activo, sino que tiene el encargo de poner el quimo en movimiento y de pasarlo por porciones al intestino delgado, para que allí sufra ulteriores modificaciones. Para ambas funciones tiene el estómago órganos aparte, situados unos al lado de otros : para la secreción del fermento digestivo, las glándulas; para el movimiento de los alimentos, un aparato muscular. Supóngase ahora—y es posible imaginarlo—que una parte de la pared del estómago reciba el encargo de ocuparse especialmente de mover los alimentos ; en dicho punto se hipertrofiarán sin duda alguna los eletnentos musculares, mientras se atrofiarán las glándulas. De este modo rer
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 123
sultará un estómago muscular. Desde este momento, una porción del estómago se ocupará únicamente del proceso digestivo ; en ella se desarrollarán mucho las glándulas, y, por lo tanto, se convertirá en un verdadero estómago glandular. De está manera, según Dohrn, el estómago primitivamente único en el hombre, se transforma por el principio del cambio de función en otro de varios compartimentos, como el de las aves y el de los rumiantes. Dohrn suma este ejemplo y otros parecidos, deduciendo de ellos la ley del cambio de función con las siguientes palabras :
«Por la sustitución de funciones, de que está encargado un mismo órgano, resulta un cambio de forma en éste. Cada función es una resultante de varios componentes, uno de los cuales forma la función principal ó primaria, mientras las otras son accesorias ó secundarias. Si disminuye la función principal y se acentúa más una de las accesorias, modifícase la función total; la accesoria pasa gradualmente á ser principal; la total se hace otra, siendo la consecuencia de todo el proceso un cambio de forma en el órgano.»
Dohrn no se contenta con combatir la teoría que hace descender los vertebrados de padres originarios análogos á las as-cidias ; ha tratado también de sustituir á ella algo positivo, estableciendo el parentesco más próximo de los vertebrados en la clase de los llamados anélidos ó gusanos articulados, á que pertenece la sanguijuela, los gusanos de tierra , etc. Sabido es que entre los signos característicos de los anélidos debe contarse la posición del sistema nervioso, situado en su mayor parte por debajo de la cara inferior ó abdominal del intestino, donde forma una doble cadena de ganglios desde la faringe hasta el extremo posterior del vientre. Un cordón nervioso, que parte del primer par anterior, rodea por ambos lados el intestino, yendo á parar á la parte superior ó dorsal del mismo, donde se reúnen ambos nervios, formando un ganglio par, colocado por encima del intestino y llamado ganglio faríngeo anterior. Como éste es el mayor de los ganglios de un anélido, como de él parten la mayoría de los nervios que van á los órganos de los sentidos superiores del animal, como tiene además una estructura complicada , y está compuesto de varias
1 2 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
partes, se le ha comparado de. antiguo con el cerebro de los vertebrados, poniendo en parangón las relaciones, que tiene con la cadena de ganglios abdominales del gusano , y las que median entre el cerebro y la médula en los vertebrados. Ya en el primer tercio de nuestro siglo ocurrió á los zoólogos la idea 4e que para explicarse claramente la situación de los órganos de un anélido — y yo añado también los articulados de organización más complicada (insectos, crustáceos, arácnidos, etc.),—bastaba imaginar un vertebrado, en el cual las extremidades partieran del vientre en lugar de salir de la cara dorsal.
Si se piensa en un vertebrado con la espalda mirando al suelo, y se supone que sus extremidades no se dirigen hacia el vientre, sino hacía la espalda, la situación de los órganos «era casi lá misma que en los anélidos y en los articulados. La médula imitaría completamente un ganglio abdominal, pues estaría, lo mismo que éste, colocada por debajo del esófago ; pero la comparación no seria extensiva al ganglio faríngeo anterior de los anélidos y de los articulados , pues el represen-
' tante del cerebro en estos animales está situado en una cara del intestino distinta de la que ocupa la cadena abdominal, mientras en los vertebrados el cerebro y la médula se hallan colocados del mismo lado.
Ante esta dificultad se detuvo siempre la especulación de los zoólogos antiguos. Dohrn la ha vencido con la siguiente hipótesis : Piensa que la boca de los vertebrados no se ha encontrado siempre en el sitio que hoy ocupa; el cual constituye una adquisición tardía. Primitivamente debe, según Dohrn, haberse abierto el esófago en la nuca; la médula oblongada debía entonces constar de dos mitades laterales, entre las cuales pasaba el exófago. A consecuencia de esta manera de ver, la espalda de los vertebrados, que queda así destinada á llevar la boca, debía entonces corresponder á lo que hoy es el vientre. , Estas suposiciones de Dohrn, por lo demás apoyadas hasta hoy en pocos hechos, establecen una completa analogía entre los anélidos y los articulados, de una parte, y los vertebrados de otra. El anillo de los gusanos, es decir, el par de ner-
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 125
vios que reúnen la cadena de ganglios abdominales al ganglio faríngeo anterior, viene á representar la médula oblongada, mientras la espinal lo está por la cadena abdominal.
Por un camino del todo diferente llega, también Semper á la misma conclusión, es decir, que los más próximos parientes de los vertebrados no deben buscarse en el grupo de las as-cidias, sino en la clase de los anélidos.
Semper ha descubierto, en efecto, que los órganos sexuales de ciertos vertebrados inferiores (squalus), se hallan dispuestos en un todo, según el tipo de una clase de órganos que há tiempo se conocen en los anélidos, y de los cuales se sabe que tienen la misión de expulsar del cuerpo secreciones de diversa naturaleza, y también los productos sexuales. Se llaman en los anélidos órganos segmentarios, porque se repiten por pares en los segmentos del vientre de estos animales. A veces existen en todos, otras sólo en determinados segmentos del abdomen del gusano. Empiezan en la cavidad del vientre por una abertura grande en forma de embudo, desde cuyo punto tienen una forma prolongada, dirigiéndose hacia abajo para buscar la cara abdominal del gusano, y abrirse á derecha é izquierda en orificios situados á los lados del cuerpo del animal. 8u pared es glandulosa. En la época de la puesta, los productos de la generación—á la manera del huevo en el hombre—caen libres en la cavidad del abdomen, son recogidos por los embudos segmentarios, y eliminados al exterior por los conductos' del mismo nombre,
Ahora bien ; Semper ha hallado que. el primer estadio de los órganos genitales de los squalus (entre cuyas especies se cuenta el tiburón] presenta una identidad casi completa con I6s órganos segmentarios de los anélidos, y que hasta en el estado adulto conservan muchos squalus durante toda su vida conductos segmentarios típicos. Los órganos sexuales están colocados en forma de hundimientos infundibuliformes en el vientre, de tal modo, que corresponde un embudo á cada uno de los segmentos inferiores del vientre del animal. Los embudos segmentarios de la cavidad del abdomen están asociados á los hundteientos del uréter embrionario asimismo representados por hundimientos, y que á su vez conducen también al exte--
1 2 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
rior. En los puntos en que se reúnen los embudos segmenta-^ ríos, que parten de la cavidad del vientre junto con los hundimientos del uréter embrionario, se halla colocada una formación glandular de las que se llaman glomérulos. Se ve, pues, que la analogía de una parte de los órganos sexuales de los squalus'con los embudos segmentarios de los anélidos, es muy grande. Así los squalus, como los anélidos, tienen órganos sexuales conformados bajo el mismo tipo, con una porción idéntica al principio, con el mismo curso y con una terminación igual, y que sirven además, para las mismas funciones fisiológicas. Los órganos segmentarios de los anélidos y de los squalus se distinguen únicamente por un carácter insignificante, á saber: en los gusanos cada conducto se abre aisladamente al exterior , mientras en los squalus se reúnen en una terminación común, la cual, por su parte, sale al exterior.
Con gran probabilidad puede sostenerse, que este hecho constituye la analogía fundamental, que reúne los vertebrados al resto del reino animal.
Semper no ha dejado de proponer una nueva clasificación zoológica fundado en los órganos segmentarios. También divide el reino animal en protozoos y metazoos ; pero éstos no se subdividen, atendiendo á si tienen dos ó tres hojas blasto-dérmicas, sino según presenten ó no ríñones primitivos. Los que los tienen se descomponen á su vez en dos grupos : articu lados y no articulados. La clasificación de Semper fundada en esta base es como sigue ;
I." Protozoos. 2." Metazoos. a. Animales que tienen riñon embrionario. b. Animales que carecen dé riñon embrionario, o'. Articulados. p. No articulados. Los trabajos de Semper no sólo echan un puente entre los
vertebrados y los invertebrados, sino que varían en parte la significación fundamental de algunas secciones de los órganos urinarios y genitales de todos los vertebrados, y por lo tanto, también de los del hombre. Gomo lá exposición dé este punto
LAS TEORÍAS ANATÓMICAS MODERNAS 137
exigiría demasiados detalles anatómicos, no me ocuparé más del asunto, limitándome á llamar la atención sobre lo siguiente.
Hasta hoy se creía con Waldeyer (Huevó jr ovario. Leip* zig 1870) que el producto sexual masculino y el femenino se hallaban reunidos en todos los individuos. Waldeyer dice que cada vertebrado es en estado embrionario un hermafrodita, v que luego no se desarrollan más que los órganos femeninos, desapareciendo los masculinos, ó que sólo lo hacen éstos, mientras perecen los primeros. Esta manera de ver queda completamente destruida por los trabajos de Semper, quien demuestra que no es exacto que todo individuo sea un hermafrodita al principio de su existencia, sino, por el contrario, no existe más que un rudimento, y no dos, como se supone. Este rudimento único es, sin embargo, de tal naturaleza, que puede desarrollarse de dos maneras: dando lugar, ya á huevos, ya-á filamentos espermáticos.
Concluyo aquí lo qué me había propuesto decir sobre los teoremas que hoy dominan la anatomía. Habréis visto que la anatomía general dista rnucho de ser lo que hace aún pocos decenios se creía su concepto fundamental. No tiene ya el carácter anticientífico, que imprimen los hechos inconexos, todo lo numerosos posibles, que tanto preocupó en tiempos anteriores, y que permitía llegar á ser un excelente anátomo á todo el que estaba dotado de una memoria feliz. Hoy no se trata sólo de la forma adulta ; no se contentan con descomponer las partes, y con el conocimiento analítico, sino que se buscan las relaciones de los hechos aislados, y se aprecian éstos por su valor morfológico. Así se consigue tener idea de las relaciones que unen unos organismos con otros. Lo mismo hace la embriología, unida por estrecho lazo á la anatomía, y que hoy la domina por completo. Tampoco ella se contenta comparando ontogénicamente los estados de larva de un solo animal únicamente con el mismo en estado de adulto, sino que considera las metamorfosis embrionarias en relación con la organización final de las clases animales más inferiores, suponiéndolas unidas por el parentesco de la herencia.
Atendiendo al auxilio, que prestan la anatomía analítica y la
128 REVISTA CONTEMPORÁNEA
esmbriología para establecer estás comparaciones, es de esperar qiíe Se haya encontrado el camino de resolver el gpan problema planteado por la doctrina de Darwin : la primitiva solaridad del mundo orgánico, por una parte, y el desdoblamiento que ha tenido lugar filogenéticamente en el transcurso de Ios-tiempos.
ANÁLISIS Y ENSAYOS
EL POSITIVISNO O SISTEMA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, POR
PE^RO ESTASSEN, BARCELONA, JANE HERMANOS.
iln libro bueno no se recibe todos los dias en nuestras redac-;iones , y menos hoy en que reina una verdadera fiebre de
IJpublicar. El asunto pai'a muchos es puWicar ; pequeño ó grande, la cuestión es dar á la estampa un volumen, y decir : mi tomo (por lo regular de poesías). Al ver en nuestras mesas ese montón de papel impreso que diariamente viene á recordarnos la intensidad de tan terrible monomanía , más de una vez nos hemos explicado la queja tan frecuente de que en España no hay lectores. Lo cierto es que tan mal los hemos acostumbrado, que cuando por milagro se publican los buenos libros, como es y con mucho el del Sr. Estassen, temblamos de miedo, pensando si el público podrá fijar en él toda su atención.
Pero afortunadamente concurren en el libro de que hablamos, y • en el autor, circunstancias especiales. Ventajosamente conocido éste por otras obras, y con especialidad de los lectores de la REVISTA CON' TEMPORÁNEA, por SUS muy notables ensayos sobre historia y de» recho, tenía el libro, ademas, el mérito de un nacimiento estrepitoso : la reacción científica, mejor dicho y con menos embozo , la pedante ignorancia, lo anatematizó antes de que naciera ; pues es El positu vismo una serie de conferencias que el Sr. Estassen empezó y no pudo terminar en el Ateneo Barcelonés.
¿Por qué no hubo de terminarlas? Al fin del libro hay una página, página que al leerla siento cómo
«1 calor sube á mis mejillas, y que textualmente dice : lAdvertencia final.—I as dos últimas conferencias fueron pronun*
TOMO XI.—VOL. I. 9
•I 3 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
c!ada& en la Academia de Derecho, á consecuencia de un oficio que se me pasó, firmado por el Presidente y Secretario del Ateneo Barcelonés , privándome de continuarlas en el local de esta corporación, ya que el Reglamento de la misma prohibe entrar en materias religiosas. Para que se vea cómo en la quinta conferencia no traté de tales materias, las publico sin añadir ni quitar nada, ni siquiera corregir el estilo. He debido disfrazar algunos conceptos , y he hablado siempre bajo una presión indecible. Hago constar ésto para que en el extranjero sepan qué libertad científica hay en nuestro país. Sólo en el seno de la Academia de Derecho , cuyas puertas me abrió de par en par su digno Presidente D. Juan Sol, he encontrado menos presión y he podido exponer mis ideas más libremente. Sin embargo, he debido terminar mis lecciones ánres de lo que yo había calculado; así que nada ó muy poco he podido decir de la biología y de la sociología. Quería dar treinta ó cuarenta conferencias, y he terminado
,'^ la sétima; no se me culpe, pues, por mi exposición del positivismo, harto somera ;.pues á la segunda conferencia ya empezó á ponerme serios obstáculos á la exposición de mis ideas, la única que verdaderamente domina en España : la intolerancia.»
La amargura que siente el autor al escribir esas líneas es menor, mucho menor, que la que deben sentir los señores del Ateneo Barce-
.Iones, al ver hechos como ese entregados á la publicidad. Teníamos
.'entendido en Madrid que era ese centro , á semejanza del nuestro, centro científico y literario, á donde acude el pensamiento , puro de miras egoístas y políticas , á explanarse en la pura región de la cíenmela. Si en Barcelona se va al Ateneo á hablar de negocios , tomar c'afg, jugar al tresillo ó al dominó , hagan sus directores el Reglamento á su antojo , é interpreten en el sentido que les cuadre ideas rcomo las del.Sr. Estassen en su quinta conferencia; pero si sus tertulianos quieren darse barniz científico, y sus señores socios componen una corporación como la de Madrid, y con el mismo nombre, qu& se sometan á las leyes universales de toda corporación científica, y que los encargados de interpretar su Reglamento no usen cristales ide color. : Nos unimos con todas nuestras fuerzas al Sr. Estassen, y con él protestamos contra la intolerancia y el fanatismo del Ateneo Barcelonés. Y dispénsenos el Sr. Estassen si limitamos á ese centro nuestra protesta, porque no es justo el extenderla á toda España, así como tampoco el decir en la advertencia que lo manifiesta para que en el extranjero se enteren de la libertad científica en nuestro país. •L El,hecho era bastante grave para que no nos afectara á todos, y mucho más á los que están cerca de él. Nos afecta porque nos da la medida de la tolerancia que reina en aquel Ateneo ; pero ha hecho mal', con franqueza se lo decimos al Sr. Estassen, en confundir á España con el Ateneo Barcelonés. En honor de la verdad, los que amamos la libertad científica rio podemos ni debemos quejarnos de la
ANÁLISIS Y ENSAYOS 131
España actual. En el libro y en la Revista, en los Ateneos, que no son como eí Barcelonés, y en las escuelas libres, la ciencia encuen-
• tra seguro amparo, y el pensamiento puro en nada ha temido hasta hoy ver cortado su vuelo. ¡Ojalá que siempre disfrutemos de esta libertad científica! Es cierto que mayor podría tenerse, y que es de desear queea los centros oficiales impere también en absoluto; pero mientras nos dejen practicarla á nuestro modo á los que la queremos y amamos, nada podemos decir.
Vamos ahora al contenido del libro, al positivismo y ásu exposición.
Las siete conferencias de que se compone, aunque incompletas, como el mismo autor nos ha hecho saber, son, sin embargo, suficientes para revelar las notables condiciones que adornan al Sr. Estas, sen. Método sencillo en la exposición, claridad en las ideas, facilidad en la unión de los conceptos que seanalizan, son todas las condiciones que pueden pedirse á todo libro de propaganda, y que en éste doblemente resaltan por la originalidad que en todo él abunda. No es así el libro del Sr. Estassen, un mero extracto de Comte, expuesto en •forma fácil y agradable, sino, á la vez que un libro de propaganda, fruto seguramente de una inteligencia avezada á marchar por pío-pía cuenta.
Después de leer la obra del Sr. Estassen nos hemos preguntado diferentes veces: ¿es positivista el expositor del positivismo? ¿Positivista en su verdadero sentido, es decir, comtista? Siempre nos hemos contestado negativamente. Y no se sorprenda el Sr. Estassen, que no es esto decirle que no sabe lo que es. Nada dé ello. Mucho pesa para nosotros su opción en muchos puntos, discutidos entre los filósofos ingleses y los positivistas franceses, por éstos últimos ; las recriminaciones que á Herber Spencer traslada, no queriendo discutirlas ni disiparlas, su constante adhesión á los principios de Comte y Littré; pero todo ello no compensa una idea constante en todos los demás, una idea madre, por decir así, de todos sus pensamientos y que está en abierta oposición con el positivismo francés : esa idea madre en el Sr. Estassen es la evolución, que de ninguna suerte puede tener cabida en el credo comtista.
Y no le pese al autor. El Comtismo es imperfecto : es seguramente una de las manifestaciones más geniales del pensamiento humano : á falta de otros, seguramente sería el que mejor podría llamarse sistema de las ciencias experimentales ; pero hay contra él, á más de argumentos y razones de mucha fuerza, uno muy simple que lo desbarata y cuya solución encomendamos á los positivistas. Dicen éstos, las cosas son hechos : no hay más que hechos, y sus leyes, en resumen, no son más que hechos generales. No. Las cosas no son Hechos ni leyes. Porque los hechos mismos ¿qué son? Representaciones que de las cosas nos hacemos. Y estas representaciones ; cómo se forman?
I 3 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
De aquí el estudio de nuestra condición y como consecuencia siempre, una invariable, por lo menos, á saber: que lejos de ser los hechos fenómenos exteriores, en realidad, todo es interior, y subjetivo. De ahí también una consecuencia diametral al positivismo : dice éste, siendo todo fenómenos exteriores, la psicología no existe, mientras que la verdadera consecuencia es : en el fondo, todo, absolutamente todo, aunque venga del exterior, como sólo lo conocemos después de las modificaciones que nuestra naturaleza psico-física las hace' pasar; todo, repetimos, es subjetivo, y por tanto, no hay más que psicología.
A esto lleva toda la ciencia moderna. Estas conclusiones no son hijas de un sistema filosófico, son las que resultan de la fisiología, de la física. No son los filósofos los que nos las han dado á conocer, sino los naturalistas asombrados ellos mismos de que esos resultados fueran ya apuntados por un filósofo, por Kant.
Poco espacio tenemos para seguir examinando este libro. A mucho se presta su 'método é importancia, y lo menos que podemos hacer es animar, más aún, rogar al autor que siga en ese camino, y desear que todos los años se publiquen dos libros siquiera como el del señor Estassen.
JOSÉ DEL PERO JO.
Madrid i5 de Setiembre de 1877.
"Propietarios gerentes: TE ROJO HERMANOS.
t lPOSRAF.-ESTEBEOTIPÍA PEROJO
Mendizabal, 64
ÍEL AMIGO FRITZ
POR
E R C K M A N N C H A T R I A N
{Continuación.}
abus, recordando ésto, quedó' satisfecho, y sin completar el cesto, dijo :
—Ya hay bastantes : si pusiera una botella más de Ca-pucins todos acabaríamos debajo de la mesa, y como
decía mi padre á menudo : «se debe usar de este vino, pero nunca abusar.»
Y colocando con precaución el cesto fuera del tinglado, cerró la puerta con cuidado, la volvió á poner las cadenas y echó á andar por el camino que conducía á la primera bodega; al paso completó el cesto con una botella de rom añejo que buscó en un pequeño armario colocado entre dos machones de la bóveda baja, y por fin volvió á subir , parándose cada vez que necesitaba echar las cadenas á las puertas. - Al llegar al portal, ya sintió el ruido de las cacerolas y el chispor
roteo del fuego en la cocina ; Katel había vuelto del mercado, todo estaba preparado, esto le satisfizo. ,
Subió, pues, y parándose en el pasillo en el quicio de la puerta de la cocina, dijo.
—Ya están aquí las botellas ; es preciso, Katel, que te excedas á tí. misma y nos hagas lo que se llama una buena comida... pero muy buena.
—Descuide V., señor, respondió la cocinera á quien le incomodaban las reconvenciones : ¿le he disgustado alguna vez en veinte años?
TOMO XI. VOL. II. ' °
134 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—No, Katel, no, al contrario; pero tú sabes que se puede guisar bien, muy bien y superlativamente bien.
—Haré lo que pueda, dijo la vieja; creo que no se me puede pedir más.
Kobus, observando sobre la mesa dos patos, un soberbio trozo de carne para el asado, trucbitas para el frito y un hermoso patéfois gras, calculó que todo saldría bien y se tranquilizó.
—Está bien, está bien, dijo al irse, esto marchará, ¡já! ¡já! ¡já! ¡cómo nos vamos á reirl
En lugar de entrar en el comedor de diario, tomó por el corredor-cito de la derecha y se detuvo delante de una gran puerta, dejó el cesto en el suelo, metió la llave en la cerradura y abrió ; era el salón de gala de los Kobus; sólo se comía allí cuando repicaban gordo. Las persianas de tres grandes ventanas que había en el fondo estaban cerradas, y la poca luz que por ellas atravesaba en un dia tan nublado, descubría en el fondo muebles viejos, butacas amarillas, una chimenea de mármol blanco, y por las paredes grandes cuadros cubiertos de percalina blanca.
Fritz abrió las ventanas y empujó las persianas para renovar el aire. Este salón, tapizado con ríiuebles de roble, tenía un aspecto un tanto majestuoso y digno; se comprendía á primera vista que allí se había comido bien de padres á hijos.
Fritz quitó los parios que cubrían los cuadros ; eran retratos de familia ; el uno representaba al consejero del elector Federico Wilhelm en el año de gracia 1715 , Nicolás Kobus; con su inmensa peluca de tiempo de Luis XIV, traje color de café, anchas mangas con vueltas hasta los codos y chorrera de finísimos encajes-; su cara era ancha, cuadrada y digna. Otro retrato representaba á Frantz-Sepel-Kobus, porta-estandarte del regimiento de dragones de Leissingen con el uniforme azul celeste, galoneado de plata, charretera blanca en el hombro izquierdo, el pelo empolvado, y el tricornio echado sobre la oreja : representábannos 20 años á lo más, y parecía fresco como un capullo de rosa. Un tercer retrato representaba á Zacarías Kobus, el juez de paz, con traje negro ; tenía en la mano una caja de rapé, y llevaba peluca con coleta.
Estos tres retratos, de gran tamaño, eran pinturas hechas á conciencia, y dejaban adivinar que los Kobus habían podido siempre pagar con largueza á los artistas encargados de transmitir su efigie á la posteridad. Fritz tenía gran seipejanza con todos ellos, esto es, los ojos azules, las narices aplastadas, la barba redonda y con un hoyito, la boca muy hundida y el aire satisfecho de la vida.
En fin, á la derecha en la pared y en frente de la chimenea, había un retrato de mujer ; la abuela de Kobus, fresca, risueña, con la boca entreabierta para dejar ver la dentura más bonita que puede imaginarse, el pelo elevado en forma de barco, y el vestido de terciopelo azul celeste bordado de rosa.
EL AMIGO FRITZ l 3 5
Al mirar ésta pintura, se ocurría pensar en las envidias que habría despertado el abuelo Frantz Sepel, y se admiraba que su nieto fuera tan poco aficionado al matrimonio.
Todos estos cuadros, rodeados de grandes molduras doradas, producían un gran efecto sobre el fondo Oscuro del elevado salón.
Sobre la puerta se veía una especie de moldura que representaba al amor arrastrado en un carro por tres palomas. En fin, en todos los muebles, en la altura de las puertas de los armarios, la antigua Chi-
formiére de palo de rosa, el aparador de roble con hermpsas cestas de frutas talladas, la gran mesa ovalada y de patas retorcidas, hasta en £l entarimado de encina empalmado, alternando el amarillo con el negro, en todo, se reconocía á primera vista la buena posición ocupada por la familia Kobus en Hunennbourg durante ciento cincuenta años.
Fritz después de abrir las persianas arrastró la mesa, y merced á sus rodajitas la llevife hasta la mitad de la sala : fué en seguida á .abrir aquellos grandes armarios incrustados en la pared, y de dobles puertas que llegaban desde el techo al suelo. En uno tenía la ropa de mesa, finísima, inmejorable y colocada en una multitud de tablas del armario ; en el otro la vajilla de magnífica porcelana sajona antigua, floreada, moldeada y dorada, las pilas de platos colocados en la pa,rte inferior, y sobre ellos todos los demás servicios, es decir, las soperas, tazas, salseras, azucareros, etc., y luego la plata ordinaria metida en un canastillo.
Kobus eligió un buen mantel adamascado, lo extendió cuidadosamente pasando las manos por encima para quitar los dobleces, y haciendo nudos en las puntas para que no arrastrasen. Todo esto lo hizo con parsimonia, con gran seriedad, poseído de su papel. En seguida •cogió una pila de platos servilleteros y los colocó sobre la chimenea, y después otra de platos soperos. Trajo inmediatamente un centro de mesa de cristal grueso y tallado en forma de grandes diamantes, grandes copas en que el vino tinto simula los reflejos del rubí y los del topacio, los blancos. Por fin colocó los cubiertos en la mesa, los unos en frente de los otros, dobló con cuidado las servilletas en forma de barquilla ó mitra, y dirigió diversas visuales tan pronto por la derecha como por la izquierda para cerciorarse de la simetría.
Cuando se engolfaba en esta faena, tomaba un aire de recogimiento inexplicable, apretaba los labios y fruncía el ceño.
—Aquí, decía en voz baja, colocaré al gran Federico Shoulz del lado de las ventanas y espaldas á la luz, en frente el recaudador Christian Haan, Josef en este otro lado y yo enfrente; muy bien... así está perfectamente ; cuando abran la puerta , lo veo todo de antemano, y sabiendo lo que van á servir podré hacer señas á Katel para que se aproxime ó espere, ¡magnífico! Ahora colocaré las copas ; á la derecha la de Burdeos para empezar ; en medio la de Ru-•desheim y después la de Johannisberg de Gapucins. Cada cosa ,en su lugar ; las vinagreras sobre la chimenea, la sal y pimienta en la
I 3 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
mesa ; me parece que está ya todo completo, me atrevo á asegurar... ¡ Ah , el vino 1 Como ya hace calor es preciso enfriarlo, y para eso lo pondremos en una cubeta sobre el pozo , pero separaré el Burdeos, que debe beberse tibio, y se lo advertiré á la vieja Katel.
Ahora es preciso que me afeite, que me mude y me componga... me pondré mi levita de color de café : esto marcha, Kobus; ¡já, já, )á! qué fiesta de la primavera... hace un dia magnífico! ¡Hola, el gran Federico está ya paseando por la plaza, no puedo perder un minuto!...
Fritz se marchó, y al pasar por la cocina previno ó Katel que pusiera á enfriar los vinos y á calentar el Burdeos; estaba radiante de alegría, y al entrar en su cuarto tarareaba :
—Tra, lá , lá... que vuelve el verano ya... chin, chin! El olor confortante de la sopa de cangrejos se percibía en toda la
casa, y la gran Frentzel, la cocinera del Bceuf Rouge, avisada de antemano , llegaba en aquel momento para ayudar á la vieja Katel que no podía sola atender á la cocina y al comedor.
Serían las once y media en la iglesia de Laurdolphe, y los convidados no podían tardar mucho.
IV.
¿ Hay nada más agradable en el mundo que sentarse á la mesa con cuatro ó cinco amigos, en el tradicional comedor de sus antepasados y poniéndose con gravedad la servilleta atada al cuello, servir sendas cucharadas de una sopa deliciosa de colas de cangrejo, que embalsaman el ambiente, y pasar los platos diciendo : «Pruébenla ustedes, señores, y díganme con franqueza qué les parece?»
¡ Con cuánta felicidad se empieza una comida de esta especie, con las ventanas abiertas, dejando ver el azul puro del cielo de la primavera ó el otoño I
i Con qué aire de recogimiento le miran á uno, cuando empuña el gran cuchillo de mango de cuerno y se dispone á descuartizar la hermosa pierna de carnero, ó que con la pala de plata intenta partir con delicadeza por el centro un magnífico salmón que viene con la boca llena de peregil!
Después, al coger por detras de la silla una botella y colocarla entre las piernas para destaparla sin sacudidas, \ con qué cara de satisfacción os miran diciendo : qué vendrá ahora?
i Ahí lo confieso ; es un gran placer ver reunidos á los amigos y decir entre s í : «Dios mediante, se reproducirá esto el año que viene por este tiempo, y así seguirá repitiéndose hasta que Dios disponga que vayamos á dormir en paz en el seno de Abraham.»
Y cuando á la quinta ó sexta botella se animan los semblantes; cuando los unos se sienten inclinados á dar gracias á Dios, que les colma de bendiciones, y los otros á celebrar las glorias de la vieja
EL AMIGO FRITZ i S /
Alemania, sus pasteles, sus jamones y sus vinos suculentos; cuando Kasper se enternece y pide perdón á Michel de haberle guardado rencor, sin que Michel lo haya notado nunca, y que Christian, con la cabeza caida sobre el hombro rie por lo bajo pensando en el padre Bishoff, muerto hacía diez años, y que él había ya olvidado; cuando unos hablan con otros de música y todos lo hacen á la vez, parándose de cuando en cuando para echar una carcajada; entonces, la alegría y los placeres llegan á su colmo y parece que se ha transportado á la tierra el Paraíso, el verdadero Paraíso.
Este era, pues, el estado en que se encontraban en casa de Fritz Kobus, hacia la una y media de la tarde; el vino añejo había producido ya su efecto.
El gran Federico Shoulz, antiguo secretario del'padre Kobus y sargento que fué de la landwer el año 1814, con su levitón azul, su peluca con coleta, de grandes brazos y largas piernas, la espalda recta y la nariz puntiaguda, accionaba de un modo extraño, relatando la manera cómo se había salvado durante la campaña francesa en un cierto pueblo de la Alsacia, donde se vio obligado á fingirse el muerto, mientras que dos campesinos le robaban las botas ; apretaba mucho los labios, rechinaba los dientes y exclamaba como si estuviese todavía en aquella crítica posición. \ No me movía! porque pensaba : i Si te mueves, son capaces de clavarte la horquilla por la espalda 1
Le refería este acontecimiento al recaudador Haan, que parecía le escuchaba, y que con la cara morada, el estómago abultado á manera de tonel, la corbata lacia y medio deshecho el nudo, los ojos velados por las lágrimas, y la risa en los labios, no hacía sino pensar en la próxima apertura de la caza. De cuando en cuando se incorporaba como para contestar algo ; pero se recostaba nuevamente con lentitud en su sillón y dejaba su manaza, llena de sortijas, sobre la mesa cerca de la copa.
Josef estaba serio, su cara cobriza denotaba que estaba como en contemplación interior ; había echado para atrás su gran cabellera, y su mirada penetrante la fijaba en el cielo azul que divisaba por lo alto de las ventanas.
Kobus se desternillaba de risa oyendo al gran Federico : su ancha nariz le cubría la mitad de la cara, y sus pómulos sacados y elevados por la risa, completaban en su fisonomía la apariencia de una careta.
—Vaya, bebamos una copita más. La botella no está si no por la mitad.
Los demás bebían pasando la botella de mano en mano. En este momento se presentó el viejo David Sichel y no es fácil
pintar los gritos de entusiasmo con que se le recibió. —¡Viva David!... ¡Ya está aquí David!... Bien venido seas!...
entra!... El viejo rabino lanzando una mirada escudriñadora sobre las fuen
tes vacías, los restos de los pasteles ya descuartizados, las botellas
l 3 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
destripadas y todo aquel conjunto, comprendió al momento el ton» á que había subido la fiesta y se sonrió maliciosamente.
— ¡Hola, David! ya era tiempo, exclamó Kobus, si tardas diez minutos más, mando á los gendarmes en tu busca. Te estamos aguardando hace más de media hora.
—En todo caso no lo habéis hecho en medio de los sollozos de Babilonia, contestó el viejo rebbe con aire burlón.
—¡Sólo faltaba eso! dijo Kobus haciéndole lado ; vamos, toma una silla , viejo, y siéntate. ¡Cómo siento que no puedas probar este pastel, está delicioso!
—Sí, replicó el gran Federico, pero para este treife (i) no es posible ; el señor ha hecho los jamones, los embutidos y las salchichas para que nos las comamos nosotros.
—Y también las indigestiones, replicó David riéndose por lo bajo. ¡Cuántas veces tu padre Johann Shoulz me ha dicho lo mismo! Es una broma de familia que heredáis de padre á hijos, como la peluca de coleta y la .gorra de terciopelo con dos bucles. Si tu padre hubiese sido menos apasionado del jamón, las salchichas y embutidos, estaría hoy tan bueno y tan fuerte como estoy yo. Pero vosotros, shande, no queréis entenderlo y hoy uno, mañana otro, os dejais coger, como ratones en la ratonera, por amor al tocino.
—Miren el viejo posehé-israel, con lo que nos sale, hablando de que tiene miedo á las indigestiones, como si la ley de Moisés no le prohibiera comer estas cosas.
—Calla, dijo David gangueando, lo digo para las gentes que no-entienden otra cosa ; pero esta razón os debe bastar ; es muy poderosa para un sargento de la landwher, que se deja robar las botas en urí pueblo de la Alsacia ; las indigestiones son casi tan temibles como los horquilleros.
Entonces prorumpieron en una inmensa carcajada, y Federico levantando el dedo le dijo :
—¡David, yo te atraparé luego! Pero no supo qué contestar y el viejo rabino reia á carcajadas con
los demás. La gran Frentzel de la posada del Boeuf-Rouge, después de quitar
los platos y fuentes de la mesa, llegó con una bandeja cargada de tazas,, y detrás Katel con otra en que conducía las cafeteras y los licores.
El viejo rebbe se colocó entre Kobus y Josef. Federico Shoulz. sacó su pipa de Ulma y Fritz fué á buscar al armario una caja de cigarros. Pero cuando apenas habia salido Katel y la puerta estaba aún abierta, se oyó una vocecilla fresca y alegre que decía :
—¡Vamos! buenos dias, señorita Katel; ¡vaya una comida que ha habido aquí! no se habla de otra cosa en el pueblo.
—¡Chist! le replicó Katel.
(I) Declarado impuro por la ley de Moisés.
EL AMIGO FRITZ I 3 9
Y le cerró la puerta. Todos en el comedor habían fijado su atención en aquella voce-
cita y Haan dijo : —¡Bonita voz! ¿habéis oido? bueno es el cántico, Kobus, ¿qué os
parece? —¡Katel!... ¡Katell... gritó Kobus, volviéndose atónito. —Señor, ¿se me ha olvidado algo? preguntó Katel. —No; pero ¿quién está ahí? —Es Suzel, la hija de Christel el arrendatario de Meishental. Trae
huevos y manteca fresca. —¡Ah! ya ; es Suzel. —Pues dile que entre. Ya hace cinco meses que no la veo.
. Katel, volviéndose, dijo : —Suzel, que te llama el señor. —No puedo entrar, señorita Katel; no estoy vestida. —¡Entra, Suzel! gritó Kobus. Entonces apareció en el quicio de la puerta una muchachita de
unos 15 años , fresca como el capullo de una rosa , rubia , blanca y "Sonrosada ; con los ojos azules, la naricita recta y fina, los labios graciosamente ondeados , y vestida con una falda blanca y un corpino azul: llevaba la cabeza baja, y estaba como avergonzada.
Todos los amigos la miraron con aire de admiración; y Kobus mismo se quedó sorprendido al verla.
—¡Cómo has crecido, Suzel! la dijo. Pero entra, no tengas miedo; no te vamos á comer.
—¡Ah! ya lo sé, Sr. Kobus ; pero como no estoy vestida... —¡Vestida! dijo Haan. ¿No están siempre bien vestidas las niñas
bonitas? —Entonces Fritz se volvió hacia Haan , y le dijo levantando los
hombros. •—¡Haan! ¡Haan! que es una niña... una verdadera niña... Entra,
Suzel, tomarás café con nosotros. Katel, trae una taza para la pequeña.
—No, señor; yo no me atrevo, Sr. Kobus, replicó la muchacha. —Vamos, Katel, pronto. Cuando la vieja sirviente volvió con la taza , Suzel, encarnada
hasta los ojos, estaba sentada en el borde de la silla, y derecha como un palo, entre Kobus y el viejo rebbe.
—¿Cómo va por la quinta, Suzel? ¿Está bueno tu padre Christel? —Sí, señor ; gracias á Dios , contestó la muchacha. Está perfecta
mente ; y mi madre también. Me han encargado tantas cosas para usted...
—Que sea enhorabuena; me alegro mucho. ¿Habéis tenido mucha nieve este año?
—Dos pies alrededor déla quinta, durante tres meses; sólo se han necesitado ocho dias para que se derritiese.
1 4 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—¿Entonces los sembrados han estado cubiertos? —Sí, Sr. Kobus. Ya está brotando todo ; la tierra verdea ya. —Está bien; pero tómate el café, Suzel. ¿No te gusta quizás? ¿Quie
res mejor un vaso de vino? —No , señor ; me gusta mucho el café, Sr. Kobus. —El viejo rebbe miraba á la niña con aire tierno y paternal; que
ría servirle él mismo el azúcar en el café, diciendo : —Eres una niña excelente , lo que se llama una buena muchacha;
pero demasiado miedosa. Vamos , Suzel, toma un sorbito; con eso tomarás alientos.
—Gracias , Sr. David, respondió con su vocecilla. Y el viejo rebbe se alegró, mirándola con aire tierno mojar los
labios en la taza. Todos contemplaban con placer esta muchacha tan dulce y tímida.
Josef también se sonreía. Había en ella como un perfume de los campos, algo de primavera y de ambiente, de risueño y dulce, como el canto de la alondra entre los trigos. Al mirarla parecía transportarse uno al campo, á la quinta después del deshielo de las nieves.
—¿De modo que todo empieza á verdear? replicó Fritz ; ¿se ha' empezado ya el cultivo ?
—Sí, señor Kobus ; la tierra estaba todavía húmeda , pero con los ocho días de sol que llevamos se habrá secado y podrá empezar el trabajo ; dentro de quince días tenemos ya rabanitos. ¡Ah! mi padre quisiera hablar con V. , estamos siempre tras de V. esperándole todos los dias. La Blanchette parió la semana pasada y su cría está bien ;es una ternerita blanca.
—¡Una ternera blanca! me alegro. —Sí; las blancas dan más leche y ademas son más bonitas. Hubo un momento de silencio; Kobus viendo que la muchacha
había tomado ya el café y que estaba cortada, le dijo : —Vamos, hija mia, me alegro mucho haberte visto ; pero como
te encuentro cohibida entre nosotros, vete con la vieja Katel, que te espera, y dile de mi parte que te ponga en la cesta un buen trozo de pastel y una botella de vino para que se lo lleves á tu padre.
—Gracias, Sr. Kobus, repitióla muchacha levantándose con ligereza, y haciendo una graciosa reverencia echó á correr.
—No te olvides de decir que dentro de quince dias lo más tarde iré por allí, dijo Fritz.
—No, señor, no lo olvidaré ; se alegrarán mucho. Salió volando como el pájaro de su jaula; y el viejo David, con los
ojos chispeantes de alegría, exclamó : —Es una muchacha preciosa, en toda la extensión de la palabra;
de seguro será dentro de poco una buena madre de familia, no lo dudo.
—Una madre de familia, ya lo esperaba yo ; porque este viejo po-sehé-israel no puede ver una muchacha ó un muchacho sin pensar en
EL AMIGO FRITZ I 4 I
seguida en casarlos; y diciendo esto reía ácarcajadas, ¡já, já, já! —Pues qué, ¿hay algo de extraño en lo que he dicho? replicó el
viejo rebbe con la perilla erizada; lo digo y lo repito : una buena madre de familia^ ¿ Qué mal hay en eso? Dentro de dos años esta mu-chachita podrá haberse casado y tener un niño blanco y sonrosado en los brazos.
Vamos, viejo, cállate, que estás chocho. Yo chocho... tú sí que lo estás ; cuando no se toca este punto, tie
nes bastante buen juicio, pero en llegando á él desvarías como un loco.
—Bien ; de modo que ahora soy yo el loco y David Sichel el razonable. ¿Qué idea tan extravagante la de este viejo que quiere casará todo el mundo?
—¿No es el destino del hombre y la mujer? ¿No dijo Dios desde el principio del mundo «creced y multiplicaos»? ¿No es una locura querer marchar contra lo ordenado por Dios, querer vivir...
Pero Fritz se puso entonces á reir de tal manera, que el viejo rebbe palideció de coraje.
—Te ries, le dijo ; es muy fácil reírse. Aunque te estés haciendo )á já, jé jé ó jí jí hasta la consumación délos siglos, ¿probarás algo con eso? Si alguna vez discutieras en serio conmigo este punto, te aplastaría con mis argumentos. Pero si te ríes, abres tu bocaza y ¡ já, já, já! Tu nariz se extiende por los carrillos como una mancha de aceite y con esto crees haberme vencido. No es así, Kobus, no es así como se discute.
Al hablar de esta manera hacía el viejo rebbe gestos tan cómicos, imitaba la risa de Kobus con muecas tan grotescas , que todo el mundo se echó á reir, y el mismo Fritz tuvo que meterse los puños en el estómago para no reventar.
—No no es eso, prosiguió David con igual vivacidad. Tú no piensas, no has refiexionado.
—Yo no hago más que esto, dijo Kobus secándose las lágrimas que corrían por sus grandes carrillos ; sí; me rio de tus ideas extravagantes. Tú me crees más inocente de lo que soy. Mira, hace quince años que vivo tranquilo con la vieja Katel, y lo tengo arreglado todo en mi casa á mi gusto. Cuando quiero, me paseo, me siento, duermo, tomo una copa de cerveza ; si se me ocurre convidar á tres ó cuatro amigos , los convido, ¡y quieres hacerme cambiar en todo! ¡ Quieres traerme una mujer que vuelva todo lo de arriba á abajo! ¡Francamente, David, eso es demasiado!
—Crees, Kobus, que siempre has de ser lo mismo. Desengáñate, muchacho ; los años pasan, y según la vida que tú haces, preveo que e\ dedo gordo del pié te indicará muy pronto que los placeres han concluido. ¿Entonces necesitarás una mujer?
.—Tendré á Katel. —La vieja Katel ha vivido tanto como yo. No tendrás más recurso
142 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que tomar una criada, que te saquee y te gruña y tú sufrirlo todo, suspirando y sin poderte mover del sillón, porque la gota te lo impedirá.
—¡Bah! deja, Fritz; si eso sucediera... entónceí como entonces, ya tendré tiempo de prevenirme. Mientras tanto soy feliz, completamente feliz. Si yo me casase, y aun suponiendo que tuviese la mejor suerte, que mi mujer fuese excelente, buena, hacendosa y todo lo demás, necesitaría al menos David, que la acompañase á paseo, al baile de la bourg-maestre ó la subprefecta ; me haría variar de costumbres ; tendría que renunciar á la pipa... no podría llevar el sombrero sobre la nuca ó sobre la oreja, como mejor me acomodara, llevar la corbata medio desatada, en fin, sería una vida terrible, insoportable ; me tiemblan las carnes al pensarlo. Ya ves que razono mis asuntillos casi como un viejo rebbe cuando reza en la Sinagoga. Ante todo, hemos de tratar de ser felices.
—Tus razonamientos son falsos, Kobus. —¿Cómo, no tengo lógica? ¿No buscamos todos la felicidad? —No, no es ese nuestro destino ; si lo fuese, seríamos todos felices ;
no se vería tanta miseria ; Dios nos hubiese dado medio de llenar el objeto, y todo se reduciría á quererlo hacer. De la misma manera Kobus, que quiere que el pájaro vuele y le da alas ; que los peces naden y les pone aletas; que los árboles den frutos en una estación determinada y los dan, del mismo modo cada ser recibe los medios de llenar su misión. Y puesto que el hombre no tiene medios de ser feliz, porque es casi seguro que no hay en este momento en la tierra un solo hombre que sea feliz y tenga la seguridad de continuar siéndolo toda la vida, claro es que el hombre no ha nacido para ser feliz ; que Dios no lo quiere.
—¿Y entonces, qué quiere, David? —Quiere que merezcamos la felicidad, y eso es muy distinto, Ko
bus ; porque para merecerla, en este mundo miserable ó en la otra vida, es preciso empezar por cumplir nuestras obligaciones, y la primera de éstas es crear una familia, tener mujer é hijos, educarlos honradamente y transmitir á otros nuestra vida, que sólo nos la dieron en depósito.
—Qué ideas tan singulares tiene este viejo rebbe , dijo Federico Shoulz llenando la taza de kirschenwasser, cualquiera creería que siente lo que dice.
—Mis ideas, lejos de ser extravagantes, son justas, replicó David con gravedad. Si tu padre el panadero hubiera discutido como tú, y no hubiera querido sino desembarazarse de estorbo y hacer una vida inútil para la sociedad ; y si el padre Zacarías Kobus hubiera hecho eso mismo, no estaríais hoy aquí con las narices rojas y el estómago repleto, regocijándoos á expensas de su trabajo. Podéis reíros del pobre rebbe, pero él tiene la satisfacción de deciros lo que piensa. Esos viejos bromeaban también algunas veces, pero cuando
EL AMIGO FRITZ ¡43
se hablaba en serio, discurrían con seriedad, yes puedo asegurar que en vosotros cifraban su mayor felicidad. ¿ Te acuerdas, Kobus, cuando tu padre después de lo grave que estaba en eltribunal, volvía á su casa entre once y doce con el protocolo debajo del brazo, qué alegre se ponía al divisarte jugando á la puerta? i Cómo cambiaba su fisonomíal ¡Qué satisfacción interior se reflejaba en su semblante! ¡Parecía como iluminado por un rayo de sol! y ¡qué feliz era cuando en esta misma habitación te hacía saltar sobre las rodillas y tú le decías mil tonterías, como acostumbrabas! ; Busca en tu bodega la meior botella de vino, y veremos si experimentas el placer que él, si te ries como él, si brillan tus ojos rebosando alegría y si te pones á cantar la tonadilla de Los tres húsares, como él lo hacía para divertirte!
—¡David, exclamó Fritz enternecido, hablemos de otra cosa! —¡No! toaos los placeres de soltero, el vino que bebéis y las bro
mas que tenéis, no son nada... son miseria, al lado de la felicidad de la famiha ; en ella se encuentra la verdadera felicidad, porque se halla el cariño , por ella alabais al Señor que os ha llenado de bendiciones. Pero no sois capaces de comprender esto ; os hablo de lo que creo más verdadero y más justo y ni siquiera me escucháis. .
Al hablar así, el viejo rebbe parecía conmovido ; el obeso recaudador Haan le miraba con los ojos espantados, y Josef murmuraba de vez en cuando algunas palabras confusas.
—¿Qué piensas de esto, Josef? le dijo Kobus al bohemio. — Pienso lo mismo que David; pero no puedo casarme, porque
ando á la intemperie y mis hijuelos podrían morirse en el camino. Fritz se había quedado como absorto. —¡Sí, no habla mal para ser un viejo posehé-israel!—replicó rién
dose,—pero yo sigo con mi idea, soy soltero y así seguiré. —¡Tú!—exclamó David.—Pues óyeme, Kobus, lo que te voy á
decir. No me tengo por profeta y nunca he tenido pretensión de serlo, pero me atrevo á predecirte que te casarás.
—¿Qué me casaré? ¡já! ¡já! ¡já! no me conoces bien, David. —¡Tú te casarás!—insistió David gangueando, ¡tú te casarás! —Apuesto á que no. —No apuestes, Kobus, que vas á perder... —Bueno, pues... te apuesto... ¿qué apostaré?... te apuesto mi
trozo de viña de Sarrebourg, sabes, aquel trocito que produce tan buen vino blanco, ya lo conoces, rebbe, mi mejor vino...
—¿Contra qué? —Contra nada. —Pues aceptado—respondió David—ustedes son testigos de que
acepto ; beberé buen vino de balde y después lo beberán también mis dos'hijos ¡já! ¡já! ¡já!
—Puedes estar tranquilo, David—dijo Kobus—que ese vino no se os subirá á la cabeza.
1 4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—Bien, bien..., yo acepto; dame la mano, Fritz. —Aqvií la tienes, rebbe. —¿No vamos á refrescar al Gran Cerf? —Sí, vamos á la cervecería para completar el dia ; válgame Dios
cómo hemos comido. Todos se levantaron y cogieron los sombreros. El obeso recauda
dor Haan y el gran Federico Shoulz marchaban delante, inmediatamente les seguían Kobus y Josef, y detras de todos el viejo David Sichel: todos iban alegres y bulliciosos. Subieron cogidos del brazo por la calle de Capuchinos y entraron en la cervecería del Grand Cerf, en frente del antiguo mercado.
V.
Hacia las nueve de la mariana siguiente, abandonaba la cama Fritz Kobus, y apoyado en el quicio de ella mientras se ponía lentamente las botas, con aire melancólico hacía las siguientes reflexiones:
—Hemos bebido ayer demasiada cerveza, murmuraba rascándose por detias de las orejas ; esta bebida arruina la salud. Mejor hubiera sido que hubiéramos tomado una botella más de cualquier vino y suprimido algunos vasos de cerveza.
En seguida, levantando la voz, exclamó : —¡Katel, Katel! La vieja criada apareció en el quicio de la puerta, y al verle boste
zar, con los ojos inyectados y la cabellera enmarañada : —¡Jé, jé, jé! le dijo riéndose ; ¿tiene V. dolor de cabeza, Sr. Kobus? j—Sí; la cerveza tiene la culpa... no me volverán á atrapar. —¡Ya! Eso mismo dice V. todos los dias, replicó la vieja riéndose. —¿Qué podría yo tomar para entrar en caja? interrogó Fritz. —¿Quiere V. un poco de té? —¡No me hables de té! Si me dijeras un buen plato de sopas^ de
ajos, en buen hora, y después, espera... —¿Una oreja de ternera á la vinagrilla? —Sí, eso es ; una oreja á la vinagrilla! ¡Qué mal hacemos en to
mar tanta cerveza. Pero á lo hecho, pecho, y no hay que pensar más en ello; despáchate, Katel, que voy en seguida.
Katel entró en la cocina, riéndose, y Kobus , al cabo de un cuarto de hora, acabó de lavarse, peinarse y vestirse. Apenas podía mover los brazos ni las piernas ; por fin se puso el capote, y enti;ó en el comedor sentándose á tomar la sopa de ajos, que le sentó perfectamente ; comió en seguida la oreja á la vinagrilla, y echó un buen trago de Forstheimer para concluir. Tenía todavía la cabeza pesada y se quedó contemplando el hermoso sol que penetraba por las vidrieras.
—¡Qué perniciosa es la cerveza! repitió ; debieron retorcerle el pescuezo á Gambriuns, cuando se le ocurrió hacer hervir el lúpulo con la cebada. Es contra la naturaleza mezclar lo dulce con lo amargo ;
EL AMIGO FRITZ I 4 5
necesitamos estar locos los hombres para tragarnos ese veneno. Pero el humo tiene la culpa de todo; si pudiera abandonar la pipa, me reiría de la cerveza. En fin, ¡cómo ha de ser! ¡Katel!
—¿Qué? Señor... —Voy á salir, quiero tomar el aire ; necesito dar un gran paseo. —¿Pero volverá V. á las doce? —Sí, creo que volveré. En caso de que no estuviese aquí á esa
hora, quitas la mesa, porque será señal de que me he alargado hasta alguno de los pueblos inmediatos.
Diciendo esto, Fritz peinaba su sombrero, cogía de al lado de la chimenea su bastón de puño de marfil, y bajaba hacia el portal.
Katel levantaba el mantel, riéndose y diciendo : —Mañana su primer visita después de comer, será al Grand Cerf;
así son todos los hombres, no se les puede corregir jamás. Ya fuera de la casa, Kobus subió lentamente por la calle de Hilde-
brandt. Hacía un tiempo magnífico ; todas las ventanas estaban abiertas para gozar de la primavera.
—¡Holal Buenos días, Sr. Kobus ; qué hermoso tiempo, le gritaban las comadres.
—Sí, Berbel... Sí, Catalina; esto promete, respondía. Los niños bailaban, saltaban y jugaban juntos en todas las puer
tas ; imposible ver nada más alegre. Fritz, después de haber salido de la ciudad por la antigua puerta
de Hildebrandt, donde las mujeres tendían al sol en los terraplenes sus ropas blancas y faldas encarnadas, subió por los taludes más avanzados. Las últimas nieves se derretían á la sombra de los caminos cubiertos y alrededor de la ciudad al alcance de la vista : sólo se divisaban por todas partes tiernos retoños de fresco verde ; en los setos, en las plantas de los huertos y en las alamedas de álamos que se extienden á lo largo del Lauter. A lo lejos, á gran distancia, las azules montañas de los Vosgos, con manchas blancas, casi imperceptibles en la cúspide; más allá, el cielo sobre el que vagaban nubéculas ligeras en el espacio infinito.
Kobus, al ver todo esto, se sintió verdaderamente dichoso, y mirando á lo lejos, reflexionó :
—Si estuviera en aquella lomita cubierta de retama, sólo me faltaría una media legua para llegar á mi quinta de Meishental, podría hablar con el anciano Christel de mis asuntos, vería las siembras y la ternerita blanca de'que me habló Suzel ayer tarde.
Mientras estaba absorto en sus contemplaciones, vio pasar muy alta por encima de la lejana loma, una gran bandada de palomas que se dirigían hacia el bosque de las Hayas.
Fritz las siguió con la vista, en la que se reflejaba su contento, hasta que desaparecieron en los espacios infinitos, y esto le decidió á irse á Meishental. Casualmente pasaba por allí el antiguo jardinero Bosser con su azada al hombro.
1 4 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—¡Oiga, compadre Bosser! le gritó. El otro levantó ligeramente la cabeza. — Hágame V. el favor, puesto que va hacia la ciudad, de llegarse
á mi casa y decir á Katel que voy á Meishental y no volveré hasta la& seis ó las siete de la noche.
—Está bien, Sr. Kobus, está bien; descuide V. que yo me encargo de hacerlo.
Bosser se alejó, y Fritz tomó por el sendero de la izquierda, que bajando al valle de las Ablettes detras del de Porthal, sube por el frente á la loma de las Retamas.
Esta senda estaba ya seca, pero cruzada por millares de arroyuelos helados que se unían en el fondo de la gran pradera de Gressenthal, y brillaban al sol como venas de plata.
Kobus, al subir á la colina de en frente, apercibió algunos pares de tortolillas de monte que se deslizaban unidas de dos en dos á lo largo de las rocas grises de la Houpe y se picoteaban en la cabeza con la cola puesta en forma de abanico. Extasiaba verlas hendir el aire sin ruido, como si rio les fuera preciso mover las alas para volar ; iban transportadas por el amor; no se separaban un solo instante, y caracoleando por la luz, deápues en la sombra de las rocas, parecían una lluvia de flores que agitándose bajaba del cielo. Se necesitaba no tener corazón para no encantarse con estas, preciosas aves. Fritz permaneció largo rato observándolas,'apoyado en su bastón. Jamás las había visto acariciarse con el pico, porque estas tórtolas monteses son muy salvajes. Acabaron por apercibir á Fritz y se alejaron. Entonce? emprendió éste de nuevo la marcha muy preocupado, y hacia las once de la mañana llegó á la colina de las Retamas. ,
Desde allí se divisaba en el horizonte á Hunnemburgo con sus callejuelas tortuosas, su iglesia, su fuente de Saint Argobast, su cuartel de caballería, sus tres puertas carcomidas cubiertas de yedra y musgo ; se divisaba como silueta trazada en un fondo azul é irradiando destellos de las ventanitas y tragaluces de los tejados. El clarin de los húsares se oía como el zumbido de una abeja. Por ¡a puerta de Hildebrandt se apercibía como una fila de hormigas que salían ; Kobus recordó entonces que había muerto la prudente Lehnel y que aquel debía ser su entierro precisamente.
Continuó, pues, su camino después de estas observaciones y apretó el paso por la meseta; la senda arenisca empezaba á descender, cuando se apareció á su vista el tejado gris de la quinta <;on los dos adyacentes del pajar y palomar. Los divisaba debajo, en el fondo del valle de Meishental y al pié de la colina por donde marchaba.
Era una quinta vie'ja edificada á la antigua con un gran patio central rodeado de un paredón de piedra, la fuente en medio del patio, el pozo con el abrevadero verdoso, delante ; los establos y caballerizas á la derecha, los graneros y palomar coronados por una torrecilla á la izquierda ; en el centro estaban las habitaciones para alojarse.
EL AMIGO FRITZ I 4 7
Detras se veían el alambique, el corral y la pocilga, todo viejo, coa más de ciento noventa años de existencia, como edificada por su abuelo Nicolás Kobus ; pero diez ó doce fanegas de praderas naturales, veinticinco de tierras laborables y un trozo de una hectárea próximamente de buenas viñas en producción, daban á esta hacienda un gran valor y pingües rentas.
Mientras bajaba por la senda en zig-zag, Fritz divisaba á Suze haciendo la legía en la fuente, rodeada por las palomas que en grupos de diez ó doce revoloteaban alrededor del palomar, y al tio Christel que con su látigo en la mano conducía los bueyes al abrevadero. Se regocijaba al ver este cuadro campestre y oía con gran satisfacción resonar en el espacio los ladridos de Mopsel mezclados con los golpes de la baqueta y los mugidos de los bueyes que resonaban y se prolongaban hasta los bosques lejanos donde todavía se divisaban algunas manchas de nieve al pié de los árboles.
Pero lo que más le ilusionaba era mirar á la encantadora Suzel inclinada sobre la tabla, jabonando la ropa, batiéndola y torciéndola como una joven hacendosa y buena. Cada vez que levantaba la pala reluciente por el agua de jabón, el sol reflejándose en ella enviaba sus rayos á lo alto de la colina.
Fritz, observando por casualidad el fondo de la quebrada por donde corre el Lamer, vio un cuervo en acecho de los pichones deide lo alto de una encina; lo espantó con el bastón, y el animal huyó volando y lanzando graznidos salvajes, que espantaron sus víctimas, replegándose en precipitada fuga y en forma de abanico hacia el palomar.
Entonces Kobus, risueño y contento , siguió su camino por el sendero, hasta que oyó una vocecita suave y encantadora, que decía :
—¡El Sr. Kobus! ¡El Sr. Kobus! Era la voz de Suzel, que acababa de verlo , y corría á llamar á su
padre. Apenas hubo llegado al camino carretero que pasaba por el pié de
la colina, ya encontró al viejo arrendatario anabaptista, que con su gran sotabarba, el sombrero de crin, y la camisa de hilo gris guarnecida con broches de latón, salía á su encuentro, con la cara alegre y gritan-lo :
—¡Bien venido , Sr. Kobus! ¡Muy bien venido seáis! ¡Qué alegría nos proporciona con venir en este dia! No esperábamos verle tan pronto por aquí. ¡Gracias á Dios que os habéis decidido á venir hoy!
—Sí, Christel, yo soy, replicó Fritz dando un apretón de manos al buen hombre. Se me ocurrió de repente la idea de venirme; y aquí me tenéis. ¡Jé! ¡jé! veo con satisfacción, Sr. Christel, que conserváis siempre vuestra cara de salud.
—Sí, gracias á Dios nos conservamos todos buenos, Sr. Kobus; es el mayor bien que nos podría conceder , ¡y por él le bendecimos! Pero, mirad, aquí llega mi mujer, á quien ha avisado la chica.
1 4 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
En efecto, llegaba la buena Orchel, con gorro de tafetán negro y tableteado de blanco, y sus grandes brazos saliendo de las mangas de la camisa. Detras venía la joven Suzel.
—¡Ay, Dios mió! Sr. Kobus, decía la buena mujer riéndose. ¿Cómo ha venido V. tan temprano? ¡Qué sorpresa tan agradable!
Sí, Orchel. Todo cuanto veo me alegra. He dado un vistazo á las praderas, y lo veo todo creciendo á pedir de boca ; he visto asimismo el ganado, y me ha parecido en buen estado.
—Sí, sí, todo está bien, dijo la buena mujer. Se la veía que hubiera deseado besar al Sr. Kobus. La joven Suzel
parecía también estar muy satisfecha. Dos mozos de labor salían entonces conduciendo una carreta en
ganchada. Se quitaron sus gorros y saludaron, diciendo : —Buenos dias, Sr. Kobus. —Buenos dias, Johann; muy buenos, Kasper, replicó gozoSo. Se había acercado á la vetusta quinta, en cuya fachada había una
cubierta por la cual trepaban seis ó siete grandes cepas nudosas, que apenas empezaban á brotar.
A la derecha de la puertecita redonda había un banco de piedra. Más allá, á cubierto por el tinglado que se alzaba hasta doce pies del suelo, estaban hacinadas en desorden las carretillas, los arados, sierras y escaleras. Se veía también , arrimada á la puerta de la granja, una gran red para pescar; y dentro de las vigas del tinglado pendían haces de paja colgados, que los gorriones habían elegido para hacer sus habitaciones. El perro Mopsel, un perrito de pastor, de color gTÍ¿ oscuro, grandes bigotes y cola tiesa, se' acercó á Fritz para restregarse por sus piernas, mientras él le acariciaba en la cabeza.
De este modo, y en medio de las alegrías que inspiraba á todos la llegada del Sr. Kobus , entraron juntos en las avenidas, y después en la sala común de la granja. Esta era una habitación grande, blanqueada, de ocho á diez pies de altura, y con el techo rayado por las vigas encarnadas. Tres ventanas con vidrios octogonales caían sobre el Valle; otra, pequeña, daba luz por el lado de la montaña; á lo largo de los lienzos de las ventanas se extendía una mesa larga de haya, con las patas en forma de X, y un banco á cada lado ; detras de la puerta, y á la izquierda, se levantaba en forma de pirámide el horno de fundición, y sobre la mesa había cinco ó seis jarritos y un cántaro de barro, con flores azules ; unas antiguas imágenes de santos, iluminadas de bermellón y con marcos pintados de negro, completaban el mobiliario de esta pieza.
WALTER BAGEHOT
a presente introducción á la obra popular de Ba-gehot conocida con el nombre de Leyes científicas del desenvolvimiento de las naciones en su relación con las lejres de la selección natural j - de la heren
cia, contiene algunos datos que he podido recoger acerca la personalidad científica de Bagehot, nada ó casi nada nos dicen exclusivamente del ciudadano inglés Bagehot, y nada rezan con el hombre privado. Por lo que á mi objeto hace y por lo que respecta á la importancia que tiene este publicista como economista, como escritor político y hasta como filósofo, debo decir, queá mi entender, poco le importa al público saber si nació en Langport en el condado de Somerset en la misma casa habitada por su padre Thomas Watson, ni si casó con la hija del ardiente sostenedor del Anti Corn LajvLeagne, el administrador de las rentas de la India, el muy venerable James Wilson, fundador de la acreditada revista The Econo-mist; ni si murió á la edad de cincuenta y un años cumplidos sin haber alcanzado un puesto en los bancos de Westminster, idea qae acarició durante algunos años y que nunca pudo ver realizada.
Mirabeau había dicho á un amigo suyo : «Si queréis hacer TOMO XI.—VOL. n . I I
I 5o REVISTA CONTEMPORÁNEA
fortuna eti el m u n d o , matad vuestra coacieaclaii f i j ; y cum-pliélidolo ál pié de la letra podía m u y bien aque l t r ibuno frailees merecer las adulaciones de sus amigos , e l amof del pueblo y los favores de la corte. Con un cinismo que sabía sublimarse , le era fácil, muy fácil, amedrentar á sus contrarios y llamar á la barra al t ímido ó menos descarado que se le pu siera frente á frente. Mirabeau tenía el don de gentes, conoció su época y la posición en que se encontraba. Ten ía audacia y se lanzó al mundo de las aventuras y navegó en el mar de la política á todos vientos ; para coronar su obra supo morirse á tiempo ; si tarda algunos meses m á s , da cuenta de él la guillotina. Esta audacia que le era hab i tua l , las circunstancias extrañas que concurrieron en su vida, estos devaneos de la suerte que emponzoñaron su existencia, dan ínteres á su b iografía. U n poeta, un político célebre, u n hombre de m u n d o que se exhibe siempre y sabe cautivar la atención del público ; un hombre a u d a z , un tipo original por sus rarezas y excentricidades, ofrecen en su vida variadísimos detalles que pueden miniarse, como lo ha hecho lord Macaulay con War ren Hastings y con el originalísimo Horacio Walpole . La vida de un pensador solitario y austero como Bagehot no ofrece atractivo ; sólo tiene un vivísimo interés para la ciencia.
Si en vez de ser hombre de bufete, hubiese preferido ser hombre de antecámara, quizás en esta biografía no podríamos consignar rasgos tan relevantes como el que nos refiere Fon t de Fontpertuis (2] de que siendo director de la acreditada revista The Economista y pudiendo utilizar la autoridad política y económica de que disfrutaba en beneficio propio , recomendando ciertas combinaciones financieras y dándoles la sanción de su científico prestigio, nunca consintió en hacerlo ni dio asentimiento para que se insertara una sola línea en este sentido en su periódico, como cosa denigrante é indigna d é l a misión que le estaba confiada y de la institución del per iodismo.
Este rasgo de probidad, elemento constitutivo de su carác-
(i) Mens de Brissot, Bruselas i83o, t. III, c. 14, c. 18. (2) Journal des Economistes, pág. 228, número de Mayo de 1877.
WALTER BAGEHOT l 5 l
ter le ha valido grandes plácemes, especialaiente de Mr. Cliffe Leslie, porque es de apreciar más , cuanto abunda menos, hoy que el periodismo prodiga tanto incienso á precio corriente y se hace cómplice de negociaciones de interés mezq u i n o , prostituyendo la ciencia y vendiendo la voz de la opinión en públicas plazas. E n cambio , nuestro inglés ha merecido de los murmuradores el veredicto de la incapacidad. Faltábale audacia y encontrábanle á faltar elocuencia, y por esto querían mantenerle cerradas las puertas de Wes tmins te r ; y como no era intrigante ni le inquietaba el aguijón de la codicia, tenían á bien suponer que le faltaba sentido práctico, aquellos individuos, los misrnos quizás , que admiraban su sensatez, su gran tacto en los artículos del The Economist,
National Repiew y de la Fortnightly, y que probablemente deseábanlo aprovechar en interés peculiar y propio.
En nuestros tiempos que , como en otros tiempos tanto se adora al dios Éx i to , aparecen hombres como Malttus, del cual se decía que era mejor que sus obras , como Darwin que p ro clama la lucha por la existencia, y su trato es afable, y su amor al prójimo inextinguible, y como Bagehot cuyos escrúpulos en casos de honra son extremos y aplica los principios positivos de las ciencias naturales al estudio de la ciencia social, proclama la teoría d é l a evolución y no sabe conquistarse , pudiendo hacerlo, una posición que le asegure una ven-t i ja sobre sus semejantes en la terrible concurrencia vital. Esto indica que las teorías modernas no están reñidas con el buen sentido moral , y chocan con la moralidad estrecha'y reducida de alguna escuela particular ó de algún sistema demasiado parcial é incompleto.
Ta l como está hoy la op in ión , es muy fácil que la biografía de Bagehot no interese. De D. Alvaro de L u n a , de Bucking-h a m , de Godoy, conocemos los detalles de la vida. La de Bagehot , mil veces más importante en la historia de la h u m a n i dad que la de todas las damas de la corte de Luis X V , no puede interesar á la gran masa de población ignorante tanto como la de estas mujeres, por la sencilla razón de que lo i n teresante de Bagehot son l a s .ob ras , y lo más interesante de aquellas damas, lo único que trasciende y puede influir en el
I 5 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
destino de las naciones, es la acción, es la vida. El público sólo busca, por regla general, algo que le alegre, algo que le ofrezca un interés de momento , u n tipo á quien sea fácil imit a r , ó una figura histórica que le será simpática porque resume sus vicios, sus preocupaciones , sus afectos, sus grandezas y sus miserias. De W a t y de Ful ton sólo interesa al público ilustrado los resultados del invento, la esencia de éste y los detalles biográficos que con él se relacionan ; de Darwin importa conocer las obras , tro las peripecias de sus viajes ; basta con saber cómo y cuándo observó la naturaleza, qué ocasiones le deparó el curso de su vida para dedicarse á esta observación, y qiié resultados parciales influyeron en su mente para que ésta concibiera luego la feliz teoría con que hoy nos explicamos el origen de los diversos seres organizados ; por esta razón ignoramos con qtñén casó ; y de su familia sólo conocemos á su hijo Francisco, que tan excelentes monografías está pub l i cando ; á su abuelo Erasmo Darwin , autor de la célebre Zoonomía, escaseando ya desde este punto las noticias acerca la ilustre prosapia de sus descendientes naturalistas que por ley de herencia parece que se transmiten la facultad de la observación y la aficiíjn á los estudios de historia natural , cualidad que se acumula en interés compuesto en las superpuestas aptitudes de sus individualidades científicas. La mayoría de los lectores ignoramos (á lo menos yo lo ignoro} dónde nació D a r w i n ; empero todos sabemos que ha viajado por las costas de la Patagonia y Tier ra de F u e g o , por la Australia y Nueva Zelanda, y ha visitado las islas Kecling, las islas Falkland y las de Cabo-Verde.
De un artista nos interesan los actos más recónditos de su vida. ¿Se trata de un poeta? en seguida preguntamos quién le inspiró. Nuestra curiosidad se extiende hasta saber si la dama que encendió el fuego del pintor ó del poeta se llama Beatriz ó Laura , la Fornar ina ó la Bonna Lisa de Loconde. Cuando muera Sarah Bernhardt leeremos las biografías de Sarcey y Rene Delorme, al mismo tiempo que admiraremos el magn í fico grupo Apres la Tempete; buscaremos cuidadasamente en la cartera de sus apuntes el boceto de Medea destrocando sus
hijos.
WALTER BAGEHOT l 5 3
De una figura histórica nos interesa el conjunto, las producciones , los cuadros; las ideas vertidas en las obras no bastan, es menester conocer al individuo ; y el público está impaciente
por saber quién es el autor.
La acción individual , es , ha sido (y no sabemos si lo será también en el porveni r ) , u n medio tan eficaz en el movimiento de las naciones , como pueda haberlo sido la idea. U n tipo que sobresale entre la multi tud que quierelmitar le , la arrastra en pos de sí y su acción cautiva; los designios son u n mandato imperativo ; su ejemplo es contagioso; su palabra una orden. La naturaleza humana tiene innato el instinto de imitación , y ésto hace converger las fuerzas individuales hacia u n fin social, y esta convergencia es una de las grandes causas de todos los fenómenos sociales. Jesús es una figura histórica que ha sabido llamar la atención universal; por ésto , á pesar de no haber dejado nada escrito , conocemos minuciosaniente la época y lugar de su nacimiento, su infancia, su predicación, su sacrificio y su muerte. El púiblico sólo toma cariño á lo que ve , y especialmente á lo que ve muy de cerca; el vulgo, aquella parte del público que la constituyen la gran masa de las inferioridades y de las medianías , sólo le interesa lo que materialmente puede tocar y saborear á su antojo ; por ésto los grandes hombres de la historia no han sabido conquistarse el aura popular ; por ésto el pueblo no ama á los grandes científicos, mientras que le interesa una figura como César ó como Napoleón Bonaparte. Por lo que respecta á Jesús , el pueblo contempló de cerca aquella figura; pudo verle y tocarle ; presenció sus padecimientos, y fué testigo de su muer te , se interesó vivamente por é l , y no le olvidará jamás , ó á lo menos tardará mucho en olvidarle. También es verdad que desconocemos la historia de muchos filósofos griegos, siendo así que tenemos m u y presentes sus obras. Es preciso, pues , que la historia haga justicia á unos y otros , aceptando lo que cada cual hizo en la obra común de la civilización : los unos con las empresas acometidas durante su vida; los otros con las ideas útiles y procedimientos nuevos , adquiridos y divulgados para el mejor bienestar de la especie humana .
La acción excita la curiosidad; y este es el secreto de la avi-
1 5 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
dez de noticias sobre la vida de ciertos grandes hombres , á saber : que el relato de la acción habla al sent imiento , y la idea que contiene una obra se dirige únicamente á la inteligencia; pero en el fondo de todo ésto hay Un egoísmo transcendental, que aparece como causa verdadera de este in terés que inspira la vida de ciertas notabilidades históricas. Cada individuo se inclina á lo que se relaciona con su manera de pensar , ó con sus cualidades afines á las propias ; y cada época da mayor ó menor importancia á las ideas que reflejan mejor sus aspiraciones, sus deseos, sus necesidades. Las notabilidades científicas sueleri anticiparse á su época; por ésto al cabo de algunos siglos inspira interés su historia , esto es, cuando llega el momento histórico cuyas aspiraciones cumple y cuyas necesidades interpretaba. Bagehot se ha anticipado á nuestros t iempos ; y aún tardarán muy mucho los hombres políticos en aprovecharse de sus lecciones. Cuando la generalidad de los hombres de acción puedan comprenderle, sentirán por él un verdadero afecto de gratitud : el vulgo no le admirará nunca ; porque el vulgo no llegará á comprender le , ni tendrá la suficiente abnegación para admirar un sistema que le perjudica y que le hace conocer su inferioridad relativa. El vulgo, las capas sociales inferiores sólo aceptan los sistemas ó que halagan su orgullo , ó que tienden á mejorar su suerte. Las modernas teorías, ni quieren descifrarla ciencia haciendo lo primero, ni se presentan con inútiles aires de redentor : el mal de ciertas clases es inevitable ; el que está debajo ha de aguantar eternamente al que tiene encima.
La ciencia en la época presente no debe su incremento al culto puro que pudiera tributársele ni á un deseo desinteresado de conocer la verdad sólo por conocerla. En todos t iempos y en todas las naciones encontramos espíritus privilegiados que á la investigación de la verdad consagran su existencia, pero ni sus obras son leidas ni salen las experiencias del reducido círculo de algunos amigos que se reúnen en la Academia ó en el laboratorio s i n o tienen una utilidad directa p a r a l a mayoría de las gentes. La imprenta y la pólvora tuvieron gran éxito porque aparecieron en el momento psicológico más opor tuno . La ciencia, por otra pa r t e , está cultivada con ver-
WALTER BAGEHOT l 5 5
dadero ardor en nuestra época por la razón de que proporciona el dominio y dirección de las leyes de la naturaleza, lo que equivale á decir que precipita la producción agrícola, desarrolla las industrias extractivas, mantiene el cuerpo en estado de sa lud , mejorando las condiciones higiénicas, cura nuestras enfermedades, hace cada vez más poderosa la influencia del desarrollo intelectual con el trabajo y con los nuevos elementos que aporta la enseñanza, fortifica el sistema nervioso y acumula sensaciones con la actividad bien regulada y con el es tudio, y aumenta los medios de bienestar con los nuevos y variados productos de la industria manufacturera asequibles á los habitantes de diversos países por medio de la industria de acarreo.
H o y sólo buscamos la utilidad en la ciencia, por esto se desarrollan estas más directamente útiles, y si no fuera tal cualidad, grave peligro correría la ciencia. Serían acogidas con indiferencia las obras de ciencia abstracta, el culto puro de la idea abandonado al soñador sin más auditorio que las cuatro paredes de su gabinete ; las obras de filosofía sustituidas por tablas de logaritmos y de equivalencias y reducciones y sin cultivar el espíritu en aquella rama de la actividad que algún dia dará por resultado una nueva ciencia, especie de religión consciente que ha de acercar más y más á la humanidad hacia el ideal.
S a k i a M u n i , Gonfucio y Z o r o a s t r o , interesan vivamente á aquella parte de la especie humana que disfruta de civilización ; grande é inapreciable es la utilidad que reportaron sus predicaciones, sus apotegmas religiosos y su vida entera. En cambio los habitantes del planeta Júpiter sólo atenderían á la parte material de redacción de los Códigos religiosos. Aquellos buenos habitantes (si es que los hay) dado que pudieran estudiar algún dia la historia de la civilización del planeta Tierra , poco les importaría la vida de nuestros taumaturgos ni de nuestros redentores , como poco les interesa la historia larguísima de nuestras miserias ni de nuestras desventuras. Ellos sólo tendrían presente la conclusión general, el resultado de sus predicaciones y de sus doctrinas para establecer un paralelo entre nuestros sistemas religiosos y su influencia en el
I 5 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
modo de pensar y en el modo de obrar ; y sus sagradas doctrinas (caso que las hubieran tenido) y los resultados prácticos que pudieran obtenerse.
I.
Bagehot fué un teórico m u y práctico. Como economista, acérrimo partidario de la Escuela deductiva, la cual observa los hechos y emplea el procedimiento induct ivo, el método que pudiéramos llamar experimental sin perder de vista los grandes principios admitidos y las verdades generales adquiridas á costa de un gran trabajo de síntesis. Pero el nombre no hace la cosa. Bagehot á pesar de pertenecer á la Escuela deductiva empleaba siempre el procedimiento posit ivo, jamás fué apriorista. De Bagehot á un partidario de la escuela inductiva, por otro nombre histórica, va la diferencia de un empírico á un positivista. No son las observaciones estrictas hechas en el campo de las ciencias sociales' las que han de constituir el material para hacer la síntesis y formular u n principio social; ni la experimentación biológica basta para darse cuenta de todos los fenómenos complicadísimos de la vida. Preciso es partir de ciertos princjipios, fruto de Observaciones de ajeno campo, esto es, debidas á otras ciencias. Así lo comprendió Bagehot que para la mejor explicación del génesis de las instituciones económicas empieza su investigación en el campo de las ciencias naturales, atiende las indicaciones de los e tnógrafos, las experiencias de los geólogos, busca en la antropología el conocimiento de nuestras necesidades corporales y morales, sin las que no existiría la actividad ni el trabajo y encuentra en cada época un medio material y moral en que el hombre vive y que varía según los elementos civilizadores acumulados y transmitidos por herencia.
El arrancar la inás fundada de las ciencias sociales, la economía política, de una ciencia na tu ra l , bastaba para importar en aquel campo las teorías admitidas en éste: inmediatamente debía aparecer la gran teoría madre, la evolución.
La ciencia no tiene pretensión á la verdad absoluta y por esto no quiere dogmas; y la economía política ha relegado de
WALTER BAGEHOT l5j
SU esfera de acción el método teológico y el método jurídico; preferencia dada al inductivo sobre el sistema de afirmación anticipada de principios (i).
Renuncia como era de esperar á fundar sus construcciones sobre bases puramente ideales y para la descripción de la naturaleza económica, así como para la averiguación de las leyes ' é instituciones destinadas á procurar la satisfacción de las necesidades económicas, se inclina por el procedimiento de la anatomía y fisiología social.
Ambroise Clement, Karl Marx Lasalle, han aplicado la teoría de la evolución al estudio de aquellas materias inconscientemente, mientras que Clemence A. Royer y Bagehot lo han he cho con plena conciencia y conocimiento de causa, adoptando el método que denominaremos positivo, desdeñando los postu • lados metafísicos de la pretendida armonía de ciertos intereses que algunos economistas proclaman, y no abandonándose 4 la ilusión del optimismo.
Con el método positivo y convenientemente preparado con el estudio de las ciencias naturales y de las obras de los economistas ; con la gran experiencia que le suministraba la constante atención que prestaba á las operaciones financieras, á las operaciones de Banca, á las intrincadas cuestiones de cambio, podía tratar todo problema económico como debe tratarse, y como generalmente no se trata. Algunos capítulos de los Desi-derata de la Economía política publicados en la Contempo-rarj- Review nos dan idea de un plan de la ciencia económica que se desarrollará en lo sucesivo tal como lo reclaman las ne cesidades y la actividad científica moderna, y ante todo y sobre todo, fija á mi ver los límites de la ciencia de las riquezas, y su alcance en las especulaciones sucesivas. El autor demuestra que los principios abstractos y fundamentales de la economía política son aplicables sólo en Europa y en los Estados-Unidos, y que fuera de ciertas condiciones en que únicamente estos pueblos viven, no tienen valor alguno aquellos principios. Dadas nuestras condiciones, puede afirmarse que los pr inci-
(i) Guillermo Roscher.—Principes d'Economie politique, cap. III.
1 5 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
pies por que se regulan la producción, la distribución, la circulación y el consumo de las riquezas, son los que aparecen formulados en nuestros tratados de economía política ; pero cambiando estas condiciones, pueden ser muy diferentes. Los fenómenos económicos presentan este carácter en el planeta Tierra ; ignoramos lo que pasará en otro mundo, en otra sociedad. Acá Ínter nos, el trabajo es la fuente de la riqueza; nada sabemos de lo que la fomentará en otros puntos, quizás la pereza y la desidia sea fuente de producción en mundos ignorados. ¿Quién sabe si en otro planeta la tierra produce abandonándola, mientras que permanece estéril con el cultivo? Ba-gehot se fija únicamente en los países civilizados para designar el campo en que tienen lugar las luchas económicas, este mundo de guerra etefna de los intereses. ¡Lástima grande que no haya podido terminar su obra, que hubiera sido fundamental sobre economía política, como ha podido terminar su Estudio sobre la Constitución ingle,sa, y Lombard-Street ó el mercado en Inglaterra! ¡Y lástinia también que haya presentado de una manera fragmentaria su magnífico boceto de filosofía de la historia, titulado Leyes científicas del desenvolvimiento de las naciones! (i).
Esta es su obra cípital, y la que contiene el pensamiento primordial de Bagehot, donde más descuella su originalidad. El problema que plantea es el de saber cómo se han adquirido y combinado los elementos de la civilización que han dado por resultancia nuestro actual estado social; cómo se ha verificado el progreso. Schopenhauer y Hartman, filósofos alemanes pesimistas, no nos darán su fórmula, pues no saben en qué consiste este perfeccionamiento creciente y la mayor suma de felicidades que para el hombre acumula. Separadamente de aquellas doctrinas, que cifran la felicidad en acercarse más directamente á Dios, y del sensualismo grosero, que nos aparta más y más del ideal, la teoría de la felicidad carece de fundamento ; pero la ciencia y la filosofía, íntimamente hermanadas y unidas después de estar algún tiempo separadas, nos dan
(i) Phisics and Polines or thonghts on the application of theprincipies of Natural selection and inheritance to political Society.
WALTER BAGEHOT 139
una pequeña solución, capaz de infundirnos confianza y hacernos marchar en la senda del progreso ; capaz de perfeccionarnos y estimular este perfeccionamiento por la garantía de sus conclusiones y el buen acierto en la elección de los medios de humana mejora que la misma ciencia señala.
Hubo un tiempo en que la humanidad consciente estuvo persuadida de que sólo el hombre era capaz de progreso; más tarde las obras de Spencer y de Darwin, resumiendo y mejorando antiguas teorías han completado el concepto y es hoy opinión generalmente recibida que el progreso se encuentra en todos los seres de la naturaleza y el hombre no es más que un resultado progresivo de una continuada evolución orgánica, no interrumpida jamás. Todo aspira á vivir, todo aspira á la vida, todos los séíes quieren vivir más á medida que más viven. Un estado de complicación orgánica siempre creciente, una unidad en la variedad, una convergencia general de varias fuerzas hacia un mismo punto es lo que'determina el progreso.
Cada porción de materia está dotada de una porción de fuerza ; pero es necesaria la cooperación de varias fuerzas, es menester que la atracción actúe y mantenga unidos los átomos de una molécula, las moléculas de un cuerpo. Es menester que las moléculas salgan de su aislamiento y se combinen entre sí de mil maneras distintas formando un solo grupo; es menester que los elementos se asocien en un núcleo; es menester que los diversos núcleos se acumulen y obren de continuo las fuerzas que encierran y atesoran hacia una función común. Lo propio sucede en la sociedad. Es menester que el individuo no gaste su actividad ; es menester que no vague solo por los bosques y renuncie á luchar contra la naturaleza sin el apoyo de sus semejantes. La asociación puede salvarle, y sólo el principio de la división del trabajo, resultancia de aquella asociación, le dará un dia sano y salvo el premio del vencedor en la lucha por la existencia. Aquella suma de actividades individuales que se dirigen hacia un punto es lo que determina el progreso ; el hombre frente á frente de la naturaleza ha de cumplir el principio que proclamaba un gran general de la antigüedad divide j - vencerás ; pero esta división del enemigo importa la unión estrecha, la cohesión inquebrantable de las
16o REVISTA CONTEMPORÁNEA
fuerzas propias, unión que ha de ser perenne porque perennemente la naturaleza inconsciente, material , obrará contra el hombre y le destruirá sin consideraciones de ninguna especie. La naturaleza material, de la que ha salido el hombre , es su gran enemiga ; es una madre que mata á sus hijos. El estar sometido nuestro cuerpo á las leyes de la mecánica y de la biología, es causa de las funciones de nuestro organismo y también de nuestras enfermedades y de nuestra muerte ; la idea, que es hija del hombre , es lo que se perpetúa y dura ; la parte material del organismo desaparece, la función se acumula por herencia, la vida del órgano se apaga. Los cambios atmosféricos, las revoluciones geológicas, las diminutas criptógamas que revolotean en el aire que respiramos, todo conspira contra la humanidad . La cuchilla no pudo detenerse al penetrar en la carne de Arquímedes, debía esperar á que terminara su especulación científica ; el Vesubio debía cesar de arrojar lava al saber que se acercaba Pl in io . Mil artistas de Pompeya que hubieran perfeccionado nuestro arte no fueron perdonados por la erupción. Una roca que se desprende no quiere hacer una excepción á la ley de la gravedad, aunque al caer aplaste el cerebro mejor conformado. U n león hambriento devora indist intamente á un Li^yngstone ó á un salvaje. La flecha en mal hora lanzada contra el pecho del gran Epaminondas obedeció ciegamente al impulso del arco. La naturaleza obra ciegamente sin considerar consecuencias ulteriores.
E n la importante publicación anual de M. Louis Fignier L'année Scientifique acabo de leer que en la India han perecido á millares personas, efecto de una inundación. Los terremotos del Brasil hacen lo propio con sus habitantes , y mañana que u n planeta chocara con el nuestro produciría u n ter--rible incendio que ni rastro dejaría ni de los adelantos de la ciencia, ni de las maravillas déla industria, ni de los prodigios del arte.
Es preciso, pues, guardarse, defenderse del pr imero de nuestros enemigos, la naturaleza, y para ello es preciso conocerla , y luego de conocida dominarla . El secreto de esta manera de obrar, el resorte de estas fuerzas y el dominio y dirección de las mismas nos lo facilita la ciencia.
WALTER BAGEHOT l 6 l
El progreso en la naturaleza lo determina aquel estado físico en que las varias fuerzas se acumulan en un centro y producen una resultante ; oponiendo una resistencia á esta directriz la fuerza se transforma y subdivide. El progreso en la vida de los seres organizados es la acumulación de las fuerzas orgánicas, resultados parciales de la acumulación de las fuerzas físicas. El progreso en la sociedad es la acumulación de las fuerzas sociales, la convergencia hacia un punto final de sus respectivas direcciones.
Bagehot no sólo nos da esta verdadera y científica forma del progreso, sino que ensaya con buena suerte la explicación de las causas de este progreso.
II.
Bagehot se ha inspirado profundamente en Hebert Spencer, cuyo sistema más general y más amplio ofrece pasto á cons'e-cutivos desarrollos interminables, fecundísimos en consecuencias , pero no asequibles á la mayoría de las inteligencias. Lo que Hebert Spencer ha considerado en abstracto, Bagehot lo ha popularizado en su obra maestra Leyes científicas del desenvolvimiento de las Naciones, sin que al descender la exposición científica al móvil de las inteligencias medianamente cultivadas (aunque nunca del vulgo), haya perdido un ápice de su grandeza primitiva.
Las obras de Hebert Spencer, tanto su Introducción á la ciencia social, sus Principios de Sociología y su Ensayo sobre el progreso, se presentan con el carácter de obras didácticas completas ; la obra de Bagehot es una colección de artículos en que hay algunas ideas apuntadas completamente nuevas, algunos puntos de vista completamente originales que el autor ha recogido y ha dado al público. De esta manera ha contribuido á la grande obra de la formación de nuestra ciencia social, que ahora empieza á fundarse sobre bases positivas. Hebert Spencer estudia en la serie animal lo que Bagehot sólo investiga en la especie humana, ambos á dos por distinto camino van á parar á idénticas conclusiones. Hebert Spencer divide la evolución social en inorgánica, orgánica y superorgánica. Todos
1 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
los hechos que se manifiestan en el crecimiento, apogeo y de
clinación de un individuo, son del dominio de la evolución
orgánica, y á partir del momento en que varios individuos
coordinan sus esfuerzos para producir un efecto que ha de so
brepujar en importancia, en extensión y en complexidad los
que pudieran resultar de la acción individual, tiene lugar la
evolución superorgánica (i). También se ha inspirado nuestro autor en Enrique Tomás
Buckle, el malogrado autor de la Historia de la civili\acion en Inglaterra, quien sostenía como principio, que observaba estrictamente, el que toda investigación histórica debe apoyarse en principios de las ciencias naturales (3]. Hoy, á partir délas obras de Bagehot, de Hebert Spencer, y de Littré y otros, ya sabemos lo que significa progreso ; esta palabra, que como dice M. Caro (3), es una de aquellas que lo dicen todo y no dicen nada. Bagehot nos ha dado el punto de vista en que debíatnos colocarnos para plantear las grandes cuestiones sociales, y nos ha enseñado á fijarnos en aquellos puntos que hasta ahora nos habían pasado desapercibidos, y como si carecieran de importancia. Littré encuentra la ley racional de la historia en la ley primordial del desenvolvimiento individual, é indica cuatro grados sucesivos de la evolución humana, el deseo, el sentimiento afectivoy moral, el sentimiento y cultivo de lo bello, y la investigación científica. Esta es la historia de cada hombre y la de cada grupo humano. Igualmente Bagehot atribuye gran importancia al elemento moral; léase su obra, y encontraráse muy pronunciada la idea de que las causas morales han influido sobre las acciones humanas y han subyugado la parte material y los móviles puramente orgánicos del hombre. ¿Es justo que M. Caro continúe diciendo que para los positivistas nada significan los principios morales, nada la libertad, muy poco la justicia, todo la conveniencia?
El determinismo es el principio fundamental de la obra de Buckle ; tanto Buckle como Bagehot se acercan á la escuela po-
(i) RevueScientiJique, y }u\io, 1877. (2) Véase el primer tomo de dicha obra. En él se extiende en conside
raciones generales sobre la historia y el progreso. (?) lievue des deux Mondes; tomo 107, 1873, pág. 743.
WALTER BAGEHOT l 6 3
sitivista por más de un concepto; la inculpación Injustamente
dirigida al positivismo, injusto será también al hacerse exten
siva á Buckle y Bagehot.
Todos los fenómenos sociales pueden estudiarse estática y dinámicamente, señalar su carácter científico haciendo abstracción de consideraciones metafísicas délas causas primeras y de
las causas finales de estos mismos fenómenos; esto es, siguiendo la senda marcada por Augusto Comte én los últimos tomos de su Curso de filosofía positiva, es lo que han hecho estos autores.
El estudio positivo, la anatomía de los factores que entran en cada fenómeno social, y la fisiología ó el estudio de las funciones sociales ha de ofrecer conclusiones en las que han de convenir forzosamente espíritus antitéticos por su educación metafísica. Los fenómenos observables no ofrecen duda ni dan ocasión á la eterna disputa. El análisis metódico de los sucesos históricos, partiendo de las conclusiones de la biología, eáel único medio de estudiar la ciencia social con fruto, pues sólo sus conclusiones son verdaderamente científicas, aunque desconocidas para nosotros muchas de ellas, y harto nuevas otras cuya enunciación nos llena de continuo sobresaltó.
El determinismo histórico, la escuela evolucionista todo lo explica y da á cada hecho su razón de ser, determinando su necesidad en cada momento histórico ; porque todo acto, por terrible y cruel que sea, ha tenido su razón de ser. Las castas han preparado los regímenes de la libertad, las épocas de esclavitud han preparado la emancipación del hombre, la intolerancia ha sido necesaria para conocer el valor de los gobiernos tolerantes. La terrible lucha por la existencia, de que tantas injusticias es causa, ha mejorado las condiciones de nuestra especie, conservando los hombres audaces, inteligentes ó mejor conformados, es decir, dando el éxito á la energía de la voluntad, á la del talento ó á la puramente orgánica. El móvil de nuestras acciones, ha dicho Renán, es el dolor ; y en efecto, la guerra, la miseria, los enemigos del hombre que no son ya ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, han sido el eterno agtii-jon de su actividad constante.
En este estudio imparcial y positivo de los fenómenos histó-
I 6 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ricos, los modernos científicos hacen abstracción de las leyes providenciales, de los principios absolutos constitutivos de la personalidad humana, de las eternas leyes del progreso social. Todo lo que sea absoluto y eterno é inmutable, pierde el carácter científico, pertenece á otro orden de investigaciones á que la ciencia moderna renuncia desde luego.
El espectáculo de la historia considerado á la luz de dicha ciencia moderna, es desconsolador. Quien no triunfa muere, quien no se agita es arrastrado -por la vertiginosa corriente de los seres que se agitan á su alrededor, quien no dirige bien su actividad sirve de instrumento de trabajo á otro ser que sabe encaminar y dirigir bien sus esfuerzos. La historia parece que "deja sentir eternamente el grito de ¡Vúe Victis! Todo trabajo, se verifica á expensas de un terrible sacrificio.
El trabajo se ha de considerar por su calidad, no por su cantidad. El átomo desplega una actividad incesante ; toda masa tieiie un tanto de fuerza que la transforma y combina. El trabajo más complicado es el que más resultado ofrece; el muscular es inferior al intelectual; el trabajo de un Newton menor en cantidad ofrece en compendio una suma de actividades imperceptibles superiores en conjunto á la que pudieran desplegar miles de inteligencias medianamente desarrolladas. La ley de complicación ^el trabajo que hay en la naturaleza existe también en la sociedad, y se formula así; á mayor complicación corresponde mayor categoría. El que inventa una máquina ahorra eternamente el trabajo de muchos braceros, y su trabajo abreviado, de superior calidad, debiera ser retribuido en proporción á los gastos que ahorra.
El problema del trabajo se presenta en nuestra época con un carácter alarmante, por la razón de que todo trabajo se verifica á expensas de un consumo. Una clase vive á expensas de otra; toda producción importa un gasto, y complicándose el trabajo y aumentando el consumo con la categoría y disminuyendo el valor del trabajo con la mayor competencia, dia vendrá en que se realizará la más terrible de las selecciones.
La esclavitud en los tiempos antiguos y los conventos en los tieiripos medios, resolvían ei problema que hoy han dere-solver, la emigración, el suicidio y la miseria. Es menester no
WALTÜR BAGEHOT I 6 5
reprobar la esclavitud de otros tiempos y no dejarse dominar por el efecto mágico que las palabras suelen producir en ciertas personas acostumbradas á condolerse de ajenas cuitas por acción refleja.
La esclavitud de la antigüedad no era quizás de mucho tan penosa como nuestro proletariado. El esclavo antiguo no era tan instruido como el obrero moderno, no tenía su ambición ni sus necesidades, y carecía de este malestar, de esta inquietud que se apoderó de él el dia que le anunciaron la buena nueva de que era hijo de Dios y hermano de los tiranos que le vejaban y oprimían.
Desde la monera al hombre hay una escala de seres que luchan para perfeccionarse y vivir mejor. En esta lucha se notan detalles como éste : el fuerte que sobrepuja sacrifica á gran número de débiles que le asedian; los fuertes y los débiles están en una gran desproporción y es preciso que los fueries se defiendan contra los innumerables á quienes han de sacrificar ; pero el sacrificio no ha de ser tan completo que extermine á los débiles, en cuyo caso los fuertes saldrían perjudicados por falta de medios de subsistencia. Lo que decimos del mundo orgánico puede decirse de la vida social. Es menester que el obrero moderno sea firme columna de la sociedad y permanezca en estado de quietud y reposo para que el edificio social no bambolee y caiga. A medida que la instrucción vaya penetrando en las inferiores clases sociales, la inquietud será mayor y el edificio social más inseguro : y puesto que no debe ni puede evitarse e<:ta infiltración délos conocimientos en todas las clases sociales , debe haber un nuevo factor que ocupe el puesto del obrero. El trabajo material del obrero debe encargarse á las máquinas, deben utilizarse los animales, en fin, todas las fuerzas de la naturaleza para que el hombre pueda dedicarse á las tareas del espíritu , y realice las funciones propias de áu complicado sistema nervioso y desarrollado cerebro, domine y dirija.
La dama romana cuando se asomaba á la galería que daba vistas á la campiña donde trabajaba el esclavo, debía reflexionar muchas veces sobre la utilidad de la esclavitud y la dulzura de la vida libre sostenida por la vida del trabajo. Si re-
TOMO XI.—VOI.. 11. 12
1 66 REVISTA CONTEMPORÁNEA
flexionamos bien sobre lo que consumía Roma, veremos cuan excesivos productos consumidos importados á la ciudad, no tenían equivalente ; era desigual la importación y la exportación. ¿Qué daba Roma en cambio de los granos que le suministraba Sicilia, Egipto y el África? ¿Cómo podía aguantar el desnivel que ocasionaba la siempre contraria balanza de comercio? Su esclavitud resolvía este problema ; el sacrificio de unos producía el bienestar de los demás, y sin la apropiación, sin el sacrificio, no tuviera Crispo de Verceli doscientos millones de sestercios, el filósofo Séneca trescientos, ni Aureliano hubiera depositado en la quiíita privada del Emperador Valeriano sus cinco mil esclavos y sus inmensas riquezas.
Supongamos que se emancipan todos los esclavos de Roma ; que el esclavo que trabaja la tierra y que la esclava que lleva la fruta, viste y arregla á la señora, y la prepara y. acompaña al espléndido banquete, se quejan de su triste suerte, no ya individualmente , que esto sucpde siempre, sino en colectividad : supongamos que el sentimiento de disgusto pasa de individual á colectivo ; se sublevan los esclavos y se reparten por igual las riquezas, ¡ó la mayor de las desventuras 1 Aquel dia Roma se hubiera convertido en una ciudad patriarcal digna de los tiempos de Abraham y de Jacob, los nobles caballeros romanos hubieran luchado hasta la muerte para defender á la ciudad con todo su lujo y comodidades, que se habían conquistado con su espada y con su talento. Cuando la dama romana no tuvo aquel momento de tranquilidad que le aseguraba el imperio adquirido por la costumbre, y no pudo admirar los beneficios de la esclavitud, la civilización romana se desmoronó.
Es menester que alguien se sacrifique en beneficio de los que han de realizar las altas funciones humanas. La humanidad entera debe sacrificarse, y muy contenta debe estar por ello, en beneficio de los artistas, de los científicos, de los seres privilegiados. . Roma no hubiera sido Roma si Domiciano no hubiera invertido 12.000 talentos en dorar el Capitolio", sin los enormes capitales gastados en los vasos murrinos procedentes de la Ca-
^ WALTER BAGEHOT 1 6 /
Tamaniay de la Partía interior; si Adriano no hubiese regado Jas calles con aromas, hecho correr bálsamo por el teatro y los jardines; nadado Heliogábalo en piscinas de esencias y derramado el nardo como chorrea el agua de una fuente, ¿qué hubieran hecho los habitantes del Golfo Pérsico y de Trapo-bana de sus perlas? ¿La Persia de su seda, la Babilonia de sus tapices? Era necesario una ciudad que se encargara de lucir toda aquella profusión de artículos de lujo en nombre de la humanidad artista. Esta ciudad fué Roma. La India debía darse por muy contenta y satisfecha de ver lucir sus telas al lado de las tapicerías déla Mesopotamia, sosteniéndolos muebles de marfil de la Etiopía ó de conchas del color del oro venidas de una isla situada en las bocas del Ganges ; África le enviaba sus fieras para el recreo del populacho y sus perfumes para el regalo de las damas; Cádiz le enviaba sus bailarinas ; Germania sus gladiadores ; la Grecia sus filósofos y sus artistas ; Roma era el cerebro del mundo, y en la distribución de los productos del suelo y de la industria se llevaba la mejor parte, como la sangre, cuya parte principal el cerebro consume con terrible voracidad, dejando el resto que le sobra para nutrir los demás órganos de nuestro cuerpo. Este sacrificio de lo inferior á lo superior es la gran ley del cosmos. El hombre reconoce su inferioridad ante el ídolo que adora, se arrodilla á los pies de su dama, se descubre ante el sabio y respeta al anciano ; pero la naturaleza material no guarda estas consideraciones. En ella el superior sacrifica á su antojo y usa de la violencia para el sacrificio. A medida que la humanidad sea más consciente, presenciará más y más el espectáculo de aquel que ofreció la sangre de sus venas para salvar la vida del tribuno francés, esto es, serán frecuentísimos los casos de sacrificio voluntario, por los grandes hombres, por las grandes personificaciones.
En la Edad Media el fraile veía pasar los dias y las horas en santa paz, no turbaba sus oraciones la idea del porvenir ni la angustia de haber de satisfacer sus necesidades. El mundo entero trabaj.aba por él, y él en cambio no entraba en competencia ni arrebataba el trabajo de manos de quien necesitaba mucho para consumir mucho. Esta era una ventaja que impedía
I b a REVISTA CONTEMPORÁNEA
graves trastornos económicos y que podía favorecer la meditación y contemplación del ideal.
Hay grandes trabajos en la vida social que requieren una cooperación forzada é inconsciente. Es menester que haya criados que nos sirvan, gente dispuesta á ayudar las empresas del hombre de elevada posición, es necesario quien trabaje años enteros para reunir un capital, para que una inteligencia privilegiada no tenga que hacer.más que emplearlo en libros de crecido coste, en gabinetes de física, en museos de historia natural, y no haya de perder un tiempo precioso en preparar su obra ; y si en vez de ser una inteligencia privilegiada es un artista de genio, necesita un sacrificio extraordinario de parte de muchos seres que inconscientemente contribuyen á formarle y que anticipan conocimientos, enseñanzas, modelos, ejemplos y un gran capital para poder viajar y visitar cuadros de grandes autores, recorrer largos trechos en la campiña para escoger buenos golpes de vista y poder tomar apuntes, para poder tener en su taller tapices,' jarrones, plantas del trópico, cinceladas armaduras, mujeres hermosas que se presten á servir de modelo, y en fin para vivir con el lujo y comodidad que nuestra época exige de todo hombre que ha sabido conquistarse un nombre y á quien el vulgo supone que igualmente ha sabido conquistarse una posición.
Para que la humanidad haya llegado á producir un Mozart, han sido precisos muchos sacrificios. El talento de un hijo significa la explosión de la fuerza intelectual acumulada en su pequeño cerebro por la serie genealógica de sus ascendientes. Para el cultivo de un gran talento son necesarios muchos medios. Si los padres no tienen estos medios, alguien se los procura; sin ellos, irremisiblemente, el genio se apaga, y el hombre que lo tiene muere en el olvido, y muchos, muchísimos hombres de gran talento han permanecido ignorados porque no han tenido ó no han sabido procurarse estos medios.
Bagehot expresa aquella idea diciendo que cada nervio guarda, por decirlo así, el recuerdo de su pasada vida, y que la vida del hombre representa un desenvolvimiento, progresivo del sistema nervioso', cuyas facultades, laboriosamente adquiridas y como almacenadas en el estático de una generación.
WALTER BAGEHOT I 6 9
pasan á ser manifiestamente la facultad innata déla generación siguiente. El individuo actual, el hombre moderno, no es más, dice Bagehot, que el producto necesario de los que le han precedido, y sólo estudiando las generaciones anteriores podremos darnos cuenta de las cualidades de la generación presente.
III.
Entremos de lleno en el estudio de la gran obra de Bagehot y hagamos constar la originalidad, la novedad, el verdadero mérito de sus nuevas adquisiciones científicas.
Nadie admite como cosa formal la idea de una civilización primitiva, de un estado de bienestar originario, ilusión nacida al calor de las leyendas religiosas y délos códigos sagrados, ó bien de la tradición que siempre relega á una época antecior el malestar que se siente en la presente, lo cual con tanta precisión expresa nuestro Jorge Manrique con aquella copla de pié quebrado:
Porque á nuestro parecer Cualquiera tiempo pasado Fué mejor.
Se concibe perfectamente, dice Bagehot, una decadencia moral, una decadencia estética, pero no se concibe que los pueblos hayan abandonado sus útiles, sus instrumentos, después de haberlos conocido y utilizado en provecho propio. El hombre primitivo, este salvaje robusto con la inteligencia del niño, desconocía lo que entendemos por un Gobierno, este regulador de la civilización moral; desconoce lo que es una nación, le falta una ley rígida y precisa, que es la primera necesidad del género humano. El núcleo, el vínculo de unión allí empieza de una familia, permanece unida á la muerte de un jefe patriarcal en vez de separarse.
Esta primera cuestión suscita una segunda. ¿ Cómo se han perpetuado los gobiernos? La historia de las primeras razas humanas nos demaestra la existencia de la selección natural;
1 7 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
los más fuertes vencían á los más débiles y nada es más fácil: de probar como que un pueblo es más fuerte cuando está regido por un gobierno, que careciendo de él.
¿Cómo se forma el carácter de las naciones? Bagehot contesta demostrando un talento de observación inapreciable. Una especie de predominio fortuito constituye un modelo y entonces una especie de atracción visible amolda los hombres al tipo á quien quieren imitar en virtud -de un instinto de imitación innato. Los siglos en que las naciones permanecieron aisladas contribuyeron á formar los caracteres nacionales bien determinados , caracteres que luego se han perdido con el roce con las demás naciones y por medio del comercio.
En el libro segundo nos habla del progreso y procura desvanecer la general creencia de que es un hecho normal y constante, sosteniendo, por el contrario, que sólo algunas naciones son aptas para mejorarse y desenvolverse.
Las proposiciones fundamentales de este problema son las siguientes :
I . ' En cada época especial de la historia las naciones más fuertes tienden á prevalecer sobre las más débiles, y por lo que hace á ciertos puntos determinados, las más fuertes tienden á presentarse en mejore? condiciones.
2.* En cada nación aisladamente considerada, los caracteres típicos que más llaman la atención y que ofrecen mayor atractivo, tienden á predominar, y el carácter que más sobresale, salvas algunas excepciones, es el que denominantíos mejor carácter.
3.« La intensidad de esta concurrencia entre las naciones y de la lucha entre los diversos caracteres no' acrece en la mayor parte de las condiciones históricas por las fuerzas estrín-secas ; pero en ciertas condiciones, tales como las qup hoy predominan en la parte del mundo que más influye en los humanos destinos, la intensidad de ambos aumenta por este motivo.
El secreto del progreso queda explicado por la teoría de la selección natural, y el progreso del arte militar es el que impide que vengan nuevos bárbaros á destruir las ciudades dé las civilizadas comarcas del globo. Una nación se fortifica te-
WALTER BAGEHOT I 7 I
niendo una fibra legal, una ley, un gobierno, poco importa cuál este sea, al principiar la constitución de la nacionalidad. La selección asegura la supervivencia de aquellos que han sabido someterse á una disciplina legal. Sucede con los hombre^ lo propio que con los demás animales : los que saben suje* tarse á la acción de la domesticación son los que más viven. Ün vínculo de cohesión entre los individuos de una tribu, una disciplina militar cualquiera asegura el triunfo.
Las religiones terroríficas, el miedo á la naturaleza que tenía el hombre primitivo, han tenido su verdadera utilidad, han contribuido á fortificar los vínculos de la costumbre.
Otra ley social importantísima ha descubierto Bagehot. «El progreso sólo es posible en aquellos casos en que hay la suficiente legalidad ó fuerza de la ley para hacer de la nación un grupo bien relacionado, pero no tan fuerte que destruya la perpetua tendencia al cambio que tiene la humana naturaleza.»
Entre los varios agentes del progreso encontramos las ventajas que aseguran una superioridad sobre Estados rivales, aquellas instituciones,que Bagehot ñamapropisionales, éntrelas que hay la esclavitud, la más importante de todas, y que proviene del cruzamiento de las razas en las primeras conquistas. Bagehot dice que un esclavo es un átomo no asimilado, no digerido. El esclavo es el que ejecuta las más rudas tareas á más bajo precio, y por lo tanto el que permite el descanso á los de-mas y este es uno de los grandes beneficios de la esclavitud (i).
La esclavitud es una ley de la naturaleza, esto dijo Aristóteles, y en la época en que lo dijo tenía razón.
Proclamar la igualdad humana cuando la naturaleza nos ha hecho á todos desiguales, y en una época en que la desigualdad era lo que mantenía el estado social, hubiera sido la expresión de una sensiblería ajena al espíritu de un gran sabio como lo era Aristóteles. La idea de igualdad humana ha dificultado siempre la selección, y si tales escrúpulos filantrópicos hubieran detenido al más fuerte, jamás hubiera tenido
(ij El dsacanso es el gran deseo de las sociedades nacientes y sólo los esclavos pueden proporcionarle. Así se expresa Bagehot en la obra que he traducido al castellano : Leyes científicas del desenvolvimiento de las naciones , etc.
1 7 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
lugar la colonización. Los hombres que sacrificamos .en provecho propio, no son iguales á nosotros; si lo fueran, sería imposible destruirlos ; pues se defenderían con iguales ventajas que los que atacan; esto es por lo que toca á la parte material de la cuestión.
La raza que domina reduce á esclavitud á la raza dominada, y como el refinamiento de las costumbres sólo es compatible con los momentos de ocio, la esclavitud da por primera vez el ocio apetecido, y contribuye, por lo tanto, al refinamiento de las costumbres, y á aumentar las comodidades de la vida ; no es esta, á pesar de todo., su principal ventaja ; lo es la creación de una clase especial de seres privilegiados que no pueden cultivar la inteligencia. Bagehot ha sabido leer este principio en el fondo de la historia. La esclavitud crea una clase de personas que trabajan á fin de que los demás puedan pensar.
La supremacía militar, las fuerzas naturales que dan origen á las razas, y las que producen las' naciones, la influencia personal considerada como un gran medio de civilización, la tendencia á la imitación, todo esto influye en el progreso.
La selección y la herencia revisten un aspecto de novedad en su obra. «En las épicas primitivas la mortalidad constituye una especie de selección; los hijos que se parecían más á sus padres eran objeto de un cuidado especial; los que eran débiles sucumbían; para vivir, ó debían nacer fuertes, ó debían parecerse á sus padres.»
Para explicarnos el origen de las razas, se inclina á la gran hipótesis de R. Wallace, y el progreso dentro de cada nación primitiva caracterizada por la existencia de una raza única, el paso de la edad de la inmovilidad á la edad del libre arbitrio según nos cuenta, á lo que parece se produjo por vez primera en aquellos Estados en que el gobierno permitía la discusión, y descansaba en un régimen parlamentario, consecuencia que sacaba nuestro autor de un principio muy inglés, y que tenía muy presente ; cual es el de que la discusión dejas acciones y de los intereses generales, es un principio de cambio y de progreso. Un gobierno de discusión rompe el yugo de la inmutable costumbre, y por el mero hecho de poner á discusión un
WALTER BAGEHOT 1^3
tema, ya pierde algo de su inviolabilidad y sagrado carácter la
idea ó la institución que se discute. La discusión enseña la tolerancia. Es cosa sabida que allí
•donde reina el fanatismo, donde hay el imperio de la costumbre, allí se recibe generalmente con desconfianza-toda idea nueva. Macaulay hubiera dicho -(y aquí repito la cita deBa-gehot) cjue la influencia de la discusión podemos encontrarla «n la poesía de Shakespeare, en la prosa de Byron, en los ventanales de Longleat y en las torres de imponente aspecto de Burleigh.
La discusión es ademas un poderoso estímulo para la inteligencia y provoca su desarrollo y el más eficaz correctivo del •deseo de obrar prontamente, de esta inquietud apreciable en una época de simplicidad primitiva, pero de fatales consecuencias en épocas posteriores en que todo está más complicado.
Creo, y sea dicho en honor déla verdad, que Bagehot exagera un poco la influencia benéfica de un gobierno de discusión.
El último libro de la obra de Bagehot, trata del progreso verificable en política, y sin entrar en la esencia del mismo progreso dice que éste existe y que es innegable ; para su demostración compara una colonia de ingleses con una tribu de australianos y dejarido aparte lo relativo á la religión y á la moral señala las ventajas materiales, los medios de bienestar que tienen de más aquellos sobre éstos. Su fórmula del progreso no está bien determinada ni precisada.
IV.
Esta es la obra de Bagehot y he procurado hacer una pequeña síntesis de la misma: Bagehot nos ha enseñado el pro-cesus del organismo social, sus enfermedades, pero no nos señala el remedio. Encuentro á faltar en su obra una pequeña indicación del ideal. Nos indica lo que hay, pero no lo que debe haber. Su obra cumple al científico, es un ensayo de fisiología y hasta de patología social. El vulgo que generalmente después del planteamiento de un poblema que le interesa quiere inmediatamente la resolución, sentirá acerbamente las conclusiones de la obra. Bagehot se concreta á plantear el
1 7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
eterno poblema de la historia y lo plantea muy bien, pero no lo resuelve.
¿Es oportuno recordar la expresión de un pensador dé que es peligroso señalar el mal de una clase social y de una época histórica sin señalar el remedio ; y que más importa ocultarlo porque la desgracia es doble cuando de ella se t'ene conciencia? No lo creemos, así completemos la obra buscando el remedio que nos preserve de la erhfermedad.
La mayoría de escritores, especialmente los ingleses, que han tratado en nuestra época la cijestion social, creo que escriben á impulsos del miedo. Es tanto lo que temen la concurrencia vital, la miseria y la desgracia, que exagerartel peligro.
Acuerdóme que cuando era yo muy niño leí el capítulo de Los Miserables, Un hombre al agua, y me impresionó vivamente. Durante algunos dias fui presa de una.inquietud que hubiera puesto en peligro mi salud. Esta impresionabilidad es la que hace desconocer muchas veces la influencia de los sentimientos afectivos, de los principios morales, de los grandes fundamentos del orden social, sin los que se apodera de nosotros la desesperación. Hay gran número de pensadores que para significar el espíritu de nuestra época sólo pintarían la danza Macabra de la'niseria, sus desconsoladoras conclusiones, el realismo con que pintan á la sociedad, han de espantar á los lectores.
Si las obras del género de las de Bagehot pueden predisponer al pesimismo, en cambio evitan caer en el escollo contrario ; tal es el exagerado optimismo, que no ve el mal donde se encuentra, ó pretende haber hallado un remedio fácil para una enfermedad muy grave.
En España conviene sobre manera una obra como la de Bagehot para que se convenzan todos de que los problemas sociales no se resuelven con programas políticos ni con la creación súbita de instituciones. Hebert Spencer nos ha enseñado á desconfiar de la virtud metafísica de las instituciones. Jules Soury ha dicho muy oportunamente (i) : «La tierra está po-
( I ) Etudes historiques sur la civilisation, l'art et la religión des peuples de l'Asie intérieure et déla Gréce. París, Reinwal, 1877.
WALTER BAGEHOT I j S
blada materialmente de inventores políticos, pretendidos genios, curanderos y salvadores de la sociedad, qiie incapaces de conocer la más sencilla relación entre dos hechos, los más sencillos y los más análogos, peroran con seguridad sobre los fenómenos sociales, los más complicados, y parecen desconocer que la sociedad no sería imperfecta si no lo fueran los individuos que la componen, y se imaginan que el mal ha desaparecido cuando no ha hecho más que cambiar de forma.»
Bagehot,'finalmente, nos enseña á apreciar en lo que valen todos .los elementos civilizadores, cada uno en su época, pero acentúa muy poco la influencia moral de la religión ; casi ni siquiera habla de ella para significar su acción benéfica sobre las costumbres.
El científico ha de señalar un ideal, nuestra época lo reclama, y necesariamente ha de llegar el dia en que nuestro ideal se habrá realizado, y las penas que hoy creemos eternas, gran parte de los motivos de nuestras quejas, y las dudas que hoy nos atorrnentan habrán desaparecido. El mismo progreso, motivado por la sucesiva elevación de las clases sociales, nos acercará al ideal; mientras tanto la humanidad recorre su pasado para poder leer en el porvenir, sabe colocar en el lugar que les corresponde y apreciaren lo que valen hombres como Bagehot. Hoy cúmplenos con saber que estos hombres que han estudiado positivamente la sociología han enseñado á encauzar las fuerzas sociales, como antes los físicos, los geólogos, Los zoólogos, han enseñado á dominar las fuerzas de la naturaleza. Dia vendrá que agradeceremos á los científicos la gran era de felicidad que cabe en lo posible. Los hombres dotados de gran fuerza de síntesis estarán á la diestra del Eterno en el gran cielo de la historia, donde los bienaventurados serán los sabios. Spinosa, Krause, Renán, le han entrevisto, y habrán soñado en aquel dia de justicia en que se concretará el valor propio de estos hombres privilegiadísimos, cuyo espíritu superior y cuya organización cerebral les hace acreedores á todas las ventajas de la vida y á todos los honores de la historia.
R. ESTASEN.
DON aUIJOTE (O
I a vida y las acciones del ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha escritas por Miguel de Cervantes Saavedra.» Este es el primer libro que leí en cuanto supe pronunciar regularmente las letras del alfa
beto. Me acuerdo a ú í muy bien de aquel tiempo, en que yo me escapaba muy de mañana de la casa paterna, y en que iba á refugiarme al jardin de la Corte con el objeto de leer, sin ser distraído, el Don Quijote. Era una hermosa mañana del mes de Mayo ; la primavera, que acababa de presentarse, brillaba ya dentro de una apacible aurora y se dejaba elogiar por el ruiseñor, su adulador cariñoso, y éste cantaba sus elogios con voz tan suave y acariciadora que k s más púdicas rosas entreabrían sus capullos y los céspedes enamorados y los rayos solares se daban tiernos y vivos besos, y los árboles y las flores se estremecían de júbilo. Yo fui á sentarme en un viejo banco de piedra adornado con musgo, en la alameda llamada de los Suspiros, no muy lejos del Surtidor, y mi joven corazón se
( I ) Estudio escrito por el célebre poeta prusiano Enrique Heine para servir de introducción á una edición ilustrada de Don Quijote, publicada en alemán en la ciudad de Stuttgart.
DON QUIJOTE 177
regocijó con las aventuras del atrevido caballero. En mi in
fantil probidad todo lo tomaba yo por lo serio. De cualquier
modo que el pobre héroe fuera sacudido por la suerte, yo me decía que así debía suceder y que este era el premio de los héroes, ser tan pronto despreciados como apaleadas, todo lo cual me afligía sobremanera. Yo era un niño y aún no conocía la ironía que Dios ha creado en su universo y que el gran poeta ha imitado en el suyo. Yo podía derramar las lágrimas más amargas cuando el noble caballero no recogía más que ingratitud y sarcasmos por su grandeza de alma •, y aún poco ejercitado en la lectura, pronunciaba yo cada palabra en voz alta, por cuyo motivo las aves y los árboles podían oirme. Como yo mismo, aquellos inocentes seres de la naturaleza nada comprendían de la ironía. También ellos lo tomaban todo por lo serio y lloraban ante las angustias del pobre caballero. Creí entonces por lo menos ver llorar á un viejo roble y vi también al surtidor serio sacudir con mayor violencia su larga barba para sollozar sobre la dureza de los hombres. Se nos figuró á todos que el heroísmo del caballero no merecía menos admiración cuando el león, sin ganas de combatir, le vuelve distraído el lomo, y que sus acciones eran tanto más gloriosas y meritorias cuanto que su cuerpo era endeble y seco, que la armadura que lo protegía estaba carcomida, y que la cabalgadura que lo llevaba de un sitio á otro estaba en los puros huesos. Despreciamos á la baja plebe que cobardemente atacaba al héroe apaleándole, pero aun mucho más á la alta plebe que, engalanada con vestiduras de seda, con bellas frases distinguidas y con ün título ducal se burlaban de un hombre que tanto la sobrepujaba en nobleza y en espíritu. El caballero de Dulcinea se elevaba creciendo más y más en mi estima, y se atraía más mi afecto á medida que iba yo leyendo en aquel libro maravilloso, lo cual sucedió todos los dias en el mismo jardín hasta fines de otoño, época en que llegué al fin de,la historia; mas nunca olvidaré el dia en que leí el relato de aquel desventurado combate en que el caballero fué tan tristemente vencido.
Era un dia bien triste : feas y pardas nubes cubrían el cielo gris. Las hojas amarillentas se desprendían dolorosamente de los árboles. Pesadas lágrimas de lluvia estaban suspendidas
1 7 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
de las últimas flores que inclinaban melancólicamente su moribunda cabeza. Los ruiseñores hacía ya tiempo que no cantaban. La imagen de la decadencia de todas las cosas me rodeaba por todas partes y mi corazón casi se rompió cuando leí cómo el noble caballero, tendido, cubierto de polvo y molido por los golpes y las heridas se encontró con el duro, suelo, y cómo, sin levantar la visera, elevando hasta su vencedor, su voz hueca y debilitada que parecía salir del fondo de una tumba, le dijo : «Dulcinea es la dama más hermosa del universo, y yo el más desventurado de los caballeros del mundo todo ; mas no conviene que mi debilidad me obligue á negar esta verdad... Atravesadme con vuestra lanza, caballero.»
i Ay! ¡Este porteritoso paladín con la media luna de plata, que venció al más valiente y más noble de los caballeros, era un barbero disfrazado!
Hace ya ocho años escribí las anteriores líneas (i), en que contaba la impresión que la lectura de Don Quijote había producido en mi espíritu mucho tiempo antes. ¡Cielo Santo! ¡Con qué rapidez los años pasan! Se me figura que fué ayer que acababa de leer el libro en la alameda de los Suspiros del jar-din de la corte de Dusseldorf, y que mi corazón aún está conmovido por la admiración' que le inspiran las proezas y los padecimientos del gran caballero. ¿Habrá permanecido inmóvil mi corazón durante todo ese tiempo, ó más bien, por un maravilloso retroceso, habrá retrocedido á los sentimientos de la infancia? Acaso haya sucedido esto, pues yo recuerdo que en cada lustro de mi vida he releído el Don Quijote con impresiones alternativamente diferentes. Cuando me ensanchaba en la edad de la juventud, poniendo ávidamente mis manos inexpertas sobre los bosques de rosas de la vida, y subiendo á las rocas más altas para estar más cerca del sol; cuando en la noche yo no pensaba más que en las águilas y en las vírge-iies puras, entonces me parecía Don Quijote un libro muy poco recreativo, y , siempre que lo veía, lo apartaba lejos de mí. Más tarde, hombre ya, me reconcilié en parte con el desventurado campeón de Dulcinea, y principié á reírme de él.
( I ) El trozo anterior apareció en el libro titulado La.Alemania.
DON QUIJOTE 179
«Ese mentecato está loco», me decía entonces. Sin embargo,
¡cosa singular! en todos los caminos de mi vida me perseguían
los fantasmas del escueto caballero y de su escudero mofle
tudo, especialmente siempre que sentí alguna duda ante dos
vías diferentes. Me acuerdo, pOr lo tanto, de que, cuando vine á Francia, despertándome una mañana en el carruaje, y sintiendo como una somnolencia fiebrosa, distinguí en la bruma dos figuras muy conocidas que cabalgaban á mi lado; una, á mi derecha, era D. Quijote de la Mancha sobre su abstracto Rocinante. La otra, á mi izquierda, Sancho Panza sobre un asno positivo. Llegábamos precisamente á la frontera francesa. El noble caballero inclinó respetuosamente la cabeza ante la bandera tricolor que flotaba delante de nosotros sobre la alta columna que marcaba la frontera, mientras el buen Sancho saludaba más fríamente, haciendo un movimiento ligero de cabeza á los primeros gendarmes franceses que divisó. IJero muy pronto me adelantaron los dos amigos; los perdí de vista, y tan'sólo á lo lejos oí los relinchos entusiastas de Rocinante y el jjá! ¡)ál del asno. •
Creía yo entonces que lá parte ridicula del don-quijotismo provenía de que el noble caballero intentaba llamar de nuevo á la vida un pasado largo tiempo desvanecido y de que sus pobres miembros, y sobre todo sus espaldas, caían en. dolorosas colisiones con las realidades presentes. ¡Ay! Más tarde he sabido que es una grave locura querer introducir demasiado pronto el porvenir en el presente, cuando, en semejante combate contra los rudos intereses del dia, no se posee más que un escueto jamelgo, una desvencijada armadura y un cuerpo aún mucho más frágil. A propósito de ese don-quijotismo como del otro, el sabio mueve la cabeza... Pero Dulcinea del Toboso es, á pesar de todo, la dama más hermosa del universo. Aunque yo yazga en el suelo , no retiraré nunca esta palabra... ¡Atravesadme con vuestras lanzas, caballeros de la luna de plata y barberos disfrazados!
¿Cuál fué el pensamiento esencial del gran Cervantes al escribir su obra maestra? ¿ Quiso solamente dar el golpe de gracia á las novelas de caballería cuya lectura, en su época, era para España una plaga contra la cual las ordenanzas eclesiás-
18o REVISTA CONTEMPORÁNEA
ticas y civiles eran impotentes? O más bien, ¿pretendió poner
en ridículo todas esas manifestaciones del entusiasmo y aun
antes el heroísmo de los espadachines? Es evidente que tan sólo se propuso una sátira contra las citadas novelas, sobre las cuales quería atraer la burla universal, poniendo de manifiesto todos sus absurdos. Y consiguió su objeto con éxito brillante ; puesto que lo que no habían podido hacer ni las exhortaciones del pulpito ni las amenazas del brazo seglar, lo hizo un pobre escritor con su pluma : aniquiló de tal manera los libros de caballería que, poco tiempo después de la publicación de Don Quijote, la afición á estos libros desapareció en España, y ninguno de ellos se volvió á imprimir. Mas la pluma del genio es siempre más grande que el genio mismo. Alcanza mucho más lejos que sus designios actuales, y, sin que él mismo se lo explicara claramente, Cervantes escribió la más grande de las sátiras contra el entusiasmo humano. Jamás lo presintió él, el héroe que había pasado la mayor parte de su vida en los combates caballerescos, y, en su vejez, se felicitaba de haber combatido en Lepanto, aunque hubiera pagado su gloria con la pérdida de la mano izquierda.
El biógrafo poco tiene que decir de la persona y la vida del poeta que escribtó Don Quijote. Nada perdemos en esta falta de datos biográficos, generalmente recogidos por las comadres de la vecindad. Estas no ven más que el exterior, pero nosotros vemos al hombre mismo, su figura verdadera y precisa.
Don Miguel Cervantes de Saavedra fué un hombre hermoso y vigoroso. Su frente, era alta y su corazón grande. La mágica fuerza de su mirada era maravillosa. Así como hay gentes que ven á través de la tierra y en su fondo distinguen los tesoros ó los cadáveres escondidos, la mirada del gran poeta penetraba hasta el corazón de los hombres, viendo claramente lo que en ellos se ocultaba. Para las gentes honradas era su mirada como un rayo desoí que iluminaba alegremente su alma; para los malos, era una espada que destrozaba sin compasión sus sentimientos íntimos. Su pupila investigadora entraba hasta el alma del hombre y hablaba con ella, y cuando el alma no quería responder, la ponía en- el tormento, y el alma brotaba sangre sobre el banco de la,tortura, mientras su
DON QUIJOTE l8r
envoltura corporal fingía, una máscara de digna condescenden-
-cia. i Qué extraño, pues, que se enajenara por esta razón á
mucha gente, y que, en su carrera terrestre, no encontrara sino un apoyo muy débil!
Nunca llegó auna posición alta y desahogada, y de todas sus laboriosas peregrinaciones solamente trajo á su hogar conchas vacías. Se asegura que no supo apreciar el dinero en lo que valía; pero yo puedo asegurar que lo apreciaba muy bien en cuanto no tenía ninguno. De todos modos, no lo apreció nunca tanto como su honra. Tenía deudas, y en una carta redactada por él y otorgada por Apolo á los poetas, el primer párrafo consigna que, al afirmar un poeta que no tiene dinero, hay que creerlo bajo su palabra sin exigirle jurariiento ninguno. Cervantes amaba la música, las flores y las mujeres. Pero á veces su amor por estas últimas se volvió cordialmente en contra suya, sobre todo durante su juventud. El sentimiento de su grandeza futura, ¿podía acaso consolarlo en su juventud, cuando rosas indiferentes lo herían con sus espinas?—•Un dia, siendo aún adolescente, se paseaba por la orilla del Tajo, á la caida de una clara tarde de verano, con una niña hermosa de diez y seis años que se burlaba sin cesar de su ternura. Aún no 53 había puesto el sol y brillaba en todo su esplendor; pero en el alto cielo aparecía ya la luna, delgada y pálida como una nubécula blanca. «¿Ves, dijo el joven poeta á su amada, ves allá arriba ese pequeño disco blancfuecino? El rio, delante de nosotros, en que se refleja, lleva al parecer, sólo por compasión, su pobre pequeña imagen sobre sus hondas orgullosas, que de vez en cuando la arrojan irónicamente á la ribera. Deja •que el dia desaparezca. Con la creciente oscuridad, ese pálido disco resplandecerá con brillo más hermoso, todo el rio brillará con su luz, y las hondas, hace poco desdeñosas y fieras, se estremecerán voluptuosamente hacia él.»
En las obras de los poetas hay que buscar su historia: en «Has se encuentran sus más íntimas confesiones. En todas, aún más en sus dramas que en El Quijote, vemos que Cervantes había sido soldado largos años. En realidad, la palabra romana «vivir es guerrear,» se aplica doblemente á él. Simple soldado, combatió en la mayor parte de aquellos terribles jue-:
TOMO XI.—VOL. II. I 3
182 REVISTA CONTEMPORÁNEA
gos guerreros que el Rey Felipe II hizo representar en todas las naciones, á la gloria de Dios y de sus propios caprichos.
La circunstancia de que Cervantes consagrara toda su juventud al gran campeón del catolicismo y de que combatiera personalmente en favor de los intereses católicos, hace presumir que esos intereses eran por él muy queridos, y basta para refutar la opinión tan admitida de que el temor de la inquisición le impidió tratar en Don. Quijote á& las ideas protestantes de la época. No, Cervantes fué hijo sumiso de la Iglesia romana, y no fué solamente su cuerpo el qye se ensangrentó en aquellos combates caballerescos en favor de su bandera querida, sino que también sufrió por ella con toda su alma el martirio más cruel durante su largo cautiverio entre los infieles.
A la casualidad se deben muchos detalles acerca de la vida de Cervantes en Argel, y hay que reconocer que el héroe era en él tan grande como el poeta. La historia de su cautiverio es la refutación más brillante de la melodiosa mentira de ese hablador mundano que ha hecho creer al emperador Augusto y á todos los pedantes alemanes que él era poeta y que los poetas son cobardes. No, el poeta verdadero es á la vez un héroe verdadero, y dentro de su corazón alienta la paciencia que, según dicen los españoles, es una segunda valentía. No hay espectáculo más grande que la vista de ese noble castellano, esclavo del dey de Argel, ocupado constantemente en su libertad , preparando sin descanso sus planes atrevidos, mirando frente á frente todos los peligros, y cuando su empresa se frustra, sometiéndose á la muerte y al tormento antes que traicionar con una sola sílaba á sus cómplices. El dueño sanguinario de su cuerpo se siente desarmado por tanta grandeza y virtud. El tigre perdona al león encadenado y tiembla ante el terrible manco á quien fácilmente podría con una sola palabra enviar á la muerte. Con el nombre de Manco, es conocido Cervantes en todo Argel, y el dey confiesa que puede dormir tranquilo y seguro de la calm^ de su ciudad, de su ejército y de sus esclavos, con tal que el manco esté en lugar seguro.
He recordado que Cervantes fué siempre simple soldado; y he de añadir que supo en tan humilde condición distinguirse y sobre todo llamar la atención de su gran general D. Juan de
DON QUIJOTE 183
Austria ; y cuando quiso volver de Italia á España, recibió para el rey, cerca del cual fué su ascenso vivameíite solicitado, las recomendaciones más honrosas. Así es que cuando los corsarios argelinos lo cautivaron en el Mediterráneo lo consideraron como á un personaje de la más alta importancia, y exigieron un rescate tan alto que su familia, á pesar de los mayores sacrificios, no pudo rescatarle, y el pobre poeta fué entonces retenido por lo mismo mucho más tiempo y tratado con mayor dureza en su cautiverio. Su mérito fué, por lo tanto, para él nueva causa de infortunio ; y por la misma razón iiasta el fin de sus dias se burló de él la Fortuna, esa diosa cruel que no perdona nunca al genio de no necesitar su protección para elevarse hasta la gloria y el honor.
Pero la desventura del genio ¿es siempre obra de una casualidad ciega, ó más bien es resultado necesario de su naturaleza íntima y de cuanto le rodea? ¿Es su alma que se pone á luchar con la realidad ó más bien comienza la dura realidad un combate desigual con su grande alma?
La sociedad es una república. Cuando el individuo quiere elevarse, la comunidad lo rechaza con el ridículo y la difamación. Nadie puede ser más virtuoso y más diestro que los de-mas. Pero el que con el auxilio del inflexible poder del genio, eleva la cabeza sobre la turba común, ese se ve condenado al ostracismo por la sociedad, que lo persigue en medio de burlas y calumnias tan crueles, que al fin está obligado á retirarse dentro de la soledad de sus pensamientos.
Sí, la sociedad en su esencia es republicana. Odia toda soberanía , sea ésta de un orden espiritual ó material. La última descansa más á menudo sobre la primera, aunque no lo crean así muchos. Lo hemos visto claramente después de la revolución de Jul io , cuando el espíritu del republicanismo se manifestó en todas las relaciones sociales. El laurel de un gran poeta era tan odioso á nuestros republicanos como la púrpura de un gran rey. Querían suprimir también las diferencias intelectuales entre los hombres; y como consideraban todos los pensamientos brotando sobre el terreno del Estado cual si fueran un bien común, no les quedaba otro recurso que el de decretar también la igualdad de estilo. Y en efecto, un estilo
184 REVISTA CONTEMPORÁNEA
bueno fué denigrado como algo aristocrático, y con frecuencia hemos oido afirmar muchas veces que «el verdadero demócrata escribe como el pueblo : cordialmente, simplemente y malamente.» La mayor parte de los hombres del movimiento podían obedecer fácilmente á ese decreto; pero no le es dado á cada uno escribir mal, sobre todo cuando uno se ha acostumbrado ya á tener un estilo bueno, y entonces se decía con •seguridad : «Es un aristócrata, un amante de la forma, un amigo del arte, un enemigo del pueblo.» Seguramente obraban de buena fe, como San Jerónimo, que consideraba su buen estilo como un pecado, y se castigaba flagelándose fuertemente.
Así como nada hay de anticatólico, tampoco hay nada en Don Quijote que huela al antiabsolutismo. Los críticos que han descubierto en él algo semejante, se equivocan hondamente. Cervantes era hijo de una escuela que había idealizado poéticamente la obediencia absoluta al soberano. Y ese soberano •era rey de España en una 'época en que su majestad brillaba sobre el mundo entero. El último soldado se sentía dentro del brillo de esa majestad, y sacrificaba gustoso su libertad individual á semejante satisfacción del orgullo castellano.
La grandeza política de España no debía entó.nces elevar y engrandecer medianamente el alma de sus escritores. Como en el imperio de Carlos V, el sol no se ponía tampoco en el espíritu de ningún poeta español. Las luchas atroces contra los moriscos habían terminado, y así como después de una tempestad exhalan las ñores aroma más intenso, así también después de una guerra civil tiene la poesía su más espléndida florescencia. La misma cosa vemos en Inglaterra en tiempo de Isabel: una escuela de poetas, contemporáneos de los poetas españoles, aparece y provoca asimilaciones notables. Aquí Shakspeare, allí Cervantes, son la flor de esta escuela.
Así como los poetas españoles, bajo los tres Felipes, lo mismo los poetas ingleses bajo Isabel, tienen cierto aire de familia, y ni Shakspeare, ni Cervantes, pueden, á nuestro juicio, pretender la originalidad. No se distinguen de ningún modo de sus contemporáneos por una manera particular de sentir, de pensar ó de describir, pero sí por una profundidad, una intimidad, una ternura, una fuerza más considerables. Sus com-
DON QUIJOTE l85:
posiciones están penetradas y envueltas á un grado más alto de la poesía.
Y no son solamente uno y otro la flor de su t iempo ; eran también las raíces del porvenir . Como es menester considerar á Shakspeare á causa de la influencia de sus obras, particularmente sobre Alemania y la Francia de hoy, cual fundador del arte dramático que siguió, es menester también honrar á Cervantes, fundador de la novela moderna. Permítanseme aquí algunas observaciones pasajeras.
La novela ant igua, la novela caballeresca, salió de la poesía de la Edad Media. Fué en un principio una elaboración en prosa de aquellos poemas épicos, cuyos héroes pertenecían al ciclo legendario de Carlo-Magno y del San Grae l ; el asunto siempre estaba tomado de las aventuras caballerescas. Fué la novela de la nobleza, y los personajes que en ella tenían algún papel , e ran , ó creaciones fabulosas de la fantasía, ó caballeros calzados con espuelas de o r o ; en n inguna parte aparecía el pueblo. Esas novelas caballerescas, que habían degenerado hasta lo absurdo , son las que Cervantes destronó con su Don
Quijote. Pero , á la par que escribía u n a sátira que aniquiló la vieja novela, dio el modelo de una invención nueva que hoy se llama novela moderna. Así proceden siempre los grandes poetas : mientras destruyen lo antiguo fundan algo nuevo. No niegan nunca sin afirmar alguna cosa. Cervantes fundó la novela moderna , introduciendo en la novela caballeresca la descripción fiel de las clases inferiores, mezclando la vida popular. El gusto de describir el género de vida del pueblo más bajo, de la más abyecta canalla, no es particular de Cervantes, sino de toda la literatura de la época ; y se encuentra lo mismo en los poetas que en los pintores españoles. Murillo, que robó al cielo los colores más santos, con los que pintó sus vírgenes más bellas, reprodujo con el mismo amor los objetos más repugnantes de la tierra. Acaso era el entusiasmo para el arte mismo que hacía encontrar á veces á esos nobles españoles en la fiel reproducción de u n mendigo joven , cazando piojos, igual placer que en la reproducción de la Virgen bendita entre todas las mujeres. O bien era el atractivo del contraste que empujaba á los gentiles-hombres más encopetados, por ejernploj
1 8 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
un cortesano como Qúevedo, siempre puesto de veimicinco alfileres, ó un ministro poderoso como Mendoza, á escribir novelas de estafadores ó de mendigos andrajosos. Querían, quizás,-transportarse con la fantasía, desde su monótona compadrería, á una esfera del todo diferente, poco más ó menos, como muchos escritores alemanes que llaman sus novelas de pinturas del mando /ashionable, haciendo á todos sus héroes condes ó barones. No encontramos aijn en Cervantes esa tendencia exclusiva á no pintar más que lo innoble ; mezcla solamente lo ideal con lo vulgar ; aquel sirve á éste de botador ó de luz, y el mundo de calidad ocupa tanto lugar como el plebeyo. Mas este elemento de hidalguillo, de caballero y de aristócrata, desaparece por completo en la novela de los ingleses, quiénes han imitado los primeros á Cervantes, siendo hasta hoy nuestros modelos. Esos novelistas ingleses son naturalezas prosaicas desde Richardson. El espíritu gazmoño de su tiempo rechaza toda pintura enérgica de la vida popular, y al otro lado del Estrecho es donde nacieron esas novelas inglesas en que se refleja la pequeña existencia' de una clase media honrada y moderada. Esta lastimosa literatura ha sumergido al público inglés hasta el momento en que apareció el grande escocés que hizo en la novela una revolución, ó, para decirlo mejor, una restauración. En efecto, lo mismo que Cervantes introdujo en la novela el elemento democrático, cuando el elemento caballeresco reinaba sólo en ella, Walter Scott ha traído de nuevo el elemento aristocrático que de la novela había desaparecido, dejando el espacio libre al prosaísmo de la clase media. Por un procedimiento diferente, Walter Scott ha devuelto á la novela ese bello equilibrio que admiramos en el Quijote de Cervantes.
Bajo ese punto de vista, creo" que el mérito del segundo gran poeta inglés no ha sido todavía justamente apreciado. Sus inclinaciones torys, su preferencia por el pasado han sido bienhechoras para la literatura, para esas obras maestras de su genio, que en todas partes han encontrado eco é imitadores, y han relegado á los rincones más osctiros de los gabinetes de lectura los tipos incoloros de la novela de la clase media. Es un error empeñarse en no reconocer á Walter Scott como el inventor de la novela histórica y de hacerla derivar de ins-
DON QUIJOTE 187
piraciones alemanas. Olvidan todos que lo que caracteriza las novelas históricas es precisamente la armonía del elemento aristocrático y democrático ; que Walter Scott, devolviendo su lugar al primero, ha restablecido admirablemente la armonía turbada durante el reinado exclusivo del segundo, mientras nuestros novelistas alemanes han renegado completamente de ésta en sus obras para entrar de nuevo en la extraviada senda de la novela caballeresca, que florecía antes de Cervantes. Nuestro La Motte-Fouqué no es más que un rezagado de aquellos poetas que dieron al mundo el Amadís de Gaula y otras aventuras semejantes, y yo no solamente admiro el talento sino todavía más el valor que ha necesitado el noble barón para escribir esos relatos Caballerescos dos siglos después de Don Quijote. Fué un período extraño en Alemania el en que aparecieron esos libros, aficionándose á ellos el público. ¿Qué significaba en la literatura esta predilección por la caballería y las imágenes de los viejos tiempos feudales? Creo que el pueblo alemán quería despedirse para siempre de la Edad Media; pero, fácilmente conmovidos como siempre lo estamos, nos despedimos de ella dándola un beso. Por la última vez, apretamos nuestros labios contra las viejas piedras sepulcrales. Más de uno entre nosotros, esta es la verdad, se portó entonces de la manera más loca. Luis Tieck , el niño terrible de la escuela, exhumó de la tumba á los abuelos difuntos, balanceó su ataúd como una cuna, y con una balbucencia necia é infantil, cantaba: «¡Duerme pequeño abuelo, duerme!»
He nombrado á Walter Scott el segundo gran poeta de Inglaterra y á sus novelas obras maestras. Pero á su genio solamente quería yo rendir este grande homenaje. Bajo ningún concepto puedo igualar sus obras con la novela de Cervantes, Este lo sobrepuja en espíritu épico. Cervantes, ya lo he dicho, era un poeta católico, y á esta circunstancia debe acaso la inmensa serenidad épica que, como un cielo de cristal, cubre el mundo de mil colores de sus creaciones. Ni una sola vez la duda hizo mella en él. A esto hay que añadir la quietud del carácter nacional español. Pero Walter Scott pertenece á una Iglesia que somete á una discusión rigorosa hasta las cosas
l 8 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
divina's. Escocés y abogado, está acostumbrado á la acción y á la discusión, y como en su vida y en su espíritu, el drama es quien predomina en sus novelas. Por eso sus obras no podrán jamás ser consideradas como modelo puro de esa especie de composición que llamamos novela. A los españoles pertenece la gloria de haber producido la mejor novela, mientras la de haberse levantado á mayor altura en el drama pertenece á los ingleses.
Y á los alemanes, ¿qué palma les queda? ¿No es la de los mejores líricos de la tierra? Ningún pueblo posee cantos tan bellos cotno el alemán. Los pueblos tienen ahora entre manos demasiados negocios políticos; mas cuando esos negocios queden arreglados, todos, alemanes, bretones, españoles, franceses, italianos, nos daremos cita en la selva verde ; cantaremos, y el ruiseñor será el juez supremo. Convencido estoy de que en ese torneo lírico, el Lied (cantar) de Wolfgang Goethe se llevará el premio. -
Cervantes, Shakspeare y Goethe, forman el triunvirato poético que, bajo las tres formas de la poesía épica, dramática y lírica ha llegado á más sublime altura. Quizás el que escribe estas páginas es de veras competente para elogiar á nuestro gran conciudadano como al más cumplido de los poetas líricos. Goethe está á igual distancia, entre las dos Escuelas que caracterizan la doble degeneración de la poesía, esta Escuela que lleva desgraciadamente su nombre y aquella que lleva el nombre de Escuela suava. Las do,s, es verdad, tienen su mérito. Han contribuido indirectamente á la fortuna de la poesía alemana. La primera operó una reacción saludable contra el idealismo exclusivo de nuestra poesía; trajo de nuevo el espíritu á la realidad vigorosa y desarraigó ese petrarquismo sentimental que siempre nos ha- aparecido como un donquijo-tismo lírico. En cuanto á la Escuela suava, contribuyó también indirectamente á la salvación de la poesía alemana. Si en el Norte de Alemania, obras sanas y vigorosas pudieran producirse, acaso se deba á la Escuela suava que atrajo hacia sí todos los humores enfermizos, cloróticos y piadosamente sentimentales de la Musa alemana. Stuttgart ha sido como el derivativo de la Musa alemana.
DON QUIJOTE 1 8 9
Al atribuir al triunvirato antes citado el lugar más alto en el drama, la novela y la poesía lírica, estoy muy ^éjos de disminuir el valor de otros grandes poetas. Nada es más extravagante que es-ta pregunta: «¿Qué poeta es más grande que otro?» La llama es la llama, y su peso no se calcula por onzas y libras. La simpleza del espíritu especiero podría sólo querer pesar el genio en su sórdida balanza destinada al queso. _No tan sólo los antiguos, pero también muchos modernos han escrito poemas en que la llama de la poesía relumbra con tanta magnificencia como en las obras maestras de Shakspeare, de Cervantes y Goethe. Sin embargo, estos nombres permanecen unidos como por un nudo misterioso. De sus creaciones se refleja un espíritu que es de la misma raza. En ellas se respira una dulzura eterna, parte del. hálito de Dios. Como en la naturaleza, una reserva discreta florece en ellas,. Lo mismo que él recuerda á Shakspeare, Goethe recuerda de continuo á Cervantes, y se le parece hasta en las particularidades del estilo, en esa prosa fácil, coloreada con la ironía más dulce é inocente. Cervantes y Goethe se parecen hasta en sus defecloj, en la proligidad de los discursos, en esos largos períodos qué encontramos á veces en sus obras, comparables con un s^équiío de trenes reales. No se encuentra á veces más que un solo pensamiento, sentado en un período semejante desmesuradamente extendido, que con gravedad camina como una gran carroza de corte, doraday tirada por seis caballos enjaezados. Pero este único pensamiento es siempre algo de considerable, cuando no llega á ser el soberano.
No he podido hablar más que con indicaciones someras del espíritu de Cervantes y de la influencia de su libro. Puedo aún menos extenderme sobre el valor de su novela bajo el punto de vista del arte, porque sería preciso entrar en discusiones que nos conducirían demasiado lejos en el dominio de la estética. Tan sólo quiero aquí llamar la atención general sobre la forma de su novela y sobre las dos figuras que son el centro. Esta forma es la de una descripción de viaje, forma que ha sido siempre el cuadro más natural de esta clase de composiciones : no recuerdo ahora más que el Asno de Oro, de Apu-leo, la primer novela de la antigüedad. Más tarde, los poetas
1 9 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
han querido remediar la uniformidad de ese género con lo que hoy llamamos la fábula de la novela. Mas, á consecuencia de su pobreza de invención, la mayor parte de los novelistas se han tomado sus fábulas unos á otros. Cuando menos han • utilizado siempre con pocas modificaciones las fábulas unos de otros, si bien la reproducción de los mismos caracteres, de las_mismas situaciones y de las mismas complicaciones, ha concluido por echar á perder bastante para el público la lectura de las novelas. A fin de huir del fastido de las fábulas novelescas rebuscadas, se volvió durante algún tiempo á la forma antigua y original de la descripción de viajes. Mas esta es de nuevo abandonada en cuanto aparece un poeta original con fábulas nuevas y vivientes. De esta manera, en la literatura como en la política, todo se mueve según la ley déla acción y de la reacción.
Respecto de las dos figuras que se llaman D. Quijote y Sancho Panza, que sin cesar se parodian, y á pesar de todo se completan tan maravillosamente, que forman en realidad el héroe de la novela, atestiguan tanto arte como profundidad de espíritu del poeta. En tanto que en otras novelas, donde el héroe corre sólo por el mundo, los escritores han tenido que valerse de monólogos, de cartas, de un diario, para dar á conocer los pensamientos y,lás impresiones del héroe, Cervantes puede introducir constantemente un diálogo natural, y como una de las figuras parodia siempre los discursos de la otra, la Intención del poeta aparece con mayor realce. Desde entonces, se ha imitado de varios modos esa doble figura que da al libro de Cervantes un natural tan ingenioso, y de donde brota, como de un germen único, la novela entera con su follaje lujurioso, sus flores odoríferas, sus brillantes frutos, los jimios y las aves maravillosas que se balancean encima de sus ramas, semejante á algún árbol gigantesco de la India.
Pero sería injusto poner aquí todo sobre la cuenta de una imitación servil; era tan natural la introducción de dos figuras como las de D. Quijote y de Sancho, de las cuales una, la figura poética, corre en busca de aventuras, y la. otra, en parte por cariño, en parte por egoísmo, trota detras de aquella con lluvia y con sol..., ¡tales cuales nosotros mismos los hemos
• DON QUIJOTE 1 9 1
«ncontrado tan á menudo en la vida! Para reconocerlos en todas partes, en el arte como en el mundo, bajo los disfraces más diversos, es preciso, en verdad, tener fijos los ojos sobre lo esencial, sobre sus señas internas, y no sobre los accidentes de su apariencia exterior. Podría citar innumerables ejemplos. <No encontramos en D. Quijote y Sancho también en las figuras de D. Juan y Leporello, como en la persona de Lord By-ron y su criado Fletcher? ¿No reconocemos esos mismos tipos y sus relaciones reciprocas también en la figura del caballero de Waldsea y de su Gaspar Larifari, como en la de tal escritor y la de su librero, comprendiendo éste las locuras de su autor, y acompañándole, sin embargo, fielmente en todas sus campañas vagamundas é ideales, á fin de sacar de ellas sólidas ventajas?
Y el señor editor Sancho, aunque á veces no alcance más •que golpazos, está, á pesar de todo, siempre gordo, mientras el noble caballero se adelgaza más y más cada dia.
Y no es solamente entre los hombres, sino también éntrelas mujeres, donde yo he encontrado á menudo los tipos de Don Quijote y de su escudero. Me acuerdo muy bien de uUa encantadora inglesa, una rubia entusiasta, que se había escapado con su amiga de un colegio de niñas de Londres, y quería recorrer •el mundo' entero en busca de un corazón de hoiñbre tan noble como ella lo había visto én sueños en las suaves noches de nítida luna. Su amiga, una pequeña morena algo fuerte, esperaba en aquella ocasión, si no conquistar algo verdaderamente ideal, al menos á un marido buen mozo. La veo todavía en la plaza de Brighton á aquella figura delgada, con los ojos en busca de amor, lanzando lánguidas miradas sobre el mar agitado hacia las costas de Francia. Su amiga entretanto cascaba avellanas y encontraba la almendra excelente, mientras arrojaba las cascaras al mar.
A pesar de todo eso, ni en las obras maestras de otros artistas, ni en la naturaleza misma, no encontramos esos dos tipos tan exactamente presentados en sus relaciones recíprocas como en la novela de Cervantes. Cada rasgo del carácter y de la persona de uno de ellos corresponde en el otro á un rasgo opuesto y sin embargo homogéneo. Cada particularidad tiene su valor.
I g 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
porqué al mismo tiempo es uña parodia. Llega á haber, entre Rocinante y el asno de Sancho, el mismo paralelismo irónico que entre el escudero y su caballero, y los dos animales son, hasta cierto punto, los portadores simbólicos de las mismas ideas. Lo .mismo que en su modo de pensar, ofrecen el señor y el criado en su lenguaje los contrastes más notables, y no puedo dejar de consignar aquí las dificultades que el traductor ha tenido que vencer para transportar al alemán la dicción familiar, tosca, rústica del buen Sancho. Con su manera entrecortada y á menudo grosera de hablar con refranes, Sancho recuerda al loco del rey Salomón, Markuff, que, como él, expresa por medio de sentencias cortas la sabiduría experimental del bajo pueblo en frente de un idealismo patético. D. Quijote, al contrario, habla la lengua de las clases superiores y cultas, y hasta en la grandeza de sus períodos bien redondeados representa al noble hidalgo. A veces esta construcción de períodos es desmesuradamente extendida y la lengua del caballero se parece á una altanera dama de la corte con su hueco vestido de seda que arrastra una cola larga y ruidosa. Pero los chistes, disfrazados de page, sostienen sonriendo el extremo de la cola : los períodos largos terminan con los más graciosos giros.
Así resumimos el carácter de la lengua de D. Quijote y de Sancho Panza: el primero, cuando habla, parece estar siempre encima de su gran caballo ; el otro habla como si estuviera montado en su asno humilde.
Unas palabras tengo que decir acerca de las ilustraciones que adornan la nueva traducción de Don Quijote, cuyo prefacio estoy escribiendo. Esta edición es la primer obra literaria que aparezca en Alemania de este modo ilustrada. En Inglaterra, y más aunen Francia, ilustraciones de este género están á la orden del día y obtienen un éxito casi entusiasta. En Alemania, donde siempre se va concienzudamente al fondo de las cosas, se preguntarán todos sin la menor duda si estas publicaciones favorecen el arte. No lo creo así. Demuestran, en verdad, cómo la mano espiritual y fácil de un pintor puede coger y expresar las creaciones del poeta ; aminoran también agradablemente la fatiga de la lectura ; pero son antes que nada
DON QUIJOTE 193
señal de degeneración del arte que, arrancado del pedestal de su independencia, lia descendido hasta ser el servidor del lujo. Ademas hay aquí para el artista una ocasión y una tentación ; pero también una obligación de no tocar el asunto sino Con mano rápida y de no agotarlo por nada de este mundo. Los grabados sobre madera en los libros antiguos tenían otro obí-jeto, y no pueden compararse con estas ilustraciones.
Las de la presente edición han sido hechas en presencia de los dibujos de Tony Johannot, por los primeros grabadores en madera de Inglaterra y Francia. Están concebidas y dibujadas con tanta elegancia y carácter como debe esperars? de Tony Johannot. A pesar de la rapidez del trabajo, se nota fácilmente que el artista ha penetrado en el espíritu del poeta. Las iniciales y adornos demuestran talento y fantasía, y el artista, con intención verdaderamente poética, ha elegido para los adornos dibujos moriscos. ¿No vemos, en efecto, brillar en todo el Don Quijote el recuerdo de la época feliz de los moros, como hermoso segundo plano en lontananza? Tony Jo-nannot, uno de los mejores artistas de Paris, es nacido en Alemania.
Es raro que un libro tan rico en asuntos pintorescos como Don Quijote, no haya todavía encontrado un pintor que supiera sacar motivos de una serie de obras independientes. ¿Acaso el espíritu del libro es demasiado fácil y fantástico para que, bajo la mano del artista, no se desvanezca el polvo matizado de sus colores ? No lo creo así. El Do» Quijote, por «iuy ligero y fantástico que sea, se presenta, no obstante, en el terreno sólido de la realidad, como era preciso para llegar á ser un libro popular. Puede ser que, detras de las figuras que el poeta hace pasar delante de nosotros, haya ideas más profundas que no puede reproducir el artista plástico, de modo que él no podría coger y reproducir más que la apariencia exterior, por niuy vistosa que fuese, per© »© »u sentido más profundo. Esto es verosímil. Por lo dei»ai| muchos artistas han intentado ilustrar el Quijote. Los dibujos ingleses, españoles y franceses que anteriormente he visto, son pésimos. Entre los artistas alemanes, debo citar aquí á nuestro gran Daniel Cho-dowiecki. Dibujó para el Don Quijote una serie de planchas
194 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que, grabadas al agua fuerte por Berger, acompañaban la traducción de Bertuch. La idea equivocada, convencional y teatral que tenía el artista, lo mismo que sus contemporáneos, del traje español, le ha perjudicado en extremo. Pero con todo, se ve que Chodowiecki comprendió perfectamente el Quijote. Me he alegrado verdaderamente, tanto por el artista como por el mismo Cervantes; porque me complace siempre ver á dos amigos mios amarse, lo mismo que me congratulo cuando dos de mis enemigos caen uno sobre otro. La época de Chodowiecki, período de una literatura que acababa de formarse, que necesitaba todavía entusiasmo y debía rechazar la sátira, no era muy favorable á la comprensión de Don Quijote, lo cual prutha. el mérho de Cervantes, puesto que sus personajes fueron entonces comprendidos y apreciados, y también el talento de Chodowiecki que supo comprender figuras como D. Quijote y Sancho Panza, cuando él, más que otros artistas, fué el niño mimado de su tiempo que lo comprendió y apreció.
Entre las obras más recientes sobre el Quijote, menciono ahora con gusto algunos bosquejos de Decamps, el pintor más original de los modernos franceses. Pero sólo un alemán puede comprender completamente el Don Quijote, y así lo he sentido en estos dias al ver en la vidriera de una estampería del boulevard Montmartre, una plancha que representa al noble Manchego en su cuarto de estudio, dibujada por Adolfo Shrseter j gran maestro.
H. HEINE.
[Traducción de Augusto Ferran.)
MARAT
1 lado de los hombres excepcionales que imprimen carácter general á las epopeyas heroicas y á las grandes épocas de la historia aparecen ciertas personalidades pequeñas, cuya misión parece consistir
en hacer resaltar y brillar con más vivos fulgores las glorias en medio de las cuales fueron por la suerte arrojadas. Estas repugnantes figuras son de utilidad histórica: completan la obra haciendo que la consideremos bajo todos sus aspectos, y son en ella un elemento terrible al par que cómico. Cuando no miramos más que la grandeza de los resultados y estamos tentados á olvidar los errores y crímenes de los que á ellos concurrieron, aparecen esas personalidades para volvernos al sentimiento doloroso de la realidad , para hacernos recordar que al cabo todos esos héroes y legisladores fueron hombres á ninguna de nuestras debilidades ajenos. Dicen ellas, como la Santa Escritura á los que pudiéramos creer inmortales : Memento qui a puhis est. La Iliada tiene á Tersites, la Tempestad á Calíban, la Revolución francesa á Marat. Bien podríamos decir que
1 9 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
estos personajes tienen á su cargo lo grotesco en la poesía y en la historia.
No necesita Francia reivindicar la triste gloria de haber visto nacer á este último, cuyo verdadero nombre se escribía Mará. Hijo de padre sardo, nació en el pequeño principado de Neuf-chatel, eri Boudry, y de sentir es que lo movedizo de su carácter le impulsara á buscar fortuna fuera de su patria. Cuarenta y cinco años tenía cuando en 1789 sorprendióle la Revolución en el humilde puesto de médico de los guardias del conde de Artois. «Era á la sazón, dice Dueaure, que le conoció en aquella fecha, un cualquiera, rizado con triples bucles, de repugnante rostro, con el sombrero bajo el brazo y que tenía pocos amigos y parecía extasiado ante lo vasto de sus conocimientos.» Su violencia y enfermiza audacia no tardaron en darse á luz y en mostrar la sangrienta y exagerada política á que quería arrastrar la nación. Desde un principio pudo reconocerse al energúmeno incapaz de dominarse y que soltaba la rienda á los malos instintos de que estaba compuesta su raquítica naturaleza. Apenas se reunió la Asamblea Constituyente, cuando ya gritaba él ¡traición! y pedía como holocausto ante el altar de la patria que ochocientos diputados fueran colgados de los árboles de las Tullerías. Malouet, á qultft eslo* gritos de furor asustaron un poco, propuso á la Asanlbka que lo entregase á los tribunales ; pero Mirabeau, desde la altura de su desden, reclamó sencillamente que se pasara á la orden del dia y lo obtuvo. Entonces empezó la importancia del que se llamaba poniposamente el amigo del pueblo, y á quien Dan-ton, muy mal aconsejado, hizo entrar en el club des Cofde-liers. ¿Será necesario decir que desde aquel momento la muerte le parece un argumento sin réplica para reducir sus adversarios al silencio? Bueno es, sin-embargo, que tengamos faroles, pero para alumbrarnos y no para colgar á nuestros adversarios.
Su probidad, que con tanto estrépito se ha pregonado, no me parece de tan buena ley como se pretende. En tiempo de la Legislativa ofreció sus servicios á Roland, que los desdeñó y que más tarde pagó caro el desprecio que le inspiraba el crapuloso folletista. Danton fué más acomodaticio y lo tuvo á
MAHAT 1 9 7
sueldo con los fondos secretos de su ministerio. Por lo demás, el amigo del pueblo no lo ocultaba, y en cierto pasquín puesto en las paredes de París reclamó á Felipe Igualdad el precio de los servicios que le había hecho. En vista de todo esto , puede inferirse que sus convicciones no eran quizás tan sólidas como trataba de hacer creer y que su carácter carecía de la inflexible rigidez de principios, sin la cual no se concibe un hombre político serio y respetable. En el proyecto de Constitución dado á luz por él en 1791, ¿no escribió, por ventura, lo siguiente? «En los grandes Estados debe ser monárquica la forma de gobierno : esta es la única propia de Francia, la que requieren" su posición y múltiples relaciones y habría que recurrir á ella por tan buenas razones, aun caso de que el carácter de sus pueblos consintiera otra.» Lo que resulta de sus escritos y de la historia del tiempo en que vivió, es que Marat era un bellaco vanidoso, malicioso y perverso, á quien ha dado su muerte una siniestra inmortalidad que no merecía. Si abandonara su tumba, y comprendiendo el odioso papel que representó durante su vida revolucionaria, viera el amigo del pueblo el anatema que pesa sobre su memoria, bien podría decir como el monge de San Bruno : ¡Justo judicio damnatus sum!
II.
Llevábale su vanidad á ocuparse mucho de su persona, en sus escritos y en ellos no se economiza los elogios. Según él «su sensible alma, » fué extraordinariamente precoz ; á los ocho años tenía muy desarrollado el sentido moral, indignábale una crueldad y el espectáculo de una injusticia sublevaba siempre su corazón como una ofensa personal. Admito de buen grado que naciera bueno, lo cual, de otra parte, me parece insignificante: cuando las hienas no tienen dientes, se las puede acariciar sin peligro. Esa bondad-nada presagiaba para el porvenir. Hay naturalezas que se desarrollan hasta enfermar en circunstancias especiales. Obligado Nerón á firmar una sentencia de muerte, ¿no deploró, por ventura, saber escribir? «Lo que tal vez no se querrá creer,^
TOMO XI.—voL. 11. 14
i g S REVISTA CONTEMPORÁNEA
dice Marat, es que desde mis más tiernos años, me conmovía el amor de la gloria, pasión que á menudo cambió de objeto en los diversos períodos de mi vida, pero que nunca me ha abandonado. A los 5 años, hubiera querido ser maestro de escuela, á los i5 profesor, autor'á los i 8 , genio creador á los 20, como ambiciono ahora la gloria de inmolarme por la patria.» La confesión es digna de apuntarse, pues á mi juicio, ella explica á Marat. También Erostrato nació con lo que llaman pretenciosamente las medianías llenas de ambición «amor á la gloria,» y que en suma no es más que una imperiosa necesidad de salir á toda costa de la oscuridad y de hacer hablar de la propia persona. Este fué quizás el secreto de todas las violencias de Marat. Erigiendo la desconfianza en principio y la muerte en sistema, repitiendo á cada instante y con toda clase de pretextos y sin distinción de personas este grito siniestro: á la guillotina^ creó para sí cierta especialidad monstruosa que le llevó insensiblemente á una celebridad muy propia para lisonjear sus bajos instintos y los inmoderados deseos de popularidad qué le devoraban. Inteligente y bueno,, habría llegado á representar un papel de importancia y provecho én los sucesos de que fué testigo. Medianía perversa, exageró primero con intención sus facultades de energúmeno, acabó por tomarse en «efio, y engañándose á sí propio, creyó en su misión. A despecho dersentimiento de justicia que pretendía tener en el más alto grado , carecía de toda noción de lo justo y de lo injusto. No quiero más prueba que este comentario á la definición del derecho á la subsistencia. «Cuando un hombre carece de todo, tiene el derecho de arrancar á otro lo superfino, ¿qué digo? lo necesario, y antes que morir de hambre tiene derecho á matarlo y á devorar sus palpitantes restos.» En esta frase, lo odioso raya en absurdo y no sé si las tribus del Dahomey ó del Caragoué dejarían de sublevarse contra semejantes máximas. Lo que antecede, ese derecho á la subsistencia definido de un modo tan extraño y que tiende á hacer del honibre un animal carnicero y nada más, no es al cabo otra cosa que una teoría y lícito es sonreír y pasar adelante sin detenerse á considerarla. Mas en dias de agitar o n popular, cuando todos empuñan las armas, cuando la
MARAT 199
lavadura de las malas pasiones fermenta eñ el corazón de muchos, ¿cómo se espresa Marat? ¿Qué dice al pueblo, de quien se juzga amigo? En el famoso pasquín: Todo acabó para nosotros: «Quinientas ó seiscientas cabezas nos habrían asegurado reposo, libertad y ventura: una falsa humanidad ha sujetado vuestros brazos y parado vuestros golpes y ella va acostarla vida á millones de hermanos vuestros.» Cuando €l movimiento de Nancy : « Desarmad á los satélites alemanes que van á sacrificar á vuestros conciudadanos, detened á sus jefes y que el hacha vengadora los inmole por fin en el altar de la libertad.» Pobre libertad : ¡cuántas necedades vas á hacer decir! y más adelante : «Hoy diez mil cabezas bastarían apenas para la salud de la patria.»
Después del 10 de Agosto : «Por tanto, que no haya cuartel, os habréis perdido irremisiblemente si no os apresuráis á «char abajo los miembros corrompidos de la municipalidad del departamento, todos los jueces de paz anti-patriotas y los miembros más gangrenados de la Asamblea Nacional. Tened en cuenta que la Asamblea es el más temible de vuestros enemigos.» No esperó hasta la caida del trono para vociferar sus maldiciones y llamamientos al asesinato. Escribía lo que sigue el 27 de Mayo de 1791 : «Once meses há, quinientas cabezas habrían bastado; hoy se necesitarían cincuenta mil y quizás caerán quinientos mil antes de fin de año. Francia se habrá inundado de sangre ;y no por eso será más libre.» Efectivamente no fué más libre y no lo fué precisamente por la sangre con que se inundó. Los recuerdos del terror hicieron posfble entre nosotros todos los excesos de represión.
Esta necesidad de matar es en Marat una monomanía que le «ofoca y domina como un acceso de epilepsia. En Mayo de 1792 vomitó estas furibundas exhortaciones : «Fijo mis esperanzas «n que el ejército comprenderá que lo primero que tiene que hacer es matar á sus generales.» Dos dias después se dirige al pueblo : «¿Qué hacéis? Todos vuestros jefes os engañan. A.rmad vuestras manos de puñales, degollad al pérfido Motier {Lafayette), al cobarde Bailly, corred en seguida al Senado, arrancad á los padres conscriptos, empalada esos representan-.
2 0 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tes, y que sus miembros ensangrentados, colgados de las almenas, aterren para siempre á los que quieran reemplazarlos en sus cargos.» ,
¿Es este tan sólo el papel de un loco furioso que se embriaga con sus propias palabras, y retrocedería, sin embargo, ante la ejecución de sus espantosos planes? De ningún modo ; Marat pedía que le dejaran ser el ejecutor de su sistema. Este bruto sanguinario [brute sanguinaire) sueña con la dictadura; impulsa al pueblo á que nombre un tribuno militar, que en tres dias le librará de todos sus enemigos, y se ofrece modestamente á la elección de sus conciudadanos. «Si me juzgaseis digno de ese horíor, mi primera resolución sería la de hacer que pereciera cada uno de los padres conscriptos en su mismo sitio [chacun á leur place].y> Cuando se quiere gobernar con tales medios no es necesario saber gramática. Desfallece el corazón ante un conjunto tal de crueles absurdos, y la repugnancia hace cerrar los ojos.
El daño que ha causado Marat á la memoria de la Revolución es incalculable. A su lado parece Robespierre un legislador manso y tímido. Por lo demás, Marat no le estimaba, pues creía que le faltaba «el vigor que necesitan los hombres de Estado.» ¿De qué estaba hecho, pues, ese carácter tan díscolo, tan áspero y violenio; ese alma tan malévola encerrada en un cuerpo contrahecho? De vanidad y envidia, á no dudarlo. M. Michelet lo ha dicho : «La enfermedad de Rousseau, el orgullo, llegó á ser vanidad en la cabeza de Marat; pero elevada á la décima potencia.» Las naturalezas así constituidas no pueden soportar contradicción. Al tropezar con un obstáculo acuden á la fuerza para hacer que callen sus adversarios, y con pretextos de personal desinterés y bien público cortarían de buena gana la cabeza á media humanidad, con objeto de obligar á la otra á aceptar sus doctrinas. Eso es más fácil que persuadir ; pero matar no es convencer. Toda indulgencia les parece cobardía, y criminal toda concesión. Atacan con ira el ajeno podar, y ^defienden con furor el propio. Son animales feroces elevados demasiado pronto á la dignidad de hombres. ¡Ah! ¡Cuan grande sería la fuerza que los de la Revolución tendrían sobre el mundo entero si hubieran sabido />que
MARAT 20.r
cuando la mansedumbre y la violencia juegan un reino, la jugadora más apacible es la que gana!» La frase es de Shaks-peare, y exactísima.
III.
Concedo que en el caos de sus escritos resulte que alguna vez halló Marat una idea verdadera; convengo en que desplegó prodigiosa actividad ; pero lo que no obstante me sorprende más es la torpeza del Amigo del pueblo y me parece que no entendió nunca la Revolución. Fué precisamente lo inverso de los nobles obstinados, que no quisieron nunca reconocerla, siendo por decirlo así, un aristócrata al revés. Marat excluía de los beneficios del nuevo régimen á todo lo que no era el pueblo. Según él, la nobleza, el clero, el estado llano, debían obediencia á los que hoy llamamos proletarios. Quitaba ios privilegios á unos para dárselos á otros, pareciendo que decía : «A cada cual su turno.» No era tal el sentido de la Revolución, gracias á Dios, sino derechos iguales para todos, libertad igual para todos. Esto era justo, y sobrevivirá y será imperecedero. No se debe admitir la tiranía de abajo mejor que la de arriba. La especie de odio que tenía Marat á toda superioridad intelectual, física ó social, podrá haberle valido alguna adhesión entre los envidiosos y los ignorantes, pero al un y al cabo, nunca tuvo un partido, y se concibe perfectamente que así sucediera, pues no tenía cuerpo de doctrina ni principio, ni sistema, sino.un solo grito : ¡la muerte! Un solo sentimiento : la desconfianza ; un solo procedimiento : la denuncia. Para tener adeptos se necesita partir de un principio razonado, verdadero ó falso, y llegar á una deducción lógica; no tener más principio que una perpetua sospecha, ni más deducción que la guillotina, es dar pruebas de locura ó de ferocidad. Se asombrará, se asustará, se seducirá quizá por tales medios á algunos espíritus enfermos, pero no se ejercerá ninguna acción duradera. Los que tal hacen son temibles accidentes patológicos en lo presente, y ejemplos lastimosos para lo porvenir; nada, en suma, más que un espantajo.
Daba importancia á Marat durante su vida, la necedad y
/ ^ ^
2 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
pusilanimidad de los hombres de Estado de su época, que •le temieron y centuplicaron su influencia persiguiéndole. La persecución hace interesantes las peores causas. Un libelo prohibido y proscrito adquiere celebridad al otro dia ; dejándolo circular libremente, nadie para en él la atención. Un necio ó un malvado, á quien se condena por la simple publi-cacipn de sus opiniones está entonces á punto de llegar á ser un grande hombre. Persiguiendo á Marat, obligándole á ir, para esconderse, de retiro en retiro, multiplicando su natural actividad, sólo por el hecho de querer imponerle silencio, hízose de él una especie de personaje legendario, y se le dio de esta suerte una fuerza que no habría podido siquiera prometerse si se le hubiera dejado chapuzar á su antojo en el fango sanguinolento en que se deleitaba. Así habría vuelto á tragarse la baba, y nadie se acordaría ya de él. Faltó talento á los que le persiguieron, pues diéronle precisamente el papel que ambicionaba, y tuvo el derecho de decir al pueblo : por tí padezco, me atacan porque soy tu amigo, llénanme de ultrajes porque te •defiendo. Su voz era escuchada entonces, pues, aparentemente, hablaba con razón. Los mochuelos asustan durante la noche, y hacen reir á la luz del dia.
La importancia de Marat en la historia procede de su muerte, que, preciso es tener el valor de decirlo, fué resultado de un crimen. Bien sé que Í6 tradición ha rodeado de una aureola la frente juvenil de Carlota Corday, y que ésta aparece ante la posteridad como una especie de Judit política, con la blanca vestidura de los mártires. Débese tal honor, sin duda ninguna, á su juventud, gracia y belleza, mucho más que á la acción que cometió. Si en vez de ser una pura y blonda joven, animada por la abnegación de un heroísmo demasiado feroz, el asesino de Marat hubiera sido cualquier conspirador perteneciente á una facción contraria , nadie se ocuparía ya del suceso. Sea cual fuere la simpatía que se experimente por la amiga de los Girondinos, pfeciso es reconocer que su acto supremo fué criminal. Buscar l?i satisfacción del deseo ó la realidad de los sueños fuera déla legalidad, es cometer una acción culpable que la historia debe condenar so pena de invalidarse. Sea cual fuere el motivo determinante, el asesinato, político ó
MARAT 203
no, siempre es un crimen. Aun teniendo que contradecir ciertas teorías modernas, demasiado fáciles, es preciso afirmar muy alto que la moral es una y que no se altera según las necesidades de una causa ó los intereses del momento. Tiene que ser absoluta, so pena de dejar de ser.
Con su acto de desesperación, MUe. de Corday ha inmortalizado á Marat. En cuanto á ella, ha conseguido, con el sacrificio de su vida, salvar su memoria del olvido, y ser la he-roina de algunas tragedias. Mas lo cierto es que habría tenido en su orgullo, que me parece excesivo, una gran humillación á haber podido adivinar que su violenta resolución no tendría más resultado que inspirar algunos alejandrinos. Marat, roido por una lepra tal, que se hubiera dicho que su alma le salía á la piel, no podía ya vivir sino con baños prolongados en que hallaba alivio á los atroces padecimientos que le devoraban, y no podía prolongar largo tiempo su existencia, cuando el puñal de Carlota Corday le dio muerte. Quiso ella salvará sus amigos, y fué quien precipitó su ruina. Quiso asegurar la paz y desencadenó la guerra. Se necesita ser muy ignorante en historia para ignorar que el asesinato político va siempre é invariablemente á dar en un fin diametral-mente opuesto al que se desea. Todos los iluminados que confían sus opiniones al puñal, citan sin excepción á Bruto. Cierto que la conducta de César fué culpable, mas ¿por ventura el
• asesinato del gran usurpador no produjo el imperio romano, esa cloaca máxima en .que vinieron á depositarse las inmundicias de todo el mundo? Carlota Corday, que en el momento de ir al cadalso escribía á Barbaroux : «Los que me lloren, se alegrarán al verme gozar del reposo en los Campos Elíseos con Bruto y algunos antiguos,» no hizo más que rendir culto á la diosa del momento, á la retórica, llevar á la práctica ciertos principios declamatorios y falsos que en los colegios se expresan en versos latinos, y en vez de parar el curso de los sucesos que temía, no consiguió más que precipitarlo.
Mas, sin embargo, era tal y tan justa la odiosidad de Marat, que su trágica muerte no oscureció de ningún modo el horror que pesa sobre él. Luego que pasó una ridicula explosión de lamentaciones forzadas, el buen sentido público se apartó
¿ P 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
para siempre de ese extraño amigo del pueblo. Después de la grotesca letanía «Corazón dé Jesús, corazón de Marat» después de la,panteoni\acion, no hubo para él masque maldiciones y no sé qué tumba parecida á un muladar. ¿ Es este personaje justiciable ante la historia? Lo dudo : no se me alcanza el partido que podría sacar la austera musa de este aborto epiléptico, Paréceme, más bien, que pertenece á la historia natural. Su caso es patológico y puede servir como materia de graves estudios á un médico alienista. Mi opinión es que los historiadores serios no tienen nada que ver en este cerebro enfermo. Hay en Bicétre y en Charenton muchos desgraciados, cuyas ideas son más serias que las de Marat, hombre de inteligencia poco lúcida y cuya hermana estaba loca. Sin duda era responsable, bajo el punto de vista social, del mal que quiso hacer, pero respecto de su propia conciencia, podía ser irresponsable á la manera que el lobo que devora porque tiene el instinto de devorar. Marat se creía quizá un hombre honrado y un gran ciudadano, y es probable que si por un milagro se le hubiera podido mostrar su persona tal cual era en realidad, habría retrocedido con horror. Los monstruos no se conocen, y esto es un consuelo para la humanidad.
MÁXIME DU C A M P .
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA
EN LAS CIENCIAS FÍSICAS
e ha mirado generalmente, hasta nuestros días, el estudio de la geografía por el prisma del interés que da á la exploración de los países desconocidos, ó sea por su valor práctico, más bien que relacionándolo
con las ciencias físicas. Interesaron los hechos que son objelo de observaciones geográficas á los menos instruidos, y ellos dieron los primeros pasos en esta ciencia, sin dar verdadera importancia á lo que veían, aunque amontonando materiales que hoy se reducen por sus sucesores á formas científicas.
La generación presente empieza á perder el recuerdo del interés afectivo y deleitoso que las relaciones de los descubrimientos geográficos del último siglo produjeron en la juventud •de aquella época, y dirige más especialmente su atención al mérito práctico de los conocimientos geográficos y á la extensión de. los mismos; á su influencia, en la historia y en el estado actual de las diversas razas humanas; en la formación de los reinos ; en el desarrollo de la industria y comercio, y en el progreso de la civilización. Conocido es el sor-
2 0 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
pr>e»«ient« imjsulw que e« un isafe iffeán% feaff dadte )# ' ¡resultados áeuna desastrosa guerra á tod«enseñáQzag«Dp*SÍca.
Si el fiSíudío de la geografía hsL venido sieiSil© de U Incuta-bencia de aventureros, historiadores, políticos, negociantes y militares, aún le queda por recibir de los hombres de ciencia la consideración que su verdadera importancia merece. Sobreesté aspecto de la geografía, hasta aquí indudablemente muy descuidado, me propongo llamar la atención con este trabajo.
La geografía, como ramo de la ciencia física, trata de las causas que han impreso en nuestro planeta sus actuales contornos, las formas de su superficie, que han producido sus condiciones actuales de clima, y que han contribuido al desarrollo y distribución de los seres que en él se encuentran.
La justificación para sacar á plaza tal concepto de la geografía en este momento ha de encontrarse en una consideración del presente estado del conocimiento geográfico y del porvenir probable de las investigaciones geográficas. Es claro que el campo de las meras exploraciones topográficas es ya muy limitado, y que continuamente va siendo más pequeño. Aunque sin duda queda mucho por hacer para conseguir mapas detallados de grandes regiones dé la tierra, no hay, sin embargo, mas que una pequeña superficie, relativamente hablando, cuya faz esencial no nos es bastante conocida. Diapar dia van siendo nuestroí mapas más completos, y con el gran aumento de medios de comunicación, el conocimiento de países remotos constantemente se hace mayor y se esparce con más amplitud. Algún tanto en la misma proporción se hacen más apremiantes las necesidades de más exactos informes. La consecuencia necesaria" es una tendencia mayor á dar á las investigaciones, geográficas una dirección más estrictamente científica. En prueba de esto, puedo decir que dos expediciones navales británicas, la del Challenger y la dirigida á los mares Árticos, han sido organizadas casi exclusivamente para el adelanto de la ciencia en general, sin tener apenas en cuenta los descubrimientos topográficos. Narraciones de viajes que no hace muchos años hubieran sido aceptadas como valiosas contribuciones por nuestro entonces menos perfecto conocimiento,
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA HOJ
serían quizás consideradas ahora como superficiales é insuficientes. • -
En suma, es menester aumentar la cultura de viajeros y escritores sobre geografía para que estén en relación con las crecientes exigencias de los tiempos.
Otras influencias hay en juego que tienden al mismo resultado . El gran adelanto á que hemos llegado en todos los ramos de las ciencias naturales limita más y más las facilidades para la investigación original, y conduce al observador de la naturaleza á estudios cada vez más especiales; pero al mismo tiempo hace comparativamente dificultosa y rara la adquisición por cualquier individuo de un profundo conocimiento en más de uno ó dos asuntos especiales. AI mismo tiempo la mutua dependencia de todos los fenómenos naturales se hace cada dia más evidente, y es de importancia, cada vez mayor, que haya entre los que cultiven el conocimiento de la naturaleza quienes especialmente dirijan su atención á las relaciones generales que existen entre todas las fuerzas y fenómenos de aquella. Es muy necesario tener presente que graii iwi:m<ro de los fenómenos tratados por las ciencias de observación se refieren á la tierra considerada en conjunto bajo el piiato de vista déla diferencia de las sustancias de que está formada; de aquí que en algunos ramos importantes de estas cuestiones, tan sólo por medio del estudio de las condiciones locales físicas de varias partes de la superficie de la tierra y de los complicados fenómenos á que dan origen, se puedan establecer consecuencias fundadas ; este estudio constituye la geografía física ó científica. Por una parte, mientras el estudio de la geografía requiere un conocimiento perfecto de las adquisiciones y conclusiones de los que estudian los ramos especiales de la física; por otra, nada se consigue en esos ramos especiales sin apropiado conocimiento de los hechos geográficos. Por estas razones nos parece que el progreso general de la ciencia envolverá el estudio de la geografía con espíritu más científico y con concepto más claro de su verdadera función, que es la de obtener nociones exactas de cómo efectúan las fuerzas de la naturaleza las variadas condiciones que caracterizan la superficie del planeta que habitamos.
•2 o 8 • RESISTA CONTEMPORÁNEA
La ciencia, en su más amplio sentido, es el conocimienjo organizado, y sus métodos consisten en la, observación y clasifi-•cacion de los fenómenos que llegamos á conocer por medio de nuestros sentidos, y la investigación de las causas que los producen. El primer paso eh geografía, como en todas las ciencias, es la observación y descripción de los fenómenos que le incumben ; el inmediato es clasificar y comparar esta colección empírica de hechos, é investigar sus causas. En la primera parte del estudio es en la que se han hecho más progresos, y á ella ciertamente está aún generalmente limitada la noción de la geografía. La otra parte es la comunmente considerada como geografía física, pero es más propiamente la ciencia •de la geografía.
El conocimiento de la geografía ha avanzado así desde las toscas primitivas ideas de la distancia relativa entre lugares vecinos, hasta los conceptos exactos de la forma de la tierra, determinaciones precisas de posición y delineaciones exactas de la superficie. Las primeras impresiones de las diferencias observadas entre países distantes, fueron corregidas con el tiempo por la percepción de semejanzas no menos reales. Fueron apreciados los caracteres distintivos de las grandes regiones en frío polar y calor ecuatorial del mar y de la tierra, de las montañas y llanos ; se establecieron más ó menos completamente las variaciones locales de estación y clima, de viento y lluvia. Más tarde, la distribución de plantas y animales, su aparición en grupos de peculiar estructura en varias regiones, y las circunstancias bajo las cuales estos grupos varían de sitio, dieron origen á nuevas concepciones. Con estos hechos fueron observadas también las peculiaridades de las razas humanas— su forma física, lenguajes, costumbres é historia—que muestran por una parte diferencias sorprendentes en diferentes países ; pero por otra marcada semejanza en grandes extensiones.
Por la gradual acumulación y clasificación de este conocimiento, fué por fin formado el concepto científico de la unidad y continuidad geográficas y establecida la conclusión que, mientras cada parte diferente de la superficie déla tierra tiene sus distintivos especiales, toda la naturaleza animada é inanimada
LUGAR BE LA GEOGRAFÍA, 2 O 9
constituye un sistema general, y que los rasgos particulares de cada región son debidos á la operación de leyes universales que actúan bajo condiciones locales variables. 'Bajo este concepto debe entenderse la doctrina, muy generalmente aceptada por los naturalistas de nuestro propio país, de que cada fase sucesiva de la historia de la tierra, por un período indefinido de tiempo ha procedido de la que la precedió bajóla influencia de las fuerzas, de la naturaleza, tales como las encontramos ahora; y que hasta el punto que la observación justifica la adopción de conclusiones en tales asuntos, ningún cambio se ha operado nunca en esas fuerzas ó en las propiedades de la materia. Se habla comunmente de esta doctrina como la doctrina de la evolución, y á sus aplicaciones á la geografía deseo: dirigir vuestra atención.
Deseo hacer notar aquí que en todo lo que voy á decir dejo por completo á un lado todas las cuestiones relativas al orí-gen de la materia y de las llamadas fuerzas de la naturaleza que originan las propiedades de aquella. En el presente es-* tado del conocimiento estas cuestiones están, según concibo, más allá del campo legítimo de la ciencia física, limitado á discusiones emanadas directamente de hechos al alcance de la observación , ó de razonamientos basados en esos hechos. Es una condición necesaria del progreso del conocimiento, que esté mal determinada la línea entre lo que esté ó nó con certeza'al alcance de la inteligencia humana, y que las Opiniones varíen en cuanto al sitio en que debiera trazarse, porque es la aspiración declarada y triunfadora de la ciencia conservar esta línea constantemente movible para empujarla hacia adelante ; muchos de los esfuerzos dirigidos á este fin están sin duda fundados en el error ; pero todos son dignos de respeto cuando se emprenden honradamente.
El concepto de la evolución es esencialmente el de la transición al estado de cosas que la observación nos demuestra que existe hoy desde otro estado precedente. Aplicado á la geografía, es decir, ala condición actual de la tierra en su conjunto, nos lleva á la conclusión de que los delineamientos de mar y tierra han sido causados por modificaciones de océanos y continentes preexistentes producidos por la operación de fuerzas que están
2 r o REVISTA CONTEMPORÁNEA
en acción y que han actuado desde los tiempos más remotos: que todas las formas sucesivas de la superficie (las depresiones ocupadas por las aguas y las elevaciones que constituyen las cordilleras) son debidas alas mismas fuerzas; que éstas han sido constituidas: primero, por la secular pérdida de calor que acompañaba el original enfriamiento del globo; y segundo, por la anual ó diaria ganancia y pérdida del calor recibido por la acción del Sol sobre la materia de que se compone la Tierra y su atmósfera ; que todas las varialciones de clima dependen de diferencias en las condiciones de la superficie ; que la distribución de la vida sobre la Tierra y las vastas variedades de sus formas son consecuencias de cambios contemporáneos ó anteriores de las formas de la superficie y clima ; y de aquí, que nuestro planeta, tal como loencontraraos, sea el resultado de modificaciones efectuadas gradualmente en sus períodos sucesivos por la acción necesaria de la materia.
Expondré brevemente los fundamentos en que se basan estas conclusiones.
En lo que concierne á la fábrica inorgánica de la Tierra, la opinión de su historia pasada, basada sobre el principio de la persistencia de todas las fuerzas de su naturaleza, puede decirse que es ahora universalmente admitida. Esto enseña que la casi infinita variedad délos fenómenos de la naturaleza, nace de nuevas combinaciones de antiguas formas de la materia, bajo la acción de nuevas combinaciones de antiguas formas de fuerza. Su reconocimiento, sin embargo, ha sido comparativamente reciente y es en gran parte debido á las enseñanzas de aquel eminente geólogo, el difunto Sir Charles Lyell, á quien hemos perdido hace poco tiempo.
Cuando miramos atrás, con la ayuda de la ciencia geológica al más remoto pasado, por las épocas inmediatamente antecesoras de la nuestra, encontramos testimonios de animales marinos (que vivieron, se reprodujeron y murieron) dotados de órganos que prueban que estuvieron bajo la influencia del calor y luz del Sol ; de mares cuyas olas se elevan á merced de los vientos, demoliendo arrecifes y formando playas de pedernales y guijarros; de mareas y corrientes que extendían bancos de arena y fango, en los cuales ha quedado la impresión de
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA , 2 1 1
la corriente del agua, de gotas de lluvia y de las huellas de animales ; y todas estas apariencias son precisamente semejantes á las que observamos hoy, como resultados de fuerzas que vemos actualmente en ejercicio. Cada período sucesivo, según retrocedemos en la historia pasada de la Tierra, nos enseña la misma lección. Las fuerzas que están ahora en ejercicio, bient desgastando'la superficie por la acción de los mares, rios ó deshielos, bien transportando sus fragmentos al mar ó recotistii tuyendo la tierra elevando los lechos del fondo del Océano, explícanse análogamente cómo habiendo continuado en accioií desde los tiempos más remotos.
Así, llevando más atrás nuestras investigaciones, llegamos por fin al punto donde la aparente cesación de las condiciones terrestres, tal como ahora existen, nos induce á considerar la relación en que está nuestro planeta con otros cuerpos en el espacio celeste, y aunque es muy grande la, distancia que nos separa de éstos, la ciencia ha podido atravesarla. Por medio de análisis espectrales se ha establecido que los elementos constitutivos del Sol y otros cuerpos celestes son sustancial-mente los mismos que los de la Tierra. El examen de los aerolitos que han caido sobre la Tierra desde los espacios interplanetarios, demuestra que estos tampoco contienen nada extraño á los elementos simples de la Tierra. La inducción de que el conjunto del sistema solar está formado de materia de la misma clase y sujeto á las mismas leyes físicas generales parece legítima , pues está apoyada por la Manifiesta conexión entre el Sol y los cuerpos planetarios que circulan á su alrededor. Estas conclusiones vienen más en apoyo de la suposición de que la Tierra y otros planetas han sido formados por la agregación de la materia en otros tiempos esparcida en el espacio alrededor del Sol; que la primera consecuencia de esta agregación fué desarrollar intenso calor en las masas que se consolidaban; que el calor generado de esta manera en la esfera terrestre fué perdiéndose subsiguientemente por radiación ; y que la superficie se cubrió y vino á ser una corteza sólida, dejando un núcleo central dentro, de temperatura mucho más elevada. La superficie de la Tierra parece haber alcanzado ahora una temperatura que se fija virtualmente, siendo compensada la ga-
3 1 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
nancia de calor del Sol, en el todo, por la pérdida por radiadora al espacio que la rodea.
Esta opinión acerca del más remoto de los períodos de la existencia de la Tierra es comunmente aceptada y está acorde con los hechos observados. Conduce á la conclusión de que las profundidades de la superficie de la Tierra ocupadas por el Océano y las grandes regiones de tierra seca, son irregularidades originales de forma causadas por una contracción desigual, y que las montañas son efecto de presiones á menudo acompañadas de roturas, causadas por las contracciones sufridas en la costra externa, por la fuerza de atracción central ejercida durante el enfriamiento, y no son debidas á fuerzas que actúen directamente de abajo á arriba, generadas en el interior por gases"ó de otra manera. Recientemente ha sido sosteiiido con gran habilidad por Mr. Mallet que los fenómenos del calor volcánico son asimismo consecuencias de presiones extremas en la costra externa, que se verifican de una manera semejante y no se derivan del núcleo central caliente.
Es algo difícil concebir cómo deben haberse desplegado suficientemente las fuerzas para haber producido cambios tan gigantescos en la distribución de aguas y tierras sobre inmensas superficies, y en la elevación de los fondos de los mares primitivos de tal modo, qué ahora formen las cumbres de las más elevadas montañas, y para haber afectuado tales cambios dentro de la más reciente época geológica Estas dificultades se deben en gran parte á no haber empleado las unidades de espacio y tiempo en relación con los fenómenos. Por grandes que sean las alturas y profundidades de nuestras pontanas y mares, y por enormes que sean las masas que han sido puestas en movimiento cuando se las considera con relación á las proporciones humanas; son insignificantes en relación con el globo terráqueo, considerado en su conjunto. Estas alturas y profundidades (próximamente 6 millas)^ serían exactamente representadas en escala verdadera por una esfera de un diámetro de i o pies, por elevaciones y depresiones de menos de un décimo de pulgada, y la elevación media de toda la tierra seca (próximamente i .000, pies) sobre el nivel medio de la superficie, difícilmente llegaría al espesor de una hoja de papel ordinario. Las fuerzas des-
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA 3 X 3
arrolladas por los cambios de temperatura de la Tierra en su . •conjunto deben ser proporcionadas á sus dimensiones, y el resultado de su acción sobre la superficie causando elevaciones, •contorsiones é irrupciones del estratum no puede compararse <:oa aquellas producidas por fuerzas que tengan las intensidades, ó por presiones de cuerpos de las dimensiones, de aquellos á que estamos habituados en nuestros experimentos.
Las dificultades para hacerse cargo de la inmensidad del tiempo transcurrido, es quizá menos grande por ser la idea menos familiar ya al mayor número. Pero debo decir, que aunque han sido muy grandes los cambios ocurridos en las cosas humanas desde las épocas más remotas, algo recordamos por sus monumentos en la historia, y no hay en ellos nada que indique que dentro de este período se ha verificado modificación alguna apreciable en las principales líneas de separación de tierra y agua, en las condiciones de clima ó en los caracteres generales de los seres vivos ; y la distancia que nos separa de aquellos dias, es nada comparada con lás remotísimas de épocas geológicas pasadas. Aún no se ha hecho ninguna aproximación útil , estimada de una manera numérica, de la duración tan sólo de aquel espacio de tiempo geológico que •está más-próximo á nuestros dias; y no podemos decir más sino que la historia pasada de la Tierra abraza muchos cientos de miles de millones de años.
El núcleo sólido de la Tierra con su atmósfera, tal como lo conocemos, puede, pues, ser considerado como fenómenos que han resultado al llegar á una condición de equilibrio práctico, después de cesar el más activo proceso de agregación', y ya completa la combinación de sus elementos en las diversa-materias sólida, líquida ó gaseosa que se hallan en la super-£cie de la Tierra ó cerca de ella. Durante su transición á su «stado presente, deben haberse efectuado muchos sorprendentes cambios, inclusalacondensacion del Océano, que debe has ber permanecido largo tiempo en ebullición ó en un estado próximo á ésta, rodeado por una atmósfera densamente cargada de vapor de agua. Aparte de los movimientos en su costra sólida, causados por el enfriamiento general y contracción de la Tierra, la temperatura más elevada, debida á su más re-
TOMO XI.—VOL. II. I 5
2 1 4 REVISTA CONTEÍMPORÁNEA
mota condición, difícilmente entra directamente en ninguna de las consideraciones relativas á su clima presente, ó á los cambios durante los tiempos pasados , que son para nosotros del mayor interés ; porque- las condiciones de clima y temperatura en el presente, de la misma manera que en el período durante el cual está indicada la existencia de vida por la presencia de fósiles, y que han afectado la producción y distribución de los seres organizados, dependen por otras causas de una consideración de la cual paso á ocuparme. Los fenómenos naturales referentes á la atníósfera son á menudo extremadamente complicados y de'difícil explicación, siendo la meteorología la rama más atrasada de las ciencias físicas. Pero bastante se sabe para que indiquemos, que las causas primarias de las grandes series de fenómenos incluidas bajo el término general clima, son la acción y reacción de las fuerzas mecánicas y químicas puestas en ejercicio por'el calor del Sol, variando de tiempo en tiempo, y de sitio en sitio por la influencia de la posición de la Tierra en su órbita, de su revolución sobre su eje, de la posición geográfica, elevación sobre el nivel del mar y condición de la superficie, y por la gran movilidad de la atmósfera y el Océano.
En todas partes se ve la íntima conexión entre el clima y las condiciones geográficas locales ; nada más asombroso que las grandes diferencias entre sitios vecinos, donde las condiciones locales efectivas no son iguales y que á menudo exceden á los contrastes que pueden ocurrir en los sitios más separados de la Tierra. Tres ó cuatro millas de altura vertical producen efectos casi iguales á aquellos que resultan del paso del Ecuador á los Polos. La distribución de los grandes mares y continentes da origen á vientos periódicos (los vientos generales y los monzones), que conservan sus distintivos generales á través de grandes áreas, pero presentan modificaciones locales casi infinitas, bien de estación, dirección ó fuerza. La dirección de las costas y su mayor ó menor continuidad, influyen en gran ma^ ñera sobre el flujo ó afluencia de las corrientes del Océano ; y éstas con los vientos periódicos, tienden por una parte á igualar la temperatura de toda la superficie de la Tierra, y por otra •á causar variaciones sorprendentes dentro de un área limitada.
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA 2 l 5
Las cordilleras de montañas y su posición con relación á los vientos periódicos ó vientos de chubasco, son de importancia primaria, para gobernar los movimientos de las capas más bajas de la atmósfera, en las cuales merced alas leyes délos gases elásticos, se encuentra la gran masa de aire y vapor de agua. Por su presencia, pueden bien constituir una barrera á través de la cual no puede pasar ninguna lluvia ó determinar la caida de torrentes de lluvia á su derredor. Su ausencia ó posición desfavorable, pueden conducir á la transformación de las regiones vecinas en desiertos sin lluvia, por la remisión de las causas de condensación.
Las dificultades que se presentan al apreciar los fenómenos de clima sobre la tierra, tal como es ahora, se aumentan naturalmente cuando se intenta explicar lo que el testimonio geológico demuestra haber ocurrido en edades pasaidas. Se ha pretendido pasar por encima de estas dificultades invocando cambios supuestos en los manantiales del calor terrestre ó en las condiciones bajo las cuales se supone que el calor ha sido recibido por la tierra, para las cuales no hay justificación ; se ha pretendido explicar las violentas separaciones del curso observado en la naturaleza, por algunas de las dificultades mecánicas análogas.
Entre los más enmarañados problemas del clima, están los envueltos en la primitiva extensión de la acción glacial de variadas clases sobre áreas que difícilmente podrían estar sujetas á ella, bajo las condiciones terrestres y solares hoy existentes; y recíprocamente, en el descubrimiento de indicaciones.de temperaturas mucho más elevadas en ciertos sitios de las que parecen compatibles con sus altas latitudes ; y en las alterna** tivas de esas condiciones extremas. La verdadera solución de estas cuestiones ha sido aparentemente hallada en el reconocimiento de los perturbadores efectos de la variable excentricidad de la órbita de la Tierra, que aunque inapreciable en los años, comparativamente pocos, á que se limitan los asuntos humanos, viene á ser de grande importancia en el período mucho mayor que nos ocupa cuando tratamos de la historia de la Tierra. Los cambios de excentricidad de la órbita, no son de una naturaleza capaz de producir apreciables dife-
2 I 6 REVISTA CONTEIÜPORÁNEA.
rendas en la temperatura media ni de k Tierra en general, ni de los dos hemisferios; pero pueden motivar la exageración délos extremos de calor y frió, ó su disminución, cuando se combinan con esos-cambios de la dirección del eje de la Tierra, que. son consecuencia de los movimientos conocidos como precesión de los equinoccios y aerestacion, y esto parecerían proporcionar los medios de explicar los hechos observados, aunque indudablemente la aplicación detallada de la concepción continuará dando origen á discusiones por mucho tiempo. Mr. Croll en su libro titulado Climats and Time, ha reunido recientemente con delicada investigación todo lo que puede decirse por ahora sobre estas cuestiones; y la general corrección de aquella parte de sus conclusiones que se refiere á la presencia periódica de épocas de frió invernal ó de calor estival en un hemisferio en combinación con un clima más igual en el otro, me parece que está completamente confirmada.
Estas son las consideraciones que se hacen jjara probar que la estructura inorgánica del globo terráqueo, por entre todas sus entradas sucesivas (lá tierra bajo nuestros pies, con su va» riada superficie de aguas y tierras, montañas y llanos, y con su atmósfera que distribuye el calor y humedad sobre esa superficie) se ha desplegado como el resultado necesario de una agrupación original de materift en algún período y de la subsiguiente modificación de esta materia en su forma y condiciones bajo la exclusiva operación de fuerzas físicas invariables.
Desde estas investigaciones llevamos nuestro examen á las criaturas vivientes que se hallan sobre la Tierra: ¿cuáles son fas relaciones de unas con otras, y qué son para el mundo inorgánico con que están asociadas?
Este examen,,primeramente dirigido al tiempo presente y de ahí llevado hacia atrás, todo lo lejos posible en el pasado, prueba que hay un sistema general de vida vegetal y animal, en la Tierra tal cual es ahora y cual ha sido en todos los períodos sucesivos, de que nos hablan los datos geológicos. Los fenómenos de la vida, tales como los conocemos, están incluidos en la organización de los seres vivos, y su distribución en tiempos y lugares. El nexo que subsiste entre todos
LUGAR DE LA GEOGRAFÍA 2 1 7
los vegetales y animales, está afirmado por la identidad de los últimos elementos de que están compuestos. Eptos elementos son: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, con algunos otros en cantidades comparativamente pequeñas; hallándose el conjunto de los materiales de todos los seres vivos entre los que componen la porción inorgánica de la Tierra.,
La íntima relación que existe entre los animales de organización más sencilla y las plantas, y entre éstas y la materia organizada sin vida y aun inorgánica, está indicada por las dificultades que se encuentran al determinar la naturaleza de las distinciones entre ellos. Entre las organizaciones más complicadas de las dos grandes ramas de los seres vivos, las semejanzas, bien conocidas, de estructura observadas en los va-rio? grupos, indican una conexión entre las formas próximas que han sido siempre consideradas como emparentadas con la derivada por generación ordinaria de un antecesor común.
Los hechos enseñan que ciertas formas están asociadas en ciertas áreas, y que pasando de una de esas áreas á otra, las formas de vida cambian también. Las criaturas que viven en países vecinos fácilmente accesibles unos á otros, y que tienen climas semejantes, se parecen; y de la misma manera, así como aumenta la distancia entre áreas distintas, ó disminuye su accesibilidad, ó difieren las condiciones de clima, el parecido en las formas que se encuentran en ellas va siéndomenos aparente. Las plantas y animales existentes en cualquier tiempo, en cualquier lugar tienden constantemente á difundirse en derredor del centro local, siendo reprimida esta tendencia por el clima y otras condiciones del área que las, rodea, de tal modo que en ciertas condiciones desfavorables la difusión cesa.
Se ve aún más que las posibilidades de vida, son en todas partes directamente influidas por todas las condiciones externas, tales como las de clima, incluyendo la temperatura, humedad y viento ; de la duración de las estaciones y dias y noches ; del carácter de la superficie, bien sea de agua ó tierra, ora esté cubierta de vegetaciones ó no ; de la naturaleza del terreno ; de la presencia de otras criaturas vivientes, y muchas más. La abundancia de formas de vida en diferentes áreas [como distinguidas del número de individuos] se encuentra
2 18 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que varía en gran modo también, y que está relacionada con la accesibilidad de estas áreas á inmigraciones de fuera ; la existencia, dentro ó cerca de las áreas de localidades que ofrecen considerables variaciones en las condiciones que afectan principalmente la vida, ó sea el clima, crea condiciones com-compatibles con esa inmigración.
Para la explicación de estos y otros fenómenos de organización y distribución, la única evidencia directa que la observación puede suplir es aquella derivada del modo de propagación de las criaturas que ahora viven; y no se conoce otro modo que el de generación ordinaria por descendencia de padres á hijos.
Estaba legado al genio de Darwin enseñar ó indicar que el curso de la naturaleza tal como ahora funciona en la producción de seres vivientes, basta para la explicación de lo que había sido anteriormente incomprensible en estos asuntos. Él ha enseñado que la propagación por descendencia está sujeta á la aparición de ciertas pequeñas variaciones , y que la preservación de algunas de estas variedades con exclusión de otras se sigue como una consecuencia necesaria cuando las condiciones externas son más á propósito para las formas preservadas que para aquellas que desaparecen. A la operación de estas causas , la llama selección natural. Prolongada largo tiempo nos da la clave del Sistema complejo, buscado por mucho tiempo, bien de las formas ahora existentes sobre la tierra , bien de aquellas cuyos restos han sido hallados en el estado fósil; y explica la relación entre ellos y el modo de efectuarse su distribución en el tiempo y en el espacio.
Esto nos lleva á la siguiente conclusión: que las fuerzas directoras que han obrado en el desarrollo de las formas de vida existentes, son las mismas condiciones externas sucesivas (incluyendo las formas de mar y tierra y el carácter de clima), que ya. hemos dicho que surten de la modificación gradual de la fábrica material del globo conforme ha ido adquiriendo lentamente su estado actual. En cada época sucesiva, y en cada localidad, las formas preservadas y transmitidas, han sido determinadas por las condiciones generales de superficie en tiempo y lugar, y el conjunto de series sucesivas de condicio-
LOGAR DE LA GEOGRAFÍA 2 I 9
nes sobre toda la superficie de la Tierra, ha determinado las series completas de formas que han existido en el pasado y que han sobrevivido hasta ahora.
Al retroceder del presente al pasado, naturalmente se siguen como consecuencia déla falta completa de toda prueba, en cuanto á las condiciones del pasado, que el testimonio positivo de la conformidad de los hechos con el flrincipio de evolución gradualmente disminuye y por fin cesa. De la misma manera la eyidencia positiva de la continuidad de acción de • todas las fuerzas físicas de la naturaleza eventualmente falta. Pero como la prueba que podemos tener es la que exclusivamente sostiene toda creencia en esta continuidad de acción, y como no tenemos experiencia de lo contrario, la única conclusión justificable es que la producción de la vida debe necesariamente haber seguido hasta ahora, como la conocemos, desde la época de su primera aparición en la tierra.
Estas consideraciones no dan luz ninguna sobre el origen de la vida. Tan sólo sirven para transportarnos hacia atrás á una época remota, cuando los seres vivos diferían de un modo notable en sus particularidades de los de los tiempos presentes, pero tenían tal parecido con ellos , que basta para justificar la consecuencia de que la esencia de la vida era entonces la misma que ahora; y pasando por esa época á un desconocido período anterior, durante el cual, la posibilidad de la vida, tal como hoy la entendemos, empezó, y del cual salió á luz (de un modo que no podemos comprender) la materia con sus propiedades, reunida por lo que llamamos fuerzas físicas elementales. Parece no haber fundamento en ningún hecho observado para entender que la maravillosa propiedad que llamamos vida, pertenece á las combinaciones de sustancias elementales en combinación, de otra manera que todas las otras propiedades pertenecen á las formas particulares ó combinaciones de materia, con las cuales están asociadas. No es fácil decir cómo se originó ú opera la tendencia de ciertas materias para tomar la forma de vapores, fluidos ó sólidos en todas sus variadas formas, ó cómo las varias clases de materia se atraen unas á otras y se combinan para explicar el origen en ciertas formas de materia de la propiedad que llamamos vida, ó el
2 2 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
modo de su acción. Por lo pronto, al menos, nos es necesario contentarnos con aceptar estos hechqs como la fundación del conocimiento positivo, y de ellos proceder al estudio de los medios por los que la >íaturaleza ha llegado á su estado presente y se adelanta á un porvenir que ignoramos.'
Esta concepción de las relaciones de las formas animales y vegetales con la Tierra en sus fases sucesivas, conducen á conceptos de la significación del tipo (esto es, el sistema general de estructura que abraza los diversos grupos de seres organizados) muy distintos de aquellos que indicaban la existencia de algún poder oculto que dirigía la aparición de una sucesión de criaturas vivas sobre la Tierra, de acuerdo con algún plan arbitrario preconcebido. A la luz de la evolución, el tipo no es más que el curso dado al actual desenvolvimiento de la vida por las condiciones de la superficie de la Tierra, que ha suministrado las fuerzas que determinaron las formas de las generaciones sucesivas hasta el dia de hoy. No hay indicación de ninguna disposición inherente ó preconcebida hacia el desenvolvimiento de la vida en una dirección particular. Más bien aparecería que la faz actual de la Naturaleza es el resultado de una sucesión de incidentes aparentemente triviales, que por cualquier ligerísima alteración de las circunstancias locales, podría á menudo, según parece, haber cambiado en otra dirección diferente. Algunas diferencias, pof otra parte, sin importancia, en la constitución ó sucesión de las diversas capas de cualquier localidad , pueden haber determinado la elevación de montañas donde una profundidad llena por el mar estaba entonces formada, y de ahí que el conjunto, las condiciones de clima y otras de una gran área hubiesen cambiado, y un impulso enteramente distinto resultase para él desenvolvimiento de vida local, capaz de imprimir un nuevo carácter en todo el aspecto de la Naturaleza.
Pero ademas, todo lo que vemos ó sabemos que ha existido sobre la Tierra, ha obedecido hasta en sus más pequeños detalles á la constitución original de la materia que se reunió para formar nuestro planeta. El carácter actual de todas las sustancias inorgánicas , como de todas las criaturas vivientes , es sólo compatible con la actual constitución y pro-
LUGAR DE l A G E O G R A F Í A 3 3 1
porciones de las distintas sustancias de que se compone la Tierra. Otras proporciones que las actuales en los elementos de la atmósfera, hubiesen necesitado una organización enteramente distinta en los animales que respiran aire, y probablemente en todas las plantas.
Cualquier diferencia considerable en la cantidad de agua, bien en los mares, bien en estado de vapor, hubiera producido indispensablemente grandes cambios en la constitución délos seres vivientes. Sin oxígeno, hidrógeno, nitrógeno ó carbono, lo que denominamos vida hubiera sido imposible. Pero no es necesario extenderse más en estas especulaciones.
Las sustancias de que ahora se compone la Tierra son idénticas á aquellas de que ha sido compuesta siempre; en cuanto se sabe no ha perdido ni ganado nada, como no sea en cantidades extremadamente pequeñas. Todo lo que está ó ha estado alguna vez sobre la tierra, es parte de la tierra, ha brotado de la tierra, está sostenido por la tierra, y vuelve á la tierra; volviendo allí lo que se separa, los materiales de que depende la vida, sin los cuales cesaría y que están destinados á toanr otra vez nuevas formas y contribuir al curso siempre progresivo de la gran corriente de la existencia.
El progreso del conocimiento ha hecho desaparecer toda duda en cuanto á la relación en que está la especie humana con esta gran corriente de vida. Se afirma ahora, que el hombre ha existido sobre la Tierra en un período anterior con mucho á aquellos de que tenemos noticia en la historia. Fué contemporáneo de muchos mamíferos que ya no existen, en un tiempo en que los contornos de la tierra y mar, y las condiciones de clima sobre grandes panes de la Tierra eran completamente distintas á las que son ahora, y nuestra especie ha estado avanzando hacia su condición presente durante una serie de edades, de cuya extensión las concepciones ordinarias de tiempo no nos dan una medida conveniente. Estos hechos han dado en años recientes una dirección distinta á la opinión en cuanto al modo de distribuirse los grandes grupos del género humano sobre las áreas, donde se les halla ahora; y dificultades que se consideraban insuperables, se hacen solubles
2 2 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
cuando se las mira en relación con esas alteraciones en los contornos de la tierra y ihar, que se sabe que se han verificado hasta los más remotos períodos geológicos. Los monumentos antiguos de Egipto, qpe nos transportan á 7.000 años quizá antes de la época presente, indican que cuándo se erigieron, los países vecinos estaban en condiciones de civilización no muy distintas de las que existían cuando cayeron bajo el dominio de los romanos ó mahometanos, de lo cual hace escasamente r.5oo arios; y el progreso de la población hasta estas condiciones, difícilmenie puede explicarse de otro modo que por transformaciones graduales prolongadas, retrocediendo á tiempos tan lejanos que requieren medida geológica, más bien que histórica, para ser contados.
El hombre, en resumen, toma su lugar con el resto del mundo animado, á cuyo frente ocupa una posición tan brillante. Esta posición no es debida á ningún poder suyo exclusivo, sino á las sorprendentes fuerzas predominantes de la Naturaleza, que le han elevado enteramente sin su conocimiento y casi sin su participación, tan por encima de los animales de entonces, sin embargo dé ser el único capaz de ver ó considerar lo que es.
Por los hábitos sociales esenciales á su progreso, que poseyó aún en su más primitivo estado, el hombre, es sin disputa, dependiente de sus antecesores, como lo es por su forma y otras peculiaridades físicas. En sií avance hacia la civilización fué insensiblemente forzado por la presión de circunstancias externas, desde su más salvaje condición, en que su vida fué la de un cazador, á la pastoral.
Las necesidades de un pueblo, creciendo gradualmente en número, podían sólo satisfacerse supliendo con alimentos más regulares y abundantes los que podían proporcionarse por la caza. Pero la posibilidad del cambio de cazadora pastor ó guardador de ganados, descansa en la existencia antecedente de animales, que servían para proporcionar alimento al hombre, que tenían hábito de andar reunidos en ganados y á propósito para la domesticación, tales como ovejas y cabras. Para su sustento era de necesidad preliminar la existencia de pastos comunes ó sociales, y para su crecimiento
LTJGAU DE LA GEOGRAFÍA 2 2 3
en abundancia suficiente, se necesitaba terreno á propósito para pastos. Otro modo de vencer la dificultad de obtener suficiente alimento, fué asegurada por la ayuda de los cereales, por los que la agricultura, producto de la vida pastoral, vino á ser la principal ocupación de generaciones más civilizadas.
Posteriormente, cuando estas facilidades acrecentadas, para proveerse alimentos, fueron á su vez sobrepujadas por el crecimiento de la población, se acudió á un nuevo recurso para hacer frente á las nuevas dificultades que se presentaban al cultivo de artes mecánicas y de la inteligencia mediante las cuales el necesario tiempo de descanso fué por primera vez obtenido cuando los primeros pasos de civilización hablan removido la necesidad de indagar sin descanso Jos medios de sostener la existencia. Entonces se rompió la principal barrera en el camino del progreso, y el hombre fué llevado hacia delante á la condición en que ahora se encuentra.
Es imposible no reconocer que el crecimiento de la civilización por la ayuda de tales instrumentos, la industria pastoral y agrícola, era resultado del instinto más bien que de pasos verdaderamente inteligentes y premeditados; y en este concepto el hombre, en su lucha por la existencia, no se ha distinguido de los más humildes animales, ni de las plantas. Ni aun puede considerarse el maravilloso crecimiento final de sus conocimientos y su adquisición del poder de aplicar para su uso todo lo que está fuera de él, como distinto en nada, sino en forma ó grado de los primeros pasos de su adelanto. La necesaria protección contra los enemigos de su siempre creciente especie (el hambre y las enfermedades, infinitas en número, siempre cambiando su forma de ataque ó desarrollándose en nuevas formas), podía tan sólo conseguirse por medio del progreso con adaptar su organización á las necesidades que experimentaba; y esto fué, andando el tiempo, lo que constituyó el asombroso desarrollo intelectual que puso á sus pies todas las otras criaturas, y en sus manos las fuerzas todas de la naturaleza.
El cuadro que he intentado pintar de esta manera, nos pre-•senta á la Tierra llevando consigo ó recibiendo del Sol ú otros
2 2 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
cuerpos externos , en su viaje por el espacio celeste, todos los materiales y todas las fuerzas con ayuda de los cuales está formado todo lo que vemos sobre ella. Podríamos considerarla como un gran organismo complejo viviente, teniendo un subs-tractum inerte de materia inorgánica, sobre el 'cual están for -mados muchos centros de vida organizados y separados, pero todos reunidos en conjunto por una ley común de existencia, dependiendo cada parte individual de las que la rodean. La ciencia es el estlidiode las relaciones délas diversas partes de este organismo, unas con otras , y de las partes con el conjunto.
Es incumbencia del geógrafo el reunir de todas partes sobre la superficie de la tierra los materiales de los cuales debe deducirse la emancipación científica de la Naturaleza. La geografía nos da los toscos pedazos con que ha de edificarse la gran estructura por cuya terminación trabaja la ciencia. El viajero, que es un jornalero de ésta, reúne en todos los puntos de la Tierra observaciones para someterlas- al examen del que estudia, y para proveer los medios necesarios de verificar las inducciones que se obtienen por el estudio, ó las hipótesis que éste proporciona. Los viajeros tienen que cumplir por consiguiente los deberes que les han sido encomendados en la división del trabajo científico y para ello han de mantener sus conocimient(5s á tal altura que les permita comprender cuáles son las necesidades de la ciencia en los actuales momentos y los hechos que han de ser objeto de nuevas observaciones si es que han de obtenerse positivos adelantos. No demandan estos trabajos una preparación impracticable. Los conocimientos que há menester el viajero para esta útil participación en el progreso científieo son de aquellas que se encuentran ya al alcance de todos. La energía y el desinterés que caracterizan á los más notables exploradores, no se perderán seguramente cuando reúnan un caudal de educación científica que les ponga en disposición de alcanzar en apartadas regiones amplios conceptos superiores á los de la mera distancia y situación. Grande es el valor que tienen para la ciencia las observaciones de ilustrados viajeros; así lo prueban trabajos recientes de naturalistas ilustres. Este legítimo aprecio, es sin
LUGAR DE LA. GEOGRAFÍA 2 2 5
dnáM.mt.wmtíimit'Seismufm'ifmwiamsA^il^^ se
se ]pmfmfak^e0iBm!xa&tímmíim'^mAhsgmío éü «i¿áBirthi4#iaz sin creer queies bastan el vigor y fuerzas físicas que sin-ern-bargo influyen grandemente en que tengan feliz remate tales empresas.
RICHARD STRACHY..
EL BIEN PERDIDO.
SONETO.
Ausente de tu lado, vida mia, Juzgué extinguido de tu amor el fuego, Y , muerta mi esperanza, sin sosiego, Lleno de angustia el corazón latía.
Honda ansiedad mi pecho combatía, Pues te adoraba delirante ciego; Y en dura queja se trocó mi ruego Sin luz mirando el sol de mi alegría.
Mas te vi, y al fulgor que resplandece' En tu dulce mirar, de nuevo herido Hoy más firme el amor en mi alma crece.
Y pues con él recobro el bien perdido, Mi amante corazón te pertenece, ¡Que sólo para tí formado ha sido!
JESÚS CENCILLO.
BOCETOS LITERARIOS M.
¡DON G A S P A R N U N E Z DE A R C E .
I.
i creyéramos con el antiguo espiritualismo que el I .cuerpo es la cárcel en que gime aprisionada el alma,
materia tendríamos para hacer filosóficas consideraciones sobre este cautiverio al contemplar encer
rada en tan endeble y menudo calabozo el alma poderosa del Sr. Nuñez de Arce. La tendencia que nos mueve á establecer íntimas relaciones de forma, capacidad y belleza entre el cuerpo y esa misteriosa y apenas conocida fuerza á que llamamos espíritu y que nos lleva irresistiblemente á pensar que los héroes han de ser gallardos y fornidos, de dulce mirar y melancólica fisonomía los poetas, de majestuoso aspecto los príncipes y los sacerdotes, nos hace suponer también que el alma ardiente y la inspiración vigorosa del autor de los Gritos del combate deben albergarse en cuerpo enérgico y robusto, de formas atléticas cual las del gladiador clásico, airado rostro y expresión sombría. ¡Vana ilusión desmentida por los hechos 1
( I ) En el boceto referente al Sr. Tamayo se atribuyó por equivocación al Sr. Estébanez el drama JSZ honor, que es del Sr. Campoamor, confundiéndolo con Lances de honor, que es el que pertenece al Sr. Estébanez.
BOCETOS LITERARIOS 2 2 7
El espíritu del Sr. Nuñez de Arce habita, como el de Napoleón , en pequeño y endeble cuerpo y sólo en su expresiva fisonomía se revela algo de su energía poderosa. Sin duda la naturaleza gastó tanta cantidad de fuerza en producir su organismo psíquico que no le quedó suficiente para lo demás.
La fuerza : hé aquí el carácter distintivo del Sr. Nuñez de Arce. La sangre que circula, la corriente nerviosa que se desborda por aquel' cuerpo de tan escasa apariencia deben ser rios de ardiente lava, á cuyo calor se transforman en pasiones todos sus sentimientos y se vacían en moldes de fuego todas sus ideas. Todo es en él vehemencia y energía. Si cree , su fe se asemeja al fanatismo en lo intensa y fervorosa ; si duda, no se duerme sosegado sobre la que Montaigne apellidó dulce ,al-mohada ; antes se revuelve airado y furioso contra la duda misma y su incredulidad toma el carácter de la desesperación ; si increpa ó censura, sus acentos vibran como el látigo acerado de Juvenal; si llora y se entristece , abrasan sus lágrimas y sus sollozos se confunden con el rugido ; sí canta el amor, nunca acierta á ser tierno, por más que sepa ser delicado ; su amor es de ese que cuando besa, muerde.
En la lira poética hay muchas cuerdas, y una de ellas es de bronce. Pulsáronla siempre aquellos espíritus que sienten hondo y fuerte, y cuyo corazón sólo palpita por las cosas grandes ; espíritus educados en la desgracia ó nacidos al fragor de las revoluciones y de las guerras, que , dominados por graves preocupaciones, asediados por temerosos problemas ó rudamente flagelados por el destino, sólo contemplan el lado trágico, sombrío y grandioso de la vida ; espíritus. águilas que viven en el seno de las tormentas y no sienten el beso de la brisa; que se mueven á alturas tales que no pueden vislumbrar las florecillas del campo, acostumbrados como están á ver de cerca las montañas gigantes y la faz del sol. Sombríos los unos, ardientes los otros, atrevidos y enérgicos aquellos, de su mente brotaron los cánticos grandiosos que se elevan hasta la Divinidad, los bélicos acentos que impulsan álos guerreros al combate, las tragedias en que se representa el drama terrible de • la vida humana en sus más profundos y conmovedores aspectos, las gigantescas epopeyas en que se compendian el ideal y
2 2 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
la vida de una edad entera, las sátiras implacables que imprimen eterna mancha en la frente de los tiranos, los apocalipsis sombríos que semejan fulguraciones de lo infinito. En ese grupo de poetas, únicos dignos del nombre de vates, es donde puede figurar el Sr. Nuñez de Arce, no entre los capitanes ciertamente, pero sí entre los más valiosos soldados.
Nuestro siglo ha sido fecundo en poetas de este género. ¿Y cómo no, si quizás es el siglo más trágico de la historia? Difícil es que un espíritu de levantados alientos cante las dulzuras de la vida camfiestre, los encantos de la naturaleza ó los goces del amor, cuando ensordecen los aires el fragor de las instituciones que se derrumban, el ruido del combate que en todas partes y con todo linaje de armas libran el pasado y el porvenir, y el estruendo de la ola revolucionaria que todo lo invade y todo lo destruye. En medio de tanto estrago y ruina tanta, en la crisis pavorosa que sociedades é individuos atraviesan, en el centro de una vida tan tumultuosa, compleja y agitada como la moderna ¿qué mucho que el poeta sólo acierte á pulsar esa cuerda de bronce á que antes nos hemos referido, única bastante poderosa para hacer que sus vibraciones sean percibidas en medio del estruendo y la confusión de este siglo extraordinario?
Por eso, con leves excepciones, los grandes poetas españoles de nuestro siglo se dirige^ todos por ese camino. Alguno que otro, bajo la influencia de tales circunstancias , pero con espíritu menos enérgico, entona melancólicos acentos ó se refugia en la Contemplación de lo pasado; los demás todos participan del carácter antes dicho. La musa de la energía es la que inspira los cantos de Quintana, de Espronceda, de López García, de Tassara, de todos los líricos que ya podemos llamar grandes, porque su muerte nos da el triste derecho de decirlo. La misma musa alienta en los poetas dignos de este nombre de la generación presente', exceptuando al legendario Zorrilla, constantemente vuelto hacia lo que pasó, y á Campoamor cuya bonhomie característica no le permite alterarse por nada y que se contenta con ayudar á la obra de su siglo, destruyendo suavemente y como por vía de juego, no ya las creencias, sino hasta las bases mismas de toda certidumbre.
BOCETOS LITERARIOS 2 2 ^
Es, pues, Nuñez de Arce un poeta enérgico y entusiasta. Si hubiese nacido á principios del siglo, cuándo la fe en el progreso y la libertad era una verdadera religión no jcntibiada todavía por obstáculos, desengaños y catástrofes, Nuñez de Arce rivalizara con Quintana, y acaso le venciera. Pero ha nacido en tristes tiempos de vacilaciones y desmayos, y de aquí el especial carácter de sus obras.
No es Nuñez de Arce espíritu que se complazca en la duda ni Se avenga con el escepticismo. Fáltanle la tranquilidad dé ánimo con que Campoamor pone de manifiesto la vanidad y la mentira que hay en el fondo de todas las cosas y el intenso goce con que José Alcalá Galiano acude á destruir todo lo que la humanidad ha creido y respetado hasta el presente. Pero tampoco vuelve por eso los ojos al pasado ; despídese de él con tristeza y amargura, pero se despide al fin.
Luchan en su alma opuestos impulsos ; y esta lucha que en otros ánimos engendrara abatimiento ó afeminado sentimentalismo, en él sólo despierta vigorosos acentos, ora de desesperación, ora de cólera, á veces también de entusiasmo. Lamenta la pérdida de su fe ; recuerda amargamente los tiempos venturosos en que creía; revuélvese airado contra el fatal destino que le obliga á no creer; pero no por eso retrocede ni desmaya. Atormentan su alma los desengaños políticos ; indígnase al ver la libertad prostituida ; pero no reniega de ella ni dada de su triunfo. Hay siempre en él un resorte poderoso qUe le impide caer, hay siempre una fe que no le abandona, un culto que nunca se extingue en su pecho : la fe en la libertad y en el progreso, el culto de la justicia y del bien.
Este contraste entre su natural tendencia á creer y la irresistible necesidad de negar, entre el entusiasmo y la desesperación , entre la energía y el abatimiento, es causa de que en las poesías de Nuñez de Arce no se halle aquella animación y fervor que se advierte en las de Quintana. Se ve que el poeta tiene fe, pero combatida por el desengaño y la duda ; que cree «n las ideas, pero desconfía de los hombres ; que hay en él un fondo de amargura y á veces de negra desesperación, que enti-t i a su entusiasmo, y que hay también cierto matiz escéptico , disimulado por la valentía de sus acentos. Nuñez de Arce
TOMO XI.—VOL. a . 16
,23o REVISTA CONTEMPORÁNEA
duda, vacila, se abate y desespera ; no se rinde, porque es de bronce; pero su victoria es fruto de penoso esfuerzo, y su canto se resiente de él.
¡Ah! No es culpa suya. No es fácil que vuelva á haber otro Quintana. Entonces la libertad í ra joven é inexperta y por eso £ra crédula y entusiasta Hoy no puede serlo. Entonces se creía en la proximidad del Edén ; hoy parece todavía muy lejano. El poeta de aquellos dias cantaba himnos, entusiastas á la libertad naciente; el de hoy lucha palmo á palmo contra obstáculos casi; insuperables, y su canto lleva impreso el sello de la fatiga, cuando no deldesengaño. Asi y todo ¡ojalá fueran todos nuestros poetas como Nuñez de Arce! El al menos cree en la libertad : ¡cuántos reniegan de ella ó la escarnecen!
II.
Bajo dos aspectos puede ser considerado el Sr. Nuñez de Arce: como dramático y como lírico. Fué lo primero al comenzar su carrera literaria ; pero su verdadera reputación data desde el momento en que, abandonando la escena, acreditóse de inspirado lírico con sus renombrados Gritos del combate. A nuestro juicio, en la lírica más que en el teatro debe buscar sus triunfos, sin que esto quiera decir que no tengamos en mucha estima sus producciones dramáticas.
Pocas son estas; algüi^s han sido escritas en colaboración con el Sr. Hurtado, y entre las,exclusivamente suyas sólo deben citarse dos discretos y bien pensados dramas de costumbres (Deudas de la honra y Quien debe paga) y otro histórico £ / ha!{^ de leña, que es sin duda su obra dramática más importante, Mostró en todas las dotes características de su genio, señaladamente en la última; manifestóse inspirado y vigoroso siempre que trataba de pintar caracteres enérgicos y varoniles ó trágicos efectos, y no tan feliz si apelaba á los tonos dulces y delicados de su paleta; revelóse como versificador de gran fuerza y conocedor de los efectos teatrales, y probó que aspiraba á dar á sus concepciones mayor transcendencia que laque es habitual en nuestro teatro y á emplear en sus pinturas los xalientes tonos de la musa romántica, sin caer en exagerado-
BOCETOS LITERARIOS 2 3 I
nes deplorables; siguió, en suma, con acierto el buen camino iniciado por Hartzenbusch, Ayala, Tamayo y García Gutiérrez, uniendo el realismo moderno con un romanticismo castizo y de buena ley; y figuró, por tanto, honrosamente entre los regeneradores de nuestra escena, ocupando á su lado puesto distinguido.
No es, sin embargo, en el teatro donde más resplandecen las dotes del Sr. Nuñez de Arce. Rara vez se reunieron en un mismo sujeto las cualidades de lírico y de dramático, y no había de ser excepción de esta regla el autor de los Gritos del combate. La libertad á que está habituado el poeta lírico no se aviene con la multitud de exigencias, limitaciones y trabas que el teatro impone : y la exuberancia de la inspiración lírica mal se compagina con el carácter realista que en la escena han de.te-ner hechos, personajes, diálogo y estilo. El ingenio del Sr. Nuñez de Arce carece, por otra parte, de H fle^bilidád que el drama requiere. Como hemos dicho, de ordinario pulsa siempre una misma cuerda, y le es difícil olvidar sus aficiones al pisar las tablas y librarse de cierta monotonía inherente á este carácter de su musa. Sus obras dramáticas son óperas escritas siempre en un mismo tono, cuyos personajes son todos bajos projiíndos, y en las cuales no hay una melodía tierna ó juguetona que distraiga de aquella sucesión de airados ó terribles acentos ; son cuadros llenos de sombras, cuyas enérgicas tintas rara vez matiza un toque risueño ó delicado. Ademas, el teatro del Sr. Nuñez de Arce es pobre en producciones, y entre ellas sólo hay una verdaderamente notable : El ha\ de leña.
La poesía lírica es el teatro de los más legítimos triunfos del Sr. Nuñez de Arce : allí le llevan su vocación y su destino ; allí es donde campea su ingenio con más desembarazo. Dentro siempre de las condiciones que le hemos asignado, lanzando constantemente las notas graves de su lira poderosa, ora flagela con sangriento látigo y acentos dignos de Juvenal los vicios y flaquezas del siglo (pero no los pequeños, sino los grandes) ; ora llora con varoniles lágrimas las desdichas de la patria y las derrotas de la libertad ; ya excita al combate á los soldados del porvenir, reprendiendo sus errores, pero sin desaleti" tarlos en su empresa; ya, por fin, remontándose á las más ele-
2 3 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA.-
vadas regiones, revuélvese contra las duras leyes que rigen la condición iiumana,y pregunta á Dios con amarga queja por qué nos crea; agítase entre la fe que pierde, y la duda y el escepticismo que invaden su alma; despídese con dolorido acento de los antiguos ideales é instituciones á cuya sombra se deslizara su feliz infancia, y airado unas veces, penetrado de indignación otras, creyente en ocasiones, escéptico alguna vez, ora melancólico y abatido, ya vigoroso y entusiasta, muestra siempre el férreo temple de su alma, la energía de su inspiración y el poderoso vuelo de su ingenio.
Es Nuñez de Arce poeta meridional por lo apasionado, mas no por lo pintoresco; sobrio en imágenes y galas, en ta energía del sentimiento, en la profundidad ó valentía de la idea, en la forma escultural del período, en la rotunda y severa armonía de la versificación, es donde reside el encanto de sus obras. Sabe armonizar el fondo moderno de sus producciones con la más pura y exquisita forma clásica, á tal punto, que si las ideas y sentimientos que en ellas campean, luego denotan que son fruto de la inspiración moderna, parecen por la forma páginas arrancadas á Herrera, Rioja y los demás modelos de nuestro siglo de oro, á cuyos cánticos nada tienen que envidiar los majestuosos tercetos, las robustas décimas y los esculturales sonetos de los Gritos del combate.
¿Qué más hemos de decir del Sr. Nuñez de Arce? Gomo político no hemos de juzgarle, que esto es ajeno á nuestro propósito ; baste decir que su espíritu, ardientemente liberal, no debe hallarse muy holgado en el partido en que figura, y que como orador, toda la energía de su alma no es bastante para hacerle vencer las dificultades de una palabra rebelde, enérgica á veces, pero elocuente nunca. Gomo prosista, merece lugar distinguido por lo nervioso de su estilo y lo puro y castizo de su lenguaje.
Tal es el Sr. Nuñe2 de Arce. Hijo legítimo de su siglo, refleja en sus obras con vivos y enérgicos colores las angustias y las vacilaciones, pero también las grandezas de esta época extraordinaria : adorador ferviente de la libertad , pero nunca idólatra de la plebe, deplora los errores que jnanchan su camino, sin por eso renegar cobardemente de su culto ; poeta de pode-
BOCETOS LITERARIOS 233
rosos alientos, lleno de inspiración y de vigorosos, arranques, sabQ pensar hondo, sentir fuerte y hablar claro, mira, siempre á lo alto, inspírase siempre en lo noble y en lo grande , y manejando con notable maestría el habla castellana, ostenta méritos más que suficientes para ser considerado como uno de los ingenios más brillantes entre esa pléyade de grandes poetas que renueva entre nosotros las glorias imperecederas. de nuestro siglo, y es uno de los pocos consuelos que nos quedan en medio de tantas desventuras.
M . DE LA REVILLA.
\ LA ÚLTIMA ESPERANZA!
Al reputado critico, Sr. D. Manuel de la Revilla.
SONETO.
¡ Triste del ser que en hondo desconsuelo Nunca sus cuitas ni su afán divierte, Y ni aun le es dado, en su desdicha fuerte, Fingirse un hora de fugaz consuelol
La luz del sol que, engalanando el cielo, Entre purpúreos arreboles vierte, No es sino sombra á su pupila inerte. Anublada por lágrimas de duelo.
Y en nada encuentra el alma, en su amargura Vagar ni alivio á la traidora pena. Deshojada la flor de su ventura.
Y por eso, al romperse la cadena Que la ligara á la materia impura, Sube gozosa á la región serena!
JESÚS CENCILLO.
LA CÁRCEL MITOLÓGICA
DE ARGAMASILLA.
n uno de mis primeros ensayos en el comentario filosófico del Quijote, aventuré la idea de que la expresión del prólogo de la primera parte : bien como quien se engendró en una cárcel, no debía
tomarse al pié de la letra en un libro donde existe mucho artificio simbólico, y donde el prefacio mismo está rebosando sátira é ironía. Residente durante muchos años en el extranjero , y casi apartado, en los últimos, del comercio literario de mi país, ignoro lo que de entonces acá se haya descubierto ó escrito en contra de esa opinión mia. Sí, á dicha ó desdicha, rebuscadores diligentes de archivos han encontrado el mandamiento de prisión expedido contra Cervantes, el nombre del alcaide de la cárcel y la lista de las raciones que se daban á los presos, que todo es posible cuando sopla el buen viento en nuestras empresas, no me queda otro recurso, que encogerme de hombros y retirar mi proposición : pero lejos de eso, me consta por el contrario, que toda una autoridad como el señor Hartzenbusch, promovió y dirigió el gran suceso de la edición del Quijote, llamada de Argamasilla, que si mal no me
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE A R G A M A S I L L A a35
áGüeídó, se nombra así, por haberse compuesto los moldes y Ike^ho la estampación eri la casa misma donde diz que Cervantes fué encarcelado y escribió su inmortal poema. Los gas* tos hechos y la publicidad dada á estas manipulaciones de gran efecto y aparato, y el asociarse á todo ello una corrección del texto, en mal hora intentada y en peor traida á término, hace que el asunto de la cárcel ó prisión de Cervantes, mencionada en el prólogo, se halle como ejecutoriado por tales actos y la aquiesciencia de la opinión pública : de suerte que, si antes de esa ruidosa edición, pasaban los lectores, como por encima de la frase, sin tomar gran nota de ella; ahora debe producir en ellos un laberinto de confusiones, aunque sea el solo considerar la frescura con que un hombre como Cervantes, que no nació el dia de los Inocentes, sin qué ni para qué, sin que nadie le fuerce ni hostigue á ello, saca á relucir cosas, que á no decir la causa ó calificar el hecho no redundan en favor del narrador. En efecto ; no se puede buenamente conciliar que un autor se eche tan gratuitamente encima semejante sambenito, y hable de la cárcel con la indiferencia y callosidad de uno, que por delitos graves y repetidos se hu-. biese ya familiarizado con ella, hasta el punto de considerarla su natural y propio domicilio.
Repito, pues, que si no ha parecido alguno de esos documentos fehacientes que constituyen en tales casos evidencia externa decisiva, la peregrinación de los cajistas, impresores, editor y corrector con el envío de toda la parafernalia tipográfica al lugar de Argamasilla, fué con el objeto de disipar toda duda, si alguna hubiese, de que efectivamente Cervantes estuvo encerrado en aquella cárcel y allí se engendró el Quijote, lo cual muestra un exquisito amor al prójimo y un vivísimo deseo de honrar á nuestro ingenio. Si no pudimos darle libertad, ¿cjué mayor honra que consagrar el lugar de su cautiverio? ¿Qué mayor prueba de amor que desafiar á la ciega justicia humana, solemnizando la cárcel y besando las cadenas que oprimieron al genio? «Aquí, diría el Sr. Hartzen-busch, aquí te se quiso imprimir un baldón, y aquí le borraremos imprimiendo el gran florón de tu corona de artista. Aquí se quiso ocultar y de hecho se encerró la luz que alum-
3 3 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
brara á España en aquellos dias ; pues aquí forjaremos nuevos rayos dando al mundo otra edición, ¡oh preclaro CervántesI de tu clarísimo Do^ QMí/oíe.»
Aunque juzgó algo pueril este proyecto, y más que todo el rigoroso materialismo con que se llevó á cabo esta especie de. satisfacción al genio versus justitia, no censuraría que otros proyectasen mañana el indagar dónde fueron en Argel las prisiones ó Baño de los cautivos, y quisiesen imprimir allí una de las comedias de Cervantes como El gallardo español. El Trato de Argel ó la célebre Epístola á Mateo Vázquez, que se sabe fué escrita durante elcautiverio. Esto ni da ni quita .gloria á Cervantes y puede henchir los cofres del impresor , pues sabemos que fué un hecho indisputable el tal cautiverio. Pero ¿y si resultase que no hubo tal encarcelamiento del autor del Quijote en Argamasilla, y que esa expresión del prólogo es metafórica? Nada puedo decir con seguridad en los momentos en que estas líneas escribo. Vuelvo á decir que si el hecho es cierto, y se halla confirmado por documentos fidedignos, y no por interpretaciones de críticos de la letra, de quienes desconfío, y el apartarme de cuya senda me ha llevado en muchos casos á no pequeños descubrimientos en el abundoso y fructífero campo del Quijote, aplaudo el proyecto y aun el ceremonial con que se puso en ejecución. Paréceme entonces una de esas compensaciones providenciales reservadas en la humanidad á los grandes genios desvalidos. Bastó que Cervantes dijese : «me encarcelaron», para que la posteridad respondiese : «injustamente, ya te trocaremos la cárcel en palacio y la prisión en trono.»
Pero si no existen esos documentos, y hasta ahora no han llegado á mi noticia, ¿cuál es el norte y guía á que debemos volver los ojos? Sin duda alguna el comentario razonado ; la interpretación é inteligencia de esa frase con arreglo á las leyes de la buena crítica, que no son más que los dictados del sentido, común.
Lo primero que se ocurre es preguntar qué motivos pudo tener Cervantes para introducir en un prólogo tan chispeante, juguetón, retórico é irónico, un asunto por una parte asaz, tétrico y melancólico, y por otra asaz grave para ser tratado
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DB ARGAMASILLA z S j
con ligereza. Un autor medianamente discreto no haría tal sin fuertes y poderosos motivos, y tratamos de Cervantes, colmo de la discreción. ¿Quería, por ventura, hacer público y notorio á los contemporáneos y venideros que había estado en una cárcel? Esta es la primera lógica inducción posible. Pero los intentos de los hombres tienen sus medios adecuados, y el de que se valió Cervantes , es tan imperfecto é impropio, que no puede caber en bien organizado cerebro. ¿Estuvo preso por una causa honrosa, ó vergonzosa? ó lo que es lo mismo : ¿fué justa ó injustamente encarcelado? No cabe vacilación en la respuesta. Nadie está tan privado de sentido común que se resuelva de grado á pregonar un hecho que no le favorece por el solo gusto de hacerlo público. Muy al contrario, es natural tendencia del ser humano el ocultar, si así lo puede, todo aquello de que puede provenirle daño manifiesto sin mezcla de provecho alguno. Si en prisión escribió el Quijote, nadie lo sabía, fuera de un corto número de personas, y tan cierto es esto, que su gran enemigo Avellaneda, que es el que hace arma de esta confesión (porque de todo se aprovecha el adversario envidioso), se refiere á ella bajo la palabra de Cervantes. Quiere esto decir que su prisión era un hecho ignorado aún por aquellos que más le seguían la pista, y si él no lo hubiera dicho, ciertamente no habría llegado por otro conducto al conocimiento del fingido Alonso de Tordesillas.
Hay, pues, que admitir el caso de que Cervantes fué encarcelado injustamente, que fué atropellado, y que lejos de sonrojarse por ello, tenía á gala el manifestarlo. Pero aun así se advierte más y más lo indiscreto de una mención tan breve y pasajera. De la simple expresión «bien como quien se engendró en una cárcel», no se desprende calificación alguna favorable. La voz cárcel no sugiere aquí otro concepto que el de penalidad de un delito cometido y castigado por la justicia humana. Si el hecho fué mal juzgado, si en vez de justicia fué atropello, virtud en vez de delito, y acción honrosa en. vez de vituperable, no está explicado en la sentencia literal, y no sé por qué hemos de venir á sentar la tesis de que Cervantes no supo ó no pudo dar á entender lo que probar le convenía, siendo tan magistral profesor del habla castellana. Tenemos,
2>38- RESISTA CONTEMPORÁNEA
pues, qué idrñiút, si interpretamos la frase en su literal y d i recto áentídb-, cftíe'é) aUtor del Quijote, intempestiva é impef-tiilénteintnte qufso publicar ante el orbe que fué puesto éii una cárcel de' una rtiánera atropellada é injusta hasta el punt» de liónr'áíse éti liiencionar el hecho de su prisión, y sin embargo, fué tail torpe y corto de suerte, que no supo expresar sus ideas, y no sólo no supo, sino que dio margen á que los lectó'íeS entendieran ó sospecharan fo contrario, por cuya ra-zóíi los críticos solícitos han inventado motivos varios de este encátcelathiento, como el de desfalco en administración de bienes del fisco, requiebros picantes á alguna moza de Arga-aiasilla y otras suposiciones más pueriles y ridiculas.
Si Cervantes hubiese sido feliz y venturoso , podría decirse que' le faltó en aquel momento la ciencia que se adquiere en la experiencia de las desdichas; pero siendo en ellas más ver-sado que en versos, según su propia expresión, no podemos adihitir que desconociera la tendencia de la flaqueza humana á hacer juicios temerarios y tomar pié de cualquiera indiscreción para ju¿gar en perjuicio del prójimo. Yo creo que los lectores han interpretado instintivamente este pasaje en su sentido figurado, y que sólo desde que ios biógrafos f críticos dieron en el tema de que Cervantes estuvo preso y en la prisión escribió el Quijote, es cuando pueden pensar lo que el autor fto pensó que jamás podría pensarse. De otra suerte el razonamiento sería en el vulgo muy semejante al siguiente : A lá cárcel, por regla general, no van más que los autores de crírneriés y delitos. ¿Cuál cometería éste que le valió una prisión? Y ¡qué pobre idea debió tener este autor de su carácter y dignidad moral, cuando parece hablar de su encarcelamiento como si fuese lo más sencillo y trivial y natural del mundo! Él público no podía menos de hacer juicios en su menoscabo. ¿Quién iba á emplear su tiempo en averiguar y explicar la Causa de esa prisión , puesto que el mismo interesado no se Cura de hacerlo?
Venimos irremediablemente á tener qué adoptar la idea de c(tlé él motivo cedía en honra suya. Hay persecuciones de jus- ticiá c[Ue honran en vez de infamar; y tal debió ser el caso de Cervantes , á interpretar la frase literalmente, cuando
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE ARGAMASILLA 239
parece como que le falta tiempo para hacer alarde de su encarcelamiento. En nuestra época hemos visto centenares de hombres políticos que se glorían de sus padecimientos por la causa de la libertad; y en efecto, las prisiones sufridas por ella hari sido y merecen ser notables hojas de servicios y méritos á los ojos de sus partidarios. Pudiera haber sido de esta; clase el cautiverio de Cervantes ;. aunque, en su época, más bien debemos creer fuese por opinio nes religiosas. Esta suposición, muy probable por cierto, á nadie convendría sostenerla más que al autor de este escrito de defensa; porque vendría á ser una prueba importantísima de la verdad y acierto de la base en que he fundado todos mis comentarios filosóficos del Quijote. La Inquisición (y el clero en general) consideró peligroso á Cervantes, quien no fué temeroso ni escondido censor de sus prácticas condenables. Sabido es que el autor del Quijote íné puesto bajo anatema de la Iglesia, según carta de excomunión que se ha hallado en los archivos de España ; y si esta persecución trajo consigo encarcelamiento, comprenderíamos perfectamente la mención de la cárcel, hecha con cierta vanagloria , para hacer saber al mundo que había perdido su libertad, una vez á manos de los moros , y otra á las de cristianos; aquella por ser desventurado, y ésta por ser despreocupado.
Sólo en este concepto puede interpretarse el pasaje en su sentido literal. Cervantes, fiel á sus convicciones, y orgulloso en vez de avergonzado por haber sido preso, escoge su mejor obra, la obra que presentía había de ser inmortal, para hacer saber al mundo que el autor de aquel sutil artificio, donde se halla la sátira más transcendental del espíritu religioso de su tiempo, había estado en la cárcel por creer y sustentar idqas contrarias á las entonces dominantes. Si admitimos que Cervantes fué un ferviente y creyente católico al uso de su época, hay que buscar en al el motivo de su prisión. Achacarla á opiniones políticas es absurdo. Fuera de esta órbita, el motivo no podía ser honroso; y no siendo honroso, nos quedan sólo dos caminos : ó confesar que la palabra cárcel ha de entenderse é interpretarse en sentido figurado, ó, por rigor inevitable de la lógica, confesar que no acertó á expresar sus ideas, no tuvo el grado de sentido común propio de cualquier hombre de me-
2 4 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
diana inteligencia : dio un paso incomprensible é inexplicable según la sana razón : se echó sobre sí el sambenito de una prisión por delitos comunes, que siempre afrentan á un ciudadano ; echó, finalmente, sobre sí y los suyos un borrón, que aun los más desalmados procuran ocultar con el mayor empeño; y todo ésto sin necesidad, sin razón, gratuitamente, sin la menor presión ni fuerza alguna para ello.
Hé aquí á dónde nos lleva un sencillo y natural razonamiento, fundado en la índole de la naturaleza del hombre social de mediana discreción. Elegid.
Debo insistir nuevamente en que si á alguno conviene que se entienda la expresión cárcel en su sentido literal, es á quien, como yo, la interpretaría diciendo : que pues Cervantes publicó lo que generalmente se oculta; pena que no afrenta supone delito que no desdora; y como todos los delitos comunes deshonran, y sólo enaltecen los llamados de opiniones y creencias bajo el yugo de fanatismos y absolutismos , el delito que tal pena acarreó á Cervantes, debió ser á sus ojos un mérito y una gloria. Tal vez ésto explica la razón de no haber sido más explícito en su primer prólogo, ni de haber respondido en el segundo á los ataques violentos de Avellaneda, cuando le dice que así salía su obra tiznada con los hierros de la cárcel. Es evidente que lo que no pudo decir en un caso, tampoco le convino decir en el otro; y dejó á la posteridad, y á los comentadores del espíritu de sus obras, el explicar por qué mencionó su prisión sin explicarla.
Mas á pesar de que tan buen juego me hace y tanto me convendría poseer esta nueva prueba auténtica y evidencia interna del acierto de mi punto de vista crítico al comentar el Quijote, quiero ponerla á un lado, mientras sea posible explicar satisfactoriamente ese pasaje en su sentido metafórico ó figurado, y no vienen nuevos documentos fidedignos á ofrecer evidencia externa de lo contrario.
Este mi proceder se funda en el hecho de que Cervantes volvió á hablar más tarde, en el prólogo de sus novelas, sobre sucesos notables de su vida, especialmente de sus adversidades, y no hace mención de ese encarcelamiento. Claro es que un hecho tan fijo en la memoria y de tal gravedad en su vida.
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE ARGAMASILLA 24I
como para merecer recuerdo especial en lugar tan preferente, cual lo son las primeras líneas del prefacio á su obra magistral, debiera haber dejado algún rescoldo para que, á la primera ocasión de remover las cenizas de sus desventuras, se reviviese el fuego. No sucede así. Habla también en el prólogo á sus novelas haciendo hincapié en el capítulo ó cuento de sus desgracias, donde tenía lugar, por lo menos, de haber vuelto á hacer mención de la cárcel, donde se engendró el mejor de los hijos de su entendimiento, y sólo dice que fué soldado muchos años y cinco y medio cautivo. ¿No es evidente que esta era la coyuntura propia para haber incluido su prisión en España con más motivo que en el prólogo del Quijote? En éste, la mención de la cárcel, como adversidad, no tiene cabida, no lo pide el sujeto. En el prólogo de la novela se está cayendo de su peso. Es más, se ofrecía á Cervantes la mejor oportunidad de significar su martirio injusto sin comprometerse con explicaciones que pudieran ser indiscretas. El argumento es las desdichas y adversidades, y bastaba haber puesto en lista la que sufrió siendo encarcelado en España por sus opiniones y creencias, para que los lectores contemporáneos y venideros hubiesen comprendido que no debía ser la causa deshonrosa, cuando allí mencionaba su prisión como desventura. Una prisión, que para haber engendrado el Quijote, debió ser algo duradera, no es cosa para olvidarse por el desgraciado que la sufre hasta el punto de descartarla al hacer el recuento de las adversidades sufridas, y cuando las palabras «cinco años y medio cautivo» harían evocar su recuerdo al hombre más desmemoriado. Estas reflexiones son, á mi parecer, de una fuerza irresistible, y de no aceptarlas como decisivas en la cuestión, tenemos que suponer á Cervantes indiscreto, hablador, cuando no venía al caso, y desmemoriado en un grado inconcebible, cuando se le presentaba la ocasión. Seria lo que el mismo dice: helársele las migas de las manos á la boca.
Hasta aquí sólo he expuesto las consideraciones propias de una cuestión, que, debiendo ser puramente literaria y juzgarse por los méritos del pasaje, se ha tratado siempre con relación á noticias y tradiciones sobre la vida de Cervantes. Es
2 4 3 REVISTA CONTEMPORÁNEA
muy posible que los andadores del Quijote, desde Mayans hasta Gleraencin, leyeran esa línea del prólogo sin llamarles mucho la atención. Por mi parte, confieso que nunca tomé por lo serio que el Quijote se escribió en una cárcel. Pero á fuer de eruditos, solícitos y curiosos, tal vez vieron en las palabras de Avellaneda una confirmación de que Cervantes estuvo encarcelado en España, y que en la cárcel se engendró El Ingenioso Hidalgo. VA deseo y tentación de hacer efecto acalló en los biógrafos, sin duda, el grito de la conciencia literaria. Sobre el fundamento de que Cervantes fué pobre, postergado y desconocido, cabe todo un tren de desventuras y desgracias, y así vemos á Narciso Serra decir en su comedia El loco de la bohardilla, que Cervantes no cenó la noche en que concluyó el Quijote, ó cosa parecida, pues no tengo delante el ejemplar. Y vemos al escritor alemán Uhland, revelar al mundo que Cervantes, manco de la mano derecha, escribió el Quijote con la izquierda. Los anotadores y biógrafos debieron hacerse la cuenta de que una prisión más ó menos, eisLjiecata minuta en la vida de un genio desgraciado. Y véase lo que la imaginación labra, por poco cimiento que se la proporcione. ¿Donde tuvo lugar esa prisión?—En la Mancha debió de ser. —¿Por qué?—Porque Cervantes comienza diciendo, que no quiere acordarse de la patria ó lugar nativo de su héroe. Luego si Quijano es manchego y su historia se escribió en una cárcel, ya sabemos el misterio de ese asco de nombrar á Arga-masilla. Pero, señores, que en Argamasilla da la casualidad de que no hubo cárcel. No importa, ahí está la casa de Medrana.
Todo esto es muy bueno, si se quiere, bajo cierto punto de vista; pero no es crítica, ni comentario^ ni siquiera sentido común para ofrecerse á personas entendidas, que, por fortuna, en la época en que vivimos, no tienen muy anchas las tragaderas.
El único y solo contemporáneo de Cervantes que habla de la prisión en España, es el licenciado Avellaneda, alias Blanco de Paz, alias el Padre Aliaga, alias Lope de Vega, alias el corcobado favorito de D. Adolfo de Castro, si mal no recuerdo, Alarcon, y el alias de los aliases. Fray Andrés Pérez, se-
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE ARGAMASILLA 2 4 3
gun he demostrado en el Mensaje de Merlin. Como ya ánte,s indiqué, zahiere á Cervantes de encarcelado y preso; pero lo hace, enpassant, sin dar mucha importancia al hecho, que á ser cierto, no es un grano de anís ni una bagatela en manos de encarnizados enemigos. Lo que de sus palabras se deduce, no es más que esto. «Me dices que has escrito el Quijote en la cárcel. A confesión de parte, relevación de prueba. Así sale él, tiznado.»
Ahora bien. ¿Qtié necesidad tenía Cervantes de haber proporcionado esta arma á sus enemigos? ¿No parece verdaderamente que Avellaneda, sabiendo y conociendo que no había tal prisión ni cárcel, como implacable y envidioso enemigo quiso trocar el sentido figurado por el literal y hacer una especie de calembour con la frase? El hombre que es capaz de echarle en cara la manquedad, adquirida en la gloriosa batalla de Lepanto, ¿se quedaría á corto en el negocio de su prisión en España? ¿No buscaría y brujulearía, y, en caso contrario, inventaría la causa ó motivo de esa prisión para echársela en cara á su adversario? Si bien se mira, fué Avellaneda asaz de gentil y generoso en no sacar todo el partido que pudiera haber sacado del hecho de haberse escrito el Quijote en una cárcel. ¿Es que se entendieron ambos con señas ó medias palabras? ¿Es que sabía Avellaneda que Cervantes podía hablar con la frente erguida de una prisión sufrida por sus opiniones religiosas? Tal es mi opinión, pero la sacrifico mientras pueda disponer de un palmo de terreno para explicar el pasaje según sus propios méritos.
Podían figurarse los anotadores, biógrafos y críticos, que siendo Cervantes sabio y desgraciado, tendría envidiosos y enemigos por docenas. Y ¿quién, de los muchos que en la corte tuvo, interpretó literalmente el pasaje de que el Quijote se había engendrado en una cárcel? Ninguno. Por cierto que e- suponer mucha longanimidad, generosidad y benevolencia en rivales escritores, que le envían un soneto anónimo lleno de insultos; que, como Villergas, Góngora y Lope de Vega, y acaso Quevedo, Montalvan, Medinilla, Andrés Pérez , Mateo Alemán y otros muchos andaban buscando cualquier desliz ú ocasión para zaherir y vilipendiar al coloso autor del Quijote,
2 4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
no se aprovechasen de la coyuntura que él mismo les ofrecía, como quien dice, entrándose por la boca del lobo. No es de tal estofa la naturaleza humana, y Cervantes, que la conocía á fondo, no pudo, ni por soñación, entregarse así en manos de sus enemigos , revelándoles un flaco á donde podían asestar sus malignos tiros. Cuando Cervantes, pues, habla de cárcel, 6 es en sentido metafórico, ó cierto y seguro se hallaba de ocupar una posición firme, al abrigo de cuantos ataques pudieran venir de sus émulos y adversarios. Concedamos que fray Andrés Pérez estaba iniciado en el secreto y la razón que movió á Cervantes á hacer esa mención de cárcel en su prólogo en tono de honra y vanagloria, pues no es posible que nadje quiera herirse, lastimarse y afrentarse á sí mismo publicando lo que no le es honroso publicar ; pero ¿y los otros? ¿Quién podía poner puertas ai campo?
Examinemos ahora la cuestión bajo otro aspecto. Desprendámonos de la idea de que está hablando Cervantes, y figurémonos que es otro escritor dichoso y bienaventurado, y llevado siempre en alas de la fortuna.
¿ Cuál es la idea envuelta en el principio del prólogo donde ocurre este pasaje? Muy satisfecho el autor de la bondad y excelencia del fruto de su ingenio, según se deja ver por su estilo zumbón é irónico, comienza á notar sus faltas y á pedir la indulgencia de los lectores; mas recordando luego que Be-nengeli es el primer padre, y él mero padrastro, se le importa un bledo de lo que de su hijastro puedan decir en contra ó en favor. Los motivos que le impulsan á demandar indulgencia son de una índole general, y aun podemos añadir absoluta. Cervantes establece que el hijo del entendimiento, en absoluto , debe ser gallardo y hermoso. Obsérvese bien que no dice de mi entendimiento. Desciende después á causas de relación, y desde luego cita que su ingenio es estéril y mal cultivado, y que su hijo es seco, avellanado ; lleno de pensamientos varios y no imaginados de otro alguno, «bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación.»
Si admitimos que la voz cárcel significa lugar penitenciario donde sé cumple una condena judicial por un delito cometido.
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE ARGAMASILLA 2 4 5
debemos admitir irremediablemente que la estancia del escritor en ella fué temporal, y breve accidente en el curso de su vida. El influjo que estas circunstancias pasajeras pudieran ejercer en el entendimiento de Cervantes, nunca sería poderoso á trocar sus condiciones peculiares. Sabido es que las trabas y prisiones del cuerpo producen en el hombre superior mayor expansión y libertad del espíritu. Por de contado que aquí vamos discurriendo sobre fenómenos de la naturaleza espiritual del ser en el mismo terreno en que discurre Cervantes de una manera irónica, de tal suerte, que bien podemos decir que debe entenderse todo al revés de como lo asienta, pues ni su ingenio era mal cultivado ni estéril, ni su fruto es seco y avellanado, sino rozagante y robusto. Si el Quijote fué escrito en una prisión, tendríamos en ese hecho la prueba más completa de lo contrario de cuanto asegura. Veríamos, más bien que un ánimo triste y melancólico, como especie de reactivo, y como compensación en sus penalidades y desgracias buscó desahogo en sujetos agradables y cómicos, produciendo el libro de pasatiempo que más provoca á deleite á los lectores, bien así como los hombres atareados en graves negocios y agobiados en la atmósfera de la vida cortesana, gustan de escribir poemas donde pintan y celebran la sosegada y apacible de los campos. El argumento se vuelve contra Cervantes si se toma por lo serio todo ese pasaje. Si cada cosa engendra su semejante en sentido absoluto, el libro del Quí/oíe supone, no un ingenio estéril, sino fecundísimo, y lejos de mal cultivado, laborado con la perfección más exquisita, y si á lo sabroso y cómico de su lectura vamos, no la incomodidad y el triste ruido, sino Apolo, las nueve musas y las tres gracias presidieron á su composición. Es verdad que el Quijote tiene dos fases completas cuanto distintas, y cabalmente mi comentario se lia relacionado más con la severa, profunda y melancólica que hace pensar, que con la regocijada y alegre que hace reir, y en esta parte pudo Cervantes haber tenido en las mientes la sustancia á fondo más presente que la corteza ó forma ; pero aun así, ni el lugar donde se engendró, ni el ingenio que lo parió dejaron de ser los más favorables para la producción, •cual lo mostró el suceso.
TOMO XI.—YOL. II. 17
2 4 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
La prueba de que la palabra cárcel la usó figuradamente, está en que de entenderla én sentido átprisión, el contraste ó el término antinóihico que sigue inmediatamente, parece que debiera haber sido el de libertad, que es el contrario en el orden de las ideas. Lo opuesto de la cárcel, no es el «sosiego.» Infinidad de hombres libres no viven sosegados. Lo opuesto de cárcel como prisión, no es tampoco «el lugar apacible.» Se vive en libertad en harto desapacibles lugares, tal vez peores que la cárcel. Tampoco es «la amenidad de los campos,» ni «la serenidad de los rios,» ni «el murmurar de las fuentes,» goces y delicias de que están privados en las ciudades infinitos seres dueños de su libertad. Todos esos requisitos que Cervantes menciona, como partes «para que las musas más estériles se muestren fecundas,» son como contrarios bienes á los males que se sufren en las cortes y debían sufrirse más especialmente en Madrid, donde probablemente escribía Cervantes. Sosiego, por ejemplo, era entonces, como es ahora, escu-sado el buscarle. Lugar apacible es clase de goce de que no disfrutaron ni disfrutarán los habitantes de la corte española, mientras exista entre el altillo de San Blas y el Campo del Moro. Amenidad de los campos está por lo menos negada á los que circundan á Madrid. Serenidad de los cielos habría que buscarla muy lejos de la Península y aun de Europa, y por último, en punto á murmurar, bastante se murmura, pero desgraciadamente no por quien deseaba Cervantes, que probablemente sin las aguas del Lozoya harto de seco y huérfano de fuentes estaría Madrid. ¿Y quién puede decir que hubiese quietud del espíritu, en especial para el desdichado autor?
No fué nuevo entonces el comparar las cortes á una cárcel, y Madrid era pintiparado para traer esa comparación á las mientes de quien viajando por la hermosa Italia había visitado la poética Ñapóles, la suntuosa Flo'rencia, la incomparable Roma, la bien asentada Palermo, la magnífica Milán y la alegre y rica Venecia como con estos calificativos las nombra al evocar sus recuerdos en una de sus novelas. Lóbrega y triste llamaba á su posada, que aún lo es hoy, á pesar del progreso urbano en Madrid ; verdadera cárcel, «donde toda incomodidad tendría su asiento y todo triste ruido haría su habitación,»
LA CÁRCEL MITOLÓGICA DE ARGAMASILLA 2 4 7
cual es propio en la pobre morada del desdichado, cuando* llega á ser anciano y desvalido. ¿Quién duda de qué debió parecer cárcel y cárcel lúgubre la corte de Madrid y aun la misina España á un forzado divino cual lo es el genio , que abarcándolo todo, todo se escapaba de sus manos, y como preso, recibía una mísera pitanza para sustentar más que su cuerpo el terrible peso de sus desventuras y aislamiento?
En aquella misma época, tal vez en los mismos dias en que esa expresión se'deslizaba de la pluma de Cervantes, otro genio colosal, Shakspeare, escribía también en su obra maestra Hamlet:
HAMLET. Decidme, caros amigos, ¿ qué habéis hecho á la fortuna para que os envíe á esta cárcel}
GuiLDESTERN. ¿Cdrcel, Monseñor? HAMLET. La Dinamarca es una prisión. RosENCRANTZ. Entónces el mundo es otra. HAMLET. SÍ, una vastísima cdrcel que comprende un sin nú
mero de celdas y calabozos, entre los cuales el peor de todos es Dinamarca.
RosENCRANTZ. No somos de ese parecer, Monseñor. HAMLET. Según eso, Dinamarca no es una cdrcel para vos
otros ¡porque el bien y el mal no existe para nosotros sino en tanto que los juzgamos tales. Para mf es una cdrcel.
RosENCRANTZ. Vuestra ambición es lo que os hace una cdrcel de Dinamarca. Vuestra alma no cabe en ella.
Ya he notado en mis estudios sobre analogías y diferencias . entre Cervantes y Shakspeare, la gran paridad de pensamien
tos existente entre estos dos genios colosales, y no es la menos notable esta de llamar cárcel ó prisión las cortes y el planeta mismo en que vivimos. Si otros poetas y escritores (como Ro-sencrantz) no fueron de ese parecer, Cervantes (como Hamlet), tenía razones para diferir del preopinante, y pudo muy bien ser estrecha para su alma, no ya la corte de Madrid, sino la España y el mundo entero.
NICOLÁS DÍAZ DE BENJUMEA.
ANÁLISIS Y ENSAYOS.
J. Michelet. L'Etudiant.—Cours de 1847-1848. París. Calmann Levy. 1877.
a vida de Michelet y su obra social histórica y literaria que tanto ha influido ya y ha de influir todavía en el espíritu público J divídese en dos grandes períodos. Independiente
mente de otros libros menos importantes caracterizan al primero, la traducción de la Ciencia nueva de Vico, la Introducción á la Historia universal, los Orígenes del derecho y los seis primeros tomos de la Historia de Francia, acaso los más bellos que en toda su vida escribió. La segunda nos muestra al grande historiador en íntima comunión con los ideales y las pasiones de su tiempo. Este período es aquel en que creyéndose llamado á ser el apóstol de la filosofía y de la libertad empezó á dar á sus lecciones y escritos el carácter eminentemente trascendental que es por ventura el que le ha asegurado inmensa popularidad. Los Jesuítas, obra que contiene lecciones suyas y de Quinet, El sacerdote, El pueblo, La Historia déla Revolución francesa y todo lo que después escribió, caracterizan sin duda á esta segunda y laboriosísima época. Hemos contraído tiempo ha con nuestros lectores y algunos han tenido por cierto la bondad de recordárnoslo, el compromiso de publicar en estas páginas un ensayo biográfico-crítico consagrado á la esclarecida memoria del hombre ilustre en quien nos ocupamos. Ese ensayo, cuya primera idea nació de un impulso del corazón aparecerá en su dia; aparecerá, mejor dicho, cuando Dios quiera dar al autor algunas horas de paz y de recogimiento para concluirlo.
No hemos querido, sin embargo, dejar que pasara para nuestros lectores inadvertida la reimpresión del curso que con el título que he
ANÁLISIS Y ENSAYOS 2 4 9
mos trascrito al frente de estos apuntes, se ha dado recientemente á la estampa en la libreria de Calmann Levy.
Ese curso señala el momento álgido de la crisis que experimentó Michelet, y que varió para siempre el curso de su vida y de sus estudios. La lucha empeñada desde la cátedra del Colegio de Francia contra el espíritu clerical, los transportes de un amor ilimitado al pueblo , que respondía en el alma de Michelet á los recuerdos de su ruda y menesterosa infancia , al par que á las convicciones más arraigadas de su edad madura , las obras nacidas de este profundo sentido democrático, y, por último , el primer tomo de su épica historia de la revolución , ese poema en que el protagonista es el pueblo, ante el cual nada ó muy poco son para el historiador el genio, el valor y la elocuencia de los individuos, precedían y preparaban las lecciones de que vamos á tratar, y que son acaso de tanto interés para el biógrafo como para el crítico que quiera considerarlas.
El curso de 1847-48 no aparece ahora por primera vez. Dióse á la estampa, por Chamerot, en ocho entregas en 8.» el mismo año de 1848. En una advertencia , fecha 18 de Diciembre de 1847, léense las siguientes palabras.
«M. Michelet se ha negado constantemente antes de ahora á publicar sus lecciones. Sólo en una ocasión , en 1843, decidiéronle las necesidades de la polémica á publicar algunas (i). »
«Muchas veces lo ha dicho : «La palabra es la palabra; dejémosla cual es, según sunaturaleza palabra alada, como dice Homero. Pierde demasiado cuando se le cortan las alas.»
«Ha sido necesario nada menos que el gravísimo estado moral del año de 1847, el estado incierto y enfermizo en que vemos á muchos espíritus, para decidir el ánimo del profesor á separarse de la regla que se había impuesto y á publicar sus lecciones.»
Dice un escritor juiciosísimo, M. Gabriel Monod, que Michelet tuvo una idea equivocada de la misión que estaba llamado á cumplir en la cátedra del Colegio de Francia, que la transformó en una tribuna, y que cuidó menos de instruir á la juventud que de entusiasmarla (2) Las lecciones que abraza el curso en que nos ocupamos tienen mucho de lo que dice M. Monod. No son, propiamente hablando, lecciones, sino discursos. ¡Cuánta doctrina hay, sin embargo , en ellas , cuántas y cuan generosas inspiraciones descúbrense á cada instante en sus elocuentísimas páginas! Doce son, en resumen, entre las que el orador ptMo pronunciar, y las que se limitó á imprimir, obligado por circunstancias independientes de su voluntad.
(I) El autor se refiere á las contenidas en el tomo siguiente : Des Jesui-tes, par J. Michelet et E. Quinet.—Paris, Hachette; Paulin in 8.° et in 18.
{2) G. Monod.—J. Michelet, pág. 9.
2 5 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
Este curso fué, en efecto interrumpido por orden del Gobierno el 2 de Enero de 1848. Refiere Michelet que el mismo dia en que pronunció su primera lección dijo al entrar en la cátedra, viéndola más agitada que de ordinario : «Descubro en el auditorio varias personas interesadas en comprometer el curso.» Abrigaba, pues, un temor justificadísimo que muy pronto iban á confirmar los sucesos. La reacción avanzaba sin cesar y el espíritu suspicaz que la animaba reclamó una mordaza para el elocuente profesor. Sus amigos queridos, los compañeros de su apostolado universitario, Quinet y Mickiewickz, habían tenido ya que enmudecer. El 4omingo 2 de Enero de 1848. supo Michelet la suspensión del curso en que tantas esperanzas cifraba por un oficio del administrador del colegio de Francia, al cual remitió una larga contestación que insertaron los periódicos y fué leida con grande interés. Esta contestación era una elocuentísima protesta en la cual el profesor atropellado hacía constar que ninguna provocación había venido por su parte á poner en peligro la continuación de la enseñanza á que dedicaba sus fuerzas. Dos párrafos hay en esta protesta que sin duda verán con gusto nuestros lectores, aquellos particularmente que sientan algún amor por el hombre de genio y de bien que los escribió.
«¿A qué buscar ó inventar pretextos? ¿A qué empeñarse en revestir con el aspecto de un caso fortuito, un acto que es en realidad el último término de una progresión regular y prevista? De Mickiewickz á Quinet y de Quinet á mí, es un golpe de Estado en tres golpes. Mickiewickz había encendido una antorcha para Europa, fundaba (íl consorcio de los pueblos civilizados y bárbaros, de Francia y de los eslavos. Quinet revelaba la profunda unidad de las cuestiones literarias, políticas y religiosas, idénticas en el hogar del alma. Yo había empezado, por mi parte, en la cátedra de moral y de historia una obra moral por excelencia y que me atrevo á calificar de humana, ocupándome en el asunto más propio de nuestro tiempo : la unidad moral y social; pacificando, en cuanto á mí tocaba, la guerra de clases que nos trabaja sordamente, destruyendo barreras más aparentes que reales, pero que separan y hacen hostiles unas á otras esas clases cuyos intereses no son realmente opuestos ,
Ciérrese ahora esta cátedra mientras se erigen otras para los enemigos del pensamiento ; no por eso habrá dejado de enseñar y difundir con el genio de mis amigos y con mi firme y sincera voluntad, debo hacerme esta justicia, un espíritu de nueva unidad que no ha de perecer en lo porvenir.»
Las escuelas protestaron con moderación, y el 6 de Enero mil quinientas personas acudieron á casa del profesor á manifestarle el sentimiento con que se veían obligadas á no escuchar más, durante aquel año al menos, la voz que las ilustraba y conmovía. Michelet estaba ausente y no pudo recibirlas ; pero al dia siguiente les contestó en
ANÁLISIS Y ENSAYOS 2 5 1
una carta elocuente, sentida, profunda, en que, reseñando todos sus trabajos anteriores, mostraba la unidad que á todos presidía en el pensamiento del autor, y declaraba en frases sencillas y conmovedoras el grande espíritu de amor y de verdad en que se inspiraban.
Unidad moral jr social: Esta es, en efecto, la mejor divisa y el resumen mejor de las lecciones que acaban de reimprimirse. En la primera el orador hace notar, la profunda división social existente entre los hombres ¡lustrados y los que carecen de cultura. Pregúntase después si la literatura de nuestro tiempo es popular, y declara que no. La unidad nacional se exagera mucho, á su juicio, pues en lugar de ser la acción enérgica y profunda de un mismo espíritu, no es más que la aparente y formal centralización que rige en las leyes. Las grandes fuerzas de unidad ¿son, por ventura, eficaces? La prensa, el teatro, que el autor muestra en contradicción profunda con el de los antiguos, no alcanzan á la generalidad, no llegan al alma del pueblo, no logran realizar la unidad de los espíritus. La renovación de las sociedades debe cumplirse, y se cumplirá uniéndolos. El agente, el mediador de la vida social, es el joven. Trata la segunda lección de las relaciones que existen y las que deben existir entre la juventud y el pueblo trazando primero el autor un cuadro sobrio y sentido del divorcio social que se cumple en la literatura y la lengua á partir de la Edad Media. La revolución crea en cambio una leyenda que une todos los corazones en el culto de los mismos recuerdos, de las mismas glorias é idénticas vicisitudes.
El orador describe el carácter eminentemente abstracto de la educación que recibe el joven estudiante. Cuando éste ha emprendido ya estudios especiales, y ha abrazado una profesión; ¡cuan grande es su tristeza, su soledad y aislamiento! El corazón necesita emociones y él no sabe dárselas : está falto del concurso eficaz de la vida, que es acción, sentimiento, pasiones. Si pudiese entrar en una comunicación activa con el pueblo, ¡cuánto se ensancharían sus horizontes, y se completaría su inteligencia, realizando al mismo tiempo una grande obra social! Una educación artificialísima que sulitiza la inteligencia con menoscabo de las facultades propias para la acción, hace de cada cual un hombre á medias, mitad especulativa que para completarlo aguarda la otra, la del instinto y la accioni El divorcio social que hace dos naciones de una, esterilizando á entrambas, no es menos sorprendente si se examina en lo incompleto, en lo impotente de las almas y de todo espíritu. En la tercera lección el orador ensalza las excelencias del carácter y hace notar cuan raro es este al revés del talento que es asaz común. Nadie, según el orador, ama sinceramente la igualdad. Aun en el seno de la familia hay desigualdades profundas y no se quiere atender al instinto de los seres débiles. Las ciencias morales que no pueden prever sino muy imperfectamente lo porvenir, dícennos con esta limitación que sobre ellas pesa la atención con que es bien que oigamos la voz de los que pa»
2 5 2 REVISTA CONTEÍ^PORANEA
decen y crecen. «Señores: cuando buscamos juntos el porvenir, ese porvenir que ninguna ciencia humana puede revelarnos, sabemos siquiera adonde es preciso que convirtamos atento oido. ¿Quién crece? El niño. ¿Quién suspira? La mujer. ¿Quién siente aspiraciones y tiene que subir? El pueblo. Ah'í es donde debemos buscar el porvenir.»
Sobrevino después de esta conferencia la forzada suspensión del curso. Michelet lo continuó por escrito. La primera lección que hubo de dar en esta forma está consagrada á recomendar el sentimiento de la igualdad; encarece en la siguiente los males que se siguen para la juventud, del desaliento y dispersión de fuerzas á que la solicitan grandes desengaños y un equivocado sentido social, ensalza luego la fe revolucionaria combatida en las almas de los hijos del pueblo por tantas supersticiones y tantos manejos subterráneos; habla después de la fuerza incontrastable de la leyenda revolucionaria y de la necesidad de ofrecerla constantemente por medio de adecuadas representaciones y sencillos relatos á todos los hombres y defiende luego el principio de que la ley debe emanar de todos, completando esta lección con otra, en que se ocupa del fundamento del derecho, según el concepto que acabamos de expresar. Trató en la siguiente de la educación nacional con ideas muy nuevas y originales.
Sobreviene en tanto la revolución y el profesor vuelve á su cátedra. El 6 de Marzo dirige una alocución á las escuelas- en que dice haber visto en ejercicio la misión de la juventud tal como él la enseñaba; como mediación y vínculo de fraternidad social y termina con elocuentes votos por la fraternidad de los pueblos. Al i.^de Abril corresponde la última lección. En ella afirma Michelet el carácter religioso de la revolución, reseña el curso de aquellos de sus trabajos que á este sentido,obedecen", proclama el triunfo de la fraternidad con la aparición de un nuevo espíritu, y dice los medios necesarios á su juicio para conservar en acción estas heroicas tradiciones.
El tomo que tenemos á la vista contiene ademas un apéndice erk que figuran varias cartas, una dirigida al ministro de Instrucción pública, en que el autor declara su propósito de seguir siendo historiador y no abandonar la obra de contar la historia de la Revolución; otra á los miembros del gobierno provisional sobre, los condenados y refugiados políticos ; otra al director de La Reforma, adhiriéndose el autor á la Asociación europea en favor de los polacos ; otra á la Dieta helvética que contiene una felicitación y excitaciones á que iguale aquella con su justicia su clemencia y otra al rey de Prusia intercediendo, junto con Quinet como en la anterior, á favor de loa polacos condenados por los tribunales prusianos.
El alma entusiasta, tiernísima, apasionadaa y poética de Michelet,. se ha expresado pocas veces con tanta espontaneidad como en estas lecciones. Siempre hemos creido que las ideas igualitarias cuya exa-
ANÁLISIS Y ENSAYOS 2 5 3
geracion ha sido en la Europa latina tan funesta para la libertad, se revestían en los libros y en el pensamiento de Michelet con caracteres excepcionales. Un profundo amor al género humano, una coni-pasion inagotable para con los que padecen y lloran, un deseo ferviente y nublísimo de unir á todos los hombres bajo las inspiraciones de la verdad y del amor, el culto de la patria unido al de la humanidad, el recuerdo apasionado de las grandes federaciones de la época revolucionaria en que un impulso misterioso, inexplicable, divino congregaba á los hombres al pié de un mismo altar y en defensa de una misma fe ; la exaltación del sentimiento nacional que buscaba la regeneración definitiva del país en que nació el autor por los medios con que fué iniciada en los tiempos heroicos de la revolución; la nerviosa sensibilidad de una naturaleza eminentemente afectiva que convertía en sentimientos todas las ideas y en un culto todos los grandes recuerdos : la profunda tristeza de un corazón que había vivido en la intimidad del pasado y recibido los golpes de cuantos desengaños han oscurecido la conciencia de los hombres, de un historiador que ha aclamado, protestado, querido, luchado y padecido con todas las generaciones cuya historia contaba ; la nobilísima ingenuidad del hombre de clase inferior, que sube la escala de la vida con el auxilio único de sus propias fuerzas, y que al llegar á lo alto, en vez de desvanecerse al mirar hacia abajo, siente un inmenso dolor al verla jnu-chedumbre que sigue en lo profundo rodeada de sombras, perdida en la inmendidad de su ignorancia y miseria : tales son las ideas y sentimientos á que obedecen sin duda la concepción y desempeño de las lecciones en que nos hemos ocupado.
Nuestros lectores hallarán sin duda ninguna en ellas muchos puntos dudosos y no pocas exageraciones. Hallarán, sin embargo, algo que compensa todos esos defectos y resume muchas grandes cualidades : el profundo sentimiento de la libertad, un culto fervoroso á la razón y sobre todo un amor inagotable, sublime al género humano.
Muchas veces hemos oido decir todos sus admiradores que la elocuencia de Michelet arrebataba y conmovía poderosamente al auditorio que acudía á oir sus lecciones y que la tribuna académica de Francia cuenta al ilustre historiador como uno de sus más ilustres representantes. Difícil es que un extranjero pueda formar idea de esta superioridad oratoria. La resistencia del profesor á imprimir sus lecciones, salvo en algunos casos contribuye grandemente á que sea notable esta dificultad. Trataremos, sin embargo, de dar alguna idea de este talento para persuadir, según resulta de las lecciones que tenemos á la vista. Llama en ellas primeramente la atención el tono sencillo y sentencioso de la frase. Hay en los discursos de Michelet una espontaneidad tan grande que parecen más bien confidencias y disertaciones familiares de un hombre de corazón. En vano buscareis períodos rotundos, tribunicios, arrogantes. No se explican por eso fácilmente el entusiasmo causado por la palabra de Michelet los que
2 5 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
no se fijan mucho en la intención de la frase ni calculan luego lo que debía ser en labios de un hombre tan apasionado y sincero. Aquellos párrafos cortos, aquellas sentencias profundas pero sencillísimas en la forma y que no parecen, al pronto otra cosa que gritos de un alma consagrada á la causa del pueblo; aquellos ejemplos sacados de la vida diaria ó de los personajes históricos en que la ingenuidad del corazón es su principal título de gloria como Latour d'Auvergne el primer granadero de Francia 6 en los cuales se admira sobre todo la entereza del carácter, tales como, por ejemplo , Gregoire, ó en quienes el orador busca detalles íntimos que revelen alguna enfermedad del alma á cuya curación consagra su elocuencia, como le sucede con el grande é infortunado pintor Geri-cault : aquellas confidencias rápidas é inesperadas por medio de las cuales parece que el orador asocia sus recuerdos, su vida, su ser á la doctrina que está predicando, aquel calor interno inagotable que hace de cada palabra un eco del corazón, de cada período una poesía ; aquella tristeza que nace del amor á los débiles, á los ignorantes, á los desgraciados y que inspira al que habla la consideración de las desdichas públicas y privadas que rugen como un volcan en el fondo de la historia, son los dones, cualidades, recursos y aptitudes que unidos al secreto de la verdadera elocuencia, ala facultad innata de llegar con la palabra al fondo del alma humana y que no se adquiere con reglas sabias ni con lecturas eruditas, nos hacen leer las lecciones de Michelet con la misma emoción que experimentaron sin duda todos aquellos á quienes fué dado escucharlas.
Otro orador que por aquellos tiempos deálumbraba también á su auditorio con los esplendores de la poesía unidos á la fascinación especial de la elocuencia, el grande é inspiradísimo Lamartine, tenía sin duda sobre Michelet la superioridad de la forma y el vuelo más impetuoso de su inspiración. Leyendo los discursos de Michelet se encuentra, sin embargo, algo que no tuvo ninguno de sus contemporáneos : el encanto singularísimo de un grande historiador á quien el espectáculo de la larga y dolorosa peregrinación del género humano trae con lágrimas en los ojos al campo de la poesía por el camino de la oratoria para que tengan mayor eficacia social sus admirables y humanitarias doctrinas.
RAFAEL MONTORO.
CORRESPONDENCIA DE PARÍS
21 de Setiembre de 1877.
M. THIERS
e qué he de hablaros hoy sino del gran ciudadano, del hombre ilustre que Francia acaba de perder y al que en mucho tiempo no reemplazará? Alguna parte de nuestra gloria na
cional ha desaparecido desde que M. Thiers no existe, y no es nuestro país el único que ha perdido con esta muerte. ¿Por ventura no honran á toda la humanidad los grandes hombres cuya inteligencia á todos aprovecha? ¿No tenía razón aquel anciano que los llamaba conciudadanos del universo?
El papel de M. Thiers en estos últimos años fué político ante todo. No necesito recordaros en qué estado encontró á Francia en 1871 y lo que hizo por ella. Después de firmada la paz más dolorosa, supo vencer una insurrección formidable, restablecer el orden interior, rehacer nuestro ejército, levantar nuestro crédito y libertar el territorio. También sabéis cómo después de prestar estos servicios cayó el 24 de Mayo de 1873, ante la coalición de los partidos monárquicos, por haberse negado á asociarse á las empresas de éstos contra la República, y haber declarado que, á su juicio, la República era en Francia, de aquí en adelante, el gobierno necesario. Acaba de morir en el mismo año en que se juega entre nosotros la partida suprema
2 5 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
entre la República y sus enemigos,' en vísperas de las elecciones generales, en el rnomento en que su nombre ilustre servía de punto de reunión á todos los partidarios de la causa liberal, desde los más moderados hasta Tos riiás avanzados. Ha muerto de más de ochenta años, y sin embargo su muerte ha asombrado á todos ; ¡tan lleno de vida y juventud se mantuvo hasta sus últimos días, y tan seguro parecía que era aún suyo el porvenir! El partido republicano ha sufrido una pérdida inmensa; bien lo conocen amigos y adversarios. Ya sabéis qué admirables funerales han hecho sus compatriotas á M. Thiers después que su viud.a rechazó las exequias oficiales decretadas por los mismos que lo derribaron hace cuatro años. Un millón de franceses, formados en los boulevares, han saludado sus restos mortales, sin que se haya lanzado un grito imprudente ni producido un desorden, siquiera fuera accidental. M. Thiers deja entre sus papeles el texto del Manifiesto que había preparado para las próximas elecciones. Este Manifiesto debe publicarse ; y sin que yo pretenda juzgar aquí la proclama que acaba de dirigir al pueblo francés el mariscal Mac-Mahon, lícito es decir que la Francia entera escuchará con profundo respeto el Manifiesto de M. Thiers, esa voz que sale de su tumba y que es su testamento político.
Otros expondrán y juzgarán la obra política de M. Thiers. Vuestro corresponsal es un corresponsal literario y de la obra literaria de M. Thiers es de la que quiero hablaros brevemente.
En 1797 nació en Marsella aquel hombrecillo, aquel burguesillo, cuyo destino debía ser tan alto y que tan gran papel debía representar en el mundo durante sesenta años. Su padre había sido en la época del terror escribano del tribunal revolucionario de Marsella ; ya veis que el que había de escribir la Historia de la Revolución era hijo verdadero de ésta y tenía en las venas sangre jacobina. Después del 9 de Termidor, durante la reacción que siguió á la caida de Robes-pierre, el escribano del tribunal revolucionario tuvo que esconderse. Halló un refugio en una familia legitimista de Marsella, la familia Amic; la niña de la casa se enamoró del proscrito, y de esta unión nació Adolfo Thiers. Cuando vino al mundo, su padre ya se habia marchado de Francia, pasando á Italia, y de allí, según creo, á España ; y no volvió á su patria hasta muchos años después. Hasta qué punto fué regular su unión con lá señorita Amic es cosa que no sé decir. El era casado y se asegura que su primera mujer vivía todavía. De aquel primer matrimonio habían nacido tres hijos, un niño y dos niñas que, según se dice, no han dejado de dar después algunos disgustos á su célebre hermano.
Adolfo Thiers hizo sus estudios en el colegio de Marsella en calidad de alumno pensionado, y se distinguió allí. Dícese que interrogado acerca de él, uno de sus profesores, dijo que era un alumno brillante, pero también un insignis nebulo. Desconozco la traducción española de esta frase; pero en francés se traduciría bastante bien;.
CORRESPONDENCIA DE PARÍS Z5^
fieffépolisson (i). Imaginóme, en efecto, que el joven Adolfo Thiers debía distinguirse en los.bancos del colegio por sus muchas diabluras , y en caso necesario, por muchas respuestas impertinentes, y que entre los premios que mereciera, rara vez debió figurar el de formalidad. Nadie es tan vivo ni tiene tanto ingenio, sin ser probablemente indócil y algo diabólico. Siempre ha tenido M. Thiers algo de pillete y no seré yo quien por ello le acuse. Las personas que no tienen algo de eso en el fondo del alma, pronto se hacen con la edad solemnes y estiradas. A M. Thiers siempre le ha gustado reir, nunca ha puesto en su rostro la máscara de la gravedad, y á su alegría ha debido el ser siempre joven y de su tiempo. Era un verdadero francés (y francés del Mediodía), un hijo verdadero de la raza latina que, en su cualidad de provenzal, tenía en sus venas algunas gotas de sanare griega.
En i8i5 salió del colegio y fué á Aix á estudiar.derecho. Tuvo allí por condiscípulo á M. Mignet, bien conocido en España, que le llevaba un año, y estaba destinado también á una gloriosa carrera. Allí comenzó aquella larga amistad que sólo la muerte debía romper.
Muchas veces se ha referido la jugarreta con que se dio á conocer durante su estancia en Aix, el malicioso alumno del colegio de Marsella, que tantas otras debía hacer más tarde. La Academia de Aix sacó á concurso un Elogio de Vauvenargues, y el joven Thiers se presentó al certamen. Su discurso era el mejor y había que darle el premio ; pero el estudiante Thiers pertenecía á la juventud liberal; transcurrían por entonces los primeros años de la Restauración y la Academia de Aix era muy realista. ¡Pase el dar el accésit á un jacobino, pero el premio jamás 1 Los académicos de Aix idearon prolongar el concurso hasta el año siguiente. ¿Qué hace al saberlo el joven Thiers? Compone otro discurso, se lo hace copiar á un amigo, lo envía á Paris, y de allí lo hace mandar de nuevo á Aix. Y hé aquí cómo se halló, al romper los sobres en que estaban encerrados los nombres, que el estudiante Thiers se llevaba el accésit y el premio.
A un joven dotado á la vez de tanto talento y de tanta habilidad correspondía una escána más vasta. Hacia 1820, pobre en dinero, pero rico en esperanzas y ambiciones, Adolfo Thiers llegó á Paris. Manejaba demasiado bien la pluma para que se contentara con llegar á ser un brillante abogado, y la política le atraía. Se hizo periodista, y pronto entró en Et Constitucional, el gran periódico liberal de la época de la Restauración (icuánto ha cambiado después!), tomando puesto muy luego entre sus más valientes redactores. En los intervalos que le dejaba la política hacía también críticas artísticas; él fué quien se ocupó en El Constitucional de las Exposiciones de
(I) En español un pillo de primera , un tunante de marca.—(N. del T.)
2 5 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Bellas Artes de 1822 y 1824, poniéndose resueltamente de parte de Delacroix, que empezaba entonces y .escandalizaba á los clásicos. ' '
Aspiraba, sin embargo, á ser algo más que crítico y polemista. Desde 1823 había comenzado su gran obra: la. Historia de la Revolución, y en cinco años la terminó. Otras muchas historias de la Revolución han venido después, y por efecto de la reacción que naturalmente sigue á todo gran éxito, se han dirigido muchas severas críticas á la primer obra de M. Thiers. Hay que advertir dos cosas, sin embargo : es la una, que la historia de M. Thiers fué la que vino primero ; la otra, que todas las críticas formuladas contra ella no han impedido que se siga leyendo. Cierto que más de un error ha sido rectificado, y más de un.punto oscuro aclarado, ó por las indagaciones de los eruditos, ó por la publicación de Memorias que M. Thiers no había podido conocer; pero hay que convenir en que esta primera obra encerraba una parte de trabajo considerable, paciente y concienzudo. La mayoría de los relatos de M. Thiers subsiste, como la mayor parte de sus juicios. Los que han venido despu.es, y lo han hecho mejor, han sido en muchos puntos ayudados por él, que no lo fué por nadioj y aun hoy mismo, ningún libro mejor que éste puede ponerse en manos de los que deseen conocer, respecto á aquella época, el conjunto de los hechos, examinar el juego de los partidos, seguir á la vez los movimientos políticos, rentísticos y militares de aquellos diez años, en que, según la frase de un convencional, Francia no cesó «de tener fiebre.»
Mientras tanto se operaba la lucha entre la Restauración y la oposición liberal. Después de las elecciones de i83o, el rey contestó con las famosas Ordenanzas á la manifestación del país, y á éstas respondió á su vez la protesta de los periodistas. M. Thiers la había redactado, y fué el primero que la firmó. Tres dias después la monarquía legítima no existía; Carlos X tomaba el camino del destierro, y Luis Felipe le sucedía bien pronto.
La carrera de periodista de M. Thiers estaba terminada. Consejero de Estado, diputado, secretario general del Ministerio, y muy pronto ministro á los 35 años, salía de la prensa para entrar en la política militante, mostrándose en la tribuna tan vivo de palabra como lo fué de pluma. Cuéntase que la primera vez que habló en la Cámara se turbó, y (como se dice de los malos nadadores) se chapuzó. Pero tratando de tranquilizarle sus amigos acerca del efecto producido, contestó sonriendo : «Estad tranquilos, que ya tomaré la revancha;» y ya sabéis si la ha tomado.
Ni su corta estatura, ni sus anteojos, ni su voz atiplada y desagradable al oído, impidieron que fuese muy pronto uno de los oradores más escuchados por la Cámara. No era precisamente lo que se llama un orador, pues no buscaba los grandes efectos de la tribuna, no era pomposo ni solemne, apenas se cuidaba de conmover, y no de-
CORRESPONDENCIA DE PJtRIS 2 5 9
seaba que le llamasen elocuente; pero era, á no dudarlo, el causeur (i) más despierto, más flexible y más ingenioso que puede darse ; siempre claro y preciso f hablando de todas las cosas con desembarazo y conocimiento de causa ; constantemente convencido de que tenía razón, y pidiendo sólo á sus oyentes que le dejasen probárselo. Llegaba un momento en que todos se sentían fascinados, deslumhrados por aquel espíritu tan expedito, tan francés, tan fecundo en recursos; encantaba verdaderamente. Tenía entonces por émulos hombres como Odilon Barrot, Guizot, Garnier Pagés, Lamartine, Berryer, y ocupaba su puesto al lado de ellos, compensando con las cualidades intelectuales todas las ventajas físicas que la. naturaleza le había negado.
En estos últimos años, tanto en los que precedieron como en los que siguieron al fin del Imperio, todos hemos visto muchas veces á M. Thiers en la tribuna, ó al menos hemos leido sus discursos. Tenía ahora la autoridad de medio siglo de gloria que llevaba consigo ; y se le escuchaba con respeto y hasta con deferencia hacia sus preocupaciones. Seguía siendo al hablar tal como nuestros mayores le habían conocido : siempre joven, vivo, chispeante, mezclando la bondad con la malicia, sazonando con anécdotas, ocurrencias y agradables digresiones las maravillosas exposiciones que se complacía en hacer ; admirando menos por la profundidad de sus miras que por la habilidad con que coordinaba las ideas, aclaraba las dificultades y desenmascaraba los sofismas, pensando muchas veces lo que pensaba todo *el mundo, pero ayudando á cada uno á ver claro dentro de sí mismo ; orador de Atenas más que de Roma, discípulo de Lysias más que de Cicerón. Dos ó tres veces únicamente, bajo la impresión de alguna circunstancia grave, al hombre de chispa y de razón, que sólo por ésta se excitaba, se unía en él el hombre conmovido. Así sucedió, por ejemplo, el dia en que trató de oponerse en el Cuerpo legislativo á la insensata declaración de guerra á Prusia ; así también cuando las cuestiones patrióticas se agitaron en la Asamblea Nacional, y finalmente, cuando el 24 de Mayo de 1873, en el momento mismo en que iba á ser derribado, pronunció su último discurso. En aquellos dias, M. Thiers, sin esforzar la voz, y sólo mediante la sinceridad del sentimiento interior, se elevó hasta la elocuencia más alta.
En i836 M. Thiers era Ministro y miembro de la Academia fran. cesa ; pero la política, aun siendo activa, no bastaba á ocupar su tiem-pp, y él no creía haber hecho bastante por la gloria literaria de su nombre. Desde su juventud había resuelto escribir la historia de aquella epopeya imperial en que se mezclaban deslumbradoras gran-
(i) En nuestra lengua no hay palabra que equivalga á estay exprese, como ella, el hombre que sabe conversar con ingenio y amenidad.
(N. del T.)
2 6 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
dezas con trágicos desastres, que se había realizado durante su infancia y cuyos ecos resonaban hasta en el colegio. Para prepararse había comenzado por la historia de,'la Revolución. En medio de todas sus ocupaciones reunía los materiales de la historia del Consulado y del Imperio, interrogando á todos los hombres de aquella grande época que sobrevivían : ministros, generales, hacendistas, administradores. Antes de escribir la historia era preciso haber acabado la información, leido todo, manejado todo, y todo compulsado, desde los testimonios del extranjero hasta los despachos secretos de nuestros archivos. En el momento en que Uegaba á los cuarenta años, cuando había aprendido gobernando lo que es gobierno, fortificado por el estudio y la experiencia, por el conocimiento de los hombres y de las cosas, y en posesión dé todo su vigor de espíritu y de todos sus talentos literarios, fué cuando M. Thiers comenzó ese prodigioso trabajo : la Historia del Consulado y del Imperio. Los dos primeros' tomos se publicaron poco después de 1840; el vigésimo y último en 1862. A través de m'l vicisitudes de la política, de revoluciones , de intrigas, de golpes de Estado, el historiador prosiguió la empresa y supo llevarla á feliz término.
Quisiera tener tiempo para detenerme largamente en el examen de esta obra. No sólo quedará como el gran título de gloria literaria de su autor, sino como uno de los monumentos de nuestro siglo, digno de compararse con las más memorables obras históricas de todas las edades. En un célebre prólogo puesto al frente del tomo décimo, M. Thiers ha dicho lo que debía ser el genio del historiador, y lo que ha definido ha sido naturalmente su propio genio. A su juicio, la primera cualidad del historiador debe ser la inteligencia ; comprender y hacer comprender es toda su misión. Debe explicar tan bien todos los sucesos, hacer percibir sus causas y señalar sus consecuencias, que todo se enlace y se encadene en el espíritu del lector, como se ha encadenado en la realidad. Incidentes de la política, intrigas de las cortes ó movimientos de la opinión pública, el Parlamento, la prensa, el estado económico, rentístico y social de un país, acción de los diplomáticos ó campañas de los ejércitos, el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia ; todo debe ser mostrado, todo presentado en el orden de exposición más clajo y más lógico. En' cuanto al estilo de ¡a historia, ¿cuál será mejor? El más sencillo, el más impersonal, el que revele menos al escritor y más los acontecimientos de que se trata. M. Thiers lo ha definido con una viva y feliz comparación : debe ser como un espejo sin azogue, á través del cual se ven los objetos, sin colorido extraño ni deformación de los contornos;
Por mi parte, me guardaría de imponer este ideal uniforme á todos los historiadoras. Tucídices no es Jenofonte, Salustio noesCésar, Tito Livio no es Tácito, y todos igualmente tienen su valor. M. Thiers no se parece á Guiccíardini, ni á Maquiavelo, ni á Macaulay, ni á Mi-chelet, ni á Ranke, ni á Moomsem ; es M. Thiers y es igual á todos.
CORRESPONDENCIA DE PARÍS 2 6 1
Sobre todo, los últimos tomos de esa Historia del Consulado ,y del Imperio, los que se han escrito después de los cincuenta años, de esa época que Aristóteles llamaba la edad de plena virilidad, son la lectura más atractiva que se puede imaginar. Si me atreviera á, elegir entretantos trozos notables, citaría, ya que á españoles me dirijo, los libros referentes á esa guerra de España, que fué el crimen del primer imperio, y también el comienzo de su ruina. Nada era acaso más difícil de referir que las peripecias de aquella lucha oscura, sangrienta, llena de detalles confusos, de mil cortibates pequeños, insurrección de un pueblo que se despierta sin cesar en pos de los pasos del conquistador. El autor ha sabido, sin embargo, hacer claro y fácil de seguir todo esto, y si su relato es el de un francés, y aun (como decimos nosotros) de un Chauvin (i), cuyo corazón siente cada una de nuestras derrotas y humillaciones; hay que hacerle, no obstante, la justicia de que no ha tratado de paliar la iniquidad de la invasión, ni desconocido el patriotismo del pueblo español.
La Historia del Consulado y del Imperio se ha traducido á todas las lenguas; honor merecido, pues la mano del escritor no quedó por bajo del abrumador asunto que le había atraído. Había comenzado por sufrir la fascinación del genio de su héroe ; y sin embargo, la postrera lección que de su libro se deduce es que la locura es la consecuencia necesaria de todo poder humano que carece de todo contrapeso ; es la advertencia dirigida á las naciones de que nunca pueden abdicar, sin caer en el abismo,.en manos de un hombre, por maravilloso que sea su genio.
Acabada esta grande obra, M. Thiers no descansó todavía. Hacía tiempo que tenía el proyecto de escribir una Historia de Florencia, y en ella trabajaba en el momento en que estalló la guerra de 1870. Siempre había amado las artes. Había convertido su casa en un verdadero museo ; los artistas iban por toda Europa á copiar para él las obras más bellas de los grandes maestros. El ardor de las luchas políticas, el relieve de los caracteres, el movimiento de la poesía, de las artes, de la actividad humana en todas sus formas, todo lo encontraba reunido en aquel magnífico asunto : la historia de Florencia. Desgraciadamente, no ha debido acabarlo ; pero acaso hay escritas partes importantes que se publicarán.
También se anunció en estos últimos años que desde el 24 de Mayo M. Thiers se ocupaba en un libro de filosofía en que resumía sus ideas acerca de los grandes problemas que son el eterno tormento de la eterna curiosidad del pensamiento humano. Libro semejante, escrito por un hombre que había leido tanto y visto tantas cosaS, que no era ajeno á nada, ni siquiera á las ciencias físicas, químicas y astronómicas, que era curioso por la verdad en todas sus formas, que á todo se abría, átodos era asequible, y de más de ochenta años,
(I) Patriota exagerado.—(N.delT.) TOMO XI.—VOL. II.
2 6 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
se ocupaba aún diariamente de aprender, debía ser muy interesante. Lo que en todo caso es (#ertb, es que muy pronto se publicará,
gracias á los cuidados de Mme. Thiers y de su fiel amigo M. Barlh«-lémy Saint-Hilaire, la colección de todos los discursos pronunciados por M. Thiers. Será esto como una historia de Francia desde hace cuarenta y cinco años hecha al dia, ¡y con cuánta vivacidad, cuánta gracia, cuan segura inteligencia por lo común, y cuánto patriotismo siempre!
CHARLES BIGOT.
Madrid 3o dé Setiembre de 1877.
"Propietarios gerentes: VERO JO HERMANOS.
TIPOaBAF.-ESTEREOTIPIA PEROJO
Mendizabal, 64
EL AMIGO FRITZ
E R C K M A N N C H A T R I A N
(Continuación).
eñor, interrogó Christel, ¿almorzará V. con nosotros? —Por supuesto. —Bueno. ¿Ya sabes, Orchel, lo que le gusta al Sr. Kobus?
-Sí, descuida; justamente hemos hecho esta mañana la pasta. —Entonces sentémonos. ¿Estaréis fatigado, Sr. Kobus? ¿Queréis
mudaros los zapatos y poneros unos zuecos mios? —¿ Os burláis , Christel ? He andado estas dos leguas cortas sin
notarlo. ^^Tanto mejor. Pero, Suzel, ¿no dices nada al Sr. Kobus? —¿Qué quieres que le diga? Ya me ve aquí, y sabe que todos nos
alegramos de su llegada. —Tiene razón, compadre Christel. Ya hemos hablado largo los dos
ayer ; ya me contó lo que por aquí sucedía; estoy contento de ella; es una buena muchacha. Pero ya que estamos aquí, y que la corna-dre Orchel va á arreglarnos los nouie/s, ¿sabéis lo que podríamos hacer? Vamonos un rato al campo, á la huerta, al jardín. ¡Hace tanto tiempo que no he salido, que este corto viaje no ha hecho sino entumecerme las piernas!
—Con mucho gusto, Sr. Kobus. T ú , Suzel, puedes quedarte á ayudar á tu madre ; nosotros volveremos dentro de una hora.
Fritz y el compadre Christel salieron y tomaron hacia el patio, y al pasar por la cocina, Kobus vió-el reflejo de la llama. La casera estaba amasando la pasta sobre el fregadero.
TOMO XI .—voL. i i i . 19
2 6 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—¿Dentro de una hora, Sr. Kobus? le gritó la mujer. —Sí, comadre Orchel, sí, dehtro de una hora. Y salieron. —Los árboles están bastante cargados de frutas este invierno, dijo
Christel; esto nos proporcionará por lo menos diez medidas más de cidra y veinte de bebida de peras. Es una bebida más refrigerante que el vino en la temporada de siega.
—Y más sana que la cerveza, añadió Kobus. No hay necesidad de fortificarla y diluirla en agua. -
Pasaban entonces á lo largo del muro del alambique. Fritz echó una mirada al interior por la claraboya.
—¿Ha destilado V. patatas, Christel? —No, señor, ya sabéis que anduvieron escasas el año pasado ; es
precisq aguardar una cosecha abundante, para que valga la pena de hacerlo.
—Justamente. Calla; ¿me parece que tenéis más gallinas y que son más bonitas que el año pasado?
—Ya lo creo, Sr. Kobus, esas son cochinchinas. Hará unos dos años se han extendido considerablemente en el país ; yo las había visto en casa de Daniel Stenger en la Quinta de Lauterbach, y quise tenerlas. Es una raza magnífica, pero necesito probar si estas cochinchinas son buenas ponedoras. -
Estaban delante de la verja del gran patio, y multitud de gallinas grandes y pequeñas, de moño y calzadas, y un soberbio gallo, con el ojo encendido, en medio, miraban en la sombra, escuchando y peinándose con el pico. Algunos patos se veían también en el grupo.
—¡ Suzel 1 ¡ Suzel 1 gritó el arrendatario. La muchacha apareció. —¿Qué quiere V., padre? —Que abras la puerta á las gallinas para que puedan gozar del aire
libire y á los patos para que vayan á bañarse : ya les llegará su tiempo de encerrarse cuando la hierba empiece á crecer, y ellos se entretengan en desenterrar las semillas.
Suzel se dio prisa á abrir y Christel se dirigió á la pradera. F'ritz le siguió. A cien pasos del rio, y como el terreno estaba muy húmedo, el anabaptista hizo alto, y dijo :
—Mirad, Sr. Kobus, desde hace diez años no producía esta pradera sino juncos y manantiales, no había aquí con que mantener una vaca; pues bien, este invierno lo hemos saneado, y ahora toda el agua va al rio. Si tenemos quince dias de sol esto estará seco y se podrá sembrar lo que se quiera : os respondo que dará buenos forrajes.
—Magnífica idea, dijo Fritz. —Sí, señor, pero necesito explicaros otra cosa : al volver á la casa,
cuando pasemos por el sitio dondeel rio hace un recodo, os lo explir caré, y lo comprendereis mejor.
EL AMIGO FRITZ 2 5 5
Así continuaron su paseo, dando la vuelta al valle, hasta el medio dia, explicando Chrislel á Kobus sus proyectos.
—Aquí, decía, plantaré patatas; allí sembraré trigo; más allá el trébol, que es una buena planta para vallado.
Fritz no entendía una sola palabra, pero hacía como si lo entendiera, y el viejo arrendador era feliz al hablar de cosas que tanto le interesaban.
El calor apretaba. A fuerza de andar por terrenos labrados con grandes surcos, y que dejaban su óbolo en el talón á cada paso, Kobus acabó -por empaparse de sudor, y cuando estaban en lo más alto de la colina, en disposición de tomar aliento, empezaron á oir el zumbido de los insectos que salen de la tierra al empezar el buen tiempo.
—Escuchad la música que hay aquí. ¿Eh? Es admirable esta vida que sale de la tierra en forma de orugas, saltamontes y moscas, que llenan el aire de la noche á la mañana : tiene esto algo de grandioso.
—Sí,'demasiado grandioso, dijo el anabaptista. Si no tuviéramos la felicidad de tener los gorriones, golondrinas y otros cientos de paja-rillos para exterminar toda esta carcoma, estaríamos perdidos, señor Kobus ; las orugas, los saltamontes y demás insectos se lo comerían todo. Felizmente el Señor viene en nuestra ayuda. Debería estar prohibida la caza de pajarillos ; yo, por mi parte, he prohibido que se espanten los gorriones en la hacienda, porque es mucho m'ás el grano que salvan que el que se comen.
—Sí, replicó Fritz, así está todo dispuesto en este picaro mundo; los insectos devoran las plantas, los pájaros se comen los insectos, y nosotros nos comemos los pájaros con todo lo demás. Desde la creación del mundo se dispuso todo para que fuera devorado por nosotros; tenemos treinta y dos dientes para eso; los unos son puntiagudos, los otros cortantes, y los otros, que se llaman muelas, para aplastar. Esto prueba que somos los reyes de la tierra. Pero escuchad, Christel... ¿qué es eso?
—Eso es la campana grande de Hunnenbourg que da las doce ; el sonido resuena en el valle, hacia las rocas de las Tortolillas.
Volvieron á bajar, y á orillas del rio, á cien pasos de la casa, el anabaptista, parándose de nuevo, dijo :
—Señor Kobus, ved lo que os decia hace un momento. Mirad cuan bajo está el rio por aquí; todos los años , al llegar el deshielo de las nieves, ó cuando cae un chaparrón en verano, el rio se desborda y sube unos cien metros por ese lado: si hubierais venido hace una semana, lo hubierais visto lleno de espuma; todavía está la tierra húmeda.
Pues bien ; he pensado que si se ahondase cinco ó seis pies en este recodo, podíamos tener doscientas ó trescientas fanegas de tierra fuerte que podría utilizarse como abono para la loma, porque no hay nada mejor que mezclar la tierra gredosa con la caliza. Ademas, construyendo un buen muro del lado del rio, tendríamos el mejor depó-
2 6 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
sito posible de truchas, barbos, anguilas y todas las damas especies que se crían en el Lauter. El agua entraría por una esclusa cerrada con barrotes de hierro y saldría por un cañizo muy estrecho por el otro lado, los pescados tendrían que permanecer encerrados y no habría sino echar el anzuelo para coger el que se quisiera ; ahora no hay en cambio medio de tenerlos, sobre todo, desde que el relojero de Hunennbourg viene á pescar con sus dos hijos todo el santo dia y se llevan todas las tardes los sacos llenos. ¿Qué os parece mi idea? ¿os gustan los pescados de agua dulce? En ese caso, se los llevaría Suzel todas las semanas al mismo tiempo que la manteca, los huevos y demás.
—Eso, dijo Fritz lleno de admiración, me parece una idea magnífica, Christel; es V. un hombre de muy buen juicio. ¿Cómo no se me ha ocurrido á mí esto gustándome tanto las truchas? Vaya, vaya, tiene V. razón... ¡justo!... no pasará mañana sin que empiecen las obras, ¿oye V., Christel? Esta tarde cuándo vaya á Hunennbourg buscaré trabajadores y todos los útiles necesarios. Haré venir al arquitecto Lang para que las obras se hagan en regla y asunto terminado; sembraremos aquí truchas, anguilas y toda clase de pescado, lo mismo que se siembran coles, rábanos y zanahorias en el jardín.
Kobus soltó entonces una gran carcajada, y el anciano anabaptista se mostró satisfecho por ver aprobado su pensamiento.
Llegaban ya á la casa, y Fritz dijo : —Voy á instalarme en vuestra casa ocho, diez ó quince dias, señor
Christel, para vigilar y hacer adelantar los trabajos. Quiero verlo todo con mis propios ojos. Es preciso que el muro que se construya sea sólido y que tenga buena cal y buenos cimientos ; necesitamos también arena y greda para el cimiento, porque es muy conveniente para los pescados de rio. En fin, haremos una cosa buena y'duradera. • En esto, entraban ya en el patio grande en frente del tinglado. Suzel estaba á la puerta.
—¿Nos está esperando tu madre? preguntó el viejo anabaptista. —No, todavía no ha hecho sino empezar á poner la mesa. —¡Bien! Tenemos entonces tiempo de ver las caballerizas. Atravesó el patio y abrió la puerta. Kobus examinó, el establo blan
queado con cal, bien empedrado, con su zanja en medio y pendiente suave hacia ella, los bueyes y vacas colocados en fila todos á la sombra. Al volver los animales la cabeza para mirar la luz, el compadre Christel dijo :
—Estos dos bueyes que tengo aquí los estoy engordando para el carnicero judío Isaac Schmoule que los desea ; y ha venido tres ó cuatro veces á verlos. Los otros seis nos bastarán este año para la labor. Observad ese negrillo, señor, ¡qué magnífico es! ¡Lástima no tener la pareja! He recorrido toda la comarca buscando uno igual. Respecto á las vacas, son las mismas del año pasado. Boesel tiene leche fresca; quiero dejarla criar su ternerita blanca.
EL AMIGO FRITZ 2 6 7
—Está bien, Kobus, veo que todo está perfectamente. Ahora vamos á ver si nos dan de comer, porque me siento con un poco de apetito.
VI.
La idea del vivero había agradado grandemente á Fritz. Apenas terminó la comida se volvió á poner en marcha para Hunennbourg.
A la mañana siguiente apareció con varios carros de picos, palas y carretillas, diferentes obreros de la carrera de las Tres Fuentes, y el arquitecto Lang para trazar la obra.
Bajaron en seguida al rio y examinaron el terreno. Lang, con su metro en la manó, discutió con Christel la empresa, y Kobus mismo plantó los jalones. Finalmente, una vez de acuerdo ambos sobre la obra y el precio, pusiéronse los obreros á trabajar.
Lang estaba ocupado este año con la gran obra del puente de piedra sobre el Lauter, entre Hunennbourg y Bicwerkich; le fué, pues, imposible vigilar los trabajos ; pero Fritz se encargó de ese cuidado, á cuyo efecto se instaló en casa del anabaptista, en las preciosas habitaciones del cuarto principal.
Las dos ventanas de su cuarto daban sobre el tejado del establo ; no tenía, pues,necesidad de levantarse para ver la obra, porque desde la cama descubría, sin moverse, el rio, al frente del huerto y la loma por encima. Estaba el cuarto como hecho para él.
Muy de madrugada, cuando el gallo lanzaba su canto en el valle, y empezaba á clarear, y lejos, muy lejos le respondía el eco de B¡-chelberg ; cuando Mopsel daba sus últimos ladridos y se retiraba á la perrera; cuando el tordo hacía oir sus primeras notas sonoras en el campo, y temblaban las hojas sin saber por qué como si quisieran saludar al Señor de la luz y de la vida, al extenderse por el cielo una especie de palidez, Kobus despertaba ; había sentido esto entre sueños y miraba á su alrededor.
Sólo sombras veía; por la alameda marchaba con paso tardo el muchacho de la labor; entraba luego en la granja yabría la compuerta del pesebre para dar pienso á las bestias, y oíase el ruido de las cadenas y los mugidos de los bueyes que despertaban, confundido todo con el sonido de los zuecos que iban y venían de un lado á otro.
Muy poco después, Orchel bajaba á la cocina ; Fritz, al oir que encendía el fuego y removía las cacerolas, levantaba un poco las cortinas y veía destacarse las ventanitas sobre el fondo negro, allá en el pálido horizonte.
Algunas veces aparecía una nubécula ligera como una madeja de púrpura, indicando que á los diez ó quince minutos aparecería el sol entre las dos colinas de en frente.
Pero ya estaba todo en movimiento y se oían toda clase de ruidos en la quinta ; en el patio el gallo, las gallinas, el perro, movíanse
2 6 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
todos; iban y venían, cacareaban, ladraban... En la cocina s r oía el sonido de las cacerolas, el chisporroteo de la leña, el abrir y cerrar las puertas. Un farol se distinguía fuera, y por debajo del tinglado se oían á lo lejos las pisadas 4e los trabajadores que venían de Bi-chelberg.
De repente se iluminaba todo. Era que el sol acababa de salir y aparecía rojo, deslumbrador como el oro, entre las dos colinas de en frente. Fritz al verlo elevarse, quedaba como extasiado y exclamaba :
—¡Qué grande es la Providencia! Y más allá, al ver trabajará los obreros, decía para sí: ¡Esto marcha! Oía también á la joven Suzel subir y bajar las escaleras corriendo
como si fuera una perdiz, y aproximarse con cuidado á la puerta para dejar allí los zapatos embetunados, sin hacer ruido para no despertarle. Se sonreía entonces á solas, y sobre todo, cuando al ladrar el perro en el patio oía á Suzel que á media voz le regañaba diciendo : • —¡Psit! ¡psit! Cállate, ganapán, que vas á despertara! Sr. Kobus.
—Es admirable, pensaba, cómo me cuida esa muchacha ; adivina mis pensamientos ; ya me iba yo cansando de damfnoudels, y sin que yo le diga una palabra me pone huevos fritos que era precisamente lo que apetecía ; me hastían los huevos fritos y nie encuentro con que ha variado otra vez y me presenta chuletas á las finas hierbas... Es una muchacha muy discreta ; ¡esta Suzel me encanta!
Y pensando todo esto, se vestía y bajaba ; la gente de la granja ya había tomado el desayuno, y se ponía en camino para el trabajo.
El mantelillo estaba extendido en uno de los lados de la mesa ; el cubierto, el vasito de agua y el jarro, todo estaba salpicado de gotitas brillantes. Las ventanas de la habitación abiertas sobre el valle, daban entrada á bocanadas de aire perfumado por el ambiente de los bosques.
En este momento se presentaba algunas veces el padre Christel que venía ya de la loma, con la blusa húmeda por el rocío y los zapatos cargados de tierra gredosa amarilla.
—Buenos dias, Sr. Kobus, exclamaba el honrado labrador ; ¿qué tal va?
—Divinamente, padre Christel, cada dia mejor y más alegre, estoy como el pez en el agua, nada me falta, gracias á los cuidados de vuestra hija Suzel.
Cuando Suzel estaba presente, se ponía muy encarnada y escapaba inmediatamente, y el viejo anabaptista decía :
—Hacéis demasiados elogios de esa niña, y la vais á hacer presumida.
—¡Vaya, vaya! Es preciso animarla; es lo que se llama una muchacha hacendosa; será vuestro apoyo y satisfacción en la vejezj Christel.
—¡Dios lo quiera, Sr. I^obus, Dios lo quiera, para bien suyo y nuestro!
EL AMIGO FRITZ 2 6 9
Almorzaban juntos para ir después á verlos trabajos,que marchaban perfectamente y tenían muy buen aspecto. Después el arrendatario se marchaba al campo nuevamente, y Fritz volvía á la casa para fumar una buena pipa y ver trabajar á los obreros desde la ventana, donde se asomaba, y con los codos apoyados en ella los observaba, y veía á la gente de la granja moverse de un lado para otro, ir, venir, llevar los ganados al rio, cavar el jardin; á Orchel sembrando judías, y á Suzel con una cubeta de pino muy limpia, que entraba en el establo para ordeñar las vacas, operación que hacía por la mañana á las siete y por la noche á las ocho después de la cena.
Muchas veces bajaba para gozar de este espectáculo, porque había acabado por aficionarse al ganado, y era para él un verdadero placer ver las vacas quietas y pacíficas, volverse al aproximarse á ellas Suzel, con sus hocicos color de rosa ó azulados, y mugir en coro para saludarla.
—Vamos, Sdurastz, Horni... volveos... dejadme pasar, les decía Suzel empujándolas con su manecita ennegrecida.
Pero los animales la querían de tal manera, que no la perdían de vista un solo momento. Cuando sentada en su taburete se ponía á ordeñarlas, desesperábase porque la Blanca ó la Rozel se volvían durante la operación para darle un lametón con su lenguaza, é impaciente les decía :
—Así no acabaré nunca ; ¡basta ya! Y Fritz mirando todo esto se reía á carcajadas. Otras tardes después de las doce desataban el bote y bajaba por
el rio hasta las rocas grises del bosque de Boleaux. Echaba los anzuelos, pero rara vez pescaba ; y cuando venía remando rio arriba hacia la quinta, reflexionaba de este modo :
—¡Oh! qué buena idea ha sido la del vivero ; de seguro que cada vez que eche el anzuelo voy á coger mis pescado que cojo en el rio en quince dias.
Así se deslizaba el tiempo en la quinta, y Kobus estaba sorprendido de ver que no echaba de menos su bodega, su cocina, su anciana Katel ni la cerveza del Grand-Cerf á que se había acostumbrado en quince años.
—IMe ocupo tan poco de todo eso, decía algunas noches, como si nunca hubiera existido. Es verdad que tendría un gran placer en ver al viejo rebbe David, jal gran Federico Schoultz,al recaudador Haan ; de buena gana jugaría con ellos por la noche una partida de youker; pero lo paso tan bien sin nada de eso, que me parece que he mejorado desde que carezco de ello; estoy más sano, las piernas me sostienen mejor y tengo mayor apetito. Cuando vuelva voy á parecer un canónigo, con la cara fresca, colorada, mofletuda; tanto habré engordado que ya no se me verán los ojos ¡já! 5Já! ¡já!
Un dia se le ocurrió á Suzel ir á la ciudad para comprar un solo-
2 7 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
millo de vaca y prepararlo, rellenándolo con cebolletas bien partidas y yema de huevo, añadiéndole unos buñuelitos excelentes, con polvos de canela y azúcar. Fritz encontró este guisado de tan buen gusto, que sabiendo lo había preparado sola Suzel no pudo menos de decir al anabaptista después de la comida :
—Escuchad, Christel, tenéis una niña con un talento y gracia extraordinarios. ¿Dónde demonios ha podido aprender Suzel á hacer todas estas cosas? Indudablemente es un don natural.
—Sí, Sr, Kobus, replicó el viejo arrendatario, es natural; unos nacen con disposición y cualidades y los otros no las tienen. Mi perro Mopsel, por ejemplo, es excelente para ladrar á las gentes y guardar la casa ; pero no sirve para cazar. Nuestra hija ha nacido para las faenas de una casa; ella lava, hila, bate la manteca y hace el queso y la cocina tan bien como su madre. No se ha necesitado nunca decirla : «Suzel, eso se hace de esta manera.» Todo lo va haciendo naturalmente sin que nadie la obligue á ello, y por eso digo que es una mujer hacendosa, una mujer de su casa, es decir, que lo será dentro de dos ó tres años, porque hoy no tiene aún fuerza bastante para cierta clase de trabajos ; pero no lo dudeV., será una verdadera mujer de su casa ; ha recibido ese don del Señor y lo hace todo con vei-dadero placer. «Cuando es preciso obligar á un perro á cazar, decía el anciano guarda Froelig, nunca lo hace bien ; los verdaderos perros de caza van á hacerlo sin que nadie se lo diga ; no hay necesidad de avisarles. Allí hay un gorrión, aquella es una codorniz ó una perdiz. Jamás se ponen en acecho delante de una mancha del terreno como delante de una liebre.» Mopsel no lo distinguiría. Pero lo que es Suzel me atrevo á asegurar que ha nacido para todo lo que es ocuparse en la casa.
—Justo, replicó Fritz. Pero es preciso tener en cuenta que el don de la cocina es una bendición de Dios. Se comprende que se puede hilar, lavar... todo lo que se quiera que sea cuestión de dedos, en teniendo manos y pies y una buena voluntad para moverlos. Pero distinguir una salsa de otra y saberla aplicar con oportunidad, esto no es tan común. Para mí son mejores estos buñuelos que todo, y para hacerlos tan ricos, sostengo que se necesita cien veces más talento que para hilar y lavar cincuenta varas de tela.
—Es posible, Sr. Kobus, V. debe saberlo mejor que yo. —Sí, Christel; me gustan tanto estos buñuelos, que quisiera saber
cómo están preparados para mandarlos hacer. —¡Vaya! pues no hay sino llamarla, repuso el casero ; ella lo ex
plicará... ¡Suzel! ¡Suzel! Suzel se disponía á batir la manteca en la cocina; se había puesto
un gran delantal blanco que la cubría toda y que amarrado al cuello y la cintura bajaba desde su sonrosada barba a lo último de su fal-dita azul. Centenares de manchas blancas moteaban sus brazos regordetes y sus mejillas : las tenía hasta en el pelo ; tal era el ardor
EL AMIGO FRITZ 2 / 1
con que. había emprendido su obra. De este modo se presentó con la cara^ jovial preguntando :— ¿Qué quiere V., padre?
Al verla Fritz fresca y risueña, al observar sus grandes ojos azulee, su boca entreabierta dejando ver unos dientecitos encantadores, no pudo menos de reflexionar que estaba apetitosa como un plato de fresa con leche.
—¿Qué quería V., padre? repitió alegremente. ¿Me ha llamado V.? —Sí, es para decirte que el Sr. Kobus ha encontrado tan buenos
los buñuelos que quiere le reveles el secreto. Suzel se puso como la grana y la alegría se pintó en su rostro. —¡Vaya, el Sr. Kobus se quiere reir de mí! —No, Suzel; esos buñelos son deliciosos ; vamos, dime cómo los
has hecho. —Pero... si es facilísimo...; se pone... ¿quiere V. que se lo escriba?
De ese modo no se le olvidará. —¡Cómo! ¿Sabe escribir, Sr. Christel? —Lleva todas las cuentas de la labor desde hace dos años ; con
testó el viejo anabaptista. —¡Hola! ¡hola!... eso más... es toda una mujer de su casa... Ya no
rae atrevo á tutearla... Está bien, Suzel, convenido. Escríbemela receta.
Suzel volvió á la cocina radiante de alegría, y Kobus encendió la pipa para esperar al café.
Los trabajos del vivero se terminaron al dia siguiente, hacia las cinco. Era de treinta metros de largo por veinte de ancho, y estaba rodeado por un grueso muro de mampostería : pero antes de poner las rejas encargadas á Kligudhal, era necesario dejar secar la mampostería.
Los trabajadores se fueron con sus picos y palas al hombro, y Fritz se despidió para Hunennbourg, donde pensaba regresar al dia siguiente por la mañana. Esta noticia entristeció á todos.
—Os vais en la época más bonita del año, dijo el anabaptista; esperad dos ó tres dias más, y las avellanas tendrán sus penachos, los saúcos y las lilas tendrán racimos, y toda la retama de la loma habrá florecido, y habrá una alfombra de violeta á la sombra de las hayas.
—Y Suzel que pensaba traeros rabanitos uno de estos diasl añadió Orchel.
—Nada más grato para mí que quedarme , respondió Fritz, pero me es imposible ; tengo que recibir dinero, que pagar cuentas, quizás haya recibido algunas letras. Ademas, dentro de quince dias volveré á poner las rejas, y entonces veré todo lo que me decís,
—No insisto, replicó el labrador; si os precisa no hay más que hablar; pero de todos modos es lástima que tengáis que abandonarnos.
—No lo dudo, Christel, yo también lo siento.
1J7. REVISTA CONTEMPORÁNEA
La joven Suzel nada dijo, pero se quedó triste, y aquella tarde al asomarse Kobus á la ventana fumando la pipa, no la oyó cantar como dé ordinario, al fregar ;la vajilla. El cielo estaba rojo como una brasa hacia Hunenfabourg, y del lado de la colina, en frente de lacasa^ se desvanecía el color del tinte azul en violáceo muy oscuro que se confundía á lo lejos con el horizonte.
El rio reflejaba rayos de oro desde el fondo del valle, y los sauces con sus grandes hojas pendientes, los juncos con sus flechas agudas, y los álamos se dibujaban en grandes trazos negros sobre este fondo luminoso.
Algún ave acuática, tal vez un martin-pescador, lanzaba en el espacio sus gritos desagradables. Después todo enmudeció, y Fritz se acostó.
A la mañana siguiente, á las ocho, había almorzado ya , y de pié delante de la casa y con el bastón en la mano, acompañado del viejo anabaptista y su mujer Orchel, se disponía á partir.
—Pero ¿dónde está Suzel? preguntó; no la he visto en toda la mañana.
—Estará en el establo ó en el patio, replicó la casera, —Bien ; pues buscarla, que no quiero irme de Meishental sin des
pedirme de ella. Orchel entró en la casa, y á los pocos minutos apareció Suzel muy
encarnada. —Acércate, Suzel, le dijo Kobus ; quiero darte las gracias ; estoy
muy satisfecho de tí porque me has tratado muy bien. Para probarte mi agradecimiento, toma un goulden (i) para que te compres lo que quieras.
Suzel, en vez de alegrarse al recibir este regalo, se quedó como cortada.
—Muchas gracias, Sr. Kobus, le dijo. Y como Kobus insistiera repitiendo : —Tómalo, pues, que bien lo has ganado. Volvió la cabeza y prorumpió en un copioso llanto. —¿Qué es eso? dijo entonces el padre. ¿Por qué lloras? —No sé por qué, padre mió, replicó sollozando. Y Kobus por su parte pensó : —Esta muchacha es orguUosa, y siente que la trate como á una
criada. Por lo cual volvió á guardarse su goulden en él bolsillo, y le dijo :
• —Escucha, Suzel, yo mismo te compraré alguna cosita, será mejor. Pero es preciso que me des la mano para que vea que no te has incomodado conmigo.
—Entonces Suzel, tapándose la cara con el delantal y con la ca-
(i) Goulden, moneda suiza que vale dos pesetas próximamente.
EL AMIGO FRITZ 2 / 3
beza echada sobre el hombro, le tendió la mano, y al soltarla Fritz, echó á correr hacia la casa.
—¡Qué rarezas tienen las muchachas! Ha creído que le queríais pagar lo que ella ha hecho con tan buena voluntad...
—Sí, replicó Kobus ; mucho siento haberle dado ese mal rato. —¡Es demasiado orgullosa! exclamó Orchel; esa muchacha nos va
á dar que sentir. —Vamos, cálmese, Sra. Orchel; más vale que sea un poco orgullo
sa que demasiado llana ; créame, mejor es eso, sobre todo en las muchachas. ¡Vaya, hasta la vista!
Y emprendió el camino con Christel, que le acompañó hasta lo alto de la loma.
VII.
A pesar del gran placer con que había estado en la quinta, sintió Kobus una viva alegría al descubrir á Hunennbourg sobre la colina de enfrente.
Había mucha humedad por todas partes á su salida; al volver lo encontró todo seco. La gran pradera de Frisclienath se extendía como una inmensa alfombra verde , desde los glacis hasta el arroyo de las Ablettes, y en lo alto el gran estercolero de la Caballería de Postthal, los jardincillos de los veteranos, rodeados de hayas vivas, y los vetustos terraplenes cubiertos de musgo , 'producían un efecto soberbio.
Veía también las acacias que rodean la plazuela del ayuntamiento, la fachada blanca de su casa, y la distancia le permitía distinguir los balcones que estaban abiertos para que la atmósfera se renovara.
Conforme iba avanzando, se representaba á su imaginación la cervecería del Grand-Cerf, con su patio en el fondo, rodeado de plátanos; las mesitas debajo atestadas de gente, y las copas rebosando espuma. Se volvía á ver en su cuarto en mangas de camisa con los pantalones sujetos á la cintura, y los pies en las pantuflas, y muy alegre exclamaba:
En ninguna parte se encuentra uno como en su casa, con sus trajes y costumbres antiguas. Cierto que he pasado quince dias agradables en Meisenthal, pero si hubiera permanecido más tiempo, lo hubiera encontrado largo. Empezarán de nuevo las discusiones entre el viejo David Sichel y yo; volveré á jugarlas partidas de you-ker con el gran Federico Schoultz, el recaudador Haan, Speck y los demás. Eso es lo que más me conviene; cuando me siento á la mesa, para comer ó para arreglar alguna cuenta, todo está en el orden natural. En todas las partes del mundo puedo estar contento, pero en ninguna tan tranquilo como en mi antiguo Hunnennbourg.
• Al cabo de una media hora de razonar de este modo, había recor-
2 7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
rido el sendero de Frisckenath, y pasaba por detras del estercolero de Postthal para entrar en la ciudad.
¿Qué me dirá la vieja KateJ? pensaba. Va á ajustarme las cuentas echándome en cara^una ausencia tan larga.
Y alargando el paso hacia la puerta de Hildebrandt, y sonriéndo-se, miraba al pasar las puertas y ventanas abiertas en la gran calle tortuosa; Shwartz, el ojalateró, cortando la ojalata, con las antiparras en las narices j el tornero Sporte^ haciendo silbar su rueda y vaciando sus astillas en cintas sin fin; el tejedor Koffel, chiquituelo y negruzco,, delante de su telar, tirando la lanzadera, con un ruido de hierro incesante ; el herrador Mikel, herrando el caballo del gendarme Hierthes á la puerta de su fragua, y el tonelero Schweyer, ajus-tando las duelas de los toneles , dando grandes golpes de maza. Estos ruidos, este movimiento, el sol claro en los tejados, la sombra en las calles; todas estas gentes, que le saludaban al pasar, como diciendo : «Ya está aquí el. Sr. Kobus, voy á darme prisa para avisárselo á mi mujer; » los chiquillos que gritaban á coro en las escuelas; B—A BA B—E BE, y las comadres reunidas en las puertas, de cinco en cinco ó de seis en seis, charlando como cotorras, haciendo calceta, ó pelando patatas y gritándole al pasar metiendo su aguja en elpelo: «¡Hola! Sr. Kobus, ¿ya habéis vuelto? cuánto tiempo hace que no nos veíamos», todo esto le regocijaba y le volvía á su ser natural.
En cuanto llegue, voy á mudarme, y me iré á la cervecería á tomar una copa de cerveza; decía para sí.
Pensando en estas cosas agradables llegó á la esquina del ayuntamiento, y al volverla se encontró en la plaza de las Acacias, donde se paseaban algunos capitanes retirados que tomaban el sol para aliviar sus dolores, y siete ú ocho oficiales de húsares, tiesos. Con sus uniformes, como soldados de madera. Todavía no había empezado á subir los cinco ó seis escalones del peristilo de su ca^a, cuando la vieja Katel chillaba ya en el vestíbulo, diciendo:
—Ya está aquí el Sr. Kobus. —Sí..., sí..., ya estoy aquí, respondió subiendo de cuatro en cua
tro los escalones. •—¡Ay! Sr. Kobus, exclamó la vieja Katel juntando las manos
¡cuántas inquietudes me habéis hecho pasar! —¿No te había advertido cuando vine á buscar obreros, que tarda
ría en volver algunos dias? —Sí, señorj pero á pesar de eso..., el estar sola en la casa, el no
hacer comida para una persona... —Entiendo..., entiendo..., lo comprendo perfectamente..., me he
desarreglado, pero hacerlo una vez cada quince años, eso es demasiado. Vamos, ya estoy de vuelta, vas á preparar ya la comida para los dos. Y ahora déjame, Katel, que me mude porque estoy todo sudado.
EL AMIGO FRITZ 275
—Sí, señor, pero hágalo de prisa, porque con la mayor facilidad se coge un aire.
Fritz entró en su cuarto, y cerrando la puerta, exclamó: —¡Ya estoy aquí! No era el mismo hombre. Se reía de satisfacción, al levantar las cor
tinas, al lavarse y mudarse la ropa blanca yla exterior,y decía entre sí: —¡Jé! ijél ¡jé! voy á reponer mi buen humor; voy á volver á
reirme. Esos bueyes, vacas y gallinas de la quinta me habían vuelto un poco melancólico. Y pasaban por su imaginación como en una linterna mágica el gran Schoultz, el recaudador Haan, el viejo David, la cervecería del Grand-Cerf, el antiguo patio de la Sinagoga, el mercado, la plaza, toda la ciudad en conjunto, y en sus más mínimos detalles.
Al cabo de unos veinte minutos salió fresco, alegre, rozagante, con la cara alegre, y el sombrero sobre la oreja, diciendo á Katel:
—Voy á salir para dar una vuelta por la ciudad. —Sí, señor..., ¿pero volverá V? —Puedes estar tranquila; á la primera campanada de las doce estoy
sentado á la mesa. Y al bajar la escalera se preguntaba á sí mismo : —¿Dónde iré? ¿á la cervecería?... No hay allí nadie hasta las doce.
¿Voy á casa del viejo David? Sí, voy á ver al rebbe. Es fuerte cosa que la primera persona en quien he de pensar ha de ser él. Vaya, me entretendré en encolerizarlo ; le diré algo que le incomode ; esto me hará reir, y comeré mejor.
Con tan agradable perspectiva, bajó por la calle des Capucins al patio de la Sinagoga, donde se entra por una antigua puerta-cochera. Todo el mundo atravesaba entonces este patio para bajar por la escalera de en frente á la calle de los Judíos. Esta era tan antigua como Hunennbourg. Allí no se veían sino grandes sombras grises, casas altísimas medio derrumbadas y surcadas por canales mohosas, y toda la Judea asomada á las ventanas de alrededor, con las medias rotas, las levitas mugrientas, las gorras harapientas y las camisas deshila-chadas. Por todos los agujeros aparecían cabezas temblorosas, sin dientes y dfe narices y barbas dignas de una careta : al verlas se hubiese creido que estas gentes acababan de llegar de Nínive ó de Babilonia, ó que se habían escapado del cautiverio de Egipto, según lo viejos que parecían.
Las aguas sucias de las cocinas corrían por las paredes, y en verdad no se percibía muy buen olor por allí.
A la puerta del patio había un mendigo cristiano, sentado, con las piernas cruzadas; tenía la barba gris larga, como de no haberse afeitado en tres semanas, el cabello lacio y los bigotes como un escobillón; era un veterano del Imperio ; le llamaban der Frantzoze (i).
(I) El Francés.
2 7 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
En el fondo vivía el viejo David con su mujer Sourlé ; ésta estaba como una bola, pero de muy mal color; tenía los carrillos rodeados por grandes círculos amoratados; de nariz chata, los ojos muy oscuros y los labios rodeados de arrugas, como si formasen una estrella alrededor de un agujero.
Llevaba una toquilla sobre la frente, que le tapaba el pelo para no enamorar á los extraños, según la ley de Moisés. Tenía un buen corazón, y David no se cansaba de proclamarla como un modelo acabado de su sexo. Fritz, al pasar, depositó un grochen en la gorra del Frantzoze, encendió la pipa, y dando grandes pipadas, se dispuso á atravesar la cloaca. En ¡rente de la escalerita de piedra,-cuyos escalones están llenos de agujeros, se paró y asomó á una ventana redonda y pequeña que estaba á flor de tierra, viendo al rabino en el fondo de una gran sala ennegrecida por el humo, sentado delante de una mesa desvencijada de roble, apoyado en los codos, con un libraco delante •de grandes letras encarnadas, y la frente oculta entre las manos.
La cara del viejo David, que en esta actitud contemplativa estaba iluminada por escasa luz gris, no carecía dé carácter. Había en el conjunto de sus trazos algo del espíritu soñador y contemplativo del Kabila; espíritu que se halla frecuentemente en todas las razas orientales.
—Lee el Talmud, dijo para sí Fritz. Después, descendiendo dos escalones, abrió la puerta exclamando: —¿Siempre engolfado en la ley de los profetas, viejo posehé-israel? —¡Hola! ¿eres tú, shande? respondió el viejo rabino, cuya fisono
mía varió de expresión, pintándose en ella la alegría interior y la ironía. ¿No has podido vivir sin mí más tiempo; te aburrías y te alegras de verme?
—Sí, cada dia te veo con más placer, dijo riendo Kobus; es una verdadera satisfacción para mí encontrarme en presencia de un ferviente creyente, un nieto del virtuoso Jacob, que despojó á su hermano...
—¡Basta! exclamó el rabino ; ¡basta! Tus mofas sobre este capítulo no puedo consentirlas. Tú eres un epicaures, sin ley ni fe. Mejor sostendría una discusión con doscientos sacerdotes, cien obispos y el Papa en persona, que contigo. Al menos ellos se creen obligados á creer los textos y á reconocer que Abraham, Jacob, David, eran gentes honradas ; pero tú ¡maldito shande! lo niegas todo, lo rechazas todo, y declaras que nuestros patriarcas fueron unos ganapanes; eres peor que la peste, porque no hay medio de discutir contigo; así es que te ruego dejemos este punto. No es bien que me ataques en asuntos en que tengo hasta cierto punto reparo en defenderme... Sería preferible que me enviases el cura.
Fritz soltó una gran carcajada, y prosiguió : —Rabino, te quiero ; eres el hombre mejor y más divertido que
he conocido. Puesto que te avergüenzas de defender á Abraham, hablaremos de otra cosa.
EL AMIGO FRITZ 2 7 7
—No necesita defensa, porque se defiende por sí solo. —Sí, sería difícil lastimarle ahora; pero dejemos esto. Vamos, Da
vid, me convido á tomar en tu casa un vaso de buen kirschenwasser; sé que lo tienes muy bueno.
Esta proposición tranquilizó por completo al viejo rabino, que TÍO quería realmente discutir con Kobus sobre religión. Se levantó sonriendo, abrió la puerta de la cocina y dijo á la buena Sourlé, que «staba amasando la pasta de un schaled ( i ) :
—Sourlé, dame la llave de la alacena, porque mi amigo Kobus, que está ahí, quiere tomar un vaso de kirschenwasser.
—¡Buenos dias, Sr. Kobus! gritó la buena mujer; no puedo salir, porque estoy llena de pasta hasta los codos.
Fritz se había asomado á la cocinita oscura, iluminada solamente por una pequeña vidriera, donde la pobre vieja amasaba, mientras David le sacaba las llaves del bolsillo.
—No se moleste V. Sourlé, dijo, no se moleste V. David volvió, cerró la cocina, abrió la puerta de una alacenita, en
la que había una botella y tres vasitos, y los trajo á la mesa, feliz de poder obsequiar á Kobus en su casa. Este, al verlo, alabó el kirsch con entusiasmo.
—Tú lo tienes mejor, le dijo el viejo rabino probándole. —No, no, David, puede que lo tenga tan bueno, pero mejor no. —¿Quieres un vaso más ? —Muchas gracias ; no se debe abusar de lo bueno, como decía mi
buen padre. Ya se habían reconciliado. El viejo rabino tomó de nuevo la palabra entornando los o^os con
aire picaresco. —¿Qué te has hecho por esos mundos? le dijo. He ordo que te has
gastado un dineral en hacer un vivero. —Es verdad, David. —¡Ya! No me extraña, porque en tratándose de comer y beber no
reparas en hacer gastos. Y sacudiendo la cabeza, dijo en tono gangoso. —¡ Siempre serás el mismo ! —Escucha, David, le replicó, ya me lo dirás dentro de seis ó siete
meses, cuando haya poco pescado, y te hayas dado una vuelta por el mercado, con la nariz de una vara de larga, sin encontrar nada... porque á tí te gustan las buenas tajadas; no tianes mal diente, y como eres de la raza de los gatos te entusiasma el pescado.
—Pero, ¡Kobus, Kobus 1 exclamó David; ¿quieres hacerme creer que soy un sibarita de tu especie ? Es indudable que prefiero ver en el plato un buen solomillo á un rabo de vaca; dejaría de ser un
(I) Pastel judío.
2 7 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
hombre si me sucediera lo contrario. Pero yo no me ocupo de eso; le dejo á Sourlé que piense,en éstas cosas.
—¡Toma, toma! ya veremos si rehusas que yo te mande dentro de seis meses un buen plato de truchas con una botella de forstheimer para la fiesta de Sinores-Thora.
David le dijo sonriéndose. —El Señor lo ha arreglado todo bien ; á unos los ha hecho pruden
tes , á los otros sobrios. A tí na te falta previsión, no te lo echaré yo en cara, es un don que debes á Dios ; cuando vengan las truchas serán bien recibidas.
—¡Amen! contestó Fritz. Y los dos prorumpieron en grandes risas. Pero Kobus, que quería hacer rabiar al viejo rabino, le dijo de re
pente. —¿Cómo vamos de mujeres? ¿ Me encontraste ya alguna ? La nú
mero veinticuatro. Debes desear ganarme la viña de Sonneberg, y yo ya tengo curiosidad por conocer á la vigésima cuarta.
Antes de responder, David Sichel tomó una actitud grave. —Kobus, le dijo, recuerdo una historia antigua, de la cual pode
mos aprovechar todos algo. Antes de ser burros, decía la historia, los asnos eran caballos, tenían el corbejon sólido, la cabeza pequeña , las orejas cortas y crin en la cola en vez de un escobillón. Pero, sucedió que uno de esos caballos, el bisabuelo de todos los asnos , encontrándose un dia pastando en un gran prado, en que la hierba le llegaba hasta la barriga, dijo para sus adentros : esta hierba no es bastante delicada para mí, necesito buscar flores tan suaves y finas como no las haya comido ningún otro caballo. Salió de aquel prado en busca de las flores. Mas allí encontró hierbas más ordinarias que las que acababa de dejar ; se indignó. En seguida encontró al borde de un pantano juncos que pisoteó sin mirarlos. Rodeó el pantano y entró en un país árido donde no encontró ni musgo. Tuvo hambre, y volviendo la vista á todas partes, divisó unos cardos en un barranco... y los comió con gran apetito. Entonces le creciero'h las orejas, se le convirtió la cola en un escobillón, y al querer relinchar, rebuznó ; era el primer burro.
{Se continuará.)
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UN NIÑO
I a interesantísima relación del desarrollo mental de I un niño, hecha por Mr. Taine, y traducida en el til-Itimo número de Mind (p. 252], me sugirió el vol-"ver á pasar la vista por un diario que escribí treinta
y siete años há, y en el cual me refería á uno de mis hijos. Estaba yo á la sazón en circunstancias de hacer ciertas atentas observaciones y escribir al punto todo lo que observaba. Era mi principal objeto la expresión, y me serví de estas notas en el libro que dediqué á dicho asunto ; mas como hube de fijar mi atención en algunos otros puntos, acaso tendrán mis observaciones algún interés al lado de las de Mr. Taitie, y de otras que sin duda han de hacerse de aquí en adelante. Estoy seguro, por lo que he visto en mis propios hijos, de que el período de desarrollo de las diversas facultades ha de resultar que difiere considerablemente en distintos niños.
Durante el primer setenario, varias acciones reflejas, á saber, estornudos, hipo, bostezos, esperezos, y por supuesto, mamar y llorar, fueron bien ejecutadas por mi niño. Al séptimo dia toqué la desnuda planta de su pié con un pedacito de papel, y lo sacudió lejos de sí, torciendo al mismo tiempo los dedos como los chicos de mucha más edad cuando les hacen cosqui-
TOMÓXI.—VOL. m . 2 0
2 8 o REVISTA CONTÉMfoSÁÑBA
lias. La perfección de estos mov^ffintos reflejos nos'*'ír^estra que la extremada imperfección de los voluntarios no es'debida al estado de los músculos, o al de los centros de coordinación, sino al del asiento de la voluntad (seat qf the willj.
En este tiempo , y no obstante ser tan pronto , parecióme claro que el contacto de una mano caliente y suave en su cara le daba ganas de mamar. Debe considerarse esto como una acción sustantiva ó refleja, pues no es posible creer que la experiencia y asociación del contacto del pecho materno se ejercitaran tan luego.
Durante la primera quincena asustábase á menudo al oir cualquiera ruido repentino, y cerraba los ojos. Este mismo hecho observé en algunos de mis otros hijos durante la primera quincena. En cierta ocasión , y cuando ya tenía 66 dias, sucedió que estornudó y se asustó grandemente; se enfurruñó, mostróse amedrentado y lloró mucho ; después, durante una hora siguió en un estado, que se hubier'a calificado de nervioso en persona de más edad, pues'con el menor ruido se asustaba. Pocos dias antes de esta misma fecha, asustóse por primera vez con motivo de haber visto de pronto un objeto; pero mucho tiempo después los ruidos le causaban susto, y le hacían cerrar los ojos con mucha más frecuencia que las sensaciones de la vista ; así, por ejemplo, contando 114 dias, sacudí una caja de confites cerca de su cara, y se asustó, mientras que la misma caja, estando vacía, ó cualquiera otro objeto, se podía sacudir tan cerca, ó más cerca aún, de su cara, sin que le produjera efecto ninguno. Lícito es inferir de estos diversos hechos que el pestañeo, que sirve evidentemente para protegerlos ojos, no lo había aprendido de la experiencia. Aunque era tan sensible como ya hemos dicho, al sonido, generalmente hablando, era incapaz aún á los 124 dias, de reconocer de dónde venía, lo mismo que de convertir los ojos al sitio de donde había partido.
Respecto de la visión, fijos estaban sus ojos en una luz muy temprano, como, que ya los fijaba al noveno dia, y hasta que tuvo 45, ninguna otra cosa parecía atraerlos tanto; pero á los49 llamó su atención una borla de vivos colores, como lo demostraron sus ojos, que en ella se fijaron, y el cesar los movimien-
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UN NIÑO 2 8 1
tos de SUS brazos. Sorpresa causaba ver cuan lentamente adquirió la facultad de seguir con los ojos un objeto cuando se balanceaba con rapidez,pues no pudo hacerlo bien ni aun cuando ya contaba siete meses y medio. A la edad de 32 dias percibía el seno materno á distancia de tres ó cuatro pulgadas, como lo probaba el estirar los labios y fijar los ojos ; mas dudo mucho que todo esto tuviera relación con la vista, aunque sin duda ninguna no había tocado el seno. Si le guiaba el olfato, ó la sensación de calor, ó si se guiaba él por asociación con la postura en que le tenían, es lo que absolutamente ignoro.
Los movimientos de sus miembros y cuerpo (limbs and bodjr) fueron largo tiempo inciertos y sin objeto, y los ejecutaba á menudo á modo de sacudimientos; mas tuvo esta regla una excepción, á saber: que desde muy temprano, mucho antes sin duda que contara cuarenta dias, podía llevarse la mano á la boca. Teniendo setenta y siete dias cogía con la mano derecha el biberón, del cual en parte se alimentaba, lo mismo descansando en el derecho que en el izquierdo brazo de su nodriza, y no pudo cogerlo con la izquierda sino una semana después, aunque traté de conseguirlo; por manera que la mano derecha tuvo sobre la izquierda ventaja de una semana. Este niño mostraba, sin embargo, más adelante alguna tendencia á ser zurdo ; lo cual sin duda heredaba, pues su abuelo, su madre y un hermano habían sido ó eran zurdos. Estando el niño entre los ochenta y noventa dias de edad, llevábase á la boca toda clase de objetos, y en dos ó tres semanas logró hacer este movimiento con alguna destreza; pero se tocaba á menudo la nariz con el objeto, y luego se lo llevaba á la boca. Repitióse esta acción varias veces, y no era sin duda casual, sino racional. Fueron, pues, muy anteriores los movimientos intencionales de manos y brazos á los del cuerpo y piernas; aunque los movimientos sin objeto de estas últimas fueron desde muy temprano usualmente alternados, como se hace al andar. A los cuatro meses de edad se miraba á menudo curiosamente las manos, así como miraba también otros objetos cercanos, y al hacerlo, volvíansele mucho los ojos para dentro, de modo que muchas veces torcía la vista de un modo horrible. Quince dias después (á los ciento treinta y dos dias de edad), si se le
2 8 3 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ponía un objeto tan cerca de la cara como sus manos, trataba de cogerlo, pero erraba á menudo ; mas no hacía otro tanto respecto de más distantes objetos. Creo que muy ligera es la duda que cabe de qué la convergencia de sus ojos servíale de guía y le estimulaba á mover los brazos. Aunque este niño empezó, como se ve, á servirse muy pronto de las manos, no dio muestra de especial aptitud en este punto, pues cuando tenía dos años y cuatro meses, cogía lápices, plumas y otros objetos con mucha menos destreza que su hermana, la cual no tenía más que catorce meses y mostraba mucha aptitud para manejar las cosas.
Ira. Difícil sería decidir qué edad tenía cuando se sintió airado ; á los ocho dias se enfurruñó ; pero acaso esto fué debido á la pena ó la angustia y no á la ira. Tenía próximamente diez semanas cuando le hicieron tomar un poco de leche fría más bien que caUente, y tuvo arrugado el ceño todo el tiempo que estuvo mamando, de tal suerte, que parecía una persona mayor que con enojo se ve obligada á hacer lo que no quisiera. Tenía próximamente cuatro meses, y quizás mucho menos, y no cabía duda al ver el modo con que la sangre le subía al rostro, de que se dejaba arrastrar fácilmente por una violenta pasión. Bastábale una pequeña causa ; así, teniendo poco más de siete meses, lloraba rabiosamente cuando un limón se le iba de las manos y no podía cogerlo con facilidad. Contaba once meses, cuando si un mal juguete le daban, lo rechazaba y golpeaba ; y presumo que el golpearlo era instintiva señal de ira, como el movimiento de las quijadas en un cocodrilo recien salido del huevo, y no porque creyera hacer daño al juguete. A los dómanos y tres meses de edad, hízose muy hábil en arrojar libros, bastones, etc., á cualquiera que le ofendía, y así lo hacía con algunos de mis otros hijos. De otra parte, es lo cierto que nunca pude advertir semejante aptitud en mis niñas ; y esto me hace suponer que la tendencia á arrojar objetos es hereditaria en los varones.
Miedo. Este sentimiento es probablemente uno de los primeros que experimentan los niños, como lo muestra el susto que les causa cualquier repentino ruido cuando no tienen más que algunas semanas y el llanto que les produce. Antes de que
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UN NiÑÓ 2 8 3
aquel á quien estas páginas se refieren tuviera cuatro meses y medio, habíame acostumbrado á hacer cerca de él muchos fuertes y extraños ruidos que eran siempre admitidos como excelentes bromas ; mas en aquel período ronqué una vez fuertemente, de modo tal que nunca anteriormente ío había hecho; tornóse al punto grave el niño y comenzó á llorar. Dos ó tres dias después, hice por olvido ese mismo ruido con igual resultado. En aquel tiempo, poco más ó menos, (á los i3y dias) me acerqué á él vuelto de espaldas y quédeme inmóvil ; miróme muy serio y con mucha sorpresa y habría llorado, á no volverme hacia é l ; lo cual le hizo al punto sonreír.
Sabido es cuan intensamente experimentan chicos de más edad vagos é indefinidos terrores procedentes de la oscuridad, ó que les produce el pasar por el oscuro rincón de una estancia, etc. Puedo presentar como ejemplo, que llevé al niño al Jardín Zoológico y gozó viendo todos los animales que eran como los que él conocía, tales como ciervos, antílopes, etc. y todos los pájaros, inclusos los avestruces; pero se alarmó mucho al mirar los animales de más tamaño que en sendas jaulas había. Decía muchas veces después de lo sucedido , que deseaba volver, mas no para ver « animales en casas» y no pudimos en manera ninguna desterrar este miedo. ¿No es acaso de sospechar que los vagos pero muy positivos terrores de los niños, que son del todo extraños á la experiencia son heredados efectos de verdaderos peligros y abyectas supersticiones de remotos salvajes tiempos? Está completamente de acuerdo con lo que sabemos acerca de la trasmisión de caracteres bien desenvueltos en otro tiempo, el que aparezcan en edad temprana y luego desaparezcan.
Sensaciones agradables. Es de presumir que los niños experimenten un placer mientras maman, y la expresión de sus ojos parece indicarlo así. El niño en quien me ocupo, sonreía á los cuarenta y cinco dias, y otro que tuve, á los cuarenta y seis, y eran éstas, á que me refiero, verdaderas sonrisas que indicaban placer; pues los ojos les brillaban, y se cerraban ligeramente. Sonreían, principialmente, cuando miraban á su madre, y estas sonrisas tenían, pues, probablemente un origen mental; pero el niño á quien me refiero, sonreía á
2 8 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
la sazón y durante algún tiempo, después, á causa de algún interno placer, pues nada acontecía que pudiera en manera alguna excitarle ó divertirle. A los ciento diez días regocijábase mucho cuando de pronto descubría mi rostro y lo acercaba al suyo. Hacía entonces un leve ruido que era incipiente risa. En la sorpresa consistía entonces'la diversión, como acontece en alto grado con los chistes de personas mayores. Era para él un suave pellizco en su nariz y mejillas, broma agradable. Sorprendióme al principio que así se regocijara un niño de poco más de tres meses; pero es de recordar en cuan temprana edad empiezan á jugar los cachorros y los gatitos. A los cuatro meses demostraba inequívocamente que le agradaba oir tocar el piano, y esta fué la primera señal que dio de sentimiento estético, á no ser que la atracción de los colores brillantes á que mucho antes respondía, deba tenerse por tal.
Afección. Despertóse ésta probablemente muy temprano, si es que hemos de atenernos á las sonrisas con que acogía á los que cuidaban de él, cuando contaba dos meses, poco más ó menos. Tenía próximamente cinco, y claramente daba á conocer el deseo de estar con su nodriza: mas no dio espontáneamente muestras de cariño de un modo explícito hasta que tuvo algo más de un año, lo cual hizo besando varias veces á su nodriza que había estado ausente algún tiempo. Respecto de los sentimientos conexos de simpatía, dio de ellas claras muestras á los seis meses y once dias, por su aspecto melancólico y marcada depresión de los extremos de la boca siempre que la nodriza fingía ganas de llorar. Claramente dio señales de celos cuando hacía yo caricias á una grande muñeca y cogía en brazos á su hermana; y en aquel tiempo tenía quince meses y medio: si tenemos en cuenta cuan fuerte es en los perros el sentimiento de los celos, conseguiríase verlo demostrado por los niños en más temprana edad, si se intentara en forma adecuada.
Asociación de ideas, ra^on, etc.—"La. primera ocasión en que observé cierto género de práctico raciocinio fué una en que le vi deslizar su mano á lo largo de mi dedo de modo que tuviera la punta en la boca, lo cual sucedió á los ciento catorce dias. Contaba cuatro meses y medio , y ya sonreía repetida-
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UN NIÑO 285
mente ante mi imagen y la suya, que un espejo reflejaba, y no me cabe duda que las confundió con objetos reales; mas demostró sentido al sorprenderse visiblemente cuando oyó mi voz, que tras de él resonaba. Gomo todos los niños, complacíase mucho en mirarse, y en menos de dos meses distinguió perfectamente las imágenes de las personas , pues si me ocurría hacer en silencio alguna mueca, volvía al punto la cabeza para mirarme. Desconcertóse, sin embargo, á la edad de siete meses, cuando hallándonos fuera me vio en lo interior del ancho cristal de una ventana, pues claramente dio á entender que dudaba si era aquello mi persona ó mi imagen. Otro de mis hijos, una niña, no se mostraba tan perspicaz al año de edad y se la veía perpleja del todo cuando le presentaban la imagen de una persona en un espejo que por detras era á ella acercado. Los mejores monos con que ensayé el efecto de un espejo, condujéronse diversamente; ponían la mano detrás del cristal, y al hacerlo así, evidenciaban su sentido; mas lejos de complacerse en mirarse, se mostraban airados y no querían verse más.
A los cinco meses, fijáronse en la mente del niño ideas asociadas que se despertaban independientemente de toda enseíían-za ; así, tan luego como tenía puestos el sombrero y el abrigo, se encolerizaba si inmediatamente no le sacaban fuera. Tenía justamente siete meses cuando dio el gran paso de asociar á su nodriza el nombre de ésta; por manera que cuando yo lo pronunciaba, al punto miraba alrededor en busca de ella. Otro niño solía divertirse moviendo de un lado la cabeza; cele-brábamosle entonces, y le decíamos : «muévela »; y cuando tuvo siete, hacíalo á las veces, cuando que lo hiciera se le decía. Durante los cuatro meses siguientes, el primero de estos niños asociaba muchas cosas y acciones con palabras; así, cuando se le pedía un beso, estiraba los labios y se estaba quieto ; del mismo modo que movía la cabeza, y decía con faz adusta «¡ah!» cuando veía las cosas que era enseñado atener por sucias. Debo añadir que, faltándole pocos dias para cumplir nueve meses, asociaba su propio nombre á su imagen, reflejada en el espejo ; así, cuando le llamaban, volvíase hacia el espejo, aunque estuviera á cierta distancia de él. Contando ya
2 8 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
algo más de nueve meses, aprerltjió por sí mismo que cuando una mano ú otro objeto cualquiera producía una sombra en la pared que en frente estaba, tenía que mirar hacia atrás. Al año de edad, bastaba repetir dos ó tres veces, á ciertos intervalos, algún breve dicho, para que en su mente quedara firmemente impresa alguna idea con aquél asociada. En el niño á quien Mr. Taine ha descrito, la edad en que las ideas fácilmente se asocian, parece que llegó mucho más tarde, á no ser que no se anotaran anteriores casos. La facilidad con que ¡deas asociadas que suministran la instrucción y otras que espontáneamente se forman, son adquiridas, parecióme la más notable entre todas las diferencias que son de advertir entre la mente de un niño y la del más inteligente perro, ya plenamente desarrollado, que nunca vi. ¡Qué contraste presentan la inteligencia de un niño y la del lucio descrito por el profesor Mobius (i) que durante tres largos meses lanzábase hasta aturdirse sobre una vidriera que le separaba de algunos pececillos hasta que convencido al fin de que no podía atacarlos impunemente, se le puso en un aquarium con los mismos pececillos, á los cuales dejó ya de atacar del modo más persistente y absurdo.
La curiosidad, como Mr. Taine observa, aparece en los niños cuando aún son de tierna edad, y es importantísima en el desarrollo de la inteligencia •, mas no hice yo ninguna observación especial en este punto. De igual manera aparece la imitación. Cuando nuestro niño no tenia más de cuatro meses, parecióme que trataba de imitar los sonidos; pero quizás me engañé , pues no me convencí de que tal hiciera hasta que tuvo diez meses. A los once meses y medio de edad, érale fácil imitar toda clase de gestos, como, por ejemplo, sacudir la cabeza y decir : «¡Ah!» cuando veía cualquier objeto sucio, así como otras análogas demostraciones, y era cosa de ver la expresión de regocijo que en él se notaba, luego de hacer alguna de estas cosas.
No sé si vale la pena de mencionar como muestra de lo que es el poder de memoria en un .niño de poco tiempo , que éste á quien nos referimos, teniendo tres años y veintitrés dias.
( I ) Die Bewegensgen der Thiere, etc. 1873, pág. 11.
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UÑ NIÑO 2 8 7
luego que le mostraban á su abuelo en un grabado, y no obstante no haberle visto hacía seis meses, reconocíale al punto y ' citaba hechos ocurridos cuando le visitó, y que nadie había recordado desde entonces.
Sentido moral. Fué advertida la señal primera de sentido moral en este niño, cuando tenía próximamente tres meses.' Díjele en aquella ocasión. «El niño no quiere dar un beso á su papá—¡picaro niño!» Sin duda ninguna, estas palabras le molestaron algún tanto, y cuando volví á mi silla, estiró los labios como indicándome que estaba dispuesto á besarme, y sacudió la mano con ira hasta que me puse cerca de él y me besó. Una escena parecida ocurrió al poco tiempo, y pareció agradarle tanto la reconciliación, que varias veces fingió después estar incomodado, y me pegaba para insistir luego en besarme. Este es un toque de arte dramático, pronunciadísimo en casi todos los niños. Por este tiempo fué fácil ya obrar en sus sentimientos y obligarle á hacer cuanto queríamos. A los dos años y tres meses de edad, daba á su hermanita el último pedazo de pan que le quedaba, y después exclamaba con marcada satisfacción : «; Qué bueno es Doddy ! ¡ Qué bueno es Doddy!»
Dos meses después, hízose extremadamente susceptible á las burlas, y era tan suspicaz, que á menudo se figuraba que cuan -do las gentes.hablaban y reían entre sí, estaban riéndose de él. Algo después, á los dos años y siete meses y medio de edad, le vi venir del corredor con los ojos muy encendidos y aspecto receloso; por lo cual entré en aquella habitación, donde vi que había estado tomando azúcar, no obstante habérsele dicho que no lo hiciera. Como nunca le habían castigado, su inquietud no procedía sin duda del miedo, y presumo que era la suya una excitación producida por el placer en lucha con la conciencia. Como este chico fué educado únicamente por medio del desarrollo de sus buenos sentimientos, llegó pronto á ser todo lo veraz, sincero y bondadoso que podía desearse.
Inconsciencia, despego. Nadie que haya podido observar de cerca á los niños, dejará de haber notado la fijeza con que miran siempre las caras nuevas ; una persona mayor sólo puede mirar de este modo á un animal ó á un objeto inanimado. Yo
288v REVISTA CONTEMPORÁNEA
creo que esto se explica teniendo en cuenta que los niños n o piensan poco ni mucho en ellos jnismos, y no son, por conscr cuencia, esquivos, aunque á menudo les den miedo los extraños . Advertí el primer síntoma de despego en mi n i ñ o , cuando tenía próximamente dos años y tres meses ; dio de ella muestras con respecto á mí , después de una ausencia de diez dias, y lo conocí principalmente en que apartaba ligeramente sus ojos de los mios ; pero muy pronto se me acercó, se sentó en mi rodilla y me besó, desapareciendo de esta suerte toda huella de esquivez ó despego.
Medios de comunicación. El ruido que hacen los niños al l lorar , ó más bien al chil lar , pues no vierten lágrimas hasta que pasa mucho t iempo, es sin duda instintivo, pero sirve para revelar lo que sufren. Después de cierto tiempo el ruido es diferente, según la causa, que puede ser, por ejemplo, el hambre ó el dolor. Esto lo advertí cuando el niño en quien me ocupo tenía once semanas, y presumo que aún más pronto en otro n iño . Pronto dio muestras de saber llorar cuando quería, y de dar á su rostro adecuada expresión cuando quería alguna cosa. A los cuarenta y seis dias de edad hacía á las veces débiles ruidos sin significación- para entretenerse y éstos fueron á la larga muy variados. Observóse en él una risa incipiente á la edad de ciento trece dias, pero mucho más pronto en otro n iño . Creo que en esta fecha empezó á imitar, como ya se ha dicho, ciertos sonidos , como lo hizo indudablemente mucho más tarde. A los cinco meses y medio articuló el sonido da, mas sin que tuviera significación alguna. Ten iendo poco más de u n a ñ o , solía servirse de gestos para expresar sus deseos : po r ejemplo; cogió un pedacito de papel , y dándomelo me señaló el fuego , pues á menudo había visto y le gustaba ver papel ardiendo. A la edad de un año precisamente dio el gran paso de inventar una palabra para el a l imento, á saber : tnum ;
pero no pude averiguar lo que le sugirió tal cosa. E n vez de llorar cuando tenía hambre usaba esta voz demostrativamente ó como verbo, cual si dijera «dadme alimento.» Corresponde esta palabra á la hom que usaba el n iño de Mr. Ta ine en la edad más avanzada de catorce meses. Mas el mió también decía mum
como sustantivo de amplia significación ; asi, l lamaba al azú-
BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE UN NIÑO 289
car shu-mum, y poco después de haber aprendido la palabra negro (black) llamaba al orozuz blach-shu-mum.
Llamóme particularmente la atención el hecho de que cuando pedía alimento con la palabra mum, daba á éste, y copio ahora lo que escribí en aquel tiempo, un sentido de interrogación fuertemente acentuado al final. Daba también á la interjección ¡ah! que era la que principalmente usaba al reconocer una persona ó su propia imagen en un espejo, el sonido de una exclamación, tal como hacemos nosotros para significar nuestra sorpresa. Veo en mis notas que el uso de estas inflexiones parecía haberse despertado instintivamente, y siento no haber hecho más observaciones sobre el particular. Hallo, sin embargo, en aquéllas que en un período posterior, cuando tenía el niño de diez y ocho á veintiún meses, modulaba su voz al negarse resueltamente á hacer alguna cosa, como si dijera «no quiero eso»; y al asentir, como si dijera «sí, eso es.» Mr. Taine insiste también en los muy expresivos sonidos que profería su niña antes de que supiera hablar. El sonido de interrogación que daba mi niño á la palabra mum cuando pedía alimento , es curiosísimo, como puede comprobarlo cualquiera que use una sola palabra ó breve frase de este modo , pues observará que el acento musical de su voz se eleva considerablemente al final. Yo no comprendía entonces la relación de este hecho con la idea que después 'sostuve en otra parte de que antes que el hombre usara un lenguaje articulado, profería notas en verdadera escala musical, como hace el mono antropoide hylobates.
Por último, las niños dan á entender primeramente sus necesidades por medio de gritos instintivos, que se modifican después con el tiempo, y en parte inconscientemente, y voluntariamente en parte, á mi ver, como medios de comunicación; danse á entender también por la inconsciente expresión del semblante por gestos, y muy particularmente por lo vario de la entonación, y últimamente por palabras de general sentido que inventan, y por otras de más fijo sentido que imita de los que oye, las cuales son adquiridas rápidamente. Un niño entiende hasta cierto punto, y según yo creo en período muy temprano, lo que le quieren hacer comprender por la expresión de
2 9 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
las fisonomías. No cabe dudaren el particular, respecto de las sonrisas ; y llegué á creer que el niño, cuya biografía escribo, se hacía cargo de la expresión compasiva de las personas cuando tenía poco más de cinco meses. A la edad de seis meses y once dias daba ciertamente muestras de simpatía á su nodriza cuando ésta fingía que iba á llorar. Cuando estaba contento de haber hecho alguna nueva gracia, estudiaba evidentemente la expresión de los que le rodeaban. Probablemente dependía de la diferencia de expresión, y no sólo de la forma de las facciones el que unas fisonomías le fueran más simpáticas que otras á la temprana edad de seis meses próximamente. Aún no tenía un año y ya entendía inflexiones y gestos, así como algunas palabras y cortas frases. Una palabra entendió, el nombre de su nodriza, cinco meses antes de que inventara su primera palabra mum, lo cual era de esperar, pues es sabido que los animales más inferiores aprenden fácilmente á entender palabras.
CHARLES DARWIN.
{Mind.)
¿POR QUÉ?
Nacemos, y al rigor de nuestra suerte Ni un punto nuestras frentes esquivamos ; Porque, apenas nacidos, ya lloramos. Cual si fuera el nacer nuncio de muerte.
Muerde la duda nuestro pecho fuerte Si á la verdad incógnita aspiramos ; Y si amor ó po4er ambicionamos. En polvo el desengaño lo convierte.
Así la triste vida consumimos Y en perpetua agonía perecemos Hasta que á muerte airada DOS rendimos.
¡Eterno Dios, en cuyo amor creemos! Si eres santa verdad, ¿por qué sufrimos? Si eres vana ilusión, ¿por qué nacemos?
M . DE LA R E V I L L A .
EL HISTORIADOR '
1 cabo de quince años de trabajo asiduo, he concluido la Historia del Consulado y del Imperio, que principié en 1840. De estos quince años no he dejado correr uno solo, salvo el que los aconte
cimientos políticos me obligaron á pasar fuera de Francia, sin dedicar todo mi tiempo á la obra difícil que traía entre manos. Indudablemente cabe trabajar más de prisa, pero mi respeto á la tarea de escribir la historia es tan grande que me
( I ) Reciente aún el fallecimiento del insigne hombre de Estado, orador é historiador á quien lloran con amargas lágrimas Francia y el mundo culto, hemos creido que nuestros lectores verían con gusto la reproducción del notable trabajo que hoy les ofrecemos, y que es el prólogo puesto por el autor al tomo XII de su celebrada Historia del Consulado y del Imperio. Deseoso M. Thiers de exponer sus ideas sobre el modo de escribir la historia , puede asegurarse que acaso sin saberlo, dijo, sobre todo, como él la escribía. Obligados por el carácter de nuestra publicación á no entrar en políticas controversias, M. Thiers no debe ser para nosotros más que un historiador, un orador, un publicista. Con gusto haríamos recordar sus grandes merecimientos bajo estos tres puntos de vista , insertando en nuestras páginas oportunos textos; pero no nos es permitido desatender graves asuntos de actualidad, y por eso nos contentamos con insertar dicho estimabilísimo prólogo
Sólo nos resta ahora advertir ál lector que la traducción que vamos á reproducir es debida á nuestro ilustre historiador y literato D. Antonio Fer-rer del Rio, arrebatado pocos años hace al cariñoso respeto de sus adm i radores.
iif«&ne»e&sk,C)i^«so; efevteffior icle^jji^ap •:Gmaates«mÉ!Jsw«í?^9íto,bfaii^ hasta 4escu- • 'brir la prtieba..del-hecho que origina? Hiis-dudas: buscóla donde quiera que me parece posible hallarla, y no paro hasta que la encuentro ó adquiero la certidumbre de que no existe. Reducido en tal situación á fallar como jurado , hablo á tenor de mi íntimo convencimiento, bien que siempre con extremado recelo de engañarme, porque entiendo que nada hay más digno de censura, contra el que voluntariamente abraza el ministerio de referir á los hombres la verdad sobre los grandes sucesos de la historia, que disfrazarla por debilidad, alterarla por pasión , suponerla por desidia y mentir, á sabiendas ó no á sabiendas , ante su siglo y los venideros.
Bajo la influencia de estos escrúpulos he leido, releído y tomado de propia mano y letra notas de los innumerables documentos que se custodian en los archivos del Estado, de las treinta mil cartas de que se compone la correspor^denciaiiper-sonal de Napoleón , de las no menos numerosas d^ sus iSinis-tros, de sus generales, de sus ayudantes de campo, y hasta de los agentes de su policía, y de la mayor parte de las memorias manuscritas conservadas en el seno de las familias. Deber mió es declarar que bajo todos los gobiernos (pues se han sucedido no menos de tres desde que di principio á mi obra) he hallado la misma facilidad, la misma prodigalidad en proporcionarme cuantos documentos me han hecho falta , y bajo el sobrino de Napoleón he podido enterarme de los secretos de la política imperial del propio modo que bajo la república y la monarquía constitucional antes. Así creo haber logrado poseer y reproducir, no la verdad convencional que las generaciones contemporáneas se crean á menudo y trasmiten como verdad auténtica á las generaciones futuras, sino la verdad genuina de los hechos, que sólo se halla en los documentos del Estado, y especialmente en la correspondencia de los más insignes varones. Sentado esto, no es maravilla que me acaeciera invertir un a:ño en preparar un tomo, bastándome para escribirlo dos meses , ni que haya tenido al público en larga espera, no obstante la benevolencia que le indujo á dar algún valor al éxito de mis trabajos.
ÉL HISTORIADOR 293
Menester es también añadir ahora que al escrúpulo se me ha agregado la afición de estudiar á fondo, como en una de las épocas más agitadas del mundo, hubo traza para remover tantos hombres, tanto dinero y tanto material. Me han atraído , detenido, cautivado los secretos de la administración, de la hacienda,de la guerra , de la diplomacia, y he considerado que para los espíritus graves no merécemenos atención esta parte técnica que la parte dramática de la historia. A mi ver, el aplauso ó la censura respecto de las grandes operaciones son no más que declamaciones vanas, no fundándose en la exposición puntual, razonada y clara del modo con que se llevaron á remate. Extasiarse, por ejemplo, ante el espectáculo del paso de los Alpes, y acumular palabras, prodigar aquí las rocas y allí las nieves, con el fin de comunicar á los demás el entusiasmo que.se siente, no es á mis ojos más que un juego pueril y aun fastidioso para los lectores. Una exposición cabal y exacta de cómo pasaron las cosas, es lo más formal, interesante y adecuado á producir admiración verdadera. Para describir una empresa de la magnitud del paso del San Bernardo , nada mejor que puntualizar cuantas leguas había que atravesar de montes, y la artillería, las municiones, los víveres que era preciso trasportar sin caminos, á alturas enormes , por entre precipicios espantosos, donde ya no sirven los animales y sólo el hombre conserva su voluntad y sus fuerzas; todo dicho sencillamente, con los necesarios pormenores y sin inútiles particularidades. Si luego de exponer exacta y completamente los hechos, se escapa una exclamación de los labios del que refiere , en derechura va al alma del que lee, porque, habiéndola ya sentido, no hace más que responder al grito de su admiración propia.
Tales son las causas de la lentitud con que he procedido, y de la extensión dada á mi relato. Y esto me lleva á decir sobre la historia y la manera de escribirla, algunas palabras inspiradas por mi larga práctica en este arte, y por mi profundo respeto á su dignidad eminente.
Entre las obras del espíritu humano, me parece superior á todas la gran poesía, bien que nadie me pueda negar que hay eras más propias á saborearla que á producirla. En nuestra
2 9 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
época, profundamente erudita, al par que profundamente agitada , son Homero y Dante mejor comprendidos que lo fueron nunca ; y así y todo, con poetas y pintores de nota, nuestro tiempo no ha producido poesn sencilla y enérgica al modo que la de Florencia en el si^lo xni, ó cual la de la Grecia primitiva, y consiste en que las sociedades tienen su edad como los individuos, y cada edad sus ocupaciones particulares. Siempre he considerado que la especial, ya que no la exclusiva de nuestro tiempo es la historia. Sin perder la sensibilidad á las cosas grandes que nuestro siglo nos restituyera de sobra en caso de haberla perdido , ya nos enriquece la experiencia que permite avalorarlas y juzgarlas. Seguro de hacer lo que á mi siglo cuadraba más particularmente, entregúeme lleno de confianza á los estudios históricos desde mis juveniles años, y treinta de los de mi vida he dedicado á escribir historia , pudiendo afirmar que ni aun en medio de los negocios públicos me separé, por decirlo así, de mi arte. Cuando á la vista de tronos vacilantes •, en el seno de asambleas conmovidas por el acento de potentes tribunos ó amenazadas por la muchedumbre, podía dar lugar á la reflexión un instante, no me fijaba tanto en tal ó cual individuo pasajero y con nombre de nuestros dias, como en las eternas figuras de todos los tiempos y todos los lugares que en Atenas , en Roma, en Florencia , se movieron antiguamente como la que veía ante mis ojos. Sentíame con menos turbación é ira, porque experimentaba menos sorpresa, porque presenciaba,no la escena de undia , sino la escena perenne iniciada por Dios al colocar en la sociedad al hombre con sus pasiones grandes ó pequeñas, ruines ó generosas, al hombre siempre semejante á sí propio, siempre agitado y siempre conducido por leyes profundas al par que inmutables.
De suerte que me atrevo á calificar de un largo estudio histórico mi existencia, pues fuera de aquellos instantes violentos en que la acción os aturde y en que el torrente délas cosas os arrastra de modo que no os permite distinguir sus límites, casi siempre he observado lo que pasaba en torno de mí , haciendo referencia á lo acaecido en otros puntos, para investigar lo que se diferenciaba ó se parecía lo uno y lo otro. Según
EL HISTORIADOR a g S
mí dictamen" esta comparación continua es la verdadera preparación del espíritu para la epopeya de la historia, no condenada á ser descolorida por lo positiva y exacta, pues el hombre real, llámese Alejandro, Aníbal, César, Carlo-Magno, Napoleón , tiene su poesía varia, como el hombre fingido, ya sé llame Aquiles, Eneas, Roldan ó Reinaldo.
No basta la observación asidua de los hombres y de los sucesos, ó como dicen los pintores , la observación de la naturaleza; se necesita un don particular para bien escribir la historia, i Qué don es éste ? ¿ Ingenio, imaginación, crítica, arte de componer, talento de pintar ? Decididamente respondo que sería de desear el poseer todos estos dones, y que toda la historia donde resalte cualquiera de ellos es una obra apreciable y apreciada altamente por las generaciones futuras. No una sino veinte maneras hay de escribir historia: Tucídides, Jenofonte, Polibio, Tito Livio, Salustio, César, Tácito, Cominnes, Guic-ciardini, Maquiavelo, San Simón, Federico el Grande, Napoleón la escribieron superiormente, aunque de muy distinto modo. Sólo pediría yo al cielo haber rayado á donde el menos eminente de estos historiadores para estar seguro del acierto, y de dejar una memoria de mi efímera vida. Cada uno de ellos tiene su cualidad característica de bulto: éste narra con una abundancia que seduce : aquel narra no de seguida sino lo que le choca y como á saltos, pero de pasada bosqueja en algunos rasgos tales figuras que nunca se borran de la memoria de los hombres : otro, finalmente, menos abundante ó menos hábil en las pinturas, pero más reposado, más discreto, penetra con ojos de lince las profundidades de los acontecimientos humanos y los ilumina con una claridad eterna. De todas maneras atinaron y salieron airosos, lo repito. Sin embargo, ¿ ño hay una cualidad esencial, preferible á todas, que debe distinguir al historiador y en que estriba su verdadera superioridad? Halla y sin titubear un solo punto, digo que en mi concepto esta cualidad es la inteligencia.
Aquí tomo esta palabra en la acepción que le da el vulgo, y sólo con aplicarla á los asuntos más diversos, voy á procurar que se me comprenda por todos. Es común notar en un niño, un artesano, un estadista, algo que no se califica redondamen-
TOMO XI.—VOL. III. 21 ~
2 9 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
te de talento, faltándole brillo, pero que se llama inteligencia, porque aquel á quien adorna, inmediatamente se posee de lo que se le dice, ve y entiende á media palabra que se le apunte: si es niño, comprende lo que se le enseña; si artesano la obra de cuya ejecución se le encarga; si hombre de Estado los sucesos, sus causas, sus resultados, adivina los caracteres, sus inclinaciones, la conducta que se debe esperar de ellas, y nada le sorprende, ni le embaraza, aunque á menudo se aflija por todo. Esto es lo que denomino yo inteligencia, y prácticamente esta simple cualidad, enderezada sólo al efecto, es de mayor utilidad en la vida que todos los dones intelectuales, salvo el genio, que en suma no es más que la misma inteligencia con el feliz conjunto de la brillantez, la fuerza, la extensión y la perspicacia
Semejante cualidad, aplicada á los grandes fines de la historia, es en mi sentir la esencial que debe poseer quien la escribe, y una vez existente, consigo lleva las demás todas, siempre que al don de la naturaleza se junte el de la experiencia, que sólo de la práctica emana. Y efectivamente, con lo que llamo inteligencia se discierne lo verdadero y lo falso; no engañan las vanas tradiciones ni los falsos rumores de la historia; se tiene crítica; se penetra bien el carácter de los hombres y de Ips tiempos; no se exagera, ni se agranda, ni achica demasiadamente nada; se presenta cada personaje con su verdadera fisonomía; se aparta la hojarasca, ornamento el más inadecuado á la historia ; se pinta fielmente, se entrañan los resortes secretos de las cosas; se comprende y se hace comprender de qué modo fueron consumados; objetos distintos hasta el extremo que lo son la diplomacia, la administración, la guerra, la marina, se ponen casi al común alcance, habiendo sabido penetrarlos en su generalidad inteligible para todos, y luego que ya se está en posesión de los numerosos elementos que deben formar una relación vasta, da la norma del orden en que hayan de ser presentados la misma serie de los sucesos, pues quien supo apoderarse del vínculo misterioso que los enlaza y de la manera con que los unos generaron los otros, averiguado tiene el método de narración más bello como el más natural de todos, y si no es de hielo ante las grandes es-
EL HISTORIADOR 297
cenas de las naciones, mezcla vigorosamente el conjunto y hace que se suceda con vivacidad y lisura; deja al río del tiempo su fluidez, su poder y aun su encanto, no forzando ninguno de sus movimientos, no alterando ninguno de sus felices recodos, y para final complemento, satisface la condición suprema de ser equitativo, ya que nada apacigua y doma las pasiones como el profundo conocimiento de los mortales. No quiero decir que haga desaparece^ la severidad, pues esto sería dañoso, sino que cuando se conoce la humanidad y sus flaquezas, y se sabe lo que la domina y la arrastra, sin tener menos odio al mal, ni menos amor al bien, hay más indulgencia para el hombre que se ha dejado llevar al mal por los mil ímpetus del alma humana, y no se venera menos al que, á pesar de todos los estímulos ruines, ha sabido mantener su corazón al nivel de lo bueno, de lo bello, de lo grande.
Persisto en creer que la inteligencia es la facultad bienhadada que enseña en historia á distinguir lo verdadero de lo falso, á pintar fielmente los hombres, á esclarecer los arcanos de la política y de la guerra, á narrar con orden luminoso, á ser equitativo, y en suma, un narrador completo ¿osaré decirlo? Casi aun sin arte, el espíritu perspicaz qUe imagino, cediendo sólo á la necesidad de contar que se apodera de nosotros frecuentemente y nos induce á poner en noticia de los demás los sucesos relativos á nuestras personas, puede dar vida á obras maestras. Entre mil ejemplos que pudiera citar en mi apoyo, permítaseme elegir el de Guicciardini y el del gran Federico de Prusia.
Jamás pensó escribir Guicciardini, ni hizo aprendizaje ninguno. Como diplomático, administrador, y como militar una ó dos veces, había empleado sus años; pero figuraba entre los espíritus más perspicaces que han existido, y en cosas políticas sobre todo. Su alma adolecía de triste por naturaleza y por hartura de la vida : ignorando cómo pasar las horas en su retiro, escribió los anales de su tiempo, y de consiguiente muchas cosas de las pasadas á su vista, y lo hizo con una amplitud de narración, una valentía de pincel y una profundidad de juicio, que colocan su historia entre los buenos monumentos del espíritu humano. Su frase es prolija, nada suelta y á veces pesa-
2 9 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
da, y no obstante, avanza como un hombre diligente, anda de prisa, aun teniendo mal configuradas las piernas. Profundo conocedor de la naturaleza humana, de todos los personajes de sus dias, bosqueja retratos que no perecerán nunca, porque son fieles, sencillos y vigorosos. A este mérito añade el tono tristón é insistente de un hombre cansado de las innumerables miserias de'que había sido testigo, y demasiado insistente á mis ojos (porque la historia debe ser reposada y serena), mas no chocante de ningún modo, pues trasciende allí, á la manera que en la sombría severidad de Tácito, la tristeza del hombre de bien.
Federico el Grande, que nunca adoleció de triste, amaba con pasión las letras, y sin duda es uno de los más nobles rasgos de su carácter esta aficion'irresistible, que le sostuvo en los momentos desesperados que más de una vez pusieron su fortuna á punto de ruina. Tal noche, después de perder una batalla, sucedía que se consolara haciendo versos malos, no por las ideas, que las hay profundas, ingeniosas, picantes y no escasas en sus composiciones, sino por la estructura, siendo verdad sabida que los versos requieren corrección, armonía, gracia. Nada es en poesía el pensamiento sin el arte. Y aún faltaba más al gran Federico de Prusia para producir buenos libros: como sólo por distracción, y no por ejercicio habitual, se dedicaba siempre á Jas letras, nunca había dado más ensanche que el de una poesía, una epístola ó un folleto á sus obras, y así le era tan extraño el arte de hacer un libro como el de escribir correctamente. Y sin embargo, en la historia que nos ha dejado de su familia y de su propio reinado, exponiendo las tramas sutiles de su diplomacia y las profundas combinaciones de su genio militar; pintando las vicisitudes de su carrera de cerca de cincuenta años, los indecibles vaivenes de la política durante un siglo en qUe las mujeres gobernaban los Estados mientras los filósofos regían los entendimientos, y las alternativas de una guerra en que, ya vencido ó ya victorioso, bien que siempre cubierto de gloria, se hallaba á cada instante en vísperas de sucumbir debajo del odio de tres mujeres y del peso de tres grandes Estados; este hombre singular dio vida en mal francéjs y hasta en estilo extravagante á un cuadro senci-
EL HISTORIADOR Zgg
Uo, animado y tan completamente verdadero de aq^uella época curiosa y grande solamente por él y algunos escritores franceses. Este mal autor escribe bastantemente bien, compone de una manera sencilla, aunque no docta, con orden y con interés, delinea caracteres de mano maestra, y sería un juez superior á no faltarle equidad y decoro. Mas juntando lo licencioso de su espíritu á lo licencioso de su tiempo; menospreciando á todos los reyes que había humillado, á sus generales que había vencido, á sus ministros que había engañado; no hallándose á gusto sino entre las gentes de letras, aun cuando con su vanidad le daban frecuente motivo de risa; complaciéndose en hacer peores que lo eran realmente á sí propio y á los demás; intemperante, cínico, dio á la historia el tono de la maledicencia, bien que inmortalizara la que tenemos suya, sellándola con el carácter déla más profunda inteligencia y del buen sentido más raro.
Nada me ocurre decir de César porque era uno de los escritores más prácticos de su siglo, ni de Napoleón, porque llegó á serlo del suyo; pero bastan los dos ejemplos que acabo de citar para explicar mi pensamiento y demostrar que todo el que tuviere inteligencia de los hombres y de las cosas, está dotado con el verdadero talento que para bien escribir la historia se exige.
Tal vez se me impugne diciendo que doy por inútil el arte^ afirmando que la inteligencia lo es todo; y que de consiguiente, un cualquiera, dotado no más que de la comprensión esa que ensalzo, puede componer, pintar, referir, en suma, con todas las condiciones de la verdadera historia. A lo cual respondería que sí de buen grado, si no .conviniera, á pesar de todo, restringir algún tanto esta aseveración absoluta. Comprender es ya mucho, aunque, rigorosamente hablando, no todo: necesítase ademas cierto arte de componer, de pintar, de casar los colores, de distribuir la luz, y no menos cierto talento de escribir, pues al cabo, de la lengua es forzoso servirse, ya sea griega, latina, italiana ó francesa, para contar las vicisitudes del mundo. Y así convengo en que á la inteligencia se debe de unir la experiencia, el cálculo, es decir, el arte.
Ser finito es el hombre y casi hay que hacer entrar en su es-
3 0 0 REVISTA C0Í4TEMP0RÁNEA
píritu lo infinito. Generalmente los sucesos que tenéis que exponer se realizan en muchas partes, no sólo en Francia, si es Francia el teatro de vuestra historia, sino en Alemania, en Prusia, en España, en América y en la India; y ni el que narra ni el que lee cualesquiera^ sucesos puede estar á la vez más que en un solo punto. Federico el Grande lidia en Bohemia, pero á la par se pelea en Turingia, Westfalia y Polonia: sobre el mismo campo de batalla, donde todo lo dirige personalmente, se empeña la lucha en el ala izquierda, pero lo mismo sucede en el ala derecha, y en el centro y en todas partes. Y hasta cuando se ha descubierto con inteligencia la cadena general que eslabona entre sí los sucesos, se requiere cierto arte para pasar de un lugar á otro^ para ir á recoger los hechos accesorios que hizo descuidar el hecho de mayor bulto: es preciso correr sin cesar hacia la derecha, hacia la izquierda, á retaguardia, sin perder la escena principal de vista, sin dejar que la acción languidezca, y sin omitir nada tampoco, siendo todo hecho omitido una falta, no sólo contra la exactitud material, sino contra la verdad moral, pues rara vez ocurre que la omisión de un hecho, por insignificante que sea, no falte á la contextura general ó como causa ó como efecto. Y aíin hay que contemporizar con ese ser finito que os oye, siempre aspirando á lo infinito, con ese ser curioso que todo lo quiere saber, sin paciencia para aprenderlo. Saberlo todo punto por punto, sin poner el menor esfuerzo de atención de su parte; así es el lector, así es el hombre, así somos todos.
Requiérese, pues, cierto arte de presentar la escena que exige experiencia, cálculo, ciencia y hábito de ¡las proporciones. Y no basta con esto, no sabiendo pintar, describir, apoderarse del rasgo característico de una fisonomía, de la circunstancia radical de una escena, distribuir el color con tiento, con gradación hábil, no prodigado, de manera que no quede para las partes que han de ser coloridas con fuerza. Finalmente, como la lengua es el instrumento con que esto se ejecuta, preciso es escribirla con dignidad, elegante y grave, por igual adecuada á las cosas grandes y á las pequeñas, pues sabe decir las unas con sublimidad y las otras con llaneza, exactitud y claridad. Sin que se halle cabida á la duda todo esto es arte y frecuente-
EL HISTORIADOR 3 0 I
mente del más refinado ; y de aquí la necesidad de que í la perfecta inteligencia de las cosas se agregue cierta costumbre de manejarlas, de disponerlas, de presentarlas en todos sus pormenores, con método estudiado y fácil, noble y sencillo, penetrando por todas partes, arrastrándose ya sobre la sangre de los campos de batalla, ya hacia los gabinetes de la diplomacia, donde á veces hay que llegar hasta el estrado de las señoras para descubrir el secreto de los Estados, ya, en fin, por las fangosas calles, donde se agita una demagogia enfurecida y aun demente.
Confesando sin esfuerzo que el arte se debe unir á la inteligencia, voy á explicar por qué esta facultad, según la he definido, conseguirá más que otra alguna llegar á ese complicadísimo arte. Entre todas las producciones del espíritu humano, la más pura, casta, severa y alta al par que humilde es la historia. Esta musa briosa, perspicaz y modesta, há menester especialmente de ser vestida sin atavíos.
Arte necesita, sin duda, pero si tiene demasiado y se echa de ver mucho, no hay dignidad, ni verdad posibles, pues habiendo querido engañarnos tan sencilla y noble criatura, ya no os inspira confianza. Nadie se puede llamar á engaño porque se exagere en la escena trágica el terror y en la escena cómica la risa ; ni porque en la epopeya, en la oda, en el idilio, se agranden ó achiquen los personajes, y se haga á todos los héroes intrépidos y á todas las zagalas bonitas, y se hermosee, en suma, todo, ya que son artes de ficción y no hay quien lo ignore : sin embargo de lo cual, yo aconsejaría á los autores de ficciones que fuesen siempre verdaderos, aunque están dispensados de ser exactos. Pero respecto de la historia no se puede tolerar la mentira, ni en la sustancia, ni en la forma, ni en el colorido. La historia no dice: soy la ficción, sino soy la verdad. Imaginaos un padre circunspecto, sesudo, que inspira amor y respeto á sus hijos, y que para instrucción de ellos les junta y les dice : voy á contaros lo que hicieron mi abuelo y mi padre, y lo- que he hecho yo, para traer al punto en que están la fortuna y el lustre de nuestra familia. Voy á contaros todas sus buenas obras, sus culpas, sus errores, y , en fin, todo, para ilustraros, para instruiros y para poneros en la senda del honor y del bienes-
'S
3 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
tar. Juntos sus hijos todos, le escuchan con religiosísimo silencio. ¿Comprendéis que este padre engalane lo que refiere y lo altere á sabiendas, é inculque á estos hijos, que le son tan caros , una idea falsa de los trances, de las amarguras y los placeres de la vida?
Pues la historia es realmente este padre que instruye á sus hijos. Tras definición semejante, ¿la comprendéis jactanciosa, exagerada, exuberante ó declamatoria? Ingenuamente digo que nada me choca en arte alguno, pero que me subleva la menor jactancia en la historia. Verdadera, sobria y sencilla debe ser en la composición, en lo que tiene de drama, en los retratos, en el estilo. ¿Y cuál de las diversas clases de talento la conservará mejor estas cualidades esenciales? Con evidencia el que sobresalga por lo inteligente, pues ve las cosas como son , las ve bien y quiere presentarlas según las ha visto.
La inteligencia cabal de las cosas lleva á conocer la belleza natural de ellas, y las hace amar hasta el extremo de no quererlas añadir, ni quitar cosa alguna, y de buscar exclusivamente la perfección del arte en reproducirlas con exactitud rigorosa. Séame lícita una comparación para que mejor se me entienda.
Rafael creó cuadros de invención propia, especialmente Sacras Familias y retratos. Siempre los más delicados jueces procuran aquilatar si valen más las Sacras Familias ó los retratos, y se hallan perplejos. No diré yo que á la postre se decidan por los retratos, pues bien audaz fuera el que se aventurara á fallar sobre aquellas obras divinas ; pero es lo indudable que llegan al punto de no admitir inferioridad alguna entre ellas, y así las Vírgenes más admiradas de Rafael no son antepuestas á sus simples retratos, puesto que la poesía de las unas no amengua la noble realidad de los otros. ¿Y cómo alcanzó Rafael á producir, por ejemplo, ese asombroso retrato de León X, una de las obras más perfectas que han salido de mano de hombre? (i) Cuando quería pintar una Virgen este felicísimo genio, se representaba en su imaginación las facciones más puras que habían admirado sus ojos, las depuraba luego y
( I ) El que está en el Palacio Pitti de Florencia.
EL HISTORIADOR 3 o 3
añadíalas su propio encanto, rica emanación de su alma, y creaba una de esas maravillosas cabezas que, vistas una vez, no se olvidan ya nunca. Por el contrario, si quería pintar un retrato renunciaba á combinar, á depurar y á inventar del todo. En el rostro de un príncipe de la Iglesia, anciano, de nariz roja y ancha, de sensual fisonomía, de pequeños, bien que muy penetrantes ojos, nada veía feo ó repugnante, buscaba la naturaleza, la admiraba en su realidad y se guardaba muy bien de alterar nada, y nada ponía de su cosecha más que la corrección del dibujo, la verdad del colorido, los golpes de luz, y hallábalo todo en la naturaleza bien observada, que es correcta de dibujo, hermosa de colorido, fascinadora de luz, hasta en la fealdad misma.
Semejante á este retrato de Rafael es la historia, y sus Vírgenes se pueden comparar á la poesía. Al modo que se llega al retrato de Rafael, prendándose de la naturaleza y de la hermosura de la realidad, y obligándose á reproducirla exactamente, se llegará á la legítima historia observando los hechos, contemplándolos como un pintor contempla la naturaleza y hasta en un rostro feo la admira, sin buscar más que en la verdad de la reproducción el efecto.
Lo mismo que la pintura, tiene su parte pintoresca la historia, y ésta se halla en los hombres, en los sucesos, fiel y profundamente observados. Por ejemplo, abrid nuestra historia: fijaos en Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, en sus ministros, sus cortesanas y sus confesores : en Richelieu, Ma-zarino, Louvois, Choiseul; en la Montespan, la Maintenon, la Pompadour ; en Letellier, Fleury, Dubois : de estos seres potentes, graciosos, débiles ó feos, pasad á los héroes, al impetuoso Conde, al cauto Turena, al feliz Villars, según la posteridad les renombra: de estos héroes gobernados pasad á los héroes gobernantes, Federico y Napoleón: contemplad esas figuras como retratos expuestos en el Louvre de la historia, observadlas cual son, con su grandeza y su miseria, y lo que en ellas atrae y repele: ¿no experimentáis cierta especie de estremecimiento al ver esas figuras cual Dios las fiizo, del propio modo que si veis un retrato de Rafael, el Ticiano ó Ve-lazquez? ¿Cómo no habéis de distinguir bajo esas facciones
3 0 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
verdaderas, sublimes unas veces, extravagantes otras, groseras acaso, la hermosura pintoresca de la naturaleza? ¿Pues qué no tienen su belleza histórica, á la cual sería delito, poner y quitar el rasgo más leve; Enrique IV con su talento profundo, su valor caballeresco y calculado, su donaire, su bondad, su astucia, sus apetitos sensuales ;• Luis XIII con su timidez siniestra, su aliento, sumiso ó á mal, respecto del poderoso ministro á quien debe la gloria de su reinado ; Luis XIV con su vanidad, su buen sentido, su grandeza; Luis XV con su egoísmo, que se aturde sin cegarse ; Richelieu con su implacable genio; Mazarino con su paciencia y profundidad ; Conde con su ardimiento que ilumina la inteligencia ; Turena con su cordura que se enardece; Villars con su talento de aprovechar la ocasión propicia; Federico de Prusia con su genio arrogante; Napoleón con aquel genio de titán que le impulsa á escalar el cielo? ¿Qué se necesita para retratar estas figuras? Comprenderlas. Y á la verdad, ya comprendidas, sólo una pasión prepondera, la de estudiarlas mucho para reproducirlas fielmente, y después de bien estudiadas, estudiarlas más, para cerciorarse de no haber descuidado tal arruga del infortunio, ó del tiempo ó de las pasiones, que debe perfeccionar el retrato.
De la profunda inteligencia de las cosas nace ese amor idólatra á lo verdadero, que los pintores y los escultores denominan amor á la naturaleza : nada se considera superior á lo que es verdad, y por consiguiente, nada se altera ó muda. En poesía la naturaleza, se escoge, no se cambia ; en historia sólo hay derecho para ordenar, mas para elegir de ningún modo: si en poesía hay que ser verdadero, mucho más hay que serlo en historia. Si pretendéis ser interesante, dramático, profundo, bosquejar soberbios retratos que se destaquen de vuestra relación como de un lienzo y se graben en la memoria, ó escenas que conmuevan mucho; tened por cierto que no alcanzareis vuestro designio; que vuestra manera de referir será violenta, y no trazareis escena sin exageración, ni retrato que tenga vida; y todo por la simple razón de poner en ser dramático ó pintor el esmero. Al revés, no penséis más que en ser exactos ; estudiad bien una época dada, los personajes que la llenan, con la magnitud de su figura, sus buenas y malas cualidades, sus al-
EL HISTORIADOR 3 o 5
tercados y las causas de sus discordias, y dedicaos á reproducir sencillamente lo que sacáis de tal estudio. Cuando hayáis <3e presentar un personaje, pintadle de modo que su carácter refleje el papel que juega, mas sin deteneros con fruición en su pintura : violentas desavenencias tienen entre sí los varones de nota; referid de ellas lo que baste á dar idea cumplida de la causa que las produce, de la significación de lo que les divide, de los inconvenientes de sus caracteres, y no os paréis á hacer tragedias ; andad, andad sin cesar como el mundo : si hay pormenores técnicos, dadlos , pues no es para omitido el material de las cosas humanas, y en la realidad no es drama todo, ni arrebatos de pasión fuertes, ni estocadas terribles : á las grandes crisis preceden prolijas angustias : antes de los sangrientos choques en la guerra hay llamamiento de hom- ^ bres, acumulación de dinero, acopio de material enorme; todo lo cual tiene su lugar y su tiempo ,• y se debe suceder bajo vuestra pluma como en la realidad misma: y si pensasteis en ser sencillamente veraz tan sólo, habréis sido lo que son las cosas, interesante, dramático, variado, instructivo, pero no seréis nada más que ellas, y por ellas, y como ellas y tanto como ellas. Y no os infunda la menor inquietud vuestro asunto, sea el que fuere : no temáis las dificultades, ni la aridez, ni la oscuridad: Dios hizo el espectáculo del mundo para el espíritu del hombre : tan luego como al hombre se enseña el mundo, fija allí sus ojos, sin más condición que la de no sacar á plaza las oscuridades de su espíritu, imputándolas á las cesas. Con que elijáis una historia ó parte de historia, y presentéis exactamente y con método natural los hechos, sin oropeles, seréis atractivo y aun pintoresco. Si para sistematizar lo que refiráis no habéis puesto el empeño en agruparlo arbitrariamente; si acertasteis á darle su naturalísimo enlace, todo tendrá una atracción irresistible, la del rio que resbala por entre campiñas. Cierto es que hay ríos caudalosos y de escasas ondas, con márgenes tristes ó risueñas, mezquinas ó grandes; y no obstante, á cualquiera hora veis que todo rio, riachuelo ó arroyo, se desliza con cierto encanto, y produce un efecto embelesador y delicioso, ora forme remanso á la falda de una colina, ora desaparezca en el horizonte detras de la espesura
3 o 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
de un bosquecillo. Tratando de cualquier asunto, llegareis á iguales ventajas, si conseguís que una cosa venga tras otra con el movimiento fácil, ora apacible, ora precipitado de la naturaleza.
Hecha profesión de fe semejante ¿necesito puntualizar cuajes son en historia las condiciones del estilo? Una hay esencial y se reduce á que ni se eche de ver ni se sienta. Ante los atónitos ojos del público se han expuesto recientemente entre las obras maestras de la industria del siglo, espejos de dimensión y transparencia extraordinarias, que dejarían confusos á los venecianos del siglo xv, y por entre los cuales, y sin la más leve disminución de color, ni contorno, se ven los innumerables objetos que encierra el palacio de la Exposición universal de la industria. No fijándose más que en el marco de tales espejos, varios curiosos llenos de pasmo preguntaban, y yo lo he oido, qué hacía allí el magnífico marco, por no haber reparado en la tersa luna ; y cuando conocían su error, admiraban el portento de espejo tan limpio. Efectivamente, si se ve un espejo, consiste en que tiene alguna falta, puesto que su mérito lo constituye una cabalísima transparencia. Tal es el estilo en historia. No tiene más objeto que presentar las cosas ; y si se le ve ó se le siente, muestra da de defectuoso. ¿Y se llega á transparencia tan cabal sin trabajo? No, ciertamente. Si el estilo es vulgar ó altisonante ; si molesta por su malhadada consonancia, ya que ein historia los nombres de las personas, de los lugares, délas batallas, son fijos para las lenguas nacionales y carecen de equivalente; si choca por algo, es el estilo en realidad , el espejo que tiene una falta : sencillo, claro, conciso, fluido, elevado á veces debe de ser cuando sobre los grandes intereses de la humanidad se cuestiona ; y abrigo el convencimiento de que los versos más hermosos, los más trabajados, no cuestan lo que una modesta frase dedicada á transcribir un detalle técnico sin que se incurra ni en la vulgaridad ni en la extravagancia. ¿Y quién tendrá tanta paciencia, tanto esmero^ tanta abnegación, sólo para no fijar la atención de nadie?-¿Quién? La inteligencia, única propia á comprender que todo su papel se reduce á mostrarle todo, sin aparecer nunca.
Ya he anunciado que también es ella la sola capaz de res-
EL HISTORIADOR S o /
plandecer por lo justa, sobre lo cual me serán permitidas algunas más frases.
No menos sonrojo que el que me infunde la sola idea de alegar un hecho inexacto, experimento al concebir una injusticia relativamente á los hombres. Cuando uno mismo ha sido juzgado frecuentemente por cualquier advenedizo, sin conocimiento de los personajes, ni de los sucesos, ni de las cuestiones sobre que falla magistralmente, avergüenza y repugna figurar como juez de tal laya. ¡Especie de impiedad es desconocer las cosas, no cuidarse de lo verdadero, tratar de unos que han derramado su sangre por un país á menudo ingrato, ó de otros que, aun dado que la ambición les impulsara en mucha parte, consumieron por el mismo país entre las devorantes ansiedades de la política su vida, y fallar con un rasgo de pluma sobre el mérito de la sangre de los unos y de los desvelos de los otros! Cabe tolerar la injusticia, mientras vive el que es blanco de ella ; á bien que abundan lisonjeros para contrapeso de detractores, aun cuando á las nobles almas no indemnizan las insulseces de la lisonja, de las amarguras de la calumnia ; pero haya al menos justicia después de la muerte, justicia que ni adule,-ni infame ; y ya que no para quien la aguardó sin obtenerla, á lo menos para sus hijos. ¿Y quién puede blasonar de escribir historia y mantener con mano firme la balanza de la justicia? ¡Ah! Nadie, porque es poner la balanza de Dios en manos de hombres. ¡Cuántos problemas, cuántas complicaciones las suyas, qué de matices para dificultar el ser completamente equitativo! Tal hombre dio cima á grandes cosas. ¿Pero se lo dio por sí solo? ¿No tuvo auxiliares , ó predecesores que le despejaron el camino? Alejandro vino tras Filipo su padre, cuyo elogio inflamaba su ira: Federico el Grande siguió á su padre y al principe de Anhalt-Dessau, que le habían preparado las huestes prusianas : Napoleón recibió de la Revolución francesa un ejército incomparable. Tal hombre hizo mucho daño. ¿Pero lo hizo por culpa suya, ó de su tiempo? ¿No fué arrastrado á las malas vías? ¿Se puede afirmar que las pasiones á que cedió no eran de sus contemporáneos como suyas? Si ademas tuvo la desdicha de verter sangre humana, ¿no han de entrar por nada los tiempos en que tuvo
3 o 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA.
esta desventura? ¿No debe pesar casi tanto en la balanza de la justicia una sola gota de sangre derramada ahora, que se sabe el precio de la vida de los hombres, como un raudal derramado en el siglo xni? ¡Cuántos otros problemas! Un general de valor probado, de grande pericia y perspicacia yerra un dia poique se ofusca, y pierde un ejército entero. Un personaje siempre cauto, debilitado ó distraído, se deja engañar torpemente. ¿Cómo avalorar incidencias tan varias? ¡Y cuántos fallos hay que pronunciar más difíciles si nos acercamos á nuestra historia!
Véase un joven extraordinario que, tras diez años de horrible anarquía, se presenta á sus contemporáneos orlado de laurel muy glorioso. Hollando las leyes de su patria, leyes á la verdad veneradas, pero leyes al cabo, sube al poder supremo. Gracias á su prudencia, á su mesura, á los beneficios que hace y á los milagros que obra, llega á ser las delicias de su país y la ad-miraciondetodoel mundo; mas atolondrado por la embriaguez del triunfo, se lanza sobre Europa, la agobia, la sojuzga, la oprime, la impele á la revuelta, la atrae sobre sí, y cae rodeado de sin par gloria en un abismo, donde se hunde con él la Francia. ¿Cómo juzgar tan prodigiosa vida? ¿Acertó ó erró al empuñar un cetro con que se le convidaba por todos? ¿Qué hombre hubiera resistido una invitación semejante? ¿No consiste más bien su culpa en el uso que hizo de la autoridad soberana? Pero si se absuelve la*usurpacion del poder y sólo sobre el uso que de él hizo recae la censura, ¿no se olvida que el violento modo de absolverlo contenía el germen de la manera violenta de emplearlo, y de que el abuso de la victoria que sublevó al mundo, se le debe echar la culpa de todo, ó al mundo contra quien se arrojó á la contienda? ¿Le toca totalmente ó le toca al mundo, ó por mitad al uno y al otro la responsabilidad del derramamiento de sangre, mucho mayor que el de siglo alguno? ¿Y se lia de atribuir al orgullo del vencedor nunca saciado, ó al implacable resentimiento del vencido?
¡Qué de problemas profundos como el alma humana en una sola vida, aunque verdaderamente muy grande! ¿Cómo llegar á resolverlos?
Ante todo, conviene extinguir toda pasión dentro del alma.
EL HISTORIADOR 3 o 9
¿Y cómo se puede exigirla consumación de este milagro? Tanto vale decir que se os colocará delante del teatro más vasto del mundo, siéndolo realmente, pues no lo hay mayor que el universo, y que sentado delante de tan inmenso teatro, por donde pasarán los actores más ilustres con sus grandezas y pequeneces, sus rasgos de carácter que infunden terror ó provocan á risa, no os habéis de conmover nunca, ni de indignaros, ni de manifestar amor ú odio, ni propensión á ridiculizar lo que no inspira otro sentimiento. No es posible, ni para deseado tampoco, el helar así el alma humana. ¿Mas cabe destruir la pasión y conservar el sentimiento? Yo entiendo que sí y que se alcanzará tamaño efecto elevando el espíritu á fuerza ele estudiar asiduamente la historia. A la verdad, colocaos ante el espectáculo de las cosas humanas ; meditadlas de continuo ; llegad á comprenderlas y penetrarlas; vivid con los hombres en lo pasado y lo presente ; reflexionad sobre sus debilidades, tomando por tipo las vuestras, á fin de entrañarlas del todo , y merced al conocimiento de los hombres, seréis equitativo y aun justo. Así vuestro corazón respirará sin hiél, de cierto; segan vuestras aficiones, preferiréis á Turena ó á Conde, á Richelieu ó Mazarino; pero independiente vuestra razón de vuestros instintos, dominará vuestras sensaciones, y pronunciará las sentencias que, ínterin llegan las de Dios , cabe esperar de la debilidad humana. Si por carácter sois indulgente ó sois severo, algo transcenderá no en la sustancia, sino en la forma de vuestros fallos : podréis ser triste como Guicciardini ó como Tácito , mas también á semejanza de ellos tendréis lá justicia que raya á la altura de la razón. Así torno á mi proposición primitiva ; con la inteligencia de las cosas humanas, poseeréis lo que se necesita para presentarlas con claridad, variedad, profundidad, orden y justicia.
Por mi parte, en la vida pública llevo pasados veinticinco años y más de treinta en el estudio de la historia : me he dedicado especialmente á los anales de mi tiempo, ó por lo menos, del que terminaba al empezar mi juventud : luego de haber escrito la historia de la Revolución francesa, emprendí la del Consulado y el Imperio : harto conocida es aquella, y calculando ya que no otra cosa el número de ejemplares divulgados^
3 1 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
piaedo afirmar que hk sido leída poF mí siglo : he publicado gtan parte de la del Imperio, y voy á publicar la que resta. No sé lo que opinará el público así que la conozca y la juzgue, bien que, si no me engaño, la ha de encontrar sellada con el profundo sentimiento de la verdad y la justicia. Comencéla en 1840, bajo un rey á quien serví y amé, no obstante de oponerle resistencia en algunos puntos; proseguíla bajo la República, y terminóla bajo el Imperio restaurado por el sobrino del grande hombre cuyos hechos dan asunto á mi pluma... Una esperanza me lisonjea ; la de que nadie tachará mi obra por contener vestigio alguno de estas épocas diferentes ni en lo sustancial de mis juicios, ni siquiera en los matices de mi lenguaje. Pensar uno en sí propio al ver y contemplar cosas de magnitud inmensa, prosperidades ó adversidades extraordinarias que han traído consecuencias muy transcendentales para el mundo, que tienen bellezas y horrores inextinguibles, arguye una debilidad de,carácter ó una debilidad de espíritu, de que ño tengo por qué acusarme. Así, espero que no se echará de ver que tal día estuve en posesión del mando, tal otro proscripto, tal otro contento y feliz en mi solitario y tranquilo albergue ; y espero también que en lo que refiera aparecerá mi razón sosegada, benévola y justa, de intención cuando menos. Lo cual dista mucho de decir que no se han de hallar mis opiniones personales. ¡Ah! me avergonzaría de que no fueran encontradas ; pero no habrá quien no descubra que son exactamente las mismas, del primero al último tomo.
Amante de la verdadera grandeza, que se cimente en lo posible, y de la verdadera libertad, que permita la enfermedad de las sociedades humanas, sentimientos con que nací y con que espero bajar al sepulcro, mal podía sofocarlos para escribir la historia de Napoleón ; aunque no me parece que hayan dañado á los juicios sobre su persona, y antes bien presumo que me hayan servido para esclarecerlos. Por más que reflexiono sobre la historia, no hallo mortal que reúna facultades más poderosas y diferentes, y no mudo de dictamen aun después de haber meditado sobre el término de su carrera. Sin embargo," al empezar su historia juzgué lo mismo que juzgo al acabarla; que el abuso de aquellas portentosas facultades le
EL HISTORIADOR 3 11
precipitó hacia su ruina, y juzgué entonces cual juzgo ahora, que la impetuosidad de su genio asonjbroso, unida á la falta de freno, produjo sus desventuras y las nuestras. Admirándole por extremo, sintiendo un atractivo irresistible hacia su naturaleza grande, viva, ardiente, siempre he deplorado que la inmoderación ingénita de su carácter, y la libertad en que se le dejó de abandonarse á ella, le precipitaran en un abismo. Bajo el aspecto poético no fascina menos, sino más acaso. Recto y severo juicio merece bajo el punto de vista de la política y del patriotismo. Tal como era he querido presentarle en todas las épocas de su vida, y tal se le verá, sin duda, en lo que me falta que recorrer de ella : arrebatándole en i 8 i i y i 8 i 2 l a fascinación de la victoria hasta el delirio, hasta sumirse en las profundidades de la Rusia ; dedicando á esta fatal expedición una fuerza de concepción extraordinaria, bien que Saqueando en la ejecución mucho ; llegando á aterrarle durante la retirada el golpe impensado que le hiere ; despertando á las márgenes del Beresina ;• creciéndose desde esta fecha al sentir.el aguijón de la desgracia ; desplegando en i8 i3 facultades prodigiosas para restaurar su fortuna, y engañándose aún acerca del estado del mundo ; siendo insensato en su política este mismo año, admirable en la guerra y hasta en las jornadas más uife-lices, mal juzgadas hasta ahora, por ser completamente desconocidas ; brillando aún con mayor grandeza en 1814, y no en-gañándoseála sazón ni respecto de Europa, ni de Francia ni de sí mismo ; sabiendo que se encontraba solo, solo contra todos; teniendo razón en su política por vez primera contra sus consejeros más sesudos ; prefiriendo sucumbir á aceptar la Fran^ cia menor que la había recibido ; comprendiendo con tanta profundidad como nobleza de ánimo que Francia vencida tendría mayor dignidad bajo el cetro de los Borbones que bajo el suyo ; luchando, por tanto, luchando solo y aunque sin ilusiones; conservando algún resquicio de confianza en su arte, conservándola inmensa como su genio, y justificándola tan cumplidamente, que habiéndoselas con el mundo, no contando ya de su parte á la Francia, no teniendo en su rededor sino algunos soldados, que han jurado noblemente morir bajo su bandera, pesa un instante en la balanza del destino tanto
TOMO XI.—voL. III. 22
3 12 REVISTA CONTEJfPORÁNEA
comoila;razón, la verdad y la justicia. Rebajar ó abultar cosa alguna cfelatute: de tal e&peaácuk):,, tal hombre j tales aconteci-mieirtQS,, fuara sin duda, puerilidaiá la más estupenda ; y afirmo de planxa que: mi carácter la repugna.
Sobre el genio de Napoleón no cabe discutir en historia, pero sí en punto á la libertad que se le dejó de quererlo y hacerlo todo ; respecto de lo cual data mi convencimiento, no de 1855 ni de i852, sino desde el dia en que tuve discurso. Poder todo lo que uno es capaz de querer es la mayor desgracia. Aquellos que juzgan á Napoleón y ven un hombre de superior genio , no lo ven todo; fuerza es reconocerle como uno de los espíritus más sensatos que han existido, á pesar de que desembocara en la política más demente. Cuando pudo pervertir el buen seso de Napoleón, todo lo alcanza el despotismo sobre los hombres. Naturalmente en cuanto refiera se han de ver señales de este convencimiento. ¿Y cómo remediarlo? Cuarenta años hace que empecé á refle}íionar , y siempre he pensado lo mismo. Tal vez se me objete que es una preocupación de mi vida; sin contradecirlo, aseveraré que en tal caso es ma» preocupación que la llena toda, y ante ciertos entendimientos no alego más excusa. Ya se me alcanzan todos los peligros de la libertad, y lo qxie es peor, sus miserias. ¿Yquién los conocería, .no penetrándolos aquellos, que sin éxito venturoso han hecho ensayos para fundarla? Pero cosa hay peor todavía, y es dejar facultad para hacerlo todo aun al mejor, al más sesudo de los hombres. Frecuentemente se repite que la libertad estorba hacer esto ó lo otro, erigir tal monumento ó ejercer tal acción sobre el mundo. Por lo que á mí hace, después de pro-^ lijas reflexiones, he venido á afirmarme en que, si á veces los Gobiernos necesitan ser estimulados, es más común (]ue necesiten ser contenidos ; en que si pecan de inacción á veces, con más frecuenda se arrojan á todo en materias de política, de guerra, de gastos, y en que nunca vendrá mal alguna traba. Bien sé que se añade : ¿y quién contiene á esa libertad destinada á contener el poder de uno solo? Sin vacilar contesto que tüdosi. Ya sé , y aun he visto , que un país se extravía á veces; pero nunca tan á menudo ni de una manera tan completa como un solo hombre.
EL mSTORÍjtDOft 3 J 3
Ott i^fasem* á«cír „ y ime apresar© á eomendar aai fialta, qme 1H& tüato de persuadir á nadfe; lie cfuerído, sf, expSeor el funiáameBto die una opinión qne trascendiera en esia hí^loria; opinión que ni la edad ni la experiencia han debilitado, y de la que me atrevo á asegurar que en mí no ha tenido el interés personal por apoyo. Con efecto, si osara hablar de mi persona, diría que nunca fui tan feliz como desde que, vuelto al reposo, he podido tornar á mi profesión primera, la del estudio de las cosas humanas. Ciertos espíritus podrán no creerme, y estarán en su derecho, cual lo estaré yo en no creerles tampoco, cuando afirmen que encomian con desinterés las excelencias del poder absoluto.
Me hallo en el caso de pedir que se me perdone por haber descendido un instante de las regiones de la historia á la de las cuestiones del dia. Confesando la opinión que prevalecerá en esta obra, no me he propuesto más que lo ya indicado, dar razón de la persistencia en convicciones que se remontan á los primeros años de mi vida. Seguro estoy de que se reconocerá en estos últimos tomos un historiador ardiente admirador de Napoleón, amigo más ardiente de Francia, deplorando que hombre tan extraordinario lo pudiera hacer todo, todo, hasta perderse , bien que agradeciéndole sobremanera que nos dejara con la gloria la semilla de los héroes; semilla preciosa que, dándonos los vencedores de Sebastópolis, acaba de retoñar en nuestra patria. Sí, aun sin él, nuestros soldados, sus discípulos, han sido tan grandes y felices como lo fueron bajo su mando. ¡Ojalá que lo sean siempre, y que nuestros ejércitos nunca dejen de salir victoriosos, cualquiera que fuere el Gobierno que los dirija! Nada resarce mejor de no ser uno nada en su patria que verla figurar á la altura que le corresponde en el mundo.
A. THIERS.
LA ESTÉTICA DE LO FEO
K. ROSENKRANZ (i)
a ciencia de lo bello es también la ciencia de lo feo. Siendo lo feo la negación de lo bello, ó su opuesto, debe su teoría formar parte integrante de la ciencia de lo bello y de la filosofía del arte. Mas
es lo cierto que esta teoría ha aparecido muy tarde en esta ciencia, y que casi todos los estéticos la olvidaron ó descuidaron. Sólo en los más recientes tratados se le ha concedido un lugar de alguna extensión. Los problemas que implica llamaron apenas la atención de los pensadores antiguos y modernos que se han ocupado de un modo especial en lo bello y el arte, en sus formas y leyes. Encuéntrase, sin embargo, esta cuestión á cada paso, ya en la metafísica de lo bello, ya en la filosofía del arte en general, ya en la teoría de cada arte en particular y en su historia. Pero por lo mismo que donde quiera se halla su«trájose en un principio á las más atentas miradas , y se creyó que estaba implícitamente resuelta, lo cual no es exacto. Examinando atentamente la cuestión, fácil es comprender que se debe desprenderla de las otras y tratarla separadamente. Sucede con la teoría de lo feo en estética, lo
(I) yEstettik des Hasslichen von K. Rosenckranz. Konisberg iSsy.
LA ESTÍTICA DK LO FEO 3 I 5
mismo que con la del error, ó lo falso en lógica, que con la del mal en moral, que con lo injusto en el derecho, ó los delitos y crímenes en la jurisprudencia, que con el pecado en la teología positiva y la ciencia religiosa, que con las enfermedades del alma y del cuerpo en las ciencias que estudian los fenómenos de la vida. No sólo se debe estudiar lo feo en sí mismo, en su naturaleza y formas diversas, sino también en una multitud de problemas con que se relaciona, y que sin este estudio no pueden ser resueltos. Y estos mismos problemas deben ser estudiados y discutidos á su vez distintamente, así como en sus relaciones con otros. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se trata de lo ridículo y lo cómico. Sorprendente es la parte que corresponde por necesidad á lo feo en todos los grados de las representaciones artísticas. Y esa parte no es á menudo menor en lo trágico de más elevación que en lo cómico más baladí ó que se encamina á satisfacer un gusto poco difícil de contentar. No sólo lo terrible, sino lo espantoso, lo repugnante, lo horrible, son elementos que aparecen al lado de lo sublime y lo bello en las obras maestras del arte, en las de Shakspeare ó Dante.
El modo de representar lo feo supone sin duda reglas, y éstas, no obstante ser generales , han de variar naturalmente, según las diversas artes, los géneros y formas diversas. Examinando de otra parte al arte en su desarrollo histórico, es fácil advertir que lo feo ocupa en el romántico ó moderno un lugar mayor que en el antiguo ó clásico. ¿De qué proviene esta diferencia? ¿Hasta dónde es lícito que el arte, aun aquí, llegue en la representación de lo feo sin violar sus leyes propias? ¿Ha de representarse éste en sí mismo y por sí mismo? ¿Cuáles son las condiciones á que debe someterse para no traspasar sus límites? Debe de haber también bajo este punto de vista sendas diferencias entre las artes. Mas ¿en qué consisten? ¿Hay por ventura leyes que guíen al crítico, y le impidan al menos extraviarse? ¿Y no es bien asimismo que la crítica las conozca para fundamento é ilustración de sus juicios? Fácil es advertir cuánta es la importancia de este problema, y cuántas son sus complicaciones y ramificaciones. De todas suertes, aunque en esclarecerlo no se cifrara más interés que el de la mera curio-
3 I 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
sidad científica, nadie debería creerse en el caso de abandonarlo. No parando mientes más que en el aspecto teórico ó especulativo de la cuestión, importa aquí, como al tratar de las enfermedades físicas ó morales, averiguar lo que constituye el mal que sin cesar aparece "al lado del bien , distinguir y estudiar lo anormal del mismo modo que lo normal. Es preciso preguntarse cuál es la naturaleza de lo feo, su razón de ser y sus causas , las formas diferentes con que se reviste en la naturaleza y en las obras de arte. Debe la ciencia describir y analizar estas formas; intentar clasificarlas ó coordinarlas^^ con objeto de formular una teoría precisa que ofrezca un todo regular y un sistema verdadero.
Curioso sería averiguar cómo se ha formado este sistema y se ha introducido poco á poco en la ciencia, trazando en cierto modo su desarrollo histórico. No es éste uno de los menos interesantes capítulos de la historia de esta ciencia, que algunos tienen la obstinación de desconocer, ó de la cual se dice que no ha hecho hasta el dia de hoy ningún progreso. Hallaríase en dicho capítulo fácil y clara respuesta á los detractores de la estética. No diremos, por nuestra parte, sino lo necesario á nuestro asunto, que es el examen de la obra del Sr. Karl Rosenkranz, intitulada : La estética de lo feo.
I.
Plotino es quien en la estética antigua trató primero de lo feo ( I . " Enn. VI). Nada se encuentra en Platón ni en Aristóteles que nos haga pensar que dicho asunto fué estudiado atentamente por ellos ( I ) . En las obras de aquél se determina lo feo meramente como opuesto de lo bello. Aristóteles no lo menciona sino á propósito de lo ridículo, y lo hace entonces en su Poética^ con el laconismo que le era habitual (2).
En los escritores que figuran posteriormente (3), aun caso que se le mencione, no son objeto de un estudio cualquiera
( I ) V. Jenofonte, Banquete, lib. III, cap. VIII.—Platón, Hipias; Sofista.—^ Filebo, Timeo, Banquete; Fédon.
(2) Aristóteles, Poética, cap. V, I. (3) V. Diog. Laercio, lib. VI, cap. I, V.
LA ESTÍTICA DE LO FEO 317
ni su naturaleza ni sus formas particulares. Aparece siempre lo feo en oposición con lo bello como término correlativo. Lo bello está á su vez confundido y mezclado con el bien. Así consideran al menos lo bello, y como éste lo feo, todas las escuelas socráticas : platónicos, peripatéticos, estoicos, eclécticos. Los escritos de Cicerón, Séneca, Epicteto , Plutarco, Longino, Quintiliano, no ofrecen huella ninguna de otra cosa.
En las obras de Plotino aparece, como yá hemos dicho, planteado el problema por primera vez, y es tratado solamente en su más alta generalidad. Pregúntase este filósofo cuáles son el origen y naturaleza de lo feo. Lo feo es la materia informe, el no ser, lo que está sin forma ó sin razón. «El ser es la belleza ; lo otro, el no ser , la materia es la fealdad.» «Lícito nos es decir que el alma se vuelve fea al mezclarse con el cuerpo, al confundirse con él. La fealdad del alma consiste en no estar pura y sin mezcla, como el oro se ensucia con partículas de tierra. Separando tales escorias, oro puro nos queda. Mientras que un objeto sin forma, pero capaz por su naturaleza de revestirla inteligible ó sensible, sigue no obstante sin forma ni razón, es feo. Lo que permanece ajeno á toda razón divina, es lo feo absoluto. Al unirse con la materia coordina la razón aquellas partes diversas con que su unidad ha de estar compuesta : las combina y produce al armonizarlas algo que es uno.»
Tenemos, pues, planteado y resuelto el problema en su más alta generalidad metafísica y de acuerdo con el espíritu de la doctrina; mas se suscita y trata accidentalmente y con ocasión de los diversos géneros del ser, sin que se indique ni sospeche siquiera ninguno de los problemas particulares con que está en relación. No desciende el autor de las alturas de la metafísica para entrar en las aplicaciones de su principio. De otra parte, no se distingue aún lo feo del mal ó de lo malo. La solución es la misma que la del mal ; y el aspecto estético no está separado del moral y religioso.
Esta solución abstracta y general es adoptada sin previo examen por todos los sucesores de Plotino, lo mismo por los padres de la Iglesia que por los neo-platónicos. Sólo se añade á ella la doctrina del pecado original como verdadera causa de
3 I 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
lo feo en la naturaleza y aun en la vida humana. Combinándose también con el platonismo, esta doctrina constituye el fondo de toda la estética cristiana y recorre de este modo la Edad Media. La escolástica no se fija por lo demás en esta clase de cuestiones. Absorta en las controversias teológicas y las discusiones que tienen por objeto la lógica y la dialéctica, no sospecha siquiera que es cosa de discurrir sobre lo bello y lo feo. Ni aun le asalta este pensamiento cuando el arte cristiano engendra en torno de ella sus maravillas y cubre el suelo de Europa con sus monumentos. Si hubiera convertido su atención á éstos, habría visto que ocupa en ellos lo feo mucho más lugar que en las obras del arte antiguo ó pagano, que aparece por do quier al lado de lo bello con intensidad y bajo formas hasta entonces desconocidas, y acaso habría experimentado la necesidad de hallar la razón de la cosa y de explicársela. Lejos estaban, sin embargo, de su madurez estas cuestiones, y duraijte quince siglos debían dormitar de igual manera. Ni aun el Renacimiento acierta á suscitarlas; el siglo XVII apenas las entrevé, y el xviii las plantea y discute sin profundidad ni originalidad. Largo tiempo estuvo, de otra parte, sin concebirlas, según constituyen el objeto de una ciencia aparte. Y así, cuando por casualidad el problema de lo feo aparece en sus indagaciones y controversias, no figura nunca con su verdadero nombre y por cuenta propia.
Entiéndese á la sazón que basta para resolverlo el principio de la imitación. No de otra suerte se explica el placer que hace experimentar la vista de lo feo en las obras de arte, y así lo manifiesta Boileau en los versos siguientes :
// ti'estpoint de serpent ni de monstre odieux Qui, par l'art imité, nepuisseplaire aux yeux.
En aquellos tratados sobre lo bello, en que la teoría platónica ó de San Agustín se reproduce y aplica, no se suscita siquiera la cuestión de lo feo. Ni una palabra escribió sobre ella el P. André. Preséntase á las veces lo feo como objeción ó dificultad por resolver, y el autor se sale de ella con pocas
LA ESTÉTICA DE LO FEO 3 l 9
palabras (i). Otros como E. Burke (2) concédenle un corto capítulo, mas sólo para decir que no se hablará dé ella porque sería inútil lo que se dijese.
Baumgartem concibe en Alemania el estudio de lo bello como debiendo constituir doctrina aparte en el círculo de las ciencias filosóficas. Era de creer que poniendo esta ciencia, como lo hace, al lado de la lógica, tendría por conveniente considerar lo feo y sus formas, al modo que se consideran los errores y sus especies diversas. Mas no hay tal; y sus sucesores hacen lo mismo poco más ó menos, ó hablan del asunto sin sospechar que encierra problemas verdaderos. Winckel-mann (3), revelador de la belleza antigua, ocupóse apenas de lo feo para decir que no hay para éste medida fija, y que el arte antiguo lo embellece ; lo cual es relativamente cierto. Lessing (4) en el Laoconte advierte, no obstante, que constituye aquél para el arte un objeto que importa estudiar, y una grave dificultad, comprendiendo que es delicada cuestión la de la presencia de lo feo en el arte y su necesidad, y que de otra parte, tiene aquél un modo especial de representarlo en sus •obras. Notabilísimo es ya el capítulo que consagra á esta cuestión ; y lícito es presentir que muy pronto se volverá á la consideración del asunto , y que en éste se fijará la atención de los teóricos. El momento se hace esperar, sin embargo, mucho tiempo. Tanto es así, que Kant, que constituye al fin la ciencia de lo bello sobre base científica, no alude siquiera al punto €n que nos ocupamos. En vano buscaríamos en la Crítica del juicio una sola palabra referente á lo feo. Sólo lo ridículo y lo cómico ocupan lugar en su teoría, harto imperfecta, del arte. Verdad es que su discípulo Schiller, que le imita, pero que lo sobrepuja, y á quien tanto debe la estédca, trata de lo vulgar
y lo bajo en las obras de arte; pero este es un artículo aislado sin transcendencia ni solución original y precisa.
Estaba reservado á la escuela romántica plantear verdadera-
(i) V. Crousaz. Traite du beau, chap. V. (2) Délo bello X lo sublime. Sección XXI. <3) Winckelmann. Historia del arte, lib. IV, cap. 11. (4) Cap. XXUI,XXI.
3 2 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
mente el problema, comprender todo su alcance é intentar resolverlo. Ella concedía á lo feo un lugar tan grande en las representaciones del arte, que llegaba á igualarlo con lo bello j ella pudo decir que lo feo es lo bello, después de rehabilitarlo y glorificarlo ; ella, por tanto, debía reclamar en voz alta el lugar que le corresponde en la teoría y en la ciencia. Tocábale señalar este vacío y tratar de llenarlo, y así sucedió. El principal teórico de esta escuela, Federico de Schlegel, tiene al menos el mérito incontestable de llamar sobre este punto la atención de los tratadistas. Asómbrase de que antes no se comprendiera la importancia de estudiarlo, y reclama una teoría de lo feo (i). Pone él mismo mano ala obra, y propone una soldcion de este problema, que desarrolla extensamente. No hemos de reproducirla aquí, sino de consignar el hecho de que el problema está planteado definitivamente. Hele ya introducido en la ciencia, de la cual no saldrá.
Todos los escritores de esta escuela, Juan Pablo, Novalis, L. Tieck siguen estudiando preferentemente la cuestión bajo el punto de vista que les interesaba; lo ridículo, lo cómico y el humour. Un verdadero pensador, metafísico y estético á un tiempo, que sirve de transición á otra escuela, L. Solger, consagra en su estética á lo feo un examen muy serio y de alta importancia filosófica por muchos conceptos (2). No hablaré de Sehleiermacher. Teólogo, moralista , dialéctico, lógico, erudito, historiador de la filosofía y traductor de Platón, ha tratado de todos los problemas y se ha ocupado también en estética. Su pensamiento es, generalmente hablando, harto vago y sutil, su punto de vista es demasiado esencialmente el d.e un moralista, el de un teólogo ó teósofo para que sea capaz de ver con precisión y de tratar de frente un problema tan delicado y tan difícil de definir acertadamente como el que nos-ocupa.
Acaba de abrirse un nuevo período para la filosofía, y se: anuncia como muy favorable al arte y á la ciencia de que éste:
( I ) Samm Werke, t. V, pág. 14.. (2) Erwin, t. I , pág. 248. Vorlesungen der jEsthetik, pág. lo i y si
guientes.
LA ESTÉTICA DE LO FEO 3 2 1
es objeto. El pensador que lo inaugura y representa Sche-lling, pone al arte en la cúspide del desarrollo del pensamiento. Salimos con él de lo subjetivo para entrar en lo objetivo y lo absoluto. Este'absoluto es la identidad de los contrarios que aparece en el arte como oposición y conformidad de lo real con lo ideal. El problema, cuya historia estudiamos, va á entrar, pues, en una nueva fase. Ya en la metafísica de lo bello viene á colocarse lo feo necesariamente al lado de lo bello como término negativo que ha de entrar en el positivo, y de identificarse con él sin dejar por eso de mantener su diferencia. No aparece lo feo en el arte con caracteres menos importantes, juntamente con los problemas que suscita. Concíbese al mundo como poema y epopeya divinos y con el/atum que motiva sus conflictos y catástrofes.
Ha cambiado, pues, la faz del problema, y es de creer que se reconocerá toda su importancia. Así es, sin duda: mas no obstante, lo que preocupa al autor de este sistema es la conformidad necesaria de los dos términos más bien que su oposición; y lo que se propone demostrar sobre todo, es la armonía é identidad de entrambos (i). Así se nos muestra el problema de lo bello y del arte en Schelling. Lo feo (la negación, la diferencia ) le ocupa poco ; la afirmación es lo que él se empeña en probar. Dice así: «Debemos, pues, reconocer que el opuesto de la belleza es una mera restricción, una negación, á la cual no es dado penetrar en una región que sólo habita la realidad, la de las ideas; sólo las ideas eternas de todas las cosas son necesariamente bellas» (2).
Schelling, por lo demás, no sale apenas de estas generalidades, de la oposición entre lo real y lo ideal, etc. Lo que le preocupa es más bien el problema moral y teológico del mal (Bose), cuya conciliación con la libertad forma en su sistema una antinomia (3). No obstante, en el Discurso sobre las artes del diseño (4), la solución del problema de lo feo anunciase
( I ) Idealismo transcendental, última parte. (2) Bruno. Trad. Husson, pág. 21. (3) Phil. unter. über das Wessen der mens. Freikeit. (4) Véase nuestra traducción, Ecrits phil., de Schelling, pág. 368.
3 2 2 REVISTA CONTEMPORAÍIEA
ya en términos bastante claros en lo concerniente á su aparición en las obras de la naturaleza y en las de arte ; mas puede decirse que apenas están indicados los puntos particulares de esta teoría.
Correspondía á la escuela -hegeliana reconocer á este problema toda su importancia, concebirlo en sí mismo y en sus verdaderas relaciones con la ciencia de que forma parte. Así debía ser en un sistema que no se limita á identificar los contrarios, sino que los separa y contrapone antes de tratar de conciliarios. No sólo se pone en este sistema la negación al lado de la afirmación, sino que de ella se distingue y opónese á ella antes de'que la conciliación reaparezca. Demás de lo dicho, la misma afirmación no es posible sin aquella. De aquí que primero sea más marcada la distinción. El término negativo, aunque inferior, es necesario al término positivo. Preciso es partir del no ser para elevarse al ser. No desaparece, ademas, la oposición, sino luego que es vencida y dominada. En este movimiento dialéctico, no sólo aparece lo feo al lado de lo bello como momento, sino que se pone distintamente en frente y se opone á él, reapareciendo de esta suerte en todos los grados de la escala. No puede avanzar lo bello sino acompañado de su contrario. Este es, en primer lugar, un como estímulo (stimulus) que hace pasar la idea de una forma inferior á otra superior. Está como momento, é introdúcese como ingrediente en las formas más elevadas y complicadas ; lo sublime^ lo trágico^ lo cómico, el humour, etc. Surgen al punto, como salta á la vista, multitud de problemas que hasta entonces sólo fueron entrevistos, y que se revelan ya claramente, reclamando una solución filosófica particular y precisa. Será necesario, por ejemplo, averiguar cuál es el verdadero lugar que ocupa lo feo en su relación con lo bello mismo, con lo sublime, lo trágico y lo cómico, etc. Todos los estéticos de esta escuela se ocupan en tales puntos, y cada cual los resuelve á su modo. Las más especiales tesis de la filosofía del arte retrotraen sin cesar esta cuestión de lo feo en las representaciones de cada arte en particular, en sus grados y especies.
No es mavavilla que se tratara en seguida de reunir estos resultados , y de formar con ellos un cuerpo de doctrina. Así
LA ESTÉTICA DE LO FEO 323
se fundó la estética de lo feo, que tiene su representante en esta escuela.
Y no, sin duda , porque su jefe emprendiera él mismo esta tarea, pues parece la dejó á sus discípulos. Hegel no trata la cuestión de lo feo sino de pasada y accidentalmente, en su estética ( i) ; pero sentó el principio y fijó el método. A su lado y antes que él, un espíritu independiente que adopta su método, y discurre con arreglo á su principio, Weisse (2), trata es-pecialísimamente de lo feo ; le señala ün lugar determinado entre lo sublime y lo cómico, y le dedica un largo artículo, llegando hasta identificarlo con lo bello, como forma inmediata de éste, necesaria á su desarrollo (3). Th. Vischer no va tan lejos. Lo feo no es para él más que una forma de transición, y no un momento esencial. Y, sin embargo , en su sistematización de las formas de lo bello, aparece lo feo donde quiera; tratando de esta materia el autor con particular cuidado en cuantos grados comprende su teoría de lo bello , naturaleza, arte en general y artes particulares. Arnold Ruge, otro hege-liano, en su Teoría de lo cómico no es menos explícito al tratar de lo feo. Por último, K. Rosenkranz tuvo la idea de dedicar al asunto un tratado particular, en que el problema se aisla y es considerado asimismo bajos todos sus aspectos. Ana-lízanse y clasifícanse en dicho tratado las formas de lo feo, distribúyense según el método ó dialéctica hegeliana, y se organizan sistemáticamente.
Antes de examinar esta obra, es bien que dirijamos una ojeada á las otras escuelas, para ver de qué modo han considerado el asunto en sus investigaciones.
Ellas también viéronse obligadas á consagrarle una atención cada vez más seria, aunque el problema las atrajera menos, y su punto de vista no las obligara tanto á ocuparse en él. Sabido es que la estética herbartista hace consistir lo bello en la forma, ó relaciones que agradan por sí mismas, que excitan en
( I ) Véase nuestra trad., 2." edición, t. I ,pág. 80,—Determination, página 224: del arte romántico, t. II: de lo trágico, lo cómico y el humour.
{2) Syst. der Aísthetik, pág. 175 y sig. (3) ^sthetik Oder Wissenschaft des shonen, t. I, pág. 247 j sig.
3 2 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
el alma placeres desinteresados-. No le era imposible mostrarse indiferente á lo feo, que se traduce de un modo tan sorpren-dewte y bajo tantos aspectos diversos y formas infinitamente variadas de la naturaleza y del arte : como irregularidad, desfiguración, deformidad, ¿tesarmonia, etc. Hay géneros, aparentes ó reales, en que lo feo parece necesario á lo bello, por efecto de los contrastes y oposiciones que han de con-ciliarse. De aquí que el asunto se trate con atención, y á menudo minuciosamente y con grande exactitud, por los diversos estéticos de esta escuela. Mucho podría sacarse, para la dilucidación de nuestro asunto, de los escritos de R. Zimmer-mam (i), Zeising, Bobrik, Griepenkerl.
En cuanto á Schopenhauer, causa primero maravilla encontrar tan poca cosa iobre la cuestión de lo feo en las obras de aquel pensador paradógico, pero con frecuencia profundo, con tan felices dones dotado para ocuparse en asuntos de este género, y que ha enriquecido con tantos puntos de vista originales la ciencia de lo bello y del arte. ¿Cómo explicarse que el autor del Pesimismo, que con tanta extensión se ha ocupado en el problema del mal, según éste aparece en la naturaleza y en.el destino humano, haya podido desatender hasta este punto el estadio de lo feo. ¿Aparecen en menor grado las fealdades, así físicas como morales en la naturaleza, en todos los grados de la escala délos seres? ¿Y no las representa, acaso, el arte idealizándolas? Cabe explicarse este olvido, precisamente porque el aspecto moral del dolor ó el mal, contiene ó borra el otro. Y al modo que Hegelf no hizo Schopenhauer, pues, más que proclamar el principio; y sus sucesores y discípulos se sintieron llevados por necesidad á tratar á su vez del asunto y á estudiarlo en sus detalles.
Después de esta reseña general, que hemos juzgado necesaria para que el lectof estuviera al tanto de la cuestión, entraremos en el examen general del libro de Rosenkranz, sin entrar en detalles impropios de este artículo.
(I) Algemeine ^sthetik aisFormmssmschafts, lib. I, cap. II, páí. i36 y siguientes.
LA ESTÉTICA DE LO FEO 3 2 5
11-
Rosenkranz es uno de los más distinguidos discípulos de Hegel, y pertenece á aquella parte de la escuela hegeliana que se designa con el nombre de centro derecho. Pensador ingenioso, escritor ameno, claro y elegante, se ha dado á conocer con un gran número de escritos filosóficos muy justamente estimados y aplaudidos por el público alemán.
Demás de su Vida de Hegel (1841), y de sus Aclaraciones del sistema hegeliano (1840), de otro trabajo que se titula Hegel^ filósofo nacional, publicado en 1870, y una edición de Kant, ha compuesto obras especiales sobre casi todos los principales ramos de la filosofía : una Enciclopedia de las ciencias filosóficas^ una Psicología, una obra sobre lógica, y otras en que trata de asuntos teológicos. El fondo doctrinal de todas estas diversas producciones es un hegelianismo templado. El fin principal que el autor en ellas se propone, es probar que la filosofía de Hegel,. en su esencia y acertadamente interpretada, puede muy bien concillarse con las grandes verdades que se le acusa, cuando no de negar, de derribar ó de destruir al menos : la personalidad divina y humana, la inmortalidad del alma, la libertad. ¿Lo ha conseguido? Dispútanlo los hegelianos puros, que acusan al discípulo de ser superficial (V. Michelet, Gesch., t. II, p. 65g), y declaran sus soluciones desprovistas de rigor científico y de profundidad filosófica ; mas no nos toca intervenir én estas disensiones. Rosenkranz se ha ocupado también mucho de estética, y ha conquistado un lugar muy distinguido entre los estéticos de su escuela. Habíase adelantado ya con otros escritos á su Estética de lo feo, y que versan sobre la Poesíajr su historia (i855), Goethe y sus obras, y la Historia de la literatura alemana (i856). Limitándonos á apreciar bajo un punto de vista general sus méritos y defectos, reconoceremos al punto que están en armonía con las cualidades de su inteligencia y con el uso que ha sabido hacer de sus facultades. Hay en su manera de considerar y de tratar los asuntos filosóficos, más perspicacia que profundidad. Lo que, generalmente hablando, sorprende más en él, es la precisión y delicadeza de
3 2 6 REVISTA CONTteMPORÁNEA
SUS consideraciones particulares, y modo de ocuparse en el detalle y el análisis. La falta de amplitud y desarrollo, así como la de un profundo examen, se hace sentir á menudo en los puntos generales que más necesitan tratarse á fondo con orden y rigor filosóficos.
En tales casos, hasta su habitual claridad se aminora; el laconismo con que se expresa le hace aparecer oscuro, siendo de otra parte en ocasiones, asaz dificultosa y sutil su dialéctica. Sobresale este autor cuando trata de particulares puntos. Es entonces muy claro, rico en observaciones y puntos de vista originales. Es tal su talento de exposición, que da á las materias que trata con singular distinción, un interés verdadero y vivísimo. Sagaces son sus observaciones y fundadísimos sus juicios. Dan testimonio de variados conocimientos, los numerosos y selectos ejemplos de que se sirve. Conoce muy bien nuestra literatura, y complácese en citar nuestros escritores. No acierta, sin embargo, á distinguir con bastante cuidado, y sobre todo, al tratar de los contemporáneos, las medianías de los nombres que constituyen autoridad, yson losquesolamente tienen derecho á que se les tome por modelos. Tal es al menos la impresión en nosotros producida por la lectura del libro que queremos dar á conocer y conseguir que en lo que vale se aprecie. Dícenos como sigue el autor su intento y plan en el prefacio (p. IV) :
«A nadie sorprende que en biología se trate de las enfermedades ó en moral de la idea del mal ; en la ciencia del derecho, de la injusticia; del pecado en la ciencia religiosa (p. IV). La idea de lo feo, como negación de lo bello, forma igualmente parte de la estética y es inseparable de la idea de lo bello (p. III). No se ha hecho hasta aquí el estudio que nos ocupa, al menos en su especialidad y sistemático desenvolvimiento (Ibid).»
En cuanto al lugar que señala á esta idea, se considera \ofeo como un término medio entre lo bello y lo cómico. Dícenos que lo seguirá en todos sus grados, desde sus elementos primeros hasta su más elevada forma, lo satánico. «El mundo de lo feo se desarrolla así desde su primera mancha nebulosa hasta su forma más intensa y en la infinita variedad
LA ESTÉTICA DE LO FEO 327
de la desorganización de lo bello por la caricatura Ibid).» No obstante lo que tiene quizás de arrogante este comienzo,
creemos que el autor que ha tratado de llenar ese vacío de la ciencia de lo bello, ha merecido bien de la misma. «La estética de lo feo» acaso es también un título algo presuntuoso ; pero, como dice el autor, no habiéndose tratado de la idea de lo bello sino de un modo fragmentario y demasiado general para que estuviera bien precisada y determinada en los desenvolvimientos que le corresponden, era necesario formar su teoría y reducirla á sistema. ¿No deja su obra mucho que desear? ¿No tiene muchos vacíos? ¿Es el plan, por ventura, natural y conforme con las exigencias del método seguido por el autor? La dialéctica hegeliana de que se sirve para construir su edificio, ¿ no tendría nada que objetar, así en las partes como en el todo? Cuestiones son éstas que entregamos al juicio de los mismos hegelianos, aunque podríamos oponer desde luego al maestro un discípulo que, sin duda con grandísima deferencia, ataca su teoría y promete una nueva (i).
Por nuestra parte, y siendo el nuestro, intento de historiador y no de crítico, y proponiéndonos dar á conocer este trabajo más bien que examinarlo, nos abstendremos de juzgar y de discutir lo que es en él puramente sistemático, y nos limitaremos á añadirá nuestro análisis algunas reflexiones de crítica general.
En una extensísima Introducción, trata el autor de todas las cuestiones generales relativas á su asunto. Así, después de ocuparse en justificar el lugar que señala á lo feo entre lo bello y lo cómico, y de indicar el método que se propone seguir, trata : i . °deloyeo ó de lo negativo en general; 2.° de lo imper
fecto; 3.° de \ofeo en la naturaleza ; 4.° de lo feo en el arte; 5.° de \o feo en las diversas artes, y 6.° del placer que nos hace experimentar lo feo.
Vamos á hacer ahora una crítica, que creemos fundada y que no tiene nada que ver con el sistema. ¿ Cómo se explica que todas estas cuestiones estén contenidas en una introducción? Ellas son las más importantes, las más elevadas, las más
( I ) Schasler, Geschichte der jEslhetik, pág. 1.026 y siguientes^ TOMO X.—voL. n i . a3
3 2 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
filosóficas que implica el asunto. A esto contestará elautorque fueron ya tratadas por sus predecesores; pero ésta no es razón valedera. ¿No debía él mismo, siendo filósofo, tratarlas de nuevo, profundizarlas y discutirlas? Algunas discútense sin cesar hoy día y no están agotadas ni mucho menos. Sé muy bien que tenía á su favor el ejemplo de su maestro Hegel, que hizo otro tanto en su Estética con respecto á lo bello y al arte. Mas no era ese el ejemplo que debió seguir, sino un defecto que con razón se ha censurado á aquél. Resulta de tal procedimiento que toda la parte metafísica y filosófica á que nos hemos referido, está en la obra tratada y desflorada apenas; que reina en ella á menudo el tono dogmático; que las aserciones ocupan con frecuencia el lugar de las pruebas; que el curso de la doctrina no es fácil ni desahogado ; que algo de estrecho é insuficiente salta á la vista. Defecto es del autor, como ya hemos dicho, el no fijarse bastante en las grandes cuestiones, el darse demasiada priesa para llegar á los detalles que trata más á gusto. En la parte á que nos referimos le atrae la sistematización y análisis de las formas de lo feo y le impide detenerse en los principios, lo cual quita mucho á su libro de la importancia y el valor filosófico que tiene.
• No podemos imitarle nosotros en este particular, y debemos, al contrario, fijar la atención en todos esos puntos que preceden al sistema y son su base. En ellos descansa esta fábrica, y la clasificación de las formas de lo feo no tiene en suma, más que un secundario interés filospfico.
III.
¿En qué consiste, primeramente, la naturale:{a de lo feo? ¿Cuál es la idea que de éste debemos tener bajo el punto de vista metafísico? Trátase del asunto en un cortísimo artículo titulado : De lo negativo en general. No es dable resolver en tan pocas líneas, tan importante cuestión. Harto sabemos, sin embargo, que en la escuela hegeliana, cuando se pone una idea en su lugar se cree haber hecho todo lo necesario para que se conozca. ¿Qué lugar ocupa lo bello en el movimiento dialéctico de la idea y cuál lo feo? Este es para la escuela el
LA ESTÍTICA DE LO FEO 8 2 9
punto capital. El autor que antes que todo con dicho punto se preocupa, nos dice que lo feo es término medio entre lo bello y lo cómico. Mas en este punto está muy lejos de hallarse de acuerdo consigo misma la escuela hegeliana. Weisse coloca lo feo entre lo sublime y lo trágico ; hace, es más, de lo feo la forma primera ó inmediata de lo bello ; según él, la negación precede á la afirmación verdadera, es el stimulus que obliga á la idea á desenvolverse y que ésta ha de sobrepujar y vencer en todos sus grados. Así opina Schasler y esta concepción, en sentir de Rosenkranz, es profunda, elevada y atrevida. Era necesario detenerse en un punto tan importante, y antes que todo decirnos en qué consiste lo feo para fijar mejor el lugar que le corresponde. ¿Qué nos enseña el autor sobre tan importante punto? «Claro está, dice, que lo feo es una idea relativa que no existe sino por lo bello que presupone y que es la idea positiva. No existe lo feo sino como negación de ésta. Lo bello es la idea divina, la idea original; lo feo, que es negación de ella, sólo tiene como tal una existencia secundaria. Engéndrase de lo bello; pero no porque lo bello, en cuanto es tal, pueda ser al mismo tiempo lo feo, sino en cuanto los mismos caracteres que constituyen la naturaleza necesaria de lo bello, se cambian en su opuesto» (p. 7). Preciso es confesar que semejante definición no es muy á propósito para el progreso de la ciencia. Lo feo es la negación de lo bello; la idea negativa opuesta á la positiva: lo feo es engendrado por lo bello, etc. Si hay en todo esto, para unhegeliano, profundo sentido, sería bien mostrarlo ; que para nosotros es casi una tautología. Mas ¿cuál es la relación entre lo Jeo y lo cómico? Véase cómo plantea esta relación la dialéctica hegeliana, y cómo señala este tránsito. «La interior relación de lo bello con lo feo, como propio anonadamiento de éste, hace de esta suerte posible que lo feo no permanezca tal, sino se destruya ; y en cuanto existe como lo bello negativo, se resuelva su contradicción, y su conformidad con él se restablezca. Lo bello en este processus aparece como poder que somete á su dominación la rebeldía de lo feo. Nace de esta conciliación una serenidad infinita que excita en nosotros la risa. Emancípase lo feo en este movimiento de su naturaleza híbrida, propia, aislada ; com-
3 3 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
prende su impotencia, y se convierte en lo cómico. Lo cómico supone siempre un momento que se opone al ideal puro, mas esta negación es rechazada y reducida á una mera apa' riencia, con lo que se resuelvq en nonada; reconócese el ideal positivo en lo cómico, y la manifestación negativa se desvanece.»
Tal es, en efecto, la teoría hegeliana de lo cómico. ¿No habría podido aclararla más el autor ? ¿No habría podido despojarla algún tanto de ese lenguaje hecho para los iniciados? ¿Temía acaso que, entregada á los profanos, perdería en su profundidad y verdad, ó que se podría ver sometida á ciertas objeciones? Deplorable es, á nuestro juicio, que un libro empiece así. Lo mismo al tratar de lo bello, que al tratar de lo feo, cuando se renueva una tesis de la cual se dice que no ha sido bastantemente tratada, ni en toda su amplitud, parece natural que la esclarezca quien tal dice más clara y ampliamente, y que la desarrolle sin repetir servilmente las fórmulas sacramentales de la escuela.
Mas volvamos al asunto. «Si lo bello es, pues, la entrada en el dominio de lo feo, lo cómico será la salida.y> Esto es evidente ; sólo que, según otros estéticos de la misma escuela, (Weisse, Schasler), lo feo sería más bien el vestíbulo délo verdaderamente bello (del bello ideal). «Lo bello, añade el autor, excluye lo feo; lo cómico fraterniza con él, pero le quita lo que de repugnante tiene, porque en oposición con lo bello pone de relieve su carácter relativo y nulidad (p. g).» Esta teoría puede, ser verdadera expuesta en otra parte ; pero, repitámoslo otra vez, ¿no habría sido necesario mostrarse más claro y explícito en tales cuestiones? ¿No sería bien entrar en esclarecimientos que por completo faltan? En cuanto al método, se nos dice que trazado queda por todo lo que antecede. El orden que habrá de seguirse en la estética de lo feo es el siguiente : i.", empezar por la idea de lo bello sin desenvolverla, diciendo lo necesario para que se comprenda lo feo, que es su negación; 2.°, esta indagación debe terminar en lo cómico. Muy bien; pero es preciso llenar el cuadro. ¿Qué motivo hay para pasar tan rápidamente por el primer término? De la idea de lo bello, nada ó casi nada se dice ; el autor se apresura á llegar al se-
LA. ESTÉTICA DE LO FEO 3 3 1
gundo. En cuanto al tercero (lo cómico), la caricatura que está á lo último hace todo el gasto. Lo feo y lo cómico se encuentran en ella. ¿Cómo entonces, según dice el autor, es ella el último grado y punto culminante de lo feo?
Tal es el plan general del libro; y como hemos visto, no está, ni mucho menos, al abrigo de objeciones. Sigámosle ahora á sus principales divisiones en que está repartido.
IV.
El autor juzga después necesario volver á la idea de lo yeo, cuyo lugar ha tratado de señalar. Un corto artículo, titulado De lo negativo en general (Das negative uberhauptj, está consagrado á dicho asunto. Vamos á ver si el autor es ahora más claro y más explícito. «Resulta de todo lo dicho, que lo feo es negativo; pero no lo negativo en su generalidad, en su forma abstracta y pura. Es la negación bajo su forma sensible, pues aquello que no puede manifestarse sensiblemente no es un objeto estético. Lo bello es la idea, en cuanto se realiza en el elemento sensible como desenvolvimiento libre de una totalidad armónica.» Tal es lo bello. ¿Qué es lo feo? «Lo feo comparte también como negación de lo bello el elemento sensible de este último; no puede aparecer en una región abstracta, en que el ser (Seyn) no existe más que como concepto del ser (p. lo).»
Si hemos entendido bien lo que antecede, esto quiere decir que, según la teoría hegeliana, siendo lo bello la manifestación sensible de la idea, lo feo es también la manifestación sensible de esta misma idea por el lado negativo; mas esto nada nos dice. Necesitase añadir lo siguiente: aquí la negación no es sencillamente la ausencia, la privación, lo cual no sería lo bello ni lo feo, sino lo indiferente; es la oposición, la contradicción, la rebelión fEmjporeng), la excisión. De ésta debe salir la idea para elevarse concillando y absorbiendo á un término superior. Mientras dura la contradicción, aquélla es negación pura y simple. En esto consiste la fealdad. Tal es, al menos, el sentido de la teoría hegeliana.
Perdónenos el lector que nos detengamos tanto en un pun-
3 3 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
to que el autor no hace más que indicar; nosotros debe" mos suplir su laconismo. Se trata de una obra hegeliana, de una obra debida á la escuela hegeliana. Cuando el autor hizo este libro gozaba aún dicha escuela de crédito grande. Hoy que ha perdido mucho en su prestigio, está obligada á amoldarse á las prácticas de la discusión ordinaria y á salir del la conismo de sus fórmulas.
Más claro y más afortunado muéstrase el autor en lo que dice respecto de las diferencias que separan lo/eo de lo imper
fecto. El asunto era más fácil. Tenía que atacar á Baumgar-tem y á los estéticos que le han imitado en este punto, y Kaní le había abierto camino con su luminosa distinción de lo bello y lo perfecto (Kritik der Urtheilskraft). Lo que el autor añade no carece de interés. Los ejemplos, sobre todo, hacen comprender bien la diferencia. Un animal puede estar muy bien organizado, y ser, sin embargo, feo; por ejemplo, el camello. En el orden intelectual un juicio falso y un error, son imperfectos para nuestro espíritu, y no son, sin embargo, estéticamente feos. Las virtudes adquiridas, aunque sean perfectas y meritorias, tienen á menudo poco encanto estético. Lo imperfecto es relativo, depende del grado ó medida que sirve para apreciarlo. Lo imperfecto en el sentido de comien;{o, no tiene nada de común con lo feo. Un dibujo imperfecto puede no ser, sin embargo, un mal dibujo. Porque un objeto es menos bello que otro, no se ha decir que el menos bello es feo; esta gradual diferencia no alcanza á la cualidad de lo bello. Lo que sobre todo importa tener en cuenta, es que las especies estén en coordinación con el género á que pertenecen, aunque á él subordinadas. Y esto es muy de notar en la ciencia que nos ocupa; pues estriba en eso precisamente la solución de un problema de estética que se ha agitado muy á menudo acerca de la jerarquía de las bellas artes. La arquitectura, la escultura, la pintura, son perfectamente iguales entre sí en su género. Y, sin embargo, es lo cierto que en la escala de las artes, forman una graduación en que una sobrepuja á las otras por la posibilidad que le es dada de representar el ideal con más perfección. Tiene cada arte existencia particular, materiales
• propios y propias formas en que sobresale. Concebida así la
LA ESTÉTICA DE LO FEO 333
subordinación, ninguna relación tiene con lo feo. Si se dice, pues, que tal arte es inferior á otra, no implica este dicho en manera ninguna degradación estética. En suma, lo imperfecto no es idéntico á lo feo.
Exactísimas son estas observaciones y nada pierden al ser expuestas con claridad.
{Se continuará.)
C H . BENARD.
(Revue philosophique.)
LA CATEDRAL DE COLONIA
ué Juan de Colonia el que, según dice la tradición constante, construyó las dos torres de la fachada principal del templo catedral de Burgos, tan ostentoso y rico en adornos, ejecutando las agujas tan
elevadas y de trabajo tan delicado, según la planta y traza de las de Colonia. Yo, Juan de Colonia tatnbierí, pero que no soy sino admirador entusiasta de aquel arquitecto, tocayo mió, que abandonando á Colonia fijó su residencia en la antiquísima patria de los condes de Castilla ; yo, siendo admirador del templo monumental de mi patria, mansión del Señor, en que consagramos al Eterno ía piadosa sinceridad de nuestra creencia; voto de nuestros padres que va á cumplirse en nuestros dias; templo grandioso que habla á la vez al sentimiento religioso y al estético del espectador, y que tiene un encanto más para los que como yo puedan perseguir cada dia su desarrollo, viendo crecer la estupenda construcción bajo la dirección de un maestro inteligente, y bajo las manos activas de un enjambre de artífices, trataré de bosquejar las bellezas de la suntuosa catedral de Colonia, flor más peregrina del género y gusto germánico que en España creó las bellísimas catedrales de León, de Burgos y de Segovia ; compendio de las más nobles y más puras formas arquitectónicas ; obra del arte tan majestuosa como esbelta, elegante y graciosa ; monumento sin par de la grandeza
LA CATEDRAL DE COLONIA. 3 3 5
de Alemania; expresión más sublime del poderoso genio alemán ; testimonio más brillante de la piedad de nuestros mayores y de su confianza en sí. propios; templo que con sobrada razón llamaban summum, según escribió Petrarca (i), que en 1331 al pasar por Colonia vio aquella fábrica gloriosa que no sólo sobrepuja á las otras iglesias de Colonia, la de SanGereon, la de los Santos Apóstoles, la de San Martin y la de Santa María , sino á las demás del mundo cristiano ; obra divina y tres veces santa, porque encierra los restos mortales de los tres Reyes Magos; orgullo de los siglos ; octava maravilla; trasunto délas alturas celestiales ; encarnación de piedra de un cántico en honor del Altísimo, concluyendo á la proximidad del cielo con los más ardientes, los más puros acentos de júbilo; mole colosal que el arte gótico en el período de su mayor riqueza se encargó de aligerar, animando las masas imponentes por rasgadas ventanas y aquel sinnúmero de aéreos botareles, torrecillas, galerías, molduras, cresterías, mascarones, baldaquinos, dose* letes, estatuas y figuras de relieve; catedral gigante que muestra en su interior á la par el encanto de lo sencillo, la fuerza de lo grandioso, la magia del arte, una bóveda magnífica, una selva prodigiosa de columnas á la vez esbeltas y vigorosas, la luz templada y majestuosa que penetra por las vidrieras de colores de las grandes, prolongadas y puntiagudas ventanas, una copia de objetos que excitan á la consideración de los sagrados misterios, un asilo sagrado en cuyos pórticos, en cuyo crucero, en cuyas cinco naves, en cuyos nichos y capillas duermen el sueño eterno nuestros grandes hombres, participando sus lápidas de la santa paz de esta catedral eterna.
Es tan imponente, tan tranquila, tan santa la majestad del sagrario, que diría que no es preciso entender el idioma de las artes para admirar esta obra prodigiosa en que nos habla aún con lenguaje tan elocuente el genio de su primer arquitecto.
¡El maestro de la catedral de Colonia! Hé aquí las pocas palabras grabadas en el muro de la Walhalla. Pero ¿cómo se llama aquel maestro que ha de considerarse sin duda como
( I ) Dice en SU carta al cardenal Colonna : tTemplum arte mediapulchC' rimum, quam vis incompletum, quod haud immeríto summum vocant.»
336 REVISTA CONTEMPORÁNEA
uno de los arquitectos más grandes de todos los tiempos? ¿Quién ideó templo tan augusto, cuya primera piedra sentó el arzobispo de Colonia, Conrado de Hochstaden, el 14 de Agosto de 1248? Están aún litigando los hombres ilustrados si el plan de esta catedral en que el ánimo queda como suspenso y en verdadero éxtasis, hasta que presentándose poco á poco los detalles, se va la vista desentendiendo del efecto general, se debe sólo á un maestro, ó á dos separados por un espacio de setenta años.
El Sr. Sulpicio Boisserée, que en 1821 publicó las ilustraciones de su gran obra La Catedral de Colonia, cuyo texto salió en 1823, creía que una concepción tan cumplida, tan armónica, tan incomparable como ésta, había de salir á semejanza de la armada Minerva, como por encanto, y de un golpe de la cabeza de un artista. A él le parecía profanación el decir que aquel plan hubiese nacido en pedazos y fragmentos, y hasta creerlo le parecía imposible. En contra el distinguido autor de La Historia de las Bellas Artes, el Dr. Carlos Schnaase (i) dice que no se trataba en 1248 de una iglesia nueva, puesto que la inscripción del año 13 20 relativa á la inauguración del templo en 14 de Agosto de 1248 habla tan sólo de una amplificación de la catedral antigua (Fresal Conradus ab Hochstaden ge-nerosus ampliat hoc templumj, y también la bula del 21 de Mayo de 1248 habla sólo de una restauración de la antigua catedral (reparare ciipisent»), que se había hecho necesaria j'ior el incendio de ésta ocurrido el 3o de Abril del mismo año; pero este incendio era tan pequeño, que la nave del antiguo templo existía aún hasta i322, y hay varios testamentos de canónigos colonienses, que demuestra que éstos no hayan imaginado ver reemplazada la nave que formaba el cuerpo del edificio antiguo por Una fábrica nueva. Por lo tanto, cree el señor Schnaase que no se trataba en 1248 sino de amplificar la anti-ua catedral por un coro nuevo, lo mismo que sucedió en la
catedral de Mans en 1217 y en la de Tournay, y que sólo después de concluido el coro, es decir, en i322, resolvían extender ja fábrica nueva y hacer la planta de las naves. El maestro del coro, continúa diciendo el Sr. Schnaase, es el maestro Gerardoj
( I ) Véase la obra citada, tomo V, pág. 404 á 412.
LA CATEDRAL DE COLONIA 3 3 7
que imitaba el coro de la catedral de Amiens (i), á la que se daba principio en 1820, y si el mérito del arquitecto no consiste, pues, en la invención, consiste en cambio en la ejecución incomparable, en el sentimiento delicado que se manifiesta en cada parte, en todos los detalles; de modo que la obra admirable del grandísimo maestro coloniense comparada con su modelo, el coro de la catedral de Amiens, es como la rosa magnífica en su completo desarrollo, comparada con el capullo medio abierto. Y el que fué maestro de la fábrica de Colonia al inaugurarse el coro en i322, y que ejecutó las partes altas de éstos y aquellos machones tan elegantes, el maestro Juan, hijo del maestro Amoldo, es, según opina el Sr. Schnaase, probablemente el inventor de la planta total de la catedral, consiguiendo al continuar la obra común, asociarse completamente á los .principios de su predecesor, aunque teóricamente estaba ya en otro terreno.
Es verdad que la planta de la nave que forma el cuerpo del edificio, y la de la nave transversal no corresponde en todos log conceptos al espíritu de la arquitectura del siglo xni en que fué concebido el plan del coro, pero eso se explica fácilmente porque el plan primitivo se ejecutaba por pedazos y se reformaba, según los principios de los siglos xiv y xv, cuando se empez;a-ron á edificar la nave que forma el cuerpo de la iglesia y la nave transversal. Tampoco negaremos que el plan primitivo se habrá limitado á un sencillo diseño, pues según la autorizada opinión del conocedor más profundo de la arquitectura gótica, el consejero primero de fábricas, Sr. Schmidt, no se conocieron en el siglo xm plantas tales como las que ejecutamos nosotros y como se empezaban á hacer sobre pergamino en los siglos XIV y XV. Pero según dice mi querido amigo el Dr. Leonardo Ennen (2), archivero déla ciudad de Colonia, á quien me asocio enteramente, habrá existido ya una planta completa de la catedral nueva en 1247, pues el 25 de Marzo de este año, es decir, trece meses antes del incendio del templo antiguo, re-
(i) Ignoramos quién haya descubierto primero la semejanza del coro de la catedral de Amiens y el del templo de Colonia; pero sabemos que acerca de ella escribió primero en Alemania el Sr. Reichens.
(2) La Catedral de Colonia, Colonia, 1872, pág. 20.
338 RKVISTA CONTEMPORÁNEA
solvió el Cabildo de Colonia edificar una catedral nueva ^ ejecutando así el pensamiento del poderoso arzobispo Engelber-to I que ya había ofrecido 400 marcos (i) para una fábrica nueva, para la cual se hicieron cambien otras donaciones á principios de 1248 ; y si la inscripción de i322 habla sólo de una amplificación de la fábrica antigua, no expresa sino el pensamiento de su época , pero no el de 1248.
El mérito de haber trazado el plan primitivo de la catedral de Colonia corresponde probablemente, según decía ya el señor Boisserée, al maestro Gerardo, á quien el Cabildo llama en un documento del año 1257, lapicida rector fabricce nostrce (maestro de obras de cantería y director de la fábrica colonien-se), y agradeciendo los méritos que había contraído respecto al cabildo (pro;pter meritorum obsequia nobisfacta)^ le concedió éste una área en que á sus expensas había edificado una casa. Los documentos que hablan del maestro Gerardo, de quien mi amigo el Sr. Fahne se ocupa detenidamente en su obra DiplO' matische Beitrcege ^ur Geschichte der Baumeister des Kcelner Domes, Dusseldorf, 1849, le llaman Gerardus de Rile ó de Kettjpich, siendo Rile la patria de su padre, pueblecito situado á corta distancia de Colonia, y Kettwich el nombre de una vasta hacienda paterna en la calle de Marzellen, y donde quizá nació el gran arquitecto. En el año i3o2 se hace mención de él como difunto.
Había quien atribuyó la planta déla catedral al ilustre dominico Alberto Magno (2), el filósofo alemán más eminente del siglo xni y experto también en el arte de la arquitectura, según demuestra la inscripción siguiente que se hallaba en una vidriera de colores del coro déla iglesia dominicana de Colonia:
Condidit iste Chorum Prcesul qui phiíosophorum Flos et Doctorum fidt Albertus, scholwque morum Lucidus errorum destructor obesque malorum : Hunc rogo Sanctorum numero Deus addetuorum.
(I) Un marco de oro de entonces equivale á 11 thalers de hoy ; un tha-'er equivale á i5 reales.
(2) El canónigo Boecker expresaba aquella opinión en 1818. La adoptaba también el profesor Wallraf, siguiéndole en 1844 mi amigo el profesor Kreuser, autor da los Koslner Dombriefe.
LA CATEDRAL DE COLONIA 3 3 Q
Pero Alberto Magno, que vivió en Colonia desde 1249 á 1260, no estaba en esta ciudad cuando se concibió el plan de la catedral, sino en París, donde se ocupaba en dar lecciones teológicas. Tampoco puede demostrarse que el plan se haya debido al obispo de Paderborn, Simón de Lippe, de quien habla un párrafo que fué añadido después á la Crónica de Gobelino Persona, redactada en 1418, diciendo que Conrado de Hochstaden colocaba la primera piedra: cum consilio et industria Simonis, qui tune in arte architectonica prcecipue celebrabalur.
Hé aquí el catálogo de los primeros arquitectos de nuestra catedral: el maestro Gerardo, el maestro Amoldo, de quien hace mención un documento del año 1296, y su hijo Juan á quien un documento de i3o8 llama : magister operis majoris eccle^ice, y otro de i3 i9 rector fabricce. Pero no ha de figurar entre los primeros arquitectos Enrique Sunere de Colonia á quien el Sr. Fahne cree inventor de la planta de la catedral, porque u'n documento de 1248 le llama petitor structurce majoris ecclesice, lo que traduce el mencionado escritor: «aspirante á maestro de la fábrica,» mientras quiere decir colector de dones en pro de la catedral.
A los que pregunten por qué se tienen noticias tan escasas relativas á los arquitectos que con tanto lustre de la nación supieron realizar sus pensamientos, les diremos que mientras los cronistas monjes se complacían en ensalzar los méritos de sus compañeros, los artistas monjes, los historiadores alemanes de aquellos tiempos consideraban á los seglares, álps cuales pasaba en el siglo xni el arte de la arquitectura y que acometiendo empresas tan vastas excitaron la admiración de los siglos siguientes, sólo cual oficiales y operarios.
Antes de trazar la historia de la catedral de Colonia, daremos una noticia acerca de la catedral antigua. Según la tradición acreditada, mandó edificar un templo catedral el archi-capellan de Carlo-Magno, arzobispo Hildeboldo, dedicándolo á San Pedro. El arzobispo Williberto lo llevó á cabo y lo inauguró en 874, asistiendo á la solemnidad los arzobispos de Tréveris y de Maguncia y otros sufragáneos. Pero ya en 881 devastaron los normandos las iglesias de Colonia, y el arzo-
3 4 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
bispo Williberto se habría visto obligado á reparar la catedral en que fué enterrado en 889. No es ésta 1.a catedral antigua cuya nave existía aún en i332, sino el estilo de aquel templo del cual se conservan algunos restos en el Museo de Colonia y de que habla el calendario de la custodia de la catedral que se guarda en la Biblioteca de Maihingen, muestra la época del arzobispo Gero que ocupó la Sede arzobispal desde 969 á 976. La que llamaremos, pues, basílica de Gero, gozaba de una fama tan grande que el arzobispo Aldebrando de Brema la quería tomar por modelo de la que resolvió erigir en lugar de la catedral destruida por el incendio. Este parece haber maltratado en 1149 también á la catedral de Colonia que el arzobispo Reinaldo de Dassel adornó después con dos torres de dimensiones colosales. El mismo arzobispo mandó erigir en medio de la catedral un precioso mausoleo de los Reyes Magos.
Ya después del incendio de 1149, se convirtió Colonia en la ciudad más magnífica de la Edad Media, y por fin el de 1248 que perdió las torres edificadas bajo Reinaldo, impulsó al arzobispo Conrado de Hochstaden á edificar una catedral nueva; pero en atención al oficio divino que hasta fines del siglo XIII tenía lugar sin intermisión en la antigua catedral, resolvió construir antes el coro que había de levantarse detras de la catedral antigua. La construcción del coro del glorioso templo nuevo para el cual sacaban las piedras cuadradas de una cantera del Drachenfels, uno de los siete montes cerca de Colonia, se retardó por las guerras sangrientas de la ciudad arzobispal contra sus mismos arzobispos, y no se concluyó sino en i322, siendo trasladados á él los restos mortales de los Reyes Magos que la Iglesia de Colonia debió en 1162 al emperador Federico Barbarroja que los había adquirido en Milán.
Después empezaron á erigir el muro oriental del crucero oriental. Entonces no fué sustituido el plan del maestro Gerardo por otro, sino que fué ejecutado de un modo aún más rico y brillante. En fin, en 1450, la gran torre meridional que en los dos años anteriores había recibido las campanas, alcanzó la altura tal como la hemos visto aún há pocos años.
LA CATEDRAL DE COLONIA 8 4 1
llevando una grúa para subir las piedras, que siendo condenada durante el espacio de casi cuatro siglos á la inactividad, se hizo como el emblema de Colonia. Hasta 1450 continuaron erigiendo la torre septentrional; en i5o8 y iSog colocaron las brillantes vidrieras de colores en el crucero septentrional, y en 1572 colocóse el órgano.
Para completar el catálogo de los maestros de la fábrica, diremos que, después de muerto en i33o el maestro Juan, hijo del maestro Amoldo, figuran como maestros primeros Rut-gero, después Miguel, Andrés de Everdingen, Nicolás de Burén, que murió en 1446, Conrado Kuyn, que falleció en 1469, y Juan de Frankenberg.
Siguió un período triste para la construcción de la catedral, en que se menospreciaba la llamada gótica barbarie, y el siglo xvni vio destruirse las más graciosas creaciones del arte de la Edad Media, como el tabernáculo colocado á mano izquierda del altar mayor de la catedral.
Cuando las tropas republicanas francesas entraron en 1794 en la ciudad del Rhin, el profesor Wallraf logró apenas de-ender el venerando templo de la devastación : en 1796, los franceses lo usaron para dar forraje á sus caballos, y en 1797 albergó á algunos millares de prisioneros austríacos, que se vieron obligados á quemar los bancos y postradores para calentar sus miembros helados. ¡Cosa increíble! el obispo francés de Aquisgran, el Sr. Berdolet, se atrevió á rogar á Napoleón derribase enteramente la fábrica.
¡Gloria eterna á los hombres que volvieron á dar á conocer á la nación los pensamientos profundos y grandiosos que el arte alemán encarnaba en sus catedrales, indudablemente de las primeras entre las del extranjero, y el espíritu poético que habla en estos momentos de la Edad Media. Jorge Forster fué el primero que trató de salvar el arte de la postración en que se hallaba, recomendando las obras de los antiguos maestros al estudio y á la imitación. Podría decirse que el que publicó el libro Vistas del Bajo Rhin se hizo para nuestra catedral el San Juan Bautista anunciando la venida del Salvador. Al Sr. Forster le siguió Federico de Schlegel, que en Paris formó un círculo de sabios alemanes, proponiéndose
3 4 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
despertar entre los mismos franceses la admiración del espíritu alemán. Los primeros que se le asociaron eran tres hijos de Colonia y amantes del arte, los hermanos Boisserée y el señor Bertram. Sulpicio Boisserée resolvió en 1810 ejecutar siquiera en la efigie lo que la suerte adversa había impedido realizar, presentando al mundo la catedral en la perfección que había soñado el primer arquitecto. Por eso encargó á un maestro experto en la arquitectura trazar la planta, y á los dibujantes más hábiles diseñar todos los detalles, y á los grabadores más distinguidos grabarlos en cobre. Y su obra se hizo para el grandioso templo cristiano, lo que la del Sr. Owen Jones para la Alhambra. Goete, que en 1774 vio por primera vez las ruinas de la catedral, que le llenaban, así de admiración como de dolor, pronunció en i8i6 en el primer cuaderno de la Revista Sobre el arte y la antigüedad, que había fundado junto con los hermanos Boisserée, los axiomas que se realizaron después en el Dombauverein, la Asociación para la construcción de la catedral. El joven príncipe de la corona, y después rey de Prusia, Federico Guillermo IV, vio en 16 de Julio de 1814, en compañía de Sulpicio Boisserée, el santuario que, amenazando ruina segura, se presentaba, según dijo José Goerres, «cual reproche eterno, mostrándose indignado el artista porque tantas edades no realizaron lo que él tan sólo, siendo un hombre débil y mortal, había llevado en su espíritu;» y el príncipe, generoso y apasionado de las artes, era el primero que en el círculo de confianza de unos hombres cultos y entusiastas expresaba la idea atrevida de llevar á cabo el templo colosal cuya grúa se levantaba desde hace siglos, cual interrogación gigante, preguntando : «¿Cuándo, por fin, ¡oh alemanes! concluiréis mi fábrica, esta catedral que pertenece á la admiración de todas las naciones, sí, pero que no quiere ser sino un monumento de la fuerza de los que la idearon y la empezaron; un monumento perenne de la fuerza y del genio germánicos?»
Debía resonar como reproche á los oidos alemanes también la leyenda popular que, comparando una obra pagana, el canal romano que desde las cumbres de la Eifel conducía el agua á Colonia, con la prodigiosa obra cristiana, la catedral, decía así : «Al empezarse la construcción de la fábrica, el diablo hizo
LA CATEDRAL DE COLONIA 3^3
una apuesta con el arquitecto, que haría un canal desde Tréve-ris á Colonia antes de que se terminase la catedral. Y como símbolo de eso, debería nadar un ánade en el canal. En efecto, cuando la grúa de la catedral había alcanzado la altura que hemos visto aún hace pocos años, apareció aquel ánade temido, siendo para el arquitecto señal de la pérdida de su apuesta. Viéndolo, se precipitó el maestro desde la torre, y le siguió su perro fiel.»
La catedral de Colonia, que durante tantos años había sido imagen de la perdición de Alemania, había de ser también el fundamento de la resurrección de la patria, la base de nuestra unión nacional.
Por fin, en 1824 empezaron á restaurar el templo gótico, que parecía una selva devastada por el vendaval. Pero el arquitecto encargado de las obras de reparación, el Sr. Ahlert, no entendía las leyes de la arquitectura gótica, y creaba adornos arbitrarios y extraños, formando un contraste con los bellísimos tipos antiguos. Afortunadamente el nuevo maestro de la fábrica, el enérgico é inteligente Zwirner, que siguió á Ahlert, después de muerto éste en i833, sabía penetrar más en las formas de la antigua cantería, y gracias á él, los talleres de la catedral de Colonia, la llamada Kcelner Dombauhütte, conquistaron un renombre europeo.
El 8 de Diciembre de 1841 constituyóse en Colonia una Asociación para la construcción de la catedral (Kcelner Dom-bauverein), proponiéndose encender y alimentar una llama de entusiasmo en todas las partes de la patria alemana para que el templo coloniense se llevase á cabo según los geniales planes de los antiguos arquitectos. Esta asociación, á la que en i85o se asociaron multitud de sociedades académicas formadas por la flor y nata de nuestra juventud académica, tenía por órgano un periódico llamado Domblatt, que estando consagrado exclusivamente á la catedral de Colonia, viola luz primera en Julio de 1842.
Los aires de la fortuna volvieron á soplar sobre el templo monumental, y el rey Federico Guillermo IV de Prusia, al colocar en 4 de Setiembre de 1842 la primera piedra á la continuación de la obra, asistiendo á la solemnidad que tenía lu-
TOMO XI .—voL. n i . 2 4
3 4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
gar en el pórtico medio de la portada meridional, su esposa la reina, el archiduque Juan, y otros príncipes alemanes y el arzobispo coadjutor, Juan de Yeissel, que después, con lustre de la Iglesia, llevaba el birrete cardenalicio, pronunció las palabras eternamente memorables: «Aquí, donde está la piedra fundamental; allí, junto con aquellas torres, deben levantarse las puertas más hermosas del mundo. Alemania las está edificando. ¡Ojalá que se hagan para Alemania, por la gracia de Dios, las puertas de una época nueva, grande y buena! El espíritu que edifica estas puertas es el mismo que hace veintinueve años rompía nuestras cadenas y ponía fin á la vergüenza de la patria y á la enajenación de esta orilla. \Y la gran obra pregone á las generaciones venideras la gloria de una Germania grande y poderosa por la concordia de libres príncipes y pueblos, de una Germania que hasta sin derramar una sola gota de sangre conquista la paz del mundo!»
Después empezó una actividad tan pasmosa, que en los cuatro años siguientes la catedral avanzaba más que en toda la Edad Media, y que ya en 14 de Agosto de 1848, es decir, el sexto centenario de la inauguración, la vastísima nave que forma el cuerpo de la iglesia pudo entregarse al oficio divino. A fines de 1849 terminóse la portada meridional, la de la esbelta crestería, y el 6 de Diciembre de 1854 se colocó la última flor también en la portada septentrional, ofreciendo las dos portadas en el ornato de sus adornos arquitectónicos un aspecto sin segundo. En el verano de i86o concluyóse la construcción del tejado de la nave que forma el cuerpo de la iglesia y el de la nave transversal, y el i5 de Octubre del mismo año, cumpleaños del rey, el maestro d é l a fábrica, señor Zwirner, colocó la dorada estrella del alba sobre la esbelta y atrevida torrecilla que sale de los llanos del tejado, siendo construida de hierro y adornada de zinc.
Ni al rey ni al maestro de la fábrica les cupo la suerte de ver terminada su obra gigante: Federico Guillermo IV, cuyo reinado era tan feliz para la Iglesia y las artes, habiéndose construido 33o iglesias mientras ocupó el trono de Prusia, el rey que con amor tan puro amaba á la catedral de Colonia, y quien con su discreta palabra llevaba tras sí las simpatías ge-
LA CATEDRAL DE COLONIA 345
nerales, murió en Sanssouci en la noche del 2 de Enero de 1861. Al generoso protector de la catedral no puedo menos de consagrarle un recuerdo, diciendo: que al llegará Colonia le acogió y le saludó el culto á la idea que representaba, al gran principio que él personificaba. Pero al marchar era él, él, quien se llevaba tras sí los corazones, y con los corazones, lágrimas, vítores y aplausos.
Muerto este rey, la catedral perdió su primer protector; pero afortunadamente, el rey Guillermo I, continuando la obra gloriosa de su antecesor, profesaba al templo denominado el mendigo regio del Rhin el mismo amor. El 22 de Setiembre de 1861 había de abandonar á su querida catedral, también el ilustre maestro Zwirner, siendo llamado á la catedral del cielo y llevando á la tumba gloria eterna. Le siguió en la dirección de la fábrica el que aún hoy la dirige, el maestro Voigtel.
Por fin, en i5 de Octubre de i863, aniversario del cumpleaños del generoso Federico Guillermo IV, llegó el dia suspirado en que se derribó el muro que por tantos siglos había separado la nave y el coro, de modo que ya podía entregarse al oficio divino el espacio entero del templo, y la vista fascinada se dilataba por las vastas columnatas siguiendo las largas líneas de las naves góticas inundadas de pintada luz.
Hasta entonces habían invertido en la catedral desde su continuación en 1842, la cantidad de 2.220.000 thalers (i), siendo la mitad subvención del rey de Prusia y debiéndose la otra á la actividad del Dombauverein.
No restaba sino llevar á cabo las dos torres gigantes que subiendo en pulsaciones siempre más vivas y más veloces, en formas siempre más ligeras, siempre más aéreas, concluirán siendo altísimas pirámides caladas de piedra, que perdiéndose atrevidas en las nubes, triunfan de la mole maciza y colosal.
En 1863 el rey Guillermo sancionó una lotería en pro de la catedral, que hasta hoy ha producido los resultados más brillantes, de manera que, no faltando Jamás el dinero, hace avanzar la fábrica como al vapor. Y eso no es una metáfora, pues en 1869 se colocó cerca de la torre septentrional una má-
(i) Un thaler, equivaled i5 reales.
3 4 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
quina de vapor para subir el material, y por aquella máquina se alcanza ya en tres ó cuatro minutos lo que antes necesitaba tres cuartos de hora. Ya las torres han alcanzado una altura de 3oo pies, y la generación feliz que ha visto la unidad del imperio alemán, verá dentro de pocos años cumplirse también el símbolo más hermoso de ésta, viendo terminarse la sin par obra en que se refleja la historia del pueblo alemán, la obra que el maestro genial construía con toda su alma; verá las torres brotando de la mole á manera de flores que vigorosas brotan de los capullos; verá las esbeltas agujas de crestería, levantándose hacia el cielo. ¡Ojalá que yo pudiese entonces describir á mis hermanos de España aquel dia de fiesta para mi patria, para la Alemania unida, para el mundo entero, aquel dia en que la última flor en forma de cruz corone el monumento sagrado!
«El templo catedral de Colonia, dice bien el doctor Ennen, es el gran maestro que enseñaba y sigue enseñando al esmaltador, al estatuario, al pintor al fresco, al decorador, al escultor, al orífice, al cerrajero y al bordador, á levantarse desde la escala de un simple oficial á la posición de un verdadero artista.»
Los talleres de la catedral de Colonia, que fecundaban la arquitectura gótica por el espíritu alemán, se hicieron una escuela de la arquitectura y de la miniatura. A ellos se debe el coro de las iglesias catedrales de Gladbach y de Utrecht, y la abadía de Altenberg ; maestros de Colonia habrán participado de los trabajos de las catedrales de Metz y de Cleve ; el maestro de Colonia Enrique de Koldenbach, consagró su actividad á la bellísima iglesia de Santa Catalina de Oppenheim; el coro de la iglesia de San Pedro de Soest demuestra la influencia de la escuela de Colonia, y un hijo de esta ciudad, Juai; Hültz, el menor, terminó en 1489 la torre de la catedral de Strasburgo, en que había trabajado también Juan Hültz, el mayor. Ya he hablado del celebrado Juan de Colonia, que no sólo trazó el plan de la iglesia de la Cartuja de Miraflores, sino que con su hijo Simón fué maestro de las obras de la iglesia catedral de Burgos, y he de añadir que por fallecimiento de Simón, proveyó el oficio de maestro de obras de cantería
LA CATEDRAL DE COLONIA 3^y
de la catedral de Burgos, el hijo de Simón, Francisco de Colonia, cuyo crédito no estaba encerrado en Burgos; pues el señor obispo y el cabildo de Astorga pidieron en 1640 que fuese á visitar la obra de la nueva catedral que se estaba edificando ( I ) . Según la planta de la catedral de Colonia, se erigió en dimensiones más pequeñas la iglesia de Nuestra Señora, cerca de Chálons sobre el Marne. Maestros colonienses se ocupaban en construir las dos iglesias que se erigieron en 1369 en Kampen, cerca de Zuydersee. Y las cuentas de la catedral de San Víctor de Xanten, demuestran que las labores más relevantes de aquel templo, fueron ejecutadas por colonienses. Dice la tradición que los mismos oficiales que erigieron el coro de la catedral de Colonia edificaron en sus horas de descanso la iglesia de Menores de la misma ciudad, pero aquella tradición no significa sino que la catedral es una obra vastísima y magnífica, contrastando con la iglesia de los Menores, consagrada en 1260.
La catedral de Colonia, cuyos gastos desde 1842 á 1876, se elevaron á 8.223.000 marcos {2], destinándose desde 1864 hasta fines de 1875 para las torres, 6.493.000 marcos; la catedral de Colonia de que mi distinguido amigo, el arquitecto Francisco Schmitz, cuyo nombre está unido por siempre al del gran templo católico, está desde 1871 haciendo el objeto de una obra de lujo; la catedral, en cuyos talleres están trabajando 55o operarios, mientras i5o canteros trabajan para la catedral en los talleres de Koenigswinter, Rinteln é Hildes-heim, constituye el centro de todas las aspiraciones relativas al estilo gótico, y éste, que ya estaba próximo de la muerte, no rejuveneció sino por la catedral de Colonia, . Ya es hora de describir las riquezas y primores sin cuento que despliega el santuario. Su forma fundamental es una cruz. Tiene la iglesia un vestíbulo aún desierto, formando la base de las torres y de la fachada occidental; una nave que forma el cuerpo del templo ; un coro, encerrado por una corona de
(I) Véase la Historia del.templo catedral de Burgos, por el doctor don Manuel Martínez y Sanz, Burgos, 1866, pág. 187.
[i) Un marco equivale á cinco reales.
3 4 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
siete capillas, y una nave transversal, liallándose sobre el coro y la nave que forma el cuerpo del edificio. Así ésta como el coro están divididas en cinco naves; teniendo deanciio la nave central, y más alta , el doble de las naves laterales. En cuanto á el área, la catedral de Colonia ocupa el quinto lugar entre todos los templos del mundo; teniendo 64.500 pies cuadrados, mientras la que ocupa el primero , San Pedro de Roma, tiene 199.000; siguiendo la de Milán, San Pablo, de Londres, y Santa Sofía, de Constantinopla.
Lo que distingue á las catedrales góticas de Alemania , son sus torres atrevidas y sublimes, y sus agujas caladas formando una pirámide. Las agujas caladas que vemos primero en la catedral de Friburgo, cuya torre ya en i3oo se acercaba á su conclusión, parecen una invención alemana llena de poesía encantadora, fundándose en la afición á lo esbelto, á lo aéreo, á lo transparente. Las torres de la catedral de Colonia , las más elevadas de cuantas existen, tendrán 5oo pies de altura, repartidos en esta forma : Y, los cuatro cuerpos, y 7s la aguja calada. La fachada de nuestra catedral representa, en sus líneas tan puras, en su desarrollo del todo geométrico, la poesía más cumplida del principio vertical; teniendo por regla y norma el pensamiento de la torre, esa elevación postrera y más vigorosa de la fachada. Y por ser la fachada de la catedral de Colonia la realización más consecuente y más clásica del principio vertical , no se encuentra en ella ningún rosetón , sino ventanas ojivales. No hay organismo más rico, más animado, más armónico que aquella fachada, formada por las dos torres gigantes arrimadas del lado occidental á las naves laterales, y por la portada que se encuentra entre las dos torres, ostentando por cima una colosal ventana media, cuyo adorno han de ser las vidrieras de colores, labor de un artista de Lübeck, y ofrenda del príncipe de la corona de Prusia. Representa la pintura el Último Juicio. Las portadas de nuestra catedral adornadas de baldaquinos, estatuas, figuras de relieve, torrecillas y follajes, parecen enramadas vivas ; teniendo por ornamento principal hojas de trébol. Quizás dirá un Aristarco que las ventanas sean demasiado grandes en comparación de las portadas, pareciendo éstas , y sobre todo la portada central, á pesar de sus propor-
LA. CATEDRAL DE COLONIA 8 4 9
cienes poderosas, pequeñas y débiles; pero eso no era sino la consecuencia inevitable de la idea del maestro, que en una fábrica de cinco naves quería guardar la estructura de las portadas francesas, propias de una fábrica de tres naves. He dicho ya que existe gran semejanza entre nuestra catedral y la de Amiens; pero mientras ésta tiene un coro de cinco naves, y un cuerpo de tres, la de Colonia tiene, no sólo un coro, sino también un cuerpo de cinco naves; de modo que representa, de la manera más memorable , la forma de la cruz.
Cautivan los ojos las bellísimas figuras de Apóstoles, de tamaño natural, que, debiéndose al siglo xv, y probablemente al maestro Conrado Kuyn , que era también un excelente estatuario, se hallan en los nichos de la portada de la torre meridional •; el lado largo meridional próximo á la torre, ostenta representaciones de las Cruzadas; por ejemplo, Pedro de Amiens y Godofredo de Bullón, mientras en el lado largo septentrional se hallan figuras de la historiado Colonia, como el cronista Godofredo Hagen, el burgo-maestre Weise, Gerardo Overstolz, y Hermann Gryn, luchando con un león. De ambos lados de la nave transversal, encuéntranse por encima de las ventanas representaciones simbólicas, como el pelícano, el gallo, la gallina y el cuervo; ostentando también ambos lados de la nave media figuras de animales. Sería prolijo enumerar las figuras que se ven en el tímpano y en los arcos de las entradas. El coro que en todos los detalles sobresale al de Amiens, pareciéndose á una bellísima guirnalda de flores de piedra, muestra en su desarrollo más hermoso, en su arquitectura más rica y esbelta, el maravilloso sistema de estribos. Lo único que da motivo á censuras, es que se haya derribado la antigua sacristía, edificio modesto, pero característico, que se debió al siglo xiv, para reemplazarlo por un edificio así pretencioso como grosero, que, encontrándose del lado septentrional de la catedral, forma contraste con la arquitectura delicada del vecino coro.
Quien entre en la augusta catedral, se ve de repente en medio de las altas bóvedas de la selva germánica que se estremecen al eco de los cantos con que la religión da gracias al Señor. Parece extinguida la luz del. mundo exterior, penetrando sólo el dulce y mágico crepúsculo por las vidrieras de colores
3 5 o REVISTA CONTiSMPORÁNEA
que difunden mórbidas y rosadas tintas sobre los muros y el pavimento. Ved las estatuas de tantos santos que cual guardia segura están en los pilares-del templo. Saludad las imágenes de San Jerónimo, San Gregorio y Santa Teresa. Mirad las magníficas ventanas de colores. Las que se ven en la nave septentrional á la mano izquierda de la entrada principal se hicieron en i5o8y i5o9, ostentando la naturalidad y los colores brillantes de la escuela de Flandes. Las cinco ventanas de colores que se encuentran en frente de la nave meridional son el preciosísimo regalo del rey Luis I de Baviera, que las mandaba hacer en Munich desde 1844 á 1848, según la idea del señor de Hess y los cartones de los Sres. Fischer y Hellweger. La ventana de la portada septentrional, conmemorando la elevación del difunto arzobispo Juan de Geissel á la dignidad de cardenal, se hizo en el taller de pintura vitrea de mi amigo el Sr. Federico Baudri, y produce por sus colores brillantes un efecto análogo á las vidrieras de la Edad Media. He de mencionar también la gran ventana de colores de la portada meridional que donó el emperador Guillermo, y la de la nave trasversal septentrional, aqiiella ventana consagrada á la grata memoria del gran José de Goerres, el férvido alemán que después de expulsados los franceses del suelo germano amonestaba á sus compatriotas llevasen á cabo la fábrica gloriosa de sus abuelos, la catedral de Colonia. Otras ventanas de colores se deben á la Administración de la Sociedad del ferro-carril rhi-niano y á los directores de la Sociedad del ferro-carril de Co-lonia-Minden. Parémonos ante la urna de madera que se halla bajo el órgano cerca de la entrada principal de la nave transversal septentrional y que encierra los restos mortales de la hermana del arzobispo de Colonia Herraann II, la reina Richeza de Polonia, que por la infidelidad de su esposo se vio obligada á separarse de él, y que en 1057 murió en Colonia cual señora del convento de Santa Úrsula, siendo una bienhechora de la Basílica de que nos ocupamos. Allí os mostrarán también el lugar donde se enterraron las entrañas de otra reina desventurada, María de Médicis. Pláceme visitar también las capillas para ver la majestad de los sepulcros de tantos hombres que resplandecían por su sabiduría y virtudes. Entre los sarcófagos
LA CATEDRAL DE COLONIA 3 5 1
de piedra se distingue el del arzobispo Engelberto von der Mark, recordando las bellísimas figuras que se encuentran en los lados del sepulcro, las muy nobles que se encuentran en los lienzos del maestro Guillermo. Y entre los monumentos sepulcrales de un estilo más moderno, sobresalen los délos arzobispos Adolfo y Antonio de Schauenburgo. En la pared occidental de una de las capillas del coro, la de San Materno, llama la atención la planta de la torre sudoccidental de la catedral y lá vista oriental de la torre meridional, siendo ambas encontradas en 1816 en una prendería de Paris, regalo del Sr. Sulpicio Boisserée. Y en la pared occidental de la capilla de San Juan se halla la traza de la fachada occidental de la catedral que fué descubierta en 1816 en Darmstadt en el almacén de la fonda denominada Zur Traube; pero aquella traza no es la del año de 1247, sino la planta modificada en el siglo xv. En la capilla de San Juan existe también el sepulcro del fundador de la catedral, el arzobispo Conrado de Hochstaden, cuya imagen de bronce, mostrando una quietud grandiosa, labor del siglo xv, el más precioso de todos los monumentos del templo, se salvó á principios del presente por un acaso feliz de la destrucción vandálica. Reposa la imagen sobre una losa de mármol de estilo más moderno, y la rodean figuras pequeñas, primicias de mi amigo el profesor Cristian Mohr, estatuario de la catedral. Como escultura de indisputable mérito merece mención especial el altar de la iglesia de Santa Clara que se conserva en la capilla de San Juan : las pinturas ostentan la delicadeza de la escuela del pintor angélico Guillermo. Y como la obra del inmortal Murillo, el éxtasis de San Antonio, genio de Pádua, gloria del lusitano, decora la sacra basílica hispalense, la obra maestra del pintor Esteban Lochner, á quien celebraba mi amigo el vate del Rhin, Wolfgang Müller de Koenigswinter, el célebre Dombild que Goethe llamaba el eje de.la historia del arte del Bajo Rhin, orna la catedral de Colonia, encontrándose en la capilla de Santa Inés. La capilla de San Esteban guarda el sarcófago de piedra del arzobispo Gero, único monumento qufí se conserva de la catedral antigua de Colonia. El arzobispo Reinaldo de Dassel, á quien la iglesia de Colonia debió las reliquias de los Reyes Magos, fué honrado también
3 5 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
por un magnífico monumento sepulcral; pero éste fué destruido en 1794, y hoy sólo se ve en la capilla de Santa María su sarcófago, sobre el cual reposa desde 1842 la estatua de mármol del arzobispo Guillermo de Gennep que se debe al siglo XV. El altar de la capilla de Santa María, labrado según un dibujo del arquitecto Zwirner, ostenta el bellísimo lienzo de Overbeck, representando la Asunción. Detras de aquel cuadro se encuentran los restos de una antigua pintura hecha al parecer á principios del siglo XIV, representando la muerte déla Madre del Verbo, la que subía hasta la cumbre del Líbano de las penas. En un pilar vecino de la capilla de Santa María existe la famosa escultura conocida por el nombre de la Virgen de Milán, porque se la creía idéntica á la imagen que dijeron que Reinaldo de Dassel recibió después de la conquista de Milán junto con las reliquias de los Reyes Magos. Pero aquella suposición la contradice el estilo de la escultura que es de principios del siglo xiv.
En el coro mayor llama la atención la sillería que probablemente pertenece á la época en que se consagró el coro, pu-diendo considerarse por sus representaciones tan varias y ricas de fantasía y su mezcla de humor y de severidad, cual historia de la cultura de aquel período. Lo mismo que la sillería excitan la admiración las pintadas estatuas colosales y verdaderamente grandiosas de los Apóstoles que están bajo primorosos baldequinos en los pilares del interior del coro mayor y se hicieron á mediados del siglo xiv durante el arzobispado de Guillermo de Gennep. En las gradas del coro mayor se guardan también, aunque en estado bastante mal y cubiertas de un precioso tapiz bordado por damas colonienses, las delicadas y primorosas pinturas al fresco de la escuela primitiva de Colonia, que ya en 1687 el coadjutor Guillermo Egon de Fürstenberg mandó cubrir de tapices. Las quince ventanas del coro mayor que se hicieron á principios del siglo xiv centellean con los colores más brillantes y son dones de gentes de Colonia, las Hardefust, Overstolz, Kleingedank y otras.
Aunque la tesorería de la catedral experimentó grandes pérdidas en tiempos de la revolución francesa, guarda aún muchos tesoros, entre los cuales llamaremos dos maravillas del
LA CATEDRAL DE COLONIA 3 5 3
arte, el relicario de los tres Reyes Magos y la tumba del arzobispo San Engelberto.
El mausoleo de los santos Reyes es un relicario de oro labrado en tiempos del arzobispo Felipe probablemente entre los años ligo y 1200, y representa una basílica romana cuya nave central se eleva por encima de las laterales. En el compartimiento bajo de la portada principal se ve en medio de una copia de pedrerías y de ornamentos á la Virgen con el Niño, y á su izquierda los tres Reyes Magos y el emperador de Alemania Othon IV que hizo una gran donación para que se ejecutase aquella tumba, y á la derecha una representación del bautismo del Señor. En el compartimiento medio de la portada encuéntrase una cubierta adornada de pedrerías detras de la cual se ven los cráneos de los santos Reye^. Y por encima de ellos están tres doradas coronas adornadas de piedras de Bohemia. El compartimiento alto ostenta la figura del Juez divino entre dos ángeles. Las paredes laterales las decoran figuras de Profetas y Apóstoles, atrayendo la atención por sus nobles vestiduras. La portada que se halla por detras muestra en el compartimiento bajo la flagelación y la crucifixión de Nuestro Señor, y entre estas dos representaciones se encuentran el profeta Jeremías que anuncia la pasión de Jesús y el arzobispo Reinaldo. La parte alta de la mencionada portada la forma un arco triple ostentando á la derecha las estatuas del Señor y de los santos Félix y Nabor y tres bustos femeniles, mientras á la izquierda se hallan seis profetas. Por desgracia, este precioso relicario de que se habían extraviado algunos trozos, perdió al repararse en 1807 parte de sus bellísimas proporciones.
Es bello entre todo encarecimiento, y puede competir con lo mejor que se conoce en la materia, el relicario de San Engelberto. Es de plata dorada, llamando la atención no sólo por lo que guarda, sino por su labor, deb ida en 1633 al orífice Conrado Duisberg. Se compone de dos partes, un cuadro y una cubierta, sobre la cual descansa la imagen del santo arzobispo de Colonia, Engelberto I. De ambos lados del relicario se hallan las estatuas de los arzobispos de Colonia, Anno, Heriber-to, Gero, Bruno, Hildeboldo, Hildegar, Agilolfo, Cuniber-to, Evergislo y Severino ; á la extremidad de la cabeza está el
3 5 4 REV ISTA CONTEMPORÁNEA
Salvador entre San Pedro y San Materno , y á la de la planta los tres Reyes Magos. En los lados largos se ven representaciones de la vida de San Engelberto, y en el techo de la cubierta se hallan ocho bajo relieves representando los milagros ocurridos en su tumba.
Del lado oriental de la sacristía está la Biblioteca tan rica de tesoros como el mencionado relicario délos Reyes Magos; pues en ella existen los valiosos manuscritos que Carlomagno dejó por herencia á la antigua catedral de Colonia, y hay un código en que el mismo arzobispo Hildeboldo, que falleció en 819, puso su nombre. Hay ademas manuscritos de las obras de San Jerónimo, San Agustín , San Gregorio, Alcuino y Rhabano Mauro. Los tesoros de Biblioteca tan preciosa que en 174 se trasportaron ala abadía de Weddinghausenllegaron en i8o3á poder del Museo granducal de Darmstadt, de donde volvieron á la catedral de Colonia á principios de 1868, en vista del tratado de paz del 3 de Setiembre de i866.
Há pocos años el profesor de Heidelberg, doctor Watten--bach, terminó el catálogo de la Biblioteca. No dejaremos ésta sin haber contemplado el precioso lienzo del pintor de Colonia, Juan Hülsmann, el apedreamiento de San Esteban, cuadro que se hizo en iGSg revelando un gran talento pictórico.
Quien quiera conocer enteramente nuestra grandiosa catedral , que cual música arquitectónica se eleva al cielo, ha de subir sus galerías, y desde las almenas de la iglesia verá mil torres de flores, verá toda la fábrica que se levanta desde su base, la forma de la cruz, pareciendo ésta un grano fecundo .produciendo una magnífica selva de columnas, y verá extenderse como un mar las casas de la bendita Colonia con sus iglesias y torres, verá una campiña feraz, las ondas del majestuoso Rhin rodeadas de las colinas del llamado país de los -montes (Bergisckes Land), y hacia el Sur las siete montañas, y exclamará : «eres feliz, ciudad de Colonia, como si aún hoy como en tiempos pasados tu patrona Santa Úrsula, con el cor-'tejo brillante de las mártires heroicas, hiciese una excursión •nocturna en torno de tus muros para bendecirte.»
Quien quiera conocer el encanto misterioso de nuestra catedral, ha de entrar en ella cuando cual creación de hadas.
LA CATEDRAL DE COLONIA 3 5 5 -
cual cuento oriental, cual visión peregrina, brilla en los últimos rayos mágicos del sol moribundo. Ya ha dejado de sonar el postrer martillazo del trabajo, y estás solo en este bosque de piedras, y en el silencio profundo que te rodea crees entender hasta el gemido de estos árboles de piedra. Si jamás sentiste la proximidad de Dios, aquí la sentirás penetrando en este pensamiento piadoso labrado en rocas. Este templo en que se hermana la grandeza imponente con la gracia infantil, dulce y soñadora, lo imaginó la santa fe, lo ejecutó una confianza ilimitada. ¡Qué vida primaveral tan rica brota de las copas de estos árboles, brotando flores de la fuerza de estos troncos
•inmensos cuyos ramos sustentan el techo de este cielo eclesiástico! Cuanto más tibia se hace la luz que penetra por las vidrieras, tanto más sentirás la proximidad de Dios, invitándote á entrar en esta hora llena de encantos y de misterio en el sagrario , enramada tranquila en la cual Dios quiere revelarse al alma que le busca. Mira el santuario ; es pequeño como el número de los hombres de vida purísima y de proceder honrado , digno , justo , delicado y decente. Un tanto mayor es el coro, morada de los abstinentes, y más anchurosa es la nave de la iglesia donde se agita la gente. Vuelve la vista desde el santuario hasta las bóvedas, las mansiones de los bienaventurados. El mundd visible desaparece ante los ojos. Ciérralos, pues, y ten despiertos sólo los oidos para oir los cantos de los ángeles. Así, todo mudo, conocerás en tí mismo el misterio de un alma que se ha entregado á Dios. *
Ya terminaremos nuestras peregrinaciones por la catedral de Colonia, fábrica incomparable del maestro Gerardo. Te amo, mole inmensa, monte de piedra, flor gigante, gloria del Rhin, guardián de la fe cristiana ; te amo no sólo porque eres la catedral más peregrina del orbe, porque en tí vive la maravilla para el creyente, sino porque en tí se fijaban millares de veces los ojos de mis padres amantísimos, porque tú fuiste el postrer pensamiento de tantos moribundos que te hicieron su heredera ; á tí á quien da sus tesoros el rico, su óbolo el pobre, sus ahorros el niño. ¡Verdaderamente que á ningún otro templo llevaremos con mayor devoción el oro de nuestra fe, el incienso y la mirra de nuestras oraciones y plegarias, sino
356 REVISTA CONTEMPORÁNEA
á tí, que encierras las reliquias de nuestros patronos tutelares los Reyes Magos, que al Niño que quería morir cual hombre, resucitar cual Dios, hacer juicio cual Rey, le tributaron homenajes de sumisión y de respeto ofreciéndole incienso como á Dios, oro como al Rey, mirra como al hombre!
JUAN FASTENRATH.
Colonia 12 de Marzo de 1877.
DECLARACIÓN Í'
DE E N R I Q U E H E I N E
JCnvüelta en sombras descendió la noche ; El agua se agitaba tumultuosa ; Yo me senté á la orilla, contemplando La danza de las olas espumosa. Se hinchó también, como la mar, mi pecho ; De mí se apoderó nostalgia ardiente, Hacia tí, dulce imagen, Que en torno mió donde quiera flotas, Donde quiera me llamas. En la onda murmurante, Del viento en los gemidos, Y en los suspiros de mi pecho amante.
En la arena escribí con frágil ramo : «¡Oh Laura, yo te amo!» Mas las perversas olas Sobre la dulce confesión aquella Se extendieron, borrando toda huella.
(1) Forma parte del ci;lo de poesías titulado Die Nordsee.
3 5 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
¡ Oh rama quebradiza! 1 ¡ Oh arena movediza!
i Olaá que os deshacéis tan fácilmente, No ya en vosotras fio! — i Y mucho más ennegrecióse el cielo ; Mi corazón tornóse más sombrío —i Entonces con potente Mano arranqué de las noruegas selvas El pino más excelso, y lo introduje Del Etna en el abismo incandescente. Con el gigante cálamo Tracé en la oscura bóveda del cielo : «¡Oh Laura, yo te amo!»
De entonces, cada noche en las alturas Eterna brilla la inscripción de llamas : Generaciones nacen, viven, mueren; Y todas leen al pasar, con pasmo, Las célicas palabras: «iOh Laura, yo te amo!
FRANCISCO SELLEN.
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE CATALUÑA.
uy señor mió y de mi mayor consideración. Aquí como en todas partes se publica mucho, pero como ni todo lo que se publica es bueno, y el movimiento bibliográfico debemos
apreciarle, no por la cantidad de las obras, sino por la importancia y calidad de su contenido, haré mención de muy pocas producciones científicas, y será corta mi revista. Las prensas arrojan muchas poesías, algunas obras dramáticas, y por desgracia, demasiados artículos políticos. En los periódicos, de vez en cuando se insertan algunas reseñas científicas, meras traducciones de trabajos extranjeros y algunas notas bibliográficas que dan á conocer el movimiento intelectual de Cataluña, muy pronunciado por lo que hace al cultivo de la historia y literatura patria, pero que aun así no es tan acentuado ni tan importante que pueda compararse con el de esos grandes centros de producción intelectual, que se denominan : Paris, Londres, Berlin, Gotinga y Viena.
Muy pocos deben de ser, Sr. Director, los que en Cataluña se dediquen al culto puro de la ciencia, á la abstracta especulación, lejos del arte que la aplica, y de un trabajo que la especula, porque á juzgar por el número de obras científicas que aquí ven la luz muy poco se trabaja. Interesan las cuestiones económicas con preferencia sobre toda otra cuestión de ciencia social, y como vivimos alejados del centro político, aun cuando aquí hay quien se hace la ilusión de que puede hacerse política, ello es que no hay otra cuestión que la económica. Después de estos problemas económicos llaman preferentemente la atencionde los hombres que sededicanálasletras, los estudios históricos, y buena prueba de ello la encontramos en la Revista his-
TOMO XI.—YOL. m . 35
3 6 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
táriio^iefit» efi sü ete»e«afepafts, y úmil» apaíecen attícmlos nota-hÜi^mmibte 1m lásK^in^e Cataluña, éwBd» »6 kiáemn ádcam^-tosifA^^áas^MSt4l:««um'C«»anaks t)atlios,tmtlMÍo6 so)»t« ar^qoeó-l a g i a é á l ^ Fv f i » f diá Sr. Férnaíidei Güefra, y éruditss y concienzudas reseñas sobre el derecho, usos y costumbres de nuestra inolvidable Cataluña antigua. En ella el Sr. Sampere y Miguel ha empezado á publicar algunos artículos sobre los payeses de remensa y otras clases inferiores que existían en nuestra antigua organización social.
Uno de los Directores de dicha Revista histórica (i), D. José Pella y Torgas, en colaboración con D.José Coroleu é Inglada, nos da excelentes noticias históricas y jurídicas, en un tomo de pocas páginas sobre el sometent (2) esta popularísima institución catalana que nació en la Edad Media, siendo en aquél entonces terror de los malhechores, y en todas épocas un gran medio de defensa contra las invasiones del extranjero. Esta obra escrita en nuestro idioma nativo y en forma dialogada, describe el sometent hasta en sus mínimos detalles. Pero la obra de verdadera importancia es la Historia crítica civil yeclesiásticadeCatalnáadeD. Antonio de BofaruU y Broca. Efectivamente; el Sr. de Bofarull estaba en condiciones de escribir esta historia. El autor de la Orfaneta de Menargues ó Cataluña ago-nisant, novela histórica, y de la Confederación Catalana Aragonesa realizada en el período más notable de Ramón Berenguer IV; el traductor y comentador de las crónicas de D. Jaime, de D, Pedro IV de Aragón y de la de Montaner y oficial archivero del riquísimo de la Corona de Aragón, ha escrito una historia crítica y ha prescindido completamente en su relato de la autoridad de autores, valiéndose sólo de los documentos y monumentos históricos, y no sentando ninguna proposición ni hecho alguno sin la debida comprobación. La carencia de una historia crítiga le movió á escribirla; la necesidad de enaltecer ciertas personalidades y algunas figuras históricas que hasta el presente habían sido condenadas por la fama pública, y la de rebajar otros ídolos que el vulgo forja después que un cronista no suficientemente imparcial que muchas veces está encargado de juzgar á un rey que le protegió ó á un noble señor de quien fuera consejero y abogado, el afán de esclarecer ciertos hechos que permanecían dudosos y oscuros, así como el de arrojar luz sobre ciertos acaecimientos que la ciencia y la crítica modernas esperaban se explicaran de otra manera que hasta el presente se han explicado; hé aquí los motivos de la gran empresa del Sr. de Bofarull,
l¡) El otro es D. Antonio Elias de Molins, oficial del Archivo de la Corona de Aragón.
(2) Lo sometent.—Noticias históricas y jurídicas de sa organizació per D. J. Coraleu é Inglada y D. J. Pella y Torgas.—Any 1877.—Barcelona.— Tallers de la Renaixensa.
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE CATALUÑA 3 6 1
Han aparecido cuatro volúmenes de esta obra; y no podemos detenernos en indicar siquiera los principales puntos de su contenido, pues merecen artículo aparte.
La Revue des questions historiques y otras , así nacionales como extranjeras, se han ocupado de esta obra (i), y han renunciado á dar cuenta á sus lectores de tan importante contenido en unas cuantas líneas, únicas que pueden dedicársele en una pequeña y sucinta reseña bibliográfica.
El estudio de la dominación árabe en Cataluña, varios puntos que se relacionan conel célebre compromiso de Caspe, etc., sólo podía tratarlos y resolverlos, con completo conocimiento de causa, quien tiene á su disposición y conoce el riquísimo material del archivo de la Corona de Aragón y Municipal, quien desde sus mocedades , por su vocación á los estudios históricos, registraba continuamente aquellos pergaminos, fieles comprobantes de nuestros glorias y de nuestras desventuras , el restaurador de los juegos florales que instituyó aquel rey amador de la gentileza, en fin, quien mejor podía realizar este trabajo era Bofarull.
En el prólogo quedan indicados el curso y formación de la historia de Cataluña, así como las razones que verdaderamente le movieron á escribirla, no ya simplemente narrativa, sino crítica, á manera de largo proceso, en que no se falla sino en vista de las pruebas que suministran las partes.
Los volúmenes que se han impreso de esta obra, comprenden respectivamente los orígenes de Cataluña hasta el año 711, época de la caida de la dominación de los godos ; de esta época hasta iiSy, año en que Ramón Berenguer IV realizó la unión de Cataluña y Aragón, y de esta época á i251, que es la de la muerte de Alfonso II de Aragón, denominado Alfonso III por los historiadores del antiguo reino.
*
También ha visto la luz pública, en un tomo de cerca de 5oo páginas, una obra titulada Las dos Babilonias (2), en la que se hace un examen comparativo de la Iglesia babilónica y de la Iglesia papal. Nadie la firma ; ignoro, por lo tanto, el nombre de su autor, aunque según he podido averiguar particularmente, es un discípulo del célebre orientalista Mr. Layard, que publicó su obra en Londres, y ahora la viuda ha dado permiso para una versión española , que la Sociedad de propaganda protestante hace á sus expensas. Forzosamente el autor de esta obra debía de tener una erudición extraordinaria sobre estudios orientalistas ó historia de los cultos asiáticos, y ha de conocer los historiadores de la antigüedad; pues á cada página
(I) Revue des questions historiques, núm. i.*—Juillet, 1877, pág. 299 (2) Las dos Babilonias. Estudio comparativo de la Iglesia babilónica y
déla Iglesia papal.—Barcelona, calle Ferlandina, 47, bajos. 1877.
3 6 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
veo citas de Herodoto, Quinto Curdo, Rufo y Diodoro, de los eruditos Potter , Dupuis y Duvaroff, de los orientalistas Wilkuison Bunsen, William Jones, Hyde y Sir Henry Rawlinson, y, sobre todo, de Mr. Layard.
Según parece, el que tal obra escribe es cristiano y es protestante; y me extraña que para combatir á la Iglesia dé armas á los enemigos del cristianismo. ¿Es que no ha tenido suficiente precaución el autor, ó es que llevado por un espíritu de justicia, y obrando rectamente, no ha querido prescindir de citar hechos y aducir pruebas que podían ser, y son realmente, contrarias á la causa que defiende? Ya no es la Iglesia romana el término de comparación con la babilónica, según pretende verificarlo el autor; muchas veces, sin darse cuenta, ataca al cristianismo que pretende defender.
Quien quiera estudiar los orígenes del cristianismo tiene en esta obra un rico arsenal que le ahorrará mucho trabajo.
El autor nos viene á demostrar la transformación de las diversas divinidades, las personificaciones que se desenvuelven y pasan de una á otra religión á medida que una se extingue, mientras la otra nace y crece y se prepara á ocupar su puesto.
Los conocimientos del autor de Las dos Babilonias en caldeo, en hebreo y demás lenguas orientales, son considerables ; gracias á ellos deduce por medio de las raíces etimológicas los elementos de que se ha formado un mito, una alegórica personificación, un símbolo, y por él significado de las raíces de su nombre, los varios mitos de otras extinguidas religiones que entran en su formación y componente.
El objeto de la obra es demostrar que la Iglesia de Roma es verdaderamente la Babilonia del Apocalipsis, que el carácter esencial de su sistema, los objetos de su culto, sus fiestas, sus doctrinas y disciplina, sus ritos y ceremonias, sus sacerdocios y sus órdenes han sido derivados de la antigua Babilonia, y en fin, que el Papa mismo es verdadera y propiamente el representante de la línea directa de Bel-sasar (i). Examina luego el carácter distintivo de los dos sistemas (2), la trinidad en la unidad (3), no encontrando en ella más que una transformación de la trimurtide indostáníca; habla de la adoración del Niño Dios en Asirla (4), personificación de Dios encarnado y hecho hombre que se llama Baco, Adonis, Tammuz, Niño, Osiris, según los países y las épocas ; nos habla también esta obra de la muerte y deificación de esta divina hipostasis; nos explica el origen de las festividades de la Navidad y Anunciación, Pascua de Resurrección,
(1) Introducción, pág. 5. (2) Cap. I. (3) Cap. II. (4) Pág-34.
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE CATALUÑA 3 6 3
Natividad de San Juan, fijesta de la Asunción, dogma de la regeneración bautismal ¡Mistificación por las obras, el origen babilónico del sacrificio de la misa, del sacramento de la Extrema Unción y la señal de la cruz y el origen de las dignidades de la Iglesia, dedicando un extenso capítulo al estudio de la institución del Soberano Pontífice y su precedente en la historia de la religión asirla.
El capítulo Vil, que lleva por título la frase «Los dos desarrollos considerados histórica y proféticamente», es un excelente comentario del Apocalipsis de San Juan.
A pesar de la erudición, de los datos y de la ciencia del autor, esta obra á lo que parece tiene conclusiones muy aventuradas.
*
Dos obras importantes por su lujo tipográfico ha publicado la casa editorial de D. Emilio Oliver y compañía: la primera es Fra Filippo Lippi por Emilio Castelar ; la otra, el Viaje d Oriente de la fragata Arapilesy de la comisión científica que llevó d su bordo, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado; ambas por las firmas que van al frente y por su lujo tipográfico son recomendables.
Tendremos ocasión de ocuparnos de ellas con la extensión que nos sea posible cuando haya terminado la publicación.
P. ESTASEN.
ANÁLISIS Y ENSAYOS
LAS CORTES CATALANAS
Estudio jurídico comparativo de su organización y reseña analítica de todas sus legislaturas, por D. José Coreleu y D. José Pella.—Barcelona, imprenta de la. Revista histórico-latina.—^Madñd, Bailly Bailliére.
En el corto espacio de un año han aparecido en los pueblos de raza latina, algunas obras como Le Federalisme de Xavier de Ricard, Les Recherches d'antropologie de F. M. Tubino, / / diritto nella cita de P. Farinari, Las Nacionalidades de F. Pí y Margall y Las Cortes Catalanas de J. Coreleu y J. Pella, las cuales tienen de común una tendencia anticentralista inspirada en las necesidades de los pueblos, que se ha dado en llamar espíritu de provincialismo, y que es sólo la justa aspiración á la autonomía de los primeros organismos sociales, lá ciudad, la comarca, 6 sea la diputación y el municipio, hasta aquí tan supeditados por la capital, bajo el pretexto de una unidad nacional mal entendida. En todas estas obras, á más de una tendencia autonomista, encuéntrase la aspiración á la convergencia de los dichos organismos para formar agrupaciones naturales de los que procedan de la misma raza ó de razas análogas. Cuando en una época aparecen diversos trabajos debidos á personas distintas y en diferentes países, y éstos tienen una misma tendencia, estando animados por un mismo espíritu, es Señal que son manifestación de necesidades de la época, necesidades que deben ser satisfechas. Toda evolución en las sociedades ha empezado de esta manera. Unos cuantos autores han escrito teorías que se han diferenciado de las que estaban en boga y luego en el transcurso de los tiempos se ha verificado lo que en sus escritos preveían. En el Renacimiento empezó el movimiento unitario absorbente con la monarquía absoluta. Desde
ANÁLISIS Y ENSAYOS 3 6 5
que ésta ha ido perdiendo su carácter, desde que los pueblos se han liberalizado, la centralización, la preeminencia de la capital sobre las provincias ha venido á ser ilógica ; hoy dia es ya un anacronismo, un fatal residuo del régimen absolutista destinado á desaparecer. Lo lógico es la equivalencia de las ciudades, como sucede en Suiza, y en Alemania, en donde todo está esparramado, y no hay ciudad alguna que pese sobre las demás. En España, en especial, esta centralización ha sido, á más de funesta en sus resultados, antinatural y por tanto anticientífica. Madrid ha pesado sobre las provincias de una manera tal que hasta ha anulado ó ha hecho caso omiso de la serie histórica de los demás pueblos, cuyo conjunto armónico forma España. La historia de España hasta hoy ha sido sólo la historia del pueblo castellano. Al venir la Revolución de Setiembre, en las armas de España no figuraban más que las insignias de León y de Castilla. Todos los que estudian la historia de España conocen perfectamente la serie de reyes castellanos que van desde los primeros tiempos de la Reconquista hasta doña Isabel la Católica. ¿Por qué no se enseña al mismo tiempo los gobiernos y estado político y científico de Aragón y Cataluña, de Navarra y la tierra vasca, de los califatos andaluces? Los que hoy dia saben la historia de los árabes y judíos españoles son contados. El derecho catalán en la Edad Media; la historia marítima de Barcelona y Valencia y las Baleares; la historia de esos marinos que tanto contribuyeron á detener la invasión del Oriente, protegiendo la civilización indogermánica desde la venida de los árabes hasta Lepante, es completamente desconocida en España.
La centralización ha hecho olvidar á España que las naciones sólo sirven y sólo prosperan en razón directa de la vitalidad de sus provincias y de sus ciudades ; que por lo tanto, la gloria de España era la gloria de sus provincias. ¿Cómo pueden tener éstas hoy vida, si ni siquiera conservan la serie histórica; si se les borró el recuerdo de lo que fueron, y con él la idea de lo que pueden llegar á ser? Avivar <»ste recuerdo en las provincias que formaron parte del antiguo reino de Aragón; hacer ver á España lo que dio de sí esta raza celto-romá-nica en la Edad Media, y lo que puede esperar de ella la nación en el porvenir; presentar su derecho como el primero de la Edad Media (gracias al sistema representativo de Cataluña en esta época), y como materia á estudiar con provecho en los tiempos modernos, este es el objeto que se han propuesto en su libro los señores Coroleu y Pella. La prensa extranjera, así como la nacional, ha tributado ya los mayores elogios á este libro. Han protegido esta publicación la Academia de Buenas Letras (i), la Diputación de Barcelona y Gerona, y muy especialmente la de Tarragona, que recomendó en su Boletín
(I) La Academia de Buenas Letras de Barcelona acordó subvencionar con mil pesetas esta publicación.
366 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Oficial su adquisición á toda la provincia; y lo que hace por sí sólo el elogio del libro es que la edición está ya casi agotada. Esta obra da á conocer la organización, así como la historia parlamentaria de Cataluña y de los demás pueblos de la Corona de Aragón; explica ios principios fundamentales de las antiguas libertades catalanas, coni-paradas con el derecho político moderno, y da á conocer los episodios más notables de las Asambleas catalanas, aragonesas, valencianas y mallorquínas, con la conducta que llevaron en ellas los diputados que á ellas concurrieron desde 1283 á lyiS, sacado todo dé nuestros primeros jurisconsultos y de las colecciones de actas, discursos, correspondencias privadas y varios documentos existentes en los archivos de la Corona de Aragón, Municipio de Barcelona y otros.
Esta obra está escrita con el espíritu que predomina en las obras científicas modernas. En todo se sigue el método de investigación social, único método que puede conducirnos á síntesis verdaderasl La escuela positiva experimental puede contar con una obra más de las del género histórico, pues los mismos autores dicen que se han inspirado en la mejor de las filosofías, la experiencia. Estudiando de esta manera la historia de las instituciones de Cataluña, hallan por resultado que los Estados políticos y sociales no surgen de improviso, como surgió, armada de punta en blanco, Minerva, del cerebro de Júpiter. Nacen cuando las necesidades de la época lo reclaman imperiosamente, y tienen, como todo en la Naturaleza, un período de formación, que viene preludiado por sus síntomas precursores ó podremos, su período de apogeo, su decadencia y su desaparición.
Los Sres. Coroleu y Pella merecen los más grandes elogios por haber hecho la historia del derecho político de la Corona de Aragón, inspirándose en la evolución natural de las instituciones, y no en la teoría de las formaciones súbitas é inexplicables que aún goza de cierto prestigio entre los partidarios de ciertas escuelas. A más, débese á dichos autores el conocer multitud de documentos importantísimos que yacían ignorados dentro de los legajos de los archivos, cosa harto común, por desgracia, en nuestra patria.
PoMPEYO GENER.
REVISTA CRITICA
eanudamos nuestras tareas después de un período harto desastroso para las letras. En él Francia ha perdido á Thiers, Portugal á Herculano, España á Serra. Así van
desapareciendo una tras otra las glorias literarias de este siglo, sin que otras nuevas vengan á reemplazarlas. ¿Dónde está el historiador francés digno de sustituir á Thiers, á Guizot, á Michelet, á Lamartine, á los Thierry? ¿Dónde el ingenio que pueda suceder al gran Herculano? ¿Dónde hallaremos el heredero legítimo de Serra?
Nada podemos decir de Thiers que ya no se haya dicho por plumas más autorizadas que la nuestra. Juzgado está como orador, como historiador y como político. Si hoy la pasión de los partidos no permite todavía que este juicio sea imparcial, mañana la historia dirá que fué orador ingeniosísimo, agudo y discreto, ya que no verdaderamente elocuente ; que como historiador legó dos insignes monumentos, quizá algo faltos de sentido filosófico y no muy abundantes en imparcialidad, pero concienzudamente trabajados y magistral-mente escritos; y que, como político, supo tener una gran virtud, la de sacrificarlo todo, incluso la consecuencia, á la salud de la patria ; realizó una grande obra, la de salvar á Francia del yugo extranjero, de la reacción y de la anarquía; y acometió una gran empresa, la de conciliar las aspiraciones de la revolución con el orden social y con el principio de autoridad. Por eso, en el panteón de la historia figurará Thiers, al lado de los Cincinatos, de los Washington y de los Lincoln , en esa pléyade, no muy numerosa, de grandes ciudadanos que, sus naciones respectivas recuerdan con gratitud y la humanidad con orgullo.
3 6 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Cárcel e^jfg(^a £aé si vecino Pe r tu^ I paca el gigante espirita de Herculaaa. Peeta líeao de eaes^á y de sentimiento, hístoriad&r de mérito eseepeíoiial que ocupará lugar preferente eatre los grandes historiadores, novelista que sólo tiene rival en Walter Scott y Lyt-ton Bulwer, que fueron sus modelos, y á los cuales acaso aventajó en ocasiones, Herculano merecía teatro más vasto para su genio poderoso. Oscurecido en aquel rincón del mundo, luchando incesantemente contra el fanatismo y la ignorancia, dotado de una severidad de principios y de conducta que le impedía acomodarse á las impurezas de la vida social, molestado por la vileza de sus enemigos, Herculano vivió dominado por la amargura y la melancolía, y acabó por romper su pluma y condenarse al silencio, cansado ya de luchas infructuosas y harto de soportar ultrajes é injusticias. Por eso queda sin concluir su admirable í / j í íona de Portugal, grandioso monumento que hubo de suspender en vista de la inicua guerra que el clero y la parte fanática de la población portuguesa le declararon por haber negado un milagro apócrifo. \ Triste página de la historia de la intolerancia religiosa! ¡Triste página también de la historia del pueblo portugués, que ha dejado morir en el hospital á Camoens, en el destierro á Nascimento, en la miseria á Bocage, en la hoguera á Silva y en el retraimiento á Herculano!
Alegre soldado y bohemio maleante en sus juventudes, poeta mimado del público más tarde, víctima después de penosa enfermedad que convirtió en varón de dolores al que antes fuera flor y nata de la gente desenfadada y de buen humor, Narciso Serra ofrece cierta semejanza en los últimos años de su vida con aquel célebre alemán afrancesado que aún dictaba irónicos versos desde el lecho del dolor, con el simpático y desventurado Enrique Heine. Pero aquí concluye la semejanza : si al humorista alemán arrancaba el dolor gritos de desesperación, risas sarcásticas y emponzoñadas sátiras, el vate español fué siempre sencillo y bondadoso, sobrellevó con resignación las dolencias, el desamparo y la pobreza, y en medio de sus más agudos dolores, sólo brotó de su pluma el chiste fácil, galano, inofensivo, más libre que intencionado y más regocijado que libre; y su espíritu, más benévolo (quizá por ser menos profundo) que el de Heine no se vengó de sus sufrimientos azotando con látigo sangriento el rostro de la humanidad.
Era Serra un poeta fácil, galano, espontáneo, sencillo; dotado de esa inagotable gracia que sólo en ingenios españoles se encuentra ; falto de idea y de profundidad (aunque á veces surgieran como por magia en su cerebro admirables pensamientos); apto pare pintar sentimientos delicados y tiernos, mas no para expresar las grandes pasiones; aficionado ante todo al chiste, que siempre manejó con soltura y naturalidad, con licencia á veces, pero sin grosería y torpes bufonadas. Manejaba el idioma, si no con pulcritud académica, al menos con portentosa facilidad y admirable desenfado; y
REVISTA CRÍTICA 369
el hacer versos era para él cosa tan sencilla como lo es el formar frases para el común de ios mortales. Ser poeta era en Serra tan natural como lo es en los pájaros ser cantores; y su poesía, fruto de la inspiración nativa más que del estudio, brotaba de él con tanta facilidad como el agua de los manantiales. Era un hombre nacido para hacer versos y decir chistes , en quien era tan natural esta facultad, que casi puede decirse que no suponía mérito.
Serra era el legítimo heredero de Bretón. Salva la fecundidad, nada hay más semejante que ambos poetas. Uno y otro cuidábanse poco de la transcendencia y profundidad del pensamiento que habían de desarrollar en sus fábulas, y del plan á que habían éstas de someterse. Frecuente era que en sus obras no saliese nunca el argumento, que la acción fuera inverosímil ó falta de interés, y que de ella nada se dedujera, ni se desprendiera enseñanza alguna. Pero esto les tenía sin cuidado. Arrancar á la realidad unas cuantas figuras llenas de vida, de verdad y de carácter ; moverlas de cualquier manera , pero siempre con gracia ; poner en sus labios un diálogo vivo, chispeante, facilísimo, rebosando naturalidad y gracejo ; sembrar á manos llenas el chiste desenfadado, picante y donoso, la sátira incisiva, pero nunca personal ni amarga, la alusión oportuna, el ingenioso y á veces libre equívoco, el delicado epigrama y la observación discreta y exacta; formar con todo esto una acción, y en ocasiones semi-accion, más ó menos verosímil y bien trabajada, pero siempre graciosa y entretenida; trazar de este modo con cuatro rasgos un acabado cuadro de costumbres de fotográfica exactitud y maliciosa, pero no maligna, intención, y revestir estos elementos con la magia de una versificación fácil y fluida; hé aquí el secreto de los éxitos que alcanzaron estos poetas, que resolvieron el problema, hoy difícil, de excitar constantemente la risa del público, sin caer casi nunca en la chocarrería y en la bufonada.
Serra llevaba una ventaja á Bretón. El autor de Marcela nunca supo traspasar la esfera de lo cómico ; sus tentativas dramáticas fueron desdichadas. Serra, sin llegar al verdadero drama , movióse en círculo más amplio que su predecesor. Escribió, con éxito, comedias de capa y espada—algunas tan ingeniosas y con tanto color de época como La calle de la Montera;—cultivó con buen resultado la zarzuela, y puede ser considerado como el creador de dos géneros deliciosos : lo que llamó pasillo, esto es, una pieza de breves dimensiones, puramente cómica unas veces, y cómico-dramática otras, en que se expresa un pensamiento de cierta transcendencia, ó se pintan conmovedores y delicados afectos (como El loco de la guardilla, Nadie se muere hasta que Dios quiere, El último mono), y la balada dramática, composición digna de este nombre, llena de ternura, delicadeza y sentimiento, y en la cual es empresa difícil, que sólo él supo llevar á cabo , la de no caer en la sensiblería cursi que parece indispensable en las obras de los que en esto le imitaron. Lu^y som-
S y O REVISTA CONTEMPORÁNEA
bra, primorosísima joya de nuestro teatro, es aeabado modelo de este género, y constituye, á nueátro juicio, una de las más puras y legítimas glorias del autor de Don Tomás.
La muerte de Serra es doblemente sensible para las letras. No sólo hemos perdido un poeta insigne, sino que con él puede darse por muerta la comedia española. El fué el último representante de sus gloriosas tradiciones. ¿Quién es hoy capaz de reemplazarle? El espectáculo de nuestra escena cómica es la más elocuente contestación á semejante pregunta.
Sólo con los últimos años del siglo xvii pueden compararse estos tristes dias. Hoy, como entonces, los Moretos y los Calderones se van y quedan los Zamoras , los Cañizares y los Candamos. ¿Cuánto tardarán en venirlos Cornelias y Zavalas?
* * *
Poco fecunda ha sido para las letras la época que resumimos en estas breves líneas. Fuera de El Comendador Mendoja , que á su debido tiempo examinamos, ninguna producción notable se ha publicado en este período. Solamente habremos de ocuparnos de algunos libros que en rigor (salvo uno) no pertenecen á la bella literatura, sino á la didáctica.
El que exceptuamos es la traducción que de las obras de Shaks-peare ha dado al público el señor marqués de las Dos Hermanas, después de haberla reservado por algún tiempo para solaz de sus amigos. Sólo conocemos el primer volumen de esta obra, único que hasta la fecha hemos recibido, el cual contiene las producciones épicas y líricas de Shakspeare, bien poco dignas de tan asombroso genio. Como no gustamos de aparentar conocimientos de que carecemos, nos declaramos incompetentes desde luego para juzgar esta obra, que entregaremos al brazo seglar de nuestro compañero el señor Montoro cuando en esta redacción sean conocidos los restantes volúmenes de la publicación. Entre tanto, seanos lícito que, aun sin poder apreciar sus méritos, enviemos un aplauso entusiasta al señor marqués, por varias razones : la primera, porque una versión de Shakspeare es entre nosotros una imperiosa necesidad y todo el que la intente merece bien de la patria; la segunda, porque dado el caso (que no creemos) de que la traducción fuera mala, siempre sería un mérito que la hiciera un individuo de esta aristocracia española, que tan poco aficionada se muestra en nuestros tiempos á empresas literarias. Un marqués que traduce á Shakspeare en vez de patinar en el Skating-Rink, por este solo hecho.es,acreedor al aplauso de todas las personas cultas y sensatas.
Ir • •
También se ha publicado en esta quincena una nueva y elegante edición del célebre Tratado déla tribulación del Padre Rivadeneira, de la compañía de Jesús. Este libro es uno de los más peregrinos
REVISTA CRÍTICA 3jl
monumentos de la prosa castellana, y su autor uno de nuestros más notables escritores. No hay en el grave severo, y armonioso estilo de este autor preclaro la oscuridad, el alambicamiento y el artificioso conceptismo que afea la mayor parte de las obras de nuestros clásicos. Su frase, con ser elegante y á veces majestuosa, siempre es natural y fácil, nunca recargada de inútiles adornos ni embarazada por los intrincados giros de una trabajosa sintaxis. Léenseporesto las obras de-Rivadeneira con tanto placer cual si fueran contemporáneas, y su estudio es harto mejor para formar buenos puristas que el de otros escritores ascéticos, más grandilocuentes acaso, pero menos puros y espontáneos.
El prologuista de esta nueva edición (que es completísima, muy correcta, en extremo elegante y está bellamente impresa y adornada con un excelente retrato del autor), después de lamentarse de la impiedad de esta época, juzga que la publicación del libro es hoy oportunísima. Si bajo el punto de vista literario lo dice, estamos conformes; si se refiere al fondo de la obra, permítanos dudar de que los hijos de este siglo hallen consuelo en sus tribulaciones leyendo las hermosas páginas del Tratado de la Tribulación. Basta de esto,porque j^eor es meneallo.
El Sr. D. José Gutiérrez de la Vega ha comenzado la publicación de una Biblioteca Venatoria^ en la que se propone incluir las obras españolas más notables que al ejercicio de la caza se refieren; y con muy buen acuerdo ha dado principio á su empresa por la impresión del Libro de la Montería, publicado por Argote de Molina, atribuido por él y por la mayoría de los escritores de estos últimos siglos al rey D. Alfonso XI, y regalado después al Rey Sabio por el Sr. Amador de los RÍOS.
El interés de esta publicación consiste, no tanto en el mérito intrínseco de la obra, como en el prólogo que la precede, donde el se" ñor Gutiérrez de la Vega prueba con concluyentes razones, que no dan lugar á réplica, que el Libro de la Montería no es el Tratado de venación del Rey Sabio, como afirmó, sin pruebas suficientes, el señor Amador de los Rios, sino que fué obra del rey D. Alfonso XI.
El sistema de razonamientos harto débiles en que el Sr. Amador fundó su opinión contraria á la de Argote de Molina, queda pulverizado por las razones de hecho que en contra alega el Sr. Gutiérrez de la Vega, y que consisten en la mención expresa que en el libro se hace de personajes y sucesos del reinado de D. Alfonso XI, mención que procuró desvirtuar el Sr. Amador sosteniendo que la tercera parte de la obra era añadida al texto, sin más razón para probarlo que la de que en los códices no se decía que el libro consta de tres partes, cosa desmentida terminantemente por el examen de los mismos códices, según muestra el Sr. Gutiérrez de la Vega.
3 / 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Resulta, pues, probado que el Libro de la Montería no es el Tratado de venación de D. Alfonso el Sabio, perdido por desgracia; sino que fué escrito ó mandado escribir por D. Alfonso XI entre los añoS 1842 y 135o.
¿Quedará aquí la cuestión? A última hora se nos ha dicho que otro escritor, cuyo nombre no nos es permitido revelar, ha descubierto en el libro ciertas indicaciones que no permiten colocarlo en el reinado de Alfonso XI, sino en fecha posterior. Pero en tal caso, ¿cómo se explica que en los códices se diga terminantemente que fué escrito por el rey D. Alfonso? Esperemos la solución de esta dificultad, que no tardarán en darnos los doctos escritores que tanto se afanan por reconstruir la oscura historia de nuestra literatura de la Edad Media.
La señora doña Sofía Tartilan, cuyos trabajos son ya conocidos del público, ha dado á la estampa un libro titulado Páginas para la Educación popular. Ocúpase en él de la educación de los niños de las clases bajas y de las mujeres, haciendo indicaciones muy atinadas y discretas acerca de tan interesante cuestión.
Al tratar de la educación de los niños, fíjase especialmente la señora Tartilan en los niños y niñas vagabundos, punto de suma importancia por las graves consecuencias que para ellos y para la sociedad acarrean la ignorancia y el desamparo, en que viven. Asimismo llama la atención sobre esos niños que, sin ser abandonados, se dedican á ciertos oficios menudos (venta de periódicos, de fósforos, etc.) que, sobre imposibilitar su educación, les arrastran indefectiblemente á la vagancia, á la prostitución y al crimen. De desear hubiera sido que ya que de estas cuestiones trata la señora Tartilan, se hubiera ocupado de otra muy grave, á saber : de los deberes de la sociedad y del Estado relativamente á los hijos de los mendigos y de los criminales sentenciados á penas corporales, y de las hijas de las mujeres públicas, unos y otras condenados por necesidad á seguir las huellas de sus padres.
Conformes con las acertadas observaciones de la señora Tartilan respecto de tan tristes problemas, entendemos que es llegada la hora de tomar una resolución acerca de esas infelices criaturas. Para atajar los males que la señora Tartilan señala, no basta el esfuerzo individual, es necesaria la acción del Estado. No basta tampoco establecer la primera enseñanza gratuita y obligatoria ; es preciso, ademas de imponerla bajo penas severísimas aplicadas sin contemplación de ningún género, reglamentar el trabajo de los niños, prohibiendo expresamente que ingresen en las fábricas y que se dediquen á ocupaciones que puedan llevarles á la vagancia, ínterin no hayan hecho los estudios de la primera enseñanza y no tengan la edad suficiente para que ni á la salud de su cuerpo ni á la de su alma perju-
REVISTA CRÍTICA 373
dique el trabajo á que se les destine; lo es también adoptar las medí-" das necesarias para que haya ocupaciones que no sean malsanas ni peligrosas, y á las que se puedan dedicar; y lo es, por último, declarar de un modo terminante que las personas sentenciadas por los tribunales á penas aflictivas, los mendigos los vagos y las mujeres públicas no pueden ejercer la patria potestad, debiendo quedar sus hijos en poder y bajo la tutela del Estado. Sólo de esta suerte podrá concluirse con esa terrible llaga social, que es á la vez el más doloroso y horrible de los espectáculos : la perversión del niño y la prostitución de la niña. Sólo así se acabará con esa esclavitud del vicio que pesa sobre los niños blancos, mil veces más horrible que la esclavitud de los negros.
Cuanto dice la señora Tartilan acerca de la educación de la mujer es también oportuno y discreto, por lo general, por más que esté mezclado con las habituales declamaciones de las literatas á favor de la mujer y en contra del hombre ; asunto en que no hemos de entrar, porque no disponemos de espacio para ello.
Únicamente diremos que, á nuestro juicio, la mujer no necesita tantos conocimientos como cree la señora Tartilan ; porque, si bien es cierto que su misión la obliga á educar á sus hijos, educar no es instruir, y si para instruirlos necesitaría saber mucho, para educarlos le basta con tener talento natural, sentido moral y ciertos conocimientos elementales, á que se reduce lo que ha de enseñarles. La educación de la mujer no ha de tender á formar una sabia ni una literata, sino á despertar y fortiñcar en ella el sentido moral, el talento práctico, los buenos hábitos y los sanos principios; á precaverla contra los peligros y tentaciones que habrán de rodearla; á hacerla grave, modesta, amorosa, circunspecta; sensata, trabajadora, digna y honrada; á inspirarla el amor de la casa y de la familia; á hacer de ella una buena administradora, una mujer de su casa, una leal compañera de su marido y una amorosa madre ; en suma, á formarla para el amor y la maternidaa, que son su destino, y para el hogar, que es su trono y su templo. El tipo ideal de la mujer fué ya trazado de mano maestra por el autor de los Proverbios, y desarrollado de un modo inimitable por fray Luis de León en su Perfecta casada. Formar una mujer calcada en ese modelo ha de ser el objetivo de la educación que se le dé. Moral sin gazmoñería, religión sin superstición ni fanatismo, ciencia del gobierno de la casa y de la familia ; hé aquí las bases de la educación de la mujer. Demás de esto, enséñesela á leer, á escribir, á contar, con algo de geografía y de historia, y ciertas elementales nociones de fisiología, de higiene y de historia natural. Despiértese en ella el sentido artístico con la música, el dibujo y la poesía; pero téngase en cuenta que todo esto es secundario, y que todo se la ha de enseñar sin la profundidad que en la educación del hombre se requiere; mirando más á su imaginación, que es mucha, que á su razón, que es poca, y cuidando de que
3 7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
en la adquisición de tales conocimientos no vea el principal objeto He su educación. Pero no se cometa el grave error de educarla varonilmente, convirtiendo su débil cerebro en una enciclopedia, pues de esta suerte se formarán horrendos marimachos, ó insufribles, marisabidillas, ó al menos mujeres enteramente inútiles para su verdadero destino. Y no se diga que importa convertir á la mujer en un Aristóteles con faldas para impedir que haya en el seno del matrimonio el divorcio moral que la señora Tartilan cree ver en los tiempos actuales. Los hombres no gustan de hablar de filosofía ó de botánica con sus mujeres; antes bien, cuanto más cultos son, más desean tener en su casa una amable compañera que les distraiga con sus gracias y encantos, de sus trabajos intelectuales, y no una doctora que les hable del imperativo categórico de Kant, ó de las evoluciones de las especies. El divorcio moral, á que alude la señora Tartilan, se debe á otras causas ; se debe casi siempre á las profundas diferencias que en materia religiosa y política existen hoy entre los hombres que piensan y las mujeres que se ocupan de lo que no les importa. Cuando la mujer se encierra modestamente en los límites de su papel, el divorcio no existe, y el hombre culto abandona gozoso sus trabajos para buscar en los brazos de su compañera un dulce momento de descanso, de placer y de amor. Mayor sería el divorcio si, en vez de hallar esto, encontrara un Platón con papalina que le dijera todo género de vaciedades con pedantesca afectación y entonación enfática.
Y no decimos más sobre esto porque no queremos incurrir en el enojo de la señora Tartilan, á quien sinceramente felicitamos por su nuevo libro, aconsejándola de paso que no se deje contaminar por las exageraciones de los que olvidan que, por máS que hagan los flamantes defensores de la emancipación femenina, nunca se infringirán las leyes de la naturaleza que destinaron al hombre á pensar y gobernar, y á la mujer á amar y sentir, y que al privar á ésta de la superioridad de la inteligencia, diéronla en cambio la superioridad del corazón, y al negarla la ciencia otorgáronla los encantos del amor y de la hermosura que, créalo la señora Tartilan, á nosotros nos gustan mucho más.
Suponemos que nuestros lectores tendrán muchos deseos de conocer nuestra opinión acerca del nuevo libro del Sr. Pérez de Guz-man : Un Matrimonio de Estado ; y no por lo que nuestra opinión valga, sino por la curiosidad que ha excitado el mencionado libro. Sentimos defraudar tales esperanzas ; pero no queremos meternos en contrapuntos que se suelen quebrar de sutiles, y recordando que al buen callar llaman Sancho y que en boca cerrada no entran moscas, nos limitaremos á decir que el libro del Sr. Pérez de Guzman es un trabajo histórico muy curioso y muy bien escrito, consagrado á tratar de un asunto muy importante, acerca del cual ni siquiera nos
REVISTA CRÍTICA • 3 7 5
permitimos tener opinión. El lector dirá, y con razón, que esto no es un juicio ni mucho menos; pero si hiciéramos el juicio que se nos pide, pruebas inequívocas daríamos de haber perdido el que nos concedió Naturaleza.
* Inauguráronse los teatros de verso (únicos de que pensamos ocu
parnos), poniendo en escena el Español el magnífico drama El Alcalde de Zalamea magistralmente refundido por Ayala y muy bien desempeñado por la compañía; y la Comedia, una obra muy débil de Bretón, La Independencia, que no debió ponerse en escena, y cuya ejecución fué también perfecta.
Después de estas obras se han representado tres producciones nuevas, una de las cuales merece capítulo aparte. Las otras desaparecieron tiempo há de los carteles y no hemos de tener la crueldad de ocuparnos detenidamente en su examen.
La mancha en la frente, comedia de los Sres. D. Esteban Garrido y D. Ceferino Suarez Bravo, representada con aplauso de los amigos de los autores y respetuosa indiferencia de! público en el teatro Español, es una de esas obras que, no encerrando verdaderas bellezas ni graves defectos, pasan por la escena rápidamente y no obtienen aplauso ni agria censura de la crítica. Bien escrita, medianamente pensada y mal desarrollada, ni interesa, ni conmueve, pi tampoco repugna. Está hecha con la mejor intención, pero con candidez paradisiaca, y no merece ensañarse en ella ni menos alabarla.
Si ya no descansara en la tumba la comedia del Sr. Blasco, Los niños y los locos, materia habría para hablar de ella mucho y muy malo. Imposible parece que el Sr. Blasco malgaste su ingenio en obras semejantes y tenga en tan poco su reputación. Sacrificar al chiste la verosimilitud, el arte, el buen gusto, todas las condiciones de la obra dramática; llevar á la escena una colección de caricaturas y formar con sus extrañas y violentas contorsiones algo que se parezca de lejos á una comedia ; desarrollar la tesis de que las mujeres debieran hacer el amor á los hombres, sin tener en cuenta lo que al público ha de repugnar la exhibición de los inconcebibles personajes que han de encarnar teoría tan estupenda ; convertir en sinónimos las palabras semestre y sextercio, á riesgo de que al oírlo se desplome cierto edificio de la calle de Valverde ; y tratar de cohonestar enormidades tamañas con el atractivo de unos cuantos chistes, no siempre nuevos, y de una versificación fácil y galana; son cosas que no pueden perdonarse á quien, como el Sr. Blasco, sin ser un gran poeta cómico ni mucho menos, ha dado al teatro algunas obras agradables y no carece de ingenio y gracia. Si los niños y los locos "dicen las verdades, como lo declara el título de la comedia (no justificado por cierto) diríjase á ellos el Sr. Blasco y verá cómo la primera verdad que le dicen es que no se debe escribir así.
Los actores del teatro de la Comedia hicieron prodigiosos esfuer-
TOMOXI,—VOL. i n . 2 6
3 7 6 • REVISTA CONTEMPORÁNEA
zos para salvar esta obra, y tuvieron no poca parte en el hecho milagroso de que no naufragara en la primera noche, como merecía.
Llegamos por fin al gran suceso teatral de la quincena : á la representación del drama del Sr. Echegaray, Ló que no puede decirse, puesto en escena en el teatro Español.
Escribimos estas líneas pocas horas después del estreno de esta obra, y claro es que en tales condiciones, lo que aquí decimos no puede ser otra cosa que un juicio de impresión más que un verdadero análisis del drama. Tómenlo por tal los lectores, y de las faltas en que incurramos no nos acusen á nosotros, sino á la imperiosa necesidad que nos obliga á satisfacer al punto su curiosidad natural, quizá con daño de nosotros mismos (i).
La que no puede decirse no es, como se ha dicho, la segunda parte de la trilogía á que pertenece Cómo empieza y cómo acaba. Cierto es que uno de los personajes del drama que vamos á examinar está en relaciones amorosas con la hija de los protagonistas de aquella célebre producción ; pero esta circunstancia, que para nada influye en la acción de Lo que no puede decirse, no basta para considerar á esta obra como elemento de la consabida trilogía, á menos que el Sr. Echegaray haya inventado trilogías de nueva especie para su uso particular. Lo que no puede decirse no tiene relación alguna con el drama Cómo empieza y cómo acaba, salvo el insignificante detalle á que acabamos de referirnos.
Lo que no puede decirse es una producción en extremo desigual, que pudo ser la mejor, y es una de las más endebles obras del señor Echegaray. Un acto primero de extraordinario mérito, verdadero modelo de exposición, tan bien pensado y sentido, como magistral^ tnente desarrollado y escrito ; un acto segundo algo inferior al primero, pero lleno de interés y de fuerza dramática ; un acto tercero lánguido, inverosímil, melodramático, con efectos rebuscados y de mal gusto, y un desenlace del género romántico-cursi; hé aquí los heterogéneos elementos de que se compone la última producción del Sr. Echegaray (i^.
Impera en ella la misma divinidad sombría que aparece en todas las de este autor : la fatalidad implacable, el ciego destino que destroza entre sus garras el corazón, la conciencia y la vida de los personajes. La existencia de un hado inexorable que aniquila la libar-
(i) Después de escrito este párrafo llega á nosotros la noticia de que el Sr. Echegaray ha introducido variante» de importancia en el segundo y tercer actos de su obra. Esta es para nosotros otra nueva dificultad, pues la premura del tiempo no nos permite conocer estas variantes.
(I) Recordamos que juzgamos esta obra tal como se presentó por primera vez al público, y no como será después de corregida por su autor. Conste.
REVISTA CRÍTICA ZjJ
tad humana y confunde en igual desventura al bueno y al malo, al criminal y al inocente; el concurso de fatales circunstancias que desafian toda previsión humana y precipitan necesariamente al hombre en el crimen ó en la desgracia ; hé aquí la tesis, repetida con desoladora monotonía en todas las obras del Sr. Echegaray, y por tanto, en la que nos ocupa. En ella todos sucumben al peso del destino : ni la virtud, ni el sacrificio obtienen otra recompensa que la eterna é irremediable desventura. ¡ Terrible ley por cierto! Quizá se cumple en repetidos casos, pero no en todos, por fortuna ; y siendo así, ¿tanto trabajo le costaría al Sr. Echegaray atenuar alguna vez el horror de su tesis, mostrándola desmentida en alguna de sus obras? •No han de obtener nunca la piedad de la musa sombría del señor
Echegaray la virtud y la inocencia ? ¿No ha de alentar jamás en las producciones del autor de Lo que no puede decirse otro espíritu que aquel que inspirara la desoladora tragedia griega? D. Jaime, el protagonista de Lo que no puede decirse, lleva el deber hasta el sacrificio de la propia honra ; Eulalia, su esposa, hace otro tanto ; Gabriel, su hijo, rebelde y descreído, tanto como irrespetuoso, duda de su padre y lo afrenta é insulta ; todos, sin embargo, sucumben al peso de idéntica desdicha. La deshonra, la miseria, la ruina de todos sus afectos, hé aquí la recompensa de la heroica virtud de D. Jaime ; la deshonra y la muerte, hé aquí también el premio del sacrificio de su esposa ; en ambas desdichas halla, sin duda, Gabriel su castigo ; pero, ¿por ventura, es menos dolorosa, en último resultado, la suerte del que falta á su deber de hijo, que la de los que todo lo sacrifican á sus deberes de esposo y de madre ? Pues si esa es la vida ; si el caprichoso concierto de adversas circunstancias basta para precipitar al hombre en tales abismos y á dar tal recompensa á la heroica virtud, ¿qué queda para la conciencia sino la desesperación y la blasfemia ? ¿Qué lección, qué consecuencia se desprende de tan horrible cuadro, sino la aterradora frase de Bruto al darse la muerte después de la derrota de Filipos ? ¡ Virtud, no eres más que un nombre ; razón justicia, conciencia, deber, no sois más que sombras; destino implacable, fatalidad sombría, vosotras sois las espantosas deidades del hombre, vosotras la ley de la vida, y el mal y el dolor, vuestros hijos siniestros, son el único lote que otorgó á la humanidad, al crearla en hora maldita, la más despiadada de las divinidades! Taf es la conclusión que se desprende de obras como la del Sr. Echegaray. ¡ Ah! ¿Qué se propone ese ingenio insigne con llevar al teatro tan desoladoras enseñanzas?
Los caracteres que juegan en la obra del Sr. Echegaray merecen, en general, mayor aplauso que el pensamiento que la anima. Don Jaime es una figura muy bien trazada ; es un noble carácter, modelo de virtud y de pundonor, esposo y padre amantísimo y capaz de llevar el deber hasta el heroísmo. Eulalia es una figura algo pálida y de carácter poco acentuado, que debiera conocer su deber de madre
3 7 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
desde el acto segundo, y sólo lo conoce en el tercero, y que por esta razón, hasta que llega el desenlace, aparece con cierto tinte de egoísmo. Gabriel (en quien ha querido el Sr. Echegaray personificar la duda y el escepticismo) es un hijo muy mal educado que llena de desvergüenzas á su padre y dista mucho de ser un modelo de sumisión y de piedad filial, y que cree demasiado en su novia para sertan escéptico como el autor supone ; por lo demás es figura diseñada con valentía. Federico es la María de Cómo empie:{a y cómo acaba, ó la Inés de Ó locura ó santidad, con bigote y pantalones ; un buen muchacho que de bueno se pasa, y también de tonto ; que llora como una Magdalena, se enamora como un doctrino, nunca entiende una palabra de lo que sucede, y tiene un sueño de bienaventurado que le permite no moverse de la cama cuando se muere su madre envenenada ; figura que sería bella á ser femenina. Mr. Patrick, al parecer personificación de la conciencia, es un moralista sin entrañas que por nada se altera, para el cual la virtud nada vale si no la acompaña el sacrificio de todo afecto humano, y que necesita nada menos que veinticinco años para cumplir el testamento de un amigo moribundo ; si personifica la conciencia debe ser la conciencia inglesa, formada entre bruma y cerveza, á 20 grados bajo cero ; por lo demás es un tipo trazado con verdad y perfectamente sostenido. En cuanto á D. Joaquín, es un personaje inútil y ridículo que debiera suprimir el Sr. Echegaray.
La acción se desenvuelve con arte, naturalidad y buen gusto hasta el tercer acto, sin efectos rebuscados, situaciones violentas ni recursos de melodrama. Pero en el acto tercero el Sr. Echegaray se acuerda de que es neo-romántico y la obra se despeña por los abis_ mos, hasta caer en tal profundidad que la hace merecedora de ser considerada como una de las peores de su autor. En prueba de ello la expondremos con toda la brevedad posible.
Un oficial de la legión inglesa que auxilió al ejército liberal en la primera guerra carlista, cometió la infamia de atropellar el honor de una señora que habitaba en una población tomada por asalto. De este hecho brutal (idéntico al que motiva la acción de En el puño de la espada) resulta... lo que resulta siempre cuando se cometen tales atentados en la persona de las heroínas del Sr. Echegaray. A poco del suceso regresa el marido de la agraviada (que se hallaba ausente) y sabedor de su deshonra, da muerte en desafío al oficial inglés, el cual al morir deja por heredero de sus bienes al fruto de su crimen, encargando de cumplir su voluntad postrera á un su amigo, Mr. Patrick, que con flema verdaderamente inglesa, se toma veinticinco años de tiempo para cumplir su encargo, precisamente en la ocasión menos oportuna para hacerlo. Por su parte, D. Jaime (que así se nombra el esposo de la atropellada) lleva su amor á ésta y su noble generosidad hasta el loable extremo de dar su nombre al producto desdichado de la brutalidad del oficial inglés.
REVISTA CRÍTICA 3 7 9
Al comenzar la acción hace largos años que han acontecido estos sucesos. D. Jaime vive feliz y tranquilo con su esposa Eulalia, con su legítimo hijo Gabriel y con su hijo putativo Federico. Ocupa un elevado destino en Hacienda, é interviene en una importante operación de crédito que le ha puesto en relaciones con Mr. Patrick. Entre tanto sus hijos se dedican al amor. Gabriel enamora á María, la hija de los protagonistas de Cómo empieza j - cómo acaba; Federico ama a la hija de un banquero de comedia que no consiente en entregarla á quien no lleve dos millones, detalle de todo punto inverosímil, pues si puede haber quien piense tales cosas, es harto difícil que haya quien las diga. Con tal motivo está desesperado y resuelve marcharse á América á buscar la fortuna que necesita.
En esto Mr. Patrick se acuerda de que su amigo le encargó que entregara su fortuna á Federico y con tal propósito se presenta en casa de D. Jaime, á quien manifiesta sus deseos en presencia de la esposa de éste, con mengua de la delicadeza, de la galantería y de la educación, que ciertamente no permiten hablar de la deshonra de una señora en presencia suya, y de las cuales se olvidan por completo D. Jaime y Mr. Patrick. El primero de estos personajes se niega á recibir semejante legado, que considera como una nueva afrenta; pero vencido por las razones del inglés, y más aún por las lágrimas de su esposa, consiente en ello , no sin lucha, y sin prever por el momepto la situación terrible en que le va á colocar lo que en realidad es el estricto complimiento de su deber.
Esta situación, que constituye el nudo del drama, es tan natural y verosímil como nueva é ingeniosa; es una de las que mejor ha concebido y desarrollado el Sr. Echegaray, y encierra un conflicto dramático insoluble y lleno de interés. El primer empleo que de su nueva fortuna hace Federico es ofrecérsela á su amada; y no pudiendo su padre justificar á los ojos de nadie legado tan extraño, es inevitable que la maledicencia pública atribuya esta improvisada fortuna á la operación de crédito realizada por D. Jaime y en la cual intervino Mr. Patrick, como representante de los intereses ingleses. El conflicto es insoluble y la situación pavorosa. Si D. Jaime no explica el origen de la fortuna de su hijo, su honra queda por los suelos; si la explica, tiene que publicar la desgracia de su mujer.
El acto segundo está destinado á desarrollar esta situación terrible. La maledicencia se desata contra D. Jaime: las inútiles precauciones que éste adopta para que no se divulgue el secreto, son ineficaces : la prensa, la opinión declaran unánimemente que la fortuna que Federico ofrece á su novia, es producto de un negocio de mal género ; Gabriel, al ver que su padre se niega á revelarle el origen de aquel legado singular, duda de él y termina por pedirle cuentas de su honor con descompuestas voces é irrespetuosos ademanes ; Federico, en cambio, con su habitual bonhomie todo lo acepta, todo lo cree, nada pregunta y en un noble rasgo de abnegación ofrece renunciar á su
3 8 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
'ortuna, á pesar de que con ella renuncia á su felicidad. Llegado e¡ conflicto á este punto, no tiene ya otra solución que el sacrificio de la madre. Si esta habla, si ésta revela el secreto que oculta su marido, ya que no el mundo (que no debe saberlo) Gabriel quedará satis-echo y la paz doméstica restablecida, aunque perdido el público con
cepto. ¿Por qué no lo hace? Únicamente porque de hacerlo, la obra terminaría de un modo relativamente feliz en el segundo acto y no habría catástrofe sangrienta, que es lo que no excusa el Sr. Eche-garay.
Al llegar al acto tercero, cansada de tener juicio la indómita musa del poeta, vuelve á sus antiguos caminos y se lanza por el fatal sendero del melodrama, con tan mala suerte que á cada paso cae en lo ridículo, lo absurdo ó lo repugnante. Parece imposible que la plu" maque con tanta maestría, arte, naturalidad y buen gusto trazó los dos actos anteriores, engendre el conjunto de enormidades que forma el acto tercero de la obra, acto que, ademas de lo que decimos, peca de lánguido, carece de interés, y ni siquiera se distingue por la belleza de la dicción.
La desgracia de D. Jaime llega á su colmo en este acto. El Gobierno, sabedor de los rumores que de público circulan, decrétala cesantía del honrado funcionario, y de este modo confirma oficialmente su deshonra. Para apurar de esta suerte la situación dramática, bastaba con la simple noticia del hecho; pero como al Sr. Echegaray no le gustan en nada los procedimientos naturales, ha creído oportuno que el portador de la noticia sea un empleado que sirvió á las órdenes de D. Jaime y fué su amigo.íntimo durante cuarenta años, el cual tiene el capricho de anunciar á su amigo que ambos han quedado cesantes y ademas deshonrados, dispararle una andanada de desvergüenzas y ponerse malo, después de lo cual se va tan satisfecho. La escena es inútil y el tipo ridículo. Entre tanto Mr. Patríele se apresta á traer la malhadada suma, causa de tantos desastres ; y como es sabido que no hay cosa más difícil que recibir un talón del Banco de Londres, á nadie debe extrañar que D. Jaime, deseoso de que su hijo Gabriel ignore que Mr. Patrick es el dador del dinero (con lo cual se convertirán en evidencia sus sospechas) invente el peregrino recurso de dar una cita nocturna y misteriosa al inglés para que le traiga el consabido talón. A cualquiera se le ocurriría que para conseguir los deseos de D. Jaime lo más sencillo sería irse de noche y recatadamente á casa del inglés ó decirle á éste que enviara el talón por medio de tercera persona; pero estas cosas nunca se les ocurren á los personajes del Sr. Echegaray.
Y, con efecto , D. Jaime—después de pelear un poco con su hijo Gabriel, y de negarse á los deseos de su mujer, que al cabo comprende (ya era hora) que su deber de esposa y de madre es restablecer la paz doméstica revelando á su hijo el fatal secreto que, después de todo, no redunda en deshonra suya , toda vez que se trata de un
REVISTA CRÍTICA 3 8 I
delito involuntario—envía á dormir á la mamá y á los niños, y se prepara á la cita con el inglés. Eulalia y Federico obedecen al padre (el segundo con tal celo y solicitud, que ya no se despierta hasta después de caer el telón); y D. Jaime, parodiando al Torrente de Cómo empiejay cómo acaba, saca un quinqué á la ventana, que es la seña convenida con Patrick, pronunciando á la vez unas palabras que serían deliciosas en una parodia del drama. El inglés acude á la seña; D. Jaime, que estorba en la escena, sale á un corredor á recibirlo, y entretanto Gabriel, que por estar escamado no se ha querido acostar, se esconde detras de unas cortinas (y es el escondite número 40 que hay en la obra) para enterarse de lo que pasa.
El lector fácilmente adivinará el resultado. Mr. Patrick entrega el talón y se marcha muy tranquilo, haciendo, sin duda, reflexiones sobre el singular sistema de cobrar dinero que tenemos los españoles ; Gabriel sale de su escondite y sorprende á su padre, y entonces comienza una de esas escenas que, si en la realidad pueden producirse, difícilmente caben en el arte.
Gabriel se desata en acusaciones violentísimas, imprecaciones terribles y blasfemas maldiciones contra su padre. Lo horrible de esta situación, en que D. Jaime sufre la mayor de las amarguras y el más insoportable de los ultrajes , sólo por haber cumplido con su deber, no puede describirse. Volvemos á decirlo : lo que de tal modo subleva la conciencia humana y el sentimiento público, no debe representarse en la escena. El movimiento de mal contenida repulsión que se produjo en la concurrencia al presenciar escena semejante , es la mejor prueba de lo que aquí decimos.
D. Jaime, loco de dolor, sin fuerzas para resistir tortura tamaña, llama frenético á su esposa; la dice lo que pasa , y le ordena que revele la verdad. Entonces aparece la madre, y , por vez primera, la figura de Eulalia interesa y conmueve.
Al llegar á este momento de la acción, pudo el Sr. Echegaray concluir su obra , de modo tan acertado y feliz, que bastara para excusar las faltas anteriores. El desenlace racional y lógico es tan evidente , que el no haberlo hecho sólo se explica en el Sr. Echegaray, por su funesta afición á lo terrorífico, y por su empeño de confundir bajo igual fatalidad y desventura á todos los personajes de sus obras. Si Eulalia refiriera su desgracia con toda verdad, la paz de su casa quedaba restablecida; su esposo recobraba á los ojos del hijo la dignidad y el respeto perdidos; ella no quedaba deshonrada ante Gabriel, porque pecado no consentido no mancha, y Gabriel expiaba su falta de piedad filial con los remordimientos que había de causarle su conducta. El desenlace, sin ser feliz, porque no podía serlo , era natural y satisfactorio.
Pero estas cosas no le gustan al Sr. Echegaray. Su musa no se sacia sino con sangre y lágrimas. Era preciso que todos los personajes quedaran sumidos en la desesperación; era preciso que los inocentes
3 8 2 . REVISTA CONTEMPORÁNEA
y los virtuosos quedaran triturados entre las ruedas de la fatalidad; era preciso , sobre todo, que hubiera sangre , y sangre vertida por procedimientos inusitados. Y para conseguir esto , Eulalia no dice toda la verdad, y queda deshonrada á los ojos de su hijo; y sin causa que lo justifique, sin necesidad escénica que lo requiera, se da la muerte por un procedimiento , que ya no es del género melodramático, sino (sentimos decirlo , pero es la verdad) del género cursi. Eulalia se mata , en efecto, besando la mano de su esposo , y tomando, al besarla, el veneno que éste lleva dentro de una sortija que usaba en tiempo de la guerra civil, para darse la muerte si caía en manos de los carlistas. Al lado de esta sortija nada valen ya el específico de aquel doctor de La esposa dfl vengador , y el puñal de
• En el puño de la espada. ¿Qué fatal impulso dirige al Sr. Echegaray por estos caminos de
perdición? ¿Cómo se explica que el mismo autor que concibe y desarrolla dos actos tan acabados y primorosos como los dos primeros de Lo que no puede decirse; que traza figuras tan bellas como la D. Jaime, tan bien pintadas como las de Gabriel y Mr. Patrick; que imagina un conflicto moral y una situación dramática tan originales é interesantes como los que forman el nudo del drama, caiga después en dislates tan monstruosos como los que componen ese crimen de lesa estética que se llama el tercer acto de Lo que no puede decirse} iCómo el que en tantas ocasiones se eleva á lo sublime, cae, no ya en lo melodramático, sino en lo ridículo, imaginando un desenlace como el que hemos expuesto? ¡Ahí á eso lleva el afán inmoderado de la originalidad y del atrevimiento, á eso el efectismo, á eso el empeño de menospreciar los preceptos del arte y de arrancar triunfos ilegítimos á la sorpresa y al aturdimiento del público. Así se conquistarán acaso estruendosas y fáciles reputaciones; pero así también se malogran los genios, se corrompe el gusto, se extravía el arte y se obtiene la reprobación de la sana crítica en lo presente, y la de la opinión en lo futuro.
Sentimos ser tan duros con el Sr. Echegaray; pero por lo mismo que su drama Ó locura ó santidad nos hizo abrigar la esperanza de que al cabo lograría encauzar su genio por el camino en que pudiera dar á las letras tantos dias de gloria; por lo mismo que en su última obra vemos malogrado un buen pensamiento y convertida en vulgar melodrama una producción que, á juzgar por sus dos primeros actos, pudo ser notabilísima; nos creemos en el deber de censurarlo con energía para procurar que se aparte de tan peligrosos derroteros. Somos sinceros admiradores y amigos del Sr. Echegaray; nos duele en el alma ver tan mal empleadas sus poderosas facultades, y creemos hacerle mayor servicio, hablándole con tanta dureza, que aplaudiendo con igual entusiasmo, como hacen sus imprudentes admiradores, los rasgos de genio'y los imperdonables errores que en lamentable confusión se mezclan en sus obras.
REVISTA CRÍTICA. 3 8 3
Nos falta espacio para ocuparnos con la detención necesaria de la ejecución de Lo que no puede decirse. Fué inmejorable. El Sr. Valero consiguió ruidosísimo y merecido triunfo. Siempre en su papel, inimitable en el decir como en el gesto y en la acción, atento á los menores detalles, lleno de inspiración, arrebatador en repetidas ocasiones, sabiendo unir la entonación dramática á la verdad y á la sencillez, mostróse actor consumadísimo y señaló el camino que han de seguir los que verdaderos actores quieran llamarse. Cuanto digamos en elogio suyo, es poco; por eso nos limitamos á unir nuestro aplauso á la ovación entusiasta con que recibió el público al último representante de aquellas gloriosas tradiciones de nuestra escena, próximas á extinguirse, al último miembro de aquel grupo luminoso de eminencias artísticas que, por desdicha, ya no son más que doloroso recuerdo.
Matilde Diez, luchando heroicamente con sus arruinadas facultades físicas, sacó el partido posible de su papel y en más de una escena mostró cómo sabe sentir y hacer sentir, mereciendo con justicia los aplausos del público.
El Sr. Vico desempeñó perfectamente su parte y tuvo felicísimos momentos.
El Sr. Parreño interpretó con mucha verdad el personaje de Mr. Patrick, y los Sres. Zamora y Alisedo se esmeraron en sus respectivos papeles y contribuyeron al buen resultado de la ejecucipn.
M . DE LA R E V I L L A .
CRÓNICA MUSICAL
M. Metra y los últimos conciertos del Retiro.—La Sociedad de Profesores en las provincias andaluzas.—La apertura de la Ópera.
Interrumpidas por algún tiempo nuestras crónicas musicales, y contraidas algunas deudas con nuestros lectores, preciso será que antes de dar noticia de la apertura de la Opera, el acontecimiento musical del dia, consagremos algunas palabras á los otros sucesos más importantes que durante nuestro silencio han tenido lugar.
Es el primero la despedida de M. Metra del público madrileño; despedida algo fria, por cierto , y que no dejará ni recuerdos de esos que tanto deben halagar al verdadero artista, ni memoria que algún dia nos obligue á invocar la acertada dirección y buen gusto que durante veinte y seis conciertos ha podido dar á conocer á nuestro público el popular director francés. Poco preocupado, sin -duda, de su reputación artística para con nosotros, M. Metra ha puesto tan poco empeño en atender y estudiar las aficiones musicales del público madrileño, y su indiferencia y frialdad han rayado á tal extremo en todo lo que á los conciertos se refiere, que ahora nos
384 REVISTA CONTEMPORÁNEA
explicamos el ningún entusiasmo de nuestro público en el dia de la despedida de este popular compositor, así como también el silencio que la prensa toda de Madrid ha guardado, al terminar así la misión que la empresa de los Jardines le había confiado en su principio. Después de veintiséis conciertos, durante los cuales tan bellas ocasiones ha tenido M. Metra para desarrollar una serie de programas bien distribuidos, y en los que pudieran asimismo haber figurado obras selectas de los más aplaudidos compositores, lo mismo antiguos que modernos y contemporáneos, sin preocupación de patria ó de nacionalidad, procurando siempre mirar el gusto público y sus aficiones musicales ; después de tres meses que M. Metra ha estado entre nosotros sin que hayan tenido la menor interrupción estas fiestas musicales, ni el público tampoco haya dejado de frecuentar tan ameno y delicioso sitio, el maestro francés marcha á Paris, sin haber llegado á obtener una verdadera ovación, ni con sus obras, ni con las ajenas, y sin haber conseguido arrancar un aplauso unánime de esos que indican la plena satisfacción de un público entusiasmado. El último concierto, que parecía lo natural fuese un verdadero acontecimiento en el que público y artistas demostrasen á un tiempo su simpatía y cariñoso reconocimiento al director, apenas si se diferenciaba de los restantes de la temporada, ni ofreció por ninguna circunstancia un interés que le hiciera diferente á los anteriores y por ello merezca consignarse. Una corona y una batuta, regalo de la orquesta al Sr. Metra, con algunos aplausos más de lo ordinario, á las f)iezas que componía el programa de aquella noche, especialmente á a tanda de valses Los Faunos, es todo cuanto de particular y raro
nos ofreció este concierto, con el cual se puso fin á la temporada tnusical de este verano.
Sensible es en verdad que un artista de la reputación del señor Metra se haya manifestado tan poco celoso de su nombre, y ponga tan poco empeño en conservarla en público de la respetabilidad del que de ordinario asiste á los conciertos, y al mismo tiempo tan agradecidos y deferentes como el de esta capital. Cuando todos esperábamos que la nueva dirección de estas nuestras predilectas fiestas del arte daría mayor desarrollo y variedad á los programas que en ellas se ejecutan, introduciendo reformas y novedades de algún tiempo ya reclamadas, ya en el orden y número de sus piezas, ya en las mismas obras y sus autores, la pasada temporada lejos de distinguirse de las anteriores por alguna de estas circunstancias que la hiciera algún dia digna de nuestra memoria, marca más bien un retroceso en la historia de nuestros conciertos instrumentales. Si se prescinde de las overturas francesas prodigadas hasta la saciedad, en su mayoría fríamente recibidas del público dilletanti, así como de algunos fragmentos de obras, muy importantes, sin duda, como la Condenación de Fausto de Berlioz, Lalla-Rouk de David y Cinq-mars de Gounod, únicas verdaderas novedades, los veintiséis conciertos ejecutados bajo la dirección de M. Metra han sido una continuada y monótona representación de obras, si bien de gran mérito artístico algunas, ya muy oidas y admirablemente interpretadas en anteriores conciertos.
Con verdadero disgusto de la mayoría del público aficionado, se ha variado el prograrria de años anteriores, introduciendo novedades de tan mal gusto como los solos de trompa , cornetín y flauta , muy buenos para un certamen escolástico, donde se quiera probar la prodigiosa virtuosité del artista, pero inconvenientes y muy poco á propósito para sitios como los Jardines del Retiro, donde se hacen precisas y necesarias grandes masas instrumentales y conjuntos armó-
CRÓNICA MUSICAL 385
nicos, que sean apreciados y sentidos hasta en los sitios más apartados del kiosko. Tampoco se ha recibido con agrado, como era natural, el empeño del Sr. Metra en hacer figurar en todos los conciertos sus tandas de walses, sin dar cabida en ellos á las que de autores alemanes conocemos, y que siempre se repitieron con aplauso en todas las ocasiones que fueron ejecutados por la antigua Sociedad. En esto, lo mismo que el haber eliminado á nuestros compositores de los programas de la última temporada, parécenos que el Sr. Metra ha cometido otro desacierto, con mucha justicia criticado, y que revela, si no vanidad, ó falta de cortesía, verdaderamente imperdonable, á lo menos una indiscreción que no debió cometer, si no quería exponerse á lo que de hecho se ha expuesto al herir de esta manera nuestro amor propio con su indiferencia hacia nuestros maestros y sus obras. Preciso es que el maestro parisién sepa, que si todavía , por desgracia, carecemos de un gran repertorio de obras instrumentales, poseemos, sin embargo, algunas que pueden figurar muy dignamente al lado ce la mayor parte que nos ha dado á conocer, especialmente de autores franceses, y a los cuales nada pidrá negar -un valor artístico y estético-musical realmente positivo. Pero, prescindiendo de este detalle, si el Sr. Metra ha estudiado un poco el gusto y la ilustración de nuestro público en materias musicales, que le hacemos justicia de creerlo así, podrá haber comprendido que los veintiséis conciertos que se han celebrado durante el verano, ninguno ha dejado plenamente satisfechas nuestras exigencias, ni ha estado tampoco á la altura que nos prometíamos de la reputación y fama del director francés. Dirección y orden en los programas, acierto y gusto en la elección de los autores y sus obras, y cuanto constituye espían de un buen concierto de la índole de los instrumentales de verano, han ofrecido descuidos lamentables, desaciertos, á que no nos'he-mos podido acostumbrar , á pesar de repetirse con tanta insistencia, y que no se conciben en un artista y maestro que ha vivido en la capital que se dice más culta del mundo y de más movimiento musical y artístico.
Dicho esto, no creemos tener necesidad de añadir nuevas palabras sobre los últimos conciertos de la temporada, particularmente en lo que se refiera al Sr. Metra y su dirección. Nuestros lectores verían el juicio que hicimos de los diez primeaos conciertos en uno de nuestros anteriores artículos, y esto debe bastarles para formar idea de los restantes de la temporada, ya que, por desgracia, no han sido sino una repetición de casi todas las obras ejecutadas en aquellos. Por lo que se refiere á la orquesta, formada, como es sabido, en gran parte de artistas jóvenes, aunque entusiastas por el arte que profesan, preciso es confesar que han hecho laudabilísimos y nobles esfuerzos por mostrarse dignos del respetable público que les escuchaba, habiendo dado, desde el primer dia, indudables pruebas de su laboriosidad, y en más de una ocasión, de verdadera aptitud é inteligencia artísticas , como así lo demostraron en la interpretación de obras tan importantes, como la Marcha de las antorchas, de Meyer-ber , la overtura de las Alegres comadres, de Nicolay, y la Marcha
fúnebre, de Chopin, que tan justos y sentidos aplausos alcanzaron en el^'concierto de despedida. Por lo demás, el púWico, que es el verdadero juez y sabe apreciar con recto criterio el mérito y valor de obras y artistas, así como la interpretación del arte musical, ha emitido á estas horas el fallo, y juzgado como corresponde los concier-os que en este momento nos ocupan, colocando en su verdadero lugar á cada uno de los elementos que los han constituido, y confiriendo á la orquesta y su director el premio á que se han hecho
3 8 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
acreedores respectivamente. Por nuestra parte, sólo añadiremos, exponiendo nuestra opinión en dos palabras, y concluyendo estas pesadas líneas que, si los conciertos dirigidos por M. Metra no traen á la historia de esta artística institución entre nosotros ningún nuevo elemento, ni añaden tampoco una página gloriosa para el arte, entrañan, sin embargo, bajo otro aspecto un progreso para el desenvolvimiento de la música en España, que el porvenir se encargará de demostrar, y cuya influencia acaso podamos sentir en tiempo no muy lejano.
Otro suceso importante, del cual se ha ocupado ya toda la prensa, y que por su transcendencia en orden á la cultura musical española merece ser también incluido en nuestra Crónica, por más que carezca hoy de oportunidad, es el viaje artístico que la Sociedad de conciertos ha hecho durante el último verano por las abrasadas comarcas del Mediodía. Nuestros lectores saben que mientras el dillettan-tismo madrileño sentía la influencia del eclipse casi total que la buena música experimentaba en los Jardines del Retiro, las hermosas ciudades del Guadalquivir y del Mediterráneo, Córdoba y Sevilla, Cádiz y Málaga, han disfrutado en la última estación de magníficos conciertos, en los cuales han podido ser admiradas por primera vez de sus habitantes las más espléndidas creaciones de los grandes maestros, interpretadas por la primera orquesta de nuestra capital. Nuevo apostolado del arte, encargado de propagar y extender el evangelio divino de la música por regiones á donde la santa palabra de Haydn, Mozart y Bethoven no había penetrado aún, la ilustre Sociedad ha realizado uno de los más civilizadores pensamientos, y cumplido una elevada misión, que la historia y el arte consignará seguramente en sus gloriosos fastos. No es ahora el momento de hacer la historia y crítica de este acontecimiento, ni éste el lugar tampoco para exponer detalladamente cuantos triunfos ha alcanzado la Sociedad y su digno director, Sr. Vázquez, en cada una de las capitales indicadas y en los diferentes conciertos que en ellas se han celebrado. Nuestros lectores comprenderán que, dada la cultura del pueblo andaluz y sus aficiones musicales, el recibimiento que había de hacer á tan distinguida corporación tenía que ser, como era justo esperar de quienes en tanto estiman el arte en todas sus manifestaciones, y sabe también apreciar el mérito de los verdaderos artistas. Los veintinueve conciertos que han tenido lugar en las cuatro poblaciones dichas hablan con bastante elocuencia para que nuestros lectores necesiten que nosotros les indiquemos en este momento el resultado obtenido en tan bella peregrinación por la distinguida Sociedad de profesores, así como también el entusiasmo con que fueron acogidos del público andaluz estos cultos y amenos espectáculos con que ha sido obsequiado durante la última estación veraniega. En todas partes han sido obsequiados y aplaudidos de cuantos se han apresurado á conocer y admirar las grandes concepciones ejecutadas, y en todas también nuestra Sociedad ha recibido las muestras de reconocimiento más completo del público á quien han mostrado sus conocimientos é inteligencia en el difícil arte de la interpretación de la música instrumental. La prensa, por su parte, ha tributado toda clase da elogios, tanto por lo que se refiere á los programas, como por lo que hace al gusto y sentimiento con que eran interpretadas las piezas que los componían, contribuyendo por este medio en no poco á despertar la afición del público á tan delicioso espectáculo, y á que de dia en dia se aumentase la concurrencia en los sitios, no
CRÓNICA MUSICAL 387
muy apacibles por cierto, en que se verificaban. La ilustre Sociedad de conciertos, en fin, ha venido profundamente agradecida á la deferencia y atención con que en todas partes se le ha recibido, y no dudamos guardará eterna memoria de esta primera misión artística que acaba de realizar por las más bellas ciudades de la antigua Hética, las más hospitalarias sin duda, y al mismo tiempo mejor dispuestas para recibir cual se merece este nuevo evangelio del arte musical, tan necesario y conveniente para el progreso general de la cultura patria, como de trascendencia suma para la educación estética del sentimiento.
El mes de Octubre cierra en Madrid la temporada musical de verano, y abre al mismo tiempo las puertas á la no menos agradable y más fecunda en acontecimientos artísticos, de invierno. El teatro de la Opera, el templo augusto de la música dramática, punto de reunión de nuestra buena sociedad, ha roto ya su obligada clausura de cinco meses, inaugurando así sus artísticas tareas, y ofreciendo desde hoy al ilustrado y distinguido público madrileño un centro de cultura y distracción donde poder combatir las frías y pesadas noches del rigoroso invierno.
Como en los años anteriores, la empresa de este favorecido coliseo, cumpliendo con uno de sus primeros compromisos, dio á conocer al público, en la lista de costumbre, todo el personal artístico contratado, que debe actuar durante la próxima temporada, así como también los espectáculos que se propone presentar á sus abonados en el curso de la presente campaña teatral. Toda la prensa, como era natural, h a publicado los nombres de los artistas que formar^ la compañía, y s'e ha ocupado con frases, más ó menos laudatorias, de algunos de los que, por ser desconocidos en nuestro teatro, merecían una especial mención, por lo mismo que tan pomposamente fueron anunciados y de tan extraordinaria fama vienen precedidos. Con el ñn de que nuestros lectores los conozcan también, y sin perjuicio de apreciar sus cualidades artísticas respectivas, según vayan apareciendo en escena, en nuestras sucesivas revistas, insertamos á continuación la lista publicada en todos los diarios y en los carteles de la empresa, antes de pasar á dar cuenta de la primera representación de la temporada y del debut de nuestros compatriotas, Sra. Sanz y Sr. Gayarre, que es el objeto principal que nos proponemos, al hablar del regio coliseo.
Sopranos y contraltos; Paulina Lucca, Erminia Borghi-Mamo, Virginia Ferni, Fanny Rubini-Scalisi, Elena Sanz, Evelina Salvini, J. Sthal, Ana Belloca, Augusta Armandi, Carolina di Monale, Cristina Ory, María Nicolau y Concepción Torres.
Tenores : Enrique Tamberlick, Julián Gayarre, José Toressi, Ernesto Palermi, Francisco Reynes, José Sanies, Fernando Valero y Salvador Velazquez.
Barítonos : César Boccolini, F. Graziani, Antonio Huguet y Pablo Ugalde.
Bajos : Augusto Ponsard, Juan Ordinas, Luis Visconti, Arístides Fiorini, Francisco Nicolau y Arturo Orris.
Maestros Y directores : Mariano Vázquez y Carlos Scalisi. Como podrán ver nuestros lectores, el personal con que cuenta la
empresa, es, si no muy igual y completo, por lo menos lo bastante numeroso y de condiciones artísticas suficientes, en gran parte, para desarrollar en toda la escala posible la serie de grandes espectáculos que el público tanto desea, y exhibir al mismo tiempo las obras
3&8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
con todo el esplendor y magnificencia que exige un teatro tan importante. La nueva temporada de la ópera por tanto, esperamos, ofrecerá grandes atractivos á los aficionados, y no dudamos que el público verá este año realizadas sus esperanzas.
Aunque no se han anunciado en carteles las obras nuevas que han de ponerse en escena, según era costumbre en años anteriores, con lo cual la empresa da una prueba más de previsión y buen talento, nos consta, sin embargo, que tendremos estrenos importantes de obras hoy muy aplaudidas en el extranjero, siendo una de ellas la gran ópera de Thomas, Hamlet, cuya partitura se encuentra ya en poder del Sr. Vázquez, y para la cual, si no estamos mal informados se hacen grandes preparativos á fin de presentarla con todo el esplendor y aparato que requiere su argumento. Al mismo tiempo, y esto acaso no lo ignoren nuestros lectores, la empresa se propone darnos á conocer dos óperas españolas de dos jóvenes compositores muy aventajados, que serán, á no dudarlo, dos verdaderos acontecimientos artísticos, á juzgar por los antecedentes y noticias que han llegado hasta nosotros. Decisión que nosotros no podemos menos de aplaudir y que seguramente han de agradecer al Sr. Robles tanto el público aficionado como el arte nacional, por el cual nunca se hará bastante, por muchos que sean los esfuerzos de cuantos se interesan en su engrandecimiento y esplendor. Si á todo esto agregamos algunas reformas que se dice se han introducido últimamente en el teatro y en la escena ; el aumento de coristas de ambos sexos, la adquisición de una prima donna de reputación europea, como la Paulina Lucca, y de un tenor tan solicitado de todas las empresas teatrales como Julián Gayarre, y se tiene en cuenta ademas la circunstancia de haber visto por sus mismos ojos el Sr. Robles lo que se hace en teatros tan importantes como los de Viena y Paris, que ha visitado últimamente, en donde las representaciones escénicas de la ópera se» ofrecen al público conforme el arte lírico-dramático exige , desde luego podemos augurar que nuestro regio coliseo será durante el invierno el punto de reunión de la gente de buen tono y de cuanto mas ilustrado y distinguido encierra esta capital, así como la presente temporada una de las más notables y ricas en acontecimientos musicales que registra la historia de este magnífico templo del arte. Y en tanto llega la época de nuestros aplausos, veamos cómo ha dado principio esta temporada tan llena de promesas y de tan risueño porvenir para todos.
Sabido es de nuestros lectores que la apertura de cualquier teatro de importancia es siempre un acontecimiento artístico , que el público espera y desea con impaciencia y curiosidad. La de nuestro Teatro Real, sin embargo , tiene par lo común un sello peculiar que no se puede confundir con la de ningún otro coliseo. Es, quizás, la que se espera con mayor impaciencia y la que por su carácter da origen á mayores y más animadas controversias entre las gentes de arte, para quienes suele constituir un tema obligado de conversación durante algún tiempo, tan bello é importante acontecimiento. Privilegio que desde muy antiguo tiene el Teatro Real, con sobradísima justicia adquirido , y á nuestro parecer, con títulos bastantes para que el público inteligente de Madrid continúe dispensándosele, por lo mismo que el arte musical allí cultivado ha conseguido tal boga entre nosotros y tan señalado interés ofrece para el progreso de la cultura nacional.
Ha correspondido la suerte de ser la obra elegida para la apertura de este coliseo, la Favorita, esta ópera popularísima que Donizzetti terminó en Paris á fines del año 40 , con el magnífico cuarto acto que Scribe le proporcionó y que desde entonces vienen recorriendo con
CRÓNICA MUSICAL 38g
aplauso todos los teatros del mundo. Opera cuyo valor artístico é importancia musical para la crítica moderna no hemos de discutir en este momento, así como tampoco el mérito que, bajo el punto de vista de las condiciones asignadas por la estética al drama lírico, pueda corresponderle, dadas las exigencias del gusto público en materias musicales. La Favorita es precisamente una de las óperas más conocidas, mejor cantadas, y también creemos, una de las que se oyen, sin duda, con mayor interés y predilección por la generalidad de cuantos hoy asisten al teatro, con los bellos recuerdos del pasado, astraidos por sus aficiones melódicas y entusiastas decididos del bell canto, único elemento con el cual ven cumplidas todas las exigencias del drama musical, y al mismo tiempo satisfechos sus deseos. Foresta razón al ser designada por la empresa para el debut de la señora Sanz y del Sr. Gayarre, de quienes ya se venía hablando con elogio desde nacía mucho tiempo, gran parte del público aficionado celebró con verdadero entusiasmo semejante elección, y como era natural esperaron con impaciencia el dia de poder batir palmas á estos nuevos intérpretes de la creación artística de Donizzetti en esas bellas páginas y arrebatadores momentos que siempre hicieron las delicias de los dillettantes.No era tampoco de extrañar que el regio coliseo déla plaza de Oriente presentase esta noche una animación extraordinaria v como sólo en este teatro se encuentra, y que ocupadas todas las localidades por la sociedad más distinguida y elegante, y por el público más culto é ilustrado que encierra nuestra capital, ofreciese un aspecto verdaderamente deslumbrador é indescriptible, haciendo de esta noche un acontecimiento musical digno de la apertura de un teatro tan magnífico y aristocrático.
Así comenzada la primera ópera de la temporada, la empresa y los artistas juntamente vieron coronado del mejor éxito su respectivo trabajo, recibiendo en la primera representación éstos una gran cosecha de aplausos, y aquélla el contingente respetable de un lleno completo. Los héroes de tan deliciosa velada, Elena Sanz y Gayarre, en quienes el público curioso tenía puestas todas sus miradas, y por momentos deseaba conocer, han dejado en nuestro concepto sentada su buena reputación artística entre los dillettantes madrileños, y esperamos que en lo sucesivo, libres ya del temor natural de un debut, estos distinguidos artistas han de obtener en nuestra escena tan justos y señalados triunfos, como los que ya les han dado fama y nombre en el extranjero. Dúos, romaneas, cavatinas y andantes fueron ejecutados á la perfección valiendo nutridísimos y prolongados aplausos á estos artistas, en los cuales el público no pudo menos de reconocerles sus especiales aptitudes para las óperas del género de la Favorita , en que la escuela de canto italiano se ostenta en todas sus galas y con todo su esplendor. No tenemos necesidad de decir nada de la interpretación de Alfonso XI por el Sr. Boccolini, siempre distinguido y concienzudo artista, ni tampoco de las partes secundarias que se presentaron en esta ópera tan conocida y estudiada de todos. El éxito déla obra musical de Donizzetti, salvos levísimos lunares, ha sido tan completo como el público se prometía, dada la reconocida importancia y mérito artístico de las personas encargadas de su ejecución. Como todavía nos falta mucho espacio que andar y no somos partidarios de juicios prematuros, por nuestra parte nos abstenemos noy de hacer crítica detallada, dejando para las siguientes crónicas esas consideraciones que hoy no pueden tener oportunidad, y que podrán ser expuestas á su debido tiempo con toda la exactitud é in-parcialidad que requieren estos trabajos literarios. Entre tanto nosotros celebramos que tan buen principio hayan tenido las represen-
BgO REVISTA CONTEMPORÁNEA
taciones de la Opera, y nos felicitaremos, como decimos al principio, que la actual temporada dé tan felices resultados para el arte, como esperamos los dará para la empresa.
Escrita esta revista, se han puesto en escena El Trovador y Rigo-letto para el debut de la señorita Borghimamo, que se encargó de la parte de Leonora en aquélla, y del Sr. Grazianí, á quien se le había confiado el importantísimo papel del protagonista del horrible drama de Víctor Hugo. Sin tiempo para dar más detalles de éstos, que no sabemos si llamar acontecimientos musicales, sólo diremos á nuestros lectores que, á pesar de las esperanzas de muchos, las dos creaciones del maestro parmesano han tenido un éxito incompleto, dejando no poco que desear ambos debutantes, cuyas facultades artísticas no parece Se armonizan, como fuera de desear, con la importancia de los personajes interpretados, por más que, lo mismo aquélla que éste, recibieran en más de una ocasión tan justos como merecidos aplausos de la concurrencia. De los demás artistas que tomaroa parte en estas representaciones, sólo merecen citarse la señorita Sanz, que caracterizó de un modo admirable, y como rara vez se ha visto, el interesante y dificilísimo papel de Azucena del Trovador, valiéndole uná.verdadera y merecida ovación, y el Sr. Gayarre, el cual hizo primores con su voz, confirmando una vez más las esperanzas que hizo concebir en la Favorita, y obteniendo el éxito más completo en la interpretación del duque de Mantua del Rigoletto.
Sentimos no entrar en consideraciones acerca de la representación de estas dos obras, con tan poco criterio dadas al público en esta ocasión, y tan desacertadamente elegidas por la empresa para exhibir el personal artístico. Nos explicaremos en la próxima Crónica.
J. E. GÓMEZ.
Octubre i3 de 1877.
Madrid 15 de Octubre de 1877. Topietarios gerentes: TE ROJO HERMANOS.
TIPOORAF.-ESTEKEOTIPÍA PEROIO
Mendizabal, 64
EL AMIGO FRITZ
ERCKMANN CHATRIAN
(Continuación.)
P'ritz, en lugar de hacerle gracia esta historia, le resintió un poco, y replicó :
—¡Si no hubiera comido los cardos! —Entonces hubiera sido menos que un burro viviente, hubiera
sido un burro muerto. —Todo eso nada significa, David. —No ; solamente c[ue va.l6 mas casarse joveiij que hacerlo en la
vejez con la criada, como todos los solterones. Créeme... —¡Vete al diablo! exclamó Kobus, levantándose. Están dando las
doce y no tengo tiempo para responderte. David le acompañó hasta la puerta, riéndose interiormente. Y al
separarse, le dijo con aire cortés : —Oye, Kobus, no has querido ninguna de las mujeres que te he
propuesto ; puede que hayas hecho bien. Pero bien pronto la buscarás tú solo.
—¡ Posehé-israel, respondió Kobus, posehé-israel! Se encogió de hombros, unió las manos con aire compasivo, y
se fué.' —¡David, le gritó Sourlé desde la cocina, la comida está prepa
rada, vamos á la mesa! Pero el viejo rabino, con sus ojillos entornados con ironía, seguía
con la vista á Fritz hasta que salió de la puerta cochera ; después entró riéndose por lo bajo, de lo que acababa de sucederle.
TOMO XI.—VOL. IV. 27
S g a REVISTA CONTEMPORÁNEA
VIII.
Después de las doce, Kobus se fué á la cervecería del Grand-Cerf y allí encontró á sus antiguos compañeros Federico Schoultz, Haan y los demás, preparándose á empezar su partida de youker, que jugaban todos los días de una á dos, desde primero de Enero hasta San Silvestre.
Naturalmente prorumpieron en gritos diciendo: —¡Hola, Kobus... ya está aquí Kobus! Y todos se apresuraron á dejarle sitio ; él, risueño y rebosando jú
bilo, distribuía apretones de mano á derecha é izquierda. Por fin se sentó á un extremo de la mesa en frente de las ventanas. La muchacha Lotchen, con su mandil blanco sobre la falda roja, vino á colocarle un vaso de cerveza delante : lo cogió , lo levantó con gravedad y lo miró al trasluz para admirar la claridad de aquel líquido de un precioso color de ámbar amarillo, sopló la espuma del borde y lo bebió con recogimiento entornando los ojos; después dijo: «está buena » y se echó sobre el hombro de Federico para ver las cartas que acababa de levantar.
De este modo volvió á emprender su vida ordinaria. —Hefle, Caneau ¡ corta el as ! cantaba Schoultz. —Yo doy , decia Haan recogiendo las cartas. Los vasos sonaban , al parque la bulla de los jugadores, y Fritz
no pensaba en el valle de Meishental más que en el Gran Turco ; le parecía que no había salido nunca de Hunennbourg.
A las dos entró el profesor Speck, con los zapatones cuadrados por la punta rematando unas piernas largas y delgadas como alambres, su levitón color de café y la nariz respingona, se descubrió con aire solemne y dijo :
—Tengo el gusto üe anunciar á la compañía que han llegado las cigüeñas 1
En seguida se oyó repetir de boca en boca en toda la cervecería : ¡Las cigüeñas han llegado! ¡Ya están ahí las cigüeñas!
Se oyó un gran murmullo ; cada uno abandonaba su vaso á medio vaciar y en menos de un minuto había cien personas á la puerta de la cervecería, con la cabeza levantada mirando con curiosidad.
En lo más alto de la iglesia se había posado una cigüeña sobre el escantillón ; allí, con las negras alas caldas sobre la blanca cola, y el grande y encarnado pico inclinado melancólicamente, era admiración del pueblo. El macho revoloteaba alrededor y trataba de posarse sobre el nido de donde salían aún algunas pajas.
El rebbe David, que acababa de llegar, las observaba también con su sombrero en la nuca, y decía :
—¡Vienen de Jerusalen!... ¡Se han posado sobre las pirámides de Egipto!... Han atravesado los mares...
EL AMIGO FRITZ SgS
En toda la calle y delante del mercado, sólo se veían amigos del pueblo, papas y niños, con el cuello doblado hacia arriba y embelesados. Algunos viejos decían llorando:
—Las hemos vuelto á ver otra vez. Kobus, viendo todas aquellas buenas gentes con las caras compun
gidas y en actitud de estar maravilladas, pensaba : Es notable... ¡Clon qué poco se divierte la gente!
Y sobre todo le hacía gracia la cara conmovida del buen viejo rabino.
—¡Bueno, rabino, bueno! ¿Te parece eso muy bonito? Bajando entonces los ojos y viendo reir á Kobus , exclamó el
rabino : —¿No tienes alma? ¿En todo ves motivos de burla? ¿No sientes
nada? —No grites tanto, shande, que estamos llamando la atención á
todo el mundo. —¡ Y si quiero gritar! ¡ Si me gusta decirte las verdades! Si me
gusta... Afortunadamente las cigüeñas, después de descansar un momento,
habían volado para dar una vuelta á la ciudad á la altura de las nubes ; toda la plaza entusiasmada lanzó un grito de admiración.
Las dos aves, como si quisieran contestar al saludo, hacían crugir el pico mientras volaban : los chiquillos las seguían corriendo por la calle de Capuchinos, gritando:
—Tra-la-rá ya el verano vino, tre-le-ré, ya viene el verano otra vez. Kobus y sus compañeros entraron otra vez en la cervecería, y desde
entonces, hasta las siete de la noche, no se habló allí de otra cosa que de la vuelta de las cigüeñas, y la buena suerte de las ciudades donde anidan , sin contar con las especiales de Hunennbourg, donde exterminan los sapos, las culebras y lagartos que infestarían los fosos sin ellas, y no solamente los fosos, sino que las dos orillas del Lauter estarían infestadas de reptiles, á no ser por estas aves que parecen enviadas por el cielo para destruir la polilla de los campos.
David Sichel había entrado también, y Fritz, para hacerle rabiar, se puso á sostener que los judíos mataban las cigüeñas y se las comían en la Pascua de Pentecostés con el cordero pascual, y que esta costumbre les trajo la gran plaga de Egipto, en que había tan gran número de ranas que entraban por las ventanas y hasta caían por la chimenea ; de modo que los Faraones no vieron otro medio de librarse de esta plaga que arrojar del país á los hijos de Abraham.
Esta explicación exasperó de tal modo al viejo rebbe, que en su indignación declaró que Kobus merecía que lo colgasen.
Fritz se consideró vengado del apólogo del asno y los cardos; caían dulces lágrimas por sus mejillas : y su triunfo fué completo, porque Federicho Schoultz, Haan y el profesor Speck, declararon que era
3 9 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
preciso restablecer la paz, y que dos amigos tan antiguos no se podían disgustar por las cigüeñas.
Propusieron á Fritz que se retractara de su explicación, y David se obligara á besarle. Consintió, y David y él se besaron con ternura y el viejo rebbe decía llorando :
—Que Kobus sería el mejor hombre del mundo, si no tuviera la costumbre de reirse, venga ó no venga á pelo.
Dejo á la consideración de ustedes el partido que sacaría Fritz de toda esta historia ; á las doce de la noche no había cesado de reir todavía, y después de dormido, aún se despertaba de cuando en cuando para reirse.
—Difícil sería encontrar en el mundo gente tan buena como en Hunennbourg, pensaba. ¡Qué honrado creyente es este pobre David! ¡Y el gran Federico qué gran rocin! ¡Y qué bien canta la gallina Haan 1 \ Cuan feliz soy en este pueblo 1 •
A las ocho de la mañana siguiente dormía aún como un bienaventurado , cuando de repente oyó un chirrido extraño que le despertó. Prestó atención y comprendió que era el amolador Hignebic que, como todos los viernes, se había colocado en la esquina de la casa á afilar todos los cuchillos y tijeras de la ciudad. Esto le molestó bastante, porque tenía sueño todavía.
A cada instante dejábase de percibir el silbido de la rueda ahogado por las conversaciones de las viejas, luego el ladrido de un falde-rillo, más tarde el rebuzno de un asno, después una disputa sobre el precio del cuchillo que se ha afilado, y después otros ruidos que se sucedían sin interrupción.
— i Vayan al demonio! pensaba Kobus. Bien podía el alcalde ocuparse de estas cosas para impedirlas. El más miserable labrador puede dormir con comodidad, y á los honrados ciudadanos se les despierta á las ocho por la negligencia de la autoridad.
En esto se puso Hignebic á pregonar con voz gangosa : «¡Amolar cuchillos y tijeras! »
Ya no pudo resistir más, y se levantó furioso. —i Será necesario que le ponga un correctivo! decía ; llevaré el
asunto ante el juez de paz, pues este Hignebic se ha llegado á figurar que la esquina de esta casa es suya! jHace cuarenta y cinco años que nos está fastidiando á mi abuelo, á mi padre y á mí ; me parece que ya es demasiado ; ya es tiempo que esto concluya!
Así pensaba Kobus al levantarse ; se había acostumbrado á dormir en la quinta sin más ruidos que el murmullo del follaje, y éste le había molestado.
Pero después del almuerzo ya lo había olvidado todo. Pensó en embotellar dos pipas de vino del Rhin que había comprado el otoño anterior, y mandó llamar al efecto al tonelero, y él se puso una camisa de lana gris, que solía usar para todas estas faenas de la bodega.
EL AMIGO FRITZ S Q S
Vino el compadre Schweyer, con su mandil de cuero hasta las rodillas, el mazo en la cintura y el taladro debajo del brazo : tenía una cara ancha y abierta.
—¡Cómo, Sr, Kobus! ¿Vamos á empezar ya hoy? —Sí, compadre Schweyer, ya es tiempo , pues el Markobrunner
está en la pipa hace quince meses y el Steinber hace seis años. —Bueno... ¿Y las botellas? —Hace tres semanas que están listas. —¡Oh! Para cuidar los vinos exquisitos, dijo Schweyer, se pintan
solos los Kobus de padres á hijos ; ¿vamos á bajar ya? —Sí, bajemos. Fritz encendió una vela en la cocina; cogió una de las asas del
cesto de botellas, Schweyer empuñó la otra y bajaron á la bodega. Al llegar abajo dijo el viejo tonelero :
—¡Qué bodega tenéis! ¡ Qué seca está! Cien veces se lo he dicho á todo el mundo, Sf- Kobus ; tenéis la mejor bodega de la ciudad.
En seguida, aproximándose á una pipa y golpeándole con un dedo, dijo :
—Aquí está el Markobrunner , ¿ no es así ? —Sí; y este eis el Steinberg. Entonces, agachándose y poniendo el taladrador en el hueco del
estómago, agujereó el tonel y le puso la espita con ligereza. Fritz le entregó entonces una botella que llenó y tapó ; embadurnando Fritz el tapón con lacre azul y sellándola. La operación continuó de esta manera á satisfacción de uno y otro.
—¡Jé, jé, jé! decían de cuando en cuando , vamos á descansar. —Sí, bebamos una copa, replicaba Fritz. Entonces metían el cubiletito por el agujero de llenar la pipa , re
frescaban con un vaso de vino y en seguida ponían de nuevo manos á la obra.
Cuando en otras ocasiones Kobus había bebido dos ó tres vasitos se ponía á cantar con voz atronadora aires antiguos que recordaba en aquel momento, como el Miserere, el himno de Gambrinus, ó la canción de los tres húsares.
—¡Cómo retumba la voz , decía, parece una catedral! —Sí, contestaba Schweyer ; cantáis perfectamente ; es lástima que
no pertenezcáis á la sociedad coral de Johannisberg : no se hubiera oido más voz que la vuestra.
Entonces refería que en su tiempo, hacía treinta ó cuarenta años, había en el país de Nassau una sociedad de toneleros apasionados por la música ; que en esta sociedad no se cantaba sino con acompañamiento de pipas, toneles y vasijas ; que las copitas y los vasos hacían de pífanos y las cubas formaban los bajos , que no se podía oir nada más armonioso y arrebatador, que las hijas de los maestros repartían los premios á aquellos que se distinguían, y que é l , Schweyer habí^^
3 g 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
recibido dos racimos y una copa de plata, en premio de lo bien que hacía sonar una pipa de la medida de 43.
Decía todo esto conmovido por los recuerdos, y Fritz volvía á sus trabajos para no prorumpir en una gran carcajada.
Refería ademas otras muchas cosas curiosas, y celebraba la bodega del duque de Nassau, que contiene vinos preciosos cuya fecha se pierde en la noche de los tiempos.
De este modo entretenía el trabajo el anciano Schweyer. Estos recuerdos alegres no impedían que se llenasen las botellas, se lacrasen y pusieran en su sitio ; al contrario, amenizaban el trabajo que se hacía más á compás.
Kobus tenía la costumbre de reanimar á Shweyer cuando decaía, lanzándole alguna palabra que le alegrara ó volviéndole á la pista de alguna de sus historias. Pero en este dia creyó notar el viejo tonelero que estaba preocupado con otras ideas.
Algunas veces se puso á cantar ; pero después de dos ó tres berridos , se callaba, y quedaba mirando un gato que se escapaba por el tragaluz, algún chiquillo que curioseaba desde fuera, asomándose á ver lo que se hacía, ó escuchaba el chirrido de la piedra del amolador ó el ladrido de un falderito, ú otro cosa análoga.
Su imaginación no estaba en la bodega, y Schweyer, discreto como siempre, no quiso interrumpir sus reflexiones.
De este modo continuó tres ó cuatro dias. Fritz continuaba con su costumbre de ir todas las tardes al Grand
Cerf á jugar sus partiditas de youker ó rams. Sus compañeros notaban en él también una preocupación extraña : se olvidaba cuando le tocaba jugar.
—¡Vamos, Kobus, vamos ; que te toca á tí! le interpelaba el gran Federico.
Echaba su carta á la ventura, y perdía naturalmente. —Estoy de malas, decía entre sí al retirarse á su casa. Como Schweyer tenía que trabajar en su casa, no podía venir más
que dos ó tres horas por la mañana, ó por la tarde; de modo que el trabajo se prolongaba, y terminó de un modo particular.
Abriendo la pipa de Steinberg, el tonelero esperaba que Kobus le daría su copita, como acostumbraba. Pero Fritz distraído se olvidó de esta parte interesante del ceremonial.
Schweyer se indignó. —Me convida á beber lo malo, decía entre sí; y cuando se abre un
barril del superior, lo encuentra demasiado bueno para mí. Estas reflexiones le pusieron de mal humor; y poco rato después,
estando agachado, le dejó caer Kobus unas gotas de cera en las manos, y esto bastó para que estallase su cólera.
—iSr. Kobus, le dijo, V. se ha vuelto loco! En otro tiempo cantaba V. el Miserere y no le decía nada , á pesar de que eso fuera un insulto á nuestra santa religión, y, sobre todo, en presencia de un
EL AMIGO FRITZ 3 ^ 7
viejo de mi edad : parecía que queríais abrirme las puertas de la tumba; y eso no era justo, sobre todo no habiéndoos yo hecho nada malo. Por otra parte, la vejez no es un crimen; todos queremos llegar á ser viejos ; cuando lo seáis comprendereis vuestra indignidad. Ahora me echáis ceraá propósito en las manos.
—¿Cómo á propósito? repitió Fritz estupefacto. —Sí, maliciosamente ; estáis siempre de broma... Ahora mismo se
os conoce la gana de reir: por eso no volveré á trabajar en está casa, porque no quiero ser vuestro hans-w^urst (i). Es la última vez que trabajo con un hombre tan atolondrado como V.
Diciendo esto, Schweyer se desató el mandil, cogió el taladrador y empezó á subir la escalera.
La verdadera razón de su cólera no era el Miserere, ni las gotas de cera, sino el olvido del vasito de Steinberg.
Kobus, que no dejaba de ser suspicaz, comprendió perfectamente la razón de la incomodidad, causándosela todavía mayor su torpeza y el olvido de las prácticas antiguas , porque todos los toneleros tienen derecho á probar el vino que están embotellando; y si el dueño está presente, debe ofrecérselo él mismo.
—¿Cómo tengo la cabeza hace algún tiempo? se preguntaba. Estoy siempre como soñando : bostezo , me aburro; nada me falta y noto vacíos. Esto es admirable... Será preciso que me despierte.
Como no hubo medio de hacer volver á Schweyer , acabó solo de llenar las botellas , y las cosas quedaron en tal estado.
IX.
Los martes y los viernes , dias de mercado , acostumbraba Kobus asomarse á la ventana, fumando en su pipa, para mirar á las criadas de Hunennbourg, afanosas yendo y viniendo entre la fila interminable de cestos, banastas, jaulas, barracas y carretas, alineadas en la plaza de las Acacias. Eran, por decirlo así, dias de grande espectáculo : todos aquellos rumores de compradores y vendedores debatiendo sobre el precio , gritando, disputando, le alegraban.
Si veía de lejos algún manjar exquisito, llamaba en seguida á Ka-tel, y le decíai: «¿Ves allí aquella cuerda de tordos ó de chochas? ¿Ves aquella hermosa liebre que está en el tercer banco de la última fila? Pues vé á tantearlas.»
Katel salía, y se iba fijando en las discusiones que oía al pasar. Por fin llegaba á las chochas, tordos ó liebres , y volvía con alguna de aquéllas, diciendo : «Ya está aquí.s
Pero una de estas mañanas se encontraba , contra su costumbre, pensativo, preocupado, bostezando y piqueteando con las manos en
{i) Polichinela alemán.
S g S REVISTA CONTEMPORÁNEA
ademan distraído ; nada de lo que allí veía le llamaba la atención; el movimiento, las idas y venidas de todo el mundo le parecían monstruosas. A veces , incorporándose , dirigía su mirada hacia la costa de Génets, que se divis:aba á lo lejos, y exclamaba : ¡Qué hermoso está el sol sobre Meishentall »
Mil ideas le asaltaban : oía mugir las vacas, veía á la preciosa Su-zel, en mangas de camisa, con el cubo de pino entrar en el establo, á Mopsel y al viejo anabaptista subiendo á la colina. Todos estos recuerdos le enternecían.
Entonces decía reflexionando : ya debe estar seca la pared del depósito ; pronto tendré que llevar las rejas para colocarlas.
Cuando estaba absorto en estas reflexiones, entró Katel diciendo: —Señor, he encontrado este papel en el gabán de invierno. Lo tomó, y abriéndolo exclamó : —Pues no es nada... la receta délos buñuelos que la he dejado
olvidada desde hace tres semanas. ¿Cómo habré tenido este descuido? Decididamenje tengo la cabeza á pájaros.
Y volviéndose á la criada : —Es una receta para hacer buñuelos, le dijo ; ¡pero son deliciosos!
repitió enternecido. ¿A que no adivinas, Katel, quién me ha dado esa receta?
—La gran Freutzel del Boef-Rouge. —¡Quita allá! ¿Cuándo ha sido capaz Freutzel de inventar nada, y
sobre todo, una cosa tan deliciosa como esos buñuelos? No... me la dio Suzel, la hija del anabaptista.
—¡Oh! no me llama la atención, porque es una muchacha llena de habilidades.
—Sí; está muy adelantada para su edad. Me vas á hacer esos buñuelos, Katel; pero sigue exactamente lo que marca la receta, porque de otro modo saldrá mal.
—Descuide V., señor, que lo haré con mucho cuidado. Katel se fué, y Fritz, cargando una pipa, se asomó de nuevo á la
ventana. Todo había cambiado de aspecto á sus ojos : las caras, los gestos,
los discurso.s y los gritos de unos y otros : parecía que el sol había iluminado de repente aquellas escenas en la plaza.
Soñando siempre con la quinta, reflexionó que le sería conveniente abandonar la vida de la ciudad durante los meses de verano? que es bueno también cambiar de alimentos, porque la misma cocina, á la larga, se hace pesada. Recordó con placer los huevos y el queso blanco que tomaba para almorzar en casa del anabaptista y que los comía con más apetito y más á gusto que los platos que 1» preparaba su cocinera Katel.
—Si no tuviera precisión hasta cierto punto de jugar todos los dias una partidita de youlter, de tomar unas cuantas copas de cerveza y ver á mis amigos Federico Schoultz, David y Haan, decía, pasaría
EL AMIGO FRITZ 3 9 9
con gran placer dos meses en Meishental. Pero no hay que pensar en eso; mis aficiones y mis asuntos están aquí; es imposible repicar y andar en la procesión.
Todas estas ideas le bullían en el cerebro. De este modo llegaron las once de la mañana, y la vieja criada
vino á poner te. mesa. Y volviéndose le dijo : —¡Hola, Katel, y los buñuelos? —Son delicadísimos, señor, tenía V. mucha razón. —¿Has dado con el verdadero punto? —He seguido lo que dice la receta, y es imposible que salgan mal. —Puesto que han salido bien, para que todo vaya en armonía voy
á bajar á la bodega para sacar una botella de Forstheimer. Salía ya con su manojo de llaves en la mano, cuando de repente
le asaltó una idea, y volvió preguntando. —¿Y la receta? —La tengo en el bolsillo, señor. —Pues no la pierdas... Dámela, que la guardaré en el pupitre ; de
este modo, cuando la necesitemos, ya sabemos dónde está. Y desplegando el papel se puso á leer. —¡Qué bonitamente escribe, dijo , una letra redondilla que parece
pintada! ¿Sabes que esa Suzel es un portento? —Sí, señor ; es graciosísima ; si la oyese V. en la cocina cuando
viene, siempre tiene alguna ocurrencia para hacernos reir. —¡Vaya! ¡vaya! Y yo que me la imaginaba triste. —Sí, triste... tristecilla es la niña. —¿Y qué dice? preguntó Kobus á quien se le ensanchaba aún más
la cara de alegría al pensar que la muchacha era bulliciosa. —¿Qué sé yo? No hace sino pasar por la plaza, y todo lo ve, le
cuenta á V. con sus pelos y señales su actitud, su cara, en fin, todo ; pero con una gracia y oportunidad...
—Apuesto á que se burla también de mí, replicó Fritz. —¡De V.!.. nunca ; jamás se le ha ocurrido ; si fuera del gran Fe
derico Schoultz no digo que no ; pero de V... —¡Já, já, já! interrumpió Kobus, ¡se burla de Schoultz! lo encuen
tra un poco bestia ¿no es verdad? —No... nq es eso precisamente... pero yo no puedo acordarme... -TsEstá bien, Katel, está bien, replicó marchándose. Y la vieja criada le oyó reirse á carcajadas mientras bajaba la esca
lera diciendo : ¡me agrada esa muchachita! ¡me gusta Suzel! Cuando volvió estaba puesta la mesa y servida la sopa. Destapó la
botella, se puso la servilleta en el cuello, y remangándose las mangas se puso á comer con buen apetito.
Katel le trajo los buñuelos antes de los postres. Al verlos llenó la copa y dijo : —Vamos á ver cómo están. La criada estaba junto á la mesa para esperar el juicio. Tomó uno
4 0 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
y lo probó sin decir nada; tomó el segundo, luego el tercero, y por fin, volviéndose, pronunció estas palabras con aire sentencioso y grave :
—Los buñuelos están muy bien, Katel, ¡excelentes! Se conoce que has comprendido perfectamente la receta y te has ajustado á ella. Pero á pesar de eso, y no lo tomes á ofensa, los de la c'asa de campo son mejores ; eran más finos y tenían un no sé qué, que los hacía más delicados ; una especie de perfume especial, yo no puedo explicarte lo que era ; pero es lo cierto que siendo menos fuertes, si cabe, eran, sin embargo, mucho más agradables. . —Quizá tengan demasiada canela.
—Ciertamente. No tengo motivo para decir que no encuentro estos buñuelos deliciosos; pero por cima de lo mejor está lo que el profesor Speck llama el ideal, es decir, algo que tiene poesía que se sale de...
—Sí, lo comprendo, replicó Katel; os sucede lo que con las salchichas de la tia Hafen, que nadie acertaba á hacerlas como ella, á causa de los tres clavos que le faltaban.
—No, no es esa mi idea ; nada les falta, y sin embargo... Iba á continuar, cuando se abrió la puerta y apareció el viejo
rabino. —¡Hola, eres tú, David! Pues entra y explícale á Katel lo que sig
nifica «el ideal.» David al oir estas palabras frunció el entrecejo. —¿Te quieres burlar de mí? contestó. —No ; te hablo en serio ; di á Katel por qué echáis de menos las
zanahorias y cebollas de Egipto... —Oye, Kobus, contestó el viejo rebbe, aún no he llegado cuando
ya empiezas á atacarme en las cosas sagradas ; eso no está bien. —Tú lo entiendes todo al revés, posehé-israel. Siéntate, y puesto
que no quieres que te hable de las cebollas de Egipto, figúrate que no he dicho nada. Pero si no fueras judío...
—^Vamos, ya veo que quieres que me vaya. —No hombre ; si digo solamente que si no fueras judío te haría
probar estos buñuelos y tendrías que confesar que valen mil veces más que el maná que Dios mandaba á vuestros mayores para limpiarlos de la lepra y otras enfermedades que habían atrapado entre los infieles.
—¡Me voy porque esto ya no se puede soportar! Katel salió, y Kobus deteniendo al rabino por una manga, con
tinuó : —¡Ven, hombre, y siéntate! Es que tengo un verdadero disgusto. —¿Cuál es? —Que no puedas tomar un vasito de vino conmigo y probar estos
buñuelos. Son especiales... David se sentó riendo.
EL AMIGO FRITZ 4 O I
—Son invención tuya, ¿no es verdad? Esos son siempre tus inventos.
—No, rebbe, no ; no es ni mia ni de Katel. Me enorgullecería de haberlos inventado ; pero hay que dar al César lo que es del César, y estos buñuelos son obra de aquella muchachita Suzel... recuerdas, la hija del anabaptista.
—¡Ah! replicó el rebbe, clavando sus ojos sobre Kobus; ¡ya, ya! ¿Y los encuentras buenos?
—Deliciosos, David. —¡Vaya, vaya!... sí... esa muchacha es capaz de todo... puede hasta
dejar satisfecho á un glotón como tú. Y cambiando de tono continuó : —Esa muchacha Suzel me ha gustado desde el primer momento ;
es lista. De aquí á tres ó cuatro años guisará tan bien como Katel; llevará á su marido de las narices ; y si es un hombre de talento no podrá menos de reconocer que es lo mejor que le puede suceder.
—¡Já, já! David : por esta vez estamos completamente de acuerdo ; nada tengo que, añadir ni quitar. Es admirable que de unos padres como Christel y Orchel, que no han tenido nunca idea de nada, haya nacido una persona tan linda y discreta. ¿Si vieras? Ya lleva las cuentas todas de la hacienda.
—¡Ya lo decía yo! ¡Seguro estaba de ello! Lo estás viendo, Kobus; cuando una mujer sale con talento, aunque sea modesta, aunque no intente rebajar á su marido, domina; hasta se considera uno feliz en obedecerla.
En este momento cruzó no sé qué idea por la mente de Fritz : miró con el rabo del ojo al viejo rebbe y dijo :
—Hace bien los buñuelos; pero en lo demás... —Yo aseguro, interrumpió David, que hará feliz al honrado la
brador que se case con ella, y que llegarán á enriquecerse! Desde que hago observaciones sobre las mujeres, y no hace poco tiempo que las hago, creo haber llegado á conocerlas y saber al primer golpe de vista lo que valen y lo que valdrán, lo que son y lo que serán. Pues bien : me ha gustado esa muchacha y me alegro saber que hace bien los buñuelos.
A Fritz le dio sueño. De repente le preguntó : —Dime, posehé-israel, ¿por qué has venido á verme á medio dia? No
es tu hora. —¡Ah! justamente; venía á pedirte doscientos florines que necesito. ^¿Doscientos florines? ¡Hombre, hombre! replicó Kobus con aire
medio serio, medio jocoso, ¿esa cantidad de una vez? —Toda reunida. —¿Y para tí? —Como si fuera para mí, puesto que me comprometo á devolverte
la suma ; pero es para hacer un servicio á un amigo. —¿A quién, David?
4 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
—¿Conoces al tio Helzberg el buhonero? pues bien ; su hija está pedida en matrimonio por un hijo de Salomón ; dos muchachos encantadores, dijo el vie)0 rabino juntando las manos con ternura, pero ya comprenderás que es preciso darle á la muchacha un dotecito y Helzberg ha venido á buscarme...
—¡Que nunca has de variar! interrumpió Fri tz; no contento con tus deudas ¿vas á cargar con las de los demás?
—¡Pero hombre, Kobus! replicó David con una voz penetrante y patética. ¡Si conocieras á los pobres muchachos! ¿Cómo habías de negarles su felicidad de toda la vida? Ademas, el tio Helzberg tiene medios y me pagará en uno ó dos años lo más tarde.
—Puesto que lo quieres, sea, dijo Fritz levantándose; pero escucha, esta vez vas á pagar el interés del 5 por loo. Porque á tí te presto con gusto sin interés, pero á los demás no...
—Bueno, hijo mió, ¿quién te dice lo contrario? con tal que sean dichosos esos pobres muchachos! ya el padre se encargará de darme también el 5 por loo. Kobus abrió su secretaire, sacó los doscientos florines que contó sobre la mesa, mientras que el viejo rebbele miraba con impaciencia; después sacó el papel, tintero y pluma, y dándoselo á David dijo :
—Vamos, recuéntalo para ver si está bien. —Es inútil, te he estado mirando y no te has equivocado. —¡No, no, cuéntalo! Entonces recontó el rabino y conforme iba formando pilas, las
guardaba en el bolsillo de su traje con una visible satisfacción. —Ahora siéntate ahí y extiéndeme el recibo con el 5 por loo de
interés, y acuérdate que si te molestan mis bromas yo te tengo agarrado por las narices con este papel.
David se puso á escribir sonriendo de felicidad. Fritz miraba como escribía por encima de su hombro, y al llegar
á poner el 5 por ciento de interés exclamó : —¡Alto, David! ¡Alto! Ni seis ni cinco. ¿No se puede bromear
contigo? ¿No somos antiguos amigos? ¿O es preciso estar siempre grave como un burro?
El viejo rebbe se levantó entonces, y apretándole la mano le dijo enternecido.
—Gracias, Kobus. Después se marchó. < —¡Qué hombre tan bueno! decía entre sí Kobus al verle remontar
la calle encorbado y con la mano en el bolsillo ; allá va á llevar.el dinero á su amigo, tan feliz como si se tratase de sí propio : va á hacer la felicidad de esos pobres muchachos y llora de alegría.
Haciendo estas reflexiones, tomó su bastón y salió á leer el periódico.
EL AMIGO FRITZ 4 o 3
X.
Dos ó tres dias después se entabló tina noche, por casualidad, en el casino, una conversación sobre los tiempos antiguos.
El perceptor Haan celebraba las costumbres de otros tiempos. Pintaba al honrado papá Christiam envuelto en su hopalanda forrada de piel de zorro, con sus grandes botas forradas igualmente de piel de cordero, el sombrero echado sobre la oreja y los guantes hasta los codos, conduciendo á su familia en trineo á la cima de Rothalps para admirar los bosques cubiertos de nieve, y tras de ellos los muchachos de la población que les seguían á caballo, lanzando miradas de amor sobre aquellas encantadoras pollitas, envueltas en sus esclavinas de piel y sacando solamente las naricitas encarnadas entre el blanco cisne de sus manguitos.
—¡Qué buenos tiempos aquellos! A los pocos dias todo el mundo hablaba en la ciudad de que se casaban el joven consejero Lobsteni ó el escribano Muntz con la encantadora Lotchen, la preciosa Rosa ó la hermosa Wilhelmine, y aquellos amores habían nacido y germinado en medio de las nieves y á la vista de sus padres. Otras veces nos reuníamos en La Madame-Hute (i), en plena feria; allí se confundían todas las clases sociales, asistía la nobleza con la clase inedia y el pueblo. A nadie se le preguntaba su procedencia, y sólo síe exigía la cualidad de saber valsar. ¡Vaya V. á buscar en nufiéVrós dias tanta llaneza! Desde que se nombran tantos nobles nueVos, andan éstos siempre temerosos de que se les confunda con la muchedumbre.
Haan recordaba igualmente con gusto los conciertos de aquellos tiempos en que se tocaba buena música en algún saloncito alegre y elegante y á los que han sustituido las overturas espeluznantes y las sinfonías patéticas.
Al oirlo, parecía estar viendo al anciano consejero Baümgarten, con su peluca escarchada y gran levitón, apoyando el violoncello en la pierna y con el arco en escuadra sobre las cuerdas ; á la linda Se-rapia Schmidt tocando el clavicordio y colocada entre los dos candelabros, alrededor de ella todos los violines, con la mirada fíja en los cuadernos, y más allá el círculo de curiosos que se perdía en la oscuridad.
Todo el mundo estaba interesado con estos relatos y hasta el gran Schoultz, extasiado, se columpiaba en la silla, teniendo la rodilla cogida con ambas manos y los ojos clavados en el suelo, y exclamaba :
Sí, sí, esos ya son tiempos remotos. Lo que indica que vamos siendo viejos... ¡Qué recuerdos Haan, qué recuerdos! Ninguno de ellos indica nuestra juventud.
(I) Salón de baile.
4 0 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Kobus, al volver á su casa por la calle Capucin, y preocupado con la conversación de Haan, decía:
—Tiene razón, todo eso lo hemos visto, y, sin embargo, nos parece que hace un siglo que pasó.
Y mirando á las estrellas que brillaban en el espacio pensaba: -r-Todo es inmutable, renace en las mismas épocas, y sólo nosotros
cambiamos todos los días en cada instante. ¡Qué terrible condición la de cambiar constantemente y sin darnos cuenta de ello¡ Y cuando uno para mientes se encuentra con el pelo gris, arrugado el cutis, y • produciendo á los ojos de las nuevas generaciones el efecto de esas ruinas de que hablaba Haan hace un momento. Qué le hemos de hacer! eso nos tiene que suceder á todos...
Filosofando de esta manera llegó Fritz hasta su cuarto, y después de acostado siguió pensando en lo mismo, hasta que se durmió.
Al dia siguiente ya no se acordaba de nada; pero su vista tropezó con el antiguo clavicordio, que estaba entre el aparador y la puerta. Era un mueble éste de palo de rosa con los pies torneados en forma de pera y que tenía solamente cinco octavas. Hacía treinta años que estaba en aquel sitio ; Katel colocaba sobre él los platos para servir la comida; Kobus echaba allí encima su ropa; la costumbre de verlo allí, hacía que ni siquiera lo notara; pero en este dia le pareció que lo encontraba después de treinta años de ausencia. Se vistió pensativo, y mirando por la veritana, vio á Katel que se disponía á hacer las provisiones en el mercado. Se aproximó al clavicordio y abriéndolo pasó un poco los dedos por su teclado amarillo, produciendo un sonido cascado. El pobre Kobus recordó en un segundo todo lo ocurrido hacía treinta años.
Se le representó su madre la señora Kobus, joven aún, con su cara larga y pálida, tocando el clavicordio; el Sr. Kobus, juez de paz, sentado á su lado escuchando y con el tricornio en el palo de una silla; y él, Fritz Kobus, sentado en el suelo jugando con un caballo de cartón y gritando ¡arre! ¡arre! mientras que el bueno de su padre ponía el dedo en la boca diciendo ¡chist!
Todo esto y otras muchas cosas pasaron en un instante ante su vista.
Se sentó, y tocó algunos aires del Trovador y la antigua romanza del Cautivo.
«Nunca hubiera pensado que me acordaría de tocar ni una nota: es admirable la armonía que conserva este clavicordio ; parece que es ayer cuando yo lo oía.»
Y bajándose sacó de la caja antiguos cuadernos. El sitio de Praga, La Cenerentola, la overtura de La Vestal, y luego romanzas de amor, algunos aires alegres, pero siempre sobre el mismo tema; el amor. El amor risueño; el amor plañidero; variaciones sobre el mismo tema...
Dos ó tres meses antes se hubiera reido Kobus de todos estos
EL AMIGO FRITZ 4 o 5
Lucas, con la liga color de rosa, los Arturos, con plumas negras; por entonces había leído el Werther y se desternillaba de risa al recorrer la historia; pero ahora encontraba todo esto muy bello.
Haan tenía razón, ya no se hacen coplas tan bonitas:
Rosita La más bonita, ¡Dame tu alma—que me roba la calma!
Dame tu alma, etc.
—¡Esto es verdadera poesía! aquí hay pensamientos profundos, en un lenguaje ligero y alegre. Pues, ¿y la música?
Y se puso á tocar cantando :
Rosita La más bonita. Dame tu alma, etc.
No cesaba de repetir esta vetusta canción, durante veinte minutos, cuando percibió un pequeño ruido en la puerta; llamaban sin duda.
Debe ser David, dijo cerrando el instrumento; cómo se reiría si me oyese cantar el Rosita.
—¡Ola! ¡eres tú Suzel! exclamó asombrado. —Sí, Sr. Kobus, replicó la muchacha; estoy esperando largo rato
en la cocina á la señora Katel, y como no viene y se hace tarde, me he decidido á deciros yo misma el recado que traigo.
—¿Qué recado es ese? Suzel. —Me envia mi padre á deciros que las rejas han llegado ya y que
se os espera para colocarlas. —¡Cómo! ¿te manda sólo para eso? —¡No! tengo que ver al judío Schmoule, y advertirle que si no va
á buscar sus vacas correrá por su cuenta la manutención. —¿Conque ya se han vendido las vacas? —Sí señor, en 35o florines. —Buen precio. Pero... entra mujer, no te cortes. —¡No! si no estoy cortada... —Sí, sí..., te ha entrado la vergüenza, pues si no, te hubieras en
trado de rondón. Toma, siéntate aquí. Y al alargarle una silla, abrió el clavicordio con una satisfacción
extraordinaria. —¿Están bien todos por allá, el señor Christel y la señora Orchel? —Todos están bien, Sr. Kobus, á Dios gracias. Pero todos desea
ríamos vivamente veros por allí. —Ya iré, Suzel; mañana ó pasado me tendréis allí con seguridad.
4 0 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Fritz sentía comezón de tocar delante de Suzel; la miraba son-riéndose, y acabó por decirle :
—Estaba tocando y cantando antiguas tonadillas. Quizás me habrás oido desde la cocina y te estarías riendo, ¿ no es verdad ?
—¡No! al contrario, Sr. Kobus, me entristecía : la música bella me entristece siempre. Ignoraba quién tocaba esas piezas tan bonitas.
—Espera, tocaré algo alegre para animarte. Se consideraba dichoso al poder mostrar su talento á Suzel, y
empezó La Reina de Prusia. Sus manos saltaban de un extremo á otro del clavicordio, y llevaba el compás con los pies y la cabeza, mirando á la preciosa Suzel en el espejo de enfrente, mordiéndose los labios como temiendo equivocarse.
Cualquiera hubiera dicho que tocaba en un certamen. Suzel, con la mirada fija y su boquita de rosa entreabierta, parecía extasiada.
Y cuando Kobus, después de concluir de tocar el wals, se volvió satisfecho de sí mismo,
—¡Qué bonito es eso! le dijo. ¡Qué bello es! —¡Bah! ¡pues eso no vale nada! le contestó. Vas á oir una pieza
magnífica : El Sitio de Praga ; ya verás ; se oye el estruendo del cañón ; ¡ escucha!
—Se puso entonces á tocar con gran entusiasmo El Sitio de Praga; el vetusto clavicordio zumbaba y retemblaba todo él. Y al oir Kobus á la encantadora Suzel que suspirando decía ¡qué bello es esto! cobraba nuevo ardor, pero un aidor increíble ; se sentía ebrio de felicidad.
Después del Sitio de Praga, tocó La Cenerentola ; luego la gran overtura de La Vestal, y no sabiendo ya qué tocar, al oir repetir á Suzel : ¡qué precioso es todo esto, Sr. Kobus! ¡qué bien tocáis! replicaba :
—Sí, es precioso ; pero si no estuviera ronco cantaría algo, y ya verías, Suzel, lo que es bueno... Pero no importa, trataré de hacerlo y es lástima que esté tan ronco.
Y diciendo esto se puso á cantar con una voz tan clara como la de una carraca :
Rosita La más bonita, Dame tu alma,—que me roba la calma.
(Se continuará.)
LA CIENCIA DEL HOMBRE
SEGÚN LAS MÁS REGIENTES É IMPORTANTES PUBLIGACIONES
ARTICULO PRIMERO.
I.
uando hacen ahora próximamente unos diez años, comenzó el que esto escribe, á difundir por medio de la palabra y de la pluma, las ideas y hechos de la novísima ciencia antropológica, hacia la cual sentía
de antiguo secretas y recias aficiones, no pensaba que en breve plazo lograría despertar en la Península el interés con que ahora se mira tan importante ramo de los humanos conocimientos. Si es cierto que vio acudir á los salones de la Sociedad Ecoríómica Matritense, donde diera su primera conferencia sobre la materia, un público, relativamente numeroso, tenía en cuenta, para dudar del éxito de su empresa, el bajo nivel que aquí alcanzan las cuestiones y estudios científicos, con otro linaje de consideraciones y temores que sin necesidad de mayor aclaración han de ocurrirse, sin esfuerzo, á la mayoría de sus lectores. En un país donde el sentimiento lleva la mejor parte en todo; donde la razón reflexiva granjea muy escaso é intermitente predominio, no era de esperar que los temas áridos y severos de la Antropología obtuvieran la atención y las simpatías necesarias para producir en torno suyo una atmósfera propicia á su indagación y á sus progresos. Y si
TOMO XI.—VOL. IV. 2 8
4 0 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
á esto se agrega la estrechura y iQ íac*mpleto de las enseñanzas oficiales en cuanto con estos «studios se relaciona, no se aventuraba ningún juicio, afirmando el temor de que la antropología cruzara por el pensamiento nacional como una de tantas ráfagas brillantes que, esclareciendo un momento los horizontes intelectuales, se extinguen, sin dejar tras sí la menor huella de su luz esplendorosa.
Ño han resultado, afortunadamente, exactos en todo, estos presentimientos. Si la ciencia positiva del hombre no cuenta aún con cátedra alguna en los establecimientos docentes; si no hay quien, con sujeción á los mejores métodos y á la experiencia más esclarecida, exponga sus principios para adiestrar con ellos á la juventud estudiosa; si en el museo antropológico del diligente é ilustrado Dr. González de Velasco no se encuentra, á pesar de sus heroicos esfuerzos, el material científico que se necesita para justificar aquel título, que á tanto obliga y compromete; si, por último, la Sociedad Antropológica Española no goza de la vida regular y lozana que debían transmitirle clases y hombres á ello obligados por su profesión, y hasta por el interés propio menos discutible y más honesto; no impiden semejantes vacíos, que en el público crezca de dia en dia la afición á un linaje de conocimientos y debates que tan espléndido desarrollo ha alcanzado en el extranjero. Con la vehemencia peculiar á nuestra raza háse acogido la nueva ciencia; y aunque se carece todavía de nociones apropiadas sobre ella, y sus cultivadores son harto escasos, ni lo uno ni lo otro excluye que la antropología tenga ya en su favor una razonable parte del público que entre nosotros se ocupa de temas y motivos superiores á los que la pasión política engendra con vida pobre y transitoria. Ni deja de co'ntribuir á este resultado el convencimiento que paulatinamente se apodera de muchos, tocante á las direcciones que conviene promover y seguir en lo futuro, en lo relativo al modo de ser intelectual de nuestra raza. Donde tantos estragos ha causado y ocasiona el idealismo excesivo que por siglos nos dominó; donde todavía se fantasea y se imagina más de lo que tolera la realidad de la existencia con sus compromisos y necesidades; la tendencia positivista se determina como una inclinación inevitable, á que convida el ejem-
LA CIENCIA DEL HOMBRE 4 O 9
pío de otros países más dichosos que el nuestro; inclinación cuya bondad se halla implícitamente demostrada por la larga serie de los pasados desaciertos. Aspira el positivismo, en su concepto sumo, á rehacer el cuerpo de los conocimientos sobre la base de la observación imparcial, sistemática y cumplida de los hechos, y á inducir, mediante experiencia y raciocinio, dialéctica y lógica, las leyes ó principios sintéticos que de ellos puedan y deban desprenderse; y en tan legítima relación, con el hombre y la naturaleza, sostiene la urgencia de plantear el problema humano en todos y cada uno de los varios aspectos que nos importa discutir, iluminar y comprender.
Todo conocimiento que en lo futuro no se asiente en la previa concepción de la naturaleza humana, según la ciencia, ha de carecer probablemente, de eficacia interna y permanente para regir la vida, porque es visto que, por momentos, el divorcio entre lo puramente imaginado y la conducta es más grande; de donde resulta la necesidad imperiosa de dar bases positivas al conocimiento, libertándolo de las peligrosas vacilaciones donde le tuvo cohibido la pura metafísica. No hay, no debe haber estudio que tanto nos importe como el del hombre. Siglos hace que Sócrates, repitiendo el «Conócete á tí mismo,» declaró, aunque sin fruto inmediato, cuál debía ser el objetivo racional de toda inteligencia sana y bien movida. Nuestro propio conocimiento es el que priaiero y sobre todo nos afecta, porque no se ha de cumplir la ley moral, en cuanto se nos muestra por la propia indagación ó por el ajeno esfuerzo, sin el criterio necesario que ha de facilitarnos la inteligencia de nosotros mismos.
La historia nos dice cómo vivieron los pueblos cuando dislocado el concepto de la vida, se exageró la importancia délo fantástico con daño evidente de lo positivo. Piden las diversas manifestaciones biológicas el debido equilibrio para el cumplimiento regular del destino humano, y siempre que se dé exceso en alguno délos dos aspectos que,en suma, se compendian y regularizan , habrá desorden por exceso de fantasía ó desorden por falta de elevación y de grandeza. No se intentó, pues, por el positivismo sacrificar ninguna manifestación humana legítima, sino disciplinarlas y ponerlas en aquel punto
4 1 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA.
de correspondencia mutua que impídalos excesos individuales y las aventuras ó errores colectivos de que tanta copia podríamos, por desgracia, obtener en nuestro pasado yhasta en nuestro presente, y será siempre patriótico concurrir con honrado esfuerzo, á mejorar la condición ó el modo del pensamiento nacional, obligándole con amor é ingenio, á fijarse en los problemas nuevos que han de interesarle, apartándole de apetitos y conatos trasnochados que lejos de concluir la turbación en las conciencias efectiva, pugnan por acrecentarla, desencajando el ánimo y la voluntad del marco ventajoso y seguro que forjaran la razón y la experiencia.
II.
Entre las diversas partes que comprende la Antropología, ofrécese como la primera, por varios motivos, la Antropogenia, ó sea aquella rama de hechos y conocimientos que directamente aspira á explicar el origen y naturaleza humanas. Dicho se está que la indagación se realiza fuera de todo prejuicio metafí-sico. Páralos que deseen estudiar la aparición del hombre sobre la tierra con el auxilio de lo sobrenatural, está demás la Antropogenia: á los que sin salir de su gabinete, encerrándose en la propia reflexión, se forjan la naturaleza humana como piensan que es, sin curarse de estudiarla también, en la esfera de lo objetivo, de poco provecho han de ser los trabajos de los antropogenistas. Y debe considerarse que ahora no prejuzgo solución alguna, ni condeno un método en alabanza de otro cualquiera. Limitóme á determinar previamente, la esfera de cada sistema de estudio, con la mira de que al fijarse en estas páginas sepa el lector á lo que ha de atenerse.
Es la Metafísica cosa harto distinta por el punto de partida, por el método y por las aspiraciones, de la Antropogenia y consiguientemente, el que viva de lucubraciones más ó menos racionales aunque sólo pensadas, no habrá de acometer este nuevo estudio con provecho, sino colocándose en las condiciones particulares que arguye; lo cual no implica que haya de abdicar la elección de juicio á que en definitiva tiene derecho.
Intento, pues, exponer el estado del problema fundamental
LA CIENCIA DEL HOMBRE 4 I I
humano dentro de la ciencia, sin que piense que lo dicho sobre esto por los naturalistas más célebres de nuestros dias, sea del todo auténtico, exacto y positivo; antes bien paréceme que en sus doctrinas hay mucho hipotético, puesto no obstante, al arrimo de hechos y observaciones demostradas y puntuales.
De cuantos autores contemporáneos han escrito sobre esta materia, ninguno tan atrevido en sus pensamientos como Ernesto Haeckel, quien desarrollando los principios de la evolución zoológica, sistematizados por Darwin, los ha llevado hasta sus más extraordinarias y graves consecuencias. Ni cualquiera que sea el juicio que de la crítica pida la doctrina an-tropogénica haeckeliana, podrá menospreciarse por emitida con indisculpable ligereza y falta de antecedentes y preparación científica, Tras laboriosas tareas y observaciones minuciosas y delicadas en útiles é intencionados viajes, comenzó Haeckel su campafaa en pié de la teoría evolutiva publicando diferentes monografías, modelo, según los sabios, de profundidad y severidad analítica, y luego su célebre Morfología de los organismos, obra de luminosas experiencias y grandiosas síntesis, aun reconociendo la parte hipotética y puramente imaginada que en ella se descubre.
Fué la Morfología base amplia sobre la cual Haeckel asentaría, más adelante, sus arriesgadas y sorprendentes ideas sobre el mundo de los objetos. Lo primero, según él, era determinar y fijar las leyes de la forma, esto es, las leyes á que obedecen los seres en sus determinaciones externas diferenciales, hasta constituir los organismos vivos y articulados dentro de la inmensa escala biológica. Entre las numerosas cláusulas de esta producción notabilísima, señalábanse algunas que resumiendo su sustancia, decían, claramente, la dirección en que Haeckel se proponía llevar sus esfuerzos: «La historia del desarrollo de los organismos se divide en dos ramas muy semejantes y estrechamente ligadas entre sí, á saber: la ontogenia ó historia del desarrollo de los individuos, y la filogenia ó historia del desarrollo de los grupos. La autogenía es la recapitulación breve y rápida de la filogenia; y resulta de las funciones fisiológicas de la herencia (reproducción), y de la
4 1 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
adaptación (nutrición). Durante su corta evolución el individuo reproduce las más importantes metamorfosis realizadas por sus antepasados, á través de la lenta y prolongada evolución paleontológica, conforme á las leyes de la herencia y de la adaptación.»
Así se explicaba Haeckel en 1866, fijando el embrión de sus doctrinas antropogénicas; pero antes de explicarlas en extenso cuadro, publicó la Historia de la creación natural, libro no menos atrevido que el precedente, donde ya se incluía un esbozo considerable de la antropogenia.
Sin la lectura y meditada reflexión de les hechos y Juicios contenidos en la Historia de la creación natural, no es fácil que se obtenga de la Antropogenia, última de las obras con que Haeckel ha redondeado el círculo desús teorías,humanas, las enseñanzas que se desean, porque en aquel libro está expuesta toda la filosofía biológica, según el transformismo. Comienza Haeckel imaginando una escala de determinaciones morfológicas, que empezando en lo más simple de lo inorgánico , llega hasta el organismo animal más perfecto, y asemeja, por consiguiente, lo inorgánico con lo orgánico, en ciertas propiedades esenciales—la materia, la foMiia, la energía,—'y luego sostiene que las diferencias químicas y físicas señaladas entre los organismos, no consisten en la diversidad de naturaleza de los materiales primordiales que los constituyen, sino en los modos particulares como se combinan esos mismos materiales. Implica esta variedad de combinación ciertas particularidades físicas, especialmente en lo propio á la densidad de los materiales, las cuales parecen abrir grandes distancias entre las dos categorías de cuerpos : los inorgánicos presentan un grado de densidad que llamamos sólido, ó alcanzan un estado líquido ó gaseoso, debiendo reconocerse que este triple modo de agregación molecular, depende de la temperatura, pues los cuerpos inorgánicos sólidos pasan al estado líquido y de éste al gaseoso, ó vice-versa, según que la elevación ó el descenso de la temperatura lo preceptúe.
Tocante á los cuerpos organizados, vegetales y animales, presentan un cuarto modo de agregación: en todos existe el agua en cierta cantidad unida á los materiales sólidos. Union es esta
LA. CIENCIA DEL HOMBRE 4 l 3
de la más alta importancia, pues alcanza una muy eficaz representación en los fenómenos vitales. Haeckel en este punto, aguza el ingenio hasta pretender explicar los eternos secretos del origen biológico. Según su criterio, de todos los elementos primordiales del Cosmos, el carbono es el más interesante por la parte que le corresponde en la complexión de vegetales y animales. Sustancialmente inclinado á combinarse con los de-mas, este elemento, produce una copiosa diversidad en la constitución química, y por tanto, en las formas y propiedades vitales. Pero estas combinaciones no son idénticas siempre: aliado al oxígeno, al hidrógeno y al ázoe, y á menudo al azufre y al fósforo produce el carbono los compuestos albuminóideos, materias verdaderamente proteicas, donde descansa la vida. La monera, grumo microscópico albuminóideo, semi-sólido, semi-informe, misterioso y al parecer indigno de toda atención, es, según Haeckel, el primero de los organismos animales. Desde la monera al hombre no hay más que una inmensa escala ascendente que rige la evolución.
Si no han pasado del estado de óvulos ó de célula germinativa, la mayoría de los demás organismos se componen también de simples grumitos de esa misma sustancia proteica, plasma ó prótoplasma, diferenciándose de la monera por contener un núcleo interno rodeado de materia celular. Estas células son individualidades biológicas que agrupándose y concertándose producen los organismos superiores con sus respectivas funciones, resultando la agrupación de las células de una lenta división del trabajo, acompañada del perfeccionamiento de las partículas plasmáticas, simples ti homogéneas.
Deduce Haeckel de estas premisas, que los. fenómenos primordiales de la vida orgánica—la nutrición y la reproducción—• pueden referirse á la constitución material de esa sustancia plástica albuminóidea, afirmando que de aquellas dos actividades vitales se han desprendido las demás paulatinamente. En suma, los fenómenos biológicos dependen de la constitución química y de las energías de la materia orgánica, mas declarándolo así no desconoció Haeckel el vacío inmenso que dejaba sin colmar en sus teorías. «Es cierto, decía con tal motivo, que ignoramos las causas primeras tanto en la constituí-
4 1 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
cien de los cuerpos inorgánicos como de los orgánicos ; que el oro y el cobre cristalicen en octaedros piramidales, el bismuto y el antimonio en hexaedros, el yodo y el azufre en romboedros son hechos para nosotros tan ocultos como un fenómeno elemental cualquiera en la aparición de las formas orgánicas y en la formación espontánea de las células.» «En esto, añade, no gozamos de aptitud para determinar entre los organismos y los cuerpos inorgánicos la distinción fundamental otras veces admitida.»
Con esta declaración de impotencia relativa, en que se halla el naturalista de explicar el comienzo de la vida, entiende Haeckel haber demostrado la buena fe de sus pretensiones; y luego intenta explicar las armonías y diferencias señaladas entre los dos órdenes sumos de cuerpos, fijándose ampliamente en la cristalización, que no cree exclusiva propiedad de lo inorgánico.
No es mi ánimo seguirle en esta parte en mucho metafísica hipotética de su sistema : lo dicho es bastante para conocer
el punto de arranque de sus doctrinas. Para el diligente profesor de Jena, la biología se resume en dos fenómenos fundamentales ; la nutrición y la reproducción, actos físico-químicos que en último análisis estriban ó se originan en las propiedades peculiares del carbono. Y piensa, sobre todo, que en la semifluidez é instabilidad de los compuestos carbonados albuminóideos se debe buscar las causas mecánicas de los fenómenos de los movimientos particulares, mediante los cuales, los organismos y los simples se diferencian, produciendo fenómenos que en sentido más concreto alcanzan el nombre de vida.
Al fijarse más adelante en los fenómenos del movimiento, comunes á las dos categorías, señala el crecimiento como el primero, verificándose por simple adición ó por compenetración , según que se trate de lo inorgánico ó de lo orgánico, siendo la drterencia puramente aparente. En este doble proceso se manifiesta una sola ley : la lucha de dos factores ; primero, la fuerza formatriz interna, inherente á la constitución química de la materia ; segundo, la fuerza formatriz externa, dependiente del influjo de la materia ambiente. No hay, pues,
LA. CIENCIA DEL HOMBRE 4 l 5
diferencia real entre las causas eficientes de la forma en uno y otro caso, y en resumen, ofrécese á Haeckel la generación espontánea sin los graves inconvenientes que de otro modo presentaría.
Nuestro autor divide la generación espontánea en autagonia y plasmagonia; y por la primera entiende la producción de un individuo orgánico muy simple, en una solución generadora inorgánica, esto es, que contiene disueltos y combinados de un modo permanente, los materiales biológicos, el carbono, el amoniaco y las sales binarias ; mientras la plasmagonia es para él la producción de un organismo en un líquido generador orgánico, que contiene compuestos combinados instables, como la albúmina, la grasa y los hidratos carbonados. Pero á la vez que sienta esta hipótesis Haeckel, reconoce que hasta ahora los fenómenos de la autagonia y de la plasmagonia no fueron observados de una manera directa y segura, á pesar de lo que no cree demostrada la imposibilidad total ó absoluta de la generación espontánea.
Todo el ingenio de que alardea en estas consideraciones no basta á ocultar el desconocimiento en que estamos de cómo empezó la vida orgánica sobre nuestro planeta : esta afirmación capital se escapa de su pluma, y fija, por tanto, el carácter hipotético de sus teorías fundamentales biológicas. Nada tan curioso como su manera de explicar la monera. Este primer individuo que comienza por una simple condensación física de moléculas albuminóideas centrales, diferenciándose del plasma periférico ; la aparición subsiguiente en él, de un núcleo interno que contiene la célula; la prolificacion de ésta, mediante las dos fuerzas necesarias para el organismo, la interna ó formatriz, la externa ó de adaptación , engloban todo el proceso biológico y constituyen la raíz de la existencia zoológica. Haeckel afirma que todo organismo es en un principio una simple célula donde empiezan los fenómenos de nutrición, antecedentes necesarios de la reproducción. Mas en estos mismos rudimentarios organismos hay diferencias importantes : las células se dividen en células propiamente dichas y cítodos, partiéndose éstos en dos clases ; cítodos primitivos, partículas plasmáticas sin núcleo y cítodos con membrana, ó
4 1 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
sea con un endurecimiento periférico, y aquellas en células primitivas con núcleo, y células con membrana. Forman en su concepto, estos cuatro tipos la totalidad de los elementos plásticos, y también en su juicio, la generación espontánea sólo produciría los cítodos de la primera categoría, originándose unos de otros, á través de un proceso que obra de lo más sensible y difuso á lo más compuesto y determinado.
Los cítodos primitivos toman en su nomenclatura el nombre de gymnocítodos.
Los de membrana , producidos por la condensación de la capa plasmática superficial, ó por simple separación de una membrana periférica, llámanse lepocitodos.
Las células primitivas, con núcleo y con membrana, provenientes de los cítodos primitivos, por la condensación en forma de núcleo del plasma central, y por la diferenciación del núcleo central y déla sustancia celular periférica, gymnócito.
Las células con membrana , hijas de los cítodos con membrana, no llevan otro nombre.
De estos cuatro tipos se derivan las demás formas plasmáticas, por selección natural y descendencia con adaptación ó por diferenciación y transformismo ; resultando así demostrada la cohesión en que se apoya la teoría evolutiva. No parece violenta esta manera de discurrir; si bien lo difícil es probar la afirmación primera, ó sea el nacimiento, llamémosle así de la monera. Haeckel no vacila en declarar que el origen de éstas, por generación espontánea, le parece fenómeno necesario del modo de evolución de los cuerpos organizados ; á pesar de lo cual, añade, que no habiendo sido hasta ahora observado directamente, ni reproducido, es y permanece como mera hipótesis, siquiera sea indispensable para el encadenamiento de la historia de lo creado.
Resumiendo, en fin, las ideas de Haeckel, se puede concluir que el origen de la vida continúa siendo para la ciencia un enigma impenetrable , que quizá no le sea nunca permitido descifrar. También aparece que la clasificación biológica más perfecta descansa sobre una hipótesi, que, aun pareciendo muy racional, no ha perdido el carácter de puro pensamiento, ideado, imaginado, pero no comprobado en el campo de la
LA CIENCaA DEL HOMBRE 4 1 7
realidad. Ni Ikgo yo á convencerme de que Ma indispensable, aparte de que creo fallido el empeño , explicar con la seguridad que explicamos lo que ante nosotros ocurre, la rimnera cómo se produjo la primera existencia orgánica sóbrela haz de la tierra. A la distancia en que nos encontramos del hecho , lo másproblable es que sean erradas todas nuestras ideas respecto á todas las condiciones y circunstancias en que debió producirse. Es el comienzo déla vida suceso que explicará el sentimiento, con la elevación que le permita un conjunto de precedentes que no necesito enumerar, ó simple hipótesis de la metafísiea, cualquiera que sea el manto con que se cubra; porque metafísica, y no otra cosa, es en el fondo, la teoría haeckeliana en los prolegómenos que dejo expuestos. Que sea necesaria la mo-nera primordial, brotando de un misterioso acuerdo de las energías cósmicas, para el futuro desarrollo de la hipótesi transformista, es cosa que me explico perfectamente; mas debo declarar, á mi vez, que Haeckel en esta parte, y concediéndole toda la profundidad científica que es justo , se coloca en el mismo nivel ocupado por los metafísicos.
En el próximo artículo entraré de lleno en el examen de la Antropogenia, ocupándome luego de las ideas de Quatrefages, que le son contrarias, y de las recientes de Broca sobre los primates.
FRANCISCO M. TUBINO.
LA MARIPOSA
L/e la sombría bóveda Colgada la alta lámpara, Vertiendo su luz trémula Sobre el vetusto altar, Refléjase en el áureo Nimbo de las imágenes Que de un profundo éxtasis Parecen despertar.
El buho grave y fúnebre Dirige por intervalos Con resplandor fantástico Sus ojos de visión Hacia la luz maléfica Que hiere su faz lóbrega Inmóvil en la cúpula De un viejo panteón.
En vagarosos círculos La mariposa candida Hacia la luz acércase Objeto de su amor.
LA MARIPOSA 4 1 9
De una atracción magnética Incontrastable, víctima, Sus blancas alas, rápida Moviendo en derredor.
Su leve sombra aléjase Del luminoso ámbito Y crece y agigántase Flotando aquí y allá; Y al fin con nuevo ímpetu Vuelve á girar atónita En torno al foco espléndido Que no abandona ya.
En misterioso vértigo La triste precipítase Ansiando en mortal ósculo Saciar su ardiente afán... Y entre la sombra escúchase Vibrar del buho, lúgubre Gemido que las bóvedas Repercutiendo van.
¡Oh, Dios! Cuando mi ánima En arrebato místico Con ciego empuje lánzase Ha'sta la azul región. Do brilla, eterna lámpara. Tu luz austera y fúlgida, ¡Del buho el gemir lúgubre Me hiela el corazón!!
JESÚS MURUAIS.
EL POSITIVISMO
Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN.
s preciso abandonar la preocupación que existe contra los estudios filosóficos. Al nombrar la palabra filosofía muchos son los que rehuyen el estudio como si se tratara de un orden de conocimientos
inalcanzable á su actividad, inaccesible á sus- mentales esfuerzos. El contenido de un libro de filosofía, paréceles un conjunto de términos técnicos ininteligibles, uña especie de simbolismo científico, que sólo corresponde al entendimiento de los iniciados. Las personas verdaderamente instruidas suelen tener un sistema filosófico, y obedecen más ó menos á sus reglas y se dejan influir en algo por el espíritu de partido científico, y muchas veces, corren el peligro de abdicar de su criterio propio ; los hombres de ciencia deberían de estar libres de tamaño peligro porque el exclusivismo y la estricta sujeción á una doctrina ó á un conjunto de dogmas suplantados, les quita la libertad del pensamiento. Este peligro trata de evitarlo la filosofía científica. Conviene indicar qué es lo que queremos decir usando la írsLS^filosofía científica.
Cada ciencia tiene un cuerpo de doctrina comprensivo de verdades adquiridas. Estas verdades se encarnan y formulan en un principio ó ley científica, las cuales leyes ó principios.
EL POSITIVISMO 4 2 1
científicos nos dan á conocer cómo se mueven, funcionan, viven, en una palabra, cómo existen las cosas en el mundo sensible y en el mundo moral. Hay leyes generales que nos explican las relaciones que entre sí guardan las leyes particulares , de la misma manera que éstas nos explican las relaciones que entre sí guardan las cosas sujetas á nuestra observación. Ahora bien; las conclusiones generales de cada ciencia, aquellos principios comprensivos de todos los demás principios particulares, son el punto de arranque, la base de una ciencia general que las abarca y comprende todas. Esta es la filosofía de las ciencias; ésta es la filosofía natural; ésta es la filosofía tal como la concibe, emplea y explica el espíritu de nuestra época. Ningún principio filosófico podrá aventurarse como no descanse en los principios de las ciencias y como no esté en perfecta armonía con sus conclusiones.
Veamos ahora cuáles son las ciencias sobre que ha de descansar el conocimiento generalísimo por excelencia, el principio universal que abarca y comprende todos los principios, la síntesis suprema del humano saber.
El conocimiento general de los fenómenos que nos rodean nace embrionario y le engendra la necesidad. La historia de la contemplación física del mundo es la historia de la idea de la unidad aplicada á los fenómenos y á las fuerzas simultáneas del universo (i). Esta unidad que se desenvuelve como un pequeño todo, como un organismo intelectual que se agranda, da nacimiento á las ciencias particulares. Este organismo nace y se perfecciona con las observaciones continuas, con los ejemplos de la naturaleza, con la aplicación constante de la humana actividad, que quiere robar al universo el secreto de sus leyes. El orden de fenómenos sujetos á nuestra observación determina el orden de clasificación de los conocimientos; y cuando todos los fenómenos que se observan en lo sucesivo van teniendo cabida en la general clasificación, entonces parece que se ha cerrado el círculo de la actividad, conocemos su centro y la dirección de los radios; sólo hay que agrandar ili-
. ( I ) Humboldt.—«Cosmos».—página 104, tomo II; edición española , traducción de Giner y Fuentes.
4 2 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
mitadamente la circunferencia. Ya entonces toda clase de fenómenos puede ser comprendida; ninguno escapa por su índole especial, á nuestra investigación y análisis.
La ciencia, este conjunto de regias de cada especie, estas verdades generales de toda clase son el substractum de las verdades particulares así que no formará el cuerpo de doctrina que conocemos con el nombre de ciencia, ni la detallada noticia de la naturaleza y condiciones de muchos objetos, ni el recuerdo de innumerables hechos, ni la memoria de impresiones recibidas, ni el orden de detalles, ni la rigurosa armonía de parciales conclusiones. La generalidad es el requisito indispensable de la ciencia : la totalidad es la condición de la filosofía; y á medida que la ciencia se eleva á mayor altura, desde donde comprenda á mayor número de principios generales, la filosofía se acercará más y más á su perfección. Para llegar á constituir una ciencia, es necesario algo más que el acopio de datos y la reunión de noticias; es necesario una conveniente colocación de los conocimientos parciales, un orden, una disposición especial según su categoría.
La serie de fenómenos A ha de estar formulada cerca de la serie de fenómenos B. Esta, tocando á la serie de fenómenos C, y así sucesivamente bástala serie Z. Ha de haber un principio general que comprenda la serie A B que estará colocada cerca del principio general comprensivo de la serie G D,y ha de haber finalmente un principio general que los comprenda á todos.
Estos principios, que nos dan idea ó noción completa y acabada de un orden de fenómenos de una_,misma índole; un postulado, una ley, con la cual podamos adivinar otras leyes, y con ello la naturaleza de los fenómenos ; una fórmula que concrete este trabajo de reconstitución especial que verifica el cerebro humano, para darse cuenta de lo que pasa en el mundo exterior de los sentidos y en el mundo interior de su conciencia, hé aquí el material científico organizado convenientemente. Un sabio de nuestra época, M. Dumas (i), nos enseña
(I) Lecons sur la philosophie chimique professées au Collége de France. —París, 1837.
EL POSITIVISMO 4 2 ?
que los fenicios y los egipcios estaban muy adelantados en aquellas artes que hoy dependen de la química, pero que desconocían por completo esta ciencia. Estos, los egipcios, colocaron en su punto más alto el arte de la cristalería ; conocían, no sólo el vidrio blanco, si que también la manera de darle esmalte y color. Examinando los productos salidos de sus manos, no podemos menos que reconocer, llenos de admiración, las pruebas incontestables de una industria relativamente tan adelantada como la de nuestros dias. Sabían extraer lapo-tasa de las cenizas, fabricar el jabón, preparar la cal por la acción del fuego sobre el carbonato de las piedras calcáreas. Grandes eran sus conocimientos en metalúrgica; inmejorables debían de ser sus artefactos ; sin duda llegó hasta un grado de perfección su manufactura. El oro, la plata, el plomo, el estaño y el hierro eran elemento de sus utensilios y adornos. Producíaií aleaciones metálicas, conocían el litargirio y los vitriolos, estaban avanzadísimos en la tintorería, sabían hacer vino y vinagre, producir la cerveza con el residuo de las fermentaciones, y fácilmente destilaban la mirra. Pero su arte se extinguió, porque sólo la tradición conservaba el arte. Si hubieran conocido la química, lo que equivale á decir, si hubieran sabido formular los principios á que parecía obedecer cada una de estas maneras de obrar de la materia que aprovechaban para su industria y recreo; si hubieran conocido la razón por la cual sufren modificaciones los metales, se combinan los cuerpos, desarrollan calor al combinarse, ó roban de los que les están en contacto, no se hubiera extinguido su arte, se habría constituido su ciencia y perpetuado sus conocimientos. Ayudándose mutuamente las adquisiciones parciales, no hubiera ocurrido su disgregación, que produjo la falta de un vínculo que las uniera y compenetrara á todas.
La industria de los chinos es maravillosa ; el origen de su arte se pierde en la noche de los tiempos. Desde la más remota antigüedad es patrimonio de los hijos del Celeste Imperio el saber prepararla seda (i) ; su porcelana no ha tenido ri-
(:) En cuanto á la historia de este producto y de su especial cultivo, consúltese Pariset, «Histoire de la Soíe.»
TOMO Xt.—VOL. IV. 29
4 2 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
val en el mundo, y el bambú les sirve para mil artefactos de toda especie. Conocieron la polarización del imán antes de la era cristiana, pero sin que sacasen de este descubrimiento el gran partido que posteriormente han sabido sacar los europeos ( I ) . Como desconocían la ciencia, todo conocimiento permanecía aislado, no entraba en la serie y caía en olvido; pues el conocimiento que no se encuentre íntimamente relacionado y que no tenga señalados sus puntos de relación con otros, no puede corresponder á un cuerpo de doctrina ; es como un individuo que viva separado de la sociedad, que, como no da beneficios ni los recibe, falto de relaciones, sucumbe. Inútil fué entre los chinos el descubrimiento de la pólvora (2) en
( I ) LOS antiguos conocieron, y entre ellos debemos contar á los chinos, la disposición de varias sustancias naturales para recibir constantemente ciertas formas, y aun Plinio describió las del cuarzo y del diamante. Pero de esta descripción no se hizo todo el caso que mereciera, hasta que algunos siglos más tarde Linneo dio á conocer las formas cristalinas de muchas sustancias, y creyó tan absoluto este carácter, que supuso que cada forma distinta provenía de una sal particular. En 1772 publicó Romé de I'Isle un tratado de cristalografía y descubrió la existencia constante de los ángulos y vislumbró que podrían reducirse las diversas formas á una sola; acomodada en particular modo á cada sustancia, y modificada por rigurosas leyes geométricas. Cuando Bergmam (célebre químico sueco, 1735 á 1784, autor del Manual del Mineralogista del A nálisis del hierro y del Tratado de las afinidades], descubrió que podían dividirse los minerales por láminas ú hojas, de modo que se pusieran al descubierto las formas primitivas ó fundamentales de cada uno; y cuando Haüy (1743-1822: escribió un Tratado de Mineralogía, otro tratado de Cristalografía y unos Elementos de física) al tratar de componer un cristal que se había roto al caerse, notó las variedades que ofrecían las fracturas y pudo determinar las reglas constantes de la superposición de los estratos, la mineralogía cesó de ser una lista de nombres y un catálogo de piedras, y se convirtió en ciencia fecundísima. En las ciencias de observación hubieran podido progresarlos chinos siendo como son atentos, minuciosos y de una paciencia á toda prueba; pero no se realizó el adelanto que era de esperar por su carácter poco idóneo para generalizar las ideas, y la prueba se encuentra en la distribución de las materias de su célebre Enciclopedia. (Se da cuenta de ella y de las materias que comprende en el Journal asiatique, tomo IX, p. 56.)
(2) «Se ha hablado mucho del fuego griego; y las últimas investigaciones enseñan que bajo este nombre se comprendían varios compuestos, cuyo ingrediente principal era la sal de nitro envuelta en una materia crasa. Pero ¿quién enseñó á mezclar setenta y cinco partes de ella con quince y media de carbón y nueve y media de azufre de manera que resultase la pólvora? Se ignora, y el monje alemán Schwartz, que se dice haberla hallado por casualidad, parece debe colocarse entre los entes fabulo-
EL POSITIVISMO 4 2 5
época, en que ignoraban las propiedades del azufre, del salitre y del carbón.
Es indispensable conocer las propiedades de las rnaterias, las relaciones constantes que guardan entre s í ; mas luego clasificar los conocimientos, establecer un orden , y como las ideas son imágenes de las cosas, para tener nociones completas y un concepto formal del sistema, es preciso poseer una idea completa del universo en lo posible y en lo observable. Surge, pues, de la organización científica un paralelismo entre las verdades análogas y un orden de categorías. Lo primero que ha hecho el hombre después que ha adquirido verdades, es decir, fórmulas interiores de las representaciones del mundo exterior, es el trabajo de clasificación, comenzando por las que más le impresionaban, y siguiendo por las que menos le llamaban la atención, ó (lo que es producto de una más bien dirigida operación intelectual) ha comenzado por las más fijas, las más constantes, las más verdaderas, y ha terminado en las que aparecían con menos carácter de estabilidad y fijeza.
Existen muchos individuos que tienen una memoria fenomenal; recuerdan hechos, casos concretos, fórmulas, principios generales y abstractos, y sin embargo, carecen de ciencia. Pedro Tommai de Rávena (i), cuya retentiva sólo puede compararse á la de Pico de la Mirándola, exponía muy mal sus ideas, y sus obras eran difusas, careciendo casi por completo de la facultad de sintetizar : pues de otra manera, con las noticias que poseía, hubiera sido uno de los primeros talentos
sosi. Es más probable que el secreto se supiese de los árabes, los cuales á su vez lo hubiesen obtenido de los chinos, etc.» C. Cantú. «Historia universal.» Traducción española de la sétima edición de Turin. Tomo IV, página 279 y 280.
(I ) Publicó enVeneciaen 1491 su «Phenixsive ad artificialemmemoriam comparandum brevis quidem et facilis, sed re ipsa et studio comprobata introductio.» Este es un libro sobre el método de la memoria en general. IJl autor estaba dotado de una retentiva tan portentosa, que con sólo oir una lección la repetía principiando por la última palabra. Cuéntase de él que jugando un dia al ajedrez mientras un amigo suyo lo hacía á los dados y él mismo dictaba dos cartas, supo repetir todos los movimientos de las piezas del ajedrez, todas las combinaciones de los dados, y todas las palabras de las dos cartas principiando por el fin.
4 2 6 REVISTA. CONTEMPORÁNEA.
del mundo. Chateaubriand, en sus mocedades (i), recordaba columnas enteras de cifras de una tabla de logaritmos, y sin embargo, Jamás se distinguió como matemático.
Los conocimientos parciales y de detalle, deben su vida á un principio que es su espíritu que les anima y mantiene ; por esto la noticia aislada se borra de la memoria, y el concepto formal queda en la inteligencia ; huye la idea desprendida de un pensamiento serial, y el concepto formal se perpetúa, la sensación que viene de fuera ha de encontrarse asociada con otras sensaciones, y desaparece con el aislamiento, si no viene una función sintética cerebral á asumirla y absorberla en lo que tiene de estable y permanente (2). Todas las conquistas intelectuales de la especie humana, están gravemente amenazadas del peligro de la ignorancia y del olvido si no forman ciencia. La ignorancia, que parece seguir al pié de la letra el lema «divide y vencerás» , encuentra los conocimientos aislados y los derrota uno tras otro, no pudiendo hacer lo propio cuando están unidos entre sí, en cuyo caso oponen por su organización compacta, una fuerte y vigorosa resistencia.
Cuando las ciencias particulares se han constituido y la filosofía se ha considerado como una ciencia general, han quedado aseguradas las conclusiones parciales ; pero antes de llegar á este resultado inmenso, á esta organización definitiva de la ciencia, que tan bien ha sabido formular la filosofía que conocemos con el nombre de positiva, han debido sucederse los ensayos, las tentativas, las escuelas, las doctrinas, las aventuradísimas hipótesis, los errores de toda especie, en fin, la continua evolución del pensamiento en sus diversas fases y en sus diversos períodos rudimentarios, mejor ó peor constituidos y definitivos.
En la época moderna hemos llegado á dos conclusiones importantísimas. La ciencia ha quedado definitivamente constituida ; cada ley tiene su lugar señalado en la gerarquía inte-
(i) Véanselas Memorias postumas de Chateaubriand.—Edición española. (2) Consúltese á propósito de lo que queda indicado en el texto lo que
dice Luys en su obra Le Cerveau.—Livre preraier.^sDe la scnsibilité des éléments nerveux.»—Chap. premier, pag. 70.
EL POSITIVISMO 4 2 7
Iectual,yel mundo, el cosmos, el universo conocido se explica como una evolución, una transformación continua de una misma materia y de iguales fuerzas.
I.
Se ha dicho (i), que rigurosamente hablando, sólo hay un positivismo, el de Augusto Comte, así como sólo hay una escuela cartesiana, la de Descartes, y un verdadero kantismo, el de Kant. Pero dado que la doctrina de A. Comte , tomada estrictamente en el sentido de la doctrina que se desprende de las obras de A. Comte es muy incoherente, pues que entre otras cosas su religión (2) y su política (3) sólo han suministrado armas á los contrarios, se comprende que se haya formado otro positivismo que no sea el de aquél, aunque haya nacido á su inspiración y siguiendo su dirección primitiva. Este positivismo, que elimina la parte subjetiva de la obra del fundador, sigue á Comte en lo que tiene de científico y continúa en la senda filosófica marcada por el maestro ; pero cuando el maestro no es científico ni filosófico; cuando el maestro se equivoca como se equivocan todos los hombres ; cuando abandona el procedimiento de observación y experimentación para averiguar la verdad; cuando es inconsecuente hasta con sus propias doctrinas, los discípulos están en el deber de separarse de la falsa dirección que nuevamente se emprende cuando se abandona la buena senda primitiva ; están en el deber de corregir al maestro, y no han de seguirle hasta en sus extravagancias, porque la adhesión y el espíritu de escuela no se ha de llevar hasta este extremo. Hé aquí la razón por la cual Littré ha abandonado á Augusto Comte, y no profesa las mismas doctrinas que el maestro en materias de
( I ) Ribot. «Psychologie anglaise contemporaine.»—Seconde edition pagina lOO.
(2) Sobre la religión del positivismo puede consultarse un artículo de Mark Patisson publicado en la REVISTA CONTEMPORÁNEA, Numero 9.—Abril 15.—1876.
(3) • Sobre la política del positivismo puede consultarse la obra de Augusto Comte, «Politique positive» y su notable «Appel aux Conserva-teurs.»—1855.
4 2 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
religión y de política ; y hé aquí explicado porque la mayor parle de los positivistas que no se precian de cuestiones de nombre sino de cuestión de esencia, siguen á Littré y no á Augusto Comte. Este positivismo de Littré es el realismo de la escuela alemana, es la filosofía natural de la escuela inglesa ; más claro : las conclusiones á que han venido á parar la escuela alemana, la escuela inglesa y el positivismo de Littré, son en el fondo idénticas. ¿Y cómo no lo habían de ser si lastres nacieron del estudio délas ciencias particulares? ¿Si han surgido del fondo de las ciencias positivas, cuyas conclusiones se han ido elevando hasta formar un sistema general? El positivismo de Littré admite la ley comtiana de los tres estados teológico, metafísico y positivo, la división de las ciencias en concretas y abstractas, y la clasificación de las ciencias siguiendo un orden de complicación creciente y de generalidad decreciente, á saber : matemáticas, astronomía, física, química, biología y ciencia social.
En grave compromiso se encontraría quien quisiera armonizar las conclusiones generales de la filosofía moderna con la doctrina de Comte, tal como aparece en el curso de filosofía positiva ( I ) .
Grave es la objeción que al comtismo ha dirigido el eminente Huxley (2); los lunares que ha señalado ya los conocía-
(i) Ha aparecido la cuarta edición de la obra de Comte, «Cours de phi-losophie positive», con un nuevo prólogo de E. Littré, traducido al español y publicado en la REVISTA CONTEMPORÁNEA, Número 27.—-Enero i5 de 1877.
(2) A propósito del culto de la Humanidad que quería establecer Comte dice Huxley (traducción del Abate Moigno): «Supposant M. Comte établi dans la Chaire de Saint Fierre et les noms de la plupart des Saints changas, je ne pouvais reconnaitre dans mon aveuglement en quoi le cults systématique de l'humanité différe de l'absolutisme papal.»
Asegura Huxley que el positivismo no tiene valor científico alguno y que el espíritu de su doctrina es anticientífico. Dice que siendo Comte contemporáneo de Young y Fresnel no pierde ocasión de tratar con desden las hipótesis del éter, base fundamental de la teoría de las ondas luminosas, y añade que revela su poco valer como crítico científico la excesiva importancia dada á la frenología, y el desprecio con que trata á ki psicología. (Huxley debiera tener en cuenta que Comte no conocía la psicología fisiológica y por lo tanto, debiera referirse á la psicología metafísica, que á buen seguro no respetó en muy mucho el profesor Huxley. No se culpe al positivismo de los que sólo son defectos de Comte y consúltense los trabajos
EL POSITIVISMO 4 2 9
moslos discípulos; pero yo no sé si Huxley, que tan duramente le ataca, hubiera podido señalar estos defectos científicos de que adolece el sistema en la época en que Comte escribió su obra. Mañana quizás encontraremos anticientíficos algunos postulados de Hebert Spencer aunque nadie negará su importancia filosófica y su saber científico.
Los filósofos ingleses rehuyen formular un principio áprio-ri; no quieren aceptarlo como no sea comprobable; rehuyen la autoridad en ciencia, y no encuentran vinculada la verdad en nadie; sólo se encarna esta verdad, en su sentir, en k fórmula que más bien nos enseñe á conocer el mundo y adivinar
sobre psicología publicados por E. Littré en la «Philosophie positive» Revista dirigida por Littré y Wyrouboff.)
Continúa Huxley atacando á Comte porque reprueba lo que él denomina el abuso de investigaciones microsccSpicas y el valor exagerado que se les atribuye, y después ataca la ley de los tres estados fundándose en lo que dice el mismo Comte en la pág. 491 del volumen 4.° del Curso de filosofía positiva. Luego sigue la objeción que para mí tiene mayor importancia ; dice Huxley : «Mais accordons a M. Comte ses six sciences abstraites. II les ar-range ensuite sélon ce qu'il appelle leur ordre naturel ou leurhierarchie, la place des sciences étant determinée dans cette hierarchie par le degré de généralité et de simplicité des conceptions dont elle traite. Les mathémati-ques occupent la premiére place ; puis viennent successivement l'astrono-mie, la physique, la chimie, la biologie et enfin la sociologie, derniére scien-ce de la serie. Pour faire valoir cette clasification M. Comte s'appuie d'abord sur sa conformité essentielle avec la coordination en quelque sorte sponta-née qui se trouve en effet implicitement admise par les savants livrés á l'é-tude des divers branches de la philosophie naturelle.
Mais je nie—prosigue Huxley—absolument cette conformité. Si une cho-se est claire par rapport aux progrés de la Science moderne, c'est la tendan-ce á reduire tous les problémes scientifiques hormis les problémes pure-ment mathématiques, a des questions de physique moleculaire, c'est-á-dire aux attractions, aux repulsions, aux mouvements des particules ultimes de la matiére et á la coordination de ees particules entre elles. La physique ordinaire, la chimie , la biologie ne sont pas trois échelons successifs dans l'échelle des connaissances comme Comte voudrait nous le faire croire, mais trois branches d'un tronc commun, la physique moleculaire.»
El eminente escritor portugués Theophilo Braga. (Trafos geraes de Phi-losophia positiva, comprovados pelas descovertas scientificas modernas.— Lisboa.—Nova librarla internacional.—1877) se ha encargado de contestar a las objeciones de Huxley. Dice así en la Introduccao: «Apresentando n'este escripto as bases fundamentaes da Philosophia positiva, temos em vista nao só expol-as segundo á concepcao de Comte, mas comparal-as com as mais recentes descovertas scientificas desde 1842 até hoje, respon-dendo indirectamente ás objeccóes do grande physiologista inglez Huxley.»
4 3 p REVISTA CONTEMPORÁNEA
SUS fenómenos. Estas reglas también han merecido favorable acogida de parte de los discípulos del positivismo francés.
Un positivista no ha de creer á pies juntillas como se dice Vulgarmente, cuanto dijo Comte, pues, en la época que Córate sentó conclusiones generales de las ciencias particulares, podían aceptarse principios que hoy desechamos; la filosofía está sujeta, como todo, á evolución, el positivismo ha de acomodarse á la ciencia y así lo ha hecho. De esta manera, si el sistema de Comte ha perdido en consideración y estima por sostener algunos principios que no son más que detalles del sistema, en cambio el positivismo se ha fortificado más y más, pues
, cada dia han sido mayores los resultados obtenidos por el método positivo.
Cada dia está más en el ánimo de todos, que las conclusiones científicas en el orden natural, son más ciertas á medida que más se acercan á la fórmula mecánica, y que los principios abstractos obtienen sti sen;:illez primitiva, según la proximidad en que se encuentran con la fórmula matemática. Esto confirma más y más el valor de la escala enciclopédica de Augusto Comte contra la cual tanto declaman los psicólogos ingleses.
II.
He dicho en otra ocasión (i) que dos sistemas preocupan gravemente á los modernos pensadores, la filosofía positiva y la teoría de la evolución ó transformista. Esta, que bien puede considerarse hija de la primera, trata de imponerse á aquella, reclama con nuevos títulos la supremacía científica y quiere despojar á la filosofía positiva de su prestigio y gloria. Son tales sus pretensiones , motivadas por el desarrollo que ha tomado en estos últimos tiempos, que ya se desdeña de su abolengo y niega la maternidad. Pretenden algunos que desde la aparición del transformismo quedan pospuestos el realisma razonado, el positivismo y el naturalisnfo; otros pretenden que
( I ) «El Positivismo Ó sistema de las ciencias experimentales.»—Conferencias dadas por mí en el Ateneo Barcelonés, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1877.—Conferencia i." pag. 24.
EL POSITIVISMO 4 3 I
el positivismo se tía refundido en el sistema general de la evolución. Por el contrario, más propio sería decir que la evolución se ha incorporado al sistema general de las ciencias experimentales.
El transformismo, ha dicho Littré (i), es incorporable á la filosofía positiva como todas las cuestiones biológicas, siempre y cuando le sancione la ciencia especial de la vida ; pero estará fuera del dominio filosófico cuando le falte esta sanción.
Hay más : en nombre de la ciencia moderna y partiendo de las conclusiones transformistas aclamadas por la escuela inglesa, se han dirigido algunos argumentos contra el positivismo que reasume D. José del Perojo en la reseña de mi obra sobre el positivismo (2). Dice así :
«El comtismo es imperfecto : es seguramente una de las manifestaciones más geniales del pensamiento humano; á falta de otros seguramente sería el que mejor podría llamarse sistema de las ciencias experimentales ; pero hay contra él á más de argumentos y razones de mucha fuerza, uno muy simple que lo desbarata y cuya solución encomendamos á los positivistas. Dicen éstos : las cosas son hechos : no hay más que hechos, y sus leyes, en resumen, no son más que hechos generales. No. Las cosas no son hechos ni leyes. Porque los hechos mismos ¿qué son? Representaciones que de las cosas nos hacemos : y estas representaciones ¿cómo se forman?
»De aquí el estudio de nuestra condición y como consecuencia siempre una invariable por lo menos, á saber : que lejos de ser los hechos fenómenos exteriores, en realidad todo es interior y subjetivo. De ahí también una consecuencia diametral al positivismo ; dice éste : siendo todo fenómenos exteriores, la fisiología no existe, mientras que la verdadera consecuencia es, en el fondo, todo, absolutamente todo, aunque venga del exterior como sólo lo conocemos después de las modificaciones que nuestra naturaleza psico-física le hace pasar ;
( I ) «Fragmentsde Philosophie positive et de Sociologie contemporaine» por E. Littré.—Paris.—1876.—Preface XIII.
(2) Véase REVISTA CONTEMPORÁNEA, número del i5 de Setiembre de
1877.
4 3 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
todo, repetimos, es subjetivo, y, por tanto, no hay más que psicología.»
«A esto lleva toda la ciencia moderna. Estas conclusiones no son hijas de un sistema filosófico, son las que resultan de la fisiología, de la física. No son los filósofos los que nos las han dado á conocer sino los naturalistas, asombrados ellos mismos de que sus resultados fueran ya apuntados por un filósofo, por Kant.»
A esto contestaré con Scot Henderson (i) que las influencias externas, cuando obran constantemente, producen Una disposición á responder en ciertos particulares sentidos más que en otros á los estímulos exteriores que operan sobre los sentidos y la inteligencia. Tenemos aquí una doctrina de las ideas innatas en una forma que corresponde á la de Kant, salvo que mientras G. H. Lewes ( Problemas de la viday del espíritu] busca su explicación en la esfera biológica, el sabio de Koenis-berg la deriva de un origen transcendental (2).
El organismo social, obrando de generación en generación y afectando gradualmente á las funciones por las modificaciones que lleva á cabo en la estructura, ocupa el lugar de las antiguas hipótesis espiritualistas ; pero todos los hechos de conciencia, todas las maravillas del pensamiento quedan aceptados por una y otra teoría. Los varios sistemas de filosofía que han aparecido, en cuanto se han justificado históricamente por una aceptación más ó menos parcial, han sido la expresión del nivel de reflexión más alto alcanzado por Una época. Lucrecio tenía un conocimiento más ó menos ajustado, pero completo; tenía un sistema filosófico, sus ideas estaban bien ordenadas, for-
(i) Véase el Realismo razonado.—Análisis de la obra de I.ewes por Scot Henderson.—REVISTA CONTEMPORÁNEA.—Número 2, pág. 200.
(2) Kant no se opone á los males irremediables que nacen de la mera especulación.—^Su metafísica le ha llevado á anticipar conclusiones que luego han probado los naturalistas, pero en el fondo de su sistema hay siempre la huella errónea de la metafísjca.
Puede consultarse la obra de O. F. Gruppe.—Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland.—Berlin i855.—(Presente y porvenir de la filosofía en Alemania.)—Y sobre todo, el discurso de apertura del Doctor Roberto Zimmermann, profesor de filosofía en Viena.—1861.—Philosophie und Erfahrung.—(Filosofía y experiencia.)—Véase lo que dice de Kant.
EL POSITIVISMO 4 3 3
maban serie; le tenían, sin duda, los comentadores de Aristóteles en la Edad Media ; le tenía Averroes ; le tenía más conforme á la naturaleza Gallleo; le comprende casi en su plenitud Alejandro de Humbold ; le completa Darwin. Esta es la evolución de lo subjetivo buscando un paralelismo con lo objetivo, esta es la historia del pensamiento humano ; pero correlativa á ella y paralela con esta evolución existe la de la filosofía, la del conocer, la evolución continua hacia la verdad y la certeza, y esta evolucioh marca sus etapas por la primera y más fundamental de sus conquistas, por la adquisición de la verdad matemática. Esta es la base del saber, éste es el fundamento del conocer. Diráse que el espíritu humano ha sufrido muchas evoluciones antes de llegar á la verdad matemática ; ¿pero es esto decir que estuviese ya constituida la psicología? No es cierto que el espíritu humano parta de la psicología en sus excursiones científicas, ni lo es tampoco que en el fondo todo sea psicología. En buena hora que la elucubración del espíritu humano para hallar la verdad matemática sea objeto de la ciencia psicológica; nada nos dice ésto, cuando sabemos que la ciencia psicológica aparece mucho después.
M. Comte, por razones que luego aduciremos, no sólo había rechazado la ontología, sino también la psicología como base de la ciencia en general, lo cual no obsta para que los fenómenos psicológicos sean tan reales y susceptibles de explicación como los mismos fenómenos biológicos (i).
Lejos de ser todo subjetivo, es todo objetivo, y así lo indica la tendencia que se observa entre algunos psicólogos ingleses, entre ellos Maudsley, que trata de aplicar y aplica con gran éxito el método inductivo y objetivo á la investigación de nuestra naturaleza psíquica {2).
Lewes no ha hecho más que aplicar el método positivo á la
( I ) Ya hemos dicho que la psicología que Comte rechazaba no es la psicología fisiológica, sino la metafísica. La psicología de Hebert Spencer, de Maudsley, de Littré, no la hubiera rechazado Comte. «Véase Cours de philosophie positive.»—^T. I. p. LXIII seconde préface.
(2) Véase Physiologie et psychologie, por E. Littré.—La Philosophie positive.—Revue N.° de Juillet.—Aout 1877, pág. 5 y Remarque psycho-phy-siologique sur le cerveau et rintelligence.—Pag. 187 del mismo número.
4 3 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
psicología. El positivismo acepta la fórmula de Lewes. La ciencia positiva, tratando de encontrar la explicación de toda la experiencia, no puede limitar arbitrariamente sus indagaciones á lo exterior ó al aspecto objetivo, y abandonar por conveniencia lo interno ó subjetivo. Estas dos esferas quedan incompletas cuando se las separa y aisla, y tínicamente tomándolas juntas se consiguen en ambas resultados satisfactorios ( I ) .
Los que dicen que todo es subjetivo, debieran distinguir : Las representaciones de los objetos de la naturaleza quedan en la mente como ideas. Este es el dintel del mundo de lo subjetivo. Estas ideas se transforman y se clasifican. De este trabajo resulta una serie de leyes, con las que tenemos el armazón de la ciencia. Esto es subjetivo; pero examinemos este armazón y veremos cuáles son las bases y encontraremos en primer lugar no la psicología, sino las matemáticas como base más sólida que ha de sostener todo el edificio. Esta armazón está indicada por M. Comte, y es inútil quererle arrebatar el mérito y el patrimonio exclusivo de la verdad que ostenta en este punto (2).
El camino para llegar al conocimiento del espíritu pertenece al conocimiento de los fenómenos de la naturaleza; la psicología no es otra cosa que un desarrollo ulterior de la física y de la fisiología. A este resultado llega ya la filosofía especulativa alemana, y en esto está de acuerdo no sólo con los naturalistas filósofos, sino también con la filosofía francesa del si-
(i) REVISTA CONTEMPORÁNEA.—Pag. 198, núm. 2.—El realismo razonado. (2) En el articulo de Scot Henderson citado en la nota anterior leo lo
siguiente: Son palabras de un psicólogo inglés: «A despecho de los filósofos y pensadores que hicieron época, tales como Locke, Hobbes, Berkeley y Hume no se ha llevado á cabo hasta aquí ningún intento notable para dar una concepción del mundo, del hombre y de la sociedad levantada en armonía sistemática de principios. Ensayos, no sistemas se han producido tan solo hasta ahora, y hoy por vez primera Hebert Spencer se halla realizando el propósito de fundar una filosofía. La Alemania ha llevado ventaja á Inglaterra porque tiene adquirido el hábito de filosofar; pero ha querido construir la filosofía con un método falso. El verdadero método, que es el de la ciencia ó procedimiento positivo, fué primero reducido á sistema por Comte. La misión del porvenir consiste en extender y perfeccionar esta doctrina.»
El POSITIVISMO 4 3 5
glo pasado y con la escuela inglesa moderna, especialmente con Hebert Spencer (i).
La fórmula general de todo el saber humano, la escala enciclopédica del conocimiento indicada por Comte, empieza en las matemáticas y termina en la ciencia social. Vamos á demostrar cómo no es posible empezar por la psicología como ciencia primera, y cómo no son los fenómenos psicológicos los primarios de la naturaleza observable, antes bien lo son los físicos y los matemáticos.
Una cosa es la filosofía ó ciencia general; otra es la historia de las ciencias. Si la filosofía fuera historia de las ciencias particulares, veríamos la constante evolución, del pensamiento, el esfuerzo intelectual constituyendo las ciencias, construyendo el gigantesco edificio de nuestros conocimientos. Pero la filosofía es ciencia general, es el resumen y la síntesis délas ciencias particulares, y debemos empezar por las matemáticas en la escala general, y en el orden de las ciencias naturales por lá física. En el mundo material ocurrieron fenómenos que se podían estudiar puramente como fenómenos físicos, antes que apareciesen fenómenos biológicos ; ocurrieron fenómenos que se prestan á una investigación biológica antes de ocuriir fenómenos psicológicos, y en el mundo de la inteligencia primero se conocieron las reglas matemáticas que las de la psicología. Esta ciencia, según expresión del mismo Hebert Spencer, es una ciencia objetiva limitada á los datos que nos puedan proporcionar las observaciones sobre los objetos sensibles (2).
( I ) Véase Mauricio Schiff.—dLa física en la filosotía.»—REVISTA CON-TEMPOEÁNEA.—Número 4, pág. 492.
(2) HebertSpencer.-((Princip"esdePsychologie.¡ii—^Traduccion al francés de Espinas y Ribot, pág. 48 tomo i." dice así: «La physiologie estune scien-ce objetive et est limitée á des data tels que peuvent les attendre les obser» vations faites surles objets sensibles. Elle ne peut doncá proprement parlen, s'approprier les data subjectifs ou des data complétement inaccesibles aux observations extérieures. Sans chercher la vérité surcette correlation sup-posée entre les changements qui, consideres physiquement sont des ébran-lements nerveux, et ceux qui, consideres psychiquement sont des états de conscience, on peut affirmer sans danger que la physiologie qui est une in-terpretation des procossus physiques qui ont lieu dans l'organisme en termes connus á la physique, cesso d'étre physiologique quand elle apporte dans ses interpretations un facteur psychique, facteur qu'aucune recher-
4 3 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Los fenómenos psicológicos son complicadísimos, difíciles; los fenómenos matemáticos, revisten un carácter de extrema sencillez. ¡Véase cuánta dificultad encierra el estudio de la psicología como ciencia fundamental, y qué facilidad y certidumbre no tiene, por otra parte, cuando se apoya en las conclusiones de la ciencia fisiológica! Estudíense los fenómenos de la atención (i) y de la memoria (2). Ninguna conclusión positiva podrá obtenerse como no sea con el indispensable auxilio de la fisiología, de la cual la ciencia del espíritu no es más que desenvolvimiento y consecuencia.
Extraño mucho que siendo tan partidario como es de la evolución el sabio Hebert Spencer, no clasifique las ciencias de acorde con la serie evolutiva de los fenómenos. La psicología debe estudiarse en el individuo y en la serie. En el individuo nos presenta la evolución del espíritu de un hombre, las reglas generales á que se sujeta su desarrollo ; en la serie, es decir, en la especie humana y en la de todos los seres que tienen sistema nervioso, explica la evolución del espíritu en la naturaleza, la formación paulatina de los sentidos, la multiplicación de los centros nerviosos, las continuas circunvoluciones de la masa encefálica que aumentan y se dividen con el ejercicio, desarrollo y alimentación. En la psicología déla serie encontramos la historia del sentirñiento y del pensamiento humano ; por lo tanto, encontramos por ende la historia de las ciencias.
¿Cómo debe estudiarse la psicología? ¿Nos debemos encerrar en el YO , encastillarnos en esta idea metafísica, prescindir
che physique quelle qu'elle soit, ne peut decouvrir, reconnaltre ni entre-voir, méme de loin. Les rapports entre l'état nerveux et l'état mental forment un subjet distinct, que nous aurons á traiter prochainement. Ici nous nous occupons des actíons nerveuses sous leur aspect physiologique et nous devons ignorer leur aspect psychologique.
Pour cela nous n'avons qu'á les traduire en termes de mouvement. ( I ) Puede consultarse con fruto el artículo «Someras consideraciones
sobre la influencia hígida de los efectos fisiológicos de las operaciones intelectuales en general y en particular de la atención», por D. M. Cahiz y Balmanya, publicado en la Revista de Medicina y Cirugía «La Independencia médica.» Barcelona, número de i.° de Setiembre de 1877.
(2) Para el estudio de las leyes de la memoria, véase «Les lois de la memoire personnelle et ancestrale.» «Revue scientifique», pág. i3o, núm. 6, correspondiente al 5 de Agosto de 1877.
EL POSITIVISMO 4 3 7
del mundo exterior, y explicándolo todo por los reflejos de la conciencia? La ciencia moderna ha desvirtuado este procedimiento; los metafísicos alemanes se han encargado de demostrar su insuficiencia con los escasos resultados obtenidos en su especulación abstracta. La idea del YO no es causa, es un producto ( I ) y como no hay otra manera de estudiar que seguir la evolución paso á paso, y nuestro espíritu se ha formado por combinación de elementos externos, hasta llegar á constituir un organismo con vida interna y propia, no puede estudiarse el fenómeno de conciencia sin conocer su evolución y los elementos de que se compone. En el prefacio de la obra de Hebert Spencer ha tenido buen cuidado de hacer notar el traductor (2) que los principios de psicología suponen la biología y preparan la sociología, lo cual es colocar á estas ciencias en el orden y categoría que las distribuye y clasifica Comte.
La función, el proceso psicológico obedece á la gran ley biológica siguiente : á medida que en la serie animal se mejoran y complican los órganos, se mejoran y complican, á su vez, las funciones. El órgano que piensa, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los ganglios, los nervios, este inmenso árbol de la vida del pensamiento, cuyo medio ambiente son las sensaciones y las ideas, y cuyas raíces se extienden por el cuerpo humano y viven á su costa, están sujetos á la ley fisiológica de todos los órganos, sus elementos histológicos no escapan á la
( I ) Véanse los «^Principios de psicología» de Hebert Spencer; «La descendencia del hombre» , de Darwin, y el capítulo de la obra de Luys, »Le cerveau» : «Developpement de la notion de la personnalité y perturba-tion fonctionnelle de la notion de la personnalité.» Ademas, la obra del doctor Krishaber : «De la Neuropathie cerebro-cardiaque» , Paris , 1873.— Consúltense también los trabajos de Azam y Bonchut, de que sé dio cuenta en l'Academie de Sciences morales et politiques de Paris, sesión de 3 de Marzo de 1877; y, sobre todo, el artículo publicado por H. Taine en la «Re-vue philosophique» y reproducido en la «Revista Europea», núm. 126, dia 25 de Julio de 1876, pág. 97.
(2) Dice así M. Ribot: «Les principes de psychologie font partie d'un ensemble de publications entreprises, par M. Hebert Spencer, et qui doi-vent contenir l'exposé systématique de la philosophie. lis supposent la biologie, et préparent la sociologie : ceci importe pour comprendre l'éco-nomie et la disposition de rouvrage.»
4 3 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ley química, entran en el torrente circulatorio de la materia y viven en su eterna evolución. Y así como la vida del pensa-iniento es una serie derivativa de la vida general del organismo, así el estudio del pensar y del sentir ha de ser un derivativo de la ciencia biológica (i). Es evidente que si el espíritu no puede ser comprendido sino en su evolución, como dice Hebert Spencer (2), debe conocerse en sus diversos grados, sus elementos, sus componentes, en una palabra, los diversos estados por que pasa el ser que piensa y siente antes de pensar y de sentir, y las diversas formas que reviste y toma la función del sentir y del pensar.
Es la conciencia un antro oscuro dó nada se ve cuando no se recibe la luz del exterior. Encerrado el pensamiento en esta cárcel, no hace más que consumir, por decirlo así, las sensaciones que recibiera y que le aportaron los sentidos, y entonces hace una vida intelectual, estéril y miserable. El cerebro, cuando no se alimenta con las impresiones externas, consume su elemento constitutivo y se gasta, se suicida, hace como el estómago falto de alimento que, como no puede estar sin funcionar, se digiere así mismo. Poca, muy poca luz nos suministra la observación interna; es la luz fosfórica de la pupila, que en nada puede compararse á la luz del claro dia. En cam-
,(i) «Nous nous occupons ic! d'abord des phénoménes psychologiques comme phénoménes d'évolution, et qu^ sous leur aspect objectif ramenés á leurs termes les plus inférieurs ees phénoménes ne sont que des accidents de la continuelle redistribution de la matiére et du mouvement. Par suite la premiére question relative au systéme nerveux étudié de notre point de vue est ; quels sont les principaux faits qu'il présente, en tant qu'expri-més en termes de m.atiére et de mouvement? . »Un autre raison, c'est que, toute doctrine d'évolution mise a part, de .vrais conclusions touchant les phénoménes psychiques doivent étre basées sur les faits qui se montrent dans toute la nature organique; et ce qu! precede ne fait litteralement qu'exprimer ees faits et exprimer aussi tout ce qu 'une induction directe peut nous diré sur leurs relations essentielles. Les actions de tous les étres organisés y compris eelles de nótre espéce, ne nous sont connues que comme mouvements.»,
Hebert Spencer, "«Principesde psyclulogie», pág 11, traducción de Ribot y Espinas.
(2) «Si la doctrine de l'évolution est vraie, il en resulte necessaire-ment que l'esprit ne peut étre compris que par son évolution.»
Hebert Spencer, «Principes de psychologie», troisiéme partie.
EL POSITIVISMO 4 3 9
bio, la observación externa, aplicada al estudio de la psicología ¡cuan fecunda en consecuencias, á pesar de considerarse como trabajo inútil, hasta que la experiencia ha demostrado lo contrario! La psicología ya debe considerarse como ciencia natural, ocupa la jerarquía que le corresponde en las ciencias naturales y usa el procedimiento que es peculiar á estas ciencias en la investigación de la verdad ( i ) ; no puede estudiarse en el hombre, pues no es el hombre el único ser que piensa y siente (2) y ha de conocerse en la serie, para conocerse en la individualidad ; ha de estudiarse en la especie, para conocerse en el individuo.
Los que consideran que toda la ciencia no es más que psicología , olvidan el límite que la filosofía moderna ha señalado á esta ciencia particular: los que creen que todo es subjetivo confunden el dominio de la ciencia con el dominio de la conciencia. Todo acto intelectual, y por lo tanto, toda función del sistema nervioso, es del dominio de la psicología cuando se le considera como á tal función del sistema nervioso ó como pura actividad del pensar. Diráse que como la ciencia es un trabajo de la inteligencia pertenece á la psicología, pero ¿qué es lo que pertenece á la psicología? Ni más ni menos que la función mental, no su objeto, no la ciencia en cuya constitución ó planteamiento se gasta la actividad del sistema nervioso. El trabajo mental, la función del cerebro, cerebelo y de los centros nerviosos independientemente del objeto que le excita, la fórmula de los fenómenos psicológicos, este es el único objeto de la psicología; en cambio la. fórmula de los fenómenos matemáticos y mecánicos, pertenece á la ciencia matemática y á la mecánica. Supongamos por un momento que la psicología
( I ) Véase la psicología como ciencia natural, «Revue scientifique», 27 de Enero, pág. 717.
{2) Véase «Revue scientifique», 21 de Julio de 1877, y el artículo «El hombre y el animal», psicología comparada, por Enrique Joly, pág. 627, dia 20 de Mayo de 1877 , «Revista Europea.» Ademas, un artículo publicado en la «Revue philosophique», titulado «Psicología comparada del hombre», por Hebert Spehcer, pág. 45, número de i.° de Enero de 1876 ; «Los anales psicológicos sobre bases fisiológicas», de Horwicz, y la obra de F. Brentano.—«Psicología bajo el punto de vista empírico», publicada en Leipzig en 1874.
TOMO XI.—VOL. IV. 3o
4 4 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
es una ciencia general que comprende todas las ciencias particulares, ó déla cual derivan las demás. ¿Cuál ciencia sería entonces la encargada del estudio especial de las funciones del arquetipo de las organizaciones en el orden de la biología, esto es, de la masa viviente formada por las infinitas células de la sustancia blanca y de la sustancia gris? El estudio de lo que pasa en el cerebro cuando contamos, ó cuando combinamos la abstracción algebraica, es objeto de la psicología; como lo es el estudio de lo que pasa en el cerebro cuando calculamos la dirección de la resultante de dos fuerzas que forman un ángulo de 45°; como lo es el estudio de lo que acaece en nuestra masa encefálica y en nuestro organismo en general cuando estudiamos los fenómenos de la vida, cuando pensamos en cómo están constituidos los tálamos ópticos y los cuerpos estriados; como cuando pensamos en la evolución histórica de la humanidad ó en las transformaciones geológicas del planeta; como es psicología el estudio de lo que pasa en nuestro interior orgánico, cuando en aras déla inspiración improvisamos una poesía, cuando contemplamos una pintura del Ticiano, una composición de Alberto Durer ó á la vista de una mujer hermosa, conjunto estético de un orden más complicado, pues ademas de la forma hay el movimiento, hay el color, hay la expresión y la historia entera de aquella mujer que evoca en nuestra mente su presencia; llega también á ser objeto de la investigación psicológica, el saber lo que pasa en el cerebro cuando desinteresadamente hacemos donación de nuestros bienes á un hospital ó consagramos nuestra vida y nuestra fortuna á la propagación de la ciencia, lo que es gran merced que hacemos á nuestros semejantes y el mejor bien que podamos hacernos á nosotros mismos ; y hasta puede ser objeto de la investigación psicológica el conocimiento sintético y bien formulado de lo que pasa en el cerebro y sistema nervioso en general; de la mayor ó menor rapidez en la circulación déla sangre; del mayor gasto que pueda haber de ella á consecuencia de la mayor actividad del cerebro que tanta cantidad de ella consume; del desarrollo de calórico; de la tensión nerviosa, de la rigidez de.los músculos; de las modificaciones de los elementos que entran en
EL POSITIVISMO 4 4 1
la orina, cuyo análisis cualitativo y cuantitativo tantos secretos nos revela; en fin, de todo lo que pasa en un hombre que se llama Colon cuando le sorprende la feliz idea de que allende los mares existe un nuevo mundo; de lo que siente Mozart cuando compone el Don Giovanni; de lo que sentia Sa9Ía-Muni; de lo que padeció Cristo cuando ambos dieron su sangre por el bien de sus hermanos; de lo que pasaba en Platón cuando pensaba en Dios. Esto puede ser psicología ; pero cuando estudio la relación entre dos cantidades numéricas; cuando sumo ó cuando resto; cuando extraigo la raíz cúbica, es objeto de mi investigación un problema matemático: el conocer las leyes de la atracción molecular es propio de la física, el conocer las leyes de la composición y descomposición de los cuerpos es propio de la química; la averiguación de los movimientos peculiares de los seres que viven es propio de la biología.
El colocar la psicología como ciencia fundamental es el último resto del antropomorfismo. En el sistema de las ciencias generales viene á ser la psicología lo que la antropogenia á la morfología.
Ademas, el partir de la psicología dificulta notablemente el estudio é introduce la inseguridad en la base misma, en el fundamento de nuestras adquisiciones intelectuales. El objeto de estudio es lo que determina la ciencia, no la operación intelectual que se verifica. Si el empeño de defender la privativa de la psicología lleva al extremo de afirmar que cuando se discurre sobre un problema matemático se verifica una operación que es del dominio de la psicología, entonces contestaremos que esta operación psicológica puede explicarse fisiológicamente; esta fórmula fisiológica del pensamiento podrá traducirse en fórmula química; ésta tendrá su fórmula física , la cual podrá indicarse en fórmulas de movimientos y en cifras matemáticas.
Dicen algunos modernos pensadores que todo es psicológico, que todo es subjetivo , y que por esto se separan del método de Comte y no aceptan su clasificación mejorada por Littré, que ha introducido la psicología en la escala enciclopédica. Pues bien; una sola observación bastará para probar su modo de apreciar equivocado. Cuando estudiamos los fenó-
4 4 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
menos de conciencia, tenemos un objeto de investigación especial y un trabajo especial de nuestro espíritu : de ambos se ocupa la ciencia psicológica ; cuando estudiamos los fenómenos de la vida, tenemos un objeto de investigación especial (fenómeno biológico) y un trabajo especial de nuestro espíritu (fenómeno psicológico) del cual, y no del anterior, se ocupa únicamente la psicología; cuando estudiamos un fenómeno químico, tenemos también un objeto de investigación especial y una actividad del sistema nervioso, del cual se ocupa la psicología. En consecuencia, cuando estudiamos un fenómeno psicológico, tenemos siempre una actividad cerebral que se aplica á otra actividad cerebral (objeto de la psicología) concurriendo á este fenómeno otros fenómenos de un orden biológico (objeto de la biología) de un orden químico , etc., etc.
En realidad, todo es objetivo, porque todo es matemático, ó es astronómico ó químico, ó viviente, todo pasa en la naturaleza y se traduce en la ciencia. Si todo fuera subjetivo, no nos daríamos cuenta de los fenómenos de la naturaleza, sino que sólo conoceríamos los fenómenos de conciencia que ocurren cuando estudiamos los fenómenos de la naturaleza.
Todas las ciencias están íntimamente encadenadas; estudíese cualquiera de ellas y analizando profundamente se vendrá á parar á la verdad matemática sustento y base de todas ellas. Se me objetará: ¿quién sostiene la conclusión matemática? La observación, la verdad inducida; ¿cómo se induce esta verdad? Para contestar á esta pregunta deberé señalar el procedimiento de inducción, y haciendo la historia de la ciencia demostraré cómo la humanidad ha adquirido paulatinamente las verdades, por una serie de tentativas y ensayos que revelan la excelencia del método de observación y la exactitud de las leyes matemáticas , y habré de remontarme á los orígenes de la psicología, de la función psicológica y de su continua evolución, y volveremos á encontrarnos en el mismo caso; habré de buscarle el origen á este proceso psicológico, encontraré su explicación en el proceso fisiológico; habré de estudiar biología para conocer cómo viven los seres que piensan y qué elementos dan la vida, y deberé estudiar química y deberé conocer la fí-
EL POSITIVISMO 4 4 3
sica que requiere un anticipado estudio de las leyes mecánicas y de las leyes matemáticas.
La ciencia debe empezar por aquí, por las matemáticas. La primera verdad segura y fija es la matemática; de ella se desprenden las demás. El dia que la psicología sea la ciencia más cierta, entonces podremos fundaren ella todos nuestros conocimientos. Lejos de ser todo psicología, es todo matemática, todo mecánica. Si la ciencia se diversificara y dividiera su intelectual estructura , sus verdades tendrían la sencillez matemática: si el mundo perdiera sus organismos, si el cosmos retrocediera en su curso progresivo, y las especies y los individuos pudieran retrogradar en su evolución, llegaríamos al reinado de la mecánica pura del átomo, separado de otro átomo de cohesión; es decir, en su forma sencilla y primitiva.
Las verdades matemáticas no necesitan descansar en otra clase de verdades , pues ellas son la verdad pura, la verdad absoluta , la síntesis rígida y seca de la certidumbre descarnada. Es inútil buscar la ciencia que las compruebe, pues ellas son el comprobante de la verdad; en toda ciencia la piedra de toque, la fórmula arquetípica de la relación de semejanza y analogía que guardan entre sí dos fenómenos. La fórmula matemática no falla nunca y es de inmediata comprobación.
Este criterio de verdad basado en las matemáticas, esta preferencia dada al método de observación sancionado por todos los adelantos del humano saber, nadie puede ya arrebatárselos á Comte. Los planos y el fundamento del edificio científico quedan indicados, y á medida que se adelanta en la construcción, podemos observar cuánta es su solidez, cuan seguras y firmes son sus bases.
m. El conocido filósofo inglés George Henry Lewes es un dis
cípulo de Comte y admite la evolución (i). No lo extraño, pues son muchos los positivistas que la admiten, en general, aunque no hasta en sus mínimos detalles. La teoría de la evo-
(i) Véase la «Revue Scientifique», pág. 277, número de 22 de Setiembre de 1877.
4 4 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
lucion es una hipótesis comprobable, cierta según todas apariencias y según gran número de experimentos, empero no pasa de hipótesis, mientras que el positivismo es un sistema completo suficiente para el conocimiento y explicación de la verdad. Hay un fenómeno que lo observamos por do quier, y es la evolución continua de la materia, el cambio incesante de estados ; la transformación de las fuerzas : pero este fenómeno general no está bien explicado, no está bien formulado; si lo estuviera no habria dudas ni cuestiones sobre la generación espontánea, sobre la formación de los organismos y sobre el origen de las especies.
Hay una doctrina que se denomina el transformismo. Naciente hoy y con grandes pretensiones (y con motivo las tiene) esta doctrina necesita en algunos puntos una directa é inmediata comprobación; algunos filósofos ingleses han dado tanta importancia á la ley general de la evolución que han querido desdeñar al positivismo, alardeando la nueva doctrina sin haberse parado bastante, aunque en el fondo el sistema transfor-mista en lo que tiene de científico está subordinado á las conclusiones generales del positivismo, y en lo que pueda tener de metafísico, en la que establece a priori, en lo que se separa de la ciencia es contraria al positivismo.
Otros pensadores en nombre de la evolución han declarado incompatible su manera de pensar con la de los discípulos de Comte y de Liitré. El transformismo no admite principios absolutos; tampoco los admite el positivismo; no admite principios a priori, usa el método de observación y experimentación, no renueva la especulación transceridental. Mientras siga por esta senda entrará de lleno en el positivismo, en el sistema de las ciencias positivas.
La filosofía parcial de la evolución puede explicarnos la naturaleza del mundo y sus orígenes ; para explicarnos todos los fenómenos objetos de ciencia, basta el positivismo ; y como el estudio déla naturaleza del mundo y sus orígenes es una rama de los conocimientos generales que integra el alcance científico de nuestra época , puede decirse que la filosofía parcial de la evolución va comprendida en la filosofía general conocida con el nombre de positivismo.
EL POSITIVISMO 4 4 5
La ley de la evolución es la ley de la complicación creciente. La fórmula científica en que se basa el positivismo es la de que se estudiarán los fenómenos según su orden de complicación.
Un conocido darwinista, Carlos Vogt ( i) nos dice que sólo merced al método positivo, desechando principios indemostrables é ideas preconcebidas es como puede llegarse á obtener tales resultados y conclusiones, refiriéndose sin dudaá la concepción general de la naturaleza , concepto que nace de la aplicación á todo orden de estudios de la teoría del transformismo.
El sistema general de que ahora tratamos no es más que el de un fenómeno generalizado. Hay en esta filosofía una idea principalísima aliado déla cual qtaeda debilitada la importancia de las demás, y en esto justamente estriba uno de tantos escollos del transformismo , en la preponderancia excesiva dada á una concepción, á un principio que absorba la importancia y usurpe la categoría de los demás.
Siempre que ha aparecido el método positivo ha surgido un concepto positivo del mundo, é inmediatamente hemos visto aparecería gran ley de la evolución, mejor ó peor formulada, según lo permitían los conocimientos de la época. Consecuencia lógica de tal aplicación del método empírico, ha sido la eliminación de lo absoluto, la limitación délo incognoscible, la interdicción de la ontología. El evolucionismo y el positivismo no admiten las concepciones teológicas ni las metafísicas ; tienen una misma tendencia y usan de una misma fraseología {2).
La unidad, la certidumbre (3) son los caracteres de toda filosofía, y de ellos carece el transformismo. No está lejano el día en que los partidarios de Herbert Spencer á pesar de sVis pretensiones á la posesión de un sistema filosófico completo,
(I) Discurso pronunciado por Cari Vogt en Abril de 1869 en el Instituí National Genevois.
(2) Hebert Spencer, que tanto se ha inspirado en M. Comte, confiesa que le ha tomado una frase al gran maestro francés. «Principes de psycho-logie,» cap. VIH, tomo II. Al tratar de los sentimientos altruistas dice: J'adopte trés-volontiers ce mot, que nous devons á M. Comte.»
(3) Frank.— «Dictioiinaire des Sciences philosophiques , art. Philoso-phie.í
4 4 ^ REVISTA CONTEMPORÁNEA
buscarán un cuerpo de doctrina que satisfaga á sus necesidades intelectuales; felizmente reconocerán que su sistema se halla comprendido dentro de otro más general, más completo. Quedarán algunos rezagados en esta reincoporacion pero siempre le queda un argumento vigoroso al positivismo, siempre tiene una objeción que puede oponer por su parte, á la cual no podrán contestar los psicólogos y transformistas y que se halla contenida en la siguiente pregunta : ¿cuál es el lugar que ocupan en la escala enciclopédica de los evolucionistas las ciencias matemáticas, estas ciencias que estudian la fórmula más exacta de la certidumbre, la verdad abstracta, este incontrovertible dogma del pensamiento?
Temiendo esta objeción, sin duda, ha procurado Spencer establecer la división de las ciencias de la siguiente manera: ciencias abstractas, ciencias abstracto-concretas y concretas, colocando á las matemáticas en la clase de las abstractas.
El principio de Natura non facit saltum lo reconocen todos los filósofos materialistas; lo reconocen las escuelas empíricas; lo admite el positivismo; no es monopolio de la teoría transfor-mista. Ahora bien; la evolución, tal como la explican algunos filósofos modernos, sólo puede admitirse en biología (i), en sociología y en psicología. En química no está precisada; en física, se reduce á sostener la unidad de las fuerzas físicas en la naturaleza. La prueba de que en gran parte Comte ha basado el positivismo sistemático en la teoría de la evolución (2}
( I ) U ne faut pas teñir le méme langage, quand on applique la doctrine de I'évolution á l'univers. C'est alors non-seulement une hypothése mais encoré une mauvaise hypothése; car elle est inverifiable. L'évolution est unfaitessentiellementbiologique.On observe conment d'unovule un vegetal ou un animal se developpe; c'est de la évolution. On observe conment la serie organissé, tant vivante que fosile, se partage en degrés separes d'un cóté par le teraps, de l'autre par la complication des fonctions: cela est encoré de l'évolution. Enfin, le mémepoint de vue s'applique sans violence aux sociétés humaines, dont la base est toute biologique pour entrer dans le domaine cosmologique, si l'on considere I'incandescence de la terre et du soleil , puis leur refroidisement, comme des cas d'évolution; alors on détourne un mot de son sens véritable, pour luí en attribuer un qui n'est qu'une vue de l'ésprit. E. Littré.'—Fragments de philosophie positive et de sociologie contemporaine.—Préface, Paris, 1876.
{2) En un mot , Comte a basé le positivisme systématique sur la théorie
EL POSITIVISMO 4 4 7
está en su clasificacioa de las ciencias. Los fenómenos biológicos no vienen á ser más que una transformación de los físicos y químicos; los fenómenos psicológicos no son más que una evolución de los fisiológicos; los fenómenos sociales lo son de los fenómenos biológicos: por esto en su escala enciclopédica encontramos, en primer lugar, la física (despuésde las matemáticas y de la astronomía), le sigue en orden la química, viene luego la biología y termina en la ciencia social, habiendo introducido Littré la psicología.
IV.
El punto de partida de la doctrina de la evolución es la continuidad de la creación (i) sóbrela tierra; la fuerza creadora, siempre en acción, así como la fuerza destructora de los ele- ' memos, deshaciendo su obra desde antes de la primera aparición de los seres orgánicos, hasta el momento presente. Consecuencia necesaria de la ley de la evolución que ha nacido con ocasión de los adelantos en las ciencias naturales, es la continuidad de la creación, no existiendo la especie como la comprendían los naturalistas de los pasados tiempos. Para éstos los seres orgánicos habían sido creados separadamente, y creían poder distinguir estos seres aislados propagados por vía de generación sucesiva.
La noción de especie animal es puramente subjetiva, como comprendió Lamarck perfectamente, no existiendo más que en el espíritu del naturalista que la creó: la doctrina de los cuerpos imponderados y de los fluidos está desechada en física ; todo ello se explica como un modo de movimiento; ya todos los fenómenos de la vida pueden explicarse como una constante evolución.
de l'évolution d'aprés la filiation historique, bien avant que Ton eút revé á l'évolution Darwiniste.
Darwinisme et Comtisme.—A. Pogy «Le Positivisme,» pág. 269. (I ) Vide CharlesMartins «Revue des deux mondes», artículo publicado
con el título de «Las pruebas de la teoría de la evolución en historia natural. Para conocer la historia de los orígenes del transformismo véanse los artículos publicados por M. Quatrefages. «Sur le origine des espéces anímales et vegetales.» «Revue des deuxmondes» iSDiciembre 1868. i.^Enero, I." Marzo, i5 Mayo y i.* Abril 1869.
4 4 ^ REVISTA CONTEMPORÁNEA
Hebert Spencer (i) consigna un principio fundamental de la evolución: la persistencia de la fuerza.
En el universo—dice—se notan dos órdenes de cambios contrarios y necesarios. El uno de integración (evolución), el otro de desintegración (disolución).
El primero descansa sobre tres leyes esenciales. i.° La inestabilidad de lo homogéneo: (En todo cuerpo la homogeneidad es una condición de equilibrio inestable.) 2." La multiplicación de los efectos. 3.° La segregación (2).
Estas fórmulas y otras habituales, en Hebert Spencer, indican cierto resabio metafísico ; las fórmulas del positivismo están más ajustadas al tecnicismo y clasificación científicas. Ahora sólo falta quien se encargue de explicar el principio de la evolución conforme va surgiendo de cada una de las filosofías particulares , y probarnos cómo la corriente filosófica que arrastra á Thales, á Xenophanes, á Parmenides, á Heráclito, á Empédocles, á Leucipo, áDemócrito, áProtágoras, áAris-tipo, á Epicuroyá Lucrecio, reaparece más tarde con Pompo-nacio, con Giordano Bruno, con Bacon, con Descartes, con Gassendi, con Bayle, con Toland, con Diderot, con Caba-nis, con Helvetius, y surge con nuevo empuje con James y Stuart Mili, con Darwin y con Hebert Spencer, con Comte y con Littré, con Helmolhtz y con Schitf, con Lewés y con Haeckel. Falta sólo la laboriosidad incansable de un científico que se encargue de probar, con ejemplos, las indicaciones generales que acabamos de hacer, y que tienden á demostrar que sólo siguiendo la senda trazada por los positivistas, se llega á las conclusiones del transformismo científico.
( I ) Les premiers principes, par Hebert Spencer.—Ch. 14-21. (2) Dice en «Les premiers principes». —• Une forcé incidente qui affecte
un composé déjá liétérogéne en afecte diferenment les parties. Les Forces en causant cette multiplication des effets produisent du mou-
vement en sens divers, d'oii resulte la convergence des unités unies dans le méme sens, la divergence de celles qui sont unies en des sens differents. Par suite, l'évolution est une integration de matiéreacompagnéed'une disi-pation de mouvement pendant laquelle la matiére passe d'une homoge-neité indefinie incoherenteá unehétérogeneitédefinie coherente; et pendant laquelle aussi le mouvement rétenu subit une transformation analogue.
EsTASEN.
JUAN DE LA ENCINA.
n todos, ó en la mayor parte de nuestros tratados de literatura, señalan sus autores el siglo xvi, como el del renacimiento de la literatura española, haciendo caso omiso de nuestros prosistas y poetas
del siglo XV, que á más de ser los verdaderos restauradores de las patrias letras, pulieron y limaron el lenguaje, que muy poco ha mejorado de como al final de su siglo quedó, haciendo fácil á sus sucesores la senda del Parnaso, y permitiéndoles tender libremente las alas por el vasto horizonte abierto por ellos á las castellanas musas.
En las representaciones escénicas, en la novela, en la poesía lírica, á Lope de Rueda, Hurtado de Mendoza, Mateo Ale^ man, Nuñez Reinoso, Garcilaso, Boscan, Montemayor, precedieron otros prosistas y poetas no menos célebres, y á los que hoy se tiene injustamente relegados al olvido, siendo así que sólo estudiando sus obras puede apreciar el crítico, el filósofo, el literato, el grado de saber, de brillantez y de cultura que alcanzó nuestra España durante la Edad Media, y la precisión, claridad y galanura que supieron dar al castellano.
Si hallamos duros al oido y oscuros al entendimiento el lenguaje y la versificación, y los conceptos de El Laberinto de Juan de Mena, infeliz imitador de La Dipina Comedia de
4 5 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
Dante; su contemporáneo, discípulo y amigo el célebre don . Iñigo López, marqués de Santillana, nos ofrece ya en su selecta y delicada poesía, una versificación fluida y galana, pensamientos tiernos, expresados congracia y valentía, castizos giros que no desdeñaran nuestros más exigentes literatos.
Si las coplas de Mingo Revulgo, que se dicen de Rodrigo de Cota, no satisfacen ni al gusto, ni al entendimiento y sólo las leemos por lo que tienen de sátiras, y porque son un fiel reflejo del modo de apreciar en aquellos tiempos los abusos de la corte. El diálogo entre el Amor y un viejo, del mismo autor, es una obra llena de naturalidad, de verdad, de espontaneidad y de gracia, en la que el lenguaje y la versificación alcanzan ya perfección, claridad y movimiento.
¿Tenemos los modernos algo que supere á la magnífica lamentación de Jorge Manrique en la muerte de su padre? El que uno de nuestros mejores literatos contemporáneos haya hallado el códice árabe que inspiró á Jorge Manricjue su preciosa poesía, no rebaja á nuestros ojos el mérito del noble castellano que tan bien supo inspirarse en él para describirnos en hermosos y galanos versos, cuya corrección y pureza en la dicción se adelanta más de medio siglo á la época en que fueron escritos, la profunda melancolía que se apodera del alma, cuando ante ese arcano impenetrable que llamamos muerte, medita en la nada de las pompas, de las glorias, de las alegrías de este sueño breve que llamamos vida.
Aun cuando ya en otra parte, y muy extensamente, nos hemos ocupado de la inmortal Celestina, de esa obra inimitable que eclipsa al mismo Quijote, y en la que Cervantes bebió la inspiración de la suya ; de esa obra á la que mal comprendidos escrúpulos han tenido y tienen relegada al ostracismo, diremos aquí aunque sea repitiéndonos :
«Fernando de Rojas, el acertadísimo continuador de La Celestina, nos dice que vio en Salamanca , donde cursaba leyes, esta obra, mas sin explicarnos si impresa ó manuscrita, y que su lectura le movió á continuarla, dejándonos en ella el más rico, acabado y precioso monumento, así de la cultura, precisión, riqueza, rotundidad, claridad y energía de nuestra hermosa habla castellana, como de la pulcritud de nuestras eos-
JUAN DE LA ENCINA 4 5 I
lumbres, de nuestra cortesanía, de nuestra ciencia y conocimientos en todos los ramos del saber, en el siglo xv» , siendo necesario que el más supremo esfuerzo del genio humano, coronado por un éxito enteramente maravilloso, diera vida á otra obra colosal, que hace palidecer un tanto el brillo de la primera.
Gomo no es nuestro objeto hacer la aplicación completa del aserto que dejamos sentado más arriba, de que nuestros prosistas j poetas del siglo xv, á los que tan por completo tenemos olvidados, si no aventajan, por lo menos alcanzan á nuestros primeros escritores del siglo xvi, haciendo punto en esta breve exposición de nuestras, tal vez erróneas ideas literarias, nos concretaremos al asunto primordial de nuestro artículo, es decir, á tratar de los escritos del notable poeta salmantino Juan de la Encina.
Por una de esas contradicciones casi inexplicables, habiendo sido Juan de la Encina el poeta más celebrado de su época, y el que más aplausos alcanzó, así en la corte de los Reyes Católicos, como en el castillo de los duques de Alba, como en las aulas salmantinas y en la capilla pontificia, á pesar de que el género de su poesía le hizo completamente popular, poniendo sus escritos al alcance de todas las inteligencias, tanto, que como él mismo dice en el proemio de sus obras la primera vez que se imprimieron, una de las causas que tenía para publicarlas era el deseo de volverlas á su primitivo ser ; pues se las habían desfigurado, mutilado y añadido, que él mismo no las conocía ; á pesar de todo esto, decimos, Juan de la Encina es uno de nuestros poetas menos leidos hoy, siendo así que ademas del buen gusto que reina eri todas sus obras, de la delicadeza de sentimiento que preside en ellas, de la gracia y naturalidad del estilo, que hace experimentar al lector grato deleite, el lenguaje estaba ya casi por completo formado, no siendo él el que menos contribuyó á pulirlo, dando al castellano la fluidez, la facilidad, la galanura que tanto admiramos en nuestros escritores del siglo xvi.
J ^ Juan de la Encina, que nació en 1469, fué como el eslabón que une á nuestros líricos del siglo xv, con los del siguiente, y la mayor parte de sus poesías, ostentan tanto la pureza de la
4 5 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
dicción , como el buen gusto peculiar á las musas castellanas, conservándose más nacional, á pesar de su larga estancia en Roma, que sus sucesores, los egloguistas Garcilaso y Boscan, que si dieron tan fuerte empuje á nuestra literatura, fué á costa de su originalidad, pues ellos no supieron ser poetas más que imitando á los italianos.
Principió á escribir, según él mismo nos dice, á los catorce años, y á los veinticinco tenía compuesta la mayor parte de sus obras, imprimiéndose la primera vez bajo el título de Cancionero de Juan de la Encina, en Salamanca,en i496,ycuando el autor no contaba más que veintisiete años.
En este Cancionero iban ya incluidas la mayor parte de sus églogas ó representaciones ; la traducción de algunas de las de Virgilio, dedicadas á los Reyes Católicos y encaminadas á loar sus hechos gloriosos ; El arte de trovar con buenos y sabios consejos, si se atiende á la época, dedicado al príncipe D. Juan, hijo y heredero de los Reyes Católicos; varias canciones, romances, glosas y villancicos, llenos de naturalidad, de sentimiento y gracia, y otras muchas poesías que él apellidaba coplas.
Que á esta temprana edad era generalmente celebrado como el primer poeta de su tiempo, no sólo nos lo revelan las dedicatorias de sus obras, ora á los Reyes Católicos, ora al príncipe D. Juan, ora álos duques de Alba, ora á D.-García de Toledo, hijo de los mismos, ora á D. Gutiérrez de Toledo, maestreescuela de la Universidad de Salamanca, sino las églogas representadas en el castillo de los duques, no sólo ante estos nobles señores, sino también delante del dicho príncipe D. Juan, que habiendo muerto en 1497 , siguiendo el propósito arriba sentado, confirma nuestro aserto, de que desde muy joven alcanzó el poeta salmantino la gracia de ser admitido en la sociedad de los grandes y los príncipes, y esto, debido sólo á su talento y mérito ; pues nada nos revela que su nacimiento ó la importancia de su familia le abrieran las puertas de los palacios.
A la muerte de este mismo príncipe compuso Juan de la Encina una llamada tragedia, sin que la composición á que dio este nombre corresponda á lo que hoy por tragedia enten-
JUAN DE LA ENCINA 4 5 3
demos, y que es una de sus más inferiores obras, por lo mismo que el poeta quiso en ella excederse á sí mismo.
Los versos, l lamados de arte mayor , en que está escrita la dicíia tragedia, no eran los que mejor se adaptaban á la musa tierna, dulce y juguetona de Juan de la Encina, que si escribió en ellos sobre aquellos asuntos que él creyó á propósito para usar este metro, hoy casi en desuso, fué por dar un mentís á los detractores que le zaherían, diciendo que no sabía m a s q u e escribir de cosas pastoriles y de poca autoridad ; y si bien él conoce y confiesa que no se necesita menos talento para escribir sobre estos asuntos que sobre otros más elevados, no pudo resistir á la tentación de demostrar que también sabía, cuando era necesario, trocar el caramillo por la t rompa épica ; y en la citada tragedia y en el Triunfo de la Fama, dedicado á los Reyes Católicos después de la conquista, y en alguno que otro asunto usó este metro que entonces se creía el genuino del poema.
N o queremos decir con esto que en sus versos de arte mayor, así como en sus églogas, canciones y letrillas, no estuviera á la altura de todos los poetas de su t iempo, porque en el antes citado Triunfo de la Fama hay octavas llenas de claridad y energía, en las que los nombres de los poetas sus predecesores, que Juan de la Encina cita, no dañan en nada ni á la medida y sonoridad del verso, ni á la precisión de los consonantes.
Sirva de muestra la siguiente :
«Don Iñigo López Mendoza llamado Muy noble marqués que fué en Santillana, Aquél que dejó doctrina muy sana. También con los otros allí fué llegado : Y el sabio Hernán Pérez de Guzman nombrado, E Gómez Manrique también allí vino, Y el claro D. Jorge, su noble sobrino, E más otros muchos que tengo olvidado.»
Al querer citar aquellos trozos más selectos de sus obras, tememos no saber elegir con acierto y sobriedad tanto encanto hallamos en todas ellas; por más que lectores estragados por el gusto moderno hallen monótonas siis églogas y poesías
4 5 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
amatorias, en las que se aspira ese refinamiento de pasión, peculiar á su época, en la que no se tenía por hombre al que de amores no penaba.
Sea ejemplo esta estrofa, cogida al azar de una poesía dirigida á su amada en tiempo de cuaresma :
«Adonde quiera que vais, Allá voy con mis pasiones ; Siempre estoy adonde estáis ; Voy con vos, que me lleváis Preso de vuestras prisiones. Vos quitáis mis devociones Y haceísme hacer del devoto ; Haceisme andar estaciones; Soy tan cierto en los sermones Como la pega (i) en el soto.»
No es, sin embargo, Juan de la Encina de los que más incurrieron en este defecto ó moda de su tiempo, tratando por cuenta ajena, la mayor parte de las veces, los asuntos amorosos; y si bien hace razonar con demasiada sutileza á sus pastores y pastoras, por más que el lenguaje conserve toda su graciosa rustiquez, trata la cuestión de amores con tan desusada decencia, que ni el menor pensamiento lascivo se desliza en sus escritos.
Todas sus poesías dedicadas á las mujeres respiran ternura, rendimiento, adoración, el culto caballeresco que la Edad Media, á la que nuestro poeta pertenece, rindió tan cumplidamente al sexo femenino.
En la poesía En defensa de las mujeres dice en su elogio :
«Ellas nos dan ocasión Que nos hagamos discretos, Esmerados é perfetos, E de mucha presunción ; Ellas nos hacen andar Las vestiduras polidas", Los pundonores guardar E por honra procurar Tener en poco la vida.
(1} Pega se llama en Salamanca á la marica ó urraca.
JUAN DE LA ENCINA 4 5 5
Ellas nos hacen devotos, Corteses é bien criados ; De inedrosos, esforzados; Muy agudos de muy botos. • Queramos lo que quisieren; De su querer no salgamos; Cuanto más pena nos dieren, Cuanto más mal nos hicieren Tanto más bien les hagamos.
«Que si con nuestra porfía No siguiésemos su gala, Maldita la mujer mala Que en el mundo se hallaría. Nosotros finjimos penas Por mostrarles que penamos, Mil prisiones é cadenas, Eaunque quieren ser muy buenas Nosotros no las dejamos.»
Pero donde desplega todas sus galas la musa del poeta salm a n t i n o , allí donde es inimitable la suavidad, la gracia, la facilidad de su poesía, es en las glosas, canciones y villancicos, y en algunos trozos de sus representaciones ó églogas.
De sus villancicos dialogados, es uno de los más bel los , aquel en que un pastor cuenta á otro la toma de Granada , y en el que no sabemos qué a labar , si la pureza , naturalidad y gracia de la dicción, la galanura del verso, ó la espontaneidad con que está tratado el a sun to , y que demuestra haber sido escrito inmediatamente después de este glorioso acontecimiento.
Veamos en apoyo de nuestro aserto el siguiente trozo del mencionado villancico, que comienza así :
tLevanta, Pascual, levanta; Aballemos á Granada, Qiie se suena ques tomaaa.
Levanta tosté priado, Toma tu perro é zurrón, T u zamarra é zamarron, Tus albogues é cayado. Vamos ver el gasajado De aquella ciudad nombrada, Que se suena ques tomada. —¿Asmo cuidas que te creo?
TOMO XI.—YOL. IV. 31
4 5 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
i Juro á mí! que me chufeas. Si tú mucho lo deseas Soncas, yo más lo deseo. Mas á la mia fé, no veo
Apero de tal majada. —Que se suena ques tomada. Hora ¡ pese á diez contigo ! Siempre piensas que te miento : Ahotas que me arrepiento Porque á tí nada te digo. Ven acá vete conmigo, No te tardes más tardada, Que se suena ques tomada. —Déjate deso, carillo, Curemos bien del ganado, No se meta en lo vedado Que nos prenda algún morillo. Tañamos el caramillo. Porque todo lo otro es nada. — Que se suena ques tomada.
Pues el ganado se estiende Déjalo bien estender; Porque ya puede pacer Seguramente hasta allende. Ven acá, no te estes ende, Mira cuanta de ahumada. Que se suena ques tomada. —i Oh que reyes tan benditos! Vamonos, vamonos yendo, Que ya te voy percreyendo Según oyó grandes gritos. Llevemos estos cabritos, Porque habrá venta chapada, Que se suena ques tomada. —Aballa, toma tu hato, Contarete á maravilla Cómo se entregó la villa, Según dicen , no ha gran rato, etc., etc.
E n la representación de sus églogas, en el castillo de los
duques de Alba, y en las épocas de navidad y carnestolendas,
Juan de la Encina solía asumir los cargos de au to r , actor y
director ; sin contar que componía la música para los villanci
cos con que terminábanlas representaciones, enseñando á can
tar y recitar á los pajes y escuderos,que tomaban parte en ellas.
JUAN DE LA ENCINA 4 5 /
Sus églogas, tienen la ventaja sobré las de Garcilaso y Bos-can, que en ellas hablan los pastores en su natural lenguaje, siendo éste tan genuino, qué atin se conservan en los contornos de Salamanca, la mayor parte de las locuciones, giros y defectos de pronunciación, que introduce en su poesía bucólica, en la que están retratados de mano maestra, los moradores de aquellos dichosos campos, donde él iba á buscar tipos para sus obras.
Una prueba de la verdad de sus pinturas, es, en la égloga de Plácida y Vitoriano, un pastor llamado Gil, que entra diciendo :
«Dios salve, compaña nobre, Norabuena estéis, nuestro amo, Meresceis dobre y redobre, Palma, lauro, hiedra y robre Os den por corona e ramo. Ya acá estoy, Mas vos no sabréis quien soy ; Pues Gil cestero me llamo.
«Porque labro cestería Este nombre, mia fe, tengo, Soy hijo de Juan García, Y carillo de Mencía, La mujer de Pero Luengo. Vos miráis ; Yo magino que dudáis.»
Ahora bien ; en la Vega del Tormes, una de las siete villas que sus moradores llaman de la Duquesa , aludiendo á la de Alba, es Villoruela , ó Villeruela , como se decía entonces (i). En esta villa, á más de la labranza , dedícanse sus habitantes á hacer cestos de mimbres, siendo llamados cesteros en toda la comarca, como el Gil de la citada égloga, que es una de las más artificiosas de Juan de la Encina, y que, impresa en Roma en 1514, fué al poco tiempo prohibida por la Inquisición.
Moratin, en sus Orígenes del teatro, se ocupa extensa-
(i) Donde existen aún la iglesia y convento de Santa María la Alta, de monjas trinitarias, reedificada la primera en tiempos de Juan de la Encina, y .á cuyo asunto compuso unas devotas coplas.
4 5 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
mente del poeta salmantino, copiando algunas escenas de sus églogas , en cuyo diálogo vivo, tierno, enamorado y lleno de sutilezas, parecen presentirse ya las escenas galantes, la eterna argumentación que sobre una palabra, una mirada, una prenda de amor, entablaban las damas y galanes de nuestro siglo de Oro; y que son , ó suelen ser, el mayor defecto y la primera belleza de nuestro originalísimo teatro , cuyos albores se dejaron sentir en las felices orillas del Tormes.
En otro artículo publicado en la Revista de España, hablando del renacimiento en Europa de las representaciones dramáticas, apoyándonos en una de las leyes de las Siete Partidas , que prohibe dentro de los templos la representación de farsas profanas, con nuestra sola autoridad , pues auténticamente no puede apoyarse , sentamos el principio de que durante el largo período designado en la historia con el nombre de la Edad Media, debieron subsistir en Europa, ya sagradas, ya profanas, representaciones escénicas ; por más que de ellas no poseamos ni el más pequeño fragmento anterior al siglo xii.
En España son indudablemente las églogas de Juan de la Encina , lo más antiguo que poseemos en farsas profanas, excepción sea hecha de la comedia que dicen escribió el marqués de Villena para celebrar las bodas de un príncipe de Aragón, y que se representó en Zaragoza al principio del siglo ; pues no podemos convenir, con Jovellanos , que pertenecieran á este género ni la comediata de ponía del marqués de Santi-llana, ni La Celestina, de que ya nos hemos ocupado.
El mismo Jovellanos, apoyándose en el Viaje entretenido, de Agustín de Rojas , concede á Juan de la Encina el mérito de haber sido el primero en Castilla que introdujo en la corte y en los palacios de los grandes las representaciones y farsas que nasta entonces sólo fueron pasto del vulgo; mas comete el anacronismo, imperdonable en un hombre tan ilustrado, de decir que el mismo Juan de la Encina , que nació, como dejamos apuntado , en 1469 , pudo escribir y representar una pastoral en las bodas de los Reyes Católicos, verificadas el 18 de Octubre del mismo año de 1469.
Casi contemporáneos de nuestro poeta, si bien los precedió á todos en la representación de sus églogas, fueron Bartolomé
JUAN DE LA ENCINA 4 5 9
Torres Naharro y el maestro Oliva; mas sus obras dramáticas, escritas en Roma , aunque preciosos monumentos de los orígenes de nuestro teatro, ó llegaron muy tarde, ó no llegaron nunca á ser representadas á nuestro público.
No así las Jarsas ó cuasi comedias de Lúeas Fernandez, otro poeta salmantino, posterior é imitador de Juan de la Encina, que publicó por primera vez sus obras en 1511 , cuando nuestro poeta se hallaba en Roma, y que siguió con gloria la senda emprendida por su maestro y modelo.
Sobre las obras de Lúeas Fernandez, poeta completamente desconocido hoy, y del que sólo tienen noticia algunos literatos dedicados á exhumar escritos antiguos, ofreció el distinguido académico D. Manuel Cañete, ya hace bastantes años, escribir una larga y erudita disertación, y publicarla al frente; trabajo que, si ha llevado á cabo, no llegó á nuestra noticia.
No se nos tache de parciales con el poeta salmantino , si, apoyados en todos estos datos y autoridades, y sin menoscabar el mérito de Lope de Rueda, al que precedió casi en un siglo Juan de la Encina, reclamamos para éste la parte de gloria que le corresponda en los orígenes ó renacimiento de nuestras obras teatrales.
Sin discutir, concedemos que las églogas de Juan de la Encina no son, no pertenecen á ninguno de los géneros que hoy están calificados como representables, ni puede dárselas el título de comedias, ni saínetes, ni entremeses; mas esto no obsta para que, sobre un argumento sencillo y de escasas peripecias, él improvisara un diálogo vivo, fácil, animado, que amenizaba y embellecía con los atractivos de la música, el canto y el baile, y cuyo conjunto agradable y armonioso bien merece, aun hoy mismo, el nombre de espectáculo, contribuyendo tan poderosamente, como en todos tiempos ha contribuido la literatura dramática, á pulir el lenguaje, dulcificar las costumbres é imprimir en los pueblos el sello de la cortesía y el buen tono ; por más que fueran en su mayor parte pastores y pastoras , siempre sencillos y nunca chocarreros, los personajes por él introducidos en sus representaciones.
Hay quien quiere decir que el apellido de la Encina, no es el verdadero del poeta, sino un sobrenombre expresando el
4 6 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
pueblo de su naturaleza. Ademas de que no sabemos en qué datos se apoya el que vierte esta especie, el pueblo á que se refiere, asentado á la orilla del Tormes, entre Alba y Salamanca, no se llama la Encina, sino Encinas, muy conocido hoy por un puente de hierro que han echado sobre el rio, y que lleva su mismo nombre; puente que cruzan todos los que desde Avila viajan á Salamanca. Mas si no podemos admitir con tan fútil dato que fuera natural de Encinas nuestro poeta, tampoco sabemos si fué hijo de Salamanca, ó sólo de su provincia.
Lo que afirmamos sin vacilar; pues nos lo revela el espíritu que anima á su poesía bucólica, el carácter de sus pastores, mezcla de malicia y buena fe, de credulidad y desconfianza, de arrojo y cobardía, de rustiquez y agudeza, y que es el peculiar de los que en Salamanca conocemos con el nombre de charros, y cuyo lenguaje, y cuyas costumbres, y cuyo traje y mobiliario son hoy con pocas alteraciones los mismos que nos describe nuestro poeta, es, que su cuna debió mecerse en una ó en otra orilla del Tormes ; mas sin salir del radio de Salamanca.
Nosotros no creemos necesario, y esta es una opinión pecu-liarmente nuestra, que para saber comprender y apreciar sus obras, sea preciso conocer los antecedentes del autor, y quisiéramos por el contrario que desapareciera siempre detras de ellas, y que el lector, viendo modelos que imitar, consejos que seguir, lecciones que aprender, no se preocupara de la personalidad que procuraba instruirle, corregirle y deleitarle.
Hoy que nuestra vanidad nos obliga á lo contrario y que en la obras modernas lo más importante para el público es el nombre de su autor puesto al frente de ellas, hoy queremos empeñarnos en deslindar las genealogías de nuestros hombres grandes de los pasados tiempos, que más modestos que nosotros, procuraban á veces ocultar su nombre al echar á volar por el mundo sus escritos; y á falta de datos para hacer su biografía, los forjamos y fingimos halagando nuestra vanidad y nuestra ignorancia, con estos fútiles timbres que creemos añadir á nombres respetables y gloriosos que tienen bastantes con aquellos que les dan sus obras.
JUAN DE LA ENCINA 4 6 1
Decimos esto, porque al ocuparnos de Juan de la Encina, no hemos procurado adquirir más datos, que aquellos de todos sabidos; ni para reputarle el verdadero creador del diálogo escénico sino de las representaciones teatrales; el primer poeta bucólico de su época, buen músico, buen castellano y dotado de nobles, delicados y generosos sentimientos necesitamos más que leer sus escritos, en los que con tanta verdad están pintados sus sentimientos, sus creencias, su saber, y el espíritu de su época.
Su asiduidad al lado de los duques de Alba, su asistencia á la corte de los Reyes Católicos, su presencia en la toma de Granada ; pues claramente vemos en sus obras que fué testigo ocular de este hecho glorioso ; así como su extremada Juventud en esta época, nos revelan que no tenía, ni podía tener más cargos que los de poeta, escolar y cortesano, la primera vez que imprimió su Cancionero.
Nos consta que fué maestro en la cátedra de música de la Universidad de Salamanca, cátedra que ya existía en 1269, y de la que llamó el Papa Nicolás V, á Bartolomé Ramos, descubridor del bajo continuo y reformador del método de Gui de Arezzo, para que enseñara música en Bolonia; mas no podemos precisar si este puesto le fué dado antes, ó después de su larga permanencia en Roma, á donde fué llamado por León X, para director de la capilla pontificia, siendo más probable que fuese ya entonces catedrático, y que la fama de su saber hubiera llegado á la ciudad santa.
Su viaje á Jerusalen que él mismo nos relata en su Triva-gia, lo verificó en iSig, y á la edad de cincuenta años, partiendo de Roma, en hábito de peregrino, donde afirma que era entonces y seguiría siendo su residencia y diciendo su primera misa en Jerusalen, el 6 de Agosto del mismo año iSig.
Esta obra, escrita en versos de arte mayor y que arroja alguna luz sobre la vida de su autor, no pudo incluirse en ninguna de las impresiones que se hicieron de su Cancionero; la última en Zaragoza en i5i6, fecha anterior á la del viaje ; y aunque en ella anuncia el proyecto de coleccionar é imprimir todas sus obras, este proyecto no debió verificarse, puesto que tal colección no ha llegado á nosotros, no existiendo más im-
4 6 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
presiones de la Trivagia, que una hecha en Madrid en 1786, y otra en Sevilla en 1606 unida á la relación del viaje del marques de Tarifa, en cuya compañía hizo su peregrinación nuestro poeta.
El que hasta los cincuenta años no dijera su primera misa no significa que desde joven no hubiera recibido las primeras órdenes. En aquella época, tanto en Roma, como fuera de ella, no se necesitaba ser ordenado de misa para gozar beneficios y ejercer cargos eclesiásticos, cual era el de director de la capilla pontificia, en la que no eran admitidos más que sacerdotes ; por lo que fué excluido de ella el célebre Palestrina que se habia casado.
León X le agració en premio de sus servicios con el priorato de León, muriendo en Salamanca en i534 á los sesenta y cinco años de edad, y siendo enterrado en el claustro de la catedral vieja, como capellán que fué de la misma.
En su Trivagia, al describir el valle de Jericó se expresa así:
«Es toda una vega de monte cercada e un valle muy ancho, muy llano é muy luengo, que propio semeja, s¡ buen viso tengo, la vega en España que vi de Granada.»
La introducción de esta misma Trivagia inspiró á Cervantes el famoso discurso que pone en boca de D. Quijote, cuando cenó con los cabreros ; y en corroboración de lo que afirmamos , vamos á copiar la primera octava :
«¡Oh tiempo felice de siglo dorado Que daba la tierra los frutos de suyo! No había codicia, ni mío ni tuyo : Deseo ninguno ponía cuidado. Malicia ni vicio no había reinado. Propósito malo ni mal pensamiento : Después sucedió el siglo de argento Que vino en quilates á ser más calado.»
Entre sus traducciones bíblicas, merece especial mención la del salmo miserere, que nos vamos á permitir trasladar íntegra, tanto por la pureza y corrección con que está vertido al
JUAN DE LA ENCINA 4-63
castellano, como por la exactitud con que están conservados los conceptos del or ig ina l :
«Duélete, Señor, de mí Según tu misericordia, Pues ay cierto sin discordia Gran misericordia en tí : Y según la multitud De tu mucha piedad, Quita, Señor, mi maldad Pues es tanta tu virtud.
» Lava me de aquí adelante De mi maldad muy lavado, Limpia me de mi pecado Quel pecado no me espante : Porque mi maldad malvada Yo la confieso y la digo : Mi pecado es mi enemigo , Me tiene el alma dañada.
»A tí solo he yo pecado ; Hice el mal en tu presencia, Porque justo en la sentencia Vengas tú siendo juzgado : Mira que soy cierto yo En maldades concebido Y en pecados dolorido Mi madre me concibió.
»En verdad verdad amaste Y lo dudoso y secreto De tu saber muy perfeto Tú me lo manifestaste ; Rociar me has tú, Señor, , Y lavar me has con ysopo Será más blanco que el copo De la nieve mi blancon
J A mis orejas y oydos Darás gozo y alegría ; Gozaránse en demasía Los huesos muy abatidos : Vuelve tu cara bendita ; Quítala de mis pecados ; Todos sean perdonados, Todas mis maldades quita.
«Corazón limpio. Dios mió, Cría en mí por ser qual deva.
4 6 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Y en mis entrañas renueva Espíritu sin desvío : No me alances tú de tí, De tu yra yo rehuyo, Y el santo espíritu tuyo No le quites tú de mí.
«Dame placer y alegría De tu salud eterhal, De espíritu principal Confirma la vida mia : Mostraré los tus caminos A los perversos malvados, Y serán á tí tornados Los crueles y malinos.
«Líbrame de pecadores tú, Dios, Dios de mi salud, Y cantaré en tu virtud Tu justicia y tus loores : Abrirás, Señor, mis labios Y mi boca sin tardanca Anunciará tu alabanfa Que eres saber de los sabios.
«Porque si tú lo quisieses Daríate sacrificio ; Mas cierto de tal servicio ^ No creo que te sirvieses : Sacrificio á Dios será Espíritu atribulado ; El corazón humillado Dios no lo despreciará.
sBeninamente y muy bien Trata, Señor, á Sion, Porque tenga en perfecion Sus muros Jerusalen : Entonces recibirás Sacrificio de justicia, Y de ofrendas sin malicia En tu altar te servirás.»
En t r e sus glosas, canciones y villancicos, no sabríamos á
cuál dar la preferencia, • tan acabados nos parecen todos , y
tanta suavidad y ductibilidad adquiere en ellos el castellano,
más musical y dulce en la poesía de J u a n de la Enc ina , que
en la de otros muchos poetas posteriores á él y que no logran
ser tan castizos.
JUAN DE LA ENCINA 4 6 5
Bajo el título de Disparates, escribió unos versos cuajados de extravagancias y que debieron dar origen al refrán de Daca los disparates de Juan de la Encina. Nuestro festivo Quevedo en su Visita de los chistes, hace figurar al poeta salmantino, á causa de este refrán, entre los muertos que se quejan de los agravios que les hacen los vivos, trayéndoles continuamente en boca.
Concluiremos este artículo repitiendo que, Juan de la Encina, fué, no sólo el verdadero creador en Castilla del diálogo escénico, el iniciador de las representaciones teatrales, el mejor poeta de su tiempo, sino uno de los que más ayudaron á hacer suave, fácil, galana, fluida, clara y armoniosa la lengua castellana, de la que son sus obras un curioso y precioso monumento.
RAFAEL LUNA.
LA ESTÉTICA DE LO FEO
K. ROSENKRATZ
(Conclusión.)
La cuestión de lo Jvo en la naturaleza era fácil de tratar, después de lo que habían escrito sobre lo bello en este ramo Herder, W. de Humbold, Th. Vischer, Kostlin. Ella proporciona al autor más de una observación interesante. Señala éste con precisión bastante la gradación de las formas de lo feo, á medida que se pasa de un reino á otro. Innumerables son estas formas, lo cual hace al pronto difícil distinguirlas. Indícalas muy bien el autor y no tenemos objeción que hacerle en este punto.
Detiénese poco al tratar de las formas del reino inorgánico, en que lo feo está apenas marcado: i.° En las formas geomé' tricas de la naturaleza inerte ; nace lo feo de la desviación de las líneas que se mudan, pierden su pureza, se mezclan y há-cense confusas. 2.° En la acción mecánica^ lo feo está ya más pronunciado; opónense las formas, luchan entre sí y se con
trarían. 3.° Elprocessus dinámico no nos ofrece en punto á fealdad, como en punto á belleza, más que caracteres poco determinados.
Aparece sobre todo en la naturaleza orgánica lo feo; en ella se acentúa y caracteriza fuertemente. Está más determinada la concentración estética en la forma orgánica; está enteramente
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 6 7
cerrada y la individualidad se constituye. Lo feo hácese posible bajo aspectos múltiples y más caracterizados cada vez.
Si recorremos los grados principales del reino vegetal y animal^ veremos lo feo acentuarse más y más, de igual suene que lo bello.
I." Las plantas son, á la verdad, bellas casi todas, sin exceptuar las venenosas, siendo una preocupación el creer que anuncian sus formas las cualidades dañinas que tienen. Las causas de la fealdad son aquí muy diversas. Son el medio, los obstáculos al desarrollo, un crecimiento anormal, la enfermedad. Las plantas se marchitan, decaen, mueren y se destruyen. Tradúcese todo esto bajo mil aspectos desagradables á la vista y destruye la belleza inherente á la planta. Multitud de autores han tratado del asunto. (Bernardino de Saint-Pierre, Th. Vischer, Koestlin, etc.)
2." En el reino animal la posibilidad de lo feo aumenta siempre en proporción á la de la belleza. Y así debe ser: i.° porque la riqueza de las formas se aumenta indefinidamente ; 2." porque la vida es más intensa; 3." porque las formas son más individuales, los rasgos más marcados, más caracterizados. Todo esto se ha dicho y repetido también mil veces. Nuestro autor ha sabido añadir, sin embargo, interesantes observaciones. Reproduciremos algunas que tienen un carácter especialmente filosófico:
«Para comprender lo feo en la forma animal^ debe tenerse en cuenta que la naturaleza mira antes que todo á proteger la vida de la especie en sí, mostrándose indiferente á la belleza de los individuos. Esta es la razón de que la naturaleza produzca bestias feas, es decir, que son feas, no por, efecto de las enfermedades ó de la edad, sino porque su forma fea les es constitutiva. Introdúcense, no obstante,, en nuestros juicios estéticos, y al llegar á este punto , rriuchos errores que dependen, ya de la costumbre de ver un tipo que en seguida nos sentimos dispuestos á tener por bello, ya porque aislamos al animal de lo que le rodea ó medio en que vive. ¡Cuan distintos nos parecen estos animales cuando los miramos , según son en dicho medio; á las ranas, por ejemplo, en el agua; al lagarto en la hierba ó deslizándose por las hendiduras de una
4 6 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
roca, al mono trepando á un árbol, al oso blanco sobre su témpano!»
3." Los cristales, en su regularidad fija, aun caso que su formación se interrumpa, pueden aparecemos empíricamente imperfectos, sin que por eso sean feos. Consiste en la idea de los cristales, la belleza de la forma estereométrica. Las plantas pueden estar mutiladas, pueden ajarse, marchitarse, desfigurarse ; pero son bellas, según su idea.
Si en ciertas formas parecen feas, suavízase á las veces esta deformidad con algún rasgo cómico; así, las especies de los cactus, de las cucurbitáceas, empléanse á menudo por los pintores para figuras fantásticas ó cómicas. Prodúcense, por el contrario, en los animales, inútil sería negarlo, formas de fealdad primitiva, cuyo repugnante aspecto no está suavizado por ningún rasgo cómico. La razón de estas formas consiste en que la naturaleza necesita adaptar los organismos á los distintos climas, zonas ó formas del suelo y á hacerlos pasar por los diferentes períodos de la tierra. Para satisfacer esta necesidad, tiene que variar el mismo tipo, el del perro, por ejemplo, hasta lo infinito. Los topos, las arañas, las ranas, los lagartos, los sapos, los roedores, los paquidermos, los monos, son positivamente feos. Algunos de estos animales son importantes para nosotros ó interesantes, al menos. Otros nos parecen imponentes, aunque feos, por lo grandes y fuertes, como el hipopótamo, el elefante, la girafa. A veces la forma animal toma un sesgo cómico. Muchos animales son hermosos. ¡Cuan bellas son, por ejemplo, las mariposas, los coleópteros, las serpientes, las palomas, los papagayos y los caballos! Adviértese que las formas feas se producen sobre todo en las especies de transición del reino animal, porque en ellas se manifiesta cierta contradicción, un equívoco, una vacilación, un titubeo entre los diversos tipos. Varios anfibios son feos porque tienen á un tiempo parecido con los animales terrestres y con los acuáticos. Son todavía y no son ya peces, equívoco que se revela interior y exteriormente, á la vez, en su estructura y en sus movimientos. Las monstruosas formas de los animales antidiluvianos, débense principalmente á que tenían que ser gigantescos los organismos para acomodarse á las condiciones
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 6 9
extrañas de la forma de la tierra y de la temperatura. Lagartos que eran á un tiempo peces y pájaros; monstruosos reptiles provistos de mandíbulas, eran los que únicamente podían vivir eri esos inmensos continentes de tierras pantanosas y en una atmósfera cargada de vapores ardientes. La ambigüedad de los estados terrestres tenía que reflejarse en la de las formas animales. Hoy todavía, allí donde la forma del suelo está sin acabar y la vegetación es joven aún, encontramos análogas existencias equívocas, como, por ejemplo, ciertos animales de Australia.
El animal puede ser feo, como hemos visto en su tipo inmediato; mas también puede ser feo, aunque no primitivamente, pues lo mismo que á las plantas pueden desfigurarlo las enfermedades.
En uno y otro caso su fealdad sobrepuja grandemente á la de las plantas, porque es mayor la unidad de su organismo que está más cerrado, mientras que la planta crece y se desarrolla de un modo más indeterminado. Así sus formas y contornos comportan cierta accidentalidad. La estructura animal es una y definida. Así, cuando uno de sus miembros es herido ó mutilado, el animal se afea. Nada puede perder él en su organismo como no sea lo supérfluo, cabellos ó cuernos, fáciles de renovar. Se puede cortar una rosa en un rosal, sin herir por eso la planta ni afear su forma, pero no se puede quitar á un pájaro un ala ni aun la cola á un gato sin que se vuelvan deformes. Y á causa de lo determinada que es en sí a priori la. estructura, la forma animal resultaría igualmente fea, con algo supérfluo que fuera extraño á su idea. Los miembros del organismo animal están por su número y posición exactamente determinados, pues guardan correspondencia orgánica. Un miembro más ó en lugar distinto contradice la forma fundamental y hace feo al animal. Si un carnero nace con ocho patas, esta duplicación será monstruosa y fea.»
Todas estas observaciones son exactas y no carecen de interés. Era fácil deducir aquí lo concerniente á lo feo, á la negación de lo que caracteriza lo bello ; mas era necesario señalar esta oposición.
El autor continúa este estudio de la fealdad orgánica, mes-
4 7 o REVISTA CONTEMPORÁNEA
trando que sucede otro tanto con la ponderación de los órganos, con su medida, desproporcionada en magnitud y pequenez. La enfermedad lleva un desorden total ó parcial al organismo; produce decoloración, etc. Mientras más bello es el tipo del animal, tanto más feo es por su forma fija, contorneada, adelgazada ó hinchada, su decaimiento, sus llagas, etc. El caballo es el animal más hermoso , pero por esto mismo cuando está enfermo, envejecido, estropeado, produce el más miserable efecto.
VI.
Si desde la naturaleza nos elevamos al reino superior del espíritu, habrá que señalar y describir todos los grados y formas de la fealdad moral. Proponiéndose tratar después del asunto más detalladamente el autor, no hace en esta parte que ahora nos ocupa, más que indicarlo de un modo general. Limítase á consideraciones cuyo fin general es: primero, fijar en qué consiste la fealdad ; resolver las aparentes contradicciones que surgen de la comparación de estos dos términos fealdad física y belleza moral, ó vice-versa. Así comprendemos al menos su pensamiento que no nos parece bastante preciso. Debemos seguirle también á este terreno que es también el de los principios.
Hace primeramente el autor la importante observación de que en el orden moral, el fin absoluto es la verdad y el bien, no la belleza. Esta está al menos subordinado á aquél; sucediendo lo que en la naturaleza donde todo se subordina al fin absoluto, que es la vida.
«Hé aquí por qué el ideal de la vida espiritual, Cristo, por ejemplo, no se representará precisamente feo, pero no lo será bellamente á la manera antigua. Lo que llamamos belleza del alma reside en la voluntad. Una belleza así puede habitar cuerpos de pobrísima apariencia y si se quiere feo. Lo serio de la santidad se alza por encima del elemento estético. Consciente^ de su excelencia, nada pide ella á la forma en que aparece. Los encantos de una naturaleza buena y amable hacen que se olvide pronto lo que hay dé torpe en los modales, lo pobre del traje,
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 7 1
ciertos efectos de lenguaje, etc. Es natural, no obstante, que la virtud y su bondad moral tengan por consecuencia la dignidad en el porte de la persona: así se justifica la frase de Leichtemberg: «Toda virtud embellece, todo vicio desfigura.»
Generaliza esta máxima el autor añadiendo que todo sentimiento moral, que ^todo lo que es conciencia de la libertad embellece, al paso que afea todo lo que es no-libertad (Unfrei-heit). Tómase aquí la libertad en su más lato sentido como falta de coacción, como libre desenvolvimiento, sin que sea todavía la libertad moral propiamente dicha, sino con arreglo al lenguaje hegeliano : «la determinación infinita.»
Así, la libertad, que en el orden moral es el principio de la belleza, lo es también del contrario de ésta, de lo feo. Adviértese esto ya en el cuerpo mismo como órgano é instrumento del espíritu. Nada expresa por sí mismo, por más que su destino como órgano del espíritu es dejarlo que aparezca en sí mismo. Podemos observarlo en las razas, en los estados y profesiones. «Las razas aristocráticas son más bellas porque son más libres y están exentas de las necesidades de la vida y tienen más vagar que consagrar al juego, al amor, las armas, la poesía. Los insulares del mar del Sur eran bellos mientras vivían para el amor, la danza, la lucha, el goce de bañarse en el mar. Los negros del Dahomey ó de Benin son hermosos porque al bienestar sensible unen el valor militar y el placer de las empresas mercantiles. Sienten también grande interés por la belleza. El rey tiene una guardia que consta de varios miles de amazonas, mujeres de singular belleza y valor. El que recibe un regalo del rey, tiene que manifestar su gratitud bailando un rato, es decir, por medio de un acto estético, en público.»
La fealdad en este orden es, por lo tanto, carencia de libertad, sujeción, todo aquello que indique la servidumbre del espíritu traducida en el cuerpo, sus movimientos y actos.
Mas tenemos ahora que considerar otro género de fealdad, donde ésta es realmente moral: la del vicio ó Isi perversidad (Das Boese). Ahora bien : en esto el desacuerdo no aparece siempre, pero es fácil explicar esta aparente anomalía.
Bajo el punto de vista moral, el hombre perverso puede te-TOMO Xr.—VOL. IV. 32
4 7 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ner belleza cuando al lado de sus defectos y vicios posee buenas cualidades, aun las del corazón, como prudencia, previsión , juicio, dominio de sí, paciencia, valor. Los bandidos dan en ocasiones muestras de cierta elevación de sentimientos, de caballeresca nobleza. Ninon de Léñelos era tan disipada como bella, pero nunca descendía á rastreras relaciones ni al vil interés de la codicia ; daba sus halagos pero no los explotaba.
Otro contraste con frecuencia aparece. El cuerpo, en sus relaciones con el espíritu, no puede pretender otra cosa más que un valor simbólico. Explícase así como acontece que un hombre sea físicamente feo y que no sólo su fealdad se olvide, sino que en él sus formas desgraciadas se animen con una expresión cuyo encanto seduce irresistiblemente. Sean ejemplos Mi-rabeau, Ricardo III, en Shakspeare; Sócrates, en el Banquete de Platón. Lo que sigue, aunque en términos hegelia-nos, no es menos exacto como observación estética, independiente de todo sistema. No haremos más que traducir abreviando :;
«Que la perversidad como fealdad moral tenga que afear la humana fisonomía, es en ella esencial, porque ella es la no-libertad (unfreiheit) que nace de la negación de la verdadera libertad. La no-libertad^ que consiste en querer el mal, sabiendo que lo es, encierra profunda contradicción de la voluntad con su idea, y tiene que descubrirse al cabo exteriormente. De ciertos vicios y perversidades es propia una expresión fiso-nómica determinada. La envidia, el odio, la mentira, la avaricia, la disipación se dan forma propia. Obsérvase en los ladrones una mirada incierta, oblicua, furtiva, en la cual hay algo que repugna. Cuando se visita una gran cárcel y se entra en una sala de mujeres, puede advertirse fácilmente esa mirada específica del ojb que expía, clara señal de malicia. Mayor aún tiene que ser la fealdad cuando el mal es querido en sí y por sí mismo. Debe hacerse, sin embargo, una salvedad, y es que por paradógico que esto parezca, la perversidad en sí cuando es ' habitual, como totalidad sistemática fija, produce cierta armonía de la, voluntad que alcanza á la apariencia y suaviza estéticamente las formas. Los extravíos del vicio momentáneo tie-
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 / 3
nen á las veces una expresión más desagradable, algo que choca más y es más agudo que la perversidad arraigada, absoluta. El vicio grosero es más chocante. La profundidad, ó mejor dicho, lo vacío del vicio se revela con rñénos intensidad en los rasgos y habitual expresión del rostro, y puede existir sin dar asunto á la justicia criminal. El rico con su barniz de educación , su refinado egoísmo, su arte de corromper las mujeres, sus costumbres de hombre gastado que se ingenia para har llar el modo de librarse del aburrimiento, cae con frecuencia en el último grado de la perversidad. «Pero también en este caso lo feo en moral es obra de la libertad ; el animal es incapaz de hacer otro tanto.»
Así, ya lo hemos visto : todo en esta teoría es referido á la libertad como principio ó causa verdadera de lo feo, así como de lo bello en moral. No podemos menos de hacer ahora una reflexión, y es la de que esta teoría contradice la de Kant y las de todos los que como él hacen de la libertad un noúmeno, un objeto transcendental. En efecto, esta libertad que desempeña un papel tan principal en la estética, aparece aquí, en el mundo fenomenal y se hace visible. El discípulo de Hegel, lo dice él mismo con toda formalidad y tiene razón : «La libertad no es de ningún modo una cosa transcendental; el mal es hecho que el hombre causa, y él causa también sus consecuencias.»
Lo que sigue tiene para nosotros un interés menor. Hallamos, sin embargo, una idea de elevado orden que no debemos omitir. Trátase de la. forma humana, de su belleza específica. La fealdad puede alterarla; mas ella sigue idéntica y conserva su unidad á despecho de las causas accidentales que puedan aminorarla. «Pues el hombre tiene en sí un lado físico, cosa es llana que también en él las manifestaciones de lo feo que hemos encontrado en la naturaleza orgánica son posibles. Su tipo debe sin duda hacer esperar, según su idea, la belleza de la forma humana ; pero lo accidental y lo arbitrario intervienen como factores necesarios en la realidad común. Así aparecen también formas' feas, no sólo en los individuos, sino en los círculos más extensos, en las razas y variedades de la especie humana, las familias, las profesiones en
4 7 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que son hereditarias. No son, sin embargo, específicas estas formas en el mismo sentido que lo son en el animal, en la idea del cual reside primitivamente para ciertas especies la fealdad nacida de la ambigüedad, lo desordenado, lo contradictorio, etc., como ya hemos visto.»
En presencia de la idea del hombre, los accidentes de la forma sólo son relativamente necesarios. Lo son para el individuo cuando, por ejemplo, el organismo sufre alteración con las enfermedades individuales (escrófula, raquitis, etc.) Son particulares cuando la deformidad procede de que el organismo tiene que adaptarse á una localidad determinada ; caso en el cual la adaptación á un suelo ó clima determinados hace natural aquella desviación. Tiene el hombre que recorrer igual processus que la planta y el animal. La diversidad á que nos referimos se expresa por la diversidad de la fisonomía, así como engendra también diversidad en el género de vida. El habitante de las montañas y el del llano, el pastor y el labrador, el habitante del polo y el del trópico, tienen, por necesidad, diferente carácter antropológico. Hasta el cretinismo tiene su lugar, pues es propio de ciertas localidades, y los hombres de esta raza son aún más feos que los negros, puesto que á la deformidad del rostro se une la estupidez de la inteligencia y la debilidad del espíritu.»
No reside, pues, la fealdad en la idea del hombre. Siendo esta la de la razón y la libertad, ha de ser realizada también en las proporciones de las formas, en la distinción de los pies y las manos, en el porte ; y aun siendo feo por naturaleza el hombre de ciertas razas debe revelarse en su deformidad la no-libertad local y relativamente hereditaria.
La enfermedad es siempre causa de fealdad cuando tiene por consecuencia la deformidad del esqueleto, de huesos y músculos, cuando produce el adelgazamiento de los miembros, cambia el color, etc. El brillo délas miradas de los enfermos cuando tienen fiebre, deja entrever el espíritu, que parece entonces distinto de su organismo, que habita todavía, pero sólo para hacerle producir meras señales. El cuerpo todo, en su transparente morbidena, no anuncia ya otra cosa que la presencia de un espíritu extraño é independiente de la
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 7 5
naturaleza. ¿Quién no ha visto jóvenes de ambos sexos, cuando en el lecho de muerte, víctimas de la tisis pulmonar, presentan un rostro realmente transfigurado? No es posible nada semejante en un animal.
Por igual razón es evidente que la muerte no tiene que aparecer de ningún modo en los rasgos de la fisonomía con permanencia real, sino dejar precisamente en ella una expresión bella y dichosa. Si en ciertas circunstancias pueden embellecer al hombre las enfermedades, la desaparición de éstas le embellecerá con más motivo. Al recobrarse la salud las miradas tienen claridad plena y las mejillas se tiñen con púrpura suave. El fuego de la fuerza que, ávida de gozarse, recobra sus movimientos, extiende una extraordinaria belleza en potencia; da á lo exterior un encanto inexplicable en que el atractivo del rejuvenecimiento forma contraste con la debilidad, y la vida con la muerte. La convalecencia es espectáculo digno de los dioses.»
Enumera después el autor las demás formas de la fealdad espiritual y moral; la pasión violenta, la locura , la demencia etc. Esta fealdad interior se traduce exterior mente; la locura, la demencia, el furor vuelven al hombre feo. También la embriague^ es una enajenación momentánea producida artificialmente; cuando el hombre está en calma, el espíritu domina al organismo ; cuando el alma está perturbada, pierde el hombre el sentimiento y posesión de sí mismo, acercándose al animal y aun sobrepujándole. La agitación, los movimientos desordenados, las muecas, las palabras incoherentes hacen de él objeto del horror ó de la repugnancia.
VIL
Tenemos que ocuparnos ahora de lo feo en el arte. El asunto es demasiado importante para que no nos detengamos en su consideración.
1. El arte tiene por objeto lo bello. ¿Por qué ha de tener que representarse también lo feo ? ¿No implica esto, por ventura? La contestación usual, la que dan los estéticos todos de las diversas escuelas es la siguiente : lo feo en el arte tiene por
4 7 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
objeto hacer que sobresalga lo bello. El contraste, la oposición son necesarios para realzarlo, para hacer comprender su valor para hacer que aparezca la belleza en todo su esplendor. No está, pues, el arte en lo feo por si mismo, y no es más que un medio cuyo fin es lo bello que está fuera de él.
El autor combate vivamente esta opinión; no porque sea completamente falsa, sino por lo insuficiente y lo estrecha, por no elevarse al punto de vista verdadero. Déjalo allá auna parte y entre sombras; reemplaza en una palabra, con una verdad insignificante y vulgar, una concepción superior que es la única filosófica, la única verdadera.
Lo bello no necesita para brillar en todo su esplendor del contraste con lo feo. La presencia de lo feo al lado de lo bello, no puede añadir cosa ninguna á lo bello. Aumentaráse, cuando más, el goce que nos hace experimentar su contemplación, pues hace comprender mejor la excelencia de lo bello. Y aún hay más; la belleza pura, la belleza sublime, hace más bien deseable su sola presencia. Lo verdaderamente bello, lo bello absoluto, produce una serenidad tal, que nos hace olvidar todo lo que le es ajeno (i). ¿A qué distraernos, y privar al alma de este goce puro, que la llena con su plenitud y riqueza? ¿A qué llamarla la atención á otro objeto? ¿Habrá que colocar la estatua del diablo al lado de la de Dios en el santuario del templó? El que adora sólo quiere á Dios.
Es bien que se rechace como absoluta esta máxima: «lo feo no aparece en el arte, sino á causa de lo bello.» En arquitectura, escultura, música, poesía lírica, sería muy difícil sostenerlo. De otra parte, el contraste que necesita el arte, puede prescindir muy bien de lo feo. Basta lo bello para producirlo. Así, por ejemplo; en la Madonna Sistina, no hay la huella menor de lo feo, y sin embargo, no faltan contrastes: la majestad y la dulzura, la dignidad y la amabilidad, hacen resultar el arrobamiento. La concepción teleológica de lo feo carece de completa justificación, y no basta para resolver el problema.
¿Corno ha de resolverse, pues? El autor toma la solución que
(I) Ya lo había dicho Juan Pablo. Vorechoee der cesthetik.
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 7 7
busca en la filosofía hegeliana. Schelling había sentado ya el principio. (V. el Discurso sobre las artes del diseño.)
La razón de la cosa, dice el autor, es más profunda; no es el contraste, relación puramente exterior; reside en la esencia misma del arte que debe representarla manifestación sensible de la idea (Erscheinung der Idee) y esto en su totalidad. «Es propio de la esencia de la idea dejar en libertad la manifestación, ó sea desarrollarse libremente.» Siendo así, es ya posible el lado negativo. Todas las formas que pueden nacer de lo accidental ó lo arbitrario, realizan también esta posibilidad. Prueba la idea su diversidad y sobre todo su divinidad, por la potencia con que aparece en medio de la agitación y el desorden, de los conflictos que la realidad engendra, cuando á pesar de la excisión, la oposición, la lucha de los impulsos y pasiones, mantiénese, sin embargo, la ley y su acuerdo en el conjunto.
Si el arte ha de representar, pues, la idea, no de un modo estrecho, exclusivo , sino en su totalidad, no debe prescindir de lo feo. Debe constituirlo sin duda el ideal puro ; es el momento
•importante de lo bello, su lado positivo; pero si ha de representarse la naturaleza del espíritu en su dramática profundidad , no debe faltar el lado natural., lo /eo , lo malo, lo diabólico, si es preciso. Los griegos, aun viviendo como vivían en el ideal, tenían sin, embargo, sus cíclopes y sátiros, sus harpías y quimeras y tenían un Dios cojo. Aparecen en sus tragedias los más espantosos crímenes, la locura de Ayax, la repugnante llaga de Filoctetes. Ellos representaban en sus comedias los vicios vergonzosos, la licencia en todas sus formas. Con la religión cristiana que enseña á conocer el mal en su raíz y á vencerlo, lo feo ha entrado de lleno en los dominios del arte.
Así, pues, con arreglo á este principio, el arte no puede evitar lo feo, debe admitirlo como elemento integrante y necesario. Sería superficial la concepción del arte que se limitara a lo bello.
«No se sigue, sin embargo, que lo feo esté, estéticamente, al nivel de lo bello. Su origen secundario reviste aquí una grave diferencia. En efecto, lo bello como en sí mismo se apoya, puede estar representado por el arte en sí, absoluta-
4 7 8 REVISTA CONTEMiPORÁNEA
mente y por sí mismo, sin que nada esté detras y forme el fondo del cuadro. Lo feo no es capaz de tanta independencia estéticamente. En la realidad, inútil es decir que lo feo puede aparecer también aisladamente ; pero estéticamente, en el arte no es lícito darlo á contemplar de un modo abstracto. Estéticamente, debe, en efecto, reflejarse en lo bello donde tiene su condición, la razón de ser de su existencia.»
Agradecemos al autor que se haya extendido en este punto y que haya explicado con tanta precisión su doctrina. Nosotros la aceptamos sin reserva. Ella contradice, como es sabido, la del falso romanticismo, en que lo feo se presenta con iguales derechos que lo bello, y aparece fuera de él ó á su lado como igual suyo. Preciso es hacer á la estética hegeliana la Justicia de que no ha vacilado nutica en este punto. Sostienen enérgicamente el maestro y los discípulos la superioridad de lo bello y subordinación de lo feo, al par que reconocen á éste un lugar que, teniendo en cuenta el sistema, es á la verdad muy distinto del que tiene en la teoría común.
Lo feo puede, pues, aparecer accidentalmente al lado de lo bello y en cierto modo bajo su patronato : puede hacernos notar el peligro que corre lo bello en la libertad de su movimiento ; mas no puede ser directa y exclusivamente objeto del arte. Sólo las religiones pueden representar lo feo como objeto absoluto. Tienen las religiones paganas sus repugnantes ídolos. Sucede á las veces otro tanto á las sectas cristianas.
En suma; en la totalidad que ofrece el espectáculo del universo, lo feo, como las enfermedades, como el mal, está mezclado con este grande sistema. Y no sólo lo soportamos, sino que se nos hace interesante. Tomándolo en sí, fuera de este encadenamiento, es repugnante y no puede menos de serlo para un gusto sano: sólo cuando se combina con lo bello permite el arte á lo feo que exista; pero así combinado puede producir grandes efectos. El arte lo necesita para representar no sólo la concepción completa del universo, sino también el desarrollo de una acción, para darle carácter trágico ó cómico, que es lo que mayor interés le comunica. Hegel ha tratado este punto con verdadera superioridad en su Estética (primera parte. Determinación del ideal).
LA ESTÍTICA DE LO FEO 479
II. Una vez resuelto este primer punto, preséntase una nueva faz del problema. ¿Cómo se debe representar lo feo? Semejante cuestión no es ya solamente teórica, pues bajo el punto de vista práctico tiene altísima importancia. Hubiera podido desarrollarla más el autor de la Estética de lo feo; pero el modo que de tratarla tiene nos parece elevado y verdadero á un tiempo. En este punto no tenía más que aplicar su principio y seguir el camino ya por otros trazado. (Hegel, Weisse).
Si el arte representa lo feo, parece contrario á su idea el embellecerlo, pues en este caso lo feo dejaría de ser tal. El embellecimiento de lo feo es una obra sofistica y envuelve una mentira estética. Guando la cosa fea no es representada como tal, en su interior contradicción, lo feo deja de ser negación de lo bello, y es dado como término positivo, siendo una caricatura de lo feo, la contradicción de la contradicción. (Widers pruch des Widers-pruches.
Y sin embargo, es cierto que el arte debe idealizar también lo feo, es decir, tratarlo según las leyes generales de lo bello. Y no porque deba disimular ú ocultar lo feo, falsificarlo, revestirlo con extraños atavíos, sino porque respetando fielmente la verdad, debe encerrarlo en la medida de su significación estética. Esto es necesario, y es procedimiento de que el arte se sirve con respecto á toda realidad. La naturaleza que el arte representa, es sin duda la real, pero no la común y empírica, sino la naturaleza cual debe ser y hasta donde su condición finita le consiente tanta perfección. Así sucede á la historia, según el arte nos la ofrece. La historia es aquí la real, pero no tal cual la observación nos la presenta en su empírica realidad, sino concebida según su esencia, verdad é idea.
No faltan en la realidad común las más repugnantes fealdades ; pero el arte no puede admitirlas sin modificarlas. Tócale, sin duda representarnos lo feo en toda su fealdad, con sus rasgos más salientes que revelan la inania de su repugnante falsedad; pero debe hacerlo con aquella idealidad que le sirve para tratar también lo bello. Al ocuparse en este el arte, separa délo real cuanto es accidental; hace resaltar su significación y borra los rasgos que no son esenciales. Así debe proceder con respecto á lo feo, haciendo resaltar los caracteres y formas que
4 8 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
hacen que lo feo sea feo, y rechazando todo lo que aparece con el carácter de accidental en su existencia y que debilita ó perturba sus rasgos caracteríscos. Esta depuración de lo feo y de lo indeterminado, de lo accidental, de lo que no tiene carácter, es un acto de idealii^acion ; operación que consiste no en añadir á lo feo belleza, que le es extraña, sino en hacer resaltar los elementos que le imprimen su verdadero carácter en oposición con lo bello y que son los que, en cierto modo, constituyen su originalidad. - Llegan los griegos á las veces en esta idealización al punto en que lo feo se cambia en positiva belleza como sucede á las Euménides y la figura de Medusa. Criterio estrecho fundado en la consideración de algunas obras esculturales, revelaría el imaginar que buscaron en estos casos la belleza ideal, principalmente en el reposo y la serenidad; que sólo se propusieron evitar el movimiento y vivacidad de la expresión, por creerlos feos. No temieron ellos, ni aun en la escultura, lo terrible y el dramático movimiento.
Resulta, pues, que también lo feo debe s,Qrpurificado por el arte de toda heterogénea superfluidad y de todo accidente capaz de perturbar el efecto que está llamado á producir.
También lo feo debe estar sometido á las leyes de lo bello. Sigúese de lo dicho, que representar lo feo aislándolo de lo
fbello, es contrariar la idea del arte, porque aparecería entonces con propia finalidad. Debe el arte dejar entrever el carácter secundario de lo feo, recordar que no está por sí mismo en la obra artística y que sólo existe como negación de lo bello. Por el lugar que ocupe y el modo que de representarlo se tenga, debe entreverse la idea de que es esa la posición que le corresponde como momento en la armónica totalidad. Por esto mismo no debe, sin embargo, aparecer ocioso, sino mostrarse necesario. Debe estar convenientemente agrupado y sometido en el conjunto á las leyes de la armonía y simetría que infringe en sus propias formas. No debe producirse ni darse á luz en grado superior al que debe tener con arreglo al lugar que le corresponde en el conjunto. Debe tener también tal fuerza individual de expresión, que no consienta esta el desconocimiento de su significación verdadera.
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4*81
Nos hemos creído obligados á reproducir in extenso toda esta teoría, parte la mas sólida, cuando no la más original del libro.
VIH.
El arte en general ha de representar lo feo, ¿pero no habrá entre las artes particulares esenciales diferencias que importa tener en cuenta y que proceden de los particulares modos de representación que corresponden á cada una? Brevemente trata el autor de esta cuestión, demasiado vasta para que pudiera estudiarse aquí detalladamente. Importaba, no obstante, precisar las diferencias aun limitándose á un punto de vista general. Parécenos por esto mismo harto insuficiente dicha parte. •• ¿Hasta qué punto puede admitir lo feo cada arte en sus representaciones? Este es el verdadero problema. Mas ¿hasta dónde puede llegar en las incorrecciones y defectos que hacen fea una obra de arte sin contrariar demasiado el sentido de lo bello en un gusto experimentado ? Faz distinta del problema es ésta y por este lado parece que el autor hubo de examinarlo principalmente. Objetársele podría que ningún arte tiene derecho para admitir de un modo tal- lo feo. Porque la falta ó incorrección sean más ó menos salientes, visibles ó latentes, no dejan de ser defectos que debe hacer constar la crítica. De otra parte ocuparse en dicho punto es sustituir una cuestión filosófica con otra de escaso interés.
III. Cuestión mucho más importante con que termina esta parte general del tratado, es la del placer que nos hace experimentar lo feo. No era, sin duda, muy difícil de resolver, pues sólo se necesita sacar la solución de los principios que acaban de sentarse. Deploramos, no obstante, que Rosen-kranz, psicólogo y estético á la-vez, no se creyera en el deber de tratarla mas á fondo y de darle más amplio desarrollo. Algunas palabras juiciosas no eran bastantes, sobre todo si se tiene en cuenta que las diversas escuelas no están conformes y que las soluciones que ofrecen son muy distintas.
Véase por lo demás cómo resuelve el autor este problema que
48^2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
suscita la consideración de lo feo en el arte y que se plantea de un modo natural á continuación de los puntos que acabamos de examinar.
«Parece tan opuesto al buen sentido, que lo feo debe hacernos experimentar un placer, como si se dijera que las enfermedades y los crímenes nos agradan. Esto es, sin embargo, posible. ¿Cómo? De dos maneras : i." de un modo sano ; 2.° de un modo mal sano. En el primer caso, lo feo se justifica, como ya hemos visto, por la necesidad de que aparezca en la totalidad del desarrollo de la idea. Pero esta necesidad sólo es relativa: lo feo no nos causa entonces placer cdmo tal, en sí mismo y por sí mismo, sino con relación á lo bello que le vence y sobrepuja. Podría también añadirse que nos agrada en lo ridículo ó lo cómico porque entra de este modo en lo bello. En cuanto al modo mal sano en que puede agradarnos lo feo, es mas fácil explicarlo. Basta recordar lo que ha sucedido en las épocas físicas y moralmente corrompidas y gastadas. No sabiendo ya compifender y apreciar lo verdaderamente bello, lo sencillo, lo natural, se quiere encontrar en el arte lo picante, lo refinado, lo extraordinario, hasta lo grosero y burlesco. Es preciso excitar los nervios embotados. Lo inaudito, las situaciones arriesgadas, confusas, extravagantes
son lo que gustan.
La desvergüenza reinante se complace entonces con lo feo porque en éste ve un como ideal de esos males y faltas. Gustan las luchas de animales, los ejercicios de los gladiadores, las caricaturas groseras, las melodías voluptuosas que convidan á la molicie y las instrumentaciones colosales ; en literatura una poesía de lodo y sangre y en las obras teatrales y novelas lo que tenemos á la vista con demasiada frecuencia, para que sea necesario entrar en más explicaciones.»
IX.
Los límites de este artículo sólo nos permiten ocuparnos muy someramente de lo que propiamente es obra del autor y constituye la originalidad del libro : el análisis detallado y L sistematización de las formas de lo feo. Y no será someo
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 8 8
nuestro examen porque menospreciemos este trabajo; pero es á la verdad poco á propósito para un análisis. Para apreciarlo convenientemente, sería preciso examinar á un tiempo el sistema y la parte positiva, que al lado de aquél conserva valor independiente. Tendríamos que apreciar primero la división general y el modo que de fijarla tiene al autor, amoldándose al método hegeliano; habríamos de seguirle después en las subdivisiones que también se subdividen luego, y que insistir con él sobre cada particular ó punto, y ver cómo engrana todo este mecanismo. No nos es dable ocuparnos en este examen. Francamente lo decimos: el conjunto de la obra nos parece artificial; y su mérito principal está , á nuestro juicio, en los análisis que comprende. Un hegeliano de alguna experiencia desharía fácilmente esta tela más ó menos hábil y esmerada. Al llegar á las últimas divisiones es de urdimbre tan amplia que un moscón podría pasar por ella.
Nos limitaremos á dar una idea muy sucinta de esta sistematización de las formas de lo feo.
Establece primero el autor tres grandes categorías, en las cuales deben estar incluidas todas las forma* de lo feo, así físicas como morales. La primera de aquellas es la que llama con una palabra bastante difícil de traducir, deformidad (die Formlosigkeit); la segunda es la incorrección ; la tercera la defiguracion (die dejiguration oder Verbildung).
La primera de estas categorías se subdivide en tres especies: I." amorfía; 2." asimetría; 3." desarmonía. En la segunda trata el autor: i.° de la incorrección en general; 2.° de la incorrección en los diferentes estilos ; 3.° de la incorrección en los artes particulares. El tercer cuadro es el que comprende mayor número de divisiones y subdivisiones. Vemos agrupados bajo el título general de defiguracion : i.° lo común, 2." lo chocante; 3.° la caricatura: lo común comprende lo pequeño, lo débil y lo bajo. Lo bajo encierra lo vulgar, lo accidental ó lo arbitrario y lo grosero. Bajo el término chocante encontramos \o pesado, lo incierto ó lo vacío. Viene después lo horrible, lo repugnante, finalmente lo malo (lo perverso) bajo el punto de vista moral (das Boese). Llegamos así á los últimos grados de la escala de lo feo. También aquí
4 8 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
están clasificados según el ritmo hegeliano de la doctrina, en tres términos : i.° lo criminal; 2.° lo espectral; 3." lo diabólico que da término á la serie. Pero lo diabólico mismo se presenta bajo tres distintas fases: lo demoniaco, lo hechiceresco y lo satánico.
Satanás es el ideal de lo feo, como es el ideal délo malo. En el fondo de este infierno estético, Satanás está en su lugar. Esto recuerda el infierno del Dante, en que los círculos se estrechan.
Repitamos una vez más que no juzgamos este sistemaque está concebido con arreglo á los procedimientos de la dialéctica he-geliana. Lo que nos extraña, debemos confesarlo, es ver á la caricatura al término de esta prxjcesion. Ella figura en la conclusión del libro corno forma última de lo feo' en que éste llega á su máximum.
Sea en buen hora; pero entonces, ¿cómo abre ella la puerta á lo cómico? ¿No es ella, más bien, lo cómico degenerado,grosero y desfigurado, su puerta de salida y no la de entrada? Comprendámosla como último grado de la desfiguración. Sólo que no acertamos á entender cómo el autor la distingue de lo cómico, ó al menos, délo cómico inferior. Si algo.se necesitara para ver cuánto hay de superficial en esta parte del sistema, bastarían los ejemplos que cita el autor. Hacer que á propósito de la caricatura comparezcan, no ya Rabelais, sino Moliere, el mismo Cervantes y Aristófanes, equivale á probar que todas las barreras levantadas entre los géneros y las especies, son poco sólidas. Esas aduanas son muy fáciles de defraudar para los contrabandistas, entre los cuales imaginamos que, si se les formara causa, habría de encontrarse al mismo autor.
Terminaremos este artículo con algunas reflexiones análogas á las que hemos hecho al principio. Plantear problemas nuevos, advertir su importancia, aislarlos de otros, señalar el puesto que ocupan, buscarles solución, encontrarla en parte, indicar á otros el camino para que se resuelvan mejor, enri-, quecer Ta ciencia con nuevas observaciones, con análisis y descripciones más exactas de hechos que apenas se habían tratado, reunir y agrupar los resultados de manera que sus relaciones-se muestren; y estudiar los puntos particulares que á éste se re-
LA ESTÉTICA DE LO FEO 4 8 5
fieren, son, sin duda, cosas que constituyen lo que se llama j?ro-greso científico. Cada problema nuevo, general ó particular que se introduce en la ciencia, resuélvase ó nó, ensancha el círculo de los conocimientos humanos. Reparar y comprender una cuestión hasta entonces nó advertida, cüyajOmision es general, y notar dificultades que no se sospechaban, es ya un^ saber superior á la ignorancia.
Suscita en la estética lo feo una de estas cuestiones á que nos referimos, por los numerosos problemas que le siguen y son sus fases diversas. Hemos podido ver á esta cuestión nacer, crecer, extenderse y desarrollarse ; instalarse definitivamente en la ciencia; llamar cada vez más la atención de los espíritus serios, y dar ocasión á investigaciones más ó menos dichosas en sus resultados. Al cabo el problema se ha planteado á parte; ha producido una obra independiente, cuyos defectos y cuyos méritos pueden ser diversamente apreciados, pero que tiene su. lugar en la historia de esta ciencia y debe conservarlo. Compárese la obra con todas las que la han precedido, y se verá lo que el autor reproduce y lo que añade, lo que no ha hecho más que recoger y desarrollar y lo nuevo que hay en su libro. Enriquece él esta ciencia, como ya hemos dicho, con un ensayo de sistematización, hecho desde el punto de vista de una escuela, y con un método del cual acaso se creerá que inspira poca confianza, y que debe ser rechazado; mas no por eso es menos cierto que el problema esté tratado seriamente en su totalidad y en sus partes; lo cual es un importante resultado. Es indudable que la obra deja mucho que desear, pero el autor está lejos de abrigar la pretensión de haberla hecho completa, y asi lo dice en el prefacio.
Sea de esto lo que fuere, no por eso es menos cierto que para ir más lejos se tendrá que contar con este autor y partir de su obra para sobrepujarla. Otros pensadores de la misma escuela, y uno en particular que honra á la ciencia de que tratamos, Schasler, amigo de Rosenkranz, promete una nueva teoría de lo feo, como punto importante de una nueva estética.
La primera parte del libro de Rosenkranz, siendo la menos original, es, sin embargo, notable porque resume y supone resultados generales que se habían obtenido y arrojan luz viva
4 8 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
sobreesté problema especial, ya antes que él por otros muy estudiado. Difícil será negarlo para quien esté al corriente de estas cuestiones.
Carece de antecedentes, no obstante sus defectos, la parte sistemática y analítica. Señala ella, pues, un progreso notable, lo mismo tocante á los detalles que con respecto al conjunto. La clasificación está expuesta á muchas objeciones, y si se quiere, es artificial. La dialéctica con que se construyó tenía que ser sustituida por un método más amplio que diera á la ciencia más acción y libertad; pero tiene al menos la ventaja de reunir y agrupar hechos hasta entonces dispersos y diseminados, de aproximarlos y hacer más fácil su comparación. En cuanto á los análisis, que no hemos podido dar á conocer y apreciar, si varios son incompletos, valen mucho en todos ellos los ejemplos y juicios con que están acompañados. En todo caso, abierto queda á otros el camino, y ellos lo recorrerán más cómodamente.
CH. BENARD.
[Revue philosophique.)
\Q^i %^>%y,^
BOCETOS LITERARIOS.
D. JOSÉ ECHEGARAY.
I.
quella deidad misteriosa que encerrada en el templo de Sais, ofrecía eterno é inescrutable problema á la curiosidad de los egipcios, no era, sin duda, más impenetrable y oscura que lo es esa inteligen
cia singularísima que vive entre nosotros bajo el nombre de D. José Echegaray. Conjunto extraño de facultades y aptitudes al parecer contradictorias; enigma viviente que á los unos semeja desbordado genio, á los otros helado calculador, á muchos reflexivo y laborioso talento, á no pocos ingenio luminoso y profundo, á todos personalidad excepcional y peregrina; especie de síntesis hegeliana en que se unen todas las contradicciones y se suman todas las antinomias; ecuación de inconexos términos, cuya incógnita, después de despejada se llama genio, cuando lógicamente debiera apellidarse monstruo; el Sr. Echegaray es una de las figuras más originales y notables que registra nuestra historia literaria en el presente siglo.
Juzgar sus obras, con ser empresa difícil, no es imposible; señalar los procedimientos que emplea, la pauta á que se ajusta, el fin á que se encamina, el ideal con que sueña: mostrar
TOMO Xt.—VOL. IV. 33
4 8 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
todo lo que hay de grandioso, de original y de bello en su dramaturgia, y todo lo que es en ella error, absurdo, y á veces delirio, tarea es también que cualquier critico de regular inteligencia puede desempeñar; pero definir la naturaleza de su espíritu, indicar el carácter de su genio, retratar su personalidad, es cosa que entraña tales dificultades que apenas es posible llevarla á cabo.
¿Es el Sr. Echegaray un genio? Si por tal se entiende el espíritu poderoso, de organización superior, de grande iniciativa que acomete gigantes empresas, se arroja por nuevos é ignorados caminos, y rompiendo los cauces estrechos en que el común de las gentes se mueve, se aparta de las sendas trilladas y se lanza con ímpetu vertiginoso, ora á las alturas del cielo, ora á las profundidades del abismo, pero nunca al bajo suelo en que se arrastra el vulgo, entonces—no cabe dudarlo— el Sr, Echegaray es un genio, y de los mayores, porque pocas personalidades tan originales, tan características, tan temerariamente atrevidas y tan osadamente emprendedoras registra la historia literaria de nuestros tiempos.
Pero si el genio (sobre todo en el terreno del arte) es la razón clara y luminosa que penetra con seguro paso y perspicaz mirada en la región de la verdad ; si es el caluroso y arrebatado sentimiento en el cual se reflejan con toda su intensidad las pasiones humanas como son; si es la inspirada y viva fantasía que graba en imperecederas imágenes la belleza palpitante, real, llena de vida y de color que la naturaleza ofrece al artista y éste devuelve á la naturaleza, engalanándola con nuevos encantos, merced á esa operación maravillosa que se llama idealización; si es el exquisito sentido délo bello, el fino y delicado gusto que transige, si es necesario, con lo feo, pero no con lo repugnante, que nunca salva la imperceptible línea divisoria que separa lo artístico de lo que no es ; si es, sobre todo, el espíritu creador que produce esas figuras y esas concepciones que nunca mueren, y que con ser ideales y fantásticas parecen más reales y verdaderas que la realidad misma; en tal caso ¿cómo dar el nombre de genio á quien jamás pintó la naturaleza tal como es, sino como pensó que debe ser ó como quiso que fuera; á quien rara vez acierta con la verdadera ex-
BOCETOS LITERARIOS 4 8 9
presión del sentimiento humano casi siempre sustituido en sus obras por la frenética convulsión de la locura; á quien no idealiza lo real, sino falseándolo, no vacila en confundir á cada paso lo trágico con lo horrible, lo estético con lo monstruoso, y finalmente, no ha logrado crear una sola figura ni una sola concepción dramática que tenga vida propia ni verdad alguna porque las primeras son casi siempre convencionales fantasmas y las segundas artificiosas combinaciones de datos falsos ?
¿Será por ventura el Sr. Echegaray, como algunos piensan, un talento calculador, un agudo y reflexivo entendimiento que sin inspiración ni genio alguno, procediendo more geométrico, combinando factores, resolviendo ecuaciones, enlazando teoremas, construye fríamente sus obras peregrinas? No y mil veces no. Un talento sin genio no caería en los graves errores que el Sr. Echegaray comete ni crearía las sublimes bellezas que esmaltan sus obras. Trazaría laboriosamente un trabajo frió, meditado, lleno de proporción y regularidad, sin méritos salientes, ni cualidades notables, siempre dentro de lo razonable y lo verosímil y siempre fuera de lo genial y lo extraordinario; pero no haría nada parecido alo que hace el Sr. Echegaray.
Pero si no es un genio en el sentido en que lo son, por ejemplo. Calderón y Shakspeare, si no es tampoco un talento á la manera de Moratin ó Scribe, ¿qué es el Sr. Echegaray? ¿Qué clave puede explicarnos el misterio de esa personalidad extraña y grandiosa que tan grandes bellezas y tan enormes monstruosidades engendra, y que atraviesa hoy la escena española, como nube preñada de rayos, que á la vez ilumina y oscurece, fecunda y devasta, destruye y crea?
Lo diremos en dos palabras. El Sr. Echegaray es un genio de naturaleza excepcional á quien sobran dos cosas, fuerza y fantasía, y faltan otras dos: verdadero sentimiento ó conocimiento claro de la realidad; es el punto extraño de la unión de dos cosas antagónicas: la abstracción y la imaginación; es el producto singular de la mezcla de dos entidades heterogéneas el matemático y el poeta, es el genio apartado de la realidad por la fuerza de la abstracción,- que penetra en el arte por el
4 9 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
mero esfuerzo de la fantasía. Hé aquí explicado el misterio: hé aquí despejada la oscura incógnita que se llama D. José Eche-garay. Ahora analicemos.
II.
Ante todo (y sin que esto sea penetrar en el sagrado de la vida privada) debemos declarar que el Sr. Echegaray sólo ha visto el mundo por fuera, como todos los sabios. La actividad humana dispone de tan reducido tiempo y de tan breve espacio, que no le es dado desplegarse en más de una dirección á la vez. El sabio tiene, por esto, algo de anacoreta necesariamente. Para explicar el campo de lo cognoscible es fuerza, en cierto modo, renunciar á la vida. Llegar á ser matemático de primera fuerza, notable físico, é ingeniero eminente, á la par que economista no vulgar, cosa es que sólo se consigue á costa de sacrificar la juventud en aras del estudio. La ciencia se adquiere en el silencio del gabinete ó en la soledad del laboratorio ; no en el bullicio de la vida mundanal. La experiencia de la vida es casi siempre incompatible con el saber verdadero; pues para lograrla, se necesita el estruendo de la vida pública, la agitación de los salones y acaso la fiebre de las orgías. Por eso los grandes novelistas y los grandes dramáticos, han sido por lo general hombres de mundo y acaso desenfrenados calaveras. No retratara Cervantes con fidelidad tan pasmosa la naturaleza humana si no fuera soldado en Lepanto, cautivo en Argel, maleante alcabalero y menesteroso poeta en España.
No fuera tan gran dramático Calderón, si á sus profundos estudios filosóficos y religiosos no precediera su libre y alborozada juventud.
Absorto en sus trabajos, pasó sus primeros años el Sr. Echegaray y no debió ser muy grande la experiencia del mundo que entonces adquiriera. Por eso las figuras que crea, singularmente las mujeres, carecen casi siempre de verdad. Semejase en esto á Víctor Hugo, que tuvo siempre la candidez de un niño y por eso concibió gitanas pudibundas, presidiarios virginales, mancebos castos y prostitutas santas. Por eso los hechos que en sus dramas desenvuelve son producto de una humanidad que sólo vive en su poderosa inteligencia.
BOCETOS LITERARIOS 4 9 1
Demás de esto, se dedicó con especial afán el Sr. Echegaray á las matemáticas tanto puras, como aplicadas á las ciencias físicas, rayando en ellas á tal altura, que no hay en España acaso quien con él compita en materias tales. ¡Singular preparación, por cierto, para llegar á ser poeta dramático! Es la matemática la más abstracta de todas las ciencias; pero no es, como se piensa, producto exclusivo de la razón, sino que en ella juega papel tan importante como singular la fantasía. Derivada de la experiencia, como todos los conocimientos humanos, llega, sin embargo, al punto extremo de la abstracción idealista, toda vez que estudia la cantidad, la extensión y la forma, con absoluta separación de todos los objetos en que estas propiedades se manifiestan. A esa carencia de objeto concreto y definido debe su ponderada exactitud que sólo consigue — \ tal es la dura condición de la inteligencia humana! — á carecer por completo de realidad.
La fantasía desempeña en esta ciencia un papel muy especial. Obligada á representar con toda la pureza y fidelidad posibles cantidades abstractas y sin vida, camina siempre esclava de fórmulas preconcebidas, amoldada al rigor de los teoremas, privada en absoluto de toda libertad. Pero al mismo tiempo adquiere cierta lógica inflexible que rara vez posee cuando libremente crea los bellos fantasmas de la poesía y de las artes, si bien en este segundo caso se ajusta á la lógica de la realidad, no siempre de acuerdo con la abstracta y formal lógica del entendimiento.
Pero no sólo convierte la matemática á la fantasía en esclava de la abstracción, sino que sofoca el sentimiento. En todas las restantes ciencias tiene cabida esta sublime facultad del espíritu; el espectáculo de la vida exuberante de la naturaleza, la contemplación de la armonía que en ella reina, pueden excitar el entusiasmo del naturalista que vive en íntimo contacto con la fecunda realidad; pero ¿ qué influencia han de ejercer en el sentimiento las heladas abstracciones del matemático ?
Ahora bien : si un hombre, dotado de vigoroso genio y viva fantasía, después de invertir los mejores años de su vida en el estudio de la ciencia matemática, se dedica de improviso á la poesía, eligiendo el más realista de los géneros poéticos, el
4 9 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que requiere mayor sentimiento y más profundo conocimiento de la vida, el género dramático, en una palabra, ¿cuál será el resultado de esta transición atrevida y violenta? ¿Qué carácter tendrán las producciones de ese matemático ingerto en poeta?
Fácil es adivinarlo. Ese hombre no acertará á reproducir en la escena la verdad ni la pasión ; para él, alejado del mundo y sumido en abstracciones, serán eterno misterio los afectos y pasiones humanas, y la vida enigma impenetrable. Acostumbrado á !a abstracion, será profundamente idealista, porque para él la realidad, con su vida inagotable, sus delicados matices y su variedad infinita, se identificará con la abstracción rígida, estéril, fríamente lógica, que constituyó la ocupación constante de su vida. Pintará la sociedad, el hombre, la vida, no como son, sino como en sus cálculos se le antoja que deben ser. Verá en los personajes que en las tablas se mueven los factores de un problema, y en los acontecimientos que en ellas se desarrollan los términos de unaecuacion; el desenlace de una acción dramática será para él una incógnita que hay que despejar, y los incidentes que á este desenlace conducen habrán de combinarse y desarrollarse para llegar al fin deseado con el rigor de una demostración geométrica. Un problema psicológico ó social, una intriga dramática , serán á su juicio un teorema de mecánica ; dadas tales fuerzas, la resultante habrá de ser fatalmente la que del inflexible juego de aquéllas se desprenda. Demostrar un enunciado, mediante un razonamiento lógico ; tal será, para espíritu semejante, concebir, desarrollar y llevar á término un pensamiento dramático.
Habrá de ser, por tanto, quien con tales elementos se dedique al teatro, idealista y fatalista : idealista, porque la verdad será para él la verdad lógica y formal de la abstracción, y no la verdad palpitante, viva, mudable y caprichosa de la realidad viviente : fatalista, porque en sus concepciones rigurosamente enlazadas según una lógica implacable no cabrán la libertad, la contingencia ni el acaso, cosas excluidas del preciso y exacto cálculo matemático. Los dramas que conciba no serán la viva reproducción de un conflicto humano , sino el desarrollo lógico y fatal de una tesis asentada a priori, y á cuyo predeterminado desenlace habrán de encaminarse, dentro de rígido
BOCETOS LITERARIOS 4 9 3
cauce, todos los sucesos; no siéndolos personajes tampoco figuras de carne y hueso arrancadas á la realidad viviente, sino personificaciones abstractas de una fuerza determinada que juega como factor en el problema y se mueve constantemente en una dirección única, con arreglo á las leyes de una mecánica inflexible. Teoremas representados; hé aquí lo que serán las producciones escénicas de un ingenio de esta especie.
Pero si otros elementos no intervinieran en la creación de tales obras , no habría en éstas el sello de inspiración y grandeza que, en medio de su falsedad, ostentan las del Sr. Eche-garay. Otro factor interviene en ellas, y este factor, que constituye parte importantísima de la excepcional naturaleza del poeta, es la fantasía.
Con efecto; no hay solamente en el Sr. Echegaray una razón poderosa que, habituada á la disciplina matemática y á la contemplación del ideal abstracto, da á su espíritu la vigorosa fuerza lógica que todos le reconocen : hay, ademas, una fantasía calurosísima, verdaderamente oriental, llena de vigor pictórico, que es la principal causa de las grandezas, y también de los errores de sus obras.
Esti fantasía, más que la razón y el entendimiento, es la que coloca al Sr. Echegaray en el rango de los genios. A ella debe el vigor, el colorido, el brillo deslumbrador de sus creaciones ; á ella los rasgos bellísimos, y á veces sublimes, que las esmaltan ; á ella las portentosas situaciones y los cuadros de efecto en que abundan. Pero á ella también, tanto como al carácter abstracto de su modo de razonar, son debidos tos incalificables errores del Sr. Echegaray.
Antójasenos que en el Sr. Echegaray se cumple uno de los más raros fenómenos psicológicos : la sustitución de la fantasía al sentimiento. Es un hecho, para nosotros indudable, que muchos espíritus que en realidad ni conocen ni experimentan el verdadero sentimiento, llegan á fingirlo y á representarlo en el arte con el solo auxilio de su imaginación. Es ésta bastante viva y poderosa en ellos para representarles con cierto vigor sentimientos que no experimentan, convirtiéndose de esta suerte en intuición maravillosa de lo sentido. Pero como nada sustituye cumplidamente á la propia experiencia, el sentimiento
4 9 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
que de la simple fantasía se origina casi siempre peca de falso, ó al menos de exagerado, y nunca se mantiene en los términos medios, ni ostenta los delicados matices del verdadero sentimiento. Por eso, si quiere ser dramático, es teatral; si patético, melodramádco ; si tierno y delicado, llorón y sensiblero ; si enérgico y terrible, brutal y repugnante. Y es que la fantasía es plástica de suyo, y sólo se fija en los aspectos del sentimiento que mayor relieve ofrecen, en sus tonos más acentuados, en sus colores más chillones, en sus manifestacioneo más extremas. Por eso, los dramas del Sr. Echegaray deslumhran á la imaginación, excitan los nervios, pero al corazón le dejan frió. La dulce y penetrante emoción que engendra el verdadero sentimiento, que del alma brota, nunca es producida por esos movimientos convulsivos de la pasión extremada ó falsa, únicos que sabe concebir la fantasía cuando no se inspira en las intimidades del corazón humano.
De aquí el efectismo del Sr. Echegaray, sobre el cual tanto hemos insistido en repetidas ocasiones. Cuando la fantasía y la razón teórica no van acompaiíadas del sentimiento, de la experiencia y del sentido de lo real, fácilmente incurren en vicio semejante. La fantasía es pictórica por naturaleza y busca ante todo el cuadro de efecto ; la razón teórica, habituada á la abstracción matemática, busca la fórmula, que es en lo racional el equivalente del cuadro en lo fantástico. Faltando la experiencia y el conocimiento de la realidad, que no puede tener el austero sabio que sólo conoce el mundo desde el retiro de su gabinete, esto es, en teoría, el resultado necesario es la concepción de un teorema dramático traducido por la fantasía en una serie de efectos pictóricos, que es á lo que reduce el análisis los dramas del Sr. Echegaray.
Y, sin embargo, es tan poderoso el alcance instintivo del espíritu del Sr. Echegaray, es tal la fuerza de su fantasía, y tal también el poder de su entendimiento penetrante, que no pocas veces logra acertar con la realidad y reproducirla con rasgos de pasmosa exactitud. Pero bien pronto su lógica matemática y su fantasía le apartan del buen camino, y le engolfan de nuevo en la abstracción idealista y en la región de los fantasmas.
BOCETOS LITERARIOS 4 9 5
Por tales razones, es el Sr. Echegaray un genio, pero incompleto. Genio es, porque es creador, original, atrevido y poderoso; porque nunca se mueve en la esfera de lo vulgar; porque en todo imprime el sello de una personalidad acentuada, llena de relieve y de fuerza; pero no es genio completo, porque le falta la llama del sentimiento que sustituye imperfectamente con la fantasía, y porque le falta el sentido de la realidad, de la que le apartan de consuno su propia naturaleza, su pasada vida y sus antiguas aficiones. •
No es exacto decir que el Sr. Echegaray es un talento sin genio; menos aún que es un genio sin talento, en el sentido estricto de esta palabra. Si por talento se entiende la reflexión, el exceso de ésta, que le hace someter al rigorismo de la matemática todas sus obras, es precisamente lo que le perjudica, porque al llevarle á la abstracción, le aparta de la realidad. El talento que falta al Sr. Echegaray, es el que nace de la experiencia, no el que procede del entendimiento abstracto; es el que obliga al poeta á mantenerse dentro de lo verosímil y lo razonable; el que le impele á buscar sus personajes en los modelos vivos y no en una fantasía extraviada por la abstracción; el que, dándole el inapreciable don que se llama buen gusto, no le permite traspasar la esfera de lo artístico y caer en lo deforme ó lo repugnante. Talento práctico, talento escénico, gusto, destreza, tacto; hé aquí lo que falta al Sr. Echegaray, no el talento reflexivo que enlaza razonamientos, combina silogismos, induce leyes y deduce principios en la esfera abstracta de lo ideal puro, lejos de toda realidad y toda vida.
Un genio dominado por la abstracción matemática, cuyos procedimientos aplica á la realidad viviente y palpitante, que es precisamente la que á ellos no se amolda; inspirado, por ende, en un idealismo absoluto, al cual no acompaña el ardiente sentimiento que da vida, relieve y relativa verdad á lo ideal; dotado de una vigorosa y plástica fantasía, harto habituada á la rapidez de la fórthula geométrica para no ser rígida en sus creaciones poéticas, asaz desordenada é impetuosa para mantenerse en los límites de lo verosímil, y lo bastante viva é inspirada para sustituir al sentimiento, disfrazarse con máscara de sensibilidad, adoptar las apariencias de observación, dar vida
4 9 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ficticia, pero vigorosa, á los fantasmas, y en ocasiones, por verdadera maravilla, tocar con su mágico pincélenla realidad misma, á reserva de perderse luego en lo imposible ó en lo absurdo; falto del conocimiento del mundo y de la vida que sólo suministra la experiencia, y déla destreza y buen gusto que sólo da el estudio constante y detenido de los principios del arte, de los grandes modelos y de la práctica diaria de la escena;—hé aquí el Sr. Echegaray. Espíritu singular por cierto; titán poderoso, que toca con la frente en las nubes y hunde los pies en el abismo; igualmente familiarizado con lo sublime y con lo absurdo, con lo monstruoso y con lo bello; en todo extremado y expuesto, por tanto, lo mismo á grandes caldas que á grandes triunfos; idealista hasta la exageración casi siempre, y en ocasiones realista hasta el extremo; heterogénea inteligencia de matemático y de poeta en la que se identifican la fórmula y la imagen, la acción dramática y la ecuación algebraica, la mecánica y la psicología, el alma y el guarismo; enigma extraño, apenas descifrable, que á un tiempo es regeneración y ruina de la escena; personalidad poderosísima y grandiosa, cuyo paso ha de dejar profunda huella en nuestra historia literaria, y cuya singular grandeza no pueden desconocer sus más encarnizados adversarios.
III.
¿Qué más hemos de decir del Sr. Echegaray? No hemos de ocuparnos de sus obras, ya juzgadas por nosotros en repetidas ocasiones. No hemos tampoco de referirnos á su vida política, que no es de nuestra competencia , y dista mucho de ser su mayor título de gloria. Hizo en ella lo que todos los sa.bios; y con ésto queda dicho todo. De su persona, ¿qué hemos de decir? Pintamos al poeta, pero no al hombre; que á tanto no llega nuestra jurisdicción. Baste con decir que el autor de esos terribles dramas que á todos espantan , no es, como pudiera creerse, un romántico de largas melenas, enmarañada barba, torva mirada y trage de sepulturero ; ni tampoco un espíritu lúgubre , sentimental y desesperado. Es , por el contrario , un hombre animado, jovial y ocurrente, al parecer de genio vivo
BOCETOS LITERARIOS 4 9 7
y pronto, de amena conversación y trato, y de figura muy poco poética. Una frente calva y espaciosa ; unos ojos vivos y penetrantes , ocultos tras unos espejuelos ; una boca algo burlona; una fisonomía sumamente movible y expresiva; un cuerpo que tiene poco que agradecer, en punto á gallardía, á la madre Naturaleza; tal es, en breves términos , el retrato del Sr. Eche-garay.
Para completarlo, baste decir que como hombre de ciencia es de los primeros en España; que como prosista se distingue por la belleza, elegancia y riqueza de inspiración con que trata las más áridas cuestiones de la ciencia, cuyas abstractas teorías convierte en amenísimas novelas, y que como poeta lírico (á juzgar por lo poco que de, este género ha hecho) no desmiente la regla general de que nunca los grandes dramáticos se distinguieron en este terreno.
Y con esto concluimos. El lector dirá que este boceto no es boceto, sino prolija y fastidiosa disección anatómica de una inteligencia; pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que el Sr. Eche-garay sea un problema psicológico, que no lograrían descifrar los más grandes psicólogos del mundo , aunque se llamaran Tomas Reid, Dugald Stewart ó Alejandro Bain? Después de todo, si algo prueba esto, es que la inteligencia del Sr. Echega-ray no se ha fundido en el vulgar hornillo en que se funde la del común de los mortales , sino en aquel en que se elaboran los genios excepcionales que, aun en sus errores, son gloria y orgullo de la humanidad.
M . DE LA R E V I L L A .
^"ítK#^JJ>Ji
ORIGEN DE LA COMEDIA
1 pescador de los cuentos árabes recoge con su jarcia un vaso de cobre roido por el musgo, oxidado por las olas, lo abre y ai saltar la tapadera, de una nube de humo tempestuoso, en medio délos relámpagos,
surge un genio gigantesco que sube hasta el cielo. Para hacer surgir el genio de Aristófanes en toda su gran
deza, remontémonos á sus orígenes. Durante siglos ha fermentado en el fondo del ánfora de las vendimias. De allí se escapa extraordinario, desenfrenado, envuelto en una humareda de prodigios que nos lo vela aún hoy dia.
Nace la comedia griega en medio de las borracheras y licencias del otoño, en las Dionisiacas campestres en que el pueblo festejaba el vino recogido. El jugo de las uvas estrujadas, es su primera máscara ; el cantar de los vendimiadores, su primer coro. Una especie de celo sagrado se apoderaba entonces de los campos. Baco estaba en el aire henchido de abundan-
(i) Nuestro amigo el Sr. D. Pompeyo Gener nos ha favorecido con esta traducción que hizo en cumpliíaiento de su promesa al eminente escritor francés M. de Saint Víctor de dar á conocer en nuestra patria algunos de los trabajos comprendidos en una nueva colección titulada Mármoles lavados.
ORIGKN DE LA COMEDIA 4 9 9
cia, soplando alegría, y como un Eolo orgiaco reventaba sus odres de los que salía el vino cual vendabal de placeres. Groseras danzas imitaban el palear de los vendimiadores que chafaban las uvas en la cuba; ceñíanse los danzantes una piel de corzo que les cubría los ríñones ; sucia la cara, añadíanle barbas de hojas que enganchaban con la hez que la cubría. El inmenso y estrambótico arabesco de Pans, Coribantas, Sátiros, Ninfas y Ménadas en que se ramificaba Baco cual vegetación de movedizos pámpanos surgida de una cepa, tomaba el aspecto , adquiría la vida de una mascarada entusiasta. La bacanal andaba por campos y poblados al son de conchas y al ruido de címbalos. Marchaba al frente el dios representado por uno desús sacerdotes armado con los cuernos del toro, símbolo de su fuerza indomable, el tirso en la mano, la cabeza coronada de yedras, bello como una doncella, feroz como una bestia, proclamando con gritos salvajes el reinado del delirio de que estaba poseído : á su alrededor los Falloforos é Itifallos blandían en la punta de un palo el símbolo obsceno de su energía creatriz. Cantaban sus alabanzas á voz en grito con el metro truncado del Yambo que simula el titubear de la borrachera y representaban con pantomimas los episodios dolorosos ó triunfantes de sus mitos. El cortejo daba vueltas alrededor de un altar : un macho cabrío inmolado saciaba al dios.
Entonces, terminado el oficio, el vértigo sagrado degeneraba en burla popular, el trueno de la risa estallaba en relámpagos. De lo alto de sus carros, las bacantes apostrofaban á la turba apiñada ; una mezcla jocosa de invectivas y de dicharachos les ponía á la greña. Aquello era una cencerrada frenética de la cual, como en la batalla homérica, se destacaban de relieve combates singulares sobre el tumulto unánime. Las caras veíanse interpeladas por las caretas ; los chillidos cruzábanse cual penetrantes lanzadas ; las pullas magullaban; la risa era mordaz hasta hacer brotar sangre. Ningún comedimiento, ninguna traba; la verbosidad desencadenada por el vino retozaba impúdica y desnuda , la obscenidad se arremangaba sin vergüenza •, el bastón fal-lico era la batuta de la orgía, los clamores de Evohé le daban el tono. Cada uno proclamaba su ilusión, gesticulaba su deseo, alardeaba su cinismo y daba
5 0 0 REVISTA CONTEMPORÁNEA
suelta á sus más secretos pensamientos. Baco estaba allí, cerniéndose sobre la fiesta y alentando en ella la licencia ; excitaba á los audaces y desataba las lenguas ; lanzaba las almas, cautivas todo el año por la razón y por el hábito, á una locura sin límites ; se le agradaba con el delirio, se le adoraba por la extravagancia. Los otros dioses gobernaban y contenían al hombre durante toda la vida : Zeus le hacía respetar las leyes eternas; Palas purificaba su inteligencia ; Apolo le templaba al son de su lira ; Hermes le sujetaba al comercio y le disciplinaba en los juegos gimnásticos ; las Grandes Diosas le encorvaban bajo el rudo peso de la agricultura; Baco sólo tenía algunos dias en este ciclo de deberes y funciones encadenadas, mas estos dias se los tomaba por completo. Como en una er-gástula llena de esclavos amarrados al cepo entraba, la copa en la mano, en el oscuro mundo interno de los instintos encadenados, de los apetitos no satisfechos, de los ardores comprimidos que recela la humana naturaleza, los emborrachaba á todos, y ebrios, los lanzaba al exterior. El hombre, tocado por su tirso, escapaba á todas las trabas del estado social, volvía á ser el ente físico semi-bestial, semí-divino de las primitivas creaciones; de su frente brotaban los cuernos del sátiro.
En tanto, el barullo de la orgía cómica va esclareciéndose gradualmente. Varios grupos de diálogos se forman en medio de aquella barabúnda de injurias. La escena se destaca de la multitud para concentrarse sobre los carros litúrgicos. Un se -misilencio se forma entorno de ellos. Aguerrido por el ejercicio de su charla, aguzado por la alegría que excita el farsante agreste, mezcla un poco de arte á su turbulencia : á través de la extravagancia del bacante, se aboceta ya el histrión. Ya no imita solamente los sátiros danzantes, como el alfesibeo de Virgilio; no arroja ya más al azar pullas, dicharachos á barbecho ; es ya un vicio especial, un ridículo distinto, el que apunta su dedo y el que impulsa su acerada lengua; la improvisación toma la cadencia y el freno del ritmo; se agita aún en un círculo ondulante que rompen á cada momento los empujones de la brutalidad popular; pero lo cierran otra vez las chuscadas y las réplicas preparadas de antemano. Déla carreta nómada que la traqueteaban á través de los campos, la es-
ORÍGEN DE LA COMEDIA 5 o i
cena salta sobre un tablado que tapizan ramas. Ya ha encontrado un punto fijo y un habitáculo; no es aún la casa, pero es ya la tienda. Cual Thespis por la tragedia, surgen poetas que toman la comedia en su bloch y empiezan á desbastarla. Un boceto acentuado se dibuja, semejante á un bajo relieve arcaico. Tipos de groseros esclavos, granujas, atletas, fanfarrones, parásitos famélicos, empiezan á perfilarse en él ; ya el canto no ahoga la palabra; el himno deja silbar la ironía. Cual charlatana campesina que divierte con sus chistes rústicos una feria urbana, entra la comedia durante las fiestas de Baco en las ciudades, y allí pierde su grosería y toma formas. Su escenario se agranda; se desarrollan en él mitológicas leyendas; los episodios se destacan. Formis, en Megara, Epi-carmo, en Sicilia, la destetan del exceso del vino: si no la limpian de su hez, por lo menos, la quitan la espuma. Aún tambalea, pero ya anda ; llegada á Atenas la Mónada se trasforma en musa.
Desde que aparece en Atenas, se declara ya la vocación de la comedia griega ; en seguida se ampara de la sátira política: es el instinto de Aquiles niño que le precipita á coger la espada que ve por vez primera. Vuélvese un libelo viviente armado del dardo de la abeja antigua. Entrega en seguida á la risa y al desprecio popular, al estratégico ignorante, al demagogo impudente, al sofista corruptor, al sicofanta hipócrita. Ataca la guerra votada, se mofa de la ley en proyecto, echa abajo la nombradía adquirida ; sus cascabeles tocan al ostracismo. El teatro inspirado por ella aviva las pasiones y los recelos ; las envidias y los odios; las alegrías y los furores que surgen en el Pnyx y en el Agora y les devuelve esta efervescencia en relámpagos.
Sus poetas hácense ejecutores de las altas obras de la democracia ateniense: también en algunas ocasiones institúyense sus jueces; el pueblo se ve reproducido en la escena, amarrado en la argolla, y se rie de su propia efigie flagelada por un látigo burlón. No le pidáis á esta comedia pintura estudiada, de costumbres, ni reflexiones generales;. como una cazadora, vive al dia, y sólo se nutre de presas. La humanidad, para ella, está concentrada en la ciudad ; no conoce más tiempo que
5 0 2 REVISTA CONTEMPORÁNEA
el presente, más idea que la de un adversario, ni más mal y más infamia que el partido que combate ; su poética es una polémica ; su objeto un blanco que acribilla á disparos. Arte exquisito y soberbio, empléase sólo en cincelar flechas, en decorar y grabar armas, pero estas armas tan temidas, parecen encargadas por Venus al martillo mágico de Vulcano ; son flechas atravesadoras dignas de trincar en el áureo carcaj de Apolo.
Aun cuando la comedia griega tome en las manos del poeta la forma del arte, guarda las maneras violentas y los transportes demoniacos de una orgía sagrada. Baco no cesa de poseerla; allí está su sacerdote que le representa sentado en su puesto de honor. Los espectadores llegan al teatro llenos de vino de los banquetes nocturnos; también los actores han bebido en grande para inspirarse en el espíritu del dios. Viértense á raudales las copas de vino á los coros que entran y salen ; un vapor de borrachera flota sobre la escena y sobre el público. Es preciso que el poeta esté ebrio como la multitud, ó que al menos lo parezca, que su espíritu sienta el vino, que su alegría se desvergüence, que su charla bote de la bufonería al lirismo con saltos de bacante : sin esto mil voces le gritarían aquellas frases célebres : «Y para Baco ¿no hay aqui nada?
La escena realzada sobre la que sube la comedia en Atenas , no limita en ningún modo su licencia nativa ; muy al contrario , á todo trance es su regla, la exageración su ley. Está erigida para la locura, como el banquete para la embriaguez.
Sus personajes son siempre máscaras agrandadas por la óptica de un teatro inmenso. Las caretas aprisionan cual cascos las cabezas de los actores. La risa que abre desmesuradamente sus bocas, su fealdad acentuada, sus muecas y sus deformidades cortadas redondamente, suprimen toda gradación y toda media tinta. El carácter medio, la observación parecida, la fisonomía verosímil desaparecen bajo esta caricatura escultural que no puede hacer resaltar mas que los rasgos más característicos, ó por decirlo así el esqueleto de un vicio. Cada tipo llevado á su hipérbole, se mantiene inmóvil de la primera á la última escena ; la careta es su enseña grotesca y chillona : ejemplo, la del parásito, que tenía una nariz corva como el
ORÍGEN DE LA COMEDIA 5o3
pico de un ave de rapiña. Los cómicos modelaban sus cuerpos de conformidad con estas testas colosales, montaban sobre calzados altos como chanclos, bombaban sus pechos , abultaban sus vientres, ensanchaban sus espaldas con la ayuda de postizos. Su voz estaba al unísono de estas enormidades fantásticas : unas láminas de metal que guarnecían la boca la ahuecaban como una trompa de caza, ó la aguzaban como un chillido ; eran precisas esas gargantas de bronce para dominar un pueblo que hacía en el teatro el ruido de la tempestad. Cada histrión griego cual Demóstenes arengaba el mar bravio. Figuraos los maniquíes gargantuescos de las Kermexas flamencas tomando vida y aliento, haciendo contorsiones y vociferando de lo alto de un teatro, y tendréis el cuadro de una comedia ateniense en el siglo iv.
Ninguna intriga seguida, ninguna composición regular eran posibles en esta maquinación fabulosa. La realidad estaba vedada al poeta ; en cambio le quedaba abierto el campo de la fantasía, ilimitado, infinito, sin fronteras ni horizontes. El poeta se precipitaba en él á su arbitrio , libre de encarnar sus odios, de disfrazar sus rencores , de metamorfosear sus ideas, bajo todas las formas de la parodia y del sueño; parecía un encantador que sólo tenía el poder de evocar monstruos.
Llega Aristófones, y de este arte indigesto, abrupto, vacilante, mojado aún con el vino de la bacanal, como la tierra naciente en el agua del diluvio, saca incomparables obras maestras ; no es que ordene este caos, pero su soplo le imprime formas móviles, de una flexibilidad y una poesía maravillosas. Produce la magia con el desorden; la armonía con el tumulto; lo sublime con el cinismo; la gracia con la fealdad; la sabiduría con la demencia: una alegría inmensa se refleja en sus obras; sus máscaras, que hacen muecas, vierten frescura como las de las claras fuentes. Gracias á Aristófanes se ha podido bir sobr© la tierra la inextinguible risa de los dioses.
PAUL DE SAINT VÍCTOR.
TOMOxi.—voL. IV. 34
LAS CEREZAS.
[De Víctor Hugo ]
x \ l huerto muchas veces Para coger cerezas la seguía. Con sus ebúrneos brazos, Que de Paros al mármol dan envidia, Por el tronco veloz se encaramaba, Y al árbol ascendía.
Y entre las leves hojas Que al impulso del aura se mecían; Ya por el sol bañada. Ya en sombras sumergida, Destacábase esbelta Su mórbida garganta alabastrina.
Las ramas doblegando Con su mano atrevida. Buscaba el rico fruto,
Rojo cual llama de inflamada pira.
LAS CEREZAS 5o5
En pos de ella trepaba ; ; Su pierna descubría, Y á mis miradas, como el fuego ardientes. De vergüenza encendida, Con su dulce mirada ruborosa, —«Estaos quietas»—decía.
Daba entonces al aire tierno canto ; Y, en plácida sonrisa, Una cereza entre sus blancos dientes A mis trémulos labios ofrecía.
Yo, de placer henchido. Acercábame á asirla; Mas la robaba el beso, Y la roja cereza se caía.
JESÚS CENCILLO.
ANÁLISIS Y ENSAYOS
W. Lessewich.—Opuit Kriticheskavo isliedotania osnovonachal positivnoi filosofli. San Petersburgo. Stasiulevitch, 1877. (Ensayos de crítica fundamental sobre la filosofía positiva.)
Pocos, á decir verdad, son los que saben que no obstante el atraso relativo de su organización política alcanza Rusia hoy dia en el movimiento intelectual de Europa una distinguida representación. Figúramenos á menudo al colosal imperio que tan reñida lucha sostiene en estos instantes á favor de altísimas causas como un pueblo compuesto de guerreros feroces llamados á realizar más tarde ó más temprano las terribles conquistas á que los cantos del cosaco que figuran con elocuente sincronismo en toda la literatura occidental, acostumbran desde temprano la exaltada imaginación de las muchedumbres. Tendemos la vista en nuestros sueños políticos por las inmensas estepas cubiertas de nieves en que reina cual absoluto señor el rey de los hielos, el oso blanco, y acaso no entrevemos más que dos figuras humanas: el autócrata poderosísimo y sañudo á quien imaginamos formando planes para someternos á la dura tiranía del sable, ó el no menos sañudo colectivista, cuya aparición en los últimos incidentes históricos de la cuestión social ha causado hondo pavor y espanto en muchas almas.
Sin exagerar demasiado los progresos de Rusia, nación relativamente y en cierto sentido la más moderna de Europa, conjunto heterogéneo y singular de razas opuestísimas que habitan interminables territorios, justo es que recordemos, pues el libro del Sr. Lesse-vich nos brinda oportuna ocasión, que el colosal imperio de que tratamos avanza también con paso más firme y seguro de lo que
ANÁLISIS Y ENSAYOS Soj
parece,' en el camino de la civilización y del progreso. Sin parar mientes ahora en la iniciativa y participación que gloriosamente ha tomado en algunos de los más recientes progresos del derecho internacional , ni sacar á relucir la tantas veces, y nunca como se debe alabada emancipación de los siervos, ni los progresos políticos y administrativos que se han llevado á cabo en estos últimos tiempos, séanos lícito llamar la atención de nuestros lectores sobre los adelan-tos realizados en la filosofía y literatura rusas antes de darles noticia del libro que se ha servido remitir á esta redacción el Sr. Lessewich.
Causa maravilla al que estudia atentamente la historia de la cultura alemana, ver cuan rápido fué su progreso desde los tiempos de Leibnitz en adelante. Si de la cultura de un pueblo no puede decirse que es verdaderamente tal mientras abandonando escolásticas formas y extraño lenguaje no entra á formar parte de la corriente social, los que recuerden que aún mediado el siglo xviii aún se resistían los eruditos y .sabios alemanes á manejar la propia lengua en obras de ciencia, y después de recordar este sabido hecho consideren lo que ha sido y es Alemania desde aquel mismo tiempo y aún algo después en la historia de! pensamiento moderno, no podrán menos de imaginar su admirable cultura y progreso á la manera que pintaban los antiguos á Minerva saliendo armada de la cabeza de Júpiter.
Modernísima es también la historia del desarrollo intelectual en Rusia, y sin temor puede asegurarse que en materias científicas ha vivido principalmente hasta hoy, de sistemas y concepciones formadas en el occidente y centro de Europa. Predominan éstas todavía, y es de creer que en ciertos puntos habrán de predominar aún largo tiempo. El carácter ruso es mezcla singularísima de opuestas cualidades. Bajo la apariencia de hombres del Norte, guardan los rusos tesoros de pasión y poesía en el fondo de sus almas. Tanto es así, que un escritor los • ha llamado, con frase que por cierto hizo fortuna, árabes rubios. Soñadores é impetuosos, melancólicos y entusiastas, parecen dispuestos á las hazañas más estupendas y á la más dulce y arrebatadora poesía. De este carácter nace profunda originalidad literaria, ó por mejor decir, profunda inspiración. Mas son los rusos, de otra parte, raza eminentemente comunicativa. Acaso ninguna la aventaja en la facilidad y rapidez con que se asocia las ideas y con que aprende las lenguas. Así es que la ciencia occidental ha sido bien entendida y cariñosamente aceptada. Sólo en política y organización social consérvanse apartados. Ellos se creen llamados á civilizar al Asia y á rejuvenecer Europa; y mientras los diplomáticos combinan negociaciones y los militares preparan planes de campaña, los pensadores rusos suelen nieditar, y aun hacer lo que pueden para llevar á la práctica la organización espontánea y primitiva de su raza, refractaria á la noción del Estado y al concepto de la propiedad individual.
Mas sea de esto lo que fuere, y valgan lo que valieren las concep-
5 o 8 REVISTA CONTEMPORÁNEA
ciones y planes de estos incorregibles proyectistas de renovación social, el movimiento filosófico en Rusia ha coincidido, generalmente hablando, con el de Alemania, en lo que va de siglo. Los sistemas de Schelling y Hegel particularmente, han tenido épocas de singular fortuna. Hombres como Paulof y Stanekevitch, Belinski y Gra-nowsky, los han expuesto y enseñado. Dudamos mucho que estos sistemas pudieran aclimatarse, principalmente en Rusia, y ser muy duraderos. Ellos presuponían una serie de sistemas anteriores y de investigaciones preliminares que no podían hallarse en aquel país. De otra parte, los pueblos demasiado jóvenes ó demasiado viejos, son poco propensos á la abstracción. Preocúpales demasiado la vida, aunque por distintas razones, pues á unos les sobra y á otros les falta.
Los esfuerzos supremos de la especulación sólo son propios de determinadas circunstancias. Necesítase para realizarlos, ó la vida griega con su culto á las ideas realizadas en formas divinas, ó la vida alemana con su tendencia contemplativa y el carácter abstracto de sus ideales. Creemos firmemente con el Sr. Lessewich, que el espíritu ruso ha tenido presentimientos y prefiguraciones abundantísimas de la filosofía positiva. Si fuéramos positivistas, entonaríamos con este motivo un cántico de alabanzas ; mas no lo somos, y preferimos fiar al porvenir la decisión final de la contienda filosófica, siempre igual y por nadie definitivamente resuelta, desde que empezaron los hombres á filosofar.
El libro del Sr. Lessewich consta de una introducción y tres extensos capítulos. La introducción contiene, en primer lugar, un cuadro de la situación de los espíritus al aparecer la filosofía positiva. Esta historia se ha escrito varias veces. ¿Quién no sabe el poco aprecio en que Comte fué tenido al principio, la injusticia con que sus detractores le han mirado, sólo comparable á la exageración de muchos de sus partidarios. Hoy todavía el nombre de Comte es para unos un título de gloria que podrá ostentar nuestro siglo ante los mayores de la filosofía cuando llegue la hora de los juicios definitivos que formula la historia. Para otros Comte es, en cambio, un agrupador más ó menos ingenioso de paradojas, un hombre de conocimientos muy generales, que hizo para su uso particular una filosofía tan poco profunda y seria que vale más no examinarla, y su sistema una concepción falta de verdadero principio y de método rigorosamente filosófico. El Sr. Lessewich refiere las principales vicisitudes de esta historia de un sistema, su desgracia en los tiempos en que fué conocido, las causas y señales de su progresiva popularidad, el crédito y renombre de que goza hoy dia. No há mucho tiempo, en el prólogo de una nueva edición del Curso de filosofía positiva, felicitábase Littré del avance gradual pero seguro de las doctrinas positivistas. En un solo año, en el que transcurre, hemos debido ocuparnos de diferente manera en tres obras de propaganda, aunque dis-
ANÁLISIS Y ENSAYOS S o g
tintas en su formación y referentes á la filosofía positiva : la obra de que ahora hablamos, la de Schiattarella sobre la filosofía de Comte y los últimos economistas ingleses, y la del Sr. Estasen , cuyo mérito han podido apreciar nuestros lectores por lo que han dicho de ella en este periódico los señores Revilla y Perojo. Hechos mil podríamos recordar para que se viera con cuánta razón consigna el Sr. Lesse-wich la completa celebridad é influencia que alcanza en nuestro tiempo la filosofía de Comte.
La introducción de esta doctrina en Rusia es hecho que tenía que tratar con especial atención el Sr. Lessewich, y que importa conocer. El autor hace notar como asaz antigua la tendencia de los espíritus á esta filosofía, y muestra como los más importantes elementos de la literatura rusa parecían encaminarse á la concepción positiva allá por los años de 1860. Esta situación de los espíritus fué equivocadamente expuesta por Antonowitch. Mas poco á poco iban abriéndose paso las corrientes positivistas, y alcanzaron, por último, un período de vasto renombre entre las gentes ilustradas y los literatos. Al llegar á este punto, elautorse detiene ante los Sres. P.y N. Mixalowsky, cuya intervención en la historia que vamos narrando conviene tener en cuenta. Un hecho más curioso todavía es el de la existencia de una secta denominada sou^daltt^eff^ y que entregada á un desarreglo y libertinaje grandes no puede tener en realidad nada que ver con la doctrina positiva, aunque temerariamente quiera referirse á su contenido.
Como término de esta rápida historia, el autor consigna y expone lo sólido, seguro é ilustrado del interés que se siente en estos momentos por Comte y su filosofía en la sociedad ilustrada de Rusia. Resulta, pues, que aún se estimaba poco el positivismo en la Europa occidental, cuando era ya en Rusia preocupación de los doctos. En fecha relativamente temprana, en 1847, analiza Miiiontine el libro de Wutouwsky sobre la riqueza pública, y desarrolla los principios del sistema de Comte.
Malos tiempos eran aquellos para que la literatura rusa pudiera ahondar en la filosofía positiva. Precisa tener en cuenta la compresión á que está sujeta la prensa en Rusia, para no juzgar desacertadamente las fases de su movimiento intelectual. El despotismo ha amparado en ocasiones el progreso de las bellas artes y el esplendor de la amena literatura; pero no ha sido ni podrá nunca ser muy dado á las controversias filosóficas que no respetan los misterios del cielo ni los privilegios de la tierra, al descubrir la verdad y averiguar el error. Por eso el espíritu ruso sometido á régimen durísimo no tiene aún hoy más encarnación legítima que el famoso personaje de quien Pouchkine nos habla, y que siendo fuerte, ágil, inteligente, sensible, no puede hacer cosa alguna, ni moverse, ni pensar, ni sentir, condenado á terrible inmovilidad é impotencia: de aquí, tal vez la inmensa tristeza que domina á toda la literatura rusa, al sombrío cuadro de
5 I o REVISTA CONTEMPORÁNEA
Tchedayeff, á los cantos inmortales y la vida agitadísima de Pouch-kine, al amargo llanto de Lermontoff y á la admirable inspiración con que Gogol escribió Las almas muertas.
Después de reseñar, como ya hemos visto, la historia del positivismo en Rusia, aunque prescindiendo, como era natural, de las consideraciones que por nuestra exclusiva cuenta acabamos de consignar, el autor declara lo que se propone hacer, y cómo lo hará. No se preocupa, textualmente lo dice, al tratar de la filosofía positiva, con la originalidad que pueda caber hoy dia al pensamiento ruso; observación profunda que debieran meditar algunos escritores de nuestro país, muy convencidos de que á las doctrinas se les debe pedir la fe de bautismo. «Me propongo únicamente, dice el Sr. Lesse-wich, hacer constar los resultados obtenidos por la filosofía occidental en lo que puede ser de más provecho para nosotros.» El señor Lessewich no es partidario de ninguna doctrina exclusiva. «Yo voy á plantearme los problemas, como aquel que expone ideas generales tomadas de todas las escuelas. Trato de exponer los progresos que han madurado ya, y madurarán indudablemente, en la esfera de la filosofía; y en cuanto á Comte, en particular, indicaré sus defectos, pero no olvidaré tampoco que sus errores no son los de un hombre vulgar, sino los de un genio.»
El Sr. Lessewich recuerda al escribir estas palabras un bello trozo de Schopenhauer, hecho por el filósofo pesimista con ocasión de su examen de la filosofía crítica de Kant, y que acaso refería á sí propio y á las vicisitudes de su sistema. «Es más fácil apuntar los errores de un espíritu superior que dar á conocer clara y completamente su obra,» decía Schopenhauer. «La influencia de la obra del genio es inevitable; mas ¿quién podrá decir en qué tiempo y lugar se ejercerá? Sea de ello lo que fuere, la obra será realizada. La civilización más poderosa es inferior á Jas concepciones del genio. Por eso éste ha guiado y guía al género humano, anticipándose á los tiempos y alzándose sobre ellos como la palmera se levanta erguida y majestuosa sobre el suelo que esconde sus raíces.»
El capítulo primero de la obra del Sr. Lessewich contiene el cuadro de las doctrinas positivistas, ó sea una exposición de esta filosofía considerada en general. En este capítulo ocúpase el autor de la famosa ley de los tres estados, del carácter y significación de la ciencia positiva como base del positivismo y de la clasificación de las ciencias particulares entre otras cuestiones. En el capítulo segundo emprende el autor sus investigaciones de crítica fundamental, y se ocupa en determinar el carácter del sistema positivista. Por último, en el capítulo tercero trata el Sr. Lessewich de la relación, vínculo y carácter de las distintas partes de dicho sistema.
No sería difícil encontrar en la obra del Sr. Lessewich conceptos originales, juntamente con ideas casi generales en esta parte de Europa que habitamos. Nuestro objeto al escribir estos breves apuntes
ANÁLISIS Y ENSAYOS 5 I r
no ha sido otro que el de corresponder á la deferencia de que nos ha dado muestra el Sr. Lessewich, con una indicación de su importante obra, que la pusiera en conocimiento del público español. La literatura rusa será siempre misteriosísima para el resto de Europa, mientras la lengua en que están escritas las obras de que consta no sea más conocida. Esto irá sucediendo á medida que los progresos intelectuales de Rusia despierten una curiosidad más viva y profunda. Por nuestra parte, no quisiéramos terminar este artículo sin consignar el importantísimo hecho de que ya no hay barreras para el positivismo. Esta doctrina ha llegado á colocarse al nivel de las más importantes, por su influencia en el espíritu contemporáneo. Combatida hoy por varios lados, amenazada por otras concepciones más adelantadas y también experimentales, el positivismo comtista tendrá la misma suerte que todas las escuelas ; se descompondrá poco á poco y entrará á formar parte de algún nuevo sistema, cuyos principios fundamentales vislúmbranse ya, y que estará, sin duda, inspirado en espíritu grandemente conciliador y progresivo.
El grupo de positivistas que dirige, por decirlo así, M. Láffitte, y al cual pertenece el Sr. Poey, cuya obra se ha publicado recientemente, es el único que conserva pura y sin alteraciones la tradición del maestro, la ortodoxia de la escuela. Littré es un hetorodoxo, y esta hetorodoxia es más poderosa en los espíritus que la devota sujeción de los discípulos sumisos. Las numerosas cuestiones que suscitan la existencia y condiciones de la psicología, así como la aceptación de la teoría evolucionista , han de producir hondas disensiones entre los discípulos ae Comte.
Es ley general de la vida que todo lo que nace muera: los sistemas en filosofía son incompletos, no falsos; mas porque son incompletos no pueden durar indefinidamente.
Cuando la historia juzgue los méritos y servicios del positivismo, a^í como su influencia innegable en la cultura de nuestro siglo, tendrá que atribuir mucha parte de esta popularidad á los hombres de talento y perseverancia que supieron llevar sus enseñanzas á los distintos países, y que las estudiaron profundamente. Bajo este punto de vista, parécenos innegable que el Sr. Lessewich merece una especial felicitación; pues las dificultades con que ha tenido sin duda que luchar , son mayores que las de ningún otro escritor de los que en la misma materia se han ocupado fuera de Rusia.
. J. E. DEL P. Y M.
CRÓNICA MUSICAL
TEATRO REAL. TRES OPERAS DE VERDI. LINDA DE CHAMOUNIX.
I ' ^ S S °^ ^°^ epígrafes con que hoy encabezamos nuestra Crónica, r ^ ^ j podrán deducir fácilmente nuestros lectores la escasísima 1 ^ ^ ^ importancia musical que ha ofrecido la quincena anterior*
Verdi y Donizzeti, los compositores predilectos del dilettantismo de haceveinte años, han monopolizado con sus obras los carteles de la empresa, juntamente con la atención del público que hoy frecuenta los espectáculos del regio coliseo de la Plaza de Oriente. Al Trovador y Rigoletto, de cuyas obras, aunque con alguna economía, dimos cuenta en nuestra última revista, ha sucedido la Aida, que á pesar de los esfuerzos de los artistas encargados de su interpretación, ha tenido un éxito incompleto y poco aceptable, quedando, por tanto, su fecundo autor no menos mal parado que en las anteriores, y los concurrentes con todas sus ilusiones por el suelo, ante una realidad tan poco seductora como deplorable. A la Aida, en no mejor hora sacada del archivo, y representada también con muy poco éxito, ha seguido la Linda, obra, como conocen nuestros lectores, de cuidado y de bastantes dificultades para su interpretación, como también de abundantes bellezas musicales, pero más propia sin duda para teatros donde se cultiva con espscialidad el género de la ópera cómica, que para nuestro Teatro Real, cuya importancia parece exige otra clase de obras más adecuadas por lo menos á la cultura del público que hoy asiste á estos espectáculos. Estas cuatro representaciones, alternando con la de la Favorita, que ha llevado la mejor parte, especialmente para Gayarre, cada dia más aplaudido en esta ópera, como asimismo para la empresa, que ha visto lleno totalmente el
CRÓNICA MUSICAL 5 l 3
teatro cuantas noches se ha puesto en escena, ha constituido el movimiento musical de estos últimos dias, que ha de suministrarnos materia para lo que hoy hemos de decir á nuestros lectores en esta revista.
Como pueden ver nuestros lectores, la presente temporada empieza con desgracia, y lo que es más sensible aún, la dirección artística de nuestro primer teatro lírico demostrando su falta de tacto y habilidad en la elección de las obras representadas, para que el público se canse y se fastidie antes de tiempo y clame con justicia ante semejantes desaciertos. Se han puesto en escena tres óperas de Verdi se-" guidas ; tres óperas que el público conoce hasta la saciedad y las más populares quizá del maestro, especialmente las dos primeras ; tres óperas que se han cantado en nuestro teatro con éxito felicísimo en muchas ocasiones, interpretadas por reputados artistas de un modo inmejorable y por cuartetos deprimissimo cartello. ¿Es que había precisión de que se cantaran, fuese como fuese, y alcanzaran el éxito que buenamente pudieran, aunque el público quedara descontento, y el popular maestro deslucido y nada bien parado? ¿ Tan escondidas se encuentran tantas y tantas obras como existen en el Archivo del Teatro Real, con las cuales los mismos artistas que se han hecho cargo de las citadas óperas pudieran haber salido más satisfechos de su obra y el público también más contento de su resultado? ¿No hu-hubiera sido preferible sustituir á la Aida y Rigoletto, por ejemplo, con Rienp ó la Estrella del Norte, ya que estaban preparadas de años anteriores, y en las cuales tanto la señora Sanz y la señorita Borghi, como los Sres. Tamberlick y Graziani hubieran encontrado más ancho campo donde desarrollar sus facultades artísticas, mucho más compatibles sin ningún género de duda con la índole de estas partituras que con la de aquellas, para las cuales son precisos requisitos que hoy les faltan á estos distinguidos artistas? Rigoletto y Aida, no necesitamos decirlo, son dos obras notables por muchos conceptos, quizás las dos mejores del autor de Don Car los, j en las cuales se refleja la poderosa personalidad artística de Verdi del modo más elocuente. En nuestro concepto, dado el género peculiar de los libretos elegidos por Verdi, Rigoletto, salvo algunos lunares, cumple con las condiciones que la estética exige á la composición del drama musical, y está dentro de las reglas asignadas por el arte á este género de obras escénicas. El libro es, sin duda, repulsivo y no se amolda en general á las exigencias del gusto público por su carácter inmoral y repugnante; pero bajo el punto de vista musical, Verdi ha hecho una página que no tan sólo revela en él una extraordinaria organización artística y un genio de primera fuerza, sino que también un trabajo que le inmortalizará mientras sigan vigentes los cánones que presiden en la ópera y las leyes reguladoras del arte lírico-dramático.
En cuanto á la Aida, preciso es reconocer que el espíritu musical
5 1 4 REVISTA CONTEMPORÁNEA
de Verdi ha sufrido en ella una verdadera transformación. Es una obra que será, como dice muy bien el distinguido crítico E. Reyer, justamente apreciada, lo mismo en Francia que en Italia y en todas partes donde se represente y sea escuchada. Cierto que en Aída subsiste aún Verdi con sus exabruptos, con sus golpes de efecto y su desarreglado talento, que le lleva á veces hasta la vulgaridad y las cosas más triviales; mas en medio de todo, se descubre ya un Verdi regenerado, convertido al germanismo, con una ciencia y un tacto en el empleo de los resortes del contrapunto y la fuga, desconocido en sus anteriores obras, y con una riqueza de instrumentación y de timbres nuevos tan ingeniosa como jamás se había visto en él hasta que fué puesta en escena esta magnífica obra. Por lo demás, dice muy bien el crítico francés citado. «Verdi ha demostrado con su Aída, que no vive en ese aislamiento que se quiere suponer, ni es ajeno al movimiento musical, aun en lo que se refiere á los sistemas más avanzados y revolucionarios de la música dramática. Las obras de Ricardo Vagner le son familiares, y lo mismo las de Berlioz. Ha estudiado con algún fruto á Meyerbeer; conoce los procedimientos de Gounod : si persiste en su nueva manera, se puede asegurar que el maestro Verdi hará conversiones alrededor de él, y penetrará sin dificultad hasta en los cenáculos, donde hasta ahora no había podido ser admitido. La partitura de Aída, bajo el punto de vista de la invención melódica, no se puede decir que sea de una gran originalidad; se encuentran en ella muchas reminiscencias, no sólo de los maestros ya citados, sino que también de Verdi mismo: el autor del Baile de Máscaras, de Luisa Miller y del Trovador se reconoce desde luego muy particularmente. No importa ; tal como ella es, con sus reminiscenciaf- y sus imperfecciones, es una de sus obras más notables, y á la cual los músicos, cualquiera que sea la bandera á que estén afiliados, le concederán su verdadera importancia é interés.»
Después de estas bien escritas líneas, que no hemos podido resistir á la tentación de insertar aquí, por proceder de uno de los críticos y compositores más reputados de la república vecina , no creemos necesario añadir nada por nuestra parte á propósito de la ópera, con tan desgraciado éxito cantada últimamente en el teatro de la plaza de Oriente. Al censurar á la dirección artística de este coliseo , por haberla elegido en estas circunstancias para la exhibición de los artistas contratados por la empresa, no era nuestro ánimo atenuar ó rebajar en lo más mínimo el mérito y valor musical de la Aida, que reconocemos y admitimos como el primero.
Hemos querido con ello únicamente haper ver que se ha cometido un desacierto, que no querríamos se repitiese, para no presenciar espectáculos de la naturaleza del que se nos obligó á ver con la inconveniente representación de una ópera, digna de mejor suerte y de más consideración que lo ha sido en esta temporada. Corresponde á la empresa, si desea adquirir buen nombre entre sus abonados y el
CRÓNICA MUSICAL 5 t 5
público , y el favor de cuantos se interesan por estos espectáculos, evitar estos descuidos, impropios, no ya de un teatro tan importante como el de la Ópera, sino de cualquier coliseo destinado á representaciones serias del arte predilecto de nuestra época.
Pocas palabras tenemos que decir á propósito de Linda , puesta en escena con el fin, sin duda, de que el público tuviese una nueva decepción con los artistas encargados de ejecutarla en el regio coliseo. Quería, por lo visto, la Empresa darnos á conocer la nueva contralto que por primera vez se presenta en nuestra escena, Sra. Stahl, y dispuso al efecto esta bellísima creación musical de Donizzetti, de cuya interpretación en otros tiempos tan gratos recuerdos conserva nuestro público. Nunca se le hubiera ocurrido semejante idea. La Linda ha tenido un éxito tan desdichado, si cabe, como la obra que la precedió. A excepción de la debutante, que posee una voz de buen timbre y no escasas facultades artísticas, y del Sr. Fiorini, cuyas excelentes prendas de caricato le han valido generales simpatías entre nosotros, que llenaron á conciencia su cometido mereciendo justos aplausos, los demás artistas dejaron no poco que desear en la interpretación de este dichoso idilio musical, defraudando nuestras esperanzas y las ilusiones de los que en otras circunstancias disfrutaron de las muchas bellezas que en esta ópera ha creado su fecundo y apasionado autor. La representación concluyó en medio del mayor silencio, y sin que de la claque, cosa rara por cierto, saliese la más indiscreta y tímida palmada. Creemos es suficiente, con sólo consignar este detalle, para que nuestros lectores formen juicio exacto del éxito de esta obra, y de la satisfacción con que saldría del teatro el público que asistió esta noche al regio coliseo. ¡Pobre Donizzetti ! Qué ajeno estaría él de estos tratamientos, cuando el año 42 daba á la escena su partitura tan llena de sentimiento y sembrada de melodías inspiradísimas, tiernas y delicadas.
Prescindimos de entrar en consideraciones sobre una representación que hubiéramos querido no haberla presenciado, y cuyos deta lies son mejores para callados, que para expuestos cual una severa crítica exige.
Hemos dicho lo bastante sobre la suerte de la Linda en esta ocasión, y creemos nos dispensarán nuestros lectores de más comentarios y pormenores.
Después de este desgraciado éxito, sólo nos resta decir cuatro palabras acerca de la situación de la empresa de este teatro en el momento que escribimos estas líneas. El personal artístico está ya juzgado por el público en su mayor parte. A estas horas puede decirse que ya se ha dado á conocer toda la compañía, por lo menos, en los elementos que podemos llamar nuevos, contratados por la empresa del Teatro Real para la presente temporada.
• 5 l 6 REVISTA CONTEMPORÁNEA
Se han cantado cinco óperas; á excepción de la Favorita en que Gayarre sostiene todo el peso de la representación, y, por él, creemos .se ha librado de otro fracaso como los posteriores, las demás han dejado descontento al público, que esperaba otra cosa muy diferente de lo que se le ha dado á conocer. Resulta, por tanto, que la empresa del teatro de la] Opera, no ha hecho otra adquisición que merezca consignarse que la del Sr. Gayarre, el único artista que verdaderamente merece especial mención entre los últimamente contratados que han de actuar durante la presente temporada. Si á esto se agrega el conflicto en que ahora se encuentra la empresa, contratado el tenor Tamberlick para Paris y sin la señora Sanz que deberá partir en breve para la misma capital; enfermo el Sr. Ordinas, y por consiguiente sin más bajos que el Sr. Ponsard y Visconti, desechado el Sr. To-ressi, y por último, sin una soprano de primissimo, desde luego se puede asegurar el resultado que han de tener las representaciones sucesivas, si el Sr. Robles no trata de poner pronto remedio, procurando adquirir á todo trance los elementos que tanta falta hacen para evitar nuevos conflictos, cuya transcendencia no es posible calcular en estos momentos.
J. E. GÓMEZ.
Octubre 3o.
ÍNDICE DEL TOMO XI.
1 5 D E S E T I E M B R E .
El Amigó' Fritz .'—Erckmann Chatrian 5 Bocetos literarios.—Don Pedro Antonio de Alarcon.—M. de la
Reviiiá.: — ; . , . . ' — , . . . . : . . . : 17 A solas.—Poesía.—Eusebia Blasco 27 Cuestión de lá Iglesia y'erEstado en Italia.—James Montegonney
Stuart. 3i Nuestras almas.—Poesía,—Nicolás Tabeada Fernandez 48 La Grarriática de la Academia.—JP. Rui:( de la Peña 5o Bosquejo de la ciencia viviente por el Dr. Nieto Serrano.—F. i?o-
mero Blanco 66 Augusto Cbmte y Stuart Mili.—R. Schiatarella 92 Ruidos.—Poesía.—Ricardo Sepúlveda 107
• Las teorías anatómicas modernas.-—Dr. Ludwih Lcewe 108 Análisis y ensayos.—«El positivismo,» por Pedro Estasen.—José
del Perojo 129
3 0 D E S E T I E M B R E .
El Amigo Fritz.—Continuación.—Erckmann Chatrian i33 Walter Bagehot .^P . Estasen 149 Don Quijote.—H. Heine 179 Marat.—Máxime du Camp 195 Lugar de la Geografía en las ciencias físicas.—Richard Strachy.. 2o5 Un bien perdido.—Soneto.—Jesús Cencillo 225 Bocetos literarios.—Gaspar Nuñe^ de Arce 226
* , La última esperanza.—Soneto.—Jesús Cencillo 233 i v * \ ~ La cárcel mitológica de Argamasilla.—Nicolás Dta^de Benjumea. 234
Análisis y ensayos. — «L'étudiant ,» por S. Michelet.—Rafael Montoro : 248
Correspondencia de París.—A. Thiers.—Charles Blgot 255
5i8 ÍNDICE
1 5 D E O C T U B R E .
El Amigo Fritz.—Continuación.—Erckmann-Chatrian 263 Bosquejo biográfico de un niño.—Charles Darwin . . . . . 279 ¿ Por qué?—Poesía.—M. de la Revilla 290 El Historiador.—A. Thiers , . , 291 La estética de lo feo.—K. Rosenkrantz.—Ch. Benard 314 La Catedral de Colonia.—Juan Fastenrath 334 Declarcion.—Poesía de Heine.—Francisco Sellen. 357 Revista bibliográfica de Ca ta luña .^P . Estasen 359 ynálisis y ensayos.—Las cortes catalanas por los Sres. Cordeu y
Peña.—Pompeyo Gener 364 Revista crítica.—M. de la Revilla 367 Crónica musical.—J. E. Gomef 383
3 0 DK O C T U B R E .
El Amigo Fritz.—Continuación.—Erckmann-Chatrian 3g i La Ciencia del hombre.—F. M. Tubino 407 La Mariposa.—Poesía.—Jesús Muruais 418 El positivismo y la teoría de la evolución —P. Estasen. 420 Juan de la Encina.—Rafael Luna 449 La estética de la feo.—K. Rosenkrantz.—Conclusión.—Ch. Benard. 466 Bocetos literarios.—D. José de Echegáray.—M. de Id Revilla 487 El origen de la comedia.—Paul de Saint- Víctor 498 Las cerezas.—Poesía de Víctor Hugo.—Jesús Cencillo 5o4 Análisis y ensayos.—El positivismo en Rusia.—J. E. del P. y M.. 5o6 Crónica musical.—J. E. Gome\ 512
FIN DEL ÍNDICE DEI, TOMO XI.
Madrid 3o de Octubre de 1877.
Propietarios gerentes: TEROJO HERMANOS.
TIPOGAAF.-ESTEREOTIPÍA PEROJO
Mendizabal, 64