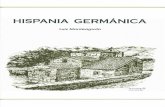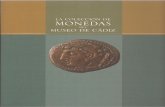La vajilla de bronce en Hispania
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La vajilla de bronce en Hispania
Sautuola / XIIIInstituto de Prehistoria y Arqueología “Sautuola”Santander (2007),
ISSN: 1133-2166
Metalistería de la Hispania RomanaMonográfico
La vajilla de bronce en Hispania
Bronze dishes in Hispania
Romana ERICE LACABE1
Al Profesor Günter Ulbert,
con mi profundo agradecimiento
por su magisterio y su extraordinaria humanidad.
RESUMEN
Este capítulo constituye un catálogo de las formas más representativas y significativas de vajilla de bronce en Hispania, tanto de época re-publicana como de época altoimperial.
ABSTRACT
This paper is a catalogue of the bronze dishes known in Hispania belonging to the Republican period and to the Early Empire.
PALABRAS CLAVE: Ajuar aseo. Bronces hispano-romanos. Metales de uso doméstico. Servicio de mesa para líquidos.
KEY WORDS: Metals for domestic use. Roman bronzes in Hispania. Table service for liquids. Washing service.
La selección de piezas de vajilla hispano-romanapara este texto se ha llevado a cabo eligiendo, en pri-mer lugar, tipos bien conocidos en los estudios espe-cializados de vajilla metálica de los que se conoce enla Península Ibérica más de un ejemplar, pero tambiénse han seleccionado formas únicas, debido a ser re-presentativas de un tipo de ajuar o de útil, con el fin dedar testimonio de su existencia en Hispania.
I. LA VAJILLA REPUBLICANA
Los estudios específicos relativos a la vajilla metáli-ca de este periodo histórico en la Península Ibérica fue-ron iniciados en 1985 por el investigador alemán Gün-ter Ulbert con la publicación de los materiales halla-dos en el campamento de Cáceres el Viejo. Posterior-mente habrá que esperar hasta el año 1991, cuandose da a conocer la monografía titulada La Vaisselle Tar-do-Républicaine en Bronze, editada por M. Feugère yC. Rolley, cuya referencia en los estudios posterioresserá clave y básica. En ella se recoge un cierto núme-ro, no escaso, de piezas de vajilla procedente de His-pania. En 1999 C. Fabião dedica un amplio estudio acuatro recipientes de la vajilla tardorrepublicana pro-cedentes de Portugal, haciendo reiteradas referenciasa trabajos y hallazgos españoles. Un año después, denuevo una investigadora germana, K. Mansel, sobre labase de los hallazgos de vajilla metálica recuperadosen el yacimiento de Morro de Mezquitilla, Málaga,
ofrece una recopilación y estudio tipológico de un gru-po de formas hispano-republicanas. Los tipos que si-guen son originarios en su mayoría de Italia.
ÁNFORAS
Los escasos ejemplares en el Occidente romano quecomponen el grupo de las ánforas metálicas impidenestablecer una clara distinción tipológica. La formaatestiguada en Hispania, denominada tipo Agde, pre-senta una pronunciada panza circular, un cuello alto yun borde recto provisto en el exterior de líneas circu-lares molduradas. El fondo, soldado, es laminado y tie-ne una altura de 1 a 2 cm. Las finas asas macizas di-bujan un perfil en S, muestran en su mayoría un dedilcilíndrico en la parte superior que, a su vez, abraza elborde de la vasija para terminar en cabezas esquemá-ticas de ánades. En la base de estas piezas soldadas seencuentra un aplique en forma de hoja cordiforme conuna gruesa nervadura central.
La función de esta forma se ha conocido gracias ala disposición del hallazgo de Cáceres el Viejo, ya queconservaba todavía en su interior un simpulum, con elque se extraerían pequeñas cantidades del vino con-tenido en el ánfora, por lo que estaba en uso justo an-tes del gran incendio, que destruyó el yacimiento. Lareducida área de difusión parece indicar un uso cultu-ral o religioso propio de la cultura clásica (ULBERT,1984: 79; FEUGÈRE, 1991a: 50).
Cáceres el Viejo muestra el primer ejemplar recopi-lado en Hispania de un nivel de destrucción fechado en-
1. Unidad de Museos. Ayuntamiento de Zaragoza.Correo electrónico: [email protected]
198 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
tre los años 80 y 79 a.e. (ULBERT, 1984: nº77-78,lám.60.77-78). En el campamento de Renieblas, perte-neciente al asedio de Numancia que culminó en el año133 a.e., se han reconocido dos asas correspondientesa una forma de este grupo (LUIK, 2002: 58, fig.78-79).
CAZO – SIMPULUM2
Situándose en el límite temporal comprendido en-tre la segunda mitad del siglo II y el siglo I a.e. hastaépoca de Augusto se pueden distinguir dos grandesclases de simpula. La primera está constituida por eltipo Pescate y la segunda reúne todos los tipos que sederivan de los simpula griegos, que se caracterizan porun vaso perpendicular al mango y un gancho de sus-pensión. Su función es la de servir de intermediario en-tre la vasija de mezclas (la sítula o la crátera) y el vasode beber. Se trata de un objeto refinado pertenecien-te al servicio del vino hasta fines de la República. Sinembargo, también cumple una función durante liba-ciones religiosas y ceremonias funerarias en Roma(CASTOLDI y FEUGÈRE, 1991: 62 y nota 4).
Se distinguen en este trabajo cinco tipos de sim-pula de acuerdo con la clasificación de M. Castoldi yM. Feugère:
Tipo 1. Simpula de dos piezas y mango horizontal otipo Pescate.
Estos simpula tardorrepublicanos están constitui-dos por dos elementos distintos, un vaso y un mango,elaborados por separado y luego unidos el uno al otropara formar el cazo. El vaso es siempre de forma glo-bular y fondo cóncavo, mientras que en el cuellomuestra un estrangulamiento antes de elevarse en rec-to y crear un exvasamiento ligero en el borde. Ha sidofabricado por martillado de una lámina. El asa, fundi-da, se articula de diferentes maneras y termina, en unextremo, en gancho con forma de cabeza de can oánade, mientras el otro extremo se bifurca en dos bra-zos que se enganchan alrededor del cuello del vaso.
M. Castoldi (FEUGÈRE y CASTOLDI, 1991: 64-68) asu vez, subdivide en cuatro este tipo:
Tipo 1.A. Mango de triple articulación compuesto,normalmente, por dos tramos con forma de palas deremo, entre las que se sitúa uno de sección circular. Elgancho termina en una cabeza de can o de ánade. Es-te tipo aparece en Morro de Mezquitilla, Málaga(MANSEL, 2000: fig.1a-c) en tres ocasiones.
K. Mansel (2000: 200), por su parte, reconoce tresvariantes según la forma que presenta el tramo centralmoldurado, ya sea en forma de émbolo con botones,en forma de émbolo liso o presente un moldurado liso.
M. Castoldi y M. Feugère (1991: 70) recogen en sulistado de difusión los ejemplares procedentes de Cá-ceres el Viejo y el Museo Arqueológico de Sevilla. Pos-teriormente K. Mansel (2000: 200), incluyendo estosdos últimos, publica 15 ejemplares de esta varianteprocedentes de la Península Ibérica, recuperados endiez yacimientos: 3 ejemplares en Morro de Mezquiti-lla, Málaga y Mesas do Castelinho, Almodóvar (Portu-gal); dos piezas en Castellones de Ceal, Jaén; un ejem-plar en los siguientes yacimientos: Cáceres el Viejo (UL-BERT, 1984: lám.15.97); Sierra Martela, Segura de Le-ón, Badajoz (ENRIQUEZ-RODRÍGUEZ, 1988: 124, fig.9.13.121.128; Castrejón de Capote, Higuera La Real,Badajoz (BERROCAL-RANGEL, 1994: 273, fig.10); SanMiguel de Sorba, Barcelona; La Custodia, Viana, Na-varra; Castelo da Lousa, Evora (Portugal); Castelo Vel-ho de Cobres en Beja (Portugal). C. Fabião (1999: 175)añade de Portugal un ejemplar reparado y otros frag-mentos procedentes de Cabeça de Vaiamonte, así co-mo un fragmento perteneciente a una colección par-ticular de Castelo Velho de Veiros en Estremoz, ele-vando de este modo el número de hallazgos de estavariante a 17 elementos.
Tipo 1.B. Mango de doble articulación. El gancho ter-mina en una cabeza de can o de ánade.
De este tipo se conocen 12 ejemplares en la Penín-sula Ibérica, procedentes de cinco enclaves arqueoló-gicos mencionados por K Mansel (2000: 201): Azaila,cinco ejemplares; Lacipo-Casáres, Málaga un ejemplar(PUERTAS TRICAS, 1982: 193, fig.124.853); Castella-res, Puente Genil, Córdoba un mango (LÓPEZ PALO-MO, 1980: 5-45); Sevilla y Bombarral, Leiria un man-go. Por otro lado, C. Fabião (1999: 175) añade en es-ta variante tres hallazgos más de Portugal procedentesde Lomba do Canho, Arganil; Cabeça de Vaiamonte yen Mesas do Castelinho, Almodóvar.
Tipo 1.C. Mango constituido por un único elementode sección circular. El extremo o gancho termina enuna cabeza de can o de ánade. Este tipo aparece enMorro de Mezquitilla, Málaga (MANSEL: 2000: fig.1d-f), donde K. Mansel propone una variante, que deno-mina C3, y de la que se conocen tres ejemplares en eseyacimiento. El cuarto ejemplar mencionado por estaautora procede de Cáceres el Viejo. De esta variante C.Fabião (1999: fig. 3.4) recoge en Cabeça de Vaiamon-te (Portugal) un paralelo al ejemplar de Cáceres. J. Mª.Blázquez (1962: II) publica un simpulum completo, cu-yo mango reproduce un tallo con sus nudos y terminaen la cabeza de un can, procedente de la Antigua Co-lección de la Biblioteca Nacional.
2. La autora de este texto comparte la opinión de C.Fabião (1999: 167) de noseparar en simpulum y chiatus los cazos (MARTÍN VALLS, 1990: tipo 4; BE-RROCAL-RANGEL, 1992: 142; 1997: fig.4.1), sino continuar una denomi-nación aceptada de forma generalizada por la bibliografía especializadaeuropea al hacer referencia a estos objetos.
Romana ERICE LACABE 199
Tipo 1.D. Mango constituido por un único elementode sección cuadrada y anillo de suspensión. De este ti-po se conoce un solo ejemplar en la Península Ibérica(MANSEL, 2000: 220), procedente del Museo de Ga-vá, Barcelona.
La cronología de los cazos tipos A, B y C en la Pe-nínsula Ibérica, según K. Mansel (2004: 20), se sitúafundamentalmente en el primer tercio del siglo I a.e.
Del análisis realizado a las piezas procedentes deMorro de Mezquitilla, Málaga (MANSEL, 2000: 200),se desprende que las aleaciones de cuatro de los man-gos de simpula presentan bajos porcentajes de estaño-entre 4,5 y 6,5%- y de plomo -entre 1 y 2,5%-, mien-tras que otros dos mangos muestran altos porcentajesde estaño -7,4% y 12,3%- y uno de ellos también ele-vado nivel de plomo -3,6%-. Los mangos se fundieronen forma de varas y posteriormente se trabajaron porforja para darles la forma final.
Tipo 2. Simpula de mango vertical moldurado y gan-cho zoomorfo. No se ha localizado por el momentoningún ejemplar en Hispania.
Tipo 3. Simpula de mango vertical plano con acana-laduras y gancho zoomorfo.
En este grupo M. Castoldi y M. Feugère (1991: 81)integran un simpulum completo en plata pertenecien-te al tesoro de Mengíbar3. El mango termina en la for-ma más frecuente, como es la cabeza de ánade. Loshallazgos galos proporcionan una cronología de estetipo fuera de Italia, que indica que la forma se conoceya a finales del siglo II a.e., pero cuando es verdadera-mente frecuente es durante el comienzo del siglo I a.e.pasando a ser su hallazgo esporádico sobre los años50-30 a.e (CASTOLDI y FEUGÈRE, 1991: 74-75). C. Fa-bião (1999: 177, fig.4) incorpora a esta variante uncazo, cuya procedencia se atribuye a la villa de Torre dePalma, Monforte (Portugal). A este grupo pertenecetambién una forma completa conservada en el M.A.N.procedente de Castellones de Ceal, Jaén (POZO, 2004:fig.7-8s), así como dos ejemplares de Azaila (Beltrán,1976: 169, fig.42.1034 y 3722), uno al que solamen-te le falta la cabeza de ánade del extremo, y otro delque se conserva el cazo y el arranque de la varilla. Pro-cedente “del Bajo Aragón” se encuentra en la HispanicSociety of America, Nueva York, un ejemplar al que so-lamente le falta el extremo con la característica cabe-za de animal (GARCÍA Y BELLIDO -ed.-, 1993: 271,lám. 327.3). Finalmente, J. Mª. Blázquez (1962: 198,fig.1) publica un simpulum completo, conservado
también en el MAN, procedente de la Antigua Colec-ción del Marqués de Salamanca.
Tipo 4. Simpula de mango vertical soldado, que ter-mina en gancho zoomorfo, botón o un pequeño co-lador. Este tipo está constituido por dos piezas -man-go y vaso- fundidas por separado, que son soldadas ala altura del borde del vaso. Esta forma es conocida yaa comienzos del siglo I a.e., como lo muestra el ejem-plar hallado en Cáceres el Viejo, pero el resto de pe-queños mangos parecen encontrarse a comienzos delsiglo I d.e. Este es uno de los pocos tipos que asegu-ran la transición entre los tipos republicanos y los im-periales.
Los ejemplares hispanos hallados en Moraleda deZafayona, Granada, en concreto un asa, y el fragmen-to de asa procedente de Cádiz (POZO, 2004: fig.10-11), deberían incluirse en el apartado de “otros tipos”tal y como M. Castoldi y M. Feugère proponen al finalde su capítulo, ya que comparten con una pieza per-teneciente a este grupo el tipo de remate del asa. Enla necrópolis de Mouriès, Bouches-du-Rhône (Francia)(CASTOLDI y FEUGÈRE, 1991, 86-87, fig. 22.1) fue ha-llado un simpulum perteneciente al tipo 3, pero conun mango particular, ya que hacia el final del asa pre-senta un gancho que sobresale y termina en una ca-beza zoomorfa. Además, el útil se prolonga en una pe-queña cazoleta circular perforada, a modo de colador.Los dos hallazgos hispanos muestran esta misma par-ticularidad pero su factura es propia de tipo 4.
Tipo 5. Simpula de asa vertical, cazo redondeado y co-lador. Este tipo podía estar presente en la villa romanade S. Cucufate (Portugal), donde se inventarió el frag-mento de un mango de sección rectangular, en cuyoextremo se conserva la cazoleta-colador (SALETE DAPONTE, 1987, lám. VI.75).
COLADORES
Los coladores se componen de dos o tres piezas di-ferenciadas. Por un lado el vaso, trabajado sobre unafina lámina batida y perforado. Por otro lado el asa,fundida o forjada de una o dos piezas que componenun anillo -en vertical unido al cuerpo- y una lámina -enhorizontal unida al borde- para apoyar el dedo pulgar.El cuerpo es de una sola pieza y fabricado en formahemiesférica. Según la forma del borde -que comple-ta la media esfera, bordes rectos y bordes oblicuos alos labios- se han reconocido cuatro tipos. Este útil seencuentra directamente asociado al servicio del vino.
J.- P. Guillaumet (1991: 94, nos 54-59) mencionahallazgos de asas de coladores procedentes de Hispa-nia en La Alcudia, Elche; Ampurias; Jijona, Alicante;Sant Joseph, La Vall d´Uxo; Castillo de la Torre Gordo(en el Museo de Alicante); Santana, Mallorca y Co-
3. También en A. Blanco Freijeiro (1967: 96, fig.8. Etalamo (2006: 165), con-sidera el ejemplar de Mengíbar más elaborado y elegante que sus parale-los hallados en Palmi, el tesoro de Arcisate y Siria.
200 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
nimbriga (la pieza vertical del asa en J. ALARCÃO etalii, 1979, lám. XXXVIII.26). C. Fabião (1999: 179-180)añade, procedentes de Portugal, las asas de Pedrao,Setúbal; Lomba do Canho, Arganil; Serra de Segovia,Elvas; Castelo Velho de Veiros, Estremoz; Mesas doCastelinho, Almodóvar y Cerro de Rocha Branca, Sil-ves; dos asas de Cabeça de Vaiamonte, Monforte; uncolador de Moldes, Castelo de Neiva y otro proceden-te de Citânia de Briteiros, Guimãraes. Según este autor,todos pertenecen a contextos republicanos, con la du-da de las piezas aparecidas en Moldes, Briteiros y Co-nimbriga. Por otro lado, Azaila cuenta entre sus ma-teriales con la parte horizontal de un asa de este útil(BELTRÁN, 1995: 239, fig. 4.1). En la Colonia Celsa-Velilla de Ebro, Zaragoza (BELTRÁN, 1998: 79, fig.205) se recogió la parte vertical de un asa de colador.En Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984: nos 84-90) se co-nocen fragmentos de las dos partes del asa. Final-mente C. Fabião (1999: 180) menciona hallazgos enVillasviejas de Tamuja, Cáceres, y en El Raso de Cande-leda, Ávila.
Para la cronología de los ejemplares hispanos sólose cuenta con el hallazgo del campamento de Cáceresel Viejo (destruido los años 80/79 a.e.) como fechamás antigua. Sin embargo, J.-P. Guillaumet (1991: 92)propone que los coladores hacen su aparición a finesdel siglo II a.e. y se utilizan hasta el gobierno del em-perador Tiberio.
FUENTE- BARREÑO-JOFAINA
En Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984: nº 99) se locali-zó solamente la base de una fuente muy abierta. El piemoldurado podría pertenecer a una forma Eggers 94 ó95 (ULBERT, 1984: 95)4. Estas formas están constituidaspor una vasija muy abierta, amplia, profunda y casi he-miesférica con el borde exvasado, fabricada por marti-lleado de una lámina. Dos asas macizas, fundidas a
molde y soldadas en la zona media, se sitúan en pun-tos opuestos, mostrando adornos de motivos vegeta-les y grandes hojas de vid. El pie, realizado igualmenteaparte, se elaboró a torno soldándolo posteriormentea la base de la amplia fuente (BOLLA, 1991: 113, 115).
La función de este objeto, que desaparece en épo-ca augustea, se encuentra en el servicio de aseo, útili-zándose durante las abluciones. Esta función de bañose refuerza porque está relacionada ha sido halladaformando ajuar con una jarra de carena baja y un un-güentario globular (BOLLA, 1991: 117).
JARRAS
Se han reconocido tres tipos de jarras: las de cuer-po bitroncocónico, las de cuerpo piriforme de perfil enS y las de panza globular baja.
El tipo atestiguado en Hispania es el que presentaun cuerpo bitroncocónico, del que Ch. Boube (1991:23, 25) ha diferenciado dos grupos, uno pertenece algrupo denominado tipo Piatra Neamt y el otro es eldenominado tipo Gallarate. De este último, C. Fa-bião (1999: 169) menciona un hallazgo procedentedel Castro de Sabroso (Portugal). Un segundo ejem-plar completo, perteneciente a la colección de AntonioVives (GARCÍA Y BELLIDO -ed.-, 1993: 269, lám. 313),se encuentra en la Hispanic Society of America, NuevaYork. Este tipo de jarras de cuerpo bitroncocónico y ca-rena baja se caracterizan por mostrar un aplique enforma de hoja cordiforme. La base es plana y tiene doso tres círculos concéntricos realizados a torno en elcentro. Además, tres pequeños pies peltiformes se si-túan equidistantes y soldados en su borde exterior(BOUBE, 1991: 25).
El tipo Piatra Neamt se caracteriza por un cuer-po bitroncocónico de carena baja, de entre 11 y 12cm de alto, fabricado por martilleado de una lámina yafinado a torno. El borde, de boca circular, es exvasa-do y cuenta con unos labios rectos o, a veces, ligera-mente oblicuos. El fondo de la jarra es plano y estámarcado en el centro por unas líneas concéntricas in-cisas efectuadas a torno. En el borde exterior del mis-mo se sitúan tres pequeños soportes macizos o piessoldados en una posición equidistante. La estrecha asaestá fundida en macizo, y presenta diversas moldura-ciones y una sección circular. En el borde de la vasijados de los extremos del asa abrazan la forma circular,culminando en cabezas de ánades, mientras el tercerextremo, que presenta una esquematización vegetal,se eleva perpendicularmente a la boca, cumpliendo lafunción de dedil. La parte del asa soldada sobre la pan-za de la vasija termina en un aplique figurado, que re-presenta el busto de un personaje masculino de abun-dante cabellera rizada, barbado y con largos bigotes.El único elemento de vestimenta que suele acompa-
Figura -1 Coladores, sus partes y modo de asir (GUILLAUMET, 199089, fig.1).
4. M. Bolla (1991: 119) considera el pie de Cáceres el Viejo de tipología in-cierta.
Romana ERICE LACABE 201
ñarle se apoya, un manto, que suele acompañarle seapoya y le cubre el hombro izquierdo, elemento queha servido para reconocer en él al dios Júpiter (BOUBE,1991: 25).
La cronología de utilización de los ejemplares his-panos tipo Piatra Neamt se sitúa, según K. Mansel(2000: 214), entre alrededor del año 100 y el primertercio del siglo I a.e., afinando más la propuesta su-gerida por Chr. Boube (1991: 26), que proporcionabauna fecha general para esta forma entre los años125/120 a los años 50 a.e. basándose en los hallaz-gos realizados en Italia (Ornavasso), pero sobre todolos de Hispania (Pollentia, Azaila y Las Corts en Ampu-rias). El tipo Gallarate, por su parte, es fechado, fueradel territorio itálico, entre 125/120 y el 70 a.e (BOUBE,1991: 26).
La forma Piatra Neamt se deriva, como las demásjarras bitroncocónicas fabricadas por martilleado, decarena baja, de las formas etruscas fundidas, por lotanto mucho más pesadas (BOUBE, 1991: 27). DesdeItalia se difunde el tipo hacia el Este y Oeste del mun-do romano, contabilizándose una concentración de ha-llazgos en Marruecos y un cierto número, algo inferior,en la costa francesa y en Hispania. Las formas encon-tradas en Hispania no son iguales ni morfológica, ni es-tilísticamente, lo que significa diferentes modelos y, se-guramente talleres (MANSEL, 2000: 210; 2004: 23). Elbusto en general está trabajado toscamente.
Se conocen dos hallazgos completos, recogidosuno en las excavaciones de Azaila, hoy desaparecido,y el otro en Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga).Además, K. Mansel (2004: 24) recoge en su trabajodieciséis asas procedentes de los siguientes lugares: LaAlcudia, Elche, Alicante; Tosal de Polop, Cala de Beni-dorm, Alicante; Ampurias, Gerona; El Palao, Alcañiz,Teruel; dos asas de Hornachuelos, Badajoz; Pantano deIznájar, Córdoba; Zambra, Córdoba; dos asas de Campde Les Lloses, Osona, Barcelona; dos asas de Cabeçade Vaiamonte, Monforte, Évora (Portugal); Monachil,Elda, Alicante y La Rioja (en el Museo de la Rioja). A es-tos hallazgos se pueden añadir ocho más: un frag-mento de asa procedente de Lora la Vieja (PADILLA,GARCÍA y RÍOS, 2003: 16, fig.189); una jarra comple-ta conservada en el Museo Arqueológico de Sevilla(POZO, 2000: 420, 2, fig.1); un fragmento de asa deCástulo, Jaén (POZO, 2000: 420, 3); un asa completade Botorrita, Zaragoza (DÍAZ y MEDRANO, 1987: 783,lám.II.4); dos fragmentos de los extremos figurados delas asas procedentes del yacimiento celtíbero-romanode Valdeherrera, Calatayud (GALINDO y DOMÍNGUEZ,1985: 591, lám.1 8-9); dos bustos pertenecientes aapliques de dos jarras procedentes del Cerro Tozairesen el municipio de Valle de Abdalajís en Málaga (ME-LERO, 1997-98: 145, lám.2.1-2). El resultado es unconjunto de veinticuatro ejemplares hispanos.
Las jarras tipo Ornavasso se caracterizan por uncuerpo piriforme fabricado por martilleado y acabadoa torno. La forma se asienta sobre una base anular apo-yada sobre tres soportes soldados dispuestos de formaequidistante. El borde es exvasado con los labios verti-cales (BOUBE, 1991: 34). El asa, fundida por separa-do, es estrecha y se arquea de forma pronunciada. Seencuentra soldada a la vasija. En la parte superior seabre en media circunferencia, mostrando unas extre-midades en forma de cabezas de ánades. El extremoinferior presenta dos variantes, bien un busto helenís-tico del dios Júpiter (tipo Ornavasso-Ruvo) o bienuna gran hoja cordiforme con volutas laterales (tipoOrnavasso-Montefiascon) (BOUBE, 1991: 35). A es-te ultimo grupo pertenecería el fragmento de asa delCastellar de Santiesteban, Jaén (POZO, 2004: 91, fig.3).
Las asas recuperadas Se han recuperado asas en elcampamento de Renieblas, junto a Numancia (LUIK,2002: 58, fig.80); la villa republicana de La Muntanye-ta en Sant Boi de Llobregat, Barcelona (MOLIST, 1993:79); Lora del Río, Sevilla (PADILLA et alii, 2003: 32, nº47,fig. 63) y, por último, el asa recogida entre los dibujosde la colección A. Vives procedente de los fondos de laHispanic Society of America, Nueva York, (GARCÍA Y BE-LLIDO -ed-, 1993: 270, lám. 319.2). Todas ellas presen-tan una parte superior en media circunferencia con losextremos acabados en cabezas de ánades esquemati-zadas con un pequeño dedil en el centro de ambas yun asa con un motivo vegetal, esquematizado, en todasu largura, de forma que “podían ser tanto una varian-te de las jarras tipo Ornavasso-Ruvo, como una formanueva que debe ser definida” (BOUBE, 1991: 42, fig.20), al igual que el asa procedente de Tamuda, Ma-rruecos. Las tres últimas asas mencionadas muestranmedallones con motivos figurativos distintos (rostroshumanos y cabezas de animales).
La cronología atribuida al tipo Ornavasso por J.Graue y R. Marinis y recogida por Chr. Boube (1991:35) lo sitúa entre los años 70 y 25 a.e.
SARTENES
Su denominación no se corresponde con el uso quedamos hoy en día a la sartén, pero es la utilizada porla bibliografía general al referirse a este útil. Las sarte-nes presentan tres formas (denominadas Monteforti-no, Povegliano-Scaldasole y Aylesford), que están enuso desde el siglo III hasta el I a.e.
La sartén tipo Povegliano-Scaldasole tiene unfondo plano y el cuerpo es menos profundo que el ti-po Montefortino, pero más profundo que el tipo Ay-lesford. Las paredes son ligeramente curvas o rectas. Elborde es estrecho y sin decoración. El mango tiene lamisma anchura en todo su recorrido, prolongándoseen un gancho que acaba en la cabeza estilizada de un
202 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
Figura 2: Ánfora: Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984: lám.13.77); Cazo o simpula: Castoldi y Feugére 1A, Morro de Mezquitilla (MANSEL, 2000:fig.1a); 1B, Azaila (BELTRÁN, 1976: fig.43.1033); 1C, Morro de Mezquitilla (MANSEL, 2000: fig.1d); 1D, Museo de Gavá (MANSEL, 2000: fig.6);3, Castellanes de Ceal (POZO, 2004: fig.7.8); 4, Moraleda de Zafayona (POZO, 2004: fig.10); 5, (CASTOLDI y FEUGÈRE, 1990: fig.21.3; Cola-dores: Mesas do Castelinho, Almodôvar (FABIÃO, 1999: fig.5.1-3) y Pedrâo, Setúbal (FABIÃO, 1999: fig.5.4); Fuente/Barreño: (BOLLA, 1991:fig.2.2-3; Jarras: Gallarate (GARCÍA Y BELLIDO -ed-, 1993: lam.313); Piatra Neamt, Morro de Mezquitilla (MANSEL, 2000: fig.8); posible Or-navasso, campamento de Renieblas, Soria (LUIK, 2002: fig.174.80); Sartenes: Povegliano-Scaldasole, Morro de Mezquitilla (MANSEL, 2000:fig.12); Aylesford (FEUGÈRE y MARINIS, 1990: fig.2-3); Sítulas: (BOLLA, BOUBE y GUILLAUMET, 1990: fig.1); asa, Cáceres el Viejo (ULBERT, 1984:lám.16.98); Tazas: Tarragona (ROIG, 2003: fig.21a).
Romana ERICE LACABE 203
ánade. El hallazgo de este tipo fuera de la PenínsulaItálica es, hasta el momento, excepcional debido a laausencia de una exportación masiva (FEUGÈRE y DEMARINIS, 1991: 105) durante el periodo en que estáen uso, es decir desde finales del siglo III y durantegran parte del siglo II a.e. (FEUGÈRE y DE MARINIS,1991: 100). La sartén aparecida en Morro de Mezqui-tilla constituye uno de esos escasos ejemplares (MAN-SEL, 2000: 218, fig.12).
La sartén tipo Aylesford tiene un fondo menosplano que los demás grupos y el cuerpo, poco pro-fundo, es de paredes curvas. El borde, de sección trian-gular, es amplio y plano, decorado en la mitad de surecorrido por un adorno en forma de espina de pez. Elmango, que tiene la misma anchura en todo su reco-rrido, se prolonga en gancho y termina en una cabe-za de ánade. Este tipo, que es el más difundido porEuropa, presenta dos producciones. Mientras la másfrecuente y común tiene un diámetro entre los 20 y 26cm, la segunda cuenta con dimensiones inferiores, cu-yo diámetro varía entre los 13 y los 19 cm. Este tipo sefecha en Italia entre los años 125 y 30 a.e., pero la for-ma, fuera de ese espacio, se fecha desde comienzosdel siglo I a.e. hasta los primeros años del reinado deAugusto (FEUGÈRE y DE MARINIS, 1991: 100 y 108).
M. Feugére, R. De Marinis (1991: 112 nº 97) men-cionan un ejemplar procedente de Ampurias.
Frente a la idea generalizada de que las “sartenes”formaban parte del servicio de bebida, se manifiestanlos hallazgos en contextos funerarios de la Europa Oc-cidental en los que aparecen siempre asociadas a ja-rras. Estos conjuntos pertenecen al servicio de aseopersonal, es decir, eran utilizados en las abluciones quetenían lugar durante comidas colectivas. (FEUGÈRE yDE MARINIS, 1991: 108).
SÍTULAS
Las sítulas tipo Beaucaire tienen una altura entrelos 24 y los 30 cm. La vasija tiene un fondo circular pla-no con varios círculos concéntricos hechos a torno. Elcuerpo, fabricado a forja y afinado a torno, tiene formade cono invertido en su parte inferior y de cilindro fuer-temente estrangulado antes de alcanzar el borde circu-lar. Presenta soldados en el círculo exterior de la basetres pies, fundidos en macizo, provistos de orificios cir-culares. Del mismo modo, cuenta con dos apliques deasa, también fundidos en macizo, con forma de hojatriangular u hoja de vid trilobulada, que se ubicaban enel cuello de la vasija. Los anillos de los apliques permitenel libre movimiento de un asa con los extremos, termi-nados en balaustre, vueltos sobre el asa.
El centro de producción y difusión se encuentra enel Norte de Italia y la cronología de su elaboración ha-
bría que situarla entre el último tercio del siglo II y laprimera mitad del siglo I a.e. (BOLLA, BOUBE y GUI-LLAMET, 1991: 19-20; BOUBE, 1991a: 132). Es unaforma ampliamente difundida en Europa (BOUBE,1991a: 134-137, lám.4).
En la Península Ibérica ha sido hallado un apliquede una de estas escasas sítulas en el campamento deCáceres el Viejo que fue abandonado, como ya he-mos visto, hacia el 80/79 a.e. (ULBERT, 1984:lám.16.98).
TAZAS
El tipo de taza atestiguado en Hispania es el lla-mado tipo Idria, ya que fue en esa necrópolis yugos-lava donde se halló y definió un el primer ejemplarcompleto. Su característica es la de poseer unas pare-des cóncavas, así como un asa que en un extremo aca-ba en una hoja de forma cordiforme y en el otro, elsuperior, presenta un dedil esferoide.
M. Feugère (1991: 54), después de valorar y pro-fundizar sobre la función de estas tazas concluye quesu uso debía relacionarse más con un accesorio de hi-giene corporal que con un vaso de bebida, funciónque se le había atribuido hasta el momento de la pu-blicación de su trabajo. B. Raev (1994: 349) comprue-ba tras los hallazgos de Ornavasso y el conjunto deElitny que estas tazas forman pareja con las sartenes ti-po Aylesford en algún tipo de ritual.
La cronología del tipo se sitúa entre los años 120 y75/50 a.e. (FEUGÈRE, 1991: 55), considerándose loshallazgos posteriores, hasta época augustea, residua-les.
M. Feugère menciona un asa en Numancia, dosasas en Cáceres el Viejo y un cuarto ejemplar proce-dente de Azaila. K. Mansel (2004: 22) añade quincehallazgos a esta lista, procedentes de Castrejón de Ca-pote, Badajoz; Priego, Córdoba; El Mercadillo, Cáce-res; Villasviejas de Tamuja, Cáceres y Raso de Candele-da, Ávila en España, junto a tres tazas sin asas de Mol-des, Viana do Castelo; tres asas de Cabeça de Vaia-monte, Monforte; un asa de Sabroso, Guimaraes;Monte Mòzinho, Peñafiel; Conimbriga (un asa enALARCÃO et alii, 1979, lám. XXXVIII.14) y CastelhoVelho de Santiago do Cacém en Portugal (también FA-BIÃO, 1999: 184). A esta lista se puede añadir el frag-mento de un asa perteneciente a la colección donadapor Don J. Martínez al museo de Cuenca (LORRIO ySÁNCHEZ, 2000-2001: lám.1) -el adorno podría per-tenecer también a una jarra tipo Gallarate-; un frag-mento procedente del campamento romano de Re-nieblas (LUIK, 2002: 58, fig. 77) y una forma casi com-pleta ya que sólo le falta la base, de Tarraco-Tarragona(ROIG, 2003: 105, 5.4 y fig. 21).
204 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
La Vajilla Altoimperial
ÁNFORAS
El tipo A 1000 de Tassinari es un ánfora, cuyocuerpo es de forma globular o esferoide, fabricado apartir de una sola lámina martilleada. El pie presentamolduras hechas a torno en la parte exterior y se en-cuentra soldado a la base. Las dos asas, generalmen-te adornadas, se encuentran soldadas desde el cuelloa la carena. Las ánforas de este periodo, siglo I d.e.,constituyen una evolución de las formas tardorrepu-blicanas y tienen el mismo uso.
Un ánfora de este tipo forma parte del conjunto depiezas de bronce recuperadas en el pozo Cartanyá si-tuado en el foro de Tarragona (ROIG, 2003: fig.15 a-c).
AMPULAS-UNGÜENTARIOS
La forma Radnoti 84, Boesterd 287, Hayes 137-139o Tassinari F1300 es una pequeña botella globularde cuello estrecho y base torneada, de unos 7 a 9 cmde alto, que contenía perfumes, aceites, etc. Formaparte del ajuar de aseo que se llevaba a las termas jun-to con estrígilos, pateras de baño, pinzas, sondas, etc.,colgando de grandes anillas. Estos ungüentarios esta-ban provistos de tapones o tapaderas, que se introdu-cen en el cuello, con unos apéndices para fijar la ca-dena, que solía estar sujeta a una de las asas. Otrasdos cadenas permitían colgar el ungüentario de lasanillas de transporte de todo el ajuar.
Esta forma se caracteriza por un asa cuyo apliqueo medallón es la cabeza de una cabra o chivo, o ungrotesco rostro de anciano barbudo. Su larga corna-menta se arquea formando el asa, que al alcanzar laaltura del cuello, separa los dos cuernos para rodear-lo, y así sujetarse justo bajo el borde de la ampulla.
Su cronología se sitúa en la primera mitad del sigloI d.e. (HOLLIGER y HOLLIGER, 1986: nº 140).
En Celsa-Velilla de Ebro, Zaragoza (BELTRÁN, 1998:nº4.2 - fig.149) apareció, en la calle V-1, un asa per-teneciente a este tipo.
CACEROLAS
Cacerola es, de nuevo, una denominación que nose corresponde con el útil utilizado en las cocinas ac-tuales ya que, entre otras cosas, no se ponían al fue-go, pero que constituye una nomenclatura aceptadade forma generalizada en los estudios sobre vajilla me-tálica, por lo que se mantiene en este trabajo. Este útiles muy frecuente en época romana. La cacerola secompone de dos partes, un cazo, de profundidad va-riable, y un asa plana horizontal, fabricados conjunta-
mente. En la base se sitúan, soldados, en una posiciónequidistante, tres pequeños pies en forma de pelta5.
Los textos antiguos al referirse a ella utilizan el tér-mino trulla. Su función no está aclarada definitiva-mente. Si bien parece que en el servicio de mesa y enel de cocina era utilizada como cazo (HOLLIGER y HO-LLIGER, 1985: 47), las diversas dimensiones del tipode recipientes atestiguan una multiplicidad de funcio-nes en el ámbito del transporte y mezcla de bebidas(CICIRELLI, 2003: 158; STEFANI, 2006: 148, nº 180).Su interior aparece frecuentemente cubierto por unbaño de estaño, pudiendo relacionarlo con mezclas delíquidos y bebidas. Por otro lado, las líneas concéntri-cas visibles en el interior de algunas cacerolas parecenmostrar unidades de capacidad. En este mismo senti-do, una cacerola de plata hallada en Pompeya presen-ta una marca X en el exterior, que ha sido interpreta-da como una indicación ponderal de 10 uncias, co-rrespondientes al peso de 272,88 gramos (STEFANI,2006: 148, nº 181). A la vez, este útil formaba partede la impedimenta que los soldados transportaban so-bre sus hombros en las marchas, como aparece en laColumna de Trajano, cumpliendo diferentes funciones.La cacerola es, igualmente, la forma con mayor pre-sencia de sellos de fabricante de toda la vajilla de bron-ce (PETROVSZKY, 1993: 30-91).
La forma de terminación del asa y la profundidadde la cazoleta diferencian los tipos:
El tipo cuya asa tiene una terminación en arco concabezas de cisne (Eggers tipos 131-133; TassinariG1210), está fechado entre finales del siglo I a.e. y laprimera mitad del siglo I d.e. Una cacerola de este ti-po fue hallada en Arrabalde, Zamora (GARCÍA y ABÁ-SOLO, 1993: 172-177). Sobre ella los autores del tra-bajo opinan que tiene relación con un hallazgo de Via-dana, Lombardía, que según M. Bolla (1986: 195-218)corresponde a las cacerolas “in lamina sottile” o Blech-kasserollen tipo IIIb, variante D de su clasificación.
El tipo cuya asa finaliza en un orificio en media lu-na (Eggers tipos 137-138, Radnóti 11-13, TassinariG2100 y G2200) es conocido desde época tardoau-gustea, y su producción desciende sensiblemente a fi-nes de siglo I d.e., aunque se observa cierta perviven-cia en el siglo II d.e. (BOLLA, 1994: 38; TASSINARI,1995: 53). El origen de su producción está en Italia,aunque talleres provinciales también empiezan a fa-bricarlas -en la Galia desde el siglo I d.e. (HOLLIGER y
5. Mª. A. Hernández publicó en 1985 una recopilación de estas pequeñasbases recuperadas en Aragón, donde mencionaba la pertenencia de las depequeño tamaño a cacerolas y las de mayores dimensiones a sítulas. Nohay que olvidar, sin embargo que las jarras republicanas tipo Gallarate, Or-navasso y Kelheim (BOUBE, 1991: 28, 33, 40), así como alguna forma depatera (NUBER, 1972: lám.3.1b) ), también llevan tres peltas u otras formasde pequeños pies.
Romana ERICE LACABE 205
HOLLIGER, 1988-89: 64). Existen dos grupos, uno conel cazo más profundo y cerrado, y otro de cazo menosprofundo y con paredes más abiertas6.
El fragmento de un asa de este tipo fue recogidoen una posible mansio en Las Ermitas, Espejo en Ála-va, en un nivel fechado en la segunda mitad del sigloI y el II d.e. (FILLOY y GIL, 2000: 214, nº 109). Una se-gunda asa procede de las excavaciones en Cara-San-tacara, Navarra (ERICE, 1986: 200, nº7, lám. IV .3) yun fragmento del extremo del asa se recuperó en Am-purias (inv.1293).
El tipo en el que la terminación del asa presenta unpequeño orificio circular, Eggers tipos 139-144, Tassi-nari G3000, se conoce desde el siglo I hasta el siglo IIId.e. pero la época de mayor producción se sitúa entre lasegunda mitad del siglo I d.e. y la primera mitad del si-glo II d.e. (BOLLA, 1994: 36). El tipo Eggers 142 se fa-brica en Capua, pero también en talleres provinciales co-mo por ejemplo en la Galia. Esta es la forma más pro-ducida y más ampliamente difundida entre las cacerolas,quizá por su simplicidad estructural (BOLLA, 1994: 36).
Un ejemplar completo de este tipo se encuentra enel M.A.N. perteneciente a la Antigua Colección de laBiblioteca Nacional (BLÁZQUEZ, 1962: 200, fig. 3) yun mango fragmentado está documentado en el yaci-miento de S. Cucufate en Portugal (SALETE DA PONTE,1987: lám. VI. 77).
CANTIMPLORA
La cantimplora es un útil de transporte de líquidoen posición vertical, de uso individual, debido a lascantidades que puede contener en su interior.
Las formas conocidas tienen un cuerpo circularaplanado, compuesto por dos láminas de bronce mar-tilleadas. Una armadura metálica lateral, más o menosamplia, asegura la unión de las dos partes del cuerpo.Está provista de un cuello tubular y borde plano. Dosapliques de asas, fundidos, unas argollas o unas anillassujetan el asa, móvil, en forma de omega con los ex-tremos en forma de cabezas esquemáticas de ánades.Suelen presentar un pie en forma de cono o anillo.
De época imperial se conocen en gran parte de Eu-ropa, salvo en Italia, y su cronología no parece que ex-ceda el siglo I d.e. (FEUGÈRE, 1991b: 125). A las formassencillas tardorrepublicanas suceden unos tipos conasas más elaboradas y decoraciones más complicadas.
A la cantimplora se le atribuye un muy probableuso militar (FEUGÈRE, 1991b:125) y este es el contex-to del hallazgo procedente de la tumba de un vetera-no de la legio VII Gemina, G. Velerius Soldus (VV.AA.,1990: nº 247; FEUGÈRE, 1991b: 126), en Mérida. Porotro lado, en el Museo de Prehistoria de Valencia seconserva parte de la armadura lateral, incluido el ori-ficio para el cuello, de una cantimplora cubierta poruna decoración esmaltada, que conserva el asa detransporte. Procede de un hallazgo casual de Bélgida,Valencia (Bronces romanos, 1990: nº 246).
CAZO DE BAÑO o PATERA DE BAÑO
Se trata de un útil compuesto por un cuenco pocoprofundo y un asa, fabricados en una sola pieza. Laforma fue primero estudiada por H. Willers en 1907 yposteriormente por A. Radnoti (1938: 63-66), que leadjudica el tipo 19. Se corresponde, igualmente, conel tipo Raev 615, Boesterd 36 y Eggers 150. La divisióntipológica establecida por Tassinari recientemente es-tá en relación con la forma del borde bien plano (tipoI1000), bien exvasado (tipo I1200).
Se fechan en los siglos I y II d.e., siendo su apogeoen los reinados de los emperadores Nerón y Claudio. Elorigen de la producción y distribución se encuentra enel Sur de Italia (HOLLIGER y HOLLIGER, 1988-89: 66;BOLLA, 1994: 44).
El orificio en forma de cerradura servía para col-garlo en el anillo de transporte de los objetos de bañojunto con el estrígilo, ungüentarios, las pinzas, etc.,como muestra el conocido ajuar completo hallado enPompeya. Su estrecha asociación con el estrígilo pare-ce confirmarse con diversos hallazgos, como el serviciocompuesto por ambos unidos por una cadena de hie-rro recuperado en Roma y formando parte conjunta-mente en los ajuares de dos tumbas de Turín y Soldu-no en Italia. Se utilizaba para rociarse agua en las ter-mas. Por ello tiene una difusión paralela a las termas obaños con sistemas de calor implantados, y está prác-ticamente ausente en el territorio no romanizado (BO-LLA, 1994: 44).
En Andelos-Muruzabal de Andión, Navarra se en-contró una forma prácticamente completa pertene-ciente al segundo grupo que propone S. Tassinari, el ti-po I1200, (MEZQUÍRIZ, 1960: fig. 6, lám.VII; ERICE,1986: 202, nº 9, fig. 1.5, lám.V 1-2).
CAZO
El tipo Tassinari K2240 es un útil formado por unvaso hemiesférico de labio exvasado, fabricado enunión a un asa horizontal plana. La forma en banda delarga asa muestra una extensión o ampliación que des-cribe un remo con el extremo redondeado. Esta misma
6. S. Tassinari (1995: 53) menciona que, de las 59 cacerolas inventariadas enPompeya con abertura en media luna en el extremo del mango, solamen-te seis pertenecen al grupo con el cazo menos profundo.
206 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
forma de asas se encuentra en coladores con un vasosimilar, pero horadado, Tassinari tipo K3300.
Una forma completa fue documentada en el Cor-tijo de las Beatas, Villanueva del Trabuco, Málaga, através de los dibujos de A. Vives en la Hispanic Societyof America de Nueva York (GARCÍA Y BELLIDO -ed.-,1993: lám. 309, 269).
FUENTES-PALANGANA-JOFAINA-BARREÑO
El tipo Eggers 97, también Boesterd 185, es unaamplia fuente con un asa fija en forma de omega cu-yo centro está moldurado por tres anillos. Se corres-ponde igualmente con el tipo Tassinari S3110, quees definido por su autora como una fuente de cuerpoconvexo con el labio engrosado y el borde rectilíneo.La base es de forma troncocónica y paredes exterioresconvexas, cubiertas por círculos concéntricos -u otrosmotivos-, apoyándose en un anillo. Este tipo de pa-langana muestra una amplia difusión en el territorioocupado por el Imperio. Comienza su producción en elsur de Italia, quizás en Capua, en época augustea, y laforma evolucionada se sigue fabricando hasta finalesdel siglo II o comienzos del siglo III d.e. (KUNOW,1983: 22; HOLLIGER y HOLLIGER, 1986: 9).
Forma parte de los útiles dedicados a la ablución,al ajuar de limpieza y de lavado personal (KUNOW,1985: 247). En unión a jarras se utilizaban en el ritualde aseo previo al banquete, en el momento de la aco-gida a los comensales (CICIRELLI, 2003: 153). En Pom-peya se han recuperado asociadas a jarras siempre fue-ra del ámbito de la cocina (TASSINARI, 1993: 232).
En Hispania se han hallado cinco asas en Hoya deSanta Ana, Chinchilla, Albacete (ABASCAL y SANZ,1993: nº 214, 90); Calahorra, La Rioja (TIRADO, 1993:53); Celsa-Velilla de Ebro, Zaragoza (BELTRÁN, 1998:63, fig. 150); Caesaraugusta-Zaragoza y Arcobriga-Monreal de Ariza, Zaragoza (BELTRÁN -dir-,1987: 35,nº9, lám. LIV.9).
JARRAS – JARROS
Jarra tipo B1240 de Tassinari, también Boesterd267. Su cuerpo tiene forma piriforme, la boca es cir-cular, exvasada y de labio vertical. Presenta una deco-ración de ovas. El asa, soldada al cuerpo en vertical,abraza el borde con un motivo vegetal, tres hojas, delas que la central se eleva y gira formando el dedil,mientras que las laterales se cierran en volutas, bajolas que el asa se prolonga en dos cabezas esquemáti-cas de ánades. El resto del recorrido, en ángulo recto,esta profusamente decorado con motivos vegetales. Elmedallón muestra diferentes escenas báquicas. La se-paración entre el cuello y la panza se encuentra mar-cada por una banda de motivos vegetales.
Su función se encuentra en el servicio de mesa. Suproducción es de origen itálica y la datación se sitúa enel siglo I d.e (ROIG, 2003: 85).
Jarras de este tipo se han localizado dos en el po-zo Cartanyá del foro de Tarragona (ROIG, 2003: 84-88, fig.3 a-c y fig.4 a-c), así como una en Lacipo-Ca-sares, Málaga (POZO, 2002a: 411, fig. 4).
Jarra tipo Boesterd 288-290. El cuerpo presentauna forma piriforme asentando el asa, soldada, en po-sición vertical. El extremo superior se une al borde cir-cular del recipiente a través de tres hojas. La central gi-ra hacia arriba para servir de dedil, mientras que las la-terales se prolongan, abrazando el borde y terminandoen dos cabezas esquemáticas de ánades. El extremo delasa que se apoya sobre la panza acaba en forma de unpie, siendo ésta la característica que distingue al grupo.La base de la jarra está fabricada a torno.
Este tipo de asa, que puede mostrar un pie iz-quierdo, un pie derecho -calzados y sin calzar- e, in-cluso, dos pies juntos, adorna dos formas de jarra. Porsu distribución geográfica, una se denomina “occi-dental” y la segunda “oriental” (TASSINARI, 1973:135-136; SZABO, 1982-83: 91-93). La primera decuerpo más globular, y que presenta dos variantes(SZABO, 1982-83: 91-93), se localiza en el noroestede Europa, no existiendo en Italia. El periodo de utili-zación de la forma comienza en la segunda mitad delsiglo I d.e., continuando su uso durante los siglos II yIII d.e. El segundo tipo, denominado “oriental”, y cu-yo cuerpo es más piriforme, tiene una altura media de23 cm y una cronología de fabricación situada entrelos siglos II y III d.e. J. F. Roig (2003: 9) menciona quela forma hallada en Tarraco-Tarragona, perteneciente altipo oriental, debe proceder de unos pequeños tallereshúngaros y búlgaros, cuya producción se fecha en lossiglos II-III.
La función del primer tipo se relaciona, debido a suhallazgo en santuarios, pozos, fuentes y lugares sa-grados, con rituales en los que interviene el agua. El ti-po “oriental”, sin embargo, proviene de contextos fu-nerarios (SZABO, 1982-83: 94).
La jarra hallada en el pozo Cartanyá del foro de Ta-rragona presenta un pie izquierdo calzado con unasandalia (VV.AA., 1990: 289, fig. 238; ROIG, 2003:88-90, fig. 5 a-c). Un segundo ejemplar, albergado enlos fondos del Museo de Jaén, procede de un lugar en-tre los municipios de Garcíez y Jimena, Jaén (POZO,2002a: 412, fig. 5). En este caso el pie es el derecho yestá desnudo.
La Jarra tipo B 1241 Tassinari tiene un cuerpo deforma piriforme con una base resaltada. El asa estáprofusamente decorada y en la parte superior se une
Romana ERICE LACABE 207
a la boca circular con el mismo motivo que otras jarrasde cuerpo piriforme, mencionadas anteriormente, esdecir, a través de tres hojas vegetales, de las que la cen-tral se eleva y gira para hacer de dedil, mientras que laslaterales terminan en volutas, añadiéndose una pe-queña prolongación en forma de cabezas esquemáti-cas de ánades. El medallón lo ocupa la figura de unCupido alado, en movimiento, portando en su manouna antorcha. El campo intermedio del asa, que aca-ba de nuevo en tres hojas, se encuentra cubierto pormotivos vegetales o animales.
La jarra de este tipo localizadas en Hispania pro-vienen del pozo Cartanyá del foro de Tarragona (ROIG,2003: 90-92, fig. 7 a-c)7.
Las ánforas tipo A de Tassinari y jarras tipo B 1222,1240-1260, y las tipo E recuperadas en Pompeya,muestran una gran diversidad de motivos decorativossobre el asa. Estos se pueden ordenar y reducir a tresgrandes grupos, que suponen un juego entre hojas deacanto y hojas de loto (TASSINARI, 2002: 364). Estoselementos decorativos fueron obtenidos tras un tra-bajo incisión, ablación o adición. El aplique o medallónse une para formar una sola pieza, probablemente jus-to antes de ser fundidas, cuando todavía son piezasen cera. Entonces, dependiendo de la pericia del arte-sano, se utilizan moldes en los que los rasgos de unrostro aparezcan claros, difuminados o, incluso, im-perceptibles, precisando un trabajo posterior con dis-tintos resultados (TASSINARI, 2002: 366-367).
La jarra tipo Tassinari E1000 o guturnium8, cuyacaracterística principal es un pico vertedor en formade canal. La forma de la vasija es ovalada con cuellocorto. Tiene un pie circular soldado a la base.
La fabricación de esta vasija es de origen itálico y suproducción está datada a mediados del siglo I d.e.(TASSINARI, 1993: Vol.1, 43; Vol. 2, 70).
La jarra completa procedente del pozo Cartanyá delforo de Tarragona (ROIG, 2003: 98-100, fig.13 a-d)muestra un asa y un medallón adornado con motivosbáquicos. En ese mismo pozo se recogió otra jarra másde la que no se conserva el asa, y el pico vertedor enforma de canal se encuentra separado del resto de lavasija (ROIG, 2003: 98-100, fig.14 a-b).
La jarra tipo Tassinari D 2400 se caracteriza porpresentar una boca bi o trilobulada, un cuello ancho,un cuerpo con vientre ovoide apoyado sobre una ba-se convexa, que eleva la forma sobre un pie alto y unasa. Esta última, que sobrepasa la altura de la vasija, seapoya en el borde, generalmente en forma de proto-me felina, y en la carena de la vasija, donde se sitúa unmedallón decorado.
El cuerpo de la vasija fue fabricado por martilleadoa partir de una chapa de bronce. El asa se fundió enmacizo por separado y fue unido por soldadura. El pie,que muestra generalmente las acanaladuras del tor-neado, fue soldado igualmente a la base de la jarra.
Se corresponde con los tipos siguientes: Nuber1972, tipo Alikaria; Radnoti fig.68, 145; Raev, 641,fig3, nº 99 y Hayes, 76-77, nº 119.
Uno de los ejemplares más llamativo por su deco-ración es la jarra, sin asa, hallada en Los Torreones, Al-bacete (ABASCAL y SANZ, 1993: 69, nº 193). Presentauna decoración de ovas en el borde y sobre su cuello yen los hombros dos frisos decorados con series mari-nas. Una jarra de este tipo, hoy desaparecida, fue ha-llada en Villanueva del Trabuco, Málaga (GARCÍA Y BE-LLIDO -ed.-, 1993: lám. 185, 259; POZO, 2002a: 413,fig. 7); otra jarra completa procede de las cercanías dePriego, Córdoba (LIZ, 1987: 792-795; POZO, 2002a:413-414, fig. 8 a-b). Posiblemente, en los fondos delM.A.N. (BLÁZQUEZ, 1960: 204, fig. 3, 9) se encuentreotro ejemplar muy bien conservado y sin pie. Con lamisma precaución que la pieza anterior se puede men-cionar una forma sin asa procedente de Fuentesprea-das, Zamora, (SEVILLANO, 1978: 125, lám. XIX. 40).
La cronología del hallazgo de Torreones, Albacete,se ha situado en la segunda mitad del siglo I d.e.(ABASCAL y SANZ, 1993: 75).
La forma Tassinari E 3000 o jarra con boca en for-ma de herradura de caballo, también Boesterd 225-226 y Eggers 127. La panza es ovoide, el cuello largoy toda ella se asienta sobre un pie alto. El asa, que ensu curvatura supera la altura del borde, se apoya sobreel borde, donde suele ubicarse un animal (felino, águi-la, équido), y sobre el hombro de la vasija.
Estas jarras forman parte del servicio de aseo y la-vado de manos, junto con las pateras tipos Eggers154-155 (KUNOW, 1983: 80).
La jarra más elaborada de este tipo fue hallada enla mina Do Fojo das Pombas, Valongo (Portugal). Es debronce y presenta bandas adornadas en la separaciónentre el cuello y el cuerpo, así como en los hombros. Elasa, soldada, muestra en su arranque un águila con lasalas extendidas y un rostro de la diosa Isis en el meda-
7. Existen otras jarras piriformes, fabricadas en una pieza, tanto entre los ha-llazgos del pozo Cartanyá en el foro de Tarragona (VV.AA., 1990: 289,fig.239; ROIG, 2003: fig.6 a-c, fig.8 a-c, fig.9 a-c, fig.10 a-b, fig.11 a-c,fig.12 a-c), como recogidas en el álbum de dibujos de Antonio Vives (GAR-CÍA Y BELLIDO -ed.-, 1993: láms. 305 y 311) procedente de Tarragona yAntequera en el Sur de la Península Ibérica.
8. W. Hilgers (1969: 191-192) Gut(t)urnium, cuturnium atestiguada paraofrendas de vino y como jarra para lavarse las manos. Su forma presentaun estrecho pico vertedor. Este autor hace referencia a formas en cerámi-ca.
208 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
llón. El autor de su publicación manifiesta la existenciade dos piezas semejantes en Portugal, sin especificarcuales (ALCUBIERRE, 1962: 168-171, fig. 3-4). Otrosejemplares, más sencillos, proceden de Lacipo-Casares,Málaga (VV.AA., 1990: 291 nº 242; POZO, 2002a:415, nº 9); de la provincia de Sevilla, cuyo arranquedel asa se encuentra adornado por una esfinge en re-poso y el medallón ocupado por un rostro femeninocon diadema (POZO, 2003: 415, nº 10) y, finalmentede Els Horts en Vallada, Valencia, con una jarra des-provista del asa y el pie alto (ALBIACH, 2003: 223).
La forma tipo Tassinari Y4000, también Radnoti70 y Boesterd 223, se encuentra adscrita al grupo deaskoi de la sección de Varia de la catalogación de estaautora. Es una vasija con un cuerpo ovoide, de vientrealargado y paredes asimétricas. El cuello es corto y pre-senta también las paredes asimétricas. Por su parte elborde, más elevado en el lado opuesto al mango, es-tá exvasado y adornado con un motivo de ovas. La va-sija se apoya sobre un disco fino. El asa, posicionadaen oblicuo, presenta la figura de un felino rampante,que apoya sus zarpas delanteras en el borde sobre dosnervaduras o costillas que recorren la parte posteriorde la vasija, y las traseras sobre la carena. La superficiede la panza se encuentra decorada con motivos vege-tales en relieve. En España apareció un ejemplar conestas características en las aguas de Palamós, Gerona(MAYER et alii, -coord.-, 1992: 76); otro ejemplar seencuentra en los fondos del M.A.N. con procedencia,posiblemente, de Écija, Sevilla (BLÁZQUEZ, 1960:nº10, fig. 2a-b). Este último no muestra en el asa unfelino rampante, sino un complicado motivo vegetalque acaba en un gran aplique, donde está figurado unerote alado. Sobre la boca ovalada descansan dos cá-pridos enfrentados.
La jarra de boca fundida en macizo junto con el asafue estudiada por A. Radnóti en 1938, que las deno-minó Blechkannen tipo 75. Posteriormente, H. J. Eg-gers, en 1951, las reconoce en su clasificación como ti-po 128. M. Boesterd en 1956 las clasifica con los nº257-258. Más tarde, B. A. Raev, en 1977-78 diferen-cia dos grupos entre ellas. M. Bolla, por su parte en1989, acepta los dos grupos, uno en el que la boca yel asa han sido fundidas con la jarra, y el otro en queambas piezas se funden por separado. S. Tassinari, en1993, las clasifica como E6000 y, finalmente, K. Sza-bó, en 1994, hace una revisión y puesta al día del tipoal que denomina “Vasijas de boca maciza fundida enuna pieza con el asa”.
En la Península Ibérica, J. Aurrecoechea hace en1991 una puesta al día de los tipos propuestos, de lacronología y el origen de las “Blechkannen” en el Im-perio y ofrece una primera lista de hallazgos. A. Alar-cão, por su parte, publica en 1996 un estudio de con-junto de las formas hispanas.
La forma, cuyo prototipo es itálico, presenta unapanza globular, a veces piriforme, a veces bitroncocó-nica -de finas paredes trabajadas a torno-, con pie, uncuello alto y estrecho, además de un asa, fundida jun-to a la boca, que se eleva por encima, o permanece ala misma altura del pico vertedor. La jarra estaba pro-vista de una tapa móvil, de la que generalmente seconserva la charnela, que la sujetaba a su posición.
El tipo presenta centros de producción identifica-dos en la Galia, Germania (tipos Bolla 1b-e) y Britania(SZABO, 1994: 401-402).
Los hallazgos hispanos proceden de Conimbriga(ALARCÃO et alii, 1979: lám. XXXVII.12 y 15-16 noconservan el asa); una probable vasija sin la boca y elasa de Fojo das Pombas, Valongo (ALBURQUERQUE,1962: fig. 6.4); la boca y el asa de dos vasijas proce-dentes del Cabo de Higer, Guipúzcoa (URTEAGA,1988: nº 5, 6 y 8); una jarra con el asa rota de Liéde-na, Navarra (ERICE, 1986: 202, lám. V.3); Muruzabalde Andión-Andelos, Navarra; Mérida (VV.AA., 1990:110); León (VV.AA., 1990: 290, 241; VV.AA., 1995:282); una jarra que conserva la boca, pero no el asa,de la villa romana de Arellano, Navarra (MEZQUÍRIZ,2003: 47, fig. 1); la boca de una jarra de Alpera, Al-bacete, publicada por J. M. Abascal y R. Sanz (1993:81, nº 204). Estos autores mencionan también un ha-llazgo en Villavalverde, Madrid, y otro en Quinta dasAlagoas, Penamacor; una jarra completa hallada en laprovincia de Cuenca (ERICE, 1987: 471-473); una bo-ca de jarra “con extenso desarrollo decorativo” y unatapa procedentes de la provincia de Jaén, además deotra tapa recuperada en Porcuna, Jaén (AURRECOE-CHEA, 1991: figs. 4.8, 4.9, 4.10, 236-240). En el Mu-seo Arqueológico de Oviedo existe un ejemplar (ES-CORTELL, 1975: lám. XCVII). Finalmente en el M.A.N.de Madrid se encuentra recogido, entre los bronces dela colección Salamanca, una de estas jarras, al igualque existen tres inéditas procedentes de Arganda y Ve-lilla en la provincia de Madrid y Seseña en Toledo9.
La bibliografía especializada aceptaba una crono-logía en los siglos II y III propuesta por A. Radnóti(1938: 155), A. Raev (1977,156) y J. Kunow (1983:24-25). En Hispania, la jarra de Liédena apareció en unnivel fechado en el siglo IV, y el conjunto de vasijas deFojo das Pombas parece datarse en el siglo II d.e. Sinembargo, las jarras de Conimbriga proceden de nive-les revueltos, pero se han hallado, como en la Galia,fragmentos de una forma idéntica en cerámica data-da en la segunda mitad del siglo I (ALARCÃO, 1996:28, 30), lo que lleva a pensar que la forma en metalera ya bien conocida en esa época. De igual modo, son
9. Según J. Aurrecoechea (1991: 239).
ya muchos los hallazgos fechados en el siglo I tantoprocedentes de la Península Itálica, como de Galia,Germania e incluso Britania (BOLLA, 1989: 95; SZA-BO, 1995: 399, 401), por lo que la forma tendría unafecha de utilización desde el siglo I d.e. hasta los si-glos V y VI (CASTOLDI, 2002: 370). La jarra pervive du-rante varios siglos evolucionando y variando el proto-tipo original, así como aportando ingenios que per-mitan una mejor sujeción de la frágil unión boca-asa.
PATERAS
Se componen generalmente de dos partes fundi-das por separado y soldadas posteriormente la una ala otra. Una cazoleta o cuenco muy abierto trabajadoa torno, que puede llevar un umbo en el centro y unmango, fundido en hueco y trabajado posteriormen-te en frío, que, generalmente, se encuentra cubiertopor profundas acanaladuras longitudinales, aunqueexisten variantes lisas, adornadas con motivos figura-dos. El remate final suele ser una protome de carneroo can, y excepcionalmente en cabeza humana.
La pateras tipo Eggers 154-155; Boesterd 68, for-man parte, junto a las jarras de boca trilobulada tipoEggers 124-127; Boesterd 233-236, del servicio deaseo o lavado de manos (KUNOW, 1983: 80), comomostró el profundo y exhaustivo estudio llevado a ca-bo por H. U. Nuber en 1972.
En el museo de Albacete se encuentra conservadala cazoleta de una patera sin el mango. Los labios delborde presentan un adorno de ovas y en el centro apa-rece el pequeño umbo característico que permite cla-sificar esta pieza en el Servicio F o tipo Alikaria deH.U. Nuber. En este caso el mango sería liso y no es-triado. Otra cazoleta similar, sin las ovas en el labio, yprovista de un destacado umbo, procede del Cortijode las Beatas en Antequera (GARCÍA Y BELLIDO -ed.-,1993: 271, lám. 310). Un asa adquirida en Granada ydibujada en el album de dibujos de Antonio Vives enThe Hispanic Society of America, Nueva York (GARCÍAY BELLIDO -ed.-, 1993: 271, lám. 325), muestra unmango, de sección circular, estriado y rematado, pro-bablemente, por una cabeza de can, como también sepuede observar en algunas de las terminaciones pom-peyanas -tipo H 2312 de Tassinari- (TASSINARI, 1993:Vol. II, 137-138), y constituye una de las terminacionesposibles de los Servicios D o Hagenow y G o tipo Can-terbury de H. U. Nuber. De este último tipo mencionaH. U. Nuber (1972: 182, nº 9) un mango terminado encabeza de cordero inventariado en el Museo Arqueo-lógico Nacional de Madrid.
El uso del conjunto jarra-patera, una costumbreque el mundo romano imperial toma de la cultura he-lenística a través del Sur de la Península Itálica (NUBER,1972: 33), aparece en dos ámbitos: en la vida diaria
donde eran llevadas por los sirvientes hasta los co-mensales durante los banquetes y comidas para lavar-se las manos; -un uso similar se le reconoce a los ha-llazgos en campamentos, donde serían utilizados porlos oficiales-, es decir, un uso en el personal. Mientrasque el segundo ámbito se encuentra en los ritos y ce-remonias sagradas que tenían lugar frente a altares,como muestran varios relieves en los que son llevadospor Camilos dispuestos a verter el agua sobre las ma-nos del oficiante (NUBER, 1972: 88, 89, 95). La cro-nología más antigua fecha el servicio jarra-patera deaseo desde el siglo IV a.e., y continúa su uso profanoprobablemente hasta el siglo IV d.e. Sin embargo, enla liturgia cristiana es adoptado y permanece sin rup-tura (NUBER, 1972: 35, 128, 129).
SALSERO
El Tipo 65 de Boesterd y Tassinari Q1000 es unrecipiente poco profundo con un gran pico vertedorsobreelevado y acabado en punta. Presenta una pe-queña base circular. El asa, ubicada en el extremoopuesto al pico vertedor, es plana y se acopla al bordedel vaso en forma de cabezas de ánades. El extremoopuesto, que puede presentar una decoración de mo-tivos vegetales, finaliza en forma lobulada.
Se trata de un producto procedente de los talleresde Capua, que están trabajando en el siglo I d.e. (HO-LLIGER y HOLLIGER, 1985: 60, nº 34).
En la tumba 6 de la necrópolis de Osma, Soria serecuperó un asa perteneciente a uno de estos salseros(TORRE y BERZOSA, 2002: figs. 9 y 7d).
SIMPULA
El cazo de mango vertical tipo Aislingen es el úni-co que se mantiene a lo largo de los primeros deceniosdel siglo I d.e., ya que los demás tipos de simpula handesaparecido por completo. Este cazo, que tiene unpequeño pie, aparece en abundancia entre época deAugusto y época de Nerón, convirtiéndose en una for-ma esporádica a partir de época flavia (CASTOLDI yFEUGÈRE, 1991, 87). Su función se encuentra proba-blemente en el servicio de mesa, donde era empleadotanto para extraer y transportar líquido del recipienteen el que se había realizado la mezcla al vaso de bebero de libación, como servir de medida base para la mez-cla de vino y agua, o como dosis de vino escanciado enlas copas durante el simposium (GUZZO, 2006: 82). C.Fabião (1999: 177) menciona hallazgos portuguesesde esta variante de simpula en la Mina do Lousal, Grân-dola, fragmentos de uno o dos en la Citânia de Britei-ros, Guimaraes; en Conimbriga (el extremo del asa enALARCÃO et alii, 1979: lám. XXXVIII, 27) y en CasteloVelho de Santiago, Cacém. Un cazo sin el asa se recu-peró en La Bienvenida, Ciudad Real (AURRECOECHEA,
Romana ERICE LACABE 209
1991: 243-244, fig.6.14). El cazo sin el mango halla-do en Horta das Pinas (PONTE, 1986: 123, fig. 32; AU-RRECOECHEA, 1991: 244). El ejemplar de Herrera dePisuerga, Palencia (PÉREZ, 2004: 79, fig. 6) apareciósin el extremo del mango vertical; el mango fragmen-tado procedente de Arastipi-Villanueva de Cauche, Má-laga (POZO, 2004: lám.1.6) y, finalmente, tres frag-mentos de asas procedentes de Ampurias, Gerona (inv.1225, 13420 y 13421).
SÍTULAS
Sítulas tipo Eggers 24. En el Museo del Teatro deCaesaraugusta se exhibe el aplique figurado de una sí-tula de este tipo con un aplique formado por una más-cara teatral sobre la que se sitúa el anillo de suspen-sión. El aplique, fechado en el siglo I d.e., representauna máscara de la Tragedia con alto onkos (ERICE,2000: 297-302). Un segundo aplique pertenecienteigualmente a una máscara de teatro, probablementeel joven muchacho o el esclavo mencionados en la Nue-va Comedia, se recuperó en Casinas, Cádiz (POZO,2002b: nº 98). Su factura se asemeja en mayor medi-da que el primer aplique a los tipos iconográficos itáli-cos.
Sítulas tipo Eggers 35. En los depósitos del MuseoProvincial de Jaén se encuentra el aplique del asa deuna sítula de este tipo de procedencia desconocida. Elaplique se compone de una hoja de parra rematadapor una anilla con unos apéndices laterales a modo detravesaño. Sobre la hoja, que muestra bien diferencia-das sus partes, se encuentra la cabeza de un persona-je dionisiaco -o el mismo Dionisos niño- con los co-rimbos que adornan la corona que lleva sobre la fren-te. La cronología de este aplique, bien conocido en elresto del Imperio10, debe situarse entre los siglos II y IIId.e. según los autores del estudio (AURRECOECHEA yZARZALEJOS, 1990: 285-286).
Existe un grupo de sítulas típicamente hispanas, cu-yos apliques figurados fueron estudiados y clasificadosen 1970 por M. Delgado. Esta autora lusa reconociócuatro tipos que se mantienen en la actualidad. Los ti-pos I, III y IV de Delgado comienzan su producción enépoca altoimperial, mientras que el tipo II tienen unperiodo de fabricación bajoimperial, por tanto no for-mará parte de este capítulo. Estos apliques fueron fa-bricados en moldes bivalvos, como los hallados en lasexcavaciones de Conímbriga (MOUTINHO ALARCÃO,1984. 34, fig. 123). Los apliques, clasificados por M.Delgado, parecen tener relación con una forma de sí-tula de cuerpo bitroncocónico y carena baja, provista
de un borde exvasado (ERICE, 2006: fig. 3). Las sítulaspertenecen al servicio de bebida que se instala en lamesa preparada a los comensales (KUNOW, 1983: 79,83; ERICE, 2006,_____).
El tipo I de Delgado está constituido por un es-cudo circular, sobre el que se sitúa un travesaño rec-tangular que tiene unido un anillo para la suspensióndel asa. Un esquemático rostro rodeado por una es-pecie de corona radial ocupa el escudo, mientras queel travesaño, tan largo como el diámetro de la esferao un poco más, está decorado por una o dos líneas deincisiones dispuestas transversalmente, limitadas pordos protuberancias. El rostro muestra siempre un tra-bajo tosco y poco elaborado. J. Aurrecoechea y M. Zar-zalejos en 1990, en un estudio sobre apliques proce-dentes de la Oretania, llevan a cabo la primera actua-lización sobre los tipos I, II y IV, precisando cronologí-as y ampliando el mapa de difusión elaborado por M.Delgado en 1970. Posteriormente R. Castelo y otros,en 1995, dan a conocer tres nuevos ejemplares y abor-dan diferentes aspectos sobre tipología, tanto de estetipo como del IV, del mismo modo, añadiendo nuevosparalelos.
Este tipo es el más frecuente y más ampliamentedifundido en la Península Ibérica, mientras que fuerade ella no existe. Los hallazgos proceden de los si-guientes lugares: diez ejemplares de Conimbriga-Coimbra (DELGADO, 1970: lám. I,1-10; ALARCÃO yETIENNE,1979: nOS 34-36, 38); M. Delgado (1970: 17)menciona varios ejemplares en el M.A.N. procedentesde Murcia y Alicante. Pero también se conocen ejem-plares procedentes de de Sant Josep, La Vall d´Uxó,Castellón (ROSAS, 1980: 204, nº 17); Falces, Navarra(ERICE, 1986: fig.1.2); un aplique en La Bienvenida,Ciudad Real (AURRECOECHEA y ZARZALEJOS, 1990:fig. 3.1, estos autores (1990: 286) mencionan la pro-liferación existente en Portugal: Torre dos Namorados,Fojo das Pombas, Santa Victoria do Ameixial, Paredesen Alenquer, Torres Novas, Lameirancha, Torre de Pal-ma, Faro, Tavira, Obidos, Castello de Montemoro-No-vo, Aljustrel y Evora). Además se conocen, tres apli-ques procedentes de Badajoz, recogidos en The His-panic Society of America de Nueva York, más una sí-tula completa con sus dos apliques de procedenciadesconocida y conservada en el mismo lugar que lasanteriores (GARCÍA Y BELLIDO -ed.-, 1993: lám. 337,nº 495, 497, 498, lám. 299); tres apliques de Sauce-do, Talavera la Nueva, Toledo (CASTELO et alii, 1995:lám. 1.1-3); dos apliques seguramente del mismo ace-tre procedente de Villamol, León (VV.AA., 1995: 284,foto central); dos ejemplares de procedencia desco-nocida en el Museo Arqueológico de Granada, inv.4906 e inv. 389 (POZO, 2002b: nº 90, 92; POZO,2004: 441, fig. 9); Pinos Puente, Granada (POZO,2002b, nº 91); Nueva Carteya, Córdoba (POZO,2002b: nº 93); Cabezo de Hortales en Villamartín, Cá-
210 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
10. S. Tassinari (1975), publica tres ejemplares procedentes del bosque deCompiégne, nº 125-127; otra más procedente de Saint-Martin-Osmonville, Seine Maritime (TASSINARI, 1995: nº 108).
Romana ERICE LACABE 211
Figura 3: Ánfora: Tarragona (ROIG, 2004: fig.15a); Ampulla: (BOESTERD, 1956: 287); Cacerolas: (TASSINARI, 1993: G1219); (TASSINARI, 1993:G2100/2200; (TASSINARI, 1993: G3000); Cantimplora: Mérida (Bronces Romanos, 1990: nº 247); Patera de baño: Andelos-Muruzabal de An-dión (ERICE, 1986: fig. 1.5); Cazo: Villanueva del Trabuco (GARCÍA Y BELLIDO -ed-, 1993: lám. 309); Fuente/Palangana: (TASSINARI, 1993:S3110) y asa, Chinchilla (ABASCAL y SANZ, 1993: nº 214); Jarras: BOESTERD 288-289, Tarragona (ROIG, 2003: 5a-c); Tassinari B1240, Tarra-gona (ROIG, 2003: 3c-4c); Tassinari B1241, Tarragona (ROIG, 2003: 7a-c); Tassinari E1000 (ROIG, 2003: 13a-c); Tassinari D2400, Priego (LIZ,1987: fig. 3); Tassinari E3000, Lacipo, Málaga (POZO, 2002: nº 9); Tassinari Y4000 (BOESTERD, 1956: 223); Blechkannen, Conimbriga (ALAR-CÂO, 1996: fig. 3.14); Pateras: (BOESTERD, 1956: 68); Salsero; (BOESTERD, 1956: 65); Simpulum: Herrera de Pisuerga (PÉREZ, 2001: 78,fig.7); Sítulas: aplique máscara de teatro, Zaragoza (ERICE, 2000: fig. 5); aplique máscara sobre hoja, Museo Arq. de Jaén (CASTELO et alii.,1995:fig. 7.7); Delgado I, Conimbriga (DELGADO, 1970: fig. 1.1); Delgado III (ERICE, 2006: fig.5.11); Delgado IV (DELGADO, 1970: fig. 2.5); sítulade Madrid (GARCÍA Y BELLIDO -ed-, 1993: lám. 299).
diz (POZO, 2002b: nº 94); Teba, Málaga (POZO,2002b: nº 95); dos apliques procedentes de Niebla,Huelva, (POZO, 2002b: nº 96-97) y, finalmente, Ara-tispi, Villanueva de Cauche, Málaga (POZO, 2004: fig.3).
J. Aurrecoechea (1991: 248) propone una crono-logía para los tipos I y IV de Delgado entre los siglos II-III d.e.
El tipo III de Delgado estaba formado por un so-lo ejemplar procedente de Conimbriga que se carac-terizaba por un escudo ovalado y un travesaño corto,casi inexistente. El rostro representado pertenece a unpersonaje masculino con una gran barba compuestapor gruesos tirabuzones. Un trabajo reciente (ERICE,2006: ___) aumenta el número de hallazgos y añadenuevas características, como son unos apéndices trian-gulares a la altura de las orejas del rostro, que se con-vierten en la mayoría de los casos en hojas con sus par-tes bien significadas. De este tipo se conocen treceejemplares (ERICE, 2006, ___): Conimbriga-Coimbra,Portugal dos ejemplares; San Sebastiao do Freixo, Ba-talha, Portugal; Santa Menina, Fundao, Portugal; Za-farraya, Granada; Mérida, Badajoz; de procedenciadesconocida en la Hispanic Society of America, NuevaYork, inv: R4496; Penadominga, Quiroga, Lugo; unaplique de procedencia desconocida conservado en elMuseo de Zaragoza, inv: 00.2.10; dos apliques proce-dentes de una sítula completa de Zaragoza y, por últi-mo el de Els Plans, Alcoi y Alicante.
La cronología sobre este tipo III de Delgado, quecopia formas de apliques helenísticos de sítulas bienconocidos, y ha sido propuesto por R. Erice como elmás antiguo de los cuatro de la clasificación de la au-tora lusa, situaría la producción durante el siglo II d.e.y la primera mitad del siglo III (ERICE, 2006).
El aplique tipo IV de Delgado se caracteriza porun escudo triangular u ovalado, una ausencia de tra-vesaño y la anilla de suspensión. El rostro, a veces muyesquematizado, muestra a un personaje rodeado porsu poblada barba y una abundante cabellera.
Ejemplares de este tipo han sido encontrados enEscarigo, Fundao, Portugal (LEITE VASCONCELOS,1924: 32, fig.3); Conimbriga (DELGADO, 1970: lám.II. 5-11, 13); Maceira-Liz, Leiria, Portugal (ALARCÃO,1970: nº 2): La Bienvenida, Almodóvar del Campo,Ciudad Real (AURRECOECHEA y ZARZALEJOS, 1990:fig. 3.2); Casa de la Zúa, Tarazona de la Mancha, Al-bacete (ABASCAL y SANZ, 1993: nº 218); Niebla, Huel-va (POZO, 2002b: nº 99) y Sta. Marta, conservada enel Museo Arqueológico de Badajoz, inv. 474 (POZO,2004: 439, fig. 5).
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL J. M. y SANZ GAMO, R. (1993): Bronces antiguos del Mu-seo de Albacete, Albacete.
ALARCÃO, J. (1970): “Um caldeiro romano de bronze”, Ethnos VII,Lisboa, 211-213.
ALARCÃO, J. (1974): Portugal romano, Lisboa 1974.
ALARCÃO, J. y ETIENNE R. (dir.) (1979): Fouilles de Conimbriga VII,París.
ALARCÃO, A. (1996): “O jarro Metálico tipo Eggers 128, antece-dentes, variantes e imitaçoes”, Miscellanea em Homenagem ao Pro-fesor Bairrao Oleiro, Lisboa, 25-37.
ALBIACH, R. (2003): “La vaixella romana”, Romans i Visigots a lesTerres Valencianes (H. Bonet, R. Albiach y M. Gozalbes coords.), Va-lencia.
ALCUBIERRE E CASTRO, L. de (1962): “Hallazgos romanos en la mi-na Do Fojo das Pombas, Valongo (Portugal)”, Archivo Español deArqueología 35, Madrid, 166-176.
AURRECOECHEA, J. y ZARZALEJOS, Mª del M. (1990): “Apliques desítula de la Oretania, algunas matizaciones a la tipología de Delga-do”, Archivo Español de Arqueología 63, Madrid, 284-292.
AURRECOECHEA, J. (1991): “Vajilla metálica de época romana enlos museos de Ciudad Real, Jaén y Linares”, Espacio, Tiempo y For-ma, Serie II - Hª Antigua 4, Madrid, 223-254.
BELTRAN, M. (1976): Arqueología e historia de las ciudades antiguasdel Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), Zaragoza.
BELTRÁN LLORIS, M. (dir.) (1987): Arcobriga (Monreal de Ariza, Za-ragoza), Zaragoza.
BELTRAN, M. (1995): Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de ladocumentación inédita de Juan Cabré Aguiló, Zaragoza.
BELTRAN, M. (1998): “Museo de Zaragoza. Colonia Celsa. CatálogoMonográfico”, Boletín del Museo de Zaragoza 14, Zaragoza, 5-172.
BERROCAL-RANGEL L. (1992): Los pueblos célticos del Suroeste pe-ninsular, Extra Complutum 2, Madrid.
BERROCAL-RANGEL L. (1997): “A propos des peuples, des armes etdes sites pendant les Guerres Lusitaniennes: une vision d´ensem-ble”, Journal of Roman Military Equipment Studies 8, Oxford, 123-136.
BLANCO FREIJEIRO, A. (1967): “Plata Oretana de “La Alameda” (San-tisteban del Puerto, Jaén), Archivo Español de Arqueología 40, Ma-drid, 92-99.
BLÁZQUEZ, J. Mª. (1960): “Recipientes de bronce del Museo Ar-queológico Nacional de Madrid”, Archivo Español de Arqueología33/101-102, Madrid, 149-170.
BLÁZQUEZ, J. Mª. (1962): “Pocula” del Museo Arqueológico Nacio-nal de Madrid”, Homenaje al Prof. Cayetano de Mergelina, Murcia,197-202.
BOESTERD, M. H. P. (1956): The Bronze Vessels in the RijksmuseumG. M. Kam at Nijmegen, Nijmegen.
BOLLA, M. (1989): “Bechkannen”: Aggiornamenti”, Rassegna di Stu-di del Civico Museo Archaelogico e del Civico Gabinetto Numisma-tico di Milano (Rasmi) XLIII-XLIV, Milán, 95-111.
BOLLA, M. (1991): “Les bassins, I bacili con attachi a foglia di vite”,La Vaisselle Tardo-républicaine en Bronze. Actes de la Table-Ronde(M.Feugère y Cl.Rolley ed.), CNRS, Dijon, 113-120.
BOLLA, M. (1994): Vasellame romano in bronzo nelle civiche rac-colte archeologiche di Milano, RASMI-suppl. XI, (Rassegna di Studi
212 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismaticodi Milano), Milán.
BOLLA, M., BOUBE, CH. y GUILLAUMET, J- P. (1991): “Les situles”, LaVaisselle Tardo-républicaine en Bronze. Actes de la Table-Ronde(M.Feugère y Cl.Rolley eds.), CNRS, Dijon, 7-22.
BOLLA, M., CASTOLDI, M. y TERENZIANI, L. (1986): “Recipiente inbronzo d´etá romana in Lombardía”, Scritti in ricordo di GraziellaMassari Caballo e di Humberto Toccheti Pollini, Milán, 195-218.
BOUBE, CH. (1991a): “3. Les Cruches”, La Vaisselle Tardo-Républi-caine en Bronze. Actes de la Table-Ronde (M. Feugère y Cl. Rolleyeds.), CNRS, Dijon, 23-45.
BOUBE, CH. (1991b): “Attaches d´anses de situles italiques d´épo-que républicaine tardive découvertes dans la ville préromaine de Ta-muda (Maroc)”, Gerión - Anejos III, Madrid, 129-137.
CASTELO, R., et alii (1995): “Apliques de asa de sítula con decoraciónantropomorfa procedentes de la villa romana de El Saucedo (Tala-vera La Nueva, Toledo), Cuadernos de Prehistoria y Arqueología dela Universidad Autónoma de Madrid 22, Madrid, 125-164.
CASTOLDI, M. (2002): “Recipiente in bronzo romani da Goito (Man-tova)”, Monographies Instrumentum 21, Montagnac, 370-377.
CHAPOTAT, G. (1970): Vienne gauloise, le matériel de la Tène IIItrouvé sur la colline de Saint-Blandine, Lyon.
CICIRELLI, C. (2003): “Il vasellame di bronzo”, Menander, la Casa delMenandro di Pompei (G.Stefani (dir.), Milán, 142-161.
DE LA TORRE, J. I. y BERZOSA, R. (2002): “Tumbas inéditas de la ne-crópolis de Osma (Soria) en el museo del Ejército”, Gladius XXII, Ma-drid, 127-146.
DELGADO, M. (1979): “Elementos de sítulas de bronze de Conim-briga”, Conimbriga IX, Coimbra, 15-41.
DURAN, M. y MESTRES I. (2001): “El jaciment del Camp de les Llo-ses (Tona, Osona)”, Actes de les Jornades d´Arqueologia i Paleon-tología 2001, Comarques de Barcelona 1996-2001, Vol. II, Barcelo-na, 423-441.
DURAN, M., et alii (1995): “L´establiment iberoromà del Camp deles Lloses (Tona, Osona)”, Tribuna d´Arqueologia 1993-1994, Bar-celona, 63-73.
ERICE, R. (1986): “Bronces romanos del Museo de Navarra”, Traba-jos de Arqueología Navarra 5, Pamplona, 195-235.
ERICE, R. (1987): “Una jarra tipo Blechkannen”, Boletín del Museode Zaragoza 6, Zarazgoza, 471-474.
ERICE R. (2000): “Aplique de sítula con máscara teatral procedentede Caesaraugusta-Zaragoza (España)”, Kölner Jahrbuch 33, Köln,297-302.
ERICE R. (2006): “La sítula de Caesaraugusta-Zaragoza y los apliquestipo III de Delgado”, Archivo Español de Arqueología 79, Madrid,271 - 280.
ESCORTELL, M. (1975): Catálogo de las salas de cultura romana delmuseo de arqueología de Oviedo, Oviedo.
FABIÃO, C. (1999): “A propósito do depósito de Moldes, Castelo deNeiva, Viana do Castelo: a baixela romana tardo-republicana embronze no extremo occidente peninsular”, Revista Portuguesa de Ar-queología 2 (1), Lisboa, 163-198.
FEUGÈRE, M. (1991a): “Les amphores”, La Vaisselle Tardo-Républi-caine en Bronze. Actes de la Table-Ronde CNRS (M.Feugère y Cl.Ro-lley eds.), Dijon, 47-52.
FEUGÈRE, M. (1991b) “10, Autres formes”, La Vaisselle Tardo-Ré-publicaine en Bronze. Actes de la Table-Ronde CNRS (M.Feugère yCl.Rolley eds.), Dijon, 121-130.
FEUGÈRE, M. y DE MARINIS, R. (1991): “Les poêlons”, La VaisselleTardo-Républicaine en Bronze. Actes de la Table-Ronde CNRS(M.Feugère y Cl.Rolley eds.), Dijon, 97-112.
FILLOY, I. y GIL ZUBILLAGA, E. (2000): La romanización en Álava. Ca-tálogo de la exposición permanente sobre Álava en época romanadel Museo de Arqueología de Álava, Vitoria.
FLÜGEL, CHR. (1993): “Die römischen Bronzegefässe von Kempten-Cambodunum, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege”, Munich63, Munich, 53-114.
GALEANO, G. y GIL, R. (1994): “Bronces romanos del sur de la pro-vincia de Córdoba”, Antiquitas 5, Priego de Córdoba, 60-68.
GALINDO, P. y DOMÍNGUEZ, A. (1985): “El yacimiento celtíbero-ro-mano de Valdeherrera (Calatayud, Zaragoza), Actas del XVII Con-greso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 585-602.
GARCÍA Y BELLIDO A., (ed.) (1993): Álbum de dibujos de la colec-ción de Bronces antiguos de Antonio Vives Escudero, Anejos de Ar-chivo Español de Arqueología XIII, Madrid.
GARCÍA ROZAS, R. y ABÁSOLO, J. A. (1993): “Bronces romanos delmuseo de Zamora”, Bronces y Religión Romana, Actas del XI Con-greso Internacional de Bronces Antiguos (J.Arce, y F.Burkhalter co-ords.), Madrid, 171-196.
GUILLAMET, J-P. (1991): “Les passoires”, La Vaisselle Tardo-Républi-caine en Bronze. Actes de la Table-Ronde CNRS (M.Feugère y Cl.Ro-lley éds.), Dijon, 89-95.
GUZZO, G. (2006): “Ministerium”, Argenti a Pompei (P.G.Guzzodir), Milán, 78-96.
HAYES J. W. (1984): Greek, Roman and Related Metalware in theRoyal Ontario Museum, Toronto.
HILGERS, W. (1969):”Lateinische Gefässnamen. Bezeichnungen,Funktion und Form römischer Gefässe, nach des antikenSchriftquellen”, Beihefte der Bonner Jahrbücher 31, Bonn, 203.
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. D. y SÁNCHEZSÁNCHEZ, M. A. (1989): Excavaciones en el castro de Villasviejas delTamuja (Botija,Cáceres), Mérida.
HERNÁNDEZ PRIETO, Mª. A. (1985): “Propuesta de clasificación pa-ra los pies de recipientes de bronce romanos”, Boletín del Museo deZaragoza 4, Zaragoza, 151-161.
HOLLIGER, CHR. y HOLLIGER, CL. (1985): “Bronzegefässe aus Vin-donissa, Teil 1”, Gesellschaft Pro Vindonissa. Jahresbericht 1984,Brugg, 47-70.
HOLLIGER, CHR. y HOLLIGER, CL. (1986): ”Bronzegefässe aus Vin-donissa, Teil 2”, Gesellschaft Pro Vindonissa. Jahresbericht 1985,Brugg, 5-44.
HOLLIGER, CHR. y HOLLIGER, CL. (1989): “Bronzegefässe aus Baden-Aquae Helveticae”,Gesselschaft Pro Vindonissa, Jahresbericht1988/89, Brugg, 58-77.
KUNOW, J. (1983): Der römische Import in der Germania libera biszu den Markomannenkriegen, Studien zu Bronze und Glasgefässen,Neumünster.
KUNOW, J. (1985a): “Die capuanische Bronzegefässhersteller LuciusAnsius Epaphroditus und Publius Cipius Polybius”, Bonner Jahrbü-cher 185, Bonn, 215-242.
KUNOW, J. (1985b): “Römisches Importgeschirr in der Germania lib-era bis zu den Markomannenkriegen: Metal und Glasgefässe”, Auf-stieg und Niedergang der römischen Welt II, Berlín-Nueva York, 229-279.
LEITE VASCONCELOS, J. (1924): “Figuras de bronze antigas do Mu-seo Etnológico Português”, O Arqueologo Português XXVI, Lisboa,29-36.
Romana ERICE LACABE 213
LIZ GUIRAL, J. (1987): “Un urceus alegórico a la fertilitas hallado enel término municipal de Priego de Córdoba”, Actas del XVIII Con-greso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 785-795.
LUIK, M. (2002): Die Funde aus den römischen Lagern um Numan-tia in römisch-germanischen Zentralmuseum, Kataloge Vor-undFrühgeschichtlicher Altertümer 31, Maguncia.
MANSEL, K. (2000): “Spätrepublikanisches Bronzegeschirr aus derSiedlung vom Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga), MadriderMitteilungen 41, Maguncia, 197-225.
MANSEL, K. (2004): “Vajilla de bronce en la Hispania republicana”,La Vajilla Ibérica en Época Helenística (siglos IV-III al cambio de era)(R.Olmos y P.Rouillard eds.), Collection de la Casa de Velázquez 89,Madrid, 19-30.
MAYER, M., ARIÑO, P. y BENABARRE, J. (coords.) (1992): Roma aCatalunya, Barcelona.
MELERO, F. (1997-98): “Nescania, una aproximación a su ubica-ción”, Mainake XIX-XX, Málaga, 143-161.
MEZQUIRIZ, Mª. A. (1960): “Materiales procedentes del yacimientoromano de Andión”, Príncipe de Viana 78-79, Pamplona, 57-67.
MEZQUIRIZ, Mª. A. (2003): La villa romana de Arellano, Pamplona.
MOLIST, N. (1993): “La Muntayeta, Sant Boi del Llobregat, Anuarid´Intervencions Arqueológiques 1982-1989, Barcelona, 79.
MOUTINHO ALARCÃO, A. y DA PONTE S. (1984): Colecçoes do mu-seu monográfico de Conimbriga, Coimbra, 1984.
NUBER, H. V. (1972): “Kannen und Griffschale. Ihr Gebrauch imtägliche Leben und die Beigabe in Gräbern der römischenKaiserzeit”, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 53,Frankfurt, 1-232.
PADILLA, A., GARCÍA OLIVARES, A. y RÍOS, M. A. (2003): Noveda-des de Arqueología Loreña, Lora del Río.
PÉREZ GONZÁLEZ, C. (2004): “Pequeños simpula imperiales con pieen Hispania”, Arqueología Militar Romana en Europa, Valladolid,75-88.
PETROVSZKY, R. (1993): Studien zu römischen Bronzegefässe mitMeisterstempeln, Kölner Studien zur Archäologie der RömischenProvinzen 1, Erlbach.
PONTE, S. da (1986): “Algumas peças metálicas de necrópoles ro-manas dos distritos de Portalegre e de Évora”, Conimbriga 25, Coim-bra, 99-129.
PONTE, S. da (1987): “Artefactos romanos e post-romanos de S.Cu-cufate”, Conimbriga XXVI, Coimbra, 133-165.
POPOVIC, P. (1992): “Italische Bronzegefässe im Skordiskergebiet”,Germania 70, Maguncia, 61-74.
POZO, S. (2000): “La vajilla metálica -bronce y plata- tardorrepubli-cana en la Provincia Baetica”, Kölner Jahrbuch 33, Köln, 417-434.
POZO, S. (2004): “Apuntes de arqueología bética. Bronces roma-nos”, Antiquitas 16, Priego de Córdoba, 89-97.
POZO, S. (2002a): “La vajilla metálica de la Provincia Baetica. II. Losjarros broncíneos de época alto-imperial”, Monographies Instru-mentum 21, Montagnac, 407-418.
POZO, S. (2002b): “Varia arqueológica de la provincia Baetica. Bron-ces romanos inéditos. Grandes bronces. Estatuillas. Mobiliario do-méstico. Amuletos fálicos. Espejos. Balanzas. Contrapesos. Asas yapliques de sítulas. Atalaje de caballerías”, Antiquitas 14, Priego deCórdoba, 69-121.
POZO, S. (2004): “Bronces romanos de Aratispi (Villanueva de Cau-che-Antequera, Málaga). Notas sobre la vajilla y el mobiliario do-méstico romano”, Mainake XXVI, Alicante, 431-455.
RADNÓTI, A. (1938): Die römischen Bronzegefässe von Pannonien,Budapest.
RAEV, B. A. (1978): “Die Bronzegefässe der römischen Kaiserzeit inThrakien un Mösien”, Bericht der römisch-germanischen Kommisión58-II, Maguncia.
RAEV, B. A. (1994): “Bronze Vessels of the late La-Tène-Period fromSarmatia”, Akten der 10. Internationalen Tagung über antikeBronzen, Stuttgart, 347-353.
RADDATZ, K. (1969): Die Schatzfunde der Iberische Halbinsel vomEnde des dritten bis zur Mitte des ersten Jahrhunderts vor Chr. Geb.Untersuchungen zur hispanischen Toreutik, Madrider Forschungen5, Berlin.
ROIG, J. F. (2003): “Els vasos de bronze del pou Cartanyà. Un aixo-var sacre de l´antiga Tarraco”, Revista d´Arqueologia de Ponent 13,Lleida, 83-124.
ROSAS ARTOLA, M. (1980): “Mobiliari metal-lic del poblat ibero-ro-má de Sant Joseph (La Vall D´uxó, Castellón)”, Cuadernos de Pre-historia y Arqueología Castellonense 7, Castellón, 197-218.
SEDLMAYER, H. (1999): Die römischen Bronzegefässe in Noricum,Monographies Instrumentum 10, Montagnac.
SEVILLANO, V. (1978): Testimonio arqueológico de la provincia deZamora, Zamora.
STEFANI, G. (2006): “Casa di M. Epidius Primus (I,8,14)”, Argenti aPompei (P.G.Guzzo dir.), Milán,146-150.
SZABÓ, K. (1982-83): “Pot à anse, en bronze, ornèe d´un pied hu-main, provenant de Pannonie”, Antiquités Nacionales 14/15, París,86-96.
SZABÓ, K. (1994): “Pots à embochure lourde coulée d´une pièceavec l´anse”, Akten der 10. Internationalen Tagung über antikeBronzen, Stuttgart, 399-403.
TALAMO, E. (2006): “Corredo di Vasi d´Argento del Museo Artisti-co Industriale”, Argenti a Pompei (P.G.Guzzo dir), Milán, 161-165.
TASSINARI, S. (1973): “Étude de vaisselle de bronze romaine et gal-lo-romaine: les pot á anse ornèe d´un pie humain”, Recherchesd´Archéologie Celtique et Gallo-Romaine 5, Ginebra, 127-140.
TASSINARI, S. (1975a): “Pots à anse unique”, Cronache PompeianeI, Nápoles, 160-231.
TASSINARI, S. (1975b): La vaiselle de bronze, romaine et provincialeau Musée des Antiquités Nationales, XXIX Supplément à Gallia. París.
TASSINARI, S. (1990): “La vaiselle métallique (Ier s. avant J.-C.- débutdu Ier s. après J.-C.). Une approche à travers trois ouvrages récents”,Gaule Interne et Gaule Méditerranéenne aux IIe. et Ier. Siècles avantJ.-C.: Confrontations Chronologiques. Actes de la Table Ronde, Re-vue Archéologique de Narbonnaise, Supplément 21, Paris, 199-207.
TASSINARI, S. (1993): Il vasellame bronzeo di Pompei II Vol., Roma.
TASSINARI, S. (1995): Vaisselle antique de Bronze, Collection du Mu-sée Départamental des Antiquités, Rouen.
TASSINARI, S. (2002): “Observations et propos sur la fabrication desanses de récipients de Pompéi”, Monographies Instrumentum 21,Montagnac, 363-369.
TIRADO J. A. (1993): “Excavación en el solar de la antigua fábrica deTorres”, Estrato 5, Logroño, 48-55.
ULBERT, G. (1984): Cáceres el Viejo, ein spätrepublikanisches Le-gionslager in Spanisch-Extremadura, Madrider Beiträge 11, Magun-cia.
VV.AA. (1990): Los Bronces Romanos en España, Madrid
VV.AA. (1995): Astures, pueblos y culturas en la frontera del Impe-rio romano, Gijón.
214 LA VAJILLA DE BRONCE EN HISPANIA
WIELOWIEJSKI, J. (1993): “Quelques aspects des recherches sur lavaisselle romaine en bronze en Espagne a l´époque du déclin de laRépublique et du début de l´Empire”, Bronces y Religión Romana,Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos (J.Arce yF.Burkhalter coods.), Madrid, 469-477.
WILLERS H. (1907): Neue Untersuchungen über die römischeBronzeindustrie von Capua und von Niedergermanien, Hannover-Leipzig.
Romana ERICE LACABE 215