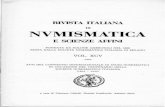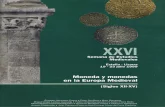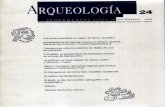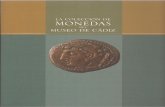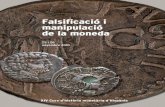Hispania: las acuñaciones locales y la financiación de las Rei Publicae
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
Transcript of La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
43
Introducción
La Ulterior, un área que ocupará aproximadamente lo que en su momento será la provincia Baeti-
ca, es una de las zonas del Occidente romano con un mayor número de cecas; así, desde que se ini-cian las emisiones, las primeras se fechan en el siglo III aC, hasta la época de Augusto se constatan69 talleres monetales (fig. 1). No obstante, hay grandes diferencias en el número de ciudades queamonedaron entre los distintos pueblos que la habitan; hecho que, como veremos, viene a confir-mar la diferenciación realizada en las fuentes literarias entre los habitantes de la zona. Los textosgreco-romanos, en especial Estrabón, Ptolomeo y Plinio, nos informan acerca del rico entramadode pueblos que configuran el panorama regional. Así, además de los que habitualmente llamamosindígenas –oretanos, turdetanos, etc.–, fueron numerosas las aportaciones antiguas y, en algunoscasos continuadas, de pueblos llegados de todo el ámbito mediterráneo –fenicios, púnicos, griegos,cartagineses, itálicos, etc.–, lo que configura un complejo mosaico étnico que tiene su reflejo en elfenómeno de la amonedación.
El estado actual de la investigación de estos 69 talleres monetales es muy desigual, pues para lamayoría de ellos no tenemos estudios monográficos. Si bien es cierto que éstos existen para los másimportantes –Gadir (Alfaro 1988), Malaka (Campo & Mora 1995), Carteia (Chaves 1978), Castulo
(García-Bellido 1982), Obulco (Arévalo 1999)–, en bastantes casos se han acometido estudios más
Resumen/Abstract
Este estudio analiza algunas cuestiones relativas a la producción y economía monetaria de las ciu-dades del sur de España. Una primera parte está dedicada a analizar la producción monetal de losdiferentes pueblos de la Hispania Ulterior. En la segunda parte se estudian de forma más detalladaalgunas de estas cecas.
Palabras claveOrganización y producción monetaria; Hispania Ulterior; acuñaciones fenicio-púnicas; cecas turde-tanas; cecas oretanas.
This study délas with some problems concerning to the mass of coinage struck and monetaryeconomy of the cities of the South of Spain. A first section is dedicated to the coins production inthe diferent ethnic groups from Hispania Ulterior. In this context, some mints are examinatedin the second part.
KeywordsOrganitation and monetary production; Hispania Ulterior; Phoenicam-Punic minting; Turdetaniasmint; Oretanas mint.
LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MONEDA EN LA HISPANIA ULTERIOR
Alicia Arévalo González
Universidad de Cádiz
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 43
44
o menos completos, pero para la mayoría de las cecas tan sólo contamos con propuestas de orde-nación de las distintas emisiones que cada una de ellas realizaron durante el tiempo que estuvie-ron en funcionamiento (Villaronga 1994; García-Bellido & Blázquez 2001, II), por lo que realmenteno conocemos cómo fue su producción monetaria.
Teniendo en cuenta las carencias apuntadas, el significativo número de talleres monetales de la Ulte-rior, y la propia finalidad y limitaciones de una síntesis como la que pretendemos mostrar, es nece-sario abordar la exposición no de forma individualizada, taller a taller, sino intentando combinaruna perspectiva global del tema a través de una presentación y valoración del distinto comporta-miento a la hora de emitir moneda por parte de cada uno de los pueblos que configuran el panora-ma de esta extensa provincia hispana, para a continuación analizar algunos ejemplos que puedanilustrar la distinta organización y producción monetaria de las diferentes ciudades-cecas adscritasa un mismo pueblo.
Conviene también indicar que la moneda no sólo en la Ulterior sino en toda Hispania fue siempreescasa y pobre en valores, por lo que no vino a solucionar situaciones complejas. Debe recordarseque en esta provincia tan sólo se acuña bronce, salvo una puntual emisión de plata de Gadir(fig. 4.2). Además, como veremos a continuación, dentro de los distintos talleres monetales hayuna amplia variación en el volumen de numerario producido, incluso existen grandes diferenciasen el funcionamiento de las distintas emisiones de una misma ceca. En este sentido, un primerintento de evaluar el volumen de numerario emitido en base al estudio de cuños ha sido reali-zado por Villaronga (1990, p. 19-35), y aunque sus resultados pueden modificarse parcialmentecon el análisis monográfico de cada taller monetal, la visión global pone de manifiesto la limitadaproducción de la mayoría de las cecas de la Ulterior (fig. 2).
La emisión de moneda por los distintos pueblos de la Ulterior
El fenómeno de la acuñación en el territorio de la Ulterior se produjo de manera muy diferenteentre los distintos pueblos que la habitan (fig. 1); así, frente a las numerosas cecas que acuñandurante la República entre los fenicio-púnicos o entre los turdetanos, otros muestran una granescasez de talleres monetales, como los oretanos, e incluso algunos no llegaron a emitir, es el casode los lusitanos o los célticos. Si bien, y como ha señalado García-Bellido (1995, p. 255-256), estaescasez o carencia de cecas no puede ser considerada como un rasgo que dibuje un menor desa-rrollo urbano o un empobrecimiento ciudadano, pues la moneda es un objeto estatal que seemite si es necesaria para el Estado, cuando éste considera que es imprescindible disponer de undinero público.
Conviene aclarar, antes de empezar este análisis, que existen, en muchos casos, dificultades paradelimitar exactamente el espacio ocupado por cada uno de estos pueblos, y con ello la adjudica-ción de ciudades-cecas a cada uno de ellos resulta, en ocasiones, controvertida. Además, aunqueuna de las características de la moneda de la Ulterior es llevar el topónimo escrito, lo que permitesaber a qué ciudad hay que adscribir la acuñación, no siempre estas ciudades figuran citadas en lasfuentes clásicas, lo que ha dificultado su localización. De hecho, en numerosos casos sabemos desu existencia únicamente a través del testimonio monetal; de ahí que algunas, aún hoy, permanez-can con dudas en su exacta ubicación.
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 44
45
Los pueblos que acuñan moneda ¿Dónde y qué tipo de moneda acuñaronlos fenicio-púnicos?
Una de las amonedaciones más ricas y variadas realizadas en la Ulterior es la llevada a cabo por lasgentes fenicio-púnicas. Ahora bien, dentro de la amonedación fenicio-púnica debemos distinguirlas emitidas por las cuatro antiguas colonias –Gadir, Malaka, Seks y Abdera (Alfaro 1998, p. 50-115;Mora Serrano 1992, p. 63-96)– de las que gracias a los caracteres epigráficos de las leyendas mone-tales se han podido adscribir a los púnicos (Alfaro 1991, p. 109-156), como Tagilit y Alba, ademásde Baria, aunque en este caso sus monedas son anepígrafas, todas ellas ciudades situadas entre losbastetanos (Alfaro 2000b, p. 107-112). Además, se cuenta con Olontigi, Ituci, Nabrissa y Sacili entrelos turdetanos (Alfaro 1998, p. 50-115; Mora Serrano 1992, p. 63-96), Arsa y Turirecina entre lostúrdulos de la Beturia (García-Bellido 1992, p. 113-146; García-Bellido 1995, p. 255-292), ambasal igual que las gaditanas: Asido, Bailo, Oba, Lascuta, Iptuci y Vesci son denominadas como libio-feni-cias por utilizar una grafía púnica «no normalizada» (García-Bellido 1992, p. 97-146; DomínguezMonedero 1995, p. 111-116; Domínguez Monedero 2000, p. 59-74).
Sin duda, fueron las cuatro antiguas colonias las que emitieron mayor volumen de moneda y lasque lo prolongaron durante más tiempo con el taller monetal activo. No podemos olvidar que Gadires la primera ceca del área meridional en acuñar, y sus emisiones se mantuvieron hasta época deAugusto. En cambio, el resto de las cecas púnicas tuvieron una producción muy inferior y corta enel tiempo, tratándose en algunos casos de acuñaciones puntuales, como sucede con las emisionesde Arsa, Tagilit, Alba, Oba y Vesci, entre las más significativas.
Pero fue en la Turdetania donde encontramos un mayor número de ciudades emisoras de moneda(fig. 2). Debemos tener en cuenta que el territorio turdetano es uno de los más extensos de la Ulte-rior. Según Estrabón (III, 1, 6), abarca todo el valle del Guadalquivir. Y, como va mostrando lainformación arqueológica (Bendala 2000, p. 75-88) y la propia documentación monetal (García-Bellido & Blázquez 2001, II, p. 372-373), con una importante mezcla de población, además de unapersistencia de las tradiciones púnicas en la etapa del dominio romano, como magistralmentemuestran aquellas ciudades que utilizan la grafía púnica, de las que ya hemos hablado, o las queacusan una clara influencia iconográfica fenicio-púnica (véase Rodríguez Casanova en este mismovolumen).
Sin duda, y como acabamos de decir, es la región con mayor número de cecas (fig. 2), aunquehay grandes diferencias entre unas y otras. Así, encontramos talleres que producen un significa-tivo número de monedas, como sucede, por ejemplo, con Obulco, Urso, Carmo y Ilipa, mientras queotros acuñan de manera intermitente, como es el caso de Carbula y Laelia, entre otros; más aún,hay algunos que sólo lo hacen de forma esporádica o puntual, como es el caso Ilurcon, Ostur,Lastigi, Sisipo, etc.
En contraste, las ciudades oretanas mostraron escaso interés por disponer de moneda propia, apesar de ser una de las regiones más ricas en metales, como ha señalado García-Bellido (2007,p. 211-216). De hecho, fueron dos ciudades mineras las únicas que acuñaron: Castulo, que emite deforma abundante, y Sisapo, que tan sólo lo hará de forma puntual a través de una única emisión(Arévalo & Zarzalejos 1995, p. 161-171). Conviene aclarar que esta última ciudad es consideradapor Plinio como túrdula, pero Ptolomeo la incorpora en el territorio de los Oretani y la cultura mate-rial identificada en la estratigrafía del yacimiento de la Bienvenida parece apuntar en este sentido(Fernández Ochoa et al. 1994). De ahí que la hayamos incluido dentro del grupo oretano.
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 45
46
Los pueblos que no emiten moneda propia
Las fuentes mencionan grupos de célticos en el suroeste, además de los del noroeste, que son losque ocuparon una parte de la Beturia, territorio comprendido entre el Guadiana y el Guadalquivir,siendo los túrdulos sus vecinos, la denominada Beturia túrdula (Velázquez & Enríquez 1995). Ellosno acuñaron moneda, a diferencia de los túrdulos, que sí lo hicieron, aunque parece ser que sóloemitieron las ciudades gobernadas, habitadas o explotadas por los púnicos, como demuestran lasacuñaciones de Arsa, Balleia y Turirecina (García-Bellido 1995, p. 259-264). También es denomi-nada túrdula la trascosta gaditana, donde se sitúan las ya referidas cecas libio-fenicias; asimismo,Ptolomeo (2, 4, 9) habla de los túrdulos de la región oriental de la Turdetania, y entre las ciuda-des que cita se encuentran algunas emisoras de moneda, como Obulco e Ilturir/Iliberris, de las queya hemos hablado, y que García-Bellido y Blázquez (2000, p. 373), a tenor de la información numis-mática aportada por estas cecas, tales como el uso de la escritura meridional y una iconografía púni-ca, han propuesto que los túrdulos sean los turdetanos semitizados.
Tampoco emitieron moneda propia las ciudades bastetanas de Alba, Baria y Tagilit (Alfaro 2000b,p. 107-112), pues como hemos comentado fueron los púnicos los responsables de sus acuñaciones,como evidencia su iconografía y sus leyendas monetales. De la misma forma que no lo hicieron loslusitanos, pues las cecas ubicadas en la Lusitania republicana se vinculan bien con los celtíberos,en el caso de Tamusia, bien con los turdetanos, como sucedería con las acuñaciones de Salacia, Dipoy Brutobriga (García-Bellido & Blázquez 2001, I, p. 273).
Algunos ejemplos de la organización y la producción de moneda en la Ulterior
La variada producción monetal fenicio-púnica
Gadir es la primera de las cecas del área meridional que emite moneda, y lo hará a principios delsiglo III aC, manteniéndolas en el transcurso de los siglos II y I aC, mientras que en época imperialsólo acuñó durante el reinado de Augusto. Es de todas las cecas situadas en la Ulterior la que estu-vo en funcionamiento durante más tiempo y con una gran organización de sus emisiones a travésde siete series diferentes, siendo sus emisiones en bronce muy numerosas y homogéneas. Ademásacuña plata, y aunque fue de forma puntual destaca por la excepcionalidad del uso de este metalen la amonedación de la Ulterior.
Por otra parte, cuenta con un desarrollado sistema de valores, pues desde su primera emisión se acu-ñan tres denominaciones en bronce, añadiéndose un nominal más a partir de finales del siglo III aC,fijándose una tipología específica, siempre relacionada con el mar, para cada valor. Una variedad denominales que encontramos igualmente en la escasa amonedación argéntea, pues son tres los valo-res fabricados.
Parece que las primeras monedas pudieron ser acuñadas o impulsadas por el propio templo de Mel-kart, lo que explicaría la ausencia del topónimo, y la elección de la efigie de esta divinidad para la mayorparte de sus anversos (fig. 4.1). Mientras que para los reversos se escoge una imagen propia y personal,los atunes, por ser éstos tanto la principal fuente de riqueza de la ciudad, basada en la fabricación ycomercialización de las salsas y salazones de pescado, como por estar asociados a la divinidad, al ser elproducto procurado por Melkart, el dios del comercio, en cuyo santuario los comerciantes consagrabana la divinidad una víctima para propiciar los beneficios que se esperaba recibir como frutos del mar.
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 46
47
Esta iconografía se mantendrá constante, prácticamente, a lo largo de todas sus emisiones; es más, lostipos relacionados con el mar se alternan para indicar valores, como analizaremos más adelante.
No obstante, no se puede olvidar que después de estas primeras monedas, Gadir siempre hizo cons-tar no sólo el topónimo, en caracteres púnicos, sino también una fórmula administrativa P'LT, inter-pretada como «acuñación u obra de Gadir». Esta novedad epigráfica podría tratarse, como han seña-lado García-Bellido y Blázquez (2001, p. 146), de una constatación de que las monedas son acu-ñaciones de la ciudad y no del santuario; sin duda esta leyenda monetal invita a reflexionar acercade las razones que motivaron su inclusión.
Lo que no cabe duda es que esta emisión inaugural –serie I–, organizada ya en tres valores –mitad(fig. 4.1), cuarto y octavo (fig. 4.4)– muestra una elevada calidad técnica y artística, tanto en la con-fección de sus cuños, de ahí que se haya propuesto que fueran abridores de cuños expertos, qui-zás de origen púnico-siciliano, como en el proceso de fabricación, sin duda en la línea de las acu-ñaciones helenísticas del momento.
A finales del siglo III aC, coincidiendo con la presencia bárcida en Iberia, la ciudad acuñó unasbellas monedas de plata –serie II– con sus tipos habituales, articuladas en tres valores –unidad(fig. 4.2), mitad y agorah–, en las que lo más significativo es la aparición, en la unidad, de las leyen-das MHLM / ‘GDR o MP’L / ‘GDR. También continuará fabricando bronces –series III y IV–, y ademásse aumenta la producción, añadiéndose un nuevo nominal, la unidad, aunque decae su calidad téc-nica y artística. Sin embargo, se mantiene una buena organización, como parece mostrar el hechode que en estas cuatro primeras emisiones de bronce paulatinamente se iba actualizando y reno-vando el numerario, mediante la reacuñación de moneda propia. En efecto, del análisis de las másde 40 reacuñaciones conocidas, se ha podido deducir que esta práctica, no constatada en emisio-nes posteriores, se debía a que se retiraban las series más antiguas para ser reacuñadas por otrasnuevas (Alfaro 2000a, p. 428).
Pero será durante la ocupación romana, a partir del año 206 aC, el período de mayor acuñación,con unas abundantes emisiones organizadas en dos series –V y VI (fig. 4.3)– que cubren dos siglos,y en las que se emite sólo moneda de bronce, de nuevo en cuatro valores, diferenciándose cadauno de ellos por la tipología utilizada. Así los dos atunes marcan la unidad, uno solo señala la mitad,el delfín se reserva para los cuartos, y delfín y atún para los octavos (Alfaro 1988); incluso el del-fín es utilizado como contramarca en estas mismas monedas, un resello que hemos identificadocomo claramente pesquero (Arévalo 2006).
Entre los años 27 aC y 4 dC Gades acuña su última serie. Se trata de unas emisiones a nombre deAgripa, Balbo, Tiberio, Augusto, Cayo y Lucio, cuyos reversos aluden en la mayoría de los casos ala persona a cuyo nombre se efectuó la emisión, y aunque no hacen constar el nombre de la ciu-dad, la permanencia del tipo tradicional de Hércules permite su atribución.
Estas últimas monedas de la ceca gaditana sólo se fabricaron en denominaciones elevadas: sesterciosy dupondios. Unos valores romanos que se acuñaron en bronce, y no en oricalco como establecía lareforma del sistema monetario acometida por Augusto, al igual que en la mayor parte de las emisio-nes provinciales romanas de Hispania. Además se acuñó en menor escala que en épocas anteriores,aunque dentro de la amonedación de la Bética es la que utiliza un mayor número de cuños y, portanto, tiene un mayor volumen de producción como se puede comprobar en la figura 3.
Si Gadir representa al taller fenicio-púnico con mayor volumen de producción, la ceca de Abderafigura entre las de producción media, aunque es la que menor cantidad de moneda acuñada de las
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 47
48
cuatro antiguas colonias fenicias. Emplazada en el cerro de Montecristo de Adra, Abdera / Abderatse fundó en una fase fenicia arcaica posiblemente entre el VIII y VII aC. Fue una ciudad costera deescasa entidad, dedicada a la industria de las salazones, la agricultura, la minería del plomo, extraídode la sierra de Gádor, y a la metalurgia del hierro. Se integró a la economía monetaria probable-mente en el primer cuarto del siglo I aC, de forma mucho más tardía que el resto de las coloniasfenicio-púnicas (Alfaro 1998, p. 100; Alfaro 2000a, p. 110-111).
Su primera serie será breve, tosca e influida tipológicamente por Seks y Gades. Así, vemos que en elanverso figura una cabeza de Melkart desnuda, de factura y estilo muy tosco, con clava triangulardetrás. El reverso muestra un atún y un delfín contrapuestos bajo los que se incluye el topónimoneopúnico ‘BDRT (fig. 4.5). La mayoría de estas monedas están reacuñadas sobre ejemplares de Cas-tulo (Cazlona, Jaén) y, como consecuencia, estas monedas reacuñadas tienen un peso y un diáme-tro irregular. Además se acuñarán piezas de menor peso y diámetro en cospeles fabricados por ypara la ceca abderetana, pero con similar tipología a las monedas reacuñadas. Tanto en estos ejem-plares como en las reacuñaciones figuran dos glóbulos en los reversos cuyo significado permaneceincierto. A esta misma serie pertenece un cuarto que se caracteriza por presentar en el reverso undelfín y cuatro glóbulos, que parecen responder al número de piezas necesarias para obtener unaunidad, lo que aclararía la interpretación de los dos glóbulos en los nominales mayores (Alfaro2000b, p. 110-111).
A mediados del siglo I aC se emite su serie más abundante, compuesta por cuatro nominales distintos,y con una factura algo mejor que la anterior emisión. En el anverso de la unidad se reproduceun templo tetrástilo sobre gradas, y en el reverso se grabaron dos atunes, entre ellos el topóni-mo neopúnico de la ceca. Las mitades muestran en el anverso una cabeza masculina con petasoo con casco con cimera, y en el reverso se representa un atún y delfín contrapuestos. Cuartos yoctavos muestran la misma tipología de anverso, mientras que eligen un delfín solo para el reverso.
Tras un período de inactividad, Abdera reanuda sus acuñaciones durante el reinado de Tiberio,siguiendo para el anverso la tipología imperial habitual adoptada por la mayoría de las cecas, esdecir, el retrato del emperador junto a su leyenda identificativa; mientras que conservará en elreverso el templo tetrástilo con dos columnas sustituidas por dos atunes (fig. 4.6). Con la mismaiconografía emitirá Abdera tres series con un único valor, el as, cuyas interesantes variantes seencuentran en la epigrafía (Alfaro 1998, p. 100; Alfaro, 2000b, p. 111). La primera conserva el topó-nimo neopúnico ‘BDRT situado en el tímpano del templo. La segunda es una emisión bilingüe, laleyenda neopúnica permanece en el tímpano, mientras que la leyenda latina parece intercaladaentre las columnas del templo: A–B–DE–R–A. Y la última presenta el topónimo latino del mismomodo que en la serie anterior, pero sustituye la leyenda neopúnica del tímpano por una estrella.
La tercera ceca seleccionada es Olontigi, localizada en Aznalcázar (Sevilla), y se encuentra entrelos talleres púnicos menos productivos, pues sus acuñaciones se organizan únicamente en dosemisiones de bronce, con tres denominaciones –unidad, mitad y cuarto–: una con topónimo encaracteres púnicos, trascrito como L’TG, datada a mediados del siglo II aC (fig. 4.7), y la segundacon leyenda latina con tres grafías diferentes: OLONT, LONT y OLVNT, que correspondería ya alsiglo I aC (Mora 1992, p. 68; Alfaro 1998, p. 104-105).
Los tres nominales de la primera serie presentan un mismo tipo de anverso, una cabeza masculi-na, mientras que los reversos combinan tres tipos diferentes: jinete para las unidades (fig. 4.7);racimo de uvas o piña, para las mitades, y delfín para los cuartos. Una tipología que se mantieneen la serie latina, pues tan sólo en las mitades se añaden ejemplares con una cabeza galeada en el
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 48
49
anverso. Esta segunda serie parece tener un mayor volumen de emisión, pues según Villaronga(1990) de la primera se conocen 10 cuños, mientras que en la segunda se elevan a 22 los cuñosidentificados (fig. 2).
Las numerosas cecas turdetanas
Como hemos comentado, los turdetanos son un pueblo muy proclive a la acuñación, según se deducedel elevado número de cecas conocidas; sin embargo, muchas de ellas sólo fabrican moneda de formaesporádica. Para el análisis de estas cecas turdetanas hemos escogido tres talleres que muestran deforma clara el distinto comportamiento monetal existente entre ellas. Sin duda, es Obulco la ceca másprolija en emisiones y en volumen de producción, por lo que podríamos considerarla como una excep-ción, de ahí que sea uno de los ejemplos que expondremos; a continuación, hemos escogido una delas cecas de producción media, Carisa, que representa lo que una gran parte de los talleres emitieron;por último, analizaremos las acuñaciones de Ilipla, como ejemplo de ceca menos productiva.
Obulco, identificada con la actual Porcuna (Jaén), controlaba un territorio donde se desarrollaba unaexplotación agrícola de tipo cerealista de gran envergadura y que conectaba con viejas tradicionesculturales y antiguas formaciones socioeconómicas, lo que había llevado a la antigua Ipolka a ser elcentro comercial y económico de la región. Capitalidad que será mantenida en época romana porla ciudad de Obulco, además de estar situada en un importante nudo de comunicación que conec-taba la alta y la baja Andalucía.
Parece que fueron los gastos generados por el mantenimiento de la infraestructura que conllevabanestas explotaciones agrarias el motor de arranque de las acuñaciones de esta ceca, que comienza aemitir a finales del siglo III aC (Arévalo 1999). Esta primera emisión no fue numerosa, pues ademásde fabricarse un único valor –duplos (fig. 4.8)–, el número de cuños identificados –4 de anverso–no puede compararse con el constatado en otras series. Sin embargo, se fija ahora su tipología –unadivinidad local fecundante para el anverso, y espiga y arado para el reverso– que permaneceráprácticamente invariable hasta que se emita la última serie; por el contrario, la escritura elegida parasu leyenda toponímica no va a ser la local sino el latín, cuando, como veremos, lo habitual es quecombine ambos tipos de escritura.
La incipiente monetización de esta ciudad debió ser muy bien acogida, ya que poco tiempo des-pués, a principios del siglo II aC, se pone en marcha una nueva fase de acuñación, más sistematiza-da que la anterior y con dos fases de emisión –series II y III–. En la primera se menciona única-mente el topónimo, pero ahora no sólo en latín sino también en escritura indígena (fig. 4.9), y enla segunda figuran, por primera vez, los nombres de las dos personas que controlaron la emisión(fig. 4.10). Es ahora cuando comienzan a fabricarse divisores, semis, en cantidades –4 cuños deanversos– que prácticamente igualan a la suma de los cuños de los ases de las dos series, 2 y 3cuños respectivamente.
Pero sin duda será hacia los años 165-110 aC cuando tuvo lugar la más abundante producción deesta ceca. Las monedas acuñadas en este período, ases, semis y cuadrantes, distribuidas en sieteemisiones diferentes dentro de una misma serie, la IV, representaron una importante inyección demoneda en la economía local. La existencia de leyendas con nombres personales en escritura localen los reversos de los ases (fig. 5.1), presumiblemente los encargados de la fabricación, permiteconocer tanto cómo estaba organizada esta amplia serie como el volumen medio de acuñación decada una de las siete emisiones identificadas. Una por cada par de nombres personales constatados,además estos nombres ayudan a entender el funcionamiento y la secuencia de acuñación de esta
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 49
50
larga serie. A lo largo de unos 30 años se distribuye el trabajo de 37 cuños de reverso para los ases,que se utilizaron en emisiones que oscilan entre un mínimo de 2 cuños y un máximo de 11. Peroademás, los enlaces de cuños de anverso de las distintas emisiones muestran que se trataba de unaacuñación entendida como un proceso regular.
Este panorama creemos que refleja una evolución positiva en el proceso de su monetización, frutode la fase expansiva en la que se encontraba la vida económica de Obulco, y que, al mismo tiempo,tiene su reflejo en el urbanismo de la ciudad. Pues es precisamente en estos momentos cuandoparece llevarse a cabo un proyecto urbanístico de ampliación de la ciudad, y además se acomete laconstrucción de un monumento arquitectónico en forma de pórtico, así como distintas edificacio-nes con óptimas condiciones de salubridad, a tenor de las canalizaciones observadas.
Esta bonanza económica y financiera continúa en el siguiente período de acuñación, que situamosentre los años 110-80 aC aproximadamente, momento en el que empiezan a emitirse series dobles–serie Va y Vb–, como lo demuestran sus cuños, valores y pesos iguales, diferenciadas por llevar enlos reversos una los nombres de los ediles –L.AIMIL y M.IVNI (fig. 5.2)–, y la otra el topónimoen escritura local, Ipolka. Ahora sólo se acuñan ases, pero en proporciones nada despreciables, yaque para un período de 30 años se han identificado para cada serie paralela 10 y 8 cuños de anverso,respectivamente.
Hacia la década de los años 80 aC se dejarán de emitir las series paralelas, y este taller fabricarásus últimas piezas –serie VI–, hasta que probablemente en época cesariana se cierre la ceca. En estaúltima serie se utilizará sólo la escritura latina, además de efigiarse un nuevo tipo de anverso, unacabeza masculina de tipo apolíneo que sustituirá a la característica divinidad femenina (fig. 5.3). Encuanto a la producción, este último período muestra síntomas de desaceleración en la emisión deases –6 cuños de anverso–. Sin embargo, se constata de nuevo la emisión de divisores, semis y cua-drantes, valores que no habían acuñado en la serie anterior y que ahora se realizan en cantidadeselevadas, sobre todo los semis, con 12 cuños de anverso.
El segundo taller que vamos a analizar es el de Carisa, ciudad localizada en el cortijo de Carija(entre Bornos y Espera, Cádiz). Se encuentra enclavada en las estribaciones de las sierras de Gama-za y del Calvario, una zona caracterizada por altas colinas, lo que le confiere unas característicasgeoestratégicas de vital importancia al dominar el curso medio del valle del Guadalete y, al mismotiempo, está próxima a una de las rutas que ponen en contacto los asentamientos púnicos del Estre-cho de Gibraltar con las zonas mineras del interior bético.
Aunque emite moneda sólo en el siglo I aC, su producción debió ser relativamente abundantedurante ese tiempo, a tenor de lo estimado por Villaronga (1990), quién ha identificado 21 cuños(fig. 2), y por estar organizada su producción en cuatro series. Éstas se caracterizan por ser siem-pre monedas de bronce de pequeño tamaño dentro de un patrón monetal muy empleado en la zonadel estrecho de Gibraltar, y fabricadas en un único nominal –mitad–, salvo en la última serie, enque se acuñan dos –mitad y cuarto–. Estas monedas presentan un tipo de reverso común –jinetecon rodela acompañado del topónimo en caracteres latinos– y diversos iconos en el anverso –cabe-za de Melkart (fig. 5.4), cabeza masculina diademada (fig. 5.5), cabeza galeada y cabeza masculinabarbada–, lo que permiten individualizarlas.
La calidad técnica de estas cuatro series es también bastante diferente. En líneas generales pode-mos decir que las tres primeras fueron realizadas por grabadores con una mayor habilidad para gra-bar los cuños. Mientras que la última debió ser fabricada en condiciones técnicas muy precarias,dando como resultado cuños de escaso relieve, llegando incluso a acuñar monedas con tipos de una
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 50
51
pésima calidad y con un notable empeoramiento en la grafía de la leyenda (Arévalo 2004, 59-68).Asimismo, conviene resaltar el alto número de reacuñaciones conocidas, cerca de 50 ejemplares, unfenómeno que podemos decir que caracteriza su fabricación, pues es una de las cecas de la Ulteriorque utiliza este sistema para obtener cospeles monetales de forma más abundante.
La emisión inaugural, según nuestra última propuesta (Arévalo 2005, p. 53-56), presenta una seriede características ausente en el resto de las acuñaciones: fabricación más cuidada, con flanes regu-lares, tipos centrados, sin incorrecciones en las leyendas, cuestión habitual en las otras emisionesdel taller, y ausencia de reacuñaciones. Se fija el tipo de reverso –jinete con escudo– que será elque caracterice a toda su amonedación, mientras que para el anverso se escoge a Melkart de tipogaditano (fig. 5.4). Un icono bien conocido pero que no tendrá éxito, pues es sustituido en lasiguiente serie, a partir de la cual parece que aumenta el volumen de emisión, aunque se produceuna progresiva pérdida de calidad técnica tanto a la hora de fabricar los cuños, claramente apre-ciable en las numerosas incorrecciones en el trazado de las leyendas (Arévalo 2004, 59-68), o enel jinete del reverso, que en numerosas ocasiones tan sólo se aprecia la rodela realizada de formaesquemática, como sucede en las monedas de la última serie, como en el propio proceso de acuña-ción, observable en los frecuentes cuños descentrados, y en la no correcta eliminación de los tiposde las moneda utilizadas para reacuñar.
Por último, existen un número considerable de cecas que emiten puntualmente y en un solo valor.Es el caso de Ilipla, identificada con la actual Niebla (Huelva). Su ubicación en un vado del ríoTinto, en relación con la minería del cobre y la plata de Andévalo, la convierte en punto clave parala exportación del mineral por Onuba.
No hay seguridad sobre cuándo acuña su única emisión de ases, de los que según Villaronga (1990)se conocen 9 cuños (fig. 2), ya que unos autores la datan en el siglo II aC y otros en el siglo I aC.Su iconografía presenta grandes semejanzas con otras cecas de la Ulterior, ya que en el reverso figurandos espigas que enmarcan la leyenda toponímica, mientras que para el anverso se escoge un tipomás propio de la provincia Citerior, como es el jinete vestido, con casco y lanza, aunque debajo figuraun creciente y una A, símbolos que enlazan con otros talleres de la Ulterior (fig. 5.6).
Las dos cecas oretanas
Las únicas emisiones de los oretanos son las de Castulo y Sisapo, si bien presentan grandes dife-rencias en su comportamiento monetal. Así, mientras que la primera acuña doce series diferentesentre el c. 218 aC hasta época cesariana, la segunda tan sólo produjo una emisión, probablementeen los últimos años del siglo II aC, como ahora veremos.
Castulo fue centro capitalizador del mineral de Sierra Morena, además de un importante nudo decomunicación al estar en el cruce de vías principales que unían la alta Andalucía con Contestaniahasta la costa, con Tarraco por el interior, y con Sisapo y la Beturia por el oeste. Parece que fue lanecesidad de poseer numerario para gastos implicados en la infraestructura que sus explotacionesmineras conllevaban, amén de otros de carácter cívico, lo que llevó a que su producción monetariafuera abundante, rica en valores y con una razonable regularidad en su emisión, de ahí que se con-virtiera en la moneda de cuenta de toda la Bética.
Así entre el c. 218 aC y la época cesariana emite doce series diferentes: las seis primeras, que seprolongan hasta aproximadamente el 80 aC, en escritura indígena (García-Bellido 1982); a conti-nuación, una serie transicional con leyendas bilingües, acuñada hacia el 85 aC, y, por último, se emi-ten cinco series con leyendas exclusivamente latinas, datadas entre el 72 y el 45 aC.
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 51
52
Es muy posible que su pertenencia al ámbito cultural bárquida fuera lo que empujó a la ciudad ala fabricación de moneda temprana, aunque lo realizó con independencia, como muestra su escri-tura y su iconografía (García-Bellido 1982). Si bien su primera emisión no fue excesivamentenumerosa (fig. 5.7), según se deduce del bajo número de cuños identificados en los dos tipos devalores –3 cuños de anversos para los duplos y 2 para los divisores–, pasado muy poco tiempo se viola conveniencia de realizar una nueva emisión con denominaciones más variadas –duplos, unidades ydivisores–, al tiempo que aumentó ligeramente el volumen de producción, según se deduce del mayornúmero de cuños constatados para cada uno de estos nominales –5 cuños de anverso para los duplos,3 para las unidades y 4 para los divisores.
Ya bajo la órbita romana, Castulo emite su serie tercera siguiendo el patrón sextantal vigente enRoma, acuñándose ases, semis y cuadrantes. Además, el volumen de moneda fabricada es más altoque en la etapa anterior, pues se han identificado un total de 15 cuños de anverso, y para diferenciarlos valores se marcan con distintos símbolos en los reversos: una ko meridional en los ases (fig. 5.8)y una s también en escritura local para el semis.
Consecutiva a esta emisión se acuña, entre el c. 179 hasta el c. 150 aC, una serie sin símbolo –serieIV– relativamente abundante, aunque inferior a la anterior. No obstante, continuaron fabricándoselos tres valores –as, semis y cuadrante–, sin duda, debido a que seguían siendo ampliamentedemandadas y cumplían un papel importante en el sistema monetario y en la vida económica deCastulo. Si bien, el volumen de producción global de esta serie es inferior al de la anterior y, sinembargo, el taller comenzó en un momento intermedio de la emisión de esta serie, aproximada-mente en el c. 165 aC, a aumentar su volumen de producción, mediante la acuñación de dos seriesmás, la serie con símbolo delfín (fig. 5.9) –serie V– que se mantuvo hasta el c. 150 aC, al igual quela anterior, y la serie con símbolo mano –serie VIa– que se fabricará hasta el año 80 aC. Este altovolumen de producción con series dobles o paralelas, como se deduce de la duplicidad de cuñosy del claro paralelismo en los pesos, se mantendrá hasta el 80 aC, pues, aunque la serie sin símbo-lo deja de fabricarse, queda la de la mano, y la serie con delfín será sustituida por una nueva serie,la que presenta el símbolo de un creciente –serie VIb–, que circulará coetáneamente con su serieparalela, la de la mano.
Hubo pues un período, entre c. 165 y 150 aC, en el que tres series con los mismos valores estu-vieron en circulación: la que no presenta símbolo, la del delfín (fig. 5.9) y la de la mano. Pero a par-tir de c. 150 aC hasta el año 80 aC sólo se mantendrán las series con mano y con creciente. Sonprecisamente estas dos series paralelas las más numerosas de la ceca: la serie del símbolo mano con49 cuños de anverso para los ases, 4 cuños de anverso para los semis y 2 cuños de anverso para loscuadrantes. Para la serie del creciente se han identificado 20 cuños de anverso para los ases,19 cuños de anverso para los semis y 4 cuños para los cuadrantes.
Estas monedas son emitidas por Castulo como consta en la leyenda del reverso, y todas presentanla misma iconografía, pero para diferenciarlas se les da a cada una de ellas un símbolo distinto. ¿Aqué se debe este alto volumen de producción? Según García-Bellido (1982, p. 145-147), la llega-da continuada de itálicos para explotar las minas supuso una explotación más sistemática de losrecursos. De esta forma se ponen en marcha un mayor número de centros mineros, cada vez másdistanciados de las ciudades, que obligó a que a estas explotaciones, alquiladas a los publicani, seles proporcionaran medios económicos y se les diera ciertas facilidades administrativas.
Esta situación cambió a comienzos del siglo I aC, sin entrar en disquisiciones acerca de los precisossistemas de explotación y administración de las minas, sobre los que hay discrepancias. Lo cierto
La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 52
53La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
es que en estos momentos se produce el cese de las amonedaciones castulonenses con escrituralocal debido, según García-Bellido (1982, p. 163-165), al paso de estas explotaciones a manos pri-vadas, por lo que la ciudad deja de responsabilizarse del abastecimiento a particulares.
Aunque no sabemos exactamente cuándo esta ceca comienza esta segunda etapa de su andadura, Gar-cía-Bellido sitúa hacia el 90 aC la emisión de una serie bilingüe, con topónimo en escritura local yuna pareja de nombres personales en caracteres latinos, para la que sólo fabrican dos nominales: semis(fig. 5.10) y cuadrantes. Poco después, hacia el 80 aC, ya sólo se emiten series latinas, caracterizadaspor llevar en sus leyendas varias parejas de nombres de magistrados, estando en ocasiones ausente eltopónimo o de forma abreviada CAST. Es interesante advertir que a pesar del cambio en la epigrafíamonetal, la ceca mantendrá su tipología tradicional. En el anverso de todos los nominales figura lahabitual cabeza masculina; mientras que en los reversos de los ases aparece la típica esfinge, salvo enla última emisión, en que figura Europa y un toro (fig. 5.11), en el resto de los valores –semis y cua-drante– se mantiene la misma iconografía. La ausencia de un estudio de cuños imposibilita saber elvolumen de producción de cada una de estas series; sin embargo, parece que la cantidad de monedafabricada se redujo con respecto a la primera etapa de funcionamiento del taller.
En cuanto a Sisapo, ésta fue también famosa por la riqueza de sus minas, y se constituyó muy pron-to en cabeza de la zona minera del oeste de Sierra Morena y en punto de control del valle centro-occidental de la Alcudia. Esta gran riqueza económica conllevó el que se trazara una vía minera queconducía a Corduba (Ventura 1993, p. 49 y siguientes), por donde se facilitaba la exportación decinabrio y mercurio hacia Roma. Además, fue un nudo importante en la vía que desde Emerita lle-gaba hasta Caesaraugusta.
Figura 1. Pueblos y cecas anteriores a César (García-Bellido & Blázquez 2001, I, p. 22, fig. 2).
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 53
54 La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
CRONOLOGÍA CECA Nº CUÑO
Finales del s. III aC Gadir 16Seks 28Malaka 4Castulo 28Obulco 64
Primera mitad del s. II aC Gadir 338Seks 48Malaka 72Ituci 7Olontigi 10Castulo 160Obulco 166Urso 29Ilipa 68Mirtilis 7Laelia 8Ilurcon 3Carmo 53Ilipla 9Ulia 36Carbula 18Ventipo 16Celtitan 6Dipo 11Orippo 5Osset 10Corduba 36
Segunda mitad del s. II aC Gadir 21Lascuta 6Asido 37Vesci 9Turirecina 13Castulo 87Obulco 36Urso 50Ilipa 8Carmo 18Ilturir 26Ulia 7Lastigi 6Ilse 8Callet 7Searo 12Sisipo 4Sacili 7Carteia 50
Finales del s. II aC Gadir 2Seks 4Abdera 20Asido 28Obulco 71Carmo 20Ilturir 30Mirtilis 3Laelia 4Lastigi 3Carteia 56
Figura 3. Números de cuños utilizados por las cecasprovinciales romanas de Hispania (Ripollès et al. 1993).
Figura 2. Número de cuños conocidos en las cecas de laUlterior (Villaronga 1990, p. 23-26).
CRONOLOGÍA CECA Nº CUÑO
S. I aC Gadir 191Malaka 19Ituci 18Olontigi 22Lascuta 25Asido 9Bailo 6Iptuci 8Abdera 5Castulo 114Obulco 119Carmo 32Ilipa 3Ilturir 8Carbula 7Laelia 11Onuba 16Searo 8Orippo 20Osset 39Irippo 31Acinipo 21Carisa 21Carteia 229
A pesar de ser un centro minero y económico de primera categoría, tan sólo acuñó una única emisióncon dos valores: as y semis. Se trata de unas escasas monedas, en la actualidad sólo se conocen diezejemplares (Villaronga 1994, p. 391), que además parecen proceder, respectivamente, de un solocuño, lo que vuelve a evidenciar que se trata de una emisión corta, pobre en valores y coyuntural (Aré-valo & Zarzalejos 1995, p. 161-171). Este hecho contrasta con la necesidad de contramarcar monedaajena, como evidencia la contramarca SS documentada en monedas de Kese y Carmo, por parte de lasociedad minera sisaponense (García-Bellido 1986, p. 20).
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 54
55La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
Figura 4. 1. Mitad de Gadir, serie I (MAN); 2. Unidad de Gadir, serie II (MAN); 3. Unidad de Gadir, serie VI (MAN); 4.Octavo de Gadir, serie I (MAN); 5. Unidad de Abdera (BNP); 6.- As de Abdera (MAN); 7. Unidad de Olontigi (MAN); 8.Duplo de Obulco (MAN); 9. Unidad de Obulco, serie II (MAN); 10. Unidad de Obulco, serie III (MAN).
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 55
56 La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
Figura 5. 1.Unidad de Obulco, serie IV (MAN); 2. Unidad de Obulco, serie Va (MAN); 3. Unidad de Obulco, serie VI (MAN);4. Divisor de Carisa (Col. Particular); 5. Divisor de Carisa (Col. Particular); 6. Unidad de Ilipla (MAN); 7; Duplo de Castu-lo, serie I (MAN); 8. Unidad de Castulo, serie III (MAN); 9. Unidad de Castulo, serie V (MAN); 10.- Divisor de Castulo, seriebilingüe (MAN); 11. Unidad de Castulo, serie latina (MAN).
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 56
57La organización y producción de moneda en la Hispania Ulterior
Alfaro 1988ALFARO ASINS, C., Las monedas de Gadir/Gades, Madrid.
Alfaro 1991ALFARO ASINS, C., «Epigrafía monetal púnica y neopúnicaen Hispania. Ensayo de síntesis», E. A Arslan. Studi Dicata, I,Milán, 1991, p. 109-156 (Glaux, 7).
Alfaro 1993ALFARO ASINS, C., «La ceca de Gadir y las acuñaciones his-pano cartaginesas», Numismática hispano-púnica. Estadoactual de la investigación. VII Jornadas de arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 1993, p. 27-62.
Alfaro 1998ALFARO ASINS, C., «Las emisiones feno-púnicas», ALFAROASINS, C. et al., Historia monetaria de Hispania Antigua,Madrid, 1998, p. 50-115.
Alfaro 2000aALFARO ASINS, C., «Observaciones sobre producción y circula-ción del numerario de Gadir», Actas del IV Congreso Interna-cional de estudio fenicios y púnicos, Cádiz, 2000, I, p. 427-432.
Alfaro 2000bALFARO ASINS, C., «La producción y circulación monetariaen el sudeste peninsular», GARCÍA-BELLIDO, M. P.; CALLEGA-RIN, L. (coor.), Los cartagineses y la monetización del medite-rráneo occidental, Madrid, 2000, p. 101-112 (Anejos deArchivo Español de Arqueología, XXII).
Arévalo 1999ARÉVALO GONZÁLEZ, A., La ciudad de Obulco: sus emisionesmonetales, Sigüenza, 1999.
Arévalo 2004ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Variaciones e incorrecciones en lasleyendas de las monedas de Carisa», CHAVES TRISTÁN, F.;GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (ed.), Moneta qua scripta. La mone-da como soporte de escritura, 2004, p. 59-68 (Anejos deArchivo Español de Arqueología, XXXIII).
Arévalo 2005ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Las monedas de Carisa. Contribu-ción al estudio de las cecas de la actual provincia deCádiz», Almajar, 2005, 2, p. 51-62.
Arévalo 2006ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Sobre el posible significado y usode algunas contramarcas en moneda de Gadir/Gades»,Numisma, 2006, 250, p. 69-100.
Arévalo & Zarzalejos 1995ARÉVALO GONZÁLEZ, A.; ZARZALEJOS PRIETO, M., «Apuntespara las claves interpretativas de la Sisapo republicana: tes-timonios materiales», Actas del XXIII Congreso Nacional deArqueología, II, Elche, 1995, p. 161-171.
Bendala 2000BENDALA GALÁN, M., «Panorama arqueológico de la Hispa-nia púnica a partir de la época bárquida», GARCÍA-BELLIDO,M. P.; CALLEGARIN, L. (coor.), Los cartagineses y la monetiza-ción del mediterráneo occidental, Madrid, 2000, p. 75-88(Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXII).
Campo & Mora 1995CAMPO, M.; MORA, B., Las monedas de Malaka, Madrid, 1995.
Chaves 1978CHAVES TRISTÁN, F., Las monedas de Carteia, Barcelona, 1978.
Domínguez Monedero 1995DOMÍNGUEZ MONEDERO, A., «De nuevo sobre los “libiofeni-
cios”: un problema histórico y numismático», GARCÍA-BELLIDO, M. P.; CENTENO, R. M. S. (ed.), La Moneda Hispá-nica. Ciudad y Territorio, Madrid, 1995, p. 111-115 (Anejosde Archivo Español de Arqueología, XIV).
Domínguez Monedero 2000DOMÍNGUEZ MONEDERO, A., «Monedas e identidad étnico-cultural de las ciudades de la Bética», GARCÍA-BELLIDO, M. P.;CALLEGARIN, L. (coor.), Los cartagineses y la monetización delMediterráneo occidental, Madrid, 2000, p. 59-74 (Anejos deArchivo Español de Arqueología, XXII).
Fernández Ochoa et al. 1994FERNÁNDEZ OCHOA, C. et al., Sisapo I. Exacavaciones Arqueo-lógicas en «La Bienvenida», Almodóvar del Campo (CiudadReal), Ciudad Real, 1994.
García-Bellido 1982GARCÍA-BELLIDO, M. P., Las monedas de Castulo con escrituraindígena, Barcelona, 1982.
García-Bellido 1986GARCÍA-BELLIDO, M. P., «Nuevos documentos sobre mineríay agricultura romanas en Hispania: testimonios monetales»,Archivo Español de Arqueología, 1986, 59, p. 13-46.
García-Bellido 1992GARCÍA-BELLIDO, M. P., «Las cecas libiofenicias», Numismá-tica hispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jor-nadas de arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 1992, p. 97-146.
García-Bellido 1995GARCÍA-BELLIDO, M. P., «Célticos y púnicos en la Beturia segúnsus documentos monetales», VELÁZQUEZ, A.; ENRÍQUEZ, J.J.(ed.), Celtas y túrdulos: La Beturia, Mérida, 1995, p. 255-292.
García-Bellido 2007GARCÍA-BELLIDO, M. P., «Numismática y territorios étnicos en laMeseta meridional», CARRASCO SERRANO, G. (coord.), Los pueblosprerromanos en Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, p. 199-226.
García-Bellido & Blázquez 2001GARCÍA-BELLIDO, M. P.; BLÁZQUEZ, C., Diccionario de cecas ypueblos hispánicos, Madrid, 2001, 2 vol.
Mora Serrano 1992MORA SERRANO, B., «Las cecas de Malaca, Sexs, Abdera ylas acuñaciones púnicas en la Ulterior Betica», Numismáticahispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jornadasde arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 1992, p. 63-96.
Ripollès et al. 1993RIPOLLÈS, P. P. et al., «The Original Number of Dies used in theRoman Provincial Coinage of Spain», Actes du XI Congrès Inter-national de Numismatique, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 315-324.
Velázquez & Enríquez 1995VELÁZQUEZ, A.; ENRÍQUEZ, J. J. (ed.), Celtas y túrdulos: LaBeturia, Mérida, 1995.
Ventura 1993VENTURA VILLANUEVA, A., «Susum ad Montes S(ocietatis)S(isaponensis): Nueva inscripción tardorrepublicana de Cor-duba», Anales de Arqueología Cordobesa, 1993, 4, p. 49-61.
Villaronga 1990VILLARONGA, L., «Assaig-balanç dels volums de les emis-sions monetàries de bronze a la Península Ibèrica d’abansd’August», Acta Numismática 1990, 20, p. 19-35.
Villaronga 1994VILLARONGA, L., Corpus Nummum Hispaniae ante Augustiaetatem, Madrid, 1994.
BIBLIOGRAFÍA
p 01-58 n 23/2/09 14:42 Página 57