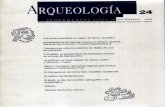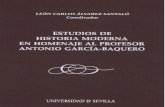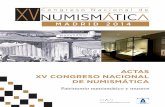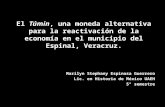De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir
Transcript of De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir
XIV Curs d’història monetària d’Hispània
Falsifi cació i manipulació de la moneda
Falsifi cació i manipulació de la moneda
XIV
Curs
d’h
istò
ria m
onet
ària
d’H
ispà
nia
Fals
ifi c
ació
i m
anip
ulac
ió d
e la
mo
neda
25 i 26
novembre 2010
00_PortadaCORR.indd 1 00_PortadaCORR.indd 1 30/11/10 10:0230/11/10 10:02
Falsificació i manipulació de la moneda
XIV Curs d’història monetària d’Hispània
Coordinació científicaMarta Campo
ÍNDEX
PRESENTACIÓ
M. Teresa Ocaña i Marta Campo 07
LEYES CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA ÉPOCA ROMANA Y VISIGODA Olga Marlasca Martínez 09
PRODUCCIÓ I CIRCULACIÓ DE MONEDA FALSA A LA PENÍNSULA IBÈRICA (S. IV AC - I DC) Marta Campo 23
DE LA MANIPULACIÓN A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA EN GADIR
Alicia Arévalo González 41
LA MANIPULACIÓ MONETÀRIA A LA CIUTAT DE BARCINO: ENTRE LA LEGALITAT I LA NECESSITAT
Montserrat Berdún i Colom 55
NOVES APORTACIONS AL CONEIXEMENT DE LA MONEDA D’IMITACIÓ A TARRACO: DES DE L’ANTONINIÀ FINS AL TREMÍS
Imma Teixell Navarro 69
LA FALSIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LA MONEDA VISIGODA
Ruth Pliego 81
ENTRE EL NEGOCIO Y LA ERUDICIÓN: LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA HISPANA ANTIGUA EN LA HISTORIOGRAFÍA NUMISMÁTICA ESPAÑOLA
Bartolomé Mora Serrano 103
41
DE LA MANIPULACIÓN A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA EN GADIR
Alicia Arévalo González
Universidad de Cádiz
Resumen/Abstract
La copiosa amonedación de Gadir ha sido objeto de diferentes manipulaciones a lo largo de su uso y circulación por razones diversas, a veces difícil de analizar por la ausencia de información contextual. En este trabajo nos acercaremos a algunos ejemplos de monedas gaditanas manipuladas, para cuya interpretación nos hemos valido de los hallazgos arqueológicos conocidos. También analizaremos como ciertas monedas hispánicas han sufrido una alteración intencionada de alguno de sus elemen-tos para convertirlas en numerario gaditano.
Palabras claveGadir; moneda perforada; moneda contramarcada; moneda retocada.
Gadir’s copious monetization has been an object of different manipulations along his use and traffic for diverse, sometimes difficult reasons to analyze for the absence of contextual information. In this work we will approach some examples of from Cadiz manipulated coins, for whose interpretation we have used of the findings archaeological known. Also we will analyze as certain Hispanic coins they have suffered a meaningful alteration of some of his elements to turn them into from Cadiz money.
Key wordsGadir; perforated Currency; counter-marked Currency; retouched Currency.
Introducción
A lo largo de la historia, las monedas podían ser objeto de diferentes manipulaciones físicas después de su fabricación lo que provocaba una alteración en su aspecto original. Al mismo tiempo, estas manipu-laciones conllevaban bien el cambio de uso de la moneda, bien la función para la que fueron acuñadas, llegando incluso a dejar de ser medio de cambio o de pago para convertirse en un adorno o talismán.
La variedad de alteraciones y las razones que llevaron a realizarlas pueden ser tantas que su análisis, en numerosas ocasiones, ofrece enormes dificultades de interpretación, máxime cuando tan sólo contamos con la información que proporciona la propia pieza, al carecer del contexto donde se realizó o donde circuló dicha moneda. Por lo que sólo el análisis pormenorizado de cada una de ellas, de las diversas circunstancias que motivaron su manipulación, del lugar de circulación preferente puede proporcionar un poco de información para conocer cuándo, dónde y por qué se realizaron estas alteraciones.
En este sentido, la moneda de Gadir es, dentro de las amonedaciones púnicas, una de las que presen-tan una mayor variedad de manipulaciones, a tenor de las piezas perforadas, contramarcadas, partidas, reacuñadas o retocadas que se conocen. Sin que en muchos casos sepamos cuál fue el motivo de tal al-teración, al sólo contar con la pieza manipulada; sin embargo, algunos hallazgos monetales nos pueden ilustrar al respecto, como trataremos de mostrar a continuación. Por otra parte, y teniendo en cuenta
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir42
que estas acuñaciones fueron la imagen proyectada más importante de la antigua fundación fenicia en Occidente, no debe de extrañar que hayan sido objeto de retoques, falsificaciones o recreaciones; estas últimas a partir de los verdaderos ejemplares conocidos, en ocasiones realizados por eruditos locales que comprendían que estas monedas representaban bien el prestigio histórico de la ciudad.
La moneda perforada como amuleto y adorno
La práctica de perforar monedas debió estar bastante generalizada en el mundo antiguo y son mu-chos los ejemplos conocidos (Alfaro 1993, p. 261-265; Campo 1993, p. 200), aunque no siempre debieron tener la misma finalidad. Entre las posibles razones que podían llevar a manipular de esta forma la pieza monetal se pueden citar: en primer lugar, que se tratara de una inutilización de la moneda para circular; en segundo lugar, para comprobar que no fueran ejemplares forrados, y en tercer lugar, que se utilizaran como unidades de cuenta ensartadas o formando ristras (Galán & Ruiz-Gálvez 1996, p. 161). Asimismo cabe la posibilidad de que fueran usadas como adorno perso-nal, de manera que el orificio sirviera para suspender las monedas como colgantes o engarzarlas en joyas o vestidos. Por último, podría estar vinculada a un acto de carácter religioso, como amuleto u ornamento, e incluso podría responder a un posible acto ritual sacralizador.
En efecto, la utilización de la moneda como amuleto, como elemento propiciatorio de buena suerte y riqueza estuvo muy extendida en el mundo antiguo, debido fundamentalmente a dos atributos esen-cialmente mágicos, como son su carácter metálico y su forma redonda (Pera 1993, p. 347-361). Estos amuletos pudieron estar especialmente relacionados con aquellos momentos puntuales de la vida en los que se cerraba un ciclo y se iniciaba uno nuevo. No son pocos los ejemplos que se pueden sacar a colación sobre este asunto, pero sin duda el más representativo por su impacto y su «larga circulación» es el de la imagen de Alejandro, asociada poco después de su muerte a la buena fortuna, al éxito y a la vitalidad (Badian 1976, p. 11), y por tanto capaz de provocar un efecto propiciatorio para su posee-dor y, también, de evitar desgracias o defenderse contra ataques concretos como el «mal de ojo». Uno de los soportes más socorridos para esta imagen apotropaica de Alejandro es, sin duda, la moneda. Así, son bien conocidas algunas referencias incluso tardías como la dura crítica que lleva a cabo Juan Crisóstimo sobre el uso en su época –tardorromana– de monedas con la imagen de Alejandro como amuletos o talismanes (Fulghum 2001, p. 144). Este ejemplo constatable tanto por el hallazgo de mo-nedas y otros objetos con la imagen del rey macedonio en tumbas o por la frecuente constatación de perforaciones en este tipo de monedas para convertirlas en colgantes, es particularmente interesante para la amonedación de Gadir, dada la común iconografía de estas acuñaciones con las alejandrinas, ya que en ambos casos portan la imagen helenizada de Melqart. Al tiempo que son los ejemplares gaditanos los que presentan un mayor número de perforaciones entre las monedas púnicas, y aunque por desgracia de la mayoría desconozcamos el contexto donde aparecieron (Alfaro 1993, p. 261-265), contamos con algunos ejemplos que permiten plantear su uso como amuleto.
Así en la necrópolis de Cádiz se ha documentado, en la excavación arqueológica realizada en los años 1997-1998 en la plaza de Asdrúbal esquina con el Paseo Marítimo (Blanco 1998), una inhumación en fosa simple con cubierta de sillares regulares de piedra ostionera –enterramiento núm. 78–, datada entre fines del siglo III a.C. y el I a.C. El difunto era un individuo adulto colocado en decúbito supino en posición estirada, con las manos sobre la pelvis, los antebrazos ligeramente flexionados y las piernas muy juntas. Junto a la cadera derecha se halló un ungüentario de cerámica y, sobre el pecho y a los pies del cadáver, se disponen casi 70 cuentas de collar, realizadas en cornalina, en pasta vítrea y en ámbar
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 43
con formas globulares, cilíndricas, esféricas o planas; entre ellas apareció, aunque muy desgastada, una pequeña pieza circular horadada de plata, que podría ser un divisor de Gadir de la serie II (Blanco 1998, p. 56-57). Tanto la disposición de las cuentas de collar como la perforación que presenta la pieza de plata parecen, en esta ocasión, no dejar dudas sobre el uso de la moneda con sentido de amuleto.
El mejor paralelo lo encontramos en Cartago donde la introducción de monedas en las tumbas es un fenómeno documentado desde finales del siglo V a.C. (Cintas 1976, p. 341), y su presencia va a aumentar progresivamente, hasta que en el siglo III a.C. van a ser muy abundantes (Benichou-Safar 1982, p. 318). Además, Cintas (1946, p. 85) ha observado que a partir del siglo IV a.C. los amuletos egiptizantes desaparecen de las urnas votivas del santuario de Tanit y de las tumbas más recientes, siendo sustituidos por monedas cartaginesas, casi siempre perforadas. Cuestión que podría también suceder en las tumbas gaditanas dónde igualmente se han documentado amuletos egiptizantes, los cuales están presentes hasta el siglo IV a.C. (Soria 2009), mientras que a partir del III a.C. son las monedas gaditanas las que figuran en las tumbas. Sería interesante comprobar mediante un estudio sistemático y comparativo dónde se colocan los amuletos en el cadáver, y si esta posición coincide con la posterior ubicación de las monedas, lo que evidenciaría por un lado el significado de la mo-neda como amuleto en el mundo funerario gaditano y, por otro lado, la sustitución de un objeto por otro, que al mismo tiempo evidenciaría la perduración de una costumbre de raigambre púnica.
También está documentada la presencia de monedas perforadas en las necrópolis púnicas de la penín-sula Ibérica, como en Baria –Villaricos, Almería– (Alfaro 1993, p. 272-75), y en Ibiza (Campo 2006, p. 54-66), donde según la información proporcionada por la necrópolis de Puig des Molins se observa a partir de la segunda mitad del siglo IV y a lo largo de todo el III a.C. un empobrecimiento de los ajuares funerarios. Además en el siglo II a.C. van a desaparecer de los ajuares las piezas procedentes del comercio, casi no se depositan joyas ni objetos de adorno personal, limitándose a cuentas de pasta vítrea y amuletos de manufactura sencilla.
Otro hallazgo de monedas perforadas de Gadir lo tenemos constatado en el santuario de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) (Corzo 1995, p. 85-87; López de la Orden & Blanco 2000, p. 487-508), donde se veneraba a Phosphoros o Lux Dubiae, interpretación que ha sido generalmente aceptada. La ubicación del santuario se corresponde con la antigua desembocadura del río Guadalquivir, o más exactamente, con la embocadura del sinus tartesius o lago Ligustino, donde formaba una pequeña isla de escasa altura. Era, pues, un lugar estratégico, como sitio de paso para la navegación hacia los esteros y aguas arriba del Baetis. El área excavada dejó al descubierto tres pequeñas edificaciones de planta rectangular realizadas sobre un zócalo de mampuesto sin labrar o guijarros y alzado de tapial, dos de ellas con compartimentación interna, que han sido identificados como thesauroi donde se custodiaban las ofrendas; el resto fue depositado en un gran espacio abierto interpretado como temenos. El complejo no tuvo otro pavimento que la arena dunar, sobre la cual se depositó una gran variedad de ofrendas que, mezcladas con cenizas y materia orgánica, formaban un estrato en el que no se han podido dis-tinguir fases de deposición. Los niveles de derrumbe que cubren las pequeñas edificaciones están formados por acumulaciones de arena sobre la que se asienta un estrato irregular con materiales de época julio-claudia y tardorromana de una factoría de salazones (Blanco & Corzo 1983, p. 123-128). La amplitud cronológica de los materiales depositados, desde el siglo VI hasta los siglos II-I a.C., dan una idea de la continuidad de los cultos y el arraigo religioso del lugar, pero no facilitan, al encontrase mezclados, la distinción de fases y la diferenciación de tipos de ofrendas, rituales y cultos.
En total se registraron unos quince mil objetos, la mayoría recipientes cerámicos, pero también son frecuentes los objetos de bronce, plata, oro, pasta vítrea y piedras semipreciosas. Aclarar que entre las monedas dadas a conocer por López de la Orden & Blanco (1983, p. 123-128) –un total de 124 ejem-
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir44
plares– se incluyen piezas posteriores al momento en que se sitúa la vida del santuario, a tenor del resto de los materiales recuperados, de ahí que Corzo (1995, p. 85-87) no hiciera referencia a ellas, pues los citados investigadores consideran que tanto las monedas de época imperial como las del siglo IV d.C. son testimonio de que el lugar siguió siendo visitado en fechas posteriores, a pesar de que el santuario ya no tuviera vigencia. Sin embargo, no se debe olvidar que sobre los niveles de derrumbe del santua-rio se asienta un estrato irregular con materiales de época julio-claudia y tardorromana de la factoría de salazones, por lo que las monedas de esas fechas deben corresponder a esta instalación industrial.
Entre las acuñaciones que se consideran procedentes del santuario se encuentran monedas perfora-das de las cecas de Gadir –tanto de las emisiones en bronce como en plata (fig. 1.1)– y de Massalia, concretamente un ejemplar de las conocidas acuñaciones de la rueda, de principios del siglo IV a.C., ambos ejemplares evidencian probablemente su uso como amuleto o adorno personal. El resto del numerario –Carteia, Lixus, moneda romana-republicana, etc.– es posible que fueran exvotos, como debieron ser la mayoría de los objetos encontrados, aunque también pudieron formar parte de ciertos pagos vinculados con los sacrificios rituales a los que hace referencia la tarifa de Marsella, o tener un uso propiamente monetal (López de la Orden & Blanco 2000, p. 490), al utilizarse para la adquisición de diversos objetos que estarían a la venta en el santuario.
Estos dos ejemplos de piezas perforadas halladas en contextos funerarios y cultuales parecen evidenciar que en Gadir se manipuló la moneda con el fin de cambiar su uso y convertirla en amuleto. De manera que en esta antigua ciudad de origen fenicio parece que las monedas se utilizaron no sólo por su valor monetal, sino también por sus propiedades simbólicas y mágicas.
Las contramarcas gaditanas: manipulaciones para cambiar su uso y función
Otro de los aspectos que creemos de gran importancia para el conocimiento de las manipulaciones que sufrió el numerario de Gadir son las contramarcas, alteración consistente en la aplicación de un resello mediante el cual se añadía un mensaje. Alfaro (1988, p. 65-72; 2000, p. 428-429) llegó a reco-pilar más de un centenar de piezas contramarcadas e identificó un total de 18 contramarcas diferen-tes (fig. 1.4), la mayoría de significado desconocido y de difícil interpretación por su esquematismo y por estar en numerosas ocasiones muy desgastadas. Lamentablemente han sido muy escasas, hasta ahora, las monedas contramarcadas con lugar de procedencia conocido y con contexto arqueológico preciso, lo que sin duda ha impedido extraer una mayor información sobre este singular material numismático. Sin embargo, como analizaremos a continuación, esta situación puede cambiar te-niendo en cuenta que es relativamente frecuente el hallazgo de este tipo de piezas en excavaciones arqueológicas practicadas en Cádiz en los últimos veinte años.
Dentro de esta gran variedad de contramarcas se puede hablar, al menos, de dos grupos claramente dife-renciados, el primero englobaría aquellas contramarcas iconográficas, de las que se conocen tres tipos: es-trella de 6 puntas, delfín (fig. 1.4) y delfín de trazado tosco (Alfaro 1988, p. 65-66, n. 1, 2 y 3). El segundo grupo agruparía las contramarcas epigráficas, con un total de 12 marcas distintas conocidas (Alfaro 1988, p. 67-71, núm. 4, 5, 7-14, 16 y 18). Existen otras tres contramarcas (Alfaro 1988, núm. 6, 15 y 17) que tan sólo presentan trazos ovalados o circulares, lo que dificulta su adscripción. La primera contramarca, la que presenta estrella de seis puntas, parece ser la más antigua por encontrarla tan sólo estampada en monedas de la serie IV de Gadir, mientras que todas las demás aparecen en piezas de la serie VI.
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 45
El hecho de que todas las contramarcas se efectúen en tan sólo dos de las siete series de Gadir podría hacernos pensar que se trata de un fenómeno muy aquilatado en el tiempo; sin embargo, la datación de estas dos series es insegura, así la serie IV se sitúa a finales del siglo III a.C., hacia el 237-206 a.C., mientras que la VI se fecha entre los siglos II y I a.C., un período cronológico cla-ramente amplio y poco preciso. A ello debemos sumar que la datación de la contramarca no tiene porque coincidir con el de la emisión de la moneda, ya que es sabido que con frecuencia se realizan sobre monedas antiguas. Por lo que a través de la información exclusivamente numismática tan sólo podemos obtener una datación relativa, siendo fundamental la información que proporcionan los hallazgos de este tipo de piezas en contexto arqueológico para situarlas en el tiempo.
En cuanto a su significado y función, como ya hemos indicado, no está aún claro; sin embargo, se han realizado algunas propuestas recientes que además de intentar clarificar estos aspectos, han abierto nuevas líneas de investigación apoyadas en otro tipo de documentación arqueológica. En este sentido se ha planteado la conveniencia de analizar al unísono estas contramarcas con los sellos alfareros sobre ánforas de producción gaditana (Arévalo 2004, p. 522; Arévalo 2006, p. 69-100). En concreto nos refe-rimos a la contramarca denominada como estrella y a la estampilla en forma de roseta (fig. 2.1) (Frutos Reyes & Muñoz Vicente 1994 y 1996) sobre ánforas elaboradas en el complejo alfarero de Torre Alta (San Fernando, Cádiz), ambas presentan un diseño similar, pero además está constatada la existencia de una estampilla en un ánfora de producción local, hallada durante las excavaciones de la Plaza de Asdrúbal de Cádiz (Muñoz et al. 1988, p. 502, fig. 8.1), donde figura una pareja de atunes (fig. 2.2) similar a la que aparece en los reversos de las monedas Gadir, por lo que podría ser posible relacionar ambos hechos y, más aún, vincular al menos algunas de las contramarcas monetales con la industria de salazones (Arévalo González 2004, p. 522).
En este sentido, ya Alfaro (2000, p. 428-429) consideró que el hecho de que se encuentre la contramar-ca de la estrella exclusivamente sobre monedas de la serie IV de Gadir, una emisión que se caracteriza por su mala factura, tal vez se deba a que fue rechazada por parte de los usuarios, lo que obligó a contra-marcarla con un motivo que era conocido por todos al estar en relación con las salazones. Por otra parte, parece cada vez más que ambos fenómenos pudieron ser coetáneos en el tiempo, ya hemos comentado la dificultad de datar con precisión la contramarca al contar únicamente con la cronología post quem que aporta la serie IV de Gadir, de finales del siglo III a.C. En cuanto a las estampillas, aunque se han bara-jado diversas dataciones, casi siempre prerromanas, las últimas propuestas están en torno a la primera mitad del siglo II a.C. (Sáez 2004, p. 709), por la tipología evolucionada de las ánforas selladas y por la cronología de amortización de las estructuras, ya en el siglo II a.C., donde han aparecido. Cuestión de sumo interés pues podemos haber encontrado un marco cronológico más preciso para esta contramarca.
En cuanto al significado de este tipo de estampillas, varias han sido las interpretaciones tales como que sean muestras de una intervención estatal-cultual en la producción o que sean marcas de «proceden-cia» o «control de calidad» (Frutos & Muñoz 1994, p. 396-398; Frutos & Muñoz 1996, p. 148-150), más recientemente se ha propuesto (Saéz 2004, p. 709) que sean fruto de una reacción comercial frente a las numerosas ánforas cartaginesas estampilladas llegadas a Iberia; o bien que fuesen partidas específicas con destino a mercados acostumbrados a recibir productos con tales marcas distintivas. Por lo que respecta a la contramarca, ya hemos mencionado que Alfaro considera que se utiliza esta icono-grafía por ser totalmente conocida, al ser una imagen, relacionada con las salazones, y con la finalidad de que sean aceptadas monedas con una deficiente labra. Sin embargo, pensamos que pudo tener otra finalidad, la de indicar «propiedad» para evitar que estas monedas salieran del ámbito económico en que fueron contramarcadas y por tanto al que estaban adscritas, tal vez por la falta de legitimidad fuera de él. De esta forma se podría vincular esta contramarca con la industria de salazones, al igual que se
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir46
ha propuesto relacionar determinados tipos de contramarcas con las explotaciones mineras y agrícolas, amén del conocido fenómeno de las contramarcas militares (García-Bellido & Blázquez 2001, I, p. 109-114). En este sentido, sería necesario conocer por dónde circulan estas monedas contramarcadas, pues es sabido que la moneda resellada, ya sea minera, agrícola o militar, viaja muy poco y tiende a aparecer, cada una de ellas, en sus respectivos ámbitos económicos o militares. Por desgracia, desco-nocemos el lugar de procedencia de las 12 monedas contramarcas con estrella publicadas, pero nos parece interesante señalar que otra de las contramarcas más frecuentes en el numerario de Gadir, las del tipo delfín (fig. 1.3.), aparece frecuentemente en Cádiz y además en contextos alfareros relaciona-dos con la producción de ánforas salsarias, es el caso de los hallazgos de la Avda. Pery Junquera (San Fernando, Cádiz) (Arévalo 2004, p. 519-520) y de El Gallinero (Puerto Real, Cádiz) (García Vargas & Sibón 1995, p. 124-129), como hemos puesto de manifiesto recientemente (Arévalo 2006, p. 69-100), aunque también parece ser habitual encontrar este tipo de numerario en la necrópolis de Cádiz (Perdigones et al. 1987, p. 58-59).
Otra cuestión de interés en relación con este tema es la que se refiere al paso de la contramarca icono-gráfica a la epigráfica, el hecho de que tanto las del delfín como todas las epigráficas se documenten en la misma emisión de Gadir, serie VI, dificulta saber si fueron o no coetáneas en el tiempo, lo que sí está claro es que el fenómeno del contramarcado en este tipo de numerario empezó siendo con mar-cas iconográficas, como demuestra el hecho de la contramarca de la estrella sobre la serie IV. No debe ser una simple casualidad que también en las estampillas sobre ánforas comparezcan primero marcas figurativas para pasar después a nombres de individuos. En efecto, resulta interesante señalar que los primeros sellos epigráficos sobre ánforas los encontramos en las producciones Mañá C2 y más exacta-mente en aquellas que presentan unas morfologías de la fase final de su fabricación (Lagóstena 2004, p. 202-204), donde encontramos, por un lado, las de grafía tardopúnica, bdahbt, y, por otro, nombres de raíz semita pero en caracteres latinos, como mis.e, bart.t, balt, todas ellas procedentes del vertedero de la calle Doctor Gregorio Marañón (Blanco 1990, p. 78-81). Para García Vargas (2004, p. 119), la presencia de estos nombres de individuos podría estar indicando la implantación en la actividad artesanal de formas de propiedad o gestión desarrolladas por privados al margen de la organización ciudadana o no completamente vinculada a ella. Planteamiento que creemos que enlaza bastante bien con la propuesta de interpretación que hemos realizado para algunas de las contramarcas gaditanas (Arévalo 2006, p. 69-100).
La cronología de estas ánforas se sitúa desde finales del siglo II a.C. hasta los últimos años del siglo I a.C., pero como hemos indicado los sellos epigráficos se constatan en ánforas cuyas morfologías responden a los últimos momentos de su fabricación, situándose en los años centrales del siglo I a.C. (Lagóstena & Bernal 2004, p. 112), por lo que si existió cierta relación entre estos sellos y las contramarcas, podríamos quizás pensar que las primeras contramarcas epigráficas se dieron también en esas fechas, y por lo tanto situar su inicio en el siglo I a.C.; si bien se hace necesario un estudio en profundidad de ambos fenóme-nos, así como un análisis de la procedencia de las piezas contramarcadas para poder dilucidar qué tipo de marcas es claramente vinculable con los ámbitos industriales salazoneros, pues conviene aclarar que no todas las contramarcas tuvieron por que estar relacionadas con estas explotaciones económicas. Así, para el caso de las gaditanas, sabemos que las monedas que presenta contramarca con leyenda SIT o SITT (Alfaro 1988, p. 69, núm. 11) circularon en Tiddis (Argelia), acrópolis de Cirta, como moneda propia, pues la acuñación de esta ciudad, posterior al año 46 a.C., lleva siempre leyendas latinas alusivas P. SIT-TIVS MVGONIANVS, banquero de origen itálico que tras la derrota de Juba I y Mastenisa se hizo cargo del gobierno del territorio númida oriental y de Cirta. En cuanto a la contramarca que porta la abreviatura COL, tan sólo conocemos un ejemplar que procede de un hallazgo casual en la campiña de Jerez (Alfaro 1993, p. 42, núm. 99; Blanco 1988c, p. 335-337).
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 47
Otras alteraciones en el numerario de GADIR
Se conocen otras alteraciones en las monedas de Gadir, como puede ser la partición de las mismas, aunque es un hecho poco frecuente en este numerario a tenor de los escasos ejemplares conocidos, siendo el más destacado, por proceder de un hallazgo, la unidad recogida en Hornachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz), que fue publicado por Jiménez Ávila (1990, p. 35, núm. 37). Sin duda se trata de una alteración realizada con el propósito de obtener divisores en momentos de escasez y que se suelen vincular, en el territorio peninsular, con los ámbitos tanto urbanos como militarizados (Bláz-quez 1995, p. 297-304).
Mucho más frecuente en el ámbito gaditano es el fenómeno de la reacuñación, donde se conocen un gran número de monedas propias de sus cuatro primeras series de bronce reacuñadas. Un hecho no fre-cuente entre el numerario hispánico, donde viene siendo habitual la reacuñación pero sobre numerario de otra ceca, y no sobre sus propias piezas. Sin embargo, en Gadir lo habitual es reacuñar sobre sí misma (fig. 1.2), pues hasta el momento no se conocen ejemplares de Gadir reacuñados sobre piezas de otras cecas. Según Alfaro (1998, p. 56), una posible explicación a esta manipulación podría ser la paulatina actualización y renovación del numerario gaditano. Es decir, se retiraban las series más antiguas que se reacuñaban en otras nuevas, sin que ello conllevara cambios o variaciones en el valor de las monedas, pues se seleccionan los mismos nominales, lo que denota una buena organización del taller, y una clara política de la autoridad emisora para obtener beneficios fiscales, mediante la desmonetización y sucesiva acuñación. Una política que parece seguirse durante la Segunda Guerra Púnica a tenor de la cronología de los ejemplares reacuñados, pues como comentábamos se trata de una práctica que la ciudad acomete con anterioridad al siglo II a.C., pues tras la emisión de la serie V Gadir no volvió a repetir esta práctica, a pesar de que es en esos momentos cuando se emite mayor cantidad de numerario, según se deduce de la gran cantidad de moneda de la serie VI conocida, datada ya entre los siglos II y I a.C.
Del retoque a la falsificación
Por último, también se conocen monedas hispánicas que han sufrido una alteración intencionada de algunos de sus elementos –leyenda o tipo– para convertirlas en numerario gaditano. Piezas que en numerosas ocasiones sufren estos retoques con el fin de hacerlas pasar por auténticas, un fenóme-no que en España, como bien ha estudiado Mora (2010, p. 26-29), despunta en el Renacimiento y alcanza su momento álgido en los siglos XVIII y XIX. En este sentido, y para algunos de los ejemplos que vamos a comentar, desde el siglo XIX diversos autores hacen un especial hincapié en la existencia de esta práctica en España, incluso llegan a señalar que una de las principales técnicas de los falsifi-cadores es la del retoque mediante ácido o buril para «refrescar» monedas con tipos y leyendas mal conservadas, pero también para realizar nuevas variantes o ejemplares inéditos (Vives 1926, p. XLV).
De nuevo Alfaro (1988, p. 129-136) llevó a cabo una recopilación de las monedas gaditanas retoca-das y falsas, ascendiendo a un total de 18 ejemplares, remitimos a este trabajo para un conocimiento detallado de los mismos. Ahora tan sólo haremos alusión a dos de ellos por el hecho singular de haber sido, además de piezas retocadas para convertirlas en gaditanas, utilizadas en 1828 como modelo para diseñar algunos de los medallones que iban a decorar la fachada del Ayuntamiento de Cádiz, para lo cual se pidió dictamen a la Real Academia de la Historia, según consta en la docu-mentación existente en la citada institución (Maier & Salas 2000, p. 63; Martín et al. 2004, p. 192).
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir48
El primer ejemplar (Alfaro 1988, p. 129, núm. 1), hoy depositado en el Instituto Valencia de Don Juan, se trata de una moneda que presenta, en anverso, una cabeza de Hércules a izquierda, tocado con leonté, y en el reverso porta un ara de dos cuerpos del que salen cuatro ramas, bajo él figura la leyenda púnica (‘)GDR, a la que falta el signo ‘alef. Mientras que a su izquierda se lee COL, arriba entre las ramas A y a su derecha GAD, es decir, COL(onia) A(ugusta) GAD(itana). Fue dada a conocer por Gómez Moreno (1949, lám. 36,1), y desde entonces ha sido objeto de discusión la autenticidad de la pieza. Así, la mayoría de los autores (Beltrán 1977, p. 1-32; Alfaro 1988, p. 129, núm. 1) opinan que se trata de un ejemplar de Lascuta (Alcalá de los Gazules, Cádiz) del tipo de Vives XCII-7 (1926) que ha sido retocada en el reverso para introducir las nuevas leyendas. Mientras que García-Bellido (1988, p. 324-335) ha defendido tanto la ausencia de retoque como la autenticidad de la pieza, en base a los resultados obtenidos tras la observación de la misma con binocular y tras su análisis me-talográfico, al dar una composición típica de bronce bético imperial, al tiempo que considera que el peso y el módulo es altoimperial, en concreto tiberiano. Así mismo, y en base a la leyenda que pre-senta la moneda COL.A.GAD., se ha argumentado que Gades nunca tuvo estatus colonial, como parece demostrar la carencia de datos al respecto. Sin embargo, García-Bellido opina que esta pieza, junto con la existencia de la contramarca COL sobre moneda de Gades (Blanco 1988, p. 335-337), de la que se conoce tan sólo una pieza de la serie VI.C.1.1.1. (Alfaro 1993, p. 42, núm. 99) hallada de forma casual en la Campiña de Jerez, demostrarían el status político de Gades, o quizás, como ella explica, de una parte de la ciudad, como Colonia Augusta, viniendo a aclarar el texto de Plinio que de forma más confusa reitera esta misma condición.
No cabe duda que con esta interpretación aflorarán un sin fin de problemas, teniendo en cuenta que se trata de un tema crucial, como es el saber cuándo y cómo los gaditanos fueron ciudadanos romanos, y si ello fue unido a un estatus colonial o municipal, cuestión de la que se ha escrito de forma extensa y en la que no vamos a entrar, pues no es el objeto de este trabajo. Tan sólo queremos resaltar que se trata de un ejemplar único y sin procedencia, lo que no ayuda a clarificar su autenticidad/atribución, y sobre la que se discute desde antes de su publicación por Gómez Moreno, al ser uno de los diseños que se realizan en 1828 para los medallones de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz, para lo que se inspiran en monedas gaditanas, según consta en la documentación de la Real Academia de la Historia.
En este sentido, destacar que en la documentación conservada en la citada institución –el expediente completo figura con la signatura CACA/9/7949/5; además existe otro expediente entre los fondos documentales del Gabinete del Numario de la Academia, que figura con la signatura GN 1828/1– se alude a la intención del Ayuntamiento de Cádiz de decorar el frontispicio de esa casa consistorial con medios relieves diseñados a partir de monedas gaditanas, para lo cual se solicita al presbítero José Eduardo Riquelme de Murcia el diseño de los modelos, quién elabora los dibujos de diez modelos a partir de las piezas que conserva en su propio gabinete. Tanto el citado presbítero como el propio Ayuntamiento de Cádiz solicitan dictamen a la Real Academia de la Historia sobre los diseños de las monedas gaditanas para los medallones, al haberse recibido varios anónimos en los que se duda de la autenticidad de los modelos elegidos. Resaltar que entre la documentación de la Academia se en-cuentra el citado dibujo (fig. 3.3), donde se comprueba que el diseño núm. 2 se corresponde con la moneda que acabamos de analizar, y que, según la documentación, se encontraba entre los ejemplares del gabinete del presbítero Riquelme, ya que él mismo la envió, junto con otras 4 monedas, a la Real Academia para el citado dictamen. Decir que en el citado dictamen se duda de la autenticidad de esta pieza, así como de otras, entre las que se encuentra la moneda a la que hacemos alusión a continuación.
Se trata de un ejemplar que se encuentra actualmente en el Museo de Cádiz (fig. 3.2), y que fue también analizado por Alfaro (1980, p. 130, núm. 3). Es una moneda que presenta, en anverso, un
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 49
sábalo a derecha, bajo él figura la leyenda MVN, y en el reverso porta una espiga tendida, bajo la cual se lee la leyenda GADES. Alfaro comenta que fue descrita por Flórez (1758, p. XXVI-1), quién la atri-buye a esta ceca y la consideró auténtica; sin embargo, ya Delgado (1871, prolegómenos, XXVII) la da como falsa, identificación que es aceptada por los investigadores. Esta misma autora comenta que en realidad se trata de una pieza de Mirtilis (Mértola, Portugal) del tipo publicado por Vives (1926) en su lámina CIX, en el que se aprovecha el parecido de la grafía del nombre del magistrado L.A. DEC. con el nombre de Gades. Pero conviene resaltar que la pieza que recoge Alfaro, y que se encuentra en el Museo de Cádiz, no es exactamente igual, ya que la leyenda GADES figura en el reverso en el lugar en el que en las monedas de Miritlis se escribe MVN, por lo que no se trata de un aprovechamiento de la grafía del citado magistrado.
Como hemos comentado, esta moneda sirvió de modelo, al igual que la anterior, para el diseño de uno de los medallones que se proponían para la decorar la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. En concreto, y según consta en la documentación de la Real Academia de la Historia (signatura GN 1828/1 los fondos documentales del Gabinete del Numario), se trata del diseño número 7 (fig. 3.3), donde en una misma cara se combinan los tipos –sábalo y espiga– y las leyendas –GADES.MVN– de esta falsa moneda, dando lugar a una pieza totalmente nueva, y por lo tanto sin ninguna base en el diseño de auténticas monedas de Gadir, como así se recoge en el dictamen de la comisión de la Academia realizado en 1828.
Estas invenciones monetales se pueden encuadrar dentro del interés que desde el siglo XVI ha exis-tido en Cádiz por sus monedas, tanto para conocer el funcionamiento de la ceca feniciopúnica de Gadir/Gades, pues no podemos olvidar que se trata de la primera ciudad del ámbito meridional en que se acuñó moneda, como por ser estas piezas las que aparecían con frecuencia entre los enterra-mientos de la necrópolis de Cádiz, convirtiéndose de esta manera en uno de los mejores testigos de la arqueología y la historia de la ciudad. De ahí que los historiadores locales recurran a ellas a falta de mejores restos de esta afamada ciudad, e incluso llegan a inventar ejemplares como los que hemos expuesto, o el publicado por Juan Bautista Suárez de Salazar en 1610, donde se inventa una curiosa moneda con rótulo griego (fig. 3.4), en la que se quiso fundamentar la imagen de Hércules y los leones que ostentaba el escudo gaditano. Son momentos en que las monedas se reconocían como testimonio de la importancia de las ciudades y muchos eruditos lo avalaban con creaciones, más o menos fantasiosas, de dibujos de monedas que interpretaban a conveniencia a partir de los verdaderos ejemplares conocidos.
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir50
Figura 1. 1. Moneda de plata de Gadir perforada procedente de La Algaida (Museo de Cádiz); 2. Moneda de bronce de Gadir reacuñada (MAN); 3. Moneda de Gadir contramarcada (Museo de Cádiz); 4. Contramarcas de Gadir (según Alfaro 1988, p. 72).
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 51
Figura 2. 1. Estampillas sobre ánforas del complejo alfarero de Torre Alta, San Fernando (según Frutos & Muñoz 1996); 2. Estampilla sobre ánfora hallada en la plaza de Asdrúbal, Cádiz (según Muñoz et al. 1988).
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir52
Figura 3. 1. Moneda retocada atribuida a Gades (IVDJ); 2. Moneda falsa de Gades (Museo de Cádiz); 3. Dibujo de los meda-llones decorativos enviados por el Ayuntamiento de Cádiz para su aprobación por la Real Academia de la Historia (signatura GN 1828/1); 4. Moneda falsa diseñada por Suárez de Salazar (1610-1985).
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir 53
BIBLIOGRAFÍA
Alfaro 1988ALFARO ASINS, C., Las monedas de Gadir/Gades, Madrid, 1988.
Alfaro 1993aALFARO ASINS, C., «La ceca de Gadir y las acuñaciones hispano-cartaginesas», Numismática hispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jornadas de arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 1993, p. 27-62.
Alfaro 1993bALFARO ASINS, C., «El uso no monetal de algunas monedas púnicas de la Península Ibérica», Moneta e non moneta. Revista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, 1993, XVC, p. 27-61.
Alfaro 1998ALFARO ASINS, C., «Las emisiones feno-púnicas», Historia monetaria de Hispania antigua, Madrid, 1998, p. 50-125.
Alfaro 2000ALFARO ASINS, C., «Observaciones sobre producción y circulación del numerario de Gadir», Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, 2000, I, p. 427-432.
Arévalo 2004ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Sobre la presencia de moneda en los talleres alfareros de San Fernando (Cádiz)», Actas del Congreso Internacional Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.), Oxford, 2004, p. 515-526 (BAR Internacional Series, 1266).
Arévalo 2006ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Sobre el posible significado y uso de algunas contramarcas en moneda de Gadir/Gades», Numisma, 2006, 250, p. 69-100.
Arévalo e.p.ARÉVALO GONZÁLEZ, A., «Interpretación y posible uso de la moneda en la necrópolis de Gadir», Los Púnicos en Iberia: Proyectos, revisiones y síntesis, Sevilla [en prensa].
Badian 1976BADIAN, E., The Deification of Alexander the Great, Berkeley, 1976.
Beltrán 1977BELTRÁN, A., «Monedas hispánicas con rótulos púnicos», Numisma, 1977, XXVII, p. 9-49.
Bénichou-Safar 1982BÉNICHOU-SAFAR, H., Les tombes puniques de Carthago. Topographie, strucutures, inscriptions et rites funéraires, París, 1982.
Blanco Jiménez 1988BLANCO JIMÉNEZ, F., «Una contramarca inédita sobre un as de Gades», Archivo Español de Arqueología, 1988, 61, p. 335-337.
Blanco Jiménez 1998BLANCO JIMÉNEZ, F., Memoria de las excavaciones efectuadas en el solar ubicado en la plaza de Asdrúbal esquina con el Paseo Marítimo durante 1997/1998 [Informe inédito depositado en la Delegación de Cultura de Cádiz, 1998].
Blanco & Corzo 1983BLANCO, A.; CORZO, R., «Monte Algaida. Un santuario púnico en la desembocadura del Guadalquivir», Historia, 1983, 16, p. 123-128.
Blázquez 1995BLÁZQUEZ CERRATO, C., «Consideraciones sobre los hallazgos de monedas partidas en la península ibérica», GARCÍA-BELLIDO, M.P.; CENTENO, R.M. (ED.), La moneda hispánica. Ciudad y territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Madrid, 1995, p. 297-304 (Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIV).
Campo 1993CAMPO, M., «Objetos paramonetales y monedas objeto en Emporion/Emporiae», Moneta e non moneta, 1993, p. 193-205 (Revista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, XVC).
Campo 2006CAMPO, M., «Usos rituals i valor religiós de la moneda a l’Illa d’Ebusus (segle III a.C.-inici I d.C.)», Moneda, cultes i ritus. X Curs d’història monetària d’Hispània, Barcelona, 2006, p. 47-74.
Cintas 1946CINTAS, P., Amulettes puniques, Túnez, 1946.
Cintas 1976CINTAS, P., Manuel d’archéologie punique. II. La civilization carthaginoise. Les réalisations materialles, París, 1976.
Corzo 1995CORZO SÁNCHEZ, R., «Comunicaciones y áreas de influencia de las cecas de Hispania Ulterior», GARCÍA-BELLIDO, M.P.; CENTENO, R.M. (ED.), La moneda hispánica. Ciudad y territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Madrid, 1995, p. 81-90 (Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIV).
Delgado 1871-1876DELGADO, A., Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, Sevilla, 1871-1876, 3 vol.
Flórez 1758-1773FLÓREZ, H., Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de España, Madrid, 1758-1773, 3 vol.
Frutos & Muñoz 1994FRUTOS REYES, G. DE; MUÑOZ VICENTE, A., «Hornos púnicos de Torrealta (San Fenando, Cádiz)», Arqueología en el entorno del Bajo Guadalquivir, Huelva, 1994, p. 393-414.
Frutos & Muñoz 1996FRUTOS REYES, G. DE; MUÑOZ VICENTE, A., «La industria pesquera y conservera púnico-gaditana: balance de la investigación y nuevas perspectivas», Spal, 1996, 5, p. 148-150.
Fulghum 2001FULGHUM, M.M., «Coins used as amulets in Late Antiquity», SULOCHANA, R. ET AL. (ED.), Between Magic and Religion. Interdisciplinary Studies in Ancient Mediterranean Religion and Society, Boston, 2001, p. 139-148.
Galán & Ruiz-Gálvez 1996GALÁN, E.; RUIZ-GÁLVEZ, M. L., «Divisa, dinero y moneda. Aproximación al estudio de los patrones metrológicos prehistóricos peninsulares», Complutum, 1996, 6-2, p. 156-166.
García-Bellido 1988GARCÍA-BELLIDO, M.P., «¿Colonia Augusta Gaditana?», Archivo Español de Arqueología, 1988, 61, p. 324-335.
García-Bellido & Blázquez 2001GARCÍA-BELLIDO, M.P.; BLÁZQUEZ, C., Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, Madrid, 2001.
De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir54
García Vargas 2004GARCÍA VARGAS, E., «La romanización de la industria púnica de las salazones en el sur de Hispania», XVI Encuentros de Historia y Arqueología. Las industrias alfareras y conserveras fenico-púnicas de la Bahía de Cádiz, San Fernando, 2004, p. 101-130.
García Vargas & Sibón 1995GARCÍA VARGAS, E.; SIBÓN OLANO, F., «Excavaciones de urgencia en el horno romano de El Gallinero (Puerto Real, Cádiz)», Anuario Arqueológico de Andalucía’92, 1995, III, p. 124-129.
Gómez Moreno 1949GÓMEZ MORENO, M., «Divagaciones numismáticas», Miscelánea de Historia, Arte y Arqueología, 1949, p. 164 y siguientes.
Jiménez 1990JIMÉNEZ ÁVILA, F.J., Estudio numismático del poblado de Hornachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz), Cáceres, 1990.
Lagóstena 2004LAGÓSTENA BARRIOS, L., «Las ánforas salsarias de Baetica. Consideraciones sobre sus elementos epigráficos», REMESAL RODRÍGUEZ, J. (ED.), Epigrafía anfórica, Barcelona, 2004, p. 197-219.
Lagóstena & Bernal 2004LAGÓSTENA BARRIOS, L.; BERNAL CASASOLA, D., «Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. Balance y perspectivas», Figlinae Baeticae: talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.): Actas del Congreso Internacional, Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003, Oxford, 2004, p. 39-124 (BAR International Series, 2004).
López & Blanco 2000LÓPEZ DE LA ORDEN, M.D.; BLANCO, F.J., «Las monedas de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)», Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, p. 487-508.
Maier & Salas 2000MAIER, J.; SALAS, J., Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia. Andalucía. Catálogo e Índices, Madrid, 2000.
Martín et al. 2004MARTÍN, F. ET AL., Archivo del Gabinete Numario. Catálogo e Índices, Madrid, 2004.
Mora 2010MORA, B., «Comerç, erudició i història: la falsificació i invenció de moneda hispana antiga», La moneda falsa de l’antiguitat a l’euro, Barcelona, 2010, p. 26-33.
Muñoz et al. 1988MUÑOZ VICENTE, A. ET AL., «Contribución a los orígenes y difusión comercial de la industria pesquera y conservera gaditana a través de las recientes aportaciones de las factorías de salazones de la bahía de Cádiz», Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, Madrid, 1988, p. 487-508.
Pera 1993PERA, R., «La moneta antica come talismano», Rivista Italiana di Numismatica, 1993, 95, p. 347-361.
Perdigones et al. 1987PERDIGONES, L. ET AL., «Excavación en el solar de la calle General Ricardos nº 5-7», Anuario Arqueológico de Andalucía’86, 1987, II, p. 55-60.
Sáez 2004SÁEZ ROMERO, A.M., «El alfar tardopúnico de Torre Alta. Resultado de las excavaciones de 2002-2003», Figlinae Baeticae: talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.): Actas del Congreso Internacional, Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003, Oxford, 2004, p. 699-712 (BAR International Series, 2004).
Soria 2009SORIA TRASTOY, T., Amuletos de tipo egipcio en el Gadir fenicio-púnico. Una propuesta de valoración museográfica [Trabajo de Investigación de Máster de la Universidad de Cádiz, Cádiz, inédito, 2009].
Suárez de Salazar 1610 (1985)SUÁREZ DE SALAZAR, J.B., Grandezas y Antigüedades de la isla y ciudad de Cádiz, Cádiz, 1985 [edición facsímil de 1610 publicada bajo la dirección de R. CORZO SÁNCHEZ].
Vives y Escudero 1926VIVES Y ESCUDERO, A., La moneda hispánica, Madrid, 1926.