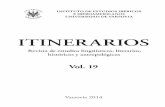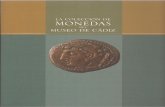La moneda en el mundo funerario y ritual de la necrópolis de Cádiz: los hallazgos en pozos
Como si su casa fuera la casa de la moneda. Fraude, resello y moneda falsa en la Sevilla Barroca
Transcript of Como si su casa fuera la casa de la moneda. Fraude, resello y moneda falsa en la Sevilla Barroca
L E ~ N CARLOS ALVAREZ SAN TAL^ Coordinador
ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA
EN HOMENAJE AL PROFESOR ANTONIO GARCÍA-BAQUERO
UNIVERSIDAD D SEVILLA
LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ
Coordinador
ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA
EN HOMENAJE AL PROFESOR ANTONIO GARCÍA-BAQUERO
SECRETARIADO D PUBLICACIONES UNIVERSIDAD D SEVLLLA
Sevilla 2009
Serie: Historia y Geografía Núm.: 147
Resenrados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede re- producirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Comité Editorial:
Antonio Caballos Rufino (Director del Secretariado de Publicaciones)
Carlos Bordons Alba Julio Cabero Almenara Antonio José Durán Guardeño Enrique Figueroa Clemente Antonio Genaro Leal Millán Antonio Hevia Alonso Begoña López Bueno Juan Luis Manfredi Mayoral Antonio Merchán Álvarez Francisco Núñez Roldán
Recopilación y cowección de la edición: José Manuel Díaz Blanco
O Foto de la página 7, Guillermo Mendo
O SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2009 Porvenir, 27 - 41013 Sevilla Tfnos.: 954 487 447 - 954 487 452; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] l-ittp://www.publius.us.es
Printed in Spain. Impreso en España ISBN: 978-84-472-1160-9 Depósito Legal: M-8.821-2009 Imprime: Dosgraphic, s. L.
Al doctor García-Baquero in memorianz ........................................................... León Carlos Álvarez Santaló
Antonio García-Baquero (1944-2007), modernista ......................................... Ramón M . Serrera Contreras
Espacios de poder en el seno del ejército borbónico: coroneles, inspectores y guardias reales ................................................................................................... Fralzcisco Andújar Castillo
Las monarquías francesa e inglesa entre Europa y América desde 1689 hasta 1713. Necesidad y utilidad de la Historia Atlántica ............................... José Ma~zuel de Bernardo Ares
Sobre el proceso del padre Mariana ................................................................... Juan Luis Castella~zo Castellano
Establecimiento de contribuciones, fijación de gastos y poder legislativo . , en la Constitucion de 1812 ...................................................................................
Francisco Escriba~~o López
................... Volúmenes y valores. Las aduanas de Sevilla entre 1595 y 1609 Juan Eloy Gelabert González
Dos años en la historia de Lebrija. El Concejo nebrisense en 1478 y 1480.. Manuel González Jinzélzez
El Trocadero en la política atlántica durante los siglos modernos ................. Juan ]osé Iglesias Rodrlguez
El general de la Carrera de Indias Alonso de Chaves Galindo (1573-1608). . , Una aproximacion biográfica ................................................................................
Pablo E. Pérez-Mallaína
El estudio del medio ambiente en el pasado. Una muestra, las pérdidas habidas en las masas forestales en torno a Málaga y en las propiedades
................................................................ de su Concejo en los siglos XVI-XVII Juan F. Sanz Sampelayo
Un rey tirano. La imagen de Felipe 11 en Cataluña a través del dietario ........................................................................................... de Jaume Ramon Vila
Antoni Simon i Tarrés
De la publicística científico-técnica al periodismo ilustrado ......................... Siro Villas Tinoco
"Como si su casa fuera la Casa de la Moneda". Fraude, resello y moneda falsa en la Sevilla del XVII ................................................................ Jesús Aguado de los Reyes y María Luisa Candau Chacón
El baile de máscaras: una propuesta ilustrada para el carnaval ..................... Clara Bejarano Pellicer
El comercio de trigo durante la Guerra de la Convención a través de la Junta de Granos de Sevilla (1793-1795) .................................... Fernando J. Carnpese Gallego
Cofradías y asistencia en el Quinientos: una valoración crítica ..................... Juan Ignacio Carmona García
Almadén y el pensamiento virreinal .................................................................. Manuel Castillo Martos
El encabezamiento de Jerez de la Frontera de 1515 ......................................... Antonio Collantes de Terá~z Sánchez
La extinción de las naturalezas en la Carrera de Indias (un episodio de la caída del conde duque de Olivares) .......................................................... José Manuel Díaz Blanco
El comercio entre Sevilla y el norte de Europa en el siglo XVIII .................. Mercedes Gamero Rojas
La oligarquía sevillana y las fiestas caballerescas en el ápice del imperio filipino (1571-1584) ................................................................................................ Jaime García Berna1
"Visiones críticas anónimas" culturales, sociales y mentales: epitafio, "Yo quiero una muerte justa" .............................................................................. Máximo García Fernández
Lo que permite la documentación eclesiástica privada: el libro "Tumbo" de los jerónimos cordobeses. Avance de su estudio ........................................ Soledad Gómez Navarro
Las dinastías extranjeras en el discurso propagandístico sobre la desintegración territorial de la Monarquía Hispánica
.................................................................................................. durante 1700-1714 David González Cruz
Moral y comercio en Indias: el confesionario de fray Antonio Vázquez ................................................................................................. de Espinosa (O.C.)
Antonio González Polvillo
Notas sucintas sobre la decadencia y su percepción en la España del siglo XVII ......................................................................................................... Carlos A. González Sánchez
Un festejo taurino en la boda del analista sevillano Diego Ortiz ,+. de Zuniga ................................................................................................................
Antonio Herrera García
Naufragio en la Tierra del Fuego: el caso del navío La Concepción, alias el Pasajes ........................................................................................................ María Dolores Herrero Gil
La Ilustración y el método electoral: la Memoria Matemática de José Isidoro Morales ......................................................................................... Manuel José de Lava Ródenas
Colaboración de los obispos españoles con la Monarquía Católica en la supresión de la Compañía de Jesús .................................................... Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
..... Libros italianos de humanidad en las bibliotecas de Sevilla (1550-1600) Natalia Maillard Álvarez
......... El estudio del Ayuntamiento de Sevilla: un reto para cubrir un vacío Ana Gloria Márquez Redondo
Los últimos derroteros de Jerónimo y Alonso de Chaves, dos oficiales reales al servicio de la Carrera de Indias .................................... Francisco Núñez Roldán
La Historia Parthenopea de Alfonso Fernández Benadeva, la Inquisición y otras cosas de familias ...................................................................................... José Antonio Ollero Pina
"COMO SI SU CASA FUERA LA CASA DE LA MONEDA!'. FRAUDE, RESELLO
Y MONEDA FALSA EN LA SEVILLA DEL XVII
Jesús Aguado de los Reyes* Universidad de Sevilla
María Luisa Candau Chatón** Universidad de Huelva
SEVILLA, 1641: LOS LAMEGO Y SUS COMPLICES. UN ESTUDIO DE CASO
Sevilla, octubre de 1641. En el barrio de Santa Lucía, un sacerdote de más de sesenta años, de origen portugués y beneficiado simple en su parroquia, sería procesado por la justicia eclesiástica diocesana. Su nombre: Don Gaspar Lamego; la acusación: "fabricar moneda de vellón con instrumentos y sellos falsos [. . .] y hacerlo en sus casas de moradarf1.
Apresado inicialmente por la Justicia Real, competente, por lógica, en casos relativos a Hacienda y Moneda, pasaría por su condición de clérigo a la jurisdic- ción ordinaria del arzobispado hispalense. Comenzaría, entonces, una historia procesal cuyo seguimiento contempla una amplia participación -más laicos que clérigos- en un suceso en el que se mezclarían "entendimientos" judiciales, a ve- ces enfrentados. Justicia Real y Eclesiástica saltarían a la palestra combinando acciones y competencias. Hallaremos así, encausados seglares de profesiones va- riadas -como correspondía a tales procesos, de conocimientos técnicos mínimos-, delaciones familiares y parientes clérigos a los que implicar en la búsqueda del subterfugio eclesiástico: a fin de cuentas los resellos estatales abundaban, variaba el premio de la plata y los beneficios eran muchos; a la par el riesgo se incre-
* I+ D: HUM:2004-05974-C02-2. ** 1 + D: HUM2006-10518HIST.
(A)rchivo (G)eneral del (A)rzobispado de (S)evilla, sección Justicia, serie Pleitos, leg. 1.015; pro- ceso judicial contra Don Gaspar Lamego, beneficiado de Santa Lucía, 1641.
mentaba: los castigos previstos por la Justicia del Rey contemplaban la pena de muerte.
En efecto, las ordenanzas de Los Reyes Católicos de 1497, luego ratificadas, recordaban a los denominados "falsarios" los castigos pertinentes; desde luego, pecuniarios -la pérdida de sus bienes (a repartir entre acusador, juez ejecutor y Cámara Real)- e indiscutiblemente la condena a muerte '. Como delito de extrema gravedad, las acuñaciones falsas se castigaban con pena de vida y perdimiento de bienes.
Bien es verdad que los tiempos pasados de los Reyes Isabel y Fernando no habían sabido de resellos, pero sí de fraudes y de fugas, razón por la cual habían insistido en su penalización: en plena extensión del concepto de limpieza de san- gre, y haciendo suyos los criterios clásicos de la culpa heredada, los l-iijos y des- cendientes de aquellos falsarios quedarían excluidos hasta segunda generación, // ' inclusive", de todo tipo de honras, "hábitos y familiaturas" en que se hicieran -expresión documental- "pruebas de calidades"! Un castigo ejemplar para lo que se consideraba acto de sedición y traición -de hecho, la imaginación popular y radical de años después acusaría de ello a los moriscos, en un ejercicio de demo- nización falto de originalidad-, y unas penas vigentes hasta nueva pragmática de Carlos 11, en años posteriores a los nuestros -1684- e igualmente difíciles.
Volvamos a nuestro tiempo y lugar. Sevilla en plena crisis. El traspaso -real- de la cabecera de Indias, y los años difíciles de la Guerra y la fiscalidad azuzaban el ingenio del fraude. Los procesos judiciales constatan, en otras redes de la de- lincuencia, migraciones a Cádiz, y un incremento notable de abandonos conyu- gales y de "tratos ilícitos". También de actividades" Sin poseer certeza acerca del origen de estas acusaciones, las suponemos en delaciones obtenidas en tormento a reos incoados en otras sumarias coetáneas. En tiempos como aquéllos -el último resello de la moneda se había producido meses antes, en 16415-, las vigilancias funcionaban. La causa, incoada en primera instancia por la Justicia Real, había sido ordenada "desde lo alto": un auto de oficio por mandato de cédula real, y una sumaria promovida por El Consejo de Su Majestad "y su alcalde de la Real Chancillería de Valladolid, juez del conocimiento de la moneda falsa", a la sazón Don Pedro de Amezqueta), serían la consecuencia.
Ninev~~ Rccopilacicí7z, tít. VIII, De los falsarios, ley 111: "Pena de los que cercenan o deshacen la moneda y luego la funden". La repartición sería por mitad a la Cámara del Rey, de un lado, y a juez y acusador, por otro.
Ibidem. Ley IV. " Algunos casos en CANDAU CHACÓN M. L.: "Disciplinamiento católico e identidad de géne-
ro. Mujer, sensualidad y penitencia en la España Moderna", en M L ~ M U S C V ~ ~ S , nn 25, 2008. Asimismo en "Entre lo permitido y lo ilícito: la vida afectiva en los Tiempos Modernos", comunicación presentada al Coloquio Internacional de Historia de las Mujeres, AEIHM, Barcelona, 2006, en prensa. Se cita allí la historia de Juana de los Reyes, una demostración palpable de las consecuencias expuestas: abandonada por su esposo, fugitivo de la Justicia Real por resellar moneda y al parecer, vendedor de tabaco en Cá- diz. AGAS, sección Justicia, serie Criminales, leg. 1.053; proceso contra Juana de Los Reyes y Domingo León, Sevilla, 1674.
Durante ese año de 1641 se ordenaron dos resellos sucesivos de la moneda de vellón. El primero tuvo lugar por Pragmática de 11 de febrero y el segundo por otra de 27 de octubre.
La inspección de las casas de morada -ahora promovida combinadamente por funcionarios reales y eclesiásticos- ratificaría las sospechas y los conocimientos. Instrumentos claramente relacionados con la fabricación de la moneda y con su resello, cuevas, fraguas, troqueles, punzones, moneda ya resellada.. . argumenta- ron los mandatos de prisión y carcelería eclesiástica: los sótanos del palacio arzo- bispal para el clérigo, la prisión real para los laicos. No desecharon los jueces, según veremos, la práctica del tormento -en otros espacios y bajo otros fueros, desde luego civiles- y ampliaron la búsqueda de sus necesarios cómplices, comen- zando, por fuerza y por lógica, en el ámbito familiar que nuestro beneficiado com- partía. Pero veamos los pasos:
que se encontraron en sus casas unos yerros calzados de acero y un punzón de formas para abrir sellos y sellar moneda, y un pedazo de yerro como de cabeza de vigorniah con algunos seis, o dichos sellos fabricados en él, con el número de este año de 1641, al parecer para encima dellos sellar moneda7.
"Un pedazo de yerro.. . con algunos seis". Descubrían así un fraude simple: en relación con la reciente orden real de febrero de 1641, las viejas monedas de dos maravedíes pasarían a ser reselladas por valor de seis; de ahí la referencia a los mencionados "seis" -VI, en el citado resello- que aparecía en el inventario de los instrumentos requisados en casa del clérigo. Con posterioridad, los funcionarios encontrarían, además, "once troquelesa para efecto de abrirlos y estampar en ellos el sello de ocho maravedíesy para resellar". Y la inspección continuaría por las di- versas estancias. Dinero con moneda resellada con sellos falsos "teniendo para ello todos los instrumentos necesarios y sus fraguas" y cofres con "sesenta esportillas de a cien reales", en las alacenas del eclesiástico, fueron requisados por la Justicia eclesiástica, a la par que varias partidas en reales de vellón, de moneda resellada, próximas a los trescientos reales, en varias gavetas de su escritorio. Asimismo: "en un arcón se hallaron treinta y seis esportillas con moneda pechilinga por resellar, unas abiertas y otras por abrir'! Habida cuenta la orden de febrero mencionada, en donde se instaba a los propietarios de los cuartos antiguos de vellón ("pechelingues") a llevarlos a la ceca más próxima para ser resellados al doblelo, es de suponer que ta- les depósitos estuvieran relacionados con nuevos intentos de resello fraudulento.
El requisamiento no había hecho más que empezar; posteriormente, en otra alacena, se hallarían más de doce mil reales "de moneda resellada con sellos falsos'~ Los restantes bienes del clérigo serían inventariados y puestos a disposi- ción de la Secretaría de Cámara del Arzobispo; entre ellos, en las gavetas de su escritorio, "un pedazo de sierra y un martillo pequeñín", una barrena, una lima y otros yerros y clavos", y plata sin apreciar, requisada por el notario, amén de la ropa del eclesiástico. Y en la planta alta, la fragua, de esta forma:
"a bigornia es un yunque utilizado para golpear sobre él la moneda a resellar ' Inspección y mandato de prisión del clérigo Lamego. Doc. cit.
El troquel es el molde utilizado para la acuñación de moneda o la estampación de metales. Las monedas de cuarto o cuatro rnaravedíes fueron reselladas con la marca "VIII", es decir,
correrían desde entonces coino de 8 maravedíes, valor próximo al cuartillo. "' DOMÍNGUEZ ORTIZ, A,: Política y Hacienda de Felipe Ii( Madrid, 1960, p. 261. " El resello se hizo siempre mediante el tradicional método del martillo.
una fragua como hecha de ladrillos y cal, comenzada a deshacer y, junto a ella, unos fuelles con dos cañones, como de platero y, en el suelo, unos pedacillos de hierros que parecían haberse martillado; un descubrimiento -el de aquellos instrumen- tos y aquella fragua- que hicieron anotar al escribano: "como si su casa fuese la Casa de la Moneda". Y, al mismo tiempo, suponer acertadamente al fiscal la com- plicidad de colaboradores seglares: "a riesgo de ser condenados a muerte por su causa".
Cómplices cercanos. La familia en primer lugar. Las inspecciones descubren nuevos punzones y troqueles en los cuartos de la sobrina del eclesiástico, Jeró- nima Lamego, en lugares tan comunes como los colchones de la cama: "y entre los colchones de la cama de su sobrina [. . .] se hallaron once punzones de hierro nuevos, de hechura de troqueles': La profesión de su sobrino, Domingo Lamego, cerrajero, con tienda abierta en la calle Feria, venía al pelo para tales oficios; le ayudaban "al martillo", su padre12, otros cerrajeros, reconocidos como Miguel de Bargas y Rafael Carbón -este último ayudado por su suegra-, varios capataces, un tal Cosme, otro Marco Antonio y otro de nación genovés -para más señas "el gordo", y eso bastaba-, un par de mozos, criados de los anteriores, y su supuesta esposa, María de Brito. Y algunos clérigos; los testigos comentan la presencia en la cerrajería de los licenciados Francisco Soriano (en fuga al tiempo de la inspección) y Luis Bautista -sin más-, bien que tales nombres no vuelven a aparecer en la sumaria, ni como implicados ni como testigos.
Fuera del entorno más cercano, los interrogatorios a tormento efectuados por la Justicia Real señalarían otros instigadores de mayores vuelos: un tal Gregorio Durán, abad de Santa Cristina (en Francia)l" y Juan Luis Maldonado, quien parecía ser cabecilla de la trama y, por ello, protagonista principal de sumaria criminal independiente; este último confesaría poco antes de ser ajusticiado, reconociendo su culpabilidad y la financiación del "proyecto", y exculpando al mencionado abad, de quien reconocería: "que esto se lo cargué por ser eclesiástico y parecerme por ello que no corría riesgo". E insistía:
que el señor abad no podría abrir los troqueles por ser manco, que esto se lo cargué por ser eclesiástico y parecerme por ello que no corría riesgo [...] que con igual criterio había culpado a [. . .] Lamego, cura o beneficiado, [. . .] no siendo así, [. . .] y que por miedo del tormento lo hice1-'.
Volveremos más tarde a nuestro beneficiado. Las declaraciones de Maldonado en confesión revelaban así una lógica alianza -ahora en actividades de fraude- entre clérigos y laicos, independientemente de la culpabilidad del eclesiástico Lamego,
" No consta su nombre. l3 Sin otra mención, suponemos se refiere al antiguo Hospital-Monasterio de Santa Cristina de
Somport, en el camino aragonés próximo a Francia. A la muerte de Felipe 11 se decreta la suspensión de dicho moiiasterio en tanto que el cargo de prior o abad quedaría incorporado como dignidad de la Iglesia metropolitana de Zaragoza. De importante tradición medieval, el Monasterio había sido un relevante señorío eclesiástico. HUIDOBRO SERNA, L.: Las peregrinaciones Jacobeas, Burgos, 1999.
" Confesión de Juan Luis Maldonado al confesor real de la Cárcel, con permiso para su revelación. En su confesión confunde a Gaspar con su sobrino Domingo y expone: ''que con igual criterio había culpado a Domingo Lamego, cura y beneficiado". Al margen consta "Se confunde de nonibre".
y de su veracidad; alianzas pretendidas que buscaban los entresijos del sistema. Los clérigos se beneficiaban de unas ventajas que les convertían -al margen de su extracción social y, comparativamente- en privilegiados; los laicos, en tiempos tan críticos y, por ende, ratificadores de la diferencia, los utilizaban como cober- tura, supiesen o no los eclesiásticos de la ayuda prestada. El interés residía en la posibilidad. Al suponer que la complicidad de los clérigos haría "correr menos riesgos" a los nuevos "falsarios", los delincuentes reutilizaban, a su conveniencia, los discursos del poder. A fin de cuentas, no "debería" sospecharse ni de abades, ni de sacerdotes, ni aun menos, de beneficiados. Pero, a las alturas de 1641, los unos por la escasez, los otros por su conocimiento y algunos -los clérigos- por el disfrute y las posibilidades "de tapadera" y fuero que les brindaba el privilegio, no escapa- ron a las vigilancias e inspecciones de las autoridades civiles; aun menos en años en los que abundaron resellos fraudulentos que, consecuentemente, propiciaron un incremento del control gubernamental. No cesaba, así, la actividad de los jueces con jurisdicción en asuntos tocantes al "conocimiento de la moneda falsa".
Iniciados los interrogatorios a familiares y vecinos, las Justicias competentes en la causa se especializaban. Los implicados laicos, sin el abrigo del fuero, y some- tidos a tormento (o amenazados por él), describieron el proceso de resello y fal- sificación. Como María de Brito, esposa o "amiga" de Domingo Lamego -según testimonios propios, o ajenos- quien narraría las peripecias técnicas de su su- puesto cónyuge:
y veía esta confesante cómo en una cueva que estaba ya hecha para este efecto, que se bajaba por el techo de otro cuarto, con una escalera de mano, entraban a resellar cuartos, el dicho Domingo y Miguel de Bargas, cerrajero, y un mozo criado del dicho Rafael Carbón, que está preso, y otro que es capataz que se llama Cosme, y otro que se llama Marco Antonio y otro genovés, el gordo, que no sabe el nombre, y esta confesante, y los unos resellaban y los otros ponían los cuartos encima de la pila [. . .] y los punzones los templaban en una fragua1>.
Habían bastado las amenazas y el miedo; y así añadiría el escribano: "Y su Mer- ced la mandó quitar del potro, sin habérsela dado ni mandado dar vuelta alguna".
La visión del "potro" de tormento, ante la Justicia Real, destruiría por fuerza las alianzas familiares. Esposa frente esposo -o amiga frente a amigo-, se culpa- ban de las instigaciones y los procesos de falsificación. Yerno y suegra romperían papeles que les implicaban -o a otros de mayor calado- olvidando su parentesco. Y cuñadas entre sí. Sometidas a un careo en la cárcel pública dos de las mujeres presentes en la trama -María de Brito y Jerónima Lamego-, ambas demostrarían no ser inmunes a las amenazas, y así el miedo desvelaría otros asuntos, más allá de las preguntas realizadas. Como haría Jerónima acerca del "trato ilícito" entre su hermano y su "cuñada":
y en la sala donde se dan los tormentos, estando presente el verdugo y el potro [. . .], la mandó desnudar y poner en el potro y, estando así desnuda, la apercibió dijese la verdad, con apercibimiento se le daría tormento [. . .] y así dijo que bien sabía que
" Corifesión de María Brito. Proceso citado. AGAS
TESUS AGU~~DO DE LOS REYES Y h/lARiA LUISA CAA~DAU CHACÓN
el que lo resellaba era Domingo de Lamego, y quien ponía los cuartos era María de Brito, que es su amiga, y estaba con el connombre de su mujer y le llevaba al licenciado Lamego, tío de la confesante, el dinero reselladolh.
Y se escudaba en argumentos asimismo aceptados. Asumiendo los discursos tocantes a la estimación de la mujer, como a su inferioridad, o debido a las lógicas alianzas familiares -tanto más por fidelidad a un pariente varón tan cercano-, no resulta extraño que las excusas esgrimidas por Jerónima en su defensa fuese11 de esta simpleza: "Y preguntada dijese por qué no lo descubrió, dijo por ser tonta". Una respuesta que pondría fin, temporalmente al menos, a las mencionadas ame- nazas y al interrogatorio.
Por su parte, las primeras declaraciones de María de Brito -considerada cóm- plice en el ocultamiento de los "yerrosr'- pretendieron justificar su postura en la ignorancia. Desconocía -argumentaba- el uso de tales instrumentos; servirían, quizás, para otros menesteres, respondía, haciendo gala de falsa ingenuidad. Con- tinuando el interrogatorio, los intentos del fiscal por forzar su confesión sacaron a la palestra punzones semejantes procedentes de otros procesos criminales, a fin de señalar su similitud, demostrando con ello la existencia de varias sumarias paralelas, a distintos reos, por fraudes similares; de este modo:
Preguntada para qué efecto le parece son o puedan ser los dichos yerros, dijo que no lo sabe mas de que, habiendo visto otros con10 ellos, le parece le dijeron podía11 servir para batanes o ruedas de coches; y Su Merced le ensefió la punta de uno de los dichos yerros, cotejada junto con una de un troquel de otra causa y la (sic) dijo si le parecía lo rnisrnol'.
Acorralada, María de Brito justificaría su -todavía defendida- ignorancia, en la debida sumisión de la mujer al marido. Ni ella habría de conocer todo cuanto pasaba a su alrededor, ni los hombres solían dar cuenta de ello, tanto más si, como en su caso, los temperamentos o los ingenios del "cónyuge" resultaban rudos. Dando un giro a las preguntas realizadas en interrogatorio, María se escudaba en una vida personal que pretendía ser reflejo de muchas. Y, usando de lugares comunes en las relaciones de género, aportaba, a un fiscal de momento nada in- teresado ni en disputas conyugales, ni en situaciones de "trato ilícito", una escena por entonces nada original:
Señor, los maridos no dan cuenta a las mujeres de todas las cosas, porque, [aun] cuando ese [punzón] fuese para lo n~ismo que ese otro, n-ii marido es un marido tan endemoniado que no se había de poner a dar cuenta de ello. Preguntada, qué quiere decir en las dichas razones, pues no se le ha preguntado nada de su marido en razón de esto, [dijo] que porque su marido 110 le ha dicl-io para qué eran, ni esta declarante se lo ha preguntadoI8.
El careo entre las dos mujeres y las amenazas de tormento culminarían en una amplia confesión de la citada María de Brito. Confesión en la cual la pro-
'" Confesión de Jerónima 1,aniego. Ibideni. Subrayado propio Ií I'rimer interrogatorio a María de Brito. l V b i d e i n .
cesada, tras continuas negativas, acabará recreando los pasos del "esposo" y sus compañías; y, en un claro intento por justificar su silencio y posterior complici- dad, aducirá ignorancia primero y temores después. Las primeras amistades se centraban en el sobrino del clérigo, el mencionado cerrajero Domingo Lamego, en tratos con el también eclesiástico denominado Luis Bautista. En la versión de María, ambos marchaban diariamente a primera hora a la tienda de cerrajería, en donde -suponía- harían los punzones como los mencionados hallados en casa del licenciado, y de donde -observaba- traían "los cuartos ya resellados, que decían que los acababan de cobrar". A ellos se les añadía después el clérigo Soriano.
En sospecha del amantelmarido, María sigue al grupo hasta la calle Feria. Allí les observa juntos recoger la esportilla de los cuartos -"que cuando iban allá llevaban una esportilla de cuartos por resellar, y cuando volvían los traían resella- dos1'- y allí, para asegurarse de las actividades que imagina, espía:
que una vez se puso a escuchar y oyó golpes como de martillo y se volvió a su casa, y, cuando el dicho Domingo Lamego volvió para comer, le dijo la confesante que para qué decía que iba a cobrar el dinero si venía de resellar, que, por saber, había ido en su seguimiento y le había oído marti1larly.
Las explicaciones -si es que las hubo- del "esposo" no constan en el documento. Las actitudes, sin embargo, dejan ver unas relaciones conyugales supuestamente -versión de ella- cimentadas en la violencia: "y por esto la aporreó diciéndole que quién la metía en eso [. . .] y, si en algún tiempo hablare palabra de lo que había visto, la avía de matar". De este modo, las amenazas convertirían a María en cóm- plice del delito. A partir de entonces, ayudaría en la tarea del resello.
Entretanto, la figura del beneficiado Lamego permanecía oscurecida. La suma- ria, que insiste especialmente en el proceso de fabricación y en el reconocimiento de los citados instrumentos usados en el resello, mantenía en silencio la historia del licenciado. En la cárcel arzobispal, encadenado y con grillos, conseguirá zafarse de mayores tormentos en aras a su condición y a su edad: "hombre achacoso de más de sesenta años, que atento a ello se le quiten las cadenas y los grillos". En su defensa, junto a las exculpaciones no del todo creídas ni creíbles del ya citado Maldonado, el sacerdote había alegado ignorancia y parentesco: "que había aco- gido en su casa a Domingo Lamego por ser su sobrino y estar enfermo de bubas", a quien había asignado en su morada, las estancias de "una sala alta". Asimismo suponía -según le habían confirmado- que dicha María de Brito constaba como su criada. De manera que -al parecer- su ignorancia se extendía más allá de los trabajos del resello.
Pero ¿y sus bienes? La plata encontrada en las alacenas del clérigo, como la abundante moneda confiscada de su escritorio procedía -justificaba- de sus nego- cios en P~rtugal '~. Como propietario de dos molinos de pan moler, había obtenido
I y Confesión de María de Brito. lbidelti. '" Son evidentes las raíces portuguesas del apellido Lamego, toponíinico portugués, pero ignora-
mos si el origen de nuestros encausados se identifica plenamente con la localidad vecina de tal nombre. Ignoramos el lugar de explotación y propiedad de los molinos que alega poseer.
buenos beneficios, no tanto de su renta como de las especulaciones consecuentes de la subida del premio de la plata21. Aconsejado por su pariente, había invertido tales ahorros -1.600 ducados de plata- en el cambio en moneda de vellón; de ahí que -continuaba- anduviese en negocios con su sobrino, desconociendo de las actividades de fraude. Únicamente le entregaba partidas de plata para beneficiarse del "truco"; de este modo:
que cuando subió el precio de la moneda de plata al 70%22, se halló con 1.600 duca- dos de plata doble, y su sobrino Domingo Lamego le aconsejó que era buen tiempo de trocar aquella plata, pues valía tanto el truco, y que él se encargaría de traerle el vellón por la dicha plata y el dicho licenciado convino en ello y le fue dando diferentes partidas de plata23.
En julio de 1642 -diez meses después de iniciada esta causa de oficio y de apresado el clérigo- la sentencia emitida por la Justicia Ordinaria Diocesana le hallaría culpable de fraude. Como era común en tales casos -y en muchos otros en los que no quedaba clara la culpabilidad del reo- el arzobispo, y en su nom- bre el Provisor General, iniciaría su fallo con amonestaciones y apercibimientos de penas mayores. Recordándole sus obligaciones de sacerdote, y sus deberes de ejemplaridad, el castigo expulsaba al reo de los límites del arzobispado hispa- lense; en efecto los cuatro años de destierro preciso de la archidiócesis suponían la no remisión de la pena, ni por apelaciones ni por perdones posteriores. Como era de suponer, la sentencia comprendía la confiscación de la moneda inventa- riada, dando por falsa la cantidad de los 4.200 reales reconocidos por el ensa- yador de la Casa de la Moneda. La Justicia eclesiástica contemplaba, además, su fundición, en esta forma:
la cual cantidad se funda en las plazas de las casas arzobispales, a las puertas della, y la pasta que de dicha fundición resultare, se aplique a obras píasx.
Una quema ejemplar -ante la vista de todos y en presencia de la Justicia Real- que no excluía otras penas pecuniarias: unos ocho mil reales aplicados, como era costumbre, a la Cámara del Cardenal, gastos de justicia y obras pías, agregando a ellas, las costas que, en relación con el clérigo, habían ascendido hasta el momento a 6.649 maravedíes.
La documentación utilizada, de origen eclesiástico, finaliza con la sentencia del clérigo. Ignoramos, aunque suponemos, el destino último de los restantes impli- cados. Al hilo del proceso, la sumaria alude a las ejecuciones de otros reos en otras causas de semejante naturaleza; de forma que no sería de extrañar que los cómplices aquí contenidos sufriesen un destino semejante. Como Maldonado, ejecutado por la Justicia Real en diciembre de 1641, reconocedor del delito y el
?' Las alteraciones monetarias de los Austrias y los continuos cambios en el premio de la plata desde 1621 se prestaban a este tipo de espec~~laciones. Trocar cobre y plata en momentos determinados podía suponer la obtención de pingües beneficios, jugando con los cambios sucesivos.
22 Tal fue el nivel alcanzado por el premio en el verano de ese año. ?"estimonio de la defensa del licenciado Gaspar Lamego, beneficiado. '.' Sentencia emitida por el Provisor general del Arzobispado, en 12 de julio de 1642.
pecado, primero ante las presiones del tormento, después en confesión ante el re- ligioso capellán de la cárcel real, Fr. Antonio de Quintana. Con una última queja recogida por escrito:
Y declaro que lo que he sacado de esta granjería es dejar a mi mujer pobre, viuda e in~cente '~.
Desde luego la condición eclesiástica del licenciado Lamego como su edad -un anciano antaño- le salvaron de desgracias mayores. Y del tormento. Carcelería casi cercana al año y en condiciones míseras, y destierro preciso constituyeron la pena y el castigo en el que, más allá del sufrimiento personal, la justicia eclesiástica bus- caba su ejemplaridad. Amén de moderar en los suyos otros ejercicios de severidad extrema. En comparación con las tragedias personales de los otros "falsarios", no parecía mucho.
UN SUCESO ENTRE MUCHOS. JUSTICIA CIVIL Y JUSTICIA ECLESIÁSTICA
Las declaraciones aquí contenidas prueban que el expediente analizado forma parte de una serie de procesos incoados contra, sobre todo, laicos, por la Justicia Real, a mediados del XVII. Las noticias de delaciones procedentes de otras causas criminales indican además el posible origen del auto de oficio que propició su comienzo. Una confesión, obtenida tras la aplicación de tormento, y unas acu- saciones que expandían el conocimiento y la vigilancia en cadena. Aquí de Juan Luis Maldonado, acusador de los Lamego, probablemente bajo su red, y, delator, ampliando su complicidad y bajo la cobertura del fuero, del pariente clérigo.
Las noticias de resellos y actividades fraudulentas relacionadas coii la moneda abundan entre los papeles del XVII, avisos y escritos de antaño. Novoa en su Historia de Felipe IV, incluye información de algunas en la Sevilla de entonces; una de ellas, contemporánea a la que analizamos aquí, y que permite suponer que el entorno sevillano, pese a su inicial decadencia, seguía siendo marco idóneo de falsificaciones de este cariz. Por él sabemos que el 3 de julio de 1641, la Junta del Resello avisaba del incremento de los fraudes cometidos en relación con la mo- neda. El más grave hacía relación al descubierto en Sevilla, en casa de don Fer- nando de Castroverde "en la que entró para otra diligencia, don Pedro de Soria, teniente mayor de la Casa de la Moneda y halló unos hombres resellando en un
Pero la cuestión parecía ir más allá de los descubrimientos. Los negocios montados al calor de la especulación de la moneda, de los premios de la plata y del "truco" consecuentes, propiciaron actividades fraudulentas, al parecer sin ne- cesidad de grandes conocimientos técnicos o instrumentos de mayor precisión. Novoa insistía en que la codicia de los particulares -pese al riesgo corrido por los
Carta de Don Juan Luis Maldonado, entregada a su confesor y posteriormente por éste a la defensa de don Gaspar Lamego. Ibidem.
2h NOVOA, M. de: Historia de Felipe I V I pp. 446-448. Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y hacienda, p. 277, n. 32.
"falsariosf'- multiplicó el número de resellos y de falsificadores. Y, extendiendo el delito hacia los espacios sagrados -o precisamente por ellos- criticaba a sus protagonistas:
hasta los mismos religiosos y hasta las monjas, en los campos, en los montes, en el despoblado, en las cuevas y en las lomas, en lo profundo de los edificios; doblándose por aquí los delitos y los delincuentes, los suplicios y los ca~tigos?~.
Y Pellicer, en sus Avisos, situaría pocos años después -1644- el descubri- miento de otros "monederos falsos", así como la aplicación de las penas de muer- te correspondientes:
Hanse preso estos días cantidad de monederos falsos. De ellos quemaron dos el sábado con grande cantidad de instrumentos; eran mozos y de lindo arte, uno escribano y otro estudiante. Otro murió en el tormento que le dio el alcalde don Pedro de Amezqueta, a quien dexó citado al tribunal de Dios28.
Independientemente de las exageraciones de unos y otros -Novoa, evidente- mente- parece lógico suponer que el resello no era actividad desconocida entre los mundos delictivos de la Sevilla Barroca. Ni por las fraguas descubiertas, ni por las delaciones, ni por las sumarias incoadas o las ejecuciones realizadas por la Justicia Real. La actitud de una de nuestras protagonistas, al hilo de la trama procesal, manifiesta una conclusión rápida acerca del origen de los ruidos que escuchaba tras el muro. El "martillear" de su esposo y de sus cómplices, y las esportillas de "cuartos" le hicieron interrogar -según ella sin éxito- a su cónyuge. Le bastó el sonido y la clandestinidad para sacar sus conclusiones: Domingo y los suyos no marchaban a "cobrar dineros", sino a resellar.
Las circunstancias, como la coyuntura, impulsaban el delito. Las alteraciones monetarias y la Gran Guerra -o a la inversa- y el declive sevillano establecían la necesidad y la posibilidad de sortearla. En mayor o menor medida, instigadores y capataces, mozos, criados y aprendices, familias enteras -como correspondía a un mundo artesanal que se constituía en ellas-, participaban de la trama y compar- tían destino. Excepto los clérigos. En ellos, salvo condiciones extremas ' g el fuero les valía nuevamente en su favor. Según quedó mencionado, la severidad de la Justicia Diocesana quedaba lejos de la practicada en tales casos por la Justicia Real. No se trataba únicamente de conmiseraciones particulares, que también. Estudios más amplios revelan que, en general, los castigos impuestos por el Or- dinario solían ser bastantes más benignos que los del mundo de la jurisdicción civil. De hecho, la pena impuesta al licenciado Lamego se confirma entre las rigu- rosas de su tiempo; bien es cierto que tal comparación la realizamos en relación
2' NOVOA: Historia de Fel~pe IV Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda, p. 261. 2s PELLICER, J.: Avisos, 15-111-1644. Citado en DOMINGUEZ ORTIZ, Política y Hacienda, p. 279,
n. 67. '9 Alguna de ellas recogida en DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda, pp. 263-266: "El Procu-
rador general de las Iglesias de Castilla y León y el mismo cardenal primado tuvieron que intervenir para evitar la ejecución de un sacerdote y un fraile de u n convento del Carmen de Madrid que se habían hecho reos de aquel delito".
al mundo de la delincuencia eclesiástica. La Justicia eclesiástica no inquisitorial perseguía, castigaba y penalizaba, pero defendía ante todo una ejemplaridad que, en su ámbito -el diocesano-, no precisaba ni de mayores tiempos ni de peores cárceles. Expulsaba a sus delincuentes y traspasaba -más o menos forzadamente- a sus inculpados. La comodidad de su mundo de acción le permitía el uso de su "benignidad".
En cuanto a las competencias, quedaban claras aquí las diferentes Justicias. El beneficiado sería traspasado a su jurisdicción, como los laicos Lamegos y sus cómplices lo fueron a la de la acción civil. Ciertas suspicacias, sin embargo, pro- pias de ámbitos competentes en asuntos parecidos, les llevaban a desconfiar. Tras la confesión del ajusticiado Maldonado ante el religioso Quintana, las informa- ciones obtenidas por la defensa de nuestro beneficiado Lamego hubieron de seguir cauces sigilosos -"que envíe un notario eclesiástico pero sin decir que viene de parte del tribunaln- y repite -"no venga diciendo que es del tribunal, sino que me busca a mí para un negocio de impor tan~ia"~~.
Más allá de tales prudencias, no hallamos conflictos de jurisdicción. La Real quedaba satisfecha con sus implicados, como la eclesiástica con el único que con- siguió apresar, habida cuenta la fuga del eclesiástico Soriano y el silencio tocante al denominado Luis Bautista. Tan sólo, y como era de esperar, el reparto de los "dineros" hallados en casa del clérigo suscitaría apelaciones; en efecto, la Real so- licitaría la entrega de la moneda hallada en inspección "por decir eran del sobrino, procesado como laico por la Justicia Real". Ninguna otra información responde a la llamada. Quizás porque no la hubo.
EN SU CONTEXTO: MONEDA, VELLÓN Y ALTERACIONES MONETARIAS EN EL XVII. RECAPITULACI~N
Más allá de los acontecimientos hasta ahora reseñados, y de las justificaciones particulares manifiestas, las razones que impulsaron a estos hombres y mujeres a delinquir conectaban con los derechos y regalías de la Corona de los Austrias. Si la justicia que les esperaba era extrema -perdimiento de bienes y pena de vida, mediante ejecución capital, según vimos- ello nacía de las propias necesidades no sólo hacendísticas, sino defensivas de la Monarquía: en tiempos Barrocos como en los anteriores. Recordémoslos.
Las Ordenanzas de 13 de junio de 1497, dadas por los Reyes Católicos en Medina del Campo, señalaban -mencionábamos atrás- la "proliibición de fundir moneda fuera de las Casas destinadas a su labor . . . so pena que el que fuera de qualquier dellas, la fundiere, que muera por ello y pierda la mitad de sus bienes"31. Con posterioridad, las circunstancias que siguieron a los hechos aquí contenidos y su propagación propiciaron nuevas medidas y nuevas ordenanzas: así, Felipe IV
"' Declaración de la defensa de don Gaspar Lamego, ante el conocimiento de la confesión de Juan Luis Maldonado exculpando a su defendido. Ibidenz.
Novísima Recopilación, lib. I X , tít. XVII, fol. 333.
reiteraría el carácter gravísimo de tales prácticas falsarias, mediante las Pragmáti- cas publicadas en el Escorial a 24 de septiembre y 30 de octubre de 1658, o las dadas en Aranjuez en 11 de septiembre de 1660 y en San Lorenzo en 19 de octu- bre del mismo año. En ellas remarcaba que:
porque en materia tan grande e importante, como es la moneda, qualquiera delito o trasgresión de ley y ordenanza tiene pena de la vida y perdimiento de bienes, queremos y mandamos que esta se execute contra los que imitaren o falsearen en qualquiera manera la moneda nueva que se labrases2.
Y, sin embargo, pese a las reiteradas amenazas, y a sus manifiestas intenciones de ejemplaridad, los casos de falseamiento se mantuvieron.
Para entender este proceder, recurriremos a dos tipos de motivaciones. La pri- mera, y más comprensible, podría ser denominada de carácter "ofensivo": alude, en realidad, a una codicia humana que definiremos como "natural". En efecto: las plusvalías generadas por la práctica del resello clandestino solían ser sustancio- sas: entre el 100 y el 300% del capital arriesgado. Las posibilidades de éxito, por tanto, debieron ser considerables, vista la frecuencia de casos conocidos, tanto más cuanto que dichas prácticas se produjeron en mitad de los tumultos generados al calor de la propia política monetaria.
Un segundo tipo de razones nacería en motivaciones -llamémoslas- "defen- sivas", pues, ante las manipulaciones monetarias de los Austrias -auténticos esquilmos del bolsillo ajeno-, las operaciones de falsificación constituyeron reac- ciones, más o menos elementales, de resistencia. En primer lugar, porque cada vez que se emitía una nueva Pragmática de resello, los poseedores de vellón veían reducida el numerario a un tercio o a la mitad de su cantidad inicial, aunque con- servaran el valor nominal; unos meses después, a lo sumo un año a más tardar, experimentarían cómo este valor nominal seguía el mismo camino de mengua, mediante la consecuente orden de bajada del vellón. Medidas que favorecieron el incremento de los precios y, por ende, el deterioro del poder adquisitivo de la moneda33.
Así pues, la bajada del vellón, consecuencia inevitable a corto plazo del resello, hacía desaparecer, por encanto legislativo, una parte del metálico disponible, pro- piedad de los afectados. Resistirse activa o pasivamente ante tal atropello, aunque actividad ilegal, parece hasta cierto punto comprensible.
¿No existían límites a tales regalías? La potestad Real de manipular la moneda, pese a ser derecho reconocido con carácter inmemorial, poseía sus fronteras. A este respecto, un rastreo de las opiniones de los teóricos contemporáneos permite analizar dos posicionamientos enfrentados. El primero de ellos, integrante de la
" Novísinia Recopilación, lib. XII, tít. VIII, fols. 324-325. 33 Sobre las alteraciones monetarias y las acuñaciones de vellón existe una amplia bibliografía,
entre la que cabría citar: GARCÍA GUERRA, E. M.: "Las mutaciones monetarias en el siglo XVII. Con- sideraciones entorno a su estudio", en Cuadrrnos de Historia Modenza, no 14, Madrid, 1993, pp. 243-254 y ÁLVAREZ NOGAL, C.: La moizeda de vellón y su lnj7uencia en la negociación del crédito de la Monarquía durante el siglo XVII, Madrid, 2003.
escuela denominada de los "romanistas", otorgaba mayor ensanche al Rey en sus facultades de modificar la ley, peso o valor de la moneda, siempre que pudiese justificar -cuestión relativamente fácil para aquellos tiempos- un uso ajeno al lucro personal.
Freiite a los romanistas, un segundo argumento sería defendido por el gru- po de los "canonistas", quienes consideraban que las alteraciones monetarias constituían medidas fiscales encubiertas; a saber: suponían la creación de un impuesto extraordinario, aunque solapado, razón por la cual -defendían- ha- brían necesitado del consentimiento de los representantes del Común a través del voto en Cortes. Una opinión acertada, la de tales canonistas, al delatar las operaciones de resello como estrategia para incrementar los ingresos fiscales sin recurrir a la creación de nuevos tipos impositivos. Se trataba de recaudar sin imponer.
Destacado defensor de esta teoría sería el jesuita Juan de Mariana en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de algunos desórdenes y abusos, impreso en Colonia en 160P4,
En realidad, las dos fórmulas señaladas de manipulaciones monetarias prac- ticadas en esta época -resello y bajada- conformaban acciones, lógicamente ~0111-
plementarias, a la caza de ingresos extraordinarios. De un lado, las operaciones de resello incrementaban en -relativamente- un corto plazo, las disponibilidades hacendísticas; de otro, la bajada del vellón conseguía, momentáneamente, comba- tir la inflación producida por el propio resello.
Dichas bajadas venían, además, impuestas por la evolución de la paridad plata- vellón, pues el resello producía un incremento inmediato de esta relación a favor de la plata. Ante ello, la solución a adoptar sería la deflación del vellón, hacién- dolo volver a los valores próximos anteriores al resello, a fin de moderar el premio de la plata y de disminuir los niveles de inflación ocasionados por su comporta- miento. Con una diferencia: los particulares ahora no recibirían compensación. Quedaban así repartidos los papeles; el beneficiado: la Hacienda Real; los perju- dicados: los poseedores de vellón en sus distintas modalidades.
Ahora bien ¿por qué tantas alteraciones monetarias si sus efectos resulta- ban tan dañinos para el normal funcionamiento del mercado? Es evidente que el referido mercado monetario y el siglo XVII conformaban un escenario bas- tante más complejo que el actual, en lo tocante a variedades de moneda. En pri- mer lugar, porque existían dos tipos de monedas: las denominadas "de cuenta" y las monedas "reales"; en segundo lugar, las mencionadas "reales" eran todas metálicas; en tercer lugar, además y como es sabido, convivían tres especies de metales monetizables: oro, plata y cobre; y este último, denominado genérica- mente vellón, una vez desaparecido el primitivo "vellón rico", aleación de cobre con plata.
3 4 BAE, vol. 11, ed. Atlas, Madrid, 1950, pp. 577-599. Sobre la obra de Mariana, en lo tocante a este punto, puede consultarse: GARCÍA GUERRA, E. M.: Moneda y arbitrio. Co~zslderacio~zes del siglo XVII, Madrid, 2003.
Dejando aparte las monedas metálicas de oro, que en el presente caso juga- rían un papel marginal, la plata actuaría como patrón de referencia respecto a la moneda de cobre, en tanto ésta acabaría desempeñando el papel de moneda signo o fiduciaria, sin valor intrínseco. Y así, el premio de la plata vendría a jugar la función de encaje metálico al estilo del operante en el siglo XIX.
Ante las necesidades financieras de su política imperial, los Austrias utiliza- rían el cobre como recurso fiscal, un uso que incrementaba o disminuía, según los casos, la masa monetaria. Con evidentes beneficios. En cada uno de los resellos, la Hacienda se "apoderaba" de una parte sustanciosa del numerario circulante. Así, el resello de 1637 dejaría a la Monarquía unos beneficios de 4.700.000 ducados; el que aquí tratamos, de 1641, telón de fondo de las actividades de los Lamego y sus cómplices, unos 15 millones35.
Y cada operación regia producía de inmediato un doble efecto: variación en el nivel de los precios y alteraciones en la paridad plata-vellón. A su vez, la coexis- tencia de una moneda de plata fuerte, como lo era el real de a ocho, con otras de vellón envilecido, propiciaba la entrada en acción de la conocida ley de Greshan, favoreciendo el atesoramiento de la plata y la circulación del cobre, razón por la cual las operaciones "de truco" mencionadas en el documento anterior resultaban tan suculentas.
Este aumento de la masa monetaria disparaba, además, el premio de la plata y los precios en general. Al tener que pagar la deuda externa en plata, la Hacienda perdía parte de las ventajas conseguidas en los resellos. La bajada del vellón sin indemnizar a sus poseedores amortiguaba, o al menos aminoraba, el daño a los intereses públicos, pero los perjuicios sobre las economías privadas serían eleva- dos. La reacción lógica forzaba al atesoramiento, la desrrionetarización, el refugio en la compra de bienes muebles y suntuarios o, como en el relato expuesto, la ocultación y el resello clandestino.
Bien es cierto que las manipulaciones de la moneda no eran cosa nueva; se habían iniciado ya a fines del siglo XVI, cuando el recién entronizado Felipe 111 ordenara la acuñación de vellón de cobre puro, sin aleación o Iiga de plata. Que, con anterioridad, la moneda ligada, también conocida como calderilla, denomi- nada desde entonces vellón rico, había desempeñado la función de instrumento de pago en los intercambios cotidianos. Y que, por el contrario, y para diferen- ciar "calidadesf', la meramente de cobre había pasado a ser conocida como puro vellón negro. Pero no sería hasta la Pragmática de 13 de junio de 1602 cuando se estableciera el primero de los resellos, una operación que doblaría el valor del vellón negro. De este modo: las monedas de dos maravedíes -los ochavos- pasarían a valer cuatro y las de cuatro, conocidas como "cuartos", serían re- selladas con el valor de ocho; así, las piezas, en su anverso, serían troquela- das con sus nuevos valores: "1111" u "VIII", según el caso; se añadía, encima, una corona y, debajo, la marca de la ceca. Asimismo en su reverso, se reprodu- cían, de nuevo, las marcas citadas: 1111 y VIII. Sevilla, Cuenca, Toledo, Granada,
3s Consultar para los ingresos reportados por los resellos: DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Ha- cienda.
"COMO SI SU CASA FUERA LA CASA DE LA MONEDA". FRAUDE, RESELLO.. . 225
Burgos, Segovia y Valladolid serían las cecas autorizadas para efectuar dicha labor.
Sería el abuso en la acuñación de estas monedas reselladas o de nueva emisión, todas de vellón negro, en el citado año de 1602, la causa última que obligara a la Corona, en tiempos posteriores y tan duros como los de 1627, a devolverlas a su valor inicial. Previamente, y desde 1621, año de inicio del reinado de Felipe IV, los escenarios financieros y el mercado cotidiano habían asistido a una subida disparada del premio de la plata; de hecho entre 1621 y la citada baja de 1627, el premio habría pasado de un 4 al 50%. La Pragmática de 27 de marzo de ese año sólo lograría una reducción, en el mejor de los casos, a niveles próximos al 20%, iniciada ya la década de los treinta3b.
Y las acuñaciones, según sabemos, continuarían. Nuevas emisiones harían subir el premio, en tanto el déficit hacendístico obligaba a manipulaciones asi- mismo nuevas. Por un lado, el incremento de las de vellón precisaba de cobre; por otro, su necesidad aumentaba, por lógica, su coste, en tanto que la Hacien- da dependía de su importación desde el exterior, mayoritariamente desde Suecia; otra vez el resello parecía una solución fácil. Así, la Pragmática de 11 de marzo de 1636 se encargaría de triplicar el valor de las monedas resella- das en 1602. Ahora las que contenían la marca "1111", rebajada a "11" en 1627, pasarían a ser marcadas con un "VI"; las señaladas con el "VIII" -posterior- mente convertidos en cuartos al troquelarles un "1111"- verían alzado su valor nominal a un "XII". En el anverso, los troqueles marcarían el año debajo de la corona; en el reverso, el nombre de la ceca donde se había llevado a cabo el proceso3'.
Se acercaban los días de 1641, puerta de un marasmo monetario que culmi- naría en 1643, y telón de fondo de los hechos relatados aquí.
Año de 1641: por la Pragmática del 11 de febrero, se mandó doblar el valor de las monedas de cuatro maravedíes que pasaron a contar como ocho. Una nueva Pragmática, publicada el 22 de octubre del mismo año, mandaba que las mone- das acuñadas en Segovia, no afectadas por el anterior resello, fuesen igualmente alteradas, pasando las de dos maravedíes a valer seis; las de cuatro, a doce, tripli- cando de esta forma sus valores iniciales. Como en los anteriores resellos, los par- ticulares deberían conducir sus monedas a las cecas señaladas, y, también como en los resellos anteriores, les sería devuelto el mismo nominal, bien que redu- ciendo la cantidad correspondiente de moneda, junto con una compensación por los gastos de c o n d ~ c c i ó n ~ ~ . Lógicamente, se introducían las marcas en número romanos del nuevo valor en el anverso, junto a la de la ceca correspondiente; el reverso incluía la fecha con una corona.
3 W e r HAMILTON, E. J.: El tesoro americano y la reuolució~z dr los precios en Espaiia, 1501-1650, Bar- celona, 1975.
" Este nuevo resello lo efectuaron las cecas de Sevilla, Segovia, Madrid, Valladolid, Burgos Cuen- ca, La Coruña, Granada y Toledo.
j R El resello se llevó a cabo en las cecas de Burgos, La Coruña, Sevilla, Madrid, Segovia, Granada, Toledo, Cuenca, Trujillo y Valladolid.
226 J~sús AGUADO DE LOS REES Y WRÍA LUISA CAATDAU C ~ ~ c 6 . v
Los efectos sobre el premio de la plata serían inmediatos":
Prrrnio de la Plnta (en %) -
A destacar -por referencia a nuestro documento- las subidas experimentadas de julio a septiembre de 1641, cercanas al 70% y contenidas en el interrogatorio del eclesiástico Lamego; razón por la cual había declarado en su defensa: "que cuando subió el precio de la moneda de plata al 70%, se halló con 1600 ducados de plata doble". Las subidas hicieron buenos los negocios del cambio -"y su sobrino Domingo Lamego le aconsejó que era buen tiempo de trocar aquella plata, pues valía tanto el truco1'- y las tentaciones no parecían comportar a simple vista riesgo alguno: "y que él se encargaría de traerle el vellón por la dicha plata y el dicho licenciado convino en ello y le fue dando diferentes partidas de plata"40.
En 1642, fuera ya de nuestra historia más cercana, la escalada del premio obligó a una drástica bajada, efectuada por la Pragmática de 15 de septiembre; en ella, según es sabido, se ordenaba la reducción en el valor de las monedas de doce y ocho maravedíes a sólo dos; las de seis y cuatro a una; y las de un maravedí que- daban convertidas en una blanca o medio maravedí. Suponemos los perjuicios que familias de nivel semejante a los Lamego o sus artesanos cómplices debieron experimentar en tales tiempos: los daños de los poseedores del vellón arruinaron a no pocos. Y entre ellos, sus consecuencias alcanzaban a otros ámbitos de rele- vancia mayor; de hecho, los jesuitas del Colegio de San Hermenegildo pretexta- rían esta bajada para declarar la quiebra de la hacienda de la institución-".
Y el 12 de marzo del año siguiente, nuevo resello; por él, las monedas de un maravedí pasaron a valer cuatro, mientras que las de dos maravedíes contarían como ocho. De este modo, en el plazo de 15 años, los que corren entre 1628 y 1643, se habían efectuados tres resellos y dos reducciones de las monedas de vellón: donde un talego con cuartos y ochavos por valor de 10.000 maravedíes había visto reducido su tamaño de 24 a 1, y su valor en un 75%.
3"Da tos para Andalucía recogidos por HAMILTON: El tesoro ainericaiio, p. 108. Subrayado propio.
" Testimonio de la defensa del licenciado Gaspar Lamego, beneficiado. " AGUADO DE LOS REYES, J.: "Negocios de sotanas: los jesuitas y el mercado financiero sevi-
llano en la primera mitad del siglo XVIIJr, en MORALES FERRER, J. y GALÁN GARCÍA, A. (eds.), La Conzpufiía deJesús en Espaiia: otra mirada, Madrid, 2007, pp. 55-76.
Nuevas alteraciones se producirían en los siguientes años por los mismos o diferentes reyes: 1651, 1652, 1658, 1660 y 1665 42. Desde luego el vellón en manos dc los Austrias constituía un explosivo; al mismo tiempo, una situación tan difí- cil de capear como la Gran Guerra, resultado de la cimentación y defensa de los absolutismos europeos, les impulsaría una y otra vez a medidas semejantes. Nin- guna, sin embargo, alcanzaría el nivel de las manipulaciones expuestas durante en el trienio de 1641-1643.
El procedimiento de resello, dada la premura que imponían las exigencias bé- licas -rebelión de Portugal y Cataluña de 1640-, constituiría una solución a corto plazo, independientemente de sus nefastas consecuencias. Un procedimiento, además, extremadamente sencillo de ejecutar; por la Corona y por los particu- lares. De ahí la profusión de los falsarios43. De hecho, el método empleado sería la acuñación a martillo, el más simple de cuantos se utilizabanu. Y el más co- mún; un horno con sus fuelles, hierros para hacer pruebas, troqueles y la bigornia o yunque para rematar la operación de resellado: tales serían sus instrumentos. Faltaría únicamente conseguir los troqueles con las marcas, la operación más compleja; y sin embargo las redes de la delincuencia funcionaban: a menudo, los "falsificadores" se vendían los instrumentos, una vez finalizada la operación de resellado falso. Y, aunque en nuestro caso ignoramos el camino de su apropiación, lo cierto es que aquellos sevillanos supieron hacerse con todo el instrumental necesario. En realidad -por la descripción de la causa criminal- lo poseían en su integridad. Restaría troquelar en el anverso el nuevo valor en números romanos, encima de la marca en cuestión, e incrustar en el reverso el año 1641 coronado. A partir de ahí conseguir la mayor cantidad posible de cuartos y ochavos para su resello.
Que en las Monarquías católicas del Antiguo Régimen tales falsarios recurrie- sen, además, a los privilegios del fuero eclesiástico, y a su amparo, buscando la cobertura de los clérigos, suponía, en todo caso, un mejor aprovechamiento de los "recursos" brindados por el sistema de alianzas de los Estados Barrocos. Tal sería la respuesta de los laicos, como su actitud ante una sociedad de privilegios, aun más rígida en épocas de grandes guerras y mayores impuestos.
42 Una buena síntesis de estas medidas en SERRANO MANGAS, F.: Vellóiz y Metales preciosos en la Corte del Rey de España (1618-16681, Madrid, 1996.
SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de: "Resello de moneda en Mérida en 1641. Un proyecto frustra- do'', e n Gaceta Nunzisrnática, 145 11--02, Madrid, junio, 2002, pp. 49-58.
" Las técnicas sobre acuñación de moneda puede conocerse de una manera sencilla e n la obrita de GARCÍA GUERRA, E. M.: Las alteraciones monetarias en Europa durante la Edad Moderna, Madrid, 2000.