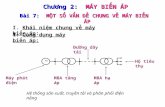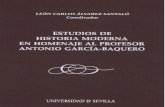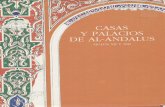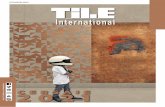En la casa bien juiciosa.
Transcript of En la casa bien juiciosa.
En la casa bien juiciosa. La concepción de la mujer en Antioquia, 1900-1930
Luis Felipe Vélez Pérez
Resumen
Este trabajo tiene como objetivo mostrar y ejemplificar de manera
sintética la concepción que se tenía de la mujer dentro de la
sociedad antioqueña a principios del siglo XX. La mentalidad de la
época obligaba a las mujeres a llevar una conducta ideal
construida históricamente a través de normas jurídicas y de
comportamientos sociales. Es necesario tener presente el
procedimiento judicial que se usaba generalmente en casos donde
estaba involucrada una mujer, ya fuera como víctima o como
victimaria. Con esto, dos casos extraídos de los expedientes y
juicios que se encuentran en el Archivo Histórico Judicial de
Medellín permiten acercar más detalladamente, después de
someterlos a un análisis, el proceso de evolución y la situación
en la que se encontraba la mujer en la época que se ha propuesto
estudiar.
Palabras clave: Mujer, moral pública, pureza, conducta ideal, hogar, justicia.
En la casa bien juiciosa. La concepción de la mujer en Antioquia, 1900-1930
1. La imagen de la mujer a comienzos del siglo XX en
Antioquia
El hombre y la mujer, a principios del siglo XX, no se
hallaban en un mismo plano o en una misma escala en el
conjunto de las visiones de la sociedad antioqueña. A pesar
de que en dicha época se hablaba de modernidad y de discursos
que enaltecían la civilización en su momento, a la mujer se
le continuaba concibiendo como un ser inferior al hombre, un
ser subyugado a sus mandatos y designios, a sus
arbitrariedades y antojos. Se podría decir que la mujer no
gozaba de una libertad plena y que sus derechos no eran los
mismos que los del hombre en el ámbito social, y que tanto
ella como sus hijos, si se hallaba casada, hacían parte de un
conjunto de personas que se encontraban bajo la tutela de la
figura masculina, del padre cabeza de familia.
El hombre dominaba sobre los demás miembros de su hogar. Él
encarnaba la autoridad y regulaba las acciones y los
comportamientos de todas las demás personas con las que
habitaba. Pero a pesar de esto, el hombre necesitaba con
frecuencia de la mujer. La mujer debía suplirlo en sus
requerimientos, ayudarle en todo lo que le fuera posible y
garantizar su satisfacción en el hogar; ella era su “mano
derecha, su auxiliar”.1 Antonio Suárez da cuenta de esto1 SUÁREZ, Antonio, “Lo que debe ser una esposa”, en: El ADALID, periódicosemanario, Santa Rosa de Osos, Imprenta de la diócesis, 6 de junio de
cuando afirma que “un hombre forma un hogar […] es porque
necesita tener un lugar propio; un sitio en donde encontrará
un ser querido que debe saber consolarle, alentarle y
comprenderle”.2
La mujer debía estar dispuesta a todo esto; aunque no sólo
dispuesta, sino que también la sociedad de esa época, en su
organización colectiva y mediante la distribución sexual del
trabajo, establecía que ella debía soportar los problemas y
las dificultades del hombre. En la sección de “El bello
sexo”, en el periódico de El Correo de Oriente, se afirma: “que
sea la mujer ideal el encanto de la casa, por su sonrisa,
suavidad y dulzura, por su apacible carácter y su buen trato
para con el esposo y sus hijos”.3
Se puede apreciar que la mujer era concebida como la persona
que tenía las riendas del hogar y que velaba para que todo
saliera bien allí. La felicidad o la desgracia de los
habitantes de una casa, desde el marido hasta los hijos, era
responsabilidad suya. Por eso, debía esforzarse por lograr la
dicha del hombre y la buena crianza de los niños.4 Por lo1931, serie XVIII, No. 333, p. 2. 2Ibíd., p. 1.3 GAVIRIA Patiño, A., “La mujer ideal”, en: El Correo de Oriente, Publicaciónquincenal, Rionegro, 6 de junio de 1929, época 1era, serie 5ta, No. 28,p. 4. Regularmente, este periódico asignó una sección de su contenidopara referir aspectos de la vida íntima de las personas, pero que teníanque ver con su ubicación en marcos sociales más amplios. Así, los asuntosdomésticos, las relaciones de pareja, las alusiones a la mujer, etc.,llenaron varias páginas del contenido de esta publicación.4 SUÁREZ, Antonio, op. cit., p. 2.
tanto, una buena mujer era aquella que se le veía como una
persona trabajadora y laboriosa, entregada a los oficios que
le competían. Toda la responsabilidad de lo que en casa
sucedía, recaía sobre la esposa5. En los periódicos de la
época se reafirma y promueve la imagen de la mujer servicial,
que debía auxiliar al hombre sin oponer reproche alguno.6
Sumado a lo anterior, la felicidad de la mujer y su
satisfacción fueron asuntos secundarios en el orden social y
privado. Se estableció que ella debía hacer en ocasiones
sacrificios personales con el fin del bienestar de la vida
familiar; tenía que sacrificar sus gustos, aunque sin hacer
alarde de ello y sin que su marido lo supiera, en aras de la
dicha y la tranquilidad en el hogar7. Se tiene entonces que
una buena mujer para aquella sociedad debía ser hogareña y no
mantenerse en las calles ni fuera de la casa, debía ser
callada, sumisa y paciente.
La mujer ideal, la esposa ideal, era aquella que evitaba los
chismes, las habladurías, que permanecía la mayor parte del
tiempo en su casa y dedicada a los oficios propios de aquel
5 Ídem.6 Aunque una cantidad considerable de publicaciones periodísticas en eltranscurso del siglo XX fueron motivadas por asuntos partidistas, (verSANTOS, Enrique, “El periodismo en Colombia, 1886-1986”, en: Nueva Historiade Colombia, Tomo IV, Bogotá, Editorial Planeta, 1989) es evidente que laprensa de la época, por lo menos a principios de siglo, tuvo entre susfines fundamentales cultivar las buenas costumbres y preservar la moralpública; y allí se reafirmó el papel de la mujer y su rol social.7 SUÁREZ, Antonio, op. cit., p. 2.
espacio; era siempre dócil a su marido y no hablaba más de lo
necesario8. Jurídicamente no existían reglas objetivas que
señalaran el deber ser de un hombre y una mujer en el ámbito
público y en el ámbito privado, ni tampoco aquello que debían
dejar de hacer, sino que la misma sociedad concebía al hombre
bueno de una manera y a la buena mujer de otra manera. Las
reglas no eran iguales para los dos sexos y en el mismo
imaginario de las personas de aquella época la mujer,
principalmente, debía seguir una conducta ideal que trazaba
la opinión pública.
Este aspecto es fundamental, pues esa opinión es la que
regulaba los comportamientos y la que señalaba los actos
indebidos que atentaban contra la moral pública. Aunque
también existía el procedimiento judicial para sancionar los
comportamientos irregulares -como se verá más adelante-, lo
cierto es que el impacto y el poder de la opinión del
conjunto social ejercían un poder casi divino sobre la
conducta de los habitantes. Por eso tomaba tanta importancia
el rumor,9 el rumor construía la mujer de mala conducta y era
el paso previo para entrar a juzgar actos indebidos
relacionados con los códigos penales.
8 Para conocer más profundamente los valores propios de la mujer en lasociedad de comienzos del siglo XX en Antioquia véase a GARCÉS Montoya,Ángela, Imágenes femenino masculinas en el espacio de Medellín, 1900-1930, Medellín,1992, 258p., Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.9 GAVIRIA Patiño, A., op. cit. p. 5.
Hay que resaltar también que muchas de estas ideas que tenía
la sociedad para con el hombre y la mujer, provenían o tenían
una base importante en los preceptos que marcaba la Iglesia,
la moral que infundía la religión cristiana en aquella devota
comunidad de fieles. Margarita Uribe Viveros expresa muy bien
esta idea cuando establece a lo largo de su trabajo sobre los
discursos de censura moral institucional en la ciudad de
Medellín a comienzos del siglo pasado, que una buena mujer es
aquella que consagra su tiempo y su ser al cumplimiento de
sus deberes religiosos, que establece la modestia como regla
de conducta, que como hija profesa obediencia a sus padres,
empeñándose en complacerlos, y como madre se debe tornar
tierna y solícita a la educación de sus hijos10.
La mujer era la encargada de todo lo concerniente al hogar,
como se ha mostrado, y por tanto sus esfuerzos se le
reconocían cuando hacía bien su trabajo y lograba la
aprobación del marido, el bienestar de los hijos y el orden
de la casa. La imagen de la mujer se degradaba cuando no
cumplía con su rol, cuando no se acomodaba a la dinámica
social y rompía los esquemas religiosos y las conductas que
tácitamente se habían establecido para ella. Cuando ella
desobedecía, el marido podía castigarla y ejercer distintas
formas de censura sobre ella, con el objetivo de corregir su
10 URIBE Viveros, Margarita, Cuerpo y pecado: Los discursos de censura moralinstitucional, Medellín 1920-1940, Medellín, 1992, Trabajo de grado(Historiador), Universidad Nacional, Departamento de Historia, Facultadde Ciencias Humanas y Económicas, p. 59.
conducta. A pesar de todo, debía mantenerse dócil, paciente y
mansa. La agresividad y las objeciones no se concebían como
algo bueno en la mujer.
Pero, ¿qué ocurría con la mujer que no fuera casada? ¿Qué
pasaba con las niñas y con las jóvenes solteras? ¿Dónde se
ubicaban estas personas en el imaginario de la sociedad
antioqueña de comienzos del siglo pasado? En aquella
sociedad, generalmente se concebía a las niñas como personas
muy activas y con capacidad para hacer muchas cosas. Las
pequeñas eran quienes se encargaban frecuentemente de los
mandados a la tienda, de proveer de leña, agua y alimentos el
hogar de una familia11. Para ellas no se establecía una
conducta tan marcada como en las mujeres adultas, ya que
estaban en proceso de formación y no habían llegado aún a la
edad madura, a la época en la cual podrían estar aptas para
contraer matrimonio y tener hijos. Por el otro lado estaban
las mujeres solteras. Estas personas ya estaban en edad de
contraer matrimonio y tener hijos. Para ellas existía una
concepción similar a la que pesaba sobre la mujer casada que
se ha venido trabajando a lo largo de este apartado. Ella,
desde el momento en que comenzaba a abandonar su niñez,
empezaba a adquirir las mismas funciones de una mujer casada,
exceptuando que no debía hacerse cargo de niños ni de
servirle a un marido. Lo que sí tenía que hacer era colaborar
en la casa y comenzar a aprender las funciones de la mujer en
11 GARCÉS Montoya, Ángela, op., cit., p. 96.
el hogar, tenía una presencia más fuerte en las labores
domésticas cuando permanecía ya la mayor parte del tiempo
dentro de la casa y no haciendo mandados y demás. Al igual
que a la mujer casada, a la mujer soltera se le concebía como
una persona dócil, pasiva, sumisa, mansa, tierna, dulce,
callada, hogareña y trabajadora.
La mujer sabía que la dinámica social establecía un marco muy
reducido para el ejercicio de su libertad, y que ésta estaba
supeditada, en buena medida, a los designios del hombre. Era
una cultura donde se señalaba a la mujer un patrón que debía
cumplir y el no hacerlo le acarreaba sanciones sociales12. En
diferentes artículos de prensa que se escribieron en aquella
época de comienzos del siglo XX en Antioquia, se puede
apreciar desde un principio el hecho de que es supremamente
difícil encontrar algún texto construido por una persona del
sexo femenino; los escritos en la prensa eran dominados por
los hombres, y a través de ellos se construyó y difundió
buena parte de la visión social de la mujer.
A la mujer no se le concebía como una persona apta para los
estudios y la educación y para emprender tareas relacionadas
con la administración y los asuntos que conciernen a la
dirección de la sociedad. Ella no debía meterse en lo que se
establecía que eran las funciones propias de los hombres.
12 HERNÁNDEZ, Ada Luz, El delito de violación sexual. Medellín 1890-1920, Medellín,1998, 216p., Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas,p.31.
Ella debía estar en otro lugar y no allí, no en las
universidades, no con los libros, no en las esferas públicas
ni en la administración, no en las calles ni en las
discusiones, ella debía estar “en la casa bien juiciosa”.
2. Las normas establecidas respecto al comportamiento de la
mujer
Como se afirmó anteriormente, no existían normas para el
“deber ser” en aquella época; sin embargo, existieron normas
y reglas prohibitivas que regularon buena parte de los
comportamientos sociales. A continuación se referirán algunos
puntos importantes sobre los códigos penales nacionales de
1890 y 1912, pues ayudan a ubicar, desde otra perspectiva, la
imagen de la mujer en la época.
El Código Penal de 1890 se firmó en el contexto de la
Hegemonía conservadora y del gobierno centralista instaurado
por la Constitución de 1886. Si bien tuvo algunas influencias
europeas en su conceptualización del crimen y las penas, este
código asumió buena parte de sus antecesores.13 Aparejado con
esto, es importante reconocer que la moral, los imaginarios
sociales y las condiciones políticas de la época tuvieron un
peso importante en su contenido. Su vigencia se prolongó
hasta el año 1922 cuando fue firmado el proyecto de código
penal que presentó José Vicente Concha.
13 A lo largo del siglo XIX hubo dos códigos penales que tuvieron impactoen Antioquia: el Código Penal de la Nueva Granada, expedido en 1837, y elCódigo Penal del Estado Soberano de Antioquia, firmado en 1867.
El código firmado en 1922 fue presentado por José Vicente
Concha al Congreso en 1912, pero su discusión se prolongó
muchos años. Su vigencia fue muy corta por motivos políticos
e ideológicos. Tan solo duró un año, pues en 1923 fue
suspendido para dar espacio a la revisión de una comisión
especializada. Apenas en 1938 vendría a ser aprobado el
siguiente código penal.14
En el Código Penal de 1890, en los delitos que afectan a la
nación o a la sociedad, el artículo 424 afirma: “Toda persona
que recibiere en su casa mujeres para que allí abusen de su
cuerpo, será condenada a reclusión por uno a dos años”.15 Así
mismo, este mismo código, en su artículo 451 agrega:
Las personas de diferente sexo que, sin ser casadas,
hicieren vida como tales, en una misma casa, de una manera
pública y escandalosa, sufrirán, el hombre, la pena de
confinamiento por uno a tres años en lugar que diste por
lo menos nueve miriámetros de su domicilio […] y la mujer
la pena de arresto por cuatro meses a un año.16 14 Codificación de la legislación en Colombia, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,véase en ellink:http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/codificacion.htm, consultado el 18 de mayo de 2010.15 Código Penal Colombiano, Sexta edición, Bogotá, [s.e.] [s.f.], p. 35. Puedeverse que esta legislación tuvo mucha relación con los códigosanteriores. En el libro III del código de 1837, en los delitos que versansobre la moral pública, el artículo 441 afirma: “Toda persona querecibiere en su casa mujeres para que allí abusen de sus cuerpos, serádeclarada infame, y condenada a reclusión por uno a dos años”. Ver CódigoPenal de la Nueva Granada. Expedido por el congreso en sus sesiones de 1837. Impreso de ordendel poder ejecutivo, París, Imprenta de Bruneau, 1840, p.162.16 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 37.
Por otra parte, sobre este asunto el código de 1922
presenta lo siguiente:
Artículo 227. El que con violencia ó amenaza obligue á una
persona., de uno ú otro sexo, á comercio carnal, será
castigado con reclusión de dos á seis años. Incurre en la
misma pena el que, aun sin violencia ó amenaza, tenga
relaciones carnales con una persona de uno ú otro sexo que
en el momento del hecho no ha cumplido doce años; ó no ha
cumplido dieciséis años, si el culpable es ascendiente,
curador ó maestro de la persona, ó ministro del culto que
ella profesa; si la víctima se halla detenida ó presa y
confiada al culpable para vigilarla ó conducirla de un
lugar á otro, ó no está en situación de resistir por razón
de enfermedad mental ó física, ó por otra causa
independiente del acto del culpable, ó por efecto de
medios fraudulentos empleados por éste.17
Los pasajes anteriores permiten ver que el acto de una
relación sexual sólo se podía realizar en el contexto del
matrimonio y no fuera de él. La prostitución, por supuesto,
era vista como uno de los peores actos que se podía realizar
y por lo tanto la norma tenía la tendencia a cuidar la
“pureza” corporal de las mujeres. El concubinato, los raptos,
el adulterio y las relaciones extramaritales se siguieron
considerando como actos reprochables y condenables. Aunque
los textos manifiestan una inclinación a condenar más
17 Proyecto de código penal presentado al Senado de Colombia en las sesiones ordinarias del año1912, Bogotá, Imprenta de “La Luz”, 1912, p. 36.
severamente el acto del agresor (hombre), de ellos se infiere
que hubo una especial atención por preservar la virginidad de
las mujeres antes del matrimonio, por evitar los escándalos
sexuales y por mantener una moralidad pública ajustada a los
imaginarios sociales. El amor y las relaciones sexuales se
debían ejercer al interior de la sagrada institución
matrimonial, como buenos cristianos; lo que no se hiciera en
este marco era escandaloso y corrompía las sanas costumbres y
la moral de la familia y la sociedad.
En el capítulo IX del código de 1890, que trata los asuntos
de adulterio, estupro alevoso y seducción, se advierte:
La mujer casada que cometa adulterio sufrirá una reclusión por el
tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de cuatro años. Si el
marido muriere sin haber solicitado la libertad de la mujer, y faltare
más de un año para cumplirse el término de la reclusión, permanecerá
en ella un años, después de la muerte de aquel. Si faltare menos de un
año, permanecerá en la reclusión hasta que acabe de cumplir su
condena.18
Y aún más sugestivo resulta leer el artículo 771 del mismo
código: “El que abuse de una mujer que no sea pública sufrirá
una reclusión por cuatro a ocho años. Si la mujer fuere
ramera, sufrirá el reo de cuatro meses a un año de
reclusión”.19 Así mismo, el código de 1922 condena fuertemente18 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 61.19 Ídem. El código de 1837 contiene un artículo relacionado con el asuntodel escándalo entre parejas. Dice el artículo 462: “Las personas de
a la mujer adúltera cuando en su artículo 295 apunta que “la
mujer adúltera y su cómplice incurrirán en la pena de prisión
por dos á veinte meses”20 si se comprueba su delito.
La mujer debía ser pura y casta para poder ser deseada, para
ser una persona atractiva a los hombres y poder contraer
matrimonio en un futuro de una manera normal y sin mayores
contratiempos. Por el contrario, aquella mujer que
infringiera la norma, aquella que gustara de las relaciones
sexuales antes del matrimonio o que estando en él realizara
estos actos por fuera del mismo, se le consideraba como una
mujer de mala conducta, una mujer que perdía su encanto y su
belleza; adquiría entonces la denominación de “mujer
pública”.21 Se afirmaba incluso que el tesoro más valioso que
podía tener una mujer era su virginidad. Esta era su joya más
preciada y la que daba encanto a su ser. Debido a esto, una
mujer casada perdía también su belleza en el momento en que
contraía relaciones sexuales con su marido, perdía su encanto
aunque, a diferencia de la mujer que no era casada y contraía
relaciones sexuales, no quedaba con mala imagen.
La norma era esa. La castidad y la pureza regían sobre la
belleza física, aunque seguía estando presente la concepción
de la mujer ideal, esa persona hogareña y que no salía con
diferente sexo que sin ser casadas hicieren vida como tales en una mismacasa y de una manera pública y escandalosa, serían confinadas a lugaresdistantes entre sí”. Ver Código Penal de la Nueva Granada, op.cit., p. 170.20 Proyecto de Código Penal…, op. cit., p. 39. 21 GAVIRIA Patiño, A., op. cit., p. 4.
frecuencia a las calles y no se vía con hombres en su casa
(diferentes a sus familiares). La mujer debía ser fiel y leal
a su marido en todas circunstancias y debía mantenerse
siempre en la mejor disposición para él y para nadie más. No
podía huir o enredarse con otros hombres porque la norma la
sancionaba.
Entre el los artículos 681 y 688 del código de 1890 se
condena a quien forzase o amenazase a otra persona para luego
abusar de ella. La imagen de pureza era tan importante y la
mujer casada debía ser tan buena y correcta en su
comportamiento en la sociedad de aquella época, que si un
agresor violaba a la mujer casada tenía que sufrir entre 6 y
10 años de prisión (art. 682); y “si la ofendida fuere mujer
pública conocida por tal, sufrirá el reo arresto de uno a
tres meses”.22
Una mujer que consintiera con un hombre para dejarse raptar,
para sostener relaciones sexuales extramaritales o de manera
libre o para salir del hogar al que pertenecía, se convertía
en mujer pública y el rótulo de “mala conducta” se ceñía de
por vida sobre ella. La norma social era sagrada, como
sagrada era la moral pública. La familia debía conservarse
con la mujer en el hogar y el hombre en el trabajo. Las
buenas costumbres consistían en la preservación de los
valores religiosos, en los que la pureza y el buen
comportamiento de la mujer, a imagen de la Virgen María,22 Código Penal Colombiano, op. cit., p. 59.
debía regir la conducta. Esto ya venía siendo una cuestión
imperiosa en el transcurso del siglo XIX, y a principios del
siglo XX se seguirá promoviendo.
3. Los delitos de violación sexual, fuerza, violencia y rapto
Los delitos de violación sexual, fuerza, violencia y rapto
que se van a trabajar en este apartado, fueron estudiados y
extraídos del Archivo Histórico Judicial de Medellín. La
intención es ejemplificar y mostrar con dos casos judiciales
de la época lo que se ha venido trabajando en los apartados
anteriores.
El 30 de septiembre de 1899 compareció ante el Juzgado
Municipal de Frontino la señora Dionisia García. Declaró que
tres días antes había sido violada sexualmente por un hombre
que creía ella se trataba de Francisco Botero. El hecho
ocurrió en la noche del día citado cuando salió a orinar al
solar de la casa donde se encontraba, que era de Jesús
Echeverri, y donde trabajaba como sirvienta. En ese momento
vio que un hombre estaba en el portón. De inmediato se
dirigió a la cocina porque podría entrar por allí. Cuando
llegó, el hombre se encontraba en la entrada y de inmediato
la tomó por la muñeca y luego la forzó y la amenazó si
decidía gritar o llamar la atención.
Cuando terminó la acusación, el juez municipal, Rosendo Lora,
designó unos peritos (médicos) para que practicaran un examen
a Dionisia con el objetivo de ver qué marcas había dejado
aquel hombre en su cuerpo. Los peritos examinaron a la
ofendida, quien decía sentir dolor en varias partes de su
cuerpo, pero afirmaron no haber encontrado rastro alguno de
maltrato, por lo que el juez decidió comenzar a interrogar a
diferentes vecinos y habitantes del lugar para averiguar si
sabían algo sobre el hecho sucedido.
Jesús Echeverri, dueño de la casa donde sucedió el hecho y
vecino del lugar, declaró ante el juez municipal que su
sirvienta había sido una buena mujer y no se había juzgado
por mala conducta.23 En este punto se puede apreciar
claramente que una de las primeras cosas que se hacía en los
juicios era establecer e investigar sobre la imagen que se
tenía de la mujer involucrada en el pleito, puesto que debían
asegurarse que no fuera de mala conducta ni que se le
concibiera como una mujer pública.
Ana Sofía Mejía, esposa de Jesús Echeverri, dijo que Dionisia
García había confesado que no gritó por el temor que le
causaba que sus amos y los dueños de la casa pensaran que
ella había autorizado a aquel hombre para entrar y cometer
los actos que hizo.24 A partir del comentario anterior se
puede afirmar que muchas mujeres sabían que con frecuencia
tenían menos credibilidad que un hombre y que también podrían
23 Archivo Histórico Judicial de Medellín (en adelante AHJM), Criminal,Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, Caja No.101. Doc. 2212,Fol. 5r.24 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101. Doc. 2212, Fol. 5v.
ser vistas como cómplices de los hechos y cómo propiciadoras
de los mismos. Esto también porque, más adelante, afirma que
en el momento en que ocurrió el hecho, no gritó por vergüenza
a que los dueños oyeran y que cuando la vieran con Botero,
pensaran que todo había sido culpa de ella.
Posteriormente, varios vecinos del lugar afirmaron que la
conducta de Francisco Botero era mala, ya que se rumoreaba
que hace unos años había atacado y violado a una niña en un
monte. Lovita Cuartas declaró que había escuchado que
Francisco Botero había violado hace unos años a una joven en
un cerro de Frontino25. Sixta Julia Sanmiguel declaró que
sobre Francisco Botero existía mala fama y que se sabía que
había atacado a una joven cuando ésta se encontraba en el
monte “El cerro” cortando leña, pero que se había podido
defender con un hacha que tenía26. Esto también fue declarado
por la misma persona, Rosaura González, quien afirmó que fue
violada por Francisco Botero en el monte “El cerro” mientras
cogía leña y cuando tenía 12 años27. Además de esto, muchos
testigos afirmaron que a Francisco Botero le gustaba molestar
en casas ajenas, más que todo en las cocinas y a las mujeres.
Prudencia Santa afirma en el expediente, a propósito del
25 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101. Doc. 2212, Fol. 7r.26 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 7v.27 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 10v.
sindicado: “he oído hablar en charla que disque le gusta
entrarse a las cocinas de noche”.28
Fueron muy pocos los que expresaron sobre Francisco Botero un
juicio favorable. Él por su parte, afirmó que no recordaba
donde se encontraba el día que se decía que había sucedido el
incidente a Dionisia García, que no la conocía y que no sabía
de testigos que pudieran dar fe de lo acontecido.
Cuando llegó el sumario a la fiscalía del Tribunal de
Medellín, se afirmó que el juicio no debió haber pasado del
folio donde se hacía mención sobre el examen pericial, ya que
allí se encontraba el fundamento del juicio. Se sostuvo que
“la mujer ofendida no era impúber, su himen virginal había
desparecido muchos años antes al influjo poderoso del deleite
carnal y de partos sucesivos”.29 Además, se expresó que
tampoco se le habían encontrado marcas de violencia sobre el
cuerpo. Esto llevó a que el Juzgado Primero Superior del
Centro de Medellín, a donde había sido remitido el sumario,
absolviera a Francisco Botero y cerrara el caso.
Sobre estos hechos se puede afirmar también que, a pesar de
haber tantos testigos que implicaban y acusaban a Francisco
Botero como una persona que le gustaba molestar a las mujeres
cuando se metía en las cocinas de las casas, y que se le
28 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 9r.29 AHJM, Criminal, Juzgado Primero Superior del Centro de Medellín, CajaNo.101, Doc. 2212, Fol. 36r.
señalara también de haber atacado y violado a una menor unos
años atrás, la mira estaba puesta sobre el comportamiento de
la mujer. Los peritos, cuando no encontraban marcas de
violencia o daños físicos sobre el cuerpo de la persona
ofendida, afirmaron que lo más seguro era que no había
sucedido nada y que la mujer no había sido violada
sexualmente. También es importante saber que Dionisia García
tenía dos hijos y que además los peritos encontraron que ella
no era virgen y había perdido su pureza antes del hecho que
se denunciaba. En el trascurso del auto se esclareció que
ella no se encontraba casada y esto era supremamente decisivo
e indispensable en el posterior proceso de la justicia, ya
que, como se dijo anteriormente, el hecho de no estar en
unión marital y tener hijos, o el hecho de que la gente
supiera que no era virgen y pura en la soltería, constituía
un elemento que daba pie a la sociedad para repudiar y
marginar en cierto modo a estas mujeres, ya que se les
tildaba de mujeres públicas o mujeres de mala conducta.
El aspecto de la sexualidad y de cómo se llevaban las
relaciones íntimas de una persona durante su vida era un
aspecto muy importante. Sucedió también en el municipio del
Retiro, en 1916, que una madre denunció ante la justicia de
aquel municipio que el alcalde y otro hombre habían raptado y
perdido a su hija, la habían violentado y la habían forzado.
Pero se estableció con el proceso de investigación y de
interrogación a diferentes testigos que la señora Matilde
Montoya, la señalada como la ofendida, ya había sido perdida
por otro hombre tiempo atrás, ya que tenía un hijo que
llevaba alrededor de 18 meses de nacido y esto lo sabía mucha
gente. No se tuvo que avanzar mucho para conocer a través de
las declaraciones de diferentes testigos que era público y
notorio entre la sociedad que Matilde Montoya y el señor
Emilio Botero mantenían relaciones sexuales constantemente y
concurrían al adulterio con mucha frecuencia. Esto vino a ser
afirmado posteriormente cuando la misma Matilde Montoya
declaró que ella había sostenido relaciones con Emilio Botero
y en una ocasión con el alcalde Eduardo Peláez, pero que
nunca fue forzada ni raptada por los sindicados y que todo
había sucedido por su propia voluntad.30
En este punto es posible apreciar que la imagen de una mujer
en una sociedad era de vital importancia. El hecho de que
Dionisia García tuviera hijos y el hecho de que Matilde
Montoya fuera una mujer pública y tuviera también un hijo,
fueron elementos decisivos en el desenvolvimiento de las
respectivas investigaciones. El juicio y la investigación en
el caso de Matilde Montoya no avanzaron mucho después de que
ésta declarara su versión de los hechos. Ella era una mujer
pública y había dicho tener complicidad en los
acontecimientos que ocurrieron. El caso se cerró, Emilio
Botero y Eduardo Peláez fueron sobreseídos y se archivo el
expediente.30 AHJM, Criminal, Tribunal Superior de Medellín, Caja No. 627, Doc.12673, Fol. 15r.
Conclusiones
La sociedad antioqueña de principios del siglo XX aún se
regía por muchos valores y concepciones que la religión
cristiana imponía. Una mujer que no cumplía con esa imagen
cultural idealizada de la mujer en comunidad (esa persona
pura y de pensamientos libres de concepciones sexuales, de
castidad incuestionable y valores eclesiásticos intachables)
pasaba a ser una persona indigna, que perdía importancia y
atractivo; se volvía impura y de mala reputación o, como
afirma Ada Luz, se trataba de una mujer que ya no tenía nada
que perder31.
Se concebía a las mujeres como seres falsos que acostumbraban
a proferir mentiras para ocultar muchas cosas y engañar a los
hombres. En los diferentes juicios, la ofendida siempre era
objeto de sospecha y motivo de desconfianza hacia su
complicidad en el hecho, su posible incitación o su
culpabilidad. Incitar, mentir, inventar un ataque o tapar un
desliz, eran las justificaciones que proferían los
funcionarios para resolver un juicio a favor del sindicado
(era frecuentemente un hombre o varios).
Cuando se afirmaba que una mujer había tenido complicidad en
un hecho o había incitado al sindicado a cometerlo, se
justificaba y argumentaba en la propia conducta de la mujer.
Lo más seguro es que ella había roto un esquema, se había
31 HERNÁNDEZ, Ada Luz, op., cit., p.32.
desviado de la conducta ideal que debía mantener, había hecho
algo que no estaba acorde con la concepción que se tenía de
ella en cuanto a las reglas y los actos que debía realizar y
aquellos que tenía censurados. El coqueteo, las maniobras que
realizaba como seducción, los gestos atrevidos y
provocadores, eran algunas de las causas que podían incitar a
los hombres a cometer sobre ellas actos indebidos, pero
claro, ellas también eran culpables por el hecho de haberse
comportado de esta manera.
Llama la atención el hecho de que, sin importar si una mujer
había tenido o no complicidad con los acontecimientos de un
delito sexual cometido contra ella, o si no había podido
evitar que se cometiera el delito denunciado, la mujer se
convertía en pecadora en el instante del contacto con el
agresor, es decir, cuando perdía la virginidad su imagen se
contaminaba, no tenía reparación posible y no quedaba apta
para el matrimonio.
Era entonces indispensable encajar en el marco de lo
establecido, en la imagen ideal y en la concepción que se
tenía de la mujer en la sociedad antioqueña de principios del
siglo XX. Era la mujer ideal, “una mujer sencilla […] del
hogar y para el hogar, que no salga sola a la calle, que no
permanezca más de media hora en la ventana o balcón en los
momentos de trajín de los hogares”.32 Si no estaba en la casa
bien juiciosa, la mujer perdía su valor y su interés. 32 GAVIRIA Patiño, A., op., cit., p.4.
Bibliografía y fuentes
Archivo Histórico Judicial de Medellín, Criminal, Juzgado
Primero Superior del Centro de Medellín, Caja No. 101. Doc.
2212.
Archivo Histórico Judicial de Medellín, Criminal, Tribunal
Superior de Medellín, caja No. 627. Doc. 12673.
Código Penal del Estado Soberano de Antioquia. Espedido por la
legislatura de 1867, Bogotá, Imprenta de Ortiz Malo, 1868.
Código Penal de la Nueva Granada. Expedido por el congreso en sus
sesiones de 1837. Impreso de orden del poder ejecutivo,
París, Imprenta de Bruneau, 1840.
Código Penal Colombiano, Sexta edición, Bogotá, [s.e.] [s.f.]
GAVIRIA Patiño, A., “La mujer ideal”, en: El Correo de Oriente,
publicación quincenal, Rionegro, 6 de junio de 1929, época
1era, serie 5ta, No 28.
QUIJANO, Sofía, “La mujer, la moda y la universidad”, en: El
Correo de Oriente, publicación quincenal, Rionegro, 13 de julio
de 1929, época 1era, serie 5ta, No 30.
SUÁREZ, Antonio, “Lo que debe ser una esposa”, en: El ADALID,
periódico semanario, Santa Rosa de Osos, Imprenta de la
diócesis, 6 de junio de 1931, serie XVIII, No 333.
GARCÉS Montoya, Ángela, Imágenes femenino masculinas en el espacio de
Medellín, 1900-1930, Medellín, 1992, 258p., Trabajo de grado
(Historiador), Universidad Nacional, Departamento de
Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
HERNÁNDEZ, Ada Luz, El delito de violación sexual, Medellín 1890-1920,
Medellín, 1995, 98p., Trabajo de grado (Historiador),
Universidad Nacional, Departamento de Historia, Facultad de
Ciencias Humanas y Económicas.
MELO, Blanca Judith, Fuerza y violencia, estupros y raptos en Antioquia,
1890-1936, Medellín, 1998, 216p., Trabajo de grado (Magíster
en Historia), Universidad Nacional, Departamento de Historia,
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
URIBE Viveros, Margarita, Cuerpo y pecado. Los discursos de censura
moral institucional, Medellín 1920-1940, Medellín, 1992, 149p.,
Trabajo de grado (Historiador), Universidad Nacional,
Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas.
MELO, Blanca Judith, "Primero muertas que deshonradas.
Antioquia 1890-1936", en: Historia y Sociedad, No 6, Medellín,
Universidad Nacional, 1999, pp. 109-125.
Proyecto de código penal presentado al Senado de Colombia en las sesiones
ordinarias del año 1912, Bogotá, Imprenta de “La Luz”, 1912
Codificación de la legislación en Colombia, Biblioteca Virtual Luis
Ángel Arango, consultado el 18 de mayo de 2010, ver en el
siguiente link:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril20
02/codificacion.htm.