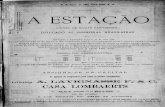Artículo Santa Muerte , en Revista AEDA No. 7, Casa Lamm
Transcript of Artículo Santa Muerte , en Revista AEDA No. 7, Casa Lamm
Editorial
No le deseo la muerte a Aedasólo le quiero cantar
y una calaveritacon sus palabras pensar
Que llegamos a los dos añosmás que vivitos y coleandoy a la Parca desnudamosentre resoplidos y bufando
Adelante, aedos, alejemos a la Parcaella es sólo un mal sueñono subiremos a su barca
por más que nos tiente el deseo.
1
Directora de la revista Yamilet García Zamora
Consejo de redacciónMaría Elena Bárcenas
Fabián CuéllarAdriana EchánoveMagdalena LópezEnrique MonteroDenisse Taborn
Alejandra Valverde
Diseño Roberto Lozano
Ilustrador José Marcos Ruiz Cerón
Colaboraron en este númeroErnesto Pablo Ávila. MÉXICO
Mariana Pérez. CUBAConcepción Sámano. MÉXICO
Elizabeth Santana Cepero. CUBALos textos publicados son responsabilidad de los autores.
Para enviar tus trabajos: [email protected]
Opiniones y sugerencias:
3
Graduación
Gra
duac
ión
El 17 de junio se llevó a cabo la ceremonia de gradua-ción de la primera generación de la Licenciatura en Creación Literaria de Casa Lamm. Presidieron el acto la directora académica de la institución, Dra. Claudia Gómez y, en calidad de madrinas, las Dras. Cecilia Urbina y Yamilet García.
Les deseamos a los graduados Adriana Echánove, Natali Arenas, Jorge Trejo y Gustavo Heras muchas felicidades y nuevos éxitos en su vida profesional.
Primera graduación de la Licenciatura
Narrativa
4
Nar
rati
va
Ígnaro Adriana Chalela
La risa chillona de la vieja Brun le pone a Ígnaro la piel de gallina. Y es que grazna como urraca en maizal cada vez que él le consigue un zafiro de la mina del rey Ubartutu, pues los necesita para mante-ner encezndido el fuego de los hechizos, la fuente de su poder. Ígnaro es huérfano y vive entre las ramas de Kitab, un viejo cedro del bosque de Gaba. Ahí se siente como en casa. —Aquí está. Ahora, ¡dame mi tabli-lla! —protesta el chico. La mujer nariz de bola, rauda, se monta en su escoba para esquivar al pe-digüeño. —¡Dame mi tablilla! —en vano salta Ígnaro tratando de alcanzarla. ¡Shuuuf!, agita Kitab una de sus ramas para detener a la vieja. Rápidamente, el chico toma su recompensa mientras el árbol lanza por los aires a la bruja. Conforme escala los peldaños de la noche, suelta una de sus espeluznantes carcajadas. Ígnaro se cubre las orejas. Nunca ha entendido de qué se ríe. Tampoco le importa. Se contenta con haber conseguido una tablilla más. Aún así, no deja de pensar que tarde o temprano se meterá en un buen lío. La bruja entra a su covacha haciendo berrinche, pues Omiso, su zopenco ayu-dante, ha olvidado calentar la comida. ¡Y con el hambre que tiene! Entre chispas de coraje enciende el fogón. Lo que más la enfurece es que cada vez le cuesta más trabajo engañar a Ígnaro. Ya no le quedan tablillas y él no acepta ayudarla si no es a cambio de una. Al principio le pareció buena idea el intercambio. Para Brun esos pedruscos son basura. En cambio, Ígnaro adora leer las historias de los pueblos anti-guos. Ahora ella tendrá que encontrar alguna otra baratija que ofrecerle a cambio de los zafiros. Hace unos años le resultaba fácil robar las piedras preciosas, pero desde que
el rey Ubartutu la descubrió, ha mandado cubrir de ajos el campo que rodea las minas. Qué rabia le da, ser una hechicera tan poderosa y no poder con esos repugnan-tes ajos, su única debilidad. Por eso debe encontrar la manera de tener contento al escuincle. Le llama Ígnaro para hacerle creer que es ignorante, pero sabe bien que el chico es un diamante sin pulir. Lás-tima que ahora le haya dado por la lectura. ¡Pamplinas! En este mundo no hace falta saber tanto. Unos cuantos hechizos bastan para ser feliz. Con esmero coloca la piedra preciosa dentro de un calcetín percudido. Será suficiente para mantener su po-der unos días más. Mmm, ya comienza a oler a sopa de
5
Nar
rati
va
caracol chamuscado, su platillo predilecto.
En el castillo, el rey Ubartutu se entera de que ha habido un nuevo hurto en la mina. Con tono severo ordena a sus soldados redoblar la vigilancia. Deben atrapar al la-drón. Pensativo, el rey camina hacia la ventana, quizá convendría hacer un recorrido por sus dominios.
A Kitab se le han comenzado a caer las hojas. Es hora de que su retoño humano busque refugio en otro sitio. El invierno no tardará en llegar. Ígnaro no presta mucha atención, está embobado con la lectura. Tanto, que no percibe el fétido aroma de pa-tas de jabalí anunciando la llegada de Brun. Con rasposa amabilidad, ella le ordena —porque pedir es de mala suerte— una nueva dotación de zafiros. —Vengo por ellos mañana a esta misma hora. ¡Más vale que los tengas listos, o te convertiré en sapo, renacuajo! ¡Ja ja ja ja ja ja ja! Ígnaro está hasta el pescuezo con las exigencias de la bruja. ¡Si no fuera por-que de veras le interesan las tablillas! De mala gana arrastra los pies hacia la mina. Encontrará la manera de arrancarle otra de sus valiosas piedrecillas. Por suerte los guardias toman su siesta a la hora acostumbrada, el camino está libre. Ígnaro entra sigiloso. A ciegas da catorce pasos, vuelta a la derecha, rodea la columna, vuelta a la izquierda para llegar a la galería que sirve como bodega. Estira la mano, un poco más, otro poco... ¡Zzzin! Se enciende una antorcha. Un soldado malencarado lo pesca del brazo. Ígnaro pega un brinco y huye. El soldado sale de-trás. Con su ágil y delgado cuerpecillo, el niño logra escabullirse por una rendija entre las rocas y alcanzar el bosque. En su apresurada carrera no se da cuenta de que está flotando. Brun lo ha le-vantado con sus uñas de gavilán. Lo deja caer sobre un montón de paja y le exige el botín. Sosteniéndolo de los pies, lo agita esperando que caiga al menos una de sus adoradas piedras. Al ver que no es así, saca enfurecida su varita y comienza a recitar un conjuro. “rucutubutiritara rucutubutiritapo, ¡convierte a este escuincle en sapo!”. Qué mala pata que Ígnaro no hubiera encontrado a tiempo la tablilla que contenía
6
Nar
rati
va
Adriana G. Chaela (Ciudad de México, 1964). Autora del libro Repugnante y Nutritiva publicado por la editorial Océano. Egresada de Pedagogía con especialidad en educación y estudiante de la maestría en Creación y Apreciación literaria en Casa Lamm. Autora de varios artículos sobre educación y salud, así como diversos cuentos para niños y jóvenes publicados por la Editorial México Interactivo.
el anti-conjuro, para romper los hechizos de la bruja. Qué suerte que Brun tenga tan mala memoria y no recuerde que Ígnaro, solía ser un sapo hasta que ella lo convirtió en niño para ponerlo a trabajar en la mina. Al fin libre, el esbelto y ágil batracio chapo-tea feliz hacia su hogar.
7
Nar
rati
va
Carolina Salas Sánchez (Ciudad de México, 1984). Cuenta con el título de licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, cursa la maestría en Literatura y Creación Literaria en Casa Lamm. Es autora del libro: “Sofía Salas: Desde la Ausencia” que está próximo a publicarse. Cola-bora con la Asociación Civil Rising Art en gestión y promoción cultural.
Me llama por su nombre Diana Carolina Salas
Mi novio se ha enamorado de mi hermana, parece estar embelesado por su delicado trazo de artista, su cadencioso movimiento al bailar, su dulce letra escrita, sus ojos que parecen mirarte desde la distancia. Lo hemos hablado varias veces, lo acoso con reproches acerca de qué puede tener ella que yo no. Él sólo sonríe, dejando adivinar que la ha imaginado en sus brazos. El otro día entré a su casa. Él, sin percatarse de mi presencia, le ha mandado un beso a la fotografía de mi hermana, la misma que le he regalado yo junto a la invitación de su última exposición artística. Tal acto me en-fureció. Creo que fue por el hecho de sentirme ignorada a pesar de haber estado ahí, de pie, detrás de la imagen de ellos besándose. Rozaban sus labios, los de él eran de carne; los de ella, de papel, pero ambos unidos por un ineludible “¡muac!”. Todavía no lo entiendo y aún el corazón me rebota colérico en el fondo del pecho. ¿Qué otros rituales compartidos tienen mi novio y mi hermana que no me confiesan? El beso lo atestigüé yo misma, pero ¿qué se dicen? ¿qué se cuentan cuando están a solas? Me pregunto si en alguna ocasión hablan de mí, si se preocupan por lo que yo siento. Sospecho que no, creo que su complicidad es de mayor profundidad. Y es que nadie sabe mejor que yo lo fácil que resulta amarla con su delgada figura, su ligereza, su sonrisa eterna que jamás se opaca, sus delgados dedos creadores de inefables tra-zos, su dulce risa que todo lo acompasa... y cuando lo confronto y le pregunto sobre su amor secreto, sólo sonríe y me responde “sí, creo que me he enamorado de tu hermana”. Ya no sé quién está más enfermo en esta situación, si él por amar a una persona que está muerta y a quién no conoció, o yo, por estar dispuesta a amarlo a él, aunque a veces me llame por el nombre de ella. Sollozo en silencio no sólo porque me falta mi hermana, sino porque él la quiera alcanzar a través de mí. Si la hubiera visto rota tras el accidente como yo la vi, no tendríamos este problema.
8
Nar
rati
va
La torre de la diosa Mariate Finkenthal Colunga
—Está prohibido el paso. Date la vuelta y no mires atrás. Santiago miró al anciano andrajoso que, suponía, era el guardia de la legenda-ria torre que, imponente, se erguía sobre ambos. Éste ni siquiera se levantó al verlo llegar sino que, por el contrario, permaneció sentado al pie del monumento de marfil con la mirada perdida en el horizonte y el rostro surcado por un gran pesar. El chico dio media vuelta sin discutir. Por supuesto, lo hizo sólo para rodear el prado y entrar por la parte trasera, pues sabía que existía una puerta que daba acceso a la torre por detrás, donde, tal como imaginó, no encontró quién le cerrase el paso: nadie la visi-taba ya. Él vivía en un mundo en el que los chicos de su edad amanecían y dormían con el incansable anhelo de convertirse en caballeros y trascender los límites impuestos por su propia mortalidad; no obstante, a diferencia de sus siete hermanos mayores, no se sentía particularmente interesado en cuestiones de caballería ni mucho menos en infantiles cuentos de hadas ni en nada que no tuviese el rostro o la sonrisa de Amelia Rosanegra. Pero Amelia sí que gustaba de los cuentos de hadas, él la había escuchado decir que sin duda entregaría la vida a quien demostrase su amor obse-quiándole la maravilla más grande que existía en el mundo: el corazón perdido de la Diosa. De modo que Santiago pasó toda la mañana atravesando el bosque situado a las afueras de la aldea, avanzando con una mueca de dolor a medida que las ampo-llas de los pies le quemaban en cada paso. La torre recibía su nombre de una vieja historia que su abuelo le contaba frente a la chimenea cuando era niño, la cual decía que, al subir la luna al cielo, descendió en su lugar una diosa que pagó, con su inmortalidad, el derecho de transitar por el mundo buscando el amor que por generaciones había sido recitado a las estrellas. Los rumores de su belleza recorrieron las distancias que mediaban entre los siete mares. De cada rincón de la Tierra aparecieron hombres dispuestos a conquistarla, traían consigo tesoros de incalculable riqueza. Pero la diosa, ignorante del valor de los objetos, lejos de impresionarse se decepcionó de la promesa del amor y construyó una torre de marfil para encerrarse en la oscuridad de aquellas cuatro paredes que se alargaban hasta alcanzar el cielo. Un día apareció frente a la torre un hombre de pobre cuna y noble corazón que, ignorante de la presencia de la Diosa, entró procurando resguardarse de la tormenta que se avecinaba. Al ver a la diosa se enamoró y, sin tener otra cosa que ofrecer, se sacó el corazón que le latía y se lo ofreció. La visión de aquel presente cautivó a la diosa hasta que un día éste se apagó. Enloquecida de desesperación, rabia y dolor, viajó por el mundo arrancando los corazones de jóvenes que cautivaba con su belle-za, esperando encontrar uno que sustituyera el perdido. Santiago, sintiéndose cada vez más estúpido, primero por obedecer los desig-nios de un cuento para niños y, segundo, porque ni siquiera sabía lo que esperaba encontrar, subió los desgastados peldaños de la interminable escalera de caracol que conducía a la parte más alta de la torre. Una sola habitación se encontraba tras una sencilla puerta de madera y, esperando enfrentarse al fracaso de tan absurda em-presa, empujó la puerta, que se abrió perezosa rechinando sobre oxidados goznes, dejando paso a una habitación circular sin ventanas, iluminada por lo que parecían las vacilantes flamas de incontables velas colocadas a lo largo de estanterías que crecían hasta el afilado techo de forma de aguja.
9
Nar
rati
va
El aire se sentía viciado y tenía un olor que Santiago no supo identificar. En el centro de la estancia se encontraba una mesa con un pequeño cofre de madera que era cubierto por una gruesa capa blanquecina. Los grabados de su superficie lucían deteriorados. Con una mezcla de incredulidad, atracción y cautela, Santiago avanzó en dirección al cofre, cuando la visión de una sombra lo petrificó. Inclinada sobre el baúl, una figura acariciaba con una ternura espeluznante la polvorienta tapa del cofre. —Eres más joven que los anteriores— escuchó —No quise…lamento haber irrumpido de esa manera en su… habitación. — respondió sobresaltado. —No sabía que aquí vivía alguien. La figura, parcialmente oculta por las sombras, se giró para mirarlo a la cara. Santiago no estuvo seguro de qué era lo que veía. La primera impresión fue que es-taba frente a una anciana de largos cabellos blancos, con las cuencas de los ojos va-cíos en un rostro macilento; pero entre cada pestañeo le parecía contemplar la figura de una mujer de rostro de porcelana y profundos ojos negros, con sedosos cabellos de plata flotando a su alrededor. Con un gesto de la mano, la mujer le pidió que se acercara. Despojado de su voluntad, Santiago se aproximó ajeno a la voz en su cabeza que le gritaba que se marchara y no volviera atrás. Una mano huesuda y gélida lo detuvo, al posarse di-rectamente sobre su corazón. Arrancado de una extraña somnolencia, descubrió ho-rrorizado que tras los ojos de la dama se escondía un hambre voraz y feroz. —Tienes un corazón fuerte, muy joven, muy tierno. Dime, niño ¿alguna vez es-cuchaste la historia sobre la diosa de la Torre? —N-No. No suelo escuchar historias sobre nada— respondió con la boca seca. —Se dice que del Cielo bajó una diosa dispuesta a encontrar su verdadero amor. Pero ahora ese amor está perdido y necesita un nuevo corazón. —Ah, vaya. — Un tenue resplandor captado por el rabillo del ojo lo hizo desviar la mirada. Ordenados a lo largo de estantes que se proyectaban al cielo, reposaban los corazones que la dama había arrancado. Las luces que tomara por velas no eran sino memorias. Desesperado, descubrió que la tapa del cofre estaba abierta. Una daga ennegrecida por los restos de la sangre acumulada durante siglos reposaba en su interior. El sabor a muerte le entumeció la lengua cuando la Diosa clavó sus uñas en el pecho que amenazaba con estallar de angustia. Las palabras ignoradas del an-ciano reverberaron en la superficie de una conciencia que ya lo abandonaba. —La diosa se equivocó. —atinó a decir, sorprendiéndose incluso a sí mismo. —Cuidado, chico. —la diosa apretó la piel que la separaba de los veloces latidos del corazón con mayor intensidad. —El corazón que perdió era de un hombre leal y sincero. — las palabras huye-ron con rapidez de su garganta. — Ella creyó, creyó que el corazón murió porque el hombre, su amor verdadero, la había abandonado. Enloqueció por el dolor pero se equivocó. El hombre murió pero su alma aún espera a la amada que se mantiene cautiva en esta torre. El tiempo se detuvo; el corazón de Santiago, también. — ¿Por qué? La voz de la mujer, exhausta, herida, confundida, esperanzada, se abrió paso en me-dio de aquel segundo de eternidad.—Porque la ama.
El sol caía cuando Santiago se detuvo frente a la puerta de su hogar. Dejó la mano suspendida sobre el picaporte. Bajo la luz de las estrellas, descubrió el delicado perfil de una joven que lo esperaba recargada en el naranjo; su fragancia, combinada con
10
Nar
rati
va María Teresa Finkenthal Colunga (Estado de México, 1985). Psicóloga. Incursiona en el género de narrativa, principalmente en cuento y novela. Estudia la maestría en Creación Literaria en Casa Lamm.
la del fruto, perfumaba el frío aire de la noche. Amelia se acercó a él. Sus palabras le cosquillearon en el oído. —Me dijeron que tienes algo para mí. Bajo la pálida luz de la luna, Amelia lucía como una costosa muñeca de porcela-na. Bella, frágil, inhumana. —Lo siento, Amelia, me temo que se equivocaron. Santiago cerró la puerta dejando a una alterada e incrédula Amelia detrás. Se decía que aquel que encontrase el corazón perdido de la diosa sería recompensado con uno de los tesoros más grandes del universo. Se lamentó por no haber recordado esa parte de la historia antes, entonces habría pedido algo a cambio de la informa-ción, aunque salir con vida ya parecía un regalo más que suficiente. También estaba lo de Amelia. Se preguntó desde cuándo llevaría el enorme hueco en el lugar donde se suponía estaba su corazón. Honestamente, dudaba mucho que su amor fuese su-ficiente para llenarlo. Quizá los viejos cuentos del abuelo no carecieran por completo de sentido como había pensado. Quizá debiera recuperar el hábito de escucharlos. En el pueblo cir-culó todo tipo de rumores acerca de la extraña desaparición de la torre de la Diosa. El favorito del padre de Santiago era uno que hablaba de un valiente caballero que había derrumbado la torre con sus propias manos y fue recompensado con el tesoro de la inmortalidad. No se atrevió a decirle que los adolescentes, incluso los héroes adolescentes, toman muchas de sus decisiones sin proponérselo y sin pensar. Cuando Santiago contó la historia a sus nietos, lo hizo a sabiendas de que no creerían una sola palabra. Ni siquiera la parte en la que les dijo que, al final, no existía en el mundo mayor tesoro que el imperfecto corazón de los mortales. Por ello, uno debía cuidarlo, sólo para descubrir un día, con algo de fortuna, que ya le había sido arrebatado.
11
Nar
rati
va
Casi fue así Néstor Martínez
“She takes just like a woman, yes, she doesShe makes love just like a woman, yes she does
And she aches just like a womanBut she breaks just like a little girl”
—Bob Dylan—
Día siguiente.
Llegué temprano, me prendí un cigarróny la esperé un ratón. Chiquitita, chaparrita, bonita, encendida del cabello. Aunque te escondes entre el 1.80 y hasta el 1.60. ¡Puta madre! Desde que llegas te veo, te huelo, te busco y siempre ahí andas. Mon amour, te requete quiero. Apagué el pitillo, le corrí pa darle un abrazo “¡Apestas! Fumaste”. “Un poco, chamacona, no te aloques” “¡No me gus-ta!” “¡Oh! No te pongas acá, ¿Un besito? Ándale y todos felices”. Ahí voy a los ojos. “Cha, te pasas” “¿ahora por qué?” “¿cómo que por qué?”. “Veo tus ojos y me voy de viaje”. “¡Mira, mi falda!” Everybody knows that Baby’s got new clothes “se te ve bien, se te ve bien”. ¿Tomamos clase juntos? ¿Y las tuyas? Yo no necesito esas cosas, soy muy cabrón. Y sigues con lo mismo, mi Mediocre. Sigo con lo mismo Ñoña, de qué te quejas si te gusta. O tengo una mejor idea. Vamos a escapar los dos solos, que ya se viene la Tercera Guerra Mundial, hasta acá ya estoy escuchando las bombas que están cayendo y los niños que lloran abrazados de sus ratitas. Vengo del doctor, le conté que escuchaba bombas. Me dijo que él tam-bién. Ya nos vamos a morir, Elis, mejor vámonos para que, en vez de morir, amemos, y, en vez de llorar, gritemos. Vámonos, vámonos. Apañamos un camión, carro, moto, bicicleta, patineta o un par de patines, tú te pones uno, yo el otro y volamos, Reina, volamos. Make me feel on FIRE, baby, on FIRE Pero, ¿y el cine? El cine, amor, el cine y sus cinéfilos y sus empleados y sus dueños y sus pinches dulcecitos que saben a mierda procesada. Nosotros no necesitaremos un cine. A la próxima no fajamos, a la próxima nos penetramos en cualquier calle o en un campo donde haya un chingo de hormigas pa que mientras gimes me piquen las nalgas. ¡Va-mos allá, Elis! Mis clases, Mediocre, mis clases. Tus clases, tus clases, tus clases. De nada sirven tus clases. ¡Allá, todo nos es-pera, todo lo que no está en tu salón! Una y ya. ¡Ja! Una y ya. Se va pa su salón y yo me quedo a echar una reta.
¡Ton´s qué mi reina! ¿A qué hora sales al pan? O de tus clases, que me dijiste una y
12
ya te aventaste todas, yo porque soy muy alivianado y no te hice panchos, pero ques-que huiremos del terror y no más no salimos de este pinche huevo. Me van a regañar. Que te regañen, yo me quedo contigo. ¿De qué vamos a vivir? De tunas y nopales, también chapulines y chico zapotes y unos tantitos pinaca-tes que usaremos de aderezo. Me da miedo. Sin miedo, Matada, sin miedo. A mí que te espantan tus dieces que se te van de las manos. No sólo pienso en tareas, ¡eh! Pareciera que sí. Me vas a dejar botada. Oh, tú tranquila y yo nervioso, además, mamacita no te dejo, ni que estuviera pendejo. Ni que estuviera pendejo, mamacita no te dejo. ¡Qué galante! Eso dicen, eso dicen, pero no te la creas, que de vinos y carnes sé; pero en los tacos gordas, quecas y pambazos, se las mato a todos. Nada más voy a Tae y ¡va! ¿Segura? No. Te espero. Me esperas. Te… Yo también.
¡Más fucho, Mediocre Goleador, más fucho! Cámara, más fucho porque la huída va pa largo. No más otros poquitos goles. Ganamos cinco a dos. ¿Lista para irnos? Ya tengo la bicicleta, tiene diablos nuevos, si nos dura de aquí a Queretarock, de ahí ya vemos qué ondón. Vamos por ropa a mi casa. Tsss, no, así ya, como va, como vamos. Y que se me pone a chillar como Magdalena por el Yisus. ¿Qué pasó, qué pasó? No me chille, si quiere mejor me chingo un Vochito y hasta más lejos nos vamos. Chillando, chillando. No me chille, Elis, no me chille. Dígame, chiquita ¿qué puedo, yo, un triste Go-leador mediocre, de nombre Mediocre, hacer por usté? Llevarme a mi casa. Amos a su casa, princesa, no se me ponga chípil y chillona que toda la bola me ve con ojos de “te voy a deshuesar, por hacerla llorar” ¡Córrele, que ahí vienen! Corretiza loca la que me metieron los hijosdesuputerrimamadre Sí me mataban, lleva-ban navajas, palos y hasta un cuete vi ahí…la verdad es que no, sólo se armaron de piernas y puños pero, como toda una warrior, mi Elis les metió unos deshuevadores que me hicieron pensar en nunca más tratarla mal. ¡Me defendiste! A ti sólo yo te puedo madrear. Sí, ándale, eso dices.
Hijadesuchi, me dobló cinco minutos y me levanté porque me apresuraba.
Nar
rati
va
13
Nar
rati
va
¡Órale, que me cagan! Ps ya te dije, agarramos un Guajolojet y farewell a toda la bola de cabrones. ¡No! Tons a tu casa.
Montados en el metro a surcar la ciudad, la caliente de mi Elisa me venía dando unos jalones mientras una monjita les leía un salmo a los niños de al lado.
¡Dale, dale, dale, dale… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamén!
Tons que mami. Tons qué mi reina, vámonos por todo Viaducto, a huevo que salimos a donde sea, menos aquí. Vamos allá Mañana. ¡Mañana! Mañana. El beso cachondo y la mano dándole unas caricias dentro de la falda nueva, pa que no se le olvidara su Mediocre.
Tons mañana huimos. Mañana huimos. Ya voy siguiendo a mis patas a lo lejos de su casa cuando volteo y
¡Oye, Elisonda, Hello I love you!
Para Ella
Néstor Iván Martínez García (Ciudad de México, 1987). Actualmente cursa la carrera de Literatura y Creación literaria en Casa Lamm. Incursiona en los géneros de poesía y narrativa.
14
Nar
rati
va
Olor a polvora Juan Okie G
Todo está silencioso. Hay una calma mortal. El olor a pólvora siempre me ha molestado. ¿Te acuerdas?
Esas tardes de Otoño cuando íbamos de cacería y caminábamos sobre el mullido musgo, la fresca hojarasca, por entre los troncos de los enormes árboles del bos-que.
Cuando el sol bronceaba las hojas secas, las pisábamos emocionados, parecíamos niños jugando.
Luego, recobramos la calma, guardamos silencio y esperamos pacientemente hasta escuchar el trino de un ave, un aleteo por aquí, los brincos sorpresivos de una liebre o el parsimonioso caminar de un venado mientras pasta.
Nos sudaban las manos. La adrenalina recorría nuestros cuerpos mientras confirmá-bamos que la presa estaba a la distancia correcta para no errar el tiro.
Apuntabas con interés, mitificando el ritual de exterminar a la naturaleza. La detonación rompía la armonía del bosque. Un silencio le sucedía, luego corríamos entusiasmados a recuperar la presa... riendo... plenos de sadismo.
El olor a pólvora se impregnaba en nuestras ropas, en nuestras manos, en el plumaje o en la piel de la víctima, en nuestros cuerpos.
La noche se nos venía encima y ya cobijados, con el calor de la chimenea, recostados sobre el blando sofá o revolviéndonos entre las sábanas, el olor a pólvora retornaba.
La respiración se suspendía y, por momentos, la agitación de los cuerpos parecía permanecer estática. El olor a pólvora nos daba náuseas. Corríamos al baño, desnudos, sudorosos; nos enjabonábamos varias veces, tratábamos de erradicar el maldito olor a pólvora.
Pero al día siguiente, volvíamos a salir a matar, a impregnarnos nuevamente de pól-vora, a reír y pisotear la hojarasca... a destruir.
Hasta que llegó ese día... Sí, ese día en que no pudimos... Llegamos como siempre, apuntaste con el mismo cuidado. La detonación rompió el silencio y corrimos a recobrar la presa, pero hallamos al animal herido... sufriendo. Al verlo, lloraste. Te tomé entre mis brazos, estrechándote contra mi cuerpo y te besé. Tu llanto se interrumpió.
Nuestros labios se abrazaron e incansablemente se mezclaron, el terror y el amor.
15
Nar
rati
va
El animal cesó de gemir.
Volvimos en sí, era ya bastante tarde. Regresamos por el camino de siempre. Juraste nunca más ir de cacería.
Esa noche, la luna iluminaba el valle y su luz se filtraba por la ventana. No podíamos dormir. Me dijiste lo que sentiste al ver al animal herido. Volviste a jurar nunca más matar a un animal. Pediste que guardara bajo llave las armas.
El viento silbaba. Cerraste los ojos y dormiste envuelta en temor. Las obsesiones empezaron a visitarte.
Ya no eras la misma. Te bañabas varias veces al día y conservabas todo tan limpio. Odiabas la suciedad.
Ya no salías a caminar conmigo por el bosque. Te fuiste encerrando cada vez más en la casa. Empecé a extrañar tu alegre risa, o inclusive, tu conversación, cuando hacías una pausa en tus lecturas. Te acostabas temprano, no te gustaba permanecer junto a la chimenea.
También sentí la ausencia de tus mimos. Luego empezaste a dormir en otro cuarto. Me decías que la cama era incómoda, que preferías dormir sola. No te dije nada, ni te reproché por los cambios de conducta, que nos estaban alejando.
Tu cuarto se convirtió en tu celda. Mientras tanto, yo paseaba por el bosque con el perro. Iba a la ciudad solo, traía las provisiones, te guisaba y buscaba las mil y un ma-neras de capturar tu atención… tan solo fuera una mirada. Comencé a tener amistades por allá, odiaba el tiempo que pasaba en casa. Detestaba verte con tu rostro poco amable, tus frases insultantes, tu crueldad a flor de piel. Cuando regresaba a casa, siempre esperaba encontrarte cambiada, pero al ce-rrar la puerta de la entrada, comprendí que todo era inútil. Por más que jugara con mi imaginación, al llegar, me enfrentaba con una reali-dad inocultable; todo silencioso, lóbrego y la puerta de tu recámara cerrada. Muchas veces traté de indagar el por qué de tu encierro. Me asomaba por la cerradura y siempre te veía, tirada en el suelo, sostenida por tus brazos que se aferraban a la herrería de la ventana abierta pero con la mirada perdida en el horizonte. No aguanté más. Abrí la puerta de tu habitación. Ni te inmutaste.
16
Nar
rati
va
Juan Okie G. Licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, es autor de Los Feos También tenemos Corazón, Cuando el corazón va dando tumbos, entre otros. Ha colaborado como articulista en Cuadernos de Comunicación, Macroeconomía, etc. Actualmente es presidente y director general de la agencia de comunicación y publicidad: Synapsis México. Estudia la maestría en Creación Literaria en Casa Lamm.
Permaneciste observando por la ventana, tirada en el suelo, con una languidez asfixiante. Te grité. Volteaste con una mirada que no te conocía. Con coraje me insultaste. Salí del cuarto y volví a respirar el olor a pólvora.
17
Nar
rati
va
Igor Moreno González (Ciudad de México, 1964) Estudiante de la Maestría en Literatura y Creación Literaria de Casa Lamm. Ha contribuido con diversos artículos en varias revistas. Comparte créditos junto con el poeta Alberto Blanco, Pedro Salinas y el arquitecto José De Yturbe en el libro de arquitec-tura ICONOS, publicado por Turner en abril de 2008. Ha realizado curadurías para la pintora Blanca Dorantes; la última, en marzo de 2010 en el ex-convento del Carmen, Guadalajara, bajo el título: “Ins-tantes y Fragmentos”.
Despertando Igor Moreno
¿Cómo ser si no he sido? Ayer soñé que navegaba por rojos mares que hervían la sangre, ésa que salpica perdición y amor. Travesía complicada, ¿saben? Ya que la luna, empeñada en sus arrebatos, alte-ró el linaje de un mar que apenas me transportaba. Mi embarcación, verde nopal, resistió los embates sin merma. ¿Ahora a dónde?, me preguntaba al amainar la tormenta. ¿Qué se proponían aquellos que osaban desafiar mi recogimiento? ¡Atrévanse a abordar!, reté al viento. Debajo de mí, un brillo tornasol creciente no cesaba de llamar mi atención. A ve-ces dorado, como el maíz cuando se brinda al calor; a veces verdoso, como cuando la rama de epazote se funde para sanar. Mi cuerpo sudaba, y no sabía si era de miedo o exaltación. Tal vez, pensé, no navegaba, no transitaba. Entonces por un momento quise pretender estar en una isla, creer que mi destino nunca habría sido otro que el de es-perar, rodeado de incandescencia, siempre aquí. El vapor hizo que viniera a mi mente la nostalgia de los que antes fueron por mí. Un rayo alumbró el recuerdo. La mezcla de evocaciones se hizo cada vez más densa. Los significados tomaron forma: Nopal tan sólo fue en donde el águila se posó, justo en el ombligo de la luna, cuando devoró a la serpiente. Estuvimos también ese día. Era lo que repetía mi abue-lo con orgullo. Sepan que la raza de yolcatzin presente en la fundación partirá en ofrenda cuando así lo pidan los dioses. De abuelo en abuelo viajó la profecía. Lo cierto es que en los tiempos primeros Azcatl debió ser mi nombre. Mol mi apellido. De tono áureo recuerdo el reflejo de mi piel en el espeso mar rojo. El plato que me acogía daba sentido a mi universo. Comprendí entonces mi papel en la suma que enaltece al sabor de la tortilla. La memoria de sopas antiguas. Listo para darme a Ustedes, Manjar. A los dioses.
18
Nar
rati
va
El mundo tuvo un pésimo día Magdalena López Hernández
A ellos/los otros/nosotros
Do it and do it againwaste me, rape me, my friend
—Nirvana—
I. Primer piso
Él. Ella. Entran. H O T E L . —Buenas tardes. Registro. La llave. —Tercer piso, ha-bitación 34. —Gracias. Escaleras. Ascenso. Escalón. Escalón. Escalón. Pausa. Beso. Lenguas en pugna. La mano de él en la entrepierna de ella. Roce agresi-vo. Suspiro. Respiro. Ella. —No mames, al menos hay que aguantar dos pisos. Sonri-sa. Ojos fijos. Él muerde. Cuello de víctima. Nalgada. Él, al oído. —Dos pisos, pues. Afuera el subsuelo en movimiento. Roce de la tierra con la tierra.
II. Segundo piso
Camino. Silencio. Ella. Dos pasos. Alto: antojo de lengua húmeda. Jalón. Acercamien-to de cuerpos en pared de apoyo. Choque de sexos blindados. —Como que te vienes, ¿no? — ¿Ahorita? Lengua usurpadora. Dedos que juegan a desenjaular intimidades. Ríe. — ¿Por qué no? Cierre. Ella. Mano en sube y baja. Él. Respiración agitada. El oleaje persiste y, en algún lado, cae la primera piedra.
III. Tercer piso
Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres…televisión a todo volumen: en los últimos diez minutos se han detectado un aproximado de veinte sismos de baja intensidad tan solo en la ciudad de México, por otro lado, en nuestras costas el nivel del mar ha ascendido a niveles exorbitantes, esto ha alarmado a nuestros….gemidos de fondo.
IV. Habitación 34
Puerta cerrada. Pies encaminados a los pies de la cama. Empujón. Rebote del cuer-po. Sin preámbulos. Un él sobre una ella. Salvajismo convertido en beso. Lenguas que devoran lenguas. Succión. Mordida. Ímpetu. Dedos que tantean el terreno. De-dos que liberan el terreno del vestido. Vuelta. Un él bajo una ella. —No sabes, te voy a arrastrar a lo más profundo del infierno y me llevaré— arrastrar del cierre por dientes ansiosos. Lluvia de ropa en el suelo. Sexo exhibido — al diablo entre las piernas. Gemido. Mujer. Demonio empalado. Inquieta.
V. Acción
19
Nar
rati
va
Gemido que se vuelve grito. Grito volcado en graznido. Espalda arqueada. Oscilar de cadera. El placer se escurre en sangre. Entrada y salida de un visitante bienveni-do a una cámara estrecha. Transpiración al desnudo. Beso. Sangrar de boca. Ella. Recolección de fluido con la lengua. Petición. Exhortación —Muérdeme. Muérdeme porque me gusta.
VI. Noticiero
El mundo ha entrado en un estado caótico. Sismos que, en un inicio, pasaron com-pletamente desapercibidos se convirtieron en grandes terremotos; los incendios fo-restales se han propagado como una peste; volcanes inactivos, inexplicablemente, han vuelto a reactivarse, mientras que los activos se preparan su estallido; de igual forma, el oleaje agresivo e insistente de las costas ha terminado en una contracción del mar, preámbulo de un maremoto que amenaza con asolar distintas regiones del mundo…
20
Nar
rati
va
Entrega fiel Orlik Guzik
Los minutos transcurren lentamente los minutos. A medida que avanza la tarde, los latidos del cucú se escuchan con mayor intensidad. Danzando al ritmo del reloj, Amanda deambula por la casa con la mirada fija en la puerta. Inhala. Exhala. Acompasadamente. Inhala, exhala, y mira la puerta. Cuando él llega, guarda su distancia, como si le costara deshacerse del rencor por su ausencia. Él la llama. Astuta, se da a desear. Inicia su seducción con rodeos precavidos, observa sus movimientos con una atención pasmosa. Con ojos abiertos, luminosos, lo mira trajinar por la casa. Como sombra lo sigue, aguzando los sentidos, como si la vida dependiera de su presencia. Prudente, se aproxima como si quisiera sorprender-lo con una nueva lisonja. Él la acaricia, la llama por su nombre y Amanda se transpor-ta al dulce ensueño que sólo pertenece a los amantes. A pesar de su juventud se ha entregado a él; lo ama apasionada e irremediable-mente. Pasa los días adorándolo con ansia inagotable. –Mi preciosa Amanda ¡Ven, hermosa! Estrechándola contra sí, la coge entre sus brazos, acariciando su nariz. Ella en-trecierra los párpados; languideciendo de placer, aspira su aroma masculino, le toca el cuello con la cabeza, se le pega a las piernas. Él se acuesta. Presurosa, ella lo sigue. Se frota una y otra vez en él. Lo huele, lo disfruta, lo recorre de arriba abajo, le besa el lóbulo de la oreja. Voluptuosa, se enreda en él. La acaricia, y ella lo mira con penetrante insistencia haciéndose su dueña. Delicada, se contonea ante él, con movimientos exactos, perfectos. Ágil y es-belto, su cuerpo dibuja formas inéditas en el espacio. Amanda suspira, tiembla. Se frota sobre su cuerpo. Lo besa. Recorre la lengua por cada dedo entre vehementes exhalaciones. Su danza se torna sensual, apasionadamente frenética. Se encorva, se estira, se restriega. Gime. Amanda va. Amanda viene. Él se voltea, mas ella lo presiente. Lo mira azul, intensamente azul, y sus ojos pretenden devorarlo. La cadencia de sus piernas y brazos le excita, le fascina. No mengua el frenesí de Amanda. Lo ama desesperadamente. Es suyo, quiere que la toque, que la recorra toda. A ella solamente. Suspira. Se eriza. Y le muerde la oreja. –Amanda… –la requiere–. Ven. Recuéstate aquí, junto a mí. Extenuada de tanto amor, Amanda decide dormirse. Enrosca su cola y feliz ron-ronea junto a su amo.
Orlik Guzik (Ciudad de México, 1960). Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nuevo Mundo y realizó los posgrados de Arquitectura Del Paisaje en la Universidad Ibe-roamericana y Literatura y Creación Literaria en el Centro de Desarrollo y Comunicación. Ganadora del Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada 2009 con el libro Claridad de roca entre mis dedos. Ha contribuido con diversos artículos a varias revistas y, como guionista, a Producciones Argos, Televisa, y otros productores independientes. Estudia la maestría en Creación Literaria en Casa Lamm.
21
Nar
rati
va
El sueño escrito Héctor Chávez Pérez
Me llamo Jorge. Han pasado poco más de 20 años desde mi último viaje a Buenos Aires, sin embargo, aún puedo recordar algunas cosas de ello a pesar de mi pésima memoria. Fue un 6 de marzo, tenía entonces 37 años. Mis recorridos no son motivo de alarde; lo cierto es que viajo por la necesidad que siento —a veces— de sentirme en algún lugar seguro. Mi historia no empieza con un “Había una vez” porque no es una historia con aires de encanto y ambientes singulares; por el contrario, me atreve-ría a decir que es una de tantas historias que prueba que por algo estamos en este mundo.
Antes de narrar mi visita a tierras gauchas, he de decir que todo se debió a que es-cuché hace tiempo sobre un camarada escritor, polémico y encantador, un Quijote moderno o simplemente un poeta merecido a este mundo. Me refiero a mi tocayo Jorge Luis Borges, que levantó en mí un extraño sentimiento de necesidad; ésa que nos lleva a jugarnos el todo por el todo o a tomar las maletas para ir hasta el otro ex-tremo del planeta. Después de todo, alguien como yo, que viaja tanto, no encuentra bajo ninguna presión un “no” que le impida hacer cosas como quiere. Por eso tomé el primer vuelo de México a Argentina.
En cuanto llegué a Buenos Aires -después de una terrible odisea-, fui recibido por unos amigos originarios de Mendoza. Pablo y Javier, dos jóvenes y prometedores filósofos, cada quien dedicado a su autor (Kant y Kierkegaard, respectivamente). No les veía desde hacía tiempo, por lo que mi emoción llegó a conocerse por todos los argentinos en el aeropuerto.
Luego de una breve plática, tomaron mi equipaje y me llevaron hacia el estaciona-miento. Me sorprendió ver el auto en que iba a recorrer las calles de Buenos Aires, era un hermoso Bugatti 57 Coupé, uno de los más bellos coches nunca antes cons-truidos. Jamás creí volver a ver uno de esos autos; la última vez fue antes de que se desatara la Gran Guerra en Europa -en ese entonces yo estaba en Francia-. No re-sistí por mucho tiempo la inquietud de saber cómo se habían hecho de uno de estos carros. Pablo me explicó que lo habían conseguido en pago por un departamento que ocuparía una familia alemana de origen judío que llegó sin plata a Argentina escapan-do de las atrocidades de la SS.
¡Qué buena suerte! me dije -sin atreverme a expresarlo-, pensando en aquella pobre familia que se deshacía de un tesoro así por tener un lugar donde vivir. El viaje conti-nuó por las calles de Buenos Aires que, prácticamente, eran nuevas para mí; después de todo, no las visitaba desde mi partida en busca de un sitio más familiar. Llegamos entonces a un rinconcito muy agradable -donde yo desde pequeño había querido entrar-, se trataba de El viejo Almacén, justo entre Balcarce y la Ave. Independencia. Hoy por hoy allí se puede disfrutar de un buen tango, gracias a que en 1969 Edmundo Rivero lo convirtió en un templo para dichosa expresión sensual y artística. Comimos y tomamos un buen vino -aunque algo extraño, pues no lo probaba desde hacía tiem-po. Lo que más disfruté fue que me pusieran al tanto de Ramón y los muchachos, viejos amigos que tenían un grupo conocido como Los uruguayos, nombre realmente simpático, pues ni eran uruguayos, sino venezolanos; jamás habían ido a Uruguay y no hacían nada relacionado con aquel país. Ellos interpretaban jazz y presumían
22
Nar
rati
va
haber conocido al famoso saxofonista afroamericano Charlie Parker. No es que duda-ra de ese encuentro tan afortunado, simplemente me parecía algo difícil de aceptar, pues a duras penas juntaban lo necesario para vivir en Argentina y conocer a Parker hubiese supuesto viajar a los Estados Unidos.
Una vez que terminamos de comer, nos dirigimos al Puerto Madero con la intención de encontrarnos con Alicia, una jovial estudiante de música que solía frecuentar el lugar con su fiel violín heredado de su abuelo. Tocaba su instrumento virtuosamente. Nadie podía interpretar las melodías como Alicia. Sin embargo, el paso de los años no curó los recuerdos; al encontrarme parado frente a ella, en medio de su ejecución rompió en llanto y pidió que me fuera. La historia entre Alicia y yo no es exactamen-te algo de lo que Edmund Rostand pudiese sacar ejemplos para su Cyrano, pues aunque nuestra relación estuvo cargada de pasión y enamoramiento, terminó mal el día en que partí; no pude despedirme de ella y rompí su corazón; me porté como un auténtico canalla. Esto me atormentó durante años al grado que hasta en sueños veía repetirse una y otra vez aquel momento en que pasé de ser el héroe de su vida al villano más odiado. Rompí en llanto incontables veces, pero nunca como ella. Era natural que no quiera saber nada de mí. Nos fuimos, Pablo y Javier no dijeron nada. No volvería a saber más de ella.
Ya era tarde en la capital argentina, por lo que me llevaron a mi hotel, justo enfrente al Teatro Colón; realmente no recuerdo el nombre, pero sí que lo llegué a odiar, pues era incómodo aunque su presentación diera a pensar lo contrario. No era sino un antiguo edificio convertido en hotel de forma improvisada. Mi cuarto parecía ser un armario; estaba demasiado húmedo y el piso apestaba; una luz que se encendía y apagaba constantemente fuera de mi ventana hizo más tediosa mi estadía. Ni hablar, debía aguantarme, después de todo no era un millonario para pagarme algo mejor. Dormí unas cuantas horas. A la mañana siguiente, me despertó el lloriqueo de un mocoso del cuarto contiguo. Me di una afeitada, lavé mis dientes, me peiné y abandoné el lu-gar con la firme intención de no volver por la noche.
Una vez que bajé aquellas peligrosas escaleras, roídas por el tiempo y el desinterés de los dueños, me encontré a Javier en el recibidor. Como siempre, presumiendo de su puntualidad inglesa. Me armé de valor y le pedí me dejara manejar el Bugatti. Lo increíble fue que no tuve que rogarle, sólo extendió su mano con las llaves. Me dio la primera alegría del día. Nos dirigimos entonces hacia un capricho mío: el legendario Café Tortoni, una visita obligada de todo intelectual, pues ha sido frecuentado por grandes mentes desde su fundación en 1858, entre ellos el escritor por quien estaba en Argentina. Pedimos una rica torta de chocolate y un café colombiano. Fumamos unos cuantos cigarrillos. Debo decir que si antes no había leído lo suficiente a Kierke-gaard, Javier se encargó de enseñármelo como para poder dar casi una clase sobre el danés y su filosofía.
Salimos pasado el mediodía. Pablo se unió a nosotros poco después. Le había enco-mendado tiempo antes que me averiguara dónde podría escuchar al maestro Borges, y llegó con una noticia maravillosa. Al parecer en la Universidad de Buenos Aires iba a dar un curso de literatura inglesa, así que no podíamos perder tiempo. Nos subimos al hermoso Bugatti -pensé tendría que ser un gran escritor para poder tener el mío-, y partimos pronto hacia la universidad. Llegamos justo a tiempo, el maestro no estaba. El entorno me hizo recordar mis años de estudiante, cuando inocentemente pensaba
23
Nar
rati
va
que cursar Letras me haría de la noche a la mañana un autor de fama mundial. La cruel realidad es que apenas he escrito cuentos para niños y pienso que son realmen-te malos. En fin, mi desgracia personal no importaba; iba a estar frente a un verdadero escritor.
Tomamos los primeros lugares del aula gracias a que Pablo era catedrático. Con plu-ma en mano y hojas en blanco pensaba tomar nota de todo lo que el maestro compar-tiera. También vino a mi memoria cuando fui uno de los jóvenes más entusiastas del mundo en aquel instante. Por fin llegó. Sentí una enorme alegría y aplaudí emociona-do. Tomamos asiento. Borges era un hombre pequeño pero su estatura intelectual lo compensaba con creces. Pensé en los captores de Gulliver. Habló y habló. Reímos de todas sus cómicas anécdotas con las que aderezaba sus ponencias. Fue una cla-se inolvidable.
Apenas terminó, nos levantamos a aplaudirle. Justo antes de que bajara del podio, me miró fijamente con ojos de asombro. Descendió muy rápidamente, se acercó a mí, me abrazó y susurró al oído: “No sabía que te iba a conocer después de tantos años, estoy asombrado. Nunca pensé que alguien más escribiría sobre el sueño que tuve usando las mismas palabras. No sé cómo es que estás aquí, no había siquiera pensado escribirte. Eras nada más una idea, un sueño. Malo que no sepa quién te escribió sobre mí.”
24
Nar
rati
va
Vida por muerte Enrique Montero
La lluvia ha oscurecido las aceras, las paredes de los edificios están aureoladas por la humedad de la mañana. Beatriz camina muy aprisa, con el impulso de las corrientes del aire. Su voluntad intenta detener los músculos pero nada ocurre; continúa avan-zando mientras un ligero temblor se apodera de sus pasos. Llega a la dirección anotada en el papel. No es del todo consciente, pero lo sabe; sabe que no debe continuar. Lo mejor sería olvidarlo, pero bajo su piel late un reclamo como una injusticia que jamás será asimilada. Recuerda las instrucciones y prosigue hasta llegar. Las colinas que la rodean están cubiertas por la maleza. Las casas, rodeadas de vegetación, descienden hasta una encrucijada con un inmenso óvalo de tierra en el centro. Recorre el camino es-carpado, esquiva a tropiezos algunas zanjas y por poco cae contra el borde de una lápida. Intenta mantener el equilibrio con una mano, con la otra se aferra al tallo: las espinas se clavan en su palma. El frío seca la sangre antes de que una gota caiga al suelo. Le agradece a las fuerzas del azar y se relaja. Perder sangre insulsamente sería un desperdicio: sabe que la necesitará después. Con la mano pegajosa saca una foto: la imagen la perturba. El viento vuelve a soplar enrarecido. Percibe un cuerpo erguido a un costado suyo. Siente como si alguien tratara de asustarla, pero no hay nadie a su lado. Un estribillo viaja por los intersticios del pasto llevando un mensaje; apenas un bisbiseo. Se lleva la mano a las arrugas de la frente, observa la bifurcación con forma de cruz, y decide terminar con todo de una vez. Camina hasta el centro del óvalo, saca otro pedazo de papel y recita algunos versos en latín. Deshoja las flores formando un semicírculo frente a ella. Oye mur-muraciones alrededor suyo; las voces suenan y estallan como burbujas demasiado cerca de sus oídos. Siente ganas de llorar. A su mente llega él; aún se acuerda de su pelo y de sus manos, conserva una imagen muy nítida de su consistencia. Recuerda las largas cami-natas, las bromas, las risas estúpidas. Vuelve a sentir su cuerpo vibrar bajo el suyo, y la alegría indiscutible de entrar en un nivel de conciencia superior, exento de todo mal. Con un pañuelo retira el agua de sus mejillas. De la bolsa de la gabardina saca un cuchillo, y hace una incisión en la muñeca. Sonríe; el corte debe ser profundo pero no tiene que dañar los tendones, de lo contrario ya no podrá usar esa mano para cor-tarse la otra. Deja caer unas gotas sobre los pétalos de rosa, y al terminar los mezcla con unas hojas de cerezo que guarda en la bolsa izquierda. Una lluvia abundante comienza a caerle encima; le tranquiliza pensar que eso evitará que su sangre se coagule antes de tiempo. Le viene a la mente la última charla. Se encontraban en el jardín de la casa de sus padres, y él se veía particularmente luminoso. En medio de muchas bromas, él se puso serio y de la nada sacó la propuesta: tengamos un hijo. A ella le pareció apresurado, pero él sonreía convencido de darle forma y carne al amor que los unía. Estar cerca de él era como gravitar cerca de un sol tonificante; sus inmensas ganas de amar todo lo que viniera de ella le hicieron aceptar: Está bien, tengamos un hijo. Pasan algunos minutos y nada sucede. Se pregunta si habrá hecho bien las co-sas, o si el grado de su desesperación es tan patético, que ahora su nuevo escondrijo se encuentra depositado en la fe y en las cosas imposibles. Truena la boca; parece que hubo una omisión de su parte. Recuerda el último paso y lo lleva a cabo; con el
25
Nar
rati
va
filo de la navaja se corta los labios de arriba abajo en el centro, hace un gesto de dolor y con la sangre pigmentando su boca pronuncia un nombre: Azaril. Lo llama varias veces, con distintos tonos. No pasa nada. Grita el nombre, la garganta se cierra tras la última sílaba. Cae de rodillas; la lluvia desliza la sangre hasta el mentón. Habla, parlotea algunas maldiciones, se siente estúpida por creer en supercherías, pero una presencia la hace enmudecer; un hombre alto y calvo, vestido de negro, la mira a unos cuantos pasos de distancia. Ella lo escucha caminar, acer-cándose; el corazón comienza a golpearle las paredes del pecho de forma frenética, como tratando de escapar. Entiendo tu amargura, pero lo que pretendes no te devol-verá a Gerardo; ante su mirada expectante, la serenidad del individuo parece escon-der un cariz de crueldad. Intenta decir algo, pero se le quiebra la voz. El gris límpido en aquellos ojos la hace sentir como un insecto. Ella encoge los hombros, levanta la cara lentamente y lo mira; el hielo de sus ojos le mina todas las articulaciones. ¿Y qué se supone que haga entonces? ¿Qué me acoja al perdón? ¿Que simule que la vida sigue, que todo estará bien y que cuando muera volveré a verlo? Él parece sonreír ligeramente. Ése sería un buen comienzo. No puede creer ni lo que ve ni lo que escu-cha. Jamás volveremos a estar juntos, dice con la voz agitada. Él se pone de cuclillas poniéndose a la altura de su interlocutora. Cuando hablas de volver a estar juntos, ¿piensas en formas humanas? Su voz le punza en el cerebro como un dolor palpitan-te; ella no responde. Eso es lo que los atormenta desde siempre, ¿no? Muy en el fon-do, hasta el más reacio de los ateos intuye que existe un mundo espiritual destinado para las almas, pero ni siquiera eso parece brindarles certeza después de la muerte. Lo que ustedes llaman amor, es sólo un vínculo transitorio entre seres de naturaleza transitoria. Ya deberían saber que los deseos carnales por los que viven y matan son sólo descargas cerebrales de carácter temporal, y no significan nada al final. Pero les aterra la idea de dejar de ser ustedes. Viven regocijados en el estancamiento. Han sido seducidos por el mundo de lo material hasta el punto en que aborrecen la posibi-lidad de cualquier otra clase de existencia. Temblorosa, la mujer se tambalea tratando de ponerse de pie; falla en hacerlo. Tienes razón en que no volverás a estar con él nunca; al menos no de la forma que tú conoces. Se crea un breve silencio entre los dos; ella siente una reserva glacial invadir su cuerpo. ¿Sabes por qué murió? ¿Entiendes qué fue lo que terminó con su vida? Ella no quiere reflexionarlo; sabe que la respuesta terminará por restarle valor a su pérdida. Sí, sé por qué murió, dice ella con agitación. Lo mató un bastardo, un mal-nacido. Gerardo fue víctima de la maldad, la maldad que tú y los tuyos permiten. Él exhala fuerte, se pone de pie y le da la espalda. No me sorprende que pienses de esa forma. En ese estado tan visceral, es casi imposible que lo entiendas. Tú no sabes lo que es el mal. Probablemente ninguno de ustedes lo sepa. Lo que sucedió con Ge-rardo tiene una razón de ser. La agresividad y la violencia de algunos hombres sólo es consecuencia de una envidia impotente arraigada en sus vidas; la gran mayoría de estos seres se rige bajo ese impulso de frustración e ignorancia, lastimando a todos, pudriendo lo que tocan. La mujer lo mira atenta, quiere decir algo, pero no puede. ¿Quieres convertirte en algo así, Beatriz? ¿Formar parte del retroceso que le quitó la vida a Gerardo? En silencio, ella se levanta, el lodo parece endurecerse sobre sus rodillas. No necesito lecciones de moral. Se siente mareada; ha perdido mucha san-gre sin darse cuenta. No soy tu padre, ni tu hermano. No está en mí el darte lecciones sobre la moral cambiante de tu mundo. Sólo quise hablarte del poder infinito de la comprensión, pero es evidente que algo así escapa por mucho de tu inteligencia. Aún de espaldas, él se balancea hacia delante y hacia atrás sobre los talones, tarareando silenciosamente. ¿En verdad es el ángel de la muerte? A ella le cuesta
26
Nar
rati
va
trabajo creerlo, pero la lógica de todas las novelas de detectives que llegó a leer le recuerda que, una vez que se eliminan las explicaciones posibles, lo que queda, aun-que improbable, debe ser la verdad. Tú no entiendes mi dolor, Azaril. Tú eres etéreo, estéril; ¿qué puedes saber tú del dolor o del amor como lo sabemos nosotros? No tienes venas, y el amor no es una cosa que pueda entenderse sin la sangre. Cuando pierdes al ser que amas, la vida también se termina. Puedes fingir, mantener rutinas y estructuras que te podrían calificar como un ser vivo, pero al final te das cuentas que ya no haces nada de corazón. Beatriz camina con el cuchillo en la mano. La distancia entre los dos se agota lentamente. Él se vuelve hacia ella. ¿Qué pretendes hacer con esa cosa? dice él tras echarle una mirada. Beatriz baja la cabeza. No es lo que parece. No vine aquí para intentar destruirte. Sé que no podría hacerlo, y además, no tengo motivos para desear algo así. Sé que no eres culpable de lo que sucedió con Gerardo. Se dice que tú eres quien pone en marcha los mecanismos de la muerte natural, y que en acci-dentes, homicidios, o en cualquier otra muerte causada por la mano del hombre, tú te limitas a recoger las almas para ponerlas a disposición de un poder superior… Estoy consciente de ello. Ella cierra los párpados un instante; se percata de lo absurdo que suena todo eso en voz alta. Azaril la mira fijamente, sin parpadear una sola vez. No creo que hayas venido a decirme lo que crees saber sobre mí. ¿Qué quieres? Beatriz saca un papel arrugado del pantalón y se lo extiende. Lo he intentado todo, pero nada me funciona. Quise traerlo de vuelta, resucitarlo, pero parece que eso es imposible, incluso para ustedes. Estuve a punto de darme por vencida, pero hace unos días lo-gré dar con esta información: logré dar contigo. Echa un vistazo al papel que ella le ha entregado; su semblante se endurece. Posa la mirada en los cielos, y, sin bajar la vista, dice algo en voz baja. Me hablas de comprensión, pero está claro que tú no entiendes lo que me pasa. Hace poco lograron detener al sicario que empezó el tiroteo. Al final de la investiga-ción, Iván Cárdenas logró eludir la cárcel. No tengo que explicarte que la justicia y la ley no siempre están en el mismo bando. En estos momentos el muy bastardo debe estar feliz, libre, destrozando otras vidas. Beatriz se acerca un poco más y le quita de la mano el papel. No puedo permitirlo, pero tampoco tengo la fuerza para quitarle la vida con mis propias manos. Esta página dice que con la invocación correcta, tú puedes aparecer y matar a quien yo decida. Clava los ojos en los de ella, y mete las manos a las bolsas del pantalón. No, dice él casi sin voz. Yo soy equilibrio; no soy venganza ni caprichos. Beatriz siente la herida de los labios palpitarle; los lagrimales comienzan a gotear. Azaril, por favor, hazlo. Lo único que tienes que hacer es borrar un nombre. Del interior del abrigo, él saca un libro forrado de piel negra; lo abre y lo hojea. Borrar un nombre y nada más… ¿En verdad crees que es así de fácil? ¿Pien-sas que se puede terminar con una vida sólo porque sí, de un borrón y ya? Beatriz duda. Trascurre un lapso que parece interminable; el sol sigue en la vertical, la luz es muy fuerte. Súbitamente siente la ira arremeter desde el fondo. Tú estuviste ahí, ¿no es cierto? Se dirige a él con el cuchillo. Tú lo viste todo… De acuerdo a la policía, se trató de un ajuste de cuentas entre hampones y todos los demás tuvieron que pagar. Beatriz lo imagina claramente. El suelo resbaladizo, cubierto de sangre. Las ráfagas de metralleta y la explosión de cristales reverberaban en el espacio como una sonata interminable. Los meseros y algunos de los clientes que lograron esconderse bajo las mesas o en el baño. Varios cuerpos, agonizantes, intentando arrastrarse hacia la salida. A Gerardo, que estaba ahí para comer con un amigo de la oficina, y no tuvo tiempo de reaccionar; una bala le había atravesado el ojo; la órbita se convirtió en un agujero ensangrentado.
27
Nar
rati
va
Beatriz se muerde la costra de los labios, la dureza se vuelve blanda y roja. Él la mira temblar: Estuve ahí... La crueldad es antigua en el ser humano, y desde siem-pre han aparecido hombres y mujeres dispuestos a darse el gusto de la barbarie y la masacre. Es un hecho demostrado y permanente, indiscutible. Comprendo lo que sientes ahora, y comprendo más allá todavía. No es del todo culpa tuya. Perteneces a una especie apenas diferente del mono, débil, contradictoria, agresiva y de un egoís-mo ilimitado. Ella no parece prestarle atención, dobla la foto por la mitad y se la muestra nue-vamente. Entiéndelo, Beatriz, dice él, la consecución de este deseo sólo incrementará la profundidad del vacío; será un abismo que terminará por devorarte. Agita la mano y acerca la imagen a su rostro. No me interesa, dice ella, y a ti tampoco debería. Lo único que tienes que hacer es borrarlo del libro. Un borrón y se acabó. Él toma la fotografía y vuelve la vista a los ojos de Beatriz. Éste no es Iván Cár-denas. Beatriz sonríe y llora. Lo sé, por eso doblé la foto. Se trata de su hijo. Un banco de nubes cubre el sol por completo. Azaril deja caer la foto en la tierra. Iván no le teme a la muerte; acabar con él no me resultaría satisfactorio en lo más mínimo, dice ella. Pero su hijo es otra cosa. Iván no soportará la idea de perderlo a tan corta edad, a destiempo. Guarda silencio. El banco de nubes se aleja, las sombras se disipan, y el rostro de ella se torna cada vez más pálido. ¿Sabes? No soy tan egoísta, dice ella; matar a esa basurilla será algo beneficioso para todos, positivo. Si ése continúa con vida, lo más probable es que se convierta en un maldito animal como su padre. Azaril se acerca, toma el cuchillo y lo clava firmemente en la palma de su mano. Ella grita, los hilos de saliva en su boca se vuelven espesos. Has entrado en contacto conmigo, dice él. Soy de los pocos que pueden actuar por cuenta propia. Pero actúo bajo ciertos parámetros; ¿leíste sobre eso? Beatriz asiente con la cabeza; los cortes en los labios amenazan con abrirse nuevamente, y la mano no para de sangrar. Para terminar con la vida que me pides tienes que renunciar a la tuya. Sólo te pido que es-tés segura. Ése es el precio. ¿Quieres seguir adelante? Duda un instante. Ya no tiene deseos de vivir, pero eso no significa que desee morirse. Luego recapacita; sin él, todo en su vida es convencional y forzado, sólo pre-valece un malestar intermitente que no la deja dormir por las noches. Con dificultad, intenta amarrar un pañuelo a la palma de su mano. Le zumban los oídos, le palpitan las sienes y los ojos. No tengo ningún inconveniente; cumple mi deseo y mi vida será tuya: acaba con él. Azaril pisa la imagen hundiéndola en el fango. Abre el libro casi a la mitad, saca un borrador de pluma y lo pasa por encima de un nombre. Ya está hecho, dice en un tono muy bajo. Ahora es tu turno. Beatriz cierra los ojos con fuerza, se prepara para lo peor. Azaril pasa la mano por su boca y manos; éstas sanan por completo. Coloca las yemas de los dedos so-bre su vientre; un escalofrío hace que Beatriz abra los ojos de golpe. No comprendo, dice ella: creí que ibas a tomar mi vida. El ángel sonríe mostrando todos los dientes. Y eso hago, responde. Acabas de quedar encinta. Beatriz agacha los hombros, las manos y el rostro se crispan. Siente en el pecho una opresión hasta el límite del sollo-zo. Tú nunca me advertiste sobre esto. Ella intenta acercarse, pero se resbala y cae de espaldas junto a la foto en el fango. Te dije que tendrías que pagar con tu vida, y eso harás. Beatriz intenta levantarse, pero no puede. Ella ve su boca articulando pa-labras, pero el zumbido de sus oídos apaga el sonido. Este niño será humano. Si te
28
Nar
rati
va
atormenta la identidad del padre, te advierto que eso no tiene la menor importancia; puedes creer que es de José de Arimatea, del Paráclito o de ninguno. No importa. Azaril le ofrece ayuda para ponerse de pie, ella agacha la cabeza y se hunde un poco más en el lodo. Mi función es el equilibrio; una muerte por una vida, no dos muer-tes. No te sientas ofendida, ni mucho menos engañada, esto es cuestión de balance, no matemáticas. Se supone que sabías de la compensación. Ella vuelve a pensar en aquella noche con Gerardo en el jardín de sus padres; la invade un amargo regusto en la boca. El precio por este trato era que podía hacer con tu vida lo que quisiera, y eso estoy haciendo. Vivirás durante toda la gestación; después de eso, tú y yo ajusta-remos cuentas. Entiende que su vida ha terminado, y ante eso, el cielo permanece inmutable. Azaril desaparece sin dejar rastro; en su lugar queda viva la imagen de sus ojos iner-tes, grises y atentos. Una lluvia fina y fría cae sobre el cementerio. Beatriz consigue ponerse de pie; el corazón se le escoce con los rayos del sol. Recoge la foto y la mete en su gabardina. Tiene la sensación de haber sido elegida; ya no es ella quien se adapta a la desgracia sino la desgracia la que de repente parece adaptarse a ella. La luz del día le quema los ojos, abatiéndola. Lanza un leve alarido y camina de regreso a la gran ciudad… La fosa palpitante que la espera.
Enrique Ignacio Montero Avilés (Ciudad de México, 1983. Estudiante del diplomado en Creación Literaria en Casa Lamm. Trabaja en la Coordinación de Asesores del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Escribe una columna de entretenimiento en el portal informativo de Torreón, Coahuila, “Doble L”. Incursiona en los géneros de cuento y poesía.
29
Poe
sía
Poesía
Su(pre)posiciónMónica Zepeda Trujillo
Necio (por) Huir (en) Tan/poco tiempo
(con) Baza vida (ante) La muerte
::
Tampoco clavo (contra) Mi pecho
El parpadeo (de) Tu silencio
::
† Respiro libre †
(sobre)
El entierro
(desde) Aquel día ↔ (hasta) Mi cielo
::
(según) Recuerdo
Mónica Isabel Zepeda Trujillo (San Cristobal de las Casas, Chiapas, 1987). Estudiante de Licenciatura en Creación Literaria en Casa Lamm. Tiene tres poemas publicados en el libro Memorias 2007, del Encuentro de Escritores San-cristobalenses.
30
Poe
sía
La poesía tiene planes para míAbdul Bornio
Hay quien dice que soy sólo un idiotaque tiene que vivir alucinado,construyendo con cada ilusión rotacamino que no llega a ningún lado
Pues todo a lo que el hombre ha desistido yo suelo adjudicarme como empresa,y todo en lo que nadie halla sentido es justo lo que a mí más me interesa.
Ya muchos van diciendo a mi reversoque sin remedio estoy deschavetado,pues piensan he dejado verso a versomi entero porvenir dilapidado.
Quizá tengan razón pero lo dudo,¡Qué saben ellos de vivir la vida!Tal vez iré descalzo y sin escudomas nunca va a faltarme la comida. La tierra va a brindarme el alimento,tendré el cielo estrellado como techo y aunque haya días que ahogue el sufrimiento,veré al final mi vida satisfecho.
Abdul. C. Bornio (Estado de México). Estudiante de Licenciatura en Creación Literaria en Casa Lamm. Actor de teatro: ingresó en la Thomas Jefferson Musical Theatre Company Foundation A.C. para representar a su país con la opera-pop Anjou, un cuento de horror (Gillermo Mendez y Lupita Sandoval) en el Festival de teatro musical de Nueva York, en el Festival de de teatro musical de Daegu, Corea, y en la Expo Mundial 2010, en la ciudad de Shangai, China, además de realizar una gira nacional al rededor de varios foros de la repú-blica. Su primera novela de ciencia ficción Artificial, será auto-publicada hacia mediados del mismo año. Prepara igualmente un libro de poemas de su autoría, entre los que se encuen-tra el presente.
31
Poe
sía
Collar de perlasSonia Jiménez
Una a una,las perlas caen en el hilo.
El instante las presiona con zumbidosde silencio. Hasta ahora, cincuenta y cuatro perlas.
Las primeras, carcomidas por el tiempo, han perdido su tonoclaro hasta tornarse turbias. Del uno al veinte se deslizaron suaves.Los años corrían sencillos. Libres. Después, todo se volvió minutos y
nada más. La voluntad perdió sus deseos, que ahora pasan a manos an-siosas donde esperan ser memorias, y acaso se desgarra a sí misma para
volver a la arena. Hace tantas perlas que los pensamientos se extin-guieron, que las mentes desérticas asedian los cuerpos. Y nadasucede. Otra perla caída, tan blanca como todas. Sin matices.
Una arruga más y cien neuronas muertas. El hacer naday la nada que se vuelve el hacer. Sesenta, se-
senta y ocho, noventa, las perlas caen.El tiempo corre y nada.
Sonia Ma. Jiménez (Ciudad de México, 1987) Es bailarina de la Compañía Nacional de Danza desde el 2007. Actualmente cursa la Licenciatura en Literatura y Creación Literaria en Casa Lamm.
32
Poe
sía
El cuerpo que me llevaConcepción Sámano
Un exiliado clamasin encontrar el nombreel muro infranqueable o la orilla de la ciudad
-¿cómo detener la pregunta?-.
Abonar la miradacon pasajes imaginariospoder ver también con los ojos cerrados,de tal forma, recuperar la memoria y volver.
El cuerpo se guíacon el rastro de sus fragmentosreconocerá el camino el lugar que buscaporque no olvidaque se ve y se borra en el espejoy no desaparece
no olvidará el suspiro de árbolesni el alfabeto de avesque subyace al fonde del caminoapostado en la belleza de la luz.
Por la huella del tiempo en el alma recordará.
Concepción Sámano (Jaral del Progreso, Guanajuato, 1971). Lic. en Filosofía por la Uni-versidad de Guanajuato. Becaria en 1999 y 2002 por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Promotora cultural independiente. Integrante del grupo de los colectivos interdiscipli-narios Gestación y Poesía Rodante (música y poesía). Participante en encuentros de escri-tores internacionales (El país de las nubes), nacionales (Durango) y estatales, así como en festivales independientes. Participante en diversos foros culturales: Museo Iconográfico del Quijote, Museo Dieguino (Guanajuato); Feria Nacional del Libro (León, Gto.), Feria Interna-cional del Libro de Minería (D.F., 2011).Ha publicado artículos y poemas en periódicos y revistas de circulación internacional (Al-forja) estatal y regional (Ventana Interior), así como en revistas independientes (Ostraco, Oaxaca, premio José Villaurrutia para revistas independientes, entre otras). Ha publicado en dos ocasiones en la antología del Altaller, de la Universidad de Guanajuato (Jesús Mondra-gón). Poemarios publicados: Los días de luz amarilla (ediciones del Manantial); Melusina o del perenne aroma de claveles y La oscuridad del origen (Dirección Municipal de Cultura de Guanajuato-Colegio de Arquitectos Guanajuatenses). Actualmente en preparación: El cuer-po que me lleva.
33
Poe
sía
Une las estrellasAlejandra Valverde
En las líneas de tus manos, el contornode las constelaciones,el reflejo de la luna,todas las figurasde las nubes.
Enciende la linternabajo las sábanas,destapa la pluma,dibuja los puntos,une las estrellas.
Tus dedos encontraránel camino.
Alejandra Valverde (Ciudad de México, 1987). Estudiante de Licenciatura en Literatura y Creación literaria en Casa Lamm. Ganadora del Tercer Lugar en Cuento del Concurso de Literatura de Casa Lamm 2010. Incursiona en los géneros cuento y poesía.
34
Poe
sía
Adriana Echánove (México, 1986). Estudia actualmente la Licenciatura en Creación Litera-ria en Casa Lamm. Ha publicado poemas en el Centro de Estudios Poéticos de Madrid. Sus textos incluyen poesía, cuento y ensayo.
EnfuegadosAdriana Echánove
Desde que encigarré tus ojos
con mis ideas viciadas,
apalabramos
un camino silencioso:
hemos dejado al azar
humearnos los futuros.
Una encendedorada tras otra,
enfuegados quedaron los labios.
35
Poe
sía
Lamentación del prisioneroMariana Pérez
I eu morrendonesta longa noite
de pedra.(Celso Emilio Ferreiro)
En pacto con la piedra y el oscuropendiente que se cuelga de la nada,escalo mis paredes. La estocadadel hombre se me incrusta junto al muro.¿Cómo calmar mi pálpito insegurosi la muerte con fango me salpica?A estas horas, la noche multiplicasu insolencia en la piedra, y es la nube lo que frota mis ojos cuando sube nocturna por el hierro que suplica.
Mariana Enriqueta Pérez (Santa Clara, Villa Clara, Cuba, 15 de julio de 1951). Lic. en Filología, Especialidad Lengua y Literatura Hispanoamericana y Cubana. Pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Vicepresidenta de la Filial de Escritores de Villa Clara). Representa al grupo nacional Ala Décima en su provincia. Ha publicado los libros: La Nostalgia Domina los Rincones: poesía (Editorial Capiro,1992), Cierta Llama: décimas (Ed. Capiro, 2001) y La desnudez oculta: poesía (Ed. Capiro, 2005); además de varias antolo-gías poéticas, las más recientes: Faz de tierra conocida: Antología de la poesía villaclareña (Editorial Letras Cubanas, 2010) y Antología Poética (I) Iberoamericana (Editorial Glorieta, Miami-Florida, 2011). Entre sus premios se encuentran: Segundo Premio en la Conferencia Provincial de Estudios Culturales 2003. Premio y Mención en el Concurso de Décima «Li-mendoux» 2003. Premio «Chanito Isidrón» de Novela en Décimas (2003-Mención y 2004-Premio). Premio Especial «Félix Varona Sicilia» en el III Concurso Nacional Décima al Filo 2007. Premio Tema Ecológico en el VIII Concurso Nacional Ala Décima 2008. Premio Inter-nacional «Poesía de Amor Varadero» 2009. Premio Poesía de Cordel (décima humorística) 2009. Premio (2º) en la Conferencia Provincial de Estudios Culturales 2009.
“Lamentación del prisionero”, ganó «El Poe-ma del Mes» en la librería «La Piedra Lunar» (Santa Clara, abril de 2011). La foto registra ese momento.Junto a Lorenzo Lunar, director de la librería.
Tosca pared silencia el espejismoy mi noche en harapos se revuelvecomo un río, me lastra, no me absuelve,me deja en sobresalto y paroxismo.El tablado transpira el egoísmoy la fiebre silencia la angostura;los martillos golpean sombra impura,los puñales no cortan el lamento…Es el final. Se apaga el firmamento
36
Ens
ayo
EnsayoSanta Muerte, violencia y literatura: temáticas de la novelística mexicana y negra actual
Por Ernesto Pablo Ávila
Los asesinos inclementes que pueblan estas páginas son el rostro deforme de una sociedad
temerosa que se tapa los ojos ante las muecas grotescas de las víctimas,
al mismo tiempo que deja una abertura entre los dedos
que permita ver al menos un poquito de sangreNorma Lazo
La Santísima es obra de la historia de este paísJosé Gil Olmos
A principios de los años setenta hablar de literatura policiaca, de la narrativa que da cuenta de la criminalidad y la violencia era, de algún modo, una suerte de “descenso” a los cimientos sociales en el sentido más lineal del término: no sólo porque implica-ba el alumbramiento de temas urbanos y populares sino porque la producción de la literatura policiaca era considerada una subcultura e, incluso, una incultura. La crítica literaria más canónica, influyente y elitista, por desconocimiento, prejuicio o desen-cuentro político, sobre todo, había determinado que este medio de expresión carecía de los méritos necesarios para recibir la atención de cualquier crítica especializada o académica seria. Para Gubern, “si la novela criminal interesó escasamente, desde el punto de vista estrictamente literario, pues acaparó la atención de sociólogos y de psicólogos como manifestación y síntoma de la neurosis de la sociedad industrial”1. Aunque los términos “novela policiaca” y “novela negra” pudieran parecer sinó-nimos es necesario recapitular brevemente y anotar una diferenciación liminar para distinguir ambos tipos de narrativas. La novela policiaca es un género ampliamente desarrollado durante el siglo XIX y XX primordialmente en lengua inglesa aunque hubo diversas adecuaciones canónicas en toda Hispanoamérica, principalmente en Argentina, Uruguay y México; desde sus orígenes dicha literatura se posibilitó como un medio de divulgación masiva, popular y, por lo tanto, la crítica de la Inglaterra vic-toriana, en general, la experimentó como un divertimento, que acaso poseía ciertas virtudes analíticas y alumbraba los bajos fondos sociales con el morbo del amarillismo y la nota roja2.
1 Roman Gubern(ed). La novela criminal. Barcelona, Tusquets, 1970, p. 20.2 Seguiendo el erudito discernimiento de Umberto Eco en El superhombre de masas. Retórica e ideo- logía en la novela popular, la esencia de las narraciones conspirativas, de la “ficción paranoica”, de lo oculto por develar, yace en el alma de la novela popular, que, a su vez, se enraiza conceptualmen- te con la novela gótica y la novelística del subsuelo dostoievskiano. Explica Eco: “A partir del Monje de Lewis, la novela gótica comporta el uso abundantísimo de subterráneos y cavernas artificiales en cuyo interior se cometen los crímenes más sangrientos(…) nos encontramos ante un topos que, tanto en la novela histórica como en la novela popular no abandonarán nunca y la prueba la tenemos en que (…) mazmorras y subterráneos vuelven a parecer bajo forma de alcantarillas de París, tanto en Los miserables, como en la larguísima epopeya De v (pp. 74-75).
37
Ens
ayo
La moderna literatura policial, ya en el siglo XX, que escritores como Hammet, Gubern o Chandler concibieron, había recibido, es cierto, influencias de la sociedad capitalista de los años veinte, sobre todo de la norteamericana, que lo marcaron, re-definieron y cambiaron a un género más duro, realista, descarnado, “negro”, que re-trataba el malestar social de la época de la prohibición del alcohol, el encumbramiento de las mafias y la colusión de éstas con las grandes esferas del poder político. Por lo tanto, el género negro, si se compara con el género original iniciado por Edgar Allan Poe y Los asesinatos de la calle Morgue de 1841 o con los relatos del hiperracional, fascinante y vanidoso Sherlock Holmes de Conan Doyle, definió, con el tiempo, un tipo de literatura dúctil, flexible y maleable que involucraba intensamente a la realidad y que, por ello, interesó a las mayorías: creó un tipo de narrativa periférica y verosímil que alumbraba un mundo auténtico de violencia, muerte y vesania y en cierta medida, se enlazaba en su tradición con otros medios de comunicación populares como el co-mic, el pulp o los relatos del far-west3.
Posmodernidad, violencia y finitud en la literatura negra mexicana
Con ese mismo impulso renovador y consciente de subrayar la realidad política y social, la literatura negra, en la vertiente desarrollada en México, ha continuado, durante el siglo XX y la posmodernidad, como en su momento la narrativa “oficial” lo hizo, el pincelaje del aguafuerte nacional, la captación verosímil y eficaz de su mo-mento histórico con nuevos y anteriores medios narrativos y de expresión ajustados a las necesidades de una representación compleja de la cultura mexicana sobre todo a partir de 1968 y su impacto implacable en la sociedad mexicana posterior. Al finalizar su ensayo, hace décadas, Reyes también se cuestionó sobre la eficacia del discurso policiaco. Encontró que al poner el énfasis en el “interés” por la fábula y en dar “cohe-rencia en la acción, el género policiaco, incluso, respeta y sigue la poética occidental más tradicional. “¿Qué más exigía Aristóteles”, pregunta Reyes como agotando la de-tracción4. Verosimilitud. La literatura deber ser verosímil no una calca de la realidad. Contar y ser coherente en su accionar narratológico. “El género clásico de nuestro tiempo”, como llama Reyes a la literatura policiaca ha sobresalido, se ha desarrollado 3 Fue Black Mask, la revista que publicó a los autores que determinaron el nacimiento de la llamada novela negra: allí publicó Dashiell Hammett quien, junto con otros autores, pusieron las bases de ese nuevo enfoque de la novela policial: estilo duro ( hard boiled que se podría traducir como, “fuertemen- te hervido y alcanzaría la sinonimia en castellano en adelante de “duro”, aunque esa denominación hacía, en un principio, más referencia al lenguaje que se utiliza ,el del hampa, callejero que a los temas que trataba). El género negro describió las contradicciones (ricos/pobres, poderosos/indefen- sos) de la sociedad donde se desarrolla: no se encerró en mansiones que pululaban enigmas, no trató sobre crímenes ingeniosos sino brutales y el problema que comenzó a plantear no era la solu- ción de ese crimen, sino el grado de culpabilidad asumible por los buenos o los malos, cuya frontera se desvanecía. En esa sociedad, el detective de las novelas actúa como justiciero (a veces al mar- gen de la ley) que condena al culpable, independientemente de su clase social o de su relación con él mismo. Si el detective no procediera así, es seguro que el sistema legal, ya corrompido, los declarara inocentes. En este sentido, en el género negro mexicano se enfatiza el reflejo del contexto social y, como consecuencia, deja el misterio por resolver en un segundo plano como resulta evidente en obras como en Linda 67. Historia de un crimen (1995) de Fernando del Paso. Así pues, la novela ne- gra se convierte en una suerte de “novela social” de la literatura policial. En la novela negra mexica- na, se acentúa especialmente el destino político de la creación literaria y privilegia la desconfianza en la ley y el estado de derecho de una sociedad que reboza iniquidad y proyectos políticos corrompidos (sobre todo después de la represión de Tlatelolco en 1968) que habían quedado entredichos en el hard boiled estadounidense.4 Cfr. Alfonso Reyes, “Sobre la novela policial” en: Los trabajos y los días, Tomo IX de las Obras Com- pletas, FCE, México, 1959, p. 55.
38
Ens
ayo
5 Scantlenbory, M.,“Paco Ignacio Taibo II: La novela negra es la gran novela social de fin de milenio”, Caras, en www.caras.cl/ediciones/paco.htm, 2000. Página consultada el 16 de septiembre de 2005. 6 Cfr. Patricia Cabrera López, Una inquietud de amanecer. Literatura y política en México, 1962-1987, UNAM/Plaza y Valdés, 2006, pp. 334- 338. La investigadora explica que es en 1987 (concretamente en el número 1301 de “La cultura en México” de marzo de ese año) cuando dicho oficialismo cede una de sus trincheras culturales más valiosas y anquilosadas del suplemento de la revista Siempre!, ante una desbandada cultural a favor de nuevos espacios donde el pluralismo de otras publicaciones recientes (Nexos, Vuelta, Proceso) evidencio el favoritismo y la que tendenciosa “política del des- precio” hacia ciertos autores y géneros, asunto que Monsivais lamentó y fue crucial para abandonar su colaboración con el suplemento y órgano de difusión más importante de la vida cultural nacional. La publicación abierta por Benítez, Paz y Fuentes, vio entonces, el nacimiento de una nueva administración encabezada por Taibo II y el cambio provisional de su nombre a “La Cultura en México en la Cultura”.7 El vituperio al que se visto expuesta la literatura policiaca en nuestra cultura probablemente se re- monte a ciertas afirmaciones, presupuestos y teorías anquilosadas durante la década de los cuaren- tas y cincuentas donde a decir de Vicente Francisco Torres en Muertos de papel (p. 104), “hubo una suerte de edad de oro de la literatura policiaca mexicana”. Durante esta época aparecieron además de los comentarios de aprobación como el de Reyes (en 1945), los especializados en su detracción que indicaron que esta narrativa carecía de la capacidad de generar propuestas que superaran los estereotipos norteamericanos e ingleses. María Elvira Bermúdez, una de las autoridades sobre la ma- teria y que además de la creación de este género ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a reunir en antologías narraciones de corte policiaco, fue colaboradora de Antonio Helú y Rafael Bernal en la revista mensual Selecciones Policiacas y de Misterio (fundada en 1946 y que alcanzo a ver publicada hasta el numero 159) aclara que Helú, verdadero pionero en México del género y que incluso su libro La necesidad de asesinar, mereció la distinción de ser prologado por Xavier Villaurrutia, “siempre estaba combatiendo esa distinción entre literatura seria y literatura policiaca, como si ésta fuera un subgénero. Defendía la literatura policiaca con toda razón porque ésta es más difícil de escribir, a veces, que la llamada literatura seria, la literatura, digamos, elitista”. 8 Patricia Cabrera López. Op. cit, , p. 306.
y alcanzado tamaño éxito que ya ha desbordado sus horizontes, sus posibilidades. A través de la recreación, de su desapego general a lo ortodoxo, han logrado dar a conocer este “otro” México en un acto no sólo de asunción sino siendo críticos de estas realidades y creando una cultura de identificación (como el caso de la literatu-ra producida en el Norte) e incorporando , cada autor, nuevas posibilidades no sólo para el género sino hacia el enriquecimiento de la técnica narrativa y estética; han generado una literatura como medio de expresión vigente y popular y lo han confir-mado como una instancia de una impresionante capacidad de adaptación universal, como explicaba Taibo II: “es la gran novela social del fin del milenio. Este formidable vehículo narrativo nos ha permitido poner en crisis las apariencias de las sociedades en que vivimos. Es ameno, tiene gancho y, por su intermedio entramos de lleno en la violencia interna de un Estado promotor de la ilegalidad y del crimen”5. Planteada, a inicios de los años ochenta, desde sus orígenes, como una apues-ta literaria internacional que permitiera la libre interacción de autores coetáneos y con-temporáneos la novela negra o neopoliciaca, concentrada y consagrada por la AIEP (Asociación Internacional de Escritores Policiacos) se consideró un estratagema con una autonomía que fuera independiente de los lineamientos culturales imperantes de cada nación, por lo que su temática y su desarrollo fueron considerados paralelos e incluso marginales para el oficialismo literario6. Hacia 1986, su autor más emblemá-tico, Paco Ignacio Taibo II, ya hacía un balance del alcance que el género y su éxi-to habían logrado y pensaba que había quedado superado el prejuicio por parte del aparato cultural y oficial de tildar a la novela negra como un “subgénero”7. Es entre este año, crucial para la literatura negra mexicana y el nacimiento de la posmoderni-dad en 1989, en que sus autores fueron “elaborando la teorización apologética del género”8.
39
Ens
ayo
9 Gabriel Trujillo. Testigos de cargo. La narrativa policiaca mexicana y sus autores, Norma ediciones, México, 2000. p. 24. 10 En el género policiaco mexicano (aunque no únicamente, pues en la literatura cubana el personaje “El conde” de la tetralogía “Las cuatro estaciones” de Leonardo Padura Fuentes, también es eviden- te), ha sido frecuente observar la inclusión de un sesgo humorístico (sobre todo de tono negro o paradójico) en muchos de los protagonistas y personajes. Quizá este rasgo es uno de los más me- morables y entrañables para le lector de estos géneros pues ha permitido, en algún grado, sobrelle- var las temáticas delincuencias y los mundos agresivos en los que estos personajes se mueven pues permiten cierto grado de empatía en la lectura. Belascoarán de Taibo II, Ifigenio Clausel de Ramírez Heredia o Filiberto García de Rafael Bernal son ejemplos de estos detectives “humoristas negros” de la narrativa mexicana.11 Narrativa sintagmática, la literatura negra mexicana funciona bajo el principio de combinación pro- puesto por el neo-barroco. “En esta nueva época, explica Francisca Noguerol Jiménez (“Neopoli- cial: el triunfo del asesino”, Universidad de Salamanaca), definida con el controvertido rótulo de pos- moderna, se produce desde el punto de vista literario la revisión de las historias oficiales, el rechazo de los frescos narrativos y el recurso a la polifonía textual, estrategias con las que se intenta reflejar una realidad tan caótica como diversa”.12 El género policial a pesar de ser un género relativamente pasivo y semánticamente lineal no es un género tan acabado o prefabricado como se pensaría y, también, durante su desarrollo, fomento cier- tas invenciones que no se atuvieron a la ortodoxia propia del género, aspecto que fue motivando las posteriores variaciones hacia la novela negra o el thriller que ya presentaron relaciones de significa- do e integración que obedecen a interpretaciones y valoraciones abiertas.
Esta literatura, tan oscura, tan negra, tan “marginal” como la realidad que es-pejea, en México, desde la década de los setentas y ochentas, en la mejor tradición de la novela popular, folletinesca o gótica, alumbró y alumbra en la posmodernidad, el bizarro, sangriento, el otrora subterráneo (ahora, epidérmico) universo de violencia e injusticia social con el que se enfrenta, día con día, el mexicano promedio. A decir de Gabriel Trujillo la novela negra mexicana, es:
la novela costumbrista por excelencia de nuestro país postratado de li-bre comercio . En el espejo de su violencia nos podemos contemplar de cuerpo entero: a profundidad y sin eufemismos. Vernos tal cual somos, con nuestras carencias y miserias, pero también con nuestra dignidad y nuestra libertad en lucha permanente, en constante conflicto con un mun-do que cada día es más voraz en su morbo y en sus placeres, es decir, que cada vez es más felizmente monstruoso, porque sus sueños y pesadillas se cumplen puntualmente con sólo desearlas9.
Hoy en día, en la llamada posmodernidad, desde la heterodoxia del género policiaco mexicano, autores como Gabriel Trujillo, (Baja California), Guillermo Munro(Sonora), David Martín del Campo (México, D.F.), José Amparan (Coahuila), Eduardo Antonio Parra (Nuevo León), Jesús Alvarado (Durango) o el ya célebre dentro de esta tradi-ción, Rafael Ramírez Heredia (Tampico- D.F.) han generado una literatura “versátil”, lúdica, subversiva, de un humor negro y ácido10; manifestación estética descarnada y por incluir los últimos cambios, adaptaciones y accionar de una sociedad mexicana en transformación efusiva; esta expresión de la realidad conmueve por la eficacia que atrapa al lector y lo llevan a la aprehensión de mundos, lugares críticos y actitudes sociales como la criminalidad de gran problematicidad en nuestra realidad nacional posmoderna11.
Lejos de regodearse haciendo una apología de la violencia que vive en su interior, la literatura negra contemporánea ha utilizado la narrativa, primordialmente, como un vehículo de entendimiento: de aprehensión de la realidad y su comprensión12. En un
40
Ens
ayo
13 Miguel G. Rodríguez Lozano.“Huellas del relato policial en México”, en Anales de Literatura Hispano- americana, Universidad Complutense,Madrid, vol. 36, 2007, p. 59-7714 Miguel G. Rodríguez Lozano. Íbid., p. 77
México de ejecuciones, tiroteos, granadazos a la sociedad civil, decapitamientos ma-sivos, “pozoleados” emboscadas, baños de sangre, guerras perdidas contra el narco-tráfico, corrupción de los principales cuerpos y actores policiacos, militares y políticos del país, batallas por las principales plazas y rutas comerciales de la droga entre los diferentes cárteles y espeluznantes muertes sumarias en el presente sexenio , la cultura nacional, desde hace unos años y desde diferentes ópticas y disciplinas, ha emprendido un abordaje estético, una reflexión y una argumentación sobre esta transformación febril, sobre esta realidad brutal que ha alterado radicalmente la for-ma de vida de millones de mexicanos, lo cual a decir de Rodríguez Lozano es:
Otro factor determinante en la aparición de textos policiacos se relaciona con las condiciones sociales, políticas y culturales por las que pasa Méxi-co. La larga crisis económica, imparable desde los años setenta (con Luis Echeverría en el poder), aguda en los ochenta (con José López Portillo inutilizado por las devaluaciones y Miguel de la Madrid tejiendo las futuras relaciones México-Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comer-cio), encubierta en los noventa (con el prácticamente aquí no pasa nada de Carlos de Salinas de Gortari y a su modo con Ernesto Zedillo), afec-tó los modos de vida y agudizó las diferencias y los contrastes entre las zonas del país. Quitado el velo de la seudoprosperidad y la democracia surgieron con mayor fuerza las redes del narcotráfico, la violencia extre-ma, los asesinatos, la narcopolítica y más que nunca la evidencia de que la corrupción, ese mal de siglos, continuaba con su apabullante fuerza. En medio de esto, las ciudades de los estados crecieron a un ritmo acele-rado, lo mismo Mérida que Monterrey, Tijuana, Puebla o Guadalajara. La explosión demográfica, la presencia de Universidades estatales con nivel académico, el crecimiento de una clase media ya no activada en un único lugar (el Distrito Federal) y por ende el incremento de posibles lectores, forman parte de un corpus complejo que justifica la práctica del policial a fines del siglo XX13.
Gran panegirista del género negro, Mempo Giardinelli ha explicado que esta ver-tiente literaria posee una maleabilidad extraordinaria que le ha permitido adaptarse al febril desarrollo de la sociedad industrial inglesa del XIX, atravesar con adecuaciones y exageraciones (como el thriller) el caótico siglo XX e instalarse en la posmodernidad como un género donde la lógica y la premisa fundamental obedece al “pepenaje” de elementos culturales masivos( a la manera del barroco), a la reintegración del pasado a través del bricolaje cultural extremo usando como hilo conductor la narrativa, acen-tuando al fabulación y la lógica de este constructo, asequible en cuanto a su temática pero abigarrado y complejo en cuanto a su forma. Las actuales propuestas mexicanas sobre el género negro, exigen sumar la re-construcción masiva de sentidos y elementos culturales de todo orden. “La heteroge-neidad del relato policial mexicano, explica Rodríguez Lozano, a fines del siglo XX y hasta ahora debe mucho a los vaivenes de la historia social y política de México”14. La literatura negra mexicana, en específico, no se regala ni se frivoliza en su experiencia narrativa sino se virtualiza, exige del lector, como la primera literatura policiaca y el
41
Ens
ayo
15 Michael Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI, México, 1995.p. 74.16 Ibid, p. 457.17 El protagonista por excelencia de la primera época de la novela negra es el detective que entraña a un tipo solitario (salvo Nick, el protagonista de El hombre delgado, que está casado), moralmente inflexible, desencantado de la vida, duro (es capaz de entregar a la Policía a la mujer que podría hacerle feliz) y pobre. La suma de esas cualidades, más la sociedad industrial capitalista nos da como resultado –claro está– el retrato de un perdedor. Pero un perdedor sólo en lo fundamental: el detective tiene una vida arruinada, pero resuelve siempre, generalmente por tozudez, los casos que se le presentan. Es un triunfador profesional, pero un perdedor como individuo. Para muchos críticos, como Vicente Francisco Torres en Muertos de papel o Mempo Giardinelli, esta es la frontera decisiva entre policiaco y neopoliciaco, entre policiaco y género negro o sus va- riantes. Para Giardinelli en El género negro, ensayos sobre literatura policial, incluso, la literatura negra presenta tres constantes adicionales: la novela de acción con detective como protagonista, la novela desde el punto de vista del criminal y la novela desde el punto de vista de la víctima. Los úl- timos coletazos del género apuntan a dos direcciones: una, la recuperación de los modos de la nove la clásica; otra, en un sentido posmoderno, es decir, jugando con que el lector ya conoce las claves del género y operando sobre ellas un distanciamiento irónico o nostálgico. El prototipo de esta trans formación es, probablemente, American Psycho, de Bret Easton Ellis, en la que se le da vuelta al personaje del asesino del suburbio y se lo convierte en el psicópata del barrio alto, impune, justamen- te, por ser del barrio alto. Así, el trasfondo social de la novela negra tradicional se subvierte, en el sentido de que nadie cree que un personaje como Patrick Bateman (educado, guapo, bien vestido, triunfador) pueda ser un asesino psicópata aunque lo confiese y, además, porque no hay detective tenaz e incorruptible que lo persiga.
género barroco en el siglo de Quevedo, expectación y disposición, pero “quiebra” la linealidad de la esperada aclaración del enigma (el cual puede aparecer en cualquier momento o no hacerlo en absoluto) para mantener al lector en un estado de mayor tensión o al mantenerlo en la incógnita, abandonar al lector con el fin de la obra a un estado de perpetua conmoción. En la nueva narrativa negra mexicana, incluso, el crimen no es un estadio o un hecho insólito sino la atmósfera perpetua de la narración. Para Michael Foucault, en este sentido, el crimen presupone el encuentro y enfrentamiento de dos antagónicos estadios de lo humano, pues el asesinato “es la lucha entre dos puras inteligencias- la del asesino y la del detective- constituirá una forma esencial del enfrentamiento”15. El crimen es el aire, el clima, la atmósfera, un olor a muerte bienvenido pues, como señala Alfonso Reyes sobre la primera novela policial contra el sentido de la novela oficial, cito, “una muerte puede hacer llorar(…)en la novela policial, al contrario, una muerte es bienvenida, porque da mayor relieve al problema”16. La Muerte, es así, el personaje axial, el riesgo, la atmósfera permanente que se recrea en la literatura negra actual en México. Como el barroco, el género neopoliciaco ha sumado a su discurso lo popular, lo marginal la intertextualidad masiva, la construcción abigarrada y no lineal, el espectáculo del Triunfo de la muerte del periodo colonial americano y de la estética del suplicio medievalista. También conlleva ecos de los folletines, de la literatura de Sucesos, de las hojas de volante y las “causas célebres” muy populares en la Nueva España del siglo XVIII. Por otra parte, Borges señaló que “el género policial, como todos los géneros, vive de la continua y delicada infracción de sus leyes”. El género clásico de nuestro tiempo”, como llama Reyes a la literatura policiaca ha sobresalido, se ha desarrollado y alcanzado éxito justamente por haber desbordado sus horizontes, sus posibilida-des. Frente al modelo clásico, que privilegia la figura del detective, el género negro mexicano ha incorporado a las tramas, como otras tradiciones literarias extranjeras, los puntos de vista del criminal y la víctima. El héroe o el héroe au revoir puede dejar, así, de ser un policía17 sino que puede ser un hombre promedio, un taxista, un ama de llaves, un sicario (Nostalgia de la Sombra), un abogado defensor de los derechos
42
Ens
ayo
18 Anne Marie Mergier, “Duro coloquio en París: La violencia mexicana”, en Proceso, 17 de octubre de 2010, p.p. 62-63.19 Ariel Dorfman. Imaginación y violencia en América Latina, Anagrama, Barcelona, 1972 p. 22.
humanos (como en el caso de Miguel Ángel Morgado de Gabriel Trujillo ), un profesor del ITESM (Algunos crímenes norteños) o una ama de casa y vendedora de fayuca en Tepito que busca venganza por la muerte de su hija (La esquina de los ojos rojos), ya que la muerte y el crimen en este mundo no reconoce piedad, género o edad nin-guna. El caso del género negro mexicano, contrario a la pasividad, es un ejemplo pos-moderno ideal: la dinámica de su síntesis es el accionar de un texto que habla de sí mismo y de sus condiciones de posibilidad. Es una síntesis que ha recuperado mu-chos aspectos culturales extremos de la cultura popular del siglo XX. Esta vertiente literaria ha demostrado poseer una maleabilidad extraordinaria que le ha permitido adaptarse al febril desarrollo de la sociedad industrial inglesa del XIX, atravesar con adecuaciones y exageraciones (como el thriller) el caótico siglo XX e instalarse ,inclu-so, en la posmodernidad como un género donde la lógica y la premisa fundamental obedece al “pepenaje” de elementos culturales masivos (a la manera del barroco), a la reintegración del pasado a través del bricolaje cultural extremo usando como hilo conductor la narrativa, acentuando al fabulación y la lógica de este constructo, ase-quible en cuanto a su temática pero abigarrado, complejo y polisémico en cuanto a su forma. Expresiones-límite que reflejan la experiencia humana misma en cuanto a la búsqueda de la trascendencia forman la sustancia íntima de esta literatura. El Distrito Federal, en su vertiente narrativa adoptada en México, es un mundo cercado por la violencia, la injusticia y la causalidad inmediata. Para Guillermo Fadanelli, incluso el DF “creció en forma totalmente absurda hasta convertirse en una especie de metás-tasis. El DF es la negación de toda medida humana”18.
Posmodernidad, violencia y finitud en la literatura mexicana.
Los últimos acontecimientos sociales, como la narcopolitica, así como un México su-mido permanentemente en la nota roja han vuelto a esta literatura “estación” obligada y “sismógrafo” recurrente donde la cultura ha comenzado a recibir las aportaciones de una realidad brutal y de un género crítico y denunciante pues, como piensa Dorfman, “quien degrada la muerte hasta convertirla en algo mecánico, repetible, pierde, tam-bién, la posibilidad de derrotarla mediante la fantasía intuitiva”19
Por su popularidad, alcance y reconocimiento de su calidad narrativa y el interés por su temática, el neopolicial mexicano está alcanzando, en todo el mundo, un lugar sobresaliente, aunque, sin embargo, ha ganado también cierto tipo de estigmatización por parte del mercado internacional, particularmente, el francés y el norteamericano, que ya comienzan a hablar de esta literatura en términos de una nouvelle barberie mexicaine, que en muchos sentidos han llevado al terreno de la cultura el hipócrita discurso primermundista de escandalizarse por la “violencia endémica” desatada en el México de los últimos tiempos y de signarla, como otrora al realismo mágico de los tiempos del boom latinoamericano, con grotescos tintes “exóticos”. A este parecer, Guillermo Arriaga ha respondido enfáticamente:
43
Ens
ayo
20 Anne Marie Mergie. Op. cit, pp. 62-63. 21 Ibid, p. 65.22 José Ricardo Chaves, Andróginos, Eros y ocultismo en la literatura romántica, pp. 19-20. De acuer- do a Chaves, “este recurso al esoterismo entre todos los romanticismos, primerizos y tardíos, es quizá uno de los rasgos de continuidad más elocuentes“. Organicismo, naturalismo, sistematizacio-
En los años ochenta, Ronald Reagan , Margaret Thatcher, Milton Friedman y los Chicago boys, nos impusieron un nuevo modelo económico basado en la competitividad y la competencia. Nació una verdadera jungla econó-mica que excluyó y sigue excluyendo a millones de campesinos en todo el planeta. Esa es una forma muy cruda de violencia (…) es en ese contexto que los narcotraficantes reclutan a jóvenes desamparados. Les llegan con una narrativa de éxito, adrenalina y mucho dinero(…) Estados Unidos y las demás naciones del primer mundo son muy hábiles para garantizar cierta tranquilidad a sus ciudadanos y expulsar la violencia hacia nuestros paí-ses(…) No se puede hablar de la violencia que trastorna a México como si fuera algo exótico. No es exótica. Tiene origen preciso20
Con un estilo que podría definirse como un “realismo escéptico”, los creadores, co-etáneos y contemporáneos de este género literario -entre los que han destacado los ya mencionados y se añaden los nombres de Guillermo Fadanelli, Eduardo Antonio Parra, J. M. Servín, Guillermo Arriaga, Víctor Ronquillo y Enrique Serna- han defen-dido e incorporado a la rica tradición novelística mexicana, una veta literaria que, a decir de otro de sus más importantes expositores, Sergio González Rodríguez, como la “verdadera literatura(…) agarra siempre temas límite”. Para el escritor de El hombre sin cabeza, los escritores de esta literatura que se pronuncia por el fenómeno de la violencia cotidiana, no están hablando de nota roja ni de sensacionalismo:
Estamos hablando de la experiencia del límite: un encuentro entre aman-tes, roces con la locura, lucha contra el destino (…) hablamos de la vida y la sobrevivencia. Hablamos de esa violencia que es consustancial al género humano (…) una de las tareas básicas de la literatura consiste no sólo en denunciar lo atroz sino de llevar a los lectores a cuestionar sin prejuicios. La literatura debe ser un riesgo, un desafío incluso frente a fe-nómenos como la violencia cotidiana. Todos los días nos levantamos con la idea de entender lo que somos. Creo que la literatura se ocupa de esa materia21
Si bien la novela policiaca decimonónica enfatizaba el enfrentamiento que refería el misterio o enigma del crimen y que debía ser resuelto por una investigación racionalis-ta y extrema, evocaba, también, otros tópicos muy propios de la época que al parecer siguen manteniendo una intensa relación con la criminalidad en la posmodernidad; el enigma implicaba un contacto con lo negado; el asesinato y la muerte violenta removía el ocultismo, espacios ignotos y desatendidos para la razón cientificista. La relación de lo marginal y lo delincuencial con lo mágico era alumbrado de forma veraz por esta literatura. El encuentro con esta gama inmensa de “veladuras” esotéricas implicó para el hombre decimonónico la asunción de que lo metafísico reconvenía nuevas instan-cias de lo sagrado, tomando en cuenta el horizonte histórico del siglo XIX, donde “otro rasgo ideológico importante es la diversidad religiosa que el propio romanticismo pro-picio en su incorporación de antiguas tradiciones, tanto orientales (hinduismo, sufis-mo, budismo) como occidentales no cristianas (hermetismo, gnosticismo, cábala)”22.
44
Ens
ayo
nes e idealismo se abrazaron, a su vez, con el espíritu cientificista de la época en cuestión de gene- rar un “proyecto” moderno, que se fue adecuando e incorporando, también, conocimientos , teorías e ideas científicas y tecnológicas de la edad del Progreso23 Thomas Narcéjac, “La novela policiaca”, en Roman Gubern (ed,) La novela criminal. Barcelona, Tus- quets, 1970 p. 5224 Víctor Ronquillo. Ruda de corazón, el blues de la mataviejitas. México, Grupo Zeta, 2006, p. 73.
Por ello, Thomas Narcejac, uno de los teóricos que más ha influido en el rediseño del género policiaco contemporáneo, al definir esta literatura la describía como el posible punto de inflexión entre dos estadios básicos y universales de lo humano: lo racional y lo irracional, la inteligencia y la irracionaildad, el ocultismo y lo esotérico, por una parte, la razón y la ciencia positiva, por la otra: “¡Cagliostro contra Voltaire!”23. El thriller para Poe significaba “el poema del miedo”, una codificación de los temores de la sociedad industrial y moderna, un trazado de realidades simbolizadas donde pervivían auténti-cas motivaciones espirituales básicas en un mundo declaradamente materialista.
La Santa Muerte y la religiosidad marginal: su ingreso en la cultura y la litera-tura mexicana negra posmoderna
Amada y temida, respetada y proscrita, la muerte, la Santa Muerte en el imaginario social posmoderno es un ejemplo de una reconstrucción conceptual del miedo, del temor metafísico, de la incertidumbre magnificada por nuestra sociedad mexicana volcada en el riesgo universal del crimen, lo delictivo y la polaridad social extrema. Es una implicación social, mas no la única, de la intensa relación siniestra que guarda actualmente la espiritualidad y la situación de riesgo. Así ha sucedido con el culto a la Santa Muerte, “la niña blanca”, que recien-temente es un tema que se ha trasminado y multiplicado en los basamentos de la sociedad mexicana con una celeridad impresionante y ha tenido tal impacto cultural que, desde las últimas dos décadas, ha ingresado, propiamente, en el mundo de la narrativa mexicana. Por dar un ejemplo contemporáneo, en la obra de Víctor Ronqui-llo, Ruda de corazón, el blues de la mataviejitas de 2006 se lee acerca del contacto y la permeabilidad que este caso esotérico ha encontrado en la idiosincrasia mexicana y en amplios sectores populares de México, por el incremento delincuencial y las si-tuaciones socioeconómicas desfavorables.
Por eso, por ese temor de morir de forma prematura y dejar a Cristina sola y a Samuel con sus desgracias, fue por lo que hiciste un pato con la san-tita blanca, la Santa Muerte, milagrera de la calle y los bajos fondos. A la santita la conociste por Julián, el padre de tu niña, aunque ya mucho antes habías oído hablar de ella. La bruja del mercado de Sonora te habló de sus milagros, era especialista en pobres y en aquellos que la sabían cerca de sí, muy cerca, quienes habían probado ya su amarga miel de dolor y ausencia24.
En el año 2006, Víctor Ronquillo hubo de presentar esta narración de lo que se ha llamado un caso emblemático de la violencia urbana y de la que el mercado occidental no dilatado en definir, en los últimos tiempos, como la nouvelle barbarie mexicaine: la oscura biografía de Juana Barraza Samperio, la “Mataviejitas”. La obra de Ronquillo es una mezcla de novela y reportaje. Basado en uno de los hechos criminales más sonados ocurrido en la ciudad de México, una asesina serial que mata a ancianas de la tercera edad, presenta un retrato apegado a las condiciones que llevaron a la pro-
45
Ens
ayo
tagonista a actuar de esa manera. Dada la experiencia del autor en cuanto a la nota roja y la escritura de reportajes y crónicas, notable en Las muertas de Juárez. Crónica de una larga pesadilla, por ejemplo, Dura de corazón. El blues de la mataviejitas no decepciona, por el contrario, dice mucho delos modos en los que se puede percibir la realidad. Personaje clandestino, única asesina serial mexicana, pero también mujer vul-nerable, madre soltera y profesional del pancracio en funciones de colonias popula-res, esta “mataviejitas”, al igual que sus víctimas, los ancianos, padece a lo largo de su vida la injusticia y la marginación de una sociedad distante a la mínima humanidad pero cercana al morbo mediático y a la exclusión sistemática de los más desfavore-cidos y de su senectud. Juana es la “Dama del silencio” en la arena de la lucha libre. Juana es la devota de la Santa Muerte a la que se encomienda frente a su altar do-méstico antes de husmear, asechar, poner las trampas, atacar a sus presas y, una vez terminado su “trabajo”, depositar, simbólicamente, los despojos de las ancianas en los brazos descarnados de “la Señora de las sombras”. En este mismo año, con la publicación de La esquina de los ojos rojos, la Santa Muerte adquiere una visión diferente y, por primera vez, puede decirse, es el perso-naje axial de un relato de gran extensión. De la pluma de un escritor identificado por ser un gran conocedor de la realidad popular en la capital del país, Rafael Ramírez Heredia, surge una obra endogámica, pero esperada en un ambiente social que ya en la medianía de la primera década del siglo XXI, padecía el inicio de una “guerra” contra la delincuencia organizada y particularmente contra el narcotráfico, por parte del nuevo sexenio gubernamental que ya parece anunciar toda su violencia posterior e incontenible en esta novela de 2006, donde se recrean los intensos operativos poli-ciales de la época:
A lo lejos se ven reflejos azules de algunos transportes, el brillo de los es-cudos, las insignias policiacas, el relampagueo del sol en los cascos de los gendarmes. La gente del Barrio grita, insulta al aire esperando que sus maldiciones lleguen hasta donde la policia. Ya ni la señora Laila duda que sean los gendarmes los que avanzan a paso rítmico, golpeando el suelo con los botines, haciendo ruido con los escudos transparentes.
La aparición en el mercado literaria mexicano de La esquina de los ojos rojos, a casi veinte años del clímax episódico que significo el protagonismo y la creación de este movimiento literario negado y combatido, como sus mismos expositores y sus temáti-cas, no es sino el espejo donde confluyen tres negaciones culturales que, pese a todo, han logrado trasminar el imaginario social y la censura mediática. Escritura marginal trazada por un autor marginado y orillado a los sótanos de su tradición literaria sobre un tema aún más negado, es el caso de esta novela que versa sobre los outsiders y sus creencias es también el discurso donde, parafraseando a Bordieu, la cultura po-pular resiste los embates de la censura, de la negación reaccionaria. Lo que La esqui-na de los ojos rojos prepondera es “una tradición de distancia con respecto al poder del momento y, especialmente, con respecto a las nuevas potencias que actualmente se encarnan en las alianzas de poder entre el dinero y los mass media”25. Dicha asimilación por parte del género negro de estas temáticas esotéricas ha resultado de una empatía notable, pero completamente explicable si se toma en cuen-
25 Pierre Bordieu, “¿Puede aún sobrevivir la cultura?” en: Revista Colombiana de Educación. Bogotá,No. 42 de 2002, p. 19.
4
Secc
ión
46
Ens
ayo
26 Sigmund Freud. Totem y tabú. España, Alianza Editorial, 2005, p. 40. 27 Sergio González Rodríguez. “La subcultura del narco”. Reforma, El ángel cultural, domingo 28 de octubre de 2001, p. 2.28 Los orígenes y la configuración de la Santa Muerte como un símbolo nacional, explica Gil Olmos en La Santa Muerte, la virgen de los olvidados, se debe a que su presencia es parte del “proceso his- tórico que ha conformado este país” (p. 15). Para muchos investigadores como Claudio Lommitz la extensión cultural que al concepto de la muerte se dio por parte de intelectuales y religiosos durante la historia de México explica una armonización de todos los elementos populares (prehispánicos y cristianos) que fueron organizados para dar forma a la cultura mexicana, sobre todo en la época moderna, después de la Revolución. De ahí su fuerte enraizamiento en la vida y cultura del México posmoderno.29 Los medios de información de mayor alcance en ese momento, como hoy, socializaron el temor ante un elemento cultural que no alcanzaron a comprender cabalmente pero que no dudaron en enjuiciar rápidamente al relacionarlo directamente, con un culto cercano al satanismo, casi como un eco de las enseñanzas descritas por el Padre Bolaños en el Virreynato. La relación inicial entre la Santa Muerte y el mundo del hampa más célebres fueron la que protagonizó el famoso secuestrador y asesino Da- niel Arizmendi, El “Mochaorejas”, que al momento de su detención subrayo su predilección por esta
ta que la magia siempre ha formado parte de los conocimientos y las conductas mar-ginales. Para los desposeídos, los no integrados a la ultramodenidad o los que actúan en los límites de la legalidad y del estado de derecho, la Santa Muerte es la recons-trucción totémica de una entidad fundante, como pensaba Freud26, de un símbolo que implica pasado y presente de la realidad y la cultura donde se cifra la protección, la esperanza, el porvenir. La novelística mexicana actual ha recogido un horizonte posmoderno del riesgo, la vulnerabilidad, el desencanto social, la voracidad y el engaño de la religión católica, la corrupción, el fracaso de los planes sociopolíticos neoliberales o la impunidad al dar cuenta del fenómeno de la Santa Muerte. La “Santísima” aparece, desde la década de los años sesenta. En la controver-tida obra del literato-antropólogo Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, se encuentra la primera alusión literaria que se conozca a la Santa Muerte, con todos sus rasgos culturales y religiosos ya identificables. Deidad recuperada por el imaginario popular y con ecos que se remontan al pasado prehispánico, la Santa Muerte, como se ha mencionado, ha sido no sólo incorporada a la cultura mexicana desde lo popular, sino que raíz de la relación de su simbología con varios casos de delincuencia organizada hacia la década de los años noventas del pasado siglo XX, la han transformado en un culto efervescente que se ha visto vinculado estrechamente con el dolo y la criminali-dad, con el morbo y el sensacionalismo mediático; la Santa Muerte “encierra la parte esotérica de las conductas criminales. Violencia y dolo. Pactos de sangre y ley de si-lencio entre los adeptos. La promesa de riqueza límite y veloz, el poder inconmensu-rable , aunque sea fugaz: la muerte sentido y meta de nuestra existencia terrenal”27. En este sentido, la literatura nacional no fue sino hasta el año 2005 con la apa-rición de la obra de Homero Aridjis, La santa Muerte. Sexteto de relatos de idolatría pagana, que verdaderamente las letras nacionales dieron cuenta formal de este fenó-meno cultural que durante el transcurso del siglo XX se había situado en una condi-ción latente y embrionaria en la cultura popular mexicana, pero que llegada la década de los noventa y la posmodernidad encontró nichos de adoración social de todo tipo y una permisividad cultural pública y mediática (y hasta sensacionalista) lo que le permitió el ingreso y el conocimiento paulatino de la sociedad mexicana en su con-junto28. Este rasgo, el del amarillismo, con que la mayoría de los medios masivos de comunicación trató el descubrimiento público de esta religiosidad causó estupor social cuando se mediatizó diametralmente la relación entre el crimen organizado y la figu-ra de la Santa Muerte29. El “descubrimiento” masivo de esta religiosidad ha quedado
5
Secc
ión
47
Ens
ayo
forma de culto que empleaba para su protección y la de sus actividades criminales y, más reciente- mente, el de Juana Barraza Samperio, la mataviejitas. En una semblanza de la captura de Arizmen- di, se lee “en el baño de esta casa se encontrón rara imagen de cerámica que reflejaba un esqueleto cubierto con una manta. Frente a ella estaban unas veladoras y una ofrenda constituida por dos gua- yabas, dos manzanas y una oración dedicada precisamente a la muerte” (El Universal, primera sec- ción, miércoles 19 de agosto de 1998). 30 Homero Aridjis. La santa Muerte. Sexteto de relatos de idolatría pagana. Alfaguara, México, 2003. p.127.31 Eduardo Antonio Parra .“Plegarias silenciosas” en: Parábolas del silencio. México, Era, 2006, p. 163.
enlazado, desde sus inicios, con la conciencia de una criminalidad en México mejor organizada, más violenta, de mayor penetración y daño en el tejido social. No es fortuito, así, que las primeras manifestaciones literarias sobre esta pre-sencia metafísica tome sus explicaciones, sus determinaciones parciales y sus juicios literarios, precisamente, de esa relación Santa Muerte-criminalidad, de su amarillismo, de la nota roja, el morbo colectivo y de la negación social, sin preocuparse demasiado por penetrar en la otra modalidad del culto: la que transmite esperanza y tranquilidad metafísica a los desposeídos, a obreros, prostitutas y gente en situación de riesgo. Exaltando el prejuicio mencionado, en el cuento que titula el libro de Aridjis se lee: “La Santa Muerte era un personaje envuelto en ropajes blancos, rojos y negros, represen-tando sus tres atributos: el poder violento, la agresión artera y el asesinato cruel”30. Para Aridjis, la Santa Muerte es todavía una deidad terrible, con muchas carac-terísticas precolombinas y, por tanto sus criminales ficticios deben “apaciguarla con un sacrificio humano”. Los hampones, bien sean políticos corruptos, líderes de algún cártel o sicarios buscan la protección de la Señora de las Sombras para que, como Daniel Arizmendi, les sea concedido el favor de la impunidad. Pidiendo maldiciones, salaciones, tortura, dominación y enfermedad a los enemigos, los personajes de Aridjis transitan un mundo donde la fortuna, como la vida, es cambiante y voluble, y el castigo y la ayuda son igualmente posibles. Con elementos del thriller norteamericano y algunas deudas al género policiaco, la obra de Aridjis no alcanza, por su brevedad, por su ineficaz, tendencioso, parcial y artificial acercamiento discursivo, a explicarnos, más allá del morbo, cómo se desarrolla y vive este culto y cuáles son las causas de su pululante desarrollo en la devocionante y fervorosa sociedad mexicana. Para Arid-jis, este símbolo no es sino un accidente social, cultural y modal muy determinado a la narcocultura, pero carente de una contextualización y argumentación suficiente y objetiva para entender esta nueva religiosidad y su empatía con núcleos sociales más vastos que le rinden devoción y que no necesariamente participan de actividades ilí-citas. Con un año de distancia, una obra de Eduardo Antonio Parra, consigue, ya para 2006, un acercamiento menos acartonado y estereotipado que el intento de Aridjis por la aprehensión literaria de este motivo cultural novedoso. En el cuento “Plegarias silenciosas”, parte de la antología Parábolas del silencio (2006), Parra nos hace en-trar una noche en el cuarto-vivienda de dos seres marginales: Tadeo, ratero y recién metido a traficante de mariguana y Milagros, su madre ciega. Entre los dos, habían convertido en una heterodoxa capilla la pequeña vivienda, dedicada indistintamente a la Santa Muerte, a Jesús Malverde, a San Judas y al Niño Fidencio.
¡Al amanecer, Tadeo pregunta a su madre por qué le puso velas nuevas sóloa dos de los santos, la Santa Muerte y Malverde. La muerte, oronda de su poder, apoltronada sobre el mundo como si lo empollara, mostraba a Tadeo su doble hilera de dientes. Malverde parecía sonreír bajo el fino bigote y en sus pupilas relampagueaba de cuando en cuando el reflejo de las llamas31.
49
Ens
ayo
32 Ídem.33 Ídem.34 En esta tónica, La Santa Muerte, dice Katia Perdigón Castañeda (2008, p. 34) “es la santa de los ladrones y los asesinos, cierto, pero también de muchísima gente común que le pide el milagro de hallar un empleo. La santa de aquellos que se cansaron de rogarle San Judas Tadeo”.La modifica- ción del tejido social lleva a buscar reconfigurar la propia identidad religiosa, a buscar una espiritua- lidad más propia, más doméstica, más funcional: una defensa absoluta y a ultranza del deísmo y el “hágalo usted mismo” herencia del New Age. Aquellos que dicen que se cansaron de rezarle a San Judas Tadeo, evidencian con su actitud un rasgo clave de la posmodernidad: la crisis de las reli- giones institucionales, que no encuentran eco en las expectativas y necesidades de muchos actores sociales, por lo que éstos empiezan a transitar hacia la búsqueda de nuevas expresiones y discursos religiosos heterodoxos y sincréticos, que se han ido con-figurando desde la base, desde la práctica cultual libre e imaginativa, apoyados en el carácter emotivo propio de la religiosidad popular como la mexicana. Ante una religión mayoritaria que juzga, condena, niega y vaticina la perdición de delin- cuentes, sexo servidoras, gays, es decir, de todo individuo que vive en las fronteras de la marginali- dad y el “pecado”, la Santa Muerte ha venido a ofrecer un refugio ante la intolerancia católica que lejos de cambiar formas de conducta con su coercitivo manual de conductas morales, ha entregado, víctima de su propia descomposición ética, su anacronismo y sus fracasos morales, como el des- carado fenómeno pedofílico que en las últimas décadas a cimbrado sus interiores eclesiásticos, a esta devoción popular. En La santa muerte, historia, realidad y mito de la Niña Blanca (2010, p. 66) de Claudia Reyes, se lee al respeto de esta nueva forma de culto: “no importa si eres taxista o guar dia de seguridad, comerciante establecido o ambulante, ama de casa o sexoservidora, obrero o taxis- ta. Aquí tu oficio o preferencia sexual se desvanece para ofrecerte una nueva identidad y una nueva pertenencia (…) Aquí todos piden a la muerte su intercesión para que los ayude a vivir mejor”.
Cuando llega el nuevo día, Tadeo pregunta a su madre por qué le puso velas nuevas sólo a dos de los santos, la Santa Muerte y Malverde y “Milagros, con sus ojos que parecían los fragmentos de un espejo roto, contesta: “Porque a los otros no tengo nada que agradecerles”32 En esta habitación, que difumina sus contornos por la fuerza trascendental, “la muerte, oronda de su poder, apoltronada sobre el mundo como si lo empollara, mostraba a Tadeo su doble hilera de dientes. Malverde parecía sonreír bajo el fino bigote y en sus pupilas relampagueaba de cuando en cuando el reflejo de las llamas”33 Al poco rato, Tadeo se entera de que los dos judiciales que lo habían tor-turado varias veces y lo perseguían, y a quienes él había robado la droga que habían decomisado para luego traficarla, han sido encontrados ejecutados, a la orilla del río. Sus “santos” le han concedido, a él y a su madre, todo lo que les habían pedido34. En este microuniverso doloso, marginal y religioso, las creencias de los perso-najes conviven simbióticamente y sin contradicciones. Ejemplo de un deísmo reivin-dicado y extremo en la literatura negra mexicana, el esoterismo de Tadeo y su madre forma una dialéctica entre lo pragmático y lo espiritual; una dialéctica por la supervi-vencia donde lo absoluto adquiere la forma de lo más terrenal y necesario Una atmós-fera verosímil y, por momentos, delirante es la que Parra describe: una realidad donde las creencias y lo esotérico no son meras ambientaciones de la narraciones sino que forman parte integrante de la vida extrema de sus practicantes y, por la fuerza de la invocación, se tornan en presencias, en personaje omniscientes de este mundo cer-cado por la fatalidad y el desamparo.
En estas versiones literarias de la realidad, La Santa Muerte juega un papel ordenador y referente de un mundo caído, decantado e invertido en su crisis de valores, en su realidad cotidiana brutal y febril. Un mundo como distopía, como una lucha confundida donde los hombres practican lo que Dorfman llama una “violencia horizontal e indivi-dual” y “presenciamos la guerra civil en el fárrago de la cotidianidad”, donde:
48
Ens
ayo35 Ariel Dorfman, Op. cit. p. 26.
36 Eugenio Trías. Lo bello y lo siniestro. De Bolsillo, Barcelona, 2006.p. 46.
la complejidad viciosa de la situación, la amenaza constante que rodea al hombre americano, queda establecida con el siguiente razonamiento: vivir significa tener que matar. Matar significa que no hay vida para el otro, para algún otro. Pero yo también soy le otro: para mí tampoco habrá vida, ya que al amenazar escucho por mis labios la sentencia que me profiere el otro35. -
No es la muerte o la Santa Muerte, únicamente, una representación devocionante del miedo tanto como símbolo que marca la reaparición, entre sus seguidores, reales o ficticios, de una religiosidad recobrada en un mundo desacralizado, banal y desenfa-dado de absolutos; se trata de un mundo que ha superado, en mucho, lo siniestro, la veladura última que representa la muerte: es la realidad el verdadero espectáculo de la iniquidad, de la brutalidad máxima y sin antifaz a la que se le opone la esperanza, lo siniestro donde aún acontece la esperanza y el porvenir, como el filósofo español Eugenio Trías lo entiende de la siguiente manera:
esta ambivalencia produce en el alma un encontrado sentimiento que su-giere un vínculo profundo, intrínseco, misterioso, entre la familiaridad (…) y el carácter extraordinario, mágico, misterioso que esa comunidad de con-tradicciones produce, esta promiscuidad entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo humano y lo inhumano36.
Evodio Escalante realizó, hacía 1979, un ensayo ahora casi obligado sobre la obra del grandioso José revueltas titulado “Una literatura del lado moridor”, en el que este concepto, en la obra del autor de Los muros de agua, permitía acentuar los aspectos negativos de la realidad y que permitieron a Revueltas acceder a ella desde una ex-presión crítica de nuestra idiosincrasia, a través de su marginalidad, de lo siniestro, de un claroscuro social extremo y la esperanza, si existe, es, en todo caso, como en la última obra de Ramírez Heredia, un lucero pero inverso, un combatir y soportar la vida no con vida, sino con muerte. Como en Revueltas, el “lado moridor” es el lado donde habita ésta y otras nue-vas novelas negras mexicanas: obras campeonas de realidades donde habitan los negados por la Historia. A esta nueva literatura negra no le viene mal, por cierto, la misma vestidura con que Escalante define la obra narrativa de Revueltas: la gente puede asomar a este abismo literario y tener la visión tan siniestra, tan invertida, tan pertinentemente grotesca, como los tiempos mismos que vivimos, de “otra” literatura del lado moridor.
Bibliografía
1- ARIDJIS, Homero: La Santa Muerte: sexteto del amor, las mujeres, los perros y la muerte, Alfaguara, México, 2003.2- Bordieu, Pierre. “¿Puede aún sobrevivir la cultura?” en: Revista Colombiana de Educación. Bogotá,No. 42 de 2002, 3- CABRERA López, Patricia: Una inquietud de amanecer. Literatura y política en México1962-1987, Plaza y Valdés- UNAM, México, 2006.
50
Ens
ayo
4- DORFMAN, Ariel, Imaginación y violencia en América Latina, Anagrama, Barcelona, 1972.5- ECO, Umberto, Historia de la fealdad, Lumen, Barcelona, 2007.6- ESCALANTE, Evodio, José revueltas: una literatura del lado moridor, Era, México, 1979. 7- ESCALANTE GONZALBO, Pablo (coord.), Historia de la vida cotidiana en México, Vol. 1. Colmex, México, 2006.8- FADANELLI, Guillermo. Educar a los topos. Anagrama, México, 2006.9- FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI, México, 1995.10- GIARDINELLI, Mempo. El género negro. Ensayos sobre literatura policial. UAM, México, 1996. 11- GUBERN, Roman. La novela criminal. Tusquets, Barcelona, 1970.12- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sergio. El hombre sin cabeza. Anagrama, México, 2009.13- OLMOS, José Gil. Los brujos del poder El ocultismo en la política mexicana. Vols. 1 y 2, De Bolsillo, México, 2007 y 2009.14- _____La Santa Muerte. La virgen de los olvidados. De bolsillo, México, 2010.15- PADURA FUENTES, Leonardo. Modernidad, Posmodernidad y novela policial. Editorial Unión, La Habana, 2000.16- PARRA, Eduardo Antonio. Nostalgia de la sombra. De bolsillo, México, 2004.17- _____Parábolas del silencio. Era, México, 2006.18- PERDIGÓN CASTAÑEDA, Katía J. La Santa Muerte. Protectora de los hombres. INAH, México, 2008.19- PRAZ, Mario. La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. El cantilado Ediciones , Barcelona, 1999.20- RAMÍREZ HEREDIA, Rafael. La esquina de los ojos rojos. Alfaguara, México, 2006.21- REYES, Alfonso, “Sobre la novela policial” en Los trabajos y los días, Tomo IX de Obras Completas, FCE, México, 1959. 22- RODRÍGUEZ LOZANO, Miguel G. y FLORES, Enrique (comp.) Bang! Bang! Pesquisas sobre narrativa policiaca mexicana, UNAM, México, 2005.23- _____. “Huellas del relato policial en México”, en Anales de Literatura Hispanoamericana, Universidad Complutense ,Madrid, vol. 36, 200724- RONQUILLO, Víctor. Ruda de Corazón, el blues de la mataviejitas. Ediciones B, México, 2006.25- TORRES, Vicente Francisco. Muertos de papel. Un paseo por la narrativa policiaca mexicana. CONACULTA, Sello Bermejo, México, 2003. 26- TRUJILLO, Gabriel. Testigos de cargo. La narrativa policiaca mexicana y sus autores. Norma ediciones, México, 2000. 27- TRÍAS, Eugenio. Lo bello y lo siniestro. De Bolsillo, Barcelona, 2006.28- SOLARES, Blanca. Madre terrible. La diosa en la religión del México antiguo. UNAM/Anthrpos editorial, Barcelona, 2007.29- WESTHEIM, Paul. La calavera. FCE, México, 1983.
Hemerografía empleadaMERGIER, Anne Marie, “Duro coloquio en París: La violencia mexicana”, Proceso, 17 de octubre de 2010, p.p. 62-63.
51
Ens
ayo
Ernesto Pablo Avilar (México, Distrito Federal ,1978). Escritor e investigador en Literatura Mexicana e Hispanoamericana. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Le-tras de la UNAM con la tesis, Sábato y el hombre fragmentado: razón y espiritualidad en Sobre héroes y tumbas, en 2008 y estudiante y becario de posgrado de 2009 a la fecha. Ha participado en varios congresos y coloquios en universidades de México y El Paso, Texas, sobre literatura negra y cultura contemporánea, como sus principales líneas de investigación, así como de las narrativas más recien-tes sobre hiperviolencia y posmodernidad en autores mexicanos como J. M. Servín, Enrique Serna o Guillermo Fadanelli, de los cuáles prepara varios artículos para diversos medios editoriales y académi-cos. Actualmente, en esta misma trayectoria, es postulante a Maestro en Letras Mexicanas por el Insti-tuto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
Recursos electrónicosSCANTELNBORY, M. (2000) “Paco Ignacio Taibo II: La novela negra es la gran novela social de fin de milenio”, Caras, en www.caras.cl/ediciones/paco.htm,16 de septiem-bre de 2005.
52
Ens
ayo
FIGURA 1. Para Usted.
1 Luis Camnitzer. “Liliana Porter. La poesía de la comunicación”, en Revista Art Nexus, No. 35, Bogotá- Miami, Enero - Marzo de 2000, p. 71. 2 Ver anexo entrevista a Tobías Ostrander. Tania Esquivel, entrevista con el curador, 12 de mayo de 2010.
Liliana Porter: apuntes de una obra.Por: Tania Esquivel
Liliana Porter nació en Buenos Aires, Argentina en 1941. Estudió en la Escuela Na-cional de Bellas Artes en Buenos Aires. En 1958 llega a la Ciudad de México, donde se inscribe en el área de artes experimentales con Mathías Goeritz en la Universi-dad Iberoamericana y en grabado con el colombiano Guillermo Silva Santamaría. En 1964, con 22 años, inicia su residencia en Nueva York y se incorpora al Pratt Graphic Art Center. Al año siguiente, con el uruguayo Luis Camnitzer y José Guillermo Casti-llo, fundó New York Graphic Workshop, taller experimental con tendencia a una crítica conceptual de la circulación social del grabado y las artes tradicionales. Liliana Porter ha tenido cuantiosas exposiciones individuales y colectivas. Las primeras, individuales, en países como Estados Unidos, Argentina, España, México y las segundas en Dinamarca, Puerto Rico y Alemania. Es preciso destacar la asigna-ción de la beca Guggenheim en 1980.
Su producción artística conlleva la eje-cución de distintas técnicas, como el gra-bado, el aguafuerte, el dibujo, el collage y la instalación. Por otra parte, a lo largo de su trayectoria es notoria la integración del uso de nuevas tecnologías, como la foto-grafía, serigrafía, el video y sus empleos mixtos, la foto serigrafía y el fotograbado. Respecto al uso de las tecnologías, parti-cularmente de su paso de la fotografía al video (Fig. 1) en los últimos años de la dé-cada de los noventa Luis Camnitzer seña-la:
La obra Para Usted es el ingreso de Liliana en la cinematografía. Aquí los personajes actúan la vida que está latente o congelada en las otras obras y la dirigen más hacia nosotros. Ayudados por una banda de sonido espec-tacular (compuesta por Sylvia Meyer), los objetos se convierten en seres inesperadamente extrovertidos y libres (...) La película parece ser una de las consecuencias ineludibles del proceso creativo de Liliana1. No obstante, antes de llegar a las nuevas tecnologías, existe la convergencia de dos aspectos, uno teórico y otro literario, que marcarán su obra. En la década de los se-tenta, Liliana Porter se sintió atraída por la obra de René Magritte. En la integración de su discurso artístico, la creadora investigó y profundizó la relación de la imagen con el significado, de lo real y la representación, del original y la copia. Por otro lado, Tobías Ostrander, el curador de su exposición en el Museo Rufino Tamayo, reconoce a Jorge Luis Borges como una fuente para la obra de Porter, porque ella analiza el uso del tiempo y la memoria2. Por lo tanto, existe un interés por el tiempo individual. El paso del tiempo, subjetivo, lo experimentó la artista en su vida, ya que residió en dos países distintos, el materno y México, antes de llegar al de su residencia actual
53
Ens
ayo
FIGURA 2. Él con gaucho. 1997
3 Nicolás Bourriaud. Post Producción. Trad. Silvio Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004, p. 7. 4 Mercedes Casanegra, “Consciencia de la fragmentación”, Revista Arte al día, No. 79, Buenos Aires, Marzo - Abril de 2000, p. 47.
en los Estados Unidos, lo que provoca esta reflexión en la conciencia y la estructura del tiempo individual. Otro aspecto a resaltar es la postproducción en la obra de Porter. Nicolás Bourriaud menciona que:
Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de artistas interpretan, reproducen, reexponen o utilizan obras realizadas por otros o productos culturales disponibles. Ese arte de la post- producción responde a la multiplicación de la oferta cultural, aunque también más in-directamente responde a la inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas. Podríamos decir que tales ar-tistas que insertan su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original3.
La postproducción permitió a Liliana Porter elaborar y explorar este territorio porque era más sencillo realizar la apropiación de un objeto por medio de la fotografía y pos-teriormente convertirlo en serigrafía y trabajarlo, sin necesidad del dibujo, y de ahí pasarlo a la tela o al papel para una impresión. Porter crea un nuevo lenguaje plástico a partir del cual elabora obras donde se observa un ilusionismo plano (el grabado), la incorporación del pastel o de carboncillo y objetos adheridos en tercera dimensión (bricollage).
Conceptos teóricos en la obra de Liliana Porter
En la producción artística de Liliana Porter se encuentran diversos conceptos que le permiten elaborar un discurso que trasciende en el arte contemporáneo internacional. Los conceptos, de los cuales se mencionan en este apartado más de diez, son recu-rrentes en su trayectoria y pareciera que fluyen de un manantial, y caen en cascada, derivando unos de otros. Sin duda, el origen del manantial es el concepto de tiempo. Éste es un tiempo sin continuidad, posmoderno, ya que no hay una progresión o evo-lución como en la modernidad. Es un tiempo individual y subjetivo. El espacio en su obra es un escenario blanco, abs-tracto, donde las historias de los objetos o juguetes, que dan vida a ese espacio, se desarrollan. En la obra Él con gaucho (1997) este espacio blanco es el esce-nario donde se lleva a cabo la historia entre los perso-najes (Fig. 2). Ambas figuras se encuentran voltean-do a un punto específico como si fueran interrumpidos en su diálogo imaginario por el espectador. Mercedes Casanegra señala que el horizonte común en el cual se instala la obra y la atmósfera propia del espectador está simbolizado en Porter por los espacios generados. “En algunos casos el puente con lo tangible está dado por un objeto en tres dimensiones”4. En ese espacio, el silencio es el inicio de la obra. Una pausa que inicia la narración y permite al espectador enterarse de lo que
54
Ens
ayo
FIGURA 3. Reconstrucción. Hombre con vestido verde. 2006
5 Ibíd., p. 17.6 Pedro Medina, “Una conversación con: Liliana Porter”. Revista ARTECONTEXTO en Español, No. 4, Otoño de 2004, p. 26.
vsucede en la historia. El silencio hace un juego también con ese espacio blanco, mudo, apetente de hablar.
La memoria en la obra se refiere a un juego constante con el tiempo. En Re-construcción. Hombre con vestido ver-de (2006) (Fig. 3), existe este juego de la memoria en la figura de porcelana, presente también en la impresión, como si dos tiempos se juntaran en la misma obra. Incluso, este concepto se refiere a la memoria de la propia artista, ya que parte de sus recuerdos de la infancia para “jugar” con los objetos que acumu-la. Por otro lado, este mismo concepto es observable desde otra perspectiva:
al manejar juguetes u objetos que tienen un periodo ubicable para el espectador (su infancia), permite que éste pueda revisitar el pasado. La memoria es un concepto que se acerca a otro. Se puede mirar al pasado a partir de un diálogo. Es a través de él que las obras de distintos orígenes y artistas pueden convivir en un espacio determinado, ya sea una sala de museo o una galería. Este diálogo es requerido para construir los discursos que dan un sentido a la obra misma desde el punto de vista del espectador. Liliana Porter construye un diálogo con figuras de distintos tiempos, culturas y espacios. Estas historias provocan la interac-ción entre los objetos o juguetes y el espectador. La obra, en su narración, contiene un título, situaciones opuestas, sucesión de imágenes. Existe un diálogo entre las figuras en los videos y una interacción con el espectador. La narración permite al espectador admirar una obra abierta a la contem-plación. Es decir, aunque la artista propone una narración, el espectador -con su ima-ginación- adiciona otros diálogos y sentidos distintos a los originalmente se concibió. Como expresa Nicolás Bourriaud, existe una colaboración entre artista y espectador: “Los observadores hacen los cuadros’, decía Marcel Duchamp; y es una frase incom-prensible si no la remitimos a la intuición duchampiana del surgimiento de una cultura del uso, para la cual el sentido nace de una colaboración, una negociación entre el artista y quien va a contemplar la obra”5. Por lo tanto, se adiciona el hecho de que el espectador es el que completa la obra y le da un sentido. No obstante, es esencial el contexto del público para consumar ese acto. Porter hace citas o referencias a sucesos y solamente para algunos estas citas saltan a la vista, ya que son realizadas con sutileza y eso provoca una reacción dis-tinta en quién observa. Puede ser la música del video, alguna figura, su relación con otra. En una entrevista que dio a Pedro Medina en ARTECONTEXTO menciona:
(...) en The Workers aparecen unos trabajadores que son muñequitos, a la vez se escucha La Internacional, entonces se recrea todo lo que vivimos en Sudamérica en la adolescencia, cuando todos éramos de izquierdas, todo ello puede producir risa y también su opuesto, todo está medio desestabi-lizado (...) Al mismo tiempo, cuando lo ven alumnos míos de Estados Uni-dos, que no saben lo que es esa música, no pueden pensar lo mismo6.
55
Ens
ayo
FIGURA 4. The Workers
FIGURA 5. Quietos, por favor.2005.
7 Michel Maffesoli. En el crisol de las apariencias. Trad. Daniel Gutiérrez, México D. F., Ed. Siglo XXI, 2007, p.12. 16 Ibid, p. 457.
El contexto en The Workers, tiene que ver con el aspecto de ser sudamericana, argen-tina específicamente y, además, el hecho de haber vivido su infancia en un ambiente en el cual predominaba la ideología de izquierda en la mitad del siglo pasado (Fig. 4). Por otra parte, la narración es vis-ta como un fragmento. Somos espec-tadores de una micro historia que pro-voca sentimientos disímbolos, incluso opuestos: enojo - alegría, tristeza - fe-licidad. Respecto a la trascendencia del fragmento, Michel Maffesoli men-ciona: “Particularmente, los detalles, los fragmentos, las pequeñas cosas, los diversos sucesos que constituyen un mosaico coloreado, un calidosco-pio de figuras cambiantes, abigarra-das, (...) reasignan al presente un va-lor central en la vida social”7. En los ochenta, para Liliana adquieren una trascendencia los juguetes u objetos de consumo masivo. Por lo que, otro aspecto importante en su obra es lo lúdico y el animismo de los juguetes. Los objetos son alusivos a diferentes personajes históricos o de la cultura popular, hechos de cerámica, plásti-co, porcelana. Estos distintos objetos, figuras y per-sonajes dan posibilidades para que la artista elabore escenas con humor. Un humor fino, sutil, que es ob-servable en las asociaciones de objetos. Asimismo, el concepto de acumulación exis-te debido a las agrupaciones de objetos en piezas como Quietos por favor, (2002) (Fig. 5). Si esta acu-mulación se ve desde un punto de vista formal se lle-ga hasta el coleccionismo: Liliana Porter colecciona objetos. Finalmente, en esta acumulación hay orden, aunque a simple vista impere el caos.
La exposición en el museo Tamayo
Dos retrospectivas han marcado la trayectoria de Porter, la primera en 1992, en el Museo de Arte del Bronx, en Nueva York con el título “Fragments of the Journey 1968 - 1991” y en el 2009, “Línea de tiempo” con una selección de obra desde 1968 hasta el 2008 en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Ciudad de México. La idea de rea-lizar una retrospectiva de la obra de Porter en México fue del curador de la exposición Tobías Ostrander, por lo que refiere al respecto:
Liliana es un caso interesante porque es conocida como una artista de Ar-gentina, aunque tiene muchos años viviendo en Nueva York. Ella estaba en México cuando tenía como dieciséis o diecisiete años, tiene familia que vive aquí, por lo que, su conexión emocional y artística con México es muy fuerte. No había habido una exhibición grande, retrospectiva de su obra.
56
Ens
ayo
FIGURA 6. La línea.
8 Tania Esquivel, entrevista con el curador, 12 de mayo de 2010. 9 Tania Esquivel, entrevista con el curador, 12 de mayo de 2010.
Aunque había un grabado de ella en la colección del museo Tamayo. Por lo que, había una lógica de presentar su obra8.
La obra La línea (Fig. 6) permitió al curador reflexio-nar sobre este tema y nombrar la exhibición “Línea de tiempo”. El concepto que Porter había trabajado, el del tiempo, es analizado desde los distintos momentos en que la obra fue realizada. Por ejemplo, habla de cuándo se hizo el fotograbado, después el dibujo y finalmente en el Tamayo, Porter continuó esta línea que sale del dedo por la pared a lo largo de las salas de la exposi-ción temporal. Del concepto a partir del cual se elaboró esta cu-raduría, Ostrander refiere que: “Como la idea de la ex-
posición fue mía, enfocando el concepto “el uso de tiempo” en su obra, la selección fue alrededor de este interés también. Casi toda su obra habla del tiempo en una manera o en otra, pero pensando entre tiempo y línea, fueron los dos intereses de la exhibición”9. El proceso de investigación para realizar la exhibición tuvo una duración de un año, en el cual el curador y la artista trabajaron en conjunto para seleccionar alrede-dor de veinticinco obras, muchas de ellas, provenientes de la colección personal de Liliana. Este trabajo fue una negociación en donde el curador buscaba proponer un contexto y donde hubo un diálogo primario entre ellos para posteriormente presentar la obra al espectador. Conclusiones La obra de Liliana Porter permite establecer diálogos desde muchas perspectivas en el arte contemporáneo. Asimismo, para el espectador es fundamental poder acercase a la creación desde su contexto por lo que la exposición fue realizada para que existie-ran múltiples lecturas, desde las que pudieron hacer menores de edad hasta las que despertaban y provocaban en adultos reflexiones filosóficas y conceptuales sobre la vida, el tiempo y la memoria. Liliana Porter ha tenido influencias en muchos artistas emergentes latinoameri-canos, así como en su momento lo tuvieron sus maestros, entre ellos Mathías Goeritz, en su estancia en México. En su travesía, esta artista argentina, que en realidad es una artista nómada, que ha estado en diversos países nutriéndose de las fuentes, ela-borando un discurso, ha profundizado en muchos conceptos, como la memoria, tiem-po, fugacidad, narración, linealidad, humor, fragmento, entre otros antes señalados. Finalmente, cabe mencionar que esta exhibición se llevó a cabo dentro de un programa del Museo Tamayo donde el objetivo era traer a México exposiciones de artistas latinoamericanos que tuvieran un papel importante en el arte contemporá-neo internacional y que por alguna razón no se habían expuesto en nuestro país, por ejemplo, Gego, David Lamelas y Mira Schendel.
57
Ens
ayo
Bibliografía:
1- Bourriaud, Nicolás. Post Producción. Trad. Silvio Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. 2- Glusberg, Jorge. Premios Fortabat. Catálogo de exposición. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina, Cat. 34, 1997.3- Las Horas. Catálogo de exposición Artes Visuales de América Latina Contemporánea, Irish Museum of Modern Art, Dublín, Irlanda, 2005.4- Maffesoli, Michel. En el crisol de las apariencias. Trad. Daniel Gutiérrez, México D. F., Ed. Siglo XXI, 2007.5- Ostrander, Tobías et al. Línea de tiempo Catálogo de exposición. Museo Tamayo, México D. F., CONACULTA, 2009.
Artículos:1- Camnitzer, Luis. “Liliana Porter. La poesía de la comunicación”, en Revista Art Nexus, No. 35, Bogotá- Miami, Enero - Marzo de 2000, pp. 68-71. 2- Casanegra, Mercedes. “Consciencia de la fragmentación” en Revista Arte al día, No. 79, Buenos Aires, Marzo - Abril de 2000, pp. 44-47.3- Medina, Pedro, “Una conversación con: Liliana Porter” en Revista ARTECONTEXTO en Español, No. 4, Otoño de 2004, pp. 20- 35.
Páginas de internet:http://lilianaporter.comhttp://vidaenobra.blogspot.com/2007/05/les-presento-liliana-porter-una-amiga.html
Anexo:
Entrevista a Tobías Ostrander, curador de la exposición
Entrevista a Tobías Ostrander, el día 12 de mayo del 2010, México, D.F.
TE: ¿Cómo surge la idea de hacer una exposición de Liliana Porter?
TO: Una línea de investigación importante en la formación del Tamayo fue una revi-sión de artistas de América Latina en el contexto de México. Artistas que no tenían mucha presencia o exhibiciones en México. Liliana es un caso interesante porque es conocida como una artista de Argentina, aunque tiene muchos años viviendo en Nueva York. Ella estaba en México cuando tenía como dieciséis o diecisiete años, tie-ne familia que vive aquí, por lo que su conexión emocional y artística con México es muy fuerte. No había habido una exhibición grande, retrospectiva de su obra. Aunque había un grabado de ella en la colección del museo Tamayo. Por lo que había una lógica de presentar su obra. Dentro de otros intereses en la programación había otras exposiciones de artistas de América Latina, como Mira Schendel, David Lamelas. Ella cayó dentro de estos intereses. En general, eso fue. También es interesante que es una de las mujeres de América Latina con una trayectoria muy fuerte en los últimos treinta años. Es una gran maestra en este medio y en esta parte del mundo.
TE: ¿Cómo fue el proceso para llevar a cabo la exposición de Liliana?
TO: Trabajando con ella y haciendo la selección de obra. Había preguntas prácticas,
58
Ens
ayo
en términos de lo que colecciona, pero también había obra de su propia colección. Tiene muchos de sus grabados en su colección. Había videos y obras nuevas o re-cientes que ella hizo de la migración y pensando juntos, ella y yo, dónde estaban las obras, cuáles fueron las obras más representativas.
TE: ¿Con cuánto tiempo de anticipación se preparó la exposición?
TO: Fue como un año de preparación para la exhibición. Como la idea de la exposición fue mía, enfocando el concepto “el uso de tiempo” en su obra, la selección fue alrede-dor de este interés también. Casi toda su obra habla del tiempo en una manera o en otra, pero pensando entre tiempo y línea, fueron los dos intereses de la exhibición.
TE: ¿Recuerdas cuántas obras se seleccionaron?
TO: Alrededor de veinticinco.
TE: El principal concepto que se manejó fue el tiempo, pero ¿qué otros conceptos trabajaste?
TO: El juego entre el uso de línea como un elemento de tiempo, un elemento formal pero que juega con la idea de tiempo. Línea de tiempo como el tiempo secuencial. Una manera de organizar la idea de tiempo. Ella juega con esto mucho. No piensa en el tiempo como algo lineal. Juega con repeticiones, como memoria y su idea es pensar en dos tiempos al mismo tiempo mentalmente, eso significa que el tiempo no es lineal. Es un concepto filosófico. Ella juega con esto en la obra y nosotros estamos jugando con éste en la exhibición también.
TE: ¿Utilizaste algún teórico para fundamentar esto?
TO: No. Porque mucho de su obra está basada en ideas o ejemplos de Borges. Él está muy atrás de estas ideas. Pero es más como la concepción de Liliana sobre el tiempo.
TE: ¿Trabajaste en conjunción con un museógrafo para la exposición?
TO: El plan de la exposición fue mío, como la concepción de los muros, el orden de las obras. Sí hay museógrafos en el museo, pero fue mi plan.
TE: ¿Para qué público estaba dirigida tu curaduría?
TO: El público en general del museo. Hay muchos niveles en que tú puedes leer la exposición, su obra es muy divertida. Ella juega con percepción, estos juegos son in-teresantes y muy simples de entender, de cierta manera. Pero también tiene implica-ciones filosóficas. Para un público sin experiencia de arte, hay maneras para ellos de entrar en la obra. Pero también es para gente interesada en el arte conceptual, más teórica con el arte. Nosotros estamos hablando de todos estos tipos de públicos.
TE: Por lo general, cuando haces una curaduría ¿siempre participan los artistas?
TO: Cuando el artista está vivo sí, en general. Siempre el artista está involucrado. Es
59
Ens
ayoTania Esquivel (Zacatecas, México, 1980) estudia y trabaja en Ciudad de México. Actualmente, realiza
su tesis de Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo en Casa Lamm.
una negociación, yo propongo ideas, la secuencia, la selección de obras. Los artistas están muy involucrados. Es una negociación entre sus ideas y las mías. Como cura-dor busco un contexto interesante para presentar al público. Hay un diálogo entre el artista y yo.
TE: ¿Cómo calificas tu desempeño como curador en el museo Tamayo?
TO: Una de las cosas es que yo estuve en el Tamayo más de ocho años. Trabajába-mos el director Ramiro Martínez y yo. Nuestra idea fue como armar una historia, hacer una secuencia de exhibiciones que en muchas maneras estaba formando la historia del arte contemporáneo de una manera importante, a veces como llenando huecos en la historia en México de arte contemporáneo. No había muchas exhibiciones de arte de América Latina en general. No había un programa fuerte y constante de este tipo de exhibiciones. No había exhibiciones de concreto o neo concreto por ejemplo, o de artistas como Gego. Siempre había en el pasado una falta de diálogo en términos de exhibiciones adentro de América Latina, entre México y Argentina, México y Brasil, y eso fue una cosa que nosotros estábamos trabajando, yo creo que estuvo bien. Tam-bién buscando presentar proyectos de los artistas más importantes de hoy de todos lados. La misión del Tamayo es presentar exhibiciones de arte contemporáneo inter-nacional: el enfoque no era sobre las salas específicamente de México, ésta fue nues-tra misión. En nuestro tiempo había muchas exhibiciones importantes de artistas muy conocidos en otras partes y por primera vez mostrando sus obras aquí. Siempre mi idea fue buscar artistas que tienen importancia o relevancia hoy en día globalmente, pero también que desde mi punto de vista tenían un diálogo con los intereses de ar-tistas trabajando en México. Nuestro enfoque no fueron artistas mexicanos, pero para mí el enfoque fue el contexto mexicano, qué artistas extranjeros serían interesantes presentar en este contexto y cómo fue posible ofrecer a estos artistas México como un contexto fuerte con diálogo con su obra. Creo que eso fue la cosa interesante, había exhibiciones muy importantes de artistas súper fuertes y en muchas maneras noso-tros estábamos presentando artistas del primer nivel que tenían exhibiciones en otros museos del mundo, entonces políticamente en términos de estrategia y legitimación, el Tamayo estaba jugando un papel como museo, muy similar de otros museos en el mundo. No había esta idea en México de que “no es posible presentar artista de este nivel”, nosotros estábamos luchando para un programa de otro nivel, con los mejores artistas hoy en día. Y lo logramos en estos ochos años.
TE: Finalmente ¿fue difícil trabajar la obra de Liliana Porter?
TO: No. Su obra es muy generosa. Hay muchos niveles para discutirla. Hay juegos formales, juegos conceptuales. Fue muy rica la experiencia, porque también su obra abre una manera de jugar con el espacio, es dinámico también, porque en sus lien-zos, en sus obras hay mucho blanco. Ella habla de un espacio abstracto y tú puedes jugar con los muros, con la sala, como un espacio abstracto. Hacer un diálogo entre el espacio de los cuadros y el espacio de exhibición. La obra de Liliana es muy diver-tida y tú puedes jugar con la concepción de la exhibición, es muy dinámica. Fue muy divertido.
TE: Gracias.
60
Ens
ayo
1 “Ammonius in his Comment on the Treat., p. 53, gives the following Extract from Theophrastus, which is here inferted at length, as well for the Excellence of the Matter, as because it is not (I believe) elfewhere extant” (James Harris, Hermes or philosophical enquiry concerning language and universal grammar, ed. R. C. Alston, London, 1965, p.4). 2 Hans Arens, “James Harris, an Aristotelian of the 18th century”, en su Aristotle’s theory of language and its tradition texts, John Benjamins, Amsterdam, 1984, t. 3, p. 410. 3 André Joly, “James Harris et la problématique des parties du discours a l’époque classique”, en History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics, ed. Herman Parret, De Gruter, New York, 1976, p. 410.
Sobre Hermes or philosophical enquiry concerning language and universal grammar Elizabeth Santana Cepero. James Harris (1709 - 1780), autor, entre otros trabajos, de Hermes or philosophical enquiry concerning language and universal grammar es un destacado representante inglés de la corriente gramaticista del siglo XVIII. Estudió filosofía, literatura y acudió a las doctrinas aristotélicas para fundamentar su teoría filosófica de la gramática. Su pensamiento está relacionado con los llamados platónicos de Cambridge, mientras sus reflexiones sobre la gramática racionalista universal tomaron como base las teo-rías de Descartes. En su explicación sobre el origen y evolución del lenguaje no negó la intervención divina, aunque reconoció, más que otros gramáticos de su época, la relación de las características individuales de la lengua con la vida e historia de los pueblos que las hablan; de esta manera, Harris prestó mayor atención a la afirma-ción de los universales lingüísticos que al desarrollo histórico del lenguaje. De acuer-do con esta valoración de lo “divino”, Harris se refiere a los “poderes superiores del alma”; según Arens, esto tiene que ver con la distinción que el autor establece entre percepción y volición como diferentes maneras de caracterizar el discurso. La percep-ción para Harris es lo filosófico, lo verdaderamente superior y la volición es lo afectivo, lo secundario. Harris distinguió las diferencias estructurales individuales de las lenguas particu-lares de los principios que son esenciales a todas ellas. Como filósofo valoró el len-guaje como medio de expresión de las proposiciones lógicas: concretamente adopta definiciones aristotélicas y en sus conceptos de categorías gramaticales es seguidor, también, de los preceptos de Amonio1. Al tratar de organizar, y reagrupar las partes de la oración de forma más o menos revolucionaria, en última instancia se revela como un tradicionalista: en la esencia de su terminología gramatical está presente la de Aristóteles: “what looks so new is basi-cally old: it is Aristotle’s division in his Poetica: ónoma, rhéma, árthron, syndesmos, or: noun, verb, article, conjunctión...”2. A pesar de relacionar su teoría con Aristóteles y con el universalismo filosófico, Harris se anticipó a las ideas que caracterizaron el pensamiento de la última parte del siglo XVIII: ”Du point de vue philosophique Harris est pleinement un homme de son temps et sa pensée n’a rien de suranné. Sur le plan linguistique, c’est a la fois un rénovateur et un precurseur. Sa grammaire générale, qui semble etre tournée vers le passé, est au contraire une overture sur l’avenir”3; por eso, se comprende que la gramática de Harris, a diferencia de otras de su siglo, señala cierto progreso en el análisis de las unidades de primera articulación, esto se vislumbra, en mi opinión, en la tendencia del autor al análisis estructural, sobre todo en los tres primeros capítulos del Libro I. Así pues, respecto a la diferencia entre sustancia fónica y función semán-tica, es precursor de la doctrina del innere Sprachform expuesta en la obra de W. von
61
Ens
ayo
4 J. Harris, op. cit., p. 19. 5 Ibid, p. 17.6 Ibid, p. 20.7 Horne Tooke, Epea pteroenta or diverssion of Puley, Londres, 1857, p. 37, cit. por R. H. Robins, Breve historia de la lingüística, trad. Enrique Alcaraz Varó, Paraninfo, Madrid, 1980, p. 156. 8 Hans Arens, art. cit., p. 517.
Humboldt a inicios del siglo XIX; en sus postulados gramático-filosóficos, se observa de manera específica, la relación de la facultad del habla con la de abstracción y el parecido entre fenómenos que se repiten en el sistema y las entidades persistentes, lo que indujo a Harris a una teoría lingüística formulada sobre la base de los llamados universales subyacentes. Este principio se mantiene como una constante en sus defi-niciones de lenguaje,” a system of such voices so significant by compact”4; de oración, “a compounnd Quantity of Sound significant, of which certain Parts are themselves also significant”5; y de palabra, “a sound significant, of which no Part is of itself significant”6. Como puede inferirse, en su teoría de la significación, a pesar de enunciar la distinción entre los conceptos de lenguaje, oración y palabra estuvo muy ligado con Aristóteles en tanto las unidades del sistema lingüístico (entiéndase signo) para Harris, estaban relacionadas con lo que designan por medio de convención. En este breve estudio monográfico me propongo caracterizar de manera general el sistema gramatical de James Harris y particularizar en lo que acaso puede valorar-se como original en su Hermes: la clasificación de los tiempos verbales. Esta gramática se publicó por primera vez en 1751 en Londres. Entre los años 1751 y 1841 aparecen otras ediciones en alemán y francés. En la historia de la lin-güística esta obra es “algo” más conocida, porque fue el centro de los ataques de Horne Tooke, teórico cuyas ideas sobre el lenguaje eran diametralmente opuestas a la tradición de la gramática filosófica tal como la expuso Harris. Las ideas de Tooke en torno al lenguaje aparecen en una serie de diálogos en los que él también toma parte, el siguiente fragmento caracteriza su estilo mordaz y vigoroso que aprovecha para acometer contra Harris: “la forma de Harris es fácilmente explicable, no porque suponga yo que sus doctrinas dieron mayores satisfacciones que las mías a las men-tes que la citaron, sino porque del mismo modo que los jueces esconden su cautela en los precedentes, los sabios ocultan su ignorancia en su autoridad y, cuando no saben dar razones, les es más cómodo y menos deshonroso repetir esa sordez de segunda mano, que les sonrojaría si dieran como suya propia”7. No me ocuparé de la tan citada polémica, ni valoraré hasta qué punto el enfoque gramatical de Tooke supera el de Harris; sólo me interesa estudiar las concepciones del autor de Hermes y hacer notar los aspectos que meritaron su labor lingüística. Por supuesto, no justifico los defectos de su exposición en varios de sus puntos y sus po-sibles contradicciones.
Hermes: su caracterización gramatical
Hermes es una gramática escolar inglesa. El autor no pretende tener ideas ori-ginales y revolucionarias, como explica en el prefacio de su obra le interesa mostrar la perfección de la filosofía griega y debe probarla a los ignorantes de su tiempo:”the result of his efforts is a resscitation of Aristotle’s doctrine in Peri hermeneias an the Poetica, eriched by Ammonius. Commentary and suplement by Apollonius...”8. Ma-nifiesta aquí, uno de sus propósitos al escribir su obra: dar a conocer la labor de las autoridades eruditas de la época clásica. En cuestión de voz articulada, se limita a resumir los antiguos en unas páginas;
62
Ens
ayo
9 Los postulados de John Wallis sobre voz articulada fueron reconocidos, en su país por casi todos los gramáticos anteriores al siglo xviii y es extraño que Harris los haya ignorado (Encyclopedia of Lite- rature, ed. Joseph T. Shipley, New York, 1946, t. 2, p.49). 10 Georges Mounin, Historia de la lingüística, desde sus orígenes al siglo xx, trad. Felisa Marcos, Gredos, Madrid, 1989, p. 49. 11 El concepto de gramática para este autor es estrecho, pues sólo se ocupa de relacionar los niveles morfológico y sintáctico. Este criterio se opone al de gramática en sentido amplio: aquel que estudia además de los niveles mencionados, el lexical e incluso el fonológico. 12 J. Harris, op. cit., p. 104.13 loc.cit.14 André Joly, art. cit., p. 410.15 No se puede hablar, como hace G. Mounin, de análisis estructural metódico, sino de enfoque estructural.16 En el capítulo vii del segundo Libro, Harris explica la clasificación que propone. Toma ejemplos del in- glés y el griego para argumentar la diferente significación de cada tiempo verbal. Encuentra una correspondencia entre estas dos lenguas en lo que a matices temporales se refiere. Esta correspon- dencia no es absoluta, la interpreto como una clasificación impuesta del griego donde los matices de los tiempos que menciona no hallan equivalencia absoluta en los significados de los tiempos verbales del inglés. El propio autor se contradice cuando expone las diferencias morfológicas y sintácticas de estas dos lenguas. Este aspecto obliga a distinguir los valores temporales de cada lengua. Es decir, los recursos morfológicos de una lengua flexiva no funcionan en el sistema “artificial” que Harris pro- pone.
permanece ajeno a los problemas de la fonética de su tiempo, especialmente a los de John Wallis9. Sin embargo, deja entrever que a estos principios, aparentemente tan poco dignos de atención, debemos: “esta variedad de sonidos articulados que han bastado para expresar los pensamientos y los sentimientos de esa multitud inmensa que compone las generaciones de hombres pasados y presentes”10. Para Harris, los estudios sobre primera articulación no son parte de la gramática, razón por la cual no se detiene en la descripción de los sonidos de lengua inglesa, con ello circunscribe la gramática en los niveles morfológico y sintáctico del sistema11. Compruebo en cada una de sus obligadas referencias el “amparo” que Harris busca en los clásicos, los cita inspirando una seguridad indiscutible y resalta en sus valoraciones la supremacía de las lenguas latina y griega. La variedad de sus fuentes sólo se observa en autores griegos y latinos. Cons-tantemente Harris remite a notas que argumentan sus afirmaciones, sobre todo las relativas a la estructura gramatical de la lengua. Así, divide la oración como lo hicieron los clásicos: reconoce ocho partes en la estructura oracional. Aunque esto acentúa su tradicionalismo, es justo señalar que propone nuevos términos para conceptos ya conocidos, explica los “principales” (significant from themselves)12 y los “accesorios” (significant by relation)13; además de acuerdo con lo que dice André Joly14, el autor de Hermes, cuando se refiere al análisis del discurso, distingue entre phrase: “sentence” y “proposition”. Creo que a partir de esta diferenciación puede notarse el intento de Harris de separar lógica y gramática; únicamente en este sentido percibo el enfoque estructural del autor al describir el sistema gramatical de su lengua15. Es decir, en las reflexiones de Harris no siempre hay predominio de un análisis formal porque no logra separar totalmente las argumentaciones lógico-semánticas de las explicaciones en torno a las unidades que constituyen la estructura de la lengua, un ejemplo de ello son sus interpretaciones sobre las partes de la oración en las cuales evidencia su marca-do aristotelismo filosófico.
Clasificación de los tiempos verbales propuesta por Harris En cuanto a los tiempos verbales, el autor se extiende y construye un sistema de tiem-pos verbales inspirado en el modelo griego; pero a la vez, renovador en su época16.
63
Ens
ayo
17 Habría que interpretar esta idea como la forma de explicar que las acciones verbales son las que se enmarcan en un futuro, pasado o presente, y de acuerdo con las diferentes relaciones que de hecho hay en estas tres divisiones, hablamos de extensión en el tiempo verbal. Me refiero a las relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 18 Los tiempos indefinidos son los simples y los definidos los compuestos.19 Estas explicaciones de Harris, afortunadamente de índole morfológica y sintáctica, no son coheren- tes con la tesis de imponer al inglés el mismo esquema temporal que tiene el griego clásico.
Lo primero que hace Harris es definir las categorías “time and tense” como nociones que permiten diferenciar el tiempo real del tiempo del verbo. El autor explica que al establecer estas distinciones en el sistema verbal de la lengua inglesa, se pone de manifiesto la verdadera significación de cada tiempo verbal. Cuando se refiere a tiem-po real distingue el “tiempo pasado” como previo al now o instante y el “tiempo futuro” como subsecuente. Así, quiere señalar que el tiempo como categoría filosófica es divisible y extendido: todo tiempo real tiene un comienzo, un medio y un final y puede extenderse hacia un futuro o pasado con referencia en el momento del habla17. De acuerdo con este concepto de tiempo real propone su doctrina sobre tiempo verbal: aquel que sirve para delimitar el tiempo pasado, presente y futuro de forma indefinida o definida18. Reconoce tres tiempos indefinidos: aoristo de presente, aoristo de pasado y aoristo de futuro; estos son los que denotan tiempo absoluto, se corresponden con el significado del tiempo real. Harris pretende separar por un lado, la categoría tiem-po real y por el otro, la de tiempo de verbo; sin embargo, al explicar las dos nociones recurre a la misma gráfica temporal en el que las acciones se proyectan sin marcación al pasado o futuro con referencia a un instante, momento o now; esto inevitablemente implica una correspondencia en el significado de las dos nociones de tiempo. De esta manera, Harris propone simétricamente un sistema verbal donde los tiempos indefi-nidos, desde el punto de vista semántico, no aportan al usuario de la lengua matices que sí tienen los definidos. Estos matices en el habla se comportan como los rasgos cognotativos propios de la significación particular de cada tiempo en correlación con las características modales del sistema, en este sentido, las marcas de tiempo y de modo pueden darse por un número adecuado de variaciones en cada verbo en parti-cular19. Por ejemplo, las podemos ver al inicio o al final del verbo, consisten en multi-plicación y disminución de la sílaba o acortamiento de sus respectivas cantidades; es-tos métodos son los llamados “silábicos”(aumenta o disminuye) y “temporal” (cuando cambian las cantidades), cita los verbos deponentes y pasivos con el auxiliar sum del latín para expresar esta variedad. Al respecto las lenguas modernas, como el inglés, son menos variables, aunque tienen también verbos auxiliares con esta función; se-gún Harris el inglés sólo tiene una variación para el tiempo que usamos como aoristo de pasado. Llegado a este punto, el autor manifiesta otra de sus incongruencias (cir-cunscribe la variación morfológica y sintáctica de los tiempos y modos en el aoristo de pasado) y luego señala que para las diferencias tempo-modales en inglés debemos emplear los auxiliares do, am, have, sall, will, may, and can. Como es evidente, se re-cogen en el significado de estos auxiliares los matices de acción no sólo pasada, sino también presente y futura. A Harris, en ocasiones, no le importa tanto las cuestiones morfológicas y sintácticas como las reflexiones filosóficas. Una vez más relaciona con el discurso las interpretaciones referidas a la significación del tiempo y el modo; por ejemplo, está presente la idea que viene desde los estoicos y Amonio: las especies de modo tienen que ver con los tipos de oraciones, así habla de indicativo, potencial, interrogativo y resquisitivo que divide en imperativo y predicativo. Harris mezcla las características formales de la lengua con apreciaciones lógico-semánticas, pues cree que el hablante en el discurso acapara la atención del oyente según sea su modo o
64
Ens
ayo
20 J. Harris, op. cit., p. 149. 21 Ratifica así que el aoristo es un tiempo de significación y aplicación indefinida. 22 En griego y latín si bien no existen los inceptivos como clase natural de verbo, sí hay tiempos cerca- nos a ellos: los llamados verbos declarativos o meditativos que implican el deseo de hacer algo, por la significación, se relacionan con los inceptivos que propone Harris. 23 La función gramatical es la predicativa: todo verbo expresa acción, proceso o estado. Mientras que la función lógica tiene que ver con la expresión de un juicio.
manera de expresarse. Desde este punto de vista, es cierto que la actitud del hablante ante el acto de habla determina la modalidad de la predicación. Pero si hay que ex-plicar estructuralmente cuál es la diferencia entre los tiempos y modos no queda otra alternativa que atarnos a los recursos que la propia gramática de la lengua ofrece; sin embargo, Harris insiste en lo contrario: prioriza la idea de una gramática más universal que estructural.” Hence to express Time and Modes, we are compelled to employ no lefs than seven Auxiliars... But these Peculiarities are perhaps foreign to our Desing, which is rather to inquiri concerning Grammar Universal”20. Me he visto obligada a to-mar esta referencia del capítulo VIII porque desde mi perspectiva, tiempo y modo son dos categorías estrechamente relacionadas que indican con recursos morfológicos o sintácticos el significado del verbo como clase gramatical cuya función en el discurso es la predicativa. En este sentido, al interpretar el significado de los aoristos en el sistema de Ha-rris, destaco que indican acción puntual referida al pasado, al futuro y al presente; por eso distingue tres tiempos simples bajo esta denominación, una vez más trata de ser fiel al patrón del griego clásico. Puntualiza que al hablar de time (o al significarlo) sin circunscribirse en un tense ulterior: pasado, presente o futuro, el tiempo verbal es un aoristo21. Los tiempos definidos son los formados con frases verbales, esta restricción conduce necesariamente a formular una diferencia formal y semántica en los dos grupos de verbos: el imprescindible absolutismo de los aoristos no caracteriza a los tiempos inceptivos, medios y completivos de los indefinidos que son portadores de diversos matices significativos: los tiempos inceptivos dan el matiz incoativo o exhor-tativo de la acción verbal, los inceptivos son los imperfectivos desde el punto de vista aspectual22. Los tiempos medios indican una acción que se continúa y transcurre en el tense; es el tiempo extendido en el time; aunque Harris no lo ha dicho en su obra, es importante señalar que también los tiempos medios son imperfectivos si tenemos presente el matíz que ellos denotan. Los completivos expresan el completamiento, culminación o fin de la acción; contrariamente a los inceptivos y medios son tiempos perfectos pues el hablante, al emplearlos, enuncia la acción como totalmente acabada o terminada. Harris al ver la relación entre el time y el tense, dice que en su sistema verbal están recogidos los posibles matices que cualquier usuario de la lengua inglesa desee dar a la acción verbal que predique. Justifica, entonces, que aparte de la fun-ción gramatical y lógica del verbo23, ellos marcan el comienzo, transcurso y término en el presente, pasado y futuro; aspecto involucrado con la teoría de significación y no con la función sintáctica del verbo en la oración. Estas mismas distinciones son las que el autor cita del griego, da cuenta de ello en las notas al pie de página: toma argumentos ya conocidos de autores como Apolonio, Prisciano y los estoicos. Según Harris, los análisis de estos estudiosos provocaron serias reflexiones en torno a estas valoraciones gramaticales.
Relexiones más relevantes en la concepción gramatical de Harris
Al enjuiciar la descripción del sistema gramatical con atención a la clasificación de los
65
Ens
ayo
24 El grado se define como la relación al instante en que se realiza la acción: presente, pasado y futuro.25 Se define como el matiz de la acción: durativa, incipiente y realizada. 26 Patrice Bergheaud, “De James Harris a John Horne Tooke”, Historiographia Linguistica, 1 (1976), p. 104.
tiempos verbales que el autor propone en su gramática puedo concluir lo siguiente: la conformación de sus paradigmas gramaticales apunta a un enfoque estructural que amerita su análisis, habla de una gramática conformada por unidades de la lengua que reconoce como integrantes de los niveles morfológico y sintáctico, es pertinente que aclare teóricamente la distinción de términos filosóficos y gramaticales, en las partes de la oración diferencia las palabras variables e invariables. Sin embargo, en la indicación de tiempo explica como en griego lo que se llama grado24 y especie25. Por supuesto esto revela por un lado su tradicionalismo y por el otro su afán de imponer el modelo clásico a una lengua moderna; y le impide, además, separar definitivamente los conceptos filosóficos del enfoque estructural con que pretende analizar la lengua. Cuando Harris propone esta clasificación sólo tiene presente las características parti-culares del inglés del siglo XVIII, no la hace válida para todas las idiomas y deja la po-sibilidad de cuestionar cuáles nuevos indicios pueden descubrirse en otras lenguas en favor de este sistema. Al no tener criterios estrictamente formales, no puede distinguir la significación del tiempo de sus matices (instantáneo, durativo, perfectivo); quiero decir que no separó tiempo de aspecto. “Selon cette orientation, Harris se donne oour tache de construire l’analyse du langage en liaision indissociable avec l’analyse des formes a priori de la pensée”26. En su momento la gramática de Harris suscitó comen-tarios que repercutieron en obras, que aprovechándose de las doctrinas expuestas en el Hermes, fueron más coherentes desde el punto de la teoría gramatical, especial-mente me refiero a la obra de Horne Tooke. Así pues, esta interrelación entre postula-dos filosóficos y gramaticales obliga a enmarcar esta obra en la corriente gramaticista universal del siglo XVIII. Por último, quiero señalar que al final de su obra, James Harris se despoja de la “frialdad” del gramático y reflexiona sobre el lenguaje: su forma, carácter y universali-dad; explica las diferencias y particularidades de diversas lenguas que ha trabajado: inglés, latín, griego y oriental. En estos capítulos del Libro II, el autor trata de rela-cionar las características de cada idioma con la comunidad lingüística que lo emplea y así reconoce que la lengua no es sólo el medio de comunicación y conocimiento de los pueblos sino también parte de su cultura. Este sentimiento de Harris unido al acervo erudito de sus referencias hacen del Hermes uno de esos libros antiguos que cualquier lingüista del siglo XX agradece.
Bibliografía
1- Arens, Hans. Aristotle’s theory of language and its tradition texts. The theory and history of linguistic science, John Benjamins, Amsterdam,t.3, 1984.2- Bergheaud, Patrice. “De James Harris a John Horne Tooke”, Historiographia Linguistica, 1 1976.3- Bryant and Lake. Elementary Greek Grammar, Oxford University Press, Great Britain, 1961. 4- Curtius, Jorge. Gramática griega, trad. Enrique Soms y Castelín, Desclee de Brower, Buenos Aires, 1965. 5- Elvira, Javier. Evolución lingüística y cambio sintáctico, Peter Lang, 2009.6- Figueroa Esteva, Max. La filosofía del lenguaje: de Francis Bacon a Karl Wilhelm von Humboldt. USON, 2001.
66
Ens
ayo
Elizabeth Santana Cepero (1965) Licenciada en Letras. Lingüística hispánica en 1988 por la Uni-versidad de La Habana. Tiene el grado de Maestría en Lingüística (1996) y estudios de Doctorado en Lingüística por El Colegio de México.Profesora Titular de la Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-palapa. Jefa del Área de investigación “Problemas lingüísticos de México” del Depto. de Filosofía. Res-ponsable del Cuerpo Académico “Sociolingüística y análisis del discurso”, inscrito en la UAM-I.. Entre sus más recientes publicaciones destacan los artículos: “Descripción fonético-acústica de las vocales del kwéyól de Santa Lucía”, en Anuario L/L del ILL “J.A. Portuondo Valdor”. No.38 pp. 23-48; “Variación fónica en el español antillano. Procesos de cambio y de reducción en el habla habanera” y “Variación de las vocales medias en el español hablado en Ciudad de La Habana. Evidencia fonético-acústica” en Nueva Revista de Filología Hispánica, Vol. 57. No. 1, pp. 65-87. El Colegio de México.
7- Harris, James. Hermes or a philosophical enquiry concerning language and universal grammar, ed. R. C. Alston, London, 1965, [facsímil]. 8- Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles, Dryton House, London, 1961. 9- _____, “James Harris et la problematique des parties du discours a l’époque classique”, en History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics, Herman Parret, De Gruter, New York, 1976. 10- Joseph T. Shipley (ed.) Encyclopedia of Literature, New York, 2 ts,1946.11- Muñiz Rodríguez, Vicente. Introducción a la filosofía del lenguaje: problemas ontológicos, Anthropos Editorial, 1989. 12- Robins, R. H. Breve historia de la lingüística, trad. Enrique Alcaraz Varo, Paraninfo, Madrid, 1980.13- Tagliavini, Carlo. Storia della Linguistica, Riccardo Patron, Bologna, 1963.
67
Ens
ayo
FIGURA 1. José Antonio Montoya
FIGURA 2. FIGURA 3.
El cuerpo develado: del erotismo al sadomasoquismo Por Denisse Taborn
Durante los siglos XX y XXI, el cuerpo desnudo, tanto femenino como masculino, se encontrará divagando indefinidamente entre el erotismo, la pornografía y el sado-masoquismo, y las fronteras entre uno y otro se volverán prácticamente intangibles originando fuertes problematizaciones dentro de la crítica y la teoría del arte. Si en los siglos anteriores el desnudo, principalmente el femenino, y las prácticas sexuales explícitas –tanto en la pintura como en la fotografía del siglo XIX— eran producidas para el consumo privado y para la venta ilegal, el arte de mediados del siglo XX dio un giro de tuerca al colocar dichas estrategias dentro de la institución y el mercado. Del siglo XV al XIX, el cuerpo desnudo presente en el arte público debía estar justificado por el tema, ya fue-ra éste de carácter mitológico, bíblico o burdelesco, y las mujeres ahí representadas debían ser encarnaciones de diosas, santas, cortesanas o prostitutas. En otras palabras, durante los siglos anteriores el tema era el pretexto para la presentación de cuerpos desnudos; no obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el cuerpo idealizado será el pretexto para la representación irónica o blasfema de al-gunos temas. Artistas como José Antonio Montoya montan escenas religiosas con cuerpos desnudos, con carnes que se excitan y que son excitadas. Montoya desacraliza el arte y la religión al retratar Cristos hermafroditas o con el pene erecto, vírgenes lésbi-cas, santas que se masturban y todo un cortejo de personajes bíblicos que transitan hacia la pornografía con la exhibición explícita de sus genitales y, más aún, de sus genitales en pleno golpe extático. Empero, antes de profundizar en el concepto de lo pornográfico es necesario revisar la obra de artistas como Jan Saudek, Katarzyna Wid-manska, Carla Van De Puttelaar, Connie Imboden, Mitsuo Suzuki y Kevin Rolly, entre otros, en la que aún se exalta el cuerpo erótico cu-bierto por velos que conservan la intimidad de una sexualidad a ellos asociada (Figs. 2 y 3). En la obra fotográfica de estos autores la carne es exhibida en su totalidad o únicamente insinuada a través de los pliegues y transparencias de la ropa; no obstante, ésta aún no ha traspasado las fronteras del erotismo hacia la por-nografía puesto que los genitales o el acto sexual no son explícitos, sino que única-mente se alude a ellos buscando que en el espectador se despierte el deseo de tocar, de buscar entre las veladuras, entre la ropa o entre la piel misma aquello que pueda satisfacer sus impulsos sexuales. Durante la segunda mitad del siglo XX la historia del arte separó este tipo de representaciones de aquéllas consideradas pornográficas tomando como referencia que, “si algún tipo de arte es erótico […] se debe, en opinión de algunos, a que no puedes ‘verlo’ todo. Algo permanece oculto […] Es acerca del potencial y las posibi-lidades, oculto pero no oculto, parcialmente cubierto”1. En cambio, “la pornografía, 1 Kelly Dennis, Art/Porn. A history of seeing and touching, Reino Unido, Berg Publishers, 2009, pp. 81-82.
68
Ens
ayo
2 Ibid, p. 81.3 Kerstin Mey, Art & Obscenity, Gran Bretaña, I. B. Tauris, 2007, p. 14. 4 Ibid, p. 88.5 Ibid, p. 2.6 Ibid, p. 5.7 Kelly Dennis, op. cit., p. 76. 8 El término hard-core hace referencia a la exhibición de los genitales, femeninos principalmente. Den- tro de esta clasificación se distinguen otras subdivisiones, a saber: split beaver (conocido también como spread shot, spreader o wide-open-beaver, hace referencia a una escena fílmica o a una foto en close-up mostrando los genitales femeninos), action beaver (masturbación y sexo oral) y meat shot (penetración genital y anal). Kelly Dennis, op. cit., pp. 99-101.9 Kerstin Mey, op. cit., pp. 5-6.
como el arte, gira alrededor del deseo […] La pornografía trata sobre ‘tener’ algo en el momento […] el arte erótico es sobre la anticipación, sobre el deseo, sobre ‘alargar’ el momento, el momento del placer”2. No obstante, y como menciona Kerstin Mey, “las fronteras entre arte erótico y pornografía, así como sus criterios y categorías siempre han sido frágiles e histórica y socialmente fluidas”3. De esta forma, artistas como Ro-bert Mapplethorpe introdujeron contenido pornográfico en el territorio de la “estética refinada y el alto arte”4 diluyendo trágicamente dichas fronteras. Al hablar de pornografía se hace referencia a lo sexualmente explícito y a las representaciones que están dirigidas a la gratificación de los deseos de la carne. La obscenidad, por su parte, ha sido tradicionalmente ligada a la pornografía como “el lado oscuro de las categorías culturales establecidas que han utilizado las prácticas de la representación como instrumentos de transgresión y resistencia ante las normas de la sociedad dominante”5. De igual forma, a la obscenidad se le ha imputado la “ten-dencia de corromper y depravar moralmente”6, características que también se le han otorgado a la pornografía y, más aún, al arte catalogado como pornográfico. En pala-bras de Kelly Dennis: “La pornografía es perturbadora, inquietante, degradante. Al mi-rar una pieza de alto arte, la respuesta de la pornografía es la lujuria, mientras que la respuesta del arte es la contemplación extrañada. Cuando la pornografía responde al alto arte, el resultado es la indignación por parte de la institución”7. Dicha indignación fue la que ocasionaron las imágenes de Mapplethorpe y las de otros artistas como Jeff Burton, Cosey Fanni Tutti y el grupo Coum Transmission, Richard Kern, Natacha Me-rritt, Aeric Meredith-Goujon, Eric Kroll, Pierre Molinier, Ken-ichi Murata, Katrine Neo-romantika, Eugene Vardanyan o Henri Maccheroni, entre otros. Todas ellas alusiones explícitas a los órganos sexuales o al acto sexual. No obstante, el caso de Mapplethorpe tiene una mayor significación en cuanto que no únicamente mostró por primera vez, dentro de la institución arte, el torso des-nudo de un hombre de color con el pene erecto, sino que además rompió el tabú del cuerpo masculino objetivado, así como con las restricciones homosexuales, fetichis-tas y sadomasoquistas al mostrar carnes que se deleitan con su propio tacto, que se penetran o, incluso que se infligen dolor. Sin embargo, antes de caminar hacia el sadomasoquismo, Mapplethorpe y los otros artistas antes mencionados exploraron las formas de mostrar las carnes desnu-das y abiertas como espectáculos perversos que sacudieran al espectador. De igual forma, Mapplethorpe no sólo introdujo hard-core porn –action beavers y meat shot8— en el arte institucionalizado, sino que hizo patentes las diversas preferencias sexuales del ser humano y, entre ellas, la homosexualidad. En varias de sus imágenes podemos encontrar cuerpos masculinos que desafían los estándares sociales de lo “decente” puesto que, en palabras de Mey, “toda sociedad margina ciertas áreas de la práctica humana y de los modos de conducta fuera de sus límites, haciendo de ellas algo pro-hibido y catalogándolas como tabúes”9. Pero la censura, más que un impedimento, se
69
Ens
ayo
FIGURA 4. Neoromantika
FIGURA 5. Vardanyan
10 Ibid, p. 87. .11 http://www.neoromantika.com, disponible el 1 de junio del 2010.12 Kerstin Mey, op. cit., pp. 117-118.
convirtió en una herramienta y en un fuerte discurso artístico:
Las provocaciones que desafían las nociones convencionales de la dife-rencia sexual y las distinciones del género binario formaron parte de las políticas de liberación de los homosexuales, lesbianas y transexuales, im-pulsados por el objetivo de emerger de los límites de la sociedad, para ganar visibilidad y una voz que les permita luchar activamente por sus de-rechos humanos y sociales. En el despertar de los movimientos sociales de la década de 1970, el ser visible y escuchado era sinónimo de poderío político. Esto se trasladó a la habilidad de transformar o dejar atrás los es-pacios de discriminación, exclusión e ignorancia10.
No obstante, dichas provocaciones no sólo fueron incluidas en el discurso de los artis-tas que luchaban por su libertad sexual, otros también utilizaron el escozor social como fuente de inspiración para sus propias creaciones. De esta manera, el arte acudió a lo moralmente prohibido escudriñando en los rincones de un cuerpo que ya se comercializaba en los estantes de revistas o en los vi-deoclubes. Baste mencionar como ejemplo la obra fotográfica de la artista rusa Katrine Neoromantika, quien se define a sí misma como “la mujer a la que le gusta fotografiar hombres”11. El porta-folio de Neoromantika contiene imágenes de órganos sexuales femeninos; no obstante, el protagonista de su obra es el hombre y, principalmente, el pene. Representado desde la forma cómica de una llave de agua hasta rozando los lindes del sadomasoquismo, el órgano genital masculino es exaltado por Neoromantika demos-trándole al mundo del arte que la carne desnuda también puede admirarse y no únicamente desearse ya que, anteriormente, los close-ups realizados a los genitales –femeninos, principalmente— era algo que úni-camente se “permitía” en las revistas o películas hard-core, puesto que se les consi-deraba demasiado “vulgares” como para ser exhibidos en las salas de un museo o de una galería (Fig. 4). Acercándose un poco más a las características específicas de la pornografía y, por lo tanto, del arte pornográfico, Vardanyan, a diferencia de Neoromantika, no úni-camente retrata fragmentos de carne, sino que mues-tra cuerpos femeninos que, en su totalidad, funcionan como proyecciones de lo que comúnmente se ha cata-logado como la fantasía y el deseo masculinos: “imáge-nes que no tienen otra intención que arrebatar la mira-da del espectador a través de la postura exhibicionista [de éstos]”12. Las mujeres fotografiadas por Vardanyan no tienen miedo de exhibir abiertamente sus genitales ni el contacto de sus manos o de otros artefactos con ellos (Fig. 5). En este sentido, estas mujeres se introducen tanto al split beaver como al action beaver, reafirmando lo que ya sentencia Kelly Ives: “El desnudo femenino […] divaga entre los límites del arte y la pornografía. El desnudo femenino es erótico y obsceno, en el sistema masculino, tanto deseado como detestado, tanto represen-
70
Ens
ayo
13 Kelly Ives, Wild Zones. Pornography, art and feminism, Reino Unido, Crescent Moon Publishing, 2008, p. 75.14 Kerstin Mey, op. cit., pp. 117-118.15 Kelly Dennis, op. cit., p. 98
table como irrepresentable”13; y la carne de las mujeres de Vardanyan fluctúa entre di-chas contradicciones: se ha convertido en objeto de consumo deseable y detestable, y más obscena –en el sentido etimológico de la palabra— que erótica. No obstante, serán Natacha Merritt y Aeric Meredith-Goujon quienes, con su Dia-rio digital y su página web, respectivamente, disuelvan fatídicamente las líneas que separaban el arte y la pornografía apropiándose de las estrategias “narrativas” de las películas pornográficas. La obra de Merritt consiste en una página web en la que, a manera de diario como su nombre lo indica, expone fotografías en la que ella u otras mujeres jóvenes están entablando relaciones heterosexuales o lésbicas. Por su parte, Meredith-Goujon posee también un sitio en internet donde uno de los apartados está dedicado a lo que ella denomina como sus “retratos eróticos”. No obstante, dichos retratos pasan la línea de lo erótico para convertirse en “documentos descriptivos” de autoerotismo, auto-sadomasoquismo –si el término se permite- y de [auto]fetichismo. Estas imágenes se relacionan, en palabras de Kerstin Mey:
[A] los códigos de lenguaje del género [pornográfico], apuntando a lo que Linda Williams ha descrito en términos de ‘máxima visibilidad’ de los órga-nos [genitales] y sus ‘interacciones’ […] El ángulo preferido de la cámara es, por supuesto, el testifying close-up de las zonas erógenas en su tota-lidad o en ‘tomas medias’, para poder hacer completamente visible lo que está sucediendo fuera o ‘dentro’. Privilegiadas son las posiciones sexuales y las ‘penetraciones’ que revelan mejor los genitales [para hacer evidente] el clímax femenino del placer sexual14.
Es por lo anterior que las imágenes tanto de Merritt como de Meredith-Goujon nos dejan en abierto cuestionamiento sobre si lo que estamos presenciando es arte y no una página más de pornografía. Empero, lo que salva a ambas de caer en esa cate-goría es que el Diario y las fotografías de Goujon han sido “aceptados” e incluidos en los circuitos del arte, aun considerando que las fotografías que ambas nos presentan son provocaciones que buscan sublimar la libido del espectador más que su intelecto o sus emociones. Al observar las imágenes de Merritt o de Goujon nos convertimos en testigos –voyeurs— de lo que ocurre en la intimidad de un cuarto de hotel o en los participantes omnipresentes del acto sexual ya que las tomas están pensadas para incluir al espectador en la imagen y lograr que éste desee tocar o ser tocado, penetrar o ser penetrado: se identifica como ese ‘otro’ faltante en la fotografía y su carne ya es carne que alcanza la piel de la mujer o del hombre ahí representados. Las imágenes de las dos artistas responden a lo que apunta Kelly Dennis: “La relación entre feti-chismo y pornografía es crucial para entender el realismo de la fotografía, desde que el realismo de la fotografía es el fetichismo de la pornografía”15. En este sentido, el realismo de la obra de Merritt convierte a sus retratados en cuerpos –fetiches— por-nográficos que se trasladan desde fuera de escena para formar parte, en sí mismos, de la escena y, en ocasiones, introducirse a la concepción donde habitan las carnes sadomasoquistas. Por su parte, los cuerpos de Goujon constituyen un escenario don-de se desbordan los fetichismos “menos convencionales”, el [auto]sexo y los objetos autoeróticos, haciendo que muchos de estos cuerpos sean, más que eróticos/porno-
71
Ens
ayo
FIGURA 6. Vardanyan
16 Kerstin Mey, op. cit., pp. 83-84. 17 Stefan Beyst. “The Sacrifice of the Nude” en www.d-sites.net, consultado el 2 de mayo del 2010. 18 Francoise Duvignaud. El cuerpo del horror. Trad. Marcos Lara, México, FCE, 1987, p. 158. 19 Kelly Ives, op. cit., p. 81. 20 Francoise Duvignau, op. cit., p. 154.
gráficos/SM, autoSM e, incluso, BDSM –bondage sado-masoquistas- (Fig. 6). El binomio sexo-muerte –Eros-Tánatos— se con-virtió en uno de los primeros motivadores del arte con-temporáneo, aún cuando éste pareciera no tener nada que ver con él, puesto que hay un elemento de grandilo-cuencia en el dolor ligado al sexo, en el saberse verdugo o víctima de los deseos carnales del otro; y, de la misma forma que sucediera en los siglos anteriores, la imagen de la mujer será la predilecta para la representación de los discursos sádicos y masoquistas; después de todo: “En el sistema masculino, el sexo y la muerte están entrelazados. Más aún, la muerte y lo femenino, la muerte y la mujer están combinados. Más aún, el dolor y el sexo es-tán combinados. El sexo doloroso debe ser gran sexo […] Entre mayor [sea el] dolor, mejor es el sexo”16. De esta forma, en la fotografía de los siglos XX y XXI podemos encontrar múltiples referencias a mujeres sometidas por cadenas o cuerdas sujetas por un observador omnisciente que gusta hendir esas carnes de la misma forma en que esas carnes disfrutan ser hendidas. Después de todo, como menciona Stefan Beyst, “el sadomasoquismo es, fundamentalmente, el sacrificio del amor a través de la destrucción de la belleza”, y continúa: “El núcleo del placer sádico es en esencia voyerista, la contemplación de la destrucción de la fuente principal de amor”17. Como ejemplos baste mencionar la obra de Nobuyoshi Araki, Gilles Berquet, Anna C y Vlad Gansovsky, entre otros. En la carne sadomasoquista de esos cuerpos fotografiados en la intimidad de sus propios fetiches,
No existe ningún órgano, ni un centímetro cuadrado de piel que escape a este ultraje de los sentidos, a esta violación de la inteligencia de lo tangi-ble. Ninguna posición que adopten los músculos, ningún orificio, ninguna zona inervada dejan de servir a la expresión del sufrimiento, a la voluntad de hacer sufrir. Ninguna situación que [esos] cuerpos puedan asumir deve-lará mejor a la mirada pública su aptitud para gemir, para la agonía, para la tortura consentida. Cuanto más se brinda en espectáculo [esos] cuerpo[s] desviado[s], más se acrecienta el misterio de su provocación18.
La carne torturada de la mujer representada en la fotografía Kinbaku (Bondage) (1979) (Fig. 7) de Araki es el mejor ejemplo de una carne masoquista que se somete a un espectador que se deleita en la observación de cada centímetro rasgado por unas cuerdas que penetran, como diría Duvignaud, cada orificio y cada zona inervada. El cuerpo de esta mujer se encuentra en una tensión ‘reposada’ que lo coloca “justo ante la mirada del espectador”19. Aquí no hay otro misterio más que el que se esconde bajo el rostro de la mujer oculto a la cámara-voyerista (o sadovoyerista), como si ésta no estuviera consciente de la presencia intrusiva o como si tratara de evadir la vergüenza de sus carnes que sacian el “deseo pervertido […] que rompe el ciclo natural que liga a la muerte con la sexualidad, con el sufrimiento y el renacimiento”20. El eje central del placer sádico es esencialmente un regocijo voyerista de la performance exhibicionista de un masoquista. Una relación sadomasoquista es impensable sin el aspecto visual/
72
Ens
ayo
FIGURA 7.
FIGURA 8.
21 Stefan Beyst, op. cit.. 22 Antonio José Navarro“Sufrir es gozar: la Nueva carne según Clive Barker” en La Nueva Carne: una estética perversa del cuerpo, España, Valdemar, 2002, p. 237. 23 Julia Kristeva. Poderes de la perversión, México. Siglo XXI, 5° edición, 2004, p. 13. 24 Kerstin Mey, op. cit., p. 73. 25 Francoise Duvignau, op. cit., p. 141. 26 Clive Barker (1952) escritor, artista plástico y cineasta británico. Sus cuentos más famosos forman parte de un conjunto de libros conocidos como “Libros de sangre” y está ligado al concepto artístico
auditivo y es por ello que el espectador forma parte fundamental e inevitable de ese “triángulo” convirtiéndose en un sadovoyerista. Este cuerpo, junto con los retratados
por los artistas antes mencionados, traspasa la barrera de la pornografía aterrizando directamente en el maso-quismo –de su carne— y en el sadismo –de la mirada curiosa del espectador— puesto que no es penetrado o invadido por otros cuerpos, sino que es abrazado por objetos no cárnicos que se transmutan en seres vivien-tes cargados de una fuerte sexualidad. Dentro del sadomasoquismo, el uso frecuente de cuerdas y/o cadenas recuerda el momento de la horca, de la asfixia y, “durante la asfixia la víctima jadea en
busca de aire, lo que recuerda al gemido y a la palpitación del orgasmo”21. Obras como las de Vlad Gansovsky, Gilles Berquet, Katri-ne Neoromatika, Marc Blackie, Michel Charles y Aeric Meredith-Goujon (Fig. 8), entre otros, hacen constante alusión al goce de la carne a través del sometimiento o de la pseudoasfixia del otro. No obstante, la carne de estos masoquistas no llega al estertor final; buscan los límites del placer, pero temen atravesarlos de-jando únicamente marcas en una piel que se queda entre los lin-des de la materia viva y la carne abyecta. Entonces, la paradoja de estos artistas es la de “abrazar aquello que nos perturba […] a modo de festín sadomasoquista”22 para, a partir de ese dolor, encontrar el placer; porque, después de todo, “sufrir es gozar.
Angustias y delicias del sadomasoquismo”23, del sadomasoquis-mo casi necrófilo. Una vez más retornamos a la dupla Eros-Tánatos como justificación exhaustiva –casi agotada— del BDSM. De acuerdo con Mey:
Eros significa el sexo que simboliza la vida, la reproducción, el crecimiento, la creatividad […] Tánatos, por el contrario, representa la muerte, prodiga la destrucción, la disolución, la negación […] para una eliminación poten-cial de todas las tensiones. La violencia es vista como parte de ambos, como una fuerza necesaria de creación y de un orden de mantenimiento y disolución24.
Todas éstas son imágenes violentas y que sacuden de distintas formas. En algunos casos –cuando el espectador se convierte en ese sadovoyerista que se identifica con el agresor más que con la víctima— pueden despertar los deseos más perversos de liquidación de la carne que ante sus ojos se postra indefensa, resultando de ello “una humanidad equívoca, que tiene algo de maléfica y de terrible”25. En otras palabras, son imágenes con las que el “yo” (espectador) deviene monstruo y, según Clive Barker26,
73
Ens
ayo
FIGURA 9.
FIGURA 10.
FIGURA 11.
conocido como “La Nueva Carne”, el cual hace referencia a creadores de distintas ramas cuyo tema principal gira en torno al cuerpo. Para mayor información revisar: Antonio José Navarro (ed.), La Nueva Carne: una estética perversa del cuerpo, Barcelona, España, Valdemar, 2002.27 Antonio José Navarro, op. cit., p. 228.28 Francoise Duvignau, op. cit., p. 151.29 Antonio José Navarro, op. cit., p. 235.
es cuando nos damos cuenta, aterrorizados, que “no podemos destruir al monstruo, porque el monstruo somos nosotros”27. En cambio, cuando el espectador se posiciona en el lugar de la víctima lo que ve representadas son, como señalaba Duvignau, su desesperanza y las peores fantasías de su miedo28: la cercanía de su propia muerte. De acuerdo con Antonio José Navarro, estas imágenes “nos remiten directamente a nuestra carne, espacio donde se conjuga el miedo a la pérdida física del yo, la armo-niosa conversión del sufrimiento en placer y las mutaciones del cuerpo contempladas como una sugestiva abyección ligada al sexo y a la violencia”29; y violentas resultarían las fotografías de Guy Lemaire. Si los cuerpos representados por artistas como Araki, Blac-kie y Charles ya son llevados a umbrales ínfimos de dolor, los de Lemaire son cuerpos que no únicamente están atados por cuerdas y cadenas, sino que están suspendidos en complejos aparatos, vendados de ojos y atravesados por agujas (Fig. 9). No obstante, en el rostro de las mujeres ahí retratadas no existe mueca de dolor, sino impasibilidad o bien satisfacción. Son car-nes que se entregan gustosas únicamente a la mirada perversa –y pervertida— del sádico voyerista.
Finalmente, Ken-Ichi Murata será quien logre transportarse desde el erotismo hasta la pornografía-masoquista y a la abyec-ción casi necrófila. En sus fotografías podemos encontrar resu-midos todos los conceptos descritos en el presente apartado: jóvenes semidesnudas en medio de un paisaje extraído de un cuento de hadas, mujeres disfrazadas de colegialas o de niñas ‘inocentes’ exhibiendo sus genitales o representando escenas que parecieran provenir de una película pornográfica o de terror asiático; mujeres-niñas atadas de pies y manos o siendo pene-tradas vaginal y analmente por mangueras, plantas, flores y demás objetos; niñas pe-
netrándose a sí mismas; mujeres penetrando a otras mujeres; y, continuando con la lógica de estos cuerpos, mujeres que si-mulan haber sido asesinadas en un arrebato pasional y cuyas carnes ‘inertes’ permanecen ultrajadas dejándonos con la duda de si esos cuerpos fueron penetrados antes o después de su ‘muerte’. De esta forma, para las retratadas de Murata no exis-ten fronteras conceptuales y las líneas entre el erotismo, el ma-soquismo y la abyección se ven totalmente disueltas, aunque ellas, a diferencia de Flanagan, no busquen una liberación del sufrimiento del cuerpo en este mundo, sino una liberación de la carne a través del sexo para su ulterior renacimiento (Figs. 10 y 11). En conclusión, hay artistas que aún muestran la ‘sacralidad’ de cuerpos que no exhiben la totalidad de sus carnes dejando una brecha entre lo que se mira y lo que se quiere tocar; empero, también están aquéllos que dicha sacralidad la utilizan como subtexto de una provocación social o religiosa al subvertir los cánones considerados
74
Ens
ayo
30 Recordemos las frecuentes representaciones de las dos ‘amigas’ durante el siglo XIX. 31 Georges Bataille. El erotismo. México, Tusquets/Fábula, 2008, p. 22.
Dennise Taborn Espejel (México, 1982) Estudiante de la carrera de Historia del Arte en Casa Lamm. Entre sus intereses destacan las representaciones del cuerpo en el arte, así como la poesía y el cuen-to. Cursó el diplomado de Literatura Fantástica en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
como decentes. Por otra parte, pasando los límites otorgados al erotismo, encontra-mos a los artistas que utilizan elementos anteriormente destinados exclusivamente a la pornografía comercial para convertir el cuerpo en exhibición literal que ya no vele ninguno de sus secretos a la mirada del espectador-voyeur llegando al extremo de diluir totalmente la separación que, hasta mediados del siglo XX, existía entre arte y pornografía. La representación de cuerpos del mismo sexo en medio de relaciones sexuales continuó como herencia decimonónica30; empero, ahora no sólo fue el cuer-po de la mujer el que se expuso como el ‘desviado’ sexual, sino que la homosexuali-dad masculina fue también develada en su totalidad por artistas que buscaban hacer patentes sus propias inclinaciones sexuales. Finalmente, el cuerpo pornográfico se trasladó a la carne sadomasoquista como consecuencia natural de la liberación total de la sexualidad y del rompimiento de tabúes sociales y culturales. Esta carne sado-masoquista caminó de la mano de artistas como Araki y de otros como Murata, cuyas imágenes son la ejemplificación de lo que Bataille describiera como esa violación del ser que confina con la muerte, con el acto de matar31.
Bibliografía
1- Bataille, George. El erotismo. México, Tusquets/Fábula, 2008.2- Beyst, Stefan. “The Sacrifice of the Nude” en www.d-sites.net.3- Dennis, Kelly. Art/Porn. A history of seeing and touchin., Reino Unido, Berg Publishers, 2009.4- Duvignaud, Francoise. El cuerpo del horror. Trad. Marcos Lara, México, FCE, 1987,5- Ives, Kelly. Wild Zones. Pornography, art and feminism, Reino Unido, Crescent Moon Publishing, 2008.6- Mey, Kerstin. Art & Obscenity. Gran Bretaña, I. B. Tauris, 2007.7- Kristeva, Julia. Poderes de la perversión, México, Siglo XXI, 5° edición, 2004.8- Navarro, José Antonio. “Sufrir es gozar: la Nueva carne según Clive Barker” en La Nueva Carne: una estética perversa del cuerpo, España, Valdemar, 2002.9- http://www.neoromantika.com
75
Sobr
edos
is V
erba
l
Sobredosis Verbal
Un grupo de pensamientos, ideas, frases célebres, refranes, se reúnen aquí para mostrar diversas reflexiones acerca de temas disímiles. Nos gustaría mucho cono-cer tu opinión, lo que han despertado en ti la lectura de estas sentencias. Para ello, te invitamos a que nos escribas: [email protected] y nos envíes, también, aquellas máximas que consideres relevantes. Los mejores textos serán publicados.
Las ideas son como las pulgas: saltan de unos a otros pero no pican a todos.George Bernard Shaw
Si cierras la puerta a todos los errores, puedes dejar la verdad afuera.San Juan de la Cruz
Cada día sabemos más y entendemos menos.Albert Einstein
El agradecimiento es la memoria del corazón.Lao Tsé
Las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una.
Francisco de Quevedo
Es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar.
Fernando Savater
Hay maderas que no agarran el barnizRefrán popular
Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Hellen Keller
La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano.Carmen Conde
76
Clá
sico
s
ClásicosFilosofía de la composiciónEdgar Allan Poe
En una nota que en estos momentos tengo a la vista, Charles Dickens dice lo siguien-te, refiriéndose a un análisis que efectué del mecanismo de Barnaby Rudge: “¿Saben, dicho sea de paso, que Godwin escribió su Caleb Williams al revés? Comenzó enma-rañando la materia del segundo libro y luego, para componer el primero, pensó en los medios de justificar todo lo que había hecho”. Se me hace difícil creer que fuera ése precisamente el modo de composición de Godwin; por otra parte, lo que él mismo confiesa no está de acuerdo en manera algu-na con la idea de Dickens. Pero el autor de Caleb Williams era un autor demasiado entendido para no percatarse de las ventajas que se pueden lograr con algún proce-dimiento semejante. Si algo hay evidente es que un plan cualquiera que sea digno de este nombre ha de haber sido trazado con vistas al desenlace antes que la pluma ataque el papel. Sólo si se tiene continuamente presente la idea del desenlace podemos conferir a un plan su indispensable apariencia de lógica y de causalidad, procurando que todas las incidencias y en especial el tono general tienda a desarrollar la intención estableci-da. Creo que existe un radical error en el método que se emplea por lo general para construir un cuento. Algunas veces, la historia nos proporciona una tesis; otras veces, el escritor se inspira en un caso contemporáneo o bien, en el mejor de los casos, se las arregla para combinar los hechos sorprendentes que han de tratar simplemente la base de su narración, proponiéndose introducir las descripciones, el diálogo o bien su comentario personal donde quiera que un resquicio en el tejido de la acción brinde la ocasión de hacerlo. A mi modo de ver, la primera de todas las consideraciones debe ser la de un efecto que se pretende causar. Teniendo siempre a la vista la originalidad (porque se traiciona a sí mismo quien se atreve a prescindir de un medio de interés tan evidente), yo me digo, ante todo: entre los innumerables efectos o impresiones que es capaz de recibir el corazón, la inteligencia o, hablando en términos más generales, el alma, ¿cuál será el único que yo deba elegir en el caso presente? Habiendo ya elegido un tema novelesco y, a continuación, un vigoroso efecto que producir, indago si vale más evidenciarlo mediante los incidentes o bien el tono o bien por los incidentes vulgares y un tono particular o bien por una singularidad equivalente de tono y de incidentes; luego, busco a mi alrededor, o acaso mejor en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos o de tomos que pueden ser más adecuados para crear el efecto en cuestión. He pensado a menudo cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y que pudiera describir, paso a paso, la marcha progresiva seguida en cual-quiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su realización. Me sería imposible explicar por qué no se ha ofrecido nunca al público un trabajo semejante; pero quizá la vanidad de los autores haya sido la causa más poderosa que justifique esa laguna literaria. Muchos escritores, especialmente los poetas, prefieren dejar creer a la gente que escriben gracias a una especie de sutil frenesí o de intuición extática; experimentarían verdaderos escalofríos si tuvieran que permitir al público
77
Clá
sico
s
echar una ojeada tras el telón, para contemplar los trabajosos y vacilantes embriones de pensamientos. La verdadera decisión se adopta en el último momento, ¡a tanta idea entrevista!, a veces sólo como en un relámpago y que durante tanto tiempo se resiste a mostrarse a plena luz, el pensamiento plenamente maduro pero desechado por ser de índole inabordable, la elección prudente y los arrepentimientos, las doloro-sas raspaduras y las interpolación. Es, en suma, los rodamientos y las cadenas, los artificios para los cambios de decoración, las escaleras y los escotillones, las plumas de gallo, el colorete, los lunares y todos los aceites que en el noventa y nueve por ciento de los casos son lo peculiar del histrión literario. Por lo demás, no se me escapa que no es frecuente el caso en que un autor se ha-lle en buena disposición para reemprender el camino por donde llegó a su desenlace. Generalmente, las ideas surgieron mezcladas; luego fueron seguidas y finalmen-te olvidadas de la misma manera. En cuanto a mí, no comparto la repugnancia de que acabo de hablar, ni encuen-tro la menor dificultad en recordar la marcha progresiva de todas mis composiciones. Puesto que el interés de este análisis o reconstrucción, que se ha considerado como un desiderátum en literatura, es enteramente independiente de cualquier supuesto ideal en lo analizado, no se me podrá censurar que salte a las conveniencias si revelo aquí el modus operandi con que logré construir una de mis obras. Escojo para ello El cuervo debido a que es la más conocida de todas. Consiste mi propósito en demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar; y que aquélla avanzó hacia su terminación, paso a paso, con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático. Puesto que no responde directamente a la cuestión poética, prescindamos de la circunstancia, si lo prefieren, la necesidad, de que nació la intención de escribir un poema tal que satisficiera al propio tiempo el gusto popular y el gusto crítico. Mi análisis comienza, por tanto, a partir de esa intención. La consideración primordial fue ésta: la dimensión. Si una obra literaria es de-masiado extensa para ser leída en una sola sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto, soberanamente decisivo, de la unidad de impresión; porque cuan-do son necesarias dos sesiones se interponen entre ellas los asuntos del mundo, y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda destruido automáticamente. Pero, habida cuenta de que coeteris paribus, ningún poeta puede renunciar a todo lo que contribuye a servir su propósito, queda examinar si acaso hallaremos en la ex-tensión alguna ventaja, cual fuere, que compense la pérdida de unidad aludida. Por el momento, respondo negativamente. Lo que solemos considerar un poema extenso en realidad no es más que una sucesión de poemas cortos, es decir, de efectos poé-ticos breves. Es inútil sostener que un poema no es tal sino en cuanto eleva el alma y te reporta una excitación intensa: por una necesidad psíquica, todas las excitacio-nes intensas son de corta duración. Por eso, al menos la mitad del “Paraíso perdido” no es más que pura prosa: hay en él una serie de excitaciones poéticas salpicadas inevitablemente de depresiones. En conjunto, la obra toda, a causa de su extensión excesiva, carece de aquel elemento artístico tan decisivamente importante: totalidad o unidad de efecto. En lo que se refiere a las dimensiones hay, evidentemente, un límite positivo para todas las obras literarias: el límite de una sola sesión. Ciertamente, en ciertos géneros de prosa, como Robinson Crusoe, no se exige la unidad, por lo que aquel límite puede ser traspasado: sin embargo, nunca será conveniente traspasarlo en un poema. En el mismo límite, la extensión de un poema debe hallarse en relación matemática con el mérito del mismo, esto es, con la elevación o la excitación que comporta; dicho de
78
Clá
sico
s
otro modo, con la cantidad de auténtico efecto poético con que pueda impresionar las almas. Esta regla sólo tiene una condición restrictiva, a saber: que una relativa dura-ción es absolutamente indispensable para causar un efecto, cualquiera que fuere. Teniendo muy presentes en mí ánimo estas consideraciones, así como aquel grado de excitación que nos situaba por encima del gusto popular y por debajo del gusto crítico, concebí ante todo una idea sobre la extensión idónea para el poema pro-yectado: unos cien versos aproximadamente. En realidad cuenta exactamente ciento ocho. Mi pensamiento se fijó seguidamente en la elevación de una impresión o de un efecto que causar. Aquí creo que conviene observar que, a través de este trabajo de construcción, tuve siempre presente la voluntad de lograr una obra universalmente apreciable. Me alejaría demasiado de mi objeto inmediato presente si me entretuviese en demostrar un punto en que he insistido muchas veces: que lo bello es el único ám-bito legítimo de la poesía. Con todo, diré unas palabras para presentar mi verdadero pensamiento, que algunos amigos míos se han apresurado demasiado a disimular. El placer a la vez más intenso, más elevado y más puro no se encuentra -según creo- más que en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de belleza no entienden precisamente una cualidad, como se supone, sino una impresión: en suma, tienen presente la violenta y pura elevación del alma -no del intelecto ni del corazón- que ya he descrito y que resulta de la contemplación de lo bello. Ahora bien, yo consi-dero la belleza como el ámbito de la poesía, porque es una regla evidente del arte que los efectos deben brotar necesariamente de causas directas, que los objetos deben ser alcanzados con los medios más apropiados para ello -ya que ningún hombre ha sido aún bastante necio para negar que la elevación singular de que estoy tratando se halle más fácilmente al alcance de la poesía. En cambio, el objeto verdad, o sa-tisfacción del intelecto, y el objeto pasión, o excitación del corazón, son mucho más fáciles de alcanzar por medio de la prosa aunque, en cierta medida, queden también al alcance de la poesía. En resumen, la verdad requiere una precisión, y la pasión una familiaridad (los hombres verdaderamente apasionados me comprenderán) radicalmente contrarias a aquella belleza, que no es sino la excitación -debo repetirlo- o el embriagador arroba-miento del alma. De todo lo dicho hasta el presente no puede en modo alguno deducirse que la pasión ni la verdad no puedan ser introducidas en un poema, incluso con beneficio para éste; ya que pueden servir para aclarar o para potenciar el efecto global, como las disonancias por contraste. Pero el auténtico artista se esforzará siempre en redu-cirlas a un papel propicio al objeto principal que se pretenda, y además en rodearlas, tanto como pueda, de la nube de belleza que es atmósfera y esencia de la poesía. En consecuencia, considerando lo bello como mi terreno propio, me pregunté entonces: ¿cuál es el tono para su manifestación más alta? Éste había de ser el tema de mi si-guiente meditación. Ahora bien, toda la experiencia humana coincide en que ese tono es el de la tristeza. Cualquiera que sea su parentesco, la belleza, en su desarrollo supremo, induce a las lágrimas, inevitablemente, a las almas sensibles. Así, pues, la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos. Una vez determinados así la dimensión, el terreno y el tono de mi trabajo, me dediqué a la busca de alguna curiosidad artística e incitante, que pudiera actuar como clave en la construcción del poema: de algún eje sobre el que toda la máquina hubiera de girar; empleando para ello el sistema de la introducción ordinaria. Reflexionando detenidamente sobre todos los efectos de arte conocidos o, más propiamente, so-
79
Clá
sico
s
bre todo los medios de efecto -entendiendo este término en su sentido escénico-, no podía escapárseme que ninguno había sido empleado con tanta frecuencia como el estribillo. La universalidad de éste bastaba para convencerme acerca de su intrínseco valor, evitándome la necesidad de someterlo a un análisis. En cualquier caso, yo no lo consideraba sino en cuanto susceptible de perfeccionamiento; y pronto advertí que se encontraba aún en un estado primitivo. Tal como habitualmente se emplea, el estribillo no sólo queda limitado a las composiciones líricas, sino que la fuerza de la impresión que debe causar depende del vigor de la monotonía en el sonido y en la idea. Sola-mente se logra el placer mediante la sensación de identidad o de repetición. Entonces yo resolví variar el efecto, con el fin de acrecentarlo, permaneciendo en general fiel a la monotonía del sonido, pero alterando continuamente el de la idea: es decir, me propuse causar una serie continua de efectos nuevos con una serie de variadas apli-caciones del estribillo, dejando que éste fuese casi siempre parecido. Habiendo ya fijado estos puntos, me preocupé por la naturaleza de mi estribillo: puesto que su aplicación tenía que ser variada con frecuencia, era evidente que el estribillo en cuestión había de ser breve, pues hubiera sido una dificultad insuperable variar frecuentemente las aplicaciones de una frase un poco extensa. Por supuesto, la facilidad de variación estaría proporcionada a la brevedad de una frase. Ello me condujo seguidamente a adoptar como estribillo ideal una única palabra. Entonces me absorbió la cuestión sobre el carácter de aquella palabra. Habiendo decidido que ha-bría un estribillo, la división del poema en estancias resultaba un corolario necesario, pues el estribillo constituye la conclusión de cada estrofa. No admitía duda para mí que semejante conclusión o término, para poseer fuerza, debía ser necesariamente sonora y susceptible de un énfasis prolongado: aquellas consideraciones me condu-jeron inevitablemente a la o larga, que es la vocal más sonora, asociada a la r, porque ésta es la consonante más vigorosa. Ya tenía bien determinado el sonido del estribillo. A continuación era preciso elegir una palabra que lo contuviese y, al propio tiempo, estuviese en el acuerdo más armonioso posible con la melancolía que yo había adoptado como tono general del poema. En una búsqueda semejante, hubiera sido imposible no dar con la palabra nevermore (nunca más). En realidad, fue la primera que se me ocurrió. El siguiente fue éste: ¿cual será el pretexto útil para emplear continuamente la palabra nevermore? Al advertir la dificultad que se me planteaba para hallar una ra-zón válida de esa repetición continua, no dejé de observar que surgía tan sólo de que dicha palabra, repetida tan cerca y monótonamente, había de ser proferida por un ser humano: en resumen, la dificultad consistía en conciliar la monotonía aludida con el ejercicio de la razón en la criatura llamada a repetir la palabra. Surgió entonces la po-sibilidad de una criatura no razonable y, sin embargo, dotada de palabra: como lógico, lo primero que pensé fue un loro; sin embargo, éste fue reemplazado al punto por un cuervo, que también está dotado de palabra y además resulta infinitamente más acor-de con el tono deseado en el poema. Así, pues, había llegado por fin a la concepción de un cuervo. ¡El cuervo, ave de mal agüero!, repitiendo obstinadamente la palabra nevermore al final de cada es-tancia en un poema de tono melancólico y una extensión de unos cien versos aproxi-madamente. Entonces, sin perder de vista el superlativo o la perfección en todos los puntos, me pregunté: entre todos los temas melancólicos, ¿cuál lo es más, según lo entiende universalmente la humanidad? Respuesta inevitable: ¡la muerte! Y, ¿cuándo ese asunto, el más triste de todos, resulta ser también el más poético? Según lo ya explicado con bastante amplitud, la respuesta puede colegirse fácilmente: cuando se alíe íntimamente con la belleza. Luego la muerte de una mujer hermosa es, sin dis-
80
Clá
sico
s
puta de ninguna clase, el tema más poético del mundo; y queda igualmente fuera de duda que la boca más apta para desarrollar el tema es precisamente la del amante privado de su tesoro. Tenía que combinar entonces aquellas dos ideas: un amante que llora a su ama-da perdida. Y un cuervo que repite continuamente la palabra nevermore. No sólo tenía que combinarlas, sino además variar cada vez la aplicación de la palabra que se repe-tía: pero el único medio posible para semejante combinación consistía en imaginar un cuervo que aplicase la palabra para responder a las preguntas del amante. Entonces me percaté de la facilidad que se me ofrecía para el efecto de que mi poema había de depender: es decir, el efecto que debía producirse mediante la variedad en la aplica-ción del estribillo. Comprendí que podía hacer formular la primera pregunta por el amante, a la que respondería el cuervo: nevermore; que de esta primera pregunta podía hacer una especie de lugar común, de la segunda algo menos común, de la tercera algo menos común todavía, y así sucesivamente, hasta que por último el amante, arrancado de su indolencia por la índole melancólica de la palabra, su frecuente repetición y la fama siniestra del pájaro, se encontrase presa de una agitación supersticiosa y lanzase locamente preguntas del todo diversas, pero apasionadamente interesantes para su corazón: unas preguntas donde se diesen a medias la superstición y la singular des-esperación que halla un placer en su propia tortura, no sólo por creer el amante en la índole profética o diabólica del ave (que, según le demuestra la razón, no hace más que repetir algo aprendido mecánicamente), sino por experimentar un placer inusita-do al formularlas de aquel modo, recibiendo en el nevermore siempre esperado una herida reincidente, tanto más deliciosa por insoportable. Viendo semejante facilidad que se me ofrecía o, mejor dicho, que se me imponía en el transcurso de mi trabajo, decidí primero la pregunta final, la pregunta definitiva, para la que el nevermore sería la última respuesta, a su vez: la más desesperada, llena de dolor y de horror que concebirse pueda.
Aquí puedo afirmar que mi poema había encontrado su comienzo por el fin, como de-bieran comenzar todas las obras de arte: entonces, precisamente en este punto de mis meditaciones, tomé por vez primera la pluma, para componer la siguiente estancia:
¡Profeta! Aire, ¡ente de mal agüero! ¡Ave o demonio, pero profeta siempre!Por ese cielo tendido sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos,di a esta alma cargada de dolor si en el Paraíso lejanopodrá besar a una joven santa que los ángeles llaman Leonor,besar a una preciosa y radiante joven que los ángeles llaman Leonor”.El cuervo dijo: “¡Nunca más!.”
Sólo entonces escribí esta estancia: primero, para fijar el grado supremo y poder de este modo, más fácilmente, variar y graduar, según su gravedad y su importancia, las preguntas anteriores del amante; y en segundo término, para decidir definitivamente el ritmo, el metro, la extensión y la disposición general de la estrofa, así como graduar las que debieran anteceder, de modo que ninguna aventajase a ésta en su efecto rít-mico. Si, en el trabajo de composición que debía subseguir, yo hubiera sido tan impru-dente como para escribir estancias más vigorosas, me hubiera dedicado a debilitarlas, conscientemente y sin ninguna vacilación, de modo que no contrarrestasen el efecto de crescendo. Podría decir también aquí algo sobre la versificación. Mi primer objeto era, como
81
Clá
sico
s
siempre, la originalidad. Una de las cosas que me resultan más inexplicables del mun-do es cómo ha sido descuidada la originalidad en la versificación. Aun reconociendo que en el ritmo puro exista poca posibilidad de variación, es evidente que las varieda-des en materia de metro y estancia son infinitas: sin embargo, durante siglos, ningún hombre hizo nunca en versificación nada original, ni siquiera ha parecido desearlo. Lo cierto es que la originalidad -exceptuando los espíritus de una fuerza insólita- no es en manera alguna, como suponen muchos, cuestión de instinto o de intuición. Por lo general, para encontrarla hay que buscarla trabajosamente; y aunque sea un positivo mérito de la más alta categoría, el espíritu de invención no participa tanto como el de negación para aportarnos los medios idóneos de alcanzarla. Ni qué decir tiene que yo no pretendo haber sido original en el ritmo o en el metro de El cuervo. El primero es troqueo; el otro se compone de un verso octómetro aca-taléctico, alternando con un heptámetro cataléctico que, al repetirse, se convierte en estribillo en el quinto verso, y finaliza con un tetrámetro cataléctico. Para expresarme sin pedantería, los pies empleados, que son troqueos, consisten en una sílaba larga seguida de una breve; el primer verso de la estancia se compone de ocho pies de esa índole; el segundo, de siete y medio; el tercero, de ocho; el cuarto, de siete y medio; el quinto, también de siete y medio; el sexto, de tres y medio. Ahora bien, si se consi-deran aisladamente cada uno de esos versos habían sido ya empleados, de manera que la originalidad de El cuervo consiste en haberlos combinado en la misma estan-cia: hasta el presente no se había intentado nada que pudiera parecerse, ni siquiera de lejos, a semejante combinación. El efecto de esa combinación original se potencia mediante algunos otros efectos inusitados y absolutamente nuevos, obtenidos por una aplicación más amplia de la rima y de la aliteración. El punto siguiente que considerar era el modo de establecer la comunicación entre el amante y el cuervo: el primer grado de la cuestión consistía, naturalmente, en el lugar. Pudiera parecer que debiese brotar espontáneamente la idea de una selva o de una llanura; pero siempre he estimado que para el efecto de un suceso aislado es absolutamente necesario un espacio estrecho: le presta el vigor que un marco añade a la pintura. Además, ofrece la ventaja moral indudable de concentrar la atención en un pequeño ámbito; ni que decir tiene que esta ventaja no debe confundirse con la que se obtenga de la mera unidad de lugar. En consecuencia, decidí situar al amante en su habitación, en una habitación que había santificado con los recuerdos de la que había vivido allí. La habitación se describiría como ricamente amueblada: con objeto de satisfacer las ideas que ya ex-puse acerca de la belleza, en cuanto única tesis verdadera de la poesía. Habiendo determinado así el lugar, era preciso introducir entonces el ave: la idea de que ésta penetrase por la ventana resultaba inevitable. Que al amante supusiera, en el primer momento, que el aleteo del pájaro contra el postigo fuese una llamada a su puerta era una idea brotada de mi deseo de aumentar la curiosidad del lector, obli-gándole a aguardar; pero también del deseo de colocar el efecto incidental de la puer-ta abierta de par en par por el amante, que no halla más que oscuridad, y que por ello puede adoptar en parte la ilusión de que el espíritu de su amada ha venido a llamar... Hice que la noche fuera tempestuosa, primero para explicar que el cuervo buscase la hospitalidad; también para crear el contraste con la serenidad material reinante en el interior de la habitación. Así, también, hice posarse el ave sobre el busto de Palas para establecer el contraste entre su plumaje y el mármol. Se comprende que la idea del busto ha sido suscitada únicamente por el ave; que fuese precisamente un busto de Palas se debió en primer lugar a la relación íntima con la erudición del amante y en segundo término
81
Clá
sico
s
a causa de la propia sonoridad del nombre de Palas. Hacia mediados del poema, exploté igualmente la fuerza del contraste con el objeto de profundizar la que sería la impresión final. Por eso, conferí a la entrada del cuervo un matiz fantástico, casi lindante con lo cómico, al menos hasta donde mi asunto lo permitía. El cuervo penetra con un tumultuoso aleteo.
No hizo ni la menor reverencia, no se detuvo, no vaciló ni un minuto;pero con el aire de un señor o de una dama, colgóse sobre la puerta de mi habita-ción.
En las dos estancias siguientes, el propósito se manifiesta aun más: Entonces aquel pájaro de ébano, que por la gravedad de su postura y la severidadde su fisonomía inducía a mi triste imaginación a sonreír:“Aunque tu cabeza”, le dije, “no lleve ni capote ni cimera,ciertamente no eres un cobarde, lúgubre y antiguo cuervo partido de las riberas de la noche.¡Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica”.El cuervo dijo: “¡Nunca más!”.
Me maravilló que aquel desgraciado volátil entendiera tan fácilmente la palabra,si bien su respuesta no tuvo mucho sentido y no me sirvió de mucho;porque hemos de convenir en que nunca más fue dado a un hombre vivoel ver a un ave encima de la puerta de su habitación,a un ave o una bestia sobre un busto esculpido encima de la puerta de su habita-ción,llamarse un nombre tal como “¡Nunca más!”.
Preparado así el efecto del desenlace, me apresuro a abandonar el tono fingido y adoptar el serio, más profundo: este cambio de tono se inicia en el primer verso de la estancia que sigue a la que acabo de citar:
Mas el cuervo, posado solitariamente en el busto plácido, no profirió..., etc.
A partir de este momento, el amante ya no bromea; ya no ve nada ficticio en el com-portamiento del ave. Habla de ella en los términos de una triste, desgraciada, siniestra, enjuta y augural ave de los tiempos antiguos y siente los ojos ardientes que le abrasan hasta el fondo del corazón. Esa transición de su pensamiento y esa imaginación del amante tienen como finalidad predisponer al lector a otras análogas, conduciendo el espíritu hacia una posición propicia para el desenlace, que sobrevendrá tan rápida y directamente como sea posible. Con el desenlace propiamente dicho, expresado en el jamás del cuervo en respuesta a la última pregunta del amante -¿encontrará a su amada en el otro mundo?-, puede considerarse concluido el poema en su fase más clara y natural, la de simple narración. Hasta el presente, todo se ha mantenido en los límites de lo explicable y lo real. Un cuervo ha aprendido mecánicamente la única palabra jamás; habiendo huido de su propietario, la furia de la tempestad le obliga, a medianoche, a pedir refugio en una ventana donde aún brilla una luz: la ventana de un estudiante que, divertido por el incidente, le pregunta en broma su nombre, sin esperar respuesta. Pero el cuervo, al ser interrogado, responde con su palabra habitual, nunca más: palabra que inme-
82
Clá
sico
s
diatamente suscita un eco melancólico en el corazón del estudiante; y éste, expresan-do en voz alta los pensamientos que aquella circunstancia le sugiere, se emociona ante la repetición del jamás. El estudiante se entrega a las suposiciones que el caso le inspira; mas el ardor del corazón humano no tarda en inclinarle a martirizarse, así mismo y también por una especie de superstición a formularle preguntas que la res-puesta inevitable, el intolerable “nunca más”, le proporcione la más horrible secuela de sufrimiento, en cuanto amante solitario. La narración en lo que he designado como su primera fase o fase natural, halla su conclusión precisamente en esa tendencia del corazón a la tortura, llevada hasta el último extremo: hasta aquí, no se ha mostrado nada que pase los límites de la realidad. Pero, en los temas manejados de esta manera, por mucha que sea la habilidad del artista y mucho el lujo de incidentes con que se adornen, siempre quedan cierta rudeza y cierta desnudez que dañan la mirada de la persona sensible. Dos elementos se exigen eternamente: por una parte, cierta suma de complejidad, dicho con mayor propiedad, de combinación; por otra cierta cantidad de espíritu sugestivo, algo así como una vena subterránea de pensamiento, invisible e indefinido. Esta última cuali-dad es la que le confiere a la obra de arte el aire opulento que a menudo cometemos la estupidez de confundir con el ideal. Lo que transmuta en prosa -y prosa de la más baja estofa-, la pretendida poesía de los que se denominan trascendentalistas, es justamente el exceso en la expresión del sentido que sólo debe quedar insinuado, la manía de convertir la corriente subterránea de una obra en la otra corriente, visible en la superficie. Convencido de ello, añadí las dos estancias que concluyen el poema, porque su calidad sugestiva había de penetrar en toda la narración antecedente. La corriente subterránea del pensamiento se muestra por primera vez en estos versos:
Arranca tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta.El cuervo dijo: “Nunca más”.
Quiero subrayar que la expresión “de mi corazón” encierra la primera expresión poé-tica. Estas palabras, con la correspondiente respuesta, jamás, disponen el espíritu a buscar un sentido moral en toda la narración que se ha desarrollado anteriormente. Entonces el lector comienza a considerar el cuervo como un ser emblemático pero sólo en el último verso de la última estancia puede ver con nitidez la intención de hacer del cuervo el símbolo del recuerdo fúnebre y eterno.
Y el cuervo, inmutable, sigue instalado, siempre instaladosobre el busto plácido de Palas, justo encima de la puerta de mi habitación;y sus ojos parecen los ojos de un demonio que medita;y la luz de la lámpara, que le chorrea encima, proyecta su sombra en el suelo;y mi alma, fuera del círculo de aquella sombra que yace flotando en el suelo,no podrá elevarse ya más, ¡nunca más!
83
Clá
sico
s
El cuervoEdgar Allan Poe
Una vez, en una medianoche melancólica, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, mientras cabeceaba, casi adormecido,súbitamente sobrevino un golpe,como de alguien gentilmente llamando, llamando a la puerta de mi recámara. “Es algún visitante -murmuré- golpeando quedo en la puerta de mi recámara. Sólo eso, y nada más.”
¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre; y cada chispa agonizante forjaba sufantasma sobre el piso.Angustia del deseo del nuevo día; en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor; dolor por la pérdida de Leonor, por la doncella rara y radiante a quien losángeles llaman Leonor,aquí ya sin nombre, para siempre.
Y el crujir triste, incierto, escalofriante de la seda de cada cortina roja llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: “Es algún visitante en la puerta de mi recámara solicitando entrar. Algún visitante que a deshora en mi recámara solicita entrar. Eso es todo, y nada más.”
Ahora, mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos: “Señor -dije- o señora, en verdad vuestro perdón imploro;mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar gentilmente, tan quedo vinisteis a llamar, a llamar en la puerta de mi recámara, que apenas pude creer que os oía.” Y entonces abrí de par en par la puerta: Oscuridad, y nada más.
84
Clá
sico
s
Escrutando en aquella oscuridad profunda permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando cosas que ningún mortal se ha atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre: “¿Leonor?” Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo: “¡Leonor!” Apenas esto fue, y nada más.
Al volver dentro de la recámara, mi alma toda, toda mi alma ardía dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. “Ciertamente -me dije-, ciertamente algo sucede en las celosías de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio.” ¡Es el viento, y nada más!
De un golpe hice saltar el postigo, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días de antaño. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo; Con talante de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más.
Entonces, este pájaro de ébano mudó mis tristes fantasías en una sonrisa por el severo y solemne decoro del semblante con que se revestía. “Aun con tu cresta esquilada y cercenada -dije-tú no serás un cobarde,hórrido cuervo vetusto y amenazador,vagabundo de la ribera nocturna. ¡Dime cuál es tu nombre caballerescoen la ribera de la Noche Plutónica!” Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”
Cuánto me asombró que este pájaro desgarbadopudiera hablar tan claramente;
86
Clá
sico
s
aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era. Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado sobre el busto esculpido de Palas en el dintel de su puertacon semejante nombre: “Nunca más.”
Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto. las palabras pronunció, como si vertiera su alma sólo en esas palabras. Nada más pronunció entonces; no agitó siquiera una pluma. Y entonces me dije, apenas murmurando: “Otros amigos se han ido antes, por la mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas.” Y entonces el pájaro dijo: “Nunca más.”
Sobrecogido al romperse el silencio con tan idóneas palabras, “Sin duda -pensé- sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron sólo esa carga melancólica de ‘Nunca, nunca más’.”
Mas el Cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa; acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta; y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a encadenar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, desvaído y ominoso pájaro de antaño quiso decir graznando: “Nunca más.”
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín
87
Clá
sico
s
acariciado por la luz de la lámpara; en el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara ¡que ella no oprimirá, ¡ay!, nunca más!
Entonces me pareció que el aire se tornó más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. “¡Miserable! -dije- tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de nepente para tus recuerdos de Leonor! ¡Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida a la perdida Leonor!” Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”
“¡Profeta! -exclamé- ¡cosa diabólica! ¡Profeta, ya seas pájaro o demonio enviado por el Tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror! Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad? ¡Dímelo, dímelo, te imploro!” Y el cuervo dijo: “Nunca más.”
“¡Profeta! -exclamé- ¡cosa diabólica! ¡Profeta, ya seas pájaro o demonio! ¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma de penas abrumada si en el distante Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonor, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonor!” Y el cuervo dijo: “Nunca más.”
“¡Sea esa palabra nuestra señal de partida pájaro o espíritu maligno! -le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta!¡Abandona el busto del dintel de mi puerta!¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta!”Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”
88
Clá
sico
s
Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de Palas. en el dintel de la puerta de mi recámara. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. ¡Nunca más!
89
Clá
sico
s
Los heraldos negrosCésar Vallejo
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos sin las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como un charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
90
Clá
sico
s
Un expreso del futuroJulio Verne
-Ande con cuidado -gritó mi guía-. ¡Hay un escalón! Descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia así me informó, entré en una amplia habitación, iluminada por reflectores eléctricos que me cegaban, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silen-cio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respues-ta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos, escaleras que se internaban (así me pareció) en las profundida-des de la tierra... No podía recordar nada más. Carecía, sin embargo, de tiempo para pensar. -Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo -dijo mi guía-. El co-ronel Pierce, a sus órdenes. ¿Dónde está? Pues en Estados Unidos, en Boston... en una estación. -¿Una estación? -Así es; el punto de partida de la Compañía de Tubos Neumáticos de Boston a Liverpool. Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro, de aproximadamente un metro y medio de diámetro, que surgían del suelo, a pocos pa-sos de distancia. Miré esos cilindros, que se incrustaban a la derecha en una masa de mamposte-ría, y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas, de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo; y al instante comprendí el propósito de todo esto.
¿Acaso yo no había leído, poco tiempo atrás, en un periódico norteamericano, un artí-culo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido. Y ese inventor -el coronel Pierce- estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico. Casi con complacencia, el periodista entraba en detalles sobre el emprendimiento. Informaba que eran necesa-rios más de tres mil millas de tubos de hierro, que pesaban más de trece millones de toneladas, sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales: 200 barcos de dos mil toneladas, que debían efectuar treinta y tres viajes cada uno. Esta “Armada de la Ciencia” era descrita llevando el hierro hacia dos navíos especiales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos (con-vertidos en una especie de cañón de interminable longitud) con una serie de vehícu-los, que debían ser impulsados con sus viajeros dentro, por potentes corrientes de aire, de la misma manera en que son trasladados los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril, y el autor enu-meraba con exaltación las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debería anularse toda alteración nerviosa, debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido; la temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones; los precios de los pasajes resultarían
91
Clá
sico
s
sorprendentemente bajos, debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento... Se olvidaba, o se dejaba aparte cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por el uso. Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel momento. Así que aquella “Utopía” se había vuelto realidad ¡y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde este mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico, y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra! A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo. Que los tubos estaban allí, era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta... ¡Ja-más! -Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible -expresé en voz alta aquella opinión. -Al contrario, ¡absolutamente fácil! -protestó el coronel Pierce-. Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, se-mejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Éstas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada, propulsándolo a mil ochocientos kilómetros horarios... ¡Casi la velocidad de una bala de cañón! De manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en dos horas y cuarenta mi-nutos. -¡Mil ochocientos kilómetros por hora! -exclamé. -Ni uno menos. ¡Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejan-te promedio de velocidad! Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en cuatro horas y cuarenta minutos, un viajero que salga de Boston a las 9, arribará a Liverpool a las 3:53 de la tarde.¿No es este un viaje hecho a toda velo-cidad? Corriendo en sentido inverso, hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ga-nan al Sol más de novecientos kilómetros por hora, como si treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo, partiendo de Liverpool al medio día, el viajero arribará a esta estación alas 9:34 de la mañana... O sea, más temprano que cuando salió. ¡Ja! ¡Ja! No me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático?... ¿O de-bía creer todas esas teorías fantásticas, a pesar de la objeciones que brotaban de mi mente? -Muy bien, ¡así debe ser! -dije-. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos, y que usted puede lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? ¡Cuando llegue a una parada todo volará en mil pedazos! -¡No, de ninguna manera! -objetó el coronel, encogiéndose de hombros-. Entre nuestros tubos (uno para irse, el otro para regresar a casa), alimentados consecuen-temente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación en cada juntura. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca; librado a su suerte, el tren seguiría su curso debido a la velocidad impresa, pero mediante el simple giro de una perilla podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir a nada el impacto final. ¿Pero de qué sir-ven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración? Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus es-trías, y a través de la abertura así generada alcancé a distinguir una hilera de asien-tos, en cada uno de los cuales cabían cómodamente dos personas, lado a lado. -¡El vehículo! -exclamó el coronel-. ¡Entre! Lo seguí sin oponer la menor resistencia, y el panel volvió a deslizarse detrás de
92
Clá
sico
s
nosotros, retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica, que se proyectaba desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podía ser más sencillo: un largo cilindro, tapizado con prolijidad; de extre-mo a extremo se disponían cincuenta butacas en veinticinco hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, de manera que entraba aire respirable por un lado, y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia: -Bien -dije-. ¿Es que no vamos a arrancar? -¿Si no vamos a arrancar? -exclamó el coronel Pierce-. ¡Ya hemos arrancado! Arrancado... Sin la menor sacudida... ¿Cómo era posible?... Escuché con suma atención, intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. ¡Si en verdad habíamos arrancado... Si el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de mil ochocientos kilómetros por hora... Ya debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del mar, junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por sobre nuestras cabezas; e incluso en ese mismo instante, probable-mente, confundiendo al tubo con una serpiente marina monstruosa, de especie des-conocida, las ballenas estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro! Pero no escuché más que un sordo rumor, provocado, sin duda, por la traslación de nuestro vehículo. Y ahogado por un asombro incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiem-po pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara: estaba mojada. ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua... Una presión que forzosamente sería formidable, pues aumenta a razón de una “atmósfera” por cada diez metros de profundidad?
Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar... Y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente, me había quedado dormido mientras leía el articulo de un periodista norteamericano, referido a los extraordinarios proyectos del coronel Pierce... Quien a su vez, mucho me temo, también había sido soñado.
93
Clá
sico
s
Sólo se ahorca una vezDashiell Hammett
Samuel Spade dijo: -Me llamo Ronald Ames y quiero ver al señor Binnett..., al señor Timothy Bin-nett. -Señor, en este momento el señor Binnett está descansando -respondió indeciso el mayordomo. -¿Sería tan amable de averiguar en qué momento podrá recibirme? Es importan-te -Spade carraspeó-. Yo... jummm... acabo de llegar de Australia y vengo a verlo en relación con algunas propiedades que tiene en aquel país. El mayordomo se volvió al tiempo que decía que vería qué podía hacer y subió la escalera principal mientras aún hablaba. Spade lió un cigarrillo y lo encendió. El mayordomo volvió a bajar la escalera. -Lo siento mucho. En este momento no se le puede molestar, pero lo recibirá el señorWallace Binnett, sobrino del señor Timothy. -Gracias -dijo Spade y siguió al mayordomo escaleras arriba.
Wallace Binnett era un hombre moreno, delgado y apuesto, de la edad de Spade -treinta y ocho años-, que se levantó sonriente de un sillón decorado con brocados y preguntó: -Señor Ames, ¿cómo está? -señaló otro sillón y volvió a tomar asiento-. ¿Viene de Australia? -Llegué esta misma mañana. -¿Por casualidad es socio de tío Tim? Spade sonrió y negó con la cabeza. -No, pero dispongo de cierta información que creo que debería conocer... en se-guida. Wallace Binnett miró el suelo pensativo y luego clavó la mirada en Spade. -Señor Ames, haré lo imposible por persuadirle de que lo reciba pero, sincera-mente, no sé si tendré éxito. Spade se mostró ligeramente sorprendido. -¿Por qué? Binnett se encogió de hombros. -A veces adopta una actitud extraña. Entiéndame, su mente parece estar bien, pero posee la irritabilidad y la excentricidad de un anciano con la salud quebrantada y... bueno... por momentos es difícil tratar con él. -¿Ya se ha negado a verme? -preguntó Spade morosamente. -Sí. Spade se puso de pie y su rostro satánico adoptó una expresión indescifrable. Binnett alzó velozmente la mano. -Espere, espere -pidió-. Haré cuanto esté en mis manos para que cambie de parecer. Tal vez, si... -súbitamente sus ojos oscuros se mostraron cautelosos-. ¿No estará intentando venderle algo? -No. Binnett volvió a bajar la guardia. -En ese caso, creo que podré... Apareció una joven que gritó colérica:
94
Clá
sico
s
-Wally, el viejo cretino ha... -se interrumpió y, al ver a Spade, se llevó la mano al pecho. Spade y Binnett se levantaron simultáneamente. El anfitrión dijo con afabilidad: -Joyce, te presento al señor Ames. Mi cuñada, Joyce Court. Spade hizo una reverencia. Joyce Court soltó una risilla incómoda y añadió: -Le ruego me disculpe por esta entrada tan precipitada.
Era una mujer morena, alta, de ojos azules, de veinticuatro o veinticinco años, con buenos hombros y un cuerpo fuerte y esbelto. La calidez de sus facciones compensa-ba su falta de armonía. Vestía un pijama de raso azul de perneras anchas. Binnett sonrió amablemente a su cuñada y preguntó: -¿A qué se debe tanta agitación? La cólera enturbió la mirada de la mujer, comenzó a hablar, pero miró a Spade y prefirió decir: -No deberíamos molestar al señor Ames con nuestras ridículas cuestiones do-mésticas. Pero si... -titubeó. Spade volvió a hacer una reverencia y dijo: -Por supuesto, no se preocupe por mí. -Tardaré un minuto -prometió Binnett y abandonó la sala en compañía de su cu-ñada.
Spade se acercó a la puerta abierta que acababan de franquear y, sin salir, se puso a escuchar. Las pisadas se tornaron imperceptibles. No oyó nada más. Spade estaba allí, con sus ojos gris amarillento perdidos en un ensueño, cuando oyó el grito. Fue un grito de mujer, agudo y cargado de terror. Spade ya había cruzado la puerta cuando sonó el disparo. Fue un disparo de pistola que las paredes y los techos amplificaron e hicieron retumbar. A seis metros de la puerta Spade encontró una escalera y subió saltando tres escalones por vez. Giró a la izquierda. En mitad del pasillo vio a una mujer tendida en el suelo, boca arriba. Wallace Binnett estaba arrodillado a su lado, le acariciaba desesperado una mano y gemía en voz baja y suplicante: -¡Querida, Molly, querida! Joyce Court permanecía de pie a su lado retorciéndose las manos mientras las lágrimas surcaban sus mejillas. La mujer tendida en el suelo se parecía a Joyce Court, aunque era mayor y su rostro poseía una dureza de la que carecía el de la más joven. -Está muerta, la han matado -declaró Wallace Binnett sin poder creer lo que ocu-rría y alzó su cara pálida hacia Spade. Cuando Binnett movió la cabeza, Spade vio el orificio abierto en el vestido marrón de la mujer, a la altura del corazón, y la mancha oscura que se extendía rápidamente por debajo. Spade tocó el brazo de Joyce Court. -Telefonee a la policía o a urgencias... -pidió. Mientras la joven corría hacia la escalera, el detective se dirigió a Wallace Binnett-. ¿Quién fue...? Una voz gimió débilmente a espaldas de Spade. Se volvió deprisa. A través de una puerta abierta divisó a un anciano de pijama blanco, despatarrado sobre la cama deshecha. La cabeza, un hombro y un brazo col-gaban del borde la cama. Con la otra mano se sujetaba firmemente el cuello. Volvió a
95
Clá
sico
s
gemir y, pese a que movió los párpados, no abrió los ojos. Spade alzó la cabeza y los hombros del anciano y lo puso sobre las almohadas. El viejo volvió a quejarse y apartó la mano del cuello, que estaba rojo y exhibía media docena de morados. Era un hombre demacrado y con la cara surcada de arrugas, lo que le hacía aparentar más edad de la que probablemente tenía. En la mesilla de noche había un vaso de agua. Spade mojó el rostro del anciano, y cuando éste movió nuevamente los ojos, se agachó y preguntó en voz baja: -¿Quién fue? Los párpados se abrieron lo suficiente como para mostrar una franja delgada de ojos grises inyectados de sangre. El anciano habló con dificultad y volvió a sujetarse el cuello. -Un hombre.., que... -tosió. Spade se impacientó. Sus labios casi rozaron la oreja del viejo cuando preguntó con tono apremiante:
-¿Adónde se dirigió? La mano arrugada se movió débilmente para señalar la parte trasera de la casa y volvió a caer sobre la cama. El mayordomo y dos criadas asustadas se habían reunido con Wallace Binnett en el pasillo, junto a la muerta. -¿Quién fue? -les preguntó Spade. Lo miraron azorados. -Que alguien se ocupe del anciano -gruñó y echó a andar por el pasillo. Al final del pasillo había una escalera de servicio. Bajó dos pisos y entró en la cocina atravesando la despensa. No vio a nadie. Aunque la puerta de la cocina estaba cerrada, cuando accionó el picaporte comprobó que no tenía echado el cerrojo. Cruzó un estrecho patio trasero hasta un portal que también estaba cerrado, aunque no con llave. Abrió el portal. En el callejón no había un alma. Suspiró, cerró el portal y regresó a la casa.
Spade estaba cómodamente instalado en un mullido sillón de cuero en una habita-ción que ocupaba la fachada del primer piso de la casa de Wallace Binnett. Contenía varias librerías y las luces estaban encendidas. Por la ventana se vislumbraba la os-curidad exterior, apenas disimulada por una lejana farola. Frente a Spade, el sargento Polhaus, de la Brigada de Detectives -un hombre fornido, mal afeitado y colorado, vestido con un traje oscuro que pedía a gritos una plancha-, estaba repantigado en otro sillón de cuero; el teniente Dundy -más pequeño, de figura compacta y cara cua-drada- permanecía de pie, con las piernas separadas y la cabeza ligeramente echada hacia adelante, en el centro de la estancia. Spade decía: El médico me dejó hablar un par de minutos con el viejo. Podemos volver a in-tentarlo cuando haya descansado, pero no creo que sepa mucho. Estaba durmiendo la siesta y despertó porque alguien lo había cogido del cuello y lo arrastraba por la cama. Únicamente pudo echar un vistazo con un solo ojo al individuo que intentaba asfixiarlo. Dice que era un hombre corpulento, con sombrero flexible echado sobre los ojos, moreno y con barba incipiente. Se parece a Tom -Spade señaló a Polhaus. El sargento de la Brigada de Detectives rió entre dientes y Dundy se limitó a decir secamente: -Prosigue. Spade sonrió y continuó:
96
Clá
sico
s
-Estaba bastante atontado cuando oyó gritar a la señora Binnett junto a la puerta. Las manos soltaron su cuello, oyó el disparo y, poco antes de desmayarse, entrevió al tipo corpulento dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa y a la señora Binnett de-rrumbándose en el suelo del pasillo. Dijo que era la primera vez que veía al individuo grandote. -¿De qué calibre era el arma? -inquirió Dundy. -Una treinta y ocho. Nadie más en la casa ha servido de ayuda. Según dicen, Wallace y su cuñada, Joyce, estaban en la habitación de esta última y no vieron nada salvo a la muerta cuando salieron corriendo, aunque creen haber oído algo que tal vez fuese alguien bajando la escalera a toda velocidad.., la escalera de servicio. Según dice el mayordomo, que se llama Jarboe, estaba aquí cuando oyó el grito y el dispa-ro. Según dice la criada Irene Kelly, estaba en la planta baja. Según dice la cocinera Margaret Finn, estaba en su habitación, en el fondo del segundo piso, y no oyó nada. Según dicen todos, es más sorda que una tapia. La puerta de servicio y el portal no estaban cerrados con llave, aunque según dicen todos deberían estarlo. Nadie ha dicho que, en el momento en que ocurrieron los hechos, estuviera en la cocina, en el patio o en sus alrededores -Spade estiró los brazos con determinación-. Esta es la situación. Dundy negó con la cabeza y comentó: -No exactamente. ¿Por qué estabas aquí? Spade se animó. -Tal vez la mató mi cliente -replicó-. Se trata de Ira Binnett, el primo de Wallace. ¿Lo conoces? -Dundy negó con la cabeza. Sus ojos azules aparecían acerados y recelosos-. Es abogado en San Francisco, respetable y todo lo demás. Vino a verme hace un par de días para contarme la historia de su tío Timothy, un viejo mezquino y agarrado, forrado de dinero y arruinado por los avatares de la vida. Era la oveja negra de la familia. Durante años nadie supo nada de él. Apareció hace seis u ocho meses, en muy mal estado salvo económicamente. Parece que sacó un pastón de Austra-lia y que quería pasar sus últimos años con sus únicos parientes vivos, los sobrinos Wallace e Ira. Ellos estuvieron de acuerdo. En su idioma, «únicos parientes vivos» significa «únicos herederos». Más adelante los sobrinos llegaron a la conclusión de que era mejor ser único heredero que uno de dos herederos; de hecho, era el doble de bueno e intentaron ganar el corazón del viejo. Al menos eso es lo que Ira me contó sobre Wallace y no me sorprendería que Wallace dijera lo mismo de Ira, a pesar de que Wallace parece ser el más duro de los dos. Sea como fuere, los sobrinos riñeron y el tío Tim, que se había hospedado en casa de Ira, se trasladó aquí. Esto ocurrió hace un par de meses y desde entonces Ira no ha visto a tío Tim ni ha podido contac-tarlo por teléfono ni por correo. Por eso contrató los servicios de un detective privado. Pensaba que tío Tim no sufriría ningún percance aquí... oh, claro que no, se molestó en dejarlo muy claro, aunque supuso que tal vez el viejo estaba sometido a presiones excesivas o que lo embaucaban o, por lo menos, que le contaban mentiras sobre su querido sobrino Ira. Decidió averiguar cuál era la situación. Esperé hasta hoy, ya que llegó un barco de Australia, y me presenté como el señor Ames, diciendo que tenía información importante para tío Tim, información relacionada con sus propiedades en aquel país. Sólo quería pasar un cuarto de hora a solas con el viejo -Spade frunció el ceño meditabundo-. Lamentablemente, no pudo ser. Wallace me dijo que el viejo se negaba a verme. No sé qué pensar. La desconfianza había ahondado el frío color azul de los ojos de Dundy, que pre-guntó: -¿Dónde está ahora Ira Binnett?
97
Clá
sico
s
Los ojos gris amarillento de Spade eran tan cándidos como su voz: -Ojalá lo supiera. Telefoneé a su casa y a su despacho y le dejé recado de que venga aquí, pero temo que... Unos nudillos golpearon enérgicamente dos veces el otro lado de la única puerta de la habitación. Los tres se volvieron para mirar hacia la puerta. -Pase -dijo Dundy. Abrió la puerta un policía rubio y bronceado cuya mano izquierda sujetaba la muñeca derecha de un hombre rollizo, de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, que vestía un traje gris bien cortado. El policía hizo entrar en la habitación al hombre rolli-zo. -Lo descubrí manoseando la puerta de la cocina -afirmó el agente. Spade miró al hombre y exclamó: -¡Ah! -su tono denotaba satisfacción-. Señor Ira Binnett, el teniente Dundy y el sargento Polhaus. Ira Binnett se apresuró a pedir: -Señor Spade, ¿puede pedirle a este hombre que...? -Ya está bien. Buen trabajo. Puedes soltarlo -Dundy se dirigió al agente. El policía subió distraídamente la mano hacia la gorra y se retiró. Dundy miró con cara de pocos amigos a Ira Binnett e inquirió: -¿Qué puede decir? Binnett paseó la mirada de Dundy a Spade. -¿Ha ocurrido...? -Será mejor que explique su llegada por la puerta de servicio en lugar de la prin-cipal -dijo Spade. Ira Binnett se ruborizó, carraspeó incómodo y respondió: -Yo... jummm... debería dar una explicación. No fue culpa mía, pero cuando Jar-boe, el mayordomo, telefoneó para decirme que tío Tim quería verme, añadió que no echaría el cerrojo a la puerta de la cocina y así Wallace no se enteraría de que yo... -¿Por qué quería verlo? -lo interrumpió Dundy. -No lo sé, no me lo dijo. Sólo mencionó que era muy importante. -¿Ha recibido mis mensajes? -intervino Spade. Ira Binnett abrió los ojos desme-suradamente. -No. ¿A qué se refiere? ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué...? Spade se dirigió hacia la puerta. -Cuéntaselo -pidió a Dundy-. En seguida vuelvo. Cerró la puerta y se dirigió al segundo piso.
Jarboe, el mayordomo, estaba arrodillado delante de la puerta del dormitorio de Ti-mothy Binnett y espiaba por el ojo de la cerradura. En el suelo, a su lado, había una bandeja que contenía una huevera con un huevo, tostadas, la cafetera, la porcelana, la cubertería y una servilleta. -Se enfriarán las tostadas -dijo Spade. Jarboe se puso de pie tan nervioso que casi volcó la cafetera; con la cara roja de vergüenza, tartamudeó: -Yo... bueno... disculpe, señor. Quería cerciorarme de que el señor Timothy esta-ba despierto antes de entrar la bandeja -la levantó-. No quería perturbar su reposo en el caso de que... -Claro, claro -dijo Spade, que ya estaba junto a la puerta. Se agachó y miró por el ojo de la cerradura. Al erguirse comentó con tono ligeramente quejumbroso-: La cama no se ve, sólo se divisan una silla y parte de la ventana.
98
Clá
sico
s
-Sí, señor, lo he comprobado -se apresuró a responder el mayordomo. Spade rió. El mayordomo tosió, dio la sensación de que iba a decir algo y optó por guardar silencio. Titubeó y llamó suavemente a la puerta. -Adelante -replicó una voz fatigada. -¿Dónde está la señorita Court? -preguntó Spade deprisa y en voz baja. -Creo que en su dormitorio, señor, la segunda puerta a la izquierda -repuso el mayordomo. La voz fatigada que hablaba desde el interior de la habitación añadió malhumo-rada: -Venga, adelante. El mayordomo abrió la puerta y entró. Antes de que el mayordomo volviera a ce-rrarla, Spade entrevió a Timothy Binnett recostado sobre las almohadas de la cama. Spade caminó hasta la segunda puerta de la izquierda y llamó. Joyce Court abrió casi en el acto. Se quedó en el umbral sin sonreír ni pronunciar palabra. El detective dijo: -Señorita Court, cuando entró en la sala en la que estaba con su cuñado, dijo: «Wally, el viejo cretino ha...» ¿Se refería a Timothy? La joven contempló unos instantes a Spade y replicó: -Sí. -¿Le molestaría decirme cuál era el final de la frase, señorita Court? -Ignoro quién es usted realmente o por qué lo pregunta, pero no me molesta de-círselo -repuso lentamente-. El final de la frase era «ha mandado llamar a Ira». Jarboe acababa de decírmelo. -Gracias. Joyce Court cerró la puerta antes de que Spade tuviera tiempo de alejarse. El detective caminó hasta la puerta de la habitación de Timothy Binnett y llamó. -¿Y ahora quién es? -protestó el viejo. Spade abrió la puerta. El anciano estaba sentado en la cama. -Hace unos minutos Jarboe estaba espiando por el ojo de la cerradura -dijo Spa-de y regresó a la biblioteca.
Sentado en el sillón que antes había ocupado Spade, Ira Binnett hablaba con Dundy y Polhaus. -El crash cogió de lleno a Wallace, como a la mayoría de nosotros, pero al pare-cer falseó las cuentas en un intento por salvar el pellejo. Lo expulsaron de la Bolsa. Dundy abarcó con un ademán la biblioteca y el mobiliario: -Es una decoración muy elegante para un hombre que está en la ruina. -Su esposa tiene bienes y Wallace siempre ha vivido por encima de sus posibili-dades -añadió Ira Binnett. Dundy le miró con el ceño fruncido. -¿Piensa sinceramente que él y su esposa no se llevaban bien? -No es que lo piense, lo sé -replicó Binnett serenamente. Dundy asintió. -¿Y también sabe que desea a su cuñada, la señorita Court? -Eso sí que no lo sé, pero he oído muchas habladurías. Dundy refunfuñó y preguntó de sopetón: -¿Qué dice el testamento del viejo? -No tengo la menor idea. Ni siquiera sé si ha hecho testamento -Binnett se dirigió a Spade con suma seriedad-. He dicho todo lo que sé, hasta el último detalle. -No es suficiente -opinó Dundy y señaló la puerta con el pulgar-. Tom, enséñale
99
Clá
sico
s
dónde debe esperar y hablemos de nuevo con el viudo. El corpulento Poihaus dijo «de acuerdo», salió con Ira Binnett y regresó con Wallace Binnett, cuyo rostro estaba tenso y pálido. -¿Ha hecho testamento su tío? -preguntó Dundy. -No lo sé -repuso Binnett. -¿Y su esposa? -terció Spade afablemente. La boca de Binnett se tensó en una sonrisa sin alegría. Dijo reflexivamente: -Diré algunas cosas de las que preferiría no hablar. En realidad, mi esposa no tenía fortuna. Cuando hace algún tiempo me encontré con dificultades financieras, puse algunas propiedades a su nombre para salvarlas. Ella las convirtió en dinero, hecho del que me enteré más tarde. Con ese dinero pagó nuestras cuentas, nuestros gastos, pero se negó a devolvérmelo y me aseguró que, pasara lo que pasase, viviera o muriera, siguiéramos casados o nos divorciáramos, yo nunca recobraría un céntimo. Entonces le creí y aún sigo haciéndolo. -¿Usted quería divorciarse? -inquirió Dundy. -Sí. -¿Por qué? -No éramos felices. -¿Joyce Court tiene algo que ver? Binnett se ruborizó y repuso rígidamente: -Siento una profunda admiración por Joyce Court, pero lo mismo habría pedido el divorcio si no fuese así. Spade intervino: -¿Está seguro, absolutamente seguro de que no conoce a nadie que encaje en la descripción que hizo su tío del hombre que intentó asfixiarlo? -Absolutamente seguro. A la biblioteca llegó débilmente el sonido del timbre de la puerta principal. -Es suficiente -concluyó Dundy agriamente. Binnett salió. Polhaus comentó: -Ese tío no funciona. Además... De la planta baja llegó el potente estampido de una pistola que se dispara puer-tas adentro. Se apagaron las luces.
Los tres detectives chocaron en la oscuridad mientras franqueaban la puerta rumbo al pasillo. Spade fue el primero en ganar la escalera. Más abajo estalló un estrépito de pisadas, pero no vio nada hasta alcanzar el recodo de la escalera. A través de la puerta principal, entraba luz de la calle como para divisar la sombría figura de un hom-bre. La linterna chasqueó en la mano de Dundy, que pisaba los talones a Spade, y arrojó un haz de luz blanca y enceguecedora sobre el rostro del sujeto. Se trataba de Ira Binnett. Parpadeó a causa del resplandor y señaló algo que había en el suelo. Dundy dirigió la linterna hacia el suelo. Jarboe yacía boca abajo y sangraba por el orificio de la bala que había atravesado su nuca. Spade masculló casi inaudiblemente. Tom Polhaus bajó la escalera a trompicones, seguido de cerca por Wallace Bin-nett. La voz asustada de Joyce Court llegó desde el piso superior: -Ay, ¿qué pasa? Wally, ¿qué pasa? -¿Dónde está el interruptor de la luz? -espetó Dundy. -Junto a la puerta del sótano, bajo la escalera -respondió Wallace Binnett-. ¿Qué pasa?
100
Clá
sico
s
Polhaus pasó delante de Binnett rumbo a la puerta del sótano.
Spade emitió un sonido incomprensible, apartó a Wallace Binnett y subió la escalera a toda velocidad. Se cruzó con Joyce Court y siguió adelante sin hacer caso de su grito de sorpresa. Estaba en mitad del tramo que conducía al segundo piso cuando sonó otro dis-paro. Corrió hacia la habitación de Timothy Binnett. La puerta estaba abierta y entró. Algo duro y anguloso lo golpeó por encima de la oreja derecha, lo despidió hacia el otro extremo de la habitación y lo obligó a arrodillarse sobre una pierna. Algo cayó y rebotó contra el suelo, al otro lado de la puerta. Se encendieron las luces. En el suelo, en el centro mismo del dormitorio, Timothy Binnett yacía boca arriba y perdía sangre por la herida de bala que tenía en el antebrazo izquierdo. La chaqueta del pijama estaba destrozada. Tenía los ojos cerrados. Spade se incorporó y se llevó la mano a la cabeza. Con el ceño fruncido, miró al viejo tendido en el suelo, la habitación y la automática negra caída en el pasillo. Dijo: -Vamos, viejo sanguinario, levántese, siéntese en una silla e intentaré controlar la hemorragia hasta que llegue el médico. El hombre caído no se movió. Sonaron pisadas en el pasillo y apareció Dundy, seguido de los Binnett más jó-venes. Dundy había adoptado una expresión sombría y colérica. -La puerta de la cocina estaba abierta de par en par -informó y se le atragantó la voz-. Entran y salen como... -Olvídalo -aconsejó Spade-. El tío Tim es nuestro hombre -pasó por alto el jadeo de Wallace Binnett y las incrédulas miradas de Dundy y de Ira Binnett-. Vamos, leván-tese -repitió al viejo que yacía en el suelo-. Cuéntenos qué vio el mayordomo cuando espió por el ojo de la cerradura. El viejo permaneció imperturbable. -Mató al mayordomo porque yo le dije que lo había espiado -explicó Spade a Dundy-. Yo también espié, pero no vi nada, salvo esa silla y la ventana. Hay que reco-nocer que para entonces habíamos hecho el ruido suficiente como para que se asus-tara y volviera a la cama. Te propongo que desmontes la silla mientras yo registro la ventana. Spade se dirigió a la ventana y la estudió palmo a palmo. Meneó la cabeza, ex-tendió un brazo a sus espaldas y dijo: -Pásame la linterna. Dundy se la puso en la mano. Spade levantó la ventana, se asomó e iluminó la parte exterior del edificio. Bufó, sacó la otra mano y tironeó de un ladrillo situado a poca distancia del alféizar. Logró aflojar el ladrillo. Lo depositó en el alféizar y metió la mano en el hueco. Por la aber-tura, y de a un objeto por vez, extrajo una pistolera negra vacía, una caja de balas a medio llenar y un sobre de papel de Manila sin cerrar. Se puso de frente a todos con los objetos en las manos. Apareció Joyce Court con una palangana con agua y un rollo de gasa y se arrodilló junto a Timothy Binnett. Spade dejó la pistolera y las balas en la mesa, y abrió el sobre. Contenía dos hojas, escritas con lápiz por ambas caras, en trazos gruesos. Spade leyó una frase para sus adentros, soltó una carcajada y decidió leer todo en voz alta desde el principio: «Yo, Timothy Kieran Binnett, sano de cuerpo y alma, declaro que ésta es mi última
101
Clá
sico
s
voluntad y testamento. A mis queridos sobrinos Ira Binnett y Wallace Bourke Binnett, en reconocimiento por la cariñosa amabilidad con que me han acogido en sus hoga-res y me han atendido en el ocaso de mi vida, doy y lego, a partes iguales, todas mis posesiones mundanas del tipo que sean, es decir, mis huesos y las ropas que me cu-bren. También les lego los gastos de mi entierro y los siguientes recuerdos: en primer lugar, el recuerdo de su buena fe al creer que los quince años que estuve en Sing Sing los pasé en Australia; en segundo lugar, el recuerdo de su optimismo al suponer que esos quince años me proporcionaron grandes riquezas y que si viví a costa de ellos, les pedí dinero prestado y jamás gasté un céntimo de mi peculio, lo hice porque fui un avaro cuyo tesoro heredarían y no porque no tenía más dinero que el que les pedía; en tercer lugar, por su credulidad al pensar que les dejaría algo en el caso de que lo tuviera; y, en último lugar, porque su lamentable falta del más mínimo sentido del hu-mor les impedirá comprender cuán divertido ha sido todo. Firmado y sellado...»
Spade alzó la mirada para añadir: -Aunque no lleva fecha, está firmado Timothy Kieran Binnett con grandes ras-gos. Ira Binnett estaba rojo de ira. El rostro de Wallace tenía una palidez espectral y todo su cuerpo temblaba. Joyce Court había dejado de curar el brazo de Timothy Bin-nett. El anciano se incorporó y abrió los ojos. Miró a sus sobrinos y se echó a reír. No había nerviosismo ni demencia en su risa: eran carcajadas sanas y campechanas, que se apagaron lentamente. -Está bien, ya se ha divertido -dijo Spade-. Ahora hablemos de las muertes. -De la primera no sé más que lo que le he dicho -se defendió el viejo- y no es un asesinato, porque yo sólo... Wallace Binnett, que aún temblaba espasmódicamente, musitó dolorido y con los dientes apretados: -Es mentira. Asesinaste a Molly. Joyce y yo salimos de la habitación cuando oí-mos gritar a Molly, escuchamos el disparo, la vimos derrumbarse desde tu habitación, y después no salió nadie. El anciano replicó serenamente. -Te aseguro que fue un accidente. Me dijeron que acababa de llegar un individuo de Australia que quería verme por algo relacionado con mis propiedades en ese país. Entonces supe que había algo que no encajaba -sonrió-, pues nunca estuve en esas latitudes. Ignoraba si uno de mis queridos sobrinos sospechaba algo y había decidido tenderme una trampa, aunque sabía que si Wally no tenía nada que ver con el asunto intentaría sacarle información sobre mí al caballero de Australia, y que tal vez perdería uno de mis refugios gratuitos -rió entre dientes-. Decidí contactar con Ira para regresar a su casa si aquí las cosas se ponían mal e intentar sacarme de encima al australiano. Wally siempre pensó que estoy medio chiflado -miró de reojo a su sobrino- y temió que me encerraran en el manicomio antes de que testara a su favor o que declararan nulo el testamento. Verán, tiene muy mala reputación después del asunto de la Bolsa, y sabe que, si yo me volviera loco, ningún tribunal le encomendaría el manejo de mis asuntos..., mientras yo tuviera otro sobrino -miró de soslayo a Ira-, que es un abogado respetable. Sabía que perseguiría al visitante, en lugar de montar un escándalo que podía acabar conmigo en el manicomio. Así que le monté el numerito a Molly, que era la que estaba más cerca. Pero se lo tomó demasiado en serio. Yo tenía un arma y dije un montón de chorradas acerca de que mis enemigos de Australia me espiaban y de que pensaba bajar de un balazo a ese individuo. Se inquietó excesivamente, e intentó
102
Clá
sico
s
arrebatarme el arma. La pistola se disparó sola y tuve que hacerme los morados en el cuello e inventarme la historia sobre el hombre corpulento y moreno -miró desdeñosa-mente a Wallace-. No sabía que él me cubría las espaldas. Aunque no tengo una gran opinión sobre Wallace, jamás imaginé que sería tan vil como para encubrir al asesino de su esposa..., aunque no se llevaran bien, sólo por dinero. -No se preocupe por eso -dijo Spade-. ¿Qué dice del mayordomo? -No sé nada del mayordomo -repuso el anciano, y miró a Spade cara a cara. El detective privado añadió: -Tuvo que liquidarlo rápidamente, antes de que pudiera hablar o actuar. Bajó si-gilosamente por la escalera de servicio, abrió la puerta de la cocina para engañarnos, fue a la puerta principal, tocó el timbre, la cerró y se ocultó al amparo de la puerta del sótano, debajo de la escalera principal. Cuando Jarboe abrió la puerta, le disparó, tiene un orificio en la nuca, accionó el interruptor que está junto a la puerta del sótano y subió sigilosamente por la escalera de servicio, a oscuras. Luego se disparó cuida-dosamente en el brazo. Pero llegué demasiado pronto, así que me golpeó con la pis-tola, la lanzó por la puerta y se despatarró en el suelo mientras yo seguía viendo las estrellas. El viejo se sorbió los mocos. -Usted no es más que... -Ya está bien -dijo Spade con paciencia-. No discutamos. El primer crimen fue accidental, de acuerdo. Pero el segundo, no. Será fácil demostrar que ambas balas, más la que tiene en el brazo, fueron disparadas con la misma pistola. ¿Qué importan-cia tiene que podamos demostrar cuál de los crímenes fue asesinato? Sólo se ahorca una vez -sonrió afablemente-. Y estoy seguro de que lo colgarán.
103
Hoj
as a
l vie
nto
Licenciatura en Literatura y Creación Literaria
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
El objetivo final de la Licenciatura en Literatura y Creación Literaria es formar al alum-no dentro del campo de la creación literaria y el conocimiento de la literatura universal. Preparando así a las nuevas generaciones de escritores a través de programas dise-ñados para sustentar una intensa práctica tanto en lectura, teoría literaria y talleres de creación.
Con Reconocimiento de validez oficial de estudios según Acuerdo SEP número 20080040 de fecha 6 de febrero de 2008.
Hojas al viento
Primer semestre:▪ Redacción I ▪ Teoría I ▪ Literatura Griega Clásica▪ Seminario de Géneros de la Novela▪ Taller de Narrativa I▪ Taller de Ensayo
Segundo semestre:▪ Redacción II▪ Teoría II▪ Literatura Medieval▪ Siglo de Oro Español : Poesía y Teatro▪ Taller de Narrativa II▪ Taller de Poesía I
Tercer semestre:▪ Teoría III▪ Siglo de Oro Español: Narrativa▪ Seminario de Letras Inglesas: William Shakes-peare▪ Literatura Fantástica y Ciencia Ficción▪ Taller de Estructura del Cuento ▪ Taller de Poesía II
Cuarto semestre:▪ Teoría IV▪ Literatura Europea de los Siglos XVII y XVIII▪ Romanticismo Europeo▪ Seminario de Teatro Contemporáneo▪ Taller de Narrativa III▪ Taller de Teatro I
Quinto semestre:▪ Teoría V▪ Tendencias Literarias del Siglo XIX: Realismo y Naturalismo▪ Poesía del Siglo XIX▪ Seminario de Literatura Política▪ Taller de Narrativa IV▪ Taller de Teatro II
Sexto semestre:▪ Optativa I▪ Teoría VI▪ Literatura Latinoamericana▪ Taller de Literatura Infantil▪ Taller de Guión▪ Poesía Latinoamericana
Septimo semestre:▪ Optativa 2▪ Literatura Mexicana: Novela de la Revolución▪ Seminario de Literatura Comparada▪ Literatura Norteamericana▪ Taller de Crítica▪ Seminario de Metodología de la Investigación
Octavo semestre:▪ Optativa 3▪ Técnicas y Estrategias de Enseñanza y Aprendi-zaje▪ Seminario de Literatura Poscolonial▪ Taller de Periodismo Cultural▪ Seminario de Investigación de Tesis I
Noveno semestre:▪ Optativa 4▪ Coloquio de Investigación▪ Seminario de Investigación de Tesis II▪ Didáctica de la Literatura
104
Hoj
as a
l vie
nto
Opciones de titulación:▪ Tesis de investigación▪ Libro de creación
Como estímulo a sus estudiantes, Centro de Cultura Casa LAMM ofrece:a). Un concurso anual de cuento, poesía, etc., cuyo premio será una beca durante un semestre.b). Al finalizar el noveno semestre se publicarán las obras seleccionadas por la EDI-TORIAL LAMM.
105
Hoj
as a
l vie
nto
PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA UAM-UdeG-SCGDF 2011
1. Podrán participar todos los escritores mexicanos y extranjeros (con un mínimo de 5 años de residencia). www.escritores.org
2. La temática es libre y los autores sólo podrán concursar con una obra que deberá ser inédita (no impresa o difundida en soporte digital), no representada ni con compro-misos de estreno. La duración de la misma deberá calcularse para 1 hora de duración como mínimo.
3. Las obras tendrán que estar pensadas para estrenarse en un teatro de cámara con las limitaciones y posibilidades que esto implica (pocos personajes, economía de ele-mentos escenográficos, etcétera).
4. Las obras se presentarán engargoladas, por cuadruplicado, escritas en español, en letra Arial, 12 puntos, a doble espacio y por una sola cara.
5. Se participará firmando con seudónimo y se adjuntará un sobre cerrado que lleve impreso éste en el exterior, así como el nombre de la obra. En su interior se adjuntarán los datos completos del autor.
6. Las obras deberán remitirse, por cuadruplicado y con plica de identificación a:
Premio Nacional de Dramaturgia UAM-UdeG-SCGDF 2011Teatro Casa de la Paz. Cozumel 33, Colonia Roma
C.P. 06700, México D.F.
Y en Guadalajara a:Casa Bolívar. Simón Bolívar 194, Colonia LafayetteC.P. 44140, GDL, Jalisco, México
7. La fecha límite para recepción de trabajos es el 15 de julio de 2011. Se aceptarán aquellos que lleguen con el matasellos de la fecha de cierre de concurso.
8. Se concederá un premio único de $200.000 (doscientos mil pesos M.N.) al autor de la obra ganadora, diploma y publicación en la colección Molinos de Viento de la UAM. Se considerará la realización del montaje de la misma en temporadas en los teatros de las instituciones convocantes. Se analizará la posibilidad de presentarla en el mar-co de la 6ª Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad de México.
9. Los derechos de publicación de la obra ganadora en la colección Molinos de Viento así como los correspondientes a su escenificación (hasta por un año después de he-cho público el fallo) están comprendidos en el monto del premio.
10. El jurado estará integrado por especialistas reconocidos en la materia y su fallo será inapelable.
106
Hoj
as a
l vie
nto
11. La premiación se llevará a cabo en la Ciudad de México y las instituciones convo-cantes asumirán los gastos de transportación, hospedaje y alimentación del ganador en caso de residir fuera del área metropolitana.
12. No se devolverán originales. Los libretos de las obras que no resulten ganadoras serán destruidos.
13. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resulto por los or-ganizadores.
14. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las bases de la misma.
Telfs.: 52118749 (D.F.) • 3044.4320/21, ext: 115 (Guadalajara)[email protected] (D.F.) • [email protected] (Guadalajara)
107
Hoj
as a
l vie
nto
Los abandonados somos todosFabián Cuéllar
En 2008, Factotum Ediciones publica la primera novela de Luis Mey (Buenos Aires, 1979). Los abandonados narra la vida de Maxi, un treintón mediocre que vive de los escasos éxitos que tuvo en su juventud de músico junto a su banda de rock. Tras la muerte de su madre (que recibe con total desenfado), llegan a su puerta un par de car-tas que convertirán un día sin colores en su día de suerte, demostrando que hasta el ser más gris puede brillar de vez en cuando. Con su perro Jack como testigo, revivirá un amor deteriorado e incómodo, verá nacer otro no menos tortuoso, mientras intenta regresar con su banda de rock a un estudio de grabación. Maxi nos recuerda a un Monsieur Mersault llevado al extremo: pornográfico, gro-sero, sin sentimientos, capaz de extender el hastío de la existencia a planos que con-vierten la pasividad del personaje de Camus en algo inofensivo. En un mundo incom-prensible, donde Dios queda lejano y ajeno al devenir terreno, sólo la compañía fiel de un perro puede hacer las veces del amor y la amistad que solía existir entre los seres humanos, tiempo atrás. Desde las primeras páginas, tenemos una imagen clara de la psique de Maxi, sin embargo, los distintos acontecimientos bastan para que la novela sorprenda a cada vuelta de hoja, sin argumentos predecibles de por medio. En definitiva, el trabajo de Mey no es pretencioso en sus esfuerzos estilísticos o temáticos. Por el contrario, entre sus aportaciones destaca la perspectiva con la que maneja los temas (a veces tabúes) que construyen su historia. No es un trabajo no-vedoso, hablando de la forma. En cuanto al fondo, va marcando las pautas, junto con sus contemporáneos latinoamericanos, de lo que será una corriente de pensamiento común en las primeras décadas del siglo que vivimos. A pesar de que no es una obra que pueda calificarse como excelente, el valor del trabajo de Mey radica en la falta de pudor para dibujar la vida de un hombre que, en muchos sentidos, rompe con los paradigmas morales que impone la sociedad. Es cierto, a ratos sus imágenes son inverosímiles, en cuanto a que el personaje tiene un desapego visible hacia cualquier otro ser, cualquier otra cosa, aunado a los aconteci-mientos a veces forzados que lo llevan a probar su suerte. No obstante, es fácil sentir-se identificado con Maxi y su constante búsqueda de individualidad, pasando por sus disquisiciones sobre su familia desgastada y su egolatría, o sus devaneos sexuales rayanos en la perversión. En este sentido, el lector se cuestionará varias veces has-ta dónde puede llegar el egoísmo humano y si, en verdad, ver por uno mismo es tan malo como lo ha dictado el mundo. Los abandonados, en definitiva, es una crítica social pero, sobre todo, individual. Detalla la transformación del ser humano que, por factores tan disímiles como la tec-nología o la sociedad misma, termina segregado de todo. Ese individualismo, más allá de representar una búsqueda espiritual, se traduce en resignación (sin aflicción algu-na) por parte del personaje, que enfrenta su realidad sin cuestionamientos ontológicos o metafísicos. Asimismo, hay una crítica fuerte hacia la forma en la que se desenvuel-ven las relaciones interpersonales en nuestros días, guiadas por razones que ya no tienen que ver con el amor, la comprensión del otro, ni siquiera por la compañía. En uno de los tantos soliloquios introspectivos, Maxi nos dice: “Todos los días encuentro gente en el subte, en el tren, en las veredas, en las disquerías, en todos lados, con los ojos brillantes por algún recuerdo de pareja horripilante, porque así son las relaciones hoy, en mi siglo.” La narrativa de Luis Mey es demasiado contundente. No habla con rodeos, ni se preocupa si ofende a algún lector mientras cuenta su historia. Los abandonados oscila
Fabián Cuéllar (Ciudad de México, 1987) escribe ensayo, poesía, narrativa, entre otros. Ganó el primer lugar en los concursos de Ensayo y Poesía de Casa Lamm en 2010.
108
Hoj
as a
l vie
nto
entre una novela existencialista postmoderna y el argumento de una película porno-gráfica underground. La libertad con la que vive el protagonista es igual de latente en los teclazos del autor. De las páginas de Mey emana una realidad que no sólo busca ser plasmada: al mismo tiempo, sin necesidad de puritanismos, invita a la reflexión social profunda. Los abandonados entretiene, polemiza, y es un paso obligado previo a la nueva novela de Mey: Las garras del niño inútil.
109
Hoj
as a
l vie
nto
PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA PARA NIÑOS 2011
Bases1.La presente convocatoria tiene carácter internacional. Podrán participar todos los escritores que lo deseen, sin importar su lugar de residencia o nacionalidad, con un libro de poesía en lengua española destinado a los niños.2. Los interesados en participar en el certamen deberán enviar un libro de poesía para niños, con tema y forma libres, de entre 10 y 50 cuartillas.3. Cada envío constará de TRES tantos engargolados, firmados con un seudónimo diferente inclusive del seudónimo literario habitual del autor. Los originales deberán ser en su totalidad inéditos.4. Adjunto al trabajo, en un sobre cerrado, se enviará una nota informativa con:
• El nombre del autor• Sus datos de localización (domicilio completo, teléfono y correo electrónico, en su caso)• Una nota biobibliográfica de una cuartilla como máximoEn la parte exterior del sobre debe escribirse el seudónimo y el nombre de la obra concursante. En ningún caso se devolverán originales.5. Las obras presentadas no deberán estar participando en otros concursos ni en es-pera de aprobación o dictamen para su publicación en ningún medio o soporte.6. No hay límite de originales por concursante. Se podrá participar con el número de originales que se desee, amparado bajo distintos seudónimos. La participación en el concurso hace explícita la aceptación de estas bases.7. El plazo límite de envío para las participaciones al premio será el viernes 1 de julio de 2011. Para los trabajos que se reciban posteriormente, se tomará en cuenta la fe-cha de envío.8. Los participantes deberán enviar el material descrito al siguiente domicilio:
FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS, A. C.Premio Hispanoamericano de Poesía para NiñosLiverpool 16, Col. Juárez,Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.C. P. 06600, México.9. El jurado dictaminador estará integrado por tres personas de reconocido prestigio literario. Su composición será dada a conocer hasta la fecha de publicación del resul-tado y su fallo será inapelable.10. El resultado del concurso será dado a conocer a más tardar en el mes de octubre de 2011.11. El premio será entregado en la fecha y lugar que determine la Fundación para las Letras Mexicanas.12. Adicionalmente, la Fundación patrocina el traslado y estadía del autor del libro ga-nador para la ceremonia de premiación.13. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Fun-dación para las Letras Mexicanas.14. El premio único e indivisible consistirá en $200,000.00 (doscientos mil pesos mexi-canos) y la edición del libro en el Fondo de Cultura Económica, bajo sus característi-cas editoriales.15. La Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica podrán
110
Hoj
as a
l vie
nto
atender la recomendación del jurado, en su caso, para la publicación de otros libros que, habiendo participado en el certamen, no hayan resultado ganadores. La contra-tación, en este caso, se norma por la Ley Federal de Derechos de Autor de México.
111
Hoj
as a
l vie
nto
Secretary: ¡Pégame! Pero con amorEnrique Montero
Hablar del amor siempre resulta algo difícil y subjetivo. Durante miles de años (en serio) la humanidad ha intentado profundizar en el concepto del amor, lo ha hecho a través de la filosofía, de la lógica, de la ciencia médica, del psicoanálisis, del Zodiaco y de toda clase de supercherías, y el resultado casi siempre parece ser el mismo: nadie sabe del amor hasta que éste, con su fuerza, nos cambia la vida para siempre.Existen distintas clases de amor, pero para efectos de esta columna, esta vez hablaré del amor erótico desde la óptica de una película que yo encuentro fascinante: Secre-tary (2002). Protagonizada por Maggie Gyllenhaal (“Paris je t’aime”, “The Dark Knight”) y por James Spader (“Crash”, “Boston Legal”), esta película narra la historia de un amor fuera de toda convención, con una dosis de ternura que difícilmente uno esperaría encontrar en una unión así: la de un sádico y una masoquista. La advertencia en torno a esta película, es que aquí encontrarán a un amor que dista mucho del ideal melin-droso que las telenovelas prometen como disco rayado. Basada en una historia corta de la escritora Mary Gaitskill, el director Steven Shainberg dirige este “dramedy” o tragicomedia en el que Lee Holloway (Maggie Gy-llenhaal), una chica recién dada de alta de un hospital psiquiátrico, tiene que intentar adaptarse a un mundo exterior en el que jamás ha logrado encajar, ni siquiera antes del episodio psicótico que la llevó a lastimarse a sí misma y ser ingresada en dicho sanatorio. Lee es una chica sensible, nacida en el seno de una familia disfuncional con un padre alcohólico, y para aliviar sus dolores internos, gusta cortarse en ocasio-nes, experimentando una suerte de catarsis cada vez que observa sus heridas físicas cicatrizar, para más tarde verlas desaparecer. En su lucha por tratar de ser normal, de ser funcional, emprende varios cursos de mecanografía y otras tareas secretariales para hacerse de un trabajo. En el inter, sus manías la llevan a liarse con un muchacho de coeficiente inte-lectual muy bajo, de buenos sentimientos (como ella), pero mortalmente aburrido: una suerte de jinete sin cabeza que cabalga sin sentido alguno y que choca en todos lados, esperando conquistar con su tibieza al mundo salvaje que Lee lleva en su inte-rior. Lee, por su parte, comprende las limitaciones de su pretendiente, pero aún así lo intenta y crea un vínculo con él (después de todo, en un ambiente tan miserable como el de ella, cualquiera podría sentirse con derecho a todas las audacias, hasta la de creerse enamorado de un menguante). Con todo y la relación que sostiene con el subnormal, Lee es incapaz de deste-rrar la realidad, y por el contrario, se mantiene plenamente consciente de lo patético de su existencia: de su inhabilidad para conectarse con los demás seres vivos, de sus nulas habilidades sociales, de su pésimo gusto para vestir, de su figura triste y joro-bada, del padre siempre alcoholizado, de la madre inane, del novio idiota, y de una anomalía creciente en el fondo de su pecho que la impulsa a cortarse cada vez más (y cada vez más seguido), para mitigar con heridas de navaja el dolor interno que la carcome. Haciendo caso de doctores y familia, Lee lleva a cabo la última tarea que le resta como parte de una inserción triunfante al mundo real, al mundo de los que están siempre hartos, adoloridos y frustrados: encuentra un trabajo. Lee comienza a trabajar como secretaria para un individuo tan lunático como ella, pero a la inversa: el excéntrico E. Edward Grey (James Spader), un hombre ta-citurno, frío, hermético, y al no contar con un adjetivo más preciso para describir su personalidad, elijo el más cómodo: raro. Lee, una rareza en dos piernas, acaba de
112
1 La vivencia de la separatidad es la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aisla- do. La necesidad más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total sólo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece -porque el mundo exterior, del cual se está separado, ha desaparecido. The Art Of Loving, México, Paidós, 2005, p. 40.2 La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y, sin embargo, uno solo. Viven «juntos» (sym-biosis), se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita; la madre es su mundo, por así decirlo; lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psí- quica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de rela- ción. Ídem.
Hoj
as a
l vie
nto
conocer a su doble y su mitad en E. Edward Grey. Las rarezas o excentricidades de Lee y de Edward embonan a la perfección, como el guante a la mano. Desde el primer contacto ambos logran intuir que su unión será de otro orden, por encima de lo que cualquiera de sus semejantes pudiera imaginar. Cuando Edward descubre que Lee gusta de cortarse para disfrutar de su propia cicatrización (como una forma de poner un curita en la hemorragia de sus sentimien-tos), utiliza su don de mando, su poder sobre ella, y le prohíbe volver a lastimarse de esa manera; es a partir de ese momento que entre los dos brota una intimidad espon-tánea, casi incondicional. Al percatarse de la posibilidad latente de enamorarse, Ed-ward intenta poner su distancia, pero ya ha cruzado la línea y no hay marcha atrás. La vida de esta mujer que opta por cubrir con dolores físicos sus angustias más profundas, y la de este hombre que gusta de humillar y lastimar para protegerse y evitar que lo hieran al final del día, resultan ser dos existencias siamesas que, para bien o para mal, se han tocado mutuamente y las consecuencias no esperarán mucho tiempo. Los pronósticos, en términos psicológicos, no pueden ser muy alentadores… A menos que todas las teorías del psicoanálisis estén mal, y que tanto Lee como Ed-ward, a pesar de sus trastornos emocionales, realmente se amen el uno al otro. El psicoanalista Erich Fromm explicó de manera muy puntual en The Art Of Lo-ving, publicado por primera vez en 1956 que las emociones o sentimientos que exis-ten en torno a una relación sadomasoquista, jamás puede llegar a ser amor. Desde su punto de vista, es una forma de “pseudo-amor” que sólo puede traer más desgracia que placer a los involucrados. En palabras de Fromm, esta clase de relaciones funcio-nan de la siguiente manera: la forma pasiva de la unión simbiótica1 es la sumisión, o, para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del into-lerable sentimiento de aislamiento y separatidad2 convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquél al que uno se somete, se trate de una persona o de un dios; él es todo, yo soy nada, salvo en la medida en que formo parte de él. Como tal, comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones, ni correr riesgos; nunca está sola, pero no es independiente; carece de integridad; no ha nacido aún totalmente. En todos los casos la persona re-nuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o, para utilizar el térmi-no correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada haciendo de otro individuo una par-te de sí misma. Se siente acrecentada y realizada incorporando a otra persona, que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como ésta de aquélla; ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia sólo radica en que la persona
113
Hoj
as a
l vie
nto
sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable; en un sentido emocional profundo, la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común: la fusión sin integridad. Si Fromm no se equivoca, Lee y Edward no tienen futuro, su relación podrá ser “funcional” dentro de sus propias perturbaciones neuróticas, pero cualquier noción de amor entre ellos, está destinado al fracaso. Pero tal vez la psicología comete un error y el amor es mucho más complicado que eso. Una persona celosa, egoísta o inclusive cruel, podría querer –a su manera– a alguien más, sin importar lo retorcida o maligna que parezca dicha relación. Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura del año 1993, explica en su novela The Bluest Eye que una clase de amor –en apa-riencia enfermizo– como la que Lee y Edward sienten, podría tener validez a pesar de sus rasgos destructivos. Siguiendo esa lógica, las personas, aunque estén enfermas, son capaces de amar –y de amarse–con base en su enfermedad o trastorno. Sin detenernos demasiado en lo que Fromm o Morrison escribieron acerca del amor, “Secretary” deja de manifiesto su propia concepción, quizás inválida para el mundo real, pero cierta para Lee y Edward. Ellos se aman. No son un sádico común y una masoquista corriente. Lee no siente placer cuando alguien más la agrede, y Edward tampoco siente ganas de fundirse en el alma de nadie que más que se deje lastimar por él: él sólo quiere a Lee. Y en realidad ni siquiera es que disfruten hacerse daño, todo lo contrario; los dos viven en un mundo de placer limitado, cuyas reglas son bien entendidas por ambos, y una vez llegado el momento adecuado, son capa-ces de cuidarse, protegerse y amarse como la naturaleza benigna del amor lo dicta. Como apunte personal, nunca me he sentido cómodo con la existencia de cues-tiones como el sadomasoquismo. Pienso que el consentimiento libre de la humilla-ción y el sufrimiento, es algo repugnante. Cuando leo o escucho sobre esta clase de parafilias, y entonces sé de personas que se dejan arrancar una uña, o que permiten que les defequen encima (en un sentido literal, aunque también aplica en términos de maltrato psicológico) para luego comerse el resultado de su verdugo, me parece algo aberrante y deprimente. Lamentablemente, para muchas personas, el objetivo de la búsqueda sexual es una suerte de gratificación narcisista, degenerando esto en una proyección de poder. Alguna vez leí que en las sociedades animales, el que un macho “doblegue” a una hembra, es símbolo de poder sobre ella (y que por eso la hembra no se deja “montar” por cualquiera, por nadie que no sea digno o que no sea capaz de someterla), y el asunto de las penetraciones no se detiene ahí, porque también los animales débiles (machos o hembras) para evitar que el macho alfa los mate, le pre-sentan el ano como símbolo de sumisión. Bajo esta óptica, hay quienes creen que cuando el ser humano se acerca al su-frimiento y a la crueldad, a la dominación y a la servidumbre, se revela la naturaleza íntima de la sexualidad, y yo no podría estar más en contra de dicha afirmación. El asunto contradictorio de mi parte en todo esto, es que la película de “Secretary” en verdad me gusta, porque si bien los protagonistas pueden ser catalogados como un sádico y una masoquista (aunque no creo que esa clasificación aplique al 100% para ellos), pienso que al observar la naturaleza de estos personajes, se pueden identifi-car pulsiones que le hablan al espectador sobre la existencia de un sentimiento noble detrás de todo lo que Lee y Edward puedan llegar a hacerse (o a decirse), y que por ese mismo sentimiento existen límites que ambos, conscientes del amor profundo que se tienen, no se atreverían a cruzar bajo ninguna circunstancia. La anécdota de la película podría entenderse como que existe la sexualidad de la gente que se ama, y existe la sexualidad de la gente que no se ama; la clave está en que cuando ya no
114
Enrique Ignacio Montero Avilés (Ciudad de México, 1983. Estudiante del diplomado en Crea-ción Literaria en Casa Lamm. Trabaja en la Coordinación de Asesores del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Escribe una columna de entretenimiento en el portal informativo de Torreón, Coahuila, “Doble L”. Incursiona en los géneros de cuento y poesía.
Hoj
as a
l vie
nto
hay ninguna posibilidad de identificación con el otro, cuando no existe ni siquiera una mínima simpatía, la única modalidad que queda es el sufrimiento. El sexo carente de una conexión emocional puede resultar algo muy vacío y hasta enfermo. “Secretary”, dentro de todas sus ironías y situaciones poco sanas, parece reafirmarse a sí misma como una historia en la que el sexo sólo es el motor de arranque para el amor; una historia en la que queda claro que los seres humanos somos más que máquinas for-nicadoras o seres que se reproducen sin sentido y sin destino. No es que se tenga que estar profundamente enamorado para copular, pero sin duda alguna, cualquier relación sexual es mejor y más profunda cuando se ama.
115
Clá
sico
sH
ojas
al v
ient
o
PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO TEATRAL 2011 (México)
de acuerdo con las siguientes BASES:1. Podrán participar escritores residentes en cualquier parte del mundo, con excep-ción de los trabajadores de las instancias convocantes.
2. Los trabajos deberán ser escritos originalmente en castellano y tener una extensión de texto y aparato crítico no menor a 60,000 ni mayor a 90,000 caracteres (incluyendo espacios). Los textos se presentarán en archivo digital Word, escritos a doble espacio (letra Arial de 12 puntos).
3. Los ensayos deberán ser inéditos en su totalidad ( y en cualquier soporte ya sea impreso o electrónico) y no contar con compromisos editoriales previos. El tema del ensayo será libre, siempre y cuando esté relacionado con el acontecer teatral contem-poráneo.
4. Los trabajos deberán enviarse como documento adjunto (attachement), vía e-mail, a [email protected] En el cuerpo del mensaje deberán incluirse los datos del autor (nombre, nacionalidad, dirección postal y número telefónico).
5. La fecha límite para la recepción de trabajos será el 31 de julio de 2011. El concurso queda abierto desde la publicación de la presente convocatoria.
6. El jurado dictaminador estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria en el ámbito iberoamericano de las artes escénicas.
7. Es facultad del jurado descalificar cualquier trabajo que no presente las caracte-rísticas exigidas por la presente convocatoria, así como resolver cualquier caso no previsto en la misma. El fallo será inapelable.
8. El resultado será anunciado durante la Feria del Libro Teatral 2011 de la Ciudad de México y publicado, a partir del 1° de octubre de 2011, en las páginas electrónicas del CITRU (www.cenart.gob.mx/centros/citru/index.htm), ARTEZ (www.artezbia.com) y PASODEGATO (www.pasodegato.com). Los organizadores establecerán contacto con el autor del ensayo premiado.
9. El premio consistirá en un pago único de 1,500 euros y la publicación del ensayo ganador simultáneamente en México y España por PASODEGATO (en la colección Cuadernos de Ensayo) y ARTEZ.
10. La entrega del Premio se hará en el contexto de la Muestra Nacional de Teatro de México, a celebrarse en Campeche, México, en noviembre de 2011. Los convocantes, en colaboración con los organizadores de la Muestra, cubrirán los gastos de traslado y estancia del ganador. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.
Para mayor información: [email protected]
116
1 Las Imágenes fueron tomadas del catálogo: México en la obra de Jean Charlot, cat. exp., México, D.F. UNAM, CONACULTA, DDF, 1994.2 Para conocer detalles biográficos básicos de Jean Charlot, puede consultarse el libro Historia Mí- nima del Arte Mexicano en el siglo XX de Teresa del Conde con Índices onomástico y temático de Enrique Franco Calvo.3 México fue constituido como un virreinato, aunque el pintor se refiere a la época colonial.4 Julieta Ortiz Gaitán en su libro El Muralismo Mexicano. Otros Maestros comenta que respecto al escrito del propio Jean Charlot en que afirma que Masacre en el Templo Mayor es el primer fresco pintado en la época moderna después del periodo colonial, la técnica incorporó algunos elementos metálicos en la vestimenta de los personajes, por lo que la técnica es mixta: fresco, encáustica y elementos metálicos.
Jean CharlotLa Masacre en el Templo Mayor, 1922-1923Fresco, encáustica, 40.61 metros cuadradosSegundo nivel, muro sur del cubo de escale-ras del patio principal de la Antiguo Colegio
de San Ildefonso, Ciudad de México.
Jean CharlotLa Masacre en el Templo Mayor
(Detalle)
Hoj
as a
l vie
nto
Jean Charlot y el muralismo mexicanoVerónica Ochoa Mourley
Hablar de Muralismo mexicano nos obliga a mencionar a los tres grandes: David Al-faro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Sin embargo, junto con estas importantes figuras se tiene la presencia de otros artistas. Sirva el presente escrito para destacar la obra de un exponente de ese otro muralismo: Jean Charlot1.
Después de su formación en l’École des Beaux Arts de París, Jean Charlot 2 llegó a México en 1921. Recordemos que el movimiento muralista impulsa-do por José Vasconcelos comenzaba en estos años sus primeras etapas y se preocupaba por lograr que la población tomara conciencia de los valores pa-trios que la Revolución había defendido. Escenas de la conquista, costumbres, paisajes y el pasado prehispánico, así como la lucha revolucionaria eran los temas más recurrentes. Es así que se invitó a Jean Charlot a pintar mu-rales en la Escuela Nacional Preparatoria, sin limi-taciones sobre el tema y el estilo a utilizar. Se eligió el muro sur de la escalera y por medio de la técnica del fresco se plasmó una escena de la conquista: Masacre en el Templo Mayor (también se le conoce
como Masacre en Tenochtitlán). Del 2 de octubre de 1922 al 31 de enero de 1923 en 40.61 metros cuadrados, Charlot representó a los conquistadores portando armaduras y montados en enormes caballos; los indígenas ataviados con tocados de plumas y lujosas tilmas retroceden horrorizados. Uno se protege con un chimalli o escudo. Una figura femenina ha sido herida por una de las lanzas y sus ojos ya sin expresión permanecen muy abier-tos. En la composición predominan las diagonales que de derecha a izquierda inciden en el grupo indígena. En el án-gulo derecho aparecen Diego Rivera, Fernando Leal y el ar-tista que porta una paleta de pintor. Jean Charlot contó con el apoyo del maestro albañil Luis Escobar para la prepara-
ción del muro. Un medallón enmarcado por sendos roleos refiere que ese mural es el primero en realizarse desde la época colonial3. Para la elaboración de las lanzas se utilizó la técnica de la encáustica por lo que se entiende que el mural se realizó utili-zando una técnica mixta4.
117
Ma. Verónica Ochoa Mourey. Nació en el Distrito Federal. Cursó la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, se tituló con Mención Honorífica. Realizó un Diplomado en Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro. Se ha desempeñado en áreas como Auditoría de Estados Financieros, Planeación Financiera, así como Programación y Presupuesto, tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Posteriormen-te, en 2007 un profundo interés en el arte le hace incorporarse a la Licenciatura en Historia del Arte que ofrece Casa Lamm. Participó en la Exposición Playground. Cursó el Diplomado en Valuación de Obras de Arte impartido por el Maestro Rafael Matos en Casa Lamm.
Hoj
as a
l vie
nto
Por último destaco que la calidad del dibujo de Jean Charlot, es determinante en la obtención de los magníficos volúmenes de las figuras. Además, al tratarse de un muro de forma irregular, es interesante comprobar que el equilibrio en el peso de las figuras de la derecha se compensa con el grupo de indígenas de la izquierda. La luz incide sobre los conquistados. Al fondo, el cielo en tonos negros como presagio de los tiempos difíciles que habrán de venir: el mestizaje que culmina con la fusión de dos grandes civilizaciones.
Bibliografía
1- Acevedo, Esther. Coord. Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950) Tomo III, México, D.F., CONACULTA, 2002.2- Del Conde, Teresa y Enrique Franco Calvo. Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX, México, D.F., Attame, 1994.3- Edwards, Emily. Painted Walls of México. Texas, University of Texas, Press, 1966.4- Ortiz, Gaitán, Julieta. El muralismo mexicano. Otros maestros. México, D.F., IIE, UNAM, 1994. Serie Imágenes de Arte Mexicano.5- México en la obra de Jean Charlot, cat. exp., México, D.F. UNAM, CONACULTA, DDF, 1994.
118
Hoj
as a
l vie
nto
XIII Certamen de Cuentos “Villa de Murchante” 2011
5 de agosto de 2011Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, que hayan cumplido 16 años en el momento de participar en el certamen, cualquiera que sea su nacionalidad o residen-cia, con la excepción de aquellas personas que hayan resultado ganadoras en alguna de las anteriores ediciones del Certamen. Cada autor podrá presentar un máximo de dos originales. Los cuentos presentados tendrán que reunir las siguientes condiciones: El tema será libre y estarán escritos en lengua castellana. Deberán ser rigurosamente inéditos, incluido Internet. No deberán haber sido premiados en ningún otro Concurso. Si antes de la resolución de este Certamen alguno de los cuentos presentados resulta premiado en otro Con-curso, se comunicará al Ayuntamiento de Murchante. Se presentará un solo original de cada cuento, mecanografiado a doble espacio, con márgenes habituales, un máximo de 30 o 32 líneas por página y por una sola cara, y una extensión máxima de 4 hojas tamaño DIN A4. Cada cuento irá firmado con un lema o seudónimo y acompañado de un sobre pe-queño cerrado en cuyo exterior el lema o seudónimo se repita, y que dentro contenga nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Si lo desea, puede incluir también la dirección de correo electrónico, con el fin de remitirle información al respecto en lo sucesivo. Todo ello deberá ir introducido en otro sobre de mayor tamaño. Los trabajos serán entregados en las oficinas del Ayuntamiento o remitidos por correo ordinario a:M.I. Ayuntamiento de Murchante“XIII Certamen de Cuentos Villa de Murchante 2011”C/ Cofrete, nº 5C. P. 31521 Murchante (Navarra, España) Asimismo, todos aquellos autores que lo deseen pueden remitir sus originales por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] , de la si-guiente manera: Se remitirá mensaje de presentación y dos archivos adjuntos. Un archivo con el título del cuento, conteniendo el texto del cuento y firmado con el lema o seudónimo, y otro archivo con dicho lema o seudónimo, conteniendo los datos per-sonales del autor. La Organización garantiza el anonimato de las obras recibidas por este sistema a partir de la recepción de las mismas. Con posterioridad al fallo se po-drán abrir plicas e incorporar a nuestra agenda los datos de e-mail de los participan-tes, con el fin de remitirles las bases en ediciones posteriores. La recepción de originales se cerrará el día 5 de agosto de 2011, siendo válidos los envíos que ostenten en el matasellos la citada o anterior fecha. El jurado será nombrado por la Comisión de Cultura y su fallo será inapelable. La re-solución que pueda derivarse en este Certamen será competencia de la Comisión de Cultura y del Jurado. El premio no podrá quedar desierto ni otorgado “ex-aequo”. El fallo del Jurado será dado a conocer a través de los medios de comunicación y en la página web del Ayuntamiento de Murchante (www.murchante.com) durante el mes de octubre, y será comunicado por carta o llamada telefónica al galardonado, quien que-dará obligado a asistir al acto de entrega del premio, y en él, a leer el cuento ganador. No obstante, si no pudiese asistir, podrá delegar en otra persona (el Jurado valorará si la causa es o no justificada). El acto tendrá lugar durante las Fiestas del Cristo de la Buena Siembra, el día 11 de noviembre de 2011, viernes. La Comisión de Cultura se reservará el derecho de publicación de las obras premia-
119
Hoj
as a
l vie
nto
das, sin estar obligada al pago de derechos de autor a su propietario. Una vez resuelto el Certamen, los cuentos no premiados se destruirán físicamente. Se establece un único premio: 2.000 € y PLACA CONMEMORATIVA (al importe de este premio se le practicará la retención fiscal que marque la ley). La participación en este Certamen conlleva la aceptación y el cumplimiento de las bases. De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre se informa que los datos personales obtenidos para la participación en el concurso se incorpo-rarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Murchante que tiene por fi-nalidad la gestión de las actividades culturales programadas. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a los medios de comunicación y publicarse en la Web municipal. En todo caso se tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modi-ficación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Murchante. Mayor información: E-mail: [email protected] • Web: www.murchante.com
120
Hoj
as a
l vie
nto
Fig. 1. Pablo O´Higgins, La explotación infan-til en las fábricas, 1933, fresco, s/m, Escuela
Emiliano Zapata, Ciudad de México
Un estadounidense en México: Pablo O´HigginsMa. Estela Nieto Morales
El movimiento artístico que se desarrolló en México durante los años de 1920 a 1940, el muralismo, se caracterizó por romper con el academicismo que había perdurado hasta entrado el siglo XX en nuestro país. Asimismo fue considerado una forma de expresión artística postrevolucionaria, que tenía como objetivo democratizar el arte y llevarlo al pueblo. Esto es, hacer de éste algo público y popular. De ahí que la impor-tancia que tuvo la visión nacionalista de crear un imaginario colectivo del mexicano haya sido una de sus propuestas principales. Aunado a lo anterior, las temáticas gene-ralmente utilizadas en los frescos, encáusticas o piroxilinas, radican en la guerra con-tra el fascismo, el papel del obrero y campesino, la modernidad y las luchas sociales. Cabe destacar que el nacionalismo que pregonaban los muralistas estaba basado en las culturas prehispánicas y en los postulados de la Revolución. Si bien es altamente conocido que existieron tres figuras que lideraron el mo-vimiento con visiones semejantes y que marcaron los lineamientos a seguir de este movimiento netamente mexicano (Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Al-faro Siqueiros), existieron muchos otros que continuaron con las enseñanzas de los “maestros”. Tal es el caso del artista estadounidense nacionalizado mexicano Pablo O´Higgins (1904-1983), quien estuvo bajo la tutela de Diego Rivera, de quién adopta-ría la técnica, los arquetipos y muchas veces, la temática. La obra mural de O´Higgins es vasta y se encuentra distribuida entre la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Washington. Su propuesta se caracteriza por el uso de una paleta cromática de diversas tonalidades, que van desde los pardos hasta los amarillos, rojos y azules. De igual manera, el uso de una perspectiva en planos superpuestos y un trabajo de la figura humana un tanto esquemática. Pareciera que la noción de profundidad es nula en sus trabajos, sin embargo, es gracias a las luces y sombras, que a través de volúmenes crean la sensación contraria a la planimetría. Por otro lado, cabe destacar, la monumentalidad de las figuras, característica del mu-ralismo y el trabajo de temas conciertes al ámbito social y laboral.
Ahora bien, demos paso al análisis del mural La ex-plotación infantil en las fábricas (fig.1), en la que se observa una escena dividida en tres secciones a ma-nera de tríptico. Presenta una composición en for-mato horizontal contrapuesta con ortogonales que enfatizan el movimiento. En el acto central, se per-ciben tres figuras: un obrero, con el brazo izquierdo levantado, toca una campana (que es la que divide el mural); un niño en posición tres cuartos con refe-rencia al espectador que coge con su mano izquier-da un libro otorgado por el obrero y, finalmente, un segundo niño detrás del que se encuentra en primer plano, observa la escena con atención. En el flanco derecho del mural, se asoma una re-
unión de cuatro obreros, al parecer mineros, que entablan una conversación. Uno de ellos, el que se encuentra más cercano al público, se encuentra completamente de espaldas, los otros tres, lo rodean en diferentes planos. Dos personajes más apare-cen en este acontecimiento, un hombre recostado en una tina de metal, con su rostro cubierto por una tela roja. Pareciera que se encuentra inerte y los hombres a su alre-
121
Hoj
as a
l vie
nto
Ma. Estela Nieto Morales (México,1988). Actualmente cursa el octavo semestre de la Licenciatura en Historia del Arte en el Centro de Cultura Casa Lamm. Se encuentra desarrollando su trabajo de tesis: “Estética Líquida: Un acercamiento a los espectáculos acuáticos del siglo XXI”. Ha tomado cursos que van desde la crítica y teoría del arte, filosofía clásica y del siglo XIX y arte latinoameri-cano. Tiene un diplomado en literatura infantil. Ha impartido cursos de historia del arte para niños en la delegación Milpa Alta. Asimismo, ha realizado museografías y curadurías de las exposiciones Playground (Casa Lamm, 2009), Comida prehispánica (Casa Lamm, 2008) y Milpa Alta…pueblos de maíz (Museo Nacional de Culturas Populares, Junio 2011). Encargada del área de servicios educativos y asistente de Relaciones Públicas en el Museo Nacional de la Estampa, Catalogación de bienes inmuebles del Templo Noviciado de Nuestra Señora del Pueblito, Querétaro.
dedor lloran su muerte. El personaje inicialmente descrito, el que da la espalda, lleva en su mano izquierda un niño, que atento mira al hombre fallecido. En el flanco izquierdo, se aprecian otra serie de tres trabajadores, que llevan en sus manos herramientas de metalurgia. Dos infantes en primer plano, uno del lado derecho de pie con la mirada al piso y el segundo en cuclillas –que gira su cabeza de perfil derecho- completan la composición. En cuanto a los fondos, éstos son arquitectónicos y paisajísticos. Al fondo del mural, la imagen se completa con chimeneas, tuberías y a la distancia, un cielo azu-lado y un cerro; como si la naturaleza estuviera siendo absorbida por la máquina. La temática es clara y exalta una crítica social en relación con la explotación de niños en las fábricas. Así como las inaceptables condiciones de trabajo e higiene a las que todo trabajador se encontraba expuesto.Esto es ejemplo de cómo la idea de que la sociedad tome conciencia y de demanda por respetar los derechos de todo ser humano era primordial en el arte muralista. Por tanto, la obra de Pablo O´Higgins es sinónimo de la propuesta arquetípica del mexicano mezclada con su interpretación de un México desigual y lleno de injusticias.
Bibliografía
1- Carrillo, Azpeitia, Rafael. Pintura Mural de México. México, Panorama, 1992.2- De la Fuente, María de Jesús, et al. Pablo O´Higgins. México, FEPM, 1984.
122
Hoj
as a
l vie
nto
Maestría en arte moderno y contemporáneo en línea
http://www.casalamm.edu.mx/programas.htmlReconocimiento de validez oficial de estudios según acuerdo SEP No. 20090782 de fecha 22 de septiembre de 2009
Objetivos y perfil del egresadoContribuir a la formación integral de especialistas en Historia del Arte moderno y con-temporáneo a partir de la puesta en práctica de un plan de estudios que contemple materias en respuesta a las necesidades detectadas en el contexto nacional: promo-ción, mercado de arte, fundamentos teóricos del arte actual, nuevas propuestas del arte en la contemporaneidad, necesidad de aportar nuevas lecturas al período de la modernidad, entre otras.
Dotar al maestrante de un instrumental teórico y operativo que le permita ejercer en el campo de la docencia, la investigación, la promoción del arte moderno y contemporá-neo, tanto a nivel nacional como internacional.
Aportar una visión crítica del desarrollo del arte moderno y contemporáneo que le per-mita al maestrante asumir el rol del crítico que reclaman las necesidades actuales.
Aprovechar los beneficios y facilidades que la tecnología computacional y la Internet ofrecen a la formación académica y especialmente al estudio de la Historia del Arte.
Facilitar el estudio de la Historia del Arte a cualquier persona, incluso aquellas que viven en regiones apartadas.
Desarrollar un pensamiento creativo, constructivo y tecnológicamente interactivo.
Desarrollar habilidades sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la ense-ñanza del arte.
Perfil del egresadoLos conocimientos adquiridos durante el programa de maestría se fundamentarán en el estudio del campo teórico y práctico de la creación artística en los períodos de la modernidad y de la contemporaneidad del siglo XX, tanto en el contexto regional como en centros paradigmáticos de Europa y E.U., Latinoamérica, el Caribe, Asia y África.
Se reforzarán los conocimientos metodológicos sobre la investigación, teoría y análi-sis de la producción artística, lo cual les proporcionará una solidez en sus trabajos de investigación y en su futura vida profesional y los preparará para enfrentar la proble-mática de esta área.
Entre las destrezas que el Programa de Maestría procurará fomentar en el alumno es-tán: la lectura de la obra de arte de los períodos a estudiar; el dominio del campo teó-rico para sustentar los análisis correlacionándolos con los cambios socio-económicos y políticos de los contextos de que se trate; la adecuada expresión oral y escrita de sus análisis y propuestas reflexivas.
123
Hoj
as a
l vie
nto
Plan de estudiosPrimer semestre:▪ Las Vanguardias Históricas▪ Teoría del Arte I: Europa y Estados Unidos 1900-1950▪ Arte de México I: 1900-1950 ▪ Optativa I
Segundo semestre:▪ Arte Contemporáneo: Diálogo entre Modernidad y Posmodernidad▪ Teoría del Arte II: Europa y Estados Unidos 1950-2008▪ Arte de México II: 1950-2008▪ Optativa II
Tercer semestre:▪ Arte Latinoamericano del Siglo XX▪ Teoría del arte mexicano contemporáneo ▪ Seminario de Tesis I▪ Optativa III
Cuarto semestre:▪ Estética de las artes audiovisuales▪ Didáctica del arte aplicada a un coloquio de investigación▪ Seminario de tesis II ▪ Optativa IV
Asignaturas optativas▪ Apreciación de la Escultura▪ Apreciación e Historia de la Fotografía▪ Arte de África▪ Arte Digital▪ Artes Gráficas▪ Arte y Minorías Étnicas Contemporáneas▪ Estudios Culturales▪ Seminario de Crítica del Arte▪ Apreciación Cinematográfica▪ Arte Moderno y Contemporáneo de Asia▪ Sociología del arte moderno y contemporáneo
124
Hoj
as a
l vie
nto
AEDA recomienda otros sitios en internet:
http://www.otrolunes.com/
OtroLunes » Revista Hispanoamericana de CulturaEs una publicación de carácter electrónico, fundada en el año 2007. Es parte de la Asociación Cultural Otrolunes, registrada legalmente en España. Su objetivo principal es difundir el pensamiento intelectual y la obra creativa de los más reconocidos escri-tores latinoamericanos y españoles, servir de canal de promoción a jóvenes valores de las letras de América Latina y España, con la aspiración de convertirse en un sitio de obligada referencia a la hora de estudiar el actual desarrollo de la literatura, la cul-tura y el pensamiento en habla hispana.
http://www.ciudadseva.com
En 1995 el escritor Luis López Nieves fundó Ciudad Seva por curiosidad. Primero fue un espacio para facilitar la divulgación y el estudio de su obra literaria... y una zona novedosa para compartir con amigos, colegas y estudiantes. Pero poco a poco la pá-gina fue asumiendo nuevos deberes y proponiéndose objetivos más ambiciosos, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que hoy día Ciudad Seva se ha convertido en un dinámico -y muy visitado- portal literario y cultural...y en el hogar electrónico oficial de Luis López Nieves.La Biblioteca Digital Ciudad Seva es una de las bibliotecas literarias más importantes de Internet, en cualquier idioma. Además, Ciudad Seva es la sede de varios talleres y foros literarios y culturales que reúnen a miles de escritores y lectores del mundo entero. La sección Sobre el arte de narrar se ha convertido en un punto de referen-cia fundamental para aquellos interesados en el arte de la narración. También están disponibles las secciones Centro de Consultas de la Lengua Española, Bibliotecas digitales públicas (con miles de textos literarios gratuitos) y La Patria Latinoamericana, entre otras. Todas las secciones, talleres y foros de Ciudad Seva son gratis.Para los lectores de López Nieves, Ciudad Seva incluye datos pormenorizados sobre su obra y una minuciosa Bibliografía Crítica. Además incluye algunos cuentos de Ló-pez Nieves publicados en internet, su columna periodística Cartas Bizantinas y otros escritos.López Nieves ya no trabaja a tiempo completo en Ciudad Seva. En el 2002 creó un nuevo espacio personal, Calle Seva. Además, dirige la Biblioteca Digital Ciudad Seva. Del resto de Ciudad Seva nos encargamos los miembros del Equipo de Trabajo, aun-que la decisión final sobre lo que se coloca en estas páginas siempre la tiene López Nieves