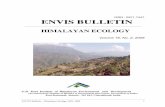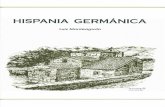HISPANIA JUDAICA BULLETIN
Transcript of HISPANIA JUDAICA BULLETIN
HISPANIA JUDAICA BULLETIN
Articles, Reviews, Bibliography and Manuscripts on Sefarad
Editors: Yom Tov Assis and Raquel Ibáñez-Sperber
No 5 5767/2007
The Mandel Institute of Jewish Studies
The Hebrew University of Jerusalem
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
Francisco J. Hernández
En Barcelona, el 25 de julio de 1268 era un miércoles, seguramente caluroso y húmedo, de pleno verano. Era también la fiesta de San Jaume, celebrada en la catedral por ser un santo mayor (el Santiago de gallegos y castellanos) y en el Palacio Real por ser la onomástica del rey. No muy lejos — nada estaba muy lejos en aquella ciudad1 — , estaba la residencia de un gran personaje de la corte, el cual había sido batlle de la ciudad en varias ocasiones. Aunque la distancia fuera poca, al cruzar el umbral de esta casa se entraba en otro mundo. Aquí ni era miércoles, ni el mes era julio, ni el año 1268. Aquí era el día 13 del mes de Av, y el año era el 5028 desde la creación del mundo. Y aquí no había nada que celebrar. El dueño de la casa, En Benvenist de Saporta, hijo de rabí Abraham de Saporta, acababa de morir.2
Lo sabemos porque en ese mismo día Abraham b. R. Jahuda b. R. Jacob y Sesat b. R. Isac dieron fe de ello en el acta testamentaria del batlle, escrita en hebreo y redactada según tradiciones practicadas en toda la diáspora del Mediterráneo, desde Beirut hasta Barcelona. Una de ellas era que el acta consistía en un informe de testigos sobre la última voluntad del testador y sobre su muerte, en contraste con la tradición del derecho romano en la que el testamento es una narración puesta en boca del testador. Así Jahuda y Sesat describen su visita a don Benvenist, cómo le habían encontrado en su lecho, grave pero lúcido, y cómo éste les había dado instrucciones muy sencillas sobre su herencia. Simplemente dejaba todo a sus hijos, Abraham y Tolsana [Tolosana], encargando los detalles del reparto a un grupo de siete albaceas, todos ellos parientes y amigos. Entre éstos estaba su
1 La sede del cabildo (la “canónica”) tenía paredes en común con la morada de una judía llamada Dolça de Tolosa, tal como reconoce el obispo de la ciudad en 1224; see María Cinta Mañé, The Jews in Barcelona 1213–1291: Regesta of Documents from
the Archivo Capitular, Barcelona, Jerusalem 1988, doc. 19.2 El testamento solamente lleva la fecha en que fue redactado, y no el día de la muerte
del testador, como ocurre con muchos otros de la Guenizá del Cairo, en los que se entiende que la defunción ha ocurrido el mismo día o el anterior a la redacción (Shlomo D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab Worls as
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 6 vols., Berkeley, Los Angeles, London 1967–1993; vol. 5, p. 133). La tradición notarial que revelan los testamentos de judíos catalanes del siglo 13 parece muy próxima a la implícita en los documentos de la Guenizá, como pretendo mostrar en este trabajo.
[Hispania Judaica *5 5767/2007]
Francisco J. Hernández
[116]
esposa Gimila, la cual recibía su dote y otros beneficios. También reservaba mil sueldos barceloneses [ssB] para las hijas de un antiguo socio a condición de recibir a cambio una carta donde reconocieran que los Saporta no les debían ningún dinero. Después de añadir una última instrucción sobre la continuidad jurídica del grupo de tutores después de la muerte de alguno de ellos, los testigos cierran su informe certificando la muerte del testador y rubricando el acta con sus firmas.
Aunque el acta original hebrea se ha perdido, y lo que tenemos es una traducción coetánea al romance catalán (translat fehel del testament d’en
Benbenist de Saporta, lo qual fo fet en abrayc, /la qual fo traspasada en romans\), su hallazgo no deja de ser relevante para la historia del mundo judío y el hispánico. Mientras los testamentos cristianos medievales constituyen una serie muy amplia, relativamente bien conocida y explotada, las actas testamentarias de los judíos hispanos del siglo 13, la época dorada de Sefarad,3 pertenecen a una especie extinguida casi por completo. La situación es casi tan desoladora en la Corona de Aragón4 como en el reino de Castilla,5 aunque en Barcelona contamos con otra extraordinaria y afortunada supervivencia: un testamento hebreo del mismo año de 1268 en que testó Benveniste.6
También se ha conservado en la Corona de Aragón una pequeña colección de documentos que forman una subespecie del mismo género, los legados judíos realizados en latín o trasladados a esa lengua (“testamentos ladinos”), que ha sido
3 Yom Tov Assis precisa más las fechas para la Corona de Aragón en su libro The
Golden Age of Aragonese Jewry: Community and Society in the Crown of Aragon,
1213–1327, London, Portland, Or. 1997.4 Panorama analizado por Robert I. Burns, Jews in the Notarial Culture: Latinate Wills
in Mediterranean Spain, 1250–1350, Berkeley, Los Angeles, London 1996, pp. 22–30. Cf. M. Cinta Mañé, ed., Jews in Barcelona 1213–1291; M. Cinta Mañé y G. Escribá, eds., The Jews in the Crown of Aragon: Regesta of the Cartas Reales in the Archivo de
la Corona de Aragón. Part I: 1066–1327, Jerusalem 1993; Escribá, Gemma, The Jews
in the Crown of Aragon: Regesta of the Cartas Reales in the Archivo de la Corona de
Aragón. Part II: 1327–1492, Jerusalem 1995. 5 Solamente uno, en romance, fue publicado por José Amador de los Ríos, Historia
social política y religiosa de los judíos en España y Portugal, 2 vols, Madrid 1876, vol. 2, pp. 615–617 (ed. de Madrid, 1960, pp. 963–965). Otra copia del mismo fue luego editada por R. Foulché-Delbosc, ‘Le testament d’un Juif d’Alba de Tormes en 1410’, Revue Hispanique 1 (1984), pp. 197–199. No hay ningún testamento entre los veinte documentos hebreos que publicó J.M. Millás i Vallicrosa en Los mozárabes
de Toledo en los siglos XII y XIII, 4 vols., Madrid 1926–1930, vol. 3, pp. 565–595; aunque no. 1145 (mar. 1280) y 1150 (dic. 1282) son donaciones inter vivos para contar después de la muerte del donante. Tampoco hay ninguno entre los 1.743 documentos reseñados por P. León Tello, Judíos de Toledo, 2 vols., Madrid 1979.
6 Ed. y trad. J.M. Millás i Vallicrosa. Memòries del Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica 1, 3 (1927) pp. 89–90, no. 25.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[117]
estudiada por Burns. Él mismo supone que en la Corona de Aragón “debieron de escribirse al menos algunos (y probablemente muchos) testamentos hebreos, pero ninguno ha sobrevivido directamente”.7 Esta última afirmación no es exacta, como ya se ha visto, pero no dista mucho de la realidad. Por ello, la aparición de otra acta testamentaria judía del siglo 13, sería ya de gran interés fuese quien fuese el testador, pero se convierte en un hallazgo muy especial al pertenecer a uno de los miembros más prominentes de la aljama de Barcelona y de la corte catalano-aragonesa del siglo 13. De hecho, el documento trasciende incluso esas fronteras al haber aparecido lejos de ellas, no en un archivo de la Corona de Aragón, donde cabría esperarlo, sino en el catedralicio de Toledo. Se plantea así un enigma sobre el que habrá que volver luego.
* * *
Antes conviene evocar la figura y entorno de nuestro protagonista. Su trayectoria fue ya esbozada por Bofarull y Baer,8 pero el testamento y otros trabajos posteriores permiten mayores precisiones. Benvenist pudo haber nacido entre la segunda y tercera década del siglo 13, posiblemente en Vilafranca del Penedès, en cuya aljama seguía empadronado al final de su vida, a pesar de tener entonces residencia en la ciudad de Barcelona donde falleció.9 Los “de Saporta” (cast. “de la
7 Burns, Jews, 1996. Ver ahora E. Marín Padilla: ‘Carta pública de tutela y curadela judía (siglo XV) [1434]’, Sefarad 60, 2 (2000) pp. 285–288 y J.L. Lacave, ‘Documento hebreo inserto en una carta pública de tutela y curadela judía (siglo XV)’, idem, pp. 283–284.
8 Francesc Bofarull i Sans, ‘Jaime I y los judíos,’ I Congrés d’història de la Corona d’Aragó, 2 vols, Barcelona 1909, vol. 2: p. 886 [= Los judíos en el territorio de Barcelona (siglos X a XIII), reinado de Jaime I, Barcelona 1911]; Yitzhak\Fritz Baer, A History of the Jews of Christian Spain, trad. Louis Schoffman, 2 vols., Philadelphia, Jerusalem 19922, vol. 1, p. 146; idem., Die Juden im christlichen Spanien: Urkunden
und Regesten, 2 vols., Berlin, 1929–1936; reimpr. Farnborough 1970, vol. 1, no. 96. Ver también J. Lee Shneidman, The Rise of the Aragonese-Catalan Empire, 1200–
1350, 2 vols., New York 1970, vol. 2, p. 440; Stephen P. Bensch, Barcelona and its
Rulers, 1096–1291, Cambridge 1995, pp. 70–71, 323–324, 410–411.9 Una sentencia judicial latina de sept. 1268, mes y medio después de su muerte, se
refiere a él como “Benvenist za Porta iudeu[s] de Villafranca” (ACA Reg. 15, f. 117v);. A. Huici Miranda y María Desamparados Cabanes Pecourt eds., Documentos
de Jaime I de Aragón, 5 vols., Valencia, 1976–1988, vol. 5, pp. 275–276, no. 1590; Burns, Jews, pp.146–148). Otros documentos anteriores describen del mismo modo a su hermano Jona, o Astrug (1264, may. 29 y nov. 11 [× 2], ACA Reg. 13, f. 178v, 238r, 239v, J. Régné, A History of the Jews in Aragón: Regesta and Documents 1213–1327, Y. T. Assis ed., Jerusalem 1978: no. 262, 302, 303). El lugar de empadronamiento, en oposición al de morada, tenía evidente relevancia para el fisco y a veces se hacía notar, como en una referencia a los albaceas de un testador de Besalú que había vivido en Barcelona (“manumissores testamenti et rerum Astrugi de Porta iudei Bisuldini
Francisco J. Hernández
[118]
Puerta”),10 formaban una familia de rabinos y mercaderes que prefería los nombres de Benvenist y Vidal para los varones. Parece haber descollado primero en el siglo 12 y en Zaragoza y haberse mudado luego al área de Barcelona.11 Un Beneuenist, que podría ser abuelo o tío-abuelo del nuestro, compró la bailía de Lérida en 1189 para arrendarla a un tal Albufazán [sic] por 1500 mrs12 anuales. Diez años después, identificado como Abenbenist, participa en un proyecto de viaje a Marruecos al servicio de Pedro I y le aconseja sobre la financiación del mismo.13
Dos generaciones más tarde, otro Benvenist seguirá manteniendo la tradición familiar de intervención en bailías y negocios ultramarinos. Pero de su trayectoria vital solamente conocemos su madurez. En agosto de 1257, con poco más de diez años de vida por delante, Benvenist de Saporta aparece ex abrupto en la documentación como batlle de Barcelona y prestamista cuyo cliente más importante es la Corona.14 Así, en diciembre de ese año participa en un consorcio de cinco judíos, incluido su primo Mosé Sullam, que asume y consolida varias deudas regias por un total de 42.000 ssB a cambio de los tributos futuros de varias aljamas, que ellos se encargarían de cosechar.15 La operación es seguramente representativa de otras anteriores; pero la obtención de la bailía de Barcelona que ya poseía en agosto de aquel mismo año de 125716 debió permitirle una mayor independencia. Su título
quondam habitatoris Barchinone”). ACA Reg. 63, f. 67r.: 21 de febrero de 1286; ed. Burns, Jews, 168, no. 29.
10 Este epíteto que funciona como “apellido” aparece con las variantes de 1) “de Saporta”, “de za Porta”, y 2) “de Porta”, que han llevado a algunas confusiones. Bensch (Barcelona), por ejemplo, se refiere siempre a nuestro personaje como la variante 2 (“Benvenist de Porta”), mientras Burns (Jews) comenta que el artículo ‘sa’ reemplaza
a veces a la preposición ‘de’ (Jews, p. 7). En realidad no se trata de un reemplazo, sino de una eliminación del artículo femenino ‘sa/za’, causada por las exigencias (no siempre obedecidas) del latín cancilleresco; mientras la versión romance del testamento refleja la forma de la lengua hablada (que a veces también se desliza en alguna nota latina): “de Saporta” [cast. “de la Puerta”].
11 Baer, History, vol.1, p. 91. 12 “Et primum ostentit [Albufazan] cartam in qua emerat expleta et eximenta illius baiulie
Ylerde ipse Benuenist, per quem ipse tenet eandem baiuliam per mille ·d· moabetinus [sic]”. Cuenta de Albufazán a la Corona. Indica que el maravedí se cambia por 7 ss de Jaca: 1190 enero; ed. Thomas N. Bisson, Fiscal Accounts of Catalonia Under the
Early Count-Kings (1151–1213), 2 vols, Berkeley 1984, vol. 2, pp. 162–164, no. 77. 13 Zaragoza, 7 feb. 1200; ed. Bisson, id., vol. 2, pp. 194–198, no. 103 y 104. Baer resume
el documento, sin anotar la referencia, en History, vol. 1, p. 91.14 ACA Reg. 10r; ed. Baer, Juden, vol. 1, pp. 100–101.15 ACA Reg. 10, f. 28r-v; Régné, no. 75.16 ACA Reg. 10, f. 16; ed. Baer, Juden, vol. 1, p. 96, no. 96. Vuelve a figurar con el mismo
título y ejerciendo el cargo en abril de 1258, cuando, junto con Berenguer de Entença, arrienda durante un año las rentas y derechos regios del castillo de Tibissa a Guillem de Fonollar (ACB, 1–6-489. Reg. M. Cinta Mañé, Archivo Capitular, no. 229).
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[119]
de batlle (“baile” en aragonés y “baiulus” en latín), ejercido antes por su presunto abuelo, ha sido a veces traducido como “juez” en castellano,17 pero el titular tenía más de recaudador y tesorero, como eran los almojarifes castellanos coetáneos, también frecuentemente judíos.18 No obstante, los batlles desempeñaron un papel mucho más activo que ellos en la política económica de la Corona, como revela la documentación aragonesa de las décadas finales del reinado de Jaime II.
En las dos últimas, su fiscalidad estuvo dominada por dos batlles barceloneses con procedencias muy diferentes: Guillem Grony, figura del patriarcado local que había sido concejal de Barcelona en el Consell de Cent y que intervino en el afianzamiento de relaciones comerciales de Jaime I con Túnez,19 y Benvenist de Saporta, quien también participó en esa operación. Pero la tenencia del judío fue la dominante (1257–1260, 1262–1264, 1267), aunque compartiera a veces la bailía con el patricio (1260 y 1267) y la abandonara solamente unos meses antes de su muerte.20
La gestión económica implícita en el cargo se evidencia en los acuerdos de 1257 y toda la década siguiente, cuando Benvenist concede créditos a la Corona que recupera con los ingresos tributarios (frecuentemente de los propios judíos) de las bailías bajo su control.21 Además de Barcelona, estas fueron las de Colliowre, Gerona, Lérida, Mallorca, Perpiñán y Vilafranca del Penendès.22 Así, en octubre de 1258 otorgaba un crédito de 10.000 ss. de Melgueil a la Corona a cambio de la saca de Lérida.23 Cuando, diez años más tarde, la muerte interrumpe el arreglo, el
17 J. Coromines y J.A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid 1980–1991, s.v. ‘baile’.
18 Según Alfonso X, “[a]lmojarife es palabra de arábigo que quiere tanto decir como oficial que recabda los derechos de la tierra por el rey, los que se dan por razon de portadgo et de diezmo et de censo de tierras; et este o otro qualquier que toviese las rentas del rey en fialdat debe ser rico et leal, et sabidor de recabdar et de aliñar, et de
acrescentarle las rentas [...]”: Las Siete Partidas, ed. Real Academia de la Historia, 3 vols, Madrid 1807 [reimpr. Madrid 1972]: 2.ix.55, p. 81 (énfasis mío). Cf. M.A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252–1369), Madrid 1993, pp. 234–238.
19 Charles-Emmanuel Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe
siècles, Paris 1966, pp. 115–116. 20 Tenencia de Grony: 1260–1262, pp. 65–68, 1270–1274, según Bensch, Barcelona, pp.
323 y 410–411.21 El mecanismo ya fue descrito por Baer (idem, vol. 2, p. 145). Ver ahora Bensch,
Barcelona, p. 323, y Yom Tov Assis, Jewish Economy in the Medieval Kingdom
of Aragon, 1213–1327: Money and Power. Leiden, New York, Köln 1997, pp. 119–122.
22 1258, ene. 15, Barcelona: ACA, Reg. 10, f. 32; cit. Baer, Juden,vol. 1, p. 101. Cf.Idem., History, vol. 1, p. 146; Bensch, Barcelona, 324.
23 1 de octubre de 1258, Montpellier: ACA, Reg. 10, f. 85; ed. Baer, Juden, vol. 1,
Francisco J. Hernández
[120]
monto de los créditos de Benvenist supera ya los 240.000 ssB.24 En la Corona de Aragón, Jaime I también recurrió a otros financieros judíos, pero solamente Jahuda de la Caballería, el baile en Zaragoza,25 llegó a tener la importancia de Saporta. Que ambos se conocieron y colaboraron es algo que sugiere la documentación fiscal,26 que tuvieron una relación muy próxima es algo que revela el testamento, donde Benvenist nombra a Jahuda albacea y tutor de sus hijos.
* * *
La ambiciosa política internacional del Conqueridor, que exigía fondos ilimitados a un reino relativamente pobre,27 estaba relacionada con la habilidad gestora de las élites judías y con la capacidad de las aljamas para generar riqueza.28 No es de extrañar que Jaime I, como antes Fernando III en Castilla,29 desoyese las directrices
pp.101–102. Sobre el valor de la moneda de Melgueil y su relación con la libra y sueldos de Barcelona, ver Peter Spufford, Handbook of Medieval Exchange, London 1986, pp. 137–138 y 146.
24 Total calculado por Bensch, Barcelona, p. 323. Las transaciones conocidas son: Agosto de 1259: 10.000 sueldos jaqueses [ss J.], a pagar con tributo de los judíos de Gerona en la Navidad de 1259 y San Juan de 1260 (ACA, Reg. 10, f. 117. Régné, no. 119). Mayo de 1263: 7.000 sueldos barceloneses [ss B.] (dados al infante Pedro) pagaderos con recibo de la bailía de Perpinan (ACA, Reg. 14, f. 22. Régné, no. 193). Enero de 1263/1264: deuda de 15.000 ss B. (entregados al obispo de Barcelona y al conde de Ampurias como embajadores a Francia) sin pago asignado (ACA, Reg. 14, f. 47. Régné, no. 232). Abril 1265. 15.000 ss B. (dados al infante Jaume) a pagar con ingresos de la bailía de Barcelona y los tributos de sus judíos (ACA, Reg. 14, f. 72. Régné, no. 325).
25 Fue luego baile del reino de Valencia y su importancia en esta etapa ya fue notada por Jerónimo de Zurita. Refiriéndose a los sucesos de 1263, dice “Hacíase en este tiempo armada de naos y galeras para defensa de la costa de España, porque los moros de allende pasaban en socorro del rey de Granada [...] Para esto ayudó con gran suma de dinero un judío, el más poderoso de estos reinos, que llamaban Jahudano, a quien el rey daba gran parte en todos los negocios del estado [...] Este era baile y tesorero general, y con su hacienda y gran crédito el rey mandó proveer de gentes las fronteras y fornecer las guarniciones de los lugares y castillos del reino de Valencia, que estaban en muy grande necesidad”. Anales de la Corona de Aragón, vol. 3, p. lxiv, ed. A. Canellas López, 9 vols, Zaragoza 1976–1985, vol. 1, p. 613. Ver más abajo, nota 91.
26 1 de junio de1262, Montpellier: ACA, Reg. 12, f. 53v. Reg. Régné, no. 165.27 J.N. Hillgarth, ‘The Problem of a Catalan Mediterranean Empire 1229–1327’, The
English Historical Review, Supplement 8 (1975), p. 5. 28 Yom Tov Assis, Jewish Economy, pp. 119–121.29 Lucy K. Pick, ‘Rodrigo Jiménez de Rada and the Jews: Pragmatism and Patronage
in Thirteenth-Century Toledo’, Viator, 28 (1997) pp. 203–222. La dispensa de 20 de marzo de 1218 concedida por Honorio III para que los judíos de Castilla no llevasen distintivo (ed. D. Mansilla, La documentación pontificia de Honorio III, Roma 1965, no. 122) fue revocada en 1229 por el legado papal John of Abbeville, dispuesto a
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[121]
papales sobre segregación de los judíos, especialmente con distintivos en su atuendo.30 Pero ni esta sordera, ni la ceguera hacia la usura,31 fueron gratis. El gran “Rab de España”, Shelomo ben Adret (1235–1310), lamentó las exacciones con que la Corona vendió su tolerancia y denunció el malestar creado en las aljamas.32
Incluso el papa Honorio III se hizo eco de una opinión en contra de algún que otro clérigo del arzobispo de Tarragona (quidam tamen vestrum), que amagaba con el distintivo para extraer dineros por no imponerlo (ut tali ... occasione possint
pecuniam extorquere).33 Por otro lado, el patriciado judío que colaboraba con la Corona y los obispos34 no pudo evitar un cierto estigma dentro de su propia
que las disposiciones del IV Concilio de Letrán se cumpliesen, pero Fernando III se negó a obedecerle, por lo que Gregorio IX mandó el 4 de abril de 1231) al obispo de Burgos que, si eso (“In contemptum insuper statuti editi de Iudeis in concilio generali, pro sue prohibuit arbitrio voluntatis, ne signa ipsi Iudei deferant quibus a fidelibus discernantur [...]”) era cierto, intentase corregir la situación (ed. L. Auvray., Les registres de Grégoire IX (1227–41), Paris 1893–1945, vol. 1, cols. 378–379; S. Ruiz de Loizaga et al, no. 48; S. Domínguez Sánchez, Documentos de Gregorio IX
(1227–1241) referentes a España, León 2004, no. 173. La situación seguía igual en junio de 1233, cuando el papa volvió a denunciar que la imposibilidad de distinguir a judíos de cristianos llevaba a uniones entre ellos “Nam licet in generali concilio provida fuerit deliberatione provisum, ut tales utriusque sexus in omni Christianorum provincia et omni tempore qualitate habitus publice ab aliis populis distinguantur, id tamen in Ispaniarum partibus, ut dicitur, non servatur, propter quod verendum est, ne illorum isti vel istorum illi mulieribus dampnabiliter misceantur” (ed. Auvray, 1, col. 799; Domínguez Sánchez, no. 304). En septiembre de 1239 Gregorio IX había recibido informes todavía peores, que le retransmitía al obispo de la recién conquistada Córdoba, donde, según le decían, los judíos, vestidos como cristianos, raptaban a niños bautizados y los vendían a los sarracenos (reg. Nieto Cumplido, no. 191; ed. Domínguez Sánchez, no. 862 [fragmentos; texto completo en Biblioteca Catedralicia de Córdoba, MS 125, f. 3]). Pero once años más tarde los judíos cordobeses seguían sin llevar señales distintivas y levantaban una nueva sinagoga en su ciudad (cartas de Inocencio IV de 12 de abril de 1250, reg. Nieto Cumplido, no. 355 y 356; Baer, Juden, vol. 2, pp. 27 y 28).
30 Ante la negativa de Jaime I a obligarles a llevar una señal, Honorio III aceptó que la manera de vestir de los judíos aragoneses ya les distinguía de los cristianos y ordenó al arzobispo de Tarragona que “ipsos super novis signis portandis nullatenus molestetis” (Orvieto, 3 de septiembre de 1220: ed. Mansilla, Honorio III, no. 317).
31 Assis, Jewish Economy, pp. 15–27, esp. 18–19.32 Isidore Epstein, The “Responsa” of Rabbi Solomon ben Adreth of Barcelona (1235–
1310), London 1925, pp. 7–12; Baer, History, vol. 2, pp. 160–161. Sobre esta importante figura (1235–1310) de Sefarad, ver Ángel Sáenz-Badillos y Judit Targarona Borrás, Diccionario de Autores Judíos (Sefarad. Siglos X-XV), Córdoba 1988, s.v.
33 En la carta ya citada de 3 de septiembre de 1220; ed. Mansilla, loc. cit.
34 En 1 de enero de 1264, Jaime I autoriza a Benvenist a cobrarse de los ingresos de su bailía de Barcelona los 15.000 ss de Jaca que ha adelantado al obispo de Barcelona y
Francisco J. Hernández
[122]
comunidad por su colaboracionismo en semejantes desafueros. El enfrentamiento judicial entre los albaceas de Benvenist, apoyados por la Corona, y los herederos de otro judío, defendidos por el mismo Rab, como enseguida veremos, puede que no sea ajeno a la crisis interna que enfrentaba al poble menudo y a los potentados en las aljamas.35
La colaboración entre el rey y el batlle judío no se reducía al mundo de las finanzas. Dentro de la campaña regia de penetración pacífica en Nordáfrica,36
Benvenist actuó como anfitrión del embajador enviado a Barcelona por el sultán de Túnez en el verano de 1257. No sólo mantuvo conversaciones con él conducentes a mejorar las relaciones entre las dos potencias marítimas, sino que, a petición de Jaime I, se encargó de regalar al mismo sultán una serie de halcones, caballos y mulas que envió al norte de África con cuidadores, abrigos y alimentos en un barco fletado por él mismo. Los gastos de la visita y los regalos ascendieron a más de 14.000 ssB, cantidad que salió de sus arcas, que volverían a rellenar después sus correligionarios.37 El servicio del batlle incluyó también otros imponderables. Entre ellos se contaban cierta experiencia, discreción diplomática, logística mercantil y... recursos lingüísticos, cualidades de los mercaderes judíos que sin duda pesaron en la mente de Jaime I al usarlos como embajadores en el África islámica.38
Benvenist seguramente hablaba y escribía árabe. Tras siglos bajo regímenes islámicos, los judíos españoles habían adoptado esa lengua como suya. Muchos la mantuvieron al pasar a reinos cristianos y añadir el romance a su repertorio lingüístico;39 por eso la mayoría de los traductores hispanos del árabe, bajo Alfonso X en Castilla y bajo Jaime I en Aragón, fueron judíos.40 Aparte de que el
al conde de Ampurias para gastos de su embajada ante el rey de Francia. Ed. Huici-Cabanes, no. 1374.
35 Ver el caso de Zaragoza en 1263–1264, descrito por Assis, Golden Age, pp. 239–240.36 Dufourcq, L’Espagne catalane, pp. 93–106; idem, ‘Vers la Mediterranée orientale et
l’Afrique’, p. 7–90 en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Zaragoza 1979. 37 ACA, Reg. 10, f. 16; ed. Baer, Juden, vol. 1, pp. 100–101, no. 96.38 En noviembre de 1220, Honorio III reprende a Jaime I por esa preferencia, advirtiéndole
que “multa dispendia eveniunt Christianis ex eo quod, cum contingit te ad nobilem virum Miromomelinum [Abu Yacub Yusuf al-Mustansir, emir de los almohades], seu ad subditos eius, tuos nuntios destinare, numquam aut raro transmittis alios quam Iudeos, qui eis consilia et statum Christianorum exponunt ac secreta revelant”. Dicha preferencia debía ser normal en los otros reinos hispánicos porque la cancillería papal dirigió otras versiones de la misma carta a Alfonso IX de León, a Fernando III de Castilla, a Sancho VII de Navarra y a sus obispos respectivos (Mansilla, Honorio III, no. 333).
39 Assis, The Golden Age, pp. 66, 177.40 David Romano, ‘Le opere scientifiche di Alfonso X e l’intervento degli ebrei’, en
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[123]
encargo de recibir al embajador tunecino no habría tenido sentido si los Saporta no hubieran podido hablar con él, sabemos que, años más tarde, su hijo Vidal sería traductor al árabe de Jaime II.41
Los recursos lingüísticos de Benvenist y su entorno no serían indiferentes a los de los dominicos del convento de Santa Catalina y a su más célebre inquilino, fray Raimundo de Penyafort (ca. 1180/1185–1275). Penyafort sin duda conocía a su familia, incluso antes de que, en septiembre de 1268, formara parte del tribunal que inclinó la balanza de la justicia regia a favor de los Saporta y en contra de Shelomo ben Adret. Por esos años el interés principal del dominico no era el derecho, que tanta fama le dio, sino la actividad misionera de su orden en Nordáfrica, paralela a la colonizadora de Jaime I. Su manifestación más notable fue la creación hacia 1245 de un estudio en Túnez para que los dominicos aprendieran árabe y desplegaran así su proselitismo con más eficacia. Este studium arabicum
tuvo una vida precaria a pesar de los esfuerzos de Penyafort, su discípulo Ramón Martí, y otros predicadores.42 Y cuando sus ambiciones ultramarinas fracasaron, canalizaron sus energías misioneras hacia el interior de la propia Corona de Aragón, donde sobraba paño que cortar. Las aljamas urbanas de Cataluña fueron su primer objetivo, dejando de lado, por el momento, las inmensas masas rurales de los moriscos aragoneses y valencianos, sometidos estos últimos en 1253.
La campaña misionera se inició, sin embargo, con miras más amplias: En marzo de 1242, Jaime I ordenaba a los sarracenos y judíos que escuchasen
pp. 677–711 de Oriente e Occidente nel Medioevo: Filosofia e Science. Convegno
Internazionale, 9–15 aprile, 1969. Roma 1971; ibidem, ‘La Transmission des sciences árabes par les Juifs en Languedoc’, in Juifs et judaisme de Languedoc, Toulouse 1977, pp. 363–286; ibidem, ‘Judíos escribanos y trujamanes de árabe en la Corona de Aragón (Reinados de Jaime I a Jaime II)’, Sefarad 38 (1978), pp. 83–87. Norman Roth, ‘Jewish Collaborators in Alfonso’s Scientific Work’, pp. 59–71 en R.I. Burns ed., Emperor of
Culture: Alfonso X the Learned of Castile and his Thirteenth-Century Renaissance, Philadelphia 1990. Assis, Golden Age, pp. 16, 229. La práctica del oficio entre los judíos españoles continuaría hasta el final: J.B. Vilar, ‘Noticia sobre el converso Luis de Torres, acompañante de Colón en el viaje del Descubrimiento e intérprete oficial de la expedición’, Sefarad 54 (1994), pp. 407–411. Torres era “trujamán o intérprete y secretario de cartas árabes de Juan Chacón, Adelantado del reino de Murcia”.
41 Otro caso próximo es el del cuñado de Jehuda de la Caballería, Astrug Bonsenyor, (17 de diciembre de 1266: ACA Reg 15, f. 36v; ed. Huici-Cabanes, no. 1514), cuyo hijo Jahuda recibió de Jaime II el monopolio de escribir instrumentos notariales en árabe y en hebreo en Barcelona (13 de diciembre de 1294: ACA Reg 194, f. 108v, Régné, no. 2556).
42 José M. Coll, ‘Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV: Período Raymundiano’, Analecta Sacra Tarraconensia, 17 (1944), pp. 115–138. Este autor pensaba que el Estudio se habría cerrado poco antes de 1258 y se habría reavivado poco después en Barcelona o Valencia. Dufourcq, Espagne catalane, pp. 106–110.
Francisco J. Hernández
[124]
“pacientemente” los sermones de los predicadores que fueran a sus lugares, aseguraba que los conversos no perderían propiedades ni derecho alguno, y prohibía que nadie les llamase “renegados” o “tornadizos”.43 Al mismo tiempo exigía la segregación de las comunidades y reintroducía la distinción de vestidos (quod Judei et Sarraceni a Christianis habitu distingantur). Este incentivo negativo desapareció, sin embargo, en la confirmación papal del edicto, conseguida tres años después, en agosto 1245,44 quizá como resultado de presiones para suavizarlo. La excusa fue que judíos y cristianos ya vestían de modo diferente,45 la misma que ya había sido usada en 1220. En todo caso, la actividad misionera se inició aquí con menos agresividad que en Francia, donde la prepotencia cristiana se había desplegado en todo su esplendor con la humillante “disputa” de Paris de 1240 y en la consiguiente quema del Talmud y otros escritos en hebreo en las afueras de la ciudad dos años más tarde.46
La colaboración económica entre el rey y la elite judía, la función de ésta como puente lingüístico con el mundo árabe y la apertura de los dominicos hacia “el otro” (hebreo y árabe), permitieron una atmósfera de cierta tolerancia y respeto en Cataluña. Así fue posible la disputa de Barcelona en 1263, planteada no como un juicio a la comunidad y las creencias hebreas, tal como había ocurrido
43 “[...] prohibemus, ne alicui de Judaismo vel paganismo ad fidem nostram Catholicam converso presumat aliquis cuiuscumque conditionis improperare conversionesm suam dicendo vel vocando eum renegat vel tornadiz vel consimile verbum”, ed. Huici-Cabanes., 3, no. 350 (apud A. López Canellas, Colección diplomática del Concejo
de Zaragoza, Zaragoza, 1972, no. 72). Aunque esta edición tiene algunos errores, en conjunto es preferible a la publicada a partir de la copia inserta en bula confirmatoria de Inocencio IV de 20 de agosto de 1245, impresa primero por I.H. Sbaralea (Bullarium
Franciscanum, 4 vols, Roma 1759–1768, vol. 1, p. 376, no. 90) y luego por S. Grayzel (The Church and the Jews in the XIIIth Century, New York 1966, p. 256), en donde la segunda mitad de la frase anterior aparece como “presumat aliquis cuicumque [sic]
improperare conditionem suam dicendo vel vocando eum “Renegat” vel “Jornadiz” [sic] vel consimile verbum”. Véase también Y.T. Assis, ‘The Papal Inquisition and the Aragonese Jewry in the Early Fourteenth Century’, Medieval Studies 49 (1987), pp. 391–410.
44 Falta: “Item statuimus quod Judei et Sarraceni a Christianis habitu distingantur et [lege nec?] matrices [lege nutrices?] vel mulieres alias vero teneant Christianas; et si que Christiane Judeis vel Sarracenis cohabitant, nisi infra duos menses a tempore publicationis istius constitutionis recesserint, quantamcumque premiam fecerint nunquam tradantur ecclesie sepulture, nisi de metropolitani licentia speciali”.
45 Según Las Partidas, la situación era diferente en Castilla: “Muchos yerros et cosas desaguisadas acaescen entre los cristianos et los judíos et las cristianas et las judías, porque viven et moran de so uno en las villas et andan vestidos los unos asi como los otros” (VII.xxiv.11; ed. cit., vol. 3, p. 675).
46 Son hechos muy conocidos. Resumen y bibliografía en Robert Chazan, Daggers of
Faith, Berkeley, Los Angeles, London 1989.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[125]
en París, sino como una disputatio universitaria, cuyo objetivo era persuadir al contrario de su error, o, al menos, hacer ver a los demás que estaba equivocado.47
La disputa, celebrada el 17 de julio, contó con el apoyo y presencia del rey, tuvo como escenario su palacio de Barcelona, y enfrentó a un converso dominico, que había adoptado el nombre de Pablo Cristiano, con el venerable rabino de Gerona, Moshe ben Nahman.
Esta no es la ocasión de volver sobre un episodio que ha sido repetidamente
evaluado en contextos más apropiados.48 No obstante, el testamento de Benvenist
sirve para zanjar un problema historiográfico pendiente de la disputa. Moshe ben
Nahman es conocido en la documentación aragonesa con el alias de Bonastruc de
Saporta, nombre muy similar al de Astrug de Saporta, que ostentaba un hermano
de Benvenist. El hecho de que ambos también aparezcan acusados de actividades
anticristianas después de la disputa ha inducido a pensar que se trataba de la
misma persona — lo cual colocaría al venerable talmudista dentro del círculo
del poderoso batlle barcelonés. Robert Chazan ha sido el último en examinar el
problema y ha señalado que Astrug es citado como figura activa en los libros
de la cancillería aragonesa “de la década de 1270”,49 por lo cual no parece ser
el Nahman\Bonastrug, de quien “se dice” que falleció a principios de la década
de 1270 en Tierra Santa. Pero sólo lo “parece”, pues la fecha de su muerte sigue
siendo incierta50. Otra clase de certeza puede aducirse ahora para concluir que, en
efecto, se trata de dos personas distintas. Es la que proporciona nuestro testamento,
gracias al cual podemos saber que el nombre litúrgico de Astrug no es Moshe, sino
Yona, como veremos enseguida.
47 En contraste con la anterior disputa de 1240 en París (y la de Tortosa en 1413–1414),
“the Barcelona disputation was the only one in which the conditions of debate were
relatively fair, and the Jewish side was allowed to develop its argument in relative
freedom”, Hyam Maccoby, Judaism on Trial, Rutherford [N.J.], London 1982, p. 11.
48 Existen dos versiones de la disputa, una en latín y otra en hebreo. De la primera quedan
dos testimonios, en ACA Reg. 14, fol. 110 y Arch. Cat. de Gerona, Cartulario, f.
40. Ha sido editada numerosas veces: J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de
España, 22 vols, Madrid 1803–1852, vol. 13, p. 332; Charles de Tourtoulon, Jacme le
Conquérant, roi d’Aragon, 2 vols., Montpellier 1867, vol. 2, p. 449; Enrique C. Girbal,
Los judíos de Gerona, Gerona 1870, p. 66; H. Denifle, ‘Quellen zur Disputation
Pablos Christiani mit Mose Nachmani zu Barcelona, 1263’, Historisches Jahrbuch der
Görres-Gesellschaft, 8 (1887), p. 231; Huici-Cabanes vol. 5, pp. 46–49. La historia
del texto hebreo es más compleja y puede seguirse, junto con una traducción al inglés,
en la obra citada de Hyam Maccoby, quien además repasa la historiografía judía sobre
el episodio. Ver también R. Chazan, Barcelona and Beyond: The Disputation of 1263
and its Aftermath, Berkeley/Los Angeles 1992.
49 La última vez que aparece inequívocamente así es en julio de 1274: ACA Reg. 19, f.
149, Régné, no. 607.
50 Chazan, Barcelona, p. 202 y nota 18.
Francisco J. Hernández
[126]
Esa distinción entre la familia Saporta y el grupo formado por Moshe ben Nahman y sus discípulos restituye también la demarcación entre el sector
mayoritario de la comunidad judía y la minoría de poderosos financieros que
colaboraban con la Corona. De hecho, esa distinción contribuye a explicar mejor
la disputa de 1263, cuyo objetivo inmediato no habría sido tanto la conversión
de “la comunidad judía” en general, sino la de su elite religiosa y financiera. Las
condiciones mismas de la disputa, celebrada en las estrecheces del antiguo palacio
condal, adosado al lado norte de la catedral románica de Barcelona,51 no permitían
un ejercicio de persuasión masiva. Lo normal, y lo estratégicamente viable, era
intentar la conversión de los judíos integrados en las estructuras de gobierno de
la monarquía, cosa que a la larga ocurrió en el caso de la familia del baile de
Zaragoza y tutor de los hijos de Benvenist, don Jahuda de la Caballería, aunque ya
fuera bajo las terribles circunstancias desatadas por los pogroms de 1391.52 Pero la
disputa de julio de 1263 no convenció a los Saporta ni a los Caballería.
La campaña proselitista, encabezada por Pablo Cristiano, se amplió entonces
al pueblo llano de las aljamas; pero distó de contar con el apoyo incondicional de
la Corona, cuyos oficiales emitían señales contradictorias en nombre del rey. Así,
el 30 de agosto del mismo 1263, un edicto regio abroga expresamente otro que
obligaba a los judíos del reino a acudir a las predicaciones de los dominicos, pero
al mismo tiempo permite a éstos predicar en sus barrios (call judaico) y hacerlo
incluso en las sinagogas. Otro edicto regio emitido el mismo día ordenaba a los
judíos que escuchasen mansuete et favorabiliter a fray Pablo. Todo ello después
que, seis días antes, Jaime I hubiera dado permiso a Bonanasch b. Shelomo
para edificar una nueva sinagoga dentro de la judería barcelonesa (intus callem
iudaycum Barchinone).53 Al final los dominicos, o algunos de ellos, abusaron de los
permisos que habían obtenido de la Corona, forzando a los judíos a salir en masa
fuera de sus juderías para lanzarles sermones proselitistas. Los frailes tampoco se
privaron de forzar su entrada en las sinagogas, seguidos de una chusma cristiana
que les jaleaba las prédicas e insultaba a los judíos en sus propios templos, tácticas
que duraron hasta más allá de la muerte de Benvenist, pues fueron finalmente
prohibidas en Barcelona por Jaime I en octubre de 1268.54
51 Burns comenta este aspecto del escenario de la disputa en su artículo-reseña al libro de
Chazan: ‘The Barcelona ‘Disputation’ of 1263: Conversionism and Talmud in Jewish-
Christian Relations’, Catholic Historical Review 79 (1993), p. 94.
52 Francisca Vendrell Gallostra, ‘Aportaciones documentales para el estudio de la familia
Caballería’, Sefarad 3 (1943), pp. 127–129.
53 Mandatos de 30 de agosto; ed. Huici-Cabanes, no. 1363 y 1364; permiso de 24 ago;
ibidem, no. 1348.
54 “Et hoc vobis concedimos quia in predicacionibus, que vobis fiebant extra calla
iudaica vel iuderias, fiebant vobis pluries per christianos vituperium et dedecus. Et
si predicti fratres vel alii intus sinagogas vestras vos voluerint predicare, non veniant
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[127]
En ese ambiente enrarecido, algunos miembros del patriciado judío parecen haberse reafirmado en su fe, con consecuencias desastrosas: Yona/Astrug de Saporta fue acusado de intervenir en otra “disputa” (dixisti disputando) sobre el mismo asunto que la primera y de pronunciarse de modo “insultante hacia Cristo” (in vituperium Ihesu Christi). Los oficiales regios aceptaron la acusación y le condenaron al exilio y a la confiscación de todos sus bienes; pero en mayo de 1264, aunque no levantó su destierro, el rey le permitió retener un tercio de lo que le quedase después de saldar sus deudas, legar una parte a sus hijos y devolver la dote a su esposa, lo cual suponía una licencia para testar al uso judío. Jaime I alivió todavía más la pena en consideración a su hermano Benvenist (amore Benvenist
de Porta fratris tui), permitiendo que Astrug usara las otras dos terceras partes para ampliar su testamento.55 Y cinco meses más tarde, en 11de noviembre de 1264, el rey le confirmaba la validez de todos los créditos e intereses que pudieran corresponderle como asociado de su difunto padre, de su hermano Benvenist, o de sus propios hijos. Tal validez seguía en pie aunque sus deudores, caballeros o clérigos, hubiesen evadido el pago pasada la fecha usual de caducidad (treinta años), o tuvieran prórrogas regias por estar en la guerra al servicio de la Corona.56
Finalmente, en 22 de febrero de 1265, Jaime I le absolvía de toda culpa y levantaba el destierro, no sin embolsarse antes 2500 ssB, ejemplo del precio de la clemencia regia y de quiénes tenían acceso a ella.57 Jahuda de la Caballería, su mujer, el hermano de ésta, Astrug de Bonsenyor y su mujer, también fueron acusados de reírse del crucifijo, pero fueron declarados inocentes tras una inquisición ordenada por Jaime I.58
Entretanto Benvenist continuó sirviendo a Jaime I y a su familia como antes, prestándoles dinero bajo las condiciones usuales hasta el fin de su vida. Entre sus
ad ipsas sinagogas vel iuderias ad ipsam predicacionem faciendam cum multitudine populi, sed tantum cum decem probis hominibus christianis, et non cum pluribus”, ACA, Reg. 15, f. 122v; ed. Huici-Cabanes, vol. 5, p. 287, no. 1604.
55 Calatayud, 29 may. 1264; ed. Huici-Cabanes, no. 1399. Sorprende que Baer lo comente sin tener en cuenta el carácter testamentario de las medidas, compatible con la pena cuasi mortal del exilio (History, vol. 1, pp. 156). Lo que hace el rey es permitirle cumplir con la primera norma de los usos testamentarios de los judíos, que era satisfacer las deudas, devolver la dote a la esposa (que no tenía otro derecho, aunque en la práctica recibía otras donaciones) y heredar a sus hijos. Goitein, Mediterranean
Society, vol. 5, p. 141; Elka Klein, ‘Widows’ Portion’ p. 149. 56 ACA Reg. 13, f. 239v.; Régné, no. 419–420. Baer dice que “[i]n order to enable him
to raise the large fine, Astrug was given extra-legal privileges for the collection of his debts” (History, vol. 1, p. 156), pero la medida beneficiaba tanto o más al propio Astrug.
57 ACA, Reg. 13, f. 255; ed. Huici-Cabanes, no. 1447. 58 ACA, Reg. 15, f. 36v.; ed. ibidem, no. 1514.
Francisco J. Hernández
[128]
últimos servicios cabe destacar los 15.000 ssB prestados al infante Jaime en 1265 y el rocín, por valor de 500 ssB, entregado al infante Pedro en febrero de 1268.59 Al conceder este último préstamo, Benvenist aceptó que la devolución se hiciera a su hijo Vidal, anticipando ya la transmisión hereditaria de su fortuna, que la muerte haría inevitable cinco meses después.
* * *
Llegada su hora, el 24 ó 25 de julio de 1268, Benvenist se limitó a confiar la transmisión de su inmensa fortuna a sus dos hijos a través del grupo de siete albaceas ya mencionado, siguiendo las tradiciones de la comunidad judía; pero semejante provisión no era suficiente en el mundo cristiano en que ésta se insertaba. La actividad más conocida del difunto se había desplegado fuera de ella y especialmente en tratos con la Corona, adelantando dineros, productos y servicios que recuperaba meses o años más tarde con los ingresos de la hacienda regia que él mismo recaudaba. De ahí la necesidad de que su última voluntad fuera aceptada por la misma Corona para que sus herederos fueran reconocidos como tales y sus albaceas quedaran acreditados para cobrar y administrar las deudas pendientes. En consecuencia, éstos solicitaron una confirmación oficial, que les fue concedida cuarenta días justos después de la fecha del testamento, el 3 de septiembre de 1268.
Esta confirmación, datada por la cancillería en Vilafranca del Penedès, donde había estado empadronado Benveniste, reconoce en efecto a los albaceas, aunque omite, seguramente por error, a uno de ellos; también ordena a los vicarios, bailes y demás oficiales del reino que reconozcan los poderes que les otorga el “tes tamento
facto in ebrayco”. Los mismos albaceas quedan igualmente libres de mostrar inventarios, cuentas o razón alguna de su administración, respetando de ese modo
59 13 de abril de 1265, Barcelona: Jaime I reconoce deber a Benvenist de Porta, baile de Barcelona, 15.000 ssB que éste había entregado al infante don Jaime, 2.500 de los cuales había pagado como interés a varios acreedores del rey, etc., hasta llegar a 15.920 ssB, que Bevenist podrá cobrarse del tributo de los judíos de su bailía de Barcelona (ACA, Reg. 14, f. 72: Régné, no. 325).
8 de abril de 1267, Barcelona: Jaime I acepta y da por buena la cuenta de su gestión que le presenta Benvenist de Porta, baile de Barcelona (ACA, Reg. 15, f. 52v-53: Régné, no. 360).
1 de febrero de 1267/1268, Barcelona: El infante Pedro reconoce haber recibido en préstamo de Benvenist de Porta, judío de Barcelona, un rocín cuyo valor promete devolver al hijo de éste, para lo cual le asigna 500 ssB en el tributo de los judíos de Gerona (ACA, Reg. 28, f. 29v: Régné, no. 374). Adopto el año de 1268 que encaja con la datación por el año de la encarnación.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[129]
la última voluntad del difunto, que había evitado mencionar los particulares de la herencia que dejaba a sus hijos.60
Ahora bien, al confirmar el testamento, la cancillería debió consultar previa-mente una traducción y no el original “facto in ebrayco”, que pocos oficiales podrían comprender. Como el latín era la lengua escrita de la cancillería catalano-aragonesa, es posible que ellos mismos elaboraran una versión en esa lengua tras consultar con los herederos o los albaceas, quienes pudieron entregarles una copia del texto romance que aquí presentamos. Este parece, en efecto, traducción directa del original y obra de un buen conocedor del hebreo y del romance: indudablemente un traductor judío, que podría muy bien haber sido el mismo hijo del difunto, como luego veremos. La existencia de una versión latina perdida, derivada quizá de la romance y modificada para que fuese accesible al rey y sus oficiales, es algo que sugieren los usos de la cancillería y reflejan los nombres de los albaceas, que pierden sus nombres litúrgicos de la versión romance y adquieren en la confirmación los aliases con que eran conocidos en la calle, tales como “Astruch” y “Vidal”, cuyos nombres propios eran “Jonás” y “Abraham”.61
El mismo día en que la cancillería, después de examinar una versión “en cristiano” del testamento, reconocía en Vilafranca del Penedès a los albaceas de Benvenist (3 de septiembre de 1268), éstos recibían el primer beneficio de tal reconocimiento. En efecto, en ese día les fue adjudicada una parte de la herencia. Se trataba de unos bienes por los que Benvenist llevaba años litigando. Originalmente habían pertenecido a Bonanasch de Besalú que había estado casado con dos mujeres al mismo tiempo y había muerto siete o más años antes. Su fortuna se dividió entonces en dos mitades, cada una con un valor de 48.000 mrs o más (vel amplius). La primera había pasado a la hija de su esposa principal, Sarra, que
60 ACA, Cancillería, reg. 15, f. 116v.; ed. Burns, op. cit. 145, no. 5. El mandato indica que el testamento ha sido redactado “secundum consuetudinem Iudeorum”, ya que, en contraste con los usos “cristianos” y según queda patente en nuestro documento, los alabaceas no recibían instrucciones pormenorizadas y por escrito sobre la distribución de la herencia entre los herederos principales, de ahí que el mandato regio especifique que pueden administrar los bienes sin otros inventarios ni escritos aparte del propio testamento (“[...] non teneamini de cetero aliud ostendere inventarium, in causa vel extra causam, nec eciam aliquam aliam racionem”).
61 Sobre el uso del nombre hebreo (shem ha-qodesh), que se usaba en un contexto litúrgico o religioso, y aliases en romance (kinnui), normales en la vida diaria y los negocios, ver Burs, op. cit., 4. Debe añadirse que esa dualidad era también frecuente entre los mozárabes toledanos, que usaban nombres árabes y latinos totalmente distintos (caso en 1115 de “Domenico Petriz, qui ita uocor in latinitate, et in algarauia Auolfaçan aben Baço”, en F. Hernández, Los Cartularios de Toledo, Madrid, 19962, p. 22), aunque en su caso la dualidad se debía a motivos legales, con el nombre árabe como signo de su pertenencia al fuero de los mozárabes.
Francisco J. Hernández
[130]
ya era huérfana y estaba asociada a Benvenist al menos desde 1261;62 la otra era reclamada por Belshom, hijo de la segunda mujer,63 pero había terminado en las manos de Benvenist y formaba parte de la herencia que había legado a su hijo Vidal. Shelomo ben Adret la reclamaba, sin embargo, para Belshom como tutor suyo, aduciendo que su padre había muerto sin testar. No obstante, los tutores de Vidal presentaron ahora el testamento de Bonanasch junto con cartas regias relativas al mismo asunto y Jaime I, asesorado por varias figuras relevantes de Barcelona, entre las que estaba Raimundo de Penyafort, falló a favor de los Saporta. La sentencia ha sido publicada y estudiada varias veces.64 Aquí nos interesa porque, al incluir una tercera versión de los nombres citados en el testamento de Benvenist, nos permite compararla con las otras dos que conocemos, y confirmar las identidades de aquellos hombres que se movían entre dos mundos y cambiaban de nombre al pasar de uno a otro:
62 El documento del 2 de agosto (procedente del Archivo del Hospicio de Gerona, caja 48 -Seriñá/33 [numeración antigua], orig., perg.), fue primero reseñado por E. C. Girbal, cuyo resumen es: “Promesa [que] hace Benevist de Porta de Vila-franca, judío, a Raymunda de Seriñá, de que pagándole 2.000 ss á que ella ó su heredero estaban obligados des pués de su muerte, y satisfechos aquellos setenta sueldos que ella anualmente había de pagarle durante su vida, por razón de composición entre ellos hecha, restituiría á la misma ó á los suyos la carta ú obligación de 350 sueldos, por los cuales sus padres habían empeñado á los padre é hijo Momet y Belsom, tres mansos de la parroquia de Seriñá etc. Hay una firma hebrea”. En ‘Datos inéditos para la historia de los judíos de Gerona’, Revista de Gerona 17 (1892), p 34 [reimpr. D. Romano, Per una història de la Girona jueva, 2 vols., Girona 1988, vol. 2, p. 400]). Este resumen es confuso y defectuoso, ya que no se trata de una promesa sino de un recibo, como revela la edición de Baer, la cual, a su vez, parece incompleta: “Benevist de Porta de Villafrancha judeus, habens locum a domino rege et a Sarra, filia condam Bonanati, filii Belsom judei, in omnibus bonis et debitis dicti Bonanati, per me et per omnes meos... promito Raimunde domine, filie quondam R. de Siriniano militis,... quod persolvistis mihi illis duobus milibus sol. barch..., quos heres tuus... mihi debet solvere post finem tuum... Actum est hoc II. nonas augusti anno domini MCCLX primo” (Juden, vol. 1, no. 96, p. 102). Habría que volver a editar el texto para resolver este asunto. En su análisis del pleito, Burns no tiene en cuenta este documento (Jews, pp. 55–56).
63 El año anterior Belshom había obtenido una licencia regia por la que era declarado hijo legítimo de Bonanasch y de Bonafilia (“[a]ttendentes quod, secundum leges judeorum, licitum est unicuique iudeo habere eodem tempore plures mulieres”). 1 de abril de 1267, Barcelona: ACA, Reg. 15, f. 64v; ed. Huici-Cabanes, vol. 5, p. 215, no. 1523.
64 ACA, Reg. 15, f. 117r-v. Régné, no. 384; ed. F. Valls y Taberner, ‘El diplomatari de sant Ramon de Penyafort’, Analecta Sacra Tarraconensia, 5 (1929), pp. 249–394: no. 34; J. Rius Serra, Diplomatarium, Sancti Raymundi de Penyafort opera omnia, vol. 3, Barcelona 1954: no. 127; Huici-Cabanes, vol. 5, pp. 275–276, no. 1590; Burns, Jews, pp. 146–148, no. 6.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[131]
1268, julio 26. Barcelona.Testamento de Benvenist. Versión catalana del original hebreo:
1268, sept. 3. Villafranca.Validación regia de los albaceas de Benvenist:
1268, sept. 3. Barcelona.Pleito entre albaceas de Benvenist y de Bonanat de Besalú:65
E io [en Benbenist de Saporta] establech [...] tudors [...] sobre los meus bens τ sobre
Concedimus vobis Qui Benvenist decessit,
dimisso
lo meu fil Abraam τ sobre
la mia| 5 filia Tolsana:
—
—
filio herede nomine Vidal,
—
[tutores:]
1 Don Jahuda auen Leuj fil
de rabi Salamo auen Leuj,
de la ciutat de Saragosa,
Iafudano de la
Cavaleria,
et relictis manumissoribus,
scilicet Iahudano de
Cavaleria,
2 e mon jenre, rabi Samuel
ben Benbenist de Tudela,
Az mel Abenvenist de
Torela/ Morela,66
[e]t Hizmael,
3 e el meu frare, rabi Jona
fil| 6 de meu senjor pare, rabi
Abraam,
Astrucha za Porta, et Astrugo de Porta fratre
ipsius Benvenist.
4 e rabi Mosse, Mosse Sullam, Mosse Sullam,
5 e rabi Semuel, frares,
fils del meu senior mon
auoncle rabi Mesulan,
— et Samuele Sulam,
6 E rabi Josep sacerdot fil de
rabi Salamon sacerdot auen
| 7 Ardit,
Perfeito de za Real, et Perfeit de za Reyal,
7 E la mia mujer, dona
Gimila’ [...]
et Iamila uxori quondam
Benvenist de Porta,
et uxore superstite dicti
Benvenist
manumissoribus ipsius
Benve nist: quod [... ]
65 He alterado el orden de los nombres para acoplarlos a los que aparecen en los
documentos anteriores.
66 Régné lee ‘Torela’, Burns ‘Morela’ y sugiere versiones modernas para ambas lecturas:
Toralla de Lérida o Moralla de Valencia.
Francisco J. Hernández
[132]
Los datos aportados por estas listas, reforzados por otra documentación complemen-
taria, permiten esbozar el árbol genealógico siguiente:
♀-Abraim Avenbenvenist
┌──┴──────┐
♀-Abenvenist67 Perfet, o Perfectus de Pratis alfachimus
?
┌─────┴───────────┐
♀- rabí Mesulan ♀-rabí Abraam\Vidal de Saporta68 ♀- Benbenist de Tudela
┌──┴────┐ ┌──┴──────────────────┐ ┌──┴──────┐
*rabí MosseSullam
*rabí SemuelSullam
♀-*Jona\ Astrug de Saporta69 BENVENISTE-Gimila* *rabí Samuel benBenbenist de Tudela ┌──┴────────┐ ┌─────────┬─────┴──┐
?\Vidalón de Saporta70
[ejecutado en 1280]74 Sullam71 ? \Perfeit72 Abraam\Vidal73
o Vidalón de Saporta75
[traductor de Jaime II]
Tolsana
albaceas de Benveniste:Primero: “Jahuda auen Leui fil de rabi Salamo auen Leui de Saragosa”, alias “Jafudano de la Cavaleria”.Sexto: “rabj Josep sacerdot [Hacohén] fil de rabi Salamon sacerdot [Hacohén] auen Ardut”76, alias “Perfeit de za Real”.Los otros cuatro son familiares del testador y están marcados aquí con un asterisco.
67 La relación de los tres personajes queda establecida por el priv. de 1 de febrero de 1180, en que Alfonso II de Aragón libera a Benveniste y a sus sucesores de cualquier carga que puedan imponer señores u oficiales cristianos y judíos (ed. Baer, Juden, vol. I, no 47). Sobre este Benveniste y su hermano vid. ibidem, no 61, en donde se registra la actividad de Perfet como baile de Barcelona en 1200, 1204, 1205 y 1207. Es llamado “Perfectus de Pratis” en doc. de 1204 (ibidem, no. 63).
68 Nombre “seglar” y paternidad sobre Astrug y Benveniste, más nieto Vidalón [b. Astrug] Saporta: 11 de noviembre de 1264, (×2): ACA, Reg. 13, f. 238 y 239v; reg. Régné, no. 302 y 303, y ed. en sus ‘Pièces justificatives’, pp. 419–420, no. V.
69 Exiliado por el rey en mayo de 1264, acusado de haber denigrado a Cristo, e identificado como hermano de Benveniste: ACA, Reg. 13, f. 178v; Régné, no. 262.
70 Hijo de Astrug y sobrino de Benveniste en 11 de noviembre de 1264: ACA, Reg. 13, f. 238; Régné, no. 302.
71 ‘Sullam Çaporta, hijo de Astrug’ aparece citado (5 de diciembre de 1277: ACA, CR Pedro II, 3) en relación con una composición entre su padre y el difunto Jaime I sobre recaudación de impuestos: RDJACA.1 1993, p. 17.
72 Fallecido antes de 4 set. 1268: ACA, Reg. 15, f. 116v; ed. Burns, 148: no. 7.73 Así nombrado como herdero de Benveniste en 3 de septiembre de 1269: ACA, Reg.
15, f. 117v; ed. Burns, 148: no. 6.74 ACA, Reg. 48, f. 53v y 78; ed. D. Romano, ‘Responsa’.75 Así en 23 de julio de 1274 y 25 de enero de 1282/83; ACA, Reg. 19, f. 149 y 60, f. 14v.
Régné, no. 607 y 1010.76 En 1190, Azac aben Ardut participa con otros socios judíos en la compra a censo de
un huerto que el monasterio de Sigena tenía en Huesca para construir sus casas en él. Baer, Juden, vol. 1, pp. 43–44, no. 52.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[133]
Los herederos eran todavía menores de edad (pubils [línea 9]), a pesar de que
en 1268 se contemplara la posibilidad de que Abraham/Vidal se hiciera pronto
cargo de los créditos paternos. Por ese motivo Benvenist instituye albaceas que
actúen como tutores in loco parentis (aisi com dret de tot tudor /e masmasor\
que l’agia establit lo pare dels pubils), aunque el traductor, o su revisor, matiza
y amplía el sentido de la palabra con la adición sistemática de “masmasors”,
o administradores testamentarios, sentido que recogen otros textos latinos
coetáneos.77 En contradicción con lo prescrito en la ley judía, en que las hijas no
heredan si hay hijos varones, el hijo y la hija supervivientes (otro llamado Perfeit
había fallecido antes y no es mencionado en el testamento) eran los herederos
universales del testador y en este caso, como en el de la herencia de Bonanat, sus
bienes debían partirse en dos mitades.
Tolsana, como su madre (Gimila [catalán]/Iamila [latín]), no tenía nombre
hebreo — las mujeres no lo tenían y su rastro se pierde en el pasado.78 Su hermano
es ya otra historia. El testamento proporciona, que yo sepa, el único testimonio de
su nombre litúrgico: Avraham. En la vida diaria era llamado como su abuelo: Vidal
o Vidalón de Saporta, nombre que compartía con su primo, el Vidalón de Saporta
que traicionó a sus correligionarios, fue condenado a muerte por el rey Pedro el
Grande, y ejecutado por desangramiento en junio de 1280 según el responsum de
R. Shelomo ha-Cohén ben Ardit, que era padre de nuestro sexto albacea.79 Vidalón,
hijo de Benvenist, aparece identificado como tal después de este suceso, en enero de 1283, cuando el infante Alfonso le incluye en un grupo de acreedores judíos a quienes permite se cobren ciertas deudas con las rentas de una villa, según el modelo aplicado a su padre.80 Él también debe ser el Vidal Benvenist de Saporta que trece
77 Ejemplos de albaceas manumisores en Burns, no. 2, 5, 6, 7, 8, 16; tutores en 6 y tutores
testamentarii en 12, 15. Esta y otras correcciones al texto sugieren que estamos ante un pergamino que procede del estudio del traductor, cuya personalidad judía queda reflejada al haber mantenido la invocación piadosa “¡Que Dios tenga misericordia!” en hebreo: yrahel [<yerahem El] (línea 29).
78 A no ser que sea la “Tolosana” (Burns lee “Colasana”) que en 1274 figura ya como viuda de Vidal Astruc y aparece relacionada con Salamó Sullam de Porta (ed. Burns, pp. 160–161, no. 10), el cual parece descender de rabí Mesulan, tío paterno de Benvenist (ver árbol genealógico).
79 Aunque sin poder tener una certeza absoluta, propongo esta identificación como complemento a los datos ya ofrecidos por David Romano, quien a su vez se apoyaba en estudios anteriores, en ‘Responsa y repertorios documentales. (Nuevos detalles sobre el caso de Vidalón de Porta)’, en su Historia judía hispánica, Barcelona 1991, pp. 131–133, reimpr. de Sefarad 26 (1966), pp. 47–52.
80 ACA, Reg. 60, f. 14v.; Régné, no. 1010. Vidal de Porta debíó formar parte de, o estar al menos relacionado con la cancillería de Pedro el Grande: el mandato regio de 6 de junio de 1278 ordena a todos los batlles, vicarios y oficiales del reino que tengan en cuenta las nóminas que “Vitalis de Porta, filius quondam Benvenist de Porta” tenía de
Francisco J. Hernández
[134]
años más tarde, en 1296, trabaja como traductor de Jaime II y traduce del árabe al romance ciertos libros de medicina,81 desplegando una actividad profesional que podría haber empezado mucho antes, con el testamento de su padre. Semejante actividad no tiene nada de sorprendente en el círculo de Benveniste. Vidal sin duda conocía al intérprete de Jaime I llamado Astruc Bonsenyor, porque éste era cuñado de su tutor, Jahuda de la Caballería, como ya hemos visto. Y los hijos de Astruc, Bondavid y Jafuda, siguieron con el mismo oficio, el primero como escribano y lector de árabe del infante Alfonso, y el segundo como notario exclusivo de árabe en Barcelona bajo Jaime II.82 Es incluso posible que Bartolomé de Porta, uno de los notarios más importantes de la cancillería de Jaime I, fuera un converso y miembro de la familia Saporta, o “de Porta” como era conocida en la cancillería.83
En cualquier caso, la traducción del testamento del baile de Barcelona puede
sarracenos de Benaguazir y Líria que habían luchado contra los del reino de Valencia (ACA, reg. 40; ed. Ferran Soldevilla, Pere el Gran, vol. 2, pp. 109–110, no. 110).
81 Antoni Rubió y Lluch, Documents per l’història de la cultura catalana mig· eval, 2 vols., Barcelona 1908 y 1921, vol. 2, p. 9, no. 9 (2 de marzo de 1296); cit. Burns, op. cit., p. 15. El nombre de Vidal de Saporta debería añadirse al elenco recogido por David Romano en 'Judíos escribanos y trujumanes de árabe en la Corona de Aragón (reinados de Jaime I a Jaime II)', Sefarad, 38 (1978 [1980]), pp. 71-105.
82 Jafuda es también el autor del Llibre de paraules de savis e filosofs, Sentències morals
y, posiblemente, de los Proverbis de Salamó. Sobre esta actividad traductora y literaria de los Bonsenyor, ver el citado trabajo de Romano ‘Judíos escribanos y trujumanes’, donde, sin embargo, pasa desapercibida la estrecha relación de Astruc con los Caballería. También J. Cardoner Planas, ‘Nuevos datos acerca de Jafuda Bonsenyor’, Sefarad 4 (1944), pp. 287–293.
83 Limitándonos al último volumen publicado de los Documentos de Jaime I de Aragón
(ed. Huici Miranda, Ambrosio y María Desamparados Cabanes Pecourt, 5 vols., Valencia, 1976–1988), puede verse la constante actividad de “Bartholomeus de Porta” como “iussor” que emite diplomas en nombre de Jaime I durante el quinquenio anterior a la muerte de Benvenist: 12 de abril de 1263, Épila, no. 1314; 17 de julio de 1263, Barcelona, no. 1339; 16 de septiembre de 1264, Perpiñán, no. 1429; 16 de septiembre de 1264, Perpiñán, no. 1430; 27 de marzo de 1265, Gerona, no. 1450; 12 de abril de 1265, Barcelona, no. 1453; 29 de agosto de 1265, Perpiñán, no. 1466; 26 de octubre de 1265, Valencia, no. 1472; 18 de abril de 1266, Valencia, no. 1493; 16 de mayo de 1266, Valencia, no. 1497; 16 de julio de 1266, Barcelona, no. 1505; 5 de julio de 1267, Zaragoza, no. 1530; 30 de noviembre de 1267, Zaragoza, no. 1541; 17 de diciembre de 1267, Zaragoza, no. 1542; 19 de diciembre de 1267, Zaragoza, no. 1543; 19 de marzo de 1268, Alcira, no. 1561; 1 de abril de 1268, Valencia, no. 1564; 21 de abril de 1268, Valencia, no. 1566; 27 de abril de 1268, no. 1568; 7 de mayo de 1268, Valencia, no. 1574; 8 de mayo de 1268, Valencia, no. 1575; 14 de junio de 1268, Lérida, no. 1581; 15 de junio de 1268, Lérida, no. 1582; 9 de noviembre de 1268, Lérida, no. 1613; 10 de noviembre de 1268, Lérida, no. 1614. Su signum notarial es una sencilla cruz griega, envuelta en un perfil de estuche, símbolo que podría aludir a su posible condición de converso.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[135]
situarse de este modo en un contexto que trasciende el círculo familiar en que fue pensada para manifestarse como un ejemplo más de la cultura letrada y multiligüe de los judíos hispánicos, fenómeno que tan relevante fue para Cataluña y para toda la España medieval.
* * *
Finalmente, y aunque hoy pueda causar sorpresa, la presencia del testamento de un financiero judío de la Corona de Aragón en la catedral primada del reino de Castilla habría sorprendido a pocos en 1268. La catedral de Toledo estaba regida entonces por el arzobispo Sancho II (1266–1275). Don Sancho, también conocido como Sancho de Aragón, era el hijo más joven de Jaime I. La cátedra arzobispal toledana había estado vacante durante varios años. Tras muchas vacilaciones, el Papa Clemente IV se decidió a designar finalmente al infante en agosto de 1266. Lo hizo a regañadientes. Y tan pronto como recibió la mitra, Sancho confirmó las peores sospechas del pontífice. Hipotecando las rentas y bienes de la iglesia de Toledo, acumuló una serie de deudas en Italia, Aragón y Castilla que pronto formaron una ristra sin fin. Su padre intentó ayudarle, asignándole una pensión anual de 7000 ss de Jaca, la cual emitió, por cierto, Bartolomé de Porta.84 Pero todo caía en saco roto. Sancho tenía acreedores por todas partes. Entre los peninsulares estaban el obispo de Silves (Portugal), un mercader de Lérida llamado Arnalt de Ebrau, y el arcediano de Calatrava en el cabildo toledano, Ruy Martínez de Mosquera.85 Lo sabemos por los pagarés, cancelaciones y otros documentos de don Sancho que han sobrevivido. Muchos otros se han perdido; pero entre los supervivientes está el testamento de Benvenist. Y si está en Toledo es porque debió llegar, seguramente acompañado de la confirmación regia, para cumplir el mismo objetivo que ésta había empezado a conseguir desde su emisión en septiembre de 1268: recuperar una parte de los bienes del potentado judío para sus herederos.
No tiene nada de sorprendente que Sancho recibiera préstamos de él. Ya se ha visto que no sólo había adelantado fondos al rey Jaime I; también concedió préstamos a sus hijos: al infante Jaime en 1265 y al infante Pedro en febrero de 1268, cuando, quizá tocado ya por la enfermedad que terminaría con él cinco meses después, Benvenist estipuló que su hijo Vidal pudiera cobrar la deuda aunque fuera menor de edad. Sancho también debió recibir fondos de los Saporta.
84 12 de enero de 1269, s.l.: ACT, A.7.E.1.7; ed. MHE 1 (1851) 239 y R. Gonzálvez, ‘El infante don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo (1266–1275)’, Escritos del Vedat
7 (1977), p. 115. Ambas ediciones fechan erróneamente el texto en 1268, al no tener en cuenta el estilo florentino de la datación por el año de la encarnación, que era la usual en Cataluña en esa época.
85 F.J. Hernández y P. Linehan, The Mozarabic Cardinal: The Life and Times of Gonzalo
Pérez Gudiel, Firenze 2004, pp. 115–120.
Francisco J. Hernández
[136]
Muerto Benvenist en julio de 1268, sus albaceas irían o enviarían sus emisarios a Toledo para cobrar la deuda. Irían con las acreditaciones necesarias. No podía faltar entre ellas una copia del testamento. Todavía sigue allí hoy.
* * *
El texto de Benvenist refleja la composición tradicional de los testamentos judíos
medievales, sin la contaminación de los modelos cristianos. La estructura formal
y la concepción subyacente de unos y otros eran muy diferentes entre sí. Para
empezar y como ya he señalado al principio, los textos cristianos representan
solamente la voz del testador, mientras los judíos reflejan ésta mediatizada por
los testigos.86 Sus voces son las que abren el testamento para describir la visita
al moribundo, recoger la expresión oral de sus deseos y, finalmente, certificar la
defunción. Los dos testamentos hebreos catalanes de 1268 reflejan claramente el
primer elemento de esta estructura retórica:
1268, mayo 14 [Barcelona]87 1268, julio 25, Barcelona
86 En la tradición notarial hispánica (derivada del derecho romano) el testamento
propiamente dicho refleja exclusivamente la “última voluntad” del testador, mientras
está vivo. Su muerte solamente queda aludida (a veces de modo muy oblicuo) en un
segundo documento, redactado a petición de los herederos o de los albaceas, en el que
el notario copia de nuevo el testamento y le dota de las fórmulas que lo convierten en
“pública forma”, lo que permite hacerle efectivo. Ver, por ejemplo, la “publicación”
de la última voluntad de Jofré de Loaysa en 1308 en F. Hernández, ‘Noticias sobre
Jofré de Loaysa y Ferrán Martínez’, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 4
(1980), pp. 295–302. Con el tiempo este segundo documento se convierte en algo más
que un marco para el original, como puede verse en el caso del infante Felipe, hijo de
Sancho IV, cuyo testamento de 12 abr. 1327 fue “publicado” dos días después, muerto
ya el infante. Dicha “publicación” incluye la copia del mismo y un texto aparte, en
donde se relata cómo “doña Margarida, muger que fue del infante don Felipe” y sus
albaceas se presentan ante el alcalde de Madrid y un notario, ante quienes afirman “que
a ellos que les fiziera el dicho infante don Felipe sus testamentarios, τ su testamento
que non era leýdo nin publicado, τ por que el su derecho fuese guardado τ la uoluntad
del dicho señor infante don Felipe sea conplida, et otrosí por guardar la forma del
derecho, pidieron a mí, el dicho Miguel Martínez, alcalle, que mandase leer τ publicar
el dicho testamento [...]”. Y así lo manda hacer al notario (AHN, OOMM, Uclés,
88/29. Original, perg.). Ver también Jaume Casamitjana i Vilaseca, El testamento
en la Barcelona bajomedieval: La superación de la muerte patrimonial, social y
espiritual, Pamplona 2004, que estudia la última época de la Edad Media, pero repasa
usos anteriores en su parte introductoria.
87 Mantengo la traducción catalana moderna de Millás (‘Documents hebraics’, no. 25.)
para evitar introducir un filtro lingüístico adicional al texto hebreo original.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[137]
Aso es translat fehel del testament d’en Benbenist de Saporta, lo qual fo fet en abrayc, la qual fo traspasada en romans, de la qual tenor aytal es:
Els testimonis a sota firmants ens hem reunit per visitar el malalt R. Mossè b. R. Isaac de Tolosa, i l’hem trobat en son llit, tenint els sentits i l’entendiment clars;
Nos, testimonis confermans desot, entram per uesi-|
2tar en Benbenist fil de rabi Abraam de
Saporta e trobam el malaute e gitat el lit, e les sues paraules asertades en la sua bocha, e el seua mamoria era reseguda sobre|
3 per parlar e per
respondre per hoc hoc, e per no no, aisi com san que va de en plasa sobre sos peus. E dix a nos:
Ens demanà fossim testimonis de son testaments, puig es trovaba malalt i tenia por de morir. per ço que dividí sos bens en nostra presència de la faisò següent:
— «Mos seniors, jo son malaute e tem me que per auentura morria de la mala|
4 mort aquest.
Deman de uos que siats testimonis del meu testament.
Ambos textos siguen pautas documentadas al menos desde el siglo 11 en los fondos de la Guenizá del Cairo. La mayoría de sus testamentos empieza con la declaración de los testigos que visitan al testador y le encuentran enfermo y postrado en su cama, pero lúcido y capaz de actuar con plena capacidad legal, “like any one else
walking on his feet to the market”, en la versión inglesa de Goitein.88 Los dos textos catalanes de 1268 siguen exactamente este modelo; el de Benvenist incluye hasta el símil, convertido ya en fórmula, del mercader activo, «capaz de responder “sí” para afirmar y “no” para negar, como todo hombre sano que llega al mercado por su propio pie».
Tras este paso preliminar, el testador enumera a sus albaceas, llamados “tutores” si los herederos son menores de edad. Benvenist nombra siete, Mossé cinco. Benvenist coloca entre ellos a su esposa, Mossé ni la menciona, aunque sí a su suegro y a su cuñado.
[Testamento de R. Mossè b. R.
Isaac de Tolosa]
[Testamento de Benvenist de Saporta]
— «Primerament disposo que siguin tutors de mos béns i de mos fills
τ io establesch, stabliment plener, tudors e
masmasors sobre los meus bens e sobre lo meu fil
Abraam e sobre la mia| 5 filia Tolsana,
el meu sogre don Samuel Cap i don Jahuda auen Leuj fil de rabi Salamo auen Leuj,
de la ciutat de Saragosa,
88 Goitein, Mediterranean Society, vol. 5, p. 132.
Francisco J. Hernández
[138]
R. Salomó b. R. Abraham Adret,
e mon jenre, rabi Samuel ben Benbenist de Tudela,
mon germà R. Rubén, e el meu frare, rabi Jona fil| 6 de meu senjer pare rabi
Abraam,
R. Isaac b. R. Abraham Adret, i e rabi Mosse, e rabi Semuel, frares, fils del meu senior mon auoncle rabi Mesulan,
don Isaac Cap, germà de la meva muller,
e rabj Josep Sacerdot fil de rabi Salamon Sacerdot auen|
7 Ardut,
e la mia mujer dona Gimila,
els quals cuidaran de tots i cada un de mos fills i filles fins que es casin o arribin a l’edat de vint anys, ço que primer tingui lloc.
que sien aquests tots els tudors e masmasors perfets sobre lo meu fil Abraam e sobre la mia filia Tolsana, ja dits, e sobre tots los bens de la mia lexa,|
8 per pendre e per donar e per amministrar e
per procurar en tots los bens de la mia lexa, en tot loc qui sien.
Desde un punto de vista estructural, es digno de nota el lugar preferente que reciben estas listas, al principio del texto que refleja la voluntad del testador, en contraste con los testamentos cristianos, donde los albaceas suelen ser citados al final y recibir un trato menos deferente. Tal disposición y trato evocan la ética del testamento judío, surgido en una sociedad que, según explica el mismo Goitein, confiaba más en las personas vivas que en las letras muertas, hasta tal punto que había cierta aversión a realizar inventarios y ajustar cuentas.89 Lo cual no quiere decir que no aparezcan unos y otras, en la Guenizá o en Barcelona, como enseguida se verá.
En cuanto al número de testamentarios, llama la atención el número nombrado en cada caso. Al examinar un testamento egipcio de 1209, Goitein se asombraba de que hubiera cinco, cuando lo usual era tener uno o dos.90 Aquí tenemos cinco y siete. R. Mossé b. R. Isaac de Tolosa da la impresión de haber sido un hombre medianamente acomodado que debía descollar en la comunidad judía, por ello pudo permitirse nombrar el número relativamente alto de cinco albaceas, incluidos el prestigioso rabino Shelomo ben R. Avraham Adret y su hermano R. Isaac. Benvenist también descollaba, pero en otra esfera, la de toda la Corona de Aragón. Lo sugiere la documentación anterior y lo confirma la presencia entre los albaceas
89 “These laws [regarding legacies] reflect a society that trusted living persons more than written documents, which had a certain aversion to stocktaking and accounting, and, last, but not least, was bound by God-given laws regulating man’s inheritance not to be tampered with” (ibidem, vol. 5, p. 131).
90 Goitein, Mediterranean Society, vol. 5, p. 188.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[139]
del otro gran financiero judío de Jaime I. La cancillería lo cita en sus registros como “Iafudano/Iahudano de la Cavaleria”, cuyo apelativo parece que venía de la antigua asociación de su familia con la Orden [de caballería] del Temple; pero su nombre hebreo era “don Jahuda auen Leuj fil de rabi Salamo auen Leuj”, doble identidad que ha quedado develada al contrastar el testamento, su confirmación regia y la sentencia a favor de los Saporta y en contra del mismo Shelomo [ben R. Abraham] ben Adret.91 Los bienes que éste y los demás tutores debían administrar serían enormes, tanto que, en vez de albaceas, Benvenist parece haber nombrado la directiva de una empresa.92 Eso es, en realidad, lo que hizo, dando a su mujer el voto decisivo en caso de empate.93
Sobre el destino de esa fortuna, el testador se limita a entregarla a sus hijos Abraam y Tolsana, haciéndose eco de la tradicional aversión a realizar inventarios y ajustar cuentas. El testamento de Mossé b. R. Isaac es menos circunspecto. Él también encomienda sus hijos e hijas a los tutores, pero no les deja mucha capacidad de maniobra. El hijo mayor debe llevarse la mejor parte:
Dono a mon fill Isaac les habitacions, alts, baixos i patis, en els que jo i mos fills residim avui dia, tota la vinya Morenta, el terreny que hi ha en el terme d’aquesta ciutat conegut per ‘Sacord comdal’ del qual cada any mantes persones em paguen, per raó de cens, deu dinars i mig d’or [...].94
Encara més, li dono un llibre [religiós] de cada classe, els millors que hi hagi, axí com també el lloc o seient que ocupo en la Sinagoga, que és el millor dels que tinc i es situat junt a la paret septentrional, prop de la porta gran de la Sinagoga.95
91 Sobre Jahuda y su familia, ver Baer, History, vol. 2, pp. 145–146; Francisca Vendrell Gallostra, ‘Aportaciones documentales para el estudio de la familia Caballería’, Sefarad 3 (1943), pp. 115–154; y ahora Assis, Golden Age, especialmente pp.101–102. Apoyándose en un texto tardío (1370) aducido antes por Baer (Juden, vol. 2, p. 432, no. 297), Vendrell afirmaba que el “primitivo apellido fue Aben Labi” (p. 116), eco distorsionado del “aben Leví” que ahora queda inequívocamente expresado en el testamento de Benvenist.
92 Sobre este tipo de testamentarías millonarias que necesitaban ser negociadas por varios albaceas, ver Goitein, Mediterranean Society, vol. 5, pp. 138–139.
93 Testamento, líneas 9–12.94 Lista de tres vendedores a quien les había comprado el terreno. 95 La posesión de libros sagrados y de un asiento en la sinagoga aparece también en una
versión latina del testamento (7 de noviembre de 1263) de Astruc Ascandarini, quien deja a su hija “viginti et quatuor libros hebraycos et locum quam habeo in sinagoga callis judayci Barchinone”. Miret i Sans, J. y Moïse Schwab, ‘Documents sur les juifs catalans aux XI, XII, et XIII siècles’, Revue des études juives 68 (1914), pp. 184–185, no. 32.
Francisco J. Hernández
[140]
El segundo, Xaltiel, recibe otra serie de propiedades96 menos valiosas, tales como el otro asiento de don Mossé en la sinagoga,97 que estaba empeñado y tenía que ser redimido por los tutores. A las hijas ni las nombra ya que, según la halakhá, no heredan. Tampoco menciona a su esposa.
Es cierto que la viuda no heredaba a su marido, pero tenía derecho a la dote que había aportado al matrimonio (nedunya) y a otros beneficios adicionales (especificados en la ketubbah) mientras no volviera a casarse.98 En legados masculinos, la tradición judía permitía una descripción genérica y sin detalles de los bienes para los hijos, de quienes se encargaban los albaceas y la ley judaica; pero pedía más detalles para la esposa, porque, al no heredar, necesitaba que quedase claro cuánto montaba el pago de su dote y en qué consistían los regalos o beneficios adicionales que decretaba el marido.99 Es lo que Benvenist le concede además de nombrarla tutora de sus hijos: 1.500 maravedís alfonsinos de oro por la dote y el usufructo vitalicio de todos sus bienes para atender a sus necesidades. Entre esos bienes se contaba, desde luego, la casa en que habitaba con sus hijos. Todo lo perdería, sin embargo, si volvía a casarse.
Benvenist también parece dejar una manda fuera de la familia: mil ssB para la familia de un antiguo socio, Samuel ben R. Isac ben R. Anoch; pero más que una
96 Goitein se asombraba de la buena memoria de sus moribundos, capaces de recordar numerosos nombres, sumas de dinero y objetos diversos horas antes de la muerte, aunque reconocía haber encontrado referencias a listas y memoranda (Mediterranean
Society, vol. 5, pp. 132–33.) Más adelante (p. 137) acepta la verdad literal de una larga y detallada declaración de moribundo (de 1219/20) porque el acta termina afirmando que el enfermo “murió de la enfermedad que le aquejaba”, frase que, aunque fuese verdad responde a un formulismo más, como puede verse en nuestro testamento. Tanto los testamentos judíos como los cristianos, están gobernados por formularios específicos para el caso y, entonces tanto como hoy, reflejan más el discurso del notario que el del testador.
97 La posesión de libros sagrados y de un asiento en la sinagoga aparece también en una versión latina del testamento (7 nov. 1263) de Astruc Ascandarini, quien deja a su hija “viginti et quatuor libros hebraycos et locum quam habeo in sinagoga callis judayci Barchinone”. J. Miret i Sans. y Moïse Schwab, “Documents sur les juifs catalans aux XI, XII, et XIII siècles”, Revue des études juives 68 (1914), pp. 184–185, no. 32.
98 Elka Klein, ‘The Widows’ Portion: Law Custom and Marital Property among Medieval Catalan Jews’, Viator 31 (2000), p. 149. Son varios los investigadores que han escrito sobre la situación de la mujer en el contexto del derecho hereditario judío; véanse, entre otros, Ilan Tal, ‘The Daughters of Zelophehad and Women’s Inheritance: the Biblical Injunction and its Outcome’, en A. Brenner ed., Exodus and Deuteronomy, Sheffield 2000, pp. 176–186; I. Grunfeld, ‘The Jewish Law of Inheritance: Problems and Solutions in Making a Jewish Will’, Dine Yisrael 15 (1987), pp. 259–261; Y. Rivlin, ‘La mujer en el derecho hereditario según documentos de la Genizah’ (Hebreo), Te’udah 13 (1997), pp. 135–154.
99 Goitein, vol. 2, pp. 140–141.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[141]
donación testamentaria parece una cancelación de deuda, porque la familia debía conceder una carta de finiquito si aceptaba el dinero.100 Más que donación, se trata de una operación financiera para defender la herencia de los hijos contra cualquier reclamación posterior.
Ambos testamentos terminan de modo similar, reflejando de nuevo la relativa rigidez de su tradición notarial:
Això es que disposà a davant nostre R. Mossè b. R. Isaac de Tolosa
Tot aso mana denant nos rabi Benbenist fil de rabi Abraam por raon de mort.|
29
[defunción del testador:]
e fo declarat a nos que d’aquela malautia fo pasat rabi Benbeniste ja dit a la part del seu segle e la vida nostra e a tots, yrahel yaqui.|
30
[datación por la creación del
mundo:]
[datación]
El dia 29 de Jar de l’any 5028 (14 maig de 1268).
E aso fo en la nostra presensia, 12 dies el mes de Au, en l’an 5028, al caiment del segle, al comet que nos contam|
31 asi en
Barchinona siutat.
[defunción del testador:]
Vist que el malalt anava a morir,
[certificación y entrega del texto a
los albaceas:]
[certificación y entrega del texto a
los albaceas:]
Nosaltres, testimonis, ho escrevírem, firmàrem i posàrem en mà dels tudors perquè els sigui, així com als legataris esmentats, de títol i de dret.
e escrixem e fermam e donam als masmasors e tudors ja dits per eser a els e als legataris ja dits e als lurs socsesors|
32 a mostra e profit.
Barbi ihanoc entre linies, e tot es fort e ferm.
[Firmas de los testigos:] [Firmas de los testigos:]
Isaac b. R. Abraham.Isaac, fill del ‘Faruix’ Menahen.101
Abraam fil de rabi Jahuda fil de rabi Jacob,Sesat fil de|
33 rabi Isach, testimon[n]is.
Ambos testamentos atestiguan igualmente la continuidad y homogeneidad de las prácticas notariales judías de la diáspora, documentadas siglos antes en la Guenizá
100 Testamento, líneas 22–25.101 Sigue la fórmula legalizadora del tribunal, formado por tres jueces que firman. El
tercero es “David Hacohén b. R. Mossè Hacohén”.
Francisco J. Hernández
[142]
y ahora en la Barcelona del siglo 13.102 El de Benvenist es, además, testigo de la penetración de las elites judías en el mundo cristiano, al que prestaron sus recursos y su saber como financieros, administradores, notarios, traductores y escritores.
Es más, la contribución de la comunidad hispano-judaica a la cultura del mundo en el que vivía se extiende no sólo al uso múltiple del romance en textos notariales y literarios, sino tambén a la creación y fijación de sus formas escritas, que compiten primero y triunfan luego sobre el latín. Este fenómeno se puede documentar durante la primera mitad del siglo 13 en Castilla. En Cataluña y demás territorios de su dominio lingüístico, el mantenimiento del latín como lengua dominante de la cancillería durante todo ese mismo siglo ha oscurecido ese proceso, aunque la versión bilingüe, en latín y catalán, de los Furs, promulgados por las Cortes de Valencia en 1261, abren ya el camino hacia la adopción del romance catalán como lengua escrita. La cancillería de Jaime I no fue totalmente ajena al uso del romance, aunque sólo se han hallado 94 textos en catalán dentro del corpus de casi 8.000 que recogen los registros conservados.103 Así pues, la versión romance del testamento de Benvenist, hecha hacia 1268 en un ambiente muy próximo a la corte y la cancillería, y anterior a la compilación del Libre dels
fets de Jaime I, primer gran texto literario catalán, es un documento relevante para la historia de la eclosión del catalán como lengua literaria y para la historia de la contribución de los judíos a ese proceso. Por ello me he esforzado para producir una edición que refleje lo más fielmente posible las grafías originales del manuscrito, que ofrezco a continuación.
102 Los siete testamentos latinos analizados por Burns (no. 31, 35, 36, 37, 38, 42, 45), presentan la contaminación de esas prácticas con usos procedentes del derecho romano. Todos presentan su texto como una narración en primera persona, sin el marco de la narración de los testigos, típico de la tradición judía. No obstante perviven otros elementos básicos de ésta, como la primacía concedida a los testamentarios (“manumisores” en estos textos), que aparecen citados al principio en no. 31 (1288), 38 (1306), 42 (1321) y 45 (1348); al final en 35 (1306) y faltan en 36 (1306) y 37 (1306). En los instrumentos masculinos, la devolución de la dote a la esposa se menciona unas veces (31 y 42), y en los otros parece quedar incluida en la obligación a los herederos de mantenerla de por vida (37). En un caso que parece ir en contra de la tradición, la viuda es declarada heredera universal del marido (45). La misma mezcla de ambas tradiciones pervive en Cataluña hasta la víspera de la expulsión, como puede verse en el conmovedor testamento de 1470 otorgado por una viuda, y preservado un registro notarial latino de Gerona. Ha sido publicado en traducción castellana por E.C. Girbal en ‘Un testamento hebreo de la Edad Media’, Revista de Gerona 5 (1881), pp. 104–108; reimpr. Romano, Girona jueva, vol. 1, pp. 382–386.
103 Es la cifra que da R.I. Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, Princeton 1985, p. 119, apud Josefina Font Bayell, ‘Documents escrits en català durant el regnat de Jaume I’, Jaime I y su época: X Congreso de Historia de la Corona de
Aragón. 2 vols., Zaragoza [1980–1982?], vol. 2, pp. 517–526.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[143]
APÉNDICE
Testamento de Benveniste de Saporta.
25 de julio de 1268, Barcelona/ 13 de Av de 5028 del cómputo judío.
ACT: Z.4.C.39. Traslado simple en pergamino (450 × 350). Catalogado bajo 13 de agosto de 1267.104
Nota bene: Las letras que el manuscrito coloca encima de otras, se representan aquí como letras voladas. Las palabras inscritas entre barras (/palabra inscrita\) representan insertos interlineares en el manuscrito.
La “trascripción amplificada” no pretende “modernizar” el texto, sino clarificar lo que el escribano abrevia. Así se mantiene la “u” consonántica, la “ch” con valor de [k] (“bocha”) y la grafía “yl”, que suele representar la “l” palatal, como en el caso de “uuyl” (“vull”). El texto, como es norma en los siglos 13 y 14, distingue entre el caso sujeto y el caso régimen de “senyer” / “senyor” (en nuestro texto con una grafía más arcaica: “senier” / “senior”). Nótese el uso igualmente arcaico de “i” en vez de “y” para palatalizar (en este mismo caso de “senier” y “senior”), fenómeno que incluso se representa con la “i/j” sola, sin la consonante: de ahí la forma “muier”/mujer/mujr”, en vez de la esperable “mulier/mulyer”. Otra grafía curiosa es “gi” por “j” o “g” en “agia” (“haja”), “agien” (“hagien”) o “degien” (“degen”).105
104 Falta, comprensiblemente, en P. León Tello, Judíos de Toledo, 2 vols., Madrid 1979.105 Agradezco la generosa ayuda de Josep Pujol, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
y de Germán Colón, de la Universidad de Basilea, cuyos detallados comentarios y sugerencias sobre la trascripción y problemas lingüísticos del texto han iluminado y mejorado notablemente la edición. El profesor Stefan C. Reif, de la Universidad de Cambridge, también ha tenido la amabilidad de examinar el texto como hebraísta y ha develado el sentido de la expresión de la línea 29, como indico en la nota 117. Naturalmente que asumo como míos los errores que puedan haberse deslizado.
Francisco J. Hernández
[144]
[Trascripción paleográfica] [Trascripción amplificada]
Aso es translat fehel ðl testament ðn benbenist ðsa porta lo qal fo fet en abraýc /la qal fo taspasada ē romãs\ de la qal
tenor aytal es·
Aso es translat fehel del testament d’en
Benbenist de Saporta,106 lo qual fo fet en
abrayc, la qual fo traspasada en romans,
de la qual tenor aytal es:
Nos testimonis cõfermãs ðsot entram pู
uesi-| 2tar en bnbenist fil ðRabi abraám107
ðsa porta τ tobam el malaute τ gitat el lit τ
les sues paraules asertaðs en la sua bocha
τ el seua mamoria [sic] era reseguda
sobre| 3 p ู parlar τ pู respondre p ู hoc hoc τ
pู no no aisi cõ san q va ðen plasa sobre
sos peus· τ dix á nos·
«Nos, testimonis confermans desot,
entram per uesi-| 2tar en Benbenist fil
de rabi Abraam de Saporta e trobam el
malaute e gitat el lit, e les sues paraules
asertades en la sua bocha, e el seua
mamoria era reseguda sobre| 3 per parlar
e per respondre per hoc hoc, e per no no,
aisi com san que va de en plasa sobre sos
peus. E dix a nos:
mos seniors jo son malaute τ tem me q pู
auentra morria ðla mala| 4 mort aqst·
ðman ðuos q siats testimonis ðl mu
testament·
— “Mos seniors, jo son malaute e tem
me que per auentura morria de la mala| 4
mort aquest.
Deman de uos que siats testimonis del
meu testament.
[Testamentarios] [Testamentarios]
τ io establesch stablimnt plener tudors /τ
masmasors\ sobre los mus bens τ sobre
lo mu fil abraám τ sobre la mia| 5 filia
tolsana·
E io establesch, stabliment plener, tudors
e masmasors sobre los meus bens e sobre
lo meu fil Abraam e sobre la mia| 5 filia
Tolsana,
don Jahuda auen leuj fil ð Rabi Salamo
auen leuj ð la Ciutat ð saragosa·
don Jahuda auen Leui fil de rabi Salamo
auen Leuj, de la ciutat de Saragosa,
τ mon jenre Rabi Samuel ben benbenist
ð tudela·
E mon jenre, rabi Samuel ben Benbenist
de Tudela,
τ el meu frare Rabi Jona fil| 6 ð mo senjr
pare rabi abraám·
e el meu frare, rabi Jona fil| 6 de mon
senier pare rabi Abraam,
τ Rabi mosse E rabi Mosse,
τ Rabi Semuel frares fils ðel mu senior
mo auoncle rabi mesulã·
e rabi Semuel, frares, fils del meu senior
mon auoncle rabi Mesulan,
τ Rabj Josep Sacrdot fil ð Rabi Salamo
Sacrdot auen| 7 ardut·
e rabj Josep Sacerdot108 fil de rabi
Salamon Sacerdot auen| 7 Ardut,
τ la mia mujr dona Gimila· E la mia muier109 dona Gimila,
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[145]
q sien aqsts tots els tudors / τ masmasors\
pูfets sobre lo mu fil abraám τ sobre la
mia filia tolsana ja dits τ sobre tots los
bens ðla mia lexa| 8 p ู pendre τ pู donar τ
pู aministrar τ pู p ูcrar en tots los bens ð la
mia lexa en tot loc q sien·
que sien aquests tots els tudors e
masmasors perfets sobre lo meu fil
Abraam e sobre la mia filia Tolsana, ja
dits, e sobre tots los bens de la mia lexa,| 8
per pendre e per donar e per amministrar
e per procurar en tots los bens de la mia
lexa, en tot loc que sien.
τ sia poðr en lur mã ð fer en tots los
bens ð la mia lexa τ els| 9 mus enfants ja
dits· aisi cõ dret ð tot tudor /τ masmasor\
qlagia establit lo pare ðls pubils·
e sia poder en lur man de fer en tots los
bens de la mia lexa e els| 9 meus enfants
ja dits, aisi com dret de tot tudor e
masmasor que·l agia establit lo pare dels
pubils;
τ tot so q faran los tudors ja dits tots
els ho la maior partida ðels [sic] en
tots| 10
coses ð la tudoria aqsta· sia fet τ
cõfermat aisi cõ siu auien feýt tots els·
e tot so que faran los tudors ja dits, tots
els, ho la maior partida d’els, en tots| 10
coses de la tudoria aquesta, sia fet e
confermat aisi com si u auien feyt tots
els;
τ aisi empูro q sia la mia mujr ja dita
ðla part daqla maior partida τ q sia
concordãt| 11
al lur sen. per so cor
e aisi empero que sia la mia mujer ja dita
de la part d’aquela maior partida e que
sia concordant| 11
al lur sen, per so cor,
aisi uuýl q sia poðr en mã ðla maior part
ðls tudors ja dits qual dels q sien pู fer
segons lur sen els fets ðla tudoria /e la
massmsoria\ aquesta
aisi uuyl110 que sia poder en man de la
maior part dels tudors ja dits, qual dels
que sien per fer segons lur sen els fets de
la tudoria e la masmesoria aquesta,
τ si tot| 12
nos cõcordaren ab els lurs
companions aisi empูro q sia la mia mujr
dona Gimila ja dita comtada en aqla
maior part τ concordãt al lur sen·
e si tot| 12
no·s concordaren ab els lurs
companions, aisi empero que sia la mia
mujer dona Gimila ja dita comtada en
aquela maior part e concordant al lur sen.
106 Mantengo la forma en que se ha copiado tradicionalmente el apellido en época
moderna, aunque sería más correcto poner “de sa Porta” (de la Puerta).
107 Palabra escrita casi siempre con tilde, a no ser que lo impida una abreviación.
Francisco J. Hernández
[146]
[Bienes para la viuda] [Bienes para la viuda]
τ jo aprofit τ| 13
don á la mia muier dona
Gimila ja dita dels meus bens ·m·d· mor·
grans ·mor· anfosins bels τ bons en hor τ
en pes complit q agia aqls la mia mujer| 14
ja dita τ els seu[s] socsesors ðls meus
bens tota sahon qs uuýa pู fer daqls la sua
uolentat· en aisi empูro q en la hora q ela
aura l’auer aqst ðfeñscha| 15
τ /q\ don al
mu fil abraám τ als seus socsesors tota
aqla carta ðl seu sposalisi q li fiu el tems
qla pris τ tots los bens dotals seus·
e jo aprofit e| 13
don a la mia muier dona
Gimila ja dita, dels meus bens, ·md·
morabatins grans, morabatins anfosins
bels e bons, en hor e en pes complit,
que agia aquels la mia mujer| 14
ja dita
e els seu[s] socsesors, dels meus bens
tota sahon ques uuya,111 per fer d’aquels
la sua uolentat, en aisi empero: que
en la hora que ela aura l’auer aquest
defenescha| 15
e que don al meu fil
Abraam e als seus socsesors tota aquela
carta del seu sposalisi, que li fiu el tems
que la pris e tots los bens dotals seus.
encara jo aprofit | 16
τ don á la mia mujr
dona Gimila ja dita poðr τ profit en tots
mos bens q agia los seus ñsesaris dels
mus bens hab honor conuiñnt mns| 17
tots
los dies ðla sua vida en meniar τ beure τ
mzina q agia tatxciõ112 con sela q non á
tatxaciõ τ uestidures honradamns tots los
dies ðla sua| 18
vida.
Encara jo aprofit | 16
e don a la mia
mujer dona Gimila ja dita poder e profit
en tots mos bens, que agia los seus
nesesaris dels meus bens hab honor
conuinentmens| 17
tots los dies de la
sua vida, en menjar e beure, e mezina
que agia tatxcion con sela que non a
tatxacion,113 e uestidures honradamens
tots los dies de la sua| 18
vida.
τ encara ð pus q aura auuts los ·m·d· mor
· ja dits ðls mus bens pู so cor aisi uuý q
sien tots los mus bens hobligats á ela al
seu cõd-| 19
it τ als seus ñsesari[s] segõs
lo seu honramnt tot los dies ðla sua vida
tam ben ans q que agia ðls mus bens los
·m·d· mor· ja dits cõ ð pus q| 20
aura aqls.
e encara, depus que aura auuts los ·M·d·
morabatins ja dits dels meus bens per
so cor, aisi uuy114 que sien tots los meus
bens hobligats a ela, al seu cond-| 19
it
e als seus nesesari[s], segons lo seu
honrament, tot los dies de la sua vida,
tam ben ans que agia, dels meus bens
los ·M·d· morabatins ja dits com de pus
que| 20
aura aquels.
108 El original sin duda decía “ha-cohen”. Véase la legalización de otro testamento hebreo
de 1268, autentificada con tres firmas de escribanos, uno de los cuales es “David
Hacohén b. R. Mossé Hacohén” (ed. J. Millás i Vallicrosa, ‘Documents hebraics de
jueus catalans’, no. 25).
109 Como ya se ha indicado, la “j/i” funciona aquí y en otros lugares de este texto como
palatal (>“muller”). Valga esta nota para los demás casos en que aparece esta grafía.
110 Aquí “yl” funciona como palatal, en contraste con “uuya” (>“vulla”) en l. 14 y “uuy”
(>“vull”) en l. 18.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[147]
Empero retenc /m\ aqst retinimnt en aql
condit τ en aql ñsesari ja dits. que si per
uentra prenia la mia mujr ja dita marit q
nõ agia los seus| 21
ñsesari[s] daql tems á
enla ðls mus en ñguna res. pู so cor nõ li
don lo condit ñ el seu ñsesari ja dits si no
tota hora q nõ prena marit· | 22
Empero, retenc me aquest retiniment en
aquel condit e en aquel nesesari ja dits:
que si per uentura prenia la mia mujer
ja dita marit, que non agia los seus| 21
nesesari[s] d’aquel tems a en la dels
meus en nenguna res, per so cor non li
don lo condit ne el seu nesesari ja dits si
no tota hora que non prena marit. | 22
[Cancelación global de deudas]
encara jo aprofit τ don á les filies q foren
ð Rabi Samuel fil ð Rabi Isach fil ð Rabi
anoch ·m· ƒ ð moñda ð barchñ· los qales
agien ðls| 23
mus bens τ sien partits entre
totes pู agual.
Encara, jo aprofit e don a les filies que
foren de rabi Samuel fil de rabi Isach fil
de rabi Anoch ·M· sous de moneda de
Barchinona, los quales agien dels| 23
meus
bens e sien partits entre totes per agual,
τ aisi empูo q con aurã aqls ·m· ƒ ja
dits ðgien fer carta ð ðfinision al mu fil
abraã| 24
τ als seus socsesors ð tot ðute τ ð
tota accion ñ obligasion τ ðmanda ð auer
q agesen sobre mj ñ sobre los mus bens pู
alcuna rahon | 25
ñ part ñ manra el mõ.
e aisi empero que, con auran aquels
·M· sous ja dits, degien fer carta de
definision al meu fil Abraam,| 24
e als seus
socsesors, de tot deute e de tota accion
ne obligasion e demanda de auer que
agesen sobre mi ne sobre los meus bens
por alcuna rahon | 25
ne part ne manera el
mon.
111 Ver nota anterior.
112 Sic, en contraste con la grafía siguiente: “tatxaciõ”.
113 Sentido dudoso. Josep Pujol me hace notar que en catalán antiguo, el verbo taxar y
sus derivados aparecen con frecuencia en la forma tatxar (y ello explica tatxacion).
El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines,
con la colaboración de Joseph Gulsoy y Max Cahner, 9 vols., Barcelona 1980–1991
(s.v. tactica; vol. 8, p. 201b) trae numerosos ejemplos de tatxar, siempre con valor
tributario (“paga, tributo, impuesto”) y en algunos casos derivando hacia “imponer
(una pena)”. Quizá se refiere a una fuerte diferencia económica entre medicamentos
especiales, gravados con algún tipo de impuesto, y los que escapaban al fisco por ser
remedios “populares”.
Francisco J. Hernández
[148]
[Provisión sobre los tutores] [Provisión sobre los tutores]
encara man ðnant uosaltres q si pู uentra
ðfalia hun ðls tudors /τ masmasors\ ja
dits ho ms· nõ sia ðstorbada la forsa ð
la| 26
tudoria /τ la masmasoria\ aqsta daqls
q romãdrien ans sia la tudoria ja dita
ferma en man daqls q romãdrien vius τ
qs captengen segons les| 27
mañres ja dites
pู so cor sobre aital manra e115 establits
els en aquesta tudoria ja dita establimnt
cõplit siñs alcu retinimnt altre el mõ| 28
si no segõs los capitols q son ðclarats τ
nomnats ðesus·
Encara, man denant uosaltres que si
por uentura defalia hun dels tudors
e masmasors ja dits, ho mes, non sia
destorbada la forsa de la| 26
tudoria e
la masmasoria aquesta d’aquels que
romandrien, ans sia la tudoria ja dita
ferma en man d’aquels que romandrien
vius, e que·s captengen segons les| 27
maneres ja dites per so cor sobre aital
manera, e establits els en aquesta tudoria
ja dita, establiment complit, sines alcun
retiniment altre el mon,| 28
sino segons
los capitols que son declarats e nomenats
desus.”
[Certificado de defunción] [Certificado de defunción]
tot aso mana ðnãt nos Rabi benbnist fil
de Rabi abraã pู raõ ð mort| 29
τ fo ðclarat
anos q daqla malautia fo pasat Rabi
benbnist ja dit á la part ðl seu segle τ la
vida nra τ atots ýrahel jaqui | 30
.
Tot aso mana denant nos rabi Benbenist
fil de rabi Abraam por raon de mort.| 29
e
fo declarat a nos que d’aquela malautia
fo pasat rabi Benbeniste ja dit a la part
del seu segle e la vida nostra e a tots,
yrahel jaqui. | 30
[Datación y entrega del texto a los
albaceas]
[Datación y entrega del texto a los
albaceas]
τ aso fo en la nra presensia ·xiii· dies el
ms ð au· en lan ·v·m·xx·viii· al caiment
del segle al comet q nos contam| 31
asi en
·barchã· siutat.
E aso fo en la nostra presensia, ·xiii·
dies el mes de Au116, en l’an ·v·m·xx·viii·
al caiment del segle, al comet que nos
contam| 31
asi en Barchinona siutat.
τ escixem τ fermã τ donã als /masmasors
τ\ tudors ja dits pู eser á els τ als legataris
ja dits τ als lurs socsesors| 32
á mosta τ
profit·
e escrixem e fermam e donam als
masmasors e tudors ja dits per eser
a els e als legataris ja dits e als lurs
socsesors| 32
a mostra e profit.
Barbi ihanoc entre linies τ tot es fort τ
ferm·
Barbi ihanoc entre linies, e tot es fort e
ferm.»
114 Ver la anterior nota 6.
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[149]
[Firmas de los testigos] [Firmas de los testigos]
Abraam· fil ð Rabi Jahuda fil ð Rabi Jacob·Sesat fil ð|
33 Rabi Isach· testimois·
Abraam fil de rabi Jahuda fil de rabi Jacob,Sesat fil de|
33 rabi Isach, testimo[n]is.
Traducción al castellano:
Esta es la traducción fiel del testamento de don Benbenist de Saporta, el cual fue escrito en hebreo y trasladado al romance, cuyo tenor es [el siguiente]:
“Nosotros, los testigos abajo firmantes, entramos para visitar a don Benbenist, hijo de rabí Abraam de Saporta y le hallamos enfermo y en la cama, [pero] lúcido al hablar y recordar, capaz de responder “sí” para afirmar y “no” para negar, así como un hombre sano que llega al mercado por su propio pie,
y nos dijo: — «Señores míos, estoy enfermo y me temo que, por desventura, moriré de
esta mala muerte.Os pido que seáis testigos de mi testamento.
[Testamentarios]
Yo establezco, como provisión plenaria, tutores y albaceas de mis bienes y de mi hijo Abraham y mi hija Tolsana a
don Jahuda abén Leví hijo de rabí Salamó abén Leví, de la ciudad de Zaragoza,
a mi yerno, rabí Samuel ben Benbenist de Tudela,a mi hermano, rabí Joná hijo de mi señor padre, rabí Abraham,a rabí Mosséy a rabí Semuel, hermanos e hijos de mi señor tío, rabí Mesulan,a rabí José Hacohén hijo de rabí Salamón ha Hacohén aben Ardut,y a mi mujer, doña Gimila.Estos serán los tutores y albaceas perfectos de mi hijo Abraham y mi hija
Tolsana, los sobredichos, y de todos los bienes de mi manda, para tomar y para dar, para administrar y para nombrar representantes suyos en relación con todos los bienes de mi manda, en cualquier lugar que puedan estar.
Y tendrán en su mano el poder de actuar sobre los bienes de mi manda y sobre
115 Sic, lo que da la equivalencia para el símbolo ‘τ’.
116 >“Av”.
Francisco J. Hernández
[150]
mis hijos, con el derecho que tiene todo tutor y albacea designado por el padre de los pupilos.
Y todo aquello que hagan los dichos tutores, todos juntos o la mayoría de ellos, en todas las cosas de esta tutoría, quedará hecho y confirmado como si lo hubiesen hecho todos y cada uno de ellos.
No obstante, quiero que mi mujer, según su entender y criterio, se sume a la mayoría de los albaceas que sean de una misma opinión;
pero quiero que el poder [decisorio] esté en la mayoría de dichos albaceas, aquellos que opinen del mismo modo sobre los hechos de esta tutoría y testamentaría;
y si algunos no concuerdan con sus compañeros, [quiero] en todo caso que mi mujer Gimila se sume a la mayoría y sea de su misma opinión.
[Bienes para la viuda]
De mis bienes yo entrego y hago beneficiaria a mi mujer doña Gimila, la sobredicha, de 1.500 maravedís grandes, alfonsinos bellos y buenos, de oro y peso cumplido, para que los tenga, ella y sus sucesores, y [los tome] cuando quiera, para hacer de ellos su voluntad, pero con la siguiente condición: que, en la hora en que ella reciba este haber, devuelva a mi hijo Abraam y a sus sucesores el contrato de sus esponsales, el que yo le otorgué cuando la recibí junto con todos sus bienes dotales.
Además, yo entrego y hago beneficiaria a mi mujer doña Gimila, la sobredicha, del derecho a usar mis bienes para sus necesidades honorable y covenientemente durante todos los días de su vida, para comer y beber y tomar medicinas tasadas o sin tasar, y tenga vestiduras según su rango, todos los días de su vida.
E incluso después que decida tener los ya dichos 1.500 maravedís de mis bienes según su criterio, todavía quiero que todos mis bienes estén obligados a ella, para su sustento y necesidades, según su estado, todos los días de su vida, antes y después de que reciba los ya dichos 1.500 maravedís de mis bienes.
No obstante, hago esta reserva en relación con este sustento y necesidades ya dichas: que si, por ventura, mi mujer toma marido, que, desde ese momento no pueda tomar de mis bienes ninguna cosa para sus necesidades; pues solamente proveo para su sustento y necesidades con tal que no tome marido.
[Cancelación global de deudas]
Además, yo beneficio y entrego 1000 sueldos de la moneda de Barcelona de mis bienes para que se lo repartan por igual las hijas que tenga rabí Samuel hijo de rabí Isach hijo de rabí Anoch,
de tal modo que, cuando reciban los citados 1000 sueldos, hagan carta de
El testamento de Benvenist de Saporta (1268)
[151]
finiquito a mi hijo Abraam y a sus sucesores de toda deuda, acción, obligación
y demanda de dineros que tuviesen contra mí o mis bienes por cualquier razón,
manera y lugar del mundo.
[Provisión sobre los tutores]
Todavía mando ante vosotros [los testigos] que si, por ventura desaparecen uno
o más de los tutores y albaceas ya dichos, que no se altere la fuerza de la tutoría
y testamentaría de los [albaceas] supervivientes, antes bien manténgase firme en
manos de los vivos, y sigan actuando de la manera ya dicha según su criterio,
permaneciendo en esta dicha tutoría de modo absoluto, sin excepción alguna, mas
de acuerdo con los capítulos arriba declarados y nombrados.»
[Certificado de defunción]
Todo eso es lo que ordenó ante nosotros por razón de muerte el rabí Benbenist hijo
de rabí Abraam. Luego se nos dijo que dicho rabí pasó a mejor vida, nuestra vida
y la de todos. ¡Que Dios tenga misericordia!117
[Datación y entrega del texto a los albaceas]
Esto ocurrió así, en presencia nuestra, el día 13 del mes de Av, en el año 5028 [de
la Creación],118 según contamos nosotros en la ciudad de Barcelona.
Y lo hemos escrito, sellado y entregado a los tutores y albaceas ya dichos para
que les sirva de guía y les beneficie a ellos, a los legatarios y a sus sucesores.
Hay insertos119 entre líneas, pero todo [el documento] sigue siendo válido.
[Firmas de los testigos]
117 Agradezco al profesor Stefan C. Reif haberme aclarado que “yrahel” es una abreviación
de la expresión hebrea “yerahem El” (=¡Que Dios tenga misericordia!). No está claro
el sentido de “jaquí”, si es parte de la expresión hebrea o si es una forma del verbo
jaquir (cast. “dejar”), cuyo sentido aquí se nos escapa.
118 El 13 del mes de Av de 5028 del calendario judío corresponde al 25 de julio de 1268,
según Holger Oertel (http://ortelius.de/kalender/j_uk.php).
119 Este debe ser el sentido de “barbi ihanoc”, palabras cuyo origen ignoramos.