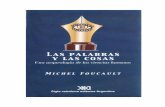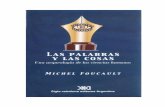Hispania: las acuñaciones locales y la financiación de las Rei Publicae
Transcript of Hispania: las acuñaciones locales y la financiación de las Rei Publicae
RIVISTA ITAllANADI
NVMISMATICAE SCIENZE AFFINI
FONDATA DA SOLONE AMBROSOLI NEL 1888EDITA DALLA SOcrETA NUMISMATICA ITALIANA IN MILANO
VOL. XCV1993
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI NUMISMATICIIN OCCAS IONE DEL CENTENARIO DELLA
SOCIETA NUMISMATICA ITALIANA0 892 - 1992)
Q cura di Yincenzo Cube//i, Daniele Forahoschi, Adriano Saoio
PERE P. RIPOLLES (*)
HISPANIA: LAS ACUÑACIONES LOCALES y LAFINANCIACIÓN DE LAS REI PUBLICAE
La función y e! propósito de las acuñaciones provinciales de Hi spaniahan sido valoradas de distinto modo, en buena medida, como consecuen ciade la ausencia de estudios encamin ados a determinar, aunque sólo sea demodo aproximado, e! volumen que alcanzaron estas emisiones. Nosotrosahor a presentamos una reflexión sobre e! propósito y el alcance de su incidencia dentro de! marco local en e! que se originan, a la luz de las estimaciones sobre e! número de cuño s que se utilizaron para su emisión (1), porque el conocimiento de esta variable, aunque sólo sea de modo aproximado,permite valorarlas de modo más ajustado . Esta reflexión es la consecuenciaobvia de una serie de trabajos previos, encaminados a evaluar la producciónmonet aria de Hispania y cronológicamente cubre un período de casi un siglo, desde e! 44 a.C. hasta e! 41 d.C. , momento en e! que se cierran los talleres locales en Hispania (').
Aunque no son muchos los autores que se han pronunciado abier tamente sobre e! propósito y la función que desempeñaron las emisiones provinciales, las opiniones vertidas son contradic tor ias. De ellos sólo H. Mattingly optó por considerar que se trata de un fenómeno local y destinadas a
f*) Universitat de Valencia, España.(1) P.P. R1PoLLEs, J. MuÑoz y M.M. LLoRENS , Tbe Original Number 01 Di" Used in
tbe Roman Provincial Coinage 01Spain, en "XI Inremational Numismar ic Congress", Brusse ls199 1.
(2) Véase la bibliografía de la nota anterior. No se tiene en cuenta a la isla de Ebusus,la cual durante el reinado de Claudia 1, todavía acuña alguna reducida emisión .
296 PereP. Rípoltés
un uso también local (' ). ].P. Bost y F. Chaves (') se inclinan por atr ibuir aestas acuñaciones un ámbito regional , considerando que la localización delas cecas se ubica en algunos de los ejes principales de comunicaciones y enzonas estratégicas para de ese modo efectuar una convenie nte distribuciónde las monedas. Para F. Beltrán (') , estas acuñ aciones, ade más de servir paraabas tecer las necesidades de moned a fraccionar ia de las ciudades, pudieronacuñarse también para aprovisionar al ejército, justificando la reducica cantidad de tallere s en la Bética , en parte, por la inexis tencia de legiones acanton adas en ella .
• Noso tros consideramos que las motivaciones para la emisión de lasacuñaciones provinciales son est rictamente locales (6) y en este trabajo intentaremos delimitar su incidencia dentro de la economía de las ciudades.Algunos hechos sugieren , a priori, que estas acuñaciones desempeñaron unpapel muy modesto en una serie de ciud ades. Así, por ejemplo, núcleos importantes como Tarraco o Saguntum acuñaro n pocas emisiones (7) . Es evidente que en estos casos y en otros que es posible añad ir, la incide ncia deestas acuñaciones en las finanzas locales fue irrelevante; no obstante, enotros casos con emisiones más regulares, de entrada, no se puede decir lomismo.
Para poder evaluar la incidencia de estas emisiones debemos conoceren prime r lugar cuáles son las necesidad es y los gastos a los que presumiblemente han de hacer fre nte las ciudades, teniendo en cuenta la situación enla que se encuentra el proceso urb ano de Hispania; y en segundo lugar comprobar si las acuñaciones provinciales, según las estimacione s de su volumende emisión, pueden contribuir a cubrir estas necesidad es o si, por el cont rario, no representa n más que una parte insignificante.
Por lo que se refiere al prim er punto , la presencia continuada de tropasromanas durante los siglos II y 1 a.C . (8), junto con el importante flujo de
(3) H. MATIlNGLY, Roma" Coim , Londres 1960 (2' ed .), p. 193.(4) Un dest ino regional ha sido propuesto por J.P. Bost el alii, Beto IV. Les Monnaief,
Madrid 1987, p. 47.(5) F . BELTRÁN LLORJS, Sobre la función de la monedo ibérica e hispano-romana, en
"Estudios en Homenaje al Dr. Am onio Belt r án Martfnez", Zaragoza L986, pp. 906· L4.(6) o existe ninguna evidencia de que los romanos manipularan la producción de
ninguna ceca para abastecer sus propias neces idades, como suced ió con Ne mausus y Lugdunumo En esra línea véase A. B URNETT, M. A."1ANDRY \' P.P. RIPoLLEs, Roman ProvincialCoinage, London-Paris L992, p. L6.
(7) Véase tambi én en re lación con este terna, la no ra 46; y para las ciudades que noacuñan, la not a 45 .
(8) R.e. KNAPP, Aspects o/ the Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C., ValladolidL977, pp. L44-63. 1.M . ROLDÁN, Hispanía y el e;ércilo romano, Salamanca L974.
Hispania: I4s acuñaciones locales y 14 jinanciacián de I4s rei publicae 297
emigrantes romanos e irálicos, que desde mediados del siglo II a.C . se instalan en Hispania ('), será la causa de la progresiva asimilación de las áreasmás desarrolladas de H ispania a la cultura romana. No obstante, este proceso de asimilación , conocido como de romanización, se acelerará norable mente a par tir de César, ya que a él se debe el primer programa de colonización y promoción jurídica de ciudades indíge nas (10), el cual a su muerte serádesarrollado por Augusto. Este programa consist ió en el asentamiento de legionar ios y población plebeya de Roma en colonias y en la promoción deciudades indigenas, cuyo grado de romanización era tan elevado que se hacían merecedoras del pr ivilegio de un estatuto municipal.
El proceso colonizador y de promoción de ciudades indigena s afectóde modo desigual al territorio hispano, siendo más importante en las áreasmás desarrolladas como la Bética y la parte oriental de la Tarraconen se. Apesar de que una buena parte de las ciudades continuaron siendo peregrinas, la envergadura de la colonización y de la promoción municipal se hacepatente en el elevado número de rei publicae establecidas. Aunque para muchas de ellas se discute la fecha de su fundación, en lineas genera les se puede señalar que, con César y con Augusto se crearon un minimo de 21 colonias y se pro mocionaro n a munici po unas 18 ciudades ind ígenas (").
El modelo urbano romano implica el desarrollo de una serie de act ividades centradas en torno a unas edificaciones públicas (templos, foro, termas, teatro, anfiteatro, etc.). Por consiguiente, cabe pensar, a priori, que elproceso colonizador y munic ipalizador de César y Augusto necesariamentedeb ió conllevar el inicio de una serie de actividades edilicia s, especialmenteen las ciudades de nueva creación (' 2).
(9) A . GARcíA y BELLIOO, Los "mercatom", "negptiatores", y "pubíícani" como uebiculos de romanizaci ón en la España romana preimperial, "Hispania" 26 , 1966 ,497-512; Idem,LA latinización de Hisponia, "A. Esp. A." 40, 1967 , pp. 3·29 . A.j.M. WILSON, Emigralion110m 114ly in tbe Republícan Age 01 Rome, Manchester 1966, pp. 9· t O, 22·7. E.W. HALEY,
Foreinen in Roman Imperial5pain: Inuestigations 01 Geographical Afobility in tbe Spanísh Pro·vinces oi tbe Reman Empire JO B.C.·A.D. 284, Diss. Columbia Universiry, Michigan 1986 ,pp. 138 y ss.
(la) j .M. ABASCAL y U. ESPlNOSA, LA ciudadhispano-romana, privilegio y poder, Logroño 1989, pp. 59·62 .
(11) H . GALSTERER, Unlersuchungen mm rómiscben Stadteioesen aul der iberischen Halbimel, Berlín 1971. j .N. BONNEVlLLE E et alíi, Les villes romaines de 14 Péninsuíe íbérique, en"Les villes dans le monde ibérique", París 1982, pp. 11·23.
(12) N. MACKIE, Local Adminístration in Roman Spain A.D. 14-212, Oxford 1983, pp.118·20 y 125·6, n. 6, con la bibliografía previa sobre el modelo de ciudad romana en Occidente. Para tener una idea del contenido de los programas de monumentalización en Italia yen Africa, véase H. jOUFFROY, La construction publique en ltalie el dans l'Ajrique Romoíne,
298 Pere P. Ripo1l6
El modelo financiero sobre el que se sustentan las rei publicae, asumeque éstas deben ser capaces de gestionar su funcionamiento y crea r las infraestructuras básicas a partir de sus propios recur sos. Las finanzas publicasde las ciud ades romanas se conocen bastante, por lo menos a nivel general;y aunque para Hispania en particular no tenemos muchas referencias específicas, contamos por lo menos con algunas leyes municipales (U) que, aunqueincompletas, proporcionan algunos datos útiles sobre esta cuestión .
De los tres grandes capítulos de gastos a los que debe enfrentarse unaciudad, a saber, los generados por la vida ad ministrativa, las actividades lúdicas y las act ividades edilicias, sólo tenemos unas pocas noticias sobre lacuantía de los dos primeros a través, de la lex Ilrsonensis . Así, sabemos queesta ciudad debía pagar uno s 16.800 HS anuales en concepto de sueldos desus oficiales menore s (14) y a esta cantidad deb ía sumarse el coste de manutención de ocho esclavos públicos (1 ' ). El coste de las actividades lúdicas podía llegar a ser importante; también para este aspecto la información procede de Urso (16), cuya carta obliga a cada uno de los Ilviri y aedile s al pago de2.000 HS , los cuales, junto con la cantidad suplement aria que aporta la ciudad (6.000 HS ) (17), debían destinarse a entretenimientos.
Por consiguiente, la caja de Urso debía desembolsar al año unos23.800 HS para cubrir el funcionamien to administrativo y las activ idadeslúdicas mínimas, sin tener en cuenta el aspecto más gravoso para la economía de las ciudades: el de las tareas edilicias. No hay duda que el período dela dinastía julio-claudi a fue una época de incipiente expansión urb ana, en lacual las inve rsiones más importante s deb iero n corresponder a la financiación de los proyectos urbanísticos. En comparación con el resto de ciudades
Srrasbourg 1986 . Para Hispania es interesante la v isión que ofrece M. B ENDALA, El plan urobanístico de Augusto en H íspania: precedentes y pautas macroterritosiales, en "Sradrbild undIdeologie. Die monumenralisierung hispanischer St ádte zwischen Republik und Kaiserzeir"(KoUoqu ium in Madr id , 1987), München 1990, pp. 25-422.
(13) Una comple ta relación de las leyes municipales aparecidas en España y la biblia.grafía de cada una de ellas , puede verse en]. González, Bronces jurídicos romanos en España,en "Los Bronces Romano s en España", Madrid 1990, pp. 5 1-61.
(14) Lex Urs. 62. La cuantía de estos sueldos era muy baja, véase A.T. FEAR , La LexUnonemis y los opparitores municipales, en "Es tudios sobre Urso",]. GONZÁLEZ (ed.), Sevilla1989, pp. 69-78.
(15) Lex Urs. 62. ] .M. ABASCAL y U. ESPLNOSA , op. cít. , nota lü, p. 176, proponen uncos te de unos 1.000 H S anuales para su conjunto; esta cifra cuadra bien con el gasto que engeneral se supone que costaba el mantenimiento anual de un esclavo , véase DUNCAN-]ONES,Tbe Economy 01 tbe Roman Empíre, Camb ridge 1974 , p. 146 .
(16) Lex U" . 70-71.(17) 2.000 HS por cada llvir y 1.000 HS por cada aedilis.
Hispania: lasacuñaciones localesy la financiación de lasrei publicae 299
privilegiadas de H ispania, Ursa no se puede considerar corno una de las másimpor ranres (18).
La epigrafía y las excavaciones arqueológicas testimonian que las rareasedilicias fueron importanres duranre los primeros años del imperio. En unnúmero conside rable de ciudades, durante el rein ado de Augusto se inicianimpor tanres programas urbanísricos o se remodela n anteriores conjuntos arquitectónicos. Las colonias y los municipios se dotan del equipamiento básico que define al modelo de ciudad romana. Al margen de construccionesmenores (19) , algunos ejemplos pueden dar idea de la envergadura de la temprana actividad ed ilicia. Bilbilis construyó el complejo forense durante losjulio-claudias y hacia el 28 d.C. el templo y la plaza estaban en funcionamiento (20) . También el complejo forense de Clunia se fecha en época de losjulio-claudias (21). En Barcino se construyen muros, tor res y puertas (22) . EnTarraco, el foro y el teatro se er igieron en época de Augusto y con Tiberioun templo (") . En Lucenrum se construye un templo y probablernent algunas torres (24). En Carrhago Nova se arestigua la cons trucción de torres, mu-
(18) Sobre esta ciudad , véase J.M . CAMPOS, Análisis de la evolución espacial y urbanade Uno, en "E studios sobre Ursa" , ]. Go nzález (ed.) , Sevilla 1989, p. 99-11l.
(19) Nos referimos al mant enimiento de edificios, pavimentación y conservación decalles y carreteras, cuidado de las murallas y construcción y manten imiento de los sistemasde agua y alcanterillado. En Ercavica se construyeron 8 mi llas de carretera con 100.000 H Slegados por Celsus (CIL II 3167; G. AL FOLDY, R6misches Stadtwesen auf der neukastilliscbenHocbebene, Heidelberg 1987 , p. 73). Por ese precio no podía tratarse de una carretera construida según el modelo de pavimentación romano, ya que el coste de la reconstrucción deuna milla en It alia alcanzaba los 100.000 H S, véase R. DUNCAN-jONES, The Economy oi theRoman Empire, Cambridge 1974 , pp. 124-5; Idem, The Procurator as Civic Beneiactor. "JRS"1974, pp. 81-2.
(20) M. MARTÍN BUENO, El Foro de Bilbilis (Calataylld, Zaragoza), en "Los Foros Romanos de las Provincias Occidentales", Madr id 1987, pp. 99-111.
(2 1) P. DE PALOL, El Foro Romano de Clunia, en "Los Foros Romanos de las Provincias Occidentales", Marid 1987, pp. 153-63.
(22) S. MARlNER, Inscripciones romanas de Barcelona, lapidarias y masivas, Barcelona1973, núm. 51. J .N. BONNEVlLLE, Aux origines de Barcino romaine (BarceloneJ , " REA "LXXX, 1978, pp. 37-68. J .O . GRANADOS, La primera fortificación de la Colonia Barcino,"BAR" 193, Ox ford 1984, pp. 267-319.]. G UITART, Qllelquex ré/lexions sur les camctétistiques de I'Enceintes Augusteénne de Barcino (BarceloneJ, en "Les Enceint es Augusteénnes dansl'Occidecre Romain . Acres du Colloque de Nimes" [Octubre 1985], Nimes 1987, pp. 125·7.
(23) R. CORTÉS, Los Foros de Torraco, en "Los Foros Romanos de las Provincias Occide ntales", Mad rid 1987, pp. 9-24. R. MAR y ]. RUlZ DE ARBULO, La Basílica de la ColoniaTarraco, en "Lo s Foros Romanos de las Provincias Occidentales", Mad rid 1987, pp. 31-44.X. Aquilué el alii, Tarroco. Guía Arqueológica, Tarragona 1991, pp. 46-59.]. RUlZ DE ARBU·LO, E/ foro de Tarraeo, "Cy psela" VIII , 1990, pp. 119-38.
(24) CIL n. 356 3 y3561.
300 Pere P. Ripoll és
ri y pavimentum ("). En Emerita se construye un complejo forense compuesto por un templo, unas term as y un edificio civil (una basilica o una curia)("); también el anfitea tro y el teatro (") . En Empor iae (28) y en Rornula (29) se remodela el foro. El foro de Conimbriga se traza en época deAugusto (JO). La primera construcción del teat ro de It alica se fecha en épocade Augusto (JI). El teatro y el foro de Saguntum parece que se inician du rante el reinado de Tiberio ("). El tea tro y el anfitea tro de Segobriga se inician a comienzos de la dinast ía julio-claud ia (").
A partir de la relación ante rior no cabe la menor dud a de que con elreinado de Augusto una buena parte de las ciudades comienzan progresivamente a urba nizarse y, en la medid a de las posibilidades, a dot arse de losedificios básicos que confo rman el modelo romano de ciudad. El hech o deque el coste de estas edificaciones fuera en buena medid a financiado priv adamente P'), no es un obstáculo para que su realización y mantenimiento
(25) CIL n , 3425-7 y 5931. Véase tamb ién, S. RAMALLO, La ciudad romana de Carthago Nova. La documentación arqueológica, Murcia 1989, pp. 79-1 14.
(26) ] .L. JIMÉNEZ. Arquitectura forense en la Hispania Romana , Zaragoza 1987, p. 50-2.
(27) Estos se construyen por donación de Augusto y Agrippa, respectivamente, su rerminación coincide con el final del siglo 1 a.e. y es seguida, casi inmediatame nte, por una segunda fase de construcción y embellecimiento que afecta prácticamente a todos los monumentos erigidos en la fase fundacio nal, con excepción del templo de Diana; véase W. TRlLMICH, Colonia Augusta Emerita, die hauptstadc van Lusítanien, en "Stadrbild und Ideologie .D ie Monume ntaHsierung hispa nischer sréd re zwischen Republik und Kaiserzeir " (Ko lloquiu m in Madr id, 1987), München 1990, pp. 299-318.
(28) E. S..... NMARTI.GREGO, El Foro Romano de Ampurias, en "Los Foros Romanos delas Provincias Occ identales", Madrid 1987 , pp. 55-60. R. MAR y J. R UIZ DE ARB ULO, El forode Ampurias y las transformaciones augusteas de los foros de la Tarraconense, en "Stadtbild undIdeolcgie. Die Monumental isierung hispanischer Stadte zwischen Republik und Kaiserzeit"(Kolloquium im Mad rid, 1987), München 1990, pp. 145-64.
(29) J .L. J IMÉNEZ, op. cit. nota 26, pp. 64-6. J . CAMPOS y J. GONZÁLEZ, Los loros deHispalis colonia Romula, "A . Esp. A." 60, 1987, pp. 123-58.
(30) J .L. JIMÉNEZ, op. cit., nora 26, p. 78. J. DE ALARCAO y R. EnENNE, Fuilies de Conimhriga 1. L'Architecture, Paris 1977.
(31) A.E. 1978 ,402. J .MA . LUZÓN, El teatro romano de Ita/ica, en "El rearrc en la H is pania romana", Badajoz 1982, pp . 183-201 , parece proponer una fecha un poco anterior.
(32) C. ARANEGUl et alii, El Foro de Saguntum: La planta arquitectónica, en "Los ForosRomanos de las Provincias Occidentales", Madrid 1987, pp. 73 ·97.
(33) M. ALMAGRO·GORBEAy A. LORRlO, Segobriga llI , Cuenca 1989, pp. 171-87.(34) Sobre este tema véase R. DUNCAN-JONES, Stmaure and Scale in the Roman Eco
nomy, Cambridge 1990, pp . 174-184; sobre la munificenc ia, véase, R. D UNCAN-JONES, TheProcurator as Civic Benefactor, "JRS" 1974, pp. 79-85; N . MACKIE, Urhan muniiícienceandthe growth of nrban consciausness in Roman Spaín, en "The EarIy Roman Empire in [heWest", ed. T. B1agg y M. Millett , Oxford 1990, pp. 179-92; Idem, op. cit. not a 12. Sobre la re-
Hispania: las acuñaciones localesy la financiación de las rei publicae 301
precisara de una sustancial cantidad de dinero, a pesar de que se empleasemano de obra servil o ciudadana (").
Es difícil hacerse una idea sobre la cantidad de dinero necesaria paracubrir todas estas inversione s (J6). En muy pocas ocasione s conocemos elcoste de las edificaciones (") (casi ninguna de este período) (J8) ; no obstantepodemos hacernos una idea a través de los pocos datos que poseemos y mediante el coste de los equipamientos básicos en Afríca ("l, donde cabe suponer un nivel de precios bastante similar.
La información epigráfica, de esta época y de años posteriores, da laimpresión de que la munificienca privada y los gastos relacionados con laobtención de las magistraturas y sacerdocios, se configuran como importan-
gulaci6n de la muniIi ciencia, las condiciones para poder ut ilizar los legados y las circunstancias por las cuales los aceptab an las ciudades, véase D. ] OHNSTON, Munificence and Municipia:Bequests to Tou ms in Clessícal Roman Law, "]RS" 75, 1985, pp. 105-25.
(35) En Urso (Lex Un. 98) e Imi (Lex lmit . 83) la ciudadan ía está obligada a tr abajosfísicos y los animales de ti ro a la prestación de servicio; pero no se conserva ninguna inscripción que refleje el uso del trabajo público. De las inscripciones parece observarse la tend encia a que las ciudad es raramente se ocuparan de la const rucción, pero sí de la restauraci ón deobras financiadas con capital privado; incluso parece que la resrauración alcanzó un costesignificativo, lo que explicaría que el ordo local tuviera que aceptar las donaciones o autorizar las construcciones con capital privado. debido a las cargas que en un determinado momento podía suponer esre incremento edilicio para la ciudad (debo estas aclaraciones al Dr .] .M. Abascal).
(36) El presupuesto anual de un millón de denarios constatado en Tauromenion (G.Manganaro, Le tavole [manzíarie di Tauromeníon, en "Comptes er inventaires daos la cirégrecque", Neucb ácel-Geneve 1988. pp. 155·90) nos parece excesivo para las ciudades deHispania Y. de momento, no parece conveniente hacer extrapolaciones para ninguna de ellas.Sólo la posibilidad de que la deuda de 10 millones de HS que Culieo perdonó a la ciudad deCas tulo fuera una cantidad que la ciud ad fuera capaz de devolver, podría dar una idea de lamagnitud de las finanzas del municipio de Castu lo, pero esta hipótesis no es segura; véase.R. D UNCAN·]ONES, "] RS" 1974, pp. 79-8~.
(37) Véase la corta relación en ] . MANGAS. Un capítulo de los gastos en el municipio ro·mano de Híspania a /ravér de las informaciones de la epigrafía latina. " Hispania Antiqua " 1,1971, pp. 1O~·46; L.A. CURCHlN, Personal ¡Veallb in Roman Spain, "Historia" 22/2, 1983,pp. 227 ·44 .
(38) Conocemos el cosre de 8 millas de vía en Ercavica (CIL Il , 3167). En el siglo 1d.C. se fecha la donación de un templo en Emporiae que costÓ 45.495 H S (G . FABRE, M.MA YER e l. RODA. Inscriptiones romainesde Catalogne. [JI. Gérone, Paris 1991, pp. 71-2); véase también la nota 19.
(39) R. Du 'CAN-] ONES, Struaure .. .. op. cit., nora 34, p. 177. estima que. en Africa , elcoste de un templo de tamaño medio era de unos 60· 70.000 HS; un foro pequeño con pórticos, unos 200.000 H S; y un teat ro podía alcanzar Iécilmenre los 600 .000 H S. Véase tambiénH. ] OUFFROY. La construction publique en lto íie e/ dans I'Afrique Romaine, Strasbou rg 1986,pp. 1 7 ~ ·200 .
302 Pere P. Ripollés
tes fuentes de ingresos (40), sin los cuales las ciudades difícilmente se hubietan podido dotar del equipamiento con el que contaron. Ello pone de mani fiesto que la cantidad de dinero líquid o que poseían las ciudades deb ió serescasa (41) y que buena parte de su equipamie nto y servicios dependia de lagenerosidad ptivada y de los pagos hechos oh bonorem (42) .
Desconocemos la cantidad de dinero anual necesaria para gestionaruna colonia o un munici pio y como es natural difiere en cada una de ellas enfunción del tamaño y de los ingresos que regularrnente es capaz de obtener,a tr av és de sus poses iones tústica s y urb anas, así como del nivel económicode sus ciudada nos .
. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué papel desempeñaron lasacuñaciones locales de bro nce en la gestión económica de las ciudades ydentro del cúmulo de gastos a los que éstas debie ron enfrentarse. El volumen de monedas emitidas, derivado de las estimaciones sobre el númerooriginal de cuños utilizados, puede dar una idea sobre la cantidad de rique za acuñada y por consiguiente del posible alcance de estas emisiones (")(véase cuadro I).
De los resultados del cuadro se desprende que sólo la producción monetaria de Carthago Nova, Tarraco, Emerita y Caesaraugusta , sería capazde igualar o superar el capítulo de gastos fijos conocidos de Ur so ("), que noincluye inversiones de carácter edilicio . De todas ellas sólo destaca Cae saraugusta cuya producción media anual duplica la cifra de gastos fijos de Ur-
(40) Las ciudades también obtienen recursos proceden tes de (a) impuestos/d erechos ycamb io de dinero , uso del agua, aduanas, alquile r de las tiendas, licencias de comercio , impuesto sobre las ventas; (b) alquile r de tie rras y de propiedade s urbanas; (d) legados; (e) mulotaso Véanse algunos ejemplos de munificencia privada y gastos por desempeñar magisrrarurasy sacerdocios en los artículos citados en no ta 37.
(4 1) Sob re la negat iva actitud general del gobierno romano hacia la explotación finan ciera para propósitos locales , véase N . M ACKIE. op. cit., nota 12, pp. 43, 103 , 113, y 118; YR.
(42) N. MACKlE, op. cit., no ta 12, pp. 78-96.(4 3) Los datos que se exponen en el cuadro 1 han sido lomados del artículo citado en
nota 1, a donde remi timos para las cuestione s sobre el método de es timación.(44) Aplicando la estimaci ón más generosa para la producción de un cuño , propue sta
hasta ahora, (30 .000 monedas, según M.H . C RAWFORD, Roman Republican Coinage, Cam bridge 1974, p. 694), entendemos que , en el mejor de los casos , 23 .800 HS podría correspender a la cantidad de moneda emitida por 3,17 cuños de ases . Aproximadamente , la cantidad mínima necesaria para afrontar los gastos ludicos y de adminis tración, durante el período que comprende este estudio, sería de 3,17 cuños x 85 años ", 269,45 cuños; por debajode esta cifra qued a la producción de 31 ciudades.
Híspania: las acuiiacianes locales y la financiación delas rei pub licae 303
CUADRO !
Estimación del número de cuñosoriginales utilizados en lasdiferentes ciudades de Hispani a
Ceca Sestercio Dupondio As Semis Cuadrante Toral(cuñosde ases)
AIxIera 21.9 ±8.7 21.9±8.7Aro 26.1± 9.1 455 ± 12,3 24.± 9.2 109.6±22.1Bilbilis U3,3±205 14.9± 7.4 lJO.7±2!Caesaraugusta 24.± 8.3 57.8± n.4 250.2 ± JO.5 69.7± 14.9 24.9± 9 502.9±51.2CaIagurris 195.8±28. JO.6± 10. 2.9±2.9 211.8 ±28.4Carteia 86.4+ 17.3 69.7± 16.1 60.6±9.8CanhagoNova 95.8± 19. 290.3 ±32.1 27.8± 9.1 247.9± 24.4Cascanrum 28.4 ±9.9 n .2±6.3 35± 10.2Minas de Castuio 3.7±3.4 3.7±3.4Clunia 44.9± 125 1l,3±5.8 50.5 ± 12.9Dertosa 27±9.8 4.8± 3.9 29.4 ± 10Ebora 4.2±3.7 n .8±7. 22.2 ±9.9Ebusus 11.9± 6.1 1.4 ±1.7 6.3±3.1Emerita 58.9± 14.1 156.1 ± 22.7 JO.2±9.8 4.4± 35 290±35.9Emporiae 185,3 ±25. 185.3 ± 25.Ercavica 1.5 ± 1.9 39.2± 12.6 8.7±5.2 46.4 ± 13.3Gades 275 ± 8.7 36.8± 10.6 183.7± 40.9Graccurris 18.9±8.2 3.8±3.6 2O.8±8.6Ilerda 26.2± 9.6 26.2±9.6Dici 51± n.2 8.7± 17.8 94.5± 16.21rippo 40.± 11.9 20±5 .9halica 1O.7± 6 42.7± 12.3 32.3 ± 10.4 11.2± 5.9 83.1± 18.luliaTraducta 95 ± 5.6 34.4 ± 10.8 J4.5± 11. 4.5±3.6 71.8 ± 16.8.Laelia 5,3± 3.9 2.7±2.Lepida-Celsa 177.8±23.6 27.7±9.5 5.3±3.8 193± 24.Osea 4.5±4.1 4.6±3.9 83.6± 17.2 24.3 ± 9,3 11. ± 6.2 125.8±25.8Osicerde 8.8±5.3 5.5±4.2 11.5 ±5.6Osser 23.3 ± 9.2 2.8±2.9 24.8±9.3Patricia 4.± 3.7 16.3± 7.6 28.3± 10.4 30.7± 11.5 125±6.7 95.4 ±24.7Paxlulia 6.8±4.9 6.8±4.9RomuJa 24.1± 9.5 28.3 ± 10. 11.5± 6. 29.±3. ! 83.±2 1.2Saguntum 3.8±3.8 26.4±95 11.1±5.9 39.6 ± 12.9Segobriga 62.9± 15. 19.7± 8.4 65 ±4.8 74.4± 15.2Segovía 1O.4 ±6. 1O.4 ±6.Tarraco 40.7± 11. 11.1 ± 6.2 83.4± 17.8 29.8±9.4 5.5 ±4.2 284.4 ±49.Turiaso 3.9± 3.3 129.3±21.1 33.9± 10.2 1.5 ± 1.9 162.1 ± 25.7Ceca incierta NW 1.5 ±2 5.8±45 26.5 ±9.6 44.2 ± 15.5Inciertas deHispania 2.8±2.8 13±6.8 1.6 ±2.2 9.8± 4.5
Total cecas 106.1± 17.6 271.3 ±27.7 2102 ±83.7 1009.2± 58.9 193.5 ±25.6 3622,3 ± 128.
304 PeTe P. Ripollés
so. Si ya la inexistencia de acuñaciones en algunas ciudades (" ) e incluso sucarácter esporádico en otras (46) sugiere la desvinculación, en esos casos, entre la moneda local y su uso para la [inaciaci ón de sus servicios e iniciati vas;ahora, a la luz de las estimaciones del cuadro 1, se hace todavía más patenteque en la mayor parte de los casos la emisión de ese tipo de moneda no secorrespo nde con la necesidad de financiamiento de las ciudades.
POt otro lado, el hecho de que el conjunto de la masa mone taria debronce en Hispani a, entre los años c. 27 a.C.-37 d .C. , esté formada en un85% por acuñaciones de procedencia local ("), sugiere que la moneda debronce debió desempeñar, necesariamente, una función bastante reducidaen la financiación cívica , ya que la moneda "oficial romana" apenas incrementaba la masa monetaria de bronce local y ésta ni tan siquiera alcanza bapara cubrir una parte de los gastos que el funcionamiento de las ciudadesrequería. Los tesoros de monedas de bronce de esta época, con una composición totalmente local, confirman que como moneda de bronce , las emisiones locales eran las que se utilizaban preferentemente (48).
Por consiguiente, si la moneda de bronce supone en sí misma una riqueza tan escasa que es imposible que con ella las ciudades pudieran fina nciar su func ionamiento, entonces, ¿qué clase de moneda ut ilizan? Sólo nosqueda volver los ojos sobre la moneda de plata y de oro. Por lo que se refiere a la moneda de oro no tenemos ningún tipo de evide ncia (no conocemosningún tesoro), pero cabe suponer que ést a circuló ("), aunque fuera enescasa medida; ya que como Duncan-jones deduce a través de los hallazgos
(45) e.g: Ursa, Olisipo , Asido , Astigi, Tucci, Cas tulc, Saetabis, Barcino , Baerulo eIluro.
(46) e.g.: Pax Iulia, Ebora, Abdera, Saguntum, Dertosa, llerda, Cascantum y G raccuriso A ello hay que añadir que durante el reinado de CaHgula no acuña ninguna ciudad en laBerica.
(47) Según los cálculos de J.P. BOSTel alíi, op. cit. nota 4 , p. 41 , en el conjunto de laTarraconense y de la Bética la masa monetaria de bronce estaba formad a en un 85% de rnoneda local yen un 15% de moneda romana "ofic ial".
(48) Véase los tesoros de monedas de bronce de este período en F. MATEu y LLOPlS,Halúngo monetario íbero-romano en Ablitas {Tudela, Navarra), "Príncipe de Viana" 21, 1945 ,pp. 3·8 . j .M . VID¡\L B ARDÁN, Tesori/Io de bronces bíspano-Iatínos hallado en Segobriga (Cuenca), "Acta Num " 16, 1986, pp. 73-77 . 1.M. MlLLÁN, Un tesoriíío de bronces hispano-latinos enAlconchel de la Estrella (Cuenca), en "VII Co ngreso nacional de Nu mismática", Madrid1991 , pp. 329 ·37 .
(49) En favor de la circulación de moneda de oro en H ispania no es posible aducir lahipo t ética producción de "Patricia" y "Caesaraugusta" (RIC 1, p. 43 Yss.I, porque no existeuna total segu ridad y se discute su emplazamienro, véase RIC 1, pp. 25-6 ; ].B. GlARD, Catalogue des Monnaies de I'Empire Romain. 1Augusle, París 1976, pp. 45·6; A . BURNE'IT, el atii ,op. cit . nota 6 , p. 9 .
Híspania: las acuñaciones localesy la financiaciónde lasrei pub licae 305
de la ciudad de Pompeya (' 0), la ausencia de tesoros con monedas de oro noimplica que no circulara este tipo de moneda.
Mejor conocimiento tenemos de las acuñaciones de plat a. Desde el final de las guerras sertorianas ya no se acuñan los denarios ib éricos y las colonias y los municipios nunca emit irán moneda de plata. Por consiguiente,queda bast ante claro que entre el 44 a.C. y el 41 d .C. la moned a de plata enHispania, sin tener en cuenta la pervivencia de moneda ibérica anterior, hade corresponder a emisiones romanas.
Los hallazgos de monedas de plata de este período (") ponen de manifiesto que la moneda tardorrepublicana y la de Augusto emit ida en Roma yen Lugdu num circulan ampliamente en H ispania ("); y si bien su localización se centra en las áreas menos romanizadas de la mitad noreste ello esdebido a que se trata de una zona más insegura, ya que la pervivencia de tesoros no está determinada por factores económicos ("). La composición dealgunos tesoros indica, además, que a principios del reinado de Augusto , todavía exis tía en circulación una determinada masa de moneda de plata ibérica (").
Por todo lo cual no sería aventur ado afirmar que durante el per íodoque estamos tratando, la maneta de oro (?) y de plata fue el medio con elque se financió el funcionamient o cotidiano de las ciudades de Hispania y .sus programas edilicios. Para la incipiente urbanización de buena parte delas ciudades, se requirió una no tab le cant idad de dine ro (¿oto? y plata), el
(.5 0) L. BREGUA, La circolazicne monetale ed aspetti di oíta economice a Pompei, en"Pompeiana: Raccolt a di stud i per iI secondo cente nario degli scavi di Pompei", A. M AlURJ
(ed.), Nápoles 1950. pp. 4 1-59. R. D UNCAN-JONES. St"'C/1Ire.. .. op. cit. nota 34. p. 45, dondepone de manifiesto que en Pompeya, en términos de riqueza, el oro alcanza los dos terciosdel valor de la moneda recuperada.
(.5 1) C. B LÁZQUE2, Tesorillos de moneda republicana en la Península Ibérica. Addenda oRoman Repuh/ican Coin Hoards, "Acta Nu m" 17·1 8, 1987-88, pp. 133-39 ; a los que hay queañadir los de Cerro Casal (L. VILLARONGA, El tresor de Cerro Casal, Utrera, "Acta Num", 19,1989. pp. 62-93) y Tlermes a.M. VtDAL. Tesorillo de denarios hallado en Tiermes (SOOa) ."Gace ta Numismática" 89 , 1988 , pp. 29-32 7).
(.5 2) Las emisiones de plata de P. Carisius (RIC 1-10), acuñadas con toda probabilidad en E mérita, debieron poner en circulación una notable cantidad de riqueza; sin embargo, los hallazgos de estas monedas son bastante raros. Sobre la posibilidad de que se acuñaran emis iones de plata de carácter imperial en Caesaraugusta y Patricia, véase la nota 49.
(53) La misma situación se produce durante los siglos II y 1 a.C .; en ese momento lostesoros se concentran en las zonas menos desarrolladas de Hispania, mientras que son másescasos en toda la franja costera mediterránea de la Ulterior y de la Citerior, mucho más desarrollada económicamente .
(.5 4) Se trata de los tesoros de VilJar del Alamo (L. VlLLARONGA, Tesorillo de Albacetedel año 1906. "Ampur ias" 33-34, 1971-72. pp. 305-20) y de Tiermes (l.M. VtDAL. op. cit .•nor a j I).
306 Pere P. Ripolíes
cual, una vez en circulación y en manos de personas asalariadas, precisabade la exisrencia de moneda de bronce para facilirar su uso ("J, ya que a principios del reinado de Augusro ésra debía ser escasa y una parre de ella esraba basranre gasrada . La necesidad de moneda de bronce es más evidenre sise tiene en cuenra que , desde el año 82 a.c., la ceca de Roma no emite esreripo de moneda; que las emisiones de bronce efecruadas duranre las guerrasciviles ruvieron una escasa repercusión en Hispania y que la producción demoneda en la Península Ibérica durante le período post-sertoriano fue muyreducida.
(55) O tras posibles motivaciones para las acuñaciones ciudadanas pueden ser d prestigio. el provecho, la conmemoración y los repartos de dinero (?). véase A. BURNETI. el alíi,op. cit., not a 6, pp. 16·7.