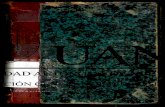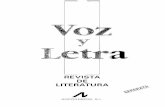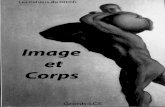Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce Final y el Período Orientalizante
Transcript of Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce Final y el Período Orientalizante
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce
Final y el Período Orientalizante*
* Los tres primeros capítulos se integran en los proyectos de investigación “Antecedentes y desarrolloeconómicodelaromanizaciónenAndalucíaoccidental”,financiadoporelMinisteriodeEducación y Ciencia (DGICYTBHA 2002-0844) y “Sociedad y Paisaje. Análisis arqueológico del poblamientoruralenelsurdelaPenínsulaIbérica(siglosVIIIa.C.-IId.C.)”,financiadoporelMi-nisterio de Eduación y Ciencia (HUM 2005-07623/HIST).
Capítulo I
eduardo Ferrer albelda maría luisa de la bandera romero
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla
I. INTRODUCCIÓN: SOBRE LA METODOLOGÍA DE PROSPECCIÓN
La selección de un territorio administrativo contemporáneo como es el tér-mino municipal de Marchena para un estudio del poblamiento antiguo tiene serios inconvenientes desde el punto de vista metodológico pues se crean unos límites ar-tificiales–endefinitivaunterritorioimaginario,nohistórico–,quedenoserteni-dos en cuenta condicionarían la interpretación histórica hasta invalidarla1. Hablar del poblamiento protohistórico de Marchena es, por tanto, erróneo, pues anticipa-mos fenómenos mucho más tardíos, atribuibles como pronto a la Edad Media. No obstante disponemos de una serie de factores que pueden amortiguar las consecuenciasnegativasdelaseleccióndelterritorio,comoelgeográfico,puesel término de Marchena está atravesado de norte a sur por el río Corbones en su cursomedioysuafluenteelarroyoSalado,yporotroscursosmenores,queotor-ganalterritoriounaciertaunidadgeográficaya priori la posibilidad de atribuir la funcióndeejearticuladordelpoblamientoaloscursosfluviales,comodehechoocurre.Asimismohayunfactorhistoriográficoquetambiénpuedemitigarestosefectos negativos al disponer de estudios –muy desiguales– sobre poblamiento en territorios colindantes, como el curso bajo del Corbones, Los Alcores (Amores 1979-80; id. 1982; Amores y Rodríguez 1984) y el término de Fuentes de Anda-lucía (Fernández Caro 1992), o más alejados pero dentro del mismo entorno geo-gráficoyecológicodelacampiñasevillana2. Por otro lado, los resultados que aquí expongamos también están condiciona-dosporlametodologíaempleadaenlaprospecciónarqueológicasuperficial.Para
1. LaProspecciónArqueológicaSuperficialdeUrgenciadelTérminoMunicipaldeMarchena(Sevilla) constituyó una actividad inserta en los proyectos de catalogación y protección del patri-monio arqueológico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La solicitud de dicha actividad fue autorizada el 17 de septiembre de 1998, y las actividades arqueológicas se prolongaron desde diciembre de ese año hasta abril de 1999. Asi-mismo, en el plano de la investigación, la de Marchena fue la primera de diversas prospecciones (VejerdelaFrontera,Nerva,Lebrija,CastilblancodelosArroyos,DosHermanas,Peñaflor)queelgrupo de investigación “De la Turdetania a la Bética” proyectó dentro del marco del proyecto La formación de la Bética romana (II Plan Andaluz de Investigación HUM-152, y Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento DGES, Ministerio de Educación, PB97-0736), donde los estudios del territorio eran prioritarios (Ferrer y otros 2000; Ferrer y otros 2001).
2. Nos referimos a los estudios de poblamiento en la campiña sur y piedemonte de la sierra sur de Sevilla (Ruiz Delgado 1985; Oria y otros 1991), la vega del Guadalquivir, concretamente los términosdePeñaflor(Ferreryotros2005)yDosHermanas(GarcíaFernándezyotros2005),yeltérmino de Osuna (Vargas y Romo 2002).
48
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
evitar sesgos y cierto dirigismo o intencionalidad hacia áreas y periodos concre-tos en la actuación arqueológica, decidimos alternar diversas técnicas de prospec-ciónygarantizarlamayorfiabilidadenlosresultados(Ferreryotros2000;Ferrery otros 2001). En primer lugar, llevamos a cabo una prospección sistemática de la yacimientos arqueológicos documentados en la bibliografía arqueológica y los incluidos en el registro de yacimientos arqueológicos de la Delegación de Cul-tura de la Junta de Andalucía, más de cincuenta, de los que una gran parte habían sido prospectados por J.J. Fernández Caro (1992) en su trabajo sobre el término municipal de Fuentes de Andalucía, y otros fueron detectados por F. Collantes de Terán en la elaboración del catálogo histórico-artístico de Sevilla, si bien no fue-ron dados a conocer hasta décadas después (Millán 1996; Ordóñez 1996). Una segunda fase se dedicó a la prospección probabilística del territorio para definircuáleseranloscondicionantesidóneosparadetectaryregistrarunyaci-miento arqueológico a partir de variables como la potencialidad agrícola, la cer-canía a puntos de agua y a vías de comunicación, o la altura. Con ello pretendía-mosabarcarlatotalidaddelterritorioconunosrecursosreducidosydefinirlascaracterísticas generales de la elección del asentamiento humano y de la explota-ción de los recursos económicos a partir de la selección apriorística de 91 sitios, la mayor parte cerros y lomas con excelente visibilidad, cercanas a los cursos de agua y a las vías de comunicación. El nivel de predicción fue del 36,2%, algo más de un tercio del total. La tercera fase consistió en la prospección intensiva de la parte norte del tér-mino de Marchena, la que ofrecía las mejores condiciones para el asentamiento debido a la fertilidad de los suelos (vertisols o tierras negras) y a la abundancia de lomas y cerros “testigos” con buena visibilidad y condiciones óptimas para la ubi-cación de asentamientos estables al estar protegidos de las inundaciones y enchar-camientos. La prospección fue de cobertura total y el resultado óptimo, sobre todo en la detección de pequeños asentamientos “tipo granja” cercanos a los arroyos y al río Cobones. La mitad meridional del término presentaba unas condiciones dife-rentes tanto en lo que respecta a las condiciones edafológicas y agrológicas del te-rritorio, mucho más pedregoso, con arenales y algunas masas forestales, como en loreferenteaunamayorurbanización,quedificultónotablementelaprospecciónde algunas áreas. Se planteó como alternativa a la actuación intensiva, una pros-pección aleatoria y muestreo del territorio mediante la selección de cuadros de 1 km2,el20-25%deltotaldelasuperficie,queseprospectarondeformaintensiva. Lasuperficieexploradacorrespondeal58%delaextensióntotaldeltérminomunicipal, de 378 km2, repartida entre los 174 km2 de la mitad norte y 48 km2 de la parte sur. Se han localizado un total de 209 yacimientos arqueológicos repar-tidos desigualmente como consecuencia de la diferente intensidad de la prospec-ción: 157 en el sector septentrional y 52 en el meridional. No obstante, la den-sidad de yacimientos por km2 en ambas zonas registra unos índices similares teniendoencuentalasuperficieprospectada:0,9yacimientosporkm2 en el norte
49
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
y 1,08 en el sur, lo cual puede estar indicando una ocupación del territorio con ciertos rasgos de homogeneidad, aunque indiscutiblemente el río Corbones y el arroyo Salado, que recorren el término de norte a sur, se constituyen en los prin-cipales ejes articuladores del poblamiento desde al menos los inicios del Ier mile-nio a.C. hasta el período medieval (Ferrer y otros 2001: 1033-1035). Otro aspecto importante desde el punto de vista metodológico es la atribu-ción cronológica relativa de los yacimientos arqueológicos. Para época protohis-tórica, al no disponer de dataciones absolutas, hemos de recurrir a la comparación de los materiales arqueológicos documentados en la prospección con otros aná-logos desde el punto de vista tecnológico y tipológico, especialmente recipientes cerámicos, que han sido datados en contextos con dataciones absolutas. Dispone-mos,noobstante,dedossecuenciasestratigráficas,lasdeMontemolín(Banderay otros 1993) y Vico (Bandera y Ferrer 2002); la primera documenta una ocupa-cióndelasentamientodesdeelBronceFinalhastafinalesdelperíodoorientali-zantedemaneraininterrumpida,conunaocupaciónposteriordefinesdelsigloIII a.C., probablemente relacionada con un campamento cartaginés en el contexto de la segunda Guerra Púnica (Chaves 1991; Ferrer 1999). Vico constituía una misma unidad poblacional con Montemolín, en la que el primero sería el poblado propiamente dicho y Montemolín la acrópolis (Chaves y otros 1993), al menos durante el período orientalizante, continuando sin interrupción la habitación del lugar hasta época imperial romana, aunque las últimas fases están muy alteradas por las labores agrícolas. La fase fundacional no se llegó a registrar porque, do-cumentados seis metros de potencia, fue necesario abandonar la excavación por problemas técnicos y por falta de espacio para excavar (Chaves y Bandera 1987; Bandera y Ferrer 2002). La datación relativa de los yacimientos de época romana y medieval es menos problemática porque disponemos de cronologías muy aproximadas de de-terminadas producciones cerámicas romanas como la cerámica de barniz negro campaniense o la distintas producciones de terra sigillata, y la seriación cronoló-gica de la cerámica medieval islámica.
II. EL POBLAMIENTO DURANTE EL BRONCE FINAL
II.1. La evidencia arqueológica
Enlaprospecciónsuperficialsólosehandetectadosieteyacimientosarqueo-lógicosclasificablesconseguridaddentrodeesteperíodo,utilizandocomocrite-riodeadscripcióncronológicarelativalacerámicaregistradaensuperficieenseiscasos y la excavación arqueológica en uno sólo –Montemolín– (Chaves y Ban-dera 1984; Bandera y otros 1993). Sin embargo, es posible que el número de lo-calizaciones fuera mayor si tuviésemos en cuenta las condiciones generales de
50
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
conservación y los procesos postdeposicionales de los yacimientos en todo el te-rritorio, sometidos a una intensa erosión que ha podido hacer desaparecer o pasar desapercibidos a un buen número de sitios arqueológicos, como ha ocurrido con la mayoría de los asentamientos prehistóricos. En el caso de Montemolín, la poten-ciaestratigráficadelyacimiento,cercanaaloscuatrometros,haimpedidoquelosmateriales de los estratos fundacionales del asentamiento estén representados en lasuperficie,adiferenciadeaquellosdelosperíodosorientalizanteyturdetano. Con esta escasa muestra debemos establecer los rasgos característicos del poblamiento en el territorio durante un período de tiempo, el Bronce Final, que presentalasmismasdificultadesdedocumentaciónqueenelGuadalquivirbajoymedio,sobretodoenloqueserefierealacontinuidadodiscontinuidadentreel sustrato prehistórico y la génesis del poblamiento en los momentos epigona-les de la Edad del Bronce (Escacena y Belén 1991; Belén y otros 1992; Escacena 1995y2000:51ss.).Así,sehandocumentadoyacimientosensuperficieconin-dustrias líticas paleolíticas en las terrazas del río Corbones (Fernández Caro 1999 y 2000) y también sitios arqueológicos del período calcolítico, pero no dispone-mos de datos objetivos de prospección o de excavación que permitan establecer las características del poblamiento en el II milenio a.C., ni una explicación cohe-rentequejustifiqueelfenómenodelafijaciónenelterritoriodelosprimerospo-blados durante el Bronce Final. El rasgo más evidente de este período, compartido con áreas vecinas como Los Alcores (Amores 1982; Amores y Rodríguez 1984) y la campiña sureste de Sevilla(RuizDelgado1985)pareceserlaconfiguraciónmásomenossincrónicade la articulación de los territorios mediante poblados distanciados unos de otros, situados estratégicamente junto a vías naturales de comunicación, con visibili-dadyfácildefensa,yjuntoaunazonadeespecialsignificacióneconómica,yaseaminera,agrícolaoganadera(Ferrer,RuizyGarcía2002:117).Sepuededefi-nir como un proceso de territorialización, de conformación de diversos espacios sociales gestionados por comunidades aldeanas, que constituyó un fenómeno de gran trascendencia histórica por su proyección en el espacio y en el tiempo, pues en líneas generales se puede considerar el germen de la estructuración de los te-rritorios del Guadalquivir bajo y medio en el Ier milenio a.C., y de la red de asen-tamientos de primer orden sobre la que actuó la romanización. Centrándonos en el curso medio del Corbones, todos los yacimientos data-dos en el Bronce Final tuvieron continuidad en el período orientalizante, y tres de ellos, Montemolín-Vico (153-154), La Lombriz I (183) y Porcún I-II (68-69) constituyeron los asentamientos de primer orden del período inmediatamente posterior y los oppida turdetanos, de los cuales el primero y el último llegaron a ser uici en época romana (Ferrer y Bandera 2005: 568; García Fernández 2005; Garcías Vargas y otros 2002). Junto a éstos, La Torre I (84), Cerro de las Mon-jas (202), Cerros de San Ignacio (63) y Cerro del Tarazanil (4), como sus to-pónimos sugieren, son lugares destacados de su entorno, con buena visibilidad
51
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
ysuficientementedistanciadosentreelloscomoparaquehubierainterferenciasen sus respectivas áreas económicas. Todos ellos perduran durante los períodos orientalizante y turdetano, pero la presencia romana parece restar interés en su habitación y desaparecen gradualmente. Entre ellos Montemolín debió adquirir ya durante el Bronce Final un papel central en la incipiente jerarquización de los asentamientos si valoramos dos datos que pudieron estar relacionados entre sí: por un lado, el hallazgo de una estela decorada de guerrero en las inmediaciones del cerro (Chaves y Bandera 1982), y, en segundo lugar, la función de este sector del asentamiento durante el períodoorientalizante,sededediversosedificios“singulares”ydeactividadesrelacionadasconritualessacrificiales(Banderayotros1995;BanderayFerrer1998; Bandera y otros 1999; Chaves y otros 2000; Bandera 2002) continuadores, almenosdesdeelpuntodevistaestratigráfico,deunacabañaconstruidaenlostiempos en que se recibieron las primeras importaciones fenicias (Bandera y otros 1993: 22-23), lo que permite suponer sin arriesgar demasiado la perduración de esa función o, al menos, la elección dellugarporsuespecialsignificaciónideológica dentro la comunidad. En la estela de Montemolín se re-presenta un individuo masculino con arcoyflecha, espejoypeine (Chavesy Bandera 1982; Celestino 2001: 429). La mayoría de los estudios sobre las estelas decoradas destacan el papel de éstas como “monumentos destinados a reflejar la importanciasocialdel in-dividuo” (Barceló 1995: 580), su sig-nificación guerrera y conexión con laeconomía ganadera, así como su aso-ciación a determinados desplazamien-tos de población, en el contexto de una sociedad con escasa complejidad so-cial (Celestino 2001: 316). Para algu-nos autores, las estelas constituyen un “brote gradual de una clase dominante de carácter guerrero y economía gana-dera que parece ir ocupando escalona-damente y en un espacio de tiempo di-latado otras zonas susceptibles de ser explotadas, y, ..., parece que se trata de pequeñas traslaciones en dirección Estela de Montemolín
52
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
noroeste-sureste”, quizás originadas la búsqueda de asentamientos más idóneos para su propio desarrollo económico (Celestino 2001: 304). Otros investigadores hacen hincapié en que los objetos representados en las estelas (espejo, peine, etc.), especialmente en las del valle del Guadalquivir, eran bienes de prestigio que circulaban a través de diversos mecanismos de intercam-bio y se pretendían acumular (Barceló 1995: 580); representaban por lo tanto a aquellos grupos de alto rango social y se convertían en símbolos de legitimación del poder y de ostentación, cuya adquisición no se dirigía ni al incremento de la producción ni a la reducción del tiempo del trabajo, sino a la emulación, a la imi-tación de modelos de comportamiento externos que no eran propios del área tar-tésica,sibien“sereinterpretanenfuncióndevalores,estrategiasyconflictosdelascomunidadestartésicas”(Delgado2000:71ss.).Endefinitiva,evidenciaríanun modelo social patriarcal basado en “grupos familiares independientes y auto-suficientes,conunaimportantediferenciaciónsocialentrelosmiembrosdeunmismo grupo (importancia social y política del patriarca) y fuertes relaciones competitivas con otros grupos” (Barceló 1995: 580-581; Delgado 2000: 71 ss.). Por su parte, A. Ruiz (1998: 289 ss.) propone remontar en el tiempo el ori-gen de las relaciones de servidumbre de la cultura ibérica al Bronce Final, una de cuyas manifestaciones sería precisamente la aparición de las estelas decora-dasdelSuroeste.Elprogramaiconográficodeestosmonumentos“reúnelosatri-butosdelaristócrataenguerradearmasylosquedefinenalaristócrataenguerrade propiedad”, y su lectura podría informar sobre el interés de determinados indi-viduos y grupos familiares por “establecer los límites de un proceso que aumen-taba la competencia entre las distintas elites aspirantes a controlar el territorio” y el “programa de desigualdad” que marcaría el distanciamiento de determinadas familias del resto de la comunidad de la aldea. Si aceptamos estos presupuestos, Montemolín pudo ser uno de estos lugares donde residía un patriarca, un guerrero, jefe de un grupo parental, que dominaba un territorio más o menos amplio, y probablemente poseía un número considera-ble de cabezas de ganado. El segundo aspecto que hemos destacado parece redun-darenestaidea:laconstruccióndeedificios“singulares”degrandesdimensionesy de función no doméstica, probablemente destinados a reuniones y rituales comu-nitarios,alsacrificioyalrepartodelacarnedeanimalesdomésticossegúnunasdeterminadas reglas durante el período orientalizante, se puede interpretar como la perpetuación en el tiempo y en el espacio de esta singularidad, del uso colectivo del lugar y de la importancia de la ganadería en la economía de la comunidad. La datación de este proceso se podría remontar al Bronce Final precolonial, a los siglos IX-VIII a.C. en fechas convencionales, o a los siglos X-IX a.C., o in-cluso antes, por comparación con dataciones absolutas. Los primeros estratos de ocupación del cerro (Bronce Final precolonial, subfases Ia y Ib), aunque no han proporcionado evidencias de construcciones, sí aseguran la antropización del lugar y su habitación dado el volumen de material cerámico acumulado en estos
53
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
estratos de deposición. La propuesta de una datación relativa de esta primera fase viene dada por la estratigrafía comparada con otros poblados cercanos en el espa-cio que atestiguan un proceso de génesis de similar desarrollo y la utilización de cerámicas con concomitancias tecnológicas y tipológicas (Bandera y otros 1993: 17 ss.). Nos referimos en particular a Carmona, concretamente al estrato 5 de la excavación de Carriazo y Raddatz (1960: 353 ss.), al nivel 11 del corte CA-80/B en“ElPicacho”(PelliceryAmores1985:116),ylasunidadesestratigráficasda-tadas en el Bronce Final de Costanilla-Torre del Oro (Jiménez 1994: 152), con dataciones atribuidas a los siglos X-IX a.C. Otros contextos con evidentes paralelismos son los seis fondos de cabaña de Peñalosa (García Sanz y Fernández Jurado 2000: láms. 1 a 35), los fondos de ca-bañas XXXII-XXXIII y V de San Bartolomé de Almonte (Ruiz Mata y Fernández Jurado 1986: láms. I a XXXVII), los niveles 17 y 16 de Colina de los Quemados (Luzón y Ruiz Mata 1973: 11-13), los estratos IV, V y VI de Monte Berrueco (Es-cacena y de Frutos 1985: 76), y las cabañas 1 y 2 de la Cuesta de los Cipreses en Osuna (Ferrer, Ruiz y García 2002: 114). Las escasas dataciones absolutas obteni-das en contextos del Bronce Final precolonial en el Guadalquivir bajo y medio re-miten a las fechas propuestas por la estratigrafía comparada: es el caso de la fase C del fondo 8 de Vega de Santa Lucía (Palma del Río, Córdoba), con una cronolo-gía calibrada de 818 B.C. (Murillo 1994: 126); o bien elevan la datación a los si-glos XII-XI a.C. En el Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), los estratos IIIA y IIIB fueron datados por C14 en 980 +/- 110 a.C. y 1030 +/- 130 a.C. (Martín de la Cruz 1987: 205) respectivamente, y en el Castillo de Monturque, el nivel 13 fue datado por el mismo sistema en 1240 +/- 120 a.C. (López Palomo 1990: 180 ss; 1999: 161-167). Por último, la reciente excavación del Cerro del Carambolo ha re-gistrado una fase del Bronce Final precolonial anterior a la construcción del santua-rio.ElanálisisdeC14enunamuestradecarbóndelaunidadestratigráfica1217haproporcionado una cronología absoluta de 3026 BP +/- 29, con una calibración del 90% de posibilidades entre 1401 y 1190 a.C. (Fernández Flores 2005: 70). LasecuenciaestratigráficadeMontemolínregistraunafaseposteriorcarac-terizada por la construcción, uso y amortización de una gran estructura de planta oval construida sobre un zócalo de piedras con alzado de tapial y adobes, y por la aparición de los primeras muestras de cerámicas torneadas, concretamente frag-mentos de ánforas y de cerámica de engobe rojo, que apenas representan entre el 1% y el 2% del total de los materiales cerámicos documentados. La mayor parte de éstos son herederos de la tradición alfarera de la fase precedente, realizada a mano, con tratamientos alisados, espatulados y bruñidos, o mayoritariamente sin tratamientosuperficial.HemospropuestounadatacióndelsigloVIIIa.C.enfe-chas convencionales para esta fase (Bandera y otros 1993: 22-23). La construcción de una gran cabaña de planta oval podría ser interpretada como la evidencia de lo que venimos describiendo. Los estudios realizados sobre las estructuras de habitación durante el Bronce Final en el área tartésica (Izquierdo
54
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
1998; Ferrer, Ruiz y García 2002; Delgado 2005) señalan, por un lado, la homo-geneidad de las características constructivas (materiales, diseño) y de la “concep-ción espacial” de las cabañas, hasta tal punto que R. Izquierdo (1998: 286) las propone como indicador étnico de la cultura tartésica. Por otro lado, determina-dos factores como las diferencias en el tamaño, en el “estilo arquitectónico”, la situación preeminente de algunas cabañas, los elementos muebles contenidos en ellas o la existencia de otras estructuras anexas, han sido propuestos como indi-cadores sociales y económicos que evidencian rituales asociados a la distribución y consumo de comida y bebida, fuentes de legitimación y reconocimiento de es-tatus social y de poder político (Delgado 2005: 590). La asociación estela de guerrero-cabaña de gran tamaño, coetáneas o no en el tiempo, puede ser interpretada en este sentido, y el ejemplo de Pocito Chico, donde se halló un fragmento de estela reutilizado en la construcción de un murete de mampostería de división interna (Ruiz Gil y López Amador 2002: 154; Del-gado 2005: 590), quizás apunte en esta misma dirección. No obstante, además del aspecto social y político de estas construcciones, como espacios destinados a la representación, a las reuniones y banquetes, y a la toma de decisiones del grupo gentilicio, se podría valorar la posibilidad de que algunas también fueran lugares de culto de la comunidad. El problema del desconocimiento de las creencias y prácticas religiosas de las comunidades del Bronce Final en el área tartésica reside en la ausencia de imágenes y de contextos y espacios claramente relacionados con esta función (Escacena 1992: 329 ss.), en contraste con la profusión de iconografías en diver-sos soportes y lugares destinados al servicio religioso durante el período orienta-lizante (Marín y Belén 2005: 448-454). En otras áreas del Mediterráneo, como el Lacio, con procesos históricos coetáneos y paralelos en algunos aspectos, el lugar de culto es la cabaña, un espacio formalmente análogo a los ocupados por los gru-pos familiares simples, aunque evidentemente el valor colectivo de su función y su continuidad en el tiempo ejercitan un papel claramente distinto al desarrollado por el hábitat (Anzidei y otros 1985: 181). Ambos aspectos, valor colectivo (ca-baña de gran tamaño) y continuidad en el tiempo de la funcionalidad religiosa de caráctercomunitario(complejosacrificialdelperíodoorientalizante),concurrenen Montemolín, por lo que se puede proponer como hipótesis de trabajo la exis-tencia de un lugar de culto ligado al grupo gentilicio.
II.2. El poblamiento del valle medio del Corbones en el contexto del Bronce Final del Suroeste
LosdatosdelaprospecciónarqueológicasuperficialdeltérminomunicipaldeMarchenaydelasecuenciaestratigráficadeMontemolínpermitenatisbarlatendencia general en la ocupación del territorio en el valle medio del Corbones
55
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
y contribuyen a caracterizar el poblamiento en el Bajo Guadalquivir durante el Bronce Final. Partimos del desconocimiento del patrón de asentamiento local du-ranteelIImilenioa.C.,ydelasprimerasevidenciasdelafijacióndelapobla-ciónenelterritorio,quesepuedendatarafinesdeésteoprincipiosdelmileniosiguiente, entre los siglos XII y IX a.C., según utilicemos la dataciones absolu-tas calibradas o las fechas convencionales. Lo que parece cierto, y así es aceptado porlacomunidadcientífica,esqueesunprocesogeneralizadoentodoelvallebajo y medio del Guadalquivir, y ligado a la idea de “progreso”, a la integración del Suroeste en las principales redes de intercambio con la costa atlántica, el in-terior de la península y la cuenca mediterránea (Pereira 2005: 168). Sinembargoestaunanimidadenlavaloracióndelaugedemográficoydelafijaciónenelterritoriodeestascomunidadesserompecuandoseanalizalagéne-sisdelproceso,pueslasbasesdemográficasdelasquepartenosonbienconoci-das (Escacena 1995 y 2000). No es momento para analizar las causas de este des-conocimiento, pero sí podemos apuntar que uno de los principales problemas es de orden metodológico, ya que el estudio del poblamiento se ha realizado mediante larevisióndelassecuenciasestratigráficasobtenidasenlasdécadasdelos60,70y 80 (Escacena y Belén 1991; Belén y otros 1992: 66). Este método es útil para establecer mediante la estratigrafía comparada las pautas evolutivas generales de aquellosasentamientosseleccionados,quesongeneralmenteclasificadosentrelosde primer orden, pero no es adecuado para detectar fenómenos como la movilidad de comunidades en un territorio amplio o la existencia de campamentos y cons-truccionesefímerasdeltipoCogotasI.Lasprospeccionesarqueológicassuperfi-ciales tampoco son la herramienta más ajustada para detectar estos fenómenos de continuidad y discontinuidad del poblamiento con la única referencia de los ha-llazgossuperficiales,puesaportanelregistroquelosprocesospostdeposicionalesy la explotación económica actual del territorio nos permiten documentar. Consecuentemente, la proliferación de hipótesis explicativas de este fenó-meno ha sido directamente proporcional a la oscuridad del problema por falta de una base empírica, y a la ausencia de proyectos que asuman el estudio de este fe-nómeno. Hay autores que proponen la continuidad del poblamiento sin saltos en eltiempodesdelasbasesdemográficasyhabitacionalesdelBroncePleno(Pelli-cer 1989: 154; Ruiz Mata 2001: 48), desoyendo los argumentos de aquellos que constatan un vacío poblacional de al menos dos siglos seguido de una repoblación delosterritoriosporcomunidadesdeorigengeográficoyculturalatlánticoyme-seteño mediante la fundación de “unos enclaves que, a modo de avanzadillas, ini-cianafinaldelaEdaddelBroncelaocupacióndeunterritoriocasidespoblado”.Para estos autores “no sería imposible sostener una progresión del poblamiento que muestre una tendencia Norte-Sur y Oeste-Este” (Belén y otros 1992: 71). LaatoníademográficapreviaalossiglosIX-VIIIa.C.tambiénhadadopiea una sugerente propuesta que responsabiliza del despoblamiento del valle del Guadalquivir a las razzias llevadas a cabo por los fenicios contra las comunidades
56
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
indígenas para abastecer el comercio de esclavos, una actividad que generaría no sólo la huida de los pobladores hacia las montañas y regiones menos accesibles, sinotambiénlacreacióndeunamentalidadguerrera,lareflejadaenlasestelasdecoradas, y de una nueva función entre estas poblaciones, la de intermediarios en este comercio mediante la captura y suministro regular de esclavos proceden-tes de regiones más alejadas, como la Meseta, hacia las colonias fenicias (Moreno Arrastio 1999; 2000: 170). Tambiénsehabarajadolaposibilidad–sincontemplarelvacíodemográfico–de desplazamientos de comunidades de economía ganadera desde las áreas septen-trionales de la Meseta a las zonas meridionales en busca de nuevas áreas de explo-tación de recursos (Celestino 2001: 304). Las estelas decoradas del Suroeste, dando por cierta la ecuación de simplicidad decorativa = mayor antigüedad, se constitui-rían en la principal demostración de estas traslaciones poblacionales que evidencia-rían la relación entre dos grupos humanos distintos (Barceló 1995: 580). Desde otras perspectivas, hay quienes atribuyen las causas de la transforma-cióndelospatronesdeasentamientoyelaugedemográficoacambiosfundamen-talmente socioeconómicos, sin que haya unanimidad en la consideración de los papeles desempañados por la ganadería o la agricultura como principales activi-dades económicas en estas mutaciones. Para A. Delgado (2000: 63) la baja den-sidaddemográficade lascomunidades tartesiasprecolonialesyelsucesivoin-cremento del número de asentamientos a partir de los siglos IX y VIII a.C. están relacionados con la reorientación de una economía basada en la ganadería exten-siva hacia la agricultura cerealística mediante la inauguración de poblados y al-deas en suelos de alta capacidad agrológica y en la cercanía de vías de comunica-ción. La consecuencia de este proceso fue la colonización de nuevos espacios, el aumentodelasocupacionesydelaextensióndealgunas,y,endefinitiva,uncam-bio en el paisaje tartesio. Con anterioridad, Barceló (1995: 564-565) había propuesto lo contrario, la correlación entre el aumento del número de poblados y el incremento espectacu-lar de la proporción de ovicápridos en detrimento de los bóvidos, lo que a su jui-cio sería “la manifestación empírica de la trashumancia”. “La adopción de una economíaganaderaimpusounamodificacióndelaformadeocupacióndelterri-torio, lo que obligaría a fundar un gran número de asentamientos ocupados tem-poralmente”. Sin embargo, esta posibilidad ha sido cuestionada con argumentos convincentes que niegan la capacidad de las sociedades prerromanas de la penín-sula ibérica para llevar a cabo la trashumancia por la inexistencia de una organi-zación sociopolítica supraterritorial que posibilitara los desplazamientos a larga distancia y de redes de parentesco que deberían ser potenciadas y renovadas ge-neración tras generación (Bertrán y López 2005: 581). Loqueparececiertoesque lafijaciónconcarácterpermanentede lapo-blación en el territorio sigue al menos dos estrategias diferenciadas en lo que se refiereal tipoy funciónde losasentamientos;seocupan,porun lado, lugares
57
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
dotados de un carácter estratégico y defensivo (en altura, con visibilidad total, cercanos a vías de comunicación), que pone en evidencia la intención de sus ha-bitantes de ejercer un control no sólo físico, sino también simbólico, sobre el te-rritorio circundante. La distancia entre unos y otros, de varios kilómetros, evitaría las interferencias en sus respectivas áreas de captación de recursos. En la mayo-ría de los casos su habitación perdura en el período siguiente, y algunos de ellos experimentaron procesos de urbanización en época turdetana y romana, situación que se ha mantenido en ocasiones hasta la actualidad. Por otro lado, surgen agru-paciones de cabañas en llano, sin ningún interés estratégico ni capacidad defen-siva, cuya ubicación y existencia se debió a la explotación de un recurso, general-mente agrícola, pero en otras ocasiones relacionado con otras actividades como la ganadería, la pesca, la minería y la metalurgia. Los ejemplos no son escasos en el Bajo Guadalquivir durante el Bronce Final y en la fase más antigua del pe-ríodo orientalizante (San Bartolomé de Almonte, Peñalosa, Vega de Santa Lucía, El Ochavillo, Campillo, etc.). Esta dicotomía encubre, no obstante, una gran variedad de matices y una complejidad mayor de lo habitualmente admitido. En el grupo de los poblados en altura se perciben síntomas de una jerarquización entre ellos, consecuencia qui-zás de la competencia entre grupos parentales. Montemolín, entre los hábitats del valle medio del Corbones, sería uno de estos poblados, como también lo debie-ronserCarmona,ElGandul,Setefilla,CerrodeSanCristóbaldeEstepa,Osunao Córdoba. Los rasgos que pueden intervenir en tal consideración son, además de los característicos de este grupo (uide supra), el tamaño y la secuencia cultural de losasentamientos,laconstruccióndedefensasartificialescomofososymurallas(Setefilla,Osuna,Carmona)oladocumentacióndeestelas(Setefilla,Carmona,Montemolín, Ategua). Con ello no queremos decir que las comunidades del Bronce Final fueran so-cialmente complejas y estuvieran fuertemente jerarquizadas, sino que la competen-cia entre las elites habría generado desigualdades entre unas comunidades y otras. Siguiendo la propuesta de Barceló (1995: 561-562), el modo de producción de la sociedad tartésica precolonial no era pasivo ni generaba estancamiento sino que podía crear desigualdades y coerción dentro del grupo doméstico y entre diversos grupos mediante las alianzas políticas y la acumulación de interacciones en las que se resolvían los matrimonios y se intercambiaban dones. “El desequilibrio social se fundamenta en la cantidad e intensidad de las interacciones con grupos domésticos externos a la comunidad”, de manera que “la cantidad de alianzas políticas entre los grupos es una forma de riqueza”, no individual, sino colectiva (ibidem). Esta estructura social de tipo tribal característica del Bronce Final en la que las relaciones sociales de producción están dominadas por el parentesco y la pose-sión de la tierra se ejerce de manera colectiva muestra, sin embargo, síntomas evi-dentes de transicionalidad, de evolución hacia una “sociedad de roles de privilegio” (Barceló 1992: 260), caracterizada por la “dialéctica entre un personaje socialmente
58
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
magnificadoyunacomunidadquelomagnifica”,yporelhechodequeelcontroldelosmediosdeproducciónestuvieramediatizadoporlainfluenciadelacomuni-dad a través del parentesco, de obligaciones políticas y las ceremonias: en las so-ciedades “de roles de privilegio” (caudillaje, jefatura) las funciones sociales se de-finíanritualysimbólicamente.Estasingularconfiguracióndelasociedadpermiteexplicar la ulterior evolución de estas comunidades por el contacto con la coloniza-ción fenicia hacia modelos “orientalizantes”, como seguidamente veremos.
III. EL POBLAMIENTO EN EL PERÍODO ORIENTALIZANTE (SIGLOS VII-VI A.C.)
III.1. El patrón de asentamiento
El modo de ocupación del territorio durante los siglos VII y VI a.C. a partir delainterpretacióndelosdatosdelaprospecciónarqueológicasuperficial(Fe-rrer y otros 2000; Ferrer y otros 2001) se puede caracterizar por los rasgos apa-rentemente contradictorios de continuidad y cambio. El fenómeno de continuidad alude lógicamente a la prosecución de los asentamientos ya habitados durante el Bronce Final, los cuales en líneas generales mantuvieron durante el período orientalizante un papel destacado en la ordenación y el control de los territorios y constituyeronlabasedemográficasobrelaquesesustentólaexpansióndemográ-ficadelsigloVIIa.C.Porsuparte,conelconceptodecambionosreferimosadi-versosaspectosinterrelacionadosentresí:elincrementodemográficoexpresadoen el aumento del tamaño de los hábitats y en la multiplicación por siete del nú-merodeasentamientos,ladiversificaciónfuncionaldeéstos–comolaconversióndeMontemolínenuncomplejosacrificial,almenosenlaúltimafasedelasenta-miento (Bandera y otros 1995; Bandera y otros 1999; Chaves y otros 2000; Ban-dera 2002)–, la colonización agraria del valle medio del Corbones, y la hipotética integración de este territorio en una unidad política mayor, del tipo de la jefatura compleja o, incluso, de una incipiente formación política estatal (Ferrer y Ban-dera 2005; García Fernández 2005; Ferrer y otros 2007). Ladescripcióndelpatróndeasentamientorequiereunaclasificaciónpreviade los 56 yacimientos arqueológicos datados en estas centurias, destinada a la de-finiciónoperativadelaformadeexplotacióndelterritorio.Paraellorecurrimosal análisis llevado a cabo por Murillo (1994: 437 ss.) en el Guadalquivir medio para el mismo período, que muestra sintomáticas concomitancias con los datos que presentamos en estas líneas. Las variables utilizadas por nosotros en la orde-nación jerárquica de los asentamientos han sido: a)Superficieestimadadelasentamiento b)Unidadtopográficadondeseubicaelhábitat
59
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
c) Visibilidad d) Secuencia de la ocupación e) Proximidad a vías naturales de comunicación f) Recursos disponibles en el territorio g) Cercanía a recursos hídricos
Otras variables contempladas por el citado autor como la presencia-ausen-ciadefortificacionesoladocumentacióndedeterminadosmaterialescomolascerámicas condecoraciónfigurativay laspuntasdeflechaorientalizanteshansido desestimadas porque en la campiña del Corbones presentan un comporta-miento claramente diferenciado. En el Guadalquivir medio estas tres variables sólo se registran en asentamientos de primer orden y, por lo tanto, son utilizados comoelementosdefinidoresdejerarquía,mientrasqueenelCorbones,lasforti-ficacionesdepiedraestántotalmenteausentes,porlomenosensuperficie,yaquelas rocas duras no abundan en un relieve llano con formaciones blandas, margas y arcillas, y suelos profundos (vertisolsotierrasnegras).Estonosignificaqueno hubiera otro tipo de defensas como fosos o murallas con alzado de adobes,
Asentamientos del Bronce Final y del Período Orientalizante
60
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
muy características del área tartésica durante el período orientalizante (Escacena 2002; Escacena y Fernández 2002), sino que no han quedado huellas visibles en superficie. Asimismo,laspuntasdeflechassontambiéncaracterísticasdelosgrandespoblados orientalizantes no sólo en el Guadalquivir medio, sino en todo el sur y este peninsular (Ferrer 1994), pero, excepto un ejemplar documentado en Monte-molín, no se han registrado en todo el territorio, ni en el área de Carmona. Por úl-timo,enloqueserefierealascerámicascondecoraciónfigurativa,yencontradelohabitual,sehanhalladoenlaprospecciónsuperficialenyacimientosdetodoslostiposdiferenciados.Laexplicaciónquehemospropuestojustificaestaexcep-cionalidad por la posible función de estos recipientes como contenedores de ali-mentos (bebida y/o comida) y por la cercanía de los asentamientos a Montemo-lín,uncomplejosacrificialdondepresumiblementeseprocesabanlosalimentosy se rellenaban los grandes pithoi con ellos para ser distribuidos según unas nor-mas establecidas entre los miembros de la comunidad en determinadas festivida-des (Bandera 2002; Ferrer y Bandera 2005: 570). El resultado de la aplicación de estas variables a los yacimientos ha sido la confección de una jerarquía de asentamientos en cuatro órdenes que, desde el punto de vista funcional, podrían denominarse poblados grandes, atalayas, aldeas y granjas o factorías, aunque hayamos adoptado una nomenclatura menos com-prometida con la hipotética función: primer, segundo, tercer y cuarto orden. No obstante,siobviamoslavariable“superficieestimada”,losgrupossepodríanre-ducir a dos: asentamientos en cerros y asentamientos en llano (Ferrer y Bandera 2005: 569; Ferrer y otros 2007). Los siguientes cuadros son bastante expresivos de lo que apuntamos, si bien dos de las variables, la cercanía a vías de comuni-cación y los recursos disponibles se han obviado, pues son compartidas por casi todos los asentamientos.
Cuadro 1
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V D.R.H. S.T.
Porcún I-IILas Motillas 68-69-70 1 10 ha cerro casi
total manantial Bronce FinalRoma
MontemolínVico 154-153 1 16 ha cerro total río
CorbonesBronce Final
Roma
La Lombriz I 183 1 indeterminada cerro- ladera total manantial Bronce Final
siglo I a.C.
Leyenda:N.I.:númerodeinventario;N.O.:númerodeorden;S.E.:superficieestimada;U.T.:uni-dadtopográfica;V.:visibilidad;D.R.H.:distanciaarecursoshídricos;S.T.:secuenciatemporal.
61
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
Comosereflejaenelcuadro1,losasentamientos de primer orden tienen unas características comunes, como una extensión considerable, superior a 5 ha, seg-mentada en diversos sectores que podríamos considerar áreas funcionales. El ejemplo mejor conocido es el de Montemolín-Vico, un asentamiento que en el período orientalizante tiene dos sectores perfectamente diferenciados: la acrópo-lis,enlacualsesituaronlosedificiossingularesdedicadosalsacrificiodeanima-les, y quizás al culto, y Vico, el poblado propiamente dicho, ubicado en una loma unida a la ladera de Montemolín donde se tiene constancia de diversas construc-ciones de tipo doméstico, la más antigua de las cuales, del siglo VII a.C., era una cabañadeplantacurvilínea(BanderayFerrer2002:126,fig.3). Los tres yacimientos se ubican en cerros muy destacados del entorno, con una visibilidad total o casi total, separados entre ellos por una distancia superior a los 10-15kilómetros.Disponenderecursoshídricossuficientes,manantialesendoscasos, y el río Corbones, cuyo cauce bordea los cerros de Montemolín-Vico. De-bieron gestionar un territorio amplio, con recursos agrícolas óptimos y junto a una vía natural de comunicación: la que conduce a Carmo, en el caso de Porcún, la que se dirige a Astigi (Écija), con respecto a La Lombriz I, y las que se cruzan a la al-tura de Montemolín y comunican el valle del Guadalquivir con la costa mediterrá-nea, la Alta Andalucía y el sinus tartesius (Bandera y otros 1995; Ferrer y Bandera 2005: 569). Tienen a su vez una secuencia temporal amplia, inaugurándose en el Bronce Final y perdurando hasta época romana; Porcún I-II y, sobre todo, Vico, como su nombre permite suponer, se convirtieron en uici, pequeñas unidades ru-rales con capacidad de autogobierno y con cierto papel en la administración terri-torial y en el control de un pequeño territorio (Cortijo 1993: 205 ss.), o, como su-giere S. Ordóñez (1996: 51), en “una aldea dentro del territorio de una ciuitas o de un castellum u oppidum al que estuviese adscrito” (Bandera y Ferrer 2002: 145). El registro arqueológico –fundamentalmente cerámico– que presentan estos grandespobladoses,lógicamente,muydiversificado.SitomamoscomoejemploVico,loscasiseismetrosdesecuenciaestratigráficahanpermitidodocumentarlaevolución de la vajilla fabricada a torno en contextos supuestamente domésticos desde el siglo VII hasta el siglo II a.C., muy similar a la registrada en Cerro Ma-careno (Bandera y Ferrer 2002). En el caso de Montemolín, es de interés el estu-dio de la cerámica hecha a mano y a torno en un contexto no doméstico sino ri-tual, en especial determinadas especies como los recipientes pintados con escenas figurativas(ChavesyBandera1986y1993). También reviste interés desde el punto de vista metodológico la contrasta-ciónentrelosmaterialesregistradosenexcavaciónyloshalladosensuperficiepara conocer si las muestras, dependiendo de las condiciones del yacimiento, pue-den ser indicativas de aspectos como la funcionalidad o la tipología del asen-tamiento. Por ejemplo, en el sector I de Porcún se registraron numerosos frag-mentos de cerámica fabricada a mano y a torno, entre los cuales había ánforas R-1 y 23 asas amorcilladas, cerámica gris, pintada, 3 concretamente con decora-ción geométrica, a mano alisada, rugosa y con decoración plástica. En Porcún II
62
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
la composición era similar, aunque menos abundante, pero en el sector Las Mo-tillas I, el volumen y la diversidad de los materiales aumenta ostensiblemente: entrelasnumerosascerámicasamano,sehanclasificadovasosdebocaacampa-nada,cazuelasycuencoscontratamientosuperficialalisadoyespatulado,restosde talla lítica, y una gran cantidad de cerámica hecha a torno: 54 asas amorcilla-das, cerámica gris, pithoicondecoraciónfigurativa,urnas“tipoCruzdelNegro”y numerosos fragmentos sin decorar o con decoración pintada.
Cuadro 2
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V D.R.H. S.T.
Cerro del Tarazanil 4 2 1,1 ha cerro total arroyo
400 mOrientalizante
s. I d.C.
La Fábrica 81 2 5 ha cerro total lejanía Orientalizantesiglo III-II a.C.
La Torre I 84 2 5 ha cerro total manantial Bronce Finalsiglo II a.C.
Cerro del Orégano 145 2 2 ha cerro media manantial Orientalizante
siglo II d.C.
Atalaya Alta 147 2 2 ha cerro total manantial 400 m
Orientalizante siglo III a.C.
Chaparra de Montepalacio 209 2 0,6 ha cerro total manantial
400 mOrientalizante siglo III-II a.C.
Los asentamientos de segundo orden tienen unas características similares alosdelprimeroenloquerespectaalavisibilidadyalaunidadtopográficaenla que se asientan: son siempre cerros destacados del entorno, pero se diferen-ciandelosotrosenunamenorsuperficieestimada,inferioralas5ha,ysobretodo por una evolución histórica diferenciada, pues, salvo La Torre I, se origi-nan en el período orientalizante y no perduran en época romana. Este hecho pro-bablemente esté relacionado con la funcionalidad desempeñada en el intervalo de tiempo transcurrido entre los siglos VII y III-II a.C., equivalente a la de ata-laya, destinada probablemente a la vigilancia y defensa del territorio. La distri-bución de estos asentamientos en la parte occidental del término, alineados en un arco descrito de norte a sur, podría estar sugiriendo la existencia de una cadena de atalayas, quizás fronteriza, encomendadas al control de los accesos del valle del Corbones por el oeste. No obstante, la consideración como atalayas no asegura una función exclu-siva relacionada con la defensa ni invalida su dedicación al hábitat o a otras fun-ciones.El registro cerámicoy líticohallado, por ejemplo, en la superficiedelCerro del Tarazanil es muy expresivo de lo que queremos decir. De los fragmentos
63
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
de cerámica hecha a torno registrados, 53 no estaban decorados y 282 sí lo esta-ban,266pintados,10conengoberojoy6condecoraciónfigurativa.Ademássehallaron 11 fragmentos de cerámica gris, bordes de ánforas R-1 y 29 asas amorci-lladas.Losrecipientesquehanpodidoserdiagnosticadosseidentificanconvasosa chardon (engobe rojo), pithoi, cuencos grises de borde engrosado al interior y urnitas, cuencos y ánforas pintadas. La cerámica fabricada a mano era menos abundante, pero muy característica: de los 80 fragmentos contabilizados, había grandes bases, recipientes globulares de borde entrante, vasos de boca acampa-nada,cazuelasycuencos,conlassuperficiesespatuladas,alisadasyrugosas,yenmenor proporción bruñidas, y decoraciones como digitaciones y mamelones. Por último, la industria lítica estaba representada por dos molinos barquiformes, una moleta, un pulimentado, restos de talla, un útil y una lasca retocada.
Cuadro 3
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V. D.R.H. S.T.
Camino de los Olleros 22 3 1 ha ladera casi
totalarroyo 200 m
Orientalizante antiguo
Los
Galindos I23 3 2 ha ladera-
llanocasi total
arroyo 160 m
Orientalizante turdetano
La Charca I 29 3 indeterminada cerro casi total
arroyo 110 m
Orientalizante turdetano
La Verdeja I 44 3 1,5 ha cerro casi total
manantial arroyo 200 m
Orientalizante siglo V a.C.
Donadío 47 3 1,5 ha cerro casi total lejanía Orientalizante
La Lombriz II 50 3 1,5 ha cerro-
ladera total manantial ss. VI-IV a.C.
La Lombriz III 51 3 1,9 ha ladera total manantial Orientalizante
turdetano
Cerros de San Ignacio 63 3 indeterminada cerro total manantial Bronce Final
turdetano
Santa Iglesia II 78 3 1,3 ha cerro-
ladera total manantial Orientalizante Roma
Barragua I 88 3 1,4 ha cerro-ladera
media-baja
arroyo 500 m
Orientalizante turdetano
Cortijo de los Olivos 92-93 3 1 ha ladera casi
totalarroyo
intermitenteOrientalizante
ss. I-II d.C.
La Conejera 94 3 indeterminada cerro-ladera
casi total
arroyo 650 m
Calcolítico Orientalizante
64
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V. D.R.H. S.T.
Repetidor II 105 3 1,8 ha cerro-ladera media arroyo
270 mOrientalizante
Roma
Cortijo del Carrascal 110 3 1,7 ha cerro media arroyo
1000 mOrientalizante
turdetano
Casilla del Pozo salado 115 3 2 ha cerro media arroyo
170 mOrientalizante
turdetano
Media Legua 136 3 1 ha loma casi total
laguna
500 mOrientalizante
siglo I a.C.
Vistalegre 142 3 1,5 ha cerro media manantial Orientalizante Roma
Los asentamientos de tercer orden se caracterizan por ocupar espacios en función no tanto de las posibilidades de defensa y visibilidad cuanto de la cerca-nía a las tierras más fértiles. Generalmente se ubican en cerros, laderas y lomas de margasqueafloranenlallanuraaluvial,yestáncercanosaarroyosymanantiales,muy abundantes en la zona debido a la alta capacidad de retención de humedad de este tipo de suelos. Se diferencian de los asentamientos de cuarto orden por su ex-tensión, entre 1 y 2 ha, por lo que podemos considerarlos pequeñas aldeas o agru-paciones plurifamiliares de carácter agrícola. Su secuencia cultural suele ser muy prolongada, pues surgen sin excepción durante el período orientalizante y perdu-ran hasta época turdetana. En ocasiones, después de un paréntesis pueden volver a ocuparse en época turdetana avanzada y romana (Ferrer y Bandera 2005: 569). Enladescripciónde losmaterialeshalladosensuperficie, tomamoscomoejemplo el yacimiento de Los Galindos I, con una muestra amplia de industria lí-tica y alfarería fabricada a torno y a mano. Los recipientes hechos a mano tienen tratamiento alisado mayoritariamente, algunos con decoración incisa, y desde el punto de vista morfológico son representativos los vasos de boca acampanada y deborderecto.Laindustrialíticasedefineporlaelaboracióndelaminitasylas-cas con retoques para la fabricación de hoces: 3 núcleos, 1 resto de talla y 4 lascas con retoques, y el hallazgo de un molino barquiforme. Por último, entre los frag-mentos de cerámicas hechas a torno se pueden distinguir numerosos ejemplos de cerámica común, pintada, entre ellas una urna “Cruz del Negro” y 3 asas gemi-nadas correspondientes a este tipo de vaso, cerámica gris (cuencos de borde en-trante, tapaderas), y 22 asas amorcilladas pertenecientes a ánforas R-1.
65
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
Cuadro 4
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V. D.R.H. S.T.
Pasada del Martillo II
11 4 indeterminada llanura mediarío Corbones
470 mOrientalizante
Roma
Tarajal 12 4 indeterminada llanura totalarroyo 640 m
Orientalizante Roma
Ladera de Montalbán
13 4 indeterminadaladera-llanura
mediaarroyo 600 m
Orientalizante
San Ignacio I 15 4 indeterminada llanura media arroyo Orientalizante
Santa Ana I 17 4 0,5 ha llanura mediarío Corbones
310 mOrientalizante
turdetano
Los Felipes III
21 4 0,1 ha llanura totalarroyo 510 m
Orientalizante turdetano
Los Galindos II
23 4 0,5 ha ladera mediaarroyo 210 m
Orientalizante Roma
Los Vicentes III
28 4 0,5 ha llanura mediaarroyo 270 m
Orientalizante turdetano
Clarebout I 35 4 0,5 ha llanura mediaarroyo 90 m
Orientalizante
Clarebout III 37 4 < 0,5 ha ladera mediaarroyo 30 m
Orientalizante
Salado IA 39 4 0,5 ha llanura mediaarroyo 220 m
Orientalizante Roma
Salado II 40 4 < 0,5 ha llanura media arroyo Orientalizante
Salado III 42 4 < 0,5 ha llanura mediaarroyo 240 m
Orientalizante
Cerro Gordo 53 4 0,4 ha cerro media manantialOrientalizante
s. IV a.C.
La Platosa III
56 4 < 0,5 ha cerro total manantialOrientalizante
turdetano
La Platosa VII
58 4 indeterminada cerro media manantialOrientalizante
turdetano
Las Motillas V
74 4 indeterminada cerro mediamanantial
700 mOrientalizante
66
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
Yacimiento N.I. N.O. S.E. U.T. V. D.R.H. S.T.
Casilla de la Charca
98 4 0,5 ha llanura media pozoOrientalizante
turdetano
Los Medianos II
101 4 0,4 ha llanuramedia-
bajarío Corbones
700 mOrientalizante
Roma
Los Medianos IV
103 4 0,5 ha loma mediarío Corbones
910 mOrientalizante
turdetano
Los Isidros II
107 4 0,5 ha llanura mediaarroyo 100 m
Orientalizante turdetano
Los Palmares
109 4 indeterminadacerro-ladera
mediaarroyo 120 m
Orientalizante Roma
Carrascal I 111 4 0,5 ha llanuracasi total
arroyo 170 m
Orentalizante turdetano
Carrascal III 113 4 0,4 hacerro-ladera
mediaarroyo 60 m
Orientalizante turdetano
Rancho I 119 4 indeterminada loma mediaarroyo 170 m
Orientalizante
Camino de Vistalegre
140 4 0,6 ha cerro media manantialOrientalizante
turdetano
Cortijo de la Torre
158 4 0,1 ha llanura mediaarroyo 100 m
Orientalizante Roma
Cortijo de la Torre II
159 4 indeterminada llanura mediaarroyo 10 m
Orientalizante
Rancho Cazolita II
177 4 indeterminada cerro totalarroyo 250 m
Orientalizante siglo IV aC
Verdeja Nueva III
194 4 0,15 ha ladera mediaarroyo 350 m
Orientalizante
Los asentamientos de cuarto orden, un total de 30, responden también a unas características muy concretas que los constituyen en un grupo bastante homogé-neo: se sitúan en llano o en lomas y cerros de escasa altura, cercanos al arroyo Saladoyaotroscursosdeaguaymanantiales,ocupandounasuperficiereducida,menor de 0,5 ha. La elección del emplazamiento no se debió a variables como la altura y visibilidad, sino a la apropiación de un terreno para el cultivo en las cer-canías de un curso agua, quizás en razón del fomento de la agricultura de huerta (Murillo y Morena 1992: 41). No obstante, la vocación agrícola de estos asen-tamientos se dirigió sobre todo al cultivo de cereales, si tomamos como crite-rio la documentación habitual de industria lítica (dientes de hoz, denticulados,
67
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
lascas retocadas, núcleos) y los molinos barquiformes de granito o rocas de grano grueso, muy numerosos en los sitios de tercer y cuarto orden3. Entre los asentamientos tipo granja o factoría hemos seleccionado Los Fe-lipes III como prototipo. Los restos de industria lítica se concretan en 3 núcleos y6lascas;lacerámicahechaamanopresentadiferentestratamientossuperficia-les, sobre todo alisado y rugoso y decoraciones impresas e incisas, y entre los re-cipientes torneados, más abundantes, están bien representados las decoraciones pintadas,entreellaslafigurativa,lasasasgeminadascaracterísticasdelasurnas“Cruz del Negro” y las ánforas R-1.
III.2. La colonización agraria
La multiplicación de los asentamientos de tercer y cuarto orden durante los siglos VII y VI a.C. ha permitido constatar un fenómeno, el de la colonización agraria, también característico de los siglos orientalizantes en diversas áreas del Suroeste peninsular. La reciente publicación de los resultados de nuestros estu-dios nos exime de repetir todos y cada uno de los argumentos y paralelos expues-tos, por lo que expondremos las principales conclusiones (Ferrer y Bandera 2005; Ferrer y otros 2007). Primeramente, con el concepto de “colonización agraria” nos referimos a la acciónde“fijarenunterrenolamoradadesuscultivadores”,haciendonuestrala acepción del diccionario de la RAE (2001: 592), y no a la roturación de tierras baldías para el cultivo, pues éstas podían estar ya cultivadas o explotadas (pastos, caza) desde otros asentamientos más lejanos. Esta no es una cuestión baladí por-que implica la acción “política” de apropiación y distribución de lotes de tierra y la asignación de parcelas a uno o a varios grupos familiares para su laboreo. Al hilo de esta evidencia surgen dos temas de difícil análisis: el de la decisión polí-tica y el de la propiedad y uso de la tierra, y en ambos nos sentimos igualmente huérfanos, pues para estas cronologías no disponemos de datos literarios ni epi-gráficossignificativosqueinformendirectaoindirectamentedetalesaspectos,ylos paralelos en culturas coetáneas como la griega, la etrusca o la fenicia, no pre-sentanunpanoramadiáfanoyclaramentedefinido,ninecesariamenteexportableal caso que nos ocupa. En todos los ejemplos constatados de colonización agraria en el Suroeste la iniciativa se atribuye a un proceso doble e integrado: la formación de las aristo-cracias (Ruiz Rodríguez 1996: 61 y 64; Arteaga 1997: 107; Ruiz y Molinos 1997: 17; Rodríguez y otros 2004: 594) y los procesos constitutivos de lugares centrales
3. Unrecuentonoexhaustivodemolinosbarquiformeshalladosensuperficiedacuentadeloque exponemos: Los Galindos I (4), Clarebout I (3), Salado IB (7), Casilla de La Charca (1), Cor-tijo del Carrascal (1), Rancho I (1).
68
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
u oppida, articuladores del poblamiento de sus respectivos territorios. Las colo-nizaciones de los territorios regados por los arroyos Guadatín (Murillo y Mo-rena 1992: passim; Murillo 1994: 444), Algarbe (Morena 1990: 484) y Salado (Molinos y otros 1994; Ruiz y Molinos 1997: 19), o por el río Guadajoz (Carri-lero y otros 1993), han sido achacados a la iniciativa tomada desde algunos op-pida como Torreparedones, Castro del Río o Ategua (Molinos y otros 1994: 150). Otros casos análogos de formación de hábitats de reducido tamaño y función agropecuaria en la depresión de Ronda (Carrilero 1993: 173; Carrilero y Aguayo 1996: 46), la vega del Guadalquivir (Ferrer y otros 2005: 351) o en el área costera del estrecho de Gibraltar (Ferrer y otros 2002: 66) coinciden en el tiempo con la emergencia de grandes poblados como Acinipo, Ronda, Celti o Baesippo4. Estos asentamientos acogían las construcciones relacionadas con la aristocracia y con aquellos grupos familiares e individuos que habían entrado en su órbita en razón de las relaciones clientelares; eran, por tanto, espacios desde donde se ejercía el poder,yporestarazónseconstituíanhabitualmenteenlassedesdeedificiosconcarácter residencial y cultual. El caso de Montemolín puede servirnos de ejemplo. El asentamiento estuvo ocupado por una comunidad durante el Bronce Final que ya debía ejercer un cierto liderazgo (estela de guerrero) sobre las poblaciones de su entorno, y pro-bablemente era el lugar donde se celebraban las reuniones y los banquetes del grupo parental (gran cabaña ovalada).No obstante, desdefines del sigloVIIIa.C.,enfechasconvencionales,seobservauncambioostensibleenlasedifica-ciones y en los objetos muebles, indicativo de los cambios operados en las rela-ciones de poder y quizás en la composición étnica de la comunidad, al integrar hipotéticamente individuos de origen oriental en su seno. No obstante, no es con-veniente destacar solamente los rasgos innovadores sobre los que denotan conti-nuidad,pueslaposteriorconstruccióndeledificioA,lagrancabañaovaladaconbanco corrido y entrada empedrada con cantos rodados, remite a modelos locales (como Acinipo: Aguayo y otros 1986) y sugiere la continuidad de al menos algu-nas de las funciones del período anterior. El segundo problema que plantean los casos de colonización agraria es el de la propiedad y uso de la tierra. Parece que hay cierta unanimidad en la noción de una propiedad colectiva de la tierra y de la organización cooperativa del tra-bajo comunal durante el Bronce Final en el Suroeste. La circulación de los exce-dentes de producción y de la fuerza de trabajo se circunscribiría a las relaciones entre unidades domésticas y, en líneas generales, la producción estaría dirigida a
4. Otros casos de colonización agraria descritos se distribuyen por áreas de la periferia tar-tésica como el valle medio del Guadiana (Almagro-Gorbea y Martín 1994; Rodríguez y Enríquez 2001) y Alentejo (Calado y otros 1999; Correia 1999; Arruda 2001), del Bajo Guadalquivir: cam-piña sureste de Sevilla (Ruiz Delgado 1985: 243-244; González Acuña 2001: 123 ss.), campiña de Cádiz (Ruiz Mata y González 1994), curso bajo del Corbones (Amores y Rodríguez 1984: 108) y las orillas del sinus tartesius (Ferrer y otros 2007, con la bibliografía).
69
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
la creación de valores de uso, en un contexto de relaciones sociales dominado por el parentesco (G. Wagner 1983: 3; Barceló 1992: 260; Carrilero 1993: 169). Sin embargo, esta unanimidad desaparece cuando se valora las transformacio-nes introducidas por la emergencia de las aristocracias orientalizantes. Para algu-nos autores, la colonización agraria sería el resultado de la consolidación de una es-tructura agraria en la que la propiedad de la tierra sería enajenada por la aristocracia mientras que los campesinos quedarían adscritos al uso condicionado del suelo sin que pudieran acceder a su posesión (Arteaga 1997: 107-109). Otra propuesta res-ponsabilizadelainiciativacolonizadoradelvalledelGuadianaalaconfiguraciónde pequeños estados aglutinados por monarquías sacras con sede en oppida como Medellín y Badajoz, cuyas elites urbanas habrían privatizado las tierras de anterior uso comunal y conformado los primeros latifundios del Suroeste (Almagro-Gor-bea 1990: 100; Almagro-Gorbea y Martín 1994: 124). En ambos casos se puede ha-blar de una valoración de la propiedad privada de la tierra y de la adscripción de los campesinos al uso de ésta a través de diversas formas de dependencia. Según la propuesta de Ruiz y Molinos (1997: 19), la colonización del arroyo Salado de Porcuna puede tener una doble lectura: se puede vincular a la puesta en práctica de la institución del patronazgo y de la clientela, y sería la consecuen-cia de una iniciativa programada desde Torreparedones u otro oppidum de primer orden, o bien podía ser el remanente de una población aún no adaptada al nuevo sistema de relaciones sociales que se estaba imponiendo y en el que sobrevivían las viejas relaciones patriarcales familiares (para el valle medio del Guadiana, Rodríguez y Enríquez 2001: 168). No obstante, como señala A. Ruiz (1998: 289 ss.), la aparición del patronazgo y la clientela no tuvo por qué suponer la ruptura del sistema tradicional de relaciones comunales aldeanas, sino que se debió sus-tentar precisamente en él y en la supervivencia del grupo gentilicio. El sistema clientelar se activaba con la creación de un vínculo basado en la protección del patrono hacia el cliente y en la obediencia de éste hacia el primero, estableciendo una relación de servidumbre basada en la desigualdad de las personas y en la asunción de la dependencia por parte del cliente. Los campesinos que habitaban las granjas o factorías agrícolas dependerían de las elites aristocráticas y gentili-ciasatravésdelazosdefidelidadquepodríanrevestirlaformadeservicioscomola siembra, la recolección, el pastoreo o la molienda, en contraprestación por el uso de la tierra, el sustento mediante raciones alimenticias, la asignación de par-celas o la protección (Rodríguez y otros 2004: 512-513). Emergencia de aristocracias, territorialización, formación de oppida, son factores estructurales que debieron incidir globalmente en el origen de las colo-nizaciones agrarias durante los siglos VII y VI a.C., pero sin duda no fueron los únicos. Según los ejemplos revisados en otra ocasión (Ferrer y otros 2007), pode-mosproponerotrosfactoresquepudieroninfluirlocaloregionalmenteenelde-sarrollo de estas colonizaciones, al no ser un fenómeno generalizado en todo el Suroeste, ni siquiera en el Bajo Guadalquivir:
70
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
a)Recursosdemográficos.EnefectoduranteelsigloVIIa.C.entodoelSu-roesteseconstataunaexpansióndemográficasinprecedentesapreciableenelau-mento del tamaño de los asentamientos y del número de éstos. Este auge demo-gráficoparecesentarlasbasesenlossiglosanteriores(IX-VIIIa.C.),cuandoseproducenlosprocesosdesinecismoydesedentarizacióndefinitivadegruposnó-madas o seminómadas de economía pecuaria, a lo que habría que unir los efectos de la colonización fenicia, la agilización y frecuencia de los intercambios y, con ellos, la demanda de excedentes agrícolas para el abastecimiento de las colonias. Hayquienesinterpretanesteaugedemográficocomoconsecuenciadeunaco-lonización agrícola fenicia en ciertas áreas del valle del Guadalquivir (Whittaker 1974; Alvar y G. Wagner 1988; G. Wagner y Alvar 1989; Morena 1990: 485-486; con matizaciones: G. Wagner y Alvar 2003), pero la hipótesis no ha sido bien acogida (Carrilero 1993: 176-180; Díes Cusí 2001: 103; Rodríguez y Enríquez 2001: 167), y plantea numerosos problemas. No hay colonización sin control del territorio, y éste no se puede producir sin conquista ni sometimiento. La exten-sióngeográficaylasincroníadelfenómenocolonizadorhaceinviablelaposibili-dad de que los fenicios occidentales conquistaran y colonizaran todos estos terri-torios,yelesfuerzodemográficodetalempresanosepuedejustificarnisiquieraargumentando el traslado no demostrado de contingentes de agricultores desde Próximo Oriente y de otras áreas colonizadas por los cananeos, ni tampoco por la reproducción biológica de los fenicios occidentales. Queda claro que son pro-cesos históricos gestados en las comunidades indígenas, aunque como ya hemos señaladoenotraocasión(Ferreryotros2007),lapoblaciónfeniciapudoinfluirsobre ellos en dos sentidos: mediante la demanda de productos agrícolas, espe-cialmente cereales, desde las colonias (González y otros 1993: 87; Aubet 1997: 211; Barrionuevo 2001: 25), y a través de la presencia misma de orientales en los principales oppida de las áreas con procesos de colonización agraria, como Car-mona (Belén y otros 1997; Belén y Escacena 1995 y 1997), Montemolín (Chaves y Bandera 1991) o Medellín (Mederos y Ruiz 2001; López Castro 2005).
b) Recursos agrológicos. Las colonizaciones agrarias requieren no sólo co-munidades social y políticamente capacitadas para gestionar el reparto de par-celas sino también tierras adecuadas para el cultivo extensivo de cereales con la tecnología del momento. Algunos autores han propuesto como factores coadyu-vantes de la colonización agraria, al menos para el ejemplo del Guadiana Medio, la introducción de nuevos cultivos (triada mediterránea) y las innovaciones in-corporadas a la tecnología agrícola, como la utilización del hierro para el ins-trumental y nuevos sistemas de arado e irrigación (Almagro-Gorbea y Martín 1994: 124). No obstante, los casos analizados con mayor rigor en el área tarté-sica, como los del arroyo Guadatín, Salado y Corbones, no dejan lugar a dudas sobre la dedicación de las granjas al cultivo extensivo de cereales (Murillo y Morena 1992; Murillo 1994; Ferrer y Bandera 2005; Ferrer y otros 2007). Asi-mismo, la ubicación de las factorías próximas a los cauces de los cursos de agua
71
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
o manantiales no sugiere la inversión en sistemas de regadío que el cultivo de ce-reales no demanda y que solo es aprovechable para el consumo humano y para el riego de huertas cercanas a las casas. Por último, el instrumental agrícola de re-colección y molienda hallado insistentemente en estos asentamientos de tercer y cuarto orden –lascas retocadas, denticulados, moletas y molinos barquiformes– tampoco parece indicar que estas innovaciones tecnológicas habían sido adop-tadas de manera generalizada por la población campesina. Hubo áreas cercanas a los territorios colonizados que no experimentaron procesos similares, como la Baja Campiña occidental y la Alta Campiña subbética en el Guadalquivir medio, en claro contraste con la Baja Campiña oriental, especialmente el territorio com-prendido entre los ríos Guadalquivir y Guadajoz, profusamente colonizado. Mu-rillo (1994: 444) valora estas divergencias como una consecuencia de diferentes estrategias de explotación del territorio. También es posible barajar otras causas que pueden hacer inviable el colonato: la falta de rentabilidad en la explotación de determinados tipos de suelos y, por otro lado, la inexistencia o precariedad de los factores sociopolíticos. Un caso atribuible a la primera causa es el del territo-rio de la antigua Orippo (Dos Hermanas, Sevilla), situado en la paleodesemboca-duradelríoGuadalquivir,dondelasterrazasaluviales,ensumayorpartealfisolescorrespondientes a los suelos fersialíticos, presentan una costra carbonatada y de-pósitos de grava que limitan en gran medida el laboreo con las técnicas tradicio-nales. Otros factores como la profundidad en la que se encuentra el manto freá-ticoylaescasezdecursosdeaguaconcaudalsuficientehicieronqueestastierrasestuvieran prácticamente incultas hasta la introducción del arado de hierro con la presencia romana, y en las terrazas altas, hasta el siglo XVIII (García Fernández 2003: 882-883; García Fernández y otros 2003; Ferrer y Bandera 2005: 568).
c) Condiciones sociopolíticas. La emergencia de aristocracias y la formación de oppida, como hemos visto supra, son dos variables que concurren en todos los casos de colonización agraria. También se ha estimado la posibilidad de que de-trás de estas iniciativas estuvieran algunas formaciones políticas plenamente es-tatales, como Torreparedones (Molinos y otros 1994: 150), las monarquías con sede en Medellín y Badajoz (Almagro-Gorbea y Martín 1994), o Carmona (Fe-rrer y Bandera 2005: 571-572). Con respecto al caso de esta última ciudad, ya hemos razonado sobre la posibilidad de que el curso medio del río Corbones for-mara parte del territorio de Carmo en época protohistórica, como lo fue posterior-mente durante el período romano (García Vargas y otros 2002), y que los asen-tamientos de primer y segundo orden dependieran políticamente del oppidum situado en Los Alcores y tuvieran como función la ordenación de sus respecti-vosterritoriosy,enelcasodeMontemolín,ladecomplejosacrificial.Laevolu-ción posterior de la comarca avalaría esta interpretación pues los asentamientos de primer orden (Porcún-Las Motillas, Montemolín-Vico, La Lombriz I) verían decaer su preeminencia política durante el período turdetano hasta su conversión en uici o aglomeraciones rurales de menor importancia tras la conquista romana, frente a la creciente importancia de Carmona como núcleo urbano en el período
72
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
turdetano, bajo la dominación bárquida y con posterioridad (Bendala 1994; Keay y otros 2001). Un argumento a favor de la hipótesis de la integración del valle medio del Corbones en un estado embrionario centralizado en Carmo sería la perduración de la articulación del territorio en sus ejes básicos, y en concreto la superviven-cia de los asentamientos de tercer y cuarto orden tras la “crisis” del siglo VI a.C., un fenómeno hasta ahora inédito de cuantos se han analizado en el valle del Gua-dalquivir (Ferrer 2007). Reproducimos seguidamente lo expresado en un trabajo anterior en relación con el tema: “El “poblamiento rural” surge cuando hay unas condiciones sociopolíticas que garanticen la seguridad y defensa de los campos y sus habitantes; cuando no se dan esos requisitos el hábitat disperso desapa-rece y se concentra en los poblados y aldeas mejor defendidos,... Esas condicio-nes de seguridad debieron ser óptimas durante el período orientalizante a juzgar por la proliferación de colonizaciones, lo que puede indicar que se estaban orga-nizando territorialmente estados –o protoestados– en unos espacios políticos más omenosdefinidosyseguros,quizásdelimitadosporaccidentesgeográficoscomoríos, arroyos, montes o bosques, pero defendidos por atalayas. La reestructura-ción política de la II Edad del Hierro debió alterar profundamente los fundamen-tos sobre los que cimentó el “poblamiento rural” porque se interrumpieron sin-crónicamente todos los casos de colonización, con la excepción del valle medio del Corbones, situación que perduró hasta época romana, cuando se recuperaron las condiciones de seguridad” (Ferrer y otros 2007). En conclusión, podemos aseverar que durante los siglos VII y VI a.C. se conjugaron en el valle medio del Corbones estos tres factores que hicieron po-sible la iniciativa y el desarrollo de la colonización agraria: a) recursos demo-gráficossuficientes,quepermitieronaestascomunidadesmultiplicarporsieteel número de hábitats, así como un crecimiento ordenado de los asentamientos preexistentes, y una división funcional y especialización entre ellos; b) suelos fértiles, especialmente aptos para el cultivo extensivo de cereales y, en las zonas bien irrigadas, para los cultivos hortofrutícolas; y c) condiciones sociopolíticas óptimas, esto es, la formación de un estado embrionario con centro en Carmona, con capacidad para el control y defensa de los territorios, dirigido por grupos aristocráticos que habían establecido alianzas y relaciones de connivencia con las comunidades fenicias vecinas. La repercusión de estos fenómenos de inte-racción fue de enorme trascendencia pues, además de la existencia de comuni-dades de orientales en los principales asentamientos, como Carmo o Montemo-lín, se debieron producir casos de mestizaje biológico (Bandera y Ferrer 1995: passim; Botto 2002: 26 ss.) e hibridismo cultural tan característicos del período orientalizante (Belén y Escacena 1995; Botto 2002; López Castro 2005: 411 ss.; Pereira 2005: passim).
73
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
III.3. El complejo sacrificial de Montemolín: un ejemplo de interacción entre fenicios e indígenas
La interacción entre fenicios y “población residente” durante el período orientalizante tiene en Montemolín una de sus manifestaciones más singulares y expresivas. Este yacimiento arqueológico puede ser considerado un observatorio válido para analizar los antecedentes y las consecuencias de estos fenómenos de integración y asimilación de ideas, y posiblemente de individuos, en una comuni-dad indígena. Dada la amplia bibliografía generada sobre el yacimiento, haremos un resumen con las principales propuestas de interpretación. Ya hemos comentado supra que en una segunda fase de habitación había sido construida una gran cabaña de planta curva, de la que se conservaban pocas evi-dencias, coetánea a la recepción de las primeras importaciones fenicias, concreta-mente cerámica de engobe rojo y ánforas (Bandera y otros 1993: 22-23). No obs-tante,apartirdefinesdelsigloVIIIa.C.elasentamientoexperimentó–desdeelpunto de vista de la organización del espacio y del empleo de técnicas y materia-les de construcción– unos cambios sustanciales, al menos en el área excavada, ya que en el sector de Vico, la habitación en cabañas de planta curva parece que pro-siguió hasta el siglo VII a.C. (Bandera y Ferrer 2002: 128). En efecto, desde en-tonces y hasta mediados del siglo VI a.C., la cima del cerro adquirió –o continuó desempeñando– la función de acrópolis, un espacio destinado a albergar las edi-ficacionesdeprestigio,dereuniónydecultodelacomunidad. Lasexcavacionesarqueológicasenesteespacio,sobreunasuperficieaproxi-mada de 600 m2,documentócuatrograndesedificiosypartedeunquinto(Cha-vesyBandera1991:fig3).Elprimerodeellos,elB,seedificóconcimientodepiedras y alzado de adobes (50 x 30 cm) dispuestos a lo ancho en los muros peri-metrales y a lo largo en las divisiones internas. No se registró la planta completa deledificio,deunos85m2, pero su diseño y técnica edilicia “hacen pensar en una construcción totalmente fenicia” (Díes Cusí 2001: 101). Posteriormente, sobre la antigua estructura del Bronce Final se alzó una nueva cabaña de planta elíptica y gran tamaño (160 m2), con un banco corrido y un empedrado en la entrada, que quizás represente la perpetuación de las funciones desempeñadas por su antece-sora.EledificioBseríasustituidoporotro,elC,eldemayoresdimensiones,conunasuperficieestimadade210m2 y muros de 1,30 m de espesor; y la gran cabaña AfuereemplazadaporeledificioD,deplantarectangularyunos145m2 de su-perficie(ChavesyBandera1991:passim;Chavesyotros2000:fig.1). Sobre la funcionalidad de estas construcciones, el análisis de los restos óseos hallados en el interior y en los alrededores del edificioD y el estudio de loscontextos arqueológicos en los espacios internos fueron fundamentales para la identificacióndelmismocomoun espaciodonde se realizaban laboresde co-cinaysacrificiosdeanimalesdomésticos,queeranposteriormentedescuartiza-dos, manipulados, consumidos y repartidos entre los miembros de la comunidad.
74
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
En reiteradas ocasiones hemos aportado la documentación arqueológica, epigrá-ficayliterariaquenoshallevadoaconsideraresteedificiocomounespaciosa-crificialcuyosorígenes,nosóloformalessinotambiénideológicos,sehallanenPróximo Oriente (Bandera y otros 1995; Bandera y Ferrer 1998; Bandera y otros 1999; Chaves y otros 2000; Bandera 2002; Chaves y otros 2003). No volveremos sobre estos argumentos, pero sí pretendemos integrarlos en el contexto de la colonización fenicia y de los fenómenos de interacción con las poblaciones indígenas. En este sentido, la secuencia cultural de Montemo-lín puede ser considerada paradigmática: el poblado del Bronce Final, quizás con una posición de liderazgo entre otras aldeas dispersas por la campiña (estela de guerrero, gran cabaña), recibió las primeras importaciones fenicias a lo largo del siglo VIII a.C., probablemente desde los establecimientos situados en el cercano litoral del sinus tartesius (El Carambolo, Spal). Las importaciones de las que te-nemos constancia, probables regalos introductorios, debieron ser las llamativas vajillas de engobe rojo y, sobre todo, los alimentos contenidos en las ánforas. Estos primeros contactos pronto se debieron transformar en relaciones conti-nuadas, en pactos y en alianzas con las elites locales, si valoramos los datos apor-tadosporlaconstruccióndeledificioB,afinesdelsigloVIIIa.C.enfechascon-vencionales, que aseguran la participación de artesanos fenicios versados en la construccióndeedificiosdeadobe.LaexcavaciónrecientedelsantuariodeElCarambolo, a menos de sesenta kilómetros del asentamiento, nos exime de bus-car lejanos paralelos en Próximo Oriente, y constituye un precedente inmediato enloqueserefierealdiseñodelaplanta,materialesdeconstrucción,módulodelos adobes, técnicas constructivas de paramentos y a la ejecución de pavimentos y revestimientos encalados (Fernández y Rodríguez 2005a y b; Rodríguez y Fer-nández 2005; Fernández 2005). La construcción de la cabaña A, siguiendo los modelos tradicionales indíge-nas (Aguayo y otros 1986; Izquierdo 1998; Ferrer, Ruiz y García 2002; Delgado 2005), sugiere sin embargo la continuidad de las hipotéticas funciones de repre-sentaciónyreunióndelacomunidadlocal,demaneraqueeledificioBpuedeserconsideradounaobradeencargo realizadaporartíficesorientalesparaunusodesconocido relacionado con la elite, aunque también una construcción cultual fenicia integrada en la acrópolis, destinada a la dinamización de los intercambios, pero sobre todo al establecimiento de lazos de amistad y alianza entre las aristo-cracias autóctona y fenicia. Las construcciones posteriores constituyen a nuestro entender la evidencia de una progresiva orientalización de las formas, costumbres e ideología, precipitada por el asentamiento y convivencia de comunidades orien-tales y orientalizadas, y por el mestizaje –quizás selectivo, entre los miembros de la elite– de ambas poblaciones. El de Montemolín no es un caso aislado ni una excepción. En los últimos años la revisión y reinterpretación de documentación arqueológica antigua y las excavaciones de nuevos sitios arqueológicos ha puesto en evidencia la existencia
75
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
enlossiglosorientalizantesdeunaarquitecturareligiosadefiliaciónorientalenel área tartésica que, según algunas líneas de investigación, contribuye a cimen-tar la idea de integración étnica entre comunidades fenicias e indígenas y de la plasmación de fórmulas de integración a través precisamente de las prácticas re-ligiosas (Bandera y Ferrer 1998: 2 ss.; Belén 2000 y 2001; Marín y Belén 2005; López Castro 2005). Por ejemplo, las antiguas excavaciones de Bonsor (1899: 96 y 99) en Los Al-cores habían proporcionado una documentación que ha pasado desapercibida por la escasa documentación aportada por el autor; se trataría, según nuestra inter-pretación,deuncomplejosacrificialintegradopordosconjuntosindependientesdesdeelpuntodevistaarquitectónico:unedificiodeplantainorgánicaygrandesdimensiones, con un patio pavimentado con guijarros, que podría ser interpretado como almacén y lugar donde se realizaba la manipulación de la carne y de los ali-mentos, pues en su interior se hallaron ánforas fenicias y cerámicas pintadas; y unasegundaconstrucciónquepodríaseridentificadacomoelespaciodondesesacrificabanlasvíctimas,queconstabadeunagranplataformainclinadayunre-ceptáculo colmatado de restos óseos, cenizas y cerámicas hechas a mano (Ban-dera y Ferrer 1998: 4; Bandera y otros 1999: 215-216; Bandera 2002).
Montemolín.EdificiosByA(dibujoF.Salado)
76
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
Otro ejemplo de arquitectura relacionada con el culto en el área de Los Al-cores es el santuario hallado en la excavación de la casa-palacio del Marqués del Saltillo en Carmona. Aunque se trata sólo de una estancia de un conjunto mayor aún en proceso de investigación, sin embargo nos resulta especialmente intere-sante por las similitudes que guarda con Montemolín tanto en las técnicas cons-tructivas y pavimentos, como en el hallazgo de tres grandes pithoi con decora-ciónfigurativaentresdelasesquinasdelahabitación,asícomootrostiposderecipientes cerámicos y las cucharas en forma de extremidades de ungulados rela-cionadas con el uso litúrgico (Belén y otros 1997; Belén y Escacena 1997; Belén 2000 y 2001). También reciente en el tiempo es la excavación de un espacio de culto, iden-tificadoporsusdescubridorescomounsantuariofeniciodedicadoaBaal Saphon en Coria del Río (Sevilla), la antigua Caura (Escacena e Izquierdo 2001; Esca-cena 2002). La ubicación del asentamiento en la antigua desembocadura del río Guadalquivir y algunos hallazgos habían sugerido a Mª. Belén (1993: 48-50) la posibilidad de un lugar consagrado a una divinidad protectora de los navegantes enelCerrodeSanJuandeCoriadelRío,aspectoqueparececonfirmadodespuésde la intervención arqueológica. Como en el caso de Carmona se trata sólo de unapartedeledificiodecultoquetienecincofasesconstructivasdatadasdesdeelsiglo VIII al VI a.C., de las cuales la tercera (santuario III) es la mejor conocida, con un altar en forma de piel de toro y un banco corrido. El templo y las casas situadas en los alrededores formarían parte de un “barrio fenicio” situado en la parte más elevada del poblado tartesio de Caura. Para los autores, “el de Coria no debió de ser,…, uno más de los ricos santuarios. La forma de su altar y la presen-cia de abundante huesos de bóvidos en el estrato de ceniza que contenía los restos desacrificios,ademásdesuorientaciónastronómicaalsolnacientedelsolsticiode verano, sugieren que pudo estar dedicado a Baal, divinidad que, en calidad de señor de Saphón, celebraba en esta fecha su propia muerte entre toros con rostro humano” (Escacena e Izquierdo 2001: 148). Unaaportaciónespecialmentetrascendenteenlaidentificacióndeespaciosde culto fenicios en el área tartésica es la reciente excavación del Carambolo Alto. La importancia de la excavación no reside sólo en el descubrimiento de un nuevo santuario fenicio en las costas de Iberia, sino en las consecuencias que con-lleva aceptar esta evidencia, pues el yacimiento hasta hace poco, y con la salve-dad de algunas disidencias (Blanco 1989; Amores 1995; Blázquez 1995; Belén y Escacena 1997), era considerado el paradigma de los asentamientos de Bronce Final precolonial. Los nuevos trabajos en el cerro no dejan lugar a dudas de su cronología colonial antigua (inicios del siglo IX a.C.) y de su funcionalidad como santuario, dedicado a Astarté verosímilmente, el cual desde su fundación, y hasta principios del siglo VI a.C., experimentó numerosas reformas y ampliaciones hastaconfigurarunenormecomplejodedicadoalcultoyalasactividadesvincu-ladasaéste,entreellaselsacrificiodeanimales(FernándezyRodríguez2005ay b; Rodríguez y Fernández 2005; Fernández Flores 2005).
77
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
El Carambolo y Coria son, pues, los antecedentes y paralelos inmediatos de Montemolín, y dan una idea inteligible de la estrategia seguida por los fenicios en Tartessos, similar a la descrita en otras áreas del Mediterráneo: la fundación de santuariosenlosprincipalespuertos,rutasyespaciosdesignificacióneconómicapara crear lugares propicios para el intercambio comercial y las relaciones inter-comunitarias bajo el amparo de las divinidades (Grotanelli 1981; Marín y Belén 2005). No obstante, el registro arqueológico aquí expuesto admite otras lecturas que coinciden en otorgar a la aristocracia indígena un papel relevante en la absor-ción de los estímulos orientales a través de diversos mecanismos, como la acul-turación y la emulación, y en la aparición de una arquitectura aristocrática de prestigio.Algunosautoresdefinenlasgrandesconstruccionesdelperíodoorien-talizante y de épocas posteriores como palacios o regia, sedes de la aristocracia y de monarquías sacras, destinadas a diversas funciones “de vivienda, económicas, administrativas, sociales e ideológicas, incluso, pero no predominantemente, re-ligiosas”. Estas regia, al igual que las sepulturas principescas, serían manifesta-cionesdelaaculturacióndelaselitesindígenasatravésdelainfluenciaejercidapor el comercio fenicio (Almagro-Gorbea y Domínguez 1988-1989: 347; Alma-gro-Gorbea y otros 1990; Almagro-Gorbea 1993).
Montemolín.EdificiosCyD(dibujoF.Salado).
78
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
Elmodelointerpretativobasadoenlaaculturacióndifiere,noobstante,delque presenta la emulación como dispositivo de transmisión de determinados símbolos de estatus característicos del período orientalizante en áreas circun-mediterráneas como Etruria, Chipre, la cultura de Hallstatt D o Tartessos (Aubet 2005: 119 ss.). Todas estas sociedades tendrían como denominador común su si-tuación de transicionalidad hacia formas centralizadas de organización social y económica y la interferencia de fuerzas foráneas (comercio, colonialismo), que provocaron la aparición de determinadas costumbres y modas, como el banquete y los símbolos de riqueza, y el control centralizado de los bienes de prestigio por parte de las elites (Aubet 1977; 1984; 1991). La emulación, entendida como competición, rivalidad e imitación entre los miembros de la aristocracia, sería el modelo de conducta social que potenció el desarrollo del sistema clientelar y de redistribución, el control del comercio de bienes de prestigio y la manipulación de las relaciones de intercambio, así como las alianzas políticas y matrimonia-les. El comercio sería el motor del cambio social en sociedades de jefatura que han entrado en contacto directo o indirecto con los estados mediterráneos (Aubet 2005:123).Laconstruccióndelosedificiosorientalizantes,siguiendoelmodelointerpretativo de la emulación, sería “el producto de una elección deliberada de algunos grupos domésticos tartésicos que decidieron emular determinados as-pectos de los modos de vida de sus principales socios de intercambio externo” (Delgado 2005: 592). Con estas propuestas se pretende crear un escenario común en el que todas las sociedades implicadas en el proceso histórico que denominamos “orientali-zante” responderían de igual modo a los mismos estímulos, según los marcos de referencia –tantas veces utilizados indiscriminadamente como fuentes de inspi-ración– de Etruria y Lacio (Almagro-Gorbea 1993; Ruiz y Molinos 1997; Torres 2002) o del Suroeste de Alemania (Aubet 2005: 122). Sin embargo, Tartessos y otras áreas de la península ibérica presentan unos procesos históricos completa-mente diferenciados de los de Etruria, Lacio y Hallstatt D, pues ninguna de estas áreas conoció la colonización fenicia en sus tierras, y el comercio mediterráneo tuvo como principales intermediarios a los griegos de Massalia y de las ciudades-estado de Magna Grecia. El establecimiento de colonias y factorías fenicias en las costas peninsu-lares, desde la desembocadura del Mondego hasta la del Segura, no puede ser comparable a efectos étnicos y sociopolíticos con las pequeñas comunidades de griegos y fenicios establecidas en puertos etruscos, laciales y campanos como Pitecoussa, Gravisca o Pyrgi. La colonización fenicia fue un fenómeno histó-ricodeunamagnituddemográficaydeunaextensióngeográficanosiempreva-loradas en todas sus dimensiones, y de una trascendencia cultural de la que die-ron fe los autores griegos y latinos que visitaron Iberia décadas después de su conquista cuando, como asevera Estrabón (3.2.13), constataron que la mayor parte de las ciudades de Turdetania y de las regiones vecinas están habitadas por
79
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
fenicios. A esta situación se había llegado, según nuestra interpretación, a través de la creación de un sustrato “orientalizante” originado por la colonización fe-nicia y la interacción con las comunidades indígenas, sobre el que actuaron dos adstratos,lainfluenciaeconómicaypolíticadelasciudadespúnicasdeIberia,especialmente Gadir, y posteriormente, la acción de Cartago sobre los territorios tartesios (Ferrer 2004 y 2007). La interpretación del período “orientalizante” exclusivamente como una moda o como un fenómeno de emulación de la aristocracia indígena originado por el contacto y el comercio con los fenicios se nos antoja pobre de argumentos y difícilmente contrastable con la evidencia arqueológica, que es muy rica en ma-ticesyquesugiereunadiversificacióndelasrespuestasdelosindígenasanteelhecho de la colonización: difusión, aculturación, asimilación, mestizaje, rechazo, etc., que difícilmente se puede analizar globalmente y que habría que estudiar caso por caso (G. Wagner 1983: 28-29; id. 1986: 160; id. 1993). En lo que se res-pecta a la problemática planteada por el yacimiento de Montemolín, desde la úl-tima campaña de excavaciones (Chaves y Bandera 1991), consideramos la posi-bilidad de la presencia en el asentamiento de individuos o grupos de individuos, como comerciantes y albañiles, que se habían integrado en la comunidad. Casi dos décadas después, la nueva documentación arqueológica de Coria, El Caram-boloyCarmona,pareceapuntarenestamismadirecciónypermitendefinirunpanorama coherente sobre la implantación fenicia en la antigua desembocadura del río Tartessos y su inmediata repercusión en las comunidades tartesias cerca-nas, como Carmo y Montemolín. López Castro (2005: 410 ss.) ha propuesto recientemente un modelo inter-pretativo que consigue integrar el concepto de emulación de la aristocracia tarte-sia con otros fenómenos como la existencia de matrimonios mixtos o la presen-cia de fenicios en los principales asentamientos tartesios. Según éste, el inicio de las relaciones entre los aristócratas fenicios y sus interlocutores autóctonos debió estar relacionado con el uso del territorio para el asentamiento, proponiendo como ejemplos la fundación de Cartago o el relato herodoteo de Argantonio y los foceos. La existencia de matrimonios mixtos entre mujeres autóctonas y colonos fenicios debe ser entendida dentro del sistema de intercambio de dones, a través del cual “los fenicios difundieron entre las elites autóctonas no sólo objetos, sino también el conjunto de prácticas sociales en que cobraran sentido tales bienes…”, como el banquete o el adorno personal. Junto a estos signos externos de diferen-ciación social, los fenicios pudieron integrarse en las comunidades indígenas a través del intercambio de servicios y fuerza de trabajo, como artesanos especiali-zados al servicio de la aristocracia autóctona (orfebres, albañiles, herreros, bron-cistas, etc.), y mediante la fundación de santuarios que aseguraron “la consolida-ción de una clase aristocrática no productora, empleada en el ejercicio del poder o de la funciones religiosas, que controlaría una parte de la producción y del ex-cedente y se lo apropia para sí” (López Castro 2005: 413).
80
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
Siguiendo estos razonamientos, Montemolín pudo ser uno de los asenta-mientos donde residía la elite guerrera tartesia que entró en contacto con los co-lonizadores fenicios, fundadores del cercano emporio de Spal y del santuario de Astarté en El Carambolo. Las primeras cerámicas de engobe rojo y los productos alimenticios contenidos en las ánforas contextualizados en la cabaña del Bronce Final se pueden considerar la parte fenicia del intercambio de dones, y la cons-truccióndeledificioB,bajoestaóptica,seríaunaevidenciadelaprestacióndeserviciosdeartíficessemitasalaelitelocal.Noobstanteladependenciapolíticade un centro mayor, Carmo, donde se había establecido una comunidad de orien-tales con carácter permanente, y el estrechamiento de los lazos de parentesco a través del matrimonio con mujeres autóctonas y de la dependencia creada por el intercambio desigual durante el siglo VII a.C., pudo provocar la progresiva “se-mitización” de las costumbres de esta elite, que había adquirido las formas orien-talesdesacrificar,repartiryconsumirlosanimalesdomésticossacrificados.
BIBLIOGRAFÍA
AGUAYO, P.; CARRILERO, M.; DE LA TORRE, M.P. y FLORES, C. (1986): “El ya-cimiento pre y protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su evolución”, Coloquio sobre el Microespacio. Arqueología Es-pacial 9: 33-58.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1990): “El período orientalizante en Extremadura”, La cul-tura tartésica y Extremadura. Cuadernos Emeritenses 2: 85-126.
——(1993):“Tartesodesdesusáreasdeinfluencia:LasociedadpalacialenlaPenínsulaIbérica”, en J. Alvar y J. Mª. Blázquez (eds.), Los enigmas de Tarteso: 139-161.
ALMAGRO-GORBEA, M. y DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A. (1988-89): “El pala-cio de Cancho Roano y sus paralelos arquitectónicos y funcionales”, Zephyrus XLI-XLII: 339-382.
ALMAGRO-GORBEA, M.; DOMÍNGUEZ, A. y LÓPEZ-AMBITE, F. (1990): “Cancho Roano. Un palacio orientalizante en la Península Ibérica”, MM 31: 251-308.
ALMAGRO-GORBEA, M y MARTÍN BRAVO, A.M. (1994): “Medellín 1991. La la-dera norte del Cerro del Castillo”, Castros y Oppida en Extremadura. Complutum Extra 4: 77-127.
ALVAR, J. y G. WAGNER, C. (1988): “La actividad agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica”, Gerión 6: 169-185.
AMORES CARREDANO, F. (1979-80): “El poblamiento orientalizante en Los Alcores (Sevilla): hipótesis de un comportamiento”, Habis 10-11: 361-374.
—— (1982): Carta Arqueológica de Los Alcores (Sevilla). Universidad de Sevilla.—— (1995): “La cerámica pintada estilo Carambolo: una revisión necesaria de su crono-
logía”, Tartessos. 25 años después 1968-1993. Congreso Conmemorativo del V Sym-posium Internacional de Prehistoria Peninsular: 159-178. Jerez de la Frontera.
AMORES, F. y RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (1984): “La implantación durante el Bronce Final y el período en la región de Carmona”, Arqueología Espacial 4: 97-113.
81
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
AMORES, F.; RODRÍGUEZ-BOBADA, Mª.C. y SÁEZ, P. (2001): “La organización y explotación del territorio de Carmo”, A. Caballos (ed.), Carmona romana: 413-446. Carmona.
ANZIDEI, A.P.; BIETTI, A.M. y DE SANCTIS, A. (1985): Roma e il Lazio dall’Etá della Pietra alla formazione della cittá. I dati archeologici. Roma.
ARRUDA, M. (2001): “A Idade do Ferro pós-orietalizante no Baixo Alentejo”, Revista Portuguesa de Arqueología 4, 2: 207-291.
ARTEAGA MATUTE, O. (1997): “Socioeconomía y sociopolítica del iberismo en la Alta Andalucía”, La Andalucía ibero-turdetana (siglos VI-IV a.C.). Huelva Arqueológica XIV: 95-136.
AUBET SEMMLER, Mª.E. (1977-78): “Algunas cuestiones en torno al período orienta-lizante tartésico”, Pyrenae 13-14: 81-107.
—— (1984): “La aristocracia tartésica durante el período orientalizante”, Opus 3: 445-468.—— (1991): “El impacto fenicio en Tartessos: Las esferas de interacción”, La cultura
tartésica en Extremadura: 29-44. Mérida.—— (1997): “Un lugar de mercado en el Cerro del Villar”, Los fenicios en Málaga:
197-213. Málaga.—— (2005): “El ‘orientalizante’: un fenómeno de contacto entre sociedades desiguales”, El
período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 117-128.
BANDERA, Mª.L. de la (2002): “Rituales de origen oriental entre las comunidades tartesias: elsacrificiodeanimales”,enE.FerrerAlbelda(ed.),Ex Oriente Lux: Las religiones orientales antiguas en la Península Ibérica. Spal Monografías II: 141-158. Sevilla.
BANDERA,Mª.L.dela;CHAVES,F.yFERRER,E.(1999):“Ganado,sacrificioyma-nipulación de carnes. Una propuesta aplicada al período orientalizante”, II Congreso de Arqueología Peninsular III: 213-219. Alcalá de Henares.
BANDERA, Mª.L. de la; CHAVES, F.; FERRER, E. y BERNÁLDEZ, E. (1995): “El ya-cimiento tartésico de Montemolín”, Tartessos. 25 años después 1968-1993. Con-greso Conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular: 315-332. Jerez de la Frontera.
BANDERA, Mª.L. de la; CHAVES, F.; ORIA, M.; FERRER, E.; GARCÍA, E. y MAN-CEBO, J. (1993): “Montemolín. Evolución del asentamiento durante el Bronce Final y el período orientalizante (campañas de 1980 y 1981)”, AAC 4: 15-48.
BANDERA, Mª.L. de la y FERRER, E. (1995): “Reconstrucción del ajuar de una tumba de Cástulo: ¿Indicios de mestizaje?”, Arqueólogos, historiadores y filólogos. Home-naje a Fernando Gascó. Kolaios 4, I: 53-65. Sevilla.
—— (1998): “Indicios de carácter económico y ritual de tradición próximo-oriental en el Sur de Iberia”, Actas en Internet del I Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo. El Mediterráneo en la Antigüedad: oriente y Occidente. Madrid. http://www.labherm.filol.csic.es.
——(2002):“SecuenciaestratigráficatartesiayturdetanadeVico(Marchena,Sevilla)”,Homenaje al Profesor Pellicer. Spal 11: 121-150.
BARCELÓ, J.A. (1992): “Una interpretación socioeconómica del Bronce Final en el Su-doeste de la Península Ibérica”, TP 49: 259-275.
—— (1995): “Sociedad y economía en el Bronce Final”, Tartessos. 25 años después 1968-1993. Congreso Conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehisto-ria Peninsular: 561-589. Jerez de la Frontera.
82
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
BARRIONUEVO,F.(2001):“ProspecciónArqueológicaSuperficialdelextremonoroc-cidental de la provincia de Cádiz. Campaña de 1997”, Anuario Arqueológico de An-dalucía 1998 II: 21-29.
BELÉN DEAMOS, Mª. (1993): “Mil años de historia de Coria: la ciudad prerromana”, Arqueología de Coria del Río y su entorno. Revista Azotea 11-12: 35-64.
—— (2000): “Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo occidente”, Santuarios feicio-púncos en Iberia y su influencia en los cultos indígenas. XIV Jor-nadas de Arqueología fenicio-púnica: 57-102. Ibiza.
—— (2001): “Arquitectura religiosa orientalizante en el Bajo Guadalquivir”, en D. Ruiz Mata y S. Celestino (eds.), Arquitectura oriental y orientalizante en la Península Ibérica: 1-16. Madrid.
BELÉN, Mª.; ANGLADA, R.; ESCACENA, J.L.; JIMÉNEZ, A.; LINEROS, R. y RO-DRÍGUEZ, I. (1997): Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa-Palacio del Marqués de Saltillo. Sevilla.
BELÉN, Mª. y ESCACENA, J.L. (1995): “Interacción cultural fenicios-indígenas en el Bajo Guadalquivir”, Kolaios 4: 67-101.
——(1997):“TestimoniosreligiososdelainfluenciafeniciaenAndalucíaOccidental”,Spal 6: 103-132.
BELÉN, Mª.; ESCACENA, J.L. y BOZZINO, Mª.I. (1992): “Las comunidades prerro-manas de Andalucía Occidental”, en M. Almagro-Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.), Paleoetnología de la Península Ibérica. Complutum 2-3: 65-87.
BENDALAGALÁN,M.(1994):“ElinflujocartaginésenelinteriordeAndalucía”,Car-tago, Gadir, Ebusus y la influencia púnica en los territorios hispanos. VIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica: 59-74. Ibiza.
BERTRÁN, E. y LÓPEZ JIMÉNEZ, O. (2005): “Ganados y pastoreo en el mundo orien-talizante: Aportaciones de la Arqueozoología al análisis de la movilidad, difusión y estrategias de gestión”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacio-nal de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 575-583.
BLANCO FREIJEIRO, A. (1989): Historia de Sevilla. La ciudad antigua. De la prehis-toria a los visigodos. Sevilla.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.Mª. (1995): “El legado fenicio en la formación de la religión ibera”, I Fenici: ieri oggi domani: 107-117. Roma.
BOTTO, M. (2002): “Rapporti tra fenici e indigeni nella Penisola Iberica (VIII-VI sec. A.C.)”, Hispania Terris Ómnibus Felicior. Premesse ed esiti di un processo di inte-grazione. Atti del Convegno Internazionale: 9-62. Pisa.
CALADO, M.J.M.; BARRADAS, M.P. y MATALOTO, R.J. (1999): “Povoamento proto-historico no Alentejo central”, Rev. Guimaraes. V Actas del Congreso de Protohis-toria Europea: 363-386.
CARRIAZO,J.deM.yRADDATZ,K.(1960):“PrimiciasdeuncorteestratigráficoenCarmona”, Archivo Hispalense 103-104: 333-369.
CARRILERO, M. (1993): “Discusión sobre la formación social tartesia”, en J. Alvar y J.M. Blázquez (eds.), Los enigmas de Tarteso: 163-185. Madrid.
CARRILERO, M. y AGUAYO, P. (1996): “Indígenas en el período orientalizante en Má-laga (s. VIII-VI a.C.)”, en F. Wulff y G. Cruz Andreotti (eds.), Historia Antigua de Málaga: 41-57. Málaga.
83
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
CARRILERO, M.; MARTÍNEZ, G. y AGUAYO, P. (1993): “Ocupación rural ‘tartésica’ en el valle medio del Guadajoz (Córdoba)”, Actas del I Coloquio de Historia Anti-gua de Andalucía I: 71-79. Córdoba.
CELESTINO PÉREZ, S. (2001): Estelas de guerrero y estelas diademadas. La precolo-nización y formación del mundo tartésico. Barcelona.
CHAVES TRISTÁN, F. (2001): “La ceca de Carmo”, en A. Caballos (ed.), Carmona ro-mana: 339-362.
CHAVES, F. y BANDERA, Mª.L. de la (1982): “Estela decorada de Montemolín (Mar-chena, Sevilla)”, AEspA 55: 137-147.
—— (1984): “Avance sobre el yacimiento arqueológico de Montemolín”, Papers in Ibe-rian Archaeology. BAR International Series 193: 141-186. Oxford.
—— (1986): “Figürlich verziete Keramik aus dem Guadalquivir-Gebiet. Die Funde von Montemolín (bei Marchena, prov. Sevilla)”, Madrider Mitteilungen 27: 117-150.
—— (1987): “Excavaciones arqueológicas en el cortijo de Vico”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1985 III: 372-379.
—— (1991): “Aspectos de la urbanística en Andalucía Occidental en los siglos VII-VI a.C. a la luz del yacimiento de Montemolín (Marchena, Sevilla)”, II Congresso In-ternazionale di Studi Fenici e Punici II: 691-714. Roma.
—— (1993): “Problemática de las cerámicas pintadas orientalizantes andaluzas en su con-texto”, V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas: 43-82. Salamanca.
CHAVES, F.; BANDERA, Mª.L. de la; FERRER, E. y BERNÁLDEZ, E. (2000): “El complejosacrificialdeMontemolín”,Actas del V Congreso Internacional de Estu-dios Fenicios y Púnicos II: 573-581. Cádiz.
CHAVES, F.; BANDERA, Mª.L. de la; GARCÍA, E.; FERRER, E. y ORIA, M. (1993): “Proyecto: Investigación arqueológica en Montemolín. Montemolín 1980-1992”, Investigaciones arqueológicas en Andalucía 1985-1992. Proyectos. Actas de las VI Jornadas de Arqueología Andaluza: 501-513. Huelva.
CHAVES, F.; BANDERA, Mª.L. de la; ORIA, M.; FERRER, E. y GARCÍA, E. (2003): Montemolín. Una página de la historia de Marchena. Marchena.
CORREIA, V.H. (1999): “Fernao Vaz (Ourique, Beja). Balanço da investigaçao arqueo-lógica”, Vipasca 8: 23-31.
CORTIJO CEREZO, Mª.L. (1993): “Algunos aspectos del medio rural en la Bética ro-mana”, Hispania Antiqua XVII: 197-214.
DELGADO HERVÁS, A. (2000): “La formación de la sociedad tartésica en la Andalucía occidental de los siglos IX y VIII a.C.”, Historiar 5: 61-80.
—— (2005): “La transformación de la arquitectura residencial en Andalucía occidental durante el Orientalizante: una lectura social”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 585-594.
DÍESCUSÍ,E.(2001):“Lainfluenciadelaarquitecturafeniciaenlasarquitecturasindí-genas de la Península Ibérica (s. VIII-VI)”, en D. Ruiz Mata y S. Celestino (eds.), Ar-quitectura oriental y orientalizante en la Península Ibérica: 69-121. Madrid.
ESCACENA CARRASCO, J.L. (1992): “Indicadores étnicos en la Andalucía prerro-mana”, Spal 1: 321-343.
——(1995):“LaetapaprecolonialdeTartessos.Reflexionessobreel‘Bronce’quenuncaexistió”, Tartessos 25 años después 1968-1993. Congreso Conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular: 179-214. Jerez de la Frontera.
84
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
—— (2000): La Arqueología Protohistórica del sur de la Península Ibérica. Historia de un río revuelto. Madrid.
—— (2002): “Murallas fenicias para Tartessos. Un análisis darwinista”, Spal 11: 69-105.ESCACENA, J.L. y BELÉN, Mª. (1991): “Sobre la cronología del horizonte fundacional
de los asentamientos tartésicos”, Cuadernos del Suroeste 2: 9-42.ESCACENA, J.L. y FERNÁNDEZ TRONCOSO, G. (2002): “Tartessos fortificado”,
Actas del Congreso Internacional Fortificaciones en el entorno del Bajo Guadalqui-vir: 109-128. Alcalá de Guadaíra.
ESCACENA, J.L. y FRUTOS, G. de (1985): “Estratigrafía de la Edad del Bronce en el Monte Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz)”, NAH 24: 9-90.
ESCACENA, J.L. e IZQUIERDO, R. (2001): “Oriente en Occidente: Arquitectura civil y religiosa en un ‘barrio fenicio’ de la ‘Caura’ tartésica”, en D. Ruiz Mata y S. Celes-tino (eds.), Arquitectura Oriental y Orientalizante en la Península Ibérica: 123-157. Madrid.
FERNÁNDEZ CARO, J.J. (1992): Carta Arqueológica del Término de Fuentes de An-dalucía. Écija.
——(2000):“ElPaleolíticoMedioenmediosfluviales.YacimientosensuperficiedelacuencadelRíoCorbones,afluentedelGuadalquivir”,Spal 9: 225-244.
FERNÁNDEZ CARO, J.J.; BAENA, R. y GUERRERO, I. (1999): Poblamiento e indus-trias líticas a orillas del río Corbones. La Puebla de Cazalla (Sevilla). Cuadernos de Historia 2. La Puebla de Cazalla.
FERNÁNDEZ FLORES, A. (2005): Tartessos y El Carambolo: Revisión e interpreta-ción del yacimiento a partir de los datos arqueológicos. Tesis de Licenciatura in-édita. Universidad de Sevilla.
FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2005): “El complejo monu-mental del Carambolo Alto, Camas (Sevilla). Un santuario orientalizante en la pe-leodesembocadura del Guadalquivir”, TP 62: 111-138.
FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2005): “Nuevas excavacio-nes en El Carambolo Alto, Camas (Sevilla). Resultados preliminares”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Pro-tohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, II: 843-862.
FERRER ALBELDA, E. (2004): “Sustratos fenicios y adstratos púnicos: Los bástulos entre el Guadiana y el Guadalquivir”, III Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo. Huelva Arqueológica 20: 281-298.
—— (2007): “Fenicios y cartagineses en el Tartessos postcolonial”, El nacimiento de la ciudad: La Carmona protohistórica. V Congreso de Historia de Carmona: 195-223. Carmona.
FERRER, E. y BANDERA, Mª.L. de la (2005): “El orto de Tartessos: La colonización agraria durante el período orientalizante”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 565-574.
FERRER, E.; BANDERA, Mª.L. de la y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2007): “El pobla-miento rural protohistórico en el Bajo Guadalquivir”, Arqueología de la Tierra. Pai-sajes rurales de la Protohistoria Peninsular: 195-224. Cáceres.
FERRER, E.; CAMACHO, M.; BANDERA, Mª.L. de la y GARCÍA, F.J. (2005): “In-formedelaProspecciónArqueológicaSuperficialdelTérminoMunicipaldePeña-flor(Sevilla)”,Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, II: 345-354.
85
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
FERRER, E.; ORIA, M. y GARCÍA VARGAS, E. (2000): “La prospección Arqueológica SuperficialdelT.M.deMarchenay laconservacióndelPatrimonioHistórico”,V Jornadas sobre Historia de Marchena. El Patrimonio y su conservación: 75-104.
FERRER, E.; ORIA, M.; BANDERA, Mª.L. de la y CHAVES, F. (2002): “Informe de laProspecciónArqueológicaSuperficialdelT.M.deVejerdelaFrontera(Cádiz)”,Anuario Arqueológico de Andalucía 1999 II: 61-72.
FERRER, E.; ORIA, M.; GARCÍA VARGAS, E.; BANDERA, Mª.L. de la y CHAVES, F.(2001):“InformedelaProspecciónArqueológicaSuperficialdeUrgenciadelTér-mino Municipal de Marchena (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1998, 2: 1032-1046.
FERRER, E.; RUIZ CECILIA, J.I. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2002): “Los oríge-nes de Osuna. Urso en el Bronce Final y en el período orientalizante”, en F. Chaves (ed.), Urso. A la búsqueda de su pasado: 99-145. Sevilla.
GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento turdetano en el Bajo Guadalquivir. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Sevilla.
—— (2005): “El poblamiento postorientalizante en el Bajo Guadalquivir”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Pro-tohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, II: 891-900.
GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J.; CAMACHO, M.; JIMÉNEZ, J.M. y FERRER, E. (2005): “InformedelaProspecciónArqueológicaSuperficialdelTérminoMunicipaldeDosHermanas (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, II: 334-344.
GARCÍA SANZ, C. y FERNÁNDEZ JURADO, J. (2000): “Peñalosa (Escacena del Campo, Huelva). Un poblado de cabañas del Bronce Final”, Huelva Arqueológica 16: 5-87.
GARCÍA VARGAS, E.; ORIA, M. y CAMACHO, M. (2002): “El poblamiento romano en la campiña sevillana: el Término Municipal de Marchena”, Spal 11: 311-340.
GONZÁLEZ ACUÑA, D. (2001): “Análisis de visibilidad y patrones de asentamientos protohistóricos. Los yacimientos del Bronce Final y período orientalizante en el su-reste de la campiña sevillana”, Archeologia e Calcolatori 12: 123-142.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R.; RUIZ MATA, D. y AGUILAR, L. (1993): “Prospección ArqueológicaSuperficialenlamargenizquierdadelamarismade‘ElBujón’(T.M.de Jerez de la Frontera, Cádiz)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1991 II: 83-92.
GONZÁLEZ WAGNER, C. (1983): “Aproximación al proceso histórico de Tartessos”, AEspA 56: 3-36.
—— (1986): “Notas sobre la aculturación Tartessos”, Gerión 4: 129-160.—— (1993): “La implantación fenicia en Andalucía. ¿Esquema unidireccional o problemática
compleja?”, Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía I: 89-94. Córdoba.GONZÁLEZ WAGNER, C. y ALVAR, J. (1989): “Fenicios en Occidente: la colonización
agrícola”, Rivista di Studi Fenici XVII.1: 61-102.—— (2003): “La colonización agrícola en la Península Ibérica. Estado de la cuestión y
nuevas perspectivas”, C. Gómez Bellard (ed.), Ecohistoria del paisaje agrario. La agricultura fenicio-púnica en el Mediterráneo: 187-217.
GROTANELLI, C. (1981): “Santuari e divinità delle colonie d’Occidente”, La religione fenicia. Matrici orientali e sviluppi occidentali: 109-133. Roma.
IZQUIERDO DE MONTES, R. (1998): “La cabaña circular en el mundo tartésico. Con-sideraciones sobre su uso como indicador étnico”, Zephyrus 51: 277-288.
86
Eduardo Ferrer Albelda / María Luisa de la Bandera Romero
JIMÉNEZHERNÁNDEZ,A.(1994):“Nuevosdatosparaladefinicióndelaetapafinaldel Bronce en Carmona (Sevilla)”, Spal 3: 145-177.
KEAY, S.; WHEATLEY, D. y POPPY, S. (2001): “The territory of Carmona during the Turdetanian and Roman periods: Some preliminay notes about visibility and urban location”, en A. Caballos (ed.), Carmona romana: 397-412.
LÓPEZPALOMO,L.A.(1990):“ProspecciónArqueológicaconsondeoestratigráficoenel yacimiento de Colina del Castillo de Monturque, en el término municipal de Mon-turque, provincia de Córdoba”, AAA 1987 II: 180-192.
—— (1999): El poblamiento protohistórico en el valle medio del Genil. Córdoba.LUZÓN, J. Mª. y RUIZ MATA, D. (1973): Las raíces de Córdoba. Estratigrafía de la
Colina de los Quemados. Córdoba.MARÍN CEBALLOS, Mª.C. y BELÉN, Mª. (2005): “El fenómeno orientalizante en su
vertiente religiosa”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 441-465.
MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1987): El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba). EAE 151. Madrid.
MILLÁN LEÓN, J. (1996): “Protohistoria de Marchena y su entorno”, Actas de las I Jor-nadas sobre Historia de Marchena: 17-35. Marchena.
MOLINOS, M.; RÍSQUEZ, C.; SERRANO, J.L. y MONTILLA, S. (1994): Un problema de fronteras en la periferia de Tartessos: Las Calañas de Marmolejo (Jaén). Jaén.
MORENA, J.A. (1990): “Asentamientos rurales de época tartésica en Baena”, Hespéri-des. VIII Congreso de Profesores-Investigadores: 471-504. Baena.
MORENOARRASTIO,F.J.(1999):“Conflictosyperspectivasenelperíodoprecolonialtartésico”, Gerión 17: 149-177.
—— (2000): “Tartessos, estelas, modelos pesimistas”, I Coloquio del Centro de Estudios Feni-cios y Púnicos. Intercambio y comercio preclásico en el Mediterráneo: 153-174. Madrid.
MURILLO REDONDO, J.F. (1994): La cultura tartésica en el Guadalquivir Medio. Ariadna 13-14. Palma del Río.
MURILLO, J.F. y MORENA, J.A. (1992): “El poblamiento rural en el arroyo Guadatín: un modelo de ocupación del territorio durante el Bronce Final y el período orientalizante en el valle medio del Guadalquivir”, Anales de Arqueología Cordobesa 3: 37-50.
ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1996): “La romanización de Marchena”, Actas de las I Jorna-das sobre Historia de Marchena: 37-72. Marchena.
ORIA, M. y otros (1991): El poblamiento antiguo en la sierra sur de Sevilla. Zona de Montellano. Sevilla.
PELLICER CATALÁN, M. (1983): “Yacimientos orientalizantes del Bajo Guadalquivir”, Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici III: 825-836. Roma.
—— (1989): “El Bronce Reciente y los inicios del Hierro en Andalucía occidental”, en Mª.E. Aubet (coord..), Tartessos. Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalqui-vir: 147-187. Ed. Ausa, Sabadell.
—— (2000): “El proceso orientalizante en el Occidente ibérico”, Huelva Arqueológica 16: 89-104.
PELLICER, M. y AMORES, F. (1985): “Protohistoria de Carmona. Los cortes estratigrá-ficosCA-80/AyCA-80/B”,NAH 22: 55-190.
87
Santuarios, aldeas y granjas: el poblamiento durante el Bronce final y el Período...
PERERIA SIESO, J. (2005): “Entre la fascinación y el rechazo: La aculturación entre las propuestas de interpretación del período orientalizante”, El período orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, I: 167-187.
RAE (2001): Diccionario de la Lengua Española. Madrid.RODRÍGUEZ AZOGUE, A. y FERNÁNDEZ FLORES, Á. (2005): “El santuario orien-
talizante del Cerro del Carambolo, Camas (Sevilla). Avance de los resultados de la segunda fase de intervención”, El período orientalizante. Actas del III Simposio In-ternacional de Arqueología de Mérida: Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Anejos de AEspA XXXV, II: 863-872.
RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y ENRÍQUEZ, J.J. (2001): Extremadura tartésica. Arqueología de un proceso periférico. Ed. Bellaterra, Barcelona.
RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; PAVÓN, I. y DUQUE, D.M. (2004): “La Mata y su territorio”, El edificio protohistórico de ‘La Mata’ (Campanario, Badajoz) y su estudio territo-rial, II: 495-569.
RUIZ DELGADO, M. Mª. (1985): Carta Arqueológica de la campiña sevillana. Zona Sureste I. Universidad de Sevilla.
RUIZ GIL, J.A. y LÓPEZ AMADOR, J.J. (2002): Formaciones sociales agropecuarias en la Bahía de Cádiz: 5000 años de adaptación ecológica en la Laguna del Gallo, El Puerto de Santa María. Cádiz.
RUIZ MATA, D. (2001): “Tartessos”, Protohistoria de la Península Ibérica: 1-190. Ed. Ariel. Barcelona.
RUIZ MATA, D. y FERNÁNDEZ JURADO, J. (1986): El yacimiento metalúrgico de época tartésica de San Bartolomé de Almonte (Huelva). Huelva Arqueológica VIII.
RUIZ MATA, D. y GONZÁLEZ, R. (1994): “Consideraciones sobre los asentamientos rurales y cerámicas orientalizantes en la campiña gaditana”, Spal 3: 209-256.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1996): “Desarrollo y consolidación de la ideología aristocrática entre los iberos del sur”, Coloquio Internacional Iconografía ibérica, Iconografía Itálica: propuestas de interpretación y lectura. Serie Varia 3: 61-71. Madrid.
—— (1998): “Los príncipes Iberos: procesos económicos y sociales”, Actas del Con-greso Internacional Los iberos. Príncipes de Occidente. Estructura de poder en la sociedad ibérica: 289-300. Barcelona.
RUIZ, A. y MOLINOS, M. (1997): “Sociedad y territorio en el Alto Guadalquivir entre los siglos VI y IV a.C.”, La Andalucía ibero-turdetana (siglos VI-IV a.C.). Huelva Arqueológica XIV: 11-29.
WHITTAKER, C.R. (1974): “The western Phoenicians: colonisation and assimilation”, Proceedings of the Cambridge Philological Society 200: 58-79.