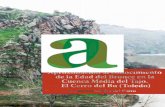Terlinques (Villena, Alicante): últimas campañas de excavación en un poblado de la Edad del Bronce
El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel
Transcript of El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel
GALA, 3-5, 1994/96
EL BRONCE MEDIO Y LA TRANSICIÓN AL BRONCE , TARDIO EN TERUEL
Introducción
Para alguno de los territorios insertos en el valle del Ebro se ha señalado que la división entre Bronce Medio y Bronce Tardío es puramente convencional, pues no hay elementos claros que permitan su diferenciación (RODANÉS 1992; MAYA 1992). Sin embargo, en otros territorios peninsulares, fundamentalmente del ámbito mediterráneo, el Bronce Tardío viene a representar el final del Bronce Medio, el colapso de las sociedades desarrolladas hasta el momento y la aparición de nuevas tendencias en los diversos componentes del sistema sociocultural (MOLINA 1978; GIL MASCARELL 1981 ).
La provincia de Teruel, por su posición geográfica a caballo entre los referidos ámbitos, es un buen laboratorio para investigar la incidencia de uno u otro proceso, y ello es lo que vamos a intentar plasmar en las siguientes líneas.
La hipótesis de partida, como otros fenómenos que iremos analizando, se ajusta al modelo mediterráneo de ruptura. Aparentemente, en una fecha alrededor del 1300-1250 a.c. (c. 1400-1500 cal BC) se produce el final de las formaciones sociales desarrolladas durante buena parte del 2º milenio, para dar paso a un período de crisis generalizada que
•facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel, Ciudad Escolar, s/n, 44003 Teruel. .. Departamento de Ciencias de la Antigüedad-Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 50009 Zaragoza.
Francisco Burillo Mozota* Jesús V. Picazo Millán**
denominamos Bronce Tardío (BURILLO Y PICAZO 1991-92). Las manifiestaciones que vamos a encontrar durante este momento y con posterioridad responden a nuevos impulsos en los que será dificil reconocer las pervivencias o influencias del Bronce Antiguo-Medio local.
No va a ser nuestro objetivo explicar las causas de este proceso de desintegración acelerada, en las que probablemente confluyen factores múltiples y comunes que afectan a un extenso terri torio, sino identificar el fenómeno a través del registro arqueológico provincial.
Para ello estudiaremos en primer lugar el comportamiento del sistema sociocu ltural durante el Bronce Medio, especialmente en lo que concierne a materiales, sistemas de hábitat, poblamiento y territorio, según la propuesta de este congreso, para, a continuación, analizar las transformaciones ocurridas en cada uno de esos subsistemas.
No obstante, debemos señalar que ante las limitaciones que presenta el registro arqueológico provincial, buena parte de las ideas y planteamientos que exponemos han surgido a partir de nuestras investigaciones centradas en el sur de la provincia, en el área comprendida por las cuencas del Alfambra-Turia y del Mijares, por lo que determinados aspectos, especialmente los relacionados con el poblamiento y el territorio, están referidos a estas zonas .
59
El Bronce Medio: materiales, economía, poblamiento y territorio
Los fenómenos y manifestaciones que caracterizan el Bronce Antiguo y Medio en Teruel aparecen estrechamente ligados al ámbito mediterráneo. Desde fechas muy tempranas (c. 1950 a.c. I 2400 cal BC) encontramos un poblamiento consolidado y estable de similar categoría al existente en Levante o en sectores centro-meridionales del Sistema Ibérico, territorios englobados por algunos autores bajo la denominación genérica de Bronce Ibérico (ALMAGRO GORBEA 1988. 168). Asimismo, podemos hablar de una ocupación relativamente densa durante buena parte del segundo milenio (Fig. 1 ), aun a pesar de las deficiencias de investigación registradas en parte de la provincia y del intervalo temporal (600-700 años) relativamente amplio cubierto por ambos períodos(1 ).
En concreto, la etapa que nos ocupa se extiende aproximadamente entre el 1600 y el 1300-1250 a.c. {1900-1400 cal BC), según se desprende de las dataciones absolutas aportadas por yacimientos como la Hoya Quemada de Mora de Rubielos o el Cabezo del Cuervo de Alcañiz (BURILLO Y PICAZO 1991-92). En este momento se van a producir una serie de transformaciones más o menos perceptibles en los distintos subsistemas culturales que, sin llegar a representar una ruptura neta con las manifestaciones registradas durante el Bronce Antiguo, sí reflejan una tendencia progresiva hacia la estratificación social y fragmentación territorial, en un marco de intensificación económica (PICAZO 1990).
Este proceso se percibe al analizar los sistemas de poblamiento y es acompañado por una serie de elementos de cultura material, fundamentalmente cerámicos. que contribuyen al diagnóstico del período y a su reconocimiento.
Materiales.
Los productos metálicos. aunque debieron jugar un papel relevante entre estas comunidades, son elementos muy escasos en el registro arqueológico provincial y, en su mayor parte, se trata de hallazgos aislados que proceden de contextos poco claros o ajenos a la Edad del Bronce (cfr. ATRIÁN et al. 1980).
Por su parte, las industrias líticas y óseas tampoco proporcionan datos relevantes, constituyendo conjuntos poco expresivos dominados por los ele-
(1) La última actualización de la Carta Arqueológica de Aragon publicada en 1991 recoge unos 120 yacimientos con entidad.
60
mentos de hoz y molinos barquiformes entre las primeras, y punzones sobre porción de diáfisis las segundas.
Las cerámicas, objeto de un reciente estudio por nuestra parte (PICAZO 1993), sí que vienen a constituir conjuntos relevantes que ayudan a caracterizar el período.
Desde el punto de vista técnico, aunque las temperaturas de cocción son relativamente bajas ( < 800 C), las pastas, dentro de una buena calidad general, muestran distintos tratamientos según la función del vaso y las superficies, bastante cuidadas. soportan acabados espatulados o bruñidos.
En cuanto a las formas y tipos representados, globalmente no difieren de los habituales en la franja oriental peninsular:
Cuencos preferentemente abiertos con perfiles hemisféricos y troncocónicos.
Vasijas globulares con bordes abiertos, perfiles en 'S' y tamaños variables entre las que son frecuentes las grandes tinajas destinadas al almacenaje de diferentes productos.
Vasijas carenadas con formas proporcionadas, bordes abiertos, carena media con diámetro igual o ligeramente inferior al de la boca. Suelen presentar asociado un pequeño pezón o botón en la carena.
Menos frecuentes pero constantes en casi todos los yacimientos son los vasos perforados o 'queseras'.
Por último, elementos como los vasos geminados, carretes, etc. son bastante raros y solamente aparecen de forma ocasional en alguno de los yacimientos excavados (Hoya Quemada).
Las decoraciones son escasas, limitadas a las típicas impresiones en los bordes de vasos globulares y a apliques plásticos. fundamentalmente cordones. No obstante, en el sur de la provincia hemos comprobado la existencia de diferencias 'comarcales' en las prácticas decorativas que parecen indicar diferentes vínculos culturales e, incluso, territoriales. En este sentido, es de destacar la proliferación de decoraciones elaboradas mediante cordones múltiples sobre grandes tinajas con cuerpos ovoides y perfiles sinuosos. Estas decoraciones, distribuidas por amplios sectores del Valle del Ebro y Sistema Ibérico, aparecen especialmente concentradas en el entorno del Mijares y en las sierras de GúdarMaestrazgo, señalando claras conexiones con yacimientos del norte de Valencia y Castellón (PICAZO 1991) y ciertas afinidades con grandes vasos atribuidos al Bronce Medio recuperados en yacimientos tarraconenses como la Cova de la Vila (la Febró) o la Cova de Vallmajor {Albinyana) (VILASECA 1973).
BRONCE ANTIGUO - MEDIO
o 10 20 30 40 50 Kms.
Fig. 1: La provincia de Teruel durante el Bronce Antiguo-Medio. Se han numerado los yacimientos citados en el texto: 1) Cabezo Sellado, Alcañiz; 2) Cabezo del Cuervo, Alcañiz; 3) Puntal de la Planilla, Segura de Baños; 4) Cueva de las Baticambras. Molinos; 5) El Castillo, Alfambra; 6) Peña Dorada, Alfambra; 7) Muela del Sabucar. Alfambra; 8) Las Paradas, Tortajada; 9) La Escondilla, Vi/lastar; 10) El Castillo, Frías deAlbarracín; 11) Las Costeras, Formiche Bajo; 12) Puntal Fino. Sarrión; 13) Puntal de Casa Mora, Mora de Rubielos; 14) Hoya Quemada. Mora de Rubielos.
61
Estructura económica.
El conocimiento que tenemos actualmente sobre la estructura económica de las comunidades que poblaron el ámbito turolense durante la Edad del Bronce es sumamente parcial, lo cual no es óbice para apuntar algunas líneas de interés.
En el ámbito de la subsistencia, las actividades de caza (ciervo) y recolección (bellotas) siguen vigentes y puntualmente pudieron tener cierta relevancia, como se desprende de la localización de un depósito con bellotas en el poblado del Bronce Antiguo de Las Costeras.
De cualquier forma, las bases subsistenciales descansan sobre actividades agrícolas y ganaderas, cuya importancia relativa puede variar de unos asentamientos a otros en función de las condiciones del medio o de otros factores.
En cuanto a las prácticas agrícolas parecen constantes en todos los yacimientos, pudiendo intuirse a partir de la frecuente aparición de artefactos como dientes de hoz y molinos barquiformes. Por otra parte, incluso en las zonas más abruptas y a pesar de encontrarnos en un área con elevada altitud media, los yacimientos siempre se sitúan en las proximidades de suelos susceptibles de aprovechamiento agrícola, siendo uno de los factores decisivos en la ubicación de los poblados(2). De hecho, los análisis realizados en el sur de la provincia sobre el conjunto de los yacimientos de la Edad del Bronce indican la existencia de una correlación significativa y pos it iva entre la extensión estimada de los asentamientos y la superficie de suelo potencialmente cultivable dentro de un radio de 3 km., circunstancia que parece lógica entre sociedades en las que predomina el componente agrícola. Precisamente, dentro de ese proceso de intensificación que hemos comentado anteriormente, uno de los rasgos que caracteriza a los asentamientos del Bronce Medio con relación a los de momentos anteriores es una mayor aproximación a las áreas de cultivo, que ahora se situarán dentro del radio de 1 km .. y la búsqueda de suelos de mayor potencial productivo(3).
(2) Aunque de cronología ligeramente anterior a la que nos ocupa, uno de los ejemplos más significativos es el del Castillo de Fr ias de Albarracin. ubicado a 1500 m. s.n.m .. donde las excavaciones realizadas han exhumado gran cantidad de cereal carbonizado (Atrián 1974: Andrés, Harrison y Moreno 1991}. (3) Por lo general se trata de suelos aluviales cuya puesta en cultivo es más compleja desde el punto de vista técnico pero cuyos rendimientos son mayores fundamentalmente por las posibilidades de regadío que incorporan.
62
En cuanto a los cultivos, tipos de explotación, etc. no tenemos datos relevantes. Por las características ambientales de la zona es previsible un predominio del cultivo del cereal en secano, acompañado de las habituales prácticas de rotación y barbechos, sin que por ello descartemos la posible existencia de pequeños 'regadíos'.
La ganadería parece ajustarse al patrón mediterráneo, en cuya composición predomina de forma absoluta el ganado ovicaprino, complementado por bóvidos y suidos. Aunque para este período no tenemos datos contrastados, las primeras impresiones derivadas de la colección de fauna recuperada en el poblado de La Hoya Quemada así como la colección estudiada en el yacimiento del Bronce Antiguo de Las Costeras, apuntan en esta línea. Por el momento, no es posible profundizar más en tanto no concluyan los estudios iniciados en varios yacimientos.
Fuera ya del ámbito meramente subsistencia!, cabe reseñar algunas actividades de carácter artesanal. Además de la producción cerámica, eminentemente local, se ha registrado la elaboración de productos metálicos en algunos poblados a partir de la aparición de moldes de fundición y crisoles (Hoya Quemada, Puntal de Casa Mora, Cabezo del Cuervo). En general esta actividad parece vinculada a un artesanado a tiempo parcial sin excesiva especialización. Sin embargo, en este contexto llama poderosamente la atención la existencia de un pequeño yacimiento como la Escondilla en Villastar, cerca de Teruel, donde se recuperó un conjunto de materiales bastante reducido pero en el que destacan 4 moldes para fundir hachas planas y un fragmento de crisol (ATRIÁN 1961. 144). Este emplazamiento, a diferencia de lo que es habitual, está situado en una posición baja, completamente accesible y con escasa visibilidad, circunstancias que junto a los materiales señalados apuntan la posibilidad de que estemos ante un yacimiento indicativo de una incipiente especialización, relacionada, en este caso, con actividades metalúrgicas.
Por último, habría que señalar algunas cuestiones que conciernen al abastecimiento de determinados productos a través de sistemas de intercambio extraterritoriales o de relaciones de tipo 'comercial', que parece afectaron con relativa intensidad a algunas zonas de la provincia. Concretamente, en yacimientos como El Castillo, Peña Dorada o Las Paradas dentro de la cuenca del río Alfambra, desde el Bronce Antiguo se registra la presencia de molinos de mano o útiles pulimentados fabricados en materiales claramente alóctonos como granitos
'- Off. 1.-:'."'" · .. ~~ . .. ...
- ~ -: ~''- .
W~ .. t
' • .' '.I .
-'.
'~¡;. .• ·_ ... . . ..
••. t
QJ ~
' . '
o IO lO )O Cm o
* IO lO >O cm
Fig. 2: Repertorio de cerámicas del Bronce Medio procedentes de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos).
20cm
63
y pizarras mosqueadas que indudablemente debieron ser importados desde largas distancias. Los puntos de origen más próximos para estas rocas se encuentran en las terrazas del Ebro y afluentes de la margen izquierda, entre los cantos de procedencia pirenáica, o en la sierra tarraconense del Montsant, donde existen metamorfismos de contacto asociados a los afloramientos graníticos, siempre a distancias que en línea recta oscilan entre los 150 y 200 km. Los largos desplazamientos, las dificultades orográficas que es necesario salvar así como los artefactos objeto de importación, fundamentalmente los molinos, indican la necesidad de rutas más o menos estables y del uso de tracción animal para faci litar el transporte. Por otra parte, junto a los materiales señalados, cabe suponer la llegada de otros productos metálicos -bronce- o cerámicos. En este sentido, algunas vasijas con decoraciones inciso-impresas, entre ellas boquique, recuperadas en yacimientos del Bronce Antiguo como La Muela del Sabucar (Alfambra) muestran claras vinculaciones catalanas, remitiendo tanto en formas como en decoraciones a los modelos del llamado grupo del Nordeste (MAYA Y PETIT 1986) o a las cerámicas de 'tipo Arbolí'(4).
Hábitat y poblamiento.
Al igual que otros componentes del sistema cultural los asentamientos de la provincia responden a un modelo semiurbano de corte mediterráneo. Son poblados estables de tipo aglomerat1vo situados en posiciones elevadas y dotados de sistemas defensivos tanto naturales como artificiales, si bien estos últimos no parecen de gran entidad. Las extensiones son bastante reducidas, alrededor de 800-1.000 m2, habiendo casos excepcionales que alcanzan los 3.000-3.500 m2.
Los yacimientos excavados como el Cabezo del Cuervo de Alcañiz y, fundamentalmente, la Hoya Quemada de Mora de Rubielos muestran las caracte rí st 1cas internas y organización de estos asentamientos.
En La Hoya Quemada se han detectado tres áreas ocupadas por viviendas, todas ellas muy uniformes, que se agrupan formando manzanas y utili-
(4) Entre estos materiales también muestran ciertas semejanzas con el mundo catalán las cerámicas con superf1c1es rugosas por aplicación de pasta arcillosa. relativamente frecuentes en los ya· c1m1entos del Bronce Antiguo de Ja cuenca del Alfambra. así como un pequeno cuenco que presenta dos lenguetas superpuestas en el borde procedente de la Muela del Sabucar (Alfambra) que recuerda vagamente los modelos verac1enses.
64
zan sistemas de aterrazam1ento para adaptarse a la pendiente. En la zona nuclear del poblado, integrada por dos manzanas de 4 y 3 casas, las unidades domésticas -viviendas- tienen planta rectangular o trapezoidal y una superficie de unos 35 m2.
Están adosadas a la muralla o muro de cierre, siendo accesibles desde un espacio central comunitario. Los muros son de piedra y/o manteado de barro, presentan postes embutidos o exentos y están enlucidos en el interior mediante una capa de arcilla con un encalado final. Los suelos son igualmente de arcilla y presentan en el centro un resalte con el núcleo de piedras y recubrimiento de arcilla de unos 2 m. de longitud por 15 cm. de altura y 15 cm. anchura. Estos espacios se completan con bancos corridos, donde a su vez se reconocen soportes anulares para vasijas, y, en algunas ocasiones, también se encuentran pequeños cubículos y/o pozos excavados en el suelo a modo de silos. Aunque no se aprecian compartimentaciones internas, los estudios realizados a nivel micro sobre la dispersión de los artefactos indican la existencia de áreas funcionales diferenciadas articuladas en torno al resalte arcilloso señalado.
Los patrones de ubicación de los asentamientos están regidos por los factores fundamentales de estrategia y subsistencia. El primero determina el lugar concreto donde se instala el asentamiento en función de la existencia de puntos elevados que sean facilmente defendibles y tengan buena visibiliad, a pesar de lo cual, raramente se ocupan las cotas máximas, buscando siempre aquellos lugares que presentan condiciones defensivas suficientes. El factor subsistencia determina el área a ocupar en función de la disponibilidad de agua y suelos susceptibles de aprovechamiento agrícola. La convergencia de ambos es constante en la práctica totalidad de los asentamientos, si bien el peso relativo de uno u otro puede variar en cada caso.
Este modelo tan génerico es válido para el Bronce Antiguo y Medio, si bien en este último, además de establecimientos que responden a las pautas enunciadas hay yacimientos en los que el factor estrategia está completamente ausente o, por contra, sobredimensionado, lo que unido a otros caracteres (extensión, materiales) puede ser indicativo de especializaciones funcionales.
En lo que concierne a la distribución del poblamiento y estructuración del territorio. las apreciaciones generales de carácter provincial no son válidas debido a la diferente intensidad de las investigaciones llevadas a cabo en las distintas comarcas. De cualquier forma se observan algunas áreas
D
~ I
I I
I 1
J J
1 1
1 I I
I
I
{ {
{ {
I I 1
I 1
{ (
( (
( I
Fig. 3: Planimetría de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel).
•
HOYA QUEMADA, 1992
O 5 10m. ~
65
que parecen mostrar un especial atractivo desde el punto de vista ambiental, como sucede con los cursos fluviales encajados, las áreas endorreicas (BENAVENTE et al. 1991) y las estribaciones de las sierras en contacto con las depresiones intraibéricas miocenas, fenómeno comprensible pues en estas zonas confluyen los factores claves: relieve contrastado, suelos cultivables y relativa abundancia de agua. Por el contrario, existen otras áreas donde el poblamiento es escaso o nulo, como sucede en el interior de las depresiones citadas, debido a las carencias hídricas y al predominio de extensiones llanas, o en las zonas elevadas de las sierras, donde hasta la fecha no hay registrado ningún asentamiento por encima de los 1500 m. sobre el nivel del mar.
Por otra parte, ya hemos comentado que aunque se observa una gran uniformidad en cuanto a patrones de ocupación y extensión de los asentamientos, existen algunos núcleos que escapan del modelo general definiendo una estructura 'jerarquizada', no de tipo piramidal en la que se integrarían diversos niveles de dependencia, sino que se ajusta al modelo de una distribución primada (HAGGETT 1975. 135), puesto que presenta un intervalo muy marcado entre dos núcleos de rango superior y el resto de los asentamientos. Se trata de los yacimientos de El Castillo (Alfambra) y El Puntal Fino (Sarrión), situados en las cuencas del Alfambra y del Mijares respectivamente, cuyo tamaño (c. 3.500 m2) sobrepasa netamente las dimensiones 'normales' de los asentamientos de esta época (1.200 m2) , si bien su potencial demográfico continuaría siendo bastante limitado. Por otra parte, estos asentamientos se encuentran en las zonas que cuentan con mayores recursos potenciales desde el punto de vista agrario a la vez que representan lugares clave en la red de comunicaciones regionales. Por estas razones creemos que aunque pudieran asumir funciones específicas en el entramado social, no estamos ante auténticos centros de dominación y control 'político', sino más bien ante asentamientos privilegiados desde el punto de vista económico que, en todo caso, pueden ejercer de 'cabeceras' a nivel comarcal(5).
(5) Hagget (1976. 138) recoge varias hipótesis que pueden ayudar a explicar la existencia de distribuciones primadas en la actualidad, decantándose por el modelo estocástico de Simon. según el cual las pautas de cabecera son el producto del desarrollo urbano en paises más pequeños que el promedio, tienen una historia de urbanización corta y/o son económica y politicamente simples. Salvando las distancias, estas dos últimas subhipótesis se ajustarían a la casuística que estamos comentando, donde la «tradición urbana» es una incorporación reciente en comparación con otros ámbitos peninsulares y las estructuras económicas y sociales no han adquirido un desarrollo o complejidad excesiva.
66
Desde el punto de vista territorial, estos dos centros o cabeceras comarcales, vinculados al Alfambra y al Mijares, tienen una clara correlación con sistemas decorativos diferentes constatados en las cerámicas distribuidas en ambas cuencas y su entorno, lo que podemos interpretar como la existencia de ámbitos territoriales distintos (PI CAZO 1991 ). El grupo del Alfambra estaría caracterizado por decoraciones muy simples y más bien escasas, mientras que en el grupo del Mijares se dan con profusión las decoraciones plásticas múltiples a base de cordones junto con sistemas de suspensión y prensión elaborados mediante series de 3 ó 5 apliques en disposición triangular. Abundando en estas cuestiones también habría que señalar la existencia de un vacío de yacimientos indicativo de una 'frontera-desierto', - más bien de límites netos entre ambos grupos -, superpuesta a una 'frontera ecológica' representada por el alineamiento formado por las sierras de Javalambre y El Pobo que separa ambas cuencas (6).
Por último, indicar que las características decorativas señaladas para los referidos grupos no son restrictivas de las cuencas donde se han estudiado. Las tendencias observadas en el valle del Alfambra se constatan en otros ámbitos del occidente provincial, como en el Jiloca o en la Sierra de Albarracín. Por su parte, los modelos decorativos característicos de la cuenca del Mijares se registran también con cierta profusión en el entorno de GúdarMaestrazgo, tanto en yacimientos situados más al norte, como el Puntal de la Planil la (Segura de Baños) o la cueva de las Baticambras (Molinos), como hacia el sur en asentamientos del norte de Valencia (Pie deis Corbs, La Atalayuela) o de Castellón (Ereta del Castellar, Les Planetes, Oropesa la Vella).
El Bronce Tardío: los síntomas de la crisis
Una vez establecida la coyuntura que caracteriza el Bronce Medio, vamos a pasar a comentar las transformaciones operadas en cada uno de los subsistemas analizados durante el período siguiente, en lo que llamamos Bronce Tardío.
(6) En los términos relativos a la frontera seguimos la propuesta sintética de Auiz y Molinos (1989. 123-124). No obstante para este ámbito cronológico y espacial, coincidiendo con los planteamientos de Diaz-Andreu ( 1989), nos parece que el concepto de «límites" es mucho menos restrictivo en su aplicación y más adecuado para las formaciones sociales que tratamos dado que la .. frontera», en sentido estricto, exige de la existencia de un estado, lo cual no queda en absoluto contrastado en el registro y análisis llevados a cabo.
En primer lugar, llama poderosamente la atención que en buena parte del ámbito mediterráneo, coincidiendo en líneas generales con una fecha alrededor del 1350-1250 a.c. se producen una serie de destrucciones que afectan a los asentamientos del Bronce Medio (cfr. BURILLO Y PICAZO 1991-92). En algunos casos, estos yacimientos no vuelven a ocuparse y en otros se observan una serie de transformaciones en las que se ven igualmente inmersos los asentamientos turolenses.
El número de yacimientos atribuido a esta época es mucho más reducido. Sin embargo se han realizado excavaciones en cuatro de ellos que cuentan con ocupaciones de este momento: Cueva de la Ubriga en El Vallecillo (ATRIAN 1963. 216), La Sima del Ruidor de Aldehuela (PICAZO 1991 ), La Cueva del Coscojar de Mora de Rubieles (BURlLLO 1981; Juste 1990. 41-46) y El Cabezo Sellado de Alcañiz (ANDRÉS Y BENAVENTE 1992).
Su cronología (BURILLO Y PICAZO 1991-92), viene marcada por el final de yacimientos como La Hoya Quemada (1310±100 a.C.) o El Cabezo del Cuervo (1270±90 y 1280±80 a.C.) y por las dataciones tardías obtenidas en La Sima del Ruidor de Aldehuela (entre 1230 ± 50 y 1090 ± 50 a.C.) y Cabezo Sellado de Alcañiz ( 1155 ± 35 y 1204 ± 17 a.C. en ANDRÉS Y BENAVENTE 1992). Aproximadamente se extendería entre el 1300-1250 a.c. para sus inicios y una fecha alrededor del 1100 a.c. para su final (1500-1150 cal BC), momento a partir del cual comienzan a hacer su aparición las primeras cerámicas de Campos de Urnas en el Bajo Aragón (ALVAREZ 1990. 102).
Las transformaciones que vamos a examinar son de distinto rango y si para algunos componentes del sistema la continuidad es el carácter dominante, en otras esferas se van a producir importantes cambios indicativos de una crisis generalizada.
Continuidad y cambio en los elementos de cultura material.
Tal vez sea este uno de los aspectos más conservadores. Globalmente los cambios son escasos si bien cuando se producen irrumpen con notable relevancia.
En el utillaje lítico, óseo e, incluso, metálico, no parece que haya variaciones importantes. En los yacimientos excavados continúan apareciendo elementos de hoz, punzones de hueso, hachas planas, punzones biapuntados en metal, etc.
Algunas formas cerámicas como cuencos y globu lares conservan similares características que en
el Bronce Medio, con sutiles variaciones en los perfiles únicamente detectables al estudiar vasos completos. Por el contrario, las vasijas carenadas experimentan una transformación notable. Los tipos proporcionados dominantes en el Bronce Medio serán sustituidos por cazuelas aplanadas con estructura muy abierta y excelentes acabados bruñidos que remiten a modelos formales del Bronce Medio y Tardío de la Meseta y rebordes del Sistema Ibérico (PICAZO 1993), sin llegar a incorporar las decoraciones incisas e impresas típicas de esos territorios (Fig. 4).
Al igual que en otros ámbitos peninsulares, en este contexto harían su aparición las cerámicas de tradición Cogotas, tanto en lo que se refiere a las formas como a las decoraciones (RUIZ ZAPATERO 1982. 81 ). Sin embargo, su presencia en los yacimientos turolenses es desigual en intensidad y varían los contextos culturales en los que aparecen, sugiriendo una llegada a través de diversos mecanismos desde los núcleos originales, una desigual asimilación por parte de los grupos locales(?) y la posterior perduración en momentos avanzados del Bronce Final y Primera Edad del Hierro (Fig. 5).
De momento, el registro que tenemos de estas cerámicas es prácticamente superficial y por lo tanto las asociaciones que podamos formular no pasan de hipotéticas. No obstante, un grupo de estos hallazgos se da en yacimientos donde existen conjuntos cerámicos indicativos de ocupaciones del Bronce Medio o de pervivencias de los mismos en el Bronce Tardío (8) (Fig. 6). Entre ellos destaca el yacimiento del Castillo de Piedrahita (SIMÓN,
(7) La mayor concentración de estas decoraciones se da en asentamientos al aire libre de la mitad nor-occidental. alcanzando hasta el eje formado por los ríos Guadalope-AlfambraGuadalav1ar. Por el contrano. llama poderosamente la atencion que en las cuevas del sur de la provincia, entre ellas La Sima del Ruidor de Aldehuela con un contingente importante de materiales y dataciones en este momento, no haya aparecido ni un solo fragmento con este tipo de decoraciones, carácter que puede hacerse extensivo a toda la mitad sur-oriental de la provincia, a partir de la referida línea. (8) Posteriormente. sobre algunos de estos yacimientos volverán a superponerse elementos cerámicos vinculados a los Campos de Urnas del Bronce Final y de la Primera Edad del Hierro, si bien los primeros apenas alcanzan la porción occidental de la provincia posiblemente por el electo barrera que representan las sierras 1bericas (Fig. 7) Tal vez uno de los pocos trayectos permeables para estas influencias que llegan desde el valle del Ebro y occidente catalán está representado por el eje GuadalopeAlfambra. Ya hemos comentado como durante el Bronce Antiguo-Medio llegan productos siguiendo probablemente esta ruta. Asimismo, durante el Bronce Final, el río Alfambra vuelve a convertirse en un lugar por el que transitan y donde quedan testimonios relativamente abundantes de los influ1os vinculados a los Campos de Urnas que apenas afectarán a otros sectores. como la cuenca del Jiloca y serranías del entorno.
67
: Q:t::;¡::O'
"<::·::: ::.·::.: ........ .. .
o 10 20 JO cm
Fig. 4: Cerámicas del Bronce Tardío procedentes de La Sima del Ruidor.
68
LEYENDA
/"'\ Cuevas con ocupación del Bronce Tardlo
DECORACIONES CERAMICAS:
() • Boqulque
Q · Excisa
O · lnc. • Impresa
CONTEXTO:
O · Bronce Medio
0 ·CC. UU.
6_ · CC. UU. • Hierro 1
BRONCE TARDIO - FINAL
N
~ o 10 20 30 40 SO Kms. l=<:=t::===----====-......
RELACION DE YACIMIENTOS
1. El Cullllejo (Lec/Jego)
2. El Ca.sllllo (Piedra/Jita)
3. San Jorge (P/ou)
4. Cabelo Redondo (La Puebla da Hljar)
S. Las Talayas (SaJT'f)er da Ca/anda)
6. Cabezo Selado (A/cañlz)
7. Sfrguarach {AlcañlZ)
8. Cabezo del CUGNO (AJcaf¡¡zJ
9. El Casleillo (Aloza)
10. Mu del Hambre (Los OffflOs)
11. Fuen del Perro (Escuc/Ja)
12. La Muela (UrrtJIBs)
13. El Hocino (Las Petras de Msr1/n)
14. La Muela (Ga/Ve)
1 S. El Casmo (Peracense)
16. Cabezo de fa Clslerna (Aba)
17. Cueva de la Ubrlga (El Vs/IBcl#o)
18. Las Tajadas (Bazas) 19. Muola Pequel\a del Rajo (T91ueQ
20. Los Caslilejos (Torta}acJa)
21 . Sima del Ruldor (AlcJelluo/a)
22. Cueva del Coscojar (Mora cJ6 RU0/6/os)
23. Sima del Rant>lazo (Sarrf<ln)
Fig. 5: Yacimientos en cueva del Bronce Tardío y asentamientos al aire libre donde se registran decoraciones incisoimpresas con indicación de sus contextos.
69
LOSCOS Y MARTINEZ 1991 ), situado a 1.220 m. de altitud en las sierras de Cucalón-Oriche. En este lugar priman los factores estratégico-defensivos a la vez que se da una proporción inusual de cerámicas con decoraciones de boquique, incisas y excisas para el escaso número de fragmentos recuperados en superficie.
Las rutas de penetración de las cerámicas inciso-impresas, con boquique y excisión, están directamente relacionadas con el área de origen de estas producciones que, recientemente, hemos vinculado a grupos del Bronce Medio localizados en la mitad norte del Sistema Ibérico y sus proyecciones hacia la Meseta y valle del Ebro (BURILLO 1992. 206)(9).
En función de estos planteamientos, las vías de penetración en el ámbito turolense quedan marcadas fundamentalmente por el Ebro y el Jiloca. En la trayectoria que sigue el curso del primero hay hitos tan significativos como el yacimiento de La Mina Real en Zaragoza (AGUILERA Y ALVAREZ 1991), alcanzando el Bajo Aragón turolense en yacimientos como el Cabezo Sellado (BENAVENTE 1985-86) o el Cabezo del Cuervo (SANMARTI 1980; AGUILERA 1984; BENAVENTE 1985). La ruta del Jiloca enlaza con los yacimientos de las estribaciones meridionales del Moncayo y la cuenca del Jalón, donde se registra cierta concentración de hallazgos entre los que destaca el Cementerio de Los Moros en el entorno del Castillo de Armantes (MARTIN BUENO 1980; HERNÁNDEZ, MILLAN Y NUÑEZ 1990. 57). A lo largo de esta ruta y sus derivaciones se localizan yacimientos como La Piedra de Lanza de Daroca (ARAN DA, 1986. 176-191) o San Bartolomé de Villadoz (DELGADO 1986) y ya en la provincia de Teruel el referido Castillo de Piedrahita, El Castillejo de Lechago (BURILLO 1979) y tal vez los conjuntos situados en las estribaciones de la sierra de Albarracín como El Castillo de Peracense o Las Tajadas de Bezas (ORTEGO 1950). Queda un tercer grupo en el centro de la provincia con los yacimientos de La Muela (Utrillas), El Hocino (Las Parras de Martín) y, tal vez, Fuen del Perro en Escucha (SIMON et al. 1987-88), donde han podido converger las dos rutas señaladas.
La cronología que jalona este proceso está bien
(9) En estos territorios parece haberse producido una evolución directa del campaniforme, cuya perduración alcanza fechas en torno al 1450-1500 a.c. en yacimientos como el dolmen de Peña Guerra (Pérez Arrondo 1985. 18), a la vez que se registran altas c ronologías en yacimientos pre-Cogotas como Los Tolmos (Jimeno 1984) o Moncín. tras la corrección de las dataciones correspondientes a estos horizontes (Harrison 1993).
70
definida por las dataciones del Cabezo Sellado en los siglos XIII-XII a.c. en el extremo nororiental. Estas fechas quedan perfectamente encuadradas entre las dataciones extremas proporcionadas por dos yacimientos situados en los rebordes occidentales del Sistema Ibérico hacia la Submeseta sur: el 1040±70 a.c. de Ecce Horno y el 1300±70 a.c. de Las Hoyas del Castillo en la serranía conquense(10).
Por último, señalar que en el contexto de la irrupción de nuevos materiales, durante el Bronce Tardío también hacen su aparición las asas con apéndice de botón, de las que hay constatado un ejemplar en el Cabezo Sellado de Alcañiz, con datación probable en esta época(11 ). La presencia de este elemento nuevamente nos indica puntos de contacto, ciertamente tímidos, con los territorios situados al norte del Ebro en el entorno de los ríos Cinca y Segre.
Continuidad y cambio en la estructura económica.
Al igual que para la fase anterior, tenemos escasos datos sobre los cuales reconstruir la coyuntura económica de estos momentos. La poca información disponible procede de las prospecciones y excavaciones realizadas en La Sima del Ruidor y no ofrece variaciones significativas respecto al periodo precedente.
La colección de fauna y de restos vegetales recuperados en este complejo yacimiento, muestran unas bases subsistenciales similares que descansan sobre ganadería de ovicaprinos y agricultura de cereal en secano, complementadas por pequeños aportes debidos a la caza (ciervo, conejo, liebre) y a la recolección (bellotas)(12). La comparación de la fauna con e l yacimiento de Las Costeras(13) indica un ligero retroceso de la cabaña de ovejas-cabras y de suidos en beneficio de los
(10) Las dataciones proporcionadas por Ecce Horno se circunscriben a los siglos XII-XI a.c. (Almagro Gorbea 1976), mientras que la serie de las Hoyas del Castillo es más antigua, 1300±70 a.c. para el nivel 6 y 1100 ± 50 a.c . para el nivel 9 (Ulreich. Negrete y Puch 1993), cuyos materiales guardan una notable sintonía con los procedentes del Castillo de Piedrahita. (11) En el poblado de San Jorge de Plou. con datación absoluta en la primera mitad del siglo V a.c., se han registrado varias piezas con apéndices de botón así como un fragmento con decoración de boquique (Lorenzo 1985-86 y 1991 ) , que indican la perduración de estos elementos durante la Edad del Hierro. (12) Los estudios de la fauna han sido realizados por P.Mi Castaños y los de semillas por R. Buxó. (1 3) Los estudios de fauna del yacimiento de las Costeras fueron realizados por L. Serrano y M~.A . de la Torre y financiados por el Instituto de Estudios Turolenses a través de su prograrna de ayudas a la investigación.
bóvidos, si bien sigue vigente un modelo ganadero mediterráneo frente a otras estrategias económicas detectadas en yacimientos del interior como Los Tolmos (SOTO en JIMENO 1984) o Monc ín (HARRISON, MORENO y LEGGE 1987). donde bóvidos y équidos aparecen en porcentajes importantes. En lo que concierne a las prácticas agrícolas, La Sima del Ruidor ha aportado una acumulación de grano que corresponde, probablemente, a un depósito de cebada vestida preparada y seleccionada para la siembra entre la que se encuentran algunos granos de trigo. Según Buxó, este depósito nos informa de la existencia de una agricultura 'desarrollada', similar a la que hemos supuesto para el periodo precedente, con selección de semillas, siembra por separado de las distintas especies y rotación de cultivos cada dos o tres años.
Hábitat y poblamiento
La situaciones de cambio se hacen realmente patentes al abordar las cuestiones relacionadas con los sistemas de hábitat y el poblamiento.
Estructura y organización de los asentamientos.
El problema ha sido objeto de atención por nuestra parte en otras ocasiones (BURILLO Y PICAZO 1992-93) y aunque los datos disponibles son escuetos parecen suficientes para anotar transformaciones importantes en la línea de las descritas para el SE peninsular (ARRIBAS 1976).
Se percibe cierto empobrecimiento en las técnicas constructivas y la substitución de las estructuras sólidas, rectangulares, con muros de piedra y manteado de barro, por cabañas de menor consistencia. Los sondeos realizados por el equipo del Museo Provincial de Teruel en el Cabezo del Cuervo (VICENTE 1982), mostraron una interesante secuencia del Bronce Medio con varios suelos superpuestos y muros de piedra que se cruzan en ángulo recto. En la última ocupación serán substituidos por un muro de barro y paja con una serie de postes incrustados. Esta nueva técnica podría relacionarse con algunas estructuras del yacimiento de Moncín (MORENO Y ANDRÉS 1985) y con los indicios de cabañas de Los Tolmos (JI MENO 1984). Asimismo, en Monte Aguilar, en las Bárdenas Reales de Navarra, se han señalado transformaciones de similar entidad en los niveles posteriores al Bronce Medio, si bien no parece que sea un fenómeno generalizable para todos los yacimientos de ese área (SESMA
Y GARCIA 1994. 150).
Crisis del poblamiento.
El aparente retroceso que parecen experimentar las técnicas constructivas así como la organización interna de los asentamientos tras las destrucciones-abandonos del final del Bronce Medio, tiene su paralelismo en la profunda crisis que se produce a nivel de poblamiento general y que viene definida por varios factores:
Despoblación generalizada. Ocupación de cuevas con difícil acceso y locali
zación. Ruptura de las tendencias jerarquizadas y la ar
ticulación territorial. Uno de los fenómenos más llamativos es la apa
rente despoblación que se produce en estos momentos. El número de yacimientos, especialmente poblados en altura, atribuidos al Bronce Tardío disminuye de forma rad ical. Concretamente, en las cuencas del Alfambra-Turia y Mijares, sólo registramos un asentamiento al aire libre de esta época (Los Castillejos de Tortajada) frente a la veintena del Bronce Medio. A nivel provincial el porcentaje es similar, pues no se conocen más allá de una docena de lugares. Lógicamente estos recuentos no son completos y la densidad de ocupación debió ser bastante mayor de lo que indican las cifras señaladas, pero el parámetro verdaderamente interesante es la desproporción existente, la drástica disminución de asentamientos con relación a las fases precedentes del Bronce Antiguo y Medio. También somos conscientes de que puede haber deficiencias de investigación en el reconocimiento de estos lugares y de hecho deben existir casos de clasificación incorrecta. Sin embargo, hay elementos decorativos (boquique, excisión) y tipológicos (vasos carenados abiertos y aplanados, ciertas vasijas globulares) en los conjuntos cerámicos suficientemente significativos como para poder realizar diagnósticos bastante aproximados, por lo que, independientemente de algún caso particular discutible, las apreciaciones generales de retraimiento poblacional no deben verse afectadas.
Lógicamente, la aparente despoblación tiene otras consecuencias como la desarticulación territorial y la desaparición de las incipientes estructuras jerárquicas en el poblamiento. Los grupos que habíamos diferenciado durante el Bronce Medio no tienen traslación en el Bronce Tardío, volviendo a observar un panorama bastante uniforme en toda la provincia y en su periferia, tanto en los patrones de
71
asentamiento como en las tendencias decorativas de las cerámicas. Los centros primados desaparecen, o al menos no tenemos constancia de que perduren. Por el contrario, parece que a este momento se pueden atribuir algunos yacimientos en posiciones bajas con indicios de cabañas y con los característicos pozos, generalizados en el ámbito meseteño y en el Alto Ebro. Yacimientos de este tipo podrían ser los localizados en las serranías del centro de la provincia, como Fuen del Perro de Escucha o el Barranco de la Terolana en Hinojosa de Jarque, si bien la datación de ambos no está resuelta (SIMÓN et al. 1987-88).
De forma paralela a este proceso de despoblación y desarticulación territorial se obseNa un especial interés por ocupar cuevas, en algunos casos de difícil acceso y localización, lo que representa un nuevo indicador de la crisis generalizada que existe en este momento y del retraimiento que sufre la pobla· ción.
La utilización de cavidades como lugares de habitat no es un fenómeno generalizado en la provincia, si bien se registran casos durante toda la Edad del Bronce. Buena prueba de ello es la cueva de Las Baticambras de Molinos, donde P. Atrián (1963) localizó y excavó un posible habita! además de varios enterramientos, o la Cueva del Coscojar en Mora de Rubielos (JUSTE 1990), con una larga ocupación.
Sin embargo, el carácter novedoso de este fenómeno en el Bronce Tardío está relacionado igualmente con la alta proporción de asentamientos en cueva frente a poblados al aire libre, así como con las características que presentan algunas de ellas. Un ejemplo es la referida Sima del Ruidor en Aldehuela (PICAZO 1991 b), donde se registra un conjunto de materiales (abundante fauna con huellas de carnicería y consumo, depósitos de grano, vasos relacionados con procesos de transformación y consumo, dientes de hoz) y una serie de acondiciona-mientos en las galerías (indicios de compartimentaciones, taponado de grietas, posibles escaleras) que indican la existencia de un hábitat en su interior, independientemente de otras utilizaciones. En la actualidad presenta un acceso difícil y un tránsito complicado a través de las galerías por el desprendimiento de bloques con posterioridad a la ocupación del Bronce.
Características muy similares y materiales idénticos presenta La Sima del Roleche de Sarrión y posiblemente haya otros ejemplos en la provincia según testimonios proporcionados por espeleólogos que, por el momento, no han podido ser contrastados.
72
Las otras dos cavidades donde se han registrado ocupaciones de esta época, Cueva de la Ubriga en el Vallecillo (ATRIÁN 1963) y Cueva del Coscojar en Mora de Rubielos (JUSTE 1990), gozan de unas mejores condiciones de habitabilidad, si bien presentan conjuntos materiales similares a las anteriores.
Cambios en la dinámica regional.
Los focos de relación tradicionales también sufren un desplazamiento significativo, común a buena parte de la Península. El predominio de las rela· ciones mediterráneas y levantinas durante el Bronce Antiguo y Medio, es sustituido en gran parte del territorio turolense por una importante penetración de elementos vinculados a la Meseta o al Sistema Ibérico, como se ha puesto de manifiesto al comentar los distintos componentes del sistema socio-cul· tura l.
También es posible que la dinámica de intercambios con los sectores del occidente y sur catalán se interrumpa de forma momentánea, pues aunque si· guen llegando algunos elementos como las asas de apéndice de botón, lo hacen de forma absolutamente excepcional.
Estas tendencias volverán a cambiar durante el Bronce Final y Primera Edad del Hierro con las penetraciones de los Campos de Urnas, pero buena parte de la provincia se hará refractaria a las mismas, manteniendo en vigor los vínculos occidentales surgidos durante estos momentos.
Conclusiones
Tras el repaso llevado a cabo sobre las formaciones sociales que se desarrollan entre el 1600 y el 1100 a.c. en la provincia de Teruel, se constata el desarrollo de grupos bastante estructurados social y territorialmente que presentan importantes vínculos con Levante y otras líneas de contacto, a través de relaciones de tipo comercial, con el sur y occidente catalán.
Estos grupos parece que entran en una crisis acelerada cuyas causas quedan fuera de nuestro análisis, pero cuyas consecuencias se perciben en el despoblamiento, desarticulación territorial y 'política', el debilitamiento de las líneas de relación e intercambio tradicionales, etc. Todo ello supone en definitiva el colapso de los grupos que se habían venido desarrollando durante el Bronce AntiguoMedio y el abandono, al menos de forma momentá·
nea, de un modelo económico y social tendente a la intensificación y progresivo incremento de la complejidad.
Como consecuencia de esta crisis, antes que como causa. el vacío dejado es ocupado por otros rasgos que indican nuevas líneas de relación vinculadas a los ámbitos meseteño e ibérico, donde se habían estado gestando grupos aparentemente más simples desde el punto de vista social.
La ruptura es clara. Durante el Bronce Tardío las tradiciones precedentes se diluyen y desaparecen casi por completo del registro arqueológico. Las nuevas sociedades que surgen responderán a un modelo cultural distinto que se prolongará y terminará de conformar durante el Bronce Final y Primera Edad del Hierro.
Bibliografía
AGUILERAARAGÓN, l. , 1984, «Cerámica excisa en el Cabezo del Cuervo de Alcañiz (Teruel)». Museo de Zaragoza. Boletín, 3: 303-306. AGUILERA ARAGÓN, l. y ALVAREZ GARCÍA, A. , 1991, .. La Prehistoria», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Ayuntamiento de Zaragoza, pp. 10-12. ALMAGRO GORBEA, M., 1976, «Informe sobre las excavaciones en el Ecce Horno, Alcalá de Henares (Madrid)», Noticiario Arqueológico Hispánico (Prehistoria), 5: 295-300. ALMAGRO GORBEA, M., 1988, «Las Culturas de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro en Castilla-la Mancha», I Congreso de Hª de CastillaLa Mancha (//). Pueblos y Culturas Prehistóricas y Protohistóricas (1 }, pp. 163-180. ALVAREZ GARCÍA, A., 1990, «El Bronce Final y el Hierro Inicial en la región aragonesa», Estado Actual de la Investigación Arqueolog1ca en Aragón (Zaragoza 1987), 1, Zaragoza. pp. 97-131. ANDRÉS RUPÉREZ, T. Y BENAVENTE SERRANO, J.A., 1992, «Informe sobre el estudio de materiales del Cabezo Sellado (Alcañiz, Teruel)», Arqueología Aragonesa, 1990. Zaragoza. pp. 61-62. ANDRÉS RUPÉREZ, T., HARRISON, R.J. Y MORENO, G .. 1991. «Excavaciones en El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel), 2ª Campaña», Arqueología Aragonesa, 1986-87, Zaragoza, pp. 135-137. ARANDA MARCO, A ., 1986, El poblamiento prerromano en el suroeste de la comarca de Daroca (Zaragoza). Cuadernos de Estudios Darocenses. 9, Zaragoza. ARRIBAS PALAU, A. , 1976, «Las bases actuales para el estudio del Eneolítico y la Edad del Bronce
en el SE de la Península Ibérica», Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 1: 139-157. ATRIÁN JORDÁN, P .. 1961, «Teruel" , Caesaraugusta. 17-18: 141-150. ATRIÁN JORDÁN. P., 1963. «Operación turolensis: Memoria de una campaña espeleológica (de José Subils) (Estudio de la parte arqueológica)». Teruef, 30: 187-221. ATRIÁN JORDÁN, P. , 197 4, «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín», Teruel, 52: 7-32. ATRIÁN JORDÁN, P.: ESCRICHE. C.; VICENTE, J. Y HERCE. A. l., 1980, Carta Arqueológica de España: Teruel. l.E.T., Teruel. BENAVENTE SERRANO. J.A., 1985, «Un fragmento cerámico de Cogotas 1 procedente del Cabezo del Cuervo (Alcañiz. Teruel)». Bajo Aragón. Prehistoria, VI: 241-244. BENAVENTE SERRANO, J.A., 1985-86, «Prospecciones en el Cabezo Sellado (Alcañiz, Teruel)», Kalathos. 5-6: 9-31. BENAVENTE SERRANO, J.A.; NAVARRO, C. ; PONZ, J.L. Y VILLANUEVA. J.C., 1991 , «El poblamiento antiguo del área endorréica de Alcañiz (Teruel)», Af-Oannis. Boletín def Taller de Arqueología de Afcañiz, 2: 36-92. BURILLO MOZOTA. F .. 1979, «Un ejemplo de evolución del hábitat: el yacimiento de El Castillejo de Lechago (Teruel)». Boletín Informativo de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, 56, Teruel, pp. 15-27. BURILLO MOZOTA, F., 1981, «Excavaciones arqueológicas en Teruel: La Cueva del Coscojar (Mora de Rubielos)», Teruel, 66: 322. BURILLO MOZOTA, F., 1992, «Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pirineo». Paletnolog1a de la Península Ibérica, Madrid, pp. 195-222. BURILLO MOZOTA, F. Y PICAZO MILLÁN, J., 1986, El Poblado del Bronce Medio de La Hoya Quemada, (Mora de Rubieles. Teruel), Teruef, S.A.E.T. BURILLO MOZOTA. F. Y PICAZO MILLÁN, J.V., 1991-92. «Cronología y periodización de la Edad del Bronce en Teruel", Kalathos, 11-12. BURILLO MOZOTA. F. Y PICAZO MILLÁN, J.V., 1992-93, «Contribución al origen del poblamiento con estructuras estables en el valle medio del Ebro», Bajo Aragón. Prehistoria, IX-X (Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa. Zaragoza-Caspe 1986): 203-214. DELGADO CEAMANOS, J., 1986, Carta Arqueológica de los llanos de Langa-Romanos y sierras limí-
73
trotes (Sierra Modorra y Sierra de Algairén), Memoria de licenciatura -inédita- , Universidad de Zaragoza. DÍAZ-ANDREU, M., 1989, «Sobre fronteras y límites. El caso del Sector Noreste, de la Submeseta Sur durante la Edad del Bronce», Arqueología Espacial, 13: 19-35. GIL MASCARELL, M. , 1981 , «Bronce Tardío y Bronce Final en el País Valenciano», El Bronce Final y el comienzo de la Edad del Hierro en el País Valenciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 1, Valencia, pp. 9-39. HAGGETT, P., 1976, «Análisis Locacional en la Geografía Humana», Barcelona, Ed. Gustavo Gilí. HARRISON, R.J., 1993, «A Bronze Age cultural sequence from Moncín, Borja (prov. Zaragoza)», Empúries, 48-50 (1): 384-391. HARRISON , R.J.; MORENO, G. Y LEGGE, A.J., 1987, «Moncín: Poblado prehistórico de la Edad del Bronce (I)». Noticiario Arqueológico Hispánico, 29: 7-102. HERNÁNDEZ VERA, J.A.; MILLÁN GIL, J. Y NÚÑEZ MARCÉN, J., 1990, «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Estado Actual de la Arqueología en Aragón, JI, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, pp. 55-61 . JIMENO MARTÍNEZ, A., 1984, «Los Tolmos de Caracena (Soria). (Campaña de 1977, 78 y 79). Nuevas bases para el estudio de la Edad del Bronce en la zona del Alto Duero». Excavaciones Arqueológicas en España, 134, Madrid. JUSTE ARRUGA, Mª.N., 1990, El Poblamiento de la Edad del Bronce y Primera Edad del Hierro en Mora de Rubielos (Teruel), Monografías Arqueológicas del S.A.E. T., 3, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel. LORENZO MAGALLÓN, l. , 1985-86, «Avance sobre las excavaciones del yacimiento de San Jorge (Plou)", Kalathos, 5-6: 33-64. LORENZO MAGALLÓN, l., 1985-86, «Excavaciones en el poblado de San Jorge (Plou. Teruel). 7ª campaña», Arqueologia Aragonesa 1986-87, Zaragoza, pp. 157-159. MARTÍN-BUENO, M., 1980, «Los Castillos deAlmantes (Calatayud, Zaragoza)» , Papeles Bilbilitanos, 1980: 7-15. MAYA GONZÁLEZ, J.L., 1992, «Calcol ítico y Edad del Bronce en Cataluña», Aragón!Litoral Mediterráneo: Intercambios Culturales durante la Prehistoria (Zaragoza 1990), Zaragoza, pp. 515-554. MAYA GONZÁLEZ, J.L. Y PETIT, Mil A. , 1986, «El grupo del Nordeste. Un nuevo conjunto de cerámica con boquique en la Península Ibérica .. , Anales
74
de Prehistoria y Arqueología, 2: 49-71. MOLINA GONZÁLEZ, F. , 1978, «Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la Península Ibérica» , Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3: 159-232. MORENO LÓPEZ, G. Y ANDRÉS RUPÉREZ, T., 1985, " Informe sobre el yacimiento arqueológico de Moncín (Borja, Zaragoza). Campaña de 1985", Arqueología Aragonesa, 1985, D.G.A. Zaragoza, pp. 61-64. ORTEGO FRÍAS, T. , 1950, «Prospecciones arqueológicas en las Tajadas de Bezas», Archivo Español de Arqueología, XXIII, n2 82: 455-486. PÉREZARRONDO, C., 1985, «Eneolítico-Bronce en el Ebro Medio: algunos problemas arqueológicos», XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño 1983), Zaragoza, pp. 15-20. PICAZO MILLÁN, J.V., 1990, La Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico Turolense, Tesis doctoral, Opto. de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza. PICAZO MILLÁN, J.V., 1991 a, «Contribución de análisis estadísticos para la diferenciación de grupos culturales durante la Edad del Bronce en el sur del Sistema Ibérico (Teruel, España)», Archeologia e Calculatori, 2: 79-108. PICAZO MILLÁN, J.V., 1991 b, «Excavaciones arqueológicas en La Sima del Ruidor (Aldehuela, Teruel). Campaña de 1986», Arqueología Aragonesa 1986-87, Zaragoza, pp. 119-125. PICAZO MILLÁN, J.V., 1993, La Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico Turolense. 1: Los Materiales Cerámicos, Monografías Arqueológicas del S.A.E. T., 7, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel. RODANÉS VICENTE, J.Mª., 1992, «Del Calcolítico al Bronce Final en Aragón. Problemas y perspectivas», Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios Cultura les durante la Prehistoria (Zaragoza 1990), Zaragoza, pp. 491-513. RUIZ RODRÍGUEZ, A. Y MOLINOS MOLINOS, M., 1989, «Fronteras: Un caso del siglo VI a.n.e.», Arqueología Espacial, 13: 121 -135. RUIZ ZAPATERO, G., 1982, «Cerámica de Cogotas en la serranía turolense (La Muela de Galve)», Bajo Aragón. Prehistoria, IV: 80-83. SANMARTÍ GREGO, E., 1980, «Resultados de una prospección en el poblado del Cabezo del Cuervo, en Alcañiz (Teruel)», Cypsela, 111 : 103-115. SESMA, J. Y GARCÍA, Mª.L., 1994, «La ocupación desde el Bronce Antiguo a la Edad Media en las Bardenas Reales de Navarra•>, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 2: 89-218.
SIMÓN, J.M.; LOSCOS, R.Mº; HERRERO, M.A. y MARTÍNEZ, M@ R., 1987-88, «Tres excavaciones de urgencia en cuencas mineras turolenses», Kalathos, 7-8: 63-87. SIMÓN, J.M.; LOSCOS. R. Y MARTÍNEZ, R., 1991, «El Castillo. Piedrahita», en F. Burillo (Dir) Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Ca/amocha, Diputación General de Aragón, pp. 355-356. ULREICH, H.; NEGRETE, M.A. Y PUCH, E., 1993,
" Verzierte keramik von Hoyas del Castillo, Pajaroncillo (Cuenca), schnitt 4,,, Madrider Mitteilungen, 34: 22-47. VICENTE AEDÓN, J. , 1982, «Excavaciones arqueológicas realizadas en la provincia de Teruel durante 1982. Cabezo del Cuervo (Alcañiz)». Teruel, 68: 243-252. VILASECAANGUEAA, S. , 1973, «Aeus y su Entorno en la Prehistoria», Reus, Asociación de Estudios Reusenses.
75





















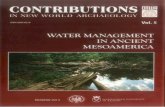










![El fuero de Teruel [2015] En coautoría con María del Mar Agudo Romeo. pp. 129-156. ISBN: 978-84-96053-76-2](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331b8f64e01430403005332/el-fuero-de-teruel-2015-en-coautoria-con-maria-del-mar-agudo-romeo-pp-129-156.jpg)