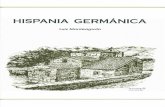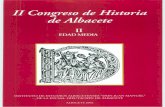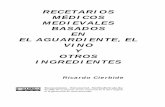«Acerca de dos carmina medievales de Hispania con acróstico y teléstico»
Transcript of «Acerca de dos carmina medievales de Hispania con acróstico y teléstico»
3
Manipulus studiorumen recuerdo de la profesora Ana María Aldama Roy
Libro1.indd 3 26/08/2014 2:26:23
4
PHILOLOGICA
Publicaciones del
Departamento de Filología Latina de la
Universidad Complutense de Madrid
DirectorTomás González Rolán
Comité científicoLuciano Canfora
Matilde Conde SalazarJuan Gil FernándezJacqueline Hamesse
Gregorio Hinojo AndrésJuan Lorenzo Lorenzo
Comité de redacciónJosé Joaquín Caerols Pérez
Vicente Cristóbal LópezFelisa del Barrio Vega
Carmen Gallardo MediavillaTeresa Jiménez CalventeAntonio López Fonseca
Libro2.indd 4 14/08/2014 15:20:57
5
Manipulus studiorum en recuerdo de la profesoraAna María Aldama Roy
EditoresMaría Teresa Callejas BerdonésPatricia Cañizares FerrizMaría Dolores Castro JiménezMaría Felisa del Barrio VegaAntonio Espigares PinillaMaría José Muñoz Jiménez
e s c o l a r y m a y o e d i t o r e s
Libro1.indd 5 26/08/2014 2:26:24
6
La publicación de este libro se ha beneficiado de una generosa ayuda concedida por la Fundación Ana María Aldama Roy
1ª edición, 2014
© Departamento de Filología Latina
© Escolar y Mayo Editores S.L. 2014 Avda. Ntra. Sra. Fátima 38, 5ºB 28047 Madrid [email protected] www.escolarymayo.com
Diseño de cubierta y maquetación: Escolar y Mayo Editores S.L.
ISBN: 978-84-16020-24-9 Depósito Legal: M-23525-2014
Impreso en España / Printed in Spain KadmosCompañía 537002 Salamanca
Reservados todos los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización, reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Libro1.indd 6 26/08/2014 2:26:24
7
Índice
Presentación ......................................................................................................................... 17
Preámbulo ............................................................................................................................ 19
Ana María Aldama Roy († Madrid 3-9-2009) ........................................................................................................ 21
Manipulus studiorum ....................................................................................................... 27
Zoa Alonso Fernández La invectiva y la danza: Murena, Sempronia y el discurso de Rufio Albino .......................................................................... 29
Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez Conflicto religioso y coexistencia lingüística en comparación: la Chronica Slavorum deHelmoldo de Bosau y la Historia Arabumde Don Rodrigo Jiménez de Rada ..................................................................................... 37
Juan Luis Arcaz Pozo Variaciones en Hurtado de Mendoza entre la imitatio y la traducción: a propósito delpoema 76 de Catulo ............................................................................................................ 49
Trinidad Arcos Pereira Mª. Dolores García de Paso Carrasco La traducción de Daniel Heinsius de los Aphthonii progymnasmata ............................................................................................. 57
Emilio Asencio González La abeja y la araña. Análisis de un tópico iconográfico y literario desde Bronzino a la emblemática .................................................................................................................... 69
José Miguel Baños Hipatia de Alejandría: un personaje de novela ................................................................ 93
Mª. Teresa Beltrán Noguer Jorge Tomás García Pintores y su interpretación de la mitología .................................................................... 109
Alberto Bernabé Dioniso, la música y la danza bajo la mirada de Platón (Leyes 706ss.) ................................................................................................. 119
Libro1.indd 7 26/08/2014 2:26:25
8
Francisco Javier Bran García Tras el rastro de Plinio el Viejo en el Renacimiento. Tablas astronómicas en la Pliniana anni diuisio inpartes octo de Federico Bonaventura ............................................................................. 127
José Joaquín Caerols Livio y la fundación del templo de Ceres en el Aventino ..................................................................................................................... 139
Mª. Teresa Callejas Berdonés Juvenal en el manuscrito 246 de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Valladolid ........................................................................... 157
José Manuel Cañas Reíllo Isaac Newton y los antiguos escritores cristianos latinos y griegos ................................................................................................................. 173
Patricia Cañizares Ferriz El Vademecum del conde de Haro enel contexto de su biblioteca privada ................................................................................. 183
José David Castro de Castro Historia antigua y mitología clásica en La mayor hazaña de Alejandro Magno,atribuida a Lope de Vega ................................................................................................. 197
Mª. Dolores Castro Jiménez La “verdad” de Helena: dos autobiografías recientes .................................................... 209
Perfecto Cid Luna El texto de la Formula uitae honestae(siue De quattuor uirtutibus) en elms. Oxomensis 153 (I) ..................................................................................................... 223
Juan Luis Conde Calvo Breve historia romana del alma. Sobre animay animus entre el siglo II a.C. y el II d.C. ........................................................................ 233
Vicente Cristóbal López Doce versiones de lírica horaciana ................................................................................... 241
María-Elisa Cuyás de Torres Las Inscripciones latinas de Juan de Iriarte ................................................................. 255
César Chaparro Gómez Persuasión y violencia en la evangelización de los nuevos pueblos (siglos XVI y XVII) ................................................................................ 265
Luis Charlo Brea (†) Bartolomé Pozuelo Calero Himnos litúrgicos del Licenciado Francisco Pacheco. Primera parte: introducción general ............................................................................... 277
Índice
Libro1.indd 8 26/08/2014 2:26:25
9
Mª. Felisa del Barrio Vega Tácito en el manuscrito 6645 de la Biblioteca Nacional de Madrid .......................................................................................................................... 291
Javier del Hoyo Calleja Acerca de dos carmina medievales de Hispaniacon acróstico y teléstico ..................................................................................................... 311
José Manuel Díaz de Bustamante Sobre algunos sueños y la doble mecánica de los Argonautica de Valerio Flaco ................................................................................... 327
Antonio Espigares Pinilla Un caso curioso de pervivencia de la obra de Séneca: el manuscrito de la Dotrina moralde las Epistolas de Juan de Herrera ............................................................................... 341
Dulce Estefanía El Tito Manlio de Matteo Noris. Un libreto paraPollarolo con nuevas versiones de Vivaldi ....................................................................... 357
Beatriz Fernández de la Cuesta González La selección de pasajes de Ovidio en el manuscrito 246 de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Valladolid ............................................................................................ 367
Jorge Fernández López Emilio del Río Sanz Las Tragedias de Séneca en la Copilaciónde Alonso de Cartagena ................................................................................................... 375
Emiliano Fernández Vallina Color y otras percepciones sensoriales en cuatro Vidas de santas medievales: uso léxico ........................................................................... 395
María Jesús Fuente Pérez En el espejo de Cristina. Mujeres y libros en la Baja Edad Media hispana ...................................................................................... 403
Mª. Cruz García Fuentes San Agustín y su reflexión sobre el destino (De civitate Dei 5.8-10) .................................................................................... 415
Francisco García Jurado Los primeros estudios sobre Latín cristiano y medieval en España y su relación con el Centro de Estudios Históricos: Pascual Galindo Romeo ................................................................................................... 425
Juan Gil La profecía de la leprosa (1632) ..................................................................................... 437
Índice
Libro1.indd 9 26/08/2014 2:26:25
10
José Antonio González Marrero Francisca del Mar Plaza Picón El viaje de un mito clásico: la Edad de Oro. De Cervantes a Hesíodo ................................................................................................... 447
Tomás González Rolán Pilar Saquero Suárez-Somonte Aproximación a los exempla sobre Alejandro Magnoen el texto trecentista portugués Horto do Esposo ....................................................... 461
Carmen Guzmán Arias Quae ... memoranda sunt: Hércules enla Corografía de Pomponio Mela ................................................................................... 473
Jacqueline Hamesse De l’anonymat à l’identité: le statut du compilateur médiéval .................................................................................................. 483
Fremiot Hernández González Reminiscencias grecolatinas en los poemas de Gérard Montanus van den Berghe a los mártires de Tazacorte ....................................................................................................... 497
Felipe G. Hernández Muñoz Notas sobre el vetus demosténico A y su relacióncon algunos recentiores conservados dentro yfuera de España: la Cuarta Filípica ............................................................................... 511
Gregorio Hinojo Andrés La reducción del relato histórico en un florilegio de biografías latinas (las biografías de Suetonio) .......................................................... 517
Rosa Mª. Iglesias Montiel Mª. Consuelo Álvarez Morán Cuestiones astronómicas en la Mitologíade Natale Conti ................................................................................................................. 527
José-Javier Iso Para la historia de algunos adjetivos latinos (dulcis, laetus, lepidus, mitis, mollis,suavis, venustus) .............................................................................................................. 539
Montserrat Jiménez San Cristóbal Maximiano en el manuscrito 246 de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Valladolid ...................................................................................................................... 547
Antonio López Fonseca Intelectual complaciente vs. intelectualcomprometido. Literatura y compromiso en Roma ............................................................................................................................. 563
Índice
Libro1.indd 10 26/08/2014 2:26:26
11
Amor López Jimeno Sobre el tabú de comer pescado en una defixio romana ..................................................................................................... 579
Manuel López-Muñoz Una nota sobre las traducciones modernas de Catulo 16 .................................................................................................... 589
Juan Lorenzo Lorenzo Una confusa síntesis de la preceptiva retórica en la Anatomia Ingeniorumde A. Zara .......................................................................................................................... 599
José María Maestre Maestre Don Joaquín de Villaseñor Calderón de la Barca, “familiar” del Colegio mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca ..................................................................................... 611
Ana Isabel Martín Ferreira Cristina de la Rosa Cubo De castratione mulierum (1673). Una satyramedica de G. F. de Franckenau ....................................................................................... 621
Cristina Martín Puente Matilde Conde Salazar La literatura latina en el cine ........................................................................................... 635
Marcos Martínez Hernández El Mundo Clásico en las primeras historias generales de Canarias del siglo XVI ................................................................................ 653
Ricardo Martínez Ortega Comentario sobre Chronicon Mundi (4. 22) .............................................................. 665
Marcelo Martínez Pastor La literatura latina cristiana de la Antigüedad tardía: herencia y proyección ........................................................................................................ 673
Marc Mayer i Olivé De nuevo sobre Juvenal y Marcial a propósito de Iuu.7. 90-92 ................................................................................................. 685
Cecilia Medina López-Lucendo Israel Villalba de la Güida El florilegio temático del ms. 246 de la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid. Edición y comentario filológico del “título” Fortitudo ....................................................................................... 691
Julia M. Mendoza Tuñón Gallus Anonymus y los orígenes del reino de Polonia ........................................................................................................... 705
Índice
Libro1.indd 11 26/08/2014 2:26:26
12
Enrique Montero Cartelle El valor formativo de la corrección gramatical según Claudio Magris ....................................................................................................... 715
Antonio Moreno Hernández El primer César del Quinientos: los Commentarii de Beroaldo(Bolonia 1504) ................................................................................................................. 721
Iván Moya Rodríguez La carta de San Pablo a los Laodicenses en el manuscrito 10-28 delArchivo Capitular de Toledo ............................................................................................ 737
Francisca Moya del Baño Un “florilegio” del Siglo de Oro. Quevedo antólogo de Silio Itálico ...................................................................................... 743
María José Muñoz Jiménez Las fuentes del De variis doctorum sententiisde C. García Guillén de Paz ............................................................................................ 755
Enrique Otón Sobrino La desmitificación del Aqueronte en Lucrecio ......................................................................................................................... 765
Carmen Teresa Pabón de Acuña Biblioteca del cabildo catedralicio de Sigüenza. Algunos incunables de tema clásico ................................................................................................................... 777
F. Jordi Pérez i Durà Los diaristas desacreditaron el Epistolarumlibri sex de Gregorio Mayans traduciendoEl informe de un estrangero .......................................................................................... 791
Maurilio Pérez González ¿Tributos y prestaciones medievales de contenido coincidente? ................................................................................................. 803
Jesús Ponce Cárdenas Del elogio consular al preludio amoroso: el vuelo del Fénix en Claudiano, Tasso y Góngora ................................................................................................................ 815
José Riquelme Otálora Las fuentes clásicas terencianas en la Calamita de Torres Naharro ....................................................................................... 831
Antonia Rísquez Madrid Géneros sapienciales en la Edad Media: el florilegio y la enciclopedia medieval ............................................................................. 837
Índice
Libro1.indd 12 26/08/2014 2:26:26
13
Gregorio Rodríguez Herrera Los excerpta de Tibulo en el florilegiode Cristóbal García Guillén de Paz (ms. 246 BH Santa Cruz, Valladolid) ............................................................................... 845
Miguel Rodríguez-Pantoja Las Dirae y Lidia .............................................................................................................. 859
Sandra Romano Martín El tópico del senatus deorum enMarciano Capela .............................................................................................................. 871
Francisco Salas Salgado Algunas bibliotecas franciscanas en Canarias y la enseñanza de los clásicos grecolatinos ..................................................................................................... 879
Eustaquio Sánchez Salor Olim lacus colueram,¿poema de Pedro de Blois? ............................................................................................... 889
Pablo Toribio Pérez Aspectos de tradición clásica en la obra de Isaac Newton .............................................................................................. 901
Irene Villarroel Fernández Claudiano en el manuscrito 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona .................................................................................... 911
E. Artigas (coord.) I.-X. Adiego J. Avilés L. Cabré L. Ferreres M.A. Fornés M. Puig P. Quetglas A. de Riquer G. Torres De floribus florilegiisque barcinonensibus .............................................................................................................. 921
Tabula gratulatoria ....................................................................................................... 1057
Índice
Libro1.indd 13 26/08/2014 2:26:26
311
Acerca de dos carmina medievalesde Hispania con acróstico y telésticoJavier del Hoyo CallejaUniversidad Autónoma de Madrid
En este trabajo nos proponemos estudiar dos poemas medievales, ins-critos en la Anthologia Hispana, manuscrito latino 8093, ff.16 vb y 16 va-b, de la Biblioteca Nacional de París1.
Aunque ambos han sido incluidos en varias antologías de carmina lati-na epigraphica (uid. bibliografía infra), no se han conservado los epígrafes, se desconoce tanto la descripción del soporte que supuestamente los contuvo, como las medidas de los mismos y otras particularidades de las hipotéticas inscripciones, como su lugar de origen, etc., sin que sepamos si realmente es-tuvieron alguna vez inscritos en un soporte pétreo. Con todo, parece que el primer carmen sí estuvo destinado a ser grabado (a juzgar por el verso 5, hic tumulatus quiescit) en el epitafio de Ildemundo, en el propio monasterio en donde él fue abad, si atendemos a los últimos versos. Por todo ello, pensamos que sería más exacto hablar de dos carmina literarios que de dos inscripciones.
Su procedencia es incierta. Hübner consideró que provenían de As-turias (“puto alicubi in Asturia”, IHC 385), sin demasiada crítica2. También Díaz y Díaz ha aportado algunos argumentos en la misma dirección (2001b, pp.75-81). Vamos a estudiar los dos carmina independientemente, aunque hagamos frecuentes referencias en cada uno de ellos al otro.
1 Este artículo se inserta dentro del Proyecto de investigación subvencionado por la DGI-CYT (BFF 2000-0398), CIL XVIII/2: edición y comentario de los Carmina Latina Epigraphica Hispaniae, cuyo IP ha sido J. Gómez Pallarès (UAB), y en el que hemos colaborado junto a X. Gómez y R. Hernández (Universidad de Valencia); R. Carande, que revisó la métrica, C. Fernández y J. Martín (Universidad de Sevilla); J. Carbonell, J.Mª. Escolà, J. Martínez Gázquez, Mª.J. Pena (UAB). A todos nuestro agradecimiento por sus sugerencias, así como a M. Rodríguez-Pantoja (Universidad de Córdoba) por la lectura atenta del original y sus propuestas de mejora de la traducción.
La presentación de las abreviaturas bíblicas sigue los criterios de edición generales de este volumen.2 No incluidos, sin embargo, en la monografía de F. Diego Santos (1994), ni en el artículo de A. García Leal (2005).
Libro1.indd 311 26/08/2014 2:27:44
312
Carmen nº 1 (IHC 385)El primer editor, G.B. de Rossi, lo copió de la Anthologia Hispana, don-
de aparece inmediatamente detrás del poema de Ascarico a Tuseredo (car-men nº 2) y, como éste, sin ningún tipo de epígrafe introductorio, frente a lo que es habitual en la propia Antología.
Se trata de una laudatio funebris, dedicada a un abad del que descono-cemos tanto su vida como su encuadre histórico, cuyo texto –distribuido en quince líneas– está encajado entre un acróstico (Ildemundi Abbatis) y un te-léstico (Xriste, memor esto)3. Esto ha provocado que algunos finales de verso hayan sido forzados. Presenta una ortografía vacilante, especialmente en la notación de la <b> y de los diptongos, como veremos más adelante, propia del códice en que se encuentra, y también algunas erratas. Está escrito con letra elegante, ligeramente levógira y bastante aplastada4. En línea 5 tras ei hay un signo de separación de palabras. En línea 6 la <V> inicial lleva un guión superpuesto que señala la <N> omitida que debe leerse en el acrósti-co, sólo en el sentido vertical por tanto. Los versos 9 y 10 están invertidos en el códice, si bien existe una marca a la izquierda, quizás del propio escriba, indicando el orden correcto. Las letras que forman acróstico y teléstico, es-critas en color rojo, se han conservado peor.
TextoIntima qui penetras cunctorum H aruiter ueraX,– ∪ ∪ | – / ∪ ∪ | – / – | – ∪ | – ∪ – | – ~Limifex testacei H estas qui corporis comptoR,– ∪ – | – – ∪ | – / – | – / – | – ∪ – | – ~Diuino et flabro H animas creamina humI– – | – / – | – / ∪ ∪ | – / ∪ | – ∪ ∪ | ∪ ~ Et denuo tenues iubes adremeare fabillaS, – ∪ ∪ | – / ∪ ∪ | – / ∪ – | – ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ~ Mitis esto H ei H, hic qui tumulatus quiesciT, 5– ∪ | – ∪ ∪ | – / – | – / ∪ ∪ | – – ∪ | – ~Vltricis ut nunquam sentiat seba geennE, – – | ∪ / – | – – | – ∪ – | – ∪ ∪ | – ~
3 Epitafios latinos con acróstico podemos encontrarlos ya desde época clásica (Zarker 1996). Menos frecuentes son los que presentan acróstico y teléstico, artificios que comienzan en la Antigüedad tardía con autores como Porfirio Optaciano. Uno de los más antiguos data del año 299, hallado en Satafis (Mauretania Cesariana, CIL 8.20277 = CLE 1977). En Hispania, uno de los primeros es el epitafio de ocho versos que Eugenio de Toledo escribió a mediados del siglo VII para sí mismo, en que el acróstico es Eugenius y el teléstico misellus (MGH AA 1905 = 19612).
4 Acerca del tipo de letra y otros pormenores, véase Díaz y Díaz 2001b, p.76.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 312 26/08/2014 2:27:44
313
Dumq(ue) supremus litui crepor concusserit orbeM, – ∪ ∪ | – – | ∪ ∪ | – / ∪ | – – | – ∪ ∪ | – ~ In dextera redibibus queat tunc sorte H adessE. – – ∪ | – / ∪ ∪ | – – ∪ | – / – | – ∪ ∪ | – ~ Ad tu istum, lector, precelso munere fretuM – – | – / – | – / – | – – | – ∪ ∪ | – ~ Brabium H ambisse H omni H indagine scitO. 10∪ ∪ ∪ | – – | ∪ / – | – / – | – ∪ ∪ | – ~ Blandus, facundus, pius, modestus extitit rectoR, – – – | – – ∪ | – / ∪ | – ∪ | – ∪ – | – ~ Actibus patrabit quae dictis inbuit istE, – ∪ – | – – | – / – | – – | – ∪ ∪ | – ~ Tutor fuit uiduis, spes et munimen pupilliS, – – ∪ | – / ∪ ∪ | – / – | – / – | – – – | – ~ Inlecebras pepulit et uitam monasticam duxiT; – ∪ ∪ | – / ∪ ∪ | ∪ / – | – – ∪ | – ∪ – | – ~ Sic monacis prelatus federe stetit paternO. 15– ∪ ∪ | – / – | – – | – ∪ ∪ | ∪ – ∪ | – ~
Acróstico: ILDEMV(N)DI ABBATIS.Teléstico: XRISTE, MEMOR ESTO.
Ediciones y comentarios5
ICVR II 295; IHC suppl. 385; ICERV 281; Gil 1976, p.569; García de Castro 1995, nº 47, p. 195; Gómez Pallarès 1998, pp.181-183; Díaz y Díaz 2001b: 75-81; Escolà - Martínez Gázquez 2002, p.232. Comentarios en: Mariner 1952, pp.72, 73, 75, 98, 184; Alonso 1990, p.786; Duval y Pietri: 1997, pp.379-381.
l. 1: arbiter ICVR; l.2: extas ICVR; l.3: Divino ICVR; de limo Vives // creastina ICVR, IHC, ICERV; l.6 sebactenne Cód.; ll.9-10: invertido el orden en el Cód.; l.11 exstitit García de Castro.
TraducciónJuez veraz, que penetras en lo más íntimo de todos los hombres, que te alzas como Creador alfarero del cuerpo a partir del barro, y con tu soplo divino vivificas a las criaturas de la tierra, y ordenas que de nuevo tornen a insignificantes pavesas, sé misericordioso con el que aquí descansa enterrado, 5 para que nunca sienta las crueldades de la Gehenna vengadora, y cuando el fragor final de la trompeta haya sacudido el orbe, pueda entonces, resucitado, estar presente en el grupo de la derecha. Pero tú, lector, sábete que éste –confiado en el favor divino–
5 Incluimos ediciones y comentarios en dos apartados distintos, por orden cronológico, no alfabético.
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 313 26/08/2014 2:27:45
314
trató de alcanzar la corona de vencedor por todos los medios. 10Se mostró como un gobernante pacífico, elocuente, piadoso, modesto, llevó a cabo con hechos lo que predicó con su palabra. Fue protector de las viudas, esperanza y apoyo de los huérfanos, rechazó las seducciones y guió la vida monástica; puesto así al frente de los monjes, se mantuvo firme con un talante de padre. 15
Acróstico - teléstico: “Acuérdate, Cristo, del abad Ildemundo”.
Comentarioa) Desde el punto de vista lingüístico hemos de notar varias particu-
laridades. Al final de la línea 1 tenemos la ambivalencia de un mismo signo gráfico, <X>, válido para los alfabetos griego y latino, pero con dos valo-res fonéticos distintos. Así, la -x final funciona en horizontal como /ks/ en verax, y a su vez en vertical como /χ/ del alfabeto griego (Xriste). En esta época se transcribía ya el nombre de Cristo como Christus, pero teniendo en cuenta que prácticamente ninguna palabra latina termina en -h6, hubiera sido casi imposible formar el teléstico, salvo eliminando la h. Sí es cierto que en ocasiones se omitía la h del dígrafo7, lo que habla a favor de la intenciona-lidad de escribir aquí la <X> con su doble valor.
Aunque sean grafías propias del manuscrito BN París 8093 en general, es notable la confusión entre <b> y <u> en la escritura: aruiter, fabillas, seba (saeua), redibibus, patrabit; y las vacilaciones en la notación de la x: dextera / estas; son reseñables asimismo grafías como inbuit (v.12); o la falta de no-tación de la h tanto en interior de palabra (geenne) como en el dígrafo ch: monacis (v.15); y la neutralización de la oposición fonológica de dentales en posición final: ad por at (v.9), muy frecuente en las inscripciones desde el siglo I8. Del mismo modo es de notar la monoptongación de ae, fenómeno que se había producido muchos siglos antes (seba, geenne, precelso, prelatus), si bien en línea 12 escribe quae, y del diptongo oe (federe). Frente a estas gra-fías, como ya notó Hübner, hay que señalar cultismos gráficos como adre-meare e inlecebras9.
6 O. Gradenwitz (1904, p.321), recoge cuatro palabras latinas terminadas en -h: ah, vah, oh, proh.7 Así, por ejemplo, Cr[isto] en una inscripción del siglo VI procedente de Tucci (Martos, Jaén; ICERV 338); monacis en el propio carmen en l.15.8 Pueden verse numerosos ejemplos en Carnoy 1906; Mariner 1952, y últimamente en los índices de los nuevos fascículos de CIL II2 (1995ss.).9 Este mismo término, muy poco frecuente, y grafía se hallan en el responsorium visigodo correspondiente a las orationes in die allisionis infantum (Vives 1946, p.148).
Javier del Hoyo
Libro1.indd 314 26/08/2014 2:27:45
315
Desde el punto de vista léxico es de destacar el compuesto limifex apli-cado al Creador (hápax en la lengua latina), compuesto creado al más puro estilo épico; comptor, término tardío empleado por Casiodoro; y flabro en singular, término del latín poético que aparece en Propercio (2.27.12) y Vir-gilio (Ge.2.293 y 3.199) para designar el soplo de los vientos, pero siempre en plural. Por otra parte, S. Mariner ya hizo notar (1952, p.72) la presencia del helenismo brabium, introducido en la lengua latina en la traducción de un texto de san Pablo (1Co.9.24) en la forma brauium, que fue poco em-pleado en latín, con presencia sólo en autores cristianos como Tertuliano (Mart.3 corona aeternitatis brabium), Prudencio y Sedulio, si bien en la Appendix Probi se lee brauium non braueum (4.197.32 Keil). El término re-diuiuus para señalar el cuerpo resucitado es también original.
Para el verso 3 J. Gil (1976, p.569) propuso en vez del incomprensible creastina, que presenta el Códice, creamina, sustantivo que sólo aparece en Prudencio (Ham.55), pero que resuelve una secuencia incomprensible. Crea-mina humi son las criaturas de la tierra que han de volver otra vez al polvo.
b) En cuanto al contenido, la composición da muestras de gran elabo-ración por parte de su anónimo autor, y desde luego puede decirse que son versos muy pensados. Hübner escribió que su sentido es oscuro (ad IHC 385). Vamos a intentar, sin embargo, analizar detenidamente el texto para desentrañar su contenido.
En el poema se descubren dos partes bien diferenciadas. La primera (vv.1-8) coincide con el nombre del abad en acróstico (Ildemundi, donde hemos de pensar que se ha evitado un verso intencionadamente, el que de-bía comenzar por N, ya que el número de letras del acróstico debía acomo-darse al del teléstico, que ha debido de ser el punto inicial del que ha partido la redacción de todo el poema, y que tenía sólo quince letras. Le hubiera bastado escribir Christe por Xriste para obtener una letra más, pero ya hemos visto que en latín apenas existen palabras terminadas en -h). A partir, pues, del teléstico y del acróstico (por este orden) como guías verticales, se empe-zó a encajar todo el texto en horizontal.
Esta primera parte, que contiene un carácter apocalíptico y escatológi-co, es ajena a los epitafios cristianos de época visigoda. Se dirige a Dios para implorar perdón por todos los pecados cometidos por el protagonista del poema, en un tono que recuerda a los salmos y a otros textos del Antiguo y Nuevo Testamento implorando la misericordia de Dios. En efecto, si hemos de comenzar leyendo el poema por el teléstico, ese Xriste memor esto evoca el momento de la crucifixión donde uno de los dos ladrones, ejemplo en la tradición cristiana de haber sabido ‘robar’ la salvación a última hora, ruega a Cristo: Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum (Lc.23.42), a lo que Cristo responde: Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso (ib.43).
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 315 26/08/2014 2:27:45
316
Son interesantes las denominaciones con que se dirige a Dios, evitando siempre apelativos como Dios, Omnipotente, Señor, Creador, etc. Así, le implora como intima qui penetras cunctorum (v.1), aruiter uerax (v.1), limifex ... comptor (v.2). Ahora bien, dentro de esta triple denominación es intere-sante constatar que intima qui penetras cunctorum evoca los tres primeros versos de la tercera estrofa de la secuencia de Pentecostés dirigida al Espíritu Santo (o lux beatissima, / reple cordis intima / tuorum fidelium), y el término arbiter encaja mejor con la función de Jesucristo como Juez universal el día del Juicio Final10. El redactor ha podido hacer aquí un elaborado juego de términos para aludir a la Santísima Trinidad, en nombre de la cual comien-zan de forma explícita tantos documentos en siglos avanzados de la Alta Edad Media (in nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti), refiriéndose aquí siempre a Dios Padre pero con tres cualidades que afectan específicamente a cada una de las tres personas.
En cuanto a limifex, y dentro de esta misma concepción, en san Ireneo de Lyon (Haer.5.2) se encuentra ya por primera vez (fines del siglo II) la idea de que Yavéh creó al hombre a partir del barro11 con sus dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Flabro en el verso 3, que hemos traducido por ‘soplo divino’, se refiere al hálito de vida con que el alfarero infunde el alma en el barro12; incluye de nuevo de forma implícita la acción del Espíritu Santo, y recuerda de igual modo el ruáh del Génesis (2.7), la suave brisa en la que se manifestaba Yavéh, y en la que Elías reconoció la presencia de Dios en el Monte Horeb (cf. 1Re.19.12). En la mente del poeta pudo rondar una reivindicación trinitaria en épocas de herejía. Un apoyo de esta idea es que si bien a lo largo de la primera parte del carmen se implora misericordia a Dios Padre, en el teléstico es a Cristo a quien se dirige el poeta para que se acuer-de del abad Ildemundo. Y para una mejor trabazón de conceptos, el poeta ha encadenado la inicial de Xriste haciéndola coincidir con la última letra de uerax, el adjetivo que se refiere precisamente a aruiter. Toda esta argumen-tación trinitaria ayudaría a fechar mejor el carmen. En efecto, es a finales del
10 En efecto, el pasaje del Juicio Final recogido por Mateo (25.31-46), del que todo este poe-ma está transido como veremos más adelante, presenta a Jesucristo como juez (Cum autem uenerit Filius hominis in maiestate sua (25.31) [...] Venite, benedicti Patris mei (25.34). Cf. asi-mismo Mt.16.27-28.11 San Ireneo dedicó buena parte de su obra teológica a tratar este tema de la formación del hombre por Dios a partir del barro. Para entender sus conceptos es fundamental la obra de A. Orbe (1969, especialmente las pp.7-148).12 En la mitología clásica puede hallarse la misma idea en la creación de los hombres a partir del barro por parte de Prometeo, y la infusión de vida y de todas las virtudes por parte de Atenea, tema bien historiado en sarcófagos paganos (Cumont 1966).
Javier del Hoyo
Libro1.indd 316 26/08/2014 2:27:46
317
siglo VIII cuando el adopcionismo, herejía propia de Hispania iniciada por Elipando de Toledo13 y seguida por algunos obispos hispanos como Félix de Urgel o Ascarico, quizás el autor del carmen nº 2, tuvo más fuerza.
El sentido veterotestamentario de la primera parte está reflejado en la creación del hombre a partir del limo (Gen.2.7 formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae; Tob.8.8 Tu fecisti Adam de limo terrae), por lo que la conjetura de Vives para el comienzo del verso 3 (de limo) podría ser acerta-da. Se muestra asimismo en términos como Gehenna, y en el acento humil-de de implorar perdón, tono omnipresente en todo el salterio.
La segunda parte (vv.9-15), cuyo contenido coincide precisamente con el cargo que desempeñó el difunto en vida, indicado en el acróstico (abbatis), forma la laudatio funebris propiamente dicha. En ella se hace un panegírico del abad, narrando todo lo bueno que hizo en vida, y presenta varias reminiscencias del Nuevo Testamento. Es más biográfica, similar a los epitafios de algunos obispos de época visigoda como Justiniano, Sergio, Juan14, con los que coincide en el fondo e incluso en el léxico15, y se inicia con un llamamiento al lector (v.9), como en los antiguos epitafios paganos la llamada al viator, hospes, lector. Si en la primera parte el autor confía la salvación a la misericordia de Dios, aquí hace ya una defensa de las obras que él ha realizado en vida (en clara correspondencia con la frase del após-tol Santiago de “la fe sin obras es fe muerta”16, o con el apóstol Juan17). El cambio brusco de redacción se introduce precisamente con la conjunción at, escrita ad. Este catálogo de méritos se hace especialmente significativo en el verso 11, donde cuatro adjetivos seguidos califican al sustantivo situado al final del verso, rector, término utilizado también en el epitafio del obispo Juan de Tarraco (CLE 699). Estos epítetos se corresponden con el retrato que san Benito exige en su Regla para el buen abad. Así, en un mismo pasaje
13 El adopcionismo fue una herejía que afectaba a la segunda persona de la Trinidad, ya que consideraban a Jesucristo como un hijo adoptivo del Padre. El papa Adriano I escribió hacia el año 785: “por cierto, que de vuestra tierra nos ha llegado un desagradable asunto; y es que algunos obispos de allá, a saber, Elipando y Ascarico, con otros que los siguen, no se aver-güenzan de llamar al Hijo de Dios hijo adoptivo” (MGH Ep.3.637ss.; ML 98.376).14 Gómez Pallarès 2002, ins. V 6, T 17 y T 18 respectivamente.15 Casualmente estos tres epitafios, de los que no hay constancia de que se llevaran a la pie-dra, se han transmitido en la Anthologia hispana seguidos, y separados de los epitafios de Ildemundo y Ascarico tan sólo por los de Victoriano de Asán y el epitafio de Paula debido a san Jerónimo.16 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est semetipsa (Sant.2.17).17 Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate (1Jn.3.18).
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 317 26/08/2014 2:27:46
318
de la Regla, en el capítulo dedicado al abad (2), aconseja que mezcle cum terroribus blandimenta; y que muestre pium patris affectum (2.24). La elo-cuencia (facundus), por su parte, es destacada en el epitafio de Justiniano de Valentia (5.6). La modestia (modestus) es recomendada por Benito a todos los monjes (22. 6). La idea de padre, abbas, queda subrayada precisamente por las últimas palabras del poema, federe paterno.
Pero el panegírico no se queda en un mero encomio en abstracto, relata al menos dos obras de caridad, que desde época apostólica se habían puesto de relieve para el buen cristiano: socorrer a las viudas (tutor uiduis) y a los huérfanos (spes et munimen pupillis), obras que aparecen en el Antiguo Tes-tamento como soldadas en un mismo bloque. Estas obras de caridad son ya recomendadas por Isaías (1.17) como agradables a Yavéh (iudicate pu-pillo, defendite viduam), e incluso están presentes en el mundo judío desde Moisés: Ex.22.20 Viduae et pupillo non nocebitis, “No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a Mí, yo los escucharé”, y en los salmos: Sal.145.9 pupillum et uiduam suscipiet. En este sentido el epi-tafio de Ildemundo entronca con una tradición que encontramos ya en el del obispo Sergio de Tarraco (T 17), en que se lee “hunc tutorem hab<u>ere pupilli / uidu<i>s solamen” (vv.5-6). De Sergio además se describen una se-rie de acciones concretas: esurien<tibu>s repperit alimentum, etc., que en el carmen de Ildemundo se engloban en una frase más general: actibus patrabit quae dictis inbuit iste (v.12). El hecho de que virtudes propias de una vida activa se apliquen a la vida contemplativa parece indicar la labor evangeliza-dora y caritativa del monasterio y de su abad.
Estas obras de caridad, puestas por Cristo de relieve en la parábola del Juicio Final (Mt.25.31-46), tendrán precisamente su repercusión aquel día del Juicio en la respectiva colocación de los hombres a la derecha (salvados), Mt.25.34 tunc dicet rex his qui a dextris eius erunt, o a la izquierda (condenados), Mt.25.41 tunc dicet et his qui a sinistris erunt. Ello explicaría ese verso 8: in dex-tera redibibus queat tunc sorte adesse, que constituye el verso central del poema y sirve de auténtico gozne conceptual entre las dos partes; es decir, Ildemun-do espera salvarse (v.8) por sus méritos (vv.9-15), y especialmente gracias a la misericordia del aruiter uerax (vv.1-7). La expresión in regni sorte18 futuri la en-contramos a su vez en otro poema de Hispalis (ICERV 350). En medio de este ambiente escatológico la alusión al sonido de la trompeta del verso 7 recuerda a Mt.24.31; sonido que el poeta anónimo ha conseguido por medio de una aliteración con cierto valor onomatopéyico (crepor concusserit), aunque esta secuencia del poema sugiere al oído más la percusión que el viento.
Los versos 9-10 hacen alusión a la comparación que san Pablo hace en su primera carta a los corintios entre la vida del cristiano y la del atleta en el
18 Sors en el lenguaje del Antiguo Testamento tiene el valor de ‘ser partícipe en la herencia’.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 318 26/08/2014 2:27:46
319
estadio, pasaje en el que precisamente utiliza el término βραβεῖον: 1Co.9.24 Nescitis quod ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit brauium? También el verso 12 es una reminiscencia directa del Evangelio, cuando Cristo critica la actitud de los fariseos: Mt.23.2 omnia ergo quae-cumque dixerint vobis, servate et facite; secundum opera vero eorum nolite fa-cere; dicunt enim et non faciunt, “haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen”. Se resalta que la coherencia de Ildemundo consistió preci-samente en eso, en que vivió como había predicado.
Como puede verse, la estructura del poema supone en cuanto a la for-ma una detenida elaboración y trabazón de conceptos. No se percibe en él superposición ni repetición superflua de ideas, sino que los quince versos del carmen conforman un todo compacto. En cuanto al contenido, demues-tra ya una gran evolución en el pensamiento y un notable distanciamiento de los epitafios cristianos de siglos anteriores, escritos aún con arreglo a la tradición mediante los tópicos más recurrentes de la poesía funeraria pa-gana19 (cf. el epitafio del obispo Sefronio en Segobriga, ICERV 276, del año 550, que mantiene aún los tópicos de los carmina paganos).
Es notable asimismo la falta de encuadre temporal, tan propia de los epígrafes de época visigoda, pues no se ha detallado ni el año de la muerte, redactado con cronología absoluta según la era hispánica y en tantas ocasio-nes concretado con día y mes (uid. índices de ICERV), ni con la datación relativa indicando año de gobierno del rey, papa, etc. No hay tampoco refe-rencia alguna a los años que vivió el difunto. Estas ausencias podrían ser un argumento en contra de su escritura en la piedra, pudiendo tratarse tan sólo de un bello poema literario.
c) Desde el punto de vista métrico, se trata de quince hexámetros acentuativos, con correspondencia línea - verso, según puede verse, con ca-racterísticas y problemas muy similares al nº 2. Como viera Hübner, versus hexametri vitiis scatent (ad IHC 385). En los versos 6, 7, 8, y 15 falta la ce-sura pentemímeres. Los versos 6 y 15 son bipartitos, con un anómalo corte central. El verso 7 parece constar de siete pies. No se respeta la cantidad en ningún verso; tan sólo el verso 9 es un hexámetro cuantitativamente correc-to. El verso 10 comienza con tres breves. Se observan en general los acentos. Coexisten los hiatos, señalados en el texto, con la sinalefa. En el verso 10 hay tres hiatos, y hay versos donde no se hace elisión ni sinalefa (cunctorum aruiter, v.1); o donde la h, siendo muda, hace posición (creamina humi, v.3).
d) En cuanto a la onomástica, Ildemundo, nombre germánico no ates-tiguado anteriormente en Hispania, ha dejado una huella en la toponimia de Galicia, Aldemunde, aldea del municipio de Carballo (A Coruña), lo que
19 Para un estudio sobre el tema, uid. Hernández 2001.
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 319 26/08/2014 2:27:47
320
podría apoyar su adscripción a Asturias o Galicia (Díaz y Díaz 2001b, p.77), sin que ello parezca un argumento de peso.
DataciónNo hay ninguna indicación interna que nos indique una fecha exacta
(el abad Ildemundo es desconocido en la prosopografía medieval), y los da-tos externos no constan. De Rossi, primer editor, la fechó en el siglo VIII, sin más precisión. Por la composición pueden descubrirse ciertas similitudes con el carmen 2 (que es de fines del siglo VIII), desde los versos ceñidos por un acróstico y un teléstico, hasta ciertos elementos del léxico (uso de aruiter, término poco usado en latín cristiano y medieval20, incluso con la misma grafía); el influjo de Prudencio y Sedulio, aunque con menos evocaciones que en el nº 2; la métrica acentuativa; y un contenido similar, donde para su salvación se ponen de relieve más que los méritos del difunto la misericordia de Dios, que es quien ha de acoger su alma.
Las alusiones que se hacen a la vida monástica parecen indicar una or-ganización consolidada. Por otra parte, como dijimos supra, el primer verso ha podido recibir influencia de la secuencia del Espíritu Santo, atribuida a Rabano Mauro (compuesta hacia el 804). De la misma opinión es Díaz y Díaz (2001b, p.76), que la sitúa en los últimos años del siglo VIII.
Por todo ello, y aunque Y. Duval la incluye en su artículo sobre everge-tismo en el occidente cristiano en los siglos IV a VI (1997, p.381), creemos que es posterior al año 711. La distancia conceptual con el mundo pagano y con epitafios cristianos como el del obispo Sefronio (ICERV 276) o del presbítero Crispino (CLE 724) es clara, pero en ningún caso habría que llevarla hasta los siglos X-XI, donde predominan otros artificios, como los versos leoninos, la rima, etc.
Carmen nº 2 (IHC 386)También de este poema se desconoce la descripción del monumen-
to que supuestamente lo contuvo, así como las medidas y otras particula-ridades de la inscripción (ubicación, etc.), sin que sepamos con seguridad si estuvo alguna vez inscrito en soporte pétreo. El primer editor, G.B. de Rossi, lo transcribió del manuscrito latino 8093, f.16va-b (BN de París), donde aparece sin epígrafe introductorio, como el anterior carmen, frente a lo que es habitual en la Antología. Las letras iniciales y finales, que forman un acróstico y teléstico respectivamente, aparecen destacadas con tinta roja.
20 Cf. Blaise 1955, s.u.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 320 26/08/2014 2:27:47
321
TextoTe moderante regor, Deus, sit mici uita beatA – ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – / – | – / ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ~ Vt merear abitare locis tuus incola s(an)c(t)iS – ∪ ∪ | ∪ / ∪ ∪ | – ∪ \ ∪ | – / ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ~ Spem capio fore quod egi ueniabile; ob hoC – ∪ ∪ | – / ∪ ∪ | ∪ / – | – / ∪ ∪ | – ∪ ∪ | ∪ ~ Exa<u>di libens et sit fatenti uenia largA – – | – / ∪ | – / – | – / ∪ | – – | ∪ ∪ ∪ | – ~ Reor, malum merui, set tu bonus aruiter aufeR; 5– ∪ | – / ∪ ∪ | – / – | – / ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ~ Heu ne cernam t{r}etrum quem uultu et uoce minacI; – – | – – – | – / – | – / – | – ∪ ∪ | – ~ Eden in regione locatus sim floribus ad hoC – – | – / ∪ ∪ | – ∪ \ ∪ | – – – | – ∪ ∪ | ∪ ~ Deboret ne Hanimam mersam fornacibus astV;– ∪ – | – / ∪ ∪ | – / – | – – | – ∪ ∪ | – ~ Ocurrat set tua mici gratia longa perenniS – – | – / – | ∪ ∪ ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ∪ ∪ | – ~
Acróstico: TVSERHEDOTeléstico: ASCARICVS
Ediciones y comentariosICVR II: 295; CLE 727; IHC, suppl. 386; Weymann 1926, pp.188-190;
ILCV 1098; ICERV 282; García de Castro 1995, pp.195-196; Muñoz Gar-cía de Iturrospe 1996, pp.384-385; Fernández Martínez 1998, nº 727; Gó-mez Pallarès 1998, pp.187-188; Díaz y Díaz 2001a: 57-67; Carande 2002, pp.221-223; Escolà y Martínez Gázquez 2002, pp.232-233; Velázquez 2002, pp.26-27. Comentarios en: Mariner 1952, pp.34, 35, 84, 111, 184; García Moreno 1974, p.140. Alves Dias 1994, p.184.
l. 4: exadi cod.; l.5: sed García de Castro; l.6: te tetrum vultuque de Ros-si; tetrum anguem vultu Bücheler; vvultu García de Castro; l.8: animan Gar-cía de Castro; astu cod.; aestu Weymann.
TraducciónBajo tu dirección soy regido, Dios. Tenga yo una vida bienaventurada. Para merecer habitar en tus santas moradas como un peregrino tuyo, abrigo la esperanza de que todo lo que he hecho será perdonable; por esto escucha con agrado y obtenga yo, que lo confieso, un perdón generoso. Lo reconozco, he merecido el castigo, pero tú –como juez misericordioso– [perdóname. 5
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 321 26/08/2014 2:27:47
322
¡Ay! No llegue yo a ver al maligno con el rostro y su voz amenazadora, y sea yo ubicado en la región del Edén entre flores apropiadas para ello. Que no devore mi alma en el ardor sumergida en los hornos, sino que tu generosa gracia perenne me salga al encuentro.
Acróstico - teléstico: Ascarico para Tuseredo.
Comentarioa) Desde el punto de vista de la grafía del texto, encontramos palabras
como aruiter, deboret, tretrum (por taetrum), set, ocurrat, mici, que más que errores fonéticos pueden considerarse grafías propias del manuscrito, que suele presentarlas siempre bajo la misma forma. Del mismo modo Exadi por exaudi (v.4) debe ser un simple error gráfico (Mariner 1952, pp.34-35), ya que las lenguas romances atestiguan la presencia de u en exaudire.
b) En cuanto al contenido, en el carmen, compuesto en nueve hexáme-tros, se descubre un acróstico (Tuserhedo, destinatario de la composición) y un teléstico (Ascaricus, autor del poema). Es muy probable que este As-carico sea el obispo de una diócesis desconocida, quizás Astorga, que en la segunda mitad del siglo VIII escribió una carta a Tuseredo, planteándole cuestiones relacionadas con los cuerpos gloriosos y la Asunción de la Vir-gen. Éste21 le contestó con otra carta, sistemáticamente ordenada en once puntos, en que le resuelve sus dudas sirviéndose de la Sagrada Escritura, Gregorio Magno e Isidoro (ML 99.1231-1234). Ascarico aparece tam-bién en una carta escrita por Elipando de Toledo, y es recordado asimismo como partícipe del adopcionismo por el papa Adriano I (año 785), quien lo nombra inmediatamente después de Elipando22. El códice escurialense que contiene aquella carta fue escrito por el presbítero Dominicus y procede de León, de un ambiente cortesano23, si bien el texto esencial del códice (Esc. & 1,3), las Etymologiae de san Isidoro, deriva de prototipos cordobeses, lo que dificulta verificar el origen exacto del carmen que comentamos.
El epitafio es un centón de versos correctos de Sedulio y Prudencio, modificados sobre todo en sus inicios y finales para lograr el acróstico y te-léstico deseados. Esta adaptación ha provocado que ningún verso sea co-rrecto. Por ello mismo encontramos algunos monosílabos en final de verso, si bien la secuencia de dos seguidos en los versos 3 y 7 no es irregular, ya que
21 Tuseredo debió de ser un monje erudito, pero no obispo; en la carta que aquél le envía Tuseredo es denominado famulus Dei.22 MGH Ep.3.367.23 Díaz y Díaz 1983, pp.381-383.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 322 26/08/2014 2:27:47
323
puede considerarse palabra métrica (Carande 2002, p.223), y aparece en Virgilio (Aen.1.77 explorare labor; mihi iussa capessare fas est).
El verso 2 está inspirado en Sedulio, tomado del Carmen Paschale: 1.346-347 tuus incola sanctis / ut merear habitare locis, que a su vez tiene acentos del Salmo 83.5: Beati qui habitant in domo tua, Domine. El resto de la composición tiene como fuente los versos 933-960 de la Hamartigenia de Prudencio, según vio ya Weymann (1926, pp.188-190). Podemos apun-tar los siguientes modelos: v.1 Te moderante regor, te uitam principe duco (Ham.933); v.3 spem capio fore quicquid ago ueniabile apud te (935); v.4 con-fiteor, dimitte libens et parce fatenti (937); v.5 omne malum merui: sed tu bonus arbiter aufer (938); el verso 6 es una adaptación de ne cernat truculentum aliquem (946) y uultuque et uoce minaci (947); el verso 7 recoge algunas se-cuencias de los versos 953-955 de la Hamartigenia adaptadas en función de las letras iniciales y finales con que formar el acróstico y el teléstico; así non posco beata / in regione domum, sint illic casta uirorum / agmina; el verso 8 finalmente es casi copia literal del de Prudencio: deuoret hanc animam mer-sam fornacibus imis (960).
En los versos 5-6 hay una contraposición conceptual entre Dios (bo-nus aruiter), a quien se pide clemencia (malum merui aufer), y el diablo (tetrum), de cuyo terrible rostro se quiere huir (ne cernam quem uultu et uoce minaci); antítesis que viene desarrollada y remarcada en los dos ver-sos siguientes (7-8), concretada en los lugares adonde puede ir el alma, es decir, el paraíso (Eden in regione locatus) o el castigo eterno (deboret ne animam mersam fornacibus). No parece que deba interpretarse uultu et uoce minaci como el rostro airado de un Dios justiciero (cf. quis enim resistere po-test uultui meo? referido a Yavéh en Job 14.1) ante el alma en pecado, puesto que el sentido de todo el carmen es el contrario, implorar perdón por el mal hecho24. Corrobora esta interpretación el análisis interno del texto con la contraposición de los versos 6-7: condena (tretrum) / paraíso (Eden); y los versos 8-9: condena (fornacibus) / salvación (gratia longa).
La composición recuerda la primera parte del nº 1 (vv.1-8), no sólo por el artificio de forzar el texto para lograr un acróstico y un teléstico, sino por el contenido. Se trata, en efecto, de un epitafio en el que el difunto se dirige a Dios como juez misericordioso (aruiter, mismo término y grafía que en el nº 1), implorando su misericordia y confiando la salvación de su alma no a sus propios méritos sino a los de Cristo. Un mismo concepto aparece también en los dos poemas en sus polos negativo y positivo. Así la Gehenna (nº 1) que desea evitarse, recordada en el verso 8 del nº 2 con símbolos propios del castigo como es el fuego (deboret ne animam meam fornacibus), se convierte
24 Véase una interpretación contraria en Escolà - Martínez Gázquez 2002, pp.232-233.
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 323 26/08/2014 2:27:48
324
aquí en Eden (v.7) como lugar deseado adonde llegar. El verso 7 es, de este modo, una descripción del locus amoenus25. Ello permite conjeturar, si no un mismo autor para los dos poemas puesto que Ascarico es adopcionista y el anónimo autor del nº 1 defiende la Trinidad, al menos una misma fuente de inspiración o un mismo círculo literario.
Igual que en el nº 1, también en este poema se echan de menos las referencias al encuadre temporal, tanto la absoluta de la fecha de muerte señalada por la era hispánica, anotando también el día y mes; como la relati-va indicando la edad que vivió Tuseredo. Igualmente se echa de menos ese elenco de virtudes y elogios a los que nos tienen acostumbrados los epita-fios paganos y los primeros epitafios cristianos, al menos hasta el siglo VII. Estas faltas de concreción invitan al menos a dudar de que este epitafio se haya escrito sobre piedra.
En cuanto al estilo son destacables las aliteraciones: uita beata (v.1); malum merui (v.5); bonus aruiter aufer (v.5); uultu et voce (v.6); animam mer-sam (v.8).
c) Desde el punto de vista métrico se trata de hexámetros defectuosos a excepción del primero (Carande 2002, p.223); más que de versos acentua-tivos, mezcla de cuantitativos y rítmicos (Mariner 1952, p.166), con corres-pondencia línea - verso. No hay respeto de la cantidad ya desde la primera línea, donde Deus debiera de formar las dos breves de un dáctilo, pero por posición us es larga, formando un crético. Todos los versos tienen cesura pentemímeres, excepto el 7, que sólo tiene triemímeres y trocaica. La com-posición tiene los mismos problemas prosódicos que el nº 1, lo que podría justificar junto a otros argumentos –ya vistos– que haya salido de las manos de un poeta perteneciente a un círculo próximo al de aquél.
d) En cuanto a la onomástica, podemos ver dos nombres propiamente germánicos. De uno de ellos, muy raro en el mundo romano, debemos decir que en un anillo de oro procedente de Romelle (Pontevedra), y conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aparece el nombre Tuseredi (ICERV 582) en torno a una cabeza varonil en el chatón octogonal26, lo que podría indicar que la H de Tuserhedo situada en una posición no habitual27 y que no añadía nada a la fonética del nombre, la ha agregado el poeta para encajar perfectamente el acróstico, puesto que el teléstico tenía nueve le-tras. Habría comenzado de nuevo la composición por el teléstico como guía vertical.
25 Véase Curtius 1948; Aronen 1981.26 Véase más información en Bouza 1945, con láminas.27 El grupo rh aparece sólo en la transcripción de palabras de origen griego. En latín la h la vemos combinada con p, t, c para transcribir las aspiradas griegas φ, θ, χ, pero no con r.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 324 26/08/2014 2:27:48
325
DataciónDatos externos no constan. Tampoco existe ninguna indicación interna
que nos acerque a una fecha exacta, salvo la onomástica ya citada (Tuseredo y Ascarico), que situaría el epitafio a finales del siglo VIII o comienzos del IX. Bücheler la incluyó –erróneamente creemos– en su colección de CLE, que en principio pretende recoger sólo inscripciones anteriores al año 711. De Rossi, primer editor, la fechó en el siglo VIII, sin más precisión. Díaz y Díaz, por su parte, la fecha hacia 780 (2001b, p.76), acertadamente creemos.
BibliografíaA. Alonso (1990), “Estudio prosopográfico y onomástico del norte de la Penín-
sula Ibérica durante la época visigoda”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, pp.767-792.
M.Mª. Alves Dias (1994), “Quatro lápides funerárias cristâs de Mértola (séc. VI-VII)”, Euphrosyne 22, pp.171-184.
J. Aronen (1981), “Locus amoenus in ancient Christian literature and epigra-phy”, Opuscula Instituti romani Finlandiae 1, pp.3-14.
A. Blaise (1955), Dictionnaire des auteurs chrétiens, París.F. Bouza Brey (1945), “Anillo gemado visigodo de Tuy”, Museo de Pontevedra
4, pp. 143-146.L.J. Carnoy (1906), Le latin d’Espagne d’après les inscriptions, Bruselas.R. Carande (2002), “De la cantidad al acento: transformación métrica en los
CLE hispanos”, Asta ac Pellege, eds. J. del Hoyo - J. Gómez Pallarès, Madrid, pp.205-225.
CLE = F. Bücheler - E. Lommatzsch, Carmina Latina Epigraphica, Leipzig 1895-1926.
Fr. Cumont (1966), Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, París.E.R. Curtius (1948), “Die Ideallandschaft”, Europäische Literatur und lateinis-
ches Mittelalter, Berna, pp.191-209.M.C. Díaz y Díaz (1983), Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León.M.C. Díaz y Díaz (2001a), “El obispo Ascárico y su herencia literaria”, Asturias
en el siglo VIII. La cultura literaria, Oviedo, pp.57-67.M.C. Díaz y Díaz (2001b), “El epitafio literario del abad Ildemundo”, Asturias en
el siglo VIII. La cultura literaria, Oviedo, pp.75-81.F. Diego Santos (1994), Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo.Y. Duval - L. Pietri (1997), “Évergétisme et épigraphie dans l’occident chrétien
(IVe-VIe s.)”, Actes du Xe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine (Nîmes, 1992), París, pp.379-381.
Acerca de dos carmina medievales de Hispania
Libro1.indd 325 26/08/2014 2:27:48
326
J.Mª. Escolà - J. Martínez Gázquez (2002), “Tradición bíblica en los Carmina Latina Epigraphica en Hispania”, Asta ac Pellege, eds. J. del Hoyo - J. Gómez Pallarès, Madrid, pp.227-241.
C. Fernández Martínez (1998), Poesía epigráfica latina, Madrid.C. García de Castro (1995), Arqueología cristiana de la Alta Edad Media en As-
turias, Oviedo.L.A. García Moreno (1974), Prosopografía del Reino visigodo de Toledo, Salamanca.A. García Leal (2005), “Inscripciones latinas medievales en verso de Asturias: mé-
trica y tópica”, Poesía latina medieval (siglos V-XV), eds. M.C. Díaz y Díaz - J.M. Díaz de Bustamante, Florencia, pp.1027-1040.
J. Gil (1976), “Epigraphica”, CFC 11, pp.545-576.J. Gómez Pallarès (1998), “La tradición medieval de los Carmina Latina Epi-
graphica”, Gli Umanesimi medievali. Atti del II Congresso dell’ “Internationales Mittellateinerkomitee”, ed. C. Leonardi, Florencia, pp.171-189.
J. Gómez Pallarès (2002), Poesia Epigraphica Llatina als països catalans. Edició i comentari, Barcelona.
O. Gradenwitz (1904), Laterculi vocum latinarum, Leipzig.R. Hernández (2001), Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de
los tópicos y sus formulaciones, Valencia.ICERV = J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barce-
lona 1969.ICVR II = G.B. De Rossi, Inscriptiones Christianae Vrbis Romae septimo saeculo
antiquiores, Roma 1888.IHC (=E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín 1871, 1900 (suppl.).ILCV = E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlín 1925-1931.S. Mariner (1952), Inscripciones hispanas en verso, Barcelona.Mª.T. Muñoz García de Iturrospe (1996), “Sedulio y la tradición epigráfica lati-
na”, De Roma al siglo XX. La cultura occidental ante el mundo latino. Actas del I Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos. I, Madrid, pp.384-385.
A. Orbe (1969), Antropología de San Ireneo, Madrid.I. Velázquez (2002), “Primeras manifestaciones de poesía rítmica en inscripcio-
nes hispanas”, Poetry of the early medieval Europe: Manuscripts, Language and Music of the Rhythmical Latin Texts. III Euroconference for the Digital Edition of the “Corpus of Latin Rhythmical Texts 4th - 9 th Century” (2-4 nov. 2000), Múnich, pp.26-27.
J. Vives (1946), Oracional visigótico, Barcelona.C. Weymann (1926), Beiträge zur Geschichte der christlichlateinischen Poesie,
Múnich (Hildesheim 1975), pp.188-190.J.W. Zarker (1996), “Acrostic Carmina Latina Epigraphica”, Orpheus 13, pp.125-
151.
Javier del Hoyo
Libro1.indd 326 26/08/2014 2:27:48