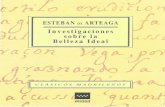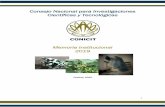Investigaciones experimentales acerca del paludismo en la ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Investigaciones experimentales acerca del paludismo en la ...
Autor: Macdonald, JuanTítulo: Investigaciones experimentales acerca del paludismo en la
Huelva : reconocimiento de la sangre palúdica : disección : profilaxis / por Juan Macdonald
provincia de de los mosquitos
Publicación: Sevilla : [s.n] , 1907 (Imp. A. Rodríguez)Descripción: 92 p., [5] h. de lám. : il. ; 2 5 cm
Notas: EJEMPLAR DIGITALIZADO 2014Materia: Paludismo - Huelva (Provincia)
Datos locales: 02369 FL H-AM/DDH
W B I I G P I E 5 EXP E H im EK IflL E S
acerca del palndismo en la provincia de JtuelVa
Retoiotimlento ie la sangre jaliita
DISECCIÓN DE LOS MOSQUITOS
P R O F IL A X IS
P O R E L
p o e í o r J u a n J 4 , a e d o n a i d(H U E LV A )
Doctor de las Universidades de Edimburgo sy París. Correspondiente de las Academias de Medicina de Sevilla y Zaragoza.
Premiado por la Dirección General de Sanidad de España. Cirujano consultor de las compañías Mineras de Peña del Hierro y United Alkali.
Anteriormente, Médico de la compañía de Río-Tinto. Actualmente de ” La Clínica Macha y ”en BU EL VA
1907I m p r e n t a A. R o d r í g u e z H. C o l ó n , 11
S E V IL L A
J s f e s t ig a c f o s e s e x p e r im e n ta le s
A C E R C A D EL
PSLUBISIQO E l Lfi P fiO Y IIG ig BE HIELIffl
IIIVESTISRGIQNES EXPERIIdEHTflLESa c erc a del paludis mo en l a p r o v i n c i a de JiuelVa
Reconocimiento t la ssngre paiiulica
DISECCIÓN DE im MOSQUITOS
P R O F IL A X IS
P O R E L
¡ ) o e f o r J u a n j 4 a e d o n a i d(H U E LV A )
¿Doctor de las Universidades, de Edimburgo y París. Correspondiente ie las Academias de Medicina de Sevilla y Zaragoza.
Premiado por la Dirección General de Sanidad de España. Cirujano consultor , dé las compañías Mineras de Peña del Hierro y United Alkali.
Anteriormente, Médico de la compañía de Mío-Tinto. Actualmente de Clínica Maekayuen SUELVA
1907I m p r e n t a A. R o d r í g u e z H. C o l ó n , 11
S E V IL L A
Tratamiento de las quemaduras superficiales por medio del Acido Pícrico.— Tesis. Edim burgo. 1898.
Mosquitos en relación con el paludism o.— Brit. Med. Journal Sept. 1899.
Investigaciones modernas sobre el Paludism o.— S iglo Médico. 1900.
Paludismo en Río-Tinto: España.— Comptes-Rendus Congres XIII. 1900.
La propagación delpaludism o por los m osquitos.— Tesis— París. 1901.
El parásito del paludism o;— técnica para observar su desarrollo en los m osquitos.— Siglo Médico. 1902.
Intervenciones quirúrgicas que reclaman las gastro- patías. Memoria premiada por la Real Academia de M edicina de Zaragoza.— 1904.
EN C O L A B O R A C IÓ N C O N EL DR. M A C K A Y
A s e p s i a .................................................... jHernia; cura radical...................................IGastroenterostomía; casos ilustrativos' ^c' !sta
. dica de3̂ su tecmca ......................................... í Sevilla.
Un caso de histerectomía durante ellem b ara zo ........................................ J
Un caso de tétanos gástrico; gastroenterostomía; curación.— Lancet. 1905.
«n am igo el j j o c t o r J Ja in e r J a s e »
de íá í je g a g {| ov tc io P re s id e n te de la
J^ e a l J [ c a d c m ia de J | td ¡ c t n # 5 | [ itn g ía de
J ¡ en tila , tte ., etc.
PROLOGO
En este ~. folleto queremos demostrar que el estudio práctico del paludismo se puede hacer, con un material sumamente sencillo, en cualquier sitio palúdico.
Basta que el investigador tenga un microscopio, porta-objetos, algunos reactivos, tubos de análisis y jaulas de tela metálica para mosquitos.
Le resta solo saber la técnica necesaria para sus investigaciones.
La técnica que vamos á describir, es resultado de nuestras experiencias y de nuestro saber de los errores con que tiene que luchar el principiante.
Hicimos la mayor parte de estas investigaciones en el Hospital de Río-Tinto donde el Jefe Dr. Ross siempre nos proporcionó facilidades de todo género.
En una obra de esta clase hace falta siempre cola boración,A dos amigos nuestros debemos un profundo agradeci
miento; al Sr, RovScroft por su trabajo constante en la recolección de las larvas y mosquitos; y al Sr. Duffus á quien debemos ja tarea tan delicada de las micro fotografías y demás retratos.
Varios dibujos facilitando nuestra descripción, debemos á la cortesía del Dr. Stephens y á los ” estudios del Laboratorio” del Dr. Daniels.
E l dibujo de la lámina coloreada de sangre palúdica sacada de nuestras preparaciones, es obra del joven artista de Huel- va I). Diego Calle, y el de la litografía, de la mano del muy conocido Sr. Roussel del Instituto Pastear.
Capitulo IReconocimiento de la sangre
Desde luego es indispensable conocer á fondo el aspecto que la sangre, en su estado normal, presenta sobre el portaobjetos, para estudiar con provecho los cambios que experimenta en el de paludismo.
Microscópicamente la sangre consta de un líquido sin color, que es el plasma; y flotando en éste, se hallan los glóbulos rojos (hematíes), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas de la sangre (hematoblastos).
Los parásitos se presentan en los glóbulos rojos y en el plasma; el pigmento desprendido de la degeneración del glóbulo rojo se encuentra, á veces, en los leucocitos. No hay que olvidar que nunca encontramos los parásitos, ni el pigmento, en las plaquetas; por lo tanto, donde hay que buscarlos es en el corpúsculo rojo, ó libres en el plasma.
Conviene estudiar la sangre en dos estados:I.— Sangre fresca.II.— Sangre desecada y teñida por diferentes reactivos.
I . — E x a m e n d e l a s a n g r e f r e s c a
Este procedimiento es m uy útil para estudiar las energías vitales de los hematíes, los m ovim ientos amiboideos
_ 2 -
y la acción fagocítica de los leucocitos, y, sobre todo, la actividad de los parásitos del paludismo.
Lo esencial, al estudiar la sangre en estas condicione?, es que la preparación demuestre los hematíes separados unos de otros, y la manera de conseguirlo es la siguiente;
Ante todo limpiar con un pañuelo viejo y bien lavado varios cubre-objetos y porta-objetos sacados de alcohol absoluto, limpiando igualmente el dedo del enfermo cuya sangre haya de examinarse, quitándole el sudor con un paño. Se puede desinfectar el dedo con agua, alcohol y éter; pero en el trabajo rutinario y en el campo, no es preciso esto.
Después se pincha el punto elegido del dedo con una aguja recta triangular, prescindiendo de la primera gota de sangre que brote, que se quitará con un paño; y cuando salga la segunda gota del tamaño de la cabeza de un alfiler pequeño, se toma un cubre-objetos con unas pinzas, poniéndolo en contacto con la gota, pero sin tocar la piel del dedo, colocando aquél enseguida sobre el porta-objeto.
La operación estará bien hecha si el centro de la preparación aparece transparente, com o si no tuviese sangje ninguna; pero si el centro resulta coloreado ó granulado, no vale la pena de examinarlo, porque encontraremos los hematíes sobrepuestos y no podremos ver los parásitos.
Lo importante es que la gota de sangre no sea demasiado grande ni demasiado pequeña; que el cubre-objetos no toque el dedo para que no se manche de sudor, y que la operación se verifique rápidamente, para evitar la coagulación de la sangre; debiendo, además, tener los cristales ab_ solutamente limpios de polvo, ó de materias de cualquier clase.
En una preparación de la sangre, los elementos normales son los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, todos los cuales flotan en el plasma,
Los hematíes deben ofrecer á la vista el aspecto de discos redondos de un color de paja. El tamaño depende del espesor de la sangre y deben colorearse con uniformidad. Hay que recordar que el centro de un glóbulo rojo siempre tiene un color más pálido que los bordes, debido á su forma bicóncava. Esto se aprecia examinando la sangre normal y fijándose bien en que el centro del corpúsculo rojo no tiene borde ninguno; sino que se desvanece poco á poco en la sustancia de la célula.
e r r o r e s c o m u n e s (véase figura primera) c) Vacuolas— "En algunos hematíes, sobre todo si el
cubre-objetos ha sido colocado con un poco de fuerza, veremos espacios claros, redondos, ovales é irregulares; son vacuolas. Es importante reconocer estas vacuolas ó espacios en los hematíes, que sólo contienen líquido y aire, porque se parecen algo á las formas pequeñas, sin pigmento, del parásito. Perono cabe equivocación, porque estos espa-
p a c i o s brillan más que un parásito y son más blancos; además su borde e s t á b i e n definido, mientras que un parásito c h i c o tiene su borde mal definido, su protoplasma es más bien amarillo que blanco y se mezcla con la h e m o g l o b i n a
del glóbulo rojo. Los bordes de dichos espacios también
Figura primera
a y b, Hematíes deformados.--e, Hematíes con un vacuolas (ó cavidad llena de aire).-d y e, Hematíes torcidos, simulando la forma semi-lunar del pa' rásito. (Daniels)
püéden presentar üñ m ovim iento oscilatorio, qué no hay que confundir con los m ovim ientos amiboideos de un parásito.
a y b) Hematíes deformados (fig. i .a) ,— Cuando los hematíes permanecen algún tiempo en el porta-objetos, sufren algunas modificaciones, Semejando un tanto á los parásitos. De sus lados salen pedazos de hem oglobina, dándoles la forma de una estrella. Si esto ocurre en el centro del g ló bulo, produce una mancha negra con un anillo blanco alrededor, ó una mancha blanca con un anillo obscuro, según el foco empleado. Todas estas apariencias son muy refrangibles y no deben confundirse con los parásitos.
Si se ha apretado mucho el porta-objetos con el cubreobjetos al hacer la preparación, se pueden ver algunos hematíes torcidos (d y e) que afectan la forma de una sem ilunar; pero nunca tienen la señal característica de una semilunar, que es el pigmento.
Polvo.— Las partículas de polvo adheridas á un hematíes quitan la hem oglobina que se halla debajo y dejan una mancha clara en la célula. Es un error frecuente el confundir estas partículas de polvo con el pigmento, y el área clara con un parásito. Las partículas en cuestión son muy refrangibles y representan ángulos agudos que nunca se encuentran en un parásito pequeño. La visión de una de estas partículas en el campo del microscopio también puede ser debida á la presencia de polvo en el ocular. M oviendo este último, la partícula negra cambiará en seguida de posición.
El plasma de la sangre normal, también lo encontramos siempre llenos de unos puntitos finísimos que flotan entre los hematíes; son los granos de la sangre y no hay que tomarlos ni por esporos libres, ni por pigmento. Es regla el buscar los parásitos en los glóbulos y nó libres en el
plasma, por lo menos en un estado reciente, y el no diagnosticar un esporo en una preparación que no se ha coloreado.
Los Leucocitos.— En la sangre fresca se conocen por su lamaño grande, su protoplasma granuloso y por la ausencia de color.
Los granos se ven mejor cerrando el diafragma del m icroscopio.
Son perceptibles los m ovim ientos amiboideos de estas células. Hay diferencias marcadas en las granulaciones de los leucocitos, y las granulaciones grandes de las eosi- nófilas, que son m uy características. N o hay que confundir estas granulaciones con el pigm ento que también se encuentra, de vez en cuando, en los leucocitos. Para estudiar los núcleos y las granulaciones de estas células, es preciso fijar la sangre y colorearla.
Las plaquetas sanguíneas ó hematoblastos.— Son m uy difíciles de ver en la sangre fresca, porque no tienen color, ni granos. Por esto conviene estudiarlos en pre- preparaciones coloreadas. Se presentan en grupos con los filamentos de fibrina formados alrededor de ellos. Tienen los bordes muy irregulares. Sería posible confundirlos con un grupo de esporos, sobre todo si hubiese una partícula de polvo entre ellos.
Tales son las analogías y accidentes que en la sangre fresca pudieran inducirnos á confusiones con el parásito joven, sin pigmento; pero más tarde, cuando ha crecido y presenta los granos típicos del pigmento, no cuesta trabajo alguno el reconocerlo.
Recuérdese, sobre todo, no confundir un leucocito pequeño con un parásito; una poca de práctica evitará este error.
En las preparaciones coloreadas y desecadas también es
posible confundir una precipitación de los reactivos con los parásitos pequeños; pero con alguna experiencia se puede evitar esto, y siempre, en casos dudosos, hay que buscar más parásitos en la preparación y no hacer diagnósticos ineiertos.
La fijación con un alcohol que contenga agua, puede inducirnos á error, porque resultan los espacios de aire ó de agua que hemos descrito; mas en tal caso, y com o regla general, m uchos de los hematíes presentarán dicho aspecto.
N o nos cansaremos de repetir que se evitarán muchos errores teniendo cuidado de limpiar bien los cristales el tomar la sangre del dedo del enfermo.
I I . — L a SANGRE DESECADA
El estudio de la sangre desecada y coloreada es sumamente útil, porque no es preciso examinarla enseguida si se tienen otras ocupaciones; porque podemos hacer muchas preparaciones de un solo enfermo, y porque podemos estudiar la proporción de los diferentes leucocitos, que en la actualidad es de importancia para el diagnóstico de la malaria.
Para hacer estas preparaciones permanentes es necesario obtener una capa m uy delgada en el porta-objeto. Se puede proceder de varias maneras; pero las siguientes son dos de las más conocidas. (Véanse figuras 2 y 3).
1 Dispuestos algunos porta-objetos y una aguja recta y triangular de cirujano, cuando sale la gota del dedo se toca con el cristal, pero evitando el verificarlo con el dedo y cogiendo aquélla cerca de una extremidad del cristal; en-
seguida introducimos la aguja á través de la gota, esperando un m omento hasta que la gota se corra un poco por aquél;
Figura segunda y cuando estos haya suce
dido, se pasa la aguja, sin presión, de un cabo á otro del cristal, con lo cual que-
1 da la gota extendida y dis-. / ' puesta sobre él. Finalmen-
( | v te; si la preparación no se' ‘ seca en unos cuantos se-
Procedimiento con la aguja y el porta-objeto , . ,(stephens) gundos, se agita el porta
objetos en el aire para conseguirlo, y si no se consigue, es señal de que aquélla está m uy espesa, debiendo hacerse otra.
2.0 ' Consiste el otro procedimiento en coger, com o antes, ó tocar la gota con el cristal por una de sus extremidades; y en vez de servirse de aguja, se utiliza otro cristal, que se coloca en ángulo de 45 respecto al primero, extendiendo con él la sangre por medio de un m ovim iento suave y ligero, con lo que la gota queda bien extendida en
capa sutilísima. A l emplear Método con dos porta-objetos. (Coles) estos procedimientos hay que tener presente lo siguiente:
i.° La sangre debe secarse enseguida.2 ° La operación necesita ligereza: sin ésta, se alteran
mucho los elementos de la sangre.3.0 N o se debe apretar mucho la aguja ni el porta-ob
jetos, porque se cambiaría la forma de los glóbulos rojos.4 ° Debe evitarse que el cristal que ha de recoger la
gota de sangre toque la piel del dedo, porque podría man-
Figura tercera
charse con el sudor que pudiera haber en él. Los glóbulos rojos deben aparecer completamente separados y sin alteración de su forma, y cada borde de la capa de sangre más ó menos rectos, porque en ellos buscamos los leucocitos cuando se necesita determinar la proporción de las variedades de ellos.
Desecada así la sangre, las preparaciones se pueden em paquetar en un pliego de papel limpio, escribiendo en sus dobleces los detalles necesarios y referentes á cada uno.
Esta manera de guardar la sangre, es m uy cómoda cuando se hacen las investigaciones fuera del laboratorio ó en el campo. A l volver al laboratorio es preciso endurecer la sangre, á fin de hacerla inalterable á la acción de las materias colorantes.
- 8 -
Capitulo IILa evolución de los parásitos del paludismo
El hematozoario de Laverán, causa del paludismo, es un protozoario perteneciente á las hemosporidias y tiene la estructura de un amibo dotado de propiedades contráctiles.
Las hemosporidias maláricas son organismos de generación alternante, y tienen dos ciclos de vida; uno de generación asexual y otro de generación sexual. El primer ciclo se desenvuelve en la sangre del animal infectado, y el segundo se cumple, generalmente, en el cuerpo de un insecto chupador.
Existen protozoarios m uy parecidos á los del organismo humano en los monos, en los murciélagos y en los pájaros. El hematozoario del paludismo humano tiene los mosquitos del género anofeles com o huésped; mientras que uno de los parásitos de los pájaros cumple su vida sexual en el cuerpo de un culex.
Los huéspedes de los otros hematozoarios, no son conocidos hasta ahora,
2
En la sangre del hombre este parásito es una célula pequeña de x á 8 milésimas de milímetro de diámetro.
Figura 4,-Generaciones alternantes del parásito del Paludismo
%1.,G lóbulo sa n o .-2-6 , D esarrollo del parásito en el glóbulo in fectado.- 6, Esporos libres en el
p lasm a atacando al glóbulo sano (ciclo a sex u a l).- 7, 8 y 9, Form ación de las sem ilunares en la sangre hum ana.-10 y 11, Sem ilunares m acho y hem bia en la sangre chupada por el an o f les (ci- c l sexual) .-12 y 13, F ecundación de b» hem bra.-14, El nuevo ser; e l z igo e enquistado en Ja pared del estóm ngo.-15 y 16, Test rrolSo ut quiste en Ja paied de] estóm ago .-l7, Esporozoitvs «i» 1 quiste, in ye cm ii.s por el ¡ ncfcles, a w a n o o a) gló l u o s#no.-Kúmert.s 2- 6, El ciclo as<£ual t» la sangre h a m a c a .- í-17, t i ciclo s íx u j>1 tu el u esqu ito anofeles.
EN EL ANOFELES
C om o los otros protozoarios, presenta:i.° Una masa protoplásmica.2.0 Un núcleo.3.0 Un nucléolo.Se puede colorar su protoplasma por los reactivos or
dinarios, com o el azul de metileno, la hematoxilina, etcétera, pero el núcleo, que es redondo, no se puede teñir. En la sangre fresca, es posible diferenciarlo del protoplas-- ma á causa de que existe un área en el parásito con p igmento alrededor, pero nunca dentro. Este área representa el núcleo.
Por métodos especiales de coloración se puede demostrar en este núcleo una parte, generalmente situada en un lado, que contiene la cromatina; esta parte, que aparece teñida de encarnado por el procedimiento que vamos á describir, es él nucléolo.
El parásito crece con rapidez dentro del hematíes verificando rápidos m ovim ientos amiboideos; vive asimilando la hem oglobina de la célula, y elaborando granos de un pigmento negro: la melanina.
En el parásito joven no es visible este pigmento.A l cabo de algún tiempo, los parásitos pigmentados y
todavía encerrados en los hematíes, se desarrollan hasta adquirir el tamaño correspondiente á las formas adultas que ocupan todo el glóbulo rojo.
Llegados á su desarrollo completo, se preparan para la continuación de su vida doble: asexual, que va á recorrer sin salir de la sangre del enfermo palúdico, y el ciclo sexual en que necesita de la intervención del m osquito anofeles.
En la fase asexual el protoplasma del parásito se divide por una simple segmentación. El pigm ento, que antes se hallaba difundido, se centraliza ahora en medio de las
partecílias del protoplasma, resultando á veces, sobre todo en las cuartanas, las formas denominadas margaritas, ó cuerpos de rosácea.
En cada cuerpo del protoplasma segmentado existe una parte del nucléolo, la cromatina, formando así los esporos ó semillas.
Concluida la segmentación y destruido el hematíes, se abre este últim o, quedando los esporos jóvenes libres en el plasma sanguíneo.
En las formas febriles del paludismo, el principio del acceso coincide con la llegada de estos esporos al plasma.
Después de un tiempo variable, atacan á otros hematíes para repetir la evolución indicada.
A l cabo de la formación-de algunas generaciones por medio de este proceso, aparece la otra fase de la vida, ó sea el ciclo sexual.
Los parásitos adultos se cambian en formas sexualmen- te diferenciadas, llamadas gametocitos.
Com o el nombre indica, son formas sexuales, macho y hembra. No tienen función ninguna en la sangre del hombre; pero están destinados á continuar la vida del parásito en otro huésped: un insecto.
En general, los gametocitos, tienen una forma redonda como las formas que segmentan; pero en la fiebre estío- otoñal, la forma es la semilunar.
Para que la fecundación de los gametocitos se realice, es menester lá intervención del anofeles que chupa, con la sangre, los gametocitos de ambos sexos.
El gametocito machó, segrega los flagelos (microga- metos, espermatozoa); la gametocito hembra se convierte en una macrogameta, (ovun ) y poco tiempo después de entrar en el estómago del mosquito, los gametocitos abandonan el glóbulo rojo y se hinchan. Entonces se nota un
— 12 -
movim iento tem bloroso en los gametocitos machos debido á la emisión de los flagelos, que son filamentos largos, m uy activos. Los flagelos, al ser segregados por el gam etocito macho, flotan en el plasma contenido en el estómago buscando una gameta hembra (macrogameta); y hallada, penetra el flagelo en la macrogameta, únese con su nú-, cleo y nace un nuevo ser: el zigote.
Concluido ’ el acto de la fertilización, el zigote, que es m óvil, se dirige á la pared del estómago.
Si el insecto es huésped de un parásito como el anofeles, el zigote penetra en las células epiteliales hasta llegar á la capa muscular,- donde para, se enquista y principia á crecer con rapidez.
Si el mosquito no fuere huésped de este parásito, es decir, si lo fuera de un culex, el zigote muere en su estómago.
El zigote es al principio, del tamaño de un hematíes y conserva todavía granos de pigmento negro; pero después de una semana llega á un tamaño grande (6o milésimas de milímetro de diámetro) y adquiere una cápsula distinta. Su protoplasma se divide cuando llega á su desarrollo, y el quiste se encuentra lleno de filamentos finos de 12 á 16 milésimas de milímetro de largo cada uno, con un núcleo y las puntas afiladas. El quiste se rompe luego y los filamentos (esporozoitos), caen dentro de la cavidad general del insecto para llegar á las glándulas salivares, de donde salen con la gota de saliva irritante cuando el m osquito pica. En la sangre del hombre atacan á los hem atíes para principiar otra vez el ciclo asexual.
M uchos ensayos con pájaros y con el hombre, han demostrado que los mosquitos, portadores de esos filamentos en las glándulas salivares pueden, infectar otros pájaros ó á hombres sanos.
.La necesidad de este segundo ciclo sexual es evidente,
:r ' i 3 —
' - i 4 —
porque si no hubiera un propagador intermedio (el m osquito), el parásito no podría pasar de un hombre á otro, y con él moriría.
F o r m a s d e l p a r á s i t o h a l l a d o e n l a s a n g r e (Figura 5.a)
Las diferentes formas que el parásito afecta en la sangre son las siguientes:
1.a Pequeños elementos redondos, sin pigm ento, que forman nada más que manchas blancas en los glóbulos rojos. Estas son las formas que estamos expuestos á confundir con las vacuolas.
2.a Pequeños elementos redondos, ó de forma irregular, con algunos granos de pigmento.
3.a Parásitos más grandes con m ovim ientos am iboideos rápidos, ó más lentos. Estas formas se encuentran en el interior de los glóbulos, ó libres en el plasma. M uchas veces, los glóbulos que las contienen son de un color pálido y más grandes que los inmediatos.
Figura 5
4.a Parásitos en via de segmentación que representan
15 —
la reproducción asexual. Estas formas se ven mejor en los casos de cuartanas simples, con el pigmento concentrado en el centro y el protoplasma dividido en varios pedazos.
5.a Las semilunares son cilindros con las extremidades curvas. Siempre tienen una masa central de pigmento.
Recordemos que estas formas se modifican antes de segregar los filamentos (flagelos); primero afectan formas ovales y luego redondas. Tam bién sería posible confundir estas formas con un glóbulo rojo deformado, si nó recordásemos que las semilunares tienen siempre p igmento.
6.a Parásitos grandes, libres en el#plasma.7.a Cuerpos flagelados (gam etocitos machos).Los parásitos grandes, libres en el plasma, y también
las semilunares forman flagelos. Los m ovim ientos de estos flagelos son tan veloces al principio, que es m uy difícil verlos. La formación de los flagelos también se estudia m uy bien en uno de los parásitos de los pájaros. (Elalteridium).
Los esporos que resultan de la segmentación, no se encuentran en la sangre. Probablemente entran de seguida en otro glóbulo rojo ó son tragados por los leucocitos.
La formación de los flagelos se ve mejor en las semilunas, porque son las gametas más fáciles de distinguir. Los machos tienen el pigmento distribuido en todo el parásito, mientras que en la hembra los granos de pigmento están concentrados en un anillo. Fijándose en una que haya cambiado su forma en redonda, veremos que en ella el parásito se encuentra libre del glóbulo rojo.
Continuando nuestras observaciones veremos llegar el m omento en que el pigmento se agita vivamente, lo cual indica que los flagelos van á salir. Seguidamente, los hematíes vecinos comienzan á moverse y al cabo de algu
nos minutos veremos que la causa de este m ovim iento es debida á los flagelos de las semilunas que ahora podemos ver, porque se agitan más lentamente. A l principio es im posible verlos, á causa de la gran rapidez con que se m ueven; si se sopla la preparación ó se le añade una gotita de agua, se les obliga á salir con más prontitud,
L a PENETRACIÓN DE LOS FLAGELOS EN LA HEMBRA
Solamente se ha visto una vez en la sangre humana con auxilio del microscopio; porque com o hemos dicho el sitio de su elección es el estómago del anofeles; pero se puede estudiar el fenóm eno mejor en la sangre de los pájaros infectados con un. protozoario llamado halteridium. (Véase Parásitos de los Pájaros.)
Para el estudio del fenóm eno en la malaria humana, es preciso hacer que un anofeles pique á un palúdico, según la técnica que describiremos, y disecar su estómago diez ó doce horas más tarde. Dejando salir la sangre y con auxilio del microscopio, será posible ver la fertilización de la hembra.
La mayor parte de los autores admite que existen varias especies de parásitos para los diferentes tipos clínicos de la malaria. Laverán, descubridor del parásito, cree que las diferencias morfológicas que existen en los parásitos de las fiebres estío-otoñales, tercianas y cuartanas, son debidas á variedades del mismo parásito, y que no existen especies diferentes.
Este autor solamente admite dos variedades; la Haema- moeba malaria parva, encontrada en las fiebres tropicales graves y estío-otoñales, y una variedad Magna, de las tercianas y cuartanas benignas de Europa.
Según Laverán, los tipos de las fiebres pueden cambiar
— 17 —
se bajo la influencia de los climas, que ayudan ó impiden el desarrollo del parásito y aumentan ó disminuyen su virulencia.
N o entramos aquí en esas discusiones, quedándonos en el terreno práctico.
Es -eierto que en el principio de la vida del parásito en los hematíes es sumamente difícil, si nó imposible, anticipar la variedad del mismo, aunque más tarde existen en su desarrollo ciertas diferencias.entre los varios tipos clínicos. Aquí damos un esquema de esas diferencias según la m ayor parte de los autores.
3
D i f e r e n c i a s e n t r e l a s t r e s e s p e c i e s d e p a r á s i t o s d e l p a l u
d i s m o .
.TERCIANAS
(Benignas)
CUARTANAS
(Benignas)
ESTIO-OTOÑAL(Tercianas malig
nas)
Duración del ciclo. . 48 horas. 72 horas. M uy variabl es ; probablemente 34- 48 horas.
Número de esporos .
M ovim ientos del pa
15-25. 8-12, á veces margaritas típicas
Variable; 7- 8 ó hasta 20.
rásito ............................Sitios elegidos parala formación de los es
Mu y v ivos.
Lentos. M uy vivos.
poros............................ La sangre Sangre de Raro en lap er ornas la c i r c u 1 a- sangre, pero
más en los órganos internos; cerebro, bazo, pulm ones.C a r a c t e r e s del p ig
el bazo. cion.
mento ........................ Granos fi G r a n o s G r a n 0 s finos amari g r a n d e s y nos y negros.
Acción sobre el he llo-oscuros negros.matíes ........................ El hema El h e m a Poca altera
tíes se h in tíes resulta ción primero;cha, es más más peque- más tarde elg r a n d e y ño, pero no h e m a t í e sm á s páli está más pá pierde su co
Forma del Gameto-
do. lido. lor. -
cito ................................ Esférica. Esférica. Semilunar.
íí» -
M o d o d e t e ñ i r l o s p a r á s i t o s y f i j a c ió n d e l a p r e p a r a c i ó n
Si tratamos de colorar la sangre desecada, con una solución de materia colorante en agua sin fijarla previamente, toda la sangre desaparecerá del cristal porque el agua disuelve la hem oglobina. Pero si, por el contrario, se em plea una solución alcohólica, no es necesaria una fijación previa, porque el alcohol en la solución endurece la sangre haciéndola insoluble.
Se puede, también, fijar la sangre por medio del calor; pero no es manera conveniente, porque una temperatura un poco alta desorganiza los glóbulos y es preciso, por tanto, y á fin de evitar este inconveniente, disponer de una temperatura uniforme.
El alcohol absoluto, solo ó mezclado con éter, es tam bién muy cóm odo para fijar la sangre.
En cuanto á la coloración de la sangre, de los muchos procedimientos indicados en los libros para colorar los parásitos del paludismo, hay uno superior á todos los otros, que es el de Rom anowsky, ó alguna modificación de éste.
Los procedimientos ordinarios coloran el protoplasma del parásito con uniformidad; pero no diferencian la sustancia del nucléolo, ó sea, la cromatina. Rom anowsky fué el primero que demostró que una mezcla de azul de metile- no y eosina en ciertas proporciones, producía la precipitación de otra sustancia colorante con una afinidad grande para la cromatina del nucléolo.
Más tarde indicó Ziemann, que la sustancia neutra, colorante, formada por la mezcla de las dos soluciones, es soluble en un exceso de la primera ó de la segunda, y así la mezcla pierde el poder colorante. Adem ás, este autor demostró un extremo de primera importancia, á saber: que todos los azules de m etileno no son á propósito para esta
— i ú —
coloración. El azul ha de ser químicamente libre de zinc. Los malos resultados, que nosotros algunas veces hemos experimentado, resultan siempre de que los vendedores venden cualquier marca de sustancias colorantes bajo el nombre pedido por el investigador. En fin; teniendo los polvos de la Casa Grübler (Leipzig), con sus propias etiquetas, esta coloración resulta perfectamente fácil y constante.
La casa C ogit y Compañía, de París, es también una casa de confianza de donde nosotros hemos obtenido las materias colorantes, que son:
i.° A zul de metileno puriss, de Hóchst.2 ° Eosina de Hóchst, soluble en agua.C om o modificación del procedimiento original de R o
manowsky, uno m uy sencillo y seguro es el método de Laverán.
P r o c e d i m i e n t o d e l a v e r á n
Para este método necesitamos tres líquidos:1.° Solución de azul Borrel, (azul con óxido argén
tico).2.° Solución de Eosina de Hóchst, i por 1.000 en
agua destilada.3.0 Solución de tanino, 5 por 100.La manera de preparar el azul es la siguiente:a) Se muele un gramo de azul de metileno puro de
jqóchst y se pone én un frasco con 100 centímetros cúbicos de agua destilada, dejándolo durante un par de días, pero agitándolo de vez en cuando.
b) Obtener un óxido de plata, disolviendo uq,, gramo de nitrato de plata en 100 centímetros cúbicos de agua destilada, y añadiendo un exceso de solución de potasa
cáustica cuando el óxido de plata cae al fondo com o un precipitado oscuro. Este precipitado se lava varias veces, vaciando el agua, y filtrándolo hasta que nos quede solamente el precipitado de óxido de plata. Entonces se mezclan los resultados a con b; es decir, la solución de azul y el óxido de plata en otro frasco, tapándolo con un pedazo de algodón para que el aire no pueda entrar en el líquido.
Esta mezcla se deja durante quince días, agitándola frecuentemente, filtrándola, al fin, en un frasco nuevo. Este filtrado constituye el azul Borreí, hallándose ya listo para ser mezclado con la solución de eosina y dar la co loración.
Se puede conocer que la solución de azul Borrel tiene la sustancia colorante de la cromatina, mezclando algunas gotas de cloroform o y agitando el todo en un tubo de análisis.
La mezcla tomará un color intenso rojizo. C o m parándola con una solución de azul de metileno ordinario que no ha sido tratado por el nitrato de plata, el último ofrecerá un color azul oscuro ó violeta.
La sangre desecada sobre el porta-objetos, se tendrá en alcohol absoluto durante veinte minutos.
La mezcla colorante se prepara en el m om ento de necesitarla con las cantidades y en la forma siguiente:
( 1 ) A zul Borrel; i centímetro cúbico.(2 ) Solución de eosina, al 1 por i.ooó; 4 centímetrps
cúbicos.(3 ) Agua destilada 6 centímetros cúbicos. La mezcla se
hace en una palanganita de porcelana, filtrando las soluciones de azul y de eosina separadamente en el m omento de hacer la mezcla.
Si la mezcla presenta una coloración verde en la super
ficie, la mezcla contendrá la sustancia capaz de colorar la cromatina.
Si agitamos suavemente la mezcla, veremos que la mancha que ésta deja es de un color encarnado.
Si se trata de una preparación hecha hace tiempo la tendremos, para colorarla, de diez á treinta minutos sumergida en el líquido; pero si fuese nueva ó reciente, bastarán 10 m inutos. Para colorar los flagelos es preciso tenerlos en el líquido durante doce horas.
Cuando saquemos la preparación, la expondremos á una corriente fuerte de agua y la trataremos con la solución de tanino durante un minuto. Después se lava otra vez en agua, se seca al aire, y se monta en bálsamo del Canadá y xilol; partes iguales.
Antes de montar la preparación se puede examinar para ver si la coloración es demasiado fuerte, ó si existe un depósito granuloso: si así fuere, se lavará la preparación con alcohol absoluto.
Los hematíes aparecen teñidos de rosa, y los núcleos de los leucocitos, de violeta oscura; el protoplasma de los parásitos, de azul pálido, y la cromatina del nucléolo, de violeta, ó de rojo violado.
Laverán recomienda que se renueve la solución de azul Borrel cuando da rápidamente un precipitado al m ezclarla con la solución de eosina.
Para conservar las soluciones de eosina y de tanino, conviene poner algunos trozos de alcanfor en los frascos que las contengan.
Este procedimiento nos ha dado m uy buenos resultados con la sangre recién tomada del enfermo, y con sangre desecada de más de dos años.
Tam bién hemos empleado la solución de azul Borrel de más de un año con un resultado perfecto.
El aspecto de los parásitos coloreados por el procedimiento de Laverán, es el siguiente: (Véase la lámina coloreada 6).
( 1 ) Las formas pequeñas (manchas blancas en la sa n -' gre fresca) constan de un anillo de protoplasma coloreado de azul; de un área existente dentro del anillo, sin coloración, que es el núcleo, y de un punto encarnado que representa el nucléolo (Lám ina 6, núms. i y 2.)
(2) Además de estos anillos encontraremos formas irregulares, tales como, una línea azul en medio del g ló b u lo rojo, ó nada más que una adherencia pegada al borde del glóbulo, pero siempre mostrando el punto encarnado en el protoplasma azul. (Lám ina 6, núm. 3.)
(3 ) Recuérdese que un parásito debe tener siempre: (Lám ina 6, núm. 4.)
(a) Protoplasma azul.(b ) Area sin coloración: el núcleo.(c) Punto encarnado: el nucléolo.N o debemos confundir estas formas pequeñas del pa
rásito con las vacuolas, con las plaquetas de la sangre, ni con las partículas de polvo.
(4 ) Las formas grandes, amiboideas, ofrecen el aspecto de áreas azules con pigm ento y una ó más áreas rojas. (Lám ina 6, núm. 5.)
(5 ) Las semilunares tienen los bordes bien definidos y una coloración central con los extremos azules. (Lámina6, núms. 12 y 13,
En los hematíes infectados por el parásito de tercianas simples, benignas, además del área encarnada que representa el nucléolo, se encuentra el glóbulo rojo lleno de puntitos finos rojizos que se llaman «puntos de Schuffner», los cuales son característicos de la infección por el parásito de las tercianas benignas,
t
C o l o r a c i ó n d e l a s f o r m a s d e r e p r o d u c c i ó n (Form aasexual)
Se ve que la cromatina está compuesta de varios elementos disgregados por el protoplasma: esto representa la división del nucléolo. (Lám ina 6, núms. 6-9).
Más tarde, la cromatina aparece en forma de plaquetas más pequeñas en el borde del parásito, resultando dividida en varios puntitos. Cada uno de éstos se halla contenido en una parte del protoplasma y representa un nucléolo de los esporos jóvenes.
Además de las formas que resultan de la segmentación del hematozoario, donde se vé la fragmentación de la cromatina, es preciso estudiar , la coloración de los gametocitos ó formas sexuales.
En las tercianas y cuartanas, no es m uy fácil distinguir estas formas de las de segmentación, y en las cuartanas es raro encontrar los gametocitos. Por eso, es mejor estudiarlas en un caso de fiebre estío-otoñal eñ que los gametocitos tienen una formación especial semilunar, y es fácil hallarlas en la sangre.
Tam bién en los gametocitos existe la cromatina; pero es preciso colorear la sangre con una modificación del procedimiento de Rom anowsky, com o el de Laverán, porque la hematoxilina, ó el azul de metileno ordinario, nó coloran la cromatina.
En una preparación bien hecha por el método de Laverán, se pueden notar las diferencias siguientes entre los gametocitos machos (m icrogam etocitos), y los gametocitos hembras (macrogametas) (Lám ina 6, núms. 12 y 13.)
En las hembras, la cromatina se halla situada centralmente y es más compacta la forma del parásito, más larga y más estrecha. El pigm ento está más concentrado y el proto-
24 -
— 2o —
plasma que existe en cantidad mayor, resulta de color azul, más intenso.
Por el contrario, en el macho, la cromatina se halla difundida en el protoplasma y mezclada con el pigmento, siendo la forma más ancha, menos elegante y perdiendo mucho aspecto de semiluna.
Muchas veces el protoplasma pierde el color azul para tomar otro violado.
En las tercianas y cuartanas la cromatina se encuentra en un lado en los gametocitos hembras, y á menudo tiene un área clara alrededor; mientras que en el gametocito macho la cromatina está más abierta,'y se encuentra en el centro de la célula, ó atravesando el parásito con una banda ancha (núms. 10 y 11 de la lámina 6).
COLORACIÓN DE LOS FLAGELOS
Cuando observemos este fenómeno, podemos quitar el cubre-objetos con mucho cuidado y fijar la sangre con alcohol, coloreándola por medio de la técnica descrita. Así mismo, á fin de evitar que la sangre se seque, podemos preparar una cámara húmeda por medio de papel secante de la manera siguiente:
Tom ando una gota de sangre un tanto espesa en un porta-objetos secoloca en un agujero hecho en papel secante mojado, poniendo encima un cubre-objetos. El agujero debe ser más grande que la gota de sangre. Se hace esto mismo con una serie de gotas, separando de vez en cuando uno de los cubre-objetos durante 10 ó 20 m inutos para secar la gota al contacto del aire. Finalmente se fijan con alcohol y se coloran por el procedimiento de Laverán, dejándolas algunas horas en el líquido colorante.
4
— 26 —
L O S LEUCOCITOS
En la sangre normal existen cuatro variedades de g ló bulos blancos, y de esos solamente dos tienen un núcleo redondo.
Para diferenciarlos, es preciso fijarse en el tamaño del leucocito, en la forma del núcleo, en cóm o se colora el
Figura 7.-Los Leucocitos (Daniels)
d
& ) ( o ) 0
a, Leucocitos pequeños.—b, Leucocitos grandes, núcleo único.—c, Leucocitos intermediarios.- d, Leucocitos con núcleo múltiple.—e, Células eosinófilas
protoplasma, y en la cantidad de protoplasma en relación con el núcleo,
27 —
i.° Leucocitos pequeños con un solo núcleo. (F ig u ra 7, a).
Son casi del mismo tamaño que un glóbulo rojo. El núcleo se colora de un color intenso con los reactivos, y forma la parte mayor de la célula. El protoplasma queda com o un borde estrecho, y de todas maneras este protoplasma es escaso. N o son ni fagocíticos ni amiboideos.
2° Leucocitos grandes con núcleo único. Es necesario saber reconocer estas células con certeza, porque la proporción relativa de ellas en la sangre, constituye un elemento de diagnóstico importante para el paludismo. (Figura 7, V).
Son células de casi doble tamaño que las anteriores: el núcleo es grande, ovalado y excéntrico; pero débilmente sensible á los reactivos, algunas veces parece bilobulado, ó en forma de riñón. El protoplasma existente alrededor del núcleo, lo es en cantidad grande.
Existen, también, algunas formas intermedias entre los leucocitos grandes y chicos, y es costumbre clasificarlos entre los primeros porque los caracteres se asemejan más á los de los leucocitos grandes que á los pequeños. (F ig u ra 7, c).
N o es siempre fácil decir si estos leucocitos con un solo núcleo son grandes ó son pequeños; pero con alguna práctica, la diferenciación resulta más clara.
Las otras dos clases de glóbulos blancos son más fáciles de distinguir, y son:
3.0 Leucocitos con núcleo múltiple ó irregularizado por apéndices piriformes. Son, de todos, los más num erosos en la sangre. Su carácter principal es la irregularidad del núcleo, que también es intensamente coloreable por los reactivos que dejan ver las diferentes partes del núcleo unidas por filamentos finos. (Figura 7, d).
' 4-° Células eosinófilas; es decir, leucocitos cuyo protoplasma contiene finísim os granitos coloreables por la eosina. Estos son los elementos más raros en la sangre normal. Tam bién tienen un núcleo seccionado en dos partes unidas por filamentos finísimos. N o son fagocíticos, pero son amiboideos. (Figura 7, e).
En la sangre fresca los granos son m uy refrangibles y parece que ocupan toda la célula.
La proporción relativa de estos leucocitos, según los autores, es la siguiente:
i.° Leucocitos pequeños; 10 á 25 por 100.2 ° Leucocitos grandes, núcleo único; 5 á 10 por 100.3.0 Leucocitos con núcleo múltiple; 65 á 75 por 100.4.0 Eosinófilas; 2 por 100.De esto se desprende, que los leucocitos pequeños son
los más variables: varían de hora en hora, porque se encuentran bajo la influencia de la digestión.
Pero en muchas enfermedades, y después de ellas, queda una variación en la proporción relativa de estos leucocitos.
Otra alteración muy importante es la que ocurre según ciertos autores durante y después de un ataque de paludism o en que se verifica un aumento relativo en los leucocitos grandes con un núcleo único, que llegan al 20 por 100 ó más, sobre los demás leucocitos.
Este fenóm eno se da en todas las formas del paludismo, y persiste algunas semanas cuando todos los demás indicios han desaparecido.
El hecho de que la quinina no modifica esta variación, ofrece una ventaja para el diagnóstico diferencial entre el paludismo y la fiebre tifoidea. T odos sabemos la dificultad que ofrecen estos diagnósticos en los casos en que los enfermos han tomado quinina en grandess cantida de, por
— 28 —
resultar el examen de la sangre, en relación con los parásitos, completamente inútil. Por tanto, en esta variación de los glóbulos blancos, tenemos un elemento de diagnóstico muy útil.
Stephens, en África, ha demostrado que una variación elevada deesas células grandes, de 15 á 20 por 100, es prueba de un ataque actual ó reciente del paludismo, y un aumento de más de 20 por 100, probablemente indica una infección en el m om ento del examen. Además, la fiebre tifoidea tiene su fórmula de variación en los leucocitos, porque en esta fiebre, el aumento ocurre en los leucocitos pequeños.
En caso dudoso también debe investigarse la reacción de W idal; pero esto requiere un cultivo del bacilo de Eberth que en la práctica es difícil de tener, si nos encontramos lejos de un laboratorio de Bacteriología.
Rogers y otros, en la India, han demostrado que cuando los elementos pequeños llegan al 35 por 100 (él admite 30 por 100 com o normal), sin aumento en los leucocitos grandes con núcleo único, es m uy probable que la fiebre resulte tifoidea.
Tam bién ocurre un aumento relativo en !os leucocitos con núcleos múltiples cuando existen focos purulentos, com o en los abscesos del hígado y en las apendicitis. Está demostrado que en estos casos existe un aumento en el número totalde los glóbulos blancos, que necesita un aparato especial de T hom a para contar los leucocitos.
Ahora bien; en el paludismo y en la fiebre tifoidea, un aumento en el número de esas células, es decir, una leucocitosis, es m uy rara; por lo tanto, una leucocitosis con una fiebre intermitente ó remitente, nos lleva á pensar en una inflamación localizada, de las cuales, la más importante es un absceso del hígado.
Tam bién es posible reconocer una leucocitosis en una preparación desecada, hecha com o la hemos descrito; porque encontraremos 20 y hasta 40 leucocitos, en los bordes de la preparación con una lente de inmersión, en cada campo del microscopio, cosa que nunca se ve cuando no hay un aumento en el número total de leucocitos.
Para investigar esta variación en los leucocitos grandes, es necesario aprovechar un período de apirexia (relativa) y que el paciente no se halle bajo la influencia de la digestión.
Resulta, en consecuencia, que en el e s tu d ió le estas células tenemos un auxiliar para diagnosticar el paludismo, la fiebre tifoidea y las fiebres intermitente ó remitentes, debidas, en algunos casos, á la presencia de un foco purulento profundamente situado.
¿Es preciso decir que nó todos los autores admiten este aumento en el número de los leucocitos grandes durante un ataque de paludismo, y que el asunto necesita todavía más investigaciones?
— 30 -
Capítulo IIILos mosquitos.--Anatomía general
C om o en los otros insectos, la vida del m osquito pasa por cuatro estados:
1.° Huevo.2.° Larva.3.0 Ninfa.4.0 Insecto perfecto.En los mosquitos existen diferencias, entre los machos
y las hembras, fáciles de reconocer. Los machos tienen las antenas m uy plumosas y los palpis largos con pelos abundantes, y casi todos viven de jugos vegetales y nó son chupadores de sangre.
Las hembras tienen las antenas desnudas, con los pelos m uy cortos. Los palpis son cortos también en las hembras del culex. Chupan sangre, y á menudo tienen el vientre hinchado, ya por ésta, ya á causa de tener los ovarios llenos; resultando entonces el vientre de un color amarillo blanco.
Entre los anofeles y los culex existen diferencias bien marcadas en los huevos, las larvas y los insectos adultos.
A n a t o m í a e x t e r n a d e l o s m o s q u i t o s
Los mosquitos (figura 8), y todos los insectos, tienen el cuerpo dividido en tres partes: la cabeza, el tórax y el vientre.
La cabeza presenta los apéndices siguientes: la trom pa en el centro, y en cada lado los palpis y las antenas.
La longitud de los palpis es de importancia para distinguir los culex de los anofeles.
— 38 -
Figura 8. - Esquema de un mosquito (Theobald)
I Proboscis
Aniennae
y PaTpi4 Eyes''
O c c ip u í-------
Ppothonacic lo b e s
5 Mesotborox--—Scuteilum; ....
6 A 'ietathorax’
First abdominal'segment
7 Abdomen
Basa! tobes of Q
M ale genitalia
Basal lobes
C!asper_...
Proboscis Palpi A nteonacBaso! lobes ¿fante.íisoe r rons Vertex
EyesOcciput._........... -\._,Nape...... ..............
i 13 1, Trompa. 2, Anten nae. 3, Palpi. 4, Ojos. 5, Tórax. 6, Primeríe£inento del vientre. 7, Abdomen. 8, Metatarsus. 9, Ala. 10, Fémur. 11, Tibia. 12, Tarsi. 13, Uña.
Las antenas también son importantes, porque son diferentes en los machos y en las hembras, y sirven para determinar el sexo de un mosquito.
El tórax de algunos está m uy ornamentado y ofrece dibujos m uy bonitos, vistos con lente.
Las alas salen del tórax, manchadas ó inmaculadas, lo que constituye un carácter importante para distinguir los anofeles de los culex. Las patas están insertadas, también, en el tórax, y la terminación de ellas ó el tarso, presenta muchas veces anillos blancos ó amarillos.
El vientre está compuesto de ocho segmentos; el último contiene los órganos genitales.
A n a t o m í a i n t e r n a .
La anatomía interna (figura 9) del mosquito, es sencilla, y las partes interesantes que contribuyen al desarrollo del parásito de la malaria son: el estómago y las glándulas salivares.
El aparato digestivo del mosquito consta de un esófago, de un estómago que es la parte más ancha del tubo digestivo, y de un intestino corto, terminado en el ano. En la parte donde termina el estómago y en el principio del intestino hay cinco tubos finos que son los de Mal- pighi.
La pared del tubo digestivo está formada por un epite- lium cilindrico, en pliegues, y por bandas musculares que son longitudinales y transversales. Entre la pared del tubo digestivo y el esqueleto externo se encuentra la cavidad general ó cavidad del coelom.
— 84 —
— 35 -
Figura 9. — Coi te esquemático de un mosquito
G D, Esófago. A, Estómago. B, Intestino. C C, Tubos de Malpighi. K K, Cavidad general. E, Glándula salivar con tres lóbulos. F, Conducto de la glándula salivar.
Cuando se examina el estómago de los mosquitos, se ven siempre, sobre la cara externa, las ramillas de los tubos que sirven para la respiración del insecto.
L a s g l á n d u l a s s a l iv a r e s
Las glándulas salivares (figura 9, E), compuestas cada una de tres lóbulos, están situadas en la parte antero-infe- rior del tórax, debajo del esófago. El canal conductor de cada glándula atraviesa el cuello y se une con el del otro lado, formando el canal conductor común que termina en la base de la trompa.
Cada vez que los m osquitos pican, inyectan debajo de la piel, antes de chupar la sangre, una gota de la secreción de aquellas glándulas. Se comprende, por consiguiente, cóm o los esporozoitos, que existen en las glándulas de los anofeles infectados, son inoculados al mismo tiempo.
Los huevos.— Los huevos de los m osquitos se encuentran en la superficie de las aguas estancadas, y con un poco de práctica se pueden distinguir los huevos de los culex, dp los de los anofeles. Los de culex son fáciles de ver, porque
sobresalen más del agua y forman pequeñas masas negras Figura 10. —Huevos de los mosquitos, (Stephens)
1, Los huevos de culex. - Los huevos de anofeles.conteniendo cada masa de 150 á 300 huevos, que desde cerca tienen la forma de un bote chico, pero de lejos parecen pedazos de hollín. (Figura 10).
Los anofeles ponen los huevos aislados, algunas veces en forma de estrella y á menudo com o unas cintas.
Las larvas.— Las larvas salen de los huevos, se transforman en ninfas y de las últimas sale el insecto perfecto. T oda la vida de las larvas y de las ninfas es acuática. (F igura n ) .
Las larvas de los culex se distinguen fácilmente de las de los anofeles por la posición que adoptan cuando suben á respirar á la superficie del agua. La larva del culex tiene un sifón respiratorio bien desarrollado que forma con el vientre un ángulo abierto. Los anofeles, por el contrario, tienen que situarse horizontalmente con la superficie del agua, porque su sifón respiratorio es muy rudimentario. (Figura 11),
Las ninfas.— Las ninfas, que tienen la forma de una
Figura 11 — Las larvas y las ninfas de anofeles y culex. (Stephens).
vírgula, viven sobre el agua; pero cuando ésta se agita, se van en seguida al fondo,
Las larvas necesitan sobre quince días para transformarse en ninfas, y las ninfas tres ó cuatro días para transformarse en insecto perfecto.
Captura de los mosquitos adultos.— Se puede formar una colección de los mosquitos de un distrito cogiéndolos adultos, ú obteniéndolos de las larvas y de las ninfas.
Durante el Invierno y la Primavera, los anofeles se estacionan en las cuadras, etc., donde se les puede encontrar hasta fin de Mayo. De Junio en adelante, es fácil encontrarlos en las casas de los pueblos palúdicos.
A los m osquitos adultos, es preciso buscarlos durante
3
1, Larva de anofeles. 2, Larva de culex. 3, Ninfa de anofeles. 4, Ninfa de culex.
— 38 —
el día en las cuadras, gallineros, dependencias, etc., donde duermen de día con el estómago lleno de sangre.
Los anofeles, sobre todo, se esconden en los sitios oscuros de las habitaciones y frecuentemente debajo de las tablas y en los rincones. Evitan las superficies blancas y buscan el lado opuesto de la luz en las maderas de los techos, y á menudo, en las cuadras, se hallan verticalmente colgados de las telarañas. Aun no encontrándose ningún anofeles en las mismas casas, existe gran probabilidad de encontrarlos en las cuadras, etc., cerca de la casa, sobre to do si en ellas existen animales domésticos. Los anofeles cogidos fuera de la casa palúdica, están raramente infectados, porque siguen alimentándose con la sangre de los animales domésticos y no suelen salir de las cuadras. Pero en un pueblo palúdico, dentro de las casas muchas veces se encuentran pocos culex, porque la mayor parte de los m osquitos que se cogen son anofeles. En estas investigaciones es importante no aceptar, sin comprobación, la contestación negativa de los habitantes de la casa respecto á la presentación de los mosquitos en ella: varias veces hemos salido de aquellas con unos cuantos anofeles, y la gente se quedaba protestando de que no había m osquito alguno.
Para capturar los mosquitos es cóm odo emplear los tubos de análisis ó los de los quinqués. Acercándose al m osquito, se coloca el tubo encima, lentamente, y se le tapa primero con el dedo, y luego con un pedazo de algodón. Estos tubos se llevan al laboratorio colocando los m osquitos en jaulas hechas de tarlatana, ó mejor, de red metálica.
Tam bién es cóm odo llevar consigo una jaula chica, de tarlatana, donde se vacian los tubos para llevar los insectos al laboratorio. Es preciso llevar los mosquitos con
— 39 —
mucho cuidado, sin agitar los tubos ni jaulas, evitando también el que se calienten los tubos con el sol porque estos insectos mueren m uy pronto.
Los tubos han de estar m uy secos; porque si tienen alguna humedad las alas se pegan á la pared y los m osquitos mueren.
Los tubos son muy útiles porque se los puede etiquetar en seguida según el sitio donde se hayan encontrado los inséctos, tales com o casas palúdicas, cuadras, gallineros, etc. Para coger los anofeles se puede emplear un niño inteligente, quien con una poca de práctica, distinguirá en seguida los anofeles de los culex, y los machos de las hembras. Este niño deberá llevarse por la noche unos cincuenta tubos al pueblo palúdico para traerlos con m osquitos á la mañana siguiente. Es importante que el niño sea de mucha confianza y que nos diga el sitio en que ha encontrado aquéllos.
M o d o d e c o n s e r v a r vivos l o s m o s q u i t o s
Una vez en el laboratorio, se sacan los mosquitos de los tubos para ponerlos en las jaulas. La forma conveniente para éstas, es la cuadrada ó la de figura oblonga. La red metálica es mejor que la muselina ó que la tarlatana, porque es necesario introducir un conejo en la jaula de vez en cuando para alimentar los m osquitos con la sangre. (F igura 12).
Estas jaulas deben tener una puerta de madera, y además una manga de tarlatana que cubra aquélla para evitar que los mosquitos cercanos á la puerta se escapen al introducir ó, sacar los conejos. Conviene introducir el conejo cada dos días, porque los anofeles mueren pronto si se los
la de los pájaros, para que no pueda moverse mucho; y al sacarlo de aquélla, hay que poner en su lugar un plato con agua fresca, y un poco de verde, para que los mosquitos beban y depositen huevos.
Los anofeles que tengan los ovarios llenos, mueren
alimenta solamente con frutas y agua: además, está pro* bado que necesitan sangre para poner los huevos.
El conejo se debe colocar dentro de otra jaulita, como
_ _ 40 -
— 41
máspronto que los otros. El vientre de las hembras, en este caso, aparece hinchado y de un color blanco y amarillo; mientras que si solamente contiene sangre, ofrece un tinte rojizo, si la sangre es reciente, ó negro, si ésta tiene dos ó tres días.
Se pueden, también, conservar los anofeles en botellas con bocas anchas y tapadas con tarlatana; porque ha de te-' nerse en cuenta que las hormigas son m uy codiciosas de los mosquitos y que se introducen en las jaulas para devorarlos. A menudo hemos visto un anofeles grande cogido vivo entre varias hormigas que se lo llevaban al horm iguero. Para evitar esto, recomienda un autor que las jaulas tengan pies que descansen sobre una lata de petróleo. N o sotros las suspendemos del techo por medio de un alambre fino, evitando así que las hormigas lleguen hasta las jaulas.
Las frutas maduras y el agua, sirven de alimento á los mosquitos, pero algunos, com o hemos dicho, no ponen huevos si no ingieren sangre.
Cuando se trata de ensayos de infección con los anofeles, es preciso, para el éxito de los experimentos, excluir completamente las frutas ácidas de la alimentación. Shoo, en Holanda, fué el primero que insistió en este detalle, y nosotros hem os podido comprobarlo varias veces, encontrando los anofeles inmunes de infección, ó la infección cortada. La mejor fruta es el melón.
Con las precauciones indicadas, podremos conservar los m osquitos durante algunas semanas.
C a r a c t e r e s p r i n c i p a l e s d e a l g u n o s m o s q u i t o s d e l a p r o
v i n c i a DE HUELVA.
Estando fuera de toda duda la función de los anofeles6
en la propagación del paludismo, es importante determinar la relación y distribución de estos insectos en los distritos palúdicos.
Hace algunos años (1899), demostramos que en esta Provincia los anofeles existen en abundancia en los distritos palúdicos, mientras que en algunas localidades sanas sólo se encuentran los culex, ó muy raramente los anofeles.
Una clasificación (según Ficalbi), que hicimos en aquella época, señaló la existencia de las siguientes variedades de mosquitos:
En dos distritos sanos.— C. Elegans, C. Phytophagus.— C. Pipiens, C. Spathipalpis.— C. Penicillaris.
En diez áreas palúdicas.— Los mosquitos mencionados, pero además, en todos los sitios palúdicos, anofeles ma- culipennis, y en tres localidades malsanas, anofeles pictus (Superpictus de Grassi).
La clasificación es actualmente más complicada, debido al descubrimiento de muchas especies nuevas, y para los médicos de poca importancia. Claro que es de mucha importancia reconocer las diferencias entre los anofeles y los culex.
Antes de describir un m osquito, siempre conviene tener la opinión corroborativa de un entom ólogo conocido, mandándole machos y hembras. Dos libros magistrales para consultar sobre el asunto, son: Les Moustiques, de Blan- chard, y Monograph de los Culicidae, Theobald. Para hacer una colección de los m osquitos de un distrito es mejor criar los de las larvas, porque en la naturaleza se encuentran muchas más hembras que machos.
Es interesante notar, que en esta provincia existen m osquitos propagadores del paludismo, de la fiebre amarilla y de la malaria de los pájaros.
- 42 -
- 4 3
Los anofeles encontrados por nosotros aquí son los siguientes:
1.° A . Maculipennis.2.° A . Pictus. (Superpictus de Grassi).Los caracteres principales de estos anofeles, son los si
guientes:Anofeles maculipennis.— Se reconoce fácilmente por las
cuatro manchas de color pardo que tiene sobre las alas. Dichas manchas se hallan situadas en la parte media del ala y son perfectamente visibles á la simple vista. La trom pa es de un color obscuro y los palpis de la hembra son casi tan largos como la trompa. Los palpis del macho tienen el últim o segmento un poco abultado y más ancho que los otros. No existen anillos blancos, ni en los palpis, ni en las patas. Sobre el tórax, en su parte dorsal, existen dos bandas longitudinales de un color más obscuro que el fondo. La hembra tiene seis ú ocho milímetros de longitud y el macho es más pequeño.
En toda Europa este anofeles es el principal propagador del paludismo.
Anofeles Superpictus (Grassi). M yzom ia Superpicta. (Blanchard).— Existe, también, en Italia. La hembra tiene los palpis ornados con tres anillos m uy finos, y la term inación de los palpis es blanca. Las alas tienen cinco manchas negras en el borde interior separadas por cuatro manchas claras amarillas. El tarso presenta anillos blancos, bien marcados.
Aunque obtenido este anofeles de larvas, pocas veces lo hemos encontrado en las casas palúdicas, siendo, por aquí, mucho menos común que el anofeles maculipennis. Pero también es propagador del paludismo, com o los ensayos de Grassi demostraron: alimentándolo con sangre palúdica, se formaron en su estómago los quistes típicos.
Hemos encontrado las siguientes especies de Culex: .Culex Pipíen,s.— Es, probablemente, el culex más cono
cido de todos, y por aquí se encuentra en abundancia. Pica más de noche que de día, y es propagador de la malaria de los pájaros, ó sea de la infección por el proteosoma, una enfermedad m uy parecida á la malaria humana, que sirvió de base para todos los ensayos, en la malaria humana. Tam bién sirve de huésped para los embriones de la filaría humana. (F. Bancrofti).
Las alas-carecen de manchas y el tarso no tiene anillos. El vientre presenta bandas en el dorso, con la parte clara de ellas delante de cada segmento. Las rodillas (articulación entre fémur y tibia) no ofrece á la simple vista puntos blancos. En general, este m osquito es rojo, pero la faja negra y clara del abdomen es m uy visible. Es m uy semejante al Culex Phytophagus que vamos á describir; pero éste no chupa sangre y vive solamente de jugos vegetales.
Culex Phytofagus.— (Según Theobald, este m osquito eslo mismo que el últim o).
Las alas de este m osquito no son manchadas, y el tarso carece de anillos. El abdomen tiene en el dorso bandas, ostentando las claras enfrente de las obscuras. Las rodillas se presentan com o puntos blancos á la simple vista.
Culex Spatlúpalpis. (Theobaldia Spathipalpis).— Este es un mosquito grande que encontramos con frecuencia en esta provincia. Se alimenta con jugos vegetales, y nó con sangre; y com o es un culex con las alas manchadas, es preciso no confundirlo con un anofeles. Se reconoce bien por los caracteres siguientes:
Tiene las alas manchadas, pero las manchas son más pequeñas que las de un anofeles; el tarso tiene anillos blancos, y los palpis del macho son un poco más cortos
_ 4 4 _
que la trompa. El tórax es de un color castaña coloreado con adornos blancos m uy bonitos. La parte ventral del tórax presenta dos manchas, que, unidas, forman una V , con el ápice mirando al vientre. Este m osquito tendrá de.11 á 1 5 milímetros de largo y es el más grande que hemos visto.
C u l e x e l e g a n s (Stegom yia fasciata)
Es un m osquito pequeño, pero con caracteres m uy distintos. Es m uy común aquí, en las ciudades, no. encontrándose tanto en las casas de campo. En general, es un insecto negro; pero tan ornamentado en su tórax y patas, que se reconoce fácilmente en una pared blanca por su dibujo blanco y negro.
Carece de manchas en las alas; el tarso es negro con anillos blancos, que sólo tiene en la proximidad de las articulaciones. El cuerpo es de un color pardo con ornamentación magnífica, color de plata, y el tórax presenta líneas y manchas elegantes, m uy blancas. La ornamentación de este culex se parece mucho en su disposición á la del Culex Spathipalpis. Los palpis del macho tienen, también, anillos blancos, clarísimos. Ficalbi y otros autores, dicen que el macho chupa sangre com o la hembra: nosotros hemos observado con frecuencia á los machos descansando en la piel; pero hasta ahora no los hemos visto chupar sangre. El zumbido de las alas de este m osquito es altísimo y es un insecto que pica más de día que de noche.
Tiene, finalmente, gran importancia, porque está reconocido com o propagador de la fiebre amarilla.
C u l e x p e n i c i l l a r i s .— (Grathamia penicillaris Rondani)
Hasta ahora, sólo hemos encontrado este m osquito en
los llanos de la provincia y en la costa; sobre todo, en una isla de la costa con muchos pinos, que, según Ficalbi, es sitio escogido de esta especie.
Es un insecto pequeño, de color de cobre. Las alas no tienen manchas, el tarso es más obscuro que negro, y tiene anillos pálidos de un color blanco amarillento que los hace difíciles de percibir, porque se destacan poco del fondo. \
Cada anillo comprende dos articulaciones del tarso, excepto el cuarto que sólo está anillado en la parte próxima á la mitad de la articulación; la quinta articulación es completamente amarillenta.
Los dos últim os segmentos de los palpis del macho son un tanto abultados, y en su base se puede ver un pequeño anillo blancuzco. El vientre tiene los segmentos de un color de chocolate, y el tórax, en general, pero no siempre, presenta dos líneas de un color blanco de marfil en su parte dorsal, y también en los lados.
Resulta, pues, que de esos mosquitos, tres especies tienen las patas anilladas y tres presentan manchas en las alas.
Resumiendo los puntos importantes para la determinación y caracterización de un m osquito, habremos de fijarnos en ¿o siguiente:
1.° Forma ó tamaño de la cabeza y sus apéndices.2.° Si el tórax está, ó nó, ornamentado.3.0 Si las alas tienen manchas, ó nó las tienen.4.0 Si las alas y los tarsos, están ó nó anillados.5.0 Abdomen; relación de la faja negra y clara en cada
segmento.
C a p t u r a d e l a s l a r v a s
Para la captura de las larvas debemos llevar botellas de boca ancha, y una taza blanca y una cuchara grande.
- 46 —
- 47 —
Las larvas de los culex se pueden encontrar en toda clase de aguas estancadas artificial ó naturalmente, limpias ó sucias. Una de las aguas favoritas de estas larvas es la que contiene hojas viejas de vegetales, en vías de putrefacción. La larva del culex es fácil de percibir en el agua, por-' que su cuerpo, al formar ángulo con la superficie líquida, adopta una posición vertical con la cabeza hacia el agua. Se asustan fácilmente descendiendo en seguida al fondo del charco, de donde vuelven á subir para respirar, con un m ovim iento lateral del cuerpo. (Véase la figura n ) .
Las larvas del culex tienen tendencia á estacionarse en medio del charco ó del recipiente en que se las tenga, y nó suelen aproximarse mucho á los bordes.
La cabeza de la larva del culex es mucho más grande que la del anofeles; se puede apreciar bien esto examinando las larvas en botellas.
La l a r v a d e l a n o f e l e s . - — (Véase la figura 11).
Siempre prefiere un charco natural. Una vez, solam ente, hemos encontrado esta larva en agua estancada en un barril viejo cerca de una casa. Tam bién hem os notado que un agua clara que corra lentamente y tenga mucha yerba fresca, es una de las preferidas de los anofeles. Igualmente hemos encontrado las larvas en charcos m uy chicos y que no tenían vegetación alguna.
Si existen juntos charcos limpios y fangosos, el anofeles prefiere el agua limpia. (Figura 13).
Esta clase de charcos es m uy frecuente aquí, en los alrededores de los pueblos palúdicos y al lado de las casas de campo aisladas.
La larva del anofeles es m uy difícil de ver, porque se coloca horizontalm ente en el agua y queda en las orillas
— 48
de los charcos. Se necesita mirar con cuidado y agitar el agua si no se ven las larvas en seguida, debiendo fijarnos mucho en los bordes de aquéllos, porque las larvas se co-
Figura 13
locan con la cola hacia el borde y la cabeza mirando alcen- tro del charco. Tam bién se adhieren á pedazos de ramas flotantes, paralelas á las márgenes de los charcos, siendo m uy difícil percibirlas.
En charcos con mucha vegetación fresca, se pueden encontrar las larvas escondidas bajo la yerba.
Cuando se asustan, se mueven en forma de zigzag; pero no descienden al fondo com o las larvas culex.
Estas larvas se colocan en las botellas con la cola hacia el cristal y la cabeza mirando al centro del recipiente.
La cabeza de esta larva es mucho más pequeña que la de la otra.
El sifón respiratorio es m uy rudimentario, y por eso
las larvas se colocan horizontalm ente en el agua para respirar.
El instrumento más cóm odo para coger esta larva es la cuchara, metiéndola áebajo del cuerpo de aquélla con ligero m ovim iento.
Algunas veces se puede capturar la larva metiendo la taza debajo déla yerba aunque no se vea aquélla; porque las larvas penetran en la taza con la corriente que se produce.
Las larvas cogidas es preciso introducirlas en las botellas con mucho cuidado, porque son m uy frágiles. C on viene rotular en seguida las botellas, á fin de saber, en su día, dónde nos hemos procurado las diferentes larvas.
Es bastante frecuente encontrar dos clases de larvas en un mismo charco.
Las ninfas se encuentran en el mismo sitio que las larvas: son corpúsculos negros y redondos que permanecen inmóviles, casi siempre, hasta que se asustan.
Una vez que se tengan las larvas en el laboratorio, hay que tener con ellas m uchos cuidados.
Si el agua de las botellas se mueve mucho, mueren fácilmente, porque no pueden permanecer bastante tiempo en la superficie del agua para respirar. Por eso, si tenemos que transportarlas á una distancia grande, conviene descansar de cuando en cuando, para dejar reposar el agua y respirar á las larvas.
Tam bién conviene poner una poca de yerba en las botellas, pero nó mucha; porque se pudre m uy pronto, y entonces el agua puede hacer daño á las larvas. Tam poco se deben poner demasiadas larvas en una botella, porque las más grandes devoran á las más pequeñas.
— 5 0 —
L a s n i n f a s
Casi siempre, donde encontremos larvas grandes hallaremos también algunas ninfas (véase figura n ) , que parecen cuerpecillos redondos con una cola pendiente, con lo que la ninfa aparece con la forma de una coma. Cuando se asustan descienden al fondo del charco con rapidez; pero vuelven en seguida á la superficie del agua.
Las diferencias entre las ninfas anofeles y culex, no son tan marcadas com o entre las larvas. Las más notables se encuentran en los tubos respiratorios, que en el anofeles tienen la boca ancha, mientras en el culex la abertura es como una raja.
N o es tan fácil ver las ninfas en los charcos, com o las larvas.
Para completar su evolución no necesitan más que agua limpia, y una luz poco clara.
Se puede ver el insecto perfecto saliendo de la ninfa por un orificio situado en el dorso del tórax de ésta.
Los HUEVOS
Los huevos de los culex (véase figura 10) semejan desde lejos placas de hollín y de cerca tienen la forma de un bote. Los huevos se perciben bien y se mueven con el viento, encontrándose en toda clase de estanques: limpios y sucios, artificiales y naturales.
Los anofeles ponen los huevos en cintas ó estrellas, y cuesta trabajo distinguirlos en los charcos sin el auxilio de una lente. Estos charcos casi siempre son naturales.
Para conservar ejemplares inalterables de mosquitos,
- 51
conviene ponerlos en bálsamo del Canadá, sobre un porta-objetos, en esta forma:
Muerto el insecto en un tubo de análisis con una gota de cloroform o, se le coloca boca arriba con las alas separá- das encima de un pedazo de papel blanco; se pone una g o ta de bálsamo sobre el porta-objetos; se vuelve éste para que la gota se encuentre en la cara inferior; se aprieta esta con suavidad contra el vientre del m osquito, y el insecto se pega en seguida. Se vuelve entonces el porta-objetos otra vez y tendremos ahora el insecto boca abajo en su posición natural. Arreglando las patas y las alas con una aguja, se vierte otra gota de bálsamo sobre la cabeza del insecto, con lo que se obtiene la colocación ordenada de los apéndices de ésta; se deja que se seque el bálsamo, y el m osquito se conserva indefinidamente.
Resulta la preparación más bonita, colocando un anillo de cristal en el bálsamo; este anillo, cuando esté fijo en el bálsamo, se llena con más bálsamo y se tapa con un cubre-objetos. Hay que cuidar de que no queden burbujas de aire dentro, al colocar el cubre-objetos, porque se afea la preparación. Después de tener el m osquito arreglado y el anillo encima, lo dejamos secar durante algunos días y luego, de vez en cuando, se añade un poco de bálsamo mezclado á partes iguales con xilol, hasta que el anillo se encuentre lleno de modo que se pueda colocar el cubreobjetos sin encerrar dentro burbujas de aire.
Para estudiar los m osquitos en cortes, es preciso fijarlos en la parafina ó en la celoidina, según la técnica descrita en los tratados de histología. Pero para un estudio de los m osquitos de un distrito y para seguir el desarrollo de los parásitos del paludismo, es suficiente la técnica sencilla que vamos á describir:
Se pueden conservar las larvas en una mezcla de for-
malina (2°|0-5°Io) en un anillo de bálsamo del Canadá con un cubre-objetos encima de la preparación. Los huevos se conservan poniéndolos en una mezcla de glicerina ó de bálsamo del Canadá.
D i f e r e n c i a s e n t r e l o s a n o f e l e s y l o s c u l e x
i .° Los palpis son en las hembras de igual longitud
que las trompas de los anofeles: los culex los tienen muy cortos. (Figura 14).
Figura 15.-Alas de Anofeles Maculipennis 0 ) y Anofeles Superpictus (2).-Ficalbl.
Figura 14.— Los palpis de las hembras (Stephens)
1, Culex. 2, Anofeles, P, los palpis.
1
2.° Las alas de los anofeles están manchadas, lo que ocurre pocas veces en los mosquitos culex. (Figura 15).
54 —
3.° El ángulo de la cabeza y el tórax con el abdomen es m uy diferente en los anofeles y en los culex. En los anofeles la cabeza, el tórax y el abdomen, forman una línea recta: el culex tiene la cabeza y el tórax formando ángulo bien marcado con su abdomen, lo que le da un aspec
to giboso. (Figura 17).4.0 Cuando el anofeles descansa sobre una pared, su
Figura 17. Anofeles y culex descansando en la pared (Stephens)
cuerpo forma un ángulo m uy abierto con ella, cual si quisiera taladrarla: el cuerpo del culex forma una paralela con la pared, ó más bien, la cola toca en ella, casi, aunque esto depende de que tenga el vientre lleno ó vacío. (Véase la figura 17.)
5.0 La cabeza y el tórax del anofeles son más finos, lo que da más esbeltez á este mosquito.
6.° El anofeles es más silencioso; el culex es un m osquito músico.
7.0 Los anofeles parecen aves en miniatura. En canti
(2 )
1, Anofeles. 2, Culex.
dad se les puede observar limpiándose y arreglándose la cabeza y las alas, haciéndolos pasar de un tubo de análisis á una jaula grande.
8.° La larva del anofeles se coloca horizontalm ente y prefiere el charco natural: la larva del culex se pone verticalmente en toda clase de agua limpia ó sucia, de pantano artificial ó natural. (Véase figura n ) .
9.0 Finalmente; los huevos del culex se ven encima del agua com o corpúsculos negros; los huevos de los an ofeles son muy difíciles de ver sin auxilio de lente.
Capítulo IVLa evolución del parásito en los anofeles
Para que éste parásito se desarrolle, es preciso que la temperatura exterior, sea de 30 centígrados próximamente.
Si examinamos el estómago de un anofeles que haya ingerido sangre palúdica con gam etocitos ó formas sexuales, podemos asistir primero á la fecundación de las ma- crogametas por los microgametocitos, y luego á la formación de los zigotes ó quistes que penetran en las células epiteliales para quedar en la capa muscular.
De doce á veinticuatro horas después de haber chupado los anofeles la sangre con las formas de semilunares, se encuentran en la sangre del estómago los zigotes de 14 á 18 milésimas de milímetro de largo, y de la forma de una semilunar grande con un punto m uy afilado. En la parte posterior tienen granos de pigm ento y ejecutan m ovimientos lentos. Pasadas 40 horas todos habrán penetrado en la pared del estómago donde, en una preparación sin color, aparecen com o cuerpos redondos, transparentes, de ) á 7 milésimas de milímetro de diámetro.
s
El protoplasma es de un color amarillo y los bordes de los quistes se hallan m uy bien definidos. Los quistes más recientes presentan todavía algunos granos de pigmento que pronto desaparecen.
El quinto día tienen 16 á 18 milésimas de milímetro de diámetro y comienzan á aparecer en la superficie externa de la pared del estómago, y desde este m om ento invaden la cavidad general del cuerpo del mosquito. A l sexto día son de 36 á 40 milésimas de milímetro de diámetro, y á los siete días, el protoplasma principia á presentar unos com o radios, resultantes de su segmentación. La cromati- na se divide un gran número de veces y por fin, el protoplasma existente alrededor de cada núcleo de la cromatina, constituye unos elementos finos, en forma de lanceta, dotados de m ovim ientos lentos, que son los esporozoitos, los cuales infectan la sangre. Inoculados con la gota de saliva del mosquito, pronto penetran en los hematíes del hombre.
Estos esporozoitos tienen un núcleo bien colorable por el método de Laverán. Se encuentran, á veces, en los anofeles alimentados con sangre palúdica, cuerpos negruzcos de una forma variable: son los «esporos negros» cuya función es desconocida; probablemente son formas de in volución de los esporozoitos.
La temperatura ejerce una gran influencia sobre el desarrollo de los parásitos en los anofeles. De 14 á 15 centígrados, el parásito no se desarrolla; de 20 á 22 crece muy lentamente; á 30, algunas veces no necesita más que siete días de evolución.
Aquí, en España, en verano casi siempre podemos contar con una temperatura conveniente durante el día; pero hay que recordar que las noches son bastantes frías algunas veces, y que es preciso adoptar precauciones para que
- 59 —
los anofeles de ensayo no se enfrien de noche, y no se malogren los experimentos de infección.
E x p e r i m e n t o s c o n l o s a n o f e l e s
Para estudiar el desarrollo del parásito, conviene hacer ingerir^sangre de palúdicos á los anofeles que no estén in- fectados, teniéndolos á la temperatura de 25 á 30 centí- . grados y haciendo la disección día por día. Los anofeles cogidos en las cuadras, gallineros y sitios semejantes, raramente estarán infestados y conviene utilizar aquellos porque casi todos están fecundados, lo que es necesario para eléxito del experimento.
Cierto, que es más rigurosamente científico emplear los anofeles obtenidos de las larvas: en tal caso, hay que poner machos y hembras en las jaulas. Pero la infección resulta más difícil.
Com o hemos indicado, es sumamente importante evitar el empleo de frutas ácidas en la alimentación de los anofeles, antes de que piquen en un enfermo; porque está demostrado, que con tal dieta, los m osquitos no adquieren condiciones para el desarrollo del parásito.
Los anofeles también necesitan sangre de cuándo en cuándo, y se puede introducir en las jaulas un pájaro pequeño ó un conejo, atándoles los pies para que no se mue- v an.
Hacer que los anofeles piquen al enfermo, .no es siem pre fácil: nosotros empleamos una jaula del largo de un brazo, de tarlatana ó de muselina, con una manga sobresaliendo. Introduciendo algunos anofeles en esa jaula, el palúdico coloca su brazo dentro, no debiendo moverle para no espantar los anofeles que principian á chupar. El brazo debe estar lim pio y sin olor alguao.
Los m osquitos que han picado, se reconocen fácilmente
— 60 -
por su vientre abultado y coloreado. Estos m osquitos se recogen en los tubos de análisis y se pasan á una jaula especial, de tela metálica, donde se pone un poco de melón ó de fruta, que ñó sea ácida, y una poca de agua con un pedacito de madera para que el insecto pueda posarse, si quiere poner los huevos.
Las jaulas deben rotularse con el nombre del enfermo> tipo clínico de la fiebre, temperatura, aspecto de los parásitos en la sangre, 3̂ fecha de la infección,
Nosotros siempre empleamos, A. Maculipennis para estos ensayos, en razón á ser más fácilés de obtener.
Antes de hacer que piquen los mosquitos, es necesario asegurarse de que existen parásitos en la sangre y de que hay gametocitos; por esta razón, los experimentos resultan más eficaces cuando los anofeles pican á un enfermo que tenga infección de «semilunares»; porque si los parásitos llegan al estómago del anofeles cuando todavía son chicos y están encerrados en el hematíes, no es posible que se desarrollen, á causa de que las células del estómago destruirán el hematíes con el parásito contenido.
Resumiendo los detalles de estos experimentos, debemos:
i.° Asegurarnos de la presencia de los gam etocitos en la sangre.
2.0 Mantener los anofeles en una temperatura conveniente.
3.0 No alimentarlos con frutas ácidas.L a d i s e c c i ó n d e l e s t ó m a g o y d e l a s g l á n d u l a s s a l i v a
r e s .
La disección del estómago de los m osquitos se hace perfectamente, sin necesidad de lentes auxiliares.
Conviene tener debajo del porta-objetos un fondo oscuro durante ciertos momentos de la disección. Muerto el
— 61 —
mosquito en el tubo de análisis por medio de unas gotas de éter ó de cloroform o, le despojamos de las alas y délas patas con unas pinzas finas, y procedemos com o sigue' después de poner una gota de cloruro de sodio al 0*75 por 100 sobre un porta-objetos:
1 ° Se traspasa el tórax tranversalmente con una aguja: nosotros empleamos las agujas ordinarias, montadas sobre un mango de madera.
Figura 18.—La disección del estómago (Daniels)
Las maniobras de laa agujas de disección
- 62 —
2.° Se introducé la cola del m osquito en la gota de solución.
3.0 Se mantiene fija la aguja que atraviesa el tórax, y con la otra se raspa el abdomen del m osquito en los dos lados y entre el sexto y el séptimo segmento para desligarlos un poco de los demás, sin desprenderlos completamente.
4.0 Hecho esto, con la punta de la aguja separamos lentamente dichos segmentos sexto y séptimo de los demás del abdomen.
5.0 Se coloca la preparación sobre un fondo oscuro; se sigue tirando lentamente, y seve salir-una masa blanca del vientre que son los tubos renales y el intestino posterior, pero nó, todavía, el estómago. Continuando la extracción con delicadeza y trabajando juntamente con las manos, sale, al fin, el estómago de entre los últim os segm entos y el resto del cuerpo, de un color menos blanco que el de los tubos renales, de forma oval, á veces, ó com o una línea. Separando ahora el estómago del cuerpo con auxilio de la aguja, hacemos flotar el primero en el agua de disección sujetándolo por los dos últim os segmentos.
Finalmente, se quita el exceso de liquido y los resto sde los tejidos con un pedacito de papel secante, y se coloca un cubre-objetos encima del estómago.
Term inada la primera parte de la operación ó sea la relativa á la disección, pasamos al examen del estómago que tenemos bajo el cubre-objetos.
Examinándolo primero con un objetivo débil y luego con uno de inmersión, podremos reconocer en el estómago los elementos siguientes:
i.° Ramillas de los tubos respiratorios.2.0 Fibras musculares y fibras elásticas formando in-
térvalos cuadrados. En estas fibras musculares hay una capa circular y otra longitudinal.
3 ° Capa de células grandes, con núcleos, y un protoplasma granuloso.'
4 ° El espacio del estómago, con el contenido, sangre, etc.
Enfocando con mucho cuidado, podremos ver todo el espesor del estómago, de extremo á extremo. Los quistes más pequeños son de 5 á 7 milésimas de milímetro de largo, casi el tamaño de un hematíes, y tienen granos de pigmento en el borde. Teniendo presente que las formas pequeñas siempre tienen este pigmento, tendremos el mejor medio para evitar errores.
Algunas veces, los núcleos de las células de los tubos renales quedan dentro del estómago, al hacer la disección, y es posible, entonces, confundirlos y describirlos com o parásitos. Pero estas células no tienen pigm ento ninguno, y también poseen un nucléolo. Igualmente se encuentran en el estómago gotas redondas de una especie de aceite; son muy homogéneas y no tienen granos de pigmento.
Figuna 19. —La disección del estómago enseñando la salida de ias visceras (Daniels).
sa , Desligando lo» últim os segm entos, b, Salida de Jos tubo* de Malpig-hi y el intestino posterior,
e, Salida, «le! estómag-o,
Desde el cuarto día, no hay dificultad ninguna en reconocer los quistes; y una vez vistos con la cápsula bien definida, y los granos de pigm ento saltando á la vista, es im posible equivocarse.
Los quistes de 7 días están llenos de esporozoitos: se les puede hacer estallar con una poca de presión sobre el cubreobjetos, viéndose entonces salir los esporozoitos y extenderse por el líquido de disección. Desde el décimo día en adelante se pueden encontrar quistes vacíos con la cápsula aplastada y arrugada, en vez de la forma circular que antes tenían. Esto se ve, también, en los mosquitos cogidos en las casas palúdicas. Cuando esto ocurra, se pueden abrigar esperanzas de que las glándulas salivares hayan sido infectadas con los esporozoitos escapados de los quistes ahora vacíos.
Cuando queramos ver los quistes m uy jóvenes, en el caso de que el estómago contenga todavía sangre, es preciso eliminar esta por medio de varios lavados hechos bajo el cubre-objetos.
Antes de colocar este, con la punta de la aguja se hace un agujero en el estómago y metiendo un pedazo de papel por un lado, se hecha gota á gota solución del cloruro de sodio hasta que toda la sangre, ó la mayor parte de ella, haya desaparecido del estómago.
En el caso de que el abdomen esté ocupado por los ovarios maduros formando dos masas amarillas, el estómago se encontrará com o prensado entre aquellos; más esto ofrecerá poca dificultad para la disección, aunque habrá de hacerse con más esmero; y cuando salgan todas las visceras, se separan los ovarios de las demás, con una rascadura de aguja.
La disección se hace más fácilmente, cuando el estómago está vacío. Por esta razón nó conviene operar en mos-
U_- 64 —
- <i5 —
quitos que tengan el estómago lleno, hasta que con la digestión desaparezca la sangre ingerida. Los culex necesitan algunos días para digerir la sangre; pero en los anofeles, la digestión se halla terminada y el estómago en estado normal, al cabo de 48 horas.
C o n s e r v a c i ó n d e l e s t ó m a g o i n f e c t a d o
La preparación hecha, según la hemos descrito en la solución de cloruro de sosa, np se conserva mucho tiempo, aunque es la manera de estudiar los quistes en el aspecto más natural.
Para hacer preparaciones permanentes, nuestra técnica es la siguiente:
Cuando se ha examinado el estómago en la gota de agua de disección con un objetivo de poco aumento, con, ó sin el cubre-objetos encima, para asegurarnos de que aquel está infectado, se añaden á la misma gota algunas de una solución muy débil de hemateina, que tiñe el estómago ligeramente y con más intensidad los quistes.
Debe de tenerse cuidado de que la coloración np sea demasiado fuerte, lo cual se puede observar en los primeros experimentos examinando con un objetivo débil. Cuando la coloración sea la suficiente, se quita el líquido posible con papel secante, se coloca encima de la preparación una gota de alcohol absoluto mezclado con algunas de glicerina, cubriendo el todo con el cristal, fijándolo
todo alrededor del borde con un poco de cemento histológico. Tam bién se puede emplear glicerina sola, y la for- malina; pero los quistes se alteran más en esta.
En vez de tratar el estómago así, antes de colocar el cubre-objetos se pueden correr dichos líquidos por debajo de este, pasándolos de un lado á otro por medio de un papel secante.
9
— 66 —
Se puede emplear eosina y azul de metileno para c o lo rar los quistes; pero la hemateina nos ha dado los mejores resultados. La fórmula es la siguiente: (Malassez).
Hemateina i gramo; A lcohol absoluto, 5 centímetros cúbicos; mezcla con alumbre de potasa, xo gramos, y agua 200 centilitros cúbicos.
D i s e c c i ó n d e l a s g l á n d u l a s s a l i v a r e s
Esta disección es un poco más difícil, pero con un poco de paciencia se hace bien. Colocado el mosquito sin patas, ni alas, en una gota de solución de cloruro de sodio, acostado sobre un lado y con la cabeza á la izquierda, se aprieta suavemente con una aguja sobre el medio del tórax, transversalmente, para fijarlo. Se pasa por el cuello y atrás de la cabeza otra aguja tirando suavemente con ella y se observa que la cabeza ha sacado del tórax una masa de tejido blanco. Examinada esta masa con un objetivo débil y con el diafragma cerrado, encontraremos las glándulas fijas en la cabeza com o líneas finas, transparentes y m uy refrangibles. Estas glándulas se separan de la cabeza con una aguja cuidando de que no se peguen á esta durante la operación, haciéndolas flotar, finalmente, en el líquido de disolución.
Este procedimiento siempre nos ha dado buenos resultados en la disección, pero hay otro, que consiste en hacer una serie de cortes con el borde cortante de una aguja triangular, ó con un cuchillo fino, para dejar aislada la parte abdominal del tórax donde se encuentran las glándulas. (Véase la figura 20). Después de dejar este trozo de tejido separado, es preciso disecar las glándulas de los tejidos adherentes, examinando cada partecilla de tejido para ver si contiene las glándulas. Este modo exige más tiempo; pero es cóm odo si el primero ha fallado,
Figura 20.—La disección de las glándulas salivares (Daniels)
E-F y C-D, Líneas del corte en el segundo procedimiento, para extraer las glándulas. H, Cabeza aislada con las glándulas adherentes. J, Aguja separando las glándulas de la cabeza (emplear un objetivo pequeño para hacer esta maniobra).
Para ver los esporozoitos es preciso hacer presión sobre el cubre-objetos con la punta de una aguja, á fin de romper las glándulas y dejar paso á aquellos en el líquido de disección. Examinando la preparación con un objetivo de inmersión, se presentan los esporozoitos en líneas finas,
curvas, de 10 á 20 milésimas de milímetro de largo.
Para hacer preparaciones permanentes de ellos, se oprime con fuerza el cubre-objetos sobre el porta-objetos para formar una capa fina con los tejidos. Se seca esta al aire, se fija en el alcohol absoluto y se coloran, los esporozoi- tos de que hablamos, por el método de Laverán.
En estas preparaciones se tiñe el punto central de cromatina en los esporozoitos.
Capitulo VLa malaria de los pájaros
Los hematozoarios de los pájaros se presentan bajo dos formas; una se llama Proteosom a (Haemamoeba Relicta); y la otra Elalterídium (Elaemamoeba Danilewsky).
El Halteridium es el más común, y se encuentra en m uchos pájaros. El Proteosoma, al contrario, es un poco raro, y se da con bastante frecuencia en los gorriones de la India.
Los dos parásitos forman la melanina, com o los parásitos humanos. Se los puede distinguir por su manera de crecer en el glóbulo rojo del pájaro, porque mientras que el Proteosoma disloca el núcleo hacia abajo, (los hematíes de los pájaros tienen un núcleo), el Halteridium se desarrolla al lado del núcleo.
El Proteosoma es muy parecido al hematozoario del hombre y sirvió de origen de los brillantes ensayos del Mayor Ross en la India. Ross, en efecto, demostró por medio de este parásito, que los m osquitos inoculaban los hematozoarios en los pájaros: de esto á encontrar el m osquito huésped de los parásitos del hombre, no había más que un paso.
— 68 —
— —
El parásito, sin pigm ento al principio, crece con rapidez, hasta llegar al estado de segmentación (vida asexual). Tam bién forma las gametas ó formas sexuales y esféricas, originando los flagelos capaces de fertilizar las hembras; el nuevo ser, ó zigote, sigue su desarrollo en el estómago de ciertos mosquitos del género culex.
El Mayor Ross descubrió que en los m osquitos alimentados con sangre infectada por el Proteosoma, aparecían los quistes pigmentados en la pared del estómago; mientras que en los mosquitos que chupan la sangre de pájaros sanos, nunca se encuentran estos quistes.
En fin; demostrando el ciclo de la vida en los m osquitos hasta que las glándulas salivares llegaban á contener los filamentos ó esporozoitos, Ross dejó fuera de toda duda la función del m osquito en la propagación de este parásito. De 28 gorriones sanos, 22 (79 por 100), fueron infectados con proteosoma después de estar picados por m osquitos que habían picado pájaros infectados.
Hasta el quinto día, más ó menos, nó se ven parásitos en la sangre, sino en pequeño número; más, después se multiplican rápidamente, y algunos pájaros mueren de la infección.
En las autopsias de estos pájaros los órganos aparecen com o atacados de paludismo pernicioso; el hígado y el bazo están llenos de melanina, el pigmento palúdico.
Figura 21 .— La malaria de ios pájaros
1, Proteosoma. 2, Halteridium. H, Hematíe. P, Parásito. N, Núcleo del Hematíe
- 70 -
Ross, en la India, empleaba Culex Pipiens para sus ensayos, y Koch los ha repetido con Culex Nemorosus. El Culex Fatigans también sirve com o alojamiento de este, parásito y es posible que haya más mosquitos entre los del género Culex capaces de permitir el desarrollo de este hematozoario.
Para infectar los mosquitos es preciso, ante todo, asegurarse de que el pájaro está á su vez, infectado, haciendo un examen de su sangre. Para esto se le limpia un poco, una pata, con alcohol; se le pincha fuerte y hondo en la planta de ella en la unión de los dedos, y se toma la gota de sangre en un cubre-objetos. Si el pájaro resulta infectado, se mete su cabeza en un saquito á fin de que se esté quieto, se le coloca en una jaula con algunos mosquitos y éstos se van sacando sucesivamente para hacer la disección de su estómago, según la técnica descrita.
Es preciso tratar estos pájaros chicos com o los gorriones, con mucho cuidado, y colocarlos en jaulitas pequeñas, porque se pelean mucho y mueren fácilmente.
Los quistes de proteosoma que se encuentran en el estóm ago, son muy parecidos á los quistes del paludismo humano; los granos de pigmento son muy grandes y la cápsula más espesa y mejor definida. En los pájaros examinados por nosotros aquí, nó hem os encontrado proteo- soma; y Stephens, en Africa, nó lo ha encontrado tampoco.
H a l t e r i d i u m (Haemaijioeba Danilewsky)
Este parásito se encuentra con frecuencia en muchos pájaros, palomas y gorriones. Los gorriones de esta región, se encuentran infectados en proporción de 8o por roo. Un ciclo asexual ó de segmentación, nó es conocido en este hematozoario; ni tampoco su desarrollo en un m osquito
— 71 —
Se pueden distinguir fácilmente los gametocitos, porque el macho es una esfera clara, mientras que la hembra tiene granos finos en su protoplasma.
El fenómeno de la emisión de los flagelos se estudia bien en este parásito, mezclando la gota de sangre con una gota de cloruro de sodio al o ‘75 por 100. Si los gametocitos de ambos sexos se encuentran en el campo del m icroscopio, será posible asistir á la penetración del flagelo del macho en la hembra. La evolución del parásito, dura sobre siete días.
En los órganos de los pájaros muertos, también se encuentra la melanina, pero los pájaros infectados por este parásito, parecen disfrutar de buena salud, mientras con la infección del proteosom a m uchos pájaros mueren.
El estudio de estos hematozoarios en los pájaros, es sumamente útil para conocer el aspecto de los parásitos de la malaria humana, y para perfeccionarse en la técnica de la preparación de la sangre.
Capítulo VIManera de hacer un plano de una localidad palúdica
Para hacer una investigación de un área palúdica, conviene seguir un plan definitivo que puede comprender lo siguiente:
x.° Determinar los charcos de anofeles que existan alrededor del pueblo, examinando los de todas clases, cogiendo las larvas, criándolas en botellas y observando los m osquitos que hayan nacido de aquellas larvas.
2 ° Buscar los m osquitos adultos en varios sitios, ob
- 72 -
servando en el plano los más castigados por el paludismo en relación con el número de anofeles.
3.0 Estudiar la proporción de los mosquitos infectados en los sitios palúdicos. Esta proporción varía mucho; desde 2 por 100 que es una proporción baja, hasta las proporciones que se dan en Africa donde llegan al 50 por 100.
Aquí, nosotros, en nuestras disecciones, hemos encontrado en el mes de Junio, 7 por 100. En Julio y A gosto la proporción crece mucho, hasta llegar á 18 por 100 que representa una proporción elevada.
De los anofeles cogidos en las cuadras, etc., ninguno estaba infectado. De este modo podemos formar una idea exacta de la extensión del paludismo en un distrito.
4.0 Examinar la sangre y el bazo de los niños en los sitios palúdicos. Koch tiene el mérito de haber demostrado que por este procedimiento se puede comprobar, con certeza, el grado de infección de la gente.
Los niños presentan poco las manifestaciones agudas del paludismo; pero Koch demostró que m uy frecuentemente la sangre de ellos tiene hematozoarios y que por lo tanto son sujetos favorables para que los anofeles puedan infectarse.
En Batavia, los niños de menos de un año estaban infectados en la proporción de 41 por 100. Stephens y Christophere también han observado, en Africa, que la infección es más común cuando los niños son más pequeños, llegando en ciertos pueblos á 90 por 100 en niños de dos á ocho años, y á 28 en niños de ocho á doce. En las edades superiores á doce años, la infección era rara.
Tam bién en los niños de dos á diez años, á menudo encontraremos una hipertrofia del bazo que más tarde desaparece: esto constituye otra señal de la infección palúdica.
y° Determinar la proporción de los leucocitos gran
des con núcleo único, en una serie de enfermos de un distrito palúdico. C om o hemos indicado, una proporción elevada de esas células indica una infección reciente de paludismo, según ciertos autores.
C a p í t u l o V I IProfilaxis
Los anofeles transmiten el paludismo; este hecho está ahora probado, y por tanto la profilaxis del paludismo tiene desde hoy una base firme.
En teoría debemos cortar la epidemia palúdica en un distrito, tomando las medidas siguientes:
i.° Destrucción de los anofeles.2.0 Protección de las gentes contra las picaduras de
los anofeles;3.0 Curación de los palúdicos para quitar á los ano
feles este foco de infección y,4.0 Hacer á las personas sanas refractarias al paludismo.
La práctica ha demostrado que cada uno de estos m edios, por sí solo, no es suficiente para conseguir el fin propuesto; es menester combinarlos siempre.
DESTRUCCIÓN DE LAS LARVAS DE LOS ANOFELES
En algunos sitios este medio será de imposible aplicación por causa de la abundancia de las aguas estancadas;
pero en otras localidades, y hemos observado bastantes en España, los charcos de anofeles no son grandes, ni num erosos, y es perfectamente posible destruir las larvas tratando los charcos de diferentes maneras.
Muchos pueblos palúdicos de esta región tienen al rededor barrancos más ó menos profundos con aguas corrientes, durante el invierno, pero que en verano se secan casi completamente, porque siempre quedan charcos, algunas
veces tan chicos com o un plato; pero que sirven muy bien para el desarrollo de los anofeles.
Mas, para darse cuenta de cuántos charcos existen en tales barrancos, no es suficiente mirarlos desde el inmediato camino; hay que recorrerlos de arriba abajo.
En varios pueblos palúdicos hem os observado que estos barrancos eran el único criadero de los anofeles. Ni presentan la dificultad que ocurre, por ejemplo, en otras partes del mundo, donde están llenos de vegetación, por que á menudo tienen m uy pocas plantas en sus bordes. Es
interesante hacer notar, también, que la gente misma echa la culpa de las fiebres á las aguas ó vientos que vienen de tales sitios; pues observan que las casas más cercanas á ellos son las más castigadas por el paludismo.
El primer paso contra una situación así, es hacer un mapa municioso de todos los barrancos y charcos en que haya anofeles. Este mapa se debe hacer en la Primavera y en pleno Verano., en medio de la estación palúdica; porque en el año inmediato, cuando principiásemos el saneamiento, veríamos que esos charcos varían m uy poco. Luego, en el mes de Abril del año siguiente, y antes de los meses palúdicos, trataríamos de quitar aquellos focos ó, por lo m enos, de reducirlos.
i.° Sería posible cegar muchos de ellos con un poco de tierra, vaciándolos primero, por medio de un canalete.
— 84 —
PIG. 24. CHARCO DE AN O FEL ES CERCA DE UN PUEBLO PALUDICO. ESTA VARIEDAD DE CHARCO ES FACIL DE CEGAR CON TIERRA
Fototipia de H a u se r y Menet. — M adrid
FIG. 25. ARROYO QUE CONTENIA YARIOS CHARCOS DE A NOFELES SE HAN ESTRECHADO LOS CHARCOS PARA PRODUCIR UNA CORRIENTE QUE
IMPIDA EL DESARROLLO DE LA LARVA DE ANOFELES.«(RIO TINTO)
2.“ Cuando el arroyo fuese demasiado grande para tratarlo así, sería preciso estrecharlo, si hay corriente, con velocidad bastante para que las aguas corran; porque entonces, los anofeles, no pueden poner los huevos.
3.0 N o es posible indicar aquí más que un esquema general, porque cada distrito varía, y lo que convenga para el uno sería imposible para el otro. Lo que importa es hacer que se adopte el sistema, y que se siga con un método severo, designando los días en que hayan de tratarse tal esó cuales arroyos, y los hombres encargados de la operación, poniendo al frente un capataz de confianza para que nose quede ningún charco sin atacar. T odo esto se puede hacer con m uy poco gasto,
4.0 También en los mencionados pueblos, y dentro de-los corrales de las casas, hay que quitar tinajas rotas, latas viejas etc., que sirven, por lo menos, para el desarrollo de los Culex.
5.0 Las cisternas y depósitos de aguas, hay que cubrirlos con tela metálica. No se debe dejar de uso diario en los corrales, más de dos á cuatro días.
6.° Casi siempre, alrededor de los pueblos, existen pozos viejos abandonados, que es preciso tapar de tal manera, que no pueda entrar ni siquiera un mosquito.
Los pozos en uso diario deben estar herméticamente cerrados y tener grifos para la salida del agua.
La destrucción de las larvas por medio de sustancias químicas, siempre resultará cara y es un procedimiento que nosotros hemos abandonado últimamente.
El petróleo es una de las mejores sustancias para nuestro fin; mas es preciso repetir la operación cada catorce días, y no se puede emplear donde las aguas corren, aunque sea lentamente.
En las albercas que existen á menudo en estas fincas,
— 8(j —
es fácil evitar el desarrollo de los m osquitos tapándolas con tela metálica. Si las albercas son m uy grandes, se pueden introducir en ellas pescados chicos, que devorarán las larvas de los mosquitos.
La destrucción de los insectos, adultos, resulta m uy difícil, si existen en abundancia.
En las casas no es posible el empleo de los vapores fumigantes; pero en ciertas dependencias de ellas, da algún resultado. Nosotros hem os empleado una mezcla de azufre y clorato de potasa quemándola en los suelos de cuadras, gallineros, etc., que son los sitios elegidos de los anofeles. Hay que dejar salir los animales domésticos y cerrar las puertas durante una hora. Además de su acción para matar los m osquitos, esta mezcla resulta un desinfectante bueno é inofensivo para tales sitios.
Se puede hacer mucho en las cuadras con una buena ventilación, por medio de un blanqueo de vez en cuando el cual es un enem igo de los anofeles qne buscan la obscuridad y gustan de las telas de araña.
PROTECCIÓN MECÁNICA
El empleo de los mosquiteros constituye una defensa de primer orden contra las fiebres palúdicas.
N o es preciso insistir en que el mosquitero no debe tener agujeros, ó resulta una trampa para los anofeles, y ha de ser de tal tamaño que se pueda colocar debajo del colchon. Si se deja pasar sobre el suelo, los mosquitos pueden entrar por debajo. Es mejor tenerlos montados sobre un marco de madera ó de hierro por encima de la cama, no debiendo llegar demasiado altos para dejar á las personas que esten en ella coger fácilmente los mosquitos desde dentro
poniéndose en pié. El mejor mosquitero es el hecho de un tejido blanco, porque se ven los m osquitos mejor.
Los m osquitos que se hallen dentro del mosquitero se cogen bien, teniendo al lado de la cama un vaso con algunas gotas de aceite en el fondo y aplicándolo sobre el insecto lentamente, de modo que al tratar de escapar vuele hacia dicho fondo, y quede pegado al aceite por las alas.
PROTECCIÓN DE LA CASA
Bien hecha esta protección, resulta un procedimiento de capital importancia; y los resultados obtenidos por los Italianos en los ferrocarriles de Italia, son de todos conocidos hoy día.
Hasta que los Ayuntam ientos lo consideren com o una medida higiénica de necesidad en los sitios palúdicos, resulta un poco costoso para los particulares; pero la ganancia de una buena salud, siempre iguala y aun supera los gastos iniciales.
Para éste procedimiento se necesitan ciertas condiciones de inteligencia que desgraciadamente no se encuentran entre los trabajadores; y además, en los pueblos pequeños palúdicos, un sistema que quita los charcos es mejor, por que todo el mundo disfruta del medio profiláctico: no hay que olvidar que la gente de m uchos pueblos tiene la costum bre de dormir en el verano al raso, y sigue haciendo ésto aunque se alambre la casa.
No es preciso describir en detalle la manera de proteger una casa. Las mallas de la red metálica deben tener un milímetro de tamaño y es preciso colocarla en todas las ventanas, y también hacer una puerta metálica al exterior de la puerta principal. Tam bién convienetapar la chimenea por fuera.
8 7 - . .. I
Untando la red metálica con un poco de aceite de linaza, se preserva mejor de la oxidación.
Si no es posible poner la tela metálica en toda la casa por razones económicas, se puede emplear en los dorm itorios; pero, naturalmente, los resultados no son taneficaces, porque los anofeles pueden picar á las personas antes de que se acuesten,
/
EMPLEO PREVENTIVO DE LA QUININA
Este procedimiento de profilaxis nó es nuevo, y se empleaba mucho antes de conocer la nueva etiología; pero el descubrimiento del parásito y su propagación por los Anofeles, ha hecho comprender mejor su utilidad.
La quinina administrada á un hombre sano, evita en él el desarrollo del parásito, y á los que son palúdicos, les evita las recidivas, peligrosas para las personas sanas, si existen Anofeles que chupen la sangre de aquellas. Si fuera posible evitar las recidivas del paludismo durante el verano,- dando á los enfermos la quinina, los Anofeles no podrían infectarse y el paludismo desaparecería de un distrito.
Varios autores han obtenido m uy buenos resultados empleando la quinina com o medio preventivo, dándola á los trabajadores del campo en los sitios m uy palúdicos.
En Italia, todos los empleados del Estado, reciben ahora la quinina gratuitamente; y desde luego-, los ayunta
mientos, deben darla sin retribución alguna ante las recetas de los médicos.
' Este procedimiento de profilaxis es siempre difícil para los cuerpos de obreros; pero es un método de mucho valor. La forma de tomar la quinina con el café no es muy buena, porque se forma un tanato de quinina que es inso-
- 80 —
luble. La quinina, según Laverán, se debe tomar como preventiva en las dosis medianas porque nó solamente evita la infección, sino que puede cortar una infección incipiente y evitar las recidivas en los sujetos infectados. Bastan de 30 á 50 centigramos cada 2, ó 3 días.
En fin; la profilaxis del paludismo queda establecida hoy día sobre una base firme; pero nó se pueden establecer reglas determinadas para todos los distritos, ni para todos los sujetos.
Hay que estudiar las condiciones particulares de un área y de los individuos que necesitan la profilaxis, y entonces emplear los medios indicados, juntos, ó separados, según el juicio formado.
Por ejemplo; al rededor de un pueblo pequeño convendrá quitar los charcos y fum igar las cuadras, etc. para que todo el munclo pueda disfrutar los beneficios de las medidas tomadas; pero los trabajadores del campo, que duermen al aire libre, necesitan emplear la quinina como preventivo.
Los particulares, sobre todo en las casas de campo, pueden proteger perfectamente la casa con tela metálica, é insistir en que la servidumbre, foco rico de infección, pu- 1 rifique y limpie su sangre dos veces por semana con una buena dosis de quinina.
La profilaxis del paludismo también entrará en un camino más ancho, más productivo, de grandes resultados prácticos, cuando todo el mundo comprenda su etiología.
En la actualidad, están de moda las ligas contra las enfermedades, y no hay enfermadad que haga más daño en España que el azote del paludismo, debilitando el organismo y abriendo las puertas á otras infecciones.
Las ligas antipalúdicas, deben realizar, según Laverán, los ideales siguientes.
12
- 9 0 -
( 1 ) Dar al público nociones científicas sobre la causa del paludismo. 1
(2 ) Redactar instrucciones fáciles de comprender por todo el mundo.
(3 ) Organizar conferencias sobre el paludismo, para explicar las medidas profilácticas.
(4 ) Emplear á Los maestros de escuelas com o ayudantes útiles, enseñándoles con demostraciones prácticas el hematozoario en la sangre, sus transformaciones en el mosquito, y las diferencias entre el Culex y los Anofeles.
(5 ) Influir todo lo posible para que la administración de los ferro-carriles, Aduanas, etc., den á los empleados quinina com o preventivo, y para que defiendan las casas de aquellos con tela metálica.
(6 ) Proteger, com o m odelo, en alguna localidad, algunas casas que tengan habitantes inteligentes para dar prácticamente una lección de profilaxis á los demás.
La misma idea buena de propaganda contra la enfermedad lleva la Dirección General de Sanidad de este pais en su circular del 7 de Mayo de 1901 donde dice; “ Que los Alcaldes. Médicos, Curas y Maestros de escuelas de los lugares pantanosos, difundan estas sencillas y m uy contadas advertencias entre sus paisanos, con bandos, consejos, pláticas y lecciones, y estén seguros de que contribuirán á velar eficazmente por la salud del vecindario ó comarca, que es siempre la primera de sus riquezas.“
Sobre todo, es de gran necesidad, que los médicos, responsables de la salud pública, se familiaricen con los descubrimientos y aplicaciones de las investigaciones del paludismo, que ya han producido sorprendentes resultados, ' én sitios azotados por las calenturas, en todo el mundo.
Lo que es un hecho sobre las arenas de Ismailia en el
Canal de Suéz. también puede serlo en la hermosa Andalucía. Para alcanzar esto, que todas las Facultades de Medicina de cada Universidad tengan, siquiera un curso práctico en que se enseñe la técnica de estas investigaciones, y para más seguridad, sería preciso que estas investigaciones formasen parte del últim o curso y examen que tiene que sufrir cada estudiante para obtener la licenciatura.
Desgraciadamente, nunca falta material clínico.Tanto la gente de España, com o el mundo científico
de fuera de la península, saben que la malaria es la enfer* medad que más azota á este país.
Multitud de hijos suyos están vestidos desde la infancia con el trage amarillo de la caquexia, á veces cuando todavía la criatura está agarrada al pecho de la madre, y toda su vida sigue expuesta á este mal tan terrible que forma seres enfermizos é incapaces para la lucha de la existencia.
Entre tanto la ciencia ha cum plido con su deber; los resultados de sus investigaciones se ven; son demostraciones evidentes.
H oy la malaria: se puede borrar, se puede extinguir.Antes de tratar de este asunto, nó hemos dejado de
probar cada eslabón de la cadena en las demostraciones prácticas, y deseamos que los procederes, que inculcamos esten descritos de tal modo, que un principiante no tenga dificultad en satisfacerse de la validez científica de este ú ltim o descubrimiento de la ciencia.
Hemos podido probar en la práctica la verdad de la teoría, inaugurando medidas preventivas, que han dado por resultado una notable disminución en los casos de paludismo, donde estas medidas han sido aplicadas con rigor.
En Rio T into los empleados extranjeros viven en una colonia compuesta de treinta casas.
— 9 1 —
Antes de la profilaxis de la malaria, hubo años en que no faltaba un caso, ó más de paludismo, en todas las casas. En cambio, desde el año 1903, en esta misma colonia no ha habido un solo caso de malaria.
Tam bién más recientemente, otras compañías m ineras han adoptado semejantes medidas con resultados económicos sumamente felices.
Nosotros confiamos en las clases educadas y en las autoridades encargadas de velar por la salud pública, y nó dudamos que, una vez conocida y difundida la importancia de este últim o descubrimiento de la ciencia médica, ninguna persona sensata dejará de comprender, que todos los sentimientos que mueven la humanidad, el interés material, el amor á la patria, la caridad cristiana y la sociedad entera, todos pedirán á voces, seguros del éxito, la aplicación de estas leyes de prevención del paludismo.
ínsriDiarEi
C a p í t u l o i .°— Reconocim iento de la sangre.— Examen d e” la sangre fresca.— Errores comunes en el reconocimiento de la sangre.— -La sangre desecada y modo de hacer preparaciones permanentes. Pág. i .
Capítulo 2.°— La evolución de los parásitos del Paludism o.— Aspecto del parásito en la sangre humana y en el cuerpo del m osquito.— Manera de teñir la sangre palúdica.— Los leucocitos de la sangre.— Importancia de ciertas variaciones de esas células. Pág. 9.
Capítulo 3.0— Los M osquitos.— N ociones de anatomía.— Captura de los adultos y modo de conservarlos vivos. — Algunos mosquitos de la provincia de Huelva.— Sus caracteres principales.— Captura de las larvas y ninfas. — Los huevos.-— Conservación de los mosquitos en bálsamo.— Diferencia entre los Anofeles y los Culex. Pág. 31.
Capítulo 4.0— -La evolución del Parásito en los Anofeles y m odo de hacer ensayos en los Anofeles.— La disección del estómago y de las glándulas salivares. Página 57.
Capítulo 5.0— La Malaria de los Pájaros. Pág. 68.Capítulo 6 °— C óm o se hace un plano de un "D istrito
Palúdico” . Pág. 71.Capítulo 7.0— Profilaxis del Paludism o.— Destrucción de
las larvas de Anofeles.— Protección mecánica.— E m pleo preventivo de la quinina.— Las ligas Anti-Palú- dicas. Fág. 83.
Indice de las f ig u r a s
i .“— Errores comunes en el reconocim iento de la sangre.2.a y 3.a— Manera de hacer preparaciones permanentes.4.a— Esquema de las generaciones alternantes del parásito
del Paludismo.>,a— Formas del Parásito hallado en la sangre.6.a—-Lámina coloreada de los parásitos del Paludismo te
ñidos por el procedimiento de Laverán.7.a— Los leucocitos de la sangre.8.a -Esquema de un mosquito.9.a— Corte esquemático de un mosquito.
10.a— Los huevos de los mosquitos.11 .a— Las larvas y las ninfas de Anofeles y Culex.12.a— -Jaula para mosquitos.13.a— Charco típico de Anofeles.14.a— Los palpis de las hembras.15.a— Las alas de A. Maculipennis y A. Superpictus.16.a— Las cabezas de los mosquitos.17.a— Anofeles y Culex descansando en la pared.18.a— La disección del estómago.19.a— La disección del estómago. (Continuación).20.a— La disección délas glándulas salivares.21.a— Los parásitos palúdicos de los pájaros.22.a, 23.a, 24.a y 25.a— Fotografías de barrancos palúdicos.
Río T into.26.a y 27.a— M icrofotografías del parásito del Paludismo
en el estómago del Anofeles infectado.
flota del material preciso
M icroscopio con objetivo de inmersión. Porta-objetos.Cubre-objetos.Palanganet'a de porcelana.Medida de 20 cc. (graduado).Pinzas de Cornet; 2.Agujas rectas triangulares de cirujano; 2. Agujas de costureras; 2. .T ubos de ensayo; 12.Jaulas de red metálicá.Botellas de boca ancha.A lcohol absoluto.Xilol.Bálsamo del Canadá.Nitrato de Plata; 1. gramo.Eosina de Hóchst; 10 gramos.A zul de Metileno de Hóchst; 10 gramos. Hemateina; 1 gramo.Acido Tánico.Cloruro de Sosa.Potasa Cáustica.
El parás ito del paludismo en el
estómago del mosquito anofeles
1-2-3-4-5.— Vista general, de estómagos infectados;
(ampliación pequeña; los parásitos aparecen com o pun
tos redondos de tamaños diferentes);
3-4.— de mosquitos encontrados en casas palúdicas;
1-2-5.— de ensayos de infección.
5...Un parásito visto de perfil en la pared del es
tómago.
Las líneas negras en algunos de los retratos represen
tan los ramitos de los tubos respiratorios del insecto que
se ramifican sobre la superficie del estómago.
1
£1 parás ito del paludismo en el
estómago del mosquito anofeles
'6-10.— El desarrollo del quiste en el estómago du
rante 8-15 días, según la temperatura.
6.— Quistes pequeños.
7-8.— Quistes medianos.
9.— Quiste grande maduro.
10.— Una colección de quistes vacíos de donde se
han escapado los esporozoitos para infectar las glándulas
salivares; la pared del quiste, vacío ahora, nó está lisa, sino
demuestra pliegues.
Las líneas negras en algunos de los retratos repre
sentan los ramitos de los tubos respiratorios del insecto, v
que se ramifican sobre la superficie del estómago.