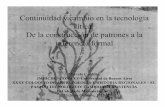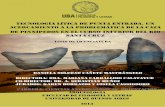La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de...
Transcript of La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de...
Estudios en homenaje
Marco de la Rasilla Vives(Coordinador)
Universitatis OvetensisMagister
F. JavierForteaPérez
Ediciones de la Universidadde Oviedoed
iuno GOBIERNO
de CANTABRIA
FORTEA SEPARATAOK.indd 1 09/09/13 23:57
© 2013 Ediciones de la Universidad de Oviedo Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias) Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07 http: www.uniovi.es/publicaciones [email protected]
I.S.B.N.: 978-84-8317-983-3
© 2013 Ménsula Ediciones, S. L. C/ Enrique II, portal 1, 1ºA 33510 Pola de Siero, Asturias www.mensulaediciones.com [email protected]
I.S.B.N.: 978-84-940141-3-0
© Los autores
© Marco de la Rasilla Vives (Coord.)
Ilustración de cubierta / sobrecubierta: Cueva de Llonín. Panel principal, metros 0 a 6. Dibujo a tinta Alba R. Fernández Rey y Andrea Miranda Duque.
Diseño y maquetación: Miguel Noval Impresión: Eujoa Primera edición Tirada: 500 ejemplares Colección: Ménsula Encuentros, nº 2
D. Legal: AS-XXXX-2013
Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
Estudios en homenaje
Marco de la Rasilla Vives(Coordinador)
Universitatis OvetensisMagister
Pérez
F. JavierForteaPérez
GOBIERNO de CANTABRIA
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
11Índice
PresentaciónAna González Rodríguez ........................................................................................................ 19
PresentaciónVicente Gotor Santamaría ...................................................................................................... 21
Javier Fortea Pérez y la Consejería de Cultura de AsturiasJosé Adolfo Rodríguez Asensio ............................................................................................... 23
De Salamanca a OviedoRafael Sariego García ............................................................................................................. 35
Política y arqueología, una colaboración difícilJorge Fernández Bustillo ......................................................................................................... 41
...Y después, haced lo que queráisMarco de la Rasilla Vives ....................................................................................................... 51
Curriculum vitae del Prof. Dr. F. Javier Fortea Pérez. Arnedo (La Rioja) 01-07-1946 - Oviedo 01-10-2009 ................................................ 55
Francisco Javier Fortea Pérez. Opera OmniaFructuoso Díaz García ............................................................................................................ 61
Man and environment in transitional periods of PrehistoryJanusz K. Kozlowski ............................................................................................................... 79
Índice
12 Índice
El problema de la definición de especie y el genoma neandertalCarles Lalueza-Fox ................................................................................................................. 95
Origen, evolución y muerte del linaje neandertal: catorce preguntas básicas y una propuesta arriesgada
Antonio Rosas ........................................................................................................................ 101
El Sílex de Piloña. Caracterización de una nueva fuentede materia prima lítica en la Prehistoria de Asturias.
Antonio Tarriño Vinagre, Elsa Duarte Matías, David Santamaría Álvarez,
Lucía Martínez Fernández, Javier Fernández de la Vega Medina,
Paloma Suárez Ferruelo, Vicente Rodríguez Otero, Eduardo Forcelledo Arena
y Marco de la Rasilla Vives .................................................................................................... 115
In finibus Iberia terram: el final del Paleolítico superior en el extremo occidental de Europa
Miguel Cortés Sánchez, Nuno F. Bicho, Carolina Mendonça y María D. Simón Vallejo .......... 133
El modelo epipaleolítico geométrico tipo Filadorcuarenta años después: vigencia y nuevas propuestas
Pilar García-Argüelles Andreu, José María Fullola Pericot, Dídac Román Monroig,
Jordi Nadal Lorenzo y Mª Mercè Bergadà Zapata .................................................................. 151
La ocupación epimagdaleniense del abrigo de la finca de Doña Martina (Mula, Murcia)
Dídac Román Monroig, João Zilhão y Valentín Villaverde Bonilla .......................................... 167
Concheros del sur de Iberia en el límite Pleistoceno-HolocenoJoan Emili Aura, Jesús Francisco Jordá, Manuel Pérez Ripoll, Ernestina Badal,
Marc Tiffagom, Juan Vicente Morales y Bárbara Avezuela .................................................... 179
Los microlitos geométricos de los asentamientos del Arba de Biel: caracterización técnica y funcional
Lourdes Montes y Rafael Domingo ......................................................................................... 195
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
13Índice
Florentino López Cuevillas y la investigación en el Paleolíticoen el noroeste de la Península Ibérica a mediados del siglo XX
César Llana Rodríguez ........................................................................................................... 211
Colgante decorado con una cabeza de caballo de la cuevade El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria)
Manuel R. González Morales y Lawrence Guy Straus ............................................................ 225
Contour découpé en Ekain (Deba, País Vasco)Jesús Altuna y Koro Mariezkurrena ....................................................................................... 237
Mirando de nuevo a Isturitz. El tema del alisador del bisonte en el Magdaleniense medio de Abauntz
Pilar Utrilla, Carlos Mazo, Olivia Rivero y Alberto Lombo ..................................................... 247
La cabra alerta: marcador gráfico del Magdaleniense cantábrico avanzadoIgnacio Barandiarán, Ana Cava y Estíbaliz Gundín ............................................................... 263
Quelques objets d’art sur support osseux d’EnlèneRobert Bégouën et Jean Clottes ............................................................................................... 287
Deux spatules du type Pekárna dans la grotte Gazel(Sallèles-Cabardès, Aude, France)
Jean-Marc Pétillon et Dominique Sacchi ................................................................................. 305
Cabezas de fémur de ciervo perforadas en la cueva del Reclau Viver(Serinyà, Girona) y el Gravetiense final en el norte de Cataluña
Narcís Soler Masferrer y Joaquim Soler Subils....................................................................... 317
Parures aurignaciennes de Gargas (Hautes-Pyrénées, France) : approche typo-technologique d’un nouveau type de perle
Cristina San Juan-Foucher, Pascal Foucher et Carole Vercoutère ............................................ 335
El arte paleolítico antiguo del norte de España en su contexto europeoGeorges Sauvet, Carole Fritz y Gilles Tosello .......................................................................... 347
14 Índice
La figura de pez de la Cueva del Pindal (Asturias):Un salmón disfrazado de atún
María González-Pumariega Solís ........................................................................................... 363
Manifestaciones parietales paleolíticas de la cueva de El Molíny del abrigo de Entrefoces (La Foz de Morcín, Asturias)
César González Sainz, Aitor Ruiz Redondo y Manuel R. González Morales ........................... 375
Nuevos enfoques en el arte paleolítico de Andalucía. El caso de la cueva de Nerja como paradigma
José Luis Sanchidrián Torti, M.ª Ángeles Medina Alcaide y Antonio Romero Alonso ............ 401
Identification d'un artiste, d'un groupe ethnique, d'une culture ? Exemple de la frise rouge de la Grande grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne)
Dominique Baffier et Michel Girard ........................................................................................ 415
Del arte lineal geométrico al arte esquemático antiguoMauro S. Hernández Pérez ..................................................................................................... 429
Causas geológicas de la acumulación de cuevas con arte parietalen el golfo de Vizcaya –España y Francia–
Enrique Martínez García ........................................................................................................ 443
Conservación del arte rupestre: aspectos geológicos y microambientalesJuan C. Cañaveras, Soledad Cuezva, Ángel Fernández Cortés,
David Benavente y Sergio Sánchez Moral .............................................................................. 451
La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
Bernat Martí Oliver y Joaquim Juan Cabanilles ..................................................................... 471
Sobre la aportación del mundo ibérico a la configuración de Cogotas IIFrancisco Javier González-Tablas Sastre ................................................................................ 487
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
15Índice
La arracada Turiel y las arracadas hispánicas en forma de creciente decoradoMartín Almagro-Gorbea y Max Turiel Ibáñez ........................................................................ 501
Consideraciones en torno a la historia de Gijón en la Edad AntiguaCésar García de Castro Valdés y Sergio Ríos González .......................................................... 515
Las minas de Hispania en la Historia natural de Plinio el ViejoJosé María Blázquez Martínez y Mª Paz García Gelabert ...................................................... 533
El coleccionismo de antigüedades en Extremadura en el s. XVI. La epigrafía Enrique Cerrillo Martín de Cáceres ....................................................................................... 549
Biología molecular, evolución y enfermedad en la Era GenómicaGonzalo R. Ordóñez, Víctor Quesada, Xose S. Puente y Carlos López-Otín ............................ 565
Racemización de aminoácidos como herramienta geocronológicaTrinidad de Torres, José Eugenio Ortiz y Yolanda Sánchez-Palencia ...................................... 575
Javier, el hombreJ. Carlos Vallejo Llamas .......................................................................................................... 589
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
471
Marco de la Rasilla Vives (Coord.)F. Javier Fortea Pérez. Universitatis Ovetensis Magister. Estudios en homenajeUniversidad de Oviedo · Ménsula Ediciones, 2013. Págs. 471-485 ISBN: 978-84-8317-983-3 · ISBN: 978-84-940141-3-0
ResumenHacia 1914, en los años iniciales del descubrimiento del arte levantino, H. Breuil y M. Burkitt realizan una pequeña
excavación al pie de las pinturas del abrigo II de Cantos de la Visera, en Yecla (Murcia). Los materiales recuperados, esencialmente líticos de talla, se consideraron de cronología paleolítica, de acuerdo con la misma atribución de las pinturas rupestres. La interpretación crono-industrial dada a los materiales ha perdurado en la bibliografía, contrariamente a la de las pinturas. Se presentan y se valoran aquí estos materiales líticos, nunca publicados, y se remiten a momentos finales de la etapa neolítica.
Palabras clave: Sílex tallados, tecnología, tipología, arte-industrias, Neolítico final.
RésuméVers 1914, dans les premières années de la découverte de l’art levantin, H. Breuil et M. Burkitt font une petite fouille
au pied des peintures de l’abri II de Cantos de la Visera (Yecla, Murcie, Espagne). Les matériels récupérés, essentiellement lithiques de taille, furent considérés de chronologie paléolithique, en accord avec la même attribution des peintures rupestres. L’interprétation chrono-industrielle conférée aux matériels a perduré dans la bibliographie, au contraire de celle des peintures. Ces matériels lithiques, jamais publiés, sont présentés et évalués ici, en les rapportant à une dernière phase de l’étape néolithique.
Mots clés: Silex taillés, technologie, typologie, art-industries, Néolithique final.
* Servei d’Investigació Prehistòrica, Museu de Prehistòria de València
La colección lítica de Cantos de la Visera(Yecla, Murcia) depositada por H. Breuilen el Museo de Prehistoria de Valencia
Bernat Martí Oliver y Joaquim Juan Cabanilles*
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
473La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
En la primavera de 1974, en el marco de la celebración del 50.º aniversario del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, Javier Fortea era uno de los conferenciantes invitados. En aquella reunión hablamos de los trabajos en curso y de proyectos. Por entonces, Javier era ya un investigador reconocido. Su libro sobre el Epipaleolítico del mediterráneo español había visto la luz el año anterior y se convirtió de inmediato en una obra de referencia para quienes estudiábamos los últimos cazadores y los primeros agricultores de este territorio. Era una sistematización impresionante de la Prehistoria reciente de la fachada mediterránea, así que el ejemplar que entonces me regaló pasó a formar parte del paisaje de mi trabajo cotidiano durante los siguientes años de doctorado.
Desde 1970, cuando excava en la Cova de les Malladetes de Barx, la relación de Javier Fortea con el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia y su Museo de Prehistoria había ido estrechándose de la mano de su maestro y antiguo miembro de la institución, Francisco Jordá. La Labor del S. I. P. de 1970 recoge también su visita al yacimiento ibérico de la Torre de Foios de Llucena, cuyo estudio dirigía Milagro Gil-Mascarell, y la preparación del libro sobre la Cueva de la Cocina de Dos Aguas para la serie de los Trabajos Varios. En la biblioteca del S. I. P. estudiará las campañas de excavación que Lluís Pericot había llevado a cabo en la Cueva de la Cocina. Aquel era un pequeño espacio que convidaba a una estrecha convivencia física y espiritual, principalmente con Domingo Fletcher y Enrique Pla, y que atraía a los jóvenes investigadores de la Prehistoria valenciana. La publicación de la monografía sobre la Cueva de la Cocina precederá a la de su tesis doctoral sobre el conjunto de los complejos epipaleolíticos mediterráneos. Después, casi como una continuación necesaria, la poderosa dinámica creada por aquel trabajo conducirá de nuevo hacia el yacimiento y, así, en 1974 Javier prepara nuevas campañas de excavación en la Cueva de la Cocina, dentro de las actividades del S. I. P. En aquellas excavaciones, junto al equipo formado por los entusiastas estudiantes de la Universidad de Salamanca, pude participar en la campaña de 1975. El equipo de excavación de la Cueva de la Cocina nos visitaría al año siguiente en la Cova de l’Or de Beniarrés. Más tarde, en 1977, los actos del cincuentenario del S. I. P. nos volverán a reunir en Valencia. El intercambio científico y la relación de amistad serán permanentes en adelante.
Los estudios de Javier Fortea sobre la Prehistoria valenciana son de gran importancia: la Cova de les Malladetes y la secuencia del Paleolítico superior, el arte de la Cova del Parpalló de Gandia, la Cueva de la Cocina y las fases del Epipaleolítico geométrico... Su magisterio alcanza de inmediato a los jóvenes prehistoriadores valencianos que, mediada la década de los setenta, comienzan su andadura investigadora. Su colaboración será decisiva igualmente para impulsar la naciente interdisciplinariedad en el estudio de los yacimientos prehistóricos, como en los trabajos pioneros sobre la secuencia medioambiental de la Cova de les Malladetes y de la Cueva de la Cocina, por parte de Michèlle Dupré y Pilar Fumanal. Además, como rezaba el título de aquella conferencia de 1974, Aportaciones al problema cronológico del arte levantino, Javier se halla inmerso en la búsqueda de un nuevo marco de comprensión para el arte rupestre y mueble del oriente peninsular y escruta para ello la posible evolución de los últimos grupos cazadores y recolectores ya en momentos neolíticos, sobre lo que luego habremos de volver. Su vinculación definitiva a la Universidad de Oviedo y los importantes descubrimientos que tienen lugar en aquel territorio harán que su trabajo investigador vire paulatinamente hacia la Prehistoria cantábrica. En el mediterráneo quedará su impronta, los pasos recorridos en el camino hacia los horizontes que se abrieron con sus investigaciones y siempre una parte de su atención.
Evocar al amigo es hacer aflorar sentimientos que se posaron lentamente y luchar con las palabras que no pueden abarcarlos. La generosidad y sabiduría de Javier Fortea, los proyectos y los trabajos, los paisajes, las personas que nos son más próximas, el tiempo compartido, tales son los elementos que componen los vivos recuerdos que nos hablan de la importancia de su presencia. Escribimos desde el S. I. P., que siempre gozó de su colaboración y estima y del que Javier también se sintió miembro. Los tres, Javier y los firmantes de esta pequeña colaboración, realizamos un lejano estudio sobre la industria lítica neolítica que presentamos en el International Symposium Chipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Europe, que tuvo lugar en Cracovia en 1985, publicado más tarde en la revista Lucentum. De algún modo volvemos sobre ello con el tema aquí desarrollado, la presentación de los materiales líticos recuperados por H. Breuil y M. Burkitt en uno de los abrigos con arte rupestre, los Cantos de la Visera de Yecla, que más atención mereciera por parte de Javier. Ello nos llevará a sus reflexiones sobre la diversidad de facies que muestra la fachada mediterránea peninsular, a su hipótesis de la dualidad cultural representada por los grupos epipaleolíticos que en su evolución confluyen con los neolíticos y al universo de sus creaciones artísticas poblado de motivos geométricos, animales veloces, ágiles arqueros, grupos de mujeres y enigmáticos orantes.
474 Bernat Martí Oliver / Joaquim Juan Cabanilles
Cantos de la Visera, una pequeña colección centenariaEl estudio de Javier Fortea (1973) sobre los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo
español marcó un hito en la investigación de nuestra Prehistoria reciente. De sus muchas aportaciones nos detendremos aquí en el último periodo, aquel que corresponde al desarrollo del Epipaleolítico geométrico de facies tardenoide o tipo Cocina. Su propuesta evolutiva en cuatro fases comprendía a los últimos cazadores –las dos primeras (A y B)– y a su paulatina aculturación tras el contactos con los primeros agricultores –las dos restantes (C y D)–. Las fases A y B, cuyos elementos industriales más significativos son los trapecios y triángulos de retoque abrupto elaborados con técnica de microburil, muestran en sus momentos finales los triángulos de lados cóncavos y espina central tipo Cocina, así como el importante episodio artístico representado por las plaquetas con motivos geométricos grabados de la Cueva de la Cocina. A partir de la fase C tendría lugar la imbricación cronológica entre los grupos epipaleolíticos y los neolíticos, lo que dio lugar a una dualidad cultural representada por el Neolítico puro de origen mediterráneo y la tradición del Epipaleolítico geométrico que pervive en aquellos otros grupos descendientes de las poblaciones locales, en los que se advierte una mixtificación de su cultura material, incluida la presencia de cerámica y ocasionalmente de animales domésticos. Su continuación, la fase D, muestra cómo yacimientos epipaleolíticos muy representativos continuaban ocupándose durante el Neolítico final-Eneolítico, sobre todo en zonas interiores del mediterráneo peninsular y en sincronía con los grupos plenamente neolíticos.
En la dualidad cultural integra Fortea el problema de la atribución cultural y cronológica del arte levantino, donde sigue aquellas observaciones de Almagro (1944) en las que recuperaba las consideraciones de Durán y Pallarés a propósito de las industrias encontradas en el Barranc de la Valltorta, las cuales, sumadas a sus propios hallazgos en la zona de Albarracín –como los de Cocinilla del Obispo, Prado del Navazo, Las Balsillas y Doña Clotilde–, a los materiales recuperados al pie de las pinturas de la Roca dels Moros de Cogul más los avances sobre las excavaciones de Pericot en la Cueva de la Cocina, le conducían a reconocer una industria de cronología meso-neolítica: «un hecho firme para poder asegurar que estos cazadores epipaleolíticos han llegado hasta el Eneolítico con esta misma industria de sílex apropiada para puntas de flecha microlíticas. Ellos han sido también los artistas creadores del arte rupestre levantino» (Almagro, 1944, p. 22-25). Tras volver a estudiar estas industrias, Fortea precisa su lugar en la secuencia del Epipaleolítico geométrico, las fases C y D, es decir, los tiempos postreros en los que este Epipaleolítico experimenta una paulatina y efectiva neolitización en las tierras ocupadas por el arte levantino. «La aculturación fue tan extensa, que asistimos a la aparición de un Epipaleolítico neoeneolitizado, interior, serrano, que se extiende desde Alicante a Lérida, y que se desarrolla paralelamente a la perduración cardial en estado puro de Sarsa u Or» (Fortea, 1973, p. 502).
Estos planteamientos, más el examen de los problemas originados por los talleres de sílex superficiales, que en una parte considerable se desarrollarían paralelamente a las industrias de las fases C y D del Epipaleolítico geométrico, tendrán su continuidad en los trabajos de los años siguientes (Fortea, 1974, 1975 y 1976), que centran su atención en el arte rupestre. Como expone nuestro autor, su triple propósito es estudiar la estratigrafía cromática, los paralelos de algunas de las pinturas con el arte mueble epipaleolítico y la filiación cronológica y cultural de los conjuntos líticos que aparecen al pie de los abrigos pintados o en sus inmediaciones. Los dos primeros puntos le llevarán a proponer la existencia de un arte lineal geométrico, cultural y cronológicamente epipaleolítico. Un arte mueble en el caso ejemplificado por las plaquetas de la fase B de la Cueva de la Cocina, pero también un arte parietal representado por los motivos pintados que identificara Pericot en la pared de la misma Cocina, a los que se suman una parte de los de Cantos de la Visera, la Sarga y la Araña. En los tres últimos abrigos se trataría de un estilo artístico infrapuesto al levantino, lo que permite establecer un horizonte inicial neolítico para este último estilo. Cuestión para la que cobra gran importancia, pues, el tercero de los propósitos mencionados, la valoración de las industrias recuperadas en sus proximidades.
Los fondos del Museo de Prehistoria de Valencia conservan una pequeña colección de sílex procedente de la estación de arte rupestre de Cantos de la Visera, en el Monte Arabí (Yecla, Murcia). Dicha colección fue donada por el abate H. Breuil a principios de los años 1930, en una entrega de materiales de distintos yacimientos del sur y el este peninsular que el prehistoriador francés realizó a L. Pericot, a la sazón subdirector del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia y su Museo, aprovechando un viaje de estudios de este último a Inglaterra y Francia. Las memorias anuales del S. I. P. dan cuenta de ello: «En los dos últimos meses del año 1931 ha comenzado el Subdirector del Servicio un viaje de estudio por el extranjero, subvencionado por la Junta de Ampliación de Estudios. El objeto de la pensión es el estudiar los materiales europeos del Paleolítico Superior, especialmente aquellos que puedan compararse con los procedentes de la Cova del Parpalló; habiendo visitado hasta fin de año los Museos y algunas estaciones paleolíticas del Sur y Centro de Francia y de Inglaterra, dedicando el mayor tiempo a trabajar en el Institut de Paléontologie Humaine de París, bajo la dirección de los
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
475La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
profesores Breuil y Vaufrey» (Ballester, 1932a, p. 34). Y, al año siguiente: «El eminente prehistoriador francés H. Breuil, con motivo de la estancia en París del Subdirector del Servicio don Luis Pericot, que realizaba estudios bajo su dirección, le hizo donación para el Museo, de un gran número de materiales de sílex y fauna de estaciones paleolíticas del este y sur de España, entre ellas algunas valencianas; más tarde, con motivo de su visita de estudio al Servicio, regaló unas interesantes series de cuarcitas musterienses del Barranco de la Murtaja y del abrigo del Canalizo El Rayo, ambas en Minateda» (Ballester, 1932b, p. 4).
En 1961, Bru y Vidal detalla esta concreta donación al S. I. P. en un artículo sobre la relación del abate Breuil con la Prehistoria valenciana. Tras recordar los numerosos yacimientos valencianos prospectados por Breuil desde su estudio de las pinturas de Tortosilla en 1912, da cuenta de sus donativos, que comprenden materiales procedentes de un elevado número de yacimientos de gran parte de Andalucía, Murcia, País Valenciano, Madrid, Burgos, Guipúzcoa, Huesca y Portugal. Entre ellos podemos leer, correspondiente a la provincia de Murcia: «23. Cantos de la Visera (en el Monte Arabí, Yecla). 41 piezas de sílex paleolíticos». Y, en la correspondiente nota a pie de página: «Fondos S.I.P., cajón 71», además de la referencia bibliográfica de la pequeña excavación practicada por el propio abate y Burkitt al pie del abrigo principal de Cantos de la Visera (Bru y Vidal, 1961, p. 23). Este es el lote de materiales que vamos a presentar.
La excavación de Breuil y Burkitt en Cantos de la ViseraBreuil y Obermaier (1914, p. 249-250), en su crónica de los trabajos en España del Institut de Paléontologie Humaine
correspondientes a 1913, refieren su visita al monte Arabí con el descubrimiento de las pinturas rupestres del abrigo del Mediodía y el hallazgo de un buen número de materiales neolíticos y posteriores:
«Nous avons commencé notre seconde exploration [2-12 abril 1913] par une visite au Monte Arabi, voisin de Yecla, à l’extrême nord de la province de Murcie; la grotte La Cueva del Tesoro, célèbre dans le pays, qui s’ouvre au pied du cerro, n’est qu’un petit et misérable couloir sans aucun intérêt. A peu de distance, une petite colline détachée a été occupé par un camp néolithique ou énéolithique très important, dont les alentours sont jonchés de silex et de céramique; les abris avoisinant laissent presque tous voir des vestiges analogues et d’autres d’époque arabe; l’abri principal, del Mediodía, contient deux panneaux de peintures de style analogue a celui de la Sierra Morena».
El descubrimiento de los abrigos de Cantos de la Visera, a unos 800 m de la Cueva del Mediodía, tendrá lugar en abril de 1914 por parte de Burkitt, y su excavación, en junio del mismo año por Breuil y Burkitt (1915, p. 314-317):
«L’espace entre les deux blocs [los abrigos] est à peine d’une quinzaine de mètres, et tout autour, le sol est parsemé d’éclats de silex lamellaires de caractère très différent de ceux de la station néolithique déjà signalée [abrigo del Mediodía]: on ne rencontre ici aucun de ces éléments de faucille à bords denticulés qui y abondent. Une petite fouille, faite au pied de l’abri principal, large d’environ 8 mètres, nous à permis de constater l’existence, à une faible profondeur, d’un mince niveau de foyers noirâtres, contenant un certain nombre de silex de caractère paléolithique. Dans le point le plus enfoncé de l’abri, le sol avait été violé, et nous avons trouvé les ossements d’un enfant d’une douzaine d’années; cette découverte, n’a rien de préhistorique, et correspond à l’enfouissement furtif de quelque petit cadavre à une époque assez récente. Peut-être s’agit-il de quelque crime ignoré, remontant aux derniers siècles passés, ou bien d’un enfant mort naturellement, ayant appartenu à une pauvre famille de Bohémiens qui s’est abritée quelques années dans une grotte avoisinant, appelée pour cela de la Gitana.
Les silex recueillis présentent les formes suivantes: petits nucleus à lamelles, un lot de ces dernières, ne dépassant guère trois centimètres de longueur ; un fragment de lamelle un peu plus forte (la base) retouchée à la manière d’une feuille de saule solutréenne sur la face supérieure; trois éclats lamellaires peu réguliers à retouche unilatérale les transformant en sortes de racloirs ; plusieurs éclats larges, tenant du racloir et du grattoir, et plusieurs grattoirs épais plus ou moins nucléiformes, très usagés. Les seuls tessons de poterie recueillis, de caractère très primitif, l’ont été dans la couche superficielle. Le caractère de cette industrie rappelle absolument celui des vestiges recueillis autrefois à Calapata et près de Cogul, de même que l’outillage du misérable gisement de la Aceña (Burgos). Il s’agit sans conteste d’un faciès du paléolithique supérieur de la péninsule Ibérique».
Cabré, en su libro de 1915 El arte rupestre en España, relata su visita a Cantos de la Visera y el calco de las pinturas de sus dos abrigos, que incluye en su obra, además de mencionar los hallazgos de materiales prehistóricos dispersos por la superficie del monte Arabí, de adscripción cuando menos neolítica, correspondientes a las exploraciones de 1913. No parece conocer, sin embargo, la posterior excavación realizada por Breuil y Burkitt en 1914. Sea como fuere, esta industria de Cantos de
476 Bernat Martí Oliver / Joaquim Juan Cabanilles
la Visera se convierte de inmediato en una prueba más de la cronología paleolítica del arte rupestre del oriente de España, como propugnan rotundamente Breuil y Obermaier. Es bien conocida la historia de la investigación por lo que se refiere a los planteamientos alternativos a tal hipótesis, expuestos ya con toda claridad en la década siguiente. Pero nos detendremos aquí únicamente en algunas de las referencias posteriores a los materiales de Cantos de la Visera, siempre condicionadas por la peculiar valoración de Breuil, puesto que nunca fueron publicados.
Cabré y Pérez Temprado, a propósito de las pinturas rupestres de Els Secans en Mazaleón, señalan que en la plataforma rocosa delante de la covacha «se ve mucho pedernal tallado a flor de tierra y un yacimiento en uno de los abrigos más inmediatos, con afloramientos de hogares» (1921, p. 278). Un hecho que se repite con frecuencia y podría dar la solución al problema de la cronología de las pinturas del Levante de España. «Nos referimos al hallazgo de pedernales o cuarcitas talladas en el interior de los covachos con pictografías, o en sus inmediaciones, con labra al parecer auriña-solutrense, y raras veces magdaleniense y jamás neolítica, y en ciertos sitios pertenece al capsiense superior» (ibid., p. 281); tal sería el caso de alguna pieza de la Roca dels Moros de Calapatá y de la Cueva Chiquita de los Treinta en Chirivel.
«Este fenómeno de morfología lítica descrito por Breuil fue observado idénticamente por Cabré en los llanos o explanada que hay sobre las Cuevas del Puntal, del Barranco de la Valltorta, de Albocácer (Castellón de la Plana), en 1917, después de que con el Sr. Pallarés, comisionado éste por el Institut d’Estudis Catalans, descubrieron muchas flechas de sílex y bastantes pedernales tallados a flor de tierra. Dicha meseta da frente al foco principal de cuevas con pinturas rupestres de la Valltorta, en particular a la llamada 'La Saltadora'.
También según Breuil, en los Cantos de la Visera, del Arabi, Yecla (Murcia), en una pequeña excavación que hizo fueron descubiertos sílex, de carácter paleolítico algunos de ellos, especialmente uno, del mismo aspecto industrial que la mayoría de los descritos con anterioridad» (ibid., p. 282-283).
La relación de lugares continúa con las piezas de sílex de Cogul, las flechas de Alpera hechas con punzones de asta del tipo de los solutrenses o las puntas bilaterales del Charco del Agua Amarga, que también pudieron hacerse con dos punzones de asta de tipo solutrense (ibid., p. 283-284). La conclusión es, pues, la de una cronología paleolítica del arte levantino que corresponde bien al desarrollo del Capsiense o bien al del Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense, según las zonas.
La postura «paleolítica» tiene su ejemplo de mayor autoridad en el libro de Obermaier, El hombre fósil, en cuya segunda edición de 1925 se indica cómo entre las principales estaciones paleolíticas de España estarían la Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta, Cocinilla del Obispo, Roca dels Moros de Calapatá, Val del Charco del Agua Amarga, Cogul y los hallazgos del Monte Arabí: «En los alrededores de Cantos de la Visera con pinturas paleolíticas, existen numerosos vestigios del Paleolítico superior, señalados por H. Breuil y M. Burkitt. (¿Una punta-hoja de sauce?)» (Obermaier, 1925, p. 219).
Con su autoridad indiscutible, Obermaier considera que la mitad meridional de España está bajo la influencia del Capsiense y que el Solutrense «se ha extendido desde Francia, únicamente, por el N de la Península Ibérica» (ibid., p. 230). Por ello, tal como recuerda Fortea (1973, p. 25), manifiesta sus dudas sobre los materiales de edad solutrense señalados por Breuil en la mitad sur de la Península: «En la parte meridional algunos hallazgos señalados por H. Breuil en las provincias de Almería y Murcia están todavía sujetos a dudas. En caso de confirmarse que efectivamente se trata de utensilios de edad solutrense, indicarían solamente ligeras infiltraciones de esta civilización. También las huellas «solutrenses» de la Cueva Chiquita de los Treinta (Almería) y las de la Cueva de las Perneras son dudosas, siendo muy posible que se esté en presencia de tipos neolíticos» (Obermaier, 1925, p. 231). Las dudas no eran, pues, sobre la cronología paleolítica de Cantos de la Visera, sino sobre su adscripción capsiense o solutrense. Con escasos matices, esta relación entre los orígenes del arte naturalista y el paleolítico se mantendrá hasta la década de los años treinta, con el argumento añadido por entonces de los paralelos muebles aportados por las excavaciones de la Cova del Parpalló. En palabras de Obermaier (1934, p. 271):
«Nadie podría hoy, con base seria, poner en tela de juicio la edad cuaternaria de la pinturas rupestres del Levante español, especialmente desde el momento en que los estratos superiores de la Cueva del Parpalló, pertenecientes al Magdaleniense antiguo, encierran, no solo abundantes grabados de estilo cantábrico, sino también ejemplos de estilo Levantino».
Es bien sabido que la cronología paleolítica sí estaba en tela de juicio. Y con ella también la atribución de industrias como la de Cantos de la Visera. Cabré había rectificado en 1925 sus puntos de vista anteriores, para concluir que «el arte rupestre realista del levante de España tuvo su génesis entre el paleolítico y el neolítico» y, por lo que se refiere a las industrias citadas:
«En efecto, y ello sirva de rectificación a cuanto antes escribí sobre el particular, todos los pedernales hallados [...] en el río Matarraña, cerca del abrigo Dels Secans y en la base de la roca Dels Moros de Calapatá, son tan postpaleolíticos como los publicados por Pallarés de la región de La Valltorta; como los dos que reproducen Obermaier y Wernert en su trabajo del
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
477La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
mismo valle; los que alude Breuil de la Cueva Chiquita de los Treinta, de Chirivel y de los Cantos de la Visera, de Yecla; los descubiertos por Huguet, en Cogul; los atípicos que poseo del Charco del Agua Amarga y los de las Lomas del Mas de Pere la Reina, de Les Perchades y de la Val de Caseras, de los Ermitons de Cretas, Valderrobres y Calaceite (Teruel)» (Cabré, 1925, p. 227).
Ante los escasos datos facilitados por Breuil y el alejamiento de las tesis paleolíticas, las referencias a la industria de Cantos de la Visera van desapareciendo. Así, esta industria no es considerada por Fortea en 1973 al carecer de relieve desde la perspectiva de lo epipaleolítico. Sin embargo, el conjunto del yacimiento adquiere protagonismo en 1974-1975, debido a la importancia que se atribuye a las superposiciones entre sus figuras pintadas. Ahora, Fortea recuerda la descripción de Breuil de la industria lítica recuperada al pie del abrigo segundo: «un pequeño lote constituido por núcleos de laminitas, laminitas de unos 3 cm de longitud, lascas laminares con un retoque unilateral que las transforma en una especie de raederas, anchas lascas tipo raedera o raspador, gruesos raspadores nucleiformes y algunos fragmentos de cerámica muy primitiva. La pieza más significativa era una laminita retocada en su cara superior a la manera de una hoja de sauce solutrense» (Fortea, 1974, p. 255). Y añade, a continuación, que «Obermaier, más prudentemente, ponía en duda el carácter solutrense de estas piezas, pues pensaba si no serían Neolíticas». Una apelación a la prudencia que indicaría el sentido de la propia reflexión de Fortea, dado que, en realidad, las dudas de Obermaier sobre su carácter solutrense nacían de su propuesta de situar estos yacimientos en la geografía capsiense, como antes hemos expuesto, y no tanto de su cronología paleolítica.
La descripción de Breuil que nos hablaba de lo solutrense ha sido hasta prácticamente hoy una cita recurrida, una llamada de atención, sin posibilidad de ser contrastada, como hace Alonso (1999, p. 73): «una laminita retocada en cara superior a la manera de una hoja de sauce solutrense», parafraseando a Fortea. Si bien, como también nos recuerda la autora, este territorio presenta un déficit notable de yacimientos paleolíticos y epipaleolíticos, aunque tampoco la etapa neolítica se vería representada de forma notoria (Ruiz, 1999).
Los materiales
Inventario descriptivoEl lote de sílex de Cantos de la Visera depositado actualmente en el Museo de Prehistoria de Valencia consta de cuarenta
y una piezas, el mismo recuento dado por Bru y Vidal en su día (1961). Se trata en concreto de:• Veintelascascompletasbrutas,entrelascassensu stricto –dieciséis– y lascas-laminares –cuatro– (estas últimas, piezas
irregulares de bordes y aristas dorsales no paralelos y de módulo l[ongitud] ≥ 2 a[nchura]). • Tresfragmentosproximalesdelasca-laminarbruta.• Seisfragmentosdistalesdelascabruta.• Dosfragmentosnoprecisablesocassons (piezas en las que no se reconoce ningún rasgo típico de lascado –cara ventral,
talón, bulbo, etc.–, por fuerte alteración o por corresponder a recortes o fragmentos de núcleos o de bloques de materia prima bruta).
• Tresfragmentosdepiezaslaminaresbrutas–unahojaydoshojitas–.• Sietepiezasretocadas.
El sílex es la materia prima dominante, frente a la cuarcita o el sílex cuarzoso, o la caliza silícea o el sílex calizo, materiales determinados en alguna pieza suelta. Los más presentes son los sílex de tonalidad marrón clara o muy clara, translúcidos, que comportan una distintiva pátina blanca en grado variable –en el grado más extremo, estos sílex devienen completamente blancos y opacos, por desilificación interna, lo que acusa muchas veces necrosis silícea total–; también se hallan bien representados los sílex marrón/beige opacos, con superficies mates en general. Las alteraciones observadas, aparte de la pátina blanca superficial o la desilificación profunda, son las derivadas de la acción del fuego –desconchados térmicos, rubefacción, ennegrecimiento, etc.– y el lustre intenso o especular debido probablemente a la acción del agua.
Las dimensiones de las lascas y fragmentos de lasca brutas –en cuanto a longitud, anchura y espesor– quedan comprendidas entre 2,89 x 3,67 x 0,45 (fig. 1, n.º 9) o 3,86 x 2,63 x 1,09 (fig. 1, n.º 7) cm y 1,35 x 1,22 x 0,45 cm, es decir, entre 10,6 y
478 Bernat Martí Oliver / Joaquim Juan Cabanilles
1,64 cm2, mientras que el tamaño de las lascas-laminares brutas oscila entre 3,65 x 1,26 x 0,51 (fig. 2, n.º 1) y 2,26 x 0,95 x 0,36 cm, o sea, entre 4,59 y 2,14 cm2. Los talones observados en ambas clases de productos son en su mayoría lisos, con algún diedro o facetado.
Las tres piezas laminares brutas (fig. 2, n.º 2, 4 y 6) corresponden a un cuerpo distal y a un fragmento s. s. medial de hojita, y a otro fragmento s. s. medial pero de hoja (hoja: a[nchura] ≥ 1,2 cm; hojita: a < 1,2 cm; fragmento s. s. –distal, proximal, medial– de hoja u hojita: l < 2a; cuerpo –distal, proximal, medial– de hoja u hojita: l ≥ 2a). La primera pieza (fig. 2, n.º 2), de 2,51 x 0,83 x 0,23 cm, es una hojita sobrepasada con fractura proximal, afectada de necrosis silícea, con cuatro facetas o negativos de extracciones en la cara dorsal; la regularidad de estos negativos y sus aristas apuntan sin duda a una técnica de lascado por presión, técnica que puede deducirse igualmente del corto fragmento medial de hoja (1,79 x 1,74 x 0,36 cm), de sílex distinto al de la mayoría de lascas y con también tres aristas y cuatro negativos de extracción, uno de ellos, el lateral derecho, de muy reducida anchura –sintomático de la presión, además de la regularidad general– (fig. 2, n.º 4). El conjunto laminar bruto de la colección Breuil puede ampliarse con algunas de las lascas-laminares consideradas, al poderse tratar de verdaderas hojas lascadas por técnica de percusión, directa o indirecta (fig. 2, n.º 3 y 10).
Las siete piezas retocadas las constituyen:• Unfragmentodelascadecalizasilíceaconseñalesdeerosiónyalgunasaltaduraenlacaradorsalydiversassaltaduras
también en la cara ventral, en la base y lado derecho (fig. 1, n.º 1). Dimensiones: 4,5 x 3,7 x 1,07 cm. Se trata más de saltaduras accidentales que de extracciones intencionales, con la particularidad de que muy pocas de ellas arrancan del borde de la lasca. En su estado de configuración, la pieza aparentaría un gran esbozo o preforma foliáceo, de los que se relacionan con la fábrica de puntas de flecha (v. Juan Cabanilles, 2008, p. 153 ss.).
• Unalascadesílexmarrónoscuro,opaco,patinado,conextraccionesbifacialesmarginales/profundasenlaparteproximal,el talón y el bulbo (fig. 1, n.º 3). Dimensiones: 2,53 x 3,42 x 0,58 cm. El brillo de las extracciones frente al aspecto mate del resto de la lasca parece delatar un tratamiento térmico previo al retoque, bastante común en los soportes destinados a la fabricación de puntas de flecha en determinadas industrias (v. Juan Cabanilles, García Puchol y Fernández, 2006, p. 277). La pieza debe de tratarse de un esbozo en sus primeros pasos de conformación.
• Unalascadesílexmarrónclaro,translúcido,patinado,condenticulaciónenunladoydorsocorticalenelopuesto(fig.1, n.º 8). Dimensiones: 4,01 x 3,25 x 1,39 cm. La denticulación es por muescas simples bifaciales, lo que podría indicar su accidentalidad –podolito–.
• Unalascadesílexmarrónoscuro,opaco,patinadoyconbrillointenso,conretoquemuymarginal,parcialdirecto,enellado derecho (fig. 1, n.º 4). Dimensiones: 3,12 x 0,94 x 1,25 cm.
• Unalascadesílex«blanco»pordesilificación,conretoquemuymarginal, inverso,enel ladoderecho(fig.1,n.º6).Dimensiones: 1,94 x 1,42 x 0,4 cm.
• Unalasca-laminardecuarcitarojiza,conretoquesdeusoinversosenelladoizquierdo(fig.1,n.º5).Dimensiones:3,26x 1,61 x 0,47 cm.
• Unahoja–lascadaporpercusión–desílexmarrónclaro,translúcido,patinado,conretoquemuymarginal,directo,enambos lados (fig. 1, n.º 2). Dimensiones: 2,75 x 1,41 x 0,51 cm.
ValoraciónSegún se ha indicado, Breuil atribuyó este lote de piezas a una facies del Paleolítico superior ibérico. En tal determinación,
es obvio el papel jugado por la presumible feuille de saule solutréenne que el abate cree reconocer, una «laminita retocada en su cara superior a la manera de una hoja de sauce solutrense», como traduce y escribe Fortea (1974, p. 255). Esta pieza es sin duda la lasca de caliza silícea con saltaduras bifaciales, descrita en primer lugar en el inventario de piezas retocadas (fig. 1, n.º 1), de la
Fig. 1. Materiales líticos de Cantos de la Visera. 1) Lasca con saltaduras y señales de erosión. 2) Hoja con retoque muy marginal. 3) Lasca con
extracciones bifaciales. 4, 5 y 6) Lascas con retoque marginal/muy marginal. 7 y 9) Lascas brutas. 8) Lasca espesa con denticulación.
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
481La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
que hemos subrayado su accidentalidad tipológica. De aceptarse la apariencia de esbozo de punta de flecha que le conferíamos, lo sería –aclaramos ahora– no de una punta solutrense –que además se avendría mejor con la morfología «hoja de laurel» que de sauce–, sino de una punta foliácea del Neolítico final o del Eneolítico. Del resto de materiales con sabor «paleolítico» descritos por Breuil (racloirs, grattoirs), solo puede decirse que no se reconocen en el conjunto estudiado, en el que muy forzadamente podrían considerarse como raederas las escasas lascas u hojas con retoques marginales. Y mucho menos existen los pequeños núcleos de hojitas, con los que es posible que Breuil confundiera el fragmento distal de hojita sobrepasada con cuatro –o seis, según se mire– negativos de extracciones en su cara dorsal (fig. 2, n.º 2) o una de las lascas laminares con restos también de cuatro negativos de extracciones en la misma cara (fig. 2, n.º 1). En cualquier caso, núcleos de estas características no serían sintomáticos, en su exclusividad, de una industria paleolítica.
La cronología propuesta para el ficticio esbozo de punta de flecha de caliza –Neolítico final / Eneolítico– vendría apoyada por la lasca con extracciones bifaciales y testimonios de tratamiento térmico –esta sí un más que probable esbozo inicial de punta (fig. 1, n.º 3)– y los dos soportes laminares brutos que evidencian una técnica de lascado por presión, uno de ellos un fragmento medial de gran hoja (1,74 cm de ancho) fabricada en un sílex ajeno al del resto de piezas (fig. 2, n.º 4). El otro es el recién mencionado fragmento distal de hojita sobrepasada (fig. 2, n.º 2), exponente de una talla laminar de reducidas dimensiones que contrasta con la gran talla del anterior fragmento de hoja. No obstante, con el conocimiento mayor que se va adquiriendo de los contextos de habitación del Neolítico final y el Eneolítico, la coexistencia en estos momentos de dos tipos de talla laminar diferentes, una especializada –grandes hojas– y otra doméstica –hojas y hojitas de medianas y pequeñas dimensiones–, es un hecho ya bastante comprobado. Por ceñirnos al ámbito regional de Cantos de la Visera, amplias series de hojitas brutas o retocadas, de módulos prácticamente microlaminares, se documentan en poblados como el Cerro de las Viñas (Ayala et al., 1993-1994) o el Cerro de la Virgen de la Salud (Eiroa, 2005), ambos en Lorca, o en cuevas con niveles de habitación como El Peliciego, en Jumilla –materiales de la excavación Fortea-1970, revisados personalmente–; en los casos del Cerro de las Viñas y la Cueva del Peliciego, estos conjuntos de hojitas se relacionan con pequeños núcleos prismáticos, piramidales o no, que evidencian en gran parte la técnica del lascado por presión. Todo ello denota, como decíamos, una talla laminar doméstica de reducidas dimensiones en contextos del IV y III milenio a. C. –en cronología calibrada–, que remite en última instancia al Neolítico antiguo, en cuanto a filiación, en lo que supone la parte central del mediterráneo peninsular.
Algunas consideracionesLos materiales del monte Arabí descritos por Breuil y Obermaier en 1913, lo visto por Cabré posteriormente en su
estancia para calcar las pinturas, la presencia de cerámica, el enterramiento, etc., todo parece coherente con una atribución general neolítica o posterior. Sin embargo, es evidente que en el juicio de Breuil pesaron más las premisas de las que partía sobre la cronología de las pinturas y, con extrema seguridad y apresuramiento, prefirió la hipótesis paleolítica que concedía escaso valor a unos fragmentos cerámicos, muy primitivos y superficiales, o a un enterramiento infantil que se difuminaba entre las alusiones a un crimen hipotético en un país atrasado que era escrutado con mirada distante. Casi un siglo después, al examinar los materiales que Breuil y Burkitt recogieron en su excavación, lejos ya de aquellas hipótesis, hemos de preguntarnos qué nos aporta este conjunto recuperado al pie de las pinturas del abrigo II de Cantos de la Visera.
La primera observación es la de que Cantos de la Visera no forma parte de aquellos conjuntos al pie de las pinturas antes citados, a los que Fortea (1973) situó en las fases C y D del Epipaleolítico geométrico, como Cocinilla del Obispo y Doña Clotilde, o los yacimientos de la Valltorta en los que la tradición epipaleolítica estaría ya muy decantada (ibid., p. 400). Nos encaminamos, pues, hacia los otros conjuntos industriales que no corresponderían a esta tradición epipaleolítica, como las estaciones de sílex superficiales a las que Fortea dedica un capítulo de acuerdo con los trabajos de Vallespí (ibid., p. 475 ss.), en las que también se incluye algún abrigo con arte rupestre, como Calapatá (ibid., p. 477). Sin olvidar el caso del abrigo de
Fig. 2. Materiales líticos de Cantos de la Visera. 1, 3, 9 y 10) Lascas-laminares/hojas brutas. 2 y 6) Fragmentos de hojita bruta. 4) Fragmento de hoja bruta. 5) Casson con extracciones. 7, 8 y 11 a 13) Lascas brutas.
482 Bernat Martí Oliver / Joaquim Juan Cabanilles
la Cueva Negra de Alpera, donde Breuil, con su planteamiento paleolítico no vio «nada neolítico», pero Fortea nos dice que «según creímos ver, el trapecio tardenoisiense es una lámina con truncadura oblicua» (ibid., p. 391).
Los avances en el conocimiento del Epipaleolítico geométrico parecieron restar importancia a este segundo grupo de yacimientos. Mediada la década de 1980, tras los resultados casi coincidentes de las excavaciones en los abrigos de Botiqueria dels Moros (Barandiarán, 1978) y Costalena (Barandiarán y Cava, 1981) con lo observado por Fortea en Cocina, se reforzaba la hipótesis de una dualidad cultural epipaleolítico-neolítico, así como de la asociación entre algunos yacimientos del Epipaleolítico geométrico y el arte rupestre levantino. La afirmación de que la inmensa mayoría de los yacimientos de momentos avanzados de la fase B y de la C tenían una situación interior y un paisaje de sierra que coincidían con los del arte levantino, encontraba su correlato en «que la iconografía y una primera interpretación del arte levantino indicarían un ambiente en el que no son lo más abundante las escenas relacionables con una economía de producción» (Fortea, 1985, p. 51). De modo que, tras la identificación de un arte rupestre y mueble propio de los grupos neolíticos –el arte Macroesquemático (Hernández, Ferrer y Catalá, 1988)–, las escenas de estilo levantino se postularían como la narración de la neolitización del substrato humano anterior (Fortea y Aura, 1987).
Pues bien, Cantos de la Visera vuelve a llevarnos al punto anterior, a la consideración de aquel grupo de componente no geométrico pero también de cronología neolítica que se distingue entre los conjuntos líticos depositados al pie de los abrigos con pinturas o en sus inmediaciones. A él se refiere detenidamente Fortea (1974) al analizar los casos de El Mortero, El Tío Fraile, Cerrada de Eduviges, Cerro Felio, El Pudial, Val del Charco del Agua Amarga, Barranco de Calapatá, Las Caídas del Salbime, Els Secans, Prado del Navazo y Las Balsillas. «Es evidente que en las diez estaciones antes estudiadas, pertenecientes a yacimientos individuales o a un conjunto de ellos, existen algunos elementos como la cerámica y ciertas particularidades tipológicas que obligan a no poder fecharlos antes del Neolítico como data más antigua. Pero subsiste el problema de si no representan una tradición epipaleolítica en vías de aculturación, que discurriera sincrónicamente al Neolítico y Eneolítico de otros lugares» (ibid., p. 252). En su propia respuesta a tal cuestión, Fortea desgrana los argumentos que indican su no correspondencia con la tradición microlaminar ni con las fases finales del Epipaleolítico geométrico tipo Filador ni con las de tipo Cocina. Se han de integrar, por el contrario, en alguno de los tipos de las estaciones de sílex superficiales estudiadas por Vilaseca y Vallespí: la macrolítica, la de hojas, la mixta entre esas dos o la microlítica con cerámica y hachas de piedra. El utillaje grande y grosero, el retoque plano, las piezas foliáceas –entre otros elementos de la industria lítica– y la cerámica hablan de que su cronología corresponde mayoritariamente al Eneolítico y al Bronce. Y recuerda la opinión de Vallespí de que «representan una simple manifestación arqueológica de un mundo culturalmente neolítico, cuya penetración no puede remontarse más allá del Neolítico final, con un asentamiento comprobado en el Eneolítico, momento en el que se ocuparon masivamente la mayor parte de estos extensos territorios, convirtiéndose en un poblamiento estable permanente» (ibid., p. 253).
Sumados, pues, unos y otros yacimientos la conclusión es que «la cronología general de las industrias aparecidas en los abrigos pintados coincide plenamente con la anteriormente deducida por otros caminos, y la amplía a un variado panorama cultural en el que hay materiales cronológicamente correspondientes al Neolítico y, fundamentalmente, al Eneolítico y Bronce» (ibid., p. 254). Es en este punto donde Fortea llama la atención sobre aquellas estaciones cuyos materiales todavía no se han publicado: Cantos de la Visera –cuyas consideraciones hemos expuesto antes–, Barranco de los Grajos o la Cueva del Peliciego, entre otras. Y es que la complejidad del panorama no queda explicada con las diferencias que se esbozan entre una y otras áreas, o entre el interior y la costa. «Pero más que este aspecto geográfico, nos interesa la dualidad de tradiciones culturales. ¿Sería posible preguntarse si parte de la explicación del arte levantino podría estar en el trasiego de influencias de un viejo, original y vigoroso Epipaleolítico (Cocina II), que va dejándose morir por la vía de la aculturación, y un nuevo modo de hacer, que también poco a poco va ganando terreno para conseguirlo solo mucho después?» (ibid., p. 256).
Saltando por encima de numerosas aportaciones, solo recordaremos para finalizar que los estudios sobre el poblamiento en el territorio del arte levantino han aportado nueva luz en los últimos años (cf. Fernández, 2005; García Atiénzar, 2009; Juan Cabanilles y Martí, 2002 y 2007-2008; Martínez Bea, 2008; Picazo y Loscos, 2004; Utrilla y Calvo, 1999, entre otros). A la vez que se confirma la complejidad del panorama descrito por Fortea, el cambio de perspectiva no se refiere a la cronología, ni a la atribución cultural sensu lato neolítica, como hemos expuesto aquí a propósito de la industria de Cantos de la Visera, sino a las causas de esa diversidad de facies tantas veces aludida que ya no descansa en modos de vida ancestrales y en tradiciones que perduran durante milenios, como es el caso de la fase D y tal vez de la fase C, de aquel proceso de aculturación experimentado en unas áreas mientras discurría el Neolítico y el Eneolítico en otros lugares próximos (Martí y Juan Cabanilles, 2002). De ahí la tarea que hemos de abordar con prontitud, la de preguntarnos por lo que realmente conocemos sobre el modo de vida
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
483La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
de las sociedades que protagonizan la evolución de los tiempos neolíticos, sus diferencias territoriales y sus facies funcionales. Ellas son las autoras de los materiales de Cantos de la Visera y, en términos generales, el marco de referencia del arte levantino.
AgradecimientosA Ángel Sánchez Molina, por el laborioso trabajo de re-dibujo informatizado de las piezas líticas ilustradas.A Marc Tiffagom, por la corrección del resumen en francés y por sus valiosas opiniones sobre la entidad «tecnológica» de
alguna de las piezas problemáticas.
484
Bibliografía
Bernat Martí Oliver / Joaquim Juan Cabanilles
Almagro, M. (1944): «Los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España», en Ampurias, núm. 6, pp. 1-38.
Alonso, A. (1999): «Cultura artística y cultura material: ¿un escollo insalvable?», en Bolskan, núm. 16, pp. 71-107.
Ayala, M. M.; Jiménez, S.; Martínez, J.; Pérez, M. C.; Tudela, L. y Guillén, F. (1993-1994): «Avance al estudio del Neolítico en la investigación del poblado de altura del Cerro de las Viñas (Lorca, Murcia)», en Anales de Prehistoria y arqueología de la Universidad de Murcia, núm. 9-10, pp. 23-29.
Ballester, I. (1932a): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1931, Valencia, Diputación Provincial.
Ballester, I. (1932b): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1932, Valencia, Diputación Provincial.
Barandiarán, I. (1978): «El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de 1974», en Cuadernos de Prehistoria y arqueología castellonense, núm. 5, pp. 49-138.
Barandiarán, I. y Cava, A. (1981): «Epipaleolítico y Neolítico en el abrigo de Costalena (Bajo Aragón)», en Bajo Aragón. Prehistoria, núm. III, pp. 5-20.
Breuil, H. y Burkitt, M. (1915): «Les peintures rupestres d’Espagne. VI. Les Abris peints du Monte Arabi près Yecla (Murcie)», en L’Anthropologie, núm. XXVI, pp. 313-328.
Breuil, H. y Obermaier, H. (1914): «Travaux en Espagne. II», en L’Anthropologie, núm. XXV, pp. 249-250.
Bru y Vidal, S. (1961): «El Abate Breuil y la Prehistoria valenciana», en Archivo de Prehistoria Levantina, núm. IX, pp. 7-28.
Cabré, J. (1915): El arte rupestre en España, Madrid, Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
Cabré, J. (1925): «Las pinturas rupestres de la Valltorta. Escena bélica de la Cova de Cevil. II», en Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, núm. IV, pp. 201-233.
Cabré, J. y Pérez Temprado, L. (1921): «Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón», en Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo del Cincuentenario, Madrid, pp. 276-286.
Eiroa, J. J. (2005): El cerro de la Virgen de la Salud (Lorca). Excavaciones arqueológicas, estudio de materiales e interpretación histórica, Murcia, Servicio de Patrimonio Histórico.
Fernández López de Pablo, J. (2005): El contexto arqueológico del arte levantino en el Riu de les Coves (Castellón), tesis doctoral, Universidad de Alicante.
Fortea, J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español, Salamanca, Universidad de Salamanca.
Fortea, J. (1974): «Algunas aportaciones a los problemas del arte levantino», en Zephyrus, núm. XXV, pp. 225-257.
Fortea, J. (1975): «En torno a la cronología relativa del inicio del arte levantino. Avance sobre las pinturas rupestres de La Cocina», en Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, núm. 11, pp. 185-197.
Fortea, J. (1976): «El arte parietal epipaleolítico del 6.º al 5.º milenio y su sustitución por el arte Levantino», en IX Congrès UISPP (Nice 1976). Colloque XIX: Les civilisations du 8e au 5e millénaire avant notre ère en Europe, Niza, pp. 121-133.
Fortea, J. (1985): «El Paleolítico y Epipaleolítico en la región central del mediterráneo peninsular: estado de la cuestión industrial», en Arqueología del País Valenciano: Panorama y perspectivas, Alicante, pp. 31-52.
Fortea, J. y Aura, E. (1987): «Una escena de vareo en La Sarga (Alcoy). Aportaciones a los problemas del arte levantino», en Archivo de Prehistoria Levantina, núm. XVII, pp. 97-122.
García Atiénzar, G. (2009): Territorio neolítico. Las primeras comunidades campesinas en la fachada oriental de la Península Ibérica (ca. 5600-2800 cal BC), Oxford, BAR IS 2021.
Hernández, M. S.; Ferrer, P. y Catalá, E. (1988): Arte rupestre en Alicante, Alicante, Fundación Banco Exterior y Banco de Alicante.
Juan Cabanilles, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos, Valencia, Trabajos Varios del SIP, 109.
Juan Cabanilles, J. y Martí, B. (2002): «Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica del VII al V milenio a. C. (8000 - 5500 BP). Una cartografía de la neolitización», en Badal, E. et al. (eds.): El paisaje en el Neolítico mediterráneo, Valencia, Universitat de València, Saguntum, núm. extra-5, pp. 45-87.
Juan Cabanilles, J. y Martí, B. (2007-2008): «La fase C del Epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea divisoria. Reflexiones en torno a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular», en Veleia, núm. 24-25, pp. 611-628.
Juan Cabanilles, J.; García Puchol, O. y Fernández, J. (2006): «L’utilisation du silex en plaquettes dans la préhistoire récente du Pays valencien (Espagne méditerranéenne)», en Vaquer, J. y Briois, J. (dirs.): La fin de l’âge de Pierre en Europe du Sud. Matériaux et productions lithiques taillées remarquables dans le Néolithique et le Chalcolithique du sud de l’Europe, Toulouse, Éditions des Archives d’Écologie Préhistorique, pp. 273-284.
Martí, B. y Juan Cabanilles, J. (2002): «Les decoracions de les ceràmiques neolítiques i la seua relació amb les
PérezUniversitatis Ovetensis Magister
F. JavierForteaPérez
485La colección lítica de Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) depositada por H. Breuil en el Museo de Prehistoria de Valencia
pintures rupestres dels abrics de la Sarga», en Hernández, M. S. y Segura, J. M. (coords.): La Sarga. Arte rupestre y territorio, Alcoi, Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó, pp. 147-170.
Martínez Bea, M. (2008): «Arte rupestre de Albarracín: la excepcionalidad de un conjunto interior». En Hernández, M. S. et al. (eds.): Actas del IV Congreso del Neolítico Peninsular (Alicante,
noviembre 2006), Museo Arqueológico de Alicante, t. II, pp. 141-148.
Picazo, J. V. y Loscos, R. M. (2004): «El poblamiento prehistórico en el curso medio del río Martín. Prospecciones arqueológicas en el término de Obón (Teruel)», en Kalathos, núm. 22-23, pp. 17-53.
Ruiz, L. (1999): «Consideraciones sobre el contexto material del arte rupestre en
la región de Murcia. El monte Arabí de Yecla (Murcia)», en Yakka, núm. 9, pp. 27-32.
Utrilla, P. y Calvo, M. J. (1999): «Cultura material y arte rupestre levantino: la aportación de los yacimientos aragoneses a la cuestión cronológica. Una revisión del tema en el año 2000», en Bolskan, núm. 16, pp. 39-70.