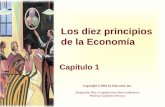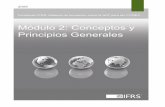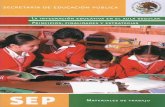Info-ética: principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Info-ética: principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
1
INTRODUCCIÓN
Si la palabra “jesuita” es usada todavía como sinónimo de la palabra
“mentiroso”, preferiría que la misma, simple, operación se realice en
referencia a la palabra “periodista”, lo cual corresponde más a la verdad1.
Esta provocadora preferencia de un conocido escritor británico fue
formulada hace ya bastantes décadas2 (al parecer con base empírica en algo que,
como se verá a continuación, ya desde entonces sucedía); sin embargo, el pasar de
los años y la acelerada evolución del periodismo la hacen volver una vez más –tal
vez con formulaciones distintas– a un primer plano. Repasamos tres casos.
En 1998 perdí mi puesto de redactor en The New Republic y mis
colaboraciones con otros medios como periodista independiente por
haberme inventado docenas de artículos. Lamento profundamente mi
comportamiento de entonces y todo el dolor que ha causado3.
La declaración anterior es de Stephen Glass. Su nombre y el de la
publicación para la que trabajó, The New Republic, fueron uno de los casos
tristemente emblemáticos relacionados con la invención, tergiversación,
manipulación y acusaciones de plagio en el periodismo contemporáneo.
1 G. K. CHESTERTON, Perché sono cattolico (e altri scritti), Gribaudi, Roma 1994. La
traducción es mía.
2 Desde los tiempos inmediatamente posteriores a la así llamada reforma protestante, en
Gran Bretaña nació y se desarrolló una creciente hostilidad hacia la Compañía de Jesús. Los
sacerdotes jesuitas gozaban de óptima preparación intelectual y sólida adhesión al Papa, atraían a
heterodoxos y los reconducían hacia la fe auténtica, lo que les hizo merecedores de una campaña
de desprestigio reflejado después en expresiones coloquiales, hoy ya prácticamente extintas, como
la de identificar la palabra «jesuita» con la de «mentiroso» (que en definitiva era una forma de
deslegitimar a la Iglesia católica). Lo de Chesterton fue escrito en un contexto inglés que no
corresponde al valioso trabajo de los padres de la Compañía de Jesús. Es evidente que aquí lo que
interesa no es tanto la primera sino la segunda parte de la oración.
3 S. GLASS, El Fabulador, Planeta, Madrid 2003, nota introductoria.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
2
Contratado por la conocida revista The New Republic en 1995, cuando
apenas contaba 23 años, Glass comenzó a destacar bien pronto gracias a artículos
que parecían descubrir acontecimientos que ningún otro medio de comunicación
estaba dispuesto a decir y publicar. Así, entre 1996 y 1997 aparecieron artículos
firmados por Glass como Hazardous to Your Mental Health, Spring Breakdown,
Don't you D.A.R.E., Peddling Poppy y, finalmente, aunque ya en 1998, Hack
Heaven. Esta última redacción, sobre un hacker de 15 años que habría podido
violar el sistema de seguridad de una importante empresa que luego lo emplearía,
mereció la atención de un periodista de la revista Forbes, Adam Penenberg, quien
tras investigaciones logró poner en evidencia que la historia relatada en Hack
Heaven era falsa. Fue el principio del fin. Meses más tarde The New Republic
comunicaría que al menos 27 de las 41 colaboraciones de Stephen Glass para el
semanario4 eran falsas, contenían invenciones o elementos ficticios.
La repercusión en la opinión pública fue notoria. Años más tarde, en 2003,
el caso sería llevado a la pantalla grande. La cinta llevaría por nombre Shattered
Glass (El precio de la verdad fue el título que se le dio en castellano).
Vayamos un poco más adelante en el tiempo. El 10 de junio de 2011 el
famoso semanario británico News of the World publicó su último número, después
de 168 años ininterrumpidos de trabajo periódico. El cierre estuvo claramente
determinado por la larga serie de sospechas, al fin confirmadas, de mal
periodismo (interceptaciones telefónicas ilegales que les daban exclusivas
constantes). Aunque el caso no está ya cerrado, News of the World comprometió
la fiabilidad de toda una serie de medios hermanos, al ser parte del grupo
multimediático News Corporations5.
4 The New Republic dejó de ser semanal en marzo de 2007. Desde entonces la
periodicidad de publicación es quincenal.
5 Para conocer una lista detallada puede verse H. MARTÍNEZ FRESNEDA OSORIO – J.
DAVARA TORREGO – M. ORTEGA DE LA FUENTE, Los medios de comunicación a examen. Una
nueva perspectiva, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2005, 162-164.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
3
Corrían los primeros días del mes de enero de 2002 cuando The Boston
Globe publicó una serie de reportajes sobre casos de abusos por parte de algunos
miembros del clero en los Estados Unidos. Mediáticamente hablando, fue el
principio de una crisis que ya dura dos lustros y que, desgraciadamente, ha
implicado también a otros sacerdotes –la mayoría ya difuntos– en otros países del
mundo.
Es verdad, como subraya John L. Allen Jr., en un artículo publicado en el
portal del The National Catholic Reporter6 que una falsa acusación contra un
sacerdote no se equipara al dolor de una víctima y que el hecho de que algunos
sacerdotes hayan sido acusados falsamente no atenúa mínimamente el deficiente
manejo de los casos por parte de algunos eclesiásticos.
Es precisamente en ese artículo donde Allen expone lo que viene a llamar
el nuevo símbolo de las falsas acusaciones de abuso sexual. Ese símbolo tiene un
nombre y un apellido: es el sacerdote irlandés Kevin Reynolds.
Después de algunos años de trabajo parroquial en Galway, Irlanda, el P.
Reynolds fue a Kenia como misionero. En mayo de 2011 un programa de
investigación de la principal cadena televisiva de Irlanda, la RTE, emitió un
programa titulado Mission to Prey donde el mensaje conductor era el siguiente:
los misioneros irlandeses habían ido a otros países no precisamente a misionar
sino a abusar de personas.
De los siete casos presentados en el programa, seis de los implicados ya
estaban muertos (y por tanto sin posibilidad de defenderse) así que el programa se
centró en el vivo, en el P. Reynolds.
En Mission to Prey la periodista Aoife Kavanagh entrevista a una mujer
keniata que afirma que el P. Reynolds la violó y embarazó en 1982, cuando ella
6 «A new symbol of false sex abuse allegations», en http://ncronline.org/blogs/all-things-
catholic/new-symbol-false-sex-abuse-allegations [02.12.2011].
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
4
tenía 14 años. A raíz de esa supuesta violación daría a luz posteriormente a Sheila,
a quien el programa afirma que Reynolds proporcionó dinero en secreto.
Para completar el montaje del programa, Kavanagh va a la parroquia del P.
Reynolds al que aborda al final de la misa pidiéndole declaraciones ante las
acusaciones de pederasta y violador en su contra. Conociendo que el programa
estaría pronto al aire, el P. Reynolds remite a la cadena RTE una carta del obispo
de Kakamega, Kenia, donde el prelado da constancia de la buena reputación del
sacerdote irlandés. Pero el P. Reynolds dio un paso más: se ofreció a que se
hiciera una prueba de paternidad para que constase que él no había abusado ni
tenido una hija con nadie.
Sin esperar los resultados el programa fue emitido y Reynolds fue retirado
de su parroquia (de acuerdo a los protocolos actuales de la Iglesia católica en
Irlanda). Según las referencias de Allen, medio millón de irlandeses vieron el
programa transmitido en horario estelar y 338.000 lo escucharon por radio al día
siguiente.
Pocas semanas después se conocieron los resultados de la prueba de ADN:
Reynolds no era de padre de la niña. Llegó la disculpa de la cadena RTE, hablaron
de la imagen impecable que durante 40 años había tenido el P. Reynolds y el
director general de la cadena de televisión, Noel Curran, llamó al programa uno de
los más graves errores de redacción que jamás se han hecho. No obstante, el
daño moral ya estaba hecho.
El punto aquí, periodísticamente hablando, es por qué proyectaron la
emisión sin la prueba de paternidad confirmada. Según el artículo de la web del
National Catholic Reporter, la mayoría de los observadores creen que el
programa refleja un clima general de Irlanda en la que los sacerdotes son visto a
priori como culpables. Al respecto es ilustrativo este dato:
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
5
Según un sondeo realizado por The Iona Institute, ahora muchos irlandeses
creen que el número de sacerdotes implicados en el escándalo de los
abusos a menores es muy superior al que en realidad es.
[…] los informes más autorizados sobre lo sucedido en Irlanda sitúan en
un 4% el porcentaje de sacerdotes acusados de haber cometido abusos
sexuales contra menores. Sin embargo, el 70% de los irlandeses
encuestados cree que esa cifra es superior.
En concreto, el 42% piensa que más de 1 de cada 5 sacerdotes irlandeses
son culpables de haber cometido abusos. De ese 42%, el 27% cree que el
número de sacerdotes abusadores supera el 40%, y el 18% sostiene que
más de la mitad del clero habría cometido abusos.
Los resultados del sondeo realizado por The Iona Institute muestran que la
confusión de la opinión pública irlandesa va a más. En efecto, una
encuesta realizada en 2002 por The Royal College of Surgeons situaba en
un 11% el porcentaje de ciudadanos que pensaban erróneamente que el
número de sacerdotes culpables de abusos eran más de la mitad del clero
de Irlanda. Casi una década después, el porcentaje de los que piensan eso
ha subido siete puntos.
Aunque los investigadores del sondeo de The Iona Institute no se detienen
en averiguar los motivos que han provocado este notable aumento de
personas que culpan a demasiados clérigos, no es aventurado atribuirlo a
un clima en el que ha habido mucho revuelo mediático y poco empeño por
estudiar a fondo los informes que se han ido publicando en los últimos
años sobre este escándalo7.
El artículo de Allen recuerda que si bien las acusaciones deben tomarse
siempre en serio también debe primar una dosis de cautela que indica que la
acusación no equivale a culpabilidad.
Por último, se menciona que ninguno de los involucrados en el programa
Mission to Prey, empezando por Aoife Kavanagh, han sido despedidos. No pocos
periodistas irlandeses aducen que los juicios deben basarse en la totalidad de una
7 Abusos en Irlanda, los crímenes de unos pocos estigmatizan a muchos, ACE Prensa, 4
de noviembre de 2011, en http://www.aceprensa.com/articles/abusos-en-irlanda-los-crimenes-de-
unos-pocos-estigmatizan-muchos/ [consultado el 30.04.2012]. Para la fuente íntegra en lengua
inglesa puede consultarse The Iona Institute, Most people overestimate number of priests guilty of
child abuse, 15 de noviembre de 2011, en http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=1762
[consultado el 30.04.2012].
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
6
carrera y no en un error puntual. Paradójicamente, cuando son los obispos los del
error puntual en el manejo de algún caso, tanto de abuso como de otro tipo, la
lógica se aplica de modo diferente.
El caso Reynolds es un ejemplo ilustrativo que, como dice Allen8, sirve
como recordatorio de los peligros de juicios apresurados que no hacen ningún
bien a las verdaderas víctimas de abuso sexual.
Las víctimas de esta forma de no periodismo son tanto la opinión pública,
pues se le priva de la verdad en la información a la que tiene derecho, como la
industria de la información, pues la credibilidad viene a menos y, en
consecuencia, el prestigio que supone la autoridad de informaciones verdaderas.
Es verdad que la responsabilidad ética no está únicamente en quien hace la
información sino también en quienes la reciben9. En no pocas ocasiones el
auditorio es quien suaviza la ética periodística al exigir del periodista
informaciones que no le son debidas, orillándolo a inmiscuirse en la vida privada
de terceras personas y, en un afán de competitividad, soliviantando a recurrir a
fuentes anónimas inexistentes, productos más bien del propio ingenio, de la
personal fantasía o al don de suponer las cosas, o en último caso a inventar10
con
el propósito de satisfacer:
8 «A new symbol of false sex abuse allegations», en http://ncronline.org/blogs/all-things-
catholic/new-symbol-false-sex-abuse-allegations [02.12.2011].
9 «La ciudad […] somos todos nosotros. Cada uno contribuye a su vida y a su clima
moral, para el bien o para el mal», recordaba Benedicto XVI en un discurso durante el homenaje a
la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2009. Fue ahí también donde antes, refiriéndose a
los medios de comunicación, señaló: «Cada día los periódicos, la televisión y la radio nos cuentan
el mal, lo repiten, lo amplifican, acostumbrándonos a las cosas más horribles, haciéndonos
insensibles y, de alguna manera, intoxicándonos, porque lo negativo no se elimina del todo y se
acumula día a día. El corazón se endurece y los pensamientos se hacen sombríos» (Discurso
durante el homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, Roma, 8 de diciembre
de 2009).
10 Al respecto dijo Benedicto XVI en el Mensaje para Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales de 2008: «Se constata, por ejemplo, que con respecto a algunos
acontecimientos los medios no se utilizan para una adecuada función de información, sino para
“crear” los acontecimientos mismos» (Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
7
El más elemental sentido moral indica que el fin no justifica nunca los
medios y que no hay ámbitos exentos o dispensados de la ética. El derecho
a la información se debe armonizar con otros derechos humanos, de modo
que uno no anule los demás, sino que el equilibrio venga dado, en los
media, del grado de relevancia por el interés general de la cuestión privada
sobre la cual se quiere informar, pero nunca ir en detrimento de la dignidad
de la persona11
.
La desgastada relación entre «verdad» y «periodismo» sugiere una vuelta y
replanteamiento novedoso de la ética: una base irrenunciable que ponga de
manifiesto la posibilidad de un trabajo profesional convertido en servicio en el
ámbito de la información. Esta necesidad ha quedado evidenciada también por
Benedicto XVI en el mensaje para la XLII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales de 2008:
Cuando la comunicación pierde las raíces éticas y elude el control social,
termina por olvidar la centralidad y la dignidad inviolable del ser humano,
y corre el riesgo de influir negativamente sobre su conciencia y sus
opciones, condicionando así, en definitiva, la libertad y la vida misma de
las personas. Precisamente por eso es indispensable que los medios de
comunicación social defiendan celosamente a la persona y respeten
plenamente su dignidad. Son muchos los que piensan que en este ámbito
es necesaria una “info-ética”, así como existe la “bio-ética en el campo de
la medicina y de la investigación científica vinculada a la vida12
.
Con la alusión a la info-ética se ha planteado de modo original tanto un
problema como una solución. En cuanto problema porque supone ir a las fuentes
servicio. Buscar la Verdad para compartirla, Mensaje para la XLII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2008).
11 J.M. GIL TAMAYO, La necessità di una infoetica, en L´Osservatore Romano n. 158 (11-
12 de julio de 2011), 1. La traducción es mía.
12 Cf. BENEDICTO XVI, Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para compartirla, Mensaje para la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2008, n. 4.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
8
que sostienen racional y universalmente esa ética realista13
específica de la
profesión periodística (las bases de una deontología periodística). En cuanto
solución porque si existen esos principios fundantes, connaturales al hombre
mismo, entonces también deben ser practicables14
.
¿Cuáles son esos principios que se encuentran como Atlas del mundo de la
ética del periodismo? Este trabajo trata precisamente sobre ética de la información
o, más particularmente, sobre los principios de la ética de la información. La
fuente es una obra de especial envergadura, la Deontología periodística de Luka
Brajnovic, primer texto sobre la materia en España que, además, ha servido como
libro de cabecera para muchas generaciones de periodistas que han pasado por las
aulas de la facultad de periodismo de la Universidad de Navarra, en España.
Nos centramos especialmente en el capítulo II de la Deontología
periodística por ser donde particularmente se trata lo que en este trabajo
desarrollamos: la descripción de los principios éticos presentes.
Comenzaremos con una breve aproximación a la vida y obra del autor
para, a continuación, identificar los principios y, finalmente, describirlos y
profundizar en ellos.
13
«Llamo realista la ética donde la realidad de lo que somos (independientemente del
hecho que lo queramos ser, o hacer, o tal vez tener) sirve de fundamento general inmediato del
contenido de nuestros deberes», A. MILLÁN PUELLES, La libre afirmación de nuestro ser. Una
fundamentación de le ética realista, Rialp, Madrid 1994, 41.
14 A la fundación metafísica de una ética realista dedica su obra homónima Jesús
Villagrasa: Fundazione metafisica di un´etica realista, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
Roma 2005.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
9
1. EL AUTOR Y LA OBRA
Cientos de periodistas que habían pasado por las aulas de la Universidad
de Navarra sabían de la existencia de Croacia porque habían sido sus
alumnos y se acordaron de él cuando la violencia pilló por sorpresa a los
ciudadanos de la parte más occidental de Europa que habían pasado más
de medio siglo sin preocuparse demasiado por lo que ocurría en el Centro
y Este del continente15
.
En las breves líneas del párrafo precedente quedan evidenciadas la
profesión, ámbito de trabajo y patria de nuestro autor. Sumariamente estaría
referido lo esencial pero los tres aspectos precisan de una mayor profundización
para calibrar mejor el espesor humano e intelectual de Brajnović.
1.1 Breve bosquejo biográfico16
Nació en la ciudad de Kotor17
, en el actual Montenegro, el 13 de enero de
1919, y se inició desde muy joven en el periodismo. Lo hizo en el bachillerato
superior como redactor y editor de El fronterizo croata (Hrvastski Granicar) y,
poco más tarde, ya como universitario, dirigió Antorcha (Luch), una revista de
cariz literario. Posteriormente fue colaborador del semanario Vanguardia croata
(Hrvatska Straza), del cual llegó a ser director con apenas 22 años.
Al trabajo periodístico le acompañó el ejercicio del magisterio. En 1941
obtuvo el doctorado en derecho por la universidad de Zagreb, en la que cuatro
años más tarde también consiguió la licenciatura en teología. Se inició en la
docencia en el Instituto de Sociología de Zagreb, en 1943.
15
O. BRAJNOVIĆ, «Epílogo», Nuestro Tiempo (marzo 2001), 29.
16 La última publicación de Luka Brajnović fue Despedidas y encuentros: memorias de la
guerra y el exilio (EUNSA, Pamplona 2001), una obra autobiográfica donde quedan más
ampliamente recogidos y detallados diversos momentos de la vida del periodista y profesor. Esa
obra es la base para esta sucinta presentación.
17 Un año antes del nacimiento de Brajnović se había formado el naciente Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos (que llegaría a su fin con el bombardeo nazi del 6 de abril de 1941).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
10
Del periodo como director de Vanguardia Croata son dos episodios
especialmente relevantes: el primero fue su detención por la publicación de un
artículo crítico contra la figura de Benito Mussolini (por entonces el régimen
fascista gozaba de especial influencia en lo que entonces era Yugoslavia); el
segundo, en 1943, la detención por parte de guerrilleros comunistas del mariscal
Josip Broz Tito. Sobre este segundo incidente él mismo refiere la experiencia:
Siendo director del periódico realicé un viaje. El tren en el que viajaba
descarriló a causa de las bombas que habían colocado guerrilleros
comunistas de Tito. Con el tiroteo, empecé a romper mis documentos, pero
olvidé destruir el carné de periodista que llevaba en el bolsillo de la
chaqueta. Me condenaron a muerte, y cuando estaba formado, el pelotón
de fusilamiento me sacó de la fila por ser periodista y me retuvieron en
campos de concentración.
Y continúa:
De marzo a agosto de 1943, estuve en los campos de Kamesko y
Vrhovine, que eran territorios croatas ocupados por comunistas. Ellos
querían que hablase por la radio; intentaban utilizarme para hacer
propaganda a su favor, diciendo quién era yo y que me había pasado a su
bando voluntariamente. Al final conseguí huir de Vrhovine, junto con otro
compañero, aprovechando un bombardeo sobre el campo. Así pude volver
al periódico, en Zagreb, aunque al poco tiempo, el Gobierno croata, de
orientación fascista, lo prohibió por publicar un artículo sobre un discurso
en el que el Papa Pío XII condenaba esta ideología18
.
Con la llegada del comunismo, en 1945 Brajnović se vio impelido a
abandonar Croacia. El exilio implicó dejar a su esposa, Ana Jijan, y Elica, su
18 Los dos párrafos citados corresponden a una entrevista concedida en 1993 por Luca
Brajnović al periódico Redacción. Ese periódico se fusionó en 2009 con la revista Nuestro Tiempo
Alumni Magazine, de la Universidad de Navarra, dando origen a la actual bimestral Nuestro
Tiempo. En versión telemática se puede consultar una parte de la referida entrevista en
http://www.unav.es/fcom/brajnovic/biografia.htm [22-11-2011].
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
11
primera hija19
. Por algunos meses halló amparo en los campos para refugiados en
Italia y Austria. Tiempo después, ya residente en Roma, iniciaría estudios de
medicina en la universidad La Sapienza (de 1945 a 1947). Italia, sin embargo, no
fue el destino final de su itinerario pues antes de finalizar la década de los 40 llega
a España.
Tras una breve experiencia como colaborador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y director de una imprenta, a partir de 1960 se
integra al naciente Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra20
, del que
llegaría a ser profesor ordinario en asignaturas como tecnología de la información
y deontología, y subdirector de 1964 a 1975. Se desempeñó también como
profesor de deontología desde 1963 hasta su jubilación. Durante la década de los
60 también se licenció en historia, además de estudiar filosofía y letras, estudios
que posibilitaron la impartición de clases en el Instituto de Artes Liberales y de
Historia de la Literatura, en la facultad de filosofía y letras de la misma
Universidad de Navarra.
A su labor como docente universitario (fue profesor de más de 30
generaciones de periodistas) le acompañó el ejercicio del periodismo en el Diario
de Navarra, donde mantuvo durante 28 años una columna titulada «Boletín del
extranjero», sobre temas de política internacional (la primera apareció el 1 de
enero de 1960). Murió a los 82 años, el 8 de febrero de 2001. En su honor, la
facultad de comunicación de la Universidad de Navarra instituyó, en 1996, el
Premio Brajnović de la comunicación.
19 El reencuentro llegaría doce años más tarde. A Croacia regresaría de visita en 1989.
20 Posteriormente este instituto se convertiría en la actual facultad de comunicación de la
misma universidad. Llegó a ser director de estudios de ese instituto de 1961 a 1964.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
12
1.2 El conjunto de la obra y la colocación de la Deontología
periodística
La formación y experiencia del autor queda reflejada en las obras de
carácter literario y periodístico que publicó en castellano21
. Al primer ámbito
pertenecen Grandes figuras de la literatura universal y otros ensayos (1973),
Literatura de la revolución bolchevique (1975), y tres obras poéticas: Retorno
(1972), El poema americano (1982) y Ex ponto (1985).
En el segundo ámbito, enmarcado en su actividad como docente
universitario de periodismo –y que aquí más interesa–, se encuentran El lenguaje
de las ciencias (1967), Tecnología de la información (1967), Deontología
periodística (1978), y El ámbito científico de la información (1985). De carácter
autobiográfico es el libro publicado en 2000 y cuyo título pone de manifiesto ese
cariz particular: Despedidas y encuentros. Memorias de la guerra y el exilio.
La Deontología periodística22
fue el primer manual universitario sobre ese
argumento específico del quehacer informativo en España. Ya en esa nota
particular se adivina su importancia. Como refiere el autor, con la Deontología
periodística ha procurado:
[…] demostrar y, luego, proponer unos criterios científicamente objetivos
por lo menos para los casos evidentes, considerando la vida en cuanto
recibe su verdadero sentido, el de la realización de los valores humanos. Es
verdad que existe la crisis ética; pero esta crisis es más que nada una
advertencia de que, sin normas morales objetivas básicas, las actividades
humanas desembocan en un anárquico mar de violencia, fraudes, mentiras
21 Brajnović publicó en croata novelas y obras como Drvosjeca, Tripo Kokoljic, Smirene
selje (1951), Price in djetinjstva (1953), Na pragu radosti (1958) y U Plameum (1990). Su
actividad literaria le valió en 1997 un reconocimiento oficial del gobierno croata: la estrella
Marulic. Ante la imposibilidad de trasladarse a Zagreb para recibirlo, el entonces embajador de
Croacia en España, Sergej Morsan, se la entregó en Pamplona.
22 Se usa para toda esta tesina la segunda edición: L. BRAJNOVIĆ, Deontología
periodística, EUNSA, Pamplona 1978.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
13
y usurpaciones. Precisamente el periodismo puede valorizar estos
principios éticos en beneficio de toda la sociedad observando fielmente sus
deberes profesionales. Porque la información veraz y honesta es, ante todo,
un servicio beneficioso al hombre y a la sociedad, al crecimiento cultural y
al saber23
.
Estructuralmente, la obra se divide en una introducción («Nociones básicas
sobre la ética», pp. 15 - 38) y ocho capítulos, a saber: «I. La profesión y el
profesional como objeto de estudio» (pp. 41 - 80), «II. El contenido ético de la
información periodística» (pp. 89 - 133), «III. La profesión periodística y sus
campos magnéticos» (pp. 143 - 172), «IV. Los deberes de la profesión
periodística» (pp. 179 - 212), «V. Los códigos de honor de la profesión
periodística» (pp. 217 - 253), «VI. La capacidad intelectual y moral del
profesional» (pp. 257 - 281), «VII. Formas, áreas y medios» (pp. 289 - 317), y
«VIII. La información de índole distinta a la periodística» (pp. 321 - 349).
La razón de ser de esta división queda referida en el prólogo: por cuanto
respecta a la introducción (un resumido repaso de ética general, en definitiva), con
ella el autor quiso sentar las nociones básicas, a modo de justificación del carácter
científico de la ética, para luego «ofrecer una concreción de la terminología
empleada» a lo largo de la obra.
En capítulos subsiguientes se tratan temas deontológicos propios del
quehacer ordinario de la profesión periodística: desde el contenido ético de la
información, pasando por los «límites determinados por la propia libertad de
expresión y por la máxima objetividad informativa posible», a los deberes éticos
de la profesión periodística, los códigos de honor y su enfoque ético
correspondiente, la capacidad intelectual y moral del periodista, el sentido ético
condicionado por las formas periodísticas y medios tecnológicos empleados en la
difusión de noticias y comentarios. El último capítulo está dedicado a la
publicidad, propaganda y relaciones públicas, ramas informativas distintas de las
puramente periodísticas. De este modo se completa una visión de conjunto acerca
23 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 12.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
14
del «mundo informativo que, total o parcialmente, se sirve de los medios de
comunicación social»24
.
Considerando lo anterior, este trabajo se centra de modo concreto en el
capítulo II de la obra: «El contenido ético de la información periodística». Será en
él donde se ahondará en la identificación, exposición y explicación de los
principios éticos presentes.
24 Cf. L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 13.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
15
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN EL CAPÍTULO II DE
LA «DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA»
Los principios son las premisas de toda ciencia, su fundamento. En el
campo de la ética –ciencia categóricamente normativa de los actos humanos a la
luz de la razón natural– los principios son traducidos como «normas» del actuar
humano, tanto a nivel individual como social. Esas normas universales se
convierten en deberes todavía más específicos según la profesión particular
desempeñada. Es en este contexto donde se entiende la existencia y colocación de
una deontología.
Etimológicamente la palabra deontología deriva del griego deontos –lo que
se debe hacer– y logos –el tratado sobre los deberes–. Se trata, entonces, de la
ética específica de una profesión concreta25
. En una gran parte de las profesiones
la deontología propia queda recogida en los así llamados «códigos
deontológicos».
Dicho esto, ¿cuáles son los principios esbozados en el capítulo segundo de
la obra estudiada? ¿Cómo son presentados, en qué lugar y con qué palabras? ¿Los
puntos de partida y el esquema ofrecido siguen siendo válidos en la era del así
llamado «periodismo 2.0»? En los siguientes apartados se tratará de dar respuesta
a estas interrogantes partiendo de la presentación y esbozo del capítulo segundo.
25
Se atribuye al inglés Jeremy Bentham (1748-1832) la introducción del concepto
deontología en su obra Deontology or the Science of Morality (1834). El código mundialmente
aceptado de deontología periodística es el preparado por la UNESCO en noviembre de 1983:
Código Internacional de Ética Periodística. Fue el resultado de la reunión que por entonces
tuvieron las siguientes organizaciones mundiales de prensa: International Organization of
Journalists (IOJ), International Federation of Journalists (IFJ), International Catholic Union of
the Press (UCIP), Latin-American Federation of Journalists (FELAP), Latin-American Federation
of Press Workers (FELATRAP), Union of African Journalists (UJA) y Confederation of ASEAN
Journalists (CAJ). Como literatura afín relacionada pueden considerarse P. BARROSO, Códigos
deontológicos de los medios de comunicación, Editorial Universidad Complutense, Madrid 1984;
E. BONETE (coord.), Éticas de la información y deontología del periodismo, Tecnos, Madrid 1995;
y E. VILLANUEVA, Deontología informativa. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el
mundo, Universidad Iberoamericana, México 1999.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
16
2.1 El capítulo II («El contenido ético de la información») en el
contexto particular de la Deontología periodística
El capítulo segundo se divide en siete apartados: el primero –El derecho a
la información y el deber de los tres estamentos– aborda tres puntos: 1) la relación
del periodista con la empresa, 2) el periodista y 3) el público considerado en
sentido general; el segundo apartado trata sobre La objetividad informativa, la
verdad y el criterio ético del informador; en un tercer apartado se aborda el tema
de El Informador profesional como puente entre el hecho noticiable y el público;
posteriormente el apartado cuarto habla sobre La libertad y la independencia
informativa (con tres subapartados titulados La medida de la libertad, La
naturaleza humana como limitación de la libertad, y La dignidad de la persona
humana y de la sociedad); a continuación se toca, en el apartado cinco,
Relaciones libertad-responsabilidad; después viene La justicia como virtud
fundamental en la labor informativa para, finalmente, en el apartado siete tratar
Las lealtades y las limitaciones en la publicación de la información.
Partiendo de que la información es el objetivo primario del periodismo,
Brajnovic ofrece una definición más concreta de lo que es informar:
La información periodística consiste en el tratamiento y difusión de las
noticias conseguidas, bien directamente por el informador o por la
Redacción de un medio informativo, bien recibidas de otros centros de
información26
.
Si informar es tratar y difundir noticias, si las noticias son el contenido de
la información, ¿cuáles son entonces los principios éticos que rigen ese
tratamiento y difusión de las informaciones? En definitiva es a esto cuando se
hace referencia al contenido ético de la información. El autor recuerda que ese
26
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 89.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
17
contenido ético dice relación con principios, hechos y realidades27
que luego
desarrolla en los siete apartados antes enunciados.
Esa división según principios, hechos y realidades no es luego claramente
evidenciada pues los apartados del segundo capítulo no siguen después ese
esquema. Por esta razón, a continuación se describirá brevemente cada uno de los
apartados y luego se propondrá una reorganización en base a la triada principios,
hechos y realidades. Siendo los principios la materia directa de este estudio, se
hará después un acercamiento más detenido en ellos para así también dar
respuesta a la interrogante que nos hemos formulado líneas arriba.
El apartado El derecho a la información y el deber de los tres estamentos
principales: la editorial (empresa), el informador y el público inicia recordando
que hay un derecho natural –no positivo28
– a la información, «una exigencia,
continuación y aplicación de la libertad de expresión»29
, tanto a nivel individual
como social. De ese derecho natural emergen también deberes que dicen relación
con el bien común. Brajnovic da un paso ulterior al profundizar en lo que llama
«triángulo escaleno de la información periodística»30
, una explicitación de los
derechos y responsabilidades del periodista, de la empresa y del público.
27
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 90.
28 Debido a su naturaleza social, los hombres no son un agregado de individuos sino una
comunidad de personas. La convivencia precisa de reglas de conducta connaturales al concepto de
sociedad. A diferencia del derecho natural, el positivo es «puesto» por el hombre, es un acto de
voluntad humana. Debido a su dependencia con la voluntad humana tiene carácter contingente, por
lo que puede dejar de existir o cambiar a lo largo del tiempo. Con el derecho positivo la voluntad
humana indica aquello que es justo. Sobre este tema puede ser de utilidad D. DYZENHAUS – A.
RIPSTEIN, Law and Morality. Readings in Legal Philosophy, University of Toronto Press, Toronto
1996. El punto de la ley natural lo estudiaremos con más pausa más adelante.
29 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 91.
30 Ibid., 93.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
18
En La objetividad informativa, la verdad y el criterio ético del informador
se parte de la objetividad31
en cuanto elemento indispensable de la información
periodística. Se le aborda en relación a la verdad –punto firme de referencia–
desde cuatro diferentes ángulos: 1) según el sujeto (en cuanto promotor y
receptor), 2) según el efecto (en cuanto imparcialidad respecto a argumentos de
otros y en cuanto consecuencia al mantener su opinión si no le convence la
contraria); 3) según el objeto (en cuanto selección y en cuanto certeza en la
argumentación); y 4) según la finalidad (en cuanto demostración de la evidencia y
en cuanto fidelidad a la verdad).
Siendo la verdad el fondo de la objetividad informativa se hace una
distinción entre objetividad y verdad para poner de manifiesto que no son lo
mismo si bien están estrechamente relacionadas. Esta aproximación al binomio
objetividad-verdad es profundizado aún más en este apartado. Nosotros lo
estudiaremos más detenidamente al centrarnos en los principios éticos pues la
verdad es uno de ellos.
El apartado siguiente, El informador profesional como puente entre el
hecho noticiable y el público, subraya el papel específico del informador con la
afortunada imagen del puente entre los acontecimientos y el público. Se trata de
un servicio que implica trasladar la verdad de la manera más comunicativa,
transparente desde el punto de vista ético (no adulterada, parcializada o abordada
tendenciosamente) y de modo comprensible. Sobre la comprensibilidad el autor se
detiene en el rol y las características del lenguaje como vehículo de comunicación:
Desde que el periodismo es lo que es tiene como regla de oro que el
lenguaje periodístico deba caracterizarse principalmente por su claridad y
concisión sin experimentos estilísticos que ofrezcan al lector (u oyente)
diversas posibilidades de sentir o comprender lo expresado32
.
31
Brajnovic dirá de la objetividad que es un «ideal al que se tiende (en un sentido
subjetivo) y cuya base es la verdad, como relación de certeza entre el sujeto y el objeto, entre el
promotor y el hecho, entre el dato y el acontecimiento».
32 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 116.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
19
Más adelante, refiriéndose a la palabra como expresión periodística, dirá
que su principal objetivo es su función informativa «para no dejar sólo que la
información exista teóricamente, sino también para que sea más sensible, más
exacta y más comprensible, es decir, lo más identificable posible con la realidad
que reproduce o narra»33
. La importancia del lenguaje y de la palabra que lo hace
tal, del sentido y del signo, cobran en todo este contexto especial relieve al ser
estos los vehículos que traen el hecho noticiable al público. Así se comprende
mejor también la distinción que viene a continuación: el «escritor literario» se
comunica a sí mismo con los demás por medio de sus escritos mientras que el
«escritor periodista» no.
El apartado cuarto, La libertad y la independencia informativa, parte del
significado de libertad, repasando diversas concepciones, para llegar a una
definición y hacer varias distinciones. Seguidamente advierte que la libertad
puede ser malversada para después tocar tres límites de la libertad en sus
categorías éticas: a) la medida de la libertad, b) la propia naturaleza humana y c)
la dignidad de la persona humana y de la libertad.
Relaciones libertad-responsabilidad es el siguiente apartado. Aquí se
quiere subrayar el hecho de que la libertad va unida a la responsabilidad moral. Se
habla del sujeto de la responsabilidad, del contenido y de los elementos de la
responsabilidad para luego profundizar en el papel ético-social de los medios
informativos, de la libertad de expresión, la deformación de conciencia y las
restricciones voluntarias que puede haber en función de la responsabilidad misma.
Viene posteriormente el apartado seis dedicado a La justicia como virtud
fundamental en la labor informativa. Las aproximaciones a ella se hacen desde la
perspectiva del bien común (quien atenta contra la justicia atenta contra la
convivencia social), destacando la naturaleza social del hombre, y presentando la
33
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 117.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
20
justicia misma como criterio para juzgar el orden moral. En el apartado siete se
tratan Las lealtades y las limitaciones en la publicación de la información. La
lealtad, según Brajnovic, limita la libertad (es interna) o la mutila (es externa). Las
limitaciones internas tendrían el carácter ético propio en cuanto se relacionan con
uno mismo, con los propios ideales y convicciones. Se enfatiza la distinción entre
«lealtad» y «complicidad» a la vez que se toca el tema del «oportunismo»
(trabajar en redacciones con cuyos ideales no se comulga). Las limitaciones
externas son más bien impuestas y el autor delinea seis: por parte del Estado, por
parte de la empresa, por parte de la redacción, por parte del público, por parte del
personal técnico y por parte del periodista.
2.2 Los principios, los hechos y las realidades
La distribución precedentemente enunciada de los siete distintos apartados
del capítulo II no queda luego claramente evidenciada según la idea de Brajnovic
en principios, hechos y realidades. En ciertos rasgos, la tríade parece quedar
sustituida durante la exposición en dos elementos, hechos y realidades, por
información y protagonistas, respectivamente.
A continuación se tratará de desarrollar el esquema de los apartados del
capítulo II de acuerdo a este esbozo para luego detenernos con más pausa en una
profundización de los principios éticos descubiertos.
2.2.1 Hechos
Siendo la información el cometido principal del periodismo34
es
comprensible que ésta sea un buen punto de inicio. Informar es transmitir hechos,
hacerlos conocidos.
34
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 89.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
21
En relación a esto, el apartado uno refiere explícitamente un derecho a la
información: a buscarla, a transmitirla y a conocerla. Habla de ella como un
«privilegio» tanto individual como social.
El apartado segundo entra aquí en virtud de que debe haber una
objetividad informativa, es decir, una objetividad en la transmisión de los hechos
acerca de los cuales se informa. El autor habla de la objetividad informativa como
un «firme intento del que informa, para ver, comprender y divulgar un
acontecimiento tal como es y como se produce en un ambiente y entorno,
prescindiendo de las preferencias, intereses y posturas propias»35
. Al presentar los
diversos niveles desde los que se puede considerar la objetividad (según el sujeto,
según el efecto, según el objeto, según la finalidad), aquí interesa la aproximación
según el objeto pues mientras «más características conocemos y expresamos, más
determinamos el objeto enjuiciado», el hecho sometido a juicio.
Será en el apartado siete donde encontraremos otro elemento que dice
relación con los hechos. Al relacionar la lealtad con las limitaciones en la
publicación de informaciones, Brajnovic parte de un dato fenomenológico basado
en la observación del campo tratado, el periodismo: existen lealtades que limitan
en cierto sentido la libertad. Unas son, como se enunció párrafos arriba, internas,
y otras son externas.
Las primeras se las pone el periodista a sí mismo mientras que las
segundas le son impuestas desde el exterior. Respecto a las limitaciones internas,
se distinguen seis tipos: 1) la lealtad a sí mismo (a sus convicciones e ideales), 2)
la lealtad a los compañeros, 3) a la empresa36
, 4) a la fuente de información (en
35
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 101.
36 Es interesante hacer notar la relación que de modo más bien ágil se hace en el libro
entre la lealtad a uno mismo y a la empresa: se entiende que hay lealtad cuando la empresa y el
periodista comulgan en ideales. Si la empresa cambia de orientación se da una ruptura con el
periodista. No se duda en llamar «oportunista» a quien trabaja en una empresa informativa con
convicciones diferentes a las que inspiran el medio de comunicación para el que se trabaja.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
22
referencia al «secreto profesional»), 5) al público y 6) al país (que no se debe
identificar con el gobierno).
En todo esto se entiende que las limitaciones son voluntarias, nacen por
iniciativa del periodista, en materia que no constituye un atentado contra la verdad
ni omisiones imperdonables. De lo contrario no se estaría hablando de lealtad sino
de complicidad37
.
Hay, sin embargo, otras limitaciones que directa o indirectamente sí son
impuestas y, en consecuencia, atentan contra el derecho a informar y a ser
informados. Se mencionan seis «limitadores»:
1) El Estado. La limitación se hace de dos modos: o por la
monopolización de los medios de comunicación por parte del Estado o
mediante la censura que el gobierno ejerce sobre la prensa que no le
resulta afín, a través de legislaciones que restringen el derecho a la
libertad de expresión.
2) La empresa. El tipo de limitación, si bien con menor impacto respecto
a la del Estado, consiste en una concentración de medios de
comunicación en pocas manos o, en otras palabras, en una
monopolización por parte del sector privado, que lleva a privilegiar u
omitir determinadas noticias según el interés particular del propietario.
3) La redacción. Se alude a la imposición y énfasis en determinados
temas y en la omisión de otros; se habla del rewritting o mutilación de
textos que hace decir al autor cosas que el artículo completo no
expresaría; y, por último, se habla de la selección de noticias que
imposibilita –muchas veces por falta de espacio– la publicación de
algunos trabajos.
37
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 135.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
23
4) Por parte del público. Se alude a exigencias, a veces justificadas, por
parte del auditorio para obtener información concorde a sus intereses
políticos, ideológicos y culturales. Aunque no tácitamente mencionada,
hay otra limitación más reciente que consiste en el influjo que el
auditorio puede tener en lo que más lee, ve o escucha y en la búsqueda
por parte del periodista de satisfacer el deseo de entretenimiento por
parte del público. Una abdicación del quehacer periodístico al
convertirse en unos que entretienen.
5) El personal técnico. Se enuncian los cambios que el personal técnico
puede hacer en la autenticidad de los textos e imágenes (sin que en
ellos participe el periodista) y también del conflicto entre el derecho a
la huelga y el derecho a la información38
.
6) El periodista mismo. Se alude aquí más bien a limitaciones de tipo
físico o intelectual del periodista.
En todos los casos de estas limitaciones externas la valoración moral es
distinta pero guarda relación con la ética profesional en cuanto que están
vinculadas con el deber esencial del informador. Sobre las limitaciones internas,
es más claro que al decir relación con la persona misma –con el periodista– haya
un carácter moral más directo.
38
«El primero es parcial en cuanto no abarca prácticamente a toda la sociedad en un
mismo lugar y tiempo. El segundo es general, porque todo hombre tiene derecho a la información
en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Una huelga de persona técnico (de imprenta, de radio o
de televisión) puede dejar sin informaciones a toda la sociedad o parte de ella y, de esta manera,
suprimir temporalmente uno de los más fundamentales derechos de la persona humana» (L.
BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 140).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
24
2.2.2 Realidades
No tendría razón de ser hablar de «hechos» sin apelar a quienes los buscan,
comunican y reciben. Los «hechos» remiten, por tanto, a los destinatarios de las
informaciones, a aquellos que las comunican y al vehículo por medio del cual esa
comunicación es posible.
El apartado uno sobre El derecho a la información y el deber de los tres
estamentos principales: la editorial (empresa), el informador y el público ofrece,
de suyo, la enunciación de tres realidades o protagonistas.
Partiendo del derecho a la información se repasan los tres estamentos
involucrados haciendo una profundización sobre sus principales derechos y
deberes.
Empresa, informador y público comparten algunos presupuestos en orden
al cumplimento de sus tareas en el marco del bien común: libertad informativa,
derecho a fundar medios de comunicación social, a asociarse libremente, derecho
a la búsqueda de información, a su transmisión o a ser informado verazmente.
Esos derechos suponen también, desde luego, deberes39
.
La empresa (canalizadora) y el derecho a la transmisión de
informaciones
39
En su connotación moral, Millán Puelles llama «deber» a una exigencia absoluta, no
relativa y por ello categórica, en su forma, mientras que por su materia sí es relativa. Explica:
«Llamo materia del deber a su contenido. El contenido del deber se determina en relación al sujeto
que ha de practicarlo, por supuesto siempre sobre la base de que hay unos principios universales,
generales, que valen lo mismo para el médico que para el boticario, el astronauta, el político, el
pedagogo, etc. Pero la concreción máxima de esos principios morales es relativa a las
circunstancias. Y por eso existe una virtud que se llama prudencia, la función de la cual consiste en
aplicar unos principios morales absolutos, inmutables, incondicionados a circunstancias variables
(Ética y realimo, Rialp, Madrid 1996, 12).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
25
Se habla de la empresa como la materialización de una idea de redacción40
.
Eso supone el derecho a la fundación de empresas, a la libre asociación en orden a
un mejor servicio informativo así como el derecho a contratar a los informadores
que comunicarán con ella y para ella. Comprensiblemente eso conlleva una
responsabilidad compartida sobre aquello que sus comunicadores transmitan pues
es la empresa la que facilita que el producto se masifique. Otro deber que se sigue
es el de no comprometer la verdad por intereses particulares (podemos recordar
aquí todo lo que previamente se ha dicho sobre las limitaciones externas tocantes
al ámbito de la empresa).
El periodista (informador) y el derecho a investigar y difundir
informaciones
El informador, quien incorpora su persona al hecho que comunica41
en el
medio para el cual trabaja, tiene derecho a investigar y dar a conocer las
informaciones necesarias para la sociedad o para el bien particular de su público.
Esas son sus dos prerrogativas principales. ¿Sus deberes? En lo que transmite hay
un contenido del cual es responsable y cuya responsabilidad es compartida con la
empresa que facilita que lo sea. Esa responsabilidad es doble pues está en íntima
relación con el bien común y con la propia conciencia.
El derecho a buscar, reunir, transmitir y divulgar informaciones por parte
del periodista implica también saber cómo informar fielmente, la «obligación
moral de someter a crítica todos los datos conseguidos que deben contribuir a la
mejor clarividencia de los medios informativos»42
y someter a observaciones
críticas las fuentes de información para determinar su calidad y veracidad, una
adecuada competencia en el campo de la información sectorial donde se trabaja
40
A. NIETO, El concepto de empresa periodística, Ediciones Universidad de Navarra,
Pamplona 1967, 71-87.
41 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 93.
42 Ibid., 96.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
26
(que redunde en la posibilidad, por parte del público, de elegir, comparar e
informarse mejor).
El público y el derecho a estar informado
Considerado como receptor de las informaciones, se habla del público,
para diferenciarlo de la «masa», como una «agregación de personas físicamente
separadas, pero unidas en una misma cohesión espiritual, moral e intelectual»43
.
El derecho fundamental del público es el de ser informado. Ese derecho, sin
embargo, está proporcionado a las informaciones que les son necesarias, las que
están en orden al bien común.
43
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 99.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
27
3. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
El tercer elemento de la triada citada por Brajnovic son los principios.
Dedicamos a ellos un solo capítulo porque merecen una especial atención.
Los principios aparecen a lo largo de los seis primeros apartados del
capítulo II, en ocasiones con mayor incisividad, de la siguiente manera:
- En el primer apartado, al referir el derecho a la información en los
diferentes niveles del «triángulo escaleno de la información»: empresa,
informador y público.
- En el segundo, al poner en relación la información que se ha de
expresar con la verdad-objetividad.
- En el tercer apartado, al poner énfasis especial al tratar la verdad-
objetividad en relación al periodista de modo más específico.
- En el cuarto apartado, al hacer aparecer el concepto de libertad como
principio (colocándolo, además, en un contexto antropológico).
- En el quinto, al subrayar la relación entre el principio de la libertad con
el de la responsabilidad.
- En el sexto, al poner la justicia como principio de la labor informativa.
Los principios que estudiaremos con más profundidad son, entonces, 1) el
derecho a la información y la verdad; 2) el bien común y la justicia y 3) la libertad
y la responsabilidad. Si hasta aquí hemos caminado orientados por el texto de la
Deontología periodística, en adelante nos apoyaremos de literatura
complementaria que posibilite ahondar todavía más en ellos.
3.1 El derecho a la información y la verdad44
44
Han servido como materia de reflexión para este apartado P. MONNI, L´informazione un
diritto, un dovere. Rassegna di normativa internazionale, Editrice Internazionale ED. I. Grupo
G.M., Roma 1989; V. Frosini, Contributi a un diritto dell´informazione, Liguori, Napoli 1991.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
28
El derecho a la información se desprende de la naturaleza misma del
hombre45
: no es un derecho positivo46
sino una «exigencia, continuación y
aplicación práctica de la libertad de expresión»47
que garantiza al hombre el
conocimiento de la verdad. Se puede decir que este derecho es pasivo y activo.
Pasivo cuando se recibe la información (el público) y activo cuando se busca
(informador) para luego difundirla.
En su forma pasiva, la libertad de expresión es un privilegio tanto
individual como social. Individual porque no todas las personas tienen derecho a
toda clase de informaciones, y social cuando se trata de una información necesaria
para todos o para muchos, cuando el interés por ella está justificado o cuando se
refiere a la libertad de expresión.
45
El fundamento remoto es siempre la misma naturaleza humana y aquello que les
propio: vida, propiedad, salud, etc. El fundamento habilita al hombre para ser titular del derecho
pero no se lo confiere. Además del fundamento es necesario un título de derecho, es decir, aquello
que confiere el derecho al sujeto. Este título puede derivar de realidades como el trabajo, un
contrato, una ley o de la misma naturaleza humana. En el caso de la naturaleza humana, el solo
hecho de ser hombre otorga una serie de derechos a los que llamamos naturales. El derecho natural
se refiere a todo aquello debido a todo hombre en razón de su misma naturaleza humana. Se suelen
distinguir en derechos naturales originarios o primarios (correspondientes a las tendencias
naturales como lo son vida, matrimonio, comida o educación) y subsiguientes o derivados (los
cuales se dan en relación a situaciones creadas por el hombre mismo como, por ejemplo, la
autodefensa o el voto). Sobre este tema puede verse J. HERVADA, Introducción crítica al derecho
natural, Universidad de Navarra, Pamplona 1996.
46 Como recuerda Niceto Blázquez, «Existe una fuerte tendencia a confundir la ética de la
información con las normas legales emanadas por los organismos legislativos. La ética queda así
absorbida por el derecho, la razón por la voluntad y la razonabilidad de la conducta por la
arbitrariedad de los consensos democráticos. Es un error grave de principio y un abuso intolerable.
Las normas legales, para que sean vinculantes en conciencia y las autoridades puedan exigir su
cumplimiento, tienen que estar inspiradas en principios éticos racionalmente válidos y
correctamente interpretados. La ética es la que discierne sobre la validez o no validez humana de
las leyes. Una forma de conducta puede ser rigurosamente legal e inhumana al mismo tiempo […]
Corresponde al derecho positivo materializar y garantizar la efectividad de los principios
emanados de la ética en lugar de suplantarla. Lo contrario conduce derechamente al despotismo
jurídico y a la atrofia del desarrollo sano y responsable de la conciencia moral» (La nueva ética en
los medios de comunicación, BAC, Madrid 2002, 130-131).
47 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 91.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
29
Detengámonos un poco en este punto. La sensibilidad actual aduce un
falso derecho según el cual es válido querer conocerlo todo acerca de todos. El
derecho a la comunicación de la verdad no es, sin embargo, incondicional. La
seguridad del prójimo, el respeto a la vida privada, el derecho a la intimidad48
o el
bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o usar
un lenguaje discreto49
. Por otra parte, nadie está obligado a revelar una verdad a
quien no le corresponde conocerla.
Sobre la parte activa, siendo el comunicador el puente entre el hecho
noticiable y el público, el derecho de informar va acompañado del deber de
transmitir la verdad o, con otras palabras, el deber de la objetividad. Parte activa y
pasiva y su relación con el derecho positivo quedan bien recogidas, relacionadas y
resumidas aquí:
Conviene recordar que, en nombre de la reflexión ética, el derecho de
informar corresponde primariamente a toda persona por razón de su
competencia in sub-iecta materia, y más aún a los cuerpos profesionales
especializados en el quehacer informativo. Antes que derecho es un deber.
Por el contrario, el derecho a la información corresponde primariamente al
destinatario de la misma. […] La última palabra sobre lo que es derecho y
obligación en materia de información corresponde a la ética y no al
derecho positivo. No es correcto, pues, hablar de ética en los medios de
comunicación social o ética en la empresa informativa limitándose a
recordar la normativa legal vigente en los diversos países, como si la
48
Se atribuye la acuñación y promoción de la expresión «derecho a la intimidad» a
Charles Warren y Lois D. Brandeis quienes usaron el término en el artículo «The Rigth to
Privacy» publicado en 1890 en la Revista de derecho de la Universidad de Harvard.
49 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2489. Al respecto son también interesantes
L.M., FARIÑAS MATONI, El derecho a la intimidad, Trivium, Madrid 1983; L. REBOLLO DELGADO,
El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, Madrid 20052; J. PÉREZ ROYO, «El derecho a la
intimidad: contenido y límites», en AA.VV., Expediente Lay Di, Madrid 1997, 79-98; y M.
URABAYEN, Vida privada e información. Un conflicto permanente, Ediciones Universidad de
Navarra, Pamplona 1977; F.-R. HUTIN, «Journalisme et traitement de la vie privée», en Esprit
(mayo 1990), 103-108. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
dice sobre el derecho a la intimidad y a la vida privada: «Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques».
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
30
fuente de la bondad humana de la actividad informativa fueran las leyes
positivas desvinculadas de los principios éticos50
.
Acerca de la objetividad periodística se puede señalar que su base es la
verdad y que al referirse a ella se hace como «relación de certeza entre el sujeto y
el objeto, entre el promotor y el hecho, entre el dato y el acontecimiento»51
, de ahí
que la objetividad deba considerarse desde los puntos que ya se han citado al
inicio del punto 2.1, a saber: según el sujeto, según el objeto, según el efecto y
según la finalidad.
Relacionado con lo anterior, es interesante lo que subraya Blázquez en otra
parte de su obra:
La verdad, como queda dicho, se decanta como adecuación del
entendimiento a la cosa (verdad lógica), y de las cosas consigo mismas y
con el entendimiento que las hace reales (verdad ontológica). La verdad
informativa no es más que una especia de verdad lógica o adecuación del
pensamiento del emisor a la realidad social y contingente transmitida de
múltiples formas al receptor mediante los llamados medios de
comunicación social. La verdad es el componente nuclear de la
información. Ahora bien, en la teoría de la información el término verdad
suele ser sustituido por el de objetividad. Por lo mismo, este concepto ha
de ser definido en línea con la realidad y la verdad. Cuando actualmente se
acusa a los profesionales de la comunicación de falta de objetividad en sus
informaciones, de hecho lo que se les imputa es el no decir la verdad sobre
la realidad social. Lo que dicen no corresponde en alguna medida a lo que
realmente son las cosas o los acontecimientos sobre los que versa la
información. En la práctica, los términos de verdad y objetividad suelen
utilizarse como sinónimos. Por otra parte, el desprestigio contemporáneo
del término verdad afecta inevitablemente al término objetividad. La
50
N. BLÁZQUEZ, La nueva ética… 131.
51 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 101. Es enriquecedora la nota al pie de esta
misma página donde, recordando que la objetividad periodística no puede depender de las
preferencias, intereses o posturas del informador, se agrega: «El objeto no depende del sujeto que
lo describe. Al contrario, el sujeto promotor sí depende del objeto como tema de la información.
Cuando un hombre en general juzga, depende de la realidad objetiva, es decir, en la realidad
objetiva está el motivo del pensamiento de la relación sujeto-objeto. La causa de esta dependencia
está en la manifestación inmediata de la realidad objetiva, en la evidencia. Juzgando, el hombre
expresa o afirma que en la conciencia encuentra como una vivencia propia. Pero el juicio no crea
esta vivencia, no la produce, sino que la encuentra conjuntamente en la aceptación y en el juicio».
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
31
objetividad informativa se considera posible, imposible o más o menos
posible en la misma medida que la verdad. El problema de fondo es
filosófico, pero tiene una repercusión inmediata en la teoría de la
información por más que los teóricos del pragmatismo informativo traten
de esquivar el bulto52
.
Hablar de la verdad supone que nos es posible conocerla con certeza. A lo
largo de la historia se ha planteado la objeción según la cual el hombre sería
incapaz de conocer la verdad. A esto se han dado soluciones que podemos
circunscribir en cuatro grandes grupos: 1) una solución explícitamente negativa,
2) una solución menos explícitamente negativa, 3) una solución negativa por parte
del objeto y 4) una solución positiva. Veamos brevemente en qué consisten53
.
La solución explícitamente negativa tiene dos vertientes: la de los
escépticos, que afirma la incapacidad del conocimiento humano para captar las
cosas como son en sí, sólo como a nosotros «nos parece», para decantarse en una
duda universal respecto a todo; la otra vertiente es la del relativismo, que
distingue entre conocimiento absoluto de la verdad, por el que las cosas son
conocidas en sí, y uno relativo por el cual se conocen las cosas únicamente como
aparecen. Coincide con el escepticismo en cuanto que afirma que con nuestro
conocimiento no somos capaces de conocer algo como es en sí. Conocería la
«verdad» relativa pero no la absoluta.
La solución menos explícitamente negativa es la que proponen idealistas y
anti-intelectualistas. Los idealistas admiten que conocemos la verdad sólo en
nuestro entendimiento pero no la cosa como en sí (por tanto, el conocimiento
queda limitado únicamente al objeto que tenemos en la mente). Los anti-
intelectualistas no rechazan la capacidad de conocer la cosa en sí pero excluyen
que esto pueda hacerse por medio del entendimiento. Lo haríamos, dicen, por una
intuición prelógica o una intencionalidad infralógica.
52 NICETO BLÁZQUEZ, La nueva ética… 374-375.
53 Seguimos el esquema ofrecido por F. MORANDINI en su Crítica (PUG, Roma 1961).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
32
La solución negativa por parte del objeto, o subjetivismo, afirma que no
poseemos certeza especulativa alguna sobre lo existente real-sensible. Esto por
razón de que el idealismo y el anti-intelectualismo se resuelven en el relativismo.
Por último, la solución positiva presenta dos vertientes: por una parte el
realismo mediato que admite el conocimiento inmediato de la realidad actuada de
nuestros actos y de nuestro «yo». Guarda una reminiscencia de escepticismo pues
conserva la idea de que del objeto conocido sólo se conoce inmediatamente una
representación interna. De esto se sigue que no se alcance con certeza un
conocimiento del mundo en sí sino por medio de una demostración en sentido
estricto. El realismo inmediato, por último, apuesta por la validez e inmediatez del
conocimiento de la realidad existente en sí de nuestro mundo sensible (a
diferencia del realismo mediato, afirma que es imposible la demostración estricta
del mundo sensible ya que no se puede mediar lo que se presenta como inmediato:
lo evidente no se demuestra, se muestra); hay una relación real del ser con la
inteligencia. De esta manera, la verdad no está en las cosas sino en el
entendimiento, si bien su calidad dependerá del grado de aproximación a la
realidad fundante del ser54
.
Podemos continuar ahora con el binomio objetividad y verdad. Ambas no
deben confundirse. «La verdad es lo que es porque existe o ha existido en realidad
como un hecho o un acontecimiento, de manera experimental o sencillamente
demostrable»55
, apunta Brajnovic. La objetividad, entonces, sería como el modo
de describir esa verdad o conocimiento cierto. Esto se suele hacer por medio de
juicios hilvanados en sucesiones lógicas. Un juicio es distinto de la mera opinión56
en cuanto que ésta no es una convicción firme (a diferencia del conocimiento
cierto, que sí lo es). De ahí que aceptar algo como verdad signifique haberse
54
Cf. ARISTÓTELES, Metafísica II 993b, 31; V 7, 1017a, 30-35.
55 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 102.
56 En ámbito filosófico una opinión es definida como asentimiento a una proposición que
no descarta que la proposición contraria sea también verdadera. En psicología la opinión dice
referencia a una manera de hablar sobre lo que no se está seguro.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
33
formado un juicio consciente y seguro sobre ello, «la convicción de que aquel
juicio sobre tal verdad es definitivo y decisivo»57
. De lo anterior se sigue que la
duda o la opinión no constituyan una convicción firme, un conocimiento cierto o
saber seguro. Pero, ¿estar convencido de algo equivale entonces a la verdad? A
esto responde el autor cuando afirma:
El hombre tiene únicamente conocimiento cierto cuando sabe que este algo
es verdad. Por lo tanto, hace falta tener el criterio por el cual se reconoce y
se juzga la verdad, diferenciándola de la duda, del error, de la falsedad o
mentira. Hace falta disponer de una norma para la verdad. ¿Cómo sé que la
mesa donde escribo es rectangular? La veo, es rectangular y así la juzgo.
Mi juicio está de acuerdo con la realidad de ese objeto y por lo tanto es
verdad. Visualmente compruebo que esto es así. […] La evidencia, la
comprensión, el saber inequívoco y la realidad son los elementos del
criterio para concebir la verdad58
.
De esta manera tenemos varios elementos que se presentan como
necesarios para el conocimiento de la verdad: 1) una firme, consciente y
argumentada aceptación; 2) un juicio verídico e imparcial; y 3) saber que el juicio
es verídico. En pocas palabras: «el conocimiento de la verdad consiste en la
evidencia explicada por la seguridad del juicio y el saber»59
. Articulado de un
modo filosófico diría Morandini:
Cuando conocemos con certeza alguna verdad, no conocemos sólo la cosa,
ni conocemos solo nuestro conocimiento, sino simultáneamente nuestro
conocimiento y la cosa; pues somos conscientes de nuestro conocimiento
como conforme a la cosa. Es así que por esto conocemos al ejercitar el
acto («exercite») la capacidad de nuestra mente para la verdad en cuanto
actuada en el acto. Luego cuando conocemos con certeza alguna verdad,
conocemos al filo del acto («exercite») la capacidad de nuestra mente para
la verdad, en cuanto ejercida en el acto60
.
57
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 103.
58 Ibid.. 103.
59 Ibid.. 104.
60 F. MORANDINI, Crítica, 39.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
34
De manera que quede todavía mejor expuesto, podemos repasar lo que en
la Deontología periodística se entiende por 1) evidencia en sí misma y evidencia
explicada, 2) la certeza en contraposición a la duda y a la opinión61
, 3) saber que
un juicio corresponde a la verdad, 4) lo verdadero y 5) la expresión de la verdad.
El hombre conoce el objeto gracias a sus sentidos62
. Al afirmar o negar
separa o une características de lo conocido. Pero no todo conocimiento es sólo de
carácter sensible: de la percepción sensible según la sensación captada (color,
olor, sabor, etc.) se pasa a la capacidad racional63
, al entender, que es una forma
más elevada de conocimiento y propia del ser humano. Por tanto, recibir una
impresión sensible, por ejemplo un hecho noticiable ante el cual nos encontramos,
debe ir más allá del afirmar o negar características o circunstancias del objeto
juzgado64
, es preciso distinguir el es y el no es de una alternativa, la verdad de la
61
Hay quien ha hecho de la opinión un «estilo» de periodismo. Así, por ejemplo, la obra
de J. GUTIÉRREZ PALACIO, Periodismo de opinión, Paraninfo, Madrid 1984.
62 Aristóteles dirá que el intelecto humano es «sicut tabula rasa, in qua nihil est scriptum»
(«Como una pizarra limpia donde no está nada escrito». III De anima, c. 4, n. 3; 430a 1). El
conocimiento empírico humano del hombre implica tres elementos imprescindibles, diferenciables
e indisolublemente unidos: dos a nivel sensitivo (la sensación externa y la percepción o sensación
interna global) y uno a nivel intelectivo, la intelección (que implica dos operaciones: la
aprehensión y la composición-división). Véase F. SELVAGGI, Filosofia del mondo, PUG, Roma
1985, 80.
63 Al respecto dice Selvaggi: «el conocimiento directo de lo inteligible en lo sensible, aun
siendo abstracto y no recibido pasivamente, sino producido activamente y elaborado por el
intelecto, no pierde el contacto con la realidad objetiva, de la que tiene origen todo conocimiento
humano». Y más adelante afirma: «Sólo en el juicio, gracias a la reflexión completa del intelecto
sobre sí mismo y sobre su propia naturaleza, se tiene plena conciencia de la verdad […] En la
simple aprehensión, la verdad se contiene sólo materialmente, y llega a ser formal sólo en el acto
del juicio. Así, mientras la sensación externa, como hemos visto antes, y también la simple
aprehensión intelectiva, tienen ya un valor no puramente subjetivo, sino objetivo y óntico, el
juicio, tomando formalmente la conformidad del pensamiento (logos) con el ente material, tiene
además un valor plenamente ontológico» (Filosofia del mondo, 89-90. La traducción es mía).
64 Lo que algunos llaman «objetividad fotográfica».
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
35
falsedad65
. Y es que en cada juicio está expresado el conocimiento sobre la
verdad:
Atribuyendo las características verídicas el hombre está dirigido hacia el
objeto y, además, sabe que en esta relación entre el objeto y el
entendimiento se encuentra la verdad. Esta relación no existe en el
conocimiento sensitivo, por lo que el relato más realista necesariamente
debe reflejar algo más de lo percibido por los sentidos66
.
Cuando se juzga falsamente el informador se encuentra en el error.
Hacemos ahora un recorrido por los elementos necesarios para el conocimiento de
la verdad.
Las distintas evidencias
El hombre capta la realidad de modo inmediato y mediato. De modo
inmediato son los primeros principios (el de no contradicción67
que se puede
formular de tres diferentes maneras, a saber: ontológicamente –imposible ser y no
ser al mismo tiempo–, lógica-lingüísticamente –no se puede afirmar y negar algo
de la misma cosa al mismo tiempo– y psicológicamente –no se puede pensar al
mismo tiempo, del mismo modo–); de modo mediato cuando la realidad se
«manifiesta mediante unas conclusiones y pruebas de las que nuestro juicio es
como un resultado»68
. Brajnovic refiere aquí la necesidad de dos tipos de
65
El conocimiento empírico inicial es sólo un punto de partida fundamental que apunta
hacia un conocimiento más perfecto: no nada más verdadero sino, además, cierto, necesario,
universal, metódico y orgánico; que vaya del hecho a la razón o porqué del mismo. La ciencia
debe ser un conocimiento perfecto de la cosa, su verdad. La verdad de las cosas se identifica con
su ser. Un conocimiento científico significa certeza y necesidad, excluye lo que no lo sea, y por
eso está opuesta a la duda y a la opinión. Esto es lo que, con otras palabras, escribió santo Tomás
comentando a Aristóteles en In. Post. Anal. I, lc.4 n. 35.
66 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 105.
67 «El principio de contradicción afirma que todo ente, en cuanto ente, no puede no ser
ente. Comúnmente suele aducirse esta forma clásica: “No pueda algo, simultáneamente y bajo el
mismo aspecto ser y no ser”; o también: “Del mismo sujeto no se puede simultáneamente afirmar
y negar el mismo predicado», F. MORANDIN, Crítica, Gregorian University Press, Roma 1961.
68 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 106.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
36
evidencia: la interior (o del saber) que encontramos en la realidad que juzgamos,
que es recibida; y la exterior (o del creer) que es independiente de nuestro juicio o
de la realidad juzgada:
Cuando la evidencia excluye cualquier duda, se llama evidencia perfecta o
completa. La imperfecta se manifiesta cuando es capaz de provocar una
firme aceptación, pero el sujeto siente una oposición o adversidad de tal
manera que la evidencia se convierte en inseguridad69
.
La premisa noética esbozada en el párrafo precedente abre paso a un
conflicto interior del informador: éste se encuentra con sus convicciones y
posturas ante el deber de comunicar imparcialmente. La verdad de una evidencia
depende de su comprensión pero, una vez comprendida y asimilada, se impone el
deber de apartar sus dificultades ideológicas y sus disposiciones subjetivas para
ver con lucidez la realidad objetiva y, en consecuencia, reflejarla: «si el hecho
descubierto y evidente en sí mismo –que nos demostró nuestro error– tiene
importancia e interés para el público, debe ser destacado, pese a nuestra íntima
oposición», dice Brajnovic. Se refiere a casos esenciales de relieve.
La certeza en comparación con la duda
La aceptación firme de un juicio se denomina certeza. Ésta se presenta en
forma de duda negativa cuando se tienen motivos suficientes para aceptar o no
una afirmación (por ejemplo la cantidad exacta de afectados tras un desastre
natural). Se presenta en forma de duda positiva cuando hay motivos para pensar
en dos posibilidades (por ejemplo las consecuencias de una conferencia que busca
promover determinada finalidad). Es aquí donde entra la opinión: ésta surge ahí
donde es posible aceptar un motivo más que otro porque no hay certeza, existe la
duda, hay aceptación de un juicio pero con reservas.
69
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 107.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
37
Las certezas lo son de distinto tipo: está la certeza metafísica y sus
primeros principios; está la certeza física (se menciona el ejemplo de que un
cuerpo cae si otro no lo sostiene); y está la certeza moral. La certeza moral tiene
su fundamento en la recta razón, en la conciencia y en el criterio recto del hombre.
Se subdivide a su vez en:
- certeza hipotética (lo que es más posible frente a otras posibilidades);
- certeza objetiva o lógica (la evidencia objetiva como motivo de
aceptación firme de un hecho);
- certeza subjetiva (certeza de tipo psicológico cuya forma de expresión
es la opinión pues se trata de «certezas» en las que, por motivos
personales, el hombre cree estar en lo cierto);
- certeza objetiva.
La certeza objetiva se identifica con la verdad. Puede ser natural, en cuanto
no crítica o profunda, o, en un grado mayor, científica o profesional, en cuanto
reflexiva, crítica y responsable. Se puede decir que hay una certeza profesional
cuando se conoce la información y se la puede expresar aportando las razones
contrarias o las observaciones y dificultades de la duda. ¿Cómo se alcanza esto?
Mediante la reflexión, por el estudio o conocimiento seguro sobre lo tratado.
En la vida del periodista, no obstante, no todas son certezas profesionales.
También hay verdades naturales como la injusticia que supone la miseria, el
totalitarismo o la violencia. La relación certeza profesional - verdad natural se
entiende en cuanto que, desde un punto de vista periodístico, la primera debe
demostrar que lo segundo es precisamente una verdad.
Podemos recordar también aquí lo que decía Etienne Gilson sobre las
dificultades de los filósofos sobre la aceptación de la verdad:
Hay un problema ético en la raíz de nuestras dificultades filosóficas; los
hombres somos muy aficionados a buscar la verdad, pero muy reacios a
aceptarla. No nos gusta que la evidencia racional nos acorrale, e incluso
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
38
cuando la verdad está ahí, en su impersonal e imperiosa objetividad, sigue
en pie nuestra mayor dificultad: para mí, el someterme a ella a pesar de no
ser exclusivamente mía; para usted, el acatarla aunque no sea
exclusivamente suya. En resumen, hallar la verdad no es difícil; lo difícil
es no huir de la verdad una vez que se la ha hallado. Aunque no sea un
“sí, pero”…, con frecuencia nuestro sí es un “sí, y…”70
.
El saber que un juicio corresponde a la verdad
Una evidencia acerca de una realidad objetiva pone de manifiesto si
determinado juicio se ajusta o no a la verdad; la evidencia objetiva es «la medida,
norma o criterio según el cual se puede distinguir el saber verdadero del falso»71
.
Cuando el hombre está seguro de la verdad de un juicio, acepta lo que juzga y
rechaza la falsedad o el error. La evidencia, entonces, se coloca como criterio de
la verdad y fundamento de la seguridad de un juicio recto y como oposición a la
apariencia expresada como opinión.
La relación entre la seguridad de un juicio y la razón se comprende al
percibir que quien juzga sabe qué acepta y también el porqué:
Une su seguridad de que juzga bien a la realidad objetiva que es evidente.
Y lo hace reflexionando sobre su propio juicio para estar así convencido de
que la realidad atribuida por él se encuentra verdaderamente en la realidad
objetiva de un objeto, hecho, suceso o dato. La realidad objetiva se
manifiesta precisamente por la atención reflexiva con la que el hombre se
convence de algo para aceptarlo como verdad. Si ahora sabe que su juicio
es recto (que corresponde a la verdad), puede saber únicamente si
reflexiona valorando su propio juicio72
.
Lo verdadero
Podemos preguntarnos entonces todavía en qué consiste la verdad, qué es
lo verdadero. La explicación referida en la Deontología periodística apunta a la
70
E. GILSON, La unidad de la experiencia filosófica, Rialp, Madrid 1973, 77.
71 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 110.
72 Ibid., 110.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
39
identificación del juicio con la realidad pues sin conocer esa realidad no se pueden
hacer juicios y, en consecuencia, tampoco informar. Juicio y realidad, sin
embargo, no son sinónimos. Esto por cuatro razones: 1) mientras que los juicios
son o falsos o verdaderos, la realidad existe o no existe; 2) si no lo ha expresado
públicamente, un juicio es cognoscible sólo para el que lo hace, la realidad es
cognoscible para muchas personas; 3) el juicio está unido al yo de quien lo hace
mientras que el hecho u objeto no necesariamente; y 4) las experiencias
personales existen en la conciencia del hombre que las vive pero no se identifican
con el juicio sobre lo que se juzga.
Hay tres distintos elementos en el escenario: el hecho o suceso (el objeto
enjuiciado), el juicio y el sujeto que juzga. Un juicio será recto, verdadero, cuando
el juicio y el objeto enjuiciado concuerdan: «el hombre juzga rectamente (dice o
posee la verdad) al estar seguro de que la realidad intencional existe en el objeto
que ha juzgado»73
. Todo esto es importante porque cada vez más el concepto de
verdad tiende a ser suplantado por el de veracidad. De esta manera la información
puede dejar de ser verdadera pero no veraz.
La verdad según la forma de expresión
La comunicación de la verdad pasa por el modo como ésta se expresa. La
consideración no es periférica pues el periodismo posee una forma literaria
específica para transmitir. Ni la fantasía ni la metáfora son propias del periodismo.
Lo son los hechos, datos y acontecimientos.
Algunas formas literarias están más alejadas de la verdad objetiva y están
más próximas a las subjetivas. En caso de poseer un rastro de verdad, ésta queda
mezclada con valores artísticos al grado de ser llamada verdad artística74
:
73
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 112.
74 En otra parte del capítulo segundo hace también una distinción entre el escritor artístico
y el periodista (cf. L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 117).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
40
Allí donde termina la verdad «periodística», la verdad real, comienza de
tal modo la verdad artística que una composición literaria sobre la realidad
imaginativa no se puede llamar periodismo, ni una narración periodística
de hechos o sucesos, creación artística o literaria75
.
Brajnovic propone una graduación de la verdad objetiva o periodística
hasta la artística. Como se puede advertir, todo esto es más bien una cuestión de
estilo que de valoración ética. La graduación sería la siguiente:
Verdad objetiva o periodística Verdad artística o subjetiva
Noticia pura (dato) Poesía lírica
Noticia elaborada Prosa poética
Entrevista Teatro
Comentario Novela
Reseña Ensayo
Crónica Crítica
Reportaje Relato
Pre-literatura76
En el apartado tres titulado El informador profesional como puente entre
hecho noticiable y público ofrece, por último, una aproximación todavía más
específica al rol del lenguaje dentro del periodismo. Según lo referido ahí,
El principal objetivo de la palabra (expresión) periodística debería ser su
propia función informativa para no dejar sólo que la información exista
teóricamente, sino también para que sea más sensible, más exacta y más
comprensible, es decir, lo más identificada posible con la realidad que
reproduce o narra77
.
75
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 114.
76 La pre-literatura cabalga entre el reportaje periodístico y la novela. La acuñación del
término se debe a Miguel Ángel Asturias quien consideraba como pre-literatura la obra de Truman
Capote, A sangre fría.
77 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 117.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
41
Como dice Porzig: «el periodista es un intermediario no sólo entre la
fuente o el origen de la información y el destinatario, sino también entre diversas
prácticas lingüísticas, concretamente, entre quienes producen información y
quienes la reciben»78
.
3.2 El bien común y la justicia
La información como derecho apunta a una relación entre el sujeto79
que lo
tiene para buscar informaciones y los que lo tienen para conocerlas. La relación
entre periodista y público en materia informativa es la del bien común pues el
hombre es un ser social que no vive aisladamente. La vida social es una de sus
inclinaciones naturales y de ahí que los actos injustos, en este caso en materia
informativa, no le resulten indiferentes. Pero, ¿qué es el bien común?
Históricamente ha habido dos maneras de entender el bien común: una
pone el acento sobre la comunidad y la dimensión objetiva del bien, la otra
poniendo énfasis sobre el individuo y su libertad. Más recientemente se ha
desarrollado una recuperación del concepto antiguo de bien común. ¿Cómo se ha
llegado hasta aquí?80
. Para Platón y Aristóteles la sociedad era algo natural cuya
78
W. PORZIG, El mundo maravilloso del lenguaje, Gredos, Madrid 1974, 282. Sobre este
aspecto específico también se pueden consultar B. HERNANDO, El lenguaje de la prensa, Anaya,
Madrid 1990, especialmente las páginas 59 a 85; F. LÁZARO CARRETER, «El lenguaje periodístico,
entre el literario, el administrativo y el vulgar», en Lenguaje en periodismo escrito (marzo),
Madrid 1977, 7-33; P. BOURDIEU, Economía de los intercambios lingüísticos, Akal, Madrid 1985.
79 En definitiva podemos decir que se remite a la persona humana portadora de una
dignidad y, en consecuencia, de derechos. Boecio definió a la persona como «naturae rationalis
individua substantia» (sustancia individual de naturaleza racional, De persona et duabus naturis,
cap. 3; PL 64, 1343), es decir, un sujeto inmediato de existencia diferente de cualquier otro –
sustancia–; capaz de razonar –racional–. Como es sabido, el concepto «persona» nació de las
disputas teológicas, en ámbito cristiano, acerca de la trinidad-unidad de Dios. Para conocer un
itinerario histórico se puede consultar R. LUCAS LUCAS, L´Uomo spirito incarnato, San Paolo,
Milano 1993, 253 ss.
80 La breve exposición sigue el itinerario de L. BIAGI Bene comune, en «Rivista di
Teologia Morale», 27 (1995), 281 – 307.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
42
finalidad consistía en promover una vida justa y buena. Para alcanzar esos
objetivos el político tenía un papel relevante81
. Es verdad que una motivación
presente en el pensamiento antiguo es que los hombres se reúnen para protegerse
de agresiones y facilitar intercambios comerciales, pero también es verdad que
existe la búsqueda de algo más grande que no suprime diferencias individuales
pero que, a partir de ellas, busca una felicidad mayor para cada uno82
.
Durante el Medioevo83
se siguió la delineación griega pero apuntando
ahora a la universitas: la sociedad se ve como un todo y los hombres como partes
de ese todo (que en la práctica privilegia el bien común por encima del bien
individual). Influyeron también en esta concepción la doctrina del derecho romano
y la doctrina paulina del «Cuerpo místico»84
.
Esta concepción, actualmente difícil para una sensibilidad moderna-
individualista, no se trató de aniquilación del individuo. A esta concepción del
bien común le acompañó la convicción de que la persona no podía quedar
reducida a una dimensión político-temporal sino que tenía una finalidad
trascendente. La concepción de fondo era más metafísica que sociológica.
Los cambios del periodo moderno, con las guerras de religión de fondo, las
transformaciones sociales, el iusnaturalismo, la difusión del modelo experimental
de las ciencias y el proceso de secularización, crearon un clima que hizo venir a
menos el concepto anterior de bien común: ese algo verdaderamente querido por
81
Véase, por ejemplo, Aristóteles, Política, III, 9: 1280b.
82 Cf. Política, III, 9: 1256a.
83 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, 92, 1 ad 3; I-II, 21, 3 ; II-II, 4,2; II-II,
65, 1.
84 La doctrina paulina del cuerpo místico puede encontrarse en I Cor 12, 4 ss; Ef 1, 23; y
Rom 12, 5). Sustancialmente dice que toda persona es una parte y tiene una tarea específica al
servicio de la unidad.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
43
todos. Se pasó del bien común «ideal», con sus implicaciones éticas, al
«posible»85
.
Con Thomas Hobbes el concepto de bien común sufre una alteración
todavía más significativa: se interpreta al hombre en clave individualista de
manera que los individuos son la realidad primera y no son sociales por naturaleza
sino por educación y utilidad. En consecuencia la sociedad debe servir al
individuo. Se seguirá usando el término «bien común» pero con una significación
distinta86
. Lo expresa bien Bentham cuando dice:
El interés de la comunidad es una de las expresiones más genéricas que se
puedan encontrar en la fraseología de la moral: no hay que maravillarse de
que su significado de hecho se pierda. Cuando tiene un significado es el
siguiente: la comunidad es un cuerpo ficticio, compuesto de personas
individuales consideradas como sus miembros. Entonces, ¿cuál es el
interés de la comunidad? La suma de los intereses de varios miembros que
la componen. Es vano hablar de los intereses de la comunidad sin
comprender cuál es el interés del individuo. Se dice que algo promueve un
interés o que está a favor del interés de un individuo cuando va a añadirse
a la suma total de sus placeres o, lo que es lo mismo, a reducir la suma
total de sus dolores87
.
Con Spinoza el bienestar individual toma el puesto del antiguo concepto
de bien común88
mientras que en el siglo XX parece darse una recuperación del
bien común en su sentido antiguo que, de todos modos, al quedar desprovisto de
verdad y contenidos, es incompleto. ¿No es entonces el bien común una suma de
bienes individuales? A esto responde Tomás de Aquino cuando dice:
85
Uno de los principales teóricos será Maquiavelo. Al respecto puede verse, por ejemplo,
Il Principe, capítulo 15: Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono
laudati o vituperati en Opere (a cargo de C. VIVANTI), Einaudi-Gallimard, Torino 1997, 159.
86 Hobbes emplea, de hecho, términos como bonum publicum o bonum commune pero
indicando las ventajas que de ellos se desprenden para el individuo. En el fondo permea el espíritu
del contrato, aportación específica de Hobbes.
87 J. BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislaciones, Utet, Torino
1998, 91. La traducción es mía.
88 Cf. Ethica, IV, Definición 1.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
44
El bien común del Estado y el bien común de un individuo no se
distinguen solamente por una diferencia de número, sino por una
diferencia de forma: de hecho, la noción de bien común es diferente de la
de bien privado, como diversas son las nociones de todo y de parte. Por
eso el filósofo ha escrito que no es buena la afirmación de aquellos que
sostienen que Estado, familia y otras cosas del género difieren según la
cantidad y no según la especie89
.
¿Qué es entonces el bien en una sociedad? Es el fin en cuanto tendencia
del hombre a perfeccionarse. Es común porque se obtiene mediante la
colaboración de otros. El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una de las
mejores formulaciones conceptuales de «bien común»:
Por bien común es preciso entender el conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible, a los grupos y a cada uno de sus miembros, el
logro de la propia perfección90
.
Ya que afecta a la vida de todo, más adelante91
el mismo Catecismo
enunciará los elementos que le son propios, a saber: 1) respeto a la persona (de sus
derechos inalienables como son el proteger su vida privada, actuar según su
conciencia, libertad religiosa, etc.), 2) facilitar el bienestar y desarrollo social, y 3)
la paz92
. El bien común posee como características 1) una marcada orientación de
servicio para las personas y su bien integral, incluyendo las dimensiones
espirituales y morales; 2) su norma es la naturaleza humana; 3) debe ser
subsidiario; y 4) debe ser verdaderamente común, más todavía hoy en el contexto
de un mundo globalizado.
89
Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 7 ad 2.
90 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1906.
91 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1907-1909.
92 Un desglose más pormenorizado de elementos puede verse en J. M. IBÁÑEZ LANGLOIS,
La dottrina sociales della Chiesa, Ares, Milano 1989, 88.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
45
En relación al bien común, la justicia se presenta como la virtud dirigida al
bien de los demás, incluyendo el propio; como la virtud que favorece la
convivencia social. «En la justicia se encuentra el criterio para juzgar el orden
social y el valor de la vida y de los derechos humanos en la sociedad»93
, dirá
Brajnovic.
En la antigüedad Platón concibió la justicia como la virtud que armonizaba
las partes del hombre (razón, sentimientos, deseos) como las de la ciudad. De
hecho, en la República inicia el estudio de la justicia en la πολις pues considera
más fácil ver la realidad escrita en sus leyes. A Aristóteles debemos la
consideración de la justicia como virtud social, como condición para la vida en
sociedad; a él se debe también la distinción todavía vigente hoy en día entre
justicia distributiva, justicia conmutativa94
y una justicia general que ordena la
relación entre el ciudadano y el bien común. Santo Tomás y la Escolástica
retomaron los conceptos antiguos de justicia, especialmente a Aristóteles, y los
desarrollaron integrándolos en la teología moral95
.
Se suele definir la justicia como dar a cada uno lo suyo96
. «Suyo» implica
un derecho, el ius de la persona en sentido objetivo. De ahí que el arte del derecho
sea precisamente establecer qué le es debido a una persona como suyo: el arte de
interpretar qué es justo. El fundamento remoto del derecho es la naturaleza
humana mientras que el fundamento más próximo está subordinados, por ejemplo,
a la existencia de un Estado o, en el caso concreto de una herencia, por poner un
ejemplo más específico, a la filiación o tutela.
93
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 132.
94 Cf. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, libro V.
95 Santo Tomás de Aquino lo hizo, por ejemplo, en su obra De iure et iustitia y en la
Summa Theologiae II-II, q. 81, 1, q. 82, q. 102, sobre los deberes hacia Dios.
96 Se atribuye a Cicerón una formulación anterior análoga, el suum cuique tribuere. Cf. J.
DE FINANCE, Etica generale, 285.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
46
Se habla de tres diversas formas de justicia: 1) la conmutativa, que es la
que surge entre las personas; 2) la distributiva, que es la instaurada entre
colectividad e individuos; y 3) la legal, que es la que regula las relaciones de los
individuos hacia la colectividad. La doctrina social de la Iglesia habla, además, de
un cuarto tipo de justicia, la social. Se trata de una forma de justicia distributiva
usada por vez primera por Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno, de 1931,
sobre la relación entre obreros y patrones97
.
3.3 La libertad y la responsabilidad
En el apartado cuarto del capítulo segundo de la Deontología periodística
se hace una primera aproximación al tema de la libertad desde diferentes
concepciones: desde la que alude a ella como una concesión hasta quien habla de
ella como un derecho, pasando por la consideración de la libertad como una meta.
A continuación se formula una definición de libertad –construida por Brajnovic
mismo–: «la libertad es la facultad volitiva –independiente de las circunstancias y
leyes positivas– de elegir una entre varias posibilidades con plena responsabilidad
moral»98
.
Ahondando un poco más en este concepto, podemos aproximarnos todavía
mejor a la libertad para saber qué es. Metafísicamente no es un ser, ni una
sustancia, ni una facultad, ni un acto. Un antropólogo español dice al respecto que
la libertad
97
En el número 57, en nombre de la ley de justicia social se condena la exclusión de
beneficios económicos para algunos grupos. Más adelante, en el número 71, tratando el tema del
salario justo, se subraya que la justicia social es el principio para la revisión de estructuras socio-
económicas de forma que las remuneraciones laborales cubran las necesidades fundamentales del
obrero. Años después Mater et magistra y Popolorum Progressio usaron el término para indicar
las relaciones entre las naciones. Michael Ryan, L.C., lo considera «una raíz general en la cual son
insertadas la justicia general (legal) y las justicias particulares (conmutativa y distributiva)»
(Percorsi di etica sociale, APRA, Roma 2006, 116). La traducción es mía.
98 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 119.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
47
Es la característica de algunos actos volitivos. Es, por así decir, un
accidente de tercer grado, porque la sustancia, es el hombre; la voluntad es
una de sus facultades; el acto volitivo proviene de la voluntad; y en
algunos casos, este acto volitivo es libre99
.
Dado que por libertad se puede entender meramente la ausencia de
constricción se pueden distinguir tipos de libertad. Brajnovic señala tres: 1) física
(a. de coacción externa o represión, y b. de algunas leyes propias), 2) psicológica
(a. de determinación involuntaria, y b. de vínculos avasalladores) y 3) moral o
ética, subdividida en a. interna (de inclinaciones viciosas y de desacuerdo con la
conciencia), y b. social (a. de permisivismo inmoral, y b. de nuevos tabúes).
Una distinción más clara podría ser la que sigue100
:
- Libertad física: se trata de la primera conceptualización que el hombre
ha hecho de la libertad, formada en la lucha contra tiranías y
opresiones: actuar sin límites externos según la propia estructura
ontológica, es decir, según las limitaciones naturales de nuestro «ser
hombres».
- Libertad moral: consiste en la libertad de hacer esto o aquello sin
incurrir en ilícitos morales (libertad del espíritu, en términos
cristianos), en el dominio de la razón sobre los instintos. Este tipo de
libertad no es un dato inicial sino tarea de nuestro actuar: la libertad
presentada en un sentido positivo.
- Libertad de elección: definida como capacidad de elegir una cosa o la
otra, de realizar o no una acción cuando existen las condiciones
necesarias para ello. También se conoce como libre arbitrio. Tiene dos
formas: 1) libertad de ejercicio (libertas exercitii), de actuar o no
hacerlo; y 2) libertad de especificación (libertas specificationis), de
hacer esto o aquello.
99
R. LUCAS LUCAS, L´uomo spirito incarnato, 161.
100 Tomamos el esquema ofrecido por R. LUCAS LUCAS, L´uomo spirito incarnato, 162
ss.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
48
Como se puede advertir, la libertad de elección posee un carácter ético.
Mientras la libertad moral se presenta como fin de la vida moral, la de elección
supone la condición de posibilidad de la vida moral.
Remitiendo a los límites de la libertad en sus categorías éticas, Brajnovic
dedica varias páginas para tratar 1) la medida de la libertad, 2) la naturaleza
humana, y 3) la dignidad de la persona y de la sociedad. Hagamos un breve repaso
por esos tres puntos.
La medida de la libertad
La libertad de información está encaminada a actualizar los valores
humanos reflejados o negados en los hechos noticiosos, lo que depende de la
colaboración activa del hombre. ¿Cuál es entonces la medida? Hacer lo que en
conciencia se debe hacer101
:
Afirmar que el fenómeno periodístico, en su esencia, es un fenómeno de
opinión no quiere decir, naturalmente, que todas las opiniones equivalgan
a un pensamiento recto, y que puedan ser puestas en el mismo plano. Las
hay de mala fe. Acudir a la razón contrasta con la manera de refugiarse en
la emoción, en lo irracional, en el verbalismo, etc. Todo ello confirma la
necesidad de la medida anteriormente expresada. En este sentido, la
verdad, la justicia, la responsabilidad personal resumen los límites de la
libertad en este aspecto positivo que aquí consideramos. Y no porque el
hombre no pudiera actuar contra estas virtudes –tantas veces lo hace así
que es preciso hablar de ética profesional– sino porque no debería hacerlo
por respeto a su propia dignidad, a la dignidad de su profesión y a la
dignidad de los demás hombres. La capacidad de elegir los medios para
conseguir un fin (la libertad) incluye la bondad, porque el hombre, por
naturaleza, desea su propio bien. Por tanto, el fin no puede ser malo si la
libertad no se usa con propósitos antihumanos. Cuando el hombre comete
errores […] sufre las consecuencias de su voluntad débil, de su conciencia
torcida o ciega. Lo mismo ocurre cuando la razón acepta una falsedad
como si fuera verdad, porque le faltan los elementos de juicio. De ello se
101
Cf. L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 120.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
49
desprende que la libertad experimentada (la de post factum) y especulativa
(la de ante factum), tiene un límite justificado102
.
La naturaleza humana como limitación de la libertad
En la naturaleza misma del hombre (recuérdese lo señalado en la
distinción acerca de la libertad física) hay una limitación para la libertad. No sin
razón dice Millán Puelles:
Y porque el hombre tiene una naturaleza, es posible decir de él que se
comporta humana o inhumanamente, según actúe –en el ejercicio de su
libertad– de un modo coherente con su ser de hombre, o de un modo
incoherente con él […] La doble posibilidad de que, en el uso de su
libertad de opción, el hombre actúe en consonancia con su ser específico o,
por el contrario, en oposición a él, abre un camino para una interpretación
del obrar éticamente recto como la formación práctica de asumir
libremente nuestra propia naturaleza. Tenemos una naturaleza, y en el uso
de nuestra libertad podemos actuar en conformidad o en disconformidad
con ella103
.
A la naturaleza humana se suman las leyes naturales que rigen el universo.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la naturaleza humana existe una
armonía y una finalidad: nuestra razón descubre y presenta a la voluntad aquello
que promueve el perfeccionamiento de nuestra naturaleza como seres humanos.
No es que la voluntad sea un fin en sí misma pues, de suyo, sin la razón, queda en
la ceguera. «La voluntad tiende a conseguir la bondad; y la razón, la verdad. En la
armonía de las dos se halla la perfección del hombre como ser humano»104
.
De lo anterior se sigue que el periodista en el ejercicio de su profesión no
sea un humano parcial pues su oficio está al servicio de seres racionales, motivo
102
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 120-121.
103 A. MILLÁN PUELLES, Ética y realismo, 4.
104 L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 123.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
50
por el cual sus informaciones precisen de ser tanto imparciales como
independientes de sus pasiones.
La dignidad de la persona humana y la sociedad
La dignidad humana es también un condicionamiento más de la libertad.
El hombre es persona y, en consecuencia, no puede ser objeto de manipulación.
Dado que una posible manipulación informativa atenta contra la dignidad
humana, específicamente contra la conciencia, pues se le deforma al no
presentarle la verdad, cabe mencionar aquí la existencia del derecho a la libertad
de conciencia que no sólo la promueva sino que también la custodie:
Quien pisotea lo más querido y lo más santo para un hombre, quien intenta
imponer por fuerza su opinión, u obtener de alguien, también por fuerza o
presión, una aceptación o un reconocimiento, comete un delito contra el
mismo concepto de persona humana. […] Aun en el caso de que el hombre
–a causa de su conciencia deformada o torcida– piense (¡no actúe!) mal y
se forme mal, la sociedad no tiene el derecho de obligarle a cambiar su
conciencia que es inviolable (nota del redactor de la tesina: lo que no
significa que pueda hacer lo que se le antoje pues el principio de
convivencia implica el respeto del otro y, en consecuencia, de la sociedad).
Así consideradas estas libertades fundamentales y esta dignidad de la
persona humana, se puede hablar de una garantía de igualdad de todos los
hombres sin distinción […] Todos tienen igual e indisoluble derecho a que
la sociedad, y por tanto los medios de comunicación social (a causa de su
propia dimensión social) respeten en la totalidad de los hombres la
dignidad humana105
.
Lo anterior se traduce prácticamente en la promoción del respeto por los
derechos del hombre y mediante la expresión no dañina de la libertad de opinión.
Cuanto se ha dicho acerca de la libertad guarda una relación íntima con las
consecuencias del ejercicio de esa libertad. La libertad apela a un sujeto que se
responsabiliza de sus actos. Nos preguntamos, entonces, quién-qué es una persona
responsable. A esta interrogante responderá Brajnovic cuando afirma:
105
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 125.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
51
Se llama responsable a una persona cuando desea destacar su sentido
moralmente recto y su criterio de ir pensando en los posibles efectos de su
comportamiento corrigiéndolo o reforzándolo conforme a la previsión de
tales efectos106
.
La responsabilidad, según la Deontología periodística, incluye tres
elementos, a saber: 1) la garantía moral, 2) la previsión de los efectos que
determinado comportamiento puede producir, y 3) la honradez de corregir o
mantener el criterio personal. Dañar o no a terceros no es, por tanto, algo
indiferente. Esto supone un reconocimiento de valores éticos y el saber distinguir
el bien del mal –lo que a su vez remite al campo de la conciencia– para disciplinar
una malentendida libertad y no emplearla con fines dañosos en perjuicio tanto del
sujeto que la ejerce como de los demás. Esto no hace menos libres a las personas
porque no se desprenden del uso de su libertad sino que la encauzan
voluntariamente. Es así que:
la relación responsabilidad-libertad no es proporcional (cuanto más
responsabilidad menos libertad y viceversa), porque la responsabilidad
incluye y, en casos, fomenta la libertad de hacer bien, de perfeccionar el
comportamiento moral del agente, de agudizar su criterio ético y su
capacidad de prever los efectos de sus actos. La libertad, en este sentido, es
la de otorgar una parte de sí misma para aumentar el bien y evitar el
mal107
.
En el ámbito del periodismo la responsabilidad se presenta como «el
deber» por excelencia. Es evidente que los medios de comunicación tienen un
influjo mayúsculo en la sociedad108
. No por nada han sido llamados «el cuarto
poder».
106
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 125-126.
107 Ibid., 127.
108 Al respecto puede verse M. AJASSA, Comunicazioni sociali e giornalismo: la scelta tra
servizio e potere, Urbaniana University Press, Roma 1985.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
52
En la sociedad hay quienes poseen una conciencia moral en formación,
una personalidad en formación. Es esas personas en las que los medios
informativos ejercen un especial función ético-social, una función que
«exige una responsabilidad completa aun a costa de la libertad de
expresión en cuanto ésta –tan solo con ciertos temas o modos de tratar las
noticias– pueden servir como justificación de adormecer, deformar o
pervertir conciencias109
.
La libertad de expresión, en consecuencia, no es una máscara para cometer
delitos y por tanto no puede ser utilizada para la destrucción o para abusar de ella.
Juan José García Noblejas recoge en uno de sus libros aquella poca conocida
aportación sobre la libertad y la responsabilidad:
Decía Víktor Frankl, famoso psicoanalista vienés, que está muy bien que
los franceses hayan regalado a los nortemaericanos una estatua de la
libertad, y que éstos la hayan puesto en su costa atlántica, en Nueva York,
puerto de llegada de tantas esperanzas emigradas de Europa. Ahora falta
que alguien les regale una estatua de la responsabilidad, para que la
pongan en su costa pacífica. Desde una visión de las cosas como ésta,
habrá que pensar que –en este sentido, cuando menos– todos somos
norteamericanos, faltos de una estatua de la responsabilidad en el flanco
pacífico de nuestras profesiones comunicativas110
.
Hemos hablado de la necesidad del reconocimiento de valores éticos en el
periodismo. Vale la pena hacer aquí una breve aproximación a ellos como
conclusión de este capítulo. Por tanto, veremos qué son y, luego, cuáles son los
más específicos de la profesión periodística.
Un acto humano es el acto propio del hombre y en cuanto tal es objeto de
valoración moral. Esto supone la distinción clásica entre actus hominis y actus
humanus de la teología medieval: el «acto del hombre» es un acto que
inmediatamente no depende de su voluntad deliberada (por ejemplo el respirar)
109
L. BRAJNOVIĆ, Deontología periodística, 128.
110 J.J. GARCÍA NOBLEJAS, Medios de conspiración social, EUNSA, Pamplona 2006
3, 79-
80.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
53
mientras que el «acto humano» nace de las facultades del hombre, de su
inteligencia y de su voluntad. Está implicada su libertad y, «desde el punto de
vista de la ética hay identidad entre acto libre y acto humano»111
.
El acto humano implica un juicio moral sobre él. Para una valoración
moral del acto humano es necesario considerar siempre el dato objetivo (materia)
y el dato subjetivo (consenso). El conocimiento y la libertad son dos elementos
que definen una valoración moral de los actos humanos. El elemento cognoscitivo
es estimativo y nace del asimilar el valor en la experiencia personal que «está en
construcción» Análogamente, la libertad no se da una vez para siempre, se
desarrolla y crece al interior de un camino con etapas y modalidades diversas.
Los criterios de valoración moral toman en cuenta tanto el aspecto
subjetivo como el objetivo. El juicio moral del acto humano, en consecuencia, es
el resultado de una correcta aplicación de criterios.
Lo dicho en los cuatro párrafos precedentes tiene relación con los valores
en cuanto que todo acto humano los implica: actuar bien enriquece y perfecciona
y, en ese sentido, incluyen el que actuar bien implica o supone un valor.
Aristóteles decía que el bien es «aquello hacia lo cual las cosas
tienden»112
. Se puede decir que el bien es tanto un fin como un valor. El fin es, a
la vez, tanto principio como término del acto humano en referencia a un bien. El
valor es la cualidad del objeto que lo hace deseable y, en este sentido, un bien. Fin
y valor, por tanto, no se pueden separar pues lo que se presenta como valor se
traduce como fin y nada se puede entender como fin si no es por el valor que se le
reconoce. El valor, por tanto, hace que el objeto se convierta en un fin. El valor,
entonces, es una cuasi-cualidad que hace que nuestra voluntad, en el ejercicio de
nuestra libertad, en cuanto acto humano consciente de nuestra parte, tienda hacia
111
J. DE FINANCE, Etica generale, párrafo 13. La traducción es mía.
112 Ética Nicomáquea, I, 1, 1094 a.3.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
54
el objeto113
que se nos presenta como atractivo por el bien que entraña. El bien,
sin embargo, no es el valor.
¿Cómo se «traduce» todo lo anterior en el ámbito del periodismo?
Informar acerca de un hecho es un fin, una meta, un objetivo; pero el porqué
quiero informar, la importancia, el peso que tiene para el informador comunicarlo
es otra cosa. Quizá sólo es el placer de transmitir el acontecimiento; se puede, por
otra parte, tener que informar «de algo» porque si no se hace puede haber un
despido… Para informar posiblemente se deba renunciar a una cena con la propia
familia un sábado por la tarde; se renunciará a ir al cine, y tantas otras cosas
buenas. O tal vez sólo «se debe informar» sin que el suceso sea agradable o
interesante para el que lo va a hacer, pero es conveniente para la propia profesión
o pensando en terceras personas que se beneficiarán de lo que se haga. El bien,
como dijimos antes, se puede entender entonces tanto como fin, como valor,
aunque no sea la misma cosa. En todo caso, la libertad humana está siempre
implicada.
113
De Finance explica la distinción entre 1) el objeto como deseable, 2) el objeto deseado
en sí, y 3) la cualidad del objeto que es deseada, que lo hace apetecible, es decir, que nos inclina o
mueve hacia algo (Cf. Etica generale, cap. I, párrafos 17, 44-46).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
55
CONCLUSIÓN
El recorrido hecho hasta aquí nos ha llevado a identificar tres parejas de
principios que, según la obra y el autor estudiados, son la base de la ética de la
información: el derecho a la información y la verdad, el bien común y la justicia,
y la libertad y la responsabilidad.
Previamente hemos visto que existen unos hechos, contenido de la
información, y que estos son comunicados, transmitidos o recibidos según tres
realidades o protagonistas –el triángulo escaleno de la información, en palabras
de Brajnovic–: el informador o periodista, el medio de comunicación y el público.
A cada uno de ellos los principios éticos les interpelan de modo diverso pero
decisivo.
La Deontología periodística data de finales de los años 70´s y, por tanto,
no conoció el desarrollo y mundialización de las tecnologías de la información y
de la comunicación que existen actualmente. Como es sabido, internet ha
modificado la comunicación misma y esto se muestra especialmente en la
difuminación de los roles específicos de cada uno de los lados del triángulo
escaleno de la información. Desde 1995, año más o menos formal del paso de
internet al ámbito civil, hay quien ha hablado de la necesidad de una nueva ética.
De hecho, hay obras explícitamente dedicadas a este aspecto114
. ¿Es realmente
necesaria una ética nueva? ¿Los principios que hemos descubierto, repasado,
profundizado, y que están a la base de la ética de la información, han perdido
validez?
114
Cf. J.M. VÁZQUEZ – P. BARROSO, Deontología de la informática, Instituto de
Sociología Aplicada, Madrid 1993; D. JOHNSON, Computer Ethics, Prentice Hall, New Jersey
1994; D. LANGFORD, Practical computer Ethics, McGraw-Hill Book Company, Londres 1995; T.
FORESTER – P. MORRINSON, Computer Ethics. Cautionary Tales and Ethical Dilemmas In
Computing, The MIT Press, Cambrigde 1995. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones
Sociales publicó en su portal oficial Bibliografia suggerita su Chiesa e comunicazione Sociale
(véase aquí http://www.pccs.va/index.php/it/news2/risorse-pastorali/item/446-bibliografia-
suggerita-su-chiesa-e-comunicazione-sociale [Consultado el 30.04.2012]). Hacia la parte final del
documento hay todo un apartado dedicado a bibliografía sobre internet.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
56
Los problemas éticos que las tecnologías de la información y de la
comunicación plantean hoy día no son ciertamente nuevos. Son novedosos los
contextos y la manera de plantearlos pero no el trasfondo. En consecuencia, para
su solución, y también en cuanto faros que pueden guiar, podemos reconducir
nuestra mirada a los mismos principios que rigen el periodismo y las formas de
comunicación precedentes. Podrán dárseles nuevos nombres115
pero
sustancialmente las bases serán siempre las mismas.
115
«Internética» la llama Niceto Blázquez (cf. La nueva ética…, 764-769).
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
57
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 1
1. EL AUTOR Y LA OBRA 9
1.1 Breve bosquejo biográfico 9
1.2 El conjunto de la obra y la colocación de la Deontología periodística
12
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN EL CAPÍTULO II DE LA «DEONTOLOGÍA
PERIODÍSTICA» 15
2.1 El capítulo II («El contenido ético de la información») en el contexto
particular de la Deontología periodística 16
2.2 Los principios, los hechos y las realidades 20
2.2.1 Hechos 20
2.2.2 Realidades 24
La empresa (canalizadora) y el derecho a la transmisión de informaciones
24
El periodista (informador) y el derecho a investigar y difundir informaciones
25
El público y el derecho a estar informado 26
3. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 27
3.1 El derecho a la información y la verdad 27
3.2 El bien común y la justicia 41
3.3 La libertad y la responsabilidad 46
CONCLUSIÓN 55
ÍNDICE 57
BIBLIOGRAFÍA 58
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
58
BIBLIOGRAFÍA
ALLEN, J., «A new symbol of false sex abuse allegations», en
http://ncronline.org/blogs/all-things-catholic/new-symbol-false-sex-abuse-
allegations [Consultado el 02.12.2011].
ARISTÓTELES, Metafísica, Gredos, Madrid 1990.
__, Política, Porrúa, México 1998.
__, Ética Nicomáquea, Porrúa, México 1998.
AJASSA, M., Comunicazioni sociali e giornalismo: la scelta tra servizio e
potere, Urbaniana University Press, Roma 1985.
BENEDICTO XVI, Discurso durante el homenaje a la Inmaculada
Concepción en la Plaza de España, Roma, 8 de diciembre de 2009.
BENEDICTO XVI, Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y
servicio. Buscar la verdad para compartirla, Mensaje para la XLII Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2008.
BOURDIEU, P., Economía de los intercambios lingüísticos, Akal, Madrid
1985.
O. BRAJNOVIĆ, «Epílogo», Nuestro Tiempo (marzo 2001),.
BRAJNOVIĆ, L., Despedidas y encuentros: memorias de la guerra y el
exilio, EUNSA, Pamplona 2001.
BRAJNOVIĆ, L., Deontología periodística, EUNSA, Pamplona 1978.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
59
BENTHAM. J., Introduzione ai principi della morale e della legislaciones,
Utet, Torino 1998.
BARROSO, P., Códigos deontológicos de los medios de comunicación,
Editorial Universidad Complutense, Madrid 1984.
BONETE, E. (coord.), Éticas de la información y deontología del
periodismo, Tecnos, Madrid 1995.
BLÁZQUEZ, N., La nueva ética en los medios de comunicación, BAC,
Madrid 2002.
BIAGI, L., Bene comune, en «Rivista di Teologia Morale», 27 (1995).
Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de editores del Catecismo,
Getafe 1992.
CHESTERTON, G. K., Perché sono cattolico (e altri scritti), Gribaudi, Roma
1994.
DYZENHAUS, D. – RIPSTEIN, A., Law and Morality. Readings in Legal
Philosophy, University of Toronto Press, Toronto 1996.
DE FINANCE, J., Etica generale, Editrice Pontificia Università Gregoriana,
1961.
FARIÑAS MATONI, L.M., El derecho a la intimidad, Trivium, Madrid 1983.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
60
FORESTER, T. – MORRINSON, P., Computer Ethics. Cautionary Tales and
Ethical Dilemmas In Computing, The MIT Press, Cambrigde 1995.
FROSINI, V., Contributi a un diritto dell´informazione, Liguori, Napoli
1991.
GARCÍA NOBLEJAS, J.J., Medios de conspiración social, EUNSA,
Pamplona 20063.
GIL TAMAYO, J.M., La necessità di una infoetica, en L´Osservatore
Romano n. 158 (11-12 de julio de 2011).
GILSON, E., La unidad de la experiencia filosófica, Rialp, Madrid 1973.
GLASS, S., El Fabulador, Planeta, Madrid 2003.
GUTIÉRREZ PALACIO, J., Periodismo de opinión, Paraninfo, Madrid 1984.
HERNANDO, B., El lenguaje de la prensa, Anaya, Madrid 1990.
HERVADA, J., Introducción crítica al derecho natural, Universidad de
Navarra, Pamplona 1996.
HUTIN, F.-R., «Journalisme et traitement de la vie privée», en Esprit (mayo
1990).
IBÁÑEZ LANGLOIS, J. M., La dottrina sociales della Chiesa, Ares, Milano
1989.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
61
JOHNSON, D., Computer Ethics, Prentice Hall, New Jersey 1994.
JUAN XXIII, Mater et Magistra, 15 de mayo 1961.
LANGFORD, D., Practical computer Ethics, McGraw-Hill Book Company,
Londres 1995.
LÁZARO CARRETER, F., «El lenguaje periodístico, entre el literario, el
administrativo y el vulgar», en Lenguaje en periodismo escrito (marzo), Madrid
1977.
LUCAS LUCAS, R., L´Uomo spirito incarnato, San Paolo, Milano 1993.
MARTÍNEZ FRESNEDA OSORIO, H. – DAVARA TORREGO, J. – ORTEGA DE LA
FUENTE, M., Los medios de comunicación a examen. Una nueva perspectiva.
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2005.
MILLÁN PUELLES, A., La libre afirmación de nuestro ser. Una
fundamentación de le ética realista, Rialp, Madrid 1994.
__, Ética y realimo, Rialp, Madrid 1996.
PIERO MONNI, L´informazione un diritto, un dovere. Rassegna di
normativa internazionale, Editrice Internazionale ED. I. Grupo G.M., Roma 1989;
MORANDINI, F., Crítica, Gregorian University Press, Roma 1961.
NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
62
NIETO, A., El concepto de empresa periodística, Ediciones Universidad de
Navarra, Pamplona 1967.
PABLO VI, Popolorum Progressio.
PÉREZ ROYO, J., «El derecho a la intimidad: contenido y límites», en
AA.VV., Expediente Lay Di, Madrid 1997.
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Bibliografia
suggerita su Chiesa e comunicazione Sociale, en
http://www.pccs.va/index.php/it/news2/risorse-pastorali/item/446-bibliografia-
suggerita-su-chiesa-e-comunicazione-sociale [Consultado el 30.04.2012].
PORZIG, W., El mundo maravilloso del lenguaje, Gredos, Madrid 1974.
REBOLLO DELGADO, L., El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson
SL, Madrid 20052.
RYAN, MICHAEL, Percorsi di etica sociale, APRA, Roma 2006.
F. SELVAGGI, Filosofia del mondo, PUG, Roma 1985.
SPINOZA, Ethica, Bollati, Milano 1992.
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae.
__, De iure et iustitia.
UNESCO, Código Internacional de Ética Periodística, 1983.
Jorge Enrique Mújica, LC Principios éticos en el capítulo II de la Deontología periodística de L. Brajnovic
63
URABAYEN, M., Vida privada e información. Un conflicto permanente,
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1977.
VÁZQUEZ, J.M. – BARROSO, P., Deontología de la informática, Instituto de
Sociología Aplicada, Madrid 1993.
VILLAGRASA, J., Fundazione metafisica di un´etica realista, Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2005.
VILLANUEVA, E., Deontología informativa. Códigos deontológicos de la
prensa escrita en el mundo, Universidad Iberoamericana, México 1999.