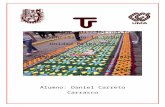(Ensayo) Para ser novelista
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of (Ensayo) Para ser novelista
Título original: ON BECOMING A NOVELISTTraductor; Víctor Conill
Portada: J. Colls
1ª edición: Noviembre, 1990
© 1983 by the Estate of John GardnerForeword © 1983 by Raymond Carver
Reservados todos los derechos. Ninguna parte deesta publicación
puede ser reproducida, almacenada en sistemas derecuperación de datos
ni transmitida en ninguna forma ni por ningúnmétodo, electrónico,
mecánico, fotocopias, grabación u otro, sinprevio permiso
del detentor de los derechos de autor.
© Ultramar Editores, S.A., 1990Mallorca, 49. tf 321.24.00. Barcelona-08029
ISBN: 84-7386-633-9Depósito legal: NA-1297-1990
RECONOCIMIENTOS
Algunas de las ideas argumentales que seanalizan en estelibro surgieron en las clases del tallerde literatura de launiversidad del estado de Nueva York enBinghampton.
PROLOGO
Hace mucho tiempo —era el verano de1958—, mi mu-jer, nuestros dos niños y yoabandonamos Yakima, Washington,para trasladamos a un pueblecito de lasafueras de Chico,California. Allí encontramos una casaantigua por veinticincodólares al mes. A fin de poder pagar estetraslado había tenidoque pedir prestados ciento veinticincodólares a un farmacéu-tico para el que había trabajado derepartidor, un hombrellamado Bill Barton.
Con esto vengo a decir que en aquellaépoca mi mujer yyo estábamos sin blanca. Nos ganábamosla vida a duraspenas, pero el plan era que yo estudiaraen lo que entoncesse llamaba Chico State College. Perodesde mis primerosrecuerdos, desde mucho antes de que nos
trasladáramos aCalifornia en busca de una vida distintay de nuestro pedazodel pastel americano, yo había queridoser escritor. Queríaescribir, escribir lo que fuera —ficción, naturalmente, perotambién poesía, obras de teatro, guionescinematográficos yartículos para Sports Afield, True, Argosy y Rogue(algunasde las revistas que leía entonces), ypara el periódico local—,cualquier cosa que requiriera juntarpalabras y crear algo
11
coherente e interesante para alguienaparte de mí mismo. Peroen la época en que nos trasladamos, yosentía en lo másprofundo que para llegar a ser escritortenía que estudiar.Entonces tenía muy buen concepto de losestudios —mejordel que tengo ahora, seguro, pero eso esporque soy mayor ytengo estudios—. Téngase en cuenta quenadie de mi familiahabía ido a la universidad ni pasadosiquiera del obligatoriooctavo curso de segunda enseñanza. Yo nosabía nada, perosabía que no sabía nada.
Así pues, junto con el deseo deestudiar, tenía también undeseo muy fuerte de escribir; era undeseo tan fuerte que, conel aliento que recibí en la universidad yel criterio que adquirí,seguí escribiendo durante mucho tiempo apesar de que el«sentido común» y la «cruda realidad» meaconsejaban unay otra vez que desistiera, que dejara desoñar, que siguieraadelante discretamente y me dedicara aotra cosa.
Aquel primer otoño en la universidadde Chico me matri-culé de las asignaturas obligatoriaspara la mayoría de losalumnos de primer curso, pero también mematriculé de algoque se llamaba Literatura Creativa 101.
Esta clase la iba a darun nuevo miembro del cuerpo docente de lafacultad llamadoJohn Gardner, que llegaba rodeado decierto misterio y de unaire novelesco. Se decía queanteriormente había enseñadoen Oberlin College, pero que se habíaido de allí por algunarazón que no quedaba clara. Unestudiante decía que aGardner lo habían echado —a losestudiantes, como a todo elmundo, les encantan los rumores y laintriga— y otro decíaque Gardner simplemente se había ido acausa de algún lío.Alguien más decía que en Oberlin teníaque dar demasiadasclases, cuatro o cinco de Lengua deprimer curso cadasemestre, y que no le quedaba tiempopara escribir. Y es quese decía que Gardner era un escritor deverdad, es decir, enejercicio, que había escrito novelas yrelatos cortos. Decualquier modo, iba a dar LiteraturaCreativa 101 en Chicoy yo me apunté.12
Me emocionaba asistir a las clases deun verdaderoescritor. No había visto un escritor en mivida y la idea meimponía mucho. Pero lo que yo quería saberera dónde estabanesas novelas y esos relatos cortos. Puesbien, todavía no sehabía publicado nada. Se decía que no habíaconseguido quele publicaran sus obras y que las llevabaconsigo en cajas.(Siendo ya alumno suyo, yo vería esas cajasde manuscritos.Gardner se había enterado de misdificultades para encontrarun sitio donde trabajar. Sabía que teníafamilia y que en micasa no había sitio. Me ofreció la llave desu despacho. Ahoraveo que aquel ofrecimiento fue decisivo.No fue un ofreci-miento casual, y yo me lo tomé, creo, comouna orden —puesde eso se trataba— Todos los sábados ydomingos me pasabaparte del día en su despacho, que era dondetenía las cajas demanuscritos. Estaban apiladas en el suelojunto a la mesa.Nickel Mountain, escrito en una de las cajascon lápiz de cera,es el único título que recuerdo. Pero fueen su despacho, a lavista de sus libros inéditos, donde llevéa cabo mis primerosintentos serios de escribir.)
Cuando conocí a Gardner, él estaba
detrás de una de lasmesas instaladas en el gimnasio femeninodurante el períodode matriculación. Firmé la hoja dematrícula y me entregóel programa de la asignatura. Su aspectono se acercaba nide lejos al que yo imaginaba que debíatener un escritor.La verdad es que en aquella época parecíaun ministropresbiteriano o un agente del FBI. Vestíasiempre trajenegro, camisa blanca y corbata. Y tenía elpelo cortado alcepillo. (La mayoría de los jóvenes de miedad llevaban elpelo al estilo DA*, es decir, peinadohacia atrás por loslados y fijado con gomina). Lo que digoes que Gardnertenía un aspecto muy normal. Y paracompletar el cuadro,conducía un Chevrolet cuatro puertas negrocon neumáticos
* Duck's ass: literalmente, «culo de pato». (N. del T.)13
completamente negros, sin banda blanca, uncoche tandesprovisto de lujos o comodidades que nisiquiera teníaradio. Después de haberlo conocido y deque me hubieradado la llave, cuando estaba utilizando sudespacho de formaregular como lugar de trabajo, me pasabalas mañanas delos domingos sentado en su mesa, delantede la ventana,tecleando en su máquina de escribir. Peromiraba por laventana esperando ver su coche detenersey aparcar en lacalle de enfrente, como cada domingo.Después Gardner ysu mujer, Joan, salían y, vestidoscompleta y severamentede negro, caminaban por la acera hacia laiglesia, para entraren ella y asistir al servicio. Una hora ymedia después losveía salir, volver caminando por la acerahasta el coche,subir a él y marcharse.
Gardner llevaba el pelo cortado alcepillo, vestía como unministro presbiteriano o un agente delFBI e iba a la iglesialos domingos. Pero en otros aspectos noera convencional.Comenzó a saltarse las normas el primerdía de curso; enclase fumaba un cigarrillo detrás deotro, continuamente, yempleaba una papelera de metal como
cenicero. Y cuandootro profesor que utilizaba la misma aulase quejó de ello asus superiores, Gardner se limitó ahacernos un comentarioacerca de la mezquindad y la estrechez demiras de aquelhombre, abrió las ventanas y siguiófumando.
A los escritores de relatos cortos quetenía en clase lesexigía que escribieran uno de entre diez yquince páginas deextensión. Y a los que querían escribirnovela —creo quehabría uno o dos—, un capítulo de unasveinte páginas, juntocon un esbozo del resto. Lo malo era queel cuento o elcapítulo de la novela podían llegar arevisarse hasta diez vecesdurante el curso semestral, para queGardner se quedarasatisfecho. Tenía por principio básico elde que el escritorencontraba lo que quería decir en elcontinuo proceso de verlo que había dicho. Y a ver de esta forma,o a ver con mayorclaridad, se llegaba por medio de larevisión. Creía en la
14
revisión, la revisión interminable; eraalgo muy serio para ély que consideraba vital para el escritoren cualquier etapa desu desarrollo como tal. Y nunca perdía lapaciencia al releerla narración de un alumno, aunque lahubiera visto en cincoencarnaciones anteriores.
Creo que la idea que tenía en 1958 acercalo que era un relatocorto seguía siendo esencialmente la quetenía en 1982; unrelato corto era algo que tenía unprincipio, una parte interme-dia y un final distinguibles. A veces ibahasta la pizarra y hacíaun diagrama para ilustrar algún comentarioque quería hacersobre el aumento o el descenso de laemoción de una historia:cumbres, valles, mesetas, resolución,denouement y cosas así.Yo, por más que lo intentaba, no conseguíainteresarme muchoo entender realmente este aspecto de lascosas, todo eso queponía en la pizarra. Pero lo que síentendía eran las observacio-nes que hacía sobre la historia de algúnalumno cuando ésta secomentaba en clase. En estos casos Gardnerpodía comenzar ainterrogarse en voz alta acerca de lasrazones que tenía el autorpara escribir, pongamos, un relato acercade una persona invá-lida y dejar de lado la invalidez del
personaje hasta el mismí-simo final de la historia. «Así, ¿creesque es buena idea dejarque el lector se quede hasta la últimafrase sin saber que estehombre está inválido?» El tono de su voztraslucía su desapro-bación, y la clase entera, incluido elautor, no tardaba más deun instante en ver que no era una buenaestrategia. Emplear unaestrategia que ocultara al lectorinformación necesaria e im-portante, con la esperanza de cogerlo porsorpresa al final dela historia, era engañarlo.
En clase siempre hacía referencia aescritores cuyosnombres yo no conocía. O si los conocía, nohabía leído obrassuyas. Conrad, Céline, Katherine AnnePorter, Isaac Babel,Walter van Tilburg Clark, Chejov,Hortense Calisher, CurtHarnack, Robert Penn Warren... (Leímosuna historia deWarren llamada «Blackberry Winter» que porla razón quefuera a mí no me gustó, y se lo dije aGardner. «Pues vuélvela
15
a leer», me dijo, y hablaba en serio.)William Gass era otrode los que nombraba. Gardner acababa delanzar una revista,MSS, y estaba a punto de publicar «ThePedersen Kid» en elprimer número. Empecé a leer la historiaen manuscrito, perono la entendía y volví a quejarme aGardner. Esta vez no medijo que lo volviera a intentar,simplemente me la quitó.Hablaba de Henry James, Flaubert e IsaakDinesen como sivivieran un poco más abajo siguiendo lacarretera, en YubaCity. «Estoy aquí tanto para enseñaros aescribir como paradeciros qué leer», decía. Yo salía declase aturdido y me ibadirectamente a la biblioteca a buscarlibros de los escritoresde que hablaba.
Los autores que estaban en boga enaquella época eranHemingway y Faulkner. Pero en total yohabía leído comomáximo dos o tres libros suyos. De todosmodos, eran tanconocidos y se hablaba tanto de ellos queno podían ser tanbuenos, ¿no? Recuerdo que Gardner medijo; «Lee todo elFaulkner que encuentres y luego lee todolo de Hemingwaypara limpiar de Faulkner tu manera deescribir.»
Nos dio a conocer las publicaciones «de
poca tirada» oliterarias trayendo un día a clase unacaja de dichas revistasy distribuyéndolas para que pudiéramosaprendernos susnombres, ver cómo eran y qué sensaciónproducía tenerlas enla mano. Nos dijo que allí aparecía lamejor ficción y casitoda la poesía que se escribía en elpaís. Ficción, poesía,ensayos literarios, críticas de librosrecientes y de autoresvivos a cargo de autores vivos. Yo estabacomo loco de tantosdescubrimientos como hacía.
Pidió para los siete u ocho de nosotrosque estábamos ensu clase unas carpetas negras y grandes ynos dijo queguardáramos en ellas nuestro escritos. Élmismo guardaba sustrabajos en carpetas de aquéllas, decía, yeso, naturalmente,fue definitivo para nosotros. Llevábamosnuestro relatos enaquellas carpetas y nos sentíamosespeciales, exclusivos,distintos de los demás. Y lo éramos.16
No sé cómo sería Gardner con sus otrosalumnos cuandollegaba el momento de entrevistarse conellos para comentarlo que habían escrito. Supongo quedemostraría un considera-ble interés con todos. Pero yo tenía ysigo teniendo laimpresión de que durante aquel período setomaba mis relatoscon mayor seriedad y ponía al leerlos másatención de la queyo tenía derecho a esperar. Yo no estabaen absoluto prepa-rado para el tipo de crítica que recibíade él. Antes de nuestraentrevista había corregido el relato ytachado oraciones, fraseso palabras inaceptables, incluso algo dela puntuación; y medaba a entender que aquellas supresiones noeran negociables.En otros casos encerraba las oraciones,frases o palabras entreparéntesis, y ésos eran los puntos atratar, esos casos sí erannegociables. Y no vacilaba en añadir algoa lo que yo habíaescrito, una o varias palabras aquí yallá y quizá hasta unafrase que aclaraba lo que yo pretendíadecir. Hablábamos delas comas que había en mi historia como sinada en el mundopudiera importar más en aquel momento; y,en efecto, así era.Siempre buscaba algo que alabar. Si habíauna frase, una
intervención en el diálogo o un pasajenarrativo que legustaba, algo que le parecía «trabajado» yque hacía que lahistoria avanzara de forma agradable oinesperada, escribíaal margen: «Muy acertado»; o si no:«¡Bien!» Y el ver estoscomentarios me infundía ánimos.
Me hacía una crítica concienzuda, líneapor línea, y meexplicaba los porqués de que algo tuvieraque ser de tal formay no de otra; y me prestó una ayudainapreciable en midesarrollo como escritor. Después de estaprimera y minucio-sa charla sobre el texto, hablábamos decuestiones másprofundas relativas a la historia, del«problema» sobre el queyo intentaba arrojar luz, del conflictoque pretendía abordar,y de la forma en que mi relato podíaencajar o no en elesquema general de la narrativa. Estabaconvencido de queemplear palabras poco precisas, por faltade sensibilidad, pornegligencia o sentimentalismo, constituíaun tremendo incon-
17
veniente para el relato. Pero había algoaún peor y que habíaque evitar a toda costa: si en laspalabras y en los sentimientosno había honradez, si el autor escribíasobre cosas que no leimportaban o en las que no creía, tampocoa nadie iban aimportarle nunca.
Valores morales y oficio, esto es loque enseñaba y lo quedefendía, y esto es lo que yo nunca hedejado de tener encuenta a lo largo de los años desde aquelbreve pero trascen-dental período.
Este libro de Gardner me parece a míque es una exposi-ción honrada y sensata de lo que suponeconvertirse enescritor y empeñarse en seguir siéndolo.Está inspirada porel sentido común, la magnanimidad y unaserie de valoresque no son negociables. A cualquiera quelo lea le impresio-nará la absoluta e inquebrantablehonradez de su autor, asícomo su buen humor y su nobleza. Elautor, si se fijan, dicecontinuamente: «Sé por experiencia...»Sabía por experiencia—y lo sé yo, por ser profesor deliteratura creativa— que cier-tos aspectos del arte de escribir puedenenseñarse y transmi-tirse a otros escritores, en general másjóvenes. Esta idea no
debería sorprender a nadie que seinterese de verdad por laenseñanza y el hecho creativo. La mayoríade los buenos eincluso grandes directores de orquesta,compositores, micro-biólogos, bailarinas, matemáticos,artistas visuales, astróno-mos o pilotos de caza aprenden depersonas mayores que ellosy más versadas en el oficio. Por el merohecho de asistir aclases de literatura creativa, igual quesi se trata de clases decerámica o de medicina, no se conviertecualquiera en un granescritor, ceramista o médico; puede queni siquiera llegue aser bueno. Pero Gardner estaba convencidode que tampocoera perjudicial.
Uno de los peligros de dar o recibirclases de literatura creativa radica –yhablo otra vez por experiencia– en animaren exceso a los jóvenes escritores. Perode Gardner aprendí a correr ese riesgoantes que tomar el otro camino. Gardner
18
daba y seguía dando aun cuando los signosvitales fluctuaranalocadamente, como cuando se es joven y seestá aprendien-do. El joven escritor necesita sin dudatanto aliento comoquien pretende iniciarse en otrasprofesiones, e incluso diríaque más. Y ni que decir tendría que hayque alentar siemprecon sinceridad y nunca para escurrir elbulto. Lo que haceque este libro sea especialmente bueno esla calidad de lamanera en que anima.
El fracaso y las esperanzas frustradasson comunes a todosnosotros. La sospecha de que estamosnaufragando y de quelas cosas no nos salen como habíamosplaneado aparece enun momento u otro de nuestra vida. Cuandose tienendiecinueve años se suele saber bastantebien qué es lo que nose va a ser; pero es más frecuente que aeste conocimiento delas propias limitaciones, a la auténticacomprensión de éstas,se llegue cuando termina la juventud ycomienza la madurez.Si alguien de entrada no tiene facultadespara convertirse enescritor, no llegará a serlo por másenseñanzas que reciba opor buenos que sean sus maestros. Perocualquiera dispuestoa emprender una carrera o a seguir su
vocación se arriesga asufrir un revés o a fracasar. Haypolicías, políticos, generales,interioristas, ingenieros, conductores deautobús, editores,agentes literarios, hombres de negocios ycesteros fracasados.También hay profesores de literaturacreativa fracasados ydesilusionados y escritores fracasados ydesilusionados. JohnGardner no era ni lo uno ni lo otro, ylas razones de que nolo fuera hay que buscarlas en estemaravilloso libro.
Mi deuda con él es grande y en tanbreve contexto sólopuedo hacer mención de ello. No tengopalabras para expresarlo mucho que le echo en falta. Pero meconsidero el másafortunado de los hombres por haberrecibido sus consejos ysu generoso aliento.
RAYMOND CARVER
19
PREFACIO
Doy por supuesto que cualquiera queeche una ojeada aeste prefacio para ver si vale la pena ono comprar el libro ollevárselo de la biblioteca, o robarlo(ni hablar), lo hace poruna de las dos razones siguientes: o bienel lector es unnovelista principiante que quiere sabersi el libro tiene visosde serle útil o se trata de un profesorde literatura que esperaaveriguar sin demasiado esfuerzo con quéclase de timoapuntan esta vez a su blanco preferidoquienes viven depredicar la autodidáctica. Es cierto quela mayoría de librospara escritores principiantes no son muybuenos, incluso losescritos con la mejor intención, y no hayduda de que éste,
como otros, tendrá sus defectos.Permítaseme exponer aquícómo y por qué lo he escrito, y quépretendo con ello.
Después de más de veinte años de darlecturas y confe-rencias, y de visitar asiduamente lasclases de literaturacreativa, ya sé qué debo esperar que mepregunten en elinevitable turno de preguntas: cosas quea primera vistaparecen de mera cortesía («¿Escribe conlápiz, con bolígrafoo con máquina de escribir?»); cuestionesprofesorales ycargadas de interés profesional(«¿Considera importante que
21
el futuro novelista tenga un conocimientoamplío de losclásicos?»); y otras tímidas y serias,hechas como si fuerancuestiones de vida o muerte, lo quepodrían muy bien ser paraquien las pregunta, tales como: «¿Cómopuedo saber si soyo no escritor?» Este libro reúne lasrespuestas a las preguntasque considero serias, incluidas algunasque considero másserias de lo que puedan parecer alprincipio. Respondo a cadapregunta directa y tambiéndiscursivamente, intentando cubrirtodos sus aspectos, incluidos aquéllos quequien la hace quizáhaya dado a entender a pesar de nohaberlos expresado conpalabras. Me he dado cuenta de que algunosescritores partende la premisa de que toda pregunta que seles hace en un salónde conferencias o en una clase esesencialmente frívola, quese formula a fin de atraer la atención ode halagar alconferenciante y evitar tiempos muertos, osimplemente porpuro capricho. Yo intento avanzar en ladirección opuesta.Yo parto de la premisa de que laspersonas, en las clases, lassalas de conferencias y en todas partes,son más listas y noblesde lo que creen los misántropos. Dudo queaquéllos cuyo
interés en escribir novelas no seaauténtico se molesten enleer este libro, y confío en que quienesté verdaderamenteinteresado en escribir me perdone sisobre algún tema digomás de lo necesario y se haga cargo deque mi propósito esque este libro sea útil y completo.
Todo lo que digo es, naturalmente, miopinión de escritor,opinión basada en años de escribir, leer,enseñar, editar yconversar con escritores amigos míos, perono deja de ser unaopinión, ya que en el arte no hay hechosdemostrables comoen la geometría o en la física. Y por estarazón puede ocurrirque parte de lo que digo les parezca aalgunos lectores fuerade lugar y hasta ofensivo. Hay cuestiones–por ejemplo, lostalleres de literatura– acerca de lascuales uno se ve tentadode moderarse o contentarse con darrespuestas simples; peroes que tomo como lector principal de estelibro al aspiranteserio que quiere la verdad estricta (talcomo yo la percibo),
22
a fin de poder planear su vida de formaque resulte beneficiosapara su arte, de evitar caminos erróneosen lo referente atécnica, teoría y actitud y de llegar aser un maestro de suoficio tan rápida y eficazmente comopueda.
Este libro es, en cierto sentido,elitista. Con esto no quierodecir que lo haya escrito para esenovelista tan especial quedesea llegar únicamente a un reducidocírculo de lectoresrefinados, instruidos y sutiles, aunque atal escritor le reco-mendaría el libro, como ayuda y comoargumento en favorde la moderación. El elitismo a que merefiero es máscomedido, más de clase media. Escribo nopara los que deseanpublicar a toda costa, sino para los quequieren llegar a hacerlocon algo de lo que sentirse orgullosos:ficción seria, honrada,novelas que los lectores descubren quedisfrutan leyéndolasmás de una vez, ficción con visos deperdurar. La destreza–la manera de hacer de quienes eluden elefectismo fácil, notoman atajos y se esfuerzan por no engañarnunca, ni siquieraacerca de las cuestiones más triviales(como, por ejemplo,qué objeto concreto escogería un hombreencolerizado para
arrojarlo contra la pared o si determinadopersonaje diría «no»o el más rotundo «ni hablar»), en resumen,esa destreza entrecuyos méritos está el esmero quedemuestra, proporcionaplacer y produce la sensación de que lavida vale la penavivirla no sólo al lector sino también alescritor. Este libro espara el novelista que ya ha llegado a laconclusión de que esmucho más satisfactorio escribir bien queescribir sólo losuficientemente bien como para poderllegar a publicar.
Éste no es esencialmente un libro quehable de oficio,aunque contenga algún que otro consejo alrespecto. No esque desapruebe tales libros o crea que nopuedan escribirsebuenos libros sobre dicho tema. Es más: yomismo he escritouno y lo empleo en mis clases, y locorrijo y lo amplío deaño en año con la esperanza de que algúndía me parezca dignode ser dado a conocer. Pero el objetodel presente libro esmás elevado y también más humilde; miintención es hablar
23
de las preocupaciones del novelistaprincipiante y librarle deellas en la medida de lo posible.
Intentar ayudar al novelista primerizoa superar sus pro-blemas puede parecer al principio unobjetivo bastante tonto;pero el recuerdo de mis propios años deaprendizaje y miexperiencia con otros aspirantes aescritores apunta a que noes así. El joven novelista tiene lasensación de que el mundoentero se ha confabulado en contra suya.Cuando alguienmanifiesta su intención de llegar a sermédico o ingenieroelectrónico o guardabosque no se veinmediatamente bom-bardeado por bienintencionadasexhortaciones encaminadasa hacerle ver lo impráctico de suambición, lo inasequible dela misma, el despilfarro de tiempo einteligencia que consti-tuye. «Adelante, inténtalo», decimos,pensando para nosotros:«Si no consigue llegar a médico, siemprese puede quedar enosteópata.» Quienes enseñan a escribir,por otro lado, yquienes escriben libros sobre el tema, yno digamos losamigos, los parientes y los propiosescritores, se apresuran aseñalar las escasísimas probabilidades(con su consiguientedisminución) que tiene cualquiera
(siempre, en cualquierparte) de convertirse en un escritor deéxito: «Para escribirhace falta un don especial», dicen (cosano estrictamentecierta); «El mercado literario empeoracada año» (falso enbuena medida); o: «¡Te vas a morir dehambre!», (puede ser).Y este desaliento que tanto se prestan aofrecer los demás eslo de menos. Escribir una novela llevamuchísimo tiempo, almenos para la mayoría, y es algo que ponea prueba la mentedel escritor y puede llegar adesquiciarla. Día tras día, añostras año, el novelista se pregunta si noestará engañándose,se pregunta por qué se escriben novelas,esos largos yminuciosos estudios de las esperanzas,alegrías y desgraciasde seres que, en sentido estricto, noexisten. El escritor puedever socavado su ánimo por una progresivamisantropía,mientras su mujer o marido da muestrascrecientes de malhumor o desconcierto. Los imbéciles queescriben para la
24
televisión ganan dinero a manos llenasmientras el novelista,ese santo entre los mortales, se empleaen una gasolinera,hace de mecanógrafo o vende seguros devida para ganar elpan de sus hijos. También puede caer enel alcoholismo, elprimer gaje del oficio.
Casi nadie alude al hecho de que paracierta clase depersonas no hay nada más placentero osatisfactorio que lavida del novelista, si no por surecompensa económica, sí porotras; de que no hace falta convertirseen un misántropo o enun borracho; de que, en realidad, se puedellegar a ser médico,ingeniero o guardabosque con más o menosfortuna, inclusoescoger la denostada profesión de ama decasa, y ser al mismotiempo novelista; al menos muchosnovelistas, excepcionalesy corrientes, lo han hecho así. Este libropretende tranquilizarcon honradez exponiendo llanamente, enprimer lugar, lo quees la vida del novelista; en segundo,aquello de lo que éstedebe guardarse, en su mundo interior y enel exterior; y porúltimo, lo que cabe que espere y lo que,en general, no debeesperar. Es un libro que alaba el hechode escribir novelas yanima al lector o lectora a intentarlo si
en serio está dispuestoa ello. Lo peor que puede ocurrirle alescritor que lo intentay fracasa –a menos que se haya formadoideas jactanciosaso místicas acerca de lo que es sernovelista– es que descubraque, para él, la escritura no es lo quemás alegría y satisfacciónle proporciona. Hay más fracasos entrequienes aspiran a serbrillantes hombres de negocios que entrequienes quieren serartistas.
25
I
LA NATURALEZA DEL ESCRITOR
Casi todo escritor principiantepregunta en un momento uotro (o quisiera atreverse a preguntar),a su profesor deliteratura creativa o a alguien que creaque puede responderle,si de verdad tiene o no lo que hace faltapara ser escritor. Yla respuesta sincera es casi siempre;«Sabe Dios...» A vecesse responde: «Rotundamente sí, si no tedesvías de tupropósito,» y alguna que otra vez hay ohabría que responder;«No lo creo.» No es probable que quienhaya enseñadoliteratura durante mucho tiempo o hayaconocido a muchosescritores primerizos dé respuestas másconcretas que éstas,pero la pregunta resulta más fácil decontestar si el escritoren cierne no se refiere a llegar a ser
únicamente «alguien quepuede publicar» sino «un novelista serio»,es decir, un artistasin compromiso y enteramente dedicado asu arte y nosimplemente alguien que puede publicaruna historia de vezen cuando; en otras palabras, si elprincipiante es de la clasede personas para quienes se ha escritoprincipalmente estelibro.
Lo cierto es que en los Estados Unidos hay tantas revistas
27
– y en el mundo ya no digamos – que casicualquiera, si poneempeño, puede conseguir que tarde otemprano le publiquenun relato; y una vez que el escritorprincipiante ha publicado enuna revista (pongamos que en ciertamodesta publicación tri-mestral), con lo que en su carta depresentación a otros editorespuede poner: «Mis escritos han aparecidoen tal y tal revista»,sus posibilidades de publicar en otraspublicaciones aumentan.El éxito engendra éxito. Por un lado, elhaber publicado encinco o seis revistas modestasvirtualmente garantiza el éxitoen otras revistas no tan modestas, porquelos editores, en laduda, suelen dejarse convencer por lacertificación de que seha publicado, sea donde sea. Y por otrolado, cuanto másescribe y publica el escritor novel(especialmente si publicatras haber mantenido correspondencia conun editor inteligentey dispuesto a dar consejo), más seguridady habilidad adquiere.En cuanto a publicar una novela no muybuena, la posibilidadesson mayores de lo que se podría pensar,aunque puede que lapaga tampoco sea buena. Siempre hayeditores que buscannuevos talentos y están dispuestos acorrer riesgos, y entre ellos
abundan los que buscan específicamenteficción de mala cali-dad (pornografía, novelas de horror,etc.). Hay escritores jóve-nes que, debido a una peculiaridad de suforma de ser, no sesienten tales si no han conseguidopublicar algo, como sea,donde sea. Probablemente, dichosescritores harán bien enconseguirlo y acabar con ello de una vez,pero harían aún mejorsi, con las miras puestas en el futuro,mejoraran su nivel ylograran aparecer en publicaciones demayor prestigio. Esdifícil borrar esta clase de baldones,como también lo es de-sembarazarse de técnicas burdas una vezque han dado resul-tado, Es como intentar dejar de hacertrampas en el golf o deengañar en el matrimonio.
Para poder responder de formaresponsable a la preguntadel joven escritor, el profesor o quiensea tiene que tomar enconsideración diversos indicadores que noson seguros, peroque ofrecen indicios válidos. Algunos deestos indicadores
28
están relacionados con las facultades delindividuo, evidenteso potenciales, y otros, con su carácter.El que ninguno de ellossea infalible se debe en parte a que sonrelativos y en parte aque el escritor puede mejorar –abandonando hábitos técnicoso de su personalidad, mejorando por meraobstinación– osimplemente, con el tiempo, pasar de serun probable noescritor a convertirse en un probableescritor de éxito.
1
La lista podría iniciarse concualquiera de los mencionadosindicadores; por conveniencia, permítasemeempezar con lasensibilidad verbal.
Las buenas notas en lengua pueden o noindicar sensibi-lidad verbal, es decir, las dotes delescritor para comprenderlos usos del lenguaje y su interés enello. Quizá estén másrelacionadas con la competencia, lasensibilidad y la sutilezadel profesor que con las facultades delalumno. No es del todocierto que todo escritor tenga un agudosentido del ritmo de
la frase –la música del lenguaje– o delas connotaciones y delregistro lingüístico (ámbito de uso) delas palabras. Haygrandes escritores que lo son a pesar desus ocasionalesdeslices: frases malsonantes, metáforasinadecuadas e inclusoempleo disparatado de palabras. TheodoreDreiser puedeescribir: «La encontró intelectualmenteextremadamente in-teresante», construcción tan poco lograday cacofónica quecualquier buen escritor huiría de ella;y, sin embargo, pocoslectores negarían que Nuestra hermana Carrie yUna trage-dia americana sean obras de arte. Elescritor con mal oído,si es bueno en otros aspectos, puedeacabar escribiendonovelas más profundas y mejores que elmás elocuentevirtuoso verbal.
29
Y hay que añadir que la sensibilidadverbal del verdaderoartista puede ser algo que al profesorcorriente de lenguase le puede escapar a primer vista. Amucha gente que lepreocupa el lenguaje le horroriza oir,por ejemplo, hopefully–«esperanzadoramente»– empleado en elsentido de it ishoped –«se espera», «esperamos que»– u oíra los políticosdecir forthcoming –«afable»– cuando quierendecir forth-right –«directo, franco»–, o a la gente deempresa decirfeedback refiriéndose a «reacción»; y dadasu aversión alcambio lingüístico, o quizá habría quedecir aversión a ciertaclase de personas, el rigorista refinadopuede rechazar porprecipitación un uso ingenioso y sensiblede la palabra ofrase sospechosa. La sensibilidad verbaldel verdadero ar-tista, dicho de otro modo, puede serdiferente de la de quienescribe en «buen inglés» convencional.Puede que los niñosnegros que juegan en la calle a «lasdocenas» –a replicarseingeniosamente con metafóricos insultos asus respectivasmadres, empleando metáforas que no sonsiempre gramati-cales ni claras–, demuestren mayorsensibilidad verbal que
los escritores de discursos quecontribuyeron a crear laimagen de John Kennedy. Además, como sedesprende delejemplo de Dreiser, cada tipo de escritortiene su grado desensibilidad verbal. Un poeta, parapracticar su arte conéxito, debe tener un oído tan fino parael lenguaje que alnovelista corriente ha de parecerle casianormalmente quis-quilloso. El escritor de relato cortos,puesto que la cargaemotiva de su ficción debe revelarserápidamente, tiene unanecesidad de compresión lírica similar ala de aquél, aunquemenos acuciante que la del poeta. En elcaso del novelista,la hipersensibilidad auditiva puederesultar un inconveniente.
Pero aunque algunos grandes escritoresescriban a vecescon torpeza, está claro que uno de losrasgos del escritor natoes su aptitud para encontrar o (a veces)inventar manerasinteresantes de decir las cosas. El ritmode sus frases se adecuaa lo que dice, se apresura cuando lahistoria se apresura,
30
decrece al hablar de un personaje demovimientos torpes ypesados, imita el trueno que aparece enla narración oreproduce verbalmente los titubeos delborracho, el paso lentoy cansino del anciano cansado, laconmovedora estupidez dela cuarentona que coquetea. El escritorcon sensibilidad parael lenguaje sabe encontrar sus propiasmetáforas no sóloporque se le ha enseñado a evitar lostópicos, sino porquedisfruta buscando la metáfora gráfica yprecisa, la que, porlo que él sabe, nunca se le ha ocurrido anadie. Si emplea unpalabra poco usual, no se trata nunca dela palabra poco usualque está en boga, por ejemplo (en el casode este escrito),ubiquitous –«ubicuo»– o detritus – «detritos»–o serendipi-tous;* utiliza una palabra poco usualpropia, y no sólo porquedesea hacer resaltar su originalidad(aunque es muy probableque a eso se deba en parte), sino tambiénporque le fascinael lenguaje. Le interesa descubrir lossecretos que guardan laspalabras, las emplee o no en susescritos; por ejemplo, que«descubrir» significa «quitar lacubierta». Le divierte jugarcon la formación de las frases, vercuánto es capaz de alargar
una frase o cuántas frases cortas puedeescribir sin que ellector lo note. En resumen, uno de lossignos del. potencialdel escritor es la agudeza de oído –y devista– que demuestrapara el lenguaje.
El que el escritor principiante logrede vez en cuando haceralgo interesante con el lenguaje,demostrar que realmente seescucha a sí mismo y que examinadetenidamente las pala-bras, que escruta sus secretos, bastapara indicar que promete.El talento sólo si no existe es imposiblede cultivar. Bueno,normalmente. Por otro lado, si al leercomenzamos a sospe-char que al escritor sólo le interesan laspalabras, ello noshace temer por su suerte como tal. Laspersonas normales,quienes no han sido víctimas de una malaenseñanza univer-
* Adjetivo derivado de serendipity, término inglés intraducible que significa«facultad de hacer hallazgos afortunados» (N. del T.).
31
sitaria, no leen novelas únicamente porleer palabras. Abrenuna novela esperando encontrar unahistoria, confiando enque aparezcan personajes interesantes,posiblemente algúnpaisaje atrayente aquí y allá y, comomínimo, alguna que otraidea –y un abundante y sugestivocargamento de ideas comomáximo–. Aunque hay excepciones, laprincipal preocupa-ción del buen novelista, por reglageneral, no es la brillantezlingüística –por lo menos, en su formamás llamativa yevidente–, sino contar su historia deforma que provoquereacciones en el lector, que le haga reíro llorar o sentirseintrigado, lo que sea que dicha historiaconcreta, explicadade la mejor manera posible, le incite ahacer.
Cuando llevamos leídas cinco palabrasde la primerapágina de una buena novela, nos olvidamosde que estamosleyendo palabras impresas en una página ycomenzamos aver imágenes: un perro husmeando entrecubos de basura, unavión volando en círculo sobre lasmontañas de Alaska, unaseñora mayor lamiendo furtivamente suservilleta en unafiesta... Nos deslizamos en un sueño yolvidamos la habitación
en que nos encontramos o que es hora decomer o de ir altrabajo. Reproducimos, con mínimos cambiosy nimios en sumayor parte, el sueño vívido y continuoque el escritor forjóen su imaginación (revisándolo una y otravez hasta queconsigue plasmarlo con exactitud) yencerró en el lenguajepara que otras personas pudieran abrir sulibro y volver a tenerese sueño siempre que quisieran. Si elsueño ha de ser vívido,las señales del lenguaje del escritor –las palabras, los ritmos,las metáforas y demás– han de ser nítidasy suficientes; si sonvagas, descuidadas, confusas, o si nobastan para hacemosver claramente lo que se nos presenta,nuestro sueño seránebuloso, desconcertante, y acabarámolestándonos y abu-rriéndonos. Y si el sueño tiene que sercontinuo, tenemos quepoder leerlo con atención y no vernosobligados a releer laspalabras impresas porque el lenguajeempleado nos distrae.Así, por ejemplo, si el escritor cometeuna falta gramatical,
32
el lector deja de pensar en la señoramayor de la fiesta y miralas palabras del texto, para ver si, comoparece, la frase esgramaticalmente incorrecta. Si lo es, ellector piensa en elescritor o, posiblemente, en el editor–«¿Cómo es que se lesha escapado una cosa así?»– y no en laseñora, cuya historiase ha visto interrumpida.
Generalmente, el escritor que sepreocupa más de laspalabras que de la historia (personajes,acción, escenario,ambiente) no consigue crear ese sueñovívido y continuo: seestorba demasiado a sí mismo; embriagadode poesía, nodistingue el grano de la paja. Así pues,al juzgar la sensibilidadverbal del joven escritor no hay quepreguntarse únicamentesi la tiene o no, sino también si, quizá,le sobra. Si no la tiene,le esperan dificultades, aunque, como yahe dicho, puedellegar a triunfar igualmente, porquetiene algo más quecompensa ese punto débil o porque, cuandose le señala esepunto débil, consigue ponerle remedio.Cuando la sensibili-dad verbal del escritor es excesiva, eléxito de éste –sipretende escribir novelas, no poemas–dependerá (1) de queaprenda a preocuparse también de los demás
elementos de laficción y, en bien de éstos, a refrenarseun poco, como unchistoso en un funeral, o (2) de queconsiga encontrar a uneditor o a unos lectores que, como a él,les interese sobre todoel lenguaje depurado. Tales editores ylectores, espíritusrefinados dedicados a un juego exquisitoque llamamosficción porque ampliamos el término hastalímites insospe-chados, aparecen de vez en cuando.
El escritor interesado principal oexclusivamente en ellenguaje está mal equipado para escribirnovelas porque noposee el carácter y la personalidad quese requiere para ello.Por «carácter» me refiero a lo que aveces se denomina lanaturaleza «inscrita» del individuo, a suyo innato; por«personalidad» aludo a la suma de rasgostípicos que seadvierten en su manera de relacionarse conlos que le rodean.En otras palabras, mi intención esdistinguir entre el yo interno
33
y el externo. Quienes demuestran un amordesmesurado porlas palabras como tales pertenecen a untipo temperamentaltan determinado, al menos a grandes rasgos,que se les puedereconocer casi a primera vista. Se diríaque las palabrasinevitablemente nos distancian de larealidad estricta quesimbolizan (de los árboles reales, laspiedras reales, de losberreos reales de un niño) y a la que, ennuestros procesosmentales, tienden a reemplazar. Así loafirman al menos losfilósofos como Hobbes, Nietzsche yHeidegger, y nuestraexperiencia con los aficionados a losjuegos de palabrasparece confirmar esta opinión. Cuandoalguien, en un con-texto social, hace un juego de palabras,ninguno de quieneslo oyen puede dudar –por más que le gusteel chiste y admirea su autor– de que lo que éste ha hecho hasido desligarsemomentáneamente de lo que le rodea yestablecer relacionesque no se le habrían ocurrido de haberestado inmerso en lasituación que ha provocado su ocurrencia.Por ejemplo, siestuviéramos admirando la colección deobras de arte de unafamilia llamada Cheuse y alguien comentara:«¡Los mendigos
no pueden ser Cheuse!»,* sabríamosinmediatamente que elautor del comentario no estaba contemplandocon detenimien-to y admiración el paisaje de Turner quetenía ante sí. Eldevoto de las palabras puede llegar a serun poeta, autor decrucigramas o jugador de Scrabbleexcelente; puede llegar aescribir algo semejante a una novela, quealabe un selectogrupo de admiradores; pero difícilmente seconvertirá en unnovelista de primer orden.
Por varias razones (primero, a causa de su personalidad,que le lleva a apartarse de lo crudode la existencia), no es
* Juego de palabras intraducible basado en el dichoinglés que corresponde anuestro «a caballo regalado no se le mira el diente»(beggars cannot be choosers—«los mendigos no pueden escoger»–) y en la homofoníaentre el apellido encuestión pluralizado, como debe hacerse en lenguainglesa al nombrar colectiva-mente a una familia, que es lo que permite al autordel comentario decir lo quefigura en el texto original: "¡Beggars can't be Cheuses!»(N. del T.).
34
probable que al fanático de las palabrasle apasionen lasnovelas corrientes. El incondicionalcompromiso que la no-vela contrae con el mundo –los miles dedetalles que confierenvida al personaje, la mantenidafascinación por la charlainformal que envuelve las vidas de losseres imaginarios, laingenua importancia de lo que ocurriódespués y del tiempoque hacía ese día– todo esto, al fanáticode las palabras leparecerá estúpido y tedioso, le aburrirá.Y, ¿quién estádispuesto a pasarse días, semanas y añosimitando algo, laexistencia en este caso, que ya deentrada no le gusta? Alfanático de las palabras pueden gustarlealgunos novelistasmuy especializados e intelectualizados(Stendhal, Flaubert,Robbe-Grillet, el Joyce de Finnegans Wake,posiblementeNabokov), pero probablemente sóloadmirará por sus cuali-dades secundarias a novelistas cuyafuerza principal radicaen la fidelidad con que reproducen laturbulenta realidad(Dickens, Stevenson, Tolstoi, Melville,Bellow). Con todoesto no pretendo decir que la personainteresada principal-mente en quienes demuestran habilidadlingüística esté inca-
pacitada para apreciar los buenos libroscuyas principalesvirtudes son sus personajes y la acción;ni que, a causa de supropensión a distanciarse de la realidad,lo esté también paraquerer a su mujer y a sus hijos. Sólodigo que el grado deadmiración que despierta en él la novelaclásica proba-blemente no bastará para impulsarle aseguir la tradición. Sitiene la suerte de vivir una épocaaristocrática o si consigueencontrar refugio en un selecto círculode estetas –un enclaveamurallado del que queda excluido elgrueso de la humani-dad–, este artesano exquisito quizá puedadedicase a crear susprodigios de singularidad. Pero en unaépoca democrática,abastecida sobre todo por editores conobjetivos eminente-mente comerciales, sólo logrará seguiradelante si demuestrauna fidelidad a sí mismo y una tenacidadextraordinarias.Quizá reconozcamos todos (pero tambiénpuede que no seaasí) que la especializadísima ficción queescribe tiene valor;
35
pero en la medida que él sospeche que hanacido en un tiempoy un lugar indignos de su genio, en lamedida en que se sesienta lejano de las preocupaciones delvulgo o crea que suideal carece de sentido o incluso que esinvisible para lamayoría de la humanidad, su voluntad severá mermada. Pocointeresado en la clase de novela que a loslectores experimen-tados e instruidos les gusta leer y sinexcesivo apego a sucírculo de admiradores –puesto que eldistanciamiento iróni-co, que quizá, como en el caso deFlaubert, llegue incluso aescéptica misantropía, forma parte de sumanera de ser–, entoda su vida consigue escribir uno o doslibros, o ninguno.
Debido a la personalidad –en esesentido especial en queuso la palabra– de su autor, es probableque a la novela delartesano brillante le aguarden dos negrosdestinos: que nuncase llegue a escribir (excelente manera deexpresar el desprecioque uno siente por sus lectores y por elinterés de éstos) oque peque de sentimental, amanerada ofría.
Para publicar una obra de la extensiónde una novela, quienla escribe debe aspirar a una de estas doscosas: a hacerse con
un reducido círculo de admiradores o aencontrar los mediosnecesarios para cumplir el primerrequisito que el lectorordinario exige de cualquier escrito deextensión superior aquince páginas, a saber, fluidez, lasensación de que losacontecimientos discurren en determinadadirección, de quefluyen hacia adelante. El lector comúnexige una razón paraseguir pasando páginas. Hay dos cosas quepueden hacer queel lector siga adelante: argumento ehistoria (y ambas estánpresentes, poco o mucho, en la buenaficción). Si el argumentosimplemente repite lo mismo todo el rato,sin ir de a a b, osi la historia no avanza en una direcciónclara, el lector pierdeinterés. Dicho de otra manera, si ellector no encuentra nadaque le intrigue (¿Adónde lleva esteargumento? O, ¿quéocurrirá si el filósofo racionalistacomienza a hacer caso delas advertencias de ese alumno suyo que esmédium?), acabaabandonando la lectura del libro. Todoescritor sabe o al
36
menos intuye que la inmensa mayoría delos lectores esperaque el libro avance (aun cuando, segúndeterminada teoríaque sostiene el escritor, sea un errorque lo esperen), y elescritor que decide hacer lo que lamayoría de los lectores noquieren que haga –el que se niega aexplicar una historia o aexponer por anticipado el argumento–,probablemente llegaráun momento en que no podrá seguiradelante. Pasarse la vidaentera escribiendo novelas es losuficientemente duro comopara justificar cualquier cosa, pero loes mucho más pasarsela vida escribiendo novelas que nadiequiere leer. Si diez odoce críticos alaban la obra de uno peroel resto del mundoignora su existencia, es muy difícilmantenerse en la convic-ción que tan amables críticos no son unapandilla de chalados.Esto no quiere decir que el escritorserio deba intentar escribirpara todo el mundo, ganarse tanto alpúblico de Saul Bellowcomo al de Stephen King. Pero si escribesólo para alcanzarun ideal puro de perfección estética, lomás probable es queacabe desanimándose.
Huelga decir que la mayoría de losescritores que sepreocupan en exceso por el lenguaje no
llegan al extremo denegarse a explicar una historia.Normalmente, sí que presen-tan personajes, acciones y demás, perotodo ello cubierto poruna bruma de hermoso ruido, por suesplendorosa manera dedecir las cosas, que se interponeconstantemente entre dichascosas y el lector. Y finalmente éstecomienza a sospechar queel autor concede más importancia a susdotes que a lospersonajes que ha creado. Claro que susospecha puede noser acertada, esto hay que admitirlo. Yocreo que ningún lectorecuánime puede dudar que en la ficción deDylan Thomas elimpulso fundamental es captar la vidareal, esa cualidadespecial de la locura del galés rural. Y,sin embargo, no es lagente que aparece lo que recordamos deella, sino su abruptapoesía, sus metáforas. O pensemos enJohn Updike: elbrillante lenguaje con que describe unpersonaje menor nopuede por menos de insinuar que leimportan más las palabras
37
que elige que la simbólica secretaria quenos presenta sentadadetrás de su mesa.
Es cierto que uno de los placeres queproporcionan losbuenos libros es el de poder admirar eldominio del lenguajeque demuestran sus autores. Pero ladeslumbrante poesíacon que se expresa Mercutio en el famosopasaje de la ReinaMab no es la misma con que se expresaHamlet, ni la queemplea el padrastro de éste, el homicidaClaudio, que lohace en monótonos pentámetros.Shakespeare, como todoslos grandes escritores, adecua ellenguaje a quien habla y ala ocasión. Tanto Hamlet como Mercutioson personajes encierto sentido desequilibrados, pero sudesequilibrio es dedistinta índole y eso se refleja en ellenguaje. La locura deMercutio es fantasiosa y fantasmal; la deHamlet es la locurade la ironía enferma y delconstreñimiento. Mercutio gritay hace aspavientos mientras acumulametáfora tras metáfora;Hamlet, en su neurótica mezquindad, estan sutil que susenemigos no se suelen dar cuenta de queles ha insultado.Por ejemplo, cuando su padrastro le pideque se conforme,que sea razonable, que deje de llevar
luto y de andar avueltas con la muerte de su padre, quese comporte comoes debido, Hamlet contesta: «I'll serve you inmy best» –«osserviré con mi mejor intención»–; peroel sentido medievalde «in my best» es «de negro», en otraspalabras, vestidode luto. Con la malicia del neuróticohostil está diciendo almismo tiempo «haré lo que decís» y «osdesafío». En laobra de Shakespeare, el lenguajebrillante nunca es gratuito,está siempre al servicio del personaje yde la acción. Porespléndido que sea, nunca deja de estarsubordinado a lospersonajes y a la trama.
Si al escritor le preocupa más ellenguaje que otroselementos de la ficción literaria, sicontinuamente nos haceapartar la atención de la historia paraatraerla hacia sí, lollamamos «amanerado» y acabamoscansándonos de él. (Loseditores listos se cansan de élenseguida y lo rechazan.) Si
38
tenemos la sensación de que el escritorpone en los perso-najes menos sentimiento del que debería,puesto que nosparece que éstos tienen auténticahumanidad, lo llamamos«frío». Si afecta sentimiento, o eso nosparece a nosotros–sobre todo si intenta provocarsentimientos por mediosinsinceros (por ejemplo, sustituyendo ellenguaje, la «retó-rica», por acontecimientosconmovedores)–, lo llamamos«sentimental».
Así pues, una de las cosas que unotoma en consideracióncuando se le pregunta si el jovenescritor tiene lo que hacefalta para llegar a ser un buennovelista es su sensibilidadpara el lenguaje. Si es capaz de escribirde manera expresiva,aunque sólo sea a veces, y si su amorpor el lenguaje no estan exclusivo u obsesivo como paraprevalecer por encima detodo lo demás, el joven escritor tieneposibilidades. Cuantomayor sea su sensibilidad para ellenguaje y para conocer suslímites, más posibilidades tendrá. Yciertamente grandes sonlas del escritor que tiene buen oído parael lenguaje y al que,además, le apasiona el material –personajes, acción, escena-rio– con que se construye la realidad
ficticia. En tal casopuede llegar a convertirse en uno de esosvirtuosos del estiloque, como Proust, el Henry James tardíoo Faulkner, aúnanlo mejor de ambos aspectos.
El escritor con menos posibilidades –ése a quien unocontesta en el acto: «No lo creo»– esaquél cuya sensibilidadpara el lenguaje pareceincorregiblemente pervertida. Suejemplo más evidente es el del escritorque no consigueavanzar sin emplear frases como «con ungracioso parpadeo»o «los adorables gemelos», o «su risafranca, estentórea»,expresiones trilladas producto de laemoción fingida de quienno siente nada en su vida cotidiana o lefalta algo de lo queestar lo suficientemente convencido comopara encontrar supropia manera de decirlo, y ha derecurrir a cosas como«reprimió un sollozo», «amable sonrisaoblicua», «enarcandouna ceja con ese aire suyo tanpeculiar», «sus anchos hom-
39
bros», «ciñéndola con su fuerte brazo»,«esbozando unasonrisa», «con un ronco susurro», «con elrostro enmarcadopor sus bucles cobrizos».
Lo malo de este tipo de lenguaje no essólo su conven-cionalidad (que esté manido, gastadopor el uso), sinotambién que es sintomático de una actitudpsicológicadecididamente nociva. Todos adoptamosmáscaras lingüís-ticas (hábitos verbales) con las queenfrentamos al mundoy que se adecuan a la ocasión. Y una delas máscaras máseficaces que se conocen, al menos paraenfrentarse asituaciones problemáticas, es la máscaradel optimismoingenuo, ejemplificada por frases comolas que he mencio-nado. La razón de que dicha máscara seadopte con mayorfrecuencia al escribir que al hablarcoloquialmente –es decir,la razón de que el arte de la escriturase convierta en unaforma de embellecer y sosegar larealidad– no la conozco,a menos que esté relacionada con lamanera en que se nosenseña a escribir de pequeños, como sila escritura fuerauna forma de buenos modales, y quizátambién con laimportancia que nuestros primeros
maestros dan a lasmojigatas (o coercitivas) emocionestípicas de los libros delectura escolares. En cualquier caso, sidicha máscara no seabandona, traerá la ruina al novelista.La gente que habi-tualmente persigue este optimismo gazmoñoacaba inevita-blemente viendo, hablando y sintiendocomo pretendenhacerlo, lo cual les lleva a perder doscosas; la capacidadde ver la realidad tal como es y la decomunicarse conquienes no ven la realidad con su misma ydistorsionadabenevolencia. El uso de determinado tipode lenguaje influyede tal modo en los procesos psicológicosque a quien loemplea le resulta difícil comprender quedicho lenguajedistorsiona la realidad y le parece quelos otros –en estecaso quienes ven las cosas con mayorcautela o ironía– estánciegos. Nadie que vea la realidad deforma distorsionadapuede escribir buenas novelas, porque alleer comparamos
40
los mundos ficticios con el real. Laficción creada porquienes adoptan en la vida actitudes quenos pareceninfantiles o tediosas cansa enseguida.
La máscara del optimismo ingenuo essólo una de lasmuchas formas comunes de evadirse de larealidad. Observe-mos el párrafo siguiente, obra de unconocido autor de ficcióncientífica:
La gente no acostumbra a decir lo quede verdad piensa delas cosas viscerales como dios o el miedo quetiene de volverseloca como su abuelo o el sexo o lo asquerosoque es que tehurgues la nariz y te limpies el dedo en lospantalones. Hacebuen papel porque a nadie le gusta caer mal,y porque la verdada grandes dosis, venga de los labios quevenga, suele convertira quien lleva puestos los labios en personanon grata. Sobretodo si te ha pescado hurgándote la nariz ylimpiándote el dedoen los pantalones. Y más aún si te pescacomiéndotelo.*
Éste no es el estilo optimistaempleado por los escritorescomerciales de los años veinte ytreinta, sino el de los quelos sustituyeron, el antioptimista. Eloptimismo risueño, con
su debilidad por la cursiva, cede sulugar a un cinismo sinauténtico fundamento, que también empleaprofusamente lacursiva («La gente no suele decir lo quede verdad piensa»),en el que los «anchos hombros» ceden sulugar a las «cosasviscerales» o a algo peor. El lenguajese vulgariza (mediohabitual de intensificar falsamente laemoción de lo que sedice) y desaparecen las comas («abuelo oel sexo o loasqueroso que es») en un intento deimitar retóricamente aWilliam Faulkner, que también pisabaterreno resbaladizo.(Eliminar las comas de una frase escorrecto si esta formade acrecentar el ritmo de la misma, ypor tanto de conferirlemayor emoción, está justificado por loque en ella se dice.)
* Harlan Ellison, Over the Edge (New York,; Belmont Books, 1970), pág.18.
41
En lugar de ofrecer «amables sonrisasoblicuas», la gente«hace buen papel», lo cual significa quees falsa, insincera,y ni siquiera tiene labios propios (sólolos lleva puestos).(Esta despersonalización, habitual en lamala novela poli-ciaca, proporciona a quienes la escribenuno de los recursospreferidos de dichos autores; latrasformación de «el hombredel traje gris» en «Traje Gris» y la delhombre que vavestido de rayón en «Rayón», como en:«Traje Gris mira aRayón y le dice: 'Ahueca'.» Esto sueleverse incluso en lanovela policiaca aceptable. No es fácillibrarse del pelo dela dehesa.) Los chistes, las imágenesvulgares y las frasesprocedentes de todo tipo de jergas sonmoneda corriente enla ficción antioptimista, y su usoresponde a un intento deescandalizar a los puritanos.Naturalmente, nadie se escan-daliza, aunque puede que a unos pocosles parezca que sí,cuando lo único que hacen es interpretarerróneamente sudisgusto. Y produce disgusto porque espostizo, pura imita-ción de cosas que ya han sido imitadasen exceso anterior-mente. El problema de dichos escritores,hay que hacer
mención de ello, no es que como personassean peores quequienes escribían en el estilooptimista. Son casi iguales:idealistas, gente que por simplezaanhela bondad, justicia ycordura; la diferencia entre ambos tiposes de estilo. Elpersonaje Jack el Destripador, del mismoescritor de ficcióncientífica, se siente ultrajado cuandose entera de que hasido un juguete en manos de losutópicos:
Un psicópata, un asesino, un lascivo, unhipócrita, un payaso.–¡Tú me has hecho esto! ¿Por qué me lo has hecho?La locura cubrió sus palabras...*
El joven escritor adicto a la mala ficción científica o a lopeor de la escuela dura de la novela policíaca, o a la corriente
* Harlan Ellison, op. cit., pág, 16
42
supuestamente seria de los «novelistas quellaman las cosaspor su nombre», conscientes de que paraestar a la última hayque considerarlo todo una mierda, quizáconsiga publicar sitrabaja mucho, pero tiene pocasprobabilidades de llegar a serun artista. Claro que eso puede que no lepreocupe demasiado.Los escritores comerciales a vecesconsiguen triunfar eincluso ser admirados. Pero según yo loveo, son de escasovalor para la humanidad.
Tanto el estilo optimista como elantioptimista limitan alescritor de la misma forma: llevándole ano aprovechar laexperiencia y a simplificarla, y aapartarle de todos menos dequienes piensan como él. El lenguajemarxista puede producirlos mismos efectos, o la jerga de losindigentes o la informá-tica (input –«energía absorbida»–), o lastrilladas metáforasdel mundo legal y empresarial (where thecheese starts tobind – «donde el queso empieza a cuajar»–).Si uno se tropiezacon un alumno cuyos puntos de vista y cuyaseguridademocional dependen de su adhesión adeterminado estilo delenguaje, tiene motivos parapreocuparse.
Sin embargo, esta rigidez lingüística
de la que hemoshablado tampoco es señal segura defracaso. Si bien escierto que puede haber escritoresprimerizos cuya pobreza delenguaje sea irremediable, también los hayque, sin causarmejor impresión al principio, una vezcomprendido el pro-blema consiguen solucionarlo a fuerza detrabajo. Lo queel escritor debe hacer para regenerarse essuperar ese malgusto adquirido, analizar las diferenciasy semejanzas quehay entre sus hábitos lingüísticos y losde otras personas yaprender a distinguir las relativasvirtudes (y limitaciones)de otros estilos. Una manera de hacerlo estrabajandoestrechamente con un profesor que tengasensibilidad parael lenguaje, pero no sólo para el «buen»lenguaje (buenoen el sentido de «formal»), sino para ellenguaje vívido yexpresivo. O también, analizando laspalabras, las oraciones,la estructura y el ritmo de la frases;leyendo libros de
43
lenguaje; y sobre todo, leyendo las obrasde literatos de re-nombre universal.
Cualquier palabra o frase, ya seasagrada, inocua uobscena, tiene un ámbito propio en el queresulta eficaz yno ofende a nadie. Por ejemplo, la frase«nos hemos reunidoen el día de hoy» no llama la atención sies pronunciadadesde un púlpito, suena irónica en unaula, empleada porel profesor, y en la correspondenciacomercial puede parecerun desatino. Una frase como «la rubiajuventud» puedepasar desapercibida en una novela deltiempo de nuestrosabuelos, pero destaca en una modernaescrita en lenguajecoloquial. Al respecto de lo que estamoshablando puederesultar útil observar la culturabuscándole los aspectoscómicos, admitiendo que toda persona ytodo estilo literariotienen imperfecciones a las que se lespuede buscar el ladogracioso, conscientes de la tendencia dela gente a caer, ensu forma de expresarse, en el autobombo,en la falsamodestia, en la tontería supuestamenteingeniosa y en lapretenciosidad o en la falsa falta depretensiones. Si todoestilo es susceptible de reflejar nuestro
lado bufonesco, nohay ninguna necesidad de reverenciarsupersticiosamenteuno determinado ni de desaprobarcategóricamente otro. Loúnico que hay que hacer es saberexactamente lo que sepretende decir –por ejemplo diciéndolo yrevisando despuéslo dicho, para saber si realmente dicelo que se pretendía–y seguir trabajándolo, jugando con ellenguaje, hasta corregirtodo aquello a lo que creamos que se lepueda ponerobjeciones.
Para decir todo esto de manera másfilosófica, el lenguaje,inevitablemente, encierra un significado,y los escritos sinrevisar encierran significados de los queel autor de aquéllospodría llegar a avergonzarse. A laspersonas concienciadasde la marginación de que ha sido objeto lamujer en nuestracultura les puede molestar el uso que enel lenguaje corrientese hace del género masculino, cuando enrealidad se está
44
haciendo referencia tanto a los hombrescomo a las mujeres– como me ocurre a mí (y no porque meguste) en este libroal emplear la palabra «escritor»–. Todossomos víctimas enmayor o menor medida de las triquiñuelasdel lenguaje, porejemplo cuando comparamos el cerebro alos circuitos tele-fónicos o decimos que el sol «sale», opensamos que «des-cubrir» es (un poco a la manera dePlatón) dejar a la vistaalgo que estaba oculto («Descubrió unnuevo sistema paraeliminar los gases de escape»), Pero todoescritor que nodomine el lenguaje, que se deje «atrapar»por las normas yprejuicios de determinado grupo social deescasa toleranciao que sea incapaz de desembarazarse de lainfluencia y lavisión de determinado modelo literario –Faulkner o Joyce olas expresiones típicas de la cienciaficción de baja calidad–nunca será un escritor de primer ordenporque nunca serácapaz de ver claramente por sí mismo.
Para el escritor que se sabe falto dela necesaria sensibi-lidad para el lenguaje se detallan acontinuación algunasposibles soluciones a su problema:
Buscar un buen manual de redacción paraestudiantes de
primer curso de universidad (el mejor, enmi opinión, es AnAmerican Rethoric, de W.W. Watts) yejercitarse con o sinla ayuda de un profesor, en todo aquellode lo que el escritorse sienta inseguro, especialmente losapartados de estilo,registro lingüístico y estructura de lafrase.
Crearse ejercicios propios. Por ejemplo:
–Escribir una frase de cuatro páginas, con sentido (ysin hacer trampas usando dos puntos y puntos ycomasque son en realidad puntos).
–Escribir un pasaje de dos o tres páginas de buenaprosa (es decir, que se lea con facilidad) con frases cortas.
–Describir un breve incidente en cinco estiloscomple-tamente diferentes; por ejemplo, un hombre tropiezaal
45
apearse del autobús y al levantar la vista ve a una mujersonriendo.
Mejorar el vocabulario, pero no a lamanera del Reader'sDigest (que preconiza el uso de palabraslargas y rebuscadas)sino copiando sistemáticamente deldiccionario todas laspalabras relativamente cortas y comunesque le parezca queno suele emplear, incluida su definiciónsi es necesario, yforzándose después a usarlas como si sele ocurrieran espon-táneamente; dicho de otra manera, ausarlas con la mismanaturalidad con que se conversa en unafiesta.
Leer libros y revistas poniendoatención en el lenguaje. Silo que lee es malo (en general, puedecontar con que losrelatos que aparecen en las revistasfemeninas lo son), debesubrayar o marcar de forma que destaquenlas palabras yfrases que le molesten por sutrivialidad, su altisonancia, susentimentalismo o cualquier cosa queapartaría al lectorinteligente y sensible del sueño vívido ycontinuo. Si lo quelee es bueno (en general, puede confiarpara ello en The NewYorker, al menos en lo que a registrolingüístico se refiere),busque las razones de la bondad del
lenguaje empleado.Incluso recomendaría mecanografiar unaobra maestra como«Los muertos» de James Joyce.
Si el escritor prometedor sigueescribiendo –escribe díatras día, mes tras mes– y lee muyatentamente, empezará a«cogerle el truco». Llegar a este puntoes tan importante enel arte como pueda serlo en elatletismo. Las cienciasprácticas, entre las que se cuenta laingeniería verbal quepermite escribir novela comercial, sepueden enseñar y apren-der. El arte, hasta cierto punto,también; pero, exceptuandociertas cuestiones de técnica, el arteno se aprende, simple-mente se le coge el truco.
Si mi experiencia es representativa,diré que a lo que unoprincipalmente le coge el truco es alvalor del trabajo esme-rado – esmerado casi hasta rayar en loridículo–. Yo llevo
46
escribiendo desde los ocho años, edad enque descubrí elplacer de componer versos malos; escribípoemas, relatos,novelas y obras de teatro en el colegio;en la universidad asistía buenos cursos de análisis literario yde literatura creativa,algunos de ellos con escritores yeditores famosos, y trabajécon auténtica devoción las otrasmaterias que se necesitanpara obtener el doctorado en filosofía;pero, a pesar de todoello, no lo hacía muy bien. Trabajaba enlo que escribía máshoras que cualquiera de quienes conocía,amigos y profesoresme cubrían de elogios e incluso publiquéalgo; pero no mesentía satisfecho, y sabía que miinsatisfacción no era gratuita.En el estudio en que me enterré vivo elaño o los dos siguientesa la obtención del doctorado (un cuartotrastero tan pequeñoque desde el centro del mismo llegaba atocar las paredes conlas manos, y tan mal ventilado que elhumo de la pipa casime impedía ver la máquina de escribir),llegó a haber tantosmanuscritos y borradores que no me podíamover de la silla;y, sin embargo, a mí me parecía que nadade lo escrito valíala pena.
Para entonces ya había afrontado la
dolorosa verdad quetodo joven escritor comprometido debeafrontar finalmente:que está solo. Los profesores y loseditores pueden dar algúnque otro buen consejo, pero normalmenteel futuro del escritorno les importa tanto como a éste, ydistan mucho de serinfalibles; de hecho, estoy convencido,tras años de enseñary editar, y de observar a otros dedicadosa las mismas tareas,de que si se pudiera verificar elacierto de los comentariosque profesores y editores, yo incluido,hacen sobre el trabajode determinado escritor, se demostraríaque, para éste, sonmás a menudo erróneos que acertados. Yohabía trabajadocon profesores que la mayoría consideradestacados, me habíaesforzado todo lo que había podido en elvivero de los jóvenesescritores, el Taller de Iowa, y me lashabía arreglado paraobtener toda la ayuda posible de otrosescritores a quienesadmiraba. Y aun así llegué a laconclusión de que debía
47
averiguar por mí mismo qué era lo que noestaba bien de misescritos.
Pero entonces tuve un extraño golpe desuerte. Duranteuna conversación con otro profesor,ligeramente mayor queyo, de la universidad de California enChico, donde yoenseñaba por aquel entonces, le propusellevar a cabo unaantología de la ficción literaria, queincluyera (al contrario detodas las de entonces y de la mayoría delas de ahora) no sólorelatos cortos sino también otras formas:fábulas, cuentos, etc.El resultado fue The Forms of Fiction, un libro(agotado desdehace tiempo y casi imposible deencontrar) en el que seanalizaban minuciosamente los tipos denarración que incluía-mos. Pero otro resultado importante, paramí, fue que aprendímucho acerca de lo que es el esmero.Lennis Dunlap, micolaborador, era y sigue siendo uno delos perfeccionistasmás exasperantemente tercos que heconocido. Trabajábamoscada noche cinco, seis o siete horas y aveces sólo conseguía-mos terminar tres o cuatro frases. Mevolvía loco, y consigomismo tampoco se ablandaba: a vecesteníamos que pararporque con la tensión de trabajar con un
joven tan impacientecomo yo, a Lennis le entraba dolor decabeza. Con el tiempoyo adquirí la misma reticencia que él adar una frase pordefinitiva si el significado de lamisma no se veía tanclaramente como un oso en una cocinabien iluminada.Descubrí lo que todo buen escritor sabe:que conseguirescribir exactamente lo que se pretendedecir ayuda a descu-brir lo que se pretende decir. Y cuandoreleo The Forms ofFiction, el estilo me parece excesivamentecauto, un pocodemasiado conciso. (A veces no es malaidea decir una cosados veces.) Pero aquellos dos arduosaños –las discusiones amedia noche y, a veces, la explosión dealegría que ambosexperimentábamos cuando la correctaelección de las palabrasnos permitía captar esa idea exacta quehasta entonces noshabía eludido– me enseñaron qué era loque no estaba biende mis escritos.48
Huelga decir que, puesto que duranteaquel período yoseguía escribiendo y puesto que LennisDunlap es una personaa la que vale la pena consultar, algunaque otra vez le enseñabalo que escribía. Lo leía con ese mismobuen ojo para el detalleque había demostrado en nuestro trabajosobre los escritos deotros, y aunque no puedo decir que no mesirviera de ayuda,pronto aprendí que hasta el mejorconsejo tiene sus límites.Nacido en Tennessee, Dunlap no hablaba elmismo inglés queyo ni conocía a la misma gente, o nointerpretaba lasexperiencias vitales de la misma formaque yo. Cuando meproponía algún cambio y yo lo aceptaba,el relato invariable-mente tomaba derroteros equivocados. Loque aprendí de él,en resumen, es que el escritor tiene queesforzarse lo indecible–vale más que escriba una sola cosabuena en toda su vidaque cien malas– y que quien tiene queesforzarse es él.
2
Otro indicador del talento del jovenescritor es su
perspicacia. El buen escritor ve lascosas con agudeza, conrealismo, con precisión y con criterioselectivo (es decir,sabe escoger lo importante), y nonecesariamente porquetenga por naturaleza mayor poder deobservación que losdemás (aunque con la práctica loadquiere), sino porquetiene interés en ver las cosas conclaridad y escribirlas conrigor. Una de las razones de su interéses que sabe que elno observar las cosas atentamente puedeponer en peligroel éxito de su empresa. Si al imaginarla escena ficticia nolo hace con precisión –y, por ejemplo,no acierta en elademán que, en la vida real, acompañaríala aseveración dedeterminado personaje (el de rechazo,como si quien hablaretirara parte de lo que ha dicho, oel puño cerrado que
49
sugiere más emoción de la que el personajeha expresado)–,el escritor puede caer en la trampa dedesarrollar la situaciónde forma poco convincente. Éste es quizáel peor pecadode la mala novela: que el lector tenga lasensación de quese manipula a los personajes, de que seles obliga a hacercosas que en realidad no harían. Puede queel mal escritorni siquiera manipule a los personajesintencionadamente y,simplemente, no sepa qué harían porque nolos ha observadocon suficiente atención en su imaginación,no ha captadolas sutiles reacciones emocionales que alescritor más cui-dadoso le indican hacia dónde avanzará laacción. Porquela fuerza de la historia depende de ello yporque ha aprendidoa enorgullecerse de plasmar las escenascon toda exactitud,el buen escritor escruta con absolutaconcentración la escenarecordada o imaginada, y a pesar de que latrama avanzacon soltura y de que los personajes secomportan conauténtica y sorprendente independencia, alescritor no leimporta dejar de escribir durante uno odos minutos, oincluso durante un buen rato, paraimaginar con toda
precisión cómo ha de ser determinadoobjeto o ademán yencontrar las palabras justas paradescribirlo.
En la novela reciente, David Rhodesconstituye uno de losmejores ejemplos de esta capacidad. Léaseatentamente losiguiente:
Los más mayores recuerdan a Della y WilsonMontgomerytan bien como si el domingo anterior, despuésde la cena quese improvisaba en la iglesia, éstos hubieransubido a su Chev-rolet gris para volver a su casa de campo;Della sacando el brazopor la ventanilla para despedirse y Wilson,inclinado sobre elvolante, conduciendo con las dos manos. Losrecuerdan comosi ayer mismo hubieran pasado en coche frentea la casa depiedra arenisca de los Montgomery y loshubieran visto sentadosen el balancín del porche, Wilson meciéndololenta y concien-zudamente atrás y adelante, Della sonriendo,tocando el suelo
50
con sus piececitos sólo a la vuelta, ambos con aspecto de niñosdóciles y discretos.
Della tenía las manos tan pequeñas que lecabían en un tarrode boca pequeña. Durante muchos años fue suúnica maestra y,excepto los más jóvenes, todos la tuvieron ydesearon con todassus fuerzas saberse bien la ortografía y laaritmética, paracomplacerla. No había niño que llorase queno se calmara ensus brazos. Entre las mujeres existía lacreencia de que no hacíafalta ir a buscar ayuda o consuelo enmomentos de necesidad,porque Della lo notaba en el aire y acudía.Los viejos del lugarya no hablan de ella, pero cómo se lesensombrece la cara, yparece que hablen de parte de sí mismos; noes sólo que Dellaforme parte de los tiempos pasados, sino quecuando ella yWilson se hubieron ido, extrañaba quecualquier cosa deentonces siguiera siendo igual sin ellos*.
El primer detalle visual de estepasaje, la cena improvisa-da, no merece especial mención: acualquiera inmerso ennuestra cultura se le podría haberocurrido y Rhodes no seextiende a ese respecto, aunque vale lapena incluirlo como
manera rápida de caracterizar a Della yWilson Montgomery.El «Chevrolet gris» es un poco másespecífico, ya que sugieremonotonía, normalidad, falta depretensiones. Pero es en lasiguiente imagen donde Rhodes comienza aimponerse: Dellaagitando el brazo, Wilson «inclinadosobre el volante, con-duciendo con las dos manos». La imagende Wilson, sin serextraordinaria, es vívida y concreta;con ella sabemos queestamos ante un autor meticuloso, unautor en el que se puedeconfiar. En esa imagen vemos más que elmero hecho de queWilson se incline sobre el volante yconduzca con ambasmanos: vemos, sin saber por qué, laexpresión de su rostro,algo sobre la edad que tiene; sabemos,sin preguntamos cómo,que lleva sombrero. (Los indicios de sumiopía, su talante
* David Rhodes, Rock Island Line (Nueva York: Harper & Row, 1975),pág.1
51
nervioso, su edad y su cultura nos llevana la generalizacióninconsciente). En otras palabras, alacertar en el momento deseleccionar el detalle, el escritorsugiere sutilmente otros; eldetalle revelador explica más de lo quedice.De ahí en adelante las imágenes se hacen
más nítidas: enel balancín del porche, Wilson se mecelenta y concienzuda-mente –palabra inesperada que hace que laescena cobre vidaal instante (los adverbios son o bien laherramienta más útilo la más inútil con que cuenta elnovelista)– y a continuación,mejor aún: «Della sonriendo, tocando elsuelo con suspiececitos sólo a la vuelta, ambos conaspecto de niños dócilesy discretos.» Sólo alguien capaz de la másaguda visiónnovelística advertiría dónde tocan elsuelo los pies; sóloalguien con una mente penetrante sabe lomucho que dice esedetalle acerca de cómo está sentada Della,de cuál es su estadode ánimo; y, sin embargo, Rhodes lomenciona sólo de pasaday sigue hasta llegar a la imagen cumbre:«como niños dócilesy discretos.»La primera línea del segundo párrafo,
«Della tenía lasmanos tan pequeñas que le cabían en un
tarro de bocapequeña», presenta un nuevo nivel técnico,como cuando unprestidigitador que ha estado haciendotrucos más bien co-rrientes demuestra de súbito lo buen magoque es. Importa,claro que sí, que los tarros formen partedel entorno rural deDella, pero eso es lo de menos. Ningunaafirmación decarácter general, como «Della tenía lasmanos pequeñas»,podría equipararse en expresividad a estaimagen. Al leer, nodudamos de que haya mujeres adultas conlas manos tanpequeñas (y eso que es dudoso); aceptamosla metáfora y todolo que arrastra consigo: la delicadeza yel carácter casiinfantiles de Della, la responsabilidad ydedicación con quetrabaja (haciendo conservas), su virtuosoensimismamiento,característica difícil de atribuir a nadade lo que Rhodes dicey, sin embargo, presente. Después de esto,estamos dispuestosa aceptar aseveraciones bastanteextrañas: que sus alumnos
52
se esfuerzan por complacerla, que losniños dejan de lloraren sus brazos y que mujeres adultas einteligentes creen encierto modo que no tienen necesidad dellamarla cuando lanecesitan. Y en este momento, justo cuandolas cosas se ponenun poco místicas, Rhodes introduce otrodetalle producto dela observación aguda: cuando quienes larecuerdan hablan deDella, «se les ensombrece la cara, yparece que hablen departe de sí mismos». Para la gente mayor,en otras palabras,pensar en Della Montgomery es como pensaren sus maltre-chos riñones, en sus ligeros dolores depecho o en sus dedosartríticos. Lo que el buen ojo de Rhodesha sabido captar esla peculiar similitud que hay entre lasexpresiones que la genteemplea al hablar, por un lado, de lajuventud perdida y de laproximidad de la muerte y, por el otro,de sus sentimientoshacia la ausente Della. ¿Quién no pasaríaapresuradamente lapágina para seguir leyendo?El ojo de Rhodes, como el de cualquier
buen novelista, semuestra preciso tanto en los detallesliterales (dónde se tocacon los pies al mecerse en un balancín)como en las equiva-lencias metafóricas. Sentado en su
estudio veinte años des-pués, evoca con su imaginación el aspectoexacto de las cosasy encuentra la expresión precisa para loque ve, expresión aveces literal (Wilson inclinado sobre elvolante, los pies deDella mientras se balancea), a vecesmetafórica (que los dosson como niños dóciles y discretos, quela gente mayor, alhablar de Della, lo haga con la mismacara que al hablar departe de sus vidas). Hay que tener encuenta que el podervisual de la metáfora pueden utilizarlotanto los novelistascomo los poetas. Muchas veces es el mejormedio para captarun ademán o una actitud corporal (elhombre que avanza comoun percherón cansado entre una muchedumbrehostil, el quese incorpora bruscamente y mira eldespertador como un pollosobresaltado). Rhodes, como muchos buenosescritores, con-fía en la metáfora en la misma medida, sino en mayor, queen la mención de detalles importantes. Detodos modos, lo
53
más importante a destacar aquí, es que enla visión de Rhodesno hay nada de prestado: todo lo queofrece procede de suexperiencia y no de Faulkner o, pordecir algo, de Kojak.
El escritor poco prometedor carece devisión propia de lascosas. En cierta ocasión asistí encalidad de invitado a unaclase de literatura creativa paraestudiantes graduados, en laque el profesor empleaba el psicodramacomo método detrabajo. Mientras tres alumnos llevaban acabo el psicodramaasignado, el resto de la clase tenía quedescribir en un ejercicioescrito lo que veía. A los primeros seles pedía que repre-sentaran a una psicóloga, a una madreafligida y a su hijo, unchico problemático, fumador de hierba ypasota. La madre ysu hijo llegan y aquélla le explica elproblema a la psicóloga;entretanto, el chico apoya los pies enla mesa de la terapeutay sólo si se le obliga se defiende delos reproches que recibepor su forma de comportarse en casa. Unade las cosas másinteresantes que ocurrieron en aquelpsicodrama fue que laalumna que interpretaba a la psicóloga,al intentar que el hijose explicara, le tendía repetidamente lasmanos y a continua-
ción las movía alternativamente hacia sícomo un marinerocobrando un cabo, diciéndolegestualmente: «¡Venga, vamos!¿Qué tienes que decir?», a lo que elhijo respondía con unhosco silencio. Cuando el ejercicio huboterminado y seleyeron las descripciones de losalumnos, noté que ningunose había fijado en el peculiar movimientode la psicóloga. Sehabían fijado en la actitud hostil delhijo al poner los piessobre la mesa, en el nerviosismo con quefumaba la madre,en la insistencia con que el hijo sepasaba la mano por el pelodesgreñado: en todo lo que habían vistomuchas veces en latelevisión.Buena parte de los diálogos que
aparecen en lo queescriben los estudiantes, así como de losargumentos y de losmovimientos de los personajes, inclusode los escenarios, noprocede de la propia vida sino de lavida filtrada a través de
54
la televisión. Muchos estudiantes deliteratura parecen inca-paces de relatar los momentos másimportantes de sus vidas–la muerte de su padre, el primerdesengaño amoroso– sincircunscribirse a los moldes y fórmulasde la televisión. Y ladiferencia se nota enseguida porque loque aparece en latelevisión, por necesidad –porimperativos comerciales–, sealeja mucho de la realidad. Las tarifas deexhibición de la TVson elevadísimas, aunque menos en el casode las películasy series que en el de los anuncios. Loscostes varían, cierto–claro que siempre en sentido ascendente–,pero la última vezque trabajé en algo destinado a la TV,hace unos años, no erararo que fueran de cien mil dólares elminuto. Cuando serueda una serie de trece capítulos,siempre se intenta quedarpor debajo del presupuesto. Se instalanlos focos, las cámarasy demás en determinados exteriores –elcruce de Hollywoody Vine o el de Lexington y la Cincuenta yTres–, y a losactores se les marcan los pasos que han dedar y se les entregauna hoja de papel rosado con cosas como:«¿A Walter? No,no lo he visto. ¡Lo juro!», o bien:"¡Michael! ¿Otra vez?» (A
veces estas intervenciones van acompañadasde alguna indi-cación: enfadado o con desgana, o mintiendo demaneraevidente.) Se rueda la escena, los actores seretiran al camiónde vestuario para cambiarse y cuandovuelven (puede que nosean exactamente los mismos que en laescena anterior) seles entregan otras hojas y se rueda unasegunda escena queen la serie aparecerá en un episodiocompletamente distintode aquél al que pertenecía la anterior. Yello se debe a quehay que sacarle la máxima rentabilidad acada emplazamien-to. En esta clase de rodajes únicamenteel director –y a vecesni siquiera éste– sabe de qué trata lahistoria. Por esta razón,en las series de televisión corrientes nopuede haber auténticosparlamentos. Cualquier buen actor escapaz de decir conconvicción: «¿A Walter? No, no lo hevisto»; pero si tieneuna intervención larga y difícil, querequiera verdaderaintención, lo más probable es que quierasaber cuál es el
55
contexto, la situación, pero los costesde las produccionespara televisión suelen ser incompatiblescon esta preocupa-ción por el contexto.No niego que la televisión tenga valor
–al menos lo tienecomo opiáceo–. Lo que pretendo decir esque la televisión norefleja la vida, y que el jovennovelista que no se dé cuentade esto no va por buen camino, aunquequizá no sea así si suverdadero objetivo es escribir paradicho medio. (En laspelículas rodadas para la televisión elmargen artístico esmayor. Hasta cierto punto se puedendecir cosas interesantesporque el tiempo de ensayo y rodaje esmayor que en el casode las series, aunque las presionescomerciales nunca desa-parecen del todo. A quienes escriben porprimera vez para latelevisión se les dan instruccionesprecisas acerca de cómodistribuir los momentos de intensidaddramática para queéstos den paso a los espacioscomerciales.) El error del jovenescritor que imita lo que ve en latelevisión en lugar de lo queve en la vida real es, en esencia, elmismo que el del jovenescritor que imita a otro anterior a él.Puede parecer másprestigioso imitar a James Joyce o a
Walker Percy que Todoqueda en familia; pero a las imitacionesliterarias les falta loque se espera de toda buena literatura:la visión propia delautor.
Esto no quiere decir que la imitaciónno sea un recursoútil en el aprendizaje. Hay profesoresque la recomiendan enese aspecto, y en el siglo XVIII seconsideraba el medioidóneo para aprender a escribir. Como hedicho antes, sepuede aprender mucho mecanografiandopalabra por palabrauna obra de algún gran escritor: es unaforma de leer conmucho detenimiento. Y se puede aprendermucho estudiandoa un escritor al que se admira ytrasladando todo lo que dicea la propia manera de ver las cosas.Pero por regla general,cuanto más exhaustivamente se analiza aun escritor, másclaro se ve que la forma de escribir deéste nunca podrá ser
56
la propia. Ábrase una novela de Faulknery cópiense unoscuantos párrafos, pero cambiando lasparticularidades paraque se correspondan con el mundo que unoconoce. Porejemplo, el comienzo de El villorrio:
Frenchman's Bend era un sector de ricatierra de aluvión,situado a veinte millas al sureste deJefferson. Circundado porcolinas y remoto, definido pero sinlímites, había sido...
Si tuviera que trasladar esto a algoque yo conozca, podríaempezar:
Putnam Settlement era un sector deterreno elevado yparduzco en un país monótono y atrasado,a seis millas al surde Batavia...
Ya me encuentro en apuros. La gente deloeste del estadode Nueva York no habla de «sectores»;debo sustituirlo poruna palabra más apropiada y, exceptuandoun término vagocomo «zona», no se me ocurre ningunapalabra que la genteque trato pudiera utilizar. Además, nadierelacionaría PutnamSettlement con Batavia ni con nigún otrositio, en parte porquePutnam Settlement, como Batavia, no esrealmente un «sitio»,ni siquiera «definido pero sin límites».
Faulkner aborda en laprimera frase algo muy serio para quienesorgullosamente seproclaman sureños, es decir, el lugar dedonde se procede,con todo lo que ello implica: historia,parentesco, identidad.Tal vez por no haber sufrido lahumillación de perder unaguerra civil, tal vez porque su culturaes más abierta a losextraños o tal vez por otras razones, loshabitantes de la parteoccidental del estado de Nueva York notienen ese agudosentido de pertenencia a determinadolugar que demuestranlos sureños tradicionales. En mi tierra,un sitio se convierteen otro sin que apenas haya tiempo paradarse cuenta. Losnombres de los sitios son antes puntosde orientación que
57
motivos de orgullo. No lejos de PutnamSettlement hay unpueblo llamado Brookville donde no hahabido una casa niun granero durante años. La gente todavíalo menciona comosi supiera a qué se refiere, y así es,pero nadie sabe quiénvivía allí en 1800 ni a nadie se leocurriría calificarlo de«sitio» si tuviera que hablar de él a unextraño. Brookville senombra cuando a alguien se le indica elcamino de la granjade Charley Walsh.La segunda frase de Faulkner,
«Circundado por colinas yremoto», también plantea problemas..Primero está la sonoragrandiosidad sureña de la frase inicial,con esa suspensiónretórica del significado. A cualquieraque estuviera pensandoen Putnam Settlement le avergonzaría quele descubrieranconstruyendo frases que podría haberpronunciado un con-gresista o en el estilo de NationalGeographic. El sitio, si esque llega a serlo, no está a la altura.(Es por eso que la gentede esa parte del estado no suele hablar;se limita a señalarcon el dedo.) Ni a nadie que viva en lasproximidades dePutnam Settlement se le ocurriría hacerreferencia a laconfiguración del terreno. Para quien
vive en una rica tierrade aluvión rodeada de colinas, como lagente del Frenchman'sBend de Faulkner, es lógico hacerreferencia a grandespaisajes abarcables con la vista. EnPutnam Settlement sepiensa en las hierbas de la cuneta(dauco), en los altos cerezosy manzanos muertos, en los granerosabandonados. El prin-cipal valor que tiene intentar aplicarrecursos faulknerianosal contexto del oeste de Nueva Yorkresulta ser que el intentodemuestra elocuentemente hasta qué puntolo subjetivo influ-ye en el estilo.El buen novelista crea en la mente del
lector imágenes degran vigor y riqueza, y es perfectamentenatural que elnovelista primerizo intente imitar losefectos de algún maestrocuyo vívido mundo le apasiona. Pero laimitación acaba nodando resultado. Lo que los escritoresdel pasado vieron ydijeron, incluso los más recientes, eshistoria. Es obvio que
58
ya nadie habla ni piensa como lospersonajes de Jane Austeno Charles Dickens. Quizá lo sea menos quecasi nadie demenos de treinta años hable como lospersonajes de SaúlBellow o de sus imitadores. El novelistaprincipiante puedeaprender de los consagrados losprocedimientos de observa-ción atenta, pero lo que tiene queobservar es su ámbito y sumomento o si no, como en la mejor novelahistórica, el pasadotal como nosotros, con nuestrasensibilidad particular (nomejor sino nueva), lo veríamos sivolviéramos atrás. Elescritor principiante no ha depreocuparse demasiado si suobra resulta poco original en aspectostriviales porque, dehecho, no hay nada mas fastidioso que laliteratura quepersigue forzadamente lo que el poetaAnthony Hecht llamóen cierta ocasión «la novedad fraudulentay adventicia».Remedar el estilo de otro escritor es unaestupidez, pero lamás noble de las originalidades no esestilística sino intelec-tual e interpretativa.La perspicacia del escritor está
relacionada en parte consu carácter. Algunos novelistas, como lamayoría de lospoetas y muchos autores de relatos cortos,
necesitan ante todoser perspicaces en la comprensión de símismos. Este tipo denovelistas –Beckett, Proust y los muchosescritores que seinclinan por la narración en primerapersona– se especializanen la visión particular. Tienen que vercon claridad y docu-mentarse sobre sus propios sentimientos,su experiencia, susprejuicios. No importa que detesten a casitoda la humanidad,como Céline, o a determinados colectivos,como Nabokov.Lo que cuenta en su caso no es quelleguemos a creer que lavisión particular que se nos ofrece seaacertada sino que eseobservador nos convenza y llegue ainteresarnos de tal maneraque nos veamos obligados a seguirlo. Aveces, como en elcaso de un escritor como Waugh, elmisantrópico cinismo delautor nos hace reír del mismo modo que loharíamos ante un comentario sarcástico enuna fiesta, sin que ello signifique queestemos dispuestos a adoptar la mismaactitud. Lo que ha de
59
hacer el escritor para conseguircaptarnos es darse cuenta deque, según la opinión corriente, es unexcéntrico y uncascarrabias, y presentarse como tal,haciendo de sí mismoun personaje singular e interesante.Tiene que preparar supersonaje con la habilidad de un payasoconsumado –pordesagradable que sea su auténticoobjetivo–, consciente decómo reaccionará la gente normal ante ély dispuesto amanipular dicha reacción en su provecho.En otras palabras,debe comprender y asumir, acompañándolocon una buenadosis de distanciamiento irónico, sustics y rarezas, para asípoder presentárnoslos por medio del arte,con intención, sindeslices que nos hagan sentirnosincómodos por él y nosempujen a evitarlo. Pensemos en la imagenpública que creópara sí Alfred Hithcock, mezcla de sadismoy displicencia ymodélica en cuanto al control que ejercíasobre ella. Pensemosen la forma en que se presentaba Nabokovtanto en susescritos como en las entrevistastelevisivas, hablando de unamanera tan artificial como el Pato Donaldy gozando congansadas como la de interrumpirse a símismo para advertir:
«¡Atención, que ahora viene unametáfora!» Esta personali-dad simulada no tiene que sernecesariamente cómica, comopodría deducirse de los anterioresejemplos. También podríahaber quien decidiera hacer de hombrelobo o quien, comoWilliam S. Burroughs, quisiera adoptar elestilo muertoviviente.Si nos preguntamos cuál es el mérito de
dichos escritores,de inmediato caemos en la cuenta de queson tan distintosque es imposible dar una única respuestaa esta pregunta.Algunos, como Evelyn Waugh, nosproporcionan el placerde olvidarnos temporalmente de nuestrocódigo moral: aban-donamos nuestra ecuanimidad y nuestraurbanidad y por unrato nos regodeamos oyendo echar pestesde personas einstituciones de las que también anosotros, en nuestrosmomentos más pueriles, nos gusta mofarnos.Algunos, comoNabokov, ofrecen una visión seria y moraldel mundo, pero
60
lo hacen con ironía y malicia, sinpermitir que el menor atisbode suavidad o indulgencia atenúe sudevastador efecto. Yotros, como Donald Barthelme, simplementese presentancomo fenómenos de la naturaleza..., oejemplos de literaturaextraviada. Y la lista de posibilidadespodría extenderse másaún. Lo que tales escritores tienen encomún es su marcadaidiosincrasia, la voluntad de buscar condespreocupación supropio camino en el laberíntico bosque dela pluralidad. Aveces los escritores de este tipo nieganexplícitamente, comoWilliam Gass, que por medio de la ficciónliteraria se puedaexponer algo más amplio que la mera visiónindividual. Seacomo fuere, estos escritores presentan,en realidad, retratos ocaricaturas del artista, y los juzgamosexactamente del mismomodo que a los cómicos de variedades,como Bill Cosby, oa los actores cómicos, como W.C. Fields,por la coherenciay la capacidad de observación quedemuestran al presentarsu personalidad escénica, suspreferencias, desavenencias,recuerdos, esperanzas y desmadradasopiniones.Hay otro tipo de planteamiento que
requiere un tipo de
perspicacia más elevada, que exige serpreciso de una forma,para mí, infinitamente más difícil. Merefiero al novelistacapaz de meterse en la piel de suspersonajes. En este caso,más que conocer a la perfección lospropios tics y peculiari-dades y aprender a presentarlos con gracia–y más que retratara los demás como lo haría un agudo autorde epigramas o unmalicioso cronista de sociedad–, elescritor tiene que aprendera salirse de sí mismo y a ver y sentir lascosas desde cualquierperspectiva, humana e inhumana. Tiene queser capaz de dara conocer de forma precisa y convincentecómo ve el mundoun niño, una joven, un asesino entrado enaños o el gobernadorde Utah. Tiene que aprender, por mediodel examen minu-cioso de la ilusión en que se sume frentea la máquina deescribir, a distinguir las más levesdiferencias en la manerade hablar y de sentir de los distintospersonajes, con la mismaimparcialidad y desapego que el propioDios, reconociendo
61
las virtudes y defectos de cada serhumano. Y puesto que noreivindica su visión particular sino laomnisciencia, no puede,por principio, amar a algunos de suspersonajes y despreciara otros.Lo que más nos asombra de la obra de
quienes pertenecena esta superior categoría de novelistas–Tolstoi, Dostoievski,Mann, Faulkner– es el talento quedemuestran para poner enpalabras las impresiones y sentimientosde numerosos perso-najes distintos, y que puede permitirlesincluso introducirseen la mente de los animales (caso deTolstoi). El novelistaprincipiante que tenga el don de saberintroducirse en la pielde otras personas es quizá el que mayoresposibilidades tienede triunfar.El escritor que carece de esta
facultad, si decide que lanecesita, puede adquirirla en ciertogrado, aunque también escierto que si es persona de amores yodios irracionalesprofundos, éstos se lo impediránsiempre. (Nadie admite debuenas a primeras que sus odios seanirracionales. Empeci-narse en que uno tiene razón enmenospreciar a la mayoríade la gente puede ser un obstáculo ensí. Los defectos de
carácter que se alimentan de laautoalabanza son los másdifíciles de superar.) Una vez admitidoque el novelista tieneque ser capaz de abogar por toda clasede personas, de verpor sus ojos, de sentir por sus nervios,de aceptar sus másarraigadas opiniones, por estúpidas quesean, como hechosmanifiestos (para ellas), se tratasimplemente de comenzar ahacerlo; y a fuerza de insistir en ello–de releer, de volver areflexionarlo, de revisarlominuciosamente– se acaba hacién-dolo bien.La capacidad de ver el mundo como otros
lo ven se puedepotenciar mediante ciertos trucos yejercicios. Cada escritorencuentra su propio método. Habráseguramente quien estu-die gruesos volúmenes de astrología,pero no para buscarconsuelo en ellos o prevenir unacatástrofe, sino para indagaren las complejidades de la naturalezahumana (un carácter
62
cien por cien Piscis enfrentado a uncarácter cien por cienLeo, se crea o no en que sus rasgosrespectivos tengan quever con la fecha de nacimiento). Y los hayque leen estudiossobre casos psicológicos, o «revistas demujeres» o «parahombres»; y algunos juguetean con lafrenología, la quiro-mancia o el Tarot. No son simplementeconocimientos lo quehay que buscar, sino penetración,introducirse en personali-dades distintas de la propia.Naturalmente, hay gente a la que no le
sirven trucos niejercicios. Por la razón que sea, estaspersonas parecenincapaces de adivinar lo que otrospiensan o sienten. A esterespecto, su existencia está rodeada demisterio: no saben porqué la gente les sonríe o les mira conmala cara, ni qué habráquerido decir fulano con ese beso en lamejilla o con lapeculiar sonrisa que les ha dirigido enel supermercado. Loque da resultado con la mayoría de laspersonas no lo da conellos. Al ver determinada expresión en elrostro de alguien,si la imitamos mental e inclusofísicamente, comprendemoslo que nosotros habríamos querido decir conella y nosaventuramos a suponer que la otra persona
habrá queridodecir lo mismo. O si alguien se dirige anosotros en tonoairado sin razón evidente, basándonos enla teoría de que losdemás son esencialmente como nosotros,llegamos a dilucidarla causa –el desaire real o imaginario,el dolor de estómagoo lo que sea– del enfado de la persona encuestión. Laexplicación de esta incapacidad(suponiendo que quienes noscreemos capaces de ello no nos estemosengañando) proba-blemente tengan que darla los psicólogos.Se diría que, almenos en algunos casos, el problemaradica en la existenciade una neurosis. Todos hemos conocido apersonas quedesvían hacia determinado grupo social larabia que sientenhacia sus padres o hacia sí mismas; tal esel caso del miembrodel Ku Klux Klan que ve malas intencioneshasta en loscomentarios más casuales del liberal odel liberal que acusade intolerancia a cualquiera que expresedudas acerca del
63
valor de los programas de asistenciasocial. Pero sea cualfuere la causa, no parece descabelladoafirmar que hay genteincapaz de hacerse cargo de lossentimientos de sus semejan-tes, o al menos de hacerlo con laseguridad y claridad que serequiere para llegar a ser novelista ala manera de Tolstoi.Estas personas, si desean convertirse ennovelistas, no tienenotra elección que la de ser portavoces deuna visión particulare idiosincrática del mundo.El escritor psicológicamente apto para
entrar a formarparte de la que antes he llamadosuperior categoría denovelistas debe ser capaz no sólo decomprender a quienesson distintos que él, sino de sentirsecautivado por ellos. Debetener el suficiente amor propio como paraque la desigualdadno le reste firmeza, el suficiente calorhumano e interés porlos demás, y el suficiente deseo de serjusto, como para nodesdeñar a quienes son diferentes; y,finalmente, debe tener,creo yo, la suficiente fe en la bondadde la vida como paraestar dispuesto no sólo a tolerar que elmundo esté hecho dediferencias, conflictos y oposiciones,sino a congratularse porello.
Tanto el novelista de visiónidiosincrática como el queadopta una actitud más desapasionadapueden conferir másvida a su literatura aprendiendo a ver asus personajes a laluz de sus equivalencias metafóricas,aunque en un caso elpersonaje resultante será alguien vistodesde fuera, peropintado a través de los prejuicios delescritor, y en el otro elpersonaje puede ser alguien tan real ycomplejo como noso-tros mismos. Tal vez el mejor ejerciciopara acrecentar lasdotes que uno tiene para descubrir talesequivalencias es eljuego del «humo». El jugador que piensael personaje y loencarna da a los demás la pista con quese inicia el juego –«americano vivo», «asiático muerto» o loque sea– y cadajugador le hace por turno una preguntadel tipo: «¿Qué clasede ----- eres?» (Qué clase de humo, quéclase de vegetal, quéclase de fenómeno meteorológico,edificio, parte de cuerpo,
64
etc.) A medida que se van acumulandorespuestas, todos losparticipantes advierten que cada veztienen una idea más claradel personaje cuyo nombre pretendenaveriguar, y cuandofinalmente alguien adivina la respuesta,el efecto que éstaproduce tiene una intensidad parecida ala de una revelaciónmística. Nadie que haya jugado a estejuego, aunque lo hayahecho con jugadores moderamentecompetentes –gente capazde dejar en suspenso el intelecto yrecurrir a la intuición–puede dudar de la eficacia de lametáfora a la hora de darvida a un personaje.El escritor dotado de una «vista»
verdaderamente aguda(y de un oído, un olfato, un tacto, etc.,de pareja sensibilidad)aventaja al que carece de ella en que escapaz de contar suhistoria en términos concretos y no sólomediante abstrac-ciones, que, en lo que a vigor serefiere, nunca alcanzanlas cotas de aquéllos. En lugar deescribir: «Se encontrabafatal», es capaz de comunicar –pormedio de un ademán,una mirada o poniendo en boca delpersonaje determinadogiro– los más sutiles matices delcomportamiento de éste.Cuanto más abstracto es un escrito,
menos vívido es elsueño a que da lugar en la mente dellector. Hay mil manerasde estar triste, feliz, aburrido omalhumorado, y el adjetivoabstracto no dice casi nada. El ademánpreciso, sin embargo,refleja con toda exactitud el únicosentimiento que corres-ponde al momento. A esto es a lo que serefieren losprofesores de literatura cuando dicenque hay que «mostrar»en lugar de «decir», A esto y a nada más,habría que añadir.Los buenos escritores pueden «decir»casi todo lo que tienelugar en la ficción que escriben, salvolos sentimientos delos personajes. Se le puede decir allector que el personajefue a una escuela privada (no haynecesidad de escribir unepisodio que tenga lugar en la escuelaprivada si éste noes importante para el resto de lanarración), o se le puededecir al lector que al personaje encuestión no le gustannada los espagueti; pero con rarasexcepciones, los senti-
65
mientos de los personajes se tienen queevidenciar: el miedo,el amor, la excitación, la duda, laturbación o la desespe-ración sólo tienen verosimilitud cuandose presentan enforma de acontecimientos, es decir, deacción (o ademán),de diálogo o de reacción física ante elentorno. El detallees la savia de la ficción literaria.
3
Otro indicador del talento delnovelista es la inteligencia,cierta clase de inteligencia, ni la delmatemático ni la delfilósofo, la del narrador, no menossutil que la de éstos, perono tan fácil de distinguir.Como otros tipos de inteligencia, la
del narrador es enparte natural y en parte ejercitada. Secompone de variascualidades, la mayoría de las cualesson, en la gente normal,señal de inmadurez o incivilidad: deingenio (tendencia ahacer irrespetuosas asociaciones deideas); de obstinación ytendencia al individualismo desabrido(rechazo de todo lo quela gente sensata sabe que es cierto); de
puerilidad (manifiestafalta de seriedad y de objetivo en lavida, afición a fantaseary a decir mentiras fútiles, desfachatez,malicia, indignapropensión a llorar por nada); de unamarcada tendencia a lafijación oral o a la anal, o a ambas (laoral patente en suinclinación a comer, beber, fumar ycharlar en demasía; laanal, en su aprensiva pulcritud y sugrotesca fascinación porlos chistes verdes); de una capacidad deevocación eidética yuna memoria visual notables (rasgostípicos del adolescenteaún reciente y del retrasado mental); deuna extraña mezclade naturaleza juguetona y comprometedoraseriedad, la últimaa menudo acrecentada por sentimientosirracionalmente in-tensos en favor o en contra de lareligión; de menos paciencia
66
que un gato; de una vena socarronadespiadada; de inestabi-lidad psicológica; de temeridad,impulsividad e imprevisión;y, finalmente, de una inexplicable eincurable adicción a lashistorias, orales o escritas, buenas omalas. Naturalmente, notodos los escritores tienen exactamenteestas mismas virtudes.Alguna que otra vez aparece alguno que noes anormalmenteimprevisor.He descrito aquí, pensará el lector,
un ser peligroso y delo más peregrino. (De hecho, los buenosescritores casi nuncason peligrosos –punto que habrá quedesarrollar, pero másadelante–.) Aunque el tono sea mediojocoso, esta descripcióndel escritor pretende ser precisa. Estáclaro que los escritoresserían todos unos dementes si no fuerantan complicadospsicológicamente («demasiado complejos»,escribió un fa-moso psiquiatra en cierta ocasión, «paraceñirse a un tipoconcreto de locura»); y algunos sevuelven locos de todosmodos. Lo más sencillo cuando se trata dehablar de esta claseespecial de inteligencia tal vez seadescribir lo que se consiguecon ella, lo que el joven novelistatendrá que estar tarde otemprano preparado para hacer.
He dicho que los escritores sonadictos a las historias,orales o escritas, buenas o malas.Naturalmente, no pretendodecir que no sepan distinguir entre lasbuenas y las malas, ydebo añadir que las malas historias aveces les ponen furiosos.(Unos se enfadan más, otros menos; y loshay que en lugarde comenzar a bramar y a arrojar cosas,proyectan su furiahacia el interior de sí mismos y sehunden en un abatimientode tintes suicidas,) La clase de novelaque enoja a los buenosescritores no es la novela verdaderamentemala. La mayoríade los escritores ojearán sin duda unlibro de cómics o unanovela del Oeste, hasta una deenfermeras si les cae en lasmanos en la consulta del médico, yleerán sin darle impor-tancia. Algunos leen con gusto novelaspoliciacas buenas ymalas, ficción científica, dramonesfamiliares ambientados enel Sur o en el Oeste, e incluso –y alo mejor con gusto
67
especial– libros para niños. Lo que lesenfurece es la malanovela «de calidad», ya sea para niños opara adultos.Sería un error achacar su ira a los
celos profesionales. Nohay ser más generoso a la hora de alabarque el novelista queacaba de leer una buena novela escritapor otro, aun cuandoel autor sea enemigo acérrimo suyo. Másacertado seríaachacarla a la inseguridad delnovelista, pero tampoco es deltodo cierto. Si uno se esfuerza muchopor hacer algo queconsidera importante (contar unahistoria excelentementebien), no tolera que otra persona lo hagamal o, peor aún, conengaño, y pretenda, además, formar partede su distinguidacofradía. Es una afrenta a su honor, alde toda la profesión,y el objetivo que se ha marcado en lavida pierde significación,sobre todo si los lectores y los críticosse muestran incapacesde distinguir entre lo auténtico y lofalso, como suele ocurrir.Se empieza a dudar de que el propiocriterio tenga algún valor,incluso de que uno viva en contacto conla realidad. Y unose vuelve gruñón, petulante,pendenciero. Puesto que laexcelencia en el arte es una cuestión degusto –ya que no se
puede demostrar, con la misma claridadcon que los matemá-ticos demuestran sus aciertos o errores,que una obra seamejor que otra–, la alabanza generalizadade un libro estúpidoofende al verdadero escritor. Como unniño convencido deque tiene razón pero que no consiguehacérselo ver a suspadres, y que carece de poder y deautoridad para imponerse,el escritor ofendido por una supuestaobra maestra que él sabeque es un camelo puede coger unberrinche o llenarse deresentimiento, o volverse insidioso(puede, como dijo Joyce,recurrir al silencio, a la marginación,a la astucia).Nada produce más inseguridad en el
verdadero novelistaque el hecho de coincidir con un períododominado por unacorriente crítica arbitraria, lo cual,de una manera o de otra,triste es decirlo, ocurre casi siempre.Ningún escritor, sivence el abatimiento o la ira y levantala cabeza para mirara su alrededor, puede dejar de advertirque los imbéciles,
68
dementes y charlatanes están por todaspartes: escuelas decrítica donde privan la estupidez, laignorancia y la faltade gusto, que publican gruesas revistasy se reúnen ensolemne cónclave para interpretar alrevés a los grandesescritores o alabar a vulgares imitadoresa los que ni siquieraun penco se dignaría a prestar atención;u otras que, lle-nándose la boca de Heidegger, sostienenque nada de loescriben los escritores tienesignificado, que la existenciamisma de sus páginas no pasa de ser ungracioso accidente,que sus palabras son mera chácharadelirante (a pesar detodos los esfuerzos del escritor), quepuesto que el lenguajees por naturaleza falso y engañoso, valemás leer las páginasde abajo arriba. (Incluso la DivinaComedia, sostienen loscríticos Harold Bloom y Stanley Físh,cada uno a su manera,no es más que materia prima parapracticar «el arte de lacrítica».) En una cultura literariadonde la noción mismade «obra maestra» se consideracorrientemente una barba-ridad, donde a la buena literatura se latacha de reaccionariao de autolimitadora, y donde se admirapor sistema a los
peores escritores (eso le parece aldesalentado novelista, yla lista de los libros más vendidos y delas selecciones delBook-of-the-Month Club de los últimosveinte años le daríanla razón), ¿quién va a decir que elgrado de maestríalaboriosamente alcanzado por el escritormás valiente ydisciplinado no es charlatanería y celoexagerado? (Aun enel desaliento el escritor se aferra a suretórica y al diccio-nario.)Pero la inseguridad (la sensación de
que su honor y sudeterminación serán pisoteados en laciega estampida del«rebaño» de Nietzsche), aunqueinterviene, no es el motivoúltimo de que el novelista deteste elarte falso. De la prácticade leer y escribir novela, como delejercicio de abogacía ode la medicina, se obtienen recompensascuyas repercusionesen la calidad de vida y en la visión delas cosas sólo quiense entrega a dicha práctica está encondiciones de evaluar
69
en toda su magnitud. Lo que pretendodecir quizá secomprenda mejor si establecemos unaanalogía entre nove-listas y pintores. El artista dedicadoa los óleos –a lospaisajes, pongamos por caso– adquieresensibilidad paracaptar el color y la luz, las formas,los volúmenes. Elnovelista adquiere agudeza parainterpretar la conducta ylos sentimientos de las personas, susgustos, el ambiente enque viven, sus placeres, sussufrimientos, y a veces ladesarrolla hasta un grado que bordea loextrasensorial. Elfalso novelista no sólo no consiguedesarrollar tales aptitu-des, sino que su falsedad se lo impide,a él y a sus lectores,al menos, en el caso de éstos, en lamedida en que se dejenengañar. He dicho antes que el escritorque se preocupa porel detalle –que analiza los gestos yademanes más trivialesde sus personajes, para saberexactamente de qué formadebe proseguir la escena imaginada– esel que convence yasombra. Este escrutinio es uno de losnumerosos elementosde que consta la práctica de laescritura; empleémoslo comoindicador del valor de la auténticapráctica –y de la pérdida
de tiempo y el perjuicio que constituyela práctica negligen-te–. El escrutinio que lleva a cabo elauténtico escritor senutre de la experiencia y la nutre almismo tiempo; elescritor, sin apenas notarlo, seconvierte en un observadoratento. Puede incluso que, de tantoobservar, llegue aconvertirse en un excéntrico para susamigos. Se dice (creo,porque resulta que a veces me inventocosas de éstassin darme cuenta) que Anthony Trollope,cuando iba a unafiesta, se sentaba y se pasaba diezminutos o más observandodetenidamente a los invitados uno trasotro, respondiendoapenas a quien se dirigía a él, congran desconcierto porparte de la concurrencia. Tanto si estahistoria es cierta comosi no, está comprobado que una fiestacon buenos escritoresentre sus invitados puede resultarenervante para el noiniciado. Joyce Carol Oates domina elrecinto con sus ojosde gacela, sobre todo cuando decide nohablar, en un intento
70
(sospecha uno) de pasar desapercibida.El estilo de StanleyElkin consiste en conservar el uso de lapalabra a toda costa,contando anécdotas graciosas; pero traslos gruesos cristalesde aumento de sus lentes, esa penetrantemirada miope lehace preguntarse al oyente si no será élel objeto delsiguiente chiste. (La verdad es que loschistes y anécdotasde Elkin son siempre consideradas; sitiene que haber untonto, se reserva para sí el papel).Bernard Malamud tieneuna alarmante manera de escuchar cuandoestá hablandocon alguien. Se fija en los ademanes, enlos giros de lasfrases, y de pronto puede preguntar a lapersona que estáhablando con él que por qué lleva gafasoscuras. De otrosescritores se podrían decir cosassemejantes, aunque no detodos, naturalmente; hay muchos que sonmuy educados yobservan sin que se les note. Lacuestión es que, tanto sise les nota en las fiestas como si no,los escritores aprenden,por necesidades del oficio, a serobservadores agudísimos.Ése es uno de los gozos, así como una delas maldiciones,del oficio de escritor. Quizá también lospsicólogos disfruten
algo de este mismo placer, pero a lospsicólogos, digan loque digan y sean cuales fueren susintenciones, lo que lesinteresa esencialmente es la menteaberrante. Los escritoresestán abiertos a todas las posibilidadesde la naturalezahumana.Mencionaré otra circunstancia
embarazosa relacionadacon el hábito del escritor de estarsiempre atento. Una vez,yendo en coche por Colorado con un amigo,bajando por unaestrecha carretera de montaña, nosencontramos con unaccidente. Habían chocado un coche y unacamioneta, y aquince metros ya veíamos la sangre. Nosparamos y corrimosa prestar ayuda. Y yo, mientras corría ymientras, con la ayudade mi amigo, intentaba abrir la puertadel coche, en el quehabía una mujer embarazada de nueve mesescon el abdomenatravesado, pensaba: «¡Tengo querecordar esto! ¡Tengo querecordar lo que siento! ¿Cómo sedescribiría esto?» No creo
71
que me comportara con menos diligenciaque mi amigo, que,libre de condicionamientos literarios,probablemente no pen-saba tales cosas; de hecho, es posibleque me comportara conmayor diligencia, según el modelo deescena noble que mecreaba en la mente. No obstante, lo quesobre todo sentí fuerepugnancia ante mi distanciamientomental, ante mi inhu-mana fascinación por la forma en que lasangre salía aborbotones, en lo instantáneamente que lacarne de alrededorde una herida se convierte en tejidogranulado, es decir, sepone protuberante, etcétera. En esemomento, con literaturay todo, hubiera preferido ser másinocente.Para bien o para mal, la práctica de
la literatura cambia ala persona. El verdadero novelista sabecosas que otro hom-bre, especializado en otra cosa, no sabey podría no querersaber. El falso literato, por otro lado,sabe menos que nada.No sólo puede decirse que la realidad leresulta oscura; debidoa las malas técnicas que emplea –lo queha aprendido mal(pensemos en el escritor antioptimistade ficción científica)-tiene una visión distorsionada de lascosas, y ve falsamente.
El verdadero novelista menosprecia alfalso porque éste seengaña a sí mismo, ya que manipula a lospersonajes en lugarde intentar comprenderlos, y porque noenseña nada (en elmejor de los casos) a sus lectores.
Lo que el novelista hace además demenospreciar las falsasnovelas es intentar escribir novelasauténticas. En otraspalabras, atina las dispersascapacidades de su complejainteligencia para concebir una historiasatisfactoria. No se meocurre mejor manera de concretar estepunto que hablar delos requisitos que debe cumplir la buenanarrativa.Como he dicho antes, la buena
narrativa origina en lamente del lector un sueño vívido ycontinuo. Es «generosa»en el sentido de que es completa yautónoma: responde,explícita o implícitamente, cualquierpregunta razonable queel lector se pueda plantear. No nos dejaen el aire, a menos
72
que la propia narración justifique suinconclusión. No hay enella juegos absurdamente sutiles, comosi su autor hubieraconfundido el narrar con hacerrompecabezas. No «pone aprueba» al lector exigiéndole que poseaalgún tipo especialde conocimiento sin el cual losacontecimientos carecen desentido. En resumen, busca satisfacer yagradar, pero sinrebajarse para conseguirlo. Tienecategoría intelectual yemotiva. Es elegante, y efectiva conconcisión; es decir, nohay en ella más episodios, personajes,detalles físicos orecursos técnicos de los necesarios.Tiene intención, finali-dad. Proporciona ese placer especial quesentimos cuandocontemplamos con admiración algo bienhecho. En otraspalabras, al darnos cuenta de losauténticos logros del escritor,nos sentimos bien tratados; «¡Qué fácilparece!», comenta-mos, conscientes de lo espléndidamentebien que ha superadolas dificultades. Y por último, en todahistoria estéticamentelograda tiene que intervenir, como en lavida, lo extraño, porordinarios que sean sus ingredientes.Si el joven novelista concede a estas
cualidades laimportancia que tienen y aspira a que su
obra las contenga,no hace falta hacer cábalas sobre supotencial: ya ha llegado.La mayoría de los jóvenes escritores,sin embargo, sólotienen presentes algunas de ellas ypuede incluso quenieguen que las otras sean importantes.Esto es en parte unefecto de la pérdida de la inocencia,cosa que el escritordebe recobrar. Todo niño sabe porintuición cuáles son losrequisitos de las buenas historias(siempre que tenga algunaafición por ellas, claro, porque los hayque no la tienen),pero cuando llega a la enseñanzasecundaria comienza adespistarse un poco, intimidado por susprofesores, que leobligan a leer cosas que en realidad novalen nada, conver-tido en objeto de mofa si lee un buenlibro de cómics yamonestado si coge Crimen y castigo: «Harold,no tienesedad para leer estas cosas.» Y en losprimeros años deuniversidad, lo más probable es que sudespiste sea ya
73
considerable; por ejemplo, es fácil quecrea que el «tema»es lo más importante de la ficciónliteraria.Y ahora permítaseme hacer una pausa
para argumentar alrespecto de esto, porque nada se alejamás de la verdad quela idea de que el tema lo es todo. Eltema, en su aspecto másprofundo,es aquello de lo que trata lahistoria; es el principiofilosófico y emotivo en torno al cual elescritor selecciona yorganiza el material. Los verdaderosliteratos tienen siemprepresente el tema; pero esto no bastapara garantizar que seescriba bien. Tanto el tema como elmensaje (es decir, elasunto y la manera concreta deexponerlo, probablementedestacan más en una novela corriente delOeste que en Enbusca del tiempo perdido de Proust. Y por otrolado, enalgunas de nuestras más queridashistorias el tema resultadifícil de aislar. ¿Cuál es exactamenteel tema de «Lashabichuelas mágicas»? Cualquiera pensaráque lo sabe, peroel hecho de que para Bruno Bettelheim, aquien la mayoríaconsidera un psicólogo competente (o almenos no estúpido)la historia trate de la envidia del pene–opinión sin duda
minoritaria–, tendría que hacérselopensar dos veces. Habráquien diga que la historia trata de lavictoria de la inocenciainfantil; y habrá quienes digan otrascosas. La cuestión es quelo que nos resulta placentero de «Lashabichuelas mágicas»no es necesariamente la sensación deestar leyendo o escu-chando la dramatización o ilustración deuna cuestión filosó-fica fundamental, aunque en otrashistorias ficticias sea efec-tivamente el tema lo que nos conmueve.La principal virtudde El caminar del peregrino quizá sea laalegoría, aunquehabrá quien aduzca más o menosconvincentemente que loque más gusta de dicho libro es elestilo. Desde luego, enBartleby el escribiente, de Melville, o en Muerteen Venecia,de Mann, lo que extasía es en parte elcontenido filosófico.Si no es el tema lo que más nos gusta dedeterminada historia,lo que nos hace releerla y recomendárselaa nuestros amigos,entonces es que el tema no es la cualidadprincipal de la buena74
novela. El tema es como los pisos y lossoportes estructuralesde una vieja mansión, indispensable,pero, por regla general,no es lo que corta la respiración allector. El tema, o elsignificado, coincide más con lo que laarquitectura y ladecoración dicen de quienes viven en lacasa. Bien mirado,me parece a mí, esa generalizadafascinación por el tema, quetanto se da en las clases de lengua yliteratura de los cursosde bachillerato y universitarios, sedebe a la necesidad quetiene el profesor de decir algosorprendente y de aire intelec-tual. No es fácil hablar de una narraciónde Boccaccio, Balzaco Borges, impecablemente contada, comosi sólo se tratarade eso, de una narración, y puesto quetodas las narraciones«significan» algo –a veces muy extraño ysorprendente–, latentación de hablar de su significadoantes que de la propianarración es casi irresistible.Por esta razón resulta tan fácil
persuadir al estudianteuniversitario de que los grandesescritores son principalmen-te filósofos y maestros, de que escribenpara «enseñamos»cosas. Éste es el mensaje que sedesprende de frases como:«Jean Rhys nos enseña» o «Flaubert
demuestra...», a quetan aficionados son los profesores y lacrítica profesional.Enseñando literatura creativa se oyeconstantemente decir alos estudiantes al hablar de sustrabajos: «Pretendo ense-ñar...» El error resulta obvio una vezque se ha hecho ver.¿Se cree realmente capaz ese escritor,a sus veinte oveinticinco años, de haber dado conenfoques que el públicolector inteligente (médicos, abogados,profesores, ingenieros,hombres de negocios) desconozca? Si eljoven novelistaresponde con un sí categórico, haría ungran favor al mundoentrando en el seminario o en unpartido comunista. Queme extienda sobre este punto se debeúnicamente al insidiosoefecto que en cierto tipo de estudiantetiene la asignaturade literatura.Aunque puede que haya excepciones y que
sea eminente-mente una cuestión de grado, parece comosi las personas,
75
cuando nos acercamos a los veinte años yhasta los treintamás o menos, no podamos por menos deconsiderar unosimbéciles, unos vendidos, a nuestrospadres y a la mayoríade los adultos, o de sentirnosdefraudados por ellos. Estedesdén es en parte producto de lasituación de desarrollomental en que nos encontramos a dichaedad, del imperativo,tratado ya por Joyce, de que el animaljoven afirme su fuerzay reemplace al adulto. No hay duda de quea menudo esto esun rasgo de clase: al niño de clase bajao media-baja se leexhorta tanto abierta como sutilmente aprosperar, pero susbien intencionados padres y amigos noprevén que si su sueñode ascensión social se hace realidad, elniño puede acabaradoptando los prejuicios de la clase ala que accede y, conalgo de aflicción neurótica, llegar adespreciar sus orígenesy a sí mismo en cierto grado, ya que cabeque la clase que hainvadido no le acepte por completo. Y nohay duda de que laarrogancia del joven también estárelacionada con el prover-bial idealismo de los profesores, loscuales insisten, no sincierta razón, en los fracasos de lageneración anterior y en
que es tarea de la nueva salvar elmundo. Sea cual fuere lacausa, al joven –al joven novelista– sele alienta a pensar queél es la esperanza, que él es el Mesías.Y no hay nada malo en ello. Es
natural, y ningún artistaha llegado a ser grande traicionando susmás profundossentimientos, por neuróticos que sean oerróneos debido a sufalta de experiencia. No obstante, con laemoción del adoles-cente, por regla general, no se puedecrear auténtico arte, perosi el joven novelista es consciente deesta inclinación puedeevitar hacer mal uso de sus energías.Una de las grandestentaciones de los escritores jóvenes escreer que todosaquéllos con quienes compartía laprimera etapa de su vidaeran unos estúpidos e hipócritas aquienes había que dar unbuen rapapolvo. Pero a medida que vayamadurando, elescritor llegará a darse cuerna, consuerte, de que esaspersonas a las que desdeñaba teníanvirtudes muy meritorias,
76
de que tenían más cerebro y mejor corazónde lo que él creía.El deseo de dar lecciones morales a lagente es contrario alos más nobles impulsos de la ficciónliteraria.En el análisis final, lo que cuenta no
es la filosofía delescritor (que, en todo caso, se dará aconocer por sí sola) sinola suerte que corren los personajes, loque les ocurre al actuarcon generosidad, terca honradez, miseriamoral o cobardía,en situaciones concretas. Lo que cuentaes la historia de lospersonajes.Del mismo modo que es fácil que el
estudiante de literaturacrea que él, su profesor y suscompañeros de clase sonsuperiores a quienes no conocen a EzraPound, también lo esque se persuada a través de lo que oyeen clase de que el«entretenimiento» es algo de muy escasovalor en la literatura,e incluso despreciable. Si se leadoctrina debidamente, alestudiante se le puede llegar a convencerde que ciertas obrasconsagradas cuya lectura desechaba alprincipio por conside-rarlas insulsas (algunos citarían comocandidatas a estacondición Pedro el arador, de Langland, yClarissa, deRichardson) son, en realidad, libros
enormemente interesan-tes, a pesar de no ser entretenidos ensentido corriente, comopuedan serlo los Cuentos de Canterbury o TomJones, o laciencia ficción de Walter M. Miller, Jr.(Condicionalmentehumano). A fuerza de asistir a cursos deliteratura, el jovenaspirante a escritor puede aprender abloquear todos losimpulsos naturales que tenga. Aprende adescartar la persis-tente vena ruin de J.D. Salinger, elplañidero sentimentalismode tipo duro de Hemingway, la malacostumbre de Faulknerde interrumpir el sueño vívido ycontinuo abandonándose ala retórica, los manierismos de Joyce, lafrialdad de Nabokov.Puede aprender que algunos escritores alos que creía bastantebuenos, generalmente mujeres (MargaretMitchell, PearlBuck, Edith Wharton, Jean Rhys), son «enrealidad» menores.Con el profesor apropiado puede aprenderque la Iliada es unpoema contra la guerra, que los Cuentos deCanterbury son
77
un sermón disfrazado o –si estudia conel profesor StanleyFish y sus secuaces– que carecemos deelementos objetivospara afirmar que la obra de Shakespearees «mejor» que lade Mickey Spillane. Si también asiste acursos de literaturacreativa, quizá aprenda que hay queescribir siempre sobre loque se conoce, que lo más importante quehay en la ficciónliteraria es el punto de vista, y quizáincluso que trama ypersonaje son los distintivos de lanovela anticuada. A alguienjuicioso y ajeno a lo que acabo dedescribir todo esto leparecería muy extraño, pero los alumnosde un aula univer-sitaria están indefensos, y lasrecompensas que se ofrecen porla rendición son muchas; la principal deellas, el seductorencanto del elitismo literario.Ante la fuerza de las lisonjas de la
mala enseñanza, latozudez, incluso la grosería, seconvierte en una valiosacualidad para los jóvenes escritores. Eljoven escritor decalidad, la figura literaria enpotencia, sabe lo que sabe –antetodo, que el primer requisito de labuena narrativa es contaruna historia– y no flaqueará. Que eltema sea profundo notiene la menor importancia si los
personajes carecen deinterés, y los alardes técnicos son unestorbo si con ellos nose consigue más que impedirnos ver conclaridad a lospersonajes y lo que hacen.La terquedad que salva al escritor en
la universidad le seráútil toda la vida; gracias a ella, suamor propio quedarápreservado si el mundo se niega areconocer sus méritos y él,en caso necesario, quedará a salvo de laposible esclavitud dela fama. (Al autor famoso se le sueleeditar con menormeticulosidad que al desconocido, se lesuele pedir que opinesobre temas de los que nada sabe, se lebusca para que hagacríticas de los malos libros queescriben sus amigos o firmecomentarios en la sobrecubierta de losmismos). También leserá muy útil, en la vida y en launiversidad, para protegersede quienes intentan darle malosconsejos. Así como losprofesores de literatura ineptos instanal escritor novel a
78
escribir como Jane Austen o Grace Paley,o Raymond Carver,aquél puede estar seguro de que,posteriormente, apareceránmemos bienintencionados (editores,críticos, etcétera) quetratarán de convencerle de que sea comoellos serían sisupieran escribir. Tampoco es que laobstinación del escritortenga que ser total, naturalmente. Aveces hay consejos que,por mucho que molesten al principio, conel tiempo resultanser buenos.Si el escritor entiende que las
historias son ante todo eso,historias, y que el mérito de lasmejores es dar origen a unsueño vívido y continuo, raro será queno se interese por latécnica, ya que la mala técnica es loque más rompe lacontinuidad e impide que dicha ilusiónse desarrolle. Y notardará en descubrir que cuando manipuladeslealmente loque escribe –forzando a los personajes ahacer cosas que noharían si se vieran libres de él;introduciendo demasiadosimbolismo (con lo que disminuye lafuerza de la narraciónal quedar excesivamente dirigida alintelecto); o interrum-piendo la acción para moralizar (porimportante que sea laverdad que desee predicar); o «inflando»
el estilo hasta elpunto de que éste destaque más que el másinteresante de suspersonajes–, el escritor, con estastorpezas, estropea su crea-ción. Hay que leer a otros escritorespara ver cómo lo hacen(cómo evitan la manipulación abierta), oleer libros sobre elarte de escribir –hasta los peorespueden ser de cierta utili-dad–, y sobre todo, hay que escribir,escribir y escribir. Antesde abandonar este tema permítasemeañadir que cuando eljoven novelista lea libros de otrosescritores, debe hacerlo nocomo lo haría el universitarioespecializado en literatura, sinocomo lo haría un novelista. El primeroestudia la obra paracomprender y valorar su significado,para ver de qué formase relaciona con otras obras de suépoca, etcétera. El jovenescritor debe leer tratando de averiguarcómo lo hace el autorpara crear los efectos que consigue, decaptar sus procedi-mientos, incluso pensando qué habríahecho él en la misma
79
situación y si su manera de hacerlohabría dado mejor o peorresultado y por qué. Tiene que leer conla misma actitud queel arquitecto novel al mirar unedificio, que el estudiante demedicina al presenciar una operación, condevoción y espíritucrítico al mismo tiempo, deseandoaprender de un maestro yatento a cualquier error posible.El proceso de perfeccionamiento de la
técnica del escritorexige por parte de éste aún mayoracorazamiento psicológico.Si el escritor opta por aprender suoficio lenta y escrupulosa-mente, si no busca publicar enseguida yse entrega a lalaboriosa tarea de dar consistencia a suestilo, es posible quela gente empiece a mirarle de soslayo y apreguntarle con airesuspicaz: «¿Y tú qué haces?», queriendodecir: «¿Cómo esque te pasas el día sentado por ahí?¿Cómo es que tu perroestá tan delgado?» En este caso, lavirtud de la puerilidad –laligereza con que el escritor se toma lavida, su talante traviesoy su inclinación al llanto,especialmente cuando se emborra-cha, truco que ahuyenta enseguida a losentrometidos– essumamente útil. Y si la presión seintensifica, se echa manode las fijaciones oral y anal: se pone
uno a mascar cosas, adecir insensateces o a arreglarseinsistentemente la ropa.La cosa es seria; no es mi intención
quitarle importancia.Según mi propia experiencia, no hay nadamás duro para elaprendiz de escritor que superar laansiedad que le producepensar que se está engañando a sí mismoy tomando el peloa su familia y a sus amigos o haciendoque se avergüencende él. Para la mayoría de la gente,incluso para quienes noleen excesivamente, el ser escritortiene algo especial yvagamente mágico, y les cuesta creer quealguien a quienconocen personalmente –y bastantecorriente en muchosaspectos– pueda serlo. Suelen sentir porel joven escritor unamezcla de cariñosa admiración y delástima, ya que les pareceque el pobre es un inadaptado. Que yosepa, ninguna actividadhumana requiere más tiempo que escribir,y es muy raro quealguien llegue a ser un escritor derenombre sin pasar varias
80
horas al día sentado ante la máquina.(Incluso al profesionalde éxito le puede costar un rato entraren situación; se tardahoras en escribir unas cuantas páginas enborrador, y muchí-simas en revisarlas hasta dejarlas encondiciones de poderlasleer varias veces sin retocarlas.) Pornecesidad, el escritor, adiferencia de algunos de sus amigos, nodeja de trabajar a lascinco; si tiene mujer e hijos, no puedededicarles tanto tiempocomo su vecino a los suyos, y si es dignode su profesión, sesiente culpable por ello. Debido a ladificultad que entraña suarte, el escritor no prosperará tannotoriamente como losdemás: mientras sus amigos del colegio ode la universidadse convierten en socios de prestigiososdespachos de aboga-dos o abren sus propias funerarias, élpuede estar aún sudandosu primera novela. Incluso habiendopublicado uno o dosrelatos en revistas acreditadas, elescritor duda de sí mismo.En los años que he pasado dedicado a laenseñanza, una yotra vez he visto a jóvenes escritorescon talento evidentemortificarse casi hasta elanquilosamiento por creer que nocumplían con sus obligaciones familiaresy sociales, por creer
–aun habiendo conseguido publicar variasnarraciones– queestaban haciendo castillos en el aire.Cada negativa por partede un editor es un chasco tremendo, y undiscreto comentariode apremio por parte de algún familiar–«¿No te parece queya va siendo hora de que tengáis un hijo,Martha?»– puededesatar una crisis. Sólo la fortaleza decarácter, reforzada porel aliento de los pocos que creen en él,permitirá al escritorsuperar esta mala época. El escritor debeconvencerse comosea de que sí se toma en serio la vida,tan en serio que estádispuesto a correr grandes riesgos. Debeencontrar la forma–con humor malicioso o de cualquier otramanera– de repelerlos ataques que con buena o malaintención se le dirigen.Sólo el escritor que ha llegado a
comprender lo difícil quees contar una historia de excepcionalcalidad –sin manipula-ciones fáciles, sin romper sucontinuidad, sin jactancia nicohibición– está en condiciones deapreciar en su totalidad la
81
«generosidad» de la ficción. En la mejorficción narrativa, latrama no es una sucesión de sorpresassino una sucesión cadavez más emocionante de descubrimientos, ode momentos decomprensión. Uno de los errores máshabituales de losescritores noveles (de los que entiendenque escribir novelasignifica contar historias) es creer quela fuerza del relatoradica en la información que se retiene,es decir, en que elescritor consiga tener siempre al lectoren sus manos, paradescargarle el golpe definitivo cuandomenos se lo espera. Laficción avara es aquélla en la que elautor se niega a tratar allector de igual a igual.Supongamos, por ejemplo, que el
escritor ha decididocontar la historia de un hombre que setraslada a vivir a unacasa que está al lado de la casa de suhija, una jovencita queno sabe que su nuevo vecino es su padre.El hombre –llamé-mosle Frank– no le dice a la muchacha –que podría llamarseWanda– que es hija suya. Se hacen amigosy, a pesar de ladiferencia de edad, ella comienza asentirse atraída sexual-mente por él.Lo que el escritor necio o inexperto
hace con esta idea es
ocultarle al lector la relación padre-hija hasta el últimomomento, y al llegar a este punto salta yexclama: «¡Sorpre-sa!» Si el escritor cuenta la historiadesde el punto de vistadel padre y se guarda un detalle tanimportante, no respeta eltradicional pacto lector-escritor, esdecir, le hace una juga-rreta al primero. (Ese falso narradortan del gusto de losnovelistas contemporáneos no viola elpacto. No es el autorquien habla en dicho caso, sino unnarrador ficticio, unpersonaje al que hay que vigilar y delque hay que aprendera desconfiar. Pero si el propio autor no esdigno de confianza,huimos de él como de un asesino armadocon un hacha.)Por otro lado, si la historia está
contada desde el punto devista de la hija, el recurso es legítimoporque el lector sólopuede saber lo que la chica sabe; lo queocurre entonces, sinembargo, es que el escritor hace mal usode la idea. En esta
82
historia, la hija es simplemente unavíctima puesto que noconoce los hechos que le permitiríanoptar por alternativasimportantes, a saber: afrontar sussentimientos y tomar unadecisión, bien aceptando su papel dehija o bien escogiendoviolar el tabú del incesto. Cuando elpersonaje central es unavíctima, no quien actúa sino sobre quiense actúa, no puedehaber auténtica intriga. Es cierto queen la gran narrativa nosiempre es fácil distinguir si elpersonaje central es al mismotiempo agente. La institutriz de Otravuelta de tuerca negaríarotundamente que actúe en complicidadcon las fuerzas delmal, pero poco a poco, con gran horrorpor nuestra parte, nosdamos cuenta de que así es; y en algunasnarraciones –las deKafka, por ejemplo– se adapta a losobjetivos de la ficción«seria» el recurso central de ciertotipo de literatura cómica,el protagonista-bufón maltratado por elmundo, personaje delque nos reímos porque la mala aplicaciónque hace de susestrategias y creencias parodia lanuestra. (No es que losprotagonistas de Kafka –o de Beckett–no intenten hacercosas; es que lo que intentan hacer noda resultado.) En el
análisis final, la verdadera intrigaviene con el dilema moraly con la valentía de tomar decisiones yactuar en consecuen-cia. La falsa intriga proviene de lasucesión absurda yaccidental de los acontecimientos.El escritor más hábil o experto
proporciona al lector asu debido tiempo la informaciónnecesaria para comprenderla historia, con lo que éste, a medidaque lee, en lugar depreguntarse: «¿Qué les ocurrirá ahora alos personajes?», loque se plantea es: «¿Qué hará Frank acontinuación? ¿Quédiría Wanda si Frank decidiera...?», yasí sucesivamente. Yal entrar en la historia de esta forma,el lector siente auténticaintriga, o lo que es lo mismo, auténticointerés por lospersonajes. Toma parte activa, porsecundaria que sea, enel desarrollo de la historia: especula,intenta prever; y comose le ha proporcionado informaciónimportante, está ensituación de advertir el error si elautor extrae conclusiones
83
falsas o poco convincentes, si fuerzael desarrollo de laacción en una dirección que no sería lanatural o si atribuyea los personajes sentimientos que nadietendría de hallarseen el lugar de éstos.Si el personaje de Frank está bien
construido, si tiene vida,el lector se preocupa por él, lecomprende, se interesa por lasdecisiones que toma. Así, si Frank, endeterminado momento,por cobardía o indecisión, opta por algoque a cualquierpersona decente le parecería mal, ellector se sentirá turbadoy avergonzado, tanto como si alguno desus seres queridos oél mismo hubieran optado por ello. Y siFrank actúa convalentía o al menos con honradez,desinteresadamente, ellector se enorgullecerá como si él mismoo alguien próximoa él se hubiera comportadocorrectamente, orgullo que, en elfondo, expresa el placer que proporcionala bondad no sólodel personaje sino de la propiahumanidad. Si finalmenteFrank obra correctamente y Wanda seconduce con noblezainesperada (pero no arbitraria ni forzadapor el autor), el lectorse sentirá aún mejor. Ésta es lamoralidad de la novela. Lamoralidad de la historia de Frank y
Wanda no reside en queéstos opten por no cometer incesto odecidan que sí locometerán. La buena narrativa no se ocupade los códigos deconducta –o, en todo caso, lo haceindirectamente–; la buenanarrativa ratifica que hay que serresponsable y actuar conhumanidad.El joven escritor que comprende por qué
es más inteligentepresentar el caso de Frank y Wanda comouna historia dedilema, sufrimiento y necesidad de optarpor una u otra alter-nativa está en situación de comprenderla generosidad de labuena narrativa, en el sentido másamplio del término. Elescritor inteligente, para conferirfuerza a su relato, confía enlos personajes y en el argumento, y no enla treta de guardarseinformación, ni siquiera en hacerlo alfinal: ¿cometerán incestoo no, una vez que conocen la situación?Dicho de otra manera,el escritor procede abiertamente,evoluciona en la cuerda floja
84
sin red. Y también es generoso en elsentido de que, a pesar desu dominio de las técnicas narrativas,sólo recurre a las queconvienen a la historia: es,literalmente, el servidor de ésta, yno un doncel que utiliza la historia comomera excusa paraalardear. Aunque esto no quiere decir queel escritor no conce-da importancia a la realización. Lastécnicas que emplea por-que la historia lo exige las emplea conbrillantez. Trabajatotalmente al servicio de la historia,pero con elegancia. Másadelante seguiremos hablando de esto.Es la importancia de esta cualidad, de
la generosidad, lo quereclama cierta dosis de puerilidad porparte del escritor. Laspersonas centradas y con objetivosvitales muy claros, quienesrespetan lo que los adultos suelenrespetar (ganarse bien lavida, la bandera nacional, el sistemadocente, los ricos, losfamosos y admirados, como las estrellade cine), proba-blemente no llegarían a hacer lasnumerosísimas revisionesnecesarias para poder contar bien unahistoria, sin trucos evi-dentes, ni serían capaces de resistir latentación de alcanzarfama y fortuna como quienes cuentanhistorias de forma estú-pida, a fuerza de trucos y más trucos de
sobras conocidos y sininterés para quien tiene criterio.Primero, el buen escritor, consu mezcla de aspereza y terquedad, semofa de lo que losadultos alaban y después, puerilmenteolvidadizo e indiferente,vuelve a su absurdo pasatiempo habitual:crear auténtico arte.
Sobre las restantes cualidades de labuena novela y sobreaquellos rasgos de carácter que ayudaránal escritor a dotar dedichas cualidades a lo que escribe notenemos que detenemosdemasiado. La buena novela, como ya hedicho, tiene honduraintelectual y emotiva, lo cual significaque una historia cuyaidea central sea estúpida, porbrillantemente contada que esté,lo será igualmente. Tomemos un ejemplosencillo. Un jovenperiodista descubre que su padre, que esel alcalde de la ciudady ha sido siempre un héroe para él, ensecreto posee burdelesy sex shops y practica la usura,¿Descubrirá el pastel el hijo?
85
Sean cuales fueren sus actividadessecretas, ha sido el padre denuestro periodista quien le ha enseñado aéste todos los valoresque defiende, entre ellos la integridad,la valentía y la concien-cia social. ¿Qué hará el periodista?¿Y a quién le va a importar? Como
planteamiento es unaimbecilidad; para escribir novelacomercial ya está bien, perono sirve como vehículo del arte. Suprimer error es que elconflicto que presenta –¿qué es másimportante, la integridadpersonal (por expresarlo tal cual es) ola lealtad personal–carece de interés. Hay que ser muy raropara no darse cuentade que decir la verdad es siempre unacuestión relativa. Sivives en Alemania durante la SegundaGuerra Mundial y hayun judío escondido en el sótano de tucasa, no haces nadamalo a los ojos de Dios diciéndole alnazi que ha llamado ala puerta que estás solo en casa. Es tanobvio que la integridadpersonal (no decir mentiras) se puedesometer a las exigenciasde un tipo más elevado de integridad, queno vale la penahablar de ello. Y en el caso de estahistoria hipotética, la vilezadel padre es de tal calibre que sólo a untonto le atormentaríala duda de si debe o no anteponer la
lealtad personal. Casitodos estaremos de acuerdo en que lalealtad personal es algobueno, hasta cierto punto: su valor comovirtud es transpa-rente y no necesita ser defendido. Se meobjetará que lasituación ficticia que he planteado escasi la misma que la dela obra de Robert Penn Warren Todos loshombres del rey.Me veo tentado a responder que sí, queasí es, y repárese enla vena de sentimentalismo con que se veperjudicada dichanovela, desde la lograda avalancha deretórica con que dacomienzo, pasando por todos esosaplazamientos de cortegótico, hasta el final; pero, para hacerjusticia al éxito dellibro, a pesar de su sentimentalismo,tengo que decir, antici-pando la próxima cuestión que pretendotratar, que lospersonajes de Penn Warren salvan lo queen manos de otroescritor podría haber sido una mala ideapara una novela. Sibien es cierto que la idea argumental esmelodramática, la
86
complejidad de los personajes laenriquece, la complica y enparte la salva.El error más grave de la idea en que se
basa la historia denuestro periodista es que no empieza porel personaje, sinopor la situación. El personaje es la vidade la novela. Elambiente existe sólo para que elpersonaje tenga un entornoen el que moverse, algo que ayude adefinirlo, algo a lo quepueda recurrir o de lo que puedaprescindir si es necesario, ocomérselo o dárselo a su amiguita. Elargumento existe paraque el personaje pueda descubrir por símismo (y en elproceso, revelar al lector) cómo es élrealmente: el argumentoobliga al personaje a decidir y a actuar,lo transforma deestática construcción en ser humano vivoque toma decisionesy paga las consecuencias u obtienerecompensas. Y el temaexiste sólo para hacer que el personajese imponga y seaalguien: el tema es lenguaje críticoelevado cuya función esexponer el problema principal delpersonaje.Volvamos a la historia de Frank y su
hija Wanda. Dichahistoria podría escribirse muy bien sinnecesidad de que suautor se preocupara en ningún momento por
explicarse cuáles el tema: bastaría con que comprendieraclaramente queFrank tiene un problema interesante(algunos de cuyos deta-lles sí que tendrá el autor que pensarcon detenimiento). Poralguna razón (servirá cualquiera que seapersuasiva), Frankse traslada a la casa contigua a la de suhija; él conoce lasituación, no así ella (cualquierexplicación de este extrañohecho bastará mientras convenza plenamenteal lector); y éldecide no decírselo (a causa de algunacaracterística de supersonalidad y de su situación; una vezmás, cualquier razónservirá, mientras sea convincente ycuadre con todos losdemás aspectos de la historia). Así pues,nuestro personaje sehalla en una situación en que (a), quizácon cierta sorpresapor su parte, se le despierta el amorpaternal por la hija queno conocía, y puede incluso que comience asentirse orgullosode ella, y (b) le complace verla, cuantomás a menudo mejor,
87
pero (c) ella empieza a sentir un amor nofilial por él, con loque éste tiene o bien que decirle lo queella no sabe o nodecírselo, y en cualquiera de los doscasos la cuestión es, endefinitiva: ¿qué van a hacer?Todo detalle que se añada a la historia
influirá en el gradoen que vayan a sufrir los personajes y,finalmente, en ladecisión que tomen. Pongamos que la hijavive con supadrastro y que su madre ha muerto. Si elpadrastro se muestraindiferente con ella, o es un borracho,o está loco, o no paranunca en casa porque tiene que viajar aCleveland, la admi-ración de ella por Frank crecerá, asícomo sus oportunidadesde verlo. Pongamos que Frank perdiócontacto con su hija ysu mujer porque se ha pasado diecisieteaños en la cárcel,hecho del que se siente amargamenteavergonzado. En estecaso tanto el deseo de estar con su hijacomo el temor a decirlela verdad serán intensos. Evidentemente,no importa quédetalles particulares escoja el autor –si es listo, elegirásimplemente los que más le gustaencontrar en las obrasescritas por otros–; la cuestión es quese comprometa aanalizarlos para dar con todas las
repercusiones importantesque puedan tener.A medida que la vamos desentrañando, la
historia de Franky Wanda puede parecer de entrada muyparecida a la delperiodista y su padre, pero al examinarlamás detenidamentenos damos cuenta de que no es así. Lasituación inicial de lahistoria de Frank y Wanda se da a causade un conflicto en quese ve el personaje de Frank, que quiererevelarle su identidada su hija y ocultársela al mismo tiempo,o expresando el pro-blema en términos más amplios, quierecomprometerse y serindependiente a la vez, lo cual esimposible. El conflicto inter-no conduce inevitablemente a unconflicto externo de fácildramatización: Wanda, al enamorarse, porfuerza ha de emitirseñales de su interés sexual y porfuerza ha de recibir comorespuesta señales confusas. El desarrollode la acción se puedeprever: de las alegrías a las tristezas,de los reproches y las
88
lágrimas a la revelación y la decisión.(No hay nada malo enque el argumento de una novela searelativamente previsible.Lo que importa es cómo ocurren las cosas,y lo que significaque ocurran, a las personas queintervienen directamente en lasituación y, en definitiva, a lahumanidad, que es a quien lospersonajes representan. Ni que decirtiene que siempre es me-jor que lo previsible llegue de manerasorpresiva.)En casi toda buena novela, la forma
básica –casi ineludible–de la trama es: Un personaje central quiere algo,lo persiguea pesar de la oposición que encuentra (en la que quizáseincluyan sus propias dudas), y gana, pierde o se inhibe.Lospros y contras de la empresa delprotagonista se complican(cada fuerza, favorable o desfavorable,dramatizada por mediode personajes y argumentos secundarios),pero la forma, aun-que disfrazada en mayor o menor medida,prevalece. Las «his-torias de víctimas», como antes las hedefinido, no puedenresultar bien porque la víctima no puedesaber lo que ocurre y,de ahí, actuar en consecuencia. (Si eldeseo de la víctima es noserlo y ésta actúa con este objetivo, lahistoria deja de ser «de
víctimas».) El que antes haya dicho «casitoda buena novela»se debe a que hay excepciones. Ya healudido al uso que Kafkay Beckett hacen del protagonista-bufóncondenado a la derro-ta, y debo citar de paso el caso especialdel género creado porJoyce en Dublineses, en el cual, a efectosprácticos,el papel deprotagonista convencional pasa a manosdel lector: es el lectorquien persigue el objetivo, quien, en elclímax de la historia,obtiene una «victoria», y lo que consiguecon ella es un súbitocambio de visión, una nueva compresión,una «epifanía»*
*....... En el sentido en que la emplea Joyce, que, basándoseen la etimología de lapalabra (en griego, «manifestación»), la utiliza paradescribir la repentina «reve-lación de la esencia de una cosa», el momento en que«el alma del objeto másvulgar aparece ante nosotros radiante». (N. del T,).Naturalmente, no en todaslas historias de Dublineses ocurre lo mismo; porejemplo, en «Los muertos». Detodos modos, nadie niega la eficacia de estamodalidad de ficción literaria; perosi mi análisis de cómo funciona es correcto, está máscerca de lo convencionalde lo que a primera vista parece.
89
Antes de abandonar la historia denuestro periodistatendremos que admitir, recordando lapráctica de Kafka, queno tiene la menor posibilidad de resultarbien. Todas las reglasestéticas admiten la comedia. Pongamosque nuestro perio-dista es un auténtico memo, perointeresante. Cree ferviente-mente en todo lo que su padre dice; laspalabras de su padreson para él ley. También lo amafervientemente. Salta a lavista que no estamos ante un drama sinoante un dramacómico, de protagonistas entrañablementeestúpidos como loshermanos Marx o Laurel y Hardy. Elperiodista (Laurel), supadre (Hardy) y todos los que aparezcanen la historia han deser, en realidad, bufones cuyocomentario acerca de lacondición humana no sea el de la novelarealista ni tampocoel de, digamos, el cuento gótico, conese realismo sistemáti-camente alterado que lo caracteriza,sino algo totalmentedistinto, un tipo especial de sátiraamable. Entonces la historiasí que resulta, al menos teóricamente,porque, aunque elchoque de ideas en sí no es interesante,los personajes sípueden serlo, tienen la gracia y elinterés de la caricatura, y
son tan estúpidos que se interesan porlo que a nosotros nosresulta transparente al primer vistazo.Aunque los personajesson notablemente inferiores a nosotros,sus penas, perpleji-dades y triunfos parodian los nuestros.Nadie llegaría a decirque de esta forma se haya conferido a lahistoria enjundiaintelectual, pero al menos así deja deser una demostraciónde simpleza por parte del autor. Encuanto a la importanciaemotiva de la pieza, la única manera dejuzgarla tratándosede una comedia es dar a conocer la obraa los lectores paraver si se ríen o no.Si el joven escritor pretende con su
obra crear algo dealtura intelectual y fuerza emotiva, hade tener el suficientesentido común como para darse cuenta desi una idea esridícula o interesante y de si unaemoción es importante otrivial. A este respecto, no obstante,el aprendiz de escritorpuede recibir cierta orientación; porejemplo, si el profesor,
90
tal como yo he hecho antes, hacehincapié en que losargumentos cuyos puntos de partida sonel personaje y suconflicto serán siempre más interesantesque los que nocomienzan así, principio aplicableincluso a las novelas demisterio, a los dramones y a lashistorias de horror. Además,la sensibilidad para saber quécuestiones son realmenteinteresantes y de cuáles se ha deprescindir puede cultivarlael escritor por medio de la lectura y dela conversación congente inteligente, así comoproponiéndose ser, como dijoJames, «persona que no deja escaparnada».En general, la capacidad de percibir lo
importante es undon. Siempre ayuda, desde luego, no serun bobo; y mejoraún si se posee un carácterindependiente y no se deja unoinfluir ni llevar por las modas; quizásea más convenientetambién ser persona de mente lenta yprofunda que lista eingeniosa. Si el joven escritor essimple por naturaleza, tienepocas posibilidades de triunfar, aunque,a decir verdad, talvez no tan escasas como muchos creerían.Cualquier profesorcon experiencia puede citar casos de exalumnos suyos que
han triunfado indiscutiblemente y que enla universidadparecían aquejados de estupidez supinasin la menor esperan-za de recuperación. La gente cambia, aveces forzada por losacontecimientos –una enfermedad, unfracaso matrimonial,la muerte de un familiar querido, laaparición del amor o laconquista del éxito–, a veces a causa deun proceso gradualde maduración y replanteamiento de lascosas.
En cuanto a la necesidad de queintervenga lo extraño, esdifícil saber qué se puede decir. Segúnel poeta Coleridge, nopuede haber arte sin dicha intervención.La mayoría de loslectores reconocerán inmediatamente quetiene razón. Haymomentos en toda gran novela en que nosvemos sorprendi-dos por algo que encaja perfectamente enel desarrollo de lamisma pero que es al mismo tiempocompletamente inespe-
91
rado; por ejemplo, la última ysorprendente entrada deSvidrigailov en Crimen y castigo, el disfrazde Mr. Rochesteren JaneEyre, el episodio del tejado deNicholas Nickleby, elque Tommy se tropiece con el funeral enAprovecha el día,el momento del reconocimiento en Emma, oesos momentosque tienen muchas novelas, en que loordinario y lo extraor-dinario se entrecruzan brevemente o enque lo corrientemuestra de pronto, aunque sólo sea por uninstante, un rostrodistinto. Hay que estar un poco locopara escribir una grannovela. Hay que estar dispuesto apermitir que las partes másoscuras, remotas y secretas de uno mismose impongan algunaque otra vez. O de abrir la puerta a laprofunda locura de lavida, como cuando, en Ana Karenina, Levin sedeclara a Kittycon la misma extravagancia con queTolstoi se declaró a sumujer. De todas las cualidades de laficción literaria, laintervención de lo insólito es la únicaque no se puede simular.Si pudiera explicar exactamente lo quepretendo decir,probablemente conseguiría lo que, en miopinión, nadie halogrado aún: descubrir el origen mismodel proceso creativo.
Lo misterioso es que aun habiendoexperimentado estosmomentos de trance, uno se da cuenta,como tan a menudoles ocurre a los místicos, de que, unavez que ha salido deellos, no puede decir ni recordarclaramente lo que haocurrido. La mente se abre de formaaparentemente inexpli-cable y uno sale del mundo. Y sabe queha estado ausentegracias a la palabras que encuentra enla página al volver, unepisodio o unas cuantas líneas que sonlo más vívido y bienescrito que uno haya podido hacer nunca.(Esta experiencia,sospecho, es lo que motiva los numerososrelatos de expe-riencias sobrenaturales confirmadas enel último párrafo porla presencia de un anillo, una moneda oun lazo rosa dejadopor el intruso procedente del otromundo.) El acto de escribirexige cierto grado de trance: el escritortiene que arrancar delámbito de la no existencia a unpersonaje o una escena, yenfocar dicha escena en su imaginaciónhasta conseguir verla
92
con tanta claridad como, en otro estado,vería ante él lamáquina de escribir y la mesa atestada depapeles o elcalendario del año pasado colgado en lapared. Pero a veces–para la mayoría de nosotros, con menorfrecuencia que ladeseada– sucede algo, un espíritu seapodera de nosotros o lapesadilla entra en el mundo, y loimaginario se convierte enrealRecuerdo que una vez, escribiendo el
último capítulo deGrendel, este estado de percepción alteradade las cosas mesobrevino con gran fuerza. No era para míuna experiencianueva o sorprendente; el único rasgodesusado de la mismafue que, cuando hubo pasado, yo recordabamuy bien lo quehabía ocurrido. Grendel acaba de perderun brazo y se dacuenta de que va a morir. En toda lanovela ha estadoinsistiendo en que no tenemos librealbedrío, en que la vidaes crudamente maquinal, en que todavisión poética de lamisma es una cínica tergiversación, eincluso en momentoscomo aquéllos se aferra a esta opinión,en parte por temerque el optimismo pueda ser cobardía y enparte por obstinadoamor propio: a pesar de que Beowulf le ha
golpeado la cabezacontra la pared, incitándole con sorna aque haga un poemasobre las paredes, Grendel se mantienedesesperadamentefirme en sus convicciones, aterrado porla idea de ser engu-llido por el universo y convencido de quesus opiniones y élson una misma cosa. El pasaje «inspirado»(y desde luegoque con esto no me estoy refiriendo a suvalor estético)comienza aproximadamente aquí:
Ya no me sigue nadie. Vuelvo a tropezary con mi único ydébil brazo me agarro a las raíces enormesy retorcidas de unroble. Miro hacia abajo y más allá de lasestrellas contemplouna oscuridad aterradora. Me parece quereconozco el sitio, peroes imposible. «Accidente», susurro. Voy acaer. Parece como sideseara la caída, y aunque lucho contraella con toda mivoluntad, sé de antemano que no puedovencer. Desconcertado,
93
temblando de miedo, de pie a un metro delborde de unacantilado de pesadilla, me doy cuenta deque, inverosímilmen-te, me muevo hacia él. Miro hacia abajo,hacia abajo, hacia unaoscuridad insondable, sintiendo que eloscuro poder se mueveen mi interior como una corriente marina,como un monstruoque tuviera dentro de mí, ser prodigiosode las profundidadesdel mar, pavoroso monarca de la nocheinquieto en su cueva,que me impele lentamente a mi voluntariapirueta hacia lamuerte.
Durante toda la novela yo había hechoocasionales alusio-nes a la poesía y a la prosa de WilliamBlake, influenciacapital en mis ideas sobre la imaginación(su poder detransformación y redención). Aquí, cuandoyo no hacía másque seguir a Grendel en mi imaginación,tratando de sentir loque debe de ser huir a través de unprofundo bosque mientrasse desangra uno, caí de pronto, sin habertenido intención dehacerlo, en algo que sólo puedo definircomo un intenso sueñode escenario de Blake: las raíces enormesy retorcidas de unroble, luego una vertiginosa inversión delo que es arriba yabajo (me imaginé a Grendel caído de
espaldas, mirando através de las ramas del árbol perocreyendo que miraba haciaabajo, imagen que se remonta al temor quetenía en miinfancia de que si el planeta era enefecto redondo, algún díapodía caer de él). Aunque el robleprocede de Blake, en miimaginación estaba teñido de otrasasociaciones. En la poesíade Chaucer, de la que entonces estabaembebido, el roblerepresenta la cruz de Cristo y la pena engeneral; por otrolado, está relacionado también con losdruidas y el sacrificiohumano, nociones que yo teníaensombrecidas por la reacciónque de niño provocaban en mí cancionescomo «The OldRugged Cross» (manchada de sangredivina), grises y desa-gradables recuerdos de pollos decapitadosy vacas descuarti-zadas, pensamientos de muerte con tintesde culpabilidad yla esencial fealdad moral de Dios.94
En el trance no separé estas ideas. Viel árbol de Blake,exactamente el mismo que vi cuando leíaThe Book of theDuchess de Chaucer, y tenía la fuerza dela cruz que yoimaginaba en mi infancia, sucia desangre y con trocitos decarne pegados (imagen muy poco ortodoxa,es verdad). Creo,aunque no estoy seguro, que fue estaimpresión de intensarelación entre el árbol y mi infancia loque me produjo unasensación de dejà vu. Al tratar de asumir(al sentir, enrealidad) el terror de Grendel, reaccionocomo él y me aferroa mi (su) opinión: «¡Accidente!», esdecir, la victoria deBeowulf no tiene significado moral; todoen la vida escasualidad. Pero el temor de que no todosea accidente meacomete al instante, avivado en parte porlo que en mi infanciasugería la cruz: sangre, culpa, el deseodesesperado de serbueno, de ser amado por los padres y porese aterradorsuperpadre cuya otredad nada expresa másaterradoramenteque el hecho de que viva más allá de lasestrellas. Así pues,a pesar de que conscientemente crea quetodo es accidente,Grendel escoge la muerte, y con ello sepone del lado de Dios
(por tanto, intenta salvarse); es decir,contra su voluntadadvierte que parece «desear la caída».Bruscamente, el paisajede pesadilla cambia, de mirar «haciaabajo» para contemplara través del árbol el abismo de la nochea mirar hacia abajodesde el borde de un acantilado, otravisión vertiginosa. Norealicé conscientemente este cambioporque hubiera tenidouna pesadilla la noche anterior; ocurriómás bien que alhacerlo me di cuenta de que lo que enrealidad estabaescribiendo era una pesadilla que habíatenido y que no habíarecordado hasta aquel instante.Uno o dos días antes había estado con
mi familia viendosaltos de esquí –algo terrorífico, almenos para mí, con elmiedo que me dan las alturas–. La nocheanterior al día enque escribí este pasaje tuve un sueño enel que descendía lentapero inexorablemente por un trampolín;abajo, indescriptible-mente lejos, me aguardaba la nieve. Enesta pesadilla, por la
95
razón que fuere, había sentidoexactamente esa misma sen-sación de estar deseando la caída, apesar de mi terror. (Paramí hay un extraño doble sentido en lapalabra «caída»; la heusado a menudo en sentido bíblico, conlo que el miedo quesentí mientras escribía este pasaje –oexperimentaba el tran-ce– quizá estuviera relacionado con esetipo de paradojamoral en la que suele regodearse elinconsciente: al desear sumuerte, Grendel busca inconscientementeagradar a Dios paraque no lo sacrifique; al desear «laCaída», desafía al Dios queteme y detesta.) A Grendel le parece queel movimiento quesiente dentro de sí es en cierto modo elmovimiento deluniverso. Se siente como «una corrientemarina», como laque impulsaba a Beowulf a matarlo;siente que algo en suinterior (su corazón, su id) esta ensintonía con esa corriente;y puesto que en una parte anterior de lanovela era el propioGrendel quien vivía «dentro» (de unacueva), él es, puestoque alberga el monstruo del id, la montañacuyos precipiciosteme; es un misterio fabuloso («serprodigioso de las profun-didades del mar»); y si el firmamentoestá concebido como
la cueva de Dios, Grendel, «pavorosomonarca de la nocheinquieto en su cueva», es Dios. En elmomento de escribir elpasaje, establecí todas estas conexiones(corriente marina,monstruo, ser prodigioso del mar, etc.)sin pensarlas cons-cientemente: la unidad mística, laparadoja serenamenteaceptada, eran inherentes al trance.El único comentario que se puede
extraer de este largoy posiblemente autoindulgente análisises el siguiente: loque sé seguro es que, cuando salgo deuno de estos periodosde trance, tengo la sensación de que meha inspirado unamusa. Por lo que recuerdo, diría que loque ocurre es losiguiente: que se domina brevemente y seaprovecha elproceso real de los sueños. La llavemágica entra en lacerradura, saltan todos los cerrojos yla puerta se abre. Obien: ciertos procesos mentales quenormalmente no tienenconexión actúan a la vez por algunarazón desconocida.
96
Naturalmente, mientras escribía Grendelera consciente deque mi intención era hablar de (odramatizar, o aclarar) unamolesta y a veces dolorosa disonanciaque tenía en mipropia experiencia, un conflicto entreel ansia de certeza,una especie de racionalidad tímida ylegalista, por un lado,y, por el otro, cierta inclinación haciael optimismo pueril,que ahora podría definir como unaocasional y fluctuanteafirmación de lo mejor de mi experienciacomo cristiano.Rodeado de universitarios que, comosuele decirse, habían«superado la religión», y con ciertareticencia a unirme aellos porque hacerlo podría suponer unarendición cobardey una traición a mi pasado, aunque nohacerlo podríaconsiderarse una cobardía y una traicióna mí mismo, sumidoen el abatimiento había leído aescritores como Jean PaulSartre, que parecían muy seguros de loque sabían y lo quedecían (yo no estaba convencido); habíaentrado en diversassectas religiosas y las había abandonadodisgustado; y mehabía especializado, más o menos poraccidente, en poesíamedieval cristiana, a la que pertenece,naturalmente, Beo-
wulf, origen, entre otras cosas, de lascuasimísticas ecua-ciones macrocosmos/microcosmos que hayal final del pa-saje que hemos comentado. Todos loselementos a fundiren los momentos de trance estaban en susitio, como laspartes del cuerpo del monstruo deFrankenstein antes deque caiga el rayo. Lo que no soy capazde explicar es elrayo. Quizá esté relacionado con elhecho de intentar entraral máximo en la experiencia imaginariadel personaje, de«salir» de uno mismo (una paradoja,puesto que el personajeen el que hay que entrar es unaproyección del escritor).Quizá se deba al esfuerzo mental a quese llega en deter-minados momentos: parece como si lamente, absolutamenteconcentrada, se tensara como un músculo.De todos modos,si se tiene suerte el rayo cae y lalocura que hay en elnúcleo de la idea de la novela fulguradurante un instanteen la página.
97
4
Después de la sensibilidad verbal, laagudeza y algo deesa inteligencia especial del narrador,lo que probablementemás convenga al escritor sea ser personade carácter compul-sivo. A ningún novelista le perjudicará(al menos en lo quea su faceta artística se refiere) tenerinclinación a llevar lascosas al extremo, a exigirse demasiado,insatisfecho de símismo y del mundo y decidido a ponerremedio si puede adicha insatisfacción.
Los traumas psicológicos, siempre quesus efectos sepuedan dominar parcialmente, ayudan a noperder la deter-minación. Sentirse responsable de algúnaccidente mortalocurrido en la infancia, que uno nuncallega a perdonarse deltodo; la sensación de no haberse ganadoel total afecto de lospadres; avergonzarse de los orígenes deuno –un sentimientode inferioridad, llevado con actituddefensiva y beligerante,por motivos de raza o de extracción, oprovocado quizá porla invalidez o algún defecto físico deuno de los pactes– o la
incapacidad para aceptar el aspectofísico de uno; todos éstosson signos prometedores. Quizá seacierto o quizá no lo seaque los niños felices y equilibradospueden llegar a sergrandes novelistas, pero puesto que elsentimiento de culpa-bilidad y la vergüenza llevan a laintrospección, es muyprobable que dichas características, sise dan en la medidaadecuada (ni demasiada aflicción niinsuficiente), faciliten alescritor la consecución de su objetivo.Debido a la naturalezade su trabajo, es importante que elescritor aprenda a sereminentemente independiente, que sepaamar con ciertodesapego y que la aprobación o el apoyolos busque en símismo (o que a este respecto se rija porcriterios particulares).En general, los novelistas son personasque en la infancia, enmomentos de pesadumbre, aprenden aencerrarse en sus
98
fantasías o a buscar consuelo en la vozde algún escritor enlugar de recurrir a quienes tienen a sualrededor. Naturalmen-te, esto no quita que también seareconfortante para elnovelista que aquéllos a quienes apreciacrean en sus dotes yen su trabajo.La situación del novelista es
fundamentalmente distintade la del escritor de relatos cortos o ladel poeta. En términosgenerales, si triunfa, obtiene beneficiosmás cuantiosos: unanovela que al éxito artístico aúne elcomercial –y más aún sise trata de una tercera o cuarta novela–puede proporcionara su autor más de cien mil dólares (locual, para quienes sededican a los negocios, no constituye unaverdadera ganancia,ya que se pueden haber dedicado diezaños a escribirla),además de fama, prestigio y hasta laposibilidad de recibircartas de amor de extrañosconsiderablemente fotogénicos.Nada de esto influye –o debería influir–en el novelista a lahora de escoger el género a que va adedicarse. Es un tipoespecial de escritor, es lo que WilliamGass llama un «escritorde fondo», y en realidad hace lo que másnatural le resulta.A diferencia del poeta o del escritor de
relatos cortos, tieneel ritmo y la resistencia de un corredorde maratón. Comodijo Fitzgerald, en todo buen novelistahay un campesino.También hay otro rasgo que es peculiar detodos los novelis-tas: el gusto por lo monumental. Puedeque el novelista, comohace la mayoría, se inicie como escritorde relatos cortos, peroen tal caso no tarda en sentirseconstreñido: necesita másespacio, más personajes, más mundo. Asíque se pone aescribir su ansiada obra larga y, talcomo he dicho antes, sitriunfa, obtiene cuantiosos beneficios.Lo malo es (y es a estoa lo que quería llegar) que los triunfosde los novelistassiempre son más espaciados que los delos poetas y losescritores de relatos cortos. Por esotiene que ser una personaresuelta y exigente consigo misma o, entodo caso, movidapor la fuerza interior y no por lassalvas de aplausos diariaso mensuales. En escribir un buen poemase tarda dos días,
99
quizá una semana. En escribir un buenrelato corto se tardaaproximadamente lo mismo. Una novelapuede llevar añosde trabajo. A todos los escritores lesgusta publicar sus obrasy recibir elogios; de ellos, elnovelista es quien hace lainversión más cuantiosa y a más largoplazo, que puederesultar o no resultar rentable.Los éxitos no sólo proporcionan al
escritor dinero, elogiosy la posibilidad de publicar lo queescribe: también le sirvenpara adquirir seguridad en sí mismo.Con cada éxito, losescritores, como los especialistas delcine o los bailarines deballet, aprenden a arriesgar más, yemprenden proyectos másatrevidos y se vuelven más exigentes.Mejoran. A esterespecto el novelista está endesventaja en comparación conquienes cultivan formas más cortas.Especialmente en losaños de aprendizaje, cuando másimportante es, el éxito llegarara vez.Examinemos ahora con mayor
detenimiento el procesoque debe seguir el novelista. Antes quenada hay que decirque no es frecuente que el escritorserio consiga escribir sulibro de un tirón, repasarlosomeramente y venderlo. La idea
que pretende desarrollar suele serdemasiado amplia comopara poder hacerlo así, suele contenermuchos elementos queno deben escapar a su control –muchospersonajes que elescritor no sólo debe crear sino tambiénexplicarse cómo son(del mismo modo que en la vida realintentamos explicarnosel comportamiento de quienes nosparecen singulares), paraluego poderlos presentar de formaconvincente–; y la historiasuele contener muchos episodios, muchosmomentos que elescritor tiene que imaginar y poner enpalabras con toda laintensidad y el cuidado de que es capaz.Puede llegar a trabajarsemanas e incluso meses sin desviarsedel rumbo ni caer enla confusión, pero tarde o temprano –almenos por lo que amí respecta– acaba perdiéndose. Suexhaustivo conocimientode los personajes, tras horas y máshoras de escribir ymodificar, puede llevarle a aburrirserepentinamente de ellos,
100
a que le irrite todo lo que dicen ohacen ; o puede llegar conellos a tal grado de cercanía que, porfalta de objetividad,acaben desconcertándole. Así como amenudo somos capacesde prever cómo se comportarán endeterminada situaciónnuestros conocidos y, sin embargo,cuando se trata de noso-tros mismos o de aquéllos con quienesmás intimamos nosabríamos qué decir, los escritoressuelen tener una idea másclara de sus personajes cuando la novelaaún no ha dejado deser una idea nueva que cuando, mesesdespués, su escrituraestá avanzada y los personajes son comode la familia. Yomismo me quedo helado cuando no se meocurre cómoafrontaría un personaje la situaciónque se le presenta. Y sise trata de una situación trivial, laperplejidad en que uno caepuede alcanzar cotas enloquecedoras. Amí me ocurrió cuan-do escribía Mickelsson's Ghosts que, endeterminado momen-to, me resultó imposible resolver si laprotagonista de lanovela aceptaba o no un canapé que leofrecían. Forcé lasituación y se lo hice rechazar; peroentonces me quedéatascado. No importaba en absoluto loque el personaje
decidiera y, sin embargo, no hubo formade pasar a la frasesiguiente. «Esto es ridículo», me dije,y recurrí a una copitade ginebra..., pero en vano. Llegué ala conclusión de que nosabía nada de aquella mujer; nisiquiera estaba seguro de sihabría ido a la fiesta. Yo, desde luego,no. La fiesta másestúpida de toda la literaturauniversal. Dejé de escribir,arrinconé el manuscrito y desahogué mifrustración en laebanistería. Al cabo de una semana oasí, mientras estabaserrando, vi, como en una visión, quela mujer aceptaba elcanapé. Seguía sin comprenderla, peroestaba convencido delo que haría, y de lo que haríadespués, y después.Las novelas también se pueden
empantanar porque elescritor llegue a un punto en que, porlo que a estructurageneral se refiere –ritmo, atenciónespecial a ciertas cues-tiones, etc.–, los árboles no le dejenver el bosque. Yo hetrabajado a menudo con absolutaconcentración en un
101
episodio, puliéndolo, revisándolo,desechándolo finalmentey volviéndolo a escribir, a pulir y arevisar, para, al final,darme cuenta de que ya no sabía lo queestaba haciendo,de que ni siquiera me acordaba de porqué había creídonecesario incluirlo. La experiencia meha enseñado que, enestos casos, por desagradable queresulte, no hay másremedio que dejar de lado el originaldurante un tiempo–meses, a veces– y volver a leerloentonces. Si ha pasadoel tiempo suficiente, los defectosresaltan con toda claridad.Quizá se descubra que el episodio estádemasiado elaboradoen comparación con los de antes y losde después, o queno casa en absoluto con la novela, obien –a mí me ocurrióuna vez– que es sensacional pero que elresto de la novelase puede tirar a la basura. Incluso paraun escritor expertoes duro deshacerse de doscientas páginasde mala literatura,sobre todo si se recuerda bien el tiempoy el trabajo que hacostado. Pasados uno o dos años, sinembargo, si esaspáginas del último cajón se vuelven aleer, es fácil –inclusosatisfactorio– ser despiadado.Creo que no hay otra forma de escribir
una novela larga,seria. Se trabaja, se deja un tiempo enun estante, se trabaja,se vuelve a dejar en un estante, setrabaja un poco más, mestras mes, año tras año, y entonces un díase lee la obra enteray, por lo que uno ve, no se descubrenerrores. (Al minuto desu publicación, leyendo el libro impresose ven miles.) Estetortuoso proceso, sospecho, no le hacefalta al escritor denovelas comerciales en las que no existeintención de que lospersonajes tengan profundidad y seancomplejos, en las queel personaje A siempre es tacaño, elpersonaje B siempre esfranco y nadie es un cúmulo decontradicciones, como laspersonas reales. Pero para las verdaderasnovelas no haysustitutivo de la maduración lenta, muylenta. Todos hemosoído contar lo que le costó a Tolstoi AnaKarenina, a JaneAusten, Emma, o a Dostoievski, Crimen ycastigo, de la cualdecía arrepentirse de haberla publicadoprematuramente, a
102
pesar de que había trabajado en ellamucho más que lamayoría de los escritores de novelacomercial en las suyas.De modo que, por la naturaleza misma del
proceso artísticodel novelista, el éxito llega muyespaciadamente. Lo peor deesto es que al novelista le cuesta muchoadquirir lo que yo llamo«autoridad», que no quiere decirseguridad –creer que unopuede hacer lo que su arte exija–, sinoalgo visible en la página,o audible en la voz del autor, esaimpresión que se tiene a veces,y de la que no se duda, de que aquelhombre sabe lo que hace,la misma que nos producen los grandescuadros o las grandescomposiciones musicales. No hay nada queparezca desperdi-ciado o forzado, o vacilante. Tenemos lasensación de que elescritor no ha tenido que esforzarse enabsoluto para poder oíren su mente lo que dice, el ritmo con quelo dice y cómo serelaciona con algo posterior, como si lohiciera sin esfuerzo,seguido. Entra en estado de trance como sinada fuera más fácil.Probablemente, sólo los ejemplos puedentransmitir lo quepretendo aclarar.Fijémonos en el tono esmerado y
vacilante del primerpárrafo de la novela de Melville Omoo:
It was in the middle of a bright tropical afternoon thatwemade good our escape from de bay. The vessel we soughtlaywith her main-topsail aback about a league from the land,andwas the only object that broke the broad expanse of theocean.(«Fue en plena tarde de un brillante díatropical cuando llevamosa cabo nuestra huida de la bahía. El navíoque buscábamos sehallaba con la gavia en facha a una leguaaproximadamente detierra, y era el único objeto que rompíala vasta extensión delmar.»)
No hay aquí, creo yo, nadadecididamente malo, pero nopercibimos el carácter del escritor, elritmo no transmite untono claro (no sabemos cuan en serio hayque tomarse lapalabra escape –«huida»–) y desde luego nose puede decir
103
que la prosa de este párrafo se adentreen los dominios de lapoesía. Quien tenga nociones de músicase dará cuenta deque las frases entran de forma naturalen el compás de 4/4.Esto es:*
Compárese esto con lo que el mismoescritor puede llegara hacer cuando consigue expresarse convoz autoritaria,resonante:
Call me Ishmael. Some years ago –never mind how longprecisely– having little or no money in my purse, and nothingparticular to interest me on shore, I thought I would sail abouta little and see the watery part of the world.... (» LlamadmeIsmael. Hace unos años –no importa cuántosexactamente–,teniendo poco o ningún dinero en elbolsillo, y nada enparticular que me interesara en tierra,pensé que me iría anavegar un poco por ahí, para ver la parteacuática delmundo...»)*
A esto me refiero cuando digoautoridad. Huelgan loscomentarios, pero nótese lo fluida,delicada y equilibrada quees la música de las frases.(Ni que decirtiene que otro lector
* Párrafo inicial de Moby Dick, extraído de la traducción realizada por José María Valverde para Editorial Planeta, Barcelona, 1987.
104
analizaría distintamente los ritmos. Mi notación refleja lamanera en que yo oigo las frases.)
En Omoo los ritmos se repiten tediosa y cansinamente:
En Moby Dick los ritmos crecen y vibran,decrecen, cobranímpetu y vuelven a vibrar.Son varias lasfiguras rítmicas queestablecen la pauta básica. Por ejemplo,
Etc.Melville, podemos estar bien seguros,
no se sentó y anotólos ritmos como un compositor, pero losencontró de oído,encontró sutiles variaciones rítmicas,aliteraciones de poéticoefecto (compárese «broke the broad expanse ofthe ocean», enOmoo, con «watery part of the world. It is a way Ihave», enMoby Dick), y al mismo tiempo encontró untono retóricoorbicular como el de los congresistas delsiglo XIX –o losministros presbiterianos (que podría haberdicho Mark Twain),y una manera enérgica y comprimida debuscar el significado.Alcanzó autoridad.A diferencia del poeta y del escritor
de relatos cortos, elnovelista no puede confiar en alcanzarautoridad por medio deéxitos frecuentes. Yo me declarénovelista por primera vez en
1952, cuando empecé Nickel Mountain; es decir,decidí enton-ces que, contra viento y marea, iba a sernovelista. Publiqué miprimera novela en 1966 –no era NickelMountain–. Entre 1952y 1966 escribí varias, pero ninguna buenani siquiera según mijuvenil criterio. Trabajaba, y sigohaciéndolo, muchas horaslos siete días de la semana. De joventrabajaba normalmentedieciocho horas al día; ahora trabajomenos, pero es que ahorasé más trucos y rindo más en una hora.Con esto no pretendopresumir. Casi todos los buenosnovelistas trabajan lo que yo,
106
y hay muchos buenos novelistas en elmundo. (Además, tam-poco se le puede llamar realmentetrabajo. Un famoso jugadorde baloncesto comentó una vez: «Si elbaloncesto fuera ilegal,yo me pasaría la vida en la cárcel.» Lomismo ocurre con losnovelistas: harían lo que hacen aunquefuera ilegal, y, desdeluego, comparado con el baloncesto, loes.)Así pues, volviendo al tema que nos
ocupa, no es probableque el novelista adquiera autoridadgracias a la obtenciónsucesiva de éxitos. En sus años deaprendizaje triunfa graciasa que, como Jack o' the Green, se comelas tripas. No puedemenos de ser irascible: algunos de suscompañeros de colegioya se han hecho ricos y quizá no seexpliquen que uno de losmás listos de la clase esté aúnbatallando, y cualquiera diríaque para no llegar a nada.Si el joven aspirante a novelista
carece de determinación,nunca llegará a serlo. Los más no loconsiguen. Algunosabandonan, otros se desvían. El cine y latelevisión devoranmás talento e imaginación que milminotauros. Ambos me-dios necesitan la auténtica originalidaddel novelista, perosólo la aceptan debilitada: si piensas,
te vas a la calle, comomínimo. Una vez me entrevisté con unfamoso productor deHollywood que me dio una lista de «lo queno les gusta a losamericanos». Han hecho estudios demercado y lo saben. Alos americanos no les gustan laspelículas con paisajesnevados. A los americanos no les gustanlas películas degranjeros. A los americanos no les gustanlas películas en lasque los protagonistas de la historia seanextranjeros. La listaseguía, pero dejé de escuchar porque lapelícula de la que yohabía ido a hablar trataba del primerinvierno en Iowa de unafamilia de inmigrantes vietnamitas. Loque se nota, lo que seoye decir de los estudios de mercado deHollywood, es quela única película que a uno le estápermitido escribir es unamala imitación del último éxito detaquilla.El aspirante a novelista puede
desviarse de muchas mane-ras. Puede escribir películas para latelevisión o películas «de
107
verdad» (con esto no pretendo negar que aveces se haganbuenas películas), o series televisivaspara cretinos; puedeenseñar literatura creativa a jornadacompleta; puede dedicarsea la publicidad o al pomo o a escribirartículos para NationalGeographic puede convertirse en el vago másinteresante delvecindario; si ha obtenido cierto éxitocon una novela comer-cial, puede convertirse en habitual delos programas de entre-vistas; puede lanzarse a la política ohacerse colaborador deThe NewYork Times o de The NewYork Review ofBooks...No hay nada más duro que convertirse en
un verdaderonovelista, a menos que uno quiera serexclusivamente eso, encuyo caso, a pesar de que llegar a ser unverdadero novelistaes duro, lo es menos que todo lodemás.Tener un carácter compulsivo puede
acabar con alguiencon la misma facilidad con que puedesalvarlo. El novelistaha de ser obsesivo y a la vez serindiferente. Van Gogh novendió un solo cuadro en su vida. Poecultivó la poesía y laficción, y vendió muy poco. La obsesiónsólo sirve si arrastraal escritor no al suicidio, sino a larealización de espléndidas
obras de arte, y si le permite, además,tomarse con indiferen-cia que la novela venda o no, que sea ono apreciada. Laobsesión constituye un problema tantopara el novelista comopara sus amigos; pero ningún novelista,creo yo, puedetriunfar sin ella. Junto al campesino quelleva dentro, en todonovelista tiene que haber un hombre conun látigo.
5
Nadie puede decirle realmente alnovelista si tiene o no loque hace falta. La mayoría de aquéllos aquienes el jovenescritor se lo pregunta no estáncapacitados para responder.Puede que estén muy bien situados,incluso que sean famosos,
108
pero según una ley del universo elochenta y siete por cientode la gente que trabaja, en cualquierprofesión, es incompe-tente. El joven escritor debe decidir porsí mismo, basándoseen los indicios que tenga. He citadoaquí, con cierto detalle,los indicios sobre los que hay quemeditar:La facilidad verbal es uno de los
rasgos del novelistaprometedor, pero hay grandes novelistasque no la tienen,y otros absolutamente estúpidos que latienen en abundancia.La agudeza es de tremenda importancia en
el escritor. Perose puede adquirir si no se tiene. Bueno,normalmente. No esdifícil darse cuenta de que lo abstractorara vez es tan eficazcomo lo concreto. «Se disgustó» no estátan bien como,incluso: «Desvió la mirada.»No hay nada más absurdo que esa típica
máxima de profesorde literatura creativa según la cual hayque escribir sobre lo quese conoce. Pero ya se escriba sobrepersonas o sobre dragones,mediante la observación personal de cómoocurren las cosasen el mundo –cómo se da a conocer elpersonaje– se puedeconvertir un episodio sin vida en otroabsolutamente vívido.Un buen consejo preliminar sería el de
escribir como si unofuera una cámara de cine, buscandoreproducir exactamente loque se capta. Todo el mundo es capaz dever con extraordinariaprecisión, lo que ya no es tan cierto esque sepa escribir lo queve. Cuando los matrimonios se pelean,inconscientemente ha-cen maravillas a este respecto. Lleganexactamente hasta don-de es prudente llegar, hasta queencuentran la debilidad delcónyuge, y, sin embargo, sin tener quepensarlo saben en quémomento preciso contenerse. Elinconsciente humano es sa-gaz. Que los escritores tienen estetalento es tan indudablecomo que también lo tienen los pescadoresde truchas y losalpinistas. Lo que hay que hacer essaber sacar lo que seobserva, saber escribirlo. A saberescribirlo con precisión merefiero cuando hablo de la «agudeza delescritor». Lo que sequiere decir cuando se habla de que unescritor es original esque sabe escribir lo que le interesa –quesabe poner en palabras
109
lo que ve, que no es lo mismo que lo quecualquier idiotapudiera ver–. Todo el mundo ve las cosascon originalidad. Loque ocurre es que la mayoría no sabeescribirlo sin vulgarizarloo adulterarlo. La mayoría de laspersonas carece de lo queHemingway llamaba el «detector degilipolleces incorporadoirrompible». Pero el escritor que escribeexactamente lo queve y siente, que lo revisa detenidamenteuna y otra vez hastaque cree en ello, que sabe distinguir enlo que dice lo que esmera retórica o imitación, que se dacuenta de cuándo dice algoque no es noble o incisivo sino estúpido,ese escritor, siempreque el mundo sea justo con él, seguirásiendo recordado cuandolos ingleses se hayan ido deGibraltar.En cuanto a la especial inteligencia
del novelista, que cadauno se pregunte si la tiene. Si no seposee, quizá saber lo quees ayude a adquirirla. Y a quien no leatraiga esa clase especialde inteligencia, que no se haganovelista –a menos que, apesar de todo lo que he dicho, realmentelo desee–.Carácter compulsivo. Si hay alguien que
no lo tenga y queal mismo tiempo sea capaz de escribirbuenas novelas, yo seré
el primero en descubrirme ante él. Hehecho mención de laimportancia de poseer este rasgo porqueno quisiera que nadiesaltara desarmado a la arena literaria.Hay muchas maneras deinsistir en dedicarse a una actividad queno es fácil de justificaren términos prácticos. Miles de americanosque se pasan horasjunto a los ríos para poder pescar unoscuantos peces. Lainutilidad del trabajo del novelista noes mayor que la de laafición a la pesca. Y yo diría que lamayoría de los aficionadosa la pesca no son gente de caráctercompulsivo.
Lo que hay que preguntarle al jovenescritor que quieresaber si tiene lo que hace falta es:«¿Quieres escribir novelas?¿De verdad lo quieres?»Si contesta que sí, todo lo que hay que
decirle es que yapuede empezar. Al fin y al cabo, lo haráde todos modos...110
II
LOS ESTUDIOS Y LAFORMACIÓN DEL ESCRITOR
Una de las cosas que más acostumbran apreguntar losjóvenes escritores es si han de estudiarhistoria de la literaturay literatura creativa en la universidad.Si cada uno en concretose refiere con ello a si lo que estudiele va a servir para mejorarcomo escritor, habrá que contestarle quesí. Y si lo que quieredecir es que si obteniendo un títulouniversitario tendrámayores posibilidades de ganarse lavida, por ejemplo dandoclases en la universidad, habrá queresponder que posible-mente. En el mundo hay muchos másprofesores de literaturade los necesarios, y por regla generales más fácil que a unose le contrate por tener librospublicados que por haber
obtenido un título, aunque también escierto que el hecho dehaber estudiado en una escuelaprestigiosa puede ayudar.Los estudiantes suelen tomar en
consideración sobre todolos aspectos prácticos de la enseñanzauniversitaria, su ver-tiente de preparación para ganarse lavida. En muchos camposes muy juicioso adoptar esta actitud, noasí en el del arte. Losescritores europeos e ingleses estánprotegidos por el Estado,
111
pero en América, a pesar de los débilesesfuerzos del Gobier-no federal, así como de los estatales ylocales (el total delNational Endowment for the Arts*equivale, tengo entendido,al coste de una fragata), queda claro quenadie sabe muy bienqué hacer con los artistas. En épocaspasadas, cuando losartistas vivían del mecenazgo de laIglesia y de los nobles olos ricos, la cosa era mucho mássencilla. Hoy, sin embargo,los artistas serios, auténticos, de todoslos campos del arte (lamúsica, las artes visuales, laliteratura) constituyen algo asícomo una cultura alternativa, un grupoapartado de todos losdemás, desde el formado por los teólogoshasta el que reúnea los profesionales de la pornografía.Los artistas sacrificanel placer de ver la televisión, tancorriente en la sociedad aque pertenecen, para perseguir un idealque dicha sociedadno valora especialmente; si tienensuerte, la sociedad aceptasus planteamientos y ellos se conviertenen protagonistas dela cultura, pero incluso quienestriunfan no lo tienen fácil.Tanto en lo que a obtención de becas serefiere como en elmercado del arte, el novelista tienemayores posibilidades que
cualquier otro artista –desde luego, másque el actor, el poetao el compositor cuyo trabajo no es deorientación comercial–.Pero muy pocos novelistas pueden vivir dela literatura. Elestudio del arte de escribir, como eldel piano clásico, no esde carácter práctico sino aristocrático.Si se nace rico, unopuede permitirse ser artista; en casocontrario, para poderdedicarse al arte hay que sacrificarse.Más adelante seguire-mos hablando de esto.Volvamos a las ventajas e
inconvenientes de estudiarliteratura, teórica y creativa, en la universidad.Es cierto que la mayoría de los
talleres de literatura tienendefectos; no obstante, uno relativamente bueno puede ser
* El presupuesto que el Gobierno federal destina a subvención de la cultura (N. del T.).
112
beneficioso. Por un lado, los tallerestienen la virtud decongregar a los jóvenes escritores, locual, aún en la ausenciade profesores de categoría, les puedeservir a aquéllos paraayudarse entre sí. Estando con otrosescritores del mismonivel, el joven principiante se sientemenos extraño que encondiciones normales, y la posibilidad depoder intercambiarpuntos de vista con ellos y de conocer loque escriben puedeservirle para acelerar el proceso deaprendizaje. Nunca estáde más insistir en que, tras la etapa deiniciación, el escritornecesita apoyo.Cuando alguien empieza a escribir,
siente la misma emo-ción que quien se inicia en el juego o enla técnica del oboe:el jugador, por ejemplo, tras haberganado un poco y perdidoalgo, vislumbra gloriosas posibilidades,de la misma maneraque el intérprete de oboe siente unaemoción indescriptiblecuando consigue que unas cuantas frasessuenen a auténticamúsica, frases que implican infinitasposibilidades de satis-facción y expresión. Mientras el jugadoro el oboe se limitana jugar a que son lo que desean ser, todoparece posible. Perollegado el día en que deciden convertirse
en profesionales, sedan cuenta de pronto de lo mucho quetienen que aprender,de lo poco que saben.El joven escritor termina el primer
ciclo universitariohabiendo recibido elogios de todo elmundo y se matricula,supongamos, en el taller de literatura dela universidad deIowa, o de Stanford, Columbia oBinghampton. Allí seencuentra con que prácticamente cada unode sus compañeroso compañeras de clase ha llegado allí conla misma aureolade joven valor de la literatura; ytambién con que susprofesores, personajes famosos, leen susescritos y se mues-tran bastante poco impresionados; y derepente comienza asentir principalmente alarma y decepción.¿Cómo puedenhaberle engañado hasta tal punto susanteriores profesores?,se pregunta. Yo mismo no sé muy bien porqué inclusoprofesores buenos y con criterio alabancon tanta facilidad;
113
quizá porque fuera de los talleres deliteratura más especiali-zados y conocidos aparecen relativamentepocos jóvenesescritores que realmente prometan; o talvez porque alprofesor le parece que, en esta primeraetapa, al escritor lebenefician más el ánimo y el elogio quela valoración rigurosade su arte.En todo caso, el futuro escritor ha de
adaptarse a lasituación (o renunciar). Acepta que no estan genial como susprofesores y compañeros de claseimaginaban. Reconoce queel éxito que espera alcanzar requieretrabajo. Lo que el escritoren tal estado de abatimiento necesitamás que nada es uncírculo de gente que valore lo que élvalora, que crea, conrazón o sin ella, que es mejor ser unbuen escritor que unbuen ejecutivo, político o científico.Al fin y al cabo, losbuenos escritores son gente inteligente.Podrían perfectamen-te haber sido ejecutivos, políticos ocientíficos. Que desechentales profesiones no quiere decir queéstas no estén al alcancede sus posibilidades, y en cierta maneracualquiera de ellasles resultaría más fácil. Lo que impideque el joven escritorcon potencial para triunfar escoja un
camino quizá más fácily que goce más de la aprobación generales tener contactocon otros como él.Sin duda es cierto que lo que salva al
escritor la mitad delas veces es la locura que reina en sucorrillo. Parte de quieneslo componen son necios: jóvenesinocentes que todavía nohan pasado por la experiencia de valorarninguna otra cosaque no sea escribir, y fanáticos que,tras haber sopesado otrasposibilidades, han llegado a laconclusión de que escribir eslo único que merece la pena hacer con elcerebro. Otros sonescritores natos: gente que valora otrasactividades pero queno tiene deseos de hacer otra cosa que nosea escribir. (A lapregunta de por qué escribía ficción,Flannery O'Connorrespondió: «Porque lo hago bien.») Entodo grupo de escri-tores hay algunos que están poresnobismo: escribir o sim-plemente tratarse con quienes escribenles hace sentirse
114
superiores; otros están (a pesar de sutal vez escaso talento)porque creen que ser escritor esromántico. Sean cuales fuerenlas razones o razonamientos de cada unode estos subgrupos,juntos forman un grupo que ayuda al jovenescritor a olvidarsus dudas. Independientemente de lacalidad del profesor, eljoven escritor puede estar seguro de quetodos los anterior-mente mencionados, por no hablar de esostres o cuatroquímicos que asisten por gusto a laslecturas, prestarán muchaatención a lo que haga. El jovenescritor escribe, se sienteinseguro respecto a lo que ha hecho yrecibe elogios o, comomínimo, críticas constructivas –oincluso destructivas, perode gente que, al menos en apariencia,tiene el mismo interésen escribir que él–.En todos los campos ocurre lo mismo,
naturalmente. A unjoven empresario que estuviera rodeadode gente que sóloviera maldad en el mundo de la empresa ylos negocios no lesería fácil seguir siendo lo que es.Somos animales sociales.Pocos republicanos por tradición familiarsiguen siéndolo enun contexto donde todos a quienes conoceny respetan sondemócratas. Ya he dicho que la
obstinación es importantepara los escritores. Pero con obstinaciónse puede llegar sólohasta cierto punto. Si alguien nacido enuna familia feliz seva a vivir a una comunidad de pesimistas–por ejemplo, si seha criado en una próspera y plácidagranja de Indiana y se vaa vivir a Nueva York– puede mantenersefirme en su postura,pero sólo porque guarda en la memoriaalgo real a lo queaferrarse. (Lo mismo ocurre a la inversa.Si se ha nacido ycrecido en Manhattan, no resulta fácilcambiar el cinismoneoyorkino por actitudes más positivascomo las que imperanen el Ohio rural.) Con esto no pretendosimplificar. Se puedeser pesimista por naturaleza habiendonacido en una familiafeliz de Indiana. Pero en circunstanciasadversas –esto es, encompañía exclusiva de pesimistas– no sepuede convertirfácilmente ese pesimismo en arte, sólopuede sentirse unoajeno y desdichado.
115
Así pues, la primera ventaja de lostalleres de literatura esque en ellos el joven escritor no sólodeja de creerse anormal,sino que se siente virtuoso. En un grupocompuesto exclusi-vamente por escritores casi no se hablade nada más que deescribir. Y aun cuando no se esté deacuerdo con la mayoríade opiniones que se oyen, se acaba dandopor sentado que nohay tema de conversación más importante.Hablar de litera-tura, aunque los contertulios seanmediocres, produce excita-ción. Te olvidas de que aún no teconsideras bueno, con razóno sin ella, y te entran ganas deabandonar la reunión y volvera casa para escribir. Y es el mero actode escribir, más queninguna otra cosa, lo que hace alescritor.Por el contrario, el escritor que evita
asistir a los talleresde literatura (o cualquier otra actividadque congregue aescritores) probablemente añadedificultades a su tarea. Esfácil dejarse engañar por la leyenda de,pongamos, JackLondon e imaginarse que la mejor manerade hacerse escritores siendo marino o leñador. Jack Londonvivió en una épocaen que los escritores eran héroespopulares, cosa que no son
ahora, y en que la técnica no era tanimportante como lo esactualmente. Y si bien no hay duda de quefue un hombrenoble y trágico, también es cierto queera más bien malocomo escritor. Unos cuantos buenosprofesores le hubieranvenido muy bien. Hemingway dijo en ciertaocasión que «lamejor manera de hacerse escritor eslanzarse al mundo yescribir». Pero resulta que su manera dehacerlo fue irse aParís, donde vivían muchos de los grandesescritores, yestudiar con la teórica más importante desu época: GertrudeStein. Joseph Conrad, a quien se sueletener por un geniosolitario, trabajó en estrechacolaboración con Ford MaddoxFord, H.G. Wells, Henry James y StephenCrane, entre otros.En el círculo de Melville estabaHawthorne. Casi todos losgrandes escritores han estadorelacionados con alguna di-nastía literaria. (Por increíble queparezca, incluso MalcolmLowry formó parte de un grupo.) Así pues,por razones
116
psicológicas, si no por otras, hasta unmal taller sirve dealgo.Y si vale la pena asistir a uno malo,
más la vale aún asistira uno bueno. Si pudiera, diría cuáles sonlos buenos talleres.El de Iowa, por ser el más antiguo yconocido, suele atraer abuenos estudiantes y a veces tienebuenos profesores. El deBinghampton cuenta con un buen programasobre ficción,que es por lo que yo doy clases allí. Yahe mencionado otros,los de Columbia y Stanford, que consideroserios; y podríaseguir citando sin esforzarme. Pero esdifícil aconsejar acer-tadamente. Por un lado, en los talleres,el panorama cambiacada año, ya que los buenos profesoresllegan y se van al cabode un tiempo; y por otro, quizá el tallerque le conviene adeterminada persona es desastroso paraotra. A mí, porejemplo, no me interesa la llamadaliteratura experimental,aunque algo de eso hago a veces y enalguna ocasión me heconmovido o deleitado con las obras deficción de WilliamGass (que normalmente no enseñaliteratura) o de Max Apple(con quien se puede estudiar en Rice).Cuando me doy cuentade que tengo en clase a algún alumno no
interesado en el tipomás o menos tradicional de novela que yocultivo, sé positi-vamente que ambos vamos a tenerdificultades porque, pormás que quiera ayudarle, no soy el médicoque necesita. Porotro lado, estudiar con John Barth, quedirige el programa deliteratura de Johns Hopkins y ha reunidoen torno suyo a uninteresante grupo de escritores que,como él, cultivan lonovedoso y difícil, puede tener efectosparalizadores sobre eljoven escritor realista. Lo que sedesprende de todo esto,evidentemente, es que el estudiante, a lahora de seleccionarel programa que quiere seguir, ha dehacerlo en función desus profesores, e intentar averiguarcuáles son los másadecuados para lo que él busca.Una de las cosas que tiene de
beneficioso un buen taller deliteratura es que siempre hay por lomenos uno o dos alumnosbrillantes (y cinco o seis preparados,sensatos, y luego varios
117
que o bien son pretenciosos o esforzadospero convencionales).Incluso en el mejor taller de todosprobablemente se aprenderámás de los compañeros de clase que de losprofesores. El tallerque destaca entre los demás por sucalidad atrae a buenosestudiantes que, puesto que están enperíodo de aprendizaje, esseguro que se mostrarán dispuestos aexaminar con minucio-sidad el trabajo de los demás y acomentarlo con espírituconstructivo y alentador. Los profesoresque enseñan en lostalleres más conocidos pueden ser útilesa sus alumnos, perotambién pueden no serlo. En dichasinstituciones se suele con-tratar a los escritores más famosos, perono todos los escritoresfamosos son buenos profesores. Además,por regla general, elprincipal compromiso de los escritoresfamosos es con su obra.Por considerados que quieran ser con susalumnos, su ocupa-ción principal es trabajar en una formaartística que requieremucho tiempo. A menudo optan porconcentrarse en los alum-nos que más se distinguen y prestar pocaatención a los restan-tes. No hay duda, creo yo, de que un buenprofesor puede serde gran ayuda para el joven escritor;pero en la práctica resulta
que el alumno se encuentra con buenosescritores que enseñancon relativa dedicación y que no trabajanen ello tanto comopodrían, o con buenos profesores que comoescritores no lo sontanto, con lo cual puede decirse que enparte no enseñan bien,o con buenos escritores que no sabenenseñar en absoluto.
Pero, independientemente de la calidadde su labor docen-te, los escritores famosos aportan otrasmuchas cosas a losprogramas de enseñanza de la literatura.Quizá su principalcontribución sea su presencia, su facetade modelo a seguir.Por el mero hecho de tratarlodiariamente, el joven escritortiene oportunidad de conocer cómo y quélee el personajefamoso; cómo percibe la cosas; cómo serelaciona con losdemás y cómo se toma su profesión;incluso cómo se planificala vida. La presencia del escritor famosoes la prueba palpablede que el objetivo del joven escritor noes descabellado. Y
118
con mucha suerte puede ocurrir que elescritor famoso no sólosepa lo que es el verdadero arte, sinoque también sepaexplicarlo.Debo añadir que en algunos de los
talleres de literaturaque he podido conocer, por haberlosvisitado o haber ense-ñado en ellos, había excelentesprofesores a quienes no sepodía considerar estrictamenteescritores, aunque quizá hu-bieran publicado algún que otro relato ouna novela tiempoatrás, o varias novelas mediocres. Hayprofesores capaces dedetectar en el trabajo de los alumnoserrores que les pasandesapercibidos en el suyo, así comoescritores con cerebrosprivilegiados que, por algún caprichosorasgo de su persona-lidad, escriben libros que están muy pordebajo de susposibilidades. A veces el buen profesorresulta ser crítico yno escritor; o alguien sin trayectorialiteraria, por ejemplo, unprofesor de lengua de alumnos de primeraño a quien pornecesidad se le ha encargado enseñarliteratura creativa y hademostrado tener dotes para ello. Paradar con tales profesoressólo se puede confiar en la suerte o enenterarse por boca dealguien. Siempre puede uno recurrir a los
escritores a quienesadmira y preguntarles adonde irían aestudiar si tuvieran queempezar; o matricularse en unauniversidad de prestigio yconfiar en haber acertado. Lo másprobable es que encualquier universidad importante hayaalguien competente.Una de las singularidades de los
cursos de literaturacreativa es que no hay teoría en la quebasar la enseñanzapráctica. Mucha gente –incluidos algunosprofesores de lite-ratura creativa– se pregunta si realmentese puede enseñar aescribir. Esto no ocurre con la pinturani con la composiciónmusical. La literatura ha ido siempre tanligada al «genio» oa la «inspiración» que la gente sueledar por supuesto queeste arte no se puede transmitir mediantelos métodos que sehan empleado con otras artes. Esteparecer puede ser ciertoen parte; quizá la habilidad de escribirficción es menosespecífica y aprehensible que la depintar o componer. Pero
119
el que se dude que se pueda enseñar aescribir tiene también,creo yo, causas históricas, al menos enparte. Antiguamente,las escuelas de pintura y de músicacumplían directamentefunciones religiosas y políticas, cosaque no ocurría con lapoesía o la ficción. Porque la Iglesia yla ciudad-estado deFlorencia necesitaban el arte de Giotto,Giotto enseñaba susmétodos; sus casi contemporáneos Dante yBoccaccio sededicaban, respectivamente, a la políticay a la enseñanza dela literatura. Sea como fuere, en losúltimos veinte o treintaaños, como consecuencia de la creaciónde los cursos deliteratura creativa en los EstadosUnidos, se han comenzadoa sentar las bases de la pedagogía dedicho arte y cada añoque pasa, el nivel de enseñanza mejora.Hay quien deploraeste hecho por considerarlo la razónprincipal de la monotoníaque reina en el actual panorama poéticoy novelístico, y nohay duda de que algo de cierto hay eneso. Pero a mí meparece que, al menos en el aspectotécnico, la novela nuncaha gozado de mejor salud. Probablemente,lo más cierto esque en cada época aparece sólo un númeroescaso de genios,
y que enseñar a los escritores a nocometer equivocaciones–a evitar vaguedades o torpezas queafectan a la continuidady el verismo de la visión que genera suobra en la mente dellector– no tiene nada que ver con lointeresante u original quesea como persona. Quizá el gran peligrodel que debeguardarse quien asiste a un buen curso deliteratura creativaes la posibilidad de que losconocimientos teóricos y técnicosque se adquieren le resten personalidad ypredisposición aarriesgarse.Los malos talleres de literatura
creativa tienen una o máscaracterísticas comunes. Si elestudiante las observa en eltaller que ha escogido, debe abandonarel curso.En un mal taller, el profesor permite e
incluso fomenta elataque. Lo normal en las clases es quecada alumno lea unrelato propio (que generalmente habrárevisado de antemanocon el profesor), y que después losdemás alumnos y el
120
profesor lo comenten. En un buen taller,el profesor procuracrear un ambiente de benevolencia yevitar que haya compe-titividad y agresividad. Si la claseestá bien llevada, loscompañeros de clase de quien ha leído surelato no comienzanexponiendo cómo lo habrían escrito ellos odando riendasuelta a sus prejuicios sobre lo queestá bien o no lo está;dicho de otro modo, no empiezan porcorregir la historiacreando otra o exigiendo un estilodistinto. Intentan compren-der y apreciar la historia tal como hasido escrita. Dan porsupuesto, aun cuando lo duden para susadentros, que el relatoha sido construido con minuciosidad einteligencia y que susrarezas han de tener algunajustificación. Y si no comprendenpor qué la historia es como es, hacenpreguntas al respecto.Uno de los defectos de quienes estudiancon malos profesoreses la costumbre de apresurarse a decidirque lo que ellos nohan logrado comprender no tiene sentido.Decir: «No heentendido esto o lo otro», en lugar deespetar: «Esto o lo otrono tiene sentido», es una demostración deseguridad en unomismo y de buena voluntad. Es del géneroestúpido esconder
la propia perplejidad y atacar lo que nose ha captado. Losinteligentes admiten su desconcierto(ninguna recompensaaguarda en el cielo a quienes afectaninfalibilidad), y cuandose les explica la cuestión dudosa, o seríen de sí mismos porno haber caído o bien explican por quéno la entendían, locual permite al autor ver por qué nohabía conseguidoexpresar lo que pretendía.La crítica que se hace en un buen
taller, en otras palabras,es como la buena crítica en general.Cuando leemos algopúblicamente aceptado como gran obra dearte, intentamoscomprender, si tenemos capacidad paraello, por qué la genteinteligente, entre la que se incluye elautor, considera queaquello tiene valor estético. En un buentaller de literaturase aprende a reconocer que, por malo quealgo parezca aprimera vista, el autor ha invertido unanotable cantidad dehoras en pensar en ello y escribirlo, yque éste merece ser
121
tratado con generosidad. Es cierto,desde luego, que partede lo que se oye leer en un taller esmalo, y muchas veces– porque la historia es manifiestamentemelodramática, vaga,pretenciosa, sentimental, vulgar, estámal concebida o con-tiene tantos detalles que resultarecargada– no hay dudaacerca de su escaso valor. Yo creo quelo realmente malonunca debería llegar a leerse en laclase; ni enseña grancosa ni servirá para agudizar el sentidocrítico de losalumnos, y probablemente su autor sesentirá incómodo. Yen caso de que se llegue a leer, hay quecomentarlo contacto y sin demorarse en ello, dejandobien claros sus errores,para que ninguno de los alumnos losrepita, y reconociendosus virtudes. Pero en la mayor parte delo que se lee en lasclases los defectos no son tanevidentes. Lo que el profesory los compañeros del autor han de haceres tratar de imaginarla intención y el significado del relato(o preguntar en casonecesario), y sólo entonces exponer, condelicadeza y ha-biéndolas pensado detenidamente, lasrazones por las quese cree que la intención y el significadodel mismo no llegan
al lector.Los escritores no mejoran a fuerza de
burlas. Es útil queel resto de la clase, mientras escuchala lectura del relato,tome nota de los errores o defectos queperciba y se los leaal autor cuando éste haya acabado, perosólo es útil si la claseen general comprende que el trabajo decualquiera de quienesla componen puede contener deficienciassimilares. Si la claseataca sistemáticamente a sus miembros yel profesor lopermite, el curso es contraproducente. Elúnico valor que tienecomentar en clase los relatos es queenseña a cada uno de susmiembros a criticar y evaluar su propiotrabajo y a ser capazde apreciar lo bueno que otros escriben.Los comentarios enclase suelen servir para demostrar alautor que ha escrito algoequivocadamente o que no ha conseguidoprovocar ciertareacción importante para determinadomomento del relato,errores que él mismo no puede advertirporque, puesto que
122
conoce de antemano su intención, esfácil que crea que susfrases dicen más de lo que en realidadexpresan. Por ejemplo,puede ocurrir que imagine que el bulto quese nota en el abrigode su personaje femenino indicaclaramente que éste lleva unarma, mientras que el oyente,desconocedor de la imagenmental que el escritor se ha creado,cree que la mujer estáembarazada. Después de haber visto losefectos de sus errores,el escritor se vuelve más cuidadoso, másprecavido contra lastrampas que pueden tender las palabras.Por otro lado, loscomentarios en clase sirven también paraque el escritor tomeconciencia de sus prejuiciosinconscientes; por ejemplo, creerque los gordos son gente plácida, o quetodos esos virulentosfundamentalistas son unos malvados, o quetodos los homo-sexuales andan detrás de los niños paraseducirlos. Dada lavariedad de opiniones que existe en unaclase, el escritor tienegrandes posibilidades de que se leescuche con deferencia–sobre todo aquél cuyo estilo, objetivoy talante difierenradicalmente de los del profesor–, ypuesto que toda la clasepresta atención a su trabajo es menosprobable que sus errores
o sus planteamientos equivocados paseninadvertidos. Elaspecto más positivo de los comentariosen clase, siempreque se hagan fundamentalmente congenerosidad, es que laclase entera se beneficia de ellos. Lacrítica agresiva lleva albloqueo tanto de la víctima como delagresor.El mal profesor empuja a sus alumnos a
escribir como él.Esta tendencia es natural, pero noexcusable. El profesor hatrabajado durante años para crearse suestilo y para ello hatenido que estar continuamente rechazandoalternativas. Co-mo resultado de ello, si no tienecuidado es probable queoponga cierta resistencia a lo escrito deforma decididamentedistinta de la suya o, lo que es peoraún, en un estilo opuestoal suyo, como en el caso del estilistaque ha de juzgar prosaescrita en crudo lenguaje popular. Lameta del profesor debeser ayudar a sus alumnos a encontrar sumanera de escribir.Esto es lo que pretende hacer comprenderel profesor y poeta
123
Dave Smith cuando dice: «Mi propósito esdescubrir ahoraaquello de lo que mis alumnos seavergonzarán dentro de diezaños cuando lean su poesía.» Supropósito, dicho de otromodo, no es imponer un estricto criteriopersonal sino poderdarse cuenta, según las leyes implícitasdel criterio delalumno, lo que no resistirá el paso deltiempo. El profesor depoesía que a la fuerza intenta que unpoeta ligero, lírico yanapéstico componga odas en los abruptosritmos anglosajo-nes, el profesor de narrativa reacio atolerar la escrituraexperimental que no le gusta leer –elprofesor que, conscienteo inconscientemente, pretende cambiosfundamentales en lapersonalidad del alumno– es, al menospara ese alumnoconcreto, inadecuado cuando nodecididamente perjudicial.Otro defecto de los malos talleres es sufalta de criteriosde calidad. Ya he señalado anteriormenteuna serie de carac-terísticas comunes a toda buena novela:creación de un sueñovívido y continuo, generosidad por partedel autor, contenidointelectual y fuerza emotiva, elegancia yeficacia, e interven-ción de lo extraño. Puede haberprofesores que defiendan
otros valores estéticos, pero confío enque la mayoría admi-tiría la validez general de éstos. Si elprofesor no marca unaspautas fundamentales, difícilmente lasestablecerá la clase ylos comentarios que se hagan se basaránpuramente encuestiones de preferencia u opinión. Losalumnos no tendránnada a lo que aspirar o resistirse, nadasólido sobre lo quejuzgar. Como ya he dicho, el exceso derigidez puede serdestructivo, pero una serie de normasestrictas, si quedanclaras y son más o menos válidas, puedenser útiles comoacicate para el estudiante. En lacreación del estilo intervienentanto la resistencia como la emulación.Los alumnos delprofesor que se niega a fijar pautascorren el peligro de caeren el error, error de incultura, de creerque todo éxito literarioes cosa de la suerte o de los caprichosdel público. En dichaclase, el alumno que escriba un excelenterelato de pescadoresy delfines está a merced de quien quieraponer objeciones a
124
la misma porque no le gustan nada lashistorias del mar. Estono quiere decir que las pautas no puedancambiar, que seanadaptadas a los logros que se vayanobteniendo. Yo, en cuantopropugno mis principios, sé que algúnalumno inteligente lospondrá en duda conscientemente, quizá conbrillantez incluso.En tal caso, como profesor tengo quedeterminar sin reglasorientativas – sólo mediante elrazonamiento y la emociónhonrados– si la historia funciona o no,o sea, si me interesay me conmueve. El profesor que no se basaen teoría alguna,que carece de principios estéticoselaborados conscientemen-te, probablemente está condenado a lamediocridad, lo mismoque su clase. En definitiva, no haysustitutivo de la compren-sión crítica de la ficción –lo cual nosignifica que la ficciónsea filosofía–.Ningún profesor experimentado subestima
la dificultad dejuzgar el trabajo de un alumnoateniéndose a lo que es. Yosuelo dar clases de niveles avanzados, deescuela de gradua-dos, y me ha ocurrido a menudo que untrabajo no me haparecido bueno y luego me he enterado queotros profesores-escritores que merecen todo mi respeto lo
habían puesto comomodelo e incluso habían aconsejado supublicación. Recien-temente, se me entregó un relato (untrabajo que había deservir como muestra para decidir siadmitía en mi clase aquien lo había escrito) que había sidoelogiado por dosprofesores de cursos anteriores, ambosescritores de prestigioy con fama de buenos profesores. Admitíal alumno encuestión; era innegable que el trabajotenía fuerza. Pero lahistoria me pareció execrable. Era unrelato en primerapersona contado por un loco, unaexhibición de violencia yescatología, rebosante de malignidad,sobrecogedoramentecínico, que acababa en el mismo puntodonde empezaba. Nocontenía ni uno solo de los logros quepara mí ha de tener elarte, excepto que era un relato vívido einteresante (desagra-dable, turbadoramente interesante). Y lasfrases estaban cons-truidas con esmero. Cuando, concomedimiento, dije que no
125
me gustaba la historia, mi alumnosuspiró aliviado y meconfesó que a él tampoco. Según él, aalgunos verbos lesfaltaba intensidad, pero al intentarcambiarlos por otros másgráficos, le había parecido que llamabanindebidamente laatención. Llegado este punto me di cuentade que yo no habíaseguido el razonamiento correcto. Elestudiante en cuestiónera sin duda un escritor dotado,perfectamente consciente delo que hacía y que sinceramente buscabala ayuda de unprofesor cuyos criterios eran casi tanaplicables a su trabajocomo las reglas del pinochle o el juramentodel gladiador.Solemos olvidar que nuestros criterios
estéticos son enbuena medida proyecciones de nuestrapersonalidad, nuestracoraza protectora, o de nuestrasilusiones con respecto almundo. Si la estética tiene leyesobjetivas, no todas sonaplicables a cualquier circunstancia y,en definitiva, ningunade ellas guarda relación con lafinalidad. Se puede argüir,como he hecho yo siempre, que –hablandoen términosdescriptivos– la ficción que perdurasuele ser «moralizadora»,esto es, que contiene el mínimo demanipulación cínica y
suele llegar a afirmaciones favorables ala vida antes queopuestas a ella. Tomando esto como base,se puede argüirque, en general, es desacertado que elescritor transmitadesesperación y nihilismo cuando no lossiente de verdad. Nose puede argüir que la finalidad delescritor tenga que serescribir ficción moralizadora, o decualquier otra clase; nisiquiera, que tenga que ser escribiralgo bonito o agradable,o incluso honrado o que interese atodos. Puede ocurrir quedeterminado escritor desee establecerdichos criterios; peroen la medida en que pretende serprofesor, tiene que darcabida a la rebelión inteligente.En un mal taller, el profesor impide
que el alumno ejerzasu sentido crítico. Éste es el granpeligro de las clases enlas que el profesor no sólo es buenescritor sino que, en elaspecto pedagógico, se muestra hábil yelocuente, capaz deplantear problemas narrativos oestilísticos, de resolverlos y
126
de exponer con claridad sus procesosmentales a sus alum-nos. Esta manera de enseñar implica unarelación estrechaentre el profesor y el alumno; no bastacon que el primeroapunte una observación ocasional en elescrito del estudiante,sino que debe examinar con minuciosidadcada uno de lostrabajos de éste, procurando siempre queno se le escapenni las virtudes del relato ni susdefectos. El que la buenapredisposición del profesor puedaimpedir el progreso delestudiante, el que la virtud de enseñar alos alumnos manerasde evaluar y corregir su forma deescribir se pueda trans-formar en el defecto de convertirlos,como escritores, enreproducciones idénticas del profesor esuna cuestión deli-cada que tanto éste como los estudiantesdeben tener muyen cuenta. Para mí, el profesor deliteratura auténticamentebueno no sólo cumple con las clases quetiene asignadassino que dedica media o una hora a lasemana aproximada-mente a cambiar impresiones con cadaalumno por separado,a dar clases individuales, como unprofesor de violín. Enellas el profesor, basándose en la lógicainherente a la forma
de escribir del alumno y no en suspreferencias personales,analiza exhaustivamente el trabajo deéste y le hace ver loque está bien y lo que no, y lo que hade hacer para corregirlo último. Ésta no es una cuestión deopinión o de percepciónindividual. En toda historia hay cosasque hay que mostrarpor medio de la acción –por reglageneral, todo lo que seaindispensable para el desarrollo de lamisma– y otras quese pueden resumir o dejar implícitas.Por ejemplo, si unhombre ha de pegar a su perro, no bastacon que el escritornos diga que el hombre tiene tendencia aser violento o queel perro le molesta: tenemos que verpor qué el hombretiene tendencia a ser violento, ytenemos que ver que elperro le molesta. A veces es difícilque el joven escritorsepa qué es lo que hay que presentar pormedio de la accióny cómo hacerlo. No hay nada más fácil que decirle al alumno con qué
127
acciones específicas, incluso con quéfrases específicas, seresuelven los problemas de su relato; yen determinado puntode su aprendizaje puede que seaconveniente hacer ambascosas, para que el estudiante le coja eltruco. Pero lo quefundamentalmente tienen que enseñar losprofesores a losalumnos no es a arreglar un relatoconcreto sino a saberencontrar lo que está mal y lasalternativas que hay paraarreglarlo. En la Bread Loaf Writer'sConference he tenidoocasión de trabajar frecuentemente conprofesores adjuntos–jóvenes escritores que han triunfadocon su primera obra–cuya inexperiencia como tales les llevaa concentrarse enencontrar la mejor solución a losproblemas que se lesplantean a quienes tienen a su cargo,les lleva, en otraspalabras, a enseñar al alumno lo quetiene que hacer para queel relato resulte. Caso tras caso, cuandoyo revisaba despuésel trabajo de los alumnos, veía variasposibles soluciones alos problemas –soluciones alternativascuyo valor relativodebe estar en función de laspreferencias del alumno comoescritor– y que al proponer sólo unasolución, la que él habría
elegido, mi adjunto había prestadoinconscientemente un malservicio al estudiante. Lo que el alumnotiene que aprenderes a pensar como un novelista. Y lo queno le conviene es unprofesor que imponga su solución, comoun profesor deálgebra que da el resultado sin demostrarcómo ha llegado aél, porque es el proceso lo que el jovenescritor tiene queaprender: los problemas de las novelas, adiferencia de los deálgebra, pueden tener varias soluciones.En determinadopunto –cuanto antes mejor, diríanalgunos– la tarea delprofesor es, simplemente, decir: «Aún noestá bien», ydesaparecer.Finalmente, el mal taller peca de
«tallerismo» o exceso deacademicismo. Dicho de otro modo, en élse suele dar mayorimportancia al tema y a la estructuraque al sentimiento y ala narración. Por exceso de trabajo yante el elevado númerode estudiantes a su cargo, y debidosobre todo a su escasa
128
calidad como profesor, éste, parasimplificar su labor, puedeacabar eliminando lo que de originalpuedan tener las ideasde sus alumnos y convirtiéndolas en loque todo buen editoridentifica inmediatamente como fórmulasde taller de litera-tura. Quizá quede más claro lo que sepretende decir sitomamos el caso de la poesía: en lugar deayudar al estudiantea desarrollar de forma natural su poema,el profesor puedeinsistir en determinado vicioestructural; por ejemplo, en laidea de «orquestación», de que el finaldel poema debecontener, como si de una comedia musicalse tratara, todaslas ideas e imágenes principales de éstereunidas en unaestancia final. Con la ficción se puedecaer en el mismo error.Cuidado con el profesor que proclama:«¡Reiteración! ¡Reite-ración!» Cuando el lector poco exigenteencuentra un finalde reiteración, el mero hecho de habersedado cuenta de ellole produce satisfacción. Cuanto másexperto se es comolector, sin embargo, más molestan estaclase de tonterías.Una narración puede pecar de
«tallerismo» porque su autor(o el profesor de éste) piense más comoestudiante de
literatura que como escritor, y en lugarde haber seguido lospasos que habría seguido un narrador, dehaber comenzadopor explicar lo que ocurre y por quéocurre y de haber pasadosólo de forma gradual (si no en el puroacto de narrar, sí almenos en sus procesos mentales) acuestiones más amplias(lo común que tiene la historia con la detoda persona, laexpresión de un tema constante yuniversal), el alumnocomience directamente por tema,simbolismo, etc., con locual, lo que en realidad hace es trabajaren sentido contrario,de atrás hacia adelante, partiendo de unsupuesto análisis alestilo de la Nueva Crítica, de unahistoria todavía inexistente.Esta tendencia se nota enseguida enalgunos talleres. Elcomentario del relato no empieza pordonde tiene que empe-zar, por las virtudes inmediatas de labuena novela (estilooriginal e interesante, pero que nodomine, trama clara y bienconstruida, caracterización y ambientevívidos, y buena y
129
expresiva utilización de lascaracterísticas del género elegi-do), sino por las cosas que se suelenconsiderar capitales enuna clase de literatura (tema y símbolo).También es verdad,naturalmente, que en algunos casos locorrecto es comenzarpor estas cuestiones menos inmediatas;precisamente, uno delos rasgos del profesor de auténticacategoría es su capacidadpara llevar rápidamente el debate alterreno que más convienepara juzgar el relato en cuestión.Otra de las razones de que los talleres
pequen de «talleris-mo» es que los profesores suelen caerinconscientemente en lasobrevaloración del tipo de narrativa queles permite lucirse yen la infravaloración e incluso elrechazo de la que no se lo per-mite, lo cual, a veces, concede ventaja,por ejemplo, al relatosimbólico o alegórico sobre el directo,realista y hábilmenteconstruido, y a casi todo relato cortosobre la prosa menoscomprimida de la novela. Para el profesor,un relato alegóricobien hecho es una delicia, un rompecabezascon el que él y laclase pueden jugar durante horas si lodesean. En el taller enque estoy dando clases he tenido ocasiónde leer un relatotitulado «Jason» –que espero poder
publicar pronto en la revis-ta que edito, MSS– en el que un niño,Jason, pierde un zapatoal comienzo de la historia. Más adelantela acción se sitúa enun enorme y antiguo hotel de Vermont, devarios pisos yestructura circular, cuyos pasillos rodeanel edificio como losanillos de una serpiente (la idea estámejor expresada en eloriginal). La historia está taningeniosamente contada, con talriqueza de detalles, que sólo uno de loscultos graduados quecomponen la clase se dio cuenta de que elautor hacía uso delmito de Jasón y Medea. Cuando el secretose hubo desvelado,la clase comenzó a descubrir una alusióntras otra y luego susmiembros se entregaron con placer aexaminar, con sutilezacasi pareja a la del autor, las arguciasdesconstruccionistas (orevisionistas) que la historia contenía.El primer capítulo deAna Karenina no hubiera suscitado un debatetan animado, yes a eso a lo que voy.130
La novela corta de tono simbólico oalegórico está tan eninferioridad de condiciones respecto ala novela larga, deconstrucción esmerada, como un pesogallo respecto a unhábil peso pesado. (Ni que decir tieneque a tal señor, talhonor). Pero un taller de literatura esámbito poco propiciopara el peso pesado. Por motivosprácticos (uno de ellos, elque los escritores noveles hagan susprimeras armas enliteratura con el relato corto), lamayoría de los talleres deliteratura creativa están enfocados haciala ficción breve. Yesto puede ser un inconveniente para eljoven novelista, yaque su talento puede pasar desapercibido:su paso de fondistano suscita el mismo interés que el pasode sprinter del escritorde relatos; además, el tipo de erroresque se procura enmendaren los talleres abultan más en el relatocorto que en la novela.Los poetas y los escritores de relatoscortos han de aprendera trabajar con el celo del miniaturista.En el caso de losnovelistas no importa que alguna que otravez se echen unoscuantos pasos hacia atrás y sueltencuatro brochazos. Sí, hande hacerlo bien, desde luego, pero no haycomparación entre
quien pinta hábilmente a brochazos y elmaestro japonés quesólo aplica el pincel entre latido ylatido del corazón. A vecesocurre que el joven novelista distorsionasu arte en un intentode competir en clase con el escritor derelatos. Se apresuraen cada capítulo, busca el simbolismodenso y su prosa, porhaber querido enriquecerla, se vuelvevacilante; equivoca elritmo.Lo que le conviene es un taller de
novela. El jovennovelista difiere tanto del escritor derelatos cortos como éstedel poeta. Los problemas estéticos quese le plantean sondistintos de los que debe afrontar elescritor de relatos, y sucarácter y forma de trabajar sondiferentes. (Sí, hay gentecapaz de escribir buenas novelas y buenosrelatos cortos. Merefiero a los ejemplos extremos de ambostipos de escritor.)Cada tres o cuatro años organizo untaller de novela (en elínterin doy clases en talleres paracualquiera que quiera asistir
131
y escriba de forma aceptable). El tallerde novela, no tardauno en darse cuenta, es asunto serio.Los asistentes esperancomo forajidos de las sierras a que seconvoque y entoncesatacan como serpientes.En el último que di tenía diez alumnos.
Les pedí queprepararan un esquema de novela, paracomentarlo en clase,y que después me presentaran cada semanaun nuevo capítuloy una revisión del anterior (revisado ala luz de lo que se habíadicho al comentarlo). Pensé que nadieconseguiría cumplir elprograma; lo presenté sólo como planideal de trabajo y señaléque cuanto más consiguieran avanzar enla escritura de susnovelas, más podría enseñarles sobreritmo del episodio,construcción general y demás cuestiones.Todos los alumnosmenos uno cumplieron el programa. Laexcepción, una mujerque trabajaba a jornada completa, tuvoque ser hospitalizadapor agotamiento. No les exigí más que loque exijo a losalumnos de otros talleres. (De hecho,exijo poco. Si el alumnono tiene ganas de escribir, me ahorro eltener que leer sutrabajo.) Los novelistas se exigen pornorma. El verdaderojoven novelista posee el vigor, la
paciencia y la tenacidad delcaballo de tiro. Aquellos de mis alumnosque estaban matri-culados de otras asignaturas las dejaron.De los diez que habíaen mi clase, a ocho se les publicaronluego sus novelas.Los estudiantes como los que acabo de
citar no se encuen-tran cómodos en el elegante y ocioso mundode los poetas y losescritores de relatos cortos. En loscursos normales de literaturacreativa, el buen novelista en potenciaincluso puede pareceralgo obtuso. Uno de los mejores alumnosque he tenido, ahoraescritor famoso, había sacado malas notasen el colegio y habíaentrado en la universidad (como jugadorde rugby) con una delas puntuaciones más bajas en aptitudverbal que se habíanregistrado en ella. En gramática era undesastre y su aspectoexterno dejaba mucho que desear. Para míes como una especiede símbolo del joven novelista, a pesarde que también los hayocurrentes, elegantes y delicados.132
La señal de que uno está en un buentaller es que casitodos los que asisten se alegran de haberpodido hacerlo, que,a medida que el curso avanza, escribir yhablar de ello se vanconvirtiendo en actividades cada vez másemocionantes y losalumnos mejoran a ojos vistas comoescritores. El signo másclaro de que no se ha caído en buen lugares la mezquindaddel profesor. Cuidado con el profesor quese mofa de las«revistas de poca tirada» porque, diceél, fomentan la medio-cridad: te ha tocado un esnob. Cuidadocon el profesor queensalza las revistas de poca tirada ymenosprecia Esquire,The New Yorker o Atlantic. Es el mismo perro conotro collar.Quien no esté a gusto en el taller al queasiste debería hablarloen privado con el profesor, y si lascosas no mejoran, debedejarlo. La mala enseñanza no sólo noconsigue su propósito,sino que puede llevar a renunciar.Naturalmente, se puede llegar a ser buen
escritor sin pasarsepor la universidad o, más concretamente,sin estudiar litera-tura. La sensibilidad y la inteligenciano son exclusivas delos universitarios: de hecho, seguirperteneciendo al llamadopueblo llano, y evitar con ello el sutil
distanciamiento socialque conlleva tener estudios superiores,tiene sus ventajas.Saber escribir es un don, por más que sepueda potenciar pormedio del estudio. El no poder acceder ala universidad noes razón para desistir de serescritor.Por otro lado, la formación
universitaria proporcionaventajas que no se deben desdeñar a laligera. Puede haberescritores sin formación capaces decontar historias de lagente que le rodea, de plasmar susilusiones y sufrimientoscómica, conmovedora o sobrecogedoramente;y puede haberalguien, habiendo adquirido cultura poriniciativa propia,leyendo, yendo al cine, e inspirándoseen lo que oye contara sus amigos o a sus compañeros detrabajo, que llegue aconvertirse en un narrador sutil yoriginal. Pero casi con todaseguridad pecará de cierto primitivismo,no pasará de ser unaespecie de escritor popular; le costarámucho llegar a ser un
133
virtuoso, uno de esos escritores cuyaficción nos impresionano sólo por la fidelidad con quereproduce la vida, sinotambién por su brillantez y su valorcomo ejercicio.Es difícil explicar la diferencia
entre el escritor culto, elque comprende desde dentro la belleza deuna obra deShakespeare, el extraño genio de JamesJoyce, de Andrei Belyo de Thomas Mann, y el escritor de parejainteligencia quesólo conoce «el mundo» o, en el mejor delos casos, el mundoy los libros populares que encuentra enla librería del barrio,en un club de lectores o en una sucursalcercana de Walden-books. Una de las carencias del escritorinculto es que estáencerrado en su entorno y su época.Desconocedor (o desco-nocedor en profundidad) de Homero o deRacine, de la novelacontemporánea sudamericana, de lasmuchas maneras quehay de contar una historia, desde tosca ydilatada de los poetasde las sagas a los refinados ardidesalegóricos de la literaturafrancesa de la Edad Media, pasando porlas singularidades dela china o la hindú, o por las de losvanguardistas contempo-ráneos africanos, polacos o americanos,es como el carpintero
que sólo dispone de unas cuantas yrudimentarias herramien-tas: un martillo, un cuchillo, una brocay unas tenacillas. Nosabe de la existencia de los finosutensilios empleados enotros lugares y otras épocas y por ello,cuando se interrogaacerca de cuál sería la mejor forma decontar una historia,sólo encuentra dos o tres respuestas. Odicho de otro modo,tiene muy pocos modelos en los que basarsu obra. Puedehacer un uso soberbio de los modelos queconoce, y convertirse en el equivalente literario delartesano diestro; peronunca sabremos lo que habría podidollegar a hacer de haberconocido otras formas y dispuesto deotros medios.Lo que el escritor tiene que estudiar
si va a la universidades discutible. Un buen programa de cursosde filosofía, juntocon otro de literatura creativa, le puedeservir al escritor paraaclarar qué cuestiones son importantes ycuáles no –en otraspalabras, qué preocupaciones yobsesiones pueden conferir
134
categoría a la obra del escritor–.Existen peligros evidentes.Como cualquier otra disciplina, lafilosofía puede derivarhacia una especie de endogamia, apreocuparse de cuestionesque a cualquier persona normal leparecerían rotundamenteridículas. Leyendo una revista deestética, por ejemplo, unono puede por menos de advertir que lamayoría de quienesescriben sobre arte se diría que no hanllegado a comprendersus auténticos mecanismos. Con jergaampulosa y sesudosdiagramas, los estéticos pretendendemostrar que la novelasuscita o que no suscita sentimientos enel lector; o congrandes demostraciones de erudiciónpretenden demostrarque la novela tiene o que no tiene, encualquier sentido real,«significado». Todo pensamiento humanotiene su proporciónde gilipollez y el pensamiento sobre elpensamiento, y elejercido como actividad profesional, másque la mayoría.No obstante, el estudio de la filosofía,tal vez compaginadocon asignaturas de psicología, puedeproporcionar al jovenescritor una perspectiva clara del porqué vivimos tiempostan azarosos, de por qué la gente denuestra época sufre de
forma distinta a la de otras épocas.Aunque el ama de casa,el político o el deportista corrientes,así como la mayoría dequienes se mueven en círculos académicos,no hayan leído aNietzsche, Wittgenstein o Heidegger, lasideas de dichosfilósofos sirven para aclarar –ocontribuyeron a originar– losproblemas de la gente corriente del mundomoderno. Además,para determinado tipo de escritor lafilosofía tiene interés depor sí. Los escritores siempre escribenmejor cuando lo hacensobre lo que más les interesa. Elescritor interesado en lafilosofía más que en ninguna otra cosa(excepto escribir) debeestudiar filosofía.A otro tipo de escritor quizá le
convenga más que nadaestudiar ciencias en lugar de letras.Esto, obviamente, esespecialmente cierto en el caso delescritor serio cuyo granamor literario es la ficción científicarefinada. Si bien la mayorparte de lo que se escribe en dichogénero es una porquería,
135
también hay obras excelentes. Algunas deellas acuden a lamente sin esfuerzo: parte de la obra deRay Bradbury y KurtVonnegut, clásicos modernos como Un mundofeliz o 1984,por no citar algunas obras cuyo elevadopropósito es innega-ble, como Gravity's Rainbow, de ThomasPynchon, TheTicket That Exploded, de William Burroughs, olas de escri-tores extranjeros como Koko Abe, ItaloCalvino, RaymondQueneau o Doris Lessing. El número deobras de ficcióncientífica con valor estético es mayorde lo que se cree encírculos académicos. Hay fuerza emotiva einteligencia, porejemplo, en A Canticle for Leibowitz, de WalterMiller(mencionado anteriormente), en lasnovelas de Samuel R.Delany, en algunas de las de RobertSilverberg, RogerZelazny, Isaac Asimov y, cuando refrenasu vena fascista, deRobert Heinlein. También son obras demérito literarionotables Michaelmas, de Algis J. Budrys, olas de RobertWilson, que en algunas (Schrodinger's Cat, porejemplo)supera a John Barth en su propio terrenosin sacrificar laprincipal cualidad de las buenas novelas:la calidad narrativa.
Y ficción científica es lo que cultivauno de los más grandesescritores vivos que hay actualmente:Stanislaw Lem.No pretendo decir que tener formación
científica haya dellevar necesariamente a escribir cienciaficción. Muchosescritores, Walker Percy y John Fowlesentre ellos, empleansus conocimientos científicos paraescribir ficción situada enla época actual, lo cual es una forma deenriquecer su arte.El acercamiento entre ciencia yliteratura en el panoramaactual es cada vez mayor: los trabajos deNabokov sobre loslepidópteros, el simbolismo de Updike,extraído, entre otrasciencias, de la astronomía y la botánica,los poemas darwi–nianos de Philip Appleman, etc. Puestoque el papel de laciencia actual como base de nuestrasmetáforas vitales crece–relatividad, incertidumbre, entropía,transformación infini-ta– y puesto que cada vez dependemos másde la técnica, laformación científica parece cada vezmejor trampolín para
136
lanzarse a escribir. El haber recibidoformación científica nole servirá al escritor para adquirir ladestreza literaria quemarca la diferencia entre una obracorriente y una buena, pero,como cualquier otra clase deconocimientos, sí proporcionaráal joven novelista, dado su interés enellos, buenos temas parasu trabajo.De las ventajas y desventajas de
estudiar ciencias socia-les, historia o derecho, no voy a hablar.De cualquier campodel saber puede salir un buen escritor.Todo arte o cienciaconfiere al escritor un matizcaracterístico en su forma dever las cosas, le ofrece la oportunidadde tratar a personasinteresantes y le permite ganarse lavida, vivir de algo parapoder escribir. Dado que, incluso entrelos mejores, son muypocos los novelistas que escribiendoganan lo suficiente paramantener a su familia, y puesto quedespués de un día enterode trabajo físico o de oficina cuestamucho sentarse yponerse a escribir, lo sensato es queel joven novelistaaprenda una profesión cuyo ejercicio nole agobie, a la quepueda robar un poco de tiempo paraescribir. Hay novelistas(Al Leibowitz) que ejercen la abogacía a
media jornada;algunos (Frederick Buechner) sonclérigos; otros son médi-cos (Walker Percy); y muchos se dedicana la enseñanza.La gracia está en encontrar una profesiónque guste y noesclavice al interesado, y de la cualpueda nutrirse suactividad literaria.No es necesario –y quizá, ni siquiera
aconsejable– queel joven escritor se especialice enliteratura, aunque sí lo esque asista a tantos cursos sobre lamateria como pueda. Sóloel estudio exhaustivo de las grandesobras de la literatura,en cualquier idioma, dará al escritoruna idea clara de laaltura emotiva e intelectual que sepuede alcanzar. Y sólomediante el estudio de la literaturapodrá el escritor saberde la existencia de ciertas técnicas quedesconocería siúnicamente leyera literatura moderna.Todo joven escritorde auténtica categoría ha llegado aserlo por haber estado
137
expuesto a la influencia de buenosmodelos, por haberinvestigado, generalmente con la ayuda deun buen profesor,la tradición novelística. Tarde otemprano estos jóvenesvalores aprenden las técnicas de lallamada Nueva Crítica(expuestas en libros como UnderstandingFiction, deCleanth Brooks y Robert Penn Warren,Reading ModernShort Stories, de Jarvis Thurston o The Forms ofFiction,de Lennis Dunlap y John Gardner; otrosmás recientes, comoFixction 100, segunda edición a cargo de J.Pickering,conceden menos importancia al análisisexhaustivo, pero entérminos generales su objetivo es elmismo: enseñar a leerentre líneas). Aprender a leer bien untexto literario le serviráal estudiante para dotar de mayorinterés y complejidad asus creaciones. Siempre que pueda, eljoven escritor debeescoger cursos sobre las grandes figurasliterarias. Y no debeestudiar nunca lo que pueda aprender odeducir por sucuenta; por lo tanto, según esta norma,debe evitar los cursosde literatura de carácter general.Independientemente de la
especialización y de las asigna-turas optativas que se escojan, estudiar
en la universidad esuna actividad enriquecedora y,probablemente, más estimu-lante que cualquier otra que el jovenpueda desarrollar en estaetapa de su vida. La formación del jovenescritor debe abarcar,al menos superficialmente, losprincipales campos del saber:un idioma extranjero, historia,filosofía, psicología, una o másde las ciencias de la naturaleza, bellasartes. Gracias a estaprimera toma de contacto, el escritorpodrá profundizar porsu cuenta en cualquiera de estos camposcuando lo necesite–él o uno de sus personajes–. Obtenida lagraduación, al jovenescritor se le despertarán de formanatural otros intereses ycomenzará a hojear libros de OVNIS,botánica o la revoluciónrusa, o a entablar intensasconversaciones, en las fiestas, porejemplo, con empresarios de pompasfúnebres, gogo-girls oadiestradores de perros. Incluso la faltade preparación abrenuevos mundos. Bien puede admitirse,además, que la mayo-
138
ría de los escritores están faltos depreparación. Están dema-siado concentrados en escribir y tampocole conceden ladebida importancia. Ningún escritordebería sentirse orgullo-so de ello. Quien quiera escribir, queal menos aprendaortografía.
139
III
PUBLICACIÓN YSUPERVIVENCIA
Hay profesores de literatura creativaque afirman que susalumnos deberían olvidar sus ansias depublicar y concentrar-se en aprender el oficio –seguramente,porque dan porsupuesto que si aprenden bien el oficio,la publicación de loque escriban vendrá por añadidura–.Probablemente sea ciertoeste argumento, pero yo recelo dequienes lo esgrimen:sospecho que el principal motivo delprofesor es que no quiereque los estudiantes le den la lata conesto. Y en todo caso,aunque en general es cierto que no sedebería publicar hastatener obra digna de ello y que cuando nose tiene, tampoco
resulta extraordinariamente difícilconseguirlo, es, sin embar-go, una realidad que los escritoresjóvenes desean publicar,y salirles con lo de «come y calla, quesi no, no crecerás» eseludir un problema real.Los escritores jóvenes quieren publicar
porque se sienteninseguros. Por más talento que tengan, nodurarán muchoescribiendo (por lo general) si notienen otra cosa a la queagarrarse que los elogios de suscompañeros de clase o las
141
buenas notas del profesor. Una de lasvirtudes del jovenescritor de calidad es el deseo quetiene de que a «la gente»le guste lo que escribe –a algúndirector literario que no leconozca, a alguien que, en algún lugarremoto, haya leído sulibro por casualidad–. Quizá no sea deltodo justificadopedirle al profesor de literaturacreativa que se esfuerce porconseguir que sus alumnos más competentespuedan publicar;ya tiene bastante que hacer, mucho másque el profesorconvencional, que mientras imparta susclases y corrijaexámenes dos o tres veces cada curso,puede dedicar el restode su tiempo a pescar. (Lo digo porque heprobado ambascosas.) No obstante, el profesor deberíareconocer que el delestudiante es un deseo legítimo ysaludable; y si lo que haescrito tiene realmente calidad para serpublicado, el profesorno debe menospreciar los deseos de sualumno. Hay renom-brados profesores de literatura creativa–el novelista RobertCoover, por ejemplo–, que son famosos porla energía y elrelativo éxito con que empujan para quelas editoriales quese dedican a ello publiquen lo queescriben sus alumnos.
Puesto que los estudiantes necesitanseguridad en sí mismospara poder escribir algo, y publicar dela mano de alguien conprestigio es una de las maneras deconseguirla, el profesorhace bien en ofrecer toda la ayuda y elestímulo que puede.Pero entre todas las cosas que elestudiante tiene queaprender si quiere llegar a ser escritorprofesional, no haynada más eficaz para mantenerse a floteque conocer losmecanismos de la edición, así que bienpuede empezar aaprenderlos en la universidad. Enciertos aspectos, el jovenescritor quizá necesita tanta orientaciónen este aspecto comoen su aprendizaje como escritor. Puedeocurrir que lasexplicaciones con que se acompañan lasnegativas a publicaralgo sean acertadas y útiles para elescritor, pero lo másprobable, aun proviniendo de laspublicaciones más respeta-das, es que pequen de ligereza. Yo hevisto a algún redactorjefe quejarse del «simbolismoexcesivamente evidente» de un
142
relato que a nadie le habría parecidosimbólico, y recomendarque se suprimiera lo que cualquierlector cuerdo hubieraconsiderado el mejor momento del texto.El director literariopuede tachar de sentimental una narraciónque yo calificaríade auténticamente conmovedora; o, trashaberse limitado ahojear lo que se le ha presentado,quejarse de que el argu-mento es confuso cuando en realidad estáclaro como la luzdel día. Desde luego, el mero hecho derecibir una carta deun director literario es señal de quecierto interés tiene–demuestra que su concepto del escritorno le permite enviarlesimplemente una negativa formularia–,pero hay que aprendera no tomarse demasiado en serio estascartas. Para el jovenescritor, no es cosa fácil. El directorliterario tiene poder; yseguro que es inteligente. Y lo que haleído le ha gustado lobastante como para enviar una carta de supuño y letra; a lomejor bastarán unos cuantos cambios –aunque parezcanabsurdos– para que acepte publicarlo.El escritor sigue enviando sus
originales, y sigue y sigue,y no hace más que recibir negativas,manuscritas o impresas,hasta que llega un momento en que, como
muchos otros tanprometedores como él, desiste. Susprofesores y compañerosde clase le alababan, su mujer noentiende las negativas; perola desesperación del escritor se impone.Es algo terriblepasarse cinco o incluso diez añosescribiendo y que nadieacepte lo que se ha escrito. (Lo sé porexperiencia.) Así que,al final, otro buen escritor que sepierde. (Que a nadie se leocurra hacer caso a quienes dicen quetodo buen escritor acabaconsiguiendo publicar.) En tan precariasituación, cuando estáa punto de renunciar, el escritornecesita tres cosas: laseguridad, confirmada por alguien cuyaopinión respete, deque lo que escribe tiene calidad para serpublicado; una ideaclara de cómo funciona el mundoeditorial, para que lasituación le afecte lo menos posible; ytodo el respaldo posiblepor parte de sus profesores y amigos. Yhay otra cosa que,desde luego, no le perjudicará: un«contacto», un escritor,
143
agente o crítico famoso que le puedaayudar. Permítasemeque haga una pausa para seguir hablandode estas tres cosas,cuatro, más bien, que el joven escritornecesita cuando ladesesperación se cíeme sobre él.Cuando una obra de ficción es
rechazada, la mayoría delas veces se debe a que no es buena. Estarazón, sin embargo,no vale para todos los casos, como ya hedicho: a veces laobra se rechaza porque no se ha enviadoa quien se debíaenviar, o porque no ha pasado del primerlector, que estácansado y quizá no tenga muchas luces, oporque hay trabajoacumulado, o porque el directorliterario no soporta lashistorias de vacas. Pero en la mayoría delos casos la negativaes consecuencia de la poca calidad de loescrito. Si éste es elcaso, lo que su autor tiene que hacer esbuscar un buenprofesor, y si no está en situación depoder hacerlo, debeestudiar los numerosos libros publicadossobre técnicas lite-rarias, aunque claro está que si elescritor lleva años traba-jando en ello y lo que escribe siguesiendo decididamentemalo, con él no valdrán cursos nimanuales.A veces lo bueno es rechazado
precisamente por el directorliterario que tenía que haberse dadocuenta de su valor. Hayque luchar como una fiera contra latentación de pensar biende los directores literarios de laseditoriales o de sus colegasde las publicaciones periódicas. Todos,sin excepción –almenos a ratos–, son unos incompetentes oestán locos. Debidoa la naturaleza de su profesión, leendemasiado, con lo queacaban hartos e incapacitados parareconocer el talento ni aunteniéndolo a un palmo de las narices.Como los escritores,están sometidos a una tensióninsoportable: tienen que esco-ger libros que se vendan bien o que denprestigio a la editorial,y como consecuencia de ello seconvierten en personashipercríticas, miedosas, cínicas. Amenudo se rigen, conscien-te o (las más de las veces)inconscientemente, por políticastácitas de la editorial para la quetrabajan, o de la revista enel caso de los redactores jefe. The NewYorker, por ejemplo
144
(y para nombrar una de las mejores), hasido desde el principiouna publicación elegante y bastantetimorata, una revistaperfecta para vender ropa cara yporcelana china, y losencargados de la sección literaria,probablemente sin saberlo,evitan sistemáticamente todo lo quecontenga emocionesfuertes o personajes también fuertes ymasculinos, y seinclinan por lo refinado y loexperimental. Alfred A. Knopf,uno de los editores de novela másrespetados, suele resistirsea publicar libros que sean profundamentepesimistas. El jovenescritor, en pocas palabras, ha de tenerpresente que loseditores son gente limitada, aunquesiempre que pueda debetratarlos con cortesía.Cuando comprenda a los editores, el
escritor se dará cuentade que en determinados momentos puededejar de tenerlospor enemigos y empezar a considerarlosamigos. A pesar desus veleidades y de su ceguera para elauténtico talento,también suelen ser idealistasambiciosos; nada les gustaríamás que descubrir y publicar un granlibro, y hasta seconformarían con que fuera moderadamentebueno. Lo cualsignifica que hay maneras de ganárselos.
Les encantaríapublicar un libro de determinado escritorjoven, pero les faltaseguridad en sí mismos, luego lo que éstetiene que hacer esobtener premios, honores y becas. Si veque hay otraspersonas que admiran al joven escritor,el responsable depublicación se encuentra mucho máscómodo. (Lo que másfeliz puede hacer al editor es apostar aun favorito y quedaral mismo tiempo como su descubridor.)Publicar en unarevista allana mucho el terreno a lahora de querer publicaren otra, siempre que el escritor, comoprimera condición, seabueno. Y si se publica en variasrevistas –especialmente, enuna o dos de prestigio, como The GeorgiaReview, Atlantico The New Yorker– las probabilidades de quecuando unotenga lista una novela se la aceptenaumentan considera-blemente. Una vez que el editor ha decidido correr el riesgo de
145
publicar al escritor, por medio dedeterminado mecanismomental llega al convencimiento de que nose equivoca, y apartir de ese momento no ve en elescritor más que virtudes.Sí, quizá comience a dar consejos eincluso puede que hagacambios irritantes en el original, peroni siquiera la madre delescritor es capaz de amar a éste tantocomo el editor. Se locuenta a todos con quienes se tropieza –a su mujer y a sushijos, a sus amigos de la crítica, a suscolegas–, y a medidaque la fecha de publicación se aproxima,todo su mundo, yel del escritor ya no digamos, comienza avibrar de gozo ynerviosismo. Si los críticos se ensañancon el escritor, el editorse pondrá como mínimo tan furioso comoél y cuando elescritor presente su siguiente libro,luchará por él, en parteporque le gustará y en parte porque sureputación está enjuego. Llegado este punto, los editoresson las personas másvalientes, más maravillosas del mundo.El escritor reciéndescubierto ha de apartarse mucho de surumbo –los hay quelo consiguen– para que el editor sevuelva en contra suya.Permítaseme extenderme un poco acerca
de lo que hacen
los editores que publican novela. Ya seapor medio de unagente (del cual hablo un poco másadelante) o por envíodirecto del autor, la novela llega a lamesa del directorliterario. Normalmente se le adjunta unanota, en parte porquehacer mención de los escritos del autoranteriormente publi-cados puede servir para influir en ladecisión del directorliterario (eso espera el escritor o elagente) y en parte porqueenviar una nota es un detalle habitualde cortesía. Si la notaes del agente, seguro que éste sedirigirá al editor en cuestiónpor su nombre, ya que según el tipo delibro de que se tratehabrá editores más interesados en él queotros. Al jovennovelista que viva en zonas ruralesapartadas, le costarámucho conseguir el nombre de determinadodirector literarioy lo más probable es que no tenga niidea de a quién leconvenga dirigirse en función del génerode lo que ha escrito.En tal caso, bastará encabezar la cartacon un «Apreciado
146
director», pero está claro que a dichoescritor le convienetener agente. (Lo que se envíe a unapublicación, como en elcaso de las editoriales, debe irdirigido a una persona deter-minada, en concreto al redactor de lasección correspondiente.)El director literario lee el originalcuanto antes, y ellodepende del número de origínales quehaya recibido ese díao esa semana. En las editorialesimportantes, este proceso nose suele alargar. Los redactores de lasrevistas de poca tirada,sin embargo, a menudo no cobran por eltrabajo editorial querealizan y suelen tener otrasresponsabilidades, como la dedar clases, y, además, reciben tal aludde originales que leses imposible responder con prontitud;pero en las editorialesel proceso de selección suele ser rápido.Lo normal en dichasempresas es que los lectores que hacenla primera cribaaparten lo indudablemente malo y pasen lode mayor calidada gente con más experiencia. De una uotra forma, los mejorestextos llegan al director literario dela colección, que, comoya he dicho, los lee con bastante rapidezy, según mi propiaexperiencia, poniendo en ello toda suatención. A medida que
va leyendo, dicha persona piensa variascosas, a saber: ¿Sevenderá bien o dará prestigio a laeditorial este libro? ¿Per-tenece a la clase de libros que editaesta editorial? (Laseditoriales publican por coleccionesespecializadas y el direc-tor literario que se empeña en publicarun libro que se apartademasiado de la línea editorial de lacasa sabe que correriesgos. En las empresas donde lasdecisiones finales las tomauna junta editorial – que es locorriente–, el director de lacolección puede salir derrotado en labatalla con los de lasotras colecciones. En empresas de menorenvergadura, dondeuno o dos directores literarios tomanlas decisiones finales,no sólo puede perder la batalla por sacarel libro adelante sinotambién la confianza del propietario opropietarios de laempresa. O en caso de conseguir laaprobación para publicarun libro que se aparta de la líneaeditorial, puede ocurrir queel departamento de ventas no sepa cómocolocar el libro y no
147
consiga hacerlo. Los vendedores de laseditoriales tienenasignadas zonas muy extensas y han devisitar a muchoslibreros. Salvo en el caso excepcional –que se da– de que losvendedores estén convencidos de laposibilidad de venderbien un libro poco corriente, un libroque exija invertir en élmás tiempo del habitual, para poderpresentarlo de formaespecial al comprador, suelen aludir depasada al libro encuestión y, al no percibir reacciónfavorable alguna, loabandonan y siguen con los demás. Por esolos directoreseditoriales no suelen insistir enpublicar libros que saben queserán un fastidio para los vendedores.)Pero lo que principal-mente se pregunta el director literarioes: «¿Me gusta deverdad este libro?» Los experimentadostienen buen ojo paralo que, según determinado criterio(comercial o estético), esbueno. Son buenos lectores; es decir,cuando una novela tieneun final decepcionante o partesfarragosas, o resultará incó-moda para los lectores sin que se sepamuy bien por qué, sedan cuenta.Cuando el director literario considera
que un libro, bienescrito e inteligente en líneas
generales (para el público alque va dirigido), no acaba de estarlogrado, escribe al autoro a su agente una carta pretendidamente(y a veces efectiva-mente) solícita, escrita con ánimo deayudar. En ella explicalo que le gusta y lo que no, lo que leparece atinado ydesatinado del libro. El escritor quereciba una de estas cartasha de comprender que el directorliterario en cuestión estáinteresado en su obra (si no, lemandaría una respuestanegativa formularia o ni siquiera eso).Si el autor consideraacertados los comentarios del directorliterario (transcurridoel tiempo necesario para que se le paseel enfado o ladepresión), hará bien en revisar ellibro y volverlo a mandara la editorial. Si el escritor no estáde acuerdo con lo que sele dice, vale más, desde luego, que lointente por otro lado.El director literario lee la versiónmodificada del libro y biendecide publicarlo o bien pone más (onuevas) objeciones. Una
148
vez más, si el autor considera que eldirector literario tienerazón, ha de volver a hacer lasmodificaciones pertinentes yvolver a enviar el libro. Probablementesea cierto que susposibilidades de publicar vandisminuyendo en este proceso,cosa que podrá calibrar por el tono dela segunda carta. Aveces, cuando un director literariorechaza un libro repetida-mente, siempre con argumentos razonados,lo que ocurre esque lo hace por motivos de los que no esdel todo consciente.No obstante, mientras al escritor, trasla debida reflexión, leparezcan acertados los comentarios deldirector literario, lomejor que puede hacer es seguircorrigiendo. Quizá no logreconvencer nunca a ese directorliterario, pero hará bien enprestar atención a todo buen consejo quepueda recibir, ypuesto que aquél está deseoso de poderdarlo, el escritor debeaprovechar la circunstancia. Losescritores, especialmente losque tienen tendencia a desanimarse,suelen creer que el quea uno le devuelvan varias veces lanovela, por más que vayaacompañada de cartas llenas deargumentos razonados, sig-nifica que a la larga no hay esperanza. Yesto, sencillamente,
no es verdad. Todos los editores quierenpublicar librosexcelentes (si en ello no arriesgan elmargen de beneficios),y siempre se mostrarán dispuestos aayudar al escritor pro-metedor a alcanzar dicho nivel.Nada de esto significa que el escritor
tenga que hacercambios de los que no esté convencido.Pero tiene que estarseguro de que comprende las objecionesque se le hacen. Aveces se cree que los directoresliterarios proponen cambiosen los libros para hacerlos máscomerciales. Según miexperiencia, esto no es verdad, y porun cuestionarioremitido recientemente a cierto número deescritores famo-sos en el que se les preguntaba suopinión al respecto, seha podido saber que las suyas sonsimilares a la mía en lamayoría de los casos. Si alguien escribeuna novela demisterio, el director literariointentará que sea la mejornovela de misterio posible. Y sialguien escribe una obra
149
de arte, intentará que siga siendo loque se pretende que seay de ningún modo tratará de convertirlaen una novela demisterio o romántica. Quien hayatrabajado de director o deredactor en una revista sabrá que lashistorias de segundaclase que se reciben suelen tener todasel mismo tono. Hayciertos recursos que el escritorcorriente no consideraríaanticuados –el uso de un punto de vistatan limitado comoel de la tercera persona o la costumbrede empezar todorelato haciendo alusión al tiempo(«Hacía una mañana muyfría para aquella época del año», o:«El sol estaba en supunto más alto»)–, que son tan tópicosque uno se veobligado a evitarlos en sus obras. Losdirectores literarios,gracias a su experiencia, son muysensibles a estos estereo-tipos, y el escritor hará bien enescuchar con la máximaobjetividad lo que aquéllos tengan quedecirle. Sí al autorle parece que los comentarios deldirector literario sobre sunovela no son acertados, mi consejo esque responda a sucarta y se defienda. Pero si, aldefenderse, el escritor salecon pequeñeces o bobadas, si revela unapersonalidad peor
de la que el director literario habíaimaginado por la novela,lo más probable es que éste no quierasaber nada de él.¿Qué necesidad tiene de cartearse conun maniático? Perosi el escritor se conduce con correccióny expone su puntode vista con inteligencia, seguramenteel director literario lededicará tiempo.El primer director literario quedemostró cierto interés pormi obra fue Bob Gottlieb, de Knopf. Comoya he dicho, pasémucho tiempo sin conseguir publicar, porlo que tenía variasnovelas esperando a que alguien sediera cuenta de queexistían. Cuando envié Grendel a Gottlieb,se quedó descon-certado y me mandó una carta llena deadmiración y de dudas.Yo, joven y estúpido, creí que se meestaba sacudiendo yenvié el libro a otras editoriales, sinresultado. Posteriormente,le envié The Sunlight Dialogues y me aconsejóque suprimieraun tercio de la novela. Le respondí, pormedio de una postal:
150
«¿Qué tercio?» (No me contestó.) Mesesdespués, el yafallecido David Segal, que entoncestrabajaba en New Ame-rican Library, leyó mi obra; se vioinfluido en parte porWilliam Gass, que me había recomendado(y a quien Segalpublicaba entonces En el corazón del país), y enparte por millegada a su despacho vistiendo unachaqueta de cuero negrode motorista y llevando una bolsa de lacompra llena deoriginales: The Resurrection, The Wreckage ofAgathon yGrendel. (El resto de la historia es paraavergonzarse pero locontaré igualmente.) Deposité en la mesade Segal las tresnovelas que había traído con mi moto ala ciudad y le dije:«Mr. Segal, quisiera que leyera estasnovelas» y tras unapausa: «Inmediatamente.» David Segal eraun hombre ama-ble, pero no de ésos con quienes sepuede fanfarronear.Empezó a leer y cuando llevaba dos otres páginas, me dijo:«Mr. Gardner, no puedo leer lo que haescrito con usted ahímirándome.» Así que me fui. Cuando llegóa su despacho aldía siguiente a las diez me dijo que selas quedaba las tres.Publicó una en New American Library,después pasó a
trabajar en Harper y publicó otra allí,y luego llegó a Knopfy mientras se hallaba trabajando en lapublicación de Grendely Diálogos de la luz del sol, que había aceptadoposterior-mente, murió. Fue una gran pérdida.La manera de hacer las cosas de David
Segal no eracorriente en el mundo de la edición.Aceptó mis libros envirtud del mérito que vio en ellos ysólo tras haberlo hechome señaló lo que no le parecía bien.Conservo una larga cartasuya sobre Diálogos de la luz del sol, en la queme dice dóndees inadecuado el simbolismo, dónde esexcesivo en lenguaje,etcétera. (Aunque él no lo decía, aconsecuencia de su cartareduje el libro en un tercio.) Dada laforma en que me abordó,tratándome como si yo fuera un novelistaimportante ylimitándose a criticar mi obra, meresultó muy fácil escuchar-le. Más tarde, cuando empecé a trabajarcon Bob Gottliebdespués de que Segal muriera, llegué acomprender que
151
ambos sabían las mismas cosas; ladiferencia estaba en lamanera de hacerlas. Bob Gottlieb selimita a insinuar lo queestá mal, y a veces expresa el problemaen forma metafórica.(El novelista Harry Crews escribió unavez un mordaz artículoen Esquire, en el que se burlaba deGottlieb por haberle dichoque debía dejar que su novela«respirara». Algunos de quieneshan leído la obra de Crews habrían dadola razón a Gottlieb.)Otros directores literarios trabajan deotra forma. Algunosescriben dilatadas y exhaustivas cartastras la primera lectura;los hay que prefieren tener una charlainformal con el escri-tor; y otros(pocos) se limitan a aceptar el librosin comenta-rios. Y todos ellos, aunquea veces puedan desvariar un poco, sonpersonas serias y concienzudas.Una vez que la novela ha sido aceptada,
el director literariorepasa el manuscrito varias veceshaciendo indicaciones yproponiendo supresiones, posiblesmejoras, mayor desarrolloen determinados pasajes, reelaboraciones.A este respecto mehe encontrado con directores literariosde manga más bienancha a la hora de preparar el texto ycon otros capaces deponer en cuestión casi cada línea. A mí,de todos modos,
cualquiera de las dos actitudes meparece bien. Rara vez setopa uno con un director literariodispuesto a imponer criterioserróneos, pero en tal caso, se verá endificultades. Ciertodirector literario que iba a publicaruna de mis novelas (niGottlieb ni Segal) insistía en cambiarmela puntuación, paraque se atuviera a cierta regla que habíaaprendido en Yale, ynegaba categóricamente que la puntuaciónpudiera ser un arte.Uno de los personajes de la novela eraincapaz de recordarlos nombres de la gente y siempre decíael primero que se levenía a la cabeza. El director literariopuso las cosas en susitio. Cuando yo, hecho una furia, se loeché en cara, no dijonada y se negó a volver a dejar ellibro como antes. No séqué tiene que hacer el escritor en talsituación; supongo querecuperar el original y marcharse. Ydesde luego, no volvera tratar con dicha persona. Lasexperiencias como ésta son
152
raras, al menos en mi caso. En general,los directores literariosson flexibles y respetan los deseos delautor.Luego el original es sometido a
corrección. El directorliterario pasa el libro al corrector,todo un maniático deldetalle, que revisa la ortografía, lasintaxis, el estilo, etcétera,y anota instrucciones para el tipógrafo.Cuando acaba sutrabajo, el corrector devuelve eloriginal al escritor, acompa-ñándolo de notas en las que expone a éstelas dudas que puedatener. Entonces el escritor repasa eloriginal para verificarsegún su criterio la validez de lascorrecciones y acto seguidoel libro pasa al tipógrafo. Al cabo depoco (unas semanas, enmi caso), el escritor recibe lasgaleradas: la primera impresióndel libro, realizada en hojas de grantamaño corregidas por elcorrector tipográfico. El autor revisael trabajo del corrector,señala las faltas que pueda encontrar,devuelve las galeradasy espera a que le llegue el primerejemplar del libro. A veceslos escritores hacen modificacionescuando el libro está yaen galeradas. A estas alturas loscambios cuestan dinero, yseguro que al editor no le hará ningunagracia que al autor se
le ocurran de repente variacionessustanciales. Si el libro seconsidera una obra de arte o el editorestá convencido de queva a ganar una fortuna con él, puede queno importe dema-siado introducir cambios notables en lasgaleradas. Pero lonormal es que haya que ser comedido.Una vez que el libro ha llegado al
buzón de su autor y queha aparecido finalmente en laslibrerías, al escritor se lepresenta un nuevo problema: lapromoción. Los escritorescasi nunca se quedan satisfechos con eltrabajo de promociónque hacen sus editores. No hay nada demalo en quejarse yejercer toda la presión que se puedapara conseguir que losanuncios sean mayores, mejores y másabundantes, ni en pedirque el departamento de publicidad leconsiga a uno entrevistasen televisión y otros medios; pero elescritor ha de tener encuenta que en dicho terreno pierdebastante el dominio de lasituación. Los editores suelen saber aqué libros beneficia la
153
promoción agresiva y cuáles, por más quese insista, nodespegan. Como cualquier hombre denegocios, el editorinvierte en lo que espera que débeneficios. El excelentetrabajo de promoción que se hizo con ellibro de John IrvingEl mundo según Garp (sobrecubiertas envarios colores;anuncios grandes en revistas yperiódicos importantes; y, porlo que yo sé, camisetas y pegatinas)evidentemente dioresultado; pero la misma campaña en elcaso de otra novela,incluso una anterior del propio JohnIrving, podría haber sidouna pérdida de tiempo y de dinero. Garpes una de esasnovelas que tanto se pueden considerarobras de arte comolibros destinados a un públicomayoritario, teniendo comotiene la dosis necesaria de sexo,violencia extravagante einterés por algún gran tema del momento(verbigracia, elfeminismo). Si el libro no hubiera tenidolas virtudes que lospublicitarios proclamaban, lacredibilidad del editor habríacaído en picado, los lectores y loslibreros se habrían moles-tado y a John Irving no le habría ido tanbien con su siguientenovela. Los departamentos de promociónsuelen ser eficien-
tes, con lo que probablemente nobeneficiará al escritor tratarde imponerse a gritos ni pedirle aleditor que haga constar enel contrato la cantidad que se destinaráa promoción. (Si ésteconcede al escritor más dinero para lapromoción, ese aumen-to tendrá que salir de algún otrocapítulo del presupuesto; porejemplo, del anticipo del autor. Y si eleditor tiene razón encuanto al volumen de la campaña depromoción y en cuantoal punto por encima del cual setraducirá en una disminuciónde los beneficios, el escritor que exigemayor promoción yque para ello se aviene a cobrar unanticipo menor, se estárobando a sí mismo.) En cuanto a lasentrevistas televisivasy en otros medios –que al editor no lecuestan un céntimo–,el escritor puede escoger entre hacerlas que le apetezca otantas como pueda conseguir.(Naturalmente, puede que noconsiga ninguna.) El departamento depromoción del editorpuede organizar en varias ciudadespresentaciones del libro
154
con asistencia del autor o haceraparecer a éste en espaciosradiofónicos de entrevistas. Si elescritor tiene encanto per-sonal, estas estrategias pueden hacermaravillas.
Esto en cuanto a la relación entre elescritor y el editor.Volvamos ahora a la necesidad delescritor de que le apoyenquienes le rodean. A pesar de lafortaleza del campesino quelleva dentro, todo escritor necesitagente que crea en él, quele deje llorar en su hombro alguna vez yque valore lo que élvalora. Si no es así, podría llegar acambiar de amigos. Loque mejor resultado da, creo yo, esbuscar el contacto conotros escritores, ya sea asistiendo aclases de literatura, aconferencias si se tiene oportunidad o alas jornadas literariasque se suelen organizar en verano.A veces estas conferencias dan ocasión
a los escritoresjóvenes de conocer a agentes ydirectores literarios, de saberqué opinan de su obra los escritoresfamosos –de más edado igualmente jóvenes pero consagradostras haber protagoni-zado ascensiones meteóricas– y de entraren contacto conotros principiantes aquejados de susmismos problemas,
estéticos, psicológicos y sociales. Lasrelaciones que seestablecen en tales eventos no suelenterminar con la clausurade los mismos. Es corriente que losasistentes se carteendurante el año, queden una o dos vecesen verse en algunaciudad a la que sea fácil desplazarse yrecurran a quienes lesinstruyeron durante las jornadas,incluso mucho después decelebradas éstas. Hay quien se queja deque las conferenciasdan lugar a una especie de incestoliterario: comentarioselogiosos de un conferenciante en lacontraportada del librode otro o críticas por el mismo sistemaen The New YorkTimes, etcétera. Lo que en realidad ocurrecasi siempre es quealgún conferenciante de categoría echauna mano al libro deun colega más joven o de un alumno. Lasamistades nacidasen las conferencias pueden llegar a serintensas (y no digamos
155
los idilios). Ello se debe sin duda alfrenético ambiente quese crea a causa de la brevedad delevento –el ansia delestudiante por aprender todo lo quepueda, la actitud solícitadel profesor que se hace cargo de ello ylas ocasionales juergascon que se aprovechan los escasosmomentos de evasión–.Desde cualquier perspectiva, exceptodesde la del mal escritorque se siente arrinconado por profesoresy alumnos –es decir,del que sale psicológicamente más débilde como llegó–, lasjornadas literarias son auténticasinyecciones de moral paralos noveles.En el ámbito profesional, el mejor
apoyo con que cuentael novelista es su agente. Los poetas ylos escritores de relatoscortos no lo necesitan tanto y,probablemente, tampoco sepueden permitir tenerlo: normalmente,ninguno de los dosgéneros da suficiente dinero como paraque al agente le salgaa cuenta invertir su tiempo en ellos. Siel escritor de relatoscortos consigue publicar unos cuantos enrevistas que paganbien, como The New Yorker, quizá consiga quealgún agentese le ofrezca, pero es evidente que nolo necesita. Se puedeocupar él mismo de vender su trabajo y
con las revistas unono puede servirse de un agente para queintente subir el precio.Pero en el caso del joven novelista, elagente es indispensable,aun cuando, gracias a amigos influyenteso a un capricho dela suerte, logre vender él mismo sunovela. Un buen agenteestá enterado de los precios que sepagan, conoce personal-mente a los directores literarios y sabehasta qué punto se lespuede apretar. Al escritor inocente selo pueden comer vivoa la hora de establecer las condicionesdel contrato. Escorriente que los editores intentenquedarse con una parte delos derechos cinematográficos, de los depublicación en elextranjero... Arramblan con lo quepueden, y el agente expertoes el único que sabe cuándo plantarse.Los agentes, como es lógico, también le
sirven al novelistapara vender lo que escribe, aunque enesto quizá no trabajantanto como trabajaría él. Llevan a variosescritores y no tienen
156
ninguna urgencia personal; saben porexperiencia que labuena ficción que les llega al despachose venderá tarde otemprano. Normalmente, no les importaque el escritor tratede vender algo por su cuenta (se quedanigualmente con eldiez por ciento), y puede haberescritores con temperamentopara ello que prefieran ocuparse de laventa y reservar alagente para la negociación del contrato.Por otro lado, elagente puede ahorrarle agobios alescritor. Mientras que éste,después de un cierto número denegativas, probablementerenunciará a seguir intentando vender ellibro o relato, laagencia insiste, imparcial como unpulsar: lo envía, se lodevuelven, lo vuelve a enviar... (Losagentes saben mejor quelos escritores cuándo renunciar.) Ymientras que al escritorlas negativas probablemente lehumillarán y le enfurecerán,con todos esos tal vez necios consejossobre cómo arreglarel libro, a los agentes no suelenimpresionarles. Por indicacióndel propio escritor, el agente no ledirá lo que le aconsejanlos directores literarios, menos cuandocrea que alguien hahecho alguna sugerencia importante. Losescritores pueden
sentirse inseguros –con veinte librospublicados, me sigopreguntando a menudo si soy escritor– ylos editores tienenresponsabilidades muy serias, pero lodel agente son merossíes y noes, más dólares o menos dólares.Ya que tiene razonespara confiar en su juicio (puesto quevende habitualmente loslibros de sus clientes), espera que losdirectores literarios lotengan en cuenta, y su conviccióncontribuye a que todo salgabien. El agente, en resumen, es un buenelemento para tenerdel lado de uno.Conseguir un buen agente puede ser
casi tan difícil comoconseguir editor. Hay que evitar tratarcon los agentes quecobran tarifa de lectura. Suele ir encontra de la política delas asociaciones de agentes literarios ypuede ser señal de quese trata de un timador dedicado adesplumar a escritoresaficionados. (Cobrando tarifas delectura se puede llegar a notener necesidad de vender libros.) Pararecibir información
157
sobre agentes fiables, o para ponerse encontacto con unagente, hay que dirigirse a la ILAA(Independent LiteraryAgents Association), Box 5257, FDRStation, New York,N.Y. 10150. Esta organización puedeproporcionar agentesjóvenes, que son quienes con mayorprobabilidad aceptaránencargarse de un nuevo escritor, si esque éste no tiene buenasrecomendaciones para algún agentefamoso. También sepuede escribir a la Society of Authors´Representatives, P.O.Box 650, Old Chelsea Station, New York,N.Y. 10113. Hayque explicarle al director de la agenciabreve y claramentequé tipo de escritor se es y qué tipo delibro se quierevender. (Si la agencia no contesta,perfecto; una que se puededescartar.) La carta tiene que estarescrita con inteligencia,naturalmente. Si contiene mala escritura(verborrea tediosa,jerga, sintaxis confusa), el agente noquerrá saber nada. Conlos agentes, como con cualquiera,siempre va bien dejar caeralgún nombre. Quien haya estudiado conescritores famosos,que lo mencione, igual que si se hapublicado algo o ganadoalgún premio.Si todo se desarrolla normalmente, una
o dos agenciaspedirán que se les envíe el libro. Seles envía. (La pulcritudcuenta. A nadie, agentes literariosincluidos, le gusta tenerque descifrar un original apenaslegible.) Si no hay ningunaagencia que acepte encargarse de uno,será porque no seescribe suficientemente bien o porque seescribe demasiadobien. Si lo que ocurre es que seescribe demasiado bien,hay que seguir haciéndolo y seguirmanteniendo contactocon el mundo literario hasta que a unole llegue el día.Una última cosa a este respeto. La
negativa de un agente,en general, significa más que la de uneditor. Los agentes raravez explican con detalle por qué rehusanllevar a un escritor,pero todos, invariablemente, tienen unaúnica razón: no creenque vayan a poder vender el libro. A lomejor piensan que esmaravilloso y quizá, que es horroroso;pero no creen quevayan a poder colocarlo. El agente quehace falta tener es
158
aquél a quien uno le hace falta. Como yahe dicho, puedeayudar el ser presentado por un escritorfamoso –desde luego,el joven escritor tiene que tirar de lalevita a todo escritorfamoso al que se pueda acercar sinimportunarlo demasiado–pero al final, los agentes sólo confíanen sí mismos. Es asícomo prosperan, ellos y sus clientes.
Mientras se aprende el oficio, sepractica, se busca a unagente y se espera a que lleguecorrespondencia con el remitede éste, hay que ganarse la vida dealguna manera. Todoescritor, como el cristiano medieval,confía en que a unaépoca de honroso sufrimiento siga ladicha en forma derecompensa. Y con esta idea acepta algúntrabajo miserablea media jornada o vive de sus padres o desu mujer, y escribe,reza y espera. Un día llegará el golpede suerte, se dice, y susproblemas monetarios se habránacabado.No es verdad. Por lo menos en el caso
del escritor serio.Quizá uno entre mil llegue a vivir de suarte. Y el escritor,con toda su puerilidad, debe afrontareste hecho y actuar enconsecuencia,A lo largo de los siglos los escritores
han ido encontrandodiversas maneras de sobrevivir. Losantiguos poetas mendi-gaban o se ponían el servicio de losreyes. Todavía, aquí yen todo el mundo, hay gente rica decenteque presta ayudaeconómica al joven prometedor, sabiendoque no es probableque recupere su dinero. El medio por elque generalmente losricos ayudan a los nobles pobres es lafundación –la Guggen-heim, por ejemplo–. El escritor puederecurrir también aldinero público, a las instituciones queconceden becas. Elescritor extremadamente bueno tieneposibilidades con estasorganizaciones, especialmente si conocea colegas famososque puedan confirmar sus virtudes. Pero,inevitablemente, enlas fundaciones y los programas deconcesión de becas haycierto grado de deshonestidad. Alguientiene que juzgar los
159
méritos del escritor, y los miembros deljurado tienen amigoscuya obra, gracias a la amistad, brillamás de lo que brillaríanormalmente. El escritor sin amigospuede encontrarse endesventaja. O quizá a los miembros deljurado les gusteespecialmente determinado tipo denovela, con lo que, aunreconociendo la talla de determinadoaspirante, le concedenel dinero a otro. Si el joven escritortiene oportunidad deconseguir que alguien con dinero lerespalde, debería tragarseel orgullo y aceptar. Para ponerse encontacto con organiza-ciones que pueden ayudar al jovennovelista, informarle sobredónde hay buenos profesores y sobreconcesión de becas,etcétera, se puede llamar o telefonear aPoets & Writers, 201West 54th Street, New York, N.Y. 10019(teléfono [212]757-1766). La revista que publica Poets& Writers, Coda,contiene abundante información sobrepremios, becas y todotipo de ayudas al escritor a través deinstituciones culturalesy fundaciones.Lo más probable, de todos modos, es que
el escritor tengaque buscarse un trabajo. Casi todos lostrabajos de jornadacompleta son difíciles de compaginar con
la escritura, inclusoel de oficina, en el que casi no haynada que hacer. Yo,particularmente, no puedo trabajar congente alrededor; ne-cesito soledad, tanto por motivos deconcentración como parapoder gesticular, moverme y hablar entredientes libremente,cosa que me suele ser indispensable paraconseguir que unepisodio me salga como quiero. Tampocopuedo trabajar enuna novela si no tengo largos ratos paraescribir –lo ideal paramí son quince horas sin parar–. Se puedeuno volver locotratando de escribir sin perder el hilode una novela dequinientas páginas. Hay quien, con laesperanza de resolvertales problemas, se hace vigilante deincendios forestales ypasa el día sentado en su atalaya,observando a ratos elhorizonte. En teoría, dicha situacióntendría que ser ideal,pero en la práctica no es así, porque laradio de onda cortaha de estar siempre encendida y no callanunca. Los empleos
160
de vigilante nocturno o portero de nochetampoco son mejo-res, e intentar ganarse la vidaenseñando en un instituto esmucho peor –no hay nada más agotador,incluso para quienesno tienen excesivo sentido de laresponsabilidad–. El perio-dismo quizá constituya una alternativamejor, pero tambiénpuede influir negativamente en la prosay la sensibilidad delnovelista.Uno de los trabajos por el que más se
inclinan reciente-mente los escritores es el de enseñar enla universidad. Losprofesores de universidad no trabajan enverano e incluso eninvierno deben de tener más tiempo librepara escribir quenadie excepto el vagabundo recalcitrante.Se dan, pongamos,tres clases, cada una de tres horas a lasemana, se dedicanvarias horas a consultas que quieranhacer los alumnos (consuerte se pueden reunir en un sólo díade la semana todas lasentrevistas), unas cuantas a prepararlas clases (si se esextraordinariamente escrupuloso), y elresto del tiempo quedaa disposición de uno. Para quien tengael temperamentoadecuado, enseñar en la universidadpuede ser una soluciónexcelente. Lo malo es que cada vez quedan
menos plazas. Delas carreras de letras salen másescritores con intenciones deganarse la vida enseñando que puestos detrabajo hay. Detodos modos, quizá no haya quedesanimarse por ello. Parael alumno destacado sigue habiendositio. Con las recomen-daciones de sus profesores y su lista delibros publicados, deficción o de la rama académica que hayaelegido, tal vezconsiga abrir puertas que para otrosestán herméticamentecerradas. Y para los demás, quien hayaobtenido un doctoradoen cualquier rama bien considerada –literatura inglesa, porejemplo, o incluso filosofía– tiene laspuertas abiertas enámbitos como la Administración, lapublicidad o los negocios.El escritor que vive de enseñar
literatura creativa, sinembargo, corre el riesgo de que sutrabajo llegue a perjudicarsu arte. El trato continuo conescritores principiantes le obligaa resolver analíticamente problemas quenormalmente resol-
161
vería de otro modo. Para conseguir quelos alumnos veanclaramente sus errores, el escritor-profesor no tiene másremedio que trabajar de formaabsolutamente consciente,intelectual. Todo escritor, llegadocierto momento, tiene quepasar por un período analítico, pero conel tiempo ha de irincorporando a su ser las soluciones queadopta, que soncaracterísticas de él. Y así, cuandohaya de afrontar algúnproblema en la novela que estéescribiendo, no tendrá quecorrer a consultar sus conocimientosliterarios sino que intuiráel camino que lleva a la solución; enlugar de abandonar elsueño en que se sume, para poderexaminar lo que estáhaciendo, resuelve el problemaadentrándose aún más endicho sueño. Para el profesor deliteratura creativa, tener querecurrir continuamente al análisisintelectual puede resultarcastrante.También se le pueden presentar otros
problemas. Sussucesivos encuentros con alumnos detalento pueden llevaral profesor a imponerse consciente oinconscientementetareas cada vez más difíciles, adistanciarse del trabajo de susmejores alumnos por querer hacer alardes
de ingenio y desutileza que quedan fuera del alcance deéstos. Se amanera,se vuelve preciosista. Y puesto quetiene obligación de iniciara sus alumnos en todas las posibilidadesde la ficción con-temporánea, para que no escriban todosigual, como si DonaldBarthelme fuera el único escritor quehubiera existido (oHemingway o Salinger o quienquiera queinfluya más endeterminada clase), el profesor puedellegar a dejarse influirindebidamente por otros escritores de sutiempo o a preocu-parse excesivamente por la teoría. Sinduda hay profesores aquienes esto no les ocurre nunca, peroes una de las quejasque más frecuentemente se oyen.Lo que el escritor carente de
independencia económicatiene que buscar es un trabajo que nole exija excesivadedicación ni esfuerzo, que seacompatible con su principalinterés. Un puesto de cartero en un zonarural, por ejemplo,
162
es perfecto (se puede salir a repartiral mediodía). Y por elbien de su arte, tiene que aprender avivir dentro de los límitesque le marca la singular existencia quelleva. Si el escritoransía poseer todo lo que ve en latelevisión, más le valerenunciar y tomarse en serio lo de ganardinero, y si no, quedeje la televisión para los pobres deespíritu.La manera más fácil de huir del efecto
debilitador de unacultura que entroniza la competitividady el consumismo esabandonarla, irse a vivir a México, aPortugal o a Creta. Yesto es exactamente lo que hacen muchosescritores, pero elprecio que hay que pagar para podervivir con menos dineropuede ser mayor de lo que en principiose cree. Además,abandonando la propia cultura puedequedarse uno sin temapara escribir. La expatriación puede darresultado en el casodel fabulista, del escritor no realista.Pero ha habido muchoscasos de escritores que habiendoabandonado lo que mejorconocían –la cultura de la queprovenían–, se han encontradoposteriormente con que también habíandejado atrás el ma-nantial de su arte. Así, el novelistainglés Arnold Bennett,
cuando dejó su hogar rural por la vidamundana de Londres,se dio cuenta de que su calidad comoescritor había descen-dido notablemente. Y se podrían citarmuchos otros ejemploscomo éste. Claro que también hayescritores que medran conel trasplante. Leslie Fiedler afirmaque, para él, Missoula,Montana, fue durante veinte años elmejor sitio para vivir,porque las diferencias entre Missoula yNueva York leestimulaban la imaginación; además, lasnoches eran largasy no podía hacer gran cosa aparte deescribir. El choque conuna cultura ajena también fuebeneficioso para MalcolmLowry, Graham Greene y Henry James, porno hablar deDante. Pero el riesgo existe y hay queestar prevenido.Muchos escritores consideran que lesperjudica tener quevivir –generalmente, por haber obtenidouna plaza de profe-sor– en sitios radicalmente distintos desu lugar de origen (losoriundos de Nueva Inglaterra en el surde California, los
163
tejanos en Cleveland); se sientenirreales. Un caso especialde este problema es el del escritor deorigen humilde queaccede a determinado medio –launiversidad, sobre todo–cuyo refinamiento, al transmitírsele, obien afecta de formanegativa a su lenguaje y a su escala devalores o desnaturalizasu experiencia del mundo.Para el escritor o la escritora, no
hay mejor manera demantenerse que vivir de su cónyuge. Lomalo es que, psico-lógicamente al menos, es duro, aun cuandoal citado cónyugele sobren medios. A ninguna de las falsaslecciones de nuestracultura se le da más importancia que ala que dice que hayque ser independiente. De ahí que elescritor novel o aúndesconocido, a quien bastante trabajo lecuesta creer en símismo, tenga que soportar, además, lacarga de la vergüenza.Ésta es una de las razones de que losescritores, como otrosartistas, frecuentemente hayan decididovivir de personas alas que, ya fuera consciente oinconscientemente, no teníannecesidad de respetar –prostitutasgenerosas, pongamos porcaso–. Es difícil que alguien consentimiento de culpabilidadpueda ser al mismo tiempo buen escritor;
la falta de respetohacia uno mismo aflora en la prosa. Detodos modos, a pesarde lo que se pueda decir en contra deello, vivir del cónyugeo el amante de uno es una excelentetáctica de supervivencia.Hay hombres de negocios a quienes nadales produce mayorsatisfacción que los logros artísticosde su mujer o de suamante; y también hay mujeres que, deuna forma que sóloa un cínico se le ocurriría tachar demórbida, se sientenorgullosas y satisfechas de poderproporcionar a su marido oa su amante los medios necesarios paraque éste puedadesarrollar su labor artística. Con estono quiero decir que elescritor tenga que buscarse a alguiende quien podersealimentar como un vampiro. Pero el que,por razones dignas,viva con alguien que se sienta feliz depoder financiar su arte,debería hacer un esfuerzo por librarsede prejuicios conven-cionales y aceptar este don de Dios, yponer de su parte todo
164
lo necesario para que la generosidad desu amante no caigaen saco roto.Con suerte, el escritor puede acabar
ganando dinero. Laindustria del cine le puede comprar unanovela, o el Book-of-the-Month Club, o ésta se puede ganarel corazón de losjóvenes. Pero no hay que contar conello. Los novelistas, engeneral, incluso los muy buenos, nuncallegan a ganarse la vida con su arte.Los ingresos medios del escritorprofesionalascienden, creo, a unos cinco mil o seismil dólares al año.El joven novelista no puede por menos deconfiar en quealgún día publicará y se verá libre deculpas y deudas, pero–estadísticamente hablando, por lomenos– las esperanzasfrustradas entran en el juego. Según unestudio, hacia elsetenta por ciento de quienes publicansu primera novela endeterminado año no publican una segunda.Quien no estédispuesto a escribir como un verdaderoartista, principalmentepor necesidad, hará bien en dirigir susesfuerzos hacia cual-quier otra cosa.
IV
FE
Según mi experiencia, lo que más amenudo se preguntaen las salas de actos y aulasuniversitarias es: «¿Con quéescribe? ¿Con pluma? ¿Con máquina deescribir?» Sospechoque esta cuestión es más importante delo que por encimaparece. Tiene aspectos mágicos, tieneeso que tanto preocupaa los jugadores compulsivos: ¿hay quellevar sombrerocuando se juega a la ruleta? Y si asíes, ¿hay que llevarloladeado hacia la izquierda o hacia laderecha? ¿Qué color damás suerte? La pregunta sobre qué seemplea para escribirimplica otras acerca del viejo y temido«bloqueo», de la visióny la revisión, y, en lo más profundo, desi realmente hay o nohay esperanza para el joven escritor.
1
Como todo escritor sabe –el experimentado y el noexperimentado–, hay algo misterioso ensu capacidad para
167
escribir en un día determinado. Cuandolos fluidos corren,cuando el escritor está «lanzado», escomo si una paredinvisible se derrumbara, y entonces éstepasa con soltura deuna realidad a otra. Cuando no estáinspirado, el escritortiene la sensación de que todo esmecánico, de que estáhecho de componentes numerados: no ve eltodo sino laspartes, no ve espíritu sino materia; opara decirlo de otraforma, en dicho estado el escritor,cuando contempla laspalabras que ha escrito en la página, noconsigue ver másque palabras en una página y no el sueñovivo que éstashan de desatar. Pero cuando de verdadescribe –cuando estáinspirado–, el sueño surge lleno devida: el escritor se olvidade las palabras que ha escrito y ve asus personajesmoviéndose por sus habitaciones,revolviendo en los arma-rios, buscando entre la correspondenciacon gesto irritado,poniendo trampas para ratones, cargandopistolas. El sueñoen que se halla es tan vivo e ineludiblecomo los que setienen al dormir, y cuando el escritorpone en el papel loque ha imaginado, las palabras, porinadecuadas que sean,
no le distraen de su ficción sino que leconcentran en ella,de tal modo que cuando la intensidad delsueño decae, alreleer lo que ha escrito resurge lailusión. Éste y sólo éstees el fragilísimo proceso en el que tandesesperadamenteansía entrar el escritor: en la imaginación ve personasqueactúan –las ve claramente– y cuando se pregunta quéharána continuación, lo ve, y lo escribe con toda la precisióndeque es capaz, consciente, no obstante, de que quizádespuéstenga que buscar palabras más adecuadas y que elcambiode una palabra por otra puede agudizar o hacer másprofunda la visión, y el sueño o la visión se vahaciendocada vez más y más lúcido, hasta que la realidadcompa-rada con éste, le parece fría, tediosa y muerta. Éstees elproceso que tiene que aprender aprovocar y a resguardarde fuerzas mentales hostiles.
Todo escritor ha experimentado este estado mágico y
168
extraño, aunque sólo haya sido por unosinstantes. Leyendolo que escriben los alumnos se notaenseguida dónde entraen acción esta fuerza y dónde cesa,dónde han escrito con«inspiración» y dónde han tenido queavanzar a fuerza demero intelecto. Se pueden escribirnovelas enteras sin llegarni una sola vez al misterioso centro delas cosas, a la cámarasecreta por donde vagan los sueños. Esfácil idear lospersonajes, la trama y el ambiente yluego ir rellenando comosi se tratara de colorear una láminanumerada. Pero casicualquier relato o novela tiene siquieraunos momentos deautenticidad, el ademán exacto de unpersonaje o una metá-fora sorprendentemente adecuada, unbreve pasaje que des-cribe el papel pintado de la pared o elmovimiento de un gato,un pasaje que reluce o palpita más queningún otro, unmomento que, como decimos losescritores, «cobra vida». Yes precisamente esto, el ver que algo queuno ha escrito cobravida –no metafórica sino literalmente,un personaje o unepisodio que como un espíritu entra enel mundo por obra desu propio y extraño poder, de tal modoque el escritor se siente
no su creador sino meramente elinstrumento que hace posiblesu aparición, el mago, el sacerdote queha dado por casualidadcon la fórmula mágica–, es estasensación de haber alcanzadocierto principio mágico lo que convierteal escritor en unadicto capaz de renunciar a casi todopor su arte y en un sertan desgraciado si fracasa.Al principio, este veneno o este
ungüento milagroso–puede ser ambas cosas– se da enpequeñas dosis. Lo quesuele ocurrirles a los jóvenes escritoreses que mientras hacenel primer borrador les parece que todolo que escriben tienevida y es interesantísimo, pero cuandolo vuelven a leer aldía siguiente lo encuentran insulso ysin alma. Pero entoncesse les presenta un breve instantecualitativamente distinto delos otros: una pequeña dosis de logenuino. Cuanto másnumerosos son estos momentos, mayor esla adicción queprovocan. El instante mágico, atención,no tiene nada que ver
169
con el tema o, en sentido corriente, conel simbolismo. Dehecho, no tienen nada que ver con lo quese suele tratar enlas clases de literatura. Es,simplemente, de un punto críticopsicológico, un latido de vida en unerial, un «sapo verdaderoen un país imaginario». Estos insólitosmomentos, emocio-nantes unas veces, otras simplementedesusados, que danlugar a un estado alterado, a lasensación efímera de habersalido del tiempo y el espacioordinarios – similar sin duda ala que busca el místico o a la queexperimenta quien ha tenidola muerte cerca–, constituyen el almadel arte, son la razónde que haya quien se entregue a él. Y eljoven escritor al quepoder alcanzar este estado le preocupe losuficiente como parasaber cuándo lo ha conseguido y comopara sentirse insatis-fecho cuando no lo logra, ya está encamino de poderprovocárselo a voluntad, aunque quizánunca llegue a com-prender cómo lo hace. Cuanto más amenudo encuentre unola llave mágica, más fácil le será a lamano vacilante del almaposarse sobre ella. En lo mágico, comoen todo lo demás, loslogros traen más logros.Pero no todo es magia. Una vez que se
sabe por experien-cia cómo es el estado que se pretendealcanzar, existenmaneras de facilitar su aparición. (Hayescritores que, conpráctica, llegan a ser capaces desumirse a voluntad en elestado creativo; otros tienendificultades toda su vida). Cadaescritor tiene que averiguar por símismo, si puede, cómotrabaja mejor.Volvamos al asunto del lápiz, la pluma
o la máquina deescribir. Naturalmente, no hay respuestaacertada a la pregun-ta de si hay que escribir con esto o conaquello, ni tampocotiene mucho sentido hacerla, a menos querevele algo sobreel proceso creativo. Pensemos por unmomento en el escritormuy joven, el adolescente de instituto ode primeros años deuniversidad. Sentado ante la máquina,poco acostumbradoaún a escribir de esta manera, sedistrae con la forma de loscaracteres, se distrae porque el papelno está bien centrado,
170
se distrae porque no domina las teclasy, si la máquina eseléctrica, le impacienta el fastidiosozumbido que emite. Sabeque si alguna vez llega a escribir biena máquina, irá másrápido, pero de momento le parece que esincapaz de escribirnada. Por fin arranca la hoja de papel,la estruja y la tira a lapapelera, y decide intentarlo con unapluma. Comienza aentrar en situación –comienza a verpersonas que hacen loque él pretende que hagan, que se metenen dificultades, talcomo lo exige la idea que tiene de lahistoria– y entonces,cuando mira lo que ha escrito, para versi «cogiendo carreri-lla» puede superar el sitio en que se haquedado atascado, seda cuenta de que la tinta se ha corrido.Procura no hacer casoy vuelve a su sueño, pero el borrón lesigue incordiando. Porfin copia en limpio lo que había escritoy vuelve a leerlo desdeel principio en un intento de zambullirseotra vez en el sueño,para que cuando llegue al punto donde lefalla la imaginación,la propia inercia de aquél haga que sigadesarrollándose yél pueda «ver» lo que los personajestienen que hacer acontinuación.Lo malo, descubre nuestro amigo, es que
la escritura, comoel habla, está llena de gestos.Normalmente no reparamos enello, a menos que se nos haya ocurridoanalizarlo alguna vez.Y, sin embargo, así es: del mismo modoque al hablar damosconsciente o inconscientemente indiciosde lo que sentimos,frunciendo el labio o desviando la miradaevasivamente, nues-tra letra emite continuamente señales denuestra felicidad,incertidumbre, fatiga o secretainsinceridad. Cuando leemos loque hemos escrito no lo sabemos, peronos sorprendemos anosotros mismos fijándonos en lacaligrafía y ésta comienza aerguirse como un muro entre nosotros yel sueño del queextraemos la narración. No vemos unperro hurgando en loscubos de basura, sino palabras sueltas:Había un perro.
No sé si alguien que haya escrito desdemuy joven, apartede mí, ha pasado por el trance que le heatribuido (quizá no,
171
excepto la parte referente a la máquina deescribir: yo lo paséfatal aprendiendo a escribir a máquina, yconozco a muchosescritores que no lo han conseguidonunca); pero lo que hedicho acerca de la capacidad de distraerde lo mecánicopretende iluminar por analogía unproblema más oscuro: elde la capacidad de distracción de laspalabras. Incluso parael escritor experto, y mucho más para elprincipiante, ellenguaje, como la máquina de escribir queno se conoce, esun mecanismo complicado, intimidador,fastidioso y nadafácil de emplear. Contemplas el sueño enque te hallassumido, intentas ponerlo en palabras y teencuentras con queel lenguaje se te resiste. Lo quequieres decir es: «Ellapretendía decirle a él tal y tal cosa»;pero decides que ellatiene que ir hasta donde él está y decirlelo que sea, y cambiasa: «Ella pretendía de ir a él y...», pero«pretendía de» no sedice; y ya estás fuera del sueño. Es unanimiedad (especial-mente en el caso que he puesto comoejemplo, que se resuelvemuy fácilmente), pero la dificultadexiste. La mayoría de losjóvenes novelistas que he tratado teníanproblemas al princi-
pio con el inglés idiomático. ¿Qué es locorrecto en lenguajeno dialectal: «Pensó que debía decirle» o«pensó que habíaque decirle»? ¿Es correcto decir: «Ellaesperaba que él seenfadara»? (¿Debe decirse: «Ella esperabasu enfado»?).* Poralguna razón que desconozco, en América lamayoría de losescritores proceden de la clase media omedia baja y son muypocos los que no conservan giroscaracterísticos que delatensus orígenes, como el uso de bring–«traer»– en lugar de take–«llevar»– o el de came –«vino»– por went–«fue»–, típicode la clase media neoyorkina, o delmodismo stood on line,cuando todo el país dice stood in line–«estaban en fila»–.Mientras uno se limite a adoptarsoluciones sencillas (narra-
* Los ejemplos que aparecen en el originalson, respectivamente, los siguientes: sheintended to tell him so-and-so; she intended on going to himand...; she thought that she should tell him o she thought sheshould tell him; she'danticipated that he would be angry, she'danticipated his anger (N. del T.).
172
ción en primera persona o en tercerapersona limitada), laspeculiaridades lingüísticas pueden serincluso enriquecedo-ras; pero en cuanto se intenta algo mássolemne –narraciónomnisciente, o narración en primerapersona por boca deBismarck o de la Virgen María–, el uso deestos giros producesensación de ignorancia por parte delescritor. La ficción entono dialectal tiene su interés, y comodemuestran escritorescomo Faulkner, se pueden escribir novelaslargas y de alientoprofundo sin tener que desaprender elpropio dialecto. (Enlugar del inglés correcto empleado porla mayoría de losautores que recurren a la narraciónomniscente, Faulkneremplea un tono típicamente sureño, que,por ejemplo, nodistingue entre «inferir» e «implicar».)Pero por bonitos quepuedan ser los dialectos, pocos autoresposeídos de la ambi-ción que caracteriza al novelistaquerrán verse excluidos porvoluntad propia del excelso círculo deescritores que, comoMann, Proust o Melville, se caracterizanpor el elevado tonoque emplean. Así pues, ahí está ellenguaje, difícil e intimi-dador, poniendo trabas al escritor en suintento de plasmar en
la página la ilusión que se forja en lamente al escribir.Y del mismo modo que los borrones de
tinta o el reflejodel estado de ánimo de nuestrohipotético joven escritor ensu caligrafía le distraen de lo queintenta decir, su falta dedominio del lenguaje o de los diversossignificados de laspalabras le distraen también ydificultan su labor. Si unpersonaje de una narración nos dice quecierto rey, hombredébil y pésimo gobernante, a quienllevan a enterrar, «naciómuerto», queriendo decir que nunca llegóa estar realmentevivo, es fácil establecer la relaciónentre born y borne–«llevado»– y distraerse, a menos quequede claro que quienhabla quiere mostrarse ingenioso.*Cualquier escritor podríaexplicar casos propios de lapsus cálami(«un anillo en forma
* La ambigüedad está entre was born dead, «naciómuerto», y was borne dead, «lo llevaban muerto». (N. del T.)
173
de serpiente de dos cabezas de mujer») quedestruyen toda latrascendencia que pueda tener determinadomomento, quedesdibujan el significado de lo que sepretende decir y antelos cuales el escritor se siente estúpido,hipócrita o pretencio-so. El escritor apunta lo que ve en sumente y cuando lee laspalabras que tan cuidadosamente haelegido, se sonroja comoquien se siente traicionado, como aquél aquien intenciona-damente se interpreta mal. O lo que haescrito dice exacta-mente lo que él pretendía, pero tanesmeradamente que elescritor se ve a sí mismo remilgado yfalto de naturalidad.El problema no es que el escritor no
consiga arrancar aimaginar. Si así fuera, no habría escritonada. El problema esque una vez que ha escrito parte de loimaginado, de prontocomienza a amedrentarse, a dudar. Laparte soñadora delescritor es angélica: es su eternoespíritu infantil, el serfantaseador que existe (o parece existir)fuera del tiempo.Pero la que maneja los mecanismos, la queescribe a máquinao con pluma o bolígrafo, la que elige unapalabra y no otra,es humana, falible, expuesta a laansiedad y a la vergüenza.
Y cuando se ha cometido falta tras falta,la bestia que elescritor lleva dentro comienza a sudar y arechinar los dientes,y anhela que el ángel redentor la libereuna vez más, pero sesiente indigna, cohibida en presencia delo sagrado, ytemerosa de las alturas.En todo lo que he dicho hasta ahora el
lenguaje aparececomo un medio rebelde y pasivo, como laindiferente arcillaa la que hay que dar forma de figura o elplomo en el quehay que estampar una imagen. En realidad,el lenguajedesempeña un papel mucho más activo en elproceso decreación literaria. No hay duda de que aveces es cierto queel escritor intuye lo que quiere decir y,tras un forcejeo,encuentra las palabras justas paraexpresar eso que él sabíaque estaba aguardando a ser expresado.Pues bien, con lamisma frecuencia –y, probablemente, conmás– el lenguajearrastra al escritor hasta hacerle darcon significados total-
174
mente insospechados. Esto es mássencillo de demostrar conla poesía que con la prosa, perointentaré demostrarlo conambas. Permítaseme empezar con un poemaescrito por mí,no porque me considere buen poeta sinoporque me pareceadecuado para lo que pretendo y, lo quees más importante,porque conozco perfectamente el procesopor el que tomó laforma que tiene.
Lovely, spooky, dark blue GentianInner walls like speckled snakeskin,Trumpet shaped, fit for a smallAngel's grimly puckered lipsSet on the Last Day to caliAnts and bees to Apocalypse,What sins too minute to mentionWouldst thou bring to man's attention,Lovely, spooky, dark blue Gentian?
(«Encantadora, fantasmal genciana azul oscuro,moteada por dentro como piel de serpiente,en forma de trompeta, apta sólopara los labios fruncidos con gesto severode un ángel menudo y resuelto,que llama en el Último Díaa hormigas y abejas al Apocalipsis,¿hacia qué pecados tan insignificantesque son casi inmencionablesquieres atraer la atención del
hombre,encantadora, fantasmal genciana azuloscuro?»)
No me extenderé sobre los variosintentos fallidos queprecedieron a la composición de estepoema; explicaré sim-plemente las alternativas que finalmenteescogí. Ante lanotable carga docente y los numerososproyectos ensayísticos
175
(entre ellos, este libro) que tenía quecompaginar, con laconsiguiente falta de tiempo paraescribir novela, decidíescribir un poema, un poema dedicado a unaflor porque penséque quizá algún día publicaría un librode poemas infantilesdedicados a las flores, para emparejarlocon el que ya habíapublicado sobre los animales. Encontré unafotografía de unagenciana azul oscuro y me puse a mirarlapara ver qué podíadecir. Lo más destacado de lo que se meocurría, al menospor la contemplación de aquellafotografía concreta, era quela flor era bonita y que tenía un aspectoominoso; tenía elluminoso azul oscuro de la pesadilla.Comencé a tantearmentalmente en busca del ritmo tétricoadecuado y de laspalabras que pudieran ajustarse a él yasí apareció el primerverso. Obviamente, lo de tétrico está unpoco traído por lospelos (las flores difícilmente puedenrepresentar lo verdade-ramente inquietante); de ahí que escogieralas palabras lovely–«encantadora»–, de valor muy relativo,que nunca se tomatan en serio como ella desearía, y spooky–«fantasmal»*–,palabra del lenguaje infantil que, dentrode un ritmo trocaico
muy marcado, se alarga un poco, se inflacomo al contar uncuento de fantasmas en un campamentojuvenil. Y fue estamisma seriedad traída por los pelos lo queme llevó a escribir«genciana» con mayúscula, lo cual le daun aire ligeramenteanticuado, romántico (los románticoseran, antes que nada,ingenuamente serios, como alguno, léaseBlake, comprendióa ratos).Cuando tuve escrito el primer verso,
volví a mirar la fotobuscando algo que me sugiriera el segundo(¿qué más se podíadecir?), consciente de que podía rimar ono aunque lasposibilidades rítmicas quedaranligeramente limitadas (elverso tiene que agradar al oído porconsonancia con el ya
* En la traducción no ha sido posible respetar elregistro lingüístico de la palabra, que, como comenta el autor a renglónseguido de la llamada, equivaldría al que en castellano ocupa «el coco»(N, del T.).
176
existente); e inmediatamente me fijé en elextraño hecho querefiere el segundo verso: que la corola dela flor tiene un lustremoteado y cerúleo, como de piel deserpiente –y en el mismoinstante vi que snakeskin rimaba con gentian,o se acercabalo suficiente para mantener laconsonancia–. Tras unos mo-mentos de confusión en busca de troqueospomposos quesignificaran «garganta, angostura»,encontré inner walls –«paredes internas»– y el verso encajó.Volviendo a mirar lafotografía para ver qué más podía decir,noté lo más evidentede la flor, que tenía forma de trompeta,y lo escribí. ¿Haciadónde seguir desde allí? A lo mejor se meocurría algúnpersonaje convenientemente ominoso (paraseguir en la líneaque llevaba hasta el momento) que pudierarelacionarse conel hecho de tocar la trompeta. (Sihubiera dicho bell shaped–«en forma de campana»–, otro troqueolegítimo, proba-blemente éste no me hubiera sugerido laidea de un sermenudo que tocara la trompeta.) El interésque en mi infanciahabía tenido por la religión –no exento decierto desasosiego–vino en mi ayuda, como tantas otras vecescuando escribo, y
me hizo pensar en el ángel del juiciofinal. Puesto que trasmuchos años de práctica he aprendido –ypor ello no tengoque pararme a pensarlo– que al introducirun personaje hayque hacerlo de forma bien gráfica, escogípalabras quecaracterizaran al ángel en cuestión(grimly puckered lips–«labios severamente fruncidos»; asípues, este ángel no selimita a cumplir su tarea sino se entrega aella); llegado a estepunto, las exigencias propias del dramaplanteaban la siguien-te pregunta: si el ángel está tanentregado, ¿con qué o conquién se muestra tan estricto? ¿Con loselfos? ¿Con los niñospequeños? No tuve que esforzarme paraencontrar la respues-ta; la vi en el sueño en que estabasumido: con los bichos (loshabitantes del reducido mundo del jardín,y enemigos de lasflores). Me decidí por las hormigas y lasabejas en parteporque dichos animalitos tienen, para mí,algo intrínsecamen-te desagradable y en parte porque lapalabra ants –«hormi-
177
gas»– tiene un sonido duro, desagradable,como bees –«abe-jas»–, que, aunque en menor grado, lotiene igualmente, sobretodo si se alarga la ese sonora final. Acontinuación vienenunos versos burlonamente solemnes, quesiguen una antiguatradición literaria de fácilidentificación: la de la fábula. ¿Quélección podía extraerse de lo que habíacompuesto hasta elmomento? La pregunta me pareció absurda,y también lapropia tradición de la fábula, como sifuera una forma deintimidar a los más jóvenes; así que loque había que hacerera acabar con algo cómicamentesentencioso: rimas sonoras,la fingida formalidad y el saborlitúrgico de Wouldst thoubring,* y la retórica sacerdotal que serespira en la repeticiónde primer verso para terminar, recurso queme complacióespecialmente porque, según losortodoxos, el juicio finalcierra el círculo de la historiacristiana.A fin de que la principal cuestión que
quería exponer nose pierda entre los detalles de miargumentación, permítasemereiterarla: las palabras no sólo sirvenpara dar forma a la visiónde la que se deriva la ficción literariasino que contribuyen a
ello. Cuando empecé a escribir el poema,no tenía la menoridea de que acabaría hablando de un ángelpequeñito o deljuicio final de las abejas y las hormigaso, por último, delcarácter intimidador de las fábulas.Esta capacidad de «escribirse a sí
mismos» que tienen lospoemas es menos patente en el caso de losrelatos cortos ode las novelas, y es que es un pocodifícil, pero de ningúnmodo imposible, escribir un relato cortosin tener una ciertaidea del argumento, y extremadamentedifícil escribir unanovela sin un plan previo minuciosamenteelaborado, aunqueprovisional. Pero el proceso que hedescrito en relación conla poesía también interviene, y no sóloocasionalmente, en la
* El mencionado sabor litúrgico provienedel uso de la formapronominal thou, segunda persona del singularen inglésantiguo, actualmente sólo en uso enlenguaje religioso.(N. del T.)
178
creación de una novela. El siguiente pasaje pertenece a laparte final de una de mis novelas: October Light.
Las dos antiguas criaturas seobservaron, ambas más omenos erguidas –el oso considerablementemás erguido que elhombre–, el viejo incapaz de hacer nadapara defenderse,demasiado debilitado para intentar correro incluso saltar en posde la escopeta, con el corazónmartilleándole de tal modo elarranque de la garganta que no podíasiquiera emitir un sonido.A menudo pensó, recordándolo después, cómodebió de sentirseese inglés cuando miró hacia la partesuperior del muro juntoal farallón, allí en Fort Ticonderoga, ycontempló a Ethan Allen,pétreo y descollante, recortándose sobreel fondo de estrellas yde un alba gris, llenando el cielo con susobscenidades. El inglésera un hombre corriente, así como JamesPage, ahí entre suscolmenas, no era más que un hombrecorriente. Ethan Allenhabía sido puesto en el mundo, comoHércules, para dar unamuestra de las cosas que hay más allá deél. Y otro tanto ocurríacon aquel enorme y viejo oso queventeaba erguido y leobservaba perplejo, sin saber qué habríadecretado el cielo. Pasó
un minuto entero y el oso seguíaexaminándole, preguntándosede dónde había salido aquel anciano quese le había acercadosigilosamente, y qué intenciones tenía.Por fin el oso se pusootra vez a cuatro patas, se volvió hacialos recipientes quecontenían los panales y, como si tuvieratodo el día y se hubieraolvidado de la existencia de James, sepuso a comer. James seabalanzó sobre la escopeta y, a pesar dela debilidad de suspiernas, la alcanzó. El oso se volvió conun profundo gruñidoemitido desde el fondo de la garganta,pero luego siguiótranquilamente con lo suyo. James, con lasmanos temblándoleviolentamente, levantó la escopeta hastaapoyársela en el hom-bro y apuntó a la nuca del oso. Lo queocurrió entonces no pudorecordarlo después con claridad. Cuandoestaba a punto deapretar el gatillo, el cañón de laescopeta se le alzó con unasacudida –posiblemente, impelido por supropio brazo, claro–.
179
Disparó al aire, como para advertir a unladrón. El oso se levantóun metro del suelo de un salto y se pusoa temblar exactamentecomo el anciano, y tras hacerse de unzarpazo con una brazadade panales, comenzó a retroceder.
El análisis del proceso que dio lugar aeste pasaje tieneque ser, por necesidad, breve yesquemático. Con la tortuosamanera de trabajar que tengo, venga arevisar y a revisar, paraescribir un pasaje tan corto como éstepuedo tardar semanas.Un par de detalles para poner al lectoren antecedentes: a lolargo de la novela el viejo Pagerelaciona más o menosinconscientemente los osos con el otromundo – con la muertey con la posibilidad del castigo divino,fuerzas con las queningún hombre puede rivalizar–; sinembargo, dejando delado ese conflicto último, cree que convalentía y decisióncomo las de Ethan Allen, su héroe, elhombre puede salvarse.Durante la mayor parte de su vida JamesPage ha creído sertal héroe, pero poco antes del momentoque relata el pasajese da cuenta de que su terca mezquindad,su errónea concep-ción de lo heroico, es lo que ha causadoel suicidio de su hijo
y muchas otras desgracias. La voz quenarra el pasaje es máso menos omnisciente; entra y sale de laconciencia de JamesPage.Buena parte de este pasaje no es más
que la simpletranscripción de lo que veía con laimaginación (el hombre yel oso encorvados, la escopeta apoyada enuna colmena, fueradel alcance del primero, el airedesconcertado del viejoanimal), pero el lenguaje añade color yayuda a determinarlos acontecimientos. Llamar al oso y alhombre «antiguascriaturas» tiene implicaciones distintasde las que encierra «elanciano y el viejo oso»: para mí, quesuelo dar cursos deépica, «antiguo» evoca la antigua Grecia(de ahí que ensegui-da aparezca Hércules, trayendo consigouna idea fundamentalen Homero: la de que los dioses concibenun ideal para el
180
hombre, un ideal que es revelado almundo a través de losactos de un héroe como Aquiles ytransmitido a las futurasgeneraciones por el poeta épico o porlas musas, la memoriao la epopeya); y la raíz de «criaturas»(las creaciones de Dios)me sugiere una serie de ideas que encierto modo están enconflicto con la primera: el viejo yeste oso con supuestasconnotaciones místicas vistos como seresmortales, trágica-mente vulnerables, cuyo significadoúltimo es el carácterilusorio de todo heroísmo (de ahí quelas leyendas popularesde Vermont sobre Ethan Allen, casininguna basada en hechosreales, entren en la conciencia deJames, concretamente laque cuenta que Allen, borracho perdido yal frente de un grupode indios, trepó por el inaccesiblefarallón que se alza detrásde Ticonderoga y cayó por sorpresasobre los guardiasingleses). Las alusiones a la posiciónrelativamente erguidadel oso y el hombre y a la indefensiónde éste se derivan enparte de la necesidad de dar fuerza yconcreción a la escena,y en parte, de imperativos lingüísticos.Para poder expresarla tensión de la situación,especialmente el sentimiento de
pánico de James Page, hace falta unafrase larga que se puedaleer deprisa; el ritmo adecuado al tonode lo que se dice ayudaa componer frases (mirando la escena queimagino, ¿qué sepuede decir que siga el ritmo marcado dela frase?). Partiendode la palabra «erguido» –upright–, derivo –consciente de lasensación de inferioridad del anciano(física y espiritual) conrespecto al oso, dado el significadomístico que le otorga–hacia «recto» –righteous– a través de laacepción que contienela expresión «conducta recta» – uprightconduct–, con lo queel desamparo del viejo adquiere maticesconcretos: ¿quiénpuede defenderse en el juicio final? Susensación de impo-tencia me hace evocar (puesto que soymedievalista) la antescomún representación del cielo como uncastillo o fuerte, queinstantáneamente se convierte en FortTiconderoga alzándoseentre peñascos, y, aparentemente como porensalmo, me vienela imagen del «pétreo» Ethan Allen,«descollante». De la
181
transcripción fiel de la visión que darálugar al episodioprocede «de estrellas y de un alba gris»;la imagen que sigue,no obstante, se deriva del propiodesarrollo de la novela.Durante toda la novela la luz viva delcielo de octubre serelaciona con la claridad mental y laconciencia de la proxi-midad de la muerte de quien se acerca altérmino de su periplovital. El anciano Page ha sido un hombreseguro de susopiniones, pero ahora, al comprender suculpa, al saberse un«hombre corriente», ni un héroe ni muchomenos un dios, suimagen mental del cielo no es noble apesar de sus funestasconnotaciones, sino obscena, contaminada:en la medida enque el cielo es heroico o divino, elcielo le maldice. (Estaimagen tiene también antecedenteshistóricos, naturalmente.Ethan Allen, agitador e incendiario, noera hombre de frasescomedidas.) En cuanto a lo que viene acontinuación, mientrasobserva atentamente al oso, Page se dacuenta de la índole decriatura del animal. Si es un Hércules –modelo épico de lavoluntad de los cielos–, ya no recuerdael mensaje que teníaque transmitir; y, como la criaturamortal que se encuentra
con lo sobrenatural, no consigueexplicarse de dónde havenido James Page. En las líneas quesiguen, el oso aparececada vez más como un ser natural, unacriatura como JamesPage.Permítaseme dejar claro, en caso de que
no lo esté, quemediante este análisis de cómo se gestóeste pasaje nopretendo insinuar que todas estassutilezas relativas a latransformación del lenguaje y de la ideasean cosas que elcrítico agudo deba o pueda señalar.Muchas son particulares– por ejemplo, la rápida asociación deFort Ticonderoga conel adjetivo «pétreo» aplicado a Allen– yotras, como la alusióna Hércules y al concepto homérico delmodelo épico, soninsignificantes con respecto alsignificado global de la nove-la. Sólo pretendo exponer que la elecciónde una palabracondiciona la de las siguientes, que ellenguaje influye deforma activa en el desarrollo de losacontecimientos. El
182
escritor no se atasca únicamente porqueno consigue poneren palabras lo que imagina, es decir,porque no encuentra lasmás adecuadas para ello, sino tambiénporque no es capaz deconciliarse con el fluir del lenguaje,de adaptar lo que quieredecir a lo que las palabras le sugierenque podría decir. Escomo el escultor tan empeñado enconseguir lo que haconcebido mentalmente que no se dejallevar por la texturadel mármol, por lo que ésta puedasugerirle.¿Qué tiene que hacer el escritor en
este caso? Creo quela respuesta, dada la competencia deaquél en el terrenolingüístico, es: Tener fe. Primero, tieneque ser conscientede que el arte de escribir es muchísimomás difícil de loque el principiante imagina, aunquecualquiera dispuesto atrabajar llegará a dominarlo finalmente.Para escribir bienhay que saber simultanear muchosprocesos mentales queal principio deben abordarse de uno enuno, y para ello seha de dividir el trabajo en el mayornúmero posible deapartados: un esbozo de lo que sepretende decir; un análisisriguroso de las palabras con que se hadicho, para ver qué
dicen o dejan de decir; y una reflexiónencaminada a (a)conseguir que las palabras no digan loque no se pretendeque digan y a (b) sacar provecho de loque dicen sin queuno lo haya pretendido. Y segundo, debeconfiar en que loque da resultado en otro tipo deactividades también lo daráen la de escribir. Para aprender a ir enbicicleta, hay queaprender antes a conducir el vehículo, amantener el equi-librio, a pedalear y a parar sincaerse, procesos todos ellosen los que hay que concentrarse porseparado y que al finalse unifican.¿De dónde puede sacar el escritor la
fe que necesita? Porun lado, como ya hemos visto, del apoyode quienes le rodean.Si sus amigos no dejan de alentarle, alescritor le resultamucho más fácil abandonarse a laimaginación y soportar lafatigosa tarea de aprender a dominar lalengua y a escucharla.Y por otro, del desinteresado amor quesiente por su arte, del
183
placer de escribir, sólo o acompañado deotros, que hace quese olvide de sus limitaciones. Por esosuele ser útil, cuandono se puede escribir, leer a algúnescritor al que se admire.El mundo del maestro y el bullir dellenguaje irrumpen en lamente de uno para liberar su anquilosadacapacidad de soñary de jugar con las palabras. Uno empiezaa escribir, y si lavisión que se crea tiene fuerzasuficiente y las palabras no sele resisten, los errores del primerborrador sólo distraen loque una mosca en un rincón de lahabitación, cuya presenciaes innegable y molesta, pero nointolerable siempre y cuandoel escritor se entregue a lo que hace yesté convencido de queel resultado justificará el esfuerzo querealiza.
Puesto que el problema del escritorincapaz de concentrar-se en su invención o de responder conflexibilidad a losimpulsos del lenguaje es esencialmenteun problema deinhibición, de que la mente se derrotaa sí misma, paraconseguir avanzar se puede recurrir acualquiera de las formasde desinhibición convencionales:autohipnotizarse, hacer me-ditación trascendental, beber y fumar oenamorarse. Ninguna
da resultado si no va acompañada de muchotrabajo y de algúnéxito ocasional.Permítaseme hacer una pausa para
hablar un momentosobre la autohipnosis, dado que a mí meha servido algunavez (a menos que me engañe a mí mismo,que tampoco seríatan extraño). Un método sencilloconsiste en sentarse en unsillón de brazos bien cómodos –a poderser, en una habitaciónsilenciosa y con poca luz–, apoyar losbrazos en los del sillóny decirse con convicción (no será envano) que, sin que unomueva un sólo músculo, la mano y elantebrazo se le van alevantar. Hay que concentrarse en nomover el brazo, perosin resistirse a lo que pueda ocurrirle,y también en creerfirmemente que se levantará. Al pocorato se comienza asentir una extraña ligereza y,finalmente, sin que en ellointervenga conscientemente la voluntad,el brazo se levantará,
184
Magia. (En estado hipnótico se puedetener un brazo suspen-dido en el aire durante horas sinincomodidad. La manolevantada por voluntad consciente secansa a los pocosminutos.) Una vez que se haya entrado eneste ligero trancehipnótico, hay que comenzar a decirsecosas positivas (nuncanegativas) como: esta noche escribirécon soltura; o, estanoche no tendré necesidad de fumartanto. La mayoría de lagente descubre que la autohipnosisayuda. La hipnosis pro-funda u otras modalidades más depuradasde autohipnosispueden ser aún más beneficiosas. Y si latreta no da resultado,no importa; pasarse media hora sentado enuna habitación ensilencio y con poca luz es bueno para lamente.
2
Llevada al extremo, la inhibición quehe descrito desem-boca en el bloqueo del escritor, notanto por falta de fe comopor falta de voluntad. Al escritor quesufre un bloqueo se leocurren buenos argumentos y personajes oal menos, buenos
comienzos, que es todo lo que elescritor sano necesita, perono logra convencerse de que valga lapena escribirlos odesarrollarlos. Todo esto ya se hahecho, se dice. Y si,mediante un supremo esfuerzo, lograescribir unas cuantasfrases, las encuentra nauseabundas. Loque ocurre en realidades que una especie de ideal platónico delo que debería ser laficción literaria proyecta su sombra nosólo sobre el borradorque ha empezado a redactar el escritor,envenenándole el ojoy desposeyéndole de la fuerza que hacefalta para transformarun rudimentario esbozo en una obrapulida y acabada, sinotambién sobre la posibilidad misma decrear arte.Parte del problema puede deberse a que
el escritor noacepte la valoración que se hace de sutrabajo: sabe que no
185
llega al nivel que es capaz de alcanzary sus amigos elogianprecisamente aquello que él considerachapucero o artificioso.El escritor que no puede escribir porquenada de lo que hacele parece bueno según su criterio yporque siente que nadiede quienes le rodean comparte dichocriterio se encuentra enun atolladero muy particular: el amorpor la literatura, quefue lo que le animó a dedicarse a ella,le lleva a despreciar loque escribe (cuyo defecto está en quecasi todo primerborrador es defectuoso), y la sensaciónde que a nadie leinteresa la literatura verdaderamentebuena le resta estímulo.El escritor extraordinariamente dotadopuede ser especialmen-te proclive a este tipo deinsatisfacción. Obligado por elimperativo de «que sea nuevo», a nada delo que escribe leencuentra la suficiente originalidad. Enrealidad, lo que lepasa es que no ha caído en la cuenta deque la originalidadno es un don natural, sino una cualidadque se suele adquirirpor medio de la diligencia. A esterespecto puede resultar muyinstructivo echar una ojeada a la primeranovela de Hawthor-ne, Fanshaw o a cualquier obra primerizade Melville.
Hay otro tipo de bloqueo –más grave–que puede surgirde la excesiva necesidad por parte delescritor de conseguiralgo no relacionado directamente con lacalidad de lo queescribe: la necesidad excesiva decomplacer a sus admirado-res (es decir, de ser amado), o dedemostrarse a sí mismo quees superior a los demás (es decir, deser un superhombre), ode justificar su existencia ante elinacallable grito de un viejotrauma psicológico (es decir, de serredimido). En este casoel trabajo, por intenso o abundante quesea, no sirve pararesolver el problema, porque nada de loque el escritor escribesatisface el verdadero objeto de que sehaya escrito. Proba-blemente es cierto que hay casos en queel bloqueo esincurable; pero insistir en ello nolleva a nada porque nuncase puede estar seguro de cómo responderácada caso concretoa su tratamiento. Tal como ocurre contodos los problemasdel escritor, con éste suele serbeneficioso que el afectado
186
llegue a dilucidar, por sí mismo o conla ayuda de unprofesional, dónde está el malpsicológico, y a comprenderque su problema, aunque quizá sea pococorriente, no esinaudito. En casos concretos, lassiguientes observacionesgenerales pueden ser de utilidad.El escritor debe obligarse a recordar
cómo eran las cosascuando empezó a escribir: trabajo intenso,revisión y mejoragradual, y borradores tan malos, por lomenos, como el quetiene delante y cuya contemplación lelleva al desánimo, sóloque entonces no veía tan claramente losdefectos, estaba másentusiasmado y se dejaba llevar por laeuforia de su nuevoamor. Superadas las dificultadesiniciales, el período deaprendizaje, los escritores tienentendencia a creer que deberíaresultarles más fácil escribir. Rara vezes así. A medida queuno adquiere mayores recursos técnicos,se embarca enproyectos cada vez más difíciles y tienela sensación de quela dificultad del trabajo, en lugar deir desapareciendo,aumenta cada vez más; o así me haocurrido a mí al menos.Si el escritor se deja llevar por laimpaciencia al desarrollarla idea que tiene o al valorar lo que
escribe, es que ha olvidadocómo se escribe narrativa.Una novela, como una escultura o uncuadro, comienzacon un bosquejo. Se determinan losprincipales rasgos de lospersonajes y su conducta lo mejor que sepuede, sabiendo quehabrá que revisar las frases y que losactos de aquéllos puedencambiar. Da igual que el bosquejo parezcadescuidado; setrata de un mero esquema que no tiene porqué ser perfecto.Lo que importa es que, al revisarlo una yotra vez como situviera toda la eternidad, uno retoqueuna frase, luego otra,note los cambios a que obligan las nuevasfrases, y medianteeste proceso vaya perfilando lospersonajes y su conducta,descubriendo consecuencias cada vez másprofundas de susproblemas e ilusiones. Las novelas novienen al mundocompletamente desarrolladas, como Atenea.Es mediante elproceso de escribir y reescribir como seles confiere origina-
187
lidad y profundidad. No se puede juzgarde antemano si laidea vale la pena, porque hasta que nose ha acabado deescribir no se sabe con seguridad cuáles; y no se puede juzgarel estilo de una historia por el primerbosquejo, porque en elprimer bosquejo el estilo de la historiaacabada ni siquieraexiste.A veces, cuando uno se harta de la
novela en que estátrabajando, conviene escribir otra cosa:otra novela, un ensayoen el que pueda dar rienda suelta a sumalhumor o ejerciciospensados para matar el rato y de paso irpuliendo el oficio.La mejor manera que hay de romper elbloqueo es escribiendomucho. Si uno se pone a escribir loprimero que se le ocurre,llega un momento en que, de repente, seinteresa por algo delo que dice, y he aquí que, sin darseuno cuenta, las aguasmágicas vuelven a correr. Trabajar en unarevista suele ir bienporque permite al escritor escribirsobre las cosas que más leinteresan, pero al mismo tiempo lelibera de la necesidad derendir y le da ánimos para encontrar unestilo más natural,más personal. Casi cualquier cosa quedistraiga de la intimi-dadora obligación principal servirá. Yo
mismo llevo añoshaciendo todo lo que hago a fin deevitar enfrentarme a laúnica novela seria que tengo intenciónde escribir algún día.Y ahí está, con sus quinientas páginasde borrador, mirándo-me desde el estante como una calavera.Comparado con ella,nada de lo que hago tiene importancia,al menos en mi fuerointerno. Soy libre de ir esparciendopalabras como el vientode octubre esparce hojas secas.En la medida en que el bloqueo se deba
a causas extemas–falta de comentarios útiles al trabajode uno, presionessociales de una u otra clase o críticasjustamente severas–poco más se puede hacer que cambiar devida. Creer que losamigos de uno no tienen gusto, auncuando sea cierto, no essaludable para el escritor: le llena dearrogancia y autocom-pasión, se convierte en un mal amigo yse ve atormentadopor secretos sentimientos deculpabilidad. Una de las formas
188
de abordar el problema es buscarse otrosamigos; otra esesforzarse por ser más generoso. Laúltima, si el escritorconsigue su propósito, hará que aumentenconsiderablementelas posibilidades de que llegue aescribir bien si vuelve aintentarlo alguna vez. Es verdad que hahabido gente mez-quina que ha escrito buenos libros, perono es nada habitual.La mejor forma de librarse del bloqueo
es no sufrirlonunca. Hay escritores que lo consiguen.Teóricamente, no hayrazón para caer en él si se comprendeque escribir essimplemente escribir, al fin y al cabo,que no es cosa quedeba generar profundos sentimientos deculpabilidad ni de laque sentirse excesivamente orgulloso. Silos niños son capa-ces de hacer castillos de arena sinbloquearse y si lossacerdotes pueden rogar por los enfermossin bloquearse, nohay razón para que el escritor quedisfrute con su trabajo yse enorgullezca moderadamente de éltenga que preocuparsede sufrir un bloqueo. Pero, ay, nada essencillo. Las mismascualidades que conviene tener para serescritor contribuyenal bloqueo: hipersensibilidad,testarudez, insaciabilidad, etcé-
tera. Dada la general singularidad delos escritores, no es deextrañar que no haya cura segura.El bloqueo se produce cuando uno cree
que no hace loque tiene que hacer o lo hace mal. Loescrito por razonesequivocadas puede no servir parasatisfacer el objeto dehaberlo escrito y, por tanto, bloquearal escritor, como ya hedicho; pero no hay motivo equivocado paraescribir. Al menosen algunos casos, lo bueno se ha escritopor el deseo de suautor de ser amado, de tomar venganza,de comprender susaflicciones psicológicas, de ganardinero, etcétera, El arte notiene motivos rastreros; al fin y alcabo, es el arte y no elmotivo lo que juzgamos.En cuanto a escribir de manera
equivocada, casi diría queno hay maneras equivocadas de escribir;hay maneras más omenos eficaces para cada escritor.Algunos escritores famo-sos se limitan a verter en la hoja depapel todo lo que les
189
viene a la cabeza y luego seleccionan,corrigen, cambian elorden y vuelven a escribir hasta que surgeuna narración; otroshacen un plan detallado y se atienen a éltodo lo que pueden,mientras los personajes no se opongan. Porregla general, losescritores muy racionales (como Nabokov)escriben máscómodamente por la mañana y losesencialmente intuitivos,por la noche. Hay quien escribe entarjetas, una frase en cadatarjeta (forma demencial de escribir, meparece a mí, peroeste método lo han empleado maestrosconsumados, Nabokoventre ellos); y en el extremo opuesto,hay buenos escritoresque utilizan máquinas de escribir conpapel de rollo, para notener que cambiar la hoja. Los hay queescriben todo el díay mitad de la noche y sólo hacen pausaspara mantener elcuerpo en funcionamiento, y según lesconvenga cambian deuno a otro utensilio para escribir, sesumergen en nuevosepisodios de madrugada, cuando mássoñadora está la mente,y revisan al día siguiente por la mañana,cuando más frío yen mejores condiciones está el intelecto.Hay novelistas queno escriben nada más que novelas y quizáalguna que otra
crónica de viaje; otros pasanincansablemente de una formaa otra, ahora una obra de teatro, ahora unpoema, ahora uncuento, ahora un artículo sobre políticaexterior norteameri-cana.Cualquier método sirve. Pero al jovennovelista que lepreocupe cómo o por dónde empezar lerecomiendo que, sitiene problemas para escribir novela,vuelva durante untiempo a los relatos cortos. Con unrelato corto es bastantefácil salir airoso y así llegar a entenderdesde dentro la formade la narrativa. Lo reducido del formatode este género facilitala comprensión de los conceptosfundamentales de la narra-tiva – que todo acontecimiento debe tenersu causa en el quelo precede (aunque el orden de éstos sedisimule medianteflashbacks o técnicas narrativas pococomunes); que hay queexplicar los motivos de los personajesmediante la acción yno ponerlos meramente en boca de alguien;que ambiente,
190
personaje y acción tienen quecompenetrarse, que apoyarsey verterse unos en otros; que elargumento tiene que tenerritmo, que ir creciendo en intensidadhacia un climax emotivo;que la narración ha de tener unaestructura firme que dé valora cada parte y, sin embargo, pasedesapercibida; que estilo,trama y significado tienen que serfinalmente uno.Al escribir relatos cortos –como al
escribir novelas– nohay que hacer más de una cosa a la vez.(Habrá a quien leconvenga seguir el consejo al hacer elprimer borrador; a otrosles puede restar fluidez al principio,pero probablemente seaútil cuando llegue el momento derevisar.) Tómese un brevepasaje descriptivo y considérese como unaunidad, y perfec-ciónese tanto como se pueda ; luegopásese a la siguienteunidad –un pasaje de diálogo, pongamospor caso– y perfec-ciónese también tanto como se pueda.Abórdense unidadesmayores, los episodios que componen latrama, y trabájesecada uno hasta que resplandezca. Como elcómico que pulecada chiste hasta sacarle el máximopartido (dándole el tonoy el ritmo más adecuados, acompañándolode gestos y rizando
el rizo cuando conviene), púlase cadaelemento del relato paraque éste no sólo sea bueno globalmentesino que arrebate acada momento. Como se demuestra en losejercicios de clase,casi cualquiera es capaz de escribir deforma más queaceptable si el objetivo que se planteaqueda al alcance desus posibilidades. Al escritor sólo sele escapan maneras deaficionado cuando se confunde. Divídaseel relato en suscomponentes, razónese hasta tener bienclara la función decada uno de ellos (un relato es como unamáquina connumerosos engranajes: no debe contenerninguno que no hagagirar algo), y una vez colocado en susitio cada componente,contémplese el todo con ciertaperspectiva. Luego modifíque-se lo necesario para conseguir que elrelato fluya con lanaturalidad de un río, hasta que cadaelemento se comple-mente tanto con los demás que nadie, nisiquiera uno mismo,transcurridos un par de años, puedadistinguir las partes que
191
lo forman. (Quien no se encuentre cómodoescribiendo porpartes, que no lo haga. Hay escritoresque prefieren escribirprimero cierto número de páginas de untirón y entoncesvolver atrás para analizar los problemas;y los hay que, unavez que han acabado el borrador, no lesvale hacer modifica-ciones y tienen que volver a escribirlotodo otra vez desde elprincipio. Terrible manera de trabajar,desde luego, pero bienestá si no se sabe hacer de otra forma.)En resumen, hay queescribir como más le convenga a uno,vestido de esmoquin,en la ducha con la gabardina puesta o enuna cueva del bosque.Cuando se va a escribir una novela, hay
que comenzar porelaborar un plan: un esquema detallado delargumento, notassobre los personajes y los ambientes,sobre incidentes deespecial importancia y sus repercusionesen el significado.Por lo que yo he podido ver, a muchosjóvenes escritores lesfastidia tener que pasar por esta etapa;prefieren lanzarse aescribir. Esto está bien, pero sólo hastacierto punto, porquetarde o temprano al escritor no le quedamás remedio queexplicarse lo que está haciendo. Hay queconsiderar la
posibilidad de elaborar para uno mismo loque la gente delcine llama una «adaptación», una brevesinopsis del argumen-to, que contenga todos los personajes yacontecimientos peroprescinda de los detalles, entre ellosdel diálogo. Estudiandoy revisando la adaptación hasta que todolo que suceda en lahistoria aparezca como inevitable secomprenderán mejor quecon el esquema las implicaciones de lamisma y se ahorrarátiempo. A algunos escritores también leses útil escribir unadetallada explicación crítica del texto,el texto que de mo-mento sólo existe en su mente. El riesgoque se corre conello, sin embargo, es obvio: que lanovela resultante sea«tallerística», demasiado pulcra paraconmover o convencer.El último paso previo a lo que es
estrictamente escribir lanovela lo constituye la división de latrama en capítulos. Aquíes donde el escritor decide en detallequé información,necesaria para comprender lo queacontezca después, debe
192
contener el capítulo primero, cuál sepuede dejar para eltercero, etcétera. Es evidente que no sepuede empezar consesenta páginas de narración estática queexponga los ante-cedentes de las historia. Escribir unanovela es como irechando grano a un molino de martillo;primero hay que poneren marcha la acción principal y luego hayque ir suministran-do al lector los antecedentes de ésta oesparciendo aquí y allásus consecuencias, siempre y cuando sepueda hacer sinperder un dedo en el empeño. Hay novelasen las que es fácilpresentar los antecedentes; en otras, sinembargo, es unatortura. En una novela como Grendel, todolo que el lectortiene que saber para poder seguir laacción es que Grendel esun monstruo; que ha nacido en una cueva yde una madremuda y necia; que se detesta a sí mismopor su condición deser bestial; y que se sientemisteriosamente atraído por losseres humanos, a quienes observa conavidez, a quienes ansíatener por amigos y a quienes tambiéndesprecia y a vecesdevora. De todo esto se puede informarfácilmente en elprimer capítulo.Por otro lado, proporcionar al lector
los antecedentes dela acción de una novela como Mickelsson'sGhosts es tareaque puede llevar al escritor al borde dela desesperación. Lanovela trata de un famoso filósofo que,mediada su carrera,de pronto se encuentra perdido (comoDante). Considera queha defraudado a su mujer y a su familia(su mujer le haabandonado), que ha faltado a sucompromiso y traicionadolos principios de su educación luterana,ha perdido el interéspor sus alumnos y han dejado deimportarle las cuestionesfilosóficas, ha perdido la fe en lademocracia (y debe al fiscouna fuerte suma de dinero), desprecia launiversidad y laprovinciana ciudad en que está situada ycree que estáperdiendo el juicio. Se aparta de sumundo universitariocomprando una enorme y destartalada casaen el campo, queresulta estar hechizada (si no le fallael entendimiento), y seencuentra asediado por males con los quenunca había soñado
193
–vertido de ponzoñosos desperdicios enplena noche, brujería,prostitución, una misteriosa sucesión deasesinatos, etcétera–.(No hay necesidad de explicar toda latrama y su desenlace.)La manera más fácil de escribir unanovela de este tipo escomenzar remontándose bastante en eltiempo, con la roturadel matrimonio, pongamos por caso, yluego dramatizar lasdesdichas del profesor una a una, pororden. El problema esque el verdadero principio de lahistoria no es éste. Elverdadero principio es el momento en queel filósofo PeterMickelsson decide aislarse, decide comprarla vetusta casa delos infinitos montes de Pennsylvania yvolver la espalda atodo lo que ha amado y en lo que hacreído. Lo que pone lanovela en el curso peligroso, en otraspalabras, no es la malasuerte de Mickelsson (eso sonantecedentes que hay que dara conocer de alguna forma), sino suelección, la decisión debuscar. Si la novela tiene que empezardonde empieza lahistoria, al final del primer capítuloMickelsson por lo menostiene que haber localizado la casa que vaa comprar. Tenemosque saber por qué busca casa y lo que esosignifica para él
–hemos de poder comprender por qué nosoporta vivir en laciudad con los demás profesores; tenemosque saber, median-te la prueba irrefutable de lo que vasucediendo, por qué sesiente superior que quienes le rodean;por qué hasta losalumnos más inteligentes le molestan, asícomo los libros ylas conferencias de filosofía; por qué sesiente fracasado(cómo era su familia, cuáles son lospormenores de su carrera,cómo era la casa en que vivía en lostiempos en que era unomás de los que enseñaban en la IvyLeague*); y hemos decomprender por qué tiene miedo de volverseloco (la accióntiene que mostramos eso que tanto letranstorna), y ya en estecapítulo tenemos que poder ser testigos(y no meramenteinformados por el narrador) de la vena deviolencia que tiene
* Denominación que agrupa a las universidades más prestigiosas del noroestede los Estados Unidos (N. del T.).
194
Mickelsson y que le permite desligarse detodos los que lerodean –rasgo que más adelante le llevaráa conducirse deforma aún menos admirable–, y todo estose nos debetransmitir sin destruir la reputación dehombre brillante deMicklesson, que realmente tiene que poderhaber sido profe-sor de filosofía de una de launiversidades de la Ivy League.A pesar de que sabía desde el principio
(más o menos)qué clase de problemas me esperaban, nopuedo decir queencontrara las solucionesintelectualmente. Sabía que en lasprimeras treinta o cuarenta páginas, queera la extensión quehabía asignado a los capítulos en el plan(capítulos largos,para poder dar un ritmo denso, cansino),no podía pretenderhacer nada más que presentar losprincipales problemas deMickelsson, dando a cada uno un marcadorelieve y dejandosu desarrollo para capítulos posteriores,para ponerlo alládonde me cupiera; y sabía que iba a tenerque idear unoscuantos episodios intensos y losuficientemente lentos (aun-que dramáticos y activos) como para dejarque la mente deMickelsson vagara todo lo que pudiera.Sabía que la emoti-
vidad tendría que proporcionármela lafuerza del personaje deMickelsson –rabia reprimida, desconfianzaen sí mismo,maldad apenas contenida y una venasentimental siempre apunto de resultar repelente, paliada en elúltimo momento porla inteligencia de Mickelsson, por lareacción irónica–, fuerzaque tendría que sustentar la mejor prosa(o la más difícil deconseguir) que hubiera escrito nunca:frases larguísimas,vibrantes, tan densas e hirvientes comomi filósofo loco,también levantador de pesas y antiguaestrella del equipo defútbol de la universidad.Me deprime pensar en las muchas
versiones que tuve queescribir de este primer capítulo y losdos que seguían, quetrabajé en bloque porque en ellos exponíalos principalestemas y antecedentes que luego tenía quedesarrollar, ademásde hacer avanzar la acción, naturalmente.(Al final del tercercapítulo Mickelsson se entera de que,según sus rústicos
195
vecinos, su casa está hechizada.) Parallegar a dejar estebloque de tres capítulos y cien páginastal como quería, mepasé un año entero escribiendo yrevisando ininterrumpida-mente, durante el cual inventabaepisodios uno tras otro, lospulía a toda prisa y los descartaba. Alfinal me decidí por: (1)un extenso episodio en el que Mickelsson,que al principioaparece sudando y despotricando en elcaluroso piso en quevive, sale a pasear de noche y contemplacon envidia lasespaciosas casas en que viven los demás eimagina cómodiscurre la vida en su interior, lacompara con la que él haabandonado y muestra su desdén por todosesos mediocresprofesores (como él los considera) quefinalmente han tenidomucha más suerte que él, y que terminacon Mickelssonmatando un gran perro negro que le acosaen la acera. (2)Otro episodio en la universidad, en elque el director deldepartamento de Mickelsson, al cual éstedetesta, le adjudicala labor (que no figura entre loscometidos de Mickelsson) deorientar a un joven y desagradablesubgraduado que quieredejar la ingeniería por la filosofía. (3)Y otro episodio que
comienza con la decisión del enfurecidoMickelsson decomprar una casa en el campo, prosigue conla búsqueda deésta y concluye cuando encuentra laantigua y misteriosa casade las montañas. Desarrollado en detalle,con espacio paralos recuerdos de Mickelsson y las irónicasobservaciones quehace para sus adentros, esta sucesión deepisodios me satisfizofinalmente, con el relativo grado desatisfacción que se puedellegar a alcanzar en estas cosas. Estostres capítulos hacenavanzar la historia por medio de unacadena directa de causay efecto. El clímax del primer episodio,la muerte del perroa manos de Mickelsson, asusta alprotagonista y le da motivopara entregarse a su paranoia(concretamente, a su temor deque personas como el director de sudepartamento le vean yle juzguen, y se imaginen el fracaso deque él se acusa). Elclímax de la segunda escena, en la que eldesagradableestudiante de ingeniería insiste enmatricularse en la clase de
196
Mickelsson, acrecienta los deseos de éstede trasladarse a vivirlo más lejos posible de la universidadsin dejar del todo sutrabajo. Y con estos dilatados episodiosse pueden ponerdirectamente ante los ojos del lector,mediante el diálogo yla acción (a veces con momentáneosflashbacks) las princi-pales fuerzas que han arrastrado aMickelsson a la situaciónen que se halla.Como ya he dicho, todo esto no lo
resolví intelectualmen-te. Elaboré un plan tan bien como supe, lorevisé y finalmentelo descarté. Elaboré otro y luego otros, yasí, avanzando lentay confusamente, recobrando a veces uno odos elementos deun planteamiento ya desechado, finalmentesalió algo que, almenos para mí, servía. Excepto cuando setrata de novelasextremadamente sencillas –que, dicho seade paso, casi novale la pena escribir, en mi opinión–, seacaba por no respetarsiquiera el plan que con mayorminuciosidad se pueda haberelaborado. Lo que se pretende que ocupeun capítulo acabaocupando dos, y puesto que el ritmogeneral de la novela nopermite esta división, hay que recomponertodo el esquema.Pero más vale plan inadecuado que
ninguno. Escribir unanovela es como adentrarse en el mar conuna barca. Si se sabeadonde se quiere ir, es convenienteconocer el rumbo. Si sepierde el rumbo, se puede recobrarobservando las estrellas.Si no se tiene mapa ni rumbo trazado,tarde o temprano laconfusión obliga a observar lasestrellas.Cuando se tiene hecho el plan, ya sea
garabateado deforma casi ininteligible en un cuadernoviejo, pulcramentedistribuido con chinchetas por lasparedes de la habitación oescrito en papel de envoltorio, se puedeempezar a escribir,y sólo habrá que volver a la etapa deplanificación cuando ladesesperación empuje a ello. A quien sehaya preparado bien,nadie tiene que decirle nada más. Si unose ha esforzado enaprender a escribir frases hermosas ysólidas, si consigueevocar a voluntad el sueño vívido ycontinuo que genera laobra literaria, si tiene la generosidadde tratar con considera-
197
ción a los personajes imaginarios y allector, si ha sabidoconservar las virtudes de la infancia yno se contenta uno conobtener resultados claramente inferioresa los de la literaturaque admira, la novela que escriba, traslas necesarias revisio-nes, será de las que se puede estarorgulloso, de las que sinduda alguien, tarde o temprano, sealegrará de publicar.(Puede ocurrir que sólo se consigapublicarla después de queotras novelas posteriores hayan tenidoéxito.) Esto no quieredecir que, sin hacer nada de lo queaconsejo en este libro nose pueda, por caprichos de la suerte,escribir una novela dela que sentirse orgulloso. (El dios delos novelistas no sedejará tiranizar por regla alguna.) Si,por otro lado, se fracasa,sólo hay tres cosas por hacer: volver aempezar, intentarlocon otra obra o renunciar.Por último, el verdadero novelista es elque no renuncia.Escribir novela no es tanto una profesióncuanto un yoga, o«camino», una alternativa a la vidaordinaria. Las recompen-sas que procura son de cariz casireligioso –un cambio de lamente y del corazón, satisfacciones quenadie que no seanovelista comprende– y, generalmente, sus
rigores no pro-porcionan otra recompensa que no sea laespiritual. Pero aquienes realmente se sienten llamados aesta profesión lesbastan las recompensas espirituales.
198