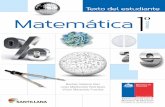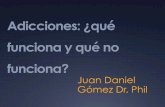Para qué sirve ser profesor en ciencias
-
Upload
iesdelatuel -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Para qué sirve ser profesor en ciencias
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
1
PARA QUÉ SIRVE SER PROFESOR DE CIENCIAS
Ricardo Alejandro Ermili(1) y Amancay Nancy Martinez(2) (1) Instituto de Enseñanza Superior nº 9-011 “Del Atuel”, Dirección de Educación Superior, Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Maza 750, (5600),
San Rafael, Mendoza, Argentina. [email protected]
(2) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, (5700), San Luis, Argentina. [email protected]
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
2
¿PARA QUÉ SIRVE SER PROFESOR DE CIENCIAS?
RESUMEN
Esta ponencia es un escrito híbrido de ensayo e informe de investigación. Se concibe como
un dispositivo para reflexionar sobre la implicancia social de la profesión docente en
ciencias naturales, y al mismo tiempo como instancia de transferencia de los resultados del
proyecto de investigación “Análisis histórico-epistemológico de una obra geológica como
aporte a la didáctica de las geociencias” (DES-T9011-10-02). Tiene como propósito
acompañar en su determinación laboral a los docentes nóveles y a los que están en
formación, escudriñando el sentido social y político de la práctica de la enseñanza de las
ciencias naturales. Con esta finalidad, se plantea un recorrido discursivo en cuatro pasos en
el que se estructura la exposición: 1: Argumentar sobre el íntimo vínculo necesario entre la
docencia y la investigación científica. 2: hacer referencia a un episodio de la historia de la
ciencia investigado por los autores que servirá a posteriori para 3: reflexionar sobre la
naturaleza ciencia en sí misma y 4: hacer pie en las consideraciones del quehacer y función
de quien enseña ciencias en el contexto de la sociedad contemporánea. En el primer paso
del trayecto, se advierten los peligros que representa la disociación entre la producción de
conocimientos generados en el campo de la investigación y aquellos conocimientos que
circulan en el aula, alentando la conveniencia de asumir integralmente en la función
docente la tarea de investigación. En el segundo paso se muestra el producto de docentes
investigadores. Para ello se presentan hitos de una transición teórica que va desde
concepciones magmatistas a otras que abrieron el paso a la aceptación de metalogénesis
sedimentarias. El caso se ejemplifica con los yacimientos de plomo y zinc, actualmente
tipificados como sedimentarios-exhalativos (sedex), y el caso particular de Mina Aguilar,
Jujuy, Argentina. En este proceso histórico se focaliza la obra de Erwin Kittl como
representante de los geólogos por entonces disidentes. Este autor descreía de la relación
genética de varios yacimientos minerales metalíferos, con algún magma al cual
supuestamente debían estar asociados, según lo sostenían renombrados geólogos de Europa
occidental. Los postulados de Kittl fueron ignorados en su momento por la comunidad
científica, pero varios aspectos de la modelización que actualmente se reputan como
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
3
válidos, fueron anticipados por este autor. En el tercer paso de esta exposición (reflexionar
sobre la naturaleza ciencia en sí misma), y haciendo pie en la forma en que se resolvió la
controversia científica expuesta precedentemente, se pondera a la ciencia como forma
distintiva de producción y fijación de creencias, asociada en última instancia a una
referencia externa al observador y se la compara con otras tres formas de producción y
fijación de creencias: a) tenacidad/intuición, b) autoridad/tradición y c)
metafísica/reflexión. Para ello se transcriben párrafos de un trabajo inédito de Samaja que
resignifica y actualiza postulados de Charles Pierce. Se pone que en evidencia que la
ciencia avanza independientemente de las contingencias que a corto plazo generan
variabilidad tanto en los resultados del proceso científico como en el reconocimiento que la
comunidad científica hace de ellos, logrando estabilizar, en plazos mayores, el conjunto de
aquellos hechos y teorías que pueden darse por válidos en un momento de la historia.
Finalmente, en relación con el cuarto paso de este dispositivo (“hacer pie en las
consideraciones del quehacer de quien enseña ciencias en el contexto de la sociedad
contemporánea”), se muestra a la ciencia (diferenciada de otras formas de producción de
creencias que engendran guerras) y a su enseñanza, como eficaz contribución al pleno
ejercicio de los derechos a la paz, la libertad, la justicia y el bienestar humano.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
4
INTRODUCCIÓN
Esta ponencia es un escrito híbrido de ensayo e informe de investigación. Se concibe como
un dispositivo para reflexionar sobre la implicancia social de la profesión docente en
ciencias naturales, y al mismo tiempo como instancia de transferencia de los resultados del
proyecto de investigación “Análisis histórico-epistemológico de una obra geológica como
aporte a la didáctica de las geociencias” (DES-T9011-10-02). Tiene como propósito
acompañar en su determinación laboral a los docentes nóveles y a los que están en
formación, escudriñando el sentido social y político de la práctica de la enseñanza de las
ciencias naturales. Con esta finalidad, se plantea un recorrido discursivo en cuatro pasos en
el que se estructura la exposición: 1: Argumentar sobre el íntimo vínculo necesario entre la
docencia y la investigación científica. 2: hacer referencia a un episodio de la historia de la
ciencia investigado por los autores que servirá a posteriori para 3: reflexionar sobre la
naturaleza ciencia en sí misma y 4: hacer pie en las consideraciones del quehacer y función
de quien enseña ciencias en el contexto de la sociedad contemporánea.
PRIMER PASO: ¿DE QUÉ CLASE DE DOCENTE HABLAMOS?
Para saber “para qué sirve ser docente en ciencias”, creemos necesario precisar de qué tipo
de docente estamos hablando. El concepto “docente del nivel superior” es tan polisémico
que, como cuestión previa creemos que es necesario establecer las relaciones entre la tareas
de dos oficios: por un lado el de la docencia (en tanto enseñanza) y por otro el de
investigador.
Enseñar e investigar: ¿son dos oficios diferentes? Para focalizar la pregunta en el terreno
de polémicas inconclusas en el ámbito de la educación superior provincial, la pregunta que
planteamos se refiere a la investigación disciplinar de lo que enseñamos. Elena Achilli
(2000) nos ofrece algunas precisiones conceptuales que nos ayudarán a entrever algunos
primeros contrastes y relaciones entre estos dos oficios. Respecto de la práctica docente,
propone una hipótesis que debe llevarnos a la reflexión respecto de la relación con el
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
5
conocimiento que se ha venido construyendo a partir de las condiciones sociales e
institucionales que atraviesan el trabajo docente. Postula que se ha producido una paulatina
"neutralización" del trabajo con el conocimiento. "...las condiciones de trabajo docente -
dice -, las actividades burocráticas y externas a lo pedagógico, la estructuración jerárquica
que caracteriza las relaciones institucionales (...) son algunos de los límites que lo diluyen
como sujeto ´intelectual´". Investigar y enseñar tendrán objetivos y lógicas diferentes y ello
fundamenta el hecho de considerarlos como oficios distinguibles aunque igualmente
complejos. Pero es el conocimiento el punto de encuentro de ambos oficios. Y aquí Achilli
avanza en proponernos algunos modos típicos -aunque no los únicos posibles - de
encuentro o de desencuentro entre la investigación y la enseñanza. Existen ciertos modos
de relación - o, mejor dicho, de disociación- entre la práctica docente y la investigación
que, en lugar de "fecundarse mutuamente", propician la enajenación del docente respecto
del conocimiento, en tanto el conocimiento producido permanece en un estado de
exterioridad y de ajenidad respecto del propio docente y su práctica. Así Achilli advierte la
inconveniencia de una forma de relacionarse con los conocimientos... "que implica un
corte a modo de profunda disociación, entre el/los conocimientos generados en el campo
de la investigación y aquellos conocimientos que circulan en el aula". Agrega más adelante
(y cito extensamente porque me parece un asunto crucial) que "se trata de una práctica
docente disociada del conocimiento. Supone una relación de exterioridad con los
conocimientos generados. Un contacto con determinado campo de conocimientos obligado
por los requerimientos de la práctica pedagógica. En este sentido se construye una práctica
reducida a mera transmisión, a un trabajo de ejecución de un conocimiento externo al
docente. Una práctica limitada a la circulación de un conocimiento ajeno, no perteneciente
ni incorporado a la propia experiencia de trabajo. Es decir, una práctica docente
alienada...". En la misma dirección, Ortega (2000) reconoce dos cortes que se encuentran
en la base del desencuentro entre la investigación y la sociedad: uno se origina en el
encierro del investigador en su mundo. El otro, en la docencia que no rescata los trabajos
de investigación como contenidos a trabajar con los alumnos. El autor apela a la
comparación del desempeño de la docencia universitaria en otros países para dar cuenta de
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
6
cómo el investigar produce en el docente un modo de relacionarse con el conocimiento que
promueve a su vez, en los alumnos, modos de conocer que se diferencian francamente de
aquella forma que consiste en reproducir lo leído. Dice: "...el alumno que trabaja con un
docente que ... retoma permanentemente sus propios trabajos de investigación, que
transmite interrogantes, que transmite respuestas que no son las vías mecánicas que -en
particular los manuales en Argentina- aplastan definitivamente todo interés por el
conocimiento", aprende de su docente no sólo aquello sobre lo que habla, sino también
este movimiento de búsqueda, de pregunta, de duda, que se aleja de la "visión simplificada
y generalmente distorsionada de lo resuelto, de ese remedo de saber que es el manual, el
esquema". Es solo en esa dinámica de investigación y enseñanza donde encontramos
aperturas donde antes había cierres, interrogantes donde parecía que no había nada ya que
encontrar, porque no se aprendía a buscar. Entendemos que estos principios son
especialmente válidos para la docencia de nivel superior, aunque formación docente
continua, aún en el ejercicio de la docencia en el nivel secundario, se beneficiaría
grandemente si los profesores tuviesen la posibilidad de investigar.
En el “segundo paso” de este trabajo expondremos algunos resultados del trabajo de
investigación de historia de la ciencia que hicimos como docentes e investigadores en
geociencias. Sin embargo, su lectura se puede saltear para pasar al tercer paso del trabajo,
siempre y cuando el lector tenga presente alguno de los innumerables casos de la historia
de la ciencia donde las polémicas o dudas científicas se resuelven mediante la
incorporación de nuevos datos.
SEGUNDO PASO: UN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
CIENCIAS
El estímulo para hacer nuestra investigación fue un libro, Yacimientos minerales y su
formación del geólogo Erwin Kittl. Era un libro destinado a ser manual para estudiantes de
geología que se había publicado en 1972. Este manual tenía consideraciones muy críticas y
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
7
polémicas en relación a lo que por entonces era la ortodoxia sobre la génesis de los
yacimientos. Con el paso del tiempo advertimos que esta obra era intrascendente
prácticamente en todo el mundo académico. ¿Qué hace que una obra circule (o no) como
material de la enseñanza? El primer paso era indagar en literatura especializada sobre el
estado de conocimiento al momento de la publicación y posterior a ella, sobre la formación
de yacimientos minerales, para saber si las causas de que la obra de Kittl se debían al
contenido de la obra o a otras causas.
Recientemente publicamos detalles de esta controversia geológica que, si bien estaba
focalizada en la modelización de yacimientos minerales metalíferos (en particular del tipo
sedex), extendía sus implicancias a los últimos estertores del debate entre plutonistas y
neo-neptunistas (Ermili y Martínez, 2011). Ahora nos proponemos reorganizar la
información expuesta en dicha oportunidad y destacar algunos hitos de la última etapa de
la evolución de la polémica, para contribuir -a la luz del caso- con algunas conjeturas sobre
la naturaleza de la ciencia en general y la geología en particular; y a través de ello, mostrar
el potente vínculo que se establece entre el conocimiento a enseñar, emancipado de la
tutela acrítica de las editoriales.
EL CASO DE LA CONTROVERSIA TRUNCA
Probablemente la enorme superioridad explicativa y predictiva del magmatismo
Huttoniano en relación con el neptunismo Werneriano, sobre el que se polemizó
vehementemente a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ejerció cierta
predisposición a inferir que muchos yacimientos metalíferos se derivaban necesariamente
de algún magma. A principios y mediados del siglo XX, lo forzado de estas
interpretaciones se manifestó en ocasiones con expresiones moderadas y precavidas y en
otras con posturas extremas. Puntualizaremos algunos hitos representativos de la transición
teórica y comenzaremos a reseñarla nada menos que con una destacable apreciación de
Waldemar Lindgren, quién consideraba que ciertos cuerpos de sulfuros metálicos eran “los
más enigmáticos de los depósitos minerales” (Lindgren 1919: 819). Que el padre de las
clasificaciones genéticas magmatistas, haya reconocido el carácter “enigmático” de estos
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
8
depósitos, muestran una insatisfacción con su propio conocimiento que dejó abiertas las
posibilidades de interpretaciones alternativas a su propio modelo.
Varias décadas después, también desde el linaje magmatista lindgreniano, el célebre
geólogo suizo Paul Niggli, en su último libro, advirtió con mucho énfasis que las
denominadas soluciones hidrotermales y neumatolíticas no necesariamente debían provenir
del magma: ‘‘Es importante notar que conceptos tales como “hidrotermal” y
“pneumatolítico” refieren a ciertos estados de las fases moleculares (…) y no al origen de
las fases. (…) Los minerales de fisura alpinos, para citar un ejemplo, son formaciones
hidrotermales que al tiempo de su formación estaban desconectados de magma alguno’’
(Niggli 1954: 514). La importancia de lo citado radica en el contexto en el que Niggli hizo
dichas afirmaciones, verbigracia en el apartado titulado ‘‘Depósitos minerales
magmáticos catatermales importantes (incluyendo transiciones a mesotermal): secuencia
normal después de Niggli-Schneiderhölm’’ (Niggli 1954: 513). En otras palabras, estamos
en presencia de una clasificación que donde se refiere a supuestos depósitos magmáticos,
establece que algunos de ellos no están conectados con magma alguno.
La desvinculación de los fluidos hidrotermales de un supuesto magma (desde mucho antes
de Nigli) abrió enormes perspectivas para nuevas formas de interpretación referidas a la
metalogénesis. Para ilustrar los puntos de vista de los geólogos más críticos a la hegemonía
de las interpretaciones magmatistas y aportar datos útiles para visualizar la transición que
nos ocupa, Cailleux dicie que: ‘‘gran número de estudios llevados a cabo desde 1945
muestran que en ciertos yacimientos internos hay concentraciones inexplicables si no se
admite que un elemento considerado (...) estaba ya concentrado en el sedimento original
(...) la cristalización final es de origen decididamente interno, pero la concentración previa
sería, en todo o en parte, sedimentaria. La hipótesis persedimetaria (1950) consiste en
generalizar esta interpretación; ahora bien, parece que ha sido exagerada y que también son
posibles concentraciones de origen puramente interno’’ Cailleux (1972: 74).
Implícitamente alineado con los adherentes a la hipótesis persedimentaria, en Argentina,
Erwin Kittl, proporciona la siguiente información: ‘‘Entre los primeros autores que
señalaron la dificultad de relacionar “roca portadora” con el yacimiento metalífero
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
9
derivado de estas figuran: Schneiderhöhm, V. Marmo y el autor. (…) La idea de
regeneración de yacimientos o preconcentraciones existentes adquirió más partidarios y ha
sido aplicada a yacimientos metalíferos considerados antes como de origen magmático
(…) ante todo, Vladi Marmo puntualizó la gran dificultad de considerar a un yacimiento
ubicado cerca de un granito como magmático cuando el granito no contiene nada del metal
del yacimiento y solo la cercanía ha inducido a creer que existiera una relación genética,
como generadora, entre el yacimiento y la roca ígnea vecina. (…) Las consideraciones de
Marmo coinciden completamente con mis ideas publicadas desde el año 1928’’ (Kittl,
1972: 8).
La evolución que va desde las interpretaciones puramente magmatistas hacia
modelizaciones más flexibles y ajustadas a las evidencias disponibles, también está
atestiguada independientemente del anterior entre otros geólogos argentinos. Un ejemplo
lo encontramos en documentos referidos al origen del yacimiento de plomo y zinc de Mina
Aguilar (el yacimiento metalífero no ferroso más grande de Argentina), en la provincia de
Jujuy, Argentina. Brodtkorb et. al. (1978: 297), reseñando las ideas sobre su origen,
informan que en general el depósito había sido considerado hidrotermal o de
metasomatismo de contacto, puntualizando -y esto interesa mucho- que ‘‘hasta entonces el
granito Aguilar siempre ha sido asociado al agente metalogenético’’. Brodtkorb y
colaboradores finalizaban su trabajo diciendo: ‘‘Al estado actual de los conocimientos, el
marco geológico del yacimiento y sus presentaciones minerales sugieren un origen
sedimentario singenético para las menas de plomo y zinc de la sierra de Aguilar, con
posterior reacondicionamiento de la mineralización por el metamorfismo derivado de la
penetración del granito Aguilar en la secuencia sedimentaria paleozoica’’ (Brodtkorb, et.
al. 1978: 297).
Comentando el referido artículo, Lions decía críticamente: ‘‘… que las menas de Aguilar
han sido removilizadas, en base a las varias dataciones isotópicas, no parece ofrecer dudas,
pero de que asimismo tengan un origen sedimentario singenético es otra cosa’’ (Lions
1980: 160).
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
10
En el mismo volumen de la Revista de la Asociación Geológica Argentina, Brodtkorb y
colaboradores expresaron, en réplica a Lions: ‘‘Como se señala con meridiana claridad en
los dos párrafos finales del trabajo, en el caso de la mina Aguilar la interpretación es
prematura y requiere ciertamente nuevos estudios y elementos de juicio, especialmente de
carácter estratigráfico, sedimentológico, geoquímico e isotópico’’ (Brodtkorb et. al. 1980:
161).
Mientras este debate acaecía con críticas y réplicas prudentes, Kittl (1972: 166), en su
capítulo referido a los ‘‘Yacimientos de Plomo y Zinc’’, ya se había anticipado en varios
aspectos al modelo de formación que proponían Brodtkorb y colaboradores. En efecto, tras
varias consideraciones geoquímicas y geológicas, había sostenido: ‘‘Su origen se deriva
probablemente de una preconcentración de un conjunto de metales con posterior
movilización, transporte y re-depósito selectivos. La movilización de preconcentraciones
metalíferas (…) puede haberse realizado (…) por la cercanía de rocas ígneas (…)’’ (Kittl
1972: 167-168). Refirió, más adelante, que entre los tres tipos principales de yacimientos
de Pb-Zn están los ‘‘de contacto entre rocas ígneas y sedimentarias o metamórficas’’,
mencionando como ejemplo de este tipo en la Argentina al de las Sierras de Aguilar (Kittl
1972: 168), y reiterando, en general, lo que él mismo había dicho sobre este yacimiento en
1965: ‘‘Según Brown (1962) este último yacimiento es de origen sedimentario,
metamorfizado por contacto a lo que agrega: (…) probablemente se trata de un yacimiento
originado por la de una preconcentración o un yacimiento sedimentario preexistente’’
(Kittl 1965: 24).
Resulta relevante para nuestro propósito citar de este último autor cuando dijo: ‘‘la
existencia de preconcentraciones y de yacimientos en rocas sedimentarias nos abre mejores
perspectivas que la antigua teoría del magmatismo, cuyo rol se ha sobrevaluado’’ (Kittl
1969: 38) y ‘‘… la diferencia ente las nuevas y viejas teorías sobre la formación los
yacimientos minerales reside en la inclusión de la liberación y concentración (recolección)
de elementos raros o rastros a partir de rocas preexistentes’’ (Kittl 1972: 85).
Una década después, tras la definición y caracterización de los yacimientos sedimentarios–
exhalativos o sedex (Carne y Cathro 1982), los trabajos de Sureda y Martín (1990) sobre el
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
11
yacimiento Mina Aguilar, permitieron clasificarlo como uno de ellos. La última
actualización y exposición sistemática sobre depósitos sedex de Pb, Zn y Ag pertenece a
Emsbo, 2009, al cual haremos referencia en paralelo con las concepciones de Erwin Kittl.
ANTIGUAS IDEAS (IGNORADAS) Y CONCORDANCIA ACTUAL
Aunque no es motivo de esta contribución detallar el modelo de formación de yacimientos
minerales que propuso Kittl, en este apartado se mencionarán a grandes rasgos los pasos de
su matriz de modelización de yacimientos metalíferos. A la par, se harán comentarios
poniendo en evidencia algunas concordancias sustanciales con trabajos muy posteriores.
Los pasos básicos que planteó Kittl (aplicables a yacimientos de muy diverso tipo) fueron
los siguientes:
1) Liberación de elementos. En las etapas tempranas de formación y consolidación
de la corteza terrestre los elementos raros y traza no habrían estado libres, sino en estado
disperso, fuera como impurezas o reemplazando a los elementos principales en redes
cristalinas. (Kittl 1972: 14-25). Este paso del modelo kittliano es tan incontrovertible y
general como la existencia misma de procesos de meteorización química desde tiempos
precámbricos. En relación con la concepción actual sobre la formación de yacimientos tipo
sedex, en esta etapa se situaría la generación de disponibilidad de la materia prima que se
concentraría posteriormente en secuencias sedimentarias.
2) Colección y concentración de elementos. Kittl definió por colector a todo proceso
que reúne elementos dispersos, especialmente raros y traza, además de minerales. Como
uno de los puntos centrales de su teoría, planteó que los procesos de recolección por
procesos sedimentarios serían responsables de la mayoría de los yacimientos metalíferos.
Dividió a estos procesos en: a) mecánicos, b) químicos y c) químico-mecánicos. (Kittl
1972: 26-52). A propósito de este paso, y en concordancia con él, Emsbo dice apropósito
de la fuente de mineralización de los yacimientos tipo sedex: ‘‘...los sedimentos clásticos
gruesos oxidados (tales como red beds, conglomerados, areniscas) en secuencias
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
12
infrayacentes de relleno de rift son la fuente más probable del recurso de la mena
metálica’’ (Emsbo 2009: 7)
3) Movilización de preconcentrados o yacimientos. Según Kittl ocurrirían por
cambios de temperatura, presión, factores químicos o cambio de estado de agregación. Por
tales motivos, un compuesto, elemento o mineral podría fundirse, disolverse o desplazarse,
generalmente con cambio parcial o total de su composición y estabilidad. (Kittl 1972: 52-
68). En paralelo y concordancia sobre los depósitos tipo sedex , recientemente se dijo:
‘‘hay un consenso general de que los metales de la mena son transportados
dominantemente como complejos clorados, de donde la salinidad (expresada en cloruros)
es un control primario en sus solubilidades’’ (Emsbo 2009: 5)
4) Transporte y depósito. Para Kittl, tras la movilización de elementos, compuestos o
minerales, se produciría un desplazamiento o un reordenamiento a causa de reacciones y
las sustancias podrían migrar hasta su emplazamiento actual, mencionando al
metamorfismo como una de las causas de tal proceso (Kittl 1972: 68–76). En relación al
yacimiento Mina Aguilar (asumido actualmente como de tipo sedex) se reconoció ‘‘… que
las menas de Aguilar han sido removilizadas, en base a las varias dataciones isotópicas, no
parece ofrecer dudas…’’ (Lions 1980: 160)
A partir de esta matriz de base para la modelización, Kittl desarrolló varios modelos
específicos para yacimientos de diversos elementos y diversos contextos estructurales cuya
evocación excede los objetivos de este trabajo. Sin embargo, a la luz del conocimiento
actual es de destacar que, tal cual predijo Kittl: a), la mineralización metalífera del
yacimiento Mina Aguilar no se vinculaba a magma alguno; b) la fuente de la mena
metálica es una preconcentración sedimentaria; c) el modo de transporte de los metales de
la mena se produjo por disolución en medio acuoso y clorado; d) la removilización y
configuración del depósito en su actual emplazamiento fue mediado por metamorfismo.
LOS TÉRMINOS DE UNA CONTROVERSIA
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
13
Si nos atuviéramos a lo que hasta aquí se ha expuesto, parecería que estos episodios de la
ciencia a lo largo de los siglos XX y principios del XXI, en torno a la génesis de algunos
yacimientos minerales metalíferos (y que otrora se consideraban magmáticos), se
desarrollan conforme al modo en que los entiende el historiador Martin Rudwick. Este
autor propuso y sostuvo a través de numerosos estudios de caso, que los cambios en la
ciencia se producen mediante un lento proceso de debate en el que la comunidad científica
va asimilando y sintetizando los aportes de sus integrantes porque las respuestas halladas
satisfacen a toda la comunidad. Aunque Rudwick (1985: 9), tomó distancia de los
conceptos de revolución científica e inconmensurabilidad de paradigmas de Tomas Kuhn,
adhirió a su concepto de ciencia normal, que englobaría al conjunto de prácticas científicas
ordinarias. Éstas transcurrirían dentro de un marco metodológico compartido, máximas
heurísticas, procedimientos rutinarios, protocolos observacionales y experimentales, y
criterios de juicio interpretativo, entre otros atributos. Rudwick defendió la idea de que el
trabajo científico sería como el de una fraternidad de artesanos capacitados, practicado
dentro de una tradición compartida que es mantenido por un colectivo social (Rudwick
1985: 9-10).
Los hitos reseñados de la evolución de las ideas sobre la génesis los yacimientos
metalíferos del tipo aquí examinado muestran que, a largo plazo, las ideas de quienes
sostenían un origen sedimentario, aunque resistidas, finalmente prosperaron,
independientemente del reconocimiento dado a quienes fueron precursores de las mismas.
Precisamente queremos hacer foco en uno de estos autores disidentes, Erwin Kittl, quien
anticipándose varias décadas a lo que ahora es el consenso de la comunidad geológica,
polemizó vehementemente contra las posturas magmatistas que por casi dos centurias
constituyeron el núcleo duro de la ortodoxia geológica. A pesar de que Kittl fue reconocido
como uno de los 20 maestros de la geología argentina (Ermili y Martínez 2011: 347), sus
méritos fueron reducidos y confinados por sus pares solamente a los aportes que él hiciera
a la geología aplicada. Entre tanto, su prolífica obra sobre yacimientos minerales fue
prácticamente ignorada. (Wolkheimer, 1984 publicó una exhaustiva lista de cerca de 150
artículos pero que sólo llega hasta el año 1972).
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
14
El propósito que tenemos al focalizar en las ideas de este autor será expuesto en las
conclusiones de esta contribución.
Kittl publicó en 1972, Yacimientos minerales y su formación, obra que había terminado de
escribir en 1968 y en la que sintetizó un conjunto de ideas que por entonces ya eran el
resultado de la maduración de trabajos e investigaciones de larga data. El objeto principal
de la obra era aclarar las relaciones genéticas existentes entre los yacimientos minerales,
sobre todos los metalífero, y las rocas que los incluyen o acompañan, bajo la convicción de
que muchos yacimientos minerales a los que se les atribuía un origen magmático, no lo
eran. Para Kittl, acordando con Vladi Marmo, la dificultad, advertida más tarde por otros
autores, consistía en considerar a un yacimiento ubicado cerca de un granito como
magmático cuando el granito no contenía el metal del yacimiento. Sólo la proximidad entre
el yacimiento y la roca ígnea habría inducido a creer, según Kittl, que existía esta relación
genética (Kittl 1972: 7).
La forma de presentar sus objeciones al modelo magmatista hegemónico de formación de
yacimientos minerales y el estilo que tenía Kittl para exponer sus ideas fueron frontales, y
controversiales. Creemos de interés ilustrar este aspecto reproduciendo algunos párrafos
escogidos.
“En el transcurso de los tiempos se han desarrollado muchas teorías que en la actualidad
no pueden resistir una crítica imparcial. Estoy convencido de que será necesario eliminar o
modificar muchos conceptos anticuados sobre la formación de yacimientos, aunque
muchos científicos, y entre ellos las llamadas "autoridades" no deseen cambiar o abandonar
las ideas sostenidas durante muchos años y consideradas prácticamente como axiomas (...)
Queremos investigar ante todo ciertos mitos geológicos y opiniones arraigadas que se
mantienen justamente debido a la "autoridad" de sus autores o adictos. Por otra parte las
observaciones cada día más exactas y fidedignas realizadas por muchos científicos y
técnicos permiten una interpretación que está de acuerdo con ideas nuevas que
corresponden más a la realidad y no se basan solamente en suposiciones” (Kittl 1972: 1-2).
Según Kittl, un eventual “magma invisible” sería el medio usado para explicar la génesis
de algunos depósitos: “…cuando no se ha podido encontrar una roca ígnea como
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
15
“portadora”, considerada como generadora de yacimientos metalíferos, se ha inventado un
magma invisible en la profundidad, pero necesario para mantener el sentido amplio de mito
sobre el origen magmático de ciertos yacimientos” (Kittl 1972: 6).
Teorías “anticuadas e insostenibles” serían, según Kittl, las que se tenían en cuenta para la
evaluación genética de los yacimientos metalíferos: “las consideraciones de Marmo
coinciden completamente con mis ideas publicadas desde el año 1928. Más adelante
muchos autores comenzaron a hablar de regeneraciones y movilizaciones, términos
conocidos y usados en petrología pero en los trabajos sobre yacimientos encontraron
resistencia y hasta oposición abierta para no abandonar las viejas teorías, ya anticuadas e
insostenibles, sobre la relación entre ciertos yacimientos metalíferos y su “roca portadora”.
(Kittl 1972: 8).
Para finalizar este breve compendio de reproches a la ortodoxia magmatista, mencionamos
que Kittl señaló que: “la suposición de que los elementos rastros se separan, como sucede
con las impurezas en procesos metalúrgicos, de los elementos frecuentes sin intervención
de factores especiales, es errónea (Cissarz)” (Kittl 1972: 14-15). Acotando luego: “que los
minerales metalíferos se enriquecen... en las rocas de las cuales se separaban las soluciones
de álcalis, es una idea absurda, sacada de circunstancias locales e interpretada en forma
rara” (Kittl 1972: 65).
Estas citas, exhiben elementos característicos de las obras que -en el proceso de la
investigación científica- pertenecen a la nominada fase de exposición sistemática del
proceso de la ciencia (Samaja 1993: 215-219). En ésta se da: a) un marco retórico con
adversarios bien definidos (los representantes de la ortodoxia magmatista); b) una precisa
elección de las tesis adversarias que se confrontarán, (en este caso el mito del magma
invisible en profundidad para sostener el origen magmático de ciertos yacimientos); y c) la
manifiesta intención de cuestionar y transformar la cultura científica vigente en la materia.
Estos elementos ponen de relieve la intensidad del conflicto de concepciones geológicas
desde la perspectiva de Erwin Kittl. Desde el otro lado, solo consta un mutismo estridente
y, décadas más tarde, súbitamente, ideas similares emergieron para dar cuenta de la
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
16
importancia de los procesos sedimentarios en la formación de algunos tipos de yacimientos
minerales metalíferos, otrora asociados a procesos magmáticos.
Ermili y Martínez (2011: 355) concluyeron que los correlatos entre lo que hoy se define
como yacimiento tipo sedex y los principios generales de la propuesta de Kittl son también
extrapolables a otros varios tipos de yacimientos como por ejemplo el Modelo 30a de
Briskey 1986, entre otros, porque Kittl, más que un modelo, plantea una matriz para las
modelizaciones de donde se pueden derivar varios de ellos. Por tal motivo creían que
Erwin Kittl y otros geólogos que desde principios del siglo XX perseveraron en su protesta
contra el reduccionismo magmatista, debían ser reconocidos en la historia de la
modelización de yacimientos minerales.
3° PASO: REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA CIENCIA EN SÍ MISMA
En la etapa anterior de este recorrido hemos encontrado científicos sorprendidos
(Lindgren) por ciertos hechos (yacimientos de sulfuros masivos) atribuidos por entonces a
ciertos fenómenos (magmatismo); también otros que criticaron tempranamente modelos
tradicionales para la formación de yacimientos y fueron ignorados (Kittl), otros muy
brillantes en sus descripciones pero que fueron contradictorios con sus clasificaciones
(Nigli). Aquí queremos poner énfasis en lo que marcará la diferencia como método para
salir de la duda en el ámbito de la ciencia, en comparación con otras formas de fijación de
creencias. Nos referimos a la realidad misma. En palabras de Peirce, lo que marca la
posibilidad de zanjar diferencias de ideas en la ciencia son “cosas reales cuyas
características son enteramente independientes de nuestras opiniones sobre las mismas”.
En otras palabras, (también de Peirce) refiriéndose a la ciencia, “La nueva concepción
implicada aquí es la de realidad. En la ciencia, la creatividad para proponer hipótesis
encuentra un límite insuperable. Este límite es externo y se llama realidad. Aunque no sea
posible acceder definitivamente a ella en toda su profundidad, seguirá siendo aquello que
marque el extremo infranqueable, y a corto o largo plazo, termina dirimiendo las
contiendas.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
17
Ahora bien, la ciencia (aquello que enseñamos) no existe desde siempre. Al contrario, es
un “algo” cultural -si se quiere un artefacto- reciente y que complementa otras formas de
generación y fijación de creencias. El epistemólogo Juan Samaja (2002), [inspirado en
Peirce (1877)] las reseñó y reinterpretó en un documento cedido a uno de los autores de
esta ponencia (Ricardo Ermili). Los cuatro métodos de fijación de creencias son: 1) por
intuición (o tenacidad), 2) por tradición (o autoridad), 3) de la reflexión (o metafísica), 4)
de la ciencia (o eficacia). A continuación se seleccionan y transcriben los siguientes
párrafos del trabajo de Samaja que permiten ubicar a la ciencia en un contexto más amplio
y permitirá avanzar hacia el siguiente paso de esta ponencia. Comienzan aquí nuestras citas
seleccionadas samajianas de su texto inédito “Los caminos del conocimiento”.
Método de la tenacidad (o de la intuición; o de la “corazonada”)
Con el nombre de método de la tenacidad Peirce hace referencia al procedimiento que
consiste en resolver una cierta duda tomando aquella creencia que nos surja internamente
(“cualquiera de las que podamos elucubrar”): […] reiterándonosla constantemente a
nosotros mismos, deteniéndonos en todo lo que puede conducir a tal creencia, y
aprendiendo a alejarnos con desprecio y aversión de todo lo que pueda perturbarla […]
Lo que está en juego en este método es lo que usualmente llamamos “intuición” o también
“corazonada”, y lo cierto es que ambas cosas están presentes: el ver directamente (a lo que
alude la etimología de la palabra latina intueor = “ver”, o intuitus = “mirada”), y un
quantum de emoción o de vivencia primaria (a la que alude la metáfora emplícita en el
término “corazonada”).
Definido negativamente, entonces, el método de la tenacidad no consiste en consultar a
otro sujeto, en el cual hayamos depositado nuestra confianza. Tampoco consiste en
razonar, es decir, en examinar intelectivamente las diversas alternativas a fin de escoger
aquella que nos parezca más razonable, ni en poner a prueba diversas hipótesis para que los
hechos empíricos resuelvan entre ellas cuál posee mayor potencia predictiva. Consiste en
consultar sólo a nuestras propias “corazonadas”, tal como ellas nos surgen cuando estamos
realmente involucrados y comprometidos en la situación.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
18
Los rasgos dominantes del método de la intuición son los siguientes: a) inmediatez; b)
involucramiento personal-corporal; c) individualismo e incomunicabilidad; d) emotividad;
e) resistencia (individual) al cambio; f) holismo o totalismo; g) presencia actual del pasado
(u olvido de la historicidad o recaída en la inmediatez).
El método de la autoridad (o de la tradición)
El método de la autoridad aparece precisamente allí en donde el solipsismo individualista
que comporta la tenacidad entra en conflicto con las exigencias de consensos mínimos que
impone la vida comunitaria. De esta dimensión social de la existencia humana obtiene su
base el siguiente método que Peirce examina: el método de la autoridad. “A menos que
nos transformemos en eremitas, nos influimos necesariamente en las opiniones unos a
otros; de manera que el problema se transforma en cómo fijar la creencia, no meramente en
el individuo sino en la comunidad.”
El método de la autoridad, entonces, es aquel método que consiste en resolver una cierta
duda mediante la adopción de aquella creencia que nos es trasmitida por otros sujetos que
están investidos de autoridad.
¿Qué fuerza o virtud hace posible que alguien logre ese ascendiente sobre un sujeto, de
modo que su natural inclinación a la tenacidad deje lugar a la sumisión de la tenacidad de
otro u otros? Esta es una cuestión realmente difícil de resolver, pese a lo cual, es fácil
constatar su existencia por todas partes. La vida comunitaria en general, y familiar en
particular, constituye el escenario privilegiado de este método. Mediante él los seres
humanos adquieren el saber de la lengua, de lo bueno y lo malo, de lo sagrado y lo
profano, de lo bello y lo feo, lo limpio y lo sucio.
Los rasgos dominantes del conocimiento que produce el método de la tradición son los
siguientes: a) mediación didáctica; b) comunicabilidad; b) colectivismo; c) fijeza o
inmutabilidad; d) carácter involuntario o supraindividual; e) carácter indiscutible; f)
constante referencia a la historicidad.
El método de la metafísica (o de la reflexión)
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
19
Es cierto que el Estado asume el rol de la autoridad suprema, luego de la profunda crisis
que precipitó el fin de las Comunidades Primitivas (o “sociedades gentilicias”). Pero la
función de la autoridad estatal es esencialmente diferente a la autoridad comunitaria: ésta
no invoca (no necesita invocar) ninguna razón para ejercer su soberanía. Su ley (el ethos
comunal) no es ni puede ser objeto de debate, de reflexión, de examen. No puede ser
abolida ni tampoco sancionada por ningún miembro o grupo especial de la Comunidad. El
ethos primitivo es un orden instaurado a lo largo de los siglos por la costumbre anónima y
eficazmente resguardada por las representaciones que sacralizan las más inveteradas
tradiciones y pesan sobre las mentes de los miembros comunales con fuerza incontenible.
Las leyes del Estado, en cambio, son precisamente lo contrario a eso: son leyes emanadas
de la reflexión, del debate, del examen público. Toda nueva ley que los legisladores
pretendan introducir deberá poder mostrar no sólo que resuelve la situación litigiosa, sino,
y sobre todo, que está de alguna manera en armonía con las tradiciones más venerables de
la comunidad.
El método del Estado es, pues, el método de la metafísica o de la reflexión. Los Estados
ejercen la autoridad, pero por medios diferentes a los que emplearon las Sociedades
Gentilicias, y entre tales medios, está precisamente el sistema de deliberación y los
mecanismos de representatividad, la votación y la decisión por mayorías y minorías, etc.
La tradición (eje central del método de autoridad) deja de ser el órgano primordial de
dirección social. Los Estados, en tanto instrumentos de dominación de las alianzas de las
clases hegemónicas, necesitaron que miembros de la sociedad estuvieran dispuestos a
abandonar viejas tradiciones, y a admitir las nuevas leyes que imponen los intereses
dominantes emergentes. Esa admisión ya no se consigue lisa y llanamente por el peso de la
autoridad comunal, es decir, de la tradición. Ésta ha desaparecido como existencia real y
activa, al desaparecer su sostén fundamental: la propiedad comunal de los medios de vida.
El método de la reflexión es aquel procedimiento que busca resolver las situaciones de
duda mediante el examen de las diversas creencias propuestas, procurando establecer cuál
de todas ellas es la más razonable. Para ello interroga a cada creencia propuesta en dos
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
20
direcciones diferentes: 1. con cuánta riqueza o plenitud resuelve el problema planteado; y
2. cuán congruente es con el resto de los conocimientos o creencias que consideramos
“fuera de cuestión” y que vale, como “lugar común” y como condición para realizar el
debate entre los sectores contrapuestos. Ambos interrogantes deberán ser examinados y
resueltos por cada quien, sin sufrir la presión de ninguna autoridad, la que sólo deberá
custodiar que no se transgredan las normas del buen debate (es decir, las normas lógicas),
lo cual implica utilizar mecanismos de registros (escritura) que permita dejar constancia de
lo ya acordado.
El método de la reflexión se parece, por una parte, al método de la tenacidad, en tanto y en
cuanto cada sujeto lleva a cabo por sus propios medios el examen y la decisión; pero, por
otra parte, se distingue totalmente de éste, en la medida en que no adhiere a la creencia que
le nace, ni se mantiene en su “corazonada” al margen del parecer de los demás, sino que
condiciona su elección a la consideración atenta a todas las alternativas planteadas, a todas
las objeciones posibles, y le exige a la creencia que satisfaga no sólo la pregunta particular
planteada, sino que exhiba una nueva virtud: estar adecuadamente fundada en los
principios generales, lo que significa, que sea deducible de los saberes más generales
considerados “fuera de cuestión” para todos los sujetos que integran el debaten.
En efecto, el método metafísico a diferencia del método de la tenacidad, implica el mundo
social, pero, a diferencia del método de la autoridad, la opinión de los otros no es adoptada
sin reflexión, sino, mediante una “conversación” entre las distintas opiniones, el sujeto
elige aquella que resulta “la más razonable”, es decir, la más explicativa y la mejor
fundada en los principios que constituyen lugares comunes para todos los integrantes del
debate.
Si usted ha seguido atentamente el encadenamiento de las ideas anteriores, deberá concluir
entonces que en toda reflexión metafísica, la razón conduce indefectiblemente a primeros
principios, cuya verdad reposa, en última instancia, en el peso de la tradición, y por ende,
en un retorno al método de la autoridad: En suma —agrega Peirce— no es más que una
medida tradicional, muy sabiamente aceptada, sin criticismo radical, pero con la estúpida
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
21
pretensión de constituir un examen crítico.
De esta manera, el método de la metafísica o de la filosofía, aún cuando proclama su
vocación universalista y eleva el ideal de la Razón al rango de lo despojado de todo
particularismo, lo cierto es que los sistemas filosóficos no logran concretarlo jamás. Todos
los sistemas filosóficos cometen (inconscientemente) el mismo “pecado”: aspiran a
exponer la verdad absolutamente fundada, pero sólo alcanzan el fundamento relativo a un
principio históricamente determinado.
El método de la metafísica encuentra su frontera insuperable en el hecho de que sus
“catedrales” conceptuales, destinadas a albergar a todos los espíritus de buena voluntad,
hunden sus cimientos, pese a todo, en fundamentos particulares (los ideales o las
ideologías que mueven a las voluntades de sus seguidores). Esto torna al método de la
metafísica en un método impotente para alcanzar acuerdos estables y genuinamente
universales. Es decir, acuerdos en torno a creencias que puedan ser compartidas con
independencia de las ideologías de los sujetos y de sus comunidades o filosofías de origen.
El método de la ciencia o de la eficacia
El común denominador de este (presunto) “naufragio” de los tres métodos anteriores es el
confinamiento de sus respectivas operaciones en el interior de la conciencia o de la
subjetividad. La subjetividad de los tres métodos ciertamente difieren en grado de manera
muy acentuada: van desde el somatocentrismo de la tenacidad, al etnocentrismo de la
autoridad, y al logocentrismo de las metafísicas o filosofías.
¿Es posible pasar por encima de esta última frontera, es decir, la frontera de las ideologías?
¿Es posible imaginar una salida de la mente opinante más allá de las fronteras de estos tres
grados del sujeto para posar un simple “pie desnudo” en el suelo de la Realidad Exterior?
Aquí es donde aparece con toda su pretendida gloria el método de la ciencia: en el paso al
objeto externo como independiente del sujeto: “Para satisfacer nuestras dudas es necesario,
por tanto, encontrar un método mediante el cual nuestras creencias puedan determinarse,
no por algo humano, sino por algo permanentemente externo, por algo en lo que nuestro
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
22
pensamiento no tenga efecto alguno.”
La meta de una creencia sustentable (mediante el consenso no coactivo) no se alcanza con
el método intuitivo (a cada quien le nacen percepciones distintas según sus condiciones
individuales); tampoco con el método de la tradición (cada Comunidad tiene sus propios
seguidores que comparten unas tradiciones y colisionan ciegamente con las demás); ni
tampoco se alcanza con el método metafísico, ya que cada sistema filosófico arranca de sus
propios ideales de racionalidad. Es preciso avanzar hasta un método que sin condenar a
priori ninguna creencia (admitiéndolas, en principio, a todas a título de hipótesis) proponga
algún procedimiento para zanjar la cuestión de la mejor hipótesis, o la más digna de
crédito. A esa cuestión responde precisamente el método de la ciencia sosteniendo que
deberá ser adoptada aquella creencia que resulte más eficaz para predecir el
comportamiento del objeto al cual se refiere, lo que deberá constatarse de modo directo,
construyendo consensuadamente los contextos en los que deberán efectuarse las
constataciones perceptuales mismas (es decir, la base empírica). Cada sujeto deberá
establecer por sí mismo, mediante sus propias capacidades perceptivas, si las
consecuencias de la hipótesis examinada, se verifican o no se verifican.
Si hacemos una lectura superficial de lo anterior, quizás nos sintamos tentados de
identificar este método que se apoya en la constatación perceptual de la predicción con el
método de la tenacidad. ¿No estamos acaso nuevamente frente a la percepción, como
paradigma de conocimiento válido? Pero, la percepción a la cual ahora nos estamos
refiriendo ya no es esa percepción única e intransferible del sujeto individual aislado en su
propia situación, sino la resultante de un largo circunloquio en la que el individuo ha
pasado por la dura e intensa fase de socialización comunal (con el tremendo efecto
modelador del lenguaje) y la igualmente dura e intensa fase de educación estatal, escolar
(con el portentoso efecto modelador de la escritura, la lógica y el sistema de la razón). Esta
percepción que ahora busca erigirse en control de la tenacidad, de la autoridad y del
sistema racional, es hija de todos ellos, transformados ahora en base sólida del acuerdo en
torno a lo que deberá ser considerado como el Objeto Externo —es decir, la Realidad—,
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
23
sobre el cual se llevará a cabo la constatación o refutación de cada una de las hipótesis.
Esta percepción no sale al encuentro de su objeto disparada como “un pistoletazo”, sino
que es obsesiva y minuciosamente programada, mediante un prolijo control semántico de
los términos con los cuales se hará referencia al objeto, a sus partes y a sus contextos, y
mediante una exigente operacionalización de los procedimientos que se considerarán
decisorios para dictaminar si un fenómeno se ha dado o no se ha dado. Se trata, entonces
de una labor de confrontación de la creencia (considerada a título de hipótesis) con un
objeto elevado a la condición de Objeto Público, mediante explícitos acuerdos
operacionales. El objeto de la opinión del método de la tenacidad, es un objeto individual
(diríamos, “privado”); el objeto del método de la ciencia es un objeto supraindividual
(deberemos decir, “público”).
Peirce advirtió oportunamente esta posible confusión entre el método de la ciencia y el
método de la tenacidad, y expresamente hizo referencia a este carácter “público” del objeto
científico. En el párrafo inmediatamente posterior al citado anteriormente, Peirce agrega:
“Pero esto es sólo una forma del método de la tenacidad, en la que la concepción de verdad
como algo público no se ha desarrollado aún. Nuestro algo permanente externo no sería, en
nuestro sentido, externo si su ámbito de influencia se redujese al individuo. Tiene que ser
algo que afecte, o pueda afectar, a cada hombre. Y aun cuando tales afecciones son
necesariamente tan diversas como lo son las condiciones individuales, con todo el método
ha de ser tal que las conclusiones últimas de cada una sea la misma. Tal es el método de la
ciencia.”
Hasta aquí la selección de párrafos del texto de Samaja (2002), reelaborando los aportes
sustanciales de Peirce. Creemos que son suficientes para entender los rasgos distintivo de
la ciencia en comparación con otras formas de fijación de creencias.
CUARTA PARTE: HACIENDO PIE EN EL QUEHACER DE QUIEN ENSEÑA
CIENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
24
Con estos elementos ya estamos en condiciones de poner el valor a la ciencia (el
objeto de nuestra enseñanza), porque nos permite responder una pregunta crucial: ¿Qué le
aporta la ciencia a la sociedad global, además de sus descubrimientos específicos en cada
disciplina? Respondemos: La ciencia, como forma de fijación de creencias, aporta el único
camino para que los individuos que integramos la sociedad global podamos fijar en común
aquellas cosas que debiéramos tener por ciertas como soporte para la habitabilidad común.
Estos saberes no nacen de la intuición personal, ni de lo que algunas autoridades prescriban
desde un sitial de poder, ni desde las elucubraciones metafísicas, aún investidas de
razonamientos lógicos, de sistemas de creencias autosuficientes. La ciencia, como el más
potente artefacto cultural, nos dice que si queremos explicar o predecir los hechos para
organizar mejor nuestra existencia, necesariamente deberemos tener en cuenta que hay
algo afuera de mí y de ti que debemos tener en cuenta: la realidad. A diferencia de la
infinitud de ideas que se puede llegar a sostener con fuerza de convicción desde las otras
formas de fijar creencias, los modelos teóricos inherentes al quehacer científico encuentran
su límite especulativo en la realidad. El caso geológico que hemos examinado es uno de
tantos ejemplos. En un momento dado algunos científicos proponen que el origen de un
yacimiento metalífero es distinto al que se aceptaba (sedimentario en vez de magmático).
Otro científico publica que la propuesta de los anteriores es muy arriesgada. Los primeros
no se retractan pero admiten que efectivamente “la interpretación es prematura y requiere
ciertamente nuevos estudios y elementos de juicio, especialmente de carácter estratigráfico,
sedimentológico, geoquímico e isotópico’’ (Brodtkorb et. al. 1980: 161). Es decir,
sostienen su hipótesis pero se someten al veredicto de un “algo” que está fuera de su
mente: más datos estratigráficos, sedimentológicos, geoquímicos e isotópicos. Algunas
décadas después, nuevas evidencias empíricas compelen a desechar la antigua
interpretación (origen magmático) y sostener la nueva (origen sedimentario).
Sobre esta base hagamos pie ahora en problemáticas de la sociedad contemporánea
para ver por qué la ciencia –en tanto forma de producción y fijación de creencias- puede
hacer un aporte a la habitabilidad común.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
25
En estos días estamos presenciando el resurgimiento de contiendas sociales de
efectos mortales fundadas en sistemas de creencias metafísicas. Podríamos detenernos en
Europa, donde la aplicación de creencias cuasireligiosas como el neoliberalismo (y su
dioses los “Mercados”) precipitan la ruina de millones de trabajadores. También podríamos
focalizar nuestra mirada en Medio Oriente, África y Asia donde por motivos religiosos y
raciales hay perturbaciones cotidianas con resultados fatales. También podríamos hacer un
examen sobre las consecuencias nefastas de su metafísico “destino manifiesto” que
numerosos dirigentes políticos de Estados Unidos de América asumen para su imperio
como justificación de intervenciones militares en otros países.
Focalicémonos no obstante en problemas más cercanos y locales: los problemas
ambientales. Para ello tengamos presente el escenario en el que las opiniones y creencias
parecen y pretenden validarse socialmente: a) manifestaciones callejeras multitudinarias;
b) selección de hechos y repetición de su difusión de los medios de comunicación masiva,
según sus intereses o los de sus mandantes; c) otras formas de propaganda. Con estos
métodos se pretende dilucidar o justificar las diferencias de opinión. El que enseña
ciencias, si tiene algún compromiso con la ciencia, podrá tener opinión formada sobre
cualquier asunto y en cualquier sentido, pero a diferencia de los fanáticos, procurará
conocer exhaustivamente los datos que puede exhibir la parte contraria. Procurará también
relativizar falsas opciones que se constituyen en los credos seculares contemporáneos de
carácter similar al religioso: minería sí, minería no (en las redes sociales hay grupos de
ambos lados: http://www.facebook.com/groups/302414206503779/ y
http://www.facebook.com/noalamineria.contaminante respectivamente); uranio sí, uranio
no, glifosato sí, glifosato no. Tales definiciones aparecen como decisiones a priori, dogmas
inmodificables, a partir de los cuales se articulan discursos justificantes de cada decisión
tomada.
Tener una apertura científica con respecto a los datos, también implica una apertura a
formular preguntas. Entre ellas, algunas que pueden ser pertinentes son: ¿El
emprendimiento X: contribuirá en algo a nuestro bienestar? ¿Cómo se distribuirá ese
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
26
eventual beneficio? ¿Cómo se distribuirán los perjuicios? ¿Qué ocurriría si todo el mundo
actuase como nosotros? ¿Serían iguales los riesgos de hacer el emprendimiento X en ese u
otro lugar? ¿Se puede hacer de otra forma? ¿Bajo qué condiciones técnicas? ¿Qué costo
implica para el presente hacerlo o no hacerlo? ¿Y para el futuro? ¿Se puede remediar el
impacto ambiental? Esas y otras preguntas, más los datos asociados al caso (externos a la
mente del opinante) permitirán determinar un no o un sí para cada caso, en un momento y
en un lugar determinado. Quien así no se hiciese, pertenecerá a las funestas sectas
metafísicas de los “progre-ambineticidas” por un lado o a los “ecólatras” por otro, pero en
uno y otro caso divorciados de la ciencia una como actitud ante el conocimiento.
CONCLUSIONES
Entonces, ¿para qué sirve ser docente en ciencias? Después de este collage sintetizamos:
Ser docente en ciencias sirve para propagar con hechos y palabras, una actitud de apertura.
Apertura ante teorías nuevas e incluso aparentemente descartadas. Apertura a lo que no
dicen los manuales, por sólidos que sean. Apertura a la incorporación de hechos que
rompen con esquemas teóricos y doctrinarios, aunque sean los de uno mismo. Apertura a
escuchar y considerar supuestas herejías. Apertura a involucrarnos con la profesión de la
enseñanza, incluyendo, como podamos, la investigación en asuntos de nuestra propia
disciplina para generar un vínculo potente entre nosotros, lo que enseñamos y nuestros
alumnos.
Advertidos entonces sobre los atributos de la ciencia, las consecuencias sociales y
culturales de su enseñanza son importantes. En tiempos en que los sistemas de creencias
metafísicos generan desencuentros, guerras, exclusiones y discriminación, enseñar ciencias
sirve también para sembrar en los pueblos por la vía de cultivar una forma de fijar
creencias, la semilla de la paz, la libertad, la justicia y el bienestar de sus integrantes. Es lo
que también llamamos “plena vigencia de los derechos humanos”.
TRABAJOS CITADOS EN EL TEXTO
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
27
Achilli, E. 2000.: Investigación y Formación docente. (Capítulo 1: El sentido de la
investigación en la formación docente). Laborde editor. Rosario.
Briskey, J.A. 1986, Descriptive model of sandstone-hosted Zn-Pb. En Cox, D.P. y Singer,
D.A. (eds.) Mineral deposit models. United States Geological Survey Bulletin 1693,
201 p., Denver.
Brodtkorb, M.K. de, Lanfranco, J. y Sureda, R.1978. Asociaciones minerales y litología
del Yacimiento Aguilar, Provincia de Jujuy, República Argentina. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 33(4): 277-298.
Brodtkorb, M. K. de, Lanfranco, J. y Sureda, R. 1980. Réplica. Asociaciones minerales y
litología del Yacimiento Aguilar, provincia de Jujuy, República Argentina. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 35(1): 160-161.
Brown, J.S. 1962. Ore leads and isotopes. Economic Geology 57 (5): 809-828.
Cailleux, A. 1972. Historia de la Geología. Segunda edición. Eudeba, 104 p. Buenos
Aires.
Carne, R.C. y Cathro, R.J. 1982. Sedimentary exhalative (sedex) zinc-lead-silver deposits,
northern Canadian Cordillera. CIM Bulletin 75(840): 66–78.
Emsbo, P. 2009. Geologic criteria for the assessment of sedimentary exhalative (sedex)
Zn-Pb-Ag deposits. United States Geological Survey Open-File Report 2009–1209, 21
p., Reston.
Ermili, R.A. y Martínez, A.N. 2011. Polémica trunca: los yacimientos minerales según
Erwin Kittl. Revista de la Asociación Geológica Argentina 68 (3): 346 - 356Kittl, E.
1931. Los yacimientos auríferos, su génesis y posición geológica. Revista Minera, 3:
97, 129, 161, 193 y 4: 1, Buenos Aires.
Kittl, E. 1972. Yacimientos minerales y su formación. Ciencia y Debate. 241 p., Buenos
Aires.
Lindgren, W. 1919. Mineral deposits. Second Edition. McGraw-Hill, 957 p., New York.
Lions, W.A. 1980. Comentario: Asociaciones minerales y litología del Yacimiento
Aguilar, provincia de Jujuy, República Argentina. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 35(1): 157-160.
6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR MENDOCINO Instituto de Enseñanza Superior N° 9-011 “Del Atuel” San Rafael, Mendoza, Argentina - 25 y 26 de Octubre de 2012
28
Niggli, P. 1954. Rocks and mineral deposits. W.H. Freeman and Company, 559 p., San
Francisco.
ORTEGA, F. 2000. "Investigación vs. Docencia". En CUADERNOS DE EDUCACIÓN
Nº 1. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba.
Peirce, C. S. (1877) "La fijación de la creencia". Traducción castellana y notas de José
Vericat. En: Charles S. Peirce. El hombre, un signo (El pragmatismo de Peirce), J.
Vericat (tr., intr. y notas), Crítica, Barcelona, 1988, pp. 175-99.
Rudwick, M. 1985. The great Devonian controversy: the shaping of scientific knowledge
among gentlemanly specialists. Chicago University Press, 494p., Chicago.
Samaja, J. 1993. Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la
investigación científica. Eudeba, 414 p., Buenos Aires.
Samaja, J. 2002. Los caminos del conocimiento. Universidad de Buenos Aires. Material
inédito cedido por el autor.
Sureda, R.J. y Martín, J.L. 1990. Mina El Aguilar, Jujuy, Argentina: depósito sedex
ordovícico, con metamorfismo de contacto sobreimpuesto, en la Provincia Metalogénica
Quiaqueña. Revista de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas. Publicación
Especial: "Contribución al Conocimiento de la Mineralogía y Geología Económica de la
República Argentina". Homenaje al Prof. Ing. Victorio Angelelli: 78-92, Buenos Aires.
Wolkheimer, W. 1984. Nota Necrológica. Revista de la Asociación Geológica Argentina
39(3-4): 323-327.