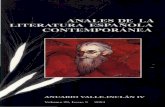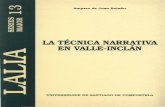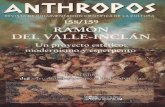“Bibliografía sobre Ramón del Valle-Inclán (2000-2001)” [2002, Paper]
El estilo indirecto libre y otras formas de representación de la conciencia de los personajes en la...
Transcript of El estilo indirecto libre y otras formas de representación de la conciencia de los personajes en la...
Ilustración de portada: Carta a la nena que no sabia l/egir (fragmento)
Autora: Bibiana Pedemonte
Diseño de portada: Ignasi Holderlin
©Manuel Aznar Soler y Juan Rodríguez, editores, 1995
Edita: Associació d'Idees • T.I.V
C/ St. Bartomeu, 11
Tel. 931675 54 01 - 674 24 50
Fax. 93 I 589 38 42
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona
Impreso en: Universitat Autonoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra
Impreso en papel ecológico
I' edición: marzo de 1995
I.S.B.N.: 84-87478-07-7
Depósito Legal: B-14251-1995
EL ESTILO INDIRECTO LIBRE Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN DEL
DISCURSO DE LOS PERSONAJES EN LA NARRATIVA DE VALLE-INCLÁN
Amparo de Juan Bolufer Universidad de Santiago de Compostela
En la narrativa de Valle-Inclán, y especialmente en la más tardía, se han señalado una serie de rasgos que relacionan sus obras con las corrientes más vanguardistas de su momento histórico. Entre otros apuntados por la crítica, se ha mencionado la "desaparición" del narrador -que no emite juicios ni comentarios sobre la historia y sus personajes-, la abundancia de los diálogos -lo que implica la caracterización de los personajes a través de sus palabras y gestos-, y la objetividad que se deriva de todo ello. Es decir, el predominio de la focalización externa. Basándose en esto y en unas declaraciones de Valle-Inclán a la prensa, se han deducido algunas conclusiones sobre la narrativa de Valle-Inclán que convendría matizar. En estas entrevistas el escritor afirma que "( ... ) todo está expresado por medio de diálogos, y el sentir mío me guardo de expresarlo directamente"1, señala también su preferencia por los dramas de Shakespeare en los que "( ... ) la misma acción ahorra el retrato psicológico de los personajes; éstos se definen, conforme avanza el drama, por sus actos y sus palabras"2 y, por último, indica: "Amo la impasibilidad en el arte. Quiero que mis personajes se presenten siempre solos y sean en todo momento ellos, sin el comentario, sin la explicación del autor"J. A partir de estas declaraciones y de las características de sus obras se ha hablado de la ausencia en sus relatos de vida interior de los personajes4, que unas veces se ha relacionado con el carácter teatral de la narrativa del escritors y la indiferenciación de los géneros, y otras con el magisterio del cine6. De ahí se han derivado otras teorías sobre la supuesta impasibilidad de su narrativa, entendida como alejamiento, distanciamiento del narrador de su obra, a lo que ha contribuido sustancialmente las de~laraciones del propio Valle-Inclán sobre los tres modos de ver el mundo artísticamente1.
Aceptando la primacía de este tipo de técnicas, debemos señalar, sin embargo, que no es exacto que el narrador esté ausente del relato. En primer lugar, no existe relato sin narrador. Pero, además, en las obras de Valle-Inclán, con la notable excepción de La
media noche•, el narrador con bastante frecuencia califica a los personajes y sus acciones
217
El estilo indirecto libre en la narrativa de Valle-lnclán
(mediante adjetivos, comparaciones o juicios de valor), y demuestra su conocimiento de la historia y el pasado de los personajes. Existe incluso en una de las últimas obras, Viva
mi dueño, una intromisión del narrador que enjuicia la historia de España y que constituye todo un capítu)o9. Por último, y es lo que más nos interesa ahora, el narrador presenta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Por otra parte, debe revisarse la ·idea de que cuanto más tardío sea el texto menos aparece representada la conciencia de los perso
najes. Este recurso se mantiene en todas las obras y especialmente en aquellas que son consideradas menos psicológicas (Ruedo, Guerra carlista, Tirano).
El objetivo de esta comunicación es precisamente el estudio de las formas de representación del discurso de los personajes10. Se ha diferenciado comúnmente desde una
perspectiva netamente lingüística entre estilo directo, indirecto e indirecto libre. Entiendo que estilo indirecto libreu es, como su nombre indica, aquel enunciado que es libre, puesto que es independiente de verbos introductorios y conjunciones subordinadas, indirecto
puesto que sus formas pronominales y los tiempos verbales coinciden con los del indirecto y, por último, representa los pensamientos articulados o las palabras supuestamente pronunciadas por el personaje12. Algunos narratólogos que han trabajado sobre las formas
de representación de la conciencia de los personajes, especialmente Dorrit Cohn 11, han establecido una serie de categorías que se cruzan con las definiciones lingüísticas sin coincidir totalmente con ellas, como son el monólogo interior, el soliloquio o la psiconarración, categorías que serán especialmente útiles para nuestros propósitos14.
En cuanto al estilo directo, ya hemos señalado que la proliferación de los diálogos es una de las características fundamentales de la narrativa de Valle. Y esto incluso en aquellas novelas escritas en primera persona, en las que su excesiva utilización puede resultar
inverosímil, puesto que hay que suponer que tales diálogos son recordados por el narrador. El estilo directo es el que se utiliza también para la representación del discurso men
tal de los personajes en el soliloquio y en el monólogo interior1s. Existen soliloquios en la narrativa de Valle, aunque no fragmentos extensos. Normalmente se trata de unas pocas
oraciones dentro del discurso del narrador sobre la conciencia del personaje (psiconarración). En primer lugar hay que diferenciar entre soliloquios que se suponen silenciosos y pensamientos que el personaje expone en alto o a media voz siendo él mismo su propio destinatario. Esta última técnica proveniente del teatro se fue eliminando progresivamente de la narrativa por la inverosimilitud que comporta16, pero en la obra de Valle-Inclán aparece en ocasiones, como en Jos soliloquios en alta voz que realiza Roquito en El resplan
dor de la hoguera (p. 55 y ss.) o los del cura Santa Cruz y Ciro Cernín en Gerifaltes de
antaño (p. 48 y capítulo XVI, respectivamente). En segundo lugar, sin abandonar el uso del estilo directo, encontramos una técnica que
reaparece a menudo en distintas novelas a lo largo de la trayectoria del escritor: un pensa
miento obsesivo se repite insistentemente en la mente de un personaje. Es lo que hallamos, por ejemplo, en la Sonata de primavera, en la que dentro de los pensamientos del protagonista reproducidos en estilo indirecto se introducen en tres ocasiones las oraciones siguientes: "-¿Qué siente ella?( ... ) ¿Qué siente ella por mí?" (p. 119 y dos veces en la página 120). Lo mismo se encuentra en la Sonata de invierno con las oraciones: "¡Es feúcha! ¡Es feúcha!¡Es feúcha!" (p. 159 y p. 220) o en Tirano Banderas el soliloquio de
218
Amparo de Juan Bolufer
Zacarías obsesionado por su venganza mientras deambula por la ciudad en fiesta: "¡Señor Peredita, corrés de mi cargo! ¡Corrés de mi cargo, Señor Peredita!" (p. 211 y p.212, dos veces). Estas oraciones se colocan estratégicamente en medio de fragmentos de descripción de la conciencia del personaje. Pero esta técnica también aparece en el estilo directo de palabras, no de pensamientos, como se puede observar en la Sonata de primavera con Ja repetición de "¡Fué Satanás!" por parte de María Rosario. Se trata claramente de un recurso estructurador con una finalidad expresiva o emotiva definida.
En tercer lugar, puede aparecer una única oración que transmite pensamiento en soliloquio como conclusión de un fragmento extenso de interioridad en el que se ha usado indirecto libre o simplemente indirecto. Se trata de oraciones que condensan el sentir y el
pensar del personaje, que se presentan así con la inmediatez de sus propias palabras. Podemos observar por ejemplo en El resplandor de la hoguera, novela en la que se presta especial atención a la conciencia de la madre Isabel, cómo sus reflexiones sobre la guerra terminan en soliloquio que nos define el momento de crisis que está atravesando el perso
naje:
"Deseaba llegar a la hoguera para quemarse en ella, y no sabía dónde estaba. Por
todas partes advertía el resplandor, pero no hallaba en ninguna aquella hoguera de
lenguas <le oro, sagrada como el fuego <le un sacrificio:
-¡Que mi alma toda se consuma en la llama de tu amor, mi Señor Jesucristo!" (p.
140)
Igualmente aparece reproducido el proceso mental que lleva al personaje a ayudar a los soldados enemigos, que de la misma forma finaliza con un soliloquio: "-¡Señor Mío Jesucristo, Tú me enseñas que mis manos estarían malditas si no enjugasen la sangre que ahora se está derramando!" (p. 194). En Gerifaltes de antaño los pensamientos de Santa Cruz sobre la guerra, la vida y la muerte terminan así: "-También yo caeré algún día con cuatro balas en el pecho" (p. 81), y la descripción de los sentimientos del duque de Ordax cuando está con Eulalia: "-¡Qué feliz soy!" (p. 95).
Cabe observar, a medida que avanza la narrativa de Valle, cómo estos soliloquios se introducen directamente sin nexos de unión o verbos como "pensó". Por ejemplo, en Baza
de espadas la psiconarración de la Sofi pasa sin transición al estilo directo propio del soliloquio: "Un dolor de pensar, incoherente y difuso le taladraba las sienes. ¡Todo tiene un fin! ¡Todo para en la muerte! ¡Todo se acaba! El amor más a prueba se acaba. En el fondo del mar, los más grandes infortunios tienen remedio. Se desvelaba" (p. 148)
En cuanto al estilo indirecto que transmite palabras, existe, aunque no de forma constante o sistemática, en todas las obras. Se reproducen especialmente así las órdenes a subordinados o inferiores; en la primera narrativa a los criados, en el resto a los soldados. En algunas ocasiones tiene un papel muy importante en el relato, como en "X" o en "Caritativa". En este último relato los dos protagonistas, que han vuelto a encontrarse después de muchos años, refieren su historia mediante el estilo indirecto. Pedro Pondal señala los motivos por los que abandonó Brumosa:
219
El estilo indirecto libre en la narrativa de Valle-lnclán
"Decía que Brumosa no era una ciudad, sino una gran iglesia en donde se reverencia
ba el culto de lo Razonable, que tenía por Pontífices unos cuantos sabios idiotizados, con el alma seca, como las polvorientas hojas de un infolio, y momio y amojamado el
cerebro, atiborrado de latines bárbaros y de sentencias hueras; ( ... )".
Excepto en estos casos se trata de frases aisladas. La psiconarración utiliza normalmente el discurso indirecto. Este tipo de representa
ción de la conciencia de los personajes es, con mucho, la más frecuente en la narrativa de Valle. La psiconarración aparece tanto en relatos en 1 ª como en 3ª persona. Y no debemos tener el prejuicio de considerar esta técnica como poco moderna, pues es en ella donde las innovaciones del escritor son mayores. Se puede observar la progresiva complejidad del procedimiento, que va evolucionando en las obras y asociándose con otras técnicas. En estos pasajes frecuentemente se establecen relaciones entre el exterior (percepciones de paisaje urbano o campestre) y el interior del personaje. La psiconarración tiene la habilidad de efectuar esta mezcla sin fisuras. Normalmente el personaje realiza un itinerario, y al moverse se refleja en su conciencia lo que ve, junto con sus pensamientos. En Gerifaltes el cura Santa Cruz siempre reflexiona sobre la guerra mientras camina apoyado en su bordón y rodeado por la naturaleza. La evolución de esta técnica se puede percibir si comparamos la escena de interioridad del Marqués de Bradomín en la Sonata de primavera, cuando medita sobre el amor que siente hacia María Rosario, y la escena que aparece en Tirano Banderas, cuando el Barón de Benicarlés se dirige a la Legación Inglesa. En el primer caso, la descripción exterior es el marco propicio para el ensueño amoroso. En el segundo, las imágenes de la ciudad que percibe el Barón desde su coche se fusionan con sus sentimientos y pensamientos intentando reproducir así el funcionamiento asociativo de la mente humana.
Por otro lado, la psiconan·ación tiene la ventaja de poder reflejar los estratos subverbales de la mente. Hay zonas de la mente que es imposible reproducir con palabras, puesto que son previas a la verbalización. El narrador tiene que esforzarse para describirlas. Para ello, en las obras de Valle se recurre a un lenguaje imaginativo que utiliza comparaciones y metáforasn. Estas imágenes son constantes en toda la narrativa del escritor. En una primera época se relacionan con el ámbito de los animales:
"Todavía hoy, el recuerdo de la muerta, es para mí de una tristeza depravada y sutil:
me araña el corazón como un gato tísico de ojos lucientes ( ... ) El gato tísico de ojos lucientes araña sobre el sepulcro de mis amores, y toca el salterio en las costillas del
esqueleto." (Sonata de otoño, p. 173).
"(. .. ) y toda su alma se tendía en acecho, iluminada por un resplandor como el que tienen los gatos en los ojos" (Gerifaltes, p. 60);
"Del cardo seco que era su alma, volaba una mariposa" (Gerifaltes, p. 95); "( ... )pero sentía revolar el pensamiento, con aquella violencia del pájaro que bate en lo oscuro" (Gerifaltes, p. 21 O).
También podemos encontrar comparaciones de otra clase: "( ... ) y experimentaba la sensación desengañada del niño que ha roto un juguete para sacar tan sólo una espiral de alambre" (Gerifaltes, p. 130). Progresivamente las imágenes se van complicando y
adquieren una mayor abstracción: "Fátuas (sic) imágenes y suspicacias de negociante
220
Amparo de Juan Bolufer
compendiaban sus larvados arabescos en fugas colmadas de resonancias" (Tirano, pp. 291-292). Y por último se relacionan con el ámbito de lo geométrico:
"En aquella sima, números de una gramática rota y llena de ángulos, volvían a inscri
bir los poliedros del pensamiento, volvían las cláusulas acrobáticas encadenadas por ocultos nexos" (Tirano, p. 303);
"Y el carcamal diplomático, sobre la reminiscencia pesimista y sutil de su nostalgia,
triangulaba difusos, confusos plurales pensamientos." (Tirano, p. 304);
"Se adormecía en los negros círculos de aquel afligido y monótono pensar." (Baza
de espadas, p. 193).
En general, se puede percibir en la psiconarración una tendencia hacia una mayor abstracción en la descripción del narrador de los procesos mentales. Además el narrador se ve forzado a presentar no sólo mentes en situaciones normales, sino mentes alucinadas y distorsionadas por los efectos del alcohol y de las drogas, como la del Barón de Benicarlés bajo los efectos de la morfina o la del Mayor del Valle bajo los del alcohol, ambos en Tirano. La psiconarración es también la técnica escogida para representar los sueños de los personajes.
En otros casos, el narrador realiza una síntesis de los pensamientos de los personajes a través de frases nominales:
"La mujer presentía imágenes tumultuosas de la revolución. Muertes, incendios,
suplicios y remota, como una divinidad implacable, la momia del Tirano." (Tirano, p. 221);
"La Católica Majestad de Isabel adormecíase con las luces del alba, mecida en confu
sos pensamientos de reina, -terrores, liviandades, milagros, rosadas esperanzas, cla
moreo de cismas políticos, fusilada de pronunciamientos militares-" (La corte, p. 35);
"A la visión del real páramo manchego se yuxtaponía la nostalgia memorosa del
remoto archipiélago antillano, en una transposición de imágenes con luz tropical:
Maniguales espesos, campos de caña, vegas tabaqueñas, cafetales, vastos silencios,
encendidas siestas. La hamaca, el esclavo, el rebenque." (La corte, pp. 259-260).
Este procedimiento alcanza una gran perfección y funcionalidad en la escena del náufrago de Viva mi dueño (Cap. VI de "Almanaque revolucionario"). En la mente del capitán Romero García se yuxtaponen también imágenes de su vida pasada con la utilización de la frase nominal:
"Súbito triángulo de agria y desconcertante luz amarilla. Casernas y pabellones.
Soldados que hacen ejercicio. Paralelas. Reductos. Baterías. Pelotones en traje de
maniobra. Una corneta. Se desbarata la luminosa y triangulada geometría. (. .. )"(Viva mi dueño, p. 14).
El recordar toda la vida en el momento previo a la muerte se relaciona con cuestiones que aparecen desarrolladas en La lámpara maravillosais. Se encuentra también una situación semejante en la escena del marinerito de Los cruzados de la Causa (pp. 111-115), pero la técnica utilizada es diferente, mucho más tradicional. Hay ejemplos menos exten-
221
El estilo indirecto libre en la narrativa de Valle-lnclán
sos en otras obras, como la visión del muchacho secuestrado en La corte de los milagros
(pp. 158-159). En cuanto al estilo indirecto libre, su utilización, como en el caso ya señalado del esti
lo directo del soliloquio, ni es abundante ni sistemática. Se presenta en pequeños fragmentos generalmente de una o varias oraciones, y no suele extenderse más de un párrafo. Aparece combinado con el estilo indirecto de la psiconarración y el estilo directo del diálogo y el soliloquio. Existe tanto estilo indirecto libre que representa las palabras supuestamente pronunciadas de los personajes, como estilo indirecto libre de pensamieritos. Lo más frecuente es encontrar en el mismo pasaje transiciones entre los tres estilos. Por ejemplo en La condesa de Cela hallamos, entre otros, casos del paso del estilo directo al indirecto libre, ambos de palabras:
"¿Dime, dime tú mismo si no es una locura?
La condesa no ponía en duda la caballerosidad de Aquiles, ¡muy lejos de eso! Pero
tampoco podía menos de reconocer que era una cabeza sin atadero; un verdadero
bohemio. ¿Cuántas veces no había ella intentado hacerle entrar en una vida de orden?
Y todo inútil. Aquel muchacho era una especie de salvaje civilizado;( ... )" (p. 32)
O podemos encontrar transiciones del estilo indirecto de la psiconarración al estilo indirecto libre en la representación de la conciencia de la madre Isabel en El resplandor
de la hoguera (pp. 182-183). Y casos con combinaciones más complicadas y variadas como el fragmento dedicado a presentar el proceso mental del Tío Juanes en La corte de
los milagros, donde se suceden el indirecto, el estilo indirecto libre, el directo en forma de soliloquio, el relato de las acciones del personaje, descripción focalizada del paisaje seguida de estilo indirecto de psiconarración, nuevo soliloquio y, por último, el comentario del narrador como conclusión de los pensamientos del personaje: "El viejo pardo, por el hilo de sus cavilaciones y recelos, deducía el monstruo de una revolución social. En aquella hora española, el pueblo labraba este concepto, desde los latifundios alcarreños a la Sierra Penibética" (p. 192). Los ejemplos son muy variados.
En las narraciones en primera persona, si el narrador reproduce palabras dichas por otro personaje, puede utilizar el estilo indirecto libre. Encontramos algunos casos en las Sonatas, como en la Sonata de otoño (p.22), en un fragmento que había aparecido anteriormente en el texto "Hierba santa" con alguna ligera variante, en el que el narrador reproduce la conversación entre el molinero y su criado con la utilización del estilo indirecto libre:
"El molinero conocía aquel camino; pagaba un foro antiguo a la Señora del Palacio, un foro de dos ovejas, siete ferrados de trigo y siete de centeno. El año anterior, como
la sequía fuera tan grande, perdonárale todo el fruto: era una señora que se compade
cía del pobre aldeano." (Sonata de otoño, p. 22)
En la Sonata de primavera la historia de la muñeca de la hermana pequeña de María Rosario también aparece en estilo indirecto libre (p. 183), lo mismo que algunas oraciones aisladas en "X'', por ejemplo: "¡Oh! ella no se olvidaría nunca del siñore!" (p. 61).
El estilo indirecto libre también se utiliza para la presentación de determinados documentos y cartas, especialmente en la trilogía de La guerra carlista y en El ruedo ibérico.
222
Amparo de Juan Bolufer
Ya hemos señalado que en la mayoría de los relatos se presenta de forma destacada la conciencia de algunos personajes centrales. Es lógico pues que en estos fragmentos dedicados a describir el mundo interior, aparezca el estilo indirecto libre. Vamos a señalar los casos más significativos. En Flor de santidad, el personaje de la pastora Adega recibe una atención prioritaria. Sus visiones son fundamentales para la interpretación de la novela. Algunas de estas visiones están constituidas por pasajes extensos construidos fundamentalmente a base de la utilización del estilo indirecto libre.
En la trilogía de La guerra carlista podemos percibir un peso cada vez mayor de la interioridad de los personajes, de forma tal que en la última novela de la serie, Gerifaltes
de antaño, hallamos el mayor número de descripciones de procesos mentales con utilización del indirecto libre. Son dos personajes los que están especialmente privilegiados en este sentido: el cura Santa Cruz y Agila. En la exposición interior de las ideas del primero sobre la guerra podemos encontrar indirecto libre rodeado de fragmentos muy extensos de descripción del narrador de la conciencia del personaje en psiconarración. En el segundo caso, podemos señalar un ejemplo de aplicación de la técnica que ya hemos comentado de la idea obsesiva, esta vez representada en estilo indirecto libre: "¡Se dejaría matar!" (p. 131yp.132).
En Tirano Banderas el estilo indirecto libre es escaso. Aparece entre otros ejemplos en procesos mentales del indio Zacarías. En El ruedo ibérico, ya hemos mencionado el caso del Tío Juanes en La corte de los milagros, y tenemos otros ejemplos en Viva mi
dueño en la representación de la conciencia de Vallín, el Vicario de los Verdes y el caballero Canofari entre otros. En Baza de espadas, Fermín y la Sofi reciben un trato especial y sus procesos mentales se describen con detenimiento, aunque el indirecto libre no es abundante. En El trueno dorado encontramos el último ejemplo de la narrativa de ValleInclán, referido a la conciencia de Feliche:
"Era una obligación de conciencia velar por aquellas criaturas. La madre parecía una
mujer abominable. ¡Qué olor de aguardiente! (. .. ) Al don Fermín que los empujaba
fuera de la alcoba le brillaban los anteojos. ¡Qué horrible rito el de la despedida del
padre moribundo! ¡Y todo aquel trastorno por una broma criminal! El don Fernún,
con sus anteojos llenos de reflejos, no era el médico como ella había supuesto. ¡Qué
absurdo! ¡Un santo de malas ideas! ¡Todo era absurdo!"
En cada caso particular, el uso del estilo indirecto libre consigue unos determinados efectos que no podemos describir aquí. En general se puede decir que, como en toda narrativa, su función primordial es la expresión de la afectividad de los personajes. Este carácter se observa en la construcción del estilo indirecto libre a base fundamentalmente de exclamaciones e interrogaciones. De esta forma se consigue presentar los pensamientos del personaje de una forma más vívida y se omiten los verbos de pensar que introducen el estilo indirecto y que pueden resultar algo monótonos. Se destacan así y se subrayan determinados aspectos de la interioridad del personaje. Su función primordial tiene, pues, mucha relación con la caracterización de los personajes.
Como conclusión, podemos señalar que, en general, en la narrativa de Valle-Inclán predomina el estilo directo en los diálogos y soliloquios, y el estilo indirecto como base de la psiconarración en la descripción de los procesos interiores, en los que se combina
223
El estilo indirecto libre en la narrativa de Valle-lnclán
con el estilo directo del soliloquio y el estilo indirecto libre. Es decir, de las dos opciones de representación que desde Lubbock" se han denominado comúnmente "showing" y "telling", se prefiere mostrar las palabras de los personajes, y en cambio existe l!na tendencia muy fuerte a narrar los procesos mentales.
NOTAS
!.Se refiere al Ruedo Ibérico. Entrevista de Martínez Sierra, «Hablando con Valle-Inclán de él y de su
obra», ABC, Madrid, 7 de diciembre de 1928. Recogida en Dru Dougherty: Un Valle-Inclán olvidado: entre
vistas y conferencias; Madrid, Fundamentos, 1983, p. 178. 2. Entrevista de Mariano Tomar, «A manera de prólogo. Hablando con Valle-Inclán», La Novela de Hoy,
Madrid, núm 225, 3 de septiembre de 1926. Recogido en Dougherty, op. cit., p. 162.
3. Entrevista de José Montero Alonso, «Don Ramón del Valle-Inclán. Algunas opiniones literarias del
insigne escritor de las Sonatas», La Novela de Hoy, Madrid, núm 418, 16 de mayo de 1930. Recogido en
Doughe1ty, op. cit., pp. 190-191.
4. Por ejemplo Roberta Salper: «The Creation of a Fictional Word (Valle-Inclán and the European
Novel)», en Anthony N. Zahareas et al. (eds.): Ramón del Valle-Inclán. An Apprai.rnl <J( His L!fe and
Works; New York, Las Americas Publishing, 1968: "Valle-Inclán, like a theatrical or cinematographic
director, emphasizes the exterior signs of personality. He tells us gestures, facial expressions, salient physical traits, clothing - never psychological processes or complicated workings of the human mind."(p.
124) y más recientemente Manuel Alberca Serrano: «Los atributos del personaje: Para una poética del
retrato en Valle-Inclám>; Analecta Malacitana, vol XI, 1 (1988), pp. 125-145: "( .. )en Jos retratos sobresale que de Jos rasgos y datos externos se derivan caracterizaciones mentales. ( ... ) De cualquier modo, ni siquiera
en estos retratos etopéyicos, se aventura Valle a calificar introspectivamente a sus personajes como si fuese
consciente de Ja dificultad de conocer Ja interioridad psicológica de éstos o por el contrario los considera vací
os; arquetipos funcionales, reducidos a lo más exterior." (pp. 127-128). 5. Entre otros Hebe Noemí Campanella: Valle-Inclán: Materia y jórma del esperpento; Buenos Aires,
Epsilon, 1980, p. 107: "En Ja última trilogía, el narrador casi ha desaparecido, y los personajes actúan, dialo
gan, en fin, están presentes ante un espectador que los ve entrar en escena y salir de ella, que los oye hablar y sigue sus gestos sin que se interponga entre él y los actores, el lenguaje indirecto del narrador. En síntesis, los
personajes entran en relación espaciotemporal y viven, en consecuencia, situaciones presentadas como verda
deras escenas de una pieza de teatro."
6. Por ejemplo Carlos Jerez Farrán: El expresionismo de Valle-lnclán: Una reinterpretación de su visián
esperpéntica; La Coruña, Ediciós de Castro, 1989, p. 251 y en general en todo su estudio de la narrativa de
Valle-Inclán. 7« De rodillas, en pie, en el aire» (véase Dougherty, op. cit., pp. 173-179). Por supuesto hay excepciones
a este planteamiento general, entre las que destacamos, Linda S. Glaze: Critica[ Analysis of Val/e-Inclán's
Ruedo ibérico; Miami, Universal, 1984 y Margarita Santos Zas: Tradicionalismo y literatura en Valle-Inclán
(1889-1910)); Boulder, Colorado, Publications of the Society of Spanish and Spanish-american Studies, 1993.
8. No así en En la luz del día.
9. Capítulo X del Libro Octavo "Capítulo de esponsales".
1 O. Veáse Ja reciente bibliografía que aparece en Luis Beltrán Almería: Palabras transparentes. La configuración del discurso del personaje en la novela; Madrid, Cátedra, 1992. En cuanto al corpus utilizado, aun
que manejo en mi estudio el conjunto completo de la narrativa del escritor, a continuación señalaré unicamente las ediciones citadas en este trabajo: "La condesa de Cela" en Femeninas. Seis historias amorosas;
Pontevedra, Imprenta de Andrés Landín, 1895; "¡Caritativa!", El Universal, México, 19 de junio de 1892; "X", Extracto de Literatura, Pontevedra, nº 27, 8 de julio de 1893; "Hierba santa", Juventud, Madrid, 1 de
octubre de 1901; Sonata de otoño. Memorias de Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Ambrosio Pérez
224
Amparo de Juan Bolufer
y Compafüa, 1902; "¡Fue Satanás!", El Gráfico, Madrid, 13 y 14 de julio de 1904; Sonata de prima~era. Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904; Sonata de invierno.
Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1905; Flor de santidad. Historia milenaria, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904; Los cruzados de la
Causa. La ¡;uerra carlista. Vol I, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1908; El resplandor de la ho¡;uera. La ¡;uerra carlista. Vol 11, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1909; Gerifaltes de antaño. La guerra carlista. Vol III, Madrid, Imprenta de Primitivo Fernández, 1909; "En la luz del día", Los Lunes de El Imparcial,
Madrid, 8 de enero de 1917 - 26 de febrero de 1917; La media noche. Visión estelar de un momento de
¡;uerra, Madrid, Imprenta Clásica española, 1917; Tirano Banderas. Novela de Tierra Caliente, Madrid,
Rivadeneyra, 1926; La corte de los milagros. El ruedo ibérico. Primera serie. Tomo primero, Madrid,
Rivadeneyra, 1927; Viva mi dueño. El ruedo ibérico. Primera serie. Tomo JI, Madrid, Rivadeneyra, 1928;
Baza de espadas, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992; "El trueno dorado", Ahora, 19 de marzo - 23 de abril
de 1936. Quiero agradecer al profesor Javier Serrano su amabilidad al proporcionarme todos los textos publi
cados en prensa que utilizo en este trabajo.
11. Utilizo la denominación estilo indirecto libre por ser la tradicional en la filología hispánica.
12. Véase Vaheed K. Ramazani: The Free lndirect Mode. Flaubert and the Poetics of' /rony;
Charlottesville, University Press of Virginia, 1988.
13. Dorrit Cohn: Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction; Princeton, Princeton University Press, 1978.
14. En los últimos años se han multiplicado los trabajos sobre el estilo indirecto libre. Se trata de una
forma de discurso cuya ambigüedad a veces es potenciada por los escritores y, por ello, en ocasiones es difícil
diferenciar los pasajes en estilo indirecto libre de los que no lo son. La crítica ha señalado una serie de indicios
que delatan su presencia (tiempos verbales, pronombres personales, deixis de tiempo y espacio, estilo o regis
tro, idiosincracia fonológica, gramatica o léxica entre otros; (véase Helmut Bonheim: The Narrative Modes.
Techniques of the Short Story; Cambridge, D.S. Brewer, 1986), pero en ocasiones estos criterios son insufi
cientes y hay que recurrir al estudio del contexto o de los procedimientos habituales que se siguen en la obra,
sin negar que puedan existir oraciones de transición entre una forma de discurso y otra.
15. Los límites entre estas dos técnicas son difíciles de señalar. Denomino soliloquio al discurso más
racional y lógico mientras que el término de monólogo interior lo reservo para un tipo de discurso más asocia
tivo, espontáneo e irracional, puesto que se intenta acercar al fluir de la conciencia. En los dos casos se trata
de la citación directa de los pensamientos del personaje en primera persona y en presente.
16. Ver Cohn, op. cit, pp. 58-66.
17. Este tipo de imágenes pueden relacionarse fácilmente con el concepto de psicoanalogía de Cohn, defi
nido como una imagen sorprendente utilizada para describir un instante mental (op. cit, p. 9 y pp. 41-46).
18. En el último apartado de El anillo de Giges se puede leer: "Era yo estudiante, y un día, contemplando
el juego de algunos niños que danzaban como los silvanos en los frisos antiguos, peregrinó mi corazón hacia
la infancia y tornó revestido de una gracia nueva. ( ... ) Con los ojos vueltos al pasado, yo lograba romper el
enigma del Tiempo. Encarnados en imá¡;enes, veía yuxtaponerse los instantes, desgranarse los hechos de mi
vida y volver uno por uno." (La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales; Madrid, Espasa-Calpe,
"Austral'', 1974, 3ª ed., p. 29. El subrayado es mío) Se trata del mismo fenómeno que experimenta el náufra
go. Para la relación entre la muerte y el tiempo, véase Jean Franco: «The Concept of Time in El ruedo
ibérico»; Bulletin <if'Hispanic Studies, 39 (1962), pp. 185-187, y Caro! Maier: «Acercando la conciencia a la
mue1te: Hacia una definición ampliada de la estética de Valle-Inclán»; en Clara Luisa Barbeito (ed.): Valle
Inclán. Nueva valoraci<ín de su obra; Barcelona, PPU, 1988, pp. 125-136.
19. P. Lubbock: The Crajt <fFiction; London, Jonathan Cape, 1939, pp. 59 y ss.
225











![“Bibliografía sobre Ramón del Valle-Inclán (2000-2001)” [2002, Paper]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a9581b41f9c8c6e0a4355/bibliografia-sobre-ramon-del-valle-inclan-2000-2001-2002-paper.jpg)