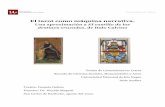La técnica narrativa en Valle-Inclán
Transcript of La técnica narrativa en Valle-Inclán
Amparo de Juan Bolufer
. LA TÉCNICA NARRATIVA #
EN VALLE-INCLAN
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
LALIA Series Maior
01 El complemento indirecto en español Victoria Vázquez Rozas
02 Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes José Maria García-Miguel
03 Los cuentos de Valle-lnclán. Estrategia de la escritura y gen6tica textual Javier Serrano Alonso
04 Las completivas de sujeto en español Carmen Cabeza Pereiro
05 La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales Elena Rivas, Maria José Rodríguez Espiñeira
06 Pautas Semánticas para la formación de verbos en español mediante suftjaclón Antonio Rifón
07 La posición del sujeto en la cláusula monoactancial en español Belén López Meirama
08 La teoría est6tica, teatral y literaria de Rafael Dieste Arturo Casas
09 Valle-lnclán y la novela popular: La cara de Dios Catalina Miguez Vilas
10 Po6tica de la novela en la obra critica de Emlla Pardo Bazán Cristina Patiño Eirin
11 La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano Juan Casas Rigall
12 El complemento locativo en español. Los verbos de movimiento y su combinatoria sintéctlco-seméntica Victorina Crego
AMPARO DE JUAN BOLUFER
LA TÉCNICA NARRATIVA EN VALLE-INCLÁN
2000
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
JUAN BOLUFER, Amparo de
La técnica narrativa en Valle-Inclán /Amparo de Juan Bolufer. - Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de Públicacións e Intercambio Científico, 2000. - 432 p.; 24 cm. - (Lalia / Departamento de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüístíca Xeral; Departamento de Lingua Española, ISSN: 0213-7496. Series Maior; 13). - D.L. C-1601-2000. - ISBN: 84-8121-839-1
l. Valle-lnclán, Ramón del - Crítica e interpretación. l. Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, ed. 11. Serie
860-3 "19" Valle-Inclán
© Universidade de Santiago de Compostela, 2000
EDITA Servicio de Publicacións da
Universidade de Santiago de Compostela Campus Universitario Sur
ISBN: 84-8121-839-1 ISSN: 0213-7496=Lalia
Depósito Legal: C-1601-2000
ÍNDICE
Índice...................................................................................................................... 7
Introducción.......................................................................................................... 11
l. Ironía y distancia en la narración de las Sonatas....................................... 17
l. Valle-Inclán y el Modernismo................................................................... 17
2. La lectura irónica de las Sonatas................................................................ 19
2.1. La recepción contemporánea......................................................... 24
2.2. La recepción irónica de las Sonatas............................................... 27
3. Distancia y narrador irónico ............................................................... .. .... 38
3.1. El concepto de distancia y distanciamiento................................. 38
3.2. Autobiografía y distancia. Distancia temporal y cambios de focalización....................................................................................... 41
3.2.l. La pre-historia textual de Sonata de Estío y el género
de las Sonatas........................................................................ 43
3.2.2. Focalización en el relato autobiográfico........................... 48
3.2.3. Desdoblamiento temporal y distancia.............................. 51
3.2.4. Focalización, anacronías e intriga...................................... 56
3.2.5. Coherencia y alteraciones en la perspectiva elegida. ..... 60
3.2.6. Velocidad y frecuencia. ....................................................... 63
3.2.7. La imagen del yo-narrador y la distancia irónica........... 74
11. Flor de Santidad y la subjetividad del narrador modernista.................. 93
l. La subjetividad del narrador modernista................................................ 93
2. La subjetividad del narrador de Flor de Santidad.................................... 102
3. La omnisciencia del narrador y el recurso a la focalización interna. .. 113
3.1. Las visiones de Adega. ................................................................... 117
4. La ambigüedad del sentido de Flor de Santidad...................................... 120
7
111. Narrativa breve............................................................................................... 125
1. La indeterminación genérica..................................................................... 125
1.1. Indeterminación modal.................................................................. 126
1.2. Algunos casos dudosos. ................................................................. 130
1.3. Indeterminación genérica............................................................... 137
1.3.1. Cuento y novela corta......................................................... 140
2. Cuento y novela corta en Valle-Inclán. .................................................... 143
2.1. Los cuentos de Valle-Inclán. .......................................................... 145
2.1.1. El narrador en los cuentos.................................................. 149
2.1.1.1. El folclore y los cuentos. ....................................... 151
2.1.1.1.1. El marco y los niveles narrativos........ 153
2.1.1.1.2. Ubicuidad y discurso personal........... 162
2.1.1.2. Las posibilidades del relato homodiegético. ..... 170
2.2. Las novelas cortas de Valle-Inclán. ............................................... 181
2.2.1. El narrador de las novelas cortas....................................... 182
2.2.2. Las técnicas de la novela corta modernista de
Valle-Inclán. .......................................................................... 191
IV. El narrador ante el tema bélico: La Guerra Carlista y La Media Noche. La visión estelar.............................................................................................. 205
l. La Guerra Carlista......................................................................................... 205
1.1. Introducción. La transmisión ideológica. Técnicas narrativas
innovadoras...................................................................................... 205
1.2. Tiempo, espacio y estructura......................................................... 217
1.3. Focalización y representación de la interioridad de los
personajes......................................................................................... 227
1.4. Una Tertulia de Antafío y "La Corte de Estella". ........................... 240
2. El concepto de visión estelar. .................................................................... 244 3. La Media Noche............................................................................................. 257
3.1. El tiempo de la narración. La simultaneidad temporal............. 258
3.2. La posición espacial del narrador. Variaciones a lo largo
de la obra. Focalización. ................................................................. 264
3.3. "En la Luz del Día"......................................................................... 276
4. La Guerra Carlista y la visión estelar. ........................................................ 280
V. Las novelas esperpénticas. Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico. ............ 285
l. Introducción. ............................................................................................... 285
8
1.1. El personaje colectivo..................................................................... 288
1.2. Visión de la historia y género. ....................................................... 293
1.3. La reducción temporal.................................................................... 296
1.4. Impasibilidad y teoría del esperpento.......................................... 297
1.5. El concepto de demiurgo................................................................ 306
1.6. Esperpento y narrativa................................................................... 311
1.7. Visión estelar y narrativa esperpéntica........................................ 313
2. Tirano Banderas............................................................................................. 314
2.1. Diseño y estructura......................................................................... 314
2.2. El tiempo. Circularidad y simultaneidad. El concepto de
síntesis............................................................................................... 317
2.3. El narrador y las técnicas de caracterización de los personajes. 327
3. El Ruedo Ibérico............................................................................................. 352
3.1. Introducción..................................................................................... 352
3.2. Visión histórica y visión demiúrgica. ........................................... 356
3.3. Presentación panorámica de la visión histórica y simultaneidad.................................................................................. 361
3.4. Presentación escénica e impasibilidad......................................... 367
3.4. Algunas precisiones sobre la focalización. .................................. 372 4. Final. ............................................................................................................. 377
4.1. Verdad y perspectiva...................................................................... 377
4.2. La autoridad del narrador.............................................................. 384
Bibliografía citada................................................................................................ 387
l. Bibliografía primaria.................................................................................. 387
1.1. Obras de Valle-Inclán (por orden cronológico)........................... 387
1.2. Cuentos y novelas cortas (por orden cronológico)..................... 389
1.3. Artículos citados (por orden cronológico)................................... 391
1.4. Pre-textos y fragmentos de novelas (por series y orden cronológico) . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... .. . .. ... .... .. .... .. . ... 392
2. Bibliografía secundaria citada................................................................... 397
Listado de abreviaturas empleadas................................................................... 428
9
INTRODUCCIÓN
"Las monografías que hoy no se le dediquen, le serán dedicadas mañana: un mañana de siglos" (Melchor Fernández Almagro, 1927)
La revalorización de la obra literaria de Valle-Inclán es hoy un fenómeno incuestionable. La bibliografía crítica se ha multiplicado especialmente tras la celebración del cincuentenario de la muerte del escritor en 1986. Coincide este interés académico con el aprecio cada vez mayor de un público lector y espectador día a día más numeroso. Sorprende, sin embargo, en esta ya amplísima bibliografía la ausencia de monografías que estudien en su conjunto la narrativa del escritor. Las razones de tal situación quizá se encuentren en la valoración altamente positiva del teatro de Valle-Inclán, que sí ha sido analizado desde una perspectiva global (Greenfield, 1972; Lyon, 1983), y que quizá oscurece inmerecidamente el resto de su trayectoria literaria. La narrativa de Valle ha recibido la atención crítica bien en trabajos que estudian el conjunto de la obra literaria del autor en introducciones generales y manuales (Díaz-Plaja, 1965; Bermejo Marcos, 1971; Risco, 1977), o en artículos o capítulos de obras sobre la narrativa del período (Nora, 1963; Alberca, 1991; Villanueva, 1989a, 1991b; Etreros, 1994, entre otros). La bibliografía sobre textos narrativos concretos o grupos de obras es, sin embargo, extensísima. Es justo señalar en este sentido el trabajo de Éliane Lavaud (1980) que indicó nuevas direcciones a la crítica valleinclaniana por las que ésta ha transitado desde entonces, además de otros estudios sobre textos particulares que sería excesivamente prolijo enumerar1, y a los que se hará referencia en los diferentes capítulos de esta monografía.
De todos los acercamientos posibles a la narrativa de Valle-Inclán, se ha elegido aquel que centra su atención en la modalización, concepto que engloba el de voz del narrador y la visión o focalización desde la cual se narra la historia. Valorar a estas alturas la importancia del estudio de la modalización en los textos narrativos resulta innecesario por su obviedad. Se estudia en este trabajo, pues, la totalidad de las obras narrativas de Valle-Inclán, tanto sus novelas como las distintas manifestaciones del relato breve (cuentos y novelas cortas)2, con la
1 Véase Serrano Alonso y Juan Bolufer (1995). 2 No se analizan, en cambio, La Lámpara Maravillosa y La Cara de Dios. La primera es un tratado
11
intención de precisar las características de estos textos en cuanto a su modalización y técnicas narrativas relacionadas, como el tratamiento del tiempo y del espacio, para poder ofrecer una visión de conjunto, la cual determine tanto la continuidad como las innovaciones que se produjeron en la trayectoria del escritor en este ámbito. El análisis narratológico permite situar con toda justicia la narrativa de Valle-Inclán en el lugar que le corresponde en el movimiento de renovación novelística desarrollado en la literatura occidental a comienzos del siglo XX. Se revela de este modo altamente eficaz para la comprensión de la literatura valleinclaniana y de su significado histórico.
El examen de la obra literaria de Valle-Inclán presenta algunos problemas específicos, derivados de la particular forma de trabajo del escritor, que, como es sobradamente conocido, revisaba minuciosamente las sucesivas publicaciones de cada texto, introduciendo cambios en ocasiones considerables en cada versión de los mismos. Así, obras publicadas a principios de siglo, como las Sonatas, y que siguieron reeditándose hasta la muerte del escritor, fueron modificadas en muchas de sus publicaciones. Ello supone que para una investigación rigurosa de la narrativa de Valle-Inclán es absolutamente imprescindible el cotejo textual de las diferentes versiones y la fijación de los textos mediante ediciones críticas fiables. Los errores interpretativos motivados por la utilización de ediciones inadecuadas sin tener en cuenta la particular "estrategia de la escritura", en palabras de Lavaud (1989) y Serrano Alonso (1996), han sido denunciados como desacierto metodológico en los últimos años (Ynduráin, 1990). Ante la ausencia de ediciones críticas de la mayor parte de la obra narrativa de Valle-Inclán3 y el planteamiento evolutivo del trabajo, se ha optado por utilizar la primera edición de cada uno de los textos del corpus, a pesar de la dificultad de su localización y consulta, lo cual permite analizar cada obra en el momento histórico de su creación y aparición y no la revisión que años después realiza el escritor cuando sus intereses pueden ya ser otros. En aquellos casos en los que ha sido conveniente por diversos motivos, se citan o cotejan otras versiones posteriores, o ediciones
de estética y, por Jo tanto, pertenece al género didáctico-ensayístico y no al narrativo. El caso de La Cara de Dios es distinto. Se trata de una obra que presenta características muy diferentes al resto de Jos textos narrativos por su inclusión en el género popular de Ja novela de folletín. Valle-Inclán nunca recogió esta novela en las ediciones de su Opera Omnia, seguramente porque prefirió olvidarla. Obra muy interesante por sus relaciones intertextuales con relatos breves como "Beatriz" o" Adega", sin embargo carece del aliento literario del resto de su producción.
3 Algunas ediciones que se presentan como críticas son exclusivamente anotadas, y en otras que pertenecen a colecciones dedicadas supuestamente a estos menesteres ni se indica el texto utilizado como base. Otras ediciones realizadas con cuidado no son críticas o reproducen la última edición de cada obra, como las de Ja colección "Nueva Austral" y la "Biblioteca Valle-Inclán" del Círculo de Lectores. Son ediciones críticas, aunque no cotejan todas las versiones intermedias y pre-textos, Ja de María Paz Díez Taboada de Flor de Santidad, Madrid, Cátedra, 1993, y la de María José Alonso Seoane de La Guerra Carlista, Madrid, "Clásicos Castellanos", Espasa-Calpe, 1979 (2 vols.), que ha sido reeditada en Ja "Nueva Serie" de Ja misma colección en 1993 (2 vols.).
12
periodísticas previas en forma de folletín, fragmentos publicados separadamente, cuentos y novelas cortas que pasan a formar parte de proyectos mayores. Si este aspecto se presenta complicado en el ámbito novelístico, la historia textual de las narraciones breves es casi laberíntica4. Se ha escogido para su análisis la publicación periodística inicial o la aparecida en la primera colección de relatos en la que el texto fue editado. Si las diferencias entre dos versiones son considerables, se examinan ambas. El estudio textual del conjunto de la narrativa del escritor mediante el cotejo de las sucesivas versiones es sólo una labor parcialmente realizada, aunque absolutamente necesaria, que sobrepasa los objetivos de este trabajos.
La metodología utilizada se basa en los logros de la Narratología contemporánea, cuya base común es bastante amplia, pese a la falta de consenso en algunos aspectos centrales, como la noción de focalización6. La complejidad de la obra valleinclaniana impone al investigador el planteamiento de conceptos en permanente discusión teórica, como son el distanciamiento estético, la ironía o el problema genérico, así como la reflexión teórica sobre elementos propios de la obra del escritor, como por ejemplo la naturaleza de la visión estelar o del esperpento, o la impasibilidad del narrador, cuestiones todas ellas centrales en un estudio de la voz y la perspectiva narrativa. La Narratología es una disciplina con una clara base estructural. Superadas todas las polémicas iniciales y asumi-
"Existe una edición crítica inédita con minucioso cotejo de variantes de todas las versiones de los relatos que alguna yez formaron parte de las colecciones de Jardín Umbrío / Jardín Novelesco. Quiero agradecer a Javier Serrano Alonso su generosidad al permitirme citar y trabajar sobre un estudio no publicado. Además contamos con la edición crítica de Joaquín del Valle-Inclán de Femeninas. Epitala11zio, Madrid, Cátedra, 1992.
s Véase, entre otros, Speratti-Pifiero (1968), Schiavo (1980a, 1984), Lavaud (1986, 1991), Santos Zas (1993, 1994), Serrano Alonso (1996a, 1996b).
ºEl término "focalización", propuesto por Genette, en sustitución de los más vagos y visuales "punto de vista", "perspectiva" o "visión", está hoy firmemente asentado en los estudios narratológicos. Tras la fundamental distinción entre los dominios de voz y focalización, Genette propuso tres modalidades, interna, externa y cero o relato no focalizado. La propuesta de Genette fue revisada por Bal, que demostró algunas debilidades de la teoría genettiana, como la no distinción entre sujeto focalizador y objeto focalizado. Bal reduce las tres opciones de focalización de Genette a dos, interna y externa, al comprobar que en el concepto genettiano de focalización se mezclan criterios relativos a la capacidad de conocimiento del objeto por dentro o posibilidad de penetración en la conciencia de los personajes y relativos al sujeto de la percepción. Sin embargo, la propuesta de Bal presenta algunos inconvenientes. Está excesivamente centrada en lo visual, dejando de lado la focalización ideológica, y resulta adecuada especialmente para el análisis microtextual. No parece tampoco pertinente la extensión del concepto de nivel narrativo al plano de la voz y de la focalización. Por ello, y por adecuarse mejor al propósito de este trabajo en cuanto a su capacidad descriptiva para la narrativa de Valle, se utilizará la propuesta de Genette, a la que se afiadirá la acertada distinción entre focalizador y objeto focalizado de Bal, y otras matizaciones que se especificarán en su momento. Vid. Genette (1972, 1983), Uspensky (1973), Bal (1977, 1981, 1985), Bronzwaer (1981), Lanser (1981), Lintvelt (1981), Vitoux (1982), Rimmon-Kenan (1983), Volpe (1984), Martin (1986), Cordesse (1988), Pozuelo Yvancos (1988), García Barrientos (1992), Garrido Domínguez (1993).
13
das las críticas que el estructuralismo recibió por su extremado apego al texto en sí mismo, la Narratología moderna ha sabido aceptar, sin excesivos problemas, diversas influencias que desde corrientes teóricas diferentes han criticado especialmente su olvido del estudio de las relaciones de la obra literaria con el contexto histórico y cultural, y su situación en el marco de un proceso de comunicación en el que son elementos indispensables el autor y el lector. Por ello, aun cuando la parte central de este estudio sea la dedicada al análisis del texto, sin el cual todo lo demás carece de sentido, se tendrán en cuenta otros elementos. No se pretende seguir una línea teórica y metodológica determinada, sino que se prefiere un enfoque más plural, que permite la aproximación a los textos desde perspectivas complementarias. Así, se estudian las obras de Valle-Inclán teniendo en cuenta en la medida de lo posible el contexto de la literatura contemporánea, española, hispanoamericana y europea, intentando evitar el marco excesivamente provinciano que en el pasado convirtió la figura del escritor en un caso aislado y atípico de la literatura española. Además, estas obras, algunas de las cuales han sido calificadas de escapistas y evasivas, no pueden entenderse sin el marco histórico e ideológico en el que nacieron y al que pertenecían los lectores a los que originalmente fueron destinadas. Por ello, se presta especial atención a los procedimientos de transmisión ideológica y a todas aquellas estrategias puestas en práctica para su eficaz comunicación. Se revisa asimismo la recepción contemporánea y crítica de la narrativa del escritor, aun cuando el estudio de este aspecto es necesariamente parcial, pues exige una labor investigadora hemerográfica exhaustiva.
Por otro lado, aunque Valle-Inclán no fue un escritor muy pródigo en sus teorizaciones, se han conservado numerosos testimonios de sus ideas sobre el arte y la literatura y la intención que le guiaba al escribir. Excepto algunos artículos sobre estética publicados con motivo de exposiciones artísticas, La Lámpara Maravillosa y el prólogo a su edición de La Media Noche, el resto de las manifestaciones teóricas del escritor fueron recogidas en entrevistas y reseñas de conferencias realizadas por periodistas. Se puede afirmar que su grado de fiabilidad es en general muy elevado con respecto a las palabras supuestamente pronunciadas por el escritor, ya que periodistas de medios diferentes en distintos momentos recogen las mismas ideas con casi idéntica formulación. Sin embargo, este tipo de declaraciones han de analizarse con precaución, pues no debe olvidarse que Valle fue creándose una imagen singular a través de esta clase de manifestaciones, cuya finalidad en ocasiones era únicamente provocar reacciones de protesta, asombro o admiración. Por otro lado, es indudable la distancia que frecuentemente separa las intenciones de cualquier autor de su práctica literaria, y que éstas en todo caso no suponen la única interpretación válida de las obras. Por ello, las declaraciones del escritor deben ser tenidas en cuenta, pero siempre tendrán que ser comparadas con su realización tal como se puede obser-
14
var en los textos. He intentado evitar un práctica bastante extendida en el valleinclanismo, consistente en aplicar este tipo de atisbos teóricos del escritor a textos cuya redacción y publicación está muy alejada cronológicamente de tales manifestaciones. Aunque puede percibirse una continuidad en la estética del escritor, en cada etapa de su vida este tronco común fue matizándose o perfilándose en diversas direcciones. No parece metodológicamente apropiado estudiar toda la producción narrativa de Valle desde los principios expuestos en La Lámpara, o las narraciones breves, Sonatas y novelas carlistas desde los principios de la estética esperpéntica como se exponen en Luces de Bohemia, Los Cuernos de Don Friolera y otras declaraciones teóricas de los años veinte.
Las obras se han agrupado en conjuntos para su estudio, teniendo en cuenta las asociaciones establecidas por el propio escritor, que tendía a reunir sus producciones en colecciones o en series, así como otro tipo de criterios, especialmente los de proximidad cronológica y narratológica. En el primer capítulo, tras una introducción en la que se precisa el marco estético-literario en el que se inscribe la narrativa modernista de Valle-Inclán, se estudian conjuntamente las cuatro Sonatas. En este capítulo se abordan cuestiones relativas a la ironía y el distanciamiento del narrador autodiegético, tipo de modalización que sólo se localiza en estas novelas, además de en algunos relatos breves. El segundo capítulo se centra en el análisis de la novela Flor de Santidad, obra que aunque se ajusta a similares principios estéticos que las Memorias del Marqués de Bradomín, difiere en el tipo de narrador utilizado, si bien presenta coincidencias notables en otros aspectos. En el tercer capítulo se plantea el estudio narratológico de la ficción breve de Valle-Inclán en sus dos modalidades genéricas, el cuento y la novela corta. El cuarto capítulo agrupa las narraciones de temática bélica, la trilogía carlista y La Media Noche. En este apartado se revisa la teoría literaria del escritor en la que se fundamenta la visión estelar, a partir de sus artículos, conferencias, declaraciones y ensayos. El quinto capítulo se dedica al análisis de las novelas esperpénticas, incluyendo bajo este epígrafe Tirano Banderas y el conjunto de textos que forman El Ruedo Ibérico. Se considera que esta asociación se justifica en las similitudes técnicas y temáticas que caracterizan la modalidad esperpéntica, y que son comunes a estas narraciones. Dentro de este capítulo se abordan los problemas que presenta la aplicación de la teoría esperpéntica a la narrativa.
Por último, me gustaría hacer constar que este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación que sobre Valle-Inclán se desarrolla desde hace años en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Santiago de Compostela. Quisiera manifestar asimismo mi sincero agradecimiento a algunas personas sin las cuales esta monografía no hubiera llegado a su término. A Luis Iglesias Feijoo debo su inspiración originaria y a su sabio magisterio y dirección el haberme orientado en el laberinto valleinclaniano. Javier Serrano ha
15
sido un estímulo y un apoyo constante en mi investigación. A su completa biblioteca valleinclaniana debo además el conocimiento directo de todos los textos periodísticos que utilizo en este trabajo. He encontrado asimismo en Dru Dougherty un afectuoso aliento y un ejemplo de valleinclanismo digno de ser imitado. No quisiera olvidar a otros estudiosos de la literatura del autor cuyas sugerencias sin duda han enriquecido este libro: Margarita Santos Zas, Darío Villanueva, Manuel Aznar, Éliane Lavaud y Anthony Zahareas. A todos ellos, gracias.
16
CAPÍTULO I
Ironía y distancia en la narración de las Sonatas.
l. Valle-Inclán y el Modernismo.
En la historiografía hispánica es posible observar un replanteamiento generalizado del concepto de Modernismo. Hoy puede hablarse ya de cierto consenso crítico en cuanto a una nueva manera de encarar la producción estética que se desarrolló en España en un período cronológico que abarca los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Esta visión, que tiene antecedentes en antiguos planteamientos expuestos por los propios modernistas y en la aproximación al fenómeno de, entre otros, Juan Ramón Jiménez (1962), Onís (1955) y Ricardo Gullón (1963, 1969), concibe el Modernismo dentro de la crisis general europea u occidental que sacudió los ambientes intelectuales y artísticos de la época como reacción al positivismo que había dominado en el pasado. Esta compleja respuesta se desarrolló en todos los ámbitos culturales, por lo que es preciso abordarla desde un enfoque interdisciplinar e internacional, sin reduccionismos localistas o casticistas, como los que propiciaron la distinción entre Modernismo y 98. Según ha estudiado Blasco Pascual (1993), el término "Modernismo" en la crítica española primero se identificó con un intento de renovación de los valores ideológicos y culturales, para luego pasar a representar, a partir de 1907 - 1913, una mera transformación del lenguaje literario, como fruto de una tentativa de ordenación historiográfica realizada por algunos de los exponentes del propio Modernismo, ampliada y seguida por estudiosos como Díaz-Plaja. Con esta reducción crítica, el Modernismo perdió su nexo de unión con el movimiento general del que formaba parte y se convirtió durante mucho tiempo en una escuela literaria decorativa, preciosista y vacía, identificada con el rubendarismo más estetizante. Paralelamente lo que era una unidad intelectual y estética se desmembró en segmentos heterogéneos y enfrentados con la separación artificial de modernistas y miembros de la generación del 98, que estuvo acompañada de una valoración positiva de los segundos, más sesudos y comprometidos, frente a los frívolos y superficiales modernistas. El Modernismo quedó así vacío de contenidos ideológicos y convertido en un movimiento escapista de arte por
17
el arte, reconocible por los cisnes, princesas, piedras preciosas y demás elementos decorativos que pueblan sus manifestaciones artísticas.
La historiografía actual ha aceptado como necesidad metodológica el estudio unitario de la literatura finisecular en su entorno europeo y occidental, así como la definición del Modernismo no sólo por rasgos formales, sino especialmente por rasgos de contenido e ideológicos7. En este sentido se han llevado a cabo diversas aproximaciones al Modernismo hispánico como una de las manifestaciones de la Modernidad cuyo alcance, sin embargo, todavía está por determinar. Dejando a un lado lo inapropiado que resulta el término "moderno" y sus derivados "modernismo" y "modernidad" para calificar un fenómeno histórico (Calinescu, 1991), subsiste el problema terminológico originado por el hecho de que la expresión "Modernidad" recubre un período de tiempo extensísimo, cuyo origen según los autores puede encontrarse en el siglo XVIII o incluso en el Renacimiento (Iglesias Feijoo, 1997), y el vocablo "Modernismo", a su vez, no corresponde exactamente al mismo fenómeno en las diversas lenguas occidentales, ni éste abarca el mismo período cronológico8•
La obra de Valle-Inclán ha sido una de las más perjudicadas por ese acercamiento !imitador a la literatura española y numerosas voces reclaman desde el valleinclanismo la conveniencia de estudiar su creación literaria dentro de este nuevo marco conceptual y estético. Así, en los trabajos de Darío Villanueva (1977, 1978, 1989a, 1989b, 1991), Iglesias Feijoo (1995, 1997a), González del Valle (1997), Tasende Grabowski (1994a), López Casanova (1995), entre otros muchos, se sitúa a Valle en esa "Modernidad" amplia, al lado de escritores como Proust, Mann, Woolf, Gide, Huxley, Faulkner, Hesse, Joyce, Brecht, Eliot o Pirandello. Este acercamiento supera los problemas de clasificación de la obra de Valle, muy difícil de adaptar al sistema generacional y que, en cambio, encuentra su lugar natural en la estética de la Modernidad9. Por otro lado, la
7 La conmemoración del 98 ha propiciado la celebración de innumerables congresos, seminarios y cursos, así como la aparición de monográficos en revistas especializadas. En estos trabajos puede comprobarse el asentamiento de la nueva visión historiográfica del periodo literario. Cito únicamente una selección a modo de ejemplo: Mainer y Gracia (1997), Celma (1998a, 1998b), Romero Tobar (1998), AA.VV (1998), Gabriele (1999), García Ruiz et alii (1999).
s En la literatura alemana normalmente se utiliza para englobar diversas manifestaciones artísticas de los años 80, 90 y 1900 ("The very moment of the Germanic repudiation of the Modern as a valid term mains the start of Anglo-American Modernism as it is currently understood", Bradbury y McFarlane, 1981: 40), y en la brasileña su ámbito de desarrollo se localiza después de la Primera Guerra Mundial. En la historiografía en lengua inglesa también parecen convivir dos concepciones del "Modernism", una amplia anglo-americana (de 1890 a 1930/40 aproximadamente) y una más restringida en la literatura inglesa para el período de florecimiento de escritores como Joyce, Eliot o Pound (1907 /1910 a 1925 o incluso 1914-1924). Vid. Bradbury y McFarlane (1981), especialmente el capítulo primero "The Name and Nature of Modernism" y Quiñones (1985), entre otros.
9 El propio concepto de generación y el método generacional en sí mismo han entrado en crisis como se percibe en la mayoría de los estudios actuales sobre la literatura finisecular, a pesar de lo cual sigue utilizándose insistentemente el marbete "generación del 98".
18
originalidad de la producción literaria de Valle-Inclán ha llevado a considerarlo un caso singular en la literatura española, cuando su literatura se comprende mucho mejor si se enmarca no sólo en la producción general de la época, sino también en el sistema del Modernismo hispánico en su conjunto. Es sorprendente la poca atención prestada a la narrativa hispanoamericana modernista en relación con las narraciones finiseculares de Valle-Inclán, pese a que tras la lectura de obras significativas del Modernismo americano como Ídolos rotos y Sangre patricia de Díaz Rodríguez10 o la novela de Silva De sobremesa, pocas dudas queden del parentesco estético de las mismas con las novelas cortas de Valle y las Sonatas.
2. La lectura irónica de las Sonatas.
Si se examinan de forma general y por ello simplificadora, las tendencias dominantes en la historia de la crítica respecto a la narrativa de Valle-Inclán, se observa que en los primeros trabajos publicados sobre la obra modernista, quizá por esa oposición artificial entre Modernismo y 98 comentada anteriormente, se rechazó el Modernismo considerado decorativo del primer Valle y se apreció especialmente al Valle profundo y comprometido del esperpento. Como era difícil no percibir los valores de regeneración que la lengua artística del escritor aportaba a las letras hispánicas, Valle se convirtió en el renovador de la prosa española, en un plano formal estetizante y vacío, en paralelo a la transformación del lenguaje poético realizada por Darío en la lírica. Grandes críticos como Amado Alonso supieron apreciar el nuevo aire de esa prosa que sin embargo "escamoteaba" la realidad. La valoración cada vez mayor del Valle esperpéntico desde los trabajos fundamentales de Cardona y Zahareas, se vio acompañada por aproximaciones a su literatura finisecular desde planteamientos "esperpenticentristas", en palabras de Dru Dougherty, de efectos nada provechosos para la correcta comprensión de la literatura primera de Valle. Se estudiaron así los rasgos esperpénticos de las Sonatas y de la narrativa breve de finales y principios de siglo, análisis viciados por complejos problemas textuales, sin duda motivados
10 Este autor venezolano fue muy conocido entre la intelectualidad finisecular tanto española como hispanoamericana. Sus novelas fueron reseñadas elogiosamente por Unamuno en las páginas de La Lectura, en las que también aparecen sus recensiones de importantes novelas modernistas del uruguayo Reyles, del mejicano Pedro César Dominici o de ensayos de Rubén Daría. La polémica desarrollada en la prensa española con motivo de la publicación de las Academias de Reyles en los años 1896-1897 y en la que intervinieron entre otros Valera, Pardo Bazán y el propio Reyles contribuyó a perfilar el Modernismo en la península. La limitación de la influencia del Modernismo hispanoamericano a la figura de Rubén y sus visitas a España empobrece notablemente el amplio campo de coincidencias y concomitancias entre los modernistas de ambos lados del Atlántico. La comunidad de ideas a nivel teórico es observable en las reflexiones de los propios modernistas, aun cuando la situación política, social y económica sea diferente en los respectivos continentes.
19
por la inexistencia de ediciones críticas y el poco rigor filológico 11 . Esta búsqueda de antecedentes tenía como último fin rescatar a Valle de la superficialidad de su postura evasiva. Así se detectaron diversos elementos que, como afirma Iglesias Feijoo (1995: 38), pertenecen a lo grotesco, modalidad casi tan antigua como la literatura, lo que no es lo mismo que esperpento. En esta línea de reivindicación del primer Valle-Inclán desde el último hay que situar el complejo problema de la ironía en las Sonatas. Se consideró y se sigue considerando que ese mundo de donjuanes, damas decadentes, mujeres fatales, aristócratas, y sensibilidad refinada y morbosa no puede tomarse en serio; por lo tanto, el autor tiene por fuerza que ser irónico. Los trabajos sobre aspectos tales como la ironía, la sátira, el humorismo y toda clase de técnicas y recursos distanciadores en la narrativa de Valle se han sucedido desde los años setenta hasta hoy mismo, en una progresión creciente. Cabe preguntarse si quizá la imparable mitificación del supuesto Valle progresista ha impedido observar con rigor histórico al Valle-Inclán modernista.
Paralelamente, en el terreno de la crítica hispanoamericana se observa la tendencia creciente a no considerar el Modernismo como un movimiento vacío de contenido ideológico, sino que partiendo de la profunda reacción que supuso frente a la ideología burguesa heredada y dominante, los estudios literarios de la época han pasado a centrarse, más que en el estudio estilístico o formal, en el plano del sentido y del contenido12. El esteticismo modernista ha dejado de ser frívolo, para convertirse en una forma de protesta. En el campo del estudio de Valle-Inclán, Margarita Santos (1993) ha enfocado directamente esta cuestión en un importante análisis ideológico que demuestra que la actitud de reacción del escritor es una constante que confiere unidad a su obra, siendo su esteticismo un modo de expresar su disconformidad con el entorno histórico. Es este un estudio del Valle-Inclán primero a la luz del pensamiento tradicionalista, en el que se toman "en serio" las obras denominadas normalmente modernistas, entre ellas las Sonatas, delimitando los objetos de la ironía en cada caso y sin que ésta des-
11 El no tener en cuenta las continuas revisiones y modificaciones de los textos en las sucesivas ediciones ha tenido como consecuencia análisis metodológicamente incorrectos de los rasgos pre-esperpénticos descubiertos en el discurso de las Sonatas: "Es el caso que algunos críticos han encontrado elementos esperpénticos en las Sonatas, lo que les ha servido para defender la continuidad de la obra valleinclanesca desde 1902, por lo menos, hasta 1928. Sin embargo, los textos de las Sonatas utilizados por estos críticos son tardíos, y como Valle-Inclán modificaba, en mayor o menor medida, sus textos en cada nueva edición, resulta que dichos análisis no tienen la menor garantía histórica. En muchos casos, los textos aducidos por los críticos como muestra o ejemplo de esperpentismo en las Sonatas son variantes introducidas por el autor en fechas posteriores a las primeras ediciones" (Ynduráin, 1990: 45). Es posible que las marcas detectadas en los textos de desvalorización irónica sean adiciones posteriores, correspondientes a una estética en evolución y experimentación constantes.
12 "( ••. ) se considerará la orientación esteticista del Modernismo que sus críticos reducen a la mera condena a priori por juzgarla escapista como un componente de la aspiración a la modernidad susceptible de explicarse en términos históricos" (Meyer-Minnemann, 1991: 34).
20
truya completamente su discurso con su efecto demoledor. Si un trabajo de estas características demuestra documentadamente que Valle-Inclán en su vida real defendió muchos de los planteamientos que son considerados no sólo irónicos sino paródicos en sus obras, quizás la recepción actual de las Sonatas, para rescatar a Valle-Inclán de una supuesta superficialidad, haya visto más ironía de la que el autor nunca tuvo intención de comunicarl3.
Sin incurrir en la llamada falacia intencional1~, tan justamente criticada, parece legítimo preguntarse si no estaremos cayendo, en el caso de las Sonatas, en aquello que uno de los mayores expertos en ironía, Wayne C. Booth (1989: 121), apunta como uno de los peligros que corre el estudioso del tema: "lo que ocurre hoy en día en gran parte de las controversias literarias, es que los críticos, incapaces de creer que un autor pueda contradecir realmente las ideas que ellos mismos tienen, concluyen que está expresándose con ironía". El mismo Booth describe muy convincentemente en uno de los capítulos de La retórica de la ficción dedicado precisamente al narrador no fidedigno, el proceso sufrido por el lector del siglo XX, el cual, sobre la base de la lectura de muchas obras irónicas y distanciadas, termina por ver ironías por todas partes, por encima de las intenciones del autor, y a costa de forzar muchas veces la propia obra1s. La ambigüedad y la ironía se han convertido en valores en alza. Como plantea Pere Ballart en el ensayo más importante publicado en España hasta la fecha sobre la modalidad irónica:
"Tal vez sea incómodo para algunos llegar por este camino a la conclusión, que Stanley Fish ha formulado en forma de sentencia, de que la ironía no es sino una opción de lectura tan válida (y también tan insegura) como lo es la literalidad. Pero es un hecho fuera de toda duda que la recepción de las obras literarias varía considerablemente, sujeta a contingencias de tiempo y de lugar, y que cuanto más lejano nos resulta un texto, mayor habrá de ser el esfuerzo adicional para recuperarlo significativamente. Siendo, por lo demás, tan vario el conjunto de modelos que ayudan a descodificar la literatura de manera más o menos plausible, ¿quién puede asegurarnos que no concedemos una fiabilidad exagerada a textos de otras épocas que nacieron siendo irónicos, o bien que restamos seriedad a otras obras que se quisieron con valor de dogma?" (Ballart, 1994: 435)
13 La mayor parte de las caracterizaciones de la ironía incluyen la intencionalidad o la suposición de la misma entre sus rasgos básicos.
1 ~ "El texto es el que remite a la intencionalidad, no es ésta la que explica el texto" (Fernández Sánchez, 1990: 409).
15 "( ... )hemos buscado tanto rato paisajes nebulosos reflejados en espejos empañados, que nos llega a gustar la niebla. La claridad y la simplicidad son sospechosas, la ironía reina soberana" (Booth, 1978: 352).
21
Definida la ironía tradicionalmente como aquel fenómeno que consiste en decir algo distinto de lo que se da a entender, la naturaleza de la misma ha interesado a los estudiosos de la literatura desde su origen. Presenta un grave problema terminológico, ya que la palabra "ironía" se ha hecho tan común, que ha perdido significación precisa. Incluso en el campo propio de los estudios literarios, la ironía puede ser tratada como figura retórica o desde concepciones amplias como la ironía dramática, trágica o del destino, o incluso como actitud vital. Se discute su propia naturaleza, y según corrientes, movimientos o épocas históricas se ha considerado como fruto de la intención del autor, como fenómeno que puede detectarse en el propio texto mediante signos que éste incluye, algo que surge de la recepción, o cuya naturaleza depende de todo el proceso comunicativo en su conjunto. Estrechamente relacionada con fenómenos como la sátira, la parodia, el humorismo o la comicidad, sea cual sea su definición, el lector debe poseer cierta competencia necesaria para que de la lectura literal llegue a una lectura irónica16. Si la ironía de un acto de habla es detectable especialmente mediante signos paraverbales como la entonación o la mímica, la decodificación de la ironía de un texto literario (en ausencia de signos como las comillas o la cursiva) es especialmente complicada y no existe la posibilidad de la comprobación exacta.
Todas estas dificultades que plantea la modalidad irónica17 se ejemplifican en el caso de las Sonatas. A lo largo de la historia de la crítica sobre las mismas puede observarse el movimiento que lleva desde la seriedad con que son aceptadas en su frivolidad modernista, en un primer momento, pasando por su visión desde el humorismo, hasta llegar a la ironía, y de ahí a la sátira y la parodia, interpretaciones estas últimas que dominan en la crítica actual. En un grado creciente de profundización en esta veta irónica, los críticos han ido descubriendo más y más sentidos ocultos, dobles, encubiertos, hasta convertir las Sonatas en un ejemplo máximo del arte de decir lo contrario de lo que se piensa. Si se revisa la abundante bibliografía sobre el tema, se observa no sólo que el término ironía se usa con significados tan dispares como los mencionados arriba, sino que consecuentemente con el carácter fundamental de la misma, su identificación depende de la interpretación de las Sonatas, especialmente en cuanto a su ideología. Así, el hecho de considerar el esteticismo modernista como una forma de rechazo de la sociedad o como una frivolidad diletante, determina la detección de las ironías por parte de los críticos, lo mismo que sus propios planteamientos sobre el carlismo o tradicionalismo del escritor. El problema se complica si se tienen en cuenta otros factores ya señalados, como son las característi-
16 Vid. "Historia y Crítica del concepto de ironía", parte primera del estudio de Pere Ballart (1994). Vid. también Muecke (1969, 1970, 1982).
17 Vid. Guillén (1985) para el concepto de modalidad.
22
cas de la producción esperpéntica, la necesidad para la crítica de evitar el hiato entre el Valle modernista y el esperpéntico y encontrar así una continuidad en la obra del escritor, reivindicando su compromiso anterior o su modernidad, ya que desde Ortega la ironía es uno de los rasgos distintivos de lo moderno. Además la modalidad irónica tiene una relación clara con los conceptos de distancia y distanciamiento, palabras-clave en la crítica valleinclanista, cuya polisemia también se debe subrayar.
Irónico y distanciado son los dos rasgos definitorios más comúnmente aplicados al narrador de las Sonatas. Es éste un tema central en su estudio, ya que de él depende la completa interpretación de las obras. Para abordar tan compleja cuestión, es conveniente plantearla desde perspectivas diversas. Parece evidente que toda obra literaria es creada por un autor que vive en unas condiciones histórico-culturales dadas, y que esa obra va dirigida a los lectores de su tiempo, cuyas claves son las mismas que las del autor. Como ya se ha mencionado, la interpretación de las Sonatas, como la de otros textos, ha variado a lo largo de la historia. El estudio de la recepción de las mismas puede acercarnos al sentido que los lectores contemporáneos daban a estas obras. Como se verá a continuación, con toda probabilidad, tanto para el autor como para sus contemporáneos, Bradomín, a pesar de su cinismo, teatralidad y narcisimo reconocidos, era un narrador esencialmente fidedigno, mientras que para los lectores actuales, es un narrador indigno de confianza. Los motivos, situaciones, mecanismos considerados irónicos en la crítica actual, desde la perspectiva histórica y literaria en la que las Sonatas fueron escritas, pierden buena parte de su carga irónica. El alejamiento temporal de las obras, con lo que supone de pérdida del marco para el lector actual, puede suplirse relativamente con el contexto de las obras. No parece conveniente tratar las Sonatas aisladamente, y hablar de ironías y distanciamiento sin examinar la producción anterior y posterior de Valle. El caso de la trilogía carlista es significativo. Si en estas otras obras se repiten los mismos procedimientos o motivos considerados irónicos ¿habrá que entender que el narrador de las novelas de La Guerra Carlista es un narrador distanciado? También el contexto hispanoamericano es revelador, ya que si el mismo tipo de expresión, los mismos motivos finiseculares, los mismos componentes decadentes, son adoptados sin crear ningún tipo de distanciamiento en textos rigurosamente contemporáneos, la coincidencia no es desdeñable, aún pasando por alto las genialidades individuales.
Por otro lado, buena parte de los análisis del narrador distanciado de las Sonatas se basan en el concepto de distancia temporal, que es un rasgo propio de la mayor parte de las autobiografías. Por tanto, habrá que precisar más detalladamente las características de esta distancia desde una perspectiva narratológica, especialmente a través de los juegos de focalización entre el yo-narrador y el yo-personaje, creados mediante un conjunto de técnicas narrativas precisas.
23
De esta forma, desde un acercamiento externo al texto propio de la recepción, se pasará a un estudio interno de las Sonatas.
2.1. La recepción contemporánea.
Si se examina la recepción contemporánea de las Sonatas se encuentran, como es de esperar, pocas coincidencias con la recepción actual de las mismas. Javier Serrano (1995) ha señalado las características fundamentales de la acogida crítica contemporánea, mayoritariamente elogiosa, aunque, como se lee en las propias reseñas, el éxito crítico no siempre va acompañado del éxito popular. Serrano señala cómo las Sonatas son recibidas favorablemente por su condición de literatura nueva, anti-realista (con algunas excepciones, como el joven Ortega), y cómo las reseñas están centradas fundamentalmente en la alabanza de las virtudes del estilo y la novedad del lenguaje literario, la belleza formal de las obras y la devoción que el personaje de Bradomín despierta en este grupo de selectos lectores.
Si se examina esta recepción contemporánea en relación con el tema que nos ocupa, se observa que efectivamente todos los críticos subrayan la novedad que las Sonatas suponen en el panorama literario español. González Blanco (1905: 241) afirma:
"Recordad la soberbia Sonata de Otoilo, que tan amorosamente meció nuestra cuna literaria, que abrió los ojos (de todos los pertenecientes a la subsiguiente generación), a un mundo nuevo, a un mundo de oro y de rosa, de ensueño y de fantasía ( ... )tiene el mérito inalienable, y digno de consignarse en las antologías e historias literarias, de haber introducido en España una prosa nueva"
La modernidad de las novelas es resaltada en innumerables ocasiones por el crítico refiriéndose no sólo al estilo, sino también a los personajes o las historias narradas. Las Sonatas son consideradas
"como el doctrinario del amor moderno: pues cada época necesita su doctrinario estético diferente y su diverso manual científico ... ( ... ) Ellas dicen las melancolías y las elegancias del amor moderno; en pocas obras recientes se han expresado tan admirablemente sus más complejos refinamientos" (González-Blanco, 1905: 248).
También Vargas Vila (1907: 628) califica las obras del primer Valle de "el más bello sagrario a la modernidad".
La alabanza unánime de la belleza formal y del estilo, del trabajo de la prosa, que todos señalan y reconocen, va acompañado en algunos casos de una interpretación en profundidad de su significado, que subscribirían hoy gran parte de los estudiosos del Modernismo:
24
"Muéstranos el análisis al autor de Femeninas como un caso más del desacuerdo entre lo real y lo ideal, que tantas veces se da en la existencia de los grandes soñadores; acaso toda la belleza admirable y preciosista de las Sonatas sólo sea poética protesta de una sincera y noble alma, que no se resigna a respirar bajo el cieno de la mediocridad a que la vida actual condena" (Juarros y De la Torre, 1904: 29)
Explicación similar fue ya apuntada para la obra primera de Valle por Ricardo Fuente (1897: 194) en un trabajo muy temprano: "pienso si esa quimera egoísta del decadentismo, no será un narcótico bienhechor para calmar los dolores de un presente desdichado y de un porvenir incierto".
Si es cierto que algunos reseñadores mencionan el decadentismo o los modelos franceses e italianos en que Valle se basa, ninguno sugiere que se trate de una adaptación paródica del movimiento, ni de la literatura francesa finisecular, ni de los motivos románticos. Es más, en muchos casos se señala este último carácter en el escritor:
"Su temperamento romántico, eminentemente místico, le ha emancipado, de todo lo que es vulgar con una casi exageración que le hace rayar en mono-maniático" (Sanz, 1905)
"Por su fe en la pasión, por la impasible osadía con que lo inmola todo al triunfo de la sensualidad y por cierto elemento heroico, marcial, que suele asociar a sus historias amorosas, Ramón del Valle-Inclán es tan romántico como Chateaubriand" (Bueno, 1905)
La devoción hacia Bradomín anotada por Serrano (1995) se manifiesta no sólo en Manuel Bueno, sino en casi todos los críticos, excepción hecha de Ortega:
"Pero más admirable ese excéptico (sic) marqués, de que Valle-Inclán ha hecho un tipo original, que inspira envidia" (Ciges Aparicio, 1902)
"El héroe, volteriano y elegante, galán a lo antiguo y burlón a lo moderno, nos lleva detrás con simpatía poderosa" (Castro, 1902)
Pero es sobre todo Fernando Fortún (1907: 51) en su reseña conjunta a la edición de Sonata de Primavera e Historias perversas el que está totalmente subyugado por el personaje, al que pone por encima de todos las representaciones de don Juan a lo largo de la historia:
"Y yo, entre todos vosotros, los de Byron, de Mozart, de Moliere, de Zorrilla, con toda vuestra alteza, con todo vuestro brío, con todo vuestro amor, prefiero a este moderno y eternal, que es hermano mío, refinado y exquisito, perversamente atormentado por vagas inquietudes; y es melancólico y decadente -dirán algunos-, porque en su alma hay un rayo de luna, junto a la luz del sol, y voluptuosidad inagotable junto a la lujuria triunfal, y caridad cristiana profundísima en la crueldad más absoluta, descreimiento galante y liviano en la religiosidad más ortodoxa"
25
Si se señala el carácter irónico de Bradomín, especialmente su omsmo, nunca esa ironía destruye el mundo representado ("el sutil y diabólico humorismo del marqués de Bradomín encierra muchas veces la ironía de D. Ramón de Campoamor", Bello, 1902). En algunos casos se insinúa la ironía del autor:
"El escritor es tan indulgente con sus personajes, que cada vez que pecan se le ve sonreír" (Bueno, 1905)
"( ... )mientras el autor quizás las escribió con la sonrisa irónica que puso en labios del marqués de Bradomín" (Ciges, 1902)
Por otro lado, sorprende la ausencia de referencias ideológicas, especialmente en las reseñas de la Sonata de Invierno, en las que no se encuentra ninguna mención al tradicionalismo, sino como mucho se señala cierta nostalgia por el pasado y por los ambientes señoriales, a pesar de que, como afirma Bueno (1902), los personajes se reconocen como rigurosamente contemporáneos, aunque las obras se ambienten en el pasado: "El literato no ha hecho más que trasladar seres vivos, contemporáneos nuestros, a un ambiente lejano y vetusto".
Pero lo más sorprendente de este rápido repaso por la recepción contemporánea de las Sonatas es el hecho de que determinados fragmentos, episodios o motivos que se presentan como modélicos por la crítica de 1900, como ejemplos máximos del buen hacer del escritor, son precisamente aquellos que los estudiosos actuales encuentran irónicos y paródicos. En el estudio de González Blanco (1905) se menciona el comienzo de la Sonata de Oto1io, fragmento que ha centrado el interés de muchos críticos, como modelo de la nueva prosa y la novedad del estilo de Valle. Nada de lecturas irónicas, pues:
"He aquí los primeros párrafos de este asombroso libro, primeros párrafos que ya son de por sí concluyentes e instructivos. Instructivos y hasta docentes, si se permite la expresión, porque verdaderamente enseñan varias cosas. Enseñan, primeramente, que el estilo de Valle-Inclán no es de retorsión ni de encrespamiento, sino noblemente escogido. Con palabras usadas y resabidas, diestramente engarzadas, obtiene la sensación que otro necesitaría violentar con crespos vocablos y superinusitados giros. Así, en ocasiones, hábiles artistas componen prendas gastadas, dejándolas más flamantes y fastuosas que las nuevas salidas de manos de imperito obrero ... " (González Blanco, 1905: 241-242)
Aquí no hay asomo de que el estilo sea considerado, como se ha dicho, cursi, ni recargado hasta la afectación. Por el contrario, es calificado de "rancio, hidalgo, solariego estilo" (González Blanco, 1905: 242). Posteriormente, el mismo crítico, al hablar de los personajes, comenta la grandiosidad de algunos como don Juan Manuel, y presenta como ejemplo el capitulito del encuentro de tío y sobrino en la biblioteca, capítulo que contiene el tan citado pasaje de la genealogía de Bradomín (González Blanco, 1905: 249-251). Un poco más adelante una
26
nueva retahíla de ejemplos, algunos de los cuales son también tildados de irónicos por la crítica actual, son recogidos con el siguiente objetivo explícito: "En estos ejemplos comprenderá el lector cómo Valle-Inclán ve las cosas, de qué manera nueva, con qué prodigio de poesía y de distinción" (González Blanco, 1905: 253). Y si esto es así, es porque los críticos contemporáneos que redactaron estas reseñas participan de la misma estética. ¿Cómo van a considerar afectado o recargado hasta la parodia ese estilo si es el que ellos practican? Obsérvese en este párrafo de una reseña algo tardía:
"Su engemada prosa, rítmica y acariciante, como el numerario de unos bermejos labios que junto a nuestro oído cuentan emociones y dicen promesas, ha llegado a alcanzar una belleza que jamás tuvo la lengua castellana. La flexibilidad emotiva, la plasticidad apagada e intensa, la espiritualización de todas las sensaciones, jamás llegaron a la altura que tienen, en las manos principescas, hechas para desflorar fragantes rosas de todos los jardines, de don Ramón del Valle-Inclán" (Fortún, 1907: 52)
2.2. La recepción irónica de las Sonatas.
Como se ha dicho anteriormente, a partir de los años sesenta y setenta se han detectado en las Sonatas toda clase de ironías, burlas, parodias y sátiras, atribuidas al autor o al narrador calificados de irónicos. El objeto de esta ironía es bastante variado y abarca múltiples temas y motivos, desde literarios a ideológicos, históricos o sociales. Los de tipo cultural o literario más citados como blanco de la ironía son el mito de don Juan (Alberich, 1965; Gulstad, 1970-71; López, 1986; Predmore, 1988; Zavala, 1990; Gibbs, 1991), el romanticismo (Ruiz de Galarreta, 1962; Alberich, 1965; Bermejo, 1987; Barbeito, 1985) el decadentismo (Alberich, 1965; Gulstad 1970-71; Bermejo, 1987) y el modernismo (Alberich, 1965; Gibbs, 1991). Algunos consideran que la ironía recae sobre Bradomín, ya sea como don Juan o no (Bermejo, 1987; Ruiz Pérez, 1987), o en motivos concretos de movimientos literarios del XIX como lo satánico (Greenfield, 1977).
Pero, sin lugar a duda, son los elementos de tipo social o ideológico los que centran el objeto de la ironía para la mayoría de los críticos. Así la aristocracia (Ruiz de Galarreta, 1962; Alberich, 1965 y 1973; Predmore, 1990; Gibbs, 1991) y el carlismo (Ruiz de Galarreta, 1962; Bermejo, 1987; Alberich, 1965 y 1973; Predmore, 1990; Gibbs, 1991) son los temas más citados. Íntimamente relacionados con los anteriores, se estudia la ironía que recae sobre los valores tradicionales (Flynn, 1961; Ruiz de Galarreta, 1962) y el contraste entre la España contemporánea y la del pasado (Predmore, 1990), así como sobre la Historia de España en general (Predmore, 1990; Gibbs, 1991) o la sociedad coetánea (Gulstad, 1970-71; Predmore, 1990). Particularizando un poco más, se señalan el patrioterismo (Alberich, 1965; Bermejo, 1987), el colonialismo (Gibbs, 1991), el militarismo
27
(Gibbs, 1991), el heroísmo (Alberich, 1973), pero especialmente la religión parece ser el objetivo fundamental de la ironía en este apartado (Ruiz de Galarreta, 1962; Alberich, 1965 y 1973; Gibbs, 1991)18.
Siguiendo la clasificación de procedimientos irónicos establecida por Ballart (1994: 324-355), se examinarán a continuación los recursos que son mencionados por la crítica valleinclanista como de uso frecuente en el discurso de las Sonatas para comunicar efectos irónicos. Dentro del apartado correspondiente a los procedimientos de contraste en el propio texto, se pueden señalar tres grupos: contraste entre forma de la expresión y sustancia del contenido, contraste en la forma de expresión y contrastes en la forma del contenido. En el primer grupo se incluiría uno de los recursos más citados consistente en la utilización de un tipo de lenguaje excesivamente artificioso y exagerado, en determinados pasajes o incluso en toda la obra. Esta exuberancia verbal sería señal o indicio de que el autor o el narrador está siendo irónico en ese momento. Este procedimiento es estudiado por Alberich (1965) y por Gibbs (1991), interpretándolo en este último caso como prueba del antimodernismo de Valle. Ruiz de Galarreta (1962), entre otros, menciona expresamente la palabra "cursi". En este sentido son analizados el famoso pasaje del elogio de la guerra de Sonata de hruierno (ejemplo también explicado como antífrasis o falso elogio, Predmore, 1990), el retrato idealizante del rey (Predmore, 1990) de la misma Sonata y el comienzo de la Sonata de Otoiio, como se verá posteriormente.
Dentro del texto también, pueden encontrarse ironías que proceden del contraste en la forma de expresión. En este sentido, Predmore (1990) analiza la retórica autodestructiva, Ruiz de Galarreta (1962) algunas figuras retóricas y Ruiz Pérez (1987) estudia el símil como resultado de un desdoblamiento irónico.
En tercer lugar, dentro del texto también, se encuentran los contrastes en la forma del contenido. Son todas aquellas ironías que surgen del enfrentamiento de dos acciones, o del desarrollo de la historia con el desenlace, y todo aquello relacionado con lo que se ha llamado ironía dramática. En este apartado se incluirían la ironía situacional de la que habla Predmore (1990), el final irónico de la Sonata de Primavera, según Greenfield (1977), el contraste entre el sentimentalismo de la nota y el sensualismo en la actuación de Bradomín, según Ruiz de Galarreta (1962), entre la leyenda de don Juan y las acciones del Marqués, según Predmore (1988) y el contraste entre el marco de conquista bélica frente al de proeza sexual en Sonata de Estío (Alberich, 1965). Dentro de este apartado se incluirían aquellos procedimientos centrados en el contraste entre la presentación literaria y el comportamiento de los personajes. En este sentido se explica la caracterización de un Bradomin heroico (realizada por él mismo) frente a su cobardía en diversas aventuras (Gibbs, 1991; Ruiz de Galarreta, 1962; Alberich, 1965), la
18 Ruiz de Galarreta (1962) también menciona la superstición.
28
lealtad de los miembros de su escolta señalada por el narrador frente a su actitud real ejemplo de traición en Sonntn de Estío (Gibbs, 1991), el elogio de la brutalidad de la guerra frente a los hechos no tan sangrientos que se presentan en So1111t11 de I1wierno (Predmore, 1990) y por último la alabanza de la bondad de Concha realizada por Bradomín frente a su actuación poco ingenua (Gulstad, 1970-71). Por último, en este nivel del texto, según Alberich (1965), son fuente de ironía los arcaísmos lingüísticos de los personajes y la toponimia irreal.
En el grupo de los recursos que crean la ironía por el contraste entre texto y contexto, se encuentran aquellos que nos demuestran el carácter convencional, literario y ficticio del texto. Así se mencionan dos procedimientos especialmente: el efecto acumulativo de las fuentes literarias, según Gibbs (1991), y la referencia en la S01rntn de Invicnzo a la existencia futura de las Memorias del Marqués (Alberich, 1962). Este tipo de ironías se relacionan con lo que se denomina normalmente ironía romántica, mencionada por Gibbs (1991) y Alberich (1973) y tratada extensamente por Loureiro (1993) mediante la imagen del juego de espejos infinito.
Por último, en los contrastes surgidos de la relación del texto con otros textos, están todas las parodias mencionadas: parodia del mito de don Juan (Gibbs, 1991), parodia del romanticismo (Barbeito, 1985; Ruiz de Galarreta, 1962), parodia del decadentismo (Gulstad, 1970-71), y de sus tópicos como la unión de lo sexual y la religión (Alberich, 1965).
Otro tipo de argumentaciones, bastante curiosas, son las que comparan el texto con el supuesto referente y toman como señal de la parodia la idealización del mundo real tal y como se plasma en las So1111t11s. Así Gibbs (1991) ve ironía en el contraste entre el estilo descriptivo idealizante y la realidad geográfica descrita de un México miserable en la Sonata de Estío.
No parece conveniente detenerse en cada una de estas cuestiones. Sin embargo, sí debe señalarse que algunas de las argumentaciones son discutibles o inapropiadas, y ya que su consecuencia directa es la calificación del narrador de las Sonatas como irónico, se comentarán algunos de estos procedimientos de desvalorización irónica mencionados. Afirmar, como se ha visto en último lugar, que el medio principal por el que se manifiesta la ironización del discurso modernista en Sonata de Estío es la ruptura existente entre el estilo descriptivo y la realidad geográfica descrita, ya que el México real era más mísero (Gibbs, 1991: 49-5019 ), es aplicar parámetros realistas a una literatura que no pretendía serlo, sino que reaccionaba contra ello. Tampoco parece muy pertinente el motivo del lenguaje arcaizante de algunos personajes, como afirma Alberich (1965: 363), cuya argumentación revela a las claras idéntico prejuicio subyacente:
19 "La realidad de la miseria humana, que surge de vez en cuando, nos muestra una brecha obvia entre las imágenes clásicas y románticas, y los verdaderos habitantes de México" (Gibbs, 1991: 50).
29
"Pero también es verdad que estos arcaísmos inventados tienen para el lector que cae en el secreto un encanto irónico, porque sabe que Valle se los ha sacado de la manga en un genial malabarismo. Otra cosa sería si el autor se hubiese documentado filológicamente o hubiese hecho un esfuerzo a lo Pereda por reproducir hablas dialectales de verdad"
Parecido razonamiento se realiza sobre la toponimia por su carácter fantástico y artificioso (Alberich, 1965: 364). Sin embargo, se sabe que este procedimiento no es en absoluto peculiar de las Sonatas, sino que se encuentra en la mayor parte de la producción literaria de Valle (Smither, 1986). ¿Son por ello irónicas en las Comedias Bárbaras o La Guerra Carlista? Tampoco el subtítulo "amables" de las Memorias parece irónico en el sentido que le da Gibbs (1991)2º, sino que debe interpretarse con la significación de selección de episodios amorosos21 .
Alberich (1965: 364) cita también otro pasaje, que luego recoge Gibbs (1991: 69), como ejemplo de ironía: aquel en el que Bradomín se conmueve ante un sermón en lengua vasca a pesar de no entender el significado de las palabras que escucha. Sin embargo, este motivo, que Valle retoma en algunas entrevistas y que aparece en La Lámpara Maravillosa, remite a la poética modernista del autor, como claro ejemplo de la evocación musical de las palabras, que puede relacionarse fácilmente con la supremacía otorgada a los significantes22 .
Otros pasajes comúnmente tomados por irónicos, como ya se ha dicho, son el retrato idealizante del rey de Invierno (Alberich, 1965; Predmore, 1990), la aventura amorosa que supuestamente contradice este retrato (Alberich, 1973) y la descripción de la reina realizada en el mismo tono por el narrador (Alberich, 1965). Las características de esta forma de representación de la familia real han sido explicadas desde la historiografía tradicionalista por Margarita Santos Zas (1993), que distingue claramente la crítica irónica de Bradomín a los representantes del estamento clerical de la actitud frente al carlismo en su conjunto. En cuanto a la figura del rey, Santos Zas argumenta documentalmente el origen de su retrato:
"( ... ) los rasgos que definen al Carlos VII de la Sonata de Invierno, son también los que todos los historiadores carlistas le atribuyen: magnanimidad, sobriedad y llaneza, indulgencia con sus cortesanos, generosidad con sus vasallos ... , todos ellos orientados a crear la imagen del
20 "Por más señas, son memorias "amables", nueva muestra de ironía, pues desde la trágica caída de la niña María Nieves hasta el suicidio de Maximina, hallamos arrebatos de pasión, delirio sexual, nostalgia dolorosa y muerte, pero cosas "amables", en el sentido normal del vocablo, encontramos muy pocas" (Gibbs, 1991: 119).
21 Villanueva (ed.), (1990: 25) interpreta el subtítulo desde la frase de Sonata de invierno "Yo no aspiro a enseñar, sino a divertir".
22 "concediendo a los ritmos, a los sonidos y a la propia materialidad del lenguaje la facultad de producir significación, fuera de los habituales soportes referenciales (la fábula, la anécdota, etc.): los modernos dan realmente un vuelco al funcionamiento del signo poético e incluso al del signo en general" (Lissorgues y Salaün, 1991: 188).
30
perfecto caballero, síntesis de lo que fueron los grandes monarcas del pasado" (Santos Zas, 1993: 125)
Las aventuras amorosas del rey son también un hecho histórico23 y el retrato de la reina sigue pautas previas24.
En estos casos los críticos basan su interpretación irónica en las características del discurso de Bradomín, en el lenguaje inflamado utilizado por el narrador. Así, otro de los ejemplos más repetidamente citados de desvalorización irónica es el del fragmento del elogio de la guerra (Alberich, 1965 y 1973; Predmore, 1990). Predmore (1990: 236) se pregunta:
"¿Hemos de tomar en serio esta exaltación de la guerra y de su sangrienta tradición? Aun una mirada rápida y superficial a este pasaje revela detalles estilísticos que debieran poner en guardia al lector. El amontonar ciertos adjetivos ("ánimo guerrero, despótico, feudal, este noble ánimo atávico") es excesivo y afectado; y la acumulación de horrores de la guerra es claramente exagerada. La intencionada hinchazón del estilo es el procedimiento usado por Valle para advertir al lector que todo esto no debe tomarse en serio"
Sin embargo esta exaltación de la guerra es un tema frecuente en la literatura decadente finisecular, tomado de Nietzsche, fruto de cierta vulgarización del concepto de super-hombre (que era vista como cliché ya en 1901 por Unamuno en su relación con la figura de hombre del Renacimiento25) y recogido por O' Annunzio y muchos escritores hispanoamericanos y españoles modernistas sin ningún tipo de intención burlesca26. Así en una de las novelas más representativas del Modernismo hispanoamericano, De sobremesa de José Asunción Silva, se encuentra el siguiente fragmento en el que el protagonista, José Femández, expone la posibilidad de acabar con el panorama desolador de su patria por medio de una revolución violenta:
23 "Los devaneos amorosos del rival de Alfonso XII, muy criticados por los sectores más intransigentes del partido, son otra faceta de su personalidad que Valle pone de relieve en su Sonata, pero en el contexto bélico-amoroso de la novela no pueden ser considerados como un rasgo negativo del personaje, en tanto forman parte de las actividades nobles del personaje-narrador, que de esta manera tiene un punto más de identificación con su soberano" (Santos Zas, 1993: 125).
2-1 "Al trazar el retrato de la Duquesa de Madrid, Valle no hace más que seguir el camino marcado por los historiadores y cronistas del carlismo, que también sometieron a este personaje a un proceso de estilización casi literario, de manera que sobre una base historiográfica, su imagen real y ficticia se funden y hacen eco de la que los versolaris carlistas habían popularizado en sus coplas" (Santos Zas, 1993: 126)
2s "Una novela mejicana", reseña de la obra de Pedro César Dominici, El triunfo del ideal, recogida en Unamuno (1958).
26 "La recurrencia y la generalización de esa temática de la barbarie expresa un anhelo, más soñado sin duda que emprendido efectivamente, de destrucción de lo existente, una voluntad más o menos verosímil de tabula rasa que permitiese emprender la edificación de un mundo radicalmente nuevo" (Carlos Serrano, 1998: 366).
31
"Este camino que me parece el más práctico, puesto que es el más brutal, requiere para tomarlo, otros estudios que haré con placer, cediendo a la atracción que sobre mi espíritu han ejercido siempre los triunfos de la fuerza. ¡Con qué placer os estudiaré monstruosas máquinas de guerra, cuyo acero donde estalla la mezcla explosiva, derrama la lluvia de proyectiles en el campo enemigo y siembra la muerte en las filas destrozadas; granadas de fulminantes picratos y que al estallar reducíais los piafantes caballos y los cuerpos de los jinetes a informes despojos sangrientos; como inquiriré los secretos de vuestra estrategia, las sutilezas de vuestra táctica, sombras de monstruos a quienes la humanidad degradada venera, legendarios Molochs, Alejandros, Césares, Aníbales, Bonapartes, al pie de cuyos altares enrojece el suelo la hecatombe humana y humea como un incienso el humo de las batallas!" (Silva, 1990: 260)
También el narrador hispanoamericano modernista Díaz Rodríguez, en su magnífica novela Sangre patricia, retoma estas ideas27:
"Nada sin la guerra se crea. En la naturaleza, una guerra perpetua es la perpetua creadora. La guerra forma pueblos, constituye naciones, hace la unidad y la grandeza de las razas. Da vida, pan, oro y belleza. Cuando parece destruir, construye; cuando parece empobrecer, acumula tesoros. Como hermanas gemelas, de su pródigo vientre nacen la gloria del capitán y la gloria del artista: el laurel tinto en sangre y la obra de arte vestida de candidez impoluta. Y así como nada se crea sin la guerra, porque sólo ella es creadora, sin la guerra nada se rescata, porque sólo ella sabe cancelar todas las injusticias" (Díaz Rodríguez, 1983: 177)
Este tópico y la idea de la guerra y la violencia como mal necesario y creador aparece también en otras obras de Valle, como en Los Cruzados de la Causa y El Resplandor de la Hoguera2s.
" - En la guerra la crueldad de hoy es la clemencia de mañana. España ha sido fuerte cuando impuso una moral militar más alta que la compasión de las mujeres y de los niños" (Cruzados, p. 40)
" - Por eso yo digo que antes del triunfo, debía pasar una hoz segando las cabezas más altas. Es preciso destruir y crear" (Cruzados, p. 182)
"La monja temblaba con el anhelo de la victoria, era un temblor apasionado y fuerte. Comprendía entonces el fin de la guerra, y que la sangre, sobre aquellos campos, era también signo de redención" (Resplandor, p. 184)
27 El paralelo con la Italia del Renacimiento es una constante en la narrativa modernista, en relación con este discurso sangriento: "Entre nosotros, como en la Italia de entonces, pasiones primitivas junto a exquisitos refinamientos rebuscados; entre nosotros, como entonces, Benvenuto, con las mismas manos que vierten sangre, construye tenuos alcázares de marfiles y crea, labra y pule joyas" (Díaz Rodríguez, 1983: 230).
2s Para la evolución de la visión de la guerra en la obra de Valle, véase Aznar Soler (1992).
32
Pero sin lugar a dudas el ejemplo más citado de desvalorización irónica es el capítulo de Sonata de Estío dedicado al bandolero Juan de Guzmán (Ruiz de Galarreta, 1962; Alberich 1965 y 1973; Bermejo, 1987; Predmore, 1990; Gibbs, 1991), bien como ridiculización del colonialismo y la conquista (para lo que también se aduce el desembarco en Veracruz-Alberich, 1965) o bien como contraposición del pasado heroico al presente decadente. En el retrato de Guzmán vuelven a aparecer los "horrores de la guerra" que son interpretados en el mismo sentido comentado antes29:
"Si analizamos la forma específica del discurso, no tardamos en descubrir un apoyo para nuestra lectura irónica, puesto que si Valle quiere defender las acciones de estos supuestos héroes resulta que está empleando unos elementos discursivos bien equivocados. Las palabras "saqueo", "violación" y "esclavizar" llevan una carga lingüística negativa, i.e. son palabras de condenación. ( ... ) Al escoger las palabras más crudas para descubrir la conquista de México, Valle ofrece precisamente el lado negativo de esta empresa. La ironía surge entonces con el contraste entre esta realidad y la leyenda de la conquista representada por expresiones librescas como "aliento caballeresco" y "hazañas", de carga lingüística opuesta. De este modo el tono heroico del párrafo queda al desnudo, revelándose como patriotería fácil" (Gibbs, 1991: 58-59)
Aunque parece poco probable que Valle conociera directamente las obras de Nietzsche, como ha estudiado Sobejano (1967b: 213-227), la presencia de las ideas del filósofo alemán en la España de 1900 es incuestionable. Sobejano trata las Sonatas señalando el nexo que existe entre el amoralismo de Bradomín y su "fascinación por la libertad de instintos del hombre del Renacimiento" (Sobejano, 1967b: 216), influencia recibida seguramente a través de O' Annunzio.
En la Sonata de Estío este capítulo constituye una excepción en el conjunto de la novela, ya que supone una pausa descriptiva en la narración, de descripción no espacial como es lo habitual, sino centrada en un personaje. Es evidente que para un lector actual, como afirma Predmore, esas acciones son reprobables, lo que no está tan claro es que lo sean en 1900 en ese contexto examinado de apología de la fuerza. Si es cierto que existe un contraste señalado por el narrador entre el pasado y el presente, sin embargo parece difícil no percibir el tono elogioso, épico, del retrato30• Hay oraciones que parecen resistirse a ser tomadas irónicamente: "Desgraciadamente ya quedan pocas almas así" (Estío, p. 134). Una versión de
29 "Volvemos a observar el característico amontonar de detalles violentos ("saqueando ciudades, violando princesas y esclavizando emperadores" los "bellos horrores de la guerra" tan ensalzados por el Marqués) que por su exceso y afectación revelan la intención irónica del autor" (Predmore, 1990: 237).
30 Sobre la visión histórica de Valle y su representación literaria véanse los convincentes trabajos de Iglesias Feijoo (1997b) y Loureiro (1999), además del ya citado de Santos (1993).
33
este capítulo se publicó en El Liberal en 190331, dedicado en este caso al bandido gallego Mamed Casanova32• En el texto periodístico la leyenda de amores de Juan de Guzmán es sustituida por una anécdota un tanto macabra del bandolero gallego, pero la admiración y el tono épico se mantienen. En esta versión la voz narrativa nos ofrece perfectamente nítidos sus sentimientos sobre el personaje y la óptica desde la que describe: "Yo confieso que admiro a estos bandoleros que desdeñan la ley, que desdeñan el peligro y desdeñan la muerte. Tienen para mí una extraña fascinación moral" (apud Serrano (ed.), 1987: 218). Si estas oraciones no se encuentran en el texto de la Sonata, su espíritu sí. Por ello es difícil percibir en este retrato la interpretación de Predmore (1990: 238): "Otra vez nos parece evidente la sátira que Valle dirige al ensalzamiento de la violencia y la conquista, sea de hoy o de ayer". El mismo Alberich (1973: 270), que analiza tan minuciosamente las ironías de las Sonatas, no deja de reconocer que estas ideas estaban en el ambiente literario de la época, aunque afirme que Valle no es sincero en este caso: son exageraciones para "épater le bourgeois"33. En otras obras de Valle se presentan figuras relacionadas con estos motivos, como la representación admirativa del carácter bárbaro de don Juan Manuel Montenegro en las Comedias o el personaje de Cara de Plata, que se hace carlista para no acabar como bandido como sus hermanos, pues éste era su destino, paralelo al de Juan de Guzmán.
Se ha visto que buena parte de las ironías son detectadas por los críticos en el estilo artificioso, hinchado, retórico, exuberante, "cursi": "La palabra castellana cursi, cuyo significado se asemeja bastante al concepto de Kitsch, nos viene a la mente con harta frecuencia al leer las aventuras de Bradomín" (Gibbs: 1991: 40). El comienzo de la Sonata de Ot011o es, como se ha dicho, uno de los fragmentos más utilizados como ejemplo de cursilería34 (pasaje, recordemos, elogiado por González Blanco), interpretado como desvalorización irónica del romanticismo (Ruiz de Galarreta, 1962: 89). De esta acusación no se libran el resto de las Sonatas: "En la Sonata de Estío, por ejemplo, lo sentimental deriva, por dicha causa, hacia lo ñoño y lo cursi" (Ruiz de Galarreta, 1962: 23). El motivo elegido por Ruiz de Galarreta (1962: 90) para ejemplificar el contraste entre la visión idealizada y la perspectiva sensual de Bradomín es el tema del recuerdo de la mujer como perfume ideal que sobrevive a los amores35, presente en la Sonata de Estío. Sin embargo, este motivo
31 "Un retrato", El Liberal, Madrid, 7 de febrero de 1903 (recogido en Serrano (ed.), 1987: 216-219).
32 Vid. Fressard (1965), Lavaud (1991: 53-56). Los dos investigadores creen que el texto periodístico fue redactado antes.
33 Sin embargo, posteriormente comenta "en serio" el tema de la decadencia del heroísmo en el retrato de Juan de Guzmán (Predmore, 1990: 277).
3-1 Alberich (1965: 362) duda: "No sabemos si Valle-Inclán está escribiendo completamente en serio estas palabras que bordean peligrosamente la cursilería de un romanticismo trasnochado".
35 "¡Pobre Concha! No podía dejar de su paso por el mundo más que una estela de aromas, algo que recordase sus elegancias mundanas y nuestros amores ¿Pero acaso la más blanca y casta de las
34
que ya había aparecido en la Sonata de Otoño y en el pre-texto "Su esencia", no es original de Valle y puede encontrarse por ejemplo en el relato de Villiers de L'IsleAdam "Virginie et Paul"36, recogido en sus famosísimos y leídos Cuentos crueles37•
Resulta difícil creer que un autor obsesionado por la perfección formal y la belleza musical de las palabras, en su búsqueda de un estilo original que reaccionase a la ramplonería y el descuido de muchas narraciones realistas, comience la Sonata de Ot011o con un estilo deliberadamente cursi3S, practicado como ideal por muchos escritores modernistas39.
Otro de los argumentos que se suelen manejar al examinar la ironía en las Sonatas tiene que ver con el uso de las fuentes. De todos es sabido que Valle en esta primera época recogió motivos, escenas y temas de otros autores, especialmente franceses y de D'Annunzio. Desde el temprano libro de Casares (1916) hasta hoy se ha hablado mucho de los plagios del escritor. En una de las entrevistas concedidas a Luis Calvo y publicada en ABC, el 3 de agosto de 1930, mucho tiempo después de la publicación de las Sonatas y casi quince años después del libro de Casares, Valle en un fragmento muy conocido explica su procedimiento, que aunque con toda probabilidad sea una defensa tardía a los ataques recibidos, nada tiene que ver con la adaptación irónica de las fuentes:
amantes ha sido nunca otra cosa que un pomo de divino esmalte, lleno de afroditas y nupciales esencias?" (Otoi'to, p. 173).
36 La Semaine parisienne, 12 de marzo de 1874. 37 "Escondido en lo más profundo de vuestro corazón tras el paso de los años, un recuerdo así
es como una gota de esencia del Oriente encerrada en un precioso frasco. Esa gota de perfume es tan potente que, si se lanzase el frasco en vuestra tumba, su aroma, vagamente inmortal, duraría más que vuestro polvo. ¡Oh! ¡Si hay algo dulce en un atardecer solitario, ese algo es respirar, una vez más, el adiós de ese recuerdo encontrado!" (Villiers de L'Isle-Adam, 1984: 161). Otros ejemplos de pasajes irónicos han sido tomados directamente de modelos literarios y recreados en las Sonatas. Entre los alardes de Bradomín en el terreno sexual, las famosas "mañanas triunfantes" proceden de un poema de Víctor Hugo, motivo que se encuentra a su vez en el relato de Guy de Maupassant "Rencontre", y los "siete copiosos sacrificios" con toda su exageración han sido recogidos de Casanova. También ha sido tomado como ejemplo de ironía la genealogía fantástica del Marqués, tal como aparece en una conversación en la Sonata de Otoño entre Bradomín, Concha y don Juan Manuel. Según Éliane Lavaud (1990), este es un procedimiento habitual y característico de los memorialistas. E. Lavaud (1991: 321-322) recuerda cómo esa genealogía fabulosa de la sirena aparece representada plásticamente en varios escudos nobiliarios de pazos gallegos.
38 Por otra parte, ¿por qué hay que tomar como una broma el hecho de que el personaje se dedique a cazar todos los otoños en Viana del Prior? (Alberich, 1965: 362).
39 En una entrevista realizada por El Caballero Audaz (José María Carretero) y publicada en La Esfera (Madrid, 6 de marzo de 1915), tras unos comentarios que sabemos no verdaderos sobre la facilidad de escritura de Valle, y preguntado por sus comienzos, afirma: "( ... )me llenaba de asombro lo mal, lo pésimamente que se escribía entonces. Claro que yo tenía un sentido literario, y a mi juicio todas aquellas reputaciones de escritores eran injustas. Había muchos señores que no escribían más que necedades y se les llamaba "maestros" y "sabios". ¡El delirio! ... Y entonces, seguro yo de escribir mejor que se hacía entonces, me lancé a demostrarlo ... " (El Caballero Audaz, 1915, apud Dougherty, 1983: 69).
35
"En esta clase de obras históricas la dificultad mayor consiste en incrustar documentos y episodios de la época. Cuando el relato me da naturalmente ocasión de incrustar una frase, unos versos, una copla, un escrito de la época de la acción, me convenzo de que todo va bien. Pero si no existe esa oportunidad no hay duda de que va mal. Eso suele ocurrir en toda obra literaria.
Cuando escribía yo la Sonata de Primavera, cuya acción pasa en Italia, incrusté un episodio romano de Casanova para convencerme de que mi obra estaba bien ambientada e iba por buen camino. El episodio se acomodaba perfectamente a mi narración" (Calvo, 1930, apud Dougherty, 1983: 196)
Sea esta la razón o cualquier otra, el hecho es que la crítica ha detectado en las narraciones de Valle toda clase de resonancias literarias y un complejo entramado intertextual. ¿Tienen estas referencias literarias un significado irónico? Muchos piensan así, y se califica a las Sonatas de pastiche de literatura decadente (Alberich, 1965; Bermejo, 1987; Gibbs, 1991). Especialmente Gibbs (1991) relaciona las Sonatas con el fenómeno Kitsch, como se ha visto. Valle utiliza el discurso modernista, Kitsch, que pretende un sentimentalismo superficial, pero lo trasciende, mediante la ironía. En este sentido se entiende la utilización de las fuentes:
"( ... )en las Sonatas Valle echa mano a una gran cantidad de modelos literarios o artísticos que él señala sin ambages e incluso, de vez en cuando, copia con exactitud. ( ... ) Al observar el uso de estas fuentes podemos observar cierto distanciamiento por el humor, que va de la mofa juguetona hasta la parodia completa. Es, sin embargo, el efecto acumulativo de estas fuentes dentro del contexto total de las cuatro obras lo que nos mostrará los verdaderos sentimientos de don Ramón con respecto al estilo dominante en sus Sonatas" (Gibbs, 1991: 45)
El discurso modernista queda ironizado al remitir al mundo de ficción de los modelos4º. Según Gibbs Valle busca el distanciamiento a través de la cita y de la inadecuación de lenguaje y realidad. El lenguaje de Bradomín está alejado de la realidad, lo que señala la falsedad histórica, la ausencia de autenticidad como crítica generalizada41. En este sentido se analiza la mentira personal de Bradomín, su teatralidad, su pretensión de vivir en una ilusión estética42. Entre los
40 "El carácter autorreferencial del modelo nos impide una reacción puramente emocional o sentimental, y nos lleva, en cambio, hacia un reconocimiento racional del carácter literario o de ficción del pasaje" (Gibbs, 1991: 46).
41 "La mentira del discurso estético viene a ser mentira generacional de un país que casi desesperadamente se cobija bajo una serie de mitos de gloria y nobleza para consolarse de la posición desairada del Imperio y de las crisis internas que se avecinan" (Gibbs, 1991: 72).
42 En su argumentación está presente el razonamiento realista del que hemos hablado ("cerrando toda posibilidad de representación verídica de la realidad mexicana", Gibbs, 1991: 72) y
36
tópicos románticos adaptados irónicamente menciona la caracterización de la Niña Chole como mezcla de voluptuosidad y piedad religiosa43 cuando es precisamente este tipo de mujer uno de los motivos más repetidos de toda la literatura finisecular, creación de este fin de siglo, que no necesariamente tiene que ser entendido como manipulación literaria de la voluntad de ilusión de Bradomín. También Ruiz Pérez (1987: 457), que afirma la importancia del símil para la visión doble irónica (objeto-visión subjetiva, idealizante de la imagen44), presenta la utilización de materiales literarios anteriores como manifestación de esa doble visión, "que encuentra en la distancia entre el mundo real y el literario, resaltada por el uso esta naturaleza, el eje de articulación de la parodia, construida sobre el irónico distanciamiento". Los reseñad ores contemporáneos de la primera narrativa de Valle por proximidad cronológica tenían un conocimiento mucho más amplio y directo de los modelos finiseculares que según la crítica actual Valle parodia. Sin embargo, el examen de la recepción de la época demuestra que Valle fue acusado de plagio, copia implícita pero literal, no de parodia, que en todos sus posibles significados (Genette, 1989b: 20-26), incluye un efecto cómico a costa del texto parodiado45.
El uso de las fuentes literarias tal como lo hace Valle en las Sonatas es una característica común de la literatura modernista. Si la utilización de materiales literarios previos es una forma de ironía que provoca distanciamiento y es un rasgo general del Modernismo, se debe concluir que en conjunto la literatura modernista es irónica. Hablar de ironía en este sentido es muy distinto a hacerlo desde el punto de vista de la exuberancia verbal o del narrador no fidedigno. Este tipo de ironía podría relacionarse con lo que se conoce como ironía romántica46, que nace del contraste entre mundo real y mundo ideal si se entiende que la representación de la realidad a través de los filtros artísticos es una forma de
una comprensión peyorativa del discurso modernista ("El discurso modernista compone el nivel lingüístico de este mundo con su profusión de metáforas de tradición romántica, su esteticismo exagerado, y su sentimentalismo manipulador", Gibbs, 1991: 71), como consecuencia de la cual Valle "debe" desvalorizarlo irónicamente.
43 "Esta mezcla de características contradictorias no es más que un retrato fiel de la mujer "romántica" del siglo XIX" (Gibbs, 1991: 65).
44 "( .•. ) el símil representa una visión subjetiva de un mundo real, una visión que se ofrece como alternativa, pero sin anular para el receptor la percepción de la realidad primera" (Ruiz Pérez, 1987: 457).
45 "en la parodia estricta, porque su letra se ve ingeniosamente aplicada a un objeto que la aparta de su sentido y la rebaja; en el travestimiento, porque su contenido se ve degradado por un sistema de transposiciones estilísticas y temáticas desvalorizadoras; en el pastiche satírico, porque su manera se ve ridiculizada mediante un procedimiento de exageraciones y recargamientos estilísticos" (Genette, 1989b: 37).
46 "Mal llamadas "románticas", las ironías de este segundo grupo [de contraste entre el texto y su contexto comunicativo] son aquellas que integran en el discurso textual alguno de los elementos pertenecientes al contexto real, a las condiciones de hecho en que tiene lugar la comunicación literaria" (Ballar!, 1994: 348)
37
ironía. A este tipo de ironía le correspondería la utilización de las fuentes, como se ha visto, la referencia a las propias memorias en la Sonata de Invierno y el juego de los distintos planos narrativos47.
En cuanto a la referencia a las propias Memorias como proyecto futuro en una escena narrada desde el presente de la narración como pasada, es un procedimiento que ha sido citado frecuentemente como prodigio de ilusionismo (Alberich, 1965, entre otros) y elemento cervantino de las Sonatas. Comparado con El Quijote y con los desarrollos posteriores de Unamuno4S y Pirandello49, el procedimiento tal como aparece en las Sonatas resulta un tanto ingenuo y superficial, sin trascendencia, un juego al final de la última Sonata.
Con todo esto no se pretende negar la presencia de ironía en las Sonatas. La caracterización de Bradomín como un don Juan cínico promueve episodios irónicos, como la famosa escena de la lectura de María Rosario, así como su particular ideología y visión del carlismo tienen como consecuencia la ironía con que Bradomín trata al sector clerical (Santos Zas, 1993). Asimismo, en determinadas ocasiones que se estudiarán posteriormente, el Bradomín narrador mira con ironía al Bradomín personaje, aunque el hecho de que fantasee sobre su pasado y reconstruya su vida a su antojo es una característica común a muchas autobiografías. Tampoco se puede objetar la teatralidad del Marqués, en permanente actuación, y la falsedad de muchos de los que lo rodeanso, así como algunos innegables episodios y comentarios humorísticos. Lo único que se ha pretendido es matizar la interpretación irónica desde una perspectiva histórica, sin que por ello haya que entender que la única interpretación válida sea la del autor. Tanto la lectura irónica como la literal son fruto de un acto interpretativo y, por tanto, variable a lo largo del tiempo.
3. Distancia y narrador irónico.
3.1. El concepto de distancia y distanciamiento.
Normalmente, todos los trabajos sobre la ironía de las Sonatas acompañan este concepto de la mención al distanciamiento. Es ésta una palabra clave en los estudios valleinclanianos en general y especialmente en el esperpento. Lo mismo que sucede con el término "ironía", "distancia" o "distanciamiento" se utilizan en la crítica literaria en general y en la valleinclanista en concreto con significa-
47 Tal como es analizado por Angel G. Loureiro (1993). 48 Niebla (Nivola), Madrid, Renacimiento, 1914. Su redacción es de 1907. 49 "La tragedia di un personaggio" de 1911 y "Colloqui coi personaggi" de 1915 y por supuesto,
Sei personaggi in cerca d' a u tare de 1921. so No todos; especialmente algunas mujeres parecen resistirse a este tratamiento.
38
dos dispares, muchas veces no precisados. Lo que parece claro es que cualquier caracterización del esperpento incluye este concepto como rasgo principal. Por lo común, "distanciamiento" se relaciona o se hace sinónimo de otra serie de términos como objetividad, impasibilidad, imparcialidad, impersonalidad o neutralidad, sin que queden claros los límites o diferencias entre ellos. Además la teoría teatral ha trabajado especialmente uno de los significados de distanciamiento, el que se podría denominar "distancia estética", cuyos hitos fundamentales son el ensayo de Bullough "Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle", los estudios de Ortega y Gasset y los de Bertolt Brecht. Desde Bullough la distancia se considera esencial para la percepción de un objeto como artístico. En este sentido se opone a la identificación emocional y al efecto de ilusión. La teoría teatral ha desarrollado esta acepción de la distancia estética que supone la percepción de la ilusión real. Se utilizan todo tipo de procedimientos para conseguir el efecto teatral, opuesto al efecto de realidad, para señalar el estatuto de la obra como artefacto: utilización de narrador, teatro dentro del teatro, procedimientos meta-teatrales, etc. (Abuín, 1996). Todas estas técnicas encaminan la obra hacia una forma auto-reflexiva y auto-consciente, dentro de un movimiento anti-realista que inicia la modernidad en el teatro. Este tipo de planteamiento es el que se encuentra en caracterizaciones del esperpento como la de Zahareas y Cardona, que une la distancia estética a la función histórica del esperpento. Con el esperpento se rompe la tradición mimética. Los lectores o espectadores pueden juzgar la realidad histórica gracias al distanciamiento, que impide la catarsis y la simpatía. La obra se convierte en un artefacto, al poner de relieve que el espectáculo grotesco es un artificio (Zahareas y Cardona, 1990).
La perspectiva distanciada del ironista se relaciona con el distanciamiento estético como la otra cara de la misma moneda (emisor-obra/ obra-receptor; intención del autor / recepción del lector-espectador). Ambos coinciden en su anti-sentimentalidad, otra de las características que se han destacado del esperpento:
"Se trata, pues, de forjar una estética antisentimental que siendo puramente demiúrgica, pueda lograr la superación del dolor y de la risa de las tragedias y comedias tradicionales.( ... ) Tal superación de emociones humanas es fruto del distanciamiento afectivo ya que el autor no intenta ni le importa desdoblarse en las pasiones de sus criaturas y sólo trata de divertirse a costa de ellas" (Cardona y Zahareas, 1970: 52-53)
En el plano del receptor la distancia estética necesita también de la ausencia de emoción y de identificación por parte del lector-espectador:
"La distanciation implique la mise entre parentheses de préoccupations personnelles, émotives ou utilitaires, la conscience de l'ouvre comme artefact; bref, elle correspond a un détachement critique qui s'oppose aux réactions d'illusion et d'identification" (Viswanathan, 1985: 262)
39
Pero además de la distancia irónica, la distancia estética y el distanciamiento teatral o dramatúrgico (que puede considerarse como una variante del anterior), la palabra "distancia" y el adjetivo derivado "distanciado" tienen otros significados en el campo de la narrativa. Hacen referencia a un buen número de fenómenos dispares, en la relación del autor con el texto y de la obra con el lector, o de elementos dentro de la propia obra: narrador con su relato, con los personajes, con los acontecimientos; autor implícito con el narrador, etc, o con relaciones de algún elemento de la obra con el lector (como la distancia de Booth, relativa a la simpatía o el juicio que un personaje promueve en el lector) o con el efecto de realidad "mimético" o no de algunas técnicas relativas a lo que se conoce como "showing" / "telling", relacionadas con la velocidad narrativa y con la cantidad de información presentada en el relatos1. Estas distancias además pueden ser temporales, espacialess2, psicológicas, morales, afectivas, ideológi-
51 La distinción mímesis/ diégesis parte de la diferenciación de Platón en el libro III de la República entre relato simple, mímesis y una forma mixta, y es retomada por Aristóteles en la Poética en su clasificación del modo de imitación reduciéndola a dos elementos. Según la visión tradicional esta distinción es recogida en la teoría de la narrativa a finales del XIX y principios del XX en escritos de Henry James, y especialmente en la obra de Percy Lubbock The Craft of Fiction de 1921, como "showing" y "telling". Utilizando Madame Bovary, Lubbock distingue dos maneras de presentar los hechos de un relato, como variaciones del método (o del arte del novelista). Es entonces cuando empieza a aparecer la metáfora espacial, que luego será formulada como distancia.: "If the story is to be slzown to us, the question of our relation to the story, how we are placed with regard to it, arises with the first word. Are we placed before a particular scene, an occasion, ata certain selected hour in the lives of these people whose fortunes are to be followed? Or are we surveying their lives from a height, participating in the privilege of the novelist -sweeping their history with a wide range of vision and absorbing a general effect?" (Lubbock, 1968: 66). En un caso "we are clase to the facts" (Lubbock, 1968: 113), el narrador desaparece y pasa a primer plano la escena contemporánea, inmediata, perceptible. En la narrativa panorámica del segundo ocurre lo contrario: "so long as he [el narrador] is ranging over his story ata height, chronicling, summarizing, foreshortening, he must be present to the reader as a narrator anda showman" (Lubbock, 1968: 114). Es un problema de la relación del narrador con el relato, de punto de vista ("the question of the relation in which the narrator stands to the story", Lubbock, 1968: 251) en conexión con la velocidad narrativa. Wayne C. Booth (1978) retoma la distinción narración/ exposición en La Retórica de la ficción para rebatir algunas ideas del propio Lubbock sobre la primacía de las técnicas mostrativas (y de la narrativa objetiva e impersonal) sobre las técnicas narrativas, así como la necesidad de consecuencia en la técnica, es decir, de que ésta se mantenga a lo largo de la obra. Booth sitúa en un lugar central el concepto de distancia, que también distingue, sin explicarlo, de los efectos enajenantes del distanciamiento estético (Booth, 1978: 147-148). Si la pareja narración-exposición se corresponde a la de Lubbock, el concepto de distancia se complica. Usualmente "distancia" es utilizado para hablar de creencias personales. La distancia puede ser física, temporal, moral, intelectual, emocional, estética. Además distingue cinco planos en las variaciones de distancia: entre el narrador y el autor implícito, entre el narrador y los personajes, entre el narrador y el lector, entre el autor implícito y el lector, entre el autor implícito y los personajes (Booth, 1978: 148-149). De todas estas la más importante es la que existe entre el narrador no fidedigno y el autor implícito.
52 Si la posición espacial del narrador está fuera, "encompasses panoramic views that survey from a distance a large spatial terrain, and the "bird's-eye" view that takes in the entire scene from a distance" (Lanser, 1981: 192), o, si la situación espacial del narrador está dentro, "convey a greater sense of the narrator's involvement anda greater sense of immediacy" (Lanser, 1981: 192).
40
cas ... Como se puede fácilmente deducir, no es lo mismo hablar de distancia si nos referimos al período de tiempo transcurrido entre los sucesos narrados y el momento de la enunciación, que a la utilización de escenas o resúmenes, o a la focalización interna o externa, a la simpatía que despierta en el lector determinado personaje, los efectos que provocan la percepción estética de un texto como ficción o artefacto, o cuando se dice que un narrador está distanciado porque es impasible o no sentimental u objetivo. Todos estos sentidos de la palabra distancia se aplican a la narrativa de Valle y se confunden en las caracterizaciones del narrador distanciado de las Sonatas.
La crítica define a Bradomín como un narrador distanciado. Normalmente se habla de la distancia temporal y espacial que separa al Bradomín maduro o anciano del personaje que fue en otro tiempo cuyas acciones narra ahora (Ruiz de Galarreta, 1962; Cardona, 1968; Gullón, 1992; Loureiro, 1993; López, 1986). Esta distancia procede del recuerdo y la evocación del pasado (Ruiz de Galarreta, 1962), y se distingue así el yo narrador del yo personaje (Ruiz de Galarreta, 1962; Gulstad, 1970 y 1988; Greenfield, 1977; López, 1986 Zavala, 1990). Este desdoblamiento es irónico (Gibbs, 1991) y surge de la distancia psicológica entre los dos elementos (Ruiz de Galarreta, 1962). Por otro lado Bradomín que es un narrador distanciado por todo lo anterior, también lo es porque es impasible (Barbeito, 1985), y no sentimental o dramático (Ruiz de Galarreta, 1962), además de objetivo (Barbeito, 1985). Relacionado con ello está el hecho de la teatralidad de Bradomín, que se presenta como actor que finge un papel (Greenfield, 1977; Gibbs, 1991; Villanueva, 1990 y 1995). Y por supuesto la distancia es fruto de la ironía que domina en éstas obras.
A continuación se analizarán los juegos de distancia presentes en las Sonatas desde el punto de vista de la estructura y cambios de focalización propios del relato autobiográfico.
3.2. Autobiografía y distancia. Distancia temporal y cambios de focaliza-ción.
La teoría sobre la autobiografía ha sufrido una auge considerable en los últimos treinta años, paralelo al interés de los propios creadores. La literatura del yo y lo autobiográfico en general no puede ya considerarse una moda. Tanta atención mantenida parece ser una preocupación profunda más allá de éxitos comerciales. En el campo de la teoría literaria se puede observar como lo autobiográfico ha pasado a ocupar un papel central53. Todos los estudiosos del género par-
53 Las razones de ello pueden ser varias. Pozuelo Yvancos (1992: 12) sitúa este auge en el interés creciente de la teoría por el problema de la ficción y la ficcionalidad, en el marco del cambio del paradigma teórico de una poética del mensaje-texto por una poética de la comunicación literaria: "( ... )al género autobiográfico le es capital la discusión sobre el estatuto ficcional, porque su carácter fronterizo compromete precisamente el lugar de definición de la calidad veritativa o no de sus aser-
41
ten de los fundamentales trabajos de Lejeune, cuya definición de autobiografía (Lejeune, 1975: 14) incluye como necesaria en el apartado correspondiente a la posición del narrador, la identificación de éste con el personaje principal y la perspectiva retrospectiva del relato. Dejando a un lado otras cuestiones que han sido discutidas en esta formulación, las tesis de Lejeune han sido un punto de referencia ineludible en la teoría autobiográfica, con el mérito añadido de la revisión constante a que el propio Lejeune somete sus teorías (Catelli, 1991; Eakin, 1994). El papel central del tiempo ha sido destacado por los teóricos de la autobiografía, que siempre citan entre sus rasgos básicos: autorreferencialidad, retrospección y perspectiva del narrador (Caballé, 1995: 81). Darío Villanueva (1991: 102) la define desde un punto de vista narratológico:
"Básicamente la autobiografía es una narración autodiegética construida en su dimensión temporal sobre una de las modalidades de la anacronía, la analepsis o retrospección. La función narradora recae sobre el propio protagonista de la diégesis, que relata su existencia reconstruyéndola desde el presente de la enunciación hacia el pasado vivido"
La autobiografía presenta puntos de confluencia con las memorias, subtítulo que Valle eligió para sus Sonatas. La distinción entre memorias y autobiografía ha sido postulada por los teóricos de diferentes formas, normalmente coincidentes. Georges May (1982: 145) distingue las memorias como narración de lo que se ha visto y conocido y de lo que se ha hecho y dicho, y autobiografía como narración de lo que se ha sido54. Se suele oponer así vida individual a entorno, construcción de una personalidad a relación de hechos (Prado Biezma et alii, 1994: 251; Villanueva, 1995: 242; Caballé, 1995: 40-41). A pesar de estas definiciones, no existe una frontera nítida entre los dos géneros en la práctica literaria. A ello se suma el hecho de que el nombre genérico "autobiografía" es relativamente reciente en el ámbito español. Según Caballé (1995: 156) parece que fue Emilia Pardo Bazán la primera en utilizarlo en 1879. Consiguientemente muchas autobiografías según las definiciones actuales continuaron denominándose memorias durante un período extenso de tiempo. La inclusión de las Sonatas, en el ámbito de la literatura del yo y del género autobiográfico ha sido frecuentemente postulada por la crítica, pero poco estudiada. Contamos con los análisis de Éliane Lavaud (1990) y Darío Villanueva (1995). É. Lavaud (1990: 547) sitúa
ciones, proclamadas verdaderas por un narrador que las autentifica". Igualmente, para Angel G. Loureiro (1991: 3) la autobiografía plantea todas las cuestiones teóricas que se han convertido en centrales en este fin de siglo: "( ... )al ocupamos de la autobiografía, debemos enfrentamos a los problemas teóricos más debatidos en la actualidad, y no sólo en literatura sino también en filosofía. Al pretender articular mundo, yo y texto, la autobiografía no puede ignorar el acoso creciente a que están siendo sometidos conceptos como historia, poder, sujeto, esencia, representación, referencialidad, expresividad".
s~ Siguen la definición de May, entre otros Romera Castillo (1980) y Álvarez (1989).
42
las Sonatas dentro del género de las Memorias, pero su definición abarca la autobiografía propiamente dicha:
"Las Memorias en su inmensa mayoría, están escritas en primera persona. Suele ser un testimonio sobre dos períodos de la vida: es la juventud vista, explicada y juzgada por la vejez. Esta distancia temporal constituye el carácter distintivo de las Memorias con el constante vaivén entre pasado y presente"
Para Villanueva (1995: 243) se trata de un híbrido de autobiografía y memorias:
"Híbrido porque es evidente que Bradomín se recrea en la narración de una sarta de aventuras galantes, y de los enredos de todo tipo con ellas conexos, ( ... ). Pero no es menos cierto que a lo largo de los cuatro libros ( ... ), Xavier de Bradomín quiere dejar bien patente la singularidad de su persona, construyéndola con deliberado artificio más que reflejando sinceramente su personalidad".
Todo lo que aparece en las Sonatas está en función de la figura de Bradomín. Esto es especialmente evidente en las descripciones de espacio o de hechos históricos, que se fundamentan en su percepción como personaje y en las sensaciones que despiertan en él. No existe recreación del marco histórico como escenario para inscribir el relato, ya que lo importante, incluso en la Sonata de Invierno, es la historia de Bradomín, y no la Historia, aunque sean inevitable el reflejo y las referencias a la situación espacio-temporal y ésta, por supuesto, influya en el personaje. Lo esencial es el interés en la construcción de la personalidad de Bradomín. Por ello se considera aquí que las Sonatas se ajustan al modelo de la autobiografía ficticia fragmentaria, presentando como situación narrativa básica la narración autodiegética retrospectiva.
Antes de entrar en el análisis de las Sonatas desde una perspectiva genérica y narratológica, se estudiará la génesis de la tetralogía para comprobar cómo la forma final con la que se conocen las Memorias de Bradomín es producto de una larga trayectoria de tanteos previos.
3.2.1. La pre-historia textual de Sonata de Estío y el género de las Sonatas.
A la luz de la pre-historia textual de la Sonata de Estío, una de las más complicadas de la obra de Valless, se pueden observar los diversos ensayos del autor
a la búsqueda de la forma y el género que mejor se ajuste a sus propósitos, hasta llegar a la autobiografía ficticia de Bradomín. María Requeijo (1995) ha estudiado
55 Se puede encontrar un minucioso análisis de la evolución textual de la obra, pre-textos y variantes en el apéndice "Inventario general de la prosa narrativa breve IV.3 Serie Tierra caliente/ Sonata de Estío" del tomo I de la Tesis doctoral de Javier Serrano Alonso (1992a), recogido en Serrano Alonso (1996: 34-44), que amplía trabajos anteriores de William L. Fichter (1952 y 1953), Aubrun (1955), Campos (1966), Éliane Lavaud (1986). É. Lavaud (1991) dedica un capítulo de su monografía a la génesis de las cuatro Sonatas y otro al análisis textual de sus sucesivas ediciones.
43
la evolución seguida por el escritor en el conjunto de textos previos, desde el punto de vista de la configuración del personaje de Bradornín, en un proceso de progresiva ficcionalización y distanciamiento de las experiencias vividas por el escritor en México56. El análisis de los pre-textos que se realiza a continuación demuestra que las Memorias de Bradomín en México pertenecieron en su origen a un género diferente al autobiográfico.
El primer pre-texto publicado, "Bajo los trópicos (Recuerdos de México) I. En el mar" de 1892578, está narrado íntegramente en presentess, sin existir la distancia entre los dos planos temporales propia de la autobiografía tradicional que se encuentra en las Sonatas. El narrador parece estar comunicando lo que está viendo y sintiendo en ese mismo instante: "Desde la toldilla contemplo con emoción profunda la abrasada playa, ( ... ); veo la ciudad ( ... ) Recuerdo lecturas casi olvidadas" (apud Fichter, 1952: 168-169). La inmediatez del acto de narración a los sucesos descritos se subraya explícitamente mediante adverbios, corno "aquí", que designa el lugar en el que se encuentra el emisor del mensaje y "ahora", que indica el tiempo actual o presente en el que se halla:
"el castillo de San Juan de Ulúa, sombra romántica que evoca un
pasado feudal que aquí no hubo" (apud Fichter, 1952: 168)
"Ahora, por uno de esos saltos que da la imaginación, veo al aven
turero extremeño poner fuego a sus naves" (apud Fichter, 1952: 169)
Además, se halla en este pre-texto una mención al acto de escribir inusual en la narrativa de Valle: "Los barqueros indios, asaltan el vapor por ambos costados, pero yo, prefiero pasar esta última noche a bordo, y permanezco escribiendo sin moverme de la toldilla" (apud Fichter, 1952: 170). El subtítulo "Recuerdos de México" no resulta muy apropiado para esta publicación, pues sugiere una visión pasada que no se encuentra en el texto59.
Un año después, Valle retomó este artículo con ligeras variantes para su edición en la revista Extracto de Literatura. El nuevo título se acerca más a su contenido: "Páginas de Tierra Caliente. Impresiones de un viaje"60, denominación que encauza al lector hacia la crónica modernista de viajes, género periodístico al que pertenecen ambos escritos, de importante desarrollo en Hispanoamérica en ese
56 El análisis siguiente coincide en algunos puntos con el desarrollado por Requeijo, aunque no en sus conclusiones sobre el distanciamiento del narrador.
57 El Universa/, México, 16 de junio de 1892. 58 Salvo el siguiente pasaje: "¡Era verdad que iba a desembarcar en aquella playa sagrada! Obs
curo aventurero sin paz y sin hogar, siguiendo los impulsos de una vida desconsolada y errante, iba a perderme en la vastedad del viejo imperio azteca" (apud Fichter, 1952: 169).
59 La identificación de "la noche americana de los poetas" de Sonata de Estío como referencia al "Nocturno" de José Asunción Silva no parece tener fundamento, ya que se puede localizar al final de este texto de Valle de 1892, mientras que el "Nocturno" no se publicó hasta 1894.
60 Pontevedra, nº 33, 20 de agosto de 1893. En este texto se suprime la referencia al acto de escri-tura.
44
momento61 y de gran influencia en la novela modernista (González, 1983). Aunque la crónica es un género de difícil delimitación por sus elementos coincidentes con el ensayo, la crítica o el cuento que utiliza o hacia los que deriva62, varios textos de Valle se relacionan con ella. El subgénero de crónica que más interesa en este caso es el de la crónica de viajes, de estrecho parentesco con la narración autobiográfica y el relato de viajes (González, 1983: 121-122; May, 1982: 162). La relación de las Sonatas con los libros de viaje ha sido postulada por Serrano (1991: 18)63 y así en las Memorias de Bradomín, y especialmente en la Sonata de Estío, parece seguirse la tendencia general del género autobiográfico a la absorción de narraciones de viajes. Volviendo a los pre-textos de la Sonata mencionados, si se acepta la caracterización de la crónica modernista de viajes realizada por González (1983), se observa la plena inclusión de algunos de estos trabajos periodísticos en el género. Un episodio de viaje, que seguramente realizó el autor real en su viaje a México, es el núcleo de este apunte esencialmente descriptivo, que responde a los ideales de voluntad de estilo y calidad de la prosa que Martí y Nájera impulsaban desde sus crónicas, con el fin de renovar el lenguaje literario en general y el periodístico en particular. El subjetivismo y la descripción de las sensaciones motivadas por el paisaje señalan la tendencia introspectiva que domina en estos textos, en los que se encuentran asimismo algunos de los motivos temáticos y tópicos de la crónica de viaje modernista, tan deudora de los libros de viajes románticos64.
61 Comenzó a surgir con gran fuerza a partir de 1880, gracias a la obra de Nájera y Martí. La mayor parte de los escritores modernistas tuvieron que dedicarse a publicar en la prensa periódica para su sustento, lo que provocó en ellos "reacciones de acercamiento y repudio" (González, 1983: 81) hacia la misma. Algunos intentaron transmitir sus ideas estéticas y su nueva concepción de la lengua artística a través de sus publicaciones periódicas, con gran repercusión en algunos casos. Lo que pudo Valle leer durante su primera estancia en México sigue siendo una incógnita, lo mismo que buena parte de su actividad como miembro de la redacción de algunos periódicos, a pesar de los meritorios esfuerzos de Fichter (1952) y Schneider (1992).
62 "Un solo criterio, y aun aproximado, pudiera ser válido para reconocer lo más característico de la crónica, y permitir la clasificación genérica de un texto como tal: la inmediatez y actualidad de lo comentado, es decir, de lo que pudiera considerarse como núcleo o semilla de su más o menos sólida, más o menos leve materia argumental" (Jiménez, 1987: 546).
63 Sí ha sido estudiada la imagen del camino. Vid. entre otros Paolini (1986) y Díez Taboada (1993).
"'Así la caracterización del viajero a la búsqueda de lo desconocido y exótico: "Obscuro aventurero sin paz y sin hogar, siguiendo los impulsos de una vida desconsolada y errante, iba a perderme en la vastedad de imperio azteca" (apud Fichter, 1952: 169) y, especialmente, la idea del viaje como un retorno a los orígenes, a los lugares sagrados (González, 1983: 133). Ello se concreta en estos textos valleinclanianos en las continuas alusiones al Oriente y Grecia como cunas de la civilización y fuente renovadora de regeneración cultural y literaria: "un cielo clásico, un cielo azul tan límpido y tan profundo como el cielo de Grecia" (apud Fichter, 1952: 169); "Imperio de historia desconocida, sepultada para siempre con las momias de sus reyes, pero cuyos restos ciclópeos, que hablan de civilizaciones, de cultos y de razas que fueron, sólo tiene par en ese misterioso cuanto remoto oriente" (apud Fichter, 1952: 169-170); "por poco creeríamos que en vez de hallarnos anclados en el Golfo mexicano, estamos en la costa de Africa; a la puerta de ese sombrío Imperio del "Moghrebs" (apud Fichter, 1952: 170);
45
"La niña Chole", publicada en Femeninas en 1895 con el subtítulo "Del libro Impresiones de Tierra Caliente, por Andrés Hidalgo", utiliza el pre-texto "Bajo los trópicos" y su derivado, y es la base para los nueve capítulos iniciales de la Sonata de Estío. Sin embargo la perspectiva temporal ha cambiado, pues la narración se presenta desde el comienzo como retrospectiva y no como simultánea: "Hace bastantes años, como final a unos amores desgraciados, me embarqué para México en un puerto de las Antillas españolas" (Chole, p. 107). El autor real no puede identificarse con el autor ficticio Andrés Hidalgo, de cuyo libro se extractan algunos episodios y cuyo título remite a los relatos de viaje. En este texto, no se desarrolla la historia amorosa entre el personaje masculino y la mujer americana, y en comparación con el desarrollo posterior de la Sonata predomina el apunte descriptivo sobre la acción misma65, que en este caso casi se reduce a la escena del ataque del indio y al episodio de los tiburones, en el que Hidalgo es un mero observador. También en esta publicación se encuentra una mención al acto de escritura que, como la citada anteriormente, desaparece en la Sonata66.
En "La feria de Sancti Spiritus. Fragmento del libro Tierra Caliente, por Andrés Hidalgo", de 189767 se desarrolla la situación narrativa planteada en el texto anterior. Una nota introductoria y un epílogo de un editor68 enmarcan la
"Gráciles y desnudos, como figuras de un friso del Parthenón" (apud Fichter, 1952: 171). La voluptuosidad y fecundidad generadora de una nueva vida está presente en el paisaje mexicano, origen de grandes civilizaciones perdidas como las de Oriente. Posteriormente esta idea tomará cuerpo en la Niüa Chole de sensualidad enigmática y perturbadora: "Tenía esas bellas actitudes de ídolo; esa quietud estática y sagrada de la raza maya; raza tan antigua, tan noble, tan misteriosa, que parece haber emigrado del fondo de la India" (Chole, p. 142 ); "El labio rojo y abultado de la yucateca sonríe con la gracia inquietante de una egipcia, de una turania; sus ojos, envueltos en la sombra de las pestaüas, tienen algo de misteriso, de quimérico y lejano, algo que hace recordar las antiguas y nobles razas que en edades remotas, fundaron grandes imperios en los países del sol..." (Chole, p. 138). El viaje como peregrinación, variante del retorno a los orígenes, que en este caso utiliza el discurso de la religión cristiana, es un modelo repetido en las crónicas de viaje modernistas (González, 1983: 122-133) al unir el talante introspectivo modernista patente en el tópico conversión-confesión de tan gran importancia para el género autobiográfico, con el tópico de la peregrinatio. Este último aparece en las líneas iniciales de la Sonata de Estío en su versión literal y romántica ("pensé recorrer el mundo en romántica peregrinación" Estío, p. 17) y en su versión metafórica ("Por aquellos días de peregrinación sentimental" Estío, p. 18).
65 Tendencia muy marcada en otros textos de la serie como "Tierra Caliente (Impresión)", La Vida Literaria, Madrid, 18 de marzo de 1899, o "Tierra Caliente. Una jornada", El Imparcial, Madrid, 18 de marzo de 1901.
66 "Téngolo sobre la mesa mientras escribo" (Chole, p. 131). De igual forma se elimina la que aparece en un texto más cercano a la primera edición de la Sonata de Estío "Tierra Caliente (A bordo de la fragata Dalila)", La Correspondencia de Espmia, Madrid, 3 de agosto de 1902: "Fue lo que narro ahora, en uno de esos largos días de mar encalmados y bochornosos que navegando a vela no tienen fin".
67 Apuntes, Madrid, nº 1, 1 de enero de 1897. 68 "Chama-se editor de una narrativa a entidade que esporadicamente aparece no seu preám
bulo, facultando urna cualquer explica<;ao para o aparecimento do relato que despois se insere e de certo modo responsabilizando-se pela sua divulga<;ao; trata-se, pois, de um intermediário entre o autor e o narrador, intermediário que mantém com qualquer dos dois rela<;6es muito estreitas" (Reis y Lopes, 1990: 111).
46
narración atribuida al autor ficticio Andrés Hidalgo. Entre la variedad de posibilidades que el recurso del editor ofrece, el de este texto pertenece al grupo de "aquellos relatos en que el artificio del autor-transcriptor resulta más patente. El editor reclama simplemente el mérito (o la disculpa) de haber encontrado o dado a la imprenta unos papeles" (Tacca, 1985: 45):
"Mi antiguo compañero Andrés Hidalgo murió en México completamente olvidado. Su caballerango -un negro, poeta y tañedor de guitarra- me envió las cuartillas de TIERRA CALIENTE ¡aquel libro que su señor escribía y me confiaba al morir' ( ... ) Le publicaré cuando sea rico, y le regalaré a los que conocieron al autor de los SALMOS PAGANOS.
Ahora ved algunas páginas de TIERRA CALIENTE, el último libro de Andrés Hidalgo"
Salmos paganos es también el título del libro del protagonista masculino de Epitalamio de 1897, Attilio Bonaparte. En una publicación posterior, "Del libro Tierra Caliente", de 189869, el protagonista y narrador se diferencia del príncipe decadente: "con aquella sonrisa que Atilio Bonaparte -un poeta extravagante que estuvo loco por Lilí-". La nota editorial reaparece en "Lili (Fragmento del libro Tierra Caliente)" de 18997º con algunas variantes, como la desaparición de la alusión a los Salmos paganos y la mención a la publicación periódica en la que se incluye, subrayando todavía más el juego de la existencia "real" de Hidalgo.
La primera referencia explícita en el título al género de las memorias se localiza en 1898, "Tierra Caliente (De las Memorias de Andrés Hidalgo)"71 y al Marqués de Bradomín en el texto "Tierra Caliente" de 190272, que lleva una nota que dice "Memorias del Marqués de Bradomín, Sonata de Estío", primera mención también al título de la novela73. Paralelamente la pre-historia textual de Sonata de Otoiio demuestra que hasta 1901 no cuajó el proyecto de fragmentos de las memorias del Marqués de Bradomín, año en el que también se encuentra la primera mención a la Sonata de Otoiio74• Un residuo del editor de las páginas inéditas y fragmentarias de un proyecto mayor, se mantiene en la nota introduc-
69 Don Quijote, Madrid, 30 de diciembre de 1898. 7o La Nación, Buenos Aires, 4 de junio de 1899. 71 Madrid Cómico, Madrid, 15 de enero de 1898. También en 1899 "Tierra Caliente (De las
Memorias de André Hidalgo)", El Imparcial, México, 30 de octubre. 72 La Correspondencia de España, 8 de junio de 1902. Posteriormente se publicará "Aventura
galante (Memorias del Marqués de Bradamín)", Novelas y Cuentos, Madrid, 6 y 9 de junio de 1903. 73 Sonata de Estío titula también dos textos sueltos de 1903, posteriores a la edición en folletín
en El Imparcial, del 20 de julio de 1903 al 28 de septiembre del mismo año. 74 "¿Cuento de amor? (Fragmento de las Memorias Intimas del Marqués de Bradamín)", La
Correspondencia de España, Madrid, 28 de julio de 1901; "Sonata de Otoño", El Imparcial, Madrid, 9 de septiembre de 1901. El folletín del libro se publicó en Relieves, del 30 de diciembre de 1901 al 12 de febrero de 1902.
47
toria de las Sonatas, ya que dicha voz no puede identificarse con el Marqués75•
Hasta 1901-1902 no parece que Valle tuviera en su mente el plan de lo que después fue la tetralogía. El recurso a las cuatro estaciones, en relación con las cuatro edades del hombre, es un tópico que reaparece en este fin de siglo76. El modelo de cuatro fases parece tener su origen en el modelo lunar y solar (Cirlot, 1988: 179) y su paralelo con las edades del hombre es fácilmente deducible. Cada Sonata encarna en multitud de referencias toda una serie de correspondencias, en las que se incluye el espacio, el tiempo, el tipo de mujer y de amor que se experimenta.
Este largo proceso demuestra las dificultades del escritor para encontrar una forma genérica satisfactoria. Las huellas de esta compleja historia textual se perciben en las Sonatas, especialmente en la Sonata de Estío, y han de tenerse en cuenta para la expliación de las técnicas narrativas presentes en las mismas.
3.2.2. Focalización en el relato autobiográfico.
Si no es posible señalar formas de narración diferentes entre el relato histórico y el novelístico, tampoco parecen existir técnicas privativas del relato autobiográfico real y del ficticio. En el caso de las Sonatas se incumple la tercera condición de Lejeune, ya que el autor es diferente como persona real del narrador (Valle / Bradomín). Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, no era infrecuente encontrar en la crítica cierto tipo de planteamientos que dejaban traslucir la identificación de Bradomin con Valle-Inclán, especialmente en lo refe-
75 En la autobiografía publicada en Alma Española hay también una mención a las Sonatas con Valle (persona real) como supuesto editor. Se trata de un juego, por supuesto, ya que primero se diferencia del Marqués de Bradomín, del que dice que es su tío, para más tarde atribuirse párrafos enteros de las aventuras de Xavier en las Sonatas: "Hoy, marchitas ya las juveniles flores y moribundos todos los entusiasmos, divierto penas y desengaños comentando las Memorias amables que empezó a escribir en la emigración mi noble tío el Marqués de Bradomín. Aquel viejo, cínico, descreído y galante como un cardenal del Renacimiento. Yo que, en buen hora lo diga, jamás sentí el amor de la familia, lloro muchas veces, de admiración y de ternura, sobre el manuscrito de las Memorias. Todos los años, el día de Difuntos, mando decir misas por el alma de aquel gran señor, que era feo, católico y sentimental. Cabalmente, yo también lo soy, y esta semejanza le hace más caro a mi corazón" (apud Lavaud (ed.), 1992: 197-198). Valle ha realizado una síntesis de las dos versiones de la nota introductoria ("Aquel viejo, cínico, descreído y galante como un cardenal del Renacimiento" pertenece a la Sonata de Estío, "feo católico y sentimental" a la de Otoño). A continuación plantea la semejanza entre su tío y él. Valle pretende confundir los límites entre realidad y fícción. Si bien es cierto que se marchó a México, el asesinato de Yones es claramente ficticio y el resto es plagio de las Sonatas. Juegos de identidades son también los que se encuentran por ejemplo en "Un bautizo", relato que acabará formando parte de Aguila de blasón, en el que el personaje protagonista y narrador homodiegético se llama Ramón. Asimismo aparece un Ramón María en "A medianoche".
7n Azul .. ., de Rubén Darío, el libro emblemático del Modernismo hispánico publicado en 1888, comienza con un conjunto de cuatro poemas titulado "El año lírico", compuesto por "Primaveral", "Estival", "Autumnal" e "Invernal", en el que se perciben claramente también estas correlaciones. En uno de los cuentos de Azorín, "Paisajes", publicado en Bohemia de 1897, el proyecto literario del protagonista también se basa en el modelo de las cuatro estaciones.
48
rente a los elementos ideológicos, de forma que se hacía corresponder directamente juicios o comportamientos del personaje con opiniones del autor ValleInclán77. No parece adecuado metodológicamente identificar al autor con el narrador, al emisor real del acto comunicativo con su manifestación textual.
La mayor parte de las autobiografías y memorias generalmente presenta un narrador adulto o anciano que se remonta a través de sus recuerdos a su infancia o juventud78. Las Sonatas siguen, pues, la tendencia general79. El número de autobiografías que se ocupan de un pasado muy cercano (y que por lo tanto se acercan a la escritura del diario) es relativamente escaso. Si se interpreta distancia en este sentido, como se ha visto que se hace con las Sonatas, Bradomín es un narrador tan distanciado como lo son la mayor parte de los narradores autodiegéticos. En una autobiografía, ficticia o real, se deberán analizar otras dimensiones como la amplitud y el alcance (Villanueva, 1991: 104, siguiendo a Genette) y, sobre todo, los cambios de perspectiva del narrador que puede narrar desde la perspectiva del presente de la enunciación o desde la perspectiva del personaje que fueso.
77 Este tipo de confusión puede observarse en los trabajos de Roberta Salper (1988), entre otros. 78 May (1982: 33). Normalmente son obras propias de la madurez. El narrador suele tener cin
cuenta o sesenta años. 79 Aunque en esto se diferencia la narrativa de Valle de algunos de sus modelos. En el texto
de las Sonatas, San Agustín y Rousseau son mencionados por un prelado en una famosa escena de Sonata de Invierno. El primero es tenido por ejemplo de confesión sincera que encierra una ensei'lanza, el segundo es considerado patrón que no se debe seguir, por su ostentación de pecados y vicios. Esta intervención del sacerdote no responde a las intenciones de Bradomín, que son otras, como se sabe. El narrador cita en varias ocasiones a Aretino y a Casanova (de quien toma casi literalmente el episodio del capuchino y la hechicera, según demostró Casares (1916), y recoge el del traslado de Concha muerta de Barbey). El propio Valle menciona una fuente de la Sonata de invierno en una carta fechada el 20 de diciembre de 1923 y dirigida a Alfonso Reyes, las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand (apud Hormigón, 1987: 562). Casares también ha detectado la presencia de episodios de obras de D'Annunzio como Las vírgenes de las rocas. Muchas de las obras de estos autores (Chateaubriand, Barbey, D' Annunzio) se encontraban en la biblioteca Muruáis (J-M. Lavaud, 1972). Sin embargo, las Sonatas no recogen episodios de infancia, que sí se localizan en las Confesiones de Rousseau, las Memorias de Casanova o las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand.
80 Lázaro Carreter (1990) describe el influjo de Barbey en la técnica autobiográfica de las Sonatas. También ve su influencia en otros procedimientos como la frecuencia de los adjetivos "viejo", "antiguo" y otros de la misma gama, las localizaciones no comprobables, el recargamiento descriptivo de objetos preciosos, los personajes de grandes señores, las comparaciones con obras pictóricas y escultóricas, etc., recibidos directamente o a través de D' Annunzio o E<;a. "Pero es en Les Diaboliques donde el autor de las Sonatas aprende a distanciar el tiempo con el artificio de la narración rememorativa en primera persona" (Lázaro Carreter, 1990: 155). "La búsqueda de Casanova por Valle vino después, con toda seguridad, para fortalecer lo que ya había aprendido en aquellos senectos libertinos franceses. Pero lo que ahora importa es que había recibido también el procedimiento memorioso de las Sonatas, como recuerdo de hazañas amatorias en un pasado imperfecto" (Lázaro Carreter, 1990: 156).
Hay, sin duda, influencias innegables en el desarrollo de algunos motivos temáticos e incluso episodios completos (como el señalado de "La cortina carmesí" y la Sonata de Otoño) y especialmente los rasgos coincidentes en la caracterización del dandy y donjuanesco conde Ravila, del que el narrador se pregunta también si escribirá algún día sus memorias, protagonista de "El más bello amor de
49
En la narrativa en "primera" persona, el uso del pronombre "yo" recubre tanto al narrador como al personaje que fue él mismo en el pasado, separado por una distancia temporal que puede ser mayor o menor, pero que siempre existe. Esto produce cambios en la focalización o perspectiva narrativa, ya que el relato puede verse desde el punto de vista del sujeto que experimenta en el pasado como desde el que narra tiempo después81 (Romberg, 1962; Stanzel, 1971: 60-61; Fleischman, 1990: 222; Lejeune, 1994: 95-96). Estos dos elementos han recibido diferentes denominaciones a lo largo de la historia de la críticas2, pero su distinción, sea cual sea el término elegido, es fundamental para el análisis de la narrativa homodiegética. La terminología habitual en lengua inglesa se refiere a estos dos elementos como self /speaker (Banfield, 1982) o experiencing self / narrating self (Stanzet 1971) mientras que en la lengua francesa se suele utilizar, por influencia de Todorov, sujet d'énonciation / sujet d'énonce83• En castellano parece predominar yo-personaje / yo-narrador (character- I / narrator-I). La focalización varía constantemente entre estos dos polos y propicia juegos de perspectiva bajo la apariencia de un único yo (Stanzel, 1984: 209 y ss.). En el primer caso, el narrador suele utilizar el tiempo verbal presente para subrayar el momento de la narración, usa el relato iterativo y el resumen, realiza referencias temporales que aluden al tiempo de la historia distanciándolo del tiempo de la narración y puede establecer anacronías como prolepsis y analepsis. Por el contrario, la imagen del personaje se realza mediante la focalización interna, en la que se prescinde del conocimiento de los hechos posteriores de la historia, se respeta la cronología de los hechos y se utiliza la escena, que iguala de forma convencional el tiempo de la historia y el del discurso, ajustándose así a la temporalidad del personaje (Stanzet 1971: 67-69 y 72; Cohn, 1981: 145, 148 y 151; Reís y Lopes, 1990: 252-253; Fleischman, 1990: 222). La novela moderna ha experimentado una tendencia poderosa a fundir los dos selves o sujetos cognitivos, especialmente en las narrativas personales en presente narrativos4, en las que no parece existir distan-
don Juan" y Bradomín, o del vizconde Brassard de "La cortina carmesí", pero la mayor parte de los relatos de Barbey presentan una situación narrativa bien distinta a la de las Sonatas. Un narrador transcribe una historia relatada por otro personaje tal como éste la contó, es decir, respetando la perspectiva autodiegética del relato, en una situación de tertulia muy típica de la narrativa decimonónica. Como se verá posteriormente en el apartado dedicado a los cuentos, Valle parece no gustar del relato enmarcado o de situación conversacional.
81 "( ..• )nao nos parece for<;:ado deduzir que a situa\ao narrativa determinada pela instaura\ao de um narrador autodiegético susceptível de reunir sob o eu do enunciado a dupla condi\ao de sujeito da enuncia\ªº e de herói de diegese, pode conduzir a urna oscila\ªº que permita impor alternadamente ao narratário a imagem do narrador empenhado na produ\aO do discurso, ou a da personagem marcada por toda urna serie de pormenores caracterizadores, que as distancias que separam a vivencia da história do presente da narra\ao se terao encarregado de disfar\ar, desvanecer ou transformar de modo radical" (Reis, 1984: 181-182).
82 La distinción original parece deberse a Spitzer (erziihlendes !ch/ erlebendes !ch). 83 De donde procede eu-narrador / eu narrado de Reis y Lopes (1990: 258). 8-l Vid. Cohn (1981); Beltrán Almería (1992).
50
cia temporal. El modelo autobiográfico tradicional, que es el que se encuentra en las Sonatas, presenta nítido el desdoblamiento temporal y los dos polos de focalización. El problema de la focalización en los narradores en "primera persona" no ha sido suficientemente estudiado hasta la fechass.
Esta situación básica propia de la narrativa homodiegética puede observarse en las Sonatas y así ha sido señalado de forma amplia y general (E. Lavaud, 1990: 547-548, entre otros). Este aspecto será analizado detalladamente en cada una de las novelas, ya que esta oscilación varía, como cambia la distancia temporal entre el yo-narrador y el yo-personaje. Esto ayudará a precisar otras distancias como la psicológica o la afectiva, que tan relacionadas están con el problema de la ironía. Se comenzará por el análisis de los planos temporales, para después centrarse en los cambios de focalización.
3.2.3. Desdoblamiento temporal y distancia.
Por su propia naturaleza, el narrador autobiográfico es una entidad situada en un tiempo ulterior con relación a la historia, que es vista como terminada. Entre el pasado de la historia y el presente de la narración existe una distancia temporal. En el caso de las Sonatas, se trata de cuatro novelas que corresponden a varios segmentos temporales aislados de la autobiografía del Marqués de Bradomín. El carácter fragmentario de las mismas invita a estudiarlas tanto en su
85 Resulta sorprendente el poco interés y desarrollo de esta cuestión en los narratólogos más sobresalientes. Genette considera en Figures (1972: 210 y 214 y ss.), sobre el ejemplo de Proust, dos focalizaciones, ambas internas, del relato sobre el personaje y del relato sobre el narrador. En Genette (1983: 88) ya no cree que la focalización en los relatos homodiegéticos sea siempre interna. Mieke Bal presenta el problema a través de los niveles de focalización: "En una denominada «narración en primera persona» es también un focalizador externo, normalmente el «Yo» un tiempo después, el que ofrece su visión de una fábula en la que participó anteriormente en calidad de actor. En algunos momentos puede presentar la visión de su alter ego, más joven, de forma que un FP focaliza en el segundo nivel" (Bal, 1985: 117). Stanzel cruza la perspectiva interna y externa con su distinción de "teller-character" y "reflector-character": "Transitions ( ... ) do not involve a shift from one person (the teller-character) to the other (the reflector-character), but simply a change in the role of the narratoria! 'T' from that of the teller to that of the reflector( ... ) The more the narrating self of a first-person character withdraws, exposing the experiencing self directly, the closer this first-person character moves to the function of a reflector-character" (Stanzel, 1984: 149). Otras interpretaciones coincidentes o no con las anteriores pueden encontrarse en Rimmon-Kenan (1983: 74) y Seymour Chatman (1990: 194 y ss.). El trabajo más completo sigue siendo el de William F. Edmiston (1989), cuyas conclusiones son las siguientes: "Interna! focalization. The narrator can place the focus in his experiencing self, a participant inside the story, and allow the latter to focalize characters and events just as he perceived them at the time of events ( ... ) Externa! focalization. The narrator can view events and characters from his present vantage point, asan observer in his here and now, outside the story he is recounting ( ... ) The narrator's utterance can be foregrounded through his discourse, when he describes himself, communicates his present thoughts, or refers to the narrative process ( ... ) Zero focalization. There are occasionally times when an FPN clearly steps out ofbounds and provides information he could never have known, either spatially or psychologically" (Edmiston, 1989: 739-741). Posteriormente se publicó el artículo de Fernando Castanedo Arriandiago, cuyas conclusiones son mucho más limitadas: "la focalización que predomina en el relato autobiográfico es la interna fija" (1993: 152).
51
conjunto como aisladamente. La presencia de la nota introductoria del editor demuestra que entre el Marqués de Bradomín narrador y los lectores se interpone una figura que supuestamente ha seleccionado unos episodios sueltos del conjunto de las memorias. Cada uno de ellos presenta una historia amorosa (o dos en el caso de la Sonata de Invierno) casi cerrada o íntegra86• Como es de todos conocido, cada una de estas historias se corresponde con un período de la vida de Bradomín, desde la extrema juventud a la madurez que ya va camino de la vejez. Por ello la distancia temporal es variable en cada una de las Sonatas:
"Estructuralmente hablando, las memorias se caracterizan, frente al diario o al epistolario, por ejemplo, por la distancia temporal existente entre el momento de la escritura y aquel en el que han ocurrido los hechos que se cuentan. En este sentido, la Sonata de Invierno es la que acerca más esas dos magnitudes cronológicas, pues el exilio desde el que Bradomín redacta es inminente, con la derrota de la causa carlista en 1876 y la toma de Estella por el general Martínez Campos, restaurador de la línea isabelina o "alfonsista". El caso opuesto está representado por la Sonata de Primavera, en la que ese mismo narrador revisa, desde el final de sus días, su pasión juvenil por María Rosario" (Villanueva,] 995: 246)
Por supuesto, en una posición intermedia están la Sonata de Estío y la Sonata de Otoiio. Esto podría hacernos pensar que, como la distancia temporal normalmente trae consigo otras distancias, especialmente la ideológica y la afectiva, el personaje de Sonata de Primavera es el que es visto por el Bradomín maduro con una mayor carga de distanciamiento e ironía. Sin embargo, se verá que esta generalización no se cumple exactamente.
La estructura de cada una de las Sonatas presenta un desdoblamiento temporal, que se manifiesta en el discurso por la alternancia de tiempos verbales presentes y pasados. En cada Sonata existen dos planos temporales fundamentales, el del presente del narrador y el del pasado que narra. Lo que varía es la distancia temporal, el "alcance" en terminología de Genette. Además "la propia duración de la historia disminuye progresivamente la distancia que la separa del momento de la narración" (Genette, 1989a: 277), mientras que, por convención literaria, el acto de narración es instantáneo, no tiene dimensión temporal: "El presente del narrador, que encontramos, casi en cada página, mezclado con los diversos pasados del protagonista, es un momento único y sin progresión" (Genette, 1989a: 279, refiriéndose a En busca del tiempo perdido); por ello, "Entre ese instante narrativo único y los diversos momentos de la historia, la distancia es necesariamente variable" (Genette, 1989a: 280).
86 Por la muerte en Sonata de Otoño, por la huida y locura de María Rosario en Sonata de Primavera, por la muerte y una despedida en Sonata de Invierno; Sonata de Estío por el contrario termina sin la conclusión de la historia amorosa con la Nifta Chale.
52
Los saltos temporales no son habituales en cada una de las Sonatas dentro de la dimensión temporal analéptica como situación básica. Salvo pequeñas vueltas atrás y alguna anticipación, el discurso sigue la linealidad cronológica de la historia que en cada novela se desarrolla progresivamente. A pesar de que el fragmentarismo provoca una lectura intensa de cada capítulo y un disfrute del mismo a nivel estilístico y musical, al que se une el carácter evocativo y sugerente de sensaciones del discurso de Bradomín, las Sonatas están lejos de la ucronía. Las referencias cronológicas, aun cuando vagas e imprecisas en ocasiones, sitúan el relato en unas coordenadas temporales. En cada una de las Sonatas se narran los acontecimientos sucedidos en unos pocos días. Como se verá posteriormente, se suceden las escenas separadas por algunas elipsis o resúmenes de poca duración. Sin embargo, entre muchos de los capitulitos existe continuidad, y a veces su delimitación no responde a cambios de espacio ni a entradas o salidas de personajes. La reducción temporal favorece la velocidad lenta del relato.
Dentro de cada Sonata, a su vez, el personaje puede recordar otros momentos. Es decir, el narrador cuenta cómo él mismo en el pasado recordó otro período anterior. O el Bradomín narrador puede, haciendo uso de su conocimiento completo de la historia, recordar otros momentos del pasado al hilo de la narración de la historia principal. El doble plano temporal básico de la narrativa autodiegética se amplía considerablemente. El marco autobiográfico favorece estos pequeños saltos temporales ya que se basa en la asociación de la memoria87.
Por otro lado, la mención a los mismos acontecimientos pasados en las distintas novelas contribuye a crear nexos entre las mismas. Sin embargo, este tipo de referencias no son muy abundantes y se concentran en la Sonata de Invierno, que cierra la tetralogía. Así como otros proyectos seriados de Valle-Inclán quedaron inconclusos, bien por cansancio o imposibilidad, las Sonatas forman un ciclo cerrado. Al elegir el modelo de las estaciones lógicamente la Sonata de Invierno es la última de la serie y la continuación ya no es posible. Quizá debido a ello, a la maduración del propio proyecto o a otros motivos, la Sonata de Invierno ofrece algunas particularidades frente a las otras Sonatas88, que hacen que ésta presente un mayor grado de auto-consciencia. Ya se ha aludido a la mención de la posible y futura escritura de unas memorias por Bradomín. En este sentido las referencias a las otras Sonatas refuerzan la unidad del conjunto. En la Sonata de Invierno se mencionan dos sucesos de la Sonata de Estío y uno de la Sonata de Primavera. El primero es un recuerdo amoroso: "¡Mis noches, ya no eran triunfan-
87 Todos los teóricos del género han subrayado la importancia de la experiencia del tiempo como uno de sus rasgos más sobresalientes.
88 Así, la presencia de dos historias amorosas efectivas (no mencionadas o pasadas como la de Lilí en Sonata de Estío), la de Maximina y la de María Antonieta. Asimismo aparece una tendencia a un mayor protagonismo de la historia, y por tanto, de los acontecimientos externos a Bradomín, línea que posteriormente se desarrollará en la serie de La guerra carlista.
53
tes, como aquellas noches tropicales perfumadas por la pas10n de la Niña Chole!" (Invierno, p. 98). La otra referencia a la Sonata de Estío tiene lugar cuando Bradomín reconoce a un prisionero: "A pesar de los años reconocí al gigante: era aquel príncipe ruso que provocara un día mi despecho, cuando allá en los países del sol quiso seducirle la Niña Chole" (Invierno, pp. 194-195). La repetición de un personaje (no como mención, sino efectivamente presente en el universo diegético) es un hecho aislado en las Sonatas. El Marqués de Bradomín es el hilo conductor de las mismas, el nexo de unión.
La alusión a la Sonata de Primavera se produce en el capítulo XIII, en el momento en el que el rey comenta al Marqués que ha sido prevenido de las desgracias que puede acarrearle su amistad:
"Acababa de levantarse en mi alma, penetrándola con un frío mortal, el recuerdo más triste de mi vida. ( ... )Aquel odio que una anciana trasmitía a sus nietas, me recordaba el primero, el más grande amor de mi vida, perdido para siempre en la fatalidad de mi destino. ¡Con cuánta tristeza recordé mis años juveniles en la tierra italiana, el tiempo en que servía en la Guardia Noble de Su Santidad! Fue entonces, cuando en un amanecer de primavera, donde temblaba la voz de las campanas y se sentía el perfume de las rosas recién abiertas, llegué a la vieja ciudad pontificia, y al palacio de una noble princesa que me recibió rodeada de sus hijas, como en una Corte de Amor" (Invierno, pp. 140-141)
Si bien el primer ejemplo que se ha mencionado resulta un tanto ambiguo en cuanto a la focalización, los otros dos pertenecen al recuerdo de Bradomínpersonaje.
En las otras Sonatas el personaje recuerda también. La Sonata con una menor presencia de estas evocaciones es la de Primavera, consecuentemente con la edad de Bradomín, que en esta novela es muy joven y por lo tanto, tiene menos experiencias que rememorar:
"La voz de la Princesa Gaetani despertaba en mi alma un mundo de recuerdos lejanos que tenían esa vaguedad risueña y feliz de los recuerdos infantiles" (Primavera, pp. 2S-29)
"Yo recordé entonces los antiguos cuadros, vistos tantas veces en un antiguo monasterio de la Umbría" (Primavera, p. SS)
"Confusos recuerdos de otros tiempos y otros amores se levantaron en mi memoria. Todo el pasado resurgía como una gran tristeza y un gran remordimiento. Mi juventud me parecía mar de soledad y de tormentas, siempre en noche" (Primavera, p. 120)
En la Sonata de Estío la presencia del pasado en el recuerdo del personaje es mayor, especialmente al inicio de la novela, ya que Bradomín ha decidido su viaje tras una experiencia amorosa fracasada, y su travesía en barco le permite contrastar una anterior navegación con la actual, cuya tripulación es mucho más
54
grosera y menos aristocrática que la precedente. El viaje a México le recuerda un
viaje anterior a Tierra Santa:
"Pensaba siempre en mi primer viaje. Allá, muy lejos, en la lontananza azul donde se disipan las horas felices, percibía como en esbozo fantástico las viejas placenterías. El lamento informe y sinfónico de las olas, despertaba en mí un mundo de recuerdos: perfiles desvanecidos, ecos de risas, murmullo de lenguas extranjeras, y los aplausos y el aleteo de los abanicos mezclándose a las notas de la tirolesa que en la cámara de los espejos cantaba Lilí. Era una resurrección de sensaciones, una esfumación luminosa del pasado, algo etéreo, brillante, cubierto de polvo de oro, como esas reminiscencias que los sueños nos dan a veces de la vida" (Estío, p. 24-25)
El encuentro con la Niña Chole le produce recuerdos de Lilí:
"Los ojos de la Niña Chole habían removido en mi alma tan lejanas memorias, tenues como fantasmas, blancas como bañadas por luz de luna ( ... )El corazón tanto tiempo muerto, sentía con la ola de savia juvenil que lo inundaba nuevamente, la nostalgia de viejas sensaciones: sumergíase en la niebla del pasado y saboreaba el placer de los recuerdos, ese placer de moribundo que amó mucho y en formas muy diversas" (Estío, p. 38)
En la Sonata de Otofzo la presencia del pasado en el recuerdo del personaje es constante, ya que la historia de Bradomín y Concha es el revivir de unos amores pretéritos: "resurrección", se dice en el primer capítulo. Las referencias a esos amores y los recuerdos de niñez y adolescencia están especialmente privilegiados. Sin embargo, muchas de estas evocaciones aparecen directamente en los diálogos entre los personajes, ya que Concha y Xavier se dedican al juego del
recuerdo compartido. Este tipo de evocaciones que se han examinado se diferencian claramente
de las del yo-narrador por el tiempo verbal: "Recuerdo que de niño he leído muchas veces en un libro de devociones donde rezaba mi abuela, que el diablo
solía tomar ese aspecto para turbar la oración de un santo ermitaño" (Primavera, p. 122).
En algunas ocasiones las rememoraciones de Bradomín personaje pueden
provocar un comentario de Bradomín narrador:
"Sin saber cómo resurgió en mi memoria cierta canción americana que Nieves Agar, la amiga querida de mi madre, me enseñaba hace muchos años, allá en tiempos, cuando yo era rubio como un tesoro y solía dormirme en el regazo de las señoras que iban de tertulia al Palacio de Bradomín. Esta afición a dormir en un regazo femenino la conservo todavía. ¡Pobre Nieves Agar, cuántas veces me has mecido en tus rodillas al compás de aquel danzón que cuenta la historia de una criada
55
más bella que Atala, dormida en hamaca de seda, a la sombra de los cocoteros! ¡Tal vez la historia de otra Niña Chale! " (Estío, p. 56)
En síntesis, si la situación narrativa básica es el desdoblamiento de dos planos temporales correspondientes al momento o acto de narración y al pasado que se narra en progresión normalmente cronológica, se pueden dar otras referencias al pasado, recordadas por el personaje ("Yo recuerdo que yo entonces recordé que") o por el narrador. De esta forma se hacen sugerencias a diversos episodios de la vida de Bradomín anteriores a lo que se narra que completan de forma insuficiente las lagunas que la estructura fragmentaria y selectiva de las Sonatas ofrece. Se conocen así indirectamente otros personajes y situaciones, como algunas noticias de la niñez de Bradomín, el episodio de Lilí, el criado Julio César, una mujer entrevista entre Roma y Urbino, la tía Agueda, Nieves Agar, o la historia con la bailarina Carmen. Todos estos datos hacen de la figura de Xavier un personaje con un pasado sugerido más rico.
Estas oscilaciones temporales, evocaciones de recuerdos, reminiscencias que se tuvieron en el pasado, sensaciones que se reviven, comentarios del narrador que confirman los sentimientos del personaje, momentos en que gracias a la rememoración se sienten las mismas cosas, todo ello puede relacionarse con el móvil afectivo de la autobiografía ficticia (revivir las sensaciones, volver a sentirlas, voluptuosidad del recuerdo) e indica en muchos casos la ausencia de distancia entre el narrador y el personaje. En estos momentos se identifican plenamente en la sensación y en el recuerdo. La emoción compartida ahora y entonces anula el doble plano temporal:
"De mi paseo por las calles arenosas de San Juan de Tuxtlan conservo una impresión somnolente y confusa, parecida a la que deja un libro de grabados hojeado perezosamente en la hamaca durante el bochorno de la siesta. Hasta me parece que cerrando los ojos, el recuerdo se aviva y cobra relieve. Vuelvo a sentir la angustia de la sed y el polvo: atiendo el despacioso ir y venir de aquellos indios ensabanados como fantasmas, oigo la voz melosa de aquellas criollas ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas, el cabello suelto, los hombros desnudos, velados apenas por el rebocillo de transparente seda" (Estío, pp. 29-30)
3.2.4. Focalización, anacronías e intriga.
Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos juegos temporales son marcas textuales de la focalización desde el narrador. Si la focalización interna sobre el personaje reconstruye el tiempo vivido por éste y se limita a su conocimiento, la revelación de acontecimientos posteriores a ese tiempo de la experiencia es una señal de la focalización sobre el narrador, ya que éste posee el conocimiento que le proporciona la situación de ulterioridad en la que se
56
encuentra con respecto a los sucesos que relata89• Ambos procedimientos se utilizan en las Sonatas, en desigual proporción, y en cada caso se usan para conseguir determinados efectos, que pretenden acercarnos a la perspectiva del personaje y su proceso de conocimiento gradual de los hechos, por el contrario, nos proporcionan informaciones sobre acontecimientos posteriores. Ambos provocan repercusiones en la intriga. Evidentemente la composición de las Sonatas no responde al tipo de intriga cerrada, estructurada lógicamente hacia un desenlace9º. Pero parece claro también que la articulación de los distintos puntos de vista y la diferente ordenación temporal de los acontecimientos son estrategias del narrador para mantener o fomentar el interés del lector, bien en la historia o en otros elementos, como en este caso pueden ser la propia forma del relato, el estilo, la musicalidad o la comunicación de sensaciones.
Primero se comentarán aquellos casos de movimientos de anticipación o prolepsis, ya que como observa Genette (1989a: 121):
"El relato «en primera persona» se presta mejor que ningún otro a
la anticipación, por su propio carácter retrospectivo declarado, que auto
riza al narrador a alusiones al porvenir, y en particular a su situación
presente, que forman parte en cierto modo de su función"
Las prolepsis no cuadran bien con la narrativa de intriga o clásica. En la Sonata de Otoi1o se encuentran algunos pequeños ejemplos de anticipación, que suponen focalización del yo-narrador:
"¡Qué poco tardaron en florecer [las hierbas] sobre la sepultura de
Concha en el verde y oloroso cementerio de San Clemente de Brandeso!"
(Otoño, p. 25)
"El día de quemar aquellas cartas no llegó para nosotros. ( ... )
Cuando murió Concha, en el cofre de plata, con las joyas de la familia las
heredaron sus hijas" (Otoño, p.81)
No se intenta mantener o captar la atención del lector por la resolución de la historia, pues la pregunta ¿morirá Concha?, se responde en el segundo capí-
H9 Aunque sólo de manera muy limitada puede hablarse de omnisciencia en este caso: "Tratase, pois, de urna omnisciencia que só poderá ser denominada como tal na medida em que se reconhecer no narrador a aquisicao de um saber que !he confere prerrogativas muito superiores ás da sua condi~ao (passada) de personagem; em fun~ao dessas prerrogativas consente-se ao narrador a possibilidade de antecipar acontecimientos (v. prolepse), elidir ou resumir eventos menos relevantes (v. elipse e sumário) e sobretudo fazer uso de urna autoridade conferida polo conhecimento integral da história e pala experiencia adquirida" (Reis y Lopes, 1990: 254).
90 "En la narración de resolución tradicional hay una sensación de que se resuelve un problema, de que las cosas se solucionan de alguna manera, de que hay una especie de teleología emocional o razonada( ... ) La pregunta básica es: "¿Qué va a suceder?" Sin embargo, en la trama de revelación moderna el énfasis está en otra parte, la función del discurso no es la de contestar a esa pregunta, ni tampoco la de plantearla. ( ... )No se trata de resolver (feliz o trágicamente) sucesos, sino de revelar un estado de cosas. Por tanto, que haya un fuerte sentido de orden temporal tiene más importancia en las tramas que se resuelven que en las que se revelan" (Chatman, 1990: 50-51).
57
tulo. Se busca el interés del lector no en la intriga, sino en la presentación de una atmósfera, de unos ambientes y sensaciones91.
Sin embargo, no ocurre así en la mayoría de los casos. Como afirma Glowinski (1977: 105), el narrador puede revelar los acontecimientos gradualmente tal como sucedieron. El tratamiento del caso de Maximina en Sonata de Invierno muestra cómo a través de una serie de indicios y algunos anuncios (que no llegan a ser prolepsis) se construye la historia manteniendo la focalización en el personaje, tendencia general en las Sonatas.
Ya en el primer capítulo de la obra, en el que Bradomín pasa revista a su vida y contrapone un pasado de amor a un presente de soledad92, el narrador afirma de forma ambigua lo siguiente:
"Por guardar eternamente un secreto, que yo temblaba de adivinar, buscó la muerte aquella niña a quien lloraré todos los días de mi vejez. ¡Ya habían blanqueado mis cabellos cuando inspiré amor tan funesto!" (Invierno, p. 16)
No dice cuál es el secreto. Evidentemente, Bradomín-narrador sabe que aquella niña es su hija, pero se guarda de decirlo, para que el lector lo sepa al mismo tiempo que el personaje. A continuación se inicia la historia con la presentación del lugar y del estado de ánimo del personaje en ese momento de su vida (pp. 16-18), al final de la cual de nuevo se produce un anuncio93, que sugiere pero que no dice nada, y cuya función es la de captar el interés:
"Yo estaba en ese declinar de la vida, edad propicia para todas las ambiciones y más fuerte que la juventud misma, cuando se ha renunciado al amor de las mujeres.
¡Ay, por qué no supe hacerlo!" (Invierno, pp. 17-18)
La historia de Maximina y de su madre la Duquesa de Uclés se va dosificando. Se proporciona una serie de datos para hacer sospechar al lector que Maximina es hija de Bradomín. En el fragmento II Bradomín ve a una dama en el séquito de doña Margarita, pero no consigue reconocerla. En el capítulo IV, camino de la casa de Fray Ambrosio pasan por delante de la casa de la duquesa de Uclés y Bradomín rememora sus amores con Carmen, que entonces era baila-
91 Otras prolepsis se refieren a elementos paralelos a la historia: "¡Trescientas lanzas veteranas, que más tarde merecieron ser llamadas del Cid!" (Invierno, p. 111); "( ... )hice el viaje a la vela, en aquella fragata «Dalila» que después naufragó en las costas de Yucatán" (Estío, p. 20).
92 "Hoy, después de haber despertado amores muy grandes, vivo en la más triste y más adusta soledad del alma, y mis ojos se llenan de lágrimas cuando peino la nieve de mis cabellos" (Invierno, pp. 15-16). En esta recapitulación quizá exista una referencia a la Sonata de Otoño: "Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes en otro tiempo suspiré de amor: De una cerré los ojos, ( ... )" (Invierno, p. 15).
93 Esta exclamación relacionada con la anterior es un indicio de que quizás la Sonata de invierno fuera en su inicio únicamente la historia de Maximina sin la de María Antonieta, cuyo desenlace se concentra en los últimos cinco capítulos de la novela (XXIII al XXVII).
58
rina. En el capítulo XII, Bradomín y Volfani acompañan al rey en una salida nocturna que tiene lugar precisamente en la casa de la Duquesa de Uclés. En la conversación que el Marqués mantiene con la mujer sale a relucir la hija de Bradomín, de la que éste ni se acordaba. Se nos informa que en ese momento está en un convento, y lo más importante, no se parece a su madre, ya que "Es feucha (sic)" (Invierno, p. 130). Después de la herida de Xavier en una escaramuza se produce el encuentro con Sor Simona. Se sigue manteniendo la focalización desde el yo-personaje, pues el narrador conoce la identidad de la monja y la de su compañera, la niña de los ojos aterciopelados. Cuando Bradomín, enfermo, ve su conciencia alterada por la fiebre, asocia inconscientemente a Maximina con el comentario de la Duquesa:
"Yo sentí el alma llena de ternura por aquella niña de los ojos aterciopelados, compasivos y tristes. La memoria acalenturada, comenzó a repetir unas palabras con terca insistencia:
- ¡Es feucha! ¡Es feucha! ¡Es feucha! (sic)" (Invierno, p. 159)
El lector sospecha que se trata de la misma persona. Pero hasta el capítulo XXII no tiene la certeza de que esa niña feúcha es la hija de Xavier, y aún en este momento no lo sabe con seguridad. Su conocimiento coincide con el de Bradomín en la historia.
En otras Sonatas también se mantiene la perspectiva del personaje. Por ejemplo, en la Sonata de Estío Bradomín ve llegar una figura vestida de blanco, de la que sólo percibe el borde de la falda y los pies. El lector sabrá que es la Niña Chole cuando lo sepa el personaje y el cambio de focalización en el que aparece el yo-narrador confirmando el hecho se marca con un cambio en los tiempos verbales (Fleischman, 1990: 222):
"Bajo un palio de lona levantado a popa se guarecía del sol una figura vestida de blanco. Cuando el esquife tocó la escalera de la fragata, ya estaba yo allí, en confusa espera de no sé qué gran ventura. Una mujer venía sentada al timón. El toldo solamente me deja ver el borde de la falda y los pies de reina calzados con chapines de raso blanco, pero mi alma la adivina. ¡Es ella, la Salambó de los palacios de Tequil! ... Sí, era ella, más gentil que nunca, velada apenas en el rebocillo de seda" (Estío, pp. 51-52)
Unos capítulos antes Bradomín personaje se da cuenta de la profunda impresión que le ha causado la visión de la Niña Chale:
"Verdaderamente, aquella Salambó de los palacios de Tequil empezaba a preocuparme demasiado. Lo advertí con terror, porque estaba seguro de concluir enamorándome locamente de sus lindos ojos si tenía la desgracia de volver a verlos" (Estío, p. 36)
59
Es obvio que el Bradomín-narrador sabe perfectamente que se la va a volver a encontrar. También al final de la Sonata de Estío (p. 210), la focalización en el personaje retrasa el reconocimiento de la Niña Chole en la criolla de la que el mayordomo habla a Bradomín.
3.2.5. Coherencia y alteraciones en la perspectiva elegida
De forma general, un narrador que se presenta como personaje no puede tener prerrogativas propias de la omnisciencia, tales como la posibilidad de penetración en las conciencias e interioridad de los otros personajes, o la ubicuidad (Lanser: 1981: 161). Un personaje focalizador conlleva parcialidad y limitación de la perspectiva (Bal, 1985: 110). En la narrativa autodiegética además "a focalizac;:ao interna de personagem arrastra urna focalizac;:ao externa sobre o que a rodeia" (Reis y Lopes, 1990: 253). El mantenimiento de la perspectiva obliga a que, por ejemplo, sólo pueda conocerse la interioridad de los otros personajes por conjeturas o suposiciones (Genette, 1989a: 256), y que determinados acontecimientos se perciban de forma incompleta por limitaciones físicas, visuales o auditivas (Genette, 1989a: 257). Sin embargo, en ocasiones el narrador puede transgredir las limitaciones que el punto de vista parcial del relato en "primera persona" impone (focalización-cero según Genette, 1989a: 260-261).
En las Sonatas lo normal es el mantenimiento de la perspectiva elegida con todas sus consecuencias. El narrador sólo conoce, y por tanto sólo narra, aquello que ha vivido o lo que otros le han contado. Los sentimientos no expresados verbalmente por los otros personajes que rodean a Bradomín son fruto de conjeturas a través de sus gestos o los cambios en los rostros. Normalmente aparecen acompañados por verbos como "creer", "parecer" o adverbios como "quizás" o "tal vez", "sin duda", que nos señalan la condición de suposición de los mismos.
En la Sonata de Otoño no se produce ninguna desviación de la norma. El personaje tiene que conjeturar por palabras y gestos lo que piensan y sienten los otros.
"Me pareció que Concha también se estremecía" (Otoño, p. 67)
"Creo que era una censura, porque nos reíamos del viejo hidalgo" (Otoño, p. 87)
"Debieron presumir que era alguno a quien yo había dado muerte. Juraría que los tres villanos temblaban sobre sus cabalgaduras" (Otoño, p. 116)
"Un estremecimiento de espanto recorrió mi cuerpo, pero Isabel debió pensar que era de amor" (Otoño, p. 168)
O en las Sonatas de Invierno y de Estío: "Sorprendido miré a la monja, queriendo adivinar sus pensamientos, pero aquel rostro permaneció impenetrable
60
( ... )" (Invierno, p. 214). En otras ocasiones utiliza la expresión "sin duda", para señalar que se trata de propias deducciones:
"Sin duda le pareció que no acudían a franquearle la entrada con toda la presteza requerida, porque hincando las espuelas al caballo, se alejó al galope" (Otoño, p. 86)
"Yo no sabía nada, pero Concha asintió con la cabeza. Ella sin duda conocía aquel secreto de familia" (Otoño, p. 104)
"sin duda rezaba en voz baja, porque sus labios se movían débilmente" (Primavera, p. 61)
Otras veces ante un hecho que observa el narrador, realiza una conjetura sobre su causa:
"Creo que la expresión de mis ojos le dio espanto, porque sus manos temblaban" (Estío, p. 142)
"se oían las pisadas de dos señoras enlutadas y austeras que visitaban los altares: parecían dos hermanas llorando una misma pena e implorando una misma gracia" (Otoño, p. 15)
"Parecía que por castigo le llevaba su dueño cruelmente tonsurado de cola y crin" (Otoño, p. 114)
La limitación del punto de vista puede estar motivada por circunstancias físicas, por ejemplo en el capítulo XX de la Sonata de Otoiio. El personaje está acostado en la cama, adormilado: "En medio del silencio resonó en la terraza festivo ladrar de perros y música de cascabeles" (Otoño, p. 142). A partir de aquí el narrador sólo puede contar lo que ha oído el personaje: las voces de los otros. Otro ejemplo se localiza en el capítulo XXII, correspondiente a la escena de la capilla. El personaje se encuentra en la tribuna y observa a Concha y a sus hijas: "solamente oía el murmullo de su voz" (Otoño, p. 155). Además está oscuro:
"ya solo distinguí una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio" (Otoño, p. 157)
"Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio, y columbré que se arrodillaban a los lados de su madre" (Otoño, p. 157)
"y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje" (Otoño, p. 157)
Los únicos ejemplos de posible transgresión de la coherencia del punto de vista elegido se localizan en la Sonata de Primavera, si bien no es lo habitual ya que en la mayor parte de la narración se mantiene. En estos pasajes puede observarse cómo Bradomín se ve obligado a hacer suposiciones sobre el interior de los otros personajes:
"y en el fondo de sus ojos yo creí ver la llama de un fanatismo trágico y sombrío" (Primavera, p. 32)
61
"[los familiares] parecían de antemano edificados por aquella confesión que intentaba hacer ante ellos el moribundo obispo de Betulia" (Primavera, p. 38)
"El mayordomo me miró con asombro, como si dudase de mi juicio" (Primavera, p. 44)
Sin embargo, en otras ocasiones, la suposición desaparece. En el primer encuentro con la Princesa Gaetani, ella "sonrió tristemente recordando su juventud" (Primavera, p. 29). En otra ocasión también parece que Bradomín conoce la interioridad de la princesa, aunque puede deberse a cambios físicos experimentados por la dama y observados por el Marqués: "y mi voz velada por un temblor nervioso, tenía cierta amabilidad felina que puso miedo en el corazón de la Princesa. Yo la vi palidecer y detenerse mirando al mayordomo" (Primavera, p. 131). El pasaje más dudoso a este respecto es el dedicado a la descripción de María Rosario, a quien Bradomín encuentra repartiendo limosnas entre los mendigos. Entonces comienza la evocación: "María Rosario también tenía una hermosa leyenda [como la reina de Turingia], y los lirios blancos de la caridad también la aromaban" (Primavera, p. 88). Se da la circunstancia de que este retrato está tomado con variantes de dos textos de Valle-Inclán "La casa de Aizgorri (sensación)"94, reseña de la novela de Pío Baraja, y de "El palacio de Brandeso. Memorias del Marqués de Bradomín"95. María Rosario es la figura paralela de Águeda, la protagonista de La casa de Aizgorri, que quiere convertir la fábrica de alcoholes propiedad de su familia en un albergue para pobres96. La recreación de la figura de Águeda y su conversión en María Rosario provoca la transgresión de la limitación del punto de vista en la Sonata, ya presente en el texto periodístico:
"( ... )su mente soñaba sueños de santidad. Eran sueños albos como las parábolas de Jesús, y el pensamiento acariciaba los sueños, como la mano acaricia el suave y tibio plumaje de las palomas familiares. María Rosario quisiera convertir el Palacio en albergue donde se recogiese la procesión de viejos y lisiados, de huérfanos y locos que llenaba la capilla pidiendo limosna y salmodiando padre nuestros. Suspiraba recordando la historia de aquellas santas princesas que acogían en sus castillos a los peregrinos que volvían de Jerusalén" (Primavera, p. 89)
9.i Electra, 30 de marzo de 1901, 1, nº 3, pp. 65-66. 95 El Imparcial, 13 de enero de 1902. 96 "Agueda tiene un santo anhelo. Ella quisiera convertir la fábrica en "Hospedería de Mendi
cantes", donde se recogiese aquella procesión de viejos y lisiados, de huérfanos y locos, que los sábados bajaba a los caseríos, e iba por el poblado pidiendo limosna y salmodiando padrenuestros ante la puerta de los ricos. Era el de Agueda un sueño albo como las parábolas de Jesús. Y el pensamiento de Agueda acariciaba su sueño como la mano acaricia el suave y tibio plumaje de las palomas familiares" ("La casa de Aizgorri", apud Serrano (ed.), 1987: 201).
62
Este tipo de afirmaciones son propias de un narrador omnisciente. ¿Es posible que el narrador pudiera tener información sobre ello? Ha conocido a la joven el día anterior. Pero al tratarse de una narración retrospectiva es admisible que no se respete la focalización desde el personaje y que este párrafo sea fruto de un conocimiento posterior97• Los habitantes de la ciudad colaboran en este retrato idealizado: "En la vieja ciudad hablábase de ella como de una santa lejana, una santa triste y bella que de nadie se dejase ver" (Primavera, p. 89). Inmediatamente después se produce el cambio de tiempo verbal de pasado a presente. Son acciones que cualquiera puede observar, salvo la parte final (fragmento que proviene de "La casa de Aizgorri" y "El Palacio de Brandeso"): "por las noches se arrodilla en su alcoba, y reza con fe ingenua al Niño Jesús, que resplandece bajo un fanal, vestido con alba de seda blanca recamada de lentejuelas y abalorios" (Primavera, p. 90). Después de esta evocación, el narrador cierra el capítulo con un comentario sobre su vida desde el presente de la narración: "María Rosario fue el único amor de mi vida. Han pasado muchos años, y al recordarla ahora todavía se llenan de lágrimas mis ojos áridos, ya casi ciegos" (Primavera, p. 90). Aunque se pueda suponer que Bradomín conoce cómo está vestido el Niño Jesús que María Rosario tiene en su alcoba, no se respeta la cronología de los hechos, ya que el Marqués se introduce más tarde en la habitación, por lo que este retrato de mujer es propio de una focalización omnisciente. Como dice Genette (1989a: 260): "El criterio decisivo no es tanto la posiblidad material ni la verosimilitud psicológica, sino la coherencia textual y la tonalidad narrativa". Si aquí el narrador parece olvidarse de la ficción autobiográfica, ello se debe a la utilización de material previo. Salvo este ejemplo de la Sonata de Primavera, la norma en el conjunto de las Sonatas es la coherencia en la perspectiva elegida.
El análisis de los mecanismos propios del orden temporal señala una tendencia clara a mantener y respetar la focalización del personaje. Las anacronías, dejando a un lado la perspectiva retrospectiva necesaria para la autobiografía, son mínimas, localizables y fácilmente interpretables.
3.2.6. Velocidad y frecuencia.
Existe una relación clara entre el ritmo temporal (velocidad o duración, Genette, 1983: 23) y la focalización. El ritmo de la escena reproduce convencionalmente la temporalidad del personaje (Stanzel, 1971: 72), mientras que la utilización del resumen señala la presencia de la focalización sobre el narrador que, favorecido por su posición ulterior a los hechos que relata y su conocimiento superior, puede seleccionar aquellos que considere importantes y abreviar o reducir los que no lo sean (Reis, 1984: 187-189, 78-79; Reis y Lopes, 1990). Las
97 Quizá se trate del relato que Polonio hizo al Marqués en el capítulo décimo: "un largo relato de las virtudes que adornaban el alma de aquella doncella hija de príncipes" (Primavera, p. 78).
63
elipsis, que suponen la supresión de determinados segmentos temporales de la historia y que pueden ser tanto explícitas como implícitas e hipotéticas (Genette, 1972: 139-141; Reis y Lopes, 1990: 113-115) son signos de la organización y manipulación temporal del narrador de las memorias. En cuanto a las pausas (Genette, 1972: 133-138), que suponen la suspensión momentánea del tiempo de la historia, pueden ser de carácter descriptivo o digresivo.
Ya se ha visto cómo otros procedimientos temporales remiten al yo-narrador como sujeto de la enunciación, como las analepsis y prolepsis. En el apartado temporal de la frecuencia, una de las señales de la actividad del narrador como focalizador es el relato iterativo, ya que implica la síntesis de un conjunto de acontecimientos ya sucedidos (Reis, 1984: 185). Sin embargo, el análisis de la duración o velocidad de las Sonatas demostrará que mediante los procedimientos propios de este dominio temporal se impone preferentemente la imagen del personaje sobre la del narrador, que como en el caso anterior relativo a las relaciones de orden temporal, suele manifestarse especialmente al final o comienzo de capítulo.
Las cuatro Sonatas en conjunto presentan a este nivel procedimientos comunes, aunque se pueden establecer algunas diferencias de grado entre las mismas. Claramente dominan las escenas, con lo que esto supone de adaptación a la temporalidad del personaje9s, lo que determina una importantísima presencia del diálogo. Es éste un rasgo de la narrativa de Valle-Inclán que se puede observar a lo largo de toda su trayectoria. La reproducción del discurso de los personajes da entrada en las novelas a otras voces diferentes de la de Bradomín. Ello no supone la desaparición de la suya, ya que, en primer lugar, la reproducción de tales diálogos depende de la memoria del Marqués que selecciona (o inventa) los diálogos que reproduce y decide cuándo y en qué momento comenzarlos o terminarlos. Además la palabra de Bradomín introduce las indicaciones que mediante verbos declarativos señalan quién habla en cada momento, las cuales normalmente van acompañadas, como ha sido observado generalmente, de comentarios sobre el tono de voz y el gesto del personaje.
Si lo más frecuente en la narrativa es la alternancia de escenas y resúmenes, en el caso de la novela con narrador autodiegético esta variación está relacionada con cambios de focalización. Los resúmenes en las Sonatas normalmente aparecen al comienzo o fin de los capitulitos en que las novelas se dividen. No son muy extensos, su función es la de ligar varias escenas y servir de transición. Lo mismo que las elipsis, el segmento temporal de la historia que se reduce es pequeño, normalmente unas pocas horas (o incluso minutos), una noche o una mañana. En los momentos de transición entre los capítulos las elipsis alternan con los resúmenes, aunque no sucede siempre así, ya que en ocasiones una
98 Ya observado por Villanueva (1990: 21-22) para la Sonata de Invierno.
64
escena ocupa varios capitulitos, lo cual supone que el diseño externo no se ajusta al comienzo y final de las escenas.
Observemos algunos ejemplos. Al comienzo del capítulo II de Sonata de Otofío se resume toda una noche: "Pasé la velada solo y triste, sentado en un sillón cerca del fuego" (Otoño, p. 17). Al comienzo del capítulo VII de la misma Sonata se resume otra noche, combinándose con la descripción de Concha: "Yo sentí toda la noche a mi lado aquel pobre cuerpo donde la fiebre ardía, como una luz sepulcral en vaso de porcelana tenue y blanco" (Otoño, p. 53). En la Sonata de Estío los resúmenes se utilizan para condensar los actos amorosos que transcurren durante toda la noche (por ejemplo, el final del capítulo XIV, p. 109, o el comienzo del capítulo XXIII, pp. 159-160), también para trayectos de viaje, que dan paso a descripciones (comienzo del capítulo XXI, pp. 147-148). Esta combinación del resumen con otras técnicas se produce no sólo con procedimientos propios del ritmo, sino también con los de la frecuencia. Así el resumen en ocasiones adopta un carácter iterativo99:
"Me acosté rendido, pero el recuerdo de la Niña Chole túvorne desvelado hasta cerca del amanecer. Eran vanos todos mis esfuerzos por ahuyentarle: revoloteaba en mi memoria, surgía entre la niebla de mis pensamientos, ingrávido, funarnbulesco, torturador. Muchas veces, en el vago tránsito de la vigilia al sueño, me desperté con sobresalto" (Estío, p. 205)
Este recurso se puede encontrar también en otras Sonatas, como al comienzo del capítulo XXIII de la Sonata de Invierno (p. 221). En la Sonata de Primavera los resúmenes no presentan ninguna particularidad especial (vid. p. 49, 135, 159, por ejemplo). Puede observarse asimismo en esta y en otras Sonatas la utilización del resumen para segmentos de diálogo o conversación que no se reproducen:
"Y el señor Polonio, enternecido, comenzó un largo relato de las virtudes que adornaban el alma de aquella doncella hija de príncipes, y era el relato del viejo mayordomo ingenuo y sencillo, corno los que pueblan la Leyenda Dorada" (Primavera, p. 78)
En la Sonata de Invierno los resúmenes se presentan especialmente en las jornadas de convalecencia de Bradomín (p. 187, p. 197, p. 235).
Las elipsis, situadas también al comienzo y final de los capitulitos, son tan numerosas como los resúmenes, y el fragmento temporal elidido es mínimo: una noche, unas horas, unos minutos. Normalmente son implícitas, aunque fácilmente recuperables por el contexto y por las referencias temporales, bastante frecuentes. Algunas veces las elipsis son tan reducidas que son detectadas únicamente por el cambio de escenario, de una habitación a otra. Lo mismo que en el caso del resumen, su función es la de pasar por alto acontecimientos poco signi-
99 Vid. también Estío, p. 55 y 24-25.
65
ficativos, o que no se narran, quizá por decoro. Así sucede con dos escenas amorosas de Sonata de Otofio, entre el capítulo XIX y XX de Bradomín con Concha, y entre el capítulo XXIV y el XXV con Isabel. La utilización de las elipsis tiende a aislar más las escenas, aunque las referencias al paso del tiempo permiten reconstruir con facilidad el transcurrido. Por ejemplo, también en la Sonata de Otoiio, en el cap. XII está anocheciendo ("el sol que moría como un Dios antiguo", Otoño, p. 83) en una escena entre Concha y Bradomín; en el XIII "La noche era de luna" (Otoño, p. 89), en el capítulo XIV "La tarde caía en medio de un aguacero" (Otoño, p. 97)10º. Si bien las referencias temporales no son más precisas que las que se han visto en estos ejemplos, la estructuración temporal del discurso narrativo no presenta mayores problemas. Únicamente en la Sonata de Primavera el capítulo XXV, dedicado a las procesiones de Semana Santa y que procede de textos previos del autor, ofrece cierta ambigüedad, ya que su presentación iterativa finaliza con la descripción de una de las procesiones: "La última vez que los vi llegar fue aquel lluvioso amanecer ... " (Primavera, p. 167) y queda indeterminado el tiempo transcurrido. También en la Sonata de Otoíio entre el capítulo XI y XII no se puede afirmar con certeza si ha transcurrido un día o no. De todas formas la narrativa de las Sonatas no encierra una ordenación asociativa como otros relatos autobiográficos, con grandes alteraciones en el orden de los acontecimientos de la historia, sino un planteamiento esencialmente cronológico.
Procede ahora ocuparse del tipo de descripción presente en las Sonatas, para después centrar el análisis de la velocidad en cada obra en particular. En el artículo "Tristana" publicado en El Correo Espmiol de México, el 27 de abril de 1892, Valle afirma que la función primordial de la descripción es la de provocar la sensación artística. Esta sensación se pierde si la descripción se alarga "entre la multitud de detalles nimios" (apud Serrano (ed.), 1987: 135). Esta es una característica de la nueva literatura que, para José Mª Martínez Cachero (1994), es un claro indicio de la renovación del fin de siglo101, característica de la que Valle poseía absoluta conciencia 102• La crítica temprana de Valle a la descripción realista se
100 Vid. también Sonata de primavera entre el capítulo XIV y el XV; Sonata de Estío, entre el capítulo VIII y el IX, entre el capítulo XXVI y el XXVII, o entre el XXX y XXI; y Sonata de Invierno, entre el V y el VII, entre el VII y el VIII.
101 "Señales de cambio hacia la modernidad se dan con circunstancias como las siguientes: la sustitución del naturalismo por el impresionismo en lo que atañe al contenido de las descripciones, así de paisajes como de interiores o del físico y atuendo de las personas convertidas en personajes; si la técnica naturalista recogía, al modo de inventario notarial, cuantos pormenores integraban determinada realidad, por lo común sin mayores jerarquización y ordenación, el impresionismo se sirve de un procedimiento selectivo que lleva a elegir algunos pormenores significativos, dispuestos en gradación también significativa; la imagen de la realidad, menos recargada en este segundo caso, no es por ello de menor relieve" (Martínez Cachero, 1994: 11).
l02 Como se puede observar en las reseñas de Valle a las novelas de Galdós Angel Guerra y Tristana, lo que más disgusta al escritor de la novela realista es la prolijidad de las descripciones y las digresiones episódicas: "En Tristana el novelista se muestra sobrio, rectilíneo, marcha derecho al fin, sin detenerse en divagaciones episódicas, y éste es en mi entender el primer mérito del libro. La ver-
66
incluye en una larga tradición contra los excesos en este campo, especialmente la tendencia a la exhaustividad en las descripcionesl03, y debe relacionarse con la teoría del Modernismo que aparece en su conocido artículo del mismo títuloI04, en el que afirma que la condición característica de la nueva literatura "es una tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas en el número y en la intensidad" (apud Serrano (ed.), 1987: 207). Consecuentemente el estilo, tal como expone en la reseña del libro de Manuel Bueno A ras de tierra, publicada en El Imparcial, el 9 de junio de 1902, "no es otra cosa que el arte de exprimir, acrecentar y transmitir emociones estéticas" (apud Serrano (ed.), 1987: 211). La descripción, pues, ha de ser funcional:
"El conocimiento detallado del escenario viene muy a cuento cuando éste influye despertando ideas o sentimientos en los personajes de una novela, porque la amenidad de los campos y la serenidad de los cielos, los negros muros de una cárcel, los tapizados de un salón, son grande parte a que el hombre se muestre alegre o triste, pero en los demás casos toda descripción me parece no sólo inútil, sino perjudicial" ("Tristana", apud Serrano (ed.), 1987: 135)
En una entrevista realizada por Mariano Tornar en 1926, Valle se ocupa de las Sonatas y afirma que intentó tratar en ellas el tema eterno de Don Juan. Aunque esta entrevista es muy posterior a la fecha de publicación de las novelas, aporta datos muy interesantes para su interpretación. Valle distingue a su Don Juan de los demás: "Los Don Juanes anteriores al marqués de Bradomín reaccionan ante el amor y ante la muerte; les faltaba la Naturaleza. Bradomin, más moderno, reacciona también ante el paisaje" (apud Dougherty, 1983: 161). Se debe pensar entonces, si se unen estos testimonios tan alejados en el tiempo (1892 y 1926), que las descripciones en las Sonatas, y por extensión en toda su narrativa finisecular, tienen la función de provocar las sensaciones del personaje, y a través de éste, de suscitarlas en el lector. Esto será lo que diferencia a Bradomín de las anteriores versiones del mito y lo que diferencia la literatura modernista de la anterior, la sensación artística y refinada.
Consecuentemente, en las Sonatas todas las descripciones están focalizadas, por lo que no suponen pausa. El espacio, los objetos, los personajes se describen desde la perspectiva de Bradomín-personaje. Sólo se describe lo que éste ve. Únicamente en la Sonata de Otoño se encuentra un pequeño ejemplo de descrip-
dad es que estamos poco acostumbrados a que las dimensiones de una novela se ajusten al asunto" (apud Serrano (ed.), 1987: 134).
103 "A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX son varias las acusaciones contra la descripción provenientes tanto del ámbito retórico como del literario. Se cree que corre riesgos muy importantes, en especial, para el discurso literario: el exceso de términos extraños y el acaparamiento de la atención del receptor durante un período demasiado largo comprometen muy seriamente tanto la eficacia persuasiva del discurso como su comprensión" (Garrido Domínguez, 1993: 219).
104 La Ilustración Española y Americana, Madrid, 22 de febrero de 1902.
67
ción del Palacio de Brandeso desde la perspectiva del narrador, con la utilización del presente:
"El Palacio de Brandeso, aunque del siglo décimo octavo, es casi todo de estilo plateresco. Un palacio a la italiana con miradores, fuentes y jardines, mandado edificar por el Obispo de Corinto, D. Pedro de Bendaña, Caballero del Hábito de Santiago, Comisario de Cruzada y confesor de la Reina Doña María Amelia de Parma" (Otoño, p. 69)
Sin embargo, la verdadera descripción del Palacio se coloca después cuando Bradomín conducido por Concha recorre el Palacio y sus jardines. Lo que predomina en las Sonatas es la descripción focalizada y dinámica. El personaje se mueve y va describiendo lo que ve. Es por tanto una descripción motivada, frente a buena parte de las descripciones típicas de la novela realista-naturalista 105. Por ello, en las descripciones son frecuentes los verbos como "mirar", "ver", "observar", y adverbios o expresiones adverbiales que indican la situación espacial del focalizador con respecto al objeto que se describe como "allí", "a lo lejos", "allá", "cerca", "aquí", que a su vez puede verse limitado por su misma posición espacial. Ejemplos de este tipo de descripción abundan en las Sonatas: la descripción inicial de la campiña italiana desde el coche al comienzo de Pri
mavera, las descripciones del paisaje americano desde la fragata en movimiento o desde el caballo de Sonata de Estío, las descripciones de Estella y sus alrededores que surgen de los movimientos de Bradomín en la Sonata de Invierno, las del jardín y el Palacio cuando Xavier llega a Brandeso en Sonata de Otollo. Estas descripciones incluyen muchas veces elementos animados que forman parte del paisaje, como gente de las aldeas, pastores, feriantes, indios y animales varios. Aunque existen fragmentos descriptivos relativamente extensos para las dimensiones de las Sonatas, lo más frecuente son las notas descriptivas de una oración o dos que se incluyen en pasajes narrativos o entre dos diálogos: "Por el campo verde y húmedo, bajo el sol que moría como un Dios antiguo, ondulaba el camino. Era luminoso y solitario" (Otoño, p. 83). Son pequeñas pinceladas, siempre focalizadas: "Desde allí veíamos el jardín iluminado por la luna; los cipreses mustios destacándose en el azul litúrgico, coronados de estrellas, y una fuente negra con aguas de plata" (Otoño, p. 90). El recurso más utilizado es el de que
105 Este tipo de descripción la podemos encontrar en muchas obras de muchos períodos y evidentemente no es privativa de Valle. Descripción focalizada: "Por sus pasos contados y por contar, dos días después que salieron de la alameda llegaron don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran gusto a don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos" (Cervantes, t. II, 1982: 261). Descripción focalizada y dinámica: "Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió don Quijote la vista por un verde prado, y en lo último dél, vio gente, y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata" (Cervantes, t. II, 1982: 268).
68
los personajes se asomen a ventanas, balcones, miradores106, lo que provoca una actitud contemplativa y receptiva frente al paisaje:
"Después limpiaba los cristales empañados, y mirando al huerto quedábase abstraída. ( ... ) En sus ojos de terciopelo parecía haber quedado toda la tristeza del paisaje" (Invierno, pp. 199-200)
"Mucho tiempo permanecí reclinado sobre el florido balconaje de piedra contemplando el jardín" (Primavera, p. 119)
La mayor parte de los segmentos descriptivos extensos no sólo muestran el paisaje, sino las reacciones que provocan en el observador, generalmente Bradomín. Estas pueden ser recuerdos de infancia, emociones amorosas o sensuales, melancolía y tristeza e incluso en Sonata de Estío reflexiones históricas sobre la conquista americana, siempre referidas a la subjetividad del protagonista. La descripción del espacio, contra lo que pudiera parecer, y especialmente en los fragmentos más largos, nunca es ornamental o decorativa, siguiendo el consejo del propio Valle en el artículo citado: "El conocimiento detallado del escenario viene muy a cuento cuando éste influye despertando ideas o sentimientos en los personajes de una novela" ("Tristana", apud Serrano (ed.), 1987: 135). El mismo escenario suscita emociones diferentes según el estado anímico del observador, como se percibe en las diferencias entre el recorrido de Bradomín y Concha de día por el Palacio, y el que realiza Bradomín con Concha muerta de noche. El narrador fuertemente impresionado, siente miedo. Su estado de ánimo tiene su paralelo en el exterior, con una atmósfera mucho más tenebrosa que la diurna:
"Los perros seguían aullando muy distantes en alguna aldea, y el viento se quejaba en el laberinto como un alma, y las nubes pasaban sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas" (Otoño, p. 164)
"Los viejos cipreses que se erguían al pie de la ventana, inclinaban lentamente sus cimas mustias, y la luna pasaba entre ellos fugitiva y blanca como alma en pena" (Otoño, pp. 169-170)
Pero también en el interior, donde los aposentos se han transformado, mudanza provocada por el sentimiento del personaje:
"grandes salones y corredores tenebrosos" (Otoño, p. 171)
"las carcomidas vidrieras, las vidrieras negruzcas, con emplomados vidrios, llorosos y tristes" (Otoño, p. 171)
El escenario no sólo da la atmósfera que cada Sonata pide, según la estación del año y la edad del protagonista, síno que influye en los personajes. Según Elrud Ibsch (1982: 102):
106 De forma excepcional se utiliza un catalejo en Estío, p. 148.
69
"Here [en la narrativa "fin de siecle"] the description acquires a dominant position at the cost of the leve! of action. Dominance of the description may materialize in different ways; an apt formula would be "Description is action" or inversely, "Action is description" ( ... ) Finally, the "fin de siecle" narrative has the third possibility of a rudimental action which prepares and motivates the description"
Si bien la descripción espacial juega un papel muy importante en las Sonatas, su posición no es tan dominante como la describe Ibsch. Ciertamente, en los segmentos descriptivos más extensos la motivación de la descripción es mínima, y en ocasiones, casi no existe, como se ve en una de las descripciones del jardín de Sonata de Primavera: "no sabiendo qué hacer, bajé al jardín" (p. 98), lo que nos haría incluir este tipo de descripción en la tercera clase expuesta por Ibsch. Las Sonatas no llegan a los excesos de cierta narrativa finisecular en este sentido, ni al carácter estático de uno de sus modelos como es Huysmans. Sin embargo, los pretextos de las descripciones son vagos. Así el interior del Palacio de Brandeso se describe por una anhelo de conjunta rememoración de tiempos pasados ("Como la pobre Concha tenía el culto de los recuerdos, quiso que recorriésemos el Palacio como en otro tiempo" Otoño, p. 70) o la descripción de la Capilla y la historia de los antepasados del Marqués provocada por ella, que tiene el siguiente origen: "Concha quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del Rey Mago, los floreros de rosas, como ofrenda de su alma devota" (Otoño, p. 155).
El discurso descriptivo de las Sonatas incluye, como se ha dicho, elementos no únicamente visuales, siendo muy importantes los auditivos y en menor medida los olfativos107, cuya función es la de instaurar una determinada atmósfera. En Sonata de Invierno, por ejemplo, el ambiente se crea con la repetición de sonidos de campanas y de cornetas, y de la lluvia constante, lo que evoca ese espacio donde confluyen religión y ejército:
"las campanas dejaron oír su grave son" (Invierno, p. 36)
"entre el cálido coro de los clarines se levantaban encrespados relinchos" (Invierno, p. 45)
"De tiempo en tiempo, en medio de la tarde llena de tedio invernal, se alzaba el ardiente son de las cornetas, o el campaneo de unas monjas llamando a novena" (Invierno, p. 59)
"Se oía el rumor de la lluvia en los cristales, y el toque lejano de las cornetas" (Invierno, p. 72)
"y las cometas ya tocaban diana" (Invierno, p. 103)
"y un son de clarines alzábase dominando el hueco trotar de los caballos sobre las losas de la plaza" (Invierno, p. 110)
107 Vid. Zamora Vicente (1955); Georges Güntert (1973).
70
"los clarines sonaban rompiendo marcha" (Invierno, p. 112)
En cuanto a los elementos que constituyen cada segmento descriptivo, se puede observar que en su mayor parte están formadas por pocos objetos, designados con sencillez, sin ninguna intención de exhaustividad. La impresión tan sumamente estetizante del discurso descriptivo de las Sonatas no proviene de la selección de los elementos que se describen, sino de todo aquello que los caracteriza: adjetivos, comparaciones, metáforas, sensaciones que produce en el observador, etc. Fijémonos por ejemplo en la descripción del jardín de Sonata de Otoi1o (p. 64) formada por elementos cotidianos, comunes y generales: cielo, cipreses, flores, brisa, yerba. Es la cara subjetiva de las comparaciones y adjetivos la que transforma líricamente el paisaje. Así el cielo es "de un azul heráldico"; los cipreses "parecían tener el ensueño de la vida monástica"; en cuanto a las flores y la yerba: "La caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro, y la brisa trazaba en el terciopelo de la yerba, huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles hadas" (Otoño, p. 64). Los personajes se tratan de la misma forma: "Sobre aquel fondo de verdura grácil y umbroso, envuelta en la luz como en diáfana veste de oro, parecía una Madona soñada por un monje seráfico" (Otoño, p. 65)
En la descripción de interiores, siempre se ha subrayado la suntuosidad y nobleza de los objetos evocados. Sin embargo, en comparación con la narrativa finisecular francesa o la modernista hispanoamericana, las descripciones de objetos lujosos, preciosos o nobles en la narrativa de Valle son mucho más sencillas, menos recargadas y menos abundantes108• Normalmente se repiten los mismos elementos con idénticas calificaciones: las tarimas suelen ser de nogal, los cortinajes y las tapicerías de terciopelo o damasco carmesí, las consolas tienen jarrones donde se deshojan las rosas, los zaguanes son oscuros y silenciosos, en los jardines hay fuentes donde murmura el agua. A veces aparecen otros detalles: candelabros de plata, braseros, espejos, retratos, algún reloj. Son pequeños elementos para la creación de una atmósfera. No interesa el detallismo decorativo, sino la impresión que produce en el observador, como se percibe después de una de las descripciones del jardín en Sonata de Primavera: "La noche y la luna eran propicias al ensueño, y pude sumergirme en una contemplación semejante al éxtasis" (Primavera, p. 120). O de otra del mismo jardín: "Una vibración misteriosa parecía salir del jardín solitario y un afán desconocido me oprimía el corazón" (Primavera, pp. 141-142) o el del Pazo de Brandeso: "exhalábase del fondo silencioso y obscuro el perfume lejano de otras vidas" (Otoño, p. 71). En ocasiones, puede caerse en el decorativismo lujoso de objetos nobles, pero en fragmentos poco extensos, como en la recreación del retablo de la capilla del Pazo en Otoño, o el siguiente fragmento dedicado al salón de la Princesa Gaetani:
10s Cfr. descripción inicial de De sobremesa de Silva.
71
"El salón era dorado y de un gusto francés, femenino y lujoso. Amorcillos con guirnaldas, ninfas vestidas de encajes, galantes cazadores y venados de enramada cornamenta, poblaban la tapicería del muro, y sobre las consolas, en graciosos grupos de porcelana, duques, pastores ceñían el florido talle de marquesas aldeanas" (Primavera, pp. 55-56)
Determinadas expresiones se repiten calificando objetos diversos ("que acordaba el tiempo del fundador" por ejemplo), e incluso pasan de una novela a otra pequeños fragmentos en una práctica habitual de intertextualidad en la literatura de Valle. Así la descripción del jardín del Palacio de Brandeso de Sonata de Otoiio tiene muchos elementos comunes a los del jardín del Palacio Gaetani de Sonata de Primavera y el exterior de Sonata de Otoño aparece en Flor de santidad. La tonalidad del discurso descriptivo se consigue a través de los procedimientos estilísticos citados, y también especialmente por las referencias culturales, preferentemente pictóricas109 (Alonso, 1928; Casalduero, 1954; Zamora Vicente, 1955; Lloréns, 1975; Cabello Porras, 1983; Gambini, 1986; E. Lavaud, 1991: 315-316).
Las descripciones de Sonata de Estío escapan un poco a esta norma, especialmente por la selección léxica. Abundan los términos exóticos y vocablos americanos. El recurso a la personificación de la naturaleza es más frecuente en esta Sonata, sin que ello quiera decir que no aparezca en las restantes110 :
54).
"( ... ) el abeto sentía estremecimientos de frío, y sus ramas verdes rozaban los cristales como un llamamiento del jardín viejo y umbrío que suspiraba por los juegos de las niñas" (Otoño, p. 176)
"El campo, verde y húmedo, sonreía en la paz de la tarde" (Otoño, p. 109)
"Percíbense en el aire estremecimientos voluptuosos: el horizonte ríe bajo un hermoso sol" (Estío, p. 51)
109 Véase como ejemplo la descripción del jardín del capítulo VI de Sonata de primavera (pp. 51-
11º Este tipo de presentación sensual y erótica de los países cálidos se encuentra frecuentemente en narradores modernistas hispanoamericanos, especialmente en Reyles y Pérez Petit. En El sueño de rapiña, una de las Academias de Reyles, se leen fragmentos como los siguientes: "( ... ) paisaje de ensueüo en el que los rayos de plata de la luna dibujaban casual y caprichosamente entre las hojas y los troncos de los árboles hundidos en la sombra, dorsos femeninos, piernas y brazos que se enlazaban, vientres suavemente redondeados, mórbidos muslos, cabelleras locas, una fantástica visión de ninfas de carnes lucientes como el azogue y como el azogue movibles, que volteaban por el aire y por el mullido suelo, adoptando posiciones académicas, llenas de flexibilidad y gracia" (Rey les, 1898: 13). "Efluvios extraüos, emanaciones cálidas brotaban de la tierra húmeda, de las yemas de los árboles, del polen de las flores y de la profundidad de las aguas.( ... ) Acaso eran larvas de los líquidos generadores, entidades semi-fluídicas, semi-inteligentes, que querían fijarse, utilizarse, satisfacer los deseos sexuales esparcidos por todas partes, porque todo no parecía sino que suspiraba eróticos deseos. La voluptuosidad en que desmayaba la naturaleza era tal, que adormecía el espíritu y creaba apetitos vagos, excitaciones confusas, pero fuertes, semejantes a las que, según los cabalistas, producen los fluídos astrales y que preceden a la misteriosa formación del íncubo, que turba al monje en su ermita y a la casta virgen en su lecho ... " (Reyles, 1898: 15).
72
"El alba tenía largos estremecimientos de rubia y sensual desposada" (Estío, p. 163)
La descripción especialmente subjetiva del paisaje, de los objetos y personajes, fomenta la intromisión ideológica:
"juntos atravesamos las calles de la ciudad leal, arca santa de la causa" (Invierno, p. 41)
"la ciudad santa del carlismo, donde el rumor de la lluvia en los cristales, es un rumor familiar" (Invierno, p. 59)
"La actitud de aquellas figuras broncíneas revelaba esa tristeza transmitida, vetusta, de las razas vencidas" (Estío, p. 84)
Tras atender al ámbito de la velocidad y sus repercusiones en la focalización predominante, se examinará ahora la presencia de estas técnicas en cada Sonata en particular. La Sonata de Oto11o presenta un menor número de resúmenes frente a las otras y utiliza elipsis de poca duración con predominio de la escena. En la Sonata de Estío se observa la importancia de la descripción. Cuantitativamente los resúmenes son más frecuentes, lo mismo que el relato de acciones. Así, de un total de 31 capítulos, en 11 no hay presencia de diálogo entre los personajes, lo cual es bastante significativo. Estos capítulos se concentran especialmente al principio de la Sonata. El capítulo XVIII dedicado al retrato de Juan de Guzmán es excepcional en el conjunto de las Sonatas. En la Sonata de Primavera hay algún capítulo totalmente descriptivo, aunque siempre la descripción es focalizada y dinámica. En muchas ocasiones, a la descripción del espacio sigue la exposición de los sentimientos de Bradomín-personaje, con algún comentario de Bradomínnarrador. Hay pocas elipsis y un mayor número de resúmenes. Muchas escenas se reparten entre varios capítulos, por ejemplo la escena final entre Bradomín y María Rosario, con la trágica muerte de la niña, ocupa los capítulos XXVII al xxxm. En la Sonata de Invierno se observa también al final de la novela una concentración similar de escenas continuadas. En cambio, en esta Sonata no hay ningún capítulo totalmente descriptivo. Las descripciones suelen aparecer al comienzo de los bloques o mediante pinceladas breves entre fragmentos de diálogo. Hay pocas elipsis.
Fruto de esta estructuración del tiempo narrativo es la reducción temporal (Villanueva, 1977: 60 y ss.). Cada Sonata abarca unas pocas jornadas y por ello la velocidad narrativa es lenta. Paralelamente, el interés se dirige ya no a la historia en sí misma como en la narrativa decimonónica, sino a la creación de una atmósfera y la descripción de unos personajes que se dedican fundamentalmente a hablar entre ellos y a sentir con la mayor intensidad. La intriga que existe, aunque mínima, avanza al hilo de la historia amorosa de cada Sonata.
111 Este final procede íntegramente del pre-texto "¡Fue Satanás! ... " de 1904.
73
Si se calcula de forma aproximada la duración del tiempo de la historia según las referencias temporales dadas por el narrador, que suele determinar únicamente y de forma poco precisa el momento de la jornada (al amanecer, al anochecer, por la tarde, etc.) en el que suceden los hechos, se puede observar cómo la duración de éste es en cada una de las Sonatas de aproximadamente una semana. En la Sonata de Otoíio la historia transcurre en seis días y cinco noches (teniendo en cuenta que pueden elidirse por decisión del narrador días o noches, o seleccionarse una escena de cada jornada), aunque, como ya se dijo, existen algunas dudas sobre la posibilidad de una noche y un día más que podrían haber sido elididos.
La Sonata de Estío presenta el mayor tiempo de la historia de las cuatro Sonatas, quizás porque la parte inaugural procede de textos anteriores. En uno de los capítulos iniciales tiene lugar un conjunto indeterminado de días de navegación a los que siguen 8 días y 7 noches, con alguna ambigüedad por una elipsis situada entre el capítulo XXVI y el XXVII, tras el encuentro con el General Bermúdez, lo que podría aumentar el cómputo algún día más. En la Sonata de Primavera la duración del tiempo es de 4 días y 5 noches, aunque la descripción de las procesiones de Semana Santa hace pensar que esta duración puede ser mayor, quizás una semana. En la Sonata de Invierno, no hay ningún problema para establecer el tiempo de la historia: 6 días y 5 noches.
El estudio de los procedimientos relacionados con la temporalización, orden y duración señala el interés del narrador por privilegiar especialmente la focalización del personaje, retomando el narrador su perspectiva desde el presente de la narración al inicio y final de capítulo.
3.2.7. La imagen del yo-narrador y la distancia irónica.
Si bien el conjunto de las cuatro Sonatas presenta una situación narrativa idéntica, que sigue la estructura de una autobiografía ficticia fragmentaria, es posible distinguir diferencias en la utilización de distintos procedimientos que imponen al lector alternativamente la imagen del yo-narrador o del yo-personaje, merced al desdoblamiento que es fruto de la distancia temporal ya estudiada. En el marco de esta oscilación es fácil observar la utilización del tiempo verbal presente relativo al acto de enunciación del narrador. Si bien los fragmentos de estas características son de distintos tipos, todos indican la presencia explícita del yo-narrador a través de comentarios, juicios o generalizaciones. Aunque estos pasajes no son muy extensos, suponen una pausa en el desarrollo de la acción y en ellos se concentra especialmente el contenido ideológico que el narrador quiere comunicar, mediante el uso del discurso abstracto y evaluativo. Sólo en unos pocos casos puede hablarse de digresión, puesto que por unos momentos se pierde el hilo de la historia. Todos los comentarios del narrador surgen a raíz de la acción o de sentimientos del yo-personaje y están motivados por la his-
74
toria. En los fragmentos más extensos se produce una oscilación entre comentarios y generalizaciones de tipo universal y referencias a la vida y andanzas del propio Bradomín.
A veces las transiciones entre la perspectiva del yo-narrador y la del yo-personaje son muy sutiles y difíciles de captar, sobre todo en los momentos de coincidencia o consonancia entre lo pensado o sentido entonces y lo sentido o pensado en el presente de la narración. Son estos comentarios los que permitirán observar si existe otra distancia distinta de la temporal entre el yo-narrador y el yo-personaje, y los que ofrecen una imagen más nítida del narrador e incluso algunos datos para su caracterización, no sólo moral o psicológica, sino incluso física.
Desde una concepción pragmática de la autobiografía, tal como se expone en los trabajos de Bruss (1974, 1976), Rolf Eberenz (1991) realiza una clasificación de aquellos verbos performativos que son la marca lingüística esencial del relato autobiográfico, a los que denomina verbos metadiscursivos o metacomunicativos. Según el grupo al que pertenezcan, estos verbos pueden introducir enunciados relativos a la historia o al comentario sobre la misma, al acto rememorativo o al proceso de la escritura. Tales verbos señalan la presencia del yo-narrador y su estudio y el de los enunciados que los acompañan será útil para perfilar la imagen del narrador que presenta el texto y las características del discurso autobiográfico en las Sonatas.
El primer grupo está formado por los verbos de rememoración. Sin duda este tipo es el que aparece en mayor número de ocasiones representado en todas las Sonatas. El verbo más frecuente es "recordar" en la expresión "recuerdo"112:
"Recuerdo que me hallaba hablando con aquella devota Marquesa de Pescara, cuando ( ... )" (Primavera, p. 118)
"Recuerdo que al tercer día ya tuteaba a un príncipe napolitano" (Estío, p. 22)
"Recuerdo que aquella mañana formaban el cortejo real los Príncipes de Caserta ( ... )" (Invierno, p. 22)
Normalmente el verbo se acompaña de adverbios temporales tales como "aún", "todavía", "ahora":
"Aún recuerdo sus manos místicas y nobles que volvían las hojas lentamente" (Otoño, pp. 70-71)
"Aún recuerdo aquellas procesiones largas, tristes, rumorosas ( ... ) (Primavera, p. 165)
112 Y sus variantes, como "el recuerdo" o "un recuerdo" ("En mi memoria vive siempre el recuerdo de sus manos blancas y frías", Primavera, p. 124). Vid. también Otoño, p. 172, Primavera, p. 175, Invierno, p. 122, Estío, p. 17. "recordando", Estío, p. 19.
75
"Lo que recuerdo todavía es que viéndola alejarse, sentí que una nube de vaga tristeza me cubría el alma". (Primavera, p. 30)
Esta distancia temporal se refuerza mediante adverbios o expresiones adverbiales, como "entonces", "en aquel tiempo", "hace muchos años", que subrayan de forma clara la distancia que separa los dos planos temporales. Al marcar explícitamente el paso del tiempo se realza la imagen del narrador en el acto de enunciación. Estas expresiones pueden presentar variantes, que evitan la monotonía y que precisan las características de ese recuerdo. Éste en algunos casos es difuso o poco claro, por motivos diversos, como puede ser la imposibilidad física (tras un golpe, una operación, etc.) o los fallos de la memoria:
"Recuerdo aquel sueño vagamente" (Otoño, p. 108)
"Recuerdo confusamente que intenté un desarme con amago de cabeza y golpe al brazo" (Estío, p. 45)
"( ... ) respondióme con palabras insignificantes que ya no recuerdo" (Invierno, p. 73)
Este tipo de oraciones potencia el efecto de realidad o verosimilitud de la autobiografía113. En algunos casos se realiza una valoración especial de ciertos recuerdos, por ser los que produjeron una mayor impresión en el narrador, con oraciones del tipo "nunca olvidaré" (que no es más que una variante de "recuerdo"): "No olvidaré nunca las tres horas mortales que duró el pasaje desde la fragata a la playa" (Estío, p. 28). Estos recuerdos pueden incluso provocar sensaciones físicas en el narrador muchos años después de los acontecimientos rememorados. En ciertas ocasiones la impresión es tan fuerte que el narrador cree volver a ver a los personajes o los paisajes recordados, volver a sentir las mismas sensaciones que entonces, especialmente si cierra los ojos114. Es sin duda la Sonata de Primavera la que muestra el mayor número de estas expresiones, lo que parece indicar que el narrador fue impresionado profundamente tanto por María Rosario como por el final trágico, cuyas consecuencias todavía le afectan cuando evoca lo sucedidons:
"¡Han pasado muchos años, y todavía el recuerdo me hace suspirar!" (Primavera, p. 71)
"Han pasado muchos años, y al recordarla ahora todavía se llenan de lágrimas mis ojos áridos, ya casi ciegos" (Primavera, p. 90)
"El recuerdo de aquel momento, aún pone en mis mejillas un frío de muerte" (Primavera, pp. 191-192)
113 A pesar de que la reproducción, supuestamente fidedigna, de largos segmentos de diálogo supone una memoria prodigiosa que atenta contra la verosimilitud, aunque sea aceptada como convención literaria.
IH Lo que puede relacionarse con los posibles móviles de Bradomín al escribir sus Memorias. 115 También se menciona en un episodio de Sonata de invierno.
76
"Aún resuenan en mi oído los gritos angustiados de María Rosario" (Primavera, p. 193)
Este tipo de efectos en el narrador del recuerdo revivido también se localizan en otras Sonatas y, como se verá, en otros relatos autodiegéticos116.
La segunda clase de verbos metadiscursivos está formada por los declarativos, como "decir", "hablar", "mencionar", en expresiones como "diré", "voy a hablar", "al que ya he mencionado", "más adelante hablaré". Es significativo en las Sonatas la ausencia de verbos de este tipo y de las intromisiones denominadas narratológicas que normalmente los acompañan117• Tampoco aparecen referencias al acto de escritura de las Memorias11s. Esta característica es bastante significativa por lo que tiene de contraste frente a la mayor parte de la narrativa autobiográfica, ficticia o no, del siglo XIX. Como se deduce de la lectura del amplio estudio sobre técnicas narrativas de la novela del siglo XIX realizado por Isabel Román Gutiérrez (1988), las narraciones autobiográficas decimonónicas utilizan una serie de fórmulas y recursos habituales, entre las que se encuentra la presentación del narrador como autor, su función como narrador de una historia para unos lectores y toda clase de reflexiones metanarrativas sobre la progresión de la historia y el carácter de la misma. Como documenta Román, incluso en aquellas novelas finiseculares de escritores como Pardo Bazán, Clarín o Galdós, pese a la aparición de técnicas introspectivas, que en algunos casos anticipan innovaciones formales que hoy se consideran propias de la narrativa del siglo XX, y que reflejan la intención de ir más allá del objetivismo de la novela realista-naturalista mediante la exploración psicológica de los personajes, los narradores siguen incurriendo en este tipo de fórmulas, lo que significa que no
11 6 Vid. también, Otof\o, pp. 172-173, Estío, pp. 150-151, Invierno, p. 16. m La clasificación más abarcadora que conozco de intromisiones del narrador, dentro de un
cuadro completo de niveles de emergencia del yo en narrativa, se encuentra en J. del Prado et alii (1994: 265 y ss.). Aunque la referencia a las intromisiones del narrador suele realizarse en narrativas con narrador heterodiegético y omnisciente, ya que en los relatos homodiegéticos el yo manifiesta desde el primer momento su voluntad subjetiva, la clasificación de los tipos de intromisión creo que puede aplicarse sin problema a las manifestaciones del yo-narrador de la escritura autobiográfica. Las intromisiones narratológicas a las que nos referimos son definidas así en ese estudio: "Designamos así aquellas que se refieren a la estructuración misma del relato que se nos está haciendo; se ejercen, principalmente, en función de: a) La progresión misma del relato; b) El enjuiciamiento y justificación del relato que se nos está haciendo; c) Las indicaciones de lectura que el narrador le hace al lector" (Prado et alii, 1994: 267).
118 La única referencia al acto de escritura en el texto de las Sonatas es la siguiente: "Exaltábase mi orgullo, y sufría presintiendo el goce de mis enemigos, esa facción de quien no hablo en mis memorias por no inmortalizarla" (Invierno, p. 198). Este comentario del narrador supone la afirmación explícita del proceso de selección que constituyen sus memorias, ya que voluntariamente ha decidido suprimir determinados acontecimientos o situaciones por motivos personales. Además manifiesta la vanidad del personaje por la trascendencia que atribuye a su autobiografía. Asimismo presupone que Bradomín tiene en cuenta a sus hipotéticos lectores cuando escribe. Otras referencias al acto de escritura fueron suprimidas en el paso de algunos pre-textos a la Sonata de Estío.
77
consiguen desarrollar con libertad las posibilidades de la narrativa autodiegética. En las Sonatas están totalmente ausentes las referencias a situaciones o personajes ya mencionados en otros momentos de la narración o a capítulos anteriores o posteriores, cuya función es normalmente la de dar una fuerte trabazón y coherencia a la historia narrada, objetivo éste opuesto al buscado en las Sonatas. Tampoco aparecen las transiciones textuales típicas del relato decimonónico y en general cualquier alusión al lector. Este tipo de intromisión está ausente de la totalidad de la producción narrativa de Valle, como se comprobará en los capítulos siguientes, con la excepción de La cara de Dios o de algunos textos muy tempranos como "Babel". Consecuentemente, en las Sonatas no existe un narratario intradiegético caracterizado como personaje al que se dirija el Marqués de Bradomín. Tampoco se localiza ninguna referencia o alusión directa al lector o lectores de las Memorias, lo que es coherente con la ausencia casi total de menciones al acto de la escritura. Sin embargo, mediante algunos procedimientos diversos, más o menos declarados o explícitos, el narrador de las Sonatas se dirige a un destinatario no nombrado. Ya la misma enunciación de la primera persona presupone la existencia de una segunda persona que recibe el mensaje. Se verá posteriormente con mayor detalle cómo en el caso de las comparaciones y las frases demostrativas se exige de ese destinatario una fuerte cooperación. La utilización del presente que es característica de estas construcciones remite a una realidad que se presupone común. Por otro lado, algunos ejemplos de apóstrofe en la Sonata de Invierno y el gran número de preguntas o pseudo-preguntas son otra señal de la pertinencia funcional del narratario (Prince, 1973: 184). Otros indicios son menos evidentes o más sutiles y se concentran especialmente en la Sonata de Estío: expresiones demostrativas como las que utilizan pronombres enclíticos "heme", "hela", y especialmente los de segunda persona con función conativa:
"Cátale que no bien apago la luz" (Estío, p. 49)
"Heme ya respirando la ventolina que huele a brea y algas" (Estío, p. 51)
"Hela en pie sobre la banca" (Estío, p. 52)
"Heme en el puente" (Estío, p. 62)
En esta Sonata son además frecuentes cierto tipo de explicaciones dirigidas al destinario de la narrativa, de índole antropológica, quizá por el escenario exótico en el que se desarrolla la historia:
"Vestía como las criollas yucatecas, albo hipil recamado en sedas de colores, vestidura indígena semejante a una tunicela antigua, y zagalejo andaluz, que en aquellas tierras ayer españolas, llaman todavía con el castizo y jacaresco nombre de fustán" (Estío, p. 32)
"Y después de abrazarme con tal brío que me alzó del suelo, usanza mexicana que muestra amor y majeza, ( ... )" (Estío, p. 154)
78
"( ... ) una fuente rodeada de laureles enanos, que tienen la virtud de alejar el rayo" (Estío, p. 95)
También hay algunas sobre costumbres y tradiciones religiosas: "Nunca las Comendadoras Santiaguistas negaban hospitalidad. A
todo caminante que la demandase debía serle concedida. Así estaba dispuesto en los estatutos de aquella noble y esclarecida Orden, fundada para fin tan piadoso por doña Beatriz de Zayas, favorita y dama de un virrey" (Estío, pp. 85-86)
Igualmente se pueden encontrar fórmulas similares en las explicaciones sobre el Colegio Clementina de la Sonata de Primavera (p. 20). Algunas expresiones, especialmente en incisos, incluyen al destinatario:
"Yo, aunque parezca extraño, no me acerqué" (Estío, p. 212)
"Al vernos mostramos los dos mucho contento, pues éramos grandes amigos, como puede presumirse" (Invierno, p. 112)
El tercer grupo de la clasificación establecida por Eberenz está constituido por los verbos de reflexión o pensamiento como "creer", "parecer", "pensar", "saber", fácilmente localizables en las Sonatas, y que pueden introducir enunciados relativos tanto a la historia como al comentario. Muchas de sus apariciones tienen relación con las limitaciones de la memoria del narrador:
"Creo que una vez abrí los ojos dormido ( ... )creo que me besó en la frente" (Otoño, p. 55)
"Creo que además de sus labios me sonrieron sus ojos, pero han pasado tantos años, que no puedo asegurarlo" (Primavera, p. 30)
"Creo que primero fue un impulso ardiente, y después una audacia fría y cruel" (Primavera, p. 124)
También pueden ser índices de la focalización interna sobre el personaje, que tiene como consecuencia la focalización externa sobre los demás personajes: "Creo que la expresión de mis ojos le dio espanto, porque sus manos temblaban" (Estío, p. 142).
Sorprende en la clasificación de Eberenz el que no estudie el verbo "confesar", cuya presencia en las Sonatas es relativamente frecuente. Comparativamente, el verbo "confesar" tiene casi tantas apariciones como el verbo "recordar", si bien cada Sonata presenta diferencias al respecto. La Sonata de Otoíio y de Primavera presentan el menor número de localizaciones, en un término medio se encuentra la Sonata de Estío, y la Sonata de Invierno registra un número muy elevado. Evidentemente esto tiene repercusiones en el significado que el narrador quiere dar al acto rememorativo, ya que no es lo mismo recordar que confesar. Mientras que recordar solamente es traer a la memoria, confesar significa contar algo que hasta entonces se ha ocultado, reconocer algún hecho pasado conside-
79
rado negativo, un delito o un pecado. Y quizás implica mayor sinceridad que el simple recordar, además de remitir a modelos autobiográficos. En el caso de Bradomín el verbo confesar se utiliza mayoritariamente para revelar sentimientos, como el miedo o la tristeza:
"Confieso que me sobrecogí" (Estío, p. 43)
"Confieso que en tal momento sentí el frío y el estremecimiento del miedo" (Estío, p. 192)
"( ... ) y al verme en pie con mi brazo cercenado, confieso que era grande mi tristeza" (Invierno, p. 198)
"Confieso que me llenó de asombro y de tristeza el amor casi póstumo que mostraba por su marido María Antonieta" (Invierno, p. 236)
"Confieso que ninguna muestra de su aprecio pudiera conmoverme tanto como me conmovió aquella generosa delicadeza de su ánimo real" (Invierno, p. 258)
"Confieso que al oirla, temblé" (Invierno, p. 98)
Estas confesiones nos muestran a un Bradomín narrador que no es insensible ni impasible frente a los otros personajes y a los acontecimientos que le suceden. Mitigan un tanto la imagen de orgullo y jactancia que quiere dar de sí mismo el personaje, que como todos siente miedo ante el ataque de un indio en la soledad de la noche o ante la cercanía de cocodrilos, se siente triste ante la visión de su discapacidad física o ante el abandono de una mujer, y teme no poder responder a las expectativas amorosas que suscita, entre otras cosas. La ironía parece estar ausente en este reconocimiento de las propias debilidades. En más ocasiones de las que se suele mencionar Bradomín personaje es presa de sus sentimientos, como reconoce años después el yo-narrador: la intranquilidad que le produce el no saber lo que siente María Rosario por él, la inquietud sensual ante el recuerdo de la Niña Chole o el terror que le provoca el conocimiento de la posibilidad del incesto y de la reacción de Maximina, lo cual atenúa el carácter morboso del personaje, tantas veces señaladoll9. El cinismo se rebaja algo en estos momentos de sinceridad120.
En otras ocasiones confiesa sus gustos en materia amorosa ("Confieso que yo tengo predilección por aquellas otras que primero han sido grandes pecadoras", Primavera, p. 75), su admiración por otros personajes ("Yo confieso que
119 En el caso de Maximina ésta es la reacción de Bradomín: "Sentí estupor y zozobra. Una nube pesada y negra envolvió mi alma, y una voz sin eco y sin acento, la voz desconocida del presagio, habló dentro de ella. Sentí terror de mis pecados como si estuviese próximo a morir ( ... ) Y su voz embargada por el espanto de mi culpa me extremeció [sic]. Parecíame estar muerto y escucharla dentro del sepulcro, como una acusación del mundo" (Invierno, pp. 216-217).
120 En los que incluso reconoce sentir celos del Colegial Mayor por su poder de seducción: "confieso que hubo instantes donde olvidé la ocasión, el sitio y hasta los cabellos blancos que peinaban aquellas nobles damas, y que tuve celos, celos rabiosos del colegial mayor" (Primavera, p. 65).
80
admiro a esas almas ingenuas que en las rancias y severas virtudes aún fían la ventura de los pueblos", Invierno, p. 119), generaliza ("¡Ay, triste es confesarlo, pero para las almas doloridas, ofrece la blanca luna menos consuelos que un tahur!", Invierno, p. 142) o proporciona detalles sobre su juventud ("Confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia como Espronceda o como Zorrilla, nunca supe despedirme de otra manera", Otoño, p. 111).
Es esta revelación de sentimientos y acciones del Bradomín-personaje la que nos muestra un Bradomín-narrador en un acto de conocimiento de sí mismo, de descubrimiento a los demás de su intimidad121, más que dedicado al acto de recordar únicamente.
En general, los comentarios del yo-narrador desde el presente de la narración oscilan entre las referencias a su propia historia o al momento en que vive y las generalizaciones que esta provoca, en un continuo vaivén de lo personal a lo general. Estas últimas "intromisiones" abarcan tanto discursos de tipo ideológico, como social o moral. Debido a su imbricamiento en la historia que se narra, sólo en unos pocos ejemplos pueden considerarse como digresiones (Baquero Goyanes, 1989: 137-144; Prado et alii, 1994: 271-273; Reis y Lopes, 1990: 102-103), que en este caso poseen un alto contenido ideológico y, a pesar de estar motivadas por acontecimientos de la historia narrada, suponen un paréntesis o una pausa en el relato. De manera significativa estas digresiones se localizan en la Sonata de Invierno, tienen como centro reflexiones que trascienden la anécdota que narra Bradomín y su núcleo temático es el destino de los pueblos. Estos pasajes han sido frecuentemente citados como prueba del discurso irónico de las Sonatas en su conjunto (a nivel ideológico la crítica ha centrado sus estudios sobre la ironía en la Sonata de Invierno), especialmente el llamado elogio de la mentira y el pasaje de la condena a los no nacidos. Como se ha visto, la Sonata de Invierno presenta particularidades que la distinguen de las otras Sonatas. Si bien la subjetividad del narrador se manifiesta a través de múltiples recursos en el conjunto de las cuatro novelas, se observa en estos dos fragmentos un alto número de exclamaciones, preguntas retóricas y otros procedimientos estilísticos que hacen patente la emotividad del yo-narrador122. En el elogio de la mentira se encuentra una figura retórica que únicamente se localiza en este pasaje en todo el discurso de las Sonatas. Se trata del apóstrofe o invocación por el que el narrador dirige una apelación a una serie de destinatarios que aparecen mencionados en el texto, que son la mentira, las ciudades históricas, el "viejo pueblo del sol y de los toros" que evidentemente es España. En este fragmento se utiliza todo el conjunto de las llamadas figuras patéticas: exclamación, interrogación retórica, optación y deprecación (Azaustre y Casas, 1994), cuya función es la de influir
121 Etimológicamente confesar significa descubrir, decir la verdad. 122 En el caso de la segunda digresión citada se puede comprobar el cuidado estilístico en las
sucesivas versiones a lo largo de las diferentes ediciones.
81
afectivamente en el lector. El fragmento finaliza con un "¡Amén!" que afirma el tono de plegaria del texto.
Frente a estos pasajes relativamente extensos, los comentarios del yo-narrador suelen tener una extensión breve, por lo común dos o tres oraciones, a veces un párrafo o dos, en los que el yo-narrador se aparta de la historia para mostrar su visión sobre la misma. También pueden localizarse algunas apariciones de discurso abstracto muy breves, intercaladas en el relato, por lo que pueden pasar inadvertidas:
"La melancolía del sexo, germen de la gran tristeza humana" (Estío, p. 49)
"No contesté y puse mi boca sobre la suya queriendo así sellarla, porque el silencio es arca santa del placer" (Estío, p. 213)
Incluso en la selección de los adjetivos y sustantivos o de las aposiciones, se manifiesta la ideología que el narrador quiere comunicar:
"Embarqué en Londres, donde vivía emigrado desde la traición de Vergara" (Estío, p. 20)
"( ... )juntos atravesamos las calles de la ciudad leal, arca santa de la Causa" (Invierno, p. 41)
Hay que mencionar una fuerte tendencia a situar estos enunciados que señalan la presencia y la subjetividad del yo-narrador especialmente en las partes finales de los capitulitos. Aunque no todos ellos concluyen así, es bastante significativo el hecho de que un cierto número finalice con ese cierre esencialmente subjetivo, bien con comentarios, bien con exposición de los sentimientos del personaje. A esta razón obedece la abundancia de oraciones exclamativas en los finales absolutos capítulo, exclamaciones que en su mayoría, responden a la subjetividad del narrador y a una cierta tendencia a la exaltación lírica, a la vez que buscan la musicalidad de la prosa que las exclamaciones proporcionan al discurso.
Estos comentarios, juicios y expresiones subjetivas no sólo caracterizan al narrador desde un punto de vista ideológico o moral. En limitadas ocasiones el narrador describe de forma tangencial ciertos atributos de su persona en el momento de la narración, que lo caracterizan como un personaje anciano, con limitaciones físicas. Especialmente frecuente es la referencia a los cabellos blancos, que se localiza en tres de las cuatro Sonatas:
"¡Ay! si todavía con los cabellos blancos, y las mejillas tristes, y la barba senatorial y augusta, puede quererme una niña( ... )" (Otoño, p. 46)
"Aun hoy, con la cabeza llena de canas, viejo prematuro, no puedo recordar sin melancolía un rostro de mujer" (Estío, p. 37)
"( ... )y temblaría hoy, que la nieve de tantos inviernos cayó sin deshelarse sobre mi cabeza!" (Estío, p. 70)
82
"( ... )y mis ojos se llenan de lágrimas cuando peino la nieve de mis cabellos" (Invierno, pp. 15-16)
En la Sonata de Otoño se encuentra también una alusión a la tonsura que le han impuesto los años (p. 111) y en la Sonata de Primavera la mención de limitaciones oculares:"( ... ) y al recordarla ahora todavía se llenan de lágrimas mis ojos áridos, ya casi ciegos" (p. 90). Este auto-retrato físico del Bradomín-narrador, un tanto marginal en el conjunto de las Sonatas, completa la auto-caracterización del Marqués que surge de la suma de comentarios, sentimientos y juicios que realiza desde el presente de la narración. De la misma forma que se acepta sin problemas el hecho de que Bradomín, por su mayor experiencia y edad, haya evolucionado en algunos de sus rasgos caracterizadores de una Sonata a otra, también lógicamente se espera que el yo-narrador se mantenga sin cambios en las cuatro novelas, presuponiendo que responden a una acto de narración único. Solamente dos de las novelas se inician con comentarios del yo-narrador sobre el conjunto de su vida al hilo del retrato, esencialmente sentimental, del protagonista de cada una de las historias. Así la Sonata de Estío y la Sonata de Invierno presentan ciertos paralelismos y contrastes en sus capítulos iniciales bastante significativos. Algunas expresiones se repiten como un eco y reiteran un motivo temático y estructural del conjunto, el del viaje como "peregrinatio" en su comienzo y en su final:
"( ... ) pensé recorrer el mundo en romántica peregrinación" (Estío, p. 17)
"Por aquellos días de peregrinación sentimental" (Estío, p. 18)
"Sentíame cansado de mi larga peregrinación por el mundo" (Invierno, p. 16)
Pero el personaje ha cambiado de actitud ante la vida, como ya se anuncia en el adjetivo "cansado". El Bradomín de la Sonata de Estío, a pesar de una aventura amorosa no muy exitosa, es feliz sin saberlo y siente en su alma el ansia de la aventura, mientras que el Marqués del comienzo de la Sonata de Invierno es un hombre desengañado que ve ya el anuncio de la vejez: "Yo sentía un acabamiento de todas las ilusiones, un profundo desengaño de todas las cosas. Era el primer frío de la vejez, más triste que el de la muerte" (Invierno, p. 17).
Pero no sólo la imagen del personaje es diferente, también la imagen del narrador lo es: triste, solo, abatido en la Sonata de Invierno, desde su frase inicial que marca la tonalidad de la misma:
"Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes en otros tiempo suspiré de amor ( ... ) Hoy, después de haber despertado amores muy grandes, vivo en la más triste y más adusta soledad del alma, y mis ojos se llenan de lágrimas cuando peino la nieve de mis cabellos" (Invierno, pp. 15-16)
83
En cambio, aparece irónico, incluso divertido y ciertamente optimista en la Sonata de Estío. Tras unos comentarios sobre el hermoso y envidiable destino de las mujeres sin escrúpulos, afirma:
"Todavía hoy, después de haber pecado tanto, tengo las mañanas triunfantes y no puedo menos de sonreír recordando que hubo una época lejana donde lloré por muerto a mi corazón: muerto de celos, de rabia y de amor" (Estío, p. 19)
Los dos "hoy", el de Estío y el de Invierno, parecen no corresponder al mismo narrador.
En cuanto al contenido de los comentarios de Bradomín-narrador, en su mayor parte nos comunica su sabiduría amorosa, fruto de una larga experiencia:
"Hay tálamos fríos como los sepulcros, y maridos que duermen, como las estatuas yacentes de granito" (Otoño, p. 77)
"Hoy tengo, por experiencia averiguado, que únicamente los grandes santos y los grandes pecadores poseen la virtud necesaria para huir las tentaciones del amor" (Estío, p. 70)
"La pobre no sabía que lo mejor de la santidad son las tentaciones" (Primavera, p. 75)
"¿En achaques de amor, quién no ha pecado? Yo estoy convencido de que el diablo tienta siempre a los mejores" (Primavera, p. 123)
"No se llega a viejo sin haber aprendido que las lágrimas, los remordimientos y la sangre, alargan el placer de los amores, cuando vierten sobre ellos su esencia afrodita: numen sagrado que exalta la lujuria, madre de la divina tristeza, y madre del mundo" (Invierno, p. 96)
"( ... ) a las mujeres apasionadas se las engaña siempre. Dios que todo lo sabe, sabe que no son éstas las temibles sino aquellas lánguidas, suspirantes, más celosas de hacer sentir al amante, que de sentir ellas" (Invierno, p. 99)
Otros tipos de discurso son menos frecuentes. El de contenido ideológico tiene un desarrollo notable en Sonata de Invierno, en la que se encuentra la visión del carlismo (p. 227), breve como la mayor parte de los comentarios, la exaltación de los horrores de la guerra (p. 193) y el elogio de la mentira (pp. 38-39) y la condena de los no nacidos (pp. 119-120) ya citados, en los que se mezclan consideraciones sobre la decadencia de España y la ignorancia de los pueblos, así como cuestiones ético-morales. Este tipo de discurso se encuentra también en el retrato de Juan de Guzmán en la Sonata de Estío, y en fragmentos breves en todas las Sonatas, como el siguiente de Estío:
"A las mujeres para ser felices, les basta con no tener escrúpulos. ( ... ) las gentiles marquesas de mi tiempo que ahora se confiesan todos los viernes, después de haber pecado todos los días. Por cierto que algunas
84
se han arrepentido todavía bellas y tentadoras, olvidando que basta un punto de contrición al sentir cercana la vejez" (Estío, p. 18)
Es muy frecuente que Bradomín-narrador nos de una visión general de su vida desde el momento en el que redacta sus memorias. Es en estas visiones donde se manifiesta de forma más evidente la presencia del yo-narrador, así en el final del capítulo XX de la Sonata de Estío, ya citado. Como se ha señalado, el relato de las acciones del personaje favorece este tipo de reflexiones abarcadoras y éstas a su vez las generalizaciones, en una continua oscilación de lo particular a lo general. Las transiciones se realizan de forma encadenada. Ejemplos de este tipo de transición son la mayor parte de los comentarios del narrador:
"y bien sabe Dios que la perversidad, esa rosa sangrienta, es una flor que nunca se abrió en mis amores. Yo he preferido siempre ser el Marqués de Bradomín, a ser ese divino Marqués de Sacie. Tal vez esa hay sido la única razón de pasar por soberbio entre algunas mujeres" (Otoño, pp. 77-78)
"Yo soy un santo que ama, siempre que está triste" (Otoño, p. 167)
"Sin ser un donjuanista, he vivido una juventud amorosa y apasionada, pero de amor juvenil y bullente, de pasión equilibrada y sanguínea. Los decadentismos de la generación nueva no los he sentido jamás" (Estío, pp. 18-19)
"Hay mártires a quienes el diablo se divierte robándoles la palma, y, desgraciadamente, yo he sido uno de esos toda la vida. Pasé por el mundo como santo caído de su altar y descalabrado. Por fortuna, algunas veces pude hallar manos blancas y piadosas que vendasen mi corazón herido" (Estío, p. 71)
"Yo calumniado y mal comprendido, nunca fui otra cosa que un místico galante, como San Juan de la Cruz" (Primavera, p. 122)
"Fue mi paso por la vida como potente florecimiento de todas las pasiones: uno a uno, mis días se caldeaban en la gran hoguera del amor. Las almas más blancas me dieron entonces su ternura y lloraron mis crueldades y mis desvíos, mientras los dedos pálidos y ardientes deshojaban las margaritas que guardan el secreto de los corazones" (Invierno, p. 16)
En esta visión sintética de su vida amorosa, el yo-narrador desde su posición privilegiada pondera a veces determinadas historias o personajes como lo más importante de su vida o lo que más ha influido en su personalidad:
"¡Fue aquella la más triste jornada de mi vida!" (Invierno, p. 221)
"[Maximina] el más bello amor de mi vida" (Invierno, p. 220)
"María Rosario fue el único amor de mi vida" (Primavera, p. 90)
85
En muchas ocasiones mantiene a lo largo de los años las mismas opiniones o las mismas tendencias, que subraya de forma explícita con el adverbio "siempre". Esta continuidad de actuación y pensamiento es un rasgo de coherencia del personaje a través de los años, que no demuestra distancia distinta de la temporal entre el yo-narrador y el yo-personaje:
"¡El destino tiene burlas crueles! Cuando a mí me sonríe, lo hace siempre como entonces, con la mueca macabra de esos enanos patizambos que a la luz de la luna, hacen cabriolas sobre las chimeneas de los viejos castillos ... " (Otoño, p. 168)
"Yo he creído siempre que en achaques de amor todo se cifra en aquella máxima divina que nos manda olvidar las injurias" (Estío, p. 216)
"( ... ) siempre he creído que la bondad de las mujeres es todavía más efímera que su hermosura" (Primavera, p. 31)
"¡El orgullo ha sido siempre mi mayor virtud!" (Primavera, p. 133)
"( ... ) siempre tuve como un deber de andante caballería, respetar esos pequeños secretos de los corazones femeninos" (Invierno, p. 124)
En contra de lo que se pudiera pensar sobre el distanciamiento en las Sonatas, el hecho es que, salvo en contadas ocasiones que luego se verán, el yo-narrador suele pensar y sentir lo mismo que el yo-personaje a pesar del paso del tiempo, lo cual es subrayado explícitamente mediante transiciones en la focalización elegida. Si se atiende a los fragmentos de discurso ideológico más importantes de la Sonata de Invierno (y como se ha visto del conjunto de las Sonatas), se puede observar que, como en el resto de los comentarios del narrador, estos están provocados por algún acontecimiento de la historia que se relata. Los pensamientos que entonces tenía Bradomín concuerdan con los del narrador, que a su vez los amplía mediante comentarios y generalizaciones.
Como ejemplo, se puede observar una reflexión muy citada de Bradomín narrador. En el comienzo de la Sonata de Invierno, Bradomín-personaje acaba de llegar a Estella en hábitos de monje. Se ve obligado a contar la historia de su indumentaria a Fray Ambrosio y al resto de los religiosos que se encuentran en la sacristía. Les miente al afirmar que ha entrado en un monasterio arrepentido de sus pecados. Pero Fray Ambrosio no le cree y le pide que cuente la verdad. La reacción de Bradomín es la siguiente:
"Yo callé compadecido de aquel pobre fraile que prefería la historia a la leyenda, y se mostraba curioso de un relato menos interesante, menos ejemplar y menos bello que mi invención" (Invierno, p. 38)
Esto provoca el elogio de la mentira que se extiende hasta el final del capítulo, y en el que, en un cuidado lenguaje de estirpe modernista, el narrador pasa de la historia particular del hábito de monje de Bradomín a una reflexión gene-
86
ral sobre la mentira como consuelo ante la decadencia de España123, aspecto este en el que concuerdan narrador y personaje. Otro fragmento de parecidas características está motivado por un comentario del general Aguirre que el narrador reproduce, en el que el militar afirma: "¡Navarra es la verdadera España! Aquí la lealtad, la fe y el heroísmo se mantienen como en aquellos tiempos en que fuimos tan grandes" (Invierno, p. 118). Sin embargo, en esta ocasión, la actitud de Bradomín en el pasado de la historia no se explicita. Nos da su opinión desde el presente de la narración, en el que también habla del destino de los pueblos desde una óptica de superioridad claramente expresada en su discurso, como en el pasaje anterior124; el narrador ve lo que el resto no es capaz de percibir125.
En otro episodio, ya en el capítulo XIX, Sor Simona y el Marqués tienen una conversación sobre los actos violentos que han realizado los soldados que acompañan al Marqués. En ese momento Bradomín-personaje siente cierto espíritu guerrero, unido a la tradición de la nobleza, y que ya se ha visto aparecer en la Sonata de Estío:
"Yo sentí alzarse dentro de mí el ánimo guerrero126, despótico y feudal, que haciéndome un hombre de otros tiempos, hizo en éstos mi desgracia" (Invierno, pp. 192-193)
"Yo sentía levantarse en mi alma como un canto homérico, la tradición aventurera y noble de todo mi linaje" (Estío, p. 19)
El narrador se identifica con esos hombres de otros tiempos, de la época gloriosa de España (duque de Alba, duque de Sesa, Hernán Cortés), y desde el presente de la narración afirma:
"( ... )yo siento también que el horror es bello, y amo la púrpura gloriosa de la sangre y el saqueo de los pueblos, y a los viejos soldados crueles, y a los que violan doncellas, y a los que incendian las mieses, y a cuantos hacen desafueros al amparo del fuero militar" (Invierno, p. 193)
Las palabras que Bradomín dirige a Sor Simona a continuación señalan la identificación del narrador con lo expuesto en el pasado, que es confirmado por la emoción y la intervención de la monja. Esta tradición guerrera vuelve a renacer en la guerra carlista.
En otro de los fragmentos más citado de todas las Sonatas, en el que se expone la visión del carlismo, de nuevo las palabras del personaje son confirma-
123 Si nos atenemos únicamente al contexto en el que aparece esta reflexión, esta puede aplicarse a la construcción de las Sonatas como ficción. Bradomín puede querer expresar que una invención es preferible a la supuesta verdad de su vida, que es menos interesante y menos bella.
m En el fragmento anterior: "( ... )cuándo será que los hombres se convenzan de la necesidad de tu triunfo! ¿Cuándo aprenderán( ... )" (Invierno, p. 38); en éste:"( ... ) no sabrán nunca que los pue-blos como las mujeres, sólo son felices ( ... )" (Invierno, p. 119).
125 Aunque finaliza con una pregunta retórica en la que se transparenta la ironía. 126 En versiones sucesivas se añadirá: "este noble ánimo atávico".
87
das años después por el narrador, que tanto entonces como ahora, tiene la misma opinión sobre el conflicto.
"Yo le dije con una sonrisa:
- Fray Ambrosio, estoy por decir que me alegro de que no triunfe la Causa.
Me miró lleno de asombro:
-¿Habla sin ironía?
-Sin ironía
Y era verdad. Yo hallé siempre más bella la majestad caída que sentada en el trono, y fui defensor de la tradición por estética. El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales, y aun en los tiempos de la guerra, me hubiera contentado con que lo declarasen monumento nacional. Bien puedo decir sin jactancia que como yo pensaba también el Señor" (Invierno, pp. 226-227)
El cambio del pasado (hallé, fui) al presente (tiene) señala la concordancia en la misma visión sobre el carlismo, entonces y ahora.
Esta afinidad de opiniones y sentimientos se manifiesta también en otras Sonatas. Por ejemplo, la tristeza que en la Sonata de Estío, le provoca la meditación sobre su imposibilidad de disfrutar de los placeres de la homosexualidad, tanto entonces como ahora ("y a medida que envejezco, eso me desconsuela más", Estío, p. 146). En esta novela la nostalgia por el pasado glorioso se concreta en las hazañas de la conquista de América. La figura de Juan de Guzmán se compara con los modelos de caballero guerrero de Bradomín, Hernán Cortés y César Borgia. Si hubiera nacido en otros tiempos sus hechos entrarían en la leyenda: "Sus sangrientas hazañas son las hazañas que en otro tiempo hicieron florecer las epopeyas" (Estío, p. 133). El retrato de Juan de Guzmán, ejemplo tan citado de ironía, provoca otra reflexión sobre la decadencia:
"Hoy solo de tarde en tarde alcanzan tan alta soberanía, porque las almas son cada vez menos ardientes, menos impetuosas, menos fuertes. ¡Es triste ver cómo los hermanos espirituales de aquellos aventureros de América no tienen ya otro destino en la vida que el bandolerismo caballeresco!" (Estío, p. 133)
Aunque no explica entonces su opinión sobre Juan de Guzmán, su actitud al defenderle no contradice las opiniones del narrador sobre el significado de su figura. El contraste entre el tiempo pasado glorioso y el presente decadente es común denominador en estos fragmentos.
Frente a estos momentos más frecuentes de coherencia y coincidencia, en otros pasajes de distinto contenido (no ya ideológico) y de aparición muy restringida y desigual en cada una de las Sonatas, parece que a la distancia temporal propia de toda autobiografía se acompaña de otro tipo de distancia, fruto de
88
una mayor experiencia de la vida, que favorece la postura de superioridad del narrador adulto frente a sentimientos, gestos, actitudes o aspecto físico, que son considerados corno propios de la juventud. En ocasiones este reconocimiento del paso del tiempo se acompaña de cierta nostalgia emotiva de la mocedad ya perdida. En cada Sonata este juego de identificaciones y distanciamientos varía. Lógicamente es en la Sonata de Invierno en la que se encuentra una menor distancia temporal entre el acto de narración y la historia que se relata, y una identificación casi completa entre el yo-narrador y el yo-personaje, corno se ha visto en los ejemplos anteriores. En el primer capítulo se enfrenta radicalmente el presente de soledad y vejez del narrador, al pasado de amor, pasiones y placer. Se presenta un retrato anímico del personaje de Sonata de Invierno, en el que comienza a hacer mella la desilusión que muestra el narrador. Éste, desde su perspectiva privilegiada, puede conocer que lo que siente el personaje es la llegada de la vejez, y, sabedor de la historia de Maxirnina, puede reprocharse a sí mismo el haber actuado corno lo hizo y haber inspirado "amor tan funesto" (Invierno, p. 16). Se lamenta también de no haber sabido renunciar al amor de las mujeres (Invierno, p. 18). Ninguna otra clase de distancia aparece en esta Sonata, y ésta es fruto del conocimiento de los hechos.
En buena lógica, se tendería a creer que aquella Sonata en la que la distancia temporal es mayor, la afectiva también lo es. En la Sonata de Primavera se encuentra una de las pocas referencias al tiempo histórico del conjunto narrativo -pues en el resto cabe deducirlo por algunos detalles que se mencionan-, referencia que, aunque no es precisa, sitúa el tiempo en un pasado lejano:
"Ocurría esto en los felices tiempos del Papa-Rey, y el Colegio Clementino conservaba todas sus premáticas, sus fueros y sus rentas. Todavía era retiro de ilustres varones, todavía se le llamaba noble archivo de las ciencias" (Primavera, pp. 19-20)
Otras alusiones apoyan esta situación temporal lejana: "han pasado tantos años" (Primavera, p. 30), "Han pasado muchos años" (Primavera, p. 90 y p. 71), "al cabo de tantos años" (Primavera, p. 195). Sin embargo, sólo en una ocasión se muestra alejado (no identificado) de sus sentimientos pasados. El joven Bradornín recorre el jardín nocturno y primaveral del Palacio Gaetani ya enamorado románticamente de María Rosario, y el más experimentado y cínico narrador no puede menos que mirar con una punta de ironía tal exceso de sentimentalidad. Después de exponer los sentimientos del personaje, el narrador desde el presente de la narración califica de forma sintética sus amores de juventud corno locuras fugaces:
"Yo sentía esa vaga y romántica tristeza que encanta los enamoramientos juveniles, con la leyenda de los grandes y trágicos dolores que se visten a la usanza antigua. Consideraba la herida de mi corazón como aquellas que no tienen cura y pensaba que de un modo fatal decidiría de
89
mi suerte (sic). Con extremos verterianos soñaba superar a todos los amantes que en el mundo han sido, y por infortunados y leales pasaron a la historia, y aún asomaron más de una vez la faz lacrimosa en las cantigas del vulgo. Desgraciadamente, quedéme sin superarlos, porque tales romanticismos nunca fueron otra cosa que un perfume derramado sobre todos mis amores de juventud. ¡Locuras gentiles y fugaces que duraban algunas horas, y que, sin duda por eso, me han hecho suspirar y sonreir toda la vida!" (Primavera, p. 99)
Significativamente, este fragmento procede de un texto muy anterior (1892),
un proyecto de novela, seguramente de novela corta: "El gran obstáculo. Conclusión"127, en el que el narrador heterodiegético describe de esta forma los sentimientos de Pedro Ponda112s, con un tipo de discurso que, como se verá, es propio y característico de las novelas cortas. Sin embargo, el amor que Bradomín sintió por María Rosario no fue una locura fugaz, ya que, como demuestran las declaraciones del narrador a lo largo de la Sonata, su recuerdo fue imborrable:
"¡Han pasado muchos años, y todavía el recuerdo me hace suspirar!" (Primavera, p. 71)
"María Rosario fue el único amor de mi vida. Han pasado muchos años, y al recordarla ahora todavía se llenan de lágrimas mis ojos áridos, ya casi ciegos" (Primavera, p. 90)
"En mi memoria vive siempre el recuerdo de sus manos blancas y frías" (Primavera, p. 124)
En la Sonata de Otofw se señala claramente el contraste entre la juventud y la vejez actual, ejemplificada en una forma de despedirse "romántica" y en la pérdida de pelo, lo que favorece un encendido panegírico de la juventud perdida:
"Nos besamos con el beso romántico de aquellos tiempos. Yo era el Cruzado que partía a Jerusalén, y Concha la doncella que le lloraba en su castillo al claro de la luna. Confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia como Espronceda y como Zorrilla, nunca supe despedirme de otra manera. Hoy los años me han impuesto la tonsura como a un diácono, y sólo me permiten murmurar un melancólico ¡Adiós! Felices tiempos los tiempos juveniles. ¡Quién fuese como aquella fuente, que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal, sin alma y sin edad!. .. " (Otoño, p. 111)
127 El Diario de Pontevedra, 4 de febrero de 1892. 12s Este personaje y el Marqués de Sonata de primavera, aunque diferentes en muchos rasgos
caracterizadores coinciden en su actitud orgullosa ante los desdenes. La escena de Pondal y Plácida es muy similar a la de Bradomín y la Princesa, especialmente en el dominio de sí mismos que manifiestan ambos jóvenes: "Tanto podía el orgullo en aquel hombre, pero otro orgullo distinto del vulgar e instintivo, el orgullo psicológico, intelectualista sutil de los seductores fin de siecle. No esperaba Plácida tanta osadía y tembló".
90
La referencia romántica al juego del cruzado y la doncella se sitúa en el marco de los amores de juventud y los tiempos felices. La nostalgia de ese pasado amoroso parece clara. Y el hecho de que ya no pueda despedirse de aquella manera romántica se debe no tanto al hecho de considerarlo infantil o risible, sino al hecho de que su edad no se lo permite. Algo similar sucede con otro fragmento también citado frecuentemente como el anterior, como ejemplo de distanciamiento:
"Ninguno de nosotros quiso recordar el pasado, y permanecimos silenciosos: ella resignada; yo con aquel gesto trágico y sombrío que ahora me hace sonreír. Un hermoso gesto que ya tengo un poco olvidado, porque las mujeres no se enamoran de los viejos, y sólo está bien en un Don Juan juvenil. ¡Ay! si todavía con los cabellos blancos, y las mejillas tristes, y la barba senatorial y augusta, puede quererme una niña, una hija espiritual llena de gracia y de candor, con ella me parece criminal otra actitud que la de un viejo prelado, confesor de princesas y teólogo de amor. Pero a la pobre Concha el gesto de Satán arrepentido la hacía temblar y enloquecer" (Otoño, p. 46)
Si bien aquel gesto pasado que utiliza para seducir es visto con una sonrisa, sin embargo es calificado de hermoso. Si ahora no lo utiliza es porque no corresponde con su edad. En cada época de la vida se debe adoptar una actitud con las mujeres, un gesto acorde con la nueva situación. También en la Sonata de Invierno, ante el reciente estado de manquedad, la preocupación de Bradomín se cifrará en la actitud que puede adoptar ante las mujeres para paliar su defecto físico, y al encontrarla se siente satisfecho.
Otras dos referencias menores y circunstanciales evidencian también un cambio en los gustos y en algunas creencias, a pesar de que en esta Sonata como en las dos anteriores, lo más frecuente son los comentarios que ratifican los pensamientos y acciones del pasado:
"La pobre Concha era muy piadosa y aquella admiración estética que yo sentí en mi juventud por el hijo de Alejandro VI le daba miedo como si fuese el culto al diablo" (Otoño, p. 41)
"Me sonreí, porque entonces aún no creía [en las apariciones]" (Otoño, p. 109)
Es la Sonata de Estío la que presenta un mayor distanciamiento entre el yonarrador y el yo-personaje, y esto sucede especialmente en el primer y segundo capítulo. La larga prehistoria de esta novela sin duda ha tenido que ver con esta característica, y con otras que la singularizan del grupo del que forma parte. La sonrisa comprensiva y nostálgica del Bradomín-narrador de las Sonatas anteriores frente a la sentimentalidad romántica y juvenil del personaje, se convierte en el comienzo de esta novela en una actitud distanciada, no exenta de ironía jocosa hacia los excesos teatrales que la inexperiencia amorosa favorece:
91
"Por aquellos días de peregrinación sentimental era yo joven y algo poeta, con ninguna experiencia y harta novelería en la cabeza. Creía de buena fe en muchas cosas que ahora pongo en duda, y libre de escepticismos [sic], dábame buena prisa a gozar de la existencia" (Estío, p. 18)
Este texto marca el punto de mayor alejamiento entre el narrador y el personaje y provoca la sonrisa:
"( ... )no puedo menos de sonreír recordando que hubo una época lejana donde lloré por muerto a mi corazón: muerto de celos, de rabia y de amor" (Estío, p. 19)
El juicio del narrador sobre las desgracias amorosas del joven Bradomín se sugiere en la selección léxica, fuertemente irónica:
"Aun cuando toda la navegación tuvimos tiempo de bonanza, como yo iba herido de mal de amores, apenas salía de mi camarote ni hablaba con nadie. Cierto que viajaba para olvidar, pero hallaba tan novelescas mis cuitas, que no me resolvía a ponerlas en olvido" (Estío, p. 19)
"Mi corazón estaba muerto, tan muerto, que no digo la trompeta del juicio, ni siquiera unas castañuelas le resucitarían. Desde que el cuitado diera las boqueadas, yo parecía otro hombre: habíame vestido de luto, y en presencia de las mujeres, a poco lindos que tuviesen los ojos, adoptaba una actitud lúgubre de poeta sepulturero y doliente. En la soledad del camarote edificaba mi espíritu con largas reflexiones, considerando cuán pocos hombres tienen la suerte de llorar a los veinte años una infidelidad que hubiera cantado el divino Petrarca" (Estío, pp. 23-24)
Estos fragmentos son los únicos en el conjunto de las Sonatas en que el narrador adopta esta actitud ante su personaje. Como se verá posteriormente, esta es una de las características de los narradores de las novelas cortas. Estos capítulos iniciales proceden directamente de la novela corta "La niña Chole", recogida en Femeninas, y es en este marco en el que se encuentran rasgos comunes, que serán examinados en el capítulo correspondiente dedicado a la narrativa breve. En el resto de la Sonata esta distancia no se manifiesta, y predomina la identificación entre el yo-narrador y el yo-personaje, como se ha visto en los ejemplos citados, y la justificación de las acciones de Bradomín, como en el momento del abandono de la Niña Chole o en el de su reconciliación final.
A la luz del análisis realizado, puede concluirse que la distancia irónica que en ocasiones puede acompañar a la distancia temporal en la narrativa autobiográfica, tal como se presenta en las Sonatas en conjunto, se localiza en unos pasajes determinados, cuya explicación puede encontrarse en la historia textual de las novelas. Incluso es en la Sonata de Invierno, la más cargada ideológicamente de las cuatro y aquella en la que la presencia del yo-narrador es más fuerte, en la que se encuentra el apoyo más explícito del narrador al ideario del personaje.
92
CAPÍTULO 11
Flor de Santidad y la subjetividad del narrador modernista.
l. La subjetividad del narrador modernista.
En este primer apartado se examinarán los diversos procedimientos que utiliza el narrador modernista para la expresión de su subjetividad, tanto en la narrativa homodiegética representada especialmente por las Sonatas, como en las obras con narrador heterodiegético, para posteriormente analizar tales técnicas de forma más detallada en la narración de Flor de Santidad.
Uno de los rasgos más repetidamente señalados de la literatura del Modernismo en su sentido amplio es el desplazamiento del centro de interés del artista y de su obra, desde la realidad exterior a la exploración interna. La subjetividad y la introspección se manifiestan en narrativa a través de un conjunto de técnicas y procedimientos variados, que no deben ser reducidos de forma simplificadora al monólogo interior. En la producción narrativa decimonónica se aprecian tendencias hacia el subjetivismo ya desde el mismo centro de la novela realista. El movimiento fue imparable y estuvo obviamente relacionado con cambios culturales e ideológicos (Martínez Bonati, 1996). En esta narrativa se intensifican una serie de recursos técnicos y narratológicos que, aunque no constituyen novedad en sí mismos, señalan la clara preferencia de los escritores por la experiencia interior de sus personajes. La omnisciencia selectiva desplaza al todopoderoso narrador omnisciente editorial (según la terminología de Friedman, 1967), fenómeno ya observable en plena literatura realista-naturalista y comienzan a predominar en el panorama literario finisecular las novelas que contemplan el mundo a través de un único personaje. En este momento la narrativa personal en todas sus variantes cobra un gran peso, y las nuevas novelas toman la forma de diario, memorias, autobiografía o impresiones de viaje, y en ellas los protagonistas realizan búsquedas interiores, peregrinajes espirituales, que permiten a los autores mostrar individualidades y presentar exploraciones psicológicas, que en ocasiones se desbordan hacia el lirismo. La escritura autobiográfica de las Sonatas ha de ubicarse en este contexto:
93
"( ... )en la escritura autobiográfica el escritor modernista encontró una serie de recursos (mayor subjetivización del espacio narrativo, ruptura de la fronteras entre arte y vida, priorización del análisis del yo sobre el estudio del contexto social, subordinación de la trama al flujo personal impuesto por el narrador y no al marcado por los hechos externos, entre otros) que le permitieron distanciarse de la estética mimética del realismo y naturalismo" (Santiáñez-Tió, 1994: 339, n. 119)
Germán Gullón sitúa las Sonatas en este marco de la modernidad estética y su interés por lo subjetivo en una evolución de la novela española moderna a través de la cual va ganando terreno la actitud intimista:
"Unamuno con sus intrahistorias inauguró los ámbitos de lo íntimo, Ganivet los amplió, forjando en la novela un espacio literal, literario, donde la realidad externa apareciera devaluada y la interna, artística, ensalzada. Lo cual supuso una rotura con la tradición, con el canon realista-naturalista; palabras como objetivismo y unidad perdieron importancia; la ordenación de la obra a partir del yo exigía parámetros distintos para la formalización novelesca. Valle se alistó en esa trayectoria, con absoluta conciencia de hacerlo, a nivel teórico y práctico, uniéndose en el empeño renovador a Pío Baraja (Camino de pe1fccción), a Azorín (La voluntad), y demás narradores modernos" (Gullón, 1992: 151)
La elección de la primera persona narrativa acarrea una serie de consecuencias nada desdeñables a nivel técnico, como son la limitación de la perspectiva, que es evidentemente única, con las repercusiones que esto puede conllevar (posible ocultamiento de información, selección ideológica, etc.), así como el tono evocativo de los recuerdos. Toda autobiografía se basa en la construcción de una personalidad a través de la memoria. En el caso de Valle-Inclán la actividad rememorativa está muy atenta al mundo sensorial, en consonancia con las teorías expuestas en su conocido artículo "Modernismo"129, en el que define el movimiento por su empeño de expresar sensaciones más que ideas. El poeta puede perpetuar las ideas (que son comunes y están en el ambiente) por supersonalidad o por la belleza de expresión. El arte moderno para Valle se caracteriza por la intención de "refinar las sensaciones y acrecentarlas en el número y en la intensidad" (apud Serrano (ed.), 1987: 207), lo que ejemplifica con los fenómenos de la sinestesia y de la audición coloreada o cromatismo vocálico (apud Serrano (ed.), 1987: 208). El punto de partida del fenómeno artístico y literario es, pues, la sensación. El escritor debe transmitir sus sensaciones de forma tal que el lec-
129 Se trata de un texto reelaborado en numerosas ocasiones. Se publicó en La Ilustración Española y Americana el 22 de febrero de 1902 y al año siguiente en El Imparcial ("Un libro y un prólogo", 28 de mayo de 1903). Prologó el libro Sombras de vida de Melchor Almagro San Martín en el mismo año de 1903 y por fin, la edición de Corte de amor de 1908 y de 1914 "Breve noticia acerca de mi estética cuando escribí este libro". Vid. É. Lavaud (1974), Serrano Alonso (ed.), (1987) y Serrano (1997).
94
tor pueda percibirlas al leer la obra. El hecho artístico tiene un carácter individual y se desarrolla entre dos personalidades, la del escritor y la del lector. Cuando la obra literaria colma las expectativas del lector, se consigue la emoción artística130• La aplicación de esta teoría puede observarse en el artículo "La casa de Aizgorri (Sensación)" de 1901, en el que Valle no pretende escribir una crítica literaria o una reseña convencional de un libro de reciente aparición, sino que intenta describir las sensaciones que le produjo la lectura de la obra de Baroja131 •
Como ha señalado Éliane Lavaud (1979: 162), lo importante es el subtítulo del artículo. Esta crítica es la recepción por Valle de la novela de Baraja recreada literariamente: "( ... ) y este libro humano y triste ha dejado en mi espíritu una sensación de niebla y lejanía" (apud Serrano (ed.), 1987: 202). La novela de Baraja ha llenado las expectativas de Valle. La creación y la recepción se unen por la misma sensación, lo cual permite a Valle añadir detalles que no están en el libro de Baraja, como el espliego que Águeda esparce sobre la ropa, la elección de los racimos en las vendimias, el ordeño de las ovejas, los corderos con los que juega la muchacha. Esta comunicación de sensaciones busca la identificación en el sentimiento, más que la distancia. La autobiografía como expresión personal de un yo, con su centro de interés en el individuo como sujeto perceptor, parece un molde adecuado para la transmisión de sensaciones. Por ello las Sonatas, como es sabido, están plagadas de sensaciones auditivas, visuales, táctiles ...
Aunque los motivos que impulsan a Bradomín a escribir sus memorias no están explícitos, como normalmente ocurre en las autobiografías, sean éstas ficticias o no, tras la lectura de las Sonatas permanece la impresión de que por encima de la exhibición de la personalidad del Marqués y de su vanidad, el objetivo fundamental de Bradomín es revivir las sensaciones que sintió en el pasado. No se menciona un acontecimiento o experiencia que haya producido una "conversión" o "revelación", más allá de la constatación de la llegada de la vejez. Dentro de las justificaciones que May (1982) establece como más frecuentemente invocadas por los autores de autobiografías, la redacción de las Sonatas, siempre teniendo en cuenta su carácter ficticio, obedecería a un móvil "afectivo", la voluptuosidad del recuerdo132, como dice Casanova: "Al acordarme de los placeres que he experimentado, los revivo y gozo con ellos por segunda vez"l33. Puede verse en los siguientes ejemplos de Sonata de Estío:
130 Vid. también las opiniones de Valle vertidas en "Tristana. Novela de D. Benito Pérez Galdós", El Correo Español, México, 27 de abril de 1892 (apud Serrano (ed.), 1987: 135) y "A ras de tierra (Cuentos por Manuel Bueno)'', El Imparcial, Madrid, 9 de junio de 1902 (apud Serrano (ed.), 1987: 211).
131 Se ha estudiado la relación que existe entre este texto y otros dos del propio Valle, "El palacio de Brandeso. Memorias del Marqués de Bradomín" (El Imparcial, 13 de enero de 1902) y la Sonata de Otoño (E. Lavaud, 1979: 163-166, y Serrano, 1987: 200-202), en una práctica frecuente de intertextualidad propia del autor.
132 Similar a los que May describe dentro del apartado "Medirse en el tiempo". 133 Casanova (1982: 31).
95
"Hasta me parece que cerrando los ojos, el recuerdo se aviva y cobra relieve. Vuelvo a sentir la angustia de la sed y el polvo: atiendo el despacioso ir y venir de aquellos indios ensabanados como fantasmas, oigo la voz melosa de aquellas criollas ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas, el cabello suelto, los hombros desnudos, velados apenas por el rebocillo de transparente seda" (Estío, p. 30)
"Mi pensamiento rejuvenece hoy recordando la inmensa extensión plateada de ese Golfo Mexicano que no he vuelto a cruzar. Por mi memoria desfilan las torres de Veracruz, los bosques de Campeche, las arenas de Yucatán, los palacios de Palenque, las palmeras de Tuxpan y Laguna ... " (Estío, pp. 150-151)
Aunque la subjetividad del narrador modernista y el interés por la transmisión de sensaciones postulada por el propio Valle en sus ensayos, tiene en la narrativa personal un vehículo especialmente adecuado para sus fines, éste no es, sin embargo, el único. El narrador heterodiegético tiene a su disposición un conjunto amplio de procedimientos y recursos para manifestar su subjetividad, en un extenso abanico de posibilidades, desde las más flagrantes intromisiones ideológicas hasta las más sutiles e implícitasrn. Se observa en el conjunto de la narrativa modernista de Valle la utilización medida de las exclamaciones, un importantísimo recurso a las comparaciones y en menor medida a las metáforas, un uso cuidadoso de la subjetividad evaluativa del adjetivo, y otro tipo de técnicas que se analizarán a continuación y que señalan claramente la presencia de la subjetividad del narrador y son indicio de su intromisión en mayor o menor grado. Se examinarán algunos de los procedimientos más frecuentes, presentes en igual medida en los relatos homodiegéticos y heterodiegéticos.
En la narrativa de Valle es posible encontrar un uso determinado del presente temporal, diferente del presente histórico o del presente referido al momento temporal de la narración del yo-narrador en los relatos homodiegéticos. Este presente abarca un segmento temporal amplio, propio de la generalización, en el que se incluye también al lector. Es una forma de comunicación o transmisión de una cosmovisión y de un código ideológico. Sin embargo, por su formulación velada o disfrazada del mensaje esta sutil manipulación ideológica puede pasar desapercibida. Busca la identificación del lector en un sistema de
J3.l "( ••• ) em qualquer narrativa, sempre o narrador manifestará, esporádica ou continuamente, voluntária ou involuntáriamente, os sinais da sua presern;a, como sujeito enunciador, na instancia produtora do discurso, sinais esses susceptíveis de serem denunciados ao nível do enunciado" (Reis, 1984: 22-23) Vid. Benveniste, 1966; Todorov, 1973; Reis, 1978; Kerbrat Orecchioni, 1980. No debe identificarse de forma simplificadora enunciación histórica con objetividad y enunciación discursiva con subjetividad, según la distinción de Benveniste (1966: 223-236 y 255-266). Flor de Santidad prueba que puede combinarse enunciación histórica con subjetividad, por lo que discrepamos de la caracterización del narrador de esta novela realizada por Montara (1978: 254). Vid. también Baamonde Traveso (1993: 123) para esta cuestión referida a Tirano Banderas.
96
creencias que se presupone compartido. Puede encontrarse en estructuras como comparaciones, frases demostrativas y frases con artículo antonomásico. Estrella Montolío (1992) ha detectado la presencia de este presente, al que denomina mítico, en un conjunto de ocho obras de distintos géneros y etapas de Valle y en una serie de estructuras lingüísticas concretas (el sintagma preposicional modal introducido por "con" y la construcción comparativa de igualdad con "como"), cuya función es la caracterización de los personajes. Aunque su estudio se ocupa de construcciones muy específicas y con una función determinada, su descripción desde el punto de vista de la pragmática lingüística puede explicar su empleo en la transmisión de todo un código de valores que se desprende de este tipo de enunciados135.
La frase demostrativa, en la que puede aparecer este presente, es un procedimiento que ha sido mencionado en algunos estudios de narratología por su funcionalidad dentro de las estrategias narrativas. Según Chatman (1990: 265): "Consiste en un nombre especificado por un elemento deíctico (a menudo "eso" como pronombre demostrativo) seguido de una oración subordinada restrictiva que clarifica la deixis". Genette (1966: 206) subraya su carácter doble en la aparición de un presente y la alocución directa al lector tomado como testigo. Por esta última condición es considerada esta construcción por Gerald Prince (1973) como una de las señales que indican explícitamente la presencia del narratario en el texto136. Lázaro Carreter (1990: 161) ha señalado como característica de la prosa modernista de Valle la utilización de este procedimiento, remitiéndolo a la influencia de Barbey y de D'Annunzio. Relaciona esta técnica con el empleo del artículo antonomásico, que introduce información sobre una clase general. Ambos recursos se usan para levantar "el aparatoso y sutil escenario ambiental y lingüístico".
Lo mismo que en las comparaciones, en las que también puede aparecer el presente con el significado temporal que se ha precisado, todas estas utilizaciones están destinadas al lector implícito, puesto que presuponen como cierto el
13s Montolío describe así esta utilización verbal en el marco de las Sonatas: "En las mismas [obras cuya temporalidad textual básica es el pretérito narrativo], Valle utiliza en ocasiones el presente para construir dentro del texto un nuevo plano temporal, ajeno al mundo del relato, al que remite a sus personajes a fin de caracterizarlos. En este plano atemporal, indiferente a las coordenadas espacio-temporales, aparece un presente mítico que no coincide ni con el ahora de Bradomín personaje, ni con el de Bradomín anciano que redacta sus memorias, ni con el del escritor, ni con el del lector, sino que participa de todos ellos" (Montolío, 1992: 119). Montolío relaciona el uso de este presente con la teoría del inmovilismo temporal de Valle tal como aparece en La lámpara, lo que es discutible ya que no es un procedimiento privativo del escritor y La lámpara y sus pre-textos son bastantes posteriores a la redacción de las Sonatas y la narrativa breve (en la que también se utiliza con profusión).
136 "Il y a aussi des passages oú figure un terme a valeur démonstrative Jeque!, au lieu de renvoyer a un élément antérieur ou ultérieur du récit, renvoie a un autre texte, a un hors-texte que connaltraient le narrateur et son narrataire" (Prince, 1973: 184-185)
97
conocimiento de esas realidades que se dan por comunes en el mundo del narrador y en el del lector137• En el caso del artículo antomásico:
"( ... ) el autor emplea el artículo determinado buscando un efecto pragmático: el sustantivo no ha sido presentado antes, pero el escritor lo introduce como si la secuencia precedida por el artículo informara de un referente perfectamente reconocible para el receptor por formar parte de los conocimientos compartidos entre escritor y lector y, dándolo por conocido, lo presenta acompañado del artículo reconecedor" (Montolío, 1992: 129)
De esta forma Valle, según Montolío, incluye al lector en el mismo horizonte de conocimientos compartidos. Si el lector no encuentra la información que necesita en su conocimiento del mundo y en su experiencia, tendrá que construirlo a través de la evocación.
Tomemos como ejemplo el uso de la frase demostrativa en una de las novelas cortas, "La condesa de Cela". Los comentarios generalizadores que se introducen en estas frases y en las oraciones con artículo antonomásico son verdaderas intromisiones del narrador, que configuran un código ideológico muy determinado. Se utilizan en primer lugar para la descripción física de los dos protagonistas, situándolos en una clase general:
"una de esas caras expresivas y morenas que se ven en los muelles, y parecen aculotadas en largas navegaciones trasatlánticas, por regiones de sol" (Cela, p. 7)
"de esas cabezas rubias y delicadas en que hace luz y sombra de velillo moteado de un sombrero" (Cela, p. 8)
Pero fundamentalmente tienen un carácter sociológico o antropológicoBs, de costumbres amorosas y características femeninas o masculinasB9:
"deshilachando con esa inconsciencia de las damas ricas los enca-jes de un pañolito de batista" (Cela, p. 11)
"ese sentimiento femenino que trueca la caricia en arañazo; esa crueldad, de que aún las mujeres más piadosas suelen dar muestras en los rompimientos amorosos" (Cela, pp. 21-22)
137 "el escritor vuelve a presentar el sintagma que le sigue como una referencia reconocible, presupuestamente compartida por sus interlocutores" (Montolío, 1992: 143).
138 Este tipo de generalizaciones menudean también en las Sonatas: "con esa sonrisa candorosa y rancia de las solteronas intactas" (Invierno, p. 235), "esa raza de mujeres admirables, que cuando llegan a viejas, edifican con el recogimiento de su vida, y con la vaga leyenda de los antiguos pecados" (Invierno, p. 93), "con esa lealtad bondadosa y ruda de criados viejos" (Otoño, p. 38), "con esa concisión ruda y franca de los marinos curtidos" (Estío, p. 64), "con ese desdén patricio que las criollas opulentas sienten por los negros" (Estío, p. 65).
139 Para González del Valle (1990: 104) en esta novela se presentan "estereotipos de lo femenino y de lo masculino ( ... ) en menosprecio de la individualización de los personajes a través de la presentación de profundos rasgos psicológicos".
98
"con esa atractiva simpatía del temperamento, que tantas mujeres experimentan por los hombres fuertes, -los buenos mozos que no empalagan, del añejo decir femenino-" (Cela, pp. 34-35)
"esa profunda metamorfosis que en las naturalezas apasionadas, se obra con el primer amor" (Cela, p. 35)
"esa cólera brutal, que en algunos hombres se despierta ante las desnudeces femeninas" (Cela, p. 46)
En estas intromisiones, a las que se unen a veces comentarios directos del narrador, aparece sorprendentemente en algunas ocasiones el discurso naturalista a través del motivo temático del determinismo ambiental y hereditario, lo que puede explicar quizá la mención en el "Prólogo" de Murguía a la colección de Femeninas de palabras clave de dicho movimiento14º:
"con ese acento extraño de los enamorados que sienten muy honda la pasión y procuran ocultarla como vergonzosa lacería; resabio casi siempre de toda infancia pobre de caricias, amargada por una sensibilidad esquisita [sic], que es la más funesta de las precocidades" (Cela, p. 14)
"esa pasión vehemente, con resabios grandes de animalidad, que experimentan los hombres fuertes, las naturalezas primitivas cuando llegan a amar; pasión combinada en el bohemio, con otro sentimiento muy sutil, de sensualismo psíquico satisfecho. La satisfacción de las naturalezas finas condenadas a vivir entre la plebe, y conocer únicamente hembras de germanía, cuando, por acaso, la buena suerte les depara una dama de honradez relativa" (Cela, p. 23)
"el encanto de los rincones obscuros y misteriosos donde el alma tan fácilmente se envuelve en ondas de ternura, y languidece de amor místico. Eterna y sacrílega preparación para caer más tarde en brazos del hombre tentador, y hacer del amor humano, y de la forma plástica del amante, culto gentílico y único destino de la vida" (Cela, p. 36)
Los comentarios del narrador de "La condesa de Cela" asociados a esta construcción tan característica de la narrativa temprana de Valle están muy lejos de la aspiración a la neutralidad, y permiten definir el estatuto ideológico del narrador.
El caso de la comparación es similar, pues en ella puede localizarse también el uso del presente citadoI4I. Por ello, aparece mencionada asimismo en el estu-
1~0 "Partiendo de este hecho, se comprende que el autor de Femeninas, habiendo reunido sus documentos humanos -los lances que nos cuenta y las heroínas que nos presenta, sean lo que se dice producto de la experimentación" (Murguía, 1895: XV-XVI. Cursivas del original). Murguía destaca el carácter de reproducción de la realidad de las narraciones del libro: "Aparentemente parecen invención, pero pronto se ve que son realidades" (Murguía, 1895: XIII). Véase Chen Sham (1995) y É. Lavaud (1997).
141 "( •.• )el segundo elemento o información nueva se basa, en realidad, a fin de resultar efectivo, en una información que el emisor presupone compartida por su interlocutor" (Montolío, 1992: 169).
99
dio de Prince142• Este tipo de utilización consigue presentar de manera sutil como generalizadas una serie de informaciones ideológicas o morales, creencias o visiones compartidas, y expresa de forma explícita, aunque no tan reconocible como en las generalizaciones auténticas, la subjetividad del narrador. Pero también se pueden localizar en los textos toda una serie de marcas que señalan de forma implícita la presencia de esa subjetividad en el enunciado, como se mencionó anteriormente: sustantivos, adjetivos, verbos, inscriben de forma indirecta la subjetividad del sujeto de la enunciación en el enunciado. A través de la utilización del discurso figurado (metáforas e imágenes), evaluativo (especialmente a través del adjetivo) y connotativo se configura el discurso esencialmente subjetivo de la narrativa modernista de Valle. Cada obra hace un uso particular de los procedimientos citados. La presencia del discurso abstracto, especialmente en las frases demostrativas, es más frecuente en las novelas cortas, lo que conlleva la localización en estos textos de los narradores más intrusivos del conjunto de la narrativa temprana de Valle. Sin embargo, en los cuentos se hace un uso muy escaso del discurso figurado y connotativo en relación con el resto del corpus. En Flor es significativo el elevado número de las comparaciones o símiles1·13, muy abundantes también en las Sonatas 144• El papel del símil como mecanismo clave
w "Les comparaisons et analogies qu'on trouve dans une narration nous donnent également des indications plus ou moins precieuses. En effet, le deuxieme terme d'une comparaison est toujours censé etre mieux connu que le premier" (Prince, 1973: 185). En el segundo término de una comparación puede aparecer una frase con presente de generalización ("Como princesas encantadas que acarician un mismo sueño", Primavera, p. 54) o únicamente una frase nominal ("Como una nube de oro", Primavera, p. 182). El grado de intromisión del narrador varía en cada caso, siendo el segundo más implícito que el primero.
1-13 Aunque normalmente utilizados como sinónimos, se suele distinguir entre ambos. Cuando se establece una relación de igualdad se prefiere el témino símil; se usa comparación para las relaciones de superioridad o inferioridad (Azaustre y Casas, 1994: 72).
1-1-1 En los momentos de exposición de sentimientos del yo-narrador de las Sonatas fruto de los recuerdos y de la visión de su vida desde la vejez, se suelen utilizar todos los recursos del discurso figurado, imágenes y metáforas, combinados con paralelismos y contrastes, que refuerzan la musicalidad y el ritmo de la prosa. En ocasiones toman la apariencia de efusiones líricas que el narrador no es capaz de controlar. Se encadenan las imágenes, en forma de metáforas o comparaciones continuadas, en las que como en el resto de la obra, suelen tomarse como término de comparación los animales. Como ejemplo, podemos observar este fragmento de Sonata de otoño; el recuerdo de Concha se compara con un gato que araña el corazón de Bradomín, mediante un conjunto de imágenes continuadas de cierto tono romántico algo macabro: "Todavía hoy, el recuerdo de la muerta, es para mí de una tristeza despravada y sutil: me araña el corazón como un gato tísico de ojos lucientes. El corazón sangra y se retuerce, y dentro de mí ríe, el diablo que sabe convertir todos los dolores en placer. El gato tísico de los ojos lucientes araña sobre el sepulcro de mis amores, y toca el salterio en las costillas del esqueleto. Es un músico rabioso que toca un alegro desesperado. Mis recuerdos, ¡glorias del alma perdidas! son el acompañamiento de esa música lívida y ardiente, triste y cruel, a cuyo extraño son danza el fantasma, los gusanos le han comido los ojos, y las lágrimas ruedan de las cuencas! Danza en medio del corro juvenil de los recuerdos, no posa en el suelo, flota en una onda de perfume. ¡Aquella esencia que Concha vertía en sus cabellos y que la sobrevive!" (Otoño, p. 173). O en esta visión sintética de su vida procedente de Sonata de estío, construida sobre los paralelismos: "Sobre mi alma ha pasado el aliento de Satanás encendiendo todos los pecados: sobre mi alma ha pasado el sus-
100
para la comprensión de la Sonata de Otoíio ha sido postulado por Ruiz Pérez (1987). Su importancia, sin embargo, se extiende a todo el conjunto de la narrativa modernista de Valle. El símil por su propia naturaleza permite la presencia de los dos elementos que se comparan en el texto, frente a la sustitución típica de otros mecanismos como la metáfora. El narrador superpone al mundo representado su propia mirada transformadora, su visión del mundo y sus sensaciones, con lo que se dejan marcas evidentes de la actividad subjetivizadora de su mirada. El recurso a la comparación irá disminuyendo progresivamente en la narrativa de Valle, siendo preferidos otros procedimientos más elípticos, como se verá en su momento. Ya en la narrativa temprana puede observarse su desigual presencia en cada obra. La Sonata de Primavera y la de Otoiio presentan un elevado número de símiles, y en menor medida la Sonata de Invierno. La distinta tonalidad que presenta cada relato se consigue por la selección de las realidades que forman parte del segundo término de las comparaciones, metáforas o elementos a los que se hace referencia en las frases demostrativas y frases con artículo antonomásico. Todas las referencias culturales, artísticas, literarias y religiosas de las Sonatas se encuentran en estas construcciones, lo que demuestra la manipulación ideológica del narrador. La tonalidad característica de Flor se consigue en cambio gracias a la preferencia del narrador por los campos semánticos del mundo sencillo y cotidiano del campesino, objetos, animales y plantas del campo,
"cual azorada paloma" (Flor, p. 44)
"como una oveja acobardada y mansa" (Flor, p. 164)
"como manzana sanjuanera" (Flor, p. 178)
"como las espigas" (Flor, p. 189)
Así como del campo semántico de lo religioso y místico145: "como gloria seráfica" (Flor, p. 57)
"como óleo santo" (Flor, p. 100)
piro del Arcángel encendiendo todas las virtudes. He padecido todos los dolores, he gustado todas las alegrías: he apagado mi sed en todas las fuentes, he reposado mi cabeza en el polvo de todos Jos caminos" (Estío, p. 146). Mucho menos frecuente es Ja efusión lírica extensa, que normalmente se manifiesta mediante exclamaciones, especialmente a final de capítulo. El fragmento siguiente de Sonata de primavera es infrecuente por su extensión, ya que aunque en muchas ocasiones determinados sustantivos aparecen modificados por frases de relativo, demostrativos o conjuntos de adjetivos, nunca suelen exceder el límite de Ja oración:"( ... ) suspiraban por la primavera [los pájaros], la gentil enamorada que con sus galas reverdece Jos troncos añosos, aquella que canta en las ramas y duerme en los nidos, aquella que se baña en las fuentes con risa de alborada y deja en los zarzales su carne de flores: mariposa blanca, alondra cantora, juvenilia de luz, alma de aromas" (Primavera, p. 163).
i;s Las referencias literarias presentes en las comparaciones en esta novela se concentran en un pequeño pasaje que procede de un pre-texto, "Geórgicas": "Como un fauno viejo entre sus ninfas" (Flor, p. 67), "semejante a un dios primitivo, aldeano y jovial" (Flor, p. 69), "como en las viejas églogas" (Flor, p. 73). Este texto presenta de forma mucho más clara que Flor de Santidad la idea del progreso industrial como decadencia y como verdugo de las viejas tradiciones campesinas.
101
"como un don eucarístico" (Flor, p. 200)
"como las tentaciones de Satanás contra los santos" (Flor, p. 216)
2. La subjetividad del narrador de Flor de Santidad.
A pesar de la diferencia fundamental de voz que separa el relato autodiegético de las Sonatas, cuyo narrador forma parte de la historia que cuenta, del relato heterodiegético de Flor de Santidad, con un narrador ausente de la historia que narra, la Historia milenaria presenta muchas coincidencias con las Memorias de Bradomín, fruto de la inclusión de ambas en el ámbito común de la novela modernista al que pertenecen146. Así comparten el subjetivismo buscado a través de la sensación, la evocación y la creación de atmósferas con fuerte carga de connotaciones, anti-realismo y estilización, el ansia evidente de perfección formal y la voluntad de estilo147, y la tendencia al fragmentarismo consecuencia de la división del relato en pequeños cuadros, a veces autónomos, a veces con continuidad 148. Algunos rasgos comunes se intensifican en Flor, especialmente el lirismo
l.\6 Phillips (1974), Risley (1979) y Díez Taboada (1993), dentro de la narrativa simbolista; López-Casanova (1995). Ya la crítica contemporánea lo certificaba. Gómez Carrillo que era un defensor e impulsor del Modernismo y experto conocedor de las letras más renovadoras de América pone a Valle a la cabeza de este movimiento: "Pas méme en Amérique, ou Díaz Rodríguez, Amado Nervo, Emilio Coll, Rubén Daría, Leopoldo Lugones et d'autres travaillent la langue, comme des orfevrés, il n'en est aucun qui se consacre avec une si absolue et exclusive adoration a J'art d'écrire" (Gómez Carrillo, 1904: 822).
w Lo que más destaca la crítica contemporánea es la voluntad de estilo y la perfección formal. Su obra se diferencia de la anterior en su búsqueda de la belleza en el estilo: "Chaque mota été examiné comme une perle avant d'occuper sa place définitive dans le collier de la phrase" (Gómez Carrillo, 1904: 823). Se subraya sobre todo su carácter rítmico y la novedad de las imágenes utilizadas: "Valle-Inclán querría, como Flaubert, que en sus libros sólo hubiera que escribir frases. Y escribe frases impecables, llenas de encanto, de misterio, frases que armonizan luego en admirable conjunto. En su prosa las palabras se ayuntan por vez primera, de un modo inusitado, formando las más bellas y sugestivas asociaciones" (Candamo, 1904). Se diferencia por ello de la literatura realista, que ha descuidado el aspecto formal en su intención por comunicar determinados principios ideológicos. La obra de Valle supone para José Nogales (1904), una renovación literaria: "porque hay que traer a la literatura nuevamente el sentido de la delicadeza, de la gracia, de Ja finura, de la estética sin aplicaciones de propaganda ni tendencias de bandería". Para Gómez Carrillo (1904: 821) no sólo el estilo exquisito de Valle diferencia su obra de la novela realista, también el mundo que describe es superior: "Tous ses personnages semblent échappés d'un univers légendaire ou les gestes sont plus élégants, les aventures moins banales et les ames moins ordinaires que dans le monde des Galdós et des Pereda".
H 8 De las reseñas contemporáneas de esta obra, solamente la realizada por Nogales (1904) destaca la novedad de la técnica narrativa: "Las cosas todas de este poema parecen lejanas, y, no obstante, claras y firmes. Así, como vistas en sueños, forman un libro fragmentario, entrecortado, de confusa y escondida unidad. No es posible acudir con las consabidas exigencias de acción, nudo y caracteres, ni con las fórmulas recetadas del relato". Los lectores de Ja época estaban acostumbrados a la estructura propia de la novela realista, con grandes historias que muchas veces abarcaban la totalidad de la vida del personaje, formadas por extensos capítulos con detalladas descripciones.
102
y el lenguaje poético, la musicalidad de la prosa, cierta suspensión temporal que produce un efecto de estatismo, y una mayor importancia de la descripción impresionista que se reparte por el texto fragmentada en pequeñas pinceladasl49. Presenta similares problemas de interpretación bajo su aparente sencillez por la búsqueda deliberada de la ambigüedad y la duda sobre la ironía del relato. Una característica de esta obra, propia de la literatura moderna, la indeterminación genérica (novela, cuento, novela corta, novela poemática, poema en prosa), ha sido señalada desde su recepción contemporáneaiso. Flor de Santidad parece encontrar su lugar natural dentro de la novela lírica1s1.
Con una historia textual tan complicada, o incluso más, que la de las Sonatas, Flor de Santidad nació de la suma y reelaboración de diferentes pre-textos, algunos de ellos muy alejados temporalmente de la publicación de la novela, y cuyo estudio permite explicar algunas de sus características. Dentro del catálogo de motivos, temas y figuras finiseculares que es la narrativa modernista de Valle, Flor tiene una génesis claramente prerrafaelista, como se puede observar en sus pre-textos152, visible en la recreación del ambiente milenario de una Edad Media
1<9 Vid. Phillips (1974), Lavaud (1991: 383-389). 1so "Por eso repito que no acierto a definir si es la obra documentada y analítica de un nove
lista, o es el desbordamiento lírico, con sentido a la vez gallardemente objetivo, de un poeta" (Guerra, 1905). Vid. también Nogales (1904), que alude al verso libre.
1s1 Ha sido estudiada desde esta perspectiva por Ricardo Gullón (1984). Flor cumple muchas de las características del género sef\aladas por Gullón: subjetivismo, lenguaje poético y lirismo, evocación y atmósfera, fragmentación e intemporalidad, etc. Estos rasgos de la novela lírica son coincidentes con los sef'lalados para la novela moderna en general, ya que ambas reaccionan frente a la literatura realista. La novela lírica, en todo caso, presentaría un mayor énfasis en el intento de aproximación de la novela a la poesía (Villanueva, 1983).
1s2 La descripción inicial del personaje femenino ha sido muy reelaborada en los sucesivos pretextos. En "Adega (Cuento Bizantino)" (Germinal, I, n" 5, 4 de junio de 1897, p. 10) el retrato se apoyaba en representaciones de tipo pictórico, del imaginario prerrafaelista, con su evocación de los primitivos italianos y de la tradición iconográfica del cristianismo: "su tostada cabeza tenía la expresión casta y el perfil hierático de las antiguas madonas pintadas sobre fondo de oro"; "parecía una figura desprendida de bizantino tríptico";" Aquella pastorcilla prerrafaelesca ( ... )ostentaba la pureza ideal que la tradición litúrgica del arte cristiano ha simbolizado con el lirio blanco". La descripción de la pastora es mucho más completa y detallada en este primer texto que en la edición posterior en libro, en la que se eliminan las referencias culturales. La evolución en la caracterización de la pastora continua en el texto "Adega I" (Revista Nueva, 5 de abril de 1899). Ya aparece "la zagala de las leyendas piadosas" (p. 257) que se mantendrá hasta 1904, pero se suprimen las referencias al prerrafaelismo y se cambia "madona" por "santa" (p. 257), conservándose la comparación con el lirio. En la parte II (publicada el 15 de abril) continúa la descripción de Adega en fragmentos que se eliminarán en la edición de 1904 y que siguen esta línea de comparación con el cristianismo primitivo: "Era pura, fervorosa e ingenua como una cristiana de la iglesia prometida; como aquellas santas de trece af'los que morían en el circo rodeadas de gloria" (pp. 307-308), o de caracterización directa en el retrato del personaje: "A sus pesadumbres de niña desvalida aunaba la milenaria saudade de las almas montañesas. Cuando los amos la golpeaban, acudíala tan vivo el recuerdo de su orfandad que no sabía de entrambos dolores cuál le arrasaba los ojos. Pasó la infancia suspirando por la muerte" (pp. 306-307). En "Flor de santidad" (Los Lunes de El Imparcial, 3 de junio de 1901) Adega cambia de nombre. Ahora es Minia como la santa de su aldea.
103
soñada y su evocación misteriosa, la superstición y la fe unidas en una figura de mujer ideal, frágil, descrita en el marco de un mundo rural presentado con claros propósitos anti-industriales (Litvak, 1980). La novela tuvo tres ediciones en libro con modificaciones que afectaron a la estructura y al diseño de la narración, lo que implica que las conclusiones de los estudios estructurales basados en el texto de la última edición (1920) no son válidos para la obra de 1904, en un caso similar al que se verá en la configuración de los diferentes textos que integraron Jardín Umbrío, en sus diferentes versiones153.
La subjetividad modernista se comunica en este relato mediante un narrador que manifiesta su sensibilidad y su afectividad continuamente. Su presencia es constante como foco de percepción de sensaciones, especialmente ante el paisaje, de tal forma que es como un filtro sensitivo, que aunque no esté presente como personaje, utiliza casi los mismos recursos que el narrador de las Sonatas para la expresión de su subjetividad. Interesado prioritariamente en la transmisión de emociones, el narrador prescinde del discurso abstracto, de la explicación de la historia, buscando deliberadamente la ambigüedad del sentido de la obra, en un planteamiento anti-realista que intenta centrarse más que en la representación de la realidad, en las sensaciones que ésta provoca.
El narrador heterodiegético de Flor manifiesta su subjetividad a través del recurso al discurso valorativo, figurado y connotativo, y mediante técnicas que comparte con el narrador autodiegético de las Sonatas, cuyo discurso personal, evidente por tratarse de narración autobiográfica, pone en primer plano por su propia naturaleza el proceso de enunciación.
Ya desde la primera página de la novela se observa la importancia que cobra la figura del narrador como focalizador que se interpone entre nosotros, los lectores, y el mundo representado, de forma tal que la "transparencia" no existe. Es un tipo de discurso fuertemente mediatizado, que se combina con la tendencia a la escena dialogada, localizable en algunos capítulos del relato, especialmente en aquellos que provienen de pre-textos narrados en presente:
"Rostro a la venta adelantaba uno de esos peregrinos que van en romería a todos los santuarios y recorren los caminos salmodiando una historia sombría, forjada con reminiscencias de otras cien, y a propósito para conmover el alma de los montañeses, sencilla, milagrera y trágica. Aquel mendicante, desgreñado y bizantino, con su esclavina adornada
1s3 En su primera edición en librería Flor consta de cinco estancias, las dos primeras formadas por cinco capitulitos sin numerar. La tercera y cuarta estancias incluyen seis capítulos, mientras que la quinta únicamente cuatro. Según Díez Taboada (1993) la edición de 1913 modificó la estructura de la novela al incluir el capítulo VI de la cuarta estancia de la primera edición como el primero de la quinta estancia en la segunda edición. La simetría (5+5+6+5+5) de la que hablan Bugliani (1975) y Lavaud (1991) se establece pues en una edición tardía, ya que la primera presenta una construcción asimétrica (5+5+6+6+4). En relación con el diseño de Flor se han mencionado su estructura de retablo, de rosario, de números mágicos e incluso su paralelo con las Moradas de Santa Teresa.
104
de conchas y el bordón de los caminantes en la diestra, parecía resucitar la devoción penitente del tiempo antiguo, cuando toda la cristiandad creyó ver, en la celeste altura, el Camino de Santiago. ¡Aquella ruta poblada de riesgos y trabajos, que la sandalia del peregrino iba dejando lentamente en el polvo de la tierra!" (Flor, pp. 15-16)
Comienza la "Historia milenaria" con la introducción de uno de los personajes, el peregrino que camina hacia la venta, y que no es presentado de forma individual, sino como perteneciente a un grupo, mediante una frase demostrativa. El uso del presente en esta construcción -"van"- indica claramente que se trata de una opinión del narrador, que quiere transmitir al lector como algo común, conocido por todos. Ya en esta primera oración se califica directamente al conjunto de los personajes que vamos a encontrar en la obra mediante tres adjetivos que suponen una manifestación clara del discurso valorativo del narrador: "el alma de los montañeses, sencilla, milagrera y trágica" (Flor, p. 15). El verbo "parecía" aplicado al retrato del peregrino, demuestra que nos encontramos ante la impresión que el peregrino produce en el narrador, no la descripción "objetiva" del mismo. Por último, una exclamación evidencia inequívocamente la presencia de la emotividad y la afectividad del narrador proyectada en el enunciado. Cabe notar además que en este primer párrafo aparece por dos veces el adjetivo "aquel" ("Aquel mendicante" p. 15, "Aquella ruta" p. 16), intentando producir cierta sensación de lejanía en los lectores.
De la misma forma el narrador describe el paisaje y la mayor parte de los personajes y las acciones. Todo está impregnado de la subjetividad del narrador. La descripción del peregrino se continúa con el espacio exterior en el que se encuadra su figura transmitida de ese modo. Entre el mundo ficticio y el lector se interpone su visión como foco de percepción sensitivo:
"El paraje de montaña, en toda sazón austero y silencioso, parecía/o más bajo el cielo encapotado de aqulla tarde invernal" (Flor, p. 16)
"( ... ) como eco simbólico de las borrascas del mundo, se oía el tumbar ciclópeo y opaco de un mar costeño muy lejano" (Flor, p. 16)
"( ... ) aquel portalón color de sangre y aquellos frisos azules y amarillos de la fachada, ya borrosos por la perenne lluvia del invierno, producían indefinible sensación de antipatía y de terror. La carcomida venta de antaño, incendiada una noche por cierto famoso bandido, impresionaba menos tétricamente" (Flor, p. 17)
Lo que se narra es la impresión que el paisaje produce en el narrador. No se trata de focalización interna del peregrino, como demuestra la percepción externa del mismo en todo el capítulo: "( ... )la luz del crepúsculo daba al yermo y riscoso paraje entonaciones anacoréticas, que destacaban con sombría idealidad la negra figura del peregrino" (Flor, p. 17). Por último, la personificación de los ele-
105
mentas del paisaje, prueba la proyección de la subjetividad del narrador ya señalada: "rodeado de cipreses centenarios que cabeceaban tristemente. Parecían patriarcas sin prole, abandonados al borde del camino" (Flor, p. 18)
En los pasajes en los que se accede a la interioridad de Adega, consecuentemente con las técnicas arriba señaladas, el narrador interpreta los sentimientos de la pastora desde su propio punto de vista. Mediatiza el conocimiento de la conciencia del personaje proyectando su propia subjetividad, por medio de la psiconarración más lejana de la voz propia del personaje, en un polo opuesto a lo que podría significar el monólogo interior, procedimiento quizá favorecido por ese interés en lo sensitivo, más que en lo reflexivo. Comparaciones, métaforas, frases demostrativas ... , exactamente igual que en la descripción del paisaje, se utilizan para describir los sentimientos de Adega. El narrador se interpone entre el lector y la conciencia del personaje:
"El sayal andrajoso del peregrino encendía en su corazón la llama de cristianos sentimientos. Aquella pastora de cejas de oro y cándido seno hubiera lavado gustosa los empolvados pies del caminante y hubiera desceñido sus cabellos para enjugárselos. Llena de fe ingenua, sentíase embargada por piadoso recogimiento. La soledad profunda del paraje, el resplandor fantástico del ocaso anubarrado y con luna, la negra, desmelenada y penitente sombra del peregrino le infundían aquella devoción que se experimenta en la paz de las iglesias, ante los retablos poblados de santas imágenes: bultos sin contorno ni faz, que a la luz temblona de las lámparas se columbran en el dorado misterio de las hornacinas lejanos, solemnes, milagrosos" (Flor, pp. 25-26)
Los procedimientos técnicos y estilísticos que se han mencionado están presentes en este pasaje. La presencia del discurso valorativo es abundante, sobre todo por la profusión de adjetivos nada neutros, que implican juicios de valor y que imponen la perspectiva del narrador sobre Adega: "Llena de fe ingenua". En la última oración hay una frase demostrativa para describir el sentimiento piadoso de Adega, en términos que se suponen comunes para el lector y el narrador. La sensibilidad del narrador (una sensación que experimenta él y que supone común al lector) se proyecta sobre la sensación que el peregrino, el paisaje y el ocaso producen en la pastora. Intentando transmitir la subjetividad de la muchacha, el narrador comunica la suya propia. El discurso figurado, concretado especialmente en la comparación, ofrece muchas más informaciones indirectas sobre el focalizador que sobre los objetos focalizados:
"El alma de la pastora sumergíase en la fuente de la gracia, tibia como la leche de las ovejas, dulce como la miel de las colmenas, fragante como el heno de los establos. Sobre su frente batía como una paloma de blancas alas, la oración ardiente de la vieja cristiandad, cuando los pere-
106
grinos iban en los amaneceres cantando por los senderos florecidos de la montaña" (Flor, pp. 101-102)
El narrador manifiesta su actitud hacia los personajes y sus acciones mediante el discurso valorativo a través casi siempre del adjetivo, o de sustantivos evaluativos y afectivos. Frente a la pareja de venteros, el narrador no se muestra imparcial: "marido y mujer eran déspotas, blasfemos y crueles" (Flor, p. 32). El mismo narrador comenta: "La caridad no fue grande [al recogerla], porque ya era entonces una zagala de doce años que cargaba mediano haz de hierba e iba al monte con las ovejas y con grano al molino" (Flor, p. 32).
Cuando aparece el peregrino y la ventera lo rechaza, continúa en esta línea la caracterización del personaje femenino ("Una mujeruca", p. 35; "sus dedos de momia", pp. 35-36), que se mantiene posteriormente, a través de sustantivos y adjetivos que comunican un juicio de valor negativo:
"La ventera asomó por encima de la cerca su cabeza de bruja" (p. 55)
"sus brazos de momia" (p. 59)
"la miraba con ojos llenos de brujería" (p. 60)
La mayor proporción del discurso valorativo no se encuentra en la presentación o definición de los personajes sino en la descripción de sus gestos y palabras. Es muy utilizada la construcción "con + adj + sust" o "con + sust + frase prep":
"con devoción sombría, montañesa y arcaica" (p. 22)
"con piadoso candor" (p. 58)
"con malicia aldeana" (p. 78)
"con alegre e ingenua mocedad" (p. 156)
"con escrúpulos de beata" (p. 221)
O la calificación directa del adjetivo evaluativo o afectivo: "Era muy devota" (p. 22)
"eran déspotas, blasfemos y crueles" (p. 32)
"El hijo ( ... ) cruel y adusto" (p. 122)
Por tres veces se aplica a Adega significativamente la misma frase: "Llena de fe ingenua" (p. 25, 43 y 85). La caracterización de la pastora se basa en la idealización mediante léxico religioso o místico, frecuentemente en el segundo término de las comparaciones o en la selección cuidadosa del adjetivo, y recibe el mismo tratamiento que el paisaje1s4, siendo los ejemplos innumerables:
1s4 "En la cima nevada de los montes temblaba el rosado vapor del alba como gloria seráfica. La campiña se despertaba bajo el oro y la púrpura del amanecer, que la vestía como una capa pluvial, la capa pluvial del gigantesco San Cristóbal, desprendida de sus hombros solemnes ... " (Flor, p. 57); "la luz del crepúsculo daba al yermo y riscoso paraje entonaciones anacoréticas" (Flor, p. 17).
107
"( ... ) aquella zagala parecía la zagala de las leyendas piadosas. Tenía la frente dorada como la miel, y la sonrisa cándida como el vellón de sus corderos. Las cejas eran rubias y delicadas y los ojos, donde temblaba una violeta azul, místicos y ardientes como preces" (Flor, p. 22)
"misteriosa llama temblaba en la azulada flor de sus pupilas, su boca de niña melancólica se entreabría sonriente, y sobre su rostro derramábase, como óleo santo, mística alegría" (Flor, p. 44)
El narrador en algunas ocasiones manifiesta cierta actitud de superioridad
ante las creencias de los personajes, que califica directamente de superstición, o
mediante los adjetivos ingenuo, sencillo, milagrero, sin que pueda percibirse en
modo alguno intención burlesca o paródica de la fe humilde de los campesinos:
"Las preguntas que le dirigían eran de un candor medieval" (Flor, pp. 45-46)
"( ... ) sin que consiguiese ahuyentarla la herradura de siete clavos que la mano arrugada de la superstición popular había puesto en el umbral de la puerta" (Flor, p. 29)
"un aire de superstición pasa por la vasta cocina del Pazo" (Flor, p. 191)
"infantiles éxtasis" (Flor, p. 43)
Se combina esta actitud superior con los retratos idealizados de los sentimientos piadosos de los aldeanos, en los que se une sin enfrentamiento la reli
gión cristiana con el paganismo de sus costumbres, como aparece simbólica
mente representado en la última visión de la novela, el repique de las campanas, que cierra la narración:
"En el fondo del valle seguía sonando el repique alegre, bautismal, campesino, de aquellas viejas campanas que de noche, a la luz de la luna, miran volar a las brujas, y que cantan de día, a la luz del sol, las glorias celestiales" (Flor, pp. 221-222)
Una mención aparte merecen las declaraciones del narrador sobre Santa
Baya de Cristamilde. En el capítulo VI de la cuarta estancia se mencionan las vir
tudes de la santa y la importancia de la romería para la curación de las endemo
niadas:
"El nombre de la santa ha dejado tras sí un largo y fervoroso murmullo que flota en torno del hogar como la estela de sus milagros. En el mundo no hay santa como Santa Baya de Cristamilde. Cuantos llegan a visitar su ermita sienten un rocío del cielo. Santa Baya de Cristamilde protege las vendimias y cura la mordedura de los canes rabiosos, pero sus mayores prodigios son aquellos que obra en su fiesta sacando del cuerpo a las endemoniadas, los malos espíritus. Muchos de los que velan al amor de aquel fuego de sarmientos, han visto cómo las enfermas del
108
ramo cativo los escupían por la boca en forma de lagartos con alas. Un aire de superstición pasa por la vasta cocina del Pazo" (Flor, pp. 190-191)
Este texto permite dos posibles interpretaciones. O se trata de un comentario del narrador sobre los prodigios de la santa y por lo tanto una intromisión que certifica que el narrador cree en los milagros, o se reproducen indirectamente las palabras de los personajes, lo que correspondería al "murmullo" mencionado en la primera oración de la cita transcrita, y a la situación de tertulia que se describe posteriormente: "Los sarmientos estallan en el hogar acompañando la historia de una endemoniada, que cuenta con los ojos extraviados y poseído de un miedo devoto, el buscador de tesoros" (Flor, p. 191). Pero en el siguiente pasaje, de un capítulo ulterior, no hay duda de que la oración que describe la ermita de la santa y que es traducción de una cantiga popular pertenece al narrador: "el tejado [de la ermita] es de pizarra y bien pudiera ser de oro si la santa quisiera" (Flor, p. 211). El narrador al situarnos en la escena demuestra con su comentario que comparte algunas creencias con sus personajesiss.
Donde no es ambigua la actitud del narrador es ante el Pazo y ante lo que éste significa como realidad social:
"Es una chimenea de piedra que pregona la generosidad y la abundancia con sus largos varales, de donde cuelga la cecina, puesta al humo" (Flor, p. 177)
"Y está allí recogido, que todo es tradicional en el Pazo" (Flor, p. 178)
"Hay algo de patriarcal en aquella lumbre de sarmientos que arde en el hogar, y en aquella cena de los criados, nacidos muchos de ellos bajo el techo del Pazo" (Flor, p. 180)
"el generoso Pazo de Brandeso" (Flor, p. 197)
Esta actitud es confirmada por los criados: "Los criados ( ... ) musitan alabanzas de aquel fuero generoso que
viene desde el tiempo de los bisabuelos" (Flor, p. 182)
"-¡Rapaza, puerta de tanta caridad no la hay en todo el mundo!. .. ¡Los palacios del rey todavía no son de esta noble conformidad! ... " (Flor, p. 183)
El mundo del Pazo es un mundo armónico que está en consonancia con la naturaleza. En el primer capítulo de la quinta estancia, capítulo circular al abrirse y cerrarse con la visión de las mozas que espadan el lino y la señora del pazo que hila en el balcón, Adega ve reflejado en el agua un rostro de niño. Se desvanece y al recobrarse se sugiere mediante una comparación su conjunción con el entorno natural: "Sentía que en la soledad del jardín su alma volaba como los
155 Vid. también el último párrafo de este capítulo.
109
pájaros que se perdían cantando en la altura" (Flor, p. 200). A continuación el narrador expone su percepción órfica del escenario, en la que las actividades del pazo se corresponden con la armonía cósmica:
"Tras los cristales del balcón la señora hilaba todavía con las últimas luces del crepúsculo. Aquella sombra encorvada, hilando en la obscuridad, estaba llena de misterio. En tomo suyo todas las cosas parecían adquirir el sentido de una profecía. El huso de palo santo temblaba en el hilo que torcían sus dedos, como temblaban sus viejos días en el hilo de la vida. Había salido la luna, y su luz bañaba el jardín, consoladora y blanca como un don eucarístico.
Las voces de las espaciadoras se juntaban en una palpitación armónica con el rumor de las fuentes y de las arboledas. Era como una oración de todas las criaturas en la gran pauta del mundo" (Flor, p. 200-201)
De manera clara se transparenta la emotividad del narrador en las exclamaciones156. Tomemos, por ejemplo, el final de la novela: "¡Campanas de San Berísimo de Céltigos! ¡Campanas de San Gundián y de Brandeso! ¡Campanas de Gondomar y de Lestrove! ... ¡Adiós!" (Flor, p. 222). La exclamación es un procedimiento usado por Valle de forma frecuente. Generalmente aparece al final de capítulo o segmento narrativo, tanto en los relatos homodiegéticos como en los heterodiegéticos, y a menudo se construye mediante una frase demostrativa1s7•
Según Chatman (1990: 217): "A un narrador no representado le resulta difícil usarlas [las excla
maciones] porque expresan sentimientos fuertes, desaprobación, entusiasmo, o lo que sea. ( ... ) Las exclamaciones no van bien con el papel de mediador elidido o transparente, la lógica de la narración oculta sólo permite exclamar al personaje"
Pero el narrador de Flor no pretende la transparencia y demuestra así su afectividad. Hay algunos pasajes en los que parece narrar más "objetivamente", aunque, la comparación, la imagen, el adjetivo afectivo no tardan en aparecer. Algunos de estos fragmentos más "neutros" rodean los diálogos y tienen como objeto el relato de acciones de los personajes. Proceden de los pre-textos que utilizan el presente narrativo ("Malpocado", "Geórgicas" y "Égloga"), en los que Adega tiene un menor protagonismo:
"Rebaños de ovejas suben por la falda del monte, y mujeres cantando van para el molino con maíz y con centeno. Por medio del sendero
156 Vid. también pp. 16, 28, 30, 32, 217. La exclamación "¡Qué invierno aquel!" se repite tres veces a comienzo de párrafo, rítmicamente, como una especie de leit-motif y elemento estructurante (proviene de un pre-texto). Dos pertenecen a una visión de Adega y muestran su perspectiva, acercándose al estilo indirecto libre (Flor, pp. 48 y 49).
157 Ha sido estudiado por Pastor Platero (1993) en el conjunto de las Sonatas.
110
cabalga lentamente el señor arcipreste, que se dirige a predicar en una fiesta de aldea" (Flor, p. 147)
La historia textual de Flor de Santidad presenta algunas particularidades, como el hecho de que textos publicados en prensa con narrador homodiegético se adaptan sin excesivos cambios a la narración de la novela. El fragmento central dedicado a la descripción de "aquel malhadado año de hambre"(Flor, p. 27) del capítulo tercero de la primera estancia en el que se narran sucesos del pasado de la pastora y que se analizará de forma más detallada posteriormente, procede de dos pre-textos, "Lluvia"1ss y "Año de hambre (Recuerdo infantil)"159, que retoma el primero. Los dos presentan un narrador homodiegético. "Lluvia" es un texto cerrado y autónomo, dividido en tres secciones. En la primera y la última, el narrador describe lo que ve desde su balcón en presente narrativo. En la parte central se encuentra una evocación del pasado sugerida por el mal tiempo y la lluvia que cae, pasaje que se utiliza en Flor160:
"Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y todavía siento la angustia de un invierno en la montaña gallega. ( ... ) Conservo viva la impresión del paraje lo más adusto ( ... ) Es un recuerdo duro, frío y cortante ( .. .)"
La repetición de una frase con variantes referida a la lluvia en cada uno de los segmentos produce un efecto rítmicol61.
En "Año de hambre" la evocación lírica deja paso a un mensaje de contenido ideológico explícito, relativo a los cambios en la realidad social. También está subdividido en tres partes. En la primera de ellas reaparece el recuerdo que se encontraba en el segmento central de "Lluvia". Las referencias a la propia persona del narrador se hacen menores, aunque se conserva la siguiente: "Todavía recuerdo un invierno en la montaña gallega". Sin embargo, la rememoración del narrador vuelve con fuerza en la parte central, dedicada a la descripción de las procesiones de aldeanos:
"Yo era un niño, y apenas sentía el ruido de sus madreñas en las losas de la calle corría a la ventana para verles ( ... )Yo los veía llegar ( ... ) se detenían siempre ante nuestra puerta ( ... )levantaban hacia mí los ojos, saludándome( ... ) rezaban a Santiago y a Santa María para que hiciesen de mí un noble y cristiano caballero"
158 Almanaque de Don Quijote, 1897. 159 Heraldo de Madrid, 28 de noviembre de 1903. 160 Ya había sido utilizado en las Sonatas. 161 "Llueve queda, muy quedamente"; "¡Llueve! ... "; "¡Ahora muy quedamente, llueve!"; "¡La
lluvia caía sin descanso un día y otro día, queda, quedamente, como cae ahora! ... "; "¡La lluvia cae queda, quedamente! ... ".
111
En Flor de Santidad se han suprimido todas las menciones de ese narrador que cuenta sus vivencias de niño. Pese a ello, quedan algunos restos de su perspectiva en el texto, especialmente en la focalización espacial. El narrador de "Año de hambre" parece pertenecer a la clase alta que habita en las casas solariegas y pazos que los aldeanos visitan para recibir limosna. Sin embargo, Adega vive en una aldea, que es lo primero que se describe: "cruzaban la aldea", y junto con los otros campesinos hambrientos se dirige hacia donde pueden ayudarla, a "las villas lejanas, las antiguas villas feudales" (Flor, p. 31). Los restos de la perspectiva del niño que se asoma a la ventana para observar las procesiones de pobres se perciben en el texto de Flor: "Los primeros aparecían cuando la mañana estaba blanca por la nieve ( ... ) Conforme iban llegando" (Flor, p. 31), a pesar de la transvocalización sufrida por el pre-texto en su adaptación a la novela. Se ha señalado como fuente de estos pre-textos un capítulo de la obra de Manuel Murguía Los precursores (Lavaud, 1991: 342). El punto de vista de Flor, que procede de un recuerdo de infancia en los pre-textos, se encuentra también en la fuente de los mismos:
"( ... ) voy a contarte lo que presencié en Santiago en el tristísimo invierno de 1853, año fatal para Galicia, en que el hambre hizo bajar a nuestras ciudades, como verdaderas hordas de salvajes, hombres que jamás habían pisado las calles de una población, mujeres que no conocían otros horizontes que los que se extendían ante sus cabañas ( ... ) Todos los días, nuevas horas de angustias traían a nuestras plazas y calles, bandas de infelices hambrientos, que de puerta en puerta, iban demandando pan para sus hijos moribundos, para sus mujeres estenuadas [sic] por la miseria y lo duro de la estación. ( ... ) Hace falta haberlo visto para saber lo que era aquella multitud, siempre creciente, siempre hambrienta y escuálida, que, como las olas del mar, rugía sordamente levantando las manos en ademán de súplica, mostrando desesperada las llagas que la cubrían" (Murguía, 1885: 263-264)
"Santa Baya de Cristamilde" se publicó en El Imparcial el 26 de septiembre de 1904, inmediatamente antes de que saliese a la luz la edición del libro en el mes de octubre, firmada en "Agosto 1904. Real Sitio de Aranjuez". No se sabe a ciencia cierta si se redactó antes el capítulo correspondiente de la novela162 o el texto aparecido en prensa, aunque los críticos se inclinan por la hipótesis de que la redacción de la novela fue anterior. Sea como fuere, el texto aparecido en prensa presenta un narrador homodiegético que en la novela pasa a ser heterodiegético. "Santa Baya", como los dos pre-textos anteriores, tiene también una estructura tripartita. El primer fragmento introductorio nos informa de que la supuesta endemoniada, doña Micaela Ponte y Andrade, es la hermana del
162 Capítulo tercero de la quinta estancia.
112
abuelo del narrador. La parte central del texto es eminentemente descriptiva. Apenas hay cambios entre los dos textos, salvo los dos detalles que presentan a Adega rezando y desnudándose, que no están lógicamente en la obra periodística, así como el encuentro con el lazarillo. La tercera parte, correspondiente al desenlace, narra el regreso y la muerte de doña Micaela a los pocos días.
Valle no tiene ningún reparo en utilizar fragmentos (aunque sean sobre todo descriptivos), a veces bastante extensos, en contextos diferentes heterodiegéticos u homodiegéticos. Pasan de un texto a otro con un tipo de narrador diferente casi sin cambios. Esto es así porque el narrador heterodiegético de Flor demuestra su subjetividad de forma tan acentuada como un narrador presente en la historia que narra como personaje, lo que explica que oraciones como las siguientes que son comentarios e interpretaciones personales puedan hallarse en ambos tipos de relato:
"Todos ellos comen del pan ajeno y vagan por el mundo sacudiendo vengativos su miseria y rascando su podre a la puerta del rico avariento" (Flor, pp. 212-213)
"[el mar] guarda en su flujo el ritmo potente y misterioso del mundo" (Flor, p. 214)
Comparaciones: "como un gran pecado legendario( ... )" (Flor, p. 216)
"como las tentaciones de Satanás contra los santos" (Flor, p. 216)
Exclamaciones: "Los aldeanos, arrodillados en la playa, cuentan las olas: son siete
las que habrá de recibir cada poseída para verse libre de los malos espíritus y salvar su alma de la cárcel oscura del infierno: ¡Son siete como los pecados del mundo!" (Flor, p. 217)
3. La omnisciencia del narrador y el recurso a la focalización interna.
El narrador demuestra su conocimiento completo de los personajes, lo cual es un rasgo de omnisciencia163, informando sobre un personaje cuando éste acaba de aparecer y comentando sus ocupaciones o qué es lo que va a hacer en ese momento. De esta manera perfila un personaje secundario o un detalle descriptivo, siempre mediante notas mínimas:
"La carcomida venta de antaño, incendiada una noche por cierto famoso bandido" (Flor, p. 17)
163 Aunque no de todos. Del peregrino parece no saber nada y por eso resulta una figura enigmática.
113
"Por el fondo verde de las eras cruza una zagala pecosa con su vaca bermeja del ronzal. Camina hacia la villa, a donde va todos los amaneceres para vender la leche que ordeña ante las puertas" (Flor, p. 62)
"Piadosa y humilde se puso a ordeñar la leche en el cuenco de corcho, labrado por un boyero muy viejo, que era nombrado en todo el contorno" (Flor, p. 107)
"Se dirigía a la villa con un lobo que había matado en el monte, para demandar los aguinaldos de puerta en puerta" (Flor, p. 118)
"Y entró en el palacio solariego con una de aquellas viejas parletanas, muy nombrada porque hacía la compota de guindas y la trepezada de membrillo como las señoras monjas de San Payo" (Flor, pp. 159-160)
"( ... ) los criados, nacidos muchos de ellos bajo el techo del Pazo" (Flor, p. 180)
En cuanto al conocimiento del pasado, Adega es la más privilegiada, ya que se dedica un capítulo a narrar la muerte de sus padres, con el consiguiente desamparo de la niña, que a los doce años tiene que pedir por los caminos, hasta que es recogida en la venta, en una analepsis cuyo alcance es de tres años. Sin embargo, en este capítulo (tercero de la primera estancia) sólo la parte inicial y la final se ocupan de la pastora, ya que la gran parte central está constituida por la descripción del año de hambre, de la que ya se ha hablado.
El otro capítulo analéptico describe las visiones de la pastora (capítulo quinto de la primera estancia). Los hechos narrados son más próximos, puesto que Adega ya es pastora que trabaja en la venta. No está determinado claramente el momento en el que empieza la retrospección, por lo que es difícil establecer su alcance. Comienza con relato iterativo, como terminaba la analepsis anterior, para pasar al singulativo a continuación, transición marcada por el cambio en los tiempos verbales164: "sentía pasar sobre su rostro el aliento encendido del milagro. ¡Y el milagro acaeció! ... " (Flor, pp. 43-44). Después continúa con la descripción de las visiones desde la perspectiva de la pastora ("Andando el tiempo, la niña volvió a tener nuevas visiones", Flor, p. 46).
El acceso a la interioridad de los personajes es bastante limitado, con la excepción de Adega. Alguna vez aparece algún detalle aislado sobre otros personajes. Por ejemplo, del peregrino: "Sin ánimo para llegar al caserío" (Flor, p. 19), de la ventera: "La ventera escuchaba al saludador con las manos juntas y los ojos húmedos de religiosa emoción. Sentía pasar sobre su rostro el aliento del prodigio" (Flor, p. 80), de la ventera y Adega conjuntamente: "Las dos mujeres caminaban en silencio, sobrecogidas por la soledad de la noche y por el misterio de aquel maleficio que las llevaba a la fuente de San Gundián" (Flor, p. 91), o de
16-l La referencia temporal es imprecisa: "Un anochecer de verano" (Flor, p. 44).
114
la señora del Pazo: "La señora pensaba hacer con ellas una sola tela, tan rica como no tenía otra" (Flor, p. 198).
En Flor de Santidad, no se llega nunca en la representación de la conciencia de los personajes al monólogo interiorI6s. Se utiliza en ocasiones el estilo indirecto libre y especialmente la psiconarración. El peso cuantitativo y cualitativo de la representación de la conciencia de Adega es muy importante. En ninguno de los casos de acceso a la interioridad de Adega hay un análisis pormenorizado de sus pensamientos, como se presenta en alguna novela corta, según se verá en el capítulo correspondiente. Adega no es un personaje especialmente reflexivo. Se reflejan los sentimientos del personaje. La psiconarración es un procedimiento capaz de expresar los niveles sub-verbales, que son los que fundamentalmente interesan en el caso de Adega, con alguna excepción que se analizará posteriormente, ya que no es una técnica dedicada prioritariamente a la representación del lenguaje verbal (Cohn, 1978; Beltrán Almería, 1992). Además permite la manifestación del narrador mediatizando el discurso, ofreciendo su perspectiva de los procesos mentales, más que reproduciéndolos. La voz que se oye es la del narrador, y su tema, la conciencia de Adega. Como ya se ha señalado, se utilizan los mismos recursos para expresar la subjetividad del narrador (frases demostrativas, comparaciones, metáforas) que en la descripción por ejemplo de paisaje. En el polo opuesto de la escala de reproducción del pensamiento del personaje estaría el monólogo interior. No sólo el discurso figurado revela la focalización omnisciente, también es constante la presencia del relato iterativo, que sintetiza sentimientos y sensaciones de la pastora experimentados con frecuencia. La psiconarración se acompaña de otra técnica similar, el discurso del personaje disperso en la narración (Beltrán Almería, 1992, siguiendo la terminología de Voloshinov, 1977), por el que aparecen palabras propias de los personajes en la narración. Esta posibilidad de fusión presenta bastantes dificultades para distinguir el discurso del narrador del discurso del personaje, lo que en el caso de Flor se traduce en ambigüedad de sentido. Es una especie de "contagio" o percepción "coloreada" de la realidad:
"aquel santo que la estrechaba con amor" (Flor, p. 40)
1ns La forma a la que tiende la mayor parte del "modernism" anglosajón en su búsqueda de la expresión de la subjetividad, el monólogo interior, no es una de las técnicas preferidas de Valle. Sus declaraciones en los años veinte en entrevistas y conferencias sobre la impersonalidad y la impasibilidad, parecen indicar un intento de crear una novela de tipo conductista, potenciado por su interés por la técnica teatral, cuestión que trataremos en el apartado correspondiente. Por otro lado, la novela subjetiva, centrada en una personalidad, parece ceder paso al personaje colectivo. Si es cierto, como decía Pérez de Ayala en 1923, que Valle no se inclinó por dichos procedimientos, tampoco puede negársele la modernidad de su obra, como señala el escritor asturiano, por no utilizarlos ("ValleInclán no ha querido hacer la novela moderna", Pérez de Ayala, 1966: 163). Quizá se ha identificado demasiado la modernidad con el monólogo interior, por influencia de la literatura en lengua inglesa.
115
"Después de esta muestras que Dios Nuestro Sefior le daba de su gracia, la pastora sentía el alma fortalecida y resignada" (Flor, pp. 49-50)
"El peregrino había desaparecido, y sólo quedaba el santo hoyo de su cuerpo en la montaña de heno" (Flor, p. 53)
"Llenó de agua el corcho que el peregrino santificara" (Flor, p. 108)
La importancia de esta técnica para la interpretación de la obra es manifiesta cuando el narrador en varias ocasiones menciona la realización del milagro:
"Sin conciencia del tiempo, perdida en la niebla blanca de este ensueño, sentía pasar sobre su rostro el aliento encendido del milagro ¡Y el milagro acaeció! ... " (Flor, pp. 43-44)
"Sentía pasar sobre su rostro el aliento encendido del milagro, y el milagro acaeció. Al inclinarse para beber en la fuente, ( ... ) las violetas de sus ojos vieron en el cristal del agua ( ... ) aparecerse el rostro de un niño que sonreía" (Flor, p. 199)
Si se exceptúan las visiones, sueños y ensoñaciones que se examinarán a continuación, sólo aparecen en el relato pequeños pasajes que transmiten sensaciones de la pastora, de temor o de exaltación religiosa, como en los ejemplos siguientes:
"Los pastores referían historias que ponían miedo en el alma de la niña" (Flor, p. 85)
"Adega pensaba todos los días en huir de la venta" (Flor, p. 85)
"Adega suspiraba sin valor para mirar hacia el camino: su corazón se estremecía adivinando que era el peregrino quien llegaba" (Flor, p. 123)
"Adega sintió miedo" (Flor, p. 124)
En los casos de penetración en la conciencia de Adega, el poder ilimitado del narrador se puede combinar con momentos en los que la pastora es el centro de conciencia en focalización intema166. La analepsis citada anteriormente, en la que se narran sucesos de la infancia de Adega, comienza con focalización omnisciente:
"Adega era huérfana: sus padres habían muerto de pesar y de fiebre aquel malhadado año de hambre, cuando los antes alegres y picarescos molinos del Sil y del Miño parecían haber enmudecido para siempre" (Flor, p. 27)
166 Si el narrador no accede a la interioridad de otros personajes distintos de Adega, dificilmente puede recurrir a su perspectiva. Solamente en un caso un personaje distinto de Adega, en un fragmento muy breve, parece focalizar. Se trata de una descripción focalizada de paisaje desde el punto de vista del niño lazarillo: "El ciego se incorpora entumecido, y apoya la mano en el hombro del niño, que contempla tristemente el largo camino, y la campiña verde y húmeda que sonríe en la paz de la tarde, con el caserío de las aldeas disperso y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las puertas, y las montañas azules, y la nieve en las cumbres" (Flor, pp. 165-166). Esta descripción había aparecido ya en la Sonata de otoño.
116
Sin embargo, la enfermedad de los padres de Adega se focaliza internamente desde Adega, representando aquello que la pastora recuerda:
( ... )recordando con estremecimientos de amor y de miedo, la ago
nía de dos espectros ( ... ) veía otra vez aquellos pobres cuerpos que tiri
taban, volvía a encontrarse con la mirada de la madre( ... ) y adivinaba en
la sombra la faz afilada del padre ( .. .)" (Flor, pp. 27-28)
A continuación, a partir de la exclamación "¡Qué invierno aquel!" (Flor, p. 28), comienza la descripción de las consecuencias de aquel invierno en el paisaje, los animales, los hombres y sus viviendas, seguida de la narración de las "procesiones de aldeanos hambrientos" (Flor, p. 30). En el último párrafo se vuelve a Adega, a la que se incluye dentro de ese grupo genérico: "¡Qué invierno aquel! Adega, al quedar huérfana, también pedía limosna por las villas y por los caminos, hasta que un día la recogieron en la venta" (Flor, p. 32 ). Y se continúa describiendo su vida hasta la actualidad. En este extenso fragmento se retoma la focalización omnisciente. La alternancia en la focalización es uno de los procedimientos elegidos para favorecer la ambigüedad del relato, ya que en estos pasajes se respeta la subjetividad del personaje167• El recurso a la focalización interna supone la limitación de la visión, percepción y conocimiento al punto de vista del personaje. Adega es el elegido, desde el cual en ocasiones se ven y perciben las cosas. El capítulo cuarto de la tercera estancia, por ejemplo, está totalmente focalizado desde Adega. A través de la pastora como sujeto focalizador se describe el ritual realizado con la oveja en la hoguera, la llegada del peregrino, el sueño de la pastora y su reconocimiento posterior del hijo de la ventera. El lector sólo accede a lo que Adega ha visto. Al principio del capítulo siguiente, el descubrimiento del peregrino muerto se narra con el mismo procedimiento16S. La perspectiva de los otros personajes sobre los sucesos se conoce únicamente a través de los diálogos. Como se verá en el capítulo dedicado a la narrativa breve, los personajes masculinos "malignos" responsables de la muerte o violación de jóvenes vírgenes, son esencialmente enigmáticos porque nunca se accede a su interior. Siempre son vistos externamente.
3.1. Las visiones de Adega.
El personaje de Adega está presente en mayor o menor grado en todos los capítulos de Flor, excepto en el primero. En algunos tiene más participación en la acción que en otros, y ello se debe fundamentalmente a la adaptación de pre-tex-
167 Dougherty (1997) señala los cambios de focalización como uno de los factores que impiden determinar el sentido de la historia o el carácter de los personajes.
168 Vid. también en el capítulo primero de la segunda estancia, una descripción focalizada del paisaje y del peregrino alejándose. En el capítulo primero de la tercera estancia, existe focalización del peregrino desde Adega. En el capítulo primero de la cuarta estancia, hay focalización de Adega de la vieja y al niño. Parece un recurso preferido por Valle para el inicio de capítulo.
117
tos protagonizados por otros personajes ("Lluvia", "Malpocado", "Égloga", "Año de hambre", "Geórgicas", "Un cuento de pastores", "Santa Baya de Cristamilde")169. Su protagonismo absoluto es manifiesto, como se ha notado, en cuanto a representación de su vida interior, centrada especialmente en sus visiones, que pueden ser de diferentes tipos: sueño (premonitorio), ensoñaciones de la pastora (más conscientes, como cuando se imagina que el peregrino vuelve a salvarla, o cuando, influenciada por los relatos maravillosos, los transforma), alucinaciones (por ejemplo cuando ve al demonio o al Niño Jesús en la fuente) y visiones místicas del Cielo. El sueño y las alucinaciones sólo ocurren una vez. Las ensoñaciones y las visiones se repiten, por lo que pueden narrarse en relato iterativo.
El capítulo último de la primera estancia corresponde a las primeras visiones de Adega. En el primer párrafo y en relato iterativo, el narrador comenta acciones habituales de Adega, que han sucedido muchas veces "cuando iba al monte con las ovejas" (Flor, p. 43). Las sensaciones y anhelos de Adega son calificados claramente por el narrador desde una posición de superioridad, como se mencionó anteriormente: "y en infantiles éxtasis [sumida] el ánima" (Flor, p. 43), "Esperaba llena de fe ingenua" (Flor, p. 43). En el segundo párrafo, ya en relato singulativo, se narra la visión de la pastora. Sin embargo, lo que se reproduce en estilo indirecto, con alguna transición al indirecto libre, es la versión que con posterioridad proporciona Adega a los presentes en la venta "un anochecer de verano" (Flor, p. 44). En este pasaje se alterna la descripción altamente subjetiva de la gestualidad de la pastora, a través de comparaciones y especialmente léxico místico, con el registro de sus palabras en estilo indirecto libre. Por lo tanto, no hay reproducción de pensamientos, sino de palabras. Se vuelve al relato iterativo para exponer el estado psicológico posterior de Adega y las preguntas que le formulan los crédulos campesinos. Después de un resumen ("Andando el tiempo", Flor, p. 46), Adega tiene nuevas visiones. En este caso se realiza una síntesis de todas en un único relato, sin la situación de comunicación a los otros personajes. La visión que se describe se acomoda a las características mentales, psicológicas y culturales de Adega, por su ingenuidad y color local y campesino, aunque su lenguaje claramente sea el del narrador, que no reproduce su lengua "arcaica". Sin embargo, en dos ocasiones se manifiesta la emotividad y expresividad de la pastora, mediante oraciones exclamativas con un paso gradual de la psiconarración al estilo indirecto libre:
"¡También ellos, los viejos tutelares de las iglesias y santuarios de la montaña, reconocían a su sierva!" (Flor, p. 48)
169 Adega-Minia es la protagonista de otro grupo de pre-textos: "Adega (cuento bizantino)", "Adega (Historia milenaria)", "Flor de santidad", "Historia milenaria". En el conjunto de la novela hay pocos capítulos enteramente nuevos: 2ª estancia, capítulos IV y V; 3ª estancia, capítulos II, IV y V; 4ª estancia, capítulos IV, V y VI; 5ª estancia, capítulos, II y IV.
118
"¡En aquellas regiones azules no había lobos; los que allí pacían eran los rebaños del Niño Dios! ... " (Flor, p. 48)
El cambio del imperfecto narrativo, que es el que domina, al presente al final de la visión tiene también el objetivo de acercar a los lectores a la subjetividad de la pastora.
En el capítulo cuarto de la segunda estancia comienzan las ensoñaciones, reproducidas otra vez mediante relato iterativo, primero únicamente mencionadas:
"y sentía pasar sobre su rostro el aliento encendido de las santas apariciones: todos los anocheceres imaginábase que el peregrino volvería a subir aquel sendero trillado por los pastores y por los rebaños, y nunca se realizó su ensueño" (Flor, p. 83-84),
Después son desarrolladas extensamente (Flor, pp. 86-88) las ensoñaciones en las que se manifiesta la idealización del peregrino por parte de la pastora: "El peregrino llegaba para liberar a su sierva del cautiverio en que vivía" (p. 87), "Nimbo de luceros circundaba su cabeza penitente" (p. 86), su bordón es de plata, sus conchas de oro, los animales le adoran como a su dios. En la tercera estancia, capítulo primero, se produce el suceso tan deseado por Adega: el regreso del peregrino, focalizado desde Adega, coherente en su percepción ideal del personaje masculino con las ensoñaciones reproducidas.
En el capítulo cuarto de la tercera estancia, se reproduce un sueño de lapastora que luego se sabrá que es premonitorio. La transición de la vigilia al sueño no está marcada explícitamente, sí su final: "Súbitamente la pastora se despertó" (Flor, p. 125). El sueño de Adega prepara el encuentro del peregrino asesinado.
En el último capítulo de la tercera estancia se observa cómo de las ensoñaciones de la pastora se pasa al discurso visionario. Adega influida por los relatos maravillosos de los pastores, los transforma ingenuamente a su manera:
"Adega escuchaba atenta estos relatos, que extendían ante sus ojos como una estela de luz, y cuando tornaba a recorrer los caminos, las princesas encantadas eran santas doncellas que los alarbios tenían prisioneras y los tesoros iban a ser descubiertos por las ovejas escarbando en el monte, y con ellos haríase una capilla de plata, que tendría el tejado todo de conchas de oro.
-¡En esa capilla bautizaráse aquel fijo que me concede Dios Nuestro Señor. Vosotros lo habéis de alcanzar" (Flor, pp. 139-140)
Ya en la quinta estancia, en el jardín del Pazo, Adega tiene otra visión: "Sentía pasar sobre su rostro el aliento encendido del milagro, y el milagro acaeció" (Flor, p. 199). Ve el rostro de un niño al que identifica con el hijo de Dios: "Era aquella aparición un santo presagio: Adega sintió correr la leche por sus senos, y sintió la voz saludadora del que era hijo de Dios Nuestro Señor" (Flor, p. 199). La
119
visión del Niño Jesús confirma las sospechas de que Adega está embarazada, sospechas inducidas por las palabras de Adega a los pastores.
Por último, Adega tiene una alucinación después de la sesión de exorcismos del abad, lo que demuestra una vez más su carácter influenciable. Ve unos ojos, los del diablo (Flor, pp. 207-208).
Estas visiones tienen un papel muy importante para la caracterización del personaje17º, y para la interpretación de la novela, como se verá a continuación.
4. La ambigüedad del sentido de Flor de Santidad.
Las interpretaciones propuestas por los críticos para esta novelita cubren el amplio espectro que abarca desde la parodia descarnada de la religión, centrada en el culto a la Virgen y en el misterio de la Encarnación (Flynn, 1964) o el esperpento místico "avant la lettre" (Bermejo, 1971), hasta la repetición de un arquetipo a partir de una concepción cíclica del tiempo, en la línea de la teoría del quietismo estético expuesta en La lámpara maravillosa (Montoro, 1978). La historia permite múltiples lecturas, tan dispares como su reducción "al estupro de una oligofrénica por un vagabundo" (Ricardo Gullón, 1984: 73), o "el triunfo del sueño, de la fantasía, sobre la existencia cotidiana" (Doménech, 1991: 68), desde la interpretación naturalista, que puede encontrarse en alguna reseña contemporánea (" Adega es una víctima del medio. El ambiente de superstición en que vive la ha formado el espíritu. El anhelo de concretar sus creencias la hace ver en el primer hombre que se acerca la imagen de su Dios", Candamo, 1904) hasta la tentación milenarista propia de la estética modernista (Lavaud, 1991). Algunos defienden un análisis irónico, en el que el autor, el narrador y el lector se alían frente al personaje en su explicación de la historia desde una perspectiva superior, fruto de su información completa:
"En Flor de Santidad el distanciamiento y la ironía son producto del juego de perspectivas generador del texto, de los múltiples modos de ver y entender el incidente reflejado en la protagonista inocente y visionaria; en el coro, que lo atribuye al ramo cativo, y en el narrador y su confidente, el lector, que saben lo ocurrido y asisten al incidente desde una posición (información) privilegiada, poseedores de una clave de que los demás carecen" (Ricardo Gullón, 1984: 76)
La ambigüedad del texto en este tipo de lecturas desaparece al decantarse el crítico por una de las diferentes perspectivas proporcionadas por la novela para su interpretación. Sin embargo, la posibilidad de varias lecturas es postulada por el mismo texto171 • Basándose en el concepto bajtiniano de heteroglosia,
170 Vid. Phillips (1974). 171 Ramos (1991) observa la ambigüedad del texto desde la perspectiva genérica del folclore.
120
Dru Dougherty (1997) ha señalado el carácter sincrético de la novela, pues en ella coexisten con igual valor el discurso pagano, el discurso cristiano y el discurso realista-costumbrista172. La impersonalidad de la voz narrativa (propia del anonimato de la tradición popular oral), unida a los cambios de focalización, favorece la convivencia en el texto de diferentes visiones, todas válidas, que nos llevan a aceptar la multiplicidad de la realidad. Esta exégesis de la novela es especialmente interesante para nuestro análisis no sólo por partir de una perspectiva no realista, sino especialmente por basarse en las técnicas narrativasl73. Es este un estudio poco frecuentado por la crítica174, más interesada en el comentario de temas, motivos, símbolos y procedimientos estilísticos (Lavaud, 1991; Doménech, 1991; Díez Taboada, 1993; López Casanova, 1995).
Algunas de las características de la narración de Flor examinadas arriba, unidas a otros procedimientos que se mencionarán a continuación, no sólo favorecen la multiplicidad de lecturas, sino que buscan deliberadamente la ambigüedad. En el juego de perspectivas cambiantes, que no se contradicen, sino que se presentan como posibles, todas las opciones son aceptables, porque todas pueden sustentarse con datos del texto. Es este un propósito esencialmente anti-realista y moderno, que se conjuga en el plano de la expresión con la búsqueda de
Flor parece no encajar en ninguno de los subgéneros de la leyenda, pero presenta rasgos de cada uno de ellos: "Fabulate", incidentes insólitos mediante participación divina, en un pasado lejano no especificado (milagro); "Memora te", incidentes insólitos sin participación divina (supersticiones);" Antileyenda", desvalorización del enigma, mediante explicación racional o naturalista. "La manifestación de Flor de Santidad como ejemplo de uno de estos subgéneros legendarios depende más de lo que el lector prefiera entender que de lo que certifique el narrador" (Ramos, 1991: 180-181). "La exposición narrativa de lenguaje sugestivo, indirecto y ambiguo -simbolista por excelencia- embellece y ensalza las formas populares de que se sirve el relato, al tiempo que torna indescifrable su clasificación genérica y su intención temática" (Ramos, 1991: 176). El lenguaje simbolista sería el responsable en último término de la ambigüedad de la obra.
172 Estilización religiosa y realismo en íntima unión ya son mencionados por Fernández Almagro (1966: 91) y Ricardo Gullón (1984), aunque desde una lectura irónica: "Cuando el autor bautiza a los personajes con nombres como Adega y Rosalva, el propósito idealizador parece evidente; cuando trae a la narración al ciego marrullero, la intención realista no es menos cierta. De ahí la ambigüedad del texto, lugar de oscilación, del cruce cuando no de la coincidencia de lo uno y de lo otro. Adega se cree y la creen poseída. También el lector, pero muy de otra manera, pues desde su privilegiada posición asistió a la escena en que el peregrino colgó el rosario al cuello de la muchacha y descifró correctamente lo que allí sucede. De ahí el sesgo irónico de la lectura y que lo descubierto por la dueña en la última página de la novela -la preñez de Adega- lo vengamos sospechando desde bastante antes" (Gullón, 1984: 73).
173 Aunque no nos parece adecuado el término "impersonalidad" para caracterizar a la voz narrativa de Flor, por los motivos expuestos anteriormente.
17-1 Aunque ya propuesto por la crítica más temprana, como en un estudio de Salvador de Madariaga de 1924, en el que el ensayista muestra su disgusto por la indeterminación de sentido de Flor: "Pero es obra que deja una impresión desagradable; algo así como resentimiento contra el autor por la actitud equívoca, con la que nos hace exhibición de las pobres gentes que describe ni fuera de ellas, como artista objetivo que ve sin particular, ni dentro de ellas como creyente en sus modos de pensar y sentir, Valle-Inclán nos habla en esta novela con voz que suena a insinceridad" (Madariaga, 1924: 201).
121
perfección formal, y la sugerencia del lenguaje poético y de la musicalidad de la estética simbolista y modernista.
Retomando algunos de los procedimientos señalados, se mencionarán a continuación en conjunto la combinación de técnicas empleadas en Flor de Santidad para crear el juego de perspectivas citado.
El narrador heterodiegético de la novela, aun cuando no presente en la historia como personaje, es casi tan propenso a la expresión de su subjetividad como el narrador de las Sonatas. La focalización omnisciente de este narrador lo instituye como centro perceptor de sensaciones y filtro a través del que se perciben de forma muy mediatizada acontecimientos, personajes y escenarios. Este tipo de intromisión es implícita, y como se ha señalado se manifiesta esencialmente a través del discurso evaluativo, connotativo y figurado. Si el discurso evaluativo es en ocasiones bastante revelador sobre los juicios que determinados personajes o situaciones provocan al narrador, el discurso connotativo y el figurado buscan la cooperación del lector en el otorgamiento de un sentido a un texto lleno de sugerencias, muchas veces contradictorias. Pensemos por ejemplo en la caracterización del peregrino, básicamente ambigua, ya que es presentado mediante rasgos con connotaciones positivas y negativas al mismo tiempo175
(Díaz-Plaja, 1965: 182; Montoro, 1978; Díez Taboada, 1993: 97-98; Romero Tobar, 1999). La ausencia de intromisiones y del discurso abstracto que normalmente las acompaña (e incluso en su forma más velada de oraciones con frase demostrativa, artículo antonomásico o segmentos en presente en el segundo término de las comparaciones, cuya utilización es más limitada en esta obra que en el resto de la narrativa de la misma época del autor, con la excepción de los cuentos), es producto de la intención anti-realista, que pretende escapar a la interpretación única, monolítica o de comprobación de una tesis previa, y potenciar las lecturas múltiples y la ambigüedad.
A través del análisis de la subjetividad del narrador, no puede inferirse una postura irónica del mismo, ni hacia el personaje de Adega, visto siempre positivamente, aunque en ocasiones con cierta superioridad, al ser calificadas sus actitudes y su fe de infantiles o ingenuas. Sin embargo, el respeto a sus creencias parece transparentarse en el tono general y en algunos comentarios que resultan contradictorios con esta posición de superioridad, pues lo que es calificado como superstición, también es presentado como sostenible por el narrador en el episo-
175 El trabajo de Romero Tobar (1999) se centra precisamente en la creación literaria y génesis textual del personaje del peregrino, producto de la imbricación de las historias de Adega y Beatriz ya presentes en La Cara de Dios. Para Romero Tobar el peregrino es un personaje construido sobre la figura del doble Cristo-Satán. Dougherty (1997: 349) ejemplifica el sincretismo narrativo de Flor de Santidad en la figura del peregrino: "El hombre que deja embarazada a Adega es, según el lenguaje usado para describirle, un "peregrino" en quien Dios se personifica (discurso cristiano), un "mendicante" sin vergüenza que abusa de la ingenuidad de la pastora (discurso realista) y un brujo cuyos poderes mágicos se dirigen contra los venteros al echar una maldición sobre su rebaño (discurso pagano)".
122
dio de Santa Baya176. La subjetividad del narrador se combina con la del personaje de Adega, único privilegiado por el narrador en focalización interna. Sin embargo, la psiconarración, procedimiento más frecuente para reproducir la vida interior de Adega, ya que es el más adecuado para la comunicación del mundo sensitivo del personaje, favorece la focalización omnisciente del narrador, que también en este caso acaba por interponerse entre la conciencia del personaje y el lector. La técnica del discurso disperso en el relato favorece la ambigüedad en cuanto a la posible creencia del narrador en los milagros y prodigios. La oscilación en la perspectiva sin indicios de disonancia apoya la indeterminación del sentido.
Por otra parte, las perspectivas de los otros personajes sobre la historia se ofrecen en los diálogos, y oscilan entre la credulidad y la incredulidad, como se verá a continuación. Todo ello se enlaza con otros procedimentos importantes para la interpretación de la historia, que todavía no se han citado, como las elipsis de algunos acontecimientos (la escena de la seducción, por ejemplo) y la ausencia de mención del narrador sobre otros hechos (como el embarazo de Adega), unido todo ello a la aparición del elemento fantástico, que como se verá en el apartado correspondiente en el capítulo dedicado a la narrativa breve, nunca se acompaña de una explicación causativa por parte del narrador. Es el lector el que establece la conexión entre los sucesos, que efectivamente suceden, aunque subsista la duda de si son fruto de la casualidad. En Flor la maldición del peregrino se cumple, puesto que las ovejas mueren. Al echar una de ellas enferma al fuego es el peregrino el primero que llegal77. Antón Risco (1988) ha examinado el elemento fantástico en el conjunto de la obra literaria de Valle, especialmente en aquellos relatos cuyo escenario es Galicia. Según este investigador, el mal de ojo presente en Flor es un elemento fantástico, no así algunas creencias colectivas que no se objetivan en un prodigio real (visiones de Adega, leyendas de los pastores, ramo cativo, etc .. )178.
176 Vid. también Risco (1977: 151), Risley (1979) y Díez Taboada (1993: 109). 177 Otro tipo de fantasticidad puede localizarse en Flor, correspondiente a lo que Carmen Luna
(1997) denomina "fantasmagoría" y estudia en los cuentos de Valle. En la descripción del año de hambre aparece una mención a los trasgos y a una bruja corno efectivamente existentes, en una especie de confusión de retórica y diégesis, una de las clases de fantasticidad señalada por Risco (1982, 1987). El lector duda si lo insólito pertenece a la historia o se trata de una metáfora: "Los establos hallábanse vacíos, el hogar sin fuego, en la chimenea el trasgo moría de tedio ( ... ) Aterida, mojada, tísica, temblona, una bruja velaba acurrucada a la puerta del horno, sin que consiguiese ahuyentarla la herradura de siete clavos que la mano arrugada de la superstición popular había puesto en el umbral de la puerta. La bruja tirana de la aldea entrechocaba aterida las desdentadas mandíbulas y tosía llamando al muerto eco del rincón calcinado, negro y frío" (Flor, pp. 29-30). La historia textual de este capítulo demuestra que el efecto fantástico ha sido buscado deliberadamente por el autor, ya que en "Lluvia" (1897) hay una personificación del hambre corno una vieja, que en Flor pasa a ser bruja sin la mención explícita al hambre corno elemento de comparación.
17s Vid. Posse (1966), McGrady (1970), Lavaud (1991), Díez Taboada (1993: 46-52).
123
Este mundo de aldeanos convive con lo sobrenatural, como prueba la presencia del saludador de Cela y sus consejos para deshacer el embrujo, las historias de los pastores sobre la reina mora que son creídas por todos o el personaje del libro de San Cidrán. No hay reacciones de extrañeza ante lo prodigioso. Sin embargo, en este mundo de creencias supersticiosas y milagros, fundidos y confundidos en el alma de los montañeses e incluso en el paisaje, los personajes perciben de diferente forma los sucesos experimentados por Adega. Sus visiones son calificadas de milagro y son aceptadas por todos, salvo por el hijo de la ventera. Los campesinos preguntan por sus difuntos a la pastora, prueba indudable de su credulidad. Sin embargo, cuando ya ha muerto el peregrino y Adega lo identifica con Dios y afirma que va a tener un hijo del Señor, los personajes que la rodean afirman que tiene el mal cativo (Flor, pp. 132, 134, 148, 190, 204, 205, 206) o posesión diabólica (p. 205), lo que provoca que sea sometida a una sesión de exorcismos y a la labor purificadora de Santa Baya, con lo cual se siguen manteniendo en el ámbito de lo religioso y supersticioso.
La suma de todas estas técnicas convierte a Flor de Santidad en una de las obras más sugerentes y ambiguas de toda la producción de Valle, una novela que señala sin posibilidad de duda el marco esencialmente anti-mimético y renovador de la narrativa del autor. En este relato, pese a las diferencias indudables de tono con textos posteriores, se presentan de forma lograda, mecanismos y procedimientos de expresión de la subjetividad del narrador, que aunque evolucionarán en distintas direcciones, como se tendrá ocasión de examinar en este trabajo, configuran un tipo de narrador que esencialmente perdurará en algunas de sus características hasta el final de la trayectoria del escritor, un narrador que no oculta su presencia a pesar de la abundancia de diálogos, un narrador que no es impersonal, sino básicamente subjetivo.
124
CAPÍTULO 111
Narra ti va breve.
l. La indeterminación genérica.
Es frecuente señalar como una de las características fundamentales de la obra literaria de Valle la indiferenciación o fluidez genérica. Este intento del escritor de renovación literaria debe enmarcarse en un amplio movimiento europeo de transgresión de las normas genéricas, cuyo origen se halla en la literatura romántica y cuyo apogeo se produce en el siglo XX. Se suele indicar cómo en la narrativa del escritor gallego se utilizan técnicas normalmente definidas como dramáticas, y en su teatro, procedimientos propios de la narrativa. En un estudio fundamental sobre esta característica de la obra literaria de Valle, Luis Iglesias Feijoo (1988: 71) aboga por la fusión de modos artísticos, en la que los elementos teatrales y los novelescos se suman en síntesis dialéctica: "una concepción revolucionaria de la literatura, superadora de géneros y plasmada en una síntesis, que traslada la obra a un terreno nuevo". En esta superación de los géneros tradicionales Valle alcanzará en la etapa esperpéntica una forma única (Baamonde Traveso, 1993: 1-2), fruto de una estrategia textual similar para la narrativa y el teatro, por lo que las diferencias entre ambos son más de tipo cuantitativo que cualitativo (Risco, 1966: 125).
Esta tendencia sintética de la literatura valleinclaniana se observa en tres niveles: artístico, modal y genérico. En primer lugar, en correspondencia con la literatura del Modernismo europeo de herencia simbolista, una de las líneas de experimentación formal de la narrativa de Valle buscó el sincretismo artístico entre la literatura y la música, la pintura, la escultura. Especialmente centrado en la musicalidad, el artículo "Modernismo" es un verdadero manifiesto en apoyo de esta tendencia de la literatura finisecular.
En la teoría genérica contemporánea suele distinguirse, para evitar confusiones, entre categorías históricas y categorías teóricas, tradicionalmente englobadas bajo el rótulo de género179. A las primeras suele reservársele el término de
179 Vid. entre otros Todorov (1970), Aguiar (1982), Guillén (1985), Genette (1988), García Berrio y Huerta Calvo (1992), Spang (1993).
125
géneros, acompañado comúnmente del adjetivo "histórico". Son fruto de la observación de la realidad literaria y su rasgo distintivo primordial es su carácter dinámico o su dimensión diacrónica. Frente a los géneros históricos, los géneros teóricos surgen de un grado distinto de abstracción y no están sometidos al cambio, es decir, carecen de la dimensión diacrónica de los primeros. Definidos normalmente por criterios de orden formal-expresivo o simbólico-referencial, presentan habitualmente una clasificación tripartita -lírica, narrativa y drama-, aunque se observan algunos intentos de aumentar este número (con un modo didáctico o ensayístico, García Berrio y Huerta Calvo, 1992) o de reducirlo (Harnburger, 1977). Estos géneros teóricos han recibido distintas denominaciones tales corno formas naturales, actitudes fundamentales, universales, formas básicas de presentación literaria, cauces de presentación o de comunicación, y últimamente predomina el término "modo".
En el caso de la literatura de Valle-Inclán parece conveniente diferenciar así el concepto de indeterminación genérica cuando hablarnos de tragedia, tragicomedia y farsa, o cuento y novela corta, de la indiferenciación o fusión modal entre narrativa y teatro, o narrativa y lírica, por ejernplo1so. Esta precisión terminológica es metodológicamente necesaria para el estudio de la obra de Valle, ya que evita confusiones no deseables, y es ahora, en el pórtico del análisis de los relatos breves, donde parece preciso abordarla.
1.1. Indeterminación modal.
La comunicación o fusión modal a la que parece tender la literatura de Valle ha sido subrayada desde la recepción contemporánea de su obra. Normalmente se menciona la conjunción de narrativa y drama, pero no se debe olvidar tampoco el intento de la novela lírica, tan influyente en el contexto europeo e hispánico, que pretende unir novela y poesía, mediante diversas técnicas y procedimientos líricos, subjetivos, musicales, de intensidad estilística (Villanueva, 1983), cuya realización más lograda en el caso de la obra de Valle es Flor de Santidad.
En el estudio de la fusión entre teatro y narrativa en la literatura de ValleInclán, han tenido una especial relevancia las declaraciones en diversas entrevistas del propio escritor, a las que se suman algunas expresiones que han circulado con gran fortuna entre la crítica, producto de dos ensayistas y grandes creadores de la literatura española, Ramón Pérez de Ayala -"sub specie theatri"- y Pedro Salinas -"prosa de acotación escénica"-, ambas extensamente glosadas. Así Pérez de Ayala (1923: 24) en su famoso artículo afirma:
1so "Nótese que no es lo mismo reunir géneros -como la novel/a y el relato pastoril- o fundir cauces de presentación -como la narración y el drama- que escribir o no en verso; y escribir o no en prosa" (Guillén, 1985: 176).
126
"Lo que se puede asegurar es que Valle-Inclán, ante todo -y hasta diríamos que únicamente-, ha producido obras de carácter dramático. Todas sus creaciones están enfocadas "sub specie theatri", como decían los antiguos; desde las Sonatas, hasta los últimos Esperpentos"
El hecho de que la narrativa de Valle presente una forma similar a la del teatro, es decir acotaciones más diálogos, es señalado por el propio escritor en una serie de entrevistas, que han sido comentadas en numerosas ocasiones, y que serán analizadas en el último capítulo de este trabajo. El escritor relaciona la forma escénica con la impasibilidad:
"Yo escribo de forma escénica, dialogada, casi siempre. Pero no me preocupa que las obras puedan ser o no ser representadas más adelante. Escribo de esta manera porque me gusta mucho, porque me parece que es la forma literaria mejor, más serena y más impasible de conducir la acción. Amo la impasibilidad en el arte. Quiero que mis personajes se presenten siempre solos y sean en todo momento ellos, sin el comentario, sin la explicación del autor. Que todo sea la acción misma" (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty, 1983: 190-191)
Como ejemplo de esta impasibilidad cita a Shakespeare, y como muestra de lo contrario a Ana tole France y a Proust. En realidad al escritor lo que le disgusta es la intromisión del autor-narrador en la obra, especialmente para la caracterización de los personajes. Así refiriéndose al Ruedo Ibérico afirma:
"( ... )busco, más que el fabular novelesco, la sátira encubierta bajo ficciones casi de teatro. Digo casi de teatro, porque todo está expresado por medio de diálogos, y el sentir mío me guardo de expresarlo directamente" (Martínez Sierra, 1928, apud Dougherty, 1983: 178)
Dejando a un lado el hecho de que en El Ruedo Ibérico no todo está expresado por medio de diálogos, como es fácilmente comprobable, sí es rigurosamente cierto la importancia del diálogo en la narrativa de Valle, como ya se ha señalado, cuya presencia parece ir aumentando cuantitativamente en sus obras.
Desde las primeras clasificaciones, empezando por la de Platón (República, Libro III), uno de los criterios de distinción genérica ha sido el modo de enunciación, el hecho de que el autor delegue o no la palabra a los personajes. Así el diálogo dramático, discurso directo de los personajes ante el espectador, se ha convertido en un principio utilizado frecuentemente para la definición del modo drámatico. Con los diálogos en el drama se construye la historia, se señalan el tiempo y el espacio, se caracterizan los personajes. Por el contrario, en la narrativa, los diálogos no son autónomos, ya que existe un intermediario entre la historia y el receptor, el narrador. El diálogo narrativo es un discurso referido, aun cuando sea diálogo directo. El narrador introduce los diálogos y reaparece al final de los mismos, nos informa sobre quién está hablando, cómo lo hace, y
127
puede incluso juzgar el contenido o el sentido de los mismos. El narrador puede incluir entre dos turnos de diálogo fragmentos reflexivos, descriptivos, vida interior de los personajes, lo que no suele suceder en el diálogo dramático.
Sin embargo, el diálogo no es un rasgo específico o distintivo del teatro, en todo caso, es un hecho de frecuencia (Bobes, 1987), puesto que existen obras dramáticas monologadas, e incluso diálogos filosóficos1s1. En el siglo XX se ha intentado construir diálogo dramático a través de signos no-verbales, algo que las tradiciones dramáticas orientales llevan siglos haciendo. No se puede, pues, identificar diálogo con texto dramático sin mayores precisiones.
Por otro lado, en la teoría del teatro, la oposición texto-representación, acompañada generalmente de una mayor estimación del texto escrito, ha encontrado una fuerte respuesta en el siglo XX. Especialmente desde las tendencias semiológicas, se sostiene que la representación es la realidad primera, principal, no dependiente, ni subordinada, ni posterior a la obra literaria. Es el espectáculo el que integra al texto y no a la inversa. El teatro deja de ser un género literario.
Incluso en estas tendencias, se diferencia el texto escrito, literario, del texto espectacular de la puesta en escena. Según algunos autores, el texto espectacular y el literario se hallan en el texto escrito. Así, Bobes (1987) considera que el texto espectacular está formado por todos los indicios que diseñan en el texto una virtual representación. El texto dramático está formado por palabras escritas, pero unas se destinan a su realización oral y otras se transforman en el escenario en signos no verbales. Los rasgos que normalmente se utilizan para la definición del teatro tienen en cuenta esta vertiente espectacular: inseparabilidad de texto y representación, plurimedialidad del drama, doble sistema de comunicación, autarquía, colectividad de producción y recepción (Spang, 1991: 24-32). Pero cuando nos enfrentamos a la determinación genérica de un texto escrito, y a falta de mejores criterios, para diferenciar un texto dramático de un texto narrativo debemos basarnos en la presencia de las acotaciones1s2 como instrucciones para una representación posible que, unidas al diálogo, se pueden identificar con la determinación autorial de una pragmática.
En todas las obras estudiadas en este trabajo, el narrador organiza y presenta los diálogos de los personajes, califica el tono de voz, los movimientos, la apariencia de los interlocutoresls3. Aunque la evolución de la narrativa del escri-
181 Algunos teóricos han considerado que el diálogo dramático es formalmente distinto del narrativo, basándose en diversas criterios, como los signos indéxicos, por ejemplo (Elam, 1980), pero los resultados no han sido enteramente satisfactorios.
182 Pero la presencia, características básicas y función de las acotaciones han variado considerablemente en la evolución histórica del teatro. Sin embargo, existen otras indicaciones para la comprensión de la obra y su posible representación, como son el título y subtítulo genérico, prólogo, dramatis personae, indicaciones del personaje que habla en cada momento, epílogo, etc.
183 Desde un punto de vista complementario, este fenómeno ha sido estudiado en las obras dramáticas por José Calero Heras (1971), que ha analizado la presencia del narrador omnisciente en
128
tor tiende a eliminar o disminuir el discurso atributivo, en ningún caso puede hablarse de diálogo no mediado, ni siquiera en las últimas obras a las que se refiere Valle en sus declaraciones. Tal como se ha visto en la narración de Flor de Santidad, y como se observará en el resto de las obras, los juicios y comentarios del narrador sobre la acción y los personajes se apoyan precisamente en la descripción de sus gestos, actitudes y rasgos físicos y psicológicos que suelen acompañar a los diálogosl84• El narrador, que efectivamente y como decía Valle en sus declaraciones, quiere que el lector visualice la acción, sin embargo renuncia a la objetividad que parece inherente a la técnica escogida (dejar que los personajes se presenten solos a través de sus palabras y acciones sin la intromisión del narrador). Así el juicio y la interpretación se transparentan especialmente en el adjetivo y en la comparación, reduciendo la "impasibilidad" buscada, aun cuando la intromisión, más sutil, no suele adoptar la forma de digresión o comentario extenso. En el discurso atributivo y en la descripción de los personajes, bien en la definición de sus rasgos de carácter, cuya mayor presencia se encuentra en las novelas cortas, o en la descripción de sus actitudes, voz, gestos, en un momento concreto, lo cual se observa en toda la obra, la interpretación del narrador siempre se coloca entre el lector y el mundo de ficción. Especialmente en la última etapa el narrador no deja dudas sobre su juicio de los personajes y sus acciones, mediante la adjetivación, que sin ningún tipo de ambigüedad resalta lo negativo de los mismos. El procedimiento de caracterización a través del gesto y movimientos, que en la teoría teatral suele recibir el nombre de signos kinésicos y proxémicos, no busca la objetividad como en la narración realista, o deducir la interioridad del personaje a partir de sus rasgos externos, como en la novela conductista o behaviorista, con la que frecuentemente se le ha relacionado, porque no hay ninguna intención de transparencia. Hay un ángulo de visión propio, subjetivo, que interpretaiss.
En este sentido, se debe mencionar el problema de la omnisciencia psíquica o posibilidad de representación del mundo interior de los personajes. Como se ha dicho en otro lugar (Juan Bolufer, 1995), estos paralelos entre la narrativa de Valle y el relato heterodiegético de focalización externa han llevado a negar la presencia de este privilegio del narrador omnisciente en las obras de Valle. Este rasgo, además, y por ello se menciona ahora, es considerado como específicamente teatral, al no poder representarse en el drama los movimientos interiores del alma de los personajes, a no ser a través de sus palabras y gestos (Pérez de
las acotaciones. Véanse asimismo, por ejemplo, los trabajos de Cattaneo (1996) y Martínez Thomas (1996) sobre las acotaciones de las Comedias Bárbaras.
18• Vid. Alberca Serrano (1988) y Romera Castillo (1989). Según ambos autores, de los rasgos externos se deducen caracterizaciones mentales. Alberca señala que mientras en las Sonatas predominan los rasgos faciales, en la etapa esperpéntica sobresale la caracterización de la gestualidad y el andar.
rns Vid. Baamonde Traveso (1993) para este fenómeno en Tirano Banderas.
129
Ayala, 1923: 26). Ciertamente, en la narrativa valleinclaniana hay una tendencia marcada a la forma sintética de diálogo y descripción gestual. Pero no es menos cierto que los narradores de las obras de Valle, con alguna excepción puntual, acceden a la conciencia de los personajes con frecuencia, de forma mayoritaria en la primera narrativa, especialmente las novelas cortas, y en fragmentos discursivos no especialmente extensos, utilizando técnicas variadas entre las que sobresale la psiconarración.
Otro tipo de rasgos normalmente mencionados al hablar de las cualidades teatrales de la narrativa valleinclaniana no son pertinentes en la discusión genérica. Se trata de la teatralidad de los personajes, su falsedad y su estado permanente de actuación. Esta característica, a la que se denomina de forma inconveniente "teatralidad", siendo mucho más adecuado el término "teatralería" que usa Aznar (1992), no tiene relevancia en la cuestión genérica. En todo caso se trata de un rasgo de caracterización de los personajes. La identificación de la teatralidad con el engaño y el fingimiento en su sentido más peyorativo -efecto artificial y afectado- supone una concepción del fenómeno teatral muy empobrecedora.
En síntesis, la estructura formal mayoritaria en la narración valleinclaniana de todas las etapas, el uso del diálogo y de la descripción gestual, aunque presenta distintas realizaciones según las obras, como se estudiará en este trabajo, es propia del ritmo temporal escénico, que es tan narrativo como el panorámico. Se trata de una cuestión de frecuencia. En todo caso, la forma adoptada favorece la escenificación sin demasiados cambios. La presencia mediatizadora del narrador es innegable en todos los relatos.
1.2. Algunos casos dudosos.
Otra cuestión se plantea ante la presencia total del diálogo no mediado en el discurso, acompañado de la estructura formal y diseño externo propios del texto dramático. Únicamente puede observarse este problema en los textos "Comedia de ensueño", "Tragedia de ensueño" y "La hueste", que fueron publicados en las colecciones de cuentos de la serie de los Jardines, o en las Comedias Bárbaras. Algunos críticos han señalado la adscripción de las Comedias al género de la novela dialogada, mientras otros han defendido su inclusión de pleno derecho en el modo dramático186. Este tipo de experimentación formal ya había sido realizada por Galdós187 y tenía precedentes anterioresiss. Aunque Galdós busca
186 Vid. entre otros Nora (1963: 71), Risco (1966, 1994), Matilla (1972), Sánchez-Grey Alba (1990), Cabañas Vacas (1995: 30-33).
187 Vid. entre otros Sobejano (1967), Alvar (1970) y Sánchez (1974). Vid. también los prólogos de Galdós a El abuelo (1897) y Casandra (1905), recogidos en Bonet (ed.), (1972: 205-207 y 209-219).
188 Vid. las palabras de Galdós en este sentido en el Prólogo de El abuelo, (apud Bonet (ed.), 1972: 207) y Lida de Malkiel (1962: 70-73).
130
el "cruzamiento de la novela y el teatro"189, sabe que no lo ha conseguido, por lo que brinda el proyecto a los escritores futuros. Quizá Valle atendiese a este ruego. En todo caso para Galdós, el recurso a la novela dialogada obedece a fines realistas, como una forma directa de conocimiento de la verdad y representación objetiva de la realidad, a pesar de que el escritor reconoce que no es posible la impersonalidad del autor, preconizada por Zola en sus ensayos programáticos del naturalismo.
"Tragedia de ensueño", "Comedia de ensueño" y "La hueste" (publicada también con el nombre de "La estadea") son tres casos excepcionales, ya que su forma dramática no impidió que se recogieran en colecciones de cuentos19º.
Según Serrano (1992a, 1: 142), este hecho, unido al que jamás se reprodujeran en colecciones de textos dramáticos, prueba que Valle los consideraba cuentos.
A pesar de que tradicionalmente no se ha prestado mucha atención a estas obritas, el creciente interés por la influencia de Maeterlinck y la creación del "teatro de ensueño" 191, ha motivado el redescubrimiento de estas piezas, que suelen considerarse dramáticas192. Según Greenfield (1972: 39, nota 1) son "experimentos teatrales" y según John Lyon (1983: 11) "dramatic sketches", aunque ninguno de los dos analiza los textos. Pilar Cabañas (1995: 173-178) estudia ambos como pertenecientes al género teatral. Otros especialistas del teatro de Valle-Inclán examinan estas obritas en sus estudios, a pesar de subrayar su condición de creaciones híbridas: Juan Carlos Esturo Velarde (1986: 63) define "Comedia" como "pequeño cuento escrito en forma dramática dialogada"; Jean-Marie Lavaud (1992: 112) subraya el carácter "a medio camino entre el teatro y la novela" de "Comedia" y "Tragedia", que los relaciona con el género de teatro para ser leído. Sin embargo reconoce los elementos del cuento maravilloso en "Tragedia", y en ocasiones al referirse a estos textos los denomina "cuentos". Caso inverso, y complementario es el de Éliane Lavaud (1991: 213), que afirma que "a pesar de varios elementos de los cuentos maravillosos, pertenecen al género teatral", lo que no le impide estudiarlos en los capítulos dedicados a "El ciclo de los cuentos en prensa y en librería" y "Los cuentos. Fuentes y presencia de Galicia". Hasta hoy la defensa más clara de la adscripción de estas obras al modo narrativo es la de González del Valle (1990), que une a los tres textos citados "¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas?", todos ellos considerados como cuentos193.
Sin embargo, estos textos no son extraños en el panorama literario finisecular. En un capitulo titulado significativamente "Una moda narrativa finisecular:
18Y Prólogo de Casandra (apud Bonet (ed.), 1972: 209). 19o Además "La hueste" pasó a formar parte de la Comedia Bárbara Romance de lobos (vid.
Serrano Alonso (1992a, I: 230, nota 181)). 191 Vid. especialmente Rubio Jiménez (1989, 1993, que recoge el anterior, y 1998). 192 Un análisis pormenorizado de los elementos cuentísticos y teatrales de "Tragedia de
ensuefio" y "Comedia de ensuefio" puede encontrarse en Míguez (1999). 193 Vid. González del Valle (1990: 202, 222, 229 nota 17, 278, 279 y 294).
131
El relato teatral", del estudio de Ángeles Ezama (1992: 75-78) dedicado a la cuentística de Fin de Siglo, se comenta someramente la aparición en esa época de relatos breves con forma de escena teatral o con elementos dramáticos en su configuración, mediante ejemplos de la producción de Picón y Zamacois, que pertenecerían a un género que denomina el "cuento teatral". Aunque Ezama prescinde de antecedentes, algunos de los cuentistas franceses más admirados en España introducen en sus colecciones de cuentos textos de este tipo194. En España, Azorín publicó un volumen de relatos titulado Bohemia en 1897, con el subtítulo Cuentos, de los cuales cuatro (de los ocho que contiene) presentan estructura teatral: "El maestro" (dos escenas), "El amigo" (tres escenas), "Una mujer" (dos escenas) y "Una vida" (cuatro escenas). También Pío Baroja presenta un texto con estas características, titulado "Caídos", en Vidas sombrías (Madrid, Miguel Poveda, 1900). A falta de un estudio en profundidad de este fenómeno literario, su publicación, su posible representación o destino a la lectura, y sólo por la forma de los tres relatos, se considerarán piezas dramáticas breves, por lo que ni estos textos ni las Comedias Bárbaras serán analizadas en este trabajo.
La prueba de que Valle distinguía perfectamente las obras narrativas de las dramáticas se encuentra en las distintas revisiones que algunos textos narrativos sufrieron para adaptarse a las tablas, como "Octavia Santino" para convertirse en Cenizas, fragmentos de Sonatas y novelas cortas que se integraron en El Marqués de Bradomín, o relatos varios que formaron parte de Águila de Blasón. Se trata de un tipo de transformación intermodal de lo narrativo a lo dramático o dramatización, cuya práctica es frecuente en la historia de la literatura (Genette, 1989b: 356). El cambio formal, no sólo la reelaboración de las historias, nos indica que hay una determinación autorial explícita del género. También Galdós realizó versiones teatrales de sus novelas dialogadas Realidad (1889-1892), La loca de la casa (1892-1893) y El abuelo (1897-1904), lo que viene a incidir en la idea de que no se puede definir el género dramático únicamente por su forma dialogada (Rubio Jiménez, 1982).
Luis Iglesias Feijoo (1988) ha llamado la atención sobre los pre-textos de Águila de Blasón en este marco de comunicación entre los modos dramático y narrativo, y de transformación intermodal195. Después de la publicación de la serie de las Sonatas, Flor de Santidad y la mayor parte de sus cuentos y novelas cortas, Valle se encuentra en un momento de experimentación técnica en cuanto a la forma que mejor se avenga a su nuevo proyecto196, una tetralogía, según tes-
19-1 Por ejemplo, Maupassant escribió un cuento teatral titulado "Au bord du lit" (Gil Bias, 23 de octubre de 1883), reelaborado varias veces hasta convertirlo en una comedia en un acto, estrenada el 6 de marzo de 1893 (La paix du nzenage). Sin embargo, pese a estar construido a base de acotaciones y diálogos en presente, faltan las indicaciones de los autores de las réplicas.
195 Véase también Rubio (1998). 196 "Nos parece que este cuento "Aguila de Blasón" señala una encrucijada, es un cruce de los
caminos valleinclanescos. Hacia mayo de 1906, don Ramón veía abrirse varias vías ante sí, y no había
132
timonio de Luis Bello (1906), cuyo objetivo es "la apología de las fuertes e indomables individualidades perdidas y vencidas en un medio hostil". Durante este año publica una serie de textos en prensa que constituyen la prehistoria de Águila de Blasón, que han sido estudiados desde esta perspectiva por Javier Serrano Alonso (1990) y Jean-Marie Lavaud (1992: 191-217). En estos textos, Valle titubea entre la forma narrativa y la teatral197, decidiéndose por la última en sus dos primeras Comedias Bárbaras, Águila de Blasón y Romance de Lobos. De entre los pre-textos de Águila, tres presentan forma narrativa: "Águila de Blasón"J9s, "Lis de plata"199 y "Un bautizo"200. Se ha señalado asimismo como significativo a este respecto, la aparición de una anciana en el papel de narrador en el "Prólogo" del texto "Comedia Bárbara"2º1 (Iglesias Feijoo, 1988: 72; J.-M. Lavaud, 1992: 221-222). La decisión del escritor de que el proyecto de las Comedias Bárbaras tuviese forma dramática supuso la transformación de estos tres textos para su integración en la obra mayor.
"Lis de plata" es el texto más alejado de lo que sería después Águila de blasón. Recoge a su vez fragmentos textuales de publicaciones anteriores2º2• Se deduce que el personaje protagonista, cuyo nombre no se menciona, es doña Soledad, la mujer de Montenegro203 • Varias características singularizan el pretexto. En primer lugar se trata de un retrato (J.M. Lavaud, 1992: 201-202), en el que la caracterización del personaje ocupa todo el texto y se realiza básicamente por medio de la enumeración de las acciones habituales del personaje durante su vida. Este tipo de discurso suele aparecer en las novelas cortas, como presentación del personaje, especialmente de sus antecedentes o historia pasada, en analepsis. Sin embargo, es excepcional su publicación de forma independiente en el conjunto de la producción de Valle. Como consecuencia, destaca la ausencia de diálogo, también anormal. Sobresale la ambigüedad temporal del texto, ya que, aunque en varias ocasiones el narrador da a entender que el personaje ya ha muerto20.i, en cambio, otras veces, el retrato que abarca un período de tiempo
elegido todavía" (J.-M. Lavaud, 1992: 207). 197 "El estudio de los pre-textos y de su integración a la obra muestra que hay vacilación entre
la forma narrativa y una forma dialogada inspirada en el teatro simbolista, y que los textos se engendran y se modifican en una perspectiva teatral" (J.M. Lavaud, 1992: 217).
198 El Imparcial, 28 de mayo de 1906. 199 El Imparcial, 16 de julio de 1906. 200 El Liberal, 3 de septiembre de 1906. 201 El Imparcial, 18 de junio de 1906. 202 De la reseña de La casa de Aizgorri, de "El Palacio de Brandeso", de la Sonata de ot011o y de la
Sonata de primavera. 203 No hay integración de fragmentos textuales idénticos de "Lis" en Águila de Blasón, ni
siquiera en las acotaciones. La historia de doña María Soledad y su pasado se menciona en los diálogos entre los personajes, pero no se desarrolla.
20< "Aquella señora era una santa" (Lis, p. 200), "Fue su vida como un cuento" (Lis, p. 201), "Fue su vida como el cuento de una monja crédula, y un cuento después de su muerte" (Lis, p. 202), "Y las almas en flor aroman siempre su recuerdo con el perfume de la leyenda" (Lis, p. 202).
133
bastante extenso mediante el discurso iterativo, parece realizarse al final de la vida de la mujer, cuando ésta es ya anciana205, e incluso el adverbio "ahora" parece situar el eje temporal en un momento concreto del pasado, a pesar de la mirada abarcadora del narrador de toda la vida del personaje: "Ahora, definitivamente abandonada del marido, los días de la resignada señora se deslizaban ( ... )" (Lis, p. 201). Este texto señala el punto más alejado de la versión teatral de la Comedia Bárbara.
"Un bautizo" presenta la particularidad de su narrador homodiegético y su narración ulterior. Su transformación a la estructura teatral ha sido estudiada por J.-M. Lavaud (1992: 214-215).
"Águila de Blasón" es el texto más interesant.e para observar las modificaciones que el propio escritor introdujo en la versión teatral, ya que este pre-texto está narrado íntegramente en presente y está constituido por abundantes diálogos a los que se unen indicaciones gestuales de los personajes y de sus movimientos a través del espacio, lo que acerca el texto a la escritura teatral. "Águila de Blasón" está formado por una escena en la que se desarrolla la irrupción de unos ladrones en la casa de don Juan Manuel Montenegro. J.-M. Lavaud (1992: 205-213) ha analizado su relación con "Gavilán de Espada", texto teatral que considera de redacción anterior.
El texto de "Águila de Blasón" carece de prólogo y comienza abruptamente: "Sabelita, medio dormida al pie del brasero espera a don Juan Manuel" (Águila, p. 160). Pero así también comenzaban los cuentos escritos en presente que después formaron parte de Flor de Santidad, por lo que no existe diferencia formal en la acotación inicial2ü6: "La vieja más vieja de la aldea camina con su nieto de ia mano( ... )" (Malpocado), "La madre y la hija han cruzado los 'Agros del Prior' llevando las ovejas por delante" (Égloga).
En un primer momento se podría pensar que el texto presenta un narrador heterodiegético con focalización externa, que se limita únicamente a la representación exterior de los elementos diegéticos (características que se pueden observar materialmente). Sin embargo, el narrador tiene el privilegio de la omnisciencia, que se manifiesta en el conocimiento que posee de la conciencia de los personajes2º7:
2os "hacía muchos años que llevaba vida retirada y devota en un pazo aldeano" (Lis, p. 200). 2º6 Las acotaciones descriptivas de algunos pre-textos de Águila de blasón con forma teatral pre
sentan grandes semejanzas con las descripciones de Flor de santidad. Por ejemplo en "Jornada antigua" encontramos fragmentos como los siguientes: "La fragancia del vino que hierve con el romero se difunde por la estancia como un bálsamo de aldeanos y pastores que tuviesen la tradición de otra edad remota, crédula y feliz. Un bálsamo oloroso y rústico que aumenta las virtudes familiares y las cosechas" (Jornada, p. 106), y al final del texto: "En los agros vecinos ladran los perros, como si vagasen en la noche los fantasmas de aquellos cuentos aldeanos, y volasen, en el claro de la luna, las brujas sobre sus escobas" (Jornada, p. 108). Estas expresiones de la subjetividad del narrador en la descripción espacial se mantienen en el texto teatral, salvo la última oración del primer pasaje.
2º7 En "La Estadea", texto que luego se integrará en Romance de Lobos, cobra especial relieve la
134
"Y se pasa muchas veces las manos por la frente, con tanto miedo de aquel hombre, como del viejo hidalgo a quien no osa mirar" (Águila, p. 162)
"Sospechando que sean ladrones" (Águila, p. 163)
"temerosos de que acuda gente" (Águila, p. 164)
La subjetividad de este narrador se manifiesta especialmente en las comparaciones:
"Sabelita se estremece bajo la ráfaga de aquella voz despótica, y casi inconsciente, como bajo una fuerza sobrenatural, sopla la luz ( ... )" (Águila, p. 162)
( ... ) y plañen en redor del muerto, arrodillados sobre la tarima, como plañían los vasallos leales a los señores Reyes" (Águila, p. 164)
Todas las características mencionadas del narrador, similar a muchos de los narradores de cuentos, novelas cortas y al narrador de Flor, se mantienen en las acotaciones de la versión teatral, lo que acerca el teatro de Valle al discurso narrativo (Calero Heras, 1971), salvo la exclamación final que cierra el pre-texto, que se elimina. En la conclusión de "Águila", el narrador, mediante una exclamación, expone su punto de vista sobre el personaje de don Juan Manuel, en una muestra evidente de su subjetividad, que rompe con el esquema seguido en el relato de ausencia de comentario explícito: "¡De haber nacido en aquel buen tiempo pasado este hidalgo mujeriego y despótico, hospitalario y violento, nos diría su vida un viejo romance!" (Águila, p. 164). La carga ideológica de esta oración conclusiva es bien visible; en primer lugar, por la valoración explícita del narrador del tiempo pasado como mejor, y en segundo lugar, por la simpatía que el narrador demuestra por el personaje (a pesar de que lo caracteriza con cuatro adjetivos, de los cuales sólo uno tiene carácter positivo: "hospitalario")2os.
Las diferencias más significativas entre el texto narrativo y el teatral se localizan en el plano temporal y en el discurso atributivo. Las referencias temporales del texto narrativo son un tanto confusas. Después de la gran escena que constituye la mayor parte de "Águila", parece que al final se produce un resumen en el que transcurre buena parte de la noche. Comienza el relato con la siguiente mención: "Ya sonó la queda en la campana de la colegiata" (Águila, p. 160), que
conciencia del personaje principal, a pesar de su forma dramática: "Manuel Tovío siente erizarse los cabellos en su frente, y disipados los vapores del mosto", "El chalán siente el escalofrío del otro mundo viendo en su mano oscilar la llama de un cirio", "Manuel Tovío siente que una ráfaga le arrebata de la silla, y ve desaparecer a su caballo ( ... ) advierte con espanto que sólo oprime un hueso de muerto( ... ) se siente llevado por los aires".
2º8 Véase una explicación de los rasgos de este personaje desde una perspectiva socio-histórica en el cap. VII, "Comedias Bárbaras: un modelo social tradicionalista", del estudio de Santos Zas (1993). El personaje de Don Juan Manuel ya es conocido para el lector de Valle-Inclán. Ha aparecido en "Rosarito", Sonata de otoño, El Marqués de Bradomín y uno de los pre-textos de la Sonata citada que lleva por título su nombre.
135
hace referencia a una hora de la noche. Al final del texto: "A media noche, la luna saliendo de entre nubes, comienza a iluminar la sala" (Águila, p. 164). A continuación llega la vieja criada "y con silencioso lloro, ve rayar el día". Luego se presenta Sabelita, y por último, los criados. No parece muy coherente esta disposición temporal, pues, o la criada ha estado llorando unas cuantas horas, y al amanecer entra Sabelita, algo poco probable, o hay incoherencia entre las dos referencias temporales. En la adaptación teatral no transcurre tiempo ninguno entre el planto de la Roja y la llegada de Sabelita (escena quinta de la Jornada Primera).
Por otro lado, la convención formal de las acotaciones teatrales presupone la desaparición de los discursos atributivos, que son sustituidos por la indicación simple del nombre del personaje autor del parlamento. Si comparamos "Águila de blasón" con la versión teatral, vemos que desaparecen oraciones como las siguientes:
"La vieja criada murmura" (Águila, p. 160)
"Don Juan Manuel alza la poderosa voz" (Águila, p. 161)
"Sabelita suplica angustiada" (Águila, p. 161)
Aunque se mantienen algunas: "( ... )EL CABALLERO la mira amenazador y bajo el pañuelo que le
amordaza aún ruge con la voz sofocada y confusa" (Risco (ed.), 1994: 83)
"EL CAPITAN de los ladrones le habla" (Risco (ed.), 1994: 84)
"( ... )se alza llena de impero la voz del hidalgo" (Risco (ed.), 1994: 87)
Además de todo ello, Valle introduce nuevas réplicas para crear un efecto dramático mayor. J.-M. Lavaud (1992: 211) se refiere al "ritmo y lógica interna" propio del teatro: "El teatro exige un montaje y una puesta en escena precisos, un desarrollo riguroso, que Valle-Inclán alcanza mediante la alternancia de los diálogos y de las acotaciones escénicas". Sin embargo, parece que en este texto las diferencias no son significativas.
Frente a los pre-textos de Flor con los que presenta evidentes similitudes, el texto de "Águila" es más dinámico, se construye a través de una sucesión rápida de acciones, mediante acumulación de verbos de movimiento. Los pre-textos de Flor, los cuentos, novelas cortas y largas, suelen, en esta época, componerse de escenas un tanto estáticas, con abundancia de diálogo. Asimismo, los elementos descriptivos en "Águila" han quedado reducidos a alguna referencia a la luz de la luna, y algún adjetivo aplicado a espacios o personajes.
Por último, los textos teatrales frente a los narrativos suelen presentar una acotación inicial de determinación espacial. En Valle-Inclán y en otros muchos autores, tienen una sintaxis especial basada en la construcción nominal elíptica (sin verbo). Aunque estas series nominales serán frecuentes en los textos dramá-
136
ticos y narrativos de la última época de Valle-Inclán (Segura Covarsí, 1956), en este momento (1906-1907) solamente los textos teatrales utilizan expresiones como las citadas. Véanse, por ejemplo, las de varios pre-textos con forma dramática de Águila de blasón:
- "Una sala en la casa infanzona" (Gavilán, escena segunda, p. 100)
- "Una antesala grande y desmantelada" (Gavilán, escena cuarta,
p. 102)
- "La velada en el molino" (Jornada, p. 106)
- "El atrio de una iglesia. Anochece" (Tragicomedia, escena pri-
mera, p. 108)
- "La casa de la Pichona. Una cocina terreña" (Tragicomedia, escena segunda, p. 109)
1.3. Indeterminación genérica.
La pertinencia del acercamiento genérico al fenómeno literario posterior al Romanticismo, sustentado por la gran mayoría de la crítica contemporánea, parte de una concepción del género como institución, modelo de escritura y horizonte de expectativas, ajena a cualquier tendencia normativa o ansia clasificatoria. El interés por toda clase de relaciones intertextuales en un sentido amplio, así como la productividad de los análisis basados en diferentes procedimientos de transformación genérica que demuestran la radical renovación de la propuesta literaria de Valle-Inclán, ha supuesto en la bibliografía reciente la aparición de estudios centrados directamente en una aproximación genérica a la obra del escritor gallego, de la que son buena muestra entre otros el monográfico de la revista Insula coordinado por Margarita Santos Zas (1991), el libro de Pilar Cabañas Vacas (1995) dedicado a los géneros dramáticos, o desde la perspectiva más amplia de las relaciones intertextuales que incluyen las genéricas, el estudio de Mercedes Tasende Grabowski (1994) sobre El Ruedo Ibérico209.
Si en el estudio de los géneros históricos teatrales practicados por Valle ha sido muy productivo el análisis de los subtítulos genéricos, el repaso de los subtítulos aplicados por el escritor a su obra narrativa demuestra una menor variedad y originalidad. Se puede observar cómo hay una clara preferencia por el término "historia", marbete más general e impreciso que el de cuento, novela o novela corta. Normalmente aparece en plural, lo cual diluye todavía más el posible sentido genérico: Femeninas. Seis historias amorosas (1895); Epitalamio Historia de amores (1897); "Adega. Historia milenaria" (1899) y (1901); Flor de santi-
209 Dentro de la extensa bibliografía valleinclaniana, diversos trabajos no tan recientes han analizado las novelas de La Guerra Carlista y El Ruedo Ibérico desde las convenciones de la novela histórica. Tirano Banderas ha sido considerada corno la obra originaria de un nuevo subgénero, la novela de dictador. Las Sonatas han sido objeto de diferentes análisis desde los presupuestos de la autobiografía.
137
dad. Historia milenaria (1904); Jardín umbrío y Jardín novelesco. Historias de santos: de almas en pena: de duendes y de ladrones (1905 y sucesivas ediciones; el subtítulo no aparece en la primera edición de Jardín Umbrío de 1903); Historias perversas (1907); Historias de amor (1909). Además habría que añadir "La confesión. Historia amorosa" de 1893, que fue primero "La confesión (Novela Corta)" en 1892. Teniendo en cuenta este último caso son seis ejemplos en los que "Historia" aparece formando parte del subtítulo y dos formando parte del título en sí mismo.
El término "historia", por otro lado, siempre va acompañado de un adjetivo o sintagma preposicional con "de" que precisa más el contenido del libro, claramente de manera temática. En el caso de los Jardines identifica el tipo de personajes que va a aparecer. En cuanto al significado de "historia" no va más allá del de relación de cualquier suceso, sin el matiz político o de veracidad científica de la disciplina210.
En cuanto a los subtítulos "cuento", "novela corta" y "novela", no son muchos los textos que se acompañan de tales marbetes. "Novela corta" califica únicamente a tres textos: "¡Caritativa! Novela corta", "El canario. Novela Corta" y "La confesión (Novela Corta)"m, todos de 1892. "Cuento" aparece casi siempre modificado por un adjetivo o frase212. El único subtítulo verdaderamente interesante desde la perspectiva genérica es el de "cuento popular", cuyas características cumple el texto de "¡Ah de mis muertos ... !" a la perfección. Menos claro es el sentido del adjetivo "bizantino" desde este punto de vista, que hace referencia a uno de los tópicos más queridos de la literatura finisecular. "Adega (cuento bizantino)" de 1897 es el germen de "Adega. Historia milenaria" (1899 y 1901), que conformará los primeros capítulos de Flor de santidad. Historia milenaria de 1904. En cuanto a "Cuento color de sangre" parece señalar lo truculento de la historia de "El rey de la máscara", con una sinestesia muy del gusto de los movimientos simbolistas finiseculares, procedente del ámbito francés y rápidamente extendida en la literatura hispanoamericana213• Por último, en dos ocasio-
210 Diferente sentido parece tener el adjetivo "histórico" como subtítulo del texto periodístico publicado en El Universa/ de México el 17 de julio de 1892, "El conspirador de las melenas (Histórico)", y de "Un bastardo de Narizotas. Página histórica", publicado en 1929, cuyo objeto parece ser el expresar que el suceso ha ocurrido verdaderamente.
211 Posteriormente, como se ha sef\alado, "La confesión" en 1893 pasó a denominarse "Historia amorosa".
212 "El mendigo (Cuento)" (1891); "El rey de la máscara (cuento color de sangre)" (1892); "¡Ah de mis muertos ... ! (cuento popular)" (1892); "Adega (cuento bizantino)" (1897).
213 Según afirma Ricardo Fuente en 1897 Valle tenía el proyecto de publicar una colección de relatos con el título Cuentos color de sangre. Manuel Díaz Rodríguez tiene una colección titulada Cuentos de color (Caracas, Herrera Irigoyen, 1899) y Manuel Gutiérrez Nájera una serie de "Cuentos color de humo" publicados en prensa entre 1890 y 1894. Por influencia de Azul ... de Rubén Daría (1888) y de los escritores franceses precedentes, los títulos que hacen referencia a colores se prodigan en la narrativa modernista hispanoamericana. El propio Nájera funda la Revista Azul (copia de la Revue Bleue, de París) y publica numerosos textos como "Del libro azul" (1880), "Musa blanca" (1886), "El
138
nes más aparece la palabra "cuento" dentro del título, pero con referencia al contenido del propio texto: "Un cuento de pastores" (1904) y "¿Cuento de amor? Fragmento de las Memorias Íntimas del Marqués de Bradamín" (1901), título tomado de Benavente (É. Lavaud, 1991: 249).
En cuanto al subtítulo "novela" únicamente se halla en cuatro ocasiones: El terno del difunto. Novela (1926); Tirano Banderas. Novela de Tierra Caliente (1926); Ecos de Asmodeo. Novela (1926); La rosa de papel. La cabeza del Bautista. Novelas macabras (1924). El terno del difunto apareció en la colección La Novela Mundial; La rosa de papel y La cabeza del Bautista en La Novela Semanal. Estos textos normalmente son considerados como obras de teatro. Su subtítulo puede deberse al hecho de aparecer en dichas colecciones.
También aparece el término "memorias" como subtítulo de las cuatro Sonatas y de buena parte de sus pre-textos. Hay variantes en cuanto al apellido Bradomín que aparece como Bradamín (1901) y Bradomiro (1901). La construcción utilizada es "Memorias del Marqués de Bradomín", señalándose si se trata de un texto fragmentario, con el término "Fragmento de" o simplemente "De ... "214.
Actualmente el género de las memorias se distingue de la llamada autobiografía por el mayor peso de los acontecimientos históricos, frente a la narración particular del yo, como se ha visto al hablar del género de las Sonatas. Valle publicó dos textos en prensa, nunca recogidos en libro, en cuyo subtítulo alguna vez aparece el término "autobiografía". La famosísima autosemblanza fantasiosa de Valle publicada en Alma Espaiiola el 27 de diciembre de 1903 lleva por título "Juventud militante. Autobiografías", lo que demuestra sin duda que la elección del rótulo pertenece a la revista, por el uso del plural. Este texto se reeditó en la Revista Moderna de México, en octubre de 1908, con el título "Autobiografía", seguramente sin permiso del autor. El poema conocido como "Auto-retrato" tras su descubrimiento por Donald McGrady (1974) en El Nuevo Tiempo Literario de Bogotá (1907-1908), en su primera publicación en El Liberal el 14 de febrero de 1908 lleva el título de la sección en la que aparece: "Poetas del día. Valle Inclán" (Phillips, 1989: 67-68 y Serrano (ed.), 1987: 405-406). Según Phillips estos poemas forman parte de "una sección publicada con cierta regularidad durante 1908 y el mes de enero del año siguiente, bajo la rúbrica de "Poetas del día; autosemblanzas y retratos" que recoge poemas de tipo autobiográfico acompañados de una fotografía del autor. No parece pues que el título pertenezca al escritor. Este texto se publicó con el título "Poetas del día en España: autobiografía" en El Mundo
hada verde" (1887) "Blanco. Pálido. Negro" (1888), "De blanco" (1888), así como numerosas crónicas "Crónica color de rosa", "Crónica color de bitter", "Crónica de mil colores", "Crónica color de muerto", etc.
214 En una ocasión se le añade el adjetivo "íntimas":"¿ Cuento de amor? (Fragmento de las Memorias Intimas del Marqués de Bradamín)" (1901). En un texto de la serie de Tierra Caliente, el protagonista es Andrés Hidalgo ("Tierra caliente. De las memorias de Andrés Hidalgo", 1898).
139
Ilustrado de México el 22 de marzo de 1908 y como "Auto-retrato" en la versión citada por McGrady.
Relacionado con la narrativa personal de las memorias está el subtítulo "recuerdo" que se localiza en tres ocasiones: "Bajo los trópicos (Recuerdos de México) I" (1892); "Año de hambre (Recuerdo infantil)" (1903); "Nochebuena (Recuerdo infantil)" (1903). Estos dos últimos se publicaron con un mes de diferencia y corresponden a un momento en el que Valle ya tenía más o menos perfilado el proyecto de las Sonatas, narración personal también, aunque no de infancia. Por otro lado, "El convento de Gondarín", texto de 1892, va precedido por el sintagma "Recuerdos de España".
Tres textos de la serie Tierra Caliente llevan el subtítulo o el título de "Impresión": "Páginas de tierra caliente. Impresiones de un viaje" (1893); "Impresiones de Tierra Caliente" (1895); "Tierra Caliente (Impresión)" (1899). Subtítulo relacionado con este es el de "sensación" que acompaña a la reseña de La casa de Aizgorri de 1901.
Dos veces aparece el término "visión" referido a las dos partes de La media noche: "Un día de guerra. Visión estelar" (1916); La media noche. Visión estelar de un momento de guerra (1917). El subtítulo va aparejado a una concepción determinada de la obra literaria de gran profundidad que se examinará en su momento.
Otro subtítulo que aparece en tres ocasiones es el de "crónica" en textos de 1903: "Crónica: Un retrato", "Crónica: Judíos de cartón" y "Crónica: Tres viejas". Los dos primeros son versiones de fragmentos que aparecen en capítulos de la Sonata de Estío y de la Sonata de Primavera. Otros subtítulos son "Tabla del siglo XV" ("La adoración de los reyes", 1902), "Florilegio de honestas y nobles damas" (Corte de amor, 1903) y "Nota literaria" ("Mi rebelión en Barcelona", 1935).
1.3.1. Cuento y novela corta.
Las aproximaciones teóricas a la diferenciación entre cuento, novela corta y novela no han llegado a resultados satisfactorios por el momento, ni por supuesto a la coincidencia crítica. A pesar de que el cuento es uno de los géneros narrativos más antiguos, ha sido tradicionalmente menos valorado que los géneros extensos, épicos o novelescos, por su relación con el folclore, lo popular o lo infantil. Incluso modernamente, cuando el cuento literario ya está plenamente asentado, el relato corto se ha visto como preparación o ensayo para obras de mayor importancia o aliento. Estudiados desde perspectivas novelísticas, el cuento y la novela corta han sido siempre definidos por relación con la novela (Godenne, 1974). Además, la extensa historia del género y su universalidad ha favorecido una gran variedad de formas y subgéneros. La teoría del cuento, salvo algún ejemplo aislado, es de ascendencia anglosajona y el corpus de relatos utilizado básicamente está escrito en lengua inglesa. Puede observarse cierta
140
tendencia a basar las definiciones en la producción de los escritores del "Modernism" de entreguerras, además de partir toda la reflexión teórica de los planteamientos de Poe21s, tanto para seguir la línea marcada por la argumentación del escritor como para profundizarla o matizarla (Pozuelo Yvancos, 1999). Se invocan frecuentemente criterios un tanto difusos como el de intensidad, condensación o concentración (Reid, 1986; Lohafer y Clarey, 1989). Si el panorama es confuso en la teoría del cuento, en cuanto nos acercamos a la novela corta la cuestión se oscurece todavía más (Dupont, 1978; Martínez Arnaldos, 1996). En determinadas literaturas como la francesa o la alemana, la novela corta ha recibido una mayor atención por parte de la teoría literaria, quizá debido al hecho de que en sus lenguas respectivas no existe la imprecisión terminológica que se observa en la lengua castellana (Gillespie, 1967), fruto de la utilización del derivado de la palabra italiana "novella" para las novelas largas y las cortas, especializándose el término "romance" para un tipo de composición poética. La expresión "novela corta" es, pues, una expresión de compromiso. El criterio más utilizado para su definición es el de la extensión (Etiemble, 1977), criterio siempre relativo y más en el caso de Valle, cuyas novelas largas son en general bastantes cortas. El problema que se plantea es si existen diferencias de técnica entre ambos géneros o diferencias de tipo estructural. En algunos casos se identifica la narración breve popular de tipo tradicional con el cuento, y la literaria, más elaborada con la novela corta. Asimismo puede percibirse cierta preferencia por asignar el campo de lo fantástico al cuento, y de la narrativa más realista o veraz a la novela corta. Otros rasgos repetidamente señalados son el simbolismo, las estructuras repetitivas o el momento crítico característico de la novela corta. Todo ello nos ofrece un panorama especialmente caótico216.
En relación con este problema terminológico, el cuadro de la novela corta en la tradición hispánica de Fin de Siglo es confuso. Los estudiosos de la literatura de la época dudan entre aceptar la existencia del género o no. Eberenz (1991), por ejemplo, opina que la novela corta no tiene un estatuto semiológico distinto del cuento. Baquero Goyanes (1949) diferencia ambos géneros, aunque los estudia conjuntamente. Parece extenderse la opción de abarcar bajo un mismo género todo el dominio del relato corto frente al de la novela. La situación cambia un tanto a partir de las promociones de El Cuento Semanal y otras colecciones de novelas cortas similares, que han recibido mayor atención por parte de los estudiosos de la literatura.
21s Brevedad, intensidad del efecto estético, unidad de lectura. Recoge el trabajo fundamental de Poe, May (ed.), (1976).
216 Martínez Arnaldos (1996) sefi.ala el dominio en este campo de los estudios genéricos intrínsecos, especialmente de tipo formal, estructural o estético. Propone un análisis sociológico de la novela corta que tenga en cuenta su producción y recepción, su marco (fundamentalmente su lugar de publicación, las revistas literarias, para el perído que nos ocupa).
141
En cuanto a la utilización del término "novela corta" en la literatura española de fin de siglo, contamos con los trabajos de Baquero Goyanes (1949), Gerald Gillespie (1967) y más recientemente los estudios de Ángeles Ezama (1992 y 1993) que subrayan la indefinición del término:
"En la literatura española del pasado siglo la denominación de los géneros breves resulta particularmente confusa e imprecisa; los términos utilizados para referirse a las formas breves son numerosos ( ... ) En la etapa de la Restauración el término "cuento" se destaca de modo predominante sobre los otros para referirse al género breve. Por los mismos años la forma literaria que hoy denominamos "novela corta" empieza a diferenciarse terminológicamente de otras formas breves; es entonces cuando empiezan a utilizarse los marbetes de "relación", "cuento largo", "boceto de novela", "novela en germen", "esbozo novelesco", "novela corta" y otros afines" (Ezama, 1993: 142)
El término novela corta es el más frecuente. Comienza a usarse en los años 80 y se incrementa su utilización en los años siguientes. Ezama analiza la confusión terminológica y estudia la aparición del marbete "novela corta" en diferentes colecciones, proyectos editoriales y concursos. Entre los testimonios de escritores cita el muy conocido de Clarín en una "Revista literaria"217 de 1892, en la que el escritor diferencia entre nouvelle y cuento, aunque aprecia la insuficiencia terminológica del castellano frente a otras lenguas. Interesante es el testimonio de Gómez Carrillo en su prólogo "La novela corta y el cuento" de su antología de 1902 Novelas cortas de los mejores autores espafwles contemporáneos, en el que afirma que no existe distinción entre cuentos y novelas cortas. A su vez Gómez de Baquero tampoco aprecia diferencias genéricas entre la novela corta y la novela. Sí parecen distinguir la nouvelle como género los promotores de la colección de El Cuento Semanal, a pesar de su título218. Las conclusiones de Ezama son las siguientes:
"En general, parece que el marbete de "novela corta" se aplica a textos de mayores dimensiones que el de "cuento", pero en muchos casos el cambio de designación no implica un cambio de género. Nos hallamos en un momento de vacilación en el empleo del término que testimonia, pese a todas las confusiones que implica, la voluntad de discernir genéricamente una forma literaria, la novela corta, que, contando con
217 3 de agosto de 1892 (Clarín, 1973: 94-95). 218 A los testimonios aducidos podemos añadir dos de Azorín. Uno de ellos se encuentra en un
cuento (con estructura dramática) recogido en Bohemia. Cuentos de 1897 titulado "El maestro". "EL JOVEN.- (Modestamente) Sí, señor. He escrito un cuento largo ... , una novelita ... EL MAESTRO.- Sí, sí; comprendo ... Lo que llaman los franceses nouvelle" (Azorín, 1959: 300).
Y la crítica de Epitalamio en Clzarivari, cap. VI: "Es una novela corta, algo incoherente, escrita con cuidado y terso estilo" (Azorín, 1959: 281).
142
numerosos exponentes en la literatura española precedente (Siglos de Oro), parece ganarle la partida al cuento en este principio de siglo" (Ezama, 1993: 148).
2. Cuento y novela corta en Valle-Inclán.
Se ha comprobado que Valle, en correspondencia con el panorama general diseñado por Ezama, no distingue especialmente entre los géneros en sus subtítulos e incluso prefiere marbetes menos marcados como el de "historia". Así, "La confesión" es "Novela corta" en 1892 e "Historia amorosa" en 1893. Cuento y novela corta no son subtítulos frecuentes (tres en cada caso). "Novela corta" se concentra en el año 1892 ("Caritativa", "El canario", "La confesión") y después ya no vuelve a aparecer.
Como se ha señalado, es ya prácticamente un lugar común la inserción de Valle en un amplio movimiento de transgresión genérica que con raíces decimonónicas se afirmó en la literatura occidental en los primeros decenios del siglo XX. Asimismo, el experimentalismo y la renovación constante son señalados frecuentemente al caracterizar la literatura de Valle-Inclán. Sin embargo, parece obvio que para transgredir una convención hace falta conocerla. En el dominio de la narrativa breve de Valle, determinados relatos siguen el patrón del cuento folclórico o popular en mayor o menor medida, demostrable tanto en las formas como en los temas, y especialmente en la insistencia en el marco oral. Con evidente originalidad y siempre con una cuidada elaboración literaria, muchos de los relatos de los Jardines presentan motivos propios del relato tradicional, como el elemento misterioso o fantástico, las tradiciones y supersticiones, o las leyendas hagiográficas o religiosas, recreados desde las coordenadas del cuento modernista.
Por otro lado, un buen número de narraciones galantes, protagonizadas por mujeres adúlteras o libertinas, con cierto toque frívolo o decadente, se recogen en otras colecciones como Femeninas o Corte de Amor219. Ciertamente, la colección en la que aparecen parece responder a un criterio genérico, aunque con salvedades, ya que el trasvase de ciertos relatos de unas colecciones a otras, demuestra que entre estos relatos existen semejanzas para Valle. Así "Rosarito", recogida en Femeninas, se publicó con el título de "Don Juan Manuel" en Jardín Novelesco de 1905 (aunque en 1908 se suprime). En la edición de Jardín Umbrío de 1920 se
219 Esta clasificación genérica por rasgos temáticos e influencias culturales es fundamental para Lavaud y Lavaud (1991: 25): "Dans les premieres ceuvres de Valle-Inclán apparaissent une Galice tres personnelle et une Europe ou se mobilisent les avantgardes artistiques. Ces deux tendances fortement antagonistes marquent done ses premieres ceuvres narratives avec d'une part la quéte des racines et d'autre part le cosmopolitisme". Vid. también los capítulos dedicados a la narrativa breve de la monografía de É. Lavaud (1991).
143
incorporan dos narraciones, "Mi hermana Antonia", recogida en 1909 en Cofre de Sándalo, y "Beatriz", aparecida en Corte de Amor de 1903 (y 1908), y en Historias Perversas de 1907. Algunos relatos, como estos dos últimos citados, recogen elementos que parecen propios de los cuentos, como la presencia de lo fantástico unido a las creencias y supersticiones gallegas. Sin embargo, su extensión y su división en capítulos220 las acerca al género de la novela corta. La presencia de los nombres de mujer que dan título a estas narraciones las sitúa en el camino de cierta tradición francesa, cuyo ejemplo puede ser Nerval o Barbey. Zahareas y Gillespie (1968a: 279) han defendido la inclusión de "Rosarito" y "Mi hermana Antonia" en el género de la novela corta, por su simbolismo y su "drama tic structure, focused on a major occurrence or turning point", siguiendo la definición de Goethe de novela corta221 .
El criterio seguido por la crítica valleinclaniana para la clasificación de la narrativa breve de Valle, puede ejemplificarse en el estudio de Éliane Lavaud (1991), cuyas distinciones genéricas son aceptadas, con algunas excepciones. Lavaud considera novelas cortas los relatos "La condesa de Cela", "Tula Varona", "Octavia Santino", "La Niña Chole", "La Generala", "Rosarito", "Augusta", "Rosita", "Eulalia", "Beatriz", "Mi hermana Antonia" y "¡Caritativa!". Sin embargo, "Fue Satanás" y "Una desconocida" forman parte del grupo de los cuentos para la investigadora francesa222.
Luis González del Valle (1990: 20), en cambio, considera que la distinción no es pertinente desde un punto de vista narratológico, lo que le lleva a utilizar términos más neutros como "relato" y "texto", aunque sobresale la frecuencia con la que denomina "cuento" a todo el corpus de narrativa breve223. Sin embargo, en su introducción a la colección de Corte de Amor califica explícitamente a "Eulalia", "La Condesa de Cela" y "La Generala" como cuentos, y a "Rosita" y "Augusta", novelas cortas (González del Valle, 1990: 31) sin precisar los motivos de tal distinción, aunque señale en nota su discrepancia con la clasificación genérica de Lavaud (González del Valle, 1990: 34, nota 1).
220 Este rasgo es mencionado por Sobejano (1985: 84): "Aunque parezca un recurso meramente externo, caracteriza a muchas novelas cortas modernas, y creo que responde a la forma interior de éstas, un esquema intensificador, que el cuento, más unitario e instantáneo, no necesita". Sobejano (1985: 85-86) sef\ala que la norma de la novela corta es el "realce intensivo" y la del cuento la "unidad partitiva". También Lozano Marco (1983: 46 y ss.) en su estudio sobre la narrativa breve de Pérez de Ayala sef\ala la división en unidades menores como rasgo propio de la "nouvelle", género en el que se da también un mayor relieve a la descripción espacial y un mayor detalle en la caracterización de los personajes.
221 "a work which narrates an "unheard-of-event", sorne particular, curious occasion that has universal significance" (Zahareas y Gillespie, 1968a: 280).
222 Por supuesto, pueden considerarse novelas cortas otros textos posteriores autónomos o fragmentos de novelas mayores publicados separadamente como "La corte de Estella", Una tertulia de antaño, "Un bastardo de Narizotas", etc.
m También Antonio de Zubiarre (1978: 33): "Hoy día se preferirá la denominación general de "cuentos" para todo este tipo de obritas".
144
Por su parte, Rosa Alicia Ramos (1991), cuyo objetivo es examinar la relación de las narraciones breves de Valle con la narrativa oral tradicional, maneja consecuentemente clasificaciones genéricas propias de dicha narrativa (cuentos verídicos o leyendas -fabulates, memorates, anti-leyendas-, cuentos de ficción de hadas, chistes, etc.).
Por otro lado, determinados textos han sufrido tan profundas modificaciones que pueden propiciar el cambio genérico. Así "Rosita", texto que en su primera versión puede ser considerado como cuento, en versiones posteriores parece novela corta.
A continuación se examinarán las características de los narradores de los cuentos y novelas cortas con el objetivo de conocer si existen diferencias en cuanto a las técnicas narrativas utilizadas en ambos géneros.
2.1. Los cuentos de Valle-Inclán.
No se puede encontrar entre los escritos de don Ramón ninguna exposición teórica sobre el cuento. Los únicos comentarios que se aproximan a cierta reflexión sobre el género aparecen en el artículo-reseña del libro de Manuel Bueno A ras de tierra224:
"Otros cuentos hay en este libro que tienen para mí el defecto de no ser tales. Pertenecen a un género indeterminado. Parecen episodios sueltos de novelas acaso solamente concebidas; por ellos se advierten en su autor mayores y más altas facultades. Son a veces los cuentos como esos trajes demasiado estrechos que denotan la musculatura del que los lleva. Por éstos que componen el libro A ras de tierra, yo creo que a Manuel Bueno le espera un brillante porvenir en la novela" (apud Serrano (ed.), 1987: 212)
Se encuentra en este fragmento la subordinación del cuento a la novela, algo bastante común en las definiciones del género más tradicionales, en las que normalmente la novela es más valorada que el cuento, lo mismo que la novela corta22s. De todas formas, lo más interesante de estos comentarios de Valle es la conciencia del cuento como género. Un cuento no es un episodio suelto de una novela, ni un fragmento de un texto mayor, luego tiene su propia estructura o forma característica226. Sorprenden estas declaraciones en un autor que acostumbra a "trasladar" cuentos a
m El Inzparcial, Madrid, 9 de junio de 1902. 22s Como se puede ver en algunas de las soluciones terminológicas adoptadas para paliar la
carencia de una palabra en español para el género de novela corta: esbozo de novela, novela en germen, boceto de novela, etc. (Ezama, 1993).
226 Menos interesante es la clasificación de los cuentos en dos grupos: "Un amigo mío que suele definir ingeniosamente en achaques de literatura, dice que hay cuentos de dos clases: Cuentos de Juzgado y Cuentos de Confesonario. Según mi amigo, los cuentos que ahora se escriben, cuando no son casos de conciencia capaces de volver loco a un jesuita, son casos de muertes, asolamientos y fieros males capaces de estremecer a un Jurado de estatuas. Yo, aun cuando no creo ciegamente en esta da-
145
sus novelas. Ejemplo clarísimo es el de "¡Malpocado!", que indudablemente Valle consideraba como cuento, puesto que lo presentó a un concurso de cuentos, y que pasó a formar parte de Flor de Santidad. En otros casos, parece evidente que los textos publicados en prensa son fragmentos de novelas mayores, como los pre-textos de las Sonatas por ejemplo, aunque uno de ellos, "Hierba santa"227, se publicó como relato autónomo en una colección de cuentos (Jardín Novelesco de 1908). Lo mismo sucede con "¡Fue Satanás! ... ", publicado de forma independiente en El Gráfico de Madrid, que constituye después el final de Sonata de primavera y que se recogerá en el mismo volumen de cuentos (Serrano Alonso, 1992a, 1: 196).
Si el género cuento en la narrativa de fin de siglo presenta fronteras imprecisas con la novela corta, también es difícil establecer su distinción de otros tipos de prosa, que coexistían en las mismas publicaciones periódicas, como el artículo de costumbres y la crónica228. En cuanto al artículo de costumbres, este hecho ya fue observado por Mariano Baquero Goyanes (1949: 96-102) en un estudio clásico del cuento decimonónico. Una de las modalidades más comunes del artículo de costumbres es aquella en la que aparecen acción, personajes y diálogo, lo que acerca el artículo al cuento. Según Baquero Goyanes la distinción entre ambos géneros, siempre difícil, debe realizarse atendiendo a la intención del texto y al mayor o menor peso de la dosis argumental. El cuento y el artículo de costumbres se definirán según la primacía concedida al argumento (cuento) o a la descripción de ambientes y tipos (artículo de costumbres), aunque hay zonas de confluencia. Ángeles Ezama (1992) también afirma que hay que tomar con precaución los rasgos identificadores señalados normalmente para el cuadro de costumbres: brevedad, independencia, carácter de actualidad y carácter genérico, ya que en el cuento de fin de siglo existe descripción de costumbres cotidianas y sus personajes llegan a convertirse en tipos "cuyos rasgos se reiteran y cuyos comportamientos suelen obedecer siempre a un mismo patrón "(Ezama, 1992: 60).
En la práctica periodística de Valle se encuentra un buen número de artículos en los que se desarrolla una acción, que como sabemos es un componente primordial de la estructura narrativa. ¿Cómo diferenciar estos artículos de los cuentos que también presentan una acción concentrada? Algunos artículos de Valle pertenecen claramente al género costumbrista (Serrano (ed.), 1987: 175 y 180). Entre estos se encuentran "Las verbenas"229 y "Madrid de noche"23o, en el que
sificación, tampoco le pongo reparos" (apud Serrano (ed.), 1987: 210). Los relatos de Bueno son para Valle "cuentos de confesonario":"estados de alma y casos de conciencia".
227 Con el subtítulo "Fragmento de "Las Memorias" del Marqués de Bradomín", Juventud, Madrid, 1 de octubre de 1901.
228 "La forzosa convivencia de formas literarias y periodísticas en el seno de las publicaciones periódicas determina el mutuo influjo entre ambas, con la consiguiente quiebra de los límites entre realidad y ficción" (Ezama, 1992: 43).
229 El Universa/, México, 5 de junio de 1892. 230 El Universa/, México, 9 de junio de 1892.
146
Valle aclara que escribe el artículo por petición del director del periódico, "que desea publicar en su diario algunos artículos sobre costumbres españolas, y en particular madrileñas" (apud Serrano (ed.), 1987: 181). Ambos se incluyen en el género artículo de costumbres por su estatismo, descripción de ambientes, costumbres y tipos más o menos genéricos. También se puede adscribir sin mucha dificultad al género el artículo titulado "Palabras de mal agüero. Lagarto-Culebra"231, que utilizando un episodio mínimo supuestamente vivido por el narrador, ilustra algunas costumbres supersticiosas andaluzas. Breve anécdota encontramos también en la primera de las "Cartas Galicianas"232, en la que el narrador de viaje por Galicia conoce a su compañero de habitación en una posada de Monforte, Pedro de Tor, verdadero tipo de "hidalgo montañés".
Los relatos de Valle que son considerados normalmente como cuentos se recogieron en las colecciones de Jardín Umbrío y Jardín Novelesco. Como se puede deducir después de los estudios realizados por Éliane Lavaud (1991) y Javier Serrano (1992a), estas colecciones no agruparon los mismos relatos en sus distintas ediciones. Normalmente se toma como base para el estudio de los textos la publicación de Jardín Umbrío de 1920. La mayoría de los críticos utiliza en sus trabajos esta edición por considerar que es la última que corrigió Valle233 (y por tanto la mejor, tras las sucesivas versiones). Javier Serrano (1992b) ha criticado algunos de estos estudios relativos a la estructura de la colección basados en esta versión de Jardín Umbrío, como es el de Rehder (1977), sobre el que se apoya Ramos (1991), señalando precisamente que la colección fue formándose poco a poco, por adición o intercambio de relatos. El error de Rehder para Serrano consiste en ver una intención estructural unificadora en una colección que fue transformándose durante veinte años. Rehder estudia la estructura de Jardín Umbrío, cuyo centro sería "Mi hermana Antonia", a partir del cual los otros relatos se ordenan en círculos concéntricos a través de diversas simetrías y oposiciones. Ramos sigue a Rehder apoyándose en la afición de Valle al ocultismo234.
Es posible que Valle recolocara sus cuentos conforme a un propósito de ordenación bien pensado. Lo que ya no parece tan probable es que fuera escribiendo los relatos (por ejemplo los que se añadieron en 1914) para que quedaran simétricamente dispuestos en el conjunto235. Ello, por supuesto, no invalida el
231 El Universal, México, 11 de junio de 1892. 232 El Globo, Madrid, 2 de septiembre de 1891. m La última reunión de relatos fue Flores de almendro, publicada póstumamente con el permiso
de don Ramón, si hemos de creer lo que afirma el editor en su prólogo titulado "El porqué de este libro".
m "Acierta Rehder al destacar el modelo de círculos concéntricos en Jardín umbrío, sobre todo si se tiene en cuenta que dicho modelo es un elemento recurrente en la obra de Valle-Inclán y que dicho modelo encubre una afiliación con las creencias gnósticas a las que el autor gallego se subscribía" (Ramos, 1991: 88).
2is Según Javier Serrano (1992b: 8): "Cree Rehder, a quien sigue Ramos, que Valle dispuso pre-
147
estudio de Ramos, por cuanto es cierto que los cuentos pueden reunirse en distintos grupos por sus temas, estructuras y características fundamentales.
Jardín Umbrío es una colección heterogénea de cuentos, cuyo intento unificador se observa en el prólogo o introducción que precede a las diversas ediciones y en la "Oración" final que aparece desde 1905. Valle incluyó en la colección relatos preferentemente breves, con alguna excepción ("Rosarito", "Beatriz" y "Mi hermana Antonia"), unidos por motivos temáticos destacando la presencia de Galicia como fundamental, o por su brevedad (como "X", que se incluyó en 1908), no importando que se tratase de fragmentos de obras mayores como "Hierba santa", "Fue Satanás", "La hueste" o "Égloga" (todos en 1908).
En la edición de Jardín Umbrío de 1914 desaparecen los textos con estas características especiales ("Geórgicas", "Fue Satanás", "La Hueste", "Égloga", "Una desconocida", "Hierbas olorosas"), y se añaden tres nuevos ("Juan Quinto", "Mi bisabuelo" y "Milón de la Arnoya"). El número de cuentos varía pues considerablemente de una edición a otra: Jardín Umbrío, 1903, 5 cuentos; Jardín Novelesco, 1905, 14 cuentos; Jardín Novelesco, 1908, 18 cuentos; Jardín Umbrío, 1914, 15 cuentos; Jardín Umbrío, 1920, 14 cuentos.
La colección de Flores de Almendro reúne todos los textos otra vez, además de añadir relatos aparecidos en otras colecciones (Femeninas, Corte de Amor, Cofre de Sándalo) y la novela Flor de Santidad (con el título de "Adega"). Por lo tanto agrupa cuentos, novelas cortas y largas, y algunos relatos aprovechados en obras mayores: "Flores de almendro es un caso aparte: la obra no puede considerarse como un libro de cuentos, sino más bien como la reproducción de las publicaciones de la primera época" (Lavaud, 1991: 172). En el prólogo se confirma esta impresión. Juan Bergua transcribe aproximadamente una entrevista con Valle en la que el escritor afirma: "Me ha dicho Contreras que quiere usted recoger en un volumen todos los cuentos de mi primera época" (Flores, p. 8). No parece que Valle distinga los relatos desde un punto de vista genérico. El criterio puede haber sido: toda narración más o menos breve de la primera época.
Este proceder es el típico de los cuentistas de finales del XIX y principios del XX, según afirma Ezama (1992: 14); la mayoría de los cuentos son publicados generalmente antes en los periódicos y después agrupados en libro:
"A diferencia de lo que sucedía en la literatura de siglos anteriores, el cuento decimonónico no forma parte de colecciones dotadas a priori de una unidad de ~entido, sino que la integración en volumen se pro-
meditada e intencionalmente los cuentos en Jardín umbrío, pero no como colofón a la elaboración de esta obra, sino en la génesis de todos los relatos. Parece subyacer a dicha teoría que Valle-Inclán escribió sus cuentos con el fin de que todos encajasen en tan compleja estructura final. Por supuesto, no fue así, ya que los cuentos se escribieron aisladamente a lo largo de veinticinco años (1889-1914), y por tanto la teoría es completamente ficticia ( ... ) El problema surge cuando vemos que dicha distribución se establece sólo en la quinta y última edición de las colecciones de cuentos (1920), ya que es completamente distinta a las cuatro precedentes".
148
duce a posteriori, una vez que el cuento ya ha sido difundido a través de la prensa"
Esta práctica común que parece compartir Valle con sus contemporáneos es otro de los argumentos en contra de la hipótesis de Rehder236.
Las colecciones de los Jardines son heterogéneas o tienen carácter misceláneo237, como dice Ezama (1992). Así en estas colecciones conviven relatos teatrales (en la denominación de Ezama o piezas cortas de teatro en un acto, según se prefiera), cuentos fantásticos, cuentos de circunstancias, alguna leyenda de tipo hagiográfico y fragmentos de obras mayores.
2.1.1. El narrador en los cuentos.
Si se observa el conjunto de novelas y narraciones breves del escritor, se puede percibir fácilmente cómo el grupo de textos cuyo narrador es homodiegético se sitúa cronológicamente al comienzo de su producción literaria. Desde su primer cuento-artículo "Babel" de 1888, hasta "Mi bisabuelo" de 1914, se desarrolla la narrativa personal de Valle-Inclán, alternando con textos que presentan narrador heterodiegético (cuentos, novelas cortas y la serie de La Guerra Carlista), en la que tiene importancia decisiva la serie de las Sonatas como ciclo autobiográfico ficticio (1902-1905), cuya última obra Sonata de Invierno servirá de enlace con la serie de la Guerra Carlista. Un proyecto novelesco frustrado tras la culminación de las Sonatas, del que son indicio algunos textos con narrador heterodiegético como "Aguila de Blasón" y "Lis de Plata" de 1906, este último relacionado textualmente con las Sonatas, dará lugar a las dos primeras Comedias Bárbaras. "Un bautizo", relato homodiegético también de 1906, muestra las dudas del escritor y se relaciona con los textos de Flor de Santidad como "Santa Baya de Cristamilde" de 1904, pues presenta una descripción de prácticas supersticiosas o folclóricas gallegas por parte de un narrador testigo más o menos implicado. Después de las dos Comedias, Águila de blasón (1906-1907), y Romance de Lobos (1907-1908), se publicó inmediatamente la trilogía de La Guerra Carlista, Los Cruzados de la Causa (1908), El Resplandor de la Hoguera, (1909) y Gerifaltes de Antaño (1909).
A partir de "Mi hermana Antonia" de 1909, aunque luego escriba "Mi bisabuelo" en 1914, se puede decir que el ciclo de la narración personal ha terminado. El resto de la producción de Valle se encuentra bajo el signo del narrador heterodiegético. Semejante hecho no puede pasar desapercibido y es por fuerza significativo. Paralelamente, se da el paso de la novela de protagonista marcado
236 "En muy pocos casos, dada la mecánica de la publicación, existe un designio previo unificador de los relatos contenidos en cada colección, ya que la voluntad de los escritores de dar a sus volúmenes un sentido global, suele ser posterior a la publicación de los relatos, y no anterior" (Ezama, 1992: 35).
237 "Resulta indudable que la recopilación "a posteriori" es la causante del carácter misceláneo de muchas colecciones de relatos" (Ezama, 1992: 37).
149
-las novelas cortas, por ejemplo, llevan por título siempre el nombre de una mujer; las Sonatas se centran en la figura del Marqués de Bradomín; Flor de Santidad en Adega- a la novela de protagonismo múltiple, colectivo.
En este desarrollo de la narrativa personal hay que señalar dos tipos de relatos, las memorias de infancia, desde "El mendigo" de 1891 hasta la cumbre que significa "Mi hermana Antonia" de 1909 y su fin en "Mi bisabuelo" de 1914, y las memorias cuyo personaje es adulto, aunque relativamente joven a veces (Sonata de Primavera o "El miedo" de 1902), que comienza quizá con "Babel" en 1888, o con "Un cabecilla" de 1893 y se cierra con la Sonata de Invierno de 1905.
Asimismo, en buena parte de las tipologías narrativas se diferencia dentro de los relatos en "primera persona" dos tipos que Norman Friedman (1967) denominó "yo protagonista" y "yo-testigo" según el papel principal o secundario del personaje narrador. Sin embargo, en la práctica es muy difícil establecer la frontera entre el protagonismo y el observador. Como se verá en los cuentos de Valle, la participación del narrador como testigo ofrece una gran variedad de posibilidades, lo que hace considerar como poco operativas las tipologías basadas en oposiciones binarias. La práctica del análisis de la narrativa breve valleinclaniana parece preferir formalizaciones más cercanas al círculo (Stanzel, 1984) o al "continuum" (Susan Sniader Lanser, 1981: 39-40), que a los compartimientos estancos. Incluso pueden encontrarse transiciones entre modalidades heterodiegéticas y homodiegéticas, como se verá, que responden perfectamente a la última propuesta citada:"( ... ) I see heterodiegesis, homodiegesis, and autodiegesis notas discrete categories but as points on a single continuum" (Lanser, 1981: 159). Posteriormente se analizarán todas las posibilidades que ofrecen los cuentos de Valle.
El narrador en "primera persona" valleinclaniano presenta una serie de motivos recurrentes que configura una especie de "tópica" del narrador homodiegético en Valle-Inclán. Así, ya en su primer texto, "Babel" (que puede ser considerado cuento o artículo), junto con referencias a los lectores que en la narrativa de Valle no suelen aparecer ("Yo le conozco; ustedes a buen seguro que no ( ... );pero por si acaso alguno ha oído nombrarle diré su nombre", Babel, p. 145), se encuentra un final que recuerda claramente el de relatos posteriores:
"Esta última palabra todavía resuena en mi oído como resonará, sin duda, en el de los tertulios del valle de Josafat la trompeta del juicio final. ¡No! Maldita palabra que me persigue como un remordimiento sin dejarme nunca, de tal suerte que no puedo dejar de escribirla al terminar este artículo ¡¡¡Perdón!!!" (Babel, p. 148)
Similar es el final de "Del misterio", por ejemplo:
"Mis ojos de niño conservaron mucho tiempo el espanto de lo que entonces vieron, y mis oídos han vuelto a sentir muchas veces las pisa-
150
das del fantasma que camina a mi lado implacable y funesto ( ... )" (Misterio, p. 197)
También en un cuento temprano, "El mendigo", publicado en el Heraldo de Madrid, el 7 junio 1891, aparece otro motivo recurrente: "Si cierro los ojos, aún me parece verlo, sentado al sol ( .. .)" (Mendigo, p. 149), que se encuentra en textos como las Sonatas o en "Un cabecilla": "Si cierro los ojos creo verle. Era nudoso, seco y fuerte( .. .)". En estos dos casos, después de la oración reiterada se localiza un retrato del personaje.
Entre estas expresiones reiteradas están también "Aun me veo" (que aparece por ejemplo en "Nochebuena"), "no olvidaré nunca" ("Del misterio"), "conservo viva la impresión" ("Lluvia") o "es un recuerdo", seguido de adjetivo o frase que califica la calidad del recuerdo ("Un cabecilla", "Lluvia"), todas ellas presentes frecuentemente en el discurso del Marqués de Bradomín en las Sonatas, como se ha visto en el apartado correspondiente.
2.1.1.1. El folclore y los cuentos.
Se han estudiado los elementos folclóricos en la obra de Valle-Inclán en algunos trabajos de objetivos y alcance diversos: desde el análisis de motivos folclóricos como el mal de ojo, el ramo cativo, los tesoros ocultos, la fuente o el roble en los artículos de Rosa Seeleman (1935) y Rita Posse (1966), hasta trabajos más abarcadores como el de Donald McGrady (1970) y especialmente Rosa Alicia Ramos (1991). La presencia del folclore en Valle-Inclán es clara, y se presenta en diversos niveles, desde cuentos populares que siguen el esquema tradicional enteramente, como "¡Ah! de mis muertos" (McGrady, 1970: 50), hasta motivos frecuentes de la literatura oral tradicional que aparecen tanto en la narrativa como en los géneros dramáticos o líricos que el escritor cultivó. En cuanto al estudio del narrador de los cuentos, algunas características que han sido señaladas como incoherencias o debilidades, especialmente en la elección de la perspectiva narrativa, pueden deberse en algunos casos a la influencia del relato oral tradicional, como se desarrollará posteriormente.
Por otro lado, el interés por la literatura popular que muestra el escritor en sus trabajos ensayísticos y la ejemplificación frecuente del concepto de visión astral en la voz tradicional, lleva a prestar atención relevante a este aspecto, aun cuando esta teorización se realiza especialmente en momentos posteriores a la redacción de la mayor parte de los cuentos. La anulación del tiempo en el recuerdo y la síntesis de innumerables voces en una sola son ideas que pueden rastrearse desde los primeros escritos de Valle. Ya en un artículo temprano, "Cantares"238, Valle manifiesta su interés por la literatura tradicional de transmi-
238 El Universal, Méjico, 3 de junio de 1892.
151
sión oral y colectiva. Distingue dos tipos de composiciones en la poesía popular hispánica, el romance y el cantar o copla. El articulista prefiere el segundo, puesto que en él se siente "el alma colectiva del pueblo" (apud Serrano (ed.), 1987: 172). A pesar de la autoría colectiva, en los cancioneros populares hay unidad: "Quizá no se observa unidad tan grande en el conjunto de versos de ningún escritor, aun de los más sinceros, como en la poesía del pueblo" (apud Serrano (ed.), 1987: 173). Gran parte de los elogios de Valle a la novela La casa de Aizgorri se centran en esa impresión de literatura oral tradicional:
"Cuando yo leía La casa de Aizgorri me figuraba escuchar el murmullo de una voz familiar" (apud Serrano (ed.), 1987: 200)
"( ... ) cual si de niño hubiese oído hablar mucho de los Aizgorri" (apud Serrano (ed.), 1987: 202)
La novela le recuerda los relatos de los "viejos médicos de aldea" (apud Serrano (ed.), 1987: 200) y los cuentos oídos al amor del fuego: "algo que me hace recordar los relatos de las abuelas" (apud Serrano (ed.), 1987: 202).
En una de las conferencias de Buenos Aires de 1910, en las que Valle expone ya ideas que luego serán centrales en La Lámpara Maravillosa, el escritor afirma que el artista debe mirar con ojos de altura para abarcar todo el conjunto y llegar a la esencia de las cosas y ejemplifica con la literatura popular: "Conservando, pues, en el arte ese aire de observación colectiva que tiene la literatura popular, las cosas adquieren una belleza de alejamiento" (apud Garat, 1967: 105).
En La Lámpara Maravillosa se recurrirá de nuevo a la literatura popular como ejemplo de esa mirada fuera del tiempo y del espacio. La visión cíclica es como la de una vieja ciega que cuenta cuentos en los que las acciones "más parecían vistas por las estrellas del cielo que por ojos humanos. Desaparecía la idea temporal, eran acciones contempladas por una conciencia difusa, milagrera y campesina, la conciencia de un Karma" (cap. X de "El Quietismo estético", Lámpara, p. 153). La vieja "oía las voces de cien generaciones" (p. 154) y ésta es la visión a la que aspira el poeta.
Estas menciones a la literatura popular reaparecen en el prólogo de La Media Noche, con lo que se puede observar lo íntimamente unidos que están el concepto de visión y este tipo de literatura. Aunque Valle reconoce su fracaso en el intento de conseguir esta visión, admite que ésta ha existido en la literatura de los viejos poemas primitivos, formados por diferentes voces y relatos, que se han unido en un relato que es la cifra de todos.
La influencia del relato oral tradicional se observa en los cuentos de Valle en la utilización de variados procedimientos técnicos que remiten a la narrativa popular. En este sentido se estudiarán algunas de las características comunes de los narradores de los cuentos.
152
2.1.1.1.1. El marco y los niveles narrativos.
El origen oral del cuento tradicional o folclórico se instituye en el cuento literario a través de la ficción del marco comunicativo. El narrador se convierte en personaje de ficción que se dirige a un receptor, también personaje, pudiéndose ampliar el cuadro comunicativo por medio de otras figuras que toman la palabra en la conversación-relato. Se trata de un recurso utilizado ampliamente desde la literatura medieval, pasando por las colecciones de novelas cortas como las de Boccaccio, hasta la actualidad. En la literatura de finales del siglo XIX se pueden encontrar gran variedad de situaciones narrativas de este tipo que son explotadas a fondo por los cuentistas del período239, entre los cuales se encuentran narradores franceses que influyeron notablemente en el joven Valle, como Maupassant. Las Diaboliques, de Barbey d'Aurevilly, y algunos de los Cantes cruels, de Villiers de L 'Isle-Adam, inscriben sus relatos dentro de un cuadro. En cuanto a la narrativa española, destaca la utilización de este recurso en los cuentos de Emilia Pardo Bazán240, cuyas situaciones comunicativas básicas han sido estudiadas por Paredes Núñez (1979: 348-354). En muchos de los narradores del fin de siglo español, el marco está altamente elaborado, instaurándose en los relatos situaciones de tertulia con un alto contenido ideológico, ya que el mensaje que el cuento pretende comunicar se hace explícito en él en muchas ocasiones. En la narrativa corta de Pardo Bazán estos procedimientos llegan a ser convencionales. La utilización del marco podemos encontrarla también moderadamente en los cuentistas modernistas, como en algunos relatos de Rubén Darío241 ,
que prefiere sin embargo la situación narrativa en la que el narrador se dirige directamente a una segunda persona, que no aparece personalizada como figura de ficción, sino sólo aludida (amigo, usted, tú, vosotros).
En el caso de la narrativa breve de Valle-Inclán, sólo encontramos un relato con un marco narrativo, y éste es mínimo, en el que el narrador se dirige a un narratario, personaje intradiegético, destinatario de un relato oral y receptor interno de la narración. Se trata de "¡Ah! de mis muertos! ... (Cuento popular)", publicado en El Universal, de México, el 3 de julio de 1892. El comienzo del cuento es el siguiente:
----
"-¿Quieres que te cuente un cuento, Mireya? Pues oye el del tío Veneno y el Chipén. Una historieta, muy linda como todas las del reper-
239 Vid. por ejemplo Ja clasificación realizada por Godenne (197 4: 60-62) para Jos relatos de Maupassant.
240 Vid. capítulo II de Eberenz (1989). m "A las orillas del Rhin", publicado en El Porvenir de Nicaragua, de Managua, el 14 de junio
de 1885; "La extraña muerte de Fray Pedro", Mundial Magazine, París, mayo de 1913; "La historia de un picaflor", La Época, Chile, 21 de agosto de 1886; "La resurrección de la rosa", El Heraldo de Costa Rica, San José, 19 de Abril de 1892. También la novela usa este procedimiento. En De Sobremesa de Silva, cuyo título ya es suficientemente significativo, el protagonista, José Fernández, lee sus diarios a sus amigos reunidos en su casa.
153
torio de mi abuela. ¡Qué! ¿Ya lo sabes? no importa. Volveremos a ser niños durante algunos minutos. Reclina la cabeza; deja que te desentrence el pelo, y escucha" (Muertos, p. 189)
Se dirige también dentro del cuerpo del relato a este narratario:
"su oficio, no podré decirte cuál era, pero creo que estaba entre contrabandista y mulatero" (Muertos, p. 189)
"( ... ) con un gesto de tal mal agüero, que te aseguro, Mireya, era caso de echarse a temblar" (Muertos, pp. 190-191)
"¿Tú creerás, Mireya, que el Chipén se puso a componer las polainas?" (Muertos, p. 191)
"¡que quieres!" (Muertos, p. 191)
"¿Pues, y el tío Veneno? dirás tú, Mireya" (Muertos, p. 193)
Al final del relato no se cierra el marco. El personaje de Mireya no tiene voz. Este procedimiento no se reitera en ningún otro cuento de Valle. Quizás lo
adoptase en "¡Ah! de mis muertos! ... " por ser un relato cuya historia es tradicional, como aparece en el subtítulo242. Este tipo de marcos narrativos son a finales de siglo procedimientos convencionales, por lo que es previsible su rechazo por el escritor. Lo mismo se puede decir de las referencias al lector.
La introducción que aparece al comienzo de Jardín Umbrío no se puede considerar como marco narrativo o conversacional, sino como preliminar editorial243. Se trata de una presentación de los relatos que siguen, en la que el narrador ofrece información sobre la fuente de los cuentos que narra (Micaela la Galana) y explica el significado del título. Es obvio que una primera persona de este tipo se dirige a un receptor, pero éste, en este caso, es extradiegético.
La "Oración" que cierra la colección desde Jardín Novelesco de 1905, también se refiere, como la introducción, al libro como entidad, como si fueran ambos un prólogo y un epílogo editorial. El supuesto autor real se dirige al lector real. Parece claro que este "autor" es personaje tan ficticio como el narrador de los cuentos de la colección, aunque se sitúe fuera de ella. Si en la introducción menciona las fuentes, en la "Oración" expone cómo se reunieron los relatos para formar el volumen:
242 Ramos (1991: 20-22) analiza su parentesco con los cuentos tradicionales, discrepando de McGrady (1970: 49-58), que afirma que Valle sigue con este procedimiento a Rubén Daría.
243 Otro tipo de preliminar es el lema, al que Valle no parece muy aficionado. Se localiza en su primer cuento-artículo "Babel": "Quien haga aplicaciones, / con su pan se las coma". "Babel" es la historia del encuentro de un personaje un tanto estrafalario con el narrador. La característica primordial de Babel es que habla en una mezcla de varias lenguas a la vez, con lo cual no consigue ser entendido. Se haya basado o no en un personaje real, el cuento tiene fácil "aplicación", como burla a los pedantes o relato en clave. El cuento "¡Malpocado!" lleva también un lema en forma de cita en la versión de El Liberal (30 de noviembre de 1902), en su segunda publicación en La Correspondencia Gallega, (3 de diciembre de 1902) y en Suevia (15 de febrero de 1918) (Serrano, 1992a, II: 184, nota 2): "Esta fue mi andanza /Sin ventura. / (Macías)". No aparece en cambio en las ediciones de los Jardines.
154
"Fue una amiga ya muerta, quien con amoroso cuidado reunió estos cuentos, escritos a la ventura y en tantos sitios, para morir olvidados, en la vieja colección de alguna revista provinciana. Cuando un día me los entregó, después de muchos años, yo creí hallar en ellos el perfume ideal de sus manos.
¡Pobres manos frías, ojalá pudiéseis ahora volver a perfumar estas páginas!" (Jardín Novelesco, 1905)
Se percibe en estas líneas el "perfume" de las Sonatas. La fínalidad de la introducción y de la oración final es proporcionar unidad a la colección, pero no tienen por qué ser "reales". No sólo porque muchos de los cuentos aparecieron en El Imparcial o El Liberal de Madrid (que no son revistas provincianas), sino porque algunos cuentos pudieron publicarse por primera vez en libro, como "Un ejemplo", "Del misterio" y "Comedia de ensueño" Uardín Novelesco, 1905). Esta situación editorial es ficticia244.
Ha sido señalada por la crítica la incoherencia entre la perspectiva narrativa que propone la nota introductoria de Jardín Umbrío y Novelesco245 y los narradores de la mayor parte de los cuentos. Como se ha dicho, según este prologuillo, los relatos que se recogen fueron contados al narrador en su infancia por la criada Micaela, que se convierte así en el informante o fuente fidedigna de la leyenda oral según las técnicas de la narrativa folclórica tradicional (Ramos, 1991: 86): "Ahora yo cuento las que ella me contaba" Uardín Umbrío, 1903, pp. 11-
12). Si esto se siguiese al pie de la letra, las narraciones de acontecimientos de infancia en los relatos homodiegéticos estarían excluidas de la colección, lo cual no sucede. Como afirma Salper (1988: 197-198)246:
"Sin embargo, solamente en tres de los relatos concuerda la voz narrativa con la propuesta inicial. "La adoración de los Reyes", "El rey de la máscara" y "Un ejemplo" son los únicos cuentos relatados en tercera persona con un narrador heterodiegético, o totalmente ausente, asegurando, de ese modo, una perspectiva narrativa en consecuencia con el prólogo. Muchas de las historias, como "Mi hermana Antonia", por ejemplo, consisten más bien en los propios recuerdos de Bradomín, narrados en primera persona"
Dejando a un lado la consideración de Salper de que los cuentos con narrador homodiegético son relatados por el personaje Bradomín247, tesis sin funda-
m Lavaud (1991: 160) ha señalado que se trata de un procedimiento literario. También se encuentra otro supuesto editor en uno de los pre-textos de Sonata de estío, como se ha visto, además de la nota que precede a las Sonatas, ya comentada.
m Jardín Umbrío de 1903, 1914 y 1920 y Jardín Novelesco de 1905 y 1908. 2•6 Vid. también Lavaud (1991: 213). w Este planteamiento proviene de su estudio de la formación del personaje Bradornín consi
derado corno un suplente narrativo o "alter ego" del escritor. Hasta la redacción de las Sonatas, Salper considera que muchos relatos son tentativas para forjar la figura del Marqués. La primera per-
155
mento alguno, como se demuestra fácilmente por el contenido de los cuentos y la incoherencia en los datos -incluso los genealógicos- proporcionados sobre el narrador, la perspectiva propuesta por el prologuillo no se ajusta a la que luego encontramos, no sólo en los relatos homodiegéticos, sino también en los que presentan una estructura dramática,"Tragedia de ensueño", "Comedia de ensueño" y "La hueste".
En la primera edición de Jardín Umbrío (1903) aparece la introducción citada, pero en ninguno de los relatos que incluye -"¡Malpocado!", "El miedo", "Tragedia de ensueño", "El Rey de la máscara" y "Un cabecilla"- se menciona a Micaela. Es más, en el último cuento se cita como informante a Urbino Pimentel. La presencia de Micaela como fuente se observa en dos cuentos incorporados tardíamente a la colección, "Mi bisabuelo" y "Juan Quinto", ambos de 1914, y como personaje en "Milón de la Arnoya", también de 1914, donde es criada de la abuela del narrador, lo que concuerda con el prólogo. En los tres relatos existen además leyendas orales sobre los personajes protagonistas.
"Juan Quinto" se publicó por primera vez en El Imparcial, el 11 de mayo de 1914. En esta primera versión Micaela no aparece. Es para la publicación en la edición de Jardín Umbrío del mismo año, en la que este relato se coloca como primer cuento de la colección, cuando se añaden, quizá por coherencia (así el primer relato se ajusta al modelo propuesto por la introducción) diversas oraciones que subrayan la presencia de la vieja criada:
"Micaela la Galana contaba muchas historias de Juan Quinto" (Jar-dín Umbrío, 1914, p. 13)
"cuando ella era moza" (Jardín Umbrío, 1914, p. 13)
"Contaba cómo una noche" (Jardín Umbrío, 1914, p. 13)
"En este tiempo de que hablaba Micaela, el rector era un viejo exclaustrado" (Jardín Umbrío, 1914, p. 13).
Todas estas menciones se suceden en el primer párrafo, en el que las palabras de la criada se reproducen en estilo indirecto. No hay más variantes significativas hasta el final del relato, en el que oímos la voz de Micaela en estilo directo, proporcionando la geneología del protagonista, recurso propio de las narraciones folclóricas que se pretenden verídicas, como señala Ramos (1985: 47):
"Micaela la Galana, en el final del cuento, bajaba la voz santiguándose, y con un murmullo de su boca sin dientes recordaba la genealogía de Juan Quinto:
Era hijo de Remigio de Bealo, nieto de Pedro de Bealo, que acompañó al difunto señor en la batalla de Puente San Payo. Recemos un
sona es para Salper la marca de la identificación del autor Valle con sus personajes (vid. por ejemplo, Salper, 1988: 63). Considera como pertenecientes a la mocedad y adolescencia de Bradomín los siguientes relatos: "El miedo", "Nochebuena", "Del misterio", "Mi hermana Antonia", "Mi bisabuelo" y "Mitón de la Arnoya".
156
Padrenuestro por los muertos y por los vivos" Oardín Umbrío, 1914, pp. 18-19)
La estructura basada en los dos niveles narrativos248, responde a la intención de establecer la necesaria relación con el prólogo. Consecuentemente, las modificaciones sólo se producen al inicio del cuento y en su final, manteniéndose el resto del texto prácticamente inalterado, al reproducirse el relato de Micaela en estilo indirecto, y al ser escaso el desarrollo del relato primario, prácticamente reducido a una oración de transición que marca en el discurso el acto de narración del narrador del relato segundo.
No sucede así en otros cuentos, en los que las relaciones entre el relato primario y el secundario son más complejas. En general el narrador de estos relatos recurre al estilo indirecto convencional o a lo que se ha denominado, siguiendo propuestas de algunos teóricos del círculo de Bajtín, oratio quasi obliqua o discurso cuasi-indirecto (Beltrán Almería, 1992: 87-93, que sigue a Reyes, 1984: 180-229), que se aproxima bastante a la reducción pseudo-diegética de Genette. En todo caso se trata de reproducción mediatizada del discurso del personaje, en el que el narrador es libre de respetar o no el discurso original. En los relatos "Juan Quinto", "Mi bisabuelo" y "Un cabecilla", no hay ninguna intención por parte del narrador de reproducir de forma fiel palabras o expresiones de Micaela. El narrador se apropia del discurso del personaje; de esta forma, lo que en un principio se plantea como dos niveles narrativos se reduce a uno sólo249.
"Mi bisabuelo" también se centra en la figura de un personaje con leyenda popular, como muchos de los protagonistas de los cuentos cuyas acciones se transmiten oralmente. Lo destacable en este relato es la conjunción de múltiples perspectivas para la realización de un retrato exhaustivo del personaje. Frente a lo que sucede en "Juan Quinto", el narrador homodiegético ha conocido al personaje a causa de su propia condición de parentesco, por lo que puede realizar una caracterización directa del mismo, tanto de sus rasgos físicos como morales, basada en su recuerdo personal. A esta caracterización se suman otras voces:
"De aquella roseola la gente del pueblo murmuraba que era un beso de las brujas, y a medias palabras venían a decir lo mismo mis tías las Pedrayes" (Bisabuelo, p. 161)
"Recuerdo que toda la parentela le tenía por un loco atrabiliario" (Bisabuelo, p. 161)
2• 8 Ya señalada por González del Valle (1990: 196), que no menciona que es fruto de una variante aunque conoce la primera versión (1990: 227, nota 2), y por Alarcón (1974: 26-27), que afirma que el narrador es Valle.
m Según Risco (1977: 156), no es Micaela quien narra sino "un narrador profesional a partir de la fingida fuente popular". Su interpretación de las técnicas de reproducción del lenguaje de los personajes presentes en "Un cabecilla" y "Mi bisabuelo" es diferente de la que aquí se sostiene: "se trata de una historia oída por ese yo y que éste reproduce en estilo indirecto libre" (Risco, 1977: 156-157).
157
El narrador niño descubre que su bisabuelo ha estado en la cárcel y ello le produce curiosidad mezclada con terror. Tras los recuerdos de infancia, imprecisos y marcados por la fuerte impresión que provocan en el niño, parece que se va a revelar el misterio: "Ya estaban frías las manos de mi bisabuelo, cuando supe cómo se habían cubierto de sangre" (Bisabuelo, pp. 162-163). Como a continuación se reproduce la historia de Micaela, el lector tiende a pensar que ésa es la explicación del crimen, hecho que se verá desmentido por el narrador en el desenlace del relato. En un tiempo indeterminado, después de la infancia, aunque no queda claro si coincide con su etapa de estudiante, el narrador, revolviendo viejos papeles, conoce que su bisabuelo estuvo en prisión por pertenecer al partido de los apostólicos. El final corresponde al presente de la narración, "ahora", en el que el yo-narrador, desengañado como otros narradores autobiográficos de Valle-Inclán, recuerda con orgullo la comparación que en su juventud sus familiares establecían entre el carácter de Manuel Bermúdez y el suyo. Este relato tiene, pues, una estructura coincidente con otros cuentos en los que el yonarrador enmarca la historia central de otro personaje. Lo mismo sucede en "Un cabecilla", aunque en este caso se ha suprimido la transición y se presenta como relato autónomo, cuyo origen se explica en las palabras finales del narrador homodiegético.
En "Mi bisabuelo" el relato de la muerte del escribano realizado por Micaela está incluido dentro del recuerdo del narrador homodiegético como un episodio de su infancia. La historia de Micaela, a su vez, es fruto de otro acto de rememoración y comienza en estilo indirecto:
"Un anochecido escuché el relato a la vieja aldeana que ha sido siempre la crónica de la familia: Micaela hilaba su copo en la antesala redonda, y contaba a los otros criados las grandezas de la casa y las historias de los mayores. De mi bisabuelo recordaba que era un gran cazador, y que una tarde, cuando volvía de tirar a las perdices, salió a esperarle en el camino del monte el cabezalero de un foral que tenía en Juno" (Bisabuelo, p. 163)
La historia de Manuel Bermúdez y el escribano está formada por una gran escena, con abundante diálogo y algunas informaciones básicas sobre los personajes que en ella toman parte y que se van sumando paulatinamente hasta la llegada del escribano Malvido (pp. 163, 165, 168), con cuya muerte termina el relato de Micaela, que narra el desenlace en estilo indirecto: "Contaba Micaela la Galana que a raíz de aquel suceso mi bisabuelo había estado algún tiempo en la cárcel de Santiago" (Bisabuelo, p. 171). Sin embargo, incluso dentro del supuesto relato de Micaela, son perceptibles otras voces anónimas e indeterminadas, típicas del relato tradicional oral:
"Cuentan que mi bisabuelo al oír esto dio una voz muy enojado, imponiendo silencio" (Bisabuelo, p. 163)
158
"Cuentan que entonces mi bisabuelo se volvió a los cavadores que estaban en la linde de la heredad" (Bisabuelo, p. 169)
E incluso existe alguna explicación que podría interpretarse no como reproducción del relato de Micaela, sino como intromisión del narrador2so:
"Esta mujer había sido nodriza de mi bisabuelo, quien le guardaba amor tan grande, que algunas veces cuando andaba de cacería llegábase a visitarla, y sentábase bajo el emparrado a merendar en su compaña un cuenco de leche presa" (Bisabuelo, p. 165)
Sin embargo, el hecho de que el narrador se refiera constantemente al personaje central como "mi bisabuelo", unido a las características citadas anteriormente, indica que se está ante la reducción de una narrativa metadiegética al nivel intradiegético, al hacer suyo el narrador del relato primero el relato segundo. Aunque se menciona el informante, el momento en el que el relato se produjo y el lugar, el acontecimiento propio de una leyenda popular circula colectivamente en diversas versiones, que, como se prueba en el cuento, no tienen por qué responder a la verdad. El narrador ofrece una de ellas de la que no fue testigo, y otras que proceden de su propia experiencia. Micaela no es tanto una voz, como una fuente autorizada.
Rosa Alicia Ramos (1991) ha relacionado este relato con "Un cabecilla", cuya primera redacción es veinte años anterior a la publicación de Jardín Umbrío de 1914251. Está relación se da tanto a nivel temático como genérico ("chronicates" de la justicia primitiva) y técnico-narrativo, pues ambos comienzan en primera persona para pasar después a la tercera indirecta, "chronicates más heterodiegéticos aún que "Milón de la Amoya", ya que los narradores no participan de la acción central ni tan siquiera en calidad de observadores pasivos" (Ramos, 1991: 138).
Efectivamente, se pueden establecer interesantes paralelismos entre "Un cabecilla" y "Mi bisabuelo", aunque también algunas diferencias significativas. Este relato está encuadrado por dos secciones, en las que el narrador homodiegético nos transmite en primer lugar su recuerdo del molinero que una vez utilizó como guía, retrato físico de un personaje que le causó profunda impresión. La mención de su "historia trágica" en esta primera sección, separada por un blanco tipográfico del relato central, parece desarrollarse en la sección intermedia, historia de la que el narrador tampoco ha sido testigo. En la sección final se aclara la fuente, Urbino Pimentel: "Confieso que cuando el buen Urbino Pimentel me contó esta historia terrible, temblé". Lo mismo que en el relato anterior, el
250 Así lo interpreta González del Valle (1990: 220-221), que establece dos niveles narrativos, con interrupciones o comentarios intercalados del narrador del relato primero, y menciona la utilización del discurso indirecto libre. Incluso considera que los campesinos a su vez se convierten en narradores en un tercer nivel hipohipodiegético, al relatar los atropellos que sufren por el escribano.
251 16 de septiembre de 1893.
159
texto se construye sobre un recuerdo y una impresión personal, y una información transmitida por otra persona, que se convierte así en fuente autorizada. González del Valle (1990) al estudiar desde una perspectiva narratológica este cuento, concede especial importancia a la revelación tardía del informante, subrayando la problemática del narrador como tema central del relato, que califica de "autoconsciente", pues "lo significativo en esta historia son los sentimientos que en la actualidad siente el narrador -su temor- al saber con quién había tenido un desacuerdo" (González del Valle, 1990: 204). Sin embargo, ya se ha comentado cómo este marco homodiegético, que proporciona una presentación previa del personaje central, basada en impresiones revividas por el recuerdo a través de expresiones, que ya se han visto que constituyen tópicos de la narrativa personal ("si cierro los ojos creo verle", "¡No, no lo olvidaré nunca!"), es algo bastante común dentro de la narrativa homodiegética del escritor, como una técnica recurrente, además de constituir un índice de verosimilitud, puesto que el narrador se presenta como testigo. Según la interpretación de González del Valle (1990: 205), basada en el establecimiento de niveles narrativos2s2, la parte central del relato es narrada por Pimentel: "Aquí se sobrentiende que Urbino Pimentel funciona como un narrador intradiegético y heterodiegético de un tercer nivel", suposición ésta imposible de confirmar en el discurso.
Se han señalado dos posibles fuentes de este cuento: "Mateo Falcone" (1829) de Mérimée (Solalinde, 1919; Rogers, 1930), y "Le cabecilla" (1874), de Alfonso Daudet (González del Valle, 1991). Teniendo en cuenta la fecha de publicación del relato de Valle (16 de septiembre de 1893), y la existencia de una traducción del cuento de Merimée en La Espaiia Moderna del año anterior (año IV, tomo XLVIII, 15 de diciembre de 1892, pp. 15-26), lo más probable es que Valle recordara el relato de Mérimée, autor por otro lado más conocido que Daudet253. El relato de Merimée presenta notables diferencias en técnicas narrativas y contenido, como era de esperar (Rogers, 1930: 403) y que se comentarán en otro apartado. Lo significativo a este respecto es que el narrador de Merimée también recuerda al protagonista de su relato, conocido dos años después de la historia que se narra. Sin embargo, no fue testigo del suceso, pero su fuente permanece indeterminada, lo que contrasta con el conocimiento tan preciso de la acción. El hecho de que Valle añada el detalle de Urbino Pimentel puede venir motivado por un afán de verosimilitud. En todo caso, el escritor ha preferido la eliminación
252 González del Valle también establece en otros cuentos niveles, como en "El miedo" (1990: 198-200), al identificar focalización con nivel narrativo.
253 También Barbey d' Aurevilly tiene un relato titulado "El cabecilla" traducido para La Espmia Moderna, revista en la que se puede encontrar un decisivo trabajo de Barbey que influyó enormemente en la caracterización del dandy finisecular ("El dandismo y Jorge Brummell", año IV, t.
XXXVII, 15 de enero, pp. 97-115 y 15 de febrero de 1892), cuya lectura por Valle es casi segura (Requeijo, 1997).
160
de los posibles niveles narrativos que pudieran haberse creado si se hubiera presentado una situación comunicativa, por ejemplo, una tertulia, tan típica de los cuentos decimonónicos.
"La misa de San Electus", de 1905, comienza con una señal de transición o cambio de nivel para introducir la historia de los tres mozos, de nuevo en estilo indirecto. La marca típica de la narración oral tradicional, "Éranse tres mozos", indica que estamos en el dominio de lo folclórico. Según Ramos (1985: 34-35), esta fórmula es señal de carácter ficticio del relato propio del cuento de hadas y del ámbito de lo maravilloso. Sin embargo, en este relato no tiene ningún carácter irrealista. En todo caso, el posible milagro de San Electus al que se implora para la curación de los tres jóvenes no tiene lugar.
"Las mujerucas que llenaban sus cántaros en la fuente comentaban aquella desgracia con la voz asustada.
Éranse tres mozos que volvían cantando del molino, y a los tres habíales mordido el lobo rabioso que bajaba todas las noches al casal.
Los tres mozos, que antes eran encendidos como manzanas, ahora íbanse quedando más amarillos que la cera. Perdido todo contento, pasaban los días sentados al sol, enlazadas las flacas manos en torno de las rodillas, con la barbeta hincada encima.-" (Misa2°-1)
Éliane Lavaud (1991: 168), basándose en una variante producida en el relato en su versión de Jardín Umbrío de 1914, en la que "los niños, asomados a los grandes balcones de piedra, les interrogaban" se transforma en "los interrogábamos" (Serrano, 1992a, II: 225, nota 5), interpreta que "el narrador se incorpora al relato en 1914, convirtiéndolo en una historia que él vio y vivió". González del Valle (1990: 207-209), que sigue la interpretación de Lavaud y utiliza una edición tardía, establece dos niveles narrativos, el primero del narrador que cuenta una historia de cuando era niño, y el segundo, el de las mujeres, que está incluido en éste. Aunque nuestro análisis se centra en el texto de la primera versión, que no es la de 1914, sino de una publicación diez años anterior, es significativo el interés mantenido por Valle en su edición de 1914 por la perspectiva infantil de testigo (a veces observador, a veces únicamente oyente) de acontecimientos o historias de claro corte tradicional y legendario. En la primera versión no hay ningún signo de relato homodiegético. Un narrador heterodiegético con indicios de omnisciencia ("Los tres mozos sentían un vago terror") relata una historia popular, comenzando la misma con la narración que realizan unas mujeres de la causa de la enfermedad de los mozos, en estilo indirecto sin señal de transición. El hecho de que en el discurso referido de éstas aparezca el adverbio "ahora", que identifica en el mismo plano temporal la enfermedad y el acto de narración de
2s-1 Sin número de página en la publicación de El Imparcial.
161
las mujeres, nos lleva a señalar los límites del discurso de las mujeres hasta el guión tipográfico2ss.
2.1.1.1.2. Ubicuidad y discurso personal.
Ya se ha señalado la aparición aislada en el discurso de las Sonatas y de Flor de Santidad de un tipo de presente diferente del empleado para juicios intemporales, verdades o axiomas, distinto también del llamado presente "habitual", "histórico" y "puntual". Se trata de un uso del presente utilizado especialmente en la descripción de elementos paisajísticos o arquitectónicos, que presupone una relación de coexistencia del narrador con ese espacio que ha permanecido, en mayor o menor medida, inmutable, desde el pasado de la historia que se cuenta hasta el presente del acto de narración. Este uso del presente, que se podría denominar "persistente" (siguiendo a Hernández Alonso, 1979: 251-252), es una marca de inclusión del narrador en el mundo ficticio que recrea. En el caso del narrador homodiegético o autodiegético, este uso es coherente con su integración como personaje en el universo diegético, como por ejemplo en la descripción del Pazo de Brandeso en Sonata de Otoflo o en otras descripciones, como la siguiente de "Mi hermana Antonia":
"Bretal es un caserío en la montaña, cerca de Santiago. Los viejos llevan allí montera picuda y sayo de estameña, las viejas hilan en los establos por ser más abrigados que las casas, y el sacristán pone escuela en el atrio de la iglesia: Bajo su palmeta, los niños aprenden la letra procesal de alcaldes y escribanos, salmodiando las escrituras forales de una casa de mayorazgos ya deshecha" (Antonia, pp. 101-102)
Pero en el caso de relatos heterodiegéticos, la aparición de este presente convierte al narrador en contemporáneo, en la medida en que tiene experiencia propia de los lugares o paisajes por los que parece transitar al mismo nivel que los personajes.
La existencia de este presente en fragmentos no sólo descriptivos de relatos heterodiegéticos ha llevado a Genette, en una revisión de su propuesta inicial, a considerar la posibilidad de transiciones entre los dos tipos básicos de relato heterodiegético y homodiegético, en un sentido próximo al de Stanzel. Así, ciertos relatos de tipo "auctorial" con narrador contemporáneo están muy próximos a los relatos homodiegéticos con narrador testigo (Genette, 1983: 53 y 70).
En los cuentos de Valle-Inclán, se observa cómo en versiones primitivas este presente se conjuga en ocasiones con un narrador que se manifiesta a través de su discurso personal como personaje contemporáneo y conocedor por experiencia del universo que describe. Estas manifestaciones serán poco a poco eliminadas, pero en algunos relatos la presencia del discurso de un yo-testigo, marcado
2ss Vid. cita reproducida arriba.
162
explícitamente como tal, no concuerda con la focalización omnisciente que se instituye en los mismos, con lo que se producen situaciones de cierta incoherencia narrativa.
Una de las características de la omnisciencia o información completa de un narrador todopoderoso es "presence in locations where characters are supposed to be unaccompanied" (Rimmon-Kenan, 1983: 95). ¿Cómo se puede conjugar este recurso con la presentación de un narrador caracterizado como personaje? Este tipo de problemas técnicos puede observarse en algunos relatos publicados tempranamente, que quizá por ciertos defectos derivados de lo anterior y percibidos por el autor, no fueron recogidos en colección. Un narrador que parece haber vivido en el espacio descrito no puede tener poderes de omnisciencia.
"A media noche" es un relato que, como ha estudiado Serrano (1992a), sufrió una profunda reelaboración, acaso debida al descontento del autor ante un cuento que manifiesta algunas señales de su inexperiencia, que puede observarse en cuanto a las técnicas narrativas que se han señalado antes. Ciertas variantes textuales explican algunos de estos extraños fenómenos256.
En este relato aparece un narrador homodiegético, contemporáneo de unos sucesos que en el momento de la narración ya están lejanos, con conocimientos del espacio y de sus habitantes, cuya presentación en dos ocasiones en el centro del relato rompe la impresión de narrador heterodiegético, aunque fuertemente subjetivo, que el lector tiene desde su inicio:
"Pronto se perdieron, a la bajada, en lo oscuro de la trocha, que desde allí sombrean hasta la calzada vieja añosos y copudos álamos que antes llegaban más allá de la casa solariega de unos hidalgos que llamaban los Quintañones, dos de los cuales, aunque muy vagamente, recuerdo yo todavía, porque hace muchos años que ya no existen ni ellos ni su nido" (Media Noche, p. 59)
"¿Quién era aquel hombre que quedaba parado en mitad del camino? ¿A dónde iba? Yo no os lo podré decir. Tal vez fuese un emigrado. Tal vez huyese a Portugal. El caballo que montaba era pinto, y de semejante color no recuerdo por toda aquella tierra otro alguno que el del abad de Framil, tío del famoso señorito del Pazo de Quintañones, del cual se susurraba si pertenecía a la facción, y que entonces andaba muy perseguido. Probable es que fuese él" (Media Noche, p. 62)
En las sucesivas versiones, la primera mención al recuerdo desaparece, la segunda se transforma notablemente y cambia de posición para pasar a cerrar el relato:
256 Ramos (1991) utiliza la versión de 1920 y González del Valle (1990: 226, nota 1) la de EspasaCalpe, 1979, que probablemente sigue la de 1920, por ello su análisis del relato forzosamente no coincide con el aquí expuesto. El examen de la historia textual del cuento seguramente modificaría las conclusiones de ambos críticos.
163
"¿Adónde iba? ¿Quién era? Tal vez fuese un emigrado. Tal vez un cabecilla que volvía de Portugal. Pero de las viejas historias, de los viejos caminos, nunca se sabe el fin" Uardín Umbrío, 1920, p. 157)
Consecuentemente con esta perspectiva elegida, las descripciones de pai
saje se realizan en ese presente que he denominado "persistente"257. En publica
ciones posteriores algunos de estos usos desaparecen, pero otros se mantienen:
"Al salir de la espesura de Framil, cuyos últimos ramajes sombrean en parte la encrucijada que forman dos malos caminos de herradura, si bien uno de ellos mucho más solitario y temeroso" (Media Noche, p. 59)
"echó por el más solo de los dos caminos que atraviesan la llanura, la cual cubre una hierba desmedrada y seca que le da un aspecto de triste monotonía, interrumpida apenas por los sauces que a lo lejos marcan la línea irregular del río, y acrecentado entonces por las nieblas que al caer de la tarde se levantan siempre de la ribera" (Media Noche, p. 59)
"que desde allí sombrean hasta la calzada vieja añosos y copudos álamos" (Media Noche, p. 59)
"la iglesia de Bradomín, que está en la hondonada" (Media Noche, p. 62)
"el rumor de la corriente que alimenta el molino y en ocasiones semeja alarido de can que ventea la muerte o gemido de hombre a quien quitan la vida" (Media Noche, p. 62)
Este narrador homodiegético tiene poderes propios de la omnisciencia,
como es su conocimiento de unos hechos en los que él no pudo estar presente.
Sin embargo, no parece tener acceso a la interioridad de los personajes. En algu
nos casos podrían ofrecerse dudas:
"tiró el jinete de las riendas al caballo, dudando entre cuál de los elegiría" (Media Noche, p. 59)
"volvió a dudar el de a caballo" (Media Noche, p. 59)
"y se interrumpió, lanzando una exclamación de susto que hizo estremecer al jinete y le previno" (Media Noche, p. 62)
Pero en otros, claramente, sus suposiciones son indicios de focalización
externa que implica la restricción de información a lo observable (el narrador no
sabe quiénes son los protagonistas, ni siquiera sus nombres):
"contestó el otro después de un instante, como si entonces acabase de decidirse" (Media Noche, p. 59)
"( ... ) estaba una viejezuela, tocada con un mantelo y rezando medrosamente, mientras se hallaba, a no dudarlo, en espera de algo" (Media Noche, p. 63)
257 Diferente del presente narrativo que también aparece en el relato.
164
"Tendido a mitad del camino, y muerto, a lo que parecía, estaba un mocetón alto y moreno" (Media Noche, p. 62)
Quizá para solucionar estas incoherencias provocadas por la conjunción de técnicas dispares, Valle modificó el texto en las direcciones señaladas, aunque ciertos restos o señales de la estructuración primera se mantienen. Por ello, el fragmento final con sus interrogaciones retóricas, sus suposiciones y la oración general conclusiva, con cierto tono sentencioso, son interpretadas por Ramos (1991: 144) en la edición de 1920 como intromisiones del narrador258 y González del Valle (1990: 218-219 y 234, nota 43) se ve forzado a explicar el pasaje final como focalización interna del personaje del espolique.
"El mendigo" es otro cuento que revela problemas similares y que nunca fue recogido en colección. Presenta la estructura característica que se ha observado en otros relatos, en tres partes (sección inicial y final en la que se manifiesta un narrador homodiegético y parte central en la que se narra un acontecimiento misterioso o terrible ocurrido a una tercera persona). El narrador realiza una descripción del mendigo al comienzo del relato, como un recuerdo de infancia, que le provocaba terror:
"Entre los recuerdos que conservo de mis locos terrores de niño, más vagos y más en la sombra a medida que el tiempo pasa, sobresale el del viejo mendigo que pedía limosna en el crucero de Brandeso" (Mendigo, p. 149)
Su miedo aumentó con la desaparición del mendigo: "Y todas estas visiones que me turbaron durante mucho tiempo, lejos de desvanecerse, crecieron con la misteriosa y trágica desaparición del mendigo" (Mendigo, p. 150). A continuación el narrador pasa a describir cómo el mendigo es testigo de un asesinato, sin justificar su propia posición de observador de los hechos: "Era el caer de una encapotada tarde de otoño, y este hombre atravesaba a buen paso la espesura de Framil" (Mendigo, p. 150), aunque la limitación de la perspectiva parece mantenerse, por las suposiciones y el desconocimiento de algunas informaciones y personajes, exactamente igual que en" A media noche":
"( ... ) apareció un jinete chalán, a juzgar por los arneses y apariencias del rocín y lo poco que de su atavío podía verse, pues se cubría con una capa de juncos" (Mendigo, p. 151)
"murmuró no sé qué palabras horribles" (Mendigo, p. 152)
258 Ramos (1991) subraya la estructura del cuento basada en la inclusión de un relato dentro de otro, con el que se establecen fuertes paralelismos, además de señalar el juego de ficción y realidad que supone la inclusión de un personaje con el mismo nombre que el autor (citado también por Lavaud, 1991: 215): "( ... )la referencia a un ficticio partidario carlista 'don Ramón María' que parece identificarse con el autor histórico al tiempo que éste se desdobla en el relato, sugiere una fusión de ficción y realidad biográfica que recurre en varios cuentos de Jardín Umbrío y aun entre el poeta y el autor de La Lámpara Maravillosa" (Ramos, 1991: 141).
165
"Y lejos, muy lejos, en la encrucijada de Framil, allí donde empieza la espesura, se desvanecieron y no sé si se internaron en ella o si tomaron por el camino bajo, que los dos eran temibles por igual..." (Mendigo, p. 153)
Sin embargo, en determinado momento parece tener el privilegio de penetrar en la interioridad del mendigo:"( ... ) sintiendo por momentos detrás de sí la respiración jadeante de los bandoleros que le seguían, y que luchaba desesperado por conservar a la zaga" (Mendigo, p. 153)259.
El relato se complica con la evocación de otros planos temporales, al volver el narrador al escenario de los hechos y preguntarse por su destino, recordando otro momento del pasado (sin indicar si coincide con el del encuentro del mendigo con el asesino), en el que el narrador vio un casquete militar ensangrentado y unos cuervos revoloteando sobre una presa mutilada. El lector establece la relación entre esta presa y la posible muerte del mendigo, a pesar de que, como en "A media noche", lo que permanece es el misterio final: "El mendigo había desaparecido, y sobre él cayeron, como la losa de un sepulcro, las sombras que a perpetuidad oscurecen aquellos abismos" (Mendigo, p. 154). Hay que destacar además que de este personaje también circulaban leyendas orales, como las de los protagonistas de los otros cuentos mencionados ("De este hombre se contaban cosas muy extrañas", Mendigo, p. 151).
"Zan el de los osos"26º es otro cuento que tampoco fue recogido en colección y que sufrió una profunda revisión en su segunda publicación261 , que mejoró el texto al hacerlo más conciso262, eliminando descripciones, pequeñas digresiones y fragmentos de focalización interna. Este relato presenta en su primera versión un narrador heterodiegético con focalización omnisciente y acceso a la conciencia del personaje, cuyo pensamiento se reproduce en estilo indirecto libre, siguiendo un modelo frecuente en relatos decimonónicos. Si se menciona este cuento ahora es porque la percepción del paisaje responde al modelo citado de narrador que describe el espacio desde su propia experiencia, como algo que conoció en el pasado y que continúa hasta la actualidad del presente de la narración:
"( ... ) las orillas del camino, siempre, como entonces, muy solo y triste, pero por todo extremo pintoresco: desde el crucero de Céltigos sombréanle viejos y copudos álamos, que, alfombrándole de hojas secas y obscureciéndole un poco, le dan un aspecto romántico, si bien más
259 González del Valle (1990: 284-285) percibe estas incoherencias. Ramos (1991: 22-23) relaciona el narrador con la voz de la introducción de Jardín Umbrío.
260 El Universal, México, 8 de mayo de 1892. 261 Con el título "Iván el de los osos", Blanco y Negro, 23 de noviembre de 1895. Cito por
Fichter (1952) para ambas. 262 En este sentido puede interpretarse también la revisión de "A media noche".
166
temeroso, como de avenida secular de abandonada abadía, tanto más, que una espadaña coronada por tosca cruz de piedra, asomando por encima de los árboles, al término de la alameda se columbraba. Era aquel campanario el de una pequeña iglesia romano-bizantina, abandonada años ha por ruinosa, pero que en los días a que en mi narración me refiero, aun era rectoral de los lugares de Verdicio, Gandamil y Brandeso" (Zan, p. 99)
En la segunda versión este fragmento fue sustituido por el siguiente: "un camino de aldea triste y solitario, sombreado por grandes castaños que le comunicaban cierta sombría majestad de avenida de rico priorato o viejo Pazo solariego" (Iván, p. 99, nota), con lo que desaparece la mención al acto de narración, el presente que marca coexistencia con el paisaje y que denota cierto grado de homodiégesis (así como expresiones típicas de un narrador decimonónico como el posesivo referido al protagonista calificado como "nuestro hombre", Zan, p. 100). El relato gana en coherencia narrativa.
También la aparición de preguntas retóricas, como se ha visto en "A media noche" y en "El mendigo" ("¿A dónde irá Zan el de los osos, como en el aduar bohemio le llamaban, por aquel tan solitario y temeroso camino de Gondamil? ¿A dónde irá?", Zan, p. 96), señala la necesidad por parte de un escritor inexperto de subrayar el misterio del relato, procedimiento éste que será pronto abandonado en narraciones que no precisan de este recurso para mantener el interés del lector.
"Un cabecilla" es un cuento también temprano que, como ya se ha comentado, presenta una estructura en tres partes. En la inicial y en la final el narrador homodiegético recuerda al cabecilla y en la parte central narra su historia, que a su vez le ha sido contada por otro personaje, Pimentel. Se ha visto cómo el narrador se apropia de la historia. En sus primeras versiones sorprende la aparición de un fragmento descriptivo en presente, relativo a un camino de la montaña, cuya subjetividad y cierto lirismo rompen la tensión del relato, en una sucesión de oraciones paralelas en progresión, que van de lo positivo y alegre a lo amenazador y sombrío, quizá como preparación del desenlace con la muerte de la molinera:
"tan fresco con sus humedades de gruta; tan fragante con sus setos de florido sanco [sic]; tan lleno de alegres sustos con sus pasaderas bailarinas; tan amenazador con sus revueltas y encrucijadas; tan trágico con sus cruces negras que recuerdan algún sangriento suceso, y tan viejo ¡tan viejo! que hasta en las lajas tiene impresas las huellas de los carros; surcos llenos de agua turbia, que semejan arrugas de la edad, labradas siglo tras siglo, en la trocha sombría, granítica y salvaje" (Cabecilla, p. 6)
Este pasaje fue suprimido a partir de 1914 (Serrano, 1992a, II: 70, nota 67), aunque no así ciertos indicios de omnisciencia:
167
"Calló dando un gran suspiro, sin atreverse a continuar, ¡tanto la imponía la faz arrugada del viejo"
"( ... )y cuando ella creía que iba a matarla"
En este relato tampoco se justifica el conocimiento tan detallado de la historia, que no puede ser más que una recreación libre del narrador de un relato conocido.
En cambio, "El rey de la máscara", relato de 1892, presenta un narrador heterodiegético tradicional con conocimiento del pasado de los personajes y acceso a su conciencia. Aunque hay un pasaje ambiguo en el que se podría dudar si se trata de reproducción de pensamiento en estilo indirecto libre del cura o pregunta retórica del narrador263, no hay rasgos de señales de contemporaneidad, en otro relato más centrado en un suceso violento y ambientado en una Galicia de parajes desolados, prácticamente despoblados. Esta vez el narrador puramente heterodiegético incluso ofrece explicaciones al lector ("la fuente de filloas -plato clásico y tradicional con que en Galicia se festejan las carnestolendas-", Máscara), aunque también manifiesta su subjetividad a través de comparaciones, adjetivos evaluativos y lenguaje figurado.
Estos cinco relatos forman un conjunto (redactados entre 1889 y 1893) un tanto siniestro, que busca sugerir, en algunos casos todavía de forma imperfecta, el misterio de los caminos gallegos. Posteriormente Valle escribirá más cuentos ambientados en Galicia, ya de otras características.
Este tipo de cuento en esta época era practicado por Emilia Pardo Bazán, cuyos relatos ambientados en Galicia son también bastante espeluznantes264• Sin embargo, a pesar de que cuentos de doña Emilia han sido señalados como fuente de algunas narraciones de Valle, especialmente de Flor (Lavaud, 1991: 374-377), grandes diferencias técnicas los separan, aun en estos relatos primerizos. Los cuentos de Pardo Bazán suelen estar enmarcados por una situación comunicativa conversacional y responder a una ideología explícita. Normalmente el desarrollo de la historia refrenda este mensaje que, a veces, es aclarado por la voz autorial, por si queda alguna duda, con cierta intención sociológica: "El medio más frecuente de moralización en estos relatos es, no obstante, la digresión, generalmente puesta en boca del narrador, y en ocasiones, en las de los personajes" (Ezama, 1992: 91-92)265. Nada de esto encontramos en los cuentos de Valle en los que no hay moraleja, ni se pretende demostrar nada, ni siquiera el primitivismo de las gentes gallegas. La subjetividad del narrador que se puede rastrear
263 "-¡Qué granujas! Ya volverán- contestó el cura que venía detrás con el farolillo. ¿Cómo no habían de volver? Allí, en medio de la cocina, estaba el rey, grotesco, en su inmóvil
gravedad, con su corona de papel, su cetro de caña, el blanco manto de estopa, la hierática faz de cartón ... " (Máscara).
26-1 Recuérdese "Un destripador de antaño" o "Justiciero". Vid. Paredes Núñez (1983). 265 Vid. también Eberenz (1989: 143-146).
168
mediante determinados indicios en el discurso, sin embargo, no ofrece explicaciones o interpretaciones de los hechos. Por ello, un relato como "Un cabecilla", por ejemplo, en el que aparecen temas ideológicamente marcados, como la caracterización carlista del protagonista, ha recibido diversas interpretaciones que van desde la crítica al carlismo hasta su apologfa266. La conclusión de Santos Zas (1993: 74), aunque apoya la perspectiva carlista desde un estudio amplio del tema en la obra de Valle hasta 1910, es significativa:
"Quiere ello decir que la interpretación que se dé al cuento no es en absoluto ajena a la posición ideológica de sus lectores potenciales, e incluso depende más de aquella que de la verdadera intencionalidad que en su momento guió a su autor"
Esta es una consecuencia de las características del narrador elegido para relatar la historia. El narrador homodiegético únicamente manifiesta la impresión que le causó el personaje, al que califica de "terrible guerrillero" y "terrible viejo" y a su historia de "trágica" y subraya su laconismo, desconfianza gallega, religiosidad y habilidades guerrilleras, utilizando sin embargo comparaciones e imágenes típicas que se han visto en las Sonatas y en Flor, de prestigiosa antigüedad o lejanía. La narración del asesinato, sin juicio explícito por parte de este narrador, es lo que permite las interpretaciones diversas de las que habla Santos Zas, en una ambigüedad buscada que ya se ha comentado en numerosas ocasiones.
En el relato que seguramente sirvió de fuente, "Mateo Falcone", no existe el tema político, cuya elección por parte de Valle debió de responder a una intención determinada. Si la acción del cabecilla puede parecer "terrible", la de Mateo Falcone supera con mucho a la del guerrillero. Ambos relatos tienen en común el asesinato de un familiar a causa de una delación, pero se diferencian tanto en la condición de los protagonistas, como en el origen y consecuencia de la supuesta acción reprobable del infractor de un código de conducta seguido a rajatabla. El delator en el relato de Mérimée es Fortunato, hijo de diez años de Mateo, que da cobijo a un bandolero, para más tarde descubrirlo ante sus perseguidores a cambio de un bonito reloj. La muerte del niño a manos de su padre por violar las leyes de hospitalidad, en este caso, a un perseguido por la justicia, parece una acción mucho más desproporcionada que la de la anciana que maltratada delata a sus propios hijos. En ninguno de los dos textos el narrador enjuicia el comportamiento del personaje, aunque la situación narrativa de "Mateo" difiera en aspectos significativos de la de "Un cabecilla", pues presenta focalización omnisciente, acceso a la conciencia de los personajes, apelaciones directas al lector, y
266 Vid. Lavaud (1991: 409-410) para una interpretación anti-carlista, fundada en datos externos como el lugar de publicación, y Santos Zas (1993: 70-74) para la explicación contraria, basada en argumentos textuales y estudio de variantes, que asimismo rebate los argumentos extrínsecos de Lavaud. Alarcón (1974: 161) ve degradación por cosificación esperpentizadora en el retrato del cabecilla.
169
comentarios extensos sobre la región donde se desarrolla la historia (Córcega) y sobre las costumbres de sus habitantes.
Todas estas características peculiares que se han observado en los relatos primeros de Valle-Inclán pueden explicarse como formas narrativas propias del relato tradicional267, que en el caso del género legendario se esfuerza por dar veracidad a la historia a través de fuentes o con la presentación del narrador como testigo, si no de los hechos narrados, por lo menos del conocimiento del protagonista. Lo cual no obsta para que el narrador, que sabe que la historia narrada es familiar y conocida para sus receptores, recree los pormenores mediante diálogos y recursos propios de la omnisciencia, como el acceso a la interioridad del personaje (aunque en pequeñas dosis) o la ubicuidad, manteniendo la limitación de perspectiva cuando ésta conviene a sus intereses.
2.1.1.2. Las posibilidades del relato homodiegético.
En estos relatos primeros se ha visto un narrador homodiegético que se presenta como testigo no de la historia que narra, pues la conoce por otras fuentes, sino del personaje y del paisaje, o un narrador heterodiegético que, sin embargo, no puede reprimir índices de contemporaneidad y por tanto de homodiégesis. En todo caso son situaciones "impuras" o poco coherentes, que presentan problemas diversos, como se ha comentado.
En los cuentos publicados posteriormente, dichas incoherencias ya no se presentan. O se opta directamente por un narrador autodiegético, o un narrador homodiegético que oscila entre su función de observador y de protagonista, o por un narrador heterodiegético propio del relato maravilloso ("Un ejemplo", "La adoración de los reyes") o por la estructura dramática ("Tragedia", "Comedia" y "La estadea"). Un grupo aparte es el formado por tres relatos que se encuentran en la órbita de Flor de Santidad ("Égloga", "Malpocado" y "Geórgicas"), tanto por su temática268 (escenas de la vida campesina gallega y sus supersticiones) como por las técnicas narrativas (relatos en presente narrativo con abundancia de escenas, narrador heterodiegético en general poco intrusivo con focalización externa, aunque con descripción subjetiva del paisaje).
Se ofrecen en los cuentos con narrador personal todas las variantes del relato homodiegético. En un extremo estaría el conocido tradicionalmente como yo-testigo269 o primera persona periférica ("peripheral first-person narrator",
267 Asimismo, la estructura tripartita de muchos cuentos, y especialmente la ausencia de explicaciones de causa-efecto en las leyendas (Ramos, 1985: 50), pueden tener su origen en los géneros de literatura oral.
268 Evidentemente por su temática pueden relacionarse también con otros relatos homodiegéticos: "Hierba Santa", "Santa Baya de Cristamilde", "Un bautizo", "La misa de San Electus".
269 "The witness-narrator is a character on his own right within the story itself, more or less involved in the action, more or less acquainted with its chief personages, who speaks to the reader in the first person" (Friedman, 1967: 125).
170
Stanzel, 1984: 205-207). Dentro de las posibles variedades de esta situación narrativa el caso límite sería el representado por "Milón de la Arnoya" y el relato "Santa Baya de Cristamilde", así como también de la versión de "La misa de San Electus" con la variante señalada.
"Milón de la Arnoya" es un relato tardío centrado en otro personaje con leyenda oral27º y formado por una escena en la que el narrador es un simple observador. El cuento, compuesto fundamentalmente por diálogo entre los personajes, mínimas acciones y descripciones físicas de los mismos, presenta un narrador homodiegético con focalización interna (como se demuestra por el mantenimiento de la percepción cronológica de los hechos: el que aparece como "un mendigo" luego se descubre que es Milón), que a su vez focaliza externamente sobre lo que le rodea271. No hay, pues, incoherencias como las vistas en relatos anteriores.
En este cuento el narrador se enfrenta a un suceso extraño que puede ser interpretado de diversas formas, desde una posesión diabólica hasta la simple y menos sobrenatural atracción sexual:
"Los viejos se santiguaron con un murmullo piadoso; pero los
mozos relincharon, como chivos barbudos( ... ) Gritó Pedro el Amelo, de
lugar de Condes:
-¡Jujurujú! No te dejes apalpar y hacer las cosquillas, y verás cómo
se te vuela el Enemigo" (Milán)
La llegada de Milón precipita el desenlace, ante el cual se dan diversas explicaciones, la del narrador al mismo nivel que otras que circulan oralmente:
"Acudieron todos a la cancela y la vieron juntarse con Milán de la
Arnoya. Después contaron que el forajido prendiéndola de las trenzas,
se la llevó arrastrando a su cueva del monte, y algunos dijeron que se
habían sentido en el aire las alas de Satanás" (Milán)
La ambigüedad del cuento272 deriva del mantenimiento de una perspectiva de testimonio objetivo por parte del narrador, que se limita a reproducir lo que vió sin dar mayores explicaciones273.
270 "En casa de mi abuela, cuando los criados se juntaban al anochecido para desgranar mazorcas, siempre salía el cuento de Milán de la Arnoya. Unas veces había sido visto en alguna feria, otras por caminos, otras, como el raposo, rondando alrededor de la aldea.
Y Serenín de Bretal, que tenía un rebaño de ovejas, solía contar cómo robaba los corderos en las Gándaras de Barbanza" (Milán). No lleva numeración de páginas en su publicación en E/ Imparcial.
271 González del Valle (1990: 224) afirma que existe en el relato focalización variable. Tal aserción se explica por su definición de estilo indirecto libre ("combinación de diálogo con direcciones del narrador que establece quién se expresa y que describen lo que acontece. El uso de este tipo de discurso resulta apropiado para la expresión de una múltiple focalización").
272 Ramos (1991: 114) observa que esta ambigüedad impide determinar el género del cuento (memorate o anti-leyenda) y afirma que en este rasgo estriba el carácter simbolista del relato.
273 Excepto en la presentación del personaje: "Milán de la Arnoya era un jayán perseguido por
171
Sin embargo, las preferencias de Valle se decantan por un narrador homodiegético con mayor presencia, como en "X"274, "Nochebuena", "Hierba Santa" y "Un bautizo", o por relatos en los que lo importante es la relación entre la personalidad del narrador y los acontecimientos de los que es testigo, que mediatiza y subjetiviza, como en "Mi hermana Antonia", o por relatos con narrador autodiegético ("El miedo", "Del misterio").
"Nochebuena", de 1903, se publicó con el subtítulo "Recuerdo infantil" en su primera versión27s. Aunque estrechamente relacionado con otros relatos de Valle, por su ambientación, tema y técnicas narrativas, puede vincularse con lo que se conoce como cuento de circunstancias. La relación del cuento con la prensa periódica provoca, según Ezama (1992: 53-56), la elaboración de este tipo de narración, especialmente unida a fiestas religiosas como la Navidad, la Semana Santa, los Reyes, el Carnaval, aunque también existen otras posibilidades como el aniversario de hechos históricos o circunstancias políticas o el tema del monográfico en el que aparece el relato. Esta práctica que es muy común entre los cuentistas del XIX276, la podemos encontrar en la producción de Valle en este relato, "Nochebuena", publicado el 24 de diciembre de 1903, y en "La Adoración de los Reyes" del 6 de enero de 1902277.
"Nochebuena" puede estructurarse en dos partes, la primera de las cuales se dedica a la presentación del narrador y su situación, espacio y tiempo. Sobresale la extensión de las descripciones, con una tonalidad muy cercana a las de Flor de santidad y los relatos relacionados, focalizadas internamente por el personaje-niño, que primero mira por la ventana y luego acompaña al clérigo a la Rectoral. Estas descripciones no suponen un avance en el relato, son poco funcionales y únicamente proporcionan el tiempo necesario para que anochezca.
La segunda parte del cuento está constituida por una escena entre Micaela, el niño y el clérigo, a los que se suman un corro de zagales que cantan villancicos y una copla satírica. En este segundo segmento, el narrador pasa a realizar la función de observador pasivo de una escena ajena, aunque sufra las consecuencias del enfado del clérigo. El recurso a este narrador parece un pretexto para narrar una escena popular, reproducir unos cantos tradicionales y describir un paisaje27ª.
la justicia, que vivía enfoscado en el monte, robando por siembras y majadas". m Titulado en otras versiones "Por tierra caliente" y "Una desconocida", fue publicado en
1893, y recogido únicamente en Jardín Novelesco de 1908. Sus características obligan a incluirlo en el grupo de las novelas cortas. Su descripción inicial del espacio mejicano se retomará en la Sonata de Estío.
275 Según Serrano (1992a, II: 198, nota 1) el subtítulo se pierde en las versiones posteriores. 276 Vid. Baquero Goyanes (1949). 277 "El rey de la máscara" con tema carnavalesco fue publicado el 20 de enero de 1892, varias
semanas antes del evento. 278 Ramos (1991: 90) cree que el relato tiene tintes autobiográficos.
172
Otro relato de esta misma época, "El miedo", presenta estructura similar en dos partes, la primera formada por una extensa descripción. También reaparece en "Hierba santa", de 1901, que no es más que un capítulo desgajado de la Sonata de Otoño, como señalan el subtítulo "(Fragmento de "Las Memorias" del Marqués de Bradomín)", suprimido en su publicación en libro (Serrano, 1992a, 11: 134, notal), y los puntos suspensivos con que se inicia. Este texto fue incluido en Jardín Novelesco de 1908 (la publicación con mayor número de relatos de la colección de los Jardines) como otra escena gallega de costumbres y supersticiones. "Un Bautizo", mencionado en el grupo de los pre-textos narrativos de Águila de Blasón posee también un narrador homodiegético que oscila entre el testimonio y el protagonismo.
"El miedo" (1902) y "Del misterio" (1905) se aproximan más a la situación narrativa típica de la autodiégesis. Relato fantástico el segundo, el primero destruye toda apariencia de fantasticidad, con una explicación realista279• Los dos presentan una estructura similar a otras que ya se han visto: introducción y conclusión en las que se manifiesta desde el presente de la narración el narrador autodiegético2so. En las sucesivas versiones de "Del misterio" se constata el interés del escritor por subrayar la perspectiva del yo-narrador en la introducción con la repetición del verbo "recuerdo", en la conclusión en la que se añade "¡Ahora mismo estoy oyendo las silenciosas pisadas del Alcaide Carcelero!", y en el cuerpo central del relato en el que se rememora una experiencia pasada. Los paralelismos entre ambos relatos son notables, especialmente en su sección final en la que ambos narradores exponen la influencia que durante toda su vida tuvo y sigue teniendo el acontecimiento relatado, con expresiones similares a las del narrador de las Sonatas. Se diferencian en el extenso desarrollo descriptivo de "El miedo", en el que se focaliza la capilla de Brandeso2s1, mientras que en "Del misterio" el narrador realiza un relato de doña Soledad Amarante, en la línea de los de "Mi bisabuelo" o "Un cabecilla".
En ambos cuentos el narrador pasa de una situación de testigo (de su madre y otros personajes en los dos cuentos) a un mayor protagonismo al final del texto. En los dos casos se privilegia la focalización del yo-personaje para mantener la intriga.
"Del misterio" es un relato fantástico en el que aparecen dos motivos clásicos del género como son el fantasma y el médium282 que ve "telepáticamente" a
279 Por lo que según Ramos (1991) pertenece al género tradicional de "anti-leyenda". 280 "Cuando yo era niño" (Misterio, p. 187); "No recuerdo con certeza los años que hace, pero
entonces apenas me apuntaba el bozo, y hoy ando cerca de ser un viejo caduco" (Miedo). 281 Texto que será incluido en la Sonata de Otoño (Speratti-Piñero, 1968: 29; Serrano, 1992a, I:
559). Serrano considera "El miedo" como texto previo a la Sonata. La facilidad del trasvase se debe a que la perspectiva elegida en "El miedo" coincide con la del narrador de las Memorias. Este fragmento descriptivo ha sido estudiado por Pozuelo Yvancos (1984).
282 Valle habla de este fenómeno paranormal en su artículo "Psiquismo" de 1892 (Serrano (ed.), 1987: 192). Su asistencia a las sesiones de una famosa "médium" en Nápoles de las que habla en el
173
través de un espejo que se rompe283. El narrador homodiegético percibe hechos sobrenaturales, pero la perspectiva infantil hace plantearse al lector una segunda posibilidad284, como sugiere Ramos (1991: 156-157): "( ... ) se puede pensar también que la visión del pequeño es producto del extremado miedo que siente ( ... ) y de su sugestionabilidad debida a su inmadurez y temprana edad". En este sentido es extremadamente interesante la variante textual localizada por Serrano (1992a, 1: 227), que afecta a la lectura fantástica del relato, pues en Jardín Umbrío de 1920 se elimina la mención a la rotura del espejo:
"Da la impresión de que Valle-Inclán desease concentrar toda la posible carga sobrenatural que aparece en "Del misterio" en la psicología del niño-narrador, pues lo que está suprimiendo en este fragmento es un hecho objetivo ajeno a la percepción exclusiva del niño, un fenómeno sobrenatural que es externo a los temores del protagonista y que no sólo él puede ver, sino todos los demás personajes que se encuentran en la habitación. Es más la rotura de este espejo era el único elemento de características sobrenaturales que salía fuera de lo que ven o interpretan los dos personajes dispuestos precisamente a ver o interpretar estos elementos sobrenaturales: el niño aterrorizado y la médium"
Sin embargo, aunque no es un hecho objetivo, también se afirma en todas las versiones: "Todos sentimos que alguien entraba en la sala" (Misterio, p. 195). En cuanto al narrador, sus afirmaciones en el presente de la narración, desde la inicial: "¡Hay también un demonio familiar!" (Misterio, p. 187), hasta las finales en las que declara seguir sintiendo las pisadas del fantasma, no dejan duda sobre su credulidad en lo sobrenatural desde su perspectiva de adulto, credulidad que también asoma fugazmente en algunas frases demostrativas:
"sabía estas cosas medrosas y terribles del misterio" (Misterio, p. 187)
"( ... )contaba que en el silencio de las altas horas oía el vuelo de las almas que se van, y que evocaba en el fondo de los espejos los rostros lívidos que miran con ojos agónicos" (Misterio, p. 188)
Pero es desde su perspectiva limitada de niño desde la cual se narran los sucesos. Esta limitación en algunos casos es física (no puede oír lo que hablan su abuela y doña Soledad) y en todos los casos, humana, ya que debe deducir lo que los otros sienten ("Mi madre también debió advertir el maleficio de aquellas pupilas que tenían el venenoso color de las turquesas, porque sus brazos me estrecharon más", Misterio, p. 189)
artículo son improbables, pues este viaje a Italia de Valle nunca se ha documentado, aunque sí se conocen por su correspondencia algunas experiencias telepáticas en este sentido.
283 "el espejo se rompió con largo gemido de alma en pena", igual que el de la saludadora de "Beatriz": "Entonces el espejo se rompe con triste gemido de alma encarcelada" (Beatriz, p. 50).
28-1 González del Valle (1990: 212) menciona también la hipótesis del maleficio.
174
El retrato de Soledad Amarante realizado desde esta perspectiva infantil se basa en la reiteración de una serie de rasgos físicos que resultan terroríficos para el niño: el color de sus ojos azul verdoso ("el maleficio de aquellas pupilas que tenían el venenoso color de las turquesas", Misterio, p. 189; "el peso magnético de sus ojos", Misterio, p. 189; "aquella mirada que tenía el color maléfico de las turquesas", Misterio, pp. 191-192), su voz ("con la voz lejana de una sibila", Misterio, p. 190; "con la voz llena de misterio", Misterio, p. 192; "voz de sibila", Misterio, p. 196) y sus manos ("mano de momia", Misterio, p. 190; "dedos de momia", Misterio, p. 192 y p. 196). Sin embargo, los detalles sobre su carácter (devota y linajuda) y especialmente las acciones repetidas que se ofrecen en relato iterativo, como son la asistencia diaria a la tertulia de la abuela, la calceta que hace en el balcón acompañada de su gato y la expresión que repite constantemente: "¡Ay Jesús!", se superponen al retrato de bruja, dando una impresión al lector mucho más dulcificada y normal del personaje. Además, la escena de la comunicación con el más allá adquiere cierto tono de montaje teatral: oscuridad, música de violín y esquilón de las monjas, doña Soledad en el fondo del salón con las manos blancas en lo alto recortándose en un fondo negro. De todas formas, subsiste la duda ante los hechos que se presentan, y con ella la fantasticidad.
"Mi hermana Antonia", de 1909, presenta también un narrador homodiegético que recuerda acontecimientos de su infancia y oscila entre la posición de observador y la de protagonista2ss. El carácter del niño, sugestionable, que vive en un medio en el que la superstición y el misterio forman parte de la vida cotidiana, proporciona la duda necesaria para la fantasticidad del relato. Dividido en 24 capitulitos de extensión variable, aunque reducida, "Mi hermana Antonia" muestra la maestría con la que Valle maneja la narrativa personal tras la redacción de las cuatro Sonatas y de los cuentos que se han examinado. La habilidad en la creación de la atmósfera de evocación y lejanía del recuerdo, así como la sabiduría en la alternancia de la focalización elegida en cada uno de los pequeños fragmentos que forman el relato, demuestra que el escritor ha conseguido extraer de las técnicas autobiográficas todo su potencial en el marco de la literatura modernista, a pesar de una menor aparición de léxico preciosista y discurso imaginativo en comparación con textos anteriores.
El narrador adulto que rememora episodios de su pasado infantil exhibe especialmente su presencia en los capítulos iniciales. La insistencia con la que se repite el verbo "recuerdo"2S6 y expresiones varias para subrayar la lejanía temporal de los acontecimientos (falta de concreción temporal, utilización del demostrativo "aquel" con carácter distanciador, etc.) nos sitúa en una perspec-
285 Aunque "Mi hermana Antonia" puede ser considerada una novela corta, se estudia aquí por presentar un narrador homodiegético similar a los que se están comentando, excepcional en el conjunto de las novelas cortas de Valle.
286 En el capítulo II se menciona tres veces.
175
tiva evocativa, un tanto nostálgica e incluso lírica. Así al finalizar el capítulo III, tras una descripción en presente de la Capilla de la Corticela, el narrador exclama: "¡Oh, Capilla de la Corticela, cuándo esta alma mía, tan vieja y tan cansada, volverá a sumergirse en tu sombra balsámica!" (Antonia, p. 98).
El yo-narrador, desde su posición privilegiada, puede en un relato retrospectivo demostrar su presencia mediante pequeños saltos temporales que alteran la marcha lineal de la exposición, en la que muchos cuadros no presentan continuidad. En el capítulo II, donde comienza realmente la acción del relato ("Una tarde mi hermana Antonia", Antonia, p. 95), el narrador puede afirmar: "Murió siendo yo niño" (Antonia, p. 96), como también anuncia el narrador de la Sonata de Otoíio el temprano final de Concha en los pasajes iniciales de la novela. Otra pequeña anacronía se produce en el retrato del estudiante en el capítulo VI al mencionar en su presentación los antecedentes del joven, su llegada a Santiago y su conocimiento de Antonia y su familia, de forma tal que se presenta el origen del conflicto que se desarrolla en el relato al que se ha accedido a través de la memoria del narrador, cuando éste ya había comenzado, en una analepsis externa. Así se tiene un conocimiento más completo de la historia, y se ofrecen más datos para la caracterización del personaje287. Sin embargo, en el ámbito temporal, el fenómeno más destacable es la presencia amplia del relato iterativo, cuyas características lo convierten en un procedimiento muy adecuado para comunicar la imprecisión temporal del recuerdo. Philippe Lejeune (1975: 114) señala su presencia frecuente en el relato autobiográfico, especialmente de recuerdos infantiles. Ya Valle había hecho uso del mismo, especialmente en Flor de Santidad .. para la creación de atmósferas evocativas. Como Genette (1989a: 175-176) afirma, la función clásica del iterativo está muy cercana a la de la descripción. El imperfecto proporciona impresión de vaguedad y lejanía, ya señalado por Noemi Campanella (1966: 398) como rasgo característico de "Mi hermana Antonia"2ss. La especificación que marca el ritmo de recurrencia de las acciones se señala con expresiones adverbiales bastante vagas de tipo frecuentativo: "algunas tardes" (Antonia, p. 100), "algunas veces" (Antonia, p. 100), "al anochecer" (Antonia, p. 100), "todas las tardes" (Antonia, p. 104), "algunas tardes" (Antonia, p. 106), "alguna vez" (Antonia, p. 108). El capítulo V está construido íntegramente mediante el relato iterativo. En los otros casos se interrumpe para dar paso al singulativo, transición marcada mediante expresiones adverbiales
287 También se utiliza este procedimiento en el capítulo X, cuando el narrador presenta al padre Bernardo.
288 "El imperfecto, con su poder evocador, es el tiempo más usado en esta obra, en la que abundan los cuadros líricos y Jos "tableau": es el más indicado para describir en quietud nostálgica o en un tempo lento más subjetivo que objetivo. Cuando la sucesión temporal se hace impostergable, cuando el relato debe avanzar, es el pretérito el tiempo empleado. Las acciones vagas, imprecisas, lejanas, las pinta el autor con el imperfecto; también las que se repiten sin variantes y se tiñen de una monotonía casi intemporal".
176
diversas y cambio del imperfecto al indefinido289• Así sucede en el capítulo XIII ("Una tarde, cuando salíamos, vi", Antonia, p. 105), IX ("De pronto, aquella tarde, estando mirándolo, desapareció", Antonia, p. 108) y en el capítulo XVII ("Una de estas veces, al levantar la sien de encima de la mesa, vi", Antonia, p. 126). El imperfecto llega incluso a introducirse en ámbitos que normalmente utilizan otros tiempos verbales, pues se refieren a acciones singulares: "Y el viejo se ponía la capa, para avisar los santos óleos" (Antonia, p. 130).
La frecuencia de los actos repetidos no tiene en este relato el significado de rutina o monotonía. Al contrario, la repetición de las acciones incrementa la tensión en el protagonista infantil y su angustia:
"Volvían las tardes de sol con sus tenues oros y mi hermana, igual que antes, me llevaba a rezar con las viejas en la Capilla de la Corticela. Yo temblaba de que otra vez se apareciese el estudiante y alargase a nuestro paso su mano de fantasma, goteando agua bendita. Con el susto miraba a mi hermana, y veía temblar su boca. Máximo Bretal, que estaba todas las tardes en el atrio, al acercarnos nosotros desaparecía, y luego, al cruzar las naves de la catedral, le veíamos surgir en la sombra de los arcos" (Antonia, pp. 104-105)
Este tipo de narración sintética de acontecimientos delata la acción del yonarrador, que condensa las acciones reiteradas en una exposición única. Lo mismo ocurre con algunas pequeñas explicaciones (del tipo "Son éstos los seminaristas pobres a quienes llaman códeos", Antonia, p. 102) y especialmente algunas visiones distanciadas del narrador adulto sobre sí mismo de niño:
"( ... )y olvidó formular su bendición sobre mi cabeza trasquilada y triste, con las orejas muy separadas, como para volar. Cabeza de niño sobre quien pesan las lúgubres cadenas de la infancia: El latín de día, y el miedo a los muertos, de noche" (Antonia, p. 110)
"Era como envoltura de mi alma, esa memoria dolorosa de los niños precoces, que con los ojos agrandados oyen las conversaciones de las viejas y dejan los juegos por oírlas" (Antonia, p. 120)
Frente a estos momentos, la focalización interna sobre el yo-personaje se destaca en los pasajes que recrean escenas del pasado, mediante diálogos, en la linealidad cronológica de la exposición (como se puede observar por ejemplo en el capítulo XXII, en el que el niño ve una mujer a quien no reconoce, hasta la exclamación de Basilisa: "-¡Mira la abuela, picarito!", que supone la identificación del personaje por parte del niño: "¡Era la abuela!", Antonia, p. 137) y en la limitación física de la perspectiva que se advierte, entre otros casos, en la entrevista entre la madre del narrador y el Padre Bernardo, que, realizada a puerta
2s9 Son estos fragmentos iterativos los que Campanella (1966: 388-239) identifica con la estructura de "tableau".
177
cerrada, sólo puede percibirse por el oído (cap. XI y XII). Pero es sobre todo la mirada ingenua y sobresaltada del niño, que asiste a escenas que no acaba de entender, lo que permite el juego con la fantasticidad del relato. La identificación de la perspectiva del yo-personaje se produce en los numerosos ejemplos de presente histórico del relato, que, aunque no muy extensos, son muy frecuentes para la extensión del cuento y suelen localizarse en momentos intensos para el niño:
"Basilisa la Calinda entra en aquella alcoba, que estaba al pie de la escalera del fayado, y sale con una cruz de madera negra. Murmura unas palabras oscuras, y me santigua por el pecho, por la espalda y por los costados. Después, me entrega la cruz, y ella toma las tijeras de su hermano, estas tijeras de sangre, grandes y mohosas, que tienen un son de hierro al abrirse:
- Habemos de libertarla, como pide ... " (Antonia, p. 128)
"Ya en otra estancia, sentada en una silla baja, me tiene sobre su falda, me acaricia, vuelve a besarme sollozando, y luego, retorciéndome una mano, ríe, ríe, ríe ... Una señora le da aire con su pañolito, otra, con los ojos asustados, destapa un pomo, otra, entra por una puerta con un vaso de agua" (Antonia, pp. 134-135)
Sin embargo, otras veces son usados en escenas más descriptivas o estáticas: "Antonia borda cerca del balcón, y nuestra madre, recostada en el
canapé, la mira fijamente, con esa mirada fascinante de las imágenes que tienen los ojos de cristal" (Antonia, p. 116)
" ... Y recuerdo a mi madre un día muy largo, en la luz triste de una habitación sin sol, que tiene las ventanas entornadas. Está, inmóvil en su sillón, con las manos en cruz, con muchos pañuelos a la cabeza y la cara blanca. No habla, y vuelve los ojos cuando otros hablan, y mira fija, imponiendo silencio. Es aquel un día sin horas, todo en penumbra de media tarde. Y este día se acaba de repente, porque entran con luces en la alcoba. Mi madre está dando gritos:
-¡Ese gato! ... ¡Ese gato! ... ¡Arrancármelo, que se me cuelga a la espalda!" (Antonia, p. 122)
"El sastre, con la cabeza vuelta, corretea tieso y enano, arrastra la capa y mece en dos dedos, muy gentil, la gorra por la visera, como hacen los menestrales en las procesiones" (Antonia, p. 131)
En ocasiones se mezclan imperfectos y presentes en la misma oración: "Sentíase un vuelo de oraciones glorioso y gangoso, y un sordo
arrastre sobre la tarima, y una campanilla de plata agitada por el niño acólito mientras levanta su vela encendida sobre el hombro del capellán, que deletrea en su breviario la Pasión" (Antonia, p. 98)
"La abuela ya lleva un pañuelo de luto sobre el crespo cabello todo de plata, que parecía realzar el negro fuego de los ojos" (Antonia, p. 138)
178
Como se ha visto, es un motivo recurrente en varias narraciones la descripción de una infancia en la que tienen gran importancia las historias de miedo que escucha el niño protagonista. En muchos casos se trata de un personaje asustado, aterrorizado, por el ambiente de supersticiones y leyendas, como en "Del misterio", "Mi hermana Antonia" y "El mendigo"29o. En este último, aunque hay un misterio (la desaparición del personaje), sin embargo, no existe fantasticidad, que en "Del misterio" y en "Mi hermana Antonia" está ligada a la percepción infantil. En el caso de "Mi hermana Antonia" el protagonista vive en un ambiente propenso a lo sobrenatural291 • En el primer capítulo y en el último se ofrece una explicación de los hechos:
I: "¡Santiago de Galicia ha sido uno de los santuarios del mundo, y las almas todavía guardan allí los ojos atentos para el milagro! ... " (Antonia, p. 95)
XXIV: "En Santiago de Galicia, como ha sido uno de los santuarios del mundo, las almas todavía conservan los ojos abiertos para el milagro" (Antonia, p. 141)
El matiz causal de la segunda oración sugiere que la ciudad de Santiago favorece la percepción de lo sobrenatural. Ese "todavía" parece querer indicar que en el mundo actual los hombres están perdiendo la capacidad de percibirlo. De todas formas no niega ni pone en duda la existencia de lo sobrenatural.
A pesar de que en el siglo XIX se pueden encontrar numerosos relatos fantásticos, este tipo de literatura estaba un tanto marginado por la literatura de carácter realista292. Los escritores debían compensar la inverosimilitud de los relatos y para ello utilizaban una serie de procedimientos, entre los cuales el
29o Por ejemplo, en este último relato, en el que la vaguedad simbolista de "Mi hermana Antonia" no está presente, y todo se refiere con lenguaje directo (y por ello menos efectivo), el narrador afirma: "Entre los recuerdos que conservo de mis locos terrores de niño( ... )" (Mendigo, p. 149); "Aún hoy no sé lo que más me aterrorizaba de aquel hombre; si era el rostro( ... ); si la eterna llaga ( ... );si las mil cosas espantables que de él me contaban: de niños que se llevaba en la alforja, de mujeres que enamoraba con meigallos, de hombres apuñalados en la robleda de Framil... pavorosos relatos que de noche y en la oscuridad me asaltaban insistentes y me hacían ver al viejo, unas veces alargando las manos para agarrarme, amenazándome otras con el nudoso palo, y siempre espantable. Y todas estas visiones que me turbaron durante mucho tiempo, lejos de desvanecerse, crecieron con la misteriosa y trágica desaparición del mendigo ... " (Mendigo, pp. 149-150). Vuelto el narrador después de mucho tiempo al lugar donde solía estar el mendigo, el paisaje y el momento "causaron honda impresión en mi espíritu, despertando el fantasma de mis viejos terrores" (Mendigo, p. 153). Compárese por ejemplo con estos fragmentos de "Mi hermana Antonia": "La llama hacía dos cuernos, y me recordaba al Diablo. Por la noche, acostado y a oscuras, esta semejanza se agrandó dentro de mí sin dejarme dormir, y volvió a turbarme otras muchas noches" (Antonia, p. 99); "Cabeza de niño sobre quien pesan las lúgubres cadenas de la infancia: El latín de día, y el miedo a los muertos, de noche" (Antonia, p. 110).
291 Véase, por ejemplo, la influencia de la criada Basilisa la Calinda sobre el niño. 292 Vid. Risco (1982), especialmente el capítulo "La literatura maravillosa hispánica en el siglo
XIX" (pp. 27-154).
179
recurso más frecuente era el folclórico: el autor ficticio había oído determinada leyenda a un campesino, que a su vez se refería a un pasado lejano. Significativamente, en la obra de Valle-Inclán la irrupción de lo fantástico siempre tiene como marco y escenario Galicia293. La utilización de un niño tiene el mismo sentido que el personaje popular campesino, inculto. Los dos tipos son ejemplos de simplicidad y credulidad294•
En estas narraciones, a la relación de lo fantástico con una situación de percepción infantil (protagonista niño) se une la narración en "primera persona", propensa a un narrador no fidedigno295. El uso del narrador homodiegético, que siempre es personaje también, justifica la fantasticidad296, ya que es testigo de un hecho inexplicable: "se presenta el relato como experiencia personal del narrador; éste aquilata con su presencia en el cuento la realidad (verdad) de lo narrado" (Ezama, 1992: 44). El narrador afirma haber presenciado el hecho, pero la duda se crea al ser el testigo un niño sugestionable y por lo tanto indigno de confianza. Por un lado se garantiza la historicidad del suceso, pero por el otro se plantea la incertidumbre. Los relatos de Valle están a caballo entre la justificación y la presentación autónoma, aunque en los cuentos modernistas contemporáneos la autonomía de lo fantástico ya es frecuente297. En el siglo <CX, "lo que decae, en realidad, es el causalismo mismo conducente a justificar la aparición de lo improbable( ... ) el contrato realista ha perdido vigencia" (Risco, 1982: 160). En Valle los temas son tradicionales y sus fuentes son folclóricas y religiosas, a las que se une el interés tan típicamente finisecular por el ocultismo. Valle no fue muy pródigo en relatos de este tipo, aunque lo inexplicable esté presente incluso en sus obras tardías.
293 En su "Autocrítica" (España, 8 de marzo de 1924) respuesta a un artículo de Rivas Cherif, Valle afirma: "La religiosidad gallega es el misterio y poder sobre los vivos de las ánimas" (apud Dougherty, 1983: 161, nota 197; y Serrano (ed.), 1987: 270).
m Según Carmen Luna (1997: 235-236): "la lógica de la superstición sirve para que el nif'to ante un acontecimiento que no comprende, ante una situación para él caótica rellene huecos e ilumine espacios en sombra: En "Del misterio" organiza una situación trágica familiar originada por una disidencia política ( ... ). En "Mi hermana Antonia" la lógica de la superstición organiza una pasión amorosa obstaculizada por prejuicios sociales y en "Milán de la Arnoya" una situación de enajenación y violencia sexual".
295 En cambio, "Beatriz", relato en el que se producen determinados efectos sobrenaturales, posee un narrador heterodiegético.
296 Refiriéndose no sólo a los cuentos fantásticos afirma Eberenz (1989: 35): "Tanto en el discurso autobiográfico como en el testimonial, la presencia del yo narrador suprime a primera vista una convención básica del universo ficcional; lo que se refiere aquí es un asunto vivido, visto u oído, en el que todo apunta a un estatuto ontológico extraliterario y real".
297 Según Risco (1982: 151), "los modernistas pueden permitirse ofrecer sus narraciones prodigiosas limpiamente, sin ningún intento de justificación. Pues sabían que la franquicia aduanera para las mismas la conseguirían del público con el hábil tratamiento estilizador, "artístico", del material".
180
2.2. Las novelas cortas de Valle-Inclán.
Los novelas cortas de Valle-Inclán deben enmarcarse en una corriente novelesca de amplio desarrollo en la segunda mitad del XIX, especialmente en Francia, aunque con precedentes anteriores. Este tipo de narración ha recibido diversos nombres, como novela galante, de salón o novela erótica simplemente. Sufrió influencias diversas, así la del naturalismo más centrado en la fisiología, por lo que pudo derivar hacia lo pornográfico, o la del decadentismo finisecular, que se concentra en las perversiones más exquisitas o refinadas o en la frivolidad más absoluta. Normalmente con París como escenario, todas estas narraciones tienen en común su interés por lo erótico en distintas versiones. Rubén Darío denominó algunas de sus narraciones que se ajustaban a este patrón "cuentos parisienses" y se atribuyó la primacía de su introducción en la literatura española, como hizo con otras novedades, cuando algunos relatos de este tipo de Gutiérrez Nájera parecen ser anteriores (Henríquez Ureña, 1962: 67). También Zamacois tuvo un importante papel en la implantación de estas narraciones en España (Granjel, 1980; Santonja, 1986), así como posteriormente los novelistas de El Cuento Semanal. El florecimiento del género a partir de 1907, fruto del nacimiento de diversas colecciones con una gran aceptación popular, ha recibido una mayor atención por parte de la crítica, como demuestra el caso de Trigo, sin duda el escritor más estudiado en este contexto. Las novelas cortas de Valle (y también las Sonatas) muestran su filiación evidente con este tipo de narración en su vertiente modernista (Enrique Gómez Carrillo y Pedro César Dominici, por ejemplo) y su influencia en su aclimatación a las letras hispánicas todavía está por estudiar.
Femeninas es una colección de relatos que entra de lleno en la estética finisecular. Se perciben en esta obra, y en el resto de las novelas cortas no publicadas en esta agrupación de relatos, influencias diversas, especialmente decadentes, en aspectos tales como el tratamiento de la sexualidad y del personaje femenino. Un amplio friso de mujeres representantes de los arquetipos finiseculares de la mujer fatal y la mujer ideal (o frágil), la atracción morbosa por la enfermedad, la unión de deseo sexual y muerte, son motivos recurrentes, en historias que pueden también mostrar la más superficial frivolidad (Litvak, 1979; Hinterhauser, 1980; Paolini, 1986, Rodríguez, 1991; Díaz Castillo, 1994).
Las novelas cortas se publican en su mayor parte en un período de diez años298, de 1892 a 1902, siendo un año especialmente fecundo el de 1895 con la edición de Femeninas (cuatro novelas nuevas y dos reelaboraciones de novelas anteriores). Posteriormente aparece "Mi hermana Antonia" (1909) y el desenlace de la Sonata de Primavera con el título de "Fue Satanás" (1904), que puede considerarse también una novela corta. La influencia de estos relatos puede obser-
298 También podrían considerarse novelas cortas obras posteriores como algunos pre-textos de El Ruedo Ibérico.
181
varse en las novelas de la misma época, consideradas "largas", aunque ninguna de ellas tenga demasiada extensión. No sólo es perceptible esta relación en la Sonata de Estío y en Flor de Santidad, cuyos orígenes respectivos se encuentran en las novelas cortas "La niña Chole" y "Adega", sino también en las otras Sonatas, cuyas situaciones básicas y técnicas narrativas se acercan en algunos momentos a las de las novelas cortas, como lo prueba el caso de "Fue Satanás" citado y el final de la Sonata de Invierno. Determinados rasgos peculiares vistos en las Sonatas pueden explicarse por este origen.
2.2.1. El narrador de las novelas cortas.
Si los cuentos se inclinan más hacia el relato homodiegético en todas sus variedades, las novelas cortas, en cambio, prefieren el relato heterodiegético, con la excepción de "La niña Chole" y "Mi hermana Antonia", además de "Fue Satanás". El narrador de las novelas cortas que posee todos los privilegios de la omnisciencia, de los que hace alarde constantemente, presenta algunas diferencias significativas con el prototipo de narrador de los cuentos. En ellos no se accede con mucha frecuencia a la interioridad del personaje, lo que sí sucede en las novelas cortas, en las que se encuentran extensos fragmentos de psiconarración y algunos ejemplos de estilo indirecto libre. Además, si de los personajes de los cuentos se presenta, normalmente al inicio del relato, un retrato físico y unos cuantos rasgos de carácter en algunos casos, los retratos de los personajes de las novelas cortas son bastante extensos, siempre ofrecidos desde la perspectiva subjetiva del narrador, con una imagen ya caracterizada, en la que es muy importante la adjetivación. Este rasgo es típicamente decimonónico. Igualmente, en estas representaciones suele recurrirse a analepsis que explican la historia del personaje y que demuestran el poder del narrador de conocer el pasado. Este tipo de retratos suponen una pausa en el desarrollo de la acción, que a continuación se retoma donde se dejó. Normalmente las novelas cortas están formadas por una sola escena, interrumpida por las analepsis y los juicios y valoraciones del narrador, que se concentran muchas veces en la adjetivación puntillosa de los gestos, actitudes y descripción física de los personajes, y que evocan la vida interior del personaje, en la mayoría de los casos, vacía.
Sin embargo, estos fragmentos propios de un narrador omnisciente se conjugan con otros en los que el narrador reduce su poder, en una especie de oscilación entre la omnisciencia y la limitación, también típica de la narración realista. En algunos relatos el narrador parece no saber, y se contenta con realizar suposiciones. Esto es especialmente evidente en el caso de algunos personajes a cuyo interior, por ejemplo, nunca se accede. Ello tiene que relacionarse forzosamente con el mantenimiento de la intriga en algunos relatos (que se combina con algunas elipsis significativas) como en "Rosarito" o" Adega", narraciones en las que no se accede nunca al interior del personaje masculino.
182
l i
En ocasiones, ciertos usos del presente acercan al narrador al mundo de los personajes, en el que el narrador parece moverse como alguien cercano y contemporáneo. Así, en la caracterización del príncipe Attilio y del amor que siente por Augusta, en Epitalamio, el narrador se demora al comentar la obra Salmos paganos escrita por el príncipe, con el pretexto de presentar al personaje. Su literatura refleja su personalidad ("el poeta se retrata en ellos [en los Salmos]", Epitalamio, p. 26). Este fragmento, que ocupa más de dos páginas, parecería una digresión, si en él no se acumularan todos los elementos necesarios para construir la figura masculina finisecular preferida por el Modernismo: sensual, cínico, exquisito y artista, con las referencias obligadas al Renacimiento y los Borgia, al mundo clásico y alejandrino. Pero lo más sorprendente de esta creativa y ficticia reseña de los valores literarios de la obra del príncipe Attilio, es que no sólo descubre las preferencias literarias y culturales del narrador, sino que está redactada íntegramente en presente. De esta forma, narrador y personaje comparten el mismo tiempo ficticio, aunado por la utilización del presente temporal distinto del presente narrativo, que también se localiza en las novelas cortas, como puede observarse en este fragmento:
"Merced a esta doble naturaleza de artista y de patricio, el príncipe Bonaparte es de todos los modernos poetas italianos el que mejor encarna la tradición erótica y cortesana del renacimiento florentino: los Salmos Paganos y las Letanías Galantes son libros que parecen escritos sobre la espalda blanca y tornátil de una princesa apasionada y artística, envenenadora y cruel" (Epitalamio, pp. 26-27)
En otras ocasiones, la referencia al presente, subrayada mediante adverbios y otras expresiones temporales, acerca la narración a la escritura autobiográfica y su doble plano temporal, y en todo caso a la contemporaneidad de narrador y personajes:
"Aún hoy, cierta marquesa de cabellos plateados, -que un tiempo los tuvo de oro, y fue muy bella-, suele referir a los íntimos que acuden a su tertulia los lances de aquella amorosa y palatina jornada" (Tula, p. 52)
"Todavía se conserva en el país memoria de aquel señorón excéntrico, déspota y cazador beodo y hospitalario" (Rosarito, pp. 194-195)
"( ... ) pero las damiselas de su provincia, abuelas hoy que todavía suspiran, cuando recitan a sus nietas los versos de El Trovador, referían algo mucho más hermoso ... " (Rosarito, p. 197)
Si en los cuentos la aparición de determinados usos del presente y ciertas incoherencias de la perspectiva narrativa parecen deberse al influjo de la literatura oral, el tipo de procedimientos examinados en las novelas cortas remite al influjo de la narración realista, en la que suele existir un narrador personalizado que aporta recuerdos de experiencias propias y a la vez tiene los privilegios de la omnisciencia (Román Gutiérrez, 1988, 11).
183
Si bien estos rasgos comentados son propios de la narrativa realista, hay otros en los que se diferencia notablemente de sus procedimientos habituales. Así, están ausentes el propósito didáctico y las digresiones ideológicas extensas. Los comentarios del narrador son breves y normalmente aparecen relacionados con estructuras como la frase demostrativa y la comparación. En generat tienen como objeto el amor, la mujer o las relaciones de pareja y tienden a presentar como positivo el disfrute del sexo sin ataduras morales. Tampoco aparece el personaje-portavoz. De la misma forma están ausentes todas las intromisiones narratológicas, tan típicas del relato decimonónico que se convierten en el mismo en fórmulas literarias299 . Consecuentemente, no se encuentra el diálogo con el lector propio de este tipo de relato ni el "charloteo" característico. Sin embargo, frente a las obras mayores, hay en el narrador de algunos relatos ciertos coloquialismos que explican, por ejemplo, las diferencias percibidas en el comienzo de la Sonata de estío, tomado de "La Niña Chole", que, como el resto de las novelas cortas, tiene un tono de frivolidad y de distanciamiento del narrador frente al personaje que es característico de estos relatos.
Ejemplo de este tipo de discurso decimonónico se encuentra en el artículo "Babel", de 18883oo. El tono del texto, la familiaridad con el lector, al que el narrador invoca en repetidas ocasiones explícitamente mediante el pronombre "ustedes", la ironía y comicidad, algunos rasgos de estilo que quieren ser desenfadados y coloquiales, se avienen perfectamente con la intención burlesca del artículo, seguramente en clave, y con moraleja implícita. La mínima anécdota está salpicada de múltiples juicios y valoraciones, ironías y chascarrillos, que alcanzan al narrador protagonista, que deja bien claras sus propias interpretaciones erróneas a un lector que conozca mínimamente latín30l y que hacen que no sólo Babel quede ridiculizado.
Ese tonillo jocoso y desenfadado que se encuentra en muchas narraciones decimonónicas va a desaparecer rápidamente de la narrativa de Valle, que pronto abandona esa expresión afectada y distanciada en su búsqueda de la perfección formal de la prosa artística. Sin embargo, como se ha dicho, rastros de su presencia perduran en algunas novelas cortas. Esto es especialmente evidente en "La Generala":
"Mientras los hombres de la República pasaban a la Monarquía, ella, lanzando carcajadas y diciendo donaires picarescos caminaba resuelta hacia la demagogia, ¡pero qué demagogia la suya! llena de para-
299 Únicamente se localiza una en "Rosarito": "¡Pero esta es otra historia, que nada tiene que ver con la de Don Juan Manuel!" (Rosarito, p. 198).
300 El mismo narrador denomina al texto "artículo" (Babel, p. 148). Lavaud (1991: 49) califica a este relato de "novela corta cómica".
301 "Locus autus insidias" es interpretado por el narrador como "él era un loco insidioso" (Babel, p. 147).
184
dojas y de atrevimientos inconcebibles; elaborada en una cabecita inquieta y parlanchina, donde apenas se asentaba un cerebro de colibrí pintoresco y brillante borracho de sol y de alegría. Era desarreglada y genial corno un bohemio; tenía supersticiones de gitana ¡y unas ideas sobre la emancipación femenina! ¡válganos Dios! si no fuese porque salían de aquellos labios que derramaban la sal y la gracia corno gotas de agua los botijos moriscos, sería cosa de echarse a temblar, y vivir en triste soltería, esperando el fin del mundo" (Generala, pp. 164-165)
Esta descripción de Currita casi nos dice más sobre el narrador que sobre el personaje. El tonillo se mantiene en todo el relato: "¡velay!" (Generala, p. 166), "Este tal" (Generala, p. 166), "el buen señor" (Generala, p. 167), "como no podía pasarse sin humear un habano" (Generala, p. 167), "había tenido al oficialito por un quidam -era su frase predilecta" (Generala, p. 167), "le cayó tan en gracia" (Generala, p. 167), "luego adoptando un aire de señora formal, que le caía muy graciosamente" (Generala, p. 178), "le refregaban la geta" (Generala, p. 179), etc.
En otros relatos también se encuentran ejemplos de este tipo de expresividad familiar, que busca la comunicación con el lector como cómplice, compañero de cotilleo o de tertulia:
"¡Hay que imaginarse a Trinito!" (Tula, p. 65)
"Había que verle, con el manteo a media pierna" (Cela, p. 12)
Esta presentación familiar y a la vez distante por el tono empleado, utiliza una serie de procedimientos estilísticos peculiares del tipo de "Hela allí" (Cela, p. 24) y similares.
Se explican las peculiaridades del comienzo de "La Niña Chole", que luego será el de la Sonata de Estío, si se observa desde la perspectiva común de las novelas cortas, aunque la narración autodiegética sea excepcional en este tipo de relato. Así, la presentación-retrato del protagonista en los compases iniciales, con referencias a un pasado vivido, es un procedimiento común. La caracterización que el narrador hace de sí mismo adopta el mismo tonillo medio irónico, medio distanciado, de superioridad familiar, que se concreta en expresiones estilísticas que no se localizan en las otras Sonatas. La ironía condescendiente con la que el narrador autodiegético se retrata a sí mismo es similar a la que los narradores heterodiegéticos de las novelas cortas utilizan en sus caracterizaciones de los personajes protagonistas. En el capítulo dedicado a las Sonatas se observó cómo los capítulos iniciales de la Sonata de Estío suponían el momento más extremo de distancia (afectiva, psicológica, moral, ideológica) entre el yo-narrador y el yopersonaje, lo cual es consecuencia de la utilización del tipo de discurso de las novelas cortas302. Fragmentos como los siguientes se explican en este contexto:
302 Del mismo modo, el capítulo analéptico de" Adega" que se recoge en Flor de Santidad, y que ha sido interpretado como explicación cuasi-naturalista del carácter del personaje femenino, sigue el
185
"( ... )como yo iba herido de mal de amores, los primeros días, apenas salí del camarote ni hablé con nadie. Cierto que viajaba para olvidar, pero hallaba tan novelescas mis cuitas, que no me resolvía a ponerlas en olvido" (Chale, p. 108)
"¡Yankées en el comedor; yankées en el puente; yankées en la cámara! ¡Cualquiera tendría para desesperarse! Pues bien, yo lo llevaba muy en paciencia. Mi corazón estaba muerto ¡tan muerto, que, no digo la trompeta del juicio; ni siquiera unas castañuelas le resucitarían! Desde que el pobrecillo diera las boqueadas, yo parecía otro hombre: habíame vestido de luto; y en presencia de las mujeres, a poco lindos que tuviesen los ojos, adoptaba una actitud lúgubre, de poeta sepulturero y doliente, actitud que no estaba reñida con ciertos soliloquios y discursos que me hacía harto frecuentemente, considerando cuán pocos hombres tienen la suerte de llorar una infidelidad a los veinte años! ... " (Chale, pp. 110-111)
"¡Válgame Dios!" (Chale, pp. 118-119)
"Y con gentil compás de pies, como diría un bravo de há dos siglos" (Chale, pp. 131-132)
"¡Y era tan esbelto, ligero y blanco, que la clásica comparación con la gaviota y con el cisne veníale de perlas!" (Chale, p. 137)
"Héla en pie" (Chale, p. 138)
"Héme en el puente" (Chale, p. 149)
"¡Oh! si a tener llego entonces el poder del basilisco, allí se quedan hechos polvo" (Chale, pp. 142-143)
En la caracterización de los personajes de las novelas cortas, los comentarios del narrador y su juicio sobre los mismos pueden ser más o menos explícitos. Se oscila entre dos polos: desde la definición mediante adjetivos de sus rasgos de carácter, lo que implica una presencia manifiesta de la voz narrativa, hasta la descripción de los actos que realizan los personajes. Esta última forma de caracterización es más sutil, lo que no significa que no exista comentario solapado por parte del narrador. Como se demuestra en las novelas cortas, la visión del narrador se impone a través de procedimientos sencillos, como el uso de los adjetivos evaluativos que califican gestos y tonos de voz ("Augusta repuso con ligereza encantadora", Epitalamio, p. 75), hasta recursos diversos que, como se ha visto en la narración de Flor de Santidad, transmiten la subjetividad de la voz narrativa, que, aun cuando permanece fuera de historia que se relata como personaje, transmite su impresión y su código de valores, como en los siguientes ejemplos de Epitalamio:
modelo de las novelas cortas: retrato con analepsis caracterizadora. También Sonata de invierno presenta algunos indicios estructurales, temáticos y técnicos que favorecen la hipótesis de la composición de esta novela sobre la base de dos novelas cortas. Sonata de Estío, Flor y las otras Sonatas son mucho más que la expansión de novelas cortas; sin embargo, las huellas del modelo pueden rastrearse en ellas.
186
"Entraba Beatriz en aquel momento, y Augusta, sin dar tiempo a la respuesta del poeta, continuó en voz alta, con ese incomparable fingimiento, esa audacia del corazón, esa soberanía de lo imprevisto que hace de todas las adúlteras, actrices divinas y mujeres adorables" (Epitalamio, pp. 81-82)
"Por recatarse de Beatriz, adoptaba un acento de alocado candor, que, aun velando la intención, realzaba aquella gracia cínica, ¡delicioso perfume que Augusta sabía poner en cada frase!" (Epitalamio, pp. 92-93)
"Beatriz miraba al príncipe, y sonreía; el enigma de su boca de Gioconda era alegre y perfumado de pasión como el capullo entreabierto de una rosa" (Epitalamio, p. 82)
No hay duda de que el narrador, aunque señala repetidamente la frivolidad, vaciedad o, incluso, crueldad, de sus protagonistas femeninas, las encuentra "adorables" y "monísimas", adjetivos estos que en un posible cómputo de frecuencia tendrían un alto número de apariciones, aunque en algunos retratos aparece la ironía:
"Su esnobismo de condesa pontificia sugeríale siempre alguna palabreja inglesa sorprendida en las crónicas de "La Grand Dame" y pronunciada como Dios quería. En tales empeños la dama consultaba la irrecusable autoridad de su doncella, una andaluza del Perchel, que había estado hasta dos meses en Londres con la duquesa de Ordax, la hermosa embajadora española" (Epitalamio, p. 48)
Esta ironía procede de la absoluta superioridad del narrador, como puede observarse en el retrato de Currita Sandoval. Su subjetividad, sus propios gustos amorosos y sexuales, aparecen muchas veces acompañando las descripciones gestuales de los personajes. En estas oraciones se localizan los procedimientos señalados mediante los cuales el narrador busca la coincidencia con el lector en sus apreciaciones, con el uso del presente, por ejemplo:
"Y ella, a quien el silencio era penoso, se cubrió el rostro llorando, con el llanto nervioso de las actrices. Lágrimas estéticas que carecen de amargura, y son deliciosas como ese delicado temblorcillo que sobrecoge al espectador de la tragedia" (Cela, p. 38)
"Y le besaba prodigándole cuantas caricias apasionadas conocía: refinamientos que, una vez gustados, hacen aborrecible la doncella ignorante" (Cela, pp. 40-41)
Estas afirmaciones del narrador de "La Condesa de Cela" son verdaderas intromisiones.
Aunque esto es lo más frecuente, en algún texto se evita el retrato extenso, centrándose el narrador en la caracterización de los gestos. Así ocurre en "Rosita", narración que se singulariza por varias razones del resto de las nove-
187
las cortas3°3. La casi exclusiva concentración del narrador en lo gestual y en el diálogo ha motivado la calificación de teatral de esta narración. La perspectiva del narrador es más ambigua que en otros casos, aunque el contenido de los diálogos, y algunas expresiones adjetivales encaminan hacia la lectura irónica: "El Duquesito arqueó las cejas, y dejó caer el monóculo: fue un gesto cómico y exquisito de polichinela aristocrático" ("Dalicam", 1902, p. 9)3°4• Es especialmente en la descripción del entorno, paisaje y escenario, donde se concentra el ambiente teatral, falso y fingido. El narrador transmite las impresiones que le provoca el paisaje, como se ha visto en Flor, como si de un filtro se tratara. También los personajes le producen sensaciones, con lo que se humaniza un tanto, o se sitúa a su mismo nivel:
"Su alegría, demasiado nerviosa, resultaba inquietante como las
caricias de los gatos" (Tula, p. 55)
"En aquella actitud de cariátide parecía figura ideal, detenida en el
lindar de la otra vida. Estaba tan pálida y tan triste, que no era posible contemplarla un instante, sin sentir anegado el corazón por la idea de la
muerte ... " (Rosarito, p. 220)
Los personajes, a veces, permanecen estáticos, y su inmovilidad, acompañada de la descripción del espacio a su alrededor, presta al discurso del narrador cualidades pictóricas o estatuarias. Estas referencias culturales son otro de los filtros que el narrador coloca entre el lector y el mundo de ficción, al igual que su lenguaje imaginativo y metafórico:
"Vista a la tenue claridad de la lámpara, con la rubia cabeza en
divino escorzo; la sombra de las pestañas temblando en el marfil de la
mejilla; y el busto delicado y gentil destacándose en la penumbra
incierta sobre la dorada talla, y el damasco azul celeste del canapé, Rosa
rito recordaba esas ingenuas madonas, pintadas sobre fondo de estrellas y luceros" (Rosarito, pp. 186-187)
La utilización del verbo "recordar" es bastante significativa a este respecto. Con la acepción de "semejar", más que la de traer a la memoria3°s, indica el acto de percepción del narrador, no el del personaje, aplicado a veces a los personajes:
303 Este relato ha atraído la atención de la crítica. Es calificado de relato irónico por Ramos (1991: 62-65). Catherine Nickel (1991) subraya la teatralidad de Jos personajes y el énfasis en su presencia física, más que en su vida interior. Según González del Valle (1990: 45): "( ... ) la distorsión 'absurdista' responde en parte a la posición lejana del narrador -a su muy poca intromisión- sobre cuanto presenta. Más que nada, a través del estilo, entonces, se expresa la censura silente del autor implícito al amor falso, a Echegaray y a la aristocracia".
3w También en "Tula Varona": "Al tiempo que hablaba, sonreía de ese modo fatuo y cortés, que es frecuente en labios aristocráticos" (Tula, p. 53).
Jos Maryellen Bieder (1987: 96), por el contrario, interpreta esta expresión en el sentido de "grabar en la memoria".
188
"Recordaba a esos obispos guerreros que en las catedrales duermen o rezan a la sombra de un arco sepulcral" (Beatriz, p. 45)
"De aquella traza, recordaba esos miniados de los códices antiguos, que representan emperatrices y princesas, aficionadas a la cetrería, con rico brial de brocado, y un hermoso gavilán en el puño" (Tula, p. 62)
"Recordaba el retrato del Cardenal Cosme de Ferrara que pintó el Perugino" (Beatriz, p. 48)
Otras veces se refieren al espacio y los elementos que lo componen: "Herida por los destellos del ocaso la "Maruxa" parecía de cobre
bruñido; recordaba esos ídolos que esculpió la antigüedad clásica; divinidades robustas, benignas y fecundas que cantaron los poetas" (Epitalamio, p. 97)
Este tipo de comparación, por la presencia del elemento verbal, hace más patente la focalización del narrador3°6. El narrador como focalizador interpreta y enjuicia ("Era por demás extraño el contraste que hacían la condesa y el estudiante"3º7, Cela, p. 10) y sus apreciaciones no tienen por qué coincidir con las del mundo narrado y sus personajes ("Pero en Brumosa nadie paraba mientes en contraste tal", Cela, p. 11).
Si bien no es conveniente hablar de normas, sino de tendencias, parece que los cuentos y las novelas cortas presentan características diferentes en cuanto a representación de la interioridad de los personajes. En los cuentos se pueden dar notas aisladas que indican el acceso a la conciencia o a la sensación, y algunos adjetivos en los retratos califican el carácter del personaje desde el exterior. En las novelas cortas, aunque lo predominante es el diálogo y la representación gestual como en los cuentos, el narrador accede con frecuencia a la interioridad del personaje, especialmente al plano sensitivo. Aun cuando en estos relatos no hay una representación extensa de pensamientos como en las novelas realistas, pues los personajes no son especialmente reflexivos, pueden hallarse ejemplos de psiconarración, que es el procedimiento sin duda más frecuente, que en algunos casos presenta sutiles transiciones al estilo indirecto libre en alternancia con definiciones directas del narrador sobre el personaje. Evidentemente estas características generales varían en grado de unos relatos a otros. Sin embargo, el rechazo de los cuentos por el mundo interior de los entes de ficción parece cumplirse, quizás debido a la mayor concisión del cuento por su extensión reducida3os.
306 Frente al símil clásico sin elemento verbal, como en el ejemplo: "Caminaban enlazados como esos amantes de pastorela en los tapices antiguos" (Eulalia).
307 La prueba de la subjetividad de este tipo de discurso se encuentra en que una expresión prácticamente idéntica se localiza en un relato homodiegético: "El contraste que ofrecía aquella pareja, era por demás extraño" (Chale, p. 117).
308 Como ya se ha comentado, el cuento "Zan el de los osos" sufre una profunda revisión en su segunda publicación. En esta reelaboración sobresale la supresión de dos fragmentos extensos de
189
Los retratos de los personajes protagonistas de la novela corta aparecen en los segmentos iniciales, normalmente tras una escena de diálogo, como ocurre en la mayoría (Epitalamio, Cela, Tula, Octavia, Rosarito) o bien después de una pequeña descripción espacial (Beatriz, Adega), o de una mínima narración, reducida a una oración tal vez (Generala, Chole, Caritativa). Lo infrecuente es que tal retrato no aparezca (Eulalia) o se disperse en oraciones aisladas al hilo de los diálogos (Rosita).
Aunque lo más habitual es que el retrato se concentre en un segmento concreto, de mayor o menor extensión, pudiendo a veces ocupar capítulos enteros (Rosarito, Beatriz), puede intercalarse entre los diálogos, si estos dan pie a las explicaciones del narrador. Así, en Epitalamio, por ejemplo, en el capítulo VI una acción de Augusta provoca un comentario definitorio de la personalidad del personaje, aun cuando el lector ya se ha hecho una idea aproximada de su carácter:
"Y hablaba santiguándose, para arredrar al demonio. A fuer de mujer elegante, era muy piadosa, no con la piedad trágica y macerada que inspira la faz de un Nazareno bizantino, sino con aquella devoción frívola y mundana de las damas aristocráticas; era el suyo un critianismo placentero y gracioso como la faz del niño Jesús" (Epitalamio, pp. 83-84)
Las caracterizaciones son definitivas, y aunque se completan con las acciones y palabras de los personajes, dejan poco margen a la imaginación o a la colaboración del lector:
"Liberal aforrado en masón, fingía gran menosprecio por toda suerte de timbres nobiliarios, lo que no impedía que fuese altivo y cruel como un árabe noble. Interiormente sentíase orgulloso de su abolengo" (Rosarito, p. 195)
"Don Juan Manuel, era uno de esos locos de buena vena, con maneras de gran señor, ingenio de coplero, y alientos de pirata" (Rosarito, p. 196)
texto, uno de los cuales supone focalización interna del protagonista, con utilización de estilo indirecto libre: "Parecía ser mucha la prisa que tenía por llegar al término de su jornada. Había que hacer algo, fuese lo que fuese, si no se moriría de hambre como se habían muerto "Tostequif" y "Cuzco", los dos osos mejor adiestrados que tenía ¡si parecía una burla' En cambio habíale quedado aquel otro inútil para todo; ganas le daban de matarlo; ¡ah suerte perra, suerte perra!" (Zan, pp. 98-99). El otro fragmento suprimido parece responder más a la técnica conocida como discurso del personaje disperso en la narración (Beltrán Almería, 1992: 112 y ss.), ya que en la narración se intercalan palabras o expresiones, a veces con cursiva o comillas, de los personajes:"( ... ) y entre el cual vivía desde largo tiempo una sombra pálida y siniestra: la miseria que no bastaba a ahuyentar la herradura encontrada en mitad de un camino y clavada allí dondequiera que acampaban; no bastaba, no; los "malos" estaban con ellos y no se alejarían hasta después de haberse llevado a alguno; bien que lo pregonaban los histéricos gritos de aquella pobre poseída" (Zan, p. 97). En ambos fragmentos se insiste en la idea de la miseria y el hambre, con la muerte como consecuencia. Seguramente suprimidos por hacer demasiado evidente el origen del ataque final del oso, lo cierto es que son una excepción en los cuentos de Valle, con lo que la modificación realizada confirma la regla de no representación de conciencia en esta clase de relato breve.
190
"Aunque mozo de veinte años, Perico Pondal, no pasaba de ser un niño triste y romántico, en quien el sentimiento adquiría sensibilidad verdaderamente enfermiza" (Octavia, p. 89)
"Augusta tenía un incomparable candor en la inmoralidad" (Epitalamio, p. 46)
El conocimiento completo del narrador ofrece todas las posibilidades de la omnisciencia (psíquica, espacial y temporal) y se manifiesta con claridad en aquellas ocasiones en las que se comunican explícitamente determinadas informaciones que nadie sabe, con la excepción del narrador:
"Pero al verle hacer el tenorio en las esquinas, y pasear las calles desde la mañana hasta la noche requebrando a las niñeras, y pidiéndoles nuevas de sus señoras, nadie adivinaría las torturas a que se hallaba sometido su ingenio de estudiante tronado y calavera que cada mañana y cada noche, tenía que inventar un nuevo arbitrio para poder bandearse" (Cela, pp. 6-7)
Ni siquiera los propios personajes se conocen a sí mismos como los conoce el narrador: "sin que ella se dé cuenta, ciertos recuerdos de la vida conyugal, que tras dos años de separación, la arrastran otra vez hacia su marido" (Cela, p. 20).
Todos los personajes tienen su pasado, y éste aflora como parte de la caracterización en los retratos. Así, aunque segmentos analépticos pueden aparecer de forma aislada, lo más frecuente es que surjan del retrato, con la caracterización física y las definiciones del narrador. Como la mayoría son historias amorosas, en estas analepsis se refieren los comienzos de las relaciones, o vínculos anteriores (Epitalamio, pp. 22-23; Cela, p. 6 y 11-13; Octavia, p. 87). En ocasiones su extensión puede ser más amplia y retrotraerse hasta una infancia no muy lejana (Generala, pp. 166-168; Adega, capítulo 11), remontarse hasta los progenitores (Beatriz, p. 44) u ocuparse de un período extenso de vida anterior (Rosarito, capítulo 11). Estas analepsis pueden incluir comentarios de rumores sobre historias anteriores que circulan sobre el personaje en cuestión (Cela, Rosarito, Tula). Con mucha menor frecuencia el pasado aflora en boca de los personajes en estilo directo (Eulalia) o indirecto (Caritativa). En aquellas retrospecciones cuyo discurso pertenece al narrador, se entremezclan juicios y comentarios varios. En dos ocasiones se reproducen recuerdos de los personajes referidos, con lo que la focalización es interna en este caso, aunque no es lo habitual (Octavia, pp. 87-88; Adega).
2.2.2. Las técnicas de la novela corta modernista de Valle-Inclán.
Se ha observado en el conjunto de novelas cortas la utilización de procedimientos técnico-estilísticos que tienen una clara procedencia decimonónica, a pesar del evidente rechazo de algunas tendencias de la narrativa realista-natura-
191
lista. Del mismo modo que en los cuentos el escritor se enfrenta a una serie de problemas técnicos a los que no consigue dar resultado satisfactorio hasta la experimentación con nuevas formas, como el relato autodiegético puro, la leyenda bíblica y hagiográfica, o el relato de escenas campesinas en presente narrativo, en las novelas cortas tampoco se percibe una evolución única, sino ensayos en varias direcciones. En una misma colección conviven relatos totalmente decimonónicos como "La Generala", con otros en los que, sin desaparecer ese patrón general, se incluyen nuevas soluciones, las cuales, desde la perspectiva que da el paso del tiempo, pueden ser calificadas de "modernas". Si Femeninas ha sido considerada como un hito primero del Modernismo en España (en Hispanoamérica el movimiento es anterior) no sólo es por su catálogo de mujeres que responden a la tipología finisecular más decadente, sino porque la nueva mentalidad modernista promueve una serie de técnicas y recursos estilísticos para alcanzar el ideal de la prosa artística, ajena al didactismo y al realismo mimético, y más propicia a captar y provocar en el lector reacciones sensitivas y emotivas. Femeninas presenta así relatos en los que se encuentran procedimientos que responden a estas nuevas intenciones, como "La niña Chole" y "Rosarito", que con "Adega" y "Eulalia" publicadas posteriormente, son tentativas de búsqueda de originales maneras de narrar. En estos relatos es significativo el tratamiento de la descripción espacial, especialmente del paisaje, donde el alejamiento del realismo supone el abandono del inventario exhaustivo y detallado de la realidad objetiva por las notas impresionistas de ambiente, para crear una determinada sensación. Estos textos señalan una evolución en la que las técnicas realistas van abandonándose progresivamente hasta llegar a un tipo de narración puramente modernista en las Sonatas, Flor o "Mi hermana Antonia".
El relato "Rosarito", publicado en la colección Femeninas en sexto y último lugar, ha sido señalado en numerosas ocasiones como una de los más logradas narraciones breves de la producción valleinclaniana. Por ello, quizá, ha recibido una atención de la crítica considerablemente mayor que los otros relatos, incluyendo "Mi hermana Antonia". En "Rosarito" se puede observar cómo a nivel narratológico, junto a recursos típicos de un narrador decimonónico, empiezan a despuntar y a tomar cuerpo procedimientos que señalan el advenimiento de una nueva estética y una nueva forma de narrar. Esta conjunción del narrador tradicional y el modernista, en este caso calificado de simbolista, ha sido señalada por Risley (1979: 55-60) en un excelente trabajo conjunto de la primera prosa de Valle.
El texto de "Rosarito" está dividido en cinco capítulos. Algunos datos de la caracterización del personaje masculino aparecen en el capítulo inicial en el diálogo entre la condesa, el capellán y Rosarito, ya que una leyenda le precede. Como los héroes románticos, vive emigrado, ha estado encarcelado por liberal, corren rumores de que conspira, tiene fama de loco y libertino. La caracterización de seductor romántico se subraya repetidamente, apoyada por su amistad con
192
Espronceda y Lord Byron. Esta leyenda, oída repetidamente por Rosarito ("El abuelo la contaba siempre", Rosarito, p. 190) y su conocimiento temprano de Don Juan Manuel ("lo menos hace diez años", Rosarito, p. 180), a pesar de lo cual la joven lo recuerda "como si le hubiese visto ayer" (Rosarito, p. 180), anticipan la aparición de personaje masculino. Por algunos datos presentes en esta primera escena se sugiere que Rosarito se siente atraída por él, aunque no se sabe todavía si amorosamente o por mera curiosidad. Así se apunta mediante la descripción de las reacciones de la niña. Cuando el capellán afirma que la condesa debería cerrarle la puerta si se acerca por el pazo, "Rosarito lanzó un suspiro" (Rosarito, p. 193), por lo que recibe una mirada severa de su abuela. Pero al comentar ésta que sí le admitiría, se describen los gestos de Rosarito de la siguiente forma: "Rosarito alzó la cabeza. En su boca de niña, temblaba la sonrisa pálida de los corazones tristes, y en el fondo misterioso de sus pupilas, brillaba una lágrima rota" (Rosarito, p. 193). Aunque la respuesta sentimental de la muchacha está expresada de forma imaginativa y ambigua, parece de interés positivo por la figura de Montenegro.
El segundo capítulo está formado por un retrato del personaje de don Juan Manuel en la línea de los que predominan en el conjunto de las novelas cortas. En él se incluyen leyendas orales contradictorias, una de ellas amorosa, contada por las "damiselas de la provincia" que se personifican en la tía Amada de Camarasa, que es la versión que llega a Rosarito: "víctima de trágicos amores", blanquearon los cabellos de Montenegro, "en los buenos tiempos del romanticismo" (Rosarito, p. 197). La aparición de éste, sus diálogos y acciones en los capítulos centrales, tercero y cuarto, completa la caracterización, que el lector recibe por tres vías. Sin embargo, y lo que es más significativo, en las escenas citadas nunca se accede a la conciencia de don Juan Manuel, con lo que el personaje permanece esencialmente enigmático. Las informaciones que proporciona el narrador son comentarios generales que demuestran una vez más el conocimiento del pasado del personaje, pero no de su interioridad en ese momento: "Don Juan Manuel, se atusó el bigote, y sonrió, como hombre acostumbrado a tales desvíos y que los tiene en poco" (Rosarito, p. 199). La comparación final parece una suposición del narrador y provoca el comentario siguiente:
"De antiguo recibíasele de igual modo en casa de todos sus deudos y allegados, sin que nunca se le antojara tomarlo a pecho: contentábase con hacerse obedecer de los criados, y manifestar hacia los amos cierto desdén de gran señor. Era de ver como aquellos hidalgos campesinos que nunca habían salido de sus madrigueras, concluían por humillarse ante la apostura caballeresca y la engolada voz del viejo libertino, cuya vida de conspirador, llena de azares desconocidos, ejercía sobre ellos el poder sugestivo de lo tenebroso" (Rosarito, pp. 199-200)
En síntesis iterativa se completa el retrato del capítulo segundo. Sin embargo, de sus pensamientos y sentimientos nada se dice. El narrador describe los gestos
193
del personaje, calificándolos continuamente mediante adjetivos y comparaciones y
proporcionando una impresión misteriosa e inquietante de don Juan Manuel. El narrador siempre deja señales más o menos explícitas de que sus comentarios son
suposiciones. Además de potenciar la subjetividad de su discurso mediante las oraciones exclamativas e interrogativas, deja ver a veces de forma clara e induda
ble que está reflejando impresiones propias a partir de los gestos de don Juan
Manuel. Significativamente estas intervenciones van entre guiones:
"Enseguida, y sin esperar respuesta, volvióse a Rosarito. -¡Acaso había sentido el peso magnético de aquella mirada que tenía la curiosidad de la virgen y la pasión de la mujer!-" (Rosarito, p. 200)
"-¿Adivinó el viejo libertino lo que pasaba en aquella alma tan pura? ¿Tenía él, como todos los grandes seductores esa intuición misteriosa que lee en lo íntimo de los corazones y conoce las horas propicias al amor? Ello es que una sonrisa de increíble audacia tembló un momento bajo el mostacho blanco del hidalgo y que sus ojos verdes, -soberbios y desdeñosos como los de un tirano o un pirata-, se posaron con gallardía donjuanesca sobre aquella cabeza melancólicamente inclinada que con su crencha de oro, partida por estrecha raya, tenía cierta castidad prerrafaélica.-" (Rosarito, pp. 202-203)
En otras ocasiones el narrador recurre a la expresión comparativa "cual si", al verbo "parecer" o al impersonal, señalando así que la emoción siniestra le pertenece y es fruto de una inferencia a través de la interpretación de sus gestos:
"El viejo libertino la miraba intensamente, cual si sólo buscase el turbarla más. La expresión de aquellos ojos verdes era a un tiempo sombría y fascinadora, inquietante y audaz: dijérase que infiltraban el amor como un veneno, que violaban las almas, y que robaban los besos a las bocas más puras" (Rosarito, pp. 214-215)
"Cual si quisiese alejar sombríos pensamientos agitó la cabeza, con movimiento varonil y hermoso, y echó hacia atrás los cabellos que obscurecían su frente, una frente altanera y desguarnida, que parecía encerrar todas las exageraciones y todas las demencias, lo mismo las del amor que las del odio, las celestes que las diabólicas ... " (Rosarito, p. 216)
Solamente una vez el narrador parece no conjeturar, sino afirmar: "En los ojos de Rosarito acababa de leer un ruego tímido y ardiente a la vez" (Rosarito, p. 205).
Todo el satanismo del personaje está en la impresión del narrador, no en las
palabras de don Juan Manuel, que sí se muestra como seductor impenitente, y como tal, descreído. La "gallardía donjuanesca" se transparenta en sus palabras
en las que hay recuerdos explícitos del mito ("-Te juro condesa, que como tenga
tiempo, he de arrepentirme", Rosarito, p. 205) y en sus preguntas a la niña, situación ésta de seducción que volverá a repetirse en la Sonata de Invierno.
194
Los otros personajes aparecen caracterizados con algunas, aunque pocas, incursiones en su interioridad. La más privilegiada es Rosarito, como era de esperar:
"Don Juan Manuel la infundía miedo; pero un miedo sugestivo y fascinador. Quisiera no haberle conocido, y el pensar en que pudiera irse la entristecía. Aparecíasele como el héroe de un cuento medroso y bello cuyo relato se escucha temblando, y sin embargo cautiva el ánimo hasta el final, con la fuerza de un sortilegio" (Rosarito, p. 210)
Otra vez la referencia al héroe literario, fruto de la leyenda oral que también se repite entre exclamaciones del narrador: "¡aquella cabellera cuya novelesca historia tantas veces recordara la niña aquella noche!" (Rosarito, p. 215). El acceso a la interioridad de Rosarito, se realiza más en el plano sensitivo y emotivo que intelectual. Es decir, no se accede al discurso de su pensamiento (como sí es posible en el caso de otras heroínas como la Condesa de Cela) sino a la pura sensación, que es interpretada por el narrador, mediante una frase típica de artículo antonomásico:
"Una onda de indecible compasión la ahogaba, con ahogo dulcísimo. Sentíase presa de confusión extraña: pronta a llorar, no sabía si de ansiedad, si de pena, si de ternura; conmovida hasta lo más hondo de su ser, por conmoción obscura, hasta entonces, ni gustada ni presentida. El fuego del rubor quemábale las mejillas; el corazón quería saltársele del pecho; un nudo de divina angustia oprimía su garganta y escalofríos misteriosos recorrían su carne. Temblorosa, con el temblor que la proximidad del hombre infunde en las vírgenes, quiso huir de aquellos ojos hipnóticos y dominadores que la miraban siempre, pero el sortilegio resistió" (Rosarito, p. 217)
La repetición de la palabra "sortilegio" en ambos fragmentos, así como la insistencia en el poder de los ojos (ya mencionado en "Del misterio") sugieren unas facultades sobrenaturales, aun cuando la frase de artículo antonomásico sitúa los sentimientos de la niña dentro de una clase general, la de las vírgenes. Todas las incursiones en los sentimientos de Rosarito señalan su confusión y su contradicción, su atracción y miedo a la vez, por ser ésta su primera experiencia amorosa.
La focalización interna de la niña se refleja en la imposibilidad física de percepción, lo que trae consigo que el narrador no reproduzca la parte final de la conversación entre la condesa y don Juan Manuel:
"Trémula como una desposada se adelantó hasta la puerta, donde hubo de esperar a que terminase el coloquio que el mayorazgo y la condesa sostenían en voz baja. Rosarito apenas percibía un vago murmullo" (Rosarito, p. 220)
195
En estos dos capítulos centrales también hay pequeñas notas de sentimientos de la condesa y el capellán:
"( ... )repuso afablemente, -afabilidad que le imponía el miedo a la cólera del hidalgo" (Rosarito, p. 205)
"Intervino con alguna brusquedad la condesa, a quien lo mismo las impiedades que las galanterías del emigrado inspiraban vago terror" (Rosarito, pp. 205-206)
Es, sin embargo, en el último capítulo donde la focalización interna en la Condesa cobra su verdadera importancia para los efectos que el autor quiere provocar en el lector, que descubre al mismo tiempo que la dama el fatal desenlace de la historia. Como expone Bieder (1987: 97):
"El capítulo final de "Rosarito" ofrece otro ejemplo de esa focalización narrativa cambiante ( ... ) la alternancia entre narración focalizada y representación distanciada hace resaltar la progresión en el estado físico de la Condesa, que partiendo del sueño pasa por el terror para alcanzar la sensación de muerte"
La focalización interna en la Condesa supone el sometimiento cronológico del discurso a las percepciones del personaje, especialmente visuales y auditivas, que alternan con otros pasajes en los que la focalización del narrador es patente, como cuando se describe la habitación mientras duerme la anciana. Las visiones y sonidos que la Condesa percibe van progresivamente aterrorizando al personaje hasta el punto culminante que es la visión final de Rosarito muerta. El narrador informa puntillosamente de los sentimientos de la Condesa:
"el ánimo acobardado y suspenso" (Rosarito, p. 222)
"La condesa siente el escalofrío del miedo" (Rosarito, p. 223)
"paralizada de espanto" (Rosarito, p. 224)
"La condesa cree morir" (Rosarito, p. 225)
La focalización del narrador alterna con la focalización interna: "En aquella hora, en medio de aquel silencio, el rumor más leve
acrecienta su alucinación. Un mueble que cruge [sic]; un gusano que carcome en la madera; el viento que se retuerce en el mainel de las ventanas, todo tiene para ella entonaciones trágicas o pavorosas" (Rosarito, pp. 225-226)
La mayor parte de las percepciones del jardín y las descripciones del espacio son en esta novela corta, frente a lo que se puede pensar a primera vista, fruto de la visión subjetiva del narrador, no focalización interna de los personajes3o9.
309 Salvo los ejemplos siguientes: "De pronto Rosarito, levanta la cabeza, y se queda como abstraída, fijos los ojos en la puerta del jardín que se abre sobre un fondo de ramajes obscuros y misteriosos" (Rosarito, p. 186); "Antes de contestar Rosarito dirigió una nueva mirada al misterioso y
196
Así la descripción del reloj (p. 207), de la muleta (p. 212), del jardín y de las impresiones que éste suscita surgen de la percepción del narrador, como en el ejemplo siguiente:
"El jardín cargado de aromas, y aquellas notas de la noche, impregnadas de voluptuosidad y de pereza, y aquel rayo de luna, y aquella soledad, y aquel misterio, traían como una evocación romántica de citas de amor, en siglos de trovadores" (Rosarito, p. 213)
Se establece una relación continuada entre este jardín misterioso y romántico y el personaje de don Juan Manuel. El jardín, tan oscuro y misterioso como es don Juan Manuel para Rosarito, tiene la seducción romántica del claro de luna. La contradicción y confusión que siente la joven está presente en el jardín de donde ha surgido Montenegro. Cuando la Condesa oye un grito en el último capítulo, "abre los ojos, y los fija con sobresalto en la puerta del jardín" (Rosarito, p. 222). Ya en el momento en el que entra en la habitación, lo primero que describe el narrador es lo que se ve a través de la ventana:
"Por una ventana abierta, que cae al jardín, alcánzanse a ver en esbozo fantástico masas de árboles que se recortan sobre el cielo negro y estrellado ( ... ) aquella ventana abierta sobre el jardín misterioso y obscuro, tiene algo de evocador y sugestivo. ¡Parece que alguno acaba de huir por ella! ... " (Rosarito, p. 224)
En la sugerencia y evocación de lo misterioso y oscuro la narración se aleja de las técnicas realistas (Risley, 1979: 57-59). La repetición del adjetivo "misterioso" es un forma bastante sencilla aunque efectiva de conseguir estos propósitos3JO. La equiparación entre los ojos de Rosarito y el jardín recae en lo misterioso de ambos. Pero más que el simbolismo del jardín311 interesa destacar la sucesión continuada de signos que van sugiriendo de forma indirecta que algo terrible está a punto de suceder, presagios funestos de muerte, similares al procedimiento que se puede encontrar en algunas obras de Maeterlinck. El destino mortal de Rosarito se encarnará en la figura de don Juan Manuel. La primera escena de la obra nos sitúa en el mundo cotidiano de una familia noble: la Condesa dormita ante un tablero de damas, Rosarito hace calceta, el capellán lee la vida del santo del día.
dormido jardín, a través de cuyos ramajes se filtraba la blanca luz de la luna" (Rosarito, pp. 188-189). Del jardín surgirá don Juan Manuel, también visto por la niña (pp. 193-194).
310 "( ... )la puerta del jardín que se abre sobre un fondo de ramajes obscuros y misteriosos: ¡no más misteriosos en verdad, que la mirada de aquella niña pensativa y blanca!" (Rosarito, p. 186); "misterioso y dormido jardín" (Rosarito, p. 188); "en el fondo misterioso de sus pupilas" (Rosarito, p. 193); "el fondo de los ojos misterioso y cambiante" (Rosarito, p. 209); "el follege [sic], misterioso como la túnica de una diosa" (Rosarito, p. 213); "escalofríos misteriosos recorrían su carne" (Rosarito, p. 217); "el jardín misterioso y obscuro" (Rosarito, p. 224).
311 Vid. Risley (1979: 57) para el simbolismo del fragmento: "el follage [sic]( ... ) se abría susurrando, y penetraba el blanco rayo de la luna" (Rosarito, p. 213) y el de los objetos (don Juan Manuel -subastón- y Rosarito -su labor-). Vid. Zahareas y Gillespie (1968b) para simbolismo general de la rosa.
197
Desde este plano cotidiano se pasará al del misterio y la muerte, cuyas señales se acumulan conforme avanza el relato. El misterio penetra del jardín, asusta a la joven ("sus labios agitados por un temblor extraño", Rosarito, p. 187; "su voz, un poco velada, tenía esa inseguridad delatora del miedo y de la angustia", Rosarito, p. 187), que piensa que se trata de un aviso del otro mundo (p. 188). El hecho de que Rosarito crea haber visto a don Juan Manuel entrar por la puerta del jardín y que sea interpretado en un sentido sobrenatural de muerte es un augurio adverso, lo mismo que las palabras de Montenegro: "-¡Demasiado linda quizá para que pueda ser feliz! ... " (Rosarito, p. 201). El gesto de don Juan Manuel es sombrío (p. 202), su mirada siniestra (p. 203), sus palabras inspiran un vago terror en la Condesa (p. 206), Rosarito que también siente miedo "se extrechaba [sic] a la condesa cual si buscase amparo en un peligro" (Rosarito, p. 210), don Juan Manuel se pasea "entenebrecido y taciturno" (Rosarito, p. 213), a su paso tiemblan las consolas y el piso, y sus frases son siniestras (p. 214). Al final del cuarto capítulo la asociación de Rosarito y la muerte establecida por el narrador se hace explícita: "( ... )no era posible contemplarla un instante, sin sentir anegado el corazón por la idea de la muerte ... " (Rosarito, p. 220). En el último capítulo los objetos y animales que ocupan la sala del pazo cobran vida, sugieren la muerte, acrecientan la atmósfera angustiosa, hasta el descubrimiento final del cadáver: "Las cornucopias le contemplan [un ratón] desde lo alto: parecen pupilas de monstruos ocultos en los rincones oscuros" (Rosarito, p. 223). Se señala directamente lo fantástico312: "Tropel de fantasmas se agita entre los cortinones espesos" (Rosarito, p. 222). Los animales son símbolos funestos: "Por intervalos se escucha la voz aflautada y doliente de un sapo que canta en el jardín" (Rosarito, p. 223). Especialmente destaca el gato que siempre acompaña a la muerte en las narraciones de Valle313: "El gatazo negro la sigue maullando lastimeramente: su cola fosca, su lomo enarcado, sus ojos fosforescentes, le dan todo el aspecto de un animal embrujado y macabro" (Rosarito, pp. 223-224). Los objetos cobran vida:
"la brisa nocturna extremece [sic] las bujías de un candelabro de plata, que lloran sin consuelo en las doradas arandelas" (Rosarito, p. 224)
"A veces una mancha negra pasa corriendo sobre el muro: tomaríasela por la sombra de un pájaro gigantesco: se la ve posarse en el techo
312 Vid. para esta escena el concepto de fantasmagoría, tal como lo define Carmen Luna Sellés (1997).
313 En "Mi hermana Antonia" se establece claramente la conexión entre el gato y el diabólico estudiante. La madre del narrador está obsesionada por un gato que la araña hasta que muere. Este gato funesto aparece también en "Beatriz", "El rey de la máscara", "El gran obstáculo", "La Confesión" ("Octavia Santino"), repitiéndose con ligeras variantes el modelo de los ojos lucientes en la oscuridad y la acción de enarcar el espinazo. Según Éliane Lavaud (1991) existe en Galicia la creencia supersticiosa de ver en el gato la encarnación del demonio. De la misma opinión es Hebe N. Campanella (1966). Según Susana Speratti-Piñero (1974: 112), los gatos negros desempeñaron un papel muy importante en la brujería tradicional.
198
y deformarse en los ángulos; arrastrarse por el suelo y esconderse bajo las sillas: de improviso, presa de un vértigo funambulesco, otra vez salta al muro, y galopa por él como una araña ... " (Rosarito, p. 225)
Ya estamos en un mundo fantástico, misterioso. La elipsis reducida e implícita que separa el cuarto y quinto capítulo, unida al mantenimiento de la focalización desde la Condesa en el descubrimiento del cadáver, conlleva el final ambiguo y enigmático. Como afirma Ramos (1991: 125): "Las posibles interpretaciones son innumerables ya que la enigmática voz del narrador suprime los datos necesarios para llegar a una dilucidación positiva". Esta omisión de las explicaciones causativas es una técnica aplicada con diversos fines en muchos relatos de Valle. Aquí busca el sobrecogimiento de lo misterioso y trágico. En "Beatriz", relato con el que "Rosarito" presenta notables coincidencias314, el narrador no da ninguna explicación, ni establece una relación causa-efecto entre la invocación al demonio y la muerte del capellán. Igual que en "Rosarito", el relato termina con una oración exclamativa que potencia la efectividad del final al sugerir, más que explicar: "¡La cabeza yerta, tonsurada, pendía fuera de las andas!" (Beatriz, p. 50). El narrador no afirma nada. Son los lectores los que establecen la conexión.
En el caso de "Beatriz", el relato se centra más en determinadas prácticas supersticiosas, ausentes en "Rosarito", realizadas por la Saludadora, que ha llegado al Pazo por una revelación en un sueño (Speratti-Piñero, 1974: 131 y 149). Tras la invocación al demonio y la rotura del espejo, las tres mujeres esperan con temor que se produzca un acontecimiento, la muerte del capellán, que al final tiene lugar. Sin embargo, por ser esperada y a pesar de los fenómenos prodigiosos citados, la muerte por venganza de Fray Ángel no consigue esa impresión de fuerzas desconocidas y misteriosas, ese aumento de la ansiedad y la angustia que lleva a la muerte en "Rosarito". Fray Ángel también tiene un aura satánica como don Juan Manuel. El Penitenciario lo denomina "hijo de Satanás". Beatriz en una especie de alucinación identifica al capellán con el demonio: "¡Ahí está Satanás! ¡Ahí duerme Satanás!" (Beatriz, p. 48). También Adega en Flor después del exorcismo cree ver al diablo, que, como en el caso de Beatriz, le besa los pechos. Satanás parece, pues, la personificación de los impulsos sexuales315. Tanto Beatriz, como Adega y Rosarito, conocen por primera vez las relaciones sexuales y sus iniciadores tienen tintes satánicos.
m Las dos están caracterizadas siguiendo el modelo finisecular de mujer frágil, viven en pazos junto a una mujer protectora, un hombre viejo abusa (claramente en "Beatriz", se sugiere en "Rosarito") de una niña virgen. Incluso se repiten expresiones e imágenes: "¡Por su corpiño blanco corre un hilo de sangre! ... ( ... ) La rubia cabellera extiéndese por la almohada, trágica, magdalénica! ... " (Rosarito, p. 226). "( ... ) su rubia y magdalénica cabeza golpeaba contra el entarimado; de la frente yerta y angustiada manaba un hilo de sangre" (Beatriz, p. 48). Ambas yacen en lechos que pertenecieron a santos de la familia (Fray Diego Aguiar en "Beatriz" y Fray Diego de Cádiz en "Rosarito").
315 La misma imagen aparece en Sonata de Primavera y en "Milán de la Arnoya".
199
"Beatriz" tiene también uno de sus seis capítulos dedicado al retrato de un personaje, en este caso, de la Condesa, precedido de una descripción del jardín. En el retrato se subraya la nobleza de la dama y se cuenta la historia de su padre, el Marqués de Bradomín, por lo tanto se trata de una historia del pasado siguiendo el modelo general de las novelas cortas. El jardín es, como en "Rosarito", el único escenario exterior descrito. Pero aunque el agua de las fuentes tiembla "con un latido de vida misteriosa y encantada" (Beatriz, p. 44), su función es la de sugerir una determinada atmósfera melancólica, señorial, decadente. La acción del capellán de cortar rosas para la capilla, aun cuando puede ser interpretada de forma simbólica, parece no ser más que una actividad realizada con frecuencia en los espacios señoriales en las narraciones de Valle. El capítulo primero tiene un carácter introductorio. El discurso iterativo señala una situación de equilibrio que va a ser rota en el capítulo 11. El narrador manifiesta su subjetividad mediante los procedimientos que se han señalado reiteradamente, que en este capítulo inicial tienen una clara vertiente ideológica, puesto que tres oraciones exclamativas delatan la admiración que siente el narrador por el mundo que representa la Condesa, especialmente "¡ese pasado que los reyes de armas poblaron de leyendas heráldicas!" (Beatriz, p. 44), comentario al que se une un inciso de marcado significado político: "Hecha la paz después de la traición de Vergara -nunca los leales llamaron de otra suerte al convenio-" (Beatriz, p. 44). El conocimiento del pasado demostrado en este capítulo primero se completa con algunos detalles en los capítulos sucesivos.
Sin embargo, frente a lo observado en "Rosarito", en los capítulos siguientes se mantiene la focalización externa. El narrador reproduce gestos y palabras de los personajes sin penetrar en sus pensamientos y sentimientos, lo que permite el mantenimiento del enigma. Únicamente se observan dos pequeñísimas alteraciones a esta norma, referidas a la condesa: "trémula y abatida por obscuros presentimientos" (Beatriz, p. 47), y "Estaba tan abrumada que casi no podía pensar" (Beatriz, p. 49); y otra a las tres mujeres: "con miedo de hablar, con miedo de moverse, esperan el día" (Beatriz, p. 50). Sobresale la utilización del verbo "parecer" que señala la suposición del narrador que realiza hipótesis a partir de datos externos, como en el siguiente ejemplo: "con las manos cruzadas y casi ocultas entre los pliegos del manteo, parecía sumido en grave meditación" (Beatriz, p. 46).
En el capítulo 11, constituido por una escena de diálogo entre la Condesa y Fray Angel, se plantea la situación conflictiva. Como en "Rosarito", adjetivos y comparaciones quieren crear una atmósfera inquietante: "Largos y penetrantes alaridos llegaban al salón desde el fondo misterioso del palacio: agitaban la oscuridad, palpitaban en el silencio, como las alas del murciélago Lucifer ... " (Beatriz, p. 45). La explicación sobrenatural del estado de Beatriz se produce en el diálogo: "El demonio la tiene poseída" (Beatriz, p. 45).
200
La descripción del capellán responde a un tipo ya aparecido en otros relatos. Físicamente se parece al molinero de "Un cabecilla" y al cura de "El rey de la máscara", en el que también se repite el detalle del robo de la plata y la misa por el alma de Zumalacárregui. Este retrato en sí mismo no tiene por qué hacer sospechar al lector, aunque sí las extrañas reacciones del capellán:
"Fray Ángel habíase puesto en pie con extraño sobresalto" (Beatriz, p. 45)
"Fray Ángel escuchaba con torva inquietud. Sus ojos enfoscados bajo las cejas, parecían dos alimañas monteses azoradas" (Beatriz, p. 45)
Tras conocer la visita del Penitenciario, Fray Ángel cambia de opinión y decide salir en busca de la Saludadora. Pero es sobre todo la construcción enmarcada del capítulo, que se abre y se cierra con la mano del capellán levantando el cortinón, la que demuestra el cambio anímico del personaje:
"La mano atezada y flaca del capellán levantaba el blasonado cortinón" (Beatriz, p. 44)
"la mano atezada y flaca del capellán sostuvo el blasonado cortinón; pero la Condesa pasó con los ojos bajos y no pudo ver que temblaba ... " (Beatriz, p. 46)
La posibilidad del fenómeno prodigioso extra-natural de la posesión demoníaca se destruye con la explicación del Penitenciario, explicación "natural", realista en el capítulo IV, en un movimiento similar al del cuento "El miedo". El apartado III es un capítulo de transición, ya que aunque nos presenta una pequeña descripción de Beatriz y su habitación, la conversación entre el Penitenciario y Misia Carlota no se reproduce y la explicación racional del misterio se retarda hasta el capítulo siguiente. La mención extraña de Fray Ángel pronunciada con severidad por el Penitenciario y las palabras de Misia Carlota señalan que sucede algo extraño. Pero los lectores compartimos la ignorancia de la Condesa. La oración que lee la Generala insiste además en el tema del demonio. Este capítulo tiene como único fin intensificar el misterio, subrayando los datos extraños del capítulo anterior.
El capítulo IV, enmarcado por la presencia inquietante del gato316, también retrasa de forma deliberada la explicación del misterio, mediante descripciones espaciales y de personaje, así como segmentos de diálogo, hasta el descubrimiento de la verdad: "¡Por el terror y por la fuerza han abusado de ella !. .. " (Beatriz, p. 48). Los motivos de la reacción extraña del capellán y de la misteriosa conversación del capítulo anterior se aclaran. La posesión demoníaca no existe. El lector ha seguido una pista falsa.
316 Como se ha visto en "Rosarito", donde también "las bujías lloraban sobre las arandelas doradas".
201
El capítulo V supone una nueva transición. Se trata de una escena entre Beatriz y la Condesa. La descripción de la Saludadora prepara el clima propicio al prodigio y sigue el modelo tradicional: vieja, con el rostro desgastado, boca desdentada, y sobre todo sus ojos "del verde maléfico que tienen las fuentes abandonadas, donde se reúnen las brujas" (Beatriz, p. 49). También los ojos de la Condesa adquieren el color maligno de las turquesas cuando planea su venganza. Con la acción de la Saludadora se prepara el desenlace sobrenatural, que tiene lugar no tras una elipsis como en "Rosarito", sino tras un resumen de la noche. El relato transcurre en el período de tiempo que va desde el atardecer al amanecer. También en "Rosarito" hay reducción temporal, en este caso mayor, ya que la acción se desarrolla en un par de horas.
Las dos narraciones se recogieron en Jardín Umbrío. Sin embargo, "Beatriz" está más cercana a la estética de los cuentos que "Rosarito", por la aparición de las creencias mágicas y sobrenaturales que se concretan en el relato. En "Rosarito" las fuerzas prodigiosas se sugieren, la muerte acecha, y aun cuando se han dado explicaciones sobrenaturales a su desenlace, que parten de la equiparación de don Juan Manuel con el demonio (González del Valle, 1990), y aunque el lector dude por el final ambiguo, tiende a creer en una lectura "realista" en la que, o bien ha sido don Juan Manuel (hombre) el causante de la muerte, o ha sido un suicidio de la niña. El incremento de la atmósfera agobiante mediante presagios y signos extraños en el ambiente es más inquietante que la representación concreta de la superstición en "Beatriz". Por ello, quizás "Rosarito" tenga más concomitancias a este nivel con "Tragedia de ensueño" que con "Beatriz", y este último relato más con "Del misterio" y con el tratamiento de la superstición y lo fantástico en el romanticismo317.
Ambas narraciones conservan el capítulo de retrato de personaje con referencias a su pasado, que en la novela corta de 1902, "Eulalia", ya ha desaparecido. Formada por una sucesión de escenas cuyo parentesco con las Sonatas es notable, presenta sin embargo pequeños fragmentos de interioridad del personaje femenino:
"Y lloraba de ternura comprendiendo que Jacobo la había querido como a una colegiala de quince años. Ante aquella desesperación candorosa y juvenil, sentía ennoblecidos sus amores, y el dolor de Jacobo le daba estremecimientos, como una nueva caricia apasionada y casta" (Eulalia318)
"La angustia entrecortaba su voz; y al mismo tiempo que combatía por serenarla, pasaban por su alma como ráfagas de huracán locos impulsos de llorar, de mesarse los cabellos, de gritar, de correr a través del campo, de buscar un precipicio donde morir. Sentía en las sienes un
317 Vid. capítulo I "Literatura y superstición" de Siebers (1989). 318 Se publicó sin números de página en El Imparcial.
202
latido doloroso y febril que le hacía entonar los párpados. ( ... ) y el camino se le figuraba insuperable a sus fuerzas, y su casa y sus hijas se le aparecían en una lontananza triste y fría. Toda su vida sería ya como un largo día sin sol" (Eulalia)
Este último fragmento prefigura el desenlace, como pequeños detalles en el discurso del narrador:
"Estaba tan pálida que la vieja creyó verla morir" (Eulalia)
"en medio de un silencio mortal embarcó" (Eulalia)
"La luz de la luna caía sobre aquellas manos cruzadas, inmóviles y blancas como las de una muerta" (Eulalia)
En síntesis, en el conjunto de las novelas cortas pueden localizarse algunas técnicas narrativas innovadoras, como las variaciones de focalización que juegan con las distintas posibilidades de conocimiento de los hechos narrados, o la búsqueda de una narración sugerente y evocadora, que configuran con otros elementos una novela corta de estirpe modernista. Frente a ello se pueden rastrear en los relatos otros procedimientos que remiten a modelos anteriores, como se ha visto en el apartado precedente.
En conclusión, cuentos y novelas cortas presentan en la narrativa de ValleInclán algunas técnicas comunes, como el uso mayoritario de la escena y del diálogo. Sin embargo, ciertos recursos técnicos parecen preferirse en un género o en otro, aunque debe hablarse más de tendencias que de rasgos definitorios. Estos procedimientos narratológicos se ven acompañados de distinta selección temática, aunque tampoco en este caso las fronteras son nítidas. El cuento de Valle presenta influencias del relato oral popular. Tiene cierta propensión a preferir el relato homodiegético en todas sus variantes, mientras que la novela corta suele presentar un narrador heterodiegético. El cuento prefiere la acción rápida, aunque se localizan con frecuencia fragmentos descriptivos más o menos extensos. La novela corta tiene un mayor interés por la psicología del personaje que se concreta en pasajes relativamente extensos de retrato físico, psicológico y moral, realizado directamente por el narrador, en el que siempre existen referencias al pasado que completan el cuadro. Pueden existir en la novela corta incursiones en la interioridad del personaje, momentos en los que se prefiere la psiconarración, frente al estilo indirecto libre, estando totalmente ausentes técnicas como el monólogo interior. En los cuentos se evita cuidadosamente cualquier asomo de representación interna. En las novelas cortas más logradas puede alternarse la focalización omnisciente predominante con la focalización interna del personaje. En general, el narrador de la novela corta es más visible que el del cuento, y utiliza algunas técnicas normalmente señaladas como típicas del la narrativa realista, que se combinan con otras de estirpe simbolista.
203
CAPÍTULO IV
El narrador ante el tema bélico: La Guerra Carlista y La Media Noche. La visión estelar.
l. La Guerra Carlista.
1.1. Introducción. La transmisión ideológica. Técnicas narrativas innovadoras.
La guerra carlista es hoy una trilogía novelística compuesta por Los Cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera y Gerifaltes de Antaño3I9. Gracias a frecuentes declaraciones de Valle en entrevistas realizadas en años posteriores a la publicación de estas narraciones se sabe que estas novelas formaban parte de un hipotético proyecto bastante mayor. En 1910 y 1911 el escritor declara estar trabajando, e incluso tener en prensa, una continuación titulada Las banderas del Rey, obra que nunca publicó320. Además menciona otra novela, La guerra de las montaíias, a la que continuarían otras32I. No hay nada sorprendente en ello, ya que en la trayectoria literaria de Valle los proyectos inconclusos son un caso frecuente. Pero más interesante parece el hecho de que en este plan el escritor tenía en mente una novela muy extensa, que se vio forzado a dividir, intentando proporcionar unidad a los sucesivos fragmentos. Así lo afirma en una carta dirigida a Pérez de Ayala el 12 de marzo de 1909322.
319 Textos relacionados son Una tertulia de antaño y "La Corte de Estella". Vid. Fressard (1966), Speratti-Piñero (1968), Serrano Alonso (1987), Gil (1990), Lavaud (1991), Santos Zas (1993, 1994).
320 El Debate, Madrid, 27 de diciembre de 1910; El Correo Catalán, Barcelona, 11 de junio de 1911; El Correo Español, Madrid, 4 de noviembre de 1911, en J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán (1994: 61, 70 y 89, respectivamente).
321 El Correo Espmiol, Madrid, 4 de noviembre de 1911, en Dougherty (1983: 35) y J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán (1994: 89).
322 "Son libros de los cuales, al darles fin, quedo muy poco satisfecho. Yo hubiera querido hacer una novela muy larga narrando ese momento de la vida española exaltada y sentimental. Pero esto me llevaría dos años de trabajo y mi estómago ya no tiene aquella resistencia fabulosa de otro tiempo. Tengo, pues, que hacer la obra en pequeños tornos, dándole a cada uno cierta unidad, y esto me desconcierta un poco" (apud Hormigón, 1987: 485-486). Véanse a este respecto los comentarios de Santos Zas (1993: 241-245).
205
Este plan novelístico de amplias proporciones abarcaba la segunda guerra carlista, "la gloriosa epopeya trazada con sin igual valentía por el partido legitimista", en palabras de Valle323. El escritor pretende recrear literariamente un período histórico anterior sirviéndose para ello del molde de la novela histórica. Desde este punto de vista ha sido estudiada la trilogía por la crítica, especialmente en su relación con el episodio nacional galdosiano y con las novelas sobre las guerras civiles de los escritores finiseculares. Como en toda novela histórica, en estas narraciones existe una variable mezcla de acontecimientos realmente sucedidos y acontecimientos ficticios, personajes históricos y personajes imaginados. El mayor peso de lo ficticio recae en la primera obra, Los Cruzados de ia Causa, mientras que en la última de la serie se observa un mayor acercamiento a la historia del acontecimiento bélico. Las relaciones historia-ficción han sido analizadas ampliamente por Margarita Santos Zas (1993), a cuyo trabajo remito.
La presencia de la historia como materia novelable se puede rastrear en mayor o menor medida en obras anteriores, situadas en un momento pasado con relación al contemporáneo del escritor324. En las Sonatas la subjetividad de Bradomín es el centro de las Memorias, incluso en la Sonata de Invierno, localizada también en la contienda bélica325. En las Comedias Bárbaras se plasman en forma dramática las consecuencias de un cambio social inevitable y la pérdida de un sistema de valores a él indisolublemente unido, en torno a las mismas fechas326. La elección del subgénero de la novela histórica327, frente a molde teatral de las Comedias o la autobiografía ficticia de las Sonatas, se ve acompañada lógicamente de un mayor interés por la historia y una atención notable por la vertiente político-ideológica del conflicto histórico que se recrea, características que se mantendrán hasta el final de la producción narrativa del autor. Por otro lado, es innegable la atracción de Valle por el período histórico de los años setenta y los inmediatamente precedentes que se novelarán en El Ruedo Ibérico.
Parece que esta inclinación especial del autor hacia la historia de las guerras civiles, y su plasmación literaria, corre pareja con su toma de postura personal y política a favor de la ideología tradicionalista32s, y en las fechas en las que ela-
323 El Correo Español, Madrid, 4 de noviembre de 1911, en J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán (1994: 89).
m Véase en su conjunto el capítulo II del estudio de Tasende-Grabowski (1994), especialmente las páginas 50 a 66. Gómez de la Serna (1969) afirma que lo que da continuidad a la obra de Vallelnclán es el tema de la historia.
325 Según Extramiana corresponde al período entre 1875-1876. Santos Zas (1995: 116-122) sitúa la acción de la cuarta Sonata en un momento posterior al segundo semestre de 1874. Las otras Sonatas cuyas referencias históricas son más imprecisas, lógicamente se localizan en un tiempo anterior.
326 En torno al año 1876, según Santos (1993: 154-155). 327 O del episodio nacional, si se define este comQ narración que novela episodios históricos
recientes o casi contemporáneos al autor. 328 "Estoy completamente satisfecho de mi literatura tradicionalista" (El Correo Catalán, Barce
lona, 11 de junio de 1911, en J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán, 1994: 70).
206
bora la trilogía, con su simpatía por el carlismo como ideario político (Santos Zas, 1993). En este momento, en distintas declaraciones en la prensa, Valle aborda el complejo problema de las relaciones entre ideología y literatura, manifestándose abiertamente por la obra literaria esencialmente educadora. Es esta una característica muy frecuente en aquellos autores tentados por el género de la novela histórica329, género eficaz para la transmisión de códigos ideológicos nacido en momentos de grandes crisis históricas. El escritor se define en 1911 como "eficazmente educador y esencialmente tradicionalista"33o, y refiriéndose a Voces de gesta, obra que presenta tantas características en común con la trilogía, señala la función de la literatura en su recuperación de acontecimientos pasados:
"¡Y pensar que es gesto salvador para un pueblo, el de una raza
que sepa volver la vista a su ayer glorioso, empaparse de su rico espíritu, y reaprender su historia! Entonces es cuando los monarcas inmortales
que fueron gobiernan aunque sea desde sus tumbas. Y los pueblos vuelven sabiamente a sus naturales e insustituibles álveos ( ... ) No, no he
temido ser educador" (El Correo Catalán, Barcelona, 22 de junio de 1911,
en J. Valle-lnclán y J. Valle-lnclán, 1994: 74)
La mirada hacia el pasado del escritor, si se presta atención a estas declaraciones, tiene como finalidad no sólo la representación literaria de un conflicto bélico, y especialmente de sus protagonistas, sino también la revisión histórica de un pasado reciente en el que se encuentran las claves para la España en que el autor vive, con una marcada función pragmática, de actuación sobre el destinatario. Cuando Valle escribe la trilogía el carlismo no es algo del pasado, algo caduco, enteramente periclitado. Algunas de las reseñas contemporáneas, sobre todo las partidistas, demuestran que sigue siendo de actualidad política y social, y que las obras literarias pueden ser utilizadas para la apología del carlismo, como se percibe en la recensión de la conferencia de Luis Hernando de Larramendi (1908) sobre Los Cruzados. Este autor sitúa La Guerra en el marco social e histórico contemporáneo, e incluso en el literario, en el que subraya una "orientación cristiana y reacción tradicionalista que se observa en las producciones de muchos escritores de renombre". Ramón María Tenreiro (1909) comenta que en los tiempos que corrían en España, Valle no podía ser otra cosa que carlista o libertario, y Luis Bello (1908) que realiza una síntesis del contenido ideológico de Los Cruzados, afirma que Valle utiliza la forma novelesca ("la más accesible al mayor número de lectores") con el único propósito de facilitar la transmisión de las doctrinas tradi-
329 "A menudo el novelista histórico hace una exploración del pasado con fines didácticos, con el objeto de resucitar las glorias del pasado a la vez que busca allí las causas del ocaso de la nación. Al tratar de encontrar una relación entre el presente y el pasado, entre la circunstancia de una nación en particular y el resto del mundo, se logra la revitalización de la historia nacional y se pueden encontrar respuestas para los problemas actuales" (Tasende-Grabowski, 1994: 59).
330 El Correo Catalán, Barcelona, 22 de junio de 1911, en J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán (1994: 73).
207
cionalistas. Parece que era perceptible por los lectores contemporáneos la intención del escritor de narrar gestas pasadas para actuar o influir en el presente.
Si es cierto que toda creación cultural y artística tiene una dimensión ideológica, determinadas prácticas o géneros literarios favorecen su proyección, y entre ellas especialmente la novela histórica. Aunque no pueda establecerse una relación unívoca y directa entre la intención del autor y el reflejo de su particular código ideológico en el texto literario (Reis, 1987), en este caso parece clara la dimensión pragmática y la finalidad persuasiva subyacente a la trilogía carlista331. Algunas épocas históricas, movimientos literarios o autores determinados se decantan por procedimientos concretos de representación ideológica. En algunos casos estos son muy evidentes y manifiestos, como las intromisiones del narrador con función ideológica en la narrativa tradicional, o el personaje-portavoz en la novela de tesis. En otros casos las técnicas utilizadas son menos visibles, y en ellos el lector debe cooperar de forma más activa en su descodificación, siendo, como afirma Reis (1987: 64), las relaciones entre apertura y eficacia ideológica inversamente proporcionales. En la narrativa de Valle se ha observado cómo hasta este momento se busca esencialmente cierta ambigüedad y polivalencia de sentidos, siendo el grado de apertura considerable, lo que ha motivado las más dispares interpretaciones críticas. En La Guerra Carlista se aprecia cierta disminución de la apertura en busca de la eficacia comunicativa con el receptor, que debe realizar un trabajo menor en la descodificación de los sentidos ideológicos. Tampoco en la trilogía, sin embargo, el narrador se pronuncia directamente sobre su opción ideológica mediante intromisiones y digresiones. En estas narraciones, como en las anteriores, los procedimientos y técnicas son más sutiles, menos visibles, y se centran esencialmente en la expresión de la subjetividad del narrador mediante los registros connotativo, valorativo y figurado, y en su relación con otras voces, las de los personajes, cada cual con su ideología propia332. Del conjunto integrador de esas voces y su relación con la voz dominante del narrador se determinan los sentidos ideológicos de la obra (Bajtín, 1989: 77-236).
Esta forma de narrar, que presenta notables diferencias en este nivel con la novela decimonónica, requiere un esfuerzo mayor por parte del lector que, si está acostumbrado a técnicas mucho más explícitas, puede verse sorprendido e incluso postular la inexistencia de tal transmisión ideológica o la imparcialidad del narrador. Tal es el caso de un escritor de talento como Benavente (1909, "Por
331 "La ideología (una ideología) representada literariamente encuentra en la inserción sociocultural de la literatura la dimensión pragmática y funcional de que carece para ejercer esa función históricamente activa (eventualmente transformadora) que le compete" (Reis, 1987: 22). Para este crítico los sentidos ideológicos aparecen en la obra transformados por su inserción estético-literaria.
332 "El hablante en la novela siempre es, en una u otra medida, un ideólogo, y sus palabras siempre son ideologemas. Un lenguaje especial en la novela es siempre un punto de vista especial acerca del mundo, un punto de vista que pretende una significación social" ("La palabra en la novela", en Bajtín, 1989: 150).
208
mí sé decir que no conozco narración de nuestras guerras civiles tan artísticamente desapasionada de toda idea de partido") y de uno de los críticos contemporáneos más perspicaces ("Valle-Inclán ha retratado, con imparcialidad de historiador y serena independencia de artista, las figuras de los dos bandos beligerantes", Gómez de Baquero, 1918: 235), en reseñas en las que quizá subyace la defensa de la estética del arte por el arte. Sin embargo, otros críticos de la época, como se ha dicho, percibieron con total nitidez en las novelas un alto contenido ideológico de signo bien definido:
"El os probará que el mayor error de Mendizábal fue la supresión
de los mayorazgos; que España muere por haberse perdido la reserva de
bienes de los herederos y la reserva de energías de los segundones; que
no hay ficción tan absurda como el Parlamento, hijuela flaca de una
revolución extranjera; que nuestra Historia se ha extraviado desde hace
muchos años y se borró la senda con las piedras caídas en el alzamiento
del 68" (Bello, 1908)
Como se ha observado en Flor de Santidad y en muchas narraciones breves, la plurisignificación se ve favorecida por la ausencia de intromisiones del narrador heterodiegético en su búsqueda de la indeterminación especialmente en los desenlaces de los relatos, lo cual no implica que el narrador no manifieste su punto de vista sobre los hechos y los personajes o que sea objetivo o imparcial. Los registros de la subjetividad pueden funcionar como signos ideológicos. De forma muy acertada Margarita Santos Zas (1993: 350-351) ha llamado la atención sobre la confusión de la visión estelar con la objetividad, y esta con la neutralidad e imparcialidad del narrador, reaccionando frente a postulados como los de López de Martinez (1979) en los que dicha equiparación está presente con consecuencias no deseables333: "En la trilogía carlista el autor está ausente del relato, y el narrador desempeña su función de conciencia-pantalla presentando lo que su retina percibe sin comentarios ni juicios" (López de Martínez, 1979: 374). Santos Zas (1993: 350-351) señala la pérdida de objetividad del narrador en determinados pasajes mediante el empleo de metáforas, imágenes y comparaciones, así como a través de los juicios y valoraciones del narrador sobre los personajes, característicos de la omnisciencia editorial334. No es esta una novedad de la trilo-
333 La imperturbable objetividad e imparcialidad del narrador de la trilogía tiene su origen en la relación que López de Martínez establece con la visión estelar como planteamiento teórico en la "Breve Noticia" que prologa La Media Noche: "una perspectiva múltiple y ubicua que consigue distanciando al narrador del relato, elevándolo a una altura conveniente que le permita obtener una visión de conjunto desde distintos ángulos. Colocado el narrador en la postura adecuada para dominar el relato, el autor, como tal, desaparece. La ilusión de objetividad será total y convincente" (López de Martínez, 1979: 357). El narrador de La Guerra mantiene esta postura elevada, distanciada y objetiva, y utiliza técnicas esperpénticas de tinte irónico, para esta investigadora. La relación de La Guerra Carlista con la visión estelar será analizada posteriormente.
334 "Esta intervención manifiesta del narrador posee ya relieve ideológico y revela una deci-
209
gía, como se ha visto, sino una constante. El narrador de La Guerra Carlista se diferencia de los anteriores en la plasmación de su subjetividad en el discurso no cualitativa sino cuantitativamente, pues la presencia de los discursos figurado, connotativo y valorativo es sensiblemente inferior en las narraciones de La España Tradiciona[335. Esta característica fue percibida por la crítica contemporánea, que de forma general anotó un cambio estilístico hacia la sobriedad y austeridad de la lengua literaria336. Incluso dentro de la trilogía se perciben diferencias, ya que en la primera novela de la serie, Los Cruzados de la Causa, la subjetividad del narrador se manifiesta en grado mayor que en las otras narraciones, y en algunos casos llega al lirismo. Los procedimientos empleados son los mismos que los señalados para otras obras de Valle. Destaca especialmente la emotividad del narrador en las descripciones de paisaje, en las que aparecen el mayor número de imágenes y metáforas y cuya filiación con las descripciones espaciales de las Sonatas y Flor es fácil de detectar337• El paisaje campesino mantiene sus cualidades de paz y armonía ingenua, religiosa, insensible a los acontecimientos terribles de la guerra o en contraste con ellos:
"y la luna, desde un cielo frío y raso, parecía mirar a la tierra, bogando en su cerco de sueño, indiferente al amor y al odio" (Cruzados, p. 138)
"era una visión azul, clara y terrible( ... ) Los porches de las iglesias parecían llenos por la voz del mar" (Cruzados, p. 193)
"Había un prado que parecía de esmeralda y un bosque negro, con las ramas sin hojas, inmóviles, destacándose sobre el oro de la luz, como dibujadas con tinta china" (Resplandor, p. 181)
dida toma de postura ante lo relatado. A lo largo de sus intervenciones no se limita, pues, a presentar sucesos y caracteres sin valorarlos, sino que hace explícitos sus juicios y comentarios y estos, a su vez, van configurando paulatinamente su propia imagen, de la que se desprende una escala devalores con una determinada orientación ideológica que trasciende al propio texto al coincidir con la que el autor, hombre real, ostenta en las fechas en que escribe estas obras. Lejos está, pues, Valle de haber modelado un narrador imparcial, neutral, impasible u objetivo, aunque en algunos momentos se comporte como tal" (Santos Zas, 1993: 353).
335 El discurso personal y modalizante presente en las Sonatas, por ejemplo, es más frecuente en los relatos en los que el narrador forma parte de la historia como personaje.
336 Luis Bello (1908) sugiere que este cambio es debido al interés de Valle por acercarse al pueblo. Tenreiro (1909) establece por esta característica dos "maneras" en la prosa de Valle-Inclán; la fuerza, sobriedad y precisión en el relato propia de esta segunda manera, frente al rebuscamiento y afectación de la prosa anterior.
337 Por ejemplo: "la tarde agonizante tenía la tristeza de una vida que se acaba" (Cruzados, p. 204); "El huerto tiene el aroma de una leyenda piadosa" (Cruzados, p. 233-234); "los molinos, que parecían esparcidos por esa mano ingenua que dispone los nacimientos de Navidad ( ... ) un río saltante y espumante que tiene, en la paz dorada de los días, la música del cristal, con remansos de ensuefi.o bajo la sombra de los mimbrales. Pero entonces, embarrado y amarillento, tenía la voz soturna del monte y de los lobos" (Cruzados, p. 208); "bajo el oro angélico de la aurora" (Gerifaltes, p. 127).
210
"Era una alegría luminosa y cruel, como la del sol en el aire de la mañana. ¡Aquel aire ermitaño y de milagro, con aroma de yerbas frescas, profanado por el humo de la pólvora!" (Resplandor, p. 213)
"Era un sendero verde, todo en paz de oración( ... ) Era todo cristalino el paisaje, y los montes parecían de amatista" (Resplandor, p. 221)
"era una cortina gris, que a los prados húmedos, tendidos atrás, daba un reflejo de naranja, agrio como una desafinación de violín. Con aquel reflejo, sol anaranjado, armonizaban extrañas las cornetas militares tocando diana" (Gerifaltes, p. 229)
Como en las narraciones anteriores la subjetividad del narrador se manifiesta especialmente en la transmisión de las sensaciones auditivas y en la caracterización de los tonos de voz, que en el caso de referirse a personajes o acontecimientos pertenecientes al bando carlista se ennoblecen mediante comparaciones e imágenes con claras connotaciones positivas e incluso épicas:
"como la voz de un naufragio, temerosa y misteriosa, voz de procelas" (Cruzados, p. 86)
"Y otra vez la salmodia penitente estremecía el convento con su sollozar de almas, y la voz del órgano parecía el rugido de un león ante el sol apagado, en el día de la ira" (Cruzados, p. 96)
"Y en la oquedad del roquedo, la voz de todos se juntó en un son oscuro, y despertó el eco que había repetido el rugir de los leones milenarios" (Resplandor, p. 106)
"era su voz como un bronce sonoro" (Resplandor, p. 175)
"Fuera tocaba un aire el tamboril y otro el gaitero: Se trenzaban grotescos, como los zuecos de esos vejetes ladinos que en las fiestas de aldea rompen bailando el corro de las mozas" (Gerifaltes, p. 58)
Por supuesto este tratamiento también afecta a la caracterización directa de los personajes o a las calificaciones de sus gestos, nobles, encendidos e iluminados, rodeados de poesía si son carlistas:
"la mirada de sus ojos, y el rosa pálido de su boca, tenían una tristeza sagrada" (Cruzados, p. 202)
"sus ojos tenían un suspiro de luz como la tarde" (Cruzados, p. 205)
"Su rostro viejo, de ojos tan puros, tenía la blancura de la hostia y una claridad infantil" (Resplandor, p. 96)
"y las almas tenían el temblor misterioso y luminoso de las estrellas" (Resplandor, p. 114)
"con su ingenua sencillez de guerrero antiguo" (Resplandor, p. 140)
También resultan impresionantes por contraste con los republicanos: "parecía haber llegado allí desde el fondo de alguna capilla donde
estuviese enterrada. El hábito blanco, en largos pliegues, tenía la rigidez
211
de la mortaja, y la sombra velada de la monja daba una sensación de terror, como si fuese a desmoronarse en ceniza, bajo el trueno del órgano, para edificación de aquellos soldados impíos" (Cruzados, p. 87)
"En torno de aquel lobo cano y ciego, parecen cinco lobeznos guardando la cueva" (Gerifaltes, p. 172)
Los personajes carlistas se reconocen por sus ojos, llenos de luz, puros, iluminados. Es esta una cualidad que los identifica, pues su exaltación y la nobleza de su causa se refleja en ellos:
"con una llama de amor en los ojos" (Cruzados, p. 17)
"grave expresión de ensueño en los ojos" (Cruzados, p. 28)
"ojos ardientes y visionarios" (Cruzados, p. 40)
"ojos místicos" (Cruzados, p. 47)
"ojos ardientes" (Cruzados, p. 183)
"tenía sobre los ojos como la niebla de un ensueño" (Resplandor, pp. 22-23)
"La niebla de sus ojos era de oro" (Resplandor, p. 120)
"tiene en las pupilas una luz montañera" (Gerifaltes, p. 133)
"[ojos] que tenían la pureza de los horizontes montañeros" (Geri-faltes, p. 135)
"Pero los ojos del pastor estaban llenos de luz" (Gerifaltes, p. 138)
Los personajes liberales muestran en sus gestos su carácter negativo ("con una risa estúpida", Cruzados, p. 94; "con finura de antiguo lechuguino", Gerifaltes, p. 170), frente a los defensores de la tradición. Para caracterizar a las figuras de ambos bandos se usan los procedimientos ya señalados: frases demostrativas:
"con esa gravedad señoril y modesta de algunos eclesiásticos" (Cruzados, p.22)
"con ese hermoso y varonil tipo suevo tan frecuente en los hidalgos de la montaña gallega" (Cruzados, p. 25)
"con esa cortesía franca y un poco jovial, que parece timbrar las graves voces eclesiásticas" (Cruzados, p. 44)
"aquella sonrisa mundana y lánguida del año treinta con que se retrataban las damas y recibían en el estrado a los caballeros" (Cruzados, p. 176)
"con esa pureza gramatical, entonada y clásica de los oradores sagrados" (Cruzados, p. 181)
"ese énfasis que dan los predicadores a las sentencias latinas" (Resplandor, p. 74)
"con aquella sonrisa sana y geórgica de las buenas caseras cuando entra por sus puertas el don de las vendimias y las siegas. La bendición de Dios" (Resplandor, p. 230)
212
"con ese aire de los cofrades que llevan las andas en procesión" (Gerifaltes, p. 116)
"con esa risa rasgada de las encías sin dientes" (Gerifaltes, p. 153)
"con aquella hondura triste y experimentada de los que han visto muchos moribundos" (Gerifaltes, p. 197)
Frases de artículo antonomásico: "( ... )evocaban el aspecto amoroso y romántico de los héroes nove
lescos que en las litografías del año treinta se dicen sus ansias bajo una cornucopia, enlazados por las manos en el regazo del sofá, que tiene caído al pie un ramo de flores" (Gerifaltes, p. 94)
"con el gesto del hombre cuerdo que se aviene a los caprichos ajenos" (Cruzados, p. 74)
117)
"con el calor ingenuo de un soldado antiguo" (Resplandor, p. 175)
"con el gesto fijo y obstinado de un magnetizador" (Gerifaltes, p.
"experimentaba la sensación desengañada del niño que ha roto un juguete para sacar tan sólo una espiral de alambre" (Gerifaltes, p. 130)
"con la nobleza de quien aconseja exento de mira egoísta y sólo por el fuero del bien" (Gerifaltes, p. 201)
Comparaciones y símiles33S: "Aquel viejo patizambo que, como los bufones reales, jugaba de
burlas con su amo" (Cruzados, p. 31)
"con las manos tan blancas, que parecían hechas del pan de las hostias" (Cruzados, p. 36)
"eran tan blancas [las manos] que parecían tener una gracia teologal para obrar milagros" (Cruzados, p. 40)
"parecía el gigantesco San Cristóbal" (Resplandor, p. 80)
"y sumirse en su risa, y rodar dentro de ella como la bola de un cascabel" (Resplandor, p. 154)
"como peleles en un tinglado de feria" (Resplandor, p. 197)
"como un ermitaño que hablase desde su cueva" (Gerifaltes, p. 100)
"como cajas de sándalo llenas de secretos" (Gerifaltes, p. 107)
"Eran aquellas las abuelas que parecen hermanas de los sarmientos" (Gerifaltes, p. 208)
338 Algunas tienen por término de comparación objetos campesinos y sencillos, como en Flor: "como los de las gallinas enjauladas" (Cruzados, p. 82), "como las aldeanas ricas" (Cruzados, p. 194), "como el fuelle de una gaita" (Cruzados, p. 195), "fungando como un gato montés" (Cruzados, p. 217), "como el pan de fiesta al salir del horno" (Resplandor, p. 231), "como un pan" (Gerifaltes, p. 54), "como el badajo de una campana" (Gerifaltes, p. 54), "como una ola" (Gerifaltes, p. 54), "como una res" (Gerifaltes, p. 54).
213
"todos tenían una apariencia de hermandad campesina, como esas
cuadrillas de segadores que devoran el pan moreno a la sombra de un
camino" (Gerifaltes, p. 225)
Margarita Santos Zas ha indicado otros procedimientos de transmisión ideológica como los contenidos de los diálogos, los personajes portavoces y la técnica de contrapunto estructural que fuerza el contraste entre los dos bandos beligerantes, estableciendo diferencias en cuanto a su utilización en las diferentes narraciones339, y llegando a conclusiones claras sobre el partidismo de las narraciones: "si la respuesta política coherente de Valle es el carlismo, las novelas de la serie carlista, son, por su parte, el reflejo literario de ese carlismo militante" (Santos Zas, 1993: 262).
La presencia abundante de diálogos y escenas, forma básica de composición narrativa desde los inicios de la creación narrativa de Valle, favorece la expresión de los personajes sobre los avatares de la guerra, así como la presentación de las diferentes posiciones ideológicas que subyacen al enfrentamiento entre carlistas y liberales. Muchos personajes exponen de esta manera su particular visión de la guerra y las motivaciones que los impulsan. El discurso de los personajes puede ser interior o exterior. La Madre Isabel y Santa Cruz, por ejemplo, desgranan sus visiones respectivas sobre la guerra en sucesivos fragmentos en los que el narrador accede a su conciencia, la cual aparece representada mediante técnicas como la psiconarración o de forma menos frecuente el estilo indirecto libre. En cambio, otros personajes, como es el caso de Bradomín, suelen exponer su visión del conflicto bélico oralmente ante diversos auditorios. La manifestación reiterada de dichos discursos y la defensa de las posturas en ellos implicadas ha forzado a los críticos al intento de precisar cuál de estas voces es aquella con la que supuestamente se identifica el autor (Lavaud, 1991: 455-456). Se han barajado las opciones de la Madre Isabel fundamentalmente, Bradomín o Don Juan Manuel, siendo todas estas elecciones esencialmente reductoras340, pues es en el conjunto armónico de todas estas voces341 y en su relación con la del
339 "En Los Cruzados de la Causa Valle pone el acento fundamentalmente en la vertiente ideológica a través del discurso teórico de los personajes ficticios, mientras en las restantes, localizadas en las provincias vasco-navarras, se da prioridad a la faceta bélica, presentada como vivencia de unos seres que se convierten en modelos vivos y portaestandartes de unos principios doctrinales expuestos previamente" (Santos Zas, 1993: 262).
3.io Santos Zas en cambio plantea una visión global y conjunta de los personajes de las narraciones, cada uno de ellos representante de determinada posición ideológica presente en la contienda: "estamos ante prototipos o personajes-símbolo de funciones, tendencias, grupos o conflictos específicos de cada bando. De esta forma se puede establecer una tipología de personajes con un valor fundamentalmente representativo, que en conjunto dan una imagen ajustada, pese a la parcialidad de dicha selección, del período histórico novelado" (Santos Zas, 1993: 321).
341 "( ••• )todos los lenguajes del plurilingüismo, independientemente del principio que esté en la base de su individualización, constituyen puntos de vista específicos sobre el mundo, son las formas de interpretación verbal del mismo, horizontes objetual-semánticos y axiológicos especiales ( ... )
214
narrador de donde se abstraen los sentidos ideológicos de la trilogía342, cuya complejidad no puede restringirse a la expresión de un único ente de ficción.
Especialmente interesante desde el punto de vista narratológico es la fragmentación y desarrollo paralelo de diferentes hilos simultáneos de la historia, mediante cuyo contraste o comparación pueden establecerse significados precisos y altamente favorables para la postura tradicionalista. Muchos rasgos comunes unen las narraciones de La Guerra con el mundo ficticio de narraciones anteriores como las Sonatas y obras dramáticas como las Comedias Bárbaras. Ya se ha señalado la composición a base de escenas en capítulos de reducidas dimensiones o la representación de la subjetividad del narrador a través de diferentes técnicas. La relación de Los Cruzados de la Causa con la obra anterior es bien visible343. Ambientada en Galicia, recoge abundantes personajes de las anteriores series, algunos de los cuales volverán a aparecer en novelas sucesivas344. La novedad fundamental que presenta la trilogía carlista es la multiplicación de los hilos de la historia, que en las dos últimas novelas de la serie siguen a diferentes grupos de personajes a lo largo de diversos espacios. Esta técnica va desarrollándose paulatinamente en las tres novelas, cuya evolución tiende a una mayor complicación estructural de la primera a la última de las narraciones, presentando esta trilogía mayores diferencias entre las obras que la forman que otros conjuntos novelísticos del escritor como las Sonatas, por ejemplo345. La utilización de este diseño estructural seguramente fue originado por el propio tema bélico, propicio al desarrollo de acciones simultáneas en bandos diversos y en diferentes frentes, como fue sugerido por la crítica tempranamente (Gómez de Baquero, 1918: 237). Las consecuencias de la utilización de estas técnicas son bien conocidas. En primer lugar, se encuentra la reducción temporal, procedimiento utilizado por Valle-Inclán desde sus primeras narraciones. La simultaneidad de diferentes acciones y la multiplicación de espacios y el protagonismo colectivo son, en cambio, innovaciones de estas novelas, y serán técnicas predilectas de Valle-Inclán en obras posteriores, en una trayectoria de progresiva profundización y desarrollo.
Todos ellos pueden ser utilizados por el novelista para la instrumentalización de sus temas y la expresión refractada (indirecta) de sus intenciones y valoraciones" (Bajtín, 1989: 108-109).
1-12 La polifonía penetra en la novela y se organiza en un sistema artístico armonioso "que expresa la posición ideológico-social diferenciada del autor, en el marco del plurilingüismo de la época" (Bajtín, 1989: 117).
1-13 Suárez Calimano subraya ya en 1909 la continuidad existente entre Los Cruzados y las Sonatas. Gil (1990: 49) comenta que Cruzados parece una continuación de Sonata de invierno. Subraya asimismo la relación argumental con Águila de blasón (Gil, 1990: 63).
1-1-!•Vid. para un estudio amplio de dicha reiteración de personajes en obras distintas Salper (1988).
1-15 Santos Zas (1993) ha observado en el cotejo textual de las ediciones con los folletines publicados en la prensa periódica cómo en las versiones sucesivas se fomenta la presencia de diferentes líneas argumentales, como en el caso de la inclusión de los episodios de Roquito y Josepa en El Resplandor.
215
Hasta este momento, las narraciones de Valle se han centrado en un personaje sobre el que gira la acción. En el caso de las Sonatas la estructura autobiográfica así lo exigía. Pero aún dentro del molde memorialístico existen múltiples gradaciones en cuanto a la importancia concedida a la subjetividad del personaje narrador, en relación, por ejemplo, con la descripción del marco o la función de testimonio del narrador de historias ajenas, constituyendo las Memorias de Bradomín un caso claro de interés prioritario en la individualidad del Marqués en detrimento de otras posibilidades. También en Flor de Santidad la narración, esta vez heterodiegética, acompaña siempre a Adega, centro de la novela. Tanto las Sonatas como Flor presentan numerosos personajes secundarios, muchos imprescindibles para el desarrollo de la trama, como las mujeres amadas por Bradomín. Pero, a pesar de ello, la narración no abandona ni por un momento al personaje central. En La Guerra Carlista, por el contrario, la individualidad como eje de la narración ha desaparecido y el centro de interés se ha dispersado. El escritor, conversando en 1910 sobre la continuación de la trilogía y la obra Voces de gesta, afirma: "Recogeré la voz de todo un pueblo. Sólo son grandes los libros que recogen voces amplias plebeyas" (El Debate, Madrid, 27 de diciembre de 1910, en J. Valle-Inclán y J. Valle-Inclán, 1994: 61). La mayor parte de las declaraciones de Valle-Inclán sobre su preferencia por el personaje colectivo son, sin embargo, muy posteriores a la redacción de La Guerra y pertenecen al momento de preparación de El Ruedo Ibérico, conjunto novelístico en el que el procedimiento se lleva hasta sus últimas consecuencias346. En las narraciones de La Espaíia Tradicional existen individualidades marcadas, es cierto, algunas muy señaladas como Santa Cruz347; sin embargo, el protagonismo colectivo está presente de forma embrionaria en relación con la producción anterior. Por ello, las palabras de TasendeGrabowski (1994: 62) dedicadas a esta técnica en El Ruedo, pueden aplicarse sin mayor problema a la trilogía carlista, grupo de obras donde dicho procedimiento tiene su origen:
"Al abandonar las novelas del individuo para concentrarse en las novelas de masas, Valle se aparta de su trayectoria previa, de sus compañeros de generación (quienes aunque interesados en la "intrahistoria" siempre nos presentan sus narraciones mediadas por algún personaje), de la literatura decimonónica y de las prácticas de los novelistas históricos anteriores a él, a la vez que se anticipa así a la novela social española"
3-!6 Díaz-Plaja (1965: 166-168) estudia este proceso que denomina "la derrota del protagonismo", en el marco de la evolución de la literatura valleinclaniana de un arte individual-temporal a uno colectivo-espacial.
347 Mainer (1995: 320-322) reconociendo la renuncia a un héroe central y único, destaca sin embargo el personaje de Cara de Plata.
216
Ya en su reseña de 1909 dedicada a El Resplandor de la Hoguera, Gómez de Baquero anotaba el paso de la "novela lírica" a la "novela social" en la producción de Valle-Inclán, a través de tres fases: el ciclo de Bradomín (Sonatas), de tema lírico e individualista; el ciclo de Montenegro (Comedias Bárbaras), ciclo de transición, en el que la nota individualista se ve atenuada por el interés por el fondo social; y en tercer lugar el ciclo de La Guerra, que presenta la gesta de un pueblo, sin sujeto singular (Gómez de Baquero, 1918: 228).
1.2. Tiempo, espacio y estructura.
Los Crnzados de la Causa es, en cuanto a su estructura, la novela más sencilla de las tres, debido especialmente al hecho de que "all the events narrated constitute a unity of action" (Tucker, 1980: 48). Aunque estrictamente no pueda hablarse de unidad de espacio, en relación con las otras dos narraciones, éste se halla más comprimido, ya que prácticamente casi toda la novela se desarrolla en diversos escenarios de la villa de Viana del Prior, entre los que sobresalen tres: Pazo de Bradomín, Pazo de don Juan Manuel Montenegro y convento e iglesia (que además comunica espacialmente mediante una tribuna con la residencia del vinculero). Cada uno de estos tres espacios se subdivide en otros menores348. Algunas localizaciones de las escenas son exteriores y están situadas en las proximidades de los espacios señalados: calles del pueblo, plaza, atrio de la iglesia, portón del huerto del convento, era colindante con el palacio de Montenegro. Otros espacios mencionados son el portal del muro del huerto del señor Ginero, la habitación de la niña de la posada y el espacio exterior de la playa y molino de Lantañón. El único desplazamiento considerable es el que realizan los personajes con los carros llenos de fusiles hasta la playa de Lantañón.
La configuración espacial de esta novela es similar a la de las Sonatas (con la excepción de Estío) y a la de las Comedias Bárbaras, no sólo porque algunos de estos espacios se repiten de unas obras a otras, sino por sus características básicas y su funcionalidad para el desarrollo de la trama.
El tiempo que transcurre es mínimo. La reducción temporal ha sido señalada repetidamente como un rasgo estructural básico de la trilogía, en contraste con otras novelas históricas (É. Lavaud, 1991, por ejemplo). Los Cruzados comienza un atardecer y se narran, además de los sucesos acaecidos esa noche, tres días con sus tres noches. El último capítulo tiene lugar una tarde de un día indeterminado, en el que se ofrece una especie de epílogo, en presente narrativo349, con una escena entre la Madre Isabel y la niña de la posada en el huerto del convento, que preludia el viaje que las dos mujeres realizarán en la siguiente
"'8 Palacio de Bradornín: zaguán, sala, biblioteca, establo, portal; Palacio de Montenegro: cocina, salas, corredor de tribuna; Convento: iglesia, locutorio, celdas, huerto.
:><9 Ya se ha observado en otras narraciones esta tendencia a rematar algunos relatos con este procedimiento, corno Sonata de Invierno o "Rosarito".
217
novela. La elipsis implícita que separa este capítulo XXXII del precedente impide establecer el cómputo exacto del tiempo transcurrido. Entre dos capítulos sucesivos puede existir asimismo una pequeña elipsis, de duración temporal muy reducida o casi insignificante (la necesaria para pasar de un espacio a otro, por ejemplo). En la parte final estas elipsis son más frecuentes, lo que unido a la presencia de algunos resúmenes rápidos, también en estos capítulos últimos, favorece una aceleración temporal en esta sección de la narración.
En esta novela no se utiliza mucho el recurso de la simultaneidad, situación que se modificará en novelas sucesivas, ya que únicamente se sigue al grupo carlista, con la excepción del episodio del registro del convento. Los acontecimientos relatados en el capítulo II y el III son simultáneos. Su acción se sitúa al anochecer en una sala del Palacio de Bradomín y en la cocina del Pazo de Montenegro respectivamente. Existe la posibilidad de que las escenas correspondientes a los capítulos XII (registro del convento) y XIII (y quizás XIV, escena entre los criberos, el centinela y la madre de éste) se desarrollen simultáneamente, aunque el texto no lo indique. Parte del capítulo XVII, que se centra en una escena entre Don Juan Manuel y Don Galán, y el comienzo del capítulo XVIII, dedicado a Micaela y su reacción ante los gritos que surgen de la tribuna, son coincidentes temporalmente, reuniéndose ambos hilos de la historia en este capítulo XVIII. También son simultáneas las escenas de los capítulos XXVII (niña de la posada) y XXVIII (Cara de Plata), ya que ambos observan el barco desde dos perspectivas diferentes. La misma noche del naufragio se narran las acciones de Cara de Plata (XXIX) y las de la niña de la posada (XXXVII).
En El Resplandor y Gerifaltes el diseño estructural se complica al establecerse varias líneas de la historia que siguen a determinados personajes y que se entrecruzan entre sí, existiendo alternancia en la narración de las mismas. Estos diferentes hilos de la narración pueden converger o realizarse simultáneamente, siendo esta la mayor innovación que presentan estas novelas, técnica que se repetirá en narraciones posteriores. Ya Alejo Carpentier lo señalaba en 1954 identificándola con el contrapunto3so, y todos los críticos han subrayado luego su importancia como precedente de este procedimiento explotado en la novela occidental a lo largo del siglo XX3s1. El fragmentarismo como tal ya existía en narraciones
35-0 "Consistía en llevar paralelamente varias acciones distintas, moviendo, a todo lo largo de un torno, una multitud de personajes que no se conocían, que nunca se encontraban, que nada tenían que hacer, unos con otros, pero ofrecían, en el conjunto de sus trayectorias, la visión total de una población, de una sociedad, de un acontecimiento histórico" (Carpentier, 1990: 194-195). Ciertamente los personajes se tornan y se dejan, pero también se unen y se separan, siendo lo más frecuente el encuentro entre los diferentes grupos. El carácter episódico fue percibido en reseñas tempranas, corno la de Andrenio de El Resplandor, aparecida en 1909, que subraya que la ausencia de una acción central se ajusta a la realidad de la guerra tal corno fue, la intriga se subordina al espectáculo colectivo. En su posterior recensión de Gerifaltes afirma: "La estructura de las novelas se acomoda maravillosamente a su asunto. La guerra de partidas tampoco tiene argumento" (Górnez de Baquero, 1918: 237).
351 Véase especialmente López de Martínez (1979), Tucker (1980), Santos Zas (1993).
218
anteriores, no así la multiplicación de los hilos de la historia en paralelo. Esto propicia efectos de contraste entre los dos bandos combatientes3s2, en el que el sector carlista sale beneficiado. La eficacia de esta técnica como transmisora de contenidos ideológicos es innegable, y así ha sido estudiada por Santos Zas (1993). Cada una de estas líneas argumentales progresa temporalmente. Si se mantiene a lo largo de varios capítulos seguidos, normalmente existe continuidad temporal entre los mismos, o se establecen pequeñas elipsis. Dentro de cada hilo de la historia no se producen anacronías significativas, únicamente, como se verá, mínimas analepsis en las presentaciones previas de situaciones o personajes.
Los diferentes hilos de la historia se centran en el deambular de determinados grupos de personajes, cuya trayectoria sigue la narración. Variados personajes secundarios pueden asimilarse a estas agrupaciones principales. La estructura resultante de las técnicas señaladas es ligeramente diferente en El Resplandor y Gerifaltes, por lo que se estudiarán detenidamente de forma separada.
En El Resplandor el espacio abarcado es considerablemente más amplio que en Los Cruzados. Situada la narración ya en tierras navarras y en escenario bélico, sin embargo sólo se narra una acción guerrillera (XVIII-XX). Los contendientes se distribuyen en los dos bandos, aunque el mayor peso, en cuanto a extensión textual dedicada, le corresponde a los carlistas. Se pueden establecer grupos de personajes que transitan por estas tierras en guerra civil: en primer lugar está la agrupación formada por la madre Isabel, Eladia y Cara de Plata, que a partir del capítulo XVII se separa, al incorporarse el segundón a la partida carlista que comanda Egoscué353. En segundo lugar se encuentra el grupo formado por Roquito, Josepa y el niño, que se divide en el capítulo V con la salida del sacristán, para luego reagruparse en capítulos posteriores354• En tercer lugar están Egoscué y sus hombres, entre los que sobresale Ciro Cernín3ss. El conjunto del bando liberal es el cuarto. Aparece en el capítulo VII, y en él destaca el Capitán Garcfa356. A este conjunto se unen las monjas, que luego abandonan para recuperar la acción del segundo grupo3s7.
En algunos espacios se concentra la acción, y varios capítulos sucesivos se desarrollan en ellos. Sobresale entre todos Otaín (que volverá a ser el espacio central en Gerifaltes), en el que se detallan espacios menores (Palacio de Redín, café, atrio de la iglesia, plaza, capítulos VII-X), siendo centro de reunión también
352 "Sincronización pendular" en palabras de López de Martínez (1979). 353 Personajes asimilados: contrabandista, abuela, hijo mayor, ventero. 354 Personajes asociados: Molinera, forales (Diego, Pedro, Juan), Ugena, Tío Tibal, ampurdaneses. 355 Personajes secundarios: mutiles (entre ellos, el molinero de Arguiña, Pedro Larralde, Mar-
tín Rojal). 356 Pertenecen a este grupo personajes que luego reaparecerán en novelas sucesivas: Duque de
Ordax, Condesa, Eulalia. Militares: Alaminas, Velasco, General, soldados, bagajero, su hijo, corneta. 357 Gil (1990: 79) establece tres líneas temáticas, al no considerar la línea argumental de Roquito
y Josepa.
219
la venta (IIl-VI, XII-XII), el caserío (XXII-XXIV) y un espacio exterior entre Urdax y San Martín de Goy (XVII-XXI)3ss.
La primera línea de la historia se inicia con el viaje de la madre Isabel, Cara de Plata y Eladia, y su origen se halla en la novela anterior de la serie. Las dos monjas aparecían en el último capítulo de Los Cruzados. Entre ese momento y el inicio de El Resplandor ha pasado un tiempo indeterminado que se elide. La intención de continuidad se plasma en la elección de estos personajes para comenzar la acción de la segunda novela.
Al final del primer capítulo se menciona la presencia de dos vagabundos, que son vistos de lejos por los integrantes de este primer grupo. Ellos son los que llevan la carta de Santa Cruz a Egoscué en el capítulo II (episodio que se retoma en la siguiente novela), y reaparecerán en el capítulo IV en la venta, para constituir la segunda línea argumental (Roquito y Josepa). Se retoma el primer grupo en las secciones III-IV-V, desarrolladas en la venta. Posteriormente (XII-XIII) se les une Ciro y la partida de Egoscué, sumándose al hilo de la historia del tercer grupo (XIII-XIV). En el capítulo XVII el primer grupo se disgrega al unirse Cara de Plata a la partida de Egoscué y las monjas al ejército liberal que forma el cuarto grupo y que se enfrenta a los carlistas. En el capítulo XXI las monjas llegan al caserío, donde se asocian de nuevo al hilo de la historia de Roquito y Josepa, aunque con un papel ciertamente secundario.
Si se examina el desarrollo temporal de este hilo de la historia se observa que entre el capítulo I (en el camino) y el II (llegada a la venta) ha transcurrido un tiempo indeterminado. Es el atardecer o ya ha anochecido. Es posible que simultáneamente se desarrolle la acción del capítulo II en el que Roquito y Josepa entregan la carta, y su posterior (y elidida) marcha hasta la venta en la que entran en el capítulo IV En el capítulo XII ya es medianoche. La noche se elide. Los capítulos XIII y XIV narran desde el amanecer del día siguiente hasta la tarde, en la que el grupo llega a Urdax, villa en la que está dos días, para salir del pueblo el alba del tercero (XVII). Se desarrolla entonces la única acción bélica de la novela, tras la cual las monjas atienden a los heridos. Se desplazan posteriormente hasta la aldea y el caserío en el que duermen (XXIII). Pasa una noche y llega el amanecer. En el capítulo XXIV se narran la mañana y la tarde de ese día. En total han transcurrido seis días359.
La segunda línea argumental se centra en el seguimiento de la pareja formada por Roquito y Josepa. Como ya se ha dicho, se les ve de lejos en el capítulo
358 Espacios de menor importancia son el camino entre Daoiz y Otaín, la borda de un cabrero, el caserío de San Paúl, una cueva del monte, Urdax, molino cerca de San Pedro de Olaz, pinar entre el molino y Olaz.
359 Según Tucker (1980: 52): "only four days have passed, the novel beginning and ending in the afternoon". E. Lavaud (1991: 443) señala seis días, además del tiempo transcurrido en la elipsis implícita.
220
I y se supone que son los mensajeros de Santa Cruz citados en el capítulo II. En el IV aparecen en la venta, que Roquito abandona en V, para incendiar el caserío en el capítulo VI, mientras Josepa permanece con el grupo de las monjas (XIIXIV). Roquito es un personaje que procede de la novela anterior, en la que, aunque no aparece físicamente, origina la acción fundamental de la misma. En los diálogos desarrollados en la venta (V) se recupera parte de la historia del sacristán elidida entre las dos novelas360• En el capítulo XIV Josepa deja a las monjas en Urdax. Tras el resumen de una noche, en un molino cerca de San Pedro de Olaz se encuentra con Roquito (XV), al que se había dejado tras el incendio en un hospital de Otain (VI). La historia de Roquito ha transcurrido simultáneamente a la de las monjas y Josepa. En el diálogo entre Roquito y Josepa el sacristán cuenta su historia, que no se representa, sino que se escucha en estilo directo. Esa misma tarde entregan a Roquito en la cárcel de Olaz y Josepa, que lo sigue de cerca con la intención de evitar su muerte, duerme en la puerta del presidio. En este momento se deja la historia, que no se retoma hasta el capítulo XXII, en el que se reúne con la línea argumental que sigue la trayectoria de las monjas. Igualmente se rellena la elipsis mediante informaciones proporcionadas por Josepa en estilo directo sobre acontecimientos que han sido simultáneos con los desarrollados por el primer grupo de personajes. Así se informa al lector de que la misma noche en que los dejó se escapan los presos y Roquito se esconde en el caserío aquejado por la herida recibida en el incendio. Como se puede observar, en esta segunda trama es frecuente la elipsis de acontecimientos simultáneos a la línea de la historia primera, que se recuperan en los diálogos. Como el tiempo transcurrido es el mismo en ambas historias, según se deduce del encuentro de los personajes, de los seis días que abarca la narración se ha elidido un día de la trayectoria de Roquito al principio de la novela y tres al final.
La tercera línea de la historia es la que sigue a Miquelo Egoscué y sus mutiles. Comienza a desarrollarse en el capítulo II, en el cual se produce un movimiento temporal inusual en la presentación de la situación y retrato previo del cabecilla. En primer lugar existe una pequeña retrospección en la que semenciona brevemente las cartas que Santa Cruz ha enviado y las respuestas obtenidas. La oración "Solamente acudió al llamamiento Miquelo Egoscué" (Resplandor, p. 22) supone una pequeña prolepsis, ya que anticipa acontecimientos, y que en el folletín se veía ampliada con el detalle de las consecuencias de la citada acción: "Su confianza le costó la vida". Posteriormente se realiza un retrato de Egoscué con tonalidades épicas y legendarias, que da paso a la acción en el interior de la borda de un cabrero a la que llega el mensaje del Cura. Hasta el capítulo XI no se vuelve a centrar la narración en esta línea argumental, elidiéndose
360 También en la primera línea, el inicio del viaje de las monjas se recupera parcialmente en una conversación, rellenándose la elipsis con informaciones sobre el pasado reciente con la finalidad de evitar que el lector se pierda en el cruce entre las diferentes historias.
221
parte de su trayecto. Ciro abandona el grupo para reunirse con las monjas en la venta (XII), uniéndose posteriormente también el resto de la partida, y con ella los dos hilos argumentales en las acciones de Urdax. En la narración de la batalla los capítulos XIV y XX se cuentan desde la posición de los carlistas. El tiempo elidido en esta línea temporal no llega a un día y corresponde a los momentos iniciales de tránsito, además de los dos días de Urdax mencionados explícitamente por el narrador.
La cuarta línea de la historia sigue a los republicanos. En el capítulo II se menciona que han tomado Otaín. Se describe por primera vez a un grupo en el episodio de Roquito en el caserío de San Paúl. Entre el capítulo VII y el X la narración se sitúa en Otaín. Entre el capítulo VII y el VIII existe continuidad temporal, pero en el IX se realiza una descripción retrospectiva de la entrada de los liberales en la villa, cuyo alcance es indeterminado. Se narran mediante relato iterativo las consecuencias de tal acontecimiento en la vida cotidiana del Palacio de Redín y de sus habitantes. Se presenta un retrato de la vieja Condesa y la parte final se dedica a Eulalia, su nieta. Un fragmento en presente deja entrever de forma un tanto ambigua que el Duque de Ordax ha estado allí y se ha marchado361. En el capítulo X el Duque sale del Palacio y es visto por un grupo de ciudadanos de Otaín del bando tradicional. El Ejército republicano, con su general al frente, deja la villa. El lector no vuelve a topar con este grupo hasta el capítulo XVIII, en el que las monjas encuentran al Capitán García. En el capítulo XIX se produce un movimiento temporal extraño, ya que comienza en un momento anterior al final del capítulo precedente362• Todavía no ha comenzado la batalla que las monjas ya oyen en XVIII. Es simultáneo de forma parcial con el anterior. El sonido de un disparo marca el punto de unión temporal de los dos capítulos. En este momento se enfrentan en una acción bélica los integrantes del grupo tercero (Egoscué) y el cuarto (liberales). Las monjas curan al Capitán García (XXI). Por último un grupo de soldados ampurdaneses aparece en los capítulos finales. Aunque no existen datos precisos, esta línea de la historia es simultánea a las anteriores.
En Gerifaltes de antaño se insiste más en la alternancia de capítulos dedicados a uno y otro bando beligerante. La dispersión de los diferentes grupos es menor, debido a la presencia aglutinante de Santa Cruz, que es el centro y el origen de buena parte de la acción de la novela, incluso de la facción contraria. Así, frente a los cuatro grupos anteriores que motivaban la existencia de otras tantas líneas de la historia en El Resplandor, en la tercera novela de la trilogía se pueden
361 Se mencionan además brevemente sucesos pasados en Madrid. 362 Sucedía algo similar en Los Cruzados en el episodio dedicado a Micaela, en el que ésta per
cibe extraños gritos que surgen en la noche. En la sección anterior Don Juan Manuel y Don Galán conversan. Parte de este capítulo es simultáneo al comienzo del siguiente que supone una pequeña retrospección hasta que se unen las dos historias, cuando la criada va a avisar al vinculero.
222
establecer únicamente dos líneas argumentales fundamentales, una para cada uno de los dos bandos. Santa Cruz363, a su vez, tiene relación con diversas agrupaciones de personajes, que favorecen la aparición de subtramas subordinadas a la fundamental, que sigue la trayectoria del Cura de Hernialde. Estas son, en primer lugar, el grupo formado por Egoscué y Ciro, pronto disuelto por la muerte del primero, y que viene con Cara de Plata de la novela anterior364. Ciro y Cara de Plata pasan por casa de Diego Elizondo. Otro grupo está formado por los tres partidarios que juzgan en estado de embriaguez a la Marquesa, entre los que sobresale el Secretario Rafael365. Otra subtrama en íntima relación con Santa Cruz es la de Mendía, el viejo guerrillero, y sus hombres. Y por último se da la aparición como colofón de la novela de dos personajes que proceden de El Resplandor, Josepa y Roquito.
En segundo lugar se encuentra el hilo de la historia que se centra en los liberales, entre los cuales también existen agrupaciones. La más importante es la formada por la Marquesa y Eulalia, Jorge Ordax y Agila366. Los tres primeros ya habían sido caracterizados en sus rasgos básicos en El Resplandor. Otro subgrupo se centra en el General España, el Capitán García y sus hombres367.
Aunque existen frecuentes cambios de espacio, la importancia de Otaín como espacio central es notable368. Este escenario, ya presentado en la novela anterior, es tomado sucesivamente por cada una de las dos facciones.
Si se comienza por la línea argumental centrada en los carlistas, la acción se inicia en el capítulo 1 cuando Santa Cruz entra en Otaín, tras la salida de buena parte de las tropas liberales en la novela anterior. Entre ambas narraciones existe una elipsis indeterminada, aunque se mantiene la progresión cronológica. Se menciona algún episodio de El Resplandor para facilitar la unión entre ambas narraciones: "convertido en fuerte cuando ganó la villa a los carlistas Don Enrique España" (Gerifaltes, p. 13). En este primer capítulo se resume una noche hasta el alba, y en el segundo, el día hasta la tarde. Egoscué, que ha salido para encontrarse con el Cura en la novela anterior, se reúne con él en Otaín. Hasta el capítulo V no volvemos a encontrar a los partidarios carlistas, manteniéndose la continuidad temporal (transcurre antes del anochecer). En este capítulo se desarrollan dos acciones simultáneas, los azotes a los merinos y la detención de la
363 Entre sus hombres se cita a su guardia personal, a Cepriano Ligero y a buen número de confidentes innominados.
36-I Cara de Plata y Ciro no se encuentran en la novela, a pesar de pernoctar en casa de Diego Elizalde. Personajes asimilados a este grupo son: los dos voluntarios que acompañan al joven Montenegro, Ja mujer de Elizondo y sus cinco hijos, Teodosio.
365 A estos se asimila como personaje secundario Ja madre del vicario. 366 Importancia especial cobra Ja tía Rosalba. Además se asimilan a este grupo Estefanía Vérriz
y sus hijas, el Coronel Guevara y criados diversos. 367 Entre los militares se encuentran Jos tenientes Velasco y Nicéforo. 368 Se subdivide en espacios menores: plaza, Palacio de Redín, rectoral, viñedos, casa de Elizondo.
223
Marquesa, con un procedimiento poco frecuente en la trilogía. El capítulo VI es bastante rápido, ya que se narran dos noches y un día, utilizándose para ello resúmenes y elipsis explícitas. Existe continuidad con el VII, en el que se resume el sueño del cabecilla. En las palabras del Secretario se narra lo sucedido a la Marquesa desde su detención, acontecimientos simultáneos a los presentados. Entre el capítulo VII y el VIII existe una pequeña elipsis por cambio de escenario, y en los capítulos VIII, IX y X la partida deja Otaín para internarse en los montes, momento aprovechado por el Cura para la ejecución de Egoscué. En los capítulos XVI, XVII y XVIII retomamos el hilo dejado en X, pero con la subtrama de Ciro que busca a Miquelo, seguro de la traición de Santa Cruz. Tras la elipsis de una noche, el pastor se encuentra con Agila en casa de Diego Elizondo, uniéndose en el capítulo XVII los dos grupos señalados a través de dos de sus personajes característicos, encarnación del bien y del mal. En el capítulo XIX volvemos a la historia del Cura tras el paréntesis dedicado a Ciro. Es un capítulo de resumen, con extensión temporal indeterminada y variada localización espacial. Abarca un segmento temporal mayor que el habitual en la trilogía. Se produce una analepsis mixta, de alcance indeterminado ("tiempo atrás", Gerifaltes, p. 143). Se trata de una presentación de la situación general de Santa Cruz en ese momento de la contienda, que abarca un período amplio y simultáneo con lo que se ha contado hasta ahora. La unión con el momento de la historia anterior parece producirse con la mención de los voluntarios de Sorotea que se unen a la partida de Santa Cruz, pues en el capítulo X se ha comentado su muerte. Aun cuando no se indica, parece ocupar este segmento de capítulo una noche y un día, y tras una elipsis indeterminada ("Un día tuvo libre el paso a Guipúzcoa", Gerifaltes, p. 146), al atardecer el Cura llega al caserío donde espera la muerte Mendía. El hilo de la historia se subdivide de nuevo para recuperar las consecuencias del asesinato de Egoscué. Cara de Plata aparece en casa de Elizondo, junto con otros dos voluntarios huidos tras el asesinato del cabecilla (XXIIIXXIV). Su historia se recupera en los diálogos en estilo directo e indirecto (principio del capítulo XXIV), de forma que así se rellena la elipsis de acontecimientos simultáneos a los narrados, referidos al Cura y a Ciro. En el capítulo XXV volvemos con Santa Cruz, al que habíamos dejado en las inmediaciones del caserío de Urría, elidiéndose una noche. Los cuatro capítulos siguientes desarrollan la relación entre los dos cabecillas, en un día y una noche hasta el amanecer. El encuentro final con Roquito (XXXII) se produce tras un tiempo indeterminado ("haciendo grandes marchas nocturnas", Gerifaltes, p. 243) y treinta horas de persecución de las compañías del general Lizárraga.
Tras este repaso a la línea argumental que sigue al bando carlista, debe observarse que es muy difícil determinar el tiempo transcurrido por la presencia de las elipsis indeterminadas y las extensiones ocasionales al pasado. El tiempo relatado abarca seis días y seis noches, pero el tiempo de la historia es sensible-
224
mente mayor369. Dentro de esta línea, se producen acontecimientos simultáneos, por las sub-tramas de Ciro Cemín y Cara de Plata, que se originan en el asesinato de Egoscué y que son coincidentes temporalmente con la historia de Santa Cruz.
La otra línea de la historia sigue a los partidarios liberales. Se inicia en el capítulo 11 con una introducción de dimensión temporal imprecisa, a pesar de la localización inusual en la trilogía: "En Octubre de 1873" (Gerifaltes, p. 21). Este segmento amplio, en el que se presenta al General Enrique España con ejemplos de relato iterativo, puede abarcar incluso, debido a su indeterminación, la acción de las dos novelas anteriores. En el capítulo IV se abandonan las situaciones introductorias y se señala la unión con la línea de la historia establecida anteriormente mediante la referencia a la toma de Otaín. En el capítulo V se produce la detención de la Marquesa. La orden de socorrer Otaín decidida por el general en el capítulo IV, se realiza en el XI, cuando llegan los refuerzos a la villa "Muchas horas después de haberse retirado los últimos voluntarios carlistas" (Gerifaltes, p. 83), lo que indica la simultaneidad entre los dos hilos de la historia. Ahora (XII-XV) la acción se centra en los personajes de Agila, el duque y Eulalia. En los capítulos XVII-XVIII se vuelven a cruzar las dos líneas argumentales en el encuentro de Agila y Ciro. Ha transcurrido algo de tiempo desde el capítulo XV, que se elide. La historia de Eulalia y su abuela se retoma en XX-XXI en el que se vuelve al Palacio de Redín. También aquí se produce una elipsis, ya que se menciona la caída de la tía como sucedida otro día (Gerifaltes, p. 152). Encontramos de nuevo a Agila en el capítulo XXII, en el que se dice que es domingo, cenando por la noche con la familia Elizondo. Ciro ya ha abandonado la casa. Por último, en los capítulos XXX-XXXI se ofrece en un momento indeterminado una visión del ejército liberal en el que reaparecen el Capitán García y el Teniente Velasco, que proceden de la segunda novela de la serie.
El tiempo abarcado en esta tercera novela es mayor que en las anteriores. Sin embargo, la posibilidad de determinarlo se reduce, ya que existen varios capítulos dedicados a presentaciones generales de ambos ejércitos que resumen un segmento temporal extenso e inconcreto.
A pesar del diseño estructural complejo que presentan Resplandor y Gerifaltes, el resultado final no supone una narración en la que el lector se sienta perdido al saltar de un hilo de la historia a otro, pues las líneas argumentales no son excesivamente numerosas, en cada una de ellas la progresión temporal es cronológica, salvo en excepcionales presentaciones que suponen cierta retrospección y en algunos detalles en los retratos de los personajes, y, por último, las elipsis de determinados acontecimientos se completan frecuentemente en diálogos poste-
369 Tucker (1980: 53, n. 7) señala que transcurre aproximadamente una semana. "Algo más de una semana" para Lavaud (1991: 443).
225
riores37o. Valle-Inclán no llega en La Guerra Carlista a los extremos de narradores posteriores del siglo XX que buscan deliberadamente la imposibilidad o dificultad máxima en la reconstrucción de la historia por la eliminación de cualquier referencia temporal precisa, y la multiplicidad de toda clase de anacronías, personajes y espacios (Baquero Goyanes, 1989).
Las técnicas de presentación de acontecimientos simultáneos se utilizan para dar una visión global de la guerra y sus participantes enfrentados. Sin embargo, en muchas ocasiones, las acciones coincidentes en el tiempo no reciben el mismo tratamiento por parte del narrador, ya que en la mayoría de los casos una de las dos (o más) líneas de la historia no se desarrolla, sino que es relatada y recuperada a través de la voz de los personajes371• En otros casos la simultaneidad es parcial, recubre un espacio de tiempo mínimo y se manifiesta cuando un capítulo comienza en un momento ligeramente anterior al final del capítulo previo. Otros ejemplos se producen cuando en ciertos capítulos se describen situaciones generales que abarcan un período temporal amplio, que por ello es coincidente con segmentos anteriores. Por último, la simultaneidad dentro de una misma escena es escasa; normalmente un acontecimiento tiene lugar en un espacio interior y otro en uno exterior, que es visualizado a través de una ventana, o más frecuentemente, únicamente oído por los personajes. Todas las técnicas posibles de simultaneidad se explotarán con profundidad en La Media Noche.
La posible influencia de la redacción, inmediatamente anterior, de las dos primeras Comedias Bárbaras en la estructuración de la historia en La Guerra Carlista no debe desdeñarse. En unas declaraciones de Valle, tardías en relación con la escritura de las dos primeras Comedias, que han sido reiteradamente citadas y que aparecieron en una carta dirigida a Rivas Cherif como contestación a un artículo de este último sobre las Comedias Bárbaras, el escritor afirma buscar la angostura del tiempo mediante la reducción temporal372• Si se examina la construcción de estas obras dramáticas pueden observarse interesantes paralelismos en este aspecto, además de notables diferencias en otros. La crítica ha señalado la presencia de cuadros simultáneos y otros efectos de dislocación temporal en estas obras373 (Salper de Tortella, 1968: 120-121, Ramos-Kuethe, 1985: 36-37, López de Martínez, 1995, Cabañas Vacas, 1995: 73-77). Se habla así de "una trama discontinua y zigzagueante", que exige "ciertas técnicas tales como el sacrificio del
370 En ocasiones excepcionales el narrador favorece la comprensión mediante algunas explicaciones que permiten la fácil reconstrucción de la historia, como por ejemplo en el capítulo XVI de Gerifaltes en el que Ciro Cernín es designado por el narrador mediante la siguiente perífrasis: "el pastor que una noche había sacrificado sus siete cabras para ofrecerlas en un banquete con cantos de versolaris, como en un pasaje antiguo, a los soldados del amo Miquelo" (Gerifaltes, p. 121).
371 Lo que supone una analepsis en un segundo nivel. 372 "Autocrítica", España, X, 412, 8 de marzo de 1924, en Serrano (1987: 270-271). 373 Véanse los cuadros esquemáticos del desarrollo de la acción en J.-M. Lavaud (1992: 294-297).
226
tiempo al espacio en aras de la simultaneidad, la multiplicidad de la acción" (López de Martínez, 1995: 84), con anticipo de técnicas esperpénticas similares a las cinematográficas, y cuya fuente originaria sería la dramaturgia de Shakespeare. Según Cabañas Vacas (1995: 73), la concepción escénica de las Comedias "permite gran libertad en el tratamiento de las dimensiones temporales de la acción representada( ... ) puesto que exime al dramaturgo de la necesidad de establecer relaciones de causa-efecto entre escenas sucesivas" y permite ejemplos de dislocación temporal y simultaneidad, superando la tradicional linealidad de la acción del drama burgués, "orientándose hacia modelos de un teatro de estructura abierta en los que descubre dos renovadores mecanismos de narración teatral: la progresión discontinua o fragmentada en escenas y la síntesis temporal" (Cabañas Vacas, 1995: 75). En este momento de su trayectoria literaria (de finales de 1906 a 1910 aproximadamente) Valle-Inclán está experimentando nuevas formas de estructuración temporal en sus obras tanto narrativas como dramáticas.
1.3. Focalización y representación de la interioridad de los personajes.
El narrador omnisciente374 de La Guerra Carlista, conjunto novelístico que presenta en general un relato no focalizado o focalización cero, puede, valiéndose del principio expuesto por Genette (1989: 246) de que "quien puede más puede menos", restringir su información, ciñéndose a la perspectiva de un personaje (focalización interna), o puede limitarse a narrar lo perceptible externamente (focalización externa). Sin embargo, su conocimiento es completo, ya que posee los privilegios de la ubicuidad espacial y temporal y el poder de acceso a la conciencia de los personajes.
El interés por el análisis interno aumenta a medida que avanza la trilogía. En Los Cruzados, exceptuando el capítulo centrado en el centinela, se nos ofrecen sólo pequeñas notas de interioridad de los personajes principales, especialmente de Bradomín (pp. 35-36, p. 67 y p. 68), don Juan Manuel (pp. 125-126), Cara de Plata (p. 210), Micaela (pp. 134, 135), clérigos (p. 16), o la hermana lega (p. 161). El Resplandor de la Hoguera tiene ya una conciencia privilegiada, la de la Madre Isabel, cuyo discurso mental tantas veces ha sido glosado para la interpretación del sentido de las novelas -especialmente por Gil (1990: 105) para quien este personaje es "el portavoz de la expectación y subsecuente desilusión del propio Valle-Inclán"-. La atención a los pensamientos y sentimientos de la monja a lo largo de su itinerario norteño se mantiene en la novela y aunque el sentido de la
m Ciplijauskaité (1981: 190) expone una opinión contraria: "No existe un narrador omnisciente a través de la trilogía, o está muy bien disfrazado. Todo se nos ofrece más bien como un espectáculo visto y comentado por la gente del pueblo, oficiales, monjas, nobles: a través de un punto de vista múltiple y cambiante". La modalización de las novelas carlistas no ha recibido mucha atención por parte de la crítica. Puede consultarse López de Martínez (1979) y Santos Zas (1993). Esta última aplica la tipología de Friedman al conjunto de la trilogía.
227
trilogía no deba recaer únicamente en esta visión íntima de la guerra, pues otras se expresan en alta voz, siendo el narrador en todos los casos la voz dominante, no hay duda de que se le concede un puesto especial, como observador del suceso bélico en ambos frentes375• Su sensibilidad y compasión, su clemencia y disgusto ante el derramamiento de sangre ya había sido representado en Los Cruzados ante un Marqués de Bradomín defensor de la crueldad en la guerra como tradición militar y española (Cruzados, pp. 39-40). En muchas ocasiones, a lo largo de la trilogía, la clemencia y las lágrimas ante el sufrimiento de la guerra son consideradas propias de la condición femenina, opinión expresada siempre por personajes masculinos (Marqués de Bradomín, Santa Cruz, por ejemplo). Pequeñas notas de interioridad se ofrecen también del Capitán García (Resplandor, pp. 99, 101, 218).
En Gerifaltes de antaño dos son las mentes que más frecuentemente se muestran al lector en su actividad interna, las dos de personajes contradictorios, uno lleno de ambición y fanatismo, el otro con un evidente desequilibrio mental. Santa Cruz y Agila, cada uno en uno de los bandos enfrentados, son los personajes más completos en este sentido, pues a sus acciones y palabras se une su vida interior376• El Cura de Hernialde es el centro de la tercera novela de La Espm!a Tradicional, pues toda la acción gira en torno a su persona, siendo en esto Gerifaltes diferente a sus dos predecesoras, como fue señalado tempranamente por Andrenio en 1909 en su reseña de la novela (Gómez de Baquero, 1918: 240). La mente de Santa Cruz a veces ocupa fragmentos extensos de algunos capítulos o, en otras ocasiones, sólo se trata de pequeñas notas interiores en los que alternan psiconarración, indirecto libre y relato de acciones con gran flexibilidad377.
Este personaje histórico, para el que Valle se documentó extensamente, debió de resultar especialmente atractivo al escritor, plasmándose en estos pasajes de interioridad su peculiar visión de la guerra en la que se une la crueldad del caudillo ambicioso y mesiánico con los recuerdos nostálgicos de su vida rural, su absoluta independencia y su defensa de la guerra de partidas con sus evidentes virtudes para la lucha y el mando de sus hombres. La ambigüedad, por contradicción, en la presentación del personaje ha suscitado interpretaciones variadas del cabecilla y su relación con el sentido de la guerra, siendo la más reciente y más exhaustiva la de Santos Zas (1993).
La mente enferma de Agila, personaje que reaparecerá en la producción narrativa posterior de Valle, representa la parte más negativa y degradada del ejército liberal. Agila, también perteneciente a la nobleza, muestra la otra cara de la decadencia de la raza, ya señalada en varios textos de Valle, como a través de
375 Vid. pp. 139-140, 145, cap XVIII, 217. 376 Santos Zas (1993: 331 y ss.) ha estudiado pormenorizadamente la caracterización de Santa
Cruz a través de diferentes procedimientos y múltiples perspectivas distintas y fragmentarias. 377 Gerifaltes, p. 13, 47-48, 60-61, 64-65, cap. IX, p. 81, 146, 210-211, 245-246, 249.
228
los hijos de Montenegro en las Comedias Bárbaras, frente a la familia de Diego Elizondo, que conserva intactos los valores tradicionales, y la orgullosa y apasionada figura de Cara de Plata. Los actos de crueldad gratuita e infantil del joven y perturbado hermano de Eulalia se acompañan de introspecciones en su vida interior que apoyan la caracterización del personaje. Su contraste con Ciro Cernín, con el que se encuentra en casa de Elizondo, adquiere valores simbólicos, como ha sido señalado por los estudiosos de la trilogía. El diálogo entre los dos hombres viene precedido por un extenso fragmento en el que se muestra la mente enfermiza del joven (cap. XVII). Los sentimientos de Agila acaban por centrarse en una idea fija. Como son previos a la verbalización, sensaciones inconcretas que llevan a recuerdos anteriores, se utiliza básicamente la psiconarración. En el análisis mental realizado por el narrador hay un esfuerzo por representar de forma metafórica e imaginativa dichas sensaciones:
"experimentaba Ja sensación desengañada del niño que ha roto un juguete para sacar tan solo una espiral de alambre" (Gerifaltes, p. 130)
"siguió removiendo ideas de odio, como remueve el sepulturero la tierra llena de larvas" (Gerifaltes, p. 131)
"Tan vago era todo aquello, tan en los limbos del olvido, que ya ningún recuerdo podía florecer en ellos su rosa de luz" (Gerifaltes, p. 133)
El narrador no esconde sus juicios sobre la reflexión de Agila ("mirando dentro de sí con una obstinación egoísta y sentimental", Gerifaltes, p. 131378), que comienza recordando el episodio anterior de la tía Rosalba, para pasar después a imaginaciones de formas de venganza, entre las que sobresale la idea fija de la muerte. El recurso al pensamiento obsesivo ya ha aparecido en novelas anteriores y se manifestará también posteriormente. Aquí presenta la particularidad de su presentación mediante el estilo indirecto libre ("¡Se dejaría matar!", Gerifaltes, p. 131, p. 132), incrustada en un fragmento extenso en presente narrativo de psiconarración, que concluye con una frase en alta voz, y con la focalización por Agila de la figura del pastor, con todas las connotaciones evangélicas379• El narrador accede también al interior de otros personajes aunque en menor grado3so.
Se puede decir que, en general y como en las narraciones anteriores, hay un predominio de la psiconarración en la representación de estados mentales, con algunas transiciones a estilo indirecto libre, y ocasionales y breves expresiones en citación directa mediante soliloquio. Normalmente estos pasajes son breves y se centran en la expresión de la afectividad. A medida que se va desarrollando la trilogía aumenta relativamente su número y extensión, en todo caso reducidos en comparación con la novela introspectiva que ya dominaba en los ámbitos lite-
378 Ya antes ha afirmado: "un deseo pueril y bárbaro de nifi.o cruel" (Gerifaltes, p. 112). 379 Véase también las representaciones mentales de Agila en pp. 108, 112, 115, 141, 173. 380 Egoscué, p. 78, p. 79; Eulalia, p. 93, p. 105; Jorge, pp. 94-95, p. 102; Mendía, p. 225, pp. 226-227.
229
rarios más innovadores tanto europeos como hispánicos. En estos fragmentos en los que predomina la focalización cero pueden surgir transiciones a focalización interna especialmente en los casos de la madre Isabel, Agila y Santa Cruz. El recurso a la focalización interna se utiliza fundamentalmente para la caracterización de los personajes, siempre relacionada con su visión de la guerra y su papel en ella. El privilegio del narrador no se ciñe únicamente a los tres personajes citados. Pequeñas notas de subjetividad se ofrecen en el caso de otros como don Juan Manuel, Bradomín, Cara de Plata, Micaela, el Capitán García, el general Enrique España, Egoscué, Eulalia, Jorge Ordax y Mendía. Algunos casos son excepcionales, como el del marinerito.
Sin embargo, hay muy pocos ejemplos de representación del pensar colectivo, que cobrará mayor importancia en La Media Noche, para mostrar el estado de ánimo de los combatientes381:
"Oyendo sus gritos, sonoros en el silencio de las rocas, aquella hilada de cazadores que cruzaba como un rebaño por la carretera sintió de pronto el aire encendido de la guerra agitar las almas, revolar en ellas, hincharlas y darlas al viento como el paño de una bandera" (Resplandor, p. 199)
"Los soldados sentían el cansancio de la guerra y deseaban volver a sus casas" (Gerifaltes, p. 22)
Como ya se ha mencionado en el caso de narraciones anteriores, la utilización de la psiconarración es fruto del interés especial del narrador más que por el pensamiento verbalizado, por los estados de ánimo, sensaciones e impresiones de los personajes, siendo el caso inverso el del discurso hablado, en el que predomina la citación directa en los diálogos. Esta técnica, acorde con la focalización cero, permite al narrador expresar su propia subjetividad en la transmisión de estados mentales ajenos, con un discurso metafórico y figurado, propio de la visión "por detrás" dominante382. Esta psiconarración es diferente de la prototípica tradicional estudiada por Cohn (1978: 21-26), en la que priva más el comentario, juicio y generalización sobre el género humano, que el sentir del personaje. A Valle le interesan los estados pre-verbales que no necesitan articulación, que no están "puestos en palabras". Para este tipo de procesos internos el estilo indirecto libre o el monólogo interior resultan ineficaces, ya que únicamente se ciñen al discurso verbalizado.
Por otro lado, la psiconarración permite una gran flexibilidad temporal, mientras que las técnicas del indirecto libre y el monólogo interior se restringen al momento temporal del discurso mental, en un intento de coincidencia del tiempo de la historia y del discurso. En cambio la psiconarración favorece la sín-
381 Cruzados, pp.16, 232; Resplandor, pp. 138, 199, 203; Gerifaltes, pp. 22, 208. 382 Cohn (1978) denomina a esta técnica "psicoanalogía".
230
tesis mediante resumen o relato iterativo de estados mentales que han durado un tiempo más o menos extenso, y que se utilizan para caracterizar a los personajes. Aunque no es una técnica muy frecuente en La Guerra, se pueden dar algunos ejemplos. Así, tras la orden de ejecución de Egoscué, se representan los pensamientos de Santa Cruz y sus aspiraciones, que abarcan un período de tiempo indeterminado. El retrato psicológico del cabecilla adopta un tono iterativo, al mostrar el narrador sus sentimientos y pensamientos ante diferentes y múltiples ejecuciones. La psiconarración permite no sólo abarcar meditaciones repetidas frente a la realización de los mismos actos crueles, sino referencias al pasado mediante el recuerdo:
"Se veía mandando todas las partidas guipuzcoanas y haciendo la guerra conforme la tradición pedía. No le turbaba el remordimiento. Era su alma una luz clara y firme como piedra de cristal. Sabía la verdad de la guerra y el mezquino don de la vida. Cuando al ordenar un fusilamiento, en pos de otro fusilamiento, veía palidecer a sus tenientes, recordaba, despreciándolos, el duelo de las mujerucas enlutadas mientras cantaba los responsos en su iglesia de Hernialde. Sentía renacer aquella mística frialdad y aquella paz interior. Consideraba con una delectación áspera, el hilo tan frágil que es la vida, y cómo el aire, y el sol, y el agua, y un gusano, y todas las cosas, pueden romperlo de improviso" (Gerifaltes, p. 81)
De forma similar, el estado de ánimo del General Enrique España y su visión de la guerra aparecen en el retrato inicial del militar en el capítulo III de Gerifaltes, que se construye a través del iterativo. Las acciones cotidianas y pensamientos habituales del general se mezclan con algunas declaraciones orales y aisladas, sin ninguna intención de diálogo, que muestran desde el bando liberal la crítica desde dentro, apoyando de forma clara la parcialidad carlista de narrador383: "-Farsas del Estado Mayor" (Gerifaltes, p. 23); "No caben tantos soldados en las cabezas del Estado Mayor General" (Gerifaltes, p. 25).
Lo más frecuente es la transición rápida de relato de acontecimientos, sentimientos del personaje, percepciones auditivas y visuales, con pequeñas notas en estilo indirecto libre.
Es bastante común la inclusión de una pequeña oración en estilo directo propio del soliloquio mental sintetizando el sentir del personaje. Los ejemplos de representación mental de la madre Isabel suelen construirse así, como se observa en esta selección de un pasaje de este tipo perteneciente a El resplandor de la hoguera (pp. 139-140):
383 Los pensamientos tantas veces citados de la madre Isabel en el capítulo XVIII de El Resplandor presentan también carácter iterativo.
231
"Había imaginado la guerra gloriosa y luminosa, llena con el trueno de los tambores y el claro canto de las cornetas. Una guerra animosa como un himno, donde las espadas fueran lenguas de fuego, y el cañón la voz de los montes. Deseaba llegar a la hoguera para quemarse en ella, y no sabía donde estaba. Por todas partes advertía el resplandor pero no hallaba en ninguna aquella hoguera de lenguas de oro, sagrada como el fuego de un sacrificio:
-¡Que mi alma toda se consuma en la llama de tu amor, mi Señor Jesucristo!"
A veces el narrador se inmiscuye con intromisiones valorativas o explicativas, mostrando su juicio sobre los personajes. Tras un largo fragmento de interioridad del Cura en el que la explicación de su ambición y su idea de guerra santa de liberación se radica en sus lecturas cuando era cura en Hemialde, así como se describe su conocimiento preciso de cada hombre de su partida, el narrador añade:
"Jamás hubo capitán que reuniese el alma colectiva de sus soldados en el alma suya. Era toda la sangre de la raza, llenando el cáliz de aquel cabecilla tonsurado" (Gerifaltes, p. 73)
Lo mismo sucede tras una exposición de sus pensamientos sobre la crueldad de la guerra unidos a su nostalgia de su época pasada: "El cuervo tenía el benigno volar de una paloma" (Gerifaltes, p. 66). El narrador interpreta los sentimientos desde su conocimiento superior:
"Experimentaba una emoción dulce y familiar en aquella sala, tan distinta de los alojamientos que le solía deparar la vida de campaña. Era el renacer de un amor juvenil y lejano bajo el perfume de las rosas, marchitas en los grandes floreros de las consolas. Del cardo seco que era su alma, volaba una mariposa. Y aquella vida, triste, en medio del ruido de una baja locura, abrasada por el aguardiente de todas las cantinas, llena de todas las músicas plebeyas de los cuerpos de guardia, ahora sentía, como en un tiempo lejano, llegar el amor con la melancolía" (Gerifaltes, p. 95)
La situación itinerante de los personajes durante esos momentos de reflexión, especialmente frecuente en Gerifaltes de antaño, favorece las transiciones entre pensamientos, detalles descriptivos y pequeñas acciones. Santa Cruz piensa siempre mientras camina. Un fragmento excepcional en este sentido es el capítulo XV de Los Cruzados, dedicado a la carrera del centinela hacia la salvación que le llevará a la muerte. Sensaciones, pensamientos, recuerdos, acciones y notas descriptivas se entremezclan en la huída, en la que los gritos aislados y reiterados que le dan el alto tienen un sentido rítmico. En cuanto a la vida interior del marinerito, oscila entre la psiconarración frecuente y más distante del narrador que juzga al personaje ("Era un imaginar pueril, como el de los niños cuando
232
para no tener miedo, se esconden bajo las cobijas", Cruzados, p. 114) y el estilo indirecto libre en contadas ocasiones. La situación angustiosa provoca el recuerdo de momentos pasados, como en una pesadilla.
Esta flexibilidad en la representación de sentimientos, percepciones y acciones evita la monotonía aun siendo estas "zonas de héroe", en palabras de Bajtín (1989), poco extensas. La inclusión de citación directa de palabras puede adquirir la forma menos frecuente de soliloquio, como se ha dicho, o la habitual del discurso hablado. En ningún caso se llega al monólogo interior en La Guerra Carlista, pues en todos los ejemplos tiene un carácter organizado y racional. Incluso en alguno de estos pasajes la audiencia implícita que este tipo de monólogo citado parece reclamar se representa a través de un personaje que actúa como receptor pasivo de estos pensamientos expuestos en alta voz. Tal es el caso de don Juan Manuel que, profundamente impresionado y encolerizado por la muerte del marinero en la puerta de su casa, reflexiona sobre sus posibilidades de venganza. Tras un breve fragmento de psiconarración, comienza un diálogo con Don Galán, que frena los ímpetus justicieros del mayorazgo con la afirmación de una realidad poco propicia para las ensoñaciones de don Juan Manuel. El vinculero pasea por la habitación y el monólogo en alta voz que realiza se desentiende totalmente del criado para exponer las dudas e indecisiones que el acontecimiento le ha suscitado, preguntándose a sí mismo por sus consecuencias y derivando su reflexión hacia el problema, ya representado en las Comedias Bárbaras, de la relación con sus hijos (Cruzados, pp. 127-128). Tras una pequeña escena en la que el criado descalza al amo, continúa la meditación sobre su papel en la guerra, su visión de la misma, volviendo de nuevo a la degradación social ejemplificada con sus hijos, precedida de unas palabras del narrador que definen la situación: "El vinculero con la cabeza echada sobre el respaldo del sillón, hablaba a solas devanando sus pensamientos, mientras el bufón le descalzaba arrodillado a sus pies" (Cruzados, p. 130). La ausencia de interlocutor se subraya al final, en el que se nos informa que el criado se ha quedado completamente dormido (Cruzados, p. 132)384.
En El Resplandor de la Hoguera, Roquito, que ha salido de la venta dispuesto a realizar una acción que le redima de su pasada delación, corre desde la venta al caserío de Paúl. Sus plegarias se reproducen en estilo directo de soliloquio. Aun pensando en el estado de excitación cercano a la demencia del antiguo Sacristán, dichas oraciones han de ser mentales, para no ser descubierto por los centinelas3ss:
38-1 En esta misma obra hay un pequeño soliloquio de Cara de Plata en la playa de Lantañón: "Se puso a pensar: Vuela muy alta, pero seguramente podré matarla de un tiro. Si la mato será buena señal, y embarcaremos los fusiles sin contratiempo ... Si no la mato ... Si no la mato ... " (Cruzados, p. 210).
385 Posteriormente sus sentimientos al recibir un tiro por parte de los soldados del caserío se representan mediante psiconarración.
233
"Corría desalentado, hundiéndose en el lodazal de barro y nieve, sin ver ante los ojos otra cosa que el cendal de la bruma:
-¡Señor, Dios de los Ejércitos, no me desampares en esta hora de prueba! ¡Señor, sácame de este encanto para que pueda derramar por ti mi sangre! ... ¡Vaites! ... ¡Vaites! ... ¡Servicio del Rey, servicio de Dios! ... ¡Sácame de aquí, Gloriosa Santa Euxía! ... " (Resplandor, p. 56)
Una situación similar a esta se produce en la última novela de la serie, en la que el pastor Ciro Cernín recorre el monte buscando el cadáver de su jefe Miquelo Egoscué. Sus gritos de búsqueda desesperada, en los que llama al cabecilla utilizando epítetos propios de la épica ("-¡Amo Miquelo, corazón de león!", Gerifaltes, p. 122; "-¡Amo Miquelo, mastín leal!", Gerifaltes, p. 123), provocan reflexiones angustiadas, también en alta voz, a pesar de su soledad:
"Prorrumpe el pastor en voces que despiertan una gran onda en la bravía oquedad:
-¡Capitán valeroso! ¿Qué enemigo te mató? ¿Qué bala traidora muerte te dio?" (Gerifaltes, p. 125)
La poca verosimilitud del soliloquio en alta voz, en este como en los ejemplos precedentes, se justifica por un estado de ánimo alterado3s6, evidente también en el caso de Agila en esta misma novela387:
"Agila modula a media voz con ahogo de niño: -¡Me dejaré matar! ... ¡Me dejaré matar!" (Gerifaltes, p. 133)
En la focalización interna el personaje se convierte en el sujeto perceptor del relato. La definición de Genette de este tipo de restricción informativa, que sigue a Pouillon y Todorov, implica su no cumplimiento estricto en la mayoría de los relatos, salvo en el monólogo interior, en los que alterna la visión "por detrás" y la "visión con". En las novelas de La Guerra predomina el relato no focalizado o focalización cero en palabras de Genette, aunque las diferentes modalidades pueden ir alternando, como de hecho ocurre.
Además de los pasajes comentados en los que el análisis del narrador se combina con la percepción de los personajes, en otras ocasiones, especialmente en las dos últimas novelas, se utiliza la focalización interna, aunque sea en segmentos reducidos. Esto permite apreciar cómo unos personajes son vistos por otros, y en ocasiones la descripción focalizada de paisajes, aunque la tendencia general sea la contraria. Así Miquelo Egoscué focaliza un paisaje montañero en El Resplandor de la Hoguera, que significativamente no es utilizado en versiones posteriores:
386 Para la justificación "realista" del procedimiento en la historia de la literatura y el progresivo silenciamiento de la voz monológica, véase Cohn (1978: 58-66).
387 Posteriormente se produce otro monólogo citado, esta vez claramente interno: "-¡Piedra mía, corazón mío, piedra la más dura, qué caminos aún rodarás para ser perdonada!" (Gerifaltes, p. 141).
234
"Al terminar se enderezó, mirando por el ventano hacia los montes. Todo estaba blanco, y temblaba a lo lejos una luz cimera, de oro pálido. Ya no caía la nieve, y un aire frío volaba en silencio sobre los campos y los caminos" (Resplandor, pp. 24-25)
También el paisaje idílico y en paz del Baztán es visto a través de los ojos del general Enrique España al comienzo de Gerifaltes, paisaje que contrasta completamente con la situación bélica que en él se desarrolla. En cambio, en el capítulo VIII una descripción del paisaje nocturno que parece focalizada por Santa Cruz388 se revela poco después como fruto de la focalización del narrador, que no sólo tiene un conocimiento superior al del Cura3s9, sino superior al del resto de los hombres39o, en una intromisión en presente propio de la generalización, que interpreta la naturaleza desde posiciones cercanas al orfismo y a la comunión de los hombres y la naturaleza en una pauta divina, similar a una escena ya comentada en Flor de Santidad y a ciertas interpretaciones de la guerra del narrador de La Media Noche:
"Las sombras y los rumores, las estrellas que se encienden y se apagan, las aguas de plata que las llevan en su fondo, los pasos que resuenan sobre la tierra, todo tenía una eternidad y una eficacia en el gran ritmo del mundo, donde nada se pierde, porque todo es la obra de Dios" (Gerifaltes, p. 60)
Más frecuente es la visión que unos personajes tienen sobre otros, como la de Roquito de los soldados liberales (Resplandor, p. 58), los caballeros carlistas del ejército republicano (Resplandor, cap. X), o la Madre Isabel de los soldados del otro bando (Resplandor, p. 184, 186). El encuentro de Ciro Cernín primero con el lobo y más tarde con los restos de Egoscué, también es narrado desde el punto de vista del pastor, con la finalidad de recrear más eficazmente los sentimientos de Ciro, fragmento en el que además se recurre al presente narrativo para hacer más vívida la escena.
María Dolores Lado (1966: 10), que sigue muy de cerca el trabajo de Gaspar Gómez de la Serna (1954), afirma:
"Al mismo tiempo el autor no narra todos los acontecimientos, sino solo aquellos vividos por sus protagonistas, que son los testigos presenciales a través de los cuales el autor recibe el impacto de los sucesos".
Este tipo de acercamiento implica una posición cercana del narrador que "se mezcla entre los personajes que hicieron la guerra y cuenta lo que pasa" (Lado,
388 "El cura abrió la ventana y miró al cielo ( ... ) con los ojos fijos en la sombra de los montes" (Gerifaltes, p. 59).
389 "Pero aquel cabecilla que había dejado su iglesia para hacer la guerra a sangre y fuego, sólo veía en la noche la oscuridad propicia para sus sueños de batallas" (Gerifaltes, p. 60).
390 "Y todas las cosas decían una verdad que los hombres aún no saben entender" (Gerifaltes, pp. 59-60).
235
1966: 15). Gómez de la Serna (1954: 78-79) relaciona esta técnica con las limitaciones de la narración del testigo expuestas en el prólogo de La Media Noche:
"Implica, efectivamente, ese desde dentro desde el que Valle escribe, una manera semejante a la autobiográfica manera del soldado que relata únicamente aquello que está ante sus ojos; no el suceso completo, sino la parte de suceso que es vivida por el propio narrador, o que el narrador cuenta como si hubiese efectivamente vivido"
La relación que estos dos críticos establecen con la crónica de la guerra mundial se sitúa por tanto a un nivel de contraste, no de similitud. Aunque no lo dicen expresamente, quizá podría deducirse que las limitaciones de la perspectiva cercana a los personajes se intentarían superar con la visión estelar presente en La Media Noche39l.
Lo cierto es que mayoritariamente la perspectiva espacial adoptada en las narraciones presenta la historia desde un punto cercano al personaje, a su nivel, aunque no implica en muchos casos la focalización interna392 • Esto se traduce en una focalización limitada a lo que un posible observador situado en ese momento y en ese lugar pudiese percibir, y no supone que la acción se narre desde el punto de vista del personaje, sino desde el punto de vista de un narrador que está situado espacialmente a su lado. Demuestran esto principalmente los adverbios de lugar, el significado de los verbos y el cuidado en el uso del impersonal en la mayoría de las percepciones visuales y auditivas, que son muy numerosas, como en todas las obras de Valle. Es esta una manera muy escénica de narrar, que es la mayoritaria, aunque no se mantiene siempre en la trilogía. Quizás a este procedimiento se refería Valle cuando, según cuenta Corpus Barga (1966: 297), "descubrió paradójicamente entusiasmado pasajes de Cervantes en que se describe estrictamente lo que puede ver un espectador entonces allí".
Esta técnica es especialmente perceptible en aquellos episodios en los que la acción sucede en un espacio interior, como una habitación. Los personajes entran y salen y el narrador sólo narra lo que es posible observar dentro de dicho espacio, al que se somete, por ejemplo, durante un capítulo entero:
"Don Juan Manuel, con la cabeza caída sobre el pecho, fue y vino varias veces de uno a otro testero de la sala, paseando en silencio: Sólo se veía su sombra cuando cruzaba ante el balcón donde daba la luna" (Cruzados, p. 127)
391 La relación de La Guerra Carlista con la visión estelar será examinada posteriormente. 392 "In other instances, however, the author accompanies the character but does not merge with
him, then the authorial description is not limited to the subjective view of the character but is "suprapersonal". In such cases the positions of the author and character correspond on the spatial plane, but diverge on the planes of ideology, phraseology, and so forth. As long as the author accompanies the character but does not become embodied in him, he can portray the particular character; he could not do this if they shared one perceptual system" (Uspensky, 1973: 58).
236
Aun cuando podría pensarse que se narra desde la perspectiva de un personaje, no hay ninguna marca que así lo señale. Lo que parece mantenerse es una perspectiva cercana pero no coincidente. Véase el comienzo de El Resplandor, donde los adverbios y los mismos verbos indican la situación espacial del narrador: "oíase un lejano cascabeleo que parecía volar sobre la nieve. Y se acercaba aquel son ligero y alegre. Una voz habló desde el fondo del carro" (Resplandor, p. 11). Lo mismo sucede con muchas de las descripciones espaciales.
El narrador puede restringir su información a lo perceptible externamente. Es curioso en este caso observar cómo en todas las novelas se utiliza este tipo de procedimiento en las apariciones de Cara de Plata, al que el narrador finge desconocer hasta que él mismo se presenta o es reconocido por otros. Esto mismo sucede con personajes que se repiten de una novela a otra, como las dos monjas, que aparecen al comienzo de El Resplandor, y que resultan ser finalmente la Madre Isabel y la niña de la posada procedentes de Los Cruzados. En otras ocasiones se utilizan sustantivos comunes e indeterminados como "soldado", "mozo", "hombre", para introducir las acciones o parlamentos de determinados personajes, que a partir del momento en el que su nombre aparece en el diálogo son llamados por él393. En muchas escenas el narrador se limita a introducir los diálogos sin más.
Este tratamiento de los personajes no es con mucho el habitual, ya que el narrador suele presentarlos directamente, a través de calificaciones sobre su aspecto físico, vestuario, profesión o antecedentes, demostrando así que, en aquellos casos como los citados arriba, su restricción de información busca efectos determinados en el lector y no es consecuencia de deficiencias en su conocimiento. A pesar de que estas presentaciones son en general no muy extensas y se centran en el aspecto físico394, no es completamente cierto que los retratos morales y de carácter sean excepcionales en la producción narrativa del escritor, como afirma Alberca Serrano (1988), pues lo mismo que en las novelas cortas, estos son frecuentes y pormenorizados. En La Guerra Carlista existen algunas caracterizaciones de este tipo, bastante extensas, con calificaciones morales directas no deducibles de la simple gestualidad y con referencias al pasado del personaje que el narrador conoce muy bien, y síntesis iterativa de acciones habituales. En el capítulo IX de El Resplandor se presenta un retrato previo que el narrador hace del personaje de la Condesa de Redín, de la que conoce su pasado y a la que califica directamente antes de que oigamos su voz, con técnica similar a la utilizada en las novelas cortas:
393 Véase entre muchos ejemplos posibles el de la madre del centinela, Cruzados, p. 107; el caso de Agila, Gerifaltes, p. 86.
394 Véase por ejemplo en Los Cruzados: Sabelita p. 26, Cara de Plata y don Farruquiño p. 26, Madre Isabel p. 36, Minguiños, pp. 44-45, hermana lega, p. 93; en El Resplandor, Alaminas, p. 74 y p. 76; mutiles de Egoscué, p. 105; molinera, p. 150; forales, p. 153; en Gerifaltes, hombres de Santa Cruz, p. 12; Agila, p. 86; Coronel Guevara, p. 157; Diego Elizondo p. 172; tabernero, p. 230; Nicéforo, p. 233.
237
"La Condesa, dama en otro tiempo muy famosa por sus ideas liberales, hacía muchos años que llevaba vida retirada entre aquellos muros, sin pisar jamás la calle. Era una anciana de gran talento y extraordinaria energía, con una vanidad un poco rancia por su belleza pasada, por su literatura epistolar y por la gloria del general Redín" (Resplandor, p. 86)
Sus acciones habituales tras la llegada de los soldados liberales a Otaín completan el retrato de la dama.
En Los Cruzados nos encontramos con el capítulo VII dedicado a la caracterización del personaje de Ginero, el usurero, representante de los cambios sociales producidos en el proceso histórico que se pretende recrear literariamente, como caso típico de enriquecimiento a consecuencia de los efectos de la desamortización. La descripción realizada por el narrador se construye a través de la narración mediante relato iterativo de sus acciones habituales, en las que el personaje se retrata de forma indirecta peyorativamente39s. Al final del segmento se coloca la caracterización física y de vestuario (Cruzados, p. 62).
Otro personaje "indeseable" es Pedro de Yermo, al que el narrador retrata con referencias a su pasado y tal como es visto por los demás:
"Era un aldeano de expresión astuta, con el pelo negro y la barba de cobre, hijo de otro mayordomo muerto aquel año. Con el dominio que le daban las rentas del marquesado tenía mozas en todas las aldeas, y los parceros y los llevadores de las tierras le aborrecían con aquel odio silencioso que habían aborrecido al padre. Un viejo avariento que, durante cuarenta años, pareció haber resucitado el poder feudal, tan temido era de los aldeanos" (Cruzados, pp. 52-53)
Así muchos personajes tienen pasado, como la hermana lega: "Era hija de labradores montañeses, y por devoción había entrado
a servir en el convento, donde al cabo de siete años alcanzaría profesar sin dote. Hacía tres que llegara de su tierra, con los zapatos en la mano para no romperlos en el largo camino y poder presentarse a la Madre Abadesa" (Cruzados, p. 94)
O Girle: "Había sido soldado en la primera guerra carlista, y ahora, ya
viejo, vivía a la sombra del convento. Era recadero, hortelano, y cavaba la sepultura de las monjas" (Cruzados, p. 163)
La condesa Estefanía Vérriz se presenta físicamente, con detalles de su linaje y calificaciones directas de su carácter:
395 Al exigir a otros que viven miserablemente el pago de préstamos, por tener una huerta "robada" a los frailes, por las connotaciones negativas de su forma de comer ("al sentirlos crujir bajo los dientes, gustaba el placer de devorar a un enemigo", Cruzados, p. 61), por su hipocresía señalada por el narrador.
238
"Tenía el perfil triste, la silueta flaca, toda la figura muy severa, de una rancia hidalguía castellana. Pero hablando se metía en el corazón con sus palabras de miel, a veces de una malicia bobalicona y graciosa, un poco de priora. Por su matrimonio con un viejo calavera y devoto, muy afecto a los fueros, era Condesa de Santa María de Vérniz" (Gerifaltes, p. 150)
También es este el caso de Don Pedro Mendía (Gerifaltes, pp. 191-192). Sin embargo, lo más frecuente son las definiciones escuetas de los persona
jes cuando aparecen, incluyéndolos en una clase: "El comandante, un viejo liberal que alardeaba de impío" (Cruza
dos, pp. 85-86)
"Era el tabernero, tripudo y risueño, lleno de recuerdos de sus viajes a la Islas de Ultramar. Un Sileno con chaleco de bayetón colorado y faja azul, mal ceñida, que al hablar de las Islas hablaba siempre de la canela y de la hoja del tabaco" (Gerifaltes, p. 230)
"Era un viejo encanecido en la vida de contrabandista, silencioso, pequeño y duro" (Resplandor, p. 12)
Existen también caracterizaciones de colectivos, en las que se manifiesta la subjetividad del narrador y su claro aprecio por ciertas cualidades militares. Los mutiles de Santa Cruz primero son clasificados por la procedencia de su oficio (vendimiadores, pastores, lañadores, carboneros, alfareros) y luego colectivamente:
"gente sencilla y fiera como una tribu primitiva, cruel con los enemigos y devota del jefe. Aldeanos que sonreían con los ojos llenos de lágrimas oyendo cuentos pueriles de princesas emparedadas, y que degollaban a los enemigos con la alegría santa y bárbara, llena de bailes y de cantos, que tenían los sacrificios sangrientos, ante los altares de piedra, en los cultos antiguos" (Gerifaltes, p. 12)
Los partidarios de Egoscué eran: "gente valerosa y sufrida. Aquellos mutiles parecían hermanos,
hijos de algún viejo patriarca que todavía repartiese justicia bajo el noble de Astigar" (Resplandor, p. 105)
Los temibles forales: "Los forales, afamados por valientes desde la otra guerra, conocían
los montes como los voluntarios del Rey. Aventureros en su tierra, tenían la alegre fiereza de los soldados antiguos, y el amor de la sangre y de la hoguera. ¡La hermosa tradición española!" (Resplandor, pp. 152-153)
239
La figura de Miquelo Egoscué tiene una leyenda oral, como la de los héroes de los relatos cortos de Valle (Resplandor, p. 22), leyenda que también tiene Santa Cruz, que presenta asimismo una caracterización directa396.
1.4. Una Tertulia de Antaño y "La Corte de Estella".
Estos dos textos cuya relación con la trilogía ha sido estudiada minuciosamente por la crítica397, no presentan mayores novedades en cuanto a su estructuración narrativa y técnicas utilizadas. En Una Tertulia de Antaiio, que apareció en la colección El Cuento Semanal el 23 de abril de 1909, se narra lo sucedido en una velada madrileña ofrecida por la Duquesa de Ordax. "La Corte de Estella", publicada por la revista madrileña Por Esos Mundos en enero de 1910, se sitúa, en cambio, en pleno escenario bélico. El polaco Soulinake pasa ·del ejército republicano al carlista. En Estella se encuentra con Cara de Plata que, a su vez, visita a Bradomín en la casa del Rey, donde éste acaba de firmar la sentencia de muerte de Santa Cruz.
Ambos textos, en los que reaparecen personajes de la trilogía, presentan técnicas narrativas coincidentes con La Guerra Carlista, como son la segmentación en pequeños capitulitos, abundancia de escenas y diálogos (lo que no implica el mantenimiento de focalización externa), un narrador heterodiegético omnisciente, cuyo punto de vista se sitúa espacialmente en el mismo nivel que el personaje, sin que ello signifique focalización interna. Este narrador que realiza frecuentes retratos39S en los que juzga a los personajes mediante discurso evaluativo399, con ocasionales referencias al pasado4oo e incursiones en su conciencia,
396 Las caracterizaciones por el nombre propio son menos frecuentes: Don Galán, Cruzados, p. 25; Cara de Plata, Cruzados, p. 27.
397 Vid. especialmente Santos Zas (1993, 1994), que amplía los trabajos anteriores de Fressard (1966), Speratti-Piñero (1968), Schiavo (1980), Serrano Alonso (1987) y Gil (1990). La relación de Una Tertulia de Antaño con el ciclo de El Ruedo Ibérico también ha sido probada desde el trabajo de SperattiPiñero.
398 Sobresale entre todos por su extensión el retrato del Rey (Estella, p. 345-346). Ejemplo característico es la presentación de Soulinake: "El conde Pedro Soulinake era un emigrado polaco que iba con los húsares desde el comienzo de la campaña. Vivía por igual entre los soldados y los oficiales. Ensimismado y exaltado, a todas las cosas les daba un profundo sentido religioso, pero de religiosidad atea y nueva. Había venido a la guerra de los liberales españoles porque de lejos le pareciera bella como un amanecer. Ahora, al verla de cerca, sentía una tristeza desengañada" (Estella, p. 334).
399 "Eran señoras jóvenes y un poco tontas, con los talles altos, el pelo en bucles, y el escote adornado con camelias. ( ... ) Entendíase la voz de todas, como en una selva tropical el grito de las monas" (Tertulia, VI); "Doña María de los Dolores Portocarrero y Sandoval, era una mujer inteligente y brava" (Tertulia, VIII) .
.ioo "Pedro Soulinake ( ... ) evocaba una emoción juvenil y temblorosa que le traía el recuerdo de la patria lejana, con su aliento de conspiración. Volvía a sentir cerca de sí el temblor de las almas, estremecidas como llamas en el viento. Los viejos de la otra guerra y los voluntarios mozos que le ofrecieran agua bendita al entrar en la iglesia, le recordaban a los hermanos que conspiraban en Polonia. ¡Aquellos emigrados legendarios que volvían con la barba blanca una noche trágica, y aquellos adolescentes que salían de las cárceles para ser fusilados se le aparecían bajo el cielo estrellado de una
240
fundamentalmente mediante la psiconarración4º1, y potencia en la introducción de los diálogos la descripción de la gestualidad y el tono de voz, a la vez que manifiesta sutilmente su postura favorable a la ideología tradicionalista.
"La Corte de Estella" se relaciona estrechamente con Gerifaltes de Antaño, y muestra sin duda que la continuación de la trilogía seguía los mismos derroteros en cuanto a la estructuración de la materia novelesca, a pesar del indudable carácter fragmentario del texto402. Se puede señalar, sin embargo, una cierta intensificación en algunos procedimientos ya presentes en las novelas anteriores. Así, la utilización de los diálogos para la transmisión de contenidos ideológicos favorables al carlismo está todavía más marcada en esta obra, en la que se utilizan algunos personajes para encarnar puntos de vista sobre la contienda. Es el caso de Soulinake, personaje cuya única misión parece ser el supuesto reflejo interno e "imparcial" del enfrentamiento403, ya que se trata de un extranjero que, desilusionado del bando republicano, pasa al carlista, ennoblecido por claro contraste. También se intensifica el procedimiento estructural que consiste en el seguimiento de la acción de diferentes personajes que llevan a su vez hacia otros y provocan el abandono de los primeros. En ninguno de los capítulos de la trilogía se produce este fenómeno con la claridad con que lo encontramos en "La Corte". En el capítulo 1, como se ha visto que era habitual en la última novela del ciclo, se ofrece una breve presentación de la situación de uno de los militares liberales ya conocido por el lector, el Duque de Ordax, en la que menudea el iterativo, para pasar a continuación el relato a centrarse en una de las veladas de los oficiales ("aquella tarde"). La llegada de un nuevo personaje, el conde polaco, se produce en el capítulo 11, y la narración en el capítulo III ("al otro día") se centra en su itinerario hacia Estella, donde encontrará personificadas en un renacido Cara de Plata4ü4 las virtudes de los iluminados y nobles carlistas, como se desprende del diálogo que mantienen los dos hombres (IV-V). Al día siguiente, la narración abandona al polaco y acompaña a Cara de Plata, que visita a Bradomín
campiña nevada!" (Estella, p. 339); "Su cojera provenía de la caída de un caballo que intentara domar en un cortijo de Estepa. Luego ella misma lo mató de un escopetazo" (Tertulia, VIII) .
.ioi "El Marqués suspiró recordando aquel tiempo que, evocado por el nombre de la muerta, parecía tener el aroma de una rosa marchita" (Tertulia, IV); "El cadete, que estaba pronto a desesperar como otro Orlando, sintió que el ave azul de la esperanza le cantaba en el alma. Con ese iluso razonar de los enamorados, pensó que caricia (sic) de aquella mano divina, era para él" (Tertulia, VII).
-!Ol Diversos espacios, estructuración temporal similar a la de la trilogía con pequeñas elipsis y resumen para trayectos de camino, contraste temático y valorativo entre los partidarios de ambos bandos.
-!03 Además de clarificar a través de sus palabras el tratamiento ambiguo de la figura de Santa Cruz: "El diablo no ha dejado de ser ángel por ser diablo, y reúne las dos naturalezas. ¡No pueden separarse'" (Estella, p. 336).
-IO.i La entrada de este personaje recurrente sigue la pauta mantenida en la trilogía. Se describe a través de los ojos de Soulinake, absteniéndose el narrador de precisar su identidad hasta el capítulo siguiente.
241
(VI). En este capítulo abundan las referencias en el diálogo a sucesos pasados que permiten al lector establecer nexos de unión con las narraciones anteriores y conocer el destino de otros personajes, que han seguido independientemente su acción, como la Madre Isabel. En el capítulo VII se deja a Cara de Plata en el umbral de las habitaciones del Rey, para acompañar a Bradomín en su entrevista con el soberano.
En cambio, Una Tertulia de Antaño, a pesar de sus numerosas relaciones con la trilogía, por el tema, el período histórico y los personajes reiterados, presenta algunas características extrañas, lo que ha llevado a los investigadores a sugerir que dichos rasgos propiciaron su posterior y parcial inclusión en el ciclo de El Ruedo4ºs, o a estudiar sus rasgos pre-esperpénticos4o6.
El texto está dividido en catorce capitulitos de extensión muy reducida. El cambio de capítulo no está motivado por razones de cambio de escenario, sino por la entrada de un nuevo personaje en la tertulia4º7 o por un desplazamiento del interés hacia una de las figuras ya presente en la sala4os. Esta segmentación, que se origina en la situación narrativa que supone el encuentro de distintos personajes en el mismo lugar y cuyo único propósito es la conversación, confiere a esta obrita cierto carácter dramático, pues a la división en escenas por entradas de personajes se suma la unidad de espacio y abundancia de diálogos, sin que por ello la presencia del narrador deje de ser más que notable. Este tipo de estructuración no está presente en ninguna de las novelas carlistas, ni siquiera en aquellas ocasiones en que distintos personajes se reúnen para hablar de la guerra, especialmente en Cruzados409, o en aquellas escenas de tertulia aristocrática,
• 05 "A pesar de todas estas similitudes, el contexto urbano que sirve de marco a la ficción alejado del escenario bélico, el ambiente aristocrático de la velada, las técnicas de presentación y caracterización de personajes son, sin embargo, aspectos que distancian Una Tertulia de las novelas restantes. Ahora bien, las diferencias mencionadas podrían, en cambio, explicar la posterior incorporación a la serie de El Ruedo Ibérico, creando así un sugerente puente entre la carlista y la isabelina" (Santos Zas, 1994: 63).
• 06 El estudio de Speratti-Piñero (1968: 249-255) se centra en este aspecto, rastreando los rasgos esperpénticos del texto, en la influencia goyesca, la teatralería, la sátira y la crítica social e histórica. Campanella (1980: 97-98) sigue el estudio anterior. Rodríguez-Fisher (1997) sitúa el texto en un momento de transición entre el modernismo y el esperpento.
-!07 III, entra el criado; rv, Bradomín; V, Alonso; VI, damas; VIII, María Dolores; XII, criado; XV, duque y Niño de Triana; XVI, Marqués de Galián. En cambio en el XII, Bradomín, Alonso, Eulalia y María Dolores hablan del sistema parlamentario y la entrada de Juan Valera no supone cambio de capítulo.
• 08 Tras un diálogo en el capítulo I entre la Duquesa de Ordax y la Marquesa de Galián, el capítulo II supone el desplazamiento del foco narrativo hacia Eulalia, que se encuentra en el balcón. Lo mismo sucede en VII, en el que el cambio de capítulo provoca que el centro de interés deje de ser el conjunto de las damas tontas para recaer de nuevo en Eulalia. En el IX se repite el procedimiento con el personaje del viejo general. Entre este capítulo IX y el X el corte es totalmente arbitrario, ya que se produce en mitad de una conversación sobre la guerra. El capítulo XI es la escena entre Bradomín y Alonso, y el XIV, un diálogo entre Dolores y Bradomín.
• 09 Capítulos VIII, IX y X (sala), o XX, XXI y XXII (locutorio). En El Resplandor, III, IV y V (cocina de la venta).
242
como las situadas en el Palacio de Redín. La regla general parece restringir a tres capítulos sucesivos la unidad de espacio (aunque el cambio sea mínimo, como el desplazamiento entre varias estancias del mismo edificio), entre los que pueden existir pequeñas elipsis temporales o resúmenes que favorecen el transcurso del tiempo. Por otro lado, la reunión de un número tan elevado de personajes singularizados (no colectivos) sólo se produce en las escenas nocturnas del traslado de fusiles en Los Cruzados.
Sin embargo, no son estas las diferencias más significativas. Hay algo más sutil, más difícil de definir y relativo quizá al tono y al estilo del texto, que alejan Una Tertulia de las novelas carlistas, y en cambio lo asocian a narraciones más tempranas. Aún a riesgo de emitir un juicio de valor, y como tal discutible, Una Tertulia no parece presentar la calidad literaria de las novelas de La España Tradicional, ni la de narraciones anteriores, como las Sonatas, de las que sin embargo existen numerosas reminiscencias. En un proceso intertextual característico de la producción literaria del escritor, se recuperan algunos motivos y temas de la primera narrativa, especialmente en la figura de Bradomín, como la tristeza de rosa marchita del recuerdo de Concha, que también está en Los Cruzados, la referencia a la actitud que el Marqués debe adoptar tras la pérdida del brazo, el amor de caballero andante que siente por la reina y ciertos clichés como la "barba senatorial y augusta" (IV, XII). Algunos de los comentarios del narrador son muy similares en su tonalidad a los localizables en numerosas ocasiones en las novelas cortas:
"Aquellos grandes y pesados candelabros de plata, que hacían recordar el buen tiempo en que los galeones llegaban cargados de las Indias" (Tertulia, III)
"Reclinado en una consola, el caballero legitimista permanecía un poco apartado. El Vizconde de Chateaubriand solía adoptar una actitud parecida, ante una gran consola dorada, en el salón de Madama Recamier" (Tertulia, XII)
"Y los gritos de aquellas damas, y los trenos de aquellos caballeros, se correspondían de dos en dos, con un paralelismo que recordaba la bella manera literaria de los antiguos semitas" (Tertulia, XIII)
"Recordaba a Julián Romea, cuando en sus últimos tiempos, decrépito y enfermo, aún conseguía aplausos haciendo el galán en aquellas comedias francesas que traducía don Ventura de la Vega" (Tertulia, V)
Por otro lado, las características que la crítica señala como pre-esperpénticas, centradas especialmente en los recursos de animalización y en el retrato de las damas tontas, también están presentes en algunas narraciones tempranas como "Rosita", donde asimismo aparece el Duquesito, y en las que personajes como la Marquesa de Galián o María Dolores podrían perfectamente tomar parte. Por todos estos rasgos mencionados, y a pesar de la fecha de publicación
243
del texto, del tema histórico y de su relación con El Ruedo Ibérico, Una tertulia parece mantener las formas y motivos de la primera narrativa de Valle.
2. El concepto de visión estelar.
Transcurre más de media docena de años sin nuevos experimentos narrativos hasta la publicación de La Media Noche. El concepto de visión estelar que se expone en el breve prólogo que acompaña la edición en libro no surge de la nada en 1917, sino que es fruto de una lenta maduración4JO y de la progresiva profundización en corrientes de cuño idealista, anti-realistas411 . Los principios que sustentan el andamiaje teórico y conceptual de La Lámpara Maravillosa y del prologuillo citado412 proceden de diversas tradiciones -neoplatonismo, ocultismo, pitagorismo, misticismo, gnosticismo, teosofía41L en una síntesis característica de los movimientos finiseculares, aunque las ideas que mayor importancia tienen para la elaboración del concepto de visión son quizás las tomadas de la escuela hermética. Simplificando un tanto, puede decirse que el rechazo por parte de Valle del racionalismo que alienta la estética del realismo decimonónico se corresponde con la adopción por parte del escritor de los principios de las corrientes antes citadas, todas ellas contrarias al pensamiento positivista. Si se analizan los escritos teóricos de Valle, pocos y asistemáticos, hasta llegar a La Lámpara y La Media Noche, se puede observar cómo el escritor comienza rechazando el modelo "fotográfico" realista, basándose en la primacía de la sensación como principio originario del fenómeno artístico. Desdeñando la observación y copia fiel de la realidad, principios realistas, por no ser verdaderos, ya que no permiten acceder a la esencia de las cosas sino al accidente mudable y falso, Valle en un camino largo, de muchos años, llega a postular los preceptos fundamentales de la tradición hermética que niegan los principios de identidad, de causalidad, de no contradicción, así como el rechazo de la linealidad del tiempo y de la historia, propio del gnosticismo. De este marco surge el concepto de visión estelar, un tipo de visión de iniciado. Visión se opone a reproducción. ¿Qué sentido tiene la reproducción fiel de los fenómenos externos si la verdadera realidad no es la que se ofrece a los ojos? Valle aspira a la eternidad de la
-1 10 Idea ya apuntada por Aznar Soler (1994: 17): "Esta 'visión estelar' ha de relacionarse con aquellos 'ojos de altura' de la conferencia bonaerense de 1910 y con la memoria de Toledo y la 'visión de altura' del águila tal y como aparece en el fragmento segundo de 'El quietismo estético', cuarta parte de La lámpara Maravillosa".
rn Para la evolución de La Lámpara vid. el estudio basado en los pre-textos de la obra de Garlitz (1987a).
-112 Para la relación entre ambos vid. Garlitz (1989). -1 13 Los estudios realizados sobre La Lámpara Maravillosa se extienden especialmente en este
punto. Vid., entre otros, Allegra (1990), Barros (1983), Garlitz (1987b, 1988, 1991, 1992a, 1992b), Gómez Amigó (1995), Maier (1986, 1987), Monge López (1995), Risco (1989).
244
obra de arte, condición que pronto se identificará con la anulación del tiempo y la inmovilidad4I4.
Javier Serrano (1997) ha estudiado la evolución del pensamiento teórico valleinclaniano sobre el hecho artístico a través de diversos trabajos publicados entre 1892 y 1908, cuyo denominador común es la defensa del Modernismo4Is. Para el escritor este movimiento se basa en la originalidad del artista y en la transmisión de las sensaciones, esencialmente personales. Este temprano hincapié en la personalidad del individuo se reiterará en escritos posteriores, relacionándose con la estética y concepto previos que debe poseer el artista, tan relacionados, como se verá, con la visión estelar. El creador se convierte en alguien superior al común de los mortales, porque sabe descifrar los enigmas, porque sabe ver el sentido oculto y percibir aquella condición de las cosas que aspira a la eternidad.
En este camino de búsqueda teórica son hitos fundamentales los artículos de crítica de arte realizados por el escritor con motivo de dos Exposiciones de Bellas Artes en 1908 y 1912416, así como una conferencia leída en Buenos Aires en 1910417.
En algunos de los artículos de la Exposición de 1908, Valle-lnclán expone una serie de teorías que permiten deducir cuál era su orientación estética en aquellos años. Bien a partir de comentarios sobre determinados pintores o cuadros, o bien de forma teórica, el escritor explica sus ideas sobre el arte, que básicamente se reducen a los siguientes puntos: crítica clara del realismo pictórico y, en general, de todo realismo; el artista tiene la capacidad de descubrir en las cosas el misterio que éstas ocultan; el recuerdo es la base del hecho artístico; la búsqueda de la eternidad del arte es la finalidad del creador, que se consigue mediante la fijación de la esencia de las cosas, frente al accidente que sólo es movimiento; el artista combina de forma personal los materiales dados, de manera que produce una obra propia; el creador debe poseer una estética personal definida y previa a la elaboración de la obra de arte.
La crítica de la pintura realista aparece ya en el artículo "Notas de la Exposición. Un pintor", dedicado a Julio Romero de Torres4Is, al que considera "supe-
m Por otra parte la etemización del momento (suspensión de la temporalidad, estatismo) es una de las ideas centrales de la novela lírica (Gullón, 1984), así como muchos de los conceptos que se desarrollan en La Lámpara Maravillosa (el momento de revelación/éxtasis, la teoría del recuerdo, dificultad para traducir en palabras la sensación, orfismo, poeta como adivino-profeta-intérprete, etc.).
415 Vid. también E. Lavaud (1974). 416 Vid. Aznar (1994), E. Lavaud (1976, 1992), J.-M. Lavaud (1969) y Serrano (1987). m Vid. Garat (1967). 418 Margarita Santos (1998) ha estudiado la utilización de este artículo temprano en un texto
valleinclaniano de 1922 aparecido en el catálogo de una exposición dedicada al pintor en Buenos Aires, lo que demuestra para Santos la presencia del antirrealismo como hilo conductor subyacente en la evolución estética de Valle.
245
rior a todo cuanto aparece en la Exposición" (apud Serrano, 1987: 231). Reprueba en la pintura realista su falta de emoción, ya que es un tipo de arte basado únicamente en los prodigios técnicos y la habilidad manual (Serrano, 1987: 232). En "Notas de la Exposición. Divagaciones" vuelve a mostrar su disgusto ante
"( ... ) esos lienzos, de un realismo mezquino en la composición,
humilde en el color y fotográfico en el dibujo. Se sufre al imaginarse con
cuántas fatigas el artista se afana por representar al natural, pero intere
sándose únicamente por aquella baja verdad que se muestra a los ojos de
todos. La verdad sin carácter" (apud Serrano, 1987: 236)
Por ello, afirma no creer que el valor fundamental del retrato sea el parecido con el natural ("Notas de la Exposición. Del retrato"). Precisamente el verdadero artista es aquel que sabe ver las cosas de manera diferente, el que percibe en las cosas
"( ... ) aquella condición suprema de poesía y de misterio que les
hace dignas del Arte. El sabe que la verdad esencial no es la baja verdad que descubren los ojos, sino aquella otra que sólo descubre el espíritu
unida a un oculto ritmo de emoción y de armonía, que es el goce esté
tico" ("Notas de la exposición. Un pintor", apud Serrano, 1987: 231-232)
Y esta condición no la posee el hombre vulgar. La belleza sólo puede ser percibida por los escogidos419 ("Del retrato", apud Serrano, 1987: 243):
"Yo confieso que jamás he podido convenir que la verdad sea una para el vulgo y para el artista. El artista ha de descubrir en todas las
cosas una condición esotérica, para la cual los ojos del vulgo son como
ojos de ciego. Habrá de ser como el profeta de esa verdad más honda que duerme en todas las cosas y revelarla al que no puede verla por sí"•20
("Divagaciones", apud Serrano, 1987: 236-237)
A partir de esta base desarrolla la teoría del recuerdo como fundamento del arte421, que expresa en una frase: "Nada es como es, sino como se recuerda" ("Un pintor", apud Serrano, 1987: 232):
m La crítica del cuadro Las tres esposas, de Eduardo Chicharro, se justifica así: "El pintor ha tomado de los viejos maestros todo lo que es accidental y cosa de aquel tiempo, sin haber penetrado jamás en la esencia. Ha visto todo aquello que puede ver el vulgo, y a eso acaso debe su lisonjero éxito" (apud Serrano, 1987: 234). De aquí parte precisamente el rechazo que siente Valle-lnclán por la pintura de Sorolla y su escuela, y en general de todos aquellos artistas que intentan la representación de un instante y conceden especial importancia a la luz. La luz es accidental: "Se recuerda primero la expresión, después la característica de la línea y, por último, el color, ya casi como un accidente. Pero lo que jamás se define en el recuerdo es la luz y el claroscuro. El recuerdo es una suma de diferentes momentos, y el claroscuro y la luz la impresión de sólo un momento, tan efímera que cambia siempre que nosotros nos movemos o se mueve aquel a quien contemplamos. Por eso nada tan absurdo y falto de sentido artístico como la manera de esos pintores que conceden al accidente de la luz la única importancia en el retrato" (apud Serrano, 1987: 243-244).
;20 Etreros (1996: 45) sostiene que las ideas presentes en esta cita proceden de los Diálogos de amor de León Hebreo.
m Vid. Schiavo (1991).
246
"Estos jóvenes, guiados por la emoción, han comprendido que el retrato, si debe vivir más que el modelo, no puede juzgarse comparándolo con él de una manera inmediata. Para la obra de arte nada es como es, sino como la memoria lo evoca" ("Del retrato", apud Serrano, 1987: 243)
A esto debe aspirar precisamente la obra artística, a perdurar en el tiempo422• Y esta "condición de eternidad" de la obra de arte se asimila al concepto de lo arcaico, que identifica con la pintura florentina de los primitivos. Las dos figuras del lienzo de Julio Romero de Torres El Amor Sagrado y el Amor Profano
"tienen un encanto arcaico y moderno que es la condición esencial de toda obra que aspire a ser bella para triunfar en el tiempo. Pero eso que solemos decir arcaico no es otra cosa que la condición de eternidad, por cuya virtud las obras del arte antiguo han llegado a nosotros. Es la cristalización de algo que está fuera del tiempo y que no debe suponerse accidente del momento histórico en que se desenvuelve, informando toda la pintura de una época. Es la condición de esencia, que antes de haber aparecido en la pintura como existencia real tuvo existencia metafísica en una suprema ley estética" ("Un pintor", apud Serrano, 1987: 232)
"Divagaciones" es el artículo más teórico de la serie. En él Valle expone lo que denomina la suma estética. En la proporción diferente de dos virtudes, la Emoción y la Verdad, radica la originalidad y la personalidad del artista. Cada temperamento artístico tiene su estética personal. Aquellos pintores que no tienen definida su estética, no tienen talento. Este es el error de Chicharro: "Contemplando el cuadro del Sr. Chicharro se advierte que las ideas estéticas de este pintor son una nebulosa" ("Las tres esposas", apud Serrano, 1987: 234).
Si en "Modernismo" el concepto clave era el de "sensación", en los artículos de 1908 es "emoción". Emoción debe tener la obra de arte si espera perdurar, emoción oculta es la que descubre el artista en las cosas, emoción es lo que falta a la pintura realista, "emoción hondísima" es la que produce la contemplación del cuadro El Amor Sagrado y el Amor Profano (Serrano, 1987: 232), pintura de
m En esta aspiración a la eternidad de la obra de arte Valle recoge uno de los tópicos literarios más extendidos sobre la condición del genio o artista superior, que combina con los principios gnósticos citados. Sobre esta idea afirma Mendilow (1965: 87-88): "If the average writer is limited by the limitations of his age and reflects its views, the great writer stands above his, and sees it "sub specie aetematis". For the great writer always writes more truly than he knows, and under the surface of his subjects and through the restrictions of his medium and treatment glows a universal humanity in the light of which contemporary distortions of perspective vanish or become of no significance. The fashions diminish in importance, the permanent element remains". Esta obsesión valleinclaniana se destaca en uno de los últimos trabajos sobre La lámpara titulado precisamente Sub Specie Aeternitatis (Etreros, 1996).
247
emooon y de espíritu era la practicada por Rusiñol, "cuadros sin emoción" (Serrano, 1987: 246) son la mayoría de los cuadros de la exposición.
En unas conferencias que Valle-Inclán pronunció en Buenos Aires en 1910, el escritor expuso de nuevo sus ideas estéticas. Muchos de los conceptos que se encuentran en la conferencia "Modernismo", cuya reseña apareció publicada en La Nación el 6 de julio de 1910, son similares a los desarrollados en los artículos de la Exposición: "El modernista es el que busca dar a su arte la emoción interior y el gesto misterioso que hacen todas las cosas al que sabe mirar y comprender" (apud Garat, 1967: 108). Pero es la conferencia titulada "Los excitantes" la que más interés tiene para perfilar la evolución del concepto de visión. Describe el autor lo que denomina "la armonía de los contrarios", producida por los efectos de la droga. Las experiencias que relata423 son similares a las que se encuentran en La lámpara Maravillosa. A continuación expone la idea de centro y la estética de "ojos de altura", según resume la prensa de entonces:
"Esta teoría o sensación del centro lleva a del Valle-Inclán a desen
volver toda una estética, por la cual el artista debe mirar el paisaje con
"ojos de altura" para poder abarcar todo el conjunto y no los detalles
mudables.
Conservando, pues, en el arte ese aire de observación colectiva que
tiene la literatura popular, las cosas adquieren una belleza de aleja
miento.
Además hay que transportar las figuras quitándoles aquello que
no haya sido. Así un mendigo debe parecerse a Job y un guerrero a Aqui
les" (apud Garat, 1967: 105)
Se puede deducir por el resumen que ofrece el periodista que en este momento Valle-Inclán ya había concebido una visión total amplia, una visión de altura. Por el hecho de despreciar los detalles mudables, para captar únicamente lo esencial, lo que perdura, el autor parte para el desarrollo de su teoría de la oposición entre esencia y accidente, que es la base sobre la que se asienta su estética. Por otro lado, es muy importante la comparación entre el tipo de visión que se persigue y la de la literatura popular, idea ésta que se encuentra en declaraciones posteriores, además de mencionar explícitamente el tipo de belleza que busca, una belleza de alejamiento.
m Varias declaraciones personales de Valle tienden a confirmar la realidad autobiográfica de tales estados místicos. Así en una carta recientemente rescatada dirigida a Corpus Barga, sin fechar, aunque anterior al viaje al frente francés, y firmada en La Puebla de Caramiñal, Valle comenta: "Todo lo efímero, que son los sucesos de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos ... Después debe comenzar la visión y el conocimiento verdadero, sin el engaño fundamental del tiempo y de la geometría.- He vuelto a tener algunos éxtasis, y sin la ayuda del cáñamo índico que he abandonado por completo. Tendido en el campo o frente al mar llego a la imantación con todas las cosas del Universo" (apud Coloma, 1995: 154).
248
Dos años más tarde, Valle-Inclán publica otra serie de artículos sobre la Exposición de 1912424. Dedica sendos artículos a dos pintores de los que ya había tratado, Romero de Torres y Rusiñol, que serán utilizados y reelaborados en La Lámpara Maravillosa. En "Romero de Torres" se encuentran ideas ya expuestas anteriormente, ahora de una forma más matizada425• Los conceptos estéticos que manifiesta Valle-Inclán son similares a los de 1908, pero están más elaborados, llevados a sus últimas consecuencias426. Se insiste más en la imperfección de los sentidos para percibir la verdadera realidad, esa visión del momento "en que todas las cosas se inmovilizan como en un éxtasis" (apud Serrano, 1987: 257), "en el cual duerme el recuerdo de lo que fueron y la norma de lo que ha de ser" (apud Serrano, 1987: 257-258).
"Santiago Rusiñol", texto recogido sin apenas variantes en La Lámpara, insiste en el amor de los hombres por aquello que está fuera del tiempo, que no cambia y es eterno. A través de la oposición movimiento/ quietud y Satanás/Dios, el escritor pretende demostrar que la vida es un continuo movimiento y que por ello cae dentro del absurdo satánico. El místico descubre en las cosas la condición de permanencia, la inmovilidad; al borrar el tiempo y el espacio, encuentra el rostro de Dios. La oposición esencia/ accidente ha sido desplazada por la pareja inmovilidad/ quietud, sobre la que se basa el rechazo a las limitaciones espacio-temporales, centro de interés de la visión estelar.
Los párrafos dedicados a la pintura de Rusiñol siguen la línea marcada por los artículos de la Exposición de 1908. En ellos se advierte una crítica feroz al realismo como fórmula carente de valor metafísico, que sólo es capaz de reflejar la verdad inmediata y accidental de las cosas y que, por ello, puede ser llevada a la práctica por pintores sin talento427 . Santiago Rusiñol, por el contrario, tiene otro concepto del arte: hace de la obra de arte una suma, concibe el arte como sínte-
m Jean Marie Lavaud (1969) ha estudiado la relación que existe entre algunos de estos artículos y La Lámpara Maravillosa, publicada en 1916.
-125 Como la oposición al realismo, la idea de que los pintores deben poseer una estética personal, que el artista es un ser privilegiado y profético que posee una capacidad especial de visión, de la esencia de las cosas (frente al accidente) y que, por lo tanto, consigue percibir y expresar su eternidad.
-126 Se diferencia este texto de la versión posterior aparecida en La Lámpara Maravillosa por el hecho de que en el artículo se alude a la pintura y en el tratado a las palabras del poeta. Así, "reviste todas las formas de un nuevo significado" pasa a "reviste las palabras de un nuevo significado" (Vid. J.-M. Lavaud, 1969: 302). En el artículo se habla de "el artista", mientras que La Lámpara se refiere a "el poeta", lo que prueba que los conceptos estéticos que aparecen en las críticas de arte pictórico pueden ser aplicados a la creación literaria.
-127 El cuadro de Álvarez de Sotomayor "Paisanos gallegos" es criticado duramente por su grosero realismo. Elogia, por el contrario, a Javier Cortés, ya que éste "sabe( ... ) que la habilidad no es un fin, sino un medio de expresión para fijar las más altas emociones. La copia fiel de la Naturaleza en un momento efímero podrá ser un provechoso ejercicio, jamás será una obra de arte" ("Notas de la Exposición", apud Serrano, 1987: 261). Los pocos pintores que tienen "un concepto estético anterior y superior al propósito de pintar" (apud Serrano, 1987: p. 261), se decantan por la estética de los pintores italianos del XV.
249
sis de diferentes momentos, enlaza las emociones dispersas en una emoción más honda. En el último párrafo, de carácter exhortativo, pide al artista que enlace sus emociones en una suma mística, para tener "la clave de los enigmas" (apud Serrano, 1987: 259) y tocar el infinito. Esta idea de síntesis o suma será recogida también en el prólogo de La Media Noche.
La Lámpara Maravillosa, libro de estética simbolista/modernista, desarrolla de forma sistemática, a pesar de su apariencia críptica, y a través de una cuidada estructuración, las ideas expuestas en las críticas de arte. Se añade a esto la presentación de una historia condensada de la estética, centrada en determinados períodos históricos, y la ejemplificación de ciertos conceptos a través de experiencias personales.
"El anillo de Giges" y "El quietismo estético" son los apartados más relacionados con el concepto de visión. En el primero se retoman ideas presentes en las críticas de arte. Así en los capítulos II y III se comentan las dificultades para expresar la esencia de las cosas, para "fijar en palabras su sentido esotérico". En el capítulo IV se toca el tema de la anulación del tiempo en la intuición de la belleza. En el V el escritor describe sus experiencias cuando vivía engañado por la sensación de movimiento, por el cambio de las formas y el fluir del tiempo. En el VI se desarrolla la oposición quietud divina/movimiento satánico, y la capacidad del poeta para descubrir la armonía oculta de las cosas428• El capítulo VII se ocupa de la obligación para el poeta de percibir más allá de los sentidos la eternidad y la quietud. Estas ideas se ejemplifican con experiencias de éxtasis del narrador. Así, en el capítulo III se describe la vivencia del alma desligada que viaja por la tierra del Salnés; en el IV, el éxtasis es producido por la luz de las vidrieras de la catedral leonesa; en el capítulo V se ve inducido por la contemplación de un crepúsculo frente al mar y en el VI se describe una experiencia sucedida al narrador siendo estudiante en Santiago de Compostela429.
En "El quietismo estético" se retoma la teoría del recuerdo, relacionada con la visión platónica del conocimiento (capítulos II y VI). El secreto de la estética se halla al descubrir en el movimiento la aspiración a la quietud. El quietismo estético es la revelación del sentido oculto que duerme en las cosas (capítulo IV). El narrador describe la áspera disciplina que tuvo que seguir para encontrar la norma estética y el trabajo sobre las palabras para darles emoción (capítulo V). Por último, se desarrolla la idea de que en el gesto de la muerte se desvela el
-12s Se utiliza ampliamente el artículo "Santiago Rusiñol". -129 A pesar de esta comunicación de experiencias personales La Lámpara parece pertenecer más
al género didáctico-ensayístico en su vertiente doctrinal (tratado de estética) que al género autobiográfico, pues su objetivo fundamental es la comunicación de determinado pensamiento estético, no la reconstrucción de una vida o la creación de un mundo ficcional. Las experiencias personales se aducen a modo de ejemplo y el itinerario biográfico del narrador sigue los diversos pasos establecidos de forma general por el quietismo.
250
secreto de la vida (capítulo IX)430 y se expone una teoría de la visión cíclica (capítulo VII) fuera del tiempo y del espacio (capítulo X), de la que se hablará posteriormente. El narrador recapitula toda su trayectoria estética, cuyo anhelo central ha sido la búsqueda de una nueva visión:
"Yo he querido, bajo los míticos cielos de la belleza, convertir las normas estéticas en caminos de perfección, para alcanzar la mirada inefable que hace a las almas centros, y mi vida ha venido a cifrarse en un adoctrinamiento por donde acercar la conciencia a la suprema comprensión cíclica que se abre bajo el arco de la muerte" (Lámpara, p. 124)
En La Lámpara Maravillosa se plantea la búsqueda de una determinada visión por parte del poeta, que, como se ha visto, tiene sus antecedentes en formulaciones anteriores. Las palabras de este campo semántico, tales como "ojos", "mirada", "ver", "contemplación", aparecen en un número elevado de ocasiones en el tratado místico. El concepto de visión que se perfila en La Lámpara Maravillosa tiene, pues, sus precedentes en determinadas declaraciones de Valle-Inclán anteriores a los Ejercicios Espirituales y halla su culminación en La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra. Los "ojos de altura" y la belleza de alejamiento de la conferencia de Buenos Aires, relacionados con estados paranormales producidos por las drogas, son comparables a las experiencias de éxtasis del narrador de La Lámpara. En la descripción del primer caso de experiencia enajenante del alma desligada en el tratado místico, el poeta, que ha fumado su pipa de cáñamo índico, cabalga por un desfiladero. Lo que ve es descrito "mirando hacia abajo":"Íbamos tan cimeros, que los valles se aparecían lejanos" (Lámpara, pp. 53-54). El éxtasis de la suma se produce por una visión total y de altura:
"La Tierra de Salnés estaba toda en mi conciencia por la gracia de la visión gozosa y teologal. Quedé cautivado, sellados los ojos por el sello de aquel valle hondísimo, quieto y verde, con llovizna y sol, que resumía en una comprensión cíclica todo mi conocimiento cronológico de la Tierra de Salnés" (Lámpara, p. 54)
Esta relación entre la elevación, la visión de altura y el éxtasis se encuentra también en la descripción del éxtasis entre los griegos antiguos:
"aquellos cabreros tenían los ojos soberanos de las águilas" (Lámpara, p. 92)
"Cuando se reposaban en las alturas mirando el fondo de los valles arados, verdes, intensos, experimentaban la emoción mística de la suma. Aquellos pastores arcádicos gozaron el éxtasis panida desde las crestas
430 En el último apartado, "La piedra del sabio", se afirma que en el instante de la muerte se nos representa todo nuestro pasado. En ese momento llegamos a su comprensión y asumimos nuestra responsabilidad. Esta idea reaparecerá en la teoría del esperpento.
251
donde trisca el macho cabrío. ( ... )se hacían centro y conciencia de visión sobre las cumbres." (Lámpara, p. 93)
Coinciden las dos descripciones en el punto espacial desde el cual se reali
zan: desde lo alto, la cima de una montaña. El paisaje tiene relación con la emo
ción estética. Por ello, son lógicas las afirmaciones posteriores:
"( ... )en todas las lenguas madres se revela la condición expresa de un paisaje" (Lámpara, p. 94)
"Toda llanura es yermo espiritual.( ... ) Aquel horizonte monótono y curvo, ante el cual los ojos se aduermen un día entero de jornada, aquieta y aniquila las almas( ... ) y en ellas los ojos jamás gozan en un acto puro la emoción de ser centro, si no es mirando al cielo. ¡Ay, faltan las suaves y azules montañas que ofrecen desde sus cumbres la visión integral de los valles, el conocimiento gozoso de la suma, la mística quietud del círculo y de la unidad! (Lámpara, p. 95)
Por esta relación entre el paisaje y la emoción estética, los poetas de la
pampa argentina tienen los ojos estériles. Se podría pensar que estas ideas se
deben al tono metafórico que domina en La Lámpara Maravillosa. Sin embargo,
estos mismos conceptos se pueden encontrar en una entrevista publicada por El Heraldo de México en 1921431, en la que Valle afirma que las excelencias de Lugo
nes como escritor se deben a que no nació en Buenos Aires432 :
"El es de la sierra, y naturalmente, la visión de la serranía da estados emotivos diversos de los que produce la pampa árida y seca. Por eso los otros argentinos no han hecho nada grandioso; la emoción que no entra por los ojos no puede ser nunca perfecta. Si ellos tienen la monotonía del paisaje, ¿cómo pueden damos algo que sea belleza interior plasmada en armoniosa forma?
Los hombres notables que han tenido han salido de la sierra, o de los otros lugares en donde puede cambiarse de visión. Cuando Taine decía que "los griegos eran ágiles de espíritu, porque eran ágiles de piernas", tenía razón, porque esto nos da idea de que podían subir hasta cualquier altura, podían trasladarse fácilmente de un sitio a otro y claro está, es muy distinta la emoción que produce una montaña o un lago a la que puede experimentarse estando constantemente circunscrito a una llanura estéril" (apud Dougherty, 1983: 119-120)
En el capítulo 11 de "El quietismo estético" la visión del recuerdo fuera del
tiempo es una visión cíclica "igual al ojo del pájaro en la visión de altura" (Lám
para, p. 133):
-131 Entrevista de Esperanza Velázquez Bringas, El Heraldo de México, 21 de septiembre de 1921. m Valle-Inclán no sólo emite este tipo de juicios con relación a Jos escritores, sino también con
relación a Jos pintores, según sea su lugar de nacimiento.
252
"En nuestras creaciones bellas y mortales, las imágenes del mundo nunca están como los ojos las aprenden, sino como adecuaciones al recuerdo. En el recuerdo todas las cosas aparecen quietas y fuera de momento, centros en círculos de sombra. El recuerdo da a las imágenes la intensidad y la definición de unidades, al modo de una visón cíclica. El recuerdo es la alquimia que depura todas las imágenes y hace de nuestra emoción el centro de un círculo, igual al ojo del pájaro en la visión de altura" (Lámpara, p. 133)
El concepto de la visión cíclica va perfilándose hasta su desarrollo sistemático en el capítulo VII del mismo apartado. La consecución de una determinada mirada es la base de la estética que se propone en La Lámpara Maravillosa. El escritor llegó a tener tanto interés por alcanzar la intuición quietista del mundo que practicó las ciencias ocultas para desencarnar el alma:
"( ... )y llevar el don de la aseidad a su mirada. Y esta quimera ha sido el cimiento de mi estética, aun cuando no hallé en las artes mágicas el filtro con que hacerme invisible y volar en los aires" (Lámpara, p. 144. La cursiva es mía.)
A continuación expone la teoría de la visión cíclica: "Cada mirada apenas tiende un camino de conocimiento a través
de la esfera que se cierra en torno de todas las cosas, y que en infinitos círculos guarda la posibilidad de las infinitas conciencias ( ... ) Es preciso haber contemplado emotivamente la misma imagen desde parajes diversos, para que alumbre en la memoria la ideal mirada fuera de posición geométrica y fuera de posición en el Tiempo( ... ) Es la gracia plural y matinal que tienen los viejos poemas y las viejas piedras de la arquitectura ( ... ). La expresión estética llena de luz como una estrella, centro de amor y de conocimiento, sólo puede nacer de la visión cíclica" (Lámpara, p. 145)
Al final del capítulo el narrador aconseja al alma que mire las cosas del mundo con los ojos de todas las criaturas: "Mira el árbol como lo mira el labrador cuando recoge el fruto, y el peregrino que busca la sombra, y el pájaro en los aires para hacer el nido, y la oruga enroscada en la hoja verde" (Lámpara, p. 146). Muchas miradas simultáneas encierran al objeto en un círculo, de tal forma que éste se convierte en centro. La misma imagen se contempla desde distintos puntos de vista, idea que se reiterará en el prólogo de La Media Noche. La visión cíclica se ejemplifica en el capítulo X mediante la figura de la vieja ciega que contaba cuentos en los que las acciones "más parecían vistas por las estrellas del cielo que por ojos humanos" (Lámpara, p. 153). El poeta aspira a este tipo de visión fuera del tiempo y del espacio. El peregrinar del poeta, los esfuerzos del escritor por encontrar su estética, se cifran en la consecución de una determinada mirada.
253
Antes de comentar el prólogo de La Media Noche, que profundiza el concepto de visión examinado, se deben tener en cuenta algunas declaraciones del escritor antes, durante y después de su visita al frente francés433. En la entrevista que Rivas Cherif hizo a Valle-Inclán y que fue publicada el 11 de mayo de 1916 en la revista Espafía434, insiste en la importancia del concepto previo, el mismo concepto anterior que debe poseer el pintor antes de enfrentarse a su obra expuesto en diversos artículos y el escritor antes de escribir (La Lámpara Maravillosa). Valle-lnclán afirma: "Escribiré un libro que tengo ya visto en concepto" (Rivas Cherif, 1916, apud Dougherty, 1983: 78). Antes de partir hacia el frente francés, Valle-Inclán comenta que solamente va a la guerra para confirmar un concepto previo:
"Yo tengo un concepto anterior, yo voy a constatar ese concepto y no a inventarlo. El arte es siempre una abstracción. Si mi portera y yo vemos la misma cosa, mi portera no sabe lo que ha visto porque no tiene el concepto anterior. La guerra no se puede ver como unas cuantas granadas que caen aquí o allá, ni como unos cuantos muertos y heridos que se cuentan luego en estadísticas; hay que verla desde una estrella, amigo mío, fuera del tiempo, fuera del tiempo y del espacio" (Rivas Cherif, 1916, apud Dougherty, 1983: 82)
La visión del poeta tiene la capacidad de contemplar el espectáculo del mundo fuera del accidente cotidiano, en una visión pura y desligada de contingencias frívolas435: "Yo quisiera dar una visión total de la guerra; algo así como si nos fuera dado el contemplarla sin la limitación del tiempo y del espacio" (apud Dougherty, 1983: 78). Esta entrevista demuestra que Valle-Inclán ya había concebido en su totalidad la teoría de la visión estelar antes de ir a Francia y antes de subir en avión (Garlitz, 1989: 21).
Posteriormente, el escritor fue entrevistado por un periodista de Le Temps de París (el 26 de mayo de 1916). En sus declaraciones Valle-Inclán vuelve a incidir sobre su intención de encontrar una visión total y simultánea:
"-Cette vision, nous dit-il avec chaleur, je la ferai revivre dans le livre que je vais écrire ou j'évoquerai a la fois dans une seule action tout ce que j'ai vu de la France qui pense et travaille, de la France qui lutte, et
rn Esta visita tuvo lugar en mayo de 1916. El escritor fue invitado por el gobierno francés y actuó como corresponsal de El Imparcial, diario en el que se publicaron los folletones origen de La Media Noche. Para los detalles de este viaje, véase Caamaño Bournacell (1966), Corpus Barga (1966), Valle-Inclán y Valle-Inclán (1998: 24-27) y López-Casanova (en prensa).
rn Para otros testimonios del interés del escritor por la guerra europea y su posición aliadófila, vid. Dougherty (1983) y Valle-Inclán y Valle-Inclán (1994).
m Dougherty (1986: 29-31) centra la visión astral y el concepto previo en el ámbito de la crítica política de la historia contemporánea al escritor. El mejor observador de la actualidad política es aquel cuya visión trasciende el espacio y el tiempo. El escritor es capaz de percibir la esencia, pues está capacitado para distanciarse. Valle justifica así la actividad pública y política del escritor.
254
de la France qui souffre vaillamment pour !'ideal humain" (L.G., apud Dougherty, 1983: 84)
Todavía después de la redacción de La Media Noche, Valle-Inclán sigue planteándose los problemas de este tipo de visión436. En la entrevista publicada por El Heraldo de México el 21 de septiembre de 1921 vuelve a mencionar la visión de altura:
"El alma creadora está fuera del tiempo. Esto se logra, aislándose del paisaje para no mirarlo como si se estuviera dentro de él, sino contemplarlo desde la altura, como si el ojo estuviera colocado en la punta de un cono" (Velázquez Bringas, 1921, apud Dougherty, 1983: 120)
Después del recorrido que se ha realizado a través de artículos, conferencias, entrevistas, prólogos y otros escritos teóricos de Valle-Inclán, se puede concluir que, a pesar de las dificultades que plantea el carácter asistemático de las fuentes utilizadas, Valle-Inclán desarrolló desde comienzos de siglo hasta los años veinte, una teoría sobre el fenómeno artístico en general, y sobre el literario en particular, en la que fue profundizando en una serie de conceptos estéticos que culminaron en la teoría de la visión estelar o total que intenta llevar a la práctica en sus crónicas de la guerra europea. Valle-Inclán, partiendo de formulaciones modernistas, en las que el fundamento del arte se encuentra en la sensación o emoción, como respuesta a la racionalidad que había dominado en los decenios anteriores, aspira a una visión total, la cual es una profundización de esa capacidad del artista para ver lo esencial que se halla en los artículos de la Exposición de 1908.
En el tratado místico ya está totalmente desarrollado el concepto de visión cíclica, fuera del tiempo y del espacio, simultánea y colectiva. Se ejemplifica en la literatura tradicional y popular en cuyas creaciones miles de voces se unen en un único relato que es la síntesis de todos. La consecución de un determinado punto de vista es la base de la estética de Valle-Inclán hasta este momento.
Las cuatro páginas del prologuito de La Media Noche son la formulación última del concepto de visión estelar y uno de los textos más comentados de la reflexión narrativa de Valle437. En él el escritor se enfrenta al problema de la elección del punto de vista43s.
-!36 Véase, por ejemplo, la entrevista de Mario López Bacelo publicada en España Nueva de La Habana, el 30 de noviembre de 1921 en Dougherty (1983: 141-145).
m Esta introducción titulada "Breve noticia" no se encuentra en la edición periodística anterior. -!38 A lo largo de su ensayo sobre la estética de Valle-Inclán, Etreros (1996) insiste en señalar que
la posición estelar de la que habla el escritor no es un punto de vista narrativo, sino una dimensión histórica, considerando equivocados por lo tanto los estudios que, como este, intrepretan las ideas teóricas del autor sobre la perspectiva desde un punto de vista narratológico: "( ... ) estas continuas referencias han dado lugar a que la crítica, tomándolo como una cuestión referente a la construcción del relato, haya pensado que se trata de perspectivas y puntos de vista narrativos.( ... ) No es así, por lo tanto, y no se refiere esta "posisción" a una clave referida al relato, sino que por el contrario hay que situarla en la construcción del discurso ( ... ) La clave se encuentra en su específica comprensión
255
La mirada que busca se debe adaptar a los objetivos del autor, en este caso: "condensar en un libro los varios y diversos lances de un día de guerra en Francia" (Noche, p. 5). Pero el frente de batalla es muy extenso. Al escritor no le satisface la narración mediante un testigo porque es limitada. Prefiere un punto de vista "que pudiese ser a la vez en diversos lugares" (Noche, p. 6), y por lo tanto ya no "sujeto a las leyes geométricas de la materia corporal y mortal" (Noche, p. 6), una "intuición taumatúrgica de los parajes y los sucesos, esta comprensión que parece fuera del espacio y del tiempo" (Noche, p. 6). Valle está hablando de una guerra real (no ficticia) a la que él acude para hacer una especie de crónica o reportaje bélico. La limitación que menciona es la limitación humana, la del hombre como testigo real de acontecimientos reales.
La visión que busca por lo tanto es mágica, y si en la vida real no puede darse, sí se da en la literatura de los poemas primitivos orales, "donde dispersas voces y dispersos relatos se han juntado, al cabo de los siglos, en un relato máximo, cifra de todos, en una visión suprema, casi infinita, de infinitos ojos que cierran el círculo" (Noche, p. 7). Aun cuando la poesía tradicional, de la que se ocupa Valle en un artículo, tiene básicamente la misma formación de transmisión oral, y la característica común de la anonimia, Valle parece referirse a la poesía épica tradicional de transmisión oral. Este tipo de epopeya primitiva surgió en ocasiones como reportaje de sucesos contemporáneos, como también pretende la obra de Valle, y posteriormente se convierte en historia popular que conmemora las hazañas de los antepasados.
En este ejemplo que Valle cita se añaden otros aspectos diferentes al inicial. Pues si antes se ha referido a una visión simultánea en múltiples espacios, ahora mediante la literatura oral se centra en la suma de diferentes voces (cada voz expresa su visión) a lo largo del tiempo en una síntesis. Esto podrá suceder con la guerra en Francia ("Cuando los soldados de Francia vuelvan a sus pueblos", Noche, p. 7) en el momento en que esta termine:
"cada boca tendrá un relato distinto, y serán cientos de miles los relatos, expresión de otras tantas visiones, que al cabo habrán de resumirse en una visión, cifra de todas. Desaparecerá entonces la pobre mirada del soldado, para crear la visión colectiva, la visión de todo el pueblo que estuvo en la guerra, y vio a la vez desde todos los parajes todos los sucesos" (Noche, pp. 7-8)
El prólogo termina asumiendo la imposibilidad de conseguir dicho propósito. Por lo tanto lo que se encontrará en La Media Noche no es la realización de la visión astral, sino "un balbuceo del ideal soñado" (Noche, p. 8), el ideal de ver con los ojos de las estrellas.
de la lengua como un producto cultural que encierra en sí el sentido y los valores que las generaciones y los pueblos han ido sedimentando en ella" (Etreros, 1996: 58-59).
256
3. La Media Noche.
La Media Noche se publicó en diversas entregas en Los Lunes de El Imparcial a finales de 1916439• Apareció como libro al año siguiente44º. De entre las obras de Valle-Inclán es quizá una de las que menos bibliografía ha suscitado. A pesar de esta escasez, han sido muy notables los acercamientos a la misma, desde el temprano de Alfredo Matilla (1968), en el que ya se afirma que el tema central de la obra es el punto de vista, hasta los más recientes de Darío Villanueva (1992), Garlitz (1989), Lima (1994) y Varela Jácome (1991). Se han destacado especialmente las innovaciones en las técnicas narrativas de la obra en el marco de la renovación de la novela occidental (Villanueva, 1992; Varela Jácome, 1991). La agudeza y profundidad de estos trabajos centrados prioritariamente en el enfoque narratológico exime de repetir lo ya hecho. Me limitaré, pues, a señalar la proyección del concepto teórico de visión estelar en la práctica del texto y su relación con otras obras del escritor, ya que tradicionalmente se ha considerado La Media Noche como texto de transición entre dos períodos de la trayectoria literaria de Valle441.
La visión estelar o astral es una nueva forma de omnisciencia, surgida del disgusto ante las limitaciones del punto de vista del testigo. Dejando a un lado los postulados teóricos ya comentados, en la práctica literaria tal y como se puede observar en La Media Noche la visión estelar consiste en la utilización conjunta de unas técnicas narrativas que buscan una visión total, abarcadora. El punto de vista del narrador en el plano espacial está muy alejado del personaje (aunque existen variaciones, según las escenas, de acercamiento-alejamiento), pues el objetivo es la presencia del narrador en un marco espacial muy extenso y simultáneo, lo que conlleva la reducción temporal. Este alejamiento espacial supone, por un lado, la narración de acciones colectivas (el protagonismo individual queda muy restringido), así como la presencia mayoritaria de la focalización externa, lo cual no significa ni impasibilidad, ni imparcialidad. El narrador sostiene básicamente una postura aliadófila442. Como consecuencia de esta lejanía, no hay muchos diálogos y, aun cuando el relato se centra en las acciones bélicas, adquiere un tono marcadamente descriptivo. Pero la novedad esencial de la
m 11, 14, 17, 23 y 30 de octubre, 13 y 23 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 1916. -1-1o Madrid, Imprenta Clásica Española, 1917. Vid Garlitz (1989), López-Casanova (1995) y Juan
Bolufer (en prensa) para un estudio de las variantes textuales. -1-11 Díaz-Plaja (1965: 246), Matilla (1968), González López (1970), Lyon (1975), Zahareas y Car
dona (1987: 29), López-Casanova (1995). Se puede consultar el trabajo de Dendle (1996) para contextualizar la obra de Valle en el marco general de la respuesta de los escritores españoles ante los acontecimientos bélicos.
m Valle-Inclán se mostró en diversas declaraciones públicas como partidario de los aliados. Fue uno de los firmantes del Manifiesto en solidaridad con las naciones enfrentadas a Alemania aparecido en España el 9 de julio de 1915. En sus manifestaciones en entrevistas de la época Valle defiende con ardor su posición aliadófila.
257
visión astral es básicamente la narración simultánea a los hechos. No la simultaneidad de diferentes hilos narrativos, técnica ya presente en La Guerra Carlista, aunque no de forma sistemática, sino la simultaneidad referida al tiempo de la narración, calificada así por Genette (1989a: 274): "La principal determinación de la instancia narrativa es, evidentemente, su posición relativa respecto de la historia". En La Media Noche se produce (convencionalmente, por supuesto) la coincidencia de la historia y de la narración, frente al resto de las obras de ValleInclán en las que desde el punto de vista de la posición temporal la narración es ulterior, en pasado; el narrador cuenta una historia una vez esta ya ha finalizado443. Este intento de aplicación de una visión elevada y simultánea convierte a La Media Noche en una de las obras más renovadoras de la narrativa occidental de principios de siglo.
3.1. El tiempo de la narración. La simultaneidad temporal.
La posición temporal del narrador se refiere a la distancia entre el momento de la narración y el momento en el que los acontecimientos narrados tienen lugar (en palabras de Uspensky, 1973). La narración simultánea de La Media Noche se realiza en un presente que implica la coincidencia del acto de la narración con la historia narrada. Por lo tanto, no sólo es que se narren hechos acontecidos en distintas localizaciones y simultáneos, sino que la propia narración se pretende simultánea.
La utilización de este presente puede estar motivada por el hecho de tratarse la obra de una crónica-reportaje de acontecimientos contemporáneos, actuales para Valle. Sin embargo, dada la teorización previa que acompaña a La Media Noche, este presente debe sustentarse en la suspensión temporal, inmovilidad y negación del pasado y del futuro que busca la visión estelar. La eternidad del momento sólo puede ser reflejada en un presente eterno, inmóvil, donde se yuxtaponen los instantes444. Sin embargo, este presente asociado al éxtasis místico tiene un reflejo literario imperfecto por la misma condición sucesiva de la lengua, e incluso en el caso de La Media Noche, porque unas acciones bélicas suceden a otras, aunque se abarque simultáneamente un amplio espacio geográfico. Se supone que la narración de cada acción es simultánea a su realización. Pero la yuxtaposición continuada de acciones sucesivas, como ocurre en buena parte de los capitulitos de la obra, muestra globalmente el transcurso del tiempo desde las doce de la noche hasta el alba. Existe reducción temporal por narración de aedo-
-l-43 No se debe confundir este presente simultáneo con las ocasionales utilizaciones del presente histórico, documentadas en la mayoría de los textos valleinclanianos. Tampoco con el giro temático de Valle hacia su realidad contemporánea iniciado en La Media Noche según Matilla (1968: 461) .
.¡.¡.; "Percibía cada momento en sí mismo como actual, sin olvidar la suma. Vivía intensamente la hora anterior, y a la par conocía la venidera, estaba ya morando dentro de su círculo" (cap. VII de "El anillo de Giges").
258
nes simultáneas y por la concentración minuciosa y esencialmente descriptiva que ralentiza el discurrir temporal, pero dentro de esa reducción no se consigue detener el tiempo en un instante cargado de eternidad, aun cuando la narración sea simultánea.
En este momento cabe distinguir dos tipos de pasajes. Unos corresponden a lo que Valle ha denominado visión estelar, cuyas características se han detallado antes, y en otros esta visión de altura deja paso a una visión cercana, que es la practicada en general en la obra valleinclaniana y en la narrativa en general. Varela Jácome (1991: 556-558) ha señalado la estructuración de la obra en tres bloques alternantes, uno de visión astral, y dos bloques en simultaneísmo correspondientes a la vanguardia y retaguardia44s. Según este investigador corresponden a la visión estelar los capítulos I, IV, V, XXVIII, XXXIX y XL, y hay referencias a la misma en los capítulos II, VIII y IX. A esta relación se podría añadir el capítulo III, que presenta en sucesión lógica la visión astral de la retaguardia, tras la visión estelar de la guerra del capítulo I y la visión astral de la vanguardia en el capítulo II.
El hecho de considerar estos capítulos como ejemplo de la visión astral frente a los demás se ve favorecido por algunas referencias a este tipo de visión que aparecen en la obra. Así en el capítulo XXXIII, capítulo singular en muchos sentidos, se presenta una larga intromisión del narrador en la que se expone el significado profundo de la guerra a los ojos del iniciado. En este fragmento, que tiene su origen en un asalto a las trincheras alemanas, se afirma:
"¡Cómo la gran batalla se quiebra y disloca en acciones parciales,
en marchas, en flaqueas, en sorpresas, hasta desvanecer por completo su visión estelar en el tumulto del cuerpo a cuerpo, y acabar en un grito que es
como el canto victorioso del gallo!" (Noche, p. 90. La cursiva es mía)
Las escenas particulares, individuales, en las que el narrador acerca su mirada a lo concreto ya no son de visión estelar446, aun cuando la síntesis o suma de todas ellas tenga "un enlace armonioso en este formidable acorde", "una arquitectura ideal" (Noche, p. 91). En este punto se presenta de nuevo, como en el prólogo, la contradicción o doble dimensión del planteamiento teórico valleinclaniano; por un lado, la visión elevada abarcadora de un punto de vista único, y por otro, la suma de los diferentes relatos cada uno de los cuales es representante de un punto de vista individual y limitado.
La visión astral es trascendente, pues percibe un significado superior a los acontecimientos que en este caso se concreta en lo siguiente: "Por la guerra es eterna el alma de los pueblos" (Noche, p. 91); "Aquella ciega voluntad genesíaca
+is Según Garlitz (1989: 24) se yuxtaponen estos dos últimos tipos de escenas para señalar el sufrimiento paralelo de soldados y pueblo.
+16 "un excesivo énfasis en lo individual amenaza la visión astral'', Garlitz (1989: 26).
259
que arrastra a los héroes de la tragedia antigua, ruge en las batallas" (Noche, p. 92), ideas ya presentes en las entrevistas recogidas que tratan el tema de la primera guerra mundial.
En cuanto al uso del presente simultáneo, se debe señalar que hay algunos ejemplos, pocos, de narración en pasado, precisamente en aquellos momentos del relato en los que se "diluye" la visión estelar, lo que indica que el alejamiento espacial del narrador y el presente simultáneo son dos notas definidoras de esta perspectiva. Estos fragmentos corresponden a aquellos pasajes en los que se produce una mayor cercanía a los personajes, lo que se traduce en una caracterización individualizada en la que pueden aparecer nombres propios, y la presencia del diálogo entre los mismos, que como se ha dicho, no es frecuente447. Esto sucede especialmente en el episodio de las dos jóvenes violadas y en la escena entre los dos generales ingleses. No todos los casos son similares. Se puede decir que en algunos el pasado está limitado a una o dos oraciones, lo que puede ser debido, quizá, a un descuido del escritor. Así se describe en pasado un caballo muerto que impide el paso a las mujeres:
"Estaba tendido en medio de la carretera, casi llenándola de lado a
lado, rígido, negro, enorme. Tenía rasgado el vientre, y el bandullo fuera,
en un charco de sangre pegajosa" (Noche, pp. 45-46),
O a los soldados heridos del hospital: "Se arrebujaban en pardas mantas, exhalaban un vaho húmedo" (Noche, p. 58). Las voces doloridas de los heridos provocan un comentario del narrador también en pasado: "Era más angustioso de oír que una queja desgarrada" (Noche, p. 60), con evidentes resonancias autobiográficas de realidad vivida por el autor y reflejada en el texto.
En otros casos la utilización de los tiempos del pasado y la narración ulterior implicada se mantienen durante un segmento más largo, aunque en estos ejemplos los capítulos comienzan con el tipo de narración habitual, para pasar sin previo aviso al pasado (cap. XIX y XXXVIII).
El capítulo XIX corresponde al reconocimiento médico de las dos jóvenes violadas por un soldado alemán. El fragmento, en el que aparecen en boca del médico ideas vertidas por Valle-Inclán en sus entrevistas sobre el significado de la guerra448, comienza en presente y en él aparecen diálogos entre los personajes. A mitad de capítulo se describe al médico con el tono evocativo propio de la narración ulterior, que se encuentra en todas las novelas y relatos precedentes:
+<7 Cap. XVI, pp. 45-46; cap. XIX, p. 55-57; cap. XX, p. 58 y p. 60, y cap. XXVIII, p. 105-107. +<B "Es el odio al mundo clásico" (Noche, p. 55), por ejemplo. Jesús Monge (2000) ha docu
mentado el mismo tipo de discurso simbólico e ideológico en el semanario propagandístico Los Aliados en el que Valle publicó un poema. Se trata de una interpretación teosófica de la guerra desde un punto de vista aliadófilo.
260
"Aquel viejo enjuto, de ojos hundidos, velados por largos párpados como las águilas, tenía en la voz una sinceridad apasionada que comenzaba a ganar el corazón de las tres pobres mujeres" (Noche, p. 55)
Tras una descripción muy detallada del físico de las mujeres, inusual en el relato por lo pormenorizada, una de las muchachas tiene una crisis nerviosa provocada por el hecho de estar esperando un hijo del enemigo. Todo el final del capítulo se narra en pasado y en él se muestra una vez más en la literatura de Valle el sufrimiento de los inocentes (Noche, pp. 56-57).
El otro fragmento se desarrolla en la biblioteca del Cuartel General y se centra en una conversación entre el general Murray y el general Scott, sobre las últimas victorias aliadas, y la explicación de la orden de no conceder cuartel a los enemigos (escenificada en el capítulo anterior). Se inicia en presente con la localización espacial, una visión exterior (automóviles que llegan, soldados ciclistas), para después entrar en el edificio hasta situarse en la biblioteca, que se convierte en el escenario donde se produce el diálogo entre los mandos, que comienza también en presente. Sin embargo, la inmediatez del diálogo, la posición espacial del narrador en la sala, que ha abandonado la visión astral, para situarse "dentro" de la biblioteca, como se manifiesta en: "Aparecen en la puerta de la biblioteca con los habanos encendidos y una sonrisa jovial" (Noche, p. 104), favorece la aparición de la narración ulterior más propia de este tipo de perspectiva a partir de la página 105 y hasta el final.
El resto de las ocasionales referencias al pasado son explicaciones de lo que se describe, cuyo origen se remonta a un tiempo anterior, casi siempre cercano:
"En el talud de las trincheras los zapadores han cavado hondos abrigos donde se guarecen escuadras de soldados" (Noche, p. 13)
"Se ha iniciado un fuego de ráfagas" (Noche, p. 20)
"El padre la ha cubierto con su chaquetón" (Noche, p. 33)
"Llegaron hace poco huidas de Combles. El padre se fue a la gue-rra" (Noche, p. 43)
"Tres aldeas que los alemanes, al retirarse, han puesto en llamas" (Noche, p. 67)
"Partieron en el anochecido, eran siete y no son más que cinco" (Noche, p. 18)
"Filo del amanecer, la infantería de los aliados se lanzó fuera de sus trincheras" (Noche, p. 87)
"El primer socorro se les prestó en la trinchera" (Noche, p. 33)
También pueden ser referencias temporales: "-Ya cantó dos veces el gallo-" (Noche, p. 19 y p. 34).
En el orden temporal la crítica ha señalado como característica de este texto la simultaneidad. En el estudio más completo sobre este aspecto de la obra, Darío
261
Villanueva (1992: 426) comenta la reducción temporal del relato que abarca unas ocho o nueve horas anotando ejemplos de simultaneidad, entre los que cabe señalar dos tipos: la fragmentación completa de las secuencias y el contrapunto basado en el alternancia de dos líneas de acontecimientos simultáneas en abierto contraste temático (Villanueva, 1992: 433-436).
El primero de los dos tipos señalados por Villanueva corresponde a los fragmentos que se han identificado antes como de visión astral, pues como se ha dicho, esta consiste en la visión distanciada que muestra de forma simultánea acontecimientos desarrollados en diferentes espacios. El segundo tipo se corresponde con una versión perfeccionada del procedimiento constructivo de las dos últimas novelas de La Guerra Carlista, de las cuales se diferencia técnicamente por muy variadas razones. Es, pues, el primer tipo la novedad técnica de la obra, ya que en las novelas carlistas el punto de vista sintético y abarcador de un gran espacio geográfico se da en muy contadas ocasiones y no lleva aparejado un efecto de simultaneidad, sino de progresión temporal rápida a través del movimiento rítmico del resumen, frente a la escena que domina en las narraciones. Estos resúmenes se utilizan en las novelas de La Espmia Tradicional para mostrar especialmente movimientos a través del terreno de las tropas y partidas guerrilleras.
Esta primera clase de simultaneidad se basa en dos formas de representación. En la primera de ellas el efecto simultáneo se produce dentro de la misma oración, al señalar una misma acción o una característica común que une dos espacios alejados. Se marca esta localización mediante la repetición muy numerosa, para ser una obra de reducidas dimensiones, de los dos polos más extremos del frente francés, que abarca doscientas leguas:
"Desde los bosques montañeros de la región alsaciana, hasta la costa brava del mar norteño, se acechan dos ejércitos" (Noche, p. 11)
"Doscientas leguas alcanza la línea de sus defensas desde los cantiles del mar hasta los montes que dominan la verde plana del Rhin" (Noche, p. 12)
"Corre un alerta desde los cantiles del mar norteño, hasta los bosques montañeros que divisan el Rhin" (Noche, p. 14)
"¡Los ecos de la guerra se enlazan desde la costa norteña hasta los montes alsacianos!" (Noche, p. 31)
"A retaguardia del enorme foso que ondula desde el mar a los montes alsacianos, los pueblos bombardeados salen de la noche con la expresión trágica de la guerra" (Noche, p. 79)
"Es una sucesión de imágenes desoladas que no se interrumpe desde la costa norteña a los montes de Alsacia" (Noche, p. 113)
En otras ocasiones la simultaneidad se plasma en la misma oración a través de la variabilidad climática en espacios diferentes en el mismo instante tempo-
262
ral. La luna sirve de nexo de unión entre estos paisajes, pues su posición privilegiada, por su distancia y su ubicuidad, así lo permite:
"La luna navega por cielos de claras estrellas, por cielos azules, por cielos nebulosos" (Noche, p. 11)
"Y la luna navega por cielos de claras estrellas, por cielos azules, por cielos de borrasca" (Noche, p. 16)
"Esta misma hora es de nieve y ventisca en los montes alsacianos, de niebla espesa en el mar, y fría lividez en la Champaña" (Noche, p. 82)
La referencia a la luna se repite en capítulos centrados en algunos de los espacios citados simultáneamente en oraciones como las anteriores, estableciendo nexos de unión entre pasajes diferentes:
"Sólo realza sus siluetas la luna cuando navega por claros cielos estrellados" (Noche, p. 18. Picardía)
"La luna navega en cerco de nieblas" (Noche, p. 35. Costas del mar del Norte)
"( ... )en medio de la bruma, al claro lunar, se revela el espectro de una ciudad bombardeada: La ciudad de Arras" (Noche, p. 41. Flandes)
El efecto rítmico que se consigue con este tipo de repeticiones textuales no pasa desapercibido al lector. La reiteración prácticamente idéntica de estas oraciones ayuda, en los casos en los que no marca simultaneidad, a reforzar la impresión de estatismo que busca la narración. Las acciones bélicas se repiten, son diferentes, pero son siempre las mismas:
"Del fondo de las trincheras surgen cohetes de luces rojas, verdes y blancas, que se abren en los aires de la noche oscura, esclareciendo brevemente aquel vasto campo de batallas" (Noche, p. 14)
"Los cohetes de las trincheras abren sus rosas en el aire" (Noche, p. 14)
"Sobre las doscientas leguas de foso cenagoso, los cohetes abren sus rosas" (Noche, pp. 16-17)
"Sobre el sudario de la nieve, los cohetes abren sus rosas de colores" (Noche, p. 20)
"los cohetes abren sus rosas en el aire" (Noche, p. 67)
En pocas ocasiones la repetición se utiliza como marco, al principio y final de capítulo, como en la sección VIII449:
-1-19 En este mismo capítulo, la escena de la familia cuyo hijo muere también se enmarca mediante repeticiones: "Las vacas de un establo andan perdidas sonando las esquilas" (Noche, p. 27); "y en las calles desiertas resuena el galope de las vacas perdidas, con el tolón, tolón de los cencerros" (Noche, p. 30).
263
"Entre Than y Metzeral el cañoneo de tarde en tarde se enrabia, pero luego decae en su terca y lenta medida" (Noche, p. 26)
"El cañoneo, terco y lento, no cesa entre las dos hogueras de Thann y Metzeral" (Noche, p. 30)
Aunque no aparezca la repetición léxica señalada, las acciones reiteradas se deben a la presencia constante de los mismos elementos en capítulos diferentes: los reflectores, los carros que ruedan por los caminos, los ciclistas con las órdenes, los automóviles del Estado Mayor que pasan, los reflectores que alumbran las trincheras, los soldados que se hunden en las trincheras embarradas, etc.
3.2. La posición espacial del narrador. Variaciones a lo largo de la obra. Focalización.
Como se ha comentado, la visión estelar corresponde a un alejamiento espacial del punto de vista. Esta distancia variará a lo largo de los diferentes capitulillos, e incluso dentro de cada uno de ellos. La visión estelar se identifica con una de las posibles perspectivas señaladas por Uspensky (1973) en las que no existe coincidencia entre la posición espacial del narrador y la del personaje, "The Bird's - Eye View":
"When there is a need for an all-embracing description of a particular scene, we often find ( ... ) an encompassing view of the scene from sorne single, very general, point of view. Because such a spatial position usually presupposes very broad horizons, we may call it the bird's eye point of view.
In order to assume a point of view of such a wide scope, overseeing the whole scene, the observer must take up a position at a point far above the action" (Uspensky, 1973: 63-64)
En esta visión elevada también hay gradaciones. Puede abarcarse todo el frente de guerra, como en los capítulos primero y último, únicamente la retaguardia o la vanguardia, e incluso, descendiendo más, y por tanto abarcando menos, algunas zonas determinadas o algunas ciudades o aldeas concretas. Cuando la visión se acerca al personaje y se da la concurrencia de la posición espacial del narrador y del personaje, se ha abandonado la atalaya estelar para utilizar la forma de narración habitual valleinclaniana hasta este momento. Este acercamiento espacial no implica focalización interna, como luego se verá. Estos movimientos han sido relacionados muy convincentemente con las técnicas cinematográficas4so. Por otro lado, si este paso gradual de visiones panorámicas a pri-
4so Especialmente por López-Casanova (1995: 61-65), aunque parece muy poco probable que se deban a la influencia del cine en el escritor, sino a coincidencias entre técnicas literarias y cinematográficas, por muy defensor que Valle fuera del séptimo arte, como se demuestra en algunas conferencias.
264
meros planos es posible en el cine, el primero de los tipos señalados de simultaneidad temporal no puede representarse en la escritura fílmica, a no ser mediante la división del fotograma en diversos espacios.
Cuando el narrador se sitúa en una posición espacial cercana al personaje451, las figuras adquieren rasgos individuales y es posible el diálogo. Los críticos han percibido adecuadamente como los capitulillos de la obra se engarzan en pequeños núcleos narrativos, en palabras de Darío Villanueva, que establece cuatro452: las escenas de los marinos en la playa (X, XI y XII), el episodio de las muchachas embarazadas (XIV-XIX y XX-XXI), las escenas de la escuadra del cabo Tomín (XXVI y XXVII) y, en último lugar, las nueve secuencias de la derrota alemana al final de la obra en contrapunto (XXI-XXXIX). López-Casanova (1995: 55-58) establece una organización estructural sobre secuencias temáticas, "verdaderas unidades formales del diseño compositivo que se configuran y engarzan en razón de varios constituyentes del mundo representado (localización temporal y/ o espacial, protagonización, situaciones, gradaciones de la acción, etc.)" (López-Casanova, 1995: 55-56). Señala ocho secuencias temáticas y cuatro con función formularia (apertura/cierre, visión panorámica/transición, cambio temporal y colofón). Ambas formulaciones del diseño estructural no se oponen, ya que se basan en criterios diferentes. Además la estructuración por localización espacial es a veces difícil de realizar ya que algunos pasajes presentan indeterminación o ambigüedad en este sentido.
Estas organizaciones estructurales se superponen y coinciden sólo parcialmente con los cambios de focalización espacial que se han mencionado. El punto de vista estelar tiende a descender progresivamente hasta centrarse en personajes concretos, luego se realizan visiones panorámicas que avanzan hacia focalizaciones parciales, de grupo o individuales. Estos cambios pueden darse dentro de cada secuencia o núcleo temático, e incluso dentro de cada capítulo. Aunque no es posible detallar todas las variaciones de este tipo presentes en la obra, se comentarán de forma general sus rasgos básicos mediante una estructuración algo diferente a la de los dos investigadores citados4s3.
La obra comienza con una visión estelar de todo el frente de guerra. Es el punto máximo de distancia y elevación del punto de vista, "los ojos de las estrellas" (Noche, p. 12), cuya función de apertura ya se ha indicado. El capítulo II de
.si Según López-Casanova (1995: 63): "el primer plano y el relieve de acentuación escénica sobre determinados personajes (o grupos) que quedan focalizados y singularizados, sujetos a la mirada atenta y amplificadora de la cámara del narrador".
m "con una leve trama argumental y novelesca, la cual sirve para desarrollar más pormenorizadamente que los trancos aislados algunos aspectos de la guerra y, al mismo tiempo, para mantener la atención del lector, quizás dispersada por lo fragmentario de la visión estelar" (Villanueva, 1992: 430-431).
m Tampoco coincidente con la de Garlitz (1989), que establece una estructura en capítulos agrupados de tres en tres; tres regiones cada una con tres capítulos, con un capítulo de transición.
265
visión panorámica también se centra en las trincheras, la vanguardia, con lo cual la visión estelar se concentra sólo en una parte, aunque amplísima, del espacio detallado del capítulo anterior. El capítulo III presenta "los caminos de la retaguardia", también con visión abarcadora y elevada. En estos tres capítulos iniciales se ofrece la primera descripción de los tres bloques alternantes (señalados por Varela Jácome, 1991) que se sucederán en la novela. Los capítulos sucesivos serán muestra de las dos últimas visiones globales.
Los capítulos II y III siguen siendo de visión astral, aunque de fijación más determinada, como se ha dicho. Las trincheras abarcan todo el frente de guerra: "Corre un alerta desde los cantiles del mar norteño, hasta los bosques montañeros que divisan el Rhin" (Noche, p. 14).
Determinadas señales indican que esta visión amplia se centra en un punto: "los reflectores exploran la campaña y la esclarecen hasta el confín lejano de bosques y montes" (Noche, p. 15). De esa visión (cap. III) se desciende:
"Se oye el cañón, cuándo lento, cuándo en vivo fuego de ráfagas, y los soldados hacen conjeturas con palabras breves, casi indiferentes. Llega un ciclista sonando el timbre tercamente: Trae la orden de ruta que el sargento deletrea a la luz de una linterna, y el convoy se pone en marcha" (Noche, p. 15)
Un paso más y se escucha el diálogo. El verbo "llegar" indica sin duda el descenso de la visión elevada, en un capítulo característico de visión estelar, para a continuación volver a retomar la panorámica amplia -"Todos los caminos de la retaguardia sienten el peso de los carros de municiones" (Noche, pp. 15-16)hasta el final.
El capítulo IV supone una extensión del anterior, dedicado a la retaguardia, y es el único resto que permanece en la edición en libro de un núcleo temático suprimido dedicado a los aviadores454• Comienza con una visión general en la que se retoman elementos de los capítulos anteriores para luego centrarse en la actividad aérea, primero en visión estelar: "Unos van perdidos atravesando cóncavos nublados, otros planean sobre el humo y las llamas de los incendios, otros van en la luz de la luna, tendidos en escuadrilla" (Noche, p. 17), para después narrarse desde una visión espacialmente orientada desde un campo de aviación ("Aquel", Noche, p. 17; "estos que retornan", Noche, p. 18), que corresponde a una de las tres posibilidades climáticas establecidas a través de la luna: "Sólo realza sus siluetas [edificios del campo] la luna cuando navega por claros cielos estrellados" (Noche, p. 18).
Los cuatro capítulos siguientes (V-VIII) constituyen una secuencia centrada en una zona montañosa correspondiente a "granizos y ventiscas", para centrarse en el último fragmento en la localidad de Metzeral. El capítulo V proporciona
45-1 Para el significado de esta supresión, vid. Garlitz (1989: 22-24) y Juan Bolufer (en prensa).
266
una visión amplia de la zona. Los capítulos siguientes presentan ya acciones singulares y aisladas (no colectivas) y en ellos aparecen los primeros personajes nominados y las primeras voces en diálogo en estilo directo. En el cap. VI el narrador describe el intento de dos centinelas franceses de atravesar las trincheras alemanas y su muerte por electrocución. En el VII se narra el ataque alemán sobre una trinchera de cazadores alpinos. La narración acompaña el camino de un perro que lleva un mensaje desde las trincheras a unos oficiales en la retaguardia. En el capítulo VIII, tras una focalización amplia de la zona entre Thann y Metzeral, se describe la situación de esta última localidad, para después centrarse en el episodio del matrimonio con dos niños, uno de los cuales muere. En esta escena se produce el primer verdadero diálogo de La Media Noche (los ejemplos de estilo directo anteriores eran aislados), siendo éste el punto mayor de descenso de la posición espacial del narrador de este primer núcleo localizado geográficamente y formado por cuatro capítulos.
El capítulo IX vuelve a elevarse hasta la focalización estelar, en la que se enumeran acciones bélicas, siendo el punto máximo de interés la muerte de miles de soldados, añadiéndose como novedad la actividad de los camilleros de la Cruz Roja.
Los cuatro capítulos siguientes se sitúan en el frente de Flandes. Los tres primeros fragmentos constituyen una secuencia y entre ellos existe rigurosa continuidad temporal, sin cambio geográfico. Forman casi una gran escena (XI-XII) correspondiente al estado climático de la niebla ("La luna navega en cerco de nieblas", Noche, p. 35). Esta sección es rigurosamente simultánea a la anterior, por la referencia temporal explícita y repetida al comienzo de los dos núcleos temáticos: "Ya cantó dos veces el gallo". Como ocurría en el bloque anterior, éste se inicia con una focalización de la zona para después ajustarse a una escuadra de marinos en una playa cerca de Fumes. El capítulo XIII se localiza en el bombardeo de las trincheras de lpres.
El siguiente núcleo narrativo ("en medio de la bruma, al claro lunar", Noche, p. 41) es muy extenso, pues abarca un total de ocho capítulos (XIV-XXI) y se desarrolla en torno al viaje de la madre y las dos hijas desde Arras hasta el Hospital de San Dionisio, incluyendo la descripción del edificio sanitario y la actividad que allí se realiza. Entre estos fragmentos existe continuidad temporal y progresión cronológica455 . Tras la descripción de la ciudad destruida de Arras, la narración centra su interés en un carro con el que las tres mujeres dejan la ciudad (cap. XIV). En los dos siguientes fragmentos la focalización se sitúa al nivel de las muchachas y se describen los parajes que atraviesan en su marcha: "Se columbran las granjas entre ramajes de un negro vaporoso, rayos de luz se filtran
455 "No tiene término en la noche la lívida llanura", Noche, p. 41, cap. XIV; "cerca del amanecer llega un convoy de heridos", Noche, p. 57, cap. XX.
267
por los resquicios de los postigos, y se adivina el interior lleno de soldados" (Noche, p. 44). Se oye además la conversación entre los personajes.
El capítulo XVII sigue describiendo lo que se percibe en la carretera ("Ahora, a uno y otro lado del camino, aparecen campos cubiertos de cruces", Noche, p. 48), pero el centro de atención pasa a los enterramientos que unos soldados, un camillero y un capellán castrense realizan en la cuneta. En el capítulo XVIII y XIX las mujeres llegan al hospital, y el narrador las sigue por el interior del mismo manteniendo la focalización a su nivel: "Empuja la puerta que hay entornada hacia el final del corredor, y brevemente se ve a otra monja vieja, sentada en una silla baja, poniendo los pañales a un recién nacido" (Noche, p. 52).
Los dos últimos fragmentos de este bloque (XX-XXI) describen el sufrimiento de los enfermos y heridos que se amontonan en pasillos y corredores, y la labor en la sala de operaciones. Se ha abandonado la historia de la viuda y sus hijas, pero se continúa en el mismo espacio interior.
Los capítulos XXII y XXIII son complementarios y antitéticos. Presentan de forma alternada y claramente partidista la situación, especialmente anímica, a ambos lados de la línea del frente, la esperanza y alegría de los soldados franceses, frente a la sordidez, pesimismo y bajeza moral de los alemanes. Esta técnica, que ya había sido utilizada en La Guerra Carlista, de disposición alternante de los dos bandos no tiene más realizaciones a lo largo de la novela-reportaje, interesada exclusivamente en el campo aliado, quizá fruto de la experiencia empírica del autor. La visión en ambos capítulos recupera la elevación perdida y el protagonismo colectivo. Se abarca la línea de batalla y retaguardia de Flandes, que había centrado los fragmentos anteriores a estos, y de Picardía, sobre la que recaerá la atención en los capítulos siguientes. Esta sección marca una transición, que preludia la derrota alemana que se producirá posteriormente.
Los cuatro capítulos que se desarrollan a continuación, del XXIV al XXVII, se centran en el frente francés de la zona picarda. El primero de ellos es una panorámica de la retaguardia con visión elevada; el segundo particulariza el anterior dedicándose a los soldados que conducen los carros hacia el frente de batalla. Los dos siguientes se sitúan ya en las trincheras (Las Argonas) en una escuadra de dieciséis hombres que trabajan en las zanjas del frente a pocos metros de las líneas alemanas. En este núcleo la situación climática común es la lluvia.
Los fragmentos XXVIII y XXIX se remontan nuevamente a la visión estelar para marcar el tránsito temporal de la noche al amanecer, en todo el frente de guerra en simultaneidad, primero en la retaguardia y en las zonas destruidas, después en "las doscientas leguas de foso cenagoso" (Noche, p. 82). El capítulo XXX proporciona una descripción de los Cuarteles Generales, primero de forma general y colectiva, para luego centrarse en una sala de uno de ellos (p. 85).
268
, 1 J 1
~ 1
1 l 1
1
1 l
A partir del capítulo XXXI tiene lugar el gran núcleo temático estudiado detalladamente como ejemplo de contrapunto por Darío Villanueva (1992). Se vuelve al frente en la Picardía, donde se sucede el relevo de soldados, ya mencionado en el capítulo XXVIII. El espacio es el mismo que en el núcleo temático anterior a la secuencia del amanecer:
"Tres hogueras, tres grandes hogueras, rojean sobre la llanura: Tres aldeas que los alemanes, al retirarse, han puesto en llamas" (Noche, p. 67)
"Y, en el fondo de la llanura, flamea sobre el cielo negro el resplandor de tres aldeas en llamas, rodeadas de clamores" (Noche, p. 87)
Como ha analizado Darío Villanueva, a partir de este momento se suceden en contrapunto las acciones simultáneas de las tropas francesas (XXXII-XXXIV) e inglesas (XXXV-XXXVII), coincidencia temporal señalada por las referencias al alba en la mayor parte de los capítulos citados. Cada uno de estos bloques presenta el ataque y posterior derrota en progresión temporal. El capítulo XXXIII constituye una pausa digresiva. En estos capítulos se utiliza una distancia variable, desde la elevada del ataque conjunto hasta la más cercana que permite oír, si no verdaderos diálogos, los gritos de los combatientes.
Los dos fragmentos siguientes son el colofón de los anteriores, como afirma López-Casanova (1995), uno dedicado al Cuartel General inglés (XXXVIII) y otro a la imposición de cruces a las banderas francesas del General Goureaud (XXXIX). Si bien ambos describen a generales de los dos ejércitos victoriosos, las técnicas son diversas. En el fragmento XXXVIII el diálogo entre los altos mandos explica o justifica la acción cruel de los soldados indios en el capítulo anterior, por lo que la visión desciende hasta hacer audible las palabras de los generales. El capítulo XXXIX ofrece una visión más amplia y elevada de las celebraciones de la victoria francesa. Ambos fragmentos son simultáneos ("la luz del alba", Noche, p. 107; "En el ápice de la noche y el día", Noche, p. 108).
El último capítulo (XL) retoma la visión estelar del primero, al abarcar toda la nación en guerra, si bien esta vez a la luz del día (frente a la noche del inicial), dando paso a la segunda parte de la obra, nunca publicada en libro.
Después de este repaso al diseño estructural de la obra se imponen algunas conclusiones. Como ha señalado la crítica, la acción de la narración comprende la extensión temporal de una noche (desde las doce al amanecer), cuyo tránsito (alba) se desarrolla en la parte final de la novela (XXVIII-XL). Frente a lo que pudiera pensarse, la organización estructural de la obra, aunque flexible, presenta unas pautas muy determinadas y un cuidado en la estructuración bajo la impresión primera de fragmentarismo. La narración está enmarcada por dos capítulos de visión estelar, correspondientes a los dos límites temporales señalados. En su interior, y tras una introducción panorámica del frente y la retaguardia, se suceden diversas secuencias que agrupan un número variable de capítu-
269
los, localizadas geográficamente, en un movimiento descendente desde las focalizaciones amplias y distantes, hasta la cercanía que marcan los diálogos. Dentro de cada secuencia hay progresión lineal. Diversos capítulos de visión estelar vuelven a elevar la perspectiva separando estos núcleos (IX, XXII-XXIII, XXVIIIXXIX), con una función precisa (efectos de destrucción-muerte, ideológicos y de contraste, referencia temporal, en cada caso).
Los núcleos nocturnos se caracterizan además por su precisión climática y son los siguientes: Alsacia (granizos y ventiscas), Flandes (nieblas), zona de Arras a San Dionisio (claro lunar), Picardía (lluvia). Aun cuando se explicita únicamente para las dos primeras secuencias citadas su condición de realización simultánea mediante una referencia temporal, se puede ampliar esa condición a las cuatro. En la tercera se afirma el paso de la noche cerrada al amanecer, y en la cuarta no se determina.
El amanecer, desarrollado en dos capítulos de visión estelar dedicados a la retaguardia y el frente (con una extensión de la retaguardia), exactamente igual que los introductorios, supone la división en dos partes de la obra. En esta segunda se utiliza la técnica anterior pero únicamente centrada en el ataque simultáneo de las tropas francesas y las inglesas, al que suceden las consecuencias en el ámbito de los altos mandos como colofón (un capítulo para cada ejército).
El esquema estructural sería el siguiente:
I. Visión estelar completa (doce de la noche). II. Panorámica del frente de batalla. III. Panorámica de la retaguardia.
IV. Frente aéreo, de una visión abarcadora a un campo de aviación en la retaguardia.
A) V-VIII Montes de Alsacia. Granizos y ventiscas. V. Visión amplia. VI. Acción de los centinelas. VII. Ataque alemán a los cazadores alpinos. VIII. Metzeral. De una visión amplia de la ciudad a la escena de la
muerte del niño. IX. Visión estelar (Muerte).
B) X-XIII Flandes. Nieblas. X-XII. Playa (Fumes) Escenas de los marineros. XIII. Ipres.
C) XIV-XXI De Arras a San Dionisio. Claro lunar. XXII-XXIII. Visión estelar (Flandes y Picardía).
XXII. Franceses. XXIII. Alemanes. D) XXIV-XXVII. Picardía. Lluvia.
270
XXIV. Panorámica. XXV. Soldados que van al frente. XXVI-XXVII. Trincheras en Las Argonas.
XXVIII-XXIX. Visión estelar (Amanecer). XXVIII. Retaguardia. XXIX. Trincheras.
XXX. Cuarteles Generales, de una visión amplia a una concreta. E)XXVIII-XXXIX Ataque y victoria aliada.
XXVIII. Relevo de soldados. E.1) Ataque (XXXII-XXXVII).
E.1.1. XXXII-XXXIV Tropas francesas. E.1.2. XXXV-XXXVII. Tropas inglesas.
E.2) Colofón. Altos mandos (XXXVIII-XXXIX). E.2.1. XXXVIII. Ingleses. E.2.2. XXXIX. Franceses.
XL. Visión estelar completa (luz del día).
En cuanto a los diálogos entre los personajes, ya se ha mencionado su escasez en comparación con el resto de la narrativa valleinclaniana. Normalmente se sitúan en los capítulos finales de las secuencias señaladas, en ese progresivo descenso de la focalización. Así se pueden anotar los de los capítulos VIII (matrimonio e hija), XI (marineros, teniente y cabo), XV-XVI (mayoral y mujeres), XVII (soldados enterradores), XIX (médico, mujeres), XXV (artilleros, imaginaria, vieja), XXVII (soldados) y XXXVIII (generales ingleses). El resto de las intervenciones en estilo directo de los personajes se reducen a un solo hablante456 y suelen cerrar el fragmento al que pertenecen. Los restantes parlamentos son gritos de personajes innominados, soldados, heridos, tomados como un colectivo, sin formar verdaderos diálogos4s7.
Consecuentemente aparecen muy pocos personajes singularizados con nombre propio4ss. La mayor parte de los sujetos de la acción son colectivos, nombrados mediante sustantivos comunes en plural: soldados, artilleros, centinelas, ciclistas, marineros, peludos, boches, etc. Lo mismo sucede con los otros elementos no humanos que forman parte de la acción bélica (carros, convoyes, reflectores, cohetes, cañones, automóviles, aviones) y de los espacios (aldeas, ciudades, campos, caminos, montes).
-!56 Teniente, p. 22; Teniente Brea!, p. 24; lectura de un parte, p. 26; grumete, p. 39; oficial, p. 39; doctor Verdier, p. 61.
-!57 Heridos (pp. 59-69, 89), soldados (p. 81, 93) alemanes pidiendo clemencia (p. 95, p. 99, pp. 101-102).
-!58 Solamente nueve: Teniente Brea! y Teniente Rousell (VII); Carolina, Enriqueta (XIX); doctor Verdier (XXI); Cabo Tomin (XXVI); Sir Francis Murray, Sir Guillermo Scott (XXXVIII); General Goureaud (XXXIX).
271
Como ya se ha comentado, ese descenso de la visión estelar a la altura de los personajes no implica focalización interna desde los mismos. El punto de vista del narrador sigue manteniéndose en estos pasajes, siempre "por detrás" o "por arriba" en terminología de Pouillon459. Es posible el acceso a la interioridad del personaje, que de hecho se produce en bastantes ocasiones, aunque siempre de forma poco extensa, en psiconarración (técnica más distante del supuesto discurso mental original) y frecuentemente aplicado a colectividades, con lo cual se demuestra el poder sintético de la visión privilegiada del narrador. No se trata de la omnisciencia múltiple selectiva de Friedman o de la focalización variable o múltiple de Genette, sino de una demostración más de la omnisciencia de la visión astral. Aunque efectivamente predomina un tipo de focalización externa, en el que únicamente se informa sobre lo visible y audible, que produce la apariencia de objetividad del relato, algunos de los comentarios sobre los sentimientos de los combatientes no responden en absoluto a la restricción de información de la focalización externa, sino al poder de acceso a la conciencia, manifestación que, unida a la ubicuidad espacial y temporal de la visión astral, perfilan un narrador todopoderoso46°, versión moderna de la omnisciencia en muchos relatos de nuestro siglo461, y que tampoco, por las razones expuestas antes, puede equipararse a la novela perspectivística462•
Se verán a continuación algunos ejemplos de este peculiar acceso, esencialmente colectivo, a la conciencia de los personajes463:
"[los marineros] sienten que se disipa en presencia del jefe aquel miedo a los difuntos que les hace rezar y cantar" (Noche, pp. 35-36)
"Las tropas acantonadas en la retaguardia, sienten el impulso unánime de correr hacia delante: Los soldados abren el corazón a la victoria
-1s9 Cordesse (1988: 491) estima que el control del tiempo y del espacio es más determinante que el conocimiento de los pensamientos de los personajes para la determinación del tipo de focalización que en caso de relatos que describen sucesos simultáneos y no accesibles a un único personaje correspondería a la focalización cero de Genette. Todos estos problemas surgen de la confusión y debate en torno al concepto de focalización. Vid. Bal (1977), Bronzwaer (1981), Vitoux (1982), Wallace Martin (1986), Reisz de Rivarola (1989), García Barrientos (1992).
-160 Villanueva (1992: 421) diferencia esta visión estelar de la omnisciencia del narrador decimonónico: "Concluyamos que esta posición estelar del narrador difiere de la omnisciente novecentista aunque puede incorporársela, y que no está reñida con el relato objetivo de los acontecimientos".
-161 Vid. "Tiempo y representación literaria" y "La unidad de tiempo en la novela" en Villanueva (199la: 49-71 y 72-94).
-162 Como acertadamente afirma Corpus Barga (1966: 297), en una cita también recogida por Villanueva: "Valle-Inclán habiendo llegado a rechazar la herejía de sentirse Dios Padre como novelista, buscaba, sin embargo, un punto de vista de creación total".
-163 Vid. también ejemplos menores en la páginas 32, 35, 52, 55, 63, 70, 72, 73, 86, 90. En algunas ocasiones se accede brevemente a la conciencia de personajes singulares: "La pequeña comprende" (Noche, p. 30), "El teniente comprende" (Noche, p. 36).
272
( ... ) En medio del horror y de la muerte, una vena profunda de alegría recorre los ejércitos de Francia" (Noche, p. 63)
"y los soldados atónitos, huraños a los jefes, esperan el ataque de la infantería enemiga, sin una idea en la mente, ajenos a la victoria, ajenos a la esperanza. Eran los dueños de la fuerza, y advierten oscuramente que otra fuerza superior ha nacido contraria a ellos, contraria a los destinos de Alemania. Una sima profunda se abre en aquellas almas ingenuas y bárbaras, otro tiempo llenas de fe. Los jefes sienten la muda repulsa del soldado, el desasimiento de la tierra invadida, el anhelo pacífico por volver a los hogares" (Noche, p. 65)
"Las jornadas parecen interminables para el soldado cuando camina así, encerrado en la fila, viendo de continuo la espalda del que marcha delante, sintiendo escurrir por la carne el agua que gotea del casco. Es un deseo de llegar a la línea de batalla, de estrechar entre las manos el fusil que adormece el hombro dolorido, de sentirlo caliente y palpitante como una vida. Produce la angustia del mareo el monótono compás de los pasos: ¡Toe! ¡Toe! ¡Toe!" (Noche, p. 97)
En ocasiones este tipo de comunicación de sentimientos se transforma en rasgo de caracterización general de los personajes, en el que normalmente subyace la visión partidista del narrador:
"Los soldados trabajan con una resignación sombría, y un poso de odio para aquellos que invaden la tierra francesa: ¡Aquellos soldados chatos y brutales que cantan como salvajes, que combaten borrachos, que soportan el látigo de los oficiales, que son esclavos en una tierra donde aun hay castas y reyes! Para los soldados franceses, el sentimiento de la dignidad humana se enraíza con el odio a las jerarquías: La Marsellesa les conmueve hasta las lágrimas, y tienen de sus viejas revoluciones la idea sentimental de un melodrama casi olvidado, donde son siempre los traidores, príncipes y reyes" (Noche, p. 74)
Si esto es así es porque la distancia estelar no implica objetividad, imparcialidad o impasibilidad del narrador464, el cual, aunque normalmente moderado o remiso al comentario y juicio, deja transparentar su subjetividad, y a través de ella (y de otros procedimientos) su ideología particular, mediante técnicas simi-
-!6-l Sin embargo Matilla (1968: 464) afirma que "La manera más efectiva de retratar el impacto de la conflagración es asumiendo el narrador una posición de impasibilidad en las descripciones", pero más adelante señala: "La impasibilidad a veces se convierte en comentario directo de ValleInclán". Asimismo Villanueva (1992: 429) opina que "la visión astral trae consigo un distanciamiento que germina en objetividad". Cuando se abandona la visión elevada el narrador pierde la impasibilidad.
273
lares a las utilizadas en narraciones anteriores, entre las que destaca el uso bastante frecuente de la comparación, en este caso sencilla y austera465•
"[los aviadores] locos del vértigo del aire, como los héroes de la tragedia antigua del vértigo erótico( ... ) tienen una forma embrionaria y una evocación oscura de monstruos científicos" (Noche, p. 17)
"Caen ardiendo, simulan dos peleles" (Noche, p. 22)
"Quedan en un escorzo blando, sin horror, como dos hermanos que se besan" (Noche, pp. 23-24)
"Sus tiros se cruzan metódicamente como una expresión matemática, indiferente y cruel a los hombres" (Noche, p. 25)
"Hay parajes donde las casas se aplastaron y esparramaron portierra como los castilletes que levantan los niños" (Noche, p. 42)
"Es un mugir de espanto como en los eclipses de sol tienen los toros en la dehesa" (Noche, p. 99)
"llenas de armonía bélica como figuras de un friso" (Noche, p. 100)
Es mucho menos frecuente el discurso metafórico: "Es un ciclón de fuego" (Noche, p. 64)
"un tren que derrama su cabellera de chispas" (Noche, p. 72)
"lagartijas de llama" (Noche, p. 94)
El narrador utiliza también frases demostrativas y frases con artículo antonomásico:
"se abre el aire con aquella queja dilatada y profunda que tienen las gatas al parir" (Noche, p. 32)
"con el gesto apasionado y expresivo de los grandes habladores" (Noche, p. 53)
"el estruendo de las bocas de fuego tiene la resonancia religiosa y magnífica de las voces elementarias de los cataclismos" (Noche, p. 63)
"cobran aquella expresión radiante que las santas apariciones ponían en el rostro de los místicos" (Noche, p. 64)
"húmedos campos de aquel verde triste y cristalino que tiene la emoción remota y musical del divino sollozo con que se ama!" (Noche, p. 80)
"con aquel íntimo menosprecio que tuvo el latino por los pueblos extraños" (Noche, p. 84)
"con esa noble cortesía que es tradición de las armas francesas" (Noche, p. 85)
465 Vid. también los ejemplos de las páginas 31, 32, 35, 36, 43, 51, 55, 58, 59, 60, 64, 69, 81, 83, 94, 96, 99, 102, 105, 112.
274
En estos ejemplos se hace patente la subjetividad del narrador, que en el relato más supuestamente objetivo y distanciado no renuncia a transmitir su afectividad y sentimentalidad. Por ello aparecen en determinados momentos exclamaciones466 o explicaciones dirigidas claramente a lector467 y especialmente el juicio o la intromisión ideológica que comunica la particular visión de la guerra que tiene el narrador favorable a los aliados, que completa así la expuesta en las palabras de los personajes (especialmente en las del médico y en el diálogo entre los generales ingleses) y la que se deduce del desarrollo de las acciones46S:
"El francés, hijo de la loba latina, y el bárbaro germano, espurio de toda tradición" (Noche, p. 12)
"La derrota los embrutece y envilece [a los alemanes]" (Noche, p. 95)
En este sentido ya se ha mencionado la extensa intromisión del narrador del capítulo XXXIII sobre el sentido profundo de los acontecimientos que se narran, aquel que sólo le es posible conocer al iniciado469.
Como en las novelas de La Guerra Carlista, la caracterización de los personajes positivos como iluminados o dotados de una gracia especial religiosa que se percibe en los ojos es un procedimiento eficaz para crear una imagen favorable del combatiente aliado47°:
"Los artilleros, enterrados en sus casamatas, regulan el tiro de los cañones con un sentido matemático, como artífices que labrasen las piedras de un templo. Es la religión de la guerra, y como las almas tienen hermandad, sus palabras son breves: Por la virtud de la sonrisa y la luz de los ojos se comunican en el silencio: Cuando asomados a las troneras contemplan el incendio de las granadas, cobran aquella expresión radiante que las santas apariciones ponían en el rostro de los místicos" (Noche, p. 64)
"[El General Goureaud tiene] la mirada exaltada y mística, con una luz azul de audacia sagrada" (Noche, p. 109)
466 Pp. 31, 33, 72, 80, 90. 467 "-El Viejo Armando, en la jerga de los peludos-" (Noche, p. 20); "Es la conciencia de la resu
rrección" (Noche, p. 63); "Este momento ( ... ) es el más deprimente de la guerra" (Noche, p. 81); "-Para el alma francesa, armoniosa y clásica, el teutón continúa siendo el bárbaro-" (Noche, p. 84).
468 Vid. López-Casanova (1995: 55). 469 Como afirma Garlitz (1989: 26) la visión estelar tiene el poder "de abstraer las cosas y ele
varlas a un plano trascendental". m El narrador trata con especial cariño a la gente sencilla del campo, de la mar, como en narra
ciones anteriores: "mozos crédulos, de claros ojos, almas infantiles valientes para el mar, abiertas al milagro y temerosas de los muertos" (Noche, p. 35), "ojos aldeanos [del soldado veterano], claros ojos acostumbrados a mirar muy lejos, como los del marino, pero menos bruscos, y más llenos del amor de las cosas" (Noche, p. 112).
275
"Una emoción religiosa cubre la vasta plana, y las sombras antiguas ofrecen sus laureles a los héroes jóvenes de la divina Francia" (Noche, p. 109)
La visión estelar no supone la imparcialidad del narrador.
3.3. "En la Luz del Día".
Un Día de Guerra sería el título de una hipotética obra que estaría formada por dos partes471, cada una de ellas dedicada a un segmento temporal de la misma jornada: La Media Noche, para la guerra nocturna, y En la Luz del Día, para el día siguiente. Así aparece en los folletones, donde ambas publicaciones llevan el mismo título y un subtítulo "Parte primera" y "Segunda parte". Sin embargo, Valle únicamente publicó en forma de libro la primera, La Media Noche, ampliando su subtítulo de (Visión estelar) a Visión estelar de un momento de guerra. La intención de editar la segunda parte parece poco probable, ya que en la edición de 1917 suprime el denominador común ("Un día de guerra")472•
El texto de "En la Luz del Día" recoge en su título el final de la primera narración, para subrayar la absoluta continuidad temporal entre las dos secciones:
"En la luz del día que comienza, la tierra, mutilada por la guerra, tiene una expresión dolorosa, reconcentrada y terrible" (Noche, p. 221)
"El sol del alba da su luz a los horrores de la guerra" (Día, I)
"En la Luz del Día" está formado por siete capitulitos de extensión variable. Se ha afirmado que se trata de un texto fragmentario, lo cual no parece corresponderse con el diseño del folletón, en el cual todas las entregas finalizan con "(Se continuará)", salvo la última (26 de febrero de 1917), que aparece firmada.
A pesar de recoger en su subtítulo "(Visión estelar)" la denominación de la primera parte, el texto presenta notables diferencias con las técnicas narrativas utilizadas en La Media Noche. La más evidente y visible es la aparición en todos los fragmentos, salvo en el primero, de escenas con estructura y diseño teatral, mediante el intercambio verbal en diálogo de los personajes, que son identificados como autores de los parlamentos a través de su nombre como en acotación escénica.
La utilización en un texto narrativo de este tipo de diseño dramático no es una novedad de Valle, ya que algunos escritores como Azorín o Baroja practicaban con regularidad este tipo de presentación escénica. Sin embargo, los objeti-
m Según nos informa Cipriano Rivas Cherif en una entrevista publicada en España el 11 de mayo de 1916 (recogida en Dendle, 1996) el título pensado en un primer momento era La llama de francia. Un día de guerra.
472 Para un estudio más detallado de los diversos cambios estructurales y variantes textuales, y su posible interpretación o sentido, vid. Juan Bolufer (en prensa).
276
vos que buscaba el autor de "En la Luz del Día" con este procedimiento no están muy claros, ya que la técnica de la visión estelar, si la entendemos de forma rigurosa, sólo correspondería al primer capítulo del texto y parte del último. Virginia Garlitz (1989: 28) opina que se trata de un segundo procedimiento para conseguir una visión de suma:
"La comparación del punto de vista de las dos partes muestra que Valle-Inclán se concentra en la misma situación logrando una visión de suma de dos modos: uno por los ojos del narrador omnipresente y otro por la visión colectiva de varios observadores. En esto el autor pone en práctica el concepto que expresó en "Quietismo estético" VII (pp. 179-180):
"Es preciso haber contemplado emotivamente la misma imagen desde parajes diversos, para que alumbre en la memoria la ideal mirada fuera de posición geométrica y fuera de posición en el Tiempo"
Como se ha comentado en el apartado correspondiente a la elaboración del concepto de visión estelar, este capítulo de La Lámpara citado por Garlitz supone la formulación extensa de los principios definitorios de la visión cíclica. Sin embargo, en esa búsqueda del poeta, "el cimiento de mi estética", el narrador de La Lámpara, partiendo de la limitación de la mirada individual (como en el prólogo de La Media Noche), exhorta a su propia alma a mirar las cosas con "los ojos de todas las criaturas", sin egoísmo. Debe mirar el árbol como el labrador, el peregrino, el pájaro, la oruga. Dejando a un lado el posible reflejo literario de esta visión quietista, no se trata de la visión de varios observadores sobre el mismo objeto, sino de la visión del Poeta que a través de duro aprendizaje y largo camino consigue penetrar en el secreto de la mirada extática, un estado de gracia, como es el de los viejos poemas, las viejas piedras de la Arquitectura, como el cristal, como si el alma transmigrara de un ser a otro del Universo. En este ejemplo sigue existiendo una visión singular del narrador omnipresente.
En el prólogo de La Media Noche, en el que se vuelve a los viejos poemas, los infinitos relatos se unen en una visión suprema, en un único relato. Todos los relatos distintos del pueblo de Francia
"al cabo habrán de resumirse en una visión, cifra de todas. Desaparecerá entonces la pobre mirada del soldado, para crear la visión colectiva, la visión de todo el pueblo que estuvo en la guerra, y vio a la vez desde todos los parajes todos los sucesos. El círculo, al cerrarse, engendra el centro, y de esta visión cíclica nace el poeta, que vale tanto como decir el Adivino" (Noche, p. 8)
Sería discutible la interpretación de estos pasajes como la yuxtaposición de escenas dialogadas entre personajes, aunque en este tipo de narración se oiga la voz (en citación directa) de muchos personajes, ya que en todo caso, la síntesis de las diferentes voces en una voz única no se produciría, o en todo caso lo sería
277
en la mente del lector. La imposibilidad de representar en un texto literario este segundo modo de entender la visión estelar parece clara.
En todo caso, las características formales y de contenido de los diálogos de "En la Luz del Día" se alejan del tipo de intercambio verbal de La Media Noche, fundamentalmente por su extensión, número de participantes y carácter doctrinal (sólo semejantes al diálogo mantenido por los dos generales ingleses). Su función es claramente ideológica, de crítica a Alemania y de su concepción de la guerra, de la destrucción que esta provoca, del papel de Inglaterra en el frente aliado. Incluso una escena (cap. IV) entre propietarios de comercios próximos tiene un tono satírico alejado del dramatismo imperante no sólo en este texto, sino en el conjunto de las dos partes de "Un Día de Guerra", quizá más cercano al segmento dedicado a los aviadores suprimido de La Media Noche.
La presencia del narrador en los fragmentos que enmarcan los diálogos, dedicados al relato de acontecimientos y la descripción espacial, especialmente subjetiva, indican que Valle no buscaba la desaparición de la voz del narrador, en favor de las voces de los personajes. Este narrador accede a la conciencia de los personajes:
"Le entra como un frío, una gran amargura de mundo y duelo de sí mismo, por aquel odio que le enciende contra el pueblo del otro lado del Rhin. Y de pronto rebelándose, sintiéndose lleno de pasión, religado a la carne y al pecado, levanta los brazos a la altura, clavadas en tierra las rodillas" (Día, I)
Asimismo, en ocasiones, las descripciones están focalizadas desde los personajes, técnica infrecuente en La Media Noche:
"Sus ojos se levantan al cielo, y ve cómo el avión se aleja cercado de copos de humo, perseguido de las balas. El abate Boudin lo contempla lleno de odio, con los ojos lo quisiera hacer caer" (Día, II)
"Esparce la mirada por la plaza, y ve a una estanquera jorobada que se cubre los ojos con la mano, apoyada en el quicio de su puerta" (Día, III)
Los personajes pueden ser presentados y descritos por el narrador, con ocasionales referencias a su pasado:
"Es profesor de griego y de latín en un Liceo" (Día, III)
"Es un hombre maniático, ya caduco, pequeño y encorvado, que de la mañana a la noche pasea ante su puerta fumando y hablando solo" (Día, IV)
"El Pañero Viejo se había casado con una mujer joven y pintada que un día le abandonó desapareciendo de Reims. Al estallar la guerra ya llevaba loco muchos años, una locura de viejo avariento que repentinamente cambió para imaginarse padre de dos hijos, dos héroes muertos en Verdun" (Día, IV)
278
"Juan Sully es poeta, y los otros dos al comenzar la guerra eran estudiantes en París" (Día, V)
"Es rubio, tiene los ojos muy azules, y un bello gesto como Alfredo de Muset" (Día, V)
El paisaje es descrito con gran subjetividad por parte del narrador, que intenta comunicar su emoción:
"La campiña aterida y encharcada tenía un verde tierno manchado con el amarillo agno de la flor de la retama. Y el cielo gris era de una tristeza infinita" (Día,V)
"Una ligera llovizna enfanga las calles y aumenta su tristeza provinciana ( ... ) Los comercios, con las lunas rotas, tienen una soledad oscura" (Día, IV)
"( ... ) aquella capilla donde eran consagrados los reyes de Francia. En el viejo atrio desierto, el rumor de la guerra adquiere un sentido de vida sacrílego y bárbaro" (Día, III)
Los personajes aparecen denominados por sus nombres y apellidos, salvo algún soldado en el último fragmento. En el caso de la escena de los comerciantes en el capítulo IV, las designaciones se acercan a las típicas del teatro de Valle473, quizá por el tono especial del fragmento, algo discordante con el resto (Clotilde la Viuda, Adolfina la del Talabarte, Pedro el Marsellés, el Pañero Viejo).
En estos capítulos centrales el narrador externo presenta los diálogos de los personajes, y su posición espacial se ajusta a la de los mismos. Como en la primera parte se mantiene el uso del presente simultáneo de forma generalizada.
Los espacios cambian en cada capítulo, aproximándose al frente de batalla: cap. 11, "Una iglesia abandonada, cerca de Reims.- La iglesia de Betheny" y plaza colindante, que es bombardeada por un avión alemán; cap. III, alrededores de la catedral de Reims que está siendo bombardeada; capítulo IV, calle comercial, seguramente de Reims también; cap. V, una carretera en la que se oye el cañoneo lejano; cap. VI, trincheras de primera línea bombardeadas por la aviación; cap. VII, emplazamiento de los cañones a retaguardia de la primera línea del frente (Main de Massiges). Lo que une todos los capítulos es el bombardeo de la aviación alemana (salvo en el capítulo III, donde sólo se mencionan sus efectos destructivos). No se indica en ningún momento que tales capítulos sean simultáneos. Las referencias temporales son escasas ("el claro azul de la mañana", Día, 11; "Es la hora del rancho", Día,V).
m El personaje de Adolfina la del Talabarte recuerda otras caracterizaciones femeninas en obras valleinclanianas con mayor tendencia satírica y grotesca: "La talabartera hace un gesto pudibundo, arrebolada bajo el revoque de polvos de arroz, y se entra en el bazar, sujetándose las horquillas del rodete postizo" (IV)
279
Estos capítulos están enmarcados por fragmentos de perspectiva abarcadora y amplia, similar a la practicada en La Media Noche. En el capítulo I, prototipo de visión estelar, se ofrece una panorámica de la guerra desde las alturas, que abarca múltiples espacios en el momento del amanecer. La simultaneidad se consigue por la utilización del plural y los sustantivos colectivos. En este pequeño texto se recogen algunas ideas presentes en la primera parte relativas al sentimiento religioso y la matemática cruel de la guerra, así como la penetración del narrador en la conciencia colectiva del pueblo de Francia, y un tono de exaltación épica que también se localiza en la primera parte:
"Un vasto rumor de voces y conciencias, más ardiente que el viento del desierto, pasa sobre la dulce y atarazada Francia. Se siente el temblor de las almas como tremolar de gloriosas banderas, y el afán de los corazones tiene en el aire una vibración más pura que la luz" (Día, I)
La repetición de un fragmento textual consigue efectos rítmicos, de intensidad lírica. Es este un capítulo en el que aparecen condensados todos los procedimientos utilizados en La Media Noche, incluida la trascendencia o concepto previo de la misma.
En la parte final del último capítulo vuelve la visión panorámica, pero más centrada en una zona concreta, una extensión de la llanura de la Champaña. La descripción abarca un espacio muy amplio, de aldeas, campos, parajes diversos. Al final, vuelve a la perspectiva del comienzo del capítulo, retomándose la acción del avión abatido por los alemanes.
En conclusión, En la Luz del Día presenta técnicas narrativas bien diferentes a las de La Media Noche. La visión estelar sólo correspondería al primer capítulo y parte del último. La eliminación completa de este texto en la edición en libro puede deberse a su no coincidencia con la versión más rigurosa del concepto de visión estelar, explicación válida asimismo para la supresión de los cuatro capítulos dedicados a los aviadores del aeródromo de Verzy de La Media Noche.
4. La Guerra Carlista y la visión estelar.
En algunos trabajos sobre la trilogía carlista se han relacionado las técnicas narrativas presentes en estas novelas con el concepto de visión cíclica de La Lámpara Maravillosa o con la visión estelar de La Media Noche. Por ejemplo, Tucker (1980) estudia la imagen del tiempo en La Lámpara, y aplica el concepto de visión cíclica y de tiempo circular a La Guerra Carlista, examinando cómo Valle va profundizando en esta noción hasta sus últimas narraciones (Ruedo Ibérico y Tirano).
Adelaida López de Martínez (1979) considera que el esperpento nace con la novela histórica. Sus novedades (héroe colectivo, alternancia de personajes reales y ficticios, estructura fragmentaria y postura demiúrgica del narrador) ya
280
están presentes en las novelas carlistas. En cuanto al concepto de visión estelar cree que este se encuentra ya en La España Tradicional:
"Lo expuesto en la "Breve historia" (sic) que precede a La Media Noche bien podría constituir la estética a posteriori de la trilogía carlista, obra estructurada mediante una suma de perspectivas tangenciales, simultáneas e interdependientes, como las líneas de un crucigrama tridimensional cuyo significado se va revelando a medida que avanza la lectura ( ... ) Para ello necesita una perspectiva múltiple y ubicua que consigue distanciando al narrador del relato, elevándolo a una altura conveniente que le permita obtener una visión de conjunto desde distintos ángulos. Colocado el narrador en la postura adecuada para dominar el relato, el autor, como tal, desaparece. La ilusión de objetividad será total y convincente" (López de Martínez, 1979: 357)
También María José Alonso Seoane (1979: LIV) relaciona la visión estelar con las técnicas narrativas de La Guerra y con la visión cíclica de La Lámpara, centrándose en la percepción alta y amplia, desde arriba, que abarca todas las perspectivas:
"La realidad estará mejor reflejada por la visión cíclica, la suma de perspectivas y la depuración de imágenes que da el recuerdo: inmovilizadas en su perfección, atemporales, todas las cosas se conocen como son realmente; no cambiadas como nos las muestran los sentidos, sino en su verdadera belleza" (Alonso Seoane, 1979: LXI)
Margarita Santos (1993: 346) insiste en la relación de las novelas carlistas con la estética expuesta en la "Breve noticia" de La Media Noche:
"estas novelas condensan en su propia estructura los postulados teóricos que Valle formulará luego expresamente en el prologuillo de La Media Noche, y que ya poseía, acaso sin racionalizarlos, al escribir la trilogía"
Según Santos, Valle busca una posición del narrador que consiga vencer las limitaciones espacio-temporales. Las consecuencias estructurales de dicha visión son las señaladas por Villanueva (1992): protagonismo múltiple, pluralidad de localizaciones espaciales y simultaneidad, pérdida de carácter novelesco de la trama, que ya pueden encontrarse en La Guerra Carlista.
Después de examinadas las características fundamentales de la narración de La Guerra Carlista y La Media Noche se observan algunas coincidencias notables, aunque dicha aserción debe ser convenientemente matizada. Es este el caso, por ejemplo, de las técnicas que buscan la simultaneidad de los acontecimientos. En un plano general, es cierto que en las dos últimas narraciones de la trilogía aparece dicha simultaneidad como consecuencia de la multiplicación (no excesiva) de los hilos de la historia y de los espacios por donde transitan los perso-
281
najes, pero esta presentación simultánea se basa en muchas ocasiones en la elipsis, luego recuperada en los diálogos, de una o más de las líneas argumentales. Si se examinan las técnicas que promueven la simultaneidad en La Media Noche, como se ha podido observar en el apartado precedente, se constata como los efectos de simultaneísmo se consiguen mediante un conjunto de procedimientos variados, no únicamente a través del doblete de hilos de la historia, con la consecuencia evidente de una mayor profundización en la impresión de que los acontecimientos se suceden en momentos coincidentes474• Por otro lado, la reducción temporal consecuente es mucho mayor lógicamente en La Media Noche. Y, más importante todavía, en la crónica de la guerra mundial, la narración es simultánea a los hechos, mientras que en La Guerra Carlista la narración es ulterior, pues los acontecimientos se narran una vez estos ya han tenido lugar, como es coherente con el género de la novela histórica y el tema elegido475 . La selección de la narración simultánea no es en absoluto poco importante, pues se fundamenta sin duda en la búsqueda de la suspensión temporal, a pesar de que, como ya se ha dicho, esta inmovilización no llega a producirse realmente.
Como resultado de dichas diferencias, se encuentran discrepancias en otros niveles. Así el embrionario protagonismo colectivo de La Guerra, con sus personalidades marcadas, cede paso a un verdadero personaje colectivo en La Media Noche, visible por ejemplo en la escasez de personajes con nombre propio frente a la multitud de sustantivos colectivos como sujeto de las acciones que se relatan. La elevación de la visión en la crónica de la guerra mundial trae consigo la disminución de los diálogos a niveles que ni antes ni después pueden documentarse en la producción del escritor, frente a la construcción del relato a base de escenas dialogadas en La Guerra Carlista.
Por último, el narrador heterodiegético presente en La Media Noche y en la trilogía carlista muestra su subjetividad y emotividad, así como su partidismo por uno de los bandos enfrentados mediante similares y sutiles procedimientos que favorecen la transmisión esencialmente ideológica que se busca en todos estos relatos. Sin embargo, aunque coinciden en su omnisciencia, ésta presenta diferencias significativas, especialmente en la alternancia que puede darse en las novelas en cuanto a la focalización. Se ha observado como en las novelas de La España Tradicional se recurría en determinados momentos a la focalización interna, restricción de información que no aparece en La Media Noche, que prefiere mayoritariamente la focalización externa. La facultad de acceso a la conciencia que se manifiesta en numerosas ocasiones en La Guerra se puede documentar en La Media Noche, pero en poquísimas circunstancias y especialmente
m Además los personajes de La Media Noche no se separan y vuelven a encontrarse como los de La Guerra Carlista.
475 La Media Noche, aunque puede parece novela histórica para los lectores actuales, no lo fue en su intención.
282
centrada en colectivos de combatientes. La omnisciencia de La Media Noche resulta más del efecto final producido por la ubicuidad espacial y temporal y la lejanía de la posición espacial del narrador, que del poder de representación del discurso mental de los personajes.
Si las técnicas narrativas de La Guerra Carlista responden o no a los presupuestos teóricos de la "Breve Noticia" que prologa La Media Noche depende únicamente de la interpretación de las palabras del escritor que se realice. Si la crónica de la guerra mundial es la aproximación literaria más cercana, aunque imperfecta, de la visión estelar, las notables diferencias que en la práctica narrativa presentan ambos conjuntos obligarían a matizar en el caso de La Guerra Carlista la influencia de la visión estelar.
283
CAPÍTULO V
Las novelas esperpénticas. Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico.
l. Introducción.
Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico presentan notables semejanzas en sus técnicas narrativas476. Las fechas de redacción de la Novela de Tierra Caliente y de La Corte Isabelina debieron ser parcialmente coincidentes, como se demuestra por las datas de aparición de los textos en la prensa periódica477. La participación de ambas en una estética coincidente, calificada de esperpéntica por el propio escritor, impulsa a estudiarlas conjuntamente478.
La dedicación de Valle-Inclán al género narrativo se concentra al principio y al final de su trayectoria literaria. Como se ha visto, las fechas de redacción de las Sonatas, de las novelas cortas y los cuentos y de la trilogía carlista se extienden por un período temporal que abarca desde finales del XIX hasta 1910, aproximadamente. Salvo la publicación de algunos relatos aislados que se recogen en la nueva edición de Jardín Umbrío de 1914, Valle se dedicó posteriormente a la escritura de obras teatrales (Cuento de Abril, Voces de gesta, La Marquesa Rosalinda, El embrujado, La Cabeza del Dragón) y a la creación de su tratado de estética, La Lámpara Maravillosa, publicado a comienzos de 1916, pero cuyos pre-textos son anteriores.
Valle-Inclán vuelve a la narración durante un pequeño paréntesis en la guerra europea. A finales de 1916 comienzan a aparecer en El Imparcial los folletones
• 76 Ya finalizado este estudio y en vías de publicación, ha visto la luz la monografía de Dru Dougherty Guía para caminantes en Santa Fe de Tierra Firme: Estudio sistémico de "Tirano Banderas", sin duda el análisis más exhaustivo y documentado de la novela. Ante la imposibilidad de incluir o comentar todas sus aportaciones en este momento, remito al lector a su consulta.
m Vid. Bibliografía final, apartado 3. El primer pre-texto conocido de Tirano Banderas se publicó en El Estudiante en junio de 1925. El último el 1 de mayo de 1926. Cartel de ferias. Cromos isabelinos apareció el 10 de enero de 1925 en La Novela Semanal. "La corte isabelina" fue publicada en La Nación del 10 de enero al 15 de febrero de 1926 (Serrano Alonso, 1996b).
• 78 La última propuesta en este sentido ha sido la de Tasende Grabowski (1994b: 199-208).
285
de La Media Noche, publicada en libro en agosto de 1917. No se debe olvidar que se trata de una obra de encargo, si bien aceptada gustosamente por el escritor, como se puede observar en sus conferencias y entrevistas, en las que se muestra muy interesado en ofrecer su visión de la contienda. Además La Media Noche, aunque considerada obra de ficción, fue en su momento una crónica periodística. Anovelada o novelesca por el mismo fundamento mágico de la visión estelar que se explica en su prólogo, pertenece a un género híbrido de intencionalidad propagandística, que suele acompañar a todo hecho bélico.
A partir de este momento y hasta 1925-1926 no se vuelve a iniciar la actividad narrativa de Valle con Tirano Banderas y la serie de El Ruedo Ibérico, cuando el escritor ya ha publicado o estrenado buena parte de las obras teatrales por las que hoy es especialmente apreciado479. Excepto La Media Noche y algunos relatos breves, además de La Lámpara Maravillosa, que se considera ensayo, Valle lleva quince años sin dedicarse a la narrativa. Las razones de tal decisión sólo el escritor las sabe, y son, seguramente, de índole biográfica.
Lo que sí se conoce es que en ese período se produjeron importantísimos e influyentes acontecimientos históricos. Es ya un tópico mencionarlos para explicar la renovación estética del Valle-Inclán de los años veinte, pero en el caso de la narrativa su influencia es no por sabida, menos cierta. Las consecuencias de la guerra europea sobre el mundo cultural e intelectual occidental no pueden ser pasadas por alto. Especialmente importantes para los proyectos novelísticos de Valle-Inclán en este momento fueron asimismo la revolución mejicana de 1915 y la revolución rusa de 1917. El escritor se manifiesta en sus entrevistas especialmente interesado en el desarrollo y las consecuencias de tales hechos históricos. La concepción de Tirano y de El Ruedo nació, sin duda, de la atracción que sintió por el fenómeno revolucionario, los movimientos de masas y los abusos del poder. En España la situación no era muy del agrado del autor, que si siempre se mostró muy crítico hacia la política del país, exacerbó su actitud de denuncia a partir de 1923, momento en el que comienza la dictadura de Primo de Rivera.
La vivencia por parte de Valle-Inclán de tales acontecimientos se vio acompañada de una progresiva politización y de una reflexión sobre el papel del intelectual en la sociedad, que continuará durante la República, como ha estudiado Dougherty (1986). El talante crítico del Valle de los años veinte se manifiesta en su literatura mediante la sátira de la política del momento, la crítica a los valores establecidos, la búsqueda de las raíces de la degradación de la sociedad española. La renovación y la experimentación constante que a lo largo de su trayec-
480 La Enamorada del Rey, Divinas Palabras, Luces de Bohemia, Farsa y licencia de la reina castiza se publicaron en prensa o en libro en 1920, Cara de Plata de 1922 y Los cuernos de don Friolera en 1925; coincidiendo con la redacción y publicación de Tirano y La corte de los milagros vieron la luz Ligazón, El terno del difunto y La hija del Capitán.
286
toria ya había demostrado Valle-lnclán, continúa apareciendo en su obra, que ahora refleja el pesimismo de su creador a través de un apreciable cambio de tono, pues el mundo ficticio se hace más sombrío y degradado, los personajes carecen de toda grandeza moral y del aliento épico que poseían algunas figuras de La Guerra Carlista y que pervivía en los aliados de La Media Noche. Y a pesar de que en sus declaraciones, especialmente durante el viaje a México y en la fase inmediatamente posterior, Valle-Inclán se muestra optimista y convencido de la inminencia de una futura revolución española, quizá la llegada de la dictadura de Primo de Rivera promovió la negatividad desesperanzada que domina en sus últimas creaciones. En esta postrera narrativa son significativos el interés creciente por la historia y por el protagonismo colectivo, ya presente en La Media Noche480•
Se examinarán en primer lugar las declaraciones del escritor en conferencias y entrevistas de la época de redacción y publicación de las narraciones esperpénticas, para poder precisar cuáles para Valle eran los puntos fundamentales de su concepción de la novela en aquellos momentos, así como su consideración del esperpento y su relación con la narrativa4s1. La fiabilidad de tales fuentes es alta, a pesar de su transcripción por reseñadores y periodistas, ya que, como se podrá comprobar a continuación, Valle repite las mismas ideas casi con las mismas palabras en sus declaraciones públicas, lo que permite acercarse con seguridad a su teoría sobre el arte y la novela en la época. Estas nociones estéticas se relacionan con las encontradas en momentos anteriores y es posible establecer nexos de unión y la profundización en algunas preocupaciones artísticas. La revisión de las novelas esperpénticas a la luz de La Lámpara Maravillosa o la "Breve Noticia", prólogo de La Media Noche, parece menos apropiada metodológicamente, a pesar de la continuidad en el pensamiento estético del escritor, ya que estas obras son diez años anteriores a las novelas que se examinan y en este período temporal el autor ha seguido experimentando en diversas direcciones estéticas, como se puede confirmar a través de su teatro y poesía.
En segundo lugar, se examinarán las novelas de El Ruedo Ibérico y Tirano Banderas, pues, como se ha comprobado en el capítulo anterior, las formulaciones teóricas no siempre encuentran una realización en la práctica novelesca, o en su
-ISO Sin embargo, se presentan algunos problemas para encajar Cara de Plata en este panorama, una "Comedia Bárbara" de 1923, en la que se percibe la nueva estética. Todavía, a pesar de los esfuerzos notables de algunos investigadores, su explicación no está clara (Alberich, 1968, y, especialmente, J.-M. Lavaud 1992 y 1995).
-18! Algunas de estas declaraciones son muy conocidas gracias a la extraordinaria difusión del trabajo de Dougherty (1983). Otras han sido recuperadas posteriormente por Valle-Inclán y ValleInclán (1994), Serrano Alonso (1990b) y el propio Dougherty (1988), entre otros. Algunas de estas últimas se centran en cuestiones relativas al narrador y a las técnicas narrativas, y son prácticamente desconocidas.
287
aplicación se producen desajustes fruto de la distancia inevitable entre las aspiraciones del escritor y lo conseguido en el texto.
1.1. El personaje colectivo.
Se ha observado ya como en La Guerra Carlista aparecía un personaje colectivo todavía embrionario debido a la relevancia de algunas personalidades individuales, como Santa Cruz, la Madre Isabel o Bradomín. En La Media Noche se experimenta con un verdadero personaje colectivo, una nación en guerra, formado por varios grupos diferentes. La utilización de sustantivos comunes en plural y sustantivos colectivos, así como la escasez de personajes con nombre propio, promueve la creación de este personaje-multitud que se levanta ante la invasión germana, la Francia que lucha y que sufre, el alma colectiva de un país. Los descensos de la visión astral permitían asimismo al lector acercarse a algún personaje individual durante un capitulillo o dos como máximo. Sin embargo, las declaraciones de Valle sobre el personaje colectivo son bastante posteriores a las fechas de redacción de las novelas bélicas examinadas en el capítulo anterior. Se aprecia en ellas como el escritor se enfrenta primero a la necesidad de una renovación en los temas, renovación que supone un acercamiento político y social a la realidad contemporánea:
"Se hace indispensable cambiar los moldes y abandonar la insulsa novela de amoríos. Yo le digo a la juventud española que vaya a buscar sus novelas a la cuestión agraria de Andalucía y a la enorme tragedia que se viene desarrollando en Cataluña" ("Don Ramón del Valle-Inclán en La Habana", 1921.¡s2, apud Dougherty, 1983: 105)
"Hay una vida española que no conozco, y que sería muy interesante novelar. Las luchas sociales de Barcelona, por ejemplo. El tipo del obrero que después de cenar tranquilamente coge la Star y sale a por el patrono, obedece a un estado psicológico interesante para analizar, para estudiar ... Mi obra viene a reflejar la vida de un pueblo en desaparición; mi misión es anotarla, antes que desaparezca" (Estévez Ortega, 1927, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 360, y Serrano Alonso, 1990b: 130)
En esta última entrevista, tras citar las Comedias Bárbaras añade: "Está por hacer, en cambio, la novela de los que han de formar el
futuro. No serán individuos, ciertamente, sino grupos sociales ... España está en fermentación. Recoger este estado de cosas sería lo útil y conveniente; pero nadie lo hace. En cambio, se ha hecho la novela de todas las casas de huéspedes de Madrid ... " (E. Estévez Ortega, 1927, apud Serrano Alonso, 1990b: 130)
m Las referencias completas de estas entrevistas anónimas pueden consultarse en la bibliografía final.
288
Como expone en múltiples declaraciones por estas fechas, la novela y la historia deben correr paralelas y los protagonistas de la historia son grupos sociales483. En conferencias y testimonios varios de un período extenso que abarca de 1925 a 1930, Valle reitera la primacía de la novela colectiva, de masas, frente a la novela centrada en el individuo.
En 1925-1926, Valle se dedica a pronunciar una serie de conferencias sobre temas literarios y artísticos, algunas de las cuales han sido recogidas gracias a la labor de los investigadores484. Aunque existen varios modelos de conferencia, una más centrada en la historia de la literatura española, otra sobre motivos de arte y literatura, y una tercera titulada" Autocrítica literaria", en ellas se vuelve a los mismos temas, como la novela colectiva o las famosas tres posiciones del autor con respecto a los personajes. De forma sintética, las ideas de Valle-Inclán sobre la novela colectiva vertidas en estos testimonios son las siguientes: La novela psicológica se inició con la revolución francesa y su ejemplo máximo es la obra literaria de Stendhal. La variante más desarrollada es la que practica Proust, deplorable para Valle. Frente a la novela individualista, Valle propone la novela colectiva más acorde con los tiempos. El mejor ejemplo es La guerra y la paz de Tolstoi, y, en castellano, el Facundo de Sarmiento. Posteriormente, a partir del año 1928, aplicará este concepto al proyecto de El Ruedo Ibérico.
Se deben señalar dos cuestiones a este respecto. En primer lugar, explica a veces la primacía o necesidad de la novela colectiva por la suma de visiones particulares (nociones de estatismo, centro, literatura popular, temas ya tratados con anterioridad). En segundo lugar, el alma colectiva de un determinado pueblo en una situación histórica concreta debe plasmarse en unos personajes que sintetizan grupos sociales.
En un proceso de maduración de sus ideas estéticas, diez años después de La Lámpara maravillosa, Valle-Inclán sigue. hablando del éxtasis y la eternidad, matizando algunos puntos y profundizando en otros, como el concepto de síntesis y la expresión del alma colectiva, del sentir nacional. Valle ha recorrido el camino que va de la dificultad de expresión de la sensación única e intransferible, individual, a la necesidad de la expresión de la visión colectiva, sintetizada por el poeta, que así hace historia. Vuelve a poner como ejemplo la literatura popular. El personaje colectivo tiene, pues, su fundamento en la visión colectiva sintetizada por el escritor y por otro lado, en los cambios históricos. Se trata,
483 "Creo que la Novela carnina paralelamente con la Historia y con los movimientos políticos. En esta hora de socialismo y comunismo, no me parece que pueda ser el individuo humano héroe principal de la novela, sino los grupos sociales. La Historia y la Novela se inclinan con la misma curiosidad sobre el fenómeno de las multitudes" (Martínez Sierra, 1928, apud Dougherty, 1983: 178) .
.¡¡;.¡ Dru Dougherty (1988) ha estudiado la vertiente política, de oposición al régimen imperante, de estas conferencias pronunciadas en un viaje a Asturias realizado en 1926. A ellas se puede añadir dos más recogidas por Valle-Inclán y Valle-Inclán (1994: 283-287, 321-324).
289
pues, de un personaje colectivo matizado, ya que personajes individuales o pequeños grupos sintetizan colectividades:
"Hay un nuevo método de hacer novela, que es desinteresarse del individuo e interesarse por las colectividades. El que ha llevado a más alto grado esta novela ha sido Tolstoi en La guerra y la paz, que presenta a Rusia en los tres aspectos de la Rusia de San Petesburgo, Moscú y la Rusia del campo, sintetizadas en tres familias distintas. ( ... ) No mira al individuo sino a las masas sintetizadas en Facundo, que representa el campo y el tirano Rosas, la ciudad" (Montes, 1925, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 286)
De Facundo dirá también en una conferencia posterior: "En esa obra se sintetiza admirablemente, en sus dos aspectos más culminantes, el sentir nacional de la Argentina, sus dos tendencias principales en los comienzos de la constitución de la República" ("Valle-Inclán en Asturias", 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 319). A la luz de estas ideas cobran sentido las declaraciones sobre Tirano Banderas, que se comentarán posteriormente, en las que Valle examina los tipos de personaje-síntesis que ha buscado. El escritor reconoce que este planteamiento no es el preferido de los lectores:
" - Las novelas suelen tener un personaje principal...
- Las mías no ( ... ) Cuando les llega su hora se destacan del fondo y adquieren la máxima importancia. Y sé que al lector le molesta que le abandonen el personaje que ganó su primera simpatía, pero yo escribo la novela de un pueblo, en un época, y no la de unos cuantos hombres. El gran protagonista de mi libro es el Ruedo Ibérico.
Los demás sólo sirven mientras su acción es definidora de un aspecto nacional" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 389)
Por ello se ofrece o se intenta ofrecer en El Ruedo "una visión de la sensibilidad española desde la caída de Isabel 11" (Tornar, 1926, apud Dougherty, 1983: 163), y su "gran protagonista es el medio social, el ambiente. Quiero llevar a la novela la sensibilidad española, tal como se muestra en su reacción ante los hechos que tienen una importancia" (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty, 1983: 189-190).
A Valle le interesa ahora más la historia y por ello necesita de las colectividades para su recreación. Ya no es el centro la sensibilidad individual, principio que regía la construcción de las Sonatas y sobre el que se sustentaba su artículo teórico sobre el Modernismo. Sin embargo, la acción del escritor sigue siendo fundamental y única. El artista necesita tener una capacidad especial para captar y reproducir sintetizada esa sensibilidad social, lo que recuerda el "concepto previo" tantas veces mencionado en los años de la guerra europea.
290
En la reseña de la conferencia "Motivos de arte y literatura", recogida en El Noroeste de Gijón el 7 de septiembre de 1926 (apud Dougherty, 1988: 82-85, y Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 317-320) aparecen reflejadas de forma extensa las ideas del escritor sobre la novela colectiva, tres meses antes de la aparición en librería de Tirano Banderas, cuando ya se han publicado todos los fragmentos previos en El Estudiante, y La Corte Isabelina, folletín de La Corte de Los Milagros, ya ha aparecido en La Nación de Buenos Aires (Serrano Alonso, 1996b). En esta conferencia, que el escritor repitió en varias ocasiones, Valle comienza reiterando, todavía en 1926, algunas ideas de La Lámpara. Insiste sobre el estatismo como condición de la obra artística eterna y perfecta, estatismo ejemplificado con el éxtasis. Sin embargo, existe en este caso una novedad importante. El estatismo "ha de ser como el punto de paso para la actividad ( ... ) como condición precisa de eternidad en el Arte, solamente es emotivo cuando lleva un fin de actividad, cuando significa un punto de transición" (apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 318). Posteriormente se explaya sobre el concepto de síntesis en la pintura de Velázquez que "aprisiona sintetizada en un momento la luz de todas las horas del día", en la escultura griega que sintetiza la belleza femenina y masculina. A continuación entra ya directamente en el ámbito de la novela, con opiniones que deben leerse a la luz de estas consideraciones de síntesis. La cita es larga, pero merece ser transcrita íntegramente, pues en ella aparece claramente la idea de la novela colectiva como síntesis de la visión popular:
"Considera que la mejor novela no es la que trata el tipo hegeliano, individualista, que tiene algo de narcisismo, sino la novela que trata de colectividades, de acciones colectivas. La obra literaria que de sus personajes anota y analiza acción por acción, con valor individualista y con gran precisión y minuciosidad, al estilo de Proust, la llama antigualla cargada de barroquismo. La novela no es un producto individual, sino un producto colectivo, que se va formando en el transcurso de las generaciones hasta que encuentra al artista literato que la recoge sintetizada. El novelista individualista no puede hacer buena novela, porque no recoge la idea y el sentir populares, sino el suyo propio; y asimismo, no puede ser bueno tampoco cuando recoge en la novela las cosas de su tiempo sin que antes hayan tenido el necesario proceso de gestación en el pueblo. Así resultan esas visiones de la vida y la naturaleza mezquinas. El novelista ve la vida y la naturaleza desde su punto, pero como ambas cosas son una continua relatividad, la visión del novelista es falsa, y la más verdadera es la del pueblo, que tiene varias facetas. Por eso el verdadero novelista recoge sintetizadas las ideas y el sentir de los pueblos, y hace historia, porque toda novela de esta especie es verdadera historia.
Tolstoi es el gran maestro de esta clase de novelas. En su obra La Paz y la Guerra, recoge los relatos de la guerra napoleónica, a través de varias generaciones, y sintetiza en ella el sentir y el pensar del pueblo;
291
pero además hace novela colectiva, y como no puede pintar con todo detalle las grandes ciudades rusas, pinta admirablemente varias de sus familias típicas, en las que se sintetiza el espíritu de aquellas grandes urbes" (apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 318-319)
La visión colectiva se va formando a lo largo del tiempo y es más verda
dera, ya que ofrece múltiples puntos de vista. El novelista recoge esta visión y la sintetiza. Sobresale, por otro lado, el comentario sobre la ausencia de la gran novela de la guerra mundial, que prueba una vez más el fracaso asumido de La Media Noche, obra en la que el autor no ha conseguido la visión que buscaba:
"La gran guerra no tuvo, por eso, aún su novelista, ni lo tendrá hasta que los relatos de cuantos la han presenciado y sentido, no hayan tenido un suficiente proceso de gestación en el pueblo y queden en punto de que un gran novelista las aúne y sintetice con arte e interprete esos sentimientos y esas ideas populares" (apud Valle-Inclán y ValleInclán, 1994: 319)
Se recoge así una de las dos caracterizaciones de la visión estelar expuestas en la "Breve Noticia", la que ejemplifica la visión estelar con la literatura popular. Esta idea será retomada de nuevo en otra conferencia titulada "Autocrítica literaria", también pronunciada en el viaje a Asturias de 1926 (apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 321-324). Esta conferencia, igual que la anterior, comienza con los conceptos de movimiento y quietud, con ideas similares a las de La Lámpara. Sólo las cosas quietas producen el placer estético. La relatividad de la visión
individual se ve superada por la síntesis de la visión colectiva:
"El viajero que, paso tras paso, va descubriendo los mil accidentes del terreno en su ascensión a la montaña, cuando llega a la cima ve el paisaje desde allí como un círculo del cual es el centro y no podrá describirlo entonces, porque tendría que hacerlo con relación a él: tal cosa a mi espalda, tal otra a mi derecha ... y bastará un simple giro para que toda la descripción esa, hecha a lo escribano, resultara falsa. El universo no puede estar sujeto a la movilidad del hombre, del sujeto artista.
Existe en arte la visión unilateral, unipersonal, y la visión omnilateral, visión del círculo. Imaginemos una casa ardiendo en despoblado y la muchedumbre contemplando el espectáculo en derredor del siniestro. Cada uno de los espectadores tendrá su visión especial del hecho y la suma de visiones, la expresión de la visión general; sería la literatura popular. Sólo las grandes cosas, las grandes concepciones artísticas, pueden ser creadas por la visión de todos" (apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 322)
Al concepto de síntesis se une el de suma de perspectivas individuales4ss.
-185 Posteriormente se analizará cómo se reflejan estos postulados teóricos en la práctica narrativa y la relación con algunas teorías contemporáneas como la cubista o la noción orteguiana de perspectiva.
292
1.2. Visión de la historia y género.
A pesar de la estética común y del empleo de técnicas narrativas coincidentes, Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico difieren en algunos puntos substanciales, entre ellos su plasmación literaria y genérica de la historia. El Ruedo Ibérico es un plan ambicioso de novela histórica de grandes proporciones, quizá excesivas para la edad del escritor y especialmente para su precario estado de salud486. Se conservan numerosas declaraciones de Valle sobre su elaboración. El Ruedo estaría formado por nueve novelas agrupadas en tres series, aunque hubo fluctuaciones tanto en el número de narraciones como en algunos de los títulos de las novelas correspondientes487. Valle en este caso se ve obligado, como en La Guerra Carlista, a fragmentar en narraciones menores lo que él veía como una novela inmensa4ss. Debe subrayarse la intención del escritor de desligarse del concepto de episodio, que es rechazado, frente al integrador de "serie histórica" o de gran novela: "No es esta serie a modo de episodios, como los de Galdós o como los de Baroja. Es una novela única y grande" (Tornar, 1926, apud Dougherty, 1983: 163). Valle-Inclán siempre aspira a la totalidad.
Por otro lado, parece claro el intento de realizar una aproximación histórica, para lo que se documenta exhaustivamente, como afirma en numerosas ocasiones489. Se plantea un acercamiento a la historia española que se explota literariamente:
"- La historia -prosigue el ilustre escritor- ofrece en esa época
muchos materiales pintorescos, que yo he aprovechado y continuaré
486 "En cuanto a El Ruedo Ibérico, es obra a la cual es lo más probable que no pueda dar fin, ya por su extensión y mis años, ya por sus dificultades" (Martínez Sierra, 1928, apud Dougherty, 1983: 178). Leda Schiavo (1980c) interpreta la no conclusión del proyecto de El Ruedo por el cambio histórico-político acontecido en España a partir de los años treinta.
487 "Serán luego seis de tamaño grande y mucha acción( ... ) El primer tomo empieza en marzo de 1868 y acaba la obra con la muerte de Alfonso XII. Será un ciclo de unas seis novelas grandes: El Ruedo Ibérico" (Estévez Ortega, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 328). "-El Ruedo Ibérico, primitivamente, ¿no iba a comprender, seis volúmenes?
- Sí, pero luego me he ido encariñando con otros personajes y otros ambientes de nuestro siglo XIX, y la obra va adquiriendo cada vez proporciones más vastas. Será de contenido geográfico e histórico muy amplio; una vuelta alrededor de todas nuestras cosas de aquel tiempo; un verdadero "ruedo ibérico" ... " ("Valle-Inclán y la dirección de la Academia Española en Roma", 1932, apud ValleInclán y Valle-Inclán, 1994: 546).
488 "-Toda la serie es una sola novela. La voy dando en volúmenes de trescientas a cuatrocientas páginas -éste, como usted ve, ha pasado de las cuatrocientas- por ajustarme a las normas editoriales del día. No hay otra razón. Mi gusto hubiera sido darla íntegra en dos o tres grandes tomos. Por eso he huido de la división en episodios. Cada volumen es un fragmento que sólo adquiere plena significación cuando va unido a sus compañeros. Este procedimiento hace que los tomos en sí pierdan, acaso, intensidad e interés, pero la obra total ganará en perspectivas y matices" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 388).
489 La documentación histórica rigurosa no implica reconstrucción sino interpretación personal del período temporal.
293
aprovechando para dar al lector una impresión exacta del ambiente. Pero sucede que aquí no se hace historia. Para buscar esos materiales, he tenido que recurrir a bibliotecas y archivos. En cualquier otra parte, el escritor que quiere explotar literariamente la historia, encuentra todo hecho. Los historiadores se limitan a recoger nombres y fechas, y desprecian la anécdota, que es el nervio de la historia" ("Don Ramón del Valle-Inclán da a la América ... ", 1927, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994:342)
Posteriormente este acercamiento híbrido de ficción e historia, con su interés por la "anécdota", se perfila del siguiente modo:
"Quiero hacer un ensayo de algo que no es novela ni es historia, entendiendo éstas al modo clásico. Los libros de El Ruedo ibérico vendrán a ser la historia que no ha llegado a la Historia. El aspecto familiar e íntimo de los hombres y los hechos" ("Valle-Inclán y la dirección de la Academia Española en Roma", 1932, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 546)
Estas declaraciones se relacionan con las nuevas concepciones de la historiografía, disciplina que se renueva en el siglo XX, y que frente a la historia oficial tiende a ofrecer otra, distinta, más atenta a la vida cotidiana, y que no esconde la interpretación que de los hechos realiza el historiador490 (Tasende, 1994b: 62-66; Fernández Prieto, 1998: 124 y ss.).
Sin embargo, el carácter literario de El Ruedo no ofrece dudas, no por la mayor o menor coincidencia con los hechos históricos que en él se desarrollan, sino por el tratamiento literario de los mismos y por la intención que se persigue con el proyecto narrativo. Los propósitos que guían a Valle en este caso son los mismos que los que motivaron la redacción de La Guerra Carlista, pues la novela histórica tiene para el escritor una función ejemplarizante y educadora, un fin ético:
"Claro está la gente ha advertido que los hechos no se producen sin más ni más, y se ha lanzado en busca de las raíces de los que ahora le preocupan. La curiosidad histórica es natural en un pueblo, por pequeño que sea su instinto de conservación. Si la historia no tuviera este valor de ejemplaridad no serviría para nada" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 388)
Valle-Inclán señala cuál es el ángulo desde el que encara la historia del XIX: la literatura satírica. Preguntado sobre sus propósitos al escribir la serie afirma:
490 A este respecto los trabajos recientes sobre la relación entre la historia y la ficción, no hacen más que subrayar la coincidencia en las técnicas narrativas utilizadas por ambas, pues ambas cuentan una historia, son un relato. Para un panorama de las innovaciones de la novela histórica de finales del XIX y principios del XX, véase Ciplijauskaité (1981) y Fernández Prieto (1998: 124-143).
294
"-Burlarme, burlarme de todo y de todos( ... )
- La verdad, la justicia, esas son las únicas cosas respetables.( ... ) La literatura satírica es una de las formas de la canción histórica que cae sobre los poderosos que no cumplieron su deber" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 388)
Valle afirma en varias ocasiones que El Ruedo es una obra muy divertida. Como tal la sátira presenta esa vertiente cómica y seria a la vez, y una de sus modalidades más desarrolladas durante el XIX y principios del XX es la política. Sabido es que Valle revisó las revistas satíricas para documentarse sobre el período novelado. La sátira de la sociedad isabelina ya había sido realizada con gran éxito en su obra dramática Farsa y licencia de la Reina Castiza. Valle considera la sátira el género del momento, la literatura en la que debe especializarse, y sátiras llama a Luces de Bohemia y Farsa y Licencia de la Reina Castiza en 1921 (Lugo Viña, 1921, apud Dougherty, 1983: 137).
Esta vertiente satírica también ha sido observada en Tirano Banderas en relación con el esperpento491, cuya adscripción al género de novela histórica, en cambio, es más discutible, siendo ésta la mayor diferencia entre ambos proyectos. Responde también a la politización de la literatura valleinclaniana del momento y desenmascara de forma inimitable la actividad de la colonia española en América, de la diplomacia y de la tiranía. La importancia del segundo viaje de ValleInclán a México como origen de la narración, así como la vertiente política de esta embajada intelectual ha sido señalada en un documentado estudio por Dougherty (1979).
Sin embargo, el proyecto de Tirano Banderas tardó en definirse. Al principio, Valle seguía pensando en una obra sobre Hernán Cortés que nunca llegó a publicar, pero de la que habló a menudo en sus entrevistas, con un personaje principal destacado492: "Una obra, asegura el Maestro, sintetizada en la acción de cuatro o cinco personajes, encabezados por el Gran Capitán don Hernando Cortés" (Horta, 1921, apud Dougherty, 1983: 116). Este texto presentaría curiosamente un narrador autodiegético. Preguntado tras la visita por una posible novela de tema mejicano contesta: "-No, creo que será como narración de diario" (Velázquez Bringas, 1921, apud Dougherty, 1983: 122).
En sus declaraciones y en sus actos durante su estancia americana, Valle dio muestras sobradas de su particular visión de la realidad contemporánea mejicana, defendiendo la expropiación de bienes, el reparto de tierras a los indios y criticando abiertamente la postura de los españoles radicados en América, con la consiguiente polémica. También en este caso realizó acopio de materiales históricos, como se documenta en las cartas enviadas a su amigo Alfonso Reyes. La
491 Vid. Rivas Cherif, 1924, apud Dougherty (1983: 152-153). 492 Ya está aquí presente la idea de síntesis.
295
elaboración del proyecto fue larga, pues hasta junio de 1925 no aparecieron los primeros textos en El Estudiante, por cierto con posterioridad a un primer pretexto de El Ruedo, Cartel de ferias, publicado en enero de ese mismo año.
Es discutible para Tirano la utilización del concepto de novela histórica, una obra en la que Valle pretendía realizar una síntesis de varias tiranías, aun cuando detrás de algunos de sus personajes se hayan reconocido personalidades históricas más o menos disfrazadas. ¿Se puede llamar novela histórica a una novela en la que se borran, en mayor o menor medida, los referentes históricos, en la que más que convivir personajes históricos y ficticios, el narrador se esfuerza en no precisar el marco geográfico y temporal? No sólo en extensión se diferencian El Ruedo y Tirano. En ambas la intención satírica es común, pero en Tirano pesa más lo contemporáneo que lo histórico. La proyectada novela de El Ruedo, Los campos de Cuba, tendría un escenario explícito en su título, y seguramente recrearía un período histórico muy concreto. La caracterización de una novela como histórica es una cuestión temática, más que formal. El nexo de unión fundamental entre Tirano y El Ruedo es para Tasende (1994b: 207) el vínculo que se encuentra entre la historia de España y de Hispanoamérica:
"De esta forma, si El ruedo ibérico constituye una estilización de una realidad isabelina cuyos ecos son todavía perceptibles en la época de Valle y cuya corrupción no es sino uno de los eslabones en la cadena de causas y efectos originada durante el reinado de los Reyes Católicos, Tirano Banderas es una síntesis de varias realidades hispanoamericanas que capta las consecuencias de los siglos de opresión causados por la política exterior establecida hace cientos de años"
Quizá por estas dificultades los investigadores han preferido calificar Tirano como novela de dictador, género que, aunque con precedentes anteriores, parece cristalizar en la obra de Valle, modelo explícito de muchas narraciones de autores hispanoamericanos, siendo este uno de los temas preferidos de la bibliografía sobre la novela (Serrano Alonso y De Juan Bolufer, 1995: 327-337).
1.3. La reducción temporal.
Un tema que preocupa al escritor en estos años de preparación de Tirano y de la primera novela de la serie de El Ruedo es la reducción temporal, como se hace patente en las entrevistas y especialmente en la transcripción de sus conferencias, en las que éste parece ser un motivo repetido493. En ellas se expone de forma clara y extensa la técnica de la "angostura del tiempo", a la que Valle-
m Este terna aparece en las conferencias inmediatamente antes de la exposición sobre las tres maneras de ver al personaje y la teoría del esperpento. En una de ellas parece afirmarse que este último punto pertenece a lo relativo al estilo (Montes, 1925, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 287).
296
Inclán se había referido para la disposición temporal y causal de las Comedias Bárbaras494•
El efecto buscado es la intensidad y el interés dramático. Se relaciona también con el concepto de espacio, al modo de las famosas reglas de las tres unidades, y en el sentido, paradójico, de su reducción, frente a la multiplicación de espacios de la que se habla hoy495. En ningún momento menciona la simultaneidad de acontecimientos, sino más bien la acumulación de sucesos, incluyendo múltiples ejemplos496:
"Otro tema que se discute hoy es el tiempo lento que llama Ortega y Gasset. ( ... )Si decimos que un hombre de 80 años es huérfano, nadie se extraña, pero si nos referimos a uno de 20, en seguida compadecemos al infeliz. La reducción del tiempo ha hecho aumentar el interés dramático. Lo mismo ocurre con la reducción de espacio. No llama la atención que a un individuo se le haya muerto un hijo, hoy, la mujer hace 20 años, etc., pero si todos murieron en un día, en un ahora, en un naufragio, entonces surge el drama. Hay escritores que manejan maravillosamente este arte como Dostoyevski, a diferencia de Proust. Este diluye todo en el recuerdo, aquél, jamás, siempre presenta las cosas ocurriendo" (Montes, 1925, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 287)
Apunta que los escritores epilépticos y los alcohólicos son los que mejor han sabido reducir el espacio y tiempo para aumentar así la intensidad dramática y concluye:
"-En mis obras -dice don Ramón- he procurado reducir los conceptos de espacio y tiempo de tal modo, que desde que empieza la acción hasta que termina, a lo sumo transcurren veinticuatro horas y a todo lo más día y medio" (" Autocrítica literaria", 1926, apud ValleInclán y Valle-Inclán, 1994: 323).
Si se observan las novelas del escritor puede señalarse efectivamente la reducción temporal, aunque la afirmación anterior sea un tanto exagerada, ya que únicamente La Media Noche responde a esa limitación temporal tan estricta497.
1.4. Impasibilidad y teoría del esperpento.
Otro de los motivos recurrentes en estas conferencias y en manifestaciones varias es la preferencia del escritor por el diálogo, basada según él en su afición
m No únicamente para la reducción temporal (Carta publicada en España, 8 marzo de 1924). 495 Posteriormente, ya iniciada la serie de El Ruedo, sí mencionará la multiplicación de locali
zaciones geográficas. 496 Una fábula, un hombre huérfano, el cuadro del Greco "El enterramiento del Conde Orgaz"
y el de Velázquez "Las Lanzas", y el ejemplo de Dostoyevski frente al de Proust. 497 Limitación que sí se cumple en las obras dramáticas.
297
por la impasibilidad que éste ofrece y por el gusto en que el personaje se presente solo. Estas declaraciones han sido citadas en innumerables ocasiones para demostrar el carácter teatral de la narrativa de Valle, que afirma ver a los personajes en acción, visualizados. Esta propensión a la impasibilidad proviene del rechazo del escritor hacia el tipo de relato en el que el narrador realiza constantes intromisiones para mostrar sus sentimientos extensamente y se relaciona con la posición "en el aire" que da pie al esperpento, como ya ha sido comentado en el capítulo dedicado a la narrativa breve, en relación con la indeterminación modal.
Las primeras declaraciones en este sentido son de 1926, año en el que se publica Tirano y el folletín de La Corte Isabelina. En ellas se percibe cierta equiparación por parte del escritor entre el diálogo y las obras dramáticas498:
"Yo escribo casi siempre en forma dialogada, escénica. Me parece que es la forma literaria mejor, más impasible y me gusta más.( ... )
- ¿Va usted a escribir para el teatro como Azorín, como Insúa, como López de Haro?
Valle: -Ya le he dicho que escribo en forma dialogada, porque así me gusta más escribir pero sin preocuparme de que luego las obras puedan representarse o no" (Estévez Ortega, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 328-329)
En la tan citada entrevista de José Montero Alonso realizada cuatro años más tarde (16 mayo de 1930) el escritor responde también en el mismo sentido cuando el periodista le pregunta si prepara alguna obra para el teatro, repitiendo de nuevo que no le preocupa la representación (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty, 1983: 190). La impasibilidad se identifica con la caracterización indirecta499. El personaje es reflejado a través de sus acciones y sus palabras: "Quiero que mis personajes se presenten siempre solos y sean en todo momento ellos, sin el comentario, sin la explicación del autor. Que todo sea la acción misma" (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty, 1983: 191).
Sin embargo, esta declaración no debe llevar a confusión ya que, frente a la narrativa autodiegética en la que verdaderamente es el personaje en cuanto narrador de su propia historia el que se construye a sí mismo, el narrador que busca Valle-Inclán, es un narrador heterodiegético sin intromisiones, dedicado enteramente a narrar una historia, sin comentarios marginales, y, por lo tanto, es el narrador el que introduce al personaje actuando.
-198 "-Y de teatro, ¿no hace nada? - Me gusta escribir obras dialogadas, pero, desde luego, sin ánimo de que se representen" (Tor-
nar, 1926, apud Dougherty 1983: 163-164). -199 Ortega muestra idéntico rechazo a la definición previa del personaje en sus Ideas sobre la
novela. Considera la técnica presentativa como característica de la literatura moderna. Las declaraciones de Ortega son anteriores a las valleinclanianas.
298
Valle rechaza la forma de caracterización del personaje del narrador decimonónico y, en general, la novela psicológica. Sin embargo, la novela psicológica del siglo XIX no es la misma que la novela psicológica del XX. La tendencia general en cuanto a las técnicas narrativas en la novela decimonónica es la construcción del personaje a través de un narrador heterodiegético que dedica amplios segmentos textuales a su presentación, que ocupa incluso capítulos enteros, normalmente al inicio de las narraciones, pasajes en los que se caracteriza directamente, y de forma previa, al personaje. Este narrador realiza además extensas incursiones en la conciencia del mismo mediante diversas técnicas (soliloquio, psiconarración y estilo indirecto libre). El objetivo de estos novelistas, de forma general, es proporcionar un retrato completo de la psique de un personaje. Los narradores del XX, en cambio, no creen posible tal retrato acabado y bucean más en lo inconsciente y lo sumergido, sin la intención de racionalizar y explicar los estados mentales, como suele hacer el narrador realista, y presentan una fuerte tendencia hacia el monólogo interior, evitando asimismo de manera general los retratos extensos y previos.
La reacción de Valle-Inclán frente a la novela psicológica no tiene en cuenta tales distinciones. Ejemplifica sus errores con la literatura de Proust, por el que siente una especial animadversión. Sin embargo, como se tendrá ocasión de comprobar, existen retratos previos y directos del narrador en la literatura esperpéntica, y como se ha visto ya, ésta es una técnica favorita en las novelas cortas finiseculares.
La solución propuesta por Valle es un narrador heterodiegético discreto que quiere ofrecer una imagen del personaje en acción. Por eso habla de narrativa escénica y visual, y frente a la novela psicológica, defiende el personaje colectivo. ValleInclán entra de lleno en la polémica sobre la construcción del personaje en el siglo XX, decantándose por la tendencia contraria a la reducción del personaje a la psicología. Por otra parte, como se ha visto, en el momento en el que Valle realiza estas declaraciones, busca en los personajes la síntesis de grupos o clases sociales, un personaje-tipo que, por supuesto, no tiene ninguna relación con el costumbrismo.
Molesta especialmente al escritor la intromisión, esa clase de narración en la que
"cuando los personajes y la acción son triviales, deja poner al autor el comentario y la explicación. En este caso pone el escritor lo que no hay en los hechos, recargando la obra, incluyéndose en ella como un nuevo personaje, como el verdadero protagonista" (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty, 1983: 191)
Los ejemplos que aduce, sin embargo, son poco eficaces, puesto que para el tipo de arte impasible señala a un dramaturgo, Shakespeare, y para la modalidad psicológica que rechaza, dos novelistas, Proust y Anatole France:
299
"Como dramático prefiero a Shakespeare, y sobre todo lo prefiero, más que como dramático, por su manera de explicar la vida. En sus obras, la misma acción ahorra el retrato psicológico de los personajes, estos se definen; conforme avanza el drama, por sus actos y por sus palabras ... " (Tornar, 1926, apud Dougherty, 1983: 162)
Esta idea se repite en su declaración de intenciones sobre El Ruedo: "busco, más que el fabular novelesco, la sátira encubierta bajo fic
ciones casi de teatro. Digo casi de teatro, porque todo está expresado por medio de diálogos, y el sentir mío me guardo de expresarlo directamente" (Martínez Sierra, 1928, apud Dougherty, 1983: 178)
Valle insiste en la visualización, quiere ver a los personajes de frente. En una entrevista de 1928 comenta:
"Mire usted, hay autores que siguen a sus personajes como mendigos; otros toman aire de perros olfateros; otros van a su espalda como comadres curiosonas, y otros -aquí Valle-Inclán endurece la voz y sus barbas se disponen en una mueca despreciativa- otros, como en el caso de Proust, se convierten en verdaderos parásitos. Sí, sí, Proust se pega a sus personajes como un parásito. Yo no. Yo tengo a los míos siempre de cara y no los sigo. Un general no sigue los pasos de sus soldados. Los tiene delante de los ojos, en los planos y ve, al mismo tiempo, dónde han estado y dónde es posible que estén, lo que es y lo que puede ser" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 389)
La imagen del general sobre los planos ya aparecía en la "Breve Noticia" que prologa La Media Noche, once años antes. El autor necesita conocer completamente a sus personajes, construirlos con su pasado, aunque luego éste no aparezca en el relato. Sin embargo, esta visualización parece relacionarse más con las técnicas de escritura y creación de Valle y con el conocimiento completo por parte del escritor de sus criaturas de ficción, que con el carácter teatral resultante de una concepción escénica:
"Antes de ponerme a escribir necesito ver corpóreamente, detalladamente, los personajes. Necesito ver su rostro, su figura, su atavío, su paso. Veo su vida completa anterior al momento en que aparecen en la novela. De esa vida completa que yo veo primero en el pensamiento, muchas veces es muy poco lo que utilizo luego, al llevar al personaje a las cuartillas, donde a lo mejor sólo aparece una escena" (Montero Alonso, 1930, apud Dougherty; 1983: 191)
Hay varias interpretaciones de esta impasibilidad, como se puede observar por las citas reproducidas: preferencia por el diálogo, visualidad, ausencia de intromisión, "desapego del personaje". Por esta última característica se enlaza la impasibilidad con la postura que el autor adopta ante sus personajes, una posi-
300
ción de superioridad, pues el autor no quiere de ninguna manera ser confundido con sus figuras. Con un razonamiento característico del pensamiento valleinclaniano que liga técnicas literarias y tradiciones nacionales500, el escritor opina, en unas declaraciones poco citadas, que esta manera "cruel" -este es el adjetivo más veces utilizado-, no sentimental, es fruto de la forma española de comprender el dolor:
"-Los ingleses -dice Valle-Inclán- aprovechan todas las coyunturas para llorar con esa sensiblería que llega a hacer insoportable a Dickens. Los franceses se entusiasman con sus personajes: los titulan vizcondes, los visten de chaqué, les dan aire gallardo y a triunfar en el mundo. El español está siempre un poco por encima de sus personajes, es un demiurgo que mira a sus hijos, en el caso más benigno, con benevolencia de ser superior. Cuando siente ternura por ellos procura no demostrarlo o da a sus expresiones un toque burlón. Si un francés hubiera escrito El Quijote, a cada paso le estaría llamando: "¡Oh, mi héroe!, ¡Oh, mi héroe!" extasiado ante sus hazañas, Cervantes, en el fondo, admira a don Quijote y siente por él una gran ternura, pero tiene el pudor de sus sentimientos y no lo deja traslucir. La crueldad, la indiferencia ante el dolor es una cualidad muy española ( ... ) el español es cruel por escepticismo. Sabe que el dolor ha existido siempre y siempre existirá, que, como el sol, amanece para todos. Siendo así, no vale la pena tomar actitudes violentas y lo deja pasar, encogiéndose de hombros" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-lnclán, 1994: 389-390)
Merece subrayarse en esta cita de nuevo ese "pudor" en la manifestación sentimental ante el dolor que responde a un estoicismo y a una comprensión superior de la condición humana. Ese pudor en narrativa significa la ausencia o recato en las intromisiones del narrador.
Estas ideas, como se puede deducir fácilmente, están íntimamente relacionadas con la teoría del esperpento y la de las tres posturas del autor frente a los personajes, teorización tan repetidamente glosada en los estudios sobre la literatura valleinclaniana de los años veinte. La famosa escena duodécima de Luces de Bohemia y el prólogo y epílogo de Los cuernos de Don Friolera, así como la entrevista de Martínez Sierra de diciembre de 1928, han sido las bases sobre las que ha trabajado la crítica para precisar el concepto de esperpento. La teoría de los tres modos se repite, sin embargo, en un buen número de entrevistas y conferencias de los años veinte, cuya lectura permite una visión más matizada y flexible de la "tercera manera", aunque básicamente la concepción sea la misma en todas estas manifestaciones.
soo Una de sus conferencias más repetidas versa precisamente sobre la condición o capacidad del español para la literatura.
301
Por otro lado, las declaraciones de Luces y Cuernos han de ser tratadas con precaución por estar incluidas dentro de un texto literario y pronunciadas por unos personajes en los que el autor delega la responsabilidad de tales afirmaciones. Aunque Max y don Estrafalario parecen portavoces de la opinión del autor, como ha señalado la crítica, el contexto literario también debe tenerse en cuenta (Aznar 1992: 88; Greenfield, 1972: 237-238; y, especialmente, Iglesias Feijoo, 1991: 19-20). Muchas de las opiniones vertidas en estas obras dramáticas de 1920 y 1921 se reiteran en declaraciones a la prensa y en conferencias pertenecientes a la época de redacción de las novelas esperpénticas, que es lo que interesa ahora. En síntesis, las ideas básicas que se exponen en ellas son las siguientes: distanciamiento estético, impasibilidad sentimental, superioridad del autor sobre sus personajes, incoherencia entre el hecho trágico y el personaje ridículo, que no está a la altura de las circunstancias, efecto grotesco, intencionalidad crítica. ValleInclán llama a esta nueva manera primero "género estrafalario" ("Don Ramón del Valle-Inclán en La Habana", 1921, apud Dougherty, 1983: 107) y luego "esperpento", y afirma que no es teatro para actores, ejemplificando con Luces y Los Cuernos. Insiste en estas declaraciones tempranas en la tragedia en la que están inmersos los personajes, que causará un efecto trágico-grotesco en el espectador: "Para el espectador, una sencilla farsa grotesca" (Velázquez Bringas, 1921, apud Dougherty, 1983: 122). En este momento, 1921, Valle se refiere al esperpento como una novedad en su trayectoria literaria y como una modalidad teatral. Afirma la correspondencia con el momento histórico de estas obras ("¡Esa es la literatura del momento!", Lugo Viña, 1921, apud Dougherty, 1983: 137), a las que llama sátiras, precisando que éste no es el tiempo de escribir novelas. Su opinión variará posteriormente.
La clasificación de las tres maneras ya se encuentra en una conferencia de 1925, años antes de la entrevista de Martínez Sierra. Conviene indicar que Valle en este caso está hablando de la novela, en el apartado correspondiente al estilo (ya no el teatro o al género):
"Las tres situaciones en que el autor se encuentra respecto de sus personajes, son las que crean el estilo. Cuando el autor se coloca de rodillas ante sus personajes, como hace Homero, aquellos resultan superiores a él. La manera de Shakespeare es poner a los personajes a la altura de su corazón; los hace de su misma naturaleza. Hamlet tiene las mismas dudas que Shakespeare. Y la tercera manera consiste en considerarlos como creo que Dios considera a sus criaturas, con compasión.
Esta es de la manera que he querido yo crear el tipo de "Esperpento", fundándome en la inadaptación de los temas trágicos a los personajes que resultan ridículos ante la misma. No sabemos nada de nada, no conocemos nuestras horas. Estamos perdidos en el terrible pecado del mundo. Los hombres llegan a las grandes situaciones y aparecen
302
entonces en toda su pequeñez. Son como el ratón que corre dentro de la armadura. El guerrero murió y el ratón sigue el "Esperpento"; creo que es la manera de representar la España de nuestras horas" (Montes, 1925, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 287)
El esquema de las tres posiciones o posturas se mantendrá en declaraciones posteriores, en las que pueden alternar los ejemplos. Así, los escritores románticos ejemplifican la segunda manera:
"Para el romántico, en general, el héroe es igual a él. Exalta el carácter y la vida del héroe, pero esa exaltación no tiende a colocarlo sobre sí mismo. No. Lo que ocurre es que el artista romántico está un poco tocado de narcisismo: al engrandecer al personaje, que es igual suyo, engrandece su propia condición. Esta solidaridad del romántico con su criatura es lo que le hace interesarse tan apasionadamente por su suerte. Llorar, con desconsuelo, sus desventuras y regocijarse de sus triunfos" (Sánchez Ocaña, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 300)
El modelo de esta segunda manera suele ser Shakesperare (Otelo o Hamlet). De esta forma, debe llamarse la atención sobre la incoherencia entre la ejemplificación del segundo grupo mediante las obras del dramaturgo inglés y la utilización del mismo escritor para ejemplificar la manera impasible de conducir la acción, característica de la estética esperpéntica, que también comenta por estas fechas, y que, aunque referida a la caracterización de los personajes, está íntimamente relacionada con la "tercera manera". Para esta tercera posición del autor se cita reiteradamente a Cervantes, Quevedo y Goya, tratando Valle de sumarse a una tradición estética española. Para la primera se cita a Homero, aunque también Edipo y Medea (Montero Alonso, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 297).
Volviendo a las declaraciones de 1925, existen algunas notas extrañas, como esa "compasión" del demiurgo, que quizá sea un error del transcriptorsor. El ejemplo del ratón, y la armadura tampoco está documentado en ningún otro lugar. Y aunque la referencia a la muerte es común en la teoría del esperpento, como el momento en el que se produce la visión que busca, los comentarios sobre el pecado son extraños en este contexto.
501 Normalmente se subraya la distancia y la superioridad: "Y una tercera manera, en la que el autor es superior a sus personajes imaginados y los mira como Dios debe mirar a sus criaturas. Como Creador, a más altura que ellas ... Goya pintó a sus personajes como seres inferiores todos a él. Como Quevedo ... Esto nace de la literatura picaresca. Los autores de estas novelas tenían mucho empeño en que no se les confudiese con sus personajes, a los que consideraban muy inferiores a ellos, y este espíritu persiste aún a través de la literatura española, naturalmente ... Yo considero también a mis personajes como inferiores a mí. .. " (Estévez Ortega, 1927, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 360).
303
La consideración del artista como superior, igual o inferior a sus criaturas tiene ascendencia aristotélica, según Villanueva (1994: 60), que sigue a Rico (1982: 47 y 48): "don Ramón no hace sino parafrasear un párrafo del capítulo 2 de la Poética de Aristóteles que trata de los objetos de la mimesis literaria". En efecto, Aristóteles tras considerar todas las artes como miméticas, frente a la postura teórica de Platón, establece diferencias entre ellas según tres criterios: los medios de imitación, los objetos de imitación y los modos de imitación (Aristóteles, 1974: 1, 47 a 14-19). Los géneros poéticos tienen por objeto la mímesis de hombres que actúan y entre estos hay diferencias:
"Mas, puesto que los que imitan imitan a hombres que actúan, y éstos necesariamente serán esforzados o de baja calidad (los caracteres, en efecto, casi siempre se reducen a estos solos, pues todos sobresalen, en cuanto al carácter, o por el vicio o por la virtud), o bien los hacen mejores que solemos ser nosotros, o bien peores o incluso iguales, lo mismo que los pintores"
Tras el ejemplo de algunos pintores, y de establecer que estas diferenciaciones pueden darse también en la danza, la música de flauta y de cítara, proporciona ejemplos literarios: Homero, Cleofonte, y Hegemón de Taso y Nicócares, para los tres términos respectivamente. Y al final señala Aristóteles: "Y la misma diferencia separa también a la tragedia de la comedia; ésta, en efecto tiende a imitarlos peores, y aquélla, mejores que los hombres reales" (Aristóteles, 1974: 2, 1448 a-19)502.
Sin embargo, Valle no parafrasea directamente a Aristóteles en esta última parte, pues no le interesa tal distinción de géneros dramáticos, ya que los ejemplos del segundo tipo son para Valle siempre tragediasso3. Parece ser para el escritor más una cuestión de nacionalidad y de postura acorde a los tiempos históricos, ya que señala que en determinadas épocas el autor se sitúa preferentemente en determinada posición, como posteriormente se hallará en la teoría de Frye (1957), que también reelabora la clasificación aristotélica de los objetos, estableciendo cinco modos, en lugar de tres, que han ido sucediéndose en la historia de la literatura.
Sí es enteramente aristotélico ese interés por los efectos que la obra poética debe producir en el espectador, catarsis (tragedia) o risa (comedia) para Aristóteles, que en la teoría de Valle se mezclan para conseguir una modalidad híbrida y sintética trágico-cómica, trágico-ridícula, grotesca. Por otro lado, Valle siempre
5°2 Estas ideas de Aristóteles confluyeron con otras nociones teóricas como el decoro horaciano que establece relaciones entre el metro y el género, el estilo y los efectos que busca el poeta, y sufrieron reelaboraciones medievales que condujeron a la teoría muy particularizada de los estilos, que pervivió de forma más o menos matizada en todas las doctrinas clasicistas.
5o3 García Berrio y Huerta Calvo (1992) señalan la no correspondencia de la clasificación de las tres posiciones con géneros determinados.
304
se opuso a la interpretación de la mímesis como reproducción o copia de la realidad, que como tal no está formulada en la Poética de Aristóteles. En el ámbito de la relación entre literatura y realidad, Valle se encuentra mucho más cercano a las posturas platónicas. En este sentido la teoría del esperpento es continuadora de las comentadas en el capítulo anterior y expuestas en los artículos de las Exposiciones, en La Lámpara y en el prólogo de La Media Noche, pues su intención explícita no es la reproducción mimética de lo superficial, sino la de llegar a lo esencial, con lo que revela su anti-realismo en esa deformación sistemática, que, sin embargo, alcanza la Verdad.
Es ésta una constante que se mantiene a lo largo de las diferentes formulaciones de la teoría estética del escritor. Un planteamiento idealista de base neoplatónica, asociado a una serie de corrientes típicamente finiseculares que se fundamentan en esa indagación de las esencias más allá de las visibles y cambiantes apariencias de la realidad. Este tipo de discurso filosófico encuentra su correspondencia en las ideas literarias del escritor, sin que pueda precisarse si lo filosófico es la causa o la consecuencia de la teoría artísticaso4• Por consiguiente, Valle-Inclán rechaza el realismo-naturalismo como corriente literaria histórica, precisamente por su concepción genética del realismosos, que se propone la reproducción fiel tras la observación directa de la realidad. Aunque los seguidores de este movimiento artístico buscaban también la Verdad como Valle, para el escritor lo intentaban de forma equivocada, ya que lo perceptible directamente es engañoso y falso. La reproducción o copia exacta de la movible apariencia tiene como resultado una literatura que se queda en el accidente, en lo externo, y no penetra en la esencia, ni llega a la comprensión de la Verdad. Valle recoge la metáfora del espejo en su teoría esperpéntica desde una perspectiva contraria al realismo genético. Mercedes Etreros (1996) en su estudio de la estética de ValleInclán en La Lámpara Maravillosa en relación con la fenomenología husserliana y el principio dialógico bajtiniano, define estas aspiraciones del escritor con los marbetes de "realismo interior" (Etreros, 1996: 89) o "realismo metafísico" (Etreros, 1996: 39). Esta terminología, sin duda apoyada en la filiación filosófica que propone la investigadora, no destaca más que una de las vertientes de la teoría de Valle, ocultando la actitud fuertemente polémica y de oposición a las teorías del realismo genético en su adopción por el movimiento literario realista decimonónico. Por ello, quizá, si se trata de definir, sería preferible el término de "anti-realismo trascendente".
La novedad de la teoría esperpéntica frente a formulaciones estéticas anteriores estriba en el subrayado de la deformación5ü6. Se han visto las imágenes de
50, En su vertiente política, el pensamiento tradicionalista del escritor en una determinada época se justifica en la perduración a lo largo de los siglos de las esencias de la Tradición.
5o5 Terminología tomada del estudio Teorías del realismo literario de Daría Villanueva (1992). 506 "De la fusión perfecta de ambos elementos -la deformación grotesca y la visión de altura-
305
altura como motivo constante en las teorizaciones del escritor, por lo menos desde 1910. Sin embargo, en estas explicaciones de la tercera manera, la valoración del personaje implica una superioridad moral. La distancia no sólo es un medio para alcanzar el conocimiento verdadero. Ahora, esa distancia revela una crítica histórica y una censura del momento en que vive, en el que los personajes y los hombres ya no tienen el gesto trágico ante la fatalidad y el dolor, que sí son los mismos en todas las épocasso?. En este período, en el que se aprecia un mayor interés por la política, el esperpento es la plasmación de un compromiso ético del escritor con la sociedad5º8 y una forma de conocimiento, en la que subyace de todas formas la idea, un tanto aristocrática y elitista, ya antigua en el escritor, de que el poeta es capaz de tener una visión superior, más profunda que el resto de los mortales, concepto reiterado hasta la saciedad en las declaraciones de Valle. La distancia se origina además en un estoicismo fruto del conocimiento superior (el saber que todo pasará, la comprensión de la muerte), que se transmite en forma de "pudor" sentimental: la tan famosa impasibilidad del demiurgo:
"El creador no fraterniza con los seres que crea: permanece ajeno a ellos, sobre ellos. La crueldad tan característica de la literatura nuestra, procede de eso: de que el autor que está por encima de sus personajes le son indiferentes los dolores de los personajes esos; sólo conmueve el infortunio de los iguales.
El pueblo español, individualista y aristocrático, encuentra bien esa tendencia artística. Por eso ríe de muy buena gana comedias que tienen por objeto hacer burla de personajes desventurados: cegatos, sordos, maestros hambrientos ... " (Sánchez Ocaña, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 300)
La distancia ya no sólo permite una visión amplia, de altura, total. El distanciamiento implica superioridad del creador, deformación del personaje.
1.5. El concepto de demiurgo.
Como se ha observado en el apartado anterior, Valle-Inclán utiliza el término "demiurgo" en sus declaraciones siempre en el contexto de la impasibilidad sentimental con la que el autor mira a sus criaturas, inferiores a él por definición. Tanto en el prólogo de Los Cuernos de Don Friolera509 como en las diversas
y de la cada vez mayor atracción que el escritor siente por la Historia iba a surgir el "esperpento" (Rodríguez, 1994: XIII).
507 "Hoy, ese Destino es el mismo: la misma su fatalidad, su grandeza, su dolor ... Pero los hombros que lo sostienen han cambiado. Las acciones, las inquietudes, las coronas, son las de ayer y las de siempre. Los hombros son distintos, minúsculos para sostener ese gran peso. De ahí nace el contraste, la desproporción, el ridículo" (Montero Alonso, 1926, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 297).
5os Véase, a este respecto, Dougherty (1986). 509 En el diálogo entre Don Manolito y Don Estrafalario en el Prólogo se compara Otelo, como
ejemplo de identificación del autor con su criatura de ficción, con el teatro de muñecos que acaban
306
entrevistas y conferencias en las que se comenta la teoría de las tres posiciones, se hace referencia a esta actitud o dignidad demiúrgica del autor que no se emociona con sus personajes, que tiene su correspondencia en la no identificación del lector-espectador con las criaturas de ficción. Esta perspectiva demiúrgica es, por otra parte, equiparable a la hipotética visión de los difuntos. La imagen metafórica del autor como demiurgo o insensible divinidad creadora remite a uno de los sentidos de distanciamiento más frecuentemente citados en relación con las obras valleinclanianas de los años veinte, el distanciamiento estético, del que ya se ha hablados10.
Como se ha observado, las imágenes de altura (los ojos de las águilas, la punta de un cono, la perspectiva de las estrellas, etc.) son bastante tempranas, pues empiezan a gestarse alrededor del año diez, pero la cruel indiferencia del autor como condición para la percepción estética sólo se encuentra a partir de los años veinte. Valle utiliza la imagen de demiurgo en su explicación de la concepción del fenómeno estético en el ámbito de la actitud del escritor frente a sus personajes, que favorece la recepción correcta por parte del público lector o espectador. Por ello, la imagen de demiurgo es aplicable a la experiencia artística en su conjunto, en cualesquiera de sus modalidades (se menciona explícitamente la pintura) y géneros literarios, aunque quizá su origen se encuentre en la percepción por parte del escritor de la degeneración de cierto teatro decimonónico, que buscaba la identificación emocional del espectador mediante toda clase de procedimientos efectistas y melodramáticos. En todo caso, demiurgo, en la teoría de Valle no es equiparable a narrador.
Por otro lado, aunque bajo la imagen de demiurgo subyace indudablemente la metáfora del artista como Dios de la Creación, de importante y antigua tradición, en las formulaciones teóricas de Valle se utiliza la figura de demiurgo en el sentido de distanciamiento estético arriba expuesto, siendo secundaria la noción de creación de una realidad nueva, autónoma, en el texto, pues más que construir una nueva realidad, Valle se propone descubrir por procedimientos contrarios a los del realismo genético, la verdad que se oculta a la vista. El escritor concibe su obra como forma de conocimiento y de denuncia, lo que favorece el carácter esencialmente político e ideológico de su literatura.
En la crítica valleinclaniana se aprecia cierta tendencia a la mitificación del concepto de demiurgo, que puede ser vista en el marco general de la mitificación
de presenciar: "Shakespeare rima con el latido de su corazón el corazón de Otelo: Se desdobla en los celos del Moro: Creador y criatura son del mismo barro humano. En tanto ese Bululú, ni un solo momento deja de considerarse superior por naturaleza, a los muñecos de su tabanque. Tiene una dignidad demiúrgica" (Los Cuernos de don Friolera, p. 123).
s10 Este es uno de los aspectos estudiados por Villanueva (1994) en su trabajo sobre las relaciones entre Joyce y Valle-Inclán, asunto que centra a su vez el artículo de Morales Ladrón (1994) sobre el mismo tema.
307
del escritor estudiada por Dougherty (1992) en otras facetas. Si tenemos en cuenta, por un lado, el desarrollo histórico de la idea del escritor como creador equiparable a la figura de Dios, y por otro, que los poderes del autor con respecto al universo ficticio son siempre ilimitados, por mucho que algunos escritores se manifiesten poseídos por sus personajes o dominados por la historia que cuentan más allá de su voluntad, tal mitificación parece abusiva. Asimismo favorece el aislamiento del escritor de las corrientes generales de la literatura contemporánea y no tiene pertinencia narratológica, como se va a comentar a continuación.
Es difícil encontrar el origen del fenómeno mitificador, pero quizá ha jugado un papel fundamental el, por otra parte, importante trabajo de conjunto de Antonio Risco (1977), que utiliza la figura del demiurgo como centro e hilo conductor de su estudio, según se refleja en su título, El demiurgo y su mundo. Risco precisa que la figura de demiurgo que pretende reconstruir es diferente del sujeto firmante de la obra, el autor histórico Valle-Inclán. De las palabras introductorias de su ensayo se deduce que el investigador busca una especie de suma o síntesis de los sucesivos autores implícitos -término que no utiliza51L de cada obra, que conforman la figura del Demiurgo, siendo su finalidad la de servir de "módulo operacional que nos facilite el estudio unitario de esta obra" (Risco, 1977: 11):
"Ente incógnito, vago y totalizador, al que vamos a llamar Demiurgo, en parte porque en el reducido universo de esta obra, supone, efectivamente, una suerte de supremo hacedor, y en parte, porque así ha ido autodenominándose en determinados textos.
Se trata, en suma, de jugar a la metafísica en pequeña escala y de ir así remontando los efectos en busca de una ignota causa primera cuya imagen esquemática intentaremos reconstruir. Indagaremos los atributos del creador de semejante microuniverso, teniendo en cuenta que, en este caso, es inmanente a ese mismo universo, inseparable de él" (Risco, 1977: 10-11)
Risco utiliza para la reconstrucción de esta entidad declaraciones teóricas de La Lámpara Maravillosa y otras obras de creacións12, y encamaciones temporales de su figura en determinados personajes (Bradomín, Montenegro, Maese Lotario, Max Estrella, Don Estrafalario) cuyas características remiten a ese módulo abstracto, el Demiurgo.
511 A pesar de que determinadas afirmaciones de Risco parecen apuntar hacia la definición de Booth: "Pero antes hemos de repetir que no se busque en tal módulo, de ningún modo, un retrato de la persona misma de don Ramón del Valle-Inclán. Sólo la imagen parcial y deformada de sí mismo que se proyecta en su escritura literaria, como sujeto de ésta. Es como en ella aparece, voluntaria o involuntariamente" (Risco, 1977: 58).
5l2 Los dos primeros poemas de La Pipa de Kif, Farsa Italiana de la Enamorada del Rey, escenas de Luces de Bohemia, el prólogo y el epílogo de Los Cuernos de Don Friolera.
308
En último término la creación de esta figura responde a la necesidad de dar cierta unidad a lo que podría denominarse la estética valleinclaniana o la poética del escritor, pues en este tipo de planteamientos se hace portavoz al demiurgo de las ideas estéticas y literarias de Valle, que pueden abstraerse tanto de sus obras literarias como de las declaraciones de sus intenciones. Pero para dicho objetivo resulta innecesaria la elaboración de una entidad demiúrgica. Por otro lado, en las declaraciones de Valle-Inclán no existe dicha personalización. El término "demiurgo" puede localizarse especialmente a partir de los años veinte como ejemplo del tipo de relación entre autor y personaje que Valle busca, pero no es un ente responsable de la teoría estética del escritor, ni del universo de ficción. Asimismo, y frente a ciertas ideas generalizadas, la figura del "demiurgo" en La Lámpara Maravillosa es ciertamente secundaria, por no decir intrascendente.
Pero, además, la creación y utilización de esta figura tiene consecuencias para el análisis narratológico. Tasende (1994b) sustenta una concepción del Demiurgo similar a la de Risco, subrayando su diferencia con el autor real, su jerarquía y su evolución, ya que se refiere a varias etapas en el desarrollo demiúrgico, también deducidas sus características de las manifestaciones teóricas del escritor y de las obras literarias:
"En nuestra opinión el Demiurgo valleinclaniano es una entidad que preside todas sus creaciones y que muestra diferentes caras en cada una de ellas (compárense por ejemplo Las comedias bárbaras con Tirano Banderas), de manera que el narrador de El Ruedo (quien se muestra jerárquicamente en una posición inferior a la del autor implícito y a la del Demiurgo) sería tan sólo una de sus muchas manifestaciones o máscaras" (Tasende, 1994b: 161)
Como puede comprobarse en exposiciones como las anteriores, se dota al término "demiurgo" de una significación diferente a la de narrador omnisciente, sentido aplicado a obras de otros autores. El Demiurgo se convierte así en una entidad en mayor o menor medida personalizada, en un nivel superior al narrador o al autor implícito, con los que en ocasiones se identificasB. De tal forma, se aísla artificialmente la novelística de Valle, lo que impide observar las indudables relaciones que mantiene con otros intentos de renovación narrativa en el siglo XX, en una operación similar a la practicada con el esperpento teatral, el cual, a fuerza de singularizar sus propuestas y logros, se desmarcó del movimiento
513 La caracterización del Demiurgo de Mercedes Etreros (1994: 106), por ejemplo, tiene su base en el mito platónico, aunque en la práctica y desde una perspectiva narratológica puede relacionarse con algunas interpretaciones de la figura del autor implícito: "La perspectiva y el enfoque de un observador que ve y que extrae conclusiones, deja paso a la voz y a la conciencia del demiurgo, que interpreta y demuestra, una voz que no es ni omnisciente ni omnipresente, ya que, en su cualidad de divinidad intermedia, el demiurgo sólo puede actuar sobre la materia preexistente y organizar el mundo de las criaturas sensibles, cualidad que Valle define como "universalidad de la forma" (La piedra del sabio, IV)".
309
renovador europeo en el que ha de situarse. La mitificación del demiurgo tiene similares consecuencias, ya que, cuando se aplica en el campo de la narrativa514,
se utiliza para explicar algunas características de las obras de Valle-Inclán, como el fragmentarismo, la simultaneidad y la multiplicación de hilos de la historia, características que la novelística del escritor gallego comparte con las de otros autores del siglo XX.
¿Por qué se produce este desdoblamiento de las instancias productoras del discurso? En la última monografía publicada hasta la fecha sobre El Ruedo Ibérico se afirma:
"Este narrador [el de El Ruedo] es, en realidad, un demiurgo en funciones, un simple camarógrafo que ofrece su focalización en la mayor parte de la trilogía y comenta ocasionalmente las acciones y movimientos de los personajes, un instrumento del cual se vale un director cinematográfico, Demiurgo mayor en importancia, que hace la selección de los cuadros, para luego presentarlos utilizando la voz y visión del narrador" (Tasende, 1994b: 168)
Por este camino se llega a un tipo de análisis que adjudica a la voz del narrador cada uno de los diferentes episodios o escenas desarrolladas en un espacio o escenario, y al demiurgo la visión (estelar) elevada que es capaz de percibir simultáneamente lo que sucede en localizaciones diferentes. Ese tipo de planteamientos se encuentra especialmente en la base de algunos trabajos sobre Tirano Banderas y se apoya en las declaraciones del propio Valle sobre la suma de perspectivas desde distintos ángulos para ofrecer una imagen global del objeto. Sin embargo, ya se ha mencionado anteriormente que la ubicuidad espacio-temporal de este tipo de narrativa presupone en un segundo nivel de abstracción, lo que tradicionalmente se ha denominado omnisciencia. La distinción teórica de García Barrientos (1992: 43) entre focalización explícita y focalización implícita puede explicar este fenómeno de la narrativa valleinclaniana (y de otros autores) sin necesidad de acudir a una entidad personalizada focalizadora o narradora como el Demiurgo:
"Nótese que una de las formas que puede adoptar la focalización implícita (y bajo la que debemos descubrirla) es la conjunción y alternancia de distintas focalizaciones explícitas (internas o externas). Así, por ejemplo, la narración en focalización externa de dos episodios que sean simultáneos en la historia 'implica', para el conjunto de los dos, una focalización más poderosa (omnisciencia) de carácter 'implícito"'
Postular para la narrativa de Valle una instancia como el demiurgo en los términos examinados, no supone ninguna ventaja para el análisis de las obras
s1~ Las caracterizaciones de demiurgo mencionadas arriba se refieren a toda la obra de Valle con independencia de su género.
310
literarias del escritor, ni responde a los planteamientos teóricos del autor, por lo que es más apropiado prescindir totalmente de ella en el estudio de sus obras narrativas.
1.6. Esperpento y narrativa.
Hasta 1928 no se encuentra una manifestación directa de la aplicación del esperpento a la novela, referida a la condición de los personajes: "Son enanos y patizambos, que juegan una tragedia. Y con este sentido los he llevado a Tirano Banderas y a El Ruedo Ibérico". Son novelas que vienen a ser "esperpentos acrecidos y trabajados con elementos que no podían darse en la forma dramática de Luces de bohemia y de Los cuernos de don Friolera" (Martínez Sierra, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 395). En esta entrevista Valle separa estas obras un tanto del "género literario que yo bautizo con el nombre de 'esperpentos'", ya que esos elementos que no pueden darse en el teatro son los que diferencian los modos dramático y narrativo.
La relación del esperpento con la narrativa ha sido siempre problemática, lo que puede explicar quizá la ausencia de su estudio en el debate crítico sobre este concepto, centrado casi exclusivamente en el teatro. El mismo autor duda entre llamarlo género, manera, estilo, modalidad. Al principio parece reservar el término para el teatro; posteriormente lo aplica, con matices, a la narrativa.
¿Es el esperpento un género? Ha de señalarse que la consideración del esperpento como género histórico plantea serios problemas. En primer lugar, a pesar de influencias, algunas veces notables, de los textos considerados como esperpénticos, en obras dramáticas ulteriores, no está muy claro el seguimiento del supuesto modelo por escritores posteriores como para poder establecer retrospectivamente un género con su creador y sus epígonoss1s.
La crítica más reciente ha tendido a resaltar las semejanzas de las obras calificadas como esperpénticas por su autor (sólo obras dramáticas, por otra parte) con otras creaciones en el ámbito europeo, pudiendo establecerse una tendencia general e internacional hacia un tipo de teatro no aristotélico, tragicómico, grotesco, épico, absurdo; un cierto teatro del siglo XX, en suma; un género dramático con diversas reformulaciones que van de lo existencial a lo fuertemente político, con una gran variedad de soluciones intermedias, entre las cuales existe claramente un tronco común. Para este supuesto género dramático internacional no existe todavía una denominación genérica que abarque tal cantidad de propuestas innovadoras (Cardona, 1991). Sin negar la similitud de las obras esperpénticas con las de otros autores, en otros casos ha sido posible buscar la filiación de
sis En contra de esta opinión se manifiestan, por ejemplo, García Berrio y Huerta Calvo (1992: 213) que definen el esperpento como "subgénero dramático de cuño individual pero que ha tenido seguidores".
311
los esperpentos con géneros de gran tradición, como la tragicomedia (en una variante grotesca) o la farsa (Iglesias Santos, 1998: 204-207), tal como tempranamente señalaba Rivas Cherif (1920): "Esperpento llama a un subgénero de la farsa en que las acciones trágicas aparecen tal y como se muestran en la vida actual española, sin grandeza ni dignidad ninguna" (apud Dougherty, 1983: 102). Como se ha visto, Valle menciona en sus declaraciones la farsa grotesca, la sátira, lo trágico-cómico, lo trágico-grotesco o el teatro para muñecos. En todo caso siempre son géneros híbridos caracterizados por la mezcla de tragedia y farsa, tragedia y grotesco, tragedia y comedia.
Todas estas tendencias apuntan hacia el esperpento como género dramático. El mayor problema, sin duda, se plantea al intentar aplicar esta caracterización del esperpento a la narrativa. Un género histórico con representación en ambos modos resulta algo inusual. Ante ello, las posibilidades se inclinan por considerar el esperpento como una estética, cosmovisión o estilo, conceptos más abarcadores, que pueden funcionar con independencia de su realización en la narrativa o en el drama. Se ha observado cómo los procedimientos de esperpentización (animalización, cosificación, parodia, teatralería, etc.) se encuentran también en la narrativa, cuyos personajes, en palabras de Valle, son tan inferiores a su autor como en el teatro. Las caracterizaciones y definiciones del esperpento son válidas así tanto para la narrativa como para el teatro. Según Aznar Soler (1992), que sigue parcialmente a Ruiz Ramón (1988: 160), "lo sustantivo del esperpento consiste en la revelación de la conciencia oximorónica de la realidad a través de la estructura oximorónica del esperpento ( ... ) lo sustantivo en él ( ... ) es que la situación dramática potencialmente trágica, se convierta para el lector o espectador en una situación grotesca", mientras que lo adjetivo son los procedimientos de esperpentización (Aznar Soler, 1992: 34-35). Zahareas (1991: 32) señala como características básicas establecidas por la crítica:
"teatro dentro del teatro, Tlzeatrum mundi; deformación sistemática a lo grotesco por medio de pura estilización; una desvalorización del sentido trágico y una nueva versión fársica de las tragedias nacionales; el distanciamiento artístico, o la enajenación; momentos paradigmáticos de la moderna y "miserable" historia de España; y burlas violentas de las ideologías por medio de las cuales los españoles perciben la sociedad española".
La narrativa participa de estas cualidades. ¿Se trata de una "visión esperpéntica", "una cosmovisión (Weltanschaung) valleinclanesca", como afirma Rubia Barcia (1992: 144)?; ¿"una actitud sistemática en el tratamiento de los materiales literarios que, desde esa fecha de 1920, va a ser dominante en toda su obra", como señala Juan Rodríguez (1994: XIII) al enfrentarse con Tirano Banderas?; ¿un nuevo proyecto estético, una estética? Una última opción sería afirmar,
312
como hace Wilfried Floeck (1987: 154-155) que el "concepto literario de esperpento hace referencia a textos dramáticos, pero las técnicas de la esperpentización se pueden transponer también a otros géneros". Tales consideraciones parecen más pertinentes para el estudio de la narrativa, pues el género histórico de las últimas narraciones de Valle-Inclán es evidentemente el de novela, y en su caso, el subgénero, la novela histórica. El esperpento teatral podría verse como una variante personal de la farsa y de la tragicomedia en su vertiente moderna. Y en todo caso sería posible establecer la presencia de una modalidad, en el sentido en el que define este término Claudio Guillén (1985: 165)516, practicada con motivo de distintos géneros, una variante personal que integraría una mezcla de sátira, parodia y grotesco, modalidad sintética que uniría modalidades presentes en la historia de la literatura desde antiguo.
1.7. Visión estelar y narrativa esperpéntica.
A pesar de que las referencias a la "visión estelar" o "cíclica" desaparecen en los años veinte como tales conceptos, sigue manteniéndose, como se ha visto, la elevación de la mirada ("en el aire"), acompañada ahora por una superioridad moral y un pudor sentimental, además de la permanencia también de la búsqueda de una visión similar al momento previo a la muerte ("desde la otra ribera") y una aspiración a la quietud. En las novelas de esta época se han señalado coincidencias con procedimientos cuyo origen se encuentra en teorizaciones estéticas anteriores, en particular y sobre todo con el concepto del tiempo circular, que sería la base de la estructura circular de las narraciones esperpénticas. Así, desde el estudio inicial de Belic (1968), se señala que los tres principios estructurales procedentes de La Lámpara, el principio de los números mágicos, la simetría y el contraste estructural, son el fundamento de la particular organización del material narrativo en Tirano Banderass17. Para Tucker (1980) Tirano es la expansión final de la visión cíclica que estudia en su progresivo desarrollo desde la trilogía carlista. Gonzalo Díaz Migoyo (1985a: 66) afirma que el "programa de La Lámpara maravillosa, el experimento de La medianoche (sic), le marcan el camino a seguir"; a partir de Tirano Banderas Valle ya ha conseguido la mirada fuera del tiempo y del espacio (Díaz-Migoyo, 1985a: 80). Su comprensión de la estructura temporal de la novela, en la que todo lo sucedido está visto retrospectivamente, y ocurre en ese mismo momento con origen en la visión de Lupita, responde al concepto de visión estelar y cíclica de La Lámpara (1985a: 121-122). Gloria Baa-
5l6 "Hay en tercer lugar, unas modalidades literarias (modes en inglés), tan antiguas y perdurables muchas veces como los géneros, pero cuyo carácter es adjetivo, parcial y no a propósito para abarcar la estructura total de una obra. Son aspectos de ésta, cualidades, vertientes principales, vetas que la recorren transversalmente".
517 Esta conexión fue señalada también por Dougherty (1976: 207), para quien las tres posiciones del autor con respecto a los personajes tienen su fundamento en La Lámpara.
313
monde (1993: 5 y ss.) parte en su estudio del narrador en Tirano Banderas de los principios estéticos de La Lámpara, de los que destaca el concepto de conocimiento, la noción de tiempo y el distanciamiento como origen y fundamento de las técnicas narrativas de la novela. La perspectiva que es la base de este estudio es la que domina en la critica actual sobre las narraciones de los años veinte:
"[Tirano Banderas] Es la primera novela en la que la "visión estelar" propuesta en La Media Noche, se representa con total acierto para abarcar en una síntesis toda la América Latina. Las novelas esperpénticas de El ruedo ibérico van a seguir el esquema narrativo iniciado por Tirano Banderas" (Baamonde, 1993: 13)
Esta aspiración a la visión total expuesta en La Lámpara y en La Media Noche se encuentra también en el fundamento de las características del narrador de El Ruedo para Tasende (1994b: 161 y ss.), y en los estudios anteriores sobre la estructura circular de la serie como los de Jean Franco (1962), Harold Boudreau (1967), y el ya citado de Peggy Lynne Tucker (1980). Franco (1962: 177) señala directamente al inicio de su trabajo que la estructura concéntrica "corresponds to philosophical and religious ideas about time which he had first set out in La Lámpara maravillosa". Idéntico punto de partida es el del análisis de la estructura del Ruedo propuesto por Boudreau (1967), que ve en su realización la consecución de los ideales expuestos en La Media Noche, así como su particular punto de vista:
"since no character in The Ruedo is able to see the whole of the time and space in which the action of the work transpires, Valle-Inclán provides the reader with a total view through the closing of the circle of observers and participants, thereby bringing into being the center. That is, the happenings so seen revea! their relationships and meaning. Through the circular organization of the entire trilogy, the characters and settings presents differing vantage points from which to understand the overall portrait of the Spain of Isabel II" (Boudreau, 1967: 135)
Parece claro que existe continuidad en ciertas concepciones estéticas que tienen su correspondencia en determinadas prácticas narrativas. Sin embargo, Valle-Inclán insiste en sus declaraciones públicas en la novedad que supone su nueva estética o "género", el esperpento.
2. Tirano Banderas.
2.1. Diseño y estructura.
Aunque Tirano Banderas y la primera novela de El Ruedo se redactaron y publicaron en el mismo año, se comenzará este estudio por la Novela de Tierra Caliente, ya que La Corte de los Milagros forma parte de una serie que se desarro-
314
lló durante un período más amplio. Debe adelantarse que las coincidencias entre ambos proyectos en las técnicas narrativas son mayores que las diferencias.
Quizá por ser Tirano Banderas una novela de extensión más reducida que La Corte o Viva mi dueño se mostraba más apropiada para la plasmación de los principios estructurales mencionados anteriormente, como la estructura simétrica o circular. La disposición de los capítulos o partes de los libros siguiendo pautas numéricas, normalmente relacionadas por la crítica con el mundo ocultista y gnóstico al que el escritor era tan adicto, había sido ya ensayada, aunque en menor escala y con menor interés, en la revisión de la novela Flor de santidad, como ya se ha señalado en el capítulo correspondientes1s. La disposición en círculos concéntricos, simetrías y oposiciones, que unen relatos del mismo contenido temático con nexos comunes en el tipo de personajes, acción, presencia de lo fantástico o lo maravilloso, etc., ha sido reconocida también en la colección de Jardín Umbrío de 1920 (Rehder, 1977; Ramos, 1991), en relación con las creencias gnósticas del autor. Sin embargo, también en este caso, como ha indicado Serrano (1992b), esta disposición únicamente se presenta en la última edición de Jardín Umbrío, no así en las numerosas ediciones de Jardín Umbrío y Jardín Novelesco anteriores. Parece, pues, que este diseño estructural mediante números "mágicos" y simetrías/ contrastes que tienden a representar figuras circulares es una técnica tardía en la producción literaria de Valle, aunque anterior a Tirano Banderas.
La fragmentación en pequeños capitulitos en cambio es una constante en su narrativa. En este sentido se debe indicar la progresiva tendencia a la reducción del capitulillo, ya presente en novelas cortas como "Mi hermana Antonia", por ejemplo, en la que el primer y último apartado están constituidos por una oración aislada. Mientras la serie de las Sonatas y la trilogía carlista presentan una extensión media de capítulo bastante similar, en La Media Noche ya se encuentran variaciones, siendo algunas secciones de extensión reducida. En Tirano la tendencia se intensifica y se particulariza, de forma tal que algunos de estos fragmentos se dedican exclusivamente a descripciones de espacio o retratos de personajes519. Hasta este momento, y salvo algún caso aislado en el que siempre la descripción está motivada por la trayectoria vital del personaje y ligada a su movimiento, no existen descripciones independientes, separadas de los fragmentos narrativosszo.
518 Bugliani (1975) ha percibido la disposición simétrica de los capítulos y estancias que forman la Historia Milenaria siguiendo el esquema 5+5+6+5+5, que sin embargo, como se dijo en su momento, responde a una corrección en la edición de 1913 de Flor, pues en la primera edición la construcción es asimétrica 5+5+6+6+4, dato que no señala el citado investigador.
519 Mariana Genoud de Fourcade (1986) ha estudiado la función y significado de los capitulillos formados únicamente por descripciones espaciales de Santa Fe.
520 A pesar de la dificultad teórica para la definición de descripción y narración, y de la evidente interrelación de ambos tipos de discurso, parece excesiva la afirmación de Baamonde (1993: 41): "Se produce en Tirano Banderas una fusión cuasi perfecta entre narración y descripción y ambas
315
También se da cierta tendencia a situar los fragmentos descriptivos al principio y al final de cada libro, como marco de la acción. Su función presentativa está íntimamente ligada a la caracterización de los personajes que pueblan cada uno de los espacioss21. Además cada libro tiende a situarse en un espacio determinado en el que transcurre íntegramente la pequeña anécdota que lo forma. La repetición de los mismos elementos descriptivos contribuye a crear nexos de unión entre capitulillos diferentes, así como ligeros efectos de contraste.
Por lo general los primeros y últimos cuadros de cada libro tienen una extensión menor que la parte central, constituida por capitulillos en los que normalmente se desarrollan diálogos. La función de marco de la escena central se manifiesta por la presentación de un espacio antes y después de una conversación o mediante un personaje que entra en un espacio para después salir de él.
Es una innovación de Tirano la presentación mediante divisiones y subdivisiones sucesivas (partes, libros, capítulos), aunque en Flor de santidad existe ya un diseño formado por "estancias", subdivididas en capítulos. Tanto las partes como los libros tienen además su título correspondiente. Los secciones se presentan numeradas. La práctica de la numeración ya está presente en obras anteriores, no así la titulación522. La función de esta titulación como orientación de lectura es clara. Si en algunos casos el título es meramente descriptivo, pues señala el espacio donde se desarrolla el libro ("El circo Harris", "La recámara verde", "Santa Mónica" o "La terraza del club"), el personaje central ("El Ministro de España", "El coronelito", "El ranchero"), la acción que se desarrolla ("El juego de la ranita", "La fuga") o es de corte estructural, como "Prólogo" y "Epílogo", en otras ocasiones se desliza el juicio del narrador hacia la acción que se presenta ("Guiñol dramático", "Lección de Loyola", "Flaquezas humanas", "Paso de bufones") y la ironía hacia algunos personajes ("El honrado gachupín", "Cuarzos ibéricos"523).
Mediante la fragmentación extrema y la titulación particularizadora se busca aislar cada segmento del resto, aunque en muchas ocasiones dentro de cada libro existe continuidad temporal (se fragmentan diálogos, por ejemplo) o ligerísimas elipsis. Los nexos entre los libros y las partes permanecen indeterminados, aun cuando no es difícil la reconstrucción de la secuencia temporal gracias a los indicios diseminados por el narrador a lo largo del texto, especialmente para el lector actual, ya acostumbrado a organizaciones mucho más complejas y
formas se integran de tal manera que los fragmentos descriptivos aislables son cortos". 521 La ligazón entre el Jardín de la Virreina y el Barón de Benicarlés, el Casino Español y los
gachupines, San Martín de los Mostenses y el tirano, la recámara verde y Lupita, por ejemplo, es evidente. Más adelante se examinará cómo el comentario del narrador se desliza en la descripción espacial.
522 Existe titulación en las partes mayores de La Lámpara, no en obras narrativas hasta este momento.
523 Baamonde (1993: 119-120) explica brevemente el significado de los títulos de las partes.
316
dislocadas, y en ocasiones inexistentes o aleatorias. Dougherty (1995), que ha estudiado la recepción contemporánea de la novela, ha señalado en cambio el desconcierto y perplejidad de la crítica ante algunas innovaciones técnicas que ésta presenta, aplaudidas sin embargo por algunos reseñadores, como Gómez de Baquero (1927a), que valora positivamente la peculiar organización de la novela:
"Cada una de sus escenas está trabajada y acabada como un medallón perfecto; es un cuadro completo; tiene algo de escena dramática; mas no es la novela un rosario o sucesión de episodios que no acaban de organizarse o componerse en la unidad del conjunto. Estos cuadros, tan bien ultimados en su propia estructura y en su particular asunto por una hábil yuxtaposición forman el gran lienzo viviente de la novela, sin necesidad del hilo conductor de la forma narrativa, al modo de los monumentos antiguos, en que las piedras, mediante un sabio equilibrio de pesos, están unidas sin argamas"
2.2. El tiempo. Circularidad y simultaneidad. El concepto de síntesis.
De los aspectos señalados en la introducción a este capítulo como frecuentes en las declaraciones del escritor, en cuanto a las técnicas narrativas se refiere, como son el protagonismo colectivo y la reducción temporal, se debe indicar su presencia efectiva en Tirano. La reducción temporal no es una novedad técnica de esta narración. El mismo escritor señala en declaraciones a la prensa que tal restricción del tiempo narrado es habitual en sus obras. La historia de Tirano Banderas se desarrolla en dos días escasos, con la extensión que supone el epílogo de la mañana en la que muere Santos Banderas tras asesinar a su hija y el tratamiento que reciben sus restos:
"Su cabeza, befada por sentencia, estuvo tres días puesta sobre un cadalso con hopas amarillas, en la Plaza de Armas: El mismo auto mandaba hacer cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Zamalpoa y Nueva Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa de Titipay, fueron las ciudades agraciadas" (Tirano, p. 362)
La reducción temporal había sido practicada con éxito, en mayor o menor medida, en todas sus obras narrativas, constituyendo La Media Noche el punto más alto de reducción (de las doce de la noche al alba).
De todas formas, y como ya ha sido observado en la trilogía carlista, el tiempo puede expandirse a través del relato iterativo, que, aunque en menor grado que en las novelas de La España Tradicional, se encuentra también en las presentaciones de los personajes o retratos, en la mención de acciones habituales y en ocasionales referencias a su historia pasada. El narrador capta al personaje en un momento determinado, pero éste tiene un pasado que lo caracteriza y unas formas de actuación que lo definen. Su gesto es el de ese momento, pero puede
317
ser un gesto igual a otros muchos anteriores. La caracterización a través de la repetición de acciones gestuales ha sido analizada frecuentemente, entre otros motivos por ser un lugar privilegiado para las llamadas técnicas de esperpentización, entre las que se ha destacado la animalización y la teatralería, o para conseguir efectos de inmovilización (Risco, 1975: 149).
Así por ejemplo, si se estudia la presentación del Tirano en los primeros compases de la novela, puede observarse cómo existe un interés por parte del narrador no sólo en describir sus acciones "actuales", sino en conseguir un retrato atemporal, que además de estar compuesto por la repetición de acciones gestuales y denominaciones metafóricas de su figura, también está formado por el pasado del personaje, del que el narrador selecciona unos cuantos rasgos. Valle en sus declaraciones afirma preferir ver a los personajes de cara, actuando, pero también advierte que antes de incluirlos en una escena, debe conocer (mejor, imaginar) su pasado y su futuro. Tras el prólogo en el que una serie de personajes descubren en sus conversaciones la intención de atacar a Tirano Banderass24
para derribar su poder, en la Primera Parte aparece por primera vez la figura del Generalito, descrito en sus acciones habituales. En el capítulo II del Libro Primero, titulado significativamente "Icono del Tirano", se ofrecen datos del pasado reciente -"El Generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios, después de haber fusilado a los insurrectos de Zamalpoa" (Tirano, p. 21)- y del pasado más lejano -"En el Perú había hecho la guerra a los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca" (Tirano, p. 22)-. Pero lo que ahora interesa es destacar la caracterización mediante rasgos que se extienden por un tiempo indeterminado y más amplio que ese momento en el que el personaje llega a San Martín de los Mostenses y contempla desde lo alto el relevo de la guardia. Este efecto se consigue mediante la utilización del adverbio "siempre" y del tiempo verbal imperfecto:
"en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla de verde veneno" (Tirano, p. 22)
"Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo" (Tirano, p. 22)
"Tirano Banderas, sumido en el hueco de la ventana, tenía siempre el prestigio de un pájaro nocharniego" (Tirano, p. 36)
Tras la visita de don Celes al Barón en el segundo libro, el tercero nos acerca a otra escena del Tirano, en la que se origina la caída en desgracia de Domiciano
s2.i El estudio de Finnegan (1992) centrado en la figura del dictador y en su presentación discursiva, se apoya para su interpretación de la sátira y la ironía de la novela en el hecho de que los personajes nunca se refieren al dictador con el apelativo de "Tirano": "Sólo la narración de la novela, no el diálogo de la misma, usa este último término" (1992: 553). Sin embargo, en el mismo prólogo, capítulo II, Zacarías en su diálogo con Filomena Cuevas dice:"- Y muy confiado de darle una sangría a Tirano Banderas" (Tirano, p. 11).
318
por el conocimiento del Generalito del destrozo, sin posterior reparación, del tinglado de Doña Lupita. Esta escena, en su origen, es similar a otras muchas anteriores, como recuerda el narrador a través del relato iterativo: "El Tirano, todas las tardes esparcía su tedio en este divertimiento" (Tirano, p. 49). Se trata del tipo de iteración generalizantes2s. Esta escena es a la vez la que sucede en ese momento y en otros muchos anteriores, que así se sintetizan:
"Pausado y prolijo, rumiando la coca, hacía sus tiradas, y en los yerros, su boca rasgábase toda verde, con una mueca. Se mostraba muy codicioso y atento a los lances del juego, sin ser parte a distraerle las descargas de fusilería que levantaban cirrus de humo a lo lejos, por la banda de la marina. Las sentencias de muerte se cumplimentaban al ponerse el sol, y cada tarde era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Tirano Banderas, ajeno a la fusilería, cruel y vesánico, afinaba el punto apretando la boca" (Tirano, pp. 49-50)
La función descriptiva del carácter del Tirano a través del relato iterativo es clara. Este tipo de escena supone la ampliación parcial de la reducción temporal presente en la novela, indiscutible por otra parte.
En cuanto al orden del relato, Tirano Banderas presenta ciertas características diferentes a la producción narrativa anterior del escritor. La novela está enmarcada por un prólogo y un epílogo. En el primero se relatan los preparativos previos de la sublevación que tiene lugar en el epílogo. En el centro de la novela (siete partes divididas cada una en tres libros, salvo la cuarta, central, formada por siete libros) se desarrollan acontecimientos anteriores en el plano de la historia a los referidos en el prólogo. Ante esta situación de no coincidencia del orden entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso, se pueden proponer varias interpretaciones. La primera definiría la parte central de la novela como una vuelta atrás con respecto al prólogo, que se considera relato primario. Se explicarían así los antecedentes y motivos que provocan el levantamiento, a través de la cala en diversos personajes y ambientes que forman el conjunto de Santa Fe. Esta interpretación es la habitual en la críticas26.
La segunda interpretación establece como relato primario la parte central de la novela, de tal forma que el prólogo supone una anticipación o prolepsis de acontecimientos que tienen lugar en un período posterior de la historia. Esta es la postura de González del Valle (1993) en el único estudio dedicado íntegramente a la explicación del prólogo, y de Baamonde (1993: 27-28).
525 "En este caso, el campo temporal abarcado por el segmento iterativo desborda, evidentemente, con gran diferencia el de la escena en que se inserta: el iterativo abre en cierto modo una ventana a la duración exterior" (Genette, 1989: 177).
526 Como es un lugar común, baste señalar a modo de ejemplo, los trabajos de Gullón (1994: 66-67), Villegas (1967), Kirkpatrick (1975), Rodríguez (1994: LI-LII).
319
En cualquiera de las dos interpretaciones y análisis temporales se produce una desviación cronológica o anacronía, y la única diferencia estriba en la diferente consideración sobre la determinación del tiempo primordial de la historia, lo cual en sí mismo no tiene mayor importancias27_
En ambos tipos de análisis la estructura de la novela resultante es circular. La relación entre el Prólogo y el Epílogo no es, sin embargo, irrelevante, pues un tema que se ha convertido en central en todas las discusiones sobre Tirano Banderas ha sido la explicación de esta estructura y su significado en relación con la interpretación de la novela. Determinado sector de la crítica infiere un sentido determinista y fatalista en la historia presentada, al concluir que el futuro que sigue al levantamiento revolucionario será similar al vivido con Santos Banderas y que a un dictador sucederá otro dictador. Frente a esta visión pesimista de la historia, otro sector de la crítica, ve la posibilidad de una esperanza y de la liberación de la opresión anterior, con un nuevo sistema en el que la libertad humana es posible. La significación de la figura de Filomena Cuevas centra esta polémica entre los estudiosos, más interesados últimamente en este personaje que en la figura de Zacarías el Cruzado, que durante un tiempo se constituyó en portador del sentido final de liberación del oprimido.
Precisamente la progresiva importancia concedida al prólogo y al epílogo apoya su no consideración como subtextos o partes ajenas a la narración, que estaría formada por los capítulos centrales, consideración que se intuye en buena parte de los trabajos que estudian la novela528, y que quizá esté motivada por la misma titulación de los textos ("Prólogo", "Epílogo"), que parece relegarlos a un entorno más o menos accesorio y externo, paratextual.
En este sentido debe tenerse en cuenta que hasta este momento no existe ningún ejemplo similar de desviación cronológica en la narrativa heterodiegética valleinclaniana como el señalado en Tirano Banderas. Dejando a un lado el carácter retrospectivo de las Sonatas por su impronta autobiográfica, y el de algunos relatos cortos examinados, el orden de la historia en las narraciones no presenta desviaciones significativas. Salvo en las menciones al pasado de los personajes en los retratos y algunas presentaciones de situaciones generales, como las observadas en las novelas carlistas, todas de poca entidad, el orden es siempre crono-
527 Mieke Bal (1985: 65-66) señala en su Teoría de la narrativa en el apartado dedicado a las dificultades que presenta la determinación de las anacronías: "La pregunta sobre qué tiempo se puede juzgar primordial no es en sí misma especialmente significativa; lo que puede tener importancia es situar las diversas unidades temporales en sus relaciones mutuas". Genette (1983: 20) propone la sustitución del término "récit premier" por "récit primaire" para evitar la interpretación que considera el adjetivo en un sentido de preeminencia temática, cuando se trata únicamente de un análisis descriptivo del orden temporal.
s2s Incluso en el artículo de González del Valle (1993) en el que reivindica la importancia capital de los dos fragmentos para la compresión de la novela.
320
lógico, lineal. Pueden existir diferentes hilos de la historia, produciéndose así simultaneidad entre diversos segmentos, que al retomarse suponen a veces una vuelta atrás, pero siempre dentro de cada línea argumental el desarrollo de la historia es lineal.
Este último rasgo estructural, la multiplicidad de tramas paralelas y el simultaneísmo que origina, ya se habían ensayado en La guerra carlista y en La Media Noche. La particular ordenación temporal de estas obras, sín embargo, no ha suscitado excesiva bibliografía, frente a lo que sucede con Tirano Banderas, cuya estructura temporal ha sido estudiada en numerosos trabajos y ha sido relacionada con la "angostura temporal" mencionada por Valle-Inclán en algunas declaraciones y con las ideas estéticas de La Lámpara. Se dice así que el conjunto de las diferentes líneas de acción que caminan simultáneamente consigue llenar el tiempo como buscaba el escritor. Díaz-Migoyo (1985a: 98 y ss.) se refiere a tres cadenas causales que se desarrollan en la novela y que responden a los tres tipos humanos aludidos por Valle en sus manifestaciones (el indio, el criollo y el extranjero), entre los cuales no hay lapso temporal no novelado (Díaz-Migoyo, 1985a: 112)529• Esta organización revela para Kirkpatrick (1975: 452) una "estructura de capas que representa aproximadamente la jerarquía de los grupos sociales", configurándose así la imagen novelística de un proceso social. Esta idea está presente ya en el trabajo de Villegas (1967), que realiza un análisis exhaustivo de la acción de Tirano Banderas mediante planos narrativos superpuestos530 al que remito. Esta estructuración ha sido relacionada con la visión cíclica y demiúrgica a la que aspira Valle en sus Ejercicios Espirituales531• Así, Tasende (1994b: 213) opina que en la descripción de las acciones simultáneas de diversos personajes se alcanzan los efectos más logrados de la visión estelar y, en conjunto, la paradoja temporal de la visión cíclica, que aúna inmovilidad y estatismo con rapidez y densidad de los acontecimientos:
"En resumen, la estructura circular, en combinación con la reduc
ción temporal y la simultaneidad logran crear una paradoja temporal
muy similar a la que encontrábamos en El Ruedo Ibérico: obsesión por lle
nar el tiempo y el espacio, énfasis en la duración y ansia de eternizar el
tiempo, por un lado; uso de fragmentación, cambio constante de escena
y movimiento por otro" (Tasende, 1994b: 236)
s29 Solamente, según Díaz Migoyo (1984: 115), existe un lapso temporal vacío correspondiente al tiempo que transcurre desde que el Barón termina su entrevista con don Celes y hasta que sale en su coche en dirección a la Legación Inglesa. Este análisis es, desde nuestro punto de vista, discutible.
530 "Esta variedad social se incorpora a la totalidad por medio de varias acciones que se entrecruzan" (Villegas, 1967: 300). Sin embargo, para este crítico, el hilo conductor aglutinante de la acción es el que sigue al Coronelito Domiciano de la Gándara.
531 El trabajo de Tucker (1980) es el ejemplo más representativo de esta relación.
321
La posibilidad de contemplación de acciones simultáneas en espacios múltiples es un privilegio de la visión distanciada demiúrgicas32. Por otro lado se relaciona frecuentemente también con el cubismo (Falconieri, 1962; Smith, 1971: 16; Gullón, 1992: 64; Schmülzer, 1997, entre otros), pues el simultaneísmo se considera una técnica cubista533.
La elección por parte de Valle del protagonismo colectivo y la reducción temporal (por su deseo expreso de representar todas las capas sociales que intervienen en un proceso revolucionario, pues no se debe olvidar que su interés es plasmar la respuesta social a determinados acontecimientos históricos), origina forzosamente la diversidad de hilos de la historia y, consecuentemente, la simultaneidad. En la trilogía carlista, si se exceptúa la primera obra en la cual sólo aparece el bando tradicional, se tiende a una división en dos bloques que responde a los dos colectivos enfrentados, en cada uno de los cuales se forman pequeños grupos que se hacen y se deshacen, al separarse y encontrarse los personajes, formándose dentro de cada bando subtramas paralelas. En La Media Noche, también de tema bélico, la primacía del bando aliado en el interés del narrador desplaza al ejército germano, y la simultaneidad se produce entre diversos grupos del pueblo francés (vanguardia y retaguardia, frentes geográficos distintos, soldados y militares de distintas procedencias). Como se ha examinado en el capítulo correspondiente, las técnicas para representar la simultaneidad en La Media Noche son variadas y más complejas que las observadas en las narraciones carlistas. El simultaneísmo que responde más estrechamente a la aspiración de la "Breve Noticia" surge de una visión elevada, en las estrellas, cuyo resultado son panorámicas de amplios espacios geográficos, de las que el narrador puede descender, centrándose en una región, una ciudad, un frente determinado, un grupo humano. No hay líneas de la historia que se dejan y se toman, o se entrecruzan para formar la novela. Cuando hay un mínimo de desarrollo argumental o anécdota y ésta se abandona, nunca más se vuelve a recuperar.
Después de lo comentado sobre la estructuración de la acción de Tirano, puede deducirse que responde a una profundización en el modelo estructural de las dos últimas novelas carlistas y su complicación a través de la dispersión mayor del protagonismo, que en las narraciones de La España Tradicional no es enteramente colectivo, pasando por alto el tipo de narración desde una posición espacial elevada y simultánea presente en La Media Noche. La mayor parte de los capitulillos que forman Tirano responden a una perspectiva espacialmente cercana al personaje. Se narra lo que ocurre en determinado espacio, lo que sería perceptible en ese momento y en ese lugar. Puede modificarse de un capítulo a
532 Véase, entre otros, Foster (1972), que sigue parcialmente a Villegas (1967). 533 "Es cubista la simultaneidad en la presentación de las diversas partes del objeto, que son
observadas desde distintos puntos de vista" (De la Fuente, 1995: 353, nota 12).
322
otro. Así, pueden narrarse las acciones interiores del Casino español y lo que sucede en la calle sucesivamente, lo que pasa dentro del Circo Harris y lo que pasa fuera sucesivamente, pero no simultáneamente, y respondiendo a una posición espacial cercana al personaje. La simultaneidad dentro de la misma oración o del mismo fragmento no se da en Tirano Banderas. Existen algunas panorámicas que corresponden a descripciones espaciales de una calle o de la feria, en las que forman parte de la misma diversos elementos o grupos humanos. Sin embargo, no son similares a las de La Media Noche, pues pueden originarse en la perspectiva de un personaje que contempla o que realiza un trayecto por la ciudad. Descripciones como la primera de Santa Fe responden más a una definición y localización espacial que a una visión estelar: "Santa Fe de Tierra Firme -arenales, pitas, manglares, chumberas- en las cartas antillanas, Punta de las Serpientes" (Tirano, p. 21).
Por otro lado, no hay narración simultánea en presente temporal. Todos los presentes que aparecen son presentes narrativos o históricos, como los que acostumbran a localizarse en las narraciones de tipo ulterior características de la producción del escritor.
Por supuesto que la narración de acciones simultáneas en diferentes espacios presupone un narrador con los mayores poderes de la omnisciencia (la ubicuidad espacial y temporal), pero en la mayor parte de los capitulitos centra su atención en una escena determinada, como espectador privilegiado que se sienta en el mismo escenario por donde discurren los actores. Cada libro de cada parte suele desarrollarse en un espacio, del que se pasa a otro y a otros personajes en el libro siguiente, de forma que se van alternando los tipos sociales de interés para el narrador.
Si el narrador se limitara a seguir a un personaje, utilizando o no su punto de vista, no existiría simultaneidad. Pero en este caso, al centrarse la narración en múltiples personajes que conviven en una ciudad y sus alrededores, la simultaneidad es casi inevitable, pues mientras su actividad es registrada por el narrador, los otros personajes siguen "viviendo" en el plano de la ficción. La nueva concepción del espacio escénico practicada por Valle en las obras dramáticas tiene relación sin duda con esta estructuración narrativa534. Estas vidas paralelas pueden representarse o permanecer implícitas. Ya en La Guerra Carlista muchas de las líneas simultáneas de la historia se recuperan retrospectivamente en los diálogos.
Los diferentes narradores examinados en las obras de Valle tienden a dejar indeterminadas las relaciones temporales entre los diversos fragmentos de la
534 De la misma manera que los estudiosos del teatro esperpéntico vuelven sus ojos al dinamismo de las Comedias Bárbaras, en Tirano Banderas se percibe el cambio de espacio, ligado al de personaje, como el configurador del dinamismo de la narración.
323
novela, como señaló tempranamente Gómez de Baquero (1927a). Sin embargo, la impresión global no es caótica, pues las trayectorias vitales de los personajes y los hilos de las subtramas a ellos referidos pueden reconstruirse con facilidad. De la misma forma que en las dos últimas novelas carlistas, cada una de las líneas argumentales tiene una ordenación cronológica53s, exceptuando, por supuesto, el caso del Prólogo, ya mencionado. En una primera lectura se percibe el encadenamiento de sucesos, las estrechas relaciones de causa y efecto entre las acciones, y como éstas van acumulándose y sucediéndose con una impresión general de simultaneidad de los acontecimientos, pero también de una decidida marcha hacia el desenlace, que es, evidentemente, la muerte del Tirano. La determinación en detalle del simultaneísmo requiere una lectura muy detenida de la novela, por la ausencia de referencias temporales precisas. Este análisis ha sido realizado por algunos críticos como los ya citados Villegas (1967), Kirkpatrick (1975), Baamonde (1983 y 1993) y Rodríguez (1994), que dan lugar a respectivos cuadros y esquemas temporales, coincidentes en su mayor parte536, aunque no en el grado de detalle o claridad de los mismos537.
En todos estos trabajos puede observarse cómo muchas de las relaciones simultáneas entre escenas diversas son hipotéticas y se deducen de forma lógica y causal por los críticos, ya que salvo ocasionales referencias al día o a la noche, la tarde o el alba, que permiten establecer coincidencias generales entre segmentos amplios, la colocación temporal de cada uno de los capitulillos en relación con los demás es, y debe ser, imprecisa o flexible. No reflejan esta idea los esquemas señalados, que ofrecen las correspondencias de forma tajante, y por lo tanto discutible538, y en todo caso incompleta. Por ejemplo, la historia o sub-trama del ciego Velones y su hija aparece esporádicamente en relación con buena parte de los acontecimientos centrales de la novela (salvo los carcelarios y los situados en San Martín). Esta línea argumental es simultánea a otras, pero no aparece en los estudios citados539. Para no detenerse en cuestiones de tanto detalle, solamente
535 "Las acciones respectivas de las tres cadenas causales se suceden sin anacronía de ningún tipo" (Díaz-Migoyo, 1985a: 112).
536 Existen descripciones más o menos desarrolladas de la ordenación temporal del relato. La realizada por Díaz-Migoyo (1985a) se diferencia de las citadas en que sólo establece simultaneísmo a partir de la cuarta parte, "único lapso temporal repetido" (p. 124), además de la simultaneidad del "Prólogo".
537 El más claro es el de Rodríguez (1994: LII) y el más completo el de Kirkpatrick (1975: 458). El esquema de Baamonde (1983: 76), repetido en (1993: 32) es poco útil por su escasa legibilidad. Villegas (1967) es el trabajo sobre el que se basan todos, aunque en este estudio las correspondencias se establecen verbalmente, sin plasmación en un cuadro-resumen.
538 Salvo en el caso de Villegas (1967) que argumenta sus deducciones con referencias al texto. El cuadro de Kirkpatrick (1975) evita algunos de estos errores por ser el más detallado.
539 La voz del ciego aparece ya en I, 1, VIII. Su actuación tiene lugar en el Congal de Cucarachita (III, 1, IV, y III, 2, IV). Se encuentran con la mujer de Zacarías en IV, 2, II en la tienda de Quintín, y con ellos se demuestra, por si quedaba alguna duda, la avaricia de Peredita. Son además los
324
se comentarán un par de ejemplos como demostración de que la simultaneidad presente, sin duda, no responde a presupuestos tan "matemáticos" como otros elementos estructurales de la novela.
Pasando por alto el Prólogo, la primera parte de la novela se inicia en el libro primero con el retrato del Tirano que observa la ciudad y el castigo cruel a un indio. Tras la conversación con un grupo de representantes de la Colonia Española, el Generalito encarga a Don Celes la visita al Ministro de España, que se produce en el libro segundo, el cual, tras un paréntesis descriptivo (libro segundo, 1), prosigue la acción del libro primero en continuidad temporal. Cuando Don Celes abandona la Legación Española, todavía está atardeciendo: "En la lumbrarada del ocaso, sobre la loma de granados y palmas, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales, San Martín de los Mostenses" (Tirano p. 48). El libro tercero supone el regreso al Cuartel del Presidente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aunque la acción se desarrolla al atardecer, la narración es ambigua: "Tirano Banderas, terminado el despacho salió por la arcada del claustro bajo, al jardín de los frailes" (Tirano, p. 49). Villegas (1967: 302-303) interpreta que existe continuidad entre el final del libro primero y el comienzo del libro tercero, por lo que las acciones del juego de la ranita y la visita de Don Celes al Barón son simultáneas. Díaz-Migoyo (1985a: 113) cree, en cambio, que las acciones son sucesivas, pues le interesa demostrar que no existe ningún lapso temporal no novelado, de forma que así se "llena" el tiempo como quería Valle. Esta es también la interpretación de Kirkpatrick (1975), frente a la de Rodríguez (1994), que sigue a Villegas (1967).
Lo que puede decirse al respecto es que sean o no coincidentes, en el capítulo VI del libro tercero el Tirano mira el cielo estrellado, ha salido la luna y es de noche. Por lo tanto, en el caso de que se admita la simultaneidad, esta será parcial, pues dejamos a Don Celes y al Barón en el atardecer, no ya anochecido.
Parecidas indeterminaciones se suceden en la novela. En la segunda parte, Kirkpatrik (1975) parece percibir como simultáneos los acontecimientos de los libros segundo y tercero, frente a los demás investigadores que los ven sucesivos, interpretación ésta más fundamentada. En cambio, las acciones alrededor del Circo Harris, incluyendo la entrevista del jefe de policía con el Tirano, son percibidas como simultáneas con las del prostíbulo por Rodríguez (1994), y como sucesivas por Kirkpatrick (1975). No existen pruebas en el texto para apoyar una u otra opción. Y en todo caso, como en el ejemplo anterior, las acciones del Con-
informantes de la detención de la chinita (IV, 6, III y IV), lo que promueve la venganza de Zacarías. Entre las imágenes de Santa Fe sublevada en VII, 3, VI el narrador señala: "Por un terradillo blanco de luna, dos sombras fugitivas arrastran un piano negro. A su espalda, la bocana del escotillón vierte borbotones de humo entre lenguas rojas. Con las ropas incendiadas, las dos sombras, cogidas de la mano, van en un correr por el brocal del terradillo, se arrojan a la calle cogidas de la mano" (Tirano, p. 354). Se deduce que estas dos sombras son los dos personajes citados.
325
gal se extienden en el tiempo durante un período considerablemente mayor, hasta el alba, con lo cual lá simultaneidad sería, de nuevo, parcial. Similares problemas presenta la determinación del simultaneísmo en el conjunto del relato, especialmente en algunos fragmentos en los que se escatima cualquier tipo de indicio temporal, como algunos de los capitulillos centrados en la prisión. La simultaneidad existe de forma general en toda la novela y de manera flexible. Unas veces el narrador escoge representar dos acontecimientos simultáneos de forma sucesiva en capítulos distintos, otras veces no. Los personajes siguen con su historia de forma hipotética hasta que el narrador decide centrarse en ellos. No es exacto interpretar que se cuenta completamente la historia de cada uno de estos privilegiados, uniéndose todas como las piezas de un puzzle, pues existen elipsis implícitas reducidas entre los diversos fragmentos, del tipo de las examinadas en La guerra carlista54o.
Por otro lado, conviene señalar que esta disposición alternante responde, casi con seguridad, a la decisión del escritor tras redactar las distintas partes de que consta la novela, como se puede deducir de los cambios descritos por Speratti-Piñero (1968: 105 y ss.) entre las versiones publicadas en El Estudiante y la primera edición en libro.
Se ha relacionado con acierto esta estructuración temporal con el conflicto movimiento/ quietud, obsesivo en la teorización estética de Valle por lo menos desde el año diez, y la aspiración de superación de las limitaciones espacio-temporales de la visión demiúrgica. No se debe olvidar, sin embargo, que más que la eternización o inmovilización del instante, entendida de forma "literal", Valle busca la esencia bajo las apariencias en continuo movimiento. El tiempo transcurre en Tirano, como transcurría en La Media Noche, inexorablemente, a pesar de la circularidad estructural y las distintas historias simultáneas541 • La visión propia del éxtasis no puede plasmarse literariamente, como Valle comprobó en La Media Noche. Tirano Banderas busca la esencia no sólo de América, sino de la condición humana (el abuso de poder, la explotación del hombre por el hombre, la opresión y la libertad), fuera del tiempo y del espacio, a partir del concepto de síntesis o suma.
Como ha comprobado Dougherty (1995), el lector contemporáneo se sentía desorientado por la imprecisión de las coordenadas espacio-temporales, y por la mezcla lingüística de dialectos americanos. La reacción crítica utilizó la noción de síntesis para naturalizar, en palabras del investigador citado, tantos ataques a
5-!0 Observa Tasende (1994b: 210) a este respecto: "A menudo ocurre que la simultaneidad se produce entre una escena novelada y otra que se desarrolla tácitamente durante una elipsis".
541 Díaz-Migoyo (1985a: 133) explica que la circularidad en sí misma implica sucesión lineal. El círculo es una línea producto de la yuxtaposición de instantes. Tasende (1994b) utiliza la expresión "paradoja temporal" para este fenómeno.
326
los esquemas literarios vigentes542. Aunque Dougherty no parece sentir mucho aprecio por la noción de síntesis manejada por la crítica contemporánea para explicar la ruptura de su horizonte de expectativas "realista"543, este concepto fue el utilizado por Valle en sus declaraciones sobre la novela, como ya se ha señalado repetidamente: síntesis lingüística544, geográfica, histórica, y síntesis también en la concepción del personaje, como se ha visto545. Si las recensiones de Tirano buscaban a través de la noción de síntesis acomodar la novela a criterios comprensibles o no escandalosos, la intención de Valle era penetrar más profundamente en la realidad que el realismo superficial546. Se trataba, pues, de revelar la Verdad, la esencia, desde posiciones anti-realistas. La suma de rasgos del Doctor Francia, de Rosas, de Melgarejo, de López y de don Porfirio547 da la esencia del Tirano, en un personaje que no existe, pero que es por ello, más verdadero: "Una síntesis, el héroe, y el lenguaje una suma de modismos americanos de todos los países de lengua española, desde el modo lépero al modo gaucho" (apud Speratti, 1968: 201)548. Por este motivo Tirano Banderas está más cercano a los presupuestos estéticos de La Lámpara que El Ruedo Ibérico, con el que sin embargo presenta tantas similitudes549 • Y más por este motivo que por la simultaneidad y simetría estructural.
2.3. El narrador y las técnicas de caracterización de los personajes.
La peculiar estructura espacio-temporal de Tirano Banderas implica un narrador capaz de estar presente simultáneamente en diversos espacios. La yuxtaposición de las escenas protagonizadas por personajes diferentes, sin especiales indicaciones al lector de la relación temporal entre las mismas, supone, por
s.u Señ.ala además Dougherty (1995: 343): "Se puede añadir que la novela atacó también el fundamento metafísico del mundo que sus lectores suponían habitar, al acercarlo repetidamente a la borrosa frontera del absurdo".
5-13 Disgusto comprensible, pues la lectura contemporánea no se corresponde con la intención del autor, según se refleja en sus declaraciones, ni con la lectura actual, que no utiliza el criterio de referencialidad mimética al analizar la novela.
5-14 Como explica Díaz-Migoyo (1985b: 43), no es que el idiolecto de cada personaje responda a la lengua de determinada zona geográfica, "sino que la mezcla de hablas se encuentra en boca de cualquiera de ellos y a veces en una misma frase".
5-15 Para un estudio del personaje desde este punto de vista, véase, entre otros, Orbe (1987), Liano (1984-85) -como paradigma de rasgos-, y Delgado (1992) para Santos Banderas.
5-16 Cardona y Zahareas (1970) han insistido en este desenmascaramiento en su caracterización del esperpento. La descripción de Aznar Soler (1992) del esperpento como teatro político se apoya en la revelación de la verdadera condición de los militares, no como héroes, sino como fantoches (su esencia), y de la revelación de la naturaleza oximorónica de la realidad.
5-17 Véase la carta de Valle a Alfonso Reyes fechada el 14 de noviembre de 1923, y reproducida en Speratti (1968: 201-202) y en otros muchos estudios.
5-18 Scari (1980) prefiere hablar de "mosaico", que relaciona con la técnica del "collage". S-19 Verity Smith (1971: 60-61) en su estudio sobre Tirano Banderas relaciona el concepto de sín
tesis con el expresionismo y otros movimientos de vanguardia.
327
otra parte, un narrador que busca la colaboración activa del destinatario del relato, sin intromisiones de carácter narratológico que guíen al lector en el entrecruzamiento de las diferentes historias y los múltiples personajes.
Las características de este narrador han sido estudiadas por la crítica especialmente desde los planteamientos teóricos aparecidos en las entrevistas y conferencias de Valle-Inclán, ya reseñados. Básicamente el narrador de Tirano Banderas ha sido definido como impasible, distanciado, teatral, objetivo. Estos son los rasgos más repetidos, que concuerdan con algunos de los señalados en los estudios sobre La Guerra Carlista y La Media Noche550, a veces abusivamente551 •
La relación de estos cuatro rasgos con los argumentos más repetidamente señalados por Valle es evidente, así como la íntima relación que los une entre sí. La calificación de distanciado surge de las tres posiciones que el autor puede adoptar frente al personaje. La elevación "en el aire" permite ver a los personajes como grotescos, por lo que sufren toda clase de procedimientos de degradación, la cual, como ya se ha señalado, es fruto de una superioridad moral (novedad del esperpento), no de la elevación de la visión. Este narrador-demiurgo es impasible, entendiendo tal condición como no sentimental, rasgo básico del esperpento teatral en su sentido de distanciamiento estético. La crítica subraya la relación entre la perspectiva "en el aire" y la impasibilidad, pues el narrador siempre marca su condición diferente, está hecho "de otro barro que sus muñecos" y no se emociona con ellos, con sus dolores y tragedias (grotescas). La traducción narrativa de tal posición del narrador o visión demiúrgica es para los investigadores en general un narrador poco visible: "El enunciado novelesco parece carecer de enunciador y casi, por tanto de actividad enunciativa" (Díaz-Migoyo, 1985a: 138), reforzándose la actividad del personaje, y señalándose rápidamente su paralelismo teatral:
"Henry James creía que la dramatización se lograba cuando el autor cumplía el deber estético de colocarse y permanecer fuera de la obra, adoptando como novelista un punto de vista análogo al del dramaturgo, que consiste en negarse la palabra y dejar a cada personaje la suya. El novelista, como mejor se expresa es borrándose, eliminándose del cuadro y eliminando sus personales humores y divagaciones. No será éste el único modo de novelar, pero sí el adecuado a lo que Valle se propuso en Tirano Banderas552" (Gullón, 1994: 65).
550 Ello resulta de la operación generalizada de aplicar declaraciones realizadas por Valle en los años veinte a textos muy anteriores, buscando rasgos pre-esperpénticos, operación no siempre legítima, a pesar de la continuidad en el ideario estético del escritor. Este planteamiento presenta problemas importantes por ejemplo en su aplicación a las Sonatas.
551 Ya se ha comentado como el concepto de distancia se ve afectado por una polisemia indeseable, lo que trae como consecuencia su aplicación con significados divergentes a las obras del escritor.
552 El ejemplo aducido por Gullón revela que similares planteamientos teóricos no tienen su reflejo en coincidencias en la práctica literaria, pues la solución propuesta por Valle difiere radicalmente de la experimentada por James.
328
El narrador se esconde, no se pronuncia sobre los acontecimientosss3:
"Implica [el esperpento], por consiguiente, la distanciación del narrador frente a la historia que cuenta, la obligación de no pronunciarse ni en favor ni en contra de un bando o del otro, de situarse "au-dela de la melée", fustigando los resultados funestos de toda ideología que se adopte hasta sus últimas consecuencias" (Gladieu, 1986: 120)
El resultado es la forma escénicass4, dramática, de la novela esperpénticasss:
"La voluntad de acreditar, objetivándola, la realidad se afirma en el retraimiento -aparente- del novelista con respecto a su obra, y en la elipsis de la función de cuentista. Tirano Banderas es una acción dramática con acotaciones escénicas más o menos desarrolladas. Entre la imagen y la acción en la novela ya no hay lugar a la función del relator/mediador" (Sarrailh, 1981: 62)
El salto de la similitud formal, a través del esquema básico acotación + diá
logo, a la igualdad genérica se produce a menudo, como en el ejemplo citado,
partiendo de la forma de narración centrada en la descripción de gestos, actitu
des y acciones, acompañadas de diálogos, pues la construcción del personaje se
realiza a través de la descripción externa del mismo, a través de unos pocos ras
gos que se repiten. La similitud con la forma dramática se potencia con la visua
lidad de la narrativa esperpéntica y por la igualdad formal de las descripciones con las acotaciones del teatro del escritor:
"The fascinating acotaciones of the plays merely became the descriptive passages of the novels, consuming more space than their counterparts in the plays, but used once more only to provide stage directions, as it were, for the ali -important dialogue of the characters. Only occasionally do the words of the author serve the purpose of providing historical background or expressing personal judgments. In essence these works representa concept of the novel as a play seen in the mind's eye" (Boudreau, 1968a: 696-697)
553 El significado de la novela puede encontrarse, sin embargo, para algunos críticos en la estructuración de la misma, como se ha visto en la polémica sobre la estructura circular y la posible repetición de la dictadura. Spires (1988: 107) señala: "The key to how the novel can be simultaneously representation may be understood best by the concept of double-voicing. Rather than refracting his attitude primarily through a narrator, the posited author in this novel refracts his voice esentially through the structure itself of the novel".
55.¡ Baamonde (1993: 100-101) habla de "un modo de narración único para novela y teatro", pues "Valle concibe sus obras como espectáculos teatrales".
555 Véase Risco (1975: III y ss.). Esta semejanza ya fue percibida por la crítica contemporánea "Though outwardly a novel, Tirano Banderas might easily ha ve been cast in the mold of drama" (Wishnieff, 1928: 570, apud Dougherty, 1995: 345, nota 17). Los periodistas que entrevistaban a Valle estaban especialmente interesados en esta cuestión, como se deduce de las numerosas preguntas dirigidas al escritor sobre el particular.
329
El resultado de este proceso, y a la vez su origen, es para los investigadores la objetividad dominante en la narración. La consecuencia del procedimiento en lo que respecta a la caracterización de los personajes es la ausencia de acceso a la conciencia de los mismos, el antipsicologismo, debido a la teatralidad imperante556 (Alberca Serrano, 1988; Campanella, 1980: 107, Salper, 1968: 124). Refiriéndose en general a los personajes de las últimas novelas señala Tasende (1994b: 246-247):
"El Demiurgo no interioriza en sus procesos mentales porque quiere mantenerse distanciado. ( ... )Como todos los personajes resultan ser superficiales, el Demiurgo limita sus descripción a lo exterior ( ... ) a diferencia de Shakespeare, este Demiurgo ni simpatiza ni se identifica con ninguna de sus criaturas porque se considera superior o diferente a ellas. A ningún personaje, ni siquiera a la nieta de cien reyes, se le concede el privilegio de la individualización, limitándose así a ser estereotipos con dos o tres rasgos diferenciadores"
Estos son los lugares comunes en la descripción del narrador de Tirano Banderas (y por extensión del narrador de El Ruedo Ibérico), descripción que se apoya ciertamente en la práctica narrativa valleinclanista y en las declaraciones del escritor. Sin embargo, y como ya se ha visto en descripciones similares de análisis anteriores, esta caracterización debe matizarse en muchos aspectos, pues, como se probará a continuación, el narrador de Tirano Banderas ni es objetivo, ni tan impasible como Valle quería (y parecen seguir queriendo muchos de sus críticos), ni tan remiso al acceso a la conciencia del personaje, ni construido a través de la mera acción sin presentaciones del narrador ni carente de pasado. Es decir, básicamente, el narrador de La Guerra Carlista es en este sentido muy similar al de las novelas esperpénticas y utiliza procedimientos y técnicas semejantes para la expresión de su subjetividad.
Los reparos a descripciones globales y poco matizadas, que no responden a un contraste con los textos, sino que tienen su origen en la aplicación de lo observado en las obras dramáticas a las obras narrativas y el seguimiento fiel de las supuestas intenciones del autor, han surgido de los críticos que han estudiado más de cerca los textos. Ya Boudreau (1968a: 697) en un trabajo de conjunto sobre la novela de los años veinte, tras comentar su semejanza general con la forma dramática, señala la paradoja de un "autor" -hoy diríamos, narrador- a la vez presente y ausente:
"The all-important acotaciones have increased in frequency, enabling the author to control his creatures in a much more detailed way, causing us to see everything and everyone exactly as he wishes. The
556 "Abundantes técnicas teatrales se emplean para alejar al lector del contenido íntimo de los personajes, rompiendo así con una tradición de la novela decimonónica" (Ouimette, 1989: 233).
330
method accounts for the extraordinary sense of rhetorical comment in these novels despite the fact that the author rarely intrudes personally. He seems simultaneously absent and omnipresent".
Y es que los paralelismos entre la narrativa y el teatro se han llevado demasiado lejos, olvidando que el esquema de la comunicación narrativa y dramática es diferente, y que, precisamente, es la existencia del intermediario, el narrador, lo que los diferencia. Quizá se haya debido a la persistente creencia en la irrepresentabilidad del teatro de Valle y en su configuración como teatro para ser leído. Las acotaciones, en las que aparece una voz semejante a la del narrador en los textos narrativos, tienen la finalidad, a pesar de su carácter más literario que funcional, de sugerir códigos no verbales (decorado, gestos, vestuario) para su representación en un espacio teatral. Lo cual quiere decir que en la puesta en escena, la voz de las acotaciones desaparece, aun cuando en algunos montajes se haya intentado recuperarla de diversas formas. La representación teatral es una forma de comunicación inmediata, en presente, y es inseparable el texto de la representación. En cambio, la comunicación narrativa es siempre diferida, y el tiempo de narración suele ser el utilizado cuando una historia ya ha terminado, es decir, el pasado.
El origen de la confusión se halla en la utilización en el teatro y en la narrativa de la forma común del diálogo. El ritmo temporal preferido de las narraciones de Valle es la escena, pero esta técnica es tan propia de la narrativa como el resumen. Las novelas constituidas por resúmenes y pausas digresivas no son más narrativas que aquellas que utilizan básicamente la escena. Lo que sucede es que en la gradación posible de perceptibilidad del narrador ocupan una posición más alejada del máximo de visibilidad. La narración que es considerada como el origen de la novela moderna, El Quijote, está construida básicamente sobre el ritmo escénico, y no por ello es menos narrativa.
Volviendo a las novelas esperpénticas de Valle-Inclán, no hay duda de que, sin negar la utilización altísima de los diálogos y del ritmo temporal escénico, el narrador dirige, guía y manipula la narración, enjuicia a los personajes y sus actos, a pesar de su elevación moral e impasibilidad, o quizá a raíz de ella.
En 1976 Dru Dougherty apuntaba ya algunas explicaciones a este paradójico narrador presente y ausente a la vez, que se unían al "comentario retórico" de Boudreau557:
"Yet though Valle-Inclán's narrator exhibits no personality, he does not lose his traditional task of ca!ling attention to values. Removed from
557 La interpretación de Boudreau es recogida por Smith (1971: 11): "The writers [Valle y Miró] always have a definite attitude, but it is veiled so that the reader is not wearied by sermons from an omniscient author. He is required instead to consult the images by these authors to their characters, far it is these which provide an accurate index of the authors' feelings toward them".
331
his fictional creatures, he is all the more free to judge them against absolute standards. How, then, is this judgement transmitted? It emerges, we find, from the shifts in the narrator's position with respect to his characters. Free to meet them on any of the three levels mentioned above, he varies his posture according to the admiration, sympathy, or disgust that he wishes to communicate. Finally, a character' s station is generally indicated by the images used in presenting his appearance, thoughts, and speech. Thus Valle-lnclán's characters are not, in truth, "siempre solos". Though the author never supplies a direct, Galdosian "comentario", his narrative attitude is nevertheless made plain through the poetic and parodie manipulation of language" (Dougherty, 1976: 208).
Más recientemente, Baamonde (1993) centra su estudio sobre el narrador de Tirano Banderas en la presencia explícita e implícita de un narrador que guía al lector en todo momento, no objetivo pero sí distanciado, imparcial e impasible. Por su parte Tasende (1994b: 240) caracteriza también la visión demiúrgica como alejada e impasible, lo que explica la forma teatral de las narraciones, y señala que la visión astral "no implica, ni remotamente, que se trata de una narración objetiva e impersonal".
Sin negar las características básicas de este narrador ya señaladas, y su preferencia por los diálogos, la descripción externa de los personajes y la escasez de comentarios y juicios directos, a continuación el análisis se centrará en aquellos aspectos menos visibles de este narrador "pudoroso", aunque esencialmente subjetivo, como se ha realizado con las narraciones anteriores del escritor.
El ambiente pre-revolucionario de Santa Fe se llena de figuras de todos los ámbitos sociales, con la curiosa excepción del eclesiástico o religioso, presente en todos los relatos anteriores, y no en Tirano: desde el Generalito, que representa la cúpula del poder, hasta el indio más pobre, del militar al ranchero, del ministro al criado, de la prostituta a la viuda del héroe, del revolucionario idealista al pragmático, del estudiante al periodista: una gran variedad social integrada por personajes de desigual importancia. Algunos aparecen brevemente como formando parte del paisaje de Santa Fe. Otros son el centro de capítulos enteros o incluso libros, a los que dan título. El protagonismo colectivo que buscaba ValleInclán se refleja indudablemente en Tirano Banderas. En un cálculo de los personajes con presencia significativa en los diálogossss se supera ampliamente la cincuentena, casi el mismo número que los personajes de las tres novelas de La Guerra Carlista. Aproximadamente la mitad, sin embargo, tienen una única aparición, aunque no por ello irrelevante, pues dejan en la memoria del lector una figura precisa, como, por ejemplo, Indalecio Santana, el preso con el que dialoga
558 Este cálculo es fruto de la operación, eminentemente subjetiva, de selección de aquellos personajes con peso significativo en cada uno de los capitulillos, teniendo en cuenta, especialmente, su participación en los diálogos.
332
Roque Cepeda, el Ministro de Japón, Teodosio del Araco o Chucho el Roto. Otros aparecen un par de veces, normalmente en capítulos sucesivos que forman parte de una misma escena (el director del periódico, Fray Mocho, Rosa Pintado -madre del estudiante-, Melquíades, el Coronel Irineo Castañón, Don Trini, Currito, el Ministro de Uruguay). Los personajes que aparecen de forma significativa entre tres y cinco capítulos ya entran en la nómina de los personajes con protagonismo, algunos de ellos centrales para el origen de los acontecimientos, corno Doña Lupita y curiosamente los opositores principales al Tirano en el plano político, corno Roque Cepeda o Sánchez Ocaña. También los principales colaboradores del Tirano forman parte de este grupo, corno el Mayor Abilio del Valle y el Licenciado Carrillo. Otros personajes son colaboradores indirectos corno el Vate Larrañaga, obligado por su necesidad económica, o fauna diversa corno el Doctor Polaco, el ciego Velones y su hija, el viejo preso con el que se encuentran Nacho y Marco Aurelio en Santa Mónica, o el Ministro de Ecuador, último capricho del Barón.
En un grado de protagonismo mayor se encuentran el jefe de policía, Coronel López de Salamanca (7 capítulos), Marco Aurelio el estudiante (6), la chinita (8), Quintín Pereda (9) y Lupita (10).
Ya son personajes con mucho peso aquellos que centran entre diez y veinte capítulos. Son precisamente los que más han interesado a la crítica y de cuya caracterización se hace depender en muchos casos la interpretación de la novela: Don Celes (11), El Barón de Benicarlés (13), Filorneno Cuevas (14), el Coronelito Dorniciano de la Gándara (19) y Zacarías el Cruzado (17).
El dato más sorprendente es, sin embargo, el elevado número de intervenciones de Nacho Veguillas (23), sobre todo si se compara con las de Roque Cepeda (4). No llama la atención, en cambio, el número de capítulos centrados en Santos Banderas (35). La explicación del caso de Nachito, el bufón del Tirano, del que la crítica sólo parece ocuparse cuando se debate el terna del determinismo en la obra, puede encontrarse en la perfecta adecuación del personaje a las intenciones de Valle de crear una nueva modalidad estética esperpéntica, síntesis de lo trágico y lo grotesco. La degradación a la que es sometido este personaje no es comparable a la de ningún otro en la novela, ni siquiera a la de Tirano Banderas. Su actuación a lo largo del relato varía entre la indignidad absoluta y el lloriqueo infantil. El viejo preso al que cuenta su vida y su pérdida del favor del dictador, motivada por un cúmulo de acontecimientos absurdos, sentencia: "-¡Hay sujetos más ruines que putas!" (Tirano, p. 238). Y no hay duda de que su vida podía haber dado pie a una tragedia, pero los hombros que debían sostenerla no son capaces de ello. Veguillas sólo tiene el gesto ridículo y grotesco del hombre absolutamente degradado, no cómico, sino esperpéntico. El mismo narrador lo comenta: "La mengua de aquel bufón en desgracia tenía cierta solemnidad grotesca corno los entierros de mojiganga con que fina el antruejo" (Tirano , p. 240).
333
La mayor parte de estos personajes son objeto de descripción física por parte del narrador (rasgos independientes de su gestualidad, mímica o particular acción que estén realizando cuando son el centro de atención de la narración). En muchos casos se describe el vestuario o indumentaria que utilizan, en otros reciben una calificación de índole moral o psicológica directa y previa del narrador, de algunos se dan noticias sobre su historia pasada y, por último, unos cuantos son el centro de retratos completos que ocupan capítulos enteros. Parece claro, pues, que los personajes no siempre se presentan solos, como afirmaba Valle. Sin embargo, salvo en estos últimos casos mencionados, el narrador no se extiende mucho en los retratos, es más bien sintético y conciso, como observaba tempranamente Gómez de Baquero (1927a): "Sin descripciones minuciosas y prolijas, con cuatro rasgos expresivos, de selección feliz, el novelista graba de un modo indeleble estas imágenes". Este tipo de caracterización poco tiene que ver con la de la gran novela realista. Alberca Serrano (1988: 126) establece como principios básicos del retrato valleinclaniano la selección y la precisión559.
Se analizará a continuación la forma de construcción del personaje en Tirano Banderas, pues como afirma Alberca (1991: 89), "tampoco la voz enunciadora del retrato, en su aparente neutralidad representativa, escapa a la influencia del estatuto narrativo que preside todo discurso de este tipo"S6o.
A la descripción gestual y diálogos, forma de caracterización básica en Tirano Banderas que correspondería a un narrador heterodiegético y focalización externa, se une en muchas ocasiones una presentación del personaje. Es éste un dato importante, ya que las posibles conclusiones que sobre el carácter, perfil moral y social del personaje, que el lector deduce de sus palabras y mímica, están
559 Alberca Serrano ha dedicado varios artículos al retrato y caracterización de los personajes en el conjunto de la narrativa del escritor. En "Los atributos del personaje: para una poética del retrato en Valle-Inclán" (1988: 125) llega a las siguientes conclusiones: "El análisis establece que los elementos caracterizadores, más constantes e intensamente utilizados por Valle, son el nombre; la belleza/fealdad, como principio unitario de los rasgos aislados del cuerpo; los rasgos faciales y la gestualidad que se deriva de ellos; los rasgos corporales y sus movimientos; la caracterización de la voz; el vestuario. Estos elementos, manejados con rigor selectivo e intencionalidad y conciencia "presemióticas'', bastarán a Valle para hacer, no un retrato realista, sino un simulacro de apariencias, una variedad de tipos: la caracterización de la especie. No el dibujo minucioso y naturalista, con pretensión de parecido, sino el esquema garabateado de la figura humana". En su trabajo "La mirada descriptiva de Valle-Inclán", de 1991, relaciona los diversos tipos de retrato con las características de la voz y la focalización narrativa de los diferentes grupos de obras del escritor.
560 En este trabajo Alberca establece una correspondencia entre las modalidades narrativas resultantes del entrecruzamiento de las categorías genettianas de voz y focalización, y la obra narrativa de Valle, pues cada uno de los cuatro modelos resultantes apareja un enfoque particular de los retratos. "En síntesis, esto supone que los retratos valleinclanescos se encuentran focalizados, de acuerdo con los cuatro modelos reseñados: en las Sonatas, el narrador autodiegético - foco interno; en "Mi hermana Antonia", el narrador homodiegético - foco externo; y en el "ciclo esperpéntico", el narrador heterodiegético - foco interno" (Alberca, 1991: 92). Como se puede observar, tal clasificación no coincide con la propuesta en este trabajo.
334
condicionadas por los rasgos básicos destacados previamente por el narrador, que decididamente guía la lectura con su voz autorizada. Del numeroso grupo de personajes señalado, cerca de cuarenta son objeto de este tipo de presentaciones, aunque en algunos casos, la descripción se limita al físico del personaje:
"Tosca y esquiva, aguzados los ojos como montés alimaña, penetró, dando gritos, una mujer encamisada y pelona ( ... )Aquella pelona encamisada era la hija de Tirano Banderas: Joven, lozana, de pulido bronce, casi una niña, con la expresión inmóvil, sellaba un enigma cruel su máscara de ídolo" (Tirano, pp. 102-103)
Como norma general el personaje es definido en su primera aparición por su ocupación o clase social, de forma que el nombre del personaje casi siempre va acompañado de una aposición aclaratoria y explicativa del narrador, que clasifica al personaje en un grupo determinado561. Los ejemplos son innumerables:
"El Doctor Carlos Esparza, Ministro del Uruguay" (Tirano, p. 329) "El Doctor Alfredo Sánchez Ocaña, poeta y libelista, famoso tri
buno revolucionario" (Tirano, p. 233) "Don Cruz, el fámulo" (Tirano, p. 268)
Esta primera definición suele ir acompañada de descripción física y ocasionales referencias al pasado que completan el escueto retrato:
"El Doctor Atle, famoso orador de la secta revolucionaria encarcelado desde hacía muchos meses, un hombre joven, la frente pálida, la cabellera romántica" (Tirano, pp. 259-260)
"El caporal, mestizo de barba horquillada, era veterano de una partida bandoleresca años atrás capitaneada por el Coronel Irineo Castañón, Pata de Palo" (Tirano, p. 187)
"El Ministro de Alemania, semita de casta, enriquecido en las regiones bolivianas del caucho" (Tirano, p. 313)
Como se puede deducir de los datos presentados, Valle ha abandonado la técnica presente, por ejemplo, en La Guerra Carlista, en la que el narrador "fingía" desconocer el nombre y otros datos sobre el personaje hasta que estos eran conocidos a través del diálogo, especialmente en las primeras apariciones de personajes importantes, como Cara de Plata o la madre Isabel. Estos retratos de Tirano presuponen por parte del narrador una ausencia de restricción informativa y, por tanto, difícilmente pueden ajustarse al tipo de relato focalizado externamente.
561 No debe olvidarse que Valle está desarrollando varios "tipos", que sintetizan grupos sociales e ideológicos. Véase la tipificación siguiente de los integrantes de la Colonia Española: "-El abarrotero, el empeñistá, el chulo del braguetazo, el patriota jactancioso, el doctor sin reválida, el periodista hampón, el rico malafamado" (Tirano, p. 24). El narrador es especialmente inmisericorde con este colectivo.
335
Hasta ahora se han citado algunos ejemplos de presentaciones "neutrales", definiciones en las que no está presente de forma llamativa la subjetividad de la voz enunciadora. Sin embargo, en la mayor parte de los retratos iniciales la definición, los rasgos físicos, los gestos se utilizan para deslizar juicios y comentarios del narrador, más o menos explícitos, transmitidos eficazmente mediante el registro figurado (metafórico y metonímico especialmente) y el habilísimo uso del registro connotativo, además del evaluativo, que se examinará posteriormente. Es en este nivel en el que se aprecian las diferencias más notables con respecto a la expresión de la subjetividad del narrador y los procedimientos preferidos para su plasmación, en relación con las obras narrativas anteriores. No sólo se trata de un cambio estilístico, especialmente sintáctico, de las estructuras lingüísticas que forman el retrato, sino que la visión sintética del narrador se ha transformado en el salto que supone el paso de la comparación a la metáfora y la metonimia. Se ha observado como para la expresión de la subjetividad el narrador utilizaba preferentemente la comparación y otros recursos, como la frase demostrativa o la frase con artículo ontonomásico, en toda la producción narrativa anterior. En la comparación los dos términos permanecen relacionados en el discurso, ambos están presentes. Sin embargo, en la metáfora y en la metonimia los dos términos no se presentan sucesivamente, pues uno sustituye a otro. El lenguaje metafórico del Valle-Inclán esperpéntico se expresa a través de varias formas gramaticales como el sustantivo, el verbo y el adjetivos62. Precisamente ésta es una de las características señaladas por Ortega en La deslzumanización del arte como rasgo del arte nuevo:
"Antes se vertía la metáfora sobre una realidad, a manera de
adorno, encaje o capa pluvial. Ahora, al revés, se procura eliminar el sos
tén extrapoético o real y se trata de realizar la metáfora, hacer de ella res poética. Pero esta inversión del proceso estético no es exclusiva del menester metafórico, sino que se verifica en todos los órdenes y con
todos los medios hasta convertirse en un cariz general -como tendenciade todo el arte al uso" (Ortega y Gasset, 1983a: 39-40)
Si a este discurso figurado unimos el evaluativo563 y el connotativo, los retratos en principio presentativos se cargan de significados añadidos y configuran un discurso fuertemente subjetivo y esencialmente degradador. El ejemplo de Tirano Banderas ha sido señalado reiteradamente con sus rasgos repetidos, como la mueca verde, la cabeza de pergamino o la designación de su figura cons-
562 Aquí cabrían las famosas técnicas de esperpentización, como la animalización o la cosificación. Por supuesto, las otras técnicas señaladas perviven, pero son menos frecuentes. Por ejemplo, la frase de artículo antonomásico: "Melquiades era chaparrote, con la jeta tozuda del emigrante que prospera y ahorra caudales" (Tirano, p. 165)
563 Véase el completo análisis de la presencia implícita del narrador en Tirano Banderas realizado por Baamonde (1993), centrado en la subjetividad del sustantivo, adjetivo y verbo.
336
tantemente como la momia o de su cabeza como calavera. La mayor parte de los retratos se configuran así desde un tipo de discurso subjetivo:
"Tu-Lag-Thi tenía la voz flaca, de pianillos desvencijados, y una movilidad rígida, de muñeco automático, un accionar esquinado, de resorte, una vida interior de alambre en espiral" (Tirano, p. 333)
"( ... ) fisgaba a la comadreja, sartas de corales, mieles de esclava, sonrisa de Oriente" (Tirano, p. 319)
Excepcionalmente, los rasgos que se subrayan en algunos personajes tienen connotaciones positivas, como la expresión del Vate Larrañaga: "joven flaco, lampiño, macilento, guedeja romántica, chalina flotante, anillos en las manos enlutadas: Una expresión dulce y novicia, de alma apasionada" (Tirano, p. 72). O en el retrato de Filomeno Cuevas (Tirano, p. 178) o de Roque Cepeda, lleno de alusiones religiosas:
"Su cabeza tostada de santo campesino erguíase sobre la almohada como en una resurrección" (Tirano, p. 243)
"La frente tostada, el áureo sombrero en la mano, el potro cubierto de platas, daban a la figura del jinete, en las luces del ocaso, un prestigio de santoral románico" (Tirano, p. 322)
La subjetividad se hace patente en imágenes personales, mediante referencias plásticas y culturales:
"con cierta emoción fina y endrina de sombra chinesca" (Tirano, p. 308)
"Por otra puerta una gigantona descalza, en enaguas y pañoleta: La greña aleonada, ojos y cejas de tan intensos negros que, con ser muy morena la cara, parecen en ella tiznes y lumbres: Una poderosa figura de vieja bíblica: Sus brazos de acusados tendones, tenían un pathos barroco y estatuario" (Tirano, p. 138)
"El barro melado de sus facciones se depuraba con una dulzura de líneas y tintas, en el ébano de las cabezas pimpantes de peines y moñetes, un drama oriental de lacres y verdes" (Tirano, p. 112)
La descripción física, como se puede observar, a menudo se acompaña de detalles del vestuario. Este puede caracterizar tanto al personaje como sus rasgos físicos, como es el caso de la hija del ciego Velones, en cuya presentación el vestido del personaje provoca un breve comentario del narrador: "La chamaca fúnebre pasaba la bandejilla del petitorio, estirando el triste descote, mustia y resignada, horrible en su corpiño de muselinas azules, lívidos lujos de hambre" (Tirano, p. 123).
Descripción física y gestual caminan siempre unidas. La mímica del personaje se carga de connotaciones negativas. El Barón de Benicarlés, por ejemplo, tiene un tratamiento caracterizador a través de su gestualidad muy minucioso y cargado connotativamente:
337
"la voz de cotorrona y el pisar de bailarín" (Tirano, p. 39)
"El carcamal diplomático esparcía sobre la fatigada crasitud de sus labios una sonrisa lenta y maligna, abobada y amable ( ... ) adormilaba los ojos huevones, casi blancos, apenas desvanecidos de azul, indiferentes como dos globos de cristal, consonantes con la sonrisa sin término, de una deferencia maquillada y protocolaria. La mano gorja y llena de hoyos, mano de odalisca, halagaba las sedas del faldero" (Tirano, p. 42)
"El Ministro de Su Majestad Católica sonreía, y sobre la crasa rasura, el colorete, abriéndose en grietas, tenía un sarcasmo de careta chafada. ( ... )En la liviana contracción de su máscara, el colorete seguía abriéndose, con nuevas roturas" (Tirano, p. 295)
Sin embargo, esta forma de caracterización indirecta no es la única. Frecuentemente el narrador califica directamente al personaje mediante un adjetivo, o un conjunto de ellos, sin dejar dudas respecto a su catadura moral. Estas expresiones suponen juicios directos y previos, en los que difícilmente puede hablarse de impasibilidad (en el sentido de que los personajes se presenten solos) o imparcialidad. Por ejemplo, el Coronel Irineo Castañón, el alcalde, "Era un viejo sanguinario y potroso( ... ) jocoso y cruel" (Tirano, p. 228); Santos Banderas es "cruel y vesánico" (Tirano, p. 50); Nacho Veguillas es calificado constantemente de "pobre diablo". En numerosos retratos el juicio se combina con otras referencias, como la historia del personaje:
"El Director-Propietario de "El Criterio Español" tenía una pluma hiperbólica, patriotera y ramplona, con fervientes devotos en la gachupía de empeñistas y abarroteros. Don Nicolás Díaz del Rivera, personaje cauteloso y ronco, disfrazaba su falsía con el rudo acento del Ebro: En España habíase titulado carlista, hasta que estafó la caja del 7º de Navarra: En Ultramar exaltaba la causa de la Monarquía Restaurada: Tenía dos grandes cruces, un título flamante de conde, un banco sobre prendas y ninguna de hombre honesto" (Tirano, pp. 70-71)
[Quitín Pereda] "Era un viejales maligno, que al hablar entreveraba insidias y mieles, con falsedades y reservas. Había salido mocín de su tierra, y al rejo nativo juntaba las suspicacias de su arte y la dulzaina criolla de los mameyes" (Tirano, p. 155)
En alguna ocasión el juicio al personaje concreto, que, como ya se ha señalado, encarna un "tipo", motiva una intromisión ideológica del narrador:
"El Coronel Licenciado López de Salamanca, Inspector de Policía, pasaba poco de los treinta años: Era hombre agudo, con letras universitarias, y jocoso platicar: Nieto de encomenderos españoles, arrastraba una herencia sentimental y absurda de orgullo y premáticas de casta. De este heredado desprecio por el indio se nutre el mestizo criollaje dueño
338
de la tierra, cuerpo de nobleza llamado en aquellas Repúblicas, Patriciado" (Tirano, p. 86)
"( ... )un estanciero español, señalado por su mucha riqueza, hombre de cortas luces, a la vez duro y fanático, con una supersticiosa devoción por el principio de autoridad que aterroriza y sobresalta. -Don Teodosio del Araco, ibérico granítico, perpetuaba la tradición colonial del encomendero (Tirano, p. 66)
Por último, se debe señalar que hay determinados personajes que reciben un tratamiento específico. Su presentación se extiende por capítulos enteros y, como se verá a continuación, se completa con intromisiones en su mundo interior. Se destaca especialmente el Ministro de España, a cuyo retrato se dedican dos capítulos, a los cuales se añaden otros varios de representación de su conciencia, además de aquellos en los que únicamente se describen sus gestos y se reproducen sus palabras. La caracterización de este personaje se convierte así en la más exhaustiva y minuciosa de la numerosa nómina de personajes, incluyendo a Santos Banderas564• El libro segundo de la primera parte de la novela lleva su nombre, pues a él está dedicado, lo mismo que el libro segundo de la parte sexta, "Flaquezas humanas", en correspondencia simétrica. La primera noticia sobre el personaje, sin embargo, se encuentra en el libro primero de la primera parte, en palabras de Don Celes:
"-Es hombre apático ... Hace lo que le cuesta menos trabajo. Hombre poco claro( ... ) Hace deudas que no paga ¿Quiere usted mayor negocio? Mira como un destierro su radicación en la República" (Tirano, p. 34)
A las modalidades de caracterización señaladas antes cabe añadir la caracterización a través de otros personajes, pues el Barón es con frecuencia en la novela el tema de conversación de múltiples diálogos, como el anterior, o el desarrollado entre el Inspector de Policía y Santos Banderas, o entre el Ministro del Ecuador y el Ministro del Uruguay. También la reacción del Ministro Ecuatoriano a los movimientos y palabras insinuantes del Barón, señalados mediante incursiones sucesivas en la conciencia del personaje, contribuye a completar el retrato.
La presentación-retrato del Barón de Benicarlés ocupa el capítulo primero del libro segundo (parte primera). El espacio en el que se mueve, y especialmente, el jardín de la Virreina, es una proyección del personaje, con el que comparte numerosos rasgos, y en cuanto tal, interviene en su caracterización565• El espacio es un signo del personaje, como señala el narrador:
56-l Un interesante artículo de Dru Dougherty (1998) examina el cuestionamiento del discurso colonialista que se produce en Tirano Banderas mediante la inversión del esquema tradicional Patriacivilización /Colonia-barbarie y lujuria, inversión en la que el personaje del Barón y su "degeneración" sexual tiene un papel central.
565 No sucede únicamente en este caso, por supuesto. El espacio de Santa Fe y sus alrededores se fragmenta en diferentes escenarios a los que son asignados determinados personajes, que con-
339
"La Legación de España se albergó muchos años en un caserón con portada de azulejos y salomónicos miradores de madera, vecino al recoleto estanque francés, llamado por una galante tradición Espejillo de la Virreina. El Barón de Benicarlés, Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica, también proyectaba un misterio galante y malsano, como aquella virreina que se miraba en el espejo de su jardín, con un ensueño de lujuria en la frente" (Tirano, p. 39)
El Barón y el espacio en el que se mueve son uno. No es que refleje o proyecte el estado anímico, sino que funciona como metonimia del personaje, como se observa en el siguiente fragmento de la sexta parte:
"El Curro y Merlín, cada cual desde su esquina, le contemplaban [al Barón] sumido en la luz acuaria del mirador, en la curva rotunda, labrada de olorosas maderas, con una evocación de lacas orientales y borbónicas, de minué bailado por visorreyes y Princesas Flor de Almendro" (Tirano, pp. 298-299)
Esta función del espacio afecta también al perrillo del Barón: "Tenía en el hocico el faldero arrumacos, melindres y mimos de maricuela" (Tirano, p. 283). El narrador además realiza un cuadro completo del físico y carácter ("abobalicado, muy propicio al cuchicheo y al chismorreo, rezumaba falsas melosidades", Tirano, p. 39; "era un desvaído figurón", Tirano, p. 39), gustos literarios ("mecía bajo sus carnosos párpados un frío ensueño de literatura perversa( ... ) snob literario, gustador de los cenáculos decadentes, con rito y santoral de métrica francesa", Tirano, pp. 39-40), y especialmente su inclinación sexual, casi centro del capítulo III del libro segundo de la sexta Parte. En este fragmento el mismo narrador habla de su "perfil psicológico" (Tirano, p. 287). En este caso la caracterización se realiza a través de la enumeración de sus actividades habituales y su forma de relacionarse socialmente, que subraya especialmente la falsedad del personaje. El narrador deja claro que conoce más que los otros personajes566, ya que su información es total:
"Insinuante, con indiscreta confianza, se decía sacerdote de Hebe y de Ganimedes. Bajo esta apariencia de frívolo cinismo, prosperaban alarde y engaño, porque nunca pudo sacrificar a Hebe. El Barón de Benicarlés mimaba aquella postiza afición flirteando entre las damas, con un vacuo cotorreo susurrante de risas, reticencias e intimidades" (Tirano, p. 288)
Las agudezas del Marqués que tanto encandilan a las damas son reproducidas para completar el retrato (Tirano, p. 288). Hasta la nobleza del personaje567,
trastan entre sí y que son portadores de valores ideológicos. 566 Lo que motiva la actitud, que el lector sabe inútil, de las mujeres: "El Ministro de Su Majes
tad Católica tenía fama de espiritual en el corro de las madamas, que le tentaban en vano poniéndole los ojos tiernos" (Tirano, p. 288).
567 La posible figura histórica sobre la que Valle trabajó para el retrato del Ministro ha sido
340
visible en el número elevado de títulos que posee, se destruye mediante la ironía que surge del contraste entre la enumeración de los mismos y la calificación subsiguiente del narrador:
"Don Mariano Isabel Cristino Queralt y Roca Togores, Ministro plenipotenciario de su Majestad Católica en Santa Fe de Tierra Firme, Barón de Benicarlés y Caballero Maestrante, condecorado con más lilailas que borrico cañí, era a las doce del día en la cama, con gorra de encajes y camisón de seda rosa" (Tirano, p. 283)
"El Excelentísimo Señor Don Mariano Isabel Cristino Queralt y Roca de Togores, Barón de Benicarlés y Maestrante de Ronda, tenía la voz cotorrona y el pisar de bailarín" (Tirano, p. 39)
No hay duda de que existe cierta distancia entre la intención declarada del autor ("Quiero que mis personajes se presenten siempre solos y sean en todo momento ellos, sin el comentario, sin la explicación del autor", apud Dougherty, 1983: 191), y la práctica literaria en Tirano Banderas. Los personajes valleinclanianos tienen menor autonomía de la que se afirmas6s.
El retrato de Santos Banderas difiere esencialmente del retrato del Barón en la ausencia de representación interior. Su actuación y sus discursos son rasgos básicos en su caracterización, sin que falten, por supuesto, las indicaciones y definiciones del narrador, referencias a su pasado (Tirano, p. 22), a sus gustos y aficiones (Tirano, pp. 49-50), como la astronomía569, y la descripción de unos cuantos rasgos físicos y de vestuario, cuya repetición con leves diferencias a lo largo de la novela proporciona un cuadro de claras connotaciones negativas y degradadoras.
Roque Cepeda es otro de los personajes a los que el narrador dedica un retrato que ocupa un capitulillo completo, pero esta vez es posterior a su intervención en un diálogo con otro preso en el calabozo número tres de la prisión de Santa Mónica (capítulos II y III, del libro segundo de la parte quinta), en el que además se ofrecen rasgos físicos del revolucionario de connotaciones religiosas, como se ha señalado570. En esta conversación, en la que se debate la espirituali-
objeto de estudio de dos artículos. El primero de Bary (1969), que establece interesantes paralelismos entre la caracterización del Barón y la de la reina Isabel U, en otras obras de Valle. El segundo, de Rehder (1981), identifica la fuente histórica con el Marqués de Molíns, Mariano Roca de Togores, o con su hijo Alfonso.
568 Por supuesto, como se ha indicado ya, en relación con el modelo de construcción del personaje de la novela decimonónica, los personajes están más "solos". El tipo de retrato valleinclaniano tiende a ser sintético, mientras que las grandes novelas del XIX se explayan en el análisis psicológico y suelen construir retratos previos muy extensos y completos de sus personajes principales.
569 "Amaba la noche y los astros: El arcano de bellos enigmas recogía el dolor de su alma tétrica: Sabía numerar el tiempo por las constelaciones: Con la matemática de las estrellas se maravillaba: La eternidad de las leyes siderales abría una coma religiosa en su estoica crueldad indiana" (Tirano, p. 59).
570 Sin embargo, se trata de una religiosidad asociada con la muerte, que concuerda con la mís-
341
dad latente en la revolución57I frente al ateísmo menos idealista y enfocado a la acción práctica, Roque Cepeda caracteriza su postura ante la historia y ante la vida: "Tengo encima el medio siglo, aun no hice nada, he sido un soñador, y forzosamente debo regenerarme actuando en la vida del pueblo, y moriré después de haberle regenerado" (Tirano, p. 243). El personaje se construye así mediante el contraste con otros "tipos" de revolucionario, como el preso anterior y, especialmente, frente al orador Sánchez Ocaña, en el que se destaca la vaciedad de su retórico discurso frente a la sinceridad de los otros dos:
"Se dieron la mano [Roque y el preso], y par a par en las hamacas, quedaron un buen espacio silenciosos. En el fondo de la cuadra, entre un grupo de prisioneros seguía perorando el Doctor Sánchez Ocaña. El gárrulo fluir de tropos y metáforas resaltaba su frío amaneramiento en el ambiente pesado de sudor, aguardiente y tabaco, del calabozo número tres" (Tirano p. 247)
En las páginas siguientes (pp. 248-249) este retrato indirecto de Roque, se completa con la presentación del narrador, centrada en la religiosidad mística y teosófica del revolucionario con exposición demorada de sus creencias. Al final se sitúa la descripción física, con innegables ribetes positivos, que no son destruidos por la visión final, irónica, del Tirano en su entrevista de tregua electoral.
El personaje de Don Celes, en cambio, no tiene un retrato como los anteriores. Sin embargo, además de una sugerente y repetida enumeración de rasgos físicos y de atuendo, es una de las figuras cuya actividad mental se reproduce en mayor número de ocasiones.
Se ha insistido en la ausencia de representación interior del personaje en la novela esperpéntica, subrayando así la impasibilidad y objetividad de la visión demiúrgicasn. Como en el caso anterior, se debe comentar que es cierta esta apreciación en general, y especialmente en relación con la novela del XIX y de buena parte de la narrativa más innovadora del XX, con su experimentación en esta faceta introspectiva, como en la llamada novela de monólogo interior. Sin embargo, hay muchas excepciones a esta norma, algunas notabilísimas, lo que
tica revolucionaria, pero no con su visión optimista del proceso: "Hablaba con esa luz fervorosa de los agonizantes, confortados por la fe de una vida futura, cuando reciben la Eucaristía ( ... ) todo el bulto de su figura exprimíase bajo el sabanil como bajo un sudario" (Tirano, p. 243).
s71 "-A ninguno de nuestros actos puede ser ajena la intuición de eternidad. Solamente los hombres que alumbran todos sus pasos con esa antorcha, logran el culto de la Historia. La intuición de eternidad trascendida es la conciencia religiosa: Y en nuestro ideario, la piedra angular, la redención del indio, es un sentimiento fundamentalmente cristiano" (Tirano, pp. 246-247).
572 "De cualquier modo, ni siquiera en estos retratos etopéyicos, se aventura Valle a calificar introspectivamente a sus personajes como si fuese consciente de la dificultad de conocer la interioridad psicológica de éstos o por el contrario los considera vacíos; arquetipos funcionales, reducidos a lo más exterior" (Alberca Serrano, 1988: 128).
342
contradice la focalización externa (físico, gestos, palabras) que se señala para las novelas esperpénticas.
Se subraya en la construcción del personaje valleinclaniano la importancia concedida a su palabra573. Difícil es resistirse en este punto a mencionar el concepto de discurso novelesco de Bajtín, cuya teoría encuentra en el caso del último Valle-Inclán un ejemplo magnífico de convivencia de diversas voces y lenguas, a través de las cuales se manifiesta la diversidad ideológica del mundo social representado. En este conjunto plurilingüístico hay una voz más autorizada que las demás, la del narrador. El estudio que Díaz-Migoyo (1985a) hace del narrador en Tirano Banderas se centra en la representación del lenguaje de los personajes que representan teatralmente su propia vida. El discurso del narrador y el de las figuras están en el relato en relación inversamente proporcional. Así DíazMigoyo (1985a: 146) señala que el debilitamiento de la voz del narrador supone una mayor importancia de las voces de los personajes:
"Debilitar la actividad declamatoria, actora o enunciativa del narrador no puede significar sino reforzar contrariamente la autonomía e independencia de la del personaje, hacer como que éste existe por sí mismo: desplazar, pues, la relación narrador-personaje al interior de este último, creando la impresión de que el personaje se representa o enuncia a sí mismo: en pocas palabras, que es actor de sí mismo haciendo su propio papel"
La novela para Díaz Migoyo (1985a: 146) "da la impresión de narrarse sola, como si la actividad del narrador se limitara a ser la observación de una representación teatral ajena". Los personajes, caracterizados por su teatralidad, no hablan, recitan o representan (salvo en el caso de Filomeno Cuevas). Partiendo de esta base, Díaz-Migoyo desarrolla su análisis, que convierte al narrador en un dramaturgo invisible en mayor o menor medida, al negar mediante técnicas diversas la subjetividad de la voz enunciadora en el enunciado:
"En todo lo antedicho, Valle-Inclán consigue dar la impresión de abstenerse de dar su opinión sobre la apariencia de los personajes, su acciones y su mundo, mediante la creación de este tipo de narrador muerto que se limita a reflejar el espectáculo autosignificante de los vivos, la representación que éstos llevan a cabo, en los términos mismos que el espectáculo le impone" (Díaz-Migoyo, 1985a: 170-171)
Aunque el citado investigador indica en todo momento que se trata de una "impresión", de un "como si" la novela se narrase sola, y sin negar la caracterización de los personajes como actores o su teatralería (mejor que teatralidad, que es cosa bien distinta), se debe insistir en subrayar el poder de la voz del narra-
s73 Para un estudio del diálogo en la novela, véase Baamonde (1993: 137-163). Para los diferentes procedimientos de representación del discurso hablado, Díaz-Migoyo (1985a: 137-181).
343
dor, esencialmente subjetiva y manipuladora, voz que señala la correcta interpretación de la novela. Pues el narrador, es cierto que sutilmente, crea una imagen de las voces de los personajes al imponer un punto de vista determinado sobre las mismas, que en ocasiones es contrario a lo expuesto por el personaje en su parlamento. La importancia de la caracterización vocal del personaje ha sido destacada a menudo. También en los diálogos, en los que supuestamente el personaje se presenta sin comentario del narrador, el discurso atributivo indica una valoración o juicio del narrador sobre la palabra ajena. Como señala Baamonde (1993: 118):
"Así pues, el discurso atributivo bajo cualesquiera de sus fórmulas incide sobre el significado del discurso directo bien confirmándolo, desmintiéndolo o modificando en algún sentido. Tal como señala Prince es ésta su principal función: influir sobre la legibilidad del texto.
Por todo ello el grado de mímesis de los diálogos queda muy rebajado, la voz del narrador se percibe como la verdadera autoridad del relato y el discurso directo retrocede a un segundo plano"
Se debe señalar, sin embargo, que en Tirano Banderas se da una presencia menor de este tipo de oraciones que introducen el discurso directo de los personajes, en comparación con la narrativa anterior. De esta forma, en numerosos capítulillos, los diálogos se desarrollan sin discurso atributivo, tras la introducción previa por el narrador de los participantes574. En los capítulos en los que se presentan las frases introductorias existe una gran diversidad de posibilidades de actuación del narrador, desde la funcional, que indica únicamente quién es el autor del parlamento y que es bastante escasas7s, hasta la más cargada de intenciones, valoraciones y significados hacia el locutor y su mensaje, que es la que predomina. También en el discurso atributivo se descubre el comentario retórico señalado por Boudreau ("Cacareó Don Celestino", Tirano, p. 28). Los ejemplos son numerosísimos. De esta actividad rectora del narrador interesa destacar algunos procedimientos repetidos. En primer lugar, el conocimiento omnisciente del narrador, que permite señalar las intenciones ocultas y la falsedad de los personajes:
"El honrado gachupín quedó en falsa actitud de hacer memoria: -Me declaro ignorante" (Tirano, p. 184)
57-l En muchas ocasiones es una acción gestual del personaje la que introduce el parlamento: "Nachito se frota los ojos: -Viene a ser como un viceversa." (Tirano, p. 137). La neutralidad del ejemplo anterior escasea.
575 Un ejemplo excepcional se encuentra en la primera conversación entre Lupita y Veguillas reproducida en la novela:
"La daifa: -¡Era bien ruin! El coime: -¡Ateo! (Tirano, p. 117).
344
"El gachupín simuló una inspiración repentina" (Tirano, p. 34)
"El Ministro de Su Majestad Católica, falso y declamatorio" (Tirano, p. 290)
"Tirano Banderas interrumpió con su falso y escandido hablar ceremonioso" (Tirano, p. 93)
La recepción del Tirano a Roque Cepeda, tras su salida de Santa Mónica es calificada de hipócrita por el narrador:
"Tirano Banderas, con cuáquera mesura, hacía la farsa del acogimiento:
-¡Muy feliz de verle por estos pagos!" (Tirano, p. 322)
Se subraya así a menudo que las palabras de los personajes dirigidas al dictador tienen su origen en la adulación. Este es el rasgo más destacado del discurso atributivo que introduce en el diálogo a Don Celes. Los parlamentos de buenas intenciones de Santos Banderas, en los que expone su respeto por el sistema democrático y por su contrincante, Roque Cepeda, si no estuvieran precedidos de discurso atributivo de las características señaladas, podrían ser interpretados literalmente, y no de manera irónica.
Por último, la forma de expresarse califica a los personajes: "peroraba con vacua egolatría de ricacho" (Tirano, p. 66)
"con vinagre de inquisidor, sentenció lacónico" (Tirano, p. 66)
Conviene señalar que el narrador no deja ningún lugar para la ambigüedad, como se ha visto en los ejemplos anteriores. Su precisión absoluta en los discursos atributivos permite al lector interpretar de forma unívoca el significado de los parlamentos. En numerosísimas ocasiones el narrador realiza una síntesis previa al desarrollo del diálogo, en la que expone con claridad su recta interpretación: "Nachito intentó congraciarse la voluntad de aquel viejo de cordobán" (Tirano, p. 235). O realiza un resumen de su contenido:
"contaba la derrota de las tropas revolucionarias, en Curopaitito" (Tirano, pp. 258-259)
"El Coronelito de la Gándara, desertado de las milicias federales, discutía con chicanas y burlas los aprestos militares del ranchero" (Tirano, p. 12)
"El Barón de Benicarlés acogíase en una actitud sibilina de hierofante en sabias perversidades" (Tirano, p. 295)
Debe señalarse también la presencia del discurso del personaje retomado por el narrador con claras intenciones irónicas:
"Don Celestino Galindo, orondo, redondo, pedante; tomó la palabra, y con aduladoras hipérboles, saludó al Glorioso Pacificador de Zamalpoa" (Tirano, pp. 24-25)
345
·.
"Currito Mi-alma salió rompiendo cortinas y, por decirlo en su verba, más postinero que un ocho" (Tirano, p. 297)
Pero, además del discurso hablado, existe el discurso de naturaleza interna (pensamientos, sentimientos). Del numeroso conjunto de personajes que deambulan por Santa Fe, el narrador solamente accede al mundo interior de unos cuantos. Especialmente destacable es la atención prestada a la conciencia del Barón de Benicarlés y de don Celes, esencialmente "transparentes", en palabras de Dorrit Cohn. También se accede a la interioridad de otras figuras, como Zacarías, Marco Aurelio, Nacho Veguillas o el Ministro de Ecuador. Por último, de algunos personajes se ofrece una nota breve de sus sentimientos o pensamientos, como por ejemplo de Santos Banderas, cuya vida mental no parece interesar especialmente (salvo en el retrato de sus aficiones), Lupita, Quintín, Domiciano, Filomeno, la mujer de éste, el Mayor Abilio. Se ofrecen a continuación algunos ejemplos de este último tipo mínimo (normalmente una oración o dos), que representan, como en la narrativa anterior de Valle, más las sensaciones no verbalizadas que el discurso de pensamientos:
"El patrón también sentía cubierta su fortaleza con una nube de duelo" (Tirano, p. 219)
"La mujer presentía imágenes tumultuosas de la revolución: Muertes, incendios, suplicios y, remota, como una divinidad implacable, la momia del Tirano" (Tirano, p. 221)
"Era de mal agüero aquella soma insidiosa. El Mayor presentía el enconado rumiar de la boca ( ... ) Había querido animarse con cuatro copas para rendir el parte, y sentía una irrealidad angustiosa: Las figuras, cargadas de enajenamiento, indecisas, tenían una sensación embotada de irrealidad soñolienta" (Tirano, p. 268)
La mayor parte de tales incursiones interiores se centran en estas reacciones sensitivas, tanto en estos casos mínimos, como en los segmentos mayores. Aunque también existen descripciones de análisis mentales:
"Le azotó un pensamiento absurdo, otro agüero, un agüero macabro: -¡El costal en el hombro le daba suerte!" (Tirano, p. 203)
"Cabeceaba considerando el poco fundamento del mundo y sus prosperidades y fortunas" (Tirano, p. 169)
Estos análisis pueden reflejar recuerdos: "El Cruzado no estaba libre de recelos: Aquel zopilote que se había
metido en el techado, azotándole con negro aleteo, era un mal presagio. Otro signo funesto, las pinturas vertidas: El amarillo, que presupone hieles, y el negro, que es cárcel, cuando no llama muerte, juntaban sus regueros. Y recordó súbitamente que la chinita, la noche pasada, al apagar la lumbre, tenía descubierta una salamandra bajo el metate de las tortillas ... " (Tirano, p. 146)
346
En varias ocasiones se accede a la conciencia colectiva de un grupo determinado:
"todos se advertían presos en la acción de una guiñolada dramática" (Tirano, pp. 85-86)
"Los chamacos ( ... ) sentían el aura de una adivinación telepática" (Tirano, p. 219)
En estos pasajes el narrador se hace visible al interpretar los sentimientos colectivos:
"Ante aquel poder tenebroso, invisible y en vela, la plebe cobriza revivía un terror teológico, una fatalidad religiosa poblada de espantos" (Tirano, p. 267)
"Las almas presentían el fin de su peregrinación mundana, y este torturado pensamiento de todas las horas revestíalas de estoica serenidad" (Tirano, p. 262)
En cuanto a las técnicas utilizadas y como en las novelas anteriores, se puede observar en los ejemplos el predominio de la psiconarración más distante del supuesto discurso original576, en la que se advierte de forma clara la manipulación del narrador. Actuando como en los fragmentos no interiores, hace uso abundante del discurso figurado y connotativo, expresando así normalmente su rechazo irónico hacia unos personajes a los que degrada no sólo externamente, a través de las descripciones físicas y gestuales, sino también internamente:
"y sus pensamientos se desbandaron en fuga, potros cerriles rebotando las ancas. Se apagaron de repente todas las bengalas, y el ricacho se advirtió pesaroso de verse en aquel trance: Desasistido de emoción, árido, tímido como si no tuviese dinero" (Tirano, p. 41)
"El gachupín experimentaba un sofoco ampuloso, una sensación enfática de orgullo y reverencia: Como collerones le resonaban en el pecho fanfarrias de históricos nombres sonoros, y se mareaba igual que en un desfile de cañones y banderas: Su jactancia, ilusa y patriótica, se revertía en los escandidos compases de una música brillante y ramplona" (Tirano, p. 40)
Las comparaciones e imágenes se superponen a la interioridad del personaje, que es filtrada así a través de la subjetividad de la voz del narrador:
576 Por otro lado, la única técnica capaz de acceder a estratos interiores no verbalizados: "Le llenaba de terror angustioso el absurdo de aquel providencialismo maléfico, que dándole tan obstinada ventura en el juego, le tenía decretada la muerte. Sentíase bajo el poder de fuerzas invisibles, las advertía en torno suyo, hostiles y burlonas" (Tirano, p. 258); "Marco Aurelio sentía la humillación de su vivir, arremansado en la falda materna, absurdo, inconsciente como las actitudes de esos muñecos olvidados tras de los juegos: Como un oprobio remordíale su indiferencia política. Aquellos muros, cárcel de exaltados revolucionarios, le atribulaban y acrecían el sentimiento mezquino de su vida, infantilizada entre ternuras familiares y estudios pedantes, con premios en las aulas" (Tirano, p. 237).
347
"Y adoptaba un lema: ¡Todo por mi Patria! Aquella matrona entrada en carnes, corona, rodela y estoque, le conmovía como dama de tablas que corta el verso en la tramoya de candilejas, bambalinas y telones. Don Celes sentíase revestido de sagradas ínfulas y desplegaba petulante la curva de su destino con casaca bordada, como el pavo real la fábula de su cola" (Tirano, p. 291)
En el ejemplo anterior se puede observar cómo los sentimientos patrióticos del ilustre gachupín son descritos mediante representaciones imaginativas y metafóricas (la plástica imagen de la Patria como matrona, la comparación teatral y la del pavo real, la metonimia del destino de casaca bordada). En muchas ocasiones el narrador no recata su juicio directo, mediante el adjetivo evaluativo. Así el pensamiento de Don Celes es siempre "pueril", "petulante". En otros casos es "absurdo", "ladino", "pomposo".
La psiconarración permite asimismo reflejar mediante imágenes la actividad mental, aun cuando ésta esté trastornada por los efectos de la droga o el alcohol. Así el lenguaje más metafórico, las imágenes más sorprendentes, se encuentran precisamente en los fragmentos de interioridad, intentando acercarse al funcionamiento de la mente y sus asociaciones a través de lo que Dorrit Cohn ha llamado "psicoanalogía":
"Un circunflejo del pensamiento sellaba la triada con intuición momentánea" (Tirano, p. 289)
"Y, de repente, otras imágenes saltaron en su memoria, con abigarrada palpitación de sueltos toretes en un redondel. Entre ángulos y roturas gramaticales, algunas palabras se encadenaban con vigor epigráfico" (Tirano, pp. 301-302)
Debe señalarse que esta técnica no intenta reproducir el discurso mental del personaje como hace el monólogo interior, por ejemplo, en el que se "oye" convencionalmente el pensamiento del personaje en el momento de su producción (de ahí el presente verbal). En el monólogo interior se cita el discurso mental en estilo directo. Por ello algunos críticos han subrayado especialmente en su definición su carácter no regido o autónomo. Esta técnica proporciona una gran autonomía al personaje. Sin embargo, en el caso de la psiconarración utilizada en Tirano Banderas no existe tal ausencia de rección, ya que el narrador analiza la mente del personaje desde su punto de vista, lo que correspondería a la focalización cero básicamente, mientras que el caso del monólogo interior es el más claro de focalización interna. Así pues, también en la forma de representación de la conciencia el narrador mediatiza de forma decidida el discurso. Las imágenes, comparaciones y metáforas utilizadas no reproducen la conciencia del personaje, sino que intentan explicar su funcionamiento "por detrás". Esta es la técnica básica utilizada mayoritariamente en la novela. Debe destacarse, sin embargo,
348
que incluido dentro del discurso del narrador, en psiconarración, se encuentran algunos términos sueltos o aislados del discurso mental del personaje, en estilo directo, en los que a pesar de su origen asociativo, no puede hablarse de monólogo interior por su coherencia sintáctica y gramatical:
"Otra vez los poliedros del pensamiento se inscriben en palabras: -Va a dolerme dejar el país. Me llevo muchos recuerdos. Amistades muy gentiles. Me ha dado miel y acíbar. La vida, igual en todas partes ... Los hombres valen más que las mujeres. Sucede como en Lisboa. Entre los jóvenes hay verdaderos Apolos ... Es posible que me acompañe ya siempre la nostalgia de estos climas tropicales. ¡Hay una palpitación del desnudo'-" (Tirano, p. 305)
En el siguiente pasaje puede observarse la transición de la psiconarración al soliloquio final:
"Con otro esguince le acudió el recuerdo de una fiesta avinatada y cerril, en el Casino Español. Luego, por rápidos toboganes de sombra, descendía a un remanso de la conciencia, donde gustaba la sensación refinada y tediosa de su aislamiento. En aquella sima, números de una gramática rota y llena de ángulos, volvían a inscribir los poliedros del pensamiento, volvían las cláusulas acrobáticas encadenadas por ocultos nexos.- Que me destinen al Centro de África. Donde no haya Colonia Española ... ¡Vaya, Don Celes! ¡Grotesco personaje! ... ¡Qué idea la de Castelar! ... Estuve poco humano. Casi me pesa. Una broma pesada ... Pero ése no venía sin los pagarés. Estuvo bien haberle parado en seco. ¡Un quiebro oportuno! Y la deuda debe de subir un pico ... Es molesto. Es denigrante. Son irrisorios los sueldos de la Carrera. Irrisorios los viáticos" (Tirano, pp. 303-304)
Existen también pequeñas transiciones al estilo indirecto libre, y reflejo de las sensaciones, especialmente visuales, de los personajes, que se mezclan con sus pensamientos. Véase para este último procedimiento el trayecto de Zacarías por la feria, obsesionado por la idea fija de la venganza (pp. 211-212), o el pasaje, bastante extenso, del itinerario del Ministro de España a la Legación Inglesa (pp. 301-307). En relación con ello se encuentran algunas descripciones focalizadas:
"El Coronelito saltó en la riba fangosa, y a par del indio se puso a mirar por encima del cercado. Descollaba entre palmas y cedros el campanario de la iglesia con la bandera tricolor. Las tierras del rancho, cuadriculadas por acequias y setos, se dilataban con varios matices de verde y parcelas rojizas recién aradas. Piños vacunos pacían a lo lejos. Algunos caballos mordían la hierba, divagando por el margen de las acequias" (Tirano, p. 174)
Esta descripción del rancho de Filomena Cuevas contrasta fuertemente con el espacio dislocado, frenético y absurdo de Santa Fe en ferias. La mayor parte de
349
las descripciones de este tipo tienen como origen un acto perceptivo del Tirano, pues una de sus ocupaciones favoritas es observar desde lo alto el pueblo dominado. En algunos casos puede deducirse que alguna escena se basa en la focalización del dictador, como el castigo al indio en las primeras páginas de la novela, aunque no existen marcas concretas de focalización en el capitulillo577.
Sin embargo, la mayor parte de las descripciones no están focalizadas por un personaje, sino que son obra del narrador, que puede abarcar con su mirada desde el conjunto de la ciudad, hasta detalles concretos, variando la amplitud de su enfoque578.
Existen en la novela algunos comentarios y explicaciones aisladas del narrador, normalmente de extensión reducida. Muchas de ellas están demarcadas por guiones, lo que demuestra la intención de separación de estos textos del resto del discurso, característica ésta que se muestra también para algunas de las descripciones579. Estos comentarios son de carácter muy diverso, aunque tienen en común el apartarse del hilo de la historia para añadir algún tipo de precisión histórica, lingüística o antropológica. Así, por ejemplo, de tipo lingüístico son las explicaciones sobre el significado de determinadas expresiones americanassso:
"En los bordes cenagosos picoteaban grandes cuervos, auras en los llanos andinos y zopilotes en el Seno de México" (Tirano, p. 145)
"-Son los jinocales unos asientos de bejuco y palma, obra de indios llaneros-" (Tirano, p. 176)
Sobresalen numéricamente las explicaciones del narrador sobre el pasado de los edificios o el origen antiguo de determinadas costumbres, relacionando de esta forma la situación que se relata con la época del virreinato o anteriores episodios bélicos:
"San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era, por mudanzas del tiempo, Cuartel del Presidente Don Santos Banderas.Tirano Banderas" (Tirano, p. 21)
"El Fuerte de Santa Mónica, que en las luchas revolucionarias sirvió tantas veces como prisión de reos políticos, tenía una pavorosa
577 Las conclusiones del trabajo de Kirschner (1982) sobre la descripción del Circo Harris son poco documentables en el texto, pues parece identificar el sujeto focalizador de la descripción con Santos Banderas: "ese mirar impersonal y distante es precisamente el mirar del Tirano" (1982: 635), partiendo de un análisis de la distancia del narrador del objeto descrito: "una descripción que está hecha desde lejos física y emocionalmente pues al distanciamiento psíquico impuesto al texto por la ausencia de un personaje testigo, se suma el distanciamiento físico implícito en el enfoque panorámico" (1982: 630).
578 Véanse las descripciones que aparecen en las páginas 9, 21, 63-64, 64, 75, 77, 89, 107, 140-141, etc.
579 Véase pp. 9, 21, 25, 64, 66, 108, 111, 122, 136, 173, 176, 231 y 362. 580 Speratti-Piñero (1968) ha apuntado el posible carácter paródico de estos comentarios.
350
leyenda de aguas emponzoñadas, mazmorras con reptiles, cadenas, garfios y cepos de tormento. Estas fábulas, que databan de la dominación española, habían ganado mucho valimiento en la tiranía del General Santos Banderas" (Tirano, p. 227)
"Santa Fe celebraba sus ferias otoñales, tradición que venía del tiempo de los virreyes españoles" (Tirano, p. 36)
"( ... )aportó con el refresco de limonada y chocolate, dilecto de frailes y corregidores, cuando el virreinato" (Tirano, p. 28)
Estos comentarios de carácter presentativo deben relacionarse con las ocasionales referencias a fuentes documentales supuestamente utilizadas por el narrador, y que se localizan preferentemente en la parte final de la nove1ass1. El narrador pretende dar así cierta perspectiva histórica a su relato:
"El Alcaide de Santa Mónica, Coronel Irineo Castañón, aparece en las relaciones de aquel tiempo como uno de los más crueles sicarios de la Tiranía" (Tirano, p. 228)
"-Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con quince puñaladas" (Tirano, p. 362)
Algunos comentarios del narrador se separan de la acción narrada para presentar los antecedentes, como la pequeña analepsis que relaciona a Filomena Cuevas con los otros rancheros partidarios de la revolución o la explicación de unas palabras de Tirano Banderas que de otra forma serían incomprensibles para el lector (Tirano, p. 359). Son excepcionales las intromisiones ideológicas como la referente al patriciado ya citada (Tirano, p. 86). En algunas ocasiones se localizan algunos incisos parentéticos, como cuando tras señalar que en el Congal se encendían farolillos de colores festivos y a la vez luces de difuntos, añade: "-Son consorcios que aparejan las ferias-" (Tirano, p. 108). Por último, algunos de estos comentarios son esencialmente irónicos, hacia el Tirano por su afición a la imitación de la rana de Veguillas ("-La música clásica, que, cuando esparcía su ánimo sombrío, gustaba de oír Tirano Banderas-", Tirano, p. 122), la huida de Domiciano ("¡Fue como truco de melodrama!", Tirano, p. 133) o la actuación del Cuerpo Diplomático y la redacción de la nota que aconseja el cierre de los expendios de bebidas como toda reacción a la tiranía salvaje del Generalito ("Fue un acto trascendental", Tirano, p. 314).
En sintesis, se encuentra en Tirano Banderas una profundización en el concepto de omnisciencia no tradiciona1ss2, experimentado en obras anteriores
581 Esto concuerda con el hecho constatado por los investigadores de la utilización de determinadas fuentes y crónicas corno base de algunos episodios de esta parte final.
582 "His aspiration toward derniurgic aloofness stands out as an unusual affirrnation of the ornniscient, reliable narrator at a time when the narrative posture was under severe attack by Unarnuno, Pirandello, and nurnerous other conternporanies. This aloofness, however, carries an ernotional detachrnent that distinguishes it frorn the traditional narrative voice" (Dougherty, 1976: 208)
351
(líneas diferentes de la historia que se entrecruzan, ubicuidad espacio-temporal, reducción temporal, acceso a la conciencia del personaje de forma no extensa, pequeños retratos directos en la presentaciones del personaje, predominio del diálogo y de la escena). Este tipo de modalización que Valle denomina visión demiúrgica y que tiene su origen en la reflexión sobre la visión cíclica y estelar de épocas anteriores, implica la superioridad moral del autor sobre sus criaturas y una percepción trascendente de la naturaleza humanaSB3, que se refleja en un interés prioritario por la acción, centrada en múltiples personajes, la ausencia de intromisiones extensas y un concepto de síntesis aplicable a todos los niveles (geográfico, histórico, del personaje, de la acción) que revela un movimiento social. El narrador, menos visible por las técnicas utilizadas, expresa su juicio y su subjetividad a través del discurso figurado, connotativo y evaluativo, en el que demuestra su perspectiva superior a través del tratamiento degradador al que somete a la mayor parte de los elementos que forman el mundo ficticio creado. El objetivo de todas las técnicas y procedimientos señalados es el acceso a la verdad esencial, que no puede ser descubierta a través de los presupuestos del realismo.
3. El Ruedo Ibérico.
3.1. Introducción.
El Ruedo Ibérico, proyecto inconcluso, está formado por un conjunto amplio de textos narrativos: dos novelas completas, La Corte de los Milagros y Viva mi dueño, un amplio fragmento de la tercera novela, Baza de espadas, y algunos textos breves publicados de forma independiente, no recogidos en los anteriores, como "Un bastardo de Narizotas" (y su reelaboración "Correo Diplomático"), o recogidos sólo parcialmente, como Fin de un revolucionario y "El trueno dorado". Además Valle-Inclán, siguiendo una práctica habitual, publicó versiones en folletines de La Corte y Viva mi dueño, pues Baza únicamente apareció de esta forma. Recientemente se ha descubierto la publicación periodística americana de una primera versión de La Corte titulada "La Corte Isabelina" (Serrano, 1996b). Asimismo determinados libros que forman parte de las novelas anteriores se editaron independientemente: Cartel de Ferias, Ecos de Asmodeo, La Rosa de Oro, Teatri/lo de Enredo, Las Reales Antecámaras, Otra Castiza de Samaria, Vísperas de la G/oriosass1. A pesar de la falta de ediciones críticas, determinados investigadores han
583 "La simpatía de Valle-Inclán por la revolución no consiste en la exaltación de unos y la degradación de otros, reside en comprehender, desde la "dignidad demiúrgica" de su mirada, la explotación del hombre por el hombre" (Rodríguez, 1995: 365).
s&1 Vid. bibliografía final.
352
centrado su estudio en el análisis de variantes, reelaboraciones y relaciones entre las obras anteriores, el cual, tras minucioso cotejo, ha puesto un poco de orden en la complejidad textual de El Ruedo y ha mostrado el trabajo constante del escritor en la perfección de su obrasss. El documentadísimo estudio de Schiavo (1980c) sobre las relaciones historia-ficción5s6 ha solventado la mayor parte de los problemas que una serie histórica de la naturaleza de El Ruedo, puede plantear a un lector cada vez más alejado del momento histórico que se novelass7. Contamos además con artículos y monografías dedicados íntegramente al estudio de las técnicas narrativas de El Ruedo, que como en el caso de Tirano Banderas, han destacado las importantes innovaciones que estas obras esperpénticas introdujeron en el panorama literario del momento. Especialmente deben señalarse en este ámbito los trabajos de Glaze (1984) y Tasende (1994b), entre otrossss. Puede decirse en conjunto que esta parcela final de la obra de Valle-Inclán ha recibido una mayor atención por parte de la crítica que otras, mucho menos estudiadas.
Como ya se ha comentado anteriormente, las novelas de la serie han sido relacionadas por motivos diversos con Tirano Banderas, desde su recepción contemporánea, como se observa en el artículo de Barja (1928), en la reseña de Gómez de Baquero de La Corte de los Milagros de 1927 (en la que afirma que ambas usan "los mismos métodos de composición y la misma alquimia literaria"), o en la consideración de la estética conjunta del esperpento para toda la producción final del escritor de Fernández Almagro (1927). Efectivamente, Tirano y los textos de la serie de El Ruedo Ibérico presentan notables coincidencias en múltiples aspectos, y especialmente en aquellos relativos al narrador y al tipo de visión amplia que busca.
Comparten estas obras las características básicas que se han señalado en la introducción de este capítulo, como la reducción temporal, la multiplicidad de focos espaciales, el protagonismo colectivo, la aparición de diferentes subtramas y el simultaneísmo, la fragmentación y un narrador heterodiegético con todos los poderes de la omnisciencia, aunque con un especial gusto por la presentación escénica. Este conjunto de características han sido relacionadas por los críticos con la visión del demiurgo, procedente de las teorías de La Lámpara y del prólogo
585 Véase Speratti-Piñero (1968), Boudreau (1968b), Smith (1964), Sinclair (1972), Schiavo (1976, 1980a y 1980c), Tasende (1994b), Ena Bordonada (1995).
586 Menos abarcadores son los trabajos de Cogorza (1974) y Lado (1966). 587 La labor investigadora de algunos estudiosos ha localizado además múltiples fuentes docu
mentales, históricas, periodísticas y gráficas, que fueron utilizadas por el escritor en la redacción de su obra, e incluidas en la misma de forma generalmente fiel. Véase Speratti-Piñero (1968), Schiavo (1980b, 1980c), Sinclair (1972), Tasende (1994b).
588 Sobresalen también el ya citado de Tucker (1980) para las novelas carlistas y Tirano, el de Campanella (1980)sobre el esperpento dramático y narrativo, los estudios de conjunto de Risco (1975 y 1977) y algunos trabajos sobre la estructura circular de las novelas de la serie como los ya citados de Franco (1962), y Boudreau (1967), además del artículo de Sánchez Garrido (1967).
353
de La Media Noche. A ella responde la particular estructura circular y concéntrica de los textos minuciosamente analizada también en El Ruedo Ibérico589, cuya fuente es la personal concepción del tiempo del escritor, y que tiene como resultado una compleja y meditada arquitectura estructural que contrasta fuertemente con la impresión superficial poco articulada y poco unitaria que puede provocar la serie.
Sin embargo, a pesar de estas notables coincidencias en los procedimientos narrativos utilizados, pueden señalarse algunas diferencias entre el ciclo ibérico y Tirano Banderas, así como entre cada una de las novelass9o. La más importante de ellas deriva de la condición de novela histórica del ciclo ibérico, y la no adopción en El Ruedo del concepto de síntesis utilizado en Tirano. La consecuencia más clara de todo ello es la concreción temporal de la serie ibérica, no sólo dedicada al reinado isabelino, sino a un momento determinado del mismo, y la aparición en gran número de personajes históricos. El objetivo de ambos proyectos es el mismo, pero los procedimientos para llegar a la verdadera naturaleza humana e histórica difieren. Los dos se centran en un período pre-revolucionario y en su gestación, y tienen como escenario un amplio marco social en el que se ejemplifican las situaciones de poder y sus consecuencias. Incluso es posible que en Tirano se representen las derivaciones perversas del mismo sistema político, sus instituciones y defectos en tierra americana, o que sea una crítica velada a la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo el lector encara la lectura de El Ruedo desde una perspectiva diferente. No existe la desorientación que los primeros críticos de Tirano señalaron en sus reseñas, ya que los personajes de El Ruedo no eran entonces (ni ahora) inconcretos sino identificabless9i, los sucesos
589 En los trabajos dedicados a este tema se han señalado las relaciones y correspondencias entre los libros de cada novela, entre los capítulos de cada libro, dentro de cada capítulo, y entre novelas diferentes. Incluso se ha estudiado la presencia de los términos relacionados con el círculo en las novelas (Ena Bordonada, 1986).
s90 Ha sido Glaze (1984) quien ha llamado la atención insistentemente sobre este punto. En su Critical Analysis se centra en las particularidades de cada una de las tres novelas y halla diferencias importantes en el uso de algunas técnicas narrativas.
591 La tipificación del personaje ha sido señalada en ocasiones por la crítica. En algunos casos se ha hablado de la vaciedad, por anti-psicologismo, de los personajes, de los que se ha dicho que no están vivos, con sentido ciertamente peyorativo (Gilabert, 1970: 106-107). Evidentemente cierta clase de sátira favorece la consideración del personaje como "tipo". No hay duda de que el Marqués de Torre-Mellada representa con su figura a toda una clase social. Campanella (1980: 113) realiza una descripción del personaje de El Ruedo en el que subraya su tipicidad y ausencia de individualidad: "De lo dicho se deduce que los personajes que desfilan por El Ruedo Ibérico carecen de singularidad; son tipos, representativos de distintos estratos sociales: seres de escasa carga humana, actúan siempre con igual gesto, hablan con la misma voz". Sin embargo, esta noción de personaje-tipo no es semejante al personaje-síntesis de Tirano Banderas. Muchos personajes de El Ruedo son históricos, y si ciertamente algunas figuras de militares levantiscos representan o repiten características de militares de buena parte de la historia española, no es menos cierto que Prim, por ejemplo, tiene unos rasgos precisos, de base histórica, o que la reina Isabel II, que presenta buena parte de los defectos de las monarquías hispánicas, también refleja innumerables rasgos de carácter del personaje histórico. El
354
eran conocidos, los paisajes eran localizables en su mayoría, la lengua no era una mezcla de dialectos de distintas procedencias. Tras el estudio detallado de las fuentes, se ha podido probar la exactitud histórica que presenta el ciclo ibérico (Schiavo, 1980c).
Es posible que, siguiendo uno de los móviles más frecuentes de la novela histórica, la intención profunda del Ruedo sea el contraste entre la época novelada pasada y la situación histórica contemporánea al autor, la crítica indirecta. de la repetición de los mismos equivocados esquemas. Apoya esta hipótesis el hecho de que la recepción contemporánea demuestre la cercanía de la historia narrada para los primeros receptores de la serie. Así, Barja (1928) señala que los temas planteados son los del día, aun cuando "caigan dentro del horizonte histórico". Gómez de Baquero (1927b) comenta como esa historia antigua no acaba de desaparecer. Pero es Díez-Canedo (1964), en su reseña en 1929 de Viva mi Duefío, el que insiste más en la idea de continuidad de la época isabelina en la España de finales de los veinte. Así subraya el hecho, para los lectores actuales quizá difícil de percibir, de que los descendientes de muchos de los personajes que son satirizados en El Ruedo viven en el momento de su publicación y ocupan altas posiciones sociales, según su reseñador (Díez-Canedo, 1964: 230). En su intento de revelación de un estado social Valle ha mezclado personajes históricos con personajes ficticios, en una "evocación de un pasado que apenas ha dejado de ser", "ese tiempo no ha dejado de ser del todo" (Díez-Canedo, 1964: 231). Pero lo más sorprendente de esta recensión del segundo tomo del ciclo es la afirmación de su autor de que muchos de los personajes ficticios son personajes en clave, reconocibles en la época (Díez-Canedo, 1964: 233). Puede deberse al excesivo celo o suspicacia del comentarista, pero en todo caso señala, sin duda, la cercanía temporal y el reconocimiento de los acontecimientos históricos y sus protagonistas.
Esta idea ha sido recogida por los críticos posteriores que establecen paralelos entre ambos momentos históricoss92:
personaje-tipo parece utilizarse para la creación de determinados ambientes, como la descripción de tullidos y pedigüeños en las ferias de Solana (cap. XI de "Cartel de ferias") o la enumeración de noctámbulos y pícaros que recalan en el Café Suizo: "El periodista mordaz, el provinciano alucinado, el cómico vanidoso, el militar de fanfarria, el respetuoso borracho profesional, admirador de los cráneos privilegiados, el guitarrista alcahuete, el opulento mendigo, primogénito de noble casa" (Corte, p. 55).
592 Como sostiene Genoveva García Queipo de Llano (1988: 198-199) en su estudio general sobre la actuación de los intelectuales ante la dictadura de Primo de Rivera: "Entre los opositores al régimen había también los hombres de la vieja generación. Fue con ocasión de las duras polémicas de los tres primeros meses del año [1925) cuando aparecieron por vez primera en la prensa madrileña las comparaciones entre la época que se estaba viviendo y el final del reinado de Isabel II. Este sería el gran tema de la obra de Valle-Inclán, en especial de la serie de El Ruedo Ibérico. Si abundaron las referencias a la época isabelina en estos momentos fue porque existía un término de comparación bastante obvio: había un pasado que podía o no restablecerse (los intelectuales decían que no que-
355
"The attack on Isabel II in the Ruedo Ibérico runs parallel to the contemporary disapproval of her grand son Alfonso XIII in 1927-28, when Valle was writing La Corte de los Milagros and Viva mi d11e11o" (Cogorza, 1974: 99)
La interpretación de Leda Schiavo (1980c: 260) se fundamenta en el concepto temporal del escritor que niega la idea de proceso histórico y, por tanto, supone la repetición eterna de la historia. La peculiar estructura de las obras podría
"constituir una especie de mise en abymc de la realidad contemporánea de Valle-Inclán, y éste puede haber querido transmitir el mensaje de que esa realidad degradada era la de su tiempo, que esos 'héroes patizambos que jugaban una tragedia' eran el cercano reflejo de su actualidad" (Schiavo, 1980c: 269)
Es más, la no conclusión del proyecto podría deberse a que el escritor fue sobrepasado por la rapidez de los acontecimientos históricos, incapaz de encontrar una perspectiva histórica "a la altura de las circunstancias" (Schiavo, 1980c: 25-27).
3.2. Visión histórica y visión demiúrgica.
La condición de novela histórica de la serie se manifiesta en la repetición de las referencias temporales explícitas, frente a las nulas precisiones históricas de Tirano. Estas dataciones, la mayor parte amplias, pues se refieren al año 1868 en conjunto (aunque existen algunas muy precisas -un día determinado- en los últimos textos de la trilogía), permiten establecer una cronología en la que se sitúan los acontecimientos de acuerdo con las pautas históricas593, salvo por algunos anacronismos de menor importancia. El narrador señala de este modo la distancia temporal de la acción y se coloca en una clara perspectiva retrospectiva, ya manifiesta en el mismo tiempo de la narración, el pasado, que configura un relato ulterior. Existen algunos ejemplos de presente narrativo en la serie ibérica, especialmente en Viva mi Dueíio, aunque no se observa un incremento significativo con respecto a textos anteriores. Sí puede percibirse cierto aumento en las descripciones, en las que el mayor grado de síntesis se ve acompañado de la uti-
rían volver a él y lo asemejaban al presentado por la Corte isabelina)". Para esta investigadora: "Valle-Inclán no sólo recrea la historia sino que la emplea como instrumento contra el presente y para construir el futuro" (García Queipo de Llano, 1988: 388).
s93 "La Santidad de Pío IX, corriendo aquel año subversivo de 1868 quiso premiar con la Rosa de Oro ( ... ) las altas prendas y ejemplares virtudes de la Reina Nuestra Señora" (Corte, p. 9); "Isabel II, en este año subversivo de 1868, se contristaba con el espectro de la Revolución" (Corte, p. 35); "En este año subversivo de 1868, ( ... )" (Corte, p. 101); "Los vastos zaguanes rebosaban de gente aquel año subversivo de 1868" (Viva, p. 196-197); "En Calais les amaneció el sol del 9 de agosto" (Baza, p. 272); "Domingo, 9 de agosto de 1868" (Baza, p. 272).
356
lización del presente. El empleo del presente narrativo es, pues, un recurso rastreable desde los primeros textos, como las novelas cortas, en las que su aparición es significativa, hasta las últimas obras, en los que ocupa a veces capítulos enteros, mezclándose con tiempos de pasado o en oraciones aisladas594.
También la posición del narrador de Tirano es ulterior e incluso pueden encontrarse pequeñas menciones a unas supuestas crónicas o memoriales rebeldes, que dan un ligero barniz de historicidad a la narración, como una convención literaria más595. Sin embargo, en El Ruedo se subraya la perspectiva histórica al potenciar la interpretación del narrador de un pasado no lejano. Esta interpretación se transmite mediante visiones personales y sintéticas del momento histórico y sus protagonistas, opiniones, generalizacioness96, explicaciones y comentarios varios, que normalmente se sitúan en los capítulos iniciales de los libros y novelas, además de mediante la práctica insistente y sistemática de un procedimiento ensayado brevemente en la narrativa anterior, y ahora desarrollado, el del inciso explicativo o interpretativo entre guiones597•
Todo ello supone lógicamente una presencia mucho mayor de ciertas intromisiones del narrador en el relato, que completan el comentario y la subjetividad manifestados a través de los procedimientos ya vistos, que utilizan los registros figurado, connotativo y evaluativo, especialmente en la caracterización de los personajes. Por supuesto, esta mayor presencia del narrador como guía de la interpretación histórica es, en relación con el tipo de narración practicada en el siglo XIX, mínima. No obstante, la visibilidad del mismo es mucho mayor en el
s9-1 Véase Etreros (1986) y Juan Bolufer (1994). 595 También en El Ruedo se alude a diversas fuentes documentales, de forma más insistente que
en Tirano, aunque son fuentes no históricas en un sentido preciso. Se citan especialmente fuentes periodísticas, crónicas secretas, autobiografías, anales taurinos, crónicas judiciarias, litografías. Pero sobresale cuantitativamente el número elevadísimo de referencias del narrador a los rumores y murmuraciones, más que a la historia oficial del período, la cual, como se demuestra en algunos episodios como la muerte del Zurdo Montoya o la actuación de la guardia civil en el caso del pasajero sin billete, no responde a la realidad de los sucesos. Se incluyen además múltiples documentos de la época en un proceso intertextual que ha sido estudiado por Tasende (1994b), la mayor parte históricos, como discursos, telegramas, coplas, notas o tarjetas.
596 "El reparto de las regias mercedes siempre acongoja más ánimos de los que congracia" (Corte, p. 11); "En la obscuridad de los túneles el tiempo se alarga, se desdobla, multiplica las locuras acrobáticas del pensamiento" (Corte, p. 255); "Marzo y abril, siempre ventosos en sus idus, suelen declinar cierzos y nieves sobre la Corte de España. Los azules filos serranos, en estas lunas, se llevan del mundo a muchos viejos de catarro y asma" (Corte, p. 343); "Las malas noticias tienen alas, vuelan desaforadas en lenguas, hay como un placer en divulgarlas y así ocurrió con el accidente de Gonzalón Torre-Mellada" (Viva, p. 47); "La damas del gran mundo suelen tomar su lección de retórica en las revistas de salones" (Viva, p. 47).
s97 "-Vicarios y sacristanes de otras monjas, promovían estas murmuraciones-" (Corte, p. 11); "El viejo pardo, por el hilo de sus cavilaciones y recelos, deducía el monstruo de una revolución social. En aquella hora española, el pueblo labraba este concepto, desde los latifundios alcarreños a la Sierra Penibética" (Corte, p. 192); "-Los Generales Unionistas tuvieron por prisión todo el recinto murado-" (Baza, p. 70); "Firmaba con su nombre el escrito. -una imprudencia-" (Baza, p. 70).
357
ciclo histórico que en las novelas anteriores, donde la subjetividad del narrador se transmitía de forma más indirecta en el discurso. Sin embargo, tampoco en este conjunto de textos se localizan intromisiones del narrador con función narratológica, corno aquellas que señalan la progresión del relato, su justificación o realizan indicaciones de lectura. Llegados a este momento puede afirmarse que ésta es una constante en la narrativa de Valle-Inclán, salvo en el caso de La Cara de Dios, novela en la que se incumple la afirmación arriba expuesta. El seguimiento fiel, aunque personal, del modelo de novela popular en el que se incluye, promueve la presencia de un tipo de narrador y de procedimientos narrativos que son absolutamente repudiados en el resto de su producción598•
En el capítulo décimo del libro octavo de Viva mi dueño se encuentra la intromisión del narrador más extensa y abarcadora de la serie ibérica, que constituye una excepción en el conjunto. Corno no podía ser de otra manera se produce tras una tarde de toros, metáfora taurina que da título al proyecto histórico599. La salida de los Reyes de la plaza al atardecer y la luz de ese momento motivan la digresión cuyo terna es la dualidad del alma española, las dos Españas600• Este comentario incluye no sólo la interpretación del período histórico isabelino en el que se centra la trilogía, sino también una perspectiva global de la historia de España y de la naturaleza de sus habitantes. Ello supone una visión retrospectiva que considera engañosa y falaz la unidad nacional, primero sostenida por las creencias religiosas, luego mantenida por la invasión napoleónica. Pero la esencia española es doble, corno es dual el paisaje de la sierra y la llanura. Y esta larga intromisión se localiza, paradójicamente, en unas narraciones en las que se han llevado al límite las posibilidades de la escena y del diálogo.
598 En uno de los últimos y escasos estudios sobre La Cara de Dios, Catalina Míguez (1998), además de comentar algunos recursos que sí están presentes en el conjunto de la narrativa de Valle, dirigidos a la expresión de la subjetividad de la voz narrativa, señala como frecuentes las digresiones -en el marco de la intención moralizante de la novela folletinesca-, las intromisiones narratológicas, y el diálogo con el lector explícito y externo, cómplice del narrador. Intromisiones narratológicas como, por ejemplo, las que inician el capítulo VI y el XI de la segunda parte de La Cara de Dios, son imposibles de localizar en otros textos narrativos del escritor: "Hemos suspendido nuestro relato en el momento en que el gerente del Crédito Argentino sorprendía a Víctor sustrayendo una nueva cantidad de la caja" (Cara, p. 367); "En uno de los primeros capítulos de este libro dejamos a Soledad desfallecida en su lecho al tener noticia del doble asesinato realizado en Madrid Moderno. El lector habrá, sin duda alguna, comprendido que la pobre muchacha sucumbiera a la sospecha fulminante de que el hecho se relacionaba con las palabras que Víctor pronunciara la noche anterior, y con el juramento que le arrancara de que le salvaría si le viese perdido" (Cara, p. 423). Esta novela presenta otros procedimientos técnicos de intromisión del narrador escasamente representados en la narrativa de Valle, como la digresión que se manifiesta a través de discurso abstracto y generalizante. Un ejemplo de ello son las reflexiones sobre el amor que inician el capítulo VI de la segunda parte de La Cara de Dios.
599 Véase la interpretación de las imágenes taurinas en el estudio de Francisco Ynduráin (1969b).
600 Este tema aplicado a cada una de las novelas da título a los respectivos apartados del estudio de Campanella (1980). Véase Díaz-Plaja (1965: 246), Marías (1971: 182 y ss.) y Glaze (1984: 123).
358
El narrador se sitúa también en otras ocasiones frente a un período temporal extenso del pasado al que caracteriza de forma global, como puede observarse en los ejemplos siguientes, centrados en los espacios núcleo de los episodios:
"El Salón de Carolina Torre-Mellada fue famoso en las postrimerías del régimen isabelino, cuando rodaba en coplas de guitarrón, la sátira chispera de licencias y milagros" (Corte, p. 42)
"Era aquel uno de los círculos más depurados de la sensibilidad española, y lo fue muchos años. El Suizo y sus tertulias noctámbulas fueron las mil y una noches del romanticismo provinciano" (Corte p. 56)
"La vasta casona fue lugar de muchas intrigas y conjuras palaciegas durante el reinado de Isabel II" (Corte, p. 101)
"Está el Coto de los Carvajales señalado en la crónica judiciaria de aquellos días isabelinos, como madriguera de secuestradores y cuatreros" (Corte, p. 133)
"En los fastos isabelinos fueron famosas las comidas del Marqués de Salamanca: Ilustres por las sales del ingenio y los perifollos de la cocina francesa" (Baza, p. 61)
La visión histórica también afecta a los personajes: "Sucédense los años, y todavía, cuando se pondera el ingenio tra
dicional de las grandes damas, se recuerda en las tertulias aristocráticas a la Duquesa de Santa Fe de Tierra Firme" (Corte, p. 31)
"La Chamorro, con sus husmas cotillonas, sus postizos, y remangues, no era un anacronismo en la Corte Isabelina. Acaso un poco anticuado el estilo de sus derrotes, que lozaneaban la tradición del difunto Rey Narizotas" (Corte, p. 45)
"-Damas de la corte isabelina, intrigantes y zalameras, mezclaban al remilgo orgulloso las sales chulapas, gustando, castizas, la emoción guitarrona y cortijera que asonanta los romances de bandidos. -Cuentos de fraile, majezas de cuatreros, milagrerías de santos iconos, cuernos de maridos, engaños de amantes, cifraban el mundo novelero de aquellas condesas y marquesas, no más letradas que las azafatas, ujieres, lacayos y sacristanes de Palacio-" (Viva, p. 238)
Igualmente, algunas escenas son sintéticas, se presentan como un ejemplo de una serie mayor601 • Las explicaciones del narrador pueden también sobrepasar el marco de la escena, como en el ejemplo siguiente. En el libro cuarto de Viva mi dueño, el Infante Don Sebastián ha organizado un concierto en honor del Nun-
601 Por ejemplo, "la comedia del frágil melindre nervioso" de la Marquesa Carolina, que se produce esa noche "como otras noches" (Corte, pp. 39-40), los coloquios de Bradomín y Feliche (Corte, p. 209), los periplos de Rivera y Becerra (Viva, pp. 33-34), o la escena del álbum de Doña Leopoldina (Viva, p. 103).
359
cio de Su Santidad, al que asisten los Reyes y la Infanta Doña Isabel Francisca (Viva, pp. 167-168). La extraña conducta de la Infanta, según los rumores palaciegos, es causada por el acuerdo matrimonial con el Conde de Girgenti. Ello promueve una explicación por parte del narrador de los arreglos casamenteros de Don Sebastián, cuya consecuencia es el disgusto de la Princesa de Beira, que se completa con la descripción de las intrigas palaciegas: "En la Servidumbre de la Reina había dos bandos: El apostólico, de trashumancia carcunda, y el contaminado por las ideas del siglo, que era favorable a la abdicación en el Príncipe" (Viva, p. 169). Se enumeran algunos partidarios de ambos sectores hasta llegar a la diplomacia vaticana, momento en el que este inciso explicativo, que desborda claramente el marco temporal de la velada operística, vuelve a la conversación de los Reyes con el Legado Pontificio:
"El rojo solideo, se inclinó con aparatosa cortesía:
-Jamás olvidaré tan grata fiesta, que me ofrece el honor de saludar
a Sus Majestades" (Viva, p. 170)
Las miradas del Rey al Conde Blanc provocan otra explicación, esta vez referida a la aceptación, por parte de la nobleza y realeza, del personaje como hijo bastardo de Narizotas602.
Lo mismo sucede con buena parte de las presentaciones de espacio, como se ha visto en los ejemplos anteriores. Las características ambientales de palacios, casas de campo, salones de tertulia, redacciones de periódicos, cafés y ferias, no sólo recogen el momento en el que se desarrolla la acción, sino que abarcan un período temporal mayor, generalmente indeterminado, como en los casos anteriores: los amenes del reinado isabelino. Véase por ejemplo, la presentación del coto de los Carvajales en el libro tercero, capítulo primero de La Corte. Se presenta la casona como espacio donde se desarrollaron intrigas durante todo el reinado de Isabel 11. Incluso el narrador realiza una analepsis hasta el año 49, donde narra con tono irónico uno de los milagros de la monja de las llagas. En la época isabelina los festejos que allí tuvieron lugar "están historiadas en los "Ecos de Asmodeo" (Corte, p.101)603.
602 Raramente algunos incisos explicativos del narrador sobrepasan la escena hacia el futuro, constituyendo pequeñas prolepsis. Así en la escena de la salida del barco con los Generales de Cádiz se dice: "No lo comió la mar; pero bailó la zarabanda entre promesas y novenas de los ilustres veteranos a la Virgen del Carmen" (Baza, p. 97). Después de unas palabras de Fermín se realiza un comentario que abarca toda su existencia: "El Compañero Salvoechea pasó por el mundo austero y candoroso como los pescadores que escucharon la sagrada palabra, a la sombra roja de las velas, en el lago de Tiberíades" (Baza, p. 131).
603 También sucede con otros espacios por donde se mueve Torre-Mellada: "El Herradero de los Carvajales, gozó de mucho renombre en los amenes isabelinos, y todas las primaveras, finando mayo, era allí un juerga castiza ( ... )";(Viva, p. 85). "El picadero del engomado carcamal, era un círculo de elegancias, en las postrimerías del Reinado Isabelino" (Corte, p. 334).
360
3.3. Presentación panorámica de la visión histórica y simultaneidad.
Vista en conjunto la serie ibérica, la fragmentación en novelas, libros y capítulos responde al propósito de describir la sensibilidad social de distintos grupos representativos en localizaciones geográficas diversas6º4• La estructura es similar a la descrita en Tirano Banderas, aunque ampliada y desarrollada por la mayor extensión del proyecto histórico. Bermejo Marcos (1971: 312-313) afirma que el fragmentarismo de la serie está dictado por el contenido de la misma, adecuándose la técnica narrativa a la materia novelesca. Las diminutas piezas, que reflejan la descomposición de la sociedad española, deben contemplarse desde una perspectiva elevada. Para Tasende (1994b: 153) esta fragmentación también tiene una función estructural y temática, relacionada con la visión estelar:
"Si se miran estas partículas por separado puede que no resulten muy significativas pero si se juntan los añicos o las instantáneas se logra dar sentido al rompecabezas isabelino, de la misma manera que de la unión de los diferentes relatos individuales de los soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial se obtendría la visión total de la guerra"
Existe reducción temporal, aunque no tan marcada como en la novela del dictador, según ya fue visto desde las reseñas contemporáneas6os. Se han hecho diversos cálculos sobre el tiempo abarcado por la historia de la serie, que se han visto dificultados por la imprecisión y escasez de referencias temporales en algunos libros del conjunto, frente a la precisión en la datación de otros. Según el aná-
60-1 Como en Tirano Banderas, cada libro lleva un título significativo, está dotado de una cierta unidad (a veces se desarrolla una pequeüa anécdota o historia) y se centra en un personaje o grupo de personajes, y en un espacio o ambiente dado. Algunos de estos libros se publicaron separadamente en colecciones populares. La Corte de los Milagros y Viva mi Dueño constan de nueve libros cada uno, lo que permite aventurar que el resto del hipotético proyecto estaría formado por novelas con una proporción similar. Baza de Espadas sólo está formada por cuatro libros, pero es un texto incompleto. El Trueno Dorado corresponde aproximadamente a lo que sería uno de estos libros, lo mismo que "Un Bastardo de Narizotas". El número de capítulos que forman cada libro es variable, desde los formados por 10, 11 capítulos, hasta los 35 que posee "Cartel de ferias" en el centro de Viva mi dueño, o los 39 de" Alta mar", de Baza de Espadas, el libro más largo de la serie. Fin de un revolucionario es un caso especial. Está formado por dos libros, uno de ellos no recogido en la publicación en libro. En esta edición se han agrupado los capítulos bajo títulos, formando conjuntos de tres o cuatro capítulos, lo cual es una excepción en la serie de El Ruedo. Debe destacarse el relativamente elevado número de erratas en la numeración de los capítulos en estas publicaciones. En la primera edición de La Corte el libro "La rosa de oro" está númerado del I al XIV, pero consta únicamente de 12 capítulos, ya que los capítulos XI y XII no existen. En Viva mi Dueño, "Almanaque revolucionario", numerado del I al XX tiene en realidad 19 capítulos, ya que el capítulo XII no aparece; "Cartel de ferias" repite la numeración de un capítulo, el XXIII, por lo cual, a pesar de estar numerado del I al XXXIV, tiene 35 capítulos. Lo mismo sucede con "Capítulo de esponsales", numerado del I al XV, pero que consta de 16 capítulos. En Fin de un revolucionario, en el libro "Vísperas de Alcolea", el subgrupo titulado "El mediador" está numerado del I al VI, pero tiene 7 capítulos.
605 "El novelista alega un breve minuto de la Historia para emplazar su fábula y sus personajes" (Gómez de Baquero, 1927b).
361
lisis de Boudreau (1968c: 777) transcurren seis meses aproximadamente -cómputo seguido por otros investigadores (12 de febrero de 1868 a 9 de agosto de 1868, Schiavo, 1980c: 20; Tasende, 1994b: 189-190)-, pero de estos sólo unos pocos días se novelan en la serie, una selección de momentos. Según Boudreau diecisiete libros cubren un período de veinticuatro horas o menos. El resto del tiempo se ha elidido6ü6.
Básicamente las elipsis mayores se suceden entre los libros y de una novela a otra. Como en La Guerra Carlista, algunas elipsis pueden ser recuperadas o rellenadas en los diálogos entre los personajes. Así, al comienzo de Baza de Espadas (capítulo VII de" ¿Qué pasa en Cádiz?") se comenta en un diálogo la nueva situación de Bonifaz, que ha dejado de ser el amante de la Reina. Entre capítulos, las elipsis suelen ser de extensión mínima. En ocasiones, la división en capítulos fragmenta una escena, existiendo, por tanto, rigurosa continuidad temporal entre ellos. Es lo que sucede, por ejemplo, en el libro "La jaula del pájaro" de La Corte, o en "¿Qué pasa en Cádiz?" y "Alta mar" de Baza de Espadas. La forma de construcción es similar a la observada en Tirano y en La Guerra Carlista. La estructura se complica por la multiplicación de personajes, hilos de la historia y localizaciones geográficas, y por la extensión de las propias novelas, mayor que las anteriores. Lo que sí debe subrayarse es que, básicamente, la temporalidad es cronológica. Salvo algunas visiones generales, que se señalarán a continuación, y algunos libros en los que existen varias líneas simultáneas de la historia, dentro de cada libro la progresión suele ser lineal. No existen anacronías significativas, salvo algunas analepsis en los retratos o descripción de lugares6o7, algunas pequeñísimas prolepsis y los amplios resúmenes de los capítulos introductorios de los libros que presentan la situación. La simultaneidad puede crearse mediante el procedimiento de la visión amplia o mediante el cambio de escena-
606 Ello quiere decir que si se interpreta la angostura temporal en el sentido de ocupar completamente el tiempo de la historia con la narración de sucesos, como han hecho algunos estudiosos del Tirano, El Ruedo Ibérico no cumple esta condición.
607 Sin embargo, comparativamente, el número de estas pequeñas desviaciones es mayor que en Tirano Banderas: "Al General Prim, las ratas palaciegas se lo figuraban siempre a caballo. A caballo, cubierto de polvo, con batallones pronunciados, así le vió por primera vez la augusta niña, desde un balcón de su real cámara -La Condesa de Espoz y Mina, Aya y Camarera Mayor, hace recuerdo en sus Memorias-. El general Prim tenía puesto sitio a Palacio: Caracoleando, recorría las filas de sus batallones: Arengaba con un brazo en alto: Intimaba la rendición de la guardia. Y sonando espuelas, cubierto de lodo, pisó la Regia Cámara. El general Narváez, también sublevado, se lo presentó a la Reina:
- ¡Señora, la más invicta espada de Vuestro Ejército!" (Viva, pp. 17-18) El retrato del Coronel Ceballos (Viva, pp. 41-43) es un ejemplo claro de este tipo anacronía. Este
personaje aparece repentinamente en los bastidores de los Bufos, causando gran sobresalto entre las coristas y el personal del teatro. Tras una serie de calificaciones directas y sintéticas de su físico y carácter, el narrador cuenta su historia, en una analepsis con función explicativa, que ocupa prácticamente todo el capítulo.
362
rio y el enfoque de distintos personajes, cuyas actuaciones, la mayoría de las veces, han de presuponerse simultáneas, a falta de referencias temporales. Tucker (1980: 61) señala algunos ejemplos en Viva I, Viva IX y Baza V, y otros menores en Corte VIII, Viva III y Baza IV6os.
En estas técnicas temporales encuentra Glaze (1984) diferencias entre las distintas novelas de la serie. En La Corte destaca la estructura circular, pero la continuidad es la norma, salvo algún ejemplo aislado, como en el caso del libro "Requiem del Espadón", que presenta simultaneidad (Glaze, 1984: 45). Viva mi duei'io muestra una estructura más fragmentaria y discontinua, y además carece del patrón geométrico de la primera novela (Glaze, 1984: 103). Se producen ejemplos de simultaneísmo por la técnica de montaje6º9. En esta novela se crea el efecto de visión estelar por la acumulación de diálogos (1984: 116). En Baza de espadas no existe la estructura circular, quizá por ser una obra incompleta, y predomina el orden cronológico, a pesar de algunos ejemplos menores de simultaneidad, como en el libro "Albures gaditanos".
Interesa observar el carácter panorámico de algunas de estas presentaciones previas del narrador, en las que comunica su visión histórica y en las que se localizan ejemplos de simultaneísmo por enumeración de acciones que se desarrollan en un espacio amplísimo, mediante una técnica que es evolución de uno de los procedimientos usados en La Media Noche para conseguir simultaneidad. Así en el capítulo primero del libro primero de Viva mi due11o se lee lo siguiente:
"Chismosos anuncios difundían el mensaje revolucionario por la redondez del Ruedo Ibérico. Y en las ciudades viejas, bajo los porches de la plaza, y en los atrios solaneros de los villorrios, y en el colmado andaluz y en la tasca madrileña, y en el chigre y en el frontón, entre grises mares y prados verdes, el periquito gacetillero abre los días con el anuncio de que viene la Niña. ¡Y la Niña, todas las noches quedándose a dormir por las afueras! .. " (Viva, p. 9)
El capítulo cuarto del libro primero de Viva mi dueño presenta una enumeración de acciones de un grupo elevado de conspiradores que reaccionan ante la proclamación de la Ley Marcial: el Coronel Lagunero, Vallín, Alcalá Zamora, el Coronel Cembrano, Santa Marta, la Tertulia Progresista, gacetilleros, el Marqués de Miraflores (Viva, p. 11).
Algo semejante supone la visión general de los emigrados, que abarca un colectivo amplio repartido geográficamente:
"En aquellos días isabelinos, los emigrados españoles llevaban por el mundo la negra leyenda de cárceles y destierros: Sobrados de fanta-
608 Tasende (1994b: 191-192) recoge también estos ejemplos. 609 "Without any reference to time, the juxtaposition of similar actions suggests the simulta
neity of the segments, paralleling cinematographic techniques" (Glaze, 1984: 109).
363
sía, cuanto escasos de miramiento, contaban y no acababan, licencias y desafueros de las Personas Reales" (Viva, p. 30)
Los rumores que ponían en duda la legitimidad del heredero de la Corona se propalaban por toda España: "Reverdecía por el Ruedo Ibérico, la ruin tonada de Juanilla la Beltraneja" (Viva, p. 30). Con otra temática se vuelve a las coplas de los emigrados en Baza, esta vez sobre el Pretendiente y sus visitas a La Rotonda de los Tiroleses, lo que provoca una visión general del grupo revolucionario en el exilio: "Con tales juegos del ingenio, consolaban sus pálidas cuaresmas los revolucionarios españoles, estoicos de sotabanco" (Baza, p. 247).
La generalización a menudo acompaña a las visiones amplias del período isabelino, como las iniciales del libro titulado "Periquito, gacetillero" de Viva:
"A la Historia de España, en sus grandes horas, nunca le ha faltado acompañamiento de romances. Y la epopeya de los amenes isabelinos hay que buscarla en las coplas que se cantaron por entonces por el Ruedo Ibérico. Tomaba Apolo su laurel a la puerta de las tabernas, como en la guerra con los franceses, cuando la musa populachera de donados y sopistas, tunos y rapabarbas, era el mejor guerrillero contra Bona parte. Toda España en aquellos isabelinos amenes gargarizaba para un Dos de Mayo" (Viva, p. 417)
El capítulo siguiente (III) continúa con el desarrollo del tema de las coplas maldicientes, proporcionando un marco amplio de presentación de la situación, en el que se describe la actuación o posición de González Bravo, la reina, los generales, la Corte, etc.
En los dos últimos capítulos de este libro noveno (XVII y XVIII), tras una serie de escenas en Londres y en la costa vasco-francesa, se vuelve a la visión amplia de todo el territorio nacional:
"Toda España, por aquel tiempo de dictadura y trisagios, roncas y trapisondas marciales, vivía con las manos en las orejas, esperando que estallase el trueno gordo. Se preparaba para el tiro, como al final de un melodrama" (Viva, p. 449)
Se enumeran acciones de grupos y personajes, para retomar a la visión panorámica y elevada:
"España, de mar a mar, se encogía con un temblor de luneta intuyendo la conjura de embozados, el misterio de santos y contraseñas en voz baja, los cabildos tenebrosos, los coros de puñales juramentados" (Viva, p. 450)
El último capítulo de la novela en correspondencia circular recupera el primero de la misma, con similar tipo de mirada: "Periquito Gacetillero difundía el mensaje revolucionario por la redondez del Ruedo Ibérico" (Viva, p. 450).
364
La preparación del levantamiento fallido en Cádiz en el libro "Albures gaditanos" de Baza también promueve una visión abarcadora del territorio nacional y la enumeración de acciones diversas en distintas localizaciones: "Por toda la redondez del Ruedo Nacional circulaban los papeles escritos con tinta simpática, que son el obligado acompañamiento de todas las jácaras revolucionarias" (Baza, p. 261).
Asimismo la segunda parte de Fin de un revolucionario, titulada "Vísperas de Alcolea" y no recogida en las novelas publicadas de la serie, comienza con una visión general del tipo de las anteriores:
"-¡Viva la Soberanía Nacional!
Por toda la redondez del ruedo ibérico, populares bocanadas de morapio y aguardiente jaleaban el grito de las tropas de mar y tierra, sublevadas en Cádiz.
-¡Viva! ¡Viva!" (Fin, p. 34)
Excepcional en todos los sentidos es el libro "Aires Nacionales", que se añade como introducción a La Corte de los Milagros en la edición periodística de El Sol de 1931, como estudió tempranamente Speratti-Piñero (1968: 255 y ss.), que además reprodujo el texto, cuyo contenido ha sido comentado en numerosas ocasiones610 . Zavala (1981: 77 y ss.) afirma que en este libro se encuentra ya en síntesis el tema de la trilogía y la historia de España del XIX611, guiando la lectura: "Ya no se trata de adivinar el significado, sino de deslizar la única interpretación de la trilogía" (Zavala, 1981: 80). Tasende (1994b: 173-174) señala su función prologal y de resumen de la serie, como visión panorámica que luego será enfocada en sus aspectos particulares con mayor detenimiento a lo largo de la trilogía. Es este tipo de mirada la que ahora interesa destacar, una visión amplia, elevada, histórica e interpretativa. El narrador enjuicia el período histórico, y da su visión del mismo: "El reinado isabelino fue un albur de espadas: Espadas de sargentos y espadas de generales. Bazas fulleras de sotas y ases" (Aires, 1). A ello se unen comentarios y generalizaciones que explican los acontecimientos desde una perspectiva histórica: "El Ejército Español jamás ha malogrado ocasión de mostrarse heroico con la turba descalza y pelona que corre tras la charanga" (Aires, p. 262).
610 Sánchez Garrido (1967: 433-434), Boudreau (1968b: 767-768), Schiavo (1980c: 225-229), Tasende (1994b: 174-175), entre otros.
611 Su interpretación de la relación del libro y de la serie se sustenta en una visión discutible y ciertamente sesgada de El Ruedo Ibérico. Según esta investigadora, Valle reinterpreta la revolución mostrando que su móvil se encuentra en la lucha de clases (Zavala, 1981: 73): el escritor defiende el sistema socialista, justificando el levantamiento del pueblo. "Si el desheredado se lanza al bandolerismo, lo hace impulsado por una sociedad estratificada que no permite otro camino" (Zavala, 1981: 86). En su argumentación Zavala pasa por alto el importante detalle de que el proceso de degradación del personaje afecta también, y muy especialmente, al grupo bandolero, cuyos crímenes justifica como manifestación de la lucha de clases.
365
Este punto de vista histórico permite la narración de sucesos y acciones de colectivos en distintas localizaciones geográficas en un mismo segmento temporal, simultáneo, aunque amplio. Se busca, como se ha visto en las declaraciones del escritor, "una visión de la sensibilidad española", su reacción ante los acontecimientos históricos importantes. La técnica elegida es similar a la desarrollada en La Media Noche, aun cuando los colectivos sufren un proceso de "tipificación", que no existía en la crónica de la guerra europea. A pesar de su extensión, se reproduce a continuación el capítulo V de "Aires Nacionales" donde puede observarse el simultaneísmo conseguido mediante procedimientos ya ensayados en la Visión estelar de un momento de guerra:
"¡No se enmendaban! Ante aquella pertinaz relajación, la gente nea se santiguaba con susto y aspaviento. Las doctas calvas del moderantismo enrojecen. Los banqueros sacan el oro de sus cajas fuertes para situarlo en la pérfida Albión. La tea revolucionaria atorbellina sus resplandores sobre la católica España. Las utopías socialistas y la pestilencia masónica amenazan convertirla en una roja hoguera. El bandolerismo andaluz llama a sus desafueros rebaja de caudales. El labriego galaico, pleiteante de mala fe, rehusa el pago de las rentas forales. Astures y vizcaínos de las minas promueven utópicas rebeldías por aumentar sus salarios. El huertano levantino, hombre de rencores, dispara su trabuco en las encrucijadas, bajo el vuelo crepuscular de los murciélagos. El pueblo vive fuera de la ley desde los olivares andaluces a las cántabras pomaradas, desde los toronjiles levantinos a los miñotos castañares. Falsos apóstoles predican en el campo y en los talleres el credo comunista, y las garetas del moderantismo claman por ejemplares rigores. Entre tricornios y fusiles, por las soleadas carreteras, cuerdas de galeotes proletarios caminan a los presidios de África" (Aires, p. 263)
En el resto de los capitulillos se enfocan grupos determinados o localizaciones geográficas diversas (Valladolid, Andalucía, Villar del Duque, riberas del Ebro, el pueblo aldeano, las villas labradoras, las cuerdas de proletarios, las tropas que salen de los cuarteles, los generales unionistas).
Tras este repaso de las introducciones panorámicas presentes en la serie, puede concluirse que la visión histórica del narrador-cronista-historiador de El Ruedo se transmite mediante técnicas semejantes a las encontradas en La Media Noche, consistentes en la presentación, casi siempre a modo de introducción, de acciones simultáneas en ámbitos geográficos diversos. La mirada elevada puede abarcar en síntesis todo el territorio ibérico o puede yuxtaponer en forma de enumeración acontecimientos simultáneos. Además, en capítulos sucesivos, el punto de vista puede descender y narrar escenas particulares en algunas de estas localizaciones. Sin duda, esta última mirada "limitada por la posición geométrica" humana es la dominante. El narrador se sitúa como hipotético espectador de las
366
escenas al lado de los personajes. Esta concepc10n escemca se demuestra mediante procedimientos similares a los encontrados en otras obras narrativas del escritor. La acción se sitúa espacialmente en un escenario donde están presentes unos personajes. Las diferentes notas ambientales de luz o sonido se describen en relación a esta situación dentro de la escena, mediante expresiones impersonales. La focalización sin embargo no es interna, pues el narrador se coloca en el mismo espacio, pero el foco de la narración no es el personaje. Predomina la descripción de gestos y movimientos y la reproducción de palabras, con incursiones en determinados momentos a la conciencia de las figuras, pero no para narrar desde su punto de vista, salvo en algunos casos excepcionales, y brevemente, como se analizará en el apartado siguiente.
3.4. Presentación escénica e impasibilidad.
Ya se ha observado como la forma del relato valleinclaniano en todas sus épocas tiende hacia la forma de construcción escénica. En El Ruedo Ibérico se suceden las escenas y los diálogos, entre dos o tres personajes, o en grupos más numerosos. Los capítulos, dentro de cada libro, en ocasiones corresponden a cambios en los interlocutores o pequeños desplazamientos de espacio612. Así sucede en el comienzo de la serie en el libro "La rosa de oro" de La Corte de los Milagros, en el que cada capítulo recoge el diálogo de la Reina con un personaje diferente en distintas estancias del palacio real. Asimismo, se hacen habituales algunos procedimientos ensayados esporádicamente en narraciones anteriores, como, por ejemplo, el diálogo sin discurso atributivo. En Tirano Banderas el narrador puede introducir brevemente a los personajes, con caracterizaciones gestuales y vocales, y después "desaparecer" sin volver a mencionar a los participantes del diálogo. En las novelas de El Ruedo esta técnica se convierte en práctica frecuente. Incluso aparecen diálogos sin la introducción mencionada, y al no identificar el narrador las voces, los personajes que son responsables de los parlamentos permanecen en el anonimato. Este último recurso sólo se utiliza en contadas ocasiones para dar impresión de ambiente, como una especie de coro que transmite las impresiones que dominan en determinados colectivos en algunos momentos del proceso histórico descrito:
"¡Se redondea el tuno de Don Pancho!
- ¡Vaya pestaña la del gachó!
- ¡Ha dado con una mina!
- ¡Aquí todo es bufo!
- ¡Bufo y trágico!
612 Es inusual que un capítulo se desarrolle en dos espacios sucesivos, como sucede en el capítulo XI de "La rosa de oro" (Corte, pp. 59-62).
367
- ¡Pobre España! Dolora de Campoamor" (Capítulo I, de "Espejos de Madrid", Viva, p. 37)
Por otro lado, y en abierto contraste con estas técnicas escénicas se localizan en El Ruedo Ibérico el mayor número de ejemplos de estilo indirecto, resúmenes de conversaciones, discursos, cartas o telegramas.
En todo caso, siguen interpretándose los discursos del personaje desde la perspectiva del narrador, que proporciona el correcto significado de sus palabras, distinto a veces del literal, o que convierte sus parlamentos en vacíos o inútiles, por la sistemática degradación del personaje que los pronuncia. La mayor parte de los discursos atributivos son descriptivos de una actitud, que se precisa muy minuciosamente. En otros, la ironía del narrador se centra en las palabras del personaje, en la forma de su discurso, e indirectamente en el propio personaje:
"Don Epifanio tenía en la voz los trémolos mortecinos de un candil romántico: Estudiado de palabra y sin perder la ingenuidad del sentimiento, se decoraba el buen señor con la pedantería literaria de los conspicuos liberales, cuando entonaba en los teatros La Pitita el General Riego" (Viva, p. 125)
Las palabras de González Bravo al comentar las consecuencias de los nuevos nombramientos y su reacción frente a las desavenencias de los militares, en las que entre otras cosas dice: "Entonces tiraremos resueltamente de navaja y nos agarraremos de cerca y a muerte" (Viva, p. 158), son calificadas por el narrador de "castizas máximas, ejemplario de la política española" (Viva, p. 159). El discurso revolucionario de Prim sufre también la visión destructiva del narrador:
"Decoraba sus jaquetones propósitos con la retórica progresista que resplandece en los himnos nacionales. Si juraba, era por su espada; si prometía, era por la gloria de sus laureles. -César, en las tragedias de los corrales, no declama con más pompa endecasílaba sus hechos de Farsalia.- ( ... )En su alma de falacias y ambiciones púnicas encendía gallos matachines la jota del Ebro:
-¡Abajo todo lo existente!" (Baza, p. 230)
El forense que examina el cuerpo muerto del guardia en El trneno dorado dialoga con su pariente Fermín Salvoechea. Sus palabras pierden todo crédito por la calificación del narrador en el discurso atributivo:
"El licenciado Rosillo tenía un ampuloso repertorio de frases pulpitables y declamatorias, de trinos patrióticos y sentimentales, de invocaciones a las sombras invictas que discurren por la floresta de laureles patrios. Era muy versado en una cierta apologética histórica, de novelón por entregas y drama romántico" (Trueno, p. 498)
368
La charla de Ayala es destrozada también por el narrador mediante irónica exclamación: "¡Qué magnífico el arabesco de su lírico cacareo, arrastrando el ala!" (Corte, p. 81)
Tampoco en El Ruedo este tipo de presentación dramática supone objetividad o impasibilidad del narrador, como ha sido observado por la crítica. Julián Marías (1971) estudia la práctica que denomina comentario implícito. El narrador, según Marías (1971: 147), no realiza comentarios, pero su propia manera de decir ya es interpretativa, lo mismo que en los retratos ya está la pauta de interpretación (Marías, 1971: 155). Esto significa que no hay objetividad613. Esta idea ya había sido apuntada por Sánchez Garrido (1967), quien señala que la narración, a pesar de las apariencias superficiales, no sigue el modelo de "ojo de cámara", pues el narrador escapa de la neutralidad mediante varios procedimientos: "en su aparente objetividad, el autor va interpretando a cada momento lo que describe" (1967: 449). Realiza así comentarios tácitos y observaciones varias: "Es la suya la visión objetiva de un espectador, pero de un espectador que va agregando algo por su cuenta, interpretando" (Sánchez Garrido, 1967: 449). Para ello utiliza la selección léxica y estilística, como también señala Glaze (1984: 59) para La Corte: "Valle-Inclán's implicit commentary is conveyed more extensively through stylistic techniques". Ello promueve un tipo de perspectiva distanciada, pero no objetiva (Glaze, 1984: 64):
"By its nature the dramatic mode tends to eliminate commentaries by the narrator, normally implying a more objective view. Although Valle predominantly utilizes this type of narration, his vision is not objective but purely satirical" (Glaze, 1984: 59)
Glaze establece diferencias entre los textos de la serie en cuanto a los procedimientos utilizados a este nivel. Por ejemplo, en La Corte observa la utilización de la descripción de espacio para realizar comentarios indirectos (Glaze, 1984: 62), técnica que no se usa en Viva mi dueño (Glaze, 1984: 127). En este texto se suaviza el tono satírico, a pesar de las intromisiones detectadas, las cuales suponen el abandono de la pose impersonal y distanciada (Glaze, 1984: 122), pese al aumento de los diálogos. También Tasende (1994b: 240), al caracterizar la visión demiúrgica que se manifiesta tanto en El Ruedo como en Tirano, afirma que ésta no implica narración objetiva.
Este aumento de la presencia del narrador a través de los procedimientos citados se ve también subrayado por la aparición mucho mayor del tono irónico6I4. Aunque su detección proviene de un acto de interpretación eminente-
613 Gómez de la Serna (1979: 69-70) subraya la ausencia de impasibilidad del narrador que desde arriba emite cargas de desprecio. En su estudio del personaje de Isabel II en Valle-Inclán y Galdós, Urrello (1972: 31) afirma: "En ningún momento el autor pretende asumir una posición objetiva como la del observador imparcial".
61-1 Francisco Ynduráin (1969a: 128-129), aunque considera muy raros y débiles los comentarios
369
mente subjetivo por parte del lector, se sobrepasan con creces los niveles presentes en Tirano Banderas. Algunos de los procedimientos irónicos se repiten, como el de la enumeración extensísima de títulos nobiliarios, en este caso, del personaje Torre-Mellada (Corte, p. 22). El abanico de prácticas irónicas se extiende desde los incisos irónicos hacia determinadas situaciones o personajes615, hasta capítulos enteros en los que el tono irónico domina, siendo detectable, por ejemplo, a través del estilo que remeda jocosamente las crónicas de sociedad o la beatería de algunos sectores palaciegos cercanos a la monja de las llagas616. Se localizan también ejemplos claros de ironía situacional, en los que se establece un contraste entre la alarmante situación política y social del momento histórico, y la superficialidad o estupidez de sus protagonistas, o, en ocasiones, entre sus actuaciones públicas y sus intenciones reales617. Asimismo el narrador vuelve a un recurso muy querido de la prosa primera del escritor, el uso de la exclamación, con funciones diversas, a veces poco claras, fundamentalmente expresivas o irónicas, sobre todo al inicio de capítulo61s.
Se mantiene también la práctica habitual del retrato previo del personaje, en ocasiones muy completo, aunque siempre sintético y preciso. Cuando aparece por primera vez un personaje de cierta entidad o uno secundario, el narrador introduce, generalmente, un retrato físico general, o describe el vestuario que utiliza en una determinada escena619. Puede proporcionar un retrato moral en el
del narrador, forzados y fuera de lugar (pues el narrador actúa como demiurgo que no da explicaciones), sin embargo, señala la presencia fuerte de la ironía transmitida mediante diversos procedimientos.
615 "En los amenes isabelinos ocurrieron notorios milagros, pero ninguno tan sobresaliente como la puntual llegada del tren andaluz, aquella clara tarde madrileña, cándida tarde de milagro, perfumada de lilas y canciones de primavera" (Viva, p. 267); "Un apuntador jubilado ( ... ) sonaba un campanillón. -Julián Romea, verdadero reformador de la escena, había entronizado aquel adelanto, mejorando la añeja corruptela de avisar batiendo con los artejos.-" (Corte, p. 86).
616 Véase, por ejemplo, el comienzo de La Corte de los Milagros, capítulos I, II y III, entre otros. 617 Este tipo de ironía es especialmente frecuente en el tratamiento literario que recibe la Reina.
Sin embargo, la insistencia en su ingenuidad, y en los manejos de los que la rodean, palia o dulcifica un tanto el retrato satírico de su figura, lo que no sucede con otros altos dignatarios del Estado, que reciben un trato destructivo, sin fisuras. Es, cuando menos, curioso, que el narrador utilice, en algunas ocasiones, para describir el estado psíquico de Isabel II, expresiones empleadas insistentemente en la caracterización de Adega en Flor de Santidad: "La Reina de España sentía el aliento del milagro en el murmullo ardiente con que la bendecía su pueblo" (Corte, p. 36). El contraste entre los acontecimientos narrados sucedidos en el tren y el parte que redacta la pareja de guardias civiles es otro ejemplo de este tipo de ironía. La calificación del narrador que precede a la reproducción del mismo subraya su falsedad: "Lacónico, claro, veraz, como previenen las ordenanzas del benemérito Instituto" (Corte, p. 107).
618 Sin embargo, en la primera etapa del escritor, el uso de la exclamación se localiza especialmente en los segmentos finales de los capítulos.
619 Se observa frecuentemente, como en Tirano, la simbiosis del personaje con el espacio en el que se encuentra, como en la caracterización de la marquesa Carolina y su salón, que coinciden en la plasmación de una misma estética afrancesada, decadente y galante (Corte, p. 39 y p. 336).
370
que juzga de manera clara el carácter del personaje y sus ocultas intenciones, a veces ofrece un panorama de sus actividades habituales y gustos que completa la caracterización, y por último, puede facilitar datos concretos sobre su pasado que considera necesarios para el retrato. Por supuesto el personaje se caracteriza también a través de sus palabras, acciones y gestos620, pero la práctica del retrato es sistemática, pues el narrador no sólo interpreta el período histórico, sino también comunica su propia visión sobre sus protagonistas:
"Era un vejete rubiales, pintado y perfumado, con malicias y
melindres de monja boba: en cuanto a letras y seso, no desdecía de las
cotorronas tertulias de antecámara: Vano, charlatán, muy cortés, un poco
falso, visitaba conventos por la mañana, lucía hermosos troncos por la
tarde, a la hora del rosario acudía secretamente al reclamo de una suri
panta, y ponía fin a la jornada en un palco de los bufos, donde se hablaba
invariablemente del cuerpo de baile y de caballos" (Corte, pp. 22-23.)
"Aquella estantigua de credo apostólico, nobleza rancia, cacumen
escaso, chismes de monja y chascarrillos de fraile, también intrigaba en
las tertulias de antecámara desde el año feliz de las bodas reales" (Corte,
p. 16)
Las palabras que el narrador dedica a la presentación de González Bravo ofrecen previamente, y sin posibilidad de duda, el sentido verdadero de su actuación política:
"González Bravo profesaba la doctrina del azote en carnes vivas:
Torvo y mesiánico, lleno de intuiciones y fulgores, acariciando absurdos
crueles, concibiendo gestos magnánimos, sentía el fuerte latido de su ambición, y en su política reaccionaria cifraba la salud de España"
(Corte, p. 91)
El retrato del Rey de Navarra puede ser un ejemplo, entre muchos, de caracterización completa, pues el narrador no sólo enjuicia al personaje, sino que proporciona datos de su pasado, su nombre, cómo es visto por otros personajes, con
620 Se ha destacado acertadamente la teatralería en la gestualidad de los personajes, que en muchas ocasiones se manifiesta por el lenguaje de la escena que utiliza el narrador para describir sus movimientos, lo que incorpora a sus actuaciones connotaciones de falsedad: "Gonzalón hacía la escena como los actores sin facultades, en un tono medio de monólogo y aparte, con un gesto aguado y una acción desarmónica, puesto ante el espejo, para ladearse el calañés" (Corte, p. 72); "Para mover y prestigiar la gran escena del reconocimiento, habían salido de su rincón las dos palomas, y acudido a encontrarlas en los medios Don Benjamín y Don Segis" (Viva, p. 78). O en las comparaciones y referencias teatrales: "Adoptaba una indulgencia de tío de comedia, tío francés, de comedia francesa mejorada por Mariano Pina" (Corte, p. 204); "Adolfito abría los ojos con falsa sorpresa, corno si presintiese y no alcanzase veladas intenciones. Para fijarlas ponía el gesto clásico y bobalicón del comediante que representa El Vergonzoso en Palacio" (Corte, p. 286). El personaje de Don Juan se construye sobre su gesticulación dramática (Viva, pp. 439-442). También son frecuentes las referencias operísticas y musicales, especialmente en el discurso atributivo: "Solfearon los bajos su concertante de plácemes, y destacó un solo de requinto el Vizconde de Zeneje" (Corte, p. 96).
371
lo que ofrece así una impresión general de la tertulia del Suizo en los amenes isabelinos (Corte, p. 58). Retratos como los anteriores, nada excepcionales en el conjunto, o como el siguiente del Marqués de Redín, están muy alejados de lo que se considera focalización externa, y que ha sido destacada como característica fundamental de la construcción del personaje valleinclaniano:
"Era muy bien apersonado, aguileño, los ojos verdes, orgullosos y bellos tras los cristales: Hablaba con gracejo andaluz, contaminado de un cierto amaneramiento de Academia: Ocultaba la aridez de su alma, en una risueña mueca de sofista: Desdeñaba y estimaba, conforme a un casuismo que confundía la moral y la estética: Abrigaba un concepto despectivo del mundo, donde todos los pecadores son unos pobres diablos, y aquellos dilectos que sobresalen, casos ejemplares" (Corte, pp. 337-338)
El carácter mostrativo de la narración se atenúa así con presentaciones y juicios directos: "Los Ministros del Real Despacho, en aquellos amenes isabelinos, eran siete fantoches de cortas luces, como por tradición suelen serlo los Consejeros de la Corona en España" (Viva, p. 10). No hay duda de que el narrador no deja al lector, en pasajes como estos, la posibilidad de crearse la propia imagen del personaje a través de sus palabras o actuación. El narrador impone su interpretación ideológica del proceso histórico. El personaje aparece mayoritariamente en un momento preciso y en una escena determinada621, pero la caracterización del retrato abarca un segmento temporal que puede ser mayor que la escena, como se ha visto en los ejemplos anteriores.
3.4. Algunas precisiones sobre la focalización.
Ha de señalarse el aumento discreto de la focalización interna a medida que avanzan los textos de la serie622. Es especialmente utilizada para las descripciones de espacio, normalmente paisajes, que se realizan desde el punto de vista del personaje que recorre determinado itinerario. Buen número de descripciones son focalizadas al final de la serie.
Los ejemplos en La Corte son mínimos, de extensión reducida. Así, la descripción física de Narváez puede darse desde el punto de vista de la Reina (Corte, p. 27), la de Bradomín desde la mirada de Feliche (Corte, p. 44), o la de la
621 Sánchez Garrido (1967: 451) señala esta característica. Los personajes son observados "hic et nunc", e incluso sus acciones habituales en el contexto ocular de presencia. José Manuel García de la Torre (1972: 242 y ss.) denomina este tipo de caracterización "épico-escénica", "una especie de epítesis retórica, y una técnica presentativa de índole preferentemente visual y plástica".
622 Sánchez Garrido (1967: 452-455) anota de forma general estos cambios de focalización, señalando algunos ejemplos de lo que denomina "perspectivismo lingüístico" y cesión del punto de vista al personaje, con algunos interesantes comentarios sobre alternancia de tiempos verbales (imperfecto/ indefinido) para conseguir el cambio de enfoque.
372
Casona de los Carvajales y la pareja de la Guardia Civil desde el punto de vista del Tío Juanes (Corte, p. 193).
En Viva mi dueño el entreacto en la representación en el Teatro de los Bufos se narra desde la supuesta perspectiva de los galanes de la luneta que dirigen sus gemelos hacia los palcos poblados de mujeres. La descripción del teatro se realiza así mediante anotación explícita de los lugares descritos desde su punto de vista espacial, que se indica mediante numerosos deícticos:
"Los cinco adefesios de aquel entresuelo, son las niñas del Conde de Vilomara" (Viva, p. 39)
"En aquel proscenio, izquierda del espectador, asesinan corazones los elegantes del reino" (Viva, p. 39)
"El Conde de Cheste, es aquel fantasmón del sombrero con plumas y la capa blanca, que ahora besa la mano de las Augustas Personas" (Viva, p. 39)
La utilización del presente favorece esta hipotética focalización de un espectador. También en esta novela el recorrido de Vallín por espacios exteriores, tras su salida del convento en donde se hallaba escondido en Córdoba, favorece las descripciones focalizadas del campo por el que transita el personaje, que se unen a la reproducción de sus pensamientos623.
En esta novela se dan también pequeñas descripciones desde el punto de vista del Vicario, de la sobrina o del Zurdo Montoya, como la siguiente:
"El Zurdo Montoya quedó asilado en una cama del Hospital: Con paños de vinagre sobre la frente, recostado en las almohadas, percibía la blancura de la sala, el vuelo ratonil de las tocas, la lumbre del cigarro, y la uña desmesurada con que el practicante, a los pies de la cama, ponía ungüento en unas hilas" (Viva, p. 325)
Se localiza además en esta narración una escena en la que la reunión de los generales descontentos, la Parranda de Marte, se describe a través del diálogo de unos cesantes que comentan este encuentro, identificando a los personajes y señalando algunas de sus características624. La ironía se manifiesta indirectamente en el discurso de estos personajes que alaban los méritos para el ascenso a oficial de uno de los militares, caso rarísimo de justicia, pues por su buena letra y por haber copiado en un librillo de fumar el Reglamento de Carabineros, consiguió el puesto deseado (Viva, pp. 268-269).
En Baza de espadas se describen focalizados algunos de los espacios gaditanos por donde circula Ayala buscando apoyos para el levantamiento62s. En algunos
m Véanse, por ejemplo, los capítulos XIX y XXI de "El yerno de Gálvez". 62-1 Ya en La Guerra Carlista la salida del ejército liberal de la villa de Otaín se narraba mediante
el diálogo de unos espectadores. 625 Véase, por ejemplo, el capítulo VIII de "La venta de los enanos".
373
capítulos de esta novela, determinados personajes son espectadores de escenas protagonizados por otros, aun cuando no se trate de focalización interna de forma estricta. Así en "Alta mar" Fermín y Bakunin son espectadores de una discusión del grupo de revolucionarios españoles (Baza, pp. 133-135). Pero la técnica más sobresaliente de este libro de Baza de espadas es la que se utiliza, de forma no sistemática, en la presentación de los personajes. El narrador finge desconocer sus nombres, manteniéndose en una especie de limitación de perspectiva que se ciñe a lo externo. Los señala por rasgos físicos: la rubia, dos prójimos, un gigante barbudo, un marinero, etc. Posteriormente serán los personajes centrales de la travesía marítima. Los personajes se describen físicamente, y hasta que su nombre no se pronuncia en el diálogo, el narrador no lo adopta para referirse a los mismos626. Esta técnica, típica de la focalización externa, ya había sido utilizada en las presentaciones de Cara de Plata en la trilogía carlista y de otros personajes, como la monja Isabel y Eladia en el segundo tomo de la serie. Sin embargo, en Baza de espadas, tal presentación no responde necesariamente a la limitación de perspectiva de la focalización externa. En el caso del Pollo de los Brillantes, en el capítulo IV sólo se le nombra como "el señor obeso", pero al final del capitulillo el narrador identifica a este personaje sin que su nombre se mencione en el diálogo. En el capítulo siguiente, cuyo escenario es la cantina del barco, el narrador nos proporciona un pequeño retrato del cantinero, en el que se ofrecen datos sobre su pasado (Baza, p. 104) y, sin embargo, el marinero que está en la barra no se identifica, aunque después va a ser personaje central en el libro. Este marinero mantiene una conversación con un mozalbete huraño en el capítulo VII. El narrador, a pesar de que parece ignorar sus nombres, tiene el privilegio de acceder a la conciencia del que más tarde sabremos que es Fermín Salvoechea (Baza, pp. 108-109). Este poder del narrador para reproducir estados mentales y sentimentales es incompatible con la focalización externa, lo mismo que los retratos extensos, directos, morales de los personajes, como el de Boy (Baza, pp. 110-111). A pesar de ello, el narrador sigue proporcionando a cuentagotas los nombres de los personajes: Sofí (capítulo IX), Paúl y Angulo y Fermín (capítulo XV).
En los otros textos de la serie pueden localizarse algunos ejemplos de estos procedimientos poco frecuentes de focalización. En la segunda parte de Fin de un revolucionario hay algunos casos de descripción focalizada627, pero interesa destacar especialmente en este texto la forma de construcción de la ejecución de Vallín. Desde el pueblo de Montoro el Marqués de los Llanos y la población, que ha salido a la calle, contemplan desde cierta distancia la carretera de Villa del Río, donde el Coronel Ceballos tiene preso al cubano. Se narra lo que se ve desde el pueblo, y por ello las palabras no pueden ser reproducidas:
626 Sánchez Garrido (1967: 453) denomina a esta técnica "perspectivismo lingüístico". 627 También en "Un bastardo de Narizotas".
374
"Fernández Vallín, con esposas en las manos, erguíase al pie de una gran cruz de piedra que hay en aquel paraje. Tenía un vivo centelleo el cristo de latón que le presentaba el capellán castrense. Fernández Vallín, lo rechaza con negra repulsa de masón excomulgado. Todo Montoro, que echa fuera los ojos por azoteas y balcones, se conmueve con el melodrama de un mal ejemplo. Al galope, blandiendo el sable, llega a la cruz el coronel Ceballos. Se proyecta con un grito mudo en la lente de los catalejos. Los ayudantes a uno y otro lado, refrenan la carrera de sus monturas. Parecen atónitos. Palito Bargés, habla con la mano en la carrillera del chacó. Por el gesto, se denuncian las voces del coronel" (Fin, pp. 58-59)
Por otra parte, las técnicas de representación de la interioridad del personaje son similares a las descritas en Tirano Banderas. Frecuentemente se ofrecen pequeñas notas de sentimientos o pensamientos de las figuras ante determinadas situaciones o diálogos, normalmente mediante la psiconarración más distante. Un elevadísimo número de personajes son objeto de tal acceso interior. En otros casos, algunas figuras reciben un tratamiento excepcional por la extensión o profundidad con la que el narrador representa su vida interior. Como se ha observado en Tirano Banderas y en algún pasaje de la trilogía carlista, existe cierto interés por parte del escritor en la representación de estados mentales en situaciones anormales (por la droga, la venganza obsesiva, el alcohol, la muerte cercana). En El Ruedo Ibérico también se encuentran fragmentos de este tipo. Recordemos, por ejemplo, el magnífico capítulo VI del libro primero, "Almanaque revolucionario", de Viva mi dueíio, en el que el Capitán Romero, uno de los emigrados, cae al agua desde un barco en la costa francesa. En ese momento en el que siente tan cerca la muerte, el emigrado recuerda su apresamiento, las cuerdas de Leganés y la posibilidad de su huida, mediante una sucesión de rápidas frases nominales, como un conjunto de imágenes fijas que se suceden vertiginosamente en su cerebro (Viva, pp. 14-15).
Otro personaje cree que va a ser asesinado. El chico secuestrado por el grupo de bandoleros que se refugia en las tierras del Coto de los Carvajales, en ese momento límite de su existencia, tiene la intuición superadora del tiempo y el espacio, análoga a la visión estelar y extática que busca el Poeta de La Lámpara Maravillosa:
"Batallaban sensaciones y pensamientos, en combate alucinante, con funambulescas mudanzas, y un trasponerse del ánimo sobre la angustia de aquel instante, al pueril recuerdo de caminos y rostros olvidados: Sentíase vivir sobre el borde de la hora que pasó, asombrado en la pavorosa y última realidad de trasponer las unidades métricas de lugar y de tiempo, a una coexistencia plural, nítida, diversa, de contrapuestos tiempos y lugares" (Corte, pp. 158-159)
375
El estado de duermevela, de semi-inconsciencia previo al sueño también es una situación mental que se retrata en el capítulo XIV del libro primero de La Corte. La Reina Isabel II se adormece pensando en su posición y los peligros que le deparará el futuro. El narrador no duda en calificar y juzgar los pensamientos de la reina ("ilusas esperanzas" Corte, p. 35; "limbo de nieblas babionas y piadosas imágenes" Corte, p. 36), ampliando este proceso mental a todo el año subversivo de 1868 como forma de caracterizar al personaje.
En otros momentos al narrador le interesa más el discurso mental del personaje que sus sentimientos o estados anormales, como en el caso del tío Juanes, personaje del que se representan sus pensamientos durante un corto trayecto para preparar el entierro de su mujer. Su discurso mental se reproduce mediante transiciones continuas entre el estilo indirecto libre, el soliloquio y el análisis del narrador en psiconarración, dominando especialmente la primera de las técnicas mencionadas (Corte, pp. 191-192). La finalidad del discurso es clara: la justificación por parte del personaje de sus actos en el marco de la revolución social de los pobres contra los ricos.
También los pensamientos de Fermín tienen un cariz político, y su discurso mental sirve para caracterizar al personaje anarquista:
"Permaneció mucho tiempo absorto en sus vagos sueños de revolucionario, los ojos dormidos sobre la lontananza marina, el ánimo suspenso en la visión apostólica de unir a los hombres con nuevos lazos de amor, abolidas todas las diferencias de razas, de pueblos y de jerarquías: Anhelaba una vasta revolución justiciera, las furias encendidas de un terrorismo redentor. Sobre las hogueras humeantes se alzaría el templo de la fe comunista. -Destruir para crear. -Intuía la visión apocalíptica del mundo purificado por un gran bautismo de fuego: El soplo sagrado de un Dies Irae que volviese a las almas la gracia perdida, el sentimiento de la fraternidad universal.-" (Baza, pp. 117-118)
El narrador siempre va más allá que el propio personaje, ve lo que hay detrás del discurso mental, interpreta y enjuicia, como se observa también en el siguiente ejemplo. El Caballero Canofari, miembro del séquito del Conde de Girgenti, se dirige a entrevistarse con el Nuncio del Papa, pues el conde teme ver perjudicada su situación tras los arreglos matrimoniales realizados, por los escrúpulos de la Reina y la posibilidad de la abdicación en la rama carlista. La reproducción de sus pensamientos sobre la intriga palaciega que se mezclan con las impresiones y sensaciones que percibe de la calle y sus recuerdos de Nápoles (Viva, pp. 410-411) no llega a los estratos más profundos de su consciencia a los que, sin embargo, accede el narrador:
"El Caballero Canofari, inconscientemente, movido por la reminiscencia napolitana de la calle, se inclinó mirando por el vidrio, levemente distraído de sus cavilaciones. En las remotas lontananzas del pensa-
376
miento, solapaba una marrullera desconfianza de la política vaticana, pero dejaba en las afueras del monólogo mental la ronda de suspicacias, recelos y prevenciones" (Viva, p. 411)
Otros personajes son frecuentemente descritos en su vida interior: Vallín, el Vicario de los Verdes, Feliche, la Sofi.
Las puntualizaciones de Glaze sobre las diferencias en las técnicas narrativas entre los textos de la serie, sin duda pertinentes, no impiden una caracterización global del conjunto. Valle ha reinterpretado técnicas anteriores buscando esa visión demiúrgica que permita reflejar la sensibilidad social de un pueblo. Ha unido la estructura circular y concéntrica, las relaciones y correspondencias entre libros, partes y capítulos, ensayada en Tirano Banderas, y en menor medida en colecciones de cuentos como la de Jardín Umbrío de 1920, con la fragmentación y multiplicación de sub-tramas en espacios diferentes, que pueden coincidir en el mismo tiempo, cuyo origen, todavía no muy desarrollado, se encuentra en las dos últimas novelas de La guerra carlista y en algunas obras dramáticas. Además ha utilizado las técnicas de visión elevada, panorámica y simultánea, seguidas de escenas que particularizan desde una visión limitada a un espacio y a un tiempo dado, procedimiento ensayado en La Media Noche. A todo ello ha superpuesto la concepción esperpéntica de degradación moral del personaje, del que el narrador se siente superior, y al que enjuicia directamente en sus retratos y en su presentación mímica y gestual y en el discurso atributivo. El narrador puede penetrar en la interioridad del personaje en estas presentaciones. En conjunto, se ensaya un narrador con todos los poderes de la omnisciencia, que impone su interpretación de la historia mediante técnicas no muy visibles, pero muy eficaces, para guiar al lector por la compleja historia de los amenes isabelinos. No es un narrador ni objetivo ni imparcial, sino un narrador con un concepto previo, claro y negativo, del período histórico, que mediante hábil manipulación y utilizando técnicas de presentación escénica, dirige al lector con su mirada satírica y elevada.
4. Final.
4.1. Verdad y perspectiva.
El anti-realismo que atraviesa todas las artes desde principios de siglo se puede plasmar en técnicas divergentes según los autores o movimientos. Como se puede observar en las declaraciones del escritor sobre las limitaciones de la perspectiva individual (apartado 1.1. de este capítulo), Valle-Inclán asumió algunos de los planteamientos básicos de las concepciones relativistas de la época que aparecen en los ámbitos filosóficos y, especialmente, en las artes plásticas.
377
Sin embargo, Valle-lnclán no utilizó los procedimientos más frecuentes de la llamada novela perspectivista, que intentó la plasmación de diversos puntos de vista a través de técnicas diversas, favorecedoras de la autonomía del personaje, ya que no buscó la sucesión de puntos de vista a través de la omnisciencia múltiple selectiva, ni el encadenamiento de distintos narradores, o de series de monólogos interiores, procedimientos, entre otros, practicados por modernistas y vanguardistas y autores posteriores, para conseguir similares objetivos (Baquero Goyanes, 1989: 161-180). Su reflexión sobre las restricciones de la perspectiva singular supuso la búsqueda de un narrador de visión ilimitada, una nueva forma de omnisciencia, diferente de las técnicas de la novela perspectivista.
La nueva narrativa, en la que se incluyen las propuestas de Valle, las mencionadas anteriormente y otras experiencias renovadoras, ha de relacionarse con movimientos artísticos que parten de similares presupuestos y con cambios profundos en otras áreas como la científica o filosófica. Se ha señalado acertadamente la profunda interconexión entre teorías científicas como la de la relatividad y movimientos de renovación literaria y artística (Villanueva, 199la: 67-71, entre otros). El problema de la perspectiva que se plantea Valle y para el cual propone soluciones teóricas y prácticas, es una más de las manifestaciones de una preocupación global que recorre todos los ámbitos culturales y de pensamiento, en un momento en el que el concepto de realidad, sólidamente asentado en el pasado, comienza a tambalearse. Este proceso, que presenta múltiples facetas y que es imposible tratar en un trabajo de estas características, está en el fundamento de la estética valleinclaniana, conectando las preocupaciones del escritor con los planteamientos de algunas vanguardias históricas como el cubismo y el expresionismo, así como con la teoría de la perspectiva de Ortega y Gasset, entre otros.
La relación entre la teorización artística y la práctica literaria valleinclaniana, y las ideas estéticas orteguianas expuestas en La deshumanización del arte no ha pasado desapercibida a la crítica628. Esta conexión, sin embargo, todavía no ha sido estudiada en profundidad, sin duda por la complejidad que implica el marco global de tal análisis, que sería, sin duda, el de la relación de Valle con las vanguardias históricas. En el ámbito concreto de la teoría del distanciamiento estético, las coincidencias entre el planteamiento orteguiano y algunas declaraciones de Valle-Inclán que han sido citadas en la introducción de este capítulo, son más que notables. El rechazo de la participación sentimental y el establecimiento de la distancia como requisito de la experiencia estética son aspiraciones
628 Véase Greenfield (1972: 18-22). Luis Femández Cifuentes (1982: 362-370) sugiere que la recepción crítica de las novelas esperpénticas se vió condicionada por las teorías de Ortega. Subraya el citado investigador la exitosa conciliación en la literatura de Valle-Inclán de los principios propuestos por Ortega en Ideas sobre la novela y La deshumanización del arte.
378
compartidas por ambos. Las palabras de Ortega sobre la cualidad fraudulenta del llanto y la risa en la percepción estética, así como la insistencia en la estilización como deformación de lo real o desrealización y la preferencia por las técnicas presentativas, están en el centro de las manifestaciones teóricas de Valle en la etapa esperpéntica. Otras de las características señaladas por Ortega como propias del arte nuevo, como su veta anti-popular, el aspecto esencialmente lúdico del arte, así como su nula trascendencia, son, en cambio, de aplicación discutible a la literatura valleinclaniana. Por otro lado, la práctica literaria de los escritores relacionados con la Revista de Occidente muestra que a las coincidencias teóricas de partida no corresponden similares prácticas narrativas.
En todo caso, interesa destacar ahora la reflexión común sobre la perspectiva del filósofo y el literato. Ortega y Gasset (1947a: 200, n. 1) afirma que la doctrina del perspectivismo que aparece formulada en su trabajo "Verdad y perspectiva", recogido en El Espectador, I, de 1916, se remonta a 1913, fechas estas coincidentes con los planteamientos teóricos valleinclanianos sobre la visión cíclica y estelar. Aunque existen múltiples y apreciables diferencias que separan las exposiciones y consecuencias de ambos proyectos, ha de señalarse la utilización de semejantes ejemplificaciones (por otra parte, no originales) en el intento de explicación de los problemas que origina la perspectiva. Ortega parte en el trabajo citado de un ejemplo de perspectiva visual tomado de Leibnitz, la ciudad contemplada desde diferentes emplazamientos, adaptándolo a la geografía española del lugar en el cual se encuentra redactando su ensayo, en su propósito de reivindicación del punto de vista individual como verdadero, justificación de toda la serie de El Espectador, de la que este trabajo es necesario pórtico. La realidad, afirma Ortega, llega multiplicándose en innumerables facetas, tantas como individuos: "Pero la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el universo" (Ortega, 1946: 19). Y cada perspectiva es insustituible y necesaria, e integradas componen "el torrente de lo real". Los ejemplos de Ortega (1946: 19) son de perspectiva visual:
"Desde este Escorial, rigoroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende hacia Madrid la Sierra del Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra roja, divisa la vertiente opuesta. ( ... )Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término. El paisaje ordena sus tamaños y sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos"
La similitud de este tipo de argumentación con las declaraciones valleinclanianas sobre la limitación de la perspectiva individual, citadas en la introducción de este capítulo, son evidentes. En un trabajo posterior, titulado significativamente "La doctrina del punto de vista", recogido en El tema de nuestro tiempo
379
de 1923, Ortega recupera este tipo de ejemplificación, subrayando que la perspectiva, que es uno de los componentes de la realidad, no implica deformación sino selección:
"Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos los detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones de paisaje que al otro no llegan" (Ortega, 1947a: 199)
Para Ortega cada uno de estos paisajes es real, no existe un paisaje arquetipo, negando así la búsqueda de la suma, de la totalidad en una síntesis, de la visión estelar, como perseguía Valle:
"Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: es un punto de vista ficticio y abstracto" (Ortega, 1947a: 199)
La species aeternitatis, punto de vista desde el cual no se ve la realidad para Ortega, es precisamente para Etreros (1996) el núcleo de la estética valleinclaniana, que da título a su trabajo. La no coincidencia con ese aspecto absoluto, único, de la realidad utópica implicaba la falsedad de la perspectiva individual, punto de vista que Ortega se esfuerza en defender:
"Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única" (Ortega, 1947a: 200)
La verdad tiene para Ortega una dimensión vital, histórica. La propia perspectiva o mirada de Dios es transformada por el pensador: "Su punto de vista es el de cada uno de nosotros; nuestra verdad parcial es también verdad para Dios" (Ortega, 1947a: 202)629.
El problema de la perspectiva es de suma importancia asimismo en la obra de Pérez de Ayala, escritor unido por relaciones de amistad con Valle-Inclán. La trayectoria literaria más fecunda de ambos coincide plenamente en el tiempo (1902-1928). Aunque sus novelas difieren esencialmente en cuanto a los procedi-
629 Profundiza en la perspectiva visual ligada a la evolución histórica de la pintura, estableciendo paralelismos con la historia de la filosofía, en un importante ensayo titulado "Sobre el punto de vista en las artes", de 1924. El punto de vista relacionado con el distanciamiento estético es examinado en La deshumanización del arte (1925), trabajo en el que postula similar evolución de las disciplinas artísticas según las variaciones del punto de vista.
380
mientos de modalización preferidos por ambos, el escritor asturiano, partiendo de similares orígenes modemistas63o, se planteó algunos problemas de técnica narrativa que preocupaban también a Valle-Inclán, como el de la representación de la simultaneidad temporal631. En Belarmino y Apolonio, de 1921, Pérez de Ayala desarrolla extensamente el asunto de la perspectiva, también partiendo de la esfera visual, pero con consecuencias ontológicas. En el capítulo segundo, titulado "Rúa Ruera, vista desde dos lados", el espectro de don Amaranto de Fraile se presenta ante el narrador, aconsejándole que ante las limitaciones del novelista para transmitir la realidad en profundidad, practique la visión diafenomenal:
"Busca la visión diafenomenal. Inhíbete en tu persona de novelista. Haz que otras dos personas la vean al propio tiempo, desde ángulos laterales contrapuestos. Recuerda si en alguna ocasión te aconteció ser testigo presencial de cómo ese mismo objeto, la Rúa Ruera, suscitó duplicidad de imágenes e impresiones en dos observadores de genio contradictorio; y tú ahora amalgama aquellas imágenes e impresiones" (Pérez de Ayala, 1989: 93)
El narrador recuerda entonces la visita a Pilares de Juan Lirio y Pedro Lario, y reproduce el diálogo entre estos dos personajes. Pérez de Ayala está especialmente interesado en la oposición o contraste entre dos pareceres, caracteres y posiciones intelectuales y filosóficas. En el "Epílogo" el narrador expone con mayor extensión su teoría:
"Tan verdad puede ser lo de don Amaranto como lo de Escobar; y entre la verdad de Escobar y la de don Amaranto se extienden sinnú-
630 Véase Juan Bolufer (en prensa). 631 Son sobradamente conocidos los dos fragmentos del capítulo "Adagio" de El curandero de
su honra de 1926 en los que las páginas se dividen en dos columnas, primero tras la separación física y espacial de los dos protagonistas, desdoblándose la historia en dos líneas argumentales paralelas y simultáneas, y más tarde, en su reencuentro. Sin embargo, las palabras explicativas que justifican el procedimiento al inicio del capítulo citado, y en las que se menciona la elevación "hasta una perspectiva ideal de la imaginación", remiten estas técnicas al ámbito de la representación de lo psicológico, aspecto éste ausente de la práctica narrativa valleinclaniana: "La vida de Tigre Juan y la vida de Herminia, confundidas y disueltas en el remanso conyugal, se bifurcaron de pronto, como el río que, ante un obstáculo, se abre en dos brazos, con que lo rodea, no pudiendo saltar sobre él. De aquí adelante, cada vida había de seguir su curso, misterioso para la otra; pero las dos tenían ya que ser vidas paralelas. Entre una y otra vida y a través de la distancia, era fatal que existese mutua correspondencia, misteriosas resonancias, secreta telepatía e influjo recíproco. Aunque con separado derrotero, el caudal era el mismo, habiéndose antes confundido y disuelto una en otra entrambas vidas. ( ... ) Cada una en lo sucesivo sería vida a medias, defectuosa del resto de su caudal, vivo y ausente. Ni Tigre Juan ni Herminia, a partir de aquel punto, podrían entender el sentido de su propia vida. Nadie, pudiera tampoco, a no ser elevándose hasta una perspectiva ideal de la imaginación, desde donde contemplar a la par el curso paralelo de las dos vidas" (Pérez de Ayala, 1982: 289). El escritor gallego había intentado resolver con anterioridad el mismo problema técnico, a partir de la segunda novela de la trilogía carlista, y, especialmente, en La Media Noche, pero su motivación no es psicológica, aunque viene dada también por la historia escogida, en este caso, una contienda bélica.
381
mero infinito de otras verdades intermedias, que es lo que los matemáticos llaman el ultracontinuo. Hay tantas verdades irreductibles como puntos de vista" (Pérez de Ayala, 1989: 308-309)
La relación entre estas ideas y la teoría del perspectivismo de Ortega ha sido señalada por Baquero Goyanes (1963: 240). Pérez de Ayala también afirma la validez de las perspectivas individuales que se integran dialéticamente.
Los problemas que plantea la perspectiva visual, que para Ortega tienen una implicación filosófica y artística, se sitúan en la teoría de Valle-Inclán en sus repercusiones literarias, partiendo igualmente de una ejemplificación visual. La utilización por parte del escritor del término de perspectiva "geométrica", relaciona la teorización literaria con la de las artes plásticas, en la que la teoría de la perspectiva presupone un sujeto virtual según unas leyes geométricas precisas.
No podemos entrar en el complejo tema de la relación de Valle-Inclán con la vanguardia o las vanguardias632 artísticas y literarias, pues, como se ha dicho anteriormente, excede los objetivos de este trabajo. De forma general, sí puede indicarse que coinciden en sus puntos de partida: reacción anti-burguesa, oposición al arte establecido y anti-realismo. Sin embargo, Valle-Inclán se mostró siempre distante con respecto a las vanguardias históricas633, criticándolas directamente634 o afirmando su desconocimiento63s, a pesar de ocasionales referencias a alguno de estos movimientos en los mismos textos literarios. Sin embargo, preguntado por el superrealismo contesta: "Todo el arte es superrealismo. Lo absurdo, lo antiartístico, lo inadmisible es el realismo ... " ("Don Ramón del ValleInclán da a la América ... ", apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 343), lo que confirma que el escritor veía una base común para todas estas tendencias, en la que se incluye. Seguramente el carácter marcadamente individualista de Valle no aprobaba la tendencia hacia cierto gregarismo de escuela perceptible en los integrantes de la vanguardias históricas. No obstante, Valle es consciente de que su literatura es innovadora y está a la altura del momento histórico en el que vive:
"¿Qué cuarto es ese del noventa y ocho? ¿Por qué soy un escritor del 98? Será del 98 el escritor que encontró en aquella fecha su definitiva expresión y la reputa a lo largo de los años, pero el escritor que cambia
632 Tampoco existe un concepto unívoco de vanguardia. Se presentan los mismos problemas en su definición y delimitación que los observados en el caso de la noción de Modernismo, con la que tiene una relación poco clara (de inclusión o de exclusión).
633 Salvo con el antiguo puntillismo. 634 " - La novela nunca podrá estar en crisis, esos jóvenes que se llaman vanguardia y que
quiere dirigir Ortega y Gasset, no tienen idea, los pobrecitos ... Creen que para escribir hay que ir a buscar a Francia la última moda, y que una etiqueta, un programa, una escuela, un nombre, son atributos suficientes para llamarse original y de vanguardia" ("Don Ramón del Valle-lnclán da a la América española .. .'', 1927).
635 "-Siento no poder opinar, porque no estoy enterado de semejantes modalidades" ("ValleInclán y Sarmiento", apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 372)
382
y se renueva y se transforma es del 98 y de 1928" (Massip, 1928, apud Valle-Inclán y Valle-Inclán, 1994: 390)
Por sus objetivos y técnicas desrealizadoras y grotescas, la estética esperpéntica ha sido relacionada con el expresionismo. En una monografía de conjunto centrada en este tema, Jerez Farrán (1989) señala múltiples elementos comunes, tanto en temas como en formas y técnicas, entre las cuales interesa ahora destacar la coincidencia que se observa en los fines del arte que se propone distorsionar la realidad para revelar otra oculta, más verdadera. Esta relación ha sido especialmente explorada en el ámbito teatral, y en menor medida en el narrativo636• Tirano Banderas ha sido frecuentemente relacionada con el cubismo637, término que se recoge en el mismo texto en una descripción del Circo Harris, y, entre los múltiples argumentos que se han manejado, uno de los más repetidos se centra en la obsesión por las limitaciones de la perspectiva humana. La dificultad de aplicación del término y el concepto de cubismo desde las artes plásticas a la literatura ha sido puesta de relieve por Guillermo de Torre (1971, 1: 229-236), el cual en su estudio sobre las vanguardias cita mayoritariamente a poetas. Interesa destacar de entre los principios fundamentales del movimiento señalados por el historiador de las vanguardias el simultaneísmo. La perspectiva tradicional y el concepto de espacio pictórico renacentista es destruida en los cuadros cubistas por la multiplicidad de planos y perspectivas. Según Bozal (1996: 20):
"el artista cubista abandona el punto de vista único y adopta puntos de vista diversos múltiples, sobre un mismo objeto ( ... ) Que adopta múltiples puntos de vista quiere decir desde "perspectivas" que no responden a una sola mirada, sino a la que puede contemplar los objetos desde arriba, de perfil, desde abajo, de frente, desde detrás, lateralmente, etc.; sin que exista un punto de vista privilegiado"
Todas estas facetas de las figuras y objetos se representan en un mismo instante. Esta caracterización del movimiento cubista muestra grandes similitudes con algunas de las ideas de Valle-Inclán expuestas en sus conferencias de los años veinte, como la titulada "Autocrítica literaria". Sin embargo, la narrativa presenta dificultades insalvables para la representación simultánea por la propia materia con la que trabaja, la lengua. Además frente a los principios de los pintores cubistas, en la narrativa de Valle-Inclán se postula una perspectiva domi-
636 Véanse, entre otros, los trabajos de González López (1967, 1970, 1973, 1976), Varela Jácome (1967), Matilla Rivas (1967, 1972), Esturo Velarde (1986), Bobes Naves (1988) y Wentzlaff-Eggebert (1992), además de la monografía de Jerez Farrán (1989) ya citada. Sobre la recepción de Valle-Inclán en Alemania y su traducción, véase Dolors Sabaté (1998).
637 Vid. Schmiilzer (1997) entre otros. Torrecilla (1998) en cambio insiste en el entronque con la tradición hispana autóctona siguiendo las declaraciones del propio Valle.
383
nante, la del narrador, por mucho que los personajes se expresen en los diálogos. Valle busca una visión sintética, única, no la sucesión de múltiples puntos de vista, que, sin embargo, presupone. Esa es la labor del poeta, similar a la encontrada en la poesía tradicional. Por ello, parece más adecuado, si se quiere relacionar la literatura de Valle con el cubismo, acudir a una fase más avanzada del movimiento en la que se abandona la noción de la multiplicidad de puntos de vista y se busca, frente a la representación de las cosas, la representación de su concepto (Bozal, 1996: 22, nota 8). La relación de la narrativa de Valle con el cubismo sólo puede postularse si se acepta que las técnicas de simultaneidad espacio-temporal están conectadas con los principios cubistas. Las preferencias pictóricas de Valle-Inclán están, como es bien sabido, en el polo opuesto de las corrientes vanguardistas de las artes plásticas.
4.2. La autoridad del narrador.
A lo largo de este trabajo se ha podido observar el cambio de voz narrativa presente en la trayectoria valleinclaniana. El narrador homodiegético es abandonado a favor de un narrador heterodiegético, ausente de la historia que narra como personaje, aunque muestra fundamentalmente de forma implícita su subjetividad en el discurso, a través de un conjunto variado de estrategias que imponen al lector una determinada mirada cargada ideológicamente sobre el universo narrado. Las consecuencias de esta evolución no son desdeñables.
Frente a lo que podría pensarse a primera vista, especialmente a la luz de la novelística esperpéntica, el narrador de las obras de Valle-Inclán desde la trilogía carlista es un narrador esencialmente fidedigno, en palabras de Wayne C. Booth, lo cual no implica la posibilidad de variadas lecturas de las obras. Aunque existan múltiples ejemplos de ironía incidental, como los dirigidos hacia determinados sectores clericales en La Espaiia Tradicional, o aunque se practique sistemáticamente la modalidad satírica que implica la deformación del personaje, como sucede en Tirano Banderas o en las novelas de El Ruedo, la voz narradora en cada uno de los textos se erige en la verdadera autoridad en el universo ficcional creado. La superioridad de esta voz que narra desde una posición elevada no es cuestionada en ningún momento, ni por otro narrador, ni por los personajes, ni por el autor implícito, siguiendo el esquema de Booth, sino que se erige en guía de interpretación ideológica de la narración y en fuente de comprensión de la historia, aun cuando no realice intromisiones frecuentemente, favoreciendo el modo presentativo. Un narrador informal o falible es incompatible con el intento de una visión estelar o histórica, como la buscada por Valle. Debe poseer, asimismo, todos los privilegios de la omnisciencia.
Aunque no puede establecerse una relación unívoca entre narradores homodiegéticos y narradores no fidedignos, y narradores heterodiegéticos y narradores fidedignos, ciertamente la condición de personaje del narrador en la
384
narrativa personal conlleva cierta pérdida de la autoridad de la voz narrativa. Como afirma Ryan (1981: 534) la autoridad absoluta del narrador impersonal deriva de una necesidad lógica:
"Everything the impersonal narrator says yields a fact for the fictional world, either directly or after the ironic transformation. His lack of personality protects him from any kind of human fallibility"638
Dolezel (1980) en un trabajo centrado en el concepto de verdad en los mundos ficcionales, propone como base de su teoría la noción de "autentificación" ("authentication"). En el modelo más simple que establece, el modelo binario, "The speech act of the anonymous Er-form narrator carries the authentication authority, while the speech acts of the narrative agents lack this authority" (Dolezel, 1980: 11). En modelos menos simples, no binarios, la función de autentificación es gradual, lo que explica las características particulares de las diferentes formas de narrativa personal. Si se usa el modelo binario anterior, el resultado es que el narrador personal no tiene ninguna autoridad, lo que no concuerda con su papel de constructor del mundo narrado, ni con su conocimiento del mismo. Expone Dolezel (1980: 17):
"However, we are aware that the Ich-form narrator has a privileged position within the set of acting characters. This privileged position is given by the fact that in absence of the anonymous Er-form narrator, the Ich-form narrator assumes the role of constructing the narrative world. However, the theory of authentication should assign a lower degree of authentication authority to the Ich-form narrator than the absolute authority of the Er-form narrator. The world constructed by the Ich-form narrator is relatively authentic. It is not the world of absolute narrative facts, rather, to use our tentative term, an authentic beliefworld of the Ich-narrator"
Para Dolezel la autoridad del narrador en tercera persona le es dada por convención, lo cual no sucede con la narrativa personal.
Si se examina la producción narrativa de Valle-Inclán, se puede comprobar que el gran proyecto de narrativa personal del escritor, la autobiografía ficticia de Bradomín, produce en sus lectores actuales, como se deduce de la recepción crítica de las Sonatas, la impresión de que el narrador, en el intento de (re)construcción de su historia pasada, es (deliberadamente o no) falaz. Esto, que es común a todo texto autobiográfico en mayor o menor medida, se ve incrementado en el caso de las Memorias del Marqués de Bradomín por la caracterización del
638 Curiosamente la imagen utilizada por la autora de este trabajo sería con toda seguridad del agrado del escritor gallego: "The absolute authority of the impersonal narrator for the fictional world thus derives from the authority of a puppetteer, who directs every one of his moves from a superior world" (Ryan, 1981: 534).
385
narrador-personaje como cínico don Juan decadente, vanidoso y nostálgico, y por la propia selección de los textos, lo que promueve sospechas sobre la veracidad de su acto de habla. El narrador de las Sonatas, en palabras de Dolezel, presenta un grado bajo de "autoridad de autentificación", frente a otros posibles narradores en primera persona, y, por supuesto, frente a los narradores impersonales.
En cuanto a la narrativa breve del escritor, aunque existe alguna excepción, puede observarse que la narrativa personal se utiliza en los relatos fantásticos más conseguidos, en los que la duda del lector sobre si tales hechos han sucedido o no, base para Todorov (1970) del efecto fantástico, se apoya en la construcción de un narrador personaje cuya percepción puede verse alterada por el ambiente, su condición de niño, o por la memoria de acontecimientos lejanos que borra los contornos nítidos de los sucesos.
La representación de la historia con un anhelo de totalidad, el intento de superación de las barreras espacio-temporales, la plasmación de la interpretación ideológica de un proceso social, requieren una voz dotada de total autoridad y de privilegio ilimitado, lo que es incompatible con las restricciones y falta de autoridad del narrador homodiegético. La visión de altura que se busca, en todas sus variantes e intentos de realización en las diferentes obras narrativas, es un tipo de modalización que conjuga desde una perspectiva abarcadora, un narrador heterodiegético fidedigno, con absoluta autoridad, dotado de todos los privilegios de la omnisciencia (especialmente la ubicuidad espacio-temporal) y predominantemente con focalización cero, y un modo de presentación esencialmente mostrativo o escénico, que no es incompatible con el objetivo de comunicación ideológica a través de procedimientos en los que el narrador plasma su subjetividad en el discurso.
386
Bibliografía citada.
l. Bibliografía primaria.
1.1. Obras de Valle-Inclán (por orden cronológico).
Se recogen también las ediciones periodísticas utilizadas, en el caso de que éstas sean primera y única edición en vida del autor. Abreviaturas empleadas entre paréntesis.
Femeninas (Seis historias amorosas), Pontevedra, Imprenta y Comercio de A. Landín, 1895. Prólogo de Manuel Murguía. (Femeninas)
Epitalamio (Historia de Amores), Madrid, Imprenta de A. Marzo, 1897. (Epitalamio) La Cara de Dios. Novela basada en el célebre drama de Don Carlos Arniches, Madrid,
La Nueva Editorial de J. García, [1900]. Se cita por la edición de Domingo García-Sabell, Madrid, Taurus, 1972. (Cara)
Sonata de Otofw. Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Ambrosio Pérez, 1902. (Otoño)
Jardín Umbrío, Madrid, Viuda de Rodríguez Serra, Biblioteca Mignon, 1903. Corte de Amor: Florilegio de Honestas y Nobles Damas, Madrid, Imprenta de Anto
nio Marzo, 1903. Sonata de Estío: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Antonio
Marzo, 1903. (Estío) Sonata de Primavera: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de
Antonio Marzo, 1904. (Primavera) Flor de Santidad: Historia Milenaria, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904.
(Flor) Sonata de Invierno: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Tipografía de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905. (Invierno) Jardín Novelesco. Historias de santos: de almas en pena: de duendes y de ladrones,
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905. Jardín Novelesco. Historias de santos: de almas en pena: de duendes y ladrones, Barce
lona, Maucci, 1908.
387
La Guerra Carlista. Vol I. Los Cruzados de la Causa, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1908. (Cruzados)
La Guerra Carlista. Vol JI. El Resplandor de la Hoguera, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1909. (Resplandor)
La Guerra Carlista. Vol III. Gerifaltes de Antaño, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1909. (Gerifaltes)
Una Tertulia de Antaño, El Cuento Semanal, año III, nº 121, 23 de abril de 1909. (Tertulia)
Cofre de sándalo, Madrid, Imprenta de Primitivo Fernández, 1909. "La Corte de Estella", Por Esos Mundos, Madrid, XI, nº 180, enero de 1910, pp. 4-
14. (Estella) Flor de Santidad. Historia Milenaria, Madrid, Perlado, Páez y Cía, 1913. Opera
Omnia, vol. II. Jardín Umbrío. Historias de Santos: de Almas en Pena: de Duendes y Ladrones, Madrid,
Perlado, Páez y Cía, 1914. La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra, Madrid, Imprenta Clásica
Española, 1917. (Noche) "Un Día de Guerra. (Visión estelar) Segunda Parte. En la Luz del Día", El Impar
cial, Madrid, 8 y 22 de enero, 5 y 26 de febrero de 1917. (Día) Jardín Umbrío. Historias de santos: de almas en pena: de duendes y ladrones, Madrid,
Sociedad General de Librería Española, 1920. Opera Omnia, vol XII. La Lámpara Maravillosa. Ejercicios Espirituales, Madrid, SGEL, Artes de la Ilus
tración, 1922. Opera Omnia, 1, 2ª ed. Se cita por la edición de Virginia Garlitz, Barcelona, Círculo de Lectores, "Biblioteca Valle-Inclán", 22, 1992. (Lámpara)
Cartel de ferias. Cromos isabelinos, La Novela Semanal, año V, nº 183, 10 de enero de 1925.
Zacarías el Cruzado o Agüero Nigromante, La Novela de Hoy, año V, nº 225, 3 de septiembre de 1926.
Tirano Banderas. Novela de Tierra Caliente, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 1926. Opera Omnia, vol XVI. (Tirano)
Ecos de Asmodeo. Novela, La Novela Mundial, año 1, nº 41, 23 de diciembre de 1926. El Ruedo Ibérico. Primera Serie. Tomo I. La Corte de los Milagros, Madrid, Imprenta
Rivadeneyra, 1927. Opera Omnia, vol XXI. (Corte) Estampas Isabelinas. La Rosa de Oro. Novela, La Novela Mundial, año II, nº 58, 21 de
abril de 1927. Fin de un Revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa, Los Novelistas, año 1, nº 1, 15 de
marzo de 1928. (Fin) Teatrillo de Enredo. Novela, Los Novelistas, año 1, nº 16, 28 de junio de 1928. Las Reales Antecámaras. Novela, La Novela de Hoy, año VII, nº 335, 12 de octubre de
1928.
388
El Ruedo Ibérico. Primera Serie. Tomo JI. Viva mi Dueño, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 1928. (Viva)
"Un bastardo de Narizotas. Página histórica", Caras y Caretas, Buenos Aires, 5 de enero de 1929. (Bastardo)
Otra Castiza de Samaria (Estampas Isabelinas), La Novela de Hoy, año VII, nº 392, 15 de noviembre de 1929.
Vísperas de la Gloriosa, La Novela de Hoy, año IX, nº 418, 16 de mayo de 1930. Esperpento de Los Cuernos de Don Friolera, en Martes de Carnaval. Esperpentos,
Madrid, Rivadeneyra, 1930. Opera Omnia, vol XVII. Se cita por la edición de Ricardo Senabre, Madrid, Espasa-Calpe, "Clásicos castellanos", 1990.
"Correo diplomático", Ahora, Madrid, 13 de marzo de 1933, p. 7, y 20 de marzo de 1933, pp. 7-8.
"El Ruedo Ibérico. Baza de Espadas: Vísperas septembrinas", El Sol, Madrid, 7 de junio de 1932 al 19 de julio de 1932. Se cita por la edición de José Manuel García de la Torre, Barcelona, Círculo de Lectores, "Biblioteca Valle-Inclán", 27, 1992. (Baza)
Flores de almendro, Madrid, Bergua, Imprenta de Sáez Hermanos, 1936. (Flores) "El trueno dorado", Ahora, Madrid, 19 y 26 de marzo, 2, 9, 16 y 23 de abril de
1936. (Trueno)
1.2. Cuentos y novelas cortas (por orden cronológico).
Abreviaturas utilizadas entre paréntesis. Los textos se citan por las ediciones periodísticas señaladas o por la colección en la que se publicaron por primera vez, salvo que excepcionalmente se indique lo contrario. En este caso se han utilizado las ediciones de William L. Fichter, 1952, Publicaciones periodísticas de don Ramón del Valle-Inclán anteriores a 1895, México, El Colegio de México; o Éliane Lavaud, 1992, Ramón del Valle-Inclán: Colaboraciones periodísticas, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca Valle-Inclán, 24.
"Babel", Café con Gotas, Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 1888. (Babel) En Lavaud (1992), pp. 145-148.
"A media noche", La Ilustración Ibérica, Barcelona, VII, nº 317, 26 de enero de 1889, pp. 59 y 62. (Media Noche) En Jardín Umbrío, 1920, pp. 149-157.
"El mendigo (Cuento)", Heraldo de Madrid, 7 de junio de 1891. (Mendigo) En Lavaud (1992), pp. 149-154.
"El rey de la máscara (cuento color de sangre)", El Globo, Madrid, 20 de enero de 1892. (Máscara)
"El gran obstáculo VII, VIII", El Diario de Pontevedra, 3 y 4 de febrero de 1892 (Obstáculo)
389
"Zan el de los osos", El Universal, México, 8 de mayo de 1892 (Zan), pp. 96-103 / "lván el de los osos", Blanco y Negro, Madrid, V, nº 238, 23 de noviembre de 1895 (lván) En Fichter (1952), pp. 92-103.
"¡Caritativa! Novela corta", El Universa/, 19 de junio de 1892. En Fichter (1952), pp. 172-182. (Caritativa)
"El canario. Novela corta", El Universal, México, 26 de junio de 1892. En Fichter (1952), pp. 183-188. (Canario). Como "La Generala", en Femeninas, 1895, pp. 159-181. (Generala)
"¡Ah de mis muertos ... ! (Cuento popular)", El Universa/, México, 3 de julio de 1892. (Muertos) En Fichter (1952), pp. 189-197.
"La confesión (Novela corta)", El Universal, México, 10 de julio de 1892. (Confesión). En Fichter (1952), pp. 198-205. "La confesión. Historia amorosa", El Globo, Madrid, 10 de julio de 1893. Como "Octavia Santino", en Femeninas, pp. 79-104. (Octavia)
"X ... ", Extracto de Literatura, nº 27, 8 de julio de 1893, pp. 6-7. (X). Como "Una desconocida" en Jardín Novelesco, 1908, pp. 203-210.
"Un cabecilla", Extracto de Literatura, Pontevedra, nº 37, 16 de septiembre de 1893, pp. 5-7 (Cabecilla) En Jardín Umbrío, 1903, pp. 79-89. En Jardín Umbrío, 1914, pp. 59-68.
"La condesa de Cela", en Femeninas, 1895, pp. 3-48. (Cela) "Tula Varona", en Femeninas, 1895, pp. 49-78. (Tula) "La Niña Chole", en Femeninas, 1895, pp. 105-158. (Chole) "Rosarito", en Femeninas, 1895, pp. 185-226. (Rosarito) "La reina de Dalicam", La Vida Literaria, Madrid, nº 15, 20 de abril de 1899, p. 244
(Reina). "La reina de Dalicam", Revista Ibérica, Madrid, nº 1, 15 de julio de 1902, pp. 9-17 (Dalicam). "Rosita", en Corte de Amor, 1903, pp. 11-68. (Rosita)
"Beatriz", Electra, Madrid, 1, nº 2, 23 de marzo de 1901, pp. 44-50. (Beatriz) "Tragedia de ensueño", Madrid, Madrid, nº 1, 1901. (Tragedia) "La adoración de los Reyes (Tabla del siglo XV)", El Imparcial, Madrid, 6 de enero
de 1902. (Adoración) "El miedo", El Imparcial, Madrid, 27 de enero de 1902. (Miedo) "Eulalia", El Imparcial, Madrid, 18 y 25 de agosto, 8, 15 y 22 de septiembre de
1902 (Eulalia) "¡Malpocado!", El Liberal, Madrid, 30 de noviembre de 1902. (Malpocado). "Nochebuena (Recuerdo infantil)", El Imparcial, Madrid, 24 de diciembre de 1903
(Nochebuena) "La misa de San Electus", El Imparcial, Madrid, 8 de febrero de 1905 (Misa). En
Jardín Novelesco, 1905, pp. 173-184. En Jardín Umbrío, 1914, pp. 69-77. "Del misterio", en Jardín Novelesco, 1905, pp. 187-197. (Misterio) "Comedia de ensueño", en Jardín Novelesco, 1905, pp. 213-230. (Comedia)
390
"Un ejemplo", El Liberal, Madrid, 13 de marzo de 1906. (Ejemplo) "Lis de plata", El Imparcial, Madrid 16 de julio de 1906. En Lavaud (1992), pp.
200-202. (Lis) "Un bautizo", El Liberal, Madrid, 3 de septiembre de 1906 (Bautizo). En Lavaud
(1992), pp. 203-206. "Mi hermana Antonia", Cofre de sándalo, 1909, pp. 95-141 (Antonia) "Juan Quinto", El Imparcial, Madrid, 11 de mayo de 1914. Guan) En Jardín Umbrío,
1914, pp. 11-19. "Milón de la Arnoya", El Imparcial, Madrid, 22 de junio de 1914. (Milón) "Mi bisabuelo", en Jardín Umbrío, 1914, pp. 161-172. (Bisabuelo)
1.3. Artículos citados (por orden cronológico).
Todos los artículos mencionados se citan por la edición de Javier Serrano Alonso, Artículos completos y otras páginas olvidadas, Madrid, Ediciones Istmo, "Bella Bellatrix", 1987.
"Ángel Guerra", El Globo, Madrid, 13 de agosto de 1891. "Una visita al convento de Gondarín", El Globo, Madrid, 22 de septiembre de 1891. "Cartas galicianas I. De Madrid a Monforte. El último hidalgo de Tor", El Globo,
Madrid, 2 de octubre de 1891. "Tristana", El Correo Español, México, 27 de abril de 1892. "Cantares. La poesía popular española. El romance y el cantar. Variedad y uni
dad. Lágrimas del pueblo gitano. Dos improvisaciones", El Universal, México, 3 de junio de 1892.
"Las verbenas. San Antonio de la Florida. Perfume morisco. La orgía del color. Tiendas y chirimbolas. Música. Un ciego. Los Isidros. Igual que antaño", El Universal, México, 5 de junio de 1892.
"Madrid de noche. Bohemios y Horizontales. La última hora del Fornos. Cotización y cacharrería. Un amigo redentorista. Muerto. Dos lágrimas", El Universal, México, 9 de junio de 1892.
"Palabras de mal agüero. Lagarto-Culebra", El Universal, México, 11 de junio de 1892.
"El conspirador de las melenas (Histórico)", El Universal, México, 17 de julio de 1892.
"Psiquismo", El Universal, México, 7 de agosto de 1892. "La Casa de Aizgorri (Sensación)", Electra, Madrid, I, nº 3, 30 de marzo de 1901,
pp. 65-66. "Modernismo", La Ilustración Española y Americana, Madrid, VII, 22 de febrero de
1902, p. 114.
391
"A ras de tierra (Cuentos por Manuel Bueno)", El Imparcial, Madrid, 9 de junio de 1902.
"Crónica: Un retrato", El Liberal, Madrid, 7 de febrero de 1903. "Crónica. Tres viejas", Heraldo de Madrid, Madrid, 27 de marzo de 1903. "El Modernismo en literatura", El Album Iberoamericano, Madrid, 22 de agosto de
1903. "Juventud militante. Autobiografías", Alma Española, Madrid, I, nº 8, 27 de
diciembre de 1903, p. 7. "Exposición de Bellas Artes. La primera palabra", El Mundo, Madrid, 29 de abril
de 1908. "Notas de la Exposición. Las intrigas", El Mundo, Madrid, 2 de mayo de 1908. "Notas de la Exposición. Un pintor", El Mundo, Madrid, 3 de mayo de 1908. "Notas de la Exposición. Las tres esposas", El Mundo, Madrid, 6 de mayo de
1908. "Notas de la Exposición. Divagaciones. V", El Mundo, Madrid, 11 de mayo de
1908. "Notas de la Exposición. Santiago Rusiñol. VI", El Mundo, Madrid, 19 de mayo
de 1908. "Notas de la Exposición. Ricardo Baroja. VII", El Mundo, Madrid, 1 de junio de
1908. "Notas de la Exposición. Del retrato. VIII", El Mundo, Madrid, 12 de junio de
1908. "Notas de la Exposición. Las hijas del Cid. IX", El Mundo, Madrid, 30 de junio de
1908. "Notas de la Exposición. La clausura. X", El Mundo, Madrid, 4 de julio de 1908. "Autobiografía", Revista Moderna de México, octubre de 1908. "Divagación", Nuevo Mundo, Madrid, 32 de mayo de 1912. "Romero de Torres", Nuevo Mundo, Madrid, 30 de mayo de 1912. "Santiago Rusiñol", Nuevo Mundo, Madrid, 6 de junio de 1912. "Notas de la exposición", Nuevo Mundo, Madrid, 20 de junio de 1912. "Autocrítica", España, Madrid, X, 412, 8 de marzo de 1924, p. 6. "Mi rebelión en Barcelona (Nota literaria)", Ahora, Madrid, 26 de septiembre de
1935.
1.4. Pre-textos y fragmentos de novelas (por series y orden cronológico)
Se citan por la publicación periodística. En algunos casos específicos se citan por Javier Serrano Alonso, 1990, "La génesis de Águila de blasón", FGL. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8, pp. 83-121; Juan Antonio Hormigón, 1987, Valle-Inclán. Cronología. Escritos dispersos. Epistolario, Madrid, Fundación
392
Banco Exterior; y William L. Fichter, 1952, Publicaciones periodísticas de don Ramón del Valle-Inc/án anteriores a 1895, México, El Colegio de México.
- Serie Tierra Caliente/ Sonata de estío "Bajo los trópicos (Recuerdos de México). l. En el Mar", El Universal, México, 16
de junio de 1892. En Fichter (1952), pp. 168-171. "Páginas de tierra caliente. Impresiones de un viaje", Extracto de Literatura, Pon
tevedra, nº 33, 20 de agosto de 1893, pp. 5-6. "Impresiones de Tierra Caliente", El Globo, Madrid, 23 de abril de 1895. "La feria de Sancti Spiritus. Fragmento del libro Tierra Caliente, por Andrés
Hidalgo", Apuntes, Madrid, nº 1, 1 de enero de 1897. "Tierra Caliente (De las Memorias de Andrés Hidalgo)", Madrid Cómico, Madrid,
15 de enero de 1898. "Del libro Tierra Caliente", Don Quijote, Madrid, 30 de diciembre de 1898. "Del libro Tierra Caliente", Almanaque del Don Quijote, 1899, pp. 16-17. "Tierra Caliente (Impresión)", La Vida Literaria, Madrid, 18 de marzo de 1899. "Lilí (Fragmento del libro Tierra Caliente)", La Nación, Buenos Aires, 4 de junio de
1899. "Tierra Caliente (De las memorias de Andrés Hidalgo)", El Imparcial, México, 30
de octubre de 1899. "Tierra Caliente (Lilí)", La Correspondencia de España, Madrid, 17 de enero de 1901. "Tierra Caliente. Una jornada", El Imparcial, Madrid, 18 de marzo de 1901. "Tierra Caliente", La Correspondencia de Espaiia, Madrid, 8 de junio de 1902. "Tierra Caliente. Los tiburones", La Ilustración Artística, Barcelona, nº 1071, 7 de
julio de 1902, pp. 444 y 446. "Tierra Caliente (A bordo de la fragata Dalila)", La Correspondencia de España,
Madrid, 3 de agosto de 1902. "Crónica: Un retrato", El Liberal, Madrid, 7 de febrero de 1903. "Aventura galante (Memorias del Marqués de Bradamín)", Novelas y Cuentos,
Madrid, 6 y 9 de junio de 1903. "Sonata de Estío", Heraldo de Madrid, 3 de octubre de 1903. "Sonata de Estío", El Liberal, Madrid, 9 de octubre de 1903. "Sonata de estío", El Imparcial, Madrid, 20 y 27 de julio, 3, 10, 24 y 31 de agosto, 14,
21 y 28 de septiembre de 1903.
- Serie Sonata de otoño "La Casa de Aizgorri (Sensación)", Electra, Madrid, 1, nº 3, 30 de marzo de 1901. "¿Cuento de amor? (Fragmento de las Memorias Intimas del Marqués de Brada-
min)", La Correspondencia de España, Madrid, 28 de julio de 1901. "Sonata de otoño", El Imparcial, Madrid, 9 de septiembre de 1901. "Don Juan Manuel", El Imparcial, Madrid, 23 de septiembre de 1901.
393
"Hierba santa (Fragmento de Las Memorias del Marqués de Bradomín)", Juventud, Madrid, 1 de octubre de 1901. También en Jardín Novelesco, 1908, pp. 211-220.
"Corazón de niña (Memorias del Marqués de Bradomín)", Juventud, Madrid, 30 de octubre de 1901.
"Corazón de niña", El Diario de Pontevedra, 28 de febrero de 1902. "Piadoso legado (Memorias del Marqués de Bradomiro )", La Correspondencia de
España, Madrid, 1 de diciembre de 1901. "El palacio de Brandeso (Memorias del Marqués de Bradomín)", El Imparcial,
Madrid, 13 de enero de 1902. "El miedo", El Imparcial, Madrid, 27 de enero de 1902. "Su esencia", La Correspondencia de España, Madrid, 9 de febrero de 1902. "Su esencia", La Correspondencia Gallega, Pontevedra, 10 de julio de 1903. "Sonata de Otoiio (Memorias del Marqués de Bradamin)", El Liberal, Madrid, 5 de
marzo de 1902. "Sonata de otoño", Relieves, Madrid, 30 de diciembre de 1901, 2, 7, 9, 10, 13, 19, 24,
25 y 30 de enero de 1902, 1, 6 y 12 de febrero de 1902.
- Sonata de primavera "Crónica. Judíos de cartón", Heraldo de Madrid, Madrid, 27 de marzo de 1903. "¡Fue Satanás! ... ", El Gráfico, Madrid, nº 31, 13 de julio, pp. 6-7, y nº 32, 14 de julio
de 1904, p. 5. También en Jardín Novelesco, 1908, pp. 168-179. "Sonata de primavera", El Imparcial, Madrid, 22 y 29 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de
marzo, 11, 18 y 25 de abril, 30 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio de 1904.
- Sonata de invierno "Sonata de invierno", La Correspondencia de España, Madrid, 15 de septiembre de
1905. "La Corte de Estella (Sonata de invierno)", El Imparcial, 15, 22 y 29 de mayo, 12, 19
y 26 de junio, 31 de julio, 7 de agosto y 16 de noviembre de 1905.
- Flor de santidad "Lluvia", Almanaque del Don Quijote, 1897, pp. 10-12. "Adega (Cuento bizantino)", Germinal, Madrid, nº 5, 4 de junio de 1897. "Adega (Historia milenaria)", Revista Nueva, Madrid, nº 6, 5 de abril de 1899, pp.
255-259, nº 7, 15 de abril de 1899, pp. 305-310, nº 8, 25 de abril de 1899, pp. 343-347, y nº 9, 5 de mayo de 1899, pp. 425-428.
"Adega (Historia milenaria)", Electra, Madrid, nº 5, 13 de abril de 1901, pp. 151-153.
"Flor de santidad", El Imparcial, Madrid, 3 de junio de 1901.
394
"Égloga", El Imparcial, Madrid, 10 de febrero de 1902. También en Jardín Nove-lesco, 1908, pp. 193-202.
"¡Malpocado!", El Liberal, Madrid, 30 de noviembre de 1902. "Historia milenaria", El Evangelio, Madrid, III, nº 183, 22 de marzo de 1903. "Año de hambre (Recuerdo infantil)", Heraldo de Madrid, 28 de noviembre de
1903. "Geórgicas", El Imparcial, Madrid, 15 de agosto de 1904. "Un cuento de pastores", El Imparcial, Madrid, 19 de septiembre de 1904. "Santa Baya de Cristamilde", El Imparcial, Madrid, 26 de septiembre de 1904. "Flor de santidad", El Gráfico, Madrid, 13 de octubre de 1904. "Flor de santidad (Fragmento)", La Correspondencia de España, Madrid, 15 de octu
bre de 1904. "Flor de santidad", El Imparcial, Madrid, 17 de octubre de 1904. "Flor de santidad", El País, Madrid, 22 de octubre de 1904.
- Águila de blasón "Águila de blasón", El Imparcial, Madrid, 28 de mayo de 1906. (Águila) "Águila de blasón", La Correspondencia Gallega, Pontevedra, 4 de junio de 1906.
En Hormigón (1987), pp. 160-164. "Comedia bárbara", El Imparcial, Madrid, 18 de junio de 1906. En Hormigón
(1987), pp. 408-417. "Jornada antigua", El Imparcial, Madrid, 2 de julio de 1906. (Jornada) En Serrano
Alonso (1990a), pp. 106-108. "Lis de plata", El Imparcial, 16 de julio de 1906. (Lis) En Lavaud (1992), pp. 200-
202. "Gavilán de espada (Comedia bárbara)", Por esos mundos, Madrid, nº 140, sep
tiembre de 1906, pp. 195-201 (Gavilán) En Serrano Alonso (1990a), pp. 99-105.
"Un bautizo", El Liberal, Madrid, 3 de septiembre de 1906. (Bautizo) "Tragicomedia", El Imparcial, Madrid, 11 de marzo de 1907 (Tragicomedia) En
Serrano Alonso (1990a), pp. 108-114. "Águila de blasón (Epílogo)", El Liberal, Madrid, 11 de marzo de 1907. En Serrano
Alonso (1990a), pp. 114-116 "Águila de blasón. De la «Jornada Cuarta»", Ateneo, Madrid, mayo de 1907. "Prólogo de la novela inédita Lis de plata", Diario de Avisos, Zaragoza, 10 de
diciembre de 1907.
- Romance de lobos "La Estadea", El Liberal, Madrid, 12 de mayo de 1907. En Jardín Novelesco, 1908
como "La hueste".
395
- La Guerra Carlista. "La Guerra Carlista. Los Cruzados de la Causa", El Mundo, Madrid, 21, 22, 25, 26 y
30 de noviembre, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 23 y 27 de diciembre de 1908. "La Guerra Carlista. El Resplandor de la Hoguera", El Mundo, Madrid, 17, 21 y 24 de
enero, 2, 10 y 22 de febrero, 1y7 de marzo, 4 y 17 de abril, y 7 de mayo de 1909. "La Guerra Carlista. Gerifaltes de Antaño", El Mundo, Madrid, 17, 18, 22 y 29 de
agosto de 1909, 14 y 22 de septiembre, 5, 12, 14 y 24 de octubre, 9, 11, 18, 21, 25 y 27 de noviembre de 1909.
- La Media Noche. "Un día de guerra (Visión estelar) Parte primera. La Media Noche", Los Lunes de
El Imparcial, Madrid, 11, 14, 17, 23 y 30 de octubre, 13 y 23 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 1916.
"Un día de guerra (Visión estelar) Segunda parte. En la Luz del Día", Los Lunes de El Imparcial, Madrid, 8 y 22 de enero, 5 y 26 de febrero de 1917.
- Tirano Banderas "Tirano Banderas. El jueguito de la rana", El Estudiante, Salamanca, junio y julio
de 1925. "Tirano Banderas. El jueguito de la rana", El Estudiante, Madrid, nº 1, 6 de diciem
bre, pp. 6-7, y nº 2, 13 de diciembre de 1925, pp. 4-5. "Tirano Banderas. Libro Segundo. El honorable cuerpo diplomático", El Estu
diante, Madrid, nº 3, 20 de diciembre, pp. 5-6, nº 4, 27 de diciembre de 1925, pp. 6-8, y nº 6, 10 de enero de 1926, pp. 7-8.
"Tirano Banderas. Libro Tercero. Mitote, revolucionario", El Estudiante, Madrid, nº 7, 17 de enero, pp. 6-7, y nº 9, 11 de febrero de 1926, pp. 6-7.
"Tirano Banderas. Libro Cuarto. La mueca verde", El Estudiante, Madrid, nº 10, 28 de febrero de 1926, pp. 4-6.
"Tirano Banderas. Libro Quinto. El congal de Cucarachita", El Estudiante, Madrid, nº 11, 21 de marzo, pp. 7-8, y nº 12, 4 de abril de 1926, pp. 7-8.
"Tirano Banderas. Libro Sexto. Final de la farra", El Estudiante, Madrid, 18 de abril de 1926, pp. 7-8.
"Tirano Banderas. Libro Séptimo. El fuerte de Santa Mónica", El Estudiante, Madrid, 1 de mayo de 1926, pp. 7-8.
- El Ruedo Ibérico. "La Corte Isabelina", La Nación, Buenos Aires, 10 de enero al 15 de febrero de 1926
(ininterrumpidamente, 37 entregas). "El Coto de los Carvajales. Novela inédita", Heraldo de Madrid, 28, 29, 30 y 31 de
marzo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 de abril de 1927. En FGL. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8 (1990), pp. 143-179.
396
"El Ruedo Ibérico. La Corte de los Milagros", El Sol, Madrid, del 20 de octubre al 11 de diciembre de 1931 (43 entregas).
"El Ruedo Ibérico. Viva mi dueño", El Sol, Madrid, del 14 de enero al 25 de marzo de 1932 (51 entregas).
2. Bibliografía secundaria citada.
"Autocrítica literaria. Valle-Inclán y su obra", 1926, Región, Oviedo, 15 de septiembre.
"Don Ramón del Valle-Inclán da a la América Española las primicias de su obra El Ruedo Español", 1927, Diario de La Marina, La Habana, 19 de abril.
"Don Ramón del Valle-Inclán en La Habana", 1921, Diario de La Marina, La Habana, 12 de septiembre.
"Valle-Inclán en Asturias: su conferencia del domingo en Gijón. Motivos de arte y literatura", 1926, El Noroeste, Gijón, 7 de septiembre.
"Valle-Inclán y la dirección de la Academia Española en Roma", 1932, La Libertad, Madrid, 17 de noviembre.
"Valle-Inclán y Sarmiento", 1928, Caras y Caretas, Buenos Aires, 28 de enero. AA.VV., 1998, "1898, Fin de Siglo and Modernity", Anales de Literatura Española
Contemporánea, 23, l. ABUÍN GONZÁLEZ, Ángel, 1996, "Juego, distancia, público. Sobre el concepto
de metateatro", en Darío Villanueva y Fernando Cabo (eds.), Paisaje, juego y nwltilingiiismo. Actas del X Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Santiago de Compostela, 18-21 de octubre 1994, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, Consorcio de Santiago de Compostela, vol 11, pp. 13-25.
AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel, 1982, "Géneros literários", Teoría da literatura, Coimbra, Almedina, 4ª ed., pp. 331-393. 1967, 1ª edición.
ALARCÓN, Justo Saco, 1974, Técnicas narrativas en "Jardín Umbrío" de ValleInclán, Universidad de Arizona (Tesis).
ALBERCA SERRANO, Manuel, 1988, "Los atributos del personaje: Para una poética del retrato en Valle-Inclán", Analecta Malacitana, vol. XI, 1, pp. 125-145.
ALBERCA, Manuel, (1991], "La mirada descriptiva de Valle-Inclán", Caligrama. Revista Insular de Filología, nº 4, s.a., pp. 85-106.
ALBERICH, José, 1965, "Ambigüedad y humorismo en las Sonatas de ValleInclán", Hispanic Reviezu, XXXIII, nº 4, octubre, pp. 360-382.
ALBERICH, José, 1968, "Cara de plata fuera de serie", Bulletin of Hispanic Studies, XIV, octubre, pp. 299-308.
ALBERICH, José, 1973, "Sobre el fondo ideológico de la Sonatas de Valle-Inclán", Annali di Ca'Foscari, Venecia, XII, pp. 267-285.
397
ALONSO SEOANE, María José, 1979, "Introducción" a Ramón del Valle-Inclán, La guerra carlista, Madrid, Espasa-Calpe, "Clásicos Castellanos".
ALONSO, Amado, 1928, "Estructura de las Sonatas de Valle-Inclán", Verbllm, XXI, pp. 7-42.
ALVAR, Manuel, 1970, "Novela y teatro en Galdós", Prohemio, I, 2, septiembre, pp. 157-202.
ÁLVAREZ, Mª Antonia, 1989, "La autobiografía y sus géneros afines", Epas, V, pp. 439-450.
ALLEGRA, Giovanni, 1986, "Decadentismo, milenarismo y 'barbarie' en ValleInclán", El reino interior, Premisas y semblanzas del modernismo en España, Madrid, Encuentro, pp. 266-327. Traducción española ampliada de "Decadentismo, millenarismo e 'barbarie' in Valle-Inclán", Il regno interiore. Premesse e sembianti del Modernismo in Spagna, Milano, Jaca Book, 1982, pp. 251-307.
ALLEGRA, Giovanni, 1990, "La lámpara maravillosa. Lumbres y vislumbres en la estética de Valle-Inclán", Insula, nº 517, enero, pp. 1-2.
ARISTÓTELES, 1974, Poética, edición de Valentín García Yebra, Madrid, Gredos. AUBRUN, Charles V., 1955, "Les débuts littéraires de Valle-Inclán", Bulletin His
panique, LVII, 3, pp. 331-333. AZAUSTRE GALIANA, Antonio y Juan Casas Rigall, 1994, Introd¡¡cción al análi
sis retórico: tropos, figuras y sintaxis del estilo, Santiago, Universidad de Santiago, Lalia, nº 5.
AZNAR SOLER, Manuel, 1992, Guía de lectura de "Martes de Carnaval", Barcelona, Anthropos-Taller d'Investigacions Valleinclanianes, Colección Maese Lotario, nº l.
AZNAR SOLER, Manuel, 1994, "Autopercepción intelectual de un proceso histórico. Estética, ideología y política en Valle-Inclán", en Aznar (ed.), 1994, pp. 9-37.
AZNAR SOLER, Manuel (ed.), 1994, Ramón del Valle-Inclán, número monográfico, Anthropos, nº 158/159, julio-agosto.
AZNAR SOLER, Manuel y Juan Rodríguez (eds.), 1995, Valle-Inclán y su obra. Actas del primer Congreso Internacional sobre Valle-Inclán (Bellaterra, del 16 al 20 de noviembre de 1992), Sant Cugat del Valles, Associació d'Idees-T.l.V.
AZORÍN, 1959, Bohemia y Charivari, edición de Angel Cruz Rueda, en Obras Completas, t. I, Madrid, Aguilar.
BAAMONDE TRAVESO, Gloria, 1983, "Tiempo y estructura narrativa en Tirano Banderas", Archivum, XXXIII, pp. 67-76.
BAAMONDE TRAVESO, Gloria, 1993, Función del esperpento en "Tirano Banderas", Kassel, Reichenberger.
BAJTÍN, Mijail, 1989, Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación, Madrid, Taurus. Traducción de la edición original rusa de 1975.
398
BAL, Mieke, 1977, "Narration et focalisation. Pour une théorie des instances du récit", Poétique, 29, febrero, pp. 107-127.
BAL, Mieke, 1981, "The laughing mice or: on focalization", Poetics Today, 2, 2, pp. 102-210.
BAL, Mieke, 1985, Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología), Madrid, Cátedra, 2ª ed.
BALLART, Pere, 1994, Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno, Barcelona, Sirmio, Quaderns Crema.
BANFIELD, Ann, 1982, Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction, Boston, Routledge and Kegan Paul.
BAQUERO GOYANES, Mariano, 1949, El cuento español en el siglo XIX, Madrid, CSIC.
BAQUERO GOYANES, Mariano, 1963, Perspectivismo y contraste (De Cadalso a Pérez de Ayala), Madrid, Credos.
BAQUERO GOYANES, Mariano, 1989, Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia.
BARBEITO, Clara Luisa, 1985, Épica y tragedia en la obra de Valle-Inclán, Madrid, Fundamentos.
BARBEITO, Clara Luisa (ed.), 1988, Valle-Inclán: Nueva valoración de su obra (Estudios críticos en el cincuentenario de su muerte), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias.
BAR JA, César, 1928, "Algunas novelas españolas recientes", Bulletin of Hispanic Studies, V, nº 18, abril, pp. 67-74.
BARROS, Fernando, 1983, "O pensamento hermético en La lámpara maravillosa", Grial, XXI, pp. 453-467.
BARY, David, 1966, "¿Quién es el barón de Benicarlés?", Insula, Madrid, nº 266, enero, pp. 1 y 12.
BELIC, Oldrich, 1968, La estructura narrativa de "Tirano Banderas", Madrid, Editora Nacional.
BELTRÁN ALMERÍA, Luis, 1992, Palabras transparentes. La configuración del discurso del personaje en la novela, Madrid, Cátedra.
BELLO, Luis, 1902, "Sonata de Otoi1.o para los lectores de veinte años", El Evangelio, Madrid, año II, nº 82, 3 de abril.
BELLO, Luis, 1906, "Un libro de cuentos de Valle-Inclán", El Imparcial, Madrid, 19 de abril.
BELLO, Luis, 1908, "Los cruzados de la Causa", El Mundo, Madrid, 21 de noviem-bre.
BENAVENTE, Jacinto, 1909, "De sobremesa", El Imparcial, Madrid, 31 de mayo. BENVENISTE, Émile, 1966, Problemes de linguistique générale, París, Gallimard. BERMEJO MARCOS, Manuel, 1971, Valle-Inclán: introducción a su obra, Sala-
manca, Anaya.
399
BERMEJO MARCOS, Manuel, 1987, "Lecciones de las Sonatas, o cuando el 'esperpento' no tenía nombre", en C.A. Longhurst ( ed. ), A Fa ce not Turned to the Wall. Essays on Hispanic Themes far Gareth A. Davies, Leeds, University of Leeds Press, pp. 193-217.
BIEDER, Maryellen, 1987, "La narración como arte visual: focalización en 'Rosarito"', en Gabriele (ed.), 1987, pp. 89-100.
BLASCO PASCUAL, Francisco Javier, 1993, "De 'Oráculos' y de 'Cenicientas': la crítica ante el fin de siglo español", en Cardwell y McGuirk (eds.), 1993, pp. 59-86.
BOBES NAVES, Mª Carmen, 1987, Semiología de la obra dramática, Madrid, Taurus. BOBES NAVES, Mª Carmen, 1988, "El teatro expresionista de Valle-Inclán: Reta
blo de la avaricia, la lujuria y la muerte", Estudios de semiología del teatro, Madrid-Valladolid, La Avispa y Aceña, 1988, pp. 89-109. Se publicó originalmente en Universidad Internacional del Atlántico. Cursos Superiores de Verano en Galicia, Santiago, FundaciónAlfredo Brañas, 1987, pp. 33-50.
BONET, Laureano (ed.), 1972, Benito Pérez Galdós: Ensayos de crítica literaria, Barcelona, Península.
BONHEIM, Helmut, 1986, The Narrative Modes. Teclmiques of the S/wrt Story, Cambridge, Bremer.
BOOTH, Wayne C., 1978, La retórica de la ficción, Barcelona, Bosch. Traducción de The Rhetoric of Fiction, Chicago, The University of Chicago Press, 1961.
BOOTH, Wayne C., 1989, Retórica de la ironía, Madrid, Taurus. Traducción de A Rhetoric of Irony, Chicago, The University of Chicago Press, 1974.
BOUDREAU, Harold, 1967, "The circular structure of Valle-Inclán's Ruedo ibérico", Publications of the Modern Language Association of Anzerica, vol. 82, nº 1, marzo, pp. 128-135.
BOUDREAU, Harold, 1968a, "Valle-Inclán's Retum to the Novel: 1926-1936", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 695-698.
BOUDREAU, Harold, 1968b, "The Metamorphosis of the Ruedo Ibérico", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 758-776.
BOUDREAU, Harold, 1968c, "Continuity in the Ruedo Ibérico", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 777-791.
BOZAL, Valeriana, 1996, "Arte contemporáneo y lenguaje", en Valeriana Bozal (ed.): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, vol. II, Madrid, Visor, pp. 15-25.
BRADBURY, Malcom y James McFarlane, 1981, Modernism 1890-1930, Harmonswort, Penguin.
BRONZWAER, W., 1981, "Mieke Bal's concept of focalization. A critica! note", Poetics Today, 2, 2, pp. 193-201.
BRUSS, E.W., 1974, "L'autobiographie considérée comme acte littéraire", Poétique, 17, pp. 14-26.
400
BRUSS, E.W., 1976, Autobiographical Acts. The Changing situation of a Literary Genre, Baltimore/London, The Johns Hopkins University Press.
BUENO, Manuel, 1902, reseña de Sonata de Otoño, El Imparcial, 10 de marzo. BUENO, Manuel, 1905, reseña de Sonata de Invierno, El Imparcial, 2 de octubre. BUGLIANI, Americo, 1975, "Notta sulla struttura di Flor de Santidad", Romanis-
che Forschungen, LXXXVII, pp. 97-100. BULLOUGH, Edward, 1912, "Psychical Distance as a factor in Art andan Aes
thetic Principle", The British fournal of Psychology, 5, pp. 87-98. CAAMAÑO BOURNACELL, José, 1966, "Los dos escenarios de La Media Noche",
Papeles de Son Armadans, 43, pp. 135-150. CABALLÉ, Anna, 1995, Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en
lengua castellana (Siglo XIX y XX), Madrid, Megazul. CABAÑAS VACAS, Pilar, 1995, Teoría y práctica de los géneros dramáticos en Valle
Inclán (1899-1920), Sada-La Coruña, Ediciós do Castro. CABELLO PORRAS, Gregario, 1983, "Definición y ordenación del jardín litera
rio en las Sonatas de Valle-Inclán (La desacralización del "Huerto Místico"), Revista de Investigación. Filología, VII, nº 1, pp. 43-66.
CALERO HERAS, J., 1971, "La presencia del narrador omnisciente en las acotaciones escénicas de Valle-Inclán", Prohemio, II, 2, pp. 257-271.
CALINESCU, Matei, 1991, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Posmodernismo, Madrid, Tecnos. Traducción de Five Faces of Modernity. Modernisnz, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Duke University Press, 1987.
CALVO, Luis, 1930, "El día de ... Don Ramón María del Valle-Inclán", ABC, Madrid, 3 de agosto.
CAMPANELLA, Hebe N., 1966, "Aproximación estilística a un cuento de ValleInclán", Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, LXVII, 199-200, julio-agosto, pp. 373-399.
CAMPANELLA, Hebe N., 1980, Valle-Inclán: Materia y forma del esperpento, Buenos Aires, Epsilon.
CAMPOS, Jorge, 1966, "Tierra caliente (La huella americana en Valle-Inclán)", Cuadernos Hispanoamericanos, 199-200, pp. 407-438.
CANDAMO, Bernardo G., 1904, "Los libros. Flor de santidad", El Gráfico, Madrid, 4 de noviembre.
CARDONA, Rodolfo, 1968, "El tiempo en Sonata de otoño", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 216-223.
CARDONA, Rodolfo, 1991, "El esperpento como género", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 20-22.
CARDONA, Rodolfo y Anthony Zahareas, 1970, Visión del esperpento. Teoría y práctica en los esperpentos de Valle-Inclán, Madrid, Castalia.
401
CARDWELL, Richard y Bernard McGuirk (eds.), 1993, ¿Qué es el modernismo? Nueva encuesta nuevas lecturas, Boulder, Society of Spanish and SpanishAmerican Studies.
CARPENTIER, Alejo, 1990, "De una supuesta influencia del cine", Letra y solfa. Cine, Madrid, Mondadori, pp. 194-196. Publicado originalmente en El Nacional, Caracas, 18 de marzo de 1954.
CARRETERO, José María (El Caballero Audaz), 1915, "Nuestras visitas. Don Ramón del Valle-Inclán", La Esfera, Madrid, 6 de marzo.
CASALDUERO, Joaquin, 1954, "Elementos funcionales en las Sonatas de ValleInclán", Clavileño, V-25, pp. 20-27. Recogido en Estudios de literatura española, Madrid, Gredos, 1962, pp. 199-218.
CASANOVA, Giacomo, 1982, Memorias, Madrid, Aguilar. (Traducción de Gloria Camarero).
CASARES, Julio, 1916, "Ramón del Valle-Inclán", Crítica profana (Valle-Inclán, 'Azorín', Ricardo León), Madrid, Imprenta Colonial, pp. 15-130.
CASTANEDO ARRIANDIAGO, Fernando, 1993, "La focalización en el relato autobiográfico", en J. Romera, A. Yllera, M. García-Page y Rosa Calvet (eds): Escritura autobiográfica. Actas del JI Seminario Internacional de Semiótica Literaria y Teatral. Madrid, UNED. 1-3 julio 1992, Madrid, Visor, pp. 147-152.
CASTRO, Cristóbal de, 1902, "Valle-Inclán y Sonata de Otoifo", La Correspondencia de España, Madrid, 6 de abril.
CATELLI, Nora, 1991, "Lejeune o la enciclopedia", en El espacio autobiográfico, Barcelona, Lumen, pp. 53-74.
CATTANEO, María Teresa, 1996, "Las acotaciones en Las Comedias Bárbaras", Cotextes, "Les Comedias Bárbaras de Valle-Inclán", nº 31-32, pp. 53-65.
CELMA, María Pilar (coord.), 1998a, "El 98, a nueva luz", Insula, 613, enero. CELMA, María Pilar (coord.), 1998b, "La regeneración literaria del 98", Insula,
614, febrero. CERVANTES, Miguel de, 1982, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha 11,
edición de Luis Andrés Murillo, Madrid, Castalia, 3º ed. corregida. CHATMAN, Seymour, 1990, Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela
y el cine, Madrid, Taurus. Traducción de Story and Discurse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University, 1978.
CHEN SHAM, Jorge, 1995, "Nacimiento del escritor y doble retórica de apertura: Función del prólogo alógrafo en Femeninas y Corte de amor", Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, I, enero-diciembre, pp. 141-150.
CIGES APARICIO, Manuel, 1902, "Sonata de otoño", El País, Madrid, 16 de marzo. CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté, 1981, Los noventayochistas y la historia, Madrid, Porrúa. CIRLOT, Juan Eduardo, 1988, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 7ª ed.
402
CLARÍN (Leopoldo Alas), 1973, Paliques, edición de J.M. Martínez Cachero, Barcelona, Labor.
COHN, Dorrit, 1981, La transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, París, Seuil. Traducción francesa de Transparent Minds, Princeton, Princeton University Press, 1979.
COLOMA, Gregorio, 1995, "De Valle-Inclán a Corpus Barga", El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia, Iria Flavia, 11, pp. 144-169.
CORDESSE, Gérard, 1988, "Narration et focalisation", Poétique, 76, noviembre, pp. 487-498.
CORPUS BARGA, 1966, "Valle-Inclán en la más alta ocasión", Revista de Occidente, XV, 44-45 (noviembre-diciembre), pp. 288-301.
DARÍO, Rubén, 1888, Azul. . ., Val paraíso, Imprenta y Litografía Excelsior. DE LA FUENTE, José Luis, 1995, "El cubismo y Lope de Aguirre en la síntesis
americana de Tirano Banderas", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 347-358.
DELGADO, Luisa Elena, 1992, "Palabras contra palabras: el lenguaje de la historia en Tirano Banderas", en Gabriele (ed.), 1992,, pp. 535-549.
DENDLE, Brian J., 1996, "The First World War: Was There a "Generational" Response?", Letras Peninsulares, Spring, pp. 133-150.
DÍAZ CASTILLO, Manuel, 1994, "Frágil, fatal, turbulenta (Algunas notas a los tipos de mujer en Valle-Inclán)", en Actas del IX Simposio de la Sociedad Espa-11ola de Literatura General y Comparada, t. 1, Zaragoza, Universidad, pp. 129-135.
DÍAZ RODRÍGUEZ, Manuel, 1983, Narrativa y ensayo, edición de Orlando Araujo, Caracas, Ayacucho. (Contiene las novelas Ídolos rotos, Sangre patricia y una selección de ensayos)
DÍAZ-MIGOYO, Gonzalo, 1985a, Guía de "Tirano Banderas", Madrid, Fundamentos.
DÍAZ-MIGOYO, Gonzalo, 1985b, "En tierra/lengua de nadie: Tirano Banderas", Syntaxis, 7, invierno, pp. 43-47.
DÍAZ-PLAJA, Guillermo, 1965, Las estéticas de Valle-Inclán, Madrid, Gredos. DÍEZ TABOADA, Mª Paz, 1993, "Introducción" a su edición de Ramón del Valle
Inclán, Flor de santidad, Madrid, Cátedra, pp. 11-110. DÍEZ-CANEDO, Enrique, 1964, "Una novela de Valle-Inclán (La Nación, Buenos
Aires, 9 de febrero de 1929)", en Conversaciones literarias, Tercera serie: 1924-1930, México, Joaquín Mortiz, pp. 229-234.
DOLEZEL, Lubomír, 1980, "Truth and Authenticity in Narrative", Poetics Today, 1, 3, pp. 7-25.
DOMÉNECH, Ricardo, 1991, "Introducción" a su edición de Ramón del ValleInclán, Flor de santidad, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca ValleInclán, 13.
403
DOUGHERTY, Dru, 1976, "The Question of Revolution in Tirano Banderas", Bulletin of Hispanic Studies, LIII, 3, julio, pp. 207-213.
DOUGHERTY, Dru, 1979, "El segundo viaje a México de Valle-Inclán: una embajada intelectual olvidada", Cuadernos Americanos, XXXVIII, nº 2, 1979, pp. 137-176.
DOUGHERTY, Dru, 1983, Un Valle-Inclán olvidado: entrevistas y conferencias, Madrid, Fundamentos.
DOUGHERTY, Dru, 1986, Valle-Inclán y la Segunda República, Valencia, Pre-Textos.
DOUGHERTY, Dru, 1988, "Valle-Inclán ante la dictadura militar: el viaje a Asturias (1926)", en Barbeito (ed.), 1988, pp. 69-85.
DOUGHERTY, Dru, 1992, "La mitificación de Valle-Inclán", en Joan Ramón Resina, Mythopoesis: Literatura, totalidad, ideología, Barcelona, Anthropos, pp. 201-212.
DOUGHERTY, Dru, 1995, "La primera recepción de Tirano Banderas, novela de Tierra Caliente", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 337-346.
DOUGHERTY, Dru, 1997, "Valle-Inclán y el sincretismo literario: Flor de santidad (1904)", en Luis Iglesias Feijoo et alii (eds.), 1997, pp. 341-354.
DOUGHERTY, Dru, 1998, "Anticolonialismo, "arte de avanzada" y Tirano Banderas de Valle-Inclán", Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XXIV, 48, 2º semestre, pp. 39-47.
DOUGHERTY, Dru, 1999, Guía para caminantes en Santa Fe de Tierra Firme: Estudio sistémico de "Tirano Banderas", Valencia, Pre-textos.
DUPONT, Jean, 1978, "Notes sur l'ambiguité des termes de 'cuento' et de 'novela corta"', Mélanges a la mémoire d'André Joucla-Ruau, t. II, Editions de l'Université de Provence, pp. 655-670.
EAKIN, Paul John, 1994, "Introducción" a Philippe Lejeune, El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul. Originalmente fue prólogo de Philippe Lejeune, On Autobiography, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989.
EBERENZ, Rolf, 1989, Semiótica y morfología textual del cuento naturalista. E. Pardo Bazán, L. Alas "Clarín", V Blasco Ibáiiez, Madrid, Credos.
EBERENZ, Rolf, 1991, "Enunciación y estructuras metanarrativas en la autobiografía" en Antonio Lara Pozuelo (ed): La autobiografía en lengua española en el siglo XX, Lausanne, Hispanica Helvetica, 1, pp. 37-51.
EDMISTON, William F., 1989, "Focalization and the first-Person Narrator: A Revision of the Theory", Poetics Today, 10, 4, winter, pp. 729-744.
ELAM, Keir, 1980, The Semiotics of Theatre and Drama, London-New York, Methuen.
404
ENA BORDONADA, Ángela, 1986, "Presencia del 'círculo' en la obra de ValleInclán: su expresión en El ruedo ibérico", Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, Fundación Universitaria Española, pp. 643-651.
ENA BORDONADA, Ángela, 1995, "Valle-Inclán en Valle-Inclán: a propósito de El trueno dorado", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 385-394.
ESTÉVEZ ORTEGA, E., 1926, "Don Ramón del Valle-Inclán nos pone como no digan dueñas", Vida Gallega, Vigo.
ESTÉVEZ ORTEGA, E., 1927, "Los escritores ante sus obras: Valle-Inclán", Nuevo Mundo, Madrid, 18 de noviembre.
ESTURO VELARDE, Juan Carlos, 1986, La crueldad y el horror en el teatro de ValleInclán, Sada, Ediciós do Castro.
ÉTIEMBLE, R., 1977, "Problemática de la novela corta", en Ensayos de literatura (verdaderamente) general, Madrid, Taurus. Traducción corregida de Essais de littérature (vraiment) génerale, París, Gallimard, 1974.
ETREROS, Mercedes, 1986, "El presente narrativo en Valle-Inclán", "Homenaje a Valle-Inclán", Galicia en Madrid, año 5, nº 17, abril-junio, pp. 18-21.
ETREROS, Mercedes, 1994, "La estrategia discursiva en las representaciones literarias de Valle-Inclán. Función y sentido del narrador demiurgo", Dicenda, 12, pp. 103-110.
ETREROS, Mercedes, 1996, Sub Specie Aeternitatis. Estudio de las ideas estéticas de Valle-Inclán, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
EXTRAMIANA, José, 1983, "Valle-Inclán", La guerra de los vascos en el 98: ValleInclán, Baraja, Unamuno, San Sebastián, Haranburu Ed., pp. 181-323.
EZAMA GIL, Ángeles, 1992, El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del relato breve entre 1890 y 1900, Zaragoza, Universidad.
EZAMA GIL, Ángeles, 1993, "Algunos datos para la historia del término 'novela corta' en la literatura española del fin de siglo", Revista de literatura, LV, 109, enero-junio, pp. 141-148.
FALCONIERI, John V., 1962, "Tirano Banderas: su estructura esperpéntica", Quaderni Ibero-Americani, IV, nº 28, diciembre, pp. 203-206.
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, 1927, "Novela histórica y esperpento: A propósito de La corte de los milagros", Verso y prosa, Murcia, I, nº 9, septiembre.
FERNÁNDEZ CIFUENTES, Luis, 1982, Teoría y mercado de la novela en España: del 98 a la República, Madrid, Gredos.
FERNÁNDEZ PRIETO, Celia, 1998, Historia y novela: poética de la novela histórica, Pamplona, Anejos de Rilce nº 23, Ediciones de la Universidad de Navarra.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Carmen, 1990, "El concepto de ironía: del análisis retórico al literario", en Actas del III Simposio Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Celebrado en Madrid, durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1988. (Retórica y lenguajes), vol I, Madrid, UNED, pp. 403-411.
405
FICHTER, William L., 1952, Publicaciones periodísticas de don Ramón del ValleInclán anteriores a 1895, México, El Colegio de México.
FICHTER, William L., 1953, "Sobre la génesis de la Sonata de Estío", Nueva Revista de Filología Hispánica, VII, pp. 526-535.
FINNEGAN-SMITH, Pamela, 1992, "Los papeles complementarios de la sátira y la ironía en Tirano Banderas", en Gabriele (ed.), 1992, pp. 551-569. Es traducción española de "The Complementary Roles of Satire and Irony in ValleInclán's Tirano Banderas", Hispanic fournal, VIII, nº 1, 1986, pp. 31-46.
FLEISCHMAN, Suzanne, 1990, Tense and Narrativity, London, Routledge. FLOECK, Wilfried, 1987, "De la parodia literaria a la formación de un nuevo
género. Observaciones sobre los esperpentos de Valle-Inclán", Leer a Valle-Inclán en 1986, Hispanística XX, 4, Centre d'études et de recherches hispaniques du XXe siecle, Université de Dijon, pp. 153-171.
FLYNN, Gerard Cox, 1961, "The adversary: Bradomín", Hispanic Review, XXIX, pp. 120-130.
FLYNN, Gerard Cox, 1964, "The bagatela of Ramón del Valle-Inclán", Hispanic Review, XXXII, 2, abril, pp. 135-141.
FORTÚN, Fernando, 1907, "Sonata de primavera: Historias perversas", Revista Latina, I, nºl.
FOSTER, David W., 1972, "La estructura expresionista en dos novelas de ValleInclán", Explicación de Textos Literarios, I, nº 1, pp. 43-63.
FRANCO, Jean, 1962, "The concept of time in El ruedo ibérico", Bulletin of Hispanic Studies, XXXIX, 3, pp. 177-187.
FRESSARD, Jacques, 1965, "Valle-Inclán et le bandit galicien Mamed Casanova: une source de Las galas del difunto", Les Langues Néo Latines, 173, mayo-junio, pp. 39-53.
FRESSARD, Jacques, 1966, "Un episodio olvidado de La Guerra Carlista", Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, LXVII, 199-200 (julio-agosto), pp. 347-367.
FRIEDMAN, Norman, 1967, "Point of view in fiction. The development of a critica! concept", en Philip Stevick (ed.), The Theory of the Novel, New York, The Free Press, pp. 108-137. Apareció originalmente en PMLA, LXX, 1955, pp. 1160-1184.
FRYE, N., 1957, Anatomy of Criticism, Princeton University Press. FUENTE, Ricardo, 1897, "Un escritor mundano", De un periodista, Madrid,
Romero Impresor, pp. 186-203. GABRIELE, John P. (ed.), 1987, Genio y virtuosismo de Valle-Inclán, Madrid, Oríge
nes, 1987. GABRIELE, John P. (ed.), 1992, Suma valleinclaniana, Barcelona-Santiago de Com
postela, Anthropos y Consorcio de Santiago.
406
GABRIELE, John P. (ed.), 1999, Nuevas perspectivas sobre el 98, Madrid, Iberoamericana.
GAMBINI, Dianella, 1986, "Los jardines de Valle-Inclán", El Museo de Pontevedra, XL, Homenaje a Valle-Inclán, pp. 133-146.
GARAT, Aurelia C., 1967, "Valle-Inclán en la Argentina" y" Apéndice documental", en Ramón M. del Valle-Inclán. 1866-1966 (Estudios reunidos en conmemoración del centenario), La Plata, Universidad Nacional de la Plata, pp. 89-98 y 99-111.
GARCÍA BARRIENTOS, José Luis, 1992, "Problemas teóricos de la focalización narrativa (Para una teoría "general" de la focalización)", Tropelías, nº 3, pp. 33-52.
GARCÍA BERRIO, Antonio y Javier Huerta Calvo, 1992, Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, Cátedra.
GARCÍA DE LA TORRE, José Manuel, 1972, Análisis temático de "El ruedo ibérico", Madrid, Credos.
GARCÍA DE LA TORRE, José Manuel (ed.), 1988, Diálogos Hispánicos de Amsterdam, nº 7. Valle-Inclán (1866-1936). Creación y lenguaje, Amsterdam, Rodopi.
GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva, 1988, Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza Universidad.
GARCÍA RUIZ, Víctor et alii (eds.), 1999, "Del 98 al 98. Literatura e historia literaria en el siglo XX hispánico", Rilce, 15.1.
GARLITZ, Virginia M, 1987a, "La evolución de La lámpara maravillosa", Leer a Valle-Inclán en 1986, Hispanística XX, 4, Centre d'études et de recherches hispaniques du XXe siecle, Université de Dijon, pp. 193-216.
GARLITZ, Virginia M., 1987b, "Fuentes del ocultismo modernista en La lámpara maravillosa", en Gabriele (ed.), 1987, pp. 101-113.
GARLITZ, Virginia M., 1988, "El ocultismo en La lámpara maravillosa", en Barbeito (ed.), 1988, pp. 111-118.
GARLITZ, Virginia M., 1989, "La estética de Valle-Inclán en La media noche y En la luz del día", en José Romera Castillo (coord.): Valle-Inclán. Homenaje, Revista de Estudios Hispánicos, Puerto Rico, XVI, pp. 21-30.
GARLITZ, Virginia M, 1991, "La lámpara maravillosa: Humo y luz", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 11-12.
GARLITZ, Virginia M., 1992a, Introducción a Ramón del Valle-Inclán: La lámpara maravillosa, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca Valle-Inclán, 22.
GARLITZ, Virginia M., 1992b, "Los ocultistas franceses y La lámpara maravillosa", en John P. Gabriele (ed.), 1992, pp. 209-221.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio, 1993, El texto narrativo, Madrid, Síntesis. GENETTE, Gérard, "Frontieres du récit", Communications, 8, pp. 152-163. GENETTE, Gérard, 1972, Figures III, París, Seuil.
407
GENETTE, Gérard, 1983, Nouveau discours du récit, París, Seuil. GENETTE, Gérard, 1988, "Géneros, 'tipos', modos", en Miguel Angel Garrido
Gallardo (ed.), Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco, pp. 183-233. Traducción de "Genres,'types', modes", Poétique, 32, 1977, pp. 389-421.
GENETTE, Gérard, 1989a, Figuras III, Barcelona, Lumen. Traducción de Genette, Figures III, París, Seuil, 1972.
GENETTE, Gérard, 1989b, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus. Traducción de Palimpsestes, París, Seuil, 1962.
GENOUD DE FOURCADE, Mariana, 1986, "El fragmentarismo descriptivo en Tirano Banderas", Revista de Libros, XIX, pp. 167-179.
GIBBS, Virginia, 1991, Las Sonatas de Valle-Inclán: kitsch, sexualidad, satanismo, historia, Madrid, Pliegos.
GIL, Miguel Luis, 1990, La epopeya en Valle-Inclán. Trilogía de la desilusión, Madrid, Pliegos.
GILABERT, Juan J., 1970, "Baza de espadas o Valle-Inclán y el problema de España", Papeles de Son Armadans, LVIII, nº 173, pp. 101-116.
GILLESPIE, Gerald, 1967, "Novelle, Nouvelle, Novella, Short Novel? A review of terms", Neophilologus, LI, 2, pp. 117-127, y 3, pp. 225-230.
GLADIEU, Marie-Madeleine, 1987, '"Esperpentaduras', Problema de la influencia de Valle-Inclán sobre la novela del dictador en M.-A. Asturias y G. García Márquez", en Leer a Valle-Inclán en 1986, Hispanística XX, 4, Centre d'études et de recherches hispaniques du XXe siecle, Université de Dijon, 1987, pp. 117-124.
GLAZE, Linda S., 1984, Critica! Analysis of Valle-Inclán's "Ruedo Ibérico", Miami, Universal.
GLOWINSKI, M., 1977, "On the first-person novel", New Literary History, IX, 1, pp. 103-114.
GODENNE, René, 1974, La nouvelle franraise, Vendóme, Presses Universitaires de France.
COGORZA FLETCHER, Madeleine de, 1974, "Valle-Inclán", The Spanish Historical Novel (1870-1970). A Study of ten Spanish Novelists and their Treatment of the "Episodio Nacional", London, Tamesis Books, pp. 79-106.
GÓMEZ AMIGÓ, Carlos, 1995, "La teosofía en La lámpara maravillosa", en Manuel Aznar y Juan Rodríguez (eds.), 1995, pp. 197-205.
GÓMEZ CARRILLO, Enrique, 1902, "La novela corta y el cuento", prólogo de Novelas cortas de los mejores autores españoles contemporáneos (Antología), París, Librería de la V da. de C. Bouret.
GÓMEZ CARRILLO, Enrique, 1904, "Lletres espagnoles. Flor de santidad, par Valle-Inclán", Mercure de France, XII, nº 180.
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo, 1902, "Crónica literaria", La España Moderna, 163, 1 de julio.
408
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo, 1918, "Las novelas de la guerra carlista", Novelas y Novelistas, Madrid, Calleja, pp. 217-243. Recoge las reseñas: "Los cruzados de la Causa, de Valle-Inclán", La España Moderna, 242, febrero de 1909, pp. 158-165; "El resplandor de la hoguera, de Valle-Inclán", La España Moderna, 249, septiembre de 1909, pp. 141-147; "Jerifaltes (sic) de antaño", El Imparcial, 22 de noviembre de 1909.
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo, 1927a, "Literatura española: La novela de Tierra Caliente", El Sol, 20 de enero.
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo, 1927b, "La corte de los milagros", El Sol, 30 de abril.
GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar, 1954, "Las dos Españas de don Ramón María del Valle-Inclán", Espaíia en sus episodios nacionales (Ensayos sobre la versión literaria de la historia), Madrid, Ediciones del Movimiento, pp. 53-99.
GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar, 1969, "Don Ramón del Valle-Inclán. Sus dos Españas", Entrerramones y otros ensayos, Madrid, Editora Nacional, pp. 33-83.
GONZÁLEZ BLANCO, Andrés, 1905, "Ramón del Valle-Inclán", Nuestro Tiempo V, nº 63, 10 noviembre, pp. 239-256.
GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T., 1990, La ficción breve de Valle-Inclán. Hermenéutica y estrategias narrativas, Barcelona, Anthropos.
GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T., 1991, "Una nota olvidada sobre 'Un cabecilla"', Anales de Literatura Española Contemporánea, XVI, 3, pp. 379-382.
GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T., 1992, "La Cara de Dios, novela primeriza", en Gabriele (ed.), 1992, pp. 445-463.
GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T., 1993, "La prolepsis disonante de Tirano Banderas", Hispanic Review, vol. 61, nº 4, autumn, pp. 501-518.
GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T., 1997, "Aspectos de la modernidad de la ficción breve de Valle-Inclán", en Luis Iglesias Feijoo et alii (eds.), 1997, pp. 133-164.
GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio, 1967, El arte dramático de Valle-Inclán (del decadentismo al expresionismo), New York, Las Américas P.C..
GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio, 1970, "Na percura de novos horizontes: o espresionismo. La media noche", Grial, 28, VIII, pp. 183-188.
GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio, 1973, La poesía de Valle-Inclán. Del simbolismo al expresionismo, Puerto Rico, Editorial Universitaria.
GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio, 1976, "El melodrama expresionista de Valle-Inclán y el extrañamiento dramático", Estudios Escénicos, nº 21, septiembre, pp. 95-110.
GONZÁLEZ, Aníbal, 1983, La crónica modernista hispanoamericana, Madrid, José Porrúa Turanzas.
409
GRANJEL, Luis S., 1980, Eduardo Zamacois y la novela corta, Salamanca, Universidad.
GREENFIELD, Sumner M., 1977, "Bradomín and the Ironies of Evil: a Reconsideration of Sonata de primavera", Studies in Twentieth-Century Literature, 2, 1, pp. 23-32.
GREENFIELD, Sumner, 1972, Ramón María del Valle-Inclán. Anatomía de un teatro problemático, Madrid, Fundamentos.
GUERRA, Ángel, 1905, "Flor de santidad, novela, por Ramón del Valle-Inclán", La Lectura, V, febrero.
GUILLÉN, Claudio, 1985, Entre lo uno y lo diverso, Barcelona, Crítica. GULSTAD, Daniel E., 1970-71, "Parody in Valle-Inclán's Sonata de otoño", Revista
Hispánica Moderna, XXXVI, nº 1-2, pp. 21-31. GULSTAD, Daniel E., 1988, "El tema donjuanista en las Sonatas. Onomástica y
voz narrativa", en Barbeito (ed.), 1988, pp. 299-310. GULLÓN, Germán, 1992, La novela moderna en España (1885-1902). Los albores de
la modernidad, Madrid, Taurus. GULLÓN, Ricardo, 1963, Direcciones del modernismo, Madrid, Credos. Ed. revi
sada: Madrid, Alianza, 1990. GULLÓN, Ricardo, 1969, "La invención del 98", en La invención del 98 y otros ensa
yos, Madrid, Credos, pp. 7-18. GULLÓN, Ricardo, 1984, "La leyenda y la visión", La novela lírica, Madrid, Cáte
dra, pp. 69-77. GULLÓN, Ricardo, 1994, "De tiranos y bufones", en La novela espmiola contempo
ránea. Ensayos críticos, Madrid, Alianza, 1994, pp. 59-93. Se publicó originalmente con otro título: "Técnicas en Tirano Banderas", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 723-757.
GÜNTERT, Georges, 1973, "La fuente en el laberinto: las Sonatas de Valle-Inclán", Boletín de la Real Academia Española, LIII, pp. 543-567.
HAMBURGER, Kate, 1977, Logique des genres littéraires, París, Seuil. HENRÍQUEZ UREÑA, Max, 1962, Breve historia del modernismo, México, FCE, 2º ed. HERNÁNDEZ ALONSO, César, 1979, Sintaxis española, Valladolid, edición de
autor, 4ª ed. HINTERHÁUSER, Hans, 1980, Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus. HORMIGÓN, Juan Antonio (ed.), 1987, Valle-Inclán. Cronología. Escritos dispersos.
Epistolario, Madrid, Fundación Banco Exterior. HORMIGÓN, Juan Antonio (ed.), 1989, Quimera, cántico, busca y rebusca de
Valle-Inclán (Actas del Simposio Internacional sobre Valle-Inclán, mayo 1986), Madrid, Ministerio de Cultura, 2 tomos.
HORTA, Manuel, 1921, "Don Ramón María del Valle-Inclán en México", El Heraldo de México, México D.F., 21 de septiembre.
410
IBSCH, Elrud, 1982, "Historical Changes of the Function of Spatial Description in Literary Texts", Poetics Today, vol 3, 4, pp. 97-113.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, 1988, "Valle-Inclán, entre teatro y novela", en García de la Torre, (ed.), 1988, pp. 65-79.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, 1991, "El concepto de tragicomedia en Valle-Inclán", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 18-20.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, 1995, "Valle-Inclán, el Modernismo y la Modernidad", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 37-50.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, 1997a, "Valle-Inclán e o mundo moderno", en Congreso Galicianos tempos do 98, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 121-131.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, 1997b, "Valle-Inclán y el mundo en torno", Monteagudo, 3ª época, nº 2, pp. 29-44.
IGLESIAS FEIJOO, Luis, Margarita Santos Zas, Javier Serrano Alonso y Amparo de Juan Bolufer (eds.), 1997, Valle-Inclán y el Fin de Siglo. Congreso Internacional. Santiago de Compostela, 23-28 de octubre de 1995, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
IGLESIAS SANTOS, Montserrat, 1998, Canonización y público. El teatro de ValleInclán, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela.
JEREZ FARRÁN, Carlos, 1989, El expresionismo en Valle-Inclán: una reinterpretación de su visión esperpéntica, A Coruña, Ediciós do Castro.
JIMÉNEZ, José Olivio, 1987, "El ensayo y la crónica del modernismo", Historia de la literatura hispanoamericana, t. 11, Madrid, Cátedra.
JIMÉNEZ, Juan Ramón, 1962, El modernismo: Notas de un curso (1953), México, Aguilar.
JUAN BOLUFER, Amparo de, 1994, "El presente histórico en las Sonatas de Ramón del Valle-Inclán", en Aznar (ed.), 1994, pp. 74-79.
JUAN BOLUFER, Amparo de, 1995, "El estilo indirecto libre y otras formas de representación del discurso de los personajes en la narrativa de ValleInclán", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 217-225.
JUAN BOLUFER, Amparo de, (en prensa), "Las dos versiones de La Media Noche de Valle-Inclán y la aplicación a la práctica literaria del concepto de visión estelar", en Miguel Á. Márquez (ed.), Actas del XII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Universidad de Huelva, pp. 91-99.
JUAN BOLUFER, Amparo de, (en prensa), "Otra novela modernista de 1902: Trece dioses de Ramón Pérez de Ayala", Actas del Congreso Internacional Literatura Modernista y Tiempo del 98, Lugo, 17-20 de noviembre de 1998, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
JUARROS, César y José María de la Torre, 1904, reseña de Sonata de Primavera, Revista de Levante, nº 1, 1 de septiembre .
411
KERBRAT ORECCHIONI, C., 1980, L'énonciation. De la subjectivité dans le langage, París, Armand Colin.
KIRKPATRICK, Susan, 1975, "Tirano Banderas y la estructura de la historia", Nueva Revista de Filología Hispánica, XXIV, nº 2, pp. 449-468.
KIRSCHNER, Teresa J., 1982, "La descripción del 'Circo Harris': explicación de un texto de Valle-Inclán", en Giusseppe Bellini (ed.): Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto de 1980, vol 11, Roma, Bulzoni Editori, pp. 629-637.
LADO, Mª Dolores, 1966, Las guerras carlistas y el reinado isabelino en la obra de Ramón del Valle-Inclán, Gainesville, University of Florida Press.
LANSER, Susan Sniader, 1981, The Narrative Act: Point of View in Frase Fiction, Princeton - New Jersey, Princeton University Press.
LARRAMENDI, Luis Hemando, 1908, "Los cruzados de la Causa en el Círculo Carlista de Madrid", El Correo Español, Madrid, 7 de diciembre.
LAVAUD, Éliane, 1974, "Un prologue et un article oubliés: Valle-Inclán, théoricien du modemisme", Bulletin Hispanique, LXXVII, julio-diciembre, pp. 353-375.
LAVAUD, Éliane, 1976, "Valle-Inclán y la Exposición de Bellas Artes de 1908", Papeles de Son Armadans, CCXLII, mayo, pp. 115-128.
LAVAUD, Éliane, 1979, "Valle-Inclán y la crítica literaria (1894-1903)", Hispanic Review, 47, 2, pp. 159-183.
LAVAUD, Éliane, 1980, Valle-Inclán. Du journal au roman (1888-1915), (París), Klincksieck. Traducción en Lavaud, 1991.
LAVAUD, Éliane, 1986, "A propósito de los pre-textos de Sonata de estío", El Museo de Pontevedra, XL, pp. 11-120.
LAVAUD, Éliane, 1990, "Las Sonatas de Valle-Inclán y el género de las memorias", El Museo de Pontevedra, XLIV, pp. 545-553.
LAVAUD, Éliane, 1991, La singladura narrativa de Valle-Inclán (1888-1915), La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. Traducción de Lavaud, 1980.
LAVAUD, Éliane (ed.), 1992, Ramón del Valle-Inclán, Colaboraciones periodísticas, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca Valle-Inclán, 24.
LAVAUD, Éliane, 1997, "El paratexto en las novelas cortas de Valle-Inclán", en Luis Iglesias Feijoo et alii ( eds. ), 1997, pp. 165-176.
LAVAUD, Jean-Marie, 1969, "Une collaboration de Valle-Inclán au joumal Nuevo Mundo et l'éxposition de 1912", Bulletin Hispanique, LXXI, pp. 286-311.
LAVAUD, Jean-Marie, 1972, "Una biblioteca pontevedresa a finales del siglo XIX (De Jesús Muruáis hacia Valle-Inclán)", Estudios de Información, Madrid, nº 24, octubre-diciembre, pp. 257-401.
LAVAUD, Jean-Marie, 1992, El teatro en prosa de Valle-Inclán (1899-1914), Barcelona, PPU.
412
LAVAUD, Jean-Marie, 1995, "Las Comedias Bárbaras, ¿una misma serie?", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 441-456.
LAVAUD, Éliane y Jean-Marie Lavaud, 1991, Valle-Inclán, un espagnol de la rupture, París, Actes Sud.
LÁZARO CARRETER, Fernando, 1990, "Creación de la prosa de arte española: Valle-Inclán", De poética y poéticas, Madrid, Cátedra, pp. 150-167.
LEJEUNE, Philippe, 1975, Le pacte autobiographique, París, Seuil. LEJEUNE, Philippe, 1994, El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul. L.G., 1916, "Autour de la bataille. Les impressions de Don Ramón del Valle-
Inclán sur le front", Le Temps, París, 26 de mayo. LIANO, Dante, 1984-85, "El problema del héroe en Tirano Banderas", Quaderni
Ibero-Americani, 57-58, pp. 36-49. LIMA, Robert, 1994, "The Gnostic Flight of Valle-Inclán", Neophilologus, 78, nº 2,
april, pp. 243-250. LINTVELT, J., 1981, Essai de typologie narrative. Le "point de vue", París, José Corti. LISSORGUES, Yvan y Serge Salaün, 1991, "Crisis del realismo", en Serge Salaün
y Carlos Serrano: 1900 en Espaiia, Madrid, Espasa-Calpe. LITVAK, Lily, 1979, Erotismo fin de siglo, Barcelona, Antoni Bosch. LITVAK, Lily, 1980, Transformación industrial y literatura en Espaiia (1895-1905),
Madrid, Taurus. LOHAFER, Susan y Jo Ellyn Clarey (eds.), 1989, Short Story Theory ata Crossroads,
Baton Rouge and London, Lousiana State University Press. LÓPEZ, Ignacio Javier, 1986, "Distancia narrativa y alarde donjuanesco en las
Sonatas de Valle-Inclán", Caballero de novela. Ensayo sobre el donjuanismo en la novela espaiiola moderna, 1880-1930, Barcelona, Puvill Editor, pp. 135-150.
LÓPEZ BACELO, Mario, 1921, "Una visita a Valle-Inclán", Espaiia Nueva, La Habana, 30 de noviembre.
LÓPEZ-CASANOVA, Arcadio, 1995, "Introducción" a Ramón del Valle-Inclán, Flor de santidad. La media noche, Madrid, Espasa-Calpe, "Austral".
LÓPEZ-CASANOVA, Arcadio, (en prensa), "Valle-Inclán en Francia. Un día de guerra", en Margarita Santos Zas et alii (eds.), Seminario Internacional ValleInclán (1898-1998) Escenarios, noviembre-diciembre de 1998, Universidad de Santiago de Compostela.
LÓPEZ DE MARTÍNEZ, Adelaida, 1979, "La función estructural de la perspectiva del narrador en La guerra carlista", Hispanic Review, XLVII, nº 3, pp. 355-377. Versión reducida con el título "La guerra carlista: consecuencias, técnicas y significado literario de su estructura molecular", en Gabriele (ed.), 1987, pp. 71-78.
LÓPEZ DE MARTÍNEZ, Adelaida, 1995, "Discontinuidad estructural y autoparodia en las Comedias Bárbaras", Espaiia Contemporánea, VIII, 1, pp. 81-94.
413
LOUREIRO, Angel G., 1991, "Problemas teóricos de la autobiografía", en "La autobiografía y sus problemas teóricos", Suplementos Anthropos, 29, diciembre.
LOUREIRO, Ángel G., 1993, "La estética y la mirada de la muerte: Sonata de otoño", Revista Hispánica Moderna, XLVI, nº 1, junio, pp. 34-50.
LOUREIRO, Ángel G., 1999, "Valle-Inclán: la modernidad como ruina" en John P. Gabriele (ed.), Nuevas perspectivas sobre el 98, Madrid, Iberoamericana, pp. 293-303.
LOZANO MARCO, Miguel Ángel, 1983, Del relato modernista a la novela poemática: la narrativa breve de Ramón Pérez de Ayala, Alicante, Universidad.
LUBBOCK, Percy, 1968, The Craft of Fiction, London, Jonathan Cape. LUGO VIÑA, Ruy de, 1921, "Las últimas palabras de Valle-Inclán en México", El
Universal, México D.F., 14 de noviembre. LUNA SELLÉS, Carmen, 1997, "Los cuentos fantásticos de Valle-Inclán y la
narrativa breve hispanoamericana de Fin de Siglo", en Luis Iglesias Feijoo et alii (eds.), 1997, pp. 227-236.
LYON, John, 1975, "La media noche: Valle-Inclán at the crossroads", Bulletin of Hispanic Studies, LII, nº 2, pp. 135-142.
LYON, John, 1983, The Theatre of Valle-Inclán, Cambridge, Cambridge University Press.
LLORÉNS, Eva, 1975, Valle-Inclán y la plástica, Madrid, Insula. MADARIAGA, Salvador de, 1924, Semblanzas literarias contemporáneas: Galdós,
Ayala, Unamuno, Baraja, Valle-Inclán, Azorín, Miró, Barcelona, Editorial Cervantes, pp. 185-211. Publicado originalmente como "Don Ramón María del Valle-Inclán", Nosotros, Buenos Aires, XLI, 1922.
MAIER, Carol S., 1986, "La lámpara maravillosa de Valle-Inclán y la invención continua como una constante estética", en A. David Kossoff, José Amor y Vázquez, Ruth H. Kossoff y Geoffrey W. Ribbans (eds.): Actas del VIII° Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Brown University, 22-27 agosto 1983, vol 2, Madrid, Istmo, pp. 237-246.
MAIER, Carol S., 1987, '"Exégesis trina': Enigma, engaño y el principio estético de La lámpara maravillosa", en Gabriele (ed.), 1987, pp. 125-138.
MAINER, José-Carlos, 1995, "«Nexo de dolores y mudanzas»: la significación de La guerra carlista", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 307-336.
MAINER, José-Carlos y Jordi Gracia (eds.), 1997, En el 98 (Los nuevos escritores), Madrid, Visor-Fundación Duques de So ria.
MARÍAS, Julián, 1971, "Valle-Inclán en El Ruedo Ibérico", en La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán, Madrid, Revista de Occidente, pp. 137-186.
MARTIN, Wallace, 1986, "Points of View on Point of View", Recent Theories of Narrative, London, Comell University Press, pp. 130-151.
414
MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel, 1996, "Deslinde teórico de la novela corta", Monteagudo, 3° época, 1, pp. 47-66.
MARTÍNEZ BONATI, Félix, 1996, "El sentido histórico de algunas transformaciones del arte narrativo", en José Mª Pozuelo Yvancos y Francisco Vicente Gómez (eds.), Mundos de ficción. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, Investigaciones Semióticas VI, Universidad de Murcia, pp. 49-63.
MARTÍNEZ CACHERO, José María, 1994, "Introducción" a Antología del cuento español 1900-1936, Madrid, Castalia.
MARTÍNEZ SIERRA, G., 1928, "Hablando con Valle-Inclán de él y de su obra", ABC, Madrid, 7 de diciembre.
MARTÍNEZ-THOMAS, Monique, 1996, "El juego del didascalos. Las didascalias anti-funcionales de Las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán", Co-textes, "Les Comedias Bárbaras de Valle-Inclán", nº 31-32, pp. 67-92.
MASSIP, Paulina, 1928, "La mujer en el hogar de los hombres célebres. En el hogar de Valle-Inclán", Estampa, 27 de noviembre.
MATILLA RIVAS, Alfredo, 1967, "Las Comedias bárbaras de Valle-Inclán como obra expresionista", La Palabra y el Hombre, nº 44, 1967, pp. 697-723.
MATILLA, Alfredo, 1968, "La media noche: visión estelar de un momento de guerra", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 460-466.
MATILLA, Alfredo, 1972, Las Comedias bárbaras: Historicismo y expresionismo dra-mático, Madrid, Ana ya.
MAY, Charles E. (ed.), 1976, Short Story Theories, Ohio University Press. MAY, Georges, 1982, La autobiografía, México, F.C.E. McGRADY, Donald, 1970, "Elementos folklóricos en tres obras de Valle-Inclán",
Thesaurus, 25, enero-abril, pp. 49-58. McGRADY, Donald, 1974, "Una poesía desconocida de Valle-Inclán", Insula, 334,
p. 4. MENDILOW, A.A., 1965, Time and Novel, New York, Humanities Press. MEYER-MINNEMAN, Klaus, 1991, La novela hispanoamericana de Fin de Siglo,
México, F.C.E. MÍGUEZ VILAS, Catalina, 1998, Valle-Inclán y la novela popular: La Cara de Dios
(Proceso de escritura y estrategias genérico-narrativas), Universidad de Santiago de Compostela, Lalia Series Maior 9.
MÍGUEZ VILAS, Catalina, 1999, "Tragedia de ensueño y Comedia de ensueño de Valle-Inclán: ¿cuentos u obras dramáticas?, en Carmen Becerra et alii (eds.), Asedios ó canto, Vigo, Universidad de Vigo, pp. 329-336.
MONGE LÓPEZ, Jesús María, 1995, "La lámpara maravillosa y el quietismo estético: estado de la cuestión", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 207-216.
415
MONGE, Jesús María, 2000, "Rosa de Llamas: Valle-Inclán y Mateo Morral en la revista Los Aliados", El Pasajero. Revista de Estudios sobre Ramón del ValleInclán. <http:/ /www.elpasajero.com>, nºl.
MONTERO ALONSO, José, 1926, "Lo que preparan nuestros escritores", La Libertad, Madrid, 16 de abril.
MONTERO ALONSO, José, 1930, "Don Ramón del Valle-Inclán. Algunas opiniones literarias del insigne escritor de las Sonatas", La Novela de Hoy, Madrid, 16 de mayo.
MONTES, Eduardo, 1925, "Don Ramón del Valle-Inclán. En el Ateneo", El Castellano, Burgos, 23 de octubre.
MONTOLÍO DURÁN, Estrella, 1992, Gramática de la caracterización de ValleInclán. Análisis sintáctico, pragmático y textual de algunos mecanismos de caracterización, Barcelona, PPU.
MORALES LADRÓN, Marisol, 1994, "El demiurgo como base para las teorías estéticas de James Joyce y Ramón del Valle-Inclán", en F. García Tortosa y A.R. De Toro Santos (eds.), foyce en España, I, A Coruña, Universidade, pp. 73-81.
MUECKE, Douglas C., 1969, The Compass of Irony, London, Methuen. MUECKE, Douglas C., 1970, Irony, London, Methuen. MUECKE, Douglas C., 1982, Irony and the Ironic, London, Methuen. MUECKE, Douglas C., 1983, "Images of Irony", Poetics Today, 4, 3, pp. 399-413. MURGUÍA, Manuel, 1885, Los precursores, La Coruña, La Voz de Galicia, "Biblio-
teca Gallega". MURGUÍA, Manuel, 1895, "Prólogo" a Ramón del Valle-Inclán: Femeninas, Pon
tevedra, Imprenta de A Landín, pp. IX-XXII. NICKEL, Catherine, 1991, "Representation and Gender in Valle-Inclán's Rosita",
Revista de Estudios Hispánicos, XXV, nº 3, pp. 35-55. NOGALES, José, 1904, "Crónica. Flor de santidad", El Liberal, Madrid, 3 de
noviembre. NORA, Eugenio G. de, 1963, "Valle-Inclán como novelista", La novela española
contemporánea (1898-1927), t. I, Madrid, Gredos, pp. 49-96. ONÍS, Federico de, 1955, "Historia de la poesía modernista (1882-1932)", en
España en América: estudios, ensayos y discursos sobre temas españoles e hispanoamericanos, Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, pp. 175-181.
ORBE, Juan, 1987, "Una inspección de Tirano Banderas como 'síntesis'", en Gabriele (ed.), 1987, pp. 79-87.
ORTEGA Y GASSET, José, 1946, "Verdad y perspectiva", en El Espectador. I (1916), en Obras Completas, t. II, Madrid, Revista de Occidente, pp. 15-20.
ORTEGA Y GASSET, José, 1947a, "La doctrina del punto de vista", en El tema de nuestro tiempo (1923), en Obras Completas, t. III, Madrid, Revista de Occidente, pp. 197-203.
416
ORTEGA Y GASSET, José, 1947b, "Ideas sobre la novela", en Obras Completas, tomo III (1917-1928), Madrid, Revista de Occidente, pp. 387-419.
ORTEGA Y GASSET, José, 1983a, "La deshumanización del arte", en La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Madrid, Revista de Occidente en Alianza editorial, pp. 11-54.
ORTEGA Y GASSET, José, 1983b, "Sobre el punto de vista en las artes", en La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Madrid, Revista de Occidente en Alianza editorial, pp. 187-205.
PAOLINI, Claire J., 1986, Valle-Inclán's Modernism. Use and Abuse of Religious and Mystical Symbolism, Valencia, Albatros-Hispanófila.
PAREDES NÚÑEZ, Juan, 1979, Los cuentos de Emilia Pardo Bazán, Granada, Universidad de Granada.
PAREDES NÚÑEZ, Juan, 1983, La realidad gallega en los cuentos de Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Sada, Ediciós do Castro.
PASTOR PLATERO, Emilio, 1993, "Algunas consideraciones sobre el epifonema en las Sonatas", en José Romera, Alicia Yllera, Mario García-Page y Rosa Calvet (eds.): Escritura autobiográfica. Actas del II Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral (Madrid, UNED, 1-2 julio 1992), Madrid, Visor, pp. 311-316.
PÉREZ DE AYALA, Ramón, 1923, "Valle-Inclán, dramaturgo", La Pluma, Madrid, año IV, nº 32, enero, pp. 19-27.
PÉREZ DE AYALA, Ramón, 1982, Tigre Juan y El curandero de su honra, edición de Andrés Amorós, Madrid, Castalia. Las primeras ediciones son las siguientes: Tigre Juan, Madrid, Pueyo, Obras Completas de Ramón Pérez de Ayala, XVIII, 1926. El curandero de su obra. (Segunda parte de Tigre Juan), Madrid, Pueyo, Obras Completas de Ramón Pérez de Ayala, XIX, 1926.
PÉREZ DE AYALA, Ramón, 1989, Belarmino y Apolonio, edición de Andrés Amorós, Madrid, Cátedra. La primera edición es la siguiente: Madrid, Saturnino Calleja, 1921.
PHILLIPS, Allen W., 1974, "Flor de santidad: novela poemática de Valle-Inclán", Temas del Modernismo hispánico y otros estudios, Madrid, Gredos, pp. 73-112.
PHILLIPS, Allen W., 1989, "Poetas del día": "El Liberal", Barcelona, Anthropos. POSSE, Rita, 1966, "Notas sobre el folclore gallego en Valle-Inclán", Cuadernos
Hispanoamericanos, 67, nº 199-200, julio-agosto, pp. 493-521. POUILLON, Jean, 1946, Temps et roman, París, Gallimard. POZUELO YVANCOS, José María, 1984, "Focalización y estructura textual: la
capilla de Brandeso en la Sonata de otoño", Estudios de Lingüística, 2, pp. 251-271.
POZUELO YVANCOS, José María, 1988, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra.
417
POZUELO YVANCOS, José María, 1992, "La teoría literaria reencuentra la ficción", Insula, 552, diciembre.
POZUELO YVANCOS, José María, 1999, "Escritores y teóricos: la estabilidad del género cuento", en Carmen Becerra et alii (eds.), Asedios ó canto, Vigo, Universidad de Vigo, pp. 37-48.
PRADO BIEZMA, Javier del, Juan Bravo Castillo y María Dolores Picazo, 1994, Autobiografía y modernidad literaria, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
PREDMORE, Michael, 1988, "Satire in the Sonata de primavera", Hispanic Review, 56, III, pp. 307-317.
PREDMORE, Michael, 1990, "El modo dominante de las Sonatas de Valle-Inclán: ¿Esteticismo, ambigüedad o sátira?" en Bridget Aldaraca, Edward Baker y John Beverly (eds.), Texto y Sociedad: Problemas de Historia Literaria, Amsterdam, Rodopi, pp. 231-243. Este trabajo es reelaboración de dos versiones previas "The Dominant Mode of the Sonatas of Valle-Inclán: Aestheticism, Ambiguity or Satire?", Ideologies & Literature, II, nº 1, 1987, pp. 63-83. "El modo dominante de las Sonatas de Valle-Inclán: ¿Esteticismo, ambigüedad o sátira?", en Gabriele (ed.), 1987, 59-70.
PRINCE, Gerald, 1973, "Introduction a l'étude du narrataire", Poétique, 14, pp. 178-196.
PRINCE, Gerald, 1988, A Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press. QUIÑONES, Ricardo J., 1985, Mapping Literary Modernism. Time and Development,
Princeton, Princeton University Press. RAMOS, Rosa Alicia, 1985, Valle-Inclán y la tradición oral: estudio de la prosa narra
tiva breve, University of Pennsylvania (Tesis). RAMOS, Rosa Alicia, 1991, Las narraciones breves de Ramón del Valle-Inclán,
Madrid, Pliegos. RAMOS-KUETHE, Lourdes, 1985, Valle-Inclán: Las "Comedias bárbaras", Madrid,
Pliegos. REHDER, Ernest C., 1977, "Concentric Patterns in Valle-Inclán's Jardín Umbrío",
Romance Notes, 18, pp. 62-65. REHDER, Ernest C., 1981, "Historical Antecedents for the Vate Larrañaga and
the Barón de Benicarlés in Valle-Inclán's Tirano Banderas", Romance Notes, XXII, nº 1, pp. 37-41.
REID, Ian, 1986, The Short Story, London and New York, Methuen. REIS, Carlos, 1978, Técnicas de análise textual, Coimbra, Almedina. REIS, Carlos, 1984, Estatuto e perspectivas do narrador na Jic9iío de E9a de Queirós,
Coimbra, Almedina. REIS, Carlos, 1987, Para una semiótica de la ideología, Madrid, Taurus. REIS, Carlos y Ana Cristina M. Lopes, 1990, Dicionário de narratologia, Coimbra,
Almedina.
418
REISZ DE RIVAROLA, Susana, 1989, Teoría y análisis del texto literario, Buenos Aires, Hachette, 1989.
REQUEIJO PERNAS, María Heichene, 1995, "El Marqués de Bradomín y las Sonatas de Valle-Inclán. Historia de un proceso de creación (Los pre-textos de Sonata de estío)", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 275-284. Este trabajo es una versión de un capítulo de la Tesis Doctoral inédita La construcción del personaje en la obra de Valle-Inclán: el Marqués de Bradomín, Universidad de Santiago de Compostela, 1995.
REQUEIJO PERNAS, María, 1997, "El dandismo de las Sonatas de Valle-Inclán como símbolo de la rebeldía del Fin de Siglo", en Luis Iglesias Feijoo et alii (eds.), 1997, pp. 305-320.
REYES, Graciela, 1984, Polifonía textual. La citación en el relato literario, Madrid, Gredos.
REYLES, Carlos, [1896], Academias, I. Primitivo, Montevideo, Imprenta de Domaleche y Reyes.
REYLES, Carlos, 1897, Academias. El extraño, Madrid, Ricardo Fé. REYLES, Carlos, [1898], Academias (Ensayos de modernismo). El sueño de Rapiña,
Montevideo, Domaleche y Reyes. RICO, Francisco, 1982, "Aristóteles y la teoría del esperpento", Primera cuaren
tena y tratado general de literatura, Barcelona, El Festín de Esopo, pp. 47-48. RIMMON-KENAN, Slomith, 1983, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Lon
don-New York, Methuen. RISCO, Antonio, 1966, La estética de Valle-Inclán en los esperpentos y en "El ruedo
ibérico", Madrid, Gredos. 1975, 2ª edición. RISCO, Antonio, 1977, El demiurgo y su mundo. Hacia un nuevo enfoque de la obra de
Valle-Inclán, Madrid, Gredos. RISCO, Antonio, 1982, Literatura y fantasía, Madrid, Taurus. RISCO, Antonio, 1987, Literatura fantástica en lengua española. Teoría y aplicaciones,
Madrid, Taurus. RISCO, Antonio, 1988, "El elemento fantástico en la obra de Valle-Inclán", en
García de la Torre (ed.), 1988, pp. 49-63. RISCO, Antonio, 1989, "Las dos columnas del templo de Salomón (A propósito
de La lámpara maravillosa)", en Hormigón (ed.), 1989, t. I, pp. 171-177. RISCO, Antón, 1994, "Introducción" a Ramón del Valle-Inclán, Águila de blasón.
Comedia bárbara, Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, nueva serie, 34, pp. 9-46.
RISLEY, William, 1979, "Hacia el simbolismo en la prosa de Valle-Inclán", Anales de Literatura Española Contemporánea, 4, pp. 45-90.
RIVAS CHERIF, Cipriano, 1916, "Los españoles y la guerra. El viaje de ValleInclán", España, Madrid, 11 de mayo.
419
RIVAS CHERIF, Cipriano, 1924, "Bradomín en la corte", Heraldo de Madrid, 2 de agosto.
RODRÍGUEZ, Juan, 1994, "Introducción" a Ramón del Valle-Inclán: Tirano Banderas, Barcelona, Planeta, Clásicos Universales Planeta, 231.
RODRÍGUEZ, María Soledad, 1991, "La représentation de la jeune fille dans quatre nouvelles de Valle-Inclán", en Augustin Redondo (ed.), Les representations de l' autre dans l' espace ibérique et ibéro-américain (perspective synchronique), París, Presses de la Sorbonne Nouvelle, pp. 177-184.
RODRÍGUEZ-FISHER, Ana, 1997, "Introducción a Una tertulia de antaño", en Narrativa breve del siglo XX, Madrid, Biblioteca Hermes-Clásicos Castellanos, pp. 111-115.
ROGERS, Paul P., 1930, "A Spanish Version of the Mateo Falcone Theme", Modern Language Notes, XLV, nº 6, junio, pp. 402-403.
ROMÁN GUTIÉRREZ, Isabel, 1988, Historia interna de la novela espaíiola del siglo XIX, 2 tomos, Sevilla, Alfar.
ROMBERG, Bertil, 1962, Studies in the Narrative Teclmique aj the First-Person Novel, Stockholm-Goteborg-Upsala, Almqvist and Wiksell.
ROMERA CASTILLO, José, 1980, "La literatura autobiográfica como género literario", Revista de Investigación, t. IV, nº 1, pp. 49-54.
ROMERA CASTILLO, José, 1989, "Gestos y ojos 'hablan' en Sonata de primavera", en José Romera Castillo (coord.), Valle-Inc/án. Homenaje, Revista de Estudios Hispánicos, Puerto Rico, XVI, pp. 45-51.
ROMERO TOBAR, Leonardo (ed.), 1998, El camino hacia el 98 (Los escritores de la Restauración y la crisis del Fin de Siglo), Madrid, Visor-Fundación Duques de Soria.
ROMERO TOBAR, Leonardo, 1999, "Flor de santidad, su proceso de redacción y la figura del doble", en M. Galeote y A. Rallo (eds.), La Generación del 98. Relectura, Málaga, Analecta Malacitana, Anejo XXIV, pp. 245-253.
RUBIA BARCIA, José, 1992, "El esperpento. Su signo universal", en Gabriele (ed.), 1992, pp. 127-150. La primera versión de este trabajo es de 1968.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús, 1982, "Los novelistas en el teatro", Ideología y teatro en España: 1890-1900, Zaragoza, Pórtico y Universidad de Zaragoza, pp. 73-108.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús, 1989, "Modernismo y teatro de ensueño", Anales de Literatura Española Contemporánea, 14, pp. 199-222.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús, 1993, El teatro poético en España. Del modernismo a las vanguardias, Murcia, Universidad, Cuadernos de Teatro, 17.
RUBIO JIMÉNEZ, Jesús, 1998, "Novela, relato breve y drama en el cambio de siglo. Una aproximación", Insula, 614, "La regeneración literaria del 98", febrero, pp. 20-22.
420
RUIZ DE GALARRETA, Juan, 1962, Ensayo sobre el humorismo en las "Sonatas" de Valle-Inclán, La Plata, Ed. Municipalidad de La Plata.
RUIZ PÉREZ, Pedro, 1987, "Significado y función del símil en la Sonata de otoño", en Guillermo Carnero (ed.): Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo español e hispanoamericano y sus raíces andaluzas y cordobesas, Córdoba, Excma. Diputación Provincial, pp. 455-464.
RUIZ RAMÓN, Francisco, 1988, "El esperpento, ¿teatro para el futuro?", Celebración y catarsis (Leer el teatro espaiiol), Murcia, Cuadernos de la Cátedra de Teatro de la Universidad de Murcia, pp. 155-164.
RYAN, Marie-Laure, 1981, "The Pragmatics of Personal and Impersonal Fiction", Poetics, 10, pp. 517-539.
SABATÉ PLANES, Dolors, 1998, Ramón María del Valle-Inclán en Alemania: Recepción y traducción del esperpento, Kassel, Reichenberger.
SALPER DE TORTELLA, Roberta, 1968, "The Creation of a Fictional World: Valle-Inclán and the European Novel", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 109-130.
SALPER, Roberta L., 1988, Valle-Inclán y su mundo: Ideología y forma narrativa, Amsterdam, Rodopi.
SÁNCHEZ, Roberto, 1974, El teatro en la novela. Galdós y Clarín, Madrid, Insula. SÁNCHEZ GARRIDO, Amelia, 1967, "La técnica narrativa en El ruedo ibérico", en
Ramón M. del Valle-Inclán. 1866-1966 (Estudios reunidos en conmemoración del centenario), La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 1967, pp. 433-460.
SÁNCHEZ-GREY ALBA, Esther, 1990, "Romance de lobos, ¿teatro o novela?", en Nora Marval-McNair (ed): Selected Proceedings of the "Singularidad y Trascendencia" Conference. A semicentennial 'fribute to Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán and Federico García Larca, Boulder, Society of Spanish and Spanish-American Studies, pp. 207-211.
SÁNCHEZ OCAÑA, Vicente, 1926, "El centenario del romanticismo: ValleInclán cree que no vale la pena celebrarlo", Heraldo de Madrid, 4 de junio.
SANTIÁÑEZ-TIÓ, Nil, 1994, Angel Ganivet, escritor modernista. Teoría y novela en el fin de siglo español, Madrid, Gredos.
SANTONJA, Gonzalo, 1986, "En torno a la novela erótica española de comienzos de siglo", Cuadernos Hispanoamericanos, 427, enero, pp. 165-174.
SANTOS ZAS, Margarita (ed.), 1991, "Estéticas de Valle-Inclán", Insula, 531, marzo.
SANTOS ZAS, Margarita, 1993, Tradicionalismo y literatura en Valle-Inclán (1889-1910), Boulder, Society of Spanish and Spanish-American Studies.
SANTOS ZAS, Margarita, 1994, "Una tertulia de antaño, eslabón entre dos ciclos históricos", en Aznar (ed.), 1994, pp. 60-65.
SANTOS ZAS, Margarita, 1998, "Valle-Inclán, de puño y letra: Notas a una exposición de Romero de Torres", Anales de Literatura Española Contemporánea,
421
23-1, Número especial coordinado por José M. Del Pino, Peter Elmore y Luis T. González del Valle, "1898, Fin de Siglo and Modernity", pp. 405-450.
SANZ, Jorge, 1905, reseña de Sonata de Invierno, El País, Madrid, 17 de septiembre. SARRAILH, Michele, 1981, "Un nuevo enfoque de Tirano Banderas", Boletín de la
Real Academia Española, LXI, n. 22, pp. 53-121. SCARI, Robert M., 1980, "Tirano Banderas: aspectos de su estructura", Revista de
Estudios Hispánicos, XIV, nº 2, pp. 47-57. SCHIAVO, Leda, 1976, "Sobre la génesis de El ruedo ibérico: Otra castiza de Sama
ria", Nueva Revista de Filología Hispánica, XXV, pp. 303-331. SCHIAVO, Leda, 1980a, "La génesis de El ruedo ibérico", en Alan M. Gordon y
Evelyn Rugg (eds.): Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Toronto del 22 al 26 de agosto de 1977, Toronto, Department of Spanish and Portuguese, University of Toronto, Paul Malak and Son, 1980, pp. 681-684.
SCHIAVO, Leda, 1980b, "Sobre la utilización de fuentes en El ruedo ibérico", Cuadernos Hispanoamericanos, 358, abril, pp. 205-217.
SCHIAVO, Leda, 1980c, Historia y novela en Valle-Inclán. Para leer "El ruedo ibérico", Madrid, Castalia.
SCHIAVO, Leda, 1991, "La estética del recuerdo en Valle-Inclán", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 12-14.
SCHMÓLZER, Nicole, 1997, "El cubismo en Tirano Banderas de Ramón del ValleInclán", Analecta Malacitana, XX, 2, pp. 491-511.
SCHNEIDER, Luis Mario, 1992, Todo Valle-Inclán en México, México, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, U.N.A.M.
SEELEMAN, Rosa, 1935, "Folkloric Elements in Valle-Inclán", Hispanic Review, 3, nº 2, pp. 103-118.
SEGURA COVARSÍ, Enrique, 1956, "Las acotaciones dramáticas de Valle-Inclán (Ensayo estilístico)", Clavileño, VII, nº 38, pp. 44-52.
SERRANO, Carlos, 1977, "Les paradoxes de l'histoire. La guerra carlista de Ramón del Valle-Inclán", Recherches sur le roman historique en Europe - XVIIIe XIXe siecles, París, Les Belles Lettres, pp. 275-286.
SERRANO, Carlos, 1998, "Conciencia de la crisis, conciencias en crisis", en Juan Pan-Tojo (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, pp. 335-403.
SERRANO ALONSO, Javier (ed.), 1987, Ramón del Valle-Inclán: Artículos completos y otras páginas olvidadas, Madrid, Ediciones Istmo, "Bella Bellatrix".
SERRANO ALONSO, Javier, 1990a, "La génesis de Aguila de Blasón", FGL. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8, diciembre, pp. 83-121.
SERRANO ALONSO, Javier, 1990b, "Valleinclaniana. Algunos textos olvidados de y sobre Valle-Inclán", FGL. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8, diciembre, pp. 123-133.
422
SERRANO ALONSO, Javier, 1991, "Introducción" a su edición de Ramón del Valle-Inclán, Sonata de estío, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca ValleInclán, 16.
SERRANO ALONSO, Javier, 1992a, Ramón del Valle-Inclán: "Jardín Umbrío"/ "Jardín Novelesco". Edición crítica. La estrategia narrativa en los cuentos de ValleInclán, 2 vols, Madrid, Universidad Autónoma, Tesis Doctoral.
SERRANO ALONSO, Javier, 1992b, "Una aproximación a los cuentos de ValleInclán", Insula, 552, diciembre, pp. 8-9.
SERRANO ALONSO, Javier, 1995, "Valle-Inclán y sus críticos. La recepción de las Sonatas (1902-1905)", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 285-294.
SERRANO ALONSO, Javier, 1996a, Los cuentos de Valle-Inclán. Estrategia de la escritura y genética textual, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, Lalia Series Maior, 3.
SERRANO ALONSO, Javier, 1996b, "La Corte Isabelina (1926), primera edición de La Corte de los Milagros de Ramón del Valle-Inclán", Bulletin Hispanique, 98, nº 1, pp. 1-13.
SERRANO ALONSO, Javier, 1997, "La poética modernista de Valle-Inclán", en Luis Iglesias Feijoo et alii (eds.), 1997, pp. 59-81.
SERRANO ALONSO, Javier y Amparo de Juan Bolufer, 1995, Bibliografía General de Ramón del Valle-Inclán, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.
SIEBERS, Tobin, 1989, Lo fantástico romántico, México, FCE. Traducción de The Romantic Fantastic, Ithaca, Comell University Press, 1984.
SILVA, José Asunción, 1990, Obra completa, edición, de Héctor H. Orjuela, Madrid, CSIC.
SINCLAIR, Alison, 1972, "The First Fragment of El ruedo ibérico?", Bulletin of Hispanic Studies, XLIX, pp. 165-174.
SINCLAIR, Alison, 1977, Valle-Inclán's "Ruedo ibérico". A Popular View of Revolution, London, Tamesis Books.
SMITH, Verity, 1964, "Fin de un revolucionario y su conexión con el Ciclo ibérico", Revista de Literatura, nº 51-2, pp. 61-88.
SMITH, Verity, 1971, Valle-Inclán: "Tirano Banderas", Londres, Grant and Cutler. SMITHER, William J., 1986, El mundo gallego de Valle-Inclán. Estudio de toponimia e
indicaciones localizantes en las obras gallegas, La Coruña, Ediciós do Castro. SOBEJANO, Gonzalo, 1967a, "Forma literaria y sensibilidad social en La Incóg
nita y Realidad de Galdós", Forma literaria y sensibilidad social, Madrid, Gredos, pp. 67-104.
SOBEJANO, Gonzalo, 1967b, Nietzsche en España, Madrid, Gredos. SOBEJANO, Gonzalo, 1985, Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Castalia. SOLALINDE, AG., 1919, "Prosper Merimée y Valle-Inclán", Revista de Filología
Española, Madrid, VI, pp. 389-391.
423
SPANG, Kurt, 1991, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Pamplona, Eunsa.
SPANG, Kurt, 1993, Géneros literarios, Madrid, Síntesis. SPERATTI-PIÑERO, Emma Susana, 1968, De "Sonata de Otoño" al esperpento
(Aspectos del arte de Valle-Inclán), London, Tamesis. Se citan los trabajos siguientes: "Génesis y evolución de Sonata de otoño", pp. 1-32 (Revista Hispánica Moderna, XXV, nº 1-2, 1959, pp. 57-80); "La elaboración artística en Tirano Banderas", pp. 73-239 (México, El Colegio de México, 1957); "Cómo nació y creció El ruedo ibérico", pp. 243-248 (Revista Mexicana de Literatura, enero-marzo de 1959, pp. 57-58); "Acerca de La corte de los milagros", pp. 249-272 (Nueva Revista de Filología Hispánica, XI, nº 3-4, julio-diciembre de 1957, pp. 343-365); "Las últimas novelas de Valle-Inclán", pp. 313-327 (Cuadernos Americanos, XIII, nº 6, 1954, pp. 250-266); "La aventura final de Fernández Vallín", pp. 273-293; "¿Un nuevo episodio de El ruedo ibérico?", pp. 295-312 (Nueva Revista de Filología Hispánica, XV, 1961, pp. 589-604).
SPERATTI-PIÑERO, Emma Susana, 1974, El ocultismo en Valle-Inclán, London, Tamesis.
SPIRES, Robert C., 1988, "Ramón del Valle-Inclán, Tirano Banderas", Transparent Simulacra. Spanish Fiction, 1902-1926, Columbia, University of Missouri Press, pp. 90-107.
STANZEL, Franz, 1971, Narrative Situations in the Novel. Tom Janes, Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses, Bloomington-London, Indiana University Press.
STANZEL, Franz, 1984, A Theory of Narrative, Cambridge, Cambridge University Press.
SUÁREZ CALIMANO, E., 1909, "Los cruzados de la Causa", Nosotros, Buenos Aires, IV, nº 18-19, pp. 108-109.
TACCA, Óscar, 1985, Las voces de la novela, Madrid, Credos, 3ª edición aumentada. 1 a edición de 1973.
TASENDE GRABOWSKI, Mercedes, 1994a, "Aspectos de la modernidad en Camino de perfección y la Sonata de otoño", Siglo XX/20th Century, XII, 1-2, pp. 239-260.
TASENDE GRABOWSKI, Mercedes, 1994b, Palimpsesto y subversión: Un estudio intertextual de "El Ruedo Ibérico", Madrid, Huerga y Fierro.
TENREIRO, Ramón María, 1909, "Los cruzados de la Causa", La Lectura, Madrid, IX, pp. 330-334.
TODOROV, Tzvetan, 1970, Introduction a la littérature fantastique, París, Seuil. TODOROV, Tzvetan, 1973, Poétique, París, Seuil. TORNAR, Mariano, 1926, "A manera de prólogo. Hablando con Valle-Inclán", en
Ramón del Valle-Inclán: Zacarías el Cruzado o Agüero Nigromante, La Novela de Hoy, Madrid, 3 de septiembre.
424
TORRE, Guillermo de, 1971, Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid, Guadarrama, 3 vols, 2ª ed.
TORRECILLA, Jesús, 1998, "Valle-Inclán y la apropiación nacionalista de las vanguardias", Anales de Literatura Española Contemporánea, 23, pp. 495-515.
TUCKER, Peggy Lynne, 1980, Time and History in Valle-Inclán's Historical Novels and "Tirano Banderas", Valencia, Albatros.
UNAMUNO, Miguel de, 1958, "Una novela mejicana" (reseña de El triunfo del ideal de Pedro César Dominici, 1901) en Obras Completas, t. VIII, Madrid, Afrodisio Aguado, pp. 116-119.
URRELLO, Antonio, 1972, "Isabel II y su reinado en una novela de Valle-Inclán y un episodio galdosiano", Hispanófila, 46, pp. 17-33.
URRUTIA, Jorge, 1991, "Estructura, significación y sentido de La voluntad", en Carla Prestigiacomo y M. Caterina Ruta (eds.), Dai Modernismi alle Avanguardie. Atti del Convegno dell'Associazione degli Ispanisti Italiani. Palermo 18-20 maggio 1990, Palermo, Flaccovio Editore, pp. 41-52.
USPENSKY, Boris, 1973, A Poetics of Composition. The Structure of the Artistic Text and Tipology of a Compositional Form, Berkeley, University of California Press. Traducción de la edición rusa de 1970.
VALLE-INCLÁN, Javier y Joaquín Valle-Inclán, (eds.), 1994, Ramón María del Valle-Inclán. Entrevistas, conferencias y cartas, Valencia, Pre-Textos.
VALLE-INCLÁN, Javier y Joaquín Valle-Inclán, 1995, Bibliografía de don Ramón María del Valle-Inclán, Valencia, Pre-Textos.
VALLE-INCLÁN, Javier y Joaquín Valle-Inclán, 1998, "Los viajes a América y Francia", Catálogo de la Exposición Don Ramón Mª del Valle-Inclán (1866-1898), Universidad de Santiago de Compostela, t. II, pp. 16-30.
VARELA JÁCOME, Benito, 1967, "El vigoroso expresionismo de Valle-Inclán", Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, pp. 270-288.
VARELA JÁCOME, Benito, 1991, "Estrategia narrativa de Valle-Inclán, en La media noche", en Mercedes Brea y Francisco Femández Rei (eds.): Homenaxe ó profesor Constantino García, Universidad de Santiago de Compostela, t. II, pp. 553-565.
VARGAS VILA, 1907, "Valle Inclán", El Nuevo Mercurio, París, nº 6, junio. VELÁZQUEZ BRINCAS, Esperanza, 1921, "Don Ramón María del Valle-Inclán
en México", El Heraldo de México, México D.F., 21 de septiembre. VILLANUEVA, Darío, 1977, "Valle-Inclán" (capítulo III "La 'reducción tem
poral' en la novelística del siglo XX"), Estructura y tiempo reducido en la novela, Valencia, Bello, pp. 90-94. Versión corregida y ampliada, Barcelona, Anthropos, 1994.
VILLANUEVA, Darío, 1983, "Prólogo" a su edición La novela lírica, J. Azorín, Gabriel Miró, Madrid, Taurus, pp. 9-23.
425
VILLANUEVA, Darío, 1989a, "Valle-Inclán renovador de la novela", en Hormigón (ed.), 1989, t.11, pp. 35-50.
VILLANUEVA, Darío, 1989b, "Valle-Inclán y James Joyce: Nuevo acercamiento a Luces de bohemia", en Blanca Periñán y Francesco Guazzelli (eds.): Symbolae Pisanae. Studi in onore di Guido Mancini, Pisa, Giardini Editori, t. 11, pp. 639-659.
VILLANUEVA, Darío (ed.), 1990, Introducción a Ramón del Valle-Inclán: Sonata de invierno, Barcelona, Círculo de Lectores, Biblioteca Valle-Inclán, 3.
VILLANUEVA, Darío, 1991a, El polen de ideas. Teoría, crítica, historia y literatura comparada, Barcelona, PPU. Se citan los trabajos "Tiempo y representación literaria", pp. 49-71 y "La unidad de tiempo en la novela", pp. 72-94. Recoge además Villanueva, 1978 (pp. 306-339) y 1989b (pp. 340-364).
VILLANUEVA, Darío, 199lb, "El 'Modernismo' novelístico de Ramón del ValleInclán", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 22-23.
VILLANUEVA, Darío, 1992a, "La media noche de Valle-Inclán: análisis y suerte de su técnica narrativa", en Gabriele (ed.), 1992, pp. 415-444. Versión del trabajo publicado en el Homenaje a Julio Caro Baraja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, pp. 1031-1054.
VILLANUEVA, Darío, 1992b, Teorías del realismo literario, Madrid, Instituto de España, Espasa-Calpe.
VILLANUEVA, Darío, 1994, "Valle-Inclán y James Joyce", en F. García Tortosa y A.R. de Toro Santos (eds.): foyce en España (I), A Coruña, Universidade, pp. 55-72.
VILLANUEVA, Darío, 1995, "Las Sonatas desde la teoría de la literatura del yo", en Aznar y Rodríguez (eds.), 1995, pp. 241-256.
VILLEGAS, Juan, 1967, "La disposición temporal de Tirano Banderas", Revista Hispánica Moderna, XXXIII, pp. 299-308.
VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, 1984, Cuentos crueles, edición de Enrique Pérez Llamosa, Madrid, Cátedra.
VISWANATHAN, J., 1985, "Distanciation et distance esthetique", en Anna Balakian y Jammes J. Wilhelm (eds.): Procedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association New York, 1982, New York and London, Garland, pp. 262-268.
VITOUX, Pierre, 1982, "Le jeu de la focalisation", Poétique, 51, pp. 359-368. VOLOSHINOV, V.M., 1977, Le marxisme et la philosophie du langage, París, Minuit.
Traducción francesa de la edición rusa de 1929. VOLPE, Sandro, 1984, L'occhio del narratore. Problemi del punto di vista, Palermo,
Quademi del Circolo Semiologico Siciliano, 20. WAINWRIGHT, John, 1993, "Bibliografía selecta de la crítica sobre el moder
nismo hispánico", en Richard Cardwell y Bemard McGuirk (eds.), 1993, pp. 379-456.
426
WEINCARTEN, Barry E., 1981, "Valle-Inclán's Novelas de La guerra carlista: preesperpentos", Hispanófila, nº 73, septiembre, pp. 29-42.
WELLEK, René y Austin Warren, 1969, Teoría literaria, Madrid, Credos, 4º ed. WENTZLAFF-ECCEBERT, Harald, 1992, "Las Comedias bárbaras y el expresio
nismo dramático alemán", en Cabriele (ed.), 1992, pp. 251-267. Una versión anterior de este trabajo se publicó en Hormigón (ed.), 1989, t. 1, pp. 179-188.
WISHNIEFF, Harriet, 1928, "A Synthesis of South America", The Nation, Nueva York, 16 mayo.
YNDURÁIN, Domingo, 1990, "Esperpentos y Sonatas", en Javier Serrano Alonso (ed): Homenaje a don Ramón María del Valle-Inclán, FGL. Boletín de la Fundación Federico García Larca, 7-8, pp. 45-58.
YNDURÁIN, Francisco, 1969a, "El ruedo ibérico de Valle-Inclán", en Clásicos modernos. Estudios de crítica literaria, Madrid, Credos, pp. 126-135.
YNDURÁIN, Francisco, 1969b, "Imaginería en El ruedo ibérico de Valle-Inclán", en Clásicos Modernos. Estudios de crítica literaria, Madrid, Credos, pp. 136-169.
ZAHAREAS, Anthony N. (ed.), 1968, Ramón del Valle-Inclán. An Appraisal of His Lije and Works, New York, Las Américas.
ZAHAREAS, Anthony N., 1991, "El esperpento como proyecto estético", en Santos Zas (ed.), 1991, pp. 31-32.
ZAHAREAS, Anthony N. y Cerald Cillespie, 1968a, "Observations on the Form and Tradition of the Novella (Toward a New Appraisal of Valle-Inclan's Tales)", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 277-280.
ZAHAREAS, Anthony N. y Cerald Cillespie, 1968b, "Rosarito and the Novella Tradition", en Zahareas (ed.), 1968, pp. 281-287.
ZAHAREAS, Anthony N. y Rodolfo Cardona, 1990, "El esperpento valleinclanesco: la función histórica del espectáculo", en Cabriele (ed.), 1992, pp. 151-174. Este trabajo ha sufrido continuas revisiones por parte de sus autores: "The Historical Function of the Crotesque (Valle-Inclán's Art of Spectacle)", Ideologies & Literature, II, nº 1, Spring 1987, pp. 85-104. "La función histórica del espectáculo: el arte de Valle-Inclán", en Hormigón (ed.), 1989, t. II, pp. 123-131. "The Historical Function of Spectacle", en Nora Marval-McNair (ed.): Se/ected Proceedings of the "Singularidad y Trascendencia" Conference. A Semicentennial Tribute to Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán and Federico García Larca, Boulder, Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1990, pp. 131-148.
ZAMORA VICENTE, Alonso, 1955, Las Sonatas de Valle-Inclán, Madrid, Credos, 2ª edición.
ZAVALA, Iris M., 1981, "Sobre Valle-Inclán (El ruedo ibérico)", El texto en la historia, Madrid, Nuestra Cultura, pp. 69-109.
427
ZAVALA, Iris M., 1990, La musafunambulesca. Poética de la carnavalización en ValleInclán, Madrid, Orígenes.
ZUBIARRE, Antonio de, 1978, "Introducción" a su edición de Ramón del ValleInclán, Femeninas. Epitalamio, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 9-39.
Listado de abreviaturas empleadas.
(Adoración)
(Águila)
(Antonia)
(Babel)
(Bastardo)
(Bautizo)
(Baza)
(Beatriz)
(Bisabuelo)
(Cabecilla)
(Canario)
(Cara)
(Caritativa)
(Cela)
(Comedia)
"La adoración de los Reyes (Tabla del siglo XV)", El Imparcial, Madrid, 6 de enero de 1902.
"Águila de blasón", El Imparcial, Madrid, 28 de mayo de 1906.
"Mi hermana Antonia", Cofre de sándalo, 1909, pp. 95-141.
"Babel", Café con Gotas, Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 1888. En Lavaud (1992), pp. 145-148.
"Un bastardo de Narizotas. Página histórica", Caras y Caretas, Buenos Aires, 5 de enero de 1929.
"Un bautizo", El Liberal, Madrid, 3 de septiembre de 1906. En Lavaud (1992), pp. 203-206.
"El Ruedo Ibérico. Baza de Espadas: Vísperas septembrinas", El Sol, Madrid, 7 de junio de 1932 al 19 de julio de 1932. Se cita por la edición de José Manuel García de la Torre, Barcelona, Círculo de Lectores, "Biblioteca Valle-Inclán", 27, 1992.
"Beatriz", Electra, Madrid, I, nº 2, 23 de marzo de 1901, pp. 44-50.
"Mi bisabuelo", en Jardín Umbrío, 1914, pp. 161-172.
"Un cabecilla", Extracto de Literatura, Pontevedra, nº 37, 16 de septiembre de 1893, pp. 5-7.
"El canario. Novela corta", El Universal, México, 26 de junio de 1892. En Fichter (1952), pp. 183-188.
La Cara de Dios. Novela basada en el célebre drama de Don Carlos Arniches, Madrid, La Nueva Editorial de J. García, [1900]. Se cita por la edición de Domingo García-Sabell, Madrid, Taurus, 1972.
"¡Caritativa! Novela corta", El Universal, 19 de junio de 1892. En Fichter (1952), pp. 172-182.
"La condesa de Cela", en Femeninas, 1895, pp. 3-48.
"Comedia de ensueño", en Jardín Novelesco, 1905, pp. 213-230.
428
(Confesión)
(Corte)
(Cruzados)
(Cuernos)
(Chole)
(Dalicam)
(Día)
(Égloga)
(Ejemplo)
(Epitalamio)
(Estella)
(Estío)
(Eulalia)
(Femeninas)
(Fin)
(Flor)
(Flores)
(Gavilán)
"La confesión (Novela corta)", El Universal, México, 10 de julio de 1892. En Fichter (1952), pp. 198-205.
El Ruedo Ibérico. Primera Serie. Tomo l. La Corte de los Milagros, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 1927. Opera Omnia, vol XXI.
La Guerra Carlista. Vol I. Los Cruzados de la Causa, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1908.
Esperpento de Los Cuernos de Don Friolera, en Martes de Carnaval. Esperpentos, Madrid, Rivadeneyra, 1930. Opera Omnia, vol XVII. Se cita por la edición de Ricardo Senabre, Madrid, Espasa-Calpe, "Clásicos castellanos", 1990.
"La Niña Chole", en Femeninas, 1895, pp. 105-158.
"La reina de Dalicam", Revista Ibérica, Madrid, nº 1, 15 de julio de 1902, pp. 9-17.
"Un Día de Guerra. (Visión estelar) Segunda Parte. En la luz del día", El Imparcial, Madrid, 8 y 22 de enero, 5 y 26 de febrero de 1917.
"Égloga", El Imparcial, Madrid, 10 de febrero de 1902.
"Un ejemplo", El Liberal, Madrid, 13 de marzo de 1906.
Epitalamio (Historia de Amores), Madrid, Imprenta de A. Marzo, 1897.
"La Corte de Estella", Por Esos Mundos, Madrid, XI, nº 180, enero de 1910, pp. 4-14.
Sonata de Estío: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1903.
"Eulalia", El Imparcial, Madrid, 18 y 25 de agosto, 8, 15 y 22 de septiembre de 1902.
Femeninas (Seis historias amorosas), Pontevedra, Imprenta y Comercio de A. Landín, 1895.
Fin de un Revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa, Los Novelistas, año I, nº I, 15 de marzo de 1928.
Flor de Santidad: Historia Milenaria, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904.
Flores de almendro, Madrid, Bergua, Imprenta de Sáez Hermanos, 1936.
"Gavilán de espada (Comedia bárbara)", Por esos mundos, Madrid, nº 140, septiembre de 1906, pp. 195-201. En Serrano Alonso (1990a), pp. 99-105.
429
(Generala)
(Gerifaltes)
(Invierno)
(Iván)
(Jornada)
(Juan)
(Lámpara)
(Lis)
(Malpocado)
(Máscara)
(Media noche)
(Mendigo)
(Miedo)
(Milón)
(Misa)
(Misterio)
(Muertos)
(Noche)
(Nochebuena)
"La Generala", en Femeninas, 1895, pp. 159-181.
La Guerra Carlista. Vol III. Gerifaltes de Antafio, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1909.
Sonata de Invierno: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905.
"Iván el de los osos", Blanco y Negro, Madrid, V, nº 238, 23 de noviembre de 1895. En Fichter (1952), pp. 92-103.
"Jornada antigua", El Imparcial, Madrid, 2 de julio de 1906. En Serrano Alonso (1990a), pp. 106-108.
"Juan Quinto", El Imparcial, Madrid, 11 de mayo de 1914.
La Lámpara Maravillosa. Ejercicios Espirituales, Madrid, SGEL, Artes de la Ilustración, 1922. Opera Ornnia, 1, 2ª ed. Se cita por la edición de Virginia Garlitz, Barcelona, Círculo de Lectores, "Biblioteca Valle-Inclán", 22, 1992.
"Lis de plata", El Imparcial, Madrid 16 de julio de 1906. En Lavaud (1992), pp. 200-202.
"¡Malpocado!", El Liberal, Madrid, 30 de noviembre de 1902.
"El rey de la máscara (cuento color de sangre)", El Globo, Madrid, 20 de enero de 1892.
"A media noche", La Ilustración Ibérica, Barcelona, VII, nº 317, 26 de enero de 1889, pp. 59 y 62.
"El mendigo (Cuento)", Heraldo de Madrid, 7 de junio de 1891. En Lavaud (1992), pp. 149-154.
"El miedo", El Imparcial, Madrid, 27 de enero de 1902.
"Milón de la Arnoya", El Imparcial, Madrid, 22 de junio de 1914.
"La misa de San Electus", El Imparcial, Madrid, 8 de febrero de 1905.
"Del misterio", en Jardín Novelesco, 1905, pp. 187-197.
"¡Ah de mis muertos ... ! (Cuento popular)", El Universal, México, 3 de julio de 1892. En Fichter (1952), pp. 189-197.
La Media Noche. Visión estelar de un momento de guerra, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1917.
"Nochebuena (Recuerdo infantil)", El Imparcial, Madrid, 24 de diciembre de 1903.
430
(Obstáculo)
(Octavia)
(Otoño)
(Primavera)
(Reina)
(Resplandor)
(Rosarito)
(Rosita)
(Tertulia)
(Tirano)
(Tragedia)
(Tragicomedia)
(Trueno)
(Tula)
(Viva)
(X)
(Zan)
"El gran obstáculo VII, VIII", El Diario de Pontevedra, 3 y 4 de febrero de 1892.
"Octavia Santino", en Femeninas, pp. 79-104.
Sonata de Otoño. Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Ambrosio Pérez, 1902.
Sonata de Primavera: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904.
"La reina de Dalicam", La Vida Literaria, Madrid, nº 15, 20 de abril de 1899, p. 244.
La Guerra Carlista. Vol JI. El Resplandor de la Hoguera, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1909.
"Rosarito", en Femeninas, 1895, pp. 185-226.
"Rosita", en Corte de Amor, 1903, pp. 11-68.
Una Tertulia de Antaño, El Cuento Semanal, año III, nº 121, 23 de abril de 1909.
Tirano Banderas. Novela de Tierra Caliente, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 1926. Opera Ornnia, vol XVI.
"Tragedia cíe ensueño", Madrid, Madrid, nº 1, 1901.
"Tragicomedia", El Imparcial, Madrid, 11 de marzo de 1907. En Serrano Alonso (1990a), pp. 108-114.
"El trueno dorado", Ahora, Madrid, 19 y 26 de marzo, 2, 9, 16 y 23 de abril de 1936.
"Tula Varona", en Femeninas, 1895, pp. 49-78.
El Ruedo Ibérico. Primera Serie. Tomo JI. Viva mi Dueño, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 1928.
"X ... ", Extracto de Literatura, nº 27, 8 de julio de 1893, pp. 6-7.
"Zan el de los osos", El Universal, México, 8 de mayo de 1892. En Fichter (1952), pp. 96-103
431




















































































































































































































































































































































































































































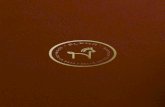

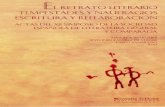

![Bibliografía General sobre Ramón del Valle-Inclán (1986-1991) [1993, Chapter]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312216548b4e11f7d08cc47/bibliografia-general-sobre-ramon-del-valle-inclan-1986-1991-1993-chapter.jpg)



![“Bibliografía sobre Ramón del Valle-Inclán (2000-2001)” [2002, Paper]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a9581b41f9c8c6e0a4355/bibliografia-sobre-ramon-del-valle-inclan-2000-2001-2002-paper.jpg)