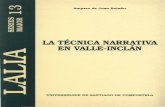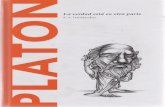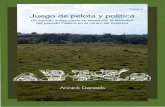Otra narrativa de jugadores de pelota en Dainzú
Transcript of Otra narrativa de jugadores de pelota en Dainzú
La prominencia política de la antigua ciudad de Dainzú entre 200 a.C. y 200 d.C. ha sido reconocida ya desde hace tiempo. Su importancia
atrajo atención en la década de 1950 cuando, en el transcurso de un recorrido selectivo en los Valles Centrales de Oaxaca, Ignacio Bernal encontró ahí restos de arquitectura monumental y la presencia de monumentos grabados parcialmente expuestos entre las ruinas. Durante varias temporadas de campo subsecuentes se liberaron varias de las estructuras principales y se documentó un corpus de piedras grabadas sorprendentemente abundante tanto en el núcleo monumental como en localidades cercanas, incluyendo Macuilxóchitl y Tlacochahuaya (Bernal 1967, 1968, 1973, 1976; Bernal y Seuffert 1973, 1979; Bernal y Oliveros 1988). Estos hallazgos y varios descubrimientos posteriores arrojan ya un total de 104 monumentos, incluyendo 80 ortostatos,1 14 rocas naturales grabadas y 10 esculturas. Comparativamente, de las varias localidades en los Valles Centrales de Oaxaca donde se han encontrado monumentos grabados, la ciudad de Dainzú ocupa el segundo lugar en cantidad después de la urbe de Monte Albán, en donde se conocen cerca de 650 (Urcid 1994). Una característica muy peculiar de casi la mitad del corpus de Dainzú (n = 45) es la alusión icónica al juego de pelota. Pero entre los demás monumentos de ahí hay un conjunto enigmático que merece mayor atención. El propósito de este breve ensayo es comentar sobre este otro grupo y demostrar que, a pesar de sus características únicas, también hace referencia al juego de la pelota.
DA INZÚ DESDE UNA PERSPEC T I VA REGIONAL
A raíz de un recorrido regional sistemático posterior a los trabajos de Bernal, resultó
OTRA NARRATIVA DE JUGADORESDE PELOTA EN DAINZÚ
Javier Urcid
evidente que Dainzú llegó a ser durante el Formativo Tardío (200 a.C.–200 d.C.) uno de varios centros políticos de segundo orden en los Valles Centrales de Oaxaca (con Monte Albán como sitio primario) y de primer orden en el Valle de Tlacolula, extendiéndose hasta cubrir áreas cercanas a las comunidades actuales de Macuilxóchitl y Tlacochahuaya (Kowalewski et al. 1989:183–184, 190) (Figura 1).2 Para entonces Dainzú llegó a tener 16 edificaciones monumentales y una población estimada de casi mil habitantes. Según Kowalewski y sus colegas (1989:153–200), el análisis del sistema de asentamiento regional para esa época deja entrever que la frecuencia de sitios defensivos
Figura 1. Los Valles Centrales de Oaxaca y sitios mencionados en el texto.
44 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
simbólicamente mediante narrativas asociadas a la arquitectura monumental.
Una de esas líneas de evidencia parece dar una versión de sucesos desde el punto de vista de la élite de Dainzú. Los dos programas narrativos mejor conocidos, uno inscrito en rocas naturales en la cima del cerro y otro que debió decorar originalmente la fachada de una versión anterior del edificio A (A–sub), relatan confrontaciones rituales en el contexto del juego de pelota y la subsecuente victoria de uno o dos gobernantes de Dainzú (Figuras 2–4). Con base en las implicaciones sacras del juego de pelota durante la época prehispánica, bien reconocidas en otras partes de Mesoamérica, se deduce que la victoria en el juego era un preludio al sacrificio humano. Puesto que los ortostatos grabados con jugadores de pelota que se encontraron asociados a la última versión del edificio A fueron reutilizados, sólo se puede proponer una reconstrucción hipotética de su configuración original (Figura 5).3 Un análisis más detallado del programa narrativo ilustrado en la Figura 5A deja entrever una diferenciación sutil entre dos equipos de jugadores, ya que varios de ellos —incluyendo el jugador que cae derrotado enfrente de la representación del gobernante ganador4— tienen grabado en la parte anterior del casco protector una máscara bucal del Dios de la Lluvia. Mientras las figuras principales en las dos narrativas del juego de pelota carecen de esta máscara en su parafernalia protectora, resulta significativo que la única piedra grabada con la representación de un casco protector hasta ahora encontrado en Monte Albán tiene precisamente una máscara bucal (Figura 6). Eso sugiere que el equipo perdedor en la narrativa del edificio A–sub de Dainzú se identifica con guerreros cautivos de Monte Albán.
La otra línea de evidencia epigráfica que sugiere eventos de guerra entre ambas localidades proviene de Monte Albán y es más tardío, cuando aparentemente Dainzú pierde su autonomía política y queda sujeto a la gran urbe. Hacia 450 d.C. llega al poder un prominente gobernante de Monte Albán llamado 13 Búho, y como parte de un programa narrativo comisionado para celebrar su entronización, se erige una estructura —posiblemente en una versión anterior de la Plataforma Sur— que narra sus conquistas (Figura 7). El programa narrativo muestra a 13 Búho presidiendo la procesión de varios guerreros cautivos parados encima de glifos toponímicos. Ya se argumentó en otro contexto (Urcid 2001:390) que el glifo locativo de uno de esos cautivos (en SP–6) es similar al signo toponímico que aparece debajo del gobernante de Dainzú en la escena principal del conjunto narrativo en la cima del cerro y al de un monumento ahora empotrado en uno de los muros de la iglesia de Macuilxóchitl (MAC–2).
fue mayor que en tiempos anteriores (Kowalewski 1989:153, 155, 157). La escala del sistema se redujo, sobre todo en el área de apoyo más inmediata a Monte Albán, donde se abandonaron varios sitios. En cambio, hubo un aumento de asentamientos en el Valle de Tlacolula y por lo tanto un incremento demográfico en el sector oeste del sub–valle, donde se formaron varios núcleos poblacionales densos (entre Yagul y Abasolo) (Kowaleski 1989:159–161). El análisis de todos los núcleos poblacionales en los valles indica una menor integración del sistema de asentamientos al nivel regional, pero a la vez una mayor integración sub–regional en el valle de Tlacolula, donde Dainzú y San Bartolomé Quialana se convirtieron en epicentros (Kowaleski 1989:162). Estas características han llevado a concluir que los Valles Centrales exhibían menor centralización política, es decir, mientras hubo menor complejidad en el sistema del lugar central, hubo un fuerte desarrollo de la centralización de poder al nivel local (Kowalewski 1989:183).
Con respecto a su relación espacial con el sitio primario de Monte Albán, los centros poblacionales de diversos órdenes en los Valles exhiben tendencias centrípetas y centrífugas. El patrón del lugar central tiene la configuración de un anillo, es decir, Monte Albán al centro y los principales centros poblacionales con tendencias centrípetas locales situados a una distancia de 28 kilómetros. Monte Albán, Dainzú (Valle de Tlacolula) y El Palenque, cercano a San Martín Tilcajete (Valle de Zimatlán) forman un triángulo con espaciamiento regular. La falta de tendencias del lugar central a lo largo de los ejes de esta configuración triangular sugiere la falta de una intensa interacción diaria entre los tres centros (Kowalewski 1989:185). Así, Monte Albán se convierte en un centro con funciones especiales, y los sitios de segundo orden exhiben poca dependencia entre ellos (Kowalewski 1989:187). Parece entonces que los asentamientos de mayor orden fueron políticamente autónomos (Kowalewski 1989:190), y que el control directo y la influencia de Monte Albán sobre los centros sub–regionales declinó, conllevando la posibilidad de rivalidades entre el sitio primario y los centros secundarios (Kowalewski 1989:199).
Aunque a escalas diferentes, la primacía de Dainzú resulta coincidir temporalmente con una disminución en la extensión de Monte Albán, un fenómeno que estuvo acompañado de un ambicioso proyecto por defender el sitio o controlar su acceso mediante un sistema masivo de murallas en las faldas del sector noroeste, es decir, la parte del cerro de Monte Albán de más fácil ascenso (Blanton 1978:52–54). Es posible suponer que estos fenómenos coetáneos reflejan, entre otras cosas, una intensa competencia local entre ambas ciudades. De hecho hay dos líneas de evidencia epigráfica que sugieren conflictos armados entre ambos asentamientos, expresados
45Urcid
junto con otra piedra ahora empotrada en la calle Libertad de Tlacochahuaya (TLA–3). Esta otra piedra grabada muestra a un jugador derrotado que cae de espaldas sobre un glifo toponímico.
Otras dos piedras grabadas incompletas ahora empotradas en la calles Guerrero (MAC–4) y Morelos (MAC–23) de Macuilxóchitl muestran parte de jugadores de pelota en acción, lo que sugiere que originalmente pudieron formar parte del programa narrativo asociado a la estructura A–sub. Del sitio mismo de Dainzú se conocen otras dos piedras grabadas que incluyen únicamente un brazo con el guante protector y la pelota. Una de ellas (DAN–66) se reutilizó al erigir un muro en el complejo monumental C. La otra piedra (DAN–78) se encontró aparentemente en su lugar original, formando la esquina noreste en el vestíbulo superior de una angosta escalinata que desciende hacia el complejo arquitectónico B construido enfrente y a un nivel inferior al complejo A. El recurso de sinécdoque en estas dos piedras, mostrando una parte del jugador para denotar la figura completa, es también común en el programa narrativo inscrito en las rocas naturales en la cima del
cerro, excepto que en este último conjunto se grabaron únicamente los cascos protectores. Al describir estos últimos grabados como un “tzompantli” (término náhuatl que significa ‘empalizada de cabezas’), Bernal y Seuffert (1979) implicaron que la sinécdoque en esta narrativa conlleva otro nivel de significación, haciendo alusión simbólica a la decapitación de los cautivos sacrificados. Sin embargo, la postura diferente de los cascos sugiere que la intención fue la de representar a los personajes en actitudes dinámicas, es decir, en el acto de jugar.
GR ABADOS ENIGM ÁT ICOS DE DA INZÚ Y UNA C LAV E IN ESPER ADA
Desde que Bernal publicó la mayoría de los monumentos grabados de Dainzú y localidades vecinas, había un grupo constituido por piedras grabadas aparentemente aisladas y dispersas cuya
OT R AS NA R R AT I VAS DEL J U EGO DE PELOTA EN DA INZÚ
El tema del juego de la pelota figuró prominentemente en otros programas narrativos asociados a la arquitectura monumental de Dainzú, aunque sólo se tienen componentes aislados que evidentemente fueron reutilizados e incorporados a edificaciones posteriores (Figura 8). Uno de ellos (DAN–86) muestra a un jugador de pelota en procesión. Su paso es a través de un camino señalado por tres huellas de pie. Porta en una mano la pelota. La erosión del grabado no permite identificar lo que lleva en la otra, pero sí se notan varios rasgos de su indumentaria, incluyendo una capa y un pectoral compuesto y muy elaborado que cubre toda la parte anterior del torso. La postura, indumentaria y la falta de una máscara bucal en el casco protector sugieren que no se trata de un cautivo. Con base en el tamaño relativo del ortostato, es posible que este monumento haya sido parte de otro programa
Figura 2. Lado oeste del Cerro Dainzú y núcleo monumental de la antigua ciudad.
46 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
significación fue incomprensible en ese entonces. El reconocer que estos monolitos parecen hacer referencia al juego de pelota fue posible gracias al grabado en una roca natural en las afueras de la comunidad de Tlacochahuaya (TLA–13) (Figura 9). Este grabado incluye en la parte superior un signo trilobado que tiene hacia abajo una extensión cuya punta se curva hacia un lado. La extensión está marcada con dos líneas diagonales paralelas. Tal configuración permitió agrupar inmediatamente otros cuatro ortostatos de Dainzú y uno de Macuilxóchitl documentados por Bernal y sus colegas.
La importancia del grabado en TLA–13 es el hecho de haberse ejecutado sobre una roca natural, permitiendo determinar su disposición. Esto no era posible en los otros ejemplares por el hecho de haberse encontrado fuera de su contexto original. Los cuatro monolitos proceden de Dainzú y se encontraron asociados al conjunto monumental C (Figura 10). Los ortostatos DAN–48 y DAN–49 estuvieron empotrados en el muro sur del conjunto, y aunque la posición del primero presenta el elemento trilobado hacia arriba y la extensión curva hacia abajo, ese no es el caso con el segundo pues su grabado aparece de lado, con el elemento curvo a la izquierda del motivo trilobado. La reutilización de este último ortostato es evidente por su estado incompleto, ya que la punta del elemento curvo está incompleta. El monumento DAN–55 se encontró a unos metros al norte, suelto y con su cara grabada hacia abajo. Como se halló
Figura 4. Ortostatos grabados que formaban el muro suroeste del basamento del edificio A (los monumentos debajo de la línea gruesa estaban in situ; los que están arriba de la línea se hallaron desplomados al pie del muro y fueron recolocados por Ignacio Bernal).
Figura 3. Narrativa del juego de pelota grabada en varias rocas naturales en la cima del Cerro Dainzú.
47Urcid
Figura 6. Cascos protectores de Dainzú y el de Monte Albán con la máscara bucal del Dios de la Lluvia.
Figura 5. [A] Reconstrucción hipotética de la narrativa del juego de pelota que debió formar el muro sur del edificio A–sub (altura del primer cuerpo 1.90 m) y [B] reconstrucción hipotética de otro programa narrativo en Dainzú asociado a una estructura monumental de la fase Pitao (350–500 d.C.) (altura del basamento 1.90 m)
48 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
junto al muro norte del Complejo C y encima de un segundo piso empedrado que cubría la terraza del conjunto, Bernal y Oliveros (1988:18–19) consideraron la posibilidad de que se había desplomado de ese muro. Eventualmente, el monumento fue removido y llevado a la bodega del sitio. El monumento DAN–57 se encontró encima del segundo piso empedrado de la terraza del Conjunto C, colapsado en la esquina noreste de la terraza y a unos cuantos metros al este de DAN–55. Su cara grabada también estaba hacia abajo, y al igual que DAN–55 fue llevado a la bodega del sitio. El último monolito del grupo, MAC–7, fue documentado por Bernal y Seuffert (1973:14) en la comunidad de Macuilxóchitl, empotrado frente a un portón en la calle principal de la población. Evidentemente debió ser llevado del sitio a la población años antes.
EL ANÁLISIS
¿Qué representan los grabados en este grupo de monolitos? El análisis de estas piedras grabadas se dificulta en parte por el estado erosionado de algunas de ellas. Posiblemente una re–documentación de los monumentos TLA–13, DAN–57 y MAC–7 mediante luz artificial arrojen más datos, pero al menos se cuenta con dibujos confiables generados a partir de los grabados originales para los monumentos
DAN–48, 49 y 55. Este último es el mejor preservado y su inscripción es la más elaborada. El trabajo lapidario es además fino. Tal vez por estas razones su inscripción es mas fácil de discernir (Figura 11A). Dentro del elemento trilobado aparece un conjunto glífico formado por los signos E (arriba) y M (abajo). El primero muestra los atributos típicos de un círculo al centro y recuadros en las cuatro esquinas del cartucho. Ya se ha establecido en otro trabajo (Urcid 2001:138–139) que el glifo E, cuando aparece acompañado de numerales en las inscripciones, es el signo que corresponde al 17avo día en la lista de los 20 nombres de día del antiguo calendario. Con base al significado de los nombres de día en zapoteco documentados en el siglo XVI por Fray Juan de Córdoba (1987[1578]), es posible asentar que el glifo E no sólo representa la concepción cuatripartita de la tierra sino también, por metonimia, el concepto de “temblor” y otros campos semánticos relacionados como “fuerte”, “recio”, “poderoso”. En cuanto al glifo M, este aparece rotado 90 grados en sentido levógiro, pero si se gira en sentido dextrógiro se pueden reconocer inmediatamente sus atributos típicos, incluyendo una máscara bucal, un cuadrete encima que representa la “nariz” y un elemento trilobado que surge de la boca. También se ha demostrado ampliamente (Urcid 2001:138) que cuando el glifo aparece acompañado de numerales en otras
Figura 7. Similitud entre glifos toponímicos inscritos en monumentos de Monte Albán y Dainzú.
49Urcid
inscripciones, éste se refiere al segundo día en la lista de los 20 nombres de día en el antiguo calendario. Esto permite determinar, según los datos de Córdova (1987[1578]), que el glifo M significa “relámpago” o “viento”, y es por lo tanto la representación del Dios de la Lluvia. Igualmente se ha podido discernir por múltiples contextos epigráficos que el motivo trilobado que surge de la boca hace alusión al maíz (Sellen 2002; Urcid y Winter 2003:Figura 8). El conjunto E–M sin numerales que aparece en DAN–55 se ha documentado dos veces en inscripciones de Monte Albán. En un caso, los signos están separados, pero en el otro aparecen parcialmente sobrepuestos como en DAN–55 (Figura 11B). Por su contexto en las
Figura 10. Contexto de reutilización de cuatro monumentos de Dainzú en el complejo C.
Figura 9. Inscripciones en Tlacochahuaya, Dainzú y Macuilxóchitl que tienen la misma configuración (todos los grabados, excepto TLA–13, están a la misma escala relativa).
Figura 8. Monumentos aislados en Dainzú, Macuilxóchitl y Tlacochahuaya cuyos grabados hacen referencia icónica al juego de pelota.
50 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
inscripciones de Monte Albán es indudable que estos glifos constituyen el nombre personal de un personaje llamado “13 Nudo–Relámpago Poderoso”. De hecho, el sobrenombre “Relámpago Poderoso” también aparece como nombre personal en genealogías zapotecas registradas en el siglo XVI (Whitecotton 1982:328–329).
El signo que aparece dentro del elemento trilobado en DAN–57 es también el glifo M (Figura 12A). Éste aparece igualmente boca abajo pero invertido lateralmente si lo comparamos con el de DAN–55. Al rotarlo hacia la izquierda se puede reconocer la máscara bucal y la “nariz”. Los conjuntos glíficos que aparecen dentro del elemento trilobado en DAN–48 y 49 son casi idénticos e incluyen la representación icónica de una hoja y su tallo (Figura 12B). Sin embargo, los conjuntos glíficos están grabados en forma diferente. El de DAN–48 tiene un motivo en forma de S en relieve, y el área en forma de media luna abajo del conjunto está rebajada. La configuración que acompaña al glifo “hoja–tallo” en DAN–49 parece representar un recipiente o un canal en corte de donde sale la planta. En este caso es el tallo el que está rebajado, y la hoja y el elemento
que rodea al tallo están en relieve. Se ha podido establecer en otros estudios (Taube 1995; Urcid 2003:Figura 14) que el signo en forma de S como el que está grabado en DAN–48 es una representación icónica de nubes o de niebla. Los dos conjuntos glíficos en DAN–48 y 49 parecen tener en este contexto una función nominativa. De hecho, varios ejemplos de nombres personales en el corpus epigráfico zapoteca incluyen el glifo “hoja.” Aunque, como se comentó anteriormente, el monumento MAC–7 debe documentarse nuevamente, lo poco que se puede discernir de su grabado parece incluir un tallo, una hoja, el elemento en forma de S y la silueta de un recipiente o canal en corte (Figura 12C).
El suponer que los conjuntos glíficos M–E y “hoja–tallo” en los monumentos bajo discusión tienen una función nominativa permite dar cuenta del elemento trilobado como una versión sinecdótica del glifo I, un signo que también forma en ocasiones parte de nombres personales (Figura 12D). El glifo I es morfológicamente semejante
al E pues consiste en un cartucho central con cuatro formas trapezoidales a cada lado. Con base en otros contextos, incluyendo aquellos de otras tradiciones escritas mesoamericanas, no hay duda que el signo hace alusión a la concepción cuatripartita de la tierra. No obstante, a diferencia del glifo E, el signo I parece sintetizar nociones de espacio y tiempo, conllevando entonces la idea de un todo que conjunta los cuatro rumbos con la terminación de ciclos temporales. Sin embargo, se desconoce su valor fónico.
Lo que se puede concluir hasta ahora es que los conjuntos glíficos en la parte superior de los grabados en las piedras bajo consideración consisten de dos a cuatro glifos discretos que en algunos casos aparecen parcialmente sobrepuestos. La iconicidad de casi todos ellos permite su identificación, e incluyen los glifos E (temblor), M (relámpago), “hoja–tallo”, “nube o neblina” y tal vez un recipiente o un canal en corte. El signo I es más simbólico que icónico y conceptualmente parece representar una visión conjunta del cosmos que sintetiza tiempo y espacio. El hecho de que los signos E y M no aparecen acompañados de numerales sugiere que los conjuntos glíficos en estos monumentos tienen una función nominativa. De ser así, los monumentos
Figura 11. [A] Desglose analítico de la inscripción en DAN–55 y comparación con glifos tipos; [B] función nominativa del conjunto glífico E–M en inscripciones de Monte Albán.
51Urcid
elemento curvo encima permite determinar que este último puede curvar hacia el frente o hacia atrás en relación a la rejilla facial, y que en varios ejemplos los cascos tienen insertado en la parte central el signo en forma de S que, como ya se comentó, es una alusión a “nubes” o “neblina”. La comparación de estos cascos también permite observar que la presencia o ausencia de la terminación curva, del signo en forma de S y de la máscara bucal frente a la rejilla facial no son rasgos co–variantes. Igualmente resulta evidente que ninguno de los cascos con el elemento curvo en la parte superior tiene las líneas paralelas que aparecen en las inscripciones bajo consideración.
Lo que se puede deducir de la representación de jugadores de pelota en Dainzú es que ahí se jugaba una versión del juego que involucraba una pequeña pelota de hule y guantes para lanzarla y atraparla. La indumentaria de los jugadores, incluyendo el casco, los guantes, el pantalón de media pierna, las rodilleras y el calzado indica que la protección extrema era para evitar lastimaduras contra el suelo o los muros del pasajuego),5 así como para protegerse del contacto rudo con otros jugadores. Varios de los cascos tienen representadas pequeñas orejas, lo que sugiere que éstos se forraban con la piel de la cabeza de jaguares o pumas. El casco del jugador vencido en la escena principal en la cima del cerro tiene inclusive la cabeza completa de un felino (Figura 3). Aunque dos de los jugadores de pelota llevan en su vestimenta una cola larga de felino (Figura 13), es posible que el elemento curvo en algunos de los cascos sea también la punta de una cola, lo que implicaría
que ciertos cascos se forraban con la porción caudal de la piel de felinos.6 Tal vez los jugadores de un mismo equipo cuyos cascos estaban forrados con la piel de la cabeza de felinos ocupaban una posición delantera en la cancha (la cabeza), y los jugadores cuyos cascos se forraban con la piel caudal ocupaban la posición trasera (la cola). Independientemente de lo que represente el elemento curvo en algunos de los cascos, la representación sinecdótica e invertida de estos últimos en las inscripciones ilustradas en la Figura 9 tiene implicaciones importantes. Una es que, con base en el principio de ‘la parte por el todo’, las inscripciones podrían representar jugadores de pelota identificados por sus nombres personales. Su posición invertida sería análoga a otras instancias de inscripciones conocidas —como en muchos de los ortostatos asociados a las tres etapas constructivas del edificio J de Monte Albán— para denotar conquista, captura, sacrificio, o muerte. Si la acepción de inscripciones zapotecas invertidas fuese
DAN–48, DAN–49 y MAC–7 podrían referirse a un mismo individuo cuyo sobrenombre está formado por los glifos “I–hoja–tallo”, y los monumentos DAN–55 y DAN–57 podrían referirse a otro personaje cuyo nombre personal está formado por los glifos “I–E–M” o, en forma abreviada, por los glifos “I–M”.
En cuanto al elemento inferior grabado en los monumentos bajo discusión se notará que éste se curva invariablemente hacia la izquierda y que, excepto por los ejemplos en DAN–48 y 49, los demás tienen dos o tres líneas diagonales y paralelas grabadas en la parte más ancha del elemento, arriba de la curvatura. Si, para efectos analíticos, los grabados se rotan 180 grados, su configuración se asemeja a la terminación superior de varios de los cascos protectores que aparecen representados en el programa narrativo en la cumbre del cerro y en el que estuvo asociado al basamento de la estructura A–sub (Figura 13). Dicha semejanza sugiere nuevamente el uso de sinécdoque para denotar a jugadores de pelota. El análisis de los cascos con el
Figura 12. [A] El glifo en DAN–57; [B] desglose de los glifos en DAN–48 y 49; [C] posible configuración original del glifo grabado en MAC–7; y [D] el elemento trilobado como un glifo I.
52 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
correspondientes a la fase Pitao (350–500 d.C.) (Bernal y Oliveros 1988:15). Por lo tanto, los monolitos deben corresponder por lo menos a la fase Tani (200–350 d.C.) o a la fase Nisa (100 a.C.–200 d.C.). En el caso de la segunda alternativa, el conjunto narrativo habría sido aproximadamente coetáneo a los otros dos programas de jugadores de pelota o un poco posterior.
CONC LUSIÓN
Tal vez nunca sabremos cómo se colocaron originalmente cinco de los seis monumentos discutidos aquí, pero es muy posible que hayan formado un solo conjunto narrativo, y que, como es el caso del grabado en TLA–13, las inscripciones se presentaron en forma invertida. Posiblemente junto con otros monumentos aún por descubrir, este programa narrativo debió decorar la fachada de un edificio en el núcleo monumental de la ciudad, posiblemente en una versión anterior del Complejo C. Por ahora sólo es posible considerar dos interpretaciones alternativas para dar cuenta de la función que dicho programa pudo tener. Una sería la intención de conmemorar al menos a dos gobernantes de Dainzú; la otra sería la de registrar una guerra, narrando implícitamente la obliteración de dos prisioneros importantes, tal vez líderes de otras unidades políticas
cercanas o lejanas a Dainzú, o inclusive del mismo Monte Albán. Después de todo parece ser que la enemistad entre ambas ciudades tuvo una larga historia (entre 200 a.C. y 450 d.C.) y que sus relaciones políticas durante ese lapso fueron en cierta forma análogas a la relación bien documentada entre la Triple Alianza y el señorío de Tlaxcala, es decir, la de enemigos vecinos y tradicionales involucrados en el ciclo ritual de guerra y captura de prisioneros para garantizar el flujo constante de recursos humanos, necesarios para llevar a cabo el contrato sagrado primordial entre mortales y deidades y garantizar dones divinos (lluvia, fertilidad y fecundidad) mediante el ofrecimiento de guerreros.
ADEN DA
Entre la fecha en la que este ensayo se terminó (Octubre 10, 2005) y la fecha de su publicación (2013), han aparecido tres artículos sobre los monumentos
la de “conquista” o “captura”, los monumentos bajo discusión darían los nombres personales de cautivos sacrificados en Dainzú. Pero si la acepción fuese simplemente la de “muerte”, otra alternativa es que los monumentos conmemoran el deceso de gobernantes de Dainzú identificados explícitamente como jugadores de pelota e implícitamente como guerreros y máximos sacrificadores.
Falta por comentar sobre la temporalidad de este posible programa narrativo. En la descripción de los cuatro monumentos de Dainzú, Bernal y Oliveros (1988:49) los consideran de fecha desconocida. No obstante, se comentó anteriormente que los cuatro ortostatos fueron reutilizados durante la segunda o tercera etapa constructiva del Complejo C. Bernal y Oliveros (1988:18) relacionaron la segunda etapa constructiva del conjunto C con la cuarta y quinta etapa constructiva del Complejo B, y este último contuvo en su relleno constructivo materiales cerámicos
Figura 13. Diversos atributos en la vestimenta de los jugadores en los programas narrativos del juego de pelota.
53Urcid
esferas de piedra con las que se realizaban combates rituales de apedreamiento. Para dar cuenta de la evidencia más tardía en los murales de la cámara principal de la tumba 5 del Cerro de la Campana, en Suchilquitongo, los autores argumentan que para entonces, los boxeadores seguían usando cascos con rejilla, pero en lugar de guantes y esferas pétreas para golpearse, el boxeo se hacía con manoplas. Aquí no hay espacio para una reseña detallada. Sólo basta mencionar que este escenario requiere de un enfoque experimental, replicando cascos hechos de madera o con muchas capas de cuero (como las manoplas para la pelota mixteca). Así se podría determinar el peso que conllevarían. Sin embargo, no es obvia la lógica de un combate de apedreamiento en el que otras partes del cuerpo no estuvieran igualmente protegidas, y más aún, cual sería el valor de llevar rodilleras. Igualmente, si en los supuestos combates rituales se hubieran usado manoplas de piedra —como las que se conocen en muchas partes de Mesoamérica—, uno esperaría que en el proceso de dar golpes y de escudarlos con las mismas , éstas se despostillarían e inclusive podrían llegar a romperse (cuando la piedra golpeara otra piedra). Y sin embargo, la gran mayoría si no todas las manoplas que se han publicado están completas y sin despostillar (las que yo he llegado a pesar resultan ser más ligeras [no más de 3 kg.] que las manoplas de cuero que hoy día se usan en la pelota mixteca [entre 3 y 6 kg.]). Igualmente, si en los supuestos combates rituales se usaban piedras (esferas o manoplas), uno esperaría cierta incidencia de fracturas óseas conminutas en diferentes partes del cuerpo (aún si en la versión tardía del supuesto boxeo ritual no se permitiera golpear mas que en la cabeza protegida). Hasta ahora, el análisis de restos humanos procedentes de Oaxaca no apoya esta expectativa. Tampoco se han encontrado esferas de piedra chicas en Dainzú o en otro sitio del Formativo Tardío en Oaxaca. Además, los autores no toman en cuenta los ejemplos clave procedentes de Aparicio, Veracruz (García Payón 1949), donde los cuatro esquineros del pasajuego en el sitio muestran a jugadores de pelota decapitados y sentados en tronos, quienes portan rodilleras, “hachas” en la parte anterior de la cintura y sendas manoplas en una de las manos (Figura 14).
El tercer artículo, por Martin Berger (2011), se titula “The ballplayers of Dainzú? An Alternative Interpretation of the Dainzú Iconography.” En él, Berger argumenta que los grabados encontrados en el edificio A no son representaciones de personajes jugando una variante del juego de pelota, sino una representación icónica que narra una batalla o los varios enfrentamientos de una campaña militar. Berger parte en forma implícita de su estudio sobre el actual juego de la pelota mixteca (en el cual se usa una manopla de cuero para golpear una pelota de
grabados mejor conocidos de Dainzú (ilustrados aquí en las Figuras 3 y 4). En ellos se han presentado diversas interpretaciones que es necesario comentar.
El primero de ellos, por Claude Baudez (2007), se titula “El Juego de balón con bastones en Teotihuacan”. En él, Baudez argumenta que los grabados del edificio A en Dainzú representan una versión del juego de pelota que, como ritual gladiatorio, tenía la finalidad de herir a individuos que eventualmente serían sacrificados. El autor postula que dicho combate ritual se llevaba a cabo usando pelotas pequeñas y duras (como las de golf), lo que a su vez requería de parafernalia protectora (un argumento que contradice el postulado inicial ya que si el propósito era herir luego entonces ¿para qué la protección?). Según Baudez, las “posturas acrobáticas [de los personajes representados] no justifican un juego de pelota lanzada con la mano”, y por lo tanto las interpreta como índice de vencimiento (en el juego), de la cualidad de estar heridos (a pesar del equipo protector), y de su estatus como futuras víctimas de sacrificio. Baudez también argumenta que el “combate gladiatorio” se enmascaraba como “juego” para evitar conflictos sociales internos. Dado que desconocemos cuáles eran las metas del juego y sus reglas, parece inusitado que Baudez presuponga que éste involucrara solamente aventar y cachar una pelota. Tampoco es claro cuál sería la evidencia necesaria para demostrar que el “juego” era una actividad intra-comunitaria. En cambio, en el presente ensayo argumento que la práctica debió ser inter-comunitaria con base a la interpretación de la variación en la representación de cascos protectores (con o sin máscara bucal). Respecto a la representación de cascos aislados en la cima del Cerro Dainzú, Baudez retoma la opinión de Ignacio Bernal al comentar que se trata de cabezas decapitadas. He argumentado en otro contexto (Urcid 2010:131) que en las convenciones gráficas zapotecas la decapitación se indica ya sea mediante una línea ondulada que indica el corte, o bien complementando la parte cercenada con el glifo “Sangre”. Dado que ninguno de estos dos recursos gráficos ocurre en los petroglifos en la cima del cerro Dainzú, considero que las representaciones siguen un recurso sinecdótico (la parte por el todo) para indicar en un espacio reducido y en la superficie irregular de la roca a muchos individuos en el acto de jugar a la pelota.
El segundo artículo, por Karl Taube y Marc Zender (2009), se titula “American Gladiators: Ritual Boxing in Ancient Mesoamerica.” En él, los autores argumentan que los relieves en el edificio A de Dainzú representan boxeadores con guantes y casco protector, y--siguiendo una idea propuesta originalmente por Heather Orr (1997)—postulan que los objetos circulares que los personajes sostienen en una mano representan
54 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
pelota –ahora extinta– que involucraba tomar al vuelo, lanzar y tal vez rebotar una pelota de hule chica (del tamaño de una de beisbol), vestimenta de protección (no para protegerse de la pelota sino para proteger el cuerpo cuando éste golpeara superficies duras así como a otros jugadores), y movimientos muy variados del cuerpo, incluyendo caídas al piso. De ahí que las representaciones en los grabados de Dainzú serían en un primer nivel icónicas, mostrando el dinamismo del juego y el equipo con el que se protegía el cuerpo y se signaban otros tipos de información (membresía en equipos, y posición del jugador en la cancha). Por metonimia, los grabados denotarían simbólicamente dos aspectos íntimamente relacionados: 1) previo al juego de pelota serían una o varias victorias militares, incluyendo aquellas que específicamente involucraron a un gobernante de Dainzú (¿llamado
hule grande, no se requiere vestimenta de protección como un casco y rodilleras, y los jugadores no ejecutan posturas tan variadas o caen al piso); o bien, lo que se sabe sobre la variante antigua y actual del juego de pelota que se golpea con las caderas (la pelota no se toma con la mano o se golpea con una manopla, no se requiere casco ni rodilleras y sí hay un movimiento corporal mucho más variado que incluye caídas al piso). Con ello, y dadas las posturas de los personajes en el corpus de Dainzú, Berger concluye que ahí se representan a guerreros derrotados que encaran a su conquistador (el personaje parado en DAN-1). Parece entonces que Berger toma los cascos, los pantalones cortos y las rodilleras como parafernalia militar, sin aclarar cuál sería la función de los objetos circulares (ó esféricos) en las manos de los personajes.
Como se verá en el presente ensayo, yo postulo la existencia de una variante del juego de
Figura 14. Los esquineros del pasajuego en Aparicio, Veracruz y manoplas de piedra procedentes de Veracruz.
55Urcid
Kowalewski, Stephen, Gary Feinman, Laura Finsten, Richard Blanton y Linda Nicholas1989 Monte Albán’s Hinterland, Part II. Prehispanic Settlement
Patterns in Tlacolula, Etla, and Ocotlán, the Valley of Oaxaca, Mexico. Memoirs of the Museum of Anthropology No. 23, University of Michigan, Ann Arbor.
Orr, Heather1997 Power Games in the Late Formative Valley of Oaxaca: The
Ballplayer Carvings at Dainzú. Tesis doctoral inédita, Escuela de Graduados de la Universidad de Texas, Austin.
Sellen, Adam2002 Las vasijas efigie zapotecas: Los ancestros personificadores de
divinidades. Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras–Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
Strebel, Hermann1889 Alt-Mexico: Archaeologischer Beiträge zur
Kulturgeschichte seiner Bewohner. Hamburg Hamburg u. Leipzig, Leopold Voss.
Taube, Karl1995 The Rainmakers: The Olmec and their Contribution to
Mesoamerican Belief and Ritual. En The Olmec World: Ritual and Rulership, pp.83–103. The Art Museum, Princeton University and Harry N. Abrams, New York.
Taube, Karl, y Marc Zender2009 American Gladiators: Ritual Boxing in Ancient
Mesoamerica. En Blood and Beauty: Organized Violence in the Art and Archaeology of Mesoamerica and Central America, editado por Heather Orr y Rex Koontz, pp. 161-210. Cotsen Institute of Archaeology Press, UCLA, California.
Urcid, Javier1994 Un sistema de nomenclatura para los monolitos grabados
y los materiales con inscripciones de Monte Albán. En Monte Albán. Estudios Recientes. Contribución No. 4 del Proyecto Especial Monte Albán 1992–1994, compilado por Marcus Winter, pp. 53–79. Centro INAH Oaxaca, Oaxaca.
2001 Zapotec Hieroglyphic Writing. Studies in Pre–Columbian Art and Archaeology No. 34. Dumbarton Oaks, Washington D.C.
2003 Lecciones de una urna ñuiñe. En Homenaje a John Paddock, editado por Patricia Plunket, pp. 85–99. Universidad de las Américas–Puebla, Cholula.
2010 El sacrificio humano en el suroeste de Mesoamérica. En Nuevas Perspectivas sobre el sacrificio humano entre los Mexicas, editado por Leonardo López Luján y Guilhem Olivier, pp. 115-168. Instituto Nacional de Antropología y Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
Urcid, Javier, y Marcus Winter2003 Nuevas variantes glíficas zapotecas. Mexicon,
XXV(5):123–128.Whitecotton, Joseph1982 Zapotec Pictorials and Zapotec Naming: Towards an
Ethnohistory of Ancient Oaxaca. Papers in Anthropology, Vol. 23 (2):285-343. University of Oklahoma Press, Norman.
2E?) contra alguno o algunos de los gobernantes de Monte Albán; 2) otro posterior al juego serían una o varias muertes rituales en las que se sacrificaban a los capturados (quienes eran nuevamente —y en forma simbólica— “derrotados” en el juego de pelota [aún cuando de hecho hubiesen “ganado” en el “combate ritual”]).
AGR ADECIMIEN TOS
Gracias a Elbis Domínguez Covarrubias por elaborar los dibujos que acompañan el ensayo y la adenda.
REFERENCI AS
Baudez, Claude2007 El juego de balón con bastones en Teotihuacan.
Arqueología Mexicana 86:18-25.Berger, Martin2011 The Ballplayers of Dainzú? An Alternative Interpretation
of the Dainzú Iconography. Mexicon, Vol. XXXIII (2):46-51.Bernal, Ignacio1967 Excavaciones en Dainzú. Boletín del Instituto Nacional de
Antropología e Historia 27:7–13.1968 The Ball Players of Dainzú. Archaeology 21(4):246-51.1973 Stone Reliefs in the Dainzú Area. En The Iconography of
Middle American Sculpture, editado por Ignacio Bernal y Elizabeth K. Easby, pp. 13-23. The Metropolitan Museum of Art, New York.
1976 The Jaguar Facade Tomb at Dainzú. En To Illustrate the Monuments. Essays on Archaeology Presented to Stuart Piggot, editado por Stuart Piggot y J. V. S. Megaw, pp. 296-300. Thames and Hudson, London.
Bernal, Ignacio, y Andy Seuffert1973 Esculturas asociadas del Valle de Oaxaca. Corpus
Antiquitatum Americanensium No. VI. Instituo Nacional de Antropología e Historia, México, D.F.
1979 The Ballplayers of Dainzú. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz.
Bernal, Ignacio, y Arturo Oliveros1988 Exploraciones arqueológicas en Dainzú, Oaxaca. Colección
Científica no. 167, Serie Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F.
Blanton, Richard1978 Monte Alban: Settlement Patterns at the Ancient Zapotec
Capital. Academic Press, New York.Córdova, Fray Juan de1987[1578] Arte en Lengua Çapoteca. Ediciones Toledo. México, D.F.García Payón, José1949 Una “Palma” in situ. Revista Mexicana de Estudios
Antropológicos, tomo 10:121-126. Sociedad Mexicana de Antropología, México.
1951 Breves apuntes sobre la arqueología de Chachalacas. Universidad Veracruzana, Jalapa.
56 Otra Narrativa de Jugadores de Pelota en Dainzú
NOTAS
1 El término ortostato (del griego διορθόω–recto y στατες–estacionario) se refiere a grandes monolitos que se empo-traban en las fachadas de edificaciones monumentales, es decir, una función diferente al de las estelas. Las estelas, en comparación con los ortostatos, obligaban un movi-miento de circulación alrededor de ellos para poder leer sus inscripciones.
2 Varios de los monumentos ahora empotrados en muros de las iglesias y casas en Macuilxóchitl y Tlacochahuaya pudieron haber sido llevados del núcleo monumental de Dainzú a esas comunidades cercanas.
3 Los argumentos que apoyan la deducción de que los ortostatos que Bernal encontró en el muro suroeste del edificio no estaban en contexto primario incluyen: 1) el hecho de que varios de ellos, aunque in situ, estaban rotos o incompletos (nos. 8, 9, 26 y 27); 2) que los monumentos 1 y 3 originalmente formaron una composición casi idén-tica a la escena principal en la cima del cerro; y 3) que al construir la fachada de la última versión del edificio A se usaron los monolitos grabados de otro programa narrativo nada relacionado con el del juego de la pelota (ver Figura 5B).
4 En el ortostato DAN–1, el nombre calendárico del go-bernante está erosionado pero incluye el numeral 2. Por otro lado, el monumento DAN–46, encontrado al pie del muro del edificio A pero no integrado por Bernal, tiene el glifo E y carece de numeral por estar aparentemente incompleto. Sin embargo, la similitud entre los cartuchos en DAN–1 y DAN–46 sugiere que tal vez el nombre del gobernante fue 2E.
5 El término pasajuego se refiere a la cancha para jugar a la pelota.
6 Con base en una lectura errónea de una versión anterior de este trabajo, Orr (1997:185) argumentó que el motivo curvo en los cascos alude a la noción de “Cerro”. Sin embargo, como demostré en ese trabajo, la convención gráfica para representar cerros en la tradición escrita zapoteca es mediante un motivo escalonado rectilíneo. No es hasta el siglo trece o catorce d.C. que en varios sis-temas de escritura se representaron los cerros con líneas curvas y cimas dobladas.
PANORAMA ARQUEOLÓGICO:DOS OAXACAS
Marcus WinterGonzalo Sánchez Santiago
Editores
ARQUEOLOGÍA OAXAQUEÑA 4
PANORAMAARQUEOLÓGICO:
DOS OAXACAS
Marcus WinterGonzalo Sánchez Santiago
editores
ARQUEOLOGÍA OAXAQUEÑA 4
2014
Arqueología Oaxaqueña es una publicación eventual del CentroINAH Oaxaca dedicada a documentar y difundir el pasado arqueológico del Estado de Oaxaca.
Editor: Marcus WinterCentro INAH OaxacaPino Suárez 715, 68000, Oaxaca, México
PANORAMA ARQUEOLÓGICO: DOS OAXACASPrimera edición 2014Centro INAH Oaxaca© Marcus Winter y Gonzalo Sánchez Santiago, editores.
ISBN: 978-607-9305-34-5
Diseño de portada por Philippe Cottenier. Muestra una hacha de piedra caliza (altura ~30 cm) procedente de Chuxnabán, Sierra Mixe, y una vasija efigie (altura ~60 cm) de cerámica gris procedente del área de Tlaxiaco. Ambas de colecciones particulares.
Diseño Editorial: Color Digital
Se terminó de imprimir en junio de 2014 en los talleres de Carteles Editores P.G.O., S.A. de C.V., oficinas ubicadas en Colón 605-4, Centro, Oaxaca, Oax.
Tiraje efectivo: 700 ejemplares