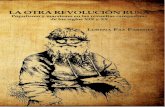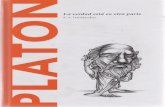otra ofensiva gubernamental
-
Upload
pedagogica -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of otra ofensiva gubernamental
REFLEXIONES
Otra ofensiva gubernamental:la ideologización hacia la guerrillaJorge Mendoza García
A la maestra Aída Rodríguez (q. e. p. d.) quien insistía, con toda razón, en que este tipo de trabajos rebasara los muros de la academia.
Ideologización gubernamental.Cuando los militares o el gobierno declaran que “en México no hay guerrilla” , que hay
“bandoleros” y “robavacas” que azotan en ciertas regiones, que en ocasiones son señalados de “filibusteros”; que existen grupos que “responden a ideas extranjerizantes” y cuyos participantes
provienen de “familias desintegradas” proclives a actividades “anormales”, que devienen en “grupos de maleantes” ; que tienen “tintes de la guerrilla centroamericana”, que pueden
catalogarse como “ profesionales de la violencia” y cuyos actos son calificados de “terrorismo” y por lo tanto, deben ser tratados con todo “el peso de la ley” y “del Estado”, estamos frente a un
proceso que desde la psicología política se denomina ideologización.
Es, en discursos y actuación gubernamental, la forma por la cual curso y la actuación del gobierno mexicano, al momento de surgirlos grupos de poder enfrentan el surgimiento de las guerrillas a lo los grupos armados, ha sido recurrir a un proceso de ideologizaciónlargo de la historia de los movimientos armados en nuestro país, para arrinconarlos en un espacio oscuro e indeseable; achicar, enCarlos Montemayor afirma que antes de tomar una medida policía- última instancia, su actuación, ca o militar, que es también una forma de negar las causas sociales Concepción psicopolíticay políticas del levantamiento, el gobierno utiliza como primer arma La realidad, en tanto esferas privada y pública que vehículan comu-contra los organizaciones guerrilleras la descalificación: “Se blo- nicaciones, se ancla en una dinámica de intersubjetividad quequea o confunde la información para dar paso a una versión oficial deviene en dos procesos: la creación y destrucción de símbolos. Elde acuerdo con las buenas conciencias del poder político, económi- primero, se denomina politización2; y el segundo, ideologización. co o prestigioso del país”1. Efectivamente, una constante en el dis- La dinámica de la ideologización se “refiere al proceso
18 MEMORIA 149
intersubjetivo por el cual lo público se convierte en privado y consiste en ir sacando de la vida pública y empuj ando cada vez más hacia los ámbitos privados las versiones alternativas de la realidad social, hasta que sólo puedan ser vivenciadas como experiencias particulares -sin validez social- o íntimas”3. Hay una degradación simbólica, pues en este proceso de lo que se trata es volver incomunicable lo comunicable. En buena medida se logra, por ejemplo, con el bombardeo de los medios de comunicación, al lanzar de manera indiscriminada símbolos que saturan y, por el otro, la sobreutilización de los símbolos en uso “de tal manera que exceden su capacidad de significación; ya que no quieren decir nada; a la explosión cuantitativa acompaña una depauperización cualitativa de los símbolos, una pérdida de significados”4. De esto dan muestra la degradación que sobre términos como “amor a la patria” , “libertad”, “democracia”, “división de poderes”, “igualdad”, por citar algunos casos, generó el régimen priista durante más de 70 años: ideologizó una terminología antes concebida por otros significados, y es que “de tanto usurpar significados, las palabras se quedan sin ninguno”.
Lo anterior no sólo se presenta en el caso de las palabras; ocurre también en el terreno de los acontecimientos. Cuando un evento no tiene un símbolo intersubjetivamente reconocido que lo designe, ha actuado la ideologización; no hay un significado comunicable, y sucede que las experiencias que anteriormente eran vistas como significativas para la sociedad se acorralan en la lógica de la negación social, se acota la comunicación, se bloquea el proceso de transmisión de símbolos y significantes, por ejemplo de un nuevo acontecimiento con la irrupción de algún movimisnto social, tratando de provocar, incluso, el olvido colectivo. De esta forma “la ideología se crea y se sostiene en el mismo devenir de la cultura cotidiana y su descripción psicosocial es la degradación simbólica”5 y, en tanto fenómeno comunicativo, la ideología es una dinámica de expresión en la que participan los sujetos sociales.
A la ideologización, inscrita en la noción de intersubjetividad, se suman otros procesos que amplían la posibilidad de análisis psicopolítico en el caso que nos ocupa. En efecto, se echa mano de lo que se denomina psicologización6, esto es, descalificar a una agrupación no por cuestiones de ideas ni del contenido de sus propuestas, sino por su forma de actuación, por sus características personales, por los rasgos físicos, de identidad o de pertenencia, por ejemplo ser indígenas o “comunistas”, en tal o cual movimiento que se presenta; se atribuye el comportamiento de un grupo a causas que tienen que ver más con las características personales de alguno de sus integrantes, por ejemplo, de sus líderes.
Asimismo, se hace uso de otro mecanismo, el de la sociolo- gización7, que evoca una especie de “localismo” y “purismo” grupal, esto es, que quienes no pertenezcan de por sí a un cierto grupo no pueden hablar a nombre de él o por él. Así, un blanco no podría reivindicar la causa negra o un mestizo no podría enarbolar las demandas indígenas, sería el razonamiento en tal proceso.
A la ideologización, psicologización y sociologización, se suma
el recurso de la denegación8, definido como el medio que permite al mismo tiempo afirmar, por un lado, la convicción de la mayoría o la visión dominante en una sociedad, en la rectitud de sus ideas, el razonamiento de sus planteamientos y de sus creencias, e infundir, por otro lado, dudas o negación sobre los planteamientos de un grupo que irrumpe en la tranquilidad de un grupo, de un colectivo o de una sociedad. En sentido estricto, “consiste en una oposición a conceder la mínima verosimilitud aun hecho o a una aserción expresada (por el grupo que irrumpe en la escena y) lo que en verdad se rechaza es reconocer que esté ajustada a la razón o a la realidad tal como la define la sociedad en su conjunto”9. Vemos que no se le otorga veracidad a los planteamientos del grupo disidente, en tanto que se le descalifica desde un inicio, tratando de evitar el avance de propuestas y pensamientos contrapuestos a la parte dominante o gubernamental, pretendiendo con ello impedir cierta influencia. El proceso de ideologización aducido por la psicología política incorpora todos estos elementos.
Discurso y actuación gubernamental Este proceso que trae consigo la descalificación constituye un recurso con el cual el gobierno y los grupos interesados tratan de bloquear la credibilidad que, en este caso, una guerrilla puede ganar en un territorio más amplio, que rebasa las franjas físicas de su actuación armada. De ello han estado conscientes, en mayor o menor medida, los grupos armados en los diferentes momentos que han surgido. Que hayan logrado contrarrestar o no el proceso de ideologización dependerá en cierto grado de la capacidad de interlocución que logren con otros sectores sociales, incluidos los internacionales10, esto es, que no se ensimismen, pues de lo contrario facilitarán la labor a su contraparte en el poder.
La labor gubernamental de otorgarles cero credibilidad, de denegar la visión y propuestas de los grupos armados en México tiene su antecedente en los sesentay setenta y es que, ante el surgimiento de un grupo guerrillero, el gobierno mexicano desde hace tiempo ha actuado igual: descalifica al grupo rebelde, le pone el mote de ‘‘terroristas” , de “delincuentes” ,“profesionales de la violencia”, etcétera, pretendiendo detener el avance político de estas agrupaciones. Este tipo de procesos se reactivaron cuando el surgimiento del zapatismo.
El desprecio que por los indígenas ha tenido el gobierno en sus diferentes niveles se expresa en el primer comunicado emitido por el gobierno de Chiapas el primero de enero de 1994, en el
JULIO DE 2001 19
que señala: “diversos grupos de campesinos chiapanecos que ascienden a un total de cerca de 200 individuos, en su mayoría mono- lingües, han realizado actos de provocación y violencia en cuatro localidades del estado... Sus planteamientos no han sido precisados y las autoridades estatales y municipales han señalado... su disposición de atenderlas para analizar con ellos sus reclamos y, en lo posible, resolver sus demandas presentadas. La región que registra estos incidentes cuenta ya, desde agosto de 1993, con un programa de inversiones y apoyos a la producción tendiente a enfrentar el grave rezago de esas poblaciones”11.
Los “monolingües”, como llama el gobierno a los indígenas, no para caracterizarlos por el modo lingüístico de su hablar, sino para depositarlos por fuera de la esfera de la civilización, se levantaban en anuas para “provocar” sin precisar sus demandas, que serían atendidas, y a ver si se resolvían. Además, para qué hacer tanto mitote si habían puesto en marcha un programa seis meses atrás para enfrentar el “rezago ancestral” con limosnas del Pronasol.
Lo curioso de este elemento ideologizante, caracterizar de indígena al movimiento en armas, es que al paso del tiempo ésta constituiría una de las características que provocaría múltiples adhesiones por el tipo de demandas planteadas12, no obstante que en un inicio se les quiso desvirtuar tratando de señalarlos como “incivilizados”. El mundo indígena, en última instancia, estabapre- sente en la visión gobernante como el de aquellos incapaces de levantarse en armas y esta visión no tenía nada que ver con los antiguos guerreros que resistieron múltiples embestidas del imperio español, en algunos casos durante más de tres siglos13, que han sido puestos en los museos para regocijo de los turistas y que Bonfil Batalla ya lo había señalado certeramente: la presencia del mundo indígena en los muros, museos, esculturas y zonas arqueológicas de visita al público, no hace sino mostrar la presencia de “un mundo muerto”. Pero no se trataba de esos indígenas de museos, sino de los de carne y hueso y desde la visión del gobierno se traía a cuenta al indígena incapaz de sublevarse, por naturaleza dócil, por cultura sumiso, que no podía empuñar un amia a menos que fuera manipulado por algún blanco, por algún extranjero, por algún marxista trasnochado14.
Hay que recordar que el primer día del levantamiento los tres obispos de Chiapas se sumaron al clamor de diálogo para solucionar el conflicto, pero a los pocos días los obispos de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez aseguraban que había manipulación de indígenas para llevarlos a la guerra, versión que coincidía con la manifestada por el gobierno y la jerarquía católica a nivel nacional, no así por muchos de los fieles. Uno de esos manipuladores era, aseguraban desde el gobierno, Samuel Ruiz y su forma de concepción de la religión que aplicó en las zonas donde ahora se levantaban miles de pobres. El escritor español Manuel Vázquez Montalbán afirmaba por aquel entonces: Chiapas “ocupa un 75 por ciento del universo capitalista, uno, grande y libre. Un 75 por ciento de agujero negro y el 25 por ciento restante nos correspondería a la ciudadanía emergente,
la que se beneficia del orden capitalista y tiende a justificarlo como el único posible... El inmenso Chiapas de la aldea global no tiene quien le escriba ni quien le permita ratificar su identidad y, cuando ejerce el lenguaje de la revuelta, se atribuye a la inspiración de revolucionarios urbanos, señoritos del marxismo residual o de la Teología de la Liberación que hinchan la cabeza de los condenados de la tierra”15. Toda vez que se acusaba a Samuel Ruiz de ser un “líder de los zapatistas”16, esa era, en síntesis, la postura del gobierno. La subsecretaría de Readaptación Social y Protección Civil, Socorro Díaz, señalaría en los primeros días de enero: “Los grupos violentos actuantes en Chiapas presentan una mezcla de intereses y de personas tanto nacionales como extranjeros que se asemejan a facciones violentas centroamericanas... los indígenas han sido reclutados bajo presión y manipulados por esos grupos”. Algunos llegaron a manifestar que, de no haber violencia de parte de quienes deberían permanecer sumisos, no habría violencia militar17.
El entonces presidente Carlos Salinas, en entrevista con el director del periódico Excélsior, Regino Díaz, dio a conocer su punto de vista sobre el zapatismo18: el EZLN tenía intereses de un grupo político que pretendía desestabilizar al país; no había problemas agrarios en Chiapas; había algo de marginación y pobreza, pero ello no constituía los elementos suficiente para explicar la revuelta, por lo que la manipulación de grupos de poder era el factor que la explicaba.
Salinas centró su visión del conflicto en dos cuestiones: la parte del núcleo militar del zapatismo (los “profesionales de la violencia”) y sus “vínculos” con grupos de poder político y dejaba de lado el arraigo en amplias capas de la población de la selva chiapaneca y, por lo tanto, eliminaba el vínculo entre el EZLN y la profunda y larga injusticia en ese estado del país. De ahí se deriva “la resistencia oficial a creer que el EZLN enarbola valores de cambios y transformaciones integrales de orden social, económico y político que una gran parte de México quiere y expresa a través de la lucha de sindicatos, manifestaciones agrarias, protestas poselectorales y opinión pública”19. El proceso de ideologización impide otorgar a una guerrilla posibilidades positivas y propuestas de cambio.Los setenta. Esta práctica de desprestigiar, deslegitimar, arrinconar en lo inaccesible de la comunicación a los grupos guerrilleros, data cuando menos de los sesenta y setenta, cuando el gobierno empleó, entre otros procedimientos “sucios”, la ideologización.
En septiembre de 1967, cuando el Ejército da muerte a varios guerrilleros del grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz, tras un enfrentamiento, desde las esferas del poder se expresa: “Es lamentable que en esta descabellada aventura hayan participado j óvenes ante quienes se abría un brillante porvenir, pero que desgraciadamente no supieron aprovechar la oportunidad que en todos los campos de la cultura brinda nuestro gobierno a la juventud estudiosa y cayeron en deplorable desorientación que los condujo por senderos equivocados”20 .
Una “justificación" similar a la anterior se utilizó cuando se masacró a los participantes del asalto al Cuartel Madera en
20 MEMORIA 149
Chihuahua; se enunció la manipulación que algunos ejercían sobre otros: “Todo se reduce a una bola de locos mal aconsejados por Gámiz y Gómez Ramírez... No tiene importancia”, declaraba el entonces gobernador21, al momento de ser depositados los cadáveres de los guerrilleros en una fosa común, ante la negativa del permiso para trasladar los cueipos a la capital del estado. El argumento de la manipulación, como vemos, no es de exclusividad gubernamental en los noventa; tiene su memoria.
También, para combatir a la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero, no sólo se empleó a los militares -una tercera parte del total de integrantes del ejército se encontraba en Guerrero en los inicios de los setenta22-, pues también se usaron recursos de propaganda, de descalificación, para “debilitar” la presencia del grupo guerrillero en el estado y la proyección que estaba logrando en el momento más fuerte del movimiento armado en el decenio de los setenta.
Cuando la guerrilla del Partido de los Pobres realizaba alguna acción contra el ejército federal y le provocaba bajas, e incluso después de que Lucio Cabañas explicaba a los militares los motivos de su lucha para después dejarlos ir, la respuesta ideologizadora de los mandos no se dejaba esperar: en sus comunicados oficiales no había referencia a los guerrilleros como tales, toda vez que aseguraban haber sido emboscados por “delincuentes” ; no se reconocía a la guerrilla, sino que se luchaba contra delincuentes comunes, de tal forma que, si había excesos de parte de los militares, no se pudiera protestar, en tanto que no se trataba de luchadores sociales, sino de simples y llanos “asaltacaminos”, “rateros” , “talabosques”, simples delincuentes23.
Asimismo, cuando el grupo de Lucio secuestra a Rubén Figueroa y ante sus exigencias para liberarlo, el gobierno le responde que no negociará “con criminales” pues rompería el Estado de derecho existente en el país. Meses después, una vez que el ejército ha matado al líder guerrillero, ya libre Figueroa declarará: “quien me secuestró es un extraviado mental, sediento de publicidad sensacionalista, envenenador de mentes jóvenes. Y comprobé que está ligado a traficantes de drogas y, lo principal, que detrás de un iz- quierdismo infantil y verbalista, es un instrumento de las fuerzas más regresivas. Sí, en la sierra encontré a un individuo de crueldad inaudita, sin el menor sentimiento de solidaridad humana que tan engañosamente proclama; un sujeto falaz y cobarde que ha hecho de la simulación, la mentira y la calumnia su única arma; con graves perturbaciones físicas, psíquicas y psicológicas, que realiza una campaña de odio y rencor contra lo más limpio y positivo que tiene nuestra patria”. Con ese personaje “cruel”, “extraviado mental”, con ese “regresivo” y “cobarde” el futuro gobernador pretendía entablar pláticas y negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo para el desarme de la guerrilla de Lucio Cabañas. ¿Qué clase de político es éste que dialoga con extraviados mentales?
Pero si en algún discurso se han hecho explícitos estos mecanismos de la ideologización, la psicologización, la sociologización, la denegación, es en uno expresado por Luis Echeverría. El entonces primer mandatario describiría en los siguientes términos a los guerrilleros: “Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de comunicación entre padres y maestros, mayoritaria- mente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en esos grupos [... con una] notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina”24.
En ese discurso emitido durante el informe presidencial de 1974, el entonces presidente Echeverría afirmaría que los integrantes de las guerrillas eran “víctimas de la violencia; que ven muchos programas de televisión que no solamente patrocinan empresarios privados, sino también directores de empresas públicas; víctimas de diarios que hacen amarillismo a través de la página roja y de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen, son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos, nacionales o extranjeros, que hallan en ellos instrumentos irresponsables para acciones de provocación en contra de nuestrasinstituciones.
JULIO DE 2001 21
r
Y a veces se piensa que obedecen, para decirlo con palabras sencillas y pronto, a grupos de extrema izquierda. Pero cuando se ve su impreparación ideológica, y que tratan en realidad de provocar la represión, de inmediato se calará su verdadera naturaleza: pretenden detener la marcha de nuestras libertades cuando apenas se inicia una política de nacionalismo económico en nuestra patria. Golpes de Estado en algunos países latinoamericanos han sido precedidos por las campañas de rumores que se originan en algunos círculos empresariales irresponsables o que fomentan estos actos de te
rrorismo. Pero estamos apercibidos. No cederemos con concesiones del gobierno ante estas provocaciones. Y aun lo sabe todo México: en un caso extremo hay un claro procedimiento constitucional para que de ninguna manera se interrumpa la marcha institucional de la nación. Que quede bien claro”.
Veintidós años después, el tono de la amenaza contra otro grupo armado se repetiría en el mismo lugar, con diferente gente, pero con los mismos cargos. Al igual que el primero de septiembre de 1996, cuando el presidente Ernesto Zedillo anunció su “todo el peso de la ley” para los eperristas, el Congreso de la Unión estalló en aplausos25. Pero
sobre las causas de la rebelión armada, pobreza, represión, injusticia, miseria, nula apertura política, nada. El psicólogo social francés Serge Moscovici se quedaría boquiabierto al escuchar o leer tan tremenda psicologización, que no ha cambiado después de casi tres decenios, con la presencia de varias agrupaciones armadas, cuestión de preguntar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Una de las partes más crudas resultaría ser el hecho de que los gobernantes en verdad se crean sus discursos, que los asuman, pues puede entenderse que su función sea la de tratar de engañar a sus gobernados, pero que se llegue al extremo de asumir como viables sus razonamientos en torno al surgimiento de movimientos irruptivos, de grupos que exigen cambios políticos, económicos y sociales; percibir “conspiración comunista” donde hay más razones de pobreza, represión y autoritarismo que de ideología, es llevar al extremo las ganas de no solucionar las causas que orillan a ciertos grupos a tomar las armas, y sustituir responsivas sociales por discursos encubridores de la realidad, discursos que, además, no sólo se presentan en las esferas de gobierno, toda vez que hacen también acto de presencia en el discurso de los medios de información, principalmente la televisión, y en ciertos sectores de la sociedad que se
n *£ . THE ONLY, THE ORIGINAL
MOMÜÜy The WoHd's Most Amazing
NO ONE UNDER HIGH SCHOOL AGE Admitted Unless Accompanied By Parentsü
ven atravesados por tales razonamientos. Quienes combatieron a las guerrillas de los sesenta y setenta actuaban desde esa perspectiva26 para poder así justificar la tortura y el asesinato de que fueron víctimas cientos de jóvenes participantes en estos movimientos armados.
Esos mismos que ideologizaban a “sus detenidos”, para obtener información, y que en tales procedimientos no los consideraban guerrilleros, sino delincuentes, tiempo después para desprestigiar, deslegitimar, aminorar, empañar la imagen de los rebeldes, en suma, para ideologizar a los grupos armados de los noventa, hacen uso de la actuación de las agrupaciones de los setenta antes descalificadas. El brazo derecho de quien dirigió la policía política en nuestro país en los decenios de la “guerra sucia”, uno de los ayudantes de Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, quien fue jefe de la entonces Dirección Federal de Seguridad y a quien se atribuyen desapariciones y torturas, se queja de la identidad del Subcomandante Marcos: “¿Cuántos mexicanos fuman pipa? ¿Cuántos mexicanos pueden estar en la sierra hablando español, inglés, francés e italiano (sic) ? ¿Cuántos mexicanos en aquella región indígena tienen la inteligencia analítica para determinar un día clave en el progreso de una nación para dar ese golpe psicológico y práctico?”27, se pregunta el viejo policía. Así, como se pregunta, así se responde él mismo: “El acento es mexicano, pero me pregunto dónde se ha preparado mental, táctica y subversivamente” . Luego recuerda cuando estaba a cargo del desmantelamiento de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), antecedente del EZLN, y acota: “La base del EZLN en Chiapas es la misma que tenían los de las FLN. Germán es el iniciador, con su hermano, de la lucha subversiva. Se agarraron a Chiapas desde hace años. Pero no es el autor de la táctica del 1 de enero. Germán es un tipo de guerrillero que lucha por el poder sin pretender dañar al país. Es el otro el que daña al país, ese Marcos criado no sé dónde... Yo conocí a Germán. Luché contra él. Él desaparece cuando le matan al hermano. Ésos eran unos fanáticos, pero honestos, no aventureros... ¿qué guerra han hecho los zapatistas? Una guerra de papel. Lo de los setenta fue una lucha que duró diez, quince, años. Aquéllos sí que eran auténticos... Aquéllos no hacían diálogo, luchaban con las armas en la mano. Ese Marcos no sabe ni agarrarlas”.
Ahora, después de 30 años de que se dedicaron a masacrar a disidentes políticos, la propia policía política de entonces “positiviza” la lucha de aquéllos como más auténtica y original y como una lucha honesta que contraponen a la de los zapatistas. Nótese, si no, esta versión: el general Juan López, quien participó en la campaña militar contra Lucio Cabañas, a quien en su momento etiquetó como “bandolero” y “asaltacaminos”, estuvo 20 años después en los combates de enero contra los zapatistas; a la pregunta de cuál es la diferencia entre Lucio y los zapatistas, indica: “Aquéllos no usaban a las mujeres, no se cubrían las caras, no eran criminales que llevaban a la guerra a niños para que sean mártires. Aquellos eran mexicanos y hombres”28. Así, en otros 30 años reivindicarán a los zapatistas y a los eperristas en detrimento de los que vengan, como ya ocurrió en 1996: los zapatistas pasaron de ser “profesionales de la violencia” a
22 MEMORIA 149
constituirse en “guerrilla buena” toda vez que emergió una guerrilla, a la que se catalogó como “guerrilla mala”, lo que posibilitó tal posicionamiento de los primeros. Después, ante el surgimiento de otras agrupaciones armadas, el gobierno sólo reconocerá a tres: al EZLN, al Ejército Popular Revolucionario y al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. El resto, como el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, la Coordinadora Guerrillera José María Morelos, entre otras tantas, no existe para la versión oficial, de tal forma que -si se ataca a éstas militarmente-estará actuándose en contra de cualquier otro grupo, como narcos, asaltantes, pero no estará actuándose en contra de guerrilleros, pues éstos no existen, no hay por qué levantar la voz, y los costos para el gobierno en turno se aminorarían.Los noventa. Cuando estalló la revuelta en 1994, con las versiones que de ésta se daban, parecía que se regresaba a los setenta: se remarcó la idea de una conjura internacional; individuos apátridas manipulaban a los indefensos indígenas. Uno de esos exponentes fue el picaresco y actual senador por el Partido Acción Nacional, Luis Pazos, quien en su libro ¿Por qué Chiapas? “encontró” y “demostró” la existencia de una conjura marxista en la rebelión chiapaneca, versión gubernamental que se trató de imponer los primeros días de 1994, pero la fuerza de las condiciones y los acontecimientos rebasaron tal visión. No obstante, los intentos tomarían otras vías, como fincar responsabilidades donde no las hay. El gobierno de Ernesto Zedillo se estrenó con una crisis económica que, como anunció días antes de dejar el poder, pretendió facturar al zapatismo29, por el hecho de haberse desplegado, en diciembre de 1994, más allá de los cuatro municipios en que se les quería arrinconar discursivamente. Dos meses después, los zapatistas pasaron a ser, desde la perspectiva del gobierno de Ernesto Zedillo, unos “terroristas”, pues con esos cargos, entre otros, se consignó a los “presuntos dirigentes” de la organización. Con ese argumento se desplegó el ejército para capturar, entre otros, al Subcomandante Marcos. Ya no eran más los interlocutores del gobierno para la resolución de un conflicto que había reconocido el primer representante gubernamental ante el diálogo; ahora eran sujetos de la “aplicación de la ley”. Con el cargo de terrorismo, tiempo después serían condenados a varios años de prisión dos de los detenidos en febrero de 1995, Elorriaga y Etzin; la condena se dictaba justo cuando había diálogo entre el gobierno y el EZLN. En ese momento, surgía una interrogante: si se consideraba terrorista al los zapatistas, ¿por qué el gobierno mexicano estaba negociando con ellos?, ¿reconocía la existencia de terrorismo en su territorio?30. Los indígenas manipulables ya tenían otros entes empíricos que los manipulaban, y eran unos terroristas.
El argumento que se esgrimía en 1996 para calificar y actuar en consecuencia en contra de los eperristas se desplazaba hacia los zapatistas; en ese momento, se borraban las pretensiones de la división entre “guerrillabuena” y “guerrillamala”, con fines legaloides e ideologizadores. Si los zapatistas habían ganado cierta legitimi
dad a base de no reactivar sus armas ante las ofensivas del ejército y de la actuación cada vez más creciente de los paramilitares, de su persistencia en el diálogo como vía de solución al conflicto, al EPR no le iría nada bien en la campaña por desprestigiarlo.
Después de la matanza de Aguas Blancas y antes del surgimiento de la guerrilla en Guerrero, Rubén Figueroa negó lo mismo que había negado su par en Chiapas: que en el estado que él gobernaba no existía guerrilla. Declaraba: en Guerrero “no tenemos constancia de que exista la guerrilla”31, no obstante que actuaba con obsesión, como si ésta existiera, y acusaba con insistencia a militantes perredistas e integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de ser guerrilleros y hacía uso del tema en casos de conflicto político32. Pero cuando en junio de 1996 la guerrilla hizo acto de presencia, no pudo ocultarse más la existencia de ésta, muy a pesar de la declaración del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien afirmaba que el EPR era una “pantomima”, frase que retomó de la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se encontraba en el lugar de la presentación del grupo armado.
Con el paso de los días, la actuación de las armas eperristas se hizo evidente y su existencia cobraba forma. Se pasó entonces a la etapa de la descalificación: terroristas se les denominó, pretextando las acciones desarrolladas. A mediados de agosto de ese, el secretario de Gobernación amenazaba: “ya sabemos quiénes son y por qué están actuando; sabemos que, bajo las tesis del foquismo, hoy aparecen armas en la Huasteca y mañana se ataca a miembros del ejército en Atoyaquillo para dar la impresión de que se trata de un movimiento organizado, de un cuerpo paramilitar que no existe”33. Aseveró tener plenamente identificados a los líderes del EPR, que éste no contaba con una estructura militar y que se trataba de “dos o tres orga
';S grm ***
v- BAt»
JULIO DE 2001 23
nizaciones” nada más, con el objetivo de crear un clima de inseguridad. “Esto es lo que constituye una pantomima”, afirmaba. Luego aseguró que el problema “se resolverá con la ley en la mano”, quizá haciendo referencia a los mecanismos que militares de alta jerarquía tenían pensados como parte de su estrategia, quienes declaraban que no había más opción que combatir al EPR; “ponerles en la madre”, aseguraba una alta fuente del ejército mexicano34.
Esa misma fuente aseguró que, si bien el EPR no está integrado por “políticos resentidos”, sí lo estaba “por personas resentidas” de
movimientos urbanos que “tradicionalmente han sostenido métodos marginales de lucha social”. Por el tipo de armas que usan, los señalaba como “traficantes locales”, al tiempo que afirmaba que los enfrentaría militarmente: “en este asunto, no podemos andar con medias tintas”35.
Otra alta fuente del ejército advirtió que el EPR podría ser un “buscapiés” de algún grupo interesado en desestabilizar políticamente al país y que además no pasan de un centenar de integrantes, luego de categorizarlos como “terroristas”. Estas declaraciones “duras” se acompañaban de acciones que intentaban ligar a organiza
ciones sociales y al Partido de la Revolución Democrática con la guerrilla, entre ellos a un diputado local. De estos señalamientos se desprendieron varias aprehensiones de militantes del PRD, a quienes se acusaba de pertenecer al EPR, al tiempo que los miembros de organizaciones políticas como el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento para la Liberación Nacional hablaban de listas negras para detener a disidentes políticos. Era parte del fenómeno de ideologización, en el que de paso se llevaban a un partido político al que constantemente se ha señalado de ser violento y a un frente al que se consideraba especialmente riesgoso.
En una mezcla de desesperación y ejercicio amenazante, el gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, “solicitó” a los periodistas, a través de un programa de radio, que no jugaran al héroe: “ni podemos jugar a ponernos medallas, ni podemos jugar al periodismo crítico, independiente, entendido incluso como el establecimiento de redes de complicidad”36, en clara alusión a quienes criticaban las acciones militares que se emprendían en diversas zonas de su estado, con la justificación de búsqueda de miembros de la guerrilla, y llamó a los periodistas a denunciar las actividades del EPR “ante las autoridades competentes”, pretendiendo con ello sumar a la estrategia contrainsurgente que ya se desarrollaba en contra del EPR, a los trabaj adores de la pluma. La ideologización trata de echar mano de cuanto recurso se le ponga enfrente.
Como parte de la campaña que ya tomaba forma, en el sentido de ubicar al EPR como la “guerrilla mala”, el obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, declaró su oposición a que el gobierno ofreciera diálogo al EPR: “no es conveniente ofrecerles la atención porque sería magnificarlos”, aseguró. Sobre el EZLN, al que en un inicio condenó y acusó de manipular a indígenas, dos y medio años después lo describía así: “tuvo una preparación muy seria y tiene una base social muy grande”37, mientras que el EPR es “un grupo de personas aisladas”. El EZLN devenía en parámetro a partir del cual se juzgaría a las otras agrupaciones guerrilleras. Tres días después de esa declaración, en una posición más sensata, otro obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, la entonces Comisión Nacional de Intermediación y otras ONG demandaban que se estableciera un diálogo entre el gobierno y los eperristas, en el marco de un diálogo nacional.
Por otra parte, como ya se había indicado, en su informe del primero de septiembre de 1996 el entonces Presidente Ernesto Zedillo anunció, en referencia al EPR y sus acciones armadas de días pasados: “el poder político se disputa con las reglas de la democracia, no con la irracionalidad del terrorismo”. Luego agregó: “perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley... actuaremos con toda la fuerza del Estado”.Y condenó las “intentonas caducas” de la guerrilla. Esa fue la estrategia discursiva y militar que desarrolló el gobierno federal contra el EPR y es la que el actual presidente Vicente Fox no desea abandonar, al negar el diálogo con el EPR y sus diferentes escisiones, al declarar en el extranjero que frente al EPR no tendrá concesiones y buscará
24 MEMORIA 149
“erradicarlo”. Esta situación de ideologización se anticipaba en lo que indicaba a mediados de 1996 un asesor de los zapatistas, Luis Hernández Navarro: “la respuesta gubernamental ante el EPR -más militarización y descalificación verbal- son completamente desafortunadas. El EPR representa -más allá de su proyecto- el retomo de todo aquello que no ha sido solucionado durante años por el gobierno mexicano: la pobreza, la exclusión, la falta de democracia. Sólo que, como sucede con todo lo que no se resuelve en su momento, agravado. La escalada represiva en su contra no hará sino hacer peor las cosas”.
Si la negación de la existencia de guerrilla en Chiapas a mediados de 1993 correspondió a que el congreso estadunidense discutía por esos tiempos la aprobación del Tratado de Libre Comercio y el gobierno mexicano no quería dar argumentos a los congresistas del país vecino para bloquear tal aprobación, ahora tal parece que lo que se pretende es inscribir a los grupos armados no en una lógica de guerrilla, pues de algún modo esta categoría les da cierta legitimidad, sino en una categoría que permita en algún momento no entablar negociación alguna con ellos, e incluso llegar al límite de la intervención militar para garantizar, por ejemplo, las inversiones extranjeras en lugares “pacificados”, libres de guerrillas, pues, si éstas no existen ni en los discursos de gobierno, su aniquilación bien puede pasar inadvertida.
Cuando menos, esa lógica imperó durante las administraciones priistas, en las que se negó sistemáticamente una guerra que padecían los campesinos indígenas del estado de Chiapas. Con declaraciones, se pretendía crear otra realidad, diferente a la vivenciada por las bases de apoyo zapatistas. Roberto Albores, todavía gobernador de Chiapas, en 1998, ante la pregunta insistente de una periodista declaraba: “en Chiapas no hay guerra, eso sólo está en la imaginación de los novelistas”38. Cuando se le insistía sobre la presencia militar, Albores respondía: “siento que con las elecciones algunas agrupaciones se van a poner muy nerviosas y a tratar de confundir a la opinión pública con argumentos o informaciones que no están apegadas a la realidad. Chiapas sigue su vida normal. No hay incremento de las fuerzas militares en el estado más que aquellas que con un gran patriotismo y responsabilidad están sirviendo las zonas críticas de la entidad”. Las elecciones pasaron y el ejército permaneció en el estado. Con una declaración, como puede verse, se trató de borrar las múltiples denuncias que sobre la presencia militar caían; Luis Javier Garrido llegó a asegurar que la presencia de los militares ascendía a sesenta mil en la entidad, a lpesar de que el gobierno insistía, también en declaraciones, que privilegiaba la vía del diálogo.
Muy a cuenta cae lo dicho por el todavía presidente Ernesto Zedillo, quien en una conferencia de prensa en Madrid, España, aseguró que el problema del diálogo con el EZLN era un asunto “muy menor” y que, en una “perspectiva histórica, será un incidente”. De manera inmediata, recibió respuesta por parte del entonces senador por Chiapas, exmiembro de la Cocopa y actual gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, para quien Zedillo hizo una desafortunada
declaración “porque tendrá que explicar a los mexicanos por qué hay tantos soldados en Chiapas y por qué gasta tanto, dinero en publicidad en televisión si es que el diálogo no le importa”.
Desde que tomó el poder, Zedillo visitó decenas de veces Chiapas y estuvo en zonas que antes eran consideradas zapatistas, hasta que llegó el ejército a presionar y se desplazaron a otras zonas los simpatizantes del EZLN. En esos viajes, el aún primer mandatario pretendió ser enfático: “la única vía para solucionar todo conflicto” es el diálogo. El 19 de mayo de 1998, declaró en San Cristóbal de las Casas: “el gobierno de la República está preparado para atender, como aquí se ha dicho, los puentes que propicien el diálogo y que lo sostengan hasta conseguir los acuerdos que nos exigen todos los chiapanecos y todos los mexicanos; el gobierno está preparado para superar la desconfianza que obstaculiza el diálogo”. En la lógica del achicamiento, del encogimiento del conflicto, la “exigencia de todos los mexicanos” pasó a ser “un asunto muy menor” que pasará como “incidente” a la historia. Como por arte de magia, la ideologización posicionaba el conflicto en una esfera diminuta que no requería la atención federal como había ocurrido años atrás; la ideologización tiene la “virtud” de transformar lo grande en chico, lo público en privado, lo de interés público en interés personal, sacar de la agenda de la discusión nacional un asunto de trascendencia para depositarlo en el archivo de los sucesos muertos, con la clara pretensión de que caiga en el olvido social. Y se permite excesos, como el hecho de que a unos días de dejar la presidencia, Ernesto Zedillo concediera una entrevista televisiva, en la que daba cuenta de diversos asuntos de su mandato, entre los que se encontraba el caso Chiapas; en la entrevista indica que se decepcionó del EZLN y de Marcos, por haber “causado daños al país” y aseguró que “se han construido muchas historias, de que si fue el gobierno el que rompió el diálogo, de que si fue el gobierno el que no ha cumplido. Esto es absolutamente falso. El que rompió unilateralmente el diálogo fue el EZLN’ ’39. Por la magia de las declaraciones, de los medios de comunicación, principalmente la televisión, quería mostrarse a un gobierno deseoso de construir una salida negociada en el conflicto de Chiapas, mientras se mantenía activa la vía militar40, lo cual tenía que ocultar con declaraciones, discursos y derrames económicos
Con igual tono de cinismo, actuó Roberto Albores quien declaraba que “reconocía” la justeza de la lucha zapatista cuando ésta surge: “la insurgencia social que hubo en Chiapas en el 94 es producto de una descomposición social y de la permanencia de estructuras en el estado”, pero aclara que tales condiciones ya no estaban presentes cuatro años después, ya que la entidad había mejorado, por lo que no había razones para mantener las armas. Tal juego maniqueo de las declaraciones se inició desde su arribo al frente del Poder Ejecutivo local, momento en el que aseguraba que los zapatistas no pasaban de 300 integrantes, pero al paso del tiempo, al montar la campaña de “desertores zapatistas” que regresaban a la “vida civil”, llegó a anunciar hasta 20 mil zapatistas que habían entregado las armas41 . ¿De dónde saldrían tantos encapuchados? La ideologización,
JULIO DE 2001 25
en todo caso, multiplicaba a los rebeldes con fines de desintegración; sólo así puede admitirse, implícitamente, que en el conflicto participan más zapatistas que los aceptados en el recuento oficial.
A manera de conclusiónEl gobierno federal en diferentes momentos de la historia en
México ha echado mano de la vía violenta y militar para acotar y terminar con los grupos armados; lo hizo en los años sesenta y setenta y puso en práctica ese mecanismo en los primeros días de 1994
para acabar con el levantamiento zapatista; después esta vía se reactivó a mediados de 1996 con el surgimiento del EPR y ha continuado, en mayor o menor medida, con otras agrupaciones, algunas de las cuales se han desprendido de la eperrista.
No obstante que esa forma responsiva, la vía violenta y militar, ha mostrado su ineficacia, por no decir su fracaso, ha estado latente y en algunos casos manifiesta, como respuesta a los reclamos de las guerrillas en este ya inicio de tercer milenio. Pero esta forma de réplica no ha estado sola, toda vez que se ha visto acompañada de un proceso paralelo, el de la ideologización, proceso que permitiría, en el mejor de los casos para el gobierno, crear las condiciones para “atender” las demandas de los grupos amados mediante balas y sangre, con el menor costo posible para quienes administran las decisiones en el país.
En efecto, la ideologización posibilita tres cosas: primero, la deslegitimación de las demandas de la guerrilla; segundo, impe
dir que la irrupción social que representan se expanda; y tercero, preparar el terreno para la actuación de una ofensiva de corte militar.
En el primer caso, se pretende crear un clima de ilegitimidad tanto de los métodos como de las causas y las exigencias por las que se gesta y desarrolla una guerrilla: se mete todo en un bloque, de tal forma que, si las causas y las demandas son reivindicadas por millones de mexicanos y se consideran legítimas, éstas se ven opacadas por el método, el recurso de las armas, pues es éste el que se ha cuestionado y cae en el terreno de la discusión, de la problema-
tización, y para sectores diversos de la sociedad es un mecanismo no idóneo, incluso reprobable. Partiendo de este presupuesto, el método, desde la perspectiva ideologizadora, se traduce en el todo que imposibilita percibir como válidas las demandas que enarbokn los grupos armados al momento de surgir; así, exigencias como techo, trabajo, tierra, salud, alimentación, democratización del gobierno, cambio del rumbo económico, entre otras cosas, pasan a un terreno secundario, como si esto no fuera lo que demandaran desde hace decenios las mayorías de este país que han sufrido los embates de la política neoliberal.
En el segundo caso, la pretensión de eliminar el ejemplo que pudieran representar las acciones armadas o no armadas de las guerrillas, pasa por eliminar a la guerrilla misma: si los zapatistas han convocado a foros, encuentros, convenciones, movilizaciones, consultas, caravanas, y éstas han tenido un cierto éxito, eso por sí mismo representa un peligro para un modelo político que pretende erigirse como único, como el más viable y del cual no hay que discutir ni una coma: no hay más ruta que la nuestra, sentenciaría el grupo que administra al país. Pero eliminar el ejemplo, la capacidad de convocatoria y de movilización que genera una guerrilla, para los partidarios del pensamiento único, pasa por la eliminación de los convocantes, de los que crean la movilización, de los que han irrumpido en el escenario no preparado para ellos, que no admite más versiones, menos aún si se ven acompañadas de las armas. La eliminación física de los guerrilleros es la garantía de que no habrá más descontentos ni propuestas que se contrapongan a la versión dominante de la realidad: no hay por qué enriquecerla, pues entre más unívoca, más homogénea, más plana y más acotada se encuentra, es más administrable, más manejable, como en el pensamiento técnico moderno, en el pensamiento empresarial, como se ha pretendido gobernar a México de un par de decenios para acá, pero más acentuado en los últimos seis meses.
Ahora bien, lo hasta aquí expuesto, el proceso de ideologización desencadenado por el gobierno y sus grupos afines, en nada ayuda a concluir el conflicto armado que actualmente vivimos. Si lo que se quiere es solucionar el problema de la guerrilla, debe abandonarse la lógica del desgaste, de la administración del conflicto, del alargamiento para que los rebeldes se cansen; debe abandonarse la posibilidad latente de la vía violenta y militar que ya ha mostrado su fracaso, pues de no ser así no estaríamos sumergidos en más de tres decenios de lucha armada. De lo que se trata, en última instancia, es de abrir puertas que lleven al cambio requerido en nuestro país, lo cual atraviesa, como se ve, por solucionar las causas que han originado los levantamientos armados, que se han traducido en demandas básicas y que se comparten por una buena parte de la sociedad, la cual por cierto exige lo mismo que los grupos armados, pero con una marcada diferencia: sin las armas en la mano.
Si la realidad, como se mencionó al inicio del texto, se posibilita por la construcción y transmisión de conceptos, símbolos, ideas, procedimientos y anhelos, entre mayores y más ricos sean éstos y entre
26 MEMORIA 149
1
más se discutan las diferentes perspectivas que de una sociedad se tiene, mayor será la probabilidad de transitar por el camino idóneo para los que participan de la colectividad denominada nación. Las guerrillas en México, sobre todo la denominada posmoderna, han brindado elementos suficientes que permiten la libre discusión que un país debe tener, pero también debe concretarse en proyectos, programas, presupuestos, reglamentos, artículos constitucionales, planes de gobierno, en la cultura, en la vida diaria y en tantas otras esferas; pero la ideologización que se ha echado a andar, cuando menos desde los años sesenta, pretende imposibilitar la expresión de una de las tantas posturas, la de la guerrilla, que algo tiene que decir sobre el país que la inmensa mayoría queremos y anhelamos, mComentarios a: [email protected] Carlos Montemayor (1997), Chiapas, la rebelión indígena de México. México Joaquín Mortiz, p. 6l.2 Existe un proceso contrapuesto al de la ideologización que se denomina politización y que posibilita comunicar lo que antes era incomunicable, dotar de nuevo significado a viejos términos y conceptos; resignificar lo que ya había dejado de tener significado; crear, a través de la innovación y la originalidad, nuevos procesos y mecanismos que enriquezcan la realidad y; por tanto, amplíen sus posibilidades. Pero ese es tema de otro texto. Al respecto, ver Pablo Fernández Christlieb (1991), El espíritu de la calle. Psicología política de la cultura cotidiana, Universidad de Guadalajara, México; y la referencia de la siguiente nota.3 Pablo Fernández Christlieb (1987),“Consideraciones teórico metodológicas de la psicología política” , en Psicología política latinoamericana. Venezuela, Panapo, p. 90.4 Id..5Id..6 Serge Moscovici (1981) Psicología de las minorías activas. Madrid, Morata; Moscovici (1987), “La denegación” , en Moscovici, Mugny y Pérez (eds.), La influencia social inconsciente, Barcelona, Anthropos.7 Stamos Papastamou (1987), “Psicologización y resistencia al cambio” , en Moscovici, Mugny y Pérez, o. c.8 Serge Moscovici (1987). o. c.9 o. c., p. 306.10 Ver Yvon Le Bot (1997), Subcomandante Marcos. El sueño zapatista. México, Plaza y Janes; Carlos Monsiváis y Hermann Bellinghausen. “Marcos a Fox: ‘Queremos garantías; no nos tragamos eso de que todo cambió’” , en La Jomada, 8 de enero de 2001.11 Ver Carlos Montemayor (1997), 0. c., p. 38.12 Ver Yvon Le Bot, 0. c.; Yvon Le Bot, Im política según Marcos. ¿Quézapatismo después del zapatismo?, en La Jomada 15 de marzo de 2001.13 Carlos Montemameyor (2001), Los pueblos indios de México hoy. México, Planeta.14 Luis Méndez y Antonio Cano (1994), La guerra contra el tiempo. Viaje a la selva alzada. México, Espasa Calpe.15 Manuel Vázquez Montalbán, “Chiapas, 1994", enLaJomada, 11 de enero de 1994.16 Uno de los textos más acusadores y de filiación promilitar, es el de Isabel Arvide (1998). La guerra de los espejos, México, Océano.17 Id18 Referida en Carlos Montemayor, 1997.19Id.20 Juan Fernando Reyes Peláez, La guerrilla en Chihuahua 1964-Yfll, en CIHMA, cuadernos No. 1, s/f.21 Jaime López, 10 años de guerrilla en México, 1974.“ Armando Bartra, Guerrero bronco, 1996.23 Al respecto ver la reconstrucción que hace Carlos Montemayor. Guerra en el paraíso, 1991; y Jaime López, 0. c„24 Gustavo Hirales, Memoria de la guerra de los justos, 1996, pp. 223-224.25 Canal 6 de Julio. El retomo a las am as, 1996.26 Algo similar ocurrió en los procesos revolucionarios en Centroamérica, con su dosis de militarización, pero siempre presente la ideologización que permitía matar a los guerrilleros por no ser concebidos como luchadores sociales, como rebeldes, como ciudadanos de su país, como personas, como humanos; había todo un proceso de degradación, de deshumanización que “ justificaba” la eliminación del guerrillero. Al respecto, ver Ignacio Martín-Baró (1990). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador, 1990, El Salvador, UCA; y “Guerra y salud mental” (1993), en Papeles del
Na, 18
Psicólogo, N° 56. Madrid.27 Mencionado en entrevista con Bertrand de la Grange y Maite Rico (1997), Marcos la genial impostura, México, Aguilar, pp. 333-334. He calificado este libro como puntal en la lucha ideológica contra el zapatismo, como aquel que encabeza la ideologización gubernamental contra el zapatismo. Al respecto, ver Manuel Vázquez Montalbán , Marcos el señor de los espejos. Madrid, Aguilar.28 Referido en Arvide, 0. c., p. 61.29 Revista Proceso, No. 1256, 20 de noviembre de 2000, México.30 Luis Hernández Navarro (1997), “Entre la memoria y el olvido: guerrillas, movimiento indígena y reformas legislativas en la hora del EZLN, en revista Chiapas, N° 4, ERA, México.31 Maribel Gutiérrez, “Figueroa: no hay constancia que en Guerrero exista guerrilla” , en La jornada, 16 de agosto de 1995, México.52 Maribel Gutiérrez, “Rubén Figueroa obsesionado por la supuesta existencia de guerrilla” , en La Jomada, 4 de abril de 1996, México.33 Juan Balboa y Lorenzo Chim, “Están plenamente identificados los líderes del EPR, asegura Chuayffet” , en La Jornada, 15 de agosto de 1996, México.34 La Jomada, 14 de agosto de 1996, México.35 Jesús Aranda, “El Ejército sin más opción que combatir al EPR: fuentes castrenses” , en La Jornada, 14 y 28 de agosto de 1996 México.*La Jomada, 21 de agosto de 1996, México, p. 9-37 La Jomada, 22 y 25 de agosto de 1996, México.38 Gabriela Aguilar. “No hay guerra en Chiapas, ni siquiera de baja intensidad. Entrevista con Roberto Albores Guillén”, en Milenio, No. 58, 5 de octubre de 1998, México.39 Revista Proceso, No. 1256, México, p. 15-Carlos Montemayor (1999) Los informes secretos, México, Joaquín Mortiz.
40 Carlos Montemayor (1999) Los informes secretos, México, Joaquín Mortiz.41 Revistaft-océso, No. 1209,2 de enero de 2000, México, p. 14.
¡m@genes en éste númeroSentim ien tos prohibidos / Im ágenes de: Eddie M u lle r y
Daniel Faris, Grindhouse. The Forbidden w orld o f «aduls o n¡y» cinema. St. Francis Institu te , N ew York.é D iablitos, Revista Generación, No. 18, mayo-junio de 1 998, México.
Recortes y d iapositripas, shockcollage.Sierram ix-jsi Pablo Sandoval Ramírez. A rch ivo personal de Irma
Ballesteros
JULIO DE 2001 27
EDITORIAL
4Miradas
REFLEXIONES
Visiones desde la psicología políticaAlfredo Guerrero Tapia
7La nueva psicología a partir del ¡ya basta! indígena de 1994Abraham Quiroz Palacios
12Una problemática emergente: el síndrome neopopulista carismáticoAíexandre Dorna
18Otra ofensiva gubernamental: la ideologización hacia la guerrillaJorge Mendoza García
28El siglo veinte:la abstractez, el caprichismo y la famitisPablo Fernández Chrístlieb
LA NACIÓN________________________________
32La migración de mexicanos a Estados Unidos: importante proceso de creación cultural y construcción de identidadesMaríangela Rodríguez
TERCER MILENIO_________________________
38Derechas e izquierdas italianasMassimo Modonesi
ETNICIDAD________________________________
43Conflicto, diálogos y proceso autonómico en ChileCentro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen
46Individuo y comunidad. La crítica comunitariaHéctor Díaz-Polanco
MEMORIAL
52La violación de derechos humanos en Estados UnidosAsociación Americana de Juristas
53Tras las elecciones en Euzkadi. La hora de la verdadManuel Vázquez Montalbán
54¿Adiós a la clase trabajadora?José luis Fiorí
56Pablo Sandoval Ramírez, incansable luchador socialIn Memoríam
LIBROS
60Apogeo y decadencia de los estudios culturalesFrancisco de la Peña Martínez
REVISTERO
62Human OrganizationRoberto Melville
6325 años de DialécticaGabriel Vargas Lozano