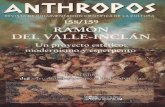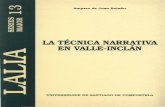“Historia y recepción del «modernista» Valle-Inclán”
Transcript of “Historia y recepción del «modernista» Valle-Inclán”
V ALLE-INCLÁN EN EL SIGLO XXI Actas del Segundo Congreso Internacional,
celebrado los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2002 en la Universitat Autónoma de Barcelona
Manuel Azoar Soler y M.ª Fernanda Sánchez-Colomer, editores
~ E:Dle!OP DO eAt>TRO ~ Sada - A Coruña
© Ediciós do Castro © Manuel Aznar Soler y M. • Femanda Sánchez-Colomer Cuberta: X. Asensi ISBN: 84-8485-151-6 Depósito Legal: C - 1.877 - 2004 Gráficas do Castro/More!, S. L. O Castro. Sada. A Coruña. 2004
HISTORIA Y RECEPCIÓN DEL «MODERNISTA» V ALLE-INCLÁN
Javier Serrano Alonso (U. Santiago de Compostela)
La historia de la recepción y crítica de la obra de Valle-lnclán está muy lejos de haberse siquiera iniciado. Mi intención hoy es preocuparme por analizar cómo algunas de nuestras visiones más generalizadas, unas ya caducas y otras perfectamente vigentes a día de hoy, han condicionado muchos de los estudios y varias líneas de investigación.
Si nos fijamos detenidamente, la historia de la crítica valleinclaniana se ha desarrollado en un continuo dividir, partir y romper a don Ramón. Este Valle-Inclán escindido siempre en dos estados, en dos ideologías, en dos estéticas y, por lo tanto, en dos obras en demasiadas ocasiones distantes, ha sido tan fecundo en la amplísima bibliografía que difícilmente se encuentra otra cosa que no sean dos Valleinclanes, partición torticera del autor que ha sido muy generosa para los investigadores.
No se trata de recuperar al que llamamos Valle-Inclán modernista, pues habría que plantearse frente a qué otro Valle-lnclán, y eso supone aceptar al escritor escindido. El propósito de esta ponencia es revisar el origen de esta visión fraccionada de don Ramón, las razones que hicieron de Valle-Inclán un escritor al que se podía, en fragmento, extraer del purgatorio de los autores condenados, pero, sobre todo, contemplar a Valle en su tiempo, intentar restablecer una imagen del literato que, sin lugar a dudas, asombró al mundo hispánico de las letras desde sus principios creativos hasta su muerte. Y es que la deformación crítico-historiográfica que sufrió la literatura finisecular a partir de los años treinta difuminó la idea generalizada que la crítica contemporánea a Valle había establecido sobre él.
En las dimensiones que debe tener una ponencia resulta imposible presentar siquiera las ideas fundamentales que podemos establecer utilizando las reseñas, semblanzas, impresiones, análisis y estudios aparecidos en tiempos de don Ramón. Por esa razón, no tengo más remedio que simplificar, resumir y extractar un amplísimo corpus de textos, ideas y manifestaciones. Y, como ocurre en toda simplificación, puede que queden fuera demasiadas cosas importantes. Además, en pos de la necesaria brevedad, excluiré algunos aspectos, como son los comentarios acerca del esteticismo de Valle y, en especial, los análisis sobre los rasgos estilísticos de sus obras. Será preciso dejar para otra ocasión el completar los propósitos de este trabajo. Perdóneseme, pues, y con la excusa de la limitación temporal, que pueda llegar a ser demasiado lacónico y por no leer la mayor parte de las citas que apoyan mi argumentación.
En primer lugar debemos planteamos la razón por la que la obra que muchas veces hemos llamado modernista de Valle-Inclán sufrió no sólo el desprecio, sino también el olvido y hasta la discriminación. En otro trabajo (Serrano Alonso, 2000), intenté esclarecer cuáles fueron las razones que llevaron a la crítica y la investigación seria a rechazar
253
las formas artísticas del Modernismo hispánico, razones que afectaron a decenas de escritores y poetas, la mayor parte de ellos hoy en día perfectamente olvidados, no tanto por culpa de sus valores artísticos, como por efecto del mazazo que les propinaron muchos profesionales de la investigación literaria. Algunos fueron extraídos de aquel abismo por razones a veces peregrinas, y otras de urgencia. Este fue el caso de nuestro don Ramón: cogiéndole de los pelos del esperpento, se le fue restableciendo a su estado de reconocimiento generalizado. Pero lo cierto es que durante muchos años no se quiso siquiera aproximarse a aquel Valle-Inclán modernista, era preferible negarlo, porque así se salvaba lo que estimamos como la parte más noble del autor gallego. Y lo mismo se hizo con otros autores que fueron lo suficientemente hábiles como para fugarse del infierno adocenado del Modernismo. Lo evidente era que aquel que no fuese lo suficientemente avispado como para limpiarse de malos humos esteticistas, estaba condenado al ostracismo y al olvido, y en el mejor de los casos al simple desprecio.
Detrás de este fenómeno hay una larga historia crítica que fue clausurando bajo siete llaves la sepultura del Modernismo. Incluso muchos de los aquí presentes pueden ponerles nombres propios a varios de los artífices de tal condena. Pero ellos no eran padres de esta acción, sino simples epígonos que pusieron el colofón a esta larga historia. No puedo, por razones obvias, desarrollar ahora este problema. Pero voy a resumir, no obstante, unas conclusiones: el origen, evidentemente, está en la llamada «guerra literaria» del Modernismo. Esta contienda, sangrienta al menos en el número y calidad de reputaciones que destruyó, tuvo a dos contendientes que se movieron en desigualdad de condiciones. Aquellos jóvenes que emergían entre el vetusto panorama del arte y la literatura restauracionista lo hicieron rompiendo todo lo frágil y debilitado que encontraron por medio, y la reacción de la oligarquía literaria fue sencillamente atroz. Esta oligarquía puso en movimiento la maquinaria de la reacción, y en una llamada general al cacicato artístico, pronto se inició la descalificación generalizada de todo lo nuevo y lo «modernista». El poder artístico estaba en manos de la «generación vieja», que con muy honrosas excepciones, reaccionó amurallándose en sus periódicos, revistas, teatros, editoriales y salones académicos, es decir, en todos y cada uno de los lugares desde donde se podía desarrollar cualquier propuesta literaria. Pronto se dejó muy claro que sólo había una manera de ser aceptado en su sociedad artística, y esa manera era pasar por el aro. Claro está que algunos lo aceptaron, como Benavente o Marquina. Pero otros, más orgullosos, que estaban plenamente convencidos de sus propuestas, y que se mantuvieron en sus posiciones, fueron sometidos a la continua degradación y ridiculización, y condenados a lo que Manuel Aznar Soler ha definido tan brillantemente como «poetambre».
Lustros y lustros de crítica aceda, de sátira, de mofa general y de descalificación continua tuvieron que producir su cosecha de rechazo generalizado, incluso entre los estudiosos más sensatos, quienes, pese a reconocer algunos méritos de la literatura modernista, no pudieron evitar que todo lo que tuviera que ver con aquellos jóvenes simbolistas finiseculares les produjese escozor intelectual. Esa perspectiva de literatura vacua, preciosista y puramente ornamental nacía por vía genética de la reacción antimodernista a la que siguieron, a pies juntillas, algunos historiadores de la literatura.
A partir de aquí es una crónica que todos conocemos bien, pues aún hoy sigue siendo el modelo y esquema básico de la explicación de esta parte de nuestra historia. Y así seguimos teniendo un Valle-Inclán escindido, uno de ellos doblegado ante el otro.
Pues bien, preciso es ya intentar la caracterización de cómo Valle-lnclán, en su tiempo, fue entendido como autor moderno por ser modernista, cómo su obra es percibida
254
como la producción siempre en evolución de un modelo creativo casi de inmediato comprendido y pronto caracterizado. Por eso ya hay que afirmar que Valle fue nuestro escritor más moderno no porque tardíamente se concienciase socialmente y crease el esperpento, sino porque era modernista, y por ser modernista llegó a crear el esperpento.
El Modernismo se presentó ante la España burguesa de la Restauración a finales del siglo XIX convertido en una imagen incluso carnavalesca, con el fin de conmocionar a la anquilosada y moralista sociedad. Esa imagen extravagante era un puñetazo a la uniformidad de sentimientos, de creatividad y de aspiraciones. La mascarada era una advertencia de lo que se les venía encima; aquel grupo de jóvenes estrafalariamente vestidos portaban tras sus melenas y sus hopalandas una enérgica reacción antiburguesa, y con la reacción se servía una propuesta de renovación integral. Unos fueron bruscos, enervantes y convencidamente rupturistas; otros se propusieron conmocionar desde dentro, procurando no romper cristales, como decía Andrés González Blanco en 1917:
Representaba Benavente el tránsito dulce y sin brusquedades de la generación antigua a la nueva, mientras que Valle lnclán era la innovación, el atentado contra los valores tradicionales, el derrumbamiento de Jos viejos ídolos, la iconoclastia, la lucha por una estética y una retórica nuevas ...
Por eso Benavente fue desde el principio bien acogido, alentado, elogiado por la generación anterior, mientras que Valle lnclán fue rechazado, expulsado de la vieja comunidad literaria (A. González Blanco, 1917: 60-61).
Don Ramón del Valle-Inclán se presenta ante la sociedad literaria española con una actitud rupturista que concreta en su imagen, epatante, y en sus muchas y casi siempre enervantes declaraciones, procurando que sus opiniones de tertulia de café mostrasen un cariz ofensivo, terrible, combativo. Su apuesta estética es una apuesta vital, y su convicción es tan poderosa que nunca reducirá un ápice sus ímpetus de enfrentamiento, y que es lo que motivará el continuo movimiento hacia adelante de nuestro autor. Y estas actitudes son las que hacen, sobre todo, de Valle-Inclán un escritor moderno y modernista, y es lo que provocará su progresión hacia la inmersión en lo social y en la revolución estética del esperpento.
Su rebeldía antiburguesa no se limita a un esteticismo que se opone al documentalismo realista y naturalista, ni a su imagen absurda y aristocrática que rompe cualquier molde positivista, ni al sacrificio humano de no vender ni su personalidad ni su obra a los medios comerciales del arte; un hombre que, como afirmaba Baroja, estaba dispuesto a llegar al hambre por el arte, no colaboraba en la prensa burguesa no por el riesgo de avillanar el estilo, sino porque suponía ceder un combate contra la burguesía. El mundo legendario no era el universo de la fantasía en la que esconder sus temores, de lo que le acusaron Navarro Ledesma («¡El papel vale más!», 1903a) y Ortega y Gasset (1904), sino la negación del valor absoluto del realismo y de su heraldo, la Historia, como lo ha caracterizado Manuel Aznar Soler. 1
El antirrealismo es la esencia del pensamiento modernista de Valle-lnclán en combinación con un esteticismo radical. Esta actitud fue común a muchos otros jóvenes autores del fin de siglo europeo, que, como señala Luis Iglesias (1995: 38), tuvo una enorme variedad de manifestaciones antirrealistas que no eran sólo literarias.
1 «Rechaza la realidad histórica, social y política de la Restauración y concibe el modernismo como una forma de protesta estética contra la realidad y la Historia, una protesta estética que se construye sobre el elogio de la mentira y de la Leyenda» (Aznar Soler, 1998: 78).
255
Su apuesta rupturista empieza por su imagen. Prácticamente todos los retratos escritos que nos llegan de aquel fin de siglo coinciden en resaltar que la estampa modernista de Valle-Inclán tiene un fin combativo, y que en gran medida con su efigie epatante ya había obtenido algunos avances en su guerra particular, vengan del bando que vengan, anti o pro modernista. Sus «bizarrías indumentarias» (Rubén Darío, 1899) se complementaban con su propia anatomía, sufriente de por sí, caracterizada por ser «de faz pálida, de ademán desasosegado y nervioso, de bello semblante nazareno» (Pedro González Blanco, 1899). Valle-Inclán parece un espectro que camina disfrazado de carnaval, como manifestaba Ramiro de Maeztu (1899):
Su cuerpo, digo mal, sus huesos, escasamente cubiertos por una pintura delgadísima de un amarillo exangüe, su barba y sus melenas de un negro tan intenso como falto de brillo, su boca grande, sin labios casi, su nariz audaz, como un volatinero de aéreos trapecios, y, sobre todo, aquellos ojos que brillaban bajo unos lentes mal encabalgados, en pugna perpetua por zafarse, aquellos ojos, que no miraban sino para verter sobre su víctima un Océano de soberbia y desprecio, llegaron a producirme escalofríos.
Ese escalofrío parecen sentirlo todos los que nos lo pintan con mejor o peor intención. Unos interpretaban que en su aspecto no mostraba otra cosa que los desvaríos propios del sector glauco, como el anónimo crítico de Gedeón («¡El papel vale más!», 1903b) y como el hipercrítico Julio Casares (1916: 26-27), y otros preferían ver en su construido personaje una representación digna de la más alta estima y de nuestro pasado más glorioso. Lo cierto es que la apuesta pictórica que hace de su vida le lleva a Valle-Inclán a su primer gran triunfo en el mundo del arte español: de inmediato, y antes de tener una obra que respaldase sus propuestas, ya su aspecto iba desgarrando el mundo del comedimiento y el bienhacer burgués. Era conocido y popular, y con su estampa estrafalaria hacía que las posturas se radicalizasen generando la confrontación deseada. Así lo resumió años después el siempre perspicaz Pérez de Ayala:
Antes, mucho antes que su obra comenzase a ser conocida --como que era aún obra inexistente y presunta-, era ya popular en las rúas y tertulias literarias de la corte la persona llamativa de Valle-Inclán; su testa toda hirsuta, con barba apostólica y guedeja romántica; su estrafalario indumento, su elocuencia para la inventiva, su acuidad para la sátira, su altivez, su hidalguía, su estoicismo, su genio quimérico y quimerista, su coraje para la acción y para el juicio, que es -este último-- un coraje rarísimo (Pérez de Ayala, 1923).
Esa imagen, como apunta el novelista asturiano, iba siempre acompañada de una actitud desafiante y hostil, salpimentada de sátira, descalificaciones e, incluso, insultos, acciones y actitudes estas que no son otra cosa que una provocación. El combate se efectuaba, sin lugar a dudas, en las páginas del libro y del periódico, y los reseñistas de las andanzas valleinclanianas se preocuparon por enaltecer su catadura belicosa. Sinceramente, no se podría caracterizar mejor la situación y la función que cumplía don Ramón en dicha contienda que como Jo hizo Antonio Palomero en su reseña de Femeninas:
256
Valle-Inclán era de los «nuestros». ¿Y quiénes sois vosotros? -preguntará el lector con curiosidad y extrañeza-.
¡Ah!, pues nosotros somos unos pobres chicos enamorados del ideal, apasionados del arte y esclavos de la belleza. Somos los eternos románticos, los soñadores impenitentes, capaces de dar la vida por un beso de mujer y el mundo entero por un párrafo brillante
del autor favorito. Tenemos una sonrisa para las crueldades del destino y un profundo desprecio para las miserias, y pasamos sobre «las impurezas de la realidad», sin damos cuenta de que hay realidad y de que tiene impurezas. Alejados por completo de esas luchas miserables por las groserías de la existencia, no nos acordamos de que hay que alimentarse, sino cuando el hambre deja oír su voz antipática desde el estómago macilento. Ésa es, según la gente, nuestra mayor desgracia; porque mientras vivimos espléndidamente en las regiones de la fantasía, los otros, nuestros enemigos, esos bárbaros que nos salen al encuentro diciendo: «¡hay que hacer algo práctico!», se lo llevan todo, bien convencidos de que nosotros, abismados como fakires indios, en las eternas meditaciones, no hemos de disputarles su presa. ¡Vayan en buena hora! ¿Quién sabe si todo esto tendrá también su fin? Posible es que el buen Dios de la belleza eterna se apiade algún día de sus pobres hijos y quite a los hombres lo grosero de su organismo, dejándoles tan sólo la cabeza para soñar y el corazón para amar y sentir. ¡Pobres, entonces, de esos heraldos de la vida práctica que no tienen corazón ni cabeza!. .. Pero mientras esto no llega, preciso es confesar que ellos son los amos. Después de todo, a nosotros nos basta con beber eternamente en esas tres eternas fuentes: la Juventud, la Belleza, la Poesía (Gil Parrado [Antonio Palomero], 1898: 55-57).
Los rasgos comunes más reiterados en las semblanzas contemporáneas a Valle-lnclán que caracterizan al modernista luchador son, en palabras de Pérez de Ayala, «su altivez e hidalguía», además de su manifiesto antirrealismo caracterizado en su esteticismo sublimado. Esta visión de don Ramón no se limita a los primeros años de la recepción de su obra, sino que recorre vertebralmente toda la vida del escritor gallego. Se podría afirmar que sobre estos pilares construyó Valle-lnclán la actitud literaria que desarrolló del primero al último de sus textos.
El aristocratismo de nuestro autor no es una postura ideológico-política, sino la asunción de una postura vital con fines artísticos y humanos. Todo esto lo explicó muy atinadamente Manuel Aznar (1998: 68). Señala que la postura aristocratizante de Valle-Inclán parte de un desinterés aparente por las alternativas políticas, ya sean de origen restauracionista o de su oposición más directa. Su opción es la del arte, que es una forma de asumir una postura social. Aznar resume todo este concepto en una afortunada expresión: «Anarquismo artístico, aristocratismo estético, tradicionalismo ideológico, carlismo político y decadentismo moral son los elementos constitutivos de ese modernismo personal e intransferible de Valle-lnclán hacia 1900» (Aznar Soler, 1997: 92). ¿Qué significaba, entonces, este aristocratismo vital, anarquizante y carlista, bohemio y elitista? Pues en don Ramón esto queda claro desde el principio: es su grito máximo de independencia y libertad absoluta, su no comunión con ninguna postura o actitud que le fuerce a adoptar una senda marcada. El aristocratismo, el deseo de ser un individuo único y especial, que levita sobre las miserias del vulgo adocenado y de los intereses fariseos del burgués común, es el generador de su espíritu rebelde y exclusivista.
Estas actitudes aristocratizantes dieron lugar a otras interpretaciones paralelas, las cuales muestran el espíritu valleinclaniano como muy diverso, fecundo y proteico. Su espíritu independiente nace de una libertad absoluta a la hora de escoger sus fuentes, su formación en definitiva. Y todos los indicios que nos dirigen hacia la libertad valleinclaniana nos lo configuran como un autor anticastizo, que huye de lo peculiarmente español decimonónico a través del arte extranjero y del clasicismo español más intelectual y formalista. La huida del presente nacional es una fuga del mundo ramplón y tedioso de la España de la Restauración, que para Valle constituye no sólo un doloroso fracaso político, sino que también ha supuesto la degradación pertinaz y sangrante del arte y de la estética. Don Ramón,
257
llegado este momento, se desentiende de la España burguesa y positivista combatiéndola con su desprecio intelectual, buscando en otras culturas la expresión de un sentimiento, y en el pasado histórico de la nación, pasado traicionado y desvirtuado.
Por supuesto, no siempre fue entendida rectamente la propuesta valleinclaniana. Hubo muchos que vieron en ella soberbia, elitismo elemental, pura vanidad y hasta un carácter agriamente asocial. Quienes fueron menos amigos de las actitudes modernistas de don Ramón estimaron que su esteticismo rabioso, marcado por su enervante aristocratismo, era simplemente una actitud cómoda que en ocasiones rayaba la cerrazón humana: «El democratismo no ha logrado escalar el alma rezagada algunos siglos del Sr. Valle Inclán. Sordo, hasta ahora al menos, al rumor de la vida próxima», escribía Ortega y Gasset en 1904.
El anticasticismo, como indicaba antes, es un elemento esencial en la configuración de este particular espíritu aristocratizante. El anticasticismo parte del concepto de que lo castizo burgués, la esencial de lo español que había constituido la Restauración, no es sólo el mayor enemigo de la progresión artística y política de España, sino el responsable máximo de la degradación estética de la literatura patria. Es culpable directo del entontecimiento formal de la lengua española, el creador de la trivialidad conceptual de la literatura realista y naturalista y generador de una pereza intelectual en los lectores y espectadores españoles. Por todo ello, lleva una sentencia de culpabilidad inherente, y lo mejor que puede hacer un modernista es huir de sus redes y enfrentarse abiertamente a los cantos de sirena de lo castizo-normativo español. Este casticismo resume y engloba todos los caracteres del academicismo decimonónico, y su herencia continuada es un cáncer que necesariamente hay que cauterizar. Las reseñas más antiguas que tenemos de la obra de Valle manifiestan bien a las claras que don Ramón había adoptado el camino del anticasticismo por la vía más expeditiva: soslayando la existencia de un arte español del siglo XIX. Su fundamento literario procede de los que entonces eran estimados como generadores y padres de la modernidad literaria, generalmente escritores franceses.
Todas estas lecturas extranjeras y sus sugestiones, fueron bases sobre las que el antimodernismo construyó su argumentario de guerra, y es lo que a Clarín le permite afirmar que «eso que él cree originalidad y valer es modernismo puro, imitación de afectaciones, artículo de París» (Clarín, 1897). No obstante, esta perspectiva extranjerizante, y por lo tanto anticasticista, sólo suele ser empleada por puntales del antimodernismo; los otros críticos, al menos en ocasiones, le dan la vuelta al argumento y no ven en esa inspiración extranjera un pie forzado en la estética valleinclaniana, quien es tan independiente y libre que puede permitirse mostrar, aun así, un alma castellana. No sorprende este enfrentamiento de visiones entre anti y promodernistas, pues éste era ya un campo de batalla tradicional de la guerra literaria.
Hay, sin embargo, defensores de la idea de que pese a que existan estas lecturas extranjeras, su espíritu artístico nace de la más tradicional literatura clásica española. Julio Burell creía ver en la prosa valleinclaniana la revitalización y puesta al día de la expresión literaria castellana, al tiempo que niega la esencial influencia de las literaturas extranjeras, mientras otros, que no niegan estas influencias, sí afirman que sobre esta antigua impronta pasó el velo del tiempo y el espíritu del autor ya se pudo independizar.
Al margen de las posibles lecturas de don Ramón y de la manera en que éstas pudieron ayudar a construir el edificio estético del joven modernista, existe una discusión sobre otro modo de expresión anticasticista en Valle-lnclán. Me refiero a las amonestaciones de escapismo hacia el pasado que tanto él como el común de los modernistas padecieron. En general la crítica muestra una postura recriminatoria contra nuestro autor, aunque, por
258
supuesto, hubo importantes voces que quisieron interpretar esta supuesta fuga como una postura crítica contra la mediocridad social de la España del fin de siglo. En 1902 Ciges Aparicio entendía que el pasado ejercía en Valle la función de presente con la imaginación, consiguiendo que sus obras fuesen eternas.
No obstante, en las primeras visiones de esta actitud estética, presentada por autores promodemistas, no hay elemento conflictivo en la adopción del pasado como fondo y motivo artístico, sino una evocación poética, como hace Juan Ramón Jiménez (1903: 246). Pero pronto entra en juego la controversia, muy posiblemente introducida por José Ortega y Gasset (1904: 230), que utiliza esta pasión estética por el pasado como síntoma de una enfermedad ideológica en don Ramón.
Este concepto orteguiano de vacuidad en lo legendario de Valle va a tener fortuna en la recepción más crítica con nuestro autor, como es el caso de Femando López Martín, que tras incidir obsesivamente en la carencia de ideas humanas en su obra, así como de la falta de verdad que se enmascara en un desenfreno de forma, concluye que esos «héroes de Valle lnclán [ ... ] son fantasmas de otros siglos, sombras desmesuradas de leyenda que la meditación y el tiempo esfuman y acaban por borrar de nuestra mente» (López Martín, 1924).
Una perspectiva final de este Valle-Inclán atascado en el pasado, y que, en su evolución posterior va aproximándose a su tiempo con el esperpento, y por ello a la verdad, nos la ofrece César Barja en 1935. No hace falta reincidir aquí en la enorme fortuna crítica que ha tenido esta idea, base esencial del escritor escindido:
Valle-Inclán, en cambio, ha renovado más su arte y, fenómeno extraño, diríase, en un proceso de evolución a la inversa, de la vejez a la juventud. Fue viejo, por eso, entre los jóvenes, oponiendo a una literatura de militante y agresiva actualidad --de actualidades- un arte de vejeces y decadencias románticas. Cuando todos miraban al presente, miraba él al pasado; cuando todos hacían historia natural y humana, hacía él estética pura; cuando todos aparecían dominados por una preocupación nacional, entreteníase él en contarnos unas despreocupadas aventuras galantes. Hoy, en cambio, viejo de sesenta y cinco años, es joven entre los viejos y aun entre los jóvenes. La misma ausencia en su literatura de lastre ideológico y moral -algo más pesa en las últimas obras- ha facilitado la evolución y esta coincidencia final con el espíritu de un arte que, cual el arte joven, a lo que ante todo aspira es a ser pura creación estética, en una apurada revolución de procedimientos técnicos y en una alteración del sentimiento vital (Barja, 1935: 362).
Algo en lo que coinciden tanto defensores como opositores a esta actitud valleinclaniana de aproximación al pasado es en la ausencia del presente restauracionista en su obra. Por supuesto, que llamase la atención tal elemento en una literatura que tan manifiestamente se muestra como artística, sólo puede tener explicación en los hábitos literarios de su tiempo: la perduración todavía como modelo casi único de las técnicas y los contenidos realista-naturalistas provoca, al menos en la primera recepción, la confusión y la preocupación por la ausencia o presencia de estos modelos. El antirrealismo es, sin lugar a dudas, una de las marcas definitorias del Modernismo y, por ende y sobre todo, en ValleInclán. 2 El Modernismo no era sólo una actitud de rechazo a formas que entendían cadu-
2 Lo expresa, con bastante claridad, Luis Iglesias Feijoo cuando define el Modernismo como la primera versión hispánica de la modernidad: «Uno de los elementos básicos que vertebra las diferentes manifestaciones de ésta, y no sólo las literarias es el antirrealismo» (Iglesias Feijoo, 1995: 38). En esos «años finales del siglo XIX y primeros del XX [ ... ] ha hecho crisis definitiva el concepto tradicional de realidad. Sólo así puede entenderse la manera de antirrealismo que en toda Europa estaban protagonizando los escritores y artistas jóvenes.» (Iglesias Feijoo, 1995: 40).
259
cas, sino todo un replanteamiento de la arquitectura artística de la obra donde varía la filosofía sobre la forma de captar y reproducir la realidad. La técnica se combina con los valores que quieren poner de actualidad los jóvenes simbolistas, que se distinguen en esencia del modelo tradicional de recibir y plasmar la realidad en la escuela de la gente vieja.
En este sentido, si algo es significativo en la primera recepción de Valle-lnclán es la confusión y el conflicto que supone no sólo definir, sino tan siquiera describir el método narratológico que está empleando el autor gallego. No faltan las confusiones entre estos analistas, afirmando incluso lo que se debería negar, como hace Manuel Murguía en el prólogo al primer libro de don Ramón cuando, para describir el sistema narrativo del escritor, lo hace desde los más canónicos principios del naturalismo, hablando de «documentos humanos[ ... ] producto de la experimentación» (Murguía, 1895: xv-xv1).
Pese a ello, es preponderante el uso del concepto del naturalismo para desprestigiar o defender el arte valleinclaniano, según la postura del crítico. En Ja recepción de los dos primeros libros de Valle-Inclán, Femeninas y Epitalamio, ya queda establecido que el alejamiento o aproximación al método realista es un fecundo tema para generar la disputa. Hay críticos que precisamente lo que valoran en extremo de las propuestas modernistas de nuestro autor es ese distanciamiento de las técnicas naturalistas, como Alonso y Orera (1895b).
Esta bipolaridad artística de la que mana todo el debate estético finisecular extrema las posturas de los contendientes, y así, si bien prácticamente no tenemos documentos directos de don Ramón donde descienda a los más que habituales golpes bajos,3 al menos algunos autores nos transmiten lo que parece era práctica más que común de Valle-lnclán en aquel entonces: el rechazo directo y sin paliativos de cualquier modelo o autor naturalista-realista.
Es preciso considerar ahora el aspecto del antirrealismo valleinclaniano que con mayor recurrencia se empleó a la hora de caracterizar su arte modernista. El psicologismo es la piedra angular de este debate. Lo psicológico, tan de moda en aquel fin de siglo, era difícil de establecer como un valor naturalista o modernista, pues ambas tendencias pueden apropiárselo, y así, mientras unos lo resaltan como rasgo del más puro simbolismo, otros lo anatematizan para defender los mismos valores. Viriato Díaz Pérez (1895), en su reseña de Femeninas, no duda en considerar como uno de los rasgos más extraordinarios del autor su capacidad para profundizar en la mente de sus personajes, y de igual manera se expresa Antonio Palomero, si bien él deslinda la capacidad de análisis psíquico de la interioridad de sus personajes del elemento artístico.
Algo similar, pero con un desarrollo más complejo, le sucede a Said Armesto, quien incide en la labor psicologista de don Ramón, pero que en su caso es desarrollada con un método eminentemente estético, pues estima que sus dotes psicológicas no nacen de la observación directa de la realidad, sino de la visión que de ella da el arte a través de la literatura, lo cual, claro está, le recrimina, considerándolo, finalmente, «un verdadero error de dirección» (Said Armesto, 1897: 159-160).
Manuel Bueno, en la recensión que escribe de Sonata de otoño, niega casi por razo-
3 En este sentido, sólo podríamos considerar como textos primarios de Valle-Inclán de carácter combativo los tres artículos que publicó El Globo y en Heraldo de Madrid con motivo de su pugna contra Navarro Ledesma y Gedeón en 1903 («Concurso de críticas», «Una lección», «Y así sucesivamente ... »), y la coda final que añadió a su texto «Modernismo» cuando se convirtió en «Breve noticia acerca de mi estética cuando escribí este libro», aparecido en la edición de Corte de amor, de 1908 (vid. Serrano Alonso, 1997).
260
nes genéticas que Valle-Inclán pudiera ser epígono del naturalismo debido, principalmente, a los modos de expresión. Sin esto, el autor no sería un modernista (Bueno, 1902). Algo similar le sucede a Ortega cuando reseña su siguiente Sonata, si bien el joven filósofo sí se preocupa de desentrañar la esencia del método naturalista francés, al que acusa de haber traído a la literatura occidental la tristeza: «La novela moderna, desde Balzac, gran deudor, es la vida nerviosa y enferma de la falta de dinero, de la falta de voluntad, de la falta de belleza, de la falta de sanidad corporal o de la falta de esos otros aditamentos morales, como el honor y el buen sentido. Es la literatura de los defectos» (Ortega y Gasset, 1904: 228). Pero, como contrapunto a este panorama de la literatura decimonónica no nos presenta a un Valle-Inclán modernista que intente rectificar el sentimiento y la sensación del mundo, sino que lo caracteriza como un autor que contesta a la tristeza naturalista con la intrascendencia, con lo inútil y gratuito, en definitiva, con un esteticismo que se podría calificar de malsano.
Manuel Bueno retoma en 1905, con nuevas ideas, a analizar el realismo valleinclaniano. Su concepto del naturalismo-realismo ha variado, y lo primero que hace es defender la tradicional línea del realismo castellano que marca y representa en la literatura de autores como Cervantes o Mateo Alemán, los cuales le procuran el acomodamiento de su teoría pro-realista y que luego aplicará a Valle-Inclán. Entonces, ¿qué es lo que disuena en el realismo decimonónico para que un autor de estirpe realista castellana no encaje en la última modalidad? «El psicologismo, una enfermedad de la literatura contemporánea», el cual es incapaz de enturbiar «jamás la prosa de un novelista clásico español. La notarial puntualidad con que los novelistas de hoy fijan los estados de alma que viven en sus personajes sorprendería al buen arcipreste [ ... ], a cualquiera de los escritores de aquellos fértiles tiempos en que nuestra literatura era la más opulenta del mundo» (Bueno, 1905).
Por fin en 1909, y en un texto de Eduardo Marquina, empezamos a ver cómo se vislumbra una solución y se empieza a desvelar el misterio del antirrealismo valleinclaniano. Lo que resalta sobre todo Marquina es la diferencia de método narratológico, y cómo se puede expresar una visión del mundo de una manera alejada del documentalismo naturalista:
Los llamados naturalistas nos privaban del goce del color, explicándonos de antemano los químicos elementos de que se compone. Asimilaban la pintura al tinte. Fundamentaban tan razonadamente episodios y catástrofes, que los primeros perdían su gracia y su fastuosa redundancia de engarce, mientras las segundas, matemáticamente calculadas como la resolución de un problema, se quedaban sin este vago relente a fatalidad que constituye lo mejor de su emoción.
La novela dejó de ser obra de arte desde que se apoderó de la vida para razonarlos y explicarlos, especie de disciplina que nada tienen de común con la verdadera operación artística en que las cosas deben explicarse, únicamente, por la independiente eficacia de su propia virtud expresiva. [ ... ]
Valle-Inclán nos da el tapiz sin hacemos pasar por el taller en que lo borda. La fábula se aguanta por sí misma. Los episodios no tienen más explicación en ella que el de una refinadísima y segura necesidad de artístico decoro. Su intervención en la fábula no se demuestra por razón; ellos mismos la justifican en una relación de arte. Valle-lnclán, que es un sobrio del estilo como pocos de nuestros escritores contemporáneos, toma fábulas y episodios en el ápice de su significación. Es aquí donde interesan para la poesía. La razón de sus relaciones como el por qué de su estructura pertenecen al análisis: no son del poeta (Marquina, 1909: 1-2).
261
Julio Cejador, ya con el paso del tiempo, extiende una visión historicista sobre este conflicto, y aunque desde una postura muy poco propicia al resultado de la revuelta antinaturalista -para él, la huida del «hedor naturalista» debería haber sido encaminada hacia el «idealismo espiritualista», pero, sin embargo, se enfangó en «los sentidos espirituales, en un sensacionismo más ideal y vago>>-, reconoce en Valle la capacidad simbolista de la sugerencia de un espíritu a través de un arte depurado y exquisito (Cejador, 1919).
Don Ramón, como los demás precursores y cabezas del Modernismo hispánico, defenderá el ideario de la nueva estética como si de una fe religiosa se tratase. Este «sacerdocio artístico», tal como destacó su fe estética Ciges Aparicio (1902), es una apuesta vital que llena toda la existencia de nuestro escritor. Éste es, además, uno de los puntos de donde parte la escisión de Valle-lnclán en dos estéticas o en dos escritores. Hay estudiosos que han creído entender que en el autor se produjo una relajación de este sacerdocio y que permitió la incorporación de lo comprometido, de lo social en lo que antes era, exclusivamente, una nebulosa esteticista.4 Pero Valle se mostró siempre como un escritor moderno que hace del arte el programa de renovación vital y estética para un país en bajos momentos. Y en eso, sencillamente, no cambia un ápice desde sus primeros escritos hasta El trueno dorado: «toda la obra de Valle manifiesta un incesante afán de ruptura con las formas de la tradición inmediata para orientarse en muy diferentes sentidos», concluía con una pasmosa clarividencia Antón Risco (1991: 2).5
La visión de Valle-Inclán como autor moderno no nace con sus primeros receptores, aunque estos comiencen a describirlo ya como uno de los renovadores más destacados del momento. Será, a partir de la publicación de las Sonatas, cuando empiece a cobrar a los ojos de la crítica la dimensión de maestro del Modernismo y, por ende, de modelo esencial del escritor moderno. 6 En este sentido, acaso el más clarividente de sus analistas contemporáneos fue Cristóbal de Castro, quien vio que aquella atracción casi física que sobre los demás jóvenes estetas del fin de siglo ejercía don Ramón era, en realidad, un liderazgo fundamentado en la creación y difusión del credo modernista y en el modelo artístico que les ofrecía con su aplicación a la prosa (Castro, 1902). Incluso, y esto resulta real-
4 Margarita Santos Zas (1991: 10) resume este conflicto y añade una interesante variable que, en gran medida, explica la fragmentación historiográfica del Valle-Inclán fragmentado: el concepto de don Ramón como prototipo del «artista puro» que había construido -yo creo que malintencionadamente- Ortega y Gasset.
'Se añade recientemente a esta nueva perspectiva unificadora de Valle-Inclán Miguel Ángel García, quien resume de una manera concisa y sencilla el conflicto que, aunque todavía no despejado del todo, hubo de sumir a nuestro escritor en ese mar de fragmentaciones enfrentadas entre sí: «el modernismo formalista de Valle también encierra una ética. No es pura evasión. Leer hoy a Valle-Inclán [ ... ] significa superar del todo la dicotomía fondo/forma, esto es, la vieja oposición entre la evasión modernista y el compromiso social e histórico del Noventayocho. Naturalmente, esto exige superar también la división --demasiado tajante- entre las dos estética de Valle: la inicial modernista y la final noventayochista.» (García, 1999: 253-254). Pese a ello, la interpretación de García es más valiosa por otra razón: porque ejemplifica en su propia argumentación el error historiográfico que intenta reconvenir, pues se muestra frente a la simplificación de un doble Valle-Inclán formalista/comprometido pero, sin embargo, nos habla de dos estéticas de don Ramón, una inicial modernista y otra final noventayochista, es decir, que está convencido de que hay un Valle-Inclán escindido pero no por razones de forma/fondo, aunque no nos dice en qué se fundamenta para hablarnos de esas dos estéticas.
6 Sobre este punto en concreto, el de la recepción y consolidación de Valle como autor capital de la revolución artística del fin de siglo, véase Serrano Alonso (1997).
262
mente pintoresco, casi los primeros que señalaron esta cabecera de la joven literatura en la figura del autor de las Sonatas serán las voces opuestas a lo que éste representa.
Valle, en las primeras semblanzas, ya destacaba como representante privilegiado de «la nueva religión del arte. Un arte que arremete contra los secuaces del preceptismo obtuso, y del rigor hermosillesco. Un arte revolucionario que tiene como lema de su bandera la destrucción de las escuelas, de las teorías absolutas y de los prejuicios miopes», en palabras de Pedro González Blanco (1899). A partir de aquí podemos acumular manifestaciones, generalmente elogiosas, acerca del liderazgo de don Ramón. Para Maeztu, en 1899, es sin lugar a dudas «el literato que quizás ha ejercido la mayor influencia en nuestra juventud», idea que aún continúa el ensayista vitoriano varios años después, cuando reitera que el modernismo, ya triunfante, «es obra personalísima del Sr. Valle-Inclán, quien ha empleado diez o doce años de su vida [ ... ] en propagar su idea de la literatura [ ... ]. Ha conseguido envolver a la generación novísima en la obsesión del estilo y esa generación le sigue, de buena o de mala gana, reconociéndole o negándole, pero le sigue, con raras excepciones» (Maeztu, 1907: 507), opinión esta que le fue recriminada o resaltada por algunos otros críticos (por ejemplo, Sánchez Rojas, 1907: 181). En general, la mayor parte de los analistas no sólo son firmes partidarios del hacer de don Ramón del Valle-Inclán, sino que también son defensores de las propuestas modernistas. Así, González Blanco no duda que «la modernidad de Valle-Inclán es una modernidad justa y sin retorcimientos, que aún conserva de la larga herencia clásica el cuidado de la proporción y de la exactitud» (Andrés González Blanco, 1905: 241), o que Ory estimase que Valle-Inclán, junto a Gómez Carrillo, son los introductores «en España [de] la prosa moderna, lírica, fragante, llena de colores y de perfumes; la prosa, en fin, flexible a todas las sensaciones» (Ory, 1907: 406). Es bastante común que los autores de semblanzas y reseñas recalquen el valor intrínseco que tiene la conciencia artística de Valle; sus altas cualidades estéticas no nacen tanto de su talento natural como de un esfuerzo titánico por alcanzarlas. Amado Nervo afirma que, para él, don Ramón es «el más consciente de los jóvenes escritores de España. El que mejor conoce y cultiva los secretos del estilo, el que mejor sabe lo que se propone y adónde va» (Nervo [1907], 1972: 126). Ese esfuerzo es valorado extraordinariamente por algunos, como es el caso de Domingo López Orense:
Hay un grupo de escritores cuya obra, poco numerosa, permanece, sin embargo; perdura, sin que el tiempo ni el cambio de gustos puedan desproveerla de su encanto. No han hecho un monumento de grandeza abrumadora. Todo su esfuerzo se encaminó a lograr para el edificio esa sólida y esbelta armonía que se salva de todas las inclemencias y abandonos. A este grupo pertenece D. Ramón del Valle lnclán, como pertenecieron Flaubert, Maquiavelo, o Gutierre de Cetina. Ellos y todos [ ... ] han tenido el mérito extraordinario de dar encerrada en páginas breves y de la más singular belleza, la representación espiritual de una raza, de una época o de un país (Fantasio [D. López Orense], 1908).
Aquí se podría, hasta cierto punto, establecer el origen de la mitificación de Valle, y no tanto por las palabras de estos panegiristas de primer momento como por la respuesta que otros dieron a la canonización literaria del autor gallego. Sírvanos la deliberación que sobre este aspecto ejercita José Sánchez Rojas, quien lo que le recrimina a Valle-Inclán es que padece «de una monomanía literaria, producida, entre los chicos del oficio, por la limpidez cristalina del estilo»:
Todas las cosas las mira la generación novísima, los cachorrillos del buen D. Ramón, por un solo cristal: por el cristal de la literatura. Se resoba, se limpia y se monda el estilo
263
quitándole frescura y naturalidad para imitar al maestro. [ ... ] Hay la preocupación estilista, la cochina preocupación «esteticista». Y esta escuela, de cuyos extravíos no es ciertamente culpable Valle Inclán, llega al desprecio de todo cuanto no es literatura, aborrece a hombres estimables [ ... ] y ha llegado a considerar como delito social el descuido de la frase, el abandono de los giros y la despreocupación por la forma [ ... ] se intenta la «literarizacióm> de la vida, como si toda ella se redujese a trabajar el estilo. [ ... ] Padecemos de literatismo y hay que ir contra eso. Valle Inclán nos está causando estragos horribles (Sánchez Rojas, 1907: 181-182).
No es de extrañar, pues, que don Ramón se convirtiese, y no sólo por su estrafalaria imagen de marqués bohemio y excéntrico, en objetivo prioritario de la crítica, de la sátira y de la diatriba antimodernista. F antasio nos apunta en pocas palabras lo que hubo de sufrir Valle:
Pocos escritores han sido tan combatidos como él; sobre pocos cayó tan abrumadora lluvia de injurias y de sarcasmos; pocos, también, han logrado una más rendida corte de admiradores y entusiastas (Fantasio [D. López Orense], 1908).
¿Fue tan sangrante esta acción de degüello cometida contra Valle? Pues sí, lo fue. 7 Y para que pueda hacerse una idea de a qué grados se llegó, véase el siguiente poema que alguien que firmaba como Chiquiznaque8 publicó en uno de los libelos más terroríficos que aparecieron durante la guerra literaria del modernismo:
A Benavente le dan por esteta y modernista, y a Valle-Inclán en la lista apuntándole estarán por ser un gran feminista. Yo, no sé lo que serán; mas, si he de dar mi opinión, con razón o sin razón diré que los dos están en muy mala posición. (Chiquiznaque, 1904: 8)
Sobresale la visión positiva de Valle-Inclán como líder y maestro del Modernismo. Consideramos generalmente que Valle alcanzó los hitos más extraordinarios de su creación artística en la década de los veinte, tras la publicación de varias obras maestras en un solo año. Pues bien, en este nuevo panorama que a muchos sirvió para crear al ValleInclán escindido, es cuando con más ahínco se reconoció el alma modernista de don Ramón, y cuando su maestrazgo de la literatura moderna española quedó ya firmemente establecido. No obstante, topamos con actitudes muy críticas. Así, tenemos primero la visión de Cansinos-Asséns, en 1917, quien ofrece una visión ácida del creador de las Sonatas. Este «padre apostólico y pontífice primo» que fue Valle, se convirtió en la base esencial del movimiento modernista porque la ocasión le llevó, de forma azarosa, a encajar en un mundo artístico en que se tenía que renovar la estética: «En cualquier otra época, acaso no hubiera pasado de ser un escritor culto y pulcro» (Cansinos-Asséns, 1917: 112),
1 La manera como él, y otros modernistas, fueron befados está minuciosamente anotada en Serrano Alonso (2000).
' Según R. Alarcón Sierra (2000: 283), se trataba de José Iribame, personaje del que hace un amplísimo retrato Rafael Cansinos-Asséns en sus memorias. Vid. La novela de un literato, 1, Madrid, Alianza Tres, 1982. Según otras versiones, Chiquiznaque era Navarro Reverter.
264
concluye don Rafael. Valle no pasa de ser un «prosista eufónico de discretos méritos» que se convirtió en «precursor y pontífice y conductor de muchedumbres líricas» (CansinosAsséns, 1917: 113). Pero no duda, sin embargo, en afirmar que es el maestro de toda una generación literaria, aunque es una maestría poco envidiable, pues se ha limitado a ser modelo para la mimesis más simple, copiado «hasta en la cursilería franca e innegable en que muchas veces para su exquisitez estética». Pero tiene que reconocer que, si bien la influencia ejercida por Valle-Inclán no fue muy de su agrado, es quien «ha enseñado a escribir a casi todos nuestros jóvenes, con lecciones que hasta los muy jóvenes llegan [ ... ] Él ha resucitado el amor a la pura dicción. Él ha prendido en los espíritus el sentido de la estética [ ... ]. En este sentido ha sido un revolucionario y está bien entre la pléyade rebelde del 98» (Cansinos-Asséns, 1917: 121). Esta actitud que vemos reflejada en Cansinos fue contestada, aunque indirectamente, el mismo año por Huberto Pérez de Ossa:
Para muchos de nuestros juzgadores y críticos biliosos, el simbolismo y el decadentismo francés era la senda por donde nos venía [el fantasma de Góngora] [ ... ].Literatos y críticos bajaron al palenque y en baldías disputas, en pesadas encuestas en libros y en folletos, llevándole y trayéndole, quedó tan mal parado el pobre modernismo que era un puro dolor. [ ... ] Mas tirios y troyanos no pudieron por menos de reconocer en don Ramón del Valle-lnclán un caso de excepción. Ya le juzgaron, al igual de Maeztu, como el creador de la nueva manera, maestro de una escuela de regeneración de la palabra o bien como un poeta de exquisito buen gusto en donde los defectos de secta se cubrían con la capa magnífica del genio del autor; siempre quedaba en pie su robusta persona (Pérez de Ossa, 1917: 648).
Estas manifestaciones rendidas de admiración que nos ofrece el hoy olvidado novelista manchego van a ser un continuo, con alguna excepción, tras la creación del esperpento, que no hará sino confirmar esta ya generalizada opinión sobre el maestro de la modernidad. Posiblemente la visión más clarividente es la que expresó en 1923 Ramón Pérez de Ayala, donde, en unas pocas líneas, expresa lo que supuso, desde la consolidación del Valle modernista hasta su tiempo, la novedad artística del autor gallego:
Yo recuerdo, siendo estudiante en la Universidad de Oviedo, cuando leí la primera obra de Valle-lnclán Sonata de Otoño. Para mí fue una revelación, un como dolor en la retina, por deslumbramiento. Yo no podía juzgar entonces si se debía escribir siempre así, si aquello era el estilo o un estilo, si dentro de aquel lenguaje precioso [ ... ] hallarían engarce o álveo a propósito las ideas complejas, las emociones superabundantes y los giros desconcertantes de la psique moderna, tan profunda y dinámica; lo que sí echaba yo de ver es que en español no se había escrito hasta entonces a la manera de Valle-Inclán.
La novedad de aquella manera consistía en que la conciencia y la inteligencia del escritor, en vez de estar recogida sobre sí mismas, retraídas al recóndito retiro de la abstracción --que a mi entender era el laboratorio del estilo clásico--, o en las retortas ebullentes de la imaginación desintegrada --que era donde se cocía el estilo romántico--, conciencia e inteligencia se asomaban a los sentidos, presenciando el espectáculo sensual del universo, fluyendo de él con voluptuosidad contenida, encuadrándolo en perfiles estéticos, conforme a normas y aptitudes, ya establecidas, de las artes plásticas (Pérez de Ayala, 1923).
Estas palabras del gran pensador asturiano son, sin lugar a dudas, de común aceptación. Pocos dejan de ver que es un «patriarca del modernismo», «Un clásico de ese mismo
265
modernismo y del más fuerte españolismo» (Figueiredo, 1928), hasta el punto de que hay quien confiesa que «ningún escritor español, en el prolongado transcurso de los últimos cuatro siglos, ha influido tanto en la juventud de su época como Valle-Inclán ha influido en nosotros» (Pesqueira, 1925).
En definitiva, que el gran esperpentista seguía siendo, sin lugar a dudas, el modernista por excelencia, el renovador y revolucionario de la literatura, el que había enseñado a escribir y a amar el arte como ningún otro.
En todas las expresiones de reconocimiento o reconvención que hemos ido observando han surgido rasgos dispares, calificaciones señaladas de su estética y valoraciones de algunas de sus propuestas reformadoras de la literatura. Todos estos elementos van configurando la poética de don Ramón. Ésta es especialmente compleja, y con gran esfuerzo se va intentando reconstruir y desvelar su ideario artístico. Para establecer esta poética también se debe tener en consideración las manifestaciones que hicieron sus contemporáneos en este sentido, pues no debe olvidarse la propuesta que lanzó Luis Araquistain (1920) y que luego desarrolló Pérez de Ayala (1923) sobre la necesidad que tenía ValleInclán de un Boswell a su lado, como en su tiempo lo tuvo Samuel Johnson, y que se hubiese encargado, como notario, de recoger las ideas, conceptos y expresiones que en tomo al arte y la estética iba derramando don Ramón en sus charlas de café. Los Boswell de nuestro escritor fueron los autores de sus reseñas, semblanzas e impresiones, que lo conocieron y escucharon.
Si hay un aspecto en la recepción muy generalizado y al que todos los analistas de Valle se avocan es a la expresión de sus cualidades y principios artísticos. Valle-Inclán siempre fue un tótem de la creación estética, y por esa razón las calificaciones que le dedican suelen ser, además de encomiásticas, formularias. En efecto, don Ramón llega a ser representado a través de fórmulas y epítetos épicos: «el Mesías de una redentora religión literaria» (El Conde de Cela, 1910), «Apóstol del arte» (Vargas Vila, 1907) y «Apóstol de la palabra» (Sassone, 1907: 30), «pulcro estilista» (Juarros, 1904: 28), «Cellini del idioma» (Alonso y Orera, 1895c; parodia de Dionisio Pérez, l 905), «descendiente artístico de Boccaccio o el Aretino» (Bargiela, 1900: xxn), «maestro de estética» (Cansinos-Asséns, 1917: 122), «cincelador primoroso» (Domínguez, 1933: 3), «estilista sin par» (Lorena [Manuel Bueno], 1900), pero, sobre todo, la calificación de «orfebre de la literatura» (<<Jardín umbrío», 1903; Ortega y Gasset, 1904; Maestre, 1908; El Conde de Cela, 1910, y Manuel Machado, 1913, entre otros).
Algunos de sus reseñistas se preocuparon, en ocasiones, de interpretar y resumir sus expresiones teóricas, cuando no procuraron reproducirlas en esencia. Ricardo Fuente, en su amplio y temprano estudio satírico sobre nuestro autor, nos describe su amor y su obsesión por el arte como una monomanía, y allí derrama un conjunto de tópicos del antimodemismo más canónico: «Su arte es femenino, y como la hembra, tornadizo y voluble» (Fuente, 1897: 192). Hace especial hincapié en los rasgos decadentistas de su ideario: «Lo bello inútil: ese es su ideal» (Fuente, 1897: 193 ), y por ello el principio básico de la estética valleinclaniana es la obsesión artística y formal: «Si lo más esencial en la vida es el arte, lo más esencial en el arte es la forma. Sobre estas dos afirmaciones levanta Valle lnclán todo el edificio de su estética» (Fuente, 1897: 194); «La belleza sólo está en la forma. El que no cincele y pula su estilo, no pasará de ser un mal escribiente» (Fuente, 1897: 195). La obsesión formalista del estilo es lo que, para el periodista de El País, considera Valle como el ideal máximo del escritor moderno. Reduce, como harán todos los críticos y satíricos antimodemistas, el arte del Modernismo a un simple virtuosismo for-
266
mal y vacuo. Distinta es la postura de Víctor Said Armesto, que sin comulgar tampoco con las propuestas de la «nueva escuela», las comprende mejor y se introduce en lo que es la apuesta de don Ramón: la emoción recreada a través de la palabra, y todo por el deseo de vivir más intensamente. Y es que según el catedrático gallego, toda esta enfermedad de la sensibilidad proviene «de la avidez de nuestro autor por procurarse sensaciones nuevas y escogidas» (Said Armesto, 1897: 157).
La obsesión modernista es, como ya queda dicho, la «destrucción de las escuelas, de las teorías absolutas y de los prejuicios miopes» (Pedro González Blanco, 1899), que queda sintetizado en la oposición a la literatura naturalista-realista. Luis Bello resumía esta cólera como principio estético continuo en el sentimiento valleinclaniano: «La estética de Valle ha sonado como una sentencia sin apelación [ ... ].Predicaba el desprecio de la época actual, el odio de lo colectivo, la indiferencia ante el movimiento social, la metamorfosis del dolor por la exaltación y la redención por el orgullo [ ... ) ¿Moral? "La obra de arte es moral por una consecuencia forzosa de su propia belleza"» (Bello, 1906).
En el transcurrir del tiempo el ideario estético de don Ramón va asentándose, logrando un equilibrio que lo extrae de este vértigo enérgico de descalificaciones, afirmaciones rotundas e intransigencias combativas. Pero eso no significa que la tópica esencial de su pensamiento modernista se altere, todo lo contrario: se afirma en su recreación. Sorprendentemente, tenemos en la obra de un autor que fue satirizado por el propio Vallelnclán, Dorio de Gádex, la reproducción de la poética de nuestro escritor en la segunda década del siglo:
La voz grave y sonora del maestro sentenciaba así: -El verdadero escritor, aquel que por naturaleza lo es, cultiva su arte con la misma
espontánea abnegación que un católico ferviente pone en la observancia del Decálogo. Ama la Belleza por ella misma, como el otro a su Dios, sin que para nada influya en tal afecto la egoísta esperanza del ultraterrenal paraíso prometido, ni los dolores y miserias con que la Divinidad prueba a sus adeptos.
El buen literato, el que aspira a crear una obra de arte cuando se coloca ante las cuartillas, trabaja su prosa o labra su verso con aquella admirable y sabia paciencia usada por los miniaturistas medioevales, teniendo para ello presente estos cinco ineludibles mandamientos:
Primero: Novedad y propiedad en la aplicación de los adjetivos; Segundo: Originalidad y belleza en las imágenes; Tercero: Armonía musical; Cuarto: Fuerza gráfica de expresión, y Quinto: Evocación lírica. Tales preceptos se resumen en uno solo: Escribir con sentimiento artístico, resignán
dose a destruir Ja obra hecha cuando no sea lo perfecta que se ideó. Cualquier página de un libro debe hacerse tantas veces como sea preciso, hasta encontrar su forma definitiva: aquella que la crítica más severa halle impecable. Así, solo así -no olvidarlo-, han de hacer cuantos aspiren a considerarse literatos (Dorio de Gádex, 1914: 11-13).
Los mandamientos artísticos de Valle-Inclán que reproduce Gádex en realidad parecen más los diversos estadios de la creación literaria para llegar al objetivo final que sería, en principio, el quinto: la evocación lírica representaría la consecución de la transmisión de la emoción a través de la palabra, algo que para conseguirse deber tener muy en cuenta los cuatro mandamientos anteriores. De nuevo será Ramón Pérez de Ayala quien alcance, al fin, a ser lo suficientemente perspicaz como para comprender y sintetizar el sistema que don Ramón lleva proponiendo desde hace muchos lustros:
267
Veo en la entraña de toda la obra de Valle-lnclán un dramatismo remoto y sagrado, una sensación titánica y fiera de la lucha inacabable entre el Bien y el Mal absolutos; pero no entendidos en cuanto conceptos metafísicos, sino (al modo de la humanidad mítica e infantil, de espíritu original y sentidos cándidos), en cuanto entidades vivas, omnipresentes, trágicas, que así se manifiestan en una intuición de los sentidos, en un color, una línea, un olor, una imitación de la epidermis, como en una intuición del alma, que, aunque instantánea, se dilata en un ámbito desmesurado, semejante a la emoción de lo infinito, lo absoluto y lo eterno. Ya lo he dicho: esta es la emoción del éxtasis. Y la emoción estética, en su ápice, es una emoción de éxtasis (Pérez de Ayala, 1923).
Este concepto del arte de Valle-lnclán se repite a lo largo de los años, con nuevos y distintos perfiles acaso, pero tan similar en la esencia que parece que don Ramón no se movió de sus principios y convicciones genuinas en décadas de labor; en efecto, el arte y la literatura supusieron para Valle-Inclán algo tan consustancial a su persona que su evolución presupuso una renovación continua en la que sus valores estéticos eran eternamente examinados y eternamente representados. Gómez de Baquero, a la hora de estructurar, desde 1923, la obra de nuestro autor, señala que los apartados que él establece «no son en realidad maneras diferentes que acusen cambios de orientación en el artista, sino desenvolvimientos y enriquecimientos que van haciendo más compleja la expresión e incorporándola nuevas aportaciones» (Gómez de Baquero, 1923: 10). Por supuesto, no todos los autores coinciden en esta perspectiva; por ejemplo, César Barja estima que hay una evidente evolución, y que esta evolución supone una radical transformación de la visión estética (Barja, 1935: 409-411), pero es que Barja realiza un análisis cualitativo, valora las obras de Valle según aportan un mayor o menor realismo y, por lo tanto, cuando un texto o una etapa del escritor arosano está más próximo a la fantasía o a la leyenda, menos valor intrínseco tiene. Sin embargo, el profesor lucense no profundiza, a lo largo de su extensísimo trabajo, en las motivaciones estéticas de don Ramón, sino en el acoplamiento o no de su propia visión de la literatura en la obra que analiza. Claro, esto falsea cualquier tipo de interpretación artística. Así, a veces hay que quedarse con la sencillez de una expresión intuitiva y surgida de una lectura menos profesionalizada:
Valle-lnclán sigue siendo Valle-Inclán, indiferente a las nuevas modas literarias, como a las nuevas modas de indumentaria (Alcalá-Galiano, 1929).
BIBLIOGRAFÍA CITADA
«¡El papel vale más! (Notas bibliográficas)», 1903a, Gedeón, Madrid, IX, 384, 3 de abril. «¡El papel vale más! (Notas bibliográficas)», 1903b, Gedeón, Madrid, IX, 385, 10 de abril. <<Jardín umbrím~, 1903, El Imparcial, Madrid, 1 de junio. Alarcón Sierra, Rafael, 2000, edición, introducción y notas a Manuel Machado, «Impresiones». El
Modernismo. Artículos, crónicas y reseñas (1899-1909), Valencia, Pre-Textos. Alcalá-Galiano, Álvaro, 1929, «Un hidalgo de las letras: don Ramón del Valle-lnclán», La Nación,
Buenos Aires, 2 de junio. Figuras excepcionales, Madrid, Renacimiento, 1930, pp. 191-200. Alonso y Orera, E., 1895a, «Charlas. Libros», El Globo, Madrid, 27 de junio.
268
Alonso y Orera, E., 1895b, «Charlas. Libros», El Globo, Madrid, 30 de junio.
Alonso y Orera, E., 1895c, «Charlas. Libros», El Globo, Madrid, 6 de julio.
Araquistain, Luis, 1920, «Valle-Inclán en la corte», La Lectura, Madrid, XX, julio, pp. 288-289.
Aznar Soler, Manuel, 1997, «Bohemia, dandysmo y literatura en Valle-Inclán hacia 1900», en L. Iglesias Feijoo, M. Santos Zas, J. Serrano Alonso y A. de Juan Bolufer (eds.), Valle-Inclán y el Fin de Siglo. Congreso Internacional. Santiago de Compostela, 23-28 de octubre de 1995, Santiago de Compostela, Universidad, pp. 85-104.
Aznar Soler, Manuel, 1998, «El modernismo del Valle-Inclán joven ( 1888-1905)», en José-Carlos Mainer y Jordi Gracia, En el 98 (Los nuevos escritores), Madrid, Fundación Duques de SoriaVisor, pp. 67-83.
Bargiela, Camilo, 1900, «Modernistas y anticuados», Luciérnagas (Cuentos y sensaciones), Madrid, Tip. de J. Poveda, pp. 1-xxv.
Barja, César, 1935, «Ramón del Valle-Inclán», Libros y autores contemporáneos,_ Madrid, V. Suárez, pp. 360-421.
Bello, Luis, 1906, «Un libro de cuentos de Valle-Inclán. Jardín novelesco», El Imparcial, Madrid, 19 de abril.
Bueno, Manuel, 1902, «Sonata de otoño», El Imparcial, Madrid, 10 de marzo.
Bueno, Manuel, 1905, «Un libro de Valle-Inclán. Sonata de Invierno», El Imparcial, Madrid, 2 de octubre.
Cansinos Asséns, Rafael, 1917, «D. Ramón María del Valle-Inclán», La nueva literatura (I Los Hermes; 11 Las escuelas), Madrid, V.H. de Sanz Calleja, pp. 111-123.
Casares, Julio, 1916, «Ramón del Valle-Inclán», en Crítica profana (Valle-Inclán, «Azorín», Ricardo León), Madrid, Imprenta Colonial, pp. 15-130.
Castro, Cristóbal de, 1902, «Autores y libros. Valle Inclán y Sonata de otoño», La Correspondencia de España, Madrid, 6 de abril.
Cejador, Julio, 1919, «Valle-Inclán y Gabriel Miró», Nuevo Mundo, Madrid, XXVI, 1320, 25 de abril.
Chiquiznaque, 1904, [¿Lijímaco Chavarri, seud. de Navarro Reverter?, ¿José Iribame?], Los hampones de la literatura, Madrid, s.n., p. 8.
Ciges Aparicio, Manuel, 1902, «Sonata de otoño. (Memorias del Marqués de Bradomín), por Ramón del Valle Inclán», El País, Madrid, 16 de marzo.
Clarín [Leopoldo Alas], 1897, «Palique», Madrid Cómico, Madrid, nº 762, 25 de septiembre, p. 315.
Conde de Cela, El, 1910, «D. Ramón del Valle-Inclán. El hombre. El prosador», El Diario de Pontevedra, Pontevedra, 2 de agosto, pp. 1-2.
Darío, Rubén, 1899, «La joven literatura. II. Un estilista. Lo que vendrá», La Nación, Buenos Aires, 4 de junio.
[Díaz-Pérez,] Viriato, 1895, «Femeninas», El Ideal, Madrid, 30 de mayo.
Domínguez, Manuel, 1933, «Valle-Inclán», La Revista Americana, Buenos Aires, IX, 107, marzo, pp. 1-5.
Dorio de Gádex [Antonio Rey Moliné], 1914, «Valle-Inclán», De los malditos, de los divinos ... , Madrid, Imprenta Clásica Española, pp. 9-19.
Fantasía [Domingo López Orense], 1908, «La semana literaria. Romance de lobos, comedia bárbara en tres jornadas de D. Ramón del Valle-Inclán», Diario Universal, Madrid, 22 de marzo.
Figueiredo, Fidelino de, 1928, «Viaje a través de la España literaria. Valle Inclán. Está preocupado por los destinos políticos del mundo», El Debate, Madrid, 17 de febrero.
Fuente, Ricardo, 1897, «Un escritor mundano», De un periodista, Madrid, Romero Impresor, pp. 186-203.
García, Miguel Ángel, 1999, «Aquel "divino huésped" del lenguaje (a propósito del modernismo de
269
Vallelnclán)», en Cristóbal Cuevas García (dir.) y Enrique Baena (coord.), Congreso de Literatura Española Contemporánea (12º. 1998. Málaga)Valleinclán universal, la otra teatralidad. Actas del XII Congreso de Literatura Española Contemporánea, Universidad de Málaga, 9, !O, 11, 12 y 13 de noviembre de 1998, Málaga, Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, pp. 247255.
Gil Parrado [Antonio Palomero], [1895] 1898, «Ramón del Valle-Inclán», Gil Bias, Madrid, 57, 9 de agosto. Trabajos forzados, Madrid, Femando Fe, pp. 53-62.
Gómez de Baquero, Eduardo, «Valle-Inclán, novelista», La Pluma, Madrid, IV, VI, 32, enero de 1923, pp. 7-14.
González Blanco, Andrés, 1905, «Ramón del Valle-Inclán», Nuestro Tiempo, Madrid, V, 63, 10 de noviembre, pp. 239-256.
González Blanco, Andrés, 1917, Los dramaturgos españoles contemporáneos. lª serie. Jacinto Benavente. M. Linares Rivas. Joaquín Dicenta. Eduardo Marquina, Valencia, Editorial Cervantes.
González Blanco, Pedro, 1899, «Ramón del Valle-Inclán», Vida Nueva, Madrid, 78, 3 de diciembre. Iglesias Feijoo, Luis, 1995, «Valle-Inclán, el Modernismo y la Modernidad», en Manuel Aznar
Soler y Juan Rodríguez (eds.), Valle-Inclán y su obra. Actas del Primer Congreso Internacional sobre Valle-lnclán (Bellaterra, del 16 al 20 de noviembre de 1992), San Cugat del Valles, Cop d'ldees-Taller d'lnvestigacions Valleinclanianes, pp. 37-50.
Jiménez, Juan Ramón, 1903, «Corte de amor: Florilegio de honestas y nobles damas: lo compuso don Ramón del Valle-Inclán. Madrid 1903», Helios, Madrid, I, mayo, pp. 246-247.
Juarros, César y José Mª de la Torre, 1904, «Bibliografía. Sonata de Primavera. Memorias del Marqués de Bradomín.- Las publica D. Ramón del Valle-Inclán. Madrid, 1904», Revista de Levante, Madrid, 1, 1 de septiembre, pp. 28-29.
López Martín, Femando, 1924, «Opiniones. Los dos celtas», Nuevo Mundo, Madrid, XXXI, 1581, 9 de mayo.
Lorena [Manuel Bueno], 1900, «Volanderas. Valle-lnclán», El Globo, Madrid, 2 de abril. Machado, Manuel, 1913, La guerra literaria (1898-1914), Madrid, Imprenta Hispano-Americana. Maestre, E., 1908, «¿Modernistas o decadentistas?», Cultura Española, Madrid, XI, agosto, pp. 698-700. Maeztu, Ramiro de, 1899, «Valle lnclán», Las Noticias, Barcelona, 3 de diciembre. Maeztu, Ramiro de, 1907, «El Modernismo», El Nuevo Mercurio, París, 5, mayo, pp. 506-508. Marquina, Eduardo, 1909, «Comentarios. Una traducción de Valle-Inclán», El Mundo, Madrid, 14
de mayo, pp. 1-2. Murguía, Manuel, «Prólogo» a R. del Valle-Inclán, Femeninas, Pontevedra, Imp. de A. Landín,
1895, pp. IX-XXII.
Nervo, Amado, [1907] 1972, «La lengua y la literatura. Primera parte. XXIV. Balance literario del año. Los jóvenes escritores españoles. Orientaciones dominantes», Boletín de la Secretaría de Instrucción Pública, México. Obras Completas, t. Il, Madrid, Aguilar, pp. 124-129.
Ortega y Gasset, José, 1904, «Sonata de estío, de D. Ramón del Valle-Inclán», La Lectura, Madrid, IV, nº 1, febrero, pp. 227-233.
Ory, Eduardo de, 1907, «El Modernismo», El Nuevo Mercurio, París, 4, abril, pp. 406-407. Pérez, Dionisia, 1905, «Con motivo del homenaje. De los jóvenes y de los viejos», Diario
Universal, Madrid, 21 de febrero. Pérez de Ayala, Ramón,1923, «Apostillas y divagaciones. Valle-Inclán. El hombre gráfico. El hom
bre biográfico», La Prensa, Buenos Aires, 15 de abril. Pérez de Ossa, Huberto, 1917, «Valle-Inclán, poeta cristiano», La Revista Quincenal, Madrid, I, 7,
10 de abril, pp. 647-652. Pesqueira, Joaquín, 1925, «Folletones de Galicia. Valle-Inclán», Galicia. Diario de Vigo. 785, 14
de abril, p. 6.
270
Risco, Antón, 1991, «Leer a Valle-Inclán», en «Estéticas de Vallelnclán», Ínsula, 531, marzo, pp. 1-2. Said Armesto, Víctor, 1897, «Un libro modernista, Femeninas, de Valle-Inclán», Análisis y ensa
yos, Pontevedra, Carragal, pp. 44-81. [Tomado de V. Paz-Andrade, La anunciación de Vallelnclán, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 151-161]
Sánchez Rojas, José, 1907, «Libros nuevos. Aromas de leyenda, por D. Ramón del Valle-Inclán», Vida Intelectual, Madrid, II, 6, pp. 181-184.
Santos Zas, Margarita, 1991, «Estéticas de Valle-Inclán: balance crítico», en «Estéticas de Valleinclán», Ínsula, 531, marzo, pp. 9-10.
Sassone, Felipe, 1907, «Escritores y artistas españoles. D. Ramón María del Valle-Inclán», Revista Latina, Madrid, I, 3, noviembre, pp. 30-31.
Serrano Alonso, 1997, Javier: «La poética modernista de Valle-Inclán», en L. Iglesias Feijoo, M. Santos Zas, J. Serrano Alonso y A. de Juan Bolufer (eds.), Valle-Inclán y el Fin de Siglo. Congreso Internacional. Santiago de Compostela, 23-28 de octubre de 1995, Santiago de Compostela, Universidad, pp. 59-81.
Serrano Alonso, Javier, 2000, «Los liróforos glaucos. La imagen del poeta en la sátira antimodernista», en Javier Serrano Alonso et al. (eds.), Literatura modernista y tiempo del 98. Actas del Congreso Internacional. Lugo, 17 al 20 de noviembre de 1998, Santiago de Compostela, U niversidade de Santiago de Compostela, pp. 145-169.
Vargas Vila, 1907, «Valle Inclán», El Nuevo Mercurio, París, 6, junio, pp. 618-630.
271