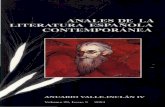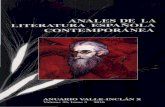Corelli's sonatas and the compositional process in the late ...
El presente histórico en las Sonatas de Ramón del Valle-Inclán
Transcript of El presente histórico en las Sonatas de Ramón del Valle-Inclán
de !aWrc¿fllfflll
Uña tertulia de antaño,.esjabón entre dos cicíos históricos, M. San-lálisis tema É » l i i i eg i a de la. escritura en AÁatTe-fncfán: la his-1istórÉnBK|as SgnWas « Ramón del Valle-lncu. . / Je Juan Bolu-ca de laPOTfifiosi8t0n.de Lucef^Kmemia, G. Torres Nebrera. Max Ip ie ros J^ teadoáoaía un pwaáSiy©. de El ruedo ibérico de Valte-
nénferryáte-lnclán ante Galicia: contirwIdS'd y. renovación dej¡
'alie- inéláñen Revista.de Libm
A » W M REVISTA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA CULTURA
N.° 158-159, julio-agosto 1994, ISSN 0211-5611
Con la luz, con el aire, con los seres Vivir es convivir en compañía. Placer, dolor: yo soy porque tú eres.
J . GUILLEN Aire nuestro III, Homenaje
Coordinador: MANUEL AZNAR SOLER (Taller d'lnvestigacions Valleinclanianes del Dpto. de Filología Española de la Universität Autónoma de Barcelona)
SUMARIO
Ideación, edi tor ia l y coord inac ión genera l : Ángel Nogueira Dobarro Direc tor : Ramón Gabarrós Cardona Subd i r ec to r : Lluís Miró Grabuleda Conse jo de redacc ión: Guil lermo Losada Orúe, M a n a Cinta Martorell Fabregat, Esteban Mate Ru-pérez y Assumpta Verdaguer Autonell (documen-talista) Producc ión y diseño: Ricard Acedo Carrés, Joan Ramón Costas González, Maria A. Gracia Sabaté, Rosa Marín Ribas e Inma Martorell Fabregat Dirección de m a r k e t i n g , publ ic idad y acción cual i ta t iva: Lluís Miró Grabuleda Ventas: Elena Gómez Monterde, M." Teresa Gon-zález Molina, César Serrano Pérez, Yolanda Serra-no Pérez y Eva-lzaskun Vegué Gisbeit Dis t r ibuciones A : Eva-lzaskun Vegué Gisbert
© Editorial Anthropos. Promat, S. Coop. Ltda. © De las reproducciones autorizadas: VEGAP,
Barcelona, 1994
Edita: Editorial Anthropos. Promat, S. Coop. Ltda Vía Augusta, 64-66, entio. 08006 Barcelona Tel. (93) 217 40 39 / 217 41 28
Administración, ventas, suscripciones y publicidad: Apdo. 387 08190 St Cugat del Vallès (Barcelona) Tel. (93) 589 48 84 Fax (93) 674 17 33 Pref. Int.: (343)
Suscripción anual (12 núms. + 1 extra) para 1994: España: 10.451 PTA (sin IVA: 3 %) Págs. número normal: 96 Págs. número doble: 192
Depósito legal: B. 15.318-1981 Impresión: Novagritfik. Puigcerdà, 127. Barcelona Fotocomposición: Seted, S.C.L. Sant Cugat del Vallès
a n R T Esta revista es miembro de ARCE. Asociación CIEI de Revistas Culturales de España
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, foto-químico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotoco-pia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
CUBIERTA: El entierro de la sardina, d e G o y a , 1912
Editorial RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN. EL TEXTO COMO ÁMBITO DE CREACIÓN Y EXPRESIÓN ESTÉTICA. EL SENTIDO COGNITIVO Y MORAL DE LA OBRA DE ARTE
Proceso de análisis e investigación RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN Autopercepción intelectual de un proceso histórico Estética, ideología y política en Valle-lnclán, por M. Aznar Soler
9 9
38 Cronología de Ramón del Valle-lnclán, porM. Aznar Soler
41 41
Argumento Valle-lnclán, poeta: del modernismo a la vanguardia, porM. Duran
45 Valle-lnclán y el conflicto estético, por A. Martínez 48 La subversión genérica en El ruedo ibérico, por M. Tasende-Grabowski 53 La ideología de la forma en Tirano Banderas, por J. Calviño 60 Una tertulia de antaño, eslabón entre dos ciclos históricos, por M. Santos Zas 65 Aportación olvidada, por C. Gómez Amigó
69 Análisis temático 69 La estrategia de la escritura en Valle-lnclán: la historia textual de «Beatriz»,
por J. Serrano Alonso 74 El presente histórico en las Sonatas de Ramón del Valle-lnclán,
por A. de Juan Bolufer 79 «La matemática perfecta del espejo cóncavo»: acerca de la composición
de Luces de bohemia, por G. Torres Nebrera 89 Max Estrella, de la redención a la culpa, por F. Villamta Ligarte 95 Senderos bifurcados para un personaje de El ruedo ibérico de Valle-lnclán,
por J. Bauló Doménech 99 Sacrilegio: una primicia de Valle-lnclán en el Heraldo de Madrid,
porJ. Aguilera Sastre 104 Una de apaches: La hija del capitán, por J. Rubio Jiménez 110 Valle-lnclán ante Galicia: una conversación de 1935, porD. Dougherty 112 «Águilas de ojos soberanos y topos auditores»: continuidad y renovación
de la estética valleinclaniana, por M.F. Sánchez-Colomer 116 Valle-lnclán y Blanco-Amor, porJ. Riveiro 126 Valle-lnclán en Revista de Libros (1913-1919). «El baile es el símbolo del Sol»
y algunas aportaciones críticas inéditas, por J.M. Monge López
133 Colaboradores
135 Documentación cultural e información bibliográfica 135 Selección y reseña 163 Noticias de edición 167 Comunicación científica y cultural
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ANÁLISIS TEMÁTICO
figuras para que una de ellas, en este caso el cape-llán, salga peijudicada por contraste con la segunda. Sena simple deducir que a través de la figura del tonsurado carlista se pretende ejercer una crítica des-calificadora del movimiento que representa en térmi-nos generales. La presencia —como referente de fondo— del Marqués de Bradomín, evocado en tér-minos admirativos, impide aceptar semejante lectura. [...] No se trata de una crítica global al carlismo; los dos personajes a él vinculados representan el anverso y reverso de una misma moneda o, en otras palabras, simbolizan los dos sectores en que quedó dividido el carlismo tras la escisión nocedaliana», Santos Zas, op. cit., p. 92. Sólo puede explicar que el enfrenta-miento entre dos personajes carlistas del calibre del Marqués de Bradomín y de Fray Ángel se deba, ex-clusivamente, a un enfrentamiento en la realidad de sectores carlistas, y que el tradicionalista Valle-In-clán decida tomar partido por uno de ellos, tal como explica la profesora Santos Zas. Aunque otros co-mentaristas no han visto el problema carlista de por medio, y la interpretación que hacen del negativismo del personaje de Fray Ángel es distinta: «la pobre muchacha ha sido víctima de la perversidad de su confesor [...] (Recordemos, de paso, que siendo bas-tantes los clérigos que asoman a las páginas vallein-clanianas, son muy pocos los que no reciben un tra-tamiento despectivo o envilecedor. El anticlericalis-mo es una "constante" en la obra del genial escri-tor)»; Ildefonso Manuel Gil, «Las "víctimas inocen-tes" en Valle-Inclán», Cuadernos Hispanoamerica-nos, 199-200 (1966), p. 304. Sin embargo, no se puede hablar de anticlericalismo abierto en esta na-rración desde el momento en el que aparece otro clé-rigo íntegro en el relato que es quien desvela el estu-pro del capellán.
16. En efecto, algunas de estas repeticiones ya han sido analizadas por importantes comentaristas, pero acaso siempre de manera aislada; así, sólo de manera particular en algunos casos podríamos cono-cer en qué medida se relacionaba «Beatriz» con otros textos. No es un fenómeno anormal, pues «Las repeticiones en la obra de Valle-Inclán —incluso dentro de un mismo bloque narrativo—, no son ca-suales ni siempre indicio de distracción, estilizan fi-guras, sirven más para caracterizar emblemas que personajes, más paradigmas que psicologías. El es-critor gallego se deleita en esta abundancia, opina que no sólo está permitida sino que es necesaria la redundancia de objetos en lugares, retazos de histo-ria, actores del drama», Giovanni Allegra, op. cit., p. 271. De esta manera vamos a encontrar clichés ex-presivos que se repiten en otros escritos, incluso en el mismo cuento «Beatriz», personajes que pueden llegar a ser considerados como arquetípicos, imáge-nes, fragmentos históricos, situaciones, reacciones de personajes, etc.
17. «La estructura explícitamente comparativa de igualdad, de identificación, a través del nexo como es, sin ninguna duda, el mecanismo lingüístico que mejor caracteriza la prosa valleinclaniana, por lo menos hasta la época de las farsas y esperpentos», Estrella Montolío Durán, Gramática de la caracte-rización en Valle-Inclán. Análisis sintáctico, prag-mático y textual de algunos mecanismos de carac-terización, Barcelona, PPU, 1992, p. 168. Véase también Manuel D. Ramírez, «La musicalidad y la estructura rítmica en la prosa de Valle-Inclán», Kentucky Foreign Language Quarterly, IX, 3 (1962), p. 131.
18. Precisamente a esta imagen hace referencia Delfín Leocadio Garasa, aunque confunde el texto en el que aparece, y dice que es de «Rosarito». Para Garasa, «Muestra Valle-Inclán su predilección por las asociaciones sacroprofanas en la evocación reli-giosa sugerida por el adjetivo, emparejado no obs-tante a un sustantivo de connotación frivola o sen-sual», «Seducción poética del sacrilegio en Valle-In-clán», Ramón M. del Valle-Inclán. 1866-1966 (Estu-dios reunidos en conmemoración del centenario), La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1967, p. 430. Don Ramón realza el carácter sacrilego de la imagen al haber presentado un momento antes a ese mismo seno mordido por Lucifer.
El presente histórico en las Sonatas de Ramón del Valle-Inclán
Amparo de Juan Bolufer
Las Sonatas de Ramón del Valle-Inclán se ajustan a la estructura de la autobio-grafía ficticia. La situación narrativa se determina por la presencia de un narra-dor autodiegético: Bradomín en su vejez rememora sus aventuras amorosas. Se trata, por tanto, de una narración retros-pectiva en la que alternan en el orden verbal los indefinidos e imperfectos den-tro del marco general de los tiempos pa-sados. Sin embargo, sorprende en la lec-tura de la Sonata de estío y de la Sonata de invierno la aparición de algunos pasa-jes aislados narrados en presente históri-co.1 Es conveniente examinar de forma somera las conclusiones a las que ha lle-gado la crítica sobre la finalidad de la utilización de este uso verbal, antes de iniciar su estudio en las Sonatas.
El presente histórico
El presente histórico ha sido generalmen-te definido como un fenómeno de pre-sentación del pasado por medio de un uso particular del presente.2 Se destaca sobre todo la viveza que confiere a la na-rración.3 Como comenta Antonio Sore-11a,4 la explicación lingüística de este uso ha seguido dos caminos:
Partendo da diversi punti di vista, la mag-gior parte degli studiosi che si sono occupati dell'argomento hanno finito per schierarsi su due opposte posizioni, definendo il presente storico ora come un «temps transposé», ovve-ro un presente spostato verso un punto allo-centrico, ora viceversa come un passato rivis-suto e riattualizzato nel presente [p. 311].5
El cristo de la sangre, d e Ignacio Zuloaga, 1911 (fragmento)
Sea cual sea el origen de este fenó-meno, se suelen subrayar los valores expresivos de su utilización («los he-chos se ofrecen con la misma perspecti-va que si estuviesen ocurriendo ante nuestros ojos»)6 y se destaca la idea de proximidad, de plasticidad y de efecto dramático que se consigue en un texto mediante este procedimiento.7 Giulio Herczeg en su estudio sobre el presente histórico italiano ha llegado a las si-
74/ANTH ROPOS 158/159
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ANÁLISIS TEMÁTICO
guientes conclusiones sobre la finalidad de su empleo:
1. qualora si voglia mettere in risalto il filo principale degli avvenimenti, eseguendo una discriminazione tra l'esenziale e il secondario; 2. qualora si voglia sottolineare che gli eventi in questione hanno un lato drammatico (con gradazione che va dal semplicemente sorpren-dente fino agli effetti che destano paura, orro-
're o qualsiasi altra impressione profonda) [...] 3. qualora si voglia conseguire effetto comico o grottesco, avvalendosi del divario tra conte-nuto ed espressione; 4. e finalmente qualora si voglia trarre profitto dai presenti insoliti per realizzare una fusione tra il relatore e gli eroi del racconto (con casi-limite con lo stile indi-retto libero) [p. 567],8
La ultima de las finalidades descrita, nos conduce desde las interpretaciones tradicionales del presente histórico como
. identificación narrador-personaje hasta aquellas que consideran que en estos ca-sos se produce un cambio de focaliza-ción. Así lo hace Fleischman que explica la alternancia entre presente y pasado en la narración de Grazia Deledda Forze Occulte como un cambio desde la focali-zación extema del narrador a la focaliza-ción intema del personaje.9 Sin embargo en el caso de narraciones en primera per-sona, como las Sonatas, Fleischman se centra sobre todo en el presente como se-ñal de la irrupción del estilo indirecto li-bre y del monólogo interior, lo cual no es el caso que nos ocupa. El paso si-guiente fue dado por Carlos Reis10 que estudia el presente histórico como índice de focalización desde el personaje en la novela O Mandarini de Ega de Queirós, en la que aparece también un narrador autodiegético.11
Tendremos que comprobar ahora en las Sonatas si los segmentos narrativos construidos en presente histórico pueden explicarse por alguno de los fines cita-dos: subrayar los sucesos principales frente a los secundarios,12 potenciar el efecto dramático o cómico, provocar un cambio de focalización; aunque también habrá que tener en cuenta que dichos usos podrían tener otro origen como pue-de ser la historia textual de las novelas.
El presente histórico en las Sonatas
Al parecer sólo existe un trabajo dedica-do a este tema. Se trata del artículo de Mercedes Etreros Mena «El presente na-rrativo en Valle-Inclán»,13 al que volve-remos posteriormente, que parte de la si-guiente premisa: la inclusión de frag-mentos en presente dentro de la narra-ción en pasado en la obra de Valle «va adquiriendo distintas funciones en el re-lato y distintos valores en la expresión
del autor, según éste va adaptándola a las diferentes formalizaciones del narrador en cada una de las obras» (p. 18). Por ello aunque Valle utilizara el presente en la mayor parte de sus narraciones en cada una cumple una función diferente.
«Sonata de estío»14
Los pasajes en los que aparece el presen-te histórico son los siguientes: la llegada a San Juan de Tuxtlan (cap. HI),15 el en-cuentro con el indio (cap. V), la Niña Chole embarcando en la fragata (cap. VI), la arribada a Veracruz y los barque-ros indios (cap. VII) y el episodio de los tiburones (cap. VIH).
Todos estos fragmentos están precedi-dos por oraciones en pasado (indefinido o imperfecto) por lo que no se produce ninguna confusión. Está claro que los he-chos descritos tuvieron lugar en el pasa-do y no están ocurriendo al mismo tiem-po que se narran, aunque se utilice el presente. Es frecuente además que en una misma oración aparezcan relaciona-dos sintácticamente un tiempo pasado y uno presente:
En estas dudas iba, cuando percibo a mi espalda blando rumor de pisadas descalzas [p. 41].
Acababa de bajar a mi camarote, y hallába-me tendido en la litera fumando una pipa, y quizá soñando con la Niña Chole, cuando se abre la puerta y veo aparecer a Julio César [p. 61].
Dos de los pasajes citados son narrati-vos fundamentalmente, la aventura del indio y la de los tiburones. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se mantiene el uso del presente durante todo el episo-dio. Hacia la mitad del mismo se vuelve a utilizar el tiempo pasado. Los otros fragmentos tienen un carácter esencial-mente descriptivo. Se trata de descripcio-nes focalizadas y dinámicas. El personaje se coloca en situación contemplativa y se describe lo que ve:
Cuando levanto los ojos hasta los peñascos de la ribera, que asoman la tostada cabeza en-tre las olas, distingo grupos de muchachos desnudos que se arrojan desde ellos [p. 28].
La primera de las posibles funciones del presente histórico señalada por Herczeg parece no cumplirse en la So-nata de estío. Fijémonos, por ejemplo, en el pasaje del capítulo III, en el que Bradomín ve por primera vez a la Niña Chole. Comienza el capítulo en pasado: «Nuestra primera escala en aguas de México, fue San Juan de Tuxtlan» (p. 27). Con la llegada de los barqueros in-dios se inicia el fragmento en presente.
A continuación alternan los tiempos pa-sados y presentes. El final del capítulo se narra en pasado con la excepción de una oración («Un criado indio trae del diestro el palafrén de aquella Salambó, que le habla en su vieja lengua y cabal-ga sonriendo», p. 33). El acontecimien-to principal sin duda es el encuentro con la Niña Chole, que causa una im-presión muy profunda al personaje. Sin embargo, este momento está narrado en imperfecto. En cambio, pasajes eminen-temente descriptivos y secundarios como la descripción de los barqueros indios y su mercancía y la visión de los muchachos nadando se narran en pre-sente. Lo mismo sucede en el pasaje del capítulo VII (pp. 59-60) en el que en-contramos el presente en una descrip-ción de los barqueros indios, de los conquistadores del oro y de la noche.
Por otro lado, esperaríamos el uso del presente histórico con finalidad dramáti-ca (impresiones profundas de horror, miedo, etc., según Herczeg) en el episo-dio de los tiburones. Podemos compro-bar, por el contrario, como el presente no aparece en el desenlace especialmente cruento, sino al principio. Se narra en presente la llegada de Julio César con el anuncio de la presencia del negro, la des-cripción de éste y el comienzo de la con-versación con la Niña Chole. El cambio temporal se produce en medio de un diá-logo, en el que la introducción de la ré-plica de uno de los personajes aparece en pasado, frente al presente anterior:
La niña Chole no le dejó concluir. -—¿Cuánto te han dado esos señores?
[p. 64],
La muerte del negro se narra en pasa-do. En cuanto a la pelea con el indio se alternan fragmentos en presente y en pa-sado sin que parezca existir motivación alguna. El desenlace se narra en pasado con apariciones de comentarios realiza-dos por el narrador desde el presente de la narración («Aún lo conservo», p. 45). La imagen del narrador se impone así: «Sólo conservo una impresión angustio-sa como de pesadilla» (p. 45). El narra-dor parece describir más sus sensaciones actuales que las del personaje en el pa-sado. Por ello quizá se explica la suce-sión de verbos en presente en las pági-nas 45 y 46.
En cuanto al cambio de focalización sólo parece cumplirse en un ejemplo: «¡Es ella, la Salambó de los palacios de Tequil!... Si, era ella, más gentil que nunca» (p. 52). La segunda oración cla-ramente remite al narrador, mientras que el presente de la primera señala la focali-zación desde el personaje.
Se ha podido comprobar que el pre-
158/159 ANTH ROPOS/75
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ANÁLISIS TEMÁTICO
sente histórico que se encuentra en la So-nata no parece responder a ninguno de los fines generalmente señalados para su uso. Si nos fijamos en la localización de los fragmentos observamos que estos se encuentran concentrados al principio de la novela. Sabemos que la prehistoria textual de la Sonata de estío es una de las más complicadas de todas las obras de Valle-Inclán. Podemos preguntarnos entonces si las particularidades que de-tectamos en esta Sonata pueden deberse a este motivo.16 Si examinamos el primer pretexto publicado «Bajo los trópicos (Recuerdos de México). I. En el mar» (El Universal, México, 16 de junio de 1892)17 comprobamos que el texto está narrado en presente.18 No hay ni rastro aquí de la autobiografía que luego será, ni mención de que exista distancia tem-poral entre el momento en que se narra y el momento en que se escribe. Parece que el narrador nos comunica lo que está viendo y sintiendo en ese mismo mo-mento:
Desde la toldilla contemplo con emoción profunda la abrasada playa, [...]; veo la ciudad [...]. Recuerdo lecturas casi olvidadas [...] [pp. 168-169],
La inmediatez de lo que se narra se marca explícitamente por medio de ad-verbios, como «aquí», que designa el lu-gar en que se encuentra el emisor del mensaje («el castillo de San Juan de Ulúa, sombra romántica que evoca un pasado feudal que aquí no hubo», p. 168) y «Ahora», que designa el momento mis-mo en el que está el emisor («Ahora, por uno de esos saltos que da la imaginación, veo al aventurero extremeño poner fuego a sus naves», p. 169). Estas expresiones ya no aparecerán en la edición en libro, en la que además se narran en tiempo pasado.19 Encontramos además en este texto un fenómeno inusual en la narra-ción de las Sonatas: la presentación del narrador en el acto de escribir:
Los barqueros indios, asaltan el vapor por ambos costados, pero yo, prefiero pasar esta última noche a bordo, y permanezco escri-biendo sin moverme de la toldilla [p. 170].
Este texto fue utilizado en relatos pos-teriores como «La Niña Chole» y la So-nata de estío. De este texto proceden al-gunos de los pasajes en presente históri-co que se insertan en la Sonata, como la descripción de los barqueros y nadadores (pp. 27-28) y la de la noche (p. 60).20
El 20 de agosto de 1893 se publicó en Extracto de Literatura otra narración ti-tulada «Páginas de Tierra Caliente. Im-presiones de viaje», que sigue el texto anterior con ligeras variantes. Su subtítu-
lo recoge de forma más adecuada la esencia del texto. «Recuerdos de Méxi-co», que era el subtítulo anterior, parece implicar una narración retrospectiva y no simultánea. «Impresiones de viaje» se adapta mejor a la sensación de que se narra lo que se está viendo simultánea-mente.
«La Niña Chole» se publicó en Feme-ninas en 1895. La situación comunicati-va ha cambiado: la narración se presenta desde el comienzo como retrospectiva, y no como simultánea:21
Hace bastantes años, como final a unos amores desgraciados, me embarqué para Mé-xico en un puerto de las Antillas españolas [p. 107],
Este relato es la base de los nueve ca-pítulos iniciales de la Sonata22 y a su vez recoge los pretextos que hemos men-cionado anteriormente. El fragmento en presente sobre los barqueros indios se desarrolla en «La Niña Chole» y por eso se continúa en presente. El resto de los pasajes en presente se encuentran en este relato: el encuentro con el indio, la llega-da de la Niña Chole, los conquistadores, la descripción de la noche, la escena de los tiburones. La explicación de estos pa-sajes en la Sonata se halla en la utiliza-ción de «Bajo los trópicos» y «La Niña Chole».
«Sonata de primavera»73
Mercedes Etreros en su artículo citado estudia la utilización del presente narrati-vo en un fragmento de Sonata de prima-vera (cap. XII, pp. 89-90), que incom-prensiblemente cita dos veces como co-rrespondiente a Sonata de otoño. Si-guiendo a Leo Spitzer, califica su tiempo verbal de presente evocador:
El Bradomín narrante, ante la emoción del momento recordado y de la sensación que ex-perimentó en su juventud, se instala en el tiempo de la historia, en el momento en que vivió el Bradomín narrado, y por un instante consigue el efecto de sincronismo que une tiempo de narración y evocación rememorada. Ahora bien, una lectura atenta deja ver que la referencia de la narración en primera persona no representa a María Rosario, sino a los cua-dros prerrafaelistas: lo que el narrador hace es superponer las dos imágenes de la retrospec-ción, y adjudicar a la joven novicia el protago-nismo de los temas de las pinturas; sus pensa-mientos han sido movidos por las imágenes, por lo que nos encontramos ante una repre-sentación sobre la que hay que preguntarse si se trata de una narración o de una descripción [op. cit., p. 19].
aparece el presente procede de la reseña nada convencional del libro de Baroja La casa de Aizgorri aparecida en Electra, I, n.° 3, el 30 de marzo de 1901.24 El retra-to de mujer que allí aparece es el de Águeda, personaje de la novela de Baro-ja, cuya caracterización se utiliza para el personaje de María Rosario en Sonata de primavera. La narración en presente que encontramos en el artículo puede deberse a varios factores. La costumbre de refe-rirse a los personajes de ficción en pre-sente puede ser una de ellas, pero puede deberse también a las peculiares caracte-rísticas de la novela que se reseña. La casa de Aizgorri tiene una estructura dia-logada. Como en la escritura teatral, los parlamentos de los personajes van prece-didos siempre por la mención del sujeto que habla y existen indicaciones espacio-temporales y narrativas con la estructura de las acotaciones teatrales que están es-
Sin embargo, la explicación parece La procesión, d e J o s é Gutiérrez Solana, 1943 más sencilla. El pasaje citado en el que (fragmento)
76/ANTH ROPOS 158/159
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ANÁLISIS TEMÁTICO
critas en presente. Las acciones que rea-lizan los personajes en estos segmentos narrativo-descriptivos se narran en pre-sente. Y de aquí pasarían a la reseña-evocación de Valle.
Además este retrato aparece junto con otros fragmentos del artículo con algu-nas variantes en el texto «El Palacio de Brandeso. Memorias del Marqués de Bradomín», publicado en El Imparcial de Madrid el 13 de enero de 1902, apli-cado esta vez al personaje de Isabel.25 El narrador recuerda como hace algún tiem-po fue desde Viana del Prior a Brandeso a visitar a su prima:
Hace ya muchos años que mi prima Isabel vive retirada en su palacio de Brandeso. Pare-ce una princesa encantada: hila, borda, sueña en el silencio de las grandes salas. Algunas veces, desde los caminos cercanos, se la ve cruzar por delante de las ventanas.
La procesión, de José Gutiérrez Solana, 1943 (fragmento)
Como se puede observar fácilmente se trata del «presente habitual» con el que nos referimos a actos discontinuos que no se producen en ese momento pero que se han producido antes y se produci-rán después.26 Se trata de la narración de las actividades que habitualmente realiza Isabel, tanto en el pasado como en el presente y que con seguridad realizará en el futuro. En este texto la aparición del presente es coherente. Pero la utilización del mismo pasaje en la Sonata de prima-vera parece transgredir el conocimiento lógico de un narrador en primera perso-na, y el retrato que se realiza de la joven parece propio de un narrador omniscien-te. El presente que aparece entonces en la Sonata es «habitual» y su explica-ción se encuentra en la utilización por parte del escritor de determinado mate-rial previo.
«Sonata de invierno»21
En esta Sonata nos encontramos con dos ejemplos de presente histórico. En el pri-mero Bradomín y Fray Ambrosio se diri-gen a la casa de este último. La narra-ción como es de esperar se realiza en pa-sado (indefinidos e imperfectos), pero llegados a un punto y sin transición se pasa al presente: «Un galgo viejo que dormitaba en el umbral, gruñe al vemos llegar, y permanece echado» (p. 45). Continúa la narración en presente para más tarde volver al pasado. En ediciones posteriores Valle-Inclán modificó este fragmento y cambió los tiempos verbales para igualarlo todo en pasado.
El segundo pasaje es más extenso. El último capítulo de la novela, la despedi-da de Bradomín y María Antonieta está escrito íntegramente en presente, y así se conserva en ediciones posteriores.28 Se trata de un diálogo entre los dos persona-jes, con un pequeño preámbulo narrativo. Por ello, la mayor parte de los presentes se hallan en las frases que introducen los parlamentos de los personajes.
En este fragmento de la Sonata de in-vierno, se pueden reconocer algunos de los temas y motivos recurrentes de la pri-mera narrativa de Valle-Inclán, como la despedida de los amantes por los escrú-pulos de la mujer casada y la mención por parte del personaje femenino de otros amantes para obligar al hombre a que la desprecie. En cada texto estos mo-tivos comunes reciben un tratamiento di-ferente sobre todo debido a la caracteri-zación de los personajes. En «La condesa de Cela» (en la que también aparecen grandes segmentos narrados en presente) la condesa, aconsejada por su hermano e inducida por una carta de su marido en la que dice que la perdona, decide dejar
a su amante y así se lo comunica. Es evi-dente que la frivolidad y ligereza de la condesa poco tienen que ver con la fir-meza de María Antonieta en el último capítulo de la Sonata, pero la situación planteada es la misma. En «Octavia San-tino», Octavia en el lecho de muerte con-fiesa a su amante Pedro Pondal que le ha engañado y a continuación muere sin po-der dar más explicaciones. Pero es en «Eulalia»29 donde encontramos frases textualmente idénticas en los diálogos de los personajes, aunque la narración está escrita en pasado. Hay intervenciones de los personajes exactamente iguales en los dos textos:
[...] es la última vez que nos vemos [«Eula-lia», p. 106],
—Porque este amor nuestro es imposible ya [p. 107],
¡Eres cruel!... [p. 107], Voy a causarte una gran pena. Yo ambicio-
né que tú me quisieses como a esas novias de los quince años... ¡Pobre loca!... Y te oculté mi vida y todo te lo negué cuando me has pre-guntado, y ahora, ahora... Tú me adivinas [...] y no me dices que me perdonas [p. 108],
¿Has querido a otros? [p. 108], ¿Quiénes fueron tus amantes? —Se ha muerto ya. —¿Uno nada más? —Nada más. —¡Y conmigo dos!... [p. 108], ¡Calla! [p. 109].
El planteamiento de la historia es dife-rente, sin embargo. La confesión de Eu-lalia produce una reacción completamen-te distinta en el personaje masculino, Ja-cobo, que desprecia a la mujer por ese motivo, mientras que Bradomín le resta importancia al hecho. Es él el que quiere continuar su relación con María Antonie-ta y es ella la que le deja. En «Eulalia» la protagonista no puede soportar la rup-tura y muere.30 Es evidente que siguien-do su forma habitual de trabajar Valle-Inclán ha utilizado textos suyos anterio-res en un nuevo relato.31 La utilización en este caso del presente no puede deber-se al aprovechamiento de un texto pre-vio. Podríamos pensar que al tratarse del último episodio de la novela y del ciclo de las Sonatas es el momento en el que existe una menor distancia temporal en-tre el presente del narrador en el acto de escribir y los sucesos que recuerda, por lo que estos pueden narrarse en presente como hechos relativamente cercanos. Sin embargo, la inclusión de unas oraciones al final de la Sonata en pasado en edicio-nes posteriores, como hemos visto, impi-den esta interpretación. Este capítulo fi-nal recuerda tanto por su estructura dia-logada como por los motivos que apare-cen la narrativa corta del autor. El final de la Sonata de invierno podría estar es-
158/159 ANTH ROPOS/77
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ANÁLISIS TEMÁTICO
crito o con anterioridad o con inde-pendencia de la novela. En todo caso, la historia de Mana Antonieta tiene la for-ma y contenido habituales de las novelas cortas de Valle. Parece una novela corta incluida dentro de la Sonata.32 Después del examen de las Sonatas concluimos una vez más afirmando la importancia del estudio de los pretextos y narrativa breve del escritor para comprender mejor las características peculiares de su obra. Así se puede explicar la anomalía que suponen dentro de la narración de las So-natas —no en otras obras— esos pasajes tan localizados en presente histórico.33
NOTAS
1. Estos fragmentos se deben diferenciar de aque-llos en los que el narrador realiza comentarios y re-flexiones desde el presente de la narración en el mo-mento de la producción del discurso.
2. Normalmente aparece descrito en las gramáti-cas al lado de otros usos del presente como el intem-poral, el actual, el habitual, el puntual, etc.
3. «El empleo del presente en sustitución del pre-térito recibe el nombre de presente histórico. Al ac-tualizar la acción pasada, la presenta con más viveza al interlocutor: el que habla se traslada mentalmente al pasado» (Samuel Gili Gaya, Curso Superior de Sintaxis Española, Barcelona, Bibliograf, 1973", p. 155). «El presente histórico o narrativo es llamado así porque revive hechos pasados, que ponemos ante nosotros aproximándolos a nuestro presente. Es lógi-co que se utilice en una narración para dar vida y fuerza a lo narrado y como recurso frecuentísimo en el habla coloquial» (César Hernández Alonso, Sin-taxis Española, Valladolid, Ed. del autor, 19744, p. 252).
4. «Per un consuntivo degli studi recenti sul pre-sente storico», Studi di Grammatica Italiana, voi. XII, 1983, pp. 307-319.
5. Guillermo Rojo, por ejemplo, entiende el fenó-meno como un desplazamiento del origen: «el meca-nismo del llamado "presente histórico" consiste en el abandono momentáneo de la localización normal del origen para trasladarlo a un punto anterior al que ocupaba inicialmente. No se trata entonces de la alte-ración del valor O o V de la forma, sino de un cam-bio de perspectiva: el origen se desplaza a un punto más o menos remotamente anterior al que le corres-pondería en el supuesto de su identificación con el momento en que se refiere un cierto acontecimiento y, como es lógico, las formas verbales, que mantiene la misma relación con el origen, se ven arrastradas por el desplazamiento de éste» («La temporalidad verbal en español», Verba, I, 1974, p. 96).
6. Ibíd. 7. «Innanzitutto esso sembra conferire al racconto
un più o meno risentito accento "drammatico", dato che il lettore è quasi chiamato ad assistere a delle vicende come ad una scena che si svolga dinanzi ai suoi occhi, cosi come a sua volta l'autore, o il sog-getto narrante, rivive o riassiste idealmente nel pre-sente a quelle vicende, mentre le racconta.
»In secondo luogo deve essere messo in rilievo il carattere per così dire "descrittivo" del presente stori-co, ovvero la sua capacità di descrivere e di illustrare degli tempi del passato» (Sorella op. cit., pp. 307-308). «Various grammarians have suggested that HP narrators become so involved in their stories that they recount the action as if they were reliving it simultaneously with its telling, or, altematively, that they experience the events subjectivily rather than viewing them objectively distanced in the past» (Su-zanne Fleischman, Tense and Narrativity. From Me-dieval Performance to Modem Fiction, Londres, Routledge, 1990, p. 75).
8. «Valore stilistico del presente storico in italia-no», Saggi Linguistici e Stilistici, Florencia, Leo S. Olschki Editore, 1972, pp. 553-567.
9. Op. cit., pp. 220-222. Cita además un artículo de Jean-Luc Seylaz: «Sur le présent narratif: Á la recherche d'une définition formelle», Rivista di Let-terature Moderne e Compárate, 36 (1983), pp. 207-219, en el que se estudia también esta alternancia de tiempo verbal como marca del cambio de focaliza-ción en una novela de Malraux.
10. Estatuto e perspectivas do narrador na flcfOo de Eca de Queirós, Coimbra, Livraria Almedina, 1984 , pp. 183-184 y 188-189.
11. «[...] imagem da personagem, realzada ñas li-mitadas utilizafóes do presente histórico» (p. 184). «Consciente de que os momentos em que o discurso se submete a perspectiva da personagem devem dis-tinguir-se com nitidez daqueles em que na instancia narrativa predomina a imagem do narrador, o sujeito da enunciado recorre ao tempo verbal mais adequa-do a transmitir ao narratário a no^ao de relativa ins-tantaneidade que caracteriza o desenrolar de acfao subordinada a focalizado interna de Teodoro» (pp. 188-189).
12. Algunos lingüistas niegan esta interpretación. Paul Kiparsky («Tense and Mood in Indo-European Syntax», Foundations of Language, 4 [1968], pp. 30-57) considera el presente histórico como un tiem-po de neutralización. Una vez establecido que el pa-sado es el tiempo de la narración, su uso se explica por motivos de economía lingüística y para no repe-tir monótonamente el morfema de pasado. Un resu-men de la cuestión se halla en Fleischman, op. cit., cap. 3.7.
13. Galicia en Madrid (Madrid), año V, n.° 17 (abril-junio 1986), pp. 18-21.
14. Utilizamos la primera edición: Sonata de es-tío: Memorias del Marqués de Bradomín, Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1903. En la Sonata de otoño no aparece ningún ejemplo de presente histó-rico.
15. Los capítulos no están numerados en el ori-ginal.
16. Se puede encontrar un minucioso análisis de la evolución textual de la obra, pretextos y variantes en el apéndice «Inventario general de la prosa narra-tiva breve IV.3 Serie Tierra caliente / Sonata de es-tío», en Javier Serrano Alonso, La estrategia narrati-va en los cuentos de Valle-Inclán, Madrid, Universi-dad Autónoma, 1992, que amplía considerablemente los trabajos anteriores de William L. Fichter, Publi-caciones periodísticas de don Ramón del Valle-ln-clán anteriores a 1895, México, El Colegio de Mé-xico, 1952; del mismo autor, «Sobre la génesis de la Sonata de Estío», Nueva Revista de Filología Hispá-nica, VII, 1953, pp. 526-535; Charles V. Aubrun, «Les débuts littéraires de Valle-Inclán», Bulletin His-panique, LVII, 3 (1955), pp. 331-333; Jorge Cam-pos, «Tierra caliente (La huella americana en Valle-Inclán», Cuadernos Hispanoamericanos, 199-200 (1966), pp. 407-438; Eliane Lavaud, «A propósito de los pre-textos de Sonata de estío», El Museo de Pon-tevedra, XL (1986), pp. 11-120 y de la misma auto-ra, Valle-Inclán. Du journal au román (1888-1915), París, Klincksieck, 1980 (trad. La singladura narra-tiva de Valle-Inclán (1888-1915), La Coruña, Funda-ción Pedro Barrié de la Maza, 1991).
17. Recogido en William L. Fichter, op. cit., pp. 168-171.
18. El único momento en el que se utiliza el tiem-po pasado es éste: «¡Era verdad que iba a desembar-car en aquella playa sagrada! Obscuro aventurero sin paz y sin hogar, siguiendo los impulsos de una vida desconsolada y errante, iba a perderme en la vaste-dad del viejo imperio azteca; [...]» (p. 169).
19. «[...] el castillo de Ulúa, sombra romántica que evocaba un pasado feudal que allí no hubo» (So-nata de estío, 1903, p. 57). «La imaginación exaltada me fingía al aventurero extremeño, poniendo fuego a sus naves» (p. 58).
20. Roberta L. Salper de Tortella en su artículo «La dimensión temporal y la creación del Marqués de Bradomín» (ínsula, 236-231 [julio-agosto de 1966], pp. 15 y 26) estudia la génesis del personaje
Bradomín en algunos textos previos a la Sonata a través de la manipulación de algunos usos verbales, entre los que se encuentra el presente histórico: «en el momento en que Bradomín recuerda la situación, el recuerdo es tan vivido que el tiempo cambia, casi imperceptiblemente, al presente, tiempo inmediato» (p. 15). Bradomín revive los acontecimientos y olvi-da mantener la distancia con el mundo narrado. En la Sonata de otoño, por el contrario, este cambio temporal no se produce, porque Valle ya ha descu-bierto la relación de superioridad del autor respecto de sus personajes. María Requeijo ha realizado la primera interpretación de este fenómeno en su comu-nicación titulada «El Marqués de Bradomín y las So-natas de Valle-Inclán. Historia de un proceso de creación. (Los pre-textos de Sonata de estío)» pre-sentada en el I Congreso Internacional sobre Valle-Inclán y su obra, celebrado en la Universidad Autó-noma de Barcelona, del 16 al 20 de noviembre de 1992. Su trabajo se centra en el estudio de la evolu-ción del narrador, el cual sigue un proceso de ideali-zación y ficcionalización de experiencias biográficas del autor, desde los pretextos hasta su configuración final en la Sonata. La emoción que el narrador siente ante la realidad contemplada le llevaría a la utiliza-ción del presente histórico en «Bajo los trópicos», presente que pasaría a la Sonata por la utilización de este pretexto, en la novela.
21. «Con la publicación de "La Niña Chole" se produce lo que es propiamente la elaboración del li-bro de recuerdos. A partir de este relato, subtitulado "(De las memorias de Andrés Hidalgo)", será prácti-camente una norma la presencia de la idea del frag-mento tomado de una obra acabada», Serrano, op. cit., p. 537.
22. Con la pertinente reelaboración. En «La Niña Chole» el protagonista es Andrés Hidalgo como en otros pretextos.
23. Utilizamos la primera edición: Sonata de pri-mavera: Memorias del Marqués de Bradomín, Ma-drid, Imprenta de Antonio Marzo, 1904.
24. Reproducida en Javier Serrano (ed.), Ramón del Valle-Inclán, Artículos completos y otras páginas olvidadas, Madrid, Istmo, 1987, pp. 200-202.
25. El retrato volverá a repetirse en «Lis de pla-ta», El Imparcial (16 de julio de 1906), esta vez apli-cado a la señora del mayorazgo.
26. Vid. Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Es-pasa-Calpe, 1979, pp. 464-465.
27. Utilizamos la primera edición: Sonata de in-vierno: Memorias de Marqués de Bradomín, Ma-drid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliote-cas y Museos, 1905.
28. Salvo una pequeña oración que se añade al final en pasado: «Al trasponer la puerta sentí la ten-tación de volver la cabeza y la vencí. Si la guerra no me había dado ocasión para mostrarme heroico, me la daba el amor al despedirse de mí, acaso para siempre» (ed. de Leda Schiavo, Madrid, Espasa-Cal-pe, Austral, p. 190).
29. Publicada en cinco entregas en El Imparcial del 18 de agosto al 22 de septiembre de 1902 y pos-teriormente en Corte de amor en 1903. Citamos por la edición de Corte de amor. En los ejemplos citados no se observan variantes.
30. Por ello algunas oraciones cambian forzosa-mente adaptándose al nuevo contexto: «¡Eres despre-ciable, Eulalia!», p. 111; «¡Cuánto me desprecias!», Sonata de invierno, p. 265. «¡Óyeme!... ¡Óyeme!... ¡Mi amor querido, óyeme», p. 109; «¡Vete! ¡Vete!... No me digas nada, no quiero oírte», Sonata de in-vierno, p. 262.
31. No importando en este caso cuál haya sido el texto primero.
32. La Sonata de invierno es la única en la que aparecen dos historias amorosas de importancia la de Maximina y la de María Antonieta, además de una transcurrida en el pasado, la de la Duquesa de Uclés.
33. Las conclusiones a las que llegamos parecen coincidir además con lo que sucede en otros textos tempranos del autor. María Paz Diez Taboada en-cuentra cuatro pasajes extensos narrados en presente
78/ANTH ROPOS 158/159


















![“Bibliografía sobre Ramón del Valle-Inclán (2000-2001)” [2002, Paper]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a9581b41f9c8c6e0a4355/bibliografia-sobre-ramon-del-valle-inclan-2000-2001-2002-paper.jpg)