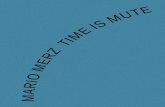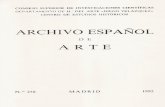Consideraciones finales. José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Estefania Escandell...
-
Upload
arpapatrimonio -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Consideraciones finales. José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Estefania Escandell...
José Ramón Ortega Pérez
Inmaculada Reina Gómez
Gonzalo Martínez Español
Marco A. Esquembre Bebia
(Coords.)
Castellum y Raval del Aljau (Aspe, Alicante)Su recuperación tras siglos de silencio
© los autores, 2013
© Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2013
Edita: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Maquetación: Marten Kwinkelenberg
Impresión: Quinta Impresión
ISBN: 978-84-7784-657-4
Depósito Legal: A 607-2013
Esta obra ha sido ganadora del X Premio de Investigación Manuel Cremades concedido por el Museo Histórico de Aspe
Coordinación de la colección: María T. Berná García (Directora del Museo Histórico de Aspe)
Jurado de esta edición: Joaquín Juan Penalva, Fernando E. Tendero Fernández y José Aniorte Pérez
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 11
2. MARCO GEOGRÁFICO DE ASPE ............................................................................. 15Antonio Prieto Cerdán
3. MARCO HISTÓRICO Y DOCUMENTACIÓN ............................................................... 19
3.1 Las fortificaciones medievales de Aspe (ss. XIV-XV) ............................................ 19Gonzalo Martínez Español
3.2 El último asedio al Castillo del Aljau. Vida cotidiana y configuración de la trama urbana en torno a sus ruinas .................................................................... 53Felipe Mejías López
4. INTERVENCIONES PATRIMONIALES ...................................................................... 71
4.1 Intervenciones arqueológicas ............................................................................... 71José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez y Marco Aurelio Esquembre Bebia
4.2 Intervenciones arquitectónicas ............................................................................ 97Francisco Belmar Lizarán y Fernando Pérez García
5. OTROS ESTUDIOS ................................................................................................. 105
5.1 Nombres en torno a un castillo: el Aljau ............................................................... 105Juan José Martínez Martínez
5.2 Material cerámico ................................................................................................ 117Inmaculada Reina Gómez, José Ramón Ortega Pérez y Marco Aurelio Esquembre Bebia
5.3 Material metálico ................................................................................................. 133José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez y Marco Aurelio Esquembre Bebia
5.4 Monedas en el Castillo del Aljau (Aspe) ............................................................... 149Carolina Doménech Belda
5.5 Caracterización de los materiales de construcción del Castillo del Aljau. Análisis de patologías .......................................................................................... 155Javier Martínez Martínez
5.6 Estudio antracológico y carpológico de las muestras recuperadas en el Castillo del Aljau (Aspe, Alacant) ...................................................................................... 163Yolanda Carrión Marco y Guillem Pérez Jordà
5.7 El entorno geográfico del Castillo del Aljau .......................................................... 171Carlos Ferrer García
5.8 ¿Musealizar el Castillo del Aljau? ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, para darle utilidad social al patrimonio cultural ................................................ 177
Juan Antonio Mira Rico
5.9 Castellum Colorum .............................................................................................. 183Enric Ruscalleda
6. CONSIDERACIONES FINALES ................................................................................ 187José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Estefanía Escandell Jover y Marco Aurelio Esquembre Bebia
7. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 203
187
E n r i c r u s c a l l E d a
6. CONSIDERACIONES FINALES
José Ramón Ortega PérezInmaculada Reina GómezEstefanía Escandell Jover
Marco Aurelio Esquembre BebiaARPA Patrimonio
«Castellum» del Aljau
La primera reseña escrita del Castillo del Aljau data de 1492. En ese año, ante su inminente expatriación del territorio hispano tras el decreto de expulsión de los Reyes Católicos, el judío aspense Ayuda Gemel se ve obligado a escriturar la venta a tres sarracenos de Aspe de un moreral colindante por uno de sus lados con el Castillo del Aljau:
«…quoddam moreral meum situm et positum in termino ville de azp supra castellum dicte ville in rambla riu dicte ville pro ut confrontatur cum orto Cahat Alcadi, cum orto Rafe Abeheix
188
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
et cum orto de Cereig Alla et cum camino de monfort cequia in medio et cum orto de Acem Manyar et cum bany dicte ville…»1.
Así pues, los documentos nos informan con certeza de la existencia del castillo a finales del siglo XV, pero ha sido la arqueología la que nos ha ayu-dado a acotar la horquilla cro-nológica de esta fortaleza indi-cándonos su probable origen en la segunda mitad del siglo XIV.
El interior del recinto fortifi-cado se caracteriza por la pre-sencia de dos muros perpendi-culares de forma cuadrangular en fábrica de tapial. Justo en el
interior del mortero de cal del muro (UE. 1003) apareció material arqueológico, del que des-taca un fragmento de plato con cubierta melada al interior y repie marcado2, con una clara cronología entre 1350 y 1400. En torno a la fortificación también han aparecido varios frag-mentos de cerámica en verde y manganeso, así como producciones de loza azul de Paterna, que nos indican las cronologías más antiguas del castillo entre la segunda mitad del siglo XIV y principios del siglo XV.
La técnica constructiva de estos muros interiores de la fortificación, y su orientación en línea con las primeras casas del arrabal, nos plantean otras preguntas. Es curioso compro-bar que los muros de tapial y los de las viviendas tienen una orientación respecto al norte de
1. APCCV. Protocolo de Guillem Periç nº 23815, 1492. Escritura de venta de un moreral, propiedad de Ayuda Gemel, judío de Aspe, a tres sarracenos situado junto al río. Aspe, 15 de julio de 1492.
2. Que correspondería a la familia A1 tipo 3 de Lerma, ver Fig. 1, nº 5 del capítulo 5.2 Materiales cerámicos.
Fig. 1. Plano en planta del yacimiento con las orientaciones de sus
estructuras
189
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
320º, y su perpendicular 50º. Mientras el lienzo de mura-lla que une a la torre junto al río y el cubo semicircular presentan una significativa variante, con una orienta-ción respecto al norte de 330º y su perpendicular 36º.
Las diferentes orientaciones constatables entre los muros interiores de tapial y los exteriores de mampos-tería podrían estar indicándonos también cronologías diferentes para su construcción.
Además, la arquitectura de la torre, el cubo y su lienzo de muralla parecen contener una serie de elementos di-ferenciadores que nos llevan a pensar que esta parte del castillo es ya del siglo XV, de la época de los Corella, inclu-so algo más tardía. Elementos como la aparición de torres circulares y la incorporación del alambor, vinculados a la generalización de la artillería y la necesidad de mejorar los sistemas de defensa pasiva (MORA FIGUEROA, 1996).
El lienzo de muralla presenta un alambor defensivo hasta media altura; se trata de un elemento vinculado a los cambios en el arte de la guerra. La llegada de la pólvo-ra con la difusión de la nueva pirobalística basada en la artillería, obligará a las fortificaciones a realizar impor-tantes cambios en las fortalezas. El alambor de las mu-rallas, más que reforzar el grosor de los muros exteriores, favorece el rebote de los proyectiles al provocar un ade-cuado ángulo de incidencia (MORA FIGUEROA, 2002, 652).
Llama la atención la arquitectura de las torres cir-culares, un elemento más propio de finales del siglo XIV y que se generaliza a lo largo del siglo XV en zonas de Castilla (COOPER, 2002, 667). En la mayoría de los castillos en los que se han construido torres circulares, estas formaban parte del lienzo de la muralla (como su-cede con el cubo Aljau), o también podían ser puntos
Fig. 2. Muralla exterior del castillo, con sus torres circulares y alambor o escarpa
Fig. 3. Acceso en recodo a la fortificación
190
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
defensivos de los ángulos de la muralla (torre Aljau).
Las estructuras encontradas son escasas, por lo que es muy difícil co-nocer la magnitud de la fortificación. El castillo estaría rodeado por un recinto amurallado del cual solo hemos loca-lizado un cubo semicircular macizo, de medianas dimensiones, constituido por hileras de mampuesto de tama-ño medio y mortero de cal. El cubo se une a una torre circular por un lienzo de muralla construida de mampostería irregular careada al exterior y con es-carpa o alambor. Desconocemos el tipo de remate de estas tres estructuras, pero, debido a su finalidad defensiva, estarían rematadas con almenas y pre-sentarían troneras3. Este tipo de vanos pudo disponerse en la parte medio-superior de la torre del castillo4 o en los paños de la muralla exterior (Fig. 10).
Adosada al cubo encontramos una entrada o acceso al recinto amurallado en recodo. Desconocemos si se trata de la entrada principal o secundaria (puerta trasera). Una vez traspasado el acceso se organiza un pasillo en recodo que circunda la planta del patio, des-conociendo dónde termina. Este tipo de entrada se asemeja al acceso de la domus maior del Castell de Castalla, fechado en la segunda mitad del siglo XIV (MENÉNDEZ, 2010).
3. Las troneras de cruz y orbe darían paso a las de buzón, consistente en una tronera con abocinamiento o derrame hacia fuera, con lo que las piezas de artillería podían tener un ángulo de tiro mayor. Buzones que pudieron estar en la fortificación del Aljau al ser una fortificación de transición.
4. Torre de la que solo hemos hallado el pavimento de su primera sala.
Fig. 4. Plano de planta de la fortificación del Aljau
191
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
Por tanto, estamos ante un recinto amurallado formado esencialmente por un cubo, lienzo de muralla y torre circular, pero que probablemente estaría compuesto por más lienzos de muralla limitados por cubos circulares o semicirculares.
No hay indicios suficientes, pero podríamos suponer que toda esta estructura se situaría en torno a un patio interior, de planta rectangular, donde se dispondría una serie de depen-dencias para asegurar la defensa del castillo así como para dar cobijo a la población ante cualquier amenaza. De esta forma repetiría los parámetros establecidos para las fortificacio-nes de primera época tras la conquista: de planta rectangular, con patio interior que organiza las estancias perimetrales y con torres en las esquinas.
Este tipo de fortificación residencial se ha venido denominando como castillo gótico de transición o de planta aragonesa; se inicia a finales del siglo XIII y se generaliza, sobre todo, en el siglo XIV. Presenta una planta cuadrangular o rectangular, vertebrada por un patio cen-tral, organizándose en plantas altas las habitaciones y en las estancias inferiores los esta-blos y almacenes, como ocurre en la domus maior del Castell de Castalla (MENÉNDEZ, 2010, 58), diseño que se repite en el Castell de Forna (Fig. 5), el Castillo de Cox, o el de Olimbroi. Este modelo va modificando su morfología según se introducen las nuevas defensas contra las armas de fuego (MENÉNDEZ, 2010, 58). Algo que se observa perfectamente en el Castillo del Aljau, donde se combina la planta rectangular del recinto interior en tapial del siglo XIV con las torres circulares y el alambor en el lienzo exterior, ya más propio del siglo XV.
Fig. 5. Ejemplos de plantas de castillos aragoneses, como el palau o domum maiorem del Castell de Castalla (en MENÉNDEZ, 2010) o el Castell de Forna (L’Atzúvia) (A partir de planimetría de J. M. Segura y S. Varela)
192
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
Fig. 8. Palacio de Altamira en Elche. Fotos de Antonio Passaporte (entre 1927 y 1936)5. Se observa el rejuntado de los mampuestos con el llagueado
5. PASSAPORTE, A (1901-1983): Antiguo Palacio de los duques de Altamira. Después cárcel del partido (Material gráfico) / Loty; (António Passaporte) Publicación entre 1927 y 1936.
Fig. 6. Llagueado en vitola en la torre sur del castillo
Fig. 8. Palacio de Altamira en Elche. Fotos de Antonio Passaporte (entre
1927 y 1936)5. Se observa el rejuntado de los mampuestos con el llagueado
Fig. 7. Llagueado en vitola en el Castillo de La Atalaya en Villena (Alicante)
193
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
Otro elemento vinculado a la técnica constructiva es el mortero de cal, utiliza-do tanto en el recinto interior como en el exterior, y que nos ha servido también para plantear una diferencia cronológica entre las estructuras de tapial del recinto interior y la mampostería trabada del recinto exterior. El estudio realizado sobre la caracterización de los materiales de construcción del castillo6 nos desvela que en ambos recintos el revo-co se realizó con yeso, aunque hay pequeñas diferencias: el revoco utilizado sobre los mu-ros de tapial del recinto interior es muy puro, sin arcillas ni otro mineral; en cambio, en el revoco del recinto exterior se han detectado cantidades significativas de arcilla. Además, en la cortina exterior del castillo y en su torre sur se aprecian restos de llagueado en vitola (Fig. 6), un rejuntado con mortero de cal que deja ver parte de los mampuestos. Para nuestra sorpresa, dicho rejuntado presenta restos de una lechada de cal aplicada sobre el tendido de yeso previo. Es un dato muy interesante, que debemos constatar en el futuro en otras fortifi-caciones coetáneas del ámbito del Vinalopó.
Este llagueado parece generalizarse con ciertas singularidades en muchas fortificaciones cristianas a lo largo de los siglos XV y XVI. También son una realidad en ambientes nazaríes del siglo XIV y XV7. Se trata de rejuntados más o menos en círculo que dejaban a la vista parte de los mampuestos, como se observa en el Castillo de la Atalaya en Villena (Fig. 7), elemento decorativo que debió realizarse a partir de las reformas de los Pacheco (1445 en adelante),
6. Apartado 5.5 Caracterización de los materiales de construcción de Castillo del Aljau. Análisis de patologías, de Javier Martínez Martínez.
7. Ver el trabajo sobre castillos en época nazarí de Antonio Malpica (1998, 271-272), o el artículo de Manuel Acién (1999) en el Castrum 5. Murcia.
Fig. 9. Recreación hipotética de la planta del Castillo del Aljau y su ubicación entre los viales tradicionales
194
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
o los llagueados que se observan en fotografías antiguas del Palacio de Altamira en Elche (Fig. 8), dentro de las reformas que realizaría don Gutierre de Cárdenas a partir de 1480.
En cuanto a los límites del castillo, al estudiar los caminos medievales que lo rodean encontramos que el camino de Monfor-te bordeaba por el norte nuestra fortificación8; esta vía se cruzaría con el ca-mino de Novelda, que a su vez apuntaría en dirección oblicua hacia el actual
Puente del Baño, pasando por la parte oriental de la fortificación (Fig. 9). Por ello, pensamos que la fortificación debe tener una forma rectangular, con una superficie que rondaría los 900 m2 y un perímetro de unos 120 m, sin llegar el castillo a la actual línea de carretera que pasa junto al Puente del Baño.
Las recreaciones en planta (Fig. 9) y virtuales en alzado (Fig. 10) que aquí presentamos son algo arriesgadas, pero consideramos que la información arqueológica que nos ha dado la excavación, así como la que ofrecen los documentos históricos, nos permiten en gran medida acercarnos a lo que pudo ser esta fortificación bajomedieval y moderna, inédita hasta hace muy poco en la bibliografía arqueológica.9
8. Ver documento de 1492: APCCV. Protocolo de Guillem Periç nº 23815, 1492. Escritura de venta de un moreral, propie-dad de Ayuda Gemel, judío de Aspe, a tres sarracenos situado junto al río. Aspe, 15 de julio de 1492.
9. Ilustración realizada por Juan Antonio López Padilla.
Fig. 10. Vista recreada de la fortificación del Aljau en el siglo XV,
desde el río Tarafa9
195
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
«Raval» del Aljau
En varios documentos del siglo XVI10 tenemos constancia de la existencia del «Raval del Aljau». Uno de ellos es de 1560 y dice:
«Noverint Universii como yo Pedro Alpeip vehi de la present vila de Asp gratis etc, ¿per mi en? venhen a vos Pere Lombairi qui sou present etc, una caseta que yo tinch en lo raval del aljau de dita vila confrontada de una part ab casa de francecs Laymen y de altra lo riu y de altra ab casa de la viuda de Perot Pelillo»…11.
En otro documento, unos años más tarde, Joan Valero realiza una donación en 158912 a su futura esposa, Gracia Bolat, aumentando la dote en concepto de virginidad, expresando:
«E mes vos fa donació de la mitat de la casa que yo tinch en lo raval del aljau de la present vila e de la mitat de un bancal que tinch en la orta del aljau de una tafulla ab un azumen (pasa a la siguiente) de aygua de día de la martava del dijous que ve de vint y dos a vint y dos dies».
¿Cuándo surge este arrabal y dónde se ubica? De nuevo la arqueología ha sido fun-damental, y junto a los documentos históricos nos lleva a considerar que dicho arrabal se encuentra justo en el entorno del Castillo del Aljau. Nos hallamos ante un barrio extraurbano de «Azpe el Nuevo», que debió surgir unido a dicha fortaleza. Un arrabal mudéjar-morisco, del que hemos documentado alguna de sus casas, así como otro tipo de instalaciones que creemos están vinculadas a unos baños.
La toponimia siempre da pistas, nos hallamos justo al lado del Puente del Baño, por lo que se ha pensado que hace referencia a un baño medieval o moderno de Aspe, que se creía que estaba en el lateral derecho del río Tarafa, en la calle San Pascual. De nuevo el primer documento que hace referencia al Castillo del Aljau nos sorprende con la afirmación de que el
10. Documentos facilitados por Gonzalo Martínez Español.11. AHN, Sección Nobleza. Casa de Baena nº 166, Capbreo de la Rentas Pechos y Derechos, Regalías y otras cosas perte-
neciente a la Señoría en la villa de Aspe, 1560.12. AME. Protocolo nº 89, Petrus Sepulcre 1593. Folio 142 y 07-06, folio 143.
196
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
citado moreral colindaba entre otras partes con el Castillo del Aljau y con el Baño13.
La zona se halla también delimitada por el camino de Monforte y una acequia, que se encuentra justo unos metros al norte del límite de nuestra intervención arqueo-lógica. Todo nos lleva a pensar que junto al mismo Castillo del Aljau, y dentro del arra-bal, se hallaba el Baño.
En la fase de sondeos se localizó en la cata 1 (Fig. 11), a 20 metros al oeste de la fortificación, una estructura rectangular, amplia, pavimentada con ladrillos macizos y en la que apareció parte de un suelo, así como su tejado derruido sobre dicho pavi-mento. Se trata de un espacio alargado, abierto, con una canalización semiente-rrada realizada con tejas curvas puestas al revés, posible canal para llevar agua dentro de una instalación termal. Con to-das las reservas posibles, ¿no podríamos
estar justo en el Baño que dio nombre al puente que se halla junto al Castillo del Aljau? Está claro que falta por excavar el espacio colindante con el Sondeo 1 para poder reafirmar adecuadamente que nos hallamos ante una instalación de esa entidad. Pero hay otro dato que no nos ha dejado indiferentes y que, también con la prudencia que es necesaria en las investigaciones arqueológicas, nos puede dar más pistas: en el sondeo 6 se localizó un muro de mampostería, con dirección este-oeste, restos de yeso y unido a una superficie
13. Documento de 1492: APCCV. Protocolo de Guillem Periç nº 23815, 1492. Escritura de venta de un moreral, propiedad de Ayuda Gemel, judío de Aspe, a tres sarracenos situado junto al río. Aspe, 15 de julio de 1492: «…quoddam moreral meum situm et positum in termino ville de azp supra castellum dicte ville in rambla riu dicte ville pro ut confrontatur cum orto Cahat Alcadi, cum orto Rafe Abeheix et cum orto de Cereig Alla et cum camino de monfort cequia in medio et cum orto de Acem Manyar et cum bany dicte ville…».
Fig. 11. Plano de la planta del sondeo 1, donde se localizó la pavimentación de una sala, posiblemente de un baño
197
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
de adobe ennegrecido, que hemos planteado como estructura de combustión. ¿No podría-mos estar en la zona de calderas o fogón del baño, que permite calentar la sala caliente del mismo?14
Otro elemento a tener en cuenta es la ex-tensión del arrabal a lo largo del tiempo. En junio de 2010 se realizaron unos sondeos15 a la altura de la calle Guzmán el Bueno 24, donde, mezclado con material más moderno, apareció material de época Bajomedieval. Se encontraron diferentes fosas (una de ellas probablemente de combustión, otra reutili-zada como vertedero y otra sin determinar), lo que nos hizo concluir que nos encontramos en una zona periférica del núcleo de hábitat bajomedieval y moderno del Arrabal del Aljau. Esto supone que el arrabal mudéjar-morisco pudo localizarse junto al Castillo del Aljau, y que se encontraba tanto al sur del camino de Monforte, junto a la fortificación y lindando con el río, como al norte de la línea del camino en cuestión, sobrepasando posiblemente la actual calle Poniente.
La cita de 156016 indirectamente nos plantea que hay casas pegadas al río, sin lindar con el Castillo del Aljau, por lo que el arrabal también se extendería hacia el oeste de la fortificación en el siglo XVI.
Otro elemento toponímico interesante es el de «La Mezquita», que persiste en la memoria oral (GARCÍA, 2008, 112), y que también ha sido ubicado en el Barrio de El Castillo. No es de
14. Ver figuras 13 y 14 del capítulo 4.115. Sondeos realizados por ARPA Patrimonio.16. Ver cita nº 11.
Fig. 12. Plano de situación de las actuaciones en el castillo y en la calle Guzmán el Bueno, que enmarcarían el arrabal bajomedieval y moderno del Aljau
198
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
extrañar que dentro del Arrabal del Aljau existiera una mezquita para dar servicio de culto a la población mudéjar-morisca17.
«Castellum» y «Raval» del Aljau dentro de Aspe
Tras la conquista castellana de las tierras de Aspe alrededor del año 1244, los mudéjares aspenses fueron conminados a abandonar el promontorio fortificado del Castillo del Río, tal como nos relata Gonzalo Martínez Español en el capítulo 3.1. Dicha fortificación quedaría de-finitivamente despoblada en torno al año 1270 (AZUAR, 1994), siendo la población sarracena forzada a reinstalarse en el piedemonte que conforma la actual población de Aspe –deno-minada Azpe el Nuevo–, sobre la margen derecha del río Tarafa e inmediato a las zonas de huertas irrigadas del Fauquí y el Aljau.
Todavía no existe un trabajo riguroso sobre el proceso de fundación de «Azpe el Nuevo» que haya indagado sobre su origen y desarrollo, su trama primigenia, características de su parcelario o las modificaciones de los espacios agrarios colindantes, etc. Ni la arqueología ni los trabajos históricos han permitido hasta hoy responder a estas incógnitas.
A falta de líneas de investigación que nos lleven a tener las claves de la construcción de este nuevo asentamiento, sí que debemos reseñar ciertas pautas genéricas que se repiten en otras tantas fundaciones post conquista:
a. Esta nueva villa se llama como el anterior hisn islámico, de ahí la denominación de «Azpe el Viejo» para el Castillo del Río y «Azpe el Nuevo» para el actual Aspe.
b. El nuevo asentamiento se localiza en uno de los principales espacios de cultivo de época andalusí, en áreas enmarcadas por las acequias de riego, en definitiva en los espacios agrarios más idóneos y productivos (TORRÓ, 1990, 75; TORRÓ, 2012, 25). Nos hallamos junto al río Tarafa, como ya se ha indicado, colindando con zonas irri-gadas de las huertas del Fauquí y el Aljau.
c. La nueva villa, aun siendo organizada por el colonizador cristiano, será ocupada por población andalusí en su gran mayoría, algo que será más propio de la zona bajo
17. Gonzalo Martínez Español en el cap. 3.1 (ver nota 57, pp. 44-45) hace referencia a un documento del siglo XVIII, en el que se cita la partida o la huerta de La Mezquita en las inmediaciones del camino de Monforte. Futuras actuaciones arqueológicas podrían sacar a la luz el resto del arrabal, con sus baños, casas, calles y, por qué no, su mezquita
199
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
dominio aragonés (TORRÓ, 2012, 10). De todas formas que Aspe estuvo bajo dominio castellano18 durante la segunda mitad del siglo XIII, pero a partir del siglo XIV, salvo en momentos puntuales, estará ya bajo el control de la Corona Aragonesa.
d. Este proceso de concentración de la población tras la conquista cristiana supuso la desaparición de multitud de pequeñas alquerías y la unificación de nuevos núcleos de residencia (GUINOT, 2010, 326). En el caso de Aspe, claramente se trata de una nueva agrupación urbana que sustituye a varias alquerías islámicas que se hallaban dispersas en el entorno del río Tarafa. En los últimos años la investigación arqueoló-gica en torno al Tarafa ha permitido localizar casi una decena de yacimientos, entre alquerías y alguna de sus necrópolis, desde época califal-taifal (ss. X-XI) a la etapa almohade (ss. XII-XIII)19, lo que ha supuesto todo un avance en el conocimiento del poblamiento andalusí de Aspe.
e. El diseño de los nuevos asentamientos suele ser de planta octogonal, con criterios geométricos más o menos rigurosos, fortificados o no20. En el caso de Aspe, observan-
18. Bajo el dominio castellano, en Aspe y otras posesiones de Don Manuel se intentó mantener a la población mudéjar, ya que de ellos dependía la cuantía de las rentas, siguiendo el modelo de colonización del Reino de Valencia. Por ello las villas en manos de Don Manuel se acrecentaron y consolidaron en la frontera con Aragón (RODRÍGUEZ, 1985, 116-117). En cambio en el territorio murciano de Castilla se produjo una crisis general a fines del siglo XIII se frenó la expansión territorial fracasó la colonización y muchas familias cristianas regresaron al norte todo unido a un amplio éxodo de población mudéjar que produjo la despoblación de aldeas y alquerías y el abandono de tierras cultivadas (RODRÍGUEZ 1985, 115 y 124).
19. Entre esas alquerías citar el Sector E del Aljau, las parcelas en torno al C.P. El Castillo con materiales de época almohade (ss. XII-XIII) (GARCÍA, 2008, 112), o la necrópolis del camino Arena (GARCÍA, 2008, 116-117). Gracias al seguimiento arqueológico realizado por ARPA Patrimonio en las obras de restauración medioambiental del río Tarafa han salido a la luz otra serie de asentamientos, en la margen derecha del río a la altura de la Rafica, con materiales almohades del siglo XII-XIII, o en el talud izquierdo antes de llegar a la rafa superior, a la altura del camino Arena. Destaca la aparición de materiales del siglo X-XI en las inmediaciones de la calle Lepanto, en el talud derecho a la altura de la estación de autobuses, algo novedoso que nos podría hablar de una alquería más antigua. En los denominados sectores C y D del Aljau citados por José Ramón García Gandía (2008, 112), parece reconocerse un cementerio almohade, y una alquería al este del conocido como «estrecho-senda de Novelda –Sector A», de García Gandía (2008, 112). Además, se ha constatado la existencia de otro yacimiento islámico con cerámicas del siglo X-XI más al norte, siguiendo la carretera de Monforte en la margen izquierda del río Tarafa. Los resultados preliminares de este seguimiento arqueológico se presentaron en la revista La Serranica por parte de Felipe Mejías López (2012).
20. Para el caso de la Corona de Aragón ver: GUINOT, E y TORRO, J., (eds.) 2006: Repartiment Medievals a la Corona d’Aragó. València. Universitat de València.
200
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
do la planta de la zona del casco antiguo21, parece reconocerse cierta regularidad en las calles que rodean la plaza Mayor.
Aquí se construyó en cierta manera una «villa nueva» que, sin tener una «carta puebla»22, se basó en criterios de ordenación espacial diferente, fruto de la irrupción de una nueva sociedad feudal, más allá de si se trataba de población cristiana o musulmana la que se asentará en el nuevo núcleo poblacional, tal y como opinan Enric Guinot y Javier Martí (2006, 193) para diferentes poblaciones medianas y pequeñas, que no fueron fundaciones de villas nuevas o pueblas (poblas) entre el siglo XIII y el XIV.
En este contexto histórico23 se encuadra el origen de la fortificación y el arrabal del Aljau, que podría circunscribirse a los años tras la Guerra de los Dos Pedros24. Aspe se encontraba en esos momentos dentro de la Corona Aragonesa después de varios años en manos castella-nas25. En la propia Guerra de los dos Pedros, en algunos momentos vuelve la villa de Aspe a formar parte de Castilla, pero en el año 1366 Pedro IV de Aragón el Ceremonioso la recupera.
Para superar la fragilidad defensiva de Aspe, puesto que carecía de un recinto conve-nientemente amurallado, se edificaron dos recintos fortificados. Uno de estos recintos sería el Castillo del Aljau, por lo que es muy posible que se construyese durante dicha guerra o pro-bablemente en fechas inmediatamente posteriores a esta. De forma paralela se construiría el denominado Castillo del Calvario26, al oeste de Aspe, que custodiaba la entrada a la población
21. Ver plano fig. 33 en NAVARRO MARTÍNEZ, C., 2006: Aspe el Nuevo. Creación y Evolución de un espacio urbano (Siglos XIII-XIV). III Premio de Investigación Manuel Cremades 2005, p. 69.
22. La «Carta puebla» es un documento por el cual el señor del lugar (o el rey) otorgaba en los siglos medievales una serie de privilegios a grupos de población, con el fin de poblar un asentamiento y su territorio. Aspe recibió esta carta ya en Época Moderna, tras la expulsión de los moriscos (1609), en concreto el 22 de mayo de 1611 por parte del Duque de Maqueda (MARTÍNEZ ESPAÑOL, G., 2011: «La Carta Puebla de Aspe. Características del régimen señorial tras la repoblación». Revista del Vinalopó nº 14. Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, pp. 133-163).
23. Ver capítulo 3.1 Las fortificaciones medievales de Aspe (S. XIV-XV) de Gonzalo Martínez Español.24. La guerra castellano-aragonesa de 1356-1369, llamada Guerra de los Dos Pedros, fue una serie de enfrentamientos
que mantuvieron Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón entre 1356 y la muerte del primero en 1369.25. En 1244, con el Tratado de Almizra, las coronas de Castilla y Aragón fijaron los límites del Reino de Valencia, donde
Aspe quedaba en manos de la Corona de Castilla, hasta 1304, que con la sentencia arbitral de Torrellas y el posterior acuerdo de Elche en 1305, Aspe quedó dentro del Reino de Valencia.
26. Ver apartado 3.1 Las fortificaciones medievales de Aspe (S. XIV-XV), en el que Gonzalo Martínez Español ha podido ubicar correctamente el Castillo del Calvario en la margen derecha del antiguo camino que partía desde la calle Mayor hacia Orihuela –hoy calle San Pedro–, en el tramo final de la calle cuando confluye con el Barranco de Mira.
201
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a 6 . c o n s I d e R a c I o n e s f I n a l e s
desde Elche, Crevillente, Orihuela, etc., ubicado junto a una rambla y un puente, hitos que había que cruzar para entrar o salir de la villa, convir-tiéndose en otro punto privilegiado de control de acceso al núcleo urbano de Aspe. La existencia de estos dos fortines enmar-cando dicha villa le otorga a dicho asentamiento una singularidad manifiesta, lo que lo diferencia de otras villas medievales valencianas, como aque-llas que presentan mura-llas y fortaleza en su tra-zado urbano27.
En 1385, Pedro IV en-tregará a su esposa Sibila de Fortià (1350-1406) Aspe, Elda, Novelda y el Castillo de la Mola28. Pero, tras su muerte en 1387, su hijo Juan I entregará los alodios de dichas villas a su esposa Violante de Bar (1365-1431), la cual venderá Novelda y el Castillo de la Mola, en 1392, a Pere Maça de Liçana, y en 1424 Aspe y Elda a Ximén Pérez de Corella (primer Conde de Cocentaina)29.
27. Normalmente, en el caso de las villas amuralladas, estas presentan dentro de su recinto castillos o fortalezas, como ocurre en Elche (LÓPEZ, 2001, 165-174), Cocentaina (TORRÓ, 1990, 69), Callosa d’Ensarrià (MENÉNDEZ, 2011, 237); o fortaleza exterior adosada a la muralla del segundo recinto, como el caso de Alcoi (TORRÓ y SEGURA, 1991, 158); o castillo exterior cerca de la muralla como la Vila Joiosa (MENÉNDEZ, 2011, 235).
28. También Cocentaina, Planes, Margarida, Lombo, Gaianes, Torre de les Maçanes, Ibi y Lombo. 29. En 1478 los Corella son señores de Cocentaina, Elda, Petrer, Aspe, Salinas y Castillo de Sax.
Fig. 13. Vista de una de las viviendas del arrabal y la esquina suroeste del Castillo del Aljau
202
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
En el año 1497, los Corella (el conde Joan Roiç de Corella) vende Aspe a don Gutierre de Cárdenas30, conformando con Elche y Crevillente31 el marquesado32. Su hijo, Diego de Cárde-nas y Enríquez, fue el que recibió el título de primer Duque de Maqueda.
El Castillo del Aljau debe entenderse como una fortaleza de prestigio para el poder feudal del momento, como un lugar de control de paso desde el corredor del Vinalopó hacia Aspe. Control impositivo para el trasiego de personas y transporte de mercaderías. La encrucijada de caminos (Monforte y Novelda –Fig. 9–) nos dirige hacia el puente (o zona de vadeo) que permitía sortear el río Tarafa y acceder a «Azpe el Nuevo» por su frente norte. De ahí la im-portancia de su ubicación, sin perder relevancia como fortaleza defensiva.
Los datos arqueológicos e históricos nos llevan a confirmar que tanto el arrabal como el castillo surgen en la segunda mitad del siglo XIV y perduran como tales a lo largo de los siglos XV y XVI. La actuación arqueológica sobre el yacimiento nos ha ofrecido una foto, en especial, del último momento de esta fortificación; así, en la segunda mitad del siglo XVI parece que parte del castillo está inutilizado, ya que su acceso se convierte en un área de fragua o taller metalúrgico para trabajar el hierro. El nivel de suelo en este momento se encuentra por debajo de los zócalos del mismo castillo. Mientras, el arrabal se halla todavía en plena actividad, incluyendo tanto su baño como sus viviendas. Pero un acontecimiento de gran repercusión demográfica, la expulsión de los moriscos en 1609, supondrá el abandono definitivo tanto del barrio extraurbano como de la fortificación del Aljau, hecho que también afectó al resto de la villa de Aspe33.
A partir de ese momento la destrucción y el olvido serán las señas de identidad de este yacimiento arqueológico, que, gracias a las excavaciones del año 2010, hemos podido recu-perar en parte34 y poner en valor. Falta mucho por hacer, pero este trabajo, como ya hemos indicado, debe suponer el principio para su rehabilitación patrimonial y social.
30. Primer señor de Elche, quien construyó el Palacio de Altamira a finales del s. XV y reconstruyó el Castillo de Maqueda y el Castillo de San Silvestre, ambos en Toledo.
31. Ambas villas, Elche y Crevillente, fueron donadas a don Gutierre de Cárdenas por la reina Isabel la Católica (RAMOS, A., 1970: Historia de Elche, p. 151).
32. Las tres villas junto a Torrijos (Toledo).33. Hay que pensar que en el año 1609 se contabilizan en Aspe 440 moriscos (88% de la población) y 60 cristianos viejos
(12 %), según las actas capitulares de 1672 (Archivo Municipal de Aspe) (MARTÍNEZ, 2009, 184).34. Tan solo se ha actuado arqueológicamente en un 20 % del yacimiento, el resto aguarda para salir a la luz en los
próximos años.
203
J o s é R a m ó n o R t e g a P é R e z , I n m a c u l a d a R e I n a g ó m e z , e s t e f a n Í a e s c a n d e l l J o v e R y m a R c o a u R e l I o e s q u e m b R e b e b I a
7. BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. M., 1986: La cerámica pintada romana de tradición indígena en la Península Ibérica. Centros de producción, comercio y tipología. Madrid.
ACIEN ALMANSA, M. 1999: Los tugur del reino de Granada. Ensayo de identificación. Castrum 5. Ar-chéologie des espaces agraires mediterranées au Moyen Âge. Murcia. pp. 427-438.
ALFONSO BARBERA, R., 1978: La cerámica medieval de Paterna. Estudio de marcas alfareras. Valen-cia.
ALVAREZ FORTES, A. M., 2009: Fitxa Catalogràfica nº 4.5, en Moriscos del Sud Valencià, Memòria d’un poble oblidat. Elx.
AMIGUES, F., 1986: «Premières aproches de la céramique commune des ateliers de Paterna (Valencia): l´»obra aspra» XIV-XVe». En Mélanges de la Casa de Velázquez. Tomo 22, pp. 27-64.
AMIGUES, F. i MESQUIDA, M., 1987: Un horno medieval de cerámica/Un four medieval de potier. «El testar del Molí», Paterna (Valencia). Publications de la Casa de Velázquez. Série Etudes et Docu-ments, IV. Madrid.
ARAGONESES, M. J., 1982: Paisaje real y paisajismo ideal en las lozas de Pickman-Cartuja. Sevilla, siglos XIX y XX. Las influencias. Las realizaciones. Ministerio de Cultura. Madrid.
ARTIGUES i REBASSA, J.; COLL CONESA, J.; LLULL i LLOBERA, P. (coord.), 1998: Mallorca i el comerç de la cerámica a la Mediterrània. Catalogo de la exposición. Barcelona. Fundació «La Caixa».
ASENCIO CALATAYUD, J. P., 1998: «La Edad Media», en Aspe Medio Físico y Aspectos Humanos, pp. 163-208, Aspe.
AZUAR RUIZ, R., 1985: Castillo de la Torre Grossa (Jijona). Alicante. Diputación provincial de Alicante.
204
7 . B I B L I O G R A F Í A
— 1989: Denia islámica, arqueología y poblamiento. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert Alicante.— 2004: Campesinos fortificados frente a conquistadores feudales en los valles del Vinalopó. En De
la medina a la vila. Petrer-Novelda. II Jornadas de Arqueología Medieval. Alicante. pp. 263-291.AZUAR RUIZ, R., NAVARRO POVEDA, C., BENITO IBORRA, M., 1985: Excavaciones arqueológicas en el
castillo de la Mola (Novelda –Alicante) I. Las cerámicas finas (s. XII-XV). Novelda.AZUAR RUIZ, R., et alii, 1994: El Castillo del Río (Aspe, Alicante): Arqueología de un asentamiento
andalusí y la transición al feudalismo. Alicante. Diputación.BADAL, E. 1992 : L´anthracologie préhistorique: à propos de certains problèmes métodologiques. Bull.
Soc. Bot. Fr., 139, Actual. Bot. (2/3/4): 167-189.BARCELÓ, C., 2010: Noms aràbics de lloc, Ed. Bromera, Alzira.BARQUERO, J. D. 2005: Enciclopedia del reloj de bolsillo. Historia, catalogación mecánica y detalles
de la mayor selección de colecciones públicas, privadas y museos internacionales. Amat Editorial.BARRACHINA, J., 1983: «Metalls». El Castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del
segle XV. Barcelona. 234-317.BELLOT, P., 2001: Anales de Orihuela. II volúmenes. Edición del manuscrito escrito en 1622, Murcia.BENÍTEZ BOLORINOS, M., 2006: «La familia Corella. 1457; un caso de bandolerismo nobiliario». Revis-
ta de Historia Medieval nº 14, 2003-2006 pp. 53-68. Alicante.BERNABÉ PONS, L. F., 1999: Notas para la toponimia árabe de Elda y Petrer, Revista del Vinalopó, nº
2, CEL, Petrer.BEVIÁ GARCÍA, M. y AZUAR RUIZ, R. (coord.), 2005: Santa María descubierta. Arqueología, arquitectura
y cerámica. Excavaciones en la iglesia de Santa María de Alicante (1997-1998). Catálogo de la exposición. MARQ. Alicante.
CABEZUELO PLIEGO, J. V., 1991: La Guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas. Alicante.— 1994: «El sistema defensivo del medio Vinalopó en el siglo XIV: castillos, casas fortificadas y
torreones.» En Fortificaciones y Castillos de Alicante. Medio Vinalopó.___ 2006: Elda medieval: El Castillo. Historia de Elda, Tomo I, pp. 177-186. Ayuntamiento de Elda y
Caja de Ahorros del Mediterráneo.CALICÓ, X., 2008: Catálogo monedas españolas 1474-2001. Numismática Española. Catálogo de to-
das las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I. Barcelona.CARMONA, P.; RUIZ, J. M., 2011: Historical morphogenesis of the Turia River coastal flood plain in the
Mediterranean littoral of Spain. Catena, 86, 139-149.CAVANILLES, A. J., 1797: Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y
frutos del Reyno de Valencia. Volumen 1. Imprenta Real.CAYÓN, J. R (edit.), 1998: Las monedas españolas. Del tremis al euro. Del 411 a nuestros días. Madrid.
205
7 . B I B L I O G R A F Í A 7 . B I B L I O G R A F Í A
CHABAL, L., 1988 : Pourquoi et comment prélever les charbons de bois pour la période antique: les méthodes utilisées sur le site de Lattes (Hérault). Lattara, 1: 187-222.
— 1997: Forêts et sociétés en Languedoc (Néolithique final, Antiquité tardive), L’anthracologie, mé-thode et paléoécologie. Documents d’Archéologie Française, Paris, 188 pp.
COLL CONESA, J., MARTÍ OLTRA, J., PASCUAL PACHECO, J., 1988: Cerámica y cambio cultural. El tránsito de la Valencia Islámica a la Cristiana. Valencia.
COLL CONESA, J. y MAS BELÉN, B., 1997: «Cerámica Moderna/Fichas del catálogo» en JIMÉNEZ CAS-TILLO, P. y NAVARRO PALAZÓN, J.: «Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII)». Platería 14, pp. 51-64. Murcia.
COOPER, E., 2002: Desarrollo de la fortificación tardomedieval española. En Mil Anos de fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Portugal, pp. 667-675.
CREMADES CREMADES, M., 1966: Aspe, Novelda y Monforte. Alicante, Imprenta-Papelería Tomás Fer-nández.
CUENCA, A. y WALKER, 1995: Terrazas fluviales en la zona bética de la Comunidad Valenciana. En: El Cuaternario del País Valenciano, 105-114.
DELAPORTE, S., y LÓPEZ BRAVO, F., 2011: Objetos metálicos de época medieval procedente de recien-tes excavaciones arqueológicas urbanas en Burriana. En MELCHOR MONSERRAT, J. M., BENEDITO NUEZ, J., PASÍES OVIEDO, T, (Eds.): La Arqueología de la Buriyyana islámica a la Borriana cristiana. Burriana. pp. 123-134.
DEMIANS D’ARCHIMBAUD, G. 1980: Les fouilles de Rougiers. París.DOMÉNECH BELDA, C. (edit), 2010: El Mundo Medieval en Sax. Musulmanes y cristianos. Nº 3. Univer-
sidad de Alicante. Ayuntamiento de Sax.DURAND, A., 1995 : L’anthracologie des périodes historiques. En BRUNEL, G. y MORICEAU, J.-M. (eds.)
Histoire et sociétés rurales, L’histoire rurale en France, Actes du colloque de Rennes (6-8 octobre 1994), n°3: 183-189.
ESQUEMBRE BEBIA, M. A., ORTEGA PÉREZ, J. R., MOLINA MAS, F. A., MOLINA BURGUERA, G., 2004: Vivienda y trama urbana de época islámica en el Sur de Alicante. En De la Medina a la Vila. 2ª Jornadas de Arqueología Medieval, Petrer-Novelda (2003). Alicante. pp. 59-81.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G. 1983-2002: Batallas y quincuagenas (1535); transcripción de José Amador de los Ríos y Padilla; prólogo y edición de Juan Pérez de Tudela y Bueso. Madrid. Real Academia de la Historia.
FERRER, C., MORATALLA, J., SEGURA, G. y CUENCA, A., 2013: Morfogénesis histórica en la cuenca me-dia del río Vinalopó (Alicante, España). Primeros resultados. VIII Reunión de Cuaternario Ibérico, La Rinconada – Sevilla, 2013. En prensa.
206
7 . B I B L I O G R A F Í A
FERRER I MALLOL, M. T., 1988a: Les Aljames Sarraïnes de la Governació d´Oriola en el segle XIV. Bar-celona.
— 1988b: La Frontera amb l’Islam en el segle XIV: cristians i sarraïns al País Valencià.— 1988c: «La tinença a costum d’Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle
XIV)» en Miscel.lània de Textes Medievals, IV.— 1990: Organització i defensa d´un territori fronterer. La Governació d´Oriola en el segle XIV. Barce-
lona.— 1996-1997: «Els sarraíns del regne de Murcia durant la conquesta de Jaume II (1296-1304)».
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 11. Alicante.— 1998: «Los castillos de la frontera meridional valenciana en el siglo XIV» en la Fortaleza Medieval:
Realidad y Símbolo, págs. 199-214.— 2004: «L´endemà de la pau de Torrellas (1304). El nou mapa señorial a la Vall del Vinalopó».
Revista del Vinalopó nº 6-7. PetrerFERRER I MARSET, P., 1996: El Comtat, una terra de castells. Centre d’Estudis Contestans.GARCÍA GANDÍA, J. R., 2008: Arqueología en Aspe. Poblamiento y territorio. Excmo. Ayuntamiento de
Aspe.GARCÍA PORRAS, A., 2008: La Cerámica en azul y dorado valenciana del siglo XIV e inicios del XV.
Colección: materiales y documentos nº 3. Museo Nacional de Cerámica y artes Suntuarias González Martí. Valencia.
GARRIDO I VALLS, J. D., 2004: «La Conquesta del vall del Vinalopó per Jaume II». Revista del Vinalopó nº 6-7. Petrer.
GISBERT SANTONJA, A., BURGUERA SANMATEU, V. y BOLUFER I MARQUÉS, J., 1992: La cerámica de Daniya –Dénia–. Alfares y ajuares domésticos de los siglos XII-XIII. Valéncia.
GONZÁLEZ BUENO, A., 1995. Reflexiones en tomo a los viajes de A. J. Cavanilles por tierras de Valencia (1791-1793). Asclepio, 47-1: 137-167.
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. A., 2002: Musulmans, jueus i cristians a les terres del Vinalopó (1404-1594), Col.lecció l’Algoleja nº 5. CEL. Petrer.
— 2004: «El hijo de Cristóbal Colón en Aspe en 1517», La Serranica, Aspe.GREGORI BERENGUER, J. J. i PALANCA VINUE, F., 1990: Un pretex etnohistòric en les pintures d’Anthonie
Van den Wijngaerde. Les vistes valencianes d’Anthonie Van den Wijugaerde. (1563). Valencia. 303-328.
GUINOT, E. y MARTÍ, J., 2006: Las villas nuevas medievales valencianas (siglos XIII-XIV). En MARTÍNEZ SOPENA, P., y URTEAGA M., (eds.) Las Villas nuevas Medievales del Suroeste Europeo. De la fun-
207
7 . B I B L I O G R A F Í A 7 . B I B L I O G R A F Í A
dación medieval al siglo XXI. Análisis histórico y lectura contemporánea. Actas de las Jornadas Interregionales de Hondarribia, (16-18 noviembre 2006). Boletín Arkeolan, 14, pp. 183-216.
GUINOT, E. y TORRÓ, J. (eds.). 2006: Repartiments medievals a la Corona d’Aragó. Valencia: Publica-cions de la Universitat de València.
GUINOT RODRÍGUEZ, E., 2010: La génesis de las comunidades campesinas cristianas en Valencia y Andalucia tras la conquista del siglo XIII. En DE LA IGLESIA DUARTE, J. L., Monasterios, Espacio y Sociedad en la España Cristiana Medieval. XX Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 3 al 7 de agosto de 2009, pp. 323-351.
HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., MARTÍNEZ GIL, T. y ROJO ARIZA, Mª. C., 2010: Los límites de la inte-ractividad, en Joan Santacana Mestre y Carolina Martín Piñol (Coords.). Manual de museografía interactica: 575-612. Gijón.
HINOJOSA MONTALVO; J., 1990: Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alcoy.— 1995: Biar, un castillo de la frontera valenciana en la Edad Media. Diputación de Alicante.JÍMENEZ MARTÍNEZ, F., 2004: «Las edades de Isabel II a través del botón de época». NUMISMA nº 248.
p.103. Madrid.LEÓN TELLO, F. J. y SANZ SANZ, V. 1994: Estética y teoría de la arquitectura en los tratados españoles
del siglo XVIII. Colección: Textos Universitarios. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científi-cas, Madrid. 1363 pp.
LERMA, J. V., BADÍA A., MARIMÓN, J. y MARTÍNEZ, R., 1992: La loza gótico-mudéjar en la ciudad de Va-lencia. Monografías del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí» 1. Valencia.
LIROLA DELGADO, J., 1992: Una hipótesis sobre la construcción de la cerca de Al-mudayna en el actual Cerro de San Cristóbal (Almería), Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, nº 11-12.
LÓPEZ SEGUÍ, E., 2001: «Las murallas de Elche (Bajo Vinalopó)». En SEGURA HERRERO, G., y SIMÓN GARCÍA, J. L. (Coord.). Castillos y torres en el Vinalopó. Col.lecció l’Algoleja nº 4. Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. pp. 165-174.
LORREN, C., 1977: «Le Chateau de Rubery. Etude de la demeure principale (c.1150-1204)». Archeolo-gie Medievale. Tome VII. Caen. 109-178.
MALPICA CUELLO, A. 1998: «Los castillos en época nazarí. Una primera aproximación». en MALPICA, A. (ed.): Castillos y Territorio en Al-Andalus. Granada. pp. 246-293.
MARTÍNEZ ESPAÑOL, G., 2006: El regadío de Aspe en época moderna. Constitución de la junta de regantes en sociedad privada, 1793, La Serranica, Aspe.
— 2007: Las comunicaciones, el transporte y la hospedería en el Aspe del siglo XVIII. Excmo. Ayunta-miento de Aspe.
208
7 . B I B L I O G R A F Í A
— 2009: Una mirada a la comunidad morisca de Aspe en 1593. En La Comunidda Morisca en el Vi-nalopó, IV Centenario de la Expulsión (1609-2009). III Congreso de Estudios del Vinalopó. Petrer. pp.183-20.
— 2011: «La concordia cristiano-mora de 1399 y sus repercusiones en Aspe». Revista Aspis, Aspe.— 2012: «La Carta puebla de Aspe. Características del régimen señorial tras la repoblación de 1611».
Revista del Vinalopó nº 14. Petrer.MARTÍN PIÑOL, C. y CASTELL VILLANUEVA, J., 2012: La museografía nómada, en FRANCESC XAVIER
HERNÀNDEZ CARDONA I MARÍA DEL CARMEN ROJO (Coords.). Museografía didáctica e interpreta-ción de espacios arqueológicos: 105-124. Gijón.
MATILLA SEIQUER, G., 1992: Alfarería popular en la antigua Arrixaca de Murcia. Los hallazgos de la plaza de San Agustín (s. XV-XVII). Murcia.
MEJÍAS LÓPEZ, F., 1998: «Plenos, planes y planos. La riada de 1793 y sus consecuencias en la vida pública aspense», como parte del artículo «Aspe en los archivos nacionales. Primeros pasos para la recuperación de nuestro patrimonio documental». Revista La Serranica, nº 43, 28-30. Excmo. Ayuntamiento de Aspe.
— 2012: «Nuevos elementos patrimoniales de interés arquitectónico, arqueológico y etnológico loca-lizados en el ámbito del río Tarafa». Revista La Serranica, nº 57. Excmo. Ayuntamiento de Aspe.
MENÉNDEZ FUEYO, J. L., 2005: «Ollas, cántaros y cerámicas de uso doméstico en la Edad Media. La obra aspra de las bóvedas de la Iglesia de Santa María» en Santa María descubierta. Arqueología, arquitectura y cerámica. Excavaciones en la iglesia de Santa María de Alicante (1997-1998). MARQ. Alicante, pp. 146-183.
— 2009: Catálogo de piezas en Calp. En Calp. Arqueología y Museo. Museos municipales en el MARQ. Fundación MARQ. Alicante. p. 217.
— 2010: «Arquitecturas del poder feudal en la provincia de Alicante: La Domus Maior del Castell de Castalla». En El Castell de Castalla: arqueología, arquitectura e historia de una fortificación me-dieval de frontera. Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). Serie mayor nº 8. pp. 31-59.
— 2011: «Construere in Villa. Vilajoiosa y las poblas de fundación feudal en el sur del Reino de Va-lencia». En Vilajoiosa. Arqueología y museo. Museos municipales en el MARQ. Fundación MARQ. Alicante, pp. 222-241.
— 2012: «La cerámica medieval de la Basílica de Santa María de Alicante. Arqueología, arquitectura y cerámica de una excavación arqueológica insólita en España». BAR International Series 2378. Oxford (England).
209
7 . B I B L I O G R A F Í A 7 . B I B L I O G R A F Í A
MENÉNDEZ FUEYO, J. L., BEVÍA GARCÍA, M., MIRA RICO, J. A. Y ORTEGA PÉREZ, J. R., 2010: El Castell de Castalla: arqueología, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera. Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ).
MESQUIDA GARCÍA, M., 1992: «El bestiario en la cerámica de Paterna» en Ars Longa: cuadernos de arte, nº 3, pp. 77-95. Universitat de València. València.
— 2001: La cerámica dorada. Quinientos años de su producción en Paterna. Ajuntament de Paterna. Regidoria de Cultura. Paterna.
— 2002a: La Vajilla azul en la cerámica de Paterna. Ajuntament de Paterna. Regidoria de Cultura. Paterna.
— 2002b: La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo. Catálogo de la exposición. Valencia.MONTESINOS PÉREZ, J., 1795-1810: Compendio Histórico Oriolano. Manuscrito. Tomo XV.MONTOYA ABAD, B. 1982: De toponímia local: Una aproximació explicativa, Betania, Novelda.MORA-FIGUEROA, L. De, 1996: Glosario de arquitectura defensiva medieval. Cádiz.— 2002: Transformaciones artilleras en la fortificación tardomedieval Española. En Mil Anos de forti-
ficaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Portugal. pp. 651-657.MOYA, M., DOMENECH, M., SEGURA, C., 1996: Estudi medioambiental del tramo medio del Vinalopó,
Betania, Novelda.NAVARRO MARTÍNEZ, C., 2006: Aspe El Nuevo. Creación y evolución de un espacio urbano (siglos XIII-
XV). III Premio de Investigación Manuel Cremades 2005. Ayuntamiento de Aspe.NAVARRO PALAZÓN, J., 1986: La cerámica islámica en Murcia. Catálogo de la exposición. Volumen I.
Ayuntamiento de Murcia.NAVARRO POVEDA. C., 1990: Excavaciones arqueológicas en el castillo de la Mola (Novelda –Alicante)
II. Las cerámicas comunes (s. XIV-XV). Novelda.— 1992: Excavaciones y restauración del castillo de la Mola-Novelda 1983-1990. Novelda.— 2009: «La cultura material de la población morisca de Novelda (siglos XV-XVII)» en La comunidad
morisca en el Vinalopó. IV centenario de la expulsión (1609-2009). III Congreso de Estudios del Vinalopó. CEL. pp. 139-166. Petrer (Alicante).
NAVARRO BELMONTE, C. i BLASCO GARCÍA. C., 2004: «Poblament i población a la Vall de Novelda durant l’Edat Mitjana». Revista Vinalopó nº 6-7. Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. pp.11-22.
NAVARRO BELMONTE, C., 2012: Diccionari onomàstic de la Vall de Novelda: els noms de lloc i de perso-na dels termes municipals de Novelda i de La Romana (segles XV-XX), Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Departament de Filología Catalana, Universidad de Alicante.
NTINOU, M; BADAL, E.; CARRIÓN, Y.; MENÉNDEZ FUEYO, J. L.; FERRER CARRIÓN, R. y PINA MIRA, J., 2013: Wood exploitation in a medieval village: The contribution of wood charcoal analysis to the
210
7 . B I B L I O G R A F Í A
history of land-use at Pobla d’ Ifach during the 13th and 14th century A. D. (Calp, Alicante, Spain). Vegetation History and Archaeobotany, 22: 115–128.
ORTEGA PÉREZ, J. R., 1992: Objetos de hierro del Castillo de La Mola (Novelda, Alicante). En Memoria de Excavaciones 1983-1987. (Inédita). Novelda.
— 1994: El instrumental de hierro, en El Castillo del Río (Aspe, Alicante) Arqueología de un asenta-miento andalusí y la transición al feudalismo (siglos XII-XIII). Alicante. Diputación Provincial de Alicante.1994. pp. 153-170.
ORTEGA PÉREZ, J. R., ESQUEMBRE BEBIA, M. A., 2010: El estudio del material metálico de época me-dieval del Castell de Castalla, en El Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera. Serie mayor nº 8. MARQ. Alicante. pp. 171-181.
— 2011: Campesinos, artesanos y soldados del castillo de la Torre Grossa durante el medievo. Su instrumental de hierro. Xixona, Clau del Regne. Arqueología de la conquista: de poblado fortificado islámico a castillo cristiano (siglos XII-XIV). Xixona. Alicante. pp. 66-85.
PALANCA, F., 1991: «Agricultura». En Utillaje agrícola i ramadería. Temes d’Etnografía Valenciana (II). Valencia. Edicions Alfons El Magnànim. pp. 11-181.
PASCUAL, J. y MARTÍ, J., 1987: La cerámica verde-manganeso bajomedieval valenciana. Arqueología 5. Valencia.
PASSAPORTE, A. (1901-1983): Antiguo Palacio de los duques de Altamira. Después cárcel del partido (Material gráfico) / Loty; António Passaporte. Publicación: Entre 1927 y 1936.
PÉREZ CAMPS, J. 2011: «Las colecciones del Museo de Cerámica de Manises: testimonio de la evo-lución histórica de la industria local de loza y azulejos» en SANTAMARINA AMPOS, V. y CARABAL MONTAGUD, Mª. A. (ed.).: Oficios del pasado, recursos patrimoniales del presenta: La cerámica de Manises. pp. 225-252. Valencia.
PERPINYÀ, S., 1995: Antigüedades y glorias de la villa de Elche; a cura de Vicent J. Escartí, Gabriel Sansano, a partir d’un manuscrit del 1705. Elx: Ajuntament (Elx: Segarra Sánchez) 104 p.; 22 cm. (Temes d’Elx; 26).
PESEZ, J. M., 1984: Brucato. Histoire et archèologie d’un habitat médiéval en Sicile. vol. II. Roma.PEZZI MARTÍNEZ, E., 1994: Algunos posibles arabismos: «charca», «amainar» y «tamo», Al-Andalus-
Magreb II,POVEDA NAVARRO, A. M., 1993: «Piezas cerámicas emblemáticas del Señorío de los Corella en el valle
de Elda (siglo XV)». Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 9 pp. 297-317.— 2003: El castillo de Elda: del origen a la recuperación. Ayuntamiento de Elda.RAMON PONT, A., 1983: «El Infante don Fernando, señor de Orihuela en la guerra de los dos Pedros
(1356-1363). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 2., pp. 63-92.
211
7 . B I B L I O G R A F Í A 7 . B I B L I O G R A F Í A
RAMOS FOLQUÉS, A., 1970: Hª de Elche. Talleres Lepanto.RICHART GOMÁ, J., 2002: «Inventarios de castillos y toma de posesión de Elda, Petrer, Salinas, Aspe y
Sax en 1478». Revista del Vinalopó nº 5. Petrer.— 2005: Conflictos jurisdiccionales en la villa de Elda entre Pere Maça de Liçana y Ximén Pérez de
Corella en 1427. Revista del Vinalopó nº 8. Petrer.RICHART MOLTÓ, J., 1992: El Comtat a l’Epoca Medieval (segles XIII-XV). Ajuntament de Cocentaina.RODRIGUEZ LLOPIS, M., 1985: «La expansión territorial castellana sobre la cuenca del Segura (1235-
1325). Miscelánea Medieval Murciana nº 12. Murcia. pp. 107-138.RUBIERA, M. J., 1982: Significado de algunos topónimos árabes de Aspe, La Serranica, AspeSANTACANA I MESTRE, J. y MARTÍN PIÑOL, C. (Coords.), 2010: Manuel de museografía interactiva. Gijón.SEGURA HERRERO, G. y SIMÓN GARCÍA, J. L. (Coord.), 2001: Castillos y torres en el
Vinalopó. Col.lecció 1’Algoleja / 4. Centre d’Estudis Locals del Vinalopó.SEGURA I MARTÍ, J. M. y TORRÓ ABAD, J. 1985: Torres i Castells de l’Alcoià-Comtat. Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia, Obra Social.SERNA, A., 1995: Estudio sedimentológico y de técnicas constructivas de un yacimiento de la Edad del
Bronce: la Horna (Aspe, Alicante). Cuadernos de Geografía, 57: 71-89.TORRÓ, J., y SEGURA, J. M., 1991: «Asentamientos cristianos fortificados (siglos XIII-XIV): una aproxi-
mación tipológica para el sur del País Valenciano». En AZUAR, R. (comp..) Fortificaciones y Castillo de Alicante. Alicante. pp. 147-181.
TORRO, J., 1990: Poblament i espai rural. Transformacions històriques. Edicions Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.
— 2012: La conquista del Reino de Valencia. Un proceso de colonización medieval desde la Arqueo-logía del Territorio. En EIROA RODRÍGUEZ, J. A. (ed.) La Conquista de Al-Andalus en el siglo XIII. Murcia. pp.9-40.
VERNET, J.-L., 1973: Étude sur l´histoire de la végétation du sud-est de la France au Quaternaire, d´après les charbons de bois principalement. Paléobiologie Continentale, 4, 1. Montpellier.
VICIANA, M. de, 1972: Crónica de la Ínclita y Coronada ciudad de Valencia T. II. Reimpresión facsímil de 1564. Valencia.
VVAA, 1993: Un goût d’Italie. Céramiques et ceramistas italiens en Provence du Moyen Âge au XXème siècle. Argila 93. Aubagne. pp. 32-36.
VVAA, 2005: Novelda. Arqueología y museo. Museos en el MARQ. Catálogo de la exposición. Fundación MARQ. Alicante.