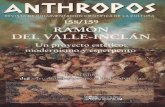“Entre la escena y el público: Algunas ideas de Valle-Inclán sobre teatro. A propósito de un...
Transcript of “Entre la escena y el público: Algunas ideas de Valle-Inclán sobre teatro. A propósito de un...
ENTRE LA ESCENA Y EL PÚBLICO: ALGUNAS IDEAS DE VALLE-INCLÁN
SOBRE TEATRO. A PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO OLVIDADO (1903)
JAVIER SERRANO ALONSO Universidad de Santiago de Compostela
Desde hace muchos años se ha procurado profundizar en las ideas de don Ramón del Valle-Inclán acerca del teatro. Las fuentes documentales de los conceptos dramatúrgicos valleinclanianos han sido muy variadas, pero en general secundarias o indirectas, prioritariamente entrevistas, referencias halladas en otros autores, comentarios en epistolario, etc. Pero rara vez se ha localizado un texto escrito por el propio autor donde reflexione sobre los diferentes ámbitos del mundo teatral. La fortuna y, por supuesto, la investigación, nos deparan, al fin, un artículo donde el dramaturgo gallego expone algunas de sus ideas escénicas 1•
"Los teatros ingleses", aparecido en las páginas de Heraldo de Madrid en 1903, es un texto temprano, de un período en el que don Ramón aún no puede ser considerado como autor teatral, pero sí como hombre del mundo de la farándula. En 1903 Valle tan sólo había escrito una pieza escénica, Cenizas, estrenada en función benéfica en 1899, y sin trascendencia posterior. Esto no quiere decir que el escritor modernista que epataba a la sociedad burguesa madrileña del cambio de siglo anduviese muy alejado del ámbito escénico, todo lo contrario.
265/ 973
266/ 974 ALEC 35.3 (2010)
Valle-Inclán y el teatro entre 1896 y 1905
Se podría afirmar que el momento en el que Valle-Inclán inscribe su nombre como dramaturgo español no fue el 12 de diciembre de 1899, cuando un grupo de escritores y actores amigos del autor llevaron a la escena del teatro Lara Cenizas, sino el 25 de enero de 1906, fecha en la que se estrenó con cierto éxito en el teatro de la Princesa El marqués de Bradomín. Esta comedia romántica, que en principio no era un texto original, sino un ejercicio al que don Ramón estaba ya bastante acostumbrado, la adaptación dramática de un texto suyo previo (fundamentalmente de Sonata de otoño), sirve de punto de arranque a su discontinua carrera como dramaturgo. A este estreno le seguirían los de Águila de blasón, en 1907, La cabeza del dragón y Cuento de abril, en 1910, Voces de gesta, en 1911, La marquesa Rosalinda, en 1912, y El embrujado, en 1913. A partir de este momento se produciría un amplísimo paréntesis en el que, salvo por el caso anecdótico del estreno de El yermo de las almas por Margarita Xirgu en 1915, sin la participación del autor, Valle-lnclán se apartó radicalmente del mundo de la escena hasta 1924, año en el que retorna a los teatros con el estreno de La cabeza del Bautista. Pero todo esto sólo representa su faceta como dramaturgo, no su actividad teatral.
Cualquier iniciado en Valle sabe que su interés por el mundo del teatro iba mucho más allá de su labor como autor escénico. No había ningún aspecto del ámbito teatral que no le atrajese, y lo cierto es que ejerció a lo largo de su vida diversas funciones en el universo de la farándula. Posiblemente, la mayor nómina de actividades teatrales de don Ramón la encontramos en el período previo a su acción como escritor dramático. En la década que precedió a la premiere de El marqués de Bradomín encontraremos a un Valle-Inclán actor, director, figurinista, adaptador, asesor literario, traductor e incluso peluquero. Sólo hubo una actividad que tuviese que ver con el orbe escénico que no ejerció: la de crítico teatral.
Debe reflexionarse sobre el escaso conocimiento que tenemos de la biografía de Valle-lnclán, y cómo es necesario profundizar en ella para entender mejor sus actitudes literarias.
JAVIER SERRANO ALONSO 267 / 975
Aquí se van a presentar una serie de actividades teatrales de nuestro autor que eran hasta hoy desconocidas y que, aunque sólo sea como valor de inventario, nos muestran a un escritor que pese a no ejercer como autor dramático, era ya lo que podemos entender como un hombre de la escena.
El primer dato que poseemos del escritor y su relación con el entorno escénico ya lo ofrecía Romero Tobar (25), cuando, en 1896, se anunció que don Ramón había concluido "una obra de sabor local", escrita en colaboración con su amigo Camilo Bargiela, titulada Los molinos del Sarela y que sería estrenada en el teatro Maravillas de Madrid2
• Y no se volvió a saber de esta pieza, pues no se estrenó ni, por supuesto, se publicó.
Valle-Inclán, no obstante, en estos momentos se inclinaba sobre todo por desarrollar una carrera interpretativaª. Por ello, en 1898 solicitaba del gran don Benito Pérez Galdós su ayuda para encontrar hueco en alguna compañía dramática:
Mi querido amigo y maestro: Desde hace mucho tiempo, acaricio la idea de dedicar
me al teatro, como "actor", para lo cual he estudiado un poco, y creo tener algunas disposiciones. Pero usted sabe las dificultades con que aquí se tropieza para todo. Necesito el apoyo de una Gran Autoridad, y ruego a usted que me preste el suyo, recomendándome a Carmen Cobeña, a Emilio Thuillier y a Donato Giménez -empresa nueva y flamante que acaba de tomar "La Comedia". Si usted echa mano a toda su respetabilidad, ya sé que la recomendación de usted será para ellos un "hukase" (sic).4
Pronto tuvo la ocasión de iniciarse en lo que él consideraba su "vocación": apenas un mes después de redactar esta carta, se anunciaba su debut en el traje de actor:
con el estreno de La comida de las fieras coincidirá otra novedad. Valle-Inclán, el conocidísimo escritor que ha probado con la pluma tener mucho y muy original talento, se apercibe para demostrar sus cualidades de actor. En La comida de las fieras desempeña uno de los principales papeles el celebrado autor de Epitalamio.
2681976 ALEC 35.3 (2010).
("Gacetillas teatrales. Una comedia nueva y un nuevo actor", El Globo, Madrid, 16 de octubre de 1898, 2)
Bien es cierto y conocido que su participación en este estreno, aceptablemente recibida por la crítica5
, había sido facilitada por su amigo Jacinto Benavente, quien no sólo lo incluye en la nómina de actores que escenificaron su última obra, sino que crea para él un papel a la medida, tan a la medida que Teófilo Everit no es otra persona que el mismo Valle-Inclán.
Parecía un buen principio y, por ello mismo, conseguía pronto algo de lo que solicitaba de Pérez Galdós: entra en la compañía de Carmen Cobeña, Thuillier y Donato Giménez. Para algunos biógrafos de Valle, esta carrera de intérprete se frustró por culpa del incidente que en julio de 1899 tuvo con Manuel Bueno, a consecuencia del cual perdió el brazo izquierdo. Pero ni mucho menos se debió a eso. Su segunda participación escénica supuso la frustración de tal actividad, pues una vez integrado en una compañía profesional, y aunque aún debiese hacer papeles de meritoriaje, era difícil que la crítica no se fijase en él. Era un actor novel, sin lugar a dudas, pero un escritor ya bien conocido y, sobre todo, un personaje terrible de la sociedad madrileña del fin de siglo. Su papelito como Marqués de Stauska en la adaptación de Los reyes en el destierro, de Alphonse Daudet, en versión de Alejandro Sawa, estrenada en el teatro de la Comedia el 21 de enero de 1899, destruyó sus posibilidades como actor para el futuro. La crítica fue cruel especialmente con don Ramón, sobredimensionando su mala interpretación y achacándole prácticamente todo lo malo de la producción, aunque el suyo fuese un simple papel de relleno:
El señor Valle-Inclán, que en La comida de las fieras debutó con aplauso, como "joven decadente", no tuvo anoche buena fortuna. En su corto papel de marqués y héroe fue muy reído y estuvo a punto de estropear el buen éxito de la obra. (José de Laserna, "Los teatros. Comedia. Los reyes en el destierro", El Imparcial, Madrid, 22 de enero de 1899, 3)
De los demás, sólo hay que decir, lamentándolo, que el señor Valle-Inclán sufrió las consecuencia de haberse
JAVIER SERRANO ALONSO 269 / 977
encargado de un papel fuera de sus condiciones de actor. (R. Blasco, "Comedia. Los reyes en el destierro", La Correspondencia de España, Madrid, 22 de enero de 1899: 2)
Los demás actores -a excepción del señor Vallelnclán, a quien el público trató severamente-, fueron con justicia aplaudidos. (Zeda [Francisco Fernández de Villegas], "Veladas teatrales. Teatro de la Comedia. Los reyes en el destierro", La Época, Madrid, 22 de enero de 1899, 1)6
Tras este varapalo, no sabemos si por temor del novel actor, o por desinterés de las compañías dramáticas, don Ramón no volvió a ser solicitado para participar en ningún elenco.
La única noticia que conocemos de su relación con la escena previa a la pérdida de su brazo fue el apunte de que traduciría una obra del dramaturgo noruego y premio No bel Bjornstjierne Bjornson7
• No era la primera ocasión en la que Valle aparecía como traductor de textos dramáticos, pues ya en 1898 se había anunciado que el autor gallego traduciría Interior, de Maeterlinck, para el grupo Teatro Libre que creaba Jacinto Benavente en el teatro de la Comedia8
•
Tras la pérdida del brazo izquierdo, Valle reaparece en el mundo escénico pero con unas funciones muy distintas: como diseñador de vestuario, atrezista e, incluso, peluquero en el montaje que de La fierecilla domada, de Shakespeare, hizo un grupo de escritores en el teatro de Carabanchel9
•
A principios del siglo XX se inicia una fase de la actividad escénica de Valle-lnclán que tuvo una cierta relevancia y que no dejó de granjearle un puntual éxito, reconocimiento y no sabemos si dinero. Fue esta la adaptación de textos tanto teatrales como narrativos a la dramaturgia contemporánea, a veces en colaboración con Manuel Bueno. El caso más famoso fue el de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, para la compañía de María Guerreo y Fernando Díaz de Mendoza, que supuso la primera colaboración de don Ramón con los reyes de la escena española de la época10
• Esta obra fue un éxito reconocido no sólo por la crítica de forma unánime, sino también por el público, que no se conformó con las representaciones que se hicieron a partir de su estreno el 26 de octubre de
270/ 978 ALEC 35.3 (2010)
1903, sino que pudo ver su reestreno -con nueva versión de Valle y Bueno, distinta de la de octubre- el 6 de enero de 1904, así como una segunda producción interpretada por los alumnos del Conservatorio dirigidos por Díaz de Mendoza en febrero de 1904. Posteriormente la compañía Guerrero-Mendoza la llevaría a Barcelona, donde se estrenó el 15 de julio de 1904 en el teatro Novedades.
Pero con anterioridad Valle-Inclán, muy aficionado a anunciar proyectos que luego no lleva a cabo, ya proclamaba otra adaptación de una comedia lopesca, El anzuelo de Fenisa11
, al mismo tiempo que llevaba a Granada una adaptación de la obra de Alfred de Musset Andrea del Sarto, donde la estrena Ricardo Calvo el 3 de febrero de 1903. En este debut de don Ramón como adaptador no contó con la colaboración de Manuel Bueno, y por lo que narran las reseñas e informaciones de aquella premiere, se llevó a la escena con cierta premura y sin los ensayos precisos para su éxito. Esto podría justificar que no conozcamos más representaciones de esta obra por parte de la compañía de Calvo12
•
Y el mismo mes de octubre en que estrenaba triunfalmente su adaptación de Fuente Ovejuna, anunciaba un trabajo similar con otra obra de Lope. En este caso, Peribáñez, versión que en esta ocasión prepararía también con Manuel Bueno para el actor Morano13
•
Sin lugar a dudas el caso más famoso de adaptación frustrada fue el de la novela de Benito Pérez Galdós Marianela, historia ya conocida y de la que, incluso, se llegó a anunciar su estreno en 1905 en el teatro de la Princesa (El País, Madrid, 28 de septiembre de 1905, 3). Este fue el último caso de refundición de un texto ajeno por Valle-Inclán. No obstante, entre la de Fuente Ovejuna y esta frustrada de Marianela, don Ramón aún hubo de preparar y estrenar otras dos adaptaciones.
Manuel Bueno anunciaba en una fecha muy temprana, en 1902, que estaba trabajando con Valle-lnclán en la versión española de La embustera de Alphonse Daudet:
La señora Cobeña de Oliver ha tenido la bondad de aceptar un arreglo de La Embustera, de Alfonso Daudet, que hemos aderezado, con la pulcritud compatible con
JAVIER SERRANO ALONSO 271 / 979
nuestras escasas fuerzas literarias, el señor Valle-Inclán y yo. Consta de tres actos y gustará, seguramente, porque es de Alfonso Daudet, y Daudet no era rana. (Manuel Bueno, "Lo que escriben los autores. Manuel Bueno", Heraldo de Madrid, 11 de octubre de 1902, 1).
Sin embargo, la obra desaparece como si Carmen Cobeña la hubiese guardado y olvidado en un cajón. Pero no fue así, pues algo más de un año después estrenaba la obra en el teatro Cervantes de Málaga el 2 de enero de 1904, parece ser con un gran éxito14
• Tal debió ser, porque la actriz aún llevaría la obra por diversas plazas españolas, pues se vio en Oviedo, el 21 de mayo, en Gijón el 4 de junio, en Avilés el 13 de junio, y en Valencia en octubre de 1904, que tengamos noticia, aunque no llegó a Madrid.
El último caso de adaptación escénica elaborada por Vallelnclán del que se conserva información es la traducción, adaptación y reducción de la obra de Alfred de Musset No hay burlas con el amor, obra que quedó en un acto para formar parte del programa de una velada de teatro francés que se celebró en el Español el 14 de mayo de 190415
• Lo cierto es que con este postrer trabajo de adaptador Valle se granjeó de nuevo la estima de la crítica, que apreció en su labor sus muy altas cualidades literarias, aunque algún crítico no dejó de exponer veladamente que el triunfo no fue lo rotundo que debiera y que, por ello, don Ramón se negó a salir al escenario pese a que el telón se levantó en varias ocasiones como reclamo a su presencia:
Valle-lnclán tiene sobrado talento para haber comprendido que el triunfo no pasó de un éxito de cortesía. Algo más merecían, en verdad, la obra, el poeta y el distinguido arreglador.
Yo estoy seguro de que este trabajo de Valle-Inclán, notable por muchos conceptos, conseguirá al fin imponerse como merece16
•
Debería extrañarnos que Valle-Inclán, en todos estos años, no anunciase ningún texto original, teniendo, como se ha visto, una inclinación tan notable hacia el mundo de la farándula. Y, en efecto, dio diversas noticias de la escritura de piezas
272/ 980 ALEC 35.3 (2010)
teatrales que, desconocemos el motivo, no llegaron ni a las tablas ni a la imprenta. Al menos tenemos noticia que en este período, además de la obra de "sabor local" Los molinos del Sarela, presentó otros dos proyectos dramáticos más.
Nos remontamos a 1902. En aquel entonces se anunciaba que la compañía cómico-dramática de Francisco García Ortega, que fue la encargada de estrenar en 1910 Cuento de abril, se hacía con la gestión del teatro de la Alhambra de Madrid, y con un ambicioso plantel de estrenos, con obras de Benavente, Dicenta, Abati, Arniches, Vital Aza y otros. Entre esos otros está Valle-Inclán. En una primera nota de prensa que editan La Época (12 de octubre), El País y El Liberal (14 de octubre), sólo se apunta el nombre de nuestro autor. Pero en otra versión posterior, aparecida en La Correspondencia de España del 16 de octubre, se puntualiza que de ValleInclán cuenta con dos obras: Una aventura de Richelieu y León Leonie (sic), ambas de tres actos. Por supuesto, ninguna de ellas llegó a la escena, y ni siquiera sabemos si a la escritura. De Una aventura de Richelieu no volvió a saberse, pero, sorprendentemente, la segunda comedia en tres actos de título algo extraño, vuelve a aparecer en las noticias teatrales dos años después. Hablando del teatro en provincias, el Heraldo de Madrid informa que la compañía del actor Miguel Muñoz iba a gestionar el escenario del teatro de la Princesa de Valencia, y como casi era habitual, muestra el catálogo de textos que se podrían ver a lo largo de esa temporada. Dentro de un amplio listado, reaparece, ahora con el título corregido, Leone Leoni de Valle-Inclán ("El teatro en provincias. Muñoz en Valencia", Heraldo de Madrid, 13 de octubre de 1904, 2).
Este repaso, a falta de nuevas informaciones que amplíen o completen las aquí ofrecidas, nos muestra una importante actividad del escritor en torno al mundo de la escena española a lo largo de una década, que ha sido obviada incluso en pretendidas biografías exhaustivas, y sin que nuestro autor aportase prácticamente ningún texto original. Lo que no se le puede negar a aquel Valle-Inclán, entonces eminentemente narrador (pensemos que en este período además de escribir la mayor parte de sus cuentos y novelas cortas, redacta y publica las cuatro Sonatas y Flor de santidad), es que en gran
JAVIER SERRANO ALONSO 273 / 981
medida su interés personal y profesional se volcaba hacia el teatro.
Valle-Inclán: impresiones sobre el teatro
Cuando el 28 de abril de 1903 el Heraldo de Madrid publica el artículo "Los teatros ingleses" de Valle-Inclán, éste acababa de regresar de Granada, donde había presentado su versión de la primera obra de Musset que se decidió a arreglar, Andrea del Sarta, y posiblemente estaba ya trabajando en la adaptación, con Manuel Bueno, de Fuente Ovejuna. A su vuelta de la ciudad andaluza Valle da a conocer su colección de novelas cortas Corte de amor, que presentaba El Imparcial el 9 de marzo, ofreciendo un fragmento de "Augusta", e intenta integrarse en el mundo de la prensa colaborando en diversas cabeceras, como con su participación en un concurso de El Liberal 17
, y entregando textos a diversos diarios de centro izquierda, como El Evangelio, donde edita un relato que más tarde incorporará a Flor de santidad ("Cuentos de todos colores. Historia milenaria", 22 de marzo de 1903), El Globo, para el que va a escribir unos artículos que, desde el primero que edita, generarán una agria polémica con el polígrafo Francisco Navarro Ledesma18
, y para Heraldo de Madrid, para el que redacta unas crónicas que tienen más de textos narrativos que de ensayísticos19
• Se puede estimar como poco para dos meses, pero teniendo en cuenta la escasa frecuencia de textos originales de Valle en la prensa, y menos todavía de escritos de carácter efímero como eran los artículos, podemos considerar que fue un momento de importante intensidad creativa de don Ramón, porque, al margen de estas publicaciones, Valle está redactando la Sonata de estío, así como cuentos que luego recogerá en 1905 en Jardín novelesco.
Podría parecer que al final de la polémica con Navarro Ledesma Valle-Inclán se había cansado de escribir este tipo de trabajos efímeros, y que decidía centrarse en la creación literaria, pues no se conocía otro escrito ensayístico hasta que a finales de agosto se edita "El Modernismo en literatura", en Álbum Iberoamericano, revisión de su artículo "El Modernismo", de 1902, y ya en diciembre ofrece en Alma Española
2741982 ALEC 35.3 (2010)
su afamadísima "Autobiografía". Pero las páginas de Heraldo aún nos reservaban una sorpresa, un nuevo artículo, y por lo que se verá más adelante, verdaderamente excepcional. No es de extrañar que quienes habíamos revisado las páginas de este diario por tales fechas no localizásemos dicho texto hasta ahora, pues la página en la que se incluyó es de una composición sencillamente delirante y el artículo de muy difícil localización. En la misma se reproducen nada menos que catorce fotografías-retratos de un conjunto de profesores italianos (Cervello, Lombroso, Bossi, Mantegazza, Sergi, Baccelli, etc.), colección de imágenes acompañada de sus respectivos pies explicativos, que, además, no tienen sentido porque en la página no hay ninguna información que se refiera a ellos. Sorteando este conjunto de fotografías, que crean una dificultad extraordinaria de composición de los textos, se recogen hasta siete artículos muy variados, que van desde uno firmado por el Dr. A. Muñoz titulado "En la Embajada de Italia", que tiene la posición privilegiada de abrir la página, hasta un absurdo análisis sobre los apellidos de los parlamentarios. Entre este caos, serpentea el artículo "Los teatros ingleses", que ocupa un pequeño fragmento de la primera columna (comprimido entre dos fotos, arriba y abajo, y otra a la derecha que adelgaza la columna de texto a la mitad), y continúa en la segunda columna con la mala suerte de que a su final topa, a media altura, con la foto del profesor Cervello, que ya le había robado la mitad de la columna en el fragmento de la izquierda, y que fuerza al tipógrafo a poner la firma de don Ramón en letras de un cuerpo minúsculo, aunque en negritas, que la hace casi ilegible.
Es de suponer que esta inserción de un texto de Vallelnclán, en la segunda plana (teniendo en cuenta que sus dos crónicas anteriores habían aparecido en la primera página del diario, y con firma bastante legible, dando la relevancia debida a la categoría literaria de don Ramón) y en medio de ese desorden tipográfico, con una firma casi invisible, no debió sentar nada bien al gran autor, y puede justificar fácilmente que el narrador gallego abandonase por unos meses las páginas de Heraldo de Madrid, y que no entregase la supuesta
JAVIER SERRANO ALONSO 275 / 983
continuación del artículo, tal como prometía el número romano "I" que abre su escrito.
El artículo de Valle-Inclán se inicia al modo de recensión de un libro recientemente publicado: menciona al autor y el libro del que va a tratar (Jorge Bourdon y Los teatros ingleses [Les théátres anglais]). Encarece la calidad del escritor para valorar en mayor medida la obra, continúa con una breve exposición del contenido del libro, que cierra con una conclusión más que rotunda. Y aquí se acaba la reseña de la obra. El resto del texto es una disquisición personal de don Ramón sobre los teatros ingleses, sobre el carácter de los ingleses, sobre los males de la raza anglosajona, y sobre los modos y costumbres de la escena española en comparación con la inglesa.
Es bien evidente que Valle realiza un ejercicio de pura imaginación cuando se encamina a retratar salas, tipos de escenificación, actitudes del público, modelos de textos representados y comodidades de los locales teatrales ingleses, pues su conocimiento de tales condiciones era absolutamente nulo, salvo por lo que hubiese leído en la obra de Georges Bourdon. Pero el autor gallego no arranca con una estimación "personal" del estado del mundo escénico británico, sino con una generalización un tanto gratuita del pueblo inglés:
Los ingleses conservan en el teatro ese estado de contradicción íntima y permanente, que constituye todo el fundamento del carácter nacional.
Es ya cosa muy vieja la observación acerca del doble aspecto del carácter inglés: ese pueril respeto de la tradición, unido a su pasión de progreso.
A un buen conocedor de la obra y pensamiento de don Ramón del Valle-Inclán no hace falta que se le recuerde la especial inquina que don Ramón siempre mostró por el pueblo anglosajón. Es más, puede que reconozca que en este año de 1903 escribe también Sonata de estío, donde se encuentra, acaso, el más duro zarpazo que diera a dicho pueblo, y nada más comenzar la novela:
Cierto que viajaba por olvidar, pero hallaba tan novelescas mis cuitas, que no me resolvía a ponerlas en
276/ 984 ALEC 35.3 (2010),
olvido. En todo me ayudaba aquello de ser inglesa la fragata y componerse el pasaje de herejes y mercaderes. iüjos perjuros y barbas de azafrán! La raza sajona es la más despreciable de la tierra. Yo contemplando sus pugilatos grotescos y pueriles sobre la cubierta de la fragata, he sentido un nuevo matiz de la vergüenza: La vergüenza zoológica. 20
No hay en el artículo una expresión tan lacerante e injuriosa contra la nación inglesa, pero sí un tratamiento despreciativo, en ocasiones insultante: "pueblo de los crueles egoísmos" .A pesar de estos prejuicios hacia los británicos, don Ramón se decanta por describir y elogiar la situación de la actividad teatral inglesa, así como las actitudes del público inglés con respecto a tales espectáculos. Por supuesto, hay mucho de mixtificación, pues el escritor gallego tiene un desconocimiento personal de la realidad teatral inglesa, y sin embargo la describe como si fuese espectador habitual de sus producciones. Además, don Ramón no era un conocedor de la literatura inglesa, ni contemporánea ni histórica, salvo, acaso, de la obra de Shakespeare. Por eso se abona al tópico de los gustos literarios anglosajones, y describe los gustos de tal público con unos tintes excesivamente tópicos: "escucha con lágrimas en los ojos las historias de niños perdidos y de mujeres abandonadas". En definitiva, identifica una especie de literatura de folletín en sus aspectos más lacrimógenos, convertida en el melodrama teatral de tanto éxito en la escena europea, con el gusto privilegiado del espectador de las islas británicas.
Pero tras tales arremetidas contra el ser inglés, inicia un análisis de sus "bondades" y progresos en el arte teatral, que atribuye sobre todo a su alto nivel de exigencia, y con ello ofrece una nueva imagen de este pueblo rígido en todos los aspectos, tanto en la vida como en el teatro. Surge la palabra "exigencia"; exige que se represente con "prolija verdad", "no consiente olvido de un detalle"; en definitiva, "son inflexibles, lo mismo en el teatro que en la vida." Es decir, es un público que reclama un tipo de escenografía e interpretación realista.
Si el libro de Bourdon analiza la situación de los teatros ingleses, y realiza una comparación con la de las salas france-
JAVIER SERRANO ALONSO 277 / 985
sas, Valle-Inclán se decanta por realizar una estimación entre las disparidades de los conceptos drarnatúrgícos británico y español. Establece una diferencia de categorización del valor del teatro entre ingleses e ibéricos. Para los primeros, "el teatro constituye un placer suntuoso, nunca una distracción improvisada", algo que "acusa entre nosotros", pues en Madrid se va al teatro "cuando no tenernos otra cosa mejor que hacer". La gran discrepancia está en que en Inglaterra se iba a ver espectáculos porque eran lugares "de reunión amable y cordial, con todo el confort, toda la elegancia y todas las comodidades". La fantasía de don Ramón llega al punto de estimar que dicho espacio social "es un salón donde el espectador es acogido corno si fuese un gran señor invitado por otro gran señor". Parece que para el escritor la diferencia de grado está en la educación del público y en los modos "modernos":
Se habla a media voz, con una discreción del mejor tono, corno si se asistiese a un espectáculo ofrecido en la galería de algún lord opulento, amante de las artes, de la literatura y de las recitaciones. Esas tres palmadas con que se anuncia la continuación del espectáculo en nuestros teatro madrileños hace ya muchos años que no resuenan en los teatros ingleses. Recordaban demasiado las prácticas de las barracas de feria
Sin embargo, lo más interesante del artículo lo deja ValleInclán para sus últimos párrafos. Aquí el autor se centra en lo que más le interesa, que no es lo social ni los hábitos teatrales, sino lo técnico. Ya anunciaba en las primeras líneas de su trabajo que lo que hacía superior a la escena británica frente a la del resto del mundo era el altísimo nivel de exigencia técnica de ese público con respecto a los "detalles" en la interpretación y la decoración. Ahora lo reitera y lo maxirnaliza: "La superioridad del teatro inglés hállase todavía más determinada en la sorprendente perfección con que se representan algunas obras". La técnica, para Valle, es más trascendental de lo que en general se estima frente a la capacidad de los actores o a la formación del público:
278/ 986 ALEC 35.3 (2010)
El autor dramático podría hallar en Francia o en Italia mejores intérpretes, y un público más intelectual; pero en ninguna parte hallaría, como en Inglaterra, directores de escena que supiesen dar apariencias tan reales a los sueños de su imaginación.
Don Ramón valora lo que en ese momento, en España, prácticamente se desprecia y casi ni existe: la dirección escénica. Acostumbrados a que sean los primeros actores propietarios de las compañías los que se encargaban, en líneas generales, de hacer las simples indicaciones de los movimientos escénicos, con lo cual no existía de facto tal dirección salvo en casos muy concretos, como el inestimable trabajo de Adria Gual en Barcelona:
Harto sé que los grandes actores y los críticos de renombre tienen por cosa secundaria, y hasta merecedora de desprecio, lo que aquí llamamos «tramoya».
Convengamos, sin embargo, que el gran público no participa de semejante opinión, y que los autores dramáticos y los empresarios tampoco.
No se nos oculta que hay un latigazo de Valle contra los grandes actores-dictadores de la escena nacional, estilo GuerreroMendoza, apoyados por los críticos que no hacen otro ejercicio que la loa continua y ditirámbica de estos personajes. Don Ramón, no obstante, se declara "ecléctico", y prefiere la interpretación de "las comedias con aquella ingenuidad bárbara con que eran representadas hace doscientos años en el Corral de la Pacheca". Bien es cierto que tal comentario no es otra cosa que una especie de rebrote de su orgullo hidalgo y despreciativo de lo mundano, pero al mismo tiempo una sentencia contra el modo de representar en la escena con "ese constante quiero y no puedo que todos hemos visto y deplorado en nuestros mejores teatros". Frente a esta insuficiencia del entramado farandulesco español, el teatro inglés valora como cosa esencial la "tramoya", es decir, todo aquello que envuelve al texto y al trabajo del intérprete: "Constituye un arte". Para ratificar sus palabras, empleará como conclusión de su artículo unas palabras de uno de los grandes hombres del teatro francés, Paul Porel, que estima que el
JAVIER SERRANO ALONSO 279 / 987
valor de la producción dramática no está sólo en la calidad de lo material en el escenario -decorados, atrezzo, vestuario, etc.-, sino en la "expresión simbólica" que permita "esparcir en la sala el alma de la obra, invisible y presente ... ".
En el momento en que redacta este artículo, Valle está más que imbuido en el mundo del simbolismo: los principios escénicos que marcan autores como Maeterlinck, directores franceses como Porel, o críticos como Bourdon son los mimbres básicos en los que don Ramón fundamenta su concepción de los valores teatrales que deben pretenderse y lograrse. Pero es un error considerar que Valle-Inclán los mantuvo a lo largo de su vida. Mucho varió su concepción del espectáculo teatral, acaso dejó de creer en esta especie de "universalización" del hecho teatral, y como contrapunto a estos conceptos que el escritor gallego defendía a principios del siglo XX, veamos otros que expone cuando su experiencia dramatúrgica ya es más que amplia, y que, como este artículo de 1903, han permanecido olvidados hasta este momento
En 1928, en un banquete homenaje al novel dramaturgo Alejandro MacKinlay, Valle pronuncia un discurso que, por fortuna, algún diario reprodujo al menos en lo esencial. En aquel entonces, la conceptualización que tenía a principios del siglo XX del teatro había variado mucho para el autor gallego, aunque no deja de estimar que lo que él llamaba "tramoya" siga siendo esencial en la práctica del hecho teatral:
Está bien que en los países del Norte se suprima la decoración; pero no en España, país de luz fuerte, de luminosidad; en aquellos países la religión se encierra en un templo de paredes desnudas; en España se echa a la calle en procesiones fastuosas, llenas de color y de teatralidad. Por eso, nuestro teatro exige mucha decoración. Nuestros clásicos exponen las ideas y las pasiones en escenarios llenos de variedad y de aparato. Con Ibsen nos aburrimos y, además, nos quedamos sin el goce de la decoración. ("El banquete a Mac-Kinlay", La Libertad, Madrid, 15 de mayo de 1928, 5).
280/ 988
LOS TEATROS INGLESES J21
ALEC 35.3 (2010)
Jorge Bourdon22 acaba de publicar un libro muy interesante, que se titula Los teatros ingleses23
• Bourdon es quizás el extranjero con mayor autoridad en tales materias. Durante mucho tiempo dirigió en París el Odeón24
, y desde hace cuatro años estudia la organización de los principales teatros de Europa, comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Las Memorias escritas dando cuenta de sus observaciones versan sobre los puntos siguientes:
I. La interpretación y el decorado. II. La organización de la tramoya y el alumbrado. III. La disposición de la sala. IV. La constitución de las compañías y la educación de los
actores. V. El número y variedad de las obras representadas y las
relaciones de los autores con las Empresas (derechos de autores, etcétera.)25
•
De las observaciones hechas por Jorge Bourdon, los teatros ingleses aparecen como los primeros del mundo26
•
* * *
Los ingleses conservan en el teatro ese estado de contradicción íntima y permanente, que constituye todo el fundamento del carácter nacional.
Es ya cosa muy vieja la observación acerca del doble aspecto del carácter inglés: ese pueril respeto de la tradición, unido a su pasión de progreso. Sus diputados se tienden en los escaños de la Cámara de los Comunes, y deliberan con el sombrero puesto, lo que no deja de ser muy cómodo y muy moderno; pero en cambio los ujieres llevan un traje medioeval y pelucas blancas. De esa manera se ofrece un desagravio a los manes de los antepasados.
En el teatro, los ingleses se divierten con relatos pueriles, propios para conmover colegialas; rara vez piden cosa de más alcance literario. Ese pueblo de los crueles egoísmos escucha con lágrimas en los ojos las historias de niños perdidos y de
JAVIER SERRANO ALONSO 281 / 989
mujeres abandonadas. Exige, en cambio, que tales cuentos sean representados con prolija verdad, y no consiente el olvido de un detalle en aquello que se relaciona con la caracterización de los actores o con la decoración. Los ingleses tienen el gusto de los detalles, y en este respecto son inflexibles, lo mismo en el teatro que en la vida.
* * *
Para los ingleses, el teatro constituye un placer suntuoso27, nunca una distracción improvisada, como acusa entre nosotros.
En Madrid vamos al Español28 cuando no tenemos otra cosa mejor que hacer, y en Londres el ir a Haymarket es siempre el resultado de un proyecto largamente deliberado en familia. Los teatros son un lugar de reunión amable y cordial, con todo el confort, toda la elegancia y todas las comodidades que son características de la vida en Inglaterra. El teatro es un salón donde el espectador es acogido como si fuese un gran señor invitado por otro gran señor. Se habla a media voz, con una discreción del mejor tono, como si se asistiese a un espectáculo ofrecido en la galería de algún lord opulento, amante de las artes, de la literatura y de las recitaciones. Esas tres palmadas con que se anuncia la continuación del espectáculo en nuestros teatros madrileños hace ya muchos años que no resuenan en los teatros ingleses. Recordaban demasiado las prácticas de las barracas de feria, y han sido proscritas para siempre. Un timbre discreto, que vibra en los pasillos, y la luz que amengua en la sala, bastan para advertir que la comedia continúa y para interrumpir todas las conversaciones.
* * *
La superioridad del teatro inglés hállase todavía más determinada en la sorprendente perfección con que se representan algunas obras.
El autor dramático podría hallar en Francia o en Italia mejores intérpretes, y un público más intelectual; pero en ninguna parte hallaría, como en Inglaterra, directores de
282/ 990 ALEC 35.3 (2010)
escena que supiesen dar apariencias tan reales a los sueños de su imaginación. Harto sé que los grandes actores y los críticos de renombre tienen por cosa secundaria, y hasta merecedora de desprecio, lo que aquí llamamos «tramoya».
Convengamos, sin embargo, que el gran público no participa de semejante opinión, y que los autores dramáticos y los empresarios tampoco. Yo confieso que soy ecléctico. Creo que aquí, en España, valdría más representar las comedias con aquella ingenuidad bárbara con que eran representadas hace doscientos años en el Corral de la Pacheca. Sería esto mucho más artístico que ese constante quiero y no puedo que todos hemos visto y deplorado en nuestros mejores teatros. Pero la tramoya, como es comprendida en los teatros de Londres, es cosa muy diferente. Constituye un arte. M. Porel29
, uno de los directores de escena más celebrados, decía allá por el año 1900, presidiendo una sesión del Congreso de las Artes teatrales30
:
"No basta, para dar vida material a una obra dramática, la decoración diestramente pintada y un vestuario más o menos rico, más o menos auténtico. Yo nunca me preocupé de que fuese la escena una imagen fiel de la verdad, sino de darle una expresión simbólica, adecuada al carácter de los personajes que aparecían viviendo en ella. Si la escena fuese una evocación de la realidad, bastaría con los pintores y los atrezzistas para conseguir este objeto; pero es preciso crear el ambiente, dar alma y voz a la decoración, hacer de ella un personaje vivo e imponente al espíritu de los espectadores; es preciso esparcir en la sala el alma de la obra, invisible y presente ... "
Ramón del Valle-Inclán.
Heraldo de Madrid, 28 de abril de 1903, 231•
NOTAS
l. Para Jesús Rubio Jiménez, que además de buen amigo, es un sabio.
JAVIER SERRANO ALONSO 283 / 991
2. Noticia original en Faro de Vigo, 17 de julio de 1896, posteriormente retomada por Heraldo de Madrid, 20 de julio de 1896, y El Globo, Madrid, 21 de julio de 1896.
3. Debía ser noticia entre la profesión literaria de aquel entonces la voluntad de Valle-Inclán, porque ya en marzo de este año Enrique Gómez Carrillo le desaconsejaba el paso a las tablas, animándole a que se centrase en su carrera literaria. Vid. "París. Día por día". La Vida Literaria, Madrid, 17 de marzo de 1898.
4. Carta fechada en Madrid, el 5 de septiembre de 1898 (apud Valle-Inclán 38).
5. No se va a profundizar aquí sobre este hecho de la vida artística de don Ramón, pero al menos es conveniente ejemplificarlo, y qué mejor que con las palabras de alguien que nunca estimó en nada al escritor gallego, Pío Baraja, quien afirmaba que "Un type littéraire porté a la scene par Benavente dans La comida de las fieras, c'est celui du jeune homme décadent, representé a la perfection, l'année derniere, au théatre de La Comedia, par Ramón del Valle-Inclán, un écrivain moderniste aussi, pour qui l'auteur avait écrit le róle" (Baraja 266). 6. Tras las reseñas, la prensa analizó más a fondo la regular
acogida que recibió la obra y que en principio casi todos achacaban a la interpretación de Valle-Inclán, algo no muy comprensible teniendo en cuenta que su papel era más que breve. El Indiscreto profundizaba en el asunto de la siguiente manera:
Y como antes, al hablar de Lara y de la Pino, hice mención al teatro de la Comedia, no quiero que se me quede en el cuerpo un petit affaire, que fue anoche comidilla salpimentada en círculos y saloncillos. Hablóse de la interpretación que había tenido Los reyes en el destierro en el teatro de la calle del Príncipe.
Y comentando las manifestaciones de una parte del público, cuando se presentó en escena el señor Valle-lnclán, censurábase a la dirección artística y al autor de la obra [Sawa] por haber repartido el papel de marqués de Stauska al novel y celebrado actor, muy aplaudido en La comida de las fieras, como lo será en otras obras, pero que carece du physique de l'emploi, para caracterizar el citado personaje.
Yo presencié, mirando por un agujero del telón, el reparto de papeles de Los reyes en el destierro.
Y se adjudicó el papel de marqués de Stauska al señor Vallelnclán por disposición terminante del autor de la obra, a pesar de las observaciones que hizo Emilio Thuillier, director artístico de la Comedia.
284/ 992 ALEC 35.3 (2010)
El derecho del autor en este punto es indiscutible, y Eusebio Blasco, que ha escrito y repartido muchas obras, que ha jugado en París con el rey Milano y le ha visto algunas veces ligeramente beodo, puede dar fe de ello, si se demandase su testimonio.
Huelga, pues, aquello de que la "Dirección le ha hecho un flaco servicio con exponerle a las iras de un público medio monárquico que no pudiendo atacar la revolucionaria comedia, se cebó en las infelices víctimas del reparto." ("Detrás del telón. Siguen los cañonazos". El Liberal, Madrid, 23 de enero de 1899, 3)
Sólo José Arimón, en la reseña que editó El Liberal, Antonio Palomero en Heraldo de Madrid, y el crítico L. B. de El Nuevo País, obviaron la participación e interpretación de Valle-Inclán, y resolvieron la parte de la interpretación con generalizaciones del tipo "la obra estuvo bien representada y puesta en escena con gran cuidado" (Palomero, "Crónicas teatrales. Comedia. Los reyes en el desierto". El Nuevo País, Madrid, 22 de enero de 1899, 2). Frente a estas actitudes, y en respuesta a la nota de El Indiscreto, el diario conservador La Época inserta otra al día siguiente donde culpabiliza inequívocamente al escritor metido en lides de actor:
Con motivo de las muestras de desagrado que dio el público en la Comedia a uno de los intérpretes de Los reyes en el destierro, los periódicos hablan de una cuestión teatral interesante, la del reparto de papeles en las obras que se representan. Parece esto cosa baladí, y no lo es ciertamente, porque un mal reparto puede influir mucho en la acogida desfavorable de la obra.
A un mal reparto se atribuye con fundamento el fracaso a que antes aludíamos. El señor Valle-lnclán, que tan bien encajaba en el papel de joven decadente de La comida de las fieras, no podía adaptarse bien al personaje de Los reyes en el destierro. No ha podido ser otra la causa de aquel desagrado.
Se decía que el reparto de la obra había sido hecho por la empresa de la Comedia, y no es cierto. El reparto fue hecho por el mismo autor de la obra, por el señor Sawa. (. .. )
En el reparto de las obras deben tenerse en cuenta las aptitudes especiales de los actores, hasta sus condiciones físicas. Un papel que no encaja bien en las facultades de un actor, aunque el actor tenga verdadero talento, puede destruir en su comienzos una carrera que pudiera ser brillante. ("Cuestión teatral". La Época, Madrid, 24 de enero de 1899, 3)
JAVIER SERRANO ALONSO 285 / 993
Como última curiosidad, fue esta una de las ocasiones en las que coincidieron Valle-lnclán y Josefina Blanco, que interpretaba un papel masculino, el de Guillermo, príncipe heredero.
7. Se anuncia en "Crónica teatral". La Vida Literaria, Madrid, 4 de junio de 1899.
8. En Antonio Palomero, "Crónica. Teatro Libre". El Nuevo País, Madrid, 30 de diciembre de 1898, 2. El asunto de la traducción de Interior por Valle-Inclán reaparecería con alguna frecuencia en las noticias teatrales de la prensa. Casi un año después una revista barcelonesa informaba de que Valle "arreglaría" este texto simbolista para el Teatro Artístico de Benavente, grupo que luego estrenó Cenizas ("Onadas". Atlántida, Barcelona, 108, 7 de octubre de 1899, 13), y cuando se anunció la premiere del texto valleinclaniano, se afirmó que Interior se estrenaría en una segunda sesión tras la puesta en escena del drama de don Ramón ("Diversiones públicas". La Época, Madrid, 2 de noviembre de 1899, 3). 9. Como autor del vestuario lo presenta la reseña de El Globo: "los
trajes, preciosos y de gran efecto. Valle-Inclán, el delicado estilista, autor de tantas páginas hermosas, llevó su complacencia hasta el extremo de caracterizar a los intérpretes de la obra shakespiriana, con el buen gusto en él peculiar" ("Literatos actores. iEl acontecimiento!". El Globo, Madrid, 11 de septiembre de 1899, 2); y como attrezista y peluquero lo hace Iznájar, aunque no explica cómo pudo realizar esta última labor con un solo brazo: "El hijo del gran actor Vico (Antonio) dirigió la escena hábilmente, y el actor y literato Valle-lnclán actuó de peluquero y attrezista" (lznájar, "Fiesta de literatos. La fierecilla domada". La Época, Madrid, 11 de septiembre de 1899, 3). 10. Contamos con un amplio y documentado estudio acerca de esta adaptación en el trabajo de Antonio Gago Rodó. 11. Da noticia de ello Caramanchel (Ricardo Catarineu), quien afirma que "Manuel Bueno y Valle-Inclán han entregado también un arreglo de El anzuelo de Fenisa, de Lope", también para María Guerrero ("Cosas de teatros". La Correspondencia de España, Madrid, 3 de febrero de 1903, 2). 12. Este estreno lo estudió Miguel d'Ors. Es muy de destacar que lo que no complació al público granadino fue el trabajo de los intérpretes, pero sí el trabajo del escritor gallego, a quien se "hizo salir a escena (. .. ) bastantes veces y se le aplaudió bastante", porque, en definitiva, "el diálogo está escrito con corrección y buen gusto literario", según el reseñista V., "Teatro. Andrés del Sarta". El Defensor de Granada, 4 de febrero de 1903, 2. 13. "Los señores Bueno y Valle-lnclán han entregado al primer actor Morano una refundición de la famosa comedia de Lope de Vega Peri-
286/ 994 ALEC 35.3 (2010)
báñez", "Sección de noticias". El Imparcial, Madrid, 25 de octubre de 1903, 3. 14. Según se narra en "Espectáculos. Provincias. La embustera". Heraldo de Madrid, 5 de enero de 1903, 3. En el mismo tono se expresan, más por extenso, las reseñas del estreno que editaron los dos periódicos de Málaga: "Espectáculos públicos. Teatro Cervantes". El Popular, Málaga, 3 de enero de 1904, 3, y "Teatro Cervantes". La Unión Mercantil, Málaga, 3 de enero de 1904, 3. 15. Al texto de Musset le acompañaron una comedia en un acto titulada Los obreros, arreglada por Ricardo Catarineu y Juan José Cadenas, y El juglar, de Théodore de Banville, preparada por Camilo Bargiela y Ramón de Godoy (vid. "De teatros. Madrid. Español", El País, Madrid, 8 de mayo de 1904, 3, y otras noticias en El Liberal, Madrid, 12 de mayo de 1904, 3, Heraldo de Madrid, 12 de mayo de 1904, 3, El País, Madrid, 13 de mayo de 1904, 3, y El Imparcial, Madrid, 14 de mayo de 1904, 1). 16. Caramanchel (Ricardo Catarineu), "Teatro Español. Tres estrenos". La Correspondencia de España, Madrid, 15 de mayo de 1904, 3, al margen de reseñar sin pudor un trabajo suyo -recordemos que es el adaptador de la primera de las obras escenificadas-, tiene el valor de reconocer que los verdaderos triunfadores de la noche no fueron ni él ni Valle-lnclán, sino Bargiela y Godoy con su refundición de la obra de Banville. Otras reseñas, no obstante, se muestran elogiosas con la labor valleinclaniana, como José de Laserna, "Les théatres. Théfttre Espagnol. Les ouuriers. Ou ne badine pas auec l'amour. Gringoire". El Imparcial, Madrid, 15 de mayo de 1904, 2; Arimón, "Teatro Español. Tres estrenos". El Liberal, Madrid, 15 de mayo de 1904, 3, quien afirma que Valle "no obtuvo, en verdad, el buen éxito que obra tan primorosa merecía"; León Roch, "Los estrenos. En el Español". La Época, Madrid, 15 de mayo de 1904, 1-2, nos aclara la razón de ese menguado éxito: "Por temor quizás a que las dilatadas escenas de la comedia de Musset resultaran de peso, Valle-lnclán redujo mucho la labor del insigne poeta y presentó la obra casi comprimida: de haber sido más respetuoso, el éxito hubiera resultado completo y no de respeto para Musset y de cortesía para Valle-lnclán"; P., "Por los teatros. Español". El País, Madrid, 15 de mayo de 1904, 3, explica que el demérito no es tanto de don Ramón como del formato de la velada, que tuvo la "necesidad, al comprimir la obra, de suprimir muchas escenas, que servían para justificar entradas y salidas, que en el arreglo resultan inexplicables"; y, finalmente, el colaborador de Valle-lnclán en labores refundidoras, Manuel Bueno, "Información teatral. Eugenio Manuel, Alfredo de Musset y Teodoro de Banville, en el teatro Español", Heraldo de Madrid, 15 de mayo de 1904, 3, quien más que
JAVIER SERRANO ALONSO 287 / 995
juzgar el trabajo de su amigo, se centra en la figura de Musset, aunque no puede obviar al adaptador, y a él dedica el siguiente párrafo: "Un prosista ilustre, el más afamado de nuestros escritores jóvenes, ha hecho una reducción castiza, graciosa y elegante de la obra del poeta francés y ha conseguido que éste fuese honrado anoche en el primer teatro de España en categoría." 17. En concreto, en el de crónicas, para el que redacta "Un retrato", que no recibe premio alguno pero consigue el "honor" de ser recomendado para su publicación, cosa que ocurre el 7 de febrero de 1903. 18. Aunque en principio sólo escribe dos textos, "Concurso de críticas" (2 de abril) y "Una lección" (6 de abril), se ve forzado a insertar en el mismo diario otros dos más, "Y así sucesivamente ... " (14 de abril) y "Para terminar. iEstoy desolado!" (16 de abril). Sobre todo este asunto, así como para acceder a las reproducciones de los textos de esta disputa, véase Serrano Alonso. 19. Son estas publicaciones "Crónica. Tres viejas", del 27 de marzo, y "Crónica. Judíos de cartón", del 10 de abril. Esta última sería utilizada al año siguiente para redactar un episodio de la Sonata de primavera. 20. Sin embargo, tal párrafo no fue escrito de esta forma en 1903. Si leyésemos la primera edición de la novela, lo que encontraríamos sería lo siguiente: "Cierto que viajaba por olvidar, pero hallaba tan novelescas mis cuitas, que no me resolvía a ponerlas en olvido. En todo me ayudaba aquello de ser inglesa la fragata y componerse el pasaje de herejes y mercaderes." (Sonata de estío. Madrid: Imprenta de Antonio Marzo, 1903, 21). Si estudiamos la evolución de esta novela a través de sus ediciones, podemos situar el momento en el cual Valle-lnclán introdujo estas expresiones tan insultantes: fue en la cuarta edición (Madrid: Perlado, Páez y Cía., Imprenta Helénica, Opera Omnia VI, 1913, 15-16), pues en la tercera edición (Barcelona: F. Granada y Cía., 1907, 15-16) no se encuentra tal inserción. 21. Pese a que Valle-lnclán numera este artículo como si fuese a darle continuidad, no hubo una segunda entrega. 22. Georges Bourdon (Vouziers, Ardennes, 5 de enero de 1868-París, 1938) fue un prestigioso periodista y escritor francés, colaborador de publicaciones como La Revue Bleue o Le Fígaro, además de crítico teatral de Comoedia. Junto con Lugné-Poe fundó en 1886 el Théatre des Escholiers, uno de los más importantes proyectos dramáticos del siglo XIX europeo. Fue autor de varios libros como Le théatre grec moderne (París: Éditions de La Revue d 'Art Dramatique, 1892), En écoutant Tolstof. Entretiens sur la guerre et quelque autes sujets (París: Librairie Charpentier et Fasquelle, 1904), o L'enigme allemande (París: Plon-Nourrit, 1913). Por otro lado,
288/996 ALEC 35.3 (2010).
Bourdon es una figura histórica para el periodismo francés al ser uno de los primeros presidentes del Syndicat National des Journalistes (SNJ), organización fundada en 1918, entre 1922 y 1938, y creador en 1926 de la Fédération lnternationale des Journalistes (FIJ). 23. Les théatres anglais. Paris: E. Fasquelle, Bibliotheque Charpentier, 1903, con prefacio de Edwin O. Sachs. Con anterioridad a su edición en libro, editó ya fragmentos en la Revue de París, en 1900 (volumen VII, tomo 1, jan-févr. 1900). 24. En realidad era director de escena del teatro y adjunto del verdadero director, que era Paul Ginisty, desde 1896. 25. Bourdon plantea estos propósitos en la Nota que precede al cuerpo de su estudio, y se encuentran en las páginas XIII-XIV. 26. Antes de publicar Les théatres anglais, Bourdon editó un estudio comparativo entre los teatros ingleses y los franceses, "Staging in the French and English Theatres". Fortnightly Review, 71, enero de 1902, 154-69. Tanto en el artículo como en el libro, Bourdon no establece que los teatros ingleses sean los mejores del mundo; tan sólo que los ingleses son superiores a los franceses. 27. Se puede afirmar que el desarrollo espectacular del teatro inglés se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, de forma paralela a su soberbia revolución industrial. Así lo estima Bourdon en Les théatres anglais, cuando realiza un estudio comparativo de la situación de los teatros ingleses en este medio siglo: a mediados del XIX había en Gran Bretaña 24 7 salas de espectáculos, mientras que en 1899 ya se contabilizaban unos tres mil espacios, con 1.252.000 espectadores anuales (cfr. Charle 73, nota 4). 28. El teatro Español de Madrid se puede considerar como el espacio escénico más antiguo de España. Sus orígenes se encuentran en un corral medieval en el que se realizaban pequeños espectáculos. En el siglo XVI era el famoso Corral de la Pacheca, que posteriormente mencionará Valle. Este corral era alquilado ocasionalmente por las Cofradías de la Soledad y de la Pasión. En 1582 se construyó, sobre él y con carácter ya estable, el Corral del Príncipe, que empezó a funcionar en 1583. Sufrió diversas ampliaciones en el siglo XVII, momento en el cual ya cabían unos quinientos espectadores. Fue derribado en el siglo XVIII para construir en su lugar el Coliseo del Príncipe, concluido por Ventura Rodríguez, inaugurándose en 1746. Con el paso del tiempo sufrió diversos incendios que lo destruyeron en varias ocasiones. En 1850 pasó a llamarse Teatro Español por dedicarse fundamentalmente a dramaturgos nacionales. En él estrenaría don Ramón, en 1933, su tragedia de aldea Divinas palabras. 29. En el original, Valle-lnclán escribe erróneamente "Povel". Se refiere a Paul Porel (Paul Désire Paufouru, llamado Paul Porel)
JAVIER SERRANO ALONSO 289 / 997
(Saint-Lo, Manche, 1843-París, 1917). Actor y director de escena. Estrenó obras de los más importantes autores de la Francia del siglo XIX: Daudet, Goncourt, Zola, George Sand, Halévy, etc. Se casó con la famosa actriz Gabrielle Charlotte Réjane, de la que se divorció en 1905. Fue, especialmente, gestor de varios de los más importantes teatros de París. Dirigió el Théatre de l'Odéon de 1884 a 1892, considerado como el segundo teatro de Francia. Renunció posteriormente a dirigir el primero, la Opéra de París. Creó el Eden-Théatre, al que cambió el nombre por Grand-Théatre. Fue director del teatro Vaudeville, en el boulevard des Capucines. A partir de 1898 fue director de la Opéra-Comique, y de 1904 del Nouveau-Théatre. Publicó, con Georges Monval, L'Odéon. Histoire administrative, anecdotique et littéraire du second théátre fran<;ais. Paris: A. Lemerre, 1876, 2 vols. 30. Se refiere al Congres lnternational d'Art Théatral, que bajo la presidencia de Adolphe Áderer, se celebró en París entre el 27 y el 31 de enero de 1900. Valle-Inclán toma el dato del propio libro de Bourdon, Les théátres anglais, 318-19. 31. Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación "La obra de Valle-lnclán: estudios y ediciones críticas" (HUM2007-62588), subvencionado por la DGICYT y Fondos FEDER.
OBRAS CITADAS
Baroja, Pío. "Littérature et Beaux-Arts. Chronique espagnole". L'Humanité Nouvelle, París, 111, tomo 11, volumen V (1899): 265-66.
Charle, Christophe. "Des artistes en bourgeoisie. Acteurs et actrices en Europe occidentale au XIXº siecle". Revue d'Histoire du XIX• Siecle 34.1 (2007): 71-104.
D'Ors, Miguel. "Dos estancias de Valle-Inclán en Granada, y una de Antonio Machado, con noticias de dos adaptaciones perdidas (Andrés del Sarta y Musotte)". Revista Hispánica Moderna 50.1 (junio 1997): 205-13. Posrománticos, modernistas, novecentistas (Estudios sobre los comienzos de la literatura española contemporánea). Sevilla: Renacimiento, Iluminaciones 10, 2005. 95-109.
Gago Rodó, Antonio. "1903, Manuel Bueno y Valle-Inclán adaptan Fuente Ovejuna". Valle-Inclán y el Fin de Siglo. Congreso Internacional. Santiago de Compostela, 23-28 de octubre de 1995. Ed. L. Iglesias Feijoo, M. Santos Zas, J. Serrano Alonso y A. de Juan Bolufer. Santiago de Compostela: Universidad, 1997. 447-74.
Romero Tobar, Leonardo. "La actividad teatral valleinclanesca anterior a 1900". Revista de Bachillerato 2 (abril-junio 1977): 25-32.
290/ 998 ALEC 35.3 (2010)
Serrano Alonso, Javier. "«Solo, altivo y pobre». La polémica modernista de Valle-lnclán con Francisco Navarro Ledesma (1903)". "Ramón del Valle-lnclán". Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 12 (2006 [2007]): 129-56. Ed. J. Serrano Alonso y A. de Juan Bolufer.
Valle-Inclán, Javier y Joaquín. Exposición Don Ramón María del Valle-Inclán (1866-1898). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1998.
































![Bibliografía General sobre Ramón del Valle-Inclán (1986-1991) [1993, Chapter]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312216548b4e11f7d08cc47/bibliografia-general-sobre-ramon-del-valle-inclan-1986-1991-1993-chapter.jpg)