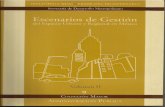»Calderón y el cine: La vida es sueño y Abre los ojos de Alejandro Amenabar«, in: Manfred Tietz...
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of »Calderón y el cine: La vida es sueño y Abre los ojos de Alejandro Amenabar«, in: Manfred Tietz...
ARCHIVUM CALDERONIANUM
Fundado por Hans Flasche t
Editado por
MANFRED TIETZ
TEATRO CALDERONIANO SOBRE EL TABLADO Calderón y su puesta en escena
a través de los siglos
XIII Coloquio Anglogermano sobre Calderón
Florencia, 10-14 de julio de 2002
Tomo 10
Actas editadas
por
Manfred Tietz
Con un CD-ROM con los materiales audiovisuales y los índices de los artículos publicados en las
Actas de los Coloquios Anglogermanos sobre Calderón
(Exeter 1969—Florencia 2002)
FRANZ STEINER VERLAG STUTTGART
FRANZ STEINER VERLAG STUTTGART 2003
2003
478 Juan Luis Suarez
Cascardi, Anthony J.: «Calderón: The Enduring Monument», en: Revista Canadien-se de Estudios Hispánicos 7.2 (1983), pp. 213-229.
Gómez de Liaño, Ignacio: Iluminaciones filosóficas. Madrid: Siruela 2001.
Gracián, Baltasar: Arte de ingenio. Tratado de la Agudeza. Ed. Emilio Blanco. Ma-drid: Cátedra 1998.
Kinneavy, James L.: «Kairos: A Neglected Concept in Classical Rhetoric», en Jean Dietz Moss (ed.): Rhetoric and Praxis. The Contribution of Classical Rhetoric to Practical Reasoning. Washington: The Catholic University of America Press 1986, pp. 79-105.
Lakoff, George / Johnson, Mark: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books 1999.
Lucentini, Paolo (ed.): El libro de los veinticuatro filósofos. Traducción de Cristina Serna y Jaume Pórtulas. Madrid: Siruela 2000.
Llano, Alejandro: El enigma de la representación. Madrid: Síntesis 1999.
Mexia, Pedro: Silva de varia lección. Ed. Antonio Castro. T. II. Madrid: Cátedra 1990.
Morón Arroyo, Ciriaco: La vida es sueño. Madrid: Cátedra 1992.
Ruiz Ramón, Francisco: Calderón, nuestro contemporáneo. Madrid: Castalia 2000.
Ruiz Ramón, Francisco: Paradigmas del teatro clásico español. Madrid: Cátedra 1997.
Suárez, Juan Luis: «El paisaje del tiempo y la estética de la comedia nueva», en Enri-que Garcia Santo-Tomás (ed.): El teatro del Siglo de Oro ante los espacios de la critica. Madrid: Iberoamericana-Vervuert 2002, pp. 59-93.
Suárez, Juan Luis: El escenario de la imaginación. Calderón en su teatro. Pamplona: Eunsa 2002 (Anejos de RILCE. Revista del Instituto de lengua y cultura es-pañolas 42).
Summers, David: El juicio de la sensibilidad. Renacimiento, naturalismo y emer-gencia de la estética. Traducción de José Miguel Esteban Cloquell. Madrid: Tecnos 1993.
Taylor, Charles: Sources of the Self The Making of the Modern Identity. Cam-bridge: Harvard University Press 1996.
Wittkower, Rudolf: «Chance, Time, and Virtue», en: Journal of the Warburg and Courtland Institutes 1 (1937-1938), pp. 313-321.
Calderón y el cine La vida es sueño y Abre los ojos
de Alejandro Amenábar Jing Xuan
En la última &z.,.xna de La vida es sueit% Septmiundz., xatuinca si tamnsasemenma contra el soldado rebelde. Toda la cone polaca se queda lumina par eJ mgemo la discreción del principe. que hasta ahora parecia im hombre impriidem Segismundo responde al estupor común ain una pregunta
,Que os admira?,,Qc4,76 si fue mi maestro an y estoy temiendo que be de despertar y ballarme otra vez en Hi prisión? (vv. 334.b-3310)
Con as palabras el príncipe readocoeflesa 7a:a se condo actual es un sueño del que no quisiera desper-- A qui se lie ck —comp io ham seisda- do vahos críticos — que ham el final del iabe awe Ia y el samba: Esta - -bica ya .:77Licita at la anima
_tti drama_ donde se j _-ente lafrcrra e bviola yid moan. En c_z_ modo d titulo de la =media caidestaima rode senir de lama a ia ipoca
7.7:th por sa conciencia del cackler Amnia de la sida madam. embargo_ i.e..ación de insemaridad, de no saber -tratitgair caw y steak no es am expeneocia excinSivameole baroxa_ Cam ammo sigios &spina' de la sib es sunio, el cine postmoderno parece descabra de mete b dada seeismmarsaaw Ikr Truman Show (1998) de Peter Weir o Mazy& i1999.0 de Larry y Andy Wadi son dos de los ejemplos mits conoc: tie 77x) el erne actual reacxiaaa a la precaria delimitación entre ilusión y reali en im mundo cada vez mis virtuaL Abre los ojos (1999), el segundo e del joven director español Alejandro Amenábar, no es menos notable que aquellas producciones norteamericanas. Ade-
I Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño. Edición de Ciriaco Martin. Madrid: Catedra :3 1996.
2 Stephen H. Lipmann: oSegismundo's Fear at the End of La vida es sueño», en: Modern Lan-guage Notes 97 (1982), p. 380; Ysla Campbell: «Estoicismo y transgresión ideológica en La vida es suer-Jo», en Manfred Tietz (cd.): Testo e imagen en Calderón. Undécimo coloquio an-glogermano sobre Calderón. St. Andrews, Escocia, 17-20 Julio de 1996. Stuttgart: Franz Stei-ner 1998, p. 80.
480 Jing Xuan Calderon y el cine 481
más es muy consciente del legado barroco y nos revela claramente su fuente de ins-piración. En una escena clave de la película, un gerente de Life Extension ilustra uno de los servicios de su empresa juntando dos reglas: en la primera se lee vida, en la se-gunda sueño. Así que una vez terminada la vida comienza el sueño, sin que haya es-pacio intermedio entre las dos fases. Lo que ofrece Life Extension es un sueño de la vida pasada en un futuro, donde la resurrección de los muertos hasta entonces con-gelados sea posible. Desde luego, las referencias a La vida es sueño en Abre los ojos no se agotan con este contrato intertextual3 tan evidente. Las dos obras concuerdan sobre todo en el mismo motivo central que consiste en la concepción del sueño como segunda vida y ámbito de autocreación. Quiero demostrar esta tesis en dos pasos. Trataré primero la doble función del sueño en el drama calderoniano, siendo éste allí al mismo tiempo instrumento de manipulación ajena y lugar de un <self-fashioning>4 individual. Luego analizaré Abre los ojos por lo que se refiere a esta doble función, pues con la ayuda de la facultad manipuladora de la tecnología, el protagonista de Amenábar también obtiene la oportunidad de vivir por segunda vez. Pero mientras el príncipe barroco sabe aprovechar la ocasión del sueño y consigue librarse del encar-celamiento paternal, el héroe moderno, dando vueltas en la prisión neurótica de su subconsciencia, pierde su segunda vida.
II
Antes de empezar, vamos a detenernos un instante en el estado ontológico del sueño. Hay dos concepciones fundamentales que aquí nos servirán de fondo teórico. La pri-mera se basa en el pensar analógico. En este caso se presupone una relación directa entre el sueño y la realidad, y lo ocurrido en el primero indica necesariamente algún suceso que tendrá lugar en la segunda. De ahí la expresión del sueño premonitorio. Como se sabe, la concepción analógica y profética del sueño existe ya en las culturas antiguas y permanece vigente hasta la Edad Media. Pero desde que comienza la épo-ca moderna la explicación racional predomina cada vez más. Este cambio ilustra muy bien un proverbio recogido en el Tesoro de la lengua castellana o española: «Sorlava el ciego que veya, y soilava lo que quería.».5 Por lo visto, Sebastián de Co-varrubias entiende el sueño aquí como satisfacción del deseo. Más adelante utiliza el humanista un exemplum para explicar el término <soñar>: «Soñava un perro que esta-va comiendo un pedaço de carne, y dava muchas dentelladas y algunos aullidos sor-dos de contento; el amo, viéndole desta manera, tomó un palo y dióle muchos palos, hasta que despertó y se halló en blanco y apaleado.».6 La ruptura con la interpreta-
3 Utilizo la terminologia de Gerard Genette: Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Editions du Seuil (Points) 1992 (1982), P. 435.
4 Stephen Greenblatt: Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare. Chicago/ Lon- don: The University of Chicago Press 1980, pp. l-9. Véase también nota 15.
5 Sebastian de Covarrubias: Tesoro de la lengua castellana o española. Barcelona: Alta Fulla 3 1998 (1 1611), p. 944.
6 Sebastian de Covarrubias: Tesoro, p. 944.
ción analógica no puede ser más evidente; según ésta, el perro que ha soñado con la carne, al despertar no debería recibir palos sino la misma came.
Por supuesto los Siglos de Oro no son puramente racionales. Se trata más bien de una etapa de cambio de paradigma epistemológico, en la cual los dos modos de pensar coexisten chocando el uno contra el otro. Esta colisión Michel Foucault la describe en su famoso capítulo sobre Don Quijote.' Habla de una epistemé de la ana-logía y otra de la representación. La diferencia entre estos dos modos de concebir el mundo radica en la relación entre el signo y su significado. Mientras la epistemé de la analogía presupone una correspondencia inmediata entre el signo y el significado. según la epistemé de la representación esta misma relación se define como arbitraria y accidental. Las dos concepciones del sueño que acabamos de presentar se ajustan a esta dicotomía: tenemos por un lado la analogía entre el sueño y la realidad, y por el otro la aclaración racional del sueño como un sistema pre-estructurado y representa-tivo que no tiene su correspondencia en el mundo exterior al sujeto que sueña.
Debido a esta doble cara, el sueño tiene en la época pre-modema una ontología inestable. Deja de garantizar su significado providencial sin perderlo por completo.s En esta constelación insegura surge el mundo onírico como espacio libre de esto que Hans Blumenberg llama una <realización individual>.9 El personaje más conocido en este sentido es probablemente Don Quijote. En un famoso episodio de la novela el héroe cervantino visita la cueva de Montesinos. Allí — como el mismo relata más tar-de — se encuentra con Montesinos, un caballero encantado que le ha esperado para que dé noticia al mundo de las maravillas de la cueva. Sabemos por Sancho Panza que la experiencia de su amo es o bien un sueño o bien un trastorno mental. Pero a don Quijote, que vive en su mundo cerrado de la caballería, no le resulta nada extra-ho visitar al caballero encantado y recibir de el como misión una «hazaña solo guar- dada para ser acometida [por sul invencible corazón Más aún: don Quijote experimenta en la cueva el mundo de la caballería que ha buscado en vano por otras panes. La cueva de Montesinos se asemeja. pues. a lo que Umberto Eco llama una <allotopia>: es un mundo mágico y real a la vez., regido por una estructura y lógica di-ferente de la que conocemos, en el que suceden cosas que en me mundo de aqui no pueden o no suelen pasar." Esta allotopia es al mismo tiempo el lugar del Rietio. donde el ingenioso hidalgo se conviene totalmente en el caballero andante que quie-re ser. El sueño sirve por lo tanto corno lugar de autocreación. porque es alli donde Don Quijote logra su identidad ideal.
7 Michel Foucault: Les Mots et les Choses. Une archifoiogie dessziences humaines. Paiis Galli-mard 1966, pp. 60-91.
8 Véase Bernhard Teuber: Sprache-Körper-Traion, Zur kame‘alesken Tradition in c'er romanis-chen Literatur aus fruher Neuzeit. Tubingen: Niemeyer 1989. pp. 238-243.
9 Hans Blumenberg: «Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans», m Hans-Robert JauB (ed.): Nachahmung und Illusion. München: Fink 1969. pp. 9-27.
10 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes. Di-rigida por Francisco Rico con la colaboración de Joaquin Forradellas. Estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona: Instituto Cervantes Critica 1998, p. 819. Véase también Ia interpretación dc Bernhard Teuber. Sprache-Körper-Traum, p. 266-271.
li Umberto Eco: «I mondi del la fantascienza», en id.: Sugli specchi e altri saggi: il segno. Ia rap-presentazione, ¡ilusione. I *immagine. Milano: Bompiani 1985, p. 174.
482 Jing Xuan Calderón y el cine 483
HI todos los que viven sueñan. (vv. 1126-1149)
Con los aspectos hasta ahora referidos, podemos describir La vida es sueño como un ingenioso juego con el significado del sueño. La condición básica de este juego, cla-ro está, es la ontología inestable que permite que el sueño se entienda ya como pre-monición ya como ilusión. El rey Basilio es un auténtico maestro en instrumentalizar esta ambivalencia según le hace falta. Vamos a mirar primero el as-pecto analógico del que se aprovecha con gran soltura en su discurso frente a la corte polaca. En este caso se trata de dos asuntos: primero, hacer público el secreto de su hijo, y segundo, justificaria doble violación de la ley. El encarcelamiento del prínci-pe heredero y el engaño al pueblo con un decreto que anunció la muerte de éste son dos hechos ilegales, los cuales Basilio presenta ahora como único recurso para evitar que el pueblo polaco cayera bajo el poder de un monarca tirano. Su base argumenta-tiva es un sueño de su esposa, relatado por 61 mismo años después de la muerte de ella. Cuenta Basilio que la reina preñada había soñado con su propia muerte, y cuan-do ella murió en el parto, él dio por cumplida la pesadilla de la difunta. Según el rey, este sueño supuestamente premonitorio, junto con el eclipse y el terremoto sucedido en el día del nacimiento de su hijo, son signos nefastos que predican las futuras des-gracias del país y su propio destronamiento. Los sucesos contados porei rey no com-prueban, claro está, que Segismundo sea de hecho un tirano. Pero con la explicación analógica del sueño, Basilio sí logra estigmatizar a su hijo como un monstruo huma-no que ya cometió el matricidio", y así hace plausible que Segismundo sería un peli-gro fatal para el reino. De este modo llega a convencer a la corte de que el encarcelamiento del príncipe fue una prevención necesaria y prudente.
Sin embargo, pronto sabemos que el rey no es nada supersticioso. Encarga a Clotaldo narcotizar a Segismundo con drogas bien fuertes antes de su prueba en pa-lacio. Cuando Clotaldo le pregunta porqué ha querido que traiga a su hijo adormeci-do, Basilio le responde de la siguiente manera:
Si 61 [Segismundo] supiera que es mi hijo hoy, y mañana se viera segunda vez reducido a su prisión y miseria cierto es de su condición que desesperara de ella porque sabiendo quién es, ¿qué consuelo habrá que tenga? Y así he querido dejar abierta al daño esta puerta de decir que fue soñado cuando vio. [...] y hará bien cuando lo entienda; porque en el mundo, Clotaldo,
12 «[N]ació Segismundo, dando / de su condición indicios, / pues dio la muerte a su madre,» (vv. 702-704).
Aqui discurre el rey de manera racional, sin reconocer la analogía entre el sueño y la realidad ni aceptar que el sueño tenga significado alguno. Lo que fue suficiente para encerrar a su hijo recién nacido pierde todo el sentido cuando se trata de negar a Segismundo cualquier indicio de su identidad verdadera. Como vemos, Basilio sabe bien aprovecharse de la ontología insegura del sueño. Así que está perfectamente preparado para el caso de que Segismundo fracase en la prueba. Este entonces de-mostrará públicamente su natural maligno, y será apartado para siempre del trono. Sólo con este resultado el rey puede justificar sus pasados actos ilegales. Además, toma la cautela para el futuro, porque Segismundo, creyendo un sueño su experien-cia en palacio, nunca reclamaría su derecho natural.
A pesar de su astucia el rey sólo consigue un éxito parcial. Cuando despierta de nuevo en la torre, Segismundo cree que ha soñado y decide resignarse — «pues repri-mamos / esta fiera condición, / esta furia, esta ambición,» (vv. 2148-2150) —, porque ha llegado a la conclusión: «que el vivir sólo es soñar; / [...] y en el mundo, [...] / to-dos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.» (vv. 2154-2175). Pero en este momento ya entiende demasiado para lo que quería su padre. Basilio esperaba que su hijo se sometiese a su suerte y se quedase tranquilo en la cárcel para siempre. Para eso debería saber diferenciar la realidad, que es su vida en la prisión, del sueño, que es lo que ocurrió en palacio. Segismundo en cambio mezcla las dos cosas, igualando el vivir con el soñar. Un desengaño tal, aunque parece totalmente pesimista, lleva en sí una lógica dinámica que podría convertir la resignación en revolución. Compren-deremos la implicación del desengaño segismundiano, si leemos con atención su ex-presión, «que el hombre que vive, sueña / lo que es hasta despertar.» (vv. 2156-2157) y lo que más tarde añade: «Yo sueño que estoy aquí, / destas prisiones cargado; / y soñé que en otro estado / más lisonjero me vi.» (vv. 2178-2181). Segis-mundo concibe su estado actual como otro sueño, y el vivir significa para 61 soñar con diferentes estados de ser — en su caso, estar en un momento prisionero y en el otro príncipe. Como la vida es sueño, soñar con los cambios de identidad se iguala a vivirlos. Con esta conclusión Segismundo llega a ser consciente de la mudanza constante de lo que es, o sea, de su identidad social. Desde este punto de vista pode-mos captar su desengaño como una experiencia de contigencia", pues para Segis-mundo ni la vida ni el sueño son determinados por una necesidad providencial. Al contrario, ambos significan la posibilidad de cambio, de tomar diferentes papeles sociales. Esta experiencia de contingencia es la preparación mental adecuada para su actuación futura, cuando el pueblo rebelde penetra en la torre y le ofrece la oportuni-dad de liberarse. Al principio Segismundo permanece en una actitud resignada. Cree soñar otra vez, y defendiéndose de las «sombras» (v. 2323) e «ilusiones» (v. 2328) rehusa el mandato que le ofrecen los rebeldes. Sin embargo, cuando un rebelde le su-
13 La contingencia, según Aristóteles, se refiere a la posibilidad de que un hecho pueda ser de otra manera a como lo es en la actualidad. Véase Franz Josef Wetz: «Die Begriffe <Zufall> und <Kontingenz>», en Gerhart v. Graevenitz/ Odo Marquard (eds.): Kontingenz. München: Fink 1998, pp. 27 y ss.
484
Jing Xuan
Calderón y el cine 485
giere que su sueño podría haber sido un anuncio, Segismundo ya no puede rechazar Ia tentación. Contesta al soldado rebelde:
Dices bien, anuncio fue; y caso que fuese cierto, pues que la vida es tan corta, soñemos, alma, soñemos otra vez; (vv. 2356-60)
En este momento Segismundo se muestra un hijo digno de su padre, pues tiene Ia misma habilidad de jugar con la ontología inestable del sueño. Hace un rato ha in-sistido en la vanidad del sueño apoyándose así en la episteme de la representación. Ahora al afirmar la función adivinatoria re-activa el modelo analógico. Este cambio de opinión da el impulso decisivo: su actitud pasiva, la cual le hubiera llevado a pa-sar toda la vida en la cárcel se desvanece inmediatamente, frente a la posibilidad de tomar parte activa en su liberación. Aunque todavía está prisionero, no oculta lo que quiere soñar, cuando declara: «A reinar, fortuna, vamos;» (v. 2420). No obstante, hay que tener en cuenta que cualquiera puede soñar que es un príncipe e interpretarlo luego como anuncio, lo cual quiere decir, que el sueño no garantiza la legitimidad de Segismundo. Viéndolo así, lo que proclama no es nada menos que un golpe de esta-do. De ahí la consigna que da a sus seguidores: «atrevámonos a todo.» (v. 2372). La premisa de tal audacia — no lo olvidemos — es justamente su desengaño, según el cual vida y sueño son lo mismo, y el sueño iguala a la posibilidad de vivir una vida alter-nativa.
Como se ha visto, en La vida es sueño el sueño puede ser un instrumento de ma-nipulación estratégica, como es el caso del rey, o la base de una reacción táctica l4, tal como la comprende Segismundo. A pesar de esta sutil diferencia, el sueño significa para ambos personajes la posibilidad de un <self-fashioning> I5: la creación de una realidad nueva en torno al propio yo. Para aclarar el caso de Basilio conviene que nos acordemos de una circunstancia histórica. La sucesión es uno de los asuntos principales de la monarquía y requiere un cuidado lo más estricto posible. Por eso, Juan de Mariana, en su libro de enseñanza para Felipe III, subraya que a «nadie es lí-cito alterar las leyes a las que sujeta la sucesión sin consultar la voluntad del pue-blo».16 Ahora bien, con el primer y secreto encarcelamiento del príncipe heredero el rey hace justamente posible un cambio de sucesión. Ejerce un poder absoluto que se-gún la ley no posee y decide legibus solutus.17 Bajo tal enfoque el pretendido sueño
14 Para la diferencia entre estrategia y táctica véase Michel de Certeau: L 'invention du quotidien. I: Arts de faire. Paris: Folio 1990 (1980), pp. 60 y ss.
15 El término se entiende aquí en su sentido básico como «forming the Self» (Stephen Greenblatt: Renaissance Self-fashioning, p. 2). Greenblatt caracteriza el self-fashioning en la época rena-centista como un proceso complejo y dialéctico, ya que la construcción de identidad tiene que situarse en un contexto histórico-cultural concreto y está siempre estrechamente vinculada con los mecanismos de control de la sociedad en cuestión.
16 Juan de Mariana: La dignidad real y la educación del Rey (De rege et regis institutione). Ma-drid: Centro de estudios constitucionales 1981, p. 52.
17 En su libertad ilimitada de tomar decisiones políticas Basilio es comparable con los reyes en Gorboduc (1562)y King Lear (1604/1605) de Norton y Sackville y de Shakespeare respectiva-
de la reina muerta puede leerse como una invención del rey, una primera maña para convertirse de hecho en un monarca absoluto. Segismundo, en cambio, se apoya en otro <sueño> inventado por su padre, que es la prueba en palacio. Lo interpreta como premonitorio para justificar su empresa de ganarse el derecho de sucesión sin estar seguro de su legitimidad. En cierto modo, ambos pretenden ser «hijo[s] de sus obras»18 en el sentido cervantino, y la ontología inestable del sueño les ofrece la oca-sión apropiada.
IV
Abre los ojos también recurre al motivo de la autocreación por medio del sueño. El protagonista, Cesar, es rico, joven y guapo. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando era niño, y la única ocupación que conocemos de el son las mujeres. Tiene fama de no acostarse nunca dos veces con la misma mujer. Sin embargo, cuan-do empieza la película ya ha violado el tabú. Lo vemos con Nuria, una chica algo ob-sesiva y experta en el arte erótico, con la que ha pasado por lo menos dos noches. Pero pronto aparece Sofia, una joven actriz que su mejor amigo Pelayo trae a su fies-ta de cumpleaños. Nuria también está allí, y bajo el pretexto de que le persigue, Ce-sar se escapa con Sofia. Los dos pasan la noche en casa de ella, charlando, jugando a juegos infantiles y viendo la tele. No hacen el amor, pero Cesar se enamora de Sofia. A la mañana siguiente, al salir, Cesar se topa con Nuria que le ha perseguido hasta allí. Desafiándole — «¿Tienes miedo?» — consigue que Cesar acepte la propuesta de hacer el amor con ella por última vez. Cesar sube al coche de Nuria sin disimular su
disgusto y fastidio. De repente Nuria acelera, y unos segundos después el coche sale de la carretera, da varias vueltas y explota. Nuria muere en el accidente y Cesar que-
da desfigurado. Cuando sale del hospital intenta reanudar su contacto con Sofia. Pero ella está con Pelayo y no quiere saber nada de el. Una noche sale con Sofia y Pe-layo y se emborracha en una discoteca. Cuando los dos le abandonan en la calle, se
cae y se queda dormido bajo una farola. Al despertarse su vida cambia radicalmente
de rumbo. Ahora los medicos logran recuperar su cara, y ya no le cuesta nada guitar-
le la novia a su mejor amigo. AI fin Cesar y Sofia están juntos en la cama. Pero la fe-
licidad no perdura. Una noche Cesar se despierta y la chica a su lado es Nuria. Le
grita: «qué has hecho con Sofia?» y Nuria responde una y otra vez que es Sofia. No
sólo la policía, también Pelayo le asegura que la chica a la que el llama Nuria es la
misma Sofia. Cesar no lo cree. Vuelve a casa de Sofia y todas las fotos de Sofia que
allí estaban, muestran ahora la cara de Nuria. En este momento aparece Nuria, que le
afirma que ésta es su casa. Totalmente confuso Cesar pide algo de beber, y la chica
que vuelve con el vaso de agua es Sofia. Aliviadísmo la abraza, pero mientras hacen
mente. Véase Franco Moretti: «The Great Eclipse: Tragic Form as the Deconseeration of Sove-reignty», en id.: Signs Taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Form. London: Verso 1983, pp. 42-82.
18 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha, p. 65 y 546.
486 Jing Xuan Calderón y el cine 487
el amor, Sofia vuelve a ser Nuria otra vez. Totalmente fuera de sí, César la asfixia con la almohada. Al escapar se ve otra vez con la cara de monstruo.
Hasta aquí llega la historia que cuenta César en la cárcel al sicólogo forense. Pero hay algo que le estorba, algo que no se ajusta bien, y más de una vez surge el nombre de Eli. César descubre por casualidad en una emisión de televisión que Eli es el acrónimo (LE) de una empresa llamada Life Extension y consigue que, bajo vi-gilancia, le dejen salir con el sicólogo. En la oficina de Life Extension le explican que el servicio de la empresa consiste en dar una segunda vida después de la muerte. Aparte de la congelación y la resurrección, ofrece a los que no quieren despertarse en un futuro completamente imprevisible la prolongación de la vida vivida en un sueño que el soñador puede amoldar a sus propios deseos. Es entonces cuando César pierde los nervios, baja del rascacielos a la calle y todo termina en un tiroteo con los guardias del edificio. Atravesado por una bala, el sicólogo cae encima de César. Pero después de un momento de silencio se levanta otra vez. Ya no hay absoluta-mente nadie. Los dos suben de nuevo al rascacielos vacío y en el tejado se encuen-tran con el jefe de Life Extension que revela el secreto: después de la noche en la discoteca César no volvió a ver a Sofia, ni recuperó su cara. Totalmente desesperado visitó la empresa, optó por una vida virtual y se suicidó. Por lo tanto, todo lo que ha vivido después de la noche de la discoteca es un sueño. Todos los sucesos siguientes — inclusive el personaje del sicólogo — son ficciones del soñador, que así vive la se-gunda vida tal como lo prometió la empresa. César no lo cree. El jefe lo comprueba de la siguiente manera: Sale Sofia y cuando César le pregunta quién es, ésta respon-de: «No lo sé». Ahora César está convencido y pide otra oportunidad. El jefe se la ofrece. Sólo tiene que suicidarse en el sueño para despertarse en la realidad del año 2200. César la acepta y se tira. La película termina igual que había comenzado. La pantalla queda en negro y la voz de una chica dice: «¡Abre los ojos!».
Como dijimos al principio, en una escena clave de la película se da el contrato intertextual entre Abre los ojos y La vida es sueño. Aparte de esta marcada referen-cia, existe un paralelismo aún más significativo: ambos héroes consiguen una segun-da vida gracias al sueño y pretenden crearse de nuevo en la vida onírica. Desde luego tienen problemas totalmente diferentes. Como lo hemos visto, Segismundo quiere cambiar lo que es, o sea, su papel social, mientras el dilema de César proviene de su papel sexual. Está atrapado entre dos modelos del erotismo masculino. Lo que pode-mos llamar el <amor heroico> se da si el hombre figura como conquistador erótico° y utiliza el cuerpo femenino como producto desechable. En el <amor romántico>, en cambio, la unión amorosa coincide con el matrimonio — un concepto que, como ha señalado el sociólogo alemán Niklas Luhman, vino a ser el modelo ideal de la sexua-lidad burguesa.2° La diferencia más obvia entre los dos conceptos es el pluralismo de objetos eróticos por un lado y la dedicación monógama por el otro.
19 Véase Maurice Valency: In Praise of Love. An Introduction to the Love Poetry of the Renais-sance. New York: Macmillan 1958, p. 17.
20 Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt am Main: Suhr-kamp 71994, pp. 163-196.
Ahora bien, cuando empieza la película el héroe de Amenábar ya ha perdido su identidad de amante donjuanesco. Preguntado por Pelayo, César admite de mala gana que sigue su relación sexual con Nuria. Detrás del disgusto entrevemos la ver-güenza que siente por no haber podido mantener el amor heroico. Éste se puede in-terpretar como una prisión inversa a la de Segismundo. Si al príncipe polaco se le ha quitado toda la libertad en la torre, su revenant contemporáneo es el cautivo de su absoluta libertad sexual. Por eso no le resulta nada fácil reconocer que ha repetido con la misma mujer y aceptar este hecho como el comienzo del amor romántico. El vínculo exclusivo a una sola mujer significa para 61 una subyugación fisica y emo-cional, y con ella, la reducción de su potencia sexual, pues tiene que renunciar al plu-ralismo erótico. En términos freudianos, el amor romántico implica para César el miedo de la castración. Esto se ve claramente en la imagen de Nuria. Con el pelo ne-gro corto parece una réplica de Louise Brook, el prototipo defemme fatale en la pelí-cula de Georg Wilhelm Papst, Das Tagebuch einer Verlorenen (1929). Las perlas hasta las rodillas — insignias de la seductora sin escrúpulos — están sustituidas en la obra de Amenábar por un estrecho traje rojo de estilo oriental. Nuria encarna la se-xualidad femenina con toda su agresividad. No sorprende, pues, que César intente huir de ella. Está dispuesto a probar el amor romántico, pero no con esta medrosa erotómana exótica. Prefiere a Sofia — la dulce Penélope Cruz —, una tierna morena con pelos largos y ojos de ciervo. Sofia, a la que vemos siempre en abrigos o jerseys muy anchos, personifica así la feminidad tapada por el manto negro, esperando a que Ia descubra el hombre con su varita mágica.
Después de la primera noche inocente en su casa, Cesar está, como dice, «deci-didísimo» a pasar toda la vida con Sofia. Pero la decisión será fatal. Desesperada, Nuria provoca el accidente que le deja desfigurado. Si recordamos que los padres de César murieron en un accidente de coche, en un nivel simbólico se puede interpretar como el horror a la vida matrimonial. Nuestro protagonista no está nada seguro en su nuevo papel sexual. Sabe que Sofia es actriz, y teme a la misma poderosafemme fa-tale debajo de su máscara de niña dominable. Este miedo latente sale a la luz, cuando Ias dos mujeres se desdoblan en su segunda vida. Pero detengámonos un rato más en el accidente. A consecuencia de ello, la vida sexual de César llega a un estancamien-to. Por supuesto, con una cara que él mismo llama tadel fantasma de la ópera, eso no resulta especialmente sorprendente. Pero tal estado de paralización vital se asemeja a la resignación de Segismundo en su segundo encarcelamiento después de haber fa-llado la prueba en palacio. El héroe de Calderón experimenta un desengaño al que si-gue una renuncia — aunque no duradera — de la vida activa. Por eso en un principio rechaza el mando de la sublevación. César también sufre un estado de inactividad, pero no a causa de una experiencia espiritual, sino porque no sabe qué papel sexual debe elegir. No quiere volver a la prisión donjuanesca, pero tampoco se atreve con el amor romántico. Su cara desfigurada no sólo representa la frustración sexual, sino que es la imagen temible de la impotencia.
Sin embargo, las reacciones de los dos personajes en esta fase de desorientación e inactividad son muy diferentes. Segismundo aprovecha la primera oportunidad para cambiar su estado social con una acción táctica. César, sin embargo, no es ca-
Calderón y el cine 489 488 Jing Xuan
paz de liberarse por sus propios medios. Aunque goza aparentemente de una libertad absoluta, en realidad su cuerpo, el portador de esta libertad, ya no le pertenece, por- que está amoldado a un discurso dominante2i: la libertad individual sin límite, cuya expresión más inmediata es la libertad sexual obligatoria. Esta libertad engañosa es de hecho un control total, ya que al sujeto sólo le queda la libertad de consumir, o como diría Immanuel Kant, la libertad de selección («Wahlfreiheit»), pero no el li-bre albedrío («Willensfreiheit»). César puede escoger entre todas las mujeres, pero es incapaz de decidirse por ninguna. Por lo tanto el discurso del amor heroico lo con-vierte en un inválido sexual.
Para escapar de esta prisión discursiva tiene que destruirse y dar su carne muerta a manos ajenas. Life Extension es una institución que explota el cuerpo humano. Cé-sar deja que se manipule su muerte. Intenta conseguir así un espacio donde el discur-so de la libertad obligatoria no sea ley absoluta, y donde la monogamia romántica no signifique automáticamente la castración. Al principio el sueño da el resultado de-seado: César recupera su cara antigua — en el nivel metafórico su potencia sexual—, y noche tras noche Sofia se acuesta dócilmente con él. Pero César ya estaba demasia-do condicionado cuando vivió la primera vez. La ilusión de ser libre se mantiene en el sueño a través de la inversión de poder. El objeto peligroso que reduciría su liber-tad absoluta tiene que estar bajo su control. Para conseguir eso tiene que aniquilar la ambivalencia de la mujer deseada y transformarla en un títere de sus deseos. De ahí Ia escena de amor, en la que Sofia se queda parada de repente, y le pide que le eche una moneda para que pueda moverse de nuevo. Aun así el miedo de castración le persigue con la cara mostruosa que ve en pesadillas doblemente soñadas. Con la mu-jer ideal tampoco es tan fácil: poco a poco la imagen de Sofia se convierte en la de Nuria, y así la muñeca dominada se vuelve dómina castigadora. El sueño deja de ser Ia realización del deseo, y las imágenes nacidas de su cabeza esquizofrénica empie-zan a rebelarse contra el soñador.
A César no le queda más que dar muerte al fantasma onírico. No sólo quiere pa-rar el sueño romántico que se ha welt() pesadilla. Sobre todo quiere dejar de ser li-bre, y efectivamente, el crimen le proporciona el encerramiento deseado. Allí se repite el estado de paralización, marcado por su cara desfigurada de nuevo. Pero esta vez lleva una máscara. El antifaz teatral le permite ser un personaje libre, una instan-cia que no está ni sujeta al papel sexual — la cara original — ni a la impotencia — la cara desfigurada. Además, sólo con la máscara puesta descubre el secreto de su confu-sión mental. Se da cuenta de que lo que tomó por realidad es un sueño: Su novia, su amigo, el sicólogo que le cuida como un padre todos son creaciones fantasmagóri-cas. Lo cual quiere decir que su segunda vida no depende de ningún factor exterior. Su fracaso es la ironía de la libertad absoluta. César tiene la posibilidad de crear una vida alternativa, de inventar y formar aios personajes según su deseo. Pero de esta li-bertad creativa no nacen más que marionetas hueras, sin ningún ser propio. César se da cuenta de ello en el último momento. Pide al jefe de Life Extension que aparezca
lo que está en su mente. Pregunta a su Sofia quién es, y su criatura preferida le con-testa que no lo sabe. El creador se vuelve consciente del vacío de su propia imagina-ción. No tiene más que una libertad estéril. Entonces se tira del rascacielos para empezar de nuevo. Como para Segismundo, también para César el sueño es un maestro. Lo que viene después no lo sabemos.
En cierto modo, tanto Segismundo como César son personajes emblemáticos de su tiempo. Segismundo nace de una sociedad estrictamente jerarquizada, donde cada uno tiene su lugar fijo. Sin embargo, no se deja encarcelar para siempre en su cuna-tumba, y combate al poderoso opresor que se la preparó. Mientras el héroe ba-rroco triunfa en su lucha activa, el sujeto contemporáneo sólo es capaz de escapar a su dilema con autodestructiva pasividad. Aunque el leit-motiv de La vida es sueifo sirva para ambos personajes, lo que significa para cada uno es justamente lo contra-rio. Segismundo logra vivir su sueño de principe heredero. Para César, el sueño no cambia la vida, sino que la repite de una manera aún más inquietante, y cada fase ter-mina con el fracaso de la muerte. La comedia de Calderón, a pesar de su fama de ser obra ejemplar de desengaño, deja la puerta abierta a una liberación personal: pone el ejemplo de una <realización individual>, y, lo es más importante, no la rechaza como ilusoria. No importa que Segismundo no sepa distinguir entre sueño y realidad, el público real sí lo sabe y no duda en ningún momento que el héroe conquista su <nue-va> identidad de verdad. La película de Amenábar, en cambio, mantiene la incerti-dumbre — tanto para el protagonista como para el público real — hasta los últimos cinco minutos. Además, en vez de guitar la sensación de angustia, las aclaraciones del jefe de Life Extension tal vez la intensifique, e inevitablemente el espectador se pregunta ¿y si todo ha sido un sueño y no sólo la segunda parte? Esto significa tam-bién que lo que aquí queda en tela de juicio ya no es la ontología del sueño, sino la de Ia misma vida. La exclamación segismundiana, «soñemos, alma, soñemos / otra vez; [...]» (vv. 2359-2360) afirma la audacia de realizar en el sueño lo imposible. En vez de fomentar una desilusión sumisa, el desengaño calderoniano desmiente, pues, la creencia en una estructura de poder inalterable. El hombre de finales del siglo veinte tiene toda la razón de ser más pesimista. Igual que César está perdido en el laberinto de sus deseos, ya que hasta el terreno más íntimo del individuo, su conducta sexual, está determinado por el discurso pre-establecido y ubicuo de acuerdo con la ley del consumo: Al sujeto de nuestro tiempo se le ofrece una inmensidad de objetos accesi-bles, pero su vida interior e imaginativa es igual de vacía y prefabricada que los pro-ductos que consume. A diferencia de la cuna-tumba de Segismundo, el dominio discursivo de hoy es todavía más dificil de romper. Desde este punto de vista, el títu-lo de la película no parece nada casual. Abre los ojos persigue el fin de desengañar, de despertar a los coetáneos, soñadores de la ilusión de una libertad absoluta que sólo los llevará al vacío absoluto.
21 Utilizo el término aqui en el sentido de Michel Foucault como norma exclusiva de pensar y de actuar. Véase Michel Foucault: L'ordre du discours. Paris: Gallimard 1972, pp. 11 y 23.
490 Jing Xuan
Bibliografia
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño. Edición de Ciriaco Morón. Madrid: Cátedra 23 1 996.
Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por Francisco Rico con la colaboración de Joaquin Forra-delias. Estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona: Instituto Cervantes/ Critica 1998.
Blumenberg, Hans: «Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans», en Hans-Robert Jauß (ed.): Nachahmung und Illusion. München: Fink 1969, pp. 9-27.
Campbell, Ysla: «Estoicismo y transgresión ideológica en La vida es sueño», en Manfred Tietz (ed.): Texto e imagen en Calderón. Undécimo coloquio anglo-germano sobre Calderón. St. Andrews, Escocia, 17-20 Julio de 1996. Stuttgart: Franz Steiner 1998, pp. 75-86.
Certeau, Michel de: L 'invention du quotidien. I: Arts de faire. Paris: Folio 1990 (1980).
Covarrubias, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española. Barcelona: Alta Fulla 1998 (1611).
Eco, Umberto: «I mondi della fantascienza», en id.: Sugli specchi e altri saggi: il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine. Milano: Bompiani 1985,
pp. Foucault, Michel: Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines.
Paris: Gallimard 1966.
Foucault, Michel: L'ordre du discours. Paris: Gallimard 1972.
Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Editions du Seuil (Points) 1992 (' 1982).
Greenblatt, Stephen: Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare. Chicago/ London: The University of Chicago Press 1980.
Lipmann, Stephen H.: «Segismundo's Fear at the End of La vida es sueño», en: Mo-dern Language Notes 97 (1982), pp. 380-390.
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt am Main: Suhrkamp 7 1994.
Mariana, Juan de: La dignidad real y la educación del Rey (De rege et regis institu-tione). Madrid: Centro de estudios constitucionales 1981.
Moretti, Franco: «The Great Eclipse: Tragic Form as the Deconsecration of Sove-reignty», en id.: Signs Taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Form. London: Verso 1983, pp. 42-82.
Teuber, Bernhard: Sprache-Körper-Traum. Zur karnevalesken Tradition in der ro-manischen Literatur aus frillier Neuzeit. Tübingen: Niemeyer 1989.
Calderón y el cinc 491
Valency, Maurice: In Praise of Love. An Introduction to the Love Poetry of the Re-naissance. New York: Macmillan 1958.
Wetz, Franz Josef: «Die Begriffe <Zufall> und <Kontingenz»), en Gerhart v. Graeve-nitz/ Odo Marquard (eds.): Kontingenz. München: Fink 1998, pp. 27-34.
-14
Calder& y el cine 491
490 Jing Xuan
Bibliografia
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño. Edición de Ciriaco Morón. Madrid: Cátedra 731996.
Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por Francisco Rico con la colaboración de Joaquin Forra-dellas. Estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. Barcelona: Instituto Cervantes/ Crítica 1998.
Blumenberg, Hans: «Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans», en Hans-Robert Jauß (ed.): Nachahmung und Illusion. München: Fink 1969, pp. 9-27.
Campbell, Ysla: «Estoicismo y transgresión ideológica en La vida es sueño», en Manfred Tietz (ed.): Texto e imagen en Calderón. Undécimo coloquio anglo-germano sobre Calderón. St. Andrews, Escocia, 17-20 Julio de 1996. Stuttgart: Franz Steiner 1998, pp. 75-86.
Certeau, Michel de: L 'invention du quotidien. I: Arts de faire. Paris: Folio 1990 (1980).
Covarrubias, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española. Barcelona: Alta Fulla 1998 (1611).
Eco, Umberto: «I mondi della fantascienza», en id.: Sugli specchi e altri saggi: il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine. Milano: Bompiani 1985,
Foucault, Michel: Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard 1966.
Foucault, Michel: L'ordre du discours. Paris: Gallimard 1972.
Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil (Points) 1992 (1 1982).
Greenblatt, Stephen: Renaissance Self-fashioning. From More to Shakespeare. Chicago/ London: The University of Chicago Press 1980.
Lipmann, Stephen H.: «Segismundo's Fear at the End of La vida es sueño», en: Mo-dern Language Notes 97 (1982), pp. 380-390.
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt am Main: Suhrkamp 71994.
Mariana, Juan de: La dignidad real y la educación del Rey (De rege et regis institu-tione). Madrid: Centro de estudios constitucionales 1981.
Moretti, Franco: «The Great Eclipse: Tragic Form as the Deconsecration of Sove-reignty», en id.: Signs Taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Form. London: Verso 1983, pp. 42-82.
Teuber, Bernhard: Sprache-Körper-Traum. Zur karnevalesken Tradition in der ro-manischen Literatur aus frillier Neuzeit. Tübingen: Niemeyer 1989.
maurice: bt Praise of Lave An the Love Poem, of •
• iiikaance.' sew Yak: Mamullan
vow rase .4415Wc Ticg: ZarhiL -und ,<KcEntingenzt»»,earGerhari. . Graevc • skew° wiErquardL:rrazrzrrr... Mbnchen: Fink 114.g.k pp.