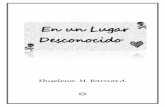"Avanzando a ciegas”: estudio comparado, desde el punto de vista de la teoría del trauma, de la...
-
Upload
sorbonne-fr -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Avanzando a ciegas”: estudio comparado, desde el punto de vista de la teoría del trauma, de la...
« AVANZANDO A CIEGAS": ESTUDIO COMPRARADO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
TEORÍA DEL TRAUMA, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJESY ESPACIO URBANO EN SI TE DICEN QUE CAÍ (JUAN MARSÉ) Y
NADA (CARMEN LAFORET)
Natalia NUÑEZ-BARGUEÑOUniversité Sorbonne (Paris IV)
Nada de Carmen Laforet y Si te dicen que caí de Juan Marséson dos de las novelas más célebres de la literaturapeninsular. Aunque ambas coinciden en el tema principal dela narración (la guerra civil y sus consecuencias inmediatassobre la ciudad de Barcelona y en especial sobre sushabitantes), cada una lo hace desde una perspectivadiferente, lo que se refleja también en su distinto uso detécnicas literarias para utilizadas para construir la trama.La razón de esta diferencia se encuentra en el efecto queejerce la censura sobre ambos escritores, y por extensiónsobre sus respectivas obras, tanto a nivel personal (dereprensión interna), como a nivel social (de reprensiónpolítica). Así, mientras que la censura externa estabamarcada por los dictados de las nuevas leyes franquistas,tales como la Ley de Prensa de 1938 y la Ley deResponsabilidades Políticas de 1939, la censura interiorestaba regida por otro tipo de mecanismos más complejos ysutiles. En particular, me refiero aquí a un tipo de censurapsicológica: la derivada de la experiencia traumática. Eneste trabajo voy a analizar la importancia que ambos tiposcensura tienen sobre la construcción de los personajes, y enparticular, su relación con el retrato que ambos autoreshacen de la ciudad de Barcelona, y como ésta sirve paracomplementar dicha construcción.
El trauma es una problemática que abarca toda la obrade Freud desde, por ejemplo, su reacción a los costespsíquicos de la Primera Gran Guerra en “De guerra y muerte”
1
a su personal interpretación del nacimiento del judaísmo en“Moisés y la religión monoteísta”. El evento traumático secaracteriza por la experiencia intensa de acontecimientossúbitos y/o catastróficos. La intensidad de dichaexperiencia es tal que se produce un colapso temporal de losmecanismos de defensa y la subsecuente disociación en elsujeto, es decir, entre el yo que experimenta la acción, yel yo que es incapaz de dotar esa experiencia designificación y por tanto de asimilarla. En otras palabras,se produce lo que Cathy Caruth, siguiendo las teorías delpropio Freud, ha denominado como “la experiencia fallida deltestigo” (collapse of witnessing1). Por consiguiente, larespuesta a la experiencia traumática quedaría dividida entres movimientos: un primer momento de recepción yexperiencia fallida; un segundo de latencia en que seproduce la represión y el olvido aparente del mismo; y untercero en el cual la herida que este evento ha dejado sobrela psique de la persona regresa al sujeto, y se manifiestaen la repetición compulsiva y literal dicha experienciatraumática.
Recientes estudios, y en particular el excelentetrabajo de Joan Ramon Resina y Jo Labanyi2, han rescatadoesta noción del psicoanálisis, junto a la noción del“espectro” derrideriana para entender la ambivalentereacción que se produce con la llegada de la democracia paracon la memoria traumática de la Guerra Civil, y los efectosde la represión franquista, es decir, para explicar los dos
1 Cathy, Caruth. Trauma: Explorations in Memory. Baltimore: Johns HopkinsUniversity Press, 1995.2 Ver: Joan Ramón Resina. Burning Darkness: half a Century of Spanish Cinema.
Albany: SUNY, 2008 y Idem. Dismembering the Dictatorship: The Politics of Memory inthe Spanish Transition to Democracy Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 2000, “Memoryand Modernity in Democratic Spain: The Difficulty of Coming to Termswith the Spanish Civil War”. Poetics Today 28 (2007), p. 89-116 y Idem.“History and hauntology; or, what does one do with the ghosts of thepast? Reflections on Spanish film and fiction of the post-Francoperiod”. Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory since the SpanishTransition to Democracy, Ed. Joan Ramón, Resina. Amsterdam-Atlanta: Rodopi,2000.
2
principales momentos, de instauración y consolidación, delrégimen democrático, a saber, un momento inicial de censurapropiciado por el llamado “pacto del olvido” y caracterizadoculturalmente por la amnesia de la movida, y la subsecuenteexplosión legal, mediática y cultural de la pulsión derecobrar e imaginar el pasado censurado, momento que estaríamarcado por la “Ley de la Memoria Histórica” y los debatesen torno a la misma. Del mismo modo, la existencia delperiodo de latencia puede explicar las reacciones, y losretratos tan dispares que Carmen Laforet y Juan Marsé tienenante el mismo momento de la historia reciente de la ciudadde la cual ambos son oriundos. Si, como explica Caruth, “elpoder histórico del evento traumático no reside únicamenteen la repetición del mismo tras la primera etapa de aparenteolvido, sino, más significativamente, en que es solamentegracias a ese olvido necesario que se produce la impresiónde la experiencia traumática3”, la importancia de ambasnovelas residiría precisamente en que ambas retratan elestadio medio y final del que sin duda es el eventotraumático por excelencia en la historia contemporánea delpaís.
En un contexto de fuerte represión política, y en elcaso particular de Laforet, de represión personal (comoCaballé y Rolón argumentan en su libro del 2009, laescritora fue “una mujer en fuga4”) el espacio urbanoprincipalmente, pero como contrapunto también el doméstico,adquieren una importancia capital a la hora de construirpersonajes5. Como veremos en esta presentación, en ambas3 Cathy Caruth. Op. Cit. p.8: “The historical power of the trauma is notjust that the experience is repeated alter its forgetting, but that itis only in and through its inherente forgetting that it is firstexperienced at all”.4 Carles Geli. “Todo sobre la chica de “Nada”, www.elpais.es Barcelona -15/05/20105 Ver Javier, Munoz-Basols “Topografía e hipotiposis: Dos tipos de'rebeldía descriptiva' con un propósito conjunto en Nada de CarmenLaforet” Neophilologus, vol. 89, no2, (2005) p. 235-248; y Adriana E.Minardi “Trayectos urbanos: paisajes de la postguerra en Nada, de CarmenLaforet: El viaje de aprendizaje como estrategia narrativa” Espéculo.Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid numero 30.
3
novelas la ciudad de Barcelona no se utiliza como un merotransfondo para la acción, sino que toma la importancia deun personaje, e incluso llega a convertirse en el personajeprincipal de la misma. Sobre la metrópolis se proyectaránsentimientos de los personajes, censuras y traumashistóricos, síntomas sociales y luchas de poder. Dado ellímite de extensión de este trabajo cabe solo mencionar undetalle capital para comprender la importancia que adquiereel espacio urbano en la literatura de la posguerra: laciudad se construye como la antítesis o distopia del mundorural el cual es idealizado por la ideología franquistadurante los llamados “años del hambre6”. Como el historiadorBalfour argumenta, esta sublimación del espacio ruralasociado a la celebración de la España católico-medieval, esuna “huida de los dilemas de la modernización, puesto queéstos amenazaban con mayor intensidad la autonomía de la quedisfrutaba la pequeña burguesía, grupo social que seencontraba atrapado entre la revuelta de las clases bajas yla expansión del capitalismo7”. En este contexto el campo“sus rituales, la cultura de paternalismo medieval en tornoal señor y al párroco” se convierten en “baluartes contralos efectos corrosivos que la industrialización y laurbanización tienen sobre la moral8” (Balfour 31).
Como ya se ha dicho Nada y Si te dicen que caí tienen encomún tanto el periodo histórico que retratan, como laciudad en que se sitúan sus tramas; y sin embargo larepresentación que de ese período construyen ambos autores6 Ver Nathan E. Richardson. Postmodern Paletos. Immigration, Democracy, andGlobalization in Spanish Narrative and Film, 1950-2000. Bucknell University Press,2002.7 Sebastian Balfour. “The Loss of the Empire,Regenerationism, and theForging of a Myth of National Identity” Eds. Helen Graham and Jo Labanyi Spanish Cultural Studies: anintroduction. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996, p. 31:“a flight from the dilemmas of modernization which increasinglythreatened the autonomy of the petty bourgeoisie, caught between therevolt of the lower classes and the speread of capitalism”. 8Idem: “the familiar social structures of the countryside, its rituals,the old paternalism of landlord and priests…were seen as bulwarksagainst the corrosive moral effects of industrialization andurbanization”.
4
es muy diferente. Vamos a pasar a considerar en detalle lasrazones de dicha divergencia.
Para empezar, el hecho de que cada novela se escriba ypublique en fechas y lugares distintos es fundamental: lanovela de Laforet fue publicada en 1945 en Barcelona y la deMarsé en 1973 en México. Esta diferencia cronológica ygeográfica en la producción tiene consecuencias crucialessobre la manera en que ambos textos construyen tanto a suspersonajes como la Barcelona de los primeros años de laposguerra. La violenta represión impuesta por el régimensobre la ciudad y las dificultades para sobrevivir quesufrían la mayor parte de sus habitantes se presentan enNada de una manera indirecta: a través de las ausencias ode las inclusiones de pequeños detalles descriptivos que nosremiten a todo un contexto histórico postraumático queenvuelve a los personajes y los espacios que éstos habitan.La novela de Marsé nos presenta los efectos nefastos de lamisma situación de penuria, marginalización y traumaspsicosomáticos descrita oblicuamente por Laforet pero de unamanera mucho más explícita. Como admite Marsé en el prólogoa la edición de 1988 de Si te dicen que caí, a diferencia de loocurre con Laforet y su primera novela, el libro de elreciente ganador del premio Cervantes (2008) se libra degran parte de la dureza de la censura franquista tanto anivel externo, como interno. A nivel externo, Marsé escribesu novela en el contexto del desarrollismo, el del “boom”económico, marcado por la llegada de los tecnócratas alpoder y la adopción de una serie de medidas con las que sebuscaba liberar y activar la economía del país, y queprodujeron, a su vez, toda una mutación de la composiciónsocial y cultural del tardo-franquismo que hoy se conocecomo “aperturismo”. Por el contrario, la novela de Laforetes contemporánea al momento histórico que en ella sedescribe, es decir, los primeros años 40, los años delhambre y la autarquía, los cuales fueron los más duros delfranquismo, y que estuvieron marcados por el protagonismo dela Falange y la subsecuente militarización de la sociedad yde las esferas pública y privada.
5
Como explica Dolgin Casado, Nada es una obracontradictoria ya que “las ambigüedades y tensionesirreconciliables nos informan del contexto sociopolítico queenvuelve la obra, en particular si se tiene en cuenta lacontradicción existente entre la perspectiva de la autora, ypor extensión de la protagonista, que lucha por disfrazaruna actitud social, política, económica y cultural, dedesconformidad con el Régimen, del cual, sin embargo,depende para ser publicada9”. Juan Marsé, por el contrario,escribe en las postrimerías del franquismo, momento en queel país se enfrentaba a capítulo de su historia sin duda demarcado carácter contradictorio, en el cual, a pesar de queel régimen franquista iba debilitándose en paralelo a lapropia consumición física del dictador, se tenía elpresentimiento de que algunos de los peores hábitos de ladictadura iban a superar la muerte del propio Franco. Elmiedo en aquel entonces era, en palabras del propio Marsé,que “la censura, que aún gozaba de muy buena salud, nos ibaa sobrevivir a todos, no solamente al régimen fascista quela había engendrado sino incluso a la tan anheladatransición (o ruptura, según el frustrado deseo demuchos)10”. Por lo tanto, el ambiente de naufragio queaparece retratado en las páginas de la novela de Marsé seorigina simultáneamente en la conjunción entre la memoriadel desaliento que caracterizó la inmediata posguerra(tiempo que retrata mayormente la trama principal de laobra), y el renovado desaliento de las postrimerías de ladictadura (tiempo en el que se escribe la obra). Ambosperíodos históricos tienen en común la producción de laasfixiante sensación de estar habitando una densa ycontradictoria atmósfera de libertad vigilada.
Además, hay que tener en cuenta la distinta posicióncomo sujetos que tienen Marsé -como escritor maduro, concuatro libros a sus espaldas, y ya en la treintena- y
9 Stacey Dolgin Casado. “Structure as Meaning in Carmen Laforet’s Nada:A Case of Self-Censorship” Ed.. Mercedes Vidal Tibbitts Studies in Honor ofGilberto Paolini. Newark: Cuesta, 1996, p.354.10 Juan Marsé. Si te dicen que caí. Barcelona: Random House Mondadori, 2003,p. 7.
6
Laforet -como escritora principiante apenas en la veintena.Por otro lado, también hay que considerar la posicióndesfavorable que tiene Laforet (en tanto que mujer, joven, ycon una opción sexual autocensurada y fuertemente rechazadapor la sociedad) durante este contexto histórico preciso,una dificultad a la que la novela hace referencia de maneraoblicua pero constante.
Después de esta corta introducción a la significacióndel contexto en la concepción de ambos textos, voy a pasar aanalizar la forma en que esta problemática que acabo depresentar se manifiesta en ambos textos.
Nada es una novela que cuenta las experiencias vividasen Barcelona por Andrea, una joven huérfana llegada a lacapital de la provincia, durante el año que pasa en casa desus familiares. En la novela la ciudad de Barcelona seconstruye principalmente a través de la confusa perspectivade la joven y a través de los ocasionales comentarios de sualter ego adulto, el cual funciona en la novela como unaespecie de censura interna. La imagen idealizada que Andreatiene de la Barcelona de su niñez se ve fuertementecontrastada con la experiencia del presente de la ciudaddurante la posguerra. Barcelona se revela como unametrópolis profundamente dividida entre los vencidos y losvencedores; el contraste entre la vida de los primeros,destrozada por las negativas secuelas psicológicas derivadasde la guerra y de las condiciones de carencia de los añosdel hambre, y la tranquilidad de los segundos, estructura latotalidad de la novela.
Los primeros momentos de la llegada de la joven aBarcelona denotan una cierta ambivalencia hacia la ciudad.Esta ambivalencia que se mantiene hasta el final del texto.La protagonista alterna así entre la huída a un recuerdoidealizado de la Barcelona de su niñez, y la experienciamelancólica de la ciudad en el momento narratológico en quetiene lugar la trama. En su primer despertar en laresidencia familiar en la calle Aribau, Andrea rescataimágenes de pasadas visitas a la casa de su abuela. La jovenrecuerda que cuando tenía apenas siete años, Barcelona erauna ciudad moderna y excitante, en la que había “mucha gente
7
bebiendo refrescos en un café… las grandes tiendasiluminadas, los autos, el bullicio11”La descripción resaltala ciudad como un lugar lleno de vida, un lugar que Andreaparecía sentir cercano. Lo familiar, por lo tanto, se sitúaen el pasado, en el recuerdo, y por asociación, en el pasadode la metrópolis en todo su apogeo industrial de finales desiglo diecinueve y principios de siglo veinte. Andrea relatala historia de su familia y en particular imagina la llegadade sus abuelos a Barcelona hace 50 años, probablemente en laúltima década del siglo diecinueve. Los abuelos de Andrea“estrenan” el piso de la calle Aribau, una calle que segúnnos indica la protagonista, “entonces empezaba a formarse”,en la que “había muchos solares aún” y que por “aquelentonces” estaba situada “casi en las afueras12”. La rapidezcon que la ciudad se expande, una vez liberada, en 1854, dela antigua muralla medieval, queda ilustrada en ladescripción que de la casa Aribau hace Andrea, “[c]uando yoera la única nieta… la casa… se había quedado encerrada enel corazón de la ciudad13”, es sin duda sintomática delprecipitado proceso de urbanización que acompaña eldesarrollo industrial que protagoniza la ciudad a finalesdel siglo XIX y principios del XX, un desarrollo no exentode fuertes complicaciones sociales, que sin embargo noaparecen citadas en la novela.
Al presentarnos la Barcelona de los años de crecimientoa través del punto de vista de una familia de clase media-alta barcelonesa, la novela de Laforet evita mencionar laparte más cruel de este período de progreso: los años decrecimiento fueron también años de crueles batallas porcontrolar el espacio urbano. El crecimiento urbano en elperíodo comprendido entre las dos exposiciones –laExposición Universal de 1888 y la de 1929– es el másconsiderable ya que es el que da su fisonomía a la Barcelonaactual. Este período es también el de las más intensasluchas sociales, de explosiones, de violencias que hanquedado impresas en la memoria popular, como la bomba del
11 Carmen Laforet. Nada. Barcelona: Ediciones Destino, 2003. p 21.12 Idem p 22.13 Idem p 23.
8
Liceo de 1893, las huelgas generales de 1902, 1909 (conocidacomo la “Semana trágica”), 1917 y 1919, así como lassucesivas quemas de conventos en 1835, 1909 y 193614. Desdefinales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX,Barcelona adquiere una doble fama internacional: por unlado, se la considerará una ciudad moderna y racional, “LaCiudad de Marfil” simbolizada en el trazado cuadricular delEnsanche en cuyo inicio se encuentra la casa de Andrea; porotro, se convertirá en la ciudad de la resistencia y lalucha urbana (contra el estado y contra el capitalismo), la“Rosa de Fuego”15. La crítica ha señalado la ausencia dereferencias directas al recién instaurado régimen franquistay a la fiereza de la guerra civil en Nada.16 Sin embargo, nose ha tratado en profundidad la manera en que la novelatrata igualmente con sumo cuidado las escasas alusiones alpasado anterior a la guerra civil, y en especial a la etapadel renacimiento nacionalista y las luchas obreras tancentrales en la formación de la urbe catalana, eventos quepor el contrario sí aparecen mencionados en la novela deMarsé.
Una de las técnicas que utiliza Laforet para haceralusiones indirectas a la manera en que los habitantes de laciudad subsisten bajo las adversas condiciones de los añosdel hambre es a través del establecimiento de un paralelismoentre la ciudad y la residencia familiar en la calle Aribau.En la memoria de Andrea el espacio público y el espaciodoméstico aparecen unidos por ese “oleaje entero de vida”,de “luces” y “ruidos” que “rompía contra aquellos balcones”y que “dentro también desbordaba17”. En ese pasado recientede la Belle Epoque barcelonesa, recordado con nostalgia porAndrea al principio de la novela, la vida y la energía quela joven observaba reinaba en las calles durante su niñez,14 Ver Temma Kaplan. Red city, Blue period: social movements in Picasso’s Barcelona.California: Berkley University Press, 1992, p 8; y Joan Ramon Resina.“From Rose of Fire to City of Ivory” Ed. Joan Ramon Resina Afterimage.Ithaca: Cornell University, 2003, p.8815 Joan Ramón Resina Op. Cit, p. 8816 Véase el artículo Structure as Meaning in Carmen Laforet’s Nada de Stacey Dolgin Casado y la guía crítica a la novela de Barry Jordan.17 Carmen Laforet, Op. Cit p 23
9
se replicaba en la felicidad que también inundaba elinterior de la casa familiar de la calle Aribau. Sinembargo, en el presente de la novela la joven experimentaambos espacios (la ciudad y la casa familiar) como lugaresque a pesar de ser familiares, conocidos, se revelanextraños, ajenos. El final del pasaje en que tenemos accesoal pasado de la familia de Andrea y al espacio habitado porla misma (pasaje célebre lleno de referencias a laliteratura folletinesca) tiene un tono fuertementemelancólico, casi como el de una elegía escrita para unaciudad y unos familiares que se perciben como desconocidos:“¿todo eso podía estar tan lejano?... tenía una sensación deinseguridad frente a todo lo que había cambiado18”. Lainclusión de la palabra “todo” al principio de la frasepuede entenderse como haciendo referencia no sólo a lo quesucedía dentro de la casa de la calle Aribau, pero también,por extensión, al ambiente social que envolvía al mismohogar al cual ella regresaba, como huérfana, un par de añosdespués que la Guerra Civil hubiera terminado.
De esta manera el espacio interior se presenta como unmicrocosmos familiar del macrocosmos urbano, un exterior quepor razones de censura no puede ser descrito en profundidad,pero al que tenemos acceso a través de las numerosasasociaciones inter y extratextuales. Por ejemplo, sindecirlo explícitamente el lector puede imaginar que la razónjamás explicitada por la cual Andrea es huérfanaprobablemente tenga que ver con algún oscuro episodioocurrido durante la Guerra. Dada la técnica elusiva adoptadapor Laforet para revelar indirectamente el contexto en elque se desarrolla la acción tratada en la novela, lasdescripciones de la vivienda de la calle Aribau han deconsiderarse como imprescindibles a la hora de comprender laproblemática del personaje y del espacio urbano. En sullegada a Barcelona Andrea disfruta cada momento de su viajeen “carro” de camino al que va a ser su hogar con un asombroque la hace sentirse casi como la protagonista de un cuentode hadas. La casa familiar, lejos de presentarse como aquelespacio lleno de vitalidad que ella recordaba de su niñez,18 Idem.
10
se ha convertido en toda una pesadilla, como si estuvieraencantada. La casa de Aribau está poco iluminada debido alas restricciones de luz de la época (pero esto no se nosdice, sólo se describe magistralmente), y está ocupada porseres de aspecto cadavérico que asemejan apariciones en laoscuridad. En la descripción predomina el color negro y lasasociaciones con el luto y la muerte. El olor es aputrefacción, y los muebles y hasta la presencia del gatonegro de la sirvienta evocan una casa embrujada. La novelaparece hacer referencia a la tradición del esperpento deValle Inclán, y a su equivalente visual en Goya, para crearun ambiente con marcados tonos infernales. Aunque en ningúnmomento se asocia este cambio directamente a la condición devencidos de la familia de Andrea, a un lector de aquelentonces no le sería difícil establecer la relación entre ladecadencia de la familia y su afiliación republicana. Estoqueda confirmado más tarde con los retazos sobre la vida desus tíos que recibimos a través de los diálogosprotagonizados por la abuela y la mujer de Juan, Gloria.
Por contraste, la familia de Ena y la de Pons, ambosamigos de Andrea, aparecen asociadas con el régimenfranquista, puesto que el estilo de vida que la novela lesotorga es estaba reservado exclusivamente a aquellasfamilias de la alta burguesía catalana aliadas al bandonacionalista. A diferencia de la vida sin aparentespreocupaciones que gozan las familias de los amigos deAndrea, los parientes de la joven protagonista apareceninmersos en relaciones profundamente violentas, tanviolentas como el espacio que habitan. No en vano la novelaalcanza un final trágico con el impetuoso suicidio delatormentado tío de Andrea. Continuamente se hace referenciaa la forma en que “los sufrimientos” de la guerra han dejadoprofundamente traumatizados a los inquilinos de laresidencia Aribau, así como también a la manera en que éstasheridas han trastocado gravemente las relaciones filiales,especialmente entre los dos hermanos. Como lamenta Román, eltío de Andrea: “[p]arece que el aire está lleno siempre de
11
gritos… y eso es culpa de las cosas, que están asfixiadas,doloridas, cargadas de tristeza19”.
La situación que Andrea encuentra al hogar de la calleAribau, se refleja de forma paralela en el espacio urbano.Las descripciones de la ciudad son constantes, a menudoestán marcadas por el estilo pictórico impresionista yexpresionista. Este tipo de descripciones tardo-románticasintensifican la imagen de una Barcelona melancólica, en laque conviven los fantasmas del pasado reciente, atrapadoscomo fósiles en el tejido urbano, con los espectrosresultantes de la fuerte represión que soporta la ciudad enel momento presente de la novela. Estos seres y objetosfantasmagóricos evidencian, con su perturbadora presencia,la represión oficial del pasado traumático: “el gran puertoparecía pequeño bajo nuestras miradas… en las dársenassalían a la superficie los esqueletos oxidados de los buqueshundidos en la guerra20”. De la misma manera que esosesqueletos oxidados de buques “salen a la superficie”, lamemoria de los hechos violentos vuelve para atormentar a sushabitantes y crear una sensación de lo uncanny o unheimlich21,para tomar prestado el concepto de Freud.
En su ensayo sobre el unheimlich Freud establece lacercanía existente entre el sentimiento de morbosidad que sederiva de la supresión de un afecto y la recurrenciainconsciente de dicho material reprimido, un mecanismo dedefensa que se asemeja al funcionamiento de la censuratraumática22. Lo importante del “sentimiento del unheimlich”
19 Carmen Laforet, Op. Cit. p 37.20 Carmen Laforet, Op. Cit p 135.21Unheimlich: palabra germana que describe un estado mental de encontrarseenajenado de lo familiar traducida por el mismo Freud como ‘uncanny’ eninglés, ‘xenos’ en griego (extranjero, extraño), y ‘siniestro’ enespañol. A pesar de que la traducción a la palabra siniestro se acerca ala definición del término freudiano, he optado por no traducir elvocablo que el mismo Freud utiliza, porque me parece una injusticialingüística, puesto que la palabra siniestro no guarda al completo lariqueza léxica de la palabra germana.22 Sigmund Freud. “The Uncanny” Ed. Ernest Jones. Sigmund Freud CollectedPapers. New York, Basic Books, 1959, p 394. “Every emocional affect,whatever its quality, is transformed by repression into morbid anxiety,then among such cases of anxiety there must be a class in which the
12
es que “en realidad no proviene de algo que puedaconsiderarse como novedoso o ajeno, sino más bien de lofamiliar y lo ya establecido en la mente, lo conocido sufreun proceso de dislocación facilitado por la represión23”Estas observaciones sobre el unheimlich establecen unarelación de semejanza entre la sensación que a menudo tieneAndrea al caminar por las calles de Barcelona, ciudad en laque, al igual que ocurre en el hogar de los vencidosrepresentado aquí por el inmueble de la calle Aribau: lofamiliar se vuelve ajeno debido a la represión interna yexterna a la que están sujetos tanto la urbe, como sushabitantes. Así podemos establecer una relación entre lamención de los esqueletos de los barcos en el puerto, y lasensación de impotencia y extrañamiento que invade a lajoven Andrea al enfrentarse por primera vez a “aquellaspersonas desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, misparientes24” (mi cursiva). Si cuando Andrea describe susfamiliares comparando sus “alargadas, quietas y tristes”figuras (descripciones que nos recuerdan a las figuras delGreco) con “luces de un velatorio de pueblo25”, el mismosentimiento de morbosidad y extrañamiento se repetirá en elmomento en que la novela incluye la única mención panorámicade la ciudad. En ésta solamente se destacarán “losesqueletos oxidados de los buques hundidos en la guerra” delpuerto, y la presencia funesta del Cementerio Sudoeste, enla parte posterior de Montjüic, del cual se desprende el“olor de melancolía frente al horizonte abierto del mar26”.En la historia de Barcelona la significación de Montjüic esparadigmática. Es el monte-cicatriz, emblemático por su serel lugar desde dónde históricamente se desataba la violenciaoficial sobre la metrópolis revolucionaria. El sentimientode “ansiedad morbosa” para utilizar las palabras de Freud, ode “melancolía”, para utilizar las de Laforet, que invade ala protagonista no se deriva simplemente de la asociaciónque del puerto se hace con la muerte, ejemplificada en elanxiety can be shown to come from something repressed which recurs”.23 Idem.24 Carmen Laforet, Op. Cit., p 1525 Carmen Laforet, Op. Cit., p 1726 Carmen Laforet, Op. Cit., p 135
13
cercano cementerio, sino del resurgir del material históricoreprimido que une estos espacios, y que se manifiestasimbólicamente a través de los oxidados esqueletos de losbuques hundidos en el puerto: por un lado, durante laguerra, el gran número de personas sacrificadas durante losbombardeos que gracias a la ayuda internacional efectúan losnacionalistas sobre la ciudad; y por otro lado, tras lainvasión y doblegación de la urbe por las tropasnacionalistas, los fusilamientos en el castillo de Montjüicy las fosas comunes que marcan siniestramente el citadocementerio27.
Pasemos ahora a considerar la Barcelona y su relación alos personajes en la obra de Marsé. La novela se inicia conun evento traumático, la muerte de Java, un antiguo conocidodel protagonista de la novela, Ñito. Es este evento queprovoca la vuelta del material histórico y personalreprimido. Marsé hace uso de una técnica propiamentecinematográfica, el flashback, cuya estructura es similar ala de la memoria traumática, para provocar el sentimiento deposesión por los fantasmas del pasado que experimenta unsujeto sometido a un desorden postraumático. Como resultado,la narración de los hechos se construye deliberadamente demanera caótica: contamos con varios narradores, cuyaidentidad a veces es conocida por el lector y otrasindeterminada. Este desorden aparente que produce el efectopor un lado de estar asistiendo a un proceso de libreasociación ideas mental, y por otro, la sensación de que elpersonaje principal de la novela no es individual sinoplural, ya que no hay un solo narrador, sino una extrañasinfonía de voces narrativas gracias a las cuales la novelaadquiere una calidad heteroglósica, para citar el conceptooriginal de Mijaíl Bajtín y retomado por Kristeva.Consiguientemente, en realidad el protagonista no es Ñintoper se, sino más bien el contexto en que se desarrolló suniñez, es decir, el barrio del Guinardó, y por extensión, la27 Otro retrato magistral de dicha historia violenta y de otro tipo decensura franquista, la del proceso de modernización superficial llevadoa cabo en los años del desarrollismo con el fin de promover el turismoeuropeo, la encontramos en la visita del protagonista de la novela deJuan Goytisolo Señas de Identidad al castillo de Montjüic.
14
Barcelona de la posguerra. En ese respecto podemos afirmarque la novela tiene algo de testimonio social e histórico.
Además, la técnica del flashback al mantener unaperspectiva temporal que insiste en re-producir este pasadotraumático como presente, acercando al lector a ese momentoy espacio histórico, tiene como resultado la conversión delmismo en un testigo virtual, o vicario, de los hechos. Enotras palabras, al lector de Si te dicen que caí le parece estarpresenciando los hechos según se desarrollan, como si elpasado, y con él sus personajes, no solamente fuera capaz deinvadir el presente de la narración con el que se inicia ellibro, vivido por un Ñito ya adulto, sino que tambiénpudiera contagiar al del propio lector. Éste es, como yahemos visto con anterioridad, el deseo implícito de Marsé alescribir la novela, enfrentarse a la censura para que nosobreviva al dictador. No es solo una elegía, como él mismoadmite, a la desaparición de éste barrio popular de laciudad, sino más bien un proceso necesario de recuperaciónde la memoria traumática colectiva y personal.
La descripción del espacio físico urbano en Si te dicen quecaí siempre hace referencia a una desolada imagen deBarcelona como ciudad vencida durante la posguerra que nadatiene que ver con la post-romántica Barcelona descrita porLaforet en Nada. En la novela de Marsé las referencias alos escombros y huellas de la destrucción acaecidas duranteel conflicto son constantes y van más allá de conformar undetalle en el trasfondo de la acción. Como se ha visto,estas referencias son escasas en la novela de Laforet, y amenudo se utilizan para comunicar un sentimiento de laprotagonista. Como contraste, en Si te dicen que caí losedificios de la ciudad muestran sus heridas (sus grietas),como huellas imborrables de la violencia desatada por laguerra:
“Tras las acacias deshojadas se alzaban fantasmas de edificios enruinas. Balcones descarnados mostraban los hierros retorcidos y rojizosde herrumbre, y ventanas como bocas melladas bostezaban al vacío28”
28 Juan Marsé Op. Cit., p 22.
15
Esta descripción marcadamente expresionista del estadode la ciudad se refleja por analogía, y gracias a laprosopopeya efectuada por el adjetivo “descarnados” aplicadoa los edificios y a la comparación de las ventanas con“bocas melladas” bostezando, las mutilaciones internas yexternas que sus habitantes sufrieron durante la guerra yque en el presente de la novela marcan sus propios cuerpos ysu psique de manera perpetua. Las lesiones de los personajesse mencionan constantemente, y llegan a representarverdaderas huellas de identidad, tatuajes dolorosos queatestiguan la presencia del pasado que atormentan elpresente de los personajes. En ocasiones, la violencia vamás allá de la perpetrada durante la guerra civil, como esel caso de la Semana Trágica mencionada con fascinaciónmorbosa por los niños29.
De entre todas las cicatrices sin duda la másenigmática es la que tiene en el pecho la prostituta fugadaRamona. La historia de esta misteriosa mujer y su búsquedaocupa un lugar central en la trama. La búsqueda delparadero de Ramona es paralela al deseo implícito a la tramade desvelar el pasado de esta mujer, y a la vez de revelarla causa de la horrenda marca que cruza su pecho. Ramona sepresenta como un espectro esquivo, un entramado dediferentes testimonios, a menudo contradictorios, quecoinciden en presentarla como una joven caída en desgraciaque para sobrevivir tiene que recurrir a la prostitución30.El misterio y la violencia que envuelve la vida de Ramona,“la roja”, y el deseo con que el nacionalista Conrado labusca para efectuar su venganza (ya que se la sospecha de29 En particular cabe destacar la mención de las momias exhumadasdurante la Semana Trágica que se menciona en la novela y que supuso unmomento insólito en la historia de la ciudad.30 La novela de Marsé hace una excelente representación de lascontradicciones y dificultades de la situación de subsistencia de lasmujeres de las clases bajas urbanas durante la posguerra. Según explicaGraham, las condiciones económicas adversas, junto con la fuertediscriminación a la que estaban sometidas las mujeres durante esteperíodo de tiempo, obligan a la gran mayoría de ellas a los márgenes delmercado laboral, contradiciendo así el énfasis que la ideologíafranquista pone en remitir la mujer al espacio doméstico y a la esferade la familia (Graham “Gender and the State” 186).
16
haber matado a su padre31), encuentran cierto paralelo conla historia de la propia ciudad, famosa por su condición deciudad revolucionaria hasta tal punto que Marx y Engles laconsideraban la “Manchester del Sur de Europa”. Paraconfirmar esta asociación entre la degradación y lapersecución que reinan en la ciudad y la demonización a laque el régimen somete a las mujeres de las clases bajas –ensu mayoría huérfanas y solteras32–, la novela compara deforma explícita a la ciudad con la Fuegiña, una de lashuérfanas de la parroquia de las Ánimas a la que pertenecióla propia Ramona33:
Era cuando él se desconcertaba, cuando intuía en esa chicacondescendiente, aunque de reacciones imprevisibles, el mismopavor sin fondo, el mismo destino atroz que vio un día en la pielde Ramona, morena y sucia como un estigma: también en este cuerpodesmedrado, en esos dientes picados y en estos ojos muertos seoperaba la misteriosa putrefacción de la ciudad, aquella indiferencia decharco enfangado recibiendo sucesivas lluvias de humillaciones yengaños34 (mi cursiva).
Ramona es como Fuegiña, y ambas son como Barcelona: las tresreciben “sucesivas lluvias de humillaciones y engaños.” Esinteresante notar que el nombre Fuegiña, que recibe la jovendada su propensión piromaniaca, recuerda el sobrenombre dadoa la ciudad durante el primer tercio del siglo veinte, “LaRosa de Fuego.” Las acciones de Fueguiña rescatan el pasadoanterior a la guerra civil, en particular se hace referenciaa las sucesivas luchas urbanas y a los recuerdos de lasmismas que perviven en la memoria colectiva. Es Fueguiñaquien quema el altar de una de las iglesias del barrio, un
31 Cuando Ramona trabajaba como ama de casa para la familia de Conrado,antes de estallar la guerra, ésta descubrió que el joven la espiabacuando ella y su novio tenían citas furtivas en la casa de Conrado. Unavez estalla la guerra, Ramona busca dar una lección a Conrado y manda aun grupo de milicianos para asustarlo. Sin embargo éstos se confunden yraptan al padre de Conrado y lo matan. 32 Ver Helen Graham. “Gender and the State” Eds. Helen Graham y JoLabanyi Spanish Cultural Studies Oxford and New York: Oxford UniversityPress, 1996 p 182-96.33 La Parroquia de las Ánimas es un lugar que también frecuentanSarnita, Java y sus amigos. La Fuegiña será la futura mujer de Java.34 Juan Marsé Op. Cit., p 205
17
hecho que inevitablemente guarda reminiscencias de lasrecurrentes quemas de conventos que, durante casi todo unsiglo, irán cambiando bruscamente la fisonomía de la ciudad.
El espacio urbano en la novela Si te dicen que caí es portanto un espacio traumático dado que en él, al igual que enlos cuerpos y las psiques de los personajes, también semanifiestan involuntariamente las huellas de la guerracivil. Por ejemplo, el refugio donde los niños se reúnenpara contar aventis “aun guardaba para él ecos de bombardeosy sirenas de alarma35”. La novela se estructura a través deuna sincronía espacial que recuerda la forma en que elpasado se hace presente en la mente de una personatraumatizada: en un mismo lugar se superponen dos espacios ytiempos diferentes, es decir, que la distancia espacio-temporal se pliega y se produce una asimilación del pasado yel presente de la novela. Por ejemplo, es la oscuridad de lamorgue donde trabaja Ñito en el presente de la novela, y nola visión del cadáver de su amigo de la infancia, lo quetrasporta mentalmente al personaje a su juventud: “taninútilmente abiertos los ojos a esta tiniebla, avanzando aciegas, la memoria recupera fugaces visiones infantiles,grandes camiones con los faros apagados desfilaban rabiandoen la noche barrida por reflectores antiaéreos, frente a laboca estrellada del refugio: milicianos jugando al fútbolcon el cráneo de un obispo asesinado, dicen36” (mi cursiva).La frase clave en esta cita es “avanzando a ciegas.” El“avanzar a ciegas” se asocia con dos momentos en la juventudde Ñito, uno que hace referencia a la búsqueda de cobijodurante la guerra civil, y otro, ocurrido en la misma marañade túneles abandonados pero ya durante la posguerra, momentoen que los conductos suplen la función de ser espacio derecreo en los que se ocultarán para contar historiasfantásticas, aventis, cuentos que no por ser ficciones estánalejados del contexto histórico. En su libro sobreBarcelona, Vázquez Montalbán explica el hecho de que estasituación traumática, junto a la fuerte represión ejercida
35 Juan Marsé Op. Cit. p 8736 Ibid. P 88
18
por el régimen, da lugar a la existencia de una dobleconciencia urbana:
“la ciudad sobrevivía pretendiendo no escuchar los tiros de lospelotones de ejecución, ni darse cuenta de las colas fuera de laprisión Modelo, ni de la sistemática destrucción de su identidadllevada a cabo por el régimen37”
Es decir que se produce una respuesta traumática de censura.En este contexto en que la realidad está fuertemente marcadapor la violencia y la represión, las historias aparentementeinsustanciales y exageradas de los niños, sus aventis, cobranuna importancia inusitada, ya que sin quererlo revelan elhorror tanto del presente como del pasado inmediato.
Por otro lado, como argumenta Arthur Hughes, la ciudadse convierte en un lugar donde la disputa por el poder selleva a cabo a un nivel espacial: calles, plazas,monumentos, cines, apartamentos, chabolas, solares seencuentran violentamente inscritos en los antagonismos quetodavía dividen la lucha entre los vencedores y vencidos(Hughes 55), y sobre todo entre los vencedores y aquellosvencidos que se resisten a serlo, como por ejemplo, losmaquis. El espacio es central, tanto para el proceso deimposición del régimen, como para el proceso de resistenciaal poder (ejemplos incluidos en la novela: las pintadas enla pared, las bombas y demás atentados de los maquis; laocupación del espacio público por los falangistas y susrituales: cantar el cara al sol; el cambio de nombres decalles significativas: la diagonal por avenida delGeneralísimo; la prohibición de bailar sardanas mencionadaen el texto). La calle se convierte en el escenario en elque fingir o expresar el apoyo al régimen, como el momentoal principio de la novela en que la acera frente a laDelegación Provincial de la Falange está ocupada por “unatreintena de hombres con camisa azul” a los que se unen“muchos peatones…recelosos y serviles” que “tienen queesperar a que el ritual acabe38”. La dura pero desigualcontienda espacial que tiene lugar en la ciudad nos recuerda
37 Manuel Vázquez Montalbán. Barcelonas. New York: Verso, 1992 p144.38 Juan Marsé Op. Cit. p 31.
19
que, como afirma Lefevbre, “la lucha de clases está inscritaen el espacio39”.
El protagonista de la novela es sin duda el barrio delGuinardó, destruido, abandonado, en condiciones casiapocalípticas como resultado de la pobreza y de las secuelasde la guerra, que acusa, durante la posguerra, los efectosde la opresión franquista. Sin embargo, como apunta lanovela, quizá el mayor agente de cambio urbano va a ser eldesarrollo económico, y en particular las prácticasespeculativas desarrolladas gracias el descontrolado planurbanístico que se inicia a finales de los años cincuentabajo la sombra del entonces alcalde de Barcelona, JosepMaría de Porciones. Sin embargo, como apunta el narrador, lamemoria de los hechos traumáticos se prolongará en eltiempo:
Aunque hoy estén asfaltadas [sus calles], aunque se alcen modernascasas de pisos y haya más bares y más tiendas… nunca se fue deltodo aquel viejo hedor de vagabundo piojoso, aquel tufo de miseriacarcelaria que anidaba en algunos portales oscuros. Y aún se veráen alguna esquina la araña negra [símbolo de la falange] que laslluvias y las meadas de treinta años no han podido borrar deltodo40.
El mensaje primordial en la anterior cita es que la memoriapopular no puede ser suprimida. Como ilustra esta novela, larepresión del pasado da lugar a la creación de espacios,historias y personajes fantasmagóricos, los “desaparecidos”,para citar de nuevo a Labanyi, que vuelven incensantemente aatormentar el presente de los vivos en su búsquedaimplacable de ser reconocidos. Las grietas y ruinas quemoldean el espacio urbano de Barcelona en Si te dicen que caí seasemejan a los traumas internos en la psique de lospersonajes y a los agujeros de su red de conexiones quedotan al espacio de un exceso de significado traumático. Deestas ruinas y heridas abiertas por la guerra surge laambivalencia del espacio urbano en que viven muchos de suspersonajes en la novela. Como indica Resina, “una imagenjamás es univoca. En toda imagen rebosa la historia de su39 Henri Lefevre The Production of Space. Oxford and Massachussets: Balckwell,2005, p 55 “class struggle is inscribed in space”.40 Juan Marsé Op. Cit. p 37.
20
propia producción así como los traumas asociados a suemergencia41”. El retrato de la ciudad de Barcelona hechopor Marsé en Si te dicen que caí está marcado por los rastros delos hechos violentos acontecidos en el pasado, hechos que nopudieron ser descritos en el momento debido a la doblecensura (interna y externa), tal es el caso de la novela deLaforet Nada, hechos no aclarados que sin embargo van avolver a la memoria colectiva durante la transición pidiendopor fin ser investigados. Como afirma Labanyi las víctimaspodrán por fin descansar en paz una vez reciban el derecho aser reconocidas como tal.
41Joan Ramón Resina.“The Concept of After-Image and the ScopicApprehension of the City” Afterimage. Ed. Joan Ramon Resina. Ithaca:Cornell University, 2003, p15: “the image is never univocal. Images brimwith the history of their own production and with the conflicts andtraumas of their emergences” .
21