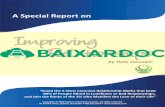EJERCICIO FINAL DE INVESTIGACION CON EL METODO ETNOGRAFICO
-
Upload
universidadcooperativa -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of EJERCICIO FINAL DE INVESTIGACION CON EL METODO ETNOGRAFICO
MAESTRIA EN DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EJERCICIO FINAL DE INVESTIGACIÓN CON EL MÉTODO ETNOGRÁFICO
“LA AUTORIDAD VERSUS EL AUTORITARISMO EN UN AULA DE CLASES
OBSERVACIÓN REALIZADA EN UNA ESCUELA DE BÁSICA PRIMARIA DE LA IED
DE LA PAZ DE SANTA MARTA”.
ELIÚ FAJARDO CASTILLO
PRESENTADO AL TUTOR:
DOC. WILHELM LONDOÑO
ANTROPOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
MAESTRIA EN DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
COHORTE II – I Semestre
MARZO DE 2014
1. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
LA ESCUELA COMO AUTORIDAD
Cuando se escribe sobre la misión de la Escuela en la
actualidad, es recurrente encontrar la frase desarrollo integral,
y se entiende el desarrollo integral como la posibilidad de
asegurar el mejor comienzo y proceso de crecimiento perceptivo,
lingüístico, físico, mental, emocional y social de los niños
(UNICEF, 2004). Esta en realidad es una función que hereda la
escuela por la incompetencia de la familia, que es llamada a ser
la primera institución en participar y direccionar el desarrollo
de los infantes, pero que con su pobre capacidad para ser
ejemplo, enrutador de la educación inicial; realmente se ha
convertido en un promotor de la violencia, que desvirtúa la
capacidad de la sociedad como una formadora de ciudadanos capaces
de vivir en comunidad.
Un reflejo de esto se encuentra en la investigación de Peter
Wader (1994, citado en Álvarez, 2010), conocida como “Man the
hunter”, menciona que el hombre de la costa caribe tiene que tener
un equilibrio: ser el más parrandero “que está divirtiéndose y bailando con
varias mujeres y tomando con los amigos” y ser el poderoso “que tiene los
recursos necesarios” es decir que tiene el dinero para sobresalir
sobre los demás. Ante estos los más jóvenes tienen que mostrar
los dientes, o mostrarse agresivos para ganarse un puesto ante la
sociedad. ¿Qué ejemplo pueden tener los niños de sus padres o
familiares varones? ¿Qué valores pueden desarrollar producto de
las relaciones en la familia? Realmente lo que encuentran los
niños de nuestras comunidades es una lucha por sobrevivir y no
una oportunidad de encontrar desarrollo integral desde el seno de
su familia.
La escuela emerge entonces como la llamada a aportar en el
desarrollo integral de los niños y niñas, como menciona Adela
Cortina en su libro “Ciudadanos del mundo” (1997), la educación
es una acción urgente, manifiesta que “si no acometemos en serio la tarea
educativa, aumentará inevitablemente el número de los excluidos de la vida social, el
número de los que ni se saben ni se sienten ciudadanos en ningún lugar: el número de
los apátridas” y no es un llamado sólo de uno, desde la formación
ética Fernando Savater menciona que la educación no puede ser
ajena a la responsabilidad de formar de manera integral, en su
libro “El valor de educar” (1997) “El proceso de enseñanza nunca es una
mera transmisión de conocimientos […] sino que se acompaña de un ideal de vida y de
un proyecto de sociedad” (Pág. 145).
Al ser miembros de la comunidad educativa, la misión del docente
reúne la capacidad de ser una autoridad en el desarrollo integral
de los niños y aunque aspectos económicos y hasta culturales no
fortalecen este papel, la realidad es que frases como “usted es
el docente entonces usted es el que le puede pegar” “le doy
permiso para que lo discipline” “el docente es como la mamá, así
que usted debe hacerle caso” sacados de las conversaciones con
los acudientes, padres, madres, abuelas y tías que asisten
regularmente a la escuela, generalmente por situaciones
relacionadas con faltas al manual de convivencia de las escuelas;
tienen como objetivo vitalizar el rol del docente como una
autoridad para la formación integral de los niños, niñas y
adolescentes. Saltan entonces al investigador dudas que son
necesarias responder ¿Están los docentes preparados para ser
autoridad? ¿Son los docentes reconocidos por los niñas y niñas
como su autoridad? ¿Qué puede pasar con los docentes caigan de la
autoridad al autoritarismo, propio de aquellos que extralimitan
sus funciones y convierten su poder social, político, formador,
en agresiones hacia sus subordinados?
El docente por su parte, pareciera que se hace a la idea de que
el desarrollo integral debe crear a estudiantes perfectos, que
desde el nivel de preescolar se inicia un proceso de
homogenización en donde todos los niños y niñas sean un dechado
de virtudes o robots que responden a las instrucciones de la
autoridad. Precisamente Rafael Feito Alonso, al hablar de la
diferencia entre Autoridad y Autoritarismo (2009, pág. 4) retoma
el concepto de Paulo Freire (2004) del Modelo de Educación
Bancaria, expone: “para que este modelo funcione se precisa un régimen de
control disciplinario que garantice que alumnos y alumnas estén en disposición de
aprender, es decir, callados, sentados, aseados y con el libro de texto abierto en la
página correspondiente”.
Refuerza este modelo la forma como se concibe la educación en
Colombia, según lo analizado por el estudio realizado por
Castillo y Rojas (2005). “El pasado colonial colombiano ha sido determinante
en el desarrollo de las relaciones entre individuos en Colombia. Las diferencias sociales
gestadas durante la colonia se extendieron hasta nuestros días y se instauraron en relaciones de
poder y dominación” ¿Será entonces que aún en nuestras escuelas se
está promoviendo la relación de poder y dominación cuando al
maestro se le coloca como el encargado de hacer un control
disciplinario que no se hace en casa?, y ¿Será que sus
actuaciones han generado conductas agresivas que terminan siendo
nocivas para la relación entre ellos y sus estudiantes?
Para resolver estas inquietudes este análisis etnográfico se
centrará en observar las relaciones entre una docente de
transición y el grupo de 40 estudiantes que recibe desde el mes
de enero. A continuación se presentan las especificaciones
metodológicas.
2. METODOLOGÍA
Para describir con objetividad el problema cultural de
autoritarismo en los salones de clase producto de las dinámicas
sociales descritas previamente en el sustento teórico, se hace
necesario un proceso de observación, seguimiento y análisis que
se enmarcará en el método de investigación etnográfica. Para
Cliffor Geertz (2003) la etnografía representa el análisis
antropológico del conocimiento. Menciona que “hacer etnografía es
establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer
genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc” (Pág. 21). Pero el
resultado real es una “descripción densa”, concordando con el
concepto de Gilbert Ryle (Citado en Geertz, 2003). Justo lo que
se hizo fue hacer una observación detallada y organizada del
llamado proceso de adaptación, que representa los primeros días o
semanas de asistencia de un estudiante de 04 a 05 años que llega
por primera vez a la escuela en el grado transición, que hace
parte del llamado nivel preescolar o preparatorio para el inicio
de la formación educativa, según los parámetros establecidos en
la ley general de educación (1994).
Para poder entender las razones por las que se utiliza este
método de investigación podemos citar su importancia desde la
concepción que le da Jurjo Torres Santomé (Citado en Alvarez,
2008) en el libro “La investigación etnográfica y la
reconstrucción crítica en educación” donde manifiesta que:
“Los seres humanos,[…] crean interpretaciones significativas de su entorno social y físico, por
tanto, de los comportamientos e interacciones de las personas y objetos de ese medio ambiente.
Nuestras acciones, consiguientemente, están condicionadas por los significados que otorgaos a
las acciones de las personas ya los objetos con los que nos relacionamos. Una investigación que
descuide estos aspectos está claro que no reflejará todas las dimensiones de esa realidad, e
incluso 'podríamos decir que captará lo menos revelador de ella. Las investigaciones etnográficas
son una de las alternativas que recogen esta nueva filosofía interpretativa y reconstructivista de
la realidad” (Pág. 13).
La población seleccionada son 126 niños y niñas de la comuna 8 de
Santa Marta, donde se encuentra la Institución Educativa
Distrital de la Paz, hacen parte del grado Transición, que en
este colegio está dividido en tres grupos, cada uno de 42
estudiantes y una docente titular por grupo. La muestra es el
grupo de Transición C (0°-C), dirigido por una docente normalista
superior y estudiante de noveno semestre de licenciatura en
lenguas modernas, con 4 años de experiencia en la institución,
pero que es la primera vez que tiene un grupo de transición. Las
familias de este grupo son nucleares simples y extensas,
monoparentales, donde la mamá es madre cabeza de hogar y dos
familias compuestas y recompuestas, donde hay parejas que tienen
hijos de relaciones anteriores.
La observación se llevó a cabo durante el mes de enero (22) y
febrero (26) por el investigador ingresando al aula de clases
tres veces a la semana (Total de 15 visitas) y permaneciendo en
las actividades escolares durante una hora por día. Esta
observación fue participante, que según James Mckernan (1999) “se
puede definir como la práctica de hacer investigación tomando
parte en la vida del grupo social o institución que se está
investigando”. A esto se suma el registro de diarios de campo
hechos por la docente y por el observador semana a semana y las
entrevistas a familiares utilizando para esto preguntas abiertas
que permiten al investigador tener información clara sobre su
objeto de análisis. En el caso de esta investigación el objeto de
análisis es establer las relaciones que existen entre docentes y
estudiantes desde la perspectiva autoridad versus autoritarismo.
2.1 OBSERVACIÓN
La docente Lorena Ospino, de 23 años es la directora de grupo
asignada por las directivas de la institución educativa dos
semanas antes del ingreso de los niños y niñas, recibió el 22 de
enero del 2014 al grupo, este primer día nota muy enredado ya que
los padres de familia desconocen a las profesores y sólo
preguntan por la ubicación del grado transición, los niños son
identificados por su nombre y apellidos, dos niños y una niña
lloran aún en el regazo de las madres que se encargan de que se
queden cerca al grupo de los niños. Este primer encuentro,
carente de organización más que la ubicación a un costado de la
entrada del colegio aún no tiene contacto con los niños, sino en
su mayoría entre los adultos que preguntan sobre la hora de
entrada, los uniformes y la hora de salida, la maestra se remite
a responder a las preguntas y saluda con afecto, tocando
suavemente con sus manos la cabeza de los niños y niñas, ellos se
muestran callados y algunos observan a sus compañeros que están
llorando. Luego de media hora las maestras se disponen a ir a sus
salones. El segundo día la observación inicia en la hora de
descanso, el espacio del patio escolar tiene varios árboles e
improvisados troncos cortados que son enterrados y se reutilizan
como sillas o butacas. Se destaca el niño Juan Pinedo, de 05
años, que viene del Jardín social AEIOTU, administrado por la
fundación Carulla y que queda diagonal a la sede de la
Institución Educativa Distrital de la Paz, también conocido como
el Megacolegio. En la observación se anota que Juan le gusta
jugar a pegarse con los compañeros, y para él es un juego porque
cuando la docente le pregunta por qué le pega a su compañero él
responde “estamos jugando”. Su tamaño físico frente al de sus
compañeros es mayor y la fuerza que utiliza en los juegos del
cogido, que consiste en tocar con la mano a un compañero y salir
corriendo para que n o lo toquen a uno, Juan los hace con la mano
empuñada, la docente manifiesta al observador: “Pero es cuando
entra al salón después de recreo, ayer le pegó a dos niños sin
razón, nada más porque se le acercaron y no se queda quieto en
ningún lugar”. Cuando se le pregunta por el llamado de atención
la docente responde: “yo le hablo y me escucha pero al ratico ya
está peleando con otro niño”. Pasado una semana tres estudiantes,
Juan Pinedo, Juan Campo y Erick Gonzalez todos de cinco años,
además de una niña de 04 años llamada Evelyn Castañeda parecen no
hacer caso a la docente, se mantienen de pie y el ingreso del
observador altera aún mas esta situación pues se quieren acercar
a conversar, sin importar que hacen parte de una dinámica. La
docente manifiesta: “Me preocupa Juan Pinedo, ya no respeta a
nadie, ni cuando le llamo la atención me hace caso y lo peor es
que ya hay mamitas que se me han acercado a decirme que Juan
Pinedo les está pegando y mordiendo”. Pedí entonces hablar con la
madre del niño, quien se demoró dos días para atender la cita. Su
nombre es Diana Pinedo, manifiesta que el papá de Juan no vive
con ellos desde que él tenía un año aproximadamente, reconoce que
su hijo responde con agresión pero dice que la razón principal
por que la que responde así obedece a relaciones hostiles con
Juan Campo y otro niño llamado Luis Santiago, menciona: “Ellos se
conocen del Jardín (Aeiotu) y allá siempre le pagaban a mi hijo y
ahora él se está defendiendo” luego menciona a la maestra:
“usted debe mirar también que mi hijo reacciona así cuando le
pegan, pero cuando usted vea eso profesora péguele o quítele la
salida al recreo” luego el observador le pregunta si eso sucede
en casa, basado en un comentario que hace la docente: “el niño es
así porque ve cómo se pelean la madre con el novio”; ante el
requerimiento del observador la madre reacciona escudándose en
otras razones: “No creo, Oscar (Pareja de la madre) a mí no me
pega, sí discutimos pero tratamos de no hacerlo delante de Juan,
[…] pero si se ha dado cuenta el niño lo que ha,go es explicarle
que los adultos a veces se ponen rabiosos”
Lo cierto es que en las siguientes observaciones el niño Juan
Pinedo sigue mostrándose muy agresivo y luego de tres semanas la
maestra empieza a utilizar estrategias como tenerlo todo el
tiempo al lado de ella y cuando se acercan estudiantes a la mesa
el niño les pega, por su parte Erick y Luis Santiago toman la
hora después de recreo como momentos para no regresar al salón
sino que lo que hacen es quedarse jugando al escondido, juego que
consiste en esconderse de la mirada de la docente y no dejarse
ver hasta que ella los extraña y los va a buscar y luego se dan
la vuelta para salir nuevamente al curso, haciendo que ella los
corretee por todo el bloque de primaria, esto los hace reir, pero
cuando la profesora les pregunta ellos no contestan. A mitad del
ejercicio, el sábado 08 de febrero se realiza la primera reunión
de padres, esta era la oportunidad perfecta para hacer un segundo
encuentro con la madre de Juan y un primer encuentro con la madre
de los niños que no se han adaptado a la autoridad de la docente,
por su parte, la docente empieza a aplicar en esta tercera semana
unos acuerdos de aula, basada en la estrategia “Somos territorio
de paz y afecto” que es un programa de formación en valores. Del
semanario de campo rescato esta reflexión de la maestra:
Esta semana no se realizaron todas las actividades propuestas en la planeación, pues nos
enfocamos más en el proceso de adaptación de nuestros estudiantes. He tenido algunos
problemas dentro del salón con el comportamiento del estudiante Juan David Pinedo pues es un
niño que le cuenta convivir, tolerar y respetar con y a sus compañeros.
En el diario de campo no se expresa lo observado en la cuarta
semana de observación, donde la docente ha tenido que subir el
tono de su voz para ganar el respeto de los tres estudiantes,
además ha tenido que intervenir la coordinación de convivencia
pues los niños no respetan a la docente. En las observaciones
noto que no hay atención si la docente no utiliza la elevación de
la voz o se va directamente al niño o la niña que este de pie
para llevarlo al puesto.
2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA E INTERVENCIÓN
La relación docente, casi todo el mundo lo reconoce, implica
autoridad del que enseña sobre el que aprende. Y es el padre de
familia el que debe trabajar junto con el docente en la
construcción de esta autoridad, sin embargo, como se notó en la
situación observada en la IED De la Paz, en el grado transición,
los padres de familia prefieren dejar al maestro esta
responsabilidad o tratan de justificar la agresividad y la falta
de respeto de sus hijos. Como menciona Julio Carabaña en su
artículo periodístico: “Autoridad en las aulas y poder en las
escuelas”: “Parte del tiempo de clase se gasta definiendo esta
relación [de autoridad entre docentes y estudiantes], es decir,
poniendo orden en el aula o negociando la autoridad; y lo que
queda se dedica al contenido, es decir a la enseñanza y al
aprendizaje” (Tribuna Complutense, Octubre de 2009, pág. 4).
En la observación esta concepción teórica se corroboró pues la
docente dedicaba más tiempo a mantener el orden en el salón de
clases que dando clases, sobre todo en la hora después de recreo
donde los estudiantes no hacían caso a las indicaciones y a la
rutina sino que preferían pasarse el tiempo corriendo. Pero no es
asunto sólo de esta institución, de hecho el mismo escritor
Carabaña (2009) menciona que en España, según datos de la
Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico (OCDE)
“el problema es más grave que en otros países. Los profesores se quejan de que los
alumnos son cada vez menos respetuosos, y tienen la vivencia de que cada vez tienen
menos autoridad, en el aula y fuera de ella. La prensa se lo confirma con relatos de
amenazas y agresiones, no sólo de los alumnos, sino también de padres que secundan
a sus hijos contra del profesor”.
Y la OCDE se preocuparía más con las cifras en el país, existe
una interesante producción académica hecha por entidades de
carácter nacional, como Fecode, quien ha formulado planteamientos
de corte más general sobre la violencia escolar y el conflicto en
Colombia, en artículos como: Los derechos humanos en la escuela:
Infracción continuada (Martínez y Martínez, 1998), Ser maestro:
una profesión peligrosa (Bayona, 1987), Ser maestro: un peligro
mortal (Restrepo, 1991), La violencia ronda la escuela (Valdés,
1991), La escuela como agente socializador y la violencia
(Peláez, 1991) y Escuela y violencia, una reflexión sobre la
cotidianidad escolar (Vallejo,1991). Este conjunto de artículos,
además de señalar fenómenos agresivos típicos en la institución
escolar, como aquellos que ejercen los maestros hacia los
estudiantes, los cuales se caracterizan como expresiones
orientadas al mantenimiento de relaciones de dominación.,
presenta también resultados de investigaciones en diversas
instituciones del país que permiten mirar cómo la escuela, al ser
producto del proceso particular de modernización que ha sufrido
Colombia, no está exenta de las nefastas manifestaciones y
consecuencias de la violencia. (Citados en Valencia, 2004).
En ese marco el interés de esta observación no sólo es revalidar
la existencia de situaciones de conflicto y violencia en las
escuelas, o la observación del interés o la obligación de los
docentes en utilizar el autoritarismo para que los estudiantes le
presten atención. Sino que es necesario que se trascienda en
acciones de intervención, o más bien en acciones de acuerdo y de
contrato social tal como lo expresaba Locke y Rousseau, donde tanto
educadores como estudiantes trasciendan sus relaciones del
autoritarismo a la autoridad basada en el respeto ¿Pero cómo se
logra esto?
Dos elementos de intervención se aplicaron el salón de Transición
B. Uno la aplicación de acuerdos para la convivencia en el aula y
segundo la utilización de los valores como herramientas para
desarrollar la paz y el afecto en las relaciones dadas en el
aula.
3.1 Pactos de aula
Según la propia ley de educación nacional (MEN, 1994) y el
decreto 1860 (MEN, 1994) establecen pautas y objetivos claros
para el desarrollo de la convivencia escolar, por ejemplo el
decreto menciona que los manuales de convivencia deben incluir
“normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el
mutuo respeto, y procedimientos para resolver con prontitud y
justicia los conflictos individuales y colectivos que se
presenten entre miembros de la comunidad educativa” (Colombia,
Ministerio de Educación Nacional, 1994). También es importante
entender lo que plantea Habermas (1990, citado por Rodríguez,
2013), quien considera tres principios en la ética del discurso
que aluden a la construcción de normas: “los participantes
adoptan las perspectivas de todos los demás para equilibrar los
intereses. Solamente pueden pretender validez, aquellas normas
que tengan o puedan tener la aprobación de todos los afectados en
su condición de participantes en un discurso práctico. El
consenso solo puede obtenerse, si todos los participantes
participan libremente” (p. 54).
Para Mockus (2004) hallarle el sentido a la norma es poder llegar
a acuerdos que se cumplan o se modifiquen conjuntamente. Sin
lugar a dudas, aprender a construir y respetar acuerdos
colectivos es un proceso complejo que supone la capacidad del
estudiante de descentrarse, ponerse en el lugar del otro –
inclusive de quienes están ausentes –, coordinar distintas
perspectivas, argumentar, debatir, escuchar, tener en cuenta las
consecuencias que podrían llegar a tener esos acuerdos y estar
dispuestos a acatarlas, y estar dispuestos a acatarlas, así en
ocasiones vayan en contravía de los intereses propios.
Por eso en el salón de Transición B la docente Lorena y sus
estudiantes debían sentarse a concertar las normas del aula, a
crear una rutina en la que todos se pusieran de acuerdo. Así
entonces, si a los niños les gusta jugar al escondido, entonces
se juega en los tiempos y correspondiendo al interés y
participación de todos. Así como el comprender que hay momentos
para estar en el aula, y momentos para trabajar sentados en sus
lugares. Estos acuerdos se hicieron visibles para que se
recordaran cada vez que alguien los olvide.
3.2 Somos territorio de paz y afecto
Para el desarrollo de una comunidad donde los conflictos que se
presenten entre estudiantes, docentes y los que se reflejan desde
la familia es necesario pensar en una propuesta de formación
integral que les de herramientas a todos para aprender a
resolverlos. Para la Institución el conflicto se convierte en el
elemento explícito en la dinámica de la convivencia del aula
escolar, por ello se asume dentro de esta categoría, desde un
enfoque socio-crítico, apoyado por Nares. F, (1995), quien afirma
que el conflicto no es necesariamente un problema, expresa que
“los agentes necesitan estar preparados para el conflicto como una parte del
proceso”, que el termino conlleva a hablar de “problemas propios de la
escuela que precisan de constante reflexión y solución; reflexión sobre lo que ocurre en
ella, las necesidades a cubrir, los resultados que se obtienen, el clima y la cultura que
propicia”. En este sentido, para Paulo Freire “la educación se
vuelve un momento de la experiencia dialéctica total de la
humanización de los hombres, con igual participación dialógica de
educador y educando” (Citado en Gaddoti y Torres, 2001).
Ahora bien, los valores representan esta dialéctica, pues son
herramientas universales para ponernos de acuerdo en la búsqueda
de la convivencia armónica en la escuela. Y el Programa Somos
Territorio de Paz y Afecto, que tiene como base el desarrollo de
valores como el respeto, la tolerancia, la diversidad y el
afecto, entre otros, permiten al educador y a los educandos a
ponerse de acuerdo en el objetivo de hacer efectiva la
convivencia armónica en las aulas de clase. Así que semana a
semana la docente de transición y sus estudiantes desarrollarán
este programa de formación día tras día hasta hacerlo parte y
referente de las relaciones entre ellos.
Estas dos estrategias serían las intervenciones y al final de la
observación estamos atentos a redactar cambios en el proceso de
adaptación y las relaciones de autoridad en el aula de clases de
transición B. Se espera mantener el ejercicio de seguimiento
etnográfico para validar con la observación los resultados de la
intervención.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, C. (2008). La etnografía como modelo de investigación en
educación. Revista Gazeta de Antropología. 24 (1) Artículo 10.
ISSN 0214 – 7564. DOI: http://hdl.handle.net/10481/6998.
Álvarez, S. (2010). El "gallinazo" en la escuela. Violencia
doméstica y construcción social de la masculinidad al pie del
páramo de Sumapaz. Revista Antípoda. N° 10. Pág 144. ISSN 1900 –
5407.
Castillo, E. y Rojas, A. (2005). Educar a los otros. Estado,
políticas educativas y diferencia cultural en Colombia. Cauca,
Colombia. Universidad del Cauca, Grupo GEIM, UNICEF, Editorial
Universidad del Cauca. Series de estudios sociales. Colección
culturas y educación.
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (1994). Decreto 1860.
Bogotá : Magisterioi.
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley General de
educación. Ley 115. Bogotá: Magisterio. Página 80
Carabaña, J. (2009). Autoridad en las aulas, poder en la escuela.
Revista Tribuna Complutense. Octubre de 2009. Pág. 4. Sesión debate.
DOI: pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna2014.pdf
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares
Básicos para competencias Ciudadanas. Obtenido de
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
75768_archivo_pdf.pdf
Gadotti, M. y Torres, C. (2001) Paulo Freire, Una BioBibliografía. México,
Siglo XXI editores. Páginas 16, 64.
Geertz, C. (2003) La interpretación de las culturas. Barcelona,
España, Editorial Gedisa. 12 Reimpresión. Pág. 20 – 21.
Feito, R. (2009). Autoridad y Autoritarismo. Revista Tribuna
Complutense. Octubre de 2009. Pág. 4. Sesión debate. DOI:
pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna2014.pdf
Goetz, J. y Lecompte, M. D., (1988) Etnografía y diseño cualitativo en
investigación educativa. Madrid, Morata.
Mckernan, J. (2001) Investigación – acción y curriculum: Métodos y recursos para
profesionales. Madrid España, Ediciones Morata, Segunda Edición.
Mockus, A. (2004) “¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia?”
Revista Al Tablero. Febrero-marzo 2004. Bogotá, Ministerio de
Educación Nacional. pág. 11.
Nares, S. F. (1995). Consideraciones sobre la teoria socio-critica de la
enseñanza. Granada.
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia
y la cultura. (2008). Modulos de estándares en competencias. Recuperado
el 22 de Febrero de 2014, de
http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/The%20Standards/ICTCS
TCompetency%20Standards%20Modules.pdf
Rodriguez, G. (2013) Pactos de aula para el desarrollo de
competencias ciudadanas. Pereira, Colombia, Editorial Universidad
Cooperativa de Colombia. Página 57. DOI:
http://hdl.handle.net/11059/3118
UNICEF (2006) Unidos por la niñez. Extraído desde la dirección
electrónica de UNICEF República dominicana
http://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4368.h
tm
Valencia, F. (2004) Conflicto y violencia escolar en Colombia.
Lectura breve de algunos materiales escritos. Revista científica
Guilermo de Ockham. Vol 7 (1). Enero – Junio de 2004. ISSN: 1744-
192X.

























![Resultado1 [Documento1] - Investigacion](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323926ab104cba27a08c06c/resultado1-documento1-investigacion.jpg)