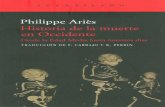Vida y muerte en Arroyo Culebro, Leganés (Madrid).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Vida y muerte en Arroyo Culebro, Leganés (Madrid).
Ficha técnica
MMUUSSEEOO AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO RREEGGIIOONNAALL EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAASS
Consejo de AdministraciónPresidenta
Alicia Moreno Espert
VocalesJosé Antonio Campos Borrego
Carlos Baztán LacasaJuan José Echeverría Jiménez
Teresa Calatayud PrietoJuan Carlos Elorza Guinea
Arsenio Lope HuertaManuel Peinado Lorca
SecretariaTeresa Huidobro Infante
MUSEO
DirectorEnrique Baquedano
Jefe del Área de Conservación e InvestigaciónAntonio F. Dávila Serrano
Jefe del Área de DifusiónEnrique de Álvaro
Jefe de AdministraciónAntonio Esteban Parente
OrganizaMuseo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid
ComisarioEduardo Penedo Cobo
CoordinadoresPilar Oñate Baztán
Juan Sanguino VázquezJorge Morín de Pablos
Restauración Museo Arqueológico RegionalSilvia Seguí Nibot
Raquel Navío de la TorreMargarita Acuña García
Yolanda Gonzalo AlconadaJavier Casado Hernández
AudiovisualSono Multivisión
Diseño y montajeJesús Moreno & Asociados
Director de las excavacionesEduardo Penedo Cobo
(ARTRA S.L. Trabajos Arqueológicos)
CodirectoresPilar Oñate Baztán
Juan Sanguino Vázquez
Colaboradores Rafael Barroso Cabrera
Carlos Caballero CasadoJorge Morín de Pablos
Mercedes Sánchez García-AristaFernando Sánchez Hidalgo
Equipo técnico auxiliarLuis Villanova Rodríguez
Jean Louis Sztarker
Excavación de las urnas de incineraciónElena Gómez Ruiz
Dolores Martín
Análisis AntropológicoElena Nicolás Checa
Análisis físico-químicosArqueoCat, S.L.
Restauración preventivaFrancisca Romero
Financiación ARPEGIO
CATÁLOGO
FotografíaARTRA, S.L.
Mario Torquemada. Museo Arqueológico Regional
Diseño y maquetaciónVélera, S.L.
Fotomecánica e impresiónDa Vinci
© Los autores
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN VVIIDDAA YY MMUUEERRTTEE EENN AARRRROOYYOO CCUULLEEBBRROO ((LLEEGGAANNÉÉSS))
En la exposición denominada “Vida y Muerte en Arroyo Culebro” se nos muestran dos mun-dos aparentemente alejados y supuestamente contradictorios: la Arqueología y el Urbanismo.
Los ciudadanos madrileños, curiosos y participativos, descubrirán que en realidad no existetal alejamiento ni contradicción, sino que esta exposición exhibe la unión de dos momentosdel recorrido del hombre en la tierra: desde el mundo recóndito del individuo prehistóricoen lucha permanente con un medio hostil, hasta la civilización urbana del siglo XXI en que elhombre sociable crea espacios sostenibles para el desarrollo de actividades de toda índole.
La tierra, la naturaleza y el subsuelo de nuestra región acogen en su seno las huellas deriva-das de la carga de la prehistoria, el vigor del instinto de supervivencia de nuestros antepasa-dos y la cohesión familiar de los primeros núcleos humanos que en el interior de sus vivien-das horadadas en la roca se reunían alrededor del fuego, y construían sus vasijas, sus orna-mentos y sus armas primitivas como medios y símbolos de protección ante un entorno exte-rior lleno de peligros y fuerzas hostiles.
También la misma tierra, la misma naturaleza y el mismo subsuelo de nuestra región son elsoporte de la actividad urbanística que las sociedades desarrolladas promueven para dar cabi-da al múltiple entramado de actividades complejas y sofisticadas en que se plasman las diná-micas derivadas de la división del trabajo, la economía social de mercado, la protección delmedio ambiente, el desarrollo del tiempo libre, y la creación artística.
Pero los hombres y las mujeres del siglo XXI, dueños como nunca de su propio destino, seenfrentan también a nuevos retos e incertidumbres, derivados en muchos casos de sus gran-des potenciales. La creación de riqueza y el crecimiento económico en el primer mundo, hagenerado desigualdades y carencias muy graves en otras partes del planeta.
Es por ello por lo que una mirada humilde al mundo de los primeros habitantes de nuestraregión tiene también el sentido de la búsqueda del equilibrio, del reparto de los recursos ydel respeto a otras etnias, otras culturas y otras creencias.
La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid cum-ple con el objetivo del aumento del bienestar de los ciudadanos madrileños a través de unconjunto de acciones que se recogen en esta exposición: la regeneración del territorio, la pro-moción de suelo urbanizado de calidad para viviendas protegidas, actividades empresariales,usos comerciales, culturales, deportivos, etc.; y además demuestra el respeto hacia nuestrosorígenes y nuestra cultura más ancestral, por medio de la divulgación de los yacimientosarqueológicos que han sido recuperados con las técnicas más evolucionadas durante el proce-so urbanizador.
Esta doble mirada al futuro y al pasado justifica y engrandece la inversión pública que laComunidad de Madrid lleva a cabo en cumplimiento del compromiso que tiene contraído conlos ciudadanos madrileños.
LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ
Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
La Comunidad de Madrid viene desarrollando, desde mediados de los años ochenta, unaimportante labor de protección del patrimonio arqueológico. Se han catalogado un impor-tante número de yacimientos y zonas arqueológicas; se han realizado un gran número deintervenciones de salvaguarda en áreas amenazadas por el crecimiento urbano o por la reali-zación de infraestructuras básicas, y se están llevando a cabo planes de investigación y pro-tección a medio y largo plazo, que permitan conservar este patrimonio para el disfrute de lasgeneraciones venideras.
Todo ello, con ser muy importante, no serviría de nada si no ponemos a disposición de losciudadanos de la Comunidad de Madrid los resultados de estos trabajos. La labor de difusióndel patrimonio arqueológico, ya iniciada con la publicación de revistas de carácter científicoasí como con guías divulgativas, recibió un importante impulso en 1999, con la creación delMuseo Arqueológico Regional, nacido con el claro propósito de que los ciudadanos tengan unacceso más directo al conocimiento de su propia historia. Si el Museo Arqueológico Regionalcumple calladamente con sus labores propias de custodia, conservación e investigación de losbienes culturales que alberga, sólo es en ocasiones como éstas cuando puede mostrar al públi-co los resultados de sus trabajos, que sirven de elemento catalizador para que diferentesactuaciones confluyan en algo tan visible y cercano al ciudadano como una exposición tem-poral.
De esta manera, la exposición que hoy se inaugura en este Museo tiene como objeto funda-mental mostrar al público todo el proceso tanto administrativo como de investigación, asícomo los resultados de dichas actuaciones, que ha conllevado la puesta en marcha delProyecto de Urbanización del Plan Parcial nº 5 del Programa de Actuación Urbanística ArroyoCulebro, en el término municipal de Leganés.
El hecho de que la promoción de dicho proyecto haya sido realizada por la empresa públicaARPEGIO, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, añade más valor ala exposición, que se convierte de esta manera, en un excelente ejemplo de colaboración ycoordinación de la Administración regional. Si a ello le sumamos la colaboración delAyuntamiento de Leganés, esta muestra puede ponerse como ejemplo de una actuación coor-dinada entre las diferentes administraciones con el único fin de permitir el desarrollo urbanoen la Comunidad sin olvidar las obligaciones que tiene la Administración en la custodia y pro-tección del patrimonio arqueológico.
ALICIA MORENO ESPERT
Consejera de las Artes de la Comunidad de Madrid
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
Leganés es un municipio cuya historia conocida, hasta hace unos pocos años, se remontaba asu fundación en el siglo XIII por “vecinos que salieron de los lugares Butaraque y Overa”. A princi-pios del siglo XIX se le anexionaría el hoy despoblado de Polvoranca, en cuyas inmediacionesse han encontrado los restos arqueológicos que se presentan en esta exposición.
El Arroyo Culebro y las lagunas cercanas han regado las tierras de Polvoranca desde tiempoinmemorial, propiciando asentamientos humanos desde la antigüedad, caracterizados básica-mente por explotaciones de agricultura cerealista y de ganadería ribereña, cuyos vestigios sonlos que ahora podemos contemplar, que vienen a aumentar de manera importante el conoci-miento de la Prehistoria y la Historia de nuestro municipio y sus remotos pobladores.
Hoy sabemos, gracias a las recientes excavaciones arqueológicas, que en nuestro municipio sefueron asentando diferentes pueblos, desde el período Calcolítico -hace más de 4.500 años-,hasta la época visigoda, pasando por las edades del Bronce y del Hierro y la época de domina-ción romana. Los restos presentados en esta exposición corresponden fundamentalmente a laEdad del Hierro, en diferentes períodos cronológicos entre los siglos VIII y II antes de Cristo,a la época romana en los siglos I y II de nuestra era, y a la época visigoda en los siglos VI y VII.
Algunos de estos restos son únicos para el conocimiento de ciertos períodos de la Prehistoriay la Historia de la Comunidad de Madrid, lo que hace que su hallazgo tenga una especialimportancia no solamente para nuestro municipio sino también para el estudio arqueológicode Madrid, como es el caso de la necrópolis del Hierro I encontrada a muy pocos metros delarroyo.
Las excavaciones realizadas y la actual exposición son fruto de la preocupación por la bús-queda, conservación, estudio y difusión del Patrimonio Histórico de nuestro municipio,manifestada tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento de Leganés, quedebe plasmarse cada vez más en una total colaboración entre ambas administraciones en estamateria.
El detallado recorrido de la exposición que realicen sus visitantes, entre los que lógicamentese encontrarán los vecinos de Leganés, les va a aproximar de manera didáctica y pormenori-zada al conocimiento de nuestro pasado que cada vez tiene que ser más cercano e instructi-vo.Y sin duda abundará en un mayor respeto y amor por nuestra Historia, que poco a pocova dibujando la potencialidad del futuro.
Desde estas líneas quiero animar, en mi nombre y en el de la Corporación de Leganés, a quetodos nuestros vecinos visiten y disfruten de esta exposición y se identifiquen cada vez máscon el pasado de la ciudad en la que viven para mejor entender la idea de ciudad que entretodos queremos y debemos construir.
Finalmente quiero agradecer al Museo Arqueológico Regional y a su Director EnriqueBaquedano, el interés mostrado por el patrimonio arqueológico de nuestro municipio y porsu difusión entre los ciudadanos de nuestra Comunidad.
JOSÉ LUIS PÉREZ RÁEZ
Alcalde de Leganés
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
Cuando nos planteamos la conveniencia de organizar una exposición en el MuseoArqueológico Regional sobre los recientes trabajos llevados a cabo en el entorno del ArroyoCulebro, a su paso por Leganés, tuvimos en cuenta varios factores que nos lo hacían muyaconsejable.
Antes que ningún otro, el objetivo perseguido es mostrar al gran público que cuando losarqueólogos necesitamos paralizar temporal o definitivamente la realización de obras públi-cas o privadas, por muy necesarias y aún urgentes que éstas sean, no lo hacemos fruto de unantojo irresponsable, sino instados por el deber ético y científico de salvaguardar el patrimo-nio arqueológico heredado y del que somos meros transmisores a generaciones futuras o,cuando menos, de practicar una lectura y una copia previa a su destrucción.
En efecto, muchas veces comparamos el yacimiento arqueológico que se excava con un códi-ce incunable, cuyas hojas se van quemando a medida que se van leyendo. Hacer una excavaciónarqueológica consistiría, continuando con el símil, en garantizar la lectura más atenta y lareproducción más fidedigna de esas hojas que se destruyen para, finalmente, poder extraerconclusiones de lo que nos cuenta el manuscrito destruido y asegurar que, en el futuro, otroscon más medios técnicos y conocimientos científicos puedan releer esa reproducción y elabo-rar sus propias conclusiones.
Los monjes medievales, gracias a quienes conservamos la cultura escrita grecolatina, gozaronen sus monasterios del sosiego y de la tranquilidad necesarios para copiar fiel-mente los documentos que la inexistencia de imprentas convertía en únicos.
Ese sosiego y esa tranquilidad necesitamos los arqueólogos para trabajarmetódica y rigurosamente en las prospecciones y excavaciones previas alas obras de urbanización o de infraestructuras. La confección en los últi-mos años de documentadas Cartas Arqueológicas, es decir, inventarios de losyacimientos conocidos, nos permite pasar de la arqueología de urgencia o emer-gencia, que paraliza las obras durante su ejecución, a la arqueología preventiva que se puedeadelantar al inicio de las obras.
Los poderes públicos y principalmente las Comunidades Autónomas, que son quienes tienenla competencia esencial en la gestión del Patrimonio Arqueológico, deben organizar sus tra-bajos de remoción del terreno con la planificación y anticipación suficientes para acometer losestudios previos, entre los que se incluyen los arqueológicos, sin agobios.
Es fácil comprender lo ingrato y distorsionante que resulta trabajar, de cuerpo y mente, cuan-do las máquinas hacen sonar sus amenazantes motores junto a la zona en excavación.
Afortunadamente, desde que en 1985 la Comunidad de Madrid recibió las competencias enmateria de Patrimonio Arqueológico, se han producido avances sustanciales en su tutela,conocimiento científico y difusión.
El menor de estos avances no es la creación del Museo Arqueológico Regional llamado a serel núcleo referencial de la acción cultural arqueológica en la materia. Pero no es menosimportante la elaboración desde la Dirección General de Patrimonio Histórico, de la CartaArqueológica de nuestra Comunidad, cuya metodología ha servido de modelo a los inventa-
AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA PPAARRAA TTOODDOOSS LLOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS
rios compilados en otras regiones. Recuérdese que la elaboración provincializada de la CartaArqueológica española es una aspiración que encuentra su origen a mediados del siglo XIX,alcanzando su hito más reseñable en 1941 cuando se publica la Carta de la provincia de Soria,confeccionada por el insigne arqueólogo D. Blas Taracena Aguirre.
De entonces aquí el panorama ha cambiado mucho también en sus aspectos más negativos. Laaparición en el mercado de aparatos como los detectores de metales que contribuyen decidi-damente al saqueo y la destrucción de nuestro acervo cultural, aconsejan la no publicación deestos inventarios y restringir su acceso a los investigadores y a los agentes que obligatoria-mente operan en el suelo. Estos, arqueólogos y urbanizadores, pueden y deben servirse de lacarta para planificar con suficiente antelación, insisto una vez más, los trabajos de prevenciónarqueológica.
Ahora bien, todo lo hasta aquí dicho no sirve a humo de pajas, tiene como fin último el másprofundo conocimiento científico y la mayor difusión pública de nuestro pasado, desde el másremoto hasta el más reciente.
La Arqueología entendida no como una ciencia sino como un método de tra-bajo para aportar información a la construcción de la Historia de laHumanidad, no se ocupa tan sólo de las etapas históricas más antiguas, tam-bién sirve como fuente de conocimiento de épocas reciente, e incluso de con-trastación física de lo que cuentan las fuentes escritas, muy frecuentementemanipuladas a favor de quien detenta el poder.
Pero de muy poco servirían todos estos conocimientos si pasaran a engrosarlos archivos y bibliotecas especializadas de uso exclusivo por los investigado-res, sin tener una mayor proyección social.
Por esto es que el Museo Arqueológico Regional enfoca su programa deexposiciones temporales con un discurso científico, pero con un lenguaje
asequible para el gran público. Si no divulgar, si queremos difundir los conocimientos cientí-ficos facilitando su comprensión por los nuevos públicos curiosos de la disciplina arqueológi-ca. Por cierto, exponencialmente crecientes.
Todos cuantos han colaborado en la organización de esta muestra, reflejadas en la ficha técni-ca de la exposición, han hecho un importante esfuerzo para hacerse comprender. Un equipocoordinado por el arqueólogo Eduardo Penedo, que primero prospectó la zona del PlanParcial 5 de Leganés por donde transcurre el Arroyo Culebro, luego excavó los yacimientoslocalizados y más tarde estudió los materiales antes de depositarlos en el Museo ArqueológicoRegional, ha colaborado con el especialista en exposiciones didácticas, y también arqueólogo,Carlos León, para hacer comprensible y ameno lo que el metalenguaje arqueológico convier-te en espeso a los ojos del profano.
Con todo, la exposición no hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo económico de laempresa pública Arpegio, representada por sus directivos Francisco Labayen y FranciscoEsquivias, sin olvidar al Director General de Carreteras, Francisco de Águeda, amigo de esteMuseo, que nos sirvió de enlace.
Otro tanto cabe decir del Ayuntamiento de Leganés que, a través de su Concejal de Cultura,Javier Márquez, ha apoyado con entusiasmo la iniciativa para garantizar que los ciudadanosde Leganés tengan acceso al disfrute del conocimiento sobre cómo vivieron y murieron susantepasados.
Para quienes hemos participado en la organización de esta exposición, ha sido un verdaderoplacer colaborar con gentes que han sacado tiempo de donde no lo tienen para convertiraquella iniciativa en esta realidad.
Por cierto, debemos aclarar que el título de nuestra exposición es un pequeño homenaje a unlibro “Vida y muerte en Cueva Morín”, que en 1978 escribieron González Echegaray y
Freeman, modélico en lo que a difusión científica de la Arqueología se refiere. Pero dicho títu-lo hace alusión a lo que los arqueólogos han descubierto en Arroyo Culebro, una serie deasentamientos con dos poblados prerromanos, habitados por los celtíberos carpetanos, y unconjunto de silos adscritos cultural y cronológicamente al mundo hispanovisigodo.Aquí vivie-ron los seres humanos.También los arqueólogos han localizado y excavado un cementerio aúnmás antiguo, una necrópolis del Hierro I en sus postrimerías. Es ésta una etapa escasa-mente documentada en nuestra zona geográfica y, por ello, su estudio está apor-tando información de sumo interés científico. En esta necrópolis se cremabanlos cadáveres en una especie de hogar llamado ustrinum, y los restos óseos seenterraban dentro de una urna acompañados de un ajuar funerario com-puesto por objetos probablemente pertenecientes al difunto. La excavaciónde este último yacimiento reviste un especial interés por la informaciónque nos suministra sobre unos rituales funerarios escasamente documenta-dos hasta ahora en el territorio de nuestra Comunidad.
De mutuo acuerdo con la Dirección General de Patrimonio Histórico nos pro-ponemos organizar periódicamente exposiciones sobre hallazgos recientes en laarqueología madrileña y por eso solicitamos las opiniones y las sugerencias de cuantos visitenesta “Vida y Muerte en Arroyo Culebro” con el afán de mejorar el trabajo cultural y socialencomendado a este Museo.
Gracias, lector cómplice, por su colaboración.
ENRIQUE BAQUEDANO
Director del Museo Arqueológico Regional
Capitulo ILLooss yyaacciimmiieennttooss aarrqquueeoollóóggiiccooss ddeell PPllaann PPaarrcciiaall 55
Descripción del proceso de intervención. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
EDUARDO PENEDO COBO. PILAR OÑATE BAZTÁN. JUAN SANGUINO
Capitulo IIEEll eennttoorrnnoo nnaattuurraall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CARLOS FERNÁNDEZ CALVO
Capítulo IIILLooss yyaacciimmiieennttooss ddeell PP..PP..55 PP..AA..UU.. AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo
LLaa nneeccrróóppoolliiss ddee iinncciinneerraacciióónn ddee llaa PPrriimmeerraa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo eenn eell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss)) . . . . . . . . . . . . . 45
EDUARDO PENEDO COBO. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA-ARISTA. DOLORES MARTÍN. ELENA GÓMEZ RUÍZ
LLaa ooccuuppaacciióónn ddee llaa SSeegguunnddaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo eenn eell aarrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss,, MMaaddrriidd)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
EDUARDO PENEDO COBO. CARLOS CABALLERO CASADO. FERNANDO SÁNCHEZ-HIDALGO
LLaa ooccuuppaacciióónn rroommaannaa ee hhiissppaannoovviissiiggooddaa eenn eell aarrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
EDUARDO PENEDO COBO. JORGE MORÍN DE PABLOS. RAFAEL BARROSO CABRERA
Capítulo IVCCoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo
AArrqquueeoollooggííaa ddeell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo:: aappuunntteess ppaarraa uunnaa rreevviissiióónn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
CARLOS CABALLERO CASADO. SONIA FERNÁNDEZ ESTEBAN
LLaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
DIONISIO URBINA
LLaa ééppooccaa rroommaannaa eenn llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
RAFAEL BARROSO CABRERA. JORGE MORÍN DE PABLOS
LLaass pprriimmeerraass iinnvvaassiioonneess yy llaa ééppooccaa hhiissppaannoovviissiiggooddaa eenn llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
RAFAEL BARROSO CABRERA. JORGE MORÍN DE PABLOS
IINNDDIICCEE
Capitulo V
AAnnaallííttiiccaa
NNeeccrróóppoolliiss ddee iinncciinneerraacciióónn:: AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo.. AAssppeeccttooss ttééccnniiccooss aannaallííttiiccooss ddeell iinntteerriioorr
ddee llaass uurrnnaass cciinneerraarriiaass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
ELENA GÓMEZ RUÍZ. DOLORES MARTÍN
AAnnáálliissiiss aannttrrooppoollóóggiiccoo ddee llooss rreessttooss óósseeooss aappaarreecciiddooss eenn eell yyaacciimmiieennttoo BB PP..PP..55--PP..AA..UU..
AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
ELENA NICOLÁS CHECA
AAnnáálliissiiss ffiissiiccoo--qquuíímmiiccooss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
EDUARDO PENEDO COBO (ARTRA S.L.). ARQUEOCAT S.L.
LLaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee oobbjjeettooss mmeettáálliiccooss ddee llooss yyaacciimmiieennttooss ddeell PP..PP..55 ddeell PP..AA..UU..
AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
FRANCISCA ROMERO
RReessttaauurraacciióónn yy ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llooss mmaatteerriiaalleess ddee llaa eexxppoossiicciióónn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
JAVIER CASADO HERNÁNDEZ
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Capítulo I
LLooss yyaacciimmiieennttooss aarrqquueeoollóóggiiccooss ddeell PPllaann PPaarrcciiaall 55Descripción del proceso de intervención
EDUARDO PENEDO COBOPILAR OÑATE BAZTÁN
JUAN SANGUINO VÁZQUEZ
25
El objeto de la presente publicación es el de plasmar los resultados obtenidosdurante unos trabajos de investigación arqueológicos llevados a cabo en una zonade la corona metropolitana de Madrid. El sitio, afectado por planes urbanísticos acorto plazo, se encuentra surcado por el Arroyo Culebro, al sur del término muni-cipal de Leganés, en cuyo entorno inmediato se han localizado y documentadocuatro enclaves de extraordinaria importancia.
El origen y la metodología de intervención están marcados por las directrices emi-tidas por la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidadde Madrid. El objetivo concreto que se perseguía era la documentación, lo másexhaustiva posible, de los restos arqueológicos localizados en el ámbito de la actua-ción urbanística. No obstante, el sistema de aplicación del método, los distintosprocesos de actuación, la metodología específica y, en parte, las fases de ejecuciónde los trabajos han sido diseñadas por el equipo arqueológico que desarrolló elestudio (ARTRA, S.L.), a través de diversas propuestas y alternativas, que fueronexpuestas a la consideración de la administración competente y del promotor delas obras ARPEGIO.
A la hora de definir las distintas fases del estudio arqueológico que se habían derealizar, fue preciso tener en cuenta que para parte del área de intervención sehabía incoado expediente de Bien de Interés Cultural, con la categoría de ZonaArqueológica, a principio de los años 90. Cuando fue aprobado el Plan General deOrdenación Urbana de Leganés esa incoación de expediente fue tenida en cuenta,estableciéndose tres categorías de protección arqueológica para el término muni-cipal -Zonas A, B y C-, en la primera de las cuales quedó incluida la casi totalidaddel área de estudio.
De este modo, la primera fase de intervención arqueológica consistió en la reali-zación de una prospección superficial del área de estudio, con objeto de obtenerinformación dirigida a situar en superficie restos de carácter histórico-arqueológi-co o paleontológico. Contrariamente al desarrollo habitual de estos trabajos, laprospección efectuada se realizó con anterioridad a tener conocimiento de la CartaArqueológica de Leganés.Todo ello según las directrices de los servicios técnicosde la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad deMadrid, que se estimaron para el caso concreto de este proyecto.
La consecuencia de este proceso fue la de realizar una prospección de contrastesobre la realizada en el año 1988 (Comunidad de Madrid, 1988), para la elabora-ción del inventario arqueológico autonómico referido, lo que se tradujo en la loca-lización de varios yacimientos arqueológicos de los que no se tenía constancia, yen la eliminación de varios lugares cuya entidad había sido sobredimensionada enla Carta Arqueológica.
El resultado final fue la identificación de nueve zonas de intervención diferencial,cuyo estudio se acometió de acuerdo con lo establecido por el pliego de prescrip-
ciones técnicas redactado por los servicios técnicos de la Dirección General dePatrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid, que estipulaba la eje-cución de sondeos mecánicos en el 0,5% de la superficie afectada por el proyecto,y de un 2% en los puntos identificados como yacimientos arqueológicos, con elobjetivo de analizar la potencialidad arqueológica de los emplazamientos, median-te su documentación y lectura estratigráfica, así como determinar la potencialidadarqueológica del resto del territorio incluido en el proyecto de urbanización.
La primera estrategia seguida consistió en establecer ejes de intervención reali-zando sondeos mecánicos, equidistantes 50 metros, hasta llegar a las áreas dondese ubicaban las potenciales estaciones arqueológicas, donde los sondeos debíanestablecer los eventuales límites de cada uno de los yacimientos. En la mayoría delos casos esta identificación fue negativa, demostrando que los datos de las pros-
26
Localización de losyacimientos del P.P. 5 y P.P. 6
tras las prospecciones de 1988y de 1999-2000
Área afección yacimientos
Prosp. carta arqueológica 1988
Prospección 1999
pecciones realizadas, tanto en 1988 como en 1999, no eran coincidentes con losque albergaba el subsuelo. Este desajuste entre los resultados de las prospeccionessuperficiales y los obtenidos en la campaña de sondeos mecánicos pudo ser conse-cuencia, por una parte, del tiempo transcurrido desde la realización del inventarioautonómico (doce años en los que ha habido numerosas alteraciones de la zonatanto por acción antrópica como por efecto de agentes naturales) y, por otra, porlas adversas circunstancias en que se debió acometer la campaña de 1999, al finalde la primavera, con los cultivos en una fase muy avanzada de su crecimiento.
No obstante, esta primera y breve campaña sirvió para acotar el área de interven-ción en algunos enclaves, desde la corona exterior del yacimiento, hasta el supues-to centro de los mismos, con sondeos mecánicos que debían alcanzar los nivelesgeológicos presuntamente estériles. Se delimitaron cuatro asentamientos: unanecrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro, dos poblados pertene-cientes a una fase inicial y avanzada de la Segunda Edad del Hierro, y un hábitat deépoca Hispanovisigoda consistente en un gran campo de silos y unidades de habi-tación dispersas.
Con el fin de delimitar con mayor precisión estos enclaves registrados en la pri-mavera de 1999, se planteó, para el verano del mismo año, una campaña de son-deos manuales, inicialmente distribuidos en cada yacimiento sobre dos ejes per-pendiculares, y que debían detallar los límites de cada uno de los asentamientos ysu verdadera entidad estratigráfica, espacial y cronocultural.
Descripción del proceso de intervención
27
Resultado final de lasexcavaciones integradas en elárea urbanizada
YYaacciimmeennttoo AA
YYaacciimmeennttoo BB
YYaacciimmeennttoo CC
YYaacciimmeennttoo DD
Plano con los cuatro yacimientos
Intervención Arqueológia Plan Parcial 5Leganés
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Sondeo arqueo-paleontológico
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
Finalizadas estas tres fases preliminares (prospección, sondeos mecánicos, sondeosmanuales), se pudo abordar con ciertas garantías de éxito la excavación sistemáti-ca, en área abierta, de los cuatro yacimientos, hasta alcanzar su total documenta-ción y registro. Esta etapa de la intervención se extendió durante los primerosmeses de 2000 y, tras ella, se redactaron las correspondientes memorias de exca-vación, así como el tratamiento y estudio de los materiales arqueológicos. Una sín-tesis del resultado de este proceso de investigación se muestra en las páginas quesiguen en la presente publicación.
Con relación a las medidas correctoras que, a juicio del equipo técnico, debían esta-blecerse para cada uno de los enclaves arqueológicos, dependían en gran medida delestado de conservación de los restos exhumados. Se valoró, en primer lugar, la posi-bilidad de iniciar un proceso de rehabilitación de los vestigios documentados, bienin situ, bien en lugar distinto al de su ubicación original, que favoreciera la amorti-zación social y cultural de los restos excavados.
Sin embargo, el hecho de que los cuatro asentamientos investigados se localizasenen zonas afectadas por el proceso de urbanización, ya que todos ellos se situabanen manzanas de vivienda, o se solapasen parcialmente con los viales; y debido aldeterioro de los restos excavados, donde sólo se conservan parcialmente lascimentaciones de los paramentos, no se consideró factible la preservación de losconjuntos arqueológicos en su emplazamiento inicial, y tampoco se juzgó razona-ble el traslado de los más significativos.
De este modo, se planteó un seguimiento arqueológico de los movimientos de tie-rra generados por los trabajos de urbanización, anteponiendo al mismo una des-trucción controlada de las áreas excavadas y su entorno inmediato bajo la supervi-sión del equipo arqueológico, ante la posible existencia de restos o estructurasmarginales en los asentamientos no documentadas durante el proceso de investi-gación realizado anteriormente. El término destrucción controlada hace referencia aldesmantelamiento de las estructuras arqueológicas documentadas. La ejecución dela misma se realiza mediante un seguimiento arqueológico exhaustivo, realizandouna nueva fase de documentación cuando se identifican estructuras, niveles o res-tos arqueológicos diferentes a los ya documentados tras la excavación sistemática.El proceso no finaliza hasta la total documentación de todo el registro arqueológi-co asociado.
Una vez concluidas las diversas fases de intervención se cerró el expediente con laredacción de las memorias correspondientes, por una parte, y con la entrega de losmateriales arqueológicos localizados en la sede del Museo Arqueológico Regionalde la Comunidad de Madrid. A partir de ese momento, la divulgación de cuantose refiere a los yacimientos arqueológicos depende en cierta medida de la iniciati-va de los agentes que intervinieron en el proceso y, en mayor grado, de la labordesarrollada por el responsable directo de la intervención arqueológica.
Sobre el director de la actuación recae lo esencial de la labor, destinada a que losresultados de su trabajo salgan a la luz, hecho que (dicho sea de paso) en la mayo-ría de los casos no se consigue, bien porque la monumentalidad de los restos no essuficientemente atractiva para lograr implicar a los agentes que potencialmentehabrían de financiar la publicación, bien porque no se estime correctamente la ren-tabilidad social y económica que pueda acarrearles la divulgación de esos restos.
Sin embargo, la responsabilidad que afronta el equipo arqueológico ante la sociedaddebe manifestarse en la divulgación de los resultados arqueológicos. Esta debe serasumida prioritariamente por la administración, garante última de los bienes
30
arqueológicos. En este caso la colaboración y el entendimiento que han mostrado laConsejería de las Artes, y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo yTransportes, institución de la que depende la empresa pública ARPEGIO, promoto-ra del PAU Arroyo Culebro, supone un ejemplo modélico que merece comentarse.
La Consejería de las Artes, a través del Museo Arqueológico Regional, y muy espe-cialmente el director de este museo, Enrique Baquedano, mostraron especial inte-rés desde un principio por la divulgación de los restos arqueológicos documenta-dos y por la publicación de los mismos, más allá de la propia MemoriaArqueológica. Este interés fructificó en una serie de reuniones entre el equipodirector de la actuación arqueológica y el director del Museo Regional, que seplasmaron en la propuesta de realizar una exposición divulgativa de los yacimien-tos arqueológicos y la edición de esta publicación.
Este hecho, que plantea la colaboración entre diferentes entes administrativos ydivulgativos, supone una paso adelante en lo que se refiere a la documentación,registro y divulgación de los testimonios arqueológicos de nuestra Comunidad.Conjugándose el interés del Museo Regional por la divulgación de los restos conel del Promotor del área urbanizada, la Consejería de Obras Públicas,Transportey Urbanismo, en financiar el proceso. Se puede extraer como conclusión que, enconsecuencia, la publicación de los resultados de intervenciones, que significan ladocumentación de varias hectáreas de zonas arqueológicas (como en el caso deLeganés, donde la secuencia cronocultural abarca desde la I Edad del Hierro hastala Edad Media), dependerá del celo que demuestren los agentes implicados en elproceso.
El origen del proceso se inicia por la existencia de planes urbanísticos anterioresal hecho mismo de conocer la presencia de restos arqueológicos, y que una vezaprobados son de difícil modificación administrativa, dificultando enormemente laintegración de la investigación arqueológica en el planeamiento urbanístico. Laadministración competente debe establecer unos criterios en cuanto a conserva-ción o preservación de los vestigios arqueológicos, así como velar por que las even-tuales afecciones al patrimonio arqueológico sean una realidad que se incluya en eldesarrollo de todas las normativas de ordenación del suelo, independientementede que se tenga constancia o no de la presencia de restos arqueológicos, para nofiscalizar actuaciones futuras sobre ellos.
Descripción del proceso de intervención
31
35
El medio natural cambia con el paso del tiempo, y es dinámico en sí mismo, pues-to que está formado por múltiples factores de gran variabilidad y distinto origen.Un nuevo agente modelador surge con la aparición del Hombre, si bien su huellaen los paisajes prehistóricos no llega a profundizar hasta el comienzo delHoloceno, hace unos 10.000 años, cuando la actividad antrópica cambia, se haceproductora y se sedentariza.
A partir de este hito se realiza la interpretación de la evolución del paisaje en elentorno de los yacimientos excavados en el ámbito del P.P.5. – P.A.U. ArroyoCulebro de Leganés (Madrid), motivo central de esta exposición.
El territorio en el que se sitúan las cabeceras de los dos pequeños cursos fluvialesque son el arroyo de Butarque y el arroyo Culebro tendría por entonces un aspec-to muy diferente al que hoy se percibe. El medio físico no ha sufrido grandes cam-bios geológicos desde entonces. Esta parte de campiña de la Depresión del Tajo, demateriales detríticos terciarios que cubren lomas y llanos, y con aportes cuaterna-rios en los valles, mantiene hoy su perfil ondulado. Sin embargo, las condicionesdel clima fueron más variables, con un efecto correspondido en la manifestaciónde las comunidades biológicas, y especialmente notable en el paisaje vegetal.
Tras las peores condiciones de frío y aridez del último período glacial, ocurridashace unos 18.000 años, de forma gradual se produce una mejoría climática que sig-nifica la transformación de las comunidades vegetales dominantes (hasta entoncesformaciones de aspecto abierto, probablemente con plantas como Artemisia, que-nopodiáceas y algunos pinos, enebros y sabinas, otorgando un aspecto tipo estepao páramo) por otras que permanecían agazapadas en refugios y abrigos naturales, ala espera de condiciones más benignas, los bosques de Quercus principalmente.
Esta alternante progresión/regresión del paisaje vegetal sucedió en toda Europa alcompás de la secuencia de períodos glaciales e interglaciales del Cuaternario, sibien las condiciones del relieve de la Península y su posición meridional posibilita-ron esa misma serie a escala altitudinal, facilitando la existencia de una mayordiversidad y número de enclaves refugio.
Nos situamos entonces en el actual período interglacial, con un óptimo climáticosituado entre 13.000 y 10.000 años. Parece probable que los bosques de Quercusde encinas y quejigos se expandieran rápidamente a partir de los refugios sitos alpie de los macizos montañosos. Aún así serían también muchos los emplazamien-tos que impidieran el desarrollo de Quercus y otras frondosas, permitiendo el man-tenimiento de clareos con pastizales y formaciones arbóreas abiertas más xéricas,así como toda una sucesión de etapas seriales del bosque de quercíneas.
Dadas las especiales condiciones de los suelos, los valles fluviales también suponí-an un límite al desarrollo de especies como Quercus. Por entonces dichos vallesdebieron ser muy fluctuantes, con amplias llanuras de inundación formadas por eldesbordamiento de las aguas, un ritmo al que se amoldaba un bosque de galería deanchura y composición igualmente variable. En las pequeñas cuencas del Butarquey el Culebro, más si consideramos que los yacimientos excavados están próximosa la cabecera de este último, probablemente existiera una ribera de llanura de
El entorno natural
inundación con olmos, fresnos, álamos, chopos, sauces y tarajes, así como muchaslianas como el lúpulo, la rubia, la brionia, si bien se establecería un contacto máso menos intenso con las formaciones del llano a medida que se perdiera la influen-cia en el terreno de las aguas del subsuelo. En las riberas se sucederían ademásespacios más abiertos, praderas juncales y carrizales en las zonas de encharca-miento somero, y tramos más profundos con aguas abiertas.
Más allá de 10.000 años tuvo lugar un breve empeoramiento del clima, sobre todoen lo que se refiere a la falta de lluvias, una aridez que produjo ligeras modifica-ciones en el bosque de Quercus, facilitando una mayor presencia en su seno de enci-nas frente a quejigos, e incorporando a Juniperus y pinos. Los clareos del bosquedebieron extenderse como páramos y estepas.Y en las riberas se produciría unadisminución de la galería y una mayor presencia de las frondosas, que encontrarí-an en los valles y en las umbrías de cerros y lomas el refugio necesario.
Parece que la huella del Hombre se hace notar en el paisaje coincidiendo con unanueva (y definitiva) expansión del bosque de Quercus, hace 8.000 - 7.000 años,periodo este conocido como Atlántico y a partir del cual se admite que el paisajevegetal de la Península ha sufrido sólo ligeras modificaciones naturales hasta laactualidad. Desde aquí también se otorga una importante continuidad del clima,ya típicamente mediterráneo, con inviernos largos, húmedos y fríos, con muchasheladas, y veranos tórridos de prolongadas sequías. Pero, ¿y el Hombre y su cam-bio de comportamiento?, ¿que papel desempeñó en la evolución del paisaje delentorno del Arroyo Culebro?.
El paisaje en alternancia de bosques y clareos se mantenía estable hasta entonces,sólo perturbado por desastres naturales tipo incendio, y en equilibrio con la acciónramoneadora de los herbívoros. El hombre nómada, recolector y cazador, no inter-fería activamente en la fisionomía del bosque más que para obtener combustible,aunque es probable que practicara ya algunos desbroces y rozas locales con el finde potenciar más los clareos, lugares más favorables para la práctica venatoria deungulados (ciervo, jabalí, uro,...) y conejos. El aporte cárnico que proporcionabala caza a la dieta humana se complementaba con la recolección de los recursos queofrecía la naturaleza, huevos de aves y cangrejos de río recogidos en las riberas ymarjales; frutos otoñales como los del majuelo, el rosal silvestre, las setas y lasbellotas, éstas sin lugar a dudas uno de sus principales aportes nutricios delmomento; hojas y tallos suculentos de los cardos estivales; hierbas, bulbos y tubér-culos primaverales. Durante el estiaje de los cursos fluviales, y en las zonas mássomeras el resto del año, el hombre también practicaría la pesca utilizando su inge-nio y alguna planta ictiotóxica, represando pequeños tramos en los arroyos y ver-tiendo el producto machacado del gordolobo en las pozas. La obtención de barbos,bogas y demás peces nativos estaba asegurada.También debieron conservar buenaparte de lo recolectado para el invierno, ahumando la carne y el pescado y guar-dando el excedente de frutos secos en rincones de los abrigos que habitaban duran-te los momentos más desfavorables. El manejo de útiles líticos y óseos es la carac-terística principal de la industria de entonces, materiales tipo astas y grandes hue-sos de las extremidades de los herbívoros que cazaban, así como sílex recogidos enpequeños enclaves del territorio en donde afloraban junto a arcillas y arcosas.
Más allá en el tiempo, de alguna forma el hombre descubre el control sobre losrebaños y el manejo de algunas legumbres y cereales; comienza a cambiar sus hábi-tos y empieza a producir: es el origen de la agricultura y la ganadería, en elNeolítico.
36
A partir de aquí la acción degradativa sobre nuestros bosques cobró una nuevadimensión. En la búsqueda de nuevos terrenos para el pastoreo y las prácticasagrícolas itinerantes, el pastor-agricultor utilizó el fuego como aliado para iraclarando los bosques de llanura, ganando terreno para el paisaje abierto. Laacción ramoneadora de unos rebaños aún semidomesticados sobre los rebrotestiernos de los arbustos quemados (el matorral mediterráneo tiene un gran capa-cidad de regeneración tras la quema), iría completando la deforestación depequeñas parcelas, aunque también existirían masas de bosque que serían acla-radas progresivamente, como en un proceso de adehesamiento.
Los rebaños utilizaban los pastos naturales de manera extensiva, y es muy pro-bable que en un inicio el pastor tuviera que actuar como semicazador cuandodeseaba obtener su carne. Incluso debió seguir una pauta migratoria, de despla-zamientos a escala local, según ocurrían las fluctuaciones periódicas de los her-bívoros. La manipulación del paisaje y la obtención de pastos a su antojo les per-mitía controlar de alguna manera a caballos, uros, cabras,... En cualquier caso,y según se producía el proceso de amansamiento, el hombre continuaba ejer-ciendo parte de su papel de cazador-recolector, no sólo para abastecerse de unosproductos que ya no eran tan esenciales para su existencia, también para evitar lacompetencia con diversos depredadores que antaño debieron ser abundantes en elentorno de los yacimientos, el lobo y posiblemente el oso.
La diversidad de la fauna de estos territorios de la Depresión del Tajo debió serconsiderable, dada la importante variedad de biotopos que albergaba: en los cur-sos del Butarque y Culebro y en sus galerías de ribera se refugiaban las nutrias, for-zadas a emigrar hacia el vecino Manzanares en los períodos de mayor estiaje; losencharcamientos en las vegas cubiertos de altas gramíneas eran idóneos para lanidificación de fochas y pollas de agua, así como para peque-ñas garzas; en las suaves lomas de los valles, donde el creci-miento de los olmos desaparecía por la falta de humedad en elsuelo, para dar paso a encinas y quejigos, allí se formabanorlas de matorrales espinescentes, de zarzas, rosales, majue-los, esparragueras, saúcos, coscojas, excepcionales cubilespara carnívoros como el lince ibérico, el tejón, el zorro; losclareos con árboles dispersos y dominados por pastizales deaspecto estepario en zonas venteadas de las planicies, llanurasen las que abundarían la avutarda, el sisón y la liebre, y clare-os entre bosques en los que ocurrirían berreas y roncas deciervos y corzos; los matorrales ralos en los suelos desfavore-cidos por una creciente deforestación y pérdida de suelo; elmosaico de bosques arbolados y manchas arbustivas, el hábi-tat por excelencia de aquel momento histórico en el que tendrían abundante pre-sencia todas las especies actuales del bosque mediterráneo.
Sobre toda esta fauna depredaba el hombre cazador, utilizando todo tipo de útilesy trampas. Seguramente organizarían batidas comunales para la captura de las pre-sas mayores, a las que acorralarían en zonas pantanosas de los valles o dirigiríanhasta la situación de las trampas. La captura de presas menores estaría más supedi-tada a la caza individual y al trampeo. Los animales de pelo serían aprovechadosademás para la obtención de pieles y cueros que servirían como vestimenta y abri-go, materiales adaptados a su uso mediante un proceso de curtido que implicaríaconocer las propiedades curtientes de plantas como las encinas y coscojas, con cor-tezas ricas en taninos.
El entorno natural
37
La quema de matorrales yriberas contribuyó a laextensión de los pastizales
El ramoneo exagerado porparte del ganado limitó laregeneración del matorral y delas masas forestales
Sin embargo, según avanza el tiempo (Calcolítico, hace 5.000 años; inicio Edad delBronce, hace 4.000 años) se consuma el cambio de cultura con la confirmación delas labores agroganaderas. La caza y la recolección pasan a ser actividades comple-mentarias de una agricultura que se aplica en terrenos favorables de las llanuras,formados por arcosas, arenas y arcillas marrones, materiales ligeros, fértiles y fáci-les de arar, con una importante estructura de suelo evolucionado dado el carácterforestal original de la zona. Los períodos de labor debieron ser muy laxos, por loque tras la obtención de una cosecha es probable que se optara por ocupar otranueva parcela, abandonando la anterior y favoreciendo así la aparición de clarospara el pastoreo de los rebaños.
La presencia de unos valles suaves con amplias llanuras de inundación supondríauna condición excepcional para el mantenimiento de una pequeña cabaña ganade-ra de carácter familiar o de clan. Las condiciones de humedad edáfica facilitaríanel crecimiento de pastizales verdes a lo largo de buena parte del año, un aportecomplementado en invierno con el ramoneo sobre el arbolado y los arbustos de laribera. Bajo este prisma es fácil entender aquí el inicio del proceso de deforesta-ción que aconteció en las riberas, dada la mayor presión ganadera existente, queno por la actividad agraria, muy limitada en los fondos de valle por los continuosanegamientos y la naturaleza de los materiales aluviales cuaternarios, muy duros ydifíciles de trabajar con los aperos rudimentarios del momento.
En plena Edad del Bronce, entre 4.000 y 2.800 años, laexpansión agraria alcanza un gran auge. Los asentamientoshumanos se hacen más duraderos y aumentan en tamaño, qui-zás debido al comienzo de la estabulación de un ganado, yadoméstico, que forma parte activa de las labores más duras,como animales de tiro y carga. Además evoluciona notable-mente la tecnología agrícola con la aparición de la metalurgia.Se crean espacios en las cabañas que funcionan como silos paraalmacenar grano y legumbre; emplazamientos en las cercaní-as de manantiales del valle, y quizás cuevas excavadas en esteinicio de la minería, son utilizados como lugares frescos parala elaboración de quesos. Parece muy probable que alrededorde los poblados establecidos en pequeños cerros del terreno,
muchas veces asomados a los valles, se creara una amplia zona despejada dedicadaa la labor agrícola, pero también deforestada por la obtención directa de leña,madera para la construcción de primitivas cabañas, etc. Estas zonas despejadastambién abastecerían a los pobladores de plantas de uso cotidiano, más enfocadasahora al desarrollo de la expresión étnica que a la cuestión culinaria: cardos cuaja-leches para la fabricación de los quesos; saponarias de las riberas para hacer jabón;amapolas (rojo), azulejos (añil), gualdas (amarillo), y otras plantas para la elabora-ción de tintes con los que decorar la cerámica trabajada, la ropa, en rituales,...;fibras obtenidas de cardos, esparto, varetas de mimbre y fresno, lino, todas plan-tas utilizadas para confeccionar telas mediante hilado, cuerdas, cestería,...; carda-dores de lana de las inflorescencias secas de la cardencha; candelas y mechas paraantorchas a partir de las hojas de la candelaria, secas y embadurnadas de grasas ani-males; e incluso plantas con principios activos capaces de ensalzar la espiritualidad,como el beleño negro y la hierba de San Juan.
Los efectos de la presión agroganadera sobre el paisaje ya debían ser bastante noto-rios cuando comienza la Edad del Hierro, hacia 800 años a. C. Si bien la superficiede áreas naturales despejadas (depresiones endorreicas, planicies de exposición
38
Los enclaves inundablesen la llanura del ArroyoCulebro albergaban una
variada fauna
venteada,...) y otras deforestadas por la acción humana (parcelas de cultivo, baldí-os de suelos decapitados, pastizales,...) no debía ser continua, sí existiría ya unamplio contraste de mezcla entre los hábitats forestales y los esteparios. Las zonasde vega del Butarque y el Culebro mantendrían un importante aspecto forestadohacia el cauce, si bien las zonas más retiradas de la olmeda se encontrarían algoempobrecidas por la ingente presión ganadera. En cualquier caso, este territorioen el que se asienta los yacimientos, incluido por los clásicos en la Carpetania, noestaría muy poblado y sus moradores se limitarían a una labor productivista mera-mente de subsistencia. Parece que los asentamientos se situarían en las elevacionesde los valles, a caballo entre las zonas agrícolas y ganaderas de la planicie y la fores-ta de las riberas, y cercanos a manantíos y surgencias de agua dulce.
Todos estos cambios graduales originaron otros cambios cualitativos en la compo-sición de la fauna del entorno, desplazamientos de los carnívoros hacia las forestasy matorrales, algunos sometidos a tal presión que incluso pudieron desaparecer porla acción cinegética y la pérdida del hábitat, y generalización de las especies de loscampos abiertos, muchas de ellas un importante recurso alimenticio, como perdi-ces, codornices, liebres, conejos, etc. Incluso en este momento histórico se esta-blece una cierta conexión de culturas ibéricas que pudo facilitar el establecimientode los primeros cultivos exóticos, procedentes del Oriente próximo europeo y asiá-tico a las costas mediterráneas de la Península, y posterior-mente llevadas hacia el interior. Es el caso de plantas como elcáñamo, la caña, el almendro, la higuera,...
El proceso de iberización se rompe con la irrupción delmundo romano en estas tierras del interior peninsular, amediados de la segunda centuria a.C. De este momento his-tórico existen diversas versiones que relatan el aspecto delpaisaje de la Carpetania, con variedad de apreciaciones. Así,algunos autores atestiguan la existencia de “llanuras secas bor-deando cursos fluviales despejados” y “montes bajos sobrecerros que dominan áridas llanuras”, frente a los que opinanque “la península Ibérica podía ser cruzada de norte a sur poruna ardilla sin poner las patas en el suelo”.Ante estas dos ver-siones tan encontradas, y atendiendo a la evolución prehistó-rica de la cultura humana, en el entorno de los yacimientos deArroyo Culebro es probable que existiera un paisaje de plani-cie coronada por alineaciones de lomas siguiendo las cuencasde los pequeños cursos fluviales, y con algunos cerros testigodispersos. Las masas de quecíneas estarían sufriendo una defo-restación selectiva que ahuecaría el bosque; en muchos encla-ves de la planicie aparecerían matorrales propios de la degra-dación de encinares y quejigares, carrascales, retamares, conpies más propios de las estepas naturales, pinos y enebros dis-persos; y cuanto mayor degradación, tomillares y espartales.Y entre estas formaciones, en los aledaños de los asentamien-tos, parcelas de labor agrícola. Las primeras laderas tendentes hacia el fondo delsuave valle también mostrarían cierta degradación, así como algunos tramos de laribera, en los que tras la eliminación por ramoneo y corta de los árboles se estaríafavoreciendo la formación de amplios marjales e hileras de carrizo. Estas plantastipo caña, junto con las retamas, serían asiduamente utilizadas para la construcciónde las techumbres de las austeras cabañas de los poblados.
El entorno natural
39
El campo de espartosprolifera tras la degradacióndel encinar de la zona. Se tratade una especie utilizada en laelaboración artesanal
El proceso de ahuecamientde las masas forestalesconduciría inicialmente amuchas de ellas al estado dedehesas
Durante más de dos siglos se suceden las disputas entre los pueblos indígenas y losromanos, primero, y entre los mismos romanos después, un largo período en elque sin duda la acción beligerante provocó no pocas alteraciones de masas arbóre-as con objeto de edificar nuevos asentamientos fortificados. Por entonces el des-plazamiento de los grupos faunísticos de carácter nemoral debió ser grande, espe-cialmente hacia otros medios regionales más agrestes en el norte y en el este, unhecho que se intensificaría durante la romanización absoluta de la comarca, cuan-do la actividad agrícola alcanza su mayor apogeo. El aporte de tecnologías agríco-las desarrolladas por los romanos facilitó la transformación de más zonas de la lla-nura a un ritmo superior; incluso se puso en práctica un sistema de canalizaciones,riegos, pozos, drenajes, etc., que posibilitó entre otras cosas la consecución dealgunos suelos de la vega.Algunos productos comienzan a despuntar, como la pro-ducción del aceite de olivo y la explotación de la vid que, aunque ya existían comoespecies silvestres (acebuche y parra, respectivamente) en zonas del centro y surpeninsular, no es hasta la llegada de los romanos que comienzan a implantarsecomo cultivos generalizados.
El paisaje de la planicie tiende cada vez más a la formación abierta y al dominio delos pastizales y cultivos, a lo largo de los siglos de ocupación romana. Las villascomprendían entonces un asentamiento principal y otros muchos menores, estosúltimos en los que desarrollaban su existencia los sometidos pobladores originales,en cabañas que aún se construirían con materiales similares a los de siglos atrás,adobes y tapiales para los muros, mástiles de madera de encina, pino, quejigo, ytechumbres en las que se imbricaban ramajes diversos, cañas y carrizos, y mano-jos de retamas. Parece probable que por entonces las masas boscosas empezaran yaa menguar significativamente en la planicie, y se restringieran más a las laderas delos cerros, a los barrancos y arroyadas, y a las depresiones fluviales. Pero este augede la agricultura entró en profunda crisis con la llegada de los primeros bárbarosa la Península, allá por el siglo V d. C. La mayoría de las villas romanas fueron des-truidas y las explotaciones agrícolas pasaron a segundo plano, en una época de con-tinuos escarceos que provocó el abandono de los campos y una mayor presencia dela actividad pecuaria.
Este hecho supuso sin duda la recuperación de muchas tierras, hasta entonceslabradas, a la superficie forestal, si bien la acción del ganado extensivo y la propiade los herbívoros naturales de entonces, junto con el empobrecimiento de los sue-los tras varios siglos de cultivo, impidió el desarrollo de los bosques frente a lageneración de mayores pastizales.
Los siglos posteriores, de islamización y Reconquista, supusieron potenciar lasprácticas ganaderas en el centro peninsular, sin duda alguna por la inestabilidad delmomento, con los consiguientes perjuicios para la vegetación natural y el avancede los paisajes abiertos. Por otra parte, la llegada de los musulmanes supuso tam-bién la entrada de nuevos elementos botánicos, de uso agrícola, hortícola o sim-plemente ornamental, algunos todavía presentes en la zona, como las cambrone-ras que se suceden en algunas orillas de viejos arroyos, las moreras utilizadas comoarbolado de sombra, etc.
Desde entonces las últimas masas forestales de la región estuvieron siempre enregresión, una transformación que cuenta con diversos avatares históricos queexplican, de manera puntual pero muy intensa, procesos de deforestación que con-dujeron a la obtención del paisaje actual.
Sin duda alguna que el desarrollo de la Mesta tuvo algo de peso en ese proceso dedeforestación generalizada en multitud de zonas del centro peninsular, una porción
40
del territorio que canalizó el trasiego ganadero trashumante por algunas de las másimportantes cañadas y cordeles medievales. Otro hito importante en la evolucióndel paisaje de estas tierras debió ser el descubrimiento de América, que produjoun incremento notabilísimo en la demanda de madera para la construcción de laingeniería naval que perduraría hasta varios siglos después. De entonces tambiénes la entrada de nuevas especies hortícolas como el tomate, la patata, el pimiento.Más adelante, con la Desamortización (siglo XIX) se dio un nuevo giro a la explo-tación de estos territorios; se fomenta la colonización de los mismos y la puesta enpráctica de amplios campos de cultivo de secano, en detrimento de la ganadería ylos pastizales.
Pero la modificación definitiva del paisaje natural de este territorio acontece en elsiglo XX, con la promulgación de consignas y acciones de lucha contra “las zonaspantanosas insalubres” que motivan la desecación de humedales, el drenaje de lasllanuras de inundación de los ríos y la transformación de las riberas, ganadas defi-nitivamente para la agricultura con la mecanización del campo; la artificialidad quese otorga a los cursos fluviales mediante la canalización de los cauces; la transfor-mación del paisaje vegetal debida a la entrada de elementos exóticos introducidospor el hombre con fines productivistas para las industrias maderera y del papel,plantaciones ordenadas de chopos en las vegas, rodales de pinos austeros plantadosen mitad de las llanuras herbosas, etc. La mecanización del campo, que se aceleraa partir de los años sesenta, supone la transformación definitiva del territorio,debido a la sustitución de los aprovechamientos poco intensivos por cultivos dondese han acrecentado los aportes externos en forma de abonos, pesticidas, etc. Ladiversidad del territorio disminuye, puesto que la tierra se cultiva casi todos losaños y desaparecen los linderos de separación de fincas y los pocos árboles super-vivientes. Cuando no se alcanza el proceso final de urbanismo e industrializaciónactuales, que caracteriza el ámbito de actuación del P.A.U. Arroyo Culebro. Sirvaeste último estadio evolutivo o de transformación del territorio para regenerar elcauce y márgenes del arroyo Culebro, recordándonos lo que fue hace un pasadomuy cercano.
El entorno natural
41
Capítulo III
LLooss yyaacciimmiieennttooss ddeell PP..PP.. 55 AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo ((LLeeggaannééss))
LLaa nneeccrróóppoolliiss ddee iinncciinneerraacciióónn ddee llaa PPrriimmeerraa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo
eenn eell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
EDUARDO PENEDO COBO
MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA-ARISTA
DOLORES MARTÍN DÍAZ
ELENA GÓMEZ RUIZ
(ARTRA S.L.TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS)
47
La intervención arqueológica en el yacimiento “D”1, forma parte de los trabajosprevios comprendidos en el Plan Parcial 5 (P.P.5), que a su vez se engloba dentrode la actuación del Plan de Actuación Urbanística (P.A.U.) Arroyo Culebro, en el munici-pio de Leganés (Madrid).
Tras la localización de los yacimientos arqueológicos a través de una primera fasevalorativa consistente en la prospección, excavación de sondeos mecánicos ymanuales en la totalidad del P.P.5, se ha documentado una necrópolis de incinera-ción adscribible a la Primera Edad del Hierro.
La necrópolis está constituida por una pequeña concentración de fosas que se dis-ponen en una extensión de unos 400 m2. Se han excavado un total de 32 fosas deenterramiento compuestas por las urnas cerámicas que contienen los restos de ceni-zas y huesos, además de los ajuares funerarios que acomapañaban a los difuntos.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO DD
LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA
El proceso evolutivo del modelo de intervención llevado a cabo durante los cator-ce meses de investigación arqueológica previa a la ejecución del Plan Parcial 5 deLeganés, ha permitido documentar una necrópolis de incineración adscrita a laPrimera Edad del Hierro.
La zona donde se localiza el yacimiento se encuentra al Sur del arroyo de laRecomba o Culebro, a unos 150 metros del curso fluvial. El entorno esta caracteri-zado por la presencia de una serie de suaves elevaciones, de apenas 15 metros dedesnivel sobre el propio cauce del arroyo, aunque la necrópolis se emplaza en elmismo fondo de valle. Se trata de una extensión totalmente horizontal limitada alEste por la carretera M-407, con una altura media que oscila entre los 663 y 664 m.
Señalar que la identificación de este enclave ha sido de manera casual, directa-mente determinado por la documentación en otros dos sectores del mismo yaci-miento de un hábitat de cronología hispanovisigoda, el cual presentaba claros indi-cios materiales en superficie. De esta manera, las primeras fases de intervenciónarqueológica, consistentes en la realización de una prospección superficial del áreade estudio, así como una campaña de sondeos mecánicos y manuales, permitieronidentificar fragmentos cerámicos, partículas de carbón y restos óseos, cuya ads-cripción cultural no pudo definirse en aquel momento. La gran densidad de pobla-miento en el ámbito de intervención, de segmento cronocultural amplio, desde laEdad del Hierro hasta época hispanovisigoda, con gran cantidad de elementosmuebles dispersos en superficie, dificultó de manera ostensible la interpretacióncorrecta de la necrópolis en estas fases iniciales.
No fue hasta la fase de excavación sistemática realizada en este sector a partir deuno de los sondeos manuales que había ofrecido resultados positivos, cuando seidentificó la necrópolis de incineración.
Con el fin de delimitar con mayor precisión este enclave, se subdividió el Sector Cen cuadrículas o unidades básicas de intervención de 4 x 6 metros. En el proceso de
11 Inventario en Carta Arqueológica Yac.D (74/153).
excavación se siguió un registro estratigráfico, utilizando fichas de registro para des-cribir con mayor detalle las unidades deposicionales y estructuras documentadas.
En el caso de esta necrópolis, teniendo en cuenta que la correcta recuperación yregistro de todos los elementos asociados era de fundamental importancia, sedecidió, tras una cuidadosa delimitación de las fosas de enterramiento, la extrac-ción en bloque de cada uno de ellos para la posterior excavación de las urnas en ellaboratorio. Este proceso ha conllevado optimizar los resultados, ya que en laexcavación se han empleado los más rigurosos y avanzados métodos analíticos.
Así pues, la lectura que se hace a continuación, debe complementarse con la des-cripción técnico-analítica que se realiza en el capítulo V, sobre el proceso de exca-vación de las urnas realizado en laboratorio.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
No es mucho lo que conocemos acerca de los enterramientos de la Primera Edaddel Hierro en la región madrileña; y es esta escasez, valorada en contraposiciónpor una parte al buen número de poblados adscritos a dicho periodo y por otra alsupuesto pequeño tamaño de éstos, lo que ha hecho pensar que los cementeriospodrían haber tenido escasa relevancia (Blasco, C. y Lucas, M.R., 2000). La necró-polis de incineración del yacimiento D documentada a orillas del Arroyo Culebro,es la primera excavada en extensión en la comunidad de Madrid (Artra, S.L.,2000; Penedo et al. e.p), y aunque su estado de conservación ha estado determi-nado por su emplazamiento, aporta datos de especial relevancia para el conoci-miento de esta etapa.
Ocupa una posición en el entorno que facilita la destrucción de los elementos inte-grantes de los enterramientos, al localizarse en el fondo de valle del arroyoCulebro. Mencionar la incidencia de factores postdeposicionales de tipo mecánico,fundamentalmente el arado, en el estado de conservación de los restos; como con-secuencia, la mayor parte de los elementos documentados permiten individualizarunidades estructurales cerradas (tumbas completas). De las cubiertas por ejemplo,sólo en algunas tumbas se han identificado indicios, y es posible que se hayan idodesmontando y retirando para facilitar el paso de la reja del arado y/o incluso sehayan reutilizado en momentos posteriores, ya que la zona ha estado habitadadurante mucho tiempo como se ha podido demostrar (Penedo, Caballero, Oñate,Sanguino, 2000). Por otra parte, la ausencia de documentación de una delimita-ción perimetral de la necrópolis y la incidencia de estos factores postdeposiciona-les, impide asegurar que el numero de enterramientos que han sido los excavadosno fuera mayor. De cualquier manera todos estos factores inclinan a ser cautelo-sos en la interpretación que hacemos de los restos, los cuales, en el estado en elque han llegado hasta nosotros, reflejan de forma necesariamente sesgada las cos-tumbres funerarias de las personas que aquí fueron enterradas.
Como se ha dicho anteriormente, se abordó la intervención en el sector C deldenominado “yacimiento D” sin sospechar siquiera la existencia de esta necrópolisde incineración, puesto que los materiales cerámicos significativos o que ofrecíanalguna información en cuanto a cronología recogidos en las fases preliminares hací-an referencia fundamentalmente a periodos posteriores. Como puede deducirsede la magnitud y el estado de conservación de los restos no es extraño que a lasunidades estratigráficas superficiales no hayan aflorado fragmentos cerámicos sufi-cientemente grandes como para poder ser identificados en prospección, como
48
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
49
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
YYaacciimmiieennttoo DD ((7744//115533))
Necrópolis deincineración Hierro I
Hábitathispanovisigodo
Sector C
Sector B Sector A
tampoco lo es el que la disposición de las tumbas así como su concentración en unespacio relativamente pequeño y alargado haya impedido su localización en lasfases de peritación preliminares.
El proceso de excavación se inició con la retirada manual de la unidad estratigráfi-ca superficial en la zona que abarcaba el primer replanteo del sector, y posterior-mente bajo esta unidad se excavó de forma extensiva la unidad 136 asociada a ladeposición de los elementos funerarios, también generalizada, y en la que se docu-mentaron restos materiales de cronología contemporánea producto de la intrusióndel nivel superficial como consecuencia de las roturaciones del terreno. En esta uni-dad se comenzaron a detectar las primeras 10 tumbas. La posición del conjunto detumbas en el sector exigió el replanteo y ampliación de éste, y así se hizo hasta com-
pletar una superficie aproximada a los 400 m2. Replanteado elsector, el proceso de excavación fue similar al empleado en lazona anterior, pero tanto el carácter de la intervención comoel lamentable estado de conservación de los restos, obligaron atrasladar estos últimos al laboratorio para ser excavados allí enmejores condiciones. La técnica utilizada consistió en indivi-dualizar cada uno los enterramientos en planta, cortando elterreno circundante de cada fosa, desgajando el conjunto com-pleto de la fosa para su traslado. De esta forma, se limpió todoel área para poder documentar en planta la forma y disposiciónde los hoyos que contenían los enterramientos, buscando almismo tiempo los límites del cementerio, límites que desafor-tunadamente no se encontraron.
De los elementos estructurales que componían las tumbassólo se han conservado simples hoyos y algunas piedras que enocasiones calzaban las urnas (T. 27).
En varios casos las manchas correspondientes a las fosas apa-recían en planta “geminadas”, documentándose en su interiorlos restos de dos enterramientos; así sucede en las tumbas 3,10-11, 13-24 y 15-16, si bien el hoyo de la tumba 16 no con-tenía restos.
Otra de las unidades estructurales detectadas fue la 71; enplanta se presentaba como una mancha de color gris oscuro ymayores dimensiones que los hoyos de las tumbas y de con-torno irregular aunque de tendencia oval, en la que aparecíanhuesos calcinados dispersos y algunas acumulaciones de éstos,así como algún pequeño fragmento cerámico. Durante suexcavación se documentaron numerosas piedras de cuarcitade mediano tamaño (10-15 cm.) con indicios de haber sopor-tado altas temperaturas, igual que se ha constatado en estruc-turas similares localizadas en el interior de espacios funerariosde otras zonas peninsulares (Lorrio, 1997). Se han documen-tado además esquirlas igualmente calcinadas de cuarcita, pie-zas que también se recogieron durante el proceso de excava-ción del interior de las urnas. Es más que probable por tanto
que estos restos, sin orden aparente, puedan corresponder a un ustrinum.
Desde el punto de vista de los elementos que las integran, el número de tumbasdocumentadas permite asegurar que existen al menos tres tipos de enterramien-
50
Necrópolis. Proceso de excavación, documentación
y extracción
tos: depositados directamente en el suelo sin ajuar asociado; deposi-tados en el suelo con un recipiente invertido a modo de tapa; o depo-sitados en urna. En este mismo sentido, los enterramientos en fosade forma oval o “geminados”, pueden considerarse dentro del pri-mer grupo.A pesar de que aunque en el campo no haya podido cons-tatarse si se trataba de enterramientos simultáneos o consecutivos,parece lógico pensar que haya existido una relación de proximidad oparentesco en vida entre los difuntos lo que determine la existenciade estas tumbas.
Se documentaron además hoyos integrados en el área de enterra-miento que no contenían huesos incinerados, ni restos de urnas, nitampoco de ofrendas y que podrían ser tal vez tumbas expoliadas (T.16, 28 y 29). De los elementos que cerrasen las urnas y/o de lascubiertas o señalización exterior de las tumbas tampoco puededecirse mucho salvo la existencia de algunas, escasas, piedras sobreo en las proximidades de los hoyos (planta) que a veces se alinean (T.15-16).
El estado de conservación de este conjunto estructural impide tam-bién hablar con suficiente seguridad sobre su caracterización o la pla-nificación de un espacio funerario para el que además no se hanencontrado límites materiales. En cuanto a esta última cuestión, sinembargo, si se pueden mencionar algunos aspectos: el hecho de queel eje mayor de las tumbas dobles tiene una dirección aproximada oeste-este, queesta misma dirección podría apreciarse además en otras series de tumbas (planta,T 9, 19 y 18; 20, 27 y 21; 25 y 26), y que también el conjunto, sobre todo consi-derando los tres enterramientos que se documentaron en último lugar, pareceorientarse en esta dirección. En todo caso la estructura interpretada como pirafuneraria se encontraría al sudoeste de todo este espacio.
También en relación con la planificación de la necrópolis cabe preguntarse por laexistencia o no de grupos significativos de tumbas; sin embargo, antes de que lasagrupaciones posibles (en planta) puedan tenerse en cuenta como elementos argu-mentales en el análisis socioeconómico y/o de parentesco de la población a la querepresentan, habrá que profundizar más en el estudio de las urnas y los ajuares,sobre todo a nivel tecnológico.
En cuanto al ritual de cremación, destacar el caso de la Tumba 2. Individuo infan-til al que le han introducido como ofrenda funeraria algunos restos previamenteseleccionados de un ovicaprino sin trazas de haber sido consumidos.
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL
En cuanto a la cultura material que aporta la necrópolis, puede afirmarse unabuena representación de objetos metálicos, casi exclusivamente de bronce y queen ningún caso son armas, sino de uso personal repartidos en aproximadamente untercio de los enterramientos; otros ajuares constaban exclusivamente de pequeñosvasos cerámicos en su mayoría cuencos y formas troncocónicas, y sólo en un casose trataba de una cazuelita.
Tipológicamente se pueden describir al menos siete formas cerámicas: urnas deperfil bitroncocónico suavizado, cocciones mixtas y acabados lisos y en un caso concarena; urnas ovoides de fabricación y tamaño diversos; cuencos pequeños conumbo basal, mamelones perforados cerca del labio y engobes rojos; cuencos de
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
51
Tumba 27
UU..EE.. 220022UU..EE.. 7744
UU..EE.. 7733
UU..EE.. 7722
UU..EE.. 7700
TT.. 2299
TT.. 11
TT.. 44
TT.. 22
TT.. 55
TT.. 33
TT.. 66
TT.. 77
TT
TT.. 1177
UU..EE.. 7711
UU..EE..
UU..EE.. 117799
UU..EE.. 113377UU..EE..
0 1m
PPllaannttaa ddee llaa nneeccrróóppooll ii ss
TT.. 88
TT.. 1100
TT.. 1111
TT.. 1122
TT.. 1133
TT.. 2288
TT.. 1144
TT.. 1166
TT.. 1155
TT.. 2244TT.. 2277
TT.. 2233
TT.. 2222
TT.. 3311
TT.. 3300TT.. 3322
TT.. 2255
TT.. 2211
TT.. 1188
TT.. 1199
TT.. 99 TT.. 2200
TT.. 2266
117788
115533
mayor tamaño, paredes finas y pasta y superficies cuidadas; vasos troncocónicos detamaños diversos, a veces muy abiertos (T. 24-2) de facturas más o menos toscas,tratamiento superficial bruñido o espatulado; cazuela de pequeñas dimensiones ycarena a media altura, forma de la que se contabilizan dos representantes con exce-lente bruñido como acabado superficial de unas paredes sensiblemente delgadas;urna de forma globular con ligera carena en S y base plana (T-32).
Señalar la presencia de elementos arcaizantes, tales como las carenas, que se docu-mentan tanto en urnas como en pequeños cuencos de ofrenda; otro elementocaracterístico es la aparición de mamelones perforados; asimismo, aparecen otroselementos de suspensión semejantes, como orejetas perforadas, de mayor tamaño,y alguna de ellas incrustada en la pasta.
Los elementos decorativos consisten fundamentalmente en el cepillado y espatu-lado, que aparece en el interior y/o exterior de varias urnas. Otro motivo que seha documentado propio de la Edad del Hierro son las incisiones.
Todos los objetos metálicos suntuarios documentados son de bronce, excepto unelemento de hierro junto a la tumba 32; señalar que algunos huesos presentabanhuellas e improntas de color ferruginoso. Los materiales que más abundan son bra-zaletes2, anillos, espiras de fíbula, una fíbula de doble resorte en muy buen estado(encuadrable en el tipo 3B según la tipología de Argente Oliver), unas pinzas dedepilar y dos fragmentos de broches de cinturón. En una de las tumbas (17), se hadocumentado un hueso trabajado, en concreto una tercera falange de carnívorocon una perforación realizada con punzón. Por último, es considerable la cantidadde elementos líticos introducidos en las urnas, aunque no constituyen piezas deindustria lítica como tal.
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
Las características técnicas y morfológicas del conjunto de materiales cerámicosquedarían cronológicamente adscritas a la Primera Edad del Hierro3, horizonte enel que dominan las cerámicas lisas. Las formas metálicas documentadas, práctica-mente todas realizadas en bronce, los brazaletes, la fíbula de doble resorte, las pin-zas de depilar o las placas de cinturón son tipos sencillos, de los más sencillos, ysin decoración, considerados antiguos o de larga duración dentro de la Edad delHierro (Argente, 1987; González Zamora, 1999).
El conjunto estructural constituye el primero de los yacimientos funerarios de éstaépoca excavado en la Comunidad de Madrid.
Una buena parte de los materiales documentados están presentes en yacimientospróximos (Blasco y Baena, 1989; Blasco, Sánchez, y Calle, 1988), y más alejadosde cronología similar (Arenas, 1999; Blasco, Alonso, 1983; Carrobles, RuízZapatero, 1990; García Carrillo, Encinas, 1987 - 1990; Mena, 1984;) y aunque sinduda habrá que hacer todavía muchas otras reflexiones acerca del significado deeste conjunto de enterramientos de incineración, está claro que a pesar de no estarcompleto, su existencia pone de relieve la importancia que tiene ya en estemomento el Arroyo Culebro, manteniendo núcleos de hábitat estable y que a juz-gar por sus materiales están bien relacionados con el exterior. La excavación de
54
22 La Tumba 32 cuenta en su interior con 22 brazaletes de bronce.33 TL-04062001. Edad convencional: 2750 +/- 275 BP. Tumba 24.TL-05062001. Edad convencional: 2750 +/- 275 BP. Tumba 32.
esta necrópolis supone un valioso documento que contribuirá seguramente a lacaracterización del Hierro Antiguo en la región de Madrid y su entorno.
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
55
Tumba 1
Tumba 2
Tumba 3
T1-1
T2-1
T2-2
T2-3
1409
T3-O T3-E1412
T2-4
57
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
Tumba 14
Tumba 12
Tumba 11
Tumba 15
Tumba 17
T11-1
T12-1
T14-3T14-4
T15-1
T17-1
1421
1428
1427
1422
1420
1426
T15-2
T11-2
58
Tumba 21
Tumba 19
Tumba 18
Tumba 20
Tumba 22
Tumba 23
T18-1
T19-1
T20-1
T21-1
T22-1
T23-1
T21-2
1430
1432
14351436
1433
1429
59
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
Tumba 31
Tumba 32
Tumba 26
Tumba 24
T24-1
T24-8
T24-2
T26-1
T32-2
T32-1
14641463
1453 1454
1455 1456 1459
1461
1460
1462
1448
1450
1449
14521457 1458
1442 1443
1444 1445
1446 1447
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 1
74/153/T1-1
diám. 24,5 x 27 x 11 cm
alt. 18,7 cm
TTuummbbaa 22
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 2
74/153/T2-1
diám. 21,2 x 22,1 x 10 cm
alt. 30 cm
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
CCAATTÁÁLLOOGGOO
61
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccooTumba 274/153/T2-2
diám. 26,2 x 9,2 cm
alt. 8 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccooTumba 274/153/T2-3
diám.16 x 5,6 cm
alt. 8 cm
CCuueennccooTumba 274/153/T2-4
diám.13 cm
alt. 7 cm
62
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 5
74/153/T5-1
diám. 13 x 19 x 9 cm
alt. 17,5 cm
CCuueennccooTumba 5
74/153/T5-2
diám. 10,5 cm
alt. 5,3 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccooTumba 5
74/153/T5-3
diám. 21 x 6 cm
alt. 6,5 cm
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
63
TTuummbbaa 99
PPiinnzzaassTumba 974/153/1418
long. 6,5 cm
anch. 0,7 cm
FFííbbuullaa ddee ddoobbllee rreessoorrtteeTumba 974/153/1419
long. 9,5 cm
64
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 10
74/153/T10-1
diám. 23,5 x 8,7 cm
alt. 12 cm
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 11
74/153/T11-1
diám. 17,6 x 10 cm
alt. 8,7 cm
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 12
74/153/T12-1
diám. 23,5 x 10 cm
alt. 13 cm
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
65
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 1574/153/T15-1
diám. 22 x 10,5 cm
alt. 11,5 cm
TTuummbbaa 1177
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 1774/153/T17-1
diám. 20,5 x 23 x 8 cm
alt. 16 cm
66
BBrroocchhee ddee cciinnttuurróónnBronce
Tumba 1774/153/1426
long. 9,2 cm
gr. max. 0,3 cm
AArrooBronce
Tumba 1774/153/1427
diám. 3,2 cm
gr. max. 0,4 cm
TTuummbbaa 2200
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
67
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccooTumba 2074/153/T20-1
diám. 14,2 x 6 cm
alt. 5,3 cm
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 2174/153/T21-1
diám. 15 x 9,5 cm
alt. 11 cm
CCaazzuueellaa ccaarreennaaddaaTumba 2174/153/T21-2
diám. 12 x 12 cm
alt. 6,2 cm
68
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 24
74/153/T24-1
diám. 26,5 x 6 cm
alt. 16,2 cm
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 26
74/153/T26-1
diám. 15 x 6,3 cm
alt. 11 cm
TTuummbbaa 3322
La necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
69
UUrrnnaa cceerráámmiiccaaTumba 3274/153/T32-1
diám. 19 x 22 x 8,5 cm
alt. 15 cm
CCaazzuueellaa ccaarreennaaddaaTumba 3274/153/T32-2
diám. 11 x 11,6 cm
alt. 5 cm
70
LLaa ooccuuppaacciióónn ddee llaa SSeegguunnddaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo
eenn eell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
EDUARDO PENEDO COBO
CARLOS CABALLERO CASADO
FERNANDO SÁNCHEZ-HIDALGO
(ARTRA S.L.TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS)
73
Las intervenciones arqueológicas en los yacimientos “A” y “C”1, forman parte delos trabajos previos comprendidos en el Plan Parcial 5 (P.P.5), que a su vez seengloba dentro de la actuación del Plan de Actuación Urbanística (P.A.U.) ArroyoCulebro, en el municipio de Leganés (Madrid).
Las escavaciones realizadas han documentado dos poblados de la Segunda Edad delHierro. Se ha tratado de manera individualizada cada uno de estos yacimientos,para la correcta lectura de cada uno de los elementos documentados, facilitandoasí su exposición e interpretación.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO AA
LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA
El proceso evolutivo del modelo de intervención llevado a cabo durante los cator-ce meses de investigación arqueológica previa a la construcción del Plan Parcial 5de Leganés, ha permitido documentar un hábitat adscrito a una fase inicial de laSegunda Edad del Hierro.
La zona donde se localiza el yacimiento se encuentra al Norte del arroyo de laRecomba o Culebro, a unos 600 metros del curso fluvial. El entorno esta caracte-rizado por la presencia de una serie de suaves elevaciones, de apenas 15 metros dedesnivel sobre el propio cauce del arroyo.
La primera fase de intervención arqueológica, consistente en la realización de unaprospección superficial del área de estudio, documentó una gran dispersión de res-tos materiales en un área de unas 12 ha., lo que a priori determinaba encontrar-nos ante una zona correspondiente a una compleja dispersión de hábitats. Losmateriales documentados eran diversos, desde tegulas, cerámica común, con unaadscripción desde época tardorromana a altomedieval, hasta materiales cerámicosde cocción reductora muy rodados con una periodización adscribible a la Edad delHierro, y algún fragmento de TSHT. Señalar que la zona de intervención se sitúapróxima a la Polvoranca, lugar donde se localizan gran número de yacimientos dediversa tipología y segmento cultural.
La segunda fase de actuación en la que se debían establecer los eventuales límitesde cada uno de los enclaves, consistió en la excavación de sondeos mecánicos; sedocumentaron diversos hallazgos materiales y estructurales, acotando un área dedispersión del posible hábitat de forma mucho más concreta, que abarcaría unámbito menor a 1 ha.
Con el fin de delimitar con mayor precisión este enclave, se propuso realizar unadelimitación de los restos arqueológicos con procedimientos y metodologíaarqueológica estratigráfica manual, que representase, por un lado, una acotaciónespacial más fiable del asentamiento; y, por otro, un mayor conocimiento delcarácter tipológico, estructural y cronológico de los restos.
11 Inventario en Carta Arqueológica Yac.A (74/150), Yac.C (74/152).
Tanto los restos materiales (cerámicas oxidantes con decoración pintada, cerámi-cas de pastas reductoras con decoraciones estampilladas e incisiones), como losestructurales (restos de dos posibles cimentaciones de muros, posibles niveles deuso, restos de adobes, etc), indicaban la existencia de un hábitat encuadrable en laSegunda Edad del Hierro. Finalmente se acota un área de dispersión del asenta-miento de unos 3.000 m2.
Se excavaron un total de 15 cortes estratigráficos de 3 x 2 metros, localizando almenos dos zonas con evidencias arqueológicas: una zona de focalización del hábi-tat, con niveles arqueológicos constatados en posición primaria; y una zona mar-ginal con una alta concentración de restos materiales y en contexto estratigráficopostdeposicional de carácter secundario.
Finalizadas estas fases preliminares de intervención (prospección, sondeos mecáni-cos, sondeos manuales), se pudo abordar con ciertas garantías de éxito la excava-ción sistemática, hasta alcanzar su total documentación y registro2.A continuaciónse pasa a referir los resultados de esa campaña de excavación.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
El yacimiento A se trata de un enclave en un pésimo estado de conservación, delque apenas se han conservado restos estructurales, situándose cronológicamenteen una fase inicial de la Segunda Edad del Hierro.
La última fase de intervención arqueológica tenía por objetivo sacar a la luz ydocumentar la totalidad de los restos estructurales que se habían conservado eneste yacimiento. El hecho de que estas tierras hubieran sido cultivadas continua-mente, desde tiempos lejanos, y el hallazgo de grandes cantidades de materialcerámico en contextos de carácter secundario provenientes del yacimiento, hacíapresagiar la destrucción cuando menos parcial -que al final resultó casi total- de lamayor parte de las estructuras. La aparición de diferentes huellas de arado, pordebajo de la unidad estratigráfica superficial y la escasa potencia de los nivelesarqueológicos, indicaba que el emplazamiento había sufrido diversas fases de alte-raciones por los laboreos agrícolas, desde un momento indeterminado, pero bas-tante antiguo; sin embargo, el hábitat estaba tan deteriorado que no se han docu-mentado más que leves indicios de que allí debió haber viviendas asociadas a losrestos de hogares que sí se han preservado.
La excavación se planteó en tres áreas de actuación, denominadas Sector A, SectorB y Sector C. La primera, y principal, ocupando una extensión aproximada de 675m2, se realizó con una apertura en área, para la cuál previamente se planteó un reti-culado cartesiano, cuyos ejes se orientaban de norte a sur y de este a oeste. Losotros dos sectores se excavaron completamente en extensión, sin realizar reticula-do, al ser zonas colmatadas con niveles estratigráficos deposicionales en posiciónsecundaria, que rellenarían una depresión del terreno.
Se subdividió el Sector A en cuadrículas o unidades básicas de intervención de 4 x6 metros, hasta la zona más oriental de este Sector A, en que, por razones espa-ciales, se excavaron cuatro catas de 4 x 4 metros. En el proceso de excavación sesiguió un registro estratigráfico, utilizando fichas de registro para describir conmayor detalle las unidades deposicionales y estructuras documentadas.
74
22 ARTRA, S.L. (2000): Memoria final. Excavación arqueológica yacimiento A- nº 74/150. Plan parcial nº 5 del PAU ArroyoCulebro, Leganés (Madrid), (Memoria de excavación inédita, depositada en la Consejería de Las Artes de la Comunidad deMadrid)
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
75
YYaacciimmiieennttoo AA ((7744//115500))
Sector C
Sector B
Sector A
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
Para la correcta interpretación del proceso erosivo y sedimentario que perfila lacaracterización del Yacimiento A señalar que, de un modo general, el ámbito ocu-pado por el asentamiento, la base natural geológica presenta una inclinación direc-cional NO-SE, lo cuál no ha supuesto la preservación de las estructuras del yaci-miento. Sí cabe observar una acumulación de restos arqueológicos algo mayorhacia el centro y este, pero la escasa potencia del registro ha producido su des-trucción por causas antrópicas a través de los tiempos.
Tras la excavación del Sector B del yacimiento se observó la existencia de unapequeña vaguada, con una orientación en la dirección de la pendiente SO-NE. Lacolmatación de la misma parece haber sido realizada en un mismo momento.Dicho nivel postdeposicional del yacimiento, parece haber servido para realizaruna nivelación de la zona, debida precisamente a la existencia de la depresión pre-existente, de la cuál no sabemos su auténtico uso. Se puede especular con que pudo
servir como laguna o abrevadero del ganado que pudo ser labase económica del poblado aquí asentado, pero en ese caso, laestratigrafía del relleno sería más compleja y clara, con diversascapas de limos, y arenas, algunas de las cuáles contendrían res-tos óseos de fauna, que en este caso no se han documentado.Cabría pensar, que posteriormente al uso durante época anti-gua, la misma fuera desecada hasta que en épocas postreras seríacolmatada, precisamente con tierras procedentes sobre tododel nivel antrópico asociado al hábitat del Hierro (no hay intru-siones de material moderno, por lo que la explanación delterreno no puede ser muy reciente).
El Sector C, guarda prácticamente la misma inclinación direc-cional en la base geológica de arenas arcillosas que el A, nodocumentado restos estructurales ni niveles arqueológicos enposición primaria.
Centrándonos en el Sector A, encontramos las fases más anti-guas del yacimiento, definidas por una serie de hoyos practica-dos en las arenas del geológico. Se ubican en la zona de laampliación practicada en el lado suroeste de esta parcela, y noparecen haber sufrido grandes alteraciones.
La mayor parte del Sector A, se encuentra colmatado por nive-les dispersos con gran concentración de cenizas, asociados espa-cialmente con la ubicación de restos de hogares, consistentes envertidos de los mismos junto con restos orgánicos (carbones yhuesos) o inorgánicos (restos materiales), y ahora conformanun nivel extendido debido al laboreo agrícola de la zona.
Parece documentarse un poblamiento continuado del hábitat,aunque los niveles de cenizas en ocasiones están por debajo dealgunas de las estructuras definidas como hogares, que secorresponderían con las últimas fases del yacimiento; además,sobre el abandono de las estructuras constructivas, de las queno han quedado restos de sus fases de destrucción o cese deactividades, se han producido tantas alteraciones traumáticas alo largo del tiempo, y ya desde época antigua, que ni los nive-les estratigráficos documentados, pueden aportar datos signifi-cativos respecto de las mismas.
76
Vista general del Sector A
Ampliación SW y Hogar
No se han detectado en este yacimiento unidades estructuralesde relevancia tales como restos de estructuras tipo cabañas oderrumbes bien definidos. Se constata la presencia de un nivelhomogéneo formado por restos de adobes, la mayor parte car-bonizados, en la ampliación SW del sector A. Este nivel estaríaasociado a un hogar (U.E.27) y una estructura subterránea(Fondo I) localizada en esta zona.
Este nivel formado por restos de adobes se ha interpretadocomo posible nivel de uso, habiéndose perdido por completolas estructuras verticales, y quedando circunscrita dicha unidaden un área de unos 16 m2, perdiéndose en el resto de una mane-ra brusca, ya que salvo en la cercanía del hogar, el cuál corta este nivel, no se vuel-ve a detectar.
En la zona más oriental del yacimiento A, se concentran la mayor parte de loshogares encontrados, habiendo una proximidad evidente entre los mismos. Se handocumentado cuatro estructuras de fuego definidas (U.E.23, 32, 33 y 34).
La mayoría de los hogares tienen forma circular u oval y tres de ellos conservansus superficies endurecidas por la acción de las altas temperaturas, que han coci-do el barro o adobe de las mismas. Estructuras similares halladas en el yacimien-to de Fuente el Saz del Jarama (Madrid), se dice que no tuvieron un uso reitera-do, ya que ni la tierra de su base aparecía endurecida por las altas temperaturas,ni había indicios de humos en los muros en los que se apoyaban (Blasco, M.C.,1986-87); no es este el caso, ya que sí se observan varias fases de uso. En los yaci-mientos excavados, la tónica común es que haya siempre alrededor de dichasestructuras, una capa de cenizas más o menos extendida, dependiendo de la enti-dad del asentamiento, y en algunos casos existiendo desde pequeñas cubetas, hastagrandes basureros colmatados de cenizas, que en algunos casos, y al formar depó-sitos cerrados se han conservado casi tan sueltas (sin mezclarse con la tierra)como lo estarían en el momento de su vertido.
En el Sector A se localiza un segundo grupo de hogares, compuesto por tres(U.E.28, 29, 30), cada uno con una forma y características diferentes, y pertene-cientes a diferentes fases de ocupación, al menos los dos más distantes (U.E.28,30), que podrían ser coetáneos, respecto al central o U.E.29. El primer hogar seencuentra absolutamente destruido (U.E.28), quedando tan solo la huella delmismo, sobre las arenas arcillosas del geológico, consistiendo en una forma ovalrealizada con argamasa de cal y arena, con un ancho de unos 10-12 cm. de “pared”, y un diámetro mayor de la elipse de unos 50cm. y el menor de unos 35 cm. El espacio interior tenía unacoloración cenicienta no muy obscura. El segundo de los hoga-res (U.E.29), se conservaba también seccionado, habiéndoseperdido la superficie original y parte de la planta de la estructu-ra; pero aún se observa que debió de ser cuadrangular y revesti-do de igual manera que el anterior. La situación más elevada res-pecto a los otros dos, nos indica su uso posterior. El hogarsiguiente (U.E.30), es circular, con revestimiento cerámico muyafectado por las altas temperaturas, casi carbonizado y ennegre-cido, pero aún compacto. Dicha cobertura tenía un ancho depared bastante fino: unos 2 ó 3 cm., y el diámetro de la estruc-tura era de 50 cm. Se documentaron cenizas y carboncillos, de color negruzco enel interior, y en general, todo el área alrededor de los hogares conservaba la dis-
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
77
Hogar U.E.23
Hogar U.E.30
0 1m
YYaacc iimmiieennttoo AA .. SSeecc ttoorr AA
UU..EE.. 4411
UU..EE.. 4433
UU..EE.. 55
UU..EE.. 33 UU..
UU..EE.. 66
UU..EE.. 2299
UU..EE.. 2288
UU..EE.. 3300
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4499 UU..EE.. 5511
UU..EE.. 5555
UU..EE.. 2277
UU..EE.. 4477
UU..EE.. 4455
..EE.. 77
00
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 1155
UU..EE.. 1177
UU..EE.. 3333UU..EE.. 3322
UU..EE.. 3344
UU..EE.. 2233
UU..EE.. 2222
persión de cenizas de éstos, aunque muy mezcladas ya con la tierra debido a laescasa potencia de los restos.
No se han documentado otro tipo de restos estructurales a los descritos, ni se hapodido interpretar la posible existencia de estos debido al escaso registro arqueo-lógico conservado.
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL
CCEERRÁÁMMIICCAA::
Los restos exhumados contienen una proporción parecida de cerámicas bastas y decerámicas más tratadas y de mayor calidad. Entre las primeras, destacan las reali-zadas a mano en cocciones reductoras y alternantes, con desgrasantes gruesos ymedios de cuarzo y sílice, no habiendo apenas decoraciones en las mismas. Lascerámicas de mayor calidad suelen corresponderse con cocciones oxidantes o connervio de cocción, normalmente de pastas anaranjadas, que no suelen tener des-grasantes visibles, teniendo pigmentaciones y decoraciones algunas de las piezas.
No se puede hacer un porcentaje por sectores o unidades, al no contar con depó-sitos cerrados o en posición primaria, sino que han sufrido grandes remociones,salvo en el caso de uno de los fondos, el F. I, que contenía un relleno uniforme, delcuál se ha extraído gran cantidad de material tanto a mano como a torno, perte-neciente a vasijas de almacenaje.
La mayor parte de las tipologías en las cerámicas del yacimiento se han documen-tado alteradas por la acción de los arados que han destruido la mayor parte de laestratigrafía del yacimiento.
No se han tenido en cuenta el estudio de las cerámicas contemporáneas esmalta-das, meladas y loza, que se han recogido, pero quede constancia de que se hanhallado casi en su totalidad en el primer nivel superficial, que han contaminadoparcialmente otras unidades; y que han llegado claramente arrastradas por los tra-bajos agrícolas en la zona.
MMaatteerriiaalleess aaddssccrriittooss aa llaa PPrriimmeerraa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo::
Consistentes en cerámicas elaboradas a mano, en porcentajes mayores. Las pastaspresentan cocciones reductoras, oxidantes y mixtas, con tonalidades oscuras (gri-ses, marrones, negras). Los desgrasantes son calizos y micáceos, y en menor medi-da cuarcíticos. Predominan acabados espatulados o alisados, siendo menos fre-cuentes los bruñidos. Generalmente presentan tratamiento alisado al exterior yespatulado al interior, observándose a veces un cepillado en las superficies.
La función ornamental de este tratamiento a cepillo -sobre todo en cerámicascomunes- , consiste en contrastar una parte de las superficies con el resto, estan-do a veces alisadas las mismas. Las impresiones e incisiones como el cepillado y,sobre todo, la combinación de ambos tratamientos ornamentales son propios de lamayoría de los conjuntos de cerámica común del Hierro antiguo peninsular....”(Almagro, M., 1977). Estos datos nos dan los primeros indicios de una cronologíatemprana dentro de la II Edad del Hierro, cuando aún se conservan tradiciones delprimer Hierro, el cuál a su vez arrastra motivos decorativos del Bronce Final. Elcepillado se localiza en general en los cuellos o en parte del cuerpo de las piezas,siendo frecuente en el Hierro I de la Comunidad de Madrid, como comprobamos
80
81
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
1739
223
247
329
338
528
366
385
491
524 548
Yacimiento A. Cerámica a mano
82
324
450
346
348
353
326
199
91
255
531
596
501
443
474
Yacimiento A. Cerámica a mano
Yacimiento A. Elementos de suspensión
343
en las cerámicas de San Antonio (Blasco, C., y Lucas, R., 1991); además, estadecoración se constata también en los yacimientos madrileños del Sector III deGetafe, relativamente cercano al nuestro, aunque de época anterior, y en el de LaZorrera, aspecto que marca un contraste con la ausencia del acabado a cepillo enel horizonte de Medinilla I en el Valle del Duero. El hecho de que esta técnica delcepillado sea también patrimonio de determinados grupos culturales del centro yeste europeo, podría no ser mera coincidencia (Blasco, C., 1991).
MMaatteerriiaalleess aaddssccrriittooss aa llaa SSeegguunnddaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo::
Se han documentado tres tipos diferentes de cerámicas características de ésteperiodo cultural:
· De cocción reductora y pastas más bastas, algunas con factura a mano, pero tam-bién a torno, abundan entre ellas los acabados a cepillo. Se han documentado pie-zas de cocción reductora y alternante, con las paredes interiores alisadas y espa-tuladas; de paredes gruesas y medias, con desgrasantes de tamaño medios/ grue-so. Las piezas confeccionadas a mano estarían destinadas fundamentalmente a usode cocina y almacenaje, según se desprende de sus formas y tamaños.
· La cerámica gris a torno: hacemos un aparte para esta variedad ya que debe con-siderarse una adquisicición o imitación de las importaciones mediterráneas y“…está ligada a la aparición de las primeras cerámicas a torno con decoraciónpintada y por tanto a las relaciones de gentes del interior con los pueblos ibéri-cos del Sudeste, donde existieron alfares para este tipo de producción de cerá-mica gris.” (Blasco, C., - Alonso, Mª. A., 1985).
· De cocciones oxidantes y factura a torno, alguna a mano más basta. Se han docu-mentado pastas anaranjadas y grises, bastante depuradas; pastas bastas, de pare-des medias y gruesas. Las formas son de las denominadas “pico de pato” y del tipoceltibérico. Presentan decoración pintada a bandas, de color vinoso o marrón, yalguna que otra con círculos concéntricos.Algunas piezas presentan pintura inte-rior y en el labio. Se ha encontrado algún acabado alisado y engobes negros enparedes finas.
TTiippooss ffoorrmmaalleess::
- Cuencos: formas hemiesféricas; algunas de cuerpos con más altura y paredes rec-tas; formas más abiertas de mayor tamaño; los hay con fondo umbilicado y pas-tas bien decantadas, y con superficies bruñidas, negro-brillante; variedades grisesgeneralmente provistas de un pie bajo.Algunos provistos de un asa o asidero per-forado y dispuesto bajo el borde.
- Vasos ovoides, cuerpo globular, panza redondeada, y cuello diferenciado queremata en un borde exvasado, recto o a veces envasado. Fondos planos, pie anu-lar.Variedad de tamaños.
- Pequeñas tazas de perfil en “S”.
- Vasos troncocónicos, de porte pequeño, bordes exvasados y bases planas.
- Vasos troncocónicos, realizados a torno, identificables con la forma II de lasNecrópolis de la Segunda Edad del Hierro en Cuenca (la mayor parte en el yaci-miento de las Madrigueras) y gran porcentaje en pasta gris. Encontramos parale-los en Oreto (Ciudad Real) (Nieto Gallo, G.- Sánchez Meseguer) y en Alhonoz
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
83
(Sevilla) (López Palomo, L.A., 1981), aunque en este último, con una cronolo-gía más baja, como cabía esperar.
- Vasos bitroncocónicos, bordes exvasados, carenas marcadas, superficies muy cui-dadas.
- Tinajas, con paredes espesas y desgrasantes gruesos, con superficies espatuladas,y bordes exvasados, engrosados y de labio horizontal.
- Urnas realizadas a torno, con una tipología de borde casi siempre exvasado, conforma de “pico de pato” y variantes, y desgrasantes bastante finos. Los cuellos deestas vasijas suelen ser cortos, y las formas de los cuerpos bitroncocónicas. Sedocumentan ejemplares similares en los yacimientos conquenses de El Navazo,Las Madrigueras y Buenache de Alarcón, fechados durante la segunda Edad delHierro, y habitualmente decorados con bandas y círculos, en tonos rojo-vinososy grises sobre todo.
- Fuentes- tapaderas; coladores; vasos miniaturas. Los dos primeros escasos.
En general podría decirse que las producciones manufacturadas se realizan sobrearcillas escasamente depuradas, con desgrasantes gruesos y medios y con coccio-nes reductoras o mixtas. Las superficies de estas cerámicas están normalmente sintratar y si tienen algún tratamiento éste es el alisado o espatulado. Las produccio-nes a torno presentan pastas más depuradas de color anaranjado, con cocciónmayoritariamente oxidante, con desgrasantes micáceos. El tratamiento cuidado enlas superficies se suele coligar más con cerámicas con facturas a mano (alisadas,espatuladas, y algunas bruñidas), pero también se observa en algunas piezas torne-adas. Las decoraciones con motivos geométricos y pigmentaciones, se basan prin-cipalmente en asociaciones de bandas paralelas y en menor medida en semicírcu-los concéntricos. Utilizaron pinturas en tonos anaranjados, marrones, rojo vinoso,a veces asociando este último al negro y al gris, pero siendo menos frecuente. Estasdecoraciones se documentan en todos los yacimientos protohistóricos del sur ycentro peninsular, con cronologías entre los siglos V-IV a. C. y la Romanización.Tanto en cerámicas grises como en ejemplares bruñidos de superficie negras sonfrecuentes los grafitos realizados en la parte exterior de la base y paredes exterio-res, realizados por medio de incisiones, tras la cocción de la pieza, que podríanindicar algún tipo de contramarcas (Cabré, J., 1930), aunque ningún autor le hasabido dar un significado concreto.
Aunque se conoce que la cerámica a mano convive durante un largo período detiempo con la realizada a torno, no es fácil hallar dataciones precisas sólo por este-hecho; pero sí esta claro que en los yacimientos de la Carpetania podemos hallartres tipos bien diferenciables en la cerámica a torno: la de influencia ibérica, laestampillada y la jaspeada, además de otras especies importadas (Valiente Cánovas,S., 1983), y éstas nos pueden proporcionar cronologías más exactas, pero siempreteniendo en cuenta las reservas que se han de guardar, por efectos de perduraciónde las modas: copia, imitación y adaptación.
En cuanto a las tipologías, una gran parte son de influencia celtibérica, localizablesen ámbitos del denominado periodo Celtibérico Antiguo B, el cuál se manifiestaen que se mantienen las decoraciones con digitaciones-ungulaciones en el borde dela vasija; en la gran profusión de cerámicas a torno, de técnica ibérica, con pastasmuy decantadas, cocciones oxidantes y decoración pintada, con motivos geomé-tricos; y en la aparición de cuencos con pastas oscuras, a veces engobados, de pare-des finas-medias y agujeros de suspensión cerca del borde. La cerámica de tipo
84
85
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
363
365
521
334
228
249
252
533
354
220
244
384
537
Yacimiento A. Cerámica a torno
ibérico, hallada en el Yacimiento A, se corresponde con pastas con cocciones oxi-dantes -a veces las pastas son blancas o incluso amarillentas, pero no es lo habitual,normalmente de grosores medios y finos, y una plástica caracterizada por la mayorperfección en los perfiles de las piezas, gracias a la aparición del torno de alfarero,a diferencia de los objetos cerámicos realizados durante épocas anteriores, con ela-boración a mano. Las decoraciones sobre este tipo de cerámica son en líneas, ban-das rojo vinoso, o formas curvilíneas concéntricas.
El evidente estilo ibérico en la mayor parte de las piezas torneadas, conlleva carac-terísticas físicas coincidentes en otros yacimientos meseteños y meridionales. Aestos tipos habría que unir los manufacturados, con acabados a cepillo. En el casode las cerámicas con influencias ibéricas, y teniendo en cuenta que los materialesproceden generalmente de ámbitos domésticos, localizados en su mayor parte enel interior de las viviendas, junto a hogares, se considera que son elementos ordi-narios, de la vida cotidiana, no elementos de lujo procedentes de un comercio demercancías exóticas. A veces se hace un uso impropio de la terminología “cerámi-ca ibérica”, para designar a la hallada en yacimientos del interior de la Península,que va decorada con temas geométricos, principalmente círculos y semicírculosconcéntricos; pero no hay que olvidar que hay claras diferencias en cuanto al colorde la pintura, los barros usados y las formas, siendo frecuentes las líneas negrascomo límites de las zonas decoradas en las mismas (Cuadrado, E., 1976-78).
Influencias, por tanto, celtibéricas, ibéricas y del interior, parte oriental de laMeseta Sur, con influjos culturales de los pueblos colonizadores mediterráneos,desde finales del siglo VII a. C. El comercio protocolonial lleva a un proceso deaculturación que distorsiona el mundo indígena e introduce cambios en todas lasfacetas de su vida. En el campo de las tecnologías, podríamos citar la introduccióndel torno de alfarero, tan directamente relacionado con el tema que nos ocupa.Parece haber más similitudes con las fases de la II Edad del Hierro, en tipos decerámica, existiendo más amplitud de cerámicas a torno, aunque aún siguehabiendo un alto porcentaje de manufacturadas; pero tengamos en cuenta queéstas perduran hasta bien entrado el siglo III a. C., en mayor o menor grado. Lacultura material parece llevarnos claramente hacia esta etapa cultural denomina-da Hierro II, si bien se observan las influencias de culturas externas, anteriores ycoetáneas que se están dando en otros poblados. Es difícil saber si muchas de lasproducciones cerámicas son autóctonas o de importación; no se han documenta-do lugares de taller.
LLÍÍTTIICCOO::
Se ha hallado cierta cantidad de extracciones en sílex, que no se ajustan a una tipo-logía muy definida, pero nos indican el uso de estos materiales, aunque no de unamanera tan sistemática como en épocas precedentes. Curiosamente no encontra-mos dientes de hoz, tan de boga en la Primera Edad del Hierro, pero esta ausen-cia no es suficiente para sacar conclusiones cronológicas.
Otro tipo de elementos recogidos han sido alisadores, y posibles molederas, quepodrían poner en relación con la gran cantidad de fragmentos de molino hallados,aunque no tienen las huellas que se pueden esperar de la acción de percutir sobrela superficie del molino.
Durante la Edad del Hierro se documentan gran cantidad de molinos barquifor-mes, como los que hemos obtenido en la excavación, asociados a las actividades de
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
87
procesamiento de cereal; poniéndose en relación normalmente con un aumentode las actividades agrícolas y, a pesar que se han documentado más de una trein-tena de fragmentos, la mayor parte del tipo barquiforme, realizados en granito, nose han podido relacionar con unidades estructurales bien definidas.
MMEETTAALL::
En bronce, los elementos más característicos aparecidos, en nuestro caso, han sidodos fíbulas de doble resorte, tipo con gran difusión en la Meseta Oriental (Lorrio,A. J., 1997). A partir de la evolución del puente, Argente realiza una clasificaciónen cuatro tipos bien diferenciados, entre los cuáles, dos encajan con nuestras pie-zas: una de puente en cinta; y otra de puente oval-circular (que a veces es rómbi-co), o también denominada de disco.
Estos objetos metálicos que se encuentran normalmente realizadosen bronce y en hierro, eran usados tanto por hombres como pormujeres, para la sujeción de las vestimentas, y tenían asimismo unclaro carácter ornamental. Las fíbulas han sido tenidas habitualmen-te como “fósil director” en los yacimientos, pero a menudo presen-tan una cronología excesivamente amplia, sobre todo por efectos deperduración de modas y objetos (tipos, formas o decoraciones). Loque sí está claro es que en los diversos yacimientos en que nosencontramos fíbulas de doble resorte, solemos tener una cronologíamuy temprana, correspondiendo a las primeras fases de los mismos,como observamos en diversos ejemplos de necrópolis de la zona lla-mada celtibérica: Ucero, La Mercadera, Carratiermes, así como lasde Sigüenza y Atienza.
Nos tendríamos que remontar a la cultura de los Campos de Urnas,para encontrar hacia el 800 a.C., fíbulas de este tipo (doble resor-te), concretamente en el período IV, pero siempre teniendo encuenta que tendrán perduraciones -al menos- hasta el siglo VI a. C.(Palol, P de, 1958). Pero el problema de encontrarnos estos ele-mentos metálicos fuera de contexto -como es nuestro caso-, es quese exhuman frecuentemente junto con objetos cerámicos, con tipo-logías claramente identificables, que rebajan considerablemente lacronología. En el caso de necrópolis ciertamente conocidas como lade La Mercadera, en el Alto valle del Duero, se han encontradofíbulas de doble resorte en diversas tumbas, junto con elementosbastante más tardíos, como un broche anular en hierro y restos deuna vasija a torno.
Por otra parte, se dice que ya desde el Bronce Final se encontraban presentes lasfíbulas de doble resorte en ámbitos meridionales tartésicos (Schüle, 1969), y aunquepor supuesto las influencias en el ámbito de la Submeseta Sur son necesariamentemás tardías, la entrada de este elemento en el área donde se encuentra ubicado nues-tro yacimiento, nos remonta a una cronología bastante alta (pero imprecisa).
Los restos hallados realizados en hierro estaban en muy malas condiciones de con-servación, afectados por una gran oxidación y, cuando no fragmentados, habíanperdido por completo su superficie original y sufrían efectos de laminación. Sedesconoce el uso de la mayor parte de ellos, aunque teniendo en cuenta la situa-ción del poblado, podrían tratarse de aperos agrícolas y ganaderos, y en algún caso,de anclajes para elementos constructivos en madera.
88
Fíbula de doble resorte conpuente en cinta. 74/150/618
long. 7,6 cm
Fíbula de puente oval-circular74/150/617
long. 5,4 cm
diám. puente 3,8 cm
HHUUEESSOO::
Se han recogido muestras en la mayor parte de las unidades estratigráficas, reali-zando un estudio faunístico de la totalidad de los restos documentados (los resul-tados pormenorizados se presentan en el capítulo de analítica).
El espectro faunístico identificado está formado por 5 especies, 4 de ellas domés-ticas y una salvaje. Estas son la cabra, dentro del grupo de los ovicaprinos, elbuey/vaca/toro, el cerdo y el caballo, y el ciervo como especie salvaje. Si consi-deramos los resultados obtenidos, la explotación de la fauna doméstica apareceencabezada por el grupo de los ovicaprinos. Seguirían a estos el grupo de los bovi-nos, en tercer lugar el cerdo y por último el caballo. El ciervo representa la únicaespecie salvaje documentada en este yacimiento. Esta aparece documentada por unresto de asta que presenta a lo largo de su estructura múltiples señales de mani-pulación antrópica.
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
La adscripción cultural del yacimiento se concreta en una misma fase cultural, queidentificamos como Hierro II Inicial. Dicha fase viene marcada por la aparición delas mismas formas cerámicas en las principales unidades estratigráficas identifica-das. Las variaciones tipológicas son mínimas y no marcan discontinuidades poraculturación, evolución, influencias o importaciones, ni tenemos fósiles-guía dife-renciadores, salvo los propios de las primeras fases de la Segunda Edad del Hierroen la Submeseta Sur.
Gracias a la superposición de niveles bajo varios de los hogares, que hemos sec-cionado con la intención de intentar delimitar los diversos momentos de ocupa-ción, ya que han sido las únicas estructuras medianamente conservadas en el yaci-miento, se puede aseverar que dichos fuegos estuvieron en uso durante un largoperiodo de tiempo, sin abandonos traumáticos.
Corresponderían a distintos momentos de uso no alejados temporalmente, y espa-cialmente se podría pensar que quedarían enmarcados en un mismo ámbito habita-cional, que habría tenido una superposición de suelos o pavimentos asociados a cadahogar posterior, habiéndose perdido aquellos, tal vez por haber sido muy somera-mente preparados, tal vez por las alteraciones posteriores debidas a los arados.
Hay que destacar que la zona de la ampliación Sur, un proceso claro de estratifica-ción, con dos niveles bien diferenciados, el que englobaría los denominados “fon-dos” u hoyos practicados en el geológico y, sobre éstos, un nivel homogéneo aso-ciado a un hogar, el cuál, sería coetáneo sin duda a los documentados en las otrasáreas del sector, ya que la cerámica que tiene en su nivel asociado y la tipologíaconstructiva, no muestra grandes diferencias con las de esos otros hogares.Además, se observa exactamente la misma preparación y superficie de uso endu-recida, aunque sin el preparado de fragmentos cerámicos documentado en uno deellos (U.E.23). Incluso tras el abandono y colmatación de los hoyos, sobre todo delFondo I, no se observa discontinuidad en cuanto a los tipos cerámicos. Por tanto,habiéndose documentado aquí dos momentos de ocupación del yacimiento, la cro-nología no varía ostensiblemente y nos reafirma en la idea general de que tenemosen todo el yacimiento una misma fase cultural3.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
89
33 TL – 01062001. Edad convencional: 2650 +/- 265 BP.
Parece clara la adscripción cronológica del yacimiento a la Segunda Edad delHierro, conocida en la Prehistoria Europea como La Téne, y ocupando en Españaun período que transcurre entre los siglos V y II a.C., tomando como límite supe-rior el año 133 a.C., en que Numancia es tomada por los romanos.
Aunque el estudio de las fuentes antiguas tiene una mayor aplicación en el perío-do de las conquistas púnicas y romanas, para la península Ibérica, hemos creídoconveniente hacer una breve referencia de las mismas, para orientarnos en el ámbi-to de los pueblos que habitaron la región de Madrid desde la Segunda Edad delHierro hasta la época romana, y que se han englobado, con mayor o menor razónen el grupo de los denominados pueblos Carpetanos.
Los geógrafos antiguos centran sus descripciones en los elementos naturales,poniendo en conexión este pueblo con los ríos y montañas que les rodean.Además, la interpretación que del sufijo – tanios – o – tanos - , han dado algunoses “ los de la montaña “, lo cuál se ajustaría a lo citado en las fuentes clásicas(Valiente, S., 1983). Si éstos importantes documentos escritos, nos describen unasituación y una época determinada en las regiones denominadas Carpetanas de laPenínsula, en nuestro caso hemos de retroceder unos siglos y observar como la lle-gada de los grupos colonizadores a las costas meridionales de la Península pareceque va a ser motivo de muchos de los cambios culturales de las gentes del interior.Y es que como consecuencia de esta situación, a inicios del S. VII, muchas de lascaracterísticas que marcaban el Horizonte Cogotas I, como eran sus originalescerámicas decoradas con variadas técnicas de incrustación, desaparecen de formarelativamente súbita del acervo material de la mayor parte de las gentes asentadasen la Meseta y son paulatinamente sustituidos por nuevos elementos (Artra,S.L.,1996). La complejidad en los sistemas arquitectónicos no va a sufrir cambiosdrásticos con la llegada del Hierro; tal vez sí en ámbitos denominados “célticos”,pero en el interior, y más concreto en la Provincia de Madrid, se produce fre-cuentemente una continuidad en cuanto a materiales de fabricación de las casas yen cuanto a formas, salvo en poblados más complejos.
Por otra parte, en la Primera Edad del Hierro sí podemos hablar de gran cantidadde asentamientos en lugares de nueva planta, es decir, en puntos no ocupados hastael momento, eligiéndose territorios de especial interés desde el punto de vistatopográfico-estratégico. Los hábitats madrileños inscribibles en este horizonte cul-tural se ubican indistintamente en cerros testigo de moderada elevación como enel caso de San Antonio (Madrid) o La Boyeriza (San Martín de la Vega), en suaveselevaciones de unos pocos metros sobre el nivel de las terrazas de los ríos, comoen Venta de la Victoria (Getafe) y Sector III (Getafe), o incluso en llano, como ocu-rre en los yacimientos de Puente I ó Arroyo Culebro, ambos también en Getafe.
Las coincidencias poblacionales durante la Segunda Edad del Hierro en puntos yaocupados por grupos pertenecientes al primer Hierro, permite hablar de una con-tinuidad entre ambos estadios, y en muchos de los yacimientos se documenta pormedio de una secuencia con rasgos materiales comunes, los cuáles, en ocasionesprovienen incluso de prototipos de las últimas fases de la Edad del Bronce. Si lascondiciones ambientales y geográficas lo permitían, no se debe descartar quemuchos poblados permaneciesen habitados durante muchos años, recibiendo pau-latinamente los influjos comerciales, tecnológicos o cuando menos artísticos de lasgentes que llegaron a las costas de la Península durante el Primer Milenio. Peroestas conclusiones son por supuesto parciales y más aplicables, en general, para lospoblados establecidos desde los principios del Hierro II, que tendrán en su mayo-ría ocupaciones continuadas hasta época romana.
90
Respecto a la cronología del asentamiento del Arroyo Culebro (Yacimiento A –74/150), se observa una primera fase durante el Hierro II inicial, bastante marca-da por la aparición, o más bien pervivencia de las decoraciones o acabados cepilla-dos sobre facturas a mano, propios de épocas anteriores. Estas nos presentan unadatación de mediados del I milenio, un momento además clave, ya que la culturaibérica deja sentir con más fuerza sus influencias en todos los pueblos del interiorde la Península. Una muestra de esta influencia sería en nuestro caso la presenciade decoraciones típicamente ibéricas en las cerámicas que se han hallado durantelas excavaciones, como son las pintadas con bandas de color rojo vinoso sobre pas-tas oxidantes anaranjadas.Además, dichas cerámicas son realizadas a torno, que enalgún momento se tomó como signo evidente de “iberización”, aunque todavía esteproceso no está bien definido. Pero parece que éste se hace notar en el retrocesode los elementos de tradición céltica, que habían cobrado gran importancia en lafase anterior.
Se desconoce totalmente el tipo de hábitat, si eran construcciones circulares o deplana rectangular, pero sí puede asegurarse su carácter efímero por no conservar-se nada, excepto restos de lo que pudo ser el tapial de los muros y las cenizas entoda la extensión del yacimiento, que confirmarían su destrucción y con ella la delas cubiertas vegetales de las construcciones. En líneas generales, estudiando laevolución del urbanismo durante la Edad del Hierro en la Península Ibérica, dife-renciamos una fase entre los siglos VII y VI a. C, donde en ámbitos denominados“célticos” se generaliza la aparición de los castros y la formación de las élites gue-rreras, asociadas a la aparición de la metalurgia del hierro y al rito de la incinera-ción, como se detecta en la generalidad de los yacimientos excavados. En la mayo-ría de los casos, los restos de objetos materiales muestran la continuidad en lapoblación desde las últimas fases del Bronce Final, y en otros casos, ciertos ele-mentos indican la llegada de estímulos meridionales y orientales.
No cabe duda que durante las fases más avanzadas del Hierro I, se populariza laconstrucción de casas a base de adobes, en terrenos sedimentarios, y de piedra enlos montañosos, con una traza rectangular en cuanto a la planta de las mismas. Perojusto en la transición al Hierro II, se produce la sustitución por las construccionesde planta cuadrangular, pudiendo convivir ambas durante algún tiempo. Este cam-bio se documenta ya desde el siglo VII a. C. en las áreas meridionales tartésicas(Chaves - Bandera, 1991), siendo posterior en los castros de la Meseta, fechándo-se en el yacimiento de Ecce Homo hacia el VI a. C. A partir del siglo V a.C. se vageneralizando en toda la Submeseta Sur la realización de estructuras habitaciona-les rectangulares adosadas, de modo que las medianeras de las viviendas contiguasson comunes. Con ello se propaga también la idea de una organización urbana,concebida como un conjunto completo y no como elementos aislados que se vansuperponiendo de manera anárquica.
En cuanto a elementos constructivos, los poblados de las primeras fases de laSegunda Edad del Hierro, utilizan ya el adobe para erigir sus muros. Los zócalossuelen ser en piedra (calizas, graníticas, cantos), y a veces entre los adobes hay pos-tes de madera, que encajan en los zócalos, para dar estabilidad a las estructuras,como hemos visto en otros poblados de la misma época como el de La Hoya enÁlava, y comprobamos “en el campo” en los trabajos de excavación que paralela-mente a los nuestros se están realizando en el Yacimiento C (74/152), del ArroyoCulebro de Leganés, donde se han documentado estos agujeros de poste en loszócalos. No podemos dar fe de la presencia de restos constructivos identificablesen nuestro Yacimiento A (74/150), del Arroyo Culebro (Leganés), pero todos los
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
91
indicios en cuanto a restos de fragmentos de adobe, nos indicarían que este asen-tamiento se ajustaría seguramente a las características antes indicadas.
Del uso de enlucidos en los muros, preparación de los suelos, ubicación de losvanos, distribución de las estancias, tipos de coberteras y demás, no se puedenaportar datos concluyentes. Lo único que se puede precisar es que no se han des-enterrado apenas restos de piedra caliza, lo que parece indicar que el uso de ado-bes era principal, tal vez también en las cimentaciones de las viviendas, posible-mente junto con algunos cantos; algo por otra parte lógico, ya que nos encontra-mos en las cercanías de un curso de agua, una zona de terrazas, cuyo substrato geo-lógico se compone principalmente de arenas arcillosas, y la escasez de piedra útilpara la construcción es ostensible y hay que traerla de otras zonas. Cabe la posibi-lidad que los materiales constructivos que conformarían los zócalos hayan sidoreutilizados para los hábitats posteriores documentados en el ámbito del P.P.5.(yacimiento C 74/152). Otro de los pocos elementos identificables es el empleode moldes en la elaboración de los ladrillos, técnica empleada por vez primeradurante la Segunda Edad del Hierro, garantizando así la homogeneidad del tama-ño y comenzando una especie de “industrialización” constructiva. En el caso quenos ocupa, hemos encontrado durante las excavaciones diversos fragmentos deladrillos de adobe con algún resto de decantación, un ladrillo bastante bien escua-drado, aunque aislado totalmente, de unas dimensiones importantes (unos 70 x 50cm.), siendo una prueba más de lo anteriormente citado. Tenemos paralelos enotros yacimientos de la Carpetania donde se generaliza “... el empleo de adobes degran tamaño, con una longitud próxima al medio metro, aunque en Fuente del Sazserían medidas normalizadas, lo que hace pensar en el empleo de cajas para su con-fección, hecho del que hasta ahora no teníamos constancia...” (Blasco, M. C.,1986-87).
Los únicos elementos estructurales conservados en el Yacimiento A son los con-juntos de hogares. Los hogares se situarían normalmente tanto en el centro de loslugares de habitación, como en los ángulos de las estancias y responden a dosmodelos diferentes:
· Levantados directamente sobre el suelo, o sobre un somero lecho de guijarroso de fragmentos cerámicos, de planta circular u oval, como son la mayor partede los hallados en el Yacimiento A (74/150), de Leganés.
· Construidos sobre plataformas cuadrangulares de adobes, de aparejo similar alutilizado en los muros, también documentado en nuestro yacimiento.
Es claro el sentido de ubicar los hogares en las zonas centrales de las estancias, yasean de cocina o con funciones de calefacción, porque además reparten la luz porla habitación independientemente de los vanos practicados en los muros exterio-res.Todos estos datos no son de ninguna manera constatables en nuestro caso, antela ausencia de dichos paramentos; pero podemos afirmar la tónica general de otrosfuegos de épocas similares, que es la preparación de los mismos sobre algún tipode lecho, sobre el cuál se colocan las capas de arcilla, que le confieren estabilidady durabilidad. Este barro que sirve de superficie, se endurece con el paso del tiem-po por la acción del fuego directo, creándose una especie de costra, que ahoraencontramos muy cuarteada, con tonalidades marrones, negruzcas y anaranjadas,producto de la rubefacción.
Poco se puede deducir en cuanto a la economía de las gentes que poblaron estelugar, dada la escasez de restos materiales (salvo cerámicos), con que nos encon-tramos. Observando el lugar de asentamiento, en una zona llana utilizada hasta
92
épocas recientes para el cultivo de cereales, así como de productos hortofrutíco-las, se puede deducir que los antiguos pobladores buscaron un lugar con abundan-te agua, que les proporcionaba el curso fluvial conocido como Arroyo Culebro, yque conservarían una base económica mixta de incipiente agricultura y aprove-chamiento ganadero. El uso de molinos barquiformes en su mayor parte, nos da aentender una precariedad en cuanto a la elaboración del pan (Muñoz, K.,Madrigal, A., 1999); pero no tardarán mucho en llegar los molinos circulares, delos cuáles se han hallado gran número en el Yacimiento C (74/152), que se haexcavado en el ámbito del P.P.5., a 400 metros lineales del nuestro, asociados ensu mayoría a estructuras de planta rectangular, hallándose casi siempre en las esqui-nas de los muros de las estancias.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
93
YYAACCIIMMIIEENNTTOO CC
LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA
El proceso evolutivo del modelo de intervención llevado a cabo durante los cator-ce meses de investigación arqueológica previa a la construcción del Plan Parcial 5de Leganés, ha permitido documentar un hábitat adscrito a la Segunda Edad delHierro.
En la primera fase de intervención arqueológica, consistente en la realización deuna prospección superficial del área de estudio, no se detectaron restos materialesen superficie debido principalmente a dos causas: en el momento de realizar el tra-bajo de campo los terrenos se encontraban cultivados de cereal impidiendo en granmedida la visibilidad superficial; por otro lado, y tal como se comprobó en fasesposteriores de intervención, los procesos postdeposicionales habían variado osten-siblemente la orografía original, localizándose los depósitos arqueológicos a másde un metro de profundidad en la mayor parte del ámbito de este yacimiento.
La segunda fase de actuación consistente en la excavación de sondeos mecánicos,se documentaron diversos hallazgos materiales y estructurales, consistentes enniveles arqueológicos muy orgánicos, piedras de silex y de naturaleza calcárea per-tenecientes a posibles cimentaciones de muros, fragmentos de adobes quemados yposibles estructuras negativas tipo fondos. Los materiales cerámicos identificadoseran cerámicas a torno, de pasta anaranjada, cocidas en ambientes oxidantes, algu-nas de ellas con decoración pintada; junto a estos materiales se documentó un frag-mento de molino de mano en granito, con orificio central y muesca lateral para suensamblaje. Para tratar de delimitar este posible asentamiento, se realizan un totalde 14 sondeos mecánicos partiendo de los sondeos limítrofes que no habían apor-tado resultados positivos, acotando un área con una extensión ligeramente supe-rior a 1 ha.
Con el fin de concretar con mayor precisión este enclave, y determinar la entidadde los vestigios documentados en fases precedentes de intervención, se planteóuna campaña de sondeos manuales. Se excavaron un total de 16 cortes estratigrá-ficos de 3 x 2 metros. En cuanto a los materiales arqueológicos que proporcionoesta fase de intervención, cabe destacar la presencia de restos cerámicos de pastasanaranjadas, blanquecinas, beiges o grises, predominando abrumadoramente lacerámica realizada a torno. La decoración más habitual era a base de pintura, biencon un simple engobe exterior rojo, bien a base de bandas marrones o rojas, tantoen el interior de los labios, como en la cara exterior de los vasos de pasta blan-quecina. A estos motivos se añadían otros, como círculos y semicírculos concén-tricos o galerías de arquillos.
La mayor parte del registro material, así como las técnicas constructivas docu-mentadas hacían pensar en una fase encuadrable en la Segunda Edad del Hierro.Con esta fase de intervención, se acota espacialmente un área de unos 3.500 m2.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
95
Finalizadas estas fases preliminares de intervención (prospección, sondeos mecáni-cos, sondeos manuales), se planteó la excavación sistemática del yacimiento hastasu total documentación y registro4. La intervención proyectada contemplaba laexcavación en área por sectores, en los cuales se había identificado una mayor con-centración de restos tanto estructurales como materiales.A continuación se pasa areferir los resultados de esa campaña de excavación.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
Los trabajos realizados en el P.P. 5 Arroyo Culebro de Leganés durante los años1999 y 2000 permitieron conocer un pequeño hábitat celtibérico que ocupa unasuperficie de unos 3.500 m2 definidos por unos ejes de 80 x 60 m. Tanto por suubicación –a escasos 150 m. del arroyo de la Recomba (o Culebro)-, como por elconjunto material documentado y las estructuras puestas al descubierto, puededefinirse como un característico asentamiento celtibérico desarrollado en los últi-mos momentos de la II Edad del Hierro que habría sido destruido violentamente,probablemente en el marco de una acción bélica.
Las estructuras localizadas, si bien muy deterioradas como consecuencia del fuer-te grado de arrasamiento que presentaba el yacimiento al realizar la intervención,permiten trazar las líneas generales del urbanismo de este pequeño asentamiento.De este modo, se identificaron ocho conjuntos estructurales en los tres sectoresabiertos durante la excavación. En ellos se distinguían unidades de habitación deli-mitadas por zócalos de 40 a 60 cm. de espesor, construidos a base de mampuestosde caliza y cuarcita sin desbastar situados directamente sobre el nivel geológiconatural. Como en la inmensa mayoría de los hábitats celtibéricos del interiorpeninsular, también en Leganés el recrecido de los zócalos se conseguiría median-te la utilización de paramentos de adobe, cuyo derrumbe se ha localizado en el sec-tor oriental del yacimiento y permitió sellar las estructuras mejor conservadas.
No obstante, conviene señalar que el conocimiento que seobtuvo de las estructuras subyacentes vino condicionado poruna serie de procesos postdeposicionales de carácter antrópi-co que tuvieron lugar tras el abandono del poblado celtibéri-co: así, después del incendio que destruyó el asentamiento yobligó a su abandono, que ha aparecido sellando buena partede las estructuras localizadas, el terreno anteriormente ocu-pado por el Yacimiento C fue destinado a labores agrícolas sis-temáticas que significaron el arrasamiento, casi hasta el nivelde los zócalos, de las estructuras celtibéricas. Esta hipótesisse sustenta también en el hecho de que las estructuras mejorconservadas han aparecido en la zona de topografía más
abrupta del hábitat, el sector oriental, donde las labores agrícolas no resultaronfáciles hasta épocas muy recientes. Del mismo modo, la formación del registroarqueológico se vio modificada por un segundo proceso antrópico: en todo el áreacentral del asentamiento se documentó un nivel de uso de formación muy recien-te (los materiales cerámicos más antiguos no remiten a fechas anteriores a los pri-meros años del siglo XX) cuya base, de tendencia marcadamente horizontal, ponede manifiesto la existencia de una regularización de toda esta zona originariamen-te deprimida con el fin de dotarla a un nuevo uso.
96
44 ARTRA, S.L. (2000): Memorias finales. Excavación arqueológica yacimiento A-C- nº 74/150-152. Plan parcial nº 5 del PAUArroyo Culebro, Leganés (Madrid), (Memorias de excavación inéditas, depositadas en la Consejería de Cultura de la Comunidadde Madrid).
Unidad estructural 1
YYaacciimmiieennttoo CC ((7744//115522))
Sector C
Sector A
Sector B
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
Las estructuras documentadas permiten esbozar el urbanismo del poblado, si bienconviene reseñar que, dado el fuerte grado de arrasamiento que presentaba el yaci-miento en los sectores más occidentales, no resultó sencillo delimitar estancias conprecisión. Así, toda la zona central del Sector B incluye al menos dos estancias.
La más pequeña de ellas es una pequeña habitación cuadrangular de 1,5 x 1,8 m.,conectada a través de un pequeño vano con la estancia mayor (U.E. 1), limitadapor zócalos de caliza y cuarcita que cierran un espacio de algo más de 50 m2. Comoquiera que en el momento cronológico en que se encuadra el yacimiento C pare-ce improbable que la tecnología vigente permitiera cubrir un espacio tan enormesin recurrir a apoyos, se consideraron dos posibilidades al respecto: por una parte,que existieran vigas de madera que se apoyaran sobre machones de piedra, tal y
como se documentó en El Ceremeño (Cerdeño et al, 1995),circunstancia que quizá podrían evidenciar dos grandes piezasgraníticas localizadas en la zona central de la estancia y sinconexión aparente con estructura alguna. Por otra parte, cabesuponer que la estancia estaría compartimentada interior-mente por paramentos de adobe, lo que explicaría la masivapresencia de este material en todo el interior de la estructu-ra, y no sólo en la proximidad de los zócalos, hecho para elque existe el paralelo de Los Castellares (Burillo, 1983).
En otras zonas de este mismo Sector B sí se documentaron, encambio, varios fragmentos de vigas carbonizadas, probable-mente un indicio cierto de la existencia de viguería de made-
ra en alguna parte o en toda la estancia. Como evidencia de la destrucción repen-tina que sufrió el poblado, en uno de los ángulos de las estructuras que conformanel Sector B se localizó un molino de mano completo.
En general, el Sector B, que aparece asociado a un nivel de incendio en buena partede su superficie, presenta paralelos, tanto en dimensiones como en técnica cons-tructiva, con el yacimiento celtibérico de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real(García Huerta et al., 1998).
Los diferentes procesos de excavación no han permitido documentar la existenciade una zanja de cimentación previa a la realización de los zócalos de mampostería.Únicamente en el sector B del área excavada aparece, en la zona próxima al lími-
te oriental de las estructuras –es decir, allí donde la trasera delas viviendas localizadas parece apoyarse sobre el terreno nat-ural-, un indicio de preparación del terreno a base de una hile-ra de adobe localizada bajo los zócalos de mampostería. Aunen este caso, podría interpretarse este estrato como elderrumbe de los paramentos de adobe que, en su proceso deincendio, habría arruinado también el pavimento original.
En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que el recrecidode estos zócalos se realizaría a base de paramentos de adobe,de los que ha quedado un testigo evidente en el derrumbe delos que recrecían los zócalos integrados en el Sector B delyacimiento.
La pavimentación de las estancias no requeriría tampoco de un preparado especial,si bien se ha documentado un pavimento en las cercanías del límite N. del SectorC. Se trata de un estrato de tendencia horizontal formado por arcilla compactadaque se ha enriquecido con minúsculos fragmentos de cerámica que le dan mayor
98
Unidad estructural 2
Unidad estructural 1.Detalle de un testigo con
el derrumbe de losalzados, y muro oriental
consistencia. Aunque ocupa una extensión muy pequeña nocabe duda sobre su interpretación como un nivel de uso. Encualquier caso, pavimentos similares se han documentadoigualmente en diversos ámbitos de Celtiberia, como LaCaridad (Caminreal,Teruel), en torno al final del siglo II a.C.(Vicente et al., 1991), o Herrera de los Navarros (Zaragoza),donde la cronología es ligeramente anterior (Burillo, 1983).Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fragilidad deestos pavimentos, que obligaba a restaurarlos cada ciertotiempo, es también un factor que condiciona su conservaciónen los yacimientos especialmente afectados por labores agrí-colas, como es el caso del Yacimiento C de Leganés.
Finalmente, queda por reseñar una circunstancia ya referida,aunque ocasionalmente, en la descripción de las estructurasexcavadas: se trata de la utilización de molinos de mano degranito como material constructivo en muchos de los zócalosdocumentados. Este hecho es especialmente frecuente en elSector B del yacimiento, donde incluso se ha localizado unfragmento de molino realizado en basalto, pero tampoco faltaen el Sector C, donde también se recurre al empleo de piezasenteras.
En último extremo, habría que referirse a la aparición dehogares relacionados con las estancias descritas. En todos loscasos documentados se trataba de pequeñas superficies detendencia circular u ovalada, con la base excavada en el suelogeológico del yacimiento y asociadas a una gran abundancia dematerial cerámico. De todos los documentados en elYacimiento 74/152, se seleccionaron, por considerarlos losmás representativos dos situados en dos extremos del hábitaty que presentaban características similares, pues presentabanuna capa superficial (situada bajo la cobertera vegetal) forma-da por tierra carbonizada con inclusiones de carbón vegetal,ramas y pequeños troncos; bajo la cual se disponían variosniveles de carbones y cenizas grises, mezcladas a menudo condesechos de adobe, hasta alcanzar unos 20 cm. de potencia;por debajo afloraban piedras y adobes quemados que delimi-taban el hogar y constituían los elementos de apoyo de losgrandes recipientes, evidenciando una cuidada preparación delos hogares que, en otros ámbitos del yacimiento, se pone demanifiesto en un piso realizado a base de galbos dispuestoshorizontalmente.
No obstante lo anterior, no parece prudente interpretar comoun hogar una pequeña estructura en piedra caliza (Sector A),consistente en un zócalo cuadrangular, de apenas 15 cm. dealtura, apoyado directamente sobre el nivel geológico y con suparte central rehundida. En un primer momento, atendiendo a la existencia deestructuras similares en el yacimiento de El Raso de Candeleda (Ávila), se inter-pretó esta estructura como un hogar, tal y como se había hecho en aquel yaci-miento abulense (F. Fernández, 1991: 48), pero la posterior constatación de quelos hogares del yacimiento C responden a una única tipología se acaba de descri-bir, invita más bien a pensar que, en realidad, podría ser un vestigio de un apoyo
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
99
FOTO 1:
Unidad estructural 6
FOTO 2: Sector B. Reutilizaciónde materiales
FOTOS 3 Y 4:
Unidad estructural 8
FOTO 3
FOTO 4
FOTO 2
FOTO 1
0 2 m
YYaacc iimmiieennttoo CC.. SSeecc ttoorr AA
UU..EE.. 2299
UU..EE.. 2288
UU..EE.. 22
UU..EE.. 1100
UU..EE.. 33
UU..EE.. 66
UU..EE.. 1111
UU..EE.. 44
UU..EE.. 88
UU..EE.. 1155
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 22
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 33
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 44
0 2 m
YYaacc iimmiieennttoo CC.. SSeecc ttoorr CC
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 88
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 77
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 66
UU.. EE.. 9922UU.. EE.. 111177
UU.. EE.. 111188UU.. EE.. 9911
UU.. EE.. 111188
UU.. EE.. 9977
UU.. EE.. 112288
UU.. EE.. 8899
UU.. EE.. 110099UU.. EE.. 6600
UU.. EE.. 111166
UU.. EE.. 9900
UU.. EE.. 111111
UU.. EE.. 8877
UU.. EE.. 8888
UU.. EE.. 9933
UU.. EE.. 4455
UU.. EE.. 111122
UU.. EE.. 4488
UU.. EE.. 4433
UU.. EE.. 9955
UU..
UU.. EE
UU.. EE.. 9966
UU.. EE.. 00
UU.. EE.. 111133
UU.. EE.. 5511
UU.. EE.. 5544
UU.. EE.. 112200
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 55
.. EE.. 00
UU.. EE.. 5566
UU.. EE.. 5599 UU.. EE.. 110000
UU.. EE.. 9999
UU.. EE.. 5500
UU.. EE.. 110011
UU.. EE.. 3355
UU.. EE.. 3344
UU.. EE.. 3377
UU.. EE.. 3388
EE.. 4433
UU.. EE.. 3399
UU.. EE.. 00
UU.. EE.. 4400
UU.. EE.. 3366
UU.. EE.. 4411
UU.. EE.. 9944
UU.. EE.. 5588
UU.. EE.. 3311
UU.. EE.. 3333
UU.. EE.. 9988
UU.. EE.. 6699
UU.. EE.. 7711
interior de un poste que sustentara la cubierta de una vivienda.Podría alegarse en contra de esta hipótesis la inexistencia de estruc-turas documentadas en la zona más próxima a este elemento, peroconviene en este punto insistir en el notable grado de arrasamientoque el yacimiento C presenta en el Sector A y, de todos modos, en elentorno inmediato se han documentado concentraciones de piedrasy un hogar que permiten pensar en la existencia de indicios deestructuras.
Quizás en ese mismo sentido podría interpretarse la pieza recupera-da en el Sector C, un elemento circular en piedra caliza que, por susgrandes dimensiones y por estar construido en material fácilmentedeleznable, fue inicialmente interpretada como apoyo de poste, simi-lar también a los localizados en El Raso de Candeleda (F. Fernández,1991). Sin embargo, el hecho de que la pieza presente una muescalateral para engarzar un vástago y, especialmente, la circunstancia deque en el Sector B se han documentado, integradas en los zócalos,algunas piedras de moler fabricadas también en caliza, hace pensarque más bien correspondería a una piedra de molino circular.
Por lo demás, las estructuras estudiadas se disponen, en un úniconivel de ocupación, adaptándose a la morfología del terreno, con unagran densidad de edificación que permite un considerable aprove-chamiento del espacio disponible y apenas delimita espacios públicosabiertos; el urbanismo se asemeja más al de otros pequeños asenta-mientos celtibéricos distantes (El Ceremeño, Herrera de losNavarros, El Raso de Candeleda), que al de hábitats carpetanos máspróximos, como en el Cerro de La Gavia, recientemente excavadoen extensión (Morín et al., e.p.). En este sentido, únicamente sepuede apuntar que en el Sector B las viviendas aparecen alineadas enfunción del desnivel del terreno; quizás la topografía se corrigiera
adoptando incluso soluciones que permitieran convertir los techos de las viviendasinferiores en calles de acceso a las superiores, como sucede en otros ámbitos deCeltiberia, como Bilbilis o Valeria (Martín Bueno, 1975; Fuentes, 1991).
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL
Los diferentes estratos que conforman el Yacimiento C han proporcionado un con-junto material en el que sobresale la abrumadora presencia de cerámica realizada atorno. Las cerámicas de mayor calidad corresponden a producciones oxidantes (lainmensa mayoría) o con nervio de cocción, reservándose la cocción reductora paralos grandes contenedores, que aparecen, también en buena proporción, en todos lossectores del Yacimiento. Entre las cerámicas oxidantes, que se corresponden conproducciones celtibéricas típicas de los tres últimos siglos anteriores a nuestra Era,es frecuente la presencia de piezas decoradas con motivos geométricos, bien círcu-los concéntricos o líneas onduladas, bien simples bandas o líneas paralelas.
Al margen de estas producciones, es notoria también la aparición, en muchamenor medida, de piezas oxidantes con decoración impresa con motivos tambiénbien documentados en el centro de la Península.
Finalmente, al margen de los grandes contenedores y vasijas de almacenamiento,que ofrecen con cierta frecuencia algún motivo decorativo a base de líneas ondu-
106
Sector A. Apoyo de poste
Molino de mano
Vista general del sector B
ladas próximas al borde de las piezas, hay que señalar la existencia, en el conjuntomaterial, de varios elementos en bronce (singularmente, tres fíbulas), cuya apari-ción fue esencial a la hora de delimitar cronológicamente el periodo a que corres-ponde el Yacimiento C.
Un análisis pormenorizado de los distintos materiales localizados tendría un resul-tado similar al de los párrafos siguientes.
CCEERRÁÁMMIICCAA::
No se ha realizado un estudio detallado de los materiales decronología moderna o contemporánea localizados, que sereducían esencialmente a cerámica vidriada (con vedríosplumbíferos y estanníferos), y que se ha documentado, prin-cipalmente, en la Unidad Estratigráfica Superficial y en laregularización moderna de toda la zona central del yacimien-to. Por tanto, el análisis de material se centrará en el conjun-to arqueológico de la Segunda Edad del Hierro que define lascaracterísticas esenciales del Yacimiento C:
· De cocción reductora y pastas bastas, a torno en la granmayoría de los casos y a mano sólo en muy contadas ocasiones. La cocción másfrecuente es reductora, con acabado espatulado y desgrasantes medios e inclu-so gruesos basados en caliza, cuarcita y mica. Este tipo de producciones secorresponde generalmente con grandes contenedores y vasijas de almacena-miento.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
107
Sector C. Vasijas
98
141
113
· De cocción oxidante y factura a torno, documentándose pastas anaranjadas, gri-ses, beiges y blanquecinas. Estas producciones se aplican a cerámica de paredesfinas y medias, tratadas con desgrasantes finos o muy finos –mica en la prácticatotalidad de los casos- y cuyo acabado suele ser alisado. Estas formas aparecenasociadas a bordes planos ligeramente exvasados o a bordes de perfil cefálico,los característicos “picos de pato” celtibéricos. En cuanto a la decoración, aque-llas piezas que presentan decoración pictórica incluyen, entre sus motivos, lasbandas, las líneas paralelas los círculos y semicírculos concéntricos y algún otromotivo geométrico, entre los que destaca la aparición de líneas onduladas. Lapaleta cromática es muy reducida, recurriéndose normalmente al marrón y alrojo vinoso, colores ambos que pueden presentarse en una misma pieza, cir-cunstancia ésta que resulta especialmente habitual en las producciones de pastablanquecina. Estas cerámicas celtibéricas blanquecinas se han documentadoampliamente en el interior peninsular, tanto en contextos atribuibles a los pri-meros siglos del Imperio Romano –dentro de la llamada cerámica de tradiciónindígena (Abascal, 1986: figs. 51 y ss.)-, como en depósitos típicamente celti-béricos (carpetanos, en este caso), como la vega del río Henares (Rascón,Coord. 1998: 188).
108
27 28
3 51
185
81
204
721
Formas características del yacimiento C:
1. Cuencos: formas hemiesféricas, generalmente con borde reentrante delabio apuntado y fondo umbilicado. Pastas blancas, grises y anaranjadas.
2. Vasos troncocónicos de diversas formas y tamaños, pero con la caracte-rística común de presentar bordes exvasados de labios planos, redondeadoso de perfil cefálico.
3. Vasos troncocónicos que presentan, por lo general, carenas altas.
4. Grandes contenedores, generalmente vasijas de almacenamiento depastas de color pardo o marrón, con desgrasantes medios o gruesos y bor-des salientes, de labio cuadrado o apuntado.
5. En pequeña proporción respecto del resto, otras formas significativas; des-tacamos aquí la presencia de alguna tapadera de labio fino y redondeado;documentación de un Kernos semicompleto.
· A este mismo momento de la Segunda Edad del Hierro corresponden otras pro-ducciones cerámicas que, compartiendo en lo general características con lasdescritas en el párrafo anterior (cocciones oxidantes, paredes finas y medias,desgrasantes muy finos a base de mica), presentan la particularidad de ofrecer,normalmente junto a la decoración pintada ya descrita, otra decoración basadaen motivos estampillados, también documentada en Titulcia (Valiente, 1987:127 y ss.; Pino y Villar, 1994).
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
109
92
172
1054 1011
223
231
101 103 115
· Un tipo cerámico adscribible igualmente a la II Edad del Hierro está represen-tado por vasos a torno, generalmente vasijas de almacenamiento de color pardoo gris, con decoraciones estampilladas con motivos astrales o geométricos dis-puestos en una banda próxima al cuello de la pieza. Este tipo de produccionesse ha documentado también en Complutum (Rascón, Coord., 1998: 188 y ss.).
· Al margen de las producciones celtibéricas, se han documentado muy escasosejemplares a mano que no resultan significativos para el análisis contextual delyacimiento C. Del mismo modo, tampoco resulta orientativa la presencia depiezas aisladas de producción romana, tanto republicana (campaniense), comoimperial (Terra Sigillata). No obstante su ínfima participación porcentual en elconjunto aportado por el yacimiento C (el 0,3 % del total), reseñamos aquí,precisamente por su excepcionalidad, la existencia de varios fragmentos deTerra Sigillata Hispanica y un fragmento de campaniense B.
· Junto a los contenedores, el yacimiento C ha proporcionado igualmente otrosmateriales cerámicos que se pueden atribuir a la II Edad del Hierro. En este sen-tido, al margen de un pondus de cerámica que se localizó formando parte de unode los muros (519), cabe destacar la aparición de varias fusayolas bitroncocóni-cas, la mayoría de ellas con una de sus caras planas decoradas a base de peque-ños puntos o líneas cosidas incisas. El conjunto está formado por 10 ejemplares.Finalmente, destaca la presencia de un embudo de cerámica localizado en elSector B, para el que se han encontrado paralelos en zonas tan claramente cel-tibéricas como Izana, en Soria (Pascual, 1991: 106).
110
519
496
704
708
709
899 965
973
LLÍÍTTIICCOO::
La representación de material lítico proporcionada por los trabajos arqueológicosen el Yacimiento C de Leganés ha resultado muy poco orientativa, formando unconjunto compuesto por apenas ocho piezas: cinco restos de talla sobre sílex (1082-1086), un fragmento de molino sobre granito (1087), un fragmento de hacha sobrecuarcita (1088) y un afilador sobre un canto rodado.Al margen dos pequeños núcle-os de tendencia discoidal, el único elemento de sílex que, a nuestro juicio, es dignode consideración es un diente de hoz sobre sílex melado (1083) y, aun en este caso,al aparecer la pieza con el talón fragmentado, no permite grandes precisiones desdeel punto de vista crono-cultural. Es más, parece prudente apuntar, en este lugar, quela Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid refleja la existencia, al norestedel área de actuación, próximo a los Yacimientos B y C, de ciertos lejanos indiciosde un posible hábitat paleolítico identificado como yacimiento 74/133. No obstan-te, después de los sondeos realizados en el mes de mayo de 1999 (Artra, 1999), lanoticia no ha tenido una confirmación arqueológica.
Más significativo, en contra de lo que en un principio pudiera pensarse, es elhallazgo de un fragmento de molino de mano circular sobre granito. Aunque éstese ha inventariado en la relación general del Yacimiento C (1087), por haber apa-recido asociado al nivel arqueológico de la II Edad del Hierro que cubre al SectorC, su presencia no supone un caso aislado en el contexto general del yacimiento:una característica común a buena parte de los zócalos es la presencia de molinosde mano circulares (a menudo prácticamente enteros) y de otros elementos, comoponderales, reaprovechados como material constructivo e integrados en la amal-gama de caliza y cuarcita sin trabajar que constituye la esencia de los zócalos docu-mentados. Al margen de esta reutilización, se recuperaron, igualmente, variosmolinos circulares aislados de los zócalos, es decir, asociados a las unidades estruc-turales en las que se localizaron. El caso más llamativo, sin duda, es el de un moli-no de mano completo que apareció en el Sector B. Igualmente, y como hallazgoexcepcional en el contexto del yacimiento 74/152, se localizó un molino barqui-forme en uno de los cortes del Sector C.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
111
1082 1088
1083
1085
Es evidente que la aparición de estos molinos de mano, así como de las fusayolas yponderales ya reseñados, ayuda a precisar las características socioeconómicas delhábitat carpetano a que corresponde el Yacimiento C. Por otra parte, la masiva apa-rición de elementos líticos de gran tamaño reutilizados en la construcción de loszócalos del Yacimiento 74/152 evidencia que el momento inicial de este hábitatestá directamente relacionado con el momento de abandono del cercanoYacimiento A (74/150), excavado igualmente en el transcurso de esta interven-ción del año 2000 destinada a documentar los yacimientos arqueológicos incluidosen el P.P. 5 de Leganés.
MMEETTAALL::
Resultando relativamente frecuente –aunque en ningún caso pueda considerarsesignificativa- la presencia de escorias de hierro en el conjunto material recuperadoal excavar el Yacimiento C, el conjunto metálico que, finalmente, se ha selecciona-do, ha quedado compuesto por trece piezas de hierro y bronce. Sin duda, los ele-mentos más sobresalientes de este pequeño conjunto son cinco fíbulas, cuatro deellas en bronce y una en hierro, localizadas en el contexto arqueológico celtibéri-co que cubre a la totalidad de los sectores documentados. El conjunto está consti-tuido por cuatro fíbulas de pie vuelto –en realidad, de una de ellas (1072) sólo sehabría recuperado el pie, por lo que no resultaría fácil determinar con exactitud latipología en la que quedaría integrada- y por una fíbula anular hispánica fabricadaen hierro (González, 1999: 92 y ss.). Destaca igualmente, un anillo de bronce(1070).
112
1069 1072
1075
1073 1070
HHUUEESSOO:
Asociado al conjunto material de la II Edad del Hierro que caracteriza a todo elyacimiento se ha registrado la presencia de numerosos restos óseos de faunadoméstica, pero sin que pueda concretarse una acumulación concreta en deter-minadas zonas que pueda atribuirse a determinadas acciones antrópicas. Así, cabesuponer que la fauna doméstica localizada (ovicápridos y restos de ganado bovinoy porcino, fundamentalmente, además de caballos y un ejemplar aislado de cier-vo) representa la dieta alimenticia de los habitantes del poblado y la realización deuna actividad ganadera que, por lo demás, habría perdurado en el lugar hastanuestros días.
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
Bajo la luz aportada por el muy homogéneo conjunto material recuperado en elYacimiento C, se puede concluir que su evolución fue, a grandes rasgos, la que a con-tinuación se describe: el yacimiento se fundó en torno a los siglos IV - III a.C., comose desprende de los materiales arqueológicos más antiguos que proporcionan unacronología absoluta -las fíbulas, en este caso-, y fue destruido violentamente, segúnatestigua el nivel de incendio localizado en buena parte del asentamiento.
Al margen de los dos momentos extremos de ocupación del poblado investigadoen 1999 y 2000, y de la vinculación de su evolución con los hechos narrados porlas fuentes, es preciso referirse a su relación con el cercano Yacimiento A(74/150), excavado en las mismas fechas, y del que el hábitat excavado en elYacimiento C (74/152) sería un sucesor directo (Artra, 2000; Penedo et al. e.p.).En efecto, la reutilización de materiales en la construcción de los zócalos demampostería que caracterizan a las estructuras del Yacimiento C, y la aparición deuna pesa de telar y de numerosos molinos de mano integrados en los zócalos,pone de manifiesto algunos factores significativos que permiten desvelar la evo-lución seguida por el yacimiento. Es evidente que la reutilización de elementosproductivos implica bien la pérdida de su función original (quizás como reflejo deun cambio del modelo económico), bien la necesidad de una rápida construcciónde un nuevo lugar de hábitat, probablemente como consecuencia de una repenti-na destrucción del lugar de asentamiento precedente. Esta circunstancia, a la queya se ha aludido en párrafos anteriores, se ve complementada con otra de carác-ter geográfico: se constata un acercamiento a los recursos hídricos desde la ubi-cación del Yacimiento A, a casi 600 m. del caudal más próximo, hasta la delYacimiento C, apenas a 150 m. del Arroyo de la Recomba (nombre que toma elCulebro en su cabecera), un pequeño riachuelo que, aun en verano, conserva unhilillo de agua. Estos datos se corresponden con los recopilados en otra zona deCeltiberia, el valle medio del Jiloca, donde se registró que en la II Edad delHierro tenía lugar un cambio general del patrón de asentamiento y esta modifi-cación se basaba en una reducción de la distancia al recurso hídrico más próximo(Caballero et al., 1998).
Por otra parte, esta evolución histórica en tan reducida zona sería semejante a ladocumentada en el castro celtibérico de El Ceremeño (Cerdeño et al., 1995),donde los asentamientos sucesivos se ubicaron sobre el mismo emplazamiento enfechas similares a las proporcionadas por los yacimientos A y C de Leganés.
No obstante, todo este proceso se ve repentinamente modificado por otro, de cro-nología muy reciente, que consiste en regularizar la zona mediante el desplaza-
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
113
miento del sustrato del terreno –en ese caso, el nivel arqueológico celtibérico-hacia las zonas orográficamente más deprimidas, lo que supone que las parcasestructuras documentadas se vean asociadas, en las áreas en las que el terreno ori-ginal buza más acusadamente, a un nivel arqueológico de más de un metro depotencia, dimensiones que a todas luces desproporcionadas para la magnitud delhábitat documentado. Sólo el desplazamiento planificado de las tierras de la zona(y, por consiguiente, del nivel arqueológico de la II Edad del Hierro) para regula-rizar el terreno explicaría esa peculiar distribución del nivel arqueológico. Por otraparte, esa regularización quedaría sancionada por la presencia de un nivel de uso,de base prácticamente horizontal, que se ha documentado asociado a produccionescerámicas muy modernas (singularmente, vidriados plumbíferos y estanníferos).
Algunos indicios podrían hacer pensar en la posibilidad de la existencia de dos fasessucesivas en el yacimiento: nos estamos refiriendo, por un lado, a la diferente ali-neación que presentan las estructuras documentadas en el Sector C y, especial-mente, a su distribución en cotas muy diferentes; por otro lado, a la existencia deparamentos de adobe embutidos bajo los zócalos de caliza y cuarcita situados másal E. en el Sector B. Sin embargo, ninguno de esos tres aspectos parece tener basesuficiente para afirmar la existencia de dos momentos de ocupación sucesivos enel Yacimiento C.
En primer lugar, el propio desnivel del terreno en la zona central del Yacimiento,corregido sólo en épocas muy modernas (recuérdese la presencia de una unidadestratigráfica regularizando todo este espacio central del hábitat), obliga a que lasestructuras se distribuyan aprovechando las terrazas naturales, circunstancia tam-bién constatada en El Raso de Candeleda (F. Fernández, 1991) y, una vez más, enEl Ceremeño (Cerdeño et al, 1995). En segundo lugar, la diferente alineación delas viviendas registradas no es tampoco indicador suficiente, al menos por símismo, de que el hábitat hubiera contado con dos o más fases: esta desigual aline-ación de las estructuras es común a todo el mundo ibérico y celtibérico del inte-rior peninsular, ya en poblados de grandes dimensiones (oppida), como el deAlarcos, vgr. (Fernández, García Huerta, 1998), ya en pequeños hábitats como elde Leganés -así en Herrera de los Navarros (Burillo, 1983) o en Argamasilla deAlba (García Huerta et al., 1998), y tanto en zonas alejadas de ésta, como el extre-mo sur peninsular (Ruíz Mata et al.., 1998), como en áreas próximas, como laMesa de Ocaña (Urbina, 1998). En cuanto al tercer indicio apuntado, la apariciónde adobe o arcilla muy compacta bajo los zócalos, es preciso hacer constar que estacircunstancia se da sólo en el extremo oriental de las estructuras halladas en elSector B, en una zona donde los zócalos se asientan sobre un fuerte desnivel.Parece posible que la presencia de adobe rubefactado concentrado en esa únicazona se debiera al derrumbe y posterior incendio de los paramentos más sólidosdel yacimiento, en un proceso que implicaría la destrucción también del nivel deuso de las estructuras documentadas. Así pues, esos adobes en la zona más orien-tal del Sector B responderían a un proceso inmediatamente posterior al abandonodel yacimiento y no estarían vinculados a su utilización.
Finalmente, la hipótesis, aquí defendida, de que el Yacimiento 74/152 tuvo unúnico nivel de ocupación viene avalada por la presencia de un conjunto materialextraordinariamente homogéneo, del que sólo se desmarcan tres piezas de pro-ducción romana, ni siquiera contemporáneos en su producción (dos fragmentos deTSH y un fragmento de campaniense), y media docena de galbos de cronologíapresumiblemente medieval, que fueron localizados en el límite W. del Sector A, ensu estrato superficial, asociados a otros materiales más modernos (cerámica vidria-
114
da e incluso algún fragmento de teja), y cuya presencia en el Yacimiento C cabeatribuir a arrastres del, en este punto, muy cercano Yacimiento B (74/151), tam-bién investigado en el transcurso de esta intervención realizada en el año 2000.
Por lo demás, el yacimiento C es un hábitat característico de este momento, tantopor su evolución histórica y por su superficie (en torno a los 3.500 m2), como porsu cercanía a un recurso hídrico de carácter permanente o semipermanente (elarroyo de la Recomba), las técnicas constructivas utilizadas (zócalos de mampos-tería recrecidos con paramentos de adobe; cubierta de ramajes manteados conbarro, suelos de tierra batida continuamente reparados o reutilización de elemen-tos productivos en la construcción de los zócalos), o el homogéneo conjunto mate-rial -cerámica pintada, cerámica a mano con motivos estampillados, produccionesen las que conviven los motivos pictóricos con los estampillados, como es fre-cuente en el interior peninsular (Valiente, 1987), fíbulas de pie vuelto y con apén-dice de botón, fusayolas troncocónicas.-. Paralelos para él se han encontrado en elvalle medio del Jiloca, en el Alto Tajo (Cerdeño, García Huerta, Arenas, 1995):, oen la Mesa de Ocaña (Urbina, 1998), si bien se cuenta con tres ejemplos bienconocidos, los de los yacimientos de Los Castellares (Herrera de los Navarros,Zaragoza), excavado por F. Burillo (1983), el de La Coronilla (Chera,Guadalajara), cuya investigación estuvo encabezada por M. Cerdeño (1992) y, yaen la comunidad de Madrid, los yacimientos de La Gavia (Morín et al., e.p.) y elcastro prerromano de Santorcaz (Cerdeño et al., 1991), ambos de cronología lige-ramente posterior a los mencionados, donde se pone de manifiesto la perduraciónen el tiempo de las tradiciones celtibéricas también documentadas en las sucesivasintervenciones realizadas en Leganés.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
115
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1069
long. 4,4 cm
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1072
long. 3,8 cm
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1073
long. 8,8 cm
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
CCAATTÁÁLLOOGGOO
117
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce74/152/1075
long. 6,5 cm
AAnniillllooBronce74/152/1070
PPllaaccaaBronce74/152/1071
5 x 6 cm
118
PPuunnttaa ddee fflleecchhaaBronce
74/152/1080
long. 4,9 cm
AAgguujjaaBronce
74/152/1077
long. 13,2 cm
AAssttaaOvicáprido
74/152/1090
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
119
FFuussaayyoollaa74/152/709
KKeerrnnooss74/152/539-540
diám. max. 8,5 cm
alt. 10 cm
CCuueennccoo 74/152/411
diám. 10,2 x 4,5 cm
alt. 4 cm
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
121
CCuueennccoo 74/152/410
diám. 17 x 6,7 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccoo74/152/970
diám.13,7 x 16 x 7,6 cm
alt. 11,8 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccoo74/152/971
diám. 12 x 14 x 7 cm
alt. 10,9 cm
122
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/852
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/253
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/1054
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
123
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/270
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/712
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/499
124
LLaa ooccuuppaacciióónn rroommaannaa ee hhiissppaannoovviissiiggooddaa
eenn eell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Léganes)
EDUARDO PENEDO COBO
JORGE MORÍN DE PABLOS
RAFAEL BARROSO CABRERA
(ARTRA S.L.TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS)
129
La intervención arqueológica en los yacimientos “B” y “D” (74/151-153) formaparte de los trabajos previos comprendidos en el Plan Parcial 5 (P.P.5), que a su vezse engloban dentro de la actuación del Plan Parcial de Actuación Urbanística (P.A.U.)Arroyo Culebro en el municipio de Leganés (Madrid). El resultado de estos trabajosfue la identificación de un asentamiento de cronología romanoimperial (área dealmacenamiento) e hispanovisigoda (hábitat y área de almacenamiento).
La asociación de ambos yacimientos es la siguiente: el hábitat esta representado porlas cabañas documentadas en los sectores A y B del yacimiento “D”; y el área dealmacenamiento está formada por un gran campo de silos, la gran mayoría de épocahispanovisigoda, siendo los menos de cronología romano imperial, constituyendo elyacimiento “B”.
El terreno sobre el que se asentaron las comunidades humanas que habitaron estosdos enclaves arqueológicos en el pasado es una superficie alomada que domina elcurso del arroyo de la Recomba o Culebro. El paisaje presenta una topografía bas-tante suave, sin accidentes de importancia. El paraje ha sido explotado como campode cultivo de cereales y leguminosas, así como para la práctica de una ganaderíaextensiva de ganado lanar. La introducción de maquinaria moderna en las laboresagrícolas supuso una serie de daños irreversibles para los restos del enclave “B”(74/151), que ocupaba una pequeña elevación que domina la margen izquierda delarroyo de la Recomba, con la destrucción de la práctica totalidad de las subestruc-turas del área de almacenamiento, de las que sólo se conservan las unidades negati-vas excavadas en los bancos de arenas. El yacimiento “D” (74/153), emplazado enla margen derecha del arroyo, en una llanura a unos 150 metros del cauce y a unos300 metros del denominado yacimiento “B”, se vio asimismo afectado, aunque lasestructuras de época hispanovisigoda habían sido expoliadas de antiguo para rea-provechar el material pétreo, que es escaso en la zona. Por último, la construcciónde la carretera M-407 significó la destrucción del yacimiento “B” en su límite oeste.
YYaacciimmiieennttoo DD.. SSeeccttoorr AA
YYaacciimmiieennttoo DD.. SSeeccttoorr BB
Como ya se ha dicho, las primeras noticias sobre la potencialidad arqueológica dela zona procedían de la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid elaboradaen la década de los años ochenta, aunque en ella no se recogían nuestros dos encla-ves, motivo de la presente publicación. Con posterioridad, en el verano de 1999,se realizaron diversas campañas de sondeos que permitieron documentar restosmuebles e inmuebles que plantearon la necesidad de acometer una intervenciónarqueológica de mayor envergadura. Los trabajos de excavación de ambos yaci-mientos comenzaron en el mes de enero de 2000, finalizando en el mes de abril delmismo año.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
EELL HHÁÁBBIITTAATT HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDOO
El ámbito ocupado por el yacimiento “D” cuenta con una estratigrafía compleja, yaque se han podido documentar la existencia, al menos, de tres momentos de ocu-pación. La fase más antigua corresponde a una necrópolis de la Primera Edad delHierro (sector C), cuya exposición se ha realizado en otro apartado del catálogo. Lafase intermedia la constituyen niveles estratigráficos con materiales de la SegundaEdad del Hierro, y la más moderna un hábitat hispanovisigodo muy desmantelado(sectores A y B), motivo de estas líneas. La tierra vegetal presentaba escasa poten-cia y debajo se localizaban restos de las techumbres de las viviendas hispanovisigo-das. Los suelos de éstas se conservaban parcialmente, mientras que los muros habí-an sido expoliados para reaprovechar el material pétreo de los zócalos. De la últi-ma fase, la hispanovisigoda, se han podido distinguir diferentes edificaciones conuna cierta distancia entre unas y otras que parece sugerir la existencia de un hábi-tat disperso. No se han documentado diferentes momentos de ocupación del hábi-tat visigodo, que parece corresponder a una misma fase constructiva o poco alejadaen el tiempo, y que parece haber sido destruido de forma violenta, como atestiguael nivel de incendio en todas las estructuras localizadas.
Se han excavado un total de cinco unidades de habitación, aunque es muy probablela existencia de un número mayor de estructuras que fueron expoliadas para apro-vechar sus materiales en un primer momento y después, ya en época contemporá-nea parcialmente destruidos por el laboreo de los campos.
Las estructuras presentaban similares características en cuanto a los elementos inte-grantes: planta rectangular con techumbres de tejas ímbrices, zócalos construidoscon material pétreo local (calizas, silex, etc.) y suelos de tierra apisonada. En cuan-to a los alzados, no se ha constatado su presencia, pero podemos suponer que serí-an realizados con tapiales.
Dichas estructuras se definen como recintos rectangulares por la extensión delderrumbe de lo que fue la techumbre que sella los espacios interiores, ya que lasreferencias perimétricas que aportan los escasos fragmentos de zócalos de piedrason insuficientes. Los zócalos, formados por piedras calizas de pequeño y medianotamaño, han sido robados y amortizados por otros hábitats que se han construidocon posterioridad, seguramente debido a la escasez de este tipo de materia primaen la zona. Sólo en contadas ocasiones ha sido posible distinguir los niveles de ocu-pación por debajo del derrumbe de la techumbre, puesto que los suelos de estasestructuras apenas presentan potencia arqueológica. Este tipo de suelo ha sido
130
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
131
YYaacciimmiieennttoo DD ((7744//115533))
Necrópolis deincineración Hierro I
Hábitathispanovisigodo
Sector C
Sector B Sector A
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
documentado en otros yacimientos similares y no muy distantes geográficamente,como el de La Vega, en Boadilla del Monte (Alfaro, 2000) y Navalvillar, en ColmenarViejo (Colmenarejo, 1987). Destaca en este sentido la unidad estructural 1, en laque no sólo se pudo diferenciar el suelo de ocupación, sino que era sumamenteabundante la presencia de objetos metálicos de diversa índole. Esta abundancia dematerial metálico permite plantear la hipótesis de que nos encontremos ante unárea de fundición y forja de pequeños objetos metálicos. La excavación ha docu-mentado un amplio espectro de objetos de bronce y hierro, así como fragmentos de“escorias” de fundición. En el exterior de la estancia existía una zona en la que sehabían realizado fuegos de forma continuada. Aunque no se puede precisar el tipode fundición que se llevaba a cabo en dicha estancia, ya que las subestructuras de unhipotético horno han desaparecido como consecuencia de las labores agrícolas, ennuestra opinión, nos encontraríamos con una actividad que no tendría un carácterindustrial sino más bien de tipo familiar, a pequeña escala, por supuesto nada com-parable a lo que conocemos para otros yacimientos emplazados en zonas mineras.
El resultado del análisis de las “escorias” permite distinguir dos tipos: unas com-pactas y otras porosas. Señalemos antes que el término que empleamos no es elmás adecuado para referirnos a este tipo de compuestos de metal, ya que la esco-ria es un residuo y estas masas de cobre, debido a su pureza, debían guardarse paraser reutilizadas en una colada posterior para ser recicladas en el crisol (SimónArias, 2001).
Las “escorias” compactas son residuos de una colada de cobre que, después de soli-dificar, han ido enfriándose lentamente, probablemente dentro del crisol, en loque se diferencian de las escorias de naturaleza porosa, que se dejan enfriar en con-diciones ambientales. Hay que destacar como rasgo significativo la pureza delcobre empleado en esta fundición, ya que éste habitualmente suele ir acompañadode otros elementos intrusivos en proporciones minoritarias. La obtención de uncobre tan puro se puede haber obtenido gracias al uso de pértigas duras queremueven la colada.
En cuanto a las unidades de derrumbe de teja, éstas consti-tuyen, sin duda alguna, elementos arquitectónicos deestructuras de techumbre desmanteladas como demuestrael hecho de que a veces cubren posibles niveles de uso. Sinembargo, en muchos casos es imposible determinar conexactitud su integración en estructuras individualizadas,fundamentalmente por la falta de referencia perimetral,bien porque faltan los zócalos de cimentación, que han sidorobados, o bien por la grave alteración que han ocasionadolas roturaciones del terreno.
Tanto las características de los restos estructurales como elestudio de la cultura material exhumada aseguran la exis-tencia en los sectores A y B de una asentamiento rural enhábitat disperso con cronología hispanovisigoda1.
SSeeccttoorr AA
En el sector A se documentaron dos unidades estructurales o de habitación defini-das (1 y 5). La distancia entre unas y otras edificaciones sugiere, como ya se ha seña-lado, que nos encontramos ante conjuntos estructurales que definirían un hábitat
132
11 TL-06062001. Edad convencional: 1350+/-135BP.
Vista general del Sector A
133
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
disperso. Es posible, sin embargo, que existieran otras estructurascuyos restos no se han conservado, bien porque fueron expoliados enel pasado, bien por otro tipo de actuaciones más recientes.
La Unidad Estructural 1 se define como un recinto rectangular por laextensión del derrumbe de lo que fue su techumbre, así como por lasreferencias perimétricas que aportan los zócalos de piedra de media-no tamaño documentados en el norte y en el Este y parte de los res-tos del flanco Sur. Debajo del derrumbe de tejas se localizó un pavi-mento de tierra endurecida con un hogar en la parte sur. Los mate-riales cerámicos localizados son restos cerámicos atribuibles a laépoca hispanovisigoda. Ya hemos señalado cómo la abundancia defragmentos metálicos plantean la posibilidad de que en esta estanciase hayan realizado labores artesanales relacionadas con el trabajo delmetal.
La Unidad Estructural 5 sólo conservó el cuadrante noroeste, en el quese localizó la pieza fija de un molino de mano. Bajo el derrumbe detejas, se pudo documentar el pavimento y los materiales a él asocia-dos: cerámica común hispanovisigoda, fragmentos de hierro, un pun-zón de bronce y fauna doméstica.
No queremos finalizar la descripción de este sector sin señalar la existencia de otrosrestos que tienen que ver con la presencia de diversas unidades estructurales que nohan podido definirse con total exactitud: un tramo de zócalo, yderrumbes de techumbre. Estas unidades constituyen evidencias deestructuras desmanteladas de las que no podemos definir su períme-tro. En este mismo sentido hay que señalar que sobre el derrumbe199 se localizaron los restos de un individuo alofiso de unos 6 años deedad +/- 24 meses. La ausencia de un gran porcentaje del esqueleto,que no se ha recuperado, y la fragmentación acusada de los huesoslocalizados, así como marcas de carnívoros en los huesos largos, pare-ce indicar la presencia de agentes destructivos y dispersos de los res-tos, como pueda ser la acción de carnívoros de pequeño tamaño(Nicolás Checa, 2001).
Unidad estructural 1
Unidad estructural 5
Derrumbe 199 y detalledel individuo
0 2m
YYaacc iimmiieennttoo DD.. SSeecc ttoorr AA
SSoonnddeeoo eessttrraattiiggrrááffiiccoo
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 11
UU
SSeeccttoorr BB
En general las unidades estructurales de este sector están peor definidas en su perí-metro que en el Sector A.
La Unidad Estructural 2 sólo conserva un tramo del zócalo de cimentación en el ladoNorte y el Sur. Debajo del derrumbe, se documentó un suelo de tierra endurecida.Los restos materiales son fragmentos cerámicos, entre los que cabe destacar unafusayola lisa.
La Unidad Estructural 3 está situada al oeste de la estructura 2 y está parcialmentedelimitada en sus lados Sur y Este. Entre el nivel de derrumbe, apenas representa-do, y el pavimento de tierra se ha podido documentar la existencia de una interfa-cies representada por la acumulación de un pequeño nivel de colmatación. Estainterfacies probaría que después de la destrucción del hábitat, no se produjo elderrumbe total de las techumbres.
Por su parte, la excavación de la Unidad Estructural 4 aportó escasos datos. Seencuentra al norte de la 2 y la 3. Destacan en ella los restos de un sueloelabora-do con fragmentos rectangulares de tejas ímbrices que forman un rudimentarioenlosado (U.E. 82).
Por otro lado, los límites meridional y oriental nos muestran un zócalo de cimen-tación, diferente al resto de los documentados, constituido por dos líneas paralelas
de piedras de mediano tamaño que dejan libre un espa-cio intermedio, quizás marcando separaciones interio-res dentro de una estructura de mayores dimensiones.
Finalmente, señalar que en el Sector B existe unaamplia zona, entre la estructura 4 y la 2 y la 3, en laque no pudieron definirse unidades estructurales, aun-que probablemente existieron, como parecen sugerirla presencia de restos constructivos y posibles nivelesde uso.
136
Vista general del Sector B
UE 82
EELL CCAAMMPPOO DDEE SSIILLOOSS
El yacimiento “B” presenta una secuencia estratigráfica relativamente sencilla y quese repite sistemáticamente en todos los sectores excavados (A, B y C) para los dosmomentos cronológicos que presenta el yacimiento (Altoimperial e hispanovisigodo).
El primer nivel es la tierra vegetal, que presenta escasa potencia. Por debajo de estenivel aparece un nivel de textura arenosa alterado por el laboreo de las tierras conaperos mecánicos (30-40 cms.). Bajo ella encontramos el nivel geológico, que aquíestá formado por arenas arcillosas. Los silos se han excavado precisamente en esteúltimo nivel y presentan diferentes unidades estratigráficas de colmatación que sehan numerado independientemente para cada uno de ellos.
La secuencia estratigráfica de cada silo varia, pero, en líneas generales, el procesodeposicional se puede resumir en dos tipos: silos rellenados artificialmente convertidos producto del desescombrado de un hábitat de cronología hispanovisigo-da (la práctica totalidad del conjunto), y silos colmatados de forma natural de cro-nología romano imperial. Hay que señalar que, aunque la mayoría de los silos se
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
137
YYaacciimmiieennttoo BB ((7744//115511))
Sector C
Sector B
Sector A
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
0 2m
YYaacc iimmiieennttoo DD.. SSeecc ttoorr BB
TTrriinncchheerraa
TTrriinncchheerraa
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 33
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 22
han rellenado de forma artificial y en un breve periodo temporal, no es extrañoque este proceso se haya paralizado durante algún tiempo, dejando la parte supe-rior sin rellenar y colmatándose parcialmente el silo de forma natural. Señalarcomo hipótesis que debido a la naturaleza de los rellenos, una vez haya transcurri-do un breve periodo de tiempo, éstos se compactan y disminuyen de volumen res-pecto a la estructura.
El yacimiento “B” es uno de los llamados “campos de silos” que serán habituales ennuestra península durante las épocas tardorromanas y medieval. Se trata de depósi-tos excavados en la tierra, muchas veces de grandes dimensiones, que servían parael almacenaje de productos diversos, generalmente cereal. El sistema es conocidodesde época prehistórica, siendo como decimos muy utilizado en época romana tar-día -p.e. en el yacimiento de Tinto Juan de la Cruz de Pinto, en el siglo V d.C.(Barroso Cabrera et al., 1992 y 1993 a y b)- y altomedieval como sustituto de losgrandes dolia y horrea que sirvieron de contenedores y almacenes en las villas roma-nas de época clásica, y llegando a su apogeo en tiempos de la dominación islámica.Buenos ejemplos de ello en la región de Madrid lo constituyen los silos de los arra-bales del Madrid islámico (s. XI-XII) y en yacimientos con hábitat rurales como elexcavado en La Indiana –Pinto- (Morín, 1997), de cronología anterior al s. XI. Unafuente anónima musulmana de los siglos XIV-XV nos informa de la bondad de estesistema, que ha sido utilizado en algunas zonas de la España seca hasta época actual:“...y sobre todo tiene la particularidad de que las cosechas se pueden almacenar bajo tierradurante cien años sin que se alteren, se pudran, se corrompan ni se produzcan en ellas el másmínimo cambio, a pesar del cambio de los años y la alternancia de las estaciones.”
Algunos autores han propuesto que la difusión de este sistema de almacenamientoestaría relacionado con la existencia de comunidades familiares o tribales capacesde originar excedentes en la producción agraria y que su desaparición iría ligada ala llegada de los repobladores del norte de la península y la imposición de un modode producción feudal que modificaría las antiguas estructuras socioeconómicas(Vigil-Escalera Guirado, 1997). Es difícil asegurar que la implantación de dichorégimen haya sido la causa inmediata de la desaparición de los silos. Muy al con-trario, resulta mucho más probable que la desaparición de los campos de silos estérelacionada con un cambio en los sistemas de almacenaje, que podría haber prefe-rido la construcción de graneros y grandes tinajas de almacenamiento, tal comosucedía en época clásica, así como al progresivo desarrollo de la vida vecinal, queiría arrinconando las viejas estructuras sociales de parentesco que habían sobrevi-vido fosilizadas en la primera Edad Media. Además, hay que recordar que laimplantación del régimen “feudal” (señorial) no implica necesariamente la desapa-rición de los excedentes campesinos, puesto que éstos se hacen necesarios para elpago de la tributación al señor, como medio de garantizar la siembra anual y, sobretodo, como modo de asegurar la propia supervivencia del campesino y su familia(Morín et al. 1997).
SSeeccttoorr AA ((SSiillooss hhiissppaannoovviissiiggooddooss))
El Sector A del yacimiento está compuesto por un conjunto de 15 fondos que pre-sentan una cierta agrupación aparentemente en forma semicircular, probablemen-te asociados a una antigua estructura no conservada. Se trata de fondos de peque-ño tamaño (aproximadamente de un metro de diámetro) y poca profundidad(medio metro aproximadamente), aunque para esto último hay que suponer, noobstante, que la profundidad original debió ser mayor que la conservada y que han
140
141
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
debido perder la parte superior de estas estructuras. Todos ellos presentan unaestratigrafía uniforme a base de rellenos con escasa presencia de material arqueo-lógico que, en general, se reduce a fragmentos de cerámica de cocción alternante,fragmentos de tejas y ladrillos, restos óseos, carbones y cenizas, así como piedrascalizas y algún fragmento de molino de granito. Este tipo de unida-des se interpreta como un relleno antrópico de material constructi-vo procedente de un núcleo de habitación situado en los alrededoresy al que debe achacarse la construcción de estas estructuras. Encuanto a la funcionalidad originaria de éstas, parece claro que esta-mos ante pequeños silos destinados al almacenaje de grano o de otrotipo de productos agrarios.
Las estructuras de algunos de los fondos de este sector presentan unarudimentaria preparación. Así, en ocasiones el suelo de dichasestructuras aparece recubierto con una clara funcionalidad aislante.En uno de los casos, se rea-lizó con fragmentos de tejasy cerámicas, mientras queen el resto se hizo a base deun preparado de piedrascalizas dispuestas sobre labase de la estructura.
Vista general del sector C
FONDO I: U.E. 3/2, 3/3
YYaacciimmiieennttoo BB.. SSeeccttoorr AA
0 2m
YYaacc iimmiieennttoo BB.. SSeecc ttoorr AA
FFoonnddooLLXXXXVVIIII
FFoonnddooLLIIIIII
FFoonnddooLLIIII
FFoonnddooLLII
FFoonnddooLL
FFoonnVVII
FFoonnddooLLXXXXVVII
FFoonnddooII
FFoonnddooLLIIVV
FFoonnddooLLVV
FFoonnddooLLVVII
FFoonnddooIIVV
FFoonnddooIIIIII
nnddooII
FFoonnddooIIII FFoonnddoo
VV
SSeeccttoorr BB ((SSiillooss aallttooiimmppeerriiaalleess ee hhiissppaannoovviissiiggooddooss))
El presente sector es un amplio campo de silos que aprovecha un gran banco de are-nas situado en un paraje algo apartado del cauce del arroyo Culebro que resulta idó-neo para el emplazamiento de este tipo de estructuras de almacenaje. Por esta razónel emplazamiento ha sido utilizado con fines semejantes en dos momentos históri-cos, altoimperial e hispanovisigodo, para la misma función. Se detecta una ciertaagrupación en hileras orientadas N-S. De forma general podemos deducir que setrata de grandes fondos asociados a otros de dimensiones medianas. La diferencia detamaño podría corresponderse, aunque no necesariamente, con una distinta finali-dad en los depósitos a los que iban destinados. En algunas de las estructuras demayor tamaño (Fondos XXVI, LXVI y LXXIII) se observa una preparación previade las paredes y del suelo. Para ello se procedió al incendio de la estructura con elfin de endurecerla y conseguir una capa aislante, tanto desde el punto de vista tér-mico como frente a animales que pudieran dañar la cosecha. Es ésta una técnica quediferencia a estos dos silos del resto de las estructuras de este sector y que los poneen relación con una de las estructuras del sector C (Fondo XL) como veremos másadelante. No es la única nota discordante con el resto de los silos del sector B: adiferencia de ellos, los fondos XXVI y LXVI presentan una estratigrafía homogéneade relleno en la que apenas se encuentran representados materiales arqueológicos.Entre los escasos materiales habría que señalar un fragmento de TSH (forma 10 lisa)aparecido en el fondo XXVI y otro de cerámica pintada de tradición indígena delmismo fondo. Resulta evidente, tanto por su singular estratigrafía como por las pro-pias características constructivas de estos silos, que pertenecen a una fase cronoló-gica diferente a la del grueso del conjunto, hipótesis que se comprueba además alcompararlos con los silos XXXVI, XXXVII, XL y LXXXV del sector C y, sobretodo, por el hecho de que los silos XXVI, LXVI y LXXIII se encuentran cortadospor otras estructuras (Fondos LXV, XXV y XLVI, XXX Y XXXI, respectivamente)obviamente pertenecientes a un periodo posterior que se relaciona con la cronolo-gía del resto de las unidades.
144
YYaacciimmiieennttoo BB.. SSeeccttoorr BB
145
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
Es cierto, no obstante, que algunos materiales romanos se han encon-trado también formando parte del relleno de los silos que considera-mos de cronología posterior, pero ello puede explicarse bien por con-taminación con una estructura diferente o simplemente porque for-maba parte de los niveles que sirvieron para rellenarlos, en cuyo casoaparece como un resto aislado en un contexto visigodo (un fragmen-to de TSH hallado en el fondo XI).
El resto del conjunto presenta una morfología y tipología muy seme-jante entre sí: se trata de estructuras excavadas en la arena en formade saco o bien como paredes verticales y fondo circular, cuya funcio-nalidad original debió ser, como ya se ha comentado, la de almacenamiento de granoprincipalmente. Del mismo modo, estas estructuras presentan un desarrollo estra-tigráfico semejante que permite verificar una fase de abandono de la función primi-tiva de los silos, vaciado y limpieza intencionada de los mismos, y su posterior reu-tilización como contenedores de escombros. La serie estratigráfica es en todos loscasos semejante: una serie de niveles de escombrera, cuya excavación ha proporcio-nado numeroso material constructivo (piedras, fragmentos de adobes y tejas, etc.),así como carbones y cenizas procedentes de la combustión de materi-al orgánico. Lo mismo puede decirse con respecto al material arqueo-lógico, representado por cerámicas de pasta oscura poco colada y coc-ción reductora, objetos metálicos de la vida cotidiana (broches y hebi-llas de cinturón, cencerros, etc. ) y material óseo.
Del estudio de los materiales puede deducirse una datación entorno a la segunda mitad del siglo VII, fecha que posiblementecorresponda a la cronología de uso de los silos como tales si, comoparece probable, estos rellenos proceden del antiguo poblado al queestaban asociados. En ocasiones estos niveles de rellenos se encuen-tran salpicados de pequeñas manchas de tierra de color más claro yarenas de color amarillento de grano fino que se interpretan comoniveles de abandono parcial en el relleno del fondo en unos casos, o como partede un derrumbe de las paredes y/o embocadura del silo, en otros. A modo dehipótesis, parece lógico suponer la existencia de algún tipo de estructura superiorque sirviera de cierre a los depósitos, que probablemente adoptaría la forma deun pequeño brocal de pozo con tapadera. Sí se ha podido comprobar, por el con-trario, en algunos fondos (XI, XIII y XLI) la presencia de estructuras de cubiertalevantadas sobre postes de madera gracias a las improntas de los hoyos sobre losque se alzaban.
En cuanto a los niveles de relleno de los silos, ya se ha comentadoanteriormente su carácter de depósito antrópico intencionado, rea-lizado a partir de los restos de construcciones más antiguas, que pro-bablemente formaran parte del hábitat aledaño al campo de silos,parte de cuyas estructuras se han excavado en esta misma campaña.Se trata de diferentes niveles de tierra arcillosa de color marrónmezclados con arenas y con un contenido variable de materiales dedesecho (piedras, tejas, cenizas y carbones, etc.) que es lo que enúltima instancia permite diferenciar los distintos niveles de rellenode los fondos. Esta tierra debe proceder de la descomposición de lostapiales que constituían los alzados de los muros de dichas construc-ciones. Esta circunstancia distingue a estos silos, que son mayoritarios entre los delsector B, de los fondos XXVI, LXVI y LXXIII de este mismo sector, cuyos relle-
FONDO LXXIII: planta
FONDO XLI: sección
FONDO XIII: sección
0 2m
YYaacc iimmiieennttoo BB.. SSeecc ttoorr BB
FFoonnddooLLXXXX
FFoonnddooXXXXXXIIIIII
FFoonnddooLLXXXXII
FFoonnddooXXIIIIII--BB
FFoonnddooXXIIIIII--AA
FFoonnddooLLXXXXIIII
FFoonnddooXX
FFoonnddooVVIIIIII
FFoonnddooLLXX
FFoonnddooXXVVIIII
FFoonnddooXXLLVVIIII
FFoonnddooXXLLII
FFoonnddooXXII
FFoonnddooXXIIII
FFoonnddooXXXXII
FFoonnddooXXIIVV
FFoonnddooXXXXIIII
FFooXX
FFoonnddooXXXXVV
FFoonnddooXXXXVVIIII
FFoonnddooLLXXVVIIII
FFoonnddooLLXXXXIIVV
FFoonnddooXXVVII
FFoonnddooXXVV
FFoonnddooXXXXXXVV
FFoonnddooVVIIII
FFoonnddooLLXXVVIIIIII
FFoonnddooLLXXIIXX
FFoonnddooXXXXXXIIVV
SS ii llooss rroommaannoo-- iimmppeerr iiaalleess
FFoonnddooXXXXIIXX
FFoonnddooXXXX
FFoonnddooXXLLIIVV
FFoonnddooXXLLIIII
FFoonnddooXXLLIIIIII
FFoonnddooXXVVIIIIII
FFoonnddooLLVVIIII
FFoonnddooXXIIXX
FFoonnddooLLXXXXVVIIIIII
FFoonnddooLLXXXXIIXX
FFoonnddooLLXXXXXX
FFoonnddooLLXXXXXXIIIIII
FFoonnddooLLXXXXXXIIVV
FFoonnddooXXLLVV
FFoonnddooLLXXXXVV
FFoonnddooLLXX
FFoonnddooLLIIXX
FFoonnddooLLVVIIIIII
FFoonnddooLLXXXXXXIIII
FFoonnddooXXXXIIII
oonnddooXXXXVVII
FFoonnddooXXXXIIVV
FFoonnddooXXLLVVII
FFoonnddooXXXXVVIIIIII
FFoonnddooXXXXXXIIII FFoonnddoo
LLXXIIIIII
FFoonnddooLLXXVV
FFoonnddooLLXXVVII
FFoonnddooXXXXXX
FFoonnddooLLXXII FFoonnddoo
LLXXIIII
FFoonnddooLLXXXXXXVVIIII
FFoonnddooLLXXXXXXII
FFoonnddooLLXXXXIIIIII
FFoonnddooXXXXXXII
nos de arenas nunca presentan materiales constructivos ni restos detapial. Hay que destacar el caso excepcional de los fondos XXXI yLXIII que tienen una rudimentaria preparación a base de piedrascalizas de tamaño mediano-grande seguramente como elemento sus-tentante de alguna estructura de madera que sirviera de aislante.
No hay indicios de que estos silos hayan sido expuestos al fuego antesde su uso, algo que les vuelve a distinguir de los silos XXVI y LXVI.Por último, señalar que la excavación de los silos ha permitido docu-mentar una diferencia más entre los silos de cronología altoimperialy los hispanovisigodos. En los primeros, el relleno se ha realizado deforma lenta, pudiéndose distinguir interfacies con cierta potencia de
arenas limpias, producto de una colmatación por la acción de agentes naturales(viento, agua, etc). Por el contrario, en los silos hispanovisigodos el proceso derelleno se ha efectuado con rapidez, no documentándose apenas estas interfacies opresentando escasa potencia.Además el relleno de los mismos se ha efectuado cuan-do las bocas de los silos se mantenían prácticamente intactas, siendo éstas estrechas,lo que ha obligado a una deposición de los restos de forma vertical, con una mayoracumulación en el eje de las estructuras.
Otro hallazgo singular es el conjunto que componen los fondos LXIV y LXV. Elprimero es un horno de bóveda con toberas y paredes rubefactas. En el momentode su excavación conservaba aún dos de las toberas originales y parte de otras tresmás. La carga de este horno se realizaba aprovechando el silo LXV que estaba ado-sado a él. Éste no se rellenó por completo en el momento de ser amortizado, sinosólo hasta una determinada altura, sin duda con el fin de permitir una cómoda ali-mentación del horno. Quizá podría establecerse el paralelo con el horno domésti-co documentado durante la excavación de la habitación 14 del yacimiento de La
Vega -Boadilla del Monte, Madrid-(Alfaro, 2000).Ya se ha visto quela práctica de actividades artesanales semejantes ligadas al trabajo delmetal a pequeña escala ha podido constatarse en una de las estanciasdel yacimiento “D”, con la que tal vez pueda establecerse algún tipode relación.
Resulta evidente, a tenor de lo dicho hasta el momento, que nosencontramos ante dos fases diferentes de aprovechamiento delentorno (en realidad 3 fases si contamos el momento en que elcampo de silos fue utilizado como escombrera): un primer momen-to de construcción de los silos XXVI, LXVI y LXXIII, cuya excava-ción y uso habría que llevar a épocas altoimperiales, hacia los siglosI-II d.C., si nos atenemos a los hallazgos arqueológicos (TSH, cerá-mica pintada de tradición indígena, cerámica de pasta gris o anaran-jada, cerámica común romana, numismática, etc.), la tipología cons-tructiva de los mismos (paredes rubefactas o con una incipiente pre-paración previa) y el tipo de relleno que presentan. La segunda fase,de época hispanovisigoda, quedaría representada por la casi totalidadde los silos de este sector, cuya excavación ha proporcionado algunosmateriales muy significativos desde los puntos de vista cronológico yde adscripción cultural. Entre ellos habría que citar un broche decinturón liriforme de bronce (fondo LXV, nº 1553). Otros elemen-tos de cultura material que merecen ser destacados son una empu-
ñadura de spatha fabricada en hierro y madera (fondo XXXV, nº 1546), una hebi-lla de cinturón de bronce (Fondo XXXV, nº 1547), un broche de cinturón de placa
148
FONDO XXXI: planta
FONDO LXIV-LXV
LXIV LXV
FONDO LXIV
149
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
rígida de hierro (fondo XXXV, nº 1544), así como gran cantidad decerámica de cocción reductora y pasta poco depurada con abundantepresencia de desgrasantes. Formas características de estas produccio-nes cerámicas son los morteros y los jarros de pico vertedor, elemen-tos muy comunes de la vajilla tardoantigua. Todos ellos son materia-les que permiten fechar esta segunda fase en torno a los siglos VI-VII,probablemente en un momento de la segunda mitad de ésta últimacenturia como sugiere el broche liriforme, que no desentona con lasfechas que han proporcionado los análisis de termoluminiscencia2.
Por último, queda señalar que el conjunto que constituye el relleno delos silos son los materiales pertenecientes al antiguo hábitat al que estaba asociadoel campo de silos y que debió disponerse de forma dispersa a lo largo del curso delarroyo de la Recomba, alguna de cuyas unidades de habitación han sido localizadasen la excavación del yacimiento “D”, aunque la mayor parte de dicho hábitat segu-ramente fuera destruido durante la construcción de la carretera de Leganés aFuenlabrada (M-407), sin que pueda descartarse totalmente que parte del mismose situara en las cercanías de la iglesia de Nuestras Señora de Polvoranca, cuyas rui-nas aún presiden el entorno y donde la tradición supone que se situaba un núcleopoblacional que se anexionaría a Leganés en el siglo XIX (Legamar).Algo de ciertodebe existir en esta tradición puesto que el topónimo es de origen mozárabe y hacereferencia precisamente a la abundancia de lagunas que antaño caracterizaban el pai-saje y que sugieren para este lugar algo elevado un emplazamiento ideal.
En resumen, pues, cabe hablar de tres fases diferentes en la utilización del espacioque conforma el sector B del yacimiento B:
1. Construcción de los silos que presentan indicios de quemado hacia el siglo I d.C.y posterior abandono de los mismos en una fecha indeterminada. Este conjun-to se relaciona, como veremos, con los silos del sector C.
2. Construcción de un nuevo campo de silos en época visigoda (ss.VI-VII), que enparte cortan a los silos de época romana, y abandono de la zona. No se han docu-mentado restos de semillas que avalen esta función, a pesar de cribarse y flotarlos sedimentos. Esta circunstancia se explicaría porque los silos habrían perdidosu primitiva función, tanto los imperiales como los hispanovisigodos, para serreutilizados como basureros.
3. Reutilización de los silos de época visigoda como escombrera y construcción deun horno en un momento posterior a su amortización. Los materiales de esterelleno procederían, como ya se ha adelantado, del antiguo hábitat hispanogodo.
Algunas evidencias apuntan hacia un final traumático de la segundafase. Entre ellas destaca la aparición de restos humanos inhumados enel fondo de los silos (fondos XI, XXI y XXXV).
Asimismo, la aparición de restos de bóvidos en posición anatómicay de gran cantidad de cencerros de metal que deben ponerse enrelación con ellos, de los que resulta extraño que no hayan sidoamortizados, parece apuntar en el mismo sentido. De igual modo,se podría citar la presencia de la empuñadura de una spatha, un ele-mento poco frecuente en los yacimientos de la época y que aquí seencuentra en un contexto arqueológico extraño, pues, en efecto,todos los indicios hacen presumir un contexto agropecuario para el
22 TL-0262001. Edad convencional: 1350+/-135 BP. Señalar que esta fecha y la realizada para el yacimiento “D” son coetáneas.
FONDO LXV: sección
FONDO XXI: U.E. 43/6
hábitat al que pertenecieron estos silos. La destrucción violenta del hábitat puedellevarse a los momentos finales del periodo visigodo, época de gran inestabilidadpolítica y social, y quizás haya que ponerla en relación con la llegada de los árabesa la península en 711, que supuso el fin del reino toledano y el inicio de una nuevaépoca en la historia peninsular.
Conocemos, con todo, un caso paralelo a nuestro yacimiento, un posible sax o scra-masax encontrado en la excavación del yacimiento de La Vega (Boadilla del Monte,Madrid), de cronología tardía, como se deduce de la aparición de un triente del rei-nado conjunto de Égica-Witiza (a. 696-702) y que podría explicarse por idénticasrazones de inestabilidad política. A estos indicios habría que añadir el cúmulo derestos constructivos que sirvieron para rellenar los silos de época visigoda, lo quesupone una remodelación del hábitat de una magnitud considerable, que no secorresponde con la realidad arqueológica de la zona, donde los núcleos habitadosjamás pasaron de ser pequeñas aldeas de carácter rural.
SSeeccttoorr CC ((SSiillooss aallttooiimmppeerriiaalleess ee hhiissppaannoovviissiiggooddooss))
Durante los trabajos de excavación del sector C pudo detectarse un grupo reduci-do de silos, algunos de dimensiones considerables. Los fondos XXXVI, XXXVII, XLy LXXXV se caracterizan por haber facilitado una cantidad apreciable de restos detradición prerromana y romana. Entre ellos habría que destacar la aparición dediversos fragmentos de cerámica pintada Meseta Sur; cerámicas comunes de tornorápido, pastas depuradas y cocciones oxidantes y reductoras, así como algunos frag-mentos de TSH. Es interesante reseñar la total ausencia de los tipos cerámicos queveíamos representados en los niveles de relleno de los silos de época hispanovisigo-da, al igual que la diferencia en la colmatación de los mismos, en la que no se detec-
150
YYaacciimmiieennttoo BB.. SSeeccttoorr CC
tan esos niveles de vertidos constructivos que aparecían en la mayoría de los silosdel sector B, argumentos que apoyan una cronología más antigua para el conjuntode fondos del sector C. Esta datación queda reafirmada por la aparición de un as dela ceca de Cascantum (Cascante, Navarra).
La serie estratigráfica que proporciona el Sector C hace suponer la existencia de unpequeño núcleo de carácter agropecuario fechable entre los siglos I-II d.C. y que talvez perpetuara un hábitat más antiguo de la Edad del Hierro. La aparición de unabundante material cerámico en el que perviven las formas y las técnicas decorati-vas prerromanas es, en este sentido, muy significativa, aunque hay que señalar quela gran calidad de las cerámicas de torno rápido de la II Edad del Hierro, así comoel buen gusto decorativo del que hacen gala, debió proporcionar una vida amplia aestas producciones, que alcanzan los primeros siglos del dominio romano comoatestiguan el éxito de las producciones “Meseta Sur” o tipo “Clunia”. La aparición dela moneda de Cascantum y los fragmentos de TSH y TSHB obliga lógicamente a subirla cronología a un momento temprano del Imperio. En suma, nos encontraríamoscon un poblado a caballo entre el cambio de era y el s. II d.C. cuyo estudio, unidoa los conocimientos que proporciona la progresiva excavación de núcleos de estetipo en la Comunidad de Madrid, permitirá a buen seguro arrojar alguna nueva luzsobre los procesos de romanización del área central de la Meseta.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
151
FONDO XL: planta
FONDO XL: sección
0 2m
YYaacc iimmiieennttoo BB.. SSeecc ttoorr CC
FFoonnddooXXLLIIXX
FFoonnddooXXLLVVIIIIII
FFoonnddooXXXXXXIIXX
FFoonnddooXXXXXXVVIIIIII
FFoonnddooXXXXXXVVIIII
FFoonnddooXXLL
SS ii llooss rroommaannoo-- iimmppeerr iiaalleess
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL DDEE LLOOSS SSIILLOOSS AALLTTOOIIMMPPEERRIIAALLEESS
Para el estudio de los materiales se ha optado por agruparlos en tres grandes con-juntos: el material cerámico, el lítico, los metales y varia.
EELL MMAATTEERRIIAALL CCEERRÁÁMMIICCOO
Resulta muy interesante la convivencia de dos tipos de materiales en los silos decronología altoimperial (Silos del Sector C). Por un lado, la pervivencia de las típi-cas producciones cerámicas de la Segunda Edad del Hierro y sus herederas (“MesetaSur”) y, por otro, los materiales propios del mundo romano (sigillatas). Entre losprimeros destacan, las cerámicas pintadas, tanto en rojo como en negro; las cerá-micas jaspeadas, cerámicas grises, etc. Son frecuentes también las cerámicas de coci-na de ambiente reductor y las realizadas a torno. Entre los materiales romanos, des-tacan los restos de Terra sigillata hispánica y Terra Sigillata hispánica brillante, con-centrados fundamentalmente en el silo XL, donde las encontramos unidas a cerá-micas pintadas Meseta Sur.
154
Material cerámico de losfondos XXXVI y XL
1119 953
1055
937
1058 1046
934
980
MMEETTAALLEESS
En el silo XXXVI, en la U.E. 73/4, se localizó una fíbula tipo Aucissa con puentede sección romboidal decorado con líneas transversales formando un arco de bor-des rectos, y placa de resorte cuadrangular en charnela vuelta hacia el exterior. Elpie es recto y rematado por un botón cónico. La cronología asignada a esta clase depiezas va desde el último tercio del siglo I a. C. hasta el siglo II d. C., aunque algu-nos tipos tienen una perduración mayor. Este tipo de fíbulas se trabajan en bronceo latón, siendo esta última la aleación más frecuente en las colecciones peninsula-res. El proceso de manufactura se realiza a partir de moldes, tanto para el puen-te como para la aguja, y se le da forma final con tratamientos mecánicosde forjado en frío, acompañándose de un recocido final con objetode homogeneizar una estructura que han necesitado de una granplasticidad durante su elaboración.
La pieza de nuestro yacimiento presenta un claro paralelo conla localizada en el yacimiento madrileño de La Torrecilla con eluso de una colada de bronce. Este dato es significativo paraestablecer la cronología de la fíbula de nuestro yacimiento, yaque el uso del latón entra en declive a mediados del siglo I denuestra era, posiblemente debido al monopolio imperial sobreeste material, sustituyéndose las piezas en latón por las de bronce.La tipología de charnela vuelta hacia el exterior, tiene una dataciónamplia desde el siglo I a. C. hasta contextos de época flavia e incluso posterio-res (Gómez Ramos, 2000, 122ss).También se ha documentado una contera de hie-rro (nº 1653) y una aguja de bronce de talabartero (nº 1550).
IINNDDUUSSTTRRIIAA ÓÓSSEEAA
En su mayor parte se trata de enmangues de cuchillo, como los localizados en elfondo XL, U.E. 81/1, (nº de inventario 1654). Se trata de cuchillos con espiga desección circular.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
155
FONDO XXXVI:fíbula tipo Aucissa.
FONDO XL:enmangue de cuchillo.
1549
1654
NNUUMMIISSMMÁÁTTIICCAA
En el silo XL, U.E. 81/8, (nº de inventario 1551) se localizó un as romano de laceca de Cascante. Se trata de un as de bronce de época de Tiberio (14 - 37 d.C) dela serie del toro, con la leyenda en el reverso MVNICI[P](ium) CASCANTVM. Estetipo de emisiones romanas sustituye a las antiguas acuñaciones ibéricas e introduceun cambio radical en la iconografía de la moneda hispana con la sustitución del típi-co reverso del jinete a caballo por símbolos que hacen referencia al grado de roma-nización de la ciudad y a su status dentro de la organización imperial. Desde la lle-gada de Octavio (27 a.C.) al poder supremo, las monedas fueron desgranando unprograma ideológico favorable a los principios imperiales de reforma augústea, deahí que en las nuevas monedas acuñadas por el poder romano aparecerán, a partirdel cambio de era, leyendas abreviadas alusivas al estatuto municipal privilegiado dela ciudad (en este caso un Municipium) y al nombre latino de la ciudad (Cascantumpor Cascao) en lo que constituye una plasmación evidente de la progresiva romani-zación del territorio hispano.
Este tipo de monedas pertenece al grupo del toro, caracterizadas por llevar la ima-gen de este animal en el reverso, al que pertenecerían también otras ciudades de laCeltiberia como Calagurris, Celsa, Clunia, Ercavica, Gracurris, Osicerda yTuriasso. El motivo tuvo particular éxito entre las ciudades del valle medio delEbro, a las que pertenece Cascantum (ant. Kaiskata). Probablemente se trata de unmunicipio de derecho romano (Plinio NH III, 24), rango que adquiriría en el rei-nado de Tiberio. Sólo emitió moneda (ases y semisses) bajo este emperador. Hay dosversiones para estas acuñaciones según presenten o no la ligatura en el nombre dela ciudad (Gil Farrés, 1966, 430; Burnett et al. 1992, 133-134)
La tipología de nuestra moneda es común a la de otras cecas hispanas. En todas ellasaparece el busto del emperador en el anverso y, en el reverso, motivos de alusivos asu rango municipal o de tipo religioso. El toro que aparece en la acuñación deCascante no sólo simboliza la riqueza en ganados de la ciudad, que sin duda consti-tuía la base económica del territorio, sino que alude también al sentido religioso delanimal, que era objeto de sacrificio a la divinidad, en una prueba más del grado deromanización de la ciudad.
El patrón metrológico utilizado en estas emisiones sigue el introducido por Augustoque establece valores de 12 gr. para los ases. El volumen total de moneda emitidapor Cascantum es escaso si se compara con otras cecas cercanas como la deCaesaraugusta. En cuanto a la causa que motivó la necesidad de emisión por parte deestas cecas, parece que fue debido a la necesidad de proveer de monetario que agi-lizase las transacciones comerciales de la vida cotidiana, si bien no debe descartar-se tampoco otras razones menos tangibles como por ejemplo el prestigio que supo-ne para una ciudad la emisión de moneda propia.
156
LLOOSS RREESSTTOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS DDEE ÉÉPPOOCCAA HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDAA((HHáábbiittaatt yy áárreeaa ddee aallmmaacceennaammiieennttoo))
EELL MMAATTEERRIIAALL CCEERRÁÁMMIICCOO
El tipo de vajilla documentada es casi en su totalidad cerámica de cocina elaboradaa torno lento. Predomina la cocción reductora y los colores de las pastas son grises,ocres y rojos. Son muy abundantes los fragmentos que presentan huellas de haberestado expuestos a la acción directa del fuego, lo que prueba su utilización comovajilla de cocina. En términos generales, la decantación de las pastas no es de grancalidad, y los desgrasantes, arenosos, son de tipo medio y grueso. Las superficieshan sido alisadas y, en algunos casos, espatuladas y bruñidas. Los bordes son en sumayoría redondeados y vueltos al exterior.Abundan los engrosados y redondeados,los de sección triangular y los de paredes rectas, y son muy escasas las bocas trebo-ladas, es decir vertederas. Las asas suelen ser generalmente de cinta, a veces pre-sentan acanaladuras longitudinales (simples y con doble acanaladura y nervio cen-tral longitudinal), mientras que escasean las asas lenticulares y cilíndricas. Los fon-dos, por su parte, son mayoritariamente planos, a excepción de algunos ejemplarescon umbo y pies que imitan las producciones más elaboradas de TSHT.
La decoración se desarrolla generalmente en la zona alta de los recipientes, bien enlos labios, o bien en las carenas y hombros. Las piezas decoradas constituyen, sinembargo, un grupo reducido dentro del conjunto. Aún así pueden distinguirse dis-tintas técnicas y motivos decorativos:
· Decoración incisa: la decoración se ha ejecutado con un instrumento de puntaroma y escasa profundidad. Los motivos pueden ser líneas rectas o formandoondas. Además se encuentran las incisiones a peine formando bandas de líneasrectas o meandriformes en número diverso.
· Decoración estampillada: se desarrolla a base de puntos o a base de líneas y sueleir combinada con la decoración incisa.
En cuanto a las formas, si bien no puede decirse realmente que exista una granvariedad tipológica en el conjunto, pueden distinguirse algunos tipos bien repre-sentados:
· Platos y fuentes. Son formas escasamente representadas dentro del conjunto. Secaracterizan por su gran tamaño (30-40 cm. de diámetro) y poca profundidad.Los bordes pueden ser exvasados y almendrados y los fondos son planos imi-tando los fondos de las producciones de TSHT.
· Botellas. Al igual que los anteriores, se trata de una forma escasamente repre-sentada en nuestro yacimiento, aunque pueden distinguirse dos tipos: botellaspiriformes y globulares. Generalmente se trata de recipientes de cocción oxi-dante y pastas blanquecinas. Uno de los ejemplares presenta una moldura en elcuello y dos asas que arrancan de ella. El otro ejemplar corresponde a un fondoplano de botella.
· Cuencos: se trata de una forma muy bien documentada en el conjunto cerámi-co, tanto por el número de hallazgos como por la variedad tipología que se des-prende de su estudio, gracias al cual se han podido distinguir varios tipos en fun-ción de su tamaño.También son frecuentes los ejemplares carenados con clarosprecedentes en las producciones de TSHT.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
157
· Jarros y jarras: se conservan algunos ejemplares prácticamente completos. Setrata de piezas con asa al cuello y borde simple. Destaca el jarro con pico verte-dor, fósil director de este tipo de producciones cerámicas.
· Ollas: es uno de los tipos cerámicos mejor representados en el yacimiento y,junto con los cuencos, con una tipología más variada. Encontramos ollas globu-lares de boca ancha, con o sin asas; ollas con ranura o cama para la tapadera; ollasde paredes entrantes sin cuello y de boca ancha; ollas de paredes abiertas sincuello y de boca ancha, etc.
· Tinajas: los grandes recipientes son una de las formas más representativas delyacimiento, aunque desgraciadamente suelen aparecer muy fracturados. No seconserva ninguna pieza completa. La tipología de los bordes es muy variada:bífidos, moldurados, exvasados, etc.
· Fusayolas: sólo se han hallado dos fragmentos, cuya importancia reside en queprueban la práctica de las manufacturas textiles en los ámbitos domésticos.
· Materiales de construcción: ladrillos, ímbrices y tejas. La mayoría de las piezasconstructivas presentan huellas de digitaciones formando ondas arbitrarias. Enotros casos llevan una rudimentaria decoración incisa.
158
Material cerámico de épocahispanovisigoda
18
540
872
132
49
38
53
71
1364 73
La cronología de nuestras piezas es equiparable a la de otros yacimientos hispanovi-sigodos localizados en nuestra Comunidad como Perales del Río (Quero y MartínFlores, 1987, 365 ss.), Cancho del Confesionario y Navalvillar (Caballero-Mejías,1989, 75-107), La Vega (Alfaro-Martín Bañón, 1999, 225 ss.), etc. Fuera de nues-tra Comunidad estos tipos cerámicos se documentan en los yacimientos salmanti-nos de Pelayos (Fabián et al.1986, 192-193) y en el abulense de Navasangil (Larrén,1989, 53-54). En relación con la adscripción cronológica de los materiales, éstosvienen generalmente a fecharse entre los siglos V-VIII d. C. En nuestro caso, la claraausencia de cerámicas que imitan las formas de la TSHT, de las que sólo se docu-mentan dos fragmentos, así como de las paleocristianas grises, podría ser un indi-cativo de una cronología más bien tardía, siglos VII y VIII d. C.
IINNDDUUSSTTRRIIAA LLÍÍTTIICCAA
La industria lítica localizada en el interior de los silos hispanovisigodos puede clasi-ficarse en dos grupos según el tipo de talla. El mayor número de piezas se ha tra-bajado por percusión y el resto por pulimento. Existe además un caso aislado detalla por presión.
La aparición de sílex en los yacimientos visigodos, especialmente en contextosfunerarios, es relativamente frecuente. La costumbre no es exclusiva del mundogodo, pues se documenta igualmente en diversos cementerios merovingios y ger-
manos centroeuropeos. Dentro de nuestras fronteras, piezas semejantes se hanhallado en las necrópolis visigodas de Herrera de Pisuerga, Carpio de Tajo,Pamplona y Madrona. En nuestra Comunidad se han encontrado piezas de peder-nal y sílex en el cementerio visigodo de Cacera de las Ranas, Aranjuez (Ardanaz,2000, 276). La interpretación de este tipo de hallazgos en tales contextos es discu-tida.Algunos autores, como Mergelina y Salin, les atribuyen su uso como amuletosal considerar que estas piedras estaban dotadas de magia sobre los cuchillos, ya quesuelen aparecer asociados a estos útiles. En cualquier caso, habría que distinguirentre los pedernales utilizados claramente como piedras para preparar fuego y laspiezas de sílex reaprovechadas de yacimientos prehistóricos cuya funcionalidadcomo amuletos y su sentido mágico es indudable.
MMEETTAALLEESS
La toréutica y todos los trabajos relacionados con el arte del metal son actividadesque no pierden vigencia en este periodo, sino que, muy al contrario, encuentran un
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
159
Material lítico
1661
1665
16671668
1669
renovado auge en época visigoda. En nuestro yacimiento se ha documentado unabundante conjunto de las tradicionalmente llamadas “artes menores” que revelanuna diversificación de las producciones destinadas al uso cotidiano (instrumentumdomesticum), la vajilla de mesa y cocina, herramientas, vestimenta, etc.
Comenzando por la vajilla, en nuestros yacimientos se han encontrado asas de sítu-la fabricadas en hierro (nº de inventario 1559 y 1560) y bronce (nº de inventario1623), así como unos probables llares de hierro destinados a colgar recipientes enel hogar (nº de inventario 1541). Relacionados con estas piezas estarían los eslabo-nes de hierro hallados en el silo XXXIV, U.E. 69/9, (nº de inventario 1617).
Aparte de estas piezas, se ha documentado una serie de útiles relacionados con lavajilla de cocina que cubren necesidades que no llega a suplir la vajilla cerámica. Enocasiones resulta difícil dilucidar el origen de fabricación de estas piezas, aunquemuy probablemente hubieron de ser elaboradas en pequeños talleres artesanales decarácter local.Ya se ha señalado anteriormente la probable existencia de una forja
doméstica en la Unidad Estructural 1 del yaci-miento “D”. En cuanto a las técnicas de fabrica-ción, las piezas de hierro, que son las más nume-rosas, se han trabajado martilleándolas, mientrasque las de bronce, relacionadas sobre todo conobjetos de adorno personal, se han realizado porfundición, técnica poco habitual. De estas últi-mas merece la pena destacar la cuchara de bron-ce con cazoleta ovoide poco profunda encontra-
da en el fondo XV, U.E. 31/6, (nº de inventario 1536). Los paralelos para este tipode piezas se encuentran en la Meseta Sur, en el yacimiento de La Vega en Balazote(Albacete) y en la necrópolis conquense de Albalate de Las Nogueras (Gamo, 1999,109 ss.).
Los objetos de uso personal hallados durante la excavación del yacimiento sonexclusivamente broches y hebillas de cinturón: dos hebillas de hierro (nº de inven-tario 1527 y 1544, ésta última de placa rígida) y una interesante hebilla liriforme
160
1560
1536
15271544
1553
1617
de bronce (nº de inventario 1553) con decoración vegetal de roleos esquematiza-dos. Asimismo, la excavación del fondo XXXV proporcionó otra hebilla pertene-ciente a un broche de este mismo tipo, aunque no conserva la placa (nº de inventa-rio 1547).
Los broches de cinturón de tipo liriforme son típicos de época hispanovisigoda y sudesarrollo viene ligado a la difusión de las modas bizantinas en la península Ibérica.Se trata de piezas realizadas a molde y decoradas a buril. Los talleres que se dedicana la fabricación de estas piezas son pequeños y locales y los artesanos combinan a suantojo las decoraciones de la placa, que poco a poco se van alejando de los motivosoriginales. En nuestro caso, un broche de tipo trebisonda, la decoración imitaba losroleos estilizados que caracterizan las piezas originales, que aquí se presentan sim-plificados al máximo, lo que sugiere que el toréuta trabajó sin conocimiento expre-so del modelo original.
Mención destacada, dada la escasez de piezas encontradas en contextosvisigodos dentro y fuera de nuestra península, es el armamento. En lossilos hispanovisigodos se han documentado un pequeño cuchillo dehierro (nº de inventario 2115) y la empuñadura de una espada (nº deinventario 1546). El análisis del armamento y su significación cultu-ral en el mundo hispanovisigodo presenta numerosas dificultades, yaque su aparición en la necrópolis del periodo es, como se ha dicho,relativamente escasa, y en hábitat prácticamente inexistente. Entre lasarmas, los elementos más abundantes en las necrópolis del periodo sonlos cuchillos y puñales que no tienen una función estrictamente guerrera,sino una funcionalidad doméstica o cinegética. La pieza de hierro de nuestroyacimiento debe encuadrase en esta última categoría, no así la espada, cuya funciónbélica es obvia.
La espada en cuestión sólo conserva la empuñadura, fabricada en bronce, hierro ymadera, y parte de la hoja, que sería larga y de doble filo. Este tipo de espadas tienesus antecedentes en la spatha tardorromana, cuyo uso se generalizó en el BajoImperio entre las tropas de caballería, ya que se trata de un arma idónea por su lon-gitud y peso para el combate a caballo. Los paralelos dentro de la península sonescasos, y prácticamente todos ellos proceden de necrópolis: dos ejemplares enCastiltierra (Segovia), uno dudoso (quizás se trate de una scramasax) en Daganzo(Madrid) y otro más en Guereñu (Álava). Desgraciadamente la empuñadura sólo seha conservado en un ejemplar de Castiltierra, y, como en nuestro ejemplar, conta-ba con una espiga de hierro, prolongación del eje central de la hoja, que iba embu-tida en un mango en madera probablemente guarnecida después en cuero. Elmango a su vez se encuentra rematado por un tope en la parte superior tal y comosucede en piezas francas. Es quizás en el ámbito franco donde estas espadas de hojalarga se encuentran mejor documentadas: un ejemplar aparecido en el yacimientode Spötting en Landsberg am Lech, fechado hacia el 600; otro procedente de lanecrópolis de Kleinlangheim, del primer tercio del s.VII o una spatha tardorroma-na del yacimiento de Idesheim, de finales del s. IV, etc. (VV.AA. 1994, 916, 1016 y859 respectivamente).
El atalaje de la cabaña ganadera constituye, sin duda, el conjunto de piezas másnumerosas de entre las documentadas en la excavación de los silos. Se trata sobretodo de cencerros de bronce y hierro (tintinábula) aparecidos en los siguientes fon-dos: XVI, U.E. 33/3, (nº inventario 1537); XIX, U.E. 39/2, (nº inventario 1538);XXV, U.E. 51/6, (nº inventario 1608); XXX, U.E. 61/9, (nº inventario 1543);
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
161
1546
XLVI, U.E. 93/2, (nº inventario 1552) y LXVII, U.E. 135/5 (nº de inventario 1554y 1555). En la mayoría de los ejemplares se han perdido los badajos, conservándo-se tan sólo uno fabricado en metal. Es probable que la mayoría de ellos hubieransido realizados en madera y que esta circunstancia haya hecho imposible su conser-
vación. El tamaño de los ejemplares permite aventurar que estarían destinados alganado vacuno, lo que apoya la hipótesis de un aprovechamiento de los pastos ribe-reños de la margen del Culebro. En este sentido, en el silo XVI, en la U.E. 33/4,se localizaron los restos óseos de un bóvido en conexión anatómica que podríanrelacionarse con el cencerro hallado en la U.E. 33/3 del mismo fondo. Este tipo demateriales se encuentran documentados también en otros yacimientos de laComunidad de carácter agropecuario como por ejemplo el de La Vega en Boadilladel Monte (Alfaro y Martín Bañón, 2000).
162
Cencerros
1537
1538
1543 1554
1608 1552 1555
1539 1534
Las herramientas relacionadas con el trabajo del campo son otro de los conjuntosmás representativos del relleno de los silos de época hispanovisigoda. Así, se handocumentado fragmentos de hoces de hierro (nº de inventario 1539 y1557), unpico (nº de inventario 1534 ) y un cincel del mismo material (nº de inventario1552), y un enmangue de bronce para un astil de madera (nº de inventario 1535).Existe también una amplia variedad de puntas y clavos destinados al trabajo de car-pintería. Este tipo de útiles confirman una vez más el carácter agropecuario delasentamiento del que proceden y sorprenden por la variedad tipológica y material.La aparición de esta clase de herramientas se repite sistemáticamente en los yaci-mientos de carácter agropecuario de nuestra Comunidad, como en los ya citados deNavalvillar en Colmenar Viejo y La Vega en Boadilla del Monte.
IINNDDUUSSTTRRIIAA ÓÓSSEEAA
Contrariamente a lo que se supone para un yacimiento de estas características, losmateriales trabajados en hueso o asta se encuentran escasamente representados,probablemente por las dificultades que entraña la conservación de ambos materia-
les, así como por la facilidad de transporte de los útiles trabajados con ellos en casode un traslado de la población. En su mayor parte los objetos son enmangues decuchillo trabajados en asta de cérvido, como los hallados en la excavación del fondoXXXV, U.E. 71/6, (nº de inventario 1553), que presenta una decoración estriada.
Más difícil resulta dilucidar la funcionalidad de las piezas de asta con espiga de hie-rro localizadas en el fondo XI (nº de inventario 1530, 1531 y 1532), que presentandecoración estriada en la parte ósea.
MMOORRTTEERROO
Al igual que en el caso anterior la aparición de objetos realiza-dos sobre mortero es sumamente infrecuente, dadas las lógicasdificultades de conservación que entraña este tipo de materialy muchas veces también debido a la falta de analítica en lasexcavaciones. Afortunadamente en el fondo XI, en la U.E.23/5, se encontró una tapadera de mortero (nº de inventario1652). Está trabajada en un solo bloque y presenta una deco-ración que alterna líneas y círculos desarrollada en la partesuperior y en los laterales de la pieza. Se encuentra quemadaen sus laterales y su fondo, probablemente porque se usócomo vajilla de cocina (¿olla?). Su diámetro de 13,5 cm. per-mite descartar que sirviera como recipiente de almacenaje.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
1530 1531 1532 1548
1652
Las ya reseñadas dificultades de conservación para este tipo de piezas impide ofre-cer paralelos de la misma. Sin embargo, los resultados de los análisis efectuados hanpuesto al descubierto que la tapadera está compuesta fundamentalmente por mate-riales de tipo silícico. La facilidad de disgregación y la presencia de un cierto por-centaje de calcio sugiere que la pieza no proceda muy probablemente del tallado deun solo bloque de roca, sino más bien de una pasta en la que se hubieran aglomera-do materiales silícicos (Font, J., Reyes, Mª y Enrich, J., 2001).
MMAATTEERRIIAALL CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVOO
En el silo XVI, en la U.E. 33/3, se localizó una pequeña basa de columna realizadaen mármol blanco (nº de inventario 1660). Se trata de una basa cuadrangular de 13x 13 cm. que servía de base a una pequeña columnilla de 8 cm. de diámetro. Este
tipo de piezas aparecen con cierta frecuencia en la arquitectura religiosa hispanovi-sigoda, desde el siglo VI hasta el VIII d.C. siendo utilizadas como parteluz de las ven-tanas geminadas. Lo más probable, no obstante, es que nuestra esta pieza no corres-ponda a este periodo sino que parece tratarse de un ejemplar de cronología altoim-perial que formaba parte del relleno de los silos, tal vez reutilizado en construccio-nes de época visigoda o posiblemente como parte del anterior hábitat de épocaromana. Lo mismo cabe suponer para el pequeño fragmento informe de mármolblanco (nº de inventario 1663) aparecido en la U.E. 67/6 del silo XXXIII.
VVIIDDRRIIOO
El vidrio es uno de los materiales que ha sufrido peor fortuna en los trabajos mono-gráficos sobre el mundo visigodo. La carencia de estudios se debe a la escasez de res-
tos y al estado fragmentario en que se encuentran en las excava-ciones. Otro factor que no debe desdeñarse tampoco es el des-censo de la producción y uso de este tipo de recipientes desde elBajo Imperio. En general, los vidrios presentan en época visigo-da una inclinación claramente funeraria, siendo característicasde este momento la aparición de piezas como los ungüentariosfusiformes y los cuencos de repié anular. Sin embargo, la piezamás abundantemente representada es la copa de pie alto (Isings,111; forma 23 de Foy). Este tipo presenta dos formas: el A devástago hueco y el B, de vástago relleno y coloración verdosa.Esta diferenciación no es formal sino técnica, ya que los ejem-plares del tipo A se realizan en una pieza y en una única fundi-
164
16631660
1526
ción, mientras que los del tipo B, por el contrario, se elaboran en dos piezas: poruna parte la cazoleta y en una pieza aparte el pie y el vástago. Por lo que se refierea las cazoletas, la forma más común es la troncocónica o tulipiforme. En nuestroyacimiento ha aparecido un ejemplar del tipo B (fondo VII, nº de inventario 1526).Se trata de un modelo bien documentado en el Mediterráneo Oriental cuya difu-sión se fecha desde fines del siglo VI y durante todo el VII, llegando incluso a alcan-zar la octava centuria. Los ejemplares más tardíos de este tipo presentan, al igualque nuestro ejemplar, el vástago torneado.
Los paralelos son muy numerosos fuera de nuestras fronteras, donde los vemosrepresentados en yacimientos como Tamán, Mar Negro,Amán y Gerasa, todos ellosde finales del siglo VI. Más a occidente se documenta en Cartago, donde es un obje-to característico del siglo VII. En nuestro país, se ha podido documentar como ElTolmo de Minateda, en la provincia de Albacete (Blanca Gamo, 1998, 221). La difu-sión de estos vidrios tardíos obedece en la mayoría de los casos a centros de pro-ducción de tipo local o regional.
En cuanto a su funcionalidad, estas copas de pie alto debieron servir, además de suutilización obvia como vajilla de mesa (en la bibliografía son conocidas tambiéncomo copas para vino o wine glass) se ha planteado la posibilidad de su empleo comorecipientes para luminarias, lo que explicaría su aparición en basílicas cristianas.
EENNCCUUAADDRREE HHIISSTTÓÓRRIICCOO YY CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEELL YYAACCIIMMIIEENNTTOO
LLAA OOCCUUPPAACCIIÓÓNN AALLTTOOIIMMPPEERRIIAALL
La importancia de la ocupación altoimperial documentada en el yacimiento “B” resi-de en dos factores. Por un lado, esta facies constituye un momento de transiciónentre dos mundos en el que se fusionan características de lo indígena prerromano yotras propias de la cultura romana. Por otro, tiene el interés que proporciona laexcavación de un asentamiento de un núcleo rural, un mundo poco conocido paralos investigadores, ya que en la Comunidad de Madrid la mayoría de los estudios sehan centrado en el caso excepcional de Complutum y en las más atractivas villas roma-nas. Hay que subrayar, en este sentido, que la ciudad no dejó de ser una excepcióndentro de un territorio cuyo paisaje debió continuar siendo eminentemente rural.
Este último aspecto es interesante puesto que los asentamientos rurales se conocensobre todo gracias a la excavación de las villas (La Torrecilla,Villaverde, Tinto Juan dela Cruz en Pinto, etc.), en su mayoría centros relacionados con la explotación agra-ria a gran escala y cuyas edificaciones, tanto domésticas como utilitarias, están con-formadas de manera eminentemente funcional. La concentración de actividades(fabricación de cerámica, vidrio, hierro, cultivos, etc.) hace que la villa sea antetodo un centro económicamente autosuficiente. Al contrario de lo que sucede conestas villas, el hábitat asociado a los silos del Arroyo Culebro o el yacimiento 10’ deTinto Juan de la Cruz en Pinto (Barroso, 1993 a-d y 1996) muestran la pervivenciade unos modos de vida que pueden resultar marginales en la nueva realidad que estáconstruyendo el mundo romano, aunque seguramente fueron más abundantes de loque el registro arqueológico ha revelado hasta el momento. A diferencia de lasvillas, aquí nos encontramos con una serie de pequeños asentamientos agropecua-rios, con una organización irregular realizada a base de construcciones poco espec-taculares, con características análogas a las que pueden observarse en los pobladosprerromanos. El modelo constructivo es sencillo: casas rectangulares con zócalos de
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
165
piedra, alzados en adobe y techumbre de materiales perecederos y el sistema dealmacenaje de los excedentes en silos. En este panorama, sorprende comprobar, sinembargo, el contraste que se advierte a veces entre la pobreza de estas estructurascon la rica variedad de los hallazgos cerámicos, en los que se aprecia un peso impor-tante de las producciones industriales romanas, lo que da una cierta idea acerca delalto grado difusión que éstas llegaron a alcanzar.
EELL HHÁÁBBIITTAATT HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDOO
La mayoría de los datos arqueológicos que poseemos del periodo hispanovisigodoen nuestra región provienen de los hallazgos aislados procedentes de las necrópolisubicadas en su territorio, de las cuales sólo un pequeño número han sido excavadasde forma sistemática. En la Comunidad de Madrid se conocen actualmente lasnecrópolis de Tinto Juan de la Cruz en Pinto, Cacera de las Ranas en Aranjuez, ElJardinillo en Getafe, la Colonia del conde de Vallellano en Madrid capital, la de LaTorrecilla de Iván Crispín en Getafe, las que se articulan en torno a la ciudad de Alcaláde Henares y la del Cerro de las Losas en Talamanca del Jarama. Mención aparte mere-ce el yacimiento de Górquez en el que se han podido documentar de forma conjun-ta una necrópolis y un hábitat asociado.
Este último yacimiento, en el que se ha documentado un importante conjunto defondos de cabañas, merece un comentario aparte. Guiado por una interpretacióncontraria al sentido étnico de las necrópolis germánicas, Vigil-Escalera niega lacorrespondencia que pueda existir entre estos fondos de cabaña y la llegada de lapoblación goda, que supone escasa y asentada en guarniciones urbanas (Vigil-Escalera, 2000, 248-249). Es evidente que no se ha comprendido lo que supusopara Europa occidental la migración masiva de pueblos bárbaros y su asentamientoen tierras del Imperio. Hay que subrayar a este respecto que las migraciones ger-mánicas del siglo V significaron un fenómeno de movimiento de masas de gran mag-nitud –que en el caso del pueblo godo está motivado por la necesidad acuciante detierras donde poder asentarse (Pérez Prendes, 1986)–, y que puede documentarsesin problemas en el registro arqueológico. En este sentido, no se puede seguir sos-teniendo la idea de que la germanización de la indumentaria explicaría por sí sola laaparición de fíbulas y broches godos en las necrópolis de la Meseta. En primerlugar, porque se puede seguir el rastro de estos elementos del depósito funerariodesde las estepas ucranianas hasta la Península Ibérica, en un recorrido que coinci-de con el itinerario que realizaron los godos antes de su asentamiento en Hispaniae Italia3. El problema aquí es simplemente la falta de reconocimiento de los mate-riales hispanorromanos del s. VI en el registro arqueológico, y la explicación másplausible y sencilla es el conservadurismo de la moda de estas poblaciones desdemediados del s. IV, lo que hace prácticamente indistinguibles los ajuares a partir dela quinta centuria, momento en el que empiezan a escasear los elementos cronoló-gicos distintivos, en especial la TSHT. En segundo lugar, porque, como ya hemosapuntado en otra ocasión (Barroso-Morín, 1997), habría que explicar también porqué esta hipotética germanización sólo se da en un punto muy concreto de nuestra
166
33 Es necesaria una puntualización sobre este asunto: de las palabras del autor se desprende que la defensa de un sentido étnicopara estas necrópolis supondría convertir a la Península Ibérica en “un feudo visigodo sin apenas población indígena.”(Vigil-Escalera, 2000, 248). Es evidente que nadie, ni los defensores más ardientes del germanismo de estos hallazgos, ha defen-dido jamás que la población goda supusiera la mayoría de la población hispana de la época. En realidad sólo se ha hablado deporcentajes mínimos, que oscilan entre el 1 y el 10% del total. Habría que preguntarse, por otro lado, por qué nadie ha puestonunca en entredicho el carácter germano de los yacimientos francos, ostrogodos y sajones (incluso de los visigodos en la biblio-grafía extranjera), como se ha hecho con las necrópolis visigodas. El tema sin duda merece una reflexión, pero daría para otroartículo (vid. Barroso-Morín, 1997).
geografía (la zona centro peninsular) y no en la mayor parte de ella y no afecta, porejemplo, a la Galicia sueva. La importancia del yacimiento de Górquez estriba preci-samente en que allí ha podido documentarse el asentamiento de estas poblacionesnómadas, algo que venía intuyéndose desde hace tiempo, dada la ausencia de estruc-turas de residencia estables asociadas a las necrópolis germánicas, pero que hasta lafecha no había sido posible acreditar. Desde esta óptica cobran sentido los paralelosque tienen estos fondos de cabaña con estructuras semejantes en otras partes delcontinente, siendo especialmente significativas las similitudes con el mundo eslavoo con el inglés posterior a la conquista sajona.
La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez) ha sido una de las últimasexcavadas (en el año 1988) y como es típico en los cementerios de esta época pre-senta una tipología de enterramientos muy variada: cistas, fosas, tegulae, etc. Conunos 200 enterramientos, nos encontramos hasta el momento con la necrópolismás extensa del territorio madrileño, con una cronología en torno al VI d.C.Actualmente se encuentra en curso de investigación (Ardanaz Arranz, 1991, 259-266 y 1995, 38-49). Por el contrario, la necrópolis de El Jardinillo en Getafe, conenterramientos en cista y en fosa, parece tener un origen tardorromano (Priego,1982, 101-203). Hay noticias también de una necrópolis situada en la Colonia delconde de Vallellano, frente a la Casa de Campo de Madrid, que no se llegó a excavar,pero donde se documentaron algunos enterramientos en fosa y pudieron recupe-rarse una fíbula y dos broches de cinturón visigodos del siglo VI (Martínez Santa-Olalla, 1933-1935, 167-174). En cuanto a la excavación de la necrópolis visigodade La Torrecilla (Getafe), compuesta en su totalidad por tumbas en cista, ha propor-cionado una hebilla ovalada con aguja escutiforme y otra liriforme, del tipo fre-cuente en el siglo VII (Priego-Quero, 1977, 1261-1264 y 1980, 100-106).
Resulta interesante la concentración de lugares de asentamiento en torno a Alcaláde Henares, en cuyos alrededores se sitúan también varios cementerios.Indudablemente esta concentración de yacimientos en torno a la ciudad delHenares debe ponerse en relación con la importancia de la ciudad de Complutum yla red viaria que la circunda durante el Bajo Imperio. En este caso, la propia red decaminos parece haber condicionado la disposición de las áreas cementeriales en dosramales siguiendo los ejes Alcalá de Henares-Daganzo y Alcalá de Henares-Azuqueca de Henares (Méndez Madariaga-Rascón Marqués, 1989, 198). Una de lasmás importantes es, sin duda, la necrópolis de Los Afligidos de Alcalá, de la que pordesgracia apenas se conservan datos. Se sabe que las tumbas se orientaban hacia elEste, con la clásica tipología de fosas, cistas y tejas tradicional en este tipo de necró-polis. El uso de esta área cementerial parece haberse iniciado en el siglo V, siendoabandonada a finales del VI. Esta parte de la necrópolis se encuentra actualmentedestruida, debido a que la zona fue explotada como gravera (Raddatz, 1957, 229-232;Vázquez de Parga, 1963, 217-223; Fernández Galiano, 1976, 16).
Paulatinamente esta necrópolis fue sustituida por un nuevo cementerio, distante1,5 Km. del anterior, denominado Camino de los Afligidos. Esta necrópolis es, porfortuna, mejor conocida. Se encuentra situada parcialmente sobre la villa romanade ElVal y ha sido objeto de campañas sistemáticas de excavación que han dado comoresultado la exhumación de restos y sepulturas hispanovisigodos, cuya ocupacióncomenzó en el siglo VI y se mantuvo durante el siglo VII (Méndez Madariaga-RascónMarqués, 1989).
La necrópolis de Equinox, situada también en Alcalá de Henares, fue excavada porprocedimiento de urgencia que permitió detectar más de treinta sepulturas queproporcionaron escasos ajuares, básicamente anillos y broches de cinturón (Méndez
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
167
Madariaga-Rascón Marqués, 1989, 21). Otra necrópolis, situada en la calle Victoria,en pleno casco urbano de la ciudad, sólo ha proporcionado una única tumba conajuar consistente en una hebilla de cinturón y tres botones metálicos (MéndezMadariaga-Rascón Marqués, 1992, 23). La localización de la necrópolis del CampoLaudable, en la calle Victoria 1-2 de Alcalá de Henares, permite suponer la existen-cia de un área cementerial que se articularía en torno a la actual Plaza de los SantosNiños, en el centro del casco urbano de la moderna ciudad, y que, como veremos,quizás estuviera ligada a un centro de culto de importancia.
También en torno a Daganzo se documenta un núcleo importante de yacimientosdatado en esta época. En El Depósito (Daganzo de Arriba), necrópolis situada algomás al Norte de esta población, se localizaron tres sepulturas (Fernández Galiano,1976, 8; Méndez Madariaga-Rascón Marqués, 1989, 23). Otra más, conocida comola necrópolis de Daganzo de Arriba, constituye una de las más importantes de la pro-vincia y la que proporcionó ajuares más llamativos. Fue excavada en los años 1929-1930 (Fernández Godín-Pérez de Barradas, 1930). De menor importancia es ladenominada genéricamente de Daganzo (Fernández Galiano, 1976, 9; MéndezMadariaga-Rascón Marqués, 1989, 23) y la del Km. 2 de la carretera de Daganzo, dela que tan sólo se han conservado algunos materiales constructivos.
Dentro de este panorama general, hay que señalar, en último lugar, el núcleo deTalamanca del Jarama, con la necrópolis de El Cerro de las Losas, que presenta sepul-turas de cistas fechadas en el siglo VII (Alonso Sánchez, 1976). Destacar además algu-nos fragmentos escultóricos aparecidos en esta misma población que hacen suponerla existencia en la zona de un pequeño núcleo habitado durante la séptima centuria.
Como se ha comentado, frente a los abundantes datos proporcionados por lasnecrópolis, son escasos los restos referidos a los asentamientos de este periodo, yen particular, del más importante de nuestra Comunidad, Complutum, del que notenemos apenas más que unas confusas referencias literarias que hacen suponer laexistencia en el lugar de una basílica dedicada al culto de los santos Justo y Pastor,que, como centro de devoción entre los fieles, debió suponer un importante áreade atracción de sepulturas.
Contrastando con la abundante documentación que poseemos sobre necrópolis, sonmuy escasos los datos acerca de los asentamientos de carácter rural de este perio-do. Se conoce el llamado Cancho del Confesionario en Colmenar Viejo, yacimiento quecuenta con una serie de viviendas rupestres con pizarras numerales y cerámicasestampilladas, fechado entre los siglos VI y VII y que al parecer estaba destinado amisiones de defensa y vigilancia (Caballero Zoreda, 1977, 325 y 1980, 71-77).Otro yacimiento que quizá pueda atribuirse a este periodo es el de Navalvillar, enColmenar Viejo. Se trata de un asentamiento rural en el que pueden distinguirse doszonas: una de vivienda y otra de servicio (Abad-Larrén, 1980, 83-87).
Es en este contexto marcado por la ausencia de datos referidos al hábitat ruraldonde debe enmarcarse igualmente el yacimiento de Tinto Juan de la Cruz de Pinto,situado también en uno de las márgenes del Culebro. En realidad en Tinto Juan de laCruz se documentaron dos yacimientos: una villa tardorromana con dos fases dereutilización posteriores entre los siglos V-VI y un pequeño asentamiento de épocaaltoimperial, situado a cierta distancia del primero al que ya nos hemos referido conanterioridad. Ambos yacimientos han suministrado gran número de materialesarqueológicos que, en el caso del yacimiento altoimperial, sorprende la riqueza ycalidad de los hallazgos cerámicos tratándose de un pequeño núcleo rural. La abun-dancia de fragmentos de TSH podría explicarse por la cercanía de este núcleo a una
168
calzada romana. En cuanto al yacimiento tardorromano, se trata de una villabajoimperial de grandes dimensiones, situada algo alejada del yacimiento altoim-perial y en las cercanías del arroyo Culebro. Su excavación ha mostrado huellasevidentes de destrucción y reaprovechamiento de las estructuras en dos momen-tos diferentes: hacia comienzos del s.V los restos semiderruidos de la villa fueronutilizados como campamento estacional por parte de un grupo de bárbaros queconstruyeron dos grandes silos sobre sendas estancias de la villa pavimentadas conopus signinum. En la siguiente centuria la villa, ya completamente arruinada, sirviócomo área cementerial a un importante grupo de población goda. De esta necró-polis proceden algunos importantes elementos de ajuar característicos de la indu-mentaria germánica del momento: fíbulas de arco, broches de cinturón de placadecorada con almandines o con técnica cloisonnée, apliques de cinturón escutifor-mes, etc. (Barroso et al. 1993 a-d, 1997).
Precisamente los yacimientos excavados en el arroyo Culebro (Leganés, Madrid),presentan algunas características comunes con la los yacimientos situados aguasabajo de este cauce fluvial. Al igual que en Pinto, se detectan aquí dos fases de uti-lización de un mismo espacio en épocas altoimperial y visigoda, y aunque en nues-tro caso no ha sido posible determinar con exactitud la ubicación de los hábitatsaltoimperial e hispanovisigodo, parece que ambos estuvieron próximos entre sí,como sugiere la reutilización en tiempos visigodos del mismo área que sirvió enépoca altoimperial para excavar los campos de silos.
En cuanto al foco principal de hábitat al que estaban asociados los silos y las estruc-turas de habitación de época hispanovisigoda del yacimiento “D” apenas puededecirse algo debido a que las excavaciones no han permitido su exacta localiza-ción.A modo de hipótesis puede plantearse una ubicación del mismo en torno a lacarretera que une Leganés y Fuenlabrada (M-407), o quizás en el área que actual-mente ocupa la iglesia de Nuestra Señora de la Polvoranca. Se trataría, con todaseguridad, de un vicus que aprovecharía las potencialidades agropecuarias que ofre-ce el entorno: una agricultura extensiva de carácter cerealístico y una ganaderíaribereña. En época hispanovisigoda se seguirían prácticamente las mismas pautasde poblamiento que en épocas anteriores, aunque con una mayor importancia dela ganadería (de ahí la relativa gran cantidad de útiles asociados a esta actividad,como son los cencerros). En efecto, el carácter agropecuario del hábitat hispano-visigodo queda puesto de manifiesto en los hallazgos materiales que sirvieron derelleno a los silos en una época posterior y que sin duda procederían de sus estruc-turas arruinadas: cencerros, llares, piqueta, hoces, buriles, piedras de afilar, man-gos de cuchillo, asas de acetres y calderos, etc., materiales todos que remiten a unconjunto de aperos de labranza y vida doméstica.
Por último, el análisis de la fauna exhumada permite una aproximación a la dieta ylas actividades agropecuarias de los habitantes de este enclave. Se han localizadonueve especies diferentes, entre las que destaca por su importancia el grupo de losovicápridos, seguido por los bóvidos y los suidos. Los patrones de edad de las caba-ñas de ovicápridos y bovinos evidencian un sistema de explotación mixta para lasdos especies, donde la mayoría de los individuos habrían sido mantenidos con vidahasta la edad adulta. Esto permite el aprovechamiento de los recursos del animalen vida, aparte de los cárnicos: leche y lana en el caso de las ovejas y cabras, y lechey fuerza de trabajo en el caso del ganado bovino. Resulta innegable la utilizaciónde esta última especie en funciones de tiro, carga o trasporte. Este hecho condi-ciona la gestión de los rebaños, permitiendo a algunos de estos individuos sobre-vivir a una muerte temprana, pudiéndose destinar así a las labores de reproduccióny explotación de los productos secundarios.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
169
El grupo de los suidos, al igual que parte de los ovicápridos, presenta un patrón dealgunos animales sacrificados jóvenes, en su óptimo cárnico, y varios representan-tes adultos destinados asegurar la reproducción de la especie.
El ciervo (Cervus elaphus) está documentado también en los silos del yacimiento “B”.La especie aparece representada gracias a los restos de astas, las cuales presentanmúltiples señales de manipulación antrópica. El resto de los huesos identificadospertenecientes a esta especie son de partes del animal asociadas a abundante masacárnica. En la caza de estos animales hay una tendencia a la captura de animalesmachos y adultos. Esto indica un aprovechamiento óptimo de los recursos cinegé-ticos, cuyo fin no es sólo la obtención de carne sino también materias duras para lafabricación de útiles.
Mucho menos abundante, el caballo se encuentra asimismo representado, si bien,como decimos, de forma testimonial. No se han encontrado, sin embargo, indiciosde consumo de carne de equino, así que es de suponer que su aparición se justificasobre todo por la realización de otras funciones como el transporte y carga de mer-cancías y el prestigio social.
Se han documentado también otras especies de menor tamaño: cuatro individuos decanis familiaris en el yacimiento D, una especie imprescindible en el control y mane-jo de la cabaña ganadera, así como restos de conejo que parecen corresponder aaportaciones naturales. En cuanto a las aves, se ha constatado su presencia sin poderdeterminar la especie concreta. Su aportación debió ser más importante de la quereflejan los restos conservados, ya que sus huesos, debido a su tamaño y fragilidad,pueden quedar eliminados durante el proceso de consumo (Orri, E. y Nadal, J.,2001).
170
VVaassiijjaa ddee cceerráámmiiccaa ppiinnttaaddaa74/151/1119
diám. 9 x 17 cm
alt. 12 cm
FFííbbuullaa AAuucciissssaa74/151/1549
long. 4,3 cm
AAssAE. 29 mm
74/151/1551Anv.: [TI CAESAR] DIVI AVG F AVGUSTVS. Cabeza
laureada dcha.
Rev.: MVNICI[P] CASCANTVM. Toro dcha.
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
CCAATTÁÁLLOOGGOO
173
BBootteellllaa ddee ddooss aassaassCerámica común74/151/18
alt. 25 cm
FFoonnddoo ddee bbootteellllaaCerámica común74/151/540
diám. Fondo 8 cm
alt. 11 cm
OOllllaa mmoonnooaannssaaddaaCerámica común74/151/1364
alt. 18 cm
diám. 10 x 17 x 13 cm
alt. 18 cm
174
OOllllaa mmoonnooaannssaaddaaCerámica común
74/151/759
diám. 11 x 13,8 x 9,5 cm
alt. 16,5 cm
OOllllaa mmoonnooaannssaaddaaCerámica común
74/151/141
OOllllaa mmoonnooaannssaaddaaCerámica común
74/151/429
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
175
JJaarrrraa ccoonn ppiiccoo vveerrtteeddoorrCerámica común74/151/53
diám. 7 x 15 x 9 cm
alt. 16,3 cm
OOllllaa mmoonnooaannssaaddaaCerámica común74/151/71
diám. 9 x 11,5 x 7,4 cm
alt. 11,8 cm
CCuucchhaarraaBronce.74/151/1536
long. 34,8 cm
anch. 7 cm
176
CCuucchhaarraaHierro
74/151/1540
long. 17 cm
anch. 3,8 cm
LLllaarreessHierro
74/151/1541
long. 18,2 cm
anch. 2,8 cm
gr. 0,6 cm
HHeebbiillllaa ddee cciinnttuurróónnHierro
74/151/1527
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
177
BBrroocchhee ddee cciinnttuurróónn ccaallaaddooHierro 74/151/1544
long. 10,5 cm
anch. 6,5 cm
gr. 0,5 cm
HHeebbiillllaa ddee cciinnttuurróónnBronce74/151/1547
long. 6,3 cm
anch. 4,3 cm
gr. 0,7 cm
PPllaaccaa ddee cciinnttuurróónn lliirriiffoorrmmeeBronce74/151/1553
long. 9,4 cm
anch. 4,5 cm
gr. 0,3 cm
178
EEmmppuuññaadduurraa ddee ssppaatthhaa
Hierro y madera74/151/1546
long. 14 cm
CCeenncceerrrrooLatón
74/151/1537
long. 15 cm
anch. 9 cm
gr. 0,5 cm
CCeenncceerrrrooLatón
74/151/1538
long. 15 cm
anch. 9,5 cm
gr. 0,5 cm
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
179
CCeenncceerrrrooLatón74/151/1552
long. 10,5 cm
anch. 9 cm
gr. 0,4 cm
CCeenncceerrrrooLatón74/151/1554
long. 11 cm
anch. 5,8 cm
gr. 0,7 cm
HHoozzHierro74/151/1539
anch. 4,3 cm
gr. 0,3 cm
180
PPiiqquueettaaHierro
74/151/1534
anch. 4,3 cm
gr. 0,3 cm
MMaannggoo ttuubbuullaarrBronce
74/151/1535
long. 13,8 cm
anch. 3,5 cm
gr. 0,4 cm
MMaannggoo ddee ccuucchhiillllooAsta
74/151/1548
long. 3,7 cm
anch. 2 cm
gr. 0,5 cm
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
181
EEnnmmaanngguuee ddee uutteennssiilliiooAsta y hierro74/151/1530
long. 6 cm
anch. 1,9 cm
EEnnmmaanngguuee ddee uutteennssiilliiooAsta y hierro74/151/1531
long. 6,3 cm
anch. 2,5 cm
EEnnmmaanngguuee ddee uutteennssiilliiooAsta y hierro74/151/1532
long. 9 cm
anch. 2,2 cm
182
TTaappaaddeerraaMortero
74/151/1652
diám. max. 13,8 cm
gr. 1,7 cm
BBaassaa ddee ccoolluummnnaaMármol blanco
74/151/1660
anch. 13 cm
alt. 3,8 cm
diám. 6,8 cm
CCooppaaVidrio
74/151/1526
gr. máx. 0,5 cm
La ocupación romana e hispanovisigoda en el Arroyo Culebro
183
AArrqquueeoollooggííaa ddeell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo::
aappuunntteess ppaarraa uunnaa rreevviissiióónn
CARLOS CABALLERO CASADO
SONIA FERNÁNDEZ ESTEBAN
189
MMAARRCCOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOO
El Culebro es en la actualidad un arroyo de apenas 25 km. de longitud y de carác-ter estacional; sin embargo, aunque hoy discurre entubado en parte de su recorri-do y atraviesa un paisaje jalonado de polígonos industriales y extraodinariamentealterado por todo tipo de explotaciones productivas, es uno de los puntos de laComunidad de Madrid más densamente poblados desde tiempos remotos.
El arroyo nace en la laguna de María Pascuala y discurre en sus primeros kilóme-tros (bajo el nombre de Arroyo de la Recomba) a través del Parque de laPolvoranca, isla verde que dulcifica la confluencia de los términos municipales deAlcorcón, Leganés y Fuenlabrada. El arroyo, ya dentro de este último término,discurre hacia el SE. flanqueado -especialmente en su margen derecha- por diver-sos polígonos industriales pertenecientes a los municipios de Fuenlabrada, Pinto yGetafe. Además, en su curso alto y medio, la margen izquierda cuenta con el cie-rre artificial de la M-50, infraestructura viaria de reciente construcción cuyo reco-rrido reproduce el curso del arroyo. A partir de la N-IV el Culebro cambia suave-mente su rumbo hacia el noreste, primero, y hacia el este, después. En este últimotramo su recorrido, que discurre por un amplio valle, está jalonado por numero-sas explotaciones de áridos que han transformado considerablemente este paisajeaterrazado. Finalmente, antes de su desembocadura, el Culebro discurre práctica-mente paralelo al río Manzanares, permitiendo la formación de un paisaje abiertoen el que dominan los cultivos de regadío en perjuicio de la vegetación arbórea yarbustiva (P. López, Coord., 1997: 161). Este tipo de vega amplia sobre terrenosarenosos, propio de la margen derecha del río Manzanares, ha permitido que, a lolargo del tiempo, se modificara ligeramente el punto de desembocadura de sus tri-butarios que, en el caso del Culebro parece ser que se encontraba algunos cientosde metros aguas abajo del actual.
En cuanto al paisaje natural de la zona, hay que señalar que se ha visto considera-blemente alterado por la acción antrópica. En su curso alto, donde aún se conser-va la Laguna de María Pascuala, el paisaje habría de estar poblado por una vegeta-ción típica de entornos palustres, mientras que el curso medio se ha visto muyalterado por la construcción de polígonos industriales en perjuicio de su paisajepotencial agrícola (fundamentalmente de cereal alternando con el olivo y la vid).Este último hecho se repite en el curso bajo, en el que la vegetación ripícola y loscultivos de huerta fueron sustituidos por la explotación de áridos.
EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS FFOORRMMAASS DDEE HHÁÁBBIITTAATT EENN EELL EENNTTOORRNNOO DDEELL AARRRROOYYOO CCUULLEEBBRROO
La investigación arqueológica y paleontológica del arroyo Culebro se inicia en elprimer tercio del siglo XX con las prospecciones e investigaciones realizadas porPérez de Barradas, Wernert y Obermaier, vinculadas, en algunos casos, a las pri-meras explotaciones de graveras y areneros situados en ambas márgenes de losarroyos Culebro y Butarque y del río Manzanares (Pérez de Barradas, 1929). Aestos primeros trabajos sistemáticos sucede un periodo de aproximadamente tresdecenios en los que la investigación de la zona se paraliza, y tan sólo se acometenrevisiones puntuales de antiguas colecciones.
Desde finales de los años 50 y durante los 60, vinculada al desarrollismo de la ciu-dad de Madrid impulsado por Franco, la explotación de areneros conoce un con-siderable auge, que supuso la destrucción de buena parte de los yacimientosarqueológicos ubicados en las terrazas del Manzanares y en las desembocaduras delCulebro y el Butarque. Únicamente los equipos del Instituto ArqueológicoMunicipal de Madrid recuperaron materiales procedentes de estas explotacionescon algunas concisas notas estratigráficas que permitieron levantar un mapa de dis-tribución de asentamientos en las terrazas del Manzanares.
A partir de los años 70 se reemprenden las investigaciones en el valle del Culebroy en el curso bajo del Manzanares, destacando el trabajo de síntesis de MercedesGamazo (1982) centrado en materiales paleolíticos localizados en cuatro arenerossituados en la confluencia del Manzanares y el Jarama y en la colección del InstitutoArqueológico Municipal fruto de las actuaciones mencionadas. Posteriormente, laexcavación de alguna de las graveras situadas en las proximidades proporciona nue-vos datos de la ocupación en la Edad del Bronce (Cerdeño et al, 1980; Blasco et al,1989, 1991 y 1991b) y de la época romana, caracterizada por la villa de laTorrecilla (Blasco, Lucas 2000).
A comienzos del último decenio del siglo, una vez realizadas las prospeccionescorrespondientes al proyecto de la carta arqueológica de la Comunidad de Madrid,se revisan los datos obtenidos en el curso del Culebro, en una prospección que per-mitió identificar más de treinta nuevas estaciones, en su mayoría paleolíticas(Recuero et al., 1996).A partir de entonces, el conocimiento de la arqueología enel territorio del Culebro se completa con la realización de excavaciones previas ala construcción de polígonos industriales (La Cantueña, Pinto-estación, Barrio delPrado…) o de planes urbanísticos (PP1 en Pinto, PP5 en Leganés), tratándose amenudo de intervenciones llevadas a cabo sobre grandes superficies que permitendelimitar con mayor precisión la evolución histórica de la zona.
PPAALLEEOONNTTOOLLOOGGÍÍAA
Los depósitos cuaternarios aparecen en las riberas del Culebro en la clásica for-mación en terrazas ya documentada en otros cursos fluviales de la zona sur de laComunidad de Madrid. La expansión urbana y la explotación de áridos hansupuesto la desaparición de muchos de los yacimientos paleontológicos situados alsur de la capital. Este hecho, unido a la circunstancia de que muchos hallazgos pro-cedan de intervenciones puntuales vinculadas a la explotación de areneros hasupuesto que se tenga un desigual conocimiento de la fauna fósil documentada enesta zona: en muchos areneros, en el proceso de explotación, sólo se recuperabanaquellos restos que resultaban llamativamente grandes, de modo que la informa-ción disponible acerca de algunos depósitos resulta hoy sesgada (Sesé, Soto, 2000)y queden muchas incógnitas sin resolver.
En cualquier caso, en el curso bajo del Culebro se han localizado restos paleonto-lógicos de entidad en los areneros de Arriaga (o Salmedina), Casa Eulogio, AdriánRosa y Arroyo del Culebro. El primero de ellos domina la desembocadura delCulebro en el Manzanares y se encuadra en el tránsito del Pleistoceno medio alsuperior, en un momento de clima templado (Gamazo, 1982: 99; Sesé, Soto,2000: 229). En cuanto a Casa Eulogio, ubicado aguas abajo de la confluencia delCulebro y el Manzanares, en el término de Rivas-Vaciamadrid, ha proporcionadorestos paleontológicos que conviven con industrias paleolíticas (Priego, Quero,
190
1983: 300). El arenero de Adrián Rosa, próximo al del Arroyo del Culebro,corresponde al pleistoceno superior (Sesé, Soto, 2000: 233), mientras que en elarenero del Arroyo del Culebro se han documentado dos faunas diacrónicas que seencuadran la transición entre el pleistoceno medio (representado por el elephasantiquus) y el superior, que aparece identificado por la asociación de coelodonthaantiquitatis. y megaceros (Soto, Sesé, 1991). Además, los datos existentes en elMuseo de San Isidro permiten identificar también hallazgos pleistocenos puntua-les en los areneros de La Aldehuela y Arcaraz (o Rojas I)1.
PPAALLEEOOLLÍÍTTIICCOO
Todo el curso bajo del arroyo Culebro se caracteriza por una extraordinaria con-centración de estaciones paleolíticas, localizadas, en la inmensa mayoría de loscasos, en areneros explotados a lo largo del siglo XX. No obstante, ni en esta zona,ni en el resto de la Comunidad de Madrid, se ha documentado yacimiento algunoque permita identificar con precisión un lugar de habitación en la vega de los ríos(Baena et al., 2000). Por otra parte, las estaciones datables en el PaleolíticoSuperior, cuya presencia es prácticamente testimonial en el resto de laComunidad, desaparecen por completo en todo el área situada al sur de Madridcapital.A cambio, los yacimientos correspondientes al Paleolítico Inferior y Medioson habituales a lo largo de todo el curso del Culebro, a excepción de la cabecera.En todo el tramo final, los yacimientos se ciñen al cauce y lo jalonan, siendo su pre-sencia constante en la confluencia con el Manzanares. La existencia en toda la zonade abundante materia prima de sílex, unida a otros recursos biológicos, ha permi-tido la excepcional concentración de estaciones de esta cronología, que habrían lle-gado a evolucionar, según algunas teorías, formas exclusivas de industria lítica.
Los datos del Museo de San Isidro y, fundamentalmente, el estudio de síntesis rea-lizado por Mercedes Gamazo (1982) permiten identificar, en este punto losAreneros de Arroyo del Culebro, la Fábrica de Ladrillos, Ramón Soto, Arcaraz,Navarro, Salmedina/Arriaga, Casa Eulogio y La Torrecilla, que han aportado, entodos los casos, industria adscribible al Paleolítico Inferior (grandes lascas y utilla-je, fundamentalmente bifaces, elaborado sobre nódulos, con mayor presencia detalla levallois al final del periodo) y al Paleolítico Medio (con mayor presencia delutillaje sobre lascas y productos de talla), a menudo asociada a fauna de gran tama-ño (Baena, 1999). Estas graveras, abiertas sobre las terrazas del Manzanares y delCulebro, ofrecen yacimientos en posición secundaria, afectados por el proceso deformación de las terrazas en las que se asientan. Estas terrazas, de origen climáti-co, se habrían visto afectadas por hundimientos provocados por la disolución delsustrato yesífero, por la erosión y por los aportes aluviales generados por elCulebro, el Butarque y el Manzanares en sus cursos finales (Gamazo, 1982: 139)y, si bien no resulta fiable la cronología aportada por los estratos superiores, el pro-ceso ha permitido la formación de un “yacimiento continuo” paleolítico en todo elcurso bajo del Manzanares, incluyendo a sus dos subsidiarios principales por sumargen derecha.
Además de los depósitos documentados en las graveras del curso bajo del Culebro,se conocen, en el tramo medio del arroyo y sobre pequeños subsidiarios de éste,los yacimientos paleolíticos de Las Fronteras (Baena, Muñoz, 1996), donde desta-
Arqueología del Arroyo Culebro: apuntes para una revisión
191
11 Los autores quieren agradecer al equipo del Museo de San Isidro las informaciones facilitadas para la realización de estetrabajo.
ca, sobre otros enclaves cercanos, un mayor dominio de la técnica levallois yPedazo del Muerto (L. López et al., 1996).
EEDDAADD DDEELL BBRROONNCCEE
Como en toda la mitad meridional de la Comunidad de Madrid, tampoco a lolargo del cauce del Culebro existe yacimiento alguno que pudiera encuadrarse enuna cronología decididamente neolítica, ya que aunque la tipología del hábitat paraeste momento parece corresponder a cuevas situadas en las estribaciones de la sie-rra (Blasco et al,1994: 60) y estaciones al aire libre vinculadas a las cuencas delJarama y Manzanares, no existe por el momento dato alguno publicado referenteal área estudiada, siendo los hallazgos más cercanos entre otros los de los arenerosde Los Vascos o Valdivia, (Rubio, 2000: 109).
Se dispone de más datos para la época calcolítica con la presencia de estaciones enel curso bajo (cabría citar el arenero del Arroyo del Culebro) o en el curso medio,con cronología ligeramente posterior, como Pedazo del Muerto, en Pinto, ademásde los últimos hallazgos producidos en el término municipal de Leganés. En lascercanías de la zona estudiada, se excavó en los años 70 el poblado de El Ventorro(Villaverde, Madrid), situado sobre una suave elevación y considerado un hábitatpermanente que sólo habría sido abandonado por agotamiento de los recursos delterritorio circundante (Priego, Quero, 1992).
En cuanto al horizonte campaniforme, de difícil adscripción al final del calcolíticoo en los momentos iniciales de la Edad del Bronce (Blasco, 2000: 151), está bienrepresentado tanto en el curso final del Manzanares, como a lo largo del valle delCulebro, sin que exista un patrón de asentamiento definido. Garrido (1994), en surevisión del fenómeno campaniforme en Madrid, ya había hecho notar este aspec-to, así como la concentración de los lugares de hábitat en zonas llanas, alejadas delpiedemonte que caracteriza al norte de la Comunidad y, en general, respetando latipología del hábitat establecido en periodos precedentes. Se trata, en todo caso,de hábitats estacionales que tratan de aprovechar las posibilidades que las vegassubsidiarias del curso bajo del Manzanares (Butarque y Culebro, fundamental-mente) ofrecen para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la incipientemetalurgia.
A estos momentos corresponderían, al menos, los yacimientos de Pedazo delMuerto, en Pinto, cuya excavación proporcionó materiales encuadrables en elcampaniforme de estilo marítimo y geométrico (L. López et al, 1996), la Fábricade Ladrillos (Getafe), con ejemplares geométricos (Blasco et al., 1991), el km.8,800 de la carretera de San Martín de la Vega, Camino de la Yesera, yArriaga/Salmedina, además del hallazgo puntual de un fondo de cabaña en elentorno del Laboratorio Iven, en Getafe (Blasco et al, 1991); se trata de un siloque, según sus excavadoras, no correspondería a un basurero, a pesar de no apare-cer vinculado a zona alguna de hábitat. Del mismo modo, las graveras deArriaga/Salmedina y Casa Eulogio, abiertas en el curso final del Manzanares perodominando la vega del Culebro, han proporcionado igualmente materiales aisladosde esta época (Priego, Quero, 1983: 300). En estos dos lugares, al igual que en elCamino de la Yesera (Getafe), los materiales campaniformes se encuentran asocia-dos a otros de época romana (Priego, Quero, 1983: 298).
Además de los lugares de habitat conocidos por excavación, en prospecciónarqueológica se localizaron también dos yacimientos campaniformes en Pinto: uno
192
de ellos denominado El Ayudén y otro publicado simplemente como ArroyoCulebro, Ambos comparten la característica de haber sido sus enclaves ocupadospor asentamientos del Bronce final (Blasco et al, 1994).
Finalmente, cabe destacar que, en el marco de los trabajos de explotación del are-nero de Soto e Hijos (Getafe, km. 9,500 de la carretera de San Martín de la Vega),se localizó un enterramiento individual en fosa con ajuar campaniforme sin deco-ración (Blasco et al, 1994).
La evolución hacia formas típicas del Bronce medio, en los siglos centrales del IImilenio, está documentada en el Caserío de Perales (o Cooperativa Martín Villa,Blasco et al. 1991), donde se excavaron varios enterramientos pertenecientes alhorizonte Protocogotas y asociados a un hábitat de más de quinientos fondos decabaña. No hay cambios en el patrón de asentamiento con respecto al periodoinmediatamente anterior, como se ha puesto de manifiesto en otros yacimientosexcavados tanto en el curso medio, como en el tramo final del arroyo Culebro ylas únicas novedades se reflejan en la producción de una cultura material distinta,caracterizada ahora por decoraciones incisas e impresas en recipientes que fre-cuentemente tienen perfil carenado. Otros hábitats documentados en el Culebropertenecientes a este periodo son el km. 8,900 de la carretera de San Martín de laVega (Blasco, Lucas, 2000: 20), próximo a otro asentamiento del Bronce localiza-do en el entorno de La Torrecilla (Cerdeño et al, 1980), a los areneros deArcaraz/Rojas y el yacimiento de La Cantueña, en Fuenlabrada, con continuidaden los momentos iniciales del Hierro; además de algunos lugares ya ocupados enel periodo anterior, como Camino de la Yesera y el arenero del arroyo del Culebro,ambos en Getafe, a tenor de datos existentes en el Museo de San Isidro.
En cuanto a la distribución del poblamiento en este periodo central de la Edad delBronce, sobresale el hecho de que el curso alto del Culebro no presenta, por elmomento, ocupación en el Bronce medio, siendo La Cantueña el más occidentalde los hábitats documentados, cercano al de La Capellana, en Pinto (Blasco, Baena,1996); probablemente, la topografía algo más abrupta y de suelos menos favora-bles para la producción agrícola no facilitaron la ocupación de esta área.
Finalmente, la última fase de la Edad del Bronce se caracteriza en el centro penin-sular por el denominado Horizonte Cogotas I, lo que se traduce más en nuevasproducciones cerámicas (con profusas decoraciones excisas y de boquique), que enuna nueva tipología del hábitat. En este sentido cabe apuntar que las tierras situa-das al sur del Sistema Central constituyen hoy uno de los lugares más representa-tivos de este horizonte cultural, tanto por la calidad de sus producciones, comopor la abundancia de restos.
A esta época pertenecen, por tanto, lugares ya citados al hablar del Bronce pleno,como La Cantueña o La Aldehuela, en Getafe (Priego y Quero, 1983: 299), a losque habría que añadir, a partir de los datos de que se dispone en el Museo de SanIsidro, el Arenero del Arroyo del Culebro, el Camino de la Yesera o los areneros dela Fábrica de Ladrillos y del Marqués de Perales.
HHIIEERRRROO II
La continuidad del hábitat que caracteriza a comienzos del Bronce final se inte-rrumpe a comienzos de la Edad del Hierro, momento en que se abandonan los fon-dos de valle en beneficio de cerros que facilitaban el control del territorio, sin
Arqueología del Arroyo Culebro: apuntes para una revisión
193
excluir necesariamente los asentamientos situados en el llano. De este modo,ambas márgenes del valle del Culebro presentan en estos momentos (los siglos IX– VI a.C.) una intensa ocupación que, a menudo, queda evidenciada por la apari-ción de localizaciones separadas por distancias muy cortas. La cultura material queacompaña a estos pequeños hábitats, que rara vez alcanzan los 1.000 m2 incluye,además de las decoraciones geométricas incisas, algunos engobes rojos que vincu-lan la zona sur de la Comunidad de Madrid con otras áreas más meridionales de laPenínsula (Blasco, Lucas, 2000: 182).
Todas estas particularidades han sido observadas en Getafe en los yacimientos deArroyo del Culebro, Casa de los Frailes (Blasco et al., 1988), La Zorrera, elLaboratorio Iven, La Aldehuela, Puente de la Aldehuela, el arenero de Navarro oLa Torrecilla, además de en La Cantueña y La Indiana, ambos en Pinto. En esteperiodo se constata también la ocupacion de la cabecera del arroyo, documentadaen la excavación del yacimiento D del PP5 de Leganés (Penedo et al., e.p. b), pre-sentado en esta misma publicación.
HHIIEERRRROO IIII
Un sustancial cambio en el patrón de poblamiento y una nueva cultura materialsubrayan el inicio de la II Edad del Hierro en el interior peninsular. Por un lado,surgen nuevos poblados en altura que dominan pero no ocupan, como antes, lasvegas de los ríos y que, preferentemente, se instalan en la confluencia de los cur-sos de agua, sin importar que éstos sean de carácter permanente o estacional. Esprecisamente ese notorio acercamiento a los recursos hídricos lo que define alnuevo sistema de asentamiento del Hierro II, pero también la aparición masiva decerámicas realizadas a torno y con decoración pintada evidencia una nueva formade vida. Los indicios de una marcada estratificación social se multiplican y uno deellos es la aparición de un urbanismo que agrupa las casas de los poblados en tornoa una o varias calles racionalizando su distribución. El territorio, por su parte,queda jerarquizado por asentamientos de diverso tamaño que tejen una red quepermite rastrear las vinculaciones económicas de cada uno de ellos.
El Culebro no es ajeno a este nuevo estado de cosas que se inicia en los años cen-trales del I milenio y concluye con la romanización. A lo largo de todo el valle seconocen asentamientos datables en este periodo, de los cuales tan solo unos pocospresentan ocupación en épocas precedentes (Arroyo del Culebro, La Aldehuela,Arriaga/Salmedina o el Yacimiento A de Leganés). Otros, en cambio, permitentrazar un panorama distinto y rompen la continuidad del hábitat anterior: tales sonlos casos de El Pronunciado, en la confluencia del Manzanares con el Jarama(Priego, Quero, 1983: 300), Cañada de San Marcos, la necrópolis de incineraciónde La Torrecilla, o el yacimiento C de Leganés (Penedo et al, e.p. a).
En cuanto al urbanismo documentado, el yacimiento C de Leganés ofrece una seriede viviendas alineadas siguiendo la topografía y que delimitan espacios abiertos enla zona central del poblado; no obstante, no puede seguirse en el yacimiento C unurbanismo tan claramente definido como en algún otro hábitat del Hierro II exca-vado en las cercanías, como el Cerro de La Gavia (Morín et al, e.p.), donde lascasas dibujan una calle que bordea el cerro por uno de sus flancos.
Los pequeños poblados de la II Edad del Hierro sufrirán suertes diversas en el pri-mer tercio del siglo I a.C.: mientras que en algunos, como La Gavia, se ha docu-mentado presencia marginal de época romana, otros, como el yacimiento C, des-
194
aparecen como consecuencia de acciones violenta vinculadas a los conflictos rela-cionados con la llegada de los romanos al interior de la Península Ibérica.
RROOMMAANNOO
El curso del Culebro estaba jalonado por varios establecimientos romanos queaprovechaban la feraz vega de este arroyo. En su mayoría, se trata de villae deexplotación agrícola de cronología bajoimperial, algunas de las cuales conservanocupación en época visigoda. Todas se asientan en las proximidades del arroyo,cumpliendo esquemas habituales en el mundo romano (El Val en Alcalá deHenares, Villaverde y Carabanchel en Madrid…), pero eludiendo el fondo delvalle.Además de La Torrecilla, enclave arqueológico en cuyo entorno inmediato (lafinca de La Aldehuela) abundan los vestigios de presencia romana (Blasco, Lucas,2000: 370), existen otros establecimientos rurales de este tipo con prolongadaocupación romana que pervivirá hasta época tardía.Tal es el caso de los yacimien-tos de Tinto Juan de la Cruz (Barroso et al, 1993), situados en la margen derechadel Culebro, en el curso medio del arroyo. Estos tres enclaves, conocidos comoyacimientos 5, 10 y 10’ y excavados a comienzos de los años 90 como paso previoa la construcción de un polígono industrial, proporcionaron estructuras datablesdesde época romana altoimperial hasta, al menos, el siglo VI, momento en que losrestos de los asentamientos romanos ya arruinados se reutilizan como necrópolis.Como en el caso de La Torrecilla, los yacimientos de Tinto Juan de la Cruz sonvillae que toman el Culebro como eje vertebrador a la vez que explotan su vega.
Más esporádica es la presencia romana en el tramo inicial del Culebro; así, en elPlan Parcial 5 de Leganés, los hallazgos romanos fueron circunstanciales en tres delos cuatro yacimientos documentados. La Carta Arqueológica de Madrid incluye,no obstante, la presencia de un yacimiento romano, probablemente también unavilla, en los terrenos actualmente ocupados por el Parque de la Polvoranca, yaci-miento que, de confirmarse su presencia, repetiría esquemas ya vistos en otraszonas del interior peninsular en los que las villae se ubican también en la cabecerade los ríos. En este sentido, sobresale el hecho de que también en Pinto (LaIndiana) se ha estudiado una villa, de origen altoimperial, vinculada a un pequeñosubsidiario del Culebro, la Cacera del Valle (Vigil-Escalera, 1999), poniendo demanifiesto que este tipo de asentamientos agrícolas se asentaba en cualquier vega,por insignificante que fuera, que pareciera susceptible de ser explotada.
Al margen de estos asentamientos rurales situados en la vega, se han localizadotambién materiales romanos fuera de contexto en algunas de las graveras vincula-das al curso final del Culebro y del Manzanares, como son los casos de los arene-ros de Arriaga/Salmedina, El Pronunciado, Arroyo del Culebro, Camino de laYesera y Casa Eulogio.
MMEEDDIIEEVVAALL
La ruralización en que se ve inmersa la Península a partir del siglo IV motiva la reo-cupación de todo el curso del Culebro, a menudo reocupando o reutilizandoestructuras romanas abandonadas y, en ocasiones, creando nuevos lugares de hábi-tat. De este modo, en el yacimiento 10 de Tinto Juan de la Cruz parte de lasestructuras correspondientes a la villa bajoimperial están ocupadas por una necró-polis visigoda (Barroso et al, 1993).
Arqueología del Arroyo Culebro: apuntes para una revisión
195
También en el curso medio se sitúa una segunda necrópolis visigoda, la de LaIndiana, en la que se documentó una cincuentena de tumbas (MORÍN et al., 1999)asociadas a un hábitat agrícola (Vigil-Escalera, 1999). En este yacimiento con silosde aasociados a cabañas de planta rectangular (Vigil-Escalera, 1999).
Finalmente, completa el panorama la necrópolis de El Jardinillo, situada en elentorno de La Torrecilla y La Aldehuela y excavada a finales de los años 70 (PRIE-GO, 1980) en la que se documentaron tumbas visigodas sin apenas ajuar junto aotra estructura funeraria de ladrillos que podría datarse, según los hallazgos mone-tales, en el siglo V.
En cuanto a los lugares de hábitat, además de los indicios documentados en lacabecera del arroyo (yacimientos B y D de Leganés), también en La Indiana se hapodido constatar la perduración del asentamiento de carácter agrícola desdemomentos tardoantiguos o inicios de la alta Edad Media hasta, al menos, el sigloIX, con silos de almacenamiento y pozos asociados a cabañas cuadrangulares (Vigil-Escalera, 1999). Asimismo, en otro sector de este mismo paraje se excavó unpequeño asentamiento musulmán, tal vez una alquería, que habría estado habitadaen el siglo XI (Morín et al, 1999: 69). El enclave aparece identificado por unpequeño campo de silos que parecen haber sido sellados a lo largo del siglo XII,coincidiendo con la repoblación cristiana de la zona. A este último momentocorrespondería, finalmente, el yacimiento de Cuniebles, en Pinto (Pérez deBarradas, 1929: 264), situado en una cueva en las cercanías del cauce del arroyo.
La evolución hacia el poblamiento actual cuenta con varios enclaves datables en laEdad Media y Moderna. Así, en el curso final del Culebro y del Manzanares elcatastro de La Ensenada hace mención de varios despoblados denominados LaTorreval Crispín, Aludén o Culebres (Blasco, Lucas, 2000: 17), además del despo-blado de La Polvoranca, en la cabecera del arroyo, al que corresponden los restosde la ermita actualmente integrada en el parque del mismo nombre, y el deFragacedos, referido en el diccionario de Madoz (1848) en la entrada correspon-diente a Fuenlabrada.
EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN PPOOSSTTEERRIIOORR
La evolución posterior de la zona estuvo marcada, por una parte, por la consoli-dación de los núcleos surgidos en la Edad Media y que dieron origen a las pobla-ciones actuales y, por otra, por las alteraciones sufridas por el entorno en el sigloXX. La Guerra Civil supuso la reocupación, con fines estrictamente militares, dealgunos cerros habitados en periodos anteriores, como La Gavia o Casas de Murcia(Morín et al., e.p.). Posteriormente, el curso bajo de los arroyos Culebro yButarque y del río Manzanares se vio salpicado, a partir de la segunda mitad delsiglo XX y como consecuencia del desarrollismo, de áreas industriales, nuevas víasde comunicación entre las recién nacidas cidades dormitorios (herederas de lospueblos medievales anteriores) y graveras y areneros que modificaron extraordi-nariamente el paisaje de esta zona (Martín Escorza y Baquedano Beltrán, 2000).Dentro de este nuevo paisaje, trazado a partir de los años 50, el Culebro sirvió deeje en torno al cual se distribuyeron grandes infraestructuras.
Pero a partir de los años 80 la política urbanística ligada al cauce del arroyoCulebro no ha olvidado la existencia de numerosos yacimientos arqueológicos enlas riberas de este subsidiario del Manzanares. Así, en la cabecera del arroyo, lazona conocida como Recomba, estaba incluida en las zonas arqueológicas protegi-
196
das del término municipal de Leganés, estando en proceso de declaración de Biende Interés Cultural parte del territorio recorrido por el Culebro. Por otra parte,el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés tiene en cuenta la importanciade los restos arqueológicos en el curso del Culebro, y establece tres categorías deprotección arqueológica para el término municipal -Zonas A, B y C-, incluyendoen el nivel más elevado la parte principal del área cuya intervención se presenta enesta exposición.
La protección del entorno medioambiental no ha sido olvidada y así, mientras lacabecera del arroyo ha quedado incluida en el Parque de la Polvoranca, de recienteconstrucción en torno a la laguna de Mari Pascuala, el curso medio se convierte enel eje del denominado Parque del Arroyo Culebro. Finalmente, todo el curso finalestá integrado en el Parque Regional del Sureste. Este tipo de actuaciones favorecela recuperación de valores ambientales y de zonas anteriormente degradadas.
En definitiva, el arroyo Culebro, jalonado en su corto recorrido por una fértil vegay por un paisaje abierto agradable para el asentamiento humano, entra en el sigloXXI con el objetivo de cumplir las mismas funciones que ha venido desempeñan-do durante siglos: servir de lugar de hábitat, de zona de producción y de vía decomunicación.
Arqueología del Arroyo Culebro: apuntes para una revisión
197
La Laguna de María Pascuala,cabecera del arroyo Culebro
Estado de la construcción delP.P. 5 de Leganés en agosto de2001
El cauce del arroyo Culebro,seco en verano, en las proximidades de Tinto Juan dela Cruz
El arenero del Camino de laYesera, próximo a la desembo-cadura del arroyo Culebro
198
22Tanto la relación detallada a continuación, como la información presentada en el plano se basa únicamente datos obtenidos apartir de la bibliografía existente. Para un completo estudio territorial del arroyo Culebro sería preciso incorporar los resultadosobtenidos por las diversas prospecciones realizadas, así como por otras intervenciones arqueológicas que por el momento per-manecen inéditas.
RREELLAACCIIÓÓNN DDEE YYAACCIIMMIIEENNTTOOSS CCIITTAADDOOSS EENN EELL TTEEXXTTOO22
Arqueología del Arroyo Culebro: apuntes para una revisión
199
11.. Yacimiento A, Leganés
22.. Yacimiento B, Leganés
33.. Yacimiento C, Leganés
44.. Yacimiento D, Leganés
55.. La Cantueña, Fuenlabrada
66.. El Ayudén, Pinto
77.. Tinto Juan de la Cruz-yacimiento 5, Pinto
88.. Tinto Juan de la Cruz-yacimiento 10’, Pinto
99.. Tinto Juan de la Cruz-yacimiento 10, Pinto
1100.. La Indiana, Pinto
1111.. Barrio del Prado, Pinto
1122.. Cacera del Valle / Pedazo del Muerto, Pinto
1133.. Las Fronteras, Pinto
1144.. Cerro de los Ángeles, Pinto
1155.. Cañada de San Marcos, Getafe
1166.. Cuniebles, Pinto
1177.. La Zorrera, Getafe
1188.. Caserío de Perales, Getafe
1199.. Arroyo Culebro, Pinto
2200.. Arroyo del Culebro, Getafe
2211.. Arenero de Soto e Hijos
2222.. Arenero del Culebro, Getafe
2233.. Arenero de Adrián Rosa, Getafe
2244.. Camino de la Yesera, Getafe
2255.. Laboratorio Iven, Getafe
2266.. Arenero de La Torrecilla, Getafe
2277.. Kilómetro 8,900 de la carretera de San Martín de laVega, Getafe
2288.. La Torrecilla (necrópolis del Hierro II), Getafe
2299.. La Torrecilla (yacimiento del Bronce medio), Getafe
3300.. Casa de La Torrecilla, Getafe
3311.. El Jardinillo, Getafe
3322.. La Torrecilla de Iván Crispín Getafe
3333.. La Aldehuela, Getafe
3344.. Casa de los Frailes, Getafe
3355.. Puente de la Aldehuela, Getafe
3366.. Fábrica de Ladrillos, Getafe
3377.. Arenero de Arcaraz, Getafe
3388.. Arenero de Arriaga, Getafe
3399.. Arenero de Salmedina, Rivas-Vaciamadrid
4400.. Arenero de Navarro, Rivas-Vaciamadrid
4411.. Casa de Eulogio, Rivas-Vaciamadrid
4422.. El Pronunciado, Rivas-Vaciamadrid.
203
La Edad del Hierro en la provincia de Madrid nace propiamente de la mano de JoséPérez de Barradas. Por entonces era todavía un período confuso dentro de lo quese llamó el Eneolítico dividido en 3 fases: cultura indígena arcaizante, que se carac-terizaba por sus cerámicas de cordones, cultura celta-hallstáttica, de influjos cen-troeuropeos, y cultura de los castros de cerámica estampillada (Pérez de Barradas1936). Este era un esquema derivado de los presupuestos metodológicos de loscírculos culturales, alternativo al positivista de Cabré (que será el aceptado uni-versalmente) quien había conseguido identificar dos estratos: Cogotas I y II en elyacimiento epónimo, separando las edades del Bronce y del Hierro. Pero el reco-nocimiento de un hiatus entre los niveles de Cogotas creaba un problema meto-dológico pues, entre otras cosas, impedía la aplicación en el Centro de la Penínsuladel ya universal esquema europeo que dividía la Edad del Hierro en dos fases:Hallsttatt y La Tène.
La Guerra Civil y la difícil postguerra relegaron esta incipiente problemática alolvido, de modo que habrán de pasar casi cuarenta años para que se retomen losestudios sobre la Edad del Hierro en el Centro de la Península.Tan largo períodoestá ocupado apenas por una decena de noticias sueltas (Asquerino y Cabrera1980, Blasco y Barrio 1986, Fernández-Galiano 1976, Valiente 1971, Valiente yRubio 1982, etc.), de modo que aún en 1981 tan sólo se podía citar algún asenta-miento de la Edad del Hierro en la provincia de Madrid, como Ecce Homo. Losúltimos 20 años no han sido muy diferentes, los datos arqueológicos son el frutode inspecciones sobre noticias casuales (Blasco y Barrio 1992) o el resultado deexcavaciones parciales (Almagro y Fernández-Galiano 1980, Cerdeño et al. 1992).En realidad sólo contamos con una excavación de relieve para cada una de las fasesdel Hierro: Cerro de San Antonio o HI (Blasco et. al. 1991), Fuente el Saz delJarama o HII (Blasco y Alonso 1985) y Dehesa de la Oliva o inicios de la romani-zación (Cuadrado 1991).
En este horizonte donde las publicaciones con resultados de actuaciones arqueoló-gicas son tan escasas (muchas de ellas reposando en forma de informes en losarchivos de la Administración), llama la atención la profusión de artículos queabordan el panorama general de la Edad del Hierro en la Comunidad de Madrid(Almagro 1987, Blasco 1987 y 1992, Blasco y Alonso 1983, Blasco et. al. 1981,Recuero et. al. 1996,Valiente 1987). Quizá la razón se deba a que desde que Cabréseparara la Edad del Bronce de la del Hierro: Cogotas I y II, los esfuerzos se hancentrado más en la construcción teórica de las dos fases del Hierro (HI y II) queen las intervenciones de campo. Especialmente en lo que se refiere al HI.
Hasta prácticamente los años 90 las invasiones indoeuropeas explicaban los cam-bios en la cultura material de la Edad del Hierro Primitivo. La negación actual delas invasiones no supone el abandono de las concepciones difusionistas: tan sólo lasoleadas de gentes se sustituyen por los influjos culturales (p. ej. Almagro 1987, Blasco1992).Y es que son precisamente estas oleadas de gentes o influjos la razón de ser delHI. Las invasiones justificaban el final de una época (Edad del Bronce) y el comien-zo de otra (Edad del Hierro), aunque para explicar la Iª Edad del Hierro se recu-rre siempre a la fase precedente de Cogotas I, a la que en el fondo va indisoluble-mente unida. El HI suele venir englobado en el mismo epígrafe que el BR. F. en
muchos trabajos (p. ej. Almagro 1987 o Almagro et. al. 1994), o se explica comouna tradición de los hábitats del Bronce Final (Ecce Homo) o con apenas variacio-nes sobre los asentamientos anteriores ya que tienden a alejarse un poco de lasvegas, a diversificarse, menos ceñidos a los cauces de los ríos más importantes(Recuero et. al. 1996).
Se han diferenciado tres secuencias desde el Br. F. hasta el HII. La primera o detransición es un horizonte con elementos de Campos de Urnas sobre las pervi-vencias de Cogotas I, definido en las parameras alcarreñas como la facies PicoBuitre.Yacimientos característicos en Madrid serían Ecce Homo, La Aldehuela y ElNegralejo. Desde entonces cada vez serán más comunes las producciones cerámi-cas con decoración incisa distribuida en metopas, los perfiles carenados y lospequeños cuencos de paredes finas y superficies bruñidas, hasta llegar a la segundafase con predominio de las producciones de Campos de Urnas: grafitadas y de aca-naladuras, cuencos troncocónicos con mamelones perforados, etc. Esta fase deconsolidación del HI se daría en torno al s.VII a.C. y estaría representada en yaci-mientos como la Muela de Alarilla, fase IIB de Ecce Homo, Área III de Getafe yCerro de San Antonio (Pereira, 1994). La última fase se corresponde ya con elarranque de necrópolis en las que predominarán más tarde las producciones atorno, en cuyos niveles inferiores suelen aparecer cerámicas pintadas postcocción,cuencos troncocónicos, etc. Típica de este momento es la necrópolis de LasMadrigueras (Almagro 1969).
Pero no existe unanimidad al respecto, pues algunos autores sólo reconocen unafase de transición denominada Pico Buitre y otra del HI propiamente dicho llama-da Carrascosa I (Almagro et. al. 1994), y otros entienden a veces el HI como unproceso de ruptura en el que predominan los sitios ex novo como los de LaAldehuela o el Cerro de San Antonio (Blasco y Alonso 1983, Blasco et. al. 1991),o más aún, esa ruptura se enlaza directamente con el HII ya que: son ya muchos losyacimientos,particularmente los situados en altura,que han proporcionado materiales del HIprocedentes de niveles subyacentes a los ibéricos (Blasco 1992, 284).
El registro no permite mucho más: el desvanecimiento del horizonte de Cogotas I que dapaso al surgimiento de nuevos grupos culturales cuyo desarrollo coincide con el hierroAntiguo (Blasco y Sánchez 1999: 126). El HI aparece como una supra-realidad quetransciende todo acontecer histórico con la que coincide el desarrollo de unosgrupos culturales nuevos cuando se desvanecen los grupos culturales anteriores deCogotas I. Los compartimentos estanco del positivismo: Cogotas I y II, Edad delBronce y del Hierro, nos ofrecen un conjunto de postales del pasado, pero sonincapaces de aportar una secuencia dinámica, una verdadera película con acción,por más que la relación entre la realidad y ésta se tenga que estar construyendocontinuamente.
El patrón de asentamiento podría ser de gran ayuda a la hora de definir estas fases,pero resulta un tanto paradójico que en la comunidad española probablementemejor prospectada, como es la de Madrid, no existan trabajos de investigaciónsobre el territorio, si exceptuamos las breves notas sobre el Valle del Tajuña(Almagro y Benito 1993 y Almagro et. al. 1994). Por todo ello, la Edad delHierro en el Centro de la Península es, en los albores del siglo XXI, una etapa aúnmal conocida. No obstante, los recientes hallazgos debidos a la arqueología llama-da de gestión o contractual, y especialmente los realizados en el entorno delArroyo Culebro, así como las excavaciones del cerro de la Gavia, perecen iniciaruna nueva tendencia.
204
Las dificultades para establecer los límites entre la Edad del Hierro y del Broncese derivan de una carencia de elementos representativos en los registros. La par-cialidad de las intervenciones no ha permitido asociar aspectos como el desarrollode la metalurgia del Hierro, del urbanismo o la arquitectura de planta rectangularo las necrópolis de incineración, a yacimientos con las producciones cerámicastípicas de este período, por ello las cerámicas se convierten en verdaderos fósilesguía o únicos elementos diferenciadores de ambas fases. Sin embargo, es difícilaceptar que yacimientos como El Negralejo (Blasco, 1982), hábitat de fondos decabaña encuadrado en Cogotas I, son esencialmente distintos de otros como elCerro de San Antonio (Blasco et. al. 1991) o Los Llanos II (Sánchez-Capilla y Calle1996), para encuadrarlos en Edades diferentes, y que por su parte éstos últimos,en virtud de su adscripción a la Edad del Hierro, están más próximos a otros comoel Cerro de la Gavia (Morín et. al. e.p.), también de la Edad del Hierro.
Hace ya tiempo que la transición del Bronce al Hierro se consideró como la eclo-sión de un proceso de sedentarización de las sociedades meseteñas (Romero1985), dentro del cual encontramos una gran variedad de asentamientos, desdeaquellos que inician su poblamiento siglos atrás y perviven hasta determinada fasedonde se constatan ya objetos asignados a los C.U.: p. ej. Ecce Homo, junto a otrosque nacerán más tarde y perviven algún que otro siglo, e incluso otros más funda-dos ahora ex novo y que no obstante tienen una vida efímera o en todo caso nomuy larga: Cerro de San Antonio, Los Llanos II, etc. y finalmente otros dondetodavía son exclusivas las producciones a mano con especies pintadas post-cocción,grafitadas, incisas, etc., y que tendrán más larga vida incluyendo fases más o menosextensas de predominio de las cerámicas a torno, como es el caso de las necrópo-lis de Las Madrigueras (Almagro 1969).
Parece que en ciertos cerros como Ecce Homo, (Almagro, et. al, 1994) enMadrid, la Muela de Alarilla (Méndez y Velasco, 1988) al sur de Guadalajara ydiversos cerros también en el sur de Cuenca, como Pico de la Muela (Valiente1981), o espolones sobre los frentes de escarpe de las terrazas fluviales que dealgún modo preludian asentamientos posteriores del HII, como Salinas deEspartinas, en la margen derecha del Jarama: Valdepuerco, en Colmenar de Oreja, yLa Cárcava en Villarejo de Salvanés en la margen derecha del Tajo y El Castro, en laprovincia de Cuenca en el margen izquierdo, la ocupación pervive desde CogotasI al Hierro I, o bien sólo se documenta el HI pero sin ir más allá. Al igual sucedecon otros hábitats en llano en el Valle Medio del Tajo: Pantoja y El Testero, enToledo (Pereira, 1990), Camino de las Cárcavas en Aranjuez (López et. al. 2001)y en las cercanías de Madrid, como Arenero de Soto (Almagro, 1987) o Cerro deSan Antonio (Blasco et. al. 1991).
Por el contrario aparecen otros lugares ex novo donde se constatará un hábitat delarga pervivencia que ocupa todo el HII y llega en muchos casos hasta época roma-na: necrópolis de Madrigueras, Esperillas (García y Encinas, 1987) y el poblado deArroyo Culebro, e incluso mucho más allá abarcando todo el período musulmán(yacimientos en llano de la Mesa de Ocaña, Urbina 2000. Cap. 7).Tampoco es unproceso homogéneo pues se documentan asentamientos con una primera fase decerámica a mano y sólo las más antiguas de la cerámica a torno, como es el peque-ño poblado del Cerro de los Encaños, en Villar del Horno, Cuenca (Gómez, 1986),o las cabañas de “Los Pinos”, Alcalá de Henares (Muñoz y Ortega 1996). De estemodo se podría establecer una primera fase que se corresponde con la del momen-to final de la Edad del Bronce y que se podría prolongar hasta el nacimiento deasentamientos como Arroyo Culebro, Madrigueras, Villar del Horno, etc, ca.
La Edad de Hierro
205
mediados o finales del siglo VII a.C. Esta fase significaría ya una ruptura con laanterior (por más que se hallarán algunas pervivencias), al tiempo que en la mayo-ría de estos asentamientos aparecerá la cerámica a torno y el tipo de hábitat quehemos considerado propio del HII.
No será por tanto la cerámica a torno el elemento definitorio del HII, aunque seael más visible, sino el cambio de patrón de asentamiento que estos yacimientos enllano reflejan, en los cuales se documentan ya casas de planta alargada, es decir,asentamientos que podemos interpretar claramente como sedentarios junto a pro-ducciones cerámicas a mano. Falta aún por constatar alguna evidencia directa delempleo del arado, pues el sedentarismo no está ligado a la agricultura propiamen-te dicha, sino a la agricultura de arado. Existe aun otro factor esencial de diferen-ciación sobre la fase precedente como es el inicio de las necrópolis de incineración.La propia existencia de las necrópolis en un recinto ex profeso debería ir ligada a losasentamientos sedentarios y así se ha supuesto (Blasco y Barrio, 1992), aunque nocontábamos con más datos que el hallazgo aislado de La Torrecilla, hoy encuadra-do en otra época (Blasco y Lucas 2000).
Conocemos dos necrópolis de incineración con cerámica a mano exclusivamente enla Mesa de Ocaña, lindante con Madrid, al Sur del Tajo. Una excavada en los años30 en El Mazacote (Ocaña, González, 1933), en los llanos al borde del páramo, y
otra inédita junto al arroyo Cedrón en término de Dosbarrios:Cuevas del Puente.Ambas enlazan con el reciente e importan-te descubrimiento de la necrópolis del HI de Arroyo Culebro(Penedo et. al. e. p.). Esta necrópolis se asienta en una zonallana apenas a 150 m. del cauce del Arroyo Culebro y a pesardel arrasamiento del lugar, se han podido excavar 32 enterra-mientos y acumulaciones de huesos junto a una mancha ovalquizá interpretable como un ustrina. Se trata de incineracionesdepositas en urnas o directamente sobre un hoyo en el suelo,con escaso ajuar, a lo sumo dos vasos y en contadas ocasiones.No existe alineación en las urnas conservadas, y sí se consta-tan piedras desplazadas que pudieron servir para señalar losenterramientos. Las urnas están fabricadas a mano con los típi-cos perfiles bitroncocónicos junto a vasos troncocónicos conmamelones. Los restos metálicos son casi exclusivamente debronce entre los que destacan unas pinzas y una fíbula de dobleresorte simple (con paralelos en las necrópolis de Madrigueras- TVIII- y Esperillas), (Penedo et. al. e. p. e Informe ConsejeríaEducación, 2000, inédito).
El arrasamiento de la zona ha impedido localizar el asenta-miento asociado a esta necrópolis, seguramente al Oeste delámbito de actuación, aunque a poco más de 1 km. se localizóun hábitat del HII, ligeramente posterior (yacimiento A,Informe Consejería Educación, 2000, inédito). Aquí, laausencia de estructuras se interpreta no sólo como el efectode destrucciones postdeposicionales, sino debida a la amorti-zación de las mismas por parte de un nuevo asentamiento a400 m., seguramente del mismo grupo humano, muy cercade la necrópolis de incineración (yacimiento C, Penedo et. al.e. p. e Informe Consejería Educación, 2000, inédito). En elasentamiento A las cerámicas a torno coexisten con tipos a
206
Tumba 32© M.A.R.
Vista general de lanecropólis de Arroyo Culebro
© Artra S.L.
mano con algún ejemplar a peine y vasos troncocónicos, sonya comunes los fragmentos de hierro y de nuevo se constataun ejemplar de fíbula de doble resorte. Por su parte, en elyacimiento C las producciones a torno son casi exclusivas, conla aparición de decoraciones pintadas típicas de momentosclásicos y avanzados del HII, como las series de semicírculos,semicírculos asociados a melenas, y ante todo las cerámicasque combinan la pintura con las estampillas.
De este modo en Arroyo Culebro parece enlazar con el tipode hábitat que se inicia en el HI y perdura hasta momentosavanzados del HII, representado sobre todo por necrópoliscomo las de Madrigueras y Esperillas, al Sur del Tajo, por másque los núcleos de habitación se desplacen en los más de 500años de vida unos cientos de metros en el espacio. Las fasesdel Bronce Final o Cogotas I al HI obedecen por tanto a pro-cesos de sedentarización de las sociedades del Centro penin-sular, que culminarán en yacimientos de los que el de ArroyoCulebro puede considerarse un prototipo. Se trata de asenta-mientos fundamentalmente en llano, que se inician con unhorizonte de cerámicas a mano sobre el que paulatinamentese impondrán las producciones a torno y se consolidarán lasinfluencias y asimilación de las innovaciones técnicas venidasdel Mediterráneo oriental, para cristalizar en los poblados queconsideramos típicos del HII. El modelo que definen estosyacimientos en llano marca un adaptación muy concreta almedio, caracterizada por la ocupación de las cabeceras de losarroyos o las tierras llanas colindantes en busca de los mejores manantiales y lastierras de cultivo ligeras (Urbina 2000). Los procesos de desarrollo del Hierro II,son aquellos de la afirmación de una agricultura absolutamente sedentaria, en laque se ha ampliado la base agraria a despecho de una movilidad estacional de cortoalcance. Este proceso en el que la cerámica a torno pudiera ser el exponente deuna orientalización que ampliará todavía más la base agrícola de subsistencia, con-ducirá a una concentración de los emplazamientos, favoreciendo por tanto, losprocesos de generación y también de apropiación del excedente (Urbina2000:205-6).
Pero la aparente homogeneidad del registro material en los asentamientos desdeeste momento no implica que nos hallemos ante un período mejor conocido ocaracterizado. En la Comunidad de Madrid, aparte de las numerosas noticiassobre hallazgos aislados y colecciones de superficie (Barrio y Blasco 1991, Priego1981,Valiente 1987), se han realizado excavaciones muy parciales en el pobladode Santorcaz (Cerdeño et. al. 1992) y Dehesa de la Oliva (Patones, Cuadrado1991), y más extensas en Fuente el Saz del Jarama (Blasco y Alonso, 1985) yrecientemente en el Cerro de la Gavia y el Arroyo Culebro (Morín et. al.2001 ye.p., Penedo et. al. e.p.). Quizá sea esta la razón por la que el panorama del HIIaparece igualmente desdibujado en la Comunidad de Madrid, plagado de errorese imprecisiones en la consideración del propio registro (Blasco y Sánchez1999:128, Blasco y Lucas 2000:184), e interpretado esencialmente como la con-tinuidad de un período anterior con predominio de los pequeños asentamientosfluviales aún a base de fondos de cabaña (Valiente 1994, Blasco y Sánchez 1999,Blasco y Lucas 2000).
La Edad de Hierro
207
Cerámica pintadacon melenas© M.A.R.
Yacimiento C, sector B.Arroyo Culebro, Leganés© Artra S.L.
Esta impresión se deriva de hábitats como el descrito anteriormente en ArroyoCulebro en terrazas ligeramente elevadas sobre los cauces fluviales y que podemosencontrar asimismo en el valle del Tajo o del Jarama, en los yacimientos en tornoal Puente Largo de Aranjuez: Las Calderas y Las Cárcavas, en donde las destruc-ciones antrópicas debidas fundamentalmente a la acción de los arados, han mez-clado parte de los restos de yacimientos cercanos e incluso superpuestos. Los des-cubrimientos en Arroyo Culebro sin embargo, son una vez más de gran valor por-que nos permiten suponer una arquitectura a base de estancias cuadrangulares conzócalos de piedra y paredes de adobe, desde fechas tardías como los siglos IV-IIIa.C. (yac C, Penedo et. al. e.p.) incluso anteriores, en consonancia con los restosarquitectónicos aparecidos en otros lugares de cronología más alta: s. V a.C. almenos, de los alrededores (Villar del Horno, Gómez, 1986, Hoyo de la Serna,Urbina et. al. e.p.).
En la prospección exhaustiva y orientada a yacimientos del HII realizada sobre1.500 Km2 en la Mesa de Ocaña, permitió descubrir una dualidad morfológica deasentamientos que parece responder a dos momentos cronológicos diferentes(Urbina 2000). De un lado los asentamientos en llano, aquellos que inician su acti-vidad con horizontes donde las cerámicas a mano son aun exclusivas: Esperillas,Madrigueras,Arroyo Culebro, etc., de otro los recintos fortificados. Esta dualidadestá igualmente presente en el Valle del Tajuña (una de las escasas regiones deMadrid que cuenta con publicaciones sobre el poblamiento de la Edad del Hierro),donde se documenta también una fase antigua de poblados en llano, aquí ligera-mente elevados sobre las terrazas del río que forma un estrecho cauce, junto arecintos fortificados denominados castros (Almagro y Benito 1993).
Las dimensiones de los núcleos en llano varían muy poco en la Mesa de Ocaña,donde la dispersión de restos en superficie se extiende a menudo por 7 u 8 Has.(el tamaño de los poblados será por tanto sensiblemente menor, en torno a las 4-6 Has.), y son algo menores en el Valle del Tajuña. Están ligeramente desplazadossobre emplazamientos anteriores del HI o Br. F., quizá el más conocido por elhallazgo de la fíbula de codo (Almagro 1987) sea el ejemplo del núcleo frente aPerales de Tajuña, al otro lado del río (110/17). Como ya hemos dicho, represen-tan el óptimo adaptativo a una agricultura de arado y por ello sus emplazamientosen general serán ocupados con frecuencia por asentamientos romanos e inclusomusulmanes.
La ausencia de excavaciones en yacimientos de este tipo, unido la naturaleza delterreno, donde a la fuerte erosión de tierras blandas, hay que añadir un laboreocontinuado que amenaza con la destrucción total de los yacimientos, dificulta laadecuada comprensión de los procesos de poblamiento. En todo caso, ya sea deforma paralela a estos hábitats en llano como parte de otro sistema de poblamien-to, o como sustitución de los antiguos núcleos, hacia finales del siglo IV o iniciosdel III a.C. se desarrolla un nuevo modelo caracterizado por las estructuras de tipodefensivo y los emplazamientos en cerro testigo o espolón sobre los frentes deescarpe de los valles fluviales.Aunque estos recintos amurallados del HII son cono-cidos desde antiguo: Cerro de la Gavia (Pérez de Barradas 1936), Cerro deTitulcia, Cerro Butarrón en Mejorada del Campo (Asquerino y Cabrera 1980),Los Castrejones, en el Valle del Tajo (Urbina e.p.), etc., apenas han sido tenidos encuenta por la historiografía (Blasco y Lucas 2000). En la Mesa de Ocaña se docu-mentaron 20 recintos de este tipo.
Dentro de estos recintos amurallados es referencia obligada el Cerro de la Gavia.Excavado en extenso recientemente (Morín et. al. 2001 y e.p.), se trata de un
208
espolón sobre las paredes verticales del valle del Manzanaresen su confluencia con el arroyo de las Barranquillas.Presentaba los restos de un gran foso hacia el noreste, aunquelas alteraciones postdeposicionales (erosivas y antrópicas) nopermitieron constatar su forma y tamaño y, lo que es peor, laexistencia de una muralla en el borde del poblado, similar alas conocidas en la Mesa de Ocaña, como las de Plaza deMoros, en Villatobas (Urbina y Urquijo 2001), que cuentancon dos fosos y un bastión de más de 5 m. de grosor flan-queado por sendos torreones semicirculares para proteger elacceso llano del istmo. Estos modelos están claramente empa-rentados con los recintos fortificados del valle del Ebro y engeneral de todo el ámbito ibérico y son el tipo de yacimientomás conocido de la Edad del Hierro.
El poblado del Cerro de la Gavia1 tuvo en origen una superfi-cie construida dentro de la península de unas 0,4 has. de lasque se han excavado 1.400 m2. El urbanismo se dispone entorno a dos calles centrales en forma de arco que juntan haciael norte, dejando sendos barrios entre cada calle y el bordedel espolón y un barrio central entre ambas calles que se exca-vado casi en su totalidad. Esta formado por casas de plantarectangular o cuadrada, adaptándose al relieve y al espacioentre las calles. Cuentan por lo general con una sola estancia,con alguna división interna al fondo a en la entrada. Se con-servan los zócalos de piedra (calizas, guijarros y a menudobloques de yesos especulares e incluso piedras de molino reu-tilizadas) a veces de 1m. de altura para nivelar el talud de laladera. Como en otros lugares de la zona (Plaza de Moros) y es típico del ámbitoibérico del litoral (Bastida de les Alcuses,Tossal de Sant Miquel de Llíria, etc), lospisos de las casas se disponen por debajo de la superficie de las calles aprovechan-do las laderas para generar plantas en semisótano a las que se accede por medio devarios escalones. Es común el hallazgo de piedras alisadas o agujeros que señalan laposición de las vigas que sustentaron la techumbre vegetal. Las paredes son de ado-bes hechos con las tierras de los alrededores. En ocasiones existen paredes demedianería entre las casas y otras veces se adosan los muros.
Se han diferenciado tres momentos de ocupación (Morín et. al. 2001, y e.p.). Elprimero se inicia en el siglo IV a.C. y se encuentra muy arrasado por las ocupa-ciones posteriores aunque se puede constatar su extensión por todo el cerro y untipo de construcción ya a base de casas rectangulares con zócalos de piedra, alza-dos de adobe y techumbres vegetales, que no variará hasta el abandono del pobla-do. La segunda ocupación mantiene grosso modo el urbanismo de la primera,organizada esencialmente en torno a dos calles convergentes. Se desarrolla en elsiglo III a.C. y la escasez de materiales hace suponer a sus excavadores (Morín et.al. 2001) que fue abandonada pacíficamente. La última fase de ocupación se des-arrolla en época ya plenamente romana, abarcando hasta finales del siglo I d.C.
De este modo parece confirmarse esta secuencia dual de asentamientos en llanomás antiguo y posteriores recintos fortificados que llegan a época romana (Urbina2000). Este hecho implica la ocupación romana de buena parte de estos recintos
La Edad de Hierro
209
Unidades de habitacióndel Cerro de la Gavia© Auditores de Energía
11 Próxima a publicarse la memoria de excavación, las siguientes lineas sólo son un breve resumen de los importantes hallazgosrealizados.
Fotografía aérea delCerro de la Gavia© Auditores de Energía
fortificados, como es bien patente en otros lugares de la provincia tales como laDehesa de la Oliva (Cuadrado 1991), ambiente que contrasta con la imagen este-reotipada de los asentamientos romanos en llano.
Al exterior del recinto defensivo de la Gavia se disponen una serie de edificacio-nes (recinto A, Morín et al. 2001) que se asignan al 2º momento de ocupación (s.III a.C.) con características constructivas peculiares como son los refuerzos en losmuros, las zanjas de cimentación y la excavación de calles en los yesos y calizas,que han hecho pensar en la existencia de un barrio artesanal o de actividades detransformación. Más lejos aún, casi a 1 km. del recinto fortificado, se constató otrohábitat (recinto B, Morín et. al. 2001) formado por unas viviendas de planta rec-tangular que se disponen sobre una loma en lo alto del páramo que se asoma alvalle del Manzanares. Ambos conjuntos evidencian la complejidad de este tipo deasentamientos con barrios que desbordan los recintos delimitados por la topogra-fía y las defensas artificiales. Erigidos en pleno HII, estos asentamientos parecenatravesar varios avatares, ya que mientras que algunos no llegarán siquiera a épocaromano-republicana (p. ej. Plaza de Moros, Urbina y Urquijo, 2001), otros pre-sentan momentos de expansión del hábitat que no se constriñe sólo al recintodefensivo, como parece ser el caso de la Gavia en el siglo III a.C. y que perdurarádurante buena parte de la ocupación romana.
En definitiva, los nuevos descubrimientos que se derivan en su mayoría de actua-ciones desde la llamada “arqueología contractual”, están ofreciendo unos datos deenorme interés para la compresión de una época como la Edad del Hierro.Aportaciones como la del Cerro de la Gavia o del Arroyo Culebro, permiten supe-rar la visión fragmentaria y deudora de los hallazgos de otras zonas que ha impe-rado en los últimos 20 años, y esbozar las claves de una dinámica del poblamientoantes prácticamente insospechada.
210
Plaza de Moros
LLaa ééppooccaa rroommaannaa eenn llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd
RAFAEL BARROSO CABRERA
JORGE MORÍN DE PABLOS
215
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
La Península Ibérica se incorporó a la órbita romana como consecuencia de lapugna mantenida entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo occi-dental, cuando, tras la primera guerra púnica, la joven República romana se vioobligada a trasladar la lucha a Hispania.Así, con el fin de privar a su enemigo de unterritorio que se había convertido en una importante base de abastecimiento dehombres y bienes, el senado romano envió a España en el año 218 a.C. a PublioEscipión. El nuevo procónsul, después de transformar la ciudad de Tarraco en unagran plaza naval, hizo avanzar el ejército romano más allá del Ebro, llegando inclu-so a extender sus conquistas hasta la Bética. A pesar de los éxitos iniciales, el ejér-cito expedicionario romano, comandado por los hermanos Publio y GneoEscipión, sucumbiría en 211 a.C. ante el empuje de las tropas cartaginesas. La rea-nudación de las operaciones militares romanas en Hispania recayó en otro jovenmiembro de esta noble familia, P. Cornelio Escipión, quien, tras una fulguranteserie de campañas militares cuyos principales hitos fueron la toma de Carthago Nova(Polib. X 10-19) y Cástulo, acompañada de una ofensiva diplomática, que se tradujoen la rendición de Gadir (Liv. XXVIII 37), logró abatir el poder cartaginés en laPenínsula en el año 206 a.C. (Liv. XXVIII 16, 14). Con el fin del dominio bárquida,la península pasó a entrar definitivamente en la esfera de influencia romana.
Si en principio el objetivo de Roma en la Península se había fijado únicamente enutilizar su territorio como campo de batalla contra los cartagineses y privarles asíde su principal base de infraestructuras, con la definitiva derrota de Cartago exis-te una clara determinación por parte del senado romano de comenzar la conquis-ta de Hispania, que se prolongará durante dos siglos, hasta la definitiva sumisión delas últimas tribus cántabras.
El dominio de la Carpetania, territorio en el que estaría incluida en la antigüedadla actual Comunidad de Madrid, aún careciendo de una integración política oadministrativa bien definida que pudiese suponer un peligro potencial para eldominio romano, y presentando un suelo y una climatología menos favorable quela Bética o Levante que pudiera suscitar el interés de su conquista, constituyó sinembargo un objetivo pronto apetecible dado su carácter de zona de paso para losque desean desplazarse desde el valle del Duero hacia la depresión del Tajo o vice-versa. Ese carácter de frontera natural y zona de tránsito a través de los puertos dela sierra y los valles fluviales hizo que las tierras que hoy conforman la Comunidadde Madrid fueran escenario entre los años 200-180 a.C. si no de grandes batallasentre romanos y carpetanos, sí de luchas de cierta importancia entre las armasromanas y los pueblos indígenas.
Hacia los años 186-185 a.C. se advierte un intento por parte de la autoridad roma-na de fijar la frontera Norte de la provincia Ulterior en la línea del Tajo, enlazan-do así con la frontera romana de la Citerior con los celtíberos de forma que ambassirvieran de mutuo apoyo. En ese año los pretores C. Calpurnio Pisón y L. QuincioCrispino actuaron conjuntamente en el territorio, sufriendo una grave derrotacerca de Toledo, de la que poco después se resarcirían.
Entre el 180-150 a.C. apenas hay noticias de movimientos de tropas ni operacio-nes militares de envergadura en la zona carpetana, que, sin embargo, vuelven areanudarse a partir del 150 a.C. Es precisamente esa situación central y la presen-cia de una frontera natural como el macizo central a las que antes hacíamos refe-
rencia lo que convirtió a la Carpetania en un territorio de gran valor estratégicopara asegurar el dominio romano. Esto se demostró a partir de la segunda mitaddel siglo II a.C. cuando tropas romanas se verán obligadas a combatir a celtíberosy lusitanos. Los primeros, un importante pueblo de estirpe céltica que ocupaba lastierras de la meseta septentrional, se encontraban en el momento de la conquistaromana en una fase de expansión hacia la costa mediterránea, faltos de tierra y con-dicionados por una situación económica y social desfavorable, expansión que tro-pieza con el avance romano en la Meseta desde el Sur y el Este. Al Oeste, el pode-río militar romano chocó contra los lusitanos acaudillados por Viriato, que en elaño 147 a.C. realizó una serie de correrías saqueando la Carpetania sin que el ejer-cito romano asentado en el Tajo pudiese hacer algo para impedirlo. Tras esteenfrentamiento,Viriato establece a sus tropas entre el Tajo y el Guadarrama, segu-ramente en la sierra de San Vicente (parte oriental de Gredos), que constituye lafrontera occidental de la Carpetania, lo que le permite ejercer su dominio todo elterritorio y al mismo tiempo permanecer cerca de sus bases. Por esas mismasfechas, en 140-139 a.C., el caudillo lusitano logró apoderarse de Segóbriga, con-fín de la Celtiberia (caput Celtiberiæ) en su límite suroccidental, hazaña que, segúnlas fuentes, pudo realizar merced a un hábil ardid (Frontino, Strateg). III, 10,6; III, 11,4). En el año 140 a.C. el cónsul Quinto Servilio Cepión atacó a Viriato y obligó alos lusitanos a retroceder hacia sus bases de la meseta occidental. En todas estascampañas los carpetanos se mostraron neutrales, pero sin duda sufrieron las con-secuencias del constante ir y venir de tropas. Durante los años siguientes a larevuelta celtíbero-lusitana la Carpetania se convirtió en una zona de relativa tran-quilidad sobre la que Roma ejerció un control manifiesto. Evidentemente la paci-ficación conllevó la pérdida de valor estratégico de la región y, a partir de estemomento, la Carpetania deja de aparecer en las fuentes clásicas.
Sin embargo, a partir del 78 a.C. la región se convierte de nuevo en escenario béli-co, esta vez dentro del contexto de guerra civil que asola la República romanaentre los populares de Sertorio y los partidarios de Sila. De esta época data elenfrentamiento de Sertorio con los habitantes de Consabura, la actual Consuegra(Pseudo Frontino, IV,5,19), y Caraca. Estos últimos vivían en viviendas rupestres ycuevas, y fueron reducidos por los sertorianos mediante una hábil estratagema:levantaron polvo para asfixiarlos, obligándoles a su rendición al tercer día del ase-dio (Plut. Sert. 17). Ese mismo año, el caudillo popular se apodera del valle delHenares y del Tajuña, toma el corredor del Jalón, atravesando Complutum y el valledel Júcar, y amenaza la zona mediterránea. La reacción nobiliar se sintió tres añosmás tarde con la reanudación de los enfrentamientos en el valle del Henares y nose interrumpiría hasta la muerte de Sertorio en 72 a.C.
La derrota de los sertorianos supuso el paso definitivo de la zona al dominio roma-no. Comienza a partir de entonces un proceso de paulatina romanización del terri-torio y asimilación de las tribus que lo habitaban, ahora de forma pacífica, asegu-rándose la explotación de sus riquezas. Gradualmente los indígenas fueron adop-tando el modo de vida romano. Para lograr esta asimilación de las poblaciones indí-genas Roma echó mano de medios muy variados. El primer instrumento fue, sinduda, el contacto directo que mantuvieron con los indígenas a través de tratadosde pacificación y arbitraje, hospedaje al ejército romano, incorporación de tropasnativas a sus legiones, la instalación de guarniciones cerca de las ciudades o la cre-ación de colonias, etc.Tras la conquista se hizo necesaria la creación de una orga-nización administrativa del territorio ocupado. La Península fue dividida entoncesen una serie de provincias regidas por un gobernador y fraccionadas en conventos
216
para la administración de justicia. La romanización supuso además el desarrollo delas relaciones comerciales y la circulación monetaria, y por consiguiente, la acele-ración de los contactos internos con el resto de la Península así como con otraszonas del Imperio. La Carpetania pasó entonces a relacionarse con zonas de laPenínsula cultural y económicamente más avanzadas, como la Bética y Levante.Este avance en las comunicaciones se vio favorecido por la creación de una red via-ria eficaz, potenciada en principio por razones militares, pero que pronto respon-derá a objetivos comerciales y de tipo administrativo. Este desarrollo de la red via-ria supuso además el contacto de las más remotas zonas rurales con los núcleosurbanos, principales focos catalizadores de la romanización.
La llegada del Imperio conllevó, además, un proceso urbanizador que la arqueolo-gía registra bien. La cultura parece reservada a la urbs, donde se concentran biblio-tecas, termas, palestras, etc. y donde la llegada del nuevo modo de vida fue acep-tada rápidamente por la aristocracia indígena. Aunque en principio muchos deestos núcleos urbanos tengan carácter de ciudades estipendiarias o peregrinas (casode Complutum, Toletum o Consabura), y por tanto sujetas al poder romano medianteel pago de un stipendium, pronto se transformarán en municipios (siglo II d.C.), ysus habitantes, generalmente de clases superiores o colonos, disfrutarán del dere-cho latino.Todo ello no hace sino agravar las diferencias entre la ciudad y el campo.Aquí, los habitantes serán en principio más retardatarios a la hora de integrarse enel nuevo orden romano y tardarán mucho en conseguir el ius latii y renunciar a suidioma y tradiciones religiosas. Sin embargo, las transformaciones jurídicas tam-bién se sintieron en el ámbito rural. El Imperio romano llevó a cabo un auténticodesarrollo de la agricultura: se intensificaron la explotación de las tierras (barbe-cho, abonos, regadío, etc) y aconsejó la ocupación de tierras más productivas. Almismo tiempo, el dominio romano revitalizó el intercambio de mercancías entreel campo y los núcleos urbanos y llevó a cabo una serie de acciones (entre ellas laconcesión de tierras a veteranos y poner en cultivo tierras baldías) con el fin deerradicar el bandolerismo. En realidad, Roma no se muestra indiferente ante elmundo rural de las provincias, sino que intenta que sus estructuras ideológicassean adoptadas de manera casi espontánea, fiándolo todo, o casi todo, a la peculiarrelación que se estableció entre las ciuitates y los correspondientes ámbitos ruralesque dependían de ellas.
El Imperio contará además con otros instrumentos de romanización. Entre losmás significativos se encuentra lógicamente la lengua. Desde fecha muy tempra-na, el latín se introduce como única lengua en las ciudades y sustituye a las diver-sas lenguas prerromanas que se hablaban en la península. Este hecho favorece ade-más la cohesión del territorio, contribuyendo a diluir aún más las diferencias detipo étnico que existían entre los diferentes pueblos hispanos. Asimismo la reli-gión oficial romana irá sustituyendo paulatinamente a los cultos indígenas. Ennumerosas ocasiones, dado el carácter ecléctico de la religión romana, el culto delos nuevos dioses fue asimilado al de las antiguas divinidades indígenas. Otro fac-tor importante en este sentido fue el desarrollo, extraordinariamente precozentre los hispanos, del culto a la persona del emperador y posteriormente de ladea Roma, así como la veneración a ciertos políticos romanos que consiguen apa-recer como padres protectores de su provincia o de una determinada ciudad.Indudablemente uno de los vehículos de romanización más importantes fue laaceptación del derecho romano como instrumento de arbitraje entre las distintascomunidades indígenas. La romanización de la península llegó a su culminacióncon la extensión del ius latii a todos los habitantes de Hispania, medida adoptadapor Vespasiano en el año 73-74 d.C.
La época romana en la Comunidad de Madrid
217
Es discutible, sin embargo, que todas estas medidas transformaran rápidamente yradicalmente la vida ciudadana y mucho menos la rural. Bosch Gimpera conside-raba que bajo la superestructura romana, la identidad de los pueblos indígenaspermaneció intacta y que esta pervivencia resurgirá en etapas posteriores de nues-tra historia. Visión opuesta es la defendida en su día por Sánchez Albornoz, paraquien la desaparición de las entidades étnicas prerromanas en virtud de la unifica-ción romana era un hecho probado. Blázquez adopta una postura intermedia sobreel tema, reconociendo la permanencia de estructuras prerromanas durante la EdadMedia únicamente en el Norte de la Península, mientras que el resto de la pobla-ción se fundirá en una unidad cultural, étnica y lingüística.
A pesar de todo, es evidente que algunas estructuras y tradiciones prerromanashan perdurado en nuestro país incluso hasta época bien recientes. Es necesariotener en cuenta que el proceso de romanización afectó de manera desigual al terri-torio hispano. Mientras en la Bética, abierta desde épocas tempranas a las influen-cias de los pueblos colonizadores del Mediterráneo (fenicios, griegos y cartagine-ses), será rápido y profundo, en el territorio madrileño y la zona central de lapenínsula la romanización chocará con grupos tribales escasamente desarrolladosdesde el punto de vista cultural y, por tanto, poco proclives a la asimilación cultu-ral. Esta circunstancia se acentúa al tratarse de un mundo eminentemente agrarioy de escaso desarrollo urbano, siempre más aislado y apegado a sus propias tradi-ciones. En lo que respecta a la Carpetania, aunque se advierte ya en los siglos I.a.C.y en el I.d.C. algunos rasgos de asimilación al mundo romano, como el abandonode los poblados y su posterior establecimiento en zonas llanas o la aparición de lasproducciones cerámicas típicamente romanas, existe una indudable pervivencia deelementos tradicionales: ritos funerarios, cultos, idioma y antroponimia indígenas,técnicas constructivas e incluso instituciones indígenas como el ius gentium (aunqueen muchos casos ya de ideología romana). La conciencia universal del Estadoromano fue un sentimiento que tardó mucho en cuajar, y esto en parte fue debidotambién a la propia naturaleza de la dominación romana, pues la organizaciónimperial heredada de la República se asemejaba más a una federación de ciudades–cada una de ellas con su propio vínculo político con Roma, que a su vez podía serdistinto al que ésta establecía con otras ciudades–, que a un Imperio unitario y cen-tralizado a la manera de la España de los Austrias.
Respecto al territorio hoy ocupado por la Comunidad de Madrid, la mayor con-centración de poblamiento en época romana se sitúa en torno a los valles fluvialesdel Guadarrama, Manzanares, Henares y Jarama, mientras que en las zonas serranasla aparición de restos de época romana es menos abundante, probablemente debi-do a las peculiares condiciones climatológicas y del terreno que lo hacen impracti-cable para una agricultura extensiva. No obstante, nuestro conocimiento en estesentido puede estar condicionado por los resultados de prospecciones, que en estasáreas indudablemente presentan una mayor dificultad (Balil, 1987, 139-140).
Dentro del territorio carpetano, los únicos núcleos urbanos de los que poseemosnoticia a través de las fuentes escritas son Complutum (Alcalá de Henares), Titulcia(proximidades de Aranjuez) y Miaccum (Casa de Campo), aunque sólo la primera hasido objeto de excavaciones arqueológicas (Fernández Galiano, 1984 a y b; RascónMarqués, 1995). Dentro de la Carpetania, Complutum constituye realmente el úniconúcleo que puede considerarse enteramente como ciudad, pues recoge todas lascaracterísticas que tal concepto implica (amplia población, división de funciones,centro administrativo y comercial, etc.). El resto de las concentraciones humanasde la región, a pesar de que muchas de ellas llegaron a alcanzar una elevada pobla-
218
ción para su época, no debieron pasar de ser simples poblados más o menos des-arrollados. Es evidente que, a pesar del impacto que sin duda supuso para nuestroterritorio el proceso romanizador, la vida debió en gran manera continuar lógica-mente con la tónica de épocas anteriores, de forma que el fenómeno urbano nodejó de ser una excepción dentro de un paisaje eminentemente rural.
A falta de noticias literarias, los asentamientos rurales de cronología altoimperialse conocen relativamente bien gracias sobre todo a los traba-jos arqueológicos desarrollados en las últimas décadas. En lamayoría de los casos se trata de villas (villæ), aunque no faltantambién estructuras más humildes (cabannæ, tugurium).
Estas villas eran por lo general centros relacionados con laexplotación de la tierra a gran escala dentro del sistema deproducción latifundista que caracteriza la economía ruralromana del Alto Imperio, y constaban de un número indeter-minado de edificios destinados tanto a uso doméstico como atareas productivas. Se suele distinguir en las villas dos zonas:una destinada al disfrute y ocio del possessor o dominus y sufamilia, es decir, la parte propiamente residencial, y otra dedi-cada a las áreas de habitación de servidumbre (pars rustica) y alos procesos productivos que ésta desempeñaba dentro deldominio (pars fructuaria). En general, las villas están confor-madas de manera eminentemente funcional, orientadas hacia la producción agrí-cola cerealística (sobre todo trigo) y quizá, si nos atenemos al paisaje actual de cier-tas áreas madrileñas, otros cultivos como las leguminosas, el olivo y la vid, espe-
La época romana en la Comunidad de Madrid
219
Vista aérea de las cabannae
altoimperiales de Tinto Juan dela Cruz (Pinto)© Artra S.L.
1. La Fuenfría-Cercedilla2. Villaba-Alpedrete3. Galapagar4. Colmenarejo5. S. María de la Alameda6. El Escorial-Zarzalejos7. Cenicientos8. Villanueva de Perales9. Villamanta
10. El Pardo. Madrid11. Casa de Campo. Madrid12. Carabanchel. Madrid13. Villaverde Bajo. Madrid14. La Gavía. Madrid15. Vallecas. Madrid16. La Torrecilla. Getafe17. Móstoles18. La Marañosa. S. Martín de la Vega19. Pinto20. Torrejón de Velasco21. Ciempozuelos22. Titulcia23. Aranjuez24. Dehesa de la Oliva. Patones25. Valdetorres de Jarama26. Meco27. Alcalá de Henares28. S. Fernando de Henares29. Barajas. Madrid30. Velilla de S. Antonio31. Rivas-Vaciamadrid32. Arganda33. Perales de Tajuña34. Tielmes35. Carabaña36. Chinchón
Yacimientos romanos de laComunidad de Madrid
cies estas últimas introducidas en nuestra región en época romana. En muchas deestas villas, como las de Villaverde, Bayona (San Fernando de Henares), el Cerrodel Viso (Alcalá de Henares), etc. se documenta bien el mestizaje cultural que aca-rreó la romanización y que, en el ámbito de la cultura material, se refleja en la con-vivencia de las cerámicas pintadas y las grandes vasijas de cocina de tradición indí-gena con las clásicas producciones romanas a molde.
La época tardorromana se caracteriza por una total transformación de los sistemaseconómico, social y cultural que habían caracterizado la época clásica. En muchos
aspectos, el siglo III supuso una ruptura con respecto a la épocaprecedente, debido principalmente a la creciente amenaza bár-bara y a la crisis política en la que se ve inmerso el poderromano. Sin embargo, el siglo IV asiste a un nuevo renaci-miento político que se ve acompañado de una serie de recons-trucciones generalizadas y que arqueológicamente se traducenen la aparición de numerosos asentamientos de tipo rural deeconomía autosuficiente (villæ) o la renovación de antiguasestructuras de este tipo (caso p.e. de La Torrecilla). Es eviden-te que en muchos casos la nueva etapa no supuso una violentaimplantación de un sistema social y económico original, sino laadaptación y asimilación del antiguo sistema administrativo,inyectando savia en las debilitadas estructuras supervivientesde la administración imperial. El siglo IV es un periodo mar-cado por una gran estabilidad política, social y económica; unaetapa que se rompe bruscamente en un momento final de lacenturia y comienzos del siglo siguiente, cuando la crisis polí-tica y la presión bárbara darán paso a una nueva fase de tumul-tos e invasiones generalizados en todas las provincias del
Imperio, y sobre todo, en las del mediterráneo occidental, y que a veces han deja-do su huella en el progresivo abandono y destrucción de las villas rurales (Villa deEl Val y Tinto Juan de la Cruz).
Durante la época tardorromana nuestra región se caracteriza por la existencia deun poblamiento más denso que en el periodo precedente. Este aumento de pobla-miento sigue la tónica general de la Meseta Norte, en clara divergencia con laMeseta Sur, cuyos centros principales parecen sufrir un claro retroceso en sus índi-ces demográficos (casos de Segobriga y Ercavica, en la vecina provincia de Cuenca)que contrasta con el que presenta Complutum. Además, en la región de Madrid seobserva un predominio de los asentamientos rurales de carácter estable, entre losque destacan los yacimientos que circundan Complutum y los de La Torrecilla,TintoJuan de la Cruz y Valdetorres del Jarama, entre otros.
LLAA AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA RROOMMAANNAA EENN LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE MMAADDRRIIDD
A lo largo de este siglo no han faltado intentos de relacionar los yacimientos roma-nos de la provincia de Madrid con los escasos datos que proporcionan las fuentesliterarias. El primero de los que tenemos noticia es el estudio de F. Fuidio, en rea-lidad un catálogo de datos casi siempre necesitados de una revisión y actualización(Fuidio Rodríguez, 1934). Después de él, apenas se puede mencionar un artículode F.Viloria publicado en la década de los cincuenta y dotado del mismo carácterdescriptivo que el trabajo de Fuidio (Viloria, 1955, 135 ss.). Con la configuracióndel nuevo mapa autonómico en la década de los ochenta se realizaron una serie de
220
Vista aérea de la villa tardorromana de Tinto Juan
de la Cruz (Pinto). © Artra S.L.
trabajos que intentaban ordenar y analizar el Madrid romano (Arce,1980a, 62-65;Balil, 1987, 136-163; Méndez, 1990, 15-29; Carrera et al., 1995). La bibliografíamás reciente sólo se ha ocupado de zonas concretas o aspectos parciales del pro-blema (Fernández Galiano, 1984a y b; Rascón Marqués, 1995; Fuentes, 2000a,197-211 y 2000b, 385-390).
Evidentemente, partiendo de la base de que la división administrativa actual nocorresponde por completo con la que se dio en la antigüedad, hay que entenderque cualquier aproximación al contexto histórico de la zona deberá abordarsedesde una perspectiva más amplia que el territorio que conforma la actualComunidad de Madrid.
El territorio que actualmente ocupa la Comunidad madrileña fue conquistado porla República romana como consecuencia de la primera Guerra Celtibérica (197 al154 a.C.), pasando entonces a depender de la administración de la provinciaHispania Citerior. Con posterioridad, tras la división administrativa establecida enépoca de Augusto, este territorio centropeninsular pasó a integrarse dentro de laprovincia Tarraconense, que a su vez se hallaba dividida en dos conventos jurídicosdiferentes: la zona NE. englobada dentro del convento cesaraugustano, con capitalen Caesaraugusta (Zaragoza), y el resto, dependiente del convento cartaginense,con capital en Carthago Nova (Cartagena). A. Canto en un estudio sobre la llamada“Piedra Escrita” de Cenicientos, un oratorio rupestre con representación del sacri-ficio ofrecido por un matrimonio a la diosa Diana, apunta la posible coincidenciafronteriza del monumento, que en tal caso marcaría el límite entre las provinciasLusitania y Citerior Tarraconense. En tal caso, el límite provincial estaría señalado porla línea que marcan las poblaciones de Guisando-Cenicientos-Puebla deMontalbán-Hontanar-Corral de Cantos enlazando hacia el norte con Arévalo(Canto, 1994, 281-283, fig. 4).
Así, pues, resulta evidente que la actual Comunidad de Madrid no puede ser con-siderada como una entidad homogénea dentro de la divisoria administrativa impe-rial, ni tampoco como un elemento importante dentro del organigrama adminis-trativo del mismo, ni desde el punto de vista económico, ni en lo político o demo-gráfico. No debe olvidarse, en este sentido, que gran parte del territorio de nues-tra comunidad estaría ocupado en aquella época por una importante masa bosco-sa. Sin embargo, entre los factores positivos que a la larga potenciarán la impor-tancia de este territorio cabría destacar la circunstancia providencial de que nues-tra región fuese un importante cruce de caminos entre ambas mesetas, algo que vaa repercutir de modo trascendental a lo largo del curso de su historia.
LLAASS VVÍÍAASS DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
El estudio de las calzadas romanas despertó desde muy pronto el interés de excur-sionistas, eruditos y estudiosos, los cuales muchas veces han rectificado, añadido oimaginado los trazados de las vías. Pero desgraciadamente continúan siendo esca-sos los estudios que han analizado la estructura viaria detenidamente, por lo quelas conclusiones que desde estas líneas se proponen habrá que observarlas con cier-ta cautela.
Ciertamente, a pesar de las diversas teorías que se han expuesto sobre la localiza-ción del trazado viario romano, todas ellas tienden a concluir en un mismo punto:considerar que la actual provincia de Madrid es el lugar de confluencia de varias delas principales vías de la antigüedad. Pero obviando este primer punto de coinci-dencia, la disparidad de criterios en cuanto a número y localización de las diferen-
La época romana en la Comunidad de Madrid
221
tes vías es notoria, siempre sostenidos por fuentes documentales o arqueológicas(Blázquez y Delgado Aguilera, 1911, 142-147 y 1912, 306-317; Blázquez yDelgado Aguilera y Sánchez Albornoz, 1917-21; Mariné, 1979, 89-94; AbasoloÁlvarez, 1990; Arias, 1987; Jiménez Gadea, 1990; Palomero Plaza y ÁlvarezDelgado, 1990, 41-63).
Un análisis bibliográfico sobre el estado de la cuestión debe lógicamente comen-zar con la obra de Blázquez y Sánchez Albornoz. Ambos investigadores, basándoseen la lectura del Itinerario de Antonino, fueron los primeros en establecer la tesis deque en la antigüedad el territorio madrileño se encontraba en el cruce de dosimportantes vías romanas: una en dirección NE-SO que partiría de Caesaraugusta(Zaragoza) y se dirigiría a Emerita Augusta (Mérida), y otra en dirección NO-SE queenlazaría Asturica Augusta (Astorga) con la Bética cruzando el Puerto de la Fuenfríay saliendo de nuestra región por un punto próximo a Aranjuez.Ambas vías se cru-zarían en Titulcia (Blázquez y Delgado Aguilera-Sánchez Albornoz, 1917-21).
También el Anónimo de Rávena refleja la existencia de estas dos vías romanas, peroel cruce de ambas se produciría no en Titulcia,como refleja el Itinerario de Antonino,sino algo más al norte, en la propia Complutum. El Ravenate mantiene el trazado dela calzada NE-SO (vía de Mérida a Zaragoza), proponiendo una variante al traza-do de la vía SE-NO, que, aunque iniciada también en el Puerto de la Fuenfría, lahace pasar por Complutum y de aquí hacia el extremo suroriental de Madrid dondeenlazaría con la Bética. Roldán Hervás ve en esta variación una nueva vía que sedirigiría a Cástulo y que no fue recogida en el Itinerario de Antonino (Roldán Hervás,1975, 128-129).
Posteriormente a los trabajos de Blázquez-Sánchez Albornoz y Roldán, G. Ariasrealizó una interpretación particular que pretende dar una lectura coherente a lasfuentes que arroje luz sobre la red viaria romana a su paso por nuestra Comunidad.Su hipótesis se basa en la lectura del Itinerario de Antonino desde una perspectivadiferente a través del análisis de la forma en que el itinerario menciona a las dis-tintas mansiones. Según Arias, el problema de una correcta interpretación de losdatos del Itinerario depende de si las distintas localidades aparecen citadas en abla-tivo o acusativo. Cuando lo hacen en la segunda forma, no estarían indicando laciudad en sí, sino la distancia que hay desde dicha ciudad a un empalme o ramalsecundario. Esta interpretación coincide mejor con las distancias que se citan en elItinerario, con la ventaja añadida de no tener que hablar de errores del copista a lahora de transcribir el manuscrito o achacar el presunto error a la omisión de algu-na mansio. Por otro lado, este autor propone una identificación de Titulcia conalgún punto localizado entre Villaviciosa de Odón y Las Rozas, y Miaccum en unlugar cercano a Alpedrete (Arias, 1987, 98-102). Basada en estas premisas, lainterpretación que ofrece Arias hace pasar por Madrid tres vías: la Vía 25 delItinerario de Antonino, la de la Machota y la llamada del Esparto:
- Vía 25 del Itinerario de Antonino. Uniría las ciudades de Emerita Augusta conCaesaraugusta. Su trazado pasaría por la ciudad de Madrid (Cuesta de la Vega, calleMayor, calle de Alcalá y Carretera de Aragón), eludiendo su paso por Toletum yComplutum. Dichas ciudades quedarían comunicadas con esta vía a través de unosramales (tal como se desprende de la interpretación del Itinerario de Antonino y laaparición de estas ciudades en acusativo). Estos ramales secundarios se localizarí-an en la Torre de Esteban Hambram, el que comunica esta vía con Toledo, y en unpunto cercano al Jarama el que se desplazaba hacia Alcalá.
- Vía de la Machota: Su nombre deriva del pico del mismo nombre situado en el tér-
222
mino municipal de El Escorial, donde se conserva un tramo de calzada en bastan-te buen estado. Según Arias, al ser esta vía de fábrica similar a la de la Fuenfría,probablemente enlazaría con ésta, y a partir de ahí se dirigiría hacia el norte paraenlazar con la vía de Asturica Augusta. Por el sur su trazado enlazaría con la Torre deEsteban Hambram, desde donde partiría hacia la Bética.
– Vía del Esparto: Comunicaba la Meseta con el Campus Espartarius citado porEstrabón en las inmediaciones de Cartagena. Hacia el NO se acercaría a las fuen-tes de estaño por la zona de Salamanca, lo que da una idea de la importancia eco-nómica de esta calzada. Desde el SE llegaría a Madrid desde Segobriga (Saelices,Cuenca) por la actual carretera Nacional-III, entrando por Vallecas, Portazgo,Pacífico, Avda. Ciudad de Barcelona, calle de Atocha, Plaza Mayor y continuandopor la Carretera de Castilla, Aravaca, Las Rozas, Colmenarejo, El Escorial. Desdeaquí, cruzando la sierra de Guadarrama, se dirigiría hacia Salamanca. Como notacuriosa, hay que mencionar que el trazado de esta vía ha quedado fosilizado en laanómala disposición de uno de los arcos de la Plaza Mayor de Madrid.
Hasta ahora se han mencionado como pasos de la sierra el de la Fuenfría y ElEscorial. Algunos autores apuntan también la existencia de otro paso más porSomosierra (Hernández, 1973, 296-297; Torres Balbás, 1960, 235-266). Aducenpara ello la existencia de otra vía que enlazaría Clunia (Coruña del Conde, Burgos)y Uxama Argaela (Osma, Soria), en la Meseta supe-rior, con la vía principal de Mérida a Zaragoza. Laexistencia de esta vía se propone independiente-mente de que la calzada que une Mérida conZaragoza pasase o no por Complutum. Los argu-mentos más importantes son el hecho de quefuera un paso de enorme importancia en épocamedieval, los restos romanos existentes enTalamanca y el propio topónimo Somo, derivadodel latín Summus (puerto de montaña), utilizadocon este significado, por ejemplo, en SummumPyrenaeum, y que ha perdurado en otros topóni-mos peninsulares como Somorrostro, Somport,etc.
LLAA CCIIUUDDAADD
Es indudable que el área carpetana mostraba yadesde antes de la conquista romana cierto gradode desarrollo urbano. Las fuentes clásicas proporcionan los nombres de varias de lasciudades de la Carpetania (Ebura, Consabura,Ascua,Toletum, Laminium, etc.), aunque lamayoría de ellas no debieron ser más que poblados fortificados con un nivel urba-nístico más que discreto. Algunas de estas poblaciones, sin duda las mejor situadaso las que tuvieron más importancia de cara a la administración romana, lograronsobrevivir a la conquista si bien adecuándose a las nuevas circunstancias. La nuevasituación se tradujo generalmente en el abandono de los lugares altos que les habí-an caracterizado (pues de hecho el etnónimo “carpetano” parece estar directamenterelacionado con escarpe o lugar elevado). Por el contrario, otros núcleos de la Edaddel Hierro, desaparecidas las causas que motivaron su desarrollo primigenio des-pués del impacto que supuso la romanización, fueron abandonados para siempre enprovecho de centros mejor adaptados a la nueva situación.
La época romana en la Comunidad de Madrid
223
Vías romanas en laComunidad de Madrid
La ciudad de Complutum es, en realidad, la única ciudad que como tal puede consi-derarse dentro del territorio madrileño. El yacimiento arqueológico del cerro deSan Juan el Viso ha sido identificado tradicionalmente como el Complutum carpeta-no y romano republicano y altoimperial. El momento de trasvase de la poblacióndel cerro de San Juan al llano no se llega a definir con claridad. Fernández Galiano,después de una serie de campañas de excavación efectuadas en la década de los 70,planteó la hipótesis de que el asentamiento romano se emplazaría en el cerro delViso, aunque no llegaría a coincidir del todo con el asentamiento indígena. No lle-garía a ser hasta tiempos de la dinastía flavia cuando su población se trasladara alllano, aunque el antiguo núcleo se mantendría con vida hasta época tardía(Fernández Galiano, 1984, 51 ss.). Otros autores suponen que este traslado pobla-cional no se produciría hasta ya entrado el siglo II d.C.Vistas así las cosas, Complutumparece ser un ejemplo más de un fenómeno frecuente en Hispania: el traslado de unnúcleo urbano antiguo a uno nuevo situado en sus proximidades, fenómeno que seha documentado en otras ciudades (Bilbilis,Valeria, Clunia) y que se ha supuesto, condiscutibles argumentos no siempre categóricos, para otras (Segobriga, Ercavica).
En cualquier caso, esta profunda transformación urbana que parece haberse inicia-do en la década de los 60 d.C. se prolongará durante más de 70 años, surgiendoentonces una ciudad plenamente romana que cuenta con un trazado ortogonal,diversas infraestructuras urbanas, edificios públicos de gran envergadura, etc.(Rascón, 1995, 163 ss.). De alguna manera la plena romanización del territoriohispano, a la que no es ajena por supuesto la Carpetania, quedará sancionada conla promulgación del Edicto de Vespasiano en 74 d.C., por el que todas las ciudadesde la península alcanzan el rango de municipio romano quedando sometidas a laley municipal flavia.
A pesar de los trabajos de excavación desarrollados en las últimas décadas, laextensión exacta de la trama urbana complutensesigue siendo en gran medida desconocida, pero losdatos que documenta el registro arqueológicomuestran una planta ortogonal a la que quedan vin-culados determinados establecimientos situados enla periferia urbana. A diferencia de otros núcleosurbanos, Complutum no parece haberse visto afecta-da por la crisis que sacudió al Imperio época tardía.De hecho, en el siglo III d.C. continúan en uso susprincipales edificios públicos (basílica, termas y nin-feo), e incluso entre finales del s. III y comienzos delIV se ha podido documentar una cierta revitaliza-ción urbanística que se traduce en la rehabilitaciónde los edificios públicos antes citados. Asimismo, aeste momento correspondería también la construc-ción de nuevas edificaciones de carácter privado quepresentan importantes elementos decorativos yespacios de prestigio o ceremonia (Casas de Baco,Leda, Cupidos y Peces) (Rascón, 1995, p. 177ss.).
EELL ÁÁMMBBIITTOO RRUURRAALL
Es evidente que, a falta de grandes núcleos urbanos en el territorio madrileño enépoca romana, nuestro conocimiento se circunscribe sobre todo al ámbito rural.
224
Trama urbana de la ciudad deComplutum (según S. Rascón)
1. Basilica / Termas / Ninfeo2. Casa de los estucos3. Casa de Leda4. Casa de Cupidos5. Casa de Baco6. Casa de los peces7. “Parque Magallanes”8. Casa de Aquiles
En efecto, la mayoría de los datos que ha suministrado la arqueología se deben aexcavaciones realizadas en yacimientos de carácter rural, generalmente villas queaprovechaban la diversidad de recursos agrarios y ganaderos que proporcionan lasriberas fluviales.
Resulta complicado definir con exactitud qué es una villa. La definición clásica ladefine de manera ambigua como una construcción enclavada en el campo (“Ager cumædificio fundus dicitur” Digesto I, 16, 211). La villa, sin embargo, es mucho más que
eso: es un centro autosuficiente sobre el que gira buena parte de la vida rural, deahí que una definición más exacta del término sentencie que la villa es una urbs inrure. Aunque el prototipo de villa romana se inicia ya en época altoimperial, el augede estas construcciones se produce en el periodo que media entre la Tetrarquía y elsiglo IV, ligada a dos factores: la marcha de los grandes terratenientes a sus pose-siones en el campo, huyendo de las pesadas cargas y obligaciones que las constitu-ciones imperiales imponían a los curiales, y la constitución del régimen de patro-nato. El patronato dota al dominio señorial de una individualidad (traducida en lapropia denominación del fundo) que le sustrae de la autoridad de los magistradosde la ciudad y en muchos casos incluso a la de los propios gobernadores provincia-les (Lot, 1945, 137-141).
La tipología de las villas es, sin embargo, muy amplia, aunque la mayoría de ellaspueden englobarse en dos categorías: villas de tipo mediterráneo, con estancias dis-puestas alrededor de un patio central que actúa de distribuidor de los distintosambientes, y villas de corredor, con estancias dispuestas en línea. De forma genéri-ca, pueden definirse también una serie de características comunes a todas las villas:en todos los casos se trata de establecimientos de tipo agropecuario de carácter lati-fundista, que están situados en la proximidad de alguna vía de comunicación, aun-
La época romana en la Comunidad de Madrid
225
Villas romanas en laComunidad de Madrid
1. Villamanta2. Móstoles3. Puentes de los Franceses4. Puente de Segovia5. Casa de Campo6. Carabanchel7. Villaverde Bajo8. Vallecas. 2 villas9. Getafe. La Torrecilla
10. Rivas-Vaciamadrid11. Pinto. 2 villas12. Valdetorres del Jarama13. Barajas14. San Martín de la Vega15. Ciempozuelos16. Meco. 2 villas17. Alcalá de Henares. 2 villas18. S. Fernando de Henares. 5 villas19. Velilla de San Antonio20. Arqganda. 2 villas21. Carabaña22. Perales de Tajuña23. Chinchón24. Titulcia25. Aranjuez
que algo alejadas de ellas por motivos de seguridad. Además las villas se disponenen terrazas fluviales, cercanas al cauce de los grandes ríos (en nuestro caso los cur-sos del Henares, Jarama,Tajo, etc.), si bien lo suficientemente alejadas de estos cau-ces como para evitar el riesgo de inundación ante una crecida. Esta ubicación en lascercanías de los ríos es especialmente importante en lo que se refiere a la explota-ción agraria, porque implica la explotación de la riqueza de los suelos de las vegasfluviales, así como otros recursos ligados al entorno del río (pesca, agua, ganaderíaribereña, huertas, etc.). En cuanto a su subsistencia, las villas se levantan en áreasde rico y variado ecosistema, próximas a bosques y monte bajo, generalmente enun lugar en el que concurren factores muy diversos desde el punto de vista agríco-la y forestal que les permite la posibilidad de explotar todos los recursos que aquélles ofrece (caza, madera, productos del bosque, etc.).
Dentro de la villa pueden distinguirse varias zonas. La primera a la que hay quehacer referencia es lógicamente el área residencial (pars urbana). Esta zona corres-ponde a la residencia del señor (dominus, possessor) y actúa como escaparate de sugrandeza y prestigio social.Aquí es donde se encuentran los mayores niveles de lujoy ostentación de todas las edificaciones que conforman la villa, puestos de mani-fiesto en la calidad constructiva de las estancias, en la decoración parietal (a base depinturas y relieves estucados) y de sus pavimentos (a veces decorados con ricosmosaicos) y en el mobiliario. Es la zona destinada al descanso y disfrute del otiumdel dominus, pero también de gestión de los asuntos que atañen a la administraciónde sus propiedades. En ella se encuentra también la sala destinada a recepción, que
muchas veces adopta la forma de salón absidado (La Torrecilla,Tinto Juan de la Cruz, Carranque) que no es sino un remedode los ambientes palatinos de la época. Esta estancia compartela simbología que expresa la arquitectura áulica de jerarquiza-ción, poder y autoridad, y como tal destinada a una afirmaciónfehaciente del poder del dominus y de su status social. Por ellono es extraño encontrar en ella motivos decorativos caracte-rísticos de la cultura oficial que se hacen presentes sobre todoen la decoración musiva, donde serán tópicos los temas decarácter mitológico o del ciclo anual. En muchas ocasiones lavilla contaba con su propia área termal, que, aparte de otrasconsideraciones, servía también como signo externo de osten-tación de la cultura aristocrática del dominus.
Además de la residencia señorial, la villa contaba con unaserie de dependencias de las que en última instancia dependíasu subsistencia y su economía. Habría que hablar aquí de losestablos, gallineros y recintos dedicados a las aves de corral,de fundamental importancia no sólo con vistas a la dieta sinotambién a la hora de mejorar los rendimientos de la explota-ción agraria (estiércol). Todas estas dependencias integran loque se denomina la pars rustica, en la que se incluirían tambiénlas viviendas de la servidumbre. Junto a ellas habría que men-cionar las dependencias que componían la pars fructuaria,recintos destinados al procesamiento de los productos agra-rios (bodegas, prensas, molinos, etc.) y de los recursos delterritorio (ferrerías, hornos).
Dentro de la actual Comunidad de Madrid se han documentado numerosas villas,algunas de las cuales han sido objeto de excavación o son conocidas desde antiguo
226
Detalle de la zona industrial dela villa tardorromana de Tinto
Juan de la Cruz (Pinto)© Artra S.L.
Detalle del área residencial dela villa tardorromana de Tinto
Juan de la Cruz (Pinto)© Artra S.L.
(para un estado de la cuestión: Balil Illana, 1987, 135-165; Carrera et al., 1995;Castelo-Cardito, 2000, 253-361). Este es el caso, por ejemplo, de la villa de laQuinta de los condes de Montijo, en Carabanchel Bajo, explorada por Amador delos Ríos y Juan de D. Rada y Delgado en el año 1860 aunque su existencia seconocía de antiguo. Fue identificada en un principio con la Miaccum mansio citadapor el Itinerario de Antonino, identificación que fue posteriormente desestimadapor Blázquez. En el proceso de excavación de esta villa se documentó la presen-cia de terra sigillata (barros saguntinos), restos de mosaicos (tema de las Estaciones),una figura de Minerva en bronce, una representación de una cabeza de asno, pro-bablemente perteneciente al fulcrum de un lecho de triclinium decorado con unaescena de cortejo báquico.
En el mismo área del Manzanares se encuentra situada también la villa deVillaverde Bajo excavada en 1928 por Pérez de Barradas en un arenero. La villa seubicaba en una de las terrazas del río que formaba una pequeña llanura apta parala explotación agraria. Se documentaron dos fases de construcción y dos momen-tos de ocupación. El primero corresponde a una villa altoimperial del s. I d.C.–asentada sobre una fase anterior de fondos de cabaña– en cuya excavación seconstató la presencia de terra sigillata itálicas, sálicas y marmorata o veteada junto agrandes tinajas contenedores y cerámica pintada de tradición indígena. De estamisma villa procede una cabeza de Silvano, unos moldes de antefijas y un lampa-dario de bronce. Esta primera fase fue destruida en el s. III d.C.
En una segunda fase, correspondiente a una villa de finales del s. III y que pervivehasta el s. IV/V, parece detectarse una separación física de las estructuras de habi-tación correspondientes al señor y los trabajadores. Se documentó igualmente unmosaico de tema geométrico y restos de pinturas murales con motivos florales yde imitación de mármoles.Asimismo se comprobó la existencia de un horno de caly varios depósitos de agua. La ausencia de restos cerámicos y la lenta ruina quesufrieron sus estructuras sugieren que la villa fue abandonada por sus moradores.
En la vega del Manzanares se han identificado restos de otras construcciones simi-lares en el Puente de Segovia, el arroyo de la Vega (villa de la Pingarrona) y en elarroyo Meaques. Más importante es, sin duda, la villa de la Torrecilla (Getafe), quecuenta con trabajos de excavación desde hace ya unas décadas pero cuya publica-ción se ha retrasado hasta el presente (Blasco-Lucas, 2000). Como las anteriores,la villa de la Torrecilla se encuentra ubicada cerca de un meandro del Manzanares,en la confluencia de los ríos Jarama y Henares. Asimismo, la villa se sitúa en lasproximidades de una vía secundaria (la cañada real o galiana) aunque algo alejadade ella. Su privilegiada situación le permitió aprovechar las posibilidades que leproporcionaban los diferentes nichos ecológicos entre los que se halla enclavada,conjugando bien los recursos agrícolas y ganaderos: ribera, bosque mediterráneo,campiña y monte bajo. Sus excavadoras han distinguido tres fases:
- Fase I o de los suelos blancos: llamada así por el tipo de suelos, en realidaduna preparación para otro tipo de pavimentos (mosaico, opus signinum, bal-dosas). Se trata de una villa de cronología altoimperial y tipo mediterráneo,con habitaciones dispuestas alrededor de un patio peristilado y entrada situa-da frente a un edículo o exedra que quizá actuara como fuente ornamental.
- Fase II o de los suelos rojos (s. IV-V): se trata de una villa de estanciascubiertas con pavimentos de opus signinum y que contaban con decoraciónparietal en estuco pintado y en relieve. Levantada prácticamente sobre lasestructuras de la villa anterior, presenta una reforma sustancial que consis-
La época romana en la Comunidad de Madrid
227
te en la construcción de una sala absidada con suelo de opus signinum quedebió actuar con sala de audiencias (œcus). El resto de los cubicula se dispo-ne de forma simétrica a ambos lados de esta sala principal, con una distri-bución semejante a la que presenta la villa de Cuevas de Soria.
- Fase III o de suelos negros: es la fase final del yacimiento (s. V) y corres-ponde al abandono de la villa como sinónimo de residencia señorial, aun-que no de la villa en su sentido fundiario. Es el momento de uso de la anti-gua villa por parte de los descendientes de los campesinos que trabajaronen ella y que ahora se ocupan de la explotación agraria del fundo. Destacala aparición de hoyos destinados al almacenamiento de productos diversos.
Dentro de la región de Madrid una de las áreas que presenta una mayor densidadde poblamiento es sin duda el corredor del Henares. Allí se han documentadonumerosos asentamientos de época romana entre los que cabe citar: el de Torresde la Alameda, los varios registrados en el término municipal de San Fernando deHenares, el del Cerro de San Benito en Torrejón, el de la Estación de Meco, el delcerro del Viso y, de forma muy especial, el yacimiento de la villa de El Val en lapropia Alcalá de Henares (Méndez-Rascón, 1989). La villa en cuestión se encuen-tra situada en un cruce de caminos, a unos 4 km de Complutum y bien comunicadacon ella. Existen restos de una villa de cronología altoimperial, escasamente docu-mentada, de la que procede una pintura con representación de un auriga dentro deuna escena de ludi circenses y varios fragmentos de estuco con decoración vegetal.Además se pudo constatar la existencia de otra villa edificada hacia el s. III y convida durante toda la cuarta centuria, de la que se han identificado una zona termal,así como un área destinada a zona de trabajo (establos, almacenes) y vivienda delos trabajadores adscritos a la villa que presentaba una distribución eminentemen-te funcional. Probablemente esta villa estaba destinada a la cría caballar o a la pre-paración de aurigas. De hecho, esta segunda villa presenta pavimentada también susala principal (œcus) con un mosaico de tema geométrico cuyo emblema presentala imagen de un auriga victorioso. Es precisamente en esta sala donde mejor se hadocumentado las huellas de una reutilización de las estructuras arrasadas de estavilla que habría que llevar a comienzos del s.V. Esta reocupación del espacio de la
villa no supuso, sin embargo, el momento final del yacimientopues todavía un siglo después las estructuras de la villa se amor-tizaron para la construcción de la necrópolis del Camino de losAfligidos (Rascón et al. 1991 y 1993).
En la vega del Jarama tenemos noticia de varios asentamientos(San Martín de la Vega, Barajas), entre los que destaca un yaci-miento excepcional: la villa de Valdetorres de Jarama (Arce et al.1979 y 1997). Se trata, como decimos, de un conjunto arquitec-tónico excepcional que cuenta con un importante edificio deplanta octogonal fechado en época teodosiana. La villa se encuen-tra próxima al camino que unía Talamanca con Complutum y suexcavación proporcionó un buen lote de materiales:TSHT, cerá-micas pintadas, cerámicas paleocristianas, instrumentos de traba-jo, vidrios, bronces y un grupo escultórico de interés con escul-turas de Tritón, Asklepios, Ganímedes, Nióbide, etc. (Elvira-Puerta, 1989).
Más al sur, próximo al cauce del arroyo Culebro, en el término municipal de Pintose encuentra el yacimiento de Tinto Juan de la Cruz que nosotros mismos tuvimosocasión de excavar (Barroso et al. 1993 a y b). Los trabajos arqueológicos pudie-
228
Reconstrucción de la villaoctogonal de Valdetorres
del Jarama
ron documentar dos asentamientos: una serie de estructuras de cronología altoim-perial y una villa bajoimperial. El primero de ellos se encontraba en una pequeñaelevación a cierta distancia del curso del Culebro, pero cercano a él. Pudo com-probarse la existencia de al menos dos construcciones rectangulares levantadas conparedes de tapial y techumbres probablemente de material perecedero, dada laausencia absoluta de tejas y clavos de carpintería. La relativa pobreza de estas cons-trucciones contrasta un tanto con la gran variedad de hallazgos cerámicos que pro-porcionó su excavación:TSH,TSHB, cerámica pintada y cerámica común de tradi-ción indígena, cerámica común romana, etc. Probablemente nos encontremos anteun asentamiento de carácter agropecuario que muestra cierta similitud con otrosyacimientos de la época precedente (Santorcaz, La Gavia, etc.), si bien en nuestrocaso se encuentra en llano, ubicación que se explica bien en el contexto general dela romanización del territorio carpetano. No hay que descartar por completo quese trate de la pars rustica de una villa no conservada cuyas ruinas podrían encon-trarse enterradas bajo la línea férrea del AVE Madrid-Sevilla.
No lejos de este primer asentamiento se documentó una villa de cronologíabajoimperial (TSTH y cerámicas tardías), de la que se han podido distinguir treszonas: una estructura rectangular (17x15 m) pavimentada con un suelo de opus sig-ninum; una zona central destinada a residencia del dominus, con una gran sala cen-tral (triclinium) que conservaba en el momento de su excavación huellas de los lectitriclinares y que remataba hacia el lado sur en una estancia absidada (œcus) a la quese accedía mediante un pequeño escalón. Hacia el lado oriental, esta habitacióncentral daba a otra estancia cuyos muros estaban decorados con estucos pintadosde tema vegetal. Hacia el lado occidental la villa mostraba un área que parececorresponderse con la pars fructuaria de la villa. Separada de la edificación princi-pal, algo más al sur, se encontraron restos muy arrasados de estructuras que podrí-an corresponder asimismo a construcciones destinadas al servicio de la villa.
Esta villa bajoimperial de Tinto Juan de la Cruz presenta una secuencia evolutivamuy semejante a la de la alcalaina villa de El Val: reocupación de las estructuras dela villa a comienzos del s.V y uso del terreno comoárea cementerial en la siguiente centuria. En elmomento de esta reocupación la villa se encontra-ba ya en ruina, aunque evidentemente algunosmuros debieron continuar en pie, al menos deforma parcial, porque se advierte una cierta inten-cionalidad en colocar junto a ellos los hogares. Enesta fase los dos pavimentos de opus signinum fue-ron horadados con objeto de excavar sendos silosde almacenaje de grandes dimensiones y en otraszonas de la villa se excavaron fosas de forma irre-gular que fueron utilizadas como basureros. Partede los objetos muebles de la villa fueron reutiliza-dos también en esta época, especialmente variosobjetos fabricados en metal (cuchillo tipo Simancas, lanzas, cuchillos, escudo).
Finalmente las ruinas de la villa fueron amortizadas para ubicar en ellas un cemen-terio visigodo de grandes dimensiones (un centenar de sepulturas aproximada-mente, aunque seguramente hubiera un número mayor de tumbas) cuya excava-ción proporcionó importantes elementos de ajuar: broches de cinturón de lostipos I y II de Santa Olalla, fíbula de técnica trilaminar, hebillas arriñonadas y apli-ques escutiformes, cuentas de collar, etc.
La época romana en la Comunidad de Madrid
229
Planta de la villa tardorromanade Tinto Juan de la Cruz (Pinto)© Artra S.L.
Queda referirse, por último, a un yacimiento que si bien no pertenece a nuestraComunidad merece ser destacado por su importancia y por su cercanía a nuestraregión. Se trata de la villa de Carranque, situada en el límite de la provincia deToledo con Madrid, en el término municipal de Santa María de Abajo. La villa sehallaba situada en la vega del Guadarrama, en la confluencia de las vías Segovia-Toletum y Cæsaraugusta-Emerita. La primitiva villa altoimperial, cuya primera faseconstructiva se remonta al s. I d.C., sufrió una gran remodelación en época teo-dosiana. Las excavaciones han documentado tanto la residencia señorial como lasdependencias domésticas (hornos, almacenes, silos, etc.), así como un edificio deplanta basilical cuyo uso continuó hasta época medieval, convertido ya en monas-terio cluniacense. La mansión señorial se ordena alrededor de un patio central y,como hemos visto que es habitual en otras villas, en torno a un eje que comunicael acceso a la residencia señorial con la estancia principal de la villa. Poseía aguacorriente y sistemas de canalización y desagüe, jardines exteriores e interioresrodeados de columnas, pórtico de entrada flanqueado por dos torreones, etc.Varias habitaciones conservaban los suelos pavimentados con mosaicos de temamitológico, verdadera exhibición del conocimiento de la cultura oficial por partedel dominus (baño de Diana, Hilas raptado por las ninfas, tema de Piramo y Tisbe,tema de Amimore, bustos de Okeanos, Diana, Atenea y Herakles, devolución deBriseida a Ulises), o de tema geométrico y floral. La casa estaba amueblada ademáscon muebles de pórfido traídos expresamente de Egipto. La riqueza de esta villada una idea de la elevada posición de su dueño, un tal Materno, a juzgar por la car-tela de uno de los mosaicos de la villa, si bien la identificación de este personajecon Cinegio Materno, familiar de Teodosio, defendida por Fernández Galiano, esdiscutible.
La pars rustica de la villa no ha sido lo suficientemente excavada, no así un edificiocontiguo de planta basilical levantado sobre otro anterior, probablemente un mau-soleo. El edificio se hallaba recubierto interiormente a base de placas de mármol(opus Alexandrinum) de procedencia oriental. La construcción, fechada en el s. IV,tuvo cierta relevancia en época visigoda y ha sido interpretada como la primerabasílica cristiana de Hispania (VV.AA., 2001).
230
LLaass pprriimmeerraass iinnvvaassiioonneess yy llaa ééppooccaa hhiissppaannoovviissiiggooddaa
eenn llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd
RAFAEL BARROSO CABRERA
JORGE MORÍN DE PABLOS
235
LLAA ÉÉPPOOCCAA DDEE LLAASS IINNVVAASSIIOONNEESS ((SS.. VV dd..CC..))
Durante los siglos IV y V de nuestra era el mundo romano atravesó por una épocade grandes transformaciones que acabarían por alterar definitivamente la faz delImperio. En los cambios y transformaciones que se produjeron en esta época des-empeñaron un importante papel los pueblos bárbaros asentados en los antiguosterritorios de la Romania hasta el punto de provocar la desintegración del Imperiooccidental. De las cenizas de este Imperio, y tras el asentamiento de las monarquíasbárbaras en las distintas provincias que antes pertenecieron a él, surgirán nuevasestructuras políticas que marcarán el tránsito hacia la Edad Media.
Las causas de estas migraciones masivas son muy variadas, aunque es muy probableque prevalezcan los cambios climáticos en el Este del continente y el aumentodemográfico. Estos dos factores empujarían a los hunos, godos, alanos, vándalos,longobardos, suevos, avaros, etc. a buscar mejores expectativas de vida en el inte-rior del Imperio romano. Estos pueblos emigraron desde sus lugares de origen enbusca de tierras donde asentarse. La organización del limes renano y danubiano con-tuvo momentáneamente las ansias expansivas de estos pueblos, aunque finalmenteéstos acabaron asentándose en la Galia, Italia, Hispania y el Norte de África.
LLAASS PPRRIIMMEERRAASS IINNVVAASSIIOONNEESS ((440099 dd..CC..))
La primera gran oleada bárbara se produjo hacia el año 409 como consecuencia dela guerra civil que enfrentaba a dos usurpadores entre sí (Constantino III en lasGalias y Geroncio en Hispania), y a éstos con el emperador romano legítimoHonorio, de estirpe hispana. Durante este período de profunda inestabilidad polí-tica, uno de los bandos atrajo para su causa la ayuda de vándalos, suevos y alanosque, tras ver la indefensión general del territorio peninsular, se dedicaron alsaqueo sistemático de las grandes villas cerealísticas que encontraron a su paso(Arce, 1982, 151-162). La llegada de estas primeras hordas germánicas arruinó enbuena medida la economía de base agrícola y estructura latifundista que caracteri-zaba el dominio romano y, mientras el país era objeto de sus devastaciones y corre-rías, se sentaban las bases del posterior auge de la explotación de los recursos gana-deros. Con la llegada de los bárbaros se ponía punto final a la Hispania romana yse abría un nuevo capítulo en la historia peninsular.
Dentro de este panorama general, el actual territorio de la Comunidad de Madridconstituyó un importante centro de comunicaciones en la Antigüedad Tardía. EnComplutum (Alcalá de Henares) confluían diferentes calzadas que atravesaban el paísde norte a sur y de este a oeste. Los primeros bárbaros siguieron estas vías decomunicación y los desastres de sus razzias se dejan sentir en las villas situadas a lolargo de dos grandes vías de penetración: la que une Pompelone (Pamplona) conAsturica Augusta (Astorga) y la que desde Caesaraugusta (Zaragoza) iba en direccióna Toletum (Toledo) para desde allí enlazar con la de Augusta Emerita (Mérida), lacapital por aquel entonces de la diocesis Hispaniarum.
Esta primera oleada apenas ha dejado vestigios arqueológicos apreciables en nues-tra Comunidad, si bien es posible documentarla en el reaprovechamiento de lasestructuras de algunas villas arrasadas que puede apreciarse en yacimientos comoel alcalaíno de la villa del Val o el de Tinto Juan de la Cruz en Pinto. Los dos situa-dos en las inmediaciones de una calzada romana.
La villa del Val se encuentra situada a cuatro Km de Complutum, en una magníficaposición estratégica de las vías que comunicaban Complutum con Astorga, Zaragoza,Mérida y Cartagena. Su privilegiada ubicación explica que a comienzos del s. V,coincidiendo con las primeras invasiones, la villa, que se encontraba arruinada,fuera reaprovechada por un grupo de invasores. En la sala del mosaico del AurigaVictorioso los nuevos ocupantes reordenaron la estancia y construyen una cabaña demadera dentro de la antigua habitación de la villa siguiendo técnicas constructivasdiferentes a las romanas (Díaz del Río et al. 1991, 181-200).
La villa de Tinto Juan de la Cruz presenta también huellas de incendio generalizadoy posterior reutilización de parte de las estructuras de la villa tardorromana acomienzos del s. V, sin que pueda establecerse con exactitud el momento de suabandono. Los restos más sobresalientes de dicha reutilización se observan en losdos grandes silos de cereal excavados en las estancias pavimentadas con opus signi-
num de la vivienda señorial y de la torre anexa. Junto a estaúltima, la aparición de un gran hogar y de dos grandes siloshace suponer una estructura social de tipo colectivo, segura-mente familiar o de clan. Hay que añadir, además, los restosde otros hogares más pequeños diseminados a lo largo de laplanta de la villa y la reutilización como parapetos de restosde la villa que todavía continuaban en pie. Fuera de estas rudi-mentarias construcciones encontramos varios basureros. En lazona de la torre se documentan los restos de un gran incendio
236
Villa de Tinto Juan de la Cruz (Pinto). Reutilización del siglo V. © Artra S.L.
y lo que parece ser un abandono precipitado del lugar; dehecho, sobre el suelo de esta estancia se encontró un escudooval de bronce, dos puntas de lanza con enmangue tubular,dos cuchillos, etc. (Barroso Cabrera, 1993, a, b, c; 1995; 1996y 2001).
Al igual que en la villa de El Val de Alcalá, todo hace pensarque en Tinto Juan de la un grupo poco numeroso de bárbarosreutilizaron los restos semiderruidos de la villa romana y,aprovechando las vías de comunicación, realizar actos esporá-dicos de saqueo. La aparición de bandas más o menos organi-zadas dedicadas al expolio de grandes posesiones fundiariashay que ponerlo en relación con el clima de inseguridad creado en la Penínsulacomo consecuencia de la guerra civil trabada entre los usurpadores Constantino IIIy Geroncio frente al emperador Honorio en la primera década del siglo V. Es posi-ble datar con seguridad el final de la reutilización de la villa de Tinto Juan de laCruz merced a la aparición de materiales fechables dentro de la primera mitad dels. VI (alguno incluso algo anterior a esta fecha) en la necrópolis visigoda situadaposteriormente sobre esta misma villa.
Más difícil resulta interpretar las armas aparecidas en las unidades de reaprovecha-miento de la villa a las que antes nos referíamos. En la gran mayoría de los casosparece tratarse de materiales amortizados de la propia villa bajoimperial o de otrosestablecimientos semejantes que hubieran sido arrasados por estas gentes. Se trata,por tanto, de materiales de época bajoimperial que ahora vienen a ser utilizados denuevo. Esto es claro, por ejemplo, en el caso del ejemplar de cuchillo “tipoSimancas” y en el escudo. En cuanto a las puntas de lanza, ninguna de ellas permiteaventurar con seguridad si se trata de material reutilizado o propiamente bárbaro,si bien todo parece apuntar a que se trata de elementos propios de la villa ligados aactividades cinegéticas del dominus. No obstante, el uso de lanzas y otras armas arro-jadizas semejantes se encontraba muy extendido entre las poblaciones bárbaras.
EELL PPRROOBBLLEEMMAA DDEE LLOOSS RREEPPAARRTTOOSS DDEE TTIIEERRRRAASS YY EELL AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE LLOOSS VVIISSIIGGOODDOOSS EENN LLAA PPEENNÍÍNNSSUULLAA..
Parece existir un acuerdo generalizado en que el asentamiento de los visigodos enAquitania II se realizó mediante el sistema romano de hospitalitas, según el cual dostercios de la tierra pasaron a manos de los godos y el tercio restante quedó enpoder de los romanos (sortes gothicae et tertia romanorum) (Thompson, 1971, 155;King, 1981, 230; García Moreno, 1989, 47ss.). Este reparto de tierras debió pro-ducirse a costa de las grandes propiedades (Thompson, 1971, 155-157), ya que locontrario supondría un grave quebranto social que va en contra del espíritu pací-fico del foedus (García Gallo, 1940-41, 44-53).
Dos noticias recogidas por la Chronica Caesaragustana para los años 494 (“Gothi inHispanias ingressi sunt”) y 497 (“Gothi intra Hispanias sedes acceperunt”) confirman laentrada de contingentes godos en Hispania. Ambos pasajes han sido interpretadosde forma muy distinta según los diferentes autores que se han ocupado de ellos,pues mientras para algunos investigadores hacían referencia a los asentamientos demasas de población goda en tierras peninsulares ante la creciente presión franca(Orlandis, 1987, 60-61; Palol, 1970, 23-32), otros, más acertadamente, los rela-cionan con la intención de la corte de Tolosa de ejercer un control efectivo sobrela Península (García Moreno, 1989, 80; Rodríguez Monedero, 1985, 174-179).
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
237
Tinto Juan de la Cruz. Pinto
Escudo de Bronce. © Artra S.L.
Desde los estudios de Abadal (Abadal, 1969, 97ss) viene aceptándose un dobleasentamiento en Hispania tras la derrota de Vogladum: uno de carácter popular, cir-cunscrito a la Meseta castellana, y otro de tipo aristocrático-militar, eminente-mente urbano. El que aquí nos interesa es el primero, el que tuvo como protago-nistas a las masas de población visigoda y como escenario las tierras del centro dela Meseta.
Algunos historiadores toman en sentido amplio este último término, refiriéndoseen su conjunto a la banda de tierras situadas entre el Duero y el Tajo, influidos porla denominación Campi Gothorum dada por la Crónica Albeldense al territorio situadoal sur de Asturias (Abadal, 1969, 97ss; Sánchez Albornoz, 1985, 60-62), aunque lamayoría de los autores, guiados por la dispersión de las necrópolis con elementosde ajuar de tipo germánico, prefieren restringirlo al área de Castilla la Vieja y sureborde suroriental, al triángulo que conforman Toledo-Palencia-Tarazona, conuna intrusión en la zona extremeña (Reinhart, 1945, 1946 y 1951; Palol, 1966,14-15 y 1970, 32-34;Thompson, 1981, 154-155, García Moreno, 1987, 332-333;Schlunk-Hauschild, 1978, fig. 16).
La llegada de contingentes góticos a la Meseta castellana y las tierras plantea, contodo, no pocos problemas. Entre ellos está, sin duda, el del grueso demográfico deestas poblaciones inmigradas. Las cifras de población oscilan entre un 5 y un 10 %del total de la población hispana estimada para la época –sólo el 1% para Reinhart(1951, 7-9)–. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos datos hipotéticosestán referidos al total estimado para la población hispana sin tener en cuenta queel asentamiento se produjo mayoritariamente en un área muy determinada y,como escenario que había sido de un importante conflicto bélico, parcialmentedespoblada (Palol, 1970, 31ss). Sin querer exagerar el valor real de esta inmigra-ción germánica, no cabe duda que el impacto que supuso para este territorio debiótener una cierta magnitud.
El establecimiento de estos contingentes debió conllevar también, por otro lado,problemas en su relación directa con la población provincial. Se ha señalado queuna de las causas de la elección de la Meseta central como lugar de asentamientode estas gentes pudo haber sido precisamente la baja tasa demográfica estimadapara la región, la más castigada por la situación de crisis política que se vivió acomienzos de la quinta centuria (Palol, 1970, 31ss). Asimismo debió pesar elhecho de que la entrada en la Península se realizara por los Pirineos occidentales(Reinhart, 1951, 16) y la probabilidad, ya comentada, de que esta área fuera con-trolada previamente por los reyes visigodos de Tolosa: parece evidente el interésde Teodorico I y de Eurico por establecer guarniciones que controlasen las princi-pales vías de comunicación entre Mérida y Tolosa, así como las zonas fronterizascon áreas dominadas por otros pueblos –con el NO suevo, la Tarraconense yBética, controladas aún por el poder imperial–. Esta circunstancia facilitaría elasentamiento en un área importante que permitía el control de la Península y larelación entre Mérida, a la sazón capital de la diocesis Hispaniarum, y la capital delreino visigodo (García Moreno, 1987, 331-336). Sin embargo, a excepción dealgunas necrópolis cercanas a núcleos urbanos (Complutum, Toledo, Palencia oMérida) y de otras situadas en pasos de serranía (Castiltierra, Daganzo), las res-tantes, a tenor por la ausencia de armamento, no debieron tener este carácter emi-nentemente militar, sino que obedecerían a otra clase de consideraciones –sobretodo vinculadas a la explotación del territorio– si bien algún tipo de relacióndebieron tener con las guarniciones militares dispuestas en las ciudades más cer-canas.Aún así conviene tener en cuenta que la escasez de armamento en las necró-
238
polis visigodas puede responder a otra clase de criterios, algunos de tipo ideológi-co, y a consideraciones difíciles de precisar. Esta sorprendente ausencia de arma-mento en las necrópolis visigodas ha llamado siempre la atención a los investiga-dores, más aún teniendo en cuenta la comparación de éstas con los cementerios deotros pueblos germánicos y al hecho de que el ejército de las Völkerwanderungszeitresponde a la noción de pueblo en armas (Ardanaz Arranz et al. 1997, 411-414).Una posible explicación de dicha ausencia es que esté relacionada con la impor-tancia que el regalo tuvo en el mundo germánico primitivo, o quizá que tenga rela-ción con la temprana cristianización del pueblo godo. En este sentido, convienerecordar que la ausencia de armas en los ajuares de las necrópolis godas no esexclusiva de los cementerios hispánicos (Zeiss, 1933-35, 142 ; Bierbauer, 1994 a,46-47 y 1994 b, 172; Kiss, 1994, 164) y es algo que diferencia a los pueblos ger-mánicos orientales con respecto de otros pueblos germanos.
Una de las razones que pudieron pesar más en la elección de la Meseta como tie-rra de asentamiento de los godos es que ésta constituía un área de baja densidaddemográfica y amplias expectativas de desarrollo ganadero y que, además, norepresentaba de hecho una gran extensión con respecto al total peninsular. Esdecir, se trata de un área bien delimitada y lo suficientemente amplia para satisfa-cer el ansia de tierras del pueblo godo (Pérez Prendes, 1986), como reducida paramantener los lazos de la Sippe (Reinhart, 1946, 301) y estructurar una defensamilitar efectiva desde los núcleos urbanos. De ahí precisamente la importanciaestratégica y militar que adquieren determinados puertos de paso para controlarla comunicación entre Toledo y Palencia; los asentamientos en torno al corredordel Henares-Jalón o en el eje Mérida-Toledo, y el propio papel protagonista quecomienza a detentar la urbe del Tajo en época tan temprana como el reinado deTeudis.
Existe además un factor histórico de gran trascendencia que puede ayudar a com-prender por qué el asentamiento se realizó en esta zona. Es sabido que durante lausurpación de Constantino III, Geroncio llegó a pactar el saqueo de los CampiPallantini tras la derrota de los parientes del emperador (Arce, 1982, 156).A estasrazzias habría que unir las devastaciones producidas tras la entrada de suevos, ván-dalos y alanos (Arce, 1982, 156; García Moreno, 1989, 44-45) que afectaríansobre todo a las grandes posesiones que jalonaban las dos principales vías de acce-so: la que llevaba a Asturica Augusta, seguida por vándalos hasdingos y suevos, y laque se dirigía hacia la Bética, a través de Madrid-Toledo, tomada por los vándalossilingos y alanos.
Fue precisamente el clima de grave inestabilidad política en el que vivía en lapenínsula lo que obligó al foedus de Walia y Constancio por el que los visigodosactuarían de acuerdo con los intereses de la clase senatorial romana para poner fina las correrías bárbaras. El tratado de 418 les concedía la provincia de AquitaniaSecunda ad inhabitandum, es decir, sin independencia política, simplemente parahabitarla a cambio de los servicios militares que eran propios de la federación. Loque sigue es un periodo marcado por una enorme inestabilidad que se prolongahasta 429 (paso de los vándalos a África); incluso más allá de la década de los 40en el occidente peninsular dominado por los suevos y en el valle del Ebro, en laTarraconense, asolado por la Bagauda (Sánchez Albornoz, 1985, 59-60; Orlandis,1987, 37-38; García Moreno, 1989, 49ss). Este periodo acabará finalmente con elcontrol visigodo de la península y el arrinconamiento de suevos y vascones haciaáreas periféricas.
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
239
Es dentro de este contexto histórico donde hay que incluir la destrucción y poste-rior reaprovechamiento de numerosas villae situadas en el recorrido de las víasromanas, tal como se ha documentado en el área madrileña en el yacimiento dePinto y en la complutense villa del Val (Méndez-Rascón, 1989; Díaz del Río et al.1991; Barroso et al. 1992, 1993 a,b,c; 1995 y 2001). Igualmente, hay que englo-bar en este panorama general caracterizado por las depredaciones de bárbaros yposterior asentamiento visigodo la serie de necrópolis que se sitúan sobre o al ladode estas villas, como es el caso de las anteriormente citadas, la de Cordiente(Guadalajara), Cacera de las Ranas (Aranjuez), Herrera de Pisuerga (Palencia),Carpio de Tajo (Toledo) etc.
Lo que nos interesa resaltar aquí es precisamente esta relación que documenta elregistro arqueológico en numerosas ocasiones entre villas romanas destruidas ynecrópolis visigodas excavadas sobre ellas, porque podría suponer un apoyo a lahipótesis planteada por Orlandis y seguida posteriormente por García Moreno, dela inexistencia en Hispania de repartos de tierras como los realizados en laAquitania II tras el foedus de 418 (Orlandis, 1975, 543ss; García Moreno, 1989,80-82). Según ambos historiadores, en España los visigodos se apoderarían de losBona vacantia et caduca mencionados en la legislación tardoimperial, y de la Res pri-vata del emperador, ahora en manos de los monarcas visigodos. Sin duda, las villascercanas a las principales vías utilizadas por las distintas oleadas bárbaras (la calza-da de Burdigala-Asturica y la que se dirige hacia la Bética) fueron un apetecible botínpara los nuevos inmigrados. Intereses militares y aquéllos derivados del proceso deidentidad nacional (Stammesbildung) influirían decisivamente en la concentraciónde efectivos humanos en un territorio no excesivamente amplio pero que a la vezpermitía el dominio de todo el territorio peninsular a través del control de cier-tos enclaves estratégicos. Ciertos topónimos que parecen aludir a repartos de tie-rras como los que establece el sistema de hospitalitas pueden explicarse, sin embar-go, porque a la hora de hacerse con algunas posesiones de los latifundistas se siguióel procedimiento que era habitual entre romanos y visigodos.
La baja demografía de la zona y la lógica huida de esclavos y colonos de los lati-fundia devastados (muchos de los cuales pasarían a engrosar a buen seguro las filasde los bárbaros según parece deducirse del conocido testimonio de Salviano –Degubernatione Dei V– para las Galias) facilitaría el asentamiento pacífico de estas gen-tes. Gran parte de las nuevas poblaciones se establecerían por su cuenta en gruposcompactos tratando de mantener los lazos de la Sippe. A ellos corresponderíanquizá los topónimos de tipo étnico señalados en su día por R. Menéndez Pidal.Otros grupos, especialmente aquéllos que ocuparon los territorios cercanos a losgrandes centros urbanos, estarían formados por las clientelas de la aristocracia allíestablecida1.
Es posible que los largos años de peregrinatio vividos por el pueblo godo hasta sudefinitivo asentamiento en el sur de las Galias influyeran en el predominio de losintereses ganaderos sobre los agrarios. Desde este punto de vista, la Meseta caste-llana y la zona ocupada al norte de Mérida constituiría un espacio especialmentepropicio para el establecimiento de los visigodos, que se asegurarían así una impor-tante base económica y unos territorios complementarios para el desarrollo de unpastoreo trashumante. En este sentido, diversas disposiciones legales recogidas enel Liber Iudiciorum (L.V.VIII.4.26-27;VIII.5.5) han sido interpretadas, acertadamentea nuestro juicio, en relación con el pastoreo trashumante (Klein, 1981, 21; King,1981, 225-227; López-Barroso, 1993, 64-65), sirviendo de claro antecedente a la
240
11 El tema lo hemos abordado de forma más amplia en otro estudio de próxima aparición: Barroso-Morín, 2001.
preponderancia de los intereses ganaderos en la Castilla medieval –tal vez reto-mando una actividad que habría estado en la base económica de las poblaciones cél-ticas de la Edad de Hierro– en un momento en que la estructura agraria romanaparece haber desaparecido en esta zona. Quizá se explique así el progresivo trasla-do de los centros económicos desde la periferia hacia el centro peninsular tras ladefinitiva consolidación de Toledo como capital del reino visigodo (Lacarra, 1964,237-238), cuya expresión más explícita es, a nuestro juicio, la fundación en tiem-pos de Leovigildo de Recopolis como sede regia (Ioh. Bicl. Chronica, 578, 4) y el rele-vo que la ciudad del Tajo obtiene de la sede emeritense como centro creador delarte hispanogodo.
LLAA ÉÉPPOOCCAA HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDAA ((SSIIGGLLOOSS VV AALL VVIIIIII dd..CC..))
Durante los primeros años de su presencia en la Península los visigodos actuaroncomo foederati, es decir, como aliados del Imperio para poner freno a las correríasde suevos, vándalos y alanos. Durante el reinado de Eurico se establecieron las pri-meras guarniciones visigodas con objeto de controlar el territorio peninsular, perono fue, sin embargo, hasta después de la derrota de Vogladum (507 d.C.) cuandolos visigodos, forzados a abandonar el sur de las Galias, pasaron a instalarse en laPenínsula Ibérica.
Hasta el reinado de Leovigildo (finales del s.VI), el reino visigodo se desangra ensucesivas guerras civiles. Con este rey, el reino de Toledo se afianza definitivamen-te sentando las bases del desarrollo político y cultural que tiene lugar en la prime-ra mitad del siguiente siglo. A partir de ciertas leyes promulgadas por Leovigildoy, sobre todo, tras la conversión de Recaredo al Catolicismo (a. 589 d.C.) se puedehablar ya de una cierta unidad nacional en torno al pueblo godo.
No obstante, desde mediados del siglo VII el principio hereditario de la Monarquíagoda va a provocar la creciente feudalización del Estado, fragmentándose el poderpolítico entre los diversos duques provinciales, a su vez enfrentados entre sí. Eneste contexto, la invasión islámica de 711 que pondrá fin al reino visigodo se expli-ca en buena medida gracias a los pactos que los nuevos invasores contrajeron conestos duques, quienes seguirán ejerciendo el control de su territorio a cambio deciertas condiciones.
LLAASS NNEECCRRÓÓPPOOLLIISS YY EELL AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO VVIISSIIGGOODDOO EENN LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE MMAADDRRIIDD
La estratégica disposición de las tierras madrileñas dentro de la trama viaria penin-sular explica la abundancia de necrópolis visigodas en nuestra Comunidad queindica un cierto grado de ocupación visigoda del territorio.
En cualquier caso, el número de necrópolis visigodas o de época visigoda es real-mente elevado en los alrededores de la ciudad de Complutum. Estos cementerios sedistribuyen a lo largo de dos vías de comunicación: la vía que desde Complutum sedirige hacia la Meseta Norte (Depósito de Daganzo, Daganzo de Arriba y km. 2 dela carretera de Daganzo) y la calzada que marcha hacia Zaragoza (c. Victoria,Afligidos 0, Camino de los Afligidos, Equinox, Azuqueca y Alovera). Algunas deestas necrópolis prueban la presencia de visigodos en Complutum desde la segundamitad del s. V, momento en que la antigua ciudad romana se había convertido enun estratégico cruce de caminos que resultaba vital para el control de la Península(Fernández Galiano, 1976 y 1978).
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
241
También en Madrid capital se localizó una necrópolis visigoda en la Colonia delConde del Vallellano (Carabanchel), en las cercanías de la Casa de Campo. Se tra-taba de un cementerio de fosas y cistas, con cuerpos depositados en decubito supi-no y mirando al sol naciente. Los cadáveres fueron enterrados con sus piezas deadorno personal, entre las que destacan algunas hebillas de cinturón y fíbulas típi-camente germánicas. Asimismo en el Museo Arqueológico Nacional se conservaun broche de cinturón que parece proceder de una necrópolis desaparecida ubica-da en Tetuán de las Victorias (Martínez Santa-Olalla, 1933-35; Camps Cazorla,1940, 705).
La necrópolis de Cacera de la Ranas (Aranjuez) es la de mayor tamaño de las exca-vadas hasta la fecha en la Comunidad de Madrid y una de las más importantes detoda la Península. En ella se han documentado más de 150 sepulturas, aunque elnúmero era sin duda mucho mayor puesto que antes de su excavación se habíandestruido más medio centenar (Ardanaz Arranz, 1989, 1991, 1995, 1997 y 2000).
El cementerio está situado en una región de gran importancia estratégica y cercanaa la vía que comunicaba Mérida con Zaragoza. Probablemente el protagonismoadquirido por la ciudad de Toledo y Titulcia (¿Aranjuez?) y la riqueza agrícola de lavega del Tajo justifican la aparición de necrópolis de gran tamaño (Carpio de Tajo seencuentra en las cercanías) en este área. En cualquier caso, el aspecto más intere-sante de esta necrópolis es la documentación del ritual funerario, constatándose la
práctica pagana del banquete funerario, así como la localizaciónde tres cráneos separados del tronco con un dedo en la boca.Todo ello nos habla de la pervivencia de tradiciones paganas.
Como ya hemos visto, la última fase de ocupación del yaci-miento de Tinto Juan de la Cruz (Pinto) corresponde a un cemen-terio visigodo de aproximadamente 80 tumbas que aprovechalos restos constructivos de la villa tardorromana. Como eshabitual en este tipo de enterramientos, las sepulturas estánorientadas hacia el Este. Esta orientación ritual está condicio-
242
Necrópolis de TintoJuan de la Cruz (Pinto)
© Artra S.L.
Planta de la necrópolis. © Artra S.L.
nada por la asociación que se establece entre la creencia en una vida ultraterrena yel renacimiento cíclico del sol.
Las sepulturas son fosas (46) y cistas (26), aunque los enterramientos de los indi-viduos de corta edad se realizan sobre tejas ímbrices (8). El ritual era de inhuma-ción: el cadáver se colocaba en un catafalco con el que era conducido a la fosa. Elindividuo se depositaba sobre ella tendido boca arriba (en decubito supino) con losbrazos extendidos a lo largo del cuerpo o cruzados sobre la pelvis. El enterra-miento tenía lugar con su indumentaria, parte de la cual ha llegado hasta nosotrospermitiendo la datación de la necrópolis y su adscripción a un grupo étnico deter-minado. Estos objetos de adorno personal son, en general, anillos, pendientes yhebillas de cinturón, aunque se documentan también otros menos frecuentes (pul-seras, collares, etc.).Todos ellos se pueden fechar dentro de la sexta centuria, aun-que alguno sea algo anterior (p.e. una fíbula de arco de técnica trilaminar del tipoSilberfibel), si bien probablemente su valor intrínseco hizo que perdurara su uso(Barroso et al. 1993 a, b, c; 1995 y 2001).
El análisis demográfico de esta necrópolis es sumamente revelador. La esperanzade vida por sexos determina una cifra de 10,06 años para las mujeres a los 18 años,y de 15,32 años para los varones a esa misma edad. La diferencia se explica sobretodo por el alto número de muertes motivadas por partos. Las duras condicionesde vida se ven reflejadas aún más en los datos referentes a la mortalidad infantil,que alcanza grados sobrecogedores (28% en el primer año de vida y del 60 % enlos primeros cuatro años; sólo el 16 % llega a la adolescencia) y en la esperanza devida al nacimiento (19,52 años). La tasa de mortalidad general es del 51, 23 pormil por año.
Las necrópolis del s. VII y VIII d.C. también se encuentran representadas en laregión, aunque en un número menor. Se conocen cementerios hispanovisigodos deesta época en La Cabrera (Yáñez, 1994), La Torrecilla en Getafe (Priego, 1970;Priego y Quero, 1977) y la Indiana en Pinto (Morín et al. 1997).
EELL PPOOBBLLAAMMIIEENNTTOO
La población en época visigoda se concentraba en los cursos bajos de los ríosJarama, Henares, Manzanares, así como en las orillas del Tajo y el Tajuña. Las ricasvegas de los ríos madrileños permitían un aprovechamiento agrícola y ganadero, ala vez que servían como caminos en unos momentos en el que las vías de comun-ciación no eran abundantes.
La Sierra de Madrid cuenta también con un número importante de asentamientos,vinculados a la explotación ganadera y al control de los pasos que comunicaban lasdos mesetas.
LLaa cciiuuddaadd
La única ciudad en nuestra Comunidad fue Complutum, que actuó como un impor-tante centro aglutinante de población en estos momentos hasta su declive a comien-zos del s.VI. De otros asentamientos existentes en época romana, como es el casode Miaccum y Titulcia, no se puede asegurar su pervivencia en época visigoda.
Al contrario de lo que sucede en la gran mayoría de los centros urbanos peninsu-lares, la ciudad de Complutum experimenta una renovada vitalidad y la vida en la
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
243
antigua ciudad romana continúa hasta bien entrado el s. VI. Este fenómeno seexplica en parte al establecimiento de una sede episcopal en la antigua ciudadromana, pero sobre todo gracias al estratégico emplazamiento de Complutum en lavega del Henares, controlando la red viaria peninsular. La vía principal de estemomento, que comunicaba Mérida y Zaragoza atravesaba sus calles, y de ella par-tían otras dos calzadas que se dirigían hacia la Meseta norte (Asturica) y hacia el marMediterráneo (Carthago Nova). El cercano yacimiento de Daganzo de Arriba, dedonde procede una importante colección de espadas visigodas, pone de manifies-to la importancia del control estratégico de esta zona.
La ciudad deja de existir a partir de la segunda mitad del s. VI, aunque antes, acomienzos de la centuria anterior, los patrones urbanísticos romanos dejaron deaplicarse. Las causas de su desaparición son múltiples, pero, sin duda, debió pesarel creciente papel estratégico jugado por Toledo, capital del reino, que desplazaríaa Complutum en el control de las redes de comunicación penisulares. La fundaciónde Recopolis por Leovigildo debió suponer también un duro golpe para los intere-ses complutenses.
Evidentemente en el antiguo núcleo complutense la vida urbana prosiguió, si biencon unas pautas diferentes a las que había seguido en época romana. Los grandesedificios públicos fueron desmantelados y sus materiales reutilizados en la cons-trucción de nuevas edificaciones. Las grandes mansiones urbanas parecen habersido abandonadas, aunque algunas, como la Casa de Cupido, continuaron habitán-dose todavía por algún tiempo. En esta época, la ciudad parece crecer hacia el NE,atraída hacia las inmediaciones del templo martirial advocado a los Santos Justo yPastor. Se advierte, por tanto, una transformación radical en la topografía urbanadel municipio complutense que implica el abandono de la antigua urbs imperial yla creación de un nuevo centro nuclear en torno al martyrium y la sede episcopal.
244
Poblamiento visigodo enComplutum
Méndez Madariagay Rascón Marqués
1. El depósito2. Daganzo de arriba3. Daganzo bis4. Km. 2 de la carretera de Daganzo5. Calle Victoria
6. Afligidos7. Camino de los afligidos8. Equinox9. Azuqueca
10. Alovera
Hábitat de época visigoda
Vía romana y visigoda
Término municipal
Carretera actual
AA Camino de los afligidos
CC Complutum
JJ Burgo de S. Justo
En efecto, Complutum debe particular fama al hecho de haber sido el escenario dela pasión de los santos niños Justo y Pastor, quienes, según refiere la tradición,sufrieron martirio en tiempos del præses Daciano (Passio Iusti et Pastoris). Amboseran hermanos e hijos de padres cristianos y murieron decapitados “in CampoLaudabili”. A finales del siglo IV Paulino de Nola enterró a su hijo recién nacidojunto a las sepulturas de los mártires complutenses sin citar los nombres de éstos(Paul. Carmen XXXI, 605-610). Pocos años después, Aurelio Prudencio (Perist. IV41-44) menciona como timbre de gloria de la ciudad a los santos Justo y Pastor,aludiendo la existencia en su época de dos sepulcros. Según San Ildefonso, fue elobispo de Toledo Asturio, ya retirado a Complutum y llevado de una admoniciónsobrenatural, el autor del hallazgo de sus reliquias (Hild.Tol.Vir. Illust. I). Según eltestimonio del santo toledano,Asturio no volvió más a su sede, razón por la que esconsiderado el noveno obispo de Toledo y el primero de la ciudad complutense.San Ildefonso, que escribe su obra hacia el año 660, señala además que la memo-ria de los Santos Niños había sido olvidada en tiempos de Asturio, a comienzos dels.V. Es evidente, a la luz de los testimonios de Paulino de Nola y de Prudencio, queeste último dato es difícilmente verosímil. Es posible que, como en otros casos,San Ildefonso no haga sino ensalzar el papel del obispo toledano en la difusión delculto a ambos mártires, quizá por haber levantado una construcción que honrarasu memoria sobre un antiguo martyrium de dimensiones más modestas. No debeolvidarse que en éste, como en otros casos, el obispo toledano enmarca su narra-ción dentro del terreno de la tradición (“dicitur”,“ut antiquitas fert”). De esta forma,a través de su antecesor, lo que San Ildefonso pretendería en realidad sería enalte-cer la sede toledana, objeto último de su obra, sede que en su tiempo comenzabaa ser reconocida como principal de las metropolitanas de España y que ostentósiempre una tutela efectiva sobre el obispado complutense. En cualquier caso, elculto a los Santos Niños estuvo extraordinariamente difundido por la España visi-goda, conociéndose deposiciones de reliquias de estos mártires en sendas iglesiasde Asidonia (a. 630) y Acci (a. 652) (Vives, 1969, nº 304 y 307). Asimismo apare-cen citados en numerosos textos litúrgicos de la época, como el martirologio jero-miniano, varios calendarios mozárabes (que fijan su fiesta el 6 de agosto), el ora-cional de Tarragona, etc. Hacia mediados de la séptima centuria, San Fructuosolevantó en las retiradas montañas del Bierzo un monasterio (Val.Vita S. Fructuosi III,91) bajo la advocación de los mártires complutenses —según se desprende de laregla fructuosiana: Fruct. Reg. XVII— en el lugar que aún hoy día se llamaCompludo y donde años más tarde se retiraría del mundo otro famoso padre delmonacato hispano: San Valerio (Sotomayor, 1979, 76-77;Vallejo Girvés, 1999).
Por su parte, las necrópolis urbanas se concentraron en la vía que se dirigía aCaesaraugusta. El cementerio de la ciudad, la necrópolis de Afligidos 0, estuvo enuso desde la segunda mitad del s.V hasta finales del s.VI. Se encontraba situada alas afueras de la urbe, a los lados de la vía que se dirigía a Zaragoza. Esta prácticaera habitual en época romana y continuó vigente en los comienzos del periodo his-panovisigodo hasta la generalización de los enterramientos en torno a las iglesias.En la segunda mitad del siglo VI la necrópolis fue sustituida progresivamente porun nuevo cementerio, Camino de los Afligidos, situada a 1,5 Km y en las cercanías deuna villa tardorromana, cuyos materiales fueron reutilizados para la construcciónde las sepulturas. Las causas del cambio resultan más difíciles de comprender, qui-zás por la conversión al catolicismo de los visigodos o, más plausiblemente, por-que el espacio urbano se extendiese de forma dispersa a lo largo de la calzada. Lanueva “ciudad” no respondería entonces a las pautas urbanas romanas, sino másbien a una sucesión de casas y tierras de labor sin solución de continuidad.
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
245
EEll ccaammppoo
La mayor parte de la población viviría en el medio rural, bien en vici (aldeas peque-ñas), fundi señoriales, castella (pequeñas agrupaciones urbanas fortificadas) yemplazamientos castreños en las zonas de montaña. El hábitat sería de tipo disper-so y con poca densidad. La población se concentraría en las cercanías de las vías decomunicación y en las vegas fluviales de los ríos Henares, Manzanares, Jarama,Tajoy Tajuña.
Aunque los datos son escasos, no debe desdeñarse una ocupación de las zonas demontaña ricas en pastos que resultan esenciales para la explotación ganadera.Sabemos así que en las inmediaciones de Talamanca parece haber existido unpequeño centro urbano, seguramente relacionado con un puente que atravesaba elrío Jarama y con la importancia estratégica que esta localidad tenía de cara al con-trol del puerto de Somosierra. En esta localidad se han localizado importantes res-tos escultóricos que formarían parte de la decoración de una iglesia del s.VII. Engeneral destaca la placa-nicho conservada en el Museo de los Concilios de Toledo.Esta interesante pieza escultórica, que iría emplazada en el fondo del ábside de untemplo, presenta una decoración de tres columnas cuyos espacios libres se hanrellenado con flores tetrafoliadas y octopétalas alternadas. Por encima del campocentral, una venera con tres lirios o trifolias. La placa de Talamanca recuerda estre-
chamente a la representación del arca de la Alianza del mosaico pavi-mental de la sinagoga de Beth-Alpha, una construcción palestina delsiglo VI con un complejo programa iconográfico. Es posible que la igle-sia madrileña hubiera desarrollado un programa similar, basado comoaquél en el arquetipo simbólico del templo salomónico, ahora cristiani-zado, que no se ha conservado. La llegada de estos modelos iconográfi-cos propios del área bizantina debió producirse a través del comerciomarítimo con oriente, monopolizado en la época por comerciantessirios, cuya presencia en la Península está suficientemente atestiguada(Barroso-Morín, 1996, 66-67).
El lugar que actualmente ocupa la ciudad de Madrid parece haber con-tado también en esta época con un pequeño núcleo de población. Enlo que luego sería el núcleo central originario de la ciudad, en lasinmediaciones de la antigua iglesia de la Almudena, se documentó unainscripción que hace referencia a un presbítero llamado Bocatus quevivió en torno al año 700 (Fita, 1896, 420;Vives, 1969, 129).
Otros núcleos serranos relacionados con la explotación de los recursosganaderos de la zona que merecen ser citados son los de Cancho delConfesionario en Manzanares el Real y los de Navalvillar y la Fuente delMoro en Colmenar Viejo.
El poblado de Cancho del Confesionario (Manzanares el Real), situado en la vertien-te sur de la Sierra del Guadarrama, dentro de la Pedriza de Manzanares, estuvohabitado durante los siglos VI al VII, perdurando su ocupación hasta tiempos alto-medievales. Su ubicación parece estar relacionado con misiones de defensa y vigíade los pasos ganaderos, ya que desde este emplazamiento se controla toda la peni-llanura de la cuenca alta del Manzanares. Las construcciones documentadas son deplanta rectangular, con alzados de muros de mampostería de granito que cimentandirectamente en la roca virgen, que ha sido tallada para encajar los muros. El encla-ve contaba con un pozo y una grieta natural que se modificó para ser utilizadacomo silo o aljibe (Caballero y Mejías, 1977, 325-331; Mejías, 1974).
246
Placa-nicho de Talamanca delJarama, Madrid
Museo de San Román, Toledo
© I.A.A.
Como el anterior, el hábitat de Navalvillar es un asentamiento de carácter rural enel que se ha documentado una granja formada por tres edificios de distinta funcio-nalidad rodeados por un cercado. Las estancias se han adecuado a un tipo de vidaesencialmente ganadera, actividad tradicional en la comarca: se trata de un establo-vivienda, un almacén y un taller. Al igual también que en el caso anterior, la vidade este poblado perduró después de la invasión musulmana (Abad y Larrén, 1980).
El asentamiento excavado en el ámbito del arroyo Culebro (Leganés) está repre-sentado por una zona de hábitat disperso y un área de almacenamiento consisten-te en un gran campo de silos. Se trata de un vicus que aprovecha las potencialida-des agropecuarias que ofrece el entorno. El poblado fue arrasado, rehabilitándoseparcialmente a continuación.
SSoocciieeddaadd yy eeccoonnoommííaa
La organización político-administrativa del reino de Toledo presenta dos momen-tos bien diferenciados. Una primera etapa en la que se mantienen vivas todavía lastradiciones políticas heredadas del Bajo Imperio, algunas de ellas, como el sistemamunicipal, en clara decadencia en la mayor parte del país. Sobre este esquemaromano se superpone la estructura militar visigoda. Este sistema fue perfecciona-do por Leovigildo a finales del s.VI. Bajo este monarca comenzó el primer inten-to serio de unificación y centralización del Estado a través de campañas militares yleyes unificadoras que seguían el modelo bajoimperial y bizantino con vistas ahacer efectivo el poder visigodo sobre toda la península.
La segunda etapa arranca con la reforma realizada por Chindasvinto y Recesvintohacia mediados del s. VII. Ambos monarcas intentaron adaptar las anticuadasestructuras del reino y adaptarlas al nuevo marco protofeudal propio de la sépti-ma centuria. Para ello se buscarán modelos fuera de nuestras fronteras, en con-creto en el mundo bizantino, que establecen una creciente militarización del apa-rato administrativo (García Moreno, 1974).
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
247
Detalle del sector B. © Artra S.L.
Fotografía aérea del yacimiento B. Arroyo Culebro,Leganés. © Artra S.L.
En general, la sociedad visigoda, como prácticamente todas las sociedades medie-vales de la Europa occidental, se encontraba condicionada en gran medida por lasestructuras de la propiedad agraria. Las relaciones sociales en la España visigodafueron deslizándose paulatinamente y de forma gradual desde un sistema de rela-ciones regulado por la ley a otro de tipo personal, establecidas entre una minoríaposeedora de la propiedad agraria y una mayoría de la población cada vez más vin-culada a la tierra. Estas relaciones, desequilibradas en favor del patrono, se basa-ron, por un lado, en la institución romana del patrocinio, y, por otro, en el clien-telismo del comitatus germano. De esta forma, el cliente (gardingus, bucelari) se veíaimpelido a cumplir con un servicio fiel a su patrón, que a cambio le aseguraba unmedio de vida y cierta protección contra terceros. Estas relaciones no se limitaronal campesinado dependiente, proceso que se documenta ya en los últimos siglos dedominio romano, sino que poco a poco se irán extendiendo a gentes de condiciónsocial más elevada. Así fue como el Estado visigodo del s.VII se convertiría en unajerarquía de lazos vasalláticos que preludian la plena Edad Media. En la cumbre deesta jerarquía se encontraba el soberano. Por debajo de él, los fideles, es decir, losaltos funcionarios y dignatarios palatinos que formaban su Consejo real o AulaRegia. Estos fideles regis y el resto de la nobleza hispanogoda contaban bajo su patro-cinio a un amplio número de personas en situación de dependencia, cuya diversasituación legal de origen se veía en la práctica equiparada en la figura de un cam-pesinado de tipo servil.
La agricultura constituyó, como se ha dicho, la base económica esencial del reino.El escaso desarrollo técnico y una deficiente utilización de la fuerza de trabajolimitaban el rendimiento de las cosechas. Desde el punto de vista económico, ladiversidad geográfica que caracteriza las tierras madrileñas permitía un aprove-chamiento diversificado. Los cursos medios y bajos de los ríos madrileños permi-tían dedicar parte de estas tierras a cultivos cerealísticos y hortícolas. Por el con-trario, las tierras cercanas a la sierra y al gran bosque que se extendía desde ésta ycubría la mayor parte de la región se destinarían al cultivo de plantas forrajeras ose dejarían sin cultivar para destinarlas a la práctica ganadera.
En los primeros siglos de la presencia visigoda en nuestra Comunidad parece exis-tir una cierta continuidad con la tradición alimenticia romana, basada en los ali-mentos panificables, las legumbres, el vino y el aceite de oliva. Sin embargo, a par-tir del s. VII, parece documentarse una preponderancia de los usos ganaderos,según se desprende de la importancia de las disposiciones que sobre este particu-lar aparecen recogidas en el Liber Iudiciorum. De hecho, alguna de estas leyes pare-ce testimoniar la existencia en época visigoda de una activa trashumancia de gana-dos. Sin duda ésta se dio en ámbitos localmente complementarios como puedenser las llanuras del sur de Madrid y la zona boscosa que ocupaba el norte y centrode nuestra Comunidad. Este sistema supone que los ganados subiesen en verano alos pastos de la sierra y en invierno bajaran a las llanuras del sur. Esta importanciade la actividad ganadera implicaría a su vez un cambio en la dieta alimenticia, en laque cada vez cobrarían mayor importancia los productos cárnicos, las grasas y losderivados lácteos.
No debe desdeñarse tampoco la importancia del aprovechamiento de las zonasboscosas. El bosque permitía la explotación de diversos productos alimenticios(bayas, hongos y miel), caza, madera y carbón vegetal, así como la explotación enmontaraza del ganado porcino y ovino. Las áreas boscosas, a veces en forma ade-hesada, abundantes en la región de Madrid en la actualidad, serían aún más exten-sas en tiempos remotos, pues la gran masa forestal que hoy día ocupa el monte de
248
El Pardo estaría unida a otros importantes enclaves boscosos de la región como elSoto de Viñuelas al norte o la Casa de Campo al suroeste. Otras áreas boscosas sesituarían en los pie de monte de las sierras del Guadarrama, siguiendo el curso deeste río, y de las estribaciones de Gredos, siguiendo el curso del Alberche. El bos-que ocuparía, pues, la mayor parte del territorio de la Comunidad a excepción delas tierras de la banda sur y oriental, caracterizada por suelos básicos (calizas, yesosy margas) aptos para la agricultura aunque con valor desigual. Es precisamenteaquí, como demuestra la toponimia mozárabe de la zona (Leganés, Salvanés,Móstoles, etc.), donde se ubicarán los principales núcleos de población de la época(Fuentes, 2000).
El comercio en época hispanovisigoda abarca dos tipos de relaciones: el intercam-bio internacional de objetos de lujo, donde se mueven mercaderías de alto valorañadido, y el comercio local destinado a objetos y alimentos de uso cotidiano. Elestudio del comercio exterior en la región madrileña resulta sumamente comple-jo dada la escasez de datos para la región, aunque es posible trazar un breve pano-rama de las grandes áreas comerciales desde las que arriban los productos exte-riores. La posición central de nuestra región, en el centro del nudo de comunica-ciones romanas, y la cercanía a ciertos los núcleos del poder visigodo (Toledo yRecópolis) a buen seguro le permitiría el intercambio de productos de alto valoreconómico con la costa atlántica, Europa continental –a través de las Galias– y elmundo mediterráneo.
El comercio interior debió de ser, sin duda, mucho más importante, y afectaría amercaderías de signo muy diverso. Para su desarrollo resultaba fundamental elmantenimiento de la red de calzadas heredadas del mundo romano, que no siem-pre debieron conservarse en buen estado. El transporte se realizaba con caballerí-as, bien transportando los productos en carros y carretas o cargando directamen-te las mercancías a lomos de los animales. Desgraciadamente, en muchos casos loscaminos resultaban impracticables debido a las inclemencias meteorológicas de losmeses invernales, de lo que se hacen eco las actas conciliares,o por el bandolerismo provocado por la mala situación eco-nómica del país.
AAccttiivviiddaaddeess aaggrrooppeeccuuaarriiaass
Como en prácticamente toda la península, las superficies cul-tivadas en estos momentos serían de básicamente de dostipos: monocultivos (cereales, vid y olivo) y hortícolas,mucho más variadas. La lectura de las reglas monásticas visi-godas (Isidoriana, Fructosiana y Regula Comunis) nos permiteconocer parcialmente la base alimenticia en estos momentos.La dieta se basaba en alimentos panificables, legumbres y hor-talizas, vino y aceite, aunque en las zonas montañosas seríaimportante la aportación de proteínas de las explotacionesganaderas.
Dadas sus características, las tierras centrales de la región deMadrid se dedicarían a la explotación de los cereales: trigo,cebada y centeno. Probablemente estos dos últimos cereales serían más abundan-tes que el trigo, ya que son más resistentes a la sequía, maduran antes y permitenel aprovechamiento de suelos pobres. Además, estos cultivos cerealísticos se com-plementarían con la siembra de leguminosas (habas, lentejas, guisantes, garbanzos,
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
249
Cencerros procedentes del yaci-miento B de Arroyo Culebro(Leganés). © M.A.R.
altramuces, etc.). Las riberas de los grandes ríos, como el Manzanares, Jarama,Henares y sus afluentes, se destinarían al cultivo de hortalizas (rábano, lombarda,lechuga, escarola, cebolla, melón, etc.). Posiblemente la vid y el olivo se extende-rían por las tierras meridionales de nuestra Comunidad, donde hoy en día se siguenexplotando.
Los terrenos incultos se destinaban generalmente a un aprovechamiento ganaderoy, como se ha adelantado, en la época debieron representar la mayor parte delterritorio madrileño: los encinares del Pardo, la Casa de Campo y el Soto deViñuelas son aún testigos de la gran extensión de la masa boscosa en nuestra regiónhasta época moderna. La práctica de la ganadería proporcionaba productos ali-menticios (carne, leche y derivados), aunque se hallaba escasamente desarrollada:los animales constituían la única fuerza motriz y sus excrementos eran el únicoabono existente.
La actividad ganadera debió ser muy abundante en la región de Madrid, en espe-cial en las zonas serranas y de bosque (yacimientos de Cancho del Confesionario,Fuente del Moro y Navalvillar), pero también debió serlo allí donde la pobreza de lossuelos impedía la práctica de la agricultura, como sucede en los terrenos yesíferosdel sur (La Indiana). Los análisis faunísticos del yacimiento excavado en el arroyoCulebro permite conocer la práctica de una ganadería mixta, tanto de las especiespropias de biotopos ricos (ganadería bovina) como de las adaptadas a condicionesclimáticas más duras (ovicápridos). Pero sin duda debió ser la ganadería ovina lamás abundantemente representada, sin desdeñar la importancia que pudo tener lacría del ganado porcino en montaraza en las zonas boscosas.
En está época contamos con dos tipos de aprovechamientos ganaderos. Una gana-dería riberiega, con desplazamientos cortos de una sola jornada, que utiliza llanu-ras baldías, y otras trasterminante, caracterizada por desplazamientos estacionalesentre pastos de verano (montaña) y de invierno (llanuras).
AArrtteessaannííaa
La desaparición de los talleres de terra sigillata, donde se fabricabanlas cerámicas que abastecían la demanda peninsular siguiendo unproceso industrial, provocó la aparición por un tipo de cerámicas debaja calidad que intentaban imitar las producciones tardorromanas.Este hecho favoreció la multiplicación de los tipos comunes elabora-dos por artesanos a la vez que una creciente regionalización de lasproducciones. Por otro lado, en zonas interiores de la penínsulacomo la Comunidad de Madrid, serán extrañas las importaciones decerámicas de calidad fabricadas, fenómeno que sí se documenta porel contrario en las zonas costeras.
Las cerámicas de mejor calidad intentar reproducir las antiguas pro-ducciones industriales tardorromanas (terra sigillata hispánica tardía,producciones narbonenses, etc. En la fabricación de este tipo decerámicas se utilizan pastas generalmente bien decantadas y con coc-ciones en ambientes reductores (la gran mayoría) y oxidantes. Losacabados imitan los engobados de las sigillatas mediante la utilizaciónde alisados, bruñidos y espatulados. Una característica de estas pro-
ducciones es la sencilla decoración que presentan (círculos, aspas, arcos, cruces,etc.), que se realiza mediante el uso de estampillas, punzones y ungulaciones. La
250
Copa de vidrio procedente delyacimiento B de Arroyo
Culebro (Leganés).© M.A.R.
tipología es muy variada: platos, fuentes, cuencos, botellas,orzas, ollas, jarros, jarras y tinajas.
La cerámica común de época visigoda prosigue con un reper-torio formal y técnico heredado de tiempos pasados y que, singrandes variaciones, se seguirá utilizando hasta tiemposmodernos. De ahí la dificultad de periodización que presen-tan estas cerámicas, excepto cuando se localizan en contextosfunerarios formando parte del depósito ritual del difunto.
En época visigoda se produce un descenso en la producción devidrio y uso de objetos fabricados en este material, que erarelativamente abundante en época romana. En nuestraComunidad son muy escasos los objetos conservados, sinduda, porque se trata de piezas escasas, pero también por lapropia fragilidad del material que hace difícil su conservación.En su mayor parte se trata de piezas procedentes de necrópo-lis, bien piezas de adorno personal, como cuentas de collar(Tinto Juan de la Cruz, Cacera de las Ranas, etc.) o pequeñosobjetos de tradición romana que formaban parte del ajuarfunerario, como es el caso de los ungüentarios (Camino de losAfligidos, Fuente del Moro, etc.).
Por lo que se refiere al trabajo del metal, es posible apreciardos tradiciones artesanales distintas, sobre todo en lo referen-te a los objetos de adorno personal que en estos momentosadquieren connotaciones étnicas. Por un lado, la poblaciónhispanorromana continúa con la tradición bajoimperial, conpiezas de adorno personal muy parecidas a las de siglos ante-riores y en cualquier caso derivadas de ellas, aunque se imitan también otras pro-pias de la indumentaria militar a veces de origen germano. Por otro, tenemos latradición de los artesanos visigodos, que fabrican objetos de adorno personal dis-tintivos de los germanos, en especial fíbulas y broches de cinturón adornados depedrería.
En los últimos años del s.VI, debido a la unificación étnica y religiosa y a la pene-tración de las modas bizantinas en la península, se detecta un cambio en los obje-tos de metal, en especial en los broches de cinturón, que imitan ahora las piezasbizantinas contemporáneas. Lógicamente se produce una perduración de elemen-tos de adorno tardorromanos (anillos y pendientes) de uso muy común.
El tipo de pieza más frecuente en los ss.VII y VIII es un broche de cinturón deri-vado de los broches bizantinos, aunque fabricado por artesanos locales, cuya deco-ración muestra una progresiva degeneración en su decoración. Los anillos, gene-ralmente fabricados en cinta de bronce, continúan con la tradición romana, y enépoca visigoda su uso estuvo particularmente extendido en parte a causa de ladifusión del cristianismo, por ello no es extraño la aparición de símbolos y advo-caciones religiosas como motivo decorativo.
La época hispanovisigoda en la Comunidad de Madrid
251
Fíbula y broche de cinturón.Tinto Juan de la Cruz (Pinto)© Artra S.L.
Broches de cinturónprocedentes de la indiana(Pinto). © Artra S.L.
NNeeccrróóppoolliiss ddee iinncciinneerraacciióónn:: AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
Aspectos técnicos analíticos de la excavación de las urnas cinerarias
ELENA GÓMEZ RUIZ
DOLORES MARTÍN DÍAZ
257
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
La necrópolis excavada en el entorno del Arroyo Culebro1 (Leganés), tiene graninterés por diversos motivos. En primer lugar, por la escasez de hallazgos de esteperíodo (Iª Edad del Hierro) en la comunidad de Madrid, extrapolable al área dela submeseta sur en general. La existencia de lagunas en lo que respecta al ritualfunerario es un hecho innegable. Hay que añadir igualmente, que a los hallazgos deesta área se les ha atribuido tradicionalmente una etiqueta de “pobreza”, quedandoeclipsados ante la riqueza y monumentalidad de los registros arqueológicos deotros grupos culturales de la Península Ibérica, que proporcionaban un caudalsuperior de información.
Aún faltando mucho camino por recorrer todavía, el conocimiento de estospobladores de la Meseta aumenta paulatinamente, configurándose como un grupocultural con entidad propia de notable interés, que estriba tanto en sus propiosrasgos, como en las características resultantes de las influencias que recibe de losdiferentes pueblos prerromanos limítrofes y con los que mantenían relaciones dediverso tipo.
En lo que respecta a las necrópolis, hasta la fecha han sido escasas las excavacionessistemáticas, existiendo además un problema añadido: el papel secundario dado alos estudios antropológicos de las cremaciones. De hecho, prácticamente hastamediados de los 80 no empiezan a publicarse en nuestro país estudios de análisisóseos de este tipo. Hay que citar los trabajos tanto de Reverte (1985) como deSantonja Alonso (1985-1986), en necrópolis ibéricas; posteriormente, estos estu-dios se comienzan a practicar en el mundo celtibérico.
En el caso de la necrópolis de Arroyo Culebro, la intervención en el campo per-mitió recuperar una treintena de enterramientos, que tras una cuidadosa delimita-ción fueron extraídos en bloque para la posterior excavación del interior, ya en ellaboratorio. Esta labor reviste cierta complejidad dado el estado de las urnas yespecialmente de los restos óseos, debido a que han sufrido un proceso altamentedestructivo (la cremación en sí), al que se añade el deterioro provocado por pro-cesos post-deposicionales. El resultado es una diferenciación evidente en el estadode conservación; además el interior de las urnas se presenta como un conglome-rado de restos óseos y sedimento, y dependiendo de los enterramientos: ajuarmetálico y/o cerámico, elementos líticos, presencia de carbones y manchas deceniza, todo ello fuertemente compactado.
La labor de recuperación de todos los elementos en el mejor estado posible essiempre importante, pero en el caso de los restos óseos es fundamental de cara alestudio antropológico y las relaciones ajuar-edad-sexo que pudieran establecerse;en el caso de las cremaciones, la extracción e identificación son especialmente difí-ciles, ya que los restos conservados son parciales, están fragmentados y deforma-dos por la acción del fuego.
Los enterramientos excavados presentan claras diferencias en el tratamiento de laurna, la asociación de elementos externos a la urna, o la presencia/ausencia de ele-
11 P.A.U. PP5, con sigla en Carta arqueológica Yac. D. 74/153.
mentos de ajuar. En cuanto a este último aspecto, hay que señalar que se han docu-mentado ajuares metálicos, recipientes cerámicos de diverso tipo y función, asícomo elementos líticos, carbones y manchas de cenizas (algunas de tamaño consi-derable), y restos óseos en el exterior de las urnas (que deben ser contrastados conel material localizado en el interior).También se constata la presencia de algún ente-rramiento sin urna asociada, que podría responder al patrón de deposición directaen la fosa, ampliamente documentado en otras necrópolis de este periodo.
A continuación detallamos la metodología, proceso y análisis de excavación, y lainformación que se infiere.
PPRROOCCEESSOO DDEE EEXXCCAAVVAACCIIOONN
El objeto de nuestro estudio fueron 30 deposiciones susceptibles de ser enterra-mientos2. De ellas, una es una inhumación directa en el terreno, incompleta (nº 4);nueve son urnas cinerarias de tamaño medio y grande, completas o en estado bas-tante completo (nº 1, 2, 3 o, 10, 17, 21, 23, 27, 32), tres son recipientes cerámi-cos de pequeño tamaño, completos o bastante completos (nº 3 e, 20, 26) con res-tos óseos en su interior; trece son recipientes cerámicos arrasados por el arado yprocesos diversos, de forma que no se ha conservado la totalidad de la urna (nº 5,6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24); por último, cuatro son probablementedeposiciones directas de huesos incinerados3, a veces acompañados de restos cerá-micos (nº 25, 30, 31) y otras no (nº 8).
La mayoría de las urnas habían sufrido distintos procesos dedeterioro (debido al uso de arado, por la acción del agua yprocesos de erosión de la zona, aplastamiento del sedimentoy descabalgamiento del contenedor cerámico4, etc.), presen-tando un alto nivel de degradación en muchos casos, de formaque tuvieron que ser extraídas del yacimiento en bloques desedimento. Una vez en el laboratorio se procedió a la clasifi-cación del estado de las urnas para determinar el proceso deanálisis y medidas a tomar en cada una de ellas.
En algunas se practicaron placas de rayos X, previo al trabajode laboratorio.
La información que transmite este tipo de análisis podría serdiscriminante a la hora de establecer que urnas deben serexcavadas o no, ya que permite establecer una estrategia deexcavación, puesto que se puede comprobar la existencia deajuar, su disposición en el interior, el tamaño medio de los res-tos óseos5, etc.
258
Radiografía interior urna 32
22En la relación siguiente, no aparecen los números 16, 28 y 29; éstos son números de fosas dados sobre el terreno en los trabajosde campo, que luego se desestimaron, por no ser acumulaciones reales.33Según el equipo de arqueólogos que realizó el trabajo de campo, las fosas donde se documentaron los restos óseos respondían alpatrón de deposiciones directas en el terreno.44En muchas de las urnas, la presión del sedimento había provocado la fractura del recipiente, y el desplazamiento de los ele-mentos cerámicos, de forma que había fragmentos ligeramente “calzados” unos sobre otros; en otros casos, sólo se conservabala mitad inferior o lateral de la urna, “desmochadas” por el arado. 55El inconveniente de las radiografías es que presentan todos los elementos en un mismo plano; esperamos poder matizar su prác-tica o combinar con otras técnicas para conocer mejor la distribución espacial en el interior de las urnas. Parte de las radiogra-fías se realizaron en una clínica privada, parte fueron practicadas por el Dr. Antonio Rosas en el servicio de rayos X del MuseoNacional de Ciencias Naturales.
Las urnas completas o en un buen estado de conservación fue-ron excavadas sistemáticamente en el laboratorio. En la medi-da de lo posible, se mantuvo el contenedor cerámico mientrasse excavaba, otras veces se fueron retirando los fragmentossueltos de cerámica. Para excavar el sedimento se utilizó ace-tona químicamente pura, y en algún caso alcohol y agua. En lamayoría de las urnas, completas o no, el sedimento presenta-ba un aspecto compacto y una fuerte cohesión de los elemen-tos que lo integraban (cenizas, carbones, huesos...), por lo quefue necesario disgregar las arenas y arcillas de distintas mane-ras para poder separar los huesos, elementos metálicos, etc.
Debido al frágil estado de los huesos, fueron necesarios traba-jos previos de consolidación durante y después de la excava-ción de los restos6. Todo el sedimento fue procesado poste-riormente en una mesa de lavado de doble tamiz (matrizgruesa y matriz fina), para recuperar todos aquellos pequeñosrestos óseos que no se aprecian a primera vista en el procesode excavación (dientes, huesecillos del oído, etc.). El sedi-mento limpio y tamizado es analizado en una lupa binocularpara apreciar pequeños fragmentos de carbón, restos de meta-les, pinturas, etc.). En otros casos, no todo el sedimento eslavado, a la espera de analíticas diversas que nos permitancomprobar aspectos documentados en la investigación y esta-blecer comparaciones con el resto de ésta y otras necrópolis.También la tierra externa ha sido conservada en parte paraanalítica y el resto ha seguido el mismo proceso de lavado desedimentos.
AANNAALLIISSIISS DDEE LLAA NNEECCRRÓÓPPOOLLIISS
AASSPPEECCTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS
La necrópolis contaba con una inhumación, el resto son cremaciones. Lainhumación (enterramiento-fosa nº 4) presentaba una serie de restos óseosdepositados en el terreno, de un color marrón claro, acompañados de algu-nos fragmentos cerámicos y algún diente de rumiante. Aparecieron dientesdeciduales correspondientes a un individuo infantil; no es una inhumacióncompleta, sin embargo, aparecen huesecillos del oído y otros de pequeñotamaño que normalmente no se conservan en los registros arqueológicos.
En líneas generales, el resto de la necrópolis (que presenta rito de crema-ción), mantiene cierta similitud en cuanto a las urnas, su contenido, carac-terísticas de las cremaciones y otros procesos, reflejando una continuidadcronológica7. No obstante, cada uno de los enterramientos documentadosmuestra también una cierta identidad propia respecto a los demás, que seaprecia en varias diferencias: algunas de las urnas presentan modelos más
Necropolis de incineración
259
Consolidación de los huesosprevia a su excavación.
Excavación brazaletes y restosóseos interior urna.
Mesa de lavado
66 En los trabajos de excavación, consolidación y conservación provisional se ha contado con el asesoramiento y colaboración delas restauradoras Blanca Gómez-Alonso y Paloma Gutiérrez del Solar, pertenecientes al Laboratorio de Restauración yConservación del Museo Nacional de Ciencias Naturales.77 Según muestra el análisis de los restos óseos, existen individuos ancianos e infantiles, que podrían pertenecer al mismo momen-to o representar los cambios generacionales biológicos.
arcaizantes en su decoración, y otras, más modernos; lo mismo ocurre con el ajuar,conviviendo elementos más antiguos y más evolucionados (fíbula de doble resortey pinzas de depilar en la misma urna8). El contenido óseo presenta distinto gradode cremación, hecho que puede estar en relación con una depuración gradual dela técnica de incineración utilizada. Por último, esta individualidad comentadatambién se manifiesta en la forma de enterramiento (inclusión o no de elementosde ofrenda, número de elementos que se incluyen, etc), dado la variabilidad delcomponente humano y social que supone cualquier rito funerario.
Los elementos cerámicos que aparecen son de diversa tipología, con distinta fun-cionalidad (fundamentalmente tres: cubrición, urnas, cuencos y platos de ajuar) ydistinta posición, tanto en el exterior como en el interior de la urna. Cenizas y car-bones (algunos de gran tamaño), así como elementos líticos9, son localizados igual-mente en el exterior y en el interior.
Las cremaciones presentan restos óseos de tamaño medio y grande en la mayoríade los casos (12, 23, 32, etc.), aunque existen algunas con fracción muy pequeña,unas veces por responder a individuos infantiles y otras por haberse practicado unaincineración intensa. Los huesos quemados también se documentan tanto en el
exterior como en el interior de los recipientes funerarios).
Por último, se han documentado restos óseos de animales,situados también en el exterior (nº 4) o en el interior (nº 2, 3º,
260
11.. Carbones dentro deesta misma urna
22.. Carbones en el sedimentode la base de la urna 20
33.. Carbones y cenizasen base de urna 2
44.. Carbones en un cuencoencontrado en el interior
de la misma urna
Restos óseos de fauna en elinterior del cuenco de la urna2. Como puede apreciarse, los
restos óseos humanos situadosen el sedimento, ya fuera del
cuenco, están quemados y fragmentados; los restos de
animales situados en el cuencoestán completos y no han
sufridos proceso alguno de cremación
88 La fíbula, de sección rectangular y puente de cinta, corresponde al tipo 3B según latipología de Argente Oliver. Este autor encuadra este tipo concreto de fíbula en el HierroI y nunca más allá del siglo V. En la urna nº 9 apareció también una pinza de depilar,cuya cronología sería más moderna si atendemos a las referencias de Ruiz Zapatero yLorrio (2.000) para la tipología de este elemento.99 Hablamos de elementos líticos, puesto que ninguno presenta las características deindustria lítica como tal; sin embargo, tanto en el interior como en el exterior se docu-mentaron pequeños elementos con forma de pirámide truncada, a veces quemados yotras no; también destaca un elemento cruciforme aparecido en la base de la nº 26,único en la necrópolis en cuanto al material empleado y forma.
1 22
33
44
17), y el mismo patrón se repite para los elementos metálicos. Ninguno de los hue-sos de animales10 aparecieron quemados.
Este es un dato interesante, puesto que están mezclados con los huesos humanosincinerados, los carbones y las cenizas. La mayoría de los objetos metálicos tam-poco parecen haber sufrido la acción del fuego. Hubo, por tanto, dos momentos,el de la cremación y el de la inclusión de elementos en el enterramiento.
AAJJUUAARR CCEERRÁÁMMIICCOO
Como ya hemos señalado anteriormente, se detecta variabili-dad tanto en lo que respecta a la presencia / ausencia de ele-mentos cerámicos, como en la disposición de éstos dentro delenterramiento.
El tipo más sencillo de enterramiento constaba de la urna deincineración sin ningún elemento cerámico de ajuar asociado(nº 1, 23, 26).
Otro tipo son urnas con distintos elementos cerámicos en elexterior; un ejemplo bien documentado es el caso del con-junto funerario nº 13, compuesto por un pequeño cuencoinvertido depositado al lado de la urna. En el interior de laurna, destaca la presencia de un recipiente con pie de copa.
Existen otras urnas con elementos asociados a modo de cubrición, aunque debeseñalarse que no aparecen completos (nº 32).
Otra variante serían aquellas urnas que contenían pequeños recipientescomo cuencos o platos:
· En el caso de los nº 3 o, 3 e, 11, 12, 14, 17, 24 son sólo frag-mentos.
· Dos de estas urnas contaban en la parte superior con un peque-ño cuenco bruñido de superficie oscura, con factura cuidada ycarena (nº 21 y 32).
· Finalmente, algunos de los enterramientos contaban con unpequeño cuenco rojizo en el interior combinado con pequeñosplatos (nº 2 y 5), o el enterramiento estaba constituido porpequeños contenedores cerámicos invertidos (nº 13, 20). Lamayoría de estos recipientes de pequeño formato están relacio-nados con individuos infantiles.
AANNÁÁLLIISSIISS ÓÓSSEEOO
Podemos hablar de una buena representatividad de las distintas partes del cuerpo.Los restos de la mayoría de las urnas corresponden fundamentalmente a fragmen-tos de tamaño medio y grande de huesos largos y costillas; a fragmentos, tambiénde tamaño medio, de cráneo (algunos con sutura11, una de éstas presenta las carac-
Necropolis de incineración
261
Pequeño cuenco depositado allado de la urna 13
Plato y pequeño cuenco depo-sitados en el interiorde la urna 2
1100 Existe una tercera falange de carnívoro perforada en la urna nº 17, con rasgos de haber sufrido la acción del fuego. La perfo-ración clara que presenta nos hace considerarla como un elemento de ajuar de adorno personal (colgante) y no incluirla den-tro de los restos óseos de animales, ya que presenta características completamente distintas al resto del grupo: es el único carní-voro documentado, está quemado, perforado, etc. Ninguno de los otros restos animales presenta estas características.
terísticas de un hueso wormiano, y además han aparecido dos huesos wormianos,completos y claramente identificables, ver fig. 6d), . En menor proporción, conta-mos con falanges, algún metápodo y elementos del tarso (astrágalos, calcaneos,etc). Se han conservado algunos fragmentos de la cavidad glenoidea del coxal (verfig. 6b) y varias superficies articulares. Los fragmentos de dientes son escasos debi-do, en parte, a la incidencia del fuego sobre estos restos.
La mayoría de los huesos son de color blanco o marfil, aunque existe algún restode cráneo y huesos largos o fragmentos de costilla con una coloración azul-grisá-cea. (nº 19). En otras urnas, sin embargo, domina el color marrón oscuro y negroen restos de gran tamaño (por ejemplo, la nº 12).
Algunos autores han comentado estos cambios de coloración (Bonucci y Graziani,1975; Shipman et al., 1984). Fernández Jalvo y Perales Piquer (1990) llevaron acabo un proceso experimental en el cual analizaron los cambios de color, textura,dimensiones y fracturas de los huesos dependiendo de la proximidad al fuego.Como resultado, los huesos más alejados no sufrían apenas alteraciones; los de lazona media presentaban color marrón a negro con áreas grisáceas, los arrojados al
262
11.. Distintos fragmentos dehuesos largos y costilllas
22.. Coxal encontradoen urna 10
33.. Radio en procesode excavación
44.. Huesos wormianos
11.. Huesos blancos y de colormarfil, coloración que
domina en los huesos de lanecrópolis
22.. Huesos con color gris y azul
33.. Huesos de color negro en laurna 12 y proporción devariedad de colores en la
misma urna
11 2
3 4
11 22 33
área central presentaban coloraciones graduales de gris a blan-co, y agrietamiento en mosaico.
El efecto de la cremación se manifiesta también en la fre-cuencia de fracturas en “mosaico” y hendiduras a modo de“uña” (fractura concoidea), característicos de los restos óseosincinerados. En los restos estudiados aparecen continuamentemorfotipos de ambas estructuras.
La talla y morfología corresponden en general a individuosadultos. No se puede confirmar todavía sexo, ya que no se haencontrado ningún hueso completo que permita hacer unanálisis discriminativo. Sin embargo, el grosor de la sección delos fragmentos entra dentro del rango de lo habitual en indi-viduos masculinos (que dominan la muestra). Los restos con-tinúan en estudio y su análisis morfométrico permitirá dife-renciar los individuos en algunos casos.
EELLEEMMEENNTTOOSS MMEETTÁÁLLIICCOOSS
El material metálico dominante en la necrópolis es el bronce.No aparece ningún elemento de hierro en el interior de lasurnas, a pesar de que algunos de los huesos presentaban man-chas anaranjadas, típicas del contacto con este metal (nº 9,30,). Sólo en el exterior de la urna 32 apareció un elemento de hierro, oxidado ymuy alterado.
Dos urnas presentan un ajuar metálico especialmente rico respecto a las demás (17y 32). En la urna 32 se llegaron a documentar 22 brazaletes en el interior (a tresde ellos les falta un fragmento) y uno en el exterior. La mayoría son de sección cua-drada o rectangular, y puntas rectangulares aplanadas. Algunas de ellas presentandecoración a base de unas pequeñas protuberancias o bolitasen relieve en línea continua. También ha aparecido un anillode sección circular, de pequeño tamaño que aparentementeno presenta decoración. La tumba nº 17 contaba igualmentecon 4 brazaletes de bronce, fragmentos de otros, un fragmen-to de broche de cinturón, etc. Ambos enterramientos conta-ban además con elementos metálicos diversos en el exteriorde las urnas.
Existe algún brazalete de pequeño tamaño asociado a urnas orecipientes con restos infantiles (nº 20), y que mantienemodelos de brazaletes asociados con restos de adultos.
Otros elementos de ajuar metálico destacables que fueronrecuperados son fragmentos de placa o broche de cinturón,una fíbula de doble resorte, fragmentos espirformes dentro yfuera de las urnas, pinzas, así como algún aro. En otro capítu-lo de este mismo volumen se detallan las características ytipología de estos materiales.
Necropolis de incineración
263
Fracturas concoideas y enmosaico
Fracturas en curva y concoideas
Brazalete junto a restos decráneo infantil en urna 20
1111 El estado de cierre de las suturas ha sido utilizada por distintos autores para análisis de edad. La frecuencia de aparición ymorfología similar de huesos wormianos se estudia para establecer asociaciones endogámicas y distancias de población entregrupos.
DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN EESSPPAACCIIAALL
Alrededor de las urnas se esparcen huesos, cenizas, carbones de gran tamaño, obje-tos metálicos y fragmentos cerámicos. La cantidad y tamaño oscila de unas a otras.
La distribución de los elementos metálicos parece ser aleatoria en el interior de lasurnas, aunque dominan en la parte media e inferior del recipiente. Cuando hay ele-
mentos metálicos en el interior de la urna se suele corresponder con metales tam-bién (completos y fragmentos) en la base externa de la urna (3, 17, 20, 32, etc.).
Sobre la distribución de los cuencos y platos dentro de las urnas, ya hemos comen-tado algo en apartados anteriores: hay elementos que aparecen en la parte inferiorde la urna (por ejemplo, el recipiente con pie de copa en la urna 13), en la partemedia (urna nº 2) y en la parte superior (nº 21 y 32).
Un caso claro y excepcional de distribución espacial lo supone el enterramientonº2. Éste estaba formado por una urna de gran tamaño, de forma ovalada. En suinterior se documentaron hasta tres elementos cerámicos: los fragmentos de unplato, un segundo plato de menor tamaño debajo de éste, y un pequeño cuenco.Cada uno de los elementos cerraba el anterior. El primer plato tiene una tamañomayor que la boca de la urna, por lo que debió ser introducido ya fragmentado enla urna. El segundo plato presentaba varios huesos de un ovicaprino (sin quemar),entre ellos una escápula completa, mezclados con otros restos óseos incinerados.Alrededor de este plato y del cuenco que sellaba este plato había numerosas vér-
264
11.. Urna 2. Estado inicial de laurna previa a la excavación
del interior
22.. Comienzo de la excavacióndel cuenco. Aspecto final del
sedimento y restos óseos animales situados en el fondo
del cuenco
33.. Pequeño cuenco situado enel interior y estado general del
sedimento. Éste varía de lazona superior a la zona mediae inferior, y existe en estas dossecciones mayor frecuencia de
huesos y carbones
44.. Restos óseos animalesaparecidos en el plato quesellaba el cuenco inferior
1
22
3
44
tebras de un rumiante juvenil (nueva-mente sin quemar) y huesos humanosquemados de un individuo infantil.
En el interior del pequeño cuenco roji-zo únicamente apareció sedimento, car-bones y tres restos de un pequeñorumiante (un carpal y dos huesos lar-gos), depositados en el fondo del cuen-co, que estaba ligeramente inclinadohacia un lado, evitando así que estos res-tos se rompan. Los restos que aparecendebajo del cuenco si presentan numero-sas fracturas. Por último, el sedimentode la parte superior de la urna y el delinterior presentan notables diferencias(color, textura).
Otro caso especial es el nº 32; esta urnase encontró completa, con unas piedrasy fragmentos de cerámica externos quetapaban la urna. Dentro de la propiavasija cineraria se documentó en laparte superior un cuenco negro bruñi-do de pequeño formato, relleno desedimento y un fragmento de cerámica.Debajo de éste aparecieron restos óseosmuy fragmentados y aplastados por elcontacto directo con el cuenco. Lacolocación del elemento de ofrendaafectó al material óseo, siendo eviden-te que el resto de los huesos (en capasinferiores o al lado del cuenco y rodeados de tierra) se conservan en mucho mejorestado. La mayoría de los elementos metálicos aparecieron debajo del cuenco y losrestos óseos mencionados, sin embargo, el único elemento metálico que se docu-menta al lado del cuenco aparece hincado, mientras que los que están en las capasinferiores están en posición horizontal o ligeramente inclinados
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
La combinación de una inhumación y de cremaciones responde a un birritualismoque se documenta igualmente en otras necrópolis de este periodo. Otra caracte-rística de la necrópolis es la presencia de tres formas de deposición de los restosfunerarios:
1) Cremaciones depositadas directamente en el suelo sin ajuar asociado.
2) Cremaciones depositadas en el suelo con un recipiente invertido a modo de tapa.
3) Cremaciones depositadas en urna.
Todas estas deposiciones son secundarias. Las urnas presentan elementos variadoscon distinto tratamiento; los restos quemados son humanos, pero éstos puedenaparecer mezclados con huesos de animales y piezas de metal sin quemar. Por
Necropolis de incineración
265
Distintas fases del proceso deexcavación de la urna 32
11.. Estado inicial
22.. Cuenco aparecido dentro de laurna, rodeado de huesos y unbrazalete hincado, cuando ya seha excavado el interior delpequeño recipiente
33.. Huesos y nuevo brazalete unavez extraído el cuenco y los huesos inmediatamente inferiores a él
44.. Diferentes brazaletes encon-trados en la fase de excavación;junto a la pulsera superior seaprecia un anillo, en perfil
55.. Brazaletes en el fondo,momentos de limpieza para suextracción
66.. Final de la excavación, fondourna
114
5
66
2
33
tanto, los elementos de ajuar y de ofrenda forman parte del rito, pero no son afec-tados por el acto de la cremación. Su inclusión se hace posteriormente.
Hay una clara intencionalidad de introducir una serie de elementos: los restosóseos animales clasificados por espacios y sin quemar (mezclados con huesos que-mados); la tierra o sedimento en recipientes sin mezclar, dentro de urnas con unatierra distinta, la propia distribución de la tierra; los diferentes elementos cerámi-cos dentro de las urnas y lo que contiene cada uno de ellos. No obstante, desco-nocemos la verdadera causa y naturaleza de esta intencionalidad. En el caso con-creto de los restos óseos animales, algunos autores plantean las hipótesis de ban-quetes funerarios colectivos u ofrendas animales.
Entrando en otros aspectos del ritual de cremación propiamente dicho, no hayindicio alguno de que los huesos de esta necrópolis hayan sido lavados. Las fractu-ras que presentan los huesos, su estado y el tamaño, difícilmente hubieran sobre-vivido a procesos de incineración, lavado, clasificación, etc. Por otro lado, duran-te la excavación de las urnas se documentó, tanto en el interior como en el exte-rior de las mismas, carbones y manchas de ceniza procedentes del ritual, que sehabrían perdido en el caso de que los huesos que los acompañaban se hubieranlavado. Los carbones son de gran tamaño o muy abundantes en algunos casos.Todoello podría responder al patrón defendido por algunos autores como Reverte(1990), que mantiene que con algún tipo de recipiente se recogían los restos de lacremación, y entre estos restos, aparte del material óseo, se encontrarían tantocarbones como cenizas.
Algunos enterramientos presentan una mayor riqueza de ajuar. El ajuar metálicodominante en la necrópolis está realizado en bronce, en objetos que podrían agru-parse en dos bloques: de adorno o de aseo personal12. El primer grupo sería el másrepresentado: una fíbula, numerosos brazaletes, algún aro, dos fragmentos de bro-che de cinturón... En cuanto al aseo personal, destaca la presencia de unas pinzas.Un curioso elemento de ajuar es la tercera falange de carnívoro perforada (col-gante), presente en la tumba 17.
En líneas generales, los restos exhumados mantienen similares características entoda la necrópolis, correspondiendo tanto la tipología de los materiales como losaspectos de ritual funerario a una población indígena situada cronológicamente enel Hierro I.
Parte de los materiales se encuentran en fase de consolidación, restauración y con-tinúan en estudio. Esperamos aportar aún más datos en el análisis definitivo, queserá publicado una vez finalizados los trabajos de restauración, preparación de losmateriales y de investigación.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer el apoyo y asesoramiento recibido en todo momento tantodel Dr. Jorge Morales, como de las retauradoras Blanca Gómez-Alonso y PalomaGutiérrez del Solar. También queremos agradecer la generosa ayuda prestada porÁngel Collado Burgos.
266
1122No se ha documentado ningún elemento de equipo armamentístico.
AAnnáálliissiiss aannttrrooppoollóóggiiccoo ddee llooss rreessttooss óósseeooss aappaarreecciiddooss
eenn eell yyaacciimmiieennttoo BB ddeell PP..PP..55 -- PPAAUU AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
ELENA NICOLÁS CHECA
271
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
El objeto del presente trabajo es el análisis de los restos humanos aparecidosdurante la excavación de urgencia del PP5 PAU Arroyo Culebro, sito en el térmi-no municipal de Leganés (Madrid). Según la documentación recibida acerca de laprocedencia de dichos restos conocemos que se trata de un yacimiento de crono-logía hispanovisigoda en el que se han excavado distintos fondos:
· Fondo XXI. Unidad estratigráfica 43/6. INDIVIDUOS 1 y 2.
· Fondo XXXV. Unidad estratigráfica 71/6. INDIVIDUO 3.
· Fondo XI. Unidad estratigráfica 23/7-8. INDIVIDUOS 4A y 4B.
· Fondo XI. Unidad estratigráfica 74/151. INDIVIDUO 5.(En un nivel superior al anterior, aunque asignado a la misma ocupación.)
OOBBJJEETTIIVVOOSS
Se plantean como objetivos de este estudio:
2.1. Averiguar el número mínimo de individuos (NMI) depositados en el lugardestinado al enterramiento o a la acumulación.
2.2. Describir su estado de conservación.
2.3. Conocer la mayor cantidad de datos antropológicos de cada individuo repre-sentado (partes del esqueleto conservadas, sexo del individuo, estatura, edad demuerte, enfermedades padecidas conocidas a partir de las patologías odontoes-queléticas, causa de muerte, etc.), si fuera posible averiguarlos.
2.4. Reconocer la existencia o no de una continuidad anatómica y morfológicaentre estos individuos y los hallados en otros silos del mismo yacimiento y/o de lamisma época.
2.5. Proporcionar las referencias suficientes para facilitar el inventario y cataloga-ción de restos, para una posible ampliación posterior del estudio, musealización, oinvestigación de alguna característica en particular.
MMAATTEERRIIAALL YY MMÉÉTTOODDOOSS
3.1. Análisis. La inspección de los cráneos se realiza desde distintos puntos deobservación (normas) describiendo la existencia o no de características físicas par-ticulares y/o llamativas. Si los restos no articulan por ser demasiado fragmenta-rios, se describen por separado.
No se ha realizado un estudio métrico exhaustivo de los restos, por su carácterfragmentario y escasa representatividad.
Para trabajar con el cálculo de la estatura, se consideran únicamente los huesos lar-gos que estén completos y con sus epífisis fusionadas. Las estimaciones de estatu-ras de esqueletos realizadas a partir de huesos incompletos, cuyas dimensiones se
introducen en fórmulas de regresión, adolecen de precisión y repetibilidad y acu-mulan un error grande (Olivier et al., 1978) y no las realizaremos aquí.
3. 2. Restauración. Se han recibido los restos óseos adecuadamente embalados encajas y bolsas, etiquetados según la documentación mencionada. Sin perder nuncaesta referencia, los restos se han lavado con cepillo suave y se han consolidado orestaurado cuando era necesario para proceder a su estudio y catalogación. La res-tauración de los restos para la reconstrucción de estructuras enteras como cráne-os o huesos largos completos se ha realizado con pegamento Imedio, que tiene lascaracterísticas ideales por su reversibilidad con disolventes de tipo orgánico (Ej.acetona). Su utilización disuelto en acetona está recomendada por proporcionaruna consolidación y pegado reversibles, quedando así preparados para cualquierestudio, investigación o proyecto expositivo.
3. 3. Representación gráfica. En el presente trabajo están recogidos los registrosconservados así como las características más llamativas y patologías odontoesque-léticas de los mismos. Igualmente, los restos se representan gráficamente en sutotalidad, (o en su defecto en la norma de la que se tenga mayor representación deregistro), sobre los esquemas de registro de datos antropológicos de Haas etal.(1994).
Siempre y cuando ésta haya resultado necesaria o suficientemente esclarecedora,se ha aportado además información radiográfica. Las radiografías fueron realizadascon un equipo Trophy Irix 70, con una exposición de 70kv, 8 ma, 0,24 seg., parauna película de tipo D.
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREESSTTOOSS HHUUMMAANNOOSS
La ubicación de los restos excavados y los detalles del proceso pueden consultarseen el estudio arqueológico. Los restos recuperados, estudiados desde el punto devista antropológico, son los que se describen a continuación:
IINNDDIIVVIIDDUUOO 11.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB.. SSEECCTTOORR BB.. FFOONNDDOO XXXXII,, UU.. EE.. 4433//66
Los restos aparecen en una matriz arcilloarenosa de colornegruzco, y aunque muy fragmentados, en general, es unode los esqueletos más completos y mejor conservados. Losrestos de este individuo aparecen en conexión anatómica en
272
INDIVIDUO 1 Totalidad de los restos recuperados
su gran mayoría. El Individuo 1 parece haber sido depositadosobre el Individuo 2, en la misma dirección aunque en senti-dos opuestos, de forma que los cuerpos aparecen “cruzados”.
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess
El cráneo, el maxilar y la mandíbula aparecen incompletos yfragmentados. El cráneo es muy masivo y está fragmentado ensu área parietal derecha. En norma superior el cráneo es ovoi-de y muy alargado anteroposteriormente, claramente dolico-cefálico. Presenta suturas muy complicadas, dendritiformes olaberínticas que están fusionadas en algunos puntos.
Se preserva la parte izquierda del maxilar con el primer y segundo molar superio-res. Se conserva la hemimandíbula izquierda, con la parte alveolar de los incisivos(también los derechos), las piezas dentarias I2 - M3 y toda la rama ascendente.
Individuo 1. Detalle del M1 y M2 superior izquierdos delIndividuo 1 en vista vestibular. Se aprecia la formación de reac-ciones apicales infecciosas en las raíces bucomesial y bucodistalde ambos molares. En vista lingual se aprecia la caries invasivade ambas coronas molares, con la práctica destrucción de la tota-lidad de las mismas, sobre todo distolingualmente en el M1 y casicompletamente en el M2.
Imagen radiográfica de los molares maxilares del Individuo 1,que muestra las dimensiones internas de los focos infecciososperiapicales originados por la caries de ambos molares, y su des-arrollo en el hueso. Se distinguen también los alveolos de las raí-ces del tercer molar; que estuvo presente y erupcionado en vida.
Detalle de la región supraorbitaria izquierda del Individuo 1, enla que se aprecia una incisión profunda,de bordes nítidos, redon-da, de sólo unos milímetros de diámetro. No tiene aspecto de seruna metástasis, o cualquier otra lesión osteolítica de origen neo-plásico. Podría tratarse de una erosión craneal, una lesión trau-mática corriente, puesto que un orificio circular con estas carac-terísticas puede haber sido realizado con un objeto punzante. Sinembargo este episodio es difícilmente valorable.
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall
Se han conservado todas (7) las vértebras cervicales (incluidas atlas y axis), dosvértebras torácicas completas, 5 cuerpos vertebrales torácicos y vértebras lumba-res. Hay varios fragmentos de costillas relativamente completas.
Se han recuperado dos huesos coxales fragmentados, porosos y rotos a nivel ace-tabular, con la escotadura ciática incompleta por estar roto el hueso a ese nivel. Seconservan también dos fragmentos proximales de clavículas, con diversos frag-mentos de la zona esternal y un fragmento articular de la escápula.
Informe antropológico
273
Fondo XXI. Individuos 1 y 2
De las extremidades se conservan dos húmeros con fuertes inserciones muscula-res, ligeramente más desarrolladas en el lado derecho. El húmero izquierdo pre-senta fractura antigua a nivel medio. Hay dos cúbitos completos, también con mar-cadas inserciones musculares. Se han recuperado dos radios completos a excepciónde la parte distal del radio derecho. Se conservan las dos tibias (la derecha tienefractura antigua en su tercio inferior). Más huesos conservados: la rótula derecha,los calcáneos (2), astrágalos (2) y 10 metatarsianos (2 pies enteros). Además haynueve falanges proximales y una falange media. De las manos se conservan huesoscarpianos (escafoides, piramidal, semilunar, ganchudo y hueso grande del carpo).
IINNDDIIVVIIDDOO 22.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB SSEECCTTOORR BB.. FFOOSSAA XXXXII,, UU.. EE.. 4433//66
Los restos están rodeados de una matriz arcillo-arenosa marrón. Se ha conservadobien el cráneo aunque reconstruido a partir de numerosos fragmentos. En la man-díbula, el esplacnocráneo y el neurocráneo se detecta una curiosidad tafonómica.Se aprecia una peor conservación y una coloración diferencial de los huesos dellado derecho que afecta al hemicráneo y a las series dentarias inferior y superior,así como a la tabla externa mandibular. La pigmentación diferencial (más oscura)que presentan algunos de los restos probablemente podría atribuirse a diferenciasde exposición durante el enterramiento.
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess..
El cráneo reconstruido aparece bastante entero y bien conservado. En normasuperior, su aspecto es similar al del Individuo 1, claramente dolicocéfalo y elip-soide alargado. En norma frontal se aprecian las diferencias de conservación entreel lado derecho y el izquierdo. El frontal se conserva completo, pero el malar, laórbita y la región nasal se fracturaron y no se han recuperado. En norma lateralizquierda está muy completo salvo por la escama temporal y la región parietal delpterion. Falta el arco zigomático. En norma lateral derecha falta el arco zigomáti-co y parte de la escama temporal, la región del pterion y el malar. Se ha perdidotambién toda la base del cráneo.
274
INDIVIDUO 2.Totalidad de los restos
recuperados
El maxilar superior conserva todas las piezas, desde el M3 izquierdo hasta el dere-cho, con la salvedad de que los terceros molares aún se encuentran por debajo delplano oclusal, sin erupcionar.
La mandíbula está fragmentada a nivel de la región goníaca derecha y a nivel de laregión sinfisaria central entre el canino y el incisivo lateral derecho(I2). Se han recuperado la totalidad de los dientes a excepción del inci-sivo inferior central derecho.
Individuo 2. Maxilar izquierdo y los dientes que conserva. Sepuede observar que el tercer molar aún no ha completado su des-arrollo y permanece dentro de su cripta. Este individuo retiene elcanino superior izquierdo deciduo.
En la imagen radiográfica se puede apreciar la retención delcanino deciduo (diente de leche), mientras que el canino perma-nente está incluido en el paladar. Se trata de una alteración enla erupción de dicha pieza. Dicho diente nunca llegó a erupcio-nar y había generado un foco infeccioso en su cripta. En el ladoderecho del maxilar, disgregado, se pudo observar que el caninopermanente había erupcionado con normalidad, y llevaba añossiendo perfectamente funcional.
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall
Se han recuperado vértebras completas (cervicales, torácicas, lumbares, sacras sinfusionar) y algunos fragmentos vertebrales, además de dos fragmentos de ambasescápulas. Aparecen 22 restos de costillas, algunas completas, la mayoría fragmen-tadas.
Se conservan ambos húmeros, derecho e izquierdo, pero ningún elemento más delos miembros anteriores (cúbitos, radios o carpianos).
De los huesos de la cadera se ha recuperado el ilion izquierdo, una parte del ilionderecho; los isquion izquierdo y derecho, el pubis izquierdo y derecho.
Se han recuperado ambos fémures, sin epífisis proximales y con epífisis distales,además de las dos patellas y ambas tibias con sus epífisis proximales, además de unmetatarsiano.
IINNDDIIVVIIDDUUOO 33.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB SSEECCTTOORR BB,, FFOOSSAA XXXXXXVV,, UU.. EE.. 7711//66
Los restos están embutidos en una matriz arcillo-arenosa de color marrón pardo.Los restos craneales recuperados presentan un alto grado de fragmentación. Sobreel nivel de acumulación de restos humanos han sido arrojados carbones que hanprovocado que distintas partes de los huesos sobre las que estos han estado en
Informe antropológico
275
contacto, aparezcan rubefactadas, con una coloración más oscura y rojiza en lasproximidades del contacto.
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess
Está representada la parte izquierda del cráneo, incluyendo, en norma frontal, laregión glabelar, el hueso frontal y el techo de la órbita izquierda; en norma lateralizquierda el hueso parietal (aunque una parte de él se ha fragmentado y perdido),el temporal y la apófisis mastoides, y un tercio del hueso occipital. Gran parte delhueso occipital se ha perdido y en norma basilar sólo queda la zona de los con-ductos auditivos y el hueso petroso de la zona temporal.
Como en los dos cráneos anteriores, la dolicocefalia (cráneo muy alargado antero-posteriormente) también es un rasgo muy característico presente en este cráneo.
El hemimaxilar superior izquierdo recuperado preserva la serie dentaria desde elI2 hasta el M2 (a excepción del P4), el seno maxilar izquierdo casi completo, elarranque del proceso malar y la parte izquierda de la apertura piriforme. Se haperdido el proceso alveolar de la tuberosidad maxilar, y también el M3 en des-arrollo, aún no erupcionado.
Se conserva una parte del cuerpo mandibular izquierdo, desde el M1 hacia atrás ycasi la totalidad de la rama ascendente, a excepción del área goníaca y la regiónarticular del cóndilo. La cripta del tercer molar se ha conservado y la pieza estádentro. Se radiografía para conocer su estado de desarrollo y la edad de muerte delindividuo.
Se conservan 10 piezas dentarias, 5 superiores in situ en el maxilar (I2-P3 izqdos;M1-M2 izqdos); cuatro inferiores: M1-M3 izquierdos (el M3 oculto in situ), y unM1 inferior derecho aislado. La morfología de la última pieza se corresponde conla de un cuarto premolar (P4) superior derecho, y del cual solamente se conservala corona.
Alteraciones presentes en huesos y dientes: en distintas zonas del cráneo o losdientes, hay pequeñas regiones de hueso que presentan una coloración más oscura
276
INDIVIDUO 3Totalidad de los restos
recuperados
rojiza que se interpreta como una rubefacción del hueso por causa de latemperatura elevada.
Maxilar del Individuo 3 en el que se aprecia el episodio de hipo-plasia de esmalte dentario, bien registrado sobre el canino supe-rior izquierdo.
Imagen radiográfica en la que se observa el estado de desarrollodel tercer molar del Individuo 3. Podemos así hacer una estima-ción más precisa de su edad dentaria y esquelética.
Techo de la órbita izquierda del Individuo 3 en el que se apreciala perforación del tercio anterior de la misma (cribra orbitalia).
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall rreeccuuppeerraaddooss
Entre los restos que permiten ser identificados, están: cuerpos verte-brales, y una epífisis anular completa sin fusionar.
De los miembros inferiores se conserva un fragmento proximal fémur izquierdo(no presenta fusión epifisaria y falta el tercio distal y la zona del trocánter), un frag-mento de tibia izquierda (epífisis proximal perdida, distalincompleta, no fusión), fragmento distal de peroné, epífisisdistales de ambas tibias y una patella inmadura.
Huesos del tarso: astrágalos izquierdo y derecho (muy pneu-matizados), calcáneo izquierdo (no presenta fusión epifisariadel talón, muy pneumatizado), fragmentos varios (5) y huesostarsianos (6), y metatarsianos (8), con epífisis sin fusionar.
IINNDDIIVVIIDDUUOO 44AA.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB.. SSEECCTTOORR BB.. FFOONNDDOO XXII.. UU.. EE.. 2233//77--88
En un primer vistazo a los huesos, antes de ser lavados y pre-parados para su estudio, observamos que hay restos que per-tenecen a más de un individuo, al menos dos distintos quedenominaremos a partir de ahora Individuo 4A, e Individuo 4B.A partir del registro fotográfico y planimétrico del momentode la excavación podemos inferir la existencia de una ciertaconexión anatómica entre algunos de los restos que pertene-cen a este Individuo (4A).
Individuo 4A. Existencia de cierto grado de conexión anatómi-ca (cráneo, mandíbula, hueso coxal).
Informe antropológico
277
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess
En el cráneo incompleto, polifragmentado apreciamos el frontal prácticamentecompleto faltando una porción situada por debajo de la escotadura frontotempo-ral, ambos parietales y el hueso occipital, que es abultado.
Se observa una gran longitud anteroposterior, dolicocéfalo de la clase esfenoide.En norma basilar, falta casi todo el basicráneo, habiéndose conservado la partepetrosa y mastoide de los huesos temporales. En norma lateral izquierda están pre-sentes el ala mayor del esfenoides, la escama temporal, el arco zigomático y elhueso malar, además del temporal y el parietal, que están prácticamente comple-tos. En norma lateral derecha aparecen también esfenoides, temporal y parietal.
Las apófisis mastoides son grandes y están proyectadas.
Existe una mandíbula fragmentada en tres partes. Se conservan enteras ambasramas ascendentes y falta parte de la apófisis coronoides izquierda, así como ambosextremos del cóndilo. En el cóndilo derecho falta el extremo interno.
El individuo conservaba todas las piezas dentarias, siendo duda únicamente el pri-mer premolar, del que no se conserva ningún fragmento de alveolo. El desgaste delos antagonistas permite inferir que la pieza estaba presente en el momento de lamuerte del individuo.
El maxilar aparece fragmentado en dos a nivel de la sutura palatina. Conserva todaslas piezas de la arcada a excepción del M3 derecho, aunque se sabe que esta pieza
estaba presente in vivo por el acusado desgaste observado en su antago-nista mandibular.
Depósitos de sarro de moderados a abundantes en la serie molarderecha vista por la cara lingual. No se aprecian caries en laspiezas mandibulares recuperadas, pero los depósitos de sarrodenotan una ausencia total de higiene oral en estas poblaciones.También puede observarse un importante grado de atrición den-taria.
278
INDIVIDUO 4ATotalidad de los restos
recuperados
Presencia de una pieza supernumeraria (polidoncia) entre elincisivo lateral derecho y el canino. Debido a la semejanza mor-fológica en corona y raíz entre ambas piezas, resulta complicadoaveriguar cuál de las dos piezas es la supernumeraria.
Caries severa en la cara distal del segundo molar superior dere-cho en el Individuo 4A. Se aprecia una clara invasión de lacámara pulpar, y los forámenes apicales están sobredimensiona-dos. Es probable que se produjera un cuadro de dolor agudo quepermaneciera hasta que sobrevino la necrosis pulpar.
Algunas vértebras del Individuo 4A presentan rebordes osteofíti-cos pronunciados.La cuarta lumbar presenta en su parte superiorrebordes óseos muy marcados, algunos del lado derecho en formade “pico de loro”.
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall rreeccuuppeerraaddooss
Se han recuperado partes del esqueleto axial: la vértebra prominente,una de las últimas torácicas (T9) y cuatro de las vértebras lumbares (L1,L2, L4 y L5); la parte central posterosuperior del sacro (cresta sacramedia superior); algunos fragmentos de costillas aisladas que podríanpertenecer a cualquiera de los dos individuos.
De las cinturas, se conserva un fragmento de escápula derecha, amboscoxales, aunque fragmentados; el derecho con la cavidad cotiloidea y laarticulación sacra, pero sin pubis, isquion ni ala iliaca y el izquierdo,aproximadamente similar.Además algunos fragmentos aislados de cres-ta ilíaca supraauricular.
Huesos de la cadera pertenecientes al Individuo 4A. Estos coxa-les presentan una escotadura ciática con un ángulo relativamen-te cerrado.
De los miembros superiores está presente un húmero derecho robusto, bastantecompleto, con la impresión deltoidea bastante marcada. De los inferiores, un frag-mento de diáfisis de tibia robusta, un fragmento proximal de peroné derecho y eltercio medio del peroné izquierdo, robusto y con crestas muy marcadas.
IINNDDIIVVIIDDUUOO 44BB.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB.. SSEECCTTOORR BB,, FFOONNDDOO XXII.. UU.. EE.. 2233//77--88
Los restos de este individuo aparecen relativamente mezclados con los del ante-rior, en un mismo conjunto, pero, en las fotografías y mapas de excavación no apa-rece ningún conjunto ordenado o en conexión anatómica reconocible.
Informe antropológico
279
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess
No se han recuperado restos craneales (salvo pequeños fragmentos) que pudieranasignarse a este individuo con toda seguridad.
Se ha recuperado una mandíbula con fractura postmortem a nivel de la sínfisis. Seha perdido el reborde alveolar entre el C izquierdo y el P4 derecho. Falta la ramaascendente izquierda; la derecha está casi completa, salvo por la apófisis coronoi-des. Se conservan varios dientes como el M3 y M2 derechos, P4 a C, además delM2 y M3 izquierdos. Posiblemente el grupo incisivo anterior estuvo presente, yaque existen los fondos alveolares, pero ha habido pérdida postmortem.
Las ramas mandibulares tienen una orientación dirigida fuertemente hacia la parteposterior creando un ángulo goníaco muy obtuso.
Se ha recuperado también un fragmento de maxilar izquierdo con algu-nas piezas dentarias (I2 izquierdo hasta P4 izquierdo).
Restos maxilares y mandibulares del Individuo 4b, con pérdida,en la mandíbula, del reborde alveolar entre el canino izquierdoy el segundo premolar derecho, y pérdida de la rama ascendenteizquierda.
La serie molar inferior presente del lado izquierdo se encuentramesoangulada, y el grupo canino-premolar, ligeramente distoan-gulado. La osificación alveolar tras la pérdida de la pieza den-taria y las subsiguientes migraciones de los grupos dentariosrequieren períodos relativamente largos, como debió ocurrir tam-bién en este Individuo 4b. Se aprecia también una de las cariesde este individuo, en el tercer molar izquierdo, en su cara inter-proximal (mesial).
280
INDIVIDUO 4BTotalidad de los restos
recuperados
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall rreeccuuppeerraaddooss
Se conservan algunas vértebras aisladas, de aspecto grácil: la mitadderecha de la primera vértebra cervical(atlas), el axis, y las cinco vér-tebras cervicales restantes. Existen otros fragmentos indeterminados,que pueden ser de este o del otro individuo. Lo mismo ocurre con algu-nas costillas, que son restos de difícil asignación. Se ha recuperado unsacro completo, sin presencia de vértebras coccígeas.
Se han recuperado ambos huesos coxales, bastante completos, un frag-mento proximal de húmero derecho, y los dos tercios distales delhúmero izquierdo. Además, un fragmento proximal de cúbito izquier-do, un tercio distal de cúbito derecho, el radio derecho completo (lon-gitud=230 mm.), y algo menos de la mitad distal del radio izquierdo.
Se han recuperado ambos huesos coxales bastante completos delIndividuo 4b. Ambos agujeros obturadores presentan exostosis ypicos óseos en su zona anterosuperior. La escotadura ciática,amplia y abierta, así como la presencia de sulco preauricularmarcado indica que los restos del Individuo 4b pudieron perte-necer a un individuo de sexo femenino.
Igualmente, aparecen dos huesos del carpo, semilunar y pisiforme izquierdos, el II,III y IV y V metacarpiano izquierdos, y el V metacarpiano dcho. con insercionesligeramente más marcadas, pero perteneciente sin duda al mismo individuo. Estaobservación nos permite inferir datos acerca de la lateralidad del individuo, queprobablemente era diestro. De los miembros inferiores se han recuperado frag-mentos: la mitad proximal de ambos fémures izquierdo y derecho, la epífisis dis-tal con algo de la diáfisis del fémur derecho y la epífisis distal del izquierdo. Se harecuperado la rótula y mitad proximal de la tibia izquierda.
IINNDDIIVVIIDDUUOO 55.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB.. SSEECCTTOORR BB,, FFOONNDDOO XXII.. UU.. EE.. 2233//77--88
Se ha recuperado parte de un cráneo muy fragmentado.
Restos craneales en norma anteriory laterales izquierda y derecha.
Informe antropológico
281
INDIVIDUO 5.Totalidad de los restosrecuperados
Registro de los restos craneales del individuo 5.El cráneo es alar-gado anteroposteriormente, dolicocráneo y esferoide en normasuperior. Se han fotografiado también las apófisis mastoides,muymasivas.
RReessttooss ccrraanneeaalleess,, mmaaxxiillaarreess yy mmaannddiibbuullaarreess
Este cráneo aislado posee un llamativo grosor del diploe, que alcanzalos 10mm en el vértex, 8 en la región temporal, 10 en la zona lambdá-
tica y 11mm a nivel del torus occipital. Ha sufrido una deformación importantetras el enterramiento, aunque conserva las características de dolicocrania y esfe-roide en norma superior.
RReessttooss ddeell eessqquueelleettoo ppoossccrraanneeaall rreeccuuppeerraaddooss
No se han recuperado elementos poscraneales.
EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA EESSTTAATTUURRAA
Conociendo las medidas de distintos huesos largos y utilizando distintas tablasobtenidas por distintos autores, se puede intentar una aproximación matemáticapara conocer la posible estatura de los individuos. Las aproximaciones realizadascon los distintos métodos, producen a veces, oscilaciones de hasta 10cm.
Así, según Manouvrier, la estatura para el Individuo 1 oscilaría entre 1,65-1,70;según la fórmula de Pearson, sería de 1,65; y estaría entre 1,67-1,69 según Trottery Glesser.Teniendo en cuenta todas, (incluyendo las tablas Tekkä, con una estaturade 1,67-1,75) el Individuo 1 tendría talla elevada, entre 1,65 y 1,75.
En el Individuo 2, los huesos largos aún no han completado su desarrollo, y sus epí-fisis no están fusionadas. El mayor inconveniente para calcular la estatura es que losrestos no están completos. Se puede estimar a partir de los distintos segmentos delos huesos largos recuperados, o a partir de ecuaciones de regresión calculadaspara otros huesos planos, pero son métodos con limitaciones y muy contestados,que no desarollaremos aquí.
Tampoco en el Individuo 3 se ha completado el desarrollo óseo, faltando inclusoalgunas epífisis. No se realizan estimaciones de estatura por la limitada fiabilidaddel método.
Para el Individuo 4A, se ha preferido no hacer una estimación de la estatura a par-tir de restos tan fragmentarios. Del Individuo 4B no se han hecho estimaciones dela estatura a partir de restos de miembros inferiores, por no estar completos. Elúnico resto completo de este individuo es el radio derecho, de 230 mm. Con lasdiferentes fórmulas que existen para calcular la estatura, tenemos estimaciones deentre 1m 58cm y 1m 68cm según los autores. La presencia de solamente un huesocompleto y de restos demasiado fragmentarios, constituyen un impedimento a lahora de poder realizar estimaciones más fiables.
No se ha estimado la estatura en el Individuo 5.
282
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEELL SSEEXXOO
Individuo 1: Su mandíbula presenta rasgos masculinos, como la robustez y eversióndel área goníaca y la prominencia del mentón. El cráneo, en general grueso y masi-vo, tiene un reborde orbitario es redondeado, y la zona de la glabela tiene una pro-yección marcada. Las mastoides no están muy proyectadas pero son masivas. El crá-neo es, en general, muy masivo y de gran grosor. Los huesos largos son robustos ypresentan inserciones musculares rugosas, indicativas de fortaleza muscular impor-tante. Por el conjunto de las características, se trataría de un individuo masculino.
Individuo 2: Los caracteres sexuales no están completamente definidos sobre loshuesos. Apuntan algunas estructuras indicativas de un individuo posiblemente desexo masculino, pero esta asignación no es del todo valorable. La región de la gla-bela y los arcos supraorbitarios están marcados con cierta prominencia, igual quela expresión del mentón en la mandíbula. Las apófisis mastoides no están demasia-do proyectadas aunque son ciertamente masivas. La mandíbula no tiene una regióngoníaca demasiado proyectada, tal vez como corresponda a la edad juvenil del indi-viduo, pero el grosor aparente del cuerpo mandibular es bastante conspicuo.Podría tratarse probablemente de un individuo de sexo masculino.
En el Individuo 3, el cráneo está muy incompleto, los restos poscraneales son tam-bién escasos y el individuo es joven (los caracteres sexuales que sobre el hueso defi-nen uno u otro sexo no son suficientemente conspicuos). Las paredes del cráneono son excesivamente masivas, como tampoco lo son las regiones mastoideas; sinembargo, la región de la glabela está bastante marcada y el reborde orbitarioizquierdo es bastante redondeado. Son características más propias de un individuode sexo masculino. La base del cráneo no se conserva, y por tanto no podemosaplicar otros análisis conocidos destinados a conocer el sexo del individuo, quepudo ser masculino.
En el Individuo 4A, la mandíbula tiene una región mentoniana prominente, y ambasregiones goníacas marcadas y angulosas, le dan un aspecto de robustez. Los coxa-les presentan una escotadura ciática con un ángulo relativamente cerrado, y elsulco preauricular no es demasiado conspicuo. Estas características aparecen conmayor frecuencia en coxales pertenecientes a individuos de sexo masculino.
En el Individuo 4B, la altura de la sínfisis mandibular es moderada, aunque ha sufri-do una ligera modificación debida a la reabsorción ósea en zonas edéntulas. Laregión mentoniana está poco proyectada y la goníaca poco desarrollada. En elcoxal, la escotadura ciática es amplia y abierta, y el surco preauricular está muymarcado. Dichos rasgos parecen indicar que los restos pertenecieron a un indivi-duo femenino.
El cráneo del Individuo 5 presenta algunos rasgos del borde orbitario (redondeado,grueso), así como los de la región occipital y mastoide, muy proyectadas, que pare-cen indicar su pertenencia a un individuo de sexo masculino. El espesor de las pare-des craneales es también muy grande, de forma que el cráneo tiene aspecto muymasivo.
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA EEDDAADD DDEE MMUUEERRTTEE
Individuo 1: Existe fusión en diversos puntos de las suturas craneales: la suturametópica se fusionó casi en su totalidad; la sagital está fusionada en los segmentos
Informe antropológico
283
S1 y S3, parcialmente en S2; la coronal está cerrada en C3; la temporoparietal sinfusionar, como la lamboide. Las limitaciones del método son grandes, y de hechoeste esquema, según distintos autores, correspondería a un individuo entre 30-40,26-41 o 25-55 años. En ocasiones, el método de las sinostosis de las suturas no per-mite hacer muchas precisiones sobre la edad del individuo al que pertenecen losrestos.
Atendiendo al desgaste de los dientes (muy acusado hacia distal en el canino) y ala aparición de islotes de dentina en las coronas molares, obtenemos que se tratade un individuo de más de 40 años.
La evolución de las vértebras, que presentan “picos de loro” y osteofitos típicos deprocesos degenerativos, corrobora que se trata de un adulto maduro, mayor de 40o 50 años.
Individuo 2: El estudio radiográfico muestra el estado de desarrollo de los M2 yM3, que aún no se ha completado. El tercer molar inferior ha completado el des-arrollo de su corona, y presenta ya algunos mm de raíz formada (incluso parte dela furca radicular). Tampoco se ha completado el desarrollo de los caninos supe-riores, cuyos ápices radiculares no se han terminado de cerrar. Por tratarse de unindividuo joven, la cresta ilíaca está sin fusionar, ni a la región púbica ni al isquion.Tampoco lo han hecho las epífisis del fémur, lo que indica que se trata de un indi-viduo juvenil. El desarrollo dentario permite una aproximación más fiable: el indi-viduo murió a la edad de 14-15 años +/- 18 meses, según el esquema de Ubelaker.
Individuo 3: Los huesos recuperados pertenecen a un individuo joven. Aparecenepífisis sueltas de huesos largos que no han completado la fusión de las mismas. Seobserva que la superficie de los huesos es porosa, típica de restos pertenecientes aindividuos inmaduros. Por el estado de desarrollo de las raíces de los M2s superiore inferior (ápices radiculares incompletos y presencia de la cripta en la que se alo-jaría el tercer molar) y según el esquema de Ubelaker (1978) la edad de muertepara este individuo sería de unos 12 años +/- 30 meses. El dato se constata con lainformación radiográfica obtenida y que nos permite conocer el desarrollo del ter-cer molar inferior.
El desgaste del primer molar superior es bastante acusado, sobre todo para las cús-pides linguales, aunque está dentro del grado de desgaste coherente para las cús-pides de esa pieza en esta edad.
La edad del Individuo 4A, por el desgaste de los molares inferiores, según la clasi-ficación de Molnar, estaría alrededor de 35-40 años, teniendo siempre en cuentala posibilidad de error debida a los patrones no sólo de oclusión, sino también desubsistencia de aquellos grupos humanos.
Los rebordes osteofíticos que aparecen en las vértebras lumbares, indican tambiénuna edad avanzada para este individuo, consistente con la información que aportael desgaste molar.
Las caras auriculares (articulación sacra en el hueso coxal), así como la tuberosi-dad ilíaca y la espina ilíaca presentan aspecto envejecido y deformado, típico de unindividuo de avanzada edad.
En el Individuo 4B, la línea oblicua y la rama ascendente completa de la mandíbulase dirigen hacia atrás con una angulación muy obtusa con respecto al plano oclu-sal, morfología que resulta más propia de un individuo adulto maduro. Dicha angu-lación deja una plataforma similar a un espacio retromolar. El desgaste de las pie-
284
zas dentarias es acusado hasta en los terceros molares inferiores, que probable-mente llevaban más de 20 años en funcionamiento. Aparecen islotes de dentina enlos molares de ambos lados (cuatro y tres en los M3 izquierdo y derecho respecti-vamente). Como es lógico, las piezas anteriores conservadas presentan un desgas-te por incisal aún mayor. Se ha conservado la región púbica de ambos lados al com-pleto, donde podemos observar en la morfología, las marcas dejadas por la edaddel individuo. El aspecto de la sínfisis presenta más similitudes con la fase 8 a 9 delsistema de clasificación de la sínfisis púbica de Todd (1921). La fase 9 incluye unacara sinfisal con un anillo más o menos marcado. El margen dorsal tiene un rebor-de óseo más o menos uniforme, y el ventral es irregular. De la observación delpubis se deduce que perteneció a un individuo de entre 45 y 49 años, consideradodentro de la clase : “adulto maduro” (entre 45 y 60 años).
El cráneo del Individuo 5, basándonos en la observación del grado de sinostosis delas suturas craneales, perteneció a un individuo adulto.
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS YY//OO AANNOOMMAALLÍÍAASS OODDOONNTTOOEESSQQUUEELLÉÉTTIICCAASSIIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS
Anomalías dentarias de posición, número, migración o retención de piezas: Por laposición del incisivo lateral, el Individuo 1 pudo padecer apiñamiento de los dien-tes anteriores, tal vez también en el maxilar superior. Ello originó el desgaste oclu-sal del canino, muy acusado y mayor hacia la cara distal.
El Individuo 2 presenta lo que podemos denominar una “anomalía ortodóncica”, yaque retuvo el canino (c) izquierdo deciduo, mientras que el derecho permanenteera perfectamente funcional, probablemente desde hacía dos años. El C izquierdopermanente, se presenta incluido en el paladar, y ha formado un foco infecciosocon pericoronaritis. De no haber quedado retenido el c deciduo, la pieza perma-nente hubiera erupcionado sin problemas, ya que aparentemente no existe falta deespacio entre el I2 y los P para la ubicación de dicho diente. El transcurso de estaanomalía puede tener respuestas muy variadas sobre el individuo, y ser desde com-pletamente indoloro y pasar desapercibido hasta causar grandes molestias en elpaladar, a otros dientes, o provocar una sintomatología muy variada con un cuadrode dolor generalizado en toda la zona.
El Individuo 3 presenta un diente supernumerario a nivel del I2 lateral derecho supe-rior. Ambos, el I2 y el supernumerario, tienen la misma estructura general. Losdientes supernumerarios tienen normalmente una forma aberrante y aparecen dis-puestos hacia la cara lingual de los dientes normales, pero también, como en estecaso, pueden adoptar la forma de los dientes contiguos. En la actualidad, la poli-doncia es mucho menos frecuente que la agenesia, y es algo más frecuente en dien-tes anteriores que en molares (Lavelle y Moore, 1973).
En el Individuo 4B la serie molar inferior izquierda se encuentra mesoangulada, yel grupo canino-premolar ligeramente distoangulado. Una vez se ha perdido unapieza dentaria, se produce el cierre del alveolo. La osificación alveolar y las subsi-guientes migraciones de los grupos dentarios requieren períodos de tiempo rela-tivamente largos. La pérdida antemortem del primer molar inferior izquierdodebió ocurrir, por tanto, mucho antes de la muerte del individuo. Los molaresinferiores izquierdos aparecen extruidos, lo que indica que probablemente care-cieran de piezas antagonistas en el maxilar.
Informe antropológico
285
Caries: Las caries severas padecidas por el Individuo 1 (M1 y M2 superior izquier-dos por vestibular) produjeron reacciones apicales infecciosas en las raíces buco-mesial y bucodistal de ambas piezas. El Individuo 2 tenía caries vestibular en el M2inferior izquierdo, además de otra caries incipiente, también vestibular, en el ladoderecho. El Individuo 3 no presenta caries en las piezas recuperadas. El Individuo4 A presenta caries interproximal en la pieza contigua al I1 superior derecho, yotra más importante en la cara distal del M2 superior derecho, con clara invasiónde la cámara pulpar. Es probable que se produjera un cuadro de dolor agudo quepermaneciera hasta la necrosis pulpar. Al margen del desgaste severo provocadopor el tipo de oclusión borde a borde, la conservación y salud bucodental en esteindividuo eran relativamente buenas para su edad.
En el Individuo 4B se observan caries mandibulares en el M3 izquierdo (oclusal einterproximal mesial), M2 izquierdo (oclusal e interproximal distal), y M2 derecho,con una caries mesioclusal importante y también en la cara interproximal distal.
Sarro y paradontosis: El Individuo 1 presenta depósitos de sarro moderados, entodas las piezas dentarias. El sarro está formado por depósitos de sales cálcicas sali-vares, de mayor entidad en su cara lingual aunque también interproximal. Losdepósitos de sarro indican una higiene bucal deficiente o ausente, y están relacio-nados con dietas que no requieren un ejercicio masticatorio violento o potente, ocon elevado consumo de proteínas de origen animal. Dichas acumulaciones pue-den ser el origen de otras enfermedades infecciosas de la cavidad oral, como laenfermedad periodontal. La salud periodontal del Individuo 3 era aceptable aunquetenía depósitos de sarro alrededor del cuello de algunas piezas, sobre todo el M1superior. En el Individuo 4A existen algunos depósitos moderados de sarro a nivelde la serie molar derecha.
Hipoplasia de esmalte: En los dientes del Individuo 3 se pueden detectar distintosepisodios de hipoplasia o defecto de crecimiento del esmalte. Durante la forma-ción de sus dientes, y a la edad de 4,5 años 12 meses tuvo lugar el episodio dehipoplasia más marcado Se detecta una profunda línea a nivel vestibular en el C(completados 2/3 de su crecimiento), presente también en el cuello de la coronadel I2. Esta línea, mucho menos marcada, también es detectable en el P3 superior,y en el M2. En el Individuo 4B se presentan también distintos episodios de hipo-plasia de esmalte dentario, más marcados en el canino, aunque muy tenues.
La enfermedad periodontal o paradontosis supone una reabsorción degenerativa ydestrucción del hueso alveolar. El Individuo 1 sufrió reabsorción apreciable a nivelde I, C, P y M, lo que indica una paradontosis de cierta entidad. El transcurso deesta enfermedad provoca el agrandamiento de los espacios interdentales, posibleorigen de molestias, infecciones y acumulación de nuevos depósitos de sarro.
Hay registro de enfermedad periodontal moderada también para el Individuo 4B,con reabsorciones óseas en dientes anteriores e incluso a nivel de los tercerosmolares. Se produjo una reabsorción ósea en las caras linguales y vestibulares.
Cribra orbitalia: en el Individuo 1 se detectan perforaciones muy tenues en el techode la órbita. Se trataría de cribra orbitalia de “tipo a”, muy leve, osteoporosis delhueso cortical con orificios finos, aislados y dispersos. El Individuo 3 presenta estaosteopatía mucho más acentuada. Se trata de una osteoporosis presente en el techode la órbita izquierda recuperada. Las lesiones aparecen sobre todo en el tercio ante-rior de la órbita, pero aquí, ocupa una extensa parte de la misma y no se circuns-cribe a la zona anterior. Según Campillo (1993), este tipo de lesión aparece desdeel Neolítico, y más frecuentemente en la cuenca mediterránea.Tradicionalmente ha
286
sido relacionada con la existencia de alteraciones metabólicas del tipo de las ane-mias, aunque éstas no son la única causa. En relación con el desarrollo de patologí-as poróticas (cribra orbitalia y porosis hiperostótica) están otras posibles causascomo las -talasemias, la avitaminosis C, procesos tóxicos, inflamaciones inespecífi-cas, distintas parasitosis (helmintos, amebas, tripanosomas, leishmania), lepra, algu-nas hipoproteinemias, anemia falciforme, etc. (Campillo, op. cit.)
Alteraciones artrósicas: la artrosis es una patología osteoarticular relativamentefrecuente, sobre todo en la columna vertebral, a nivel cervical y lumbar, donde lacarga de trabajo de la columna es mayor. En el transcurso de la enfermedad se pro-ducen reacciones exostosantes que dan origen a las osteofitosis y a las cavitacionesnecróticas de hueso dentro de los cuerpos vertebrales. Estos no son los únicos epi-sodios artrósicos en el Individuo 1. Además, el sacro aparece muy deteriorado eincompleto, y con articulaciones artrósicas. La L1 (1ª vértebra lumbar) presentaosteofitosis continua y osteoporosis. Las L3 y L4, presentan desgaste del cuerpovertebral y pequeñas cavitaciones necróticas. Las articulaciones de los miembrosanteriores también están iniciando procesos artrósicos. En el Individuo 4A existenalgunas vértebras, que presentan rebordes osteofíticos pronunciados. Entre laslumbares, la L4 en su parte superior presenta rebordes óseos muy marcados, enforma de “pico de loro” en el lado derecho.
Lesiones traumáticas: En la región supraorbitaria del cráneo del Individuo 1, seaprecia una incisión profunda, de bordes nítidos, redonda, de sólo unos milímetrosde diámetro. Su valoración resulta complicada. Podría tratarse de una erosión cra-neal, una lesión traumática corriente. Según Campillo, estas lesiones son secunda-rias a contusiones más o menos intensas que lesionan el periostio sin que sea pre-cisa una herida a nivel de la piel.
Para el Individuo 5 no se determina ninguna patología que haya dejado marcas enlos huesos craneales. El gran espesor craneal se documenta según Reverte enmicrocéfalos, en los que al no crecer el cerebro, éste no presiona sobre las pare-des endocraneales. Sin embargo nosotros nos inclinamos a pensar que en este casose trata de un carácter de robustez y variabilidad intra e interpoblacional.
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCAAUUSSAA PPRROOBBAABBLLEE DDEE MMUUEERRTTEE
En ninguno de los esqueletos pertenecientes a los diferentes individuos se hanregistrado indicios que nos permitan aseverar, con la fiabilidad suficiente, cuálpudo ser la causa probable de muerte. En particular, no se han detectado señalesde violencia (a excepción de un episodio osteolítico no valorable de la región fron-to-parietal del Individuo 1).
DDIISSCCUUSSIIÓÓNN YY CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS FFIINNAALLEESS
Los restos humanos y otros faunísticos acompañantes, se excavaron y recuperaronde distintos fondos relativamente cercanos, procedentes de un campo de silos,cuyos rellenos han sido adscritos a época visigoda, entre los siglos VII y VIII d. C.La interpretación del contexto funcional, temporal y secuencial de los restoshumanos estudiados, procedentes de los fondos arriba referidos, necesita del cri-terio arqueológico.
Desde el punto de vista tafonómico, en ninguno de los individuos estudiados se haobservado la existencia de huellas del acceso de carnívoros a los huesos humanos,
Informe antropológico
287
que no aparecen mordidos o roídos. La disposición de algunos esqueletos (espe-cialmente los individuos 1, 2 y 4 A) indica un cierto grado de conexión anatómi-ca, incluso con equidistancias de varios elementos. Esto no puede conseguirse si hahabido un traslado del cuerpo desde otro lugar, a menos que éste se haya produci-do antes de la desarticulación total del esqueleto tras la descomposición.
Por lo que respecta al análisis antropológico, se han estudiado un total de 6 indivi-duos recuperados en el yacimiento del PP5 del Arroyo Culebro. Parece poco pro-bable que estas poblaciones utilizaran los silos como lugares habituales de enterra-miento. Sin embargo, algunos de los individuos fueron depositados con esa inten-ción, como delata la perfecta conexión anatómica en que aparecen los restos dealgunos individuos. Dicha disposición tropieza con la hipótesis de que la acumula-ción estuviera formada por restos procedentes de la limpieza que se hubiera reali-zado en otros lugares que pretendieran reutilizar.
De las necrópolis visigodas de Pinto (Madrid), Martínez & Nielsen (1992) obtienenuna serie de conclusiones a partir del estudio de 41 esqueletos excavados en lanecrópolis visigoda de Pinto PP1, Yac. 10,Tinto Juan de la Cruz. Para esta pobla-ción se han interpretado unas duras condiciones de vida, atendiendo a la elevadaproporción (un 60%) de fallecimientos en edad infantil (antes de los 4 años). Losindicadores de “salud biológica” a través de la salud bucodental de la población refle-jan una alta incidencia de caries (54%), depósitos de sarro (22%), y de hipoplasiasde esmalte (29%). Éste último dato refleja el padecimiento por parte de casi un ter-cio de la población de alguna enfermedad sistémica y/o de estrés nutricional.García (1996), estudia los restos de otro yacimiento adscrito a época visigoda,Yac.72 La Indiana, también en Pinto, y documenta igualmente una elevada mortalidadinfantil y una esperanza de vida al nacimiento y a los 20 años similar a la de la ante-rior población, en torno a los 21 años o algo superior. Esta esperanza de vida es bas-tante inferior a la de 28 años al nacimiento de la necrópolis visigoda del Camino delos Afligidos de Alcalá de Henares (Madrid). En el Yac. 72 se estiman unos porcen-tajes de caries en torno al 23%, casi un 11% de hipoplasias de esmalte, y una pre-sencia de procesos periodontales cercana al 10%. En los resultados del estudio deambas necrópolis se interpreta una ausencia generalizada de higiene oral.
Sería interesante poder extrapolar lo observado en el escaso número de individuosdel Arroyo Culebro a toda la población del pasado. Sin embargo, con este tamañomuestral no tiene sentido calcular la proporción de sexos, los grupos de edad, laestatura media, el porcentaje de caries, de defectos de esmalte, etc. Así, los resul-tados no se utilizarán con fines comparativos estadísticos con otras necrópolis visi-godas. Sin embargo, son interesantes desde el punto de vista documental y permi-ten hacer algunas inferencias.
Nuestros datos corroboran la hipótesis de la ausencia de higiene oral en estas pobla-ciones, además de la de la existencia de una importante atrición dental, documenta-da en los individuos 4A y 4B. García (1996) documenta para la población del yac.La Indiana, de Pinto, un importante grado de atrición dental por la ingesta de par-tículas duras con el alimento, tal vez vegetales con arenillas, mal lavados, o pan conalgún elemento abrasivo liberado de los granitoides con los que molían el trigo.Este acusado desgaste se ha descrito en numerosísimas poblaciones de diversasépocas, algunas mucho más antiguas que las que nos ocupan, y existe también enlos individuos recuperados en el yacimiento visigodo del Arroyo Culebro.
Las hipoplasias de esmalte están presentes en esta población y han sido descritascomo indicadoras de episodios de stress, asociadas a un gran número de enferme-
288
dades sistémicas y alteraciones nutricionales, aunque en otras ocasiones se ha afir-mado que la aparición de los defectos en el esmalte obedece a factores no especí-ficos (Andreasen, 1984). El Individuo 4B posee varias líneas de hipoplasia, escasa-mente marcadas, en sus dientes superiores. El Individuo 3, también presenta, másmarcadas, varias líneas de hipoplasia, además de cribra orbitalia, otra osteopatíametabólica, relacionada por muchos autores con las anemias, aunque existe un sin-fín de posibles etiologías responsables de esta alteración.
En el curso de la enfermedad periodontal, que también está presente en la muestrapoblacional objeto de nuestro estudio, se ven involucrados varios factores(Brothwell, 1987), como la falta de higiene oral, la formación de placa bacteriana,caries y depósitos de sarro y el desgaste severo de las piezas dentarias. Todos ellosdebieron contribuir en mayor o menor grado a la recesión alveolar y al desarrollo dela enfermedad periodontal en los individuos en los que ha sido documentada.
En el individuo 4A se ha detectado la presencia de coronas osteofíticas en las vér-tebras lumbares, debidas a la existencia de procesos degenerativos en las vértebras, comoenfermedad articular y artrosis típica de individuos adultos maduros y seniles.
Las lesiones detectadas en los huesos y en la cavidad oral parecen indicar que elestado de salud de aquellas poblaciones y sus condiciones de vida no eran del todoexcelentes. Sin embargo, la presencia de alteraciones artrósicas en más de un indi-viduo nos habla en cierto modo de una cierta longevidad para estos individuos,puesto que, como cita Campillo (1993), la artrosis, que tiene predilección por lacolumna vertebral, ocurre raramente por debajo de los treinta años de edad, mien-tras que es corriente en adultos que han sobrepasado los cincuenta.
No se han detectado signos de violencia, ni tampoco se ha podido llegar a estable-cer la causa de muerte en ninguno de los individuos. Con frecuencia, este cometi-do no suele ser tarea sencilla, puesto que en un alto porcentaje de casos, la causade muerte no ha dejado marcas en los huesos, o no puede distinguirse de las alte-raciones postmortem sufridas por el esqueleto.
El número de individuos recuperados en el Arroyo Culebro y estudiados, es esca-so como para proporcionar resultados que posean fiabilidad estadística con análi-sis sencillos. Resultaría muy interesante poder disponer de una muestra másamplia de individuos adscritos a este período y lugar. Con ello se podrían estable-cer con mayor fiabilidad, los patrones de supervivencia, morbilidad y mortalidadde aquellas poblaciones, o lo que es lo mismo: aproximarnos al conocimiento de la viday muerte en el Arroyo Culebro.
Informe antropológico
289
Informe antropológico de los restos óseos aparecidos
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
291
BASS, W. (1995): Human Osteology: A Laboratory and Field Manual(Special Publications (Missouri Archaeological Society), No. 2.
BROTHWELL, D. (1981): Digging up bones. The Excavation, treat-ment and study of human skeletal remains. Traducido en 1987 ypublicado por el Fondo de Cultura Económica, México.
BROTHWELL, D. (1987): ver más arriba.
CAMPILLO, D. (1993): Paleopatología: los primeros vestigios de laenfermedad. Primera Parte. Ed. Fundación Uriach, 1838. ColecciónHistórica de Ciencias de la Salud, 4. 167 pp.
EL NAJJAR, M. Y.; PESANTI, M. & OZEBEK, L. (1978): Prevalenceand possible etiology of dental enamel hypoplasia. AmericanJournal of Physical Anthropology, 48: 185-192.
GARCÍA, M. (1996): Estudio paleoantropológico y paleopatológicode la necrópolis visigoda del yacimiento 72 - “La Indiana” de Pinto(Madrid): resultados preliminares. Informe inédito.
GRAY, H. (1993): Gray’s anatomy descriptive and surgical. MagpieBooks Limitated, London. 768pp.
HAAS, J.; BUIKSTRA, J. E. & UBELAKER, D. H. (1994): Standards forData Collection from Human Skeletal Remains: Proceedings of aSeminar at the Field Museum of Natural History (ArkansasArcheological S)
HARING, J. I. & LIND, L. J. (1996): Radiología dental, principios ytécnicas. Ed. McGraw-Hill Interamericana, 563 pp.
HILLSON, S. (1996). Dental Anthropology. Cambridge UniversityPress, USA. 373pp.
KROGMAN, W. M. & ISÇAN, M. Y. (1986): The human skeleton inforensic medecine. Charles C. Thomas Publisher, 2nd Edition.
LAVELLE, C. L. B & MOORE, W. J. (1973). The incidence of agenesisand polygenesis in the primate dentition. American Journal ofPhysical Anthropology, 38: 671-680.
MARTÍNEZ, R. & NIELSEN, A. H. (1992): Informe antropológico dela necrópolis visigoda de Pinto. PP1, Yacimiento 10, Tinto Juan de laCruz. Pinto, Madrid. Informe inédito.
NETTER, F. H. (1999): Atlas de anatomía humana, 2ª edición. Ed.Novartis, New Jersey. 525 lám. + 45 pp.
OLIVIER, G.; AARON, C.; FULLY, G. & TISSIER, G. (1978): New esti-mations of stature and cranial capacity in modern man. Journal ofHuman Evolution, 7: 513-518
ORTNER, D. J. & PUTSCHAR, W. G. (1985): Identification ofPathological Conditions in Human Skeletal Remains, Washington.
PEARSON, K. (1899): Mathematical contributions to the theory ofevolution: on the reconstruction of the estature of prehistoric races.Phylos. Trans. Roy. Soc. London, 192ª (1898): 169-244.
REVERTE, J. M. (1981): Antropología Médica I. Ed. Rueda, Madrid,815pp.
REVERTE, J. M. (1999): Antropología Forense. 2ª Edición. Ministeriode Justicia, Secretaría General Técnica, Centro dePublicaciones.1053pp.
SOBOTTA, J. (1904): Atlas de Anatomía Humana. 20ª edición, Tomo1: cabeza, cuello y miembro superior. Ed. Médica Panamericana,S.A. Madrid, 1994. 414 pp.
SPALTEHOLZ, W. (1959): Atlas de anatomía humana. Ed. Labor. 2ªEdición
STEELE, G. & MCKERN, TH. W. (1969): A method for assesment ofmaximum long bone length and living stature from fragmentarylong bones. American Journal of Physical Anthropology, 31: 215-228.
TELKKÄ, A. (1950): On the prediction of human stature from thelong bones. Acta Anatomica, 9: 103-117.
UBELAKER, D. H. (1989): Human Skeletal Remains: Excavation,Analysis and Interpretation. Manuals on Archeology, Series No. 2.Smithsonian Institution. Ed. Taraxacum, Washington, U.S.A. 2ndEdition.
W. E. A. (1980): Workshop of European Anthropologist.Recomendations for age and sex diagnoses of skeletons. Journal ofHuman Evolution, 9: 517-549.
ZIMMERMAN, M. R. & KELLEY, M. A. (1982): Atlas of HumanPaleopathology. Praeger Publishers, U. S. A.
295
Muchas técnicas analíticas son susceptibles de ser aplicadas en la Arqueología, con-llevando una adaptación técnica y desarrollo teórico-práctico para optimizar losresultados, e interviniendo de manera ostensible en la interpretación de los yaci-mientos.
Principio fundamental es conocer el alcance de estos análisis y los resultados quese pueden obtener. El objetivo es conocer peculiaridades específicas de un con-junto de materiales previamente seleccionados. La finalidad es alcanzar los objeti-vos planteados, dotando de eficacia al estudio y dando respuesta a una serie decuestiones o preguntas preestablecidas.
Distintos sectores interdisciplinares colaboran y se especializan, persiguiendoobjetivos comunes con la práctica arqueológica.
Los métodos analíticos y criterios de aplicación realizados en los yacimientos exca-vados en el Arroyo Culebro, han variado según las características tipológicas y cro-noculturales de cada uno de los enclaves. Han sido realizados por la sociedadArqueoCat, con larga experiencia en estudios de ésta índole, invirtiendo toda lainstrumentación y técnicas aplicadas para una mejor valoración e interpretación delos resultados obtenidos.
1. Estudio de los restos faunísticos: Eva Orri y Jordi Nadal.
2. Estudio de las improntas vegetales y semillas detectadas enmateriales de construcción: Natalia Alonso, Nuria Rovira.
3. Análisis antracológico: Ethel Allué.
4. Estudio analítico de una tapadera (yacimiento B: hispanovisigo-do): J. Font, Mª. Reyes y J. Enrich.
5. Estudio analítico metalúrgico: J. Simón Arias.
6. Análisis de termoluminiscencia: J. Enrich, Labor Ralf Kotalla.
EESSTTUUDDIIOO DDEE LLOOSS RREESSTTOOSS FFAAUUNNÍÍSSTTIICCOOSS
En este estudio se presenta el análisis de los restos faunísticos recuperados duran-te los trabajos de excavación en los yacimientos de Arroyo Culebro (Leganés,Madrid). El material recuperado corresponde a 4 yacimientos de diferentes cro-nologías y los restos correspondientes a cada periodo ha sido tratados de maneraindividualizada. Los restos faunísticos se han analizado respetando las diferentesunidades estratigráficas, aunque los resultados se muestran de manera unitaria,ofreciendo una visión global de cada yacimiento.
Para cada elemento osteológico se ha realizado una determinación de carácter ana-tómico y taxonómico, mediante la contrastación de los restos con material decolección de referencia o con la ayuda de diferentes fuentes osteológicas. Se ha rea-lizado una discriminación parasagital (derecha/izquierda), la determinación de laedad y del sexo -siempre que ha sido posible-, el estudio de los patrones de frag-mentación, el grado de combustión y otros aspectos más puntuales. La determi-nación del sexo se ha realizado a partir de características morfológicas. La edad ha
sido calculada a partir del grado de epifisación de los huesos, y por la presencia oausencia de dentición decidua y definitiva, o a partir del desgaste diferencial deestas últimas. En estos casos se han seguido los patrones de edad propuestos porSilver (Silver, 1971). En los casos en que ha sido posible se ha diferenciado entreOvis aries y Capra hircus, utilizando las claves propuestas por Boessneck (Boessneck,1971).
Estos resultados han sido procesados con una base de datos Filemaker II paraMacintosh, desde la que se ha calculado el Número de Restos (NR) y el NúmeroMínimo de Individuos (NMI). Es necesario puntualizar que tanto el Número deRestos como el Número Mínimo de Individuos son datos meramente aproximati-vos, que nos permiten ponderar la importancia que tendría cada especie dentro dela economía del grupo, pero nunca se deben considerar como valores absolutosque den el número real de individuos que conformarían una población.
Se han seleccionado los siguientes restos faunísticos, dependiendo de la tipologíade cada uno de los yacimientos y de la información que podían aportar:
YYAACCIIMMIIEENNTTOO AA ((FFAASSEE IINNIICCIIAALL DDEE LLAA SSEEGGUUNNDDAA EEDDAADD DDEELL HHIIEERRRROO))
A pesar del grave deterioro que presentaba este asentamiento, han sido analizadosla totalidad de los restos documentados en el proceso de excavación. El materialse presentaba individualizado en unidades estratigráficas o en diferentes cortes rea-lizados dentro de estas unidades y pertenecientes todos ellos a la fase Hierro II.Cada unidad ha sido estudiada individualmente, pero dada la uniformidad crono-lógica se presentan aquí los resultados faunísticos globales de todo el yacimiento.
296
Edades de sacrificio de los individuos representados.
Ovicaprinos 3311 4 infantiles2 infantiles-juveniles
20 adultos1 adulto-senil4 con edad sin determinar
Bos taurus 2211 1 infantil-joven19 adultos
1 con edad sin determinar
Sus domesticus 1155 2 perinatales1 infantil2 infantiles-juveniles9 adultos (2 machos, 1 hembra)
Equus caballus 1100 9 adultos1 adulto-senil
Cervus elaphus 11 1 adulto
Capra hircus 22 2 adultos
EESSPPEECCIIEE NNMMII EEDDAADD IINNDDIIVVIIDDUUOOSS
El espectro faunístico identificado está formado por 5 espe-cies, 4 de ellas domésticas y una salvaje. Estas son la cabra,dentro del grupo de los ovicaprinos, el buey/vaca/toro, elcerdo y el caballo, y el ciervo como especie salvaje.
El ciervo representa la única especie salvaje documentada eneste yacimiento. Esta aparece documentada por un resto deasta que presenta a lo largo de su estructura múltiples señalesde manipulación antrópica.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB
En este yacimiento no se ha realizado un análisis faunístico de todos los restosdocumentados, debido fundamentalmente al carácter de los depósitos. Éstos relle-naban estructuras negativas tipo “silos de almacenamiento”, y consistían los deépoca hispanovisigoda, en vertidos principalmente de materiales constructivos delhábitat al que estaban asociados, junto con restos orgánicos y óseos de distintanaturaleza. Por esta razón se seleccionaron los restos recuperados en tres de lossilos, uno de ellos de cronología altoimperial (F-LXXXV), y dos hispanovisigodos(F-VII y F-XI).
FFoonnddoo LLXXXXXXVV
Análisis fisico-químicos
297
Asta de ciervo cortadaYacimiento A
Número de restos en porcentajes de las especiesrepresentadas
Número mínimo de individuos en porcentajes delas especies representadas
Fondo LXXXV: Número de restos en porcentajesde las especies representadas
Fondo LXXXV: Número mínimo de individuosen porcentajes de las especies representadas
Ovicaprinos
Capra hircus
Bos taurus
Sus domesticus
Equus caballus
Cervus elaphus
Ovicaprinos
Ovis aries
Bos taurus
Sus domesticus
Equus caballus
Cervus elaphus
Oryctolagus cuniculus
Aves
A partir de los restos determinados taxonómicamente, se ha identificado un espec-tro formado por 7 especies (Ovis aries, Bos taurus, Sus domesticus, Cervus elaphus,Equus caballus, Oryctolagus cuniculus y algún resto de ave).
De los 23 individuos documentados, -todos, a excepción de 2 ovicaprinos com-prendidos entre la edad infantil y la juvenil- fueron sacrificados en edad adulta.
FFoonnddooss VVIIII yy XXII
Se han unificado los resultados obtenidos de estas 2 muestras, ya que correspon-den a un mismo momento ocupacional datado en época hispanovisigoda.
El Número Mínimo de Individuos, calculado según las partes anatómicas másrepresentadas y teniendo en cuenta los patrones de edad, refleja un dominio de losovicaprinos, con un predominio siempre de animales adultos y el resto con edadesque oscilan entre infantiles y jóvenes. En la cabaña de los bovinos se repite elmismo patrón de sacrificio. Los suidos presentan un cierto equilibrio con patronesde sacrificio de animales adultos y individuos infantiles y jóvenes. Destacar la pre-sencia de un individuo perinatal. El resto de especies -caballo, ciervo y conejo-,presentan edades de sacrificio de animales adultos, excepto un équido infantil-joven.
Igualmente, se ha analizado todo el registro faunístico documentado en la excava-ción del sector A del yacimiento D, de época hispanovisigoda, interpretado comounidades de habitación aisladas del poblado asociado al campo de silos. Se observauna distribución parecida de los diferentes taxones documentados en el yacimien-to B. Destacar la aparición de una nueva especie -Canis familiaris-, presente a tra-vés de 7 restos y 4 individuos. Los restos identificados son relativamente escasos silos comparamos con el resto del registro faunístico. Estos no presentan trazas decarnicería ni señales de haber sido termoalterados. No se puede hablar en este caso
298
Edades de sacrificio de los individuos representados.
Ovicaprinos 44 1 infantil-juvenil1 juvenil-adulto2 adultos
Bos taurus 44 4 adultos
Sus domesticus 11 1 adulto
Equus caballus 22 2 adultos
Cervus elaphus 33 3 adultos
Aves 33 sin determinar
Oryctolaguscunniculos 55 5 adultos
Ovis aries 11 1 adulto
EESSPPEECCIIEE NNMMII EEDDAADD IINNDDIIVVIIDDUUOOSS
del consumo de este animal, que al igual que el caballo aparece asociado a restosde alimentación.
Análisis fisico-químicos
299
Edades de sacrificio de los individuos representados.
Ovicaprinos 2244 4 infantiles3 infantiles-jóvenes1 joven1 joven-adulto
13 adultos2 adultos-seniles
Bos taurus 1122 1 infantil3 infantiles-jóvenes7 adultos1 con edad sin determinar
Capra hircus 55 2 jóvenes-adultos3 adultos
Sus domesticus 99 1 perinatal1 infantil2 infantiles-jóvenes4 adultos (1 determinado como hembra)1 con edad sin determinar
Equus caballus 33 1 infantil-joven2 adultos
Cervus elaphus 33 3 adultos (1 derteminado como macho)
Aves 33 sin determinar
Oryctolaguscunniculos 33 3 adultos
Ovis aries 66 1 joven-adulto5 adultos
EESSPPEECCIIEE NNMMII EEDDAADD IINNDDIIVVIIDDUUOOSS
Fondos VII y XI: Número de restos en porcenta-jes de las especies representadas
Fondos VII y XI: Número mínimo de individuosen porcentajes de las especies representadas
Ovicaprinos
Ovis aries
Capra hircus
Bos taurus
Sus domesticus
Equus caballus
Cervus elaphus
Oryctolagus cuniculus
Aves
YYAACCIIMMIIEENNTTOO CC ((HHIIEERRRROO IIII))
En este yacimiento no se ha realizado un análisis faunístico de todos los restosdocumentados, sino solamente de la unidad estratigráfica 44. Este nivel cubría lacasi totalidad de las unidades habitacionales presentes en el sector B, por lo que seconsideró representativo para conocer el espectro de especies representadas entodo el asentamiento.
A partir de los restos determinados taxonómicamente, se ha identificado un espec-tro de formado por 5 especies (Ovicaprinos, Bos taurus, Sus domesticus, Equus caba-llus y Cervus elaphus), todas ellas de carácter doméstico excepto los individuosidentificados como ciervo.
De los 21 individuos representados, la mayoría fueron sacrificados en edad adulta,con la excepción de 2 individuos correspondientes a un ovicaprino infantil- joveny a un bovino joven-adulto.
300
Edades de sacrificio de los individuos representados.
Ovicaprinos 66 1 infantil-joven4 adultos1 con edad sin determinar
Bos taurus 77 1 joven-adulto4 adultos1 con edad sin determinar
Sus domesticus 22 2 adultos
Equus caballus 44 4 adultos
Cervus elaphus 22 2 adultos (1 derteminado como macho)
EESSPPEECCIIEE NNMMII EEDDAADD IINNDDIIVVIIDDUUOOSS
Número de restos en porcentajes delas especies representadas
Número mínimo de individuos en porcentajesde las especies representadas
Ovicaprinos
Bos taurus
Sus domesticus
Equus caballus
Cervus elaphus
YYAACCIIMMIIEENNTTOO DD ((NNEECCRRÓÓPPOOLLIISS DDEE IINNCCIINNEERRAACCIIÓÓNN DDEELL HHIIEERRRROO II))
Se han analizado los restos óseos localizados en el interior de la Tumba 2.
Se han podido determinar 9 restos, localizados encima de un plato, y 6elementos aparecidos alrededor de un cuenco.
Restos de fauna encima del plato (T-2-18):
- 1 húmero- 1 ulna- 1 fragmento de pelvis- 5 vértebras- 1 tarsal
Restos de fauna alrededor de un cuenco:
- 1 radio- 3 vértebras- 2 carpales
Todos ellos corresponden a un mismo individuo. Se trata de un ovicaprino infantilcon la mayoría de huesos todavía desepifisados. Creemos que estos elementos, queno muestran trazas de haber sido consumidos, podrían pertenecer a algún tipo deofrenda funeraria asociada a las urnas localizadas.
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS FFIINNAALLEESS
Los patrones de edad referentes a las cabañas de ovicaprinos y bovinos, nos refle-jan un sistema de explotación mixta para las dos especies, donde la mayoría deindividuos habrían sido mantenidos con vida hasta edad adulta para poder aprove-char los recursos en vida del animal además de los cárnicos -leche y lana en el casode los ovicaprinos, y leche y fuerza de trabajo en el caso de los bovinos-. Resultainnegable la utilización de esta última especie como fuerza de trabajo, ya sea enfunciones de tiro, carga o transporte. Estos usos la convierten en especie muy valo-rada en economías antiguas, sobretodo en aquellas en las cuales la envergadura dela explotación agrícola puede depender de este animal. Este hecho condiciona lagestión de los rebaños, permitiendo a algunos de estos individuos sobrevivir a unamuerte temprana, pudiéndose destinar a labores de reproducción y explotación delos productos secundarios, entre los cuales se encontrarían los relacionados con lafuerza física.
El grupo de los suidos presenta también un patrón de algunos animales sacrifica-dos jóvenes, en su óptimo cárnico, y varios representantes adultos para asegurar lareproducción de la especie.
Por lo que respecta a la representación anatómica, todas las especies tienen engeneral la mayoría de las partes esqueléticas presentes en una proporción similar ala que deberíamos esperar. Aquellos elementos que aparecen más representadosson también los más numerosos dentro del esqueleto -costillas, vértebras-, o losque tienen un índice de supervivencia más elevado -dentición-, o aquellas partesasociadas a poca cantidad de carne, hecho que contribuye a que se encuentrenmenos fragmentadas y puedan ser identificadas con mayor facilidad.Así pues, dadala presencia homogénea de todas las partes anatómicas, podemos considerar que el
Análisis fisico-químicos
301
sacrificio y descuartizamiento del animal se realizarían en el mismo lugar, y que losanimales estudiados corresponderían a rebaños vinculados a los yacimientos.
Los huesos se encuentran en su gran mayoría muy fragmentados, hecho que nosdemuestra un aprovechamiento máximo de los recursos alimentarios. Cabecomentar también las trazas localizadas en algunos restos. Estas no son muy abun-dantes pero podemos hablar de marcas de descuartizamiento y de descarnación.
Entre la muestra de restos óseos hemos localizado un bajo número de restos alte-rados calóricamente. Este hecho no implica que los restos no sean elementos pro-cedentes de la alimentación, sino que estos no sufrieron ninguna alteración calóri-ca durante el procesado, o que una vez consumida la carne, los restos no fueronexpuesto a un foco de calor.
La especie Cervus elaphus , documentada en tres de los cuatro yacimientos, aparecerepresentada mayoritariamente por restos de astas las cuales presentan a lo largode su estructura múltiples señales de haber estado manipuladas antrópicamente.El resto de huesos identificados pertenecen a distintas partes del esqueleto del ani-mal, algunas de ellas asociadas a abundante masa cárnica. Estos individuos nodemuestran una actividad constante pero sí esporádica de la caza, y con tendencia
a la captura de animales machos y adultos. Cabe matizar quela caza del ciervo no iría simplemente destinada a la obtenciónde carne, sino también a la búsqueda de materias duras para lafabricación de útiles, como lo demuestran las marcas localiza-das en las superficies de las astas.
La especie Equus caballus, si bien nunca tiene la importancianumérica de los ovicaprinos, bovinos y suidos, sí que aparecea menudo, aunque de forma testimonial, entre los restos fau-nísticos asociados a desperdicios de alimentación. No tene-mos ningún indicio del consumo de esta especie que, creemostiene un valor determinante en otras funciones como son lacarga, el transporte y el prestigio social.
En referencia a los restos de conejo aparecidos, no podemosdescartar que estos recursos fuesen consumidos y que algunosrestos puedan tener un origen antrópico. De todos modos, enel caso que nos ocupa, la mayoría de los restos -poco altera-dos- podrían responder a aportaciones naturales.
Por lo que respecta a los restos de aves, simplemente hemosconstatado su presencia sin llegar a determinar de que especiese trataría. Comentar a su vez que la aportación debió ser másabundante de la que reflejan sus restos, ya que los huesos deestos taxones debido a su tamaño y fragilidad, pueden quedarprácticamente eliminados durante el proceso de consumo.
EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAASS IIMMPPRROONNTTAASS VVEEGGEETTAALLEESS YY SSEEMMIILLLLAASS DDEETTEECCTTAADDAASS EENNMMAATTEERRIIAALLEESS DDEE CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
El estudio arqueobotánico de las muestras de material de construcción en tierraprocedentes de los yacimientos de Arroyo Culebro (Leganés, Madrid) ha permiti-do la identificación de diversos restos e impresiones vegetales.
302
Cráneo de Bos TaurusYacimiento B. Fondo LXXXV
Asta de ciervo con señales demanipulación antrópica
Yacimiento B. Fondo LXXXV
Para poder llevar a cabo el análisis se ha procedido a una observación visual preli-minar del exterior de cada una de las muestras con la finalidad de documentarposibles impresiones o restos. Una vez analizados se ha procedido a la fragmenta-ción de algunos de los materiales para comprobar si se conservaban más impresio-nes vegetales en su interior, sobre todo de semillas. Las impresiones vegetalesobservadas se han estudiado con la ayuda de una lupa binocular Leica M8 a 6 y 12aumentos. Este estudio ha comprendido su identificación botánica y análisis bio-métrico. En algunos casos ha sido necesaria la realización de moldes enplastilina para tener una muestra en positivo de aquellas impresionesque se presentaban como agujeros en la arcilla.También se ha procedi-do a su medición, ya fuera para ayudar a la identificación (en el caso delas cariópsides) o para dar una orientación sobre las características delos materiales utilizados (como en el caso de la paja).
YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB ((FFOONNDDOO LLXXXXXXVV))
La muestra está formada por dos fragmentos de adobe, de forma irre-gular, con ligeras huellas de rubefacción, en los cuales solamente se hanreconocido impresiones vegetales.
Fragmento 1. Pequeño fragmento de forma irregular, en el cual se hanobservado diversos tipos de impresiones correspondientes a paja: diver-sos tallos de cereal; dos fragmentos de hoja de monocotiledónea (pro-bablemente de cereal) con los nervios paralelos; también se han obser-vado diversas glumas de cereal que no han podido ser identificadas.
Fragmento 2. Similar al anterior pero de mayor tamaño. Presenta sobretodo múltiples fragmentos de tallos de cereal cuyas medidas compren-den entre los 6 y 22 mm de largo, con una media de 14 mm, y alrede-dor de 2 mm de ancho. Únicamente se ha podido observar una impre-sión de hoja de cereal de 19 mm de largo por 4 mm de ancho.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO CC
Fragmentos de adobe que presentan una gran parte quemada cuyacaracterística principal es la presencia de cariópsides (frutos/semillasde cereal) conservadas gracias a su carbonización.A su vez se han obser-vado impresiones correspondientes a paja: cariópsides de trigo almido-nero (Triticum dicoccum), cariópside de cebada vestida (Hordeum vulgare),diversos tallos de cereal. También se han observado algunas hojas decereal.
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS FFIINNAALLEESS
Globalmente, todos los elementos observados corresponden a restos depaja, utilizada como desgrasante en la fabricación de los distintos mate-riales. Se trata principalmente de tallos y hojas, con la inclusión de algunas glumasy cariópsides de cereal. En las muestras correspondientes al yacimiento C, dosespecies de cereales han sido identificadas a partir de las cariópsides carbonizadas:
Análisis fisico-químicos
303
Fragmento 1
Fragmento 2
la cebada vestida (Hordeum vulgare) y el trigo almidonero (Triticum dicoccum). Lacebada vestida es uno de los cereales mejor representados en el interior peninsu-lar desde la Edad del Bronce, juntamente con el trigo desnudo (Triticum aesti-vum/durum), el cual no sido documentado en estos yacimientos. Un ejemplocorrespondiente a esta cronología lo encontramos en el yacimiento de Las Matillas(Alcalá de Henares, Madrid) (Díaz del Río et al. 1997, 105-106). Durante la I Edaddel Hierro continúan siendo los cereales más frecuentes, documentándose la ceba-da en el Soto de Medinilla (Valladolid) (Hopf 1973; Cubero 1995, 380-383) y enLa Era Alta (Melgar de Abajo, Valladolid), juntamente con el trigo almidonero(Cubero 1999, 377-379).
El trigo almidonero está también presente, aunque con una representación menor,en diversos yacimientos de la Meseta, como el Soto de Medinilla (Valladolid)(Cubero 1995, 371-394). Durante la II Edad del Hierro continúa la misma tónicade predominio de la cebada vestida y del trigo desnudo, que se encuentran con-juntamente en La Era Alta (Melgar de Abajo,Valladolid) (Cubero 1995, 377-379),Cerro de la Gavia (Madrid) (Alonso 2001), Plaza de Moros (Villatobas, Toledo),únicamente como impresiones en material de construcción (Alonso-Rovira 2000)y El Castellar de Berrueco (Zaragoza), en este caso también como impresiones(Cubero 1996). Igualmente se ha recuperado trigo almidonero junto con la ceba-da vestida por ejemplo en Castilviejo de Yuba (Soria) (Hopf-Ortego 1974), Pico dela Muela (Valera de Abajo, Cuenca), Cerro Plaza de Moros (Barchin del Hoyo,Cuenca) (López 1980), Langa de Duero (Soria) (Téllez-Ciferri 1954), LasQuintanas (Padilla de Duero, Valladolid) (Cubero 1995), Castellar de Berrueco(Zaragoza) (Cubero 1999) y Cerro de la Gavia (Alonso 2001).
Finalmente los géneros Triticum y Hordeum se han podido identificar también en lasimpresiones estudiadas en El Cabo (Andorra, Teruel) (Cubero 1999, 54). En loque respecta al yacimiento de época imperial de Arroyo Culebro (yacimiento B),no ha proporcionado cariópsides que permitan precisar las especies vegetales cul-tivadas si no tan sólo restos correspondientes a paja. La paja, principalmente frag-mentos de tallos y hojas de cereales, son las impresiones más numerosas en lamayor parte de los fragmentos estudiados.Todos los restos documentados forma-rían parte del mismo conjunto de material vegetal utilizado en la construcción. Eneste sentido las utilizaciones de la paja son bien conocidas a nivel etnográfico(Mingote 1987-1988). Las medidas tomadas nos muestran una paja muy trincha-da, mezclando los tallos de cereales con otros restos de los mismos como semillasy glumas. Esta observación nos informa de que se trata de un subproducto de lacosecha, la cual ha sufrido seguramente una operación de trilla que ha permitidocortar los tallos hasta este pequeño tamaño (Hillman 1984). La presencia decariópsides correspondería a una mezcla durante este proceso.
304
AANNÁÁLLIISSIISS AANNTTRRAACCOOLLÓÓGGIICCOO
El análisis de las muestras se ha realizado sobre fragmentos de carbón y madera delos yacimientos C y D. La identificación de los restos de madera y carbón se ha rea-lizado utilizando las técnicas habituales con un microscopio óptico de luz inciden-te y con ayuda del atlas de anatomía de Schweingruber (1990).
YYAACCIIMMIIEENNTTOO CC:: SSEECCTTOORR BB.. MMAADDEERRAA CCAARRBBOONNIIZZAADDAA
Fragmento 1: esta muestra se determinó fragmentando el carbón con los dedos,así se obtuvieron los tres planos anatómicos que permiten la observación de laestructura. Se trata de un fragmento de Quercus ilex/coccifera. La anatomía de estasdos especies no permite su distinción y a menudo la veremos identificada de estemodo o como Quercus sp. perennifolio. La madera de Quercus ilex ha sido utilizadacomo materia prima para la construcción, además proporciona un excelente com-bustible para leña y ha sido explotado intensivamente en las carboneras. Esta espe-cie crece en toda la península desde el nivel del mar hasta los 900 metros aproxi-madamente formando espesos encinares o en las típicas dehesas de la meseta.
En la península existen diversas variedades y subespecies deesta especie Quercus ilex ssp. ilex y Quercus ilex ssp. rotundifo-lia. Por lo que respecta a Quercus coccifera (coscojo), crecesobre suelos calizos. Normalmente forma parte del sotobos-que del encinar y forma parte de la vegetación de matorralesfruto de la degradación del bosque. A pesar de que la anato-mía no permita la distinción, consideramos que el fragmentoestudiado pertenece probablemente a una de las primeras porcuestiones ecológicas.
Fragmento 2: se trata de un fragmento de Pinus tipo silves-tris/nigra (pino albar/pino negral); estas dos especies no pue-den distinguirse entre si ya que presentan los mismos rasgosanatómicos. Madera homoxilada que presenta canales resiní-feros (100-150) localizados en el leño tardío.
Pinus nigra ssp. salzmannii forma pinedas sobre suelos calcáreos desde los 500 hastalos 1000 metros de altitud. Es una especie submediterráneas y continental quecrece en las montañas de la región mediterránea de montaña. Pinus silvestris crecea partir de los 800-1000 metros en el piso montano por encima de los robledalessobre suelos secos y soleados. Sustituido por los hayedos enlugares demasiado húmedos, es resistente al frío. Esta especieha sido explotada de forma intensiva para la construcción yfabricación de muebles.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO DD:: SSEECCTTOORR AA.. MMAADDEERRAA CCAARRBBOONNIIZZAADDAA
El fragmento de carbón se ha identificado como Pinus tipo sil-vestris/nigra que presenta las mismas características anatómi-cas que la muestra anterior aunque en este caso se trata de unfragmento carbonizado. Debido probablemente a la presióndel resto de materiales y sedimento junto a los que se encon-
Análisis fisico-químicos
305
Plano transversal de Quercusilex/coccifera
Plano transversal de Pinus silvestris/nigra
traba el fragmento, éste presenta deformaciones en la anatomía que aunque noimpiden la identificación, la distorsionan ligeramente.
EESSTTUUDDIIOO AANNAALLÍÍTTIICCOO DDEE UUNNAA TTAAPPAADDEERRAA.. YYAACCIIMMIIEENNTTOO BB:: HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDOO
Esta tapadera, considerada inicialmente construida con madera, ha sidosometida a diversos procesos analíticos con objeto de concretar su com-posición. Presenta una composición fundamentalmente de tipo silícico,del orden del 60% en peso. La facilidad de disgregación y la presenciade un cierto porcentaje de calcio sugiere, con la debida reserva por laescasa muestra examinada, que probablemente no proceda del talladode una roca, sino más bien de una pasta en la que se hubieran aglome-rado materiales silícicos.
Figura 1: Pueden observarselos granos de SiO2 (x50aumentos).
Figura 2: Huellas de uso ofractura (x6,5 aumentos)
EESSTTUUDDIIOO AANNAALLÍÍTTIICCOO MMEETTAALLÚÚRRGGIICCOO
Se ha realizado el estudio metalúrgico de los siguientes materiales:
Yacimiento D:
· Fíbula.Tumba 9. Nº inventario 1419 (Hierro I)
· Fragmentos de pulseras.Tumba 17. Nº inventario 1423 (Hierro I).
· Escorias. Sector A. Corte 4 – 7. UE 210. Unidad Estructural 1.(hispanovisigodo).
Se han obtenido muestras de cada uno de los restos metálicos usando la cortadoracon disco de diamante, realizando uno o dos cortes, transversal y longitudinal,para obtener una superficie plana. Se han montado probetas, cuando se han obte-nido fragmentos de reducido tamaño para no dañar la pieza. Las superficies de lasmuestras se han pulido y sometido a ataque químico. Se ha realizado la observa-ción de las estructuras metálicas con microscopia óptica y electrónica de barrido.Todas las fotografías, de microscopia óptica, se han realizado a los mismos aumen-tos, x 120. Los análisis cualitativos y cuantitativos de los elementos constituyentesde las muestras se han realizado mediante análisis por dispersión de energía derayos X.
306
Figura 1 Figura 2
FFííbbuullaa.. TTuummbbaa 99 ((HHiieerrrroo II))
El trabajo en frío del metal comporta una deformación de los cristales y la crea-ción de tensiones internas que lo vuelven frágil. Para poderlas eliminar se sometela pieza a un recocido. Este tratamiento térmico produce la recristalización delmetal y devuelve a la pieza las propiedades mecánicas iniciales. Un rasgo caracte-rístico del recocido es la formación de maclas. Para conformar la fíbula se escogióla aleación de bronce con el porcentaje de estaño más conveniente parapoder realizar en frío todo el complicado trabajo que requería su eje-cución. Este trabajo en frío comportó una nueva estructura sin las pro-piedades iniciales de la aleación, por lo cual, se sometió la pieza a unrecocido, que se pone de manifiesto por la presencia de maclas en loscristales, con lo cual se devolvió a los cristales su primitiva forma polié-drica y a la fíbula las propiedades mecánicas propias de la aleación.
93,65% Cu – 5,98% Sn corte transversal.
93,54% Cu – 5,92 % Sn corte longitudinal.
FFrraaggmmeennttooss ddee ppuullsseerraass.. TTuummbbaa 1177 ((HHiieerrrroo II))
Los fragmentos analizados son de bronce. Los elementos constituyentes del metallo definen como un bronce ternario Cu – Sn – Pb, aunque debido a la poca canti-dad de plomo que encontramos, y solo en uno de los dos fragmentos de la pulsera,podríamos definir mejor el metal como una aleación binaria Cu – Sn con Pb añadi-do. Esta adición puede haber sido voluntaria o de contaminación. Lo que puede ase-gurarse es que los dos fragmentos de pulsera no proceden de la misma fundición.El óxido cuproso, que proviene de la oxidación del cobre fundido, es soluble en elcobre líquido, pero lo es muy poco en el cobre sólido. Durante la solidificación sedeposita como un eutéctico de oxido cuproso y cobre. Esto es lo que haocurrido en el metal estudiado. Las estructuras cristalinas observadas,granos poliédricos con algunas maclas, muestran los efectos de trata-miento mecánico y térmico. Parece que la pulsera pudo haber sido obte-nida como un producto de molde, en forma de varilla, al que posterior-mente se le dio su forma definitiva mediante un tratamiento mecánicoen frío que fue seguido por un tratamiento térmico de recocido.
Corte transversal; 82,52% Cu, 16,44% Sn, 1,04% Pb.
Corte longitudinal; 87,62% Cu, 12,10% Sn, 0,28% Pb.
EEssccoorriiaass.. SSeeccttoorr AA.. UUnniiddaadd EEssttrruuccttuurraall 11.. ((hhiissppaannoovviissiiggooddoo))
La apariencia escoriacea de las muestras quedo desmentida después de realizar elprimer corte. Debajo de la capa superficial de oxidación aparecía una matriz total-mente metálica. Para poder asegurarnos de que todas las muestras eran de lamisma naturaleza, sometimos dos más a corte. La única diferencia observable asimple vista era el grado de porosidad del metal. Se realiza el estudio de dos deellas, una compacta y una porosa.
Análisis fisico-químicos
307
Fíbula, corte longitudinal
Pulsera, corte longitudinal
Escoria compacta:Análisis cuantitativo : 100%Cu.
Se trata, de un residuo de una colada de cobre que, después de solidifi-car ha enfriado muy lentamente lo que ha permitido al grano crecer deforma excepcional. La fundición de partida era de cobre puro. No hasido sometido a ningún tratamiento posterior, ni mecánico ni térmico.Debido a su forma, es de suponer que en el crisol donde se fundió elcobre, no se consiguió una homogeneización de temperatura, quedan-do esta masa grumosa semi - adherida a la pared interna, lo cual pro-
vocó que, durante la colada, no fuese vertida con el resto del material, despegán-dose con posterioridad, para poder volver a ser utilizada en un futuro reciclage,pero con el suficiente tiempo de permanencia en el crisol para poder enfriar len-tamente y así aumentar mucho su tamaño de grano.
También se ha de hacer hincapié en la pureza del cobre. Normalmente este metalsiempre va acompañado de otros elementos con carácter minoritario. Ayuda aobtener una colada sana remover esta con pértigas duras de madera, este puedehaber sido el tratamiento usado que ha producido cobre tan puro.
Escoria porosa:Análisis cuantitativo:. 100% Cu.
Este material, es el residuo de un horno de fundición de cobre. Debidoa la falta de homogeneidad de la temperatura en el interior del crisol hahabido zonas que han enfriado más súbitamente, creándose masas gru-mosas que no han podido aprovecharse para la colada del metal almolde. La pureza del metal lo hace idóneo para una posterior aleaciónasí como también para el trabajo directo. Probablemente ha influido enque durante el fundido se ha removido con pértigas duras de madera.
Acompañando las muestras de escorias hay unas pequeñas lascas, laminas formadaspor una doble capa, de tonalidad verde – marrón. Este último color lo han adqui-rido al recubrirse de material de contaminación, imposible de limpiar so pena dehacer desaparecer una de las dos capas. En la superficie de un baño de cobre, debi-do a la diferencia de temperatura entre la de este y la ambiental, se crea una doblecapa, lámina de oxido cuproso – oxido cúprico, que solidifica rápidamente y sedespega por si misma cuando el metal se enfría. Aun sin posibilidad de analizar laslascas, nos atrevemos a decir que estas son fragmentos de esta lamina superficialque se forma durante la fundición. Esto ayuda a consolidar la hipótesis de que lamasas grumosas “escórias” estudiadas son residuos de la colada de cobre que hanquedado depositados en el interior del crisol.
CCoonncclluussiióónn
Las piezas elaboradas, fíbulas y pulseras, se han conformado a partir de una alea-ción Cu - Sn, un bronce. En el primer caso un bronce blando, en el segundo unbronce duro. Supuestamente, se trabajaron en frío para darles la forma adecuada asu utilidad, sometiéndose después a un recocido para devolverle las propiedades
308
mecánicas. La fíbula requería más elasticidad y las pulseras más dureza, las com-posiciones respectivas de las aleaciones fueron las adecuadas para su realización.
Las masas grumosos, "escorias", residuos de una colada, solo se diferencian debi-do a su velocidad de enfriamiento. La escoria compacta ha enfriado lentamente,probablemente dentro del crisol, mientras que la escoria porosa ha enfriado rápi-damente, probablemente en condiciones ambientales. La palabra escoria con quese han definido no es la adecuada, porque una escoria es un desperdicio, y estasmasas de cobre debían guardarse para ser reutilizadas en una colada posterior, esdecir, recicladas.
AANNÁÁLLIISSIISS DDEE TTEERRMMOOLLUUMMIINNIISSCCEENNCCIIAA
Se ha realizado el análisis de dos urnas de la necrópolis de incineración (Hierro I),con objeto de clarificar una posible secuencia cronológica. Para ello se han toma-do muestras de una urna que presentaba elementos arcaizantes como son las ore-jetas perforadas (Tumba 24); la otra urna fue seleccionada por ser la única que sedocumentó completa y tipológicamente distinta a la primera. Ambos muestreosdieron fechas similares.
Tumba 24.TL - 04062001. Edad Convencional 2750 +/- 275 BP.Tumba 32.TL - 05062001. Edad Convencional 2750 +/- 275 BP.
Para los dos yacimientos situados cronológicamente en la II Edad del Hierro, se hatomado una muestra de cada uno de ellos, con objeto de contextualizarlos y apo-yar la hipótesis de trabajo, que se trataba del mismo grupo humano que se hubie-ra trasladado de una ubicación más lejana (Yac. A) a otra más cercana del arroyoCulebro (Yac. C).
Yacimiento A.TL - 01062001. Edad Convencional 2650 +/- 265 BP.Yacimiento C.TL - 03062001. Edad Convencional 2650 +/- 265 BP.
En este caso las cronologías han dado resultados iguales, desconfiandoel equipo técnico arqueológico de las muestras seleccionadas y del mar-gen de error que supone este tipo de analítica.
En cuanto al asentamiento de época hispanovisigoda, al documentarsedos focos distintos del mismo hábitat, área de almacenamiento en elyacimiento B y unidades de habitación en el yacimiento D, se ha toma-do una muestra del interior de uno de los silos excavados y otra de unaunidad de habitación sellada por el derrumbe de la techumbre (U.E. 1).Ambas muestras han dado iguales cronologías por lo que vienen a con-firmar la hipótesis planteada.
Yacimiento B.TL - 02062001. Edad Convencional 1350 +/- 135 BP.Yacimiento D.TL - 06062001. Edad Convencional 1350 +/- 135 BP.
02062001 (x6,5)
05062001 (x32)
Análisis fisico-químicos
309
Análisis fisico-químicos
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
311
AAnnáálliissiiss ddee ffaauunnaa
ALTUNA, J. (1980): Historia de la domesticación en el País Vascodesde sus orígenes hasta la romanización. Munibe, 32, pp.1-164.
BLASCO, F. (1992): Tafonomía y Prehistoria. Métodos y procedi-mientos de investigación. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 254 p.
BOESSNECK,J. (1980): Diferencias osteológicas entre ovejas (Ovisaries L.) y cabras (Capra hircus L.). Ciencia en Arqueología. F.C.E.Madrid, pp 338-366.
MARIEZKURRENA, K. (1983): Contribución al conocimiento deldesarrollo de la dentición y el esqueleto postcraneal de Cervus ela-phus. Munibe nº 35, pp. 149-202.
PRUMMEL, W. & FRISCH, H.J. (1986): A guide for the distinction ofspecies, sex and body side in bones of sheep and goat. en Journal ofArchaeological Science, 13, pp. 567-577.
SCHMID, E. (1972): Atlas of animal Bones-Tierknocheatlas. ElsevierPublishing Company. Londres.
SILVER, I.A. (1980): La determinación de la edad de los animalesdomésticos. En BROTHWELL & HIGGS com. Ciencia en Arqueología,Fondo de Cultura Económica, Madrid pp. 289-309.
IImmpprroonnttaass vveeggeettaalleess
ALONSO, N (2001): "Informe de las muestras arqueobotánicas y lasimprontas en adobes del yacimiento de Cerro de la Gavia (Madrid)",informe inédito.
ALONSO, N; ROVIRA, N (2000): "Las improntas vegetales detectadasen materiales de construcción en tierra del yacimiento de Plaza deMoros (Villatobas, Toledo)", informe inédito.
AYALA, M.M. et al. (1987) : "Improntas vegetales en arcillas demuros y tejidos de la casa A de El Rincón de Almendricos (Murcia)",XIX Congreso Arqueológico Nacional, Castellón de la Plana 1987.
BURILLO (1983) : El poblado de época ibérica y yacimiento medie-val : Los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza), nº1pp.105-106.
CUBERO, C. (1995): "Estudio paleocarpológico de yacimientos delvalle medio del Duero", Arqueología y Medio Ambiente. El primermilenio a.C. en el Duero Medio, Junta de Castilla y León, pp.371-394.
CUBERO, C. (1996) : "Impresiones vegetales: su análisis (ElCastellar de Berrueco)", P.RAMIL et al. (coord.), BiogeografiaPleistoceno-Holoceno de la Península Ibèrica, pp. 275-290.
CUBERO, C. (1999): "Agricultura y recolección en el área celtibéricaa partir de datos paleocarpológicos", F.Burillo (Coord.), IV Simposiosobre Celtíberos. Economía, Institución "Fernando el Católico",pp.47-61.
DÍAZ DEL RÍO, P. et al. (1997): "Paisajes agrarios prehistóricos en laMeseta peninsular: el caso de "Las Matillas" (Alcalá de Henares,Madrid), Trabajos de Prehistoria, 54, 2, pp. 93-111.
HILLMAN, G.C. (1984 a) :Interpretation of archaeological plantremains: the aplication of ethnographic models from Turkey, W. vanZeist - W.A. Casparie (ed.), Plants and Ancient Man. Studies inPalaeoethnobotany, Rotterdam, p.1-41.
HOPF, M. (1973) : "Pflanzenfunde aus Nordspanien: Cortes deNavarra - Soto de Medinilla", Madrider Mitteilungen, 14, Heidelberg,pp. 133-142.
HOPF, M.; ORTEGA, T. (1974): "Ein eisenzeitlicher Getreidefund vonCastilviejo de Yuba, Soria", Madrider Mitteilungen, nº 15, pp. 136-144.
MINGOTE, J.L. (1987-88): La utilización de la paja de cereales en elmundo rural tradicional, a Kalathos 7-8, p.339-353.
TÉLLEZ, R.; CIFERRI, F. (1954): Trigos arqueològicos de España,INIAMO de Agricultura, Madrid.
AAnnáálliissiiss aannttrraaccoollóóggiiccoo
SCHWEINGRUBER, F. H. (1990) : Anatomie europäischer Hölzer einAtlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- undZwergstrauchhölzer Anatomy of European woods an atlas for theidentification of European trees shrubs and dwarf shrubs. Stuttgart:Verlag Paul Haupt.
LLaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee oobbjjeettooss mmeettáálliiccooss ddee llooss yyaacciimmiieennttooss
ddeell PP..PP.. 55 ddeell PP..AA..UU.. AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
FRANCISCA ROMERO
315
De todos los materiales que los arqueólogos encuentran en el transcurso de unaexcavación, los metales pueden ser los menos numerosos pero, por el contrarioson los que más información aportan para la datación de las estructuras que losrodean. Otros materiales como la cerámica o la piedra aportan información casi demanera inmediata, pero el metal aparece envuelto en capas de corrosión que casisiempre son auténticos camuflajes.
La naturaleza sensible del metal hace que las circunstancias en las cuales apareceno faciliten su estudio e interpretación y su importancia en arqueología llevandirectamente a la necesidad de realizar una serie de procesos de conservación quefavorezcan la correcta visión e identificación del objeto (Gómez Ramos,1999:181)
Es así pues que en este proyecto arqueológico se tuvo en cuenta, con muy buencriterio, la realización de análisis, conservación y restauración de los materialesaparecidos en el transcurso de las excavaciones. No solo como apoyo en el estudioe interpretación de los materiales por parte de los arqueólogos, sino tambiénteniendo en cuenta su posterior exposición en el Museo Arqueológico Regionalde Madrid.
¿Qué es un metal? ¿De que se compone? ¿Qué tiene de particular un objeto metá-lico arqueológico? ¿ Qué cuidados necesita? Intentemos dar una sencilla explica-ción a estos interrogantes.
Una definición elemental de metal es que se trata de formas inestables de produc-tos encontrados en la naturaleza: los minerales. Cada metal está formado en unou otro porcentaje por distintos minerales que el hombre mezcla buscando unascaracterísticas determinadas en un proceso denominado metalurgia. Otros com-ponentes son las trazas, llamadas así porque aparecen en muy pequeña proporciónen la mezcla de minerales. Su importancia estriba en que, su presencia, descubier-ta a través de un análisis metalográfico, tanto cuantitativo, como cualitativo, puedeayudar a descubrir tanto aspectos tecnológicos como de procedencia del mineralque compone el metal objeto de estudio (Gómez Ramos, 1999: 19).
Esta definición sirve para el metal en general como materia prima para la fabrica-ción de objetos desde que el hombre los comenzó a desarrollar, hasta nuestros días.Este aspecto es realmente importante como uno de los elementos que trataremosde analizar en las siguientes líneas donde nos importan todos los aspectos relativosa este desde su composición a su exhumación pasando por la fabricación, utiliza-ción, el enterramiento, la exhumación y en general lo que el inexorable paso deltiempo ejerce sobre todos estos condicionantes, y como inciden estos en el ulte-rior proceso de restauración y conservación.
En términos generales los metales procedentes de los yacimientos arqueológicosaparecen en mayor o menor grado, mineralizados; es decir, el metal tiende deforma natural a convertirse en los minerales que lo conforman. Se trata de un deli-cado equilibrio que se ve atacado por diversos flancos, como son las condiciones
que rodean al objeto en su enterramiento entre las que destacan la ausencia de luzy de oxígeno, la presencia de sales, los suelos más o menos corrosivos, o la tem-peratura y humedad extremas o estables, así como su propia composición y su tra-tamiento en el momento de la exhumación (De Guichen, 1990:33).
Esta es la paradoja del restaurador: detener el tiempo que inexorablemente seempeña en devolver el objeto metálico a su naturaleza mineral. El trabajo de con-servación empieza con el estudio y conocimiento de los factores ya señalados, sucomposición, las características del enterramiento y las condiciones de su exhu-mación (Mourey, 1987: 15).
Muy importante además el cuidado que se ponga tanto en el proceso de exhuma-ción, así como en su posterior tratamiento, recogiendo todos los datos posibles delas circunstancias del enterramiento, en este sentido de los informes realizados porlos arqueólogos se deducen algunas de las características del terreno en el cual seencuentran los distintos yacimientos de Arroyo Culebro:
· Vegas de arroyo, por tanto con habituales inundaciones.
· Terreno formado por limos, arcillas gravas y arenas, con importante reten-ción de humedad,
· Territorios dedicados a explotaciones agrícolas, que conllevan un impor-tante aporte extra de sales que ello implica (nitratos, sulfatos...) amen deldeterioro físico que para el yacimiento en general supone los trabajos delabranza con su maquinaria.
De esta forma, en la extracción y en los resultados de los estudios arqueológicos,ya se ha comenzado el proceso de conservación de los materiales. Tenemos portanto que el entorno de estos objetos metálicos es muy húmedo y con aporte extrade sales minerales, así si tenemos en cuenta que los procesos de mineralización deun metal son imparables, ambientes húmedos y salinos convierten a la tierra en unlaboratorio donde se producen las reacciones de corrosión y oxidación que acele-ran los procesos de mineralización. La corrosión es un fenómeno electrolítico quese ve favorecido por la presencia de sales ( tanto las del terreno como las aporta-das por el hombre) y la oxidación es un proceso químico que se acentúa en pre-sencia de humedad. Es lo que se denomina corrosión húmeda, como la que nosencontramos en estos casos , que es más penetrante y provoca una profunda trans-formación de la superficie del objeto.
Estos son por tanto los procesos que alteran en gran medida la objeto metálico,corrosión y oxidación. En un sencillo esquema explicamos como se realiza esteproceso:
316
(De Guichen, 1990:39)
mineralestable objeto
metalinestable
hombre
metalurgia
naturaleza
corrosión
sales metálicasóxidos
Estos procesos que pueden llegar a paralizarse si el objeto se mantiene en unascondiciones estables en su enterramiento. Caso este difícil ya que por su naturale-za, en el caso que nos ocupa, próximo al cauce de un arroyo, no existía un equili-brio de las condiciones de humedad, ya que depende de la época del año en la quenos encontremos para que éstas oscilen notablemente dependiendo de la pluviosi-dad, y de los estiajes y crecidas del arroyo, además estamos hablando de objetosextraídos a través de un proceso de excavación, que propiciará el mayor de los des-equilibrios que estos objetos van a sufrir desde que fueron facturados. Por otrolado la extracción de los objetos metálicos en la excavación supone el desencade-nante de un cambio brutal de las condiciones de enterramiento. Solamente por lapresencia de la luz y el aire se genera un proceso de desecación repentina.
Estamos hablando de una colección de objetos de hierro y bronce, de los que pasa-remos a realizar una breve definición que posteriormente nos servirá para enten-der las alteraciones que éstos pueden sufrir. El bronce es en general una mezcla decobre y estaño en una proporción aproximada de 8:1, que puede tener en su com-posición otros minerales en proporciones muy bajas, pero que en ocasiones sonmuy importantes para hacer que los trabajos con las coladas resulten más o menosfáciles de realizar, y que por otro lado se consiga un metal más o menos resisten-te. El hierro se forma de la combinación de numerosos minerales que llevan hie-rro en su composición, conjuntamente con sales, que conforman lo que se deno-mina ganga. La metalurgia es la actividad que conjuga los diferentes componentespara obtener los metales. El hierro está por su composición mineral más cercanoa su propio proceso de descomposición, y es por tanto más frágil que el bronce(Gómez Ramos, 1999:19-21).
Nos encontramos por tanto ante un conjunto de objetos metálicos que han sufri-do un paulatino deterioro en su enterramiento, y tras ser exhumados podemoscomprobar de primera mano su estado de conservación. Tenemos dos grupos deobjetos, de bronce por un lado y de hierro por otro. En términos generales losobjetos de bronce son fíbulas, brazaletes, anillos, monedas y otros objetos dedica-dos mayoritariamente al adorno personal. Los elementos de hierro son aperosagrícolas, anclajes de elementos constructivos, hojas de cuchillo, clavos y excep-cionalmente, una fíbula. En algún caso van acompañados de restos de madera quepueden corresponderse con mangos, apareciendo en un caso varios vástagosenmangados con hueso, pertenecientes bien a un cuchillo o bien a un punzón.
Sobre los objetos recuperados en particular en las urnas de incineración, hay queañadir además el deterioro que sufren en ocasiones al encontrarse calcinadas, lle-gando algunas al taller incluso con adherencias de restos óseos. Aunque las tempe-raturas alcanzadas en estos ritos de incineración no son muy elevadas, sí resultansuficientes para provocar deformaciones.
Los bronces en general, sufren fuertes grados de corrosión, y oxidación. En estesentido apenas nos encontramos con pátinas nobles, que significan un correctoequilibrio en la mineralización de la pieza y una conservación natural de la misma.Se localiza por otro lado una notable presencia de cloruro cúprico (cuprita), uno delos grandes agentes destructores en todos los objetos de bronce. En este sentido nosencontramos con capas de corrosión muy gruesas, resistentes y abultadas, habitual-mente formadas por malaquita y atakamita, bajo la cual aparece el rojo brillante dela cuprita. Eliminar todos estos procesos de corrosión son una parte fundamentalde los procesos de conservación de estos objetos. Los productos de corrosión, vansiempre combinados con carbonatos y tierras (Casas y García, 1978: 324).
La conservación de objetos metálicos
317
En cuanto al hierro se ve deformado sustancialmente por sus productos de corro-sión, generalmente muy abultados. Por el tipo de objetos que nos encontramos,debemos afirmar que suelen estar fabricados a base de forja (calentamiento y mar-tilleo) lo que da al metal una estructura macrográfica de fibras que componenláminas que son las que se van desprendiendo, a medida que los productos decorrosión van transformando la superficie del objeto. Los productos de corrosióndel hierro son óxidos e hidróxidos, básicamente, de colores marrones y pardos.Algunas manchas blancas indican la presencia de hidróxido ferroso y las negras yrojas de magnetita y hematita.
Por otro lado debemos hacer referencia a piezas que en su composición poseencombinación de hierro y bronce. Como ya hemos mencionado anteriormente elbronce es un metal más resistente a la descomposición que el hierro, y sus pro-ductos de corrosión ocupan menos espacio. En el caso de los objetos combinados,el hierro deteriora estructuralmente al objeto, porque sus productos de corrosiónsuperan, incluso hasta doblar el tamaño de los objetos de hierro. En el caso de lapieza enmangada en hueso ha llegado incluso a seccionarlo.
En cuanto a los procesos de conservación y restauración, estos han de ser inocuosy reversibles. En cuanto al proceso tras el registro fotográfico del estado en el quellegan las piezas al taller, se procede a la limpieza de las mismas. Llamamos lim-pieza a la eliminación de las capas de productos de corrosión. En el caso de losbronces se trata de llegar hasta la pátina noble (formada por malaquita y azuritabásicamente) y de eliminar todos los rastros de cuprita, circunstancia que suponeque el objeto tenga un aspecto de picado, debido a los pequeños cráteres que segeneran al eliminar un foco de cuprita.
En el hierro los procesos de limpieza tratan de llegar al metal sin laminar o sincorrosión que posee un color gris oscuro o negruzco. Es tos procesos se realizande forma mecánica, adecuando los medios al producto a eliminar; así para las capasmás finas y blandas se utiliza fibra de vidrio y bisturí, y para las más gruesas yduras, torno de dentista. Se ha optado por este método debido a la escasez de tiem-po, y a que la limpieza mecánica es más fácilmente controlable y no precisa neu-tralización posterior. Por el contrario los tratamientos químicos requieren mastiempo para un mayo control y una correcta neutralización (Mourey, 1987: 3; DeAlarcâo y De Alarcâo, 1963: 14).
Puesto que el proceso siguiente es químico, es necesario que las piezas estén biensecas, limpias y desengrasadas para proceder a la inhibición de los productos decorrosión. Después de la limpieza se somete a los objetos al test de cloruros, paraver si hay que insistir en alguno de ellos. Se realiza al vacío, en un ambiente satu-rado de humedad. Cuando estos test son positivos, se manifiestan en los broncescon la aparición de gotitas de agua con sales, con tonos verdes claros, mientras queen los hierros son de tono naranja claro. En el caso de las piezas de ArroyoCulebro, la presencia de Cl- durante su estancia en el taller ha sido escasa y muypuntual, por lo que se ha tratado, también de forma puntual con aplicaciones deóxido de plata neutraliza el Cl- formando cloruro de plata que no deja iones libresde Cl- que podrían unirse al agua y formar ácido clorhídrico destructivo para elmetal (De Alarcâo y De Alarcâo, 1963: 26).
Tras la inhibición de las superficies, se procede a atacar el metal saneado con unproducto que puede ser ácido o básico que al reaccionar protege la superficie delmismo. Para el bronce es de probada y conocida eficacia el uso de Benzotriazolaplicado en baños, y para el hierro, el ácido tánico, aplicado de igual manera.Tras
318
este paso se pegan los objetos fragmentados con adhesivos de cianocri-lato o resinas epoxi, ambos productos son resistentes pero reversibles.La protección final consiste en la formación de una capa de protecciónartificial. En este caso cada objeto se ha bañado en Paraloid B48N al 3%y recubierto con cera Cosmolloid (sintética) disuelta en White Spirit.Esta capa de protección es un aislante contra agentes externos, sobretodo contra el polvo y la suciedad, que almacenados en la superficie delobjeto metálico, pueden ser almacenes de humedad y por tanto delcomienzo de los procesos de corrosión.
Todos los procesos indicados son eficaces en primera instancia, la clavepara que las piezas permanezcan estables y su conservación posteriorsea óptima, es el mantenimiento de unas condiciones adecuadas, y queestas varíen de forma mínima. Para los metales las condiciones óptimasson de 20º C +/- 2º C, una humedad relativa del 40% +/- 5%, y unailuminación que no precisa control, siempre y cuando se trate de unaluz artificial y fría.
En la actualidad el lote de materiales que nos ocupa se encuentran en elMuseo Arqueológico Regional de Madrid, donde se han adecuado a susnuevas condiciones para su futura y correcta conservación. Tras laexhaustiva excavación y tras estos primeros procesos, se continua conotras fases de trabajo previas a su musealización. La reflexión final quese puede extraer es tan sencilla, como que el primer gran paso en laconservación de cualquier material arqueológico, es el diálogo fluido yel trabajo en común entre arqueólogos y restauradores, este es el mejorcomienzo.
Ajuares metálicos de la urna 32 (yacimiento D: necrópolis deincineración). Estado inicial, proceso y estado final.
Cencerro documentado en el Fondo LXV(yacimiento B: hispanovisigodo). Estado inicial y final del objeto.
La conservación de objetos metálicos
319
La conservación de objetos metálicos
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
321
BERTHOLON, R. y RELIER, C. (1987): Metauxferreux et non ferreux, Conservation-restau-
ration du mobilier archeologique, Saint Denis, pp, 39-50.
CASAS, J. M. Y GARCÍA, T. (1978): Análisis químico cualitativo y cuantitativo, Barcelona.
DE ALARCÂO, J. y DE ALARCÂO, A. M. (1965): A conservaçâo de antigüedades de bronce,Conimbriga.
DE GUICHEN, G. (1990): Objeto enterrado, objeto desenterrado, La conservación en exca-
vaciones arqueológicas, Roma, 1984, Madrid, pp. 33-40.
GÓMEZ RAMOS, P. (1999): Obtención de metales en la Prehistoria de la Península
Ibérica, BAR 78, Oxford.
MOUREY, W. (1987): La Conservation des antiquités métalliques,
Draguignan.
RReessttaauurraacciióónn yy ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llooss mmaatteerriiaalleess ddee llaa eexxppoossiicciióónn
MMuusseeoo AArrqquueeoollóóggiiccoo RReeggiioonnaall ddee llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd
Javier Casado Hernández
325
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Entendemos por materiales arqueológicos aquellos objetos, productos y estructu-ras realizados por el ser humano en un determinado espacio físico y cronológico,que nos ponen en relación con el periodo cultural al que se les asigna. Están con-siderados como documentos portadores de la información referente a las personasy sociedad que los idearon, fabricaron y utilizaron. Su estudio y clasificación per-miten crear tipologías, elaborar cronologías, conocer las técnicas de fabricación, ladistribución geográfica de los objetos y las relaciones de intercambio y comercioentre los grupos.
La investigación pormenorizada de las manufacturas y de los registros arqueológi-cos lleva a crear caracterizaciones de los grupos humanos, a conocer el aprovecha-miento de los recursos naturales, disponer de datos sobre aspectos económicos,procesos sociales y manifestaciones artísticas, e incluso se llega a intuir el mundode ritos y creencias de los pueblos que las crearon.
Pero si contemplamos estos objetos arqueológicos como vestigios evocadores deun mundo cultural desaparecido, a través de los cuales podemos acercarnos aconocer las manifestaciones de la historia; también tenemos que ser conscientes deque no todas las actividades humanas dejan vestigios materiales, que solo una partede los materiales conservados ha llegado hasta nosotros y que de estos objetos“reencontrados” solo la parte material se hace presente a nuestros ojos. En lamayoría de los casos, se escapan de nuestra comprensión objetiva las concepcionesinmateriales que acompañan a los objetos, bien porque son tan sutiles que nospasan desaparecidas, bien por no disponer de las técnicas y medios apropiados parapercibirlas y ponerlas en valor.
De los materiales encontrados en una excavación, sólo una parte de los datos con-siderados registros materiales logran sobrevivir y se conservan espontáneamente,el resto desaparece por la ausencia de medidas apropiadas que garanticen su esta-bilización. El carácter inevitablemente destructivo de la excavación conciernesobretodo a los datos inmateriales, pero su carácter selectivo abarca también a loshallazgos en los que la estricta materialidad podría ser conservada. De ahí el carác-ter parcial de los documentos arqueológicos que se estudian, las dificultades de suinterpretación y la necesidad de disponer de los medios humanos y técnicos quegaranticen su preservación material. La conservación en los Museos es la mejormanera de mantener juntas las colecciones de los materiales, analizar la validez delos estudios y permitir renovarlos por medio de la investigación científica(Berducou, 1990:18).
En la actualidad los objetos arqueológicos son analizados y examinados científica-mente hasta obtener resultados sobre la caracterización de los materiales que loscomponen, su naturaleza, composición y estructura, las técnicas de fabricación y la
metodología aplicada en su manufactura. El estudio exhaustivo de los mismos con-tribuye a facilitar la atribución cultural, localización geográfica y datación cronoló-gica de los bienes arqueológicos.También sirve para evaluar el estado de conserva-ción de los objetos, diagnosticando las alteraciones y las posibles causas que las hanoriginado. Así mismo, por medio de ensayos y pruebas de laboratorio, se asesorasobre los materiales y métodos de restauración, sobre los requisitos mínimos deestabilidad, reversibilidad e incompatibilidad de los productos empleados y se rea-lizan los seguimientos sistemáticos de las intervenciones (Gómez, 1998:148).
AASSPPEECCTTOOSS MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS FFOORRMMAALLEESS DDEE LLOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS
Los materiales arqueológicos procedentes de excavación, como es el caso de losobjetos de esta exposición, han sufrido una serie de procesos de alteración queestán directamente relacionados con su composición química, sus propiedades físi-cas y las condiciones medioambientales en las que han permanecido hasta su des-cubrimiento y extracción.
Los objetos arqueológicos son manufacturas elaboradas a partir de determinadosmateriales, que sufren un proceso de fabricación donde adquieren la forma y lafunción para la cual son creados. Es una fase de concepción y realización, por diferen-tes técnicas, de la forma, decoración y acabado final de las superficies originales.
Concluida su fabricación se ponen en servicio de uso como objetos decorativos, deentretenimiento, de uso cotidiano, de carácter ritual, etc. En esta fase de utiliza-ción, los objetos pueden sufrir una serie de transformaciones, adaptaciones y repa-raciones para modificarlos a nuevos gustos, dotarlos de nueva funcionalidad eincluso alargarles la vida de uso en aquellos que han sufridos desperfectos.
Llegado un momento los objetos se abandonan por causas y motivos diversos, quela arqueología intenta investigar en el contexto de los yacimientos arqueológicos.Los materiales hasta el momento de su abandono tienen una forma determinada,que es la suma de los procesos que ha sufrido hasta ese momento: fabricación,transformación durante su utilización y transformación por el hecho del depósitoen el abandono. Esta forma de los objetos arqueológicos es la que se intenta recu-perar en los procesos de limpieza y después de la aplicación de los tratamientos derestauración.
Pero para los materiales arqueológicos las grandes transformaciones de orden for-mal y estructural se producen en la fase de abandono. Desde el momento de su aban-dono hasta el descubrimiento en la excavación, los objetos sufren unos procesos dealteración motivados por las nuevas condiciones del ecosistema al que se tienenque adaptar, que les origina cambios en sus propiedades (composición, color, peso,volumen) y en sus características mecánicas, como respuesta al medio agresivo enel que se encuentran. Estas transformaciones se traducen en cambios físicos en lasuperficie y en la forma de los objetos descubiertos.
Desde que los objetos son encontrados en la excavación comienza la fase de recupe-ración de los materiales, con un estudio pormenorizado de los vestigios materialese inmateriales que ayuden a interpretar los datos encontrados y ponerlos en rela-ción con un periodo cultural concreto. Esta nueva ruptura de las condiciones delecosistema, va a activar nuevos procesos de alteración como respuesta a los cam-bios de las condiciones ambientales.
326
Para mitigar y paliar las transformaciones en los objetos, se deben disponer en lasexcavaciones arqueológicas de los equipos técnicos, materiales y personales quepuedan prevenir los efectos que ocasionan los cambios de ecosistemas.
RREELLAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS CCOONN LLOOSS EECCOOSSIISSTTEEMMAASS
Para poder intervenir con garantías en la recuperación de los materiales en unaexcavación es fundamental conocer las características de los ecosistemas y de losmecanismos de alteración que en ellos se desarrollan.También es necesario deter-minar las características de los materiales arqueológicos, su naturaleza, composi-ción y estructura, las técnicas de fabricación, las causas de su abandono, las pato-logías presentes y las intervenciones que precisen los materiales.
En líneas generales, el estado de conservación de los materiales depende directa-mente de las condiciones que han rodeado a los objetos y de su reacción ante losimpulsos que ha recibido del medio en el que se ha encontrado (Fernández Ibáñez,1990: pp.14).
Para evitar la destrucción del objeto, es necesario entender las características pro-pias de su materia, las condiciones a las que ha estado sometido en el ecosistemasuelo y los cambios que sufrirá al pasar al nuevo ecosistema aire.
Cuando los objetos están enterrados, el medio en que se encuentran se caracterizapor la presencia de sales solubles contenidas en su composición y arrastradas por elagua, hay ausencia de luz, la temperatura y la humedad relativa son estables, hay unacceso limitado de aire, en particular de oxígeno, y presencia de microorganismos.
Por el contrario, cuando un objeto es descubierto implica cambiarlo a un ambien-te caracterizado por la presencia de aire que contiene oxígeno, partículas en sus-pensión y gases ácidos, hay una humedad relativa variable, la luz y las radiacionespueden causar procesos de oxidación, de decoloración y modificar los valores dehumedad y temperatura (De Guichen, 1984: 34).
Bajo tierra la cerámica y la piedra no se ven afectados en gran medida por la ausen-cia de luz y por la humedad relativa variable; pero las sales solubles y el agua líqui-da presente en el suelo sí les afectan, porque se disuelven previamente las sales yson fácilmente absorbidas por capilaridad al interior de los objetos. Un factor dealteración importante lo constituye las sales insolubles, entre las más frecuentesestán los sulfatos, silicatos y carbonatos, formando concreciones fuertementeadheridas a las superficies.
Las cerámicas aparecen fragmentadas en los yacimientos por causas fortuitas ypor las presiones sedimentarias de los estratos. Cuando las cerámicas son muyporosas y han sido cocidas a baja temperatura hay procesos de disgregación de suscomponentes.
Expuestos al aire los materiales que contienen sales solubles (cloruros, nitratos,fosfatos) se produce un desplazamiento de éstas dentro de su red porosa, de acuer-do a las variaciones de humedad relativa del aire. Este proceso de redisolución yrecristalización, producirá microfisuras y una aceleración de su desintegración.
Bajo tierra el vidrio, que está compuesto fundamentalmente por sílice, cal y óxi-dos de sodio, desarrolla complejos procesos de descomposición, transformando lacal y los óxidos de sodio en carbonatos. Es muy frecuente en los vidrios de basesódica, porque el exceso de sosa favorece la captación de agua y actúa de cataliza-
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
327
dor de las reacciones. Se produce una cristalización en la superficie del objeto enforma de laminillas, que se van desprendiendo poco a poco, lo que ocasiona unadelgazamiento paulatino de las paredes del vidrio. Este cambio a menudo le da alobjeto una apariencia iridiscente. Los carbonatos se mezclan con la sílice y las esca-mas de cristalización produciendo una superficie opalescente. Esta cristalización seconoce con el nombre de desvitrificación y tiene como consecuencias que las pro-piedades del vidrio se alteren, haciéndose más frágil y quebradizo, además de per-der su transparencia.
Expuestos al aire les afecta principalmente los cambios de humedad relativa, yaque el agua es el elemento fundamental en los procesos de corrosión del vidrio.Los vidrios de base potásica, son muy higroscópicos, absorben humedad del airepara formar soluciones de carbonato potásico y agua que escurre por la superficie.A este fenómeno se le conoce con el nombre de exudación.
Bajo tierra los materiales orgánicos (hueso, asta, marfil) están expuestos a las pre-siones y movimientos sedimentarios del terreno y a la presencia de raíces de plan-tas vasculares que pueden llevar a producir fracturas y deformaciones. Debido a lascaracterísticas de higroscopicidad y anisotropía de estos materiales, el principalfactor de deterioro es la humedad, que ocasiona tensiones y fracturas en su estruc-tura por los procesos de absorción y desorción de agua, que se traducen en unaumento y disminución de su volumen. Además, la humedad es el principal vehí-culo para la disolución de las sales solubles, su posterior transmisión y depósito enlos materiales.
La fracción orgánica se descompone si permanece largo tiempo en ambientes muyhúmedos, debido a la hidrólisis de la oseína. La hidroxiapatita se disuelve en con-diciones ácidas.
En suelos alcalinos la fracción mineral se conserva y la orgánica es atacada, el colá-geno y la sustancia base se conservan. Los suelos muy alcalinos atacan fuertemen-te la matriz orgánica, volviéndose huesos quebradizos y pulverulentos.
La descomposición de los restos orgánicos comienza por las partes blandas porputrefacción, intervienen procesos de oxidación y reacciones anaerobias en medioreductor. Las partes esqueléticas al volverse porosas, pueden provocar la desinte-gración del material por disolución química, o fosilizarse por depósito de salesminerales.
La porosidad de los huesos favorece la deposición de minerales en las cavidades quequedan al descomponerse las células, la coloración que adquiere va en función delsedimento. Frecuentemente, el material óseo sufre procesos de fosilización, queconsisten en transformaciones químicas, que reemplazan los compuestos orgáni-cos por otros minerales. Se ve condicionada por la composición de la materia orgá-nica y las condiciones geoquímicas. La fosilización está muy ligada al proceso delitificación del sedimento (Laborde Marqueze, 1986:27-30).
Expuestos al aire se produce una ruptura de las condiciones ambientales estables ydel equilibrio alcanzado con el medio. Los niveles de humedad relativa desciendenbruscamente en el momento de la excavación y se origina una rápida desecaciónde los materiales. Esto provoca contracciones en la superficie y presiones en elinterior de los objetos, que se manifiestan en la aparición de gritas y fisuras. Loscambios de temperatura afectan a los valores de humedad relativa y a la migracióny cristalización de sales solubles. La luz provoca transformaciones directas en losmateriales y les lleva a cambiar su coloración.
328
Bajo tierra los metales se transforman rápidamente al sufrir procesos de corrosión,que es la principal causa de alteración. Los metales se encuentran en la naturalizaen formas complejas de compuestos minerales, en base a óxidos y sales de distin-tos elementos. Por medio de la minería extractiva y la metalurgia los compuestosminerales se transforman en metales.
La corrosión es el proceso por el cual el metal vuelve a su estado natural, en unaconversión paulatina de sus formas minerales combinadas. Es un cambio en laestructura de los metales, que se transforman en unos productos nuevos derivadosde aquellos minerales de los que proceden.
En ausencia de agua, la corrosión generalmente solo afecta a la superficie del metaly rara vez es capaz de penetrar a fondo, se conoce como corrosión seca. Cuando seha formado una película de agua sobre la superficie, se produce la corrosión elec-troquímica y puede provocar una transformación profunda del metal, se conocecomo corrosión húmeda.
La corrosión en suelos es un proceso electroquímico, en el que el suelo es el elec-trolito y distintas áreas del metal constituyen los ánodos y cátodos de las pilas decorrosión que se forman. Mientras haya diferencia de potencial entre las distintasáreas, el metal se disolverá anódicamente dando iones positivos.
Una de las causas más frecuente de corrosión de metales enterrados es la forma-ción de pilas de concentración diferencial, las zonas en contacto con las partes infe-riores de los objetos se corroen más por estar más húmedas y compactas.
Los factores que afectan a la corrosión de un suelo son la porosidad, porque afec-ta a la aireación, la conductividad eléctrica, el contenido de sales solubles e inso-lubles disueltas, la humedad y la temperatura.
La presencia de oxígeno y sales minerales solubles, en un suelo corrosivo y en pre-sencia de una humedad relativa alta, acelera la transformación del metal en un pro-ducto de corrosión. Se produce un aumento del volumen del objeto, un cambio depeso, de color y una debilitación de sus propiedades mecánicas.
Expuestos al aire los metales pueden sufrir la corrosión atmosférica. La resistenciade un metal a la corrosión depende del tipo de atmósfera. Esta varía de una zonaa otra, dependiendo de la humedad, temperatura, contaminación e iluminación.Los agentes contaminantes más corrientes son el cloruro sódico, anhídrido sulfu-roso, anhídrido sulfúrico, dióxido de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono,además de diversas sales y partículas metálicas en suspensión.
Los principales factores de la formación de la película acuosa en la superficie delmetal son la condensación capilar, química y por absorción.
La velocidad de corrosión guarda relación:
- Con el proceso anódico, en la que el metal se disuelve dentro de la pelícu-la del electrolito, precipitando compuestos poco solubles y más o menosprotectores (hidróxidos).
- Con el proceso catódico, en la que el metal se corroe por el proceso dereducción del oxígeno.
- Y con la resistencia óhmica en la que la disminución de la película del elec-trolito va acompañada de un aumento de la resistencia en las zonas anódi-cas y catódicas de las pequeñas pilas locales de corrosión.
En un primer momento, los metales se cubren rápidamente de productos decorrosión, que absorben humedad y originan un incremento inicial de la veloci-
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
329
dad de corrosión, posteriormente se ralentiza el proceso al hacerse capas máscompactas y espesas, que impiden la difusión del oxigeno.
PPRROOPPUUEESSTTAASS DDEE IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN EENN LLAASS EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS
Las principales intervenciones que se realizan “in situ” son las actuaciones de dese-cación controlada, mantenimiento de la humedad, limpieza, consolidación, extrac-ción, embalaje y almacenamiento.Tienen la consideración de medidas provisiona-les de protección de los materiales hasta su llegada al laboratorio, donde se efec-tuarán y concluirán los tratamientos definitivos (Escudero, 1988, pp.17).
Dentro de las intervenciones más generalizadas en la excavación están:
- Las limpiezas se deben restringir a eliminar las tierras y los productos de alte-ración más superficiales de los objetos, o de una parte de ellos, para teneruna lectura superficial, conocer su materia y poder decidir sobre el métodode recuperación. Las limpiezas deberían ejecutarse en el laboratorio, dondese dispone del equipamiento técnico para acometerlas con garantías. Si serealizan a la ligera, los daños que pueden causar y los datos que pueden per-derse son después irreparables. Hay que considerar que es un tratamientoirreversible y que lo debería practicar siempre una persona experta y cuali-ficada.
- Las consolidaciones y fijaciones son intervenciones en las que se aplican pro-ductos compatibles con los materiales, para devolverles la cohesión estruc-tural necesaria para soportar las tensiones mecánicas que se originan en sumanipulación y traslado.
- Las actuaciones de estabilización consisten en bloquear los mecanismos dealteración por medios físicos o controlando las condiciones medioambien-tales que desencadenan los procesos de degradación. Se debe procurar unadesecación gradual, evitando las oscilaciones bruscas de los valores dehumedad relativa. En algunos casos es preferible mantener el mismo gradode humedad que presentaban al ser encontrados.
- Las extracciones facilitan la recuperación de los materiales. Mantienen enconjunto los fragmentos que pertenecen a una pieza y, si está completa, laprotege y evita las fracturas. Se pueden emplear distintos métodos según eltipo de objeto, sus dimensiones y el estado de conservación: engasados conadhesivos sintéticos, con gasas enyesadas; por bloques realizados con plan-chas rígidas, con yeso y estopa e incluso mixtos, empleando materiales rígi-dos para la caja y escayola para el relleno. A veces con una consolidación delas tierras limítrofes se pueden extraer los objetos en bloque sin la adiciónde gasas, ni elementos rígidos. Las camas rígidas se emplean como refuer-zo de los objetos en las extracciones, pueden realizarse con resina y fibra devidrio, con espumado de poliuretano expandido, mixta (para grandes obje-tos pesados con el empleo de resina, fibra de vidrio y espumado de poliu-retano), con entablillados y embarrillados que refuerzan las extracciones deobjetos frágiles en plano horizontal.
- Un buen embalaje y un correcto almacenamiento garantizan que los materia-les lleguen al museo en las mejores condiciones posibles. Los embalajes pro-porcionan la protección necesaria para aislarlos de un medio agresivo y delos agentes físicos, químicos y de biodeterioro que les pueden afectar. Para
330
objetos pequeños se pueden emplear bolsas de polietileno de cierre her-mético y contenedores de poliestireno o polipropileno para agruparlas. Enlos materiales muy frágiles o fragmentados se deben proteger de los golpescon elementos amortiguadores como planchas y rellenos de poliestirenoexpandido, o incluso realizando embalajes del tipo “nido” que recojan laforma del objeto. Hay que recordar la posibilidad de incorporar a los emba-lajes agentes desecantes, como el gel de sílice con indicador de cobalto, o elart sorb programado con determinados niveles de humedad relativa. Lascajas con los materiales de excavación deben almacenarse en un lugar segu-ro con un mínimo de medidas de seguridad, que mantenga unas condicio-nes ambientales lo más estables posibles, evitando las radiaciones directasdel sol, atmósferas contaminantes y gases corrosivos.
Una intervención importante dentro de los yacimientos es la consolidación, pro-tección y mantenimiento de estructuras arqueológicas, ya sean muros, pavimen-tos, pinturas murales, restos de sillares, etc.; e incluso los simples indicios o res-tos de huellas de las estructuras que existieron.
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA YY CCRRIITTEERRIIOOSS DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN
Las nuevas normas con las propuestas metodológicas adecuadas, que deben seguir-se para la restauración y la conservación en los años 90, se recogen en la Carta delRestauro publicada con el nombre “Carta de 1987 de la Conservación yRestauración de los objetos de arte y cultura” (Martínez Justicia, 1990:17).
En su Anexo C, Instrucciones para la conservación y restauración de las antigüe-dades, y en el apartado del Anexo D, Previsiones a tener en cuenta en la ejecuciónde intervenciones de conservación y restauración en pinturas murales y mosaicos,se detallan métodos específicos y actuaciones concretas, que garanticen la recupe-ración y conservación de los materiales procedentes de las excavaciones. Son reco-mendaciones generales referentes a las actuaciones y métodos en la extracción demateriales, incluyendo propuestas de protección, salvaguarda y conservación paralos elementos constructivos, estructuras, monumentos y yacimientos arqueológi-cos encontrados.
La finalidad de los criterios deontológicos es crear una serie de axiomas o principiosque sustenten, definan y delimiten las intervenciones que se realicen en los bienesculturales, justificando la necesidad ineludible de la aplicación de los tratamientos,limitando el empleo indiscriminado de los mismos y definiendo los sistemas meto-dológicos con los paralelismos de otras actuaciones en materiales similares.
Antes de intervenir en los objetos, se realizan exámenes y análisis exhaustivossobre los materiales constitutivos de los objetos y se hace un diagnóstico de pato-logías que evalúa el estado de conservación de los mismos.
Las intervenciones quedan registradas en una ficha técnica o informe final dondese consignan todos los datos obtenidos. En especial los que marcan los objetivos delos tratamientos y justifican su empleo y los que mencionan los productos y méto-dos utilizados.
Se estudia detenidamente la necesidad de cada actuación, bajo el principio de míni-ma intervención y máximo respeto a la integridad original, para intentar mitigarel impacto de los efectos de los tratamientos en los materiales.
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
331
Todas las intervenciones deben ser reversibles, tanto en su vertiente estética e his-tórica como material y formal. Todo lo que se haya podido poner a través de untratamiento, debe poder eliminarse por medios inofensivos y sin que se modifiqueen nada el estado anterior del objeto.
La reversibilidad de los productos utilizados tiene que ser duradera al paso deltiempo. Si esto no puede ser asegurado completamente, al menos es necesario queno impida una intervención posterior.
Los materiales empleados en las intervenciones, que van a estar en contacto direc-to con los objetos originales, deben ser distintos y compatibles con ellos en suscaracterísticas mecánicas, químicas, físicas y eventualmente ópticas.Tienen que ser
inalterables, inertes, conocidos y experimentados y se tendrá un per-fecto conocimiento de su aplicación, apariencia final y envejecimiento(Casado Hernández, 1994).
Las adiciones, reconstrucciones y reintegraciones deben limitarse almínimo posible, no inventarán o falsificarán la realidad y respetaráncualquier resto o indicio de la historia material del objeto. Las reinte-graciones no tienen que sobrepasar un tercio del total de la superficiede la obra, se restringen a las partes bien documentadas y conocidas ydeben apoyarse en las zonas ya existentes. Se diferenciarán de la obraoriginal al utilizar materiales compatibles, pero de naturaleza distinta,al dejar la superficie reintegrada en un plano inferior a la de las zonaslimítrofes del objeto y al documentar las zonas añadidas (AmitranoBruno, 1986: 17).
En el entonado cromático de las lagunas se busca un tono más bajo queel de las zonas circundantes, preferiblemente se realiza con el empleode tintas neutras planas en base a la suma de tonos presentes en la obraoriginal. Se evitará la técnica ilusionista, pero se pueden hacer degra-dados con estarcidos, esponjados y con el empleo del ‘regatino’.
LLOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS DDEE LLAA EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN
Los materiales seleccionados pertenecen a los restos exhumados en los diferentesyacimientos arqueológicos del paraje conocido como P.P.5, Arroyo Culebro, per-teneciente al municipio de Leganés en la Comunidad de Madrid.
A los restos encontrados se les da una adscripción cultural que va desde la PrimeraEdad del Hierro hasta época hispanovisigoda, pasando por la Segunda Edad deHierro y el mundo romano. Dentro de la misma área geográfica se han ido super-poniendo facies culturales sucesivas, que pertenecen tanto a espacios de habitacióny poblados, como a necrópolis y lugares de enterramiento.
El conjunto de materiales que han sido intervenidos y restaurados para formarparte integrante de la colección de la exposición “Vida y muerte en ArroyoCulebro” en el Museo Arqueológica Regional Comunidad de Madrid, está com-puesto por cincuenta y ocho objetos cerámicos en fragmentos sueltos o ya adhe-ridos, veintiséis piezas de hierro, setenta y seis piezas de bronce, seis piezas desílex, seis piezas de hueso, (cuatro de ellas enmangues con elementos metálicos delútil y uno en asta), una basa de mármol, cuatro piedras de molino, dos fragmentosde vidrio y los restos óseos de dos esqueletos humanos incompletos.
332
Reintegración miméticade cerámica
Reintegración materialde cerámica
Antes de depositarse los materiales en el Museo Arqueológico Regional, la mayorparte de los objetos que componen la exposición, ya habían sido previamente tra-tados por medio de limpiezas mecánicas, eliminación de tierras, adhesión de frag-mentos y restitución de formas. Se ha intentado buscar en estas intervenciones lalegibilidad superficial de los objetos y mantener los fragmentos en un conjuntounitario, que facilitara su estudio y conservación.
CCEERRÁÁMMIICCAASS
CCaarraacctteerrííssttiiccaass ggeenneerraalleess
La cerámica es un material inorgánico no metálico, obtenida de materia primamineral, realizada en frío y endurecida de modo irreversible mediante la cocción.La materia prima de fabricación es la arcilla, que es un silicato de alúmina hidrata-do, derivado de la descomposición lenta de las rocas sedimentarias por la acciónmecánica de los agentes externos de meteorización y la acción química combina-da del agua, dióxido de carbono y ácidos disueltos. Hay una gran variedad de arci-llas que se presentan mezcladas con impurezas de otros minerales y que les afec-tan principalmente a su coloración. La fórmula estándar del caolín es 2SiO2.Al2O3. 2H2O.
La arcilla es un material higroscópico, que puede ser amasado y modelado. La pro-piedad que mejor caracteriza a las arcillas es su plasticidad, que es la capacidad queposeen de modificar su forma por la acción de una fuerza exterior y mantenerlaaún después de cesar la presión ejercida. La plasticidad está en relación con la can-tidad de agua añadida. Se ve modificada por la adición en la pasta de ácidos, que laaumentan, y álcalis que la disminuyen y también la presencia de desgrasantes, quedisminuyen la excesiva plasticidad y la contracción durante el secado e influyen enla porosidad final de la cerámica.Tras la cocción el proceso se hace irreversible.
La acción del calor en las arcillas ejerce cambios físico-químicos profundos en suestructura. Hasta los 300º C la cerámica pierde el agua higroscópica sin influir ensu estructura interna. Entre los 400-700º C la arcilla pierde el agua de constitu-ción y su reversibilidad, llegando a convertirse en un material impermeable, poro-so, duro e indeformable. Por encima de los 1000ª C la cerámica se vitrifica, sereduce su porosidad y adquiere mayor dureza y sonoridad.
CCaauussaass ddee aalltteerraacciióónn
Los principales factores físicos de deterioro son los agentes medioambientales, queproducen principalmente alteraciones de tipo mecánico sobre los objetos. Las másimportantes son las variaciones de los niveles de agua contenida en el interior dela pasta cerámica y los cambios dimensionales que se producen en los fenómenoshielo-deshielo. Las migraciones y cristalizaciones de sales solubles se transmitenpor la red porosa y pueden cristalizar en la superficie externa. Las variaciones dehumedad relativa provocan fenómenos de condensación y evaporación. Los cam-bios de temperatura producen dilataciones y tensiones internas, además de facili-tar la cristalización de sales que pueden llegar a originar fisuraciones y desplaca-ciones en la superficie. La acción directa del agua con partículas en suspensióntiene una acción abrasiva con efecto erosivo del material. Las presiones ejercidas,
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
333
naturales o producidas por el hombre, pueden producir la fractura de los materia-les. Las vibraciones cercanas y de alta intensidad favorecen la fisuración. Las radia-ciones luminosas son dañinas en el espectro infrarrojo y ultravioleta.
Los factores químicos de deterioro son todas las reacciones que se producen poragentes externos naturales o derivados de la actividad humana, que ocasionanfenómenos de decohesión y pulverulencia en los materiales. Los principales agen-tes son la acción de disolución del agua, los ácidos y otras sustancias disueltas en elagua que originan procesos de lixiviación, las sales solubles e insolubles que pue-den alterar la composición de la cerámica, la contaminación atmosférica que puededepositar sustancias agresivas que inician procesos de alteración, el anhídrido car-bónico contenido en el agua o el aire que se mezcla con el óxido o el hidróxidode calcio para formar carbonato cálcico, y las radiaciones ultravioletas que origi-nan reacciones fotoquímicas, sobretodo en las cerámicas con decoración pintada(Fabri, Ravanelli, 1993:104-108).
Los factores de biodeterioro están causados principalmente por el ataque micro-biológico (algas, líquenes, musgos) y por la reacción a deyecciones de animales.
EEssttaaddoo ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn
Dentro del conjunto de cerámicas de la exposición, podemos diferenciar dos gru-pos dependiendo de la finalidad para la que fueron creadas, independiente de laatribución cultural, cerámicas de uso cotidiano y urnas funerarias.
La mayor parte de las cerámicas están realizadas a mano, son de pasta muy porosade color negro, gris o ocres-terrosos, con numerosos desgrasantes, cocidas enatmósferas reductoras o mixtas y sin empleo de decoraciones, salvo algunas urnasfunerarias pintadas en rojo. En menor número se dan las cerámicas a torno, conpastas mejor elaboradas, más resistentes y una tipología más variada.
La mayoría de los numerosos conjuntos cerámicos han pasado por una fase de lim-pieza y adhesión de fragmentos, hay piezas que han sido restituidas en su totalidad,
mientras que un número minoritario se encuentra en fragmentos suel-tos. La mayoría de las piezas intervenidas presentan restos de adhesivoen superficie o deficiencias de adhesión, que generan tensiones en lapieza o desvirtúan la forma original.
El estado de conservación que presentan las cerámicas es aceptable conuna buena cohesión física e integridad material de sus componentesminerales. La mayoría de las piezas se encuentran fragmentadas y estánincompletas, en un gran número de ellas se hace necesario aplicar adi-ciones y restituciones estructurales, que les devuelva la unidad formaly la estabilidad de conjunto.
En algunas piezas, que se encontraban con fijaciones y consolidacionessuperficiales, se ha observado una disgregación y pérdida de material pordecohesión y pulverulencia de sus compuestos minerales, esto es debi-do a la alta porosidad de las pastas, a una defectuosa cocción reductora abaja temperatura y a los procesos diagenéticos sufridos en el subsuelo.
También se ha detectado la presencia de sales solubles, principalmentecloruro sódico y nitratos, en el interior de la pasta cerámica. Las salesinsolubles, fundamentalmente el carbonato cálcico, también están pre-
334
Proceso de restauraciónde cerámica
Cerámica restaurada
sentes en muchas de las superficies de los fragmentos de los conjuntos, formandoconcreciones más o menos cubrientes que se distribuyen de una manera variablepor el exterior de los materiales.
Las sales solubles más frecuentes en los materiales arqueológicos son los cloruros,nitratos y fosfatos. Los cloruros son las sales de mayor actividad frente a los cam-bios de humedad relativa, se disuelven y cristalizan dependiendo de la temperatu-ra y de la humedad. El cloruro sódico es el cloruro más extendido y el más activo,lo absorben las cerámicas por capilaridad debido a su estructura porosa. Los nitra-tos se forman por oxidación del nitrógeno gaseoso, por la descomposición demateria orgánica y en los suelos que se han utilizado nitratos como abonos. Losfosfatos son sales que proceden de la descomposición de materia orgánica. Losmateriales procedentes de necrópolis suelen llevar disueltos fosfatos en su compo-sición. Para eliminarlos se introducen las piezas por inmersión en baños sucesivosde agua desmineralizada, que se renueva periódicamente.
Las sales insolubles provienen del suelo y se depositan en los objetos formandoconcreciones fuertemente adheridos a la superficie. Los más frecuentes son loscarbonatos de calcio, derivados de suelos calcáreos y de cenizas de la madera. Paraeliminarlos hay que atacarlos y descomponerlos por medio de un ácido diluido.Algunos carbonatos como los de sodio y potasio son parcialmente solubles enagua. Otras sales insolubles son los silicatos que para su identificaciónse requiere de una analítica específica
Un ejemplo de cómo se han realizado las extracciones en bloque en lasexhumaciones de la necrópolis de la Edad del Hierro, es el conjuntoformado por una urna y un pequeño cuenco invertido, que se encuen-tran desplazados y muy fragmentados por la presión ejercida por ellecho de sedimentación. Se ha decidido conservar las cerámicas en con-tacto directo con la tierra y mantener la misma posición de los frag-mentos dentro del bloque.
El conjunto ha sido extraído del yacimiento con la sola ayuda de la con-solidación de las tierras colindantes a la cerámica, se encuentra despro-visto de otro tipo de elemento de sujeción de fragmentos, como enga-sados o camas rígidas. La cerámica presenta una buena conservaciónrespecto a su cohesión material, aunque en superficie se detecta la pre-sencia de concreciones de sales y depósitos salinos asociados a restos detierra. Dado el carácter didáctico que tiene, la finalidad es devolver alconjunto una buena lectura superficial, que se pueda apreciar con clari-dad el nivel de los fragmentos y su asentamiento en el lecho de tierradel bloque.
La intervención en el bloque de la exhumación ha tenido dos vertien-tes, por un lado se ha consolidado el lecho de tierra con un consolidanteorganosilíceo, derivado del éster etílico del ácido silícico, y se han reforzando laszonas de asentamiento de la cerámica y las más expuestas, con una resina acrílicadiluida en disolventes orgánicos.Y, por otra parte, a los fragmentos cerámicos seles ha eliminado de su superficie exterior los depósitos de tierra y concrecioneslocalizadas de sales insolubles por vía húmeda, con el empleo localizado de solu-ciones reblandecedoras para después pasar a retirarlos por medios mecánicos. Losfragmentos sueltos se han fijado a la estructura del bloque con la aplicación de pun-tos de adhesivo, que los mantengan inmóviles y aseguren su integridad y conser-vación en el conjunto.
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
335
Localización de la Tumba32 en el yacimiento
Urna extraída en bloquedurante el proceso deexcavación
MMEETTAALLEESS
Los metales son policristalinos, formados por agregados de cristales (granos) quetienen cada uno una dirección diferente. El tamaño y la forma de los granos de unmetal depende de la composición del metal o aleación y de los tratamientos ter-momecánicos que ha sufrido.
BBrroonnccee
Características generales
La composición del bronce es una aleación en base a cobre como elemento mayo-ritario y estaño en menor porcentaje, también puede llevar en su composiciónotros metales como plomo, arsénico, etc. Tiene una estructura cristalina con susátomos dispuestos en forma de cubo principalmente. El punto de fusión dependede la composición y del porcentaje de estaño presente en la aleación, con un 10%funde en torno a los 1000º C, si es del 20 % se baja a los 850º C. La estructuradendrítica en forma arborescente se forma después de una solidificación del metalpor colada, por una recristalización de su estado sólido por recocido o por unatransformación alotrópica.
Causas y productos de alteración
La corrosión es un conjunto de procesos físico-químicos que se esta-blecen entre el metal y el medio, provoca el retorno del metal a unestado mineral más estable termodinámicamente.
Hay distintos tipos de corrosión según el aspecto externo: uniforme,local o por picadura, selectiva, intercristalina, intergranular, interden-drítica, laminar o estratificada, por agrietamiento o fatiga.
Los principales tipos de pilas que se desarrollan en los procesos decorrosión son: las pilas secas de electrodos diferenciados por impurezas,por diferente polaridad y por distinto potencial de oxidación, las pilas encontacto con un electrolito de concentración salina y de aireación dife-rencial y las pilas de temperatura diferencial.
La corrosión activa del bronce se inicia por la presencia de aniones Clen el medio en el que se encuentra, son atraídos hacia las zonas anódi-cas de los cráteres donde se produce la disolución del metal. Los anio-nes Cl reaccionan con los iones Cu, liberados por la oxidación delmetal, para formar el cloruro cuproso CuCl en el fondo de los cráteres
de corrosión. El cloruro cuproso es inestable y se descompone bajo la acción de lahumedad para formar un oxido cuproso, la cuprita, y liberar ácido clorhídrico queataca nuevamente el metal sano. Este ciclo puedo continuarse hasta la mineraliza-ción total del metal. Cuando el cloruro cuproso CuCl entra en contacto con eloxígeno se puede formar un cloruro básico de cobre Cu2(OH)3Cl (atacamita)pulverulento, de color verde claro.
Los productos de corrosión más frecuentes en el bronce son: cuprita (Cu2O)óxido cuproso de color rojo anaranjado. Tenorita (CuO) óxido cúprico de colornegro. Malaquita (CuCo3). Cu(OH)2) carbonato básico de cobre de color verde.
336
Proceso de restauraciónde bronce
Proceso de limpiezade bronce
Azurita (2cuco3). Cu(OH)3) carbonato básico de cobre de color azul.Nantoquita (ClCu) cloruro cuproso de color blanco sucio, cerúleo.Atacamita (ClCu2) cloruro básico o cúprico de color verde claro uoscuro. Paratacamita (Cl2Cu). 3Cu(OH)2) cloruro básico de cobre decolor verde (figura 2).
HHiieerrrroo
Características generales
El hierro puro tiene una apariencia argentífera de color gris claro brillante, rara-mente se puede observar en estado puro un hierro antiguo. Su estructura es cris-talina. Su punto de fusión se alcanza entre 1.400 -1.500 º C. Las principales menasde las que se obtiene son la siderita y la pirita. Para darle mayor dureza y conse-guir hierros acerados, se exponía al forjarlo a brasas de carbón vegetal ardiendo,que por su alto contenido en carbono modificaba el punto de fusión y se conse-guían superficies aceradas.
Causas y productos de corrosión
La corrosión activa del hierro se origina en los metales ferrosos cuando los ionesFe reaccionan con los cloruros para formar los cloruros ferrosos FeCl2. El cloru-ro ferroso es muy inestable y se oxida en presencia de oxígeno para dar lugar a clo-ruro férrico FeCl3 y óxido férrico. Los cloruros ferrosos y férricos se hidrolizanen presencia de oxígeno y de humedad para formar los óxidos o los hidróxidosférricos y el ácido clorhídrico. El ácido a su paso ataca el metal sano originandocloruros ferrosos e hidrógeno. Pudiéndose repetir cíclicamente este proceso decorrosión. La corrosión activa se inicia en la forma de cráteres, posteriormentepuede extenderse a todo el espesor del metal provocando levantamiento, fisuras eimportantes desplacamientos de la superficie original.
También es reseñable la biocorrosión que se produce en los objetos de hierro ente-rrados, debido a agentes bióticos, como son microorganismos que pueden meta-bolizar ácidos orgánicos. Los Ferrobadilos Thiobacillus Tioxidans y Ferroxidansfijan el CO2 y oxidan el azufre y sus derivados formando ácido sulfúrico.También
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
337
Focos de cloruros en bronce
Corrosión activa del Bronce
en condiciones anaerobias pueden darse procesos de corrosión porSulfobacterias, principalmente los Desulfovibrios Desulphuricans yGigas, y la Gallionella Ferrigínea.
Los productos de corrosión más frecuentes en el hierro son Hidróxidoferroso Fe(OH)2 de color verde pálido. Hidróxido férrico Fe(OH)3 decolor rojo pardo. Hidróxidos FeO(OH) (Limonita, Goetita,Lepidocrocita,Acagamenita) de color pardo. Óxido FeO (Wuestita) decolor negro. Oxido ferroso Fe3O4 (Magnetita) de color negro. Oxidoférrico Fe2O3 (Hematites) de color rojo pardo. Cloruro ferroso FeCl2(Lawrencita) pardo-negro. Cloruro férrico FeCl3 (Molisita). Carbonatoferroso Fe2(CO3)2 (Siderita) de color gris.
Estado de conservación de los metales.
La mayoría de las piezas metálicas ya han sido intervenidas en una primera fase, lasque no lo han sido tratadas son aquellas más pequeñas, muy fragmentadas o queestaban en peor estado.
En general el estado de conservación de los materiales es aceptable, tienen buennúcleo metálico, sobretodo los bronces, por el contrario los hierros se encuentranmás alterados y con un mayor grado de corrosión y mineralización.
En varias piezas se observa una corrosión selectiva al encontrarse dos metales dediferente polaridad en contacto, en el metal más electronegativo se ha formado unfuerte depósito cubriente de productos de corrosión.
Algunas de las piezas tratadas presentan indicios de reactivación de los procesos decorrosión desde el interior de los materiales. Otras presentan un exceso en super-ficie de los productos de las capas de protección, principalmente ceras, lo cual ori-gina acumulaciones de partículas de polvo y materias higroscópicas, que favorecenla reactivación de los procesos de corrosión.
Muchas piezas se encuentran fragmentadas y en algunos casos con fracturas y sepa-raciones recientes, debidas a tensiones internas, agresiones externas, manipulacio-nes descuidadas y a no disponer de los embalajes y estructuras de almacenajecorrectos.
Se ha detectado la presencia de cloruro cúprico en algunas piezas de bronce, suactividad se ha puesto de manifiesto al exponerla a una atmósfera saturada encámara de humedad durante veinticuatro horas (fotografía 12). En los hierros sehan apreciado de visu la separación de pequeños fragmentos y esquirlas por laacción de la cristalización del cloruro férrico en microfisuras internas.
También podemos constatar que la limpieza previa efectuada en el conjunto debrazaletes de la tumba 32, condicionó de manera definitiva e irremediable elaspecto final de los mismos.
338
Proceso de restauraciónde hierro
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS RREEAALLIIZZAADDAASS EENN LLOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS DDEE LLAA EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN
CCEERRÁÁMMIICCAASS
- Análisis y medición de concentración de sales: se ha realizado unatoma de muestras individualizadas de los conjuntos para identificar eltipo y niveles de concentración de sales. Se han hecho mediciones sis-temáticas de la conductividad de los baños, del ph y de los tests de clo-ruros.
- Fijación de la decoración: en los casos necesarios se ha fijado la policro-mía con una protección de una resina acrílica a baja concentración endisolventes orgánicos por impregnación a pincel.
- Despegue de piezas: sólo se han separado fragmentos en los casos que hasido necesario por la inadecuada adhesión, debida a la valoración de laresistencia de la unión, a excesos de adhesivo o a desniveles existentes.
- Limpieza: se han eliminado los restos de adhesivos, tierras y concre-ciones salinas de la superficie de forma manual con el empleo de las téc-nicas apropiadas (limpiezas mecánicas y químicas).
- Desalación: en las piezas que se ha detectado la presencia de cloruros,se ha realizado por inmersión en baños de agua desmineralizada y conun seguimiento en hojas de registro de los parámetros de conductivi-dad, presencia de cloruros y niveles de ph.
- Secado: térmico en estufa con elevación gradual de la temperatura hasta la com-pleta eliminación de la humedad.
- Consolidación: solo en los casos estrictamente necesarios se ha consolidado elmaterial cerámico por inmersión o por impregnación en resinas acrílicas o en pro-ductos organosilíceos, según se estimara conveniente.
- Adhesión de fragmentos: se ha empleado mayoritariamente un adhesivo nitroceluló-sico, por su alta resistencia y fácil reversibilidad. Se ha utilizado sólo la cantidadnecesaria de adhesivo para evitar engrosar las juntas.
- Reintegración material: en la reintegración de la forma de las lagunas seha estudiado la situación concreta en cada objeto y se ha llevado a caboen aquellas que era necesario por fines estructurales o para mantener launidad material de la pieza. Antes de realizar la reintegración volumé-trica se ha aplicado una protección de los bordes mediante impregna-ción de látex. Para tomar la forma de los perfiles se ha empleado placasde cera dental para modelar y como material de relleno se ha utilizadoel espatulado de escayola.
- Entonado cromático: se ha empleado las técnicas de tinta neutra y estar-cido aplicado a pincel.
- Protección: solo en los casos necesarios se ha empleado una resina acrí-lica en disolventes orgánicos, en concentraciones muy diluidas.
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
339
Media limpieza de cerámica
Cerámica restaurada
Proceso de restauración
Cerámica restaurada
MMEETTAALLEESS
En las piezas tratadas con anterioridad, se han retirado las capas de protecciónmediante inmersión en baños de White Spirit y otros disolventes orgánicos ayu-dándose con un cepillado suave.
LLiimmppiieezzaass
- Mecánica: las limpiezas mecánicas se han seleccionado dependiendo de las carac-terísticas de los materiales y el grado de actuación que se quiere ejercer para nodañar las pátinas. Son las que se realizan con un mayor control y con las que seobtiene los mejores resultados. Los métodos de limpieza seleccionados han sido:la manual por medio de bisturí, escalpelos, ganzúas, la limpieza por picado diná-mico con microburil, por abrasión controlada con microabrasímetro, por frota-miento mecánico con microtorno y por frotamiento manual con fibra de vidrio ylijas de agua.
- Química: después de las limpiezas mecánicas los objetos se han desengrasado,para eliminar los restos de suciedad y polvo de la superficie de las piezas, porinmersión en baños de disolventes orgánicos. Los objetos se debe manipular conguantes en las manos para no dejar materias grasas en su superficie.
Por medio de las limpiezas químicas se intenta extraer los productos de deforma-ción o reblandecerlos para su eliminación por medios mecánicos. Se aplican porinmersión en baños ácidos o básicos con la adición de humectantes, dispersantes einhibidores de decapado. En los materiales de la exposición no se han empleadopor no considerarlas necesarias.
Los cloruros de cobre activos se han sellado con óxido de plata después de unaexposición en cámara de humedad. Se ha renunciado a la aplicación de otros tra-tamientos (A.M.T. o B-70) por la falta de tiempo disponible para poder aplicar lostratamientos correctamente y con garantías en los resultados.
AAddhheessiióónn ddee ffrraaggmmeennttooss
Para las uniones de fragmentos se han empleado las resinas termoendurecibles dedos componentes y cuando se buscaba adhesiones inmediatas las termoplásticas.
TTrraattaammiieennttooss
- Reintegración material. En las pérdidas de materia formando lagunas se han relle-nado, por motivos estructurales del objeto y por favorecer su unidad formal, conresinas termoendurecibles de dos componentes y adición de carga de color para elentonado cromático.
- Entonado cromático. En el conjunto de brazaletes de la tumba 32 se ha realizado unajuste cromático para reducir el impacto visual de las zonas sobrelimpiadas de laactuación anterior, con pigmentos aglutinados con Incralac y colores al barniz.
- Inhibición. En el hierro se ha realizado un tratamiento de transformación de losóxidos ferrosos y férricos en tanatos férricos estables con ácido tánico hidrolizable.
340
Se ha realizado un tratamiento final de estabilización por medio de una solución deBenzotriazol al 2-3 % en etanol. La estabilización de los bronces se ha realizadotambién con una inhibición de Benzotriazol.
- Secado. La eliminación de la humedad en los objetos metálicos debe ser total paraevitar reactivaciones de los procesos de corrosión. Se ha secado las piezas en estu-fa de aire caliente a unas temperaturas máximas de 80-100º C, de pendiendo de losestados de conservación de los materiales, y con un tiempo de exposición de variashoras.
- Protección final. Tienen la finalidad preventiva de mantener a los objetos aisladosdel medioambiente agresivo. Se utilizan dos barreras física para reforzar la acciónaislante: la primera es una resina termoplástica aplicada a temperatura ambiente yla segunda una cera sintética disuelta en White Spirit aplicada por calor.
HHUUEESSOOSS
LLiimmppiieezzaass
- Limpieza manual: Mediante cepillado con brochas y cepillos de cerdablanda.
- Limpieza húmeda: Con soluciones de agua, etanol y tensoactivo apli-cado localmente para retirar tierras y suciedad superficial.
- Limpieza mecánica: Exclusivamente en los enmangues combinados dehierro y hueso se ha empleado para rebajar los productos de corro-sión del metal.
- Limpieza química: Para bajar y decolorar los tonos de las sales férri-cas depositadas en el hueso.
CCoonnssoolliiddaacciióónn
Los huesos humanos se han consolidado con una resina acrílica al 5-10 %en disolvente nitro por inmersión y al vacío, motivados por el frágil esta-do de conservación que presentan con pérdidas de tejido esponjoso ymúltiples grietas y fracturas.
Secado: En atmósfera saturada de disolvente orgánico volátil.
AAddhheessiióónn ddee ffrraaggmmeennttooss
Para las uniones de los huesos se ha empleado un adhesivo nitrocelulósico por lasbuenas características de irreversibilidad.
PPIIEEDDRRAA YY SSÍÍLLEEXX
Mármol
Medición: de los niveles de concentración de sales.Secado: a temperatura ambiente.
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
341
Proceso de restauraciónde hueso
Enmangue de huesorestaurado
Piedras de molinos
Limpieza manual: mediante cepillado de brochas y cepillos de cerda dura y aspira-ción controlada de las tierras con aspirador.
Limpieza húmeda: con agua desmineralizada y cepillado superficial.
Secado: a temperatura ambiente.
Sílex
Limpieza mecánica: localmente se ha procedido a retirar los restos de tierra y con-creciones adheridas con bisturí bajo lupa esterereoscópica.
VVIIDDRRIIOO
Limpieza manual: con pinceles de cerda suaves.
Fijación: Las irisaciones se han fijado con una resina acrílica a muy baja concentra-ción.
Las intervenciones de restauración sobre los materiales se realizaron por un equi-po de Restauradoras de Arqueología, compuesto por Raquel Navío de la Torre,Silvia Seguí Nebot, Margarita Acuña García, Yolanda Gonzalo Alconada, bajo ladirección técnica de Javier Casado Hernández, en el Laboratorio de Restauracióndel Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, entre los meses deJulio y Agosto del año 2001.
342
Restauración y conservación de los materiales de la exposición
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
343
CRONYN, J.M. (1990): The Elements of Archaeological Conservation. Routledge. London.
BERDUCOU, M. C. (AA.VV.) (1990): La Conservation en Archéologie. Masson. Paris.
CASADO HERNÁNDEZ, J. (1994): “En torno a la Conservación-Restauración y sus criterios deactuación en arqueología”. X Congreso de Conservación y Restauración de BienesCulturales. Cuenca.
DE GUICHEN, G. (1984): “Objeto enterrado, objeto desenterrado”. La Conservación enExcavaciones Arqueológicas. Ministerio de Cultura. Madrid. pp. 33-40.
ESCUDERO, C., ROSELLÓ, M. (1988): Conservación de materiales en excavaciones arqueoló-gicas. Museo Arqueológico de Valladolid. Valladolid.
FABBRI, B., RAVANELLI, C. (1993): Il restauro della Ceramica. Nardini. Firenze
FERNÁNDEZ, C. (AA.VV.) (1993): Arqueología y Conservación. Excmo. Concello de Xinzo deLimia.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1990): Recuperación y conservación del material arqueológico “insitu”. Asoc. Prof. de Arqueólogos de Galicia.
GÓMEZ, M. L. (1998): La Restauración. Cátedra. I.P.H.E. Madrid.
LABORDE MARQUEZE, A. (1986): Conservación y restauración en yacimientos prehistóricos.Ajuntament de Girona. Girona.
MARTÍNEZ JUSTICIA, M.J. (1990): Carta del Restauro 1987. Edición Colegio de Arquitectosde Málaga. Malaga.
MASETTI BITELLI, L. (AA.VV.) (1993): Archeologia, Recupero e Conservazione. Nardini.Firenze.
MOUREY, W. (1987): La Conservation del Antiquités Métalliques. I.C.R.R.A. Draguignan.
ALMAGRO GORBEA, M. (1987): “El Bronce Final y el inicio de laEdad del Hierro”. 130 Años de Arqueología Madrileña (Madrid,1987). Comunidad de Madrid. 108-119.
ALMAGRO GORBEA, M. y DÁVILA, A. (1988): “Estructura yreconstrucción de la cabaña ‘Ecce Homo 86/6’”, Espacio, Tiempo
y Forma, Serie I, Prehistoria, I, 361-374.
ALMAGRO GORBEA, M. y DÁVILA. A. (1989): “Ecce Homo. Unacabaña de la Primera Edad del Hierro”, Revista de Arqueología,
98, 29-38.
ALMAGRO GORBEA, M. y FERNÁNDEZ-GALIANO, D. (1980):Excavaciones en el cerro del Ecce-Homo (Alcalá de Henares,
Madrid). Diputación Provincial de Madrid. Arqueología, 2.Madrid.
ALONSO SÁNCHEZ, M. A. (1987): “Una fíbula excepcional proce-dente de la Carpetania”, Boletín de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología, 23, 6-10.
ARENAS ESTEBAN, J. A. (1999): “La Edad del Hierro en elSistema Ibérico Central”. España. BAR International Series, 780.
ARGENTE OLIVER, J. L. (1987): “Hacia una clasificación tipoló-gica y cronológica de las fíbulas de la Edad del Hierro en laMeseta Norte”. Zephyrus, XXXIX-XL, Salamanca.
ARRIBAS, J.G., MILLÁN, A., CALDERÓN, T. (1991):“Caracterización mineralógica de cerámicas del yacimientoarqueológico de San Antonio (Vallecas, Madrid). Apéndice III deC. Blasco, R. Lucas y A. Alonso, “Excavaciones en el Poblado de laPrimera Edad del Hierro del Cerro de San Antonio (Madrid)”,Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2. Comunidad deMadrid. 175-184.
ASENSIO, J.A. (1995): “La ciudad en el mundo prerromano enAragón”. Caesaraugusta, 70, Zaragoza
ASQUERINO, M.D. y CABRERA, V. (1980): “Prospecciones enMejorada del Campo (Madrid)”, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 9, 131-241.
BARRIL VICENTE, M. (1982): “Prospecciones en la Marañosa.San Martín de la Vega (Madrid)”, Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, 19, 581-603.
BARRIO, J. y BLASCO, Mª C. (1989): “Materiales de la II Edad delHierro procedentes de El Espartal (Madrid)”, Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de
Madrid, 16, 233-244.
BLASCO, Mª C. et alii (1991): “Excavaciones en el poblado de la IEdad del Hierro del Cerro de San Antonio (Madrid)”,Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2. 7-188.
BLASCO, Mª C. et alii (1993): “El Hierro antiguo en el Alto Tajo.Aproximación cultural y marco cronológico apoyado en cuatrofechas de Termoluminiscencia del yacimiento de La Capellana”,Madrider Mitteilungen, 34, 48-70.
BLASCO, Mª C., ALONSO, Mª. A., VALIENTE, S. (1980): “La Edad delHierro en la provincia de Madrid”. II Jornadas de Estudios sobre
la provincia de Madrid (Madrid,1980). Madrid. 47-57.
BLASCO, Mª C. y ALONSO, Mª A. (1986-1987): “Paralelos arqui-tectónicos entre la Meseta Norte y el Alto Tajo durante la II Edaddel Hierro”, Zephyrus, 39-40, 159-168.
BLASCO, Mª C., y ALONSO, Mª Z. (1985ª): “Informe preliminarsobre el yacimiento de ‘Cerro Redondo’ (Fuente el Saz delJarama, Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 20, 7-41.
BLASCO, Mª C. y ALONSO, Mª A. (1985b): Cerro Redondo.
Fuente el Saz del Jarama, Madrid. Excavaciones Arqueológicasen España, 143. Madrid.
BLASCO, Mª C. y ALONSO, Mª. A. (1983): “Aproximación al estu-dio de la Edad del Hierro en la provincia de Madrid”. Homenaje
al prof. Martín Almagro Basch V, tomo III, 119-134.
BLASCO, C., BAENA, J. (1997a ó 1999b): “Cambios en los patro-nes de asentamiento y visibilidad. El Bronce Final y la PrimeraEdad del Hierro en el Bajo Manzanares”. J. Baena, C. Blasco, F.Quesada (Eds.): Los S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología.
Colección de Estudios. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.195-211.
BLASCO, C. y BAENA, J. (1997b ó 1999b): “Aproximación al estu-dio de un yacimiento y su entorno. El castro iberorromano delPontón de la Oliva”. J. Baena, C. Blasco, F. Quesada (Eds.): Los
S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología. Colección deEstudios. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 213-226.
BLASCO, Mª C. y BAENA, J. (1996): “El yacimiento de LaCapellana (Pinto, Madrid)”. Reunión de Arqueología
Madrileña (Madrid, 1996). Madrid, 191-193.
BLASCO, Mª C. y BAENA, J. (1989): “El yacimiento de LaCapellana (Pinto, Madrid). Nuevos datos sobre las relaciones entrelas costas meridionales y la Submeseta Sur durante la PrimeraEdad del Hierro”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad Autónoma de Madrid, 16, 211-231.
BLASCO, C., BARRIO, J. (1992): “Las necrópolis de laCarpetania”. Congreso de Arqueología Ibérica. Las Necrópolis,Madrid.
BLASCO, Mª C., LUCAS, R., ALONSO, A (1991): “Excavaciones enel poblado de la Primera Edad del Hierro del Cerro de SanAntonio (Madrid)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2,7-159.
Bibliografía
EEDDAADD DDEELL HHIIEERRRROO
BLASCO, C., LUCAS, R., ALONSO, Mª. A. (1985): “Nuevo yaci-miento prehistórico de la provincia de Madrid: el Cerro de SanAntonio”. XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño).Zaragoza. 267-278.
BLASCO, C. y LUCAS, R. (2000): “La Edad del Hierro en la regiónde Madrid”. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la
Arqueología, 39-40, Madrid.
BLASCO, C. y LUCAS, R. (2000b): “El yacimiento romano de LaTorrecilla: de villa a tugurium”. Madrid
BLASCO, Mª C. y RUBIO, Y. (e.p.): “Dataciones por TL de dos yaci-mientos madrileños de la Primera Edad del Hierro: Cerro de SanAntonio y Arroyo Culebro”. 3º Congreso de Arqueología
Peninsular (Vila Real, Portugal, 1999).
BLASCO, Mª C., SÁNCHEZ-CAPILLA, M. L., CALLE, J. (1988):“Madrid en el marco de la Primera Edad del Hierro de laPenínsula Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de
la Universidad Autónoma de Madrid, 15, 139-182.
BURILLO, F. (1983): “El poblado de época ibérica y yacimientomedieval: Los Castellares” (Herrera de los Navarros-Zaragoza)-I,Zaragoza.
BURILLO, F. (1998): “Los celtíberos”. Etnias y Estados,Barcelona.
CABALLERO, C. (e.p.): “La ciudad y la romanización deCeltiberia”. Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
CABALLERO, C. (e.p.): “Estrategias territoriales en las ciudadesdel centro peninsular bajo la dominación romana”. II Jornadas
de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha, Iniesta, 1998.
CABALLERO, C.; BLANCO, A.; CARRERO, M.L. y MACíAS, F.R.(1998): “Aproximación al modelo de poblamiento antiguo en lasramblas del valle medio del Jiloca: informe preliminar”. Teruel,86 (II), Teruel.
CALLE, J. y SÁNCHEZ-CAPILLA, M.L. (1996): “Diez años dearqueología profesional en Getafe. Resultados”. Reunión de
Arqueología Madrileña (Madrid, 1996). Madrid. 194-197.
CALLE, J., SÁNCHEZ-CAPILLA, M., BAENA, J. (1989): “Un pobladode la Edad del Hierro en Perales del Río (Getafe), Solano, Revista
de Humanidades del Instituto Alonso de Covarrubias. Madrid.
CAPALVO, A. (1996): “Celtiberia. Un estudio de fuentes literariasantiguas”. Zaragoza.
CARROBLES, J., RUIZ ZAPATERO, G. (1990): “La necrópolis de laEdad del Hierro de Palomar de Pintado” (Villafranca de losCaballeros, Toledo). Actas del Primer Congreso de Arqueología
de la provincia de Toledo, Toledo.
CASAS, V. y VALBUENA, A. (1985): “Un vaso pintado de la Edaddel Hierro de la provincia de Madrid”. XVII Congreso Nacional
de Arqueología (Logroño). Zaragoza. 451-464.
CERDEÑO, M.L. y GARCÍA HUERTA, R. (1992): “El Castro de LaCoronilla, Chera, Guadalajara (1980-1986)”. Excavaciones
Arqueológicas en España, 163, Madrid
CERDEÑO, M.L., GARCÍA HUERTA, R., ARENAS, J.A. (1995): “Elpoblamiento celtibérico en la región del Alto Jalón y Alto Tajo”.
III Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza
CERDEÑO. M.L.; MARTíN, E.; MARCOS, F.; ORTEGA, J. (1992):“El yacimiento prerromano de Santorcaz (Madrid)”.Arqueología, Paleontología y Etnografía, 3, Madrid.
CUADRADO, E. (1991): “El Castro de la Dehesa de La Oliva”,Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2, 189-255.
FUENTES, A. (1993): “Urbanismo y casas privadas en Valeria, lacasa urbana hispanorromana”. Zaragoza
GALVÁN MARTÍNEZ, V. (1991): “Estudio mineralógico de la cerá-mica grafitada”. Apéndice IV de C. Blasco, R. Lucas y A. Alonso,“Excavaciones en el Poblado de la Primera Edad del Hierro delCerro de San Antonio (Madrid)”, Arqueología, Paleontología y
Etnografía, 2. Comunidad de Madrid. 185-188.
GARCÍA CARRILLO, A., ENCINAS, M. (1990): “La necrópolis de laEdad del Hierro de ‘Las Esperillas’”, Santa Cruz de la Zarza,Toledo. Carpetania, 1.
GARCÍA CARRILLO, A., ENCINAS, M. (1987): “La necrópolis de laEdad del Hierro de ‘Las Esperillas’”, (Santa Cruz de la Zarza,Toledo). Actas del Primer Congreso de Arqueología de la pro-
vincia de Toledo, Toledo.
GARCÍA HUERTA, R. , MORALES, F.J. y OCAÑA, A. (1998): “Elpoblado de la Edad del Hierro de Peñarroya (Argamasilla de Alba,Ciudad Real)”. I Jornadas de Arqueología Ibérica de Castilla-
La Mancha, Toledo.
GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, Mª P. (1992): “Los pueblos prerro-manos de la Meseta Sur”, Complutum, 2-3, 299-309.
GONZÁLEZ MARTÍN, J. A. (1991): “Características geológicas ygeomorfológicas del medio físico del yacimiento de San Antonio(Getafe-Madrid)”. Apéndice I de C. Blasco, R. Lucas y A. Alonso,“Excavaciones en el Poblado de la Primera edad del Hierro delCerro de San Antonio (Madrid)”, Arqueología, Paleontología y
Etnografía, 2. Comunidad de Madrid. 161-166.
GONZÁLEZ ZAMORA, C. (1999): Fíbulas en la Carpetania.
Madrid.
HENRY DUDAY, GERMANINE DE PIERRE et THIERRY JANIN.(1997): ”Validation des paramètres de quantification, protocoleset stratégies dans l’etude antropologique des sépultures secondai-res à incineration. L’exemple des nécropoles protohistoriques duMidi de la France”. Archéology de la mort . Archéology de laTombe au Premier Âge du Fer. Actes XXIe Colloque Internationalde l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer. Conques-Montrozier. Monographies d’Archéology Méditerranéenne.
LORRIO, A. (1997): “Los Celtíberos”, Complutum Extra 7,Madrid.
LUCAS, Mª R. y ALONSO, Mª A. (1989): “Vaso de la Primera Edaddel Hierro pintado con decoración antropomorfa: Cerro de SanAntonio. Madrid”. XIX Congreso Nacional de Arqueología, 1(Castellón de la Plana, 1987). Zaragoza, 269-284.
MARTÍN BUENO, M.A. (1975): “Bilbilis: estudio histórico-arqueo-lógico”. Zaragoza.
MENA, P. (1984): “Catálogo de cerámicas de necrópolis de laEdad del Hierro del Museo de Cuenca”. Bol. Museo Provincial
de Cuenca, 1. Cuenca.
MUÑOZ, K. (1999): “La Prehistoria reciente en el Tajo Central”(Cal. V-I milenio a.C.). Complutum 10. Madrid.
MUÑOZ, K. (1993): “El poblamiento desde el Calcolítico a laPrimera Edad del Hierro en el Valle Medio del Tajo”,Complutum, 4, 321-336.
MUÑOZ CARBALLO, G. (1994): “Excavación en el Castro de laDehesa de la Oliva (Patones, Madrid)”, boletín de la Asociación
Española de Amigos de la Arqueología, 34, 39-52.
MUÑOZ CARBALLO, G. (1980): “Castro Dehesa de la Oliva II”. IIde Estudios sobre la provincia de Madrid (Madrid, 1980).Madrid. 57-62.
OREJAS, A. (1996): Estructura social y territorio, Anejos deArchivo Español de Arqueología, XV, Madrid.
PASCUAL, A.C. (1991): Carta arqueológica de Soria. Zona Centro,Soria
PENEDO, E.; CABALLERO, C.; OÑATE, P. y SANGUINO, J. (e.p.):“Intervenciones arqueológicas en zonas urbanizables: el yaci-miento de Arroyo Culebro (Leganés, Madrid)”. V Simposio sobre
celtíberos, Daroca, 2000
PENEDO, E.; CABALLERO, C.; SÁNCHEZ, M.; GÓMEZ, E.; MARTÍN,D.; OÑATE, P. y SANGUINO, J. (e.p.): “Los yacimientos de ArroyoCulebro (Leganés, Madrid). Nuevos aportes para el estudio de laprotohistoria madrileña”. XXVI Congreso Nacional de
Arqueología, Zaragoza, 2001.
PENEDO COBO, E.; OÑATE BAZTÁN, P.; SANGUINO VÁZQUEZ, J.(1997): “El yacimiento de Laguna del Campillo. Un hábitat de laII Edad del Hierro en Rivas Vaciamadrid (Madrid)”. XXIV
Congreso Nacional de Arqueología. Vol. 3.Cartagena.
PINO, B. y VILLAR, A. (1994): “Intervención arqueológica enTitulcia”. Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid,Madrid, junio.
PONS i BRUN, E. (1997): ”Las necrópolis de incineración delBronce final y de la Edad del Hierro en Cataluña”. Archéology dela mort . Archéology de la Tombe au Premier Âge du Fer. ActesXXIe Colloque International de l’Association Française pour l’É-tude de l’Âge du Fer. Conques-Montrozier. Monographies
d’Archéology Méditerranéenne.
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, M. C. (1984): “Las actividadesde la Sección Arqueológica del Museo Municipal de Madrid”,Trabajos de Prehistoria y Arqueología Madrileñas.
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, M. C. (1980): “El Cerro de laGavia (Vallecas, Madrid). II Jornadas de Estudios de la
Provincia de Madrid (Madrid, 1980). Madrid. 93-112.
RECUERO, V., BLASCO, C., BAENA, J. (1994): “Estudio espacialdel Bronce Final-Hierro I en el Bajo Manzanares apoyado en losSIG”, Arqueología Espacial, 15. Teruel.
ROYO GUILLÉN, J.I. (1997): ”Tipología funeraria, ritos y ofrendasen las necrópolis del valle del Ebro durante la Primera Edad delHierro (s.VIII - s.V a.C.)”. Archéology de la mort . Archéology de laTombe au Premier Âge du Fer. Actes XXIe Colloque Internationalde l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer. Conques-Montrozier. Monographies d’Archéology Méditerranéenne.
RUIZ MATA, D.; NIVEAU DE VILLEDARY, A.M. y VALLEJO, J.I.(1998): “La ciudad tartésica-turdetana”. Saguntum, extra 1,Valencia
SÁNCHEZ-CAPILLA, M. L. y CALLE, J. (1996): “Los Llanos II: unpoblado de la Primera Edad del Hierro en la Terrazas delManzanares (Getafe)”. Reunión de Arqueología Madrileña
(Madrid, 1996). Madrid, 254-257.
URBINA, D. (1998): “La Segunda Edad del Hierro en la Mesa deOcaña. Un estudio regional de arqueología del paisaje”.Arqueología Espacial, 19-20, Teruel.
VALIENTE CANOVAS, S. (1987)L: “La cultura de la II Edad delHierro”. 130 Años de Arqueología Madrileña (Madrid, 1987).Comunidad de Madrid. 120-133.
VALIENTE, S. y RUBIO, I. (1985): “Aportaciones a la cartaarqueológica del Valle del Tajuña. I Fíbulas”, Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 121-130.
Bibliografía
VALIENTE, S. y RUBIO, I. (1982): “Aportaciones al conocimientode la Arqueología madrileña: hallazgos arqueológicos en la zonade la Aldehuela-Salmedina (Getafe-Madrid)”, Estudios de
Prehistoria y Arqueología madrileñas, 55-97.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1998): “Aproximación formal a la epi-grafía romana de la meseta meridional”. Complutum. Roma en
el interior de la Península Ibérica. Catálogo de la Exposición(Alcalá de Henares, 1998). Alcalá de Henares. 129-137.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1984): “La cerámica pintada roma-
na del Museo Municipal de Madrid”, Estudios de Prehistoria y
Arqueología Madrileñas (1984), 77-157.
AGUILAR, A., MAICAS, R., MORALES, A., MORENO, R. (1991):Análisis faunístico del yacimiento arqueológico de Perales del Río(Madrid)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía 1, 149-180.
ALMAGRO-GORBEA, M., FERNÁNDEZ-GALIANO, D. (1980):Excavaciones en el cerro Ecce-Homo. Madrid.
ALONSO, Mª A., BLASCO, Mª C., LUCAS, Mª R. (1992): “Pinturamural de la villa romana de La Torrecilla (Getafe, Madrid)”. IColoquio de pintura mural romana en España (Valencia-Alicante, 1989). Valencia. 141-148.
ÁLVAREZ Y, y PALOMERO, S. (1990): “Las vías de comunicaciónen Madrid desde época romana hasta la caída del reino deToledo”. Madrid del siglo IX al XI. Consejería de Cultura.Comunidad de Madrid. Madrid. 41-63.
AMADOR DE LOS RÍOS, J. y RADA Y DELGADO, J. D. (1861):Historia de la Villa y Corte de Madrid, tomo I. Madrid.
ARCE, J. (1980 a): “La presencia romana en la provincia deMadrid”. II Jornadas de Estudios de la provincia de Madrid
(Madrid, 1980). Madrid. 62-65.
ARCE, J. (1980 b): “Prehistoria y Edad Antigua en el área deMadrid”. Madrid Testimonios de su Historia. Madrid.
ARCE, J., CABALLERO, L., ELVIRA, M. A. (1984): “El Edificio octo-gonal tardorromano de Valdetorres del Jarama (Madrid)”.Madrid en sus orígenes. Madrid.
ARCE, J., CABALLERO ZOREDA, L. , ELVIRA, M. Á. (1979):“Valdetorres de Jarama. Un yacimiento romano en la provinciade Madrid”. I Jornadas de estudios sobre la provincia de
Madrid. Madrid, p. 86-89.
ARIAS, G. (1987): “Madrid, histórico nudo de comunicaciones”.Repertorio de caminos de la Hispania Romana, La Línea-Cádiz.
AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. (1995-1996): “Las guarnicionesde cinturón y atalaje de tipología militar en la Hispania Romana,a tenor de los bronces hallados en la Meseta Sur”. Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 10, 49-99.
AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. (1990): “Espejos hispanorro-manos de plomo. Un nuevo tipo de producción plúmbea detecta-do en la Península Ibérica”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I,Prehistoria y Arqueología, 3, 255-272.
BALIL ILLANA, A. (1987): “La romanización”. 130 años de
arqueología madrileña. Madrid.
CARRERA, E. et alii. (1995): “Las villa romanas de Madrid.
Madrid en Época Romana”. Madrid.
BAQUEDANO, E.: “Excavaciones en Valdetorres del Jarama.Enigma de la ocupación romana”, Revista de Arqueología, 22,56-63.
BARRIL VICENTE, M. (1982): “Prospecciones en la Marañosa,San Martín de la Vega (Madrid)”, Anales del Instituto de
Estudios Madrileños. Madrid. 581-603.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1995): “Los yacimientos de TintoJuan de la Cruz (Pinto): seis siglos de ocupación humana”. XXII
Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), II. Zaragoza.391-398.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1993): “El yacimiento de TintoJuan de la Cruz. Nuevos datos para el estudio del Madrid romanay visigodo”, Revista de Arqueología, 150,8-13.
BARROSO CABRERA, R. Et alii. (1993): “El yacimiento de TintoJuan de la Cruz (Pinto, Madrid). Algunas observaciones al repartode tierras y transformaciones de usos agrarios en época visigoda”.IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Alicante,1993). Alicante, t. II, p. 295-301.
BLASCO, Mª. C. y LUCAS Mª. R. (eds.) (2000): El yacimiento
romano de La Torrecilla: de villa a tugurium. Madrid.
BLASCO, Mª C., CALLE, J., SÁNCHEZ CAPILLA, M. L. (1991):“Yacimiento del Bronce Final y de época romana en Perales delRío (Madrid)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía, 1, 37-147.
BLÁZQUEZ, J. Mª (1982): “Mosaicos romanos de la RealAcademia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca”.Hábeas de Mosaicos de Hispania, 5. Madrid.
CABALLERO, L. (1985): “Hallazgo de un conjunto tardorromanode la calle sur de Getafe”. Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, III (1). Madrid. 91-127.
CABALLERO, L. (1983-1984): “El Edificio octogonal, tardorroma-no, de Valdetorres del Jarama, Madrid”, Tribuna de Arqueología.Barcelona.
CALLE, J. y GARRIDO BALLESTEROS, A. (1989): “Lote de cerámi-ca pintada romana procedente de Vaciamadrid”, Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 115-155.
CALLE, J. y SÁNCHEZ-CAPILLA, Mª L. (1996): “Diez años dearqueología profesional en Getafe. Resultados”. Reunión de
Arqueología Madrileña (Madrid, 1996). Madrid. 194-197.
Bibliografía
ÉÉPPOOCCAA RROOMMAANNAA
CALLEJA GUIJARRO, T. (1990): “Cipo romano de Mejorada delCampo”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la
Arqueología, 28. 44-47.
CANTO, A. M. (1994): “La Piedra Escrita” de Diana, enCenicientos (Madrid), y la frontera oriental de Lusitania”,Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
Autónoma de Madrid, 21, 271-296.
CANTO, A. M. (1987-1987): “Tres inscripciones inéditas deAranjuez (Madrid)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología,
13-14. Homenaje al Prof. Gratiniano Nieto vol, II. UniversidadAutónoma de Madrid. 163-168.
CARRASCO, M. y ELVIRA, M. A. (1994): “Marfiles coptos enValdetorres de Jarama (Madrid)”, Archivo Español de
Arqueología, 67, 169-170.
CASTELO RUANO, R. y CARDITO ROLLÁN, Mª. L. (2000): “Laromanización en el ámbito carpetano”. En Blasco, Mª. C. y LucasMª. R. [eds.] El yacimiento romano de La Torrecilla: De villa
a tugurium. (Madrid 2000).
DE CARRERA, E., MARTÍN, A., PÉREZ, A. (1995): Las villas
romanas de Madrid. Madrid en época romana. Ayuntamientode Madrid. Madrid.
CONSUEGRA CANO, B. y DÍAZ TRUJILLO, O. (1989): Arquitecturadoméstica en Complutum”, Revista de Arqueología, 98, 48-54.
DÍAZ TRUJILLO, O. (1988): “Las lucernas de la Casa de losEstucos (Complutum, Alcalá de Henares)”. I Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares (Guadalajara). Torrejón deArdoz. 187-196.
DÍAZ TRUJILLO, O., CONSUEGRA CANO, B. (1992): “Pinturalesrurales romanas en Complutum 1 l”. I Coloquio de pintura
mural romana en España (Valencia-Alicante, 1989). Valencia,123-129.
DURÁN CABELLO, R. M. (1998): “La arquitectura pública enComplutum. Elementos decorativos y materiales constructivos”.Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica.
Catálogo de la Exposición (Alcalá de Henares, 1998). Alcalá deHenares. 95-105.
ELVIRA, M. Á. y PUERTA, L. (1989): “El conjunto escultórico deValdetorres de Jarama.” Goya 208, p.194-199.
FERNÁNDEZ CASTRO, Mª. C. (1982): Villas romanas en
España. Madrid.
FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1984a): Complutum I.
Excavaciones. Excavaciones Arqueológicas en España 137.Madrid.
FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1989): “La A-25 y la vía delGuadarrama”, El Miliario Extravagante, 21.
FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1984b): Complutum II.
Mosaicos. Excavaciones Arqueológicas en España 138. Madrid.
FERNÁNDEZ-GALIANO, D., DÍAZ-TRUJILLO, O., CONSUEGRA, B.(1986-1987): “Representaciones del genio del año en mosaicoshispanorromanos”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología,
13-14. Homenaje al Prof. Gratiniano Nieto vol. II. UniversidadAutónoma de Madrid. 175-183.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. J. (1981): “En torno de la villa roma-na de Carabanchel: algunos materiales inéditos”, Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid.
FERRETE, S. (1984): “Restauración de tres fragmentos delmosaico romano de los Carabancheles”, Trabajos de Prehistoria
y Arqueología Madrileña.
FITA, F. (1910): “Lápidas romanas de Madrid”. Boletín de la
Real Academia de la Historia, 56.
FUENTES, A. (2000a): “Una zona marginal de Hispania: Madriden época romana”, Boletín de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología, 39-40, p. 197-211.
FUENTES, A. (2000b): “La Torrecilla como modelo del final delpoblamiento romano rural en Madrid: Apostillas a “De villa atugurium”. en El yacimiento romano de La Torrecilla: De
villa a tugurium. Madrid, 2000, p. 385-390.
FUIDIO, F. (1934): Carpetania romana. Madrid.
GIMENO, H. Y STYLOW, A. V. (1994): “Ara del Pontón de laOliva”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la
Arqueología, 34, 53-54.
GÓMEZ, J., GÓMEZ-REINO, C., MÁRQUEZ, B. (1996):“Excavaciones arqueológicas en el término municipal deVillamanta (Madrid)”. Reunión de Arqueología Madrileña
(Madrid, 1996). Madrid. 208-214.
GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, Mª P. (1985): “Promoción jurídicay organización municipal de Complutum en el alto imperio”,Lucentum, IV, 133-146.
GORGES, J.G. (1979): Les villes Hispano-romaines. París.
DE GRIÑÓ, B. y KURTZ, G. (1984): “Vía romana de Complutuma Titulcia”. Madrid en sus orígenes. Madrid.
GUIRAL PELEGRÍA, C. (1998): “Pintura mural romana enComplutum y su entorno”. Complutum. Roma en el interior
de la Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcalá deHenares, 1998). Alcalá de Henares. 119-125.
JIMÉNEZ GADEA, J. (1992): “La red viaria en la provincia deMadrid: épocas romana e islámica”. F. Valdés (Ed.): Maíryt.
Estudios de arqueología medieval madrileña. Madrid. 17-29.
JUAN FERNÁNDEZ, J. (1981): “En torno a la villa romana deCarabanchel: algunos materiales inéditos”, Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 9-10.
LOT, F. (1945): “La fin du monde antique et le début du
Moyen âge”. París (2ª ed.)
LUCAS PELLICER Mª R. (1992): “El tema de los caballos en lapintura mural de la meseta: Alcalá de Henares (Madrid) yAguilafuente (Segovia)”. I Coloquio de pintura mural romana
en España (Valencia-Alicante, 1989). Valencia. 1311-139.
LUCAS PELLICER, Mª R. et alii (1980): “El hábitat romano de laTorrecilla (Getafe, Madrid)”. II Jornadas de Estudios de la pro-
vincia de Madrid. Madrid. 66-70.
LUCAS, R., BLASCO, C., ALONSO, M. A. (1981): “El hábitat roma-no de la Torrecilla (Getafe, Madrid)”, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 12, 375-390.
MANGAS, J., ALVAR, J. (1990): “La municipalización de laCarpetania”. Toledo y la Carpetania en la edad antigua.Toledo.
MANGAS, J., RIPIO, S., STORCH DE GRACIA, J. J. (1988): “PiedraEscrita, interesante monumento de época romana”, Revista de
Arqueología, 85, 58-59.
MARINÉ, M. (1990): “Fuentes y no fuentes de las vías romanas.Los ejemplos de la Fuenfría (Madrid) y el Puerto del Pico(Ávila)”. Simposio la Red Viaria en la Hispania Romana.
Zaragoza.
MARINÉ, M. (1988): “Excavación en la calzada romana delPuerto de Fuenfría (Cercedilla, Madrid)”, Noticiario
Arqueológico Hispánico, 30, 229-254.
MARINÉ, M. (1979): “Las vías romanas en la provincia deMadrid”. I Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid.Madrid.
MARINER BIGORRA, S. (1983): “La inscripción monumental dellecho del Jarama entre Titulcia y Ciempozuelos (Madrid)”.Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch, III. Madrid. 347-355.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1990): “La región de Madrid en épocaromana”. Madrid del siglo IX al XI. Consejería de Cultura.Madrid. 15-29.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1989): “Complutum: presencia roma-na en la vega del bajo Henares”, Historia 16, nº 157. Madrid.125-132.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1986): “Complutum Romano”.Institución de Estudios Complutenses. 9-13.
MÉNDEZ MADARIAGA (1984): “Complutum, ciudad romana”,Revista de Arqueología, 43, 22-33.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1993a):“Iniciativas para la gestión del patrimonio en amplias áreas deinterés arqueológico: el caso de Complutum y Alcalá de Henaresen Madrid”, II Jornadas sobre la arqueología profesional en
Cataluña, Barcelona.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1993b): “Unproyecto para la recuperación del patrimonio arqueológico: elTEAR de Alcalá de Henares”, Arqueología Hoy. Cuadernos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 108, 71-80.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1991): “ElTaller Escuela de Arqueología y Rehabilitación de Alcalá deHenares: una experiencia social y recuperadora del Patrimonio”,Salida. Revista de la FACMUM, 8, 10-12.
MÉNDEZ MADARIAGA, A y RASCÓN MARQUÉS, S. (1989): “Lavilla romana de El Val (Alcalá de Henares)”, Revista de
Arqueología, 101, 50-58.
MÉNDEZ MADARIAGA, A., RASCÓN MARQUÉS, S. (1988): “Lavilla romana de El Val: un acercamiento a su estructura y a sucronología”. I Encuentro de Historiadores del valle Henares.
Alcalá de Henares. 499-511.
MINGARRO MARTÍN, F. et alii (1987): “Petrología arqueológicade esculturas procedentes de la villa romana de Valdetorres delJarama (Madrid)”, Rev. Mat. Proc. Geol., V, 45-70.
MONDÉJAR, J. A. (1991): “El arranque de la decoración pictóricade una pilastra romana de ladrillo procedente de la Casa de losEstucos (Complutum, Alcalá de Henares)”, Arqueología,
Paleontología y Etnografía, 2, 291-296.
MONTERO VITORES, J. (1990): ”La Carpetania en Ptolomeo”.Toledo y la Carpetania en la edad antigua. Toledo.
MORÓN, J.L. y MARTÍN MOMPEÁN, J.L. (1995): “Piedra Escrita(Cenicientos, Madrid)”, Revista del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados (sección Apuntes de Arqueología), 69, 20-22.
PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii (1995-1996): “Un nuevo con-junto de útiles realizados en hueso procedentes de la ciudad his-panorromana de Comlutum: las Aacus” o Aagus de coser”,Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 10, 101-110.
PÉREZ DE BARRADAS, J. (1931-32): “Las villas romanas deVillaverde Bajo”, Anuario de Prehistoria Madrileña, II-III,p.101ss.
Bibliografía
PÉREZ NAVARRO, A. (1995-1996): “consideraciones sobre la expo-sición ‘Las villas romanas de Madrid en época romana’”, Estudios
de Pre-historia y Arqueología Madrileñas, 10, 169-179.
POLO LÓPEZ (e.p.): “Las cerámicas pintadas romanas de tradi-ción indígena: aportaciones estratigráficas de la ciudad hispano-rromana de Complutum”. II Congreso de Arqueología Peninsular(Zamora, 1996).
POLO LÓPEZ, J. (1998): “Producciones cerámicas de la Meseta enépoca romana: TSH brillante y pintadas de tradición indígena”.Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica.
Catálogo de la Exposición (Alcalá de Henares, 1998). Alcalá deHenares. 155-173.
POLO LÓPEZ, J. et alii (1997): “Grafitos sobre instrumentaldoméstico en Hispania. Problemas y perspectivas de estudio”. XI
Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma.571-580.
POLO LÓPEZ, J. (1996): “El Mosaico de cupidos 3. Una nuevaDomus complutense”. Reunión de Arqueología Madrileña
(Madrid, 1996). Madrid. 129-131.
POLO LÓPEZ, J. (1995-1996): “Complutum: de la República alos flavios. Una lectura arqueológica de la evolución y transfor-mación del planteamiento en el territorium complutense”.Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 10, 37-47.
POLO LÓPEZ, J. (1995): “Un nuevo mosaico con el tema de cupi-dos procedente de Complutum (Alcalá de Henares, Madrid),Xenia 1, 3-16. Guadalajara.
PRADOS, L. et alii (1990): “Indigenismo y romanización en laCarpetania, bases para su estudio”. Toledo y la Carpetania en la
edad antigua. Toledo.
PRIEGO, M. C. (1981): “El Cerro de la Gavia (Vallecas, Madrid)”.II Jornadas de Estudios de la provincia de Madrid (Madrid,1980). Madrid.
PUERTA, C., ELVIRA, M. A., ARTIGAS, T. (1994): “La colección deesculturas hallada en Valdetorres de Jarama”, Archivo Español
de Arqueología, 67, 179-200.
RADA y DELGADO, J.D. (1875): “Mosaico romano de la Quinta delos Carabancheles”, Museo Español de Antigüedades, 4.
RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (e.p.): “Hippolytus: estudio de unnuevo mosaico del género de pesca y con inscripción procedentede Complutum”, Lucentum.
RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (e.p.): “Contribución al conoci-miento de algunos elementos en hueso de la ciudad hispanorro-mana de Complutum: el caso de las acus crinales”. Espacio,
Tiempo y Forma.
RASCÓN MARQUÉS, S. (1998a): “Complutum: Roma en el inte-rior de la Península Ibérica”, Revista de Arqueología, 207, 6-11.
RASCÓN MARQUÉS, S. (1998b): “El gran complejo administrati-vo tardoantiguo complutense”. Complutum. Roma en el inte-
rior de la Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcaláde Henares, 1998). Alcalá de Henares. 89-92.
RASCÓN MARQÚES, S. (1998c): “La casa privada en el ámbitocomplutense”. Complutum. Roma en el interior de la
Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcalá deHenares, 1998). Alcalá de Henares. 107-117.
RASCÓN MARQUÉS, S. (1996): “La ciudad hispanorromana deComplutum”. Reunión de Arqueología Madrileña (Madrid,1996). Madrid. 132-133.
RASCÓN MARQUÉS, S. (1995): La ciudad hispanorromana de
Complutum. Cuadernos de Juncal, 2. Alcalá de Henares.
RASCÓN MARQUÉS, S. y MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1993):“Complutum: urbanismo y edificios públicos”. XIV Congreso
Internacional de Arqueología Clásica. Tarragona.
RASCÓN MARQUÉS, S., MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1989):“Excavaciones de un mosaico de tema circense en la villa roma-na de El Val (Alcalá de Henares)”, Anales Complutenses, II.Alcalá de Henares. 133-134.
RASCÓN MARQUÉS, S., MÉNDEZ MADARIAGA, A., DÍAZ DEL RÍOESPAÑOL, P. (1991): “La reocupación del mosaico del Auriga
Victorioso en la villa romana del Val (Alcalá de Henares). Unestudio de microespacio”, Arqueología, Paleontología y
Etnografía, 1, 181-200.
RASCÓN MARQUÉS, S., MÉNDEZ MADARIAGA, A., SÁNCHEZMONTES, A. (1993): “El mosaico del Auriga de la villa romanade El Val (Alcalá de Henares, Madrid) y las carreras de carros enel entorno complutense”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, 6,303-342.
RASCÓN MARQUÉS, S. y POLO, J. (1996): “La casa deHyppolytus: un colegium iuvenum complutense”. V Encuentro
de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara. 61-77.
RASCÓN MARQUÉS, S., POLO, J., MAESO, M. D. (1994): “Grafitossobre Terra Sigillata Hispánica hallados en un vertedero del sigloI en la casa de Hippolytus (Complutum)”, Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de
Madrid, 21, 235-270.
RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1998): “Musivaria complutense”.Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica.
Catálogo de la Exposición (Alcalá de Henares, 1998). Alcalá deHenares. 147-153.
RUBIO, Mª J. (1994): Catálogo epigráfico de Alcalá de Henares.
Fundación Colegio del Rey. Alcalá de Henares.
SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. (1998a): “Notas sobre epigrafíamenor de Complutum”. Complutum. Roma en el interior de
la Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcalá deHenares, 1998). Alcalá de Henares. 139-145.
SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. (1990): “Terra Sigillata de
Segobriga y ciudades del entorno: Valeria, Complutum y
Ercavica. Universidad Complutense. Madrid.
SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. (1998b): “Los juegos recreativosen Complutum”. Complutum. Roma en el interior de la
Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcalá deHenares, 1998). Alcalá de Henares. 175-184.
VALLEJO, M. (1990): “Nuevo dato para el estudio de la municipali-zación de Complutum: Lucius Aemilius Candidus, un soldado pre-toriano complutense”, II Encuentro de Historiadores del Valle
del Henares. Alcalá de Henares. 79-84.
VALLESPÍN, O., CABALLERO, C, CONEJO, A. (1996): “La calzadaromana de Galapagar”. Reunión de Arqueología Madrileña
(Madrid, 1996). Madrid. 258-259.
VALLESPÍN, O., CABALLERO, C., CONEJO, A. (1990): “Calzadaromana de Galapagar (Madrid)”, Boletín del Ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias, 69, 24-25.
VEGA Y MIGUEL, J. J. (1996): “Excavación arqueológica deurgencia en Complutum, Alcalá de Henares, Madrid (sector carre-tera de circunvalación)”. Reunión de Arqueología Madrileña
(Madrid, 1996). Madrid. 142-144.
VILORIA, J. (1955): “Yacimientos romanos de Madrid y sus alre-dedores”, Archivo Español de Arqueología, 25.
VVAA. (2001): : Carranque. Centro de Hispania romana.Madrid.
VVAA. (1998): Complutum. Roma en el interior de la
Península Ibérica. Catálogo de la Exposición (Alcalá de Henares,1998). Alcalá de Henares.
VVAA. (1993): Tabula Imperii Romani, Hoja K-30 Madrid.Madrid
ZARZALEJOS, M., AURRECOECHEA, J., FERNÁNDEZ OCHOA, C.(1998): “Amuletos fálicos romanos inéditos de las provincias deMadrid y Toledo”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de
la Universidad Autónoma de Madrid, 15, 301-318.
Bibliografía
ABAD,C. y LARRÉN, H. (1980): “La repoblación cristiana en laprovincia de Madrid”, II Jornadas de Estudios sobre la provin-
cia de Madrid. Madrid, p. 83-87.
ABADAL, R. D’ (1969): Del Visigots als catalans. Barcelona.
ABERG, N. (1922): Die Franken und. Westgoten in der
Völkerwanderungszeit. Upppsala-Leipzig-París, (Broche de Cubas,p. 217).
ALFARO ARREGUI, M.A.; MARTÍN BAÑÓN, A. (2000): ”La Vega,asentamiento visigodo en Boadilla del Monte (Madrid)”. Boletín
de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 39-40.
ALONSO SÁNCHEZ, A. (1976): “La necrópolis de El Cerro de lasLosas en el Espartal (Madrid)”. Noticiario Arqueológico
Hispánico, 4,p. 287-314.
AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1901): “Fíbulas de bronce de cintu-rón de la época de la invasión germánica en España”, Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 5, p. 151-155.
AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1899): “Memorias arábigas de Alcaláde Henares”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3, p.661 ss.
ARDANAZ ARRANZ, F. (1995): “La necrópolis de Cacera de lasRanas y el poblamiento visigodo en el valle medio del Tajo”,Revista de Arqueología, 175, 38-49.
ARDANAZ ARRANZ, F. (1995): Los Visigodos en Aranjuez. La
necrópolis de Cacera de las Ranas. Catálogo de la Exposición.Aranjuez, Madrid.
ARDANAZ ARRANZ, F. (1991): “Excavaciones en la necrópolisvisigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez, Madrid)”,Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2, 259-266.
ARDANAZ ARRANZ, F. (1990): “Hallazgos de época visigoda en laregión de Madrid”. Madrid del siglo IX al XI. Consejería deCultura. Madrid. 31-39.
ARDANAZ ARRANZ, F. (1989): “Toréutica visigoda: dos piezas pro-cedentes de la necrópolis de Cacera de las Ranas (Aranjuez,Madrid)”, Boletín de Arqueología Medieval, 3, 195-198.
ÁLVAREZ Y, y PALOMERO, S. (1990): “Las vías de comunicaciónen Madrid desde época romana hasta la caída del reino deToledo”. Madrid del siglo IX al XI. Consejería de Cultura.Comunidad de Madrid. Madrid. 41-63.
AZAÑA, E. (1885): Historia de la ciudad de Alcalá de Henares
(antigua Complutum). Madrid.
AZCÁRATE RISTORI, J. Mª (1970): Inventario artístico de la
provincia de Madrid. Madrid.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1997): “Los yacimientos de TintoJuan de la Cruz (Pinto, Madrid). Observaciones en torno al pro-blema de las ‘necrópolis del Duero’ y el asentamiento visigodo enla Península Ibérica”, Estudios de Prehistoria y Arqueología
Madrileña, 11, (en prensa).
BARROSO CABRERA, R. Y MORÍN DE PABLOS, J. (1996): “Ensayosobre el origen, funcionalidad e iconografía de los nichos y pla-cas-nicho de época visigoda en la Península Ibérica.” Boletín de
Arqueología Medieval, 10, p. 11-87.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1996): “La arqueología en Pinto(1989-1996)”, Apuntes históricos y arqueológicos de la villa de
Pinto (III Semana de Historia Local). Pinto, Madrid.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1995): “ Los yacimientos deTinto Juan de la Cruz (Pinto): seis siglos de ocupación humana”.XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), II.Zaragoza. 391-398.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1994): “El yacimiento de TintoJuan de la Cruz (Pinto, Madrid). Algunas observaciones al repartode tierras y transformaciones de usos agrarios en época visigoda”.IV Congreso de Arqueología Medieval Española, “Sociedades
en Transición” (Alicante, 1993). Vol. III. Alicante. 295-301.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1993): Pinto a través de sus res-
tos arqueológicos. Pinto.
BARROSO CABRERA, R. et alii (1993): “El yacimiento de TintoJuan de la Cruz. Nuevos datos para el estudio del Madrid romanoy visigodo”, Revista de Arqueología, 150, 8-13.
BIERBRAUER, V. (1994): Archeologia e storia dei Goti dal I al IVsecolo, en Bierbauer-Von Hessen-Arslan (dir.) I Goti,. Milán.
BRANDI, A., ROBLES, F. (1992): “Estudio antropológico de losrestos humanos hallados en el yacimiento de El-Val: Necrópolisdel Camino de los Afligidos. Demografía”. III Congreso de
Arqueología Medieval Española (Oviedo, 1989). Vol. II.Comunicaciones. 38-41.
CABALLERO ZOREDA, L. (1989): “Cerámicas de ‘época visigoda ypostvisigoda’ de las provincias de Cáceres, Madrid y Segovia”,Boletín de Arqueología Medival, 3, 75-107.
CABALLERO ZOREDA, L. (1980): “Cristanización y época visigodaen la provincia de Madrid”. II Jornadas de Estudios sobre la
provincia de Madrid. Madrid. 71-77.
CABALLERO, L. y ZOZAYA, J. (1980): “Anotaciones sobre el Madridaltomedieval”. Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia.
Madrid. 84-88.
CABALLERO ZOREDA, L. y ARGENTE OLIVER, J. L. (1975):“Cerámica paleocristiana, gris y anaranjada, producida enEspaña”. Trabajos de Prehistoria, 32, p. 126, 127 y 142.
Bibliografía
ÉÉPPOOCCAA HHIISSPPAANNOOVVIISSIIGGOODDAA
CABALLERO ZOREDA, L. y MEGÍAS PÉREZ, G. (1977): “El Ganchodel Confesionario”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 5, p. 325-331.
CAMPS CAZORLA, E. (1940): “El arte hispanovisigodo”, Historia
de España de Menéndez Pidal, vol III. Madrid, (Daganzo deArriba: p. 694, 702, 708 y 710; Tetúan de las Victorias, p. 705).
CARRASQUILLA CALVO, J. et alii (1995): “Barrio del Prado(Pinto, Madrid)”, Apuntes de Arqueología, 3, p. 13-14, encartedel Boletín del C.D.L., noviembre, 69, 1995.
CERETTI, Z. A. y GRANDE, R. Mª (1980): “Restos humanos en lanecrópolis de El Jardinillo (Getafe, Madrid)”, Revista de
Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid,
7-8.
COLMENAREJO GARCÍA, F. (1986): “El yacimiento arqueológicode Fuente del Moro”, I Congreso de Arqueología Medieval
Española, t. II. Zaragoza, p. 221-239.
DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL, P. y ROMÁN GARRIDO, L. (1996):“Sobre los orígenes del Alcalá de Henares medieval: Excavacionesen el Colegio de San Justo y Pastor, Reunión de Arqueología
madrileña (Madrid, 25-26 de enero de 1996). Madrid, p. 119-122.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J. (1985): Las necrópolis visigodas yel carácter del asentamiento visigótico en la Península Ibérica. ICongreso de Arqueología Medieval Española, t. I, p. 165-186.Zaragoza.
FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1978): “Noticia de las recientes exca-vaciones efectuadas en Alcalá de Henares”, Noticiario
Arqueológico Hispánico, 5, p. 255-260.
FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1976): “Excavaciones en la necrópolishispano-visigoda del Camino de los Afligidos (Alcalá de Henares)”,Noticiario Arqueológico Hispánico, 4.
FERNÁNDEZ GALIANO, D. y GARCÉS TOLEDANO, A. (1978):“Problemática y estado actual de los yacimientos arqueológicosen el corredor Madrid-Guadalajara”, Wad-Al Hayara, 5, p. 7-34.
FERNÁNDEZ GODÍN, S. y PÉREZ DE BARRADAS, J. (1930):“Excavaciones en la necrópolis hispanovisigoda de Daganzo deArriba”. Memoria de la Junta Superior de Excavaciones
Arqueológicas, n 114. Madrid.
FITA, F. (1896): “Lápida madrileña del 700”, Boletín de la Real
Academia de la Historia, 28, p. 420 ss.
GARCÍA MORENO, L. A. (1989): Historia de España visigoda.
Madrid.
GARCÍA MORENO, L. A. (1987): La arqueología y la historiamilitar visigoda en la Península Ibérica. II Congreso de
Arqueología Medieval Española, t. II, p. 331-336. Madrid.
GARCÍA MORENO, L. A. (1981): Romanismo y germanismo. El
despertar de los pueblos hispánicos. Barcelona.
GARCÍA RODRÍGUEZ, Mª C. (1966): El culto a los santos en la
España romana y visigoda. Madrid.
GEANINI TORRES, A. (1998): “Hallazgos visigodos en la cons-trucción del gaseoducto de Madrid”. Monográfico: JornadasInternacionales. Los visigodos y su mundo (Ateneo de Madrid,1990). Arqueología, Paleontología y Etnografía, 4, 321-336.Comunidad de Madrid.
HÜBNER, A. (1990): Inscriptionum Hispaniae Christianarum
Supplementun. Berlín.
KING, P. D. (1981): Derecho y sociedad en el reino visigodo.
Madrid.
KISS, A. (1994): Archeologia degli Ostrogoti in Pannonia (456-473), en Bierbauer-Von Hessen-Arslan (dir.) I Goti, p. 164-167.Milán.
KLEIN, J. (1981): La Mesta. Madrid.
LACARRA, J. M. (1964): La Península Ibérica del siglo VII al X.Centros y vías de irradiación de la civilización. Sett.stud.alt.Med.
Spoleto, 1963, p. 233-278.
LÓPEZ REQUENA, M. Y BARROSO CABRERA, R. (1993): La
necrópolis de la Dehesa de la Casa-Los Balconcillos. Una
aproximación al estudio de época visigoda en la provincia de
Cuenca. Cuenca.
MACARRO RODRÍGUEZ, J. A. (1998): “Necrópolis de cistas en losSantos de la Humosa. Una aproximación cronológica”.Monográfico: Jornadas Internacionales. Los visigodos y su mundo(Ateneo de Madrid, 1990). Arqueología, Paleontología y
Etnografía, 4, 285-295. Comunidad de Madrid. Madrid.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1933-1935): “El cementerio visi-godo de Madrid capital”, Anuario de Prehistoria Madrileña, 2-6, p. 167-174.
MÉNDEZ MADARIAGA, A., RASCÓN MARQUÉS, S. (1989a): Losvisigodos en Alcalá de Henares. Cuadernos del Juncal, 1. Alcaláde Henares.
MÉNDEZ MADARIAGA, A., RASCÓN MARQUÉS, S. (1989b):“Complutum y el bajo Henares en época visigoda”. III Congreso
de Arqueología Medieval Española (Oviedo, 1989). Oviedo. 96-102.
MÉNDEZ PÉREZ, G. (1994): El yacimiento medieval del
Cancho del Confesionario. Excavación y materiales arqueoló-
gicos. Tesis de Licenciatura. Madrid, (inédita).
MORERE MOLINERO, N. (1986): “Dos conjuntos de tumbasantropomorfas de la Meseta Sur: provincias de Guadalajara yMadrid”. I Congreso de Arqueología Medieval Española
(Huesca, 1985). Tomo V. Zaragoza. 275-288.
MORÍN DE PABLOS, J. et alii (1997): El yacimiento La Indiana-Barrio del Prado (Pinto, Madrid). “De la Prehistoria a la EdadMedia en el Sur de Madrid”, Congreso Nacional de Arqueología
(Cartagena, 1997). Zaragoza (en prensa).
ORLANDIS, J. (1987): Historia de España. Época visigoda
(409-711). Madrid.
ORLANDIS, J. (1975): Historia social y económica. La España
visigoda. Madrid.
PALOL SALELLAS, P. DE (1970): Castilla la Vieja entre el
Imperio romano y el reino visigodo. Valladolid.
PALOL SALELLAS, P. DE (1969): Demografía y arqueología his-pánicas de los siglos IV-VIII. Boletín del Seminario de Arte y
Arqueología, 32, p.5-65. Valladolid.
PENEDO COBO, E. et alii (2001): “Un yacimiento hispanovisigo-do en el Arroyo Culebro (Leganes, Madrid)”. XXVI Congreso
Nacional de Arqueología. Zaragoza, 2001.
PÉREZ DE BARRADAS, J. (1933): “Necrópolis visigótica deDaganzo de Arriba (Madrid)”, Homenajeen a Martins
Sarmento. Güimaraes.
PÉREZ PRENDES, J. Mª. (1986): Notas de afirmación de la identi-dad visigótica desde Atanarico. Antigüedad y Cristianismo III p.27-47. Murcia.
PRIEGO, Mª C. (1983): La petan litúrgica de El Jardinillo”(Aportación al hábeas de Bronces hispano-visigodos), Homenaje
a Martín Almagro Basch, t. IV. Madrid, p. 89-94.
PRIEGO, M. C. (1982): “Excavaciones en la necrópolis de ElJardinillo (Getafe, Madrid)”, Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo de Ayuntamiento de Madrid 7/8, 101-203.
PRIEGO, Mª C. y QUERO, S. (1987): “Noticia sobre la necrópolisvisigoda de La Torrecilla” (La Aldehuela, Madrid), XIV Congreso
Nacional de Arqueología (Vitoria, 1975). Zaragoza, 1977, p.1261-1264.
PRIEGO, Mª C. y QUERO, S. (1980): “Prospecciones y excavacio-nes recientes del Instituto Arqueológico Municipal, en I Jornadas
de Estudios sobre la provincia de Madrid. Madrid, p. 1100-1106.
PRIEGO, Mª C. Y QUERO, S. (1977): Noticia sobre la necrópolisvisigoda de La Torrecilla (La Aldehuela, Madrid), en XIV
Congreso Nacional de Arqueología (Vitoria, 1975). Zaragoza, p.1.261-1.264.
PUERTAS TRICAS, R. (1975): “Iglesias Hispánicas” (ss. IV alVIII). Testimonios literarios. Madrid.
QUERO CASTRO, S., MARTÍN FLORES, A. (1987): “La cerámicahispanovisigoda de Perales”. II Congreso de Arqueología
Medieval Española (Madrid, 1987). Tomo II. Comunidad deMadrid. Madrid. 363-372.
RADDATZ, K. (1957): “Prospecciones arqueológicas en el Valle delHenares (Madrid)”, Archivo Español de Arqueología, XXX, p. 229-232.
REINHART, W. (1951): “Misión histórica de los visigodos enEspaña.” Estudios Segovianos III.
REINHART, W. (1946): “El elemento germánico en la lenguaespañola.” Revista Española de Filología XXX cuad. 3-4, p. 295-309.
REINHART, W. (1945): “Sobre el asentamiento de los visigodos enla Península.” AEArq XVIII, 124-139.
RIPOLL LÓPEZ, G. (1989): “Acerca de ‘Los visigodos en Alcalá deHenares’”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria yArqueología, 2, 453-471.
ROVIRA, S. (1987): “Estudio metalúrgico de cinco broches decinturón visigodos conservados en el Museo Lázaro Galdiano(Madrid). II Congreso de Arqueología Medieval. Madrid. 379-384.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C. (1985): Orígenes de la nación españo-
la. El reino de Asturias. Madrid.
SENTENACH, N. (1909): “Bosquejo histórico sobre la orfebreríaespañola”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, (Brochede Cubas, p. 25).
SCHLUNK, H. – HAUSCHILD, TH. (1978): “Die denkmäler derchristlichen und westgotischen zeit”. Hispania antiqua. Mainzam rhein.
SENTENACH, N. (1909): “Bosquejo histórico sobre la orfebreríaespañola”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1909.
Bibliografía
SOTOMAYOR MURO, M. (1979): “La iglesia en la España roma-na, Historia de la Iglesia en España dir. Por R. García-Villoslada, vol. I. Madrid, (Mártires Justo y Pastor, p. 38, 76-77 y286).
THOMPSON, E. A. (1971): Los godos en España. Madrid.
TURINA GÓMEZ, A. (1989): “Hallazgo de una sepultura visigodaen Alcalá de Henares”. Boletín de Arqueología Medieval, 3, 299-301.
TURINA, A. y RETUERCE, M. (1987): “Arqueología más recien-te”. 130 años de Arqueología Madrileña. Comunidad deMadrid. Madrid. 168-187.
VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1863): “Informe sobre hallazgosarqueológicos en Alcalá de Henares”, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 7, p. 217-223.
VIGIL-ESCALERA GUINDO, A. (2000): “Cabañas de época visigo-da: evidencias arqueológicas del sur de Madrid. Tipología, ele-mentos de datación y discusión. Archivo Español de
Arqueología, 73, p. 223-252.
VIGIL-ESCALERA GUINDO, A. (2000): “Evolución de las anforitasde cerámica común de un asentamiento rural visigodo de laMeseta (Gózquez de Arriba, San Martín de la Vega, Madrid).Arqueohispania 0.
VIGIL-ESCALERA GUINDO, A. (1997): “La Indiana (Pinto,Madrid): estructuras de habitación y de uso hidráulico de unacomunidad agraria (ss. VI-X d.n.e.)”. XXIV Congreso Nacional
de Arqueología (Cartagena 1997). Cartagena.
VIVES GATELL, J. (1969): Inscripciones cristianas de la España
romana y visigoda. Barcelona (Inscripción de Bokato, p. 129, nº370; Inscrip-ción en la piedra de un anillo, p. 137 nº 398).
YÁNEZ, G. I. et alii (1994): “Excavaciones en el conjunto funera-rio de época hispano-visigoda de La Cabeza (La Cabrera,Madrid)”, Pyrenae, 25, 259-287.
VV.AA. (1998): Complutum. Roma en el interior de la
Península Ibérica. (Alcalá de Henares, 18 de mayo a 26 de Juliode 1998). Alcalá de Henares.