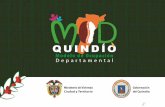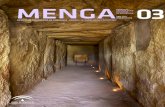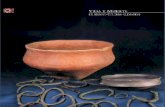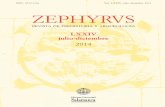La ocupación de la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro, Leganés (Madrid).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La ocupación de la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro, Leganés (Madrid).
LLaa ooccuuppaacciióónn ddee llaa SSeegguunnddaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo
eenn eell AArrrrooyyoo CCuulleebbrroo (Leganés)
EDUARDO PENEDO COBO
CARLOS CABALLERO CASADO
FERNANDO SÁNCHEZ-HIDALGO
(ARTRA S.L.TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS)
73
Las intervenciones arqueológicas en los yacimientos “A” y “C”1, forman parte delos trabajos previos comprendidos en el Plan Parcial 5 (P.P.5), que a su vez seengloba dentro de la actuación del Plan de Actuación Urbanística (P.A.U.) ArroyoCulebro, en el municipio de Leganés (Madrid).
Las escavaciones realizadas han documentado dos poblados de la Segunda Edad delHierro. Se ha tratado de manera individualizada cada uno de estos yacimientos,para la correcta lectura de cada uno de los elementos documentados, facilitandoasí su exposición e interpretación.
YYAACCIIMMIIEENNTTOO AA
LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA
El proceso evolutivo del modelo de intervención llevado a cabo durante los cator-ce meses de investigación arqueológica previa a la construcción del Plan Parcial 5de Leganés, ha permitido documentar un hábitat adscrito a una fase inicial de laSegunda Edad del Hierro.
La zona donde se localiza el yacimiento se encuentra al Norte del arroyo de laRecomba o Culebro, a unos 600 metros del curso fluvial. El entorno esta caracte-rizado por la presencia de una serie de suaves elevaciones, de apenas 15 metros dedesnivel sobre el propio cauce del arroyo.
La primera fase de intervención arqueológica, consistente en la realización de unaprospección superficial del área de estudio, documentó una gran dispersión de res-tos materiales en un área de unas 12 ha., lo que a priori determinaba encontrar-nos ante una zona correspondiente a una compleja dispersión de hábitats. Losmateriales documentados eran diversos, desde tegulas, cerámica común, con unaadscripción desde época tardorromana a altomedieval, hasta materiales cerámicosde cocción reductora muy rodados con una periodización adscribible a la Edad delHierro, y algún fragmento de TSHT. Señalar que la zona de intervención se sitúapróxima a la Polvoranca, lugar donde se localizan gran número de yacimientos dediversa tipología y segmento cultural.
La segunda fase de actuación en la que se debían establecer los eventuales límitesde cada uno de los enclaves, consistió en la excavación de sondeos mecánicos; sedocumentaron diversos hallazgos materiales y estructurales, acotando un área dedispersión del posible hábitat de forma mucho más concreta, que abarcaría unámbito menor a 1 ha.
Con el fin de delimitar con mayor precisión este enclave, se propuso realizar unadelimitación de los restos arqueológicos con procedimientos y metodologíaarqueológica estratigráfica manual, que representase, por un lado, una acotaciónespacial más fiable del asentamiento; y, por otro, un mayor conocimiento delcarácter tipológico, estructural y cronológico de los restos.
11 Inventario en Carta Arqueológica Yac.A (74/150), Yac.C (74/152).
Tanto los restos materiales (cerámicas oxidantes con decoración pintada, cerámi-cas de pastas reductoras con decoraciones estampilladas e incisiones), como losestructurales (restos de dos posibles cimentaciones de muros, posibles niveles deuso, restos de adobes, etc), indicaban la existencia de un hábitat encuadrable en laSegunda Edad del Hierro. Finalmente se acota un área de dispersión del asenta-miento de unos 3.000 m2.
Se excavaron un total de 15 cortes estratigráficos de 3 x 2 metros, localizando almenos dos zonas con evidencias arqueológicas: una zona de focalización del hábi-tat, con niveles arqueológicos constatados en posición primaria; y una zona mar-ginal con una alta concentración de restos materiales y en contexto estratigráficopostdeposicional de carácter secundario.
Finalizadas estas fases preliminares de intervención (prospección, sondeos mecáni-cos, sondeos manuales), se pudo abordar con ciertas garantías de éxito la excava-ción sistemática, hasta alcanzar su total documentación y registro2.A continuaciónse pasa a referir los resultados de esa campaña de excavación.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
El yacimiento A se trata de un enclave en un pésimo estado de conservación, delque apenas se han conservado restos estructurales, situándose cronológicamenteen una fase inicial de la Segunda Edad del Hierro.
La última fase de intervención arqueológica tenía por objetivo sacar a la luz ydocumentar la totalidad de los restos estructurales que se habían conservado eneste yacimiento. El hecho de que estas tierras hubieran sido cultivadas continua-mente, desde tiempos lejanos, y el hallazgo de grandes cantidades de materialcerámico en contextos de carácter secundario provenientes del yacimiento, hacíapresagiar la destrucción cuando menos parcial -que al final resultó casi total- de lamayor parte de las estructuras. La aparición de diferentes huellas de arado, pordebajo de la unidad estratigráfica superficial y la escasa potencia de los nivelesarqueológicos, indicaba que el emplazamiento había sufrido diversas fases de alte-raciones por los laboreos agrícolas, desde un momento indeterminado, pero bas-tante antiguo; sin embargo, el hábitat estaba tan deteriorado que no se han docu-mentado más que leves indicios de que allí debió haber viviendas asociadas a losrestos de hogares que sí se han preservado.
La excavación se planteó en tres áreas de actuación, denominadas Sector A, SectorB y Sector C. La primera, y principal, ocupando una extensión aproximada de 675m2, se realizó con una apertura en área, para la cuál previamente se planteó un reti-culado cartesiano, cuyos ejes se orientaban de norte a sur y de este a oeste. Losotros dos sectores se excavaron completamente en extensión, sin realizar reticula-do, al ser zonas colmatadas con niveles estratigráficos deposicionales en posiciónsecundaria, que rellenarían una depresión del terreno.
Se subdividió el Sector A en cuadrículas o unidades básicas de intervención de 4 x6 metros, hasta la zona más oriental de este Sector A, en que, por razones espa-ciales, se excavaron cuatro catas de 4 x 4 metros. En el proceso de excavación sesiguió un registro estratigráfico, utilizando fichas de registro para describir conmayor detalle las unidades deposicionales y estructuras documentadas.
74
22 ARTRA, S.L. (2000): Memoria final. Excavación arqueológica yacimiento A- nº 74/150. Plan parcial nº 5 del PAU ArroyoCulebro, Leganés (Madrid), (Memoria de excavación inédita, depositada en la Consejería de Las Artes de la Comunidad deMadrid)
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
75
YYaacciimmiieennttoo AA ((7744//115500))
Sector C
Sector B
Sector A
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
Para la correcta interpretación del proceso erosivo y sedimentario que perfila lacaracterización del Yacimiento A señalar que, de un modo general, el ámbito ocu-pado por el asentamiento, la base natural geológica presenta una inclinación direc-cional NO-SE, lo cuál no ha supuesto la preservación de las estructuras del yaci-miento. Sí cabe observar una acumulación de restos arqueológicos algo mayorhacia el centro y este, pero la escasa potencia del registro ha producido su des-trucción por causas antrópicas a través de los tiempos.
Tras la excavación del Sector B del yacimiento se observó la existencia de unapequeña vaguada, con una orientación en la dirección de la pendiente SO-NE. Lacolmatación de la misma parece haber sido realizada en un mismo momento.Dicho nivel postdeposicional del yacimiento, parece haber servido para realizaruna nivelación de la zona, debida precisamente a la existencia de la depresión pre-existente, de la cuál no sabemos su auténtico uso. Se puede especular con que pudo
servir como laguna o abrevadero del ganado que pudo ser labase económica del poblado aquí asentado, pero en ese caso, laestratigrafía del relleno sería más compleja y clara, con diversascapas de limos, y arenas, algunas de las cuáles contendrían res-tos óseos de fauna, que en este caso no se han documentado.Cabría pensar, que posteriormente al uso durante época anti-gua, la misma fuera desecada hasta que en épocas postreras seríacolmatada, precisamente con tierras procedentes sobre tododel nivel antrópico asociado al hábitat del Hierro (no hay intru-siones de material moderno, por lo que la explanación delterreno no puede ser muy reciente).
El Sector C, guarda prácticamente la misma inclinación direc-cional en la base geológica de arenas arcillosas que el A, nodocumentado restos estructurales ni niveles arqueológicos enposición primaria.
Centrándonos en el Sector A, encontramos las fases más anti-guas del yacimiento, definidas por una serie de hoyos practica-dos en las arenas del geológico. Se ubican en la zona de laampliación practicada en el lado suroeste de esta parcela, y noparecen haber sufrido grandes alteraciones.
La mayor parte del Sector A, se encuentra colmatado por nive-les dispersos con gran concentración de cenizas, asociados espa-cialmente con la ubicación de restos de hogares, consistentes envertidos de los mismos junto con restos orgánicos (carbones yhuesos) o inorgánicos (restos materiales), y ahora conformanun nivel extendido debido al laboreo agrícola de la zona.
Parece documentarse un poblamiento continuado del hábitat,aunque los niveles de cenizas en ocasiones están por debajo dealgunas de las estructuras definidas como hogares, que secorresponderían con las últimas fases del yacimiento; además,sobre el abandono de las estructuras constructivas, de las queno han quedado restos de sus fases de destrucción o cese deactividades, se han producido tantas alteraciones traumáticas alo largo del tiempo, y ya desde época antigua, que ni los nive-les estratigráficos documentados, pueden aportar datos signifi-cativos respecto de las mismas.
76
Vista general del Sector A
Ampliación SW y Hogar
No se han detectado en este yacimiento unidades estructuralesde relevancia tales como restos de estructuras tipo cabañas oderrumbes bien definidos. Se constata la presencia de un nivelhomogéneo formado por restos de adobes, la mayor parte car-bonizados, en la ampliación SW del sector A. Este nivel estaríaasociado a un hogar (U.E.27) y una estructura subterránea(Fondo I) localizada en esta zona.
Este nivel formado por restos de adobes se ha interpretadocomo posible nivel de uso, habiéndose perdido por completolas estructuras verticales, y quedando circunscrita dicha unidaden un área de unos 16 m2, perdiéndose en el resto de una mane-ra brusca, ya que salvo en la cercanía del hogar, el cuál corta este nivel, no se vuel-ve a detectar.
En la zona más oriental del yacimiento A, se concentran la mayor parte de loshogares encontrados, habiendo una proximidad evidente entre los mismos. Se handocumentado cuatro estructuras de fuego definidas (U.E.23, 32, 33 y 34).
La mayoría de los hogares tienen forma circular u oval y tres de ellos conservansus superficies endurecidas por la acción de las altas temperaturas, que han coci-do el barro o adobe de las mismas. Estructuras similares halladas en el yacimien-to de Fuente el Saz del Jarama (Madrid), se dice que no tuvieron un uso reitera-do, ya que ni la tierra de su base aparecía endurecida por las altas temperaturas,ni había indicios de humos en los muros en los que se apoyaban (Blasco, M.C.,1986-87); no es este el caso, ya que sí se observan varias fases de uso. En los yaci-mientos excavados, la tónica común es que haya siempre alrededor de dichasestructuras, una capa de cenizas más o menos extendida, dependiendo de la enti-dad del asentamiento, y en algunos casos existiendo desde pequeñas cubetas, hastagrandes basureros colmatados de cenizas, que en algunos casos, y al formar depó-sitos cerrados se han conservado casi tan sueltas (sin mezclarse con la tierra)como lo estarían en el momento de su vertido.
En el Sector A se localiza un segundo grupo de hogares, compuesto por tres(U.E.28, 29, 30), cada uno con una forma y características diferentes, y pertene-cientes a diferentes fases de ocupación, al menos los dos más distantes (U.E.28,30), que podrían ser coetáneos, respecto al central o U.E.29. El primer hogar seencuentra absolutamente destruido (U.E.28), quedando tan solo la huella delmismo, sobre las arenas arcillosas del geológico, consistiendo en una forma ovalrealizada con argamasa de cal y arena, con un ancho de unos 10-12 cm. de “pared”, y un diámetro mayor de la elipse de unos 50cm. y el menor de unos 35 cm. El espacio interior tenía unacoloración cenicienta no muy obscura. El segundo de los hoga-res (U.E.29), se conservaba también seccionado, habiéndoseperdido la superficie original y parte de la planta de la estructu-ra; pero aún se observa que debió de ser cuadrangular y revesti-do de igual manera que el anterior. La situación más elevada res-pecto a los otros dos, nos indica su uso posterior. El hogarsiguiente (U.E.30), es circular, con revestimiento cerámico muyafectado por las altas temperaturas, casi carbonizado y ennegre-cido, pero aún compacto. Dicha cobertura tenía un ancho depared bastante fino: unos 2 ó 3 cm., y el diámetro de la estruc-tura era de 50 cm. Se documentaron cenizas y carboncillos, de color negruzco enel interior, y en general, todo el área alrededor de los hogares conservaba la dis-
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
77
Hogar U.E.23
Hogar U.E.30
0 1m
YYaacc iimmiieennttoo AA .. SSeecc ttoorr AA
UU..EE.. 4411
UU..EE.. 4433
UU..EE.. 55
UU..EE.. 33 UU..
UU..EE.. 66
UU..EE.. 2299
UU..EE.. 2288
UU..EE.. 3300
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4499 UU..EE.. 5511
UU..EE.. 5555
UU..EE.. 2277
UU..EE.. 4477
UU..EE.. 4455
..EE.. 77
00
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 4400
UU..EE.. 1155
UU..EE.. 1177
UU..EE.. 3333UU..EE.. 3322
UU..EE.. 3344
UU..EE.. 2233
UU..EE.. 2222
persión de cenizas de éstos, aunque muy mezcladas ya con la tierra debido a laescasa potencia de los restos.
No se han documentado otro tipo de restos estructurales a los descritos, ni se hapodido interpretar la posible existencia de estos debido al escaso registro arqueo-lógico conservado.
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL
CCEERRÁÁMMIICCAA::
Los restos exhumados contienen una proporción parecida de cerámicas bastas y decerámicas más tratadas y de mayor calidad. Entre las primeras, destacan las reali-zadas a mano en cocciones reductoras y alternantes, con desgrasantes gruesos ymedios de cuarzo y sílice, no habiendo apenas decoraciones en las mismas. Lascerámicas de mayor calidad suelen corresponderse con cocciones oxidantes o connervio de cocción, normalmente de pastas anaranjadas, que no suelen tener des-grasantes visibles, teniendo pigmentaciones y decoraciones algunas de las piezas.
No se puede hacer un porcentaje por sectores o unidades, al no contar con depó-sitos cerrados o en posición primaria, sino que han sufrido grandes remociones,salvo en el caso de uno de los fondos, el F. I, que contenía un relleno uniforme, delcuál se ha extraído gran cantidad de material tanto a mano como a torno, perte-neciente a vasijas de almacenaje.
La mayor parte de las tipologías en las cerámicas del yacimiento se han documen-tado alteradas por la acción de los arados que han destruido la mayor parte de laestratigrafía del yacimiento.
No se han tenido en cuenta el estudio de las cerámicas contemporáneas esmalta-das, meladas y loza, que se han recogido, pero quede constancia de que se hanhallado casi en su totalidad en el primer nivel superficial, que han contaminadoparcialmente otras unidades; y que han llegado claramente arrastradas por los tra-bajos agrícolas en la zona.
MMaatteerriiaalleess aaddssccrriittooss aa llaa PPrriimmeerraa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo::
Consistentes en cerámicas elaboradas a mano, en porcentajes mayores. Las pastaspresentan cocciones reductoras, oxidantes y mixtas, con tonalidades oscuras (gri-ses, marrones, negras). Los desgrasantes son calizos y micáceos, y en menor medi-da cuarcíticos. Predominan acabados espatulados o alisados, siendo menos fre-cuentes los bruñidos. Generalmente presentan tratamiento alisado al exterior yespatulado al interior, observándose a veces un cepillado en las superficies.
La función ornamental de este tratamiento a cepillo -sobre todo en cerámicascomunes- , consiste en contrastar una parte de las superficies con el resto, estan-do a veces alisadas las mismas. Las impresiones e incisiones como el cepillado y,sobre todo, la combinación de ambos tratamientos ornamentales son propios de lamayoría de los conjuntos de cerámica común del Hierro antiguo peninsular....”(Almagro, M., 1977). Estos datos nos dan los primeros indicios de una cronologíatemprana dentro de la II Edad del Hierro, cuando aún se conservan tradiciones delprimer Hierro, el cuál a su vez arrastra motivos decorativos del Bronce Final. Elcepillado se localiza en general en los cuellos o en parte del cuerpo de las piezas,siendo frecuente en el Hierro I de la Comunidad de Madrid, como comprobamos
80
81
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
1739
223
247
329
338
528
366
385
491
524 548
Yacimiento A. Cerámica a mano
82
324
450
346
348
353
326
199
91
255
531
596
501
443
474
Yacimiento A. Cerámica a mano
Yacimiento A. Elementos de suspensión
343
en las cerámicas de San Antonio (Blasco, C., y Lucas, R., 1991); además, estadecoración se constata también en los yacimientos madrileños del Sector III deGetafe, relativamente cercano al nuestro, aunque de época anterior, y en el de LaZorrera, aspecto que marca un contraste con la ausencia del acabado a cepillo enel horizonte de Medinilla I en el Valle del Duero. El hecho de que esta técnica delcepillado sea también patrimonio de determinados grupos culturales del centro yeste europeo, podría no ser mera coincidencia (Blasco, C., 1991).
MMaatteerriiaalleess aaddssccrriittooss aa llaa SSeegguunnddaa EEddaadd ddeell HHiieerrrroo::
Se han documentado tres tipos diferentes de cerámicas características de ésteperiodo cultural:
· De cocción reductora y pastas más bastas, algunas con factura a mano, pero tam-bién a torno, abundan entre ellas los acabados a cepillo. Se han documentado pie-zas de cocción reductora y alternante, con las paredes interiores alisadas y espa-tuladas; de paredes gruesas y medias, con desgrasantes de tamaño medios/ grue-so. Las piezas confeccionadas a mano estarían destinadas fundamentalmente a usode cocina y almacenaje, según se desprende de sus formas y tamaños.
· La cerámica gris a torno: hacemos un aparte para esta variedad ya que debe con-siderarse una adquisicición o imitación de las importaciones mediterráneas y“…está ligada a la aparición de las primeras cerámicas a torno con decoraciónpintada y por tanto a las relaciones de gentes del interior con los pueblos ibéri-cos del Sudeste, donde existieron alfares para este tipo de producción de cerá-mica gris.” (Blasco, C., - Alonso, Mª. A., 1985).
· De cocciones oxidantes y factura a torno, alguna a mano más basta. Se han docu-mentado pastas anaranjadas y grises, bastante depuradas; pastas bastas, de pare-des medias y gruesas. Las formas son de las denominadas “pico de pato” y del tipoceltibérico. Presentan decoración pintada a bandas, de color vinoso o marrón, yalguna que otra con círculos concéntricos.Algunas piezas presentan pintura inte-rior y en el labio. Se ha encontrado algún acabado alisado y engobes negros enparedes finas.
TTiippooss ffoorrmmaalleess::
- Cuencos: formas hemiesféricas; algunas de cuerpos con más altura y paredes rec-tas; formas más abiertas de mayor tamaño; los hay con fondo umbilicado y pas-tas bien decantadas, y con superficies bruñidas, negro-brillante; variedades grisesgeneralmente provistas de un pie bajo.Algunos provistos de un asa o asidero per-forado y dispuesto bajo el borde.
- Vasos ovoides, cuerpo globular, panza redondeada, y cuello diferenciado queremata en un borde exvasado, recto o a veces envasado. Fondos planos, pie anu-lar.Variedad de tamaños.
- Pequeñas tazas de perfil en “S”.
- Vasos troncocónicos, de porte pequeño, bordes exvasados y bases planas.
- Vasos troncocónicos, realizados a torno, identificables con la forma II de lasNecrópolis de la Segunda Edad del Hierro en Cuenca (la mayor parte en el yaci-miento de las Madrigueras) y gran porcentaje en pasta gris. Encontramos parale-los en Oreto (Ciudad Real) (Nieto Gallo, G.- Sánchez Meseguer) y en Alhonoz
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
83
(Sevilla) (López Palomo, L.A., 1981), aunque en este último, con una cronolo-gía más baja, como cabía esperar.
- Vasos bitroncocónicos, bordes exvasados, carenas marcadas, superficies muy cui-dadas.
- Tinajas, con paredes espesas y desgrasantes gruesos, con superficies espatuladas,y bordes exvasados, engrosados y de labio horizontal.
- Urnas realizadas a torno, con una tipología de borde casi siempre exvasado, conforma de “pico de pato” y variantes, y desgrasantes bastante finos. Los cuellos deestas vasijas suelen ser cortos, y las formas de los cuerpos bitroncocónicas. Sedocumentan ejemplares similares en los yacimientos conquenses de El Navazo,Las Madrigueras y Buenache de Alarcón, fechados durante la segunda Edad delHierro, y habitualmente decorados con bandas y círculos, en tonos rojo-vinososy grises sobre todo.
- Fuentes- tapaderas; coladores; vasos miniaturas. Los dos primeros escasos.
En general podría decirse que las producciones manufacturadas se realizan sobrearcillas escasamente depuradas, con desgrasantes gruesos y medios y con coccio-nes reductoras o mixtas. Las superficies de estas cerámicas están normalmente sintratar y si tienen algún tratamiento éste es el alisado o espatulado. Las produccio-nes a torno presentan pastas más depuradas de color anaranjado, con cocciónmayoritariamente oxidante, con desgrasantes micáceos. El tratamiento cuidado enlas superficies se suele coligar más con cerámicas con facturas a mano (alisadas,espatuladas, y algunas bruñidas), pero también se observa en algunas piezas torne-adas. Las decoraciones con motivos geométricos y pigmentaciones, se basan prin-cipalmente en asociaciones de bandas paralelas y en menor medida en semicírcu-los concéntricos. Utilizaron pinturas en tonos anaranjados, marrones, rojo vinoso,a veces asociando este último al negro y al gris, pero siendo menos frecuente. Estasdecoraciones se documentan en todos los yacimientos protohistóricos del sur ycentro peninsular, con cronologías entre los siglos V-IV a. C. y la Romanización.Tanto en cerámicas grises como en ejemplares bruñidos de superficie negras sonfrecuentes los grafitos realizados en la parte exterior de la base y paredes exterio-res, realizados por medio de incisiones, tras la cocción de la pieza, que podríanindicar algún tipo de contramarcas (Cabré, J., 1930), aunque ningún autor le hasabido dar un significado concreto.
Aunque se conoce que la cerámica a mano convive durante un largo período detiempo con la realizada a torno, no es fácil hallar dataciones precisas sólo por este-hecho; pero sí esta claro que en los yacimientos de la Carpetania podemos hallartres tipos bien diferenciables en la cerámica a torno: la de influencia ibérica, laestampillada y la jaspeada, además de otras especies importadas (Valiente Cánovas,S., 1983), y éstas nos pueden proporcionar cronologías más exactas, pero siempreteniendo en cuenta las reservas que se han de guardar, por efectos de perduraciónde las modas: copia, imitación y adaptación.
En cuanto a las tipologías, una gran parte son de influencia celtibérica, localizablesen ámbitos del denominado periodo Celtibérico Antiguo B, el cuál se manifiestaen que se mantienen las decoraciones con digitaciones-ungulaciones en el borde dela vasija; en la gran profusión de cerámicas a torno, de técnica ibérica, con pastasmuy decantadas, cocciones oxidantes y decoración pintada, con motivos geomé-tricos; y en la aparición de cuencos con pastas oscuras, a veces engobados, de pare-des finas-medias y agujeros de suspensión cerca del borde. La cerámica de tipo
84
85
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
363
365
521
334
228
249
252
533
354
220
244
384
537
Yacimiento A. Cerámica a torno
ibérico, hallada en el Yacimiento A, se corresponde con pastas con cocciones oxi-dantes -a veces las pastas son blancas o incluso amarillentas, pero no es lo habitual,normalmente de grosores medios y finos, y una plástica caracterizada por la mayorperfección en los perfiles de las piezas, gracias a la aparición del torno de alfarero,a diferencia de los objetos cerámicos realizados durante épocas anteriores, con ela-boración a mano. Las decoraciones sobre este tipo de cerámica son en líneas, ban-das rojo vinoso, o formas curvilíneas concéntricas.
El evidente estilo ibérico en la mayor parte de las piezas torneadas, conlleva carac-terísticas físicas coincidentes en otros yacimientos meseteños y meridionales. Aestos tipos habría que unir los manufacturados, con acabados a cepillo. En el casode las cerámicas con influencias ibéricas, y teniendo en cuenta que los materialesproceden generalmente de ámbitos domésticos, localizados en su mayor parte enel interior de las viviendas, junto a hogares, se considera que son elementos ordi-narios, de la vida cotidiana, no elementos de lujo procedentes de un comercio demercancías exóticas. A veces se hace un uso impropio de la terminología “cerámi-ca ibérica”, para designar a la hallada en yacimientos del interior de la Península,que va decorada con temas geométricos, principalmente círculos y semicírculosconcéntricos; pero no hay que olvidar que hay claras diferencias en cuanto al colorde la pintura, los barros usados y las formas, siendo frecuentes las líneas negrascomo límites de las zonas decoradas en las mismas (Cuadrado, E., 1976-78).
Influencias, por tanto, celtibéricas, ibéricas y del interior, parte oriental de laMeseta Sur, con influjos culturales de los pueblos colonizadores mediterráneos,desde finales del siglo VII a. C. El comercio protocolonial lleva a un proceso deaculturación que distorsiona el mundo indígena e introduce cambios en todas lasfacetas de su vida. En el campo de las tecnologías, podríamos citar la introduccióndel torno de alfarero, tan directamente relacionado con el tema que nos ocupa.Parece haber más similitudes con las fases de la II Edad del Hierro, en tipos decerámica, existiendo más amplitud de cerámicas a torno, aunque aún siguehabiendo un alto porcentaje de manufacturadas; pero tengamos en cuenta queéstas perduran hasta bien entrado el siglo III a. C., en mayor o menor grado. Lacultura material parece llevarnos claramente hacia esta etapa cultural denomina-da Hierro II, si bien se observan las influencias de culturas externas, anteriores ycoetáneas que se están dando en otros poblados. Es difícil saber si muchas de lasproducciones cerámicas son autóctonas o de importación; no se han documenta-do lugares de taller.
LLÍÍTTIICCOO::
Se ha hallado cierta cantidad de extracciones en sílex, que no se ajustan a una tipo-logía muy definida, pero nos indican el uso de estos materiales, aunque no de unamanera tan sistemática como en épocas precedentes. Curiosamente no encontra-mos dientes de hoz, tan de boga en la Primera Edad del Hierro, pero esta ausen-cia no es suficiente para sacar conclusiones cronológicas.
Otro tipo de elementos recogidos han sido alisadores, y posibles molederas, quepodrían poner en relación con la gran cantidad de fragmentos de molino hallados,aunque no tienen las huellas que se pueden esperar de la acción de percutir sobrela superficie del molino.
Durante la Edad del Hierro se documentan gran cantidad de molinos barquifor-mes, como los que hemos obtenido en la excavación, asociados a las actividades de
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
87
procesamiento de cereal; poniéndose en relación normalmente con un aumentode las actividades agrícolas y, a pesar que se han documentado más de una trein-tena de fragmentos, la mayor parte del tipo barquiforme, realizados en granito, nose han podido relacionar con unidades estructurales bien definidas.
MMEETTAALL::
En bronce, los elementos más característicos aparecidos, en nuestro caso, han sidodos fíbulas de doble resorte, tipo con gran difusión en la Meseta Oriental (Lorrio,A. J., 1997). A partir de la evolución del puente, Argente realiza una clasificaciónen cuatro tipos bien diferenciados, entre los cuáles, dos encajan con nuestras pie-zas: una de puente en cinta; y otra de puente oval-circular (que a veces es rómbi-co), o también denominada de disco.
Estos objetos metálicos que se encuentran normalmente realizadosen bronce y en hierro, eran usados tanto por hombres como pormujeres, para la sujeción de las vestimentas, y tenían asimismo unclaro carácter ornamental. Las fíbulas han sido tenidas habitualmen-te como “fósil director” en los yacimientos, pero a menudo presen-tan una cronología excesivamente amplia, sobre todo por efectos deperduración de modas y objetos (tipos, formas o decoraciones). Loque sí está claro es que en los diversos yacimientos en que nosencontramos fíbulas de doble resorte, solemos tener una cronologíamuy temprana, correspondiendo a las primeras fases de los mismos,como observamos en diversos ejemplos de necrópolis de la zona lla-mada celtibérica: Ucero, La Mercadera, Carratiermes, así como lasde Sigüenza y Atienza.
Nos tendríamos que remontar a la cultura de los Campos de Urnas,para encontrar hacia el 800 a.C., fíbulas de este tipo (doble resor-te), concretamente en el período IV, pero siempre teniendo encuenta que tendrán perduraciones -al menos- hasta el siglo VI a. C.(Palol, P de, 1958). Pero el problema de encontrarnos estos ele-mentos metálicos fuera de contexto -como es nuestro caso-, es quese exhuman frecuentemente junto con objetos cerámicos, con tipo-logías claramente identificables, que rebajan considerablemente lacronología. En el caso de necrópolis ciertamente conocidas como lade La Mercadera, en el Alto valle del Duero, se han encontradofíbulas de doble resorte en diversas tumbas, junto con elementosbastante más tardíos, como un broche anular en hierro y restos deuna vasija a torno.
Por otra parte, se dice que ya desde el Bronce Final se encontraban presentes lasfíbulas de doble resorte en ámbitos meridionales tartésicos (Schüle, 1969), y aunquepor supuesto las influencias en el ámbito de la Submeseta Sur son necesariamentemás tardías, la entrada de este elemento en el área donde se encuentra ubicado nues-tro yacimiento, nos remonta a una cronología bastante alta (pero imprecisa).
Los restos hallados realizados en hierro estaban en muy malas condiciones de con-servación, afectados por una gran oxidación y, cuando no fragmentados, habíanperdido por completo su superficie original y sufrían efectos de laminación. Sedesconoce el uso de la mayor parte de ellos, aunque teniendo en cuenta la situa-ción del poblado, podrían tratarse de aperos agrícolas y ganaderos, y en algún caso,de anclajes para elementos constructivos en madera.
88
Fíbula de doble resorte conpuente en cinta. 74/150/618
long. 7,6 cm
Fíbula de puente oval-circular74/150/617
long. 5,4 cm
diám. puente 3,8 cm
HHUUEESSOO::
Se han recogido muestras en la mayor parte de las unidades estratigráficas, reali-zando un estudio faunístico de la totalidad de los restos documentados (los resul-tados pormenorizados se presentan en el capítulo de analítica).
El espectro faunístico identificado está formado por 5 especies, 4 de ellas domés-ticas y una salvaje. Estas son la cabra, dentro del grupo de los ovicaprinos, elbuey/vaca/toro, el cerdo y el caballo, y el ciervo como especie salvaje. Si consi-deramos los resultados obtenidos, la explotación de la fauna doméstica apareceencabezada por el grupo de los ovicaprinos. Seguirían a estos el grupo de los bovi-nos, en tercer lugar el cerdo y por último el caballo. El ciervo representa la únicaespecie salvaje documentada en este yacimiento. Esta aparece documentada por unresto de asta que presenta a lo largo de su estructura múltiples señales de mani-pulación antrópica.
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
La adscripción cultural del yacimiento se concreta en una misma fase cultural, queidentificamos como Hierro II Inicial. Dicha fase viene marcada por la aparición delas mismas formas cerámicas en las principales unidades estratigráficas identifica-das. Las variaciones tipológicas son mínimas y no marcan discontinuidades poraculturación, evolución, influencias o importaciones, ni tenemos fósiles-guía dife-renciadores, salvo los propios de las primeras fases de la Segunda Edad del Hierroen la Submeseta Sur.
Gracias a la superposición de niveles bajo varios de los hogares, que hemos sec-cionado con la intención de intentar delimitar los diversos momentos de ocupa-ción, ya que han sido las únicas estructuras medianamente conservadas en el yaci-miento, se puede aseverar que dichos fuegos estuvieron en uso durante un largoperiodo de tiempo, sin abandonos traumáticos.
Corresponderían a distintos momentos de uso no alejados temporalmente, y espa-cialmente se podría pensar que quedarían enmarcados en un mismo ámbito habita-cional, que habría tenido una superposición de suelos o pavimentos asociados a cadahogar posterior, habiéndose perdido aquellos, tal vez por haber sido muy somera-mente preparados, tal vez por las alteraciones posteriores debidas a los arados.
Hay que destacar que la zona de la ampliación Sur, un proceso claro de estratifica-ción, con dos niveles bien diferenciados, el que englobaría los denominados “fon-dos” u hoyos practicados en el geológico y, sobre éstos, un nivel homogéneo aso-ciado a un hogar, el cuál, sería coetáneo sin duda a los documentados en las otrasáreas del sector, ya que la cerámica que tiene en su nivel asociado y la tipologíaconstructiva, no muestra grandes diferencias con las de esos otros hogares.Además, se observa exactamente la misma preparación y superficie de uso endu-recida, aunque sin el preparado de fragmentos cerámicos documentado en uno deellos (U.E.23). Incluso tras el abandono y colmatación de los hoyos, sobre todo delFondo I, no se observa discontinuidad en cuanto a los tipos cerámicos. Por tanto,habiéndose documentado aquí dos momentos de ocupación del yacimiento, la cro-nología no varía ostensiblemente y nos reafirma en la idea general de que tenemosen todo el yacimiento una misma fase cultural3.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
89
33 TL – 01062001. Edad convencional: 2650 +/- 265 BP.
Parece clara la adscripción cronológica del yacimiento a la Segunda Edad delHierro, conocida en la Prehistoria Europea como La Téne, y ocupando en Españaun período que transcurre entre los siglos V y II a.C., tomando como límite supe-rior el año 133 a.C., en que Numancia es tomada por los romanos.
Aunque el estudio de las fuentes antiguas tiene una mayor aplicación en el perío-do de las conquistas púnicas y romanas, para la península Ibérica, hemos creídoconveniente hacer una breve referencia de las mismas, para orientarnos en el ámbi-to de los pueblos que habitaron la región de Madrid desde la Segunda Edad delHierro hasta la época romana, y que se han englobado, con mayor o menor razónen el grupo de los denominados pueblos Carpetanos.
Los geógrafos antiguos centran sus descripciones en los elementos naturales,poniendo en conexión este pueblo con los ríos y montañas que les rodean.Además, la interpretación que del sufijo – tanios – o – tanos - , han dado algunoses “ los de la montaña “, lo cuál se ajustaría a lo citado en las fuentes clásicas(Valiente, S., 1983). Si éstos importantes documentos escritos, nos describen unasituación y una época determinada en las regiones denominadas Carpetanas de laPenínsula, en nuestro caso hemos de retroceder unos siglos y observar como la lle-gada de los grupos colonizadores a las costas meridionales de la Península pareceque va a ser motivo de muchos de los cambios culturales de las gentes del interior.Y es que como consecuencia de esta situación, a inicios del S. VII, muchas de lascaracterísticas que marcaban el Horizonte Cogotas I, como eran sus originalescerámicas decoradas con variadas técnicas de incrustación, desaparecen de formarelativamente súbita del acervo material de la mayor parte de las gentes asentadasen la Meseta y son paulatinamente sustituidos por nuevos elementos (Artra,S.L.,1996). La complejidad en los sistemas arquitectónicos no va a sufrir cambiosdrásticos con la llegada del Hierro; tal vez sí en ámbitos denominados “célticos”,pero en el interior, y más concreto en la Provincia de Madrid, se produce fre-cuentemente una continuidad en cuanto a materiales de fabricación de las casas yen cuanto a formas, salvo en poblados más complejos.
Por otra parte, en la Primera Edad del Hierro sí podemos hablar de gran cantidadde asentamientos en lugares de nueva planta, es decir, en puntos no ocupados hastael momento, eligiéndose territorios de especial interés desde el punto de vistatopográfico-estratégico. Los hábitats madrileños inscribibles en este horizonte cul-tural se ubican indistintamente en cerros testigo de moderada elevación como enel caso de San Antonio (Madrid) o La Boyeriza (San Martín de la Vega), en suaveselevaciones de unos pocos metros sobre el nivel de las terrazas de los ríos, comoen Venta de la Victoria (Getafe) y Sector III (Getafe), o incluso en llano, como ocu-rre en los yacimientos de Puente I ó Arroyo Culebro, ambos también en Getafe.
Las coincidencias poblacionales durante la Segunda Edad del Hierro en puntos yaocupados por grupos pertenecientes al primer Hierro, permite hablar de una con-tinuidad entre ambos estadios, y en muchos de los yacimientos se documenta pormedio de una secuencia con rasgos materiales comunes, los cuáles, en ocasionesprovienen incluso de prototipos de las últimas fases de la Edad del Bronce. Si lascondiciones ambientales y geográficas lo permitían, no se debe descartar quemuchos poblados permaneciesen habitados durante muchos años, recibiendo pau-latinamente los influjos comerciales, tecnológicos o cuando menos artísticos de lasgentes que llegaron a las costas de la Península durante el Primer Milenio. Peroestas conclusiones son por supuesto parciales y más aplicables, en general, para lospoblados establecidos desde los principios del Hierro II, que tendrán en su mayo-ría ocupaciones continuadas hasta época romana.
90
Respecto a la cronología del asentamiento del Arroyo Culebro (Yacimiento A –74/150), se observa una primera fase durante el Hierro II inicial, bastante marca-da por la aparición, o más bien pervivencia de las decoraciones o acabados cepilla-dos sobre facturas a mano, propios de épocas anteriores. Estas nos presentan unadatación de mediados del I milenio, un momento además clave, ya que la culturaibérica deja sentir con más fuerza sus influencias en todos los pueblos del interiorde la Península. Una muestra de esta influencia sería en nuestro caso la presenciade decoraciones típicamente ibéricas en las cerámicas que se han hallado durantelas excavaciones, como son las pintadas con bandas de color rojo vinoso sobre pas-tas oxidantes anaranjadas.Además, dichas cerámicas son realizadas a torno, que enalgún momento se tomó como signo evidente de “iberización”, aunque todavía esteproceso no está bien definido. Pero parece que éste se hace notar en el retrocesode los elementos de tradición céltica, que habían cobrado gran importancia en lafase anterior.
Se desconoce totalmente el tipo de hábitat, si eran construcciones circulares o deplana rectangular, pero sí puede asegurarse su carácter efímero por no conservar-se nada, excepto restos de lo que pudo ser el tapial de los muros y las cenizas entoda la extensión del yacimiento, que confirmarían su destrucción y con ella la delas cubiertas vegetales de las construcciones. En líneas generales, estudiando laevolución del urbanismo durante la Edad del Hierro en la Península Ibérica, dife-renciamos una fase entre los siglos VII y VI a. C, donde en ámbitos denominados“célticos” se generaliza la aparición de los castros y la formación de las élites gue-rreras, asociadas a la aparición de la metalurgia del hierro y al rito de la incinera-ción, como se detecta en la generalidad de los yacimientos excavados. En la mayo-ría de los casos, los restos de objetos materiales muestran la continuidad en lapoblación desde las últimas fases del Bronce Final, y en otros casos, ciertos ele-mentos indican la llegada de estímulos meridionales y orientales.
No cabe duda que durante las fases más avanzadas del Hierro I, se populariza laconstrucción de casas a base de adobes, en terrenos sedimentarios, y de piedra enlos montañosos, con una traza rectangular en cuanto a la planta de las mismas. Perojusto en la transición al Hierro II, se produce la sustitución por las construccionesde planta cuadrangular, pudiendo convivir ambas durante algún tiempo. Este cam-bio se documenta ya desde el siglo VII a. C. en las áreas meridionales tartésicas(Chaves - Bandera, 1991), siendo posterior en los castros de la Meseta, fechándo-se en el yacimiento de Ecce Homo hacia el VI a. C. A partir del siglo V a.C. se vageneralizando en toda la Submeseta Sur la realización de estructuras habitaciona-les rectangulares adosadas, de modo que las medianeras de las viviendas contiguasson comunes. Con ello se propaga también la idea de una organización urbana,concebida como un conjunto completo y no como elementos aislados que se vansuperponiendo de manera anárquica.
En cuanto a elementos constructivos, los poblados de las primeras fases de laSegunda Edad del Hierro, utilizan ya el adobe para erigir sus muros. Los zócalossuelen ser en piedra (calizas, graníticas, cantos), y a veces entre los adobes hay pos-tes de madera, que encajan en los zócalos, para dar estabilidad a las estructuras,como hemos visto en otros poblados de la misma época como el de La Hoya enÁlava, y comprobamos “en el campo” en los trabajos de excavación que paralela-mente a los nuestros se están realizando en el Yacimiento C (74/152), del ArroyoCulebro de Leganés, donde se han documentado estos agujeros de poste en loszócalos. No podemos dar fe de la presencia de restos constructivos identificablesen nuestro Yacimiento A (74/150), del Arroyo Culebro (Leganés), pero todos los
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
91
indicios en cuanto a restos de fragmentos de adobe, nos indicarían que este asen-tamiento se ajustaría seguramente a las características antes indicadas.
Del uso de enlucidos en los muros, preparación de los suelos, ubicación de losvanos, distribución de las estancias, tipos de coberteras y demás, no se puedenaportar datos concluyentes. Lo único que se puede precisar es que no se han des-enterrado apenas restos de piedra caliza, lo que parece indicar que el uso de ado-bes era principal, tal vez también en las cimentaciones de las viviendas, posible-mente junto con algunos cantos; algo por otra parte lógico, ya que nos encontra-mos en las cercanías de un curso de agua, una zona de terrazas, cuyo substrato geo-lógico se compone principalmente de arenas arcillosas, y la escasez de piedra útilpara la construcción es ostensible y hay que traerla de otras zonas. Cabe la posibi-lidad que los materiales constructivos que conformarían los zócalos hayan sidoreutilizados para los hábitats posteriores documentados en el ámbito del P.P.5.(yacimiento C 74/152). Otro de los pocos elementos identificables es el empleode moldes en la elaboración de los ladrillos, técnica empleada por vez primeradurante la Segunda Edad del Hierro, garantizando así la homogeneidad del tama-ño y comenzando una especie de “industrialización” constructiva. En el caso quenos ocupa, hemos encontrado durante las excavaciones diversos fragmentos deladrillos de adobe con algún resto de decantación, un ladrillo bastante bien escua-drado, aunque aislado totalmente, de unas dimensiones importantes (unos 70 x 50cm.), siendo una prueba más de lo anteriormente citado. Tenemos paralelos enotros yacimientos de la Carpetania donde se generaliza “... el empleo de adobes degran tamaño, con una longitud próxima al medio metro, aunque en Fuente del Sazserían medidas normalizadas, lo que hace pensar en el empleo de cajas para su con-fección, hecho del que hasta ahora no teníamos constancia...” (Blasco, M. C.,1986-87).
Los únicos elementos estructurales conservados en el Yacimiento A son los con-juntos de hogares. Los hogares se situarían normalmente tanto en el centro de loslugares de habitación, como en los ángulos de las estancias y responden a dosmodelos diferentes:
· Levantados directamente sobre el suelo, o sobre un somero lecho de guijarroso de fragmentos cerámicos, de planta circular u oval, como son la mayor partede los hallados en el Yacimiento A (74/150), de Leganés.
· Construidos sobre plataformas cuadrangulares de adobes, de aparejo similar alutilizado en los muros, también documentado en nuestro yacimiento.
Es claro el sentido de ubicar los hogares en las zonas centrales de las estancias, yasean de cocina o con funciones de calefacción, porque además reparten la luz porla habitación independientemente de los vanos practicados en los muros exterio-res.Todos estos datos no son de ninguna manera constatables en nuestro caso, antela ausencia de dichos paramentos; pero podemos afirmar la tónica general de otrosfuegos de épocas similares, que es la preparación de los mismos sobre algún tipode lecho, sobre el cuál se colocan las capas de arcilla, que le confieren estabilidady durabilidad. Este barro que sirve de superficie, se endurece con el paso del tiem-po por la acción del fuego directo, creándose una especie de costra, que ahoraencontramos muy cuarteada, con tonalidades marrones, negruzcas y anaranjadas,producto de la rubefacción.
Poco se puede deducir en cuanto a la economía de las gentes que poblaron estelugar, dada la escasez de restos materiales (salvo cerámicos), con que nos encon-tramos. Observando el lugar de asentamiento, en una zona llana utilizada hasta
92
épocas recientes para el cultivo de cereales, así como de productos hortofrutíco-las, se puede deducir que los antiguos pobladores buscaron un lugar con abundan-te agua, que les proporcionaba el curso fluvial conocido como Arroyo Culebro, yque conservarían una base económica mixta de incipiente agricultura y aprove-chamiento ganadero. El uso de molinos barquiformes en su mayor parte, nos da aentender una precariedad en cuanto a la elaboración del pan (Muñoz, K.,Madrigal, A., 1999); pero no tardarán mucho en llegar los molinos circulares, delos cuáles se han hallado gran número en el Yacimiento C (74/152), que se haexcavado en el ámbito del P.P.5., a 400 metros lineales del nuestro, asociados ensu mayoría a estructuras de planta rectangular, hallándose casi siempre en las esqui-nas de los muros de las estancias.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
93
YYAACCIIMMIIEENNTTOO CC
LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA
El proceso evolutivo del modelo de intervención llevado a cabo durante los cator-ce meses de investigación arqueológica previa a la construcción del Plan Parcial 5de Leganés, ha permitido documentar un hábitat adscrito a la Segunda Edad delHierro.
En la primera fase de intervención arqueológica, consistente en la realización deuna prospección superficial del área de estudio, no se detectaron restos materialesen superficie debido principalmente a dos causas: en el momento de realizar el tra-bajo de campo los terrenos se encontraban cultivados de cereal impidiendo en granmedida la visibilidad superficial; por otro lado, y tal como se comprobó en fasesposteriores de intervención, los procesos postdeposicionales habían variado osten-siblemente la orografía original, localizándose los depósitos arqueológicos a másde un metro de profundidad en la mayor parte del ámbito de este yacimiento.
La segunda fase de actuación consistente en la excavación de sondeos mecánicos,se documentaron diversos hallazgos materiales y estructurales, consistentes enniveles arqueológicos muy orgánicos, piedras de silex y de naturaleza calcárea per-tenecientes a posibles cimentaciones de muros, fragmentos de adobes quemados yposibles estructuras negativas tipo fondos. Los materiales cerámicos identificadoseran cerámicas a torno, de pasta anaranjada, cocidas en ambientes oxidantes, algu-nas de ellas con decoración pintada; junto a estos materiales se documentó un frag-mento de molino de mano en granito, con orificio central y muesca lateral para suensamblaje. Para tratar de delimitar este posible asentamiento, se realizan un totalde 14 sondeos mecánicos partiendo de los sondeos limítrofes que no habían apor-tado resultados positivos, acotando un área con una extensión ligeramente supe-rior a 1 ha.
Con el fin de concretar con mayor precisión este enclave, y determinar la entidadde los vestigios documentados en fases precedentes de intervención, se planteóuna campaña de sondeos manuales. Se excavaron un total de 16 cortes estratigrá-ficos de 3 x 2 metros. En cuanto a los materiales arqueológicos que proporcionoesta fase de intervención, cabe destacar la presencia de restos cerámicos de pastasanaranjadas, blanquecinas, beiges o grises, predominando abrumadoramente lacerámica realizada a torno. La decoración más habitual era a base de pintura, biencon un simple engobe exterior rojo, bien a base de bandas marrones o rojas, tantoen el interior de los labios, como en la cara exterior de los vasos de pasta blan-quecina. A estos motivos se añadían otros, como círculos y semicírculos concén-tricos o galerías de arquillos.
La mayor parte del registro material, así como las técnicas constructivas docu-mentadas hacían pensar en una fase encuadrable en la Segunda Edad del Hierro.Con esta fase de intervención, se acota espacialmente un área de unos 3.500 m2.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
95
Finalizadas estas fases preliminares de intervención (prospección, sondeos mecáni-cos, sondeos manuales), se planteó la excavación sistemática del yacimiento hastasu total documentación y registro4. La intervención proyectada contemplaba laexcavación en área por sectores, en los cuales se había identificado una mayor con-centración de restos tanto estructurales como materiales.A continuación se pasa areferir los resultados de esa campaña de excavación.
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREESSTTOOSS EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS
Los trabajos realizados en el P.P. 5 Arroyo Culebro de Leganés durante los años1999 y 2000 permitieron conocer un pequeño hábitat celtibérico que ocupa unasuperficie de unos 3.500 m2 definidos por unos ejes de 80 x 60 m. Tanto por suubicación –a escasos 150 m. del arroyo de la Recomba (o Culebro)-, como por elconjunto material documentado y las estructuras puestas al descubierto, puededefinirse como un característico asentamiento celtibérico desarrollado en los últi-mos momentos de la II Edad del Hierro que habría sido destruido violentamente,probablemente en el marco de una acción bélica.
Las estructuras localizadas, si bien muy deterioradas como consecuencia del fuer-te grado de arrasamiento que presentaba el yacimiento al realizar la intervención,permiten trazar las líneas generales del urbanismo de este pequeño asentamiento.De este modo, se identificaron ocho conjuntos estructurales en los tres sectoresabiertos durante la excavación. En ellos se distinguían unidades de habitación deli-mitadas por zócalos de 40 a 60 cm. de espesor, construidos a base de mampuestosde caliza y cuarcita sin desbastar situados directamente sobre el nivel geológiconatural. Como en la inmensa mayoría de los hábitats celtibéricos del interiorpeninsular, también en Leganés el recrecido de los zócalos se conseguiría median-te la utilización de paramentos de adobe, cuyo derrumbe se ha localizado en el sec-tor oriental del yacimiento y permitió sellar las estructuras mejor conservadas.
No obstante, conviene señalar que el conocimiento que seobtuvo de las estructuras subyacentes vino condicionado poruna serie de procesos postdeposicionales de carácter antrópi-co que tuvieron lugar tras el abandono del poblado celtibéri-co: así, después del incendio que destruyó el asentamiento yobligó a su abandono, que ha aparecido sellando buena partede las estructuras localizadas, el terreno anteriormente ocu-pado por el Yacimiento C fue destinado a labores agrícolas sis-temáticas que significaron el arrasamiento, casi hasta el nivelde los zócalos, de las estructuras celtibéricas. Esta hipótesisse sustenta también en el hecho de que las estructuras mejorconservadas han aparecido en la zona de topografía más
abrupta del hábitat, el sector oriental, donde las labores agrícolas no resultaronfáciles hasta épocas muy recientes. Del mismo modo, la formación del registroarqueológico se vio modificada por un segundo proceso antrópico: en todo el áreacentral del asentamiento se documentó un nivel de uso de formación muy recien-te (los materiales cerámicos más antiguos no remiten a fechas anteriores a los pri-meros años del siglo XX) cuya base, de tendencia marcadamente horizontal, ponede manifiesto la existencia de una regularización de toda esta zona originariamen-te deprimida con el fin de dotarla a un nuevo uso.
96
44 ARTRA, S.L. (2000): Memorias finales. Excavación arqueológica yacimiento A-C- nº 74/150-152. Plan parcial nº 5 del PAUArroyo Culebro, Leganés (Madrid), (Memorias de excavación inéditas, depositadas en la Consejería de Cultura de la Comunidadde Madrid).
Unidad estructural 1
YYaacciimmiieennttoo CC ((7744//115522))
Sector C
Sector A
Sector B
Sondeos mayo 1999
Sondeos julio 1999
Delimitación mayo 1999
Delimitación julio 1999
Área excavada campaña 2000
Las estructuras documentadas permiten esbozar el urbanismo del poblado, si bienconviene reseñar que, dado el fuerte grado de arrasamiento que presentaba el yaci-miento en los sectores más occidentales, no resultó sencillo delimitar estancias conprecisión. Así, toda la zona central del Sector B incluye al menos dos estancias.
La más pequeña de ellas es una pequeña habitación cuadrangular de 1,5 x 1,8 m.,conectada a través de un pequeño vano con la estancia mayor (U.E. 1), limitadapor zócalos de caliza y cuarcita que cierran un espacio de algo más de 50 m2. Comoquiera que en el momento cronológico en que se encuadra el yacimiento C pare-ce improbable que la tecnología vigente permitiera cubrir un espacio tan enormesin recurrir a apoyos, se consideraron dos posibilidades al respecto: por una parte,que existieran vigas de madera que se apoyaran sobre machones de piedra, tal y
como se documentó en El Ceremeño (Cerdeño et al, 1995),circunstancia que quizá podrían evidenciar dos grandes piezasgraníticas localizadas en la zona central de la estancia y sinconexión aparente con estructura alguna. Por otra parte, cabesuponer que la estancia estaría compartimentada interior-mente por paramentos de adobe, lo que explicaría la masivapresencia de este material en todo el interior de la estructu-ra, y no sólo en la proximidad de los zócalos, hecho para elque existe el paralelo de Los Castellares (Burillo, 1983).
En otras zonas de este mismo Sector B sí se documentaron, encambio, varios fragmentos de vigas carbonizadas, probable-mente un indicio cierto de la existencia de viguería de made-
ra en alguna parte o en toda la estancia. Como evidencia de la destrucción repen-tina que sufrió el poblado, en uno de los ángulos de las estructuras que conformanel Sector B se localizó un molino de mano completo.
En general, el Sector B, que aparece asociado a un nivel de incendio en buena partede su superficie, presenta paralelos, tanto en dimensiones como en técnica cons-tructiva, con el yacimiento celtibérico de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real(García Huerta et al., 1998).
Los diferentes procesos de excavación no han permitido documentar la existenciade una zanja de cimentación previa a la realización de los zócalos de mampostería.Únicamente en el sector B del área excavada aparece, en la zona próxima al lími-
te oriental de las estructuras –es decir, allí donde la trasera delas viviendas localizadas parece apoyarse sobre el terreno nat-ural-, un indicio de preparación del terreno a base de una hile-ra de adobe localizada bajo los zócalos de mampostería. Aunen este caso, podría interpretarse este estrato como elderrumbe de los paramentos de adobe que, en su proceso deincendio, habría arruinado también el pavimento original.
En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que el recrecidode estos zócalos se realizaría a base de paramentos de adobe,de los que ha quedado un testigo evidente en el derrumbe delos que recrecían los zócalos integrados en el Sector B delyacimiento.
La pavimentación de las estancias no requeriría tampoco de un preparado especial,si bien se ha documentado un pavimento en las cercanías del límite N. del SectorC. Se trata de un estrato de tendencia horizontal formado por arcilla compactadaque se ha enriquecido con minúsculos fragmentos de cerámica que le dan mayor
98
Unidad estructural 2
Unidad estructural 1.Detalle de un testigo con
el derrumbe de losalzados, y muro oriental
consistencia. Aunque ocupa una extensión muy pequeña nocabe duda sobre su interpretación como un nivel de uso. Encualquier caso, pavimentos similares se han documentadoigualmente en diversos ámbitos de Celtiberia, como LaCaridad (Caminreal,Teruel), en torno al final del siglo II a.C.(Vicente et al., 1991), o Herrera de los Navarros (Zaragoza),donde la cronología es ligeramente anterior (Burillo, 1983).Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fragilidad deestos pavimentos, que obligaba a restaurarlos cada ciertotiempo, es también un factor que condiciona su conservaciónen los yacimientos especialmente afectados por labores agrí-colas, como es el caso del Yacimiento C de Leganés.
Finalmente, queda por reseñar una circunstancia ya referida,aunque ocasionalmente, en la descripción de las estructurasexcavadas: se trata de la utilización de molinos de mano degranito como material constructivo en muchos de los zócalosdocumentados. Este hecho es especialmente frecuente en elSector B del yacimiento, donde incluso se ha localizado unfragmento de molino realizado en basalto, pero tampoco faltaen el Sector C, donde también se recurre al empleo de piezasenteras.
En último extremo, habría que referirse a la aparición dehogares relacionados con las estancias descritas. En todos loscasos documentados se trataba de pequeñas superficies detendencia circular u ovalada, con la base excavada en el suelogeológico del yacimiento y asociadas a una gran abundancia dematerial cerámico. De todos los documentados en elYacimiento 74/152, se seleccionaron, por considerarlos losmás representativos dos situados en dos extremos del hábitaty que presentaban características similares, pues presentabanuna capa superficial (situada bajo la cobertera vegetal) forma-da por tierra carbonizada con inclusiones de carbón vegetal,ramas y pequeños troncos; bajo la cual se disponían variosniveles de carbones y cenizas grises, mezcladas a menudo condesechos de adobe, hasta alcanzar unos 20 cm. de potencia;por debajo afloraban piedras y adobes quemados que delimi-taban el hogar y constituían los elementos de apoyo de losgrandes recipientes, evidenciando una cuidada preparación delos hogares que, en otros ámbitos del yacimiento, se pone demanifiesto en un piso realizado a base de galbos dispuestoshorizontalmente.
No obstante lo anterior, no parece prudente interpretar comoun hogar una pequeña estructura en piedra caliza (Sector A),consistente en un zócalo cuadrangular, de apenas 15 cm. dealtura, apoyado directamente sobre el nivel geológico y con suparte central rehundida. En un primer momento, atendiendo a la existencia deestructuras similares en el yacimiento de El Raso de Candeleda (Ávila), se inter-pretó esta estructura como un hogar, tal y como se había hecho en aquel yaci-miento abulense (F. Fernández, 1991: 48), pero la posterior constatación de quelos hogares del yacimiento C responden a una única tipología se acaba de descri-bir, invita más bien a pensar que, en realidad, podría ser un vestigio de un apoyo
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
99
FOTO 1:
Unidad estructural 6
FOTO 2: Sector B. Reutilizaciónde materiales
FOTOS 3 Y 4:
Unidad estructural 8
FOTO 3
FOTO 4
FOTO 2
FOTO 1
0 2 m
YYaacc iimmiieennttoo CC.. SSeecc ttoorr AA
UU..EE.. 2299
UU..EE.. 2288
UU..EE.. 22
UU..EE.. 1100
UU..EE.. 33
UU..EE.. 66
UU..EE.. 1111
UU..EE.. 44
UU..EE.. 88
UU..EE.. 1155
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 22
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 33
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 44
0 2 m
YYaacc iimmiieennttoo CC.. SSeecc ttoorr CC
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 88
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 77
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 66
UU.. EE.. 9922UU.. EE.. 111177
UU.. EE.. 111188UU.. EE.. 9911
UU.. EE.. 111188
UU.. EE.. 9977
UU.. EE.. 112288
UU.. EE.. 8899
UU.. EE.. 110099UU.. EE.. 6600
UU.. EE.. 111166
UU.. EE.. 9900
UU.. EE.. 111111
UU.. EE.. 8877
UU.. EE.. 8888
UU.. EE.. 9933
UU.. EE.. 4455
UU.. EE.. 111122
UU.. EE.. 4488
UU.. EE.. 4433
UU.. EE.. 9955
UU..
UU.. EE
UU.. EE.. 9966
UU.. EE.. 00
UU.. EE.. 111133
UU.. EE.. 5511
UU.. EE.. 5544
UU.. EE.. 112200
UUnniiddaadd eessttrruuccttuurraall 55
.. EE.. 00
UU.. EE.. 5566
UU.. EE.. 5599 UU.. EE.. 110000
UU.. EE.. 9999
UU.. EE.. 5500
UU.. EE.. 110011
UU.. EE.. 3355
UU.. EE.. 3344
UU.. EE.. 3377
UU.. EE.. 3388
EE.. 4433
UU.. EE.. 3399
UU.. EE.. 00
UU.. EE.. 4400
UU.. EE.. 3366
UU.. EE.. 4411
UU.. EE.. 9944
UU.. EE.. 5588
UU.. EE.. 3311
UU.. EE.. 3333
UU.. EE.. 9988
UU.. EE.. 6699
UU.. EE.. 7711
interior de un poste que sustentara la cubierta de una vivienda.Podría alegarse en contra de esta hipótesis la inexistencia de estruc-turas documentadas en la zona más próxima a este elemento, peroconviene en este punto insistir en el notable grado de arrasamientoque el yacimiento C presenta en el Sector A y, de todos modos, en elentorno inmediato se han documentado concentraciones de piedrasy un hogar que permiten pensar en la existencia de indicios deestructuras.
Quizás en ese mismo sentido podría interpretarse la pieza recupera-da en el Sector C, un elemento circular en piedra caliza que, por susgrandes dimensiones y por estar construido en material fácilmentedeleznable, fue inicialmente interpretada como apoyo de poste, simi-lar también a los localizados en El Raso de Candeleda (F. Fernández,1991). Sin embargo, el hecho de que la pieza presente una muescalateral para engarzar un vástago y, especialmente, la circunstancia deque en el Sector B se han documentado, integradas en los zócalos,algunas piedras de moler fabricadas también en caliza, hace pensarque más bien correspondería a una piedra de molino circular.
Por lo demás, las estructuras estudiadas se disponen, en un úniconivel de ocupación, adaptándose a la morfología del terreno, con unagran densidad de edificación que permite un considerable aprove-chamiento del espacio disponible y apenas delimita espacios públicosabiertos; el urbanismo se asemeja más al de otros pequeños asenta-mientos celtibéricos distantes (El Ceremeño, Herrera de losNavarros, El Raso de Candeleda), que al de hábitats carpetanos máspróximos, como en el Cerro de La Gavia, recientemente excavadoen extensión (Morín et al., e.p.). En este sentido, únicamente sepuede apuntar que en el Sector B las viviendas aparecen alineadas enfunción del desnivel del terreno; quizás la topografía se corrigiera
adoptando incluso soluciones que permitieran convertir los techos de las viviendasinferiores en calles de acceso a las superiores, como sucede en otros ámbitos deCeltiberia, como Bilbilis o Valeria (Martín Bueno, 1975; Fuentes, 1991).
CCUULLTTUURRAA MMAATTEERRIIAALL
Los diferentes estratos que conforman el Yacimiento C han proporcionado un con-junto material en el que sobresale la abrumadora presencia de cerámica realizada atorno. Las cerámicas de mayor calidad corresponden a producciones oxidantes (lainmensa mayoría) o con nervio de cocción, reservándose la cocción reductora paralos grandes contenedores, que aparecen, también en buena proporción, en todos lossectores del Yacimiento. Entre las cerámicas oxidantes, que se corresponden conproducciones celtibéricas típicas de los tres últimos siglos anteriores a nuestra Era,es frecuente la presencia de piezas decoradas con motivos geométricos, bien círcu-los concéntricos o líneas onduladas, bien simples bandas o líneas paralelas.
Al margen de estas producciones, es notoria también la aparición, en muchamenor medida, de piezas oxidantes con decoración impresa con motivos tambiénbien documentados en el centro de la Península.
Finalmente, al margen de los grandes contenedores y vasijas de almacenamiento,que ofrecen con cierta frecuencia algún motivo decorativo a base de líneas ondu-
106
Sector A. Apoyo de poste
Molino de mano
Vista general del sector B
ladas próximas al borde de las piezas, hay que señalar la existencia, en el conjuntomaterial, de varios elementos en bronce (singularmente, tres fíbulas), cuya apari-ción fue esencial a la hora de delimitar cronológicamente el periodo a que corres-ponde el Yacimiento C.
Un análisis pormenorizado de los distintos materiales localizados tendría un resul-tado similar al de los párrafos siguientes.
CCEERRÁÁMMIICCAA::
No se ha realizado un estudio detallado de los materiales decronología moderna o contemporánea localizados, que sereducían esencialmente a cerámica vidriada (con vedríosplumbíferos y estanníferos), y que se ha documentado, prin-cipalmente, en la Unidad Estratigráfica Superficial y en laregularización moderna de toda la zona central del yacimien-to. Por tanto, el análisis de material se centrará en el conjun-to arqueológico de la Segunda Edad del Hierro que define lascaracterísticas esenciales del Yacimiento C:
· De cocción reductora y pastas bastas, a torno en la granmayoría de los casos y a mano sólo en muy contadas ocasiones. La cocción másfrecuente es reductora, con acabado espatulado y desgrasantes medios e inclu-so gruesos basados en caliza, cuarcita y mica. Este tipo de producciones secorresponde generalmente con grandes contenedores y vasijas de almacena-miento.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
107
Sector C. Vasijas
98
141
113
· De cocción oxidante y factura a torno, documentándose pastas anaranjadas, gri-ses, beiges y blanquecinas. Estas producciones se aplican a cerámica de paredesfinas y medias, tratadas con desgrasantes finos o muy finos –mica en la prácticatotalidad de los casos- y cuyo acabado suele ser alisado. Estas formas aparecenasociadas a bordes planos ligeramente exvasados o a bordes de perfil cefálico,los característicos “picos de pato” celtibéricos. En cuanto a la decoración, aque-llas piezas que presentan decoración pictórica incluyen, entre sus motivos, lasbandas, las líneas paralelas los círculos y semicírculos concéntricos y algún otromotivo geométrico, entre los que destaca la aparición de líneas onduladas. Lapaleta cromática es muy reducida, recurriéndose normalmente al marrón y alrojo vinoso, colores ambos que pueden presentarse en una misma pieza, cir-cunstancia ésta que resulta especialmente habitual en las producciones de pastablanquecina. Estas cerámicas celtibéricas blanquecinas se han documentadoampliamente en el interior peninsular, tanto en contextos atribuibles a los pri-meros siglos del Imperio Romano –dentro de la llamada cerámica de tradiciónindígena (Abascal, 1986: figs. 51 y ss.)-, como en depósitos típicamente celti-béricos (carpetanos, en este caso), como la vega del río Henares (Rascón,Coord. 1998: 188).
108
27 28
3 51
185
81
204
721
Formas características del yacimiento C:
1. Cuencos: formas hemiesféricas, generalmente con borde reentrante delabio apuntado y fondo umbilicado. Pastas blancas, grises y anaranjadas.
2. Vasos troncocónicos de diversas formas y tamaños, pero con la caracte-rística común de presentar bordes exvasados de labios planos, redondeadoso de perfil cefálico.
3. Vasos troncocónicos que presentan, por lo general, carenas altas.
4. Grandes contenedores, generalmente vasijas de almacenamiento depastas de color pardo o marrón, con desgrasantes medios o gruesos y bor-des salientes, de labio cuadrado o apuntado.
5. En pequeña proporción respecto del resto, otras formas significativas; des-tacamos aquí la presencia de alguna tapadera de labio fino y redondeado;documentación de un Kernos semicompleto.
· A este mismo momento de la Segunda Edad del Hierro corresponden otras pro-ducciones cerámicas que, compartiendo en lo general características con lasdescritas en el párrafo anterior (cocciones oxidantes, paredes finas y medias,desgrasantes muy finos a base de mica), presentan la particularidad de ofrecer,normalmente junto a la decoración pintada ya descrita, otra decoración basadaen motivos estampillados, también documentada en Titulcia (Valiente, 1987:127 y ss.; Pino y Villar, 1994).
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
109
92
172
1054 1011
223
231
101 103 115
· Un tipo cerámico adscribible igualmente a la II Edad del Hierro está represen-tado por vasos a torno, generalmente vasijas de almacenamiento de color pardoo gris, con decoraciones estampilladas con motivos astrales o geométricos dis-puestos en una banda próxima al cuello de la pieza. Este tipo de produccionesse ha documentado también en Complutum (Rascón, Coord., 1998: 188 y ss.).
· Al margen de las producciones celtibéricas, se han documentado muy escasosejemplares a mano que no resultan significativos para el análisis contextual delyacimiento C. Del mismo modo, tampoco resulta orientativa la presencia depiezas aisladas de producción romana, tanto republicana (campaniense), comoimperial (Terra Sigillata). No obstante su ínfima participación porcentual en elconjunto aportado por el yacimiento C (el 0,3 % del total), reseñamos aquí,precisamente por su excepcionalidad, la existencia de varios fragmentos deTerra Sigillata Hispanica y un fragmento de campaniense B.
· Junto a los contenedores, el yacimiento C ha proporcionado igualmente otrosmateriales cerámicos que se pueden atribuir a la II Edad del Hierro. En este sen-tido, al margen de un pondus de cerámica que se localizó formando parte de unode los muros (519), cabe destacar la aparición de varias fusayolas bitroncocóni-cas, la mayoría de ellas con una de sus caras planas decoradas a base de peque-ños puntos o líneas cosidas incisas. El conjunto está formado por 10 ejemplares.Finalmente, destaca la presencia de un embudo de cerámica localizado en elSector B, para el que se han encontrado paralelos en zonas tan claramente cel-tibéricas como Izana, en Soria (Pascual, 1991: 106).
110
519
496
704
708
709
899 965
973
LLÍÍTTIICCOO::
La representación de material lítico proporcionada por los trabajos arqueológicosen el Yacimiento C de Leganés ha resultado muy poco orientativa, formando unconjunto compuesto por apenas ocho piezas: cinco restos de talla sobre sílex (1082-1086), un fragmento de molino sobre granito (1087), un fragmento de hacha sobrecuarcita (1088) y un afilador sobre un canto rodado.Al margen dos pequeños núcle-os de tendencia discoidal, el único elemento de sílex que, a nuestro juicio, es dignode consideración es un diente de hoz sobre sílex melado (1083) y, aun en este caso,al aparecer la pieza con el talón fragmentado, no permite grandes precisiones desdeel punto de vista crono-cultural. Es más, parece prudente apuntar, en este lugar, quela Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid refleja la existencia, al norestedel área de actuación, próximo a los Yacimientos B y C, de ciertos lejanos indiciosde un posible hábitat paleolítico identificado como yacimiento 74/133. No obstan-te, después de los sondeos realizados en el mes de mayo de 1999 (Artra, 1999), lanoticia no ha tenido una confirmación arqueológica.
Más significativo, en contra de lo que en un principio pudiera pensarse, es elhallazgo de un fragmento de molino de mano circular sobre granito. Aunque éstese ha inventariado en la relación general del Yacimiento C (1087), por haber apa-recido asociado al nivel arqueológico de la II Edad del Hierro que cubre al SectorC, su presencia no supone un caso aislado en el contexto general del yacimiento:una característica común a buena parte de los zócalos es la presencia de molinosde mano circulares (a menudo prácticamente enteros) y de otros elementos, comoponderales, reaprovechados como material constructivo e integrados en la amal-gama de caliza y cuarcita sin trabajar que constituye la esencia de los zócalos docu-mentados. Al margen de esta reutilización, se recuperaron, igualmente, variosmolinos circulares aislados de los zócalos, es decir, asociados a las unidades estruc-turales en las que se localizaron. El caso más llamativo, sin duda, es el de un moli-no de mano completo que apareció en el Sector B. Igualmente, y como hallazgoexcepcional en el contexto del yacimiento 74/152, se localizó un molino barqui-forme en uno de los cortes del Sector C.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
111
1082 1088
1083
1085
Es evidente que la aparición de estos molinos de mano, así como de las fusayolas yponderales ya reseñados, ayuda a precisar las características socioeconómicas delhábitat carpetano a que corresponde el Yacimiento C. Por otra parte, la masiva apa-rición de elementos líticos de gran tamaño reutilizados en la construcción de loszócalos del Yacimiento 74/152 evidencia que el momento inicial de este hábitatestá directamente relacionado con el momento de abandono del cercanoYacimiento A (74/150), excavado igualmente en el transcurso de esta interven-ción del año 2000 destinada a documentar los yacimientos arqueológicos incluidosen el P.P. 5 de Leganés.
MMEETTAALL::
Resultando relativamente frecuente –aunque en ningún caso pueda considerarsesignificativa- la presencia de escorias de hierro en el conjunto material recuperadoal excavar el Yacimiento C, el conjunto metálico que, finalmente, se ha selecciona-do, ha quedado compuesto por trece piezas de hierro y bronce. Sin duda, los ele-mentos más sobresalientes de este pequeño conjunto son cinco fíbulas, cuatro deellas en bronce y una en hierro, localizadas en el contexto arqueológico celtibéri-co que cubre a la totalidad de los sectores documentados. El conjunto está consti-tuido por cuatro fíbulas de pie vuelto –en realidad, de una de ellas (1072) sólo sehabría recuperado el pie, por lo que no resultaría fácil determinar con exactitud latipología en la que quedaría integrada- y por una fíbula anular hispánica fabricadaen hierro (González, 1999: 92 y ss.). Destaca igualmente, un anillo de bronce(1070).
112
1069 1072
1075
1073 1070
HHUUEESSOO:
Asociado al conjunto material de la II Edad del Hierro que caracteriza a todo elyacimiento se ha registrado la presencia de numerosos restos óseos de faunadoméstica, pero sin que pueda concretarse una acumulación concreta en deter-minadas zonas que pueda atribuirse a determinadas acciones antrópicas. Así, cabesuponer que la fauna doméstica localizada (ovicápridos y restos de ganado bovinoy porcino, fundamentalmente, además de caballos y un ejemplar aislado de cier-vo) representa la dieta alimenticia de los habitantes del poblado y la realización deuna actividad ganadera que, por lo demás, habría perdurado en el lugar hastanuestros días.
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN
Bajo la luz aportada por el muy homogéneo conjunto material recuperado en elYacimiento C, se puede concluir que su evolución fue, a grandes rasgos, la que a con-tinuación se describe: el yacimiento se fundó en torno a los siglos IV - III a.C., comose desprende de los materiales arqueológicos más antiguos que proporcionan unacronología absoluta -las fíbulas, en este caso-, y fue destruido violentamente, segúnatestigua el nivel de incendio localizado en buena parte del asentamiento.
Al margen de los dos momentos extremos de ocupación del poblado investigadoen 1999 y 2000, y de la vinculación de su evolución con los hechos narrados porlas fuentes, es preciso referirse a su relación con el cercano Yacimiento A(74/150), excavado en las mismas fechas, y del que el hábitat excavado en elYacimiento C (74/152) sería un sucesor directo (Artra, 2000; Penedo et al. e.p.).En efecto, la reutilización de materiales en la construcción de los zócalos demampostería que caracterizan a las estructuras del Yacimiento C, y la aparición deuna pesa de telar y de numerosos molinos de mano integrados en los zócalos,pone de manifiesto algunos factores significativos que permiten desvelar la evo-lución seguida por el yacimiento. Es evidente que la reutilización de elementosproductivos implica bien la pérdida de su función original (quizás como reflejo deun cambio del modelo económico), bien la necesidad de una rápida construcciónde un nuevo lugar de hábitat, probablemente como consecuencia de una repenti-na destrucción del lugar de asentamiento precedente. Esta circunstancia, a la queya se ha aludido en párrafos anteriores, se ve complementada con otra de carác-ter geográfico: se constata un acercamiento a los recursos hídricos desde la ubi-cación del Yacimiento A, a casi 600 m. del caudal más próximo, hasta la delYacimiento C, apenas a 150 m. del Arroyo de la Recomba (nombre que toma elCulebro en su cabecera), un pequeño riachuelo que, aun en verano, conserva unhilillo de agua. Estos datos se corresponden con los recopilados en otra zona deCeltiberia, el valle medio del Jiloca, donde se registró que en la II Edad delHierro tenía lugar un cambio general del patrón de asentamiento y esta modifi-cación se basaba en una reducción de la distancia al recurso hídrico más próximo(Caballero et al., 1998).
Por otra parte, esta evolución histórica en tan reducida zona sería semejante a ladocumentada en el castro celtibérico de El Ceremeño (Cerdeño et al., 1995),donde los asentamientos sucesivos se ubicaron sobre el mismo emplazamiento enfechas similares a las proporcionadas por los yacimientos A y C de Leganés.
No obstante, todo este proceso se ve repentinamente modificado por otro, de cro-nología muy reciente, que consiste en regularizar la zona mediante el desplaza-
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
113
miento del sustrato del terreno –en ese caso, el nivel arqueológico celtibérico-hacia las zonas orográficamente más deprimidas, lo que supone que las parcasestructuras documentadas se vean asociadas, en las áreas en las que el terreno ori-ginal buza más acusadamente, a un nivel arqueológico de más de un metro depotencia, dimensiones que a todas luces desproporcionadas para la magnitud delhábitat documentado. Sólo el desplazamiento planificado de las tierras de la zona(y, por consiguiente, del nivel arqueológico de la II Edad del Hierro) para regula-rizar el terreno explicaría esa peculiar distribución del nivel arqueológico. Por otraparte, esa regularización quedaría sancionada por la presencia de un nivel de uso,de base prácticamente horizontal, que se ha documentado asociado a produccionescerámicas muy modernas (singularmente, vidriados plumbíferos y estanníferos).
Algunos indicios podrían hacer pensar en la posibilidad de la existencia de dos fasessucesivas en el yacimiento: nos estamos refiriendo, por un lado, a la diferente ali-neación que presentan las estructuras documentadas en el Sector C y, especial-mente, a su distribución en cotas muy diferentes; por otro lado, a la existencia deparamentos de adobe embutidos bajo los zócalos de caliza y cuarcita situados másal E. en el Sector B. Sin embargo, ninguno de esos tres aspectos parece tener basesuficiente para afirmar la existencia de dos momentos de ocupación sucesivos enel Yacimiento C.
En primer lugar, el propio desnivel del terreno en la zona central del Yacimiento,corregido sólo en épocas muy modernas (recuérdese la presencia de una unidadestratigráfica regularizando todo este espacio central del hábitat), obliga a que lasestructuras se distribuyan aprovechando las terrazas naturales, circunstancia tam-bién constatada en El Raso de Candeleda (F. Fernández, 1991) y, una vez más, enEl Ceremeño (Cerdeño et al, 1995). En segundo lugar, la diferente alineación delas viviendas registradas no es tampoco indicador suficiente, al menos por símismo, de que el hábitat hubiera contado con dos o más fases: esta desigual aline-ación de las estructuras es común a todo el mundo ibérico y celtibérico del inte-rior peninsular, ya en poblados de grandes dimensiones (oppida), como el deAlarcos, vgr. (Fernández, García Huerta, 1998), ya en pequeños hábitats como elde Leganés -así en Herrera de los Navarros (Burillo, 1983) o en Argamasilla deAlba (García Huerta et al., 1998), y tanto en zonas alejadas de ésta, como el extre-mo sur peninsular (Ruíz Mata et al.., 1998), como en áreas próximas, como laMesa de Ocaña (Urbina, 1998). En cuanto al tercer indicio apuntado, la apariciónde adobe o arcilla muy compacta bajo los zócalos, es preciso hacer constar que estacircunstancia se da sólo en el extremo oriental de las estructuras halladas en elSector B, en una zona donde los zócalos se asientan sobre un fuerte desnivel.Parece posible que la presencia de adobe rubefactado concentrado en esa únicazona se debiera al derrumbe y posterior incendio de los paramentos más sólidosdel yacimiento, en un proceso que implicaría la destrucción también del nivel deuso de las estructuras documentadas. Así pues, esos adobes en la zona más orien-tal del Sector B responderían a un proceso inmediatamente posterior al abandonodel yacimiento y no estarían vinculados a su utilización.
Finalmente, la hipótesis, aquí defendida, de que el Yacimiento 74/152 tuvo unúnico nivel de ocupación viene avalada por la presencia de un conjunto materialextraordinariamente homogéneo, del que sólo se desmarcan tres piezas de pro-ducción romana, ni siquiera contemporáneos en su producción (dos fragmentos deTSH y un fragmento de campaniense), y media docena de galbos de cronologíapresumiblemente medieval, que fueron localizados en el límite W. del Sector A, ensu estrato superficial, asociados a otros materiales más modernos (cerámica vidria-
114
da e incluso algún fragmento de teja), y cuya presencia en el Yacimiento C cabeatribuir a arrastres del, en este punto, muy cercano Yacimiento B (74/151), tam-bién investigado en el transcurso de esta intervención realizada en el año 2000.
Por lo demás, el yacimiento C es un hábitat característico de este momento, tantopor su evolución histórica y por su superficie (en torno a los 3.500 m2), como porsu cercanía a un recurso hídrico de carácter permanente o semipermanente (elarroyo de la Recomba), las técnicas constructivas utilizadas (zócalos de mampos-tería recrecidos con paramentos de adobe; cubierta de ramajes manteados conbarro, suelos de tierra batida continuamente reparados o reutilización de elemen-tos productivos en la construcción de los zócalos), o el homogéneo conjunto mate-rial -cerámica pintada, cerámica a mano con motivos estampillados, produccionesen las que conviven los motivos pictóricos con los estampillados, como es fre-cuente en el interior peninsular (Valiente, 1987), fíbulas de pie vuelto y con apén-dice de botón, fusayolas troncocónicas.-. Paralelos para él se han encontrado en elvalle medio del Jiloca, en el Alto Tajo (Cerdeño, García Huerta, Arenas, 1995):, oen la Mesa de Ocaña (Urbina, 1998), si bien se cuenta con tres ejemplos bienconocidos, los de los yacimientos de Los Castellares (Herrera de los Navarros,Zaragoza), excavado por F. Burillo (1983), el de La Coronilla (Chera,Guadalajara), cuya investigación estuvo encabezada por M. Cerdeño (1992) y, yaen la comunidad de Madrid, los yacimientos de La Gavia (Morín et al., e.p.) y elcastro prerromano de Santorcaz (Cerdeño et al., 1991), ambos de cronología lige-ramente posterior a los mencionados, donde se pone de manifiesto la perduraciónen el tiempo de las tradiciones celtibéricas también documentadas en las sucesivasintervenciones realizadas en Leganés.
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
115
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1069
long. 4,4 cm
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1072
long. 3,8 cm
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce
74/152/1073
long. 8,8 cm
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
CCAATTÁÁLLOOGGOO
117
FFííbbuullaa ddee ppiiee vvuueellttooBronce74/152/1075
long. 6,5 cm
AAnniillllooBronce74/152/1070
PPllaaccaaBronce74/152/1071
5 x 6 cm
118
PPuunnttaa ddee fflleecchhaaBronce
74/152/1080
long. 4,9 cm
AAgguujjaaBronce
74/152/1077
long. 13,2 cm
AAssttaaOvicáprido
74/152/1090
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
119
FFuussaayyoollaa74/152/709
KKeerrnnooss74/152/539-540
diám. max. 8,5 cm
alt. 10 cm
CCuueennccoo 74/152/411
diám. 10,2 x 4,5 cm
alt. 4 cm
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
121
CCuueennccoo 74/152/410
diám. 17 x 6,7 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccoo74/152/970
diám.13,7 x 16 x 7,6 cm
alt. 11,8 cm
VVaassoo ttrroonnccooccóónniiccoo74/152/971
diám. 12 x 14 x 7 cm
alt. 10,9 cm
122
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/852
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/253
FFrraaggmmeennttoo ddee cceerráámmiiccaa74/152/1054
La ocupación en la Segunda Edad del Hierro en el Arroyo Culebro
123