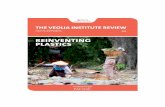Polis, 34 - OpenEdition Journals
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Polis, 34 - OpenEdition Journals
PolisRevista Latinoamericana
34 | 2013Ruralidad y campesinado
Edición electrónicaURL: http://journals.openedition.org/polis/8712ISSN: 0718-6568
EditorCentro de Investigación Sociedad y Politicas Públicas (CISPO)
Edición impresaFecha de publicación: 29 abril 2013ISSN: 0717-6554
Referencia electrónicaPolis, 34 | 2013, « Ruralidad y campesinado » [En línea], Publicado el 29 abril 2013, consultado el 17julio 2020. URL : http://journals.openedition.org/polis/8712
Este documento fue generado automáticamente el 17 julio 2020.
© Polis
¿Existe aún el campo? ¿Desapareció el campesinado? ¿Triunfó la expansión del modo devida urbano y de los urbanistas? ¿Subsiste aún un modo de vida rural? ¿Existe aún unacultura campesina? ¿Cuáles son las tensiones y principales amenazas que recorren elmundo rural latinoamericano? ¿Cuáles son las formas de resistencia desde la identidadcampesina e indígena a la marea globalizante? ¿Qué experiencias promisorias y/ oexitosas se están desplegando en el mundo rural? ¿Cómo se ha transformado laruralidad en las últimas décadas? ¿Cómo se enlaza la producción agraria con laemergencia de territorios intermedios? son algunas de las muchas preguntas queabordamos en este número de Polis.
Polis, 34 | 2013
1
ÍNDICE
Prólogo
Ruralidad y campesinado: ¿categorías en extinción o realidades en proceso detransformación?Antonio Elizalde y Luis Eduardo Thayer Correa
Lente de aproximación
Los Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales de productosorgánicosSofía Boza Martínez
De la metropolización a las agrópolis. El nuevo poblamiento urbano en el Chile actualAlejandro Canales y Manuel Canales Cerón
“Sembrando nuevos agricultores”: contraculturas espaciales y recampesinizaciónLuis Fernando De Matheus e Silva
Territorialidades alternativas e hibridismos no mundo ruralResiliência e reproduçao da sociobiodiversidade em comunidades tradicionais do Brasil e Chile meridionaisNicolas Floriani, Francisco Ther Ríos y Dimas Floriani
Hacia una ontología de la Agri-Cultura en perspectiva del pensamiento ambientalOmar Felipe Giraldo
Evaluación exploratoria de sustentabilidad de tres socio-ecosistemas en el matorral y bosqueesclerófilo de Chile CentralVioleta Glaría
Cinco décadas de transformaciones en La Araucanía RuralLuis Henríquez Jaramillo
Procesos identitarios, “campos familiares” y nomadismoLa vida indígena en las fronteras de la modernidad/gubernamentalidadLeticia Katzer
Asistencialismo y búsqueda de ayudas como estrategia de supervivencia en contextoscampesinos clientelaresFernando Landini
El nuevo paradigma agrosocial, futuro del nuevo campesinado emergenteNeus Monllor
Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: EconomíaAmbiental y Economía EcológicaMara Rosas-Baños
Sentido de la Escuela para niños y niñas mapuche en una zona ruralIlich Silva-Peña, Karina Bastidas García, Luis Calfuqueo Tapia, Juan Díaz Llancafil y Jorge Valenzuela Carreño
Ruralidad, paradojas y tensiones asociadas a la movilización del pueblo Mapuche enPulmarí (Neuquén, Argentina)Sebastián Valverde y Gabriel Stecher
Polis, 34 | 2013
2
Propuestas y avances de investigación
Transmodernidad: dos proyectos disímiles bajo un mismo conceptoAldo Ahumada Infante
La transformación de los espacios de vida y la configuración del paisaje turístico en PuertoMorelos, Quintana Roo, MéxicoErika Cruz-Coria, Lilia Zizumbo-Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra y Analuz Quintanilla Montoya
Una simpatía republicana: Instintos sociales y compromisos políticosNicole Darat
Reflexión sobre el arte latinoamericano. Aproximación testimonialJosé Alberto de la Fuente
Actitudes, consumo de agua y sistema de tarifas del servicio de abastecimiento de aguapotableCruz García Lirios, Javier Carreón Guillén, Jorge Hernández Valdés, María Montero López Lena y José MarcosBustos Aguayo
Ética ambiental y desarrollo: participación democrática para una sociedad sostenibleRicardo Guzmán Díaz
Usos del pasado y guerra de las memorias en la Venezuela de la “Segunda Independencia”Frédérique Langue
Persistencia de la fraternidad y la justicia en el comunismo (contra Rawls)Fernando Lizárraga
Desigualdades sociales y tipos de territorios en ChileOscar Mac-Clure y Rubén Calvo
El imaginario social de la acción colectiva de protesta y la crisis Argentina de 2001, en eldiscurso de la prensa en ChileAlberto Javier Mayorga Rojel, Carlos del Valle Rojas y Rodrigo Browne Sartori
Comunidades virtuales, nuevos ambientes mismas inquietudes: el caso de Taringa!David Ramírez Plascencia y José Antonio Amaro López
Comentarios y reseñas de libros
Ivan Pincheira (Coord.), Archivos de Frontera: El Gobierno de las Emociones enArgentina y Chile del Presente, Santiago de Chile, Ediciones Escaparate, 2012, 194 p.Mauro Basaure
Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg, Barcelona,2012, 208 p.Fernando de la Cuadra
Roberto Forns Broggi, Nudos como estrellas. ABC de la imaginación ecológica ennuestras Américas, Colección Periscopio, Editorial Nido de Cuervos, Lima, Perú, 2012, 462 p.Tania Meneses Cabrera
Christianne L. Gomes y Rodrigo Elizalde, Horizontes latino-americanos do lazer /Horizontes latinoamericanos del ocio, Editorial Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG), Belo Horizonte, Brasil, 2012, 343 p.Marcina Amália Nunes Moreira
Polis, 34 | 2013
3
Ivonne Farah H. / Luciano Vasapollo (Coordinadores), Vivir Bien: ¿Paradigma nocapitalista?, Universidad Mayor de San Andrés(CIDES-UMSA) y Departamento de Economíade la Universidad de Roma La Sapienza, 2011, 437 p.Carlos Perea Sandoval
Polis, 34 | 2013
4
Ruralidad y campesinado:¿categorías en extinción orealidades en proceso detransformación?Antonio Elizalde et Luis Eduardo Thayer Correa
1 ¿Existe aún el campo? ¿Desapareció el campesinado? ¿Triunfó la expansión del modo de
vida urbano y de los urbanistas? ¿Subsiste aún un modo de vida rural? ¿Existe aún unacultura campesina? ¿Cuáles son las tensiones y principales amenazas que recorren elmundo rural latinoamericano? ¿Cuáles son las formas de resistencia desde la identidadcampesina e indígena a la marea globalizante? ¿Qué experiencias promisorias y/ oexitosas se están desplegando en el mundo rural? ¿Cómo se ha transformado laruralidad en las últimas décadas? ¿Cómo se enlaza la producción agraria con laemergencia de territorios intermedios? ¿Qué nuevas realidades socio-territoriales estánemergiendo, y que capacidad explicativa tienen sobre ellas las categorías clásicas rural/urbano?, son algunas de las muchas preguntas que abordamos en esta monografía.
2 Como lo señala Manuel Canales: “Desde hace ya más de cincuenta años que la ruralidad
viene experimentando cambio tras cambio, sin que se haya consolidado en ella algunaforma más o menos estable. La ruralidad hoy, objetiva y subjetivamente, es un proceso,una dinámica, un movimiento, más que una estructura. Esto desafía profundamente lasperspectivas y los conceptos que usamos habitualmente para definir y comprender lorural. En estos cincuenta años, los cambios en el mundo rural se han enmarcado en tresépocas: sobre el tiempo y el espacio casi congelados de la hacienda, se instaló unaprimera modernización y luego una segunda, casi sin pausas ni períodos de maduracióny adaptación. La experiencia límite que significa un cambio de época –que es lo queestaríamos viviendo actualmente, cuando la última modernización ha comenzado amostrar sus limitaciones-se duplica en el caso rural” (Canales, Manuel, “La nuevaruralidad en Chile: apuntes sobre subjetividad y territorios vividos” en RevistaLatinoamericana de Desarrollo Humano).
Polis, 34 | 2013
6
3 El mundo rural ha enfrentado desde hace ya largo tiempo el desarrollo de un ambiente
cada vez más hostil a los campesinos y pequeños agricultores en todo el mundo. Lamodernización de las formas de producción, los procesos de urbanización y laglobalización de la inversión y los flujos de capitales productivos han ido creando lascondiciones económicas y políticas para la destrucción de las formas tradicionales deproducción, y con ellos las culturas locales, las comunidades y el medio-ambientenatural. La imposibilidad de competir con las grandes inversiones nacionales einternacionales ha obligado a los productores agrícolas tradicionales a optar entre lamigración a los centros urbanos o intermedios cercanos, o la reconversión desdeproductores autónomos a trabajadores dependientes, lo que ha redundado en unacreciente desarticulación y destrucción sistemática de las formas de vida campesinas;restringiendo de paso, en mucho casos, la posibilidad de impulsar dinámicas endógenasque conduzcan a un desarrollo humano sostenible.
4 En este sentido el sistema económico neoliberal, prevalente a nivel mundial, puede
identificarse como la causa principal del empobrecimiento de los agricultores pequeñosy, en general, de la gente del campo. Paralelamente al efecto destructor de lassociedades rurales y de las culturas locales, las formas de producción e integracióneconómica neoliberales han traído consecuencias ambientales destructivas. Ladesregulación neoliberal puede identificarse como responsable del incremento en ladestrucción de la naturaleza, la tierra, el agua, los ecosistemas y en general los recursosnaturales esenciales para la subsistencia. Y a la vez como el vector de la concentracióndel uso y el control de estos recursos por parte del gran capital agrícola, minero oindustrial, que los explota de mantera intensa en función del beneficio privado. Ello haimplicado en los países regidos por este modelo de desarrollo, por una parte, lacentralización de los beneficios del uso de los recursos, y por otra, la distribución entrela población local de las consecuencias negativas, las externalidades y el riesgo de sufrircarencias que impidan la reproducción social, o en el peor de los casos la propiasubsistencia. La desregulación como forma de gobierno de los territorios no sólorestringe el desarrollo endógeno de estos, sino además limita sus posibilidades dehacerlo en el futuro.
5 Por su parte los Estados nacionales y regionales tienden cada vez más a actuar como
aliados locales para las grandes inversiones productivas que como garantes de losderechos de las poblaciones sujetas a sus territorios. Las políticas de muchos gobiernosde nuestro continente son en este sentido,funcionales a este modelo de acumulación,que redunda en el despojo, la concentración de la tierra, y el poder en manos losgrandes conglomerados empresariales.
6 Las consecuencias sociales que tienen estas dinámicas, impulsadas por la expansión
global del capitalismo, abren sin embargo una ventana de oportunidad para repensarnuevas formas de organización política y social, y de desarrollo que surjan desde lolocal, desde la puesta en marcha de las potencialidades endógenas de los territorios.Pero son a su vez un aliciente para la defensa corporativa, institucional y policial de losintereses del capital. En la base de las transformaciones contemporáneas en el campo,está no solo la semilla de una oportunidad para estimular formas nuevas para pensar eldesarrollo de las sociedades, sino también el principio articulador de conflictosterritoriales que tienen un denominador común: la lucha de las personas por el controldel propio destino, como respuesta al desplazamiento, la vulneración de derechos, la
Polis, 34 | 2013
7
violencia y la expropiación, que genera la intervención y transformación territorial porparte de agentes económicos externos.
7 En el marco de este escenario de potencial conflicto, en los países del tercer mundo se
impulsan políticas como el “dumping social” basados en la instrumentalización de lapobreza extrema,que redundan en el incremento de la marginación y exclusión social.A ello se suma que el estrangulamiento de los Estados ya empobrecidos, producto de sucreciente deuda externa, y de las presiones internacionales a las que da pie, obscurecelas esperanzas de obtener un mejoramiento de los servicios básicos, una mejor calidadde vida y su plena incorporación a la condición ciudadana y a los beneficios de la vidamoderna. Subsistiendo junto a ello, en muchos lugares una opresión sistemática hacialas minorías étnicas y pueblos indígenas, llegando incluso a la emergencia de nuevasformas de inquilinaje y esclavitud, agravando la injusticia,la frustración y el malestar.
8 En este marco general, y bajo el bajo el título “Ruralidad y Campesinado ¿Categorías en
extinción?” hemos querido contribuir con la convocatoria del N° 34 de Polis RevistaLatinoamericana, a profundizar en la identificación de algunas de las principalesamenazas que penden sobre el mundo rural: el control de las semillas, la expropiación yprivatización del agua, la amenaza de los transgénicos, la transformación de losalimentos en mercados de futuro, los riesgos para la seguridad alimentaria, la forzadaexpansión de la frontera agrícola, los desplazamientos forzados, la expansión de laproducción de estupefacientes, el neopopulismo, las compras de tierras agrícolas porparte de China, la folclorización de la población rural, la expansión de los monocultivosy la panacea de los agrocombustibles, entre otros temas relevantes.
9 Frente a este dramático escenario se despliegan, no obstante, innumerables iniciativas
de las cuales buscamos también dar cuenta en este número. Iniciativas algunas quebuscan crear una economía rural basada en el respeto a los campesinos y a la tierra,sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio justo. Iniciativas otras quebuscan asegurar un desarrollo rural incluyente, que reconozca la importancia de lacontribución de las mujeres en la producción de alimentos. Iniciativas también quedemandan una reforma agraria auténtica que devuelva sus territorios a los pueblosindígenas, y que les otorgue a los campesinos sin tierra y a los agricultores pequeños lapropiedad y el control de la tierra que trabajan. Iniciativas, por último, derevalorización de los territorios, de agregación de valor a la producción en pequeñaescala, de agroecología, de valorización de las culturas endógenas y de la vida rural.
10 La sección lente de aproximación se abre con el trabajo de Sofía Boza titulado “Los
Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales de productosorgánicos”, en el que la autora presenta resultados de estudios de casos de Brasil,Uruguay y México, en que se analiza el impacto de los sistemas participativos degarantías, como mecanismo de regulación del intercambio entre productores yconsumidores de productos orgánicos. La certificación entregada por estos sistemas sepresenta como un mecanismo eficaz de regulación de la producción para los territorios,al interior de éstos, fortaleciendo con ello dinámicas endógenas en que se articulanciudadanía, desarrollo y actividad económica.
11 En segundo lugar, Alejandro Canales y Manuel Canales presentan su trabajo “De la
metropolización a las agrópolis en el nuevo poblamiento urbano en el Chile actual” enel que, tomando información de diversas fuentes, defienden una tesis orientada acomplejizar la distinción clásica entre mundo rural y urbano. La agrópolis aparece eneste sentido como un espacio intermedio definido por su naturaleza agrícola de su
Polis, 34 | 2013
8
sistema de producción independientemente del sector de actividad predominante, eltamaño de su población o su densidad. El trabajo muestra el crecimiento que hanexperimentado estos territorios durante las últimas décadas en Chile, constituyéndoseen espacios que no debiera obviar el análisis.
12 Lo sigue el trabajo de Luis Fernando De Matheus e Silva, “Sembrando nuevos
agricultores: contraculturas espaciales y recapenización”, en que se analiza laemergencia y crecimiento de asentamientos agrícolas autosustentables en Argentina yCuba, configurados como una forma de contracultura, frente a modelos de desarrolloque asumen a la sociedad como un macro sistema. La revitalización de losasentamientos autosustentables se presenta como una respuesta a la supuesta crisis deldesarrollo como un proceso homogéneo que afecta al conjunto del sistema.
13 En una línea similar pero dese una formulación teórica algo distinta el trabajo de
Nicolás Floriani, Francisco Ther, Dimas Floriani -titulado y publicado en portugués-“Territorialidades alternativas e hibridismos no mundo rural: resiliência e reproduçaoda sociobiodiversidade em comunidades tradicionais do Brasil e Chile meridionais”,aborda el problema de la construcción de la contra-hegemonía territorial como unarespuesta a los procesos de re-territorialización del capital. Se plantea que la respuestaa estos procesos proviene de una adaptación que surge por una parte de las dinámicasinternas de los territorios, y por otra de su aprendizaje frente a la interrelación con elentorno configurado por otros territorios vividos.
14 Omar Felipe Giraldo Palacio, presenta “Hacia una ontología de laAgri-Cultura en
perspectiva del pensamiento ambiental”, donde elabora desde una perspectiva másconceptual que empírica, una formulación teórica sobre la idea de una ontología de laagricultura. Entrelazando principios de la fenomenología y el materialismo, el autorconstruye una noción de la cultura agrícola y su proyección en el tiempo que trasciendeel quehacer de la esfera productiva. A continuación, el trabajo “Evaluación exploratoriade sustentabilidad de tres socio-ecosistemas en el matorral y bosque esclerófilo de ChileCentral” firmado por Violeta Glaría, presenta los resultados de un trabajo deinvestigación orientado a evaluar la sustentabilidad de tres socio-ecosistemas en lazona central de Chile. Se muestra finalmente el riesgo al que están expuestos estossistemas en términos de su sustentabilidad.
15 A continuación el trabajo de Luis Henríquez Jaramillo “Cinco décadas de
transformaciones en La Araucanía Rural”, ofrece un análisis de la realidad de LaAraucanía, en el sur de Chile, y en particular de la relación entre ruralidad y pueblosoriginarios. Se presenta como un problema persistente y no resuelto, sujeto a unacomplejidad de la que el Estado chileno no se ha hecho cargo. También abocado alproblema indígena y su relación con el territorio, el trabajo de Leticia Katzer “Procesosidentitarios, campos familiares y nomadismo: la vida indígena en las fronteras de lamodernidad/gubernamentalidad”, aborda el conflicto por la apropiación yexpropiación territorial entre comunidades indígenas de la zona central de Argentina,y el Estado. El trabajo expone las formas de apropiación y construcción territorial queponen en marcha las comunidades étnicas Huarpes.
16 El trabajo de Fernando Landini titulado “Asistencialismo y búsqueda de ayudas como
estrategia de supervivencia en contextos campesinos clientelares” presenta materialempírico de una localidad de Formosa, Argentina, para relevar la dimensión subjetivadel problema del clientelismo político en las comunidades campesinas. Con ello el autorcomplejiza la tesis que circunscribe está práctica política solo a relaciones de poder.
Polis, 34 | 2013
9
Neus Monllor por su parte, en su artículo “El nuevo paradigma agrosocial, futuro delnuevo campesinado emergente”, realiza un análisis de la subjetivad y los imaginariosemergentes en la ruralidad. En particular analiza las concepciones presentes en losjóvenes vinculados a territorios rurales, estableciendo una distinción entre aquellosque provienen de una tradición familiar agrícola y aquellos que provienen de otroscontextos.
17 En diálogo con el trabajo de Canales y Canales, pero desde una perspectiva conceptual,
Mara Rosas-Baños en su artículo “Nueva ruralidad desde dos visiones de progreso ruraly sustentabilidad: economía ambiental y economía ecológica”, realiza un aporteconsistente a la reformulación de la nueva ruralidad. Desde una mirada a la regiónlatinoamericana, aborda el problema de la ruralidad de cara al desarrollo sustentable de los territorios, contraponiendo la lógica de la integración al mercado, a la lógica dela autogestión y la autonomía territorial.
18 Lo sigue el trabajo “Sentido de la escuela para niños y niñas mapuche en una zona
rural”,de Ilich Silva-Peña, Karina Bastidas García, Luis Calfuqueo Tapia, Juan DíazLlancafil y Jorge Valenzuela Carreño, donde los/as autores/as conectan el problema dela ruralidad con la educación de menores de edad en el sistema educativo y la condiciónétnica de la población. Con ello el artículo -que presenta el resultado de lainvestigación- expone la complejidad del problema desde la subjetividad de los niños yniñas asistentes a escuelas rurales vulnerables. Finalmente, cerrando la sección, sepublica el trabajo de Sebastián Valverde y Gabriel Stecher titulado “Ruralidad,paradojas y tensiones asociadas a la movilización del pueblo Mapuche en Pulmarí(Neuquén, Argentina)”, que analiza la dinámica económica de las comunidadesMapuche de Neuquén en el marco de los conflictos territoriales con el Estado.
19 En la sección Proyectos y Avances de Investigación se publican once trabajos:
“Transmodernidad: dos proyectos disímiles bajo un mismo concepto”, de AldoAhumada Infante; “La transformación de los espacios de vida y la configuración delpaisaje turístico en Puerto Morelos, Quintana Roo, México”, de Erika Cruz-Coria, LiliaZizumbo-Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra y Analuz Quintanilla Montoya;“Una simpatía republicana: Instintos sociales y compromisos políticos”, de NicoleDarat; “Reflexión sobre el arte latinoamericano. Aproximación testimonial”, de JoséAlberto de la Fuente A; “Actitudes, consumo de agua y sistema de tarifas del servicio deabastecimiento de agua potable”, de Cruz García Lirios, Javier Carreón Guillén, JorgeHernández Valdés, María Montero López Lena y José Marcos Bustos Aguayo; “Éticaambiental y desarrollo: participación democrática para una sociedad sostenible”, deRicardo Guzmán Díaz; “Usos del pasado y guerra de las memorias en la Venezuela de laSegunda Independencia”, de Frédérique Langue; “Persistencia de la fraternidad y lajusticia en el comunismo (contra Rawls)”, de Fernando A. Lizárraga; “Desigualdadessociales y tipos de territorios en Chile”, de Óscar Mac-Clure y Rubén Calvo; “Elimaginario social de la acción colectiva de protesta en el marco de la crisis argentina de2001. Un estudio cualitativo de la prensa en Chile” , de Alberto Mayorga y Carlos delValle; y finalmente “Comunidades virtuales, nuevos ambientes mismas inquietudes: elcaso de Taringa!” de David Ramírez y José Antonio Amaro.
El número publica además cinco reseñas. La primera realizada por Mauro Basaure sobreel libro
20 “Archivos de Frontera: El Gobierno de las Emociones en Argentina y Chile del Presente”
de IvanPincheira (coord.); la segunda sobre el libro de TzvetanTodorov “Los enemigos
Polis, 34 | 2013
10
íntimos de la democracia” , firmada por Fernando de la Cuadra; en tercer lugar TaniaMeneses reseña el libro “Nudos como estrellas. ABC de la imaginación ecológica ennuestras Américas”, de Roberto Forns Broggi; en cuarto termino Marcina Amália NunesMoreira reseña “Horizontes latino-americanos do lazer / Horizontes latinoamericanosdel ocio”, de Christianne L. Gomes y Rodrigo Elizalde; y finalmente Carlos Perea firma lareseña de“Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?”, libro de de Ivonne Farah H. yLuciano Vasapollo (coords.).
AUTEURS
ANTONIO ELIZALDE
LUIS EDUARDO THAYER CORREA
Polis, 34 | 2013
11
Los Sistemas Participativos deGarantía en el fomento de losmercados locales de productosorgánicosLes Systèmes Participatifs de Garantie dans le développement des marchés
locaux de produits organiques
Participatory guarantee systems in promoting local markets for organic
products
Sistemas participativos de garantia para o desenvolvimento de mercados locais
de produtos orgánicos
Sofía Boza Martínez
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 10.12.2012 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 Los continuos avances en el campo de la agronomía han contribuido a la obtención de
mayores rendimientos por hectárea trabajada. Sin embargo, a este proceso ha idoaparejada en las últimas décadas una creciente preocupación por las consecuenciasambientales de la intensificación de la agricultura. Resultado inmediato de lo anteriores que en los años veinte del pasado siglo surge una primera corriente conducente a laconstitución sistémica de la agricultura orgánica. A medida que este modelo novedosose extendió, su trasfondo epistémico fue quedando en un segundo plano en favor de suconcreción práctica en distintas escuelas.
Polis, 34 | 2013
13
2 A pesar de la variedad de tendencias en torno a la agricultura orgánica, se destacan dos
lineamientos a este respecto. Por un lado tenemos el “modelo de sustitución deinsumos”, basado en una transición del uso de productos químicos de síntesis aenmiendas orgánicas. Esta visión se contrapone al “modelo agroecológico”, según elcual la agricultura orgánica debe buscar la sustentabilidad ambiental de los cultivos,pero también la económica, social y cultural de los entornos donde se realizan. Elprimero de los enfoques señalados nace en las sociedades industrializadas con elobjetivo de disminuir la degradación ambiental y de lograr una alimentación mássaludable. Mientras tanto, la agroecología surge del campesinado de los países endesarrollo ampliando los objetivos anteriores (Guzmán, González & Sevilla, 2000). Estosenfoques se complementan con dos visiones relativas a los sistemas de producción ycomercialización orgánica: un “modo artesano” donde los canales de comercializaciónson cortos, por lo cual hay una relación de cercanía entre el consumidor y el productor;y el “modo neofordista” según el cual se produce a escala para el gran mercado (Buck,Getz & Guthman, 1997). La agroecología trata de adaptarse de mejor manera al primerode los escenarios, buscando estrategias para su pervivencia. No obstante, la legislaciónsobre agricultura orgánica en los principales mercados de consumo responde al avancedel segundo modelo.
3 Por ende, las legislaciones mencionadas no están diseñadas para una estructura de
canales comerciales cortos, sobre todo en la certificación de calidad de los productos.En consecuencia, se han desarrollado diversas experiencias considerando nuevosprocesos de certificación, los cuales no estén basados en la labor de una entidadexterna, sino en la fiscalización por parte de los propios agentes involucrados en lacadena de producción. Dentro de estas iniciativas destacan los Sistemas Participativosde Garantía (SPG), los cuales además de la certificación y etiquetado para lasproducciones orgánicas, buscan incentivar la construcción de redes de trabajo yaprendizaje mutuo vertebradoras de los territorios rurales donde se insertan.
4 El presente artículo tiene como objetivo describir los principios en los cuales se
fundamentan, así como el funcionamiento, de los Sistemas Participativos de Garantía,acordes con una estrategia de fomento de los canales cortos de distribución, de laparticipación comunitaria y de la agricultura tradicional, consecuente con losprincipios de la agroecología. Dicha descripción se complementará con el estudio detres SPG latinoamericanos: la Red Ecovida de Brasil, la Red de Agroecología de Uruguayy la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos.
Los principios de la agroecología y su relación con eldesarrollo endógeno
5 El surgimiento de la agroecología está marcado por un proceso de recuperación por
parte de la ciencia agronómica de las técnicas utilizadas tradicionalmente por loscampesinos indígenas (principalmente latinoamericanos), que se desarrolla en lasúltimas décadas del siglo pasado. Este proceso, unido a una cada vez mayorconcienciación hacia los conflictos ecológicos y sociales en el mundo rural, hanconformado las pautas axiológicas en que se sustenta el movimiento agroecológico. Eneste contexto, la agroecología se basa en la identificación de la producción agrícolacomo un ecosistema, el cual debe ser gestionado en consonancia con la naturaleza delas relaciones que se dan en su interior. Como señala Hecht (1999) en la esencia misma
Polis, 34 | 2013
14
del pensamiento agroecológico encontramos la visión del predio agrícola como unecosistema más, donde se dan los mismos ciclos y procesos que en cualquier otraformación natural. La agroecología se enfocaría en el estudio de dichas relacionesecosistémicas.
6 No obstante, no sólo serían los condicionantes de tipo biológico o medioambiental los
que configurarían la estructura de los ecosistemas agrarios, de igual importanciaresultan los factores sociales, económicos y culturales que envuelven a los agentesinterconectados con ellos. Es por este motivo que la agroecología, a diferencia de otrasescuelas del movimiento orgánico, le ha dado una gran importancia al estudio de lasociología agraria y del desarrollo rural.
7 Esta visión más holística de los sistemas de producción (y comercialización) agrícola
suele ir en consonancia con una opinión negativa de las consecuencias que lamodernización de los mismos han tenido en devenir de las comunidades campesinas delos países en desarrollo. La principal acusación a este respecto es haber mermado lacapacidad de los pequeños agricultores para proteger su modo de vida, en tanto encuanto, se impone una agricultura de monocultivo de exportación. A su vez, a losagricultores se les plantea necesaria la adopción de nuevas técnicas e insumosprocedentes en la mayor parte de los casos de países desarrollados.
8 Contrariamente, desde la perspectiva agroecológica, el desarrollo de los entornos
rurales debe darse a partir de la puesta en valor de los recursos locales presentes enellos. En palabras de Sevilla (2006: 205),
“Cada agroecosistema posee un potencial endógeno en términos de producción demateriales e información (conocimiento y códigos genéticos) que surge de laarticulación histórica de cada trozo de naturaleza y de sociedad; es decir, de sucoevolución (…) La Agroecología busca utilizar y desarrollar dicho potencial, enlugar de negarlo y remplazarlo por las estructuras y procesos industriales”.
9 Por tanto, la agroecología constituye una propuesta de desarrollo rural de origen
endógeno, conforme la cual se ha concebido una estrategia de acción en los territoriosrurales basada en la búsqueda de espacios que faciliten la generación de circuitoscomerciales cortos, donde las agrupaciones de pequeños productores puedan serprotagónicas. Esta manera de entender el desarrollo rural ha llevado a que laagroecología, desde el punto de vista práctico, se haya decantado por la puesta enmarcha de proyectos participativos en comunidades campesinas mediante, en muchoscasos, la labor de organizaciones no gubernamentales.
10 No obstante, el pensamiento agroecológico ha tenido poca aceptación dentro de las
legislaciones sobre producción orgánica vegetal y animal de los principales mercadosde consumo de dichos alimentos (Estados Unidos, Unión Europea y Japón). El conceptode la agricultura orgánica que inspira dichas legislaciones pone el énfasis casiexclusivamente en la sustentabilidad medioambiental de la práctica agrícola orgánica.En contraste, la agroecología defiende una visión multidimensional de lasustentabilidad, donde el agricultor orgánico tenga que tomar en consideración lasrepercusiones socioeconómicas (e incluso culturales) de su actividad.
11 A continuación vamos a arrojar mayor luz con respecto a la contraposición de enfoques
planteada, en base al análisis de las motivaciones y dificultades de los agentesprotagónicos del cambio hacia sistemas productivos más sustentables: los agricultores.
Polis, 34 | 2013
15
El proceso de conversión de los agricultores a laproducción orgánica
12 La dificultad de identificar unificadamente el movimiento agrario orgánico viene a su
vez de la variedad de motivaciones que le subyacen, principalmente una vez se extiendeel consumo de su producción a un público cada vez mayor. Esto ha ocasionado que sedesarrollen numerosas investigaciones para clarificar cuáles son las motivaciones quellevan a los productores orgánicos a su conversión. Los factores económicos, así comolas preocupaciones sociales y morales, han sido destacadas repetidamente en laliteratura (Mzoughi, 2011). Por ende, como recoge Armesto (2007) se insinúa lacoexistencia de una agricultura orgánica enfocada a la obtención de unos resultados (entérminos de rentabilidad) donde, en consecuencia, su principal razón de ser es laeconómica; y una agricultura orgánica que no incide tanto en el resultado debido a quetiene otras motivaciones, como el medioambiente, la salud o la ideología.
13 En lo que se refiere a los factores económicos, éstos no se basarían solamente en el
balance entre los ingresos y costos privados, sino que las ayudas que el sector públicodestinase a la agricultura orgánica deben ser consideradas también como un claroincentivo a la conversión (Pietola & Oude, 2001). Sin embargo, incluso la adscripción alos programas de ayudas dependería de características intrínsecas del productor comosu situación económica, socio-demográfica, acceso a información y percepción deriesgo ambiental (Toma & Mathijs, 2007).
14 Además de las motivaciones que conducen a la conversión a la agricultura orgánica, las
dificultades que actúan como barreras para dicho proceso han sido ampliamenterevisadas. En este sentido, Guzmán y Alonso (2007) las enumeran para el caso europeodentro de cuatro categorías: técnicas, sociales, legales y económicas o de mercado. Lasprimeras se centran en la falta de referencias y conocimientos necesarios de losagricultores. Por su parte, las barreras sociales se refieren a la carencia de apoyos en elentorno del agricultor y la ausencia de asociacionismo en el sector, e incluso de manode obra suficiente, para poner en marcha la conversión. Desde el punto de vista legal,los autores destacan como barreras: la desprotección ante la que se encuentra elagricultor frente a algunas fuentes de contaminación; la dificultad de registrarvariedades tradicionales y comercializar semillas; y las distorsiones en los mercadosque introduce la Política Agraria Común. Finalmente, las barreras económicas o demercado se relacionan fundamentalmente con la ausencia de un entramado internocomercial fuerte.
15 Asimismo, en lo que tiene que ver con los procesos de certificación de calidad de la
producción, la cuantía de los costos relacionados, así como la burocracia del proceso,actuarían como potenciales barreras para los pequeños agricultores a la hora deconvertirse a la agricultura orgánica. A esto se suma la pérdida de soberanía delagricultor frente a su producción, teniendo que atender a normas que en casi todos loscasos proceden de instancias lejanas a él.
16 Comprenderemos mejor la naturaleza de esta problemática analizando las tendencias
actuales del mercado de los productos de alimentación orgánica. En 1991, más del 90%de las ventas de orgánicos a nivel mundial se realizaba en pequeños mercados, tiendasespecializadas o directamente en las fincas. Sin embargo, desde hace años la producciónagrícola orgánica certificada se comercializa mayoritariamente en grandes superficies
Polis, 34 | 2013
16
(Echeverría, 2007). A esto se suma que el destino de la producción orgánica certificadade la mayor parte de los países en desarrollo son los mercados de los paísesdesarrollados del hemisferio norte. En este sentido, FiBL, IFOAM y SÖL (2012) señalanque el 49% de los ingresos procedentes de la venta de productos de agricultura orgánicaproviene del mercado de Estados Unidos, mientras que el 47% se genera en losmercados de los distintos países dentro de Europa.
17 La tendencia resultante sería, por tanto, la configuración de un modelo de agricultura
orgánica globalizado, donde “los espacios y las relaciones socioeconómicas locales estánsupeditadas a escalas lejanas de ámbitos de acción y control” (Cuéllar & Torremocha,2008).
18 La manera como se están diseñando las legislaciones nacionales en torno a la
agricultura orgánica no ayuda en muchos casos a revertir esta situación, sino más bientodo lo contrario. Este hecho se hace especialmente notable si nos referimos a laproducción orgánica en aquellos países que tengan como principales mercados dedestino Estados Unidos y la Unión Europea (lo cual es mayoritario como hemos visto).Dadas las normas sobre importaciones agrícolas orgánicas que rigen ambos mercados,según las cuales se permite la entrada sólo de aquellos productos que hayan sidoobtenidos atendiendo a criterios asimilables a los estándares impuestos en ellos, seestán desarrollando en consonancia legislaciones en los países exportadores lo másparecidas posibles a las de los países de destino de su producción. Esta forma de regularpotenciaría el conflicto en torno a la certificación por tercera parte dada sudependencia de disposiciones que son externas a la realidad del territorio.
19 A esto se suma que, exista o no regulación nacional, para poder cumplir con las normas
de importación de los mercados agrícolas orgánicos más importantes, en algunos paísesla labor certificadora viene desarrollada fundamentalmente por entidades privadasextranjeras de reconocido prestigio a nivel internacional. Esto representa un fuertesobrecosto para los productores de los países exportadores (Gómez, Gómez &Schwentesius, 2000).
20 Es por todo ello que surge la inquietud de desarrollar sistemas de certificación
alternativos que estén basados en un control efectuado principalmente por los agentesimplicados de manera directa en el proceso productivo. En este contexto, los SistemasParticipativos de Garantía suponen una propuesta especialmente interesante en laconsecución, más allá de la propia certificación, de una red de colaboración quecontribuya a la configuración del territorio.
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG)
21 En la práctica se han dado distintos tipos de sistemas alternativos de certificación, cuya
diferenciación depende esencialmente de qué relación con la producción tenga quienasuma la responsabilidad de verificar que ésta ha sido llevada a cabo siguiendo criteriosde sustentabilidad. Así se tendrían: los sistemas de evaluación de primera parte, en losque son los propios agricultores los que garantizan la adecuación de sus productos; lossistemas de segunda parte, en los que la certificación la da el comercializador; y laevaluación por tercera parte, en la cual el control sería llevado a cabo por parte de unaasociación de agricultores.
Polis, 34 | 2013
17
22 Conjuntamente a estos sistemas, tratando de tomar los puntos fuertes de cada uno de
ellos, se han venido desarrollando los Sistemas Participativos de Garantía, dentro de unmarco de certificación participativa en red. Mediante los SPG se pretende conseguir quesean los propios productores, y otros agentes implicados, los que verifiquen laadecuación de los alimentos para ser considerados como de agricultura orgánica. Comoseñala Cuéllar (2007) los SPG se basan en la idea de que quien mejor puede trabajar encontacto constante con el agricultor orgánico son otros agricultores cercanos, así comolos consumidores de sus productos, organizando a los agentes mencionados en una reddonde se desempeñen de manera conjunta.
23 Este procedimiento es especialmente coherente si el contacto entre los agentes es muy
directo, es decir, si los circuitos comerciales son cortos. En este sentido, según losdefine IFOAM (2007) los SPG son específicos de comunidades individuales, de áreasgeográficas, de ambientes culturales y de mercados. Asimismo, implican menosadministración y costos más bajos que la certificación por tercera parte enfocada a laexportación.
Principios básicos de los SPG
24 En países de todo el mundo, tanto del Norte como del Sur, se han desarrollado
numerosas experiencias relacionadas con los Sistemas Participativos de Garantía en laagricultura orgánica (Gómez, 2007). Pese a esta diversidad, Meirelles (2007) proponealgunos principios básicos comunes a las iniciativas mencionadas:
Visión compartida. Tanto los agricultores como los consumidores del Sistema tienen que
entender los principios de gestión del mismo de forma común.
Participación. Se trata de impulsar que todos los agentes que estén interesados en los
productos se impliquen a su vez en el Sistema.
Transparencia. Los agentes implicados en el SPG deben tener la mayor cantidad de
información posible a su disposición sobre el desarrollo del mismo.
Confianza. Es el principio fundamental para garantizar el funcionamiento de los SPG. Los
agentes interesados deben creer en la veracidad de lo certificado a través del Sistema para
prolongar su implicación con el mismo.
Proceso pedagógico. Se hace especial énfasis en la formación de los productores y en el
fortalecimiento de sus lazos, lo cual les permita que su acción conjunta se siga desarrollando
a largo plazo.
Horizontalidad. No hay jerarquías de control, es decir, la decisión de aquello que se puede
verificar como agricultura orgánica no queda en manos de ningún ente o grupo de personas,
sino que todos los agentes del Sistema pueden intervenir en igual grado.
25 Estos principios buscan conseguir un aprovechamiento máximo de las características
del territorio en el que se implanta el SPG, que sirva como motor del desarrollo social yeconómico del mismo, pero siempre promoviendo su mantenimiento y perpetuación.
Proceso de funcionamiento de los SPG
26 Los Sistemas Participativos de Garantía basan su control en una serie de normas y
procedimientos establecidos. Puede darse el caso de que dichas normas técnicas sevinculen al cumplimiento del reglamento con vigencia legal en el lugar donde se
•
•
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
18
implanta el Sistema Participativo, o bien a los estándares sobre agricultura orgánica dealgún organismo internacional, o por último sean desarrollados por y para el propioSPG.
27 Una vez clarificado cuál será el marco normativo del SPG, se procede a la declaración de
conformidad con la observación y seguimiento de éste en su producción por parte decada agricultor que se implique como miembro del Sistema. Se conforman a su vez unaserie de grupos de control, compuestos por agricultores vinculados que verificarán elcumplimiento de las normas por parte de los miembros del SPG. Para poder garantizardicho cumplimiento, se conducen una serie de visitas periódicas cruzadas a las fincas.Estas dos etapas son fundamentales e imprescindibles en cualquier SistemaParticipativo de Garantía.
28 En muchos casos, los SPG complementan lo anterior con verificaciones llevadas a cabo
por agentes externos al entramado productivo del Sistema, como pueden seragricultores pertenecientes a otras zonas, consumidores o técnicos. Aunque no sonetapas consustanciales al Sistema Participativo, sí que resultan deseables puesto querefuerzan la credibilidad del mismo e implican a un mayor número de agentes en elproceso de aprendizaje del SPG.
29 A continuación, con el objeto de ejemplificar lo explicado hasta ahora, se van a
describir tres Sistemas Participativos de Garantía vigentes en América Latina.
La implementación de los SPG en América Latina:algunas experiencias
Red de Agroecología Ecovida
30 La Red de Agroecología Ecovida surge a finales de los años noventa en Brasil. Su
objetivo es amparar a los pequeños y medianos agricultores orgánicos brasileños queno tienen los medios, o no se muestran conformes, con tener que acceder a entidadesprivadas para certificar sus productos, sobre todo cuando su venta pretende realizarseen el entorno próximo. Además de ello trata de fomentar el proceso de aprendizajemutuo y la concienciación ambiental de los agentes implicados. En este sentido, en unode sus documentos institucionales la Red de Agroecología Ecovida (2004) manifiestaque, de hecho, la certificación debe nacer de un proceso de generación de concienciacon la naturaleza de cada productor, así como con su necesidad de trabajar de maneracooperativa para generar las sinergias apropiadas.
31 Actualmente, la Red está conformada por 3.000 familias productoras que se organizan
en más de 300 asociaciones y cooperativas distintas; además se cuenta con el apoyotécnico de más de tres decenas de ONGs y alrededor de 10 cooperativas deconsumidores (Meirelles, 2010). Las asociaciones de agricultores son de pequeñotamaño, suelen contar con entre 5 y 10 miembros y deciden la manera en la que quierenrealizar su sistema de encuentros y visitas. En un segundo nivel, por zonas geográficas,se configura lo que en la Red se denominan los Núcleos Regionales, los cuales estáncompuestos por varias asociaciones de productores, alguna ONG de asistencia técnica yalgún grupo de consumidores, los cuales se reúnen de manera periódica y tambiénestablecen una metodología propia para realizar las visitas. A partir del Núcleo se
Polis, 34 | 2013
19
conforma un Consejo de Ética, que será el que analice la información disponible sobrelos agricultores para decidir si otorgarles o no el sello de la Red (Cuéllar, 2008).
32 Una vez analizada la organización de la Red Ecovida, señalar que los pasos concretos
que los productores tienen que llevar a cabo dentro de ella para poder obtener el sellocertificador son los siguientes: a) integración en la Red, b) solicitud de certificación alNúcleo Regional, c) cumplimentación del formulario para la certificación, d) envío delformulario al Consejo de Ética, e) análisis del formulario por el Consejo y visita alpredio, f) toma de decisión por parte del Consejo y g) aprobación de la certificación porel Núcleo Regional. A pesar de la importante exigencia que supone poner el procesomencionado en marcha, se calcula que el costo anual por productor dentro de la Red esde entre 15 US$ y 20US$ (Meirelles, 2010).
33 Las normas por las que se guía en su proceso certificador la Red Ecovida como Sistema
Participativo de Garantía han sido elaboradas a través del trabajo de variasorganizaciones del campo de la agricultura orgánica, motivadas por la colaboración delMinisterio de Agricultura brasileño y por las ideas vertidas por los participantes en losdistintos encuentros de la Red. Cabe destacar que en dicha reglamentación se da granimportancia, además de a los principios técnicos de producción, a la observancia de losderechos laborales, a la promoción de la soberanía alimentaria y a la participaciónigualitaria de todos los miembros de la Red.
34 En este sentido, señalar por último que el soporte de la legislación brasileña sobre
agricultura orgánica ha sido muy importante para lograr que la Red Ecovida alcanzarauna extensión tan amplia. Un buen ejemplo lo encontramos en el contenido de la Ley nº10.831 sobre la actividad agropecuaria orgánica en Brasil (reglamentada a través delDecreto nº 6323, de diciembre de 2007). Dentro de dicha norma se señala que aquellosproductores familiares que se dediquen a la venta directa al interior de un sistemasocial establecido podrán prescindir de la certificación oficial, siendo ésta de caráctermeramente facultativo, siempre que se garantice la transparencia en la producción yhaya mediado una inscripción en el órgano fiscalizador. De hecho, desde 2010 laAsociación Ecovida es reconocida por el Ministerio de Agricultura de Brasil como“Organismo Participativo de Garantía de Conformidad” lo que la valida de maneraoficial como entidad que puede certificar la calidad orgánica de las produccionesagrícolas.
Red de Agroecología de Uruguay
35 Como en otros países de América Latina, realizar el proceso de conversión hacia la
agricultura orgánica fue visto en Uruguay como una oportunidad de aumentar ydiversificar las exportaciones a los mercados del hemisferio norte. La necesidad degenerar garantías suficientes en los canales comerciales internacionales para laintroducción de los productos orgánicos uruguayos, llevó a que a mediados de los añosnoventa se creara la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica como entidadde control, cuyo aval era el sello URUCERT.
36 Sin embargo, aquellos agricultores que realizaban sus cultivos siguiendo un sistema
orgánico, pero que estaban interesados en comercializarlos en su entorno próximo, noconsideraron necesario el someterse a controles para que sus productos exhibieran elsello URUCERT. A esto se sumaba que, para vender mediante canales cortos, no se hacíavaler la exigencia legal de que los productos de agricultura orgánica estuvieran
Polis, 34 | 2013
20
formalmente certificados. En consecuencia, en Uruguay para la agricultura orgánica“con excepción de las cadenas de supermercados, los canales de comercialización noeran muy exigentes en cuanto al uso de sellos, y tampoco existían controles estatalessobre los productos comercializados” (Gómez, 2007:12).
37 Esta doble sistematización del mercado de la agricultura orgánica uruguayo, llevó a que
se entendiera como necesaria la complementación del sistema de certificaciónexistente para tratar de atender también a los productores que distribuían susmercaderías en canales cortos. Así, en 2005 surge la Red de Agroecología de Uruguaycomo iniciativa de la Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay, tratando deintegrar a productores, consumidores, organizaciones no gubernamentales,instituciones gubernamentales y centros de investigación, implicados en alguna medidaen el sector de la agricultura orgánica en el país.
38 Desde sus primeros años de funcionamiento, la Red de Agroecología de Uruguay ha
desarrollado un programa de certificación participativa. En él la decisión de conceder ono la certificación a un productor se articula a través de los Consejos de Ética y Calidadque designa cada Regional en los cuales se divide la Red. Para asegurar la transparenciaen el proceso, cualquier miembro de la Red puede acceder a la información sobre cómoéste ha sido llevado a cabo, además de que ningún integrante del Consejo de Ética yCalidad puede participar en los fallos sobre cultivos de productores con los que estévinculado de alguna manera.
39 La certificación participativa puede ser solicitada a la Red por los agricultores tanto de
manera individual como asociada. En cualquier caso los productores reciben lossiguientes documentos: la declaración del agricultor, el manual operativo y la guía deformación, así como la solicitud y el plan de manejo anual. Si mediante el análisis deesta información el agricultor/es considera que está siguiendo las normas del programade certificación de la Red completa la solicitud y el plan de manejo. El Regional otorgaal grupo o individuo interesado un presupuesto de los costos de la certificación, si éstelo acepta y paga el cincuenta por ciento, recibirá posteriormente la vista del Consejo deÉtica y Calidad del Regional en su finca, el cual decidirá si se aprueba la certificación yla consiguiente obtención del sello de la Red de Agroecología.
40 En este contexto, los principios que la Red de Agroecología de Uruguay manifiesta que
le son propios y que trata de transmitir para guiar las acciones de sus organismosdescentralizados son: la sustentabilidad, el cuidado de la biodiversidad y los recursos, lasoberanía alimentaria, la participación, la solidaridad y el trabajo digno respetando losderechos humanos.
Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos
41 En México la búsqueda de un mayor acercamiento de la producción orgánica nacional
al consumidor doméstico tiene como ejemplo la labor de la Red Mexicana de Tianguis yMercados Orgánicos. Dicha entidad, la cual comenzó a operar en 2004, se encuentraconformada en la actualidad por más de veinte tianguis o mercados locales deproductos orgánicos emplazados en nueve estados del país (Baja California Sur,Chiapas, Estado de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) y elDistrito Federal. A pesar de la popularidad que ha alcanzado la Red, los mercados que lacomponen han tenido que hacer frente a numerosos retos como son: la escasez derecursos materiales y humanos, las dificultades en la organización de programas de
Polis, 34 | 2013
21
capacitación y la falta de abastecimiento suficiente de productos orgánicos obtenidosen el entorno local (Gómez, Gómez, Nelson & Schwentesius, 2008).
42 No obstante, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos ha participado también
de numerosos logros a lo largo de sus años de funcionamiento. Uno de los másimportantes es el desarrollo de un Sistema Participativo de Garantía para lacertificación de las producciones de los agricultores miembros de sus mercados. A esterespecto, la Red ha ejercido una determinante influencia para que la certificaciónorgánica participativa en la agricultura familiar y/o en las organizaciones de pequeñosproductores esté considerara en el artículo 24 de la Ley de Productos Orgánicos defebrero de 2006. Dicho reconocimiento se complementa con un convenio firmado en2010 entre la Red y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria deMéxico donde se destaca la voluntad de promover de manera conjunta la certificaciónorgánica participativa para la producción a pequeña escala a partir de la puesta enmarcha de un proyecto titulado “Procesos de Certificación Participativa”.
43 Asimismo, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos acorde con una visión de
que los SPG deben fomentar la generación de redes, incluye dentro de sus actuacionesvisitas cruzadas entre agentes pertenecientes a los diferentes mercados y tianguis,reuniones y eventos conjuntos, jornadas de formación y publicación de documentostemáticos de interés. A su vez, se intenta ampliar la diversidad de actores localesrelacionados con el sector de la producción orgánica que se impliquen en elfuncionamiento de la Red y de su certificación.
44 Finalmente, señalar que la Red Mexicana de Tianguis promueve entre sus miembros,
además del cumplimiento de estándares relacionados con la protecciónmedioambiental, la observancia de ciertos criterios adicionales orientados al logro deuna sustentabilidad socioeconómica. Ejemplo de ello es el fomento de un papel activode las mujeres dentro de la organización, para así combatir la discriminación de génerotan presente en los entornos rurales.
Conclusiones
45 Los sistemas de certificación alternativa para la agricultura orgánica se basan en que la
verificación de los productos sea llevada a cabo por uno o más agentes implicados en lacadena productiva, comercial y/o de consumo de los mismos. Los SistemasParticipativos de Garantía (SPG) son un ejemplo concreto dentro de este escenario. Sedistinguen principalmente porque en ellos es muy importante que el compromiso y elgrado en el cual se involucran en el funcionamiento del sistema los agentesrelacionados con la producción sea fuerte. Bajo esta premisa, desarrollar el control delos productos de agricultura orgánica no sería entendido como el objetivo principal delos SPG, sino que el propio proceso pedagógico, la generación de confianza y elestablecimiento de un grupo sólido que actúe conjuntamente, serían metas prioritarias.En definitiva, no es la ausencia de una entidad certificadora externa lo que le da sentidoe identidad a los SPG, sino el empoderamiento y la participación de los agentes delterritorio, puesto que esto último es lo que genera conocimiento. Dicha visión de laagricultura orgánica es coincidente con los principios de la agroecología en su faceta depromoción de un desarrollo rural endógeno. Asimismo, es importante destacar que losSPG no están pensados para sustituir a los sistemas de certificación orgánica oficiales,
Polis, 34 | 2013
22
sino para complementarlos en ciertos casos en pequeñas producciones agrícolas ycanales comerciales cortos.
46 Por su parte, las iniciativas de implantación de Sistemas Participativos de Garantía en
América Latina muestran una evolución en todo caso positiva, lo que haría pensar en laoportunidad de su réplica. En este sentido, las experiencias analizadas convergeríanhacia una agricultura ideada como herramienta de preservación de la pervivencia delos espacios naturales, garantizando asimismo las posibilidades de la poblaciónautóctona de permanecer dignamente en su medio, conservando, potenciando ydesarrollando saberes tradicionales muy valiosos.
BIBLIOGRAFÍA
Armesto, X. A. (2007), “El Concepto de la Agricultura Ecológica y su Idoneidad para Fomentar el
Desarrollo Rural Sostenible”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 43: 155-177.
Buck, D, Getz, C & Guthman, J. (1997), “From Farm to Table: The Organic Vegetable Commodity
Chain of Northern California”, en Sociologia Ruralis, vol. 37(1): 3-20.
Cuéllar, M. C. (2007), “Sistemas de Garantía Participativos. Socializando la credibilidad de los
productores ecológicos”, en Revista FACPE, nº 1: 16-17.
-Idem (2008), Hacia un sistema participativo de garantía para la producción ecológica en Andalucía. ISEC
Universidad de Córdoba, Córdoba.
-Idem & Torremocha, E. (2008), Proceso de construcción y regulación de un Sistema Participativo de
Garantía para la producción ecológica en Andalucía. [Documento de trabajo]
Echeverría, F. (2007), “Organic Production and Trade: Contributions, opportunities, challenges
and constraints”, ponencia presentada en Environmental Requirements and Market Access: Turning
challenges into opportunities. Naciones Unidas, Ginebra.
FiBL, IFOAM & SÖL (2012), “The world of organic agriculture: statistics and emerging trends
2010”. Documento disponible en: <http://www.organic-world.net/yearbook-2011.html>.
Gómez, A. (2007), “Certificación participativa: El caso de la Red de Agroecología en Uruguay”, en
Leisa revista de agroecología, vol. 23(1): 10-13.
Gómez, L., Gómez, M. Á., & Schwentesius, R. (2000). Desafíos de la Agricultura Orgánica. Editorial
Mundi-Prensa México, México D.F.
Gómez, M. Á., Gómez, L., Nelson, E. & Schwentesius, R. (2008), “Un movimiento orgánico local que
crece: la Red Mexicana de Mercados Orgánicos”, en LEISA revista de agroecología, vol. 24(1): 18-21.
Guzmán, G., González, M., & Sevilla, E. (2000), Introducción a la agroecología como desarrollo rural
sostenible. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
Guzmán, G. & Alonso, A. (2007), “La investigación participativa en agroecología: una herramienta
para el desarrollo sustentable” en Ecosistemas, vol. 16 (1): 16-27.
Polis, 34 | 2013
23
Hecht, S. B. (1999). “La evolución del pensamiento agroecológico”. En M. Á. Altieri, Agroecología:
bases científicas para una agricultura sustentable (págs. 15-30). Editorial Nordan-Comunidad.
IFOAM (2007), “La Agricultura Ecológica y los Sistemas de Garantía Participativos.
Comercialización y Apoyo para los Productores Ecológicos de Pequeña Escala”. Documento
disponible en: <http://www.ifoam.org>
Meirelles, L. (2007), “Sistemas Participativos de Garantía: origen, definición y principios”, en
Revista de Agricultura Ecológica de AGRECOL, nº 7.
Meirelles, L. (2010). “Sistemas Participativos de Garantía (SPG) en Brasil”. En VV.AA., Sistemas de
Garantía para productos orgánicos en mercados locales y nacionales. (págs. 19-30). Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José de Costa Rica.
Mzoughi, N. (2011), “Farmers’ adoption of integrated crop protection and organic farming: Do
moral and social concerns matter?” en Ecological Economics, vol. 70: 1536-1545.
Pietola, K. & Oude, A. (2001), “Farmer response to policies promoting organic farming
technologies in Finland”, en European Review of Agricultural Economics, vol. 28: 1-15.
Red de Agroecología Ecovida. (2004). Cuaderno de Formaçao: Certificaçao Participativa de Produtos
Ecológicos. Red de Agroecología Ecovida, Florianópolis.
Sevilla, E. (2006). De la sociología rural a la agroecología. Editorial Icaria, Barcelona.
Toma, L. & Mathijs, E. (2007), “Environmental risk perception, environmental concern and
propensity to participate in organic farming programmes”, en Journal of Environmental
Management, vol. 83: 145-157.
RESÚMENES
La normativa sobre agricultura orgánica de los principales mercados está diseñada conforme al
entendimiento de que la distancia entre el productor y el consumidor de alimentos orgánicos es
considerable, lo cual no tiene que ser necesariamente cierto. En consecuencia se han desarrollado
iniciativas orientadas a la utilización de canales comerciales cortos para la producción orgánica,
basados asimismo en la participación de los agentes que los integran en los procesos de
certificación. Dentro de este contexto destacan los Sistemas Participativos de Garantía como
modelos de certificación participativa en red, los cuales buscan potenciar la generación de
confianza y el aprendizaje mutuo. El presente artículo tiene como objetivo describir los
principios en los cuales se fundamentan, así como el funcionamiento, de los Sistemas
Participativos de Garantía acorde con una estrategia de fomento de la participación comunitaria,
la agricultura tradicional y el desarrollo rural endógeno.
La norme relative à l’agriculture organique des principaux marchés est conçue en fonction du
présupposé que la distance entre le producteur et le consommateur d’aliments organiques est
considérable, ce qui n’est pas nécessairement vrai. Par conséquent, des initiatives visant à
promouvoir l’usage de canaux commerciaux de courtes distances ont été mises en œuvre pour la
production organique, fondées pour ce faire sur la participation des agents qui les intègrent dans
les processus de certification. Dans ce contexte, les Systèmes Participatifs de Garantie se
présentent comme des modèles de certification participative en réseau, qui cherchent à
renforcer les sentiments de confiance et d’apprentissage réciproque. Cet article vise à décrire les
principes fondateurs ainsi que le fonctionnement des Systèmes Participatifs de Garantie en
accord avec une stratégie de développement de la participation communautaire, l’agriculture
traditionnelle et le développement rural endogène.
Polis, 34 | 2013
24
The organic farming regulations in major markets are designed according to the understanding
that the distance between producer and consumer of organic foods is considerable, which is not
necessarily true. Consequently there have been developed initiatives to enhance the use of short
sales channels for organic production, also based on the participation of the agents into the
certification process. Within these initiatives, we highlight the Participatory Guarantee Systems
as models of participatory network certification, which seek to promote trust and learning. This
paper aims to describe the principles on which Participatory Guarantee Systems are based and
their operation according with a strategy of enhancing community participation, traditional
agriculture and endogenous rural development.
A regulamentação sobre os principais mercados de agricultura orgânica é projetado de acordo
com o entendimento de que a distância entre produtor e consumidor de alimentos orgânicos é
considerável, que não precisa ser necessariamente verdade. Conseqüentemente, eles têm
desenvolvido iniciativas para o uso de canais de vendas curtas para a produção orgânica, também
com base na participação dos agentes que integram o processo de certificação. Dentro deste
contexto incluem Sistemas Participativos de Garantia como modelos de certificação de rede
participativa, que buscam promover o desenvolvimento da confiança e aprendizado mútuo. Este
trabalho tem como objetivo descrever os princípios em que se baseiam, ea operação de Sistemas
Participativos de Garantia, de acordo com uma estratégia de promoção da participação da
comunidade, a agricultura tradicional e endógena de desenvolvimento rural.
ÍNDICE
Mots-clés: Amérique latine, agriculture organique, certification, Systèmes Participatifs de
Garantie
Palabras claves: agricultura orgánica, certificación, sistemas participativos de garantía,
América Latina
Palavras-chave: agricultura orgânica, certificação, Sistemas Participativos de Garantia, América
Latina
Keywords: organic farming, certification, participatory guarantee systems, Latin America
AUTOR
SOFÍA BOZA MARTÍNEZ
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
25
De la metropolización a lasagrópolis. El nuevo poblamientourbano en el Chile actualDe la métropolisation aux agropoles. Le nouveau peuplement urbain dans le Chili
actuel
From metropolization to agropolis. The new urban settlement in Chile today
Desde metropolização as Agropolis. O novo assentamento urbano no Chile
Alejandro Canales y Manuel Canales Cerón
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 25.01.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 El modelo económico chileno, basado en la modernización y globalización del agro ha
generado profundos cambios no sólo en la organización económica y social de laagricultura y de sus modos productivos, sino también en las estructuras territoriales dela dinámica demográfica, especialmente en lo que se refiere a los nuevos patrones deasentamiento y movilidad de la población tanto en ámbitos locales y regionales, como anivel nacional (de Mattos, 1998). El tradicional modelo de desarrollo urbano-metropolitano, ha sido sustituido por un modelo de desarrollo agropolitano, el cual adiferencia del primero, ya no se sustenta en el crecimiento y metropolización del país,sino en el crecimiento de un amplio abanico de ciudades agrarias, las que se conviertenen los centros urbanos sobre los que gravita el actual desarrollo agrario chileno(Canales, M., 2008).
Polis, 34 | 2013
26
2 Este proceso de expansión urbana de ciudades agrarias, muestra también una
importante diferencia con el modelo clásico de expansión de ciudades medias con baseen procesos de relocalización industrialcomo los que se han dado en otros paíseslatinoamericanos (Sobrino, 2002; Aguilar, Graizbord y Sánchez, 1996). A diferencia deestos, en el caso chileno el centro económico y productivo de la reconversióneconómica, no está en la ciudad en sí misma, sino en territorio agrario. La ciudad mediaeneste sentido, es la forma urbana que se dinamiza a partir de la reconversiónproductiva del agro, y de su inserción en la economía global. Por eso mismo, se trata dela expansión de agrourbes, y no de ciudades medias en general (Canalesy Hernández,2011; PNUD, 2008).
3 Considerando lo anterior, en este texto se analiza la dinámica demográfica de estas
ciudades agrarias. Al respecto, proponemos el concepto de agrópolis, el cual lodefinimos como todos aquellos espacios en los que la actividad económicapredominante está vinculada directamente al agro, ya sea como actividad primaria(agricultura), como actividad secundaria (agroindustria) o terciaria (comercio yservicios orientados a la agricultura y/o la agroindustria). Asimismo, este concepto deagrópolis, o territorios agrarios, nos permite ir más allá de los vacíos que actualmenteesta dejando la dicotomía rural-urbana, proponiendo en cambio, una oposiciónconceptual más amplia y compleja, entre lo que serían las agrópolis y las metrópolis.
Urbanización y metropolización en Chile y AméricaLatina
4 América Latina es junto a América del Norte, la región más urbanizada del planeta.
Hacia el 2010 se estimaba que prácticamente el 80% de su población residía enlocalidades urbanas, cifra ligeramente inferior a la de USA y Canadá, pero muy superiora la de África y Asia, donde aún más del 50% de sus poblaciones reside en localidadesrurales. Asimismo, cabe señalar que la urbanización es un fenómeno relativamentereciente en la región, y se desarrolla principalmente a partir de los años cincuenta delsiglo pasado. En efecto, hasta 1950, América Latina era aún un continentepredominantemente rural (Rodríguez, et al, 2011).
5 Diversos autores identifican al menos dos grandes etapas en el proceso de urbanización
en la región. Una primera, hasta mediados de los setenta, con base en el modelo decrecimiento hacia adentro, y una segunda, en el marco de las transformaciones urbano-regionales derivadas de la globalización económica (Cunha y Rodríguez, 2009; DeMattos, 2002).
6 La primera etapa, que abarca de los años cincuenta hasta mediados de los setenta, se
caracteriza por la concentración de la población en grandes ciudades y zonasmetropolitanas, constituidas en su gran mayoría por la ciudad capital de cada país,extendiéndose en algunos casos a la segunda y tercera ciudad más importante. Es lo quepodríamos denominar como crecimiento urbano-metropolitano, el cual se sustentó enel impulso de un modelo de desarrollo e industrialización sustitutivo de importaciones,con una participación activa y predominante del Estado (Garza, 2003).
7 La concentración metropolitana favorecía la generación de economías de escala y de
aglomeración necesarias para el impulso de la industrialización, pero a la vez, generabatambién no pocas desigualdades y desequilibrios regionales, tanto del tipo campo-
Polis, 34 | 2013
27
ciudad, como entre las zonas metropolitanas y las otras ciudades, las que por su tamañoy dinamismo, no disponían de las mismas condiciones para la atracción de inversiones,industrias y población (Pradilla Cobos, 1993).
8 Asimismo, este modelo de urbanizaciónmetropolitana se ve favorecido por el contexto
demográfico. Estas décadas se corresponden con las primeras etapas de la TransiciónDemográfica en la región, caracterizadas por el incremento en los niveles decrecimiento natural de la población (Villa, 1992). Esto favorece la generación deexcedentes demográficos, especialmente en zonas rurales, (donde tradicionalmente seda una mayor natalidad y fecundidad) y su movilidad desde el campo hacia lasmetrópolis y en menor medida, otras ciudades y áreas urbanas (Rodríguez y Busso,2009).
9 Hacia mediados de los setenta, este modelo de industrialización y urbanización
metropolitana, muestra signos de agotamiento, derivado tanto de las limitacionespropias del modelo sustitutivo deimportaciones, como de los cambios quesimultáneamente se estaban generando en la economía mundial (CEPAL, 2012). En estesentido, la restructuración productiva, en el marco de la globalización de la economíalatinoamericana, tuvo importantesimpactos tanto en la localización de las actividadeseconómicas y productivas más dinámicas, como en los patrones de migración ydistribución territorial de la población (Atienza y Aroca, 2012; Diniz y Crocco, 1998).
10 Aunque la situación muestra grandes diferencias entre los diferentes países de la
región, en algunos casos la expansión urbana se desplaza desde las principales zonasmetropolitanas hacia el auge y crecimiento de las llamadas ciudades medias. En estadinámica, se conjugan diversos procesos muy distintos, entre los cuales destacan por unlado, la reducción y descentralización del aparato estatal (concentrado en gran medidaen la ciudad capital), y por otro, los nuevos patrones de localización industrial, en elmarco de la globalización de los procesos productivos (Cunha, 2002; Lufin Varas yAtienzaUbeda, 2010).
11 La globalización de la economía mundial, promueve nuevos patrones de localización
industrial que no siempre favorecen a las ciudades metropolitanas, promoviendo encambio, un proceso de expansión urbana que incorpora diversas ciudades medias a losnuevos modelos de industrialización orientada ahora ala exportación y participación delos procesos productivos globales y de la nueva división internacional del trabajo(Hiernaux, 1998). Es el caso de México, por ejemplo, en donde a través de la industriamaquiladora de exportación, las ciudades de la frontera norte así como las del centro yoccidente del país, reciben el impulso de la inversión extranjera que promueve lalocalización de industrias y segmentos del proceso de producción global (Alegría,Carrillo y Alonso, 1997).
12 Estos procesos se acompañan de cambios en los patrones de movilidad y migración
interna en cada país. Por un lado, se reduce la intensidad y magnitud de estos flujos(Rodríguez, et al, 2011), a la vez que por otro lado, emergen nuevas pautas demigración. En este sentido, el tradicional flujo campo-metrópolis, es sustituido por laemergencia de nuevas pautas de movilidad, entre las que se destacan losdesplazamientos entre ciudades (migración urbana-urbana), la emigración neta de lasciudades capitales y zonas metropolitanas, así como diversas formas de movilidadrural-rural (Rodríguez y Busso, 2009).
13 El caso de Chile, sin embargo, presenta ciertas particularidades que nos interesa
analizar. Por un lado, si bien hasta los años setenta Chile reproduce a grandes rasgos el
Polis, 34 | 2013
28
patrón de urbanización y metropolización ya descrito, éste sin embargo se inicia enforma mucho más temprana que en la mayoría de los demás países de la región, de talmodo que ya hacia la primera década del siglo XX, más del 40% de la población residíaen localidades urbanas. Asimismo, la concentración de población en la ciudad principal(Santiago), a la vez que se inicia antes que en otras capitales de América Latina, esademás significativamente mayor al promedio regional. En el 2002, en la ciudad deSantiago residían más de 5.4 millones de personas, lo que representaba más del 36% dela población del país1.
14 Por otro lado, y este es el aspecto que se nos hace más relevante y que constituye el
centro de nuestra atención, la dinámica de expansión de ciudades medias, si bienreproduce la tendencia general a una relativa desconcentración metropolitana,presenta sin embargo, significativas diferencias en cuanto a las formas urbanas queadopta, y en particular, a las bases económicas y demográficas que la sustentan(Rodríguez, et al; 2009).
15 En efecto, hasta mediados de los setentas, Chile como gran parte de los países de la
región, seguía el patrón general de desarrollo con base en la sustitución deimportaciones. Esta era la base estructural que explicaba en gran medida, el proceso deurbanización y concentración demográfica en la ciudad de Santiago, convirtiéndola enla gran metrópolis del país (Geisse, 1983).
16 Asimismo, desde mediados de los setentas, se inicia un proceso de expansión urbana
sustentado en el crecimiento de ciudades medias, que entran a competir y en algunoscasos, a sustituir el predominio de las grandes metrópolis. Sin embargo, a diferencia delo que sucede en otros países como México, Brasil, Colombia, entre otros, en Chile estasegunda fase de expansión urbana está sustentada en una base económica y productivadiferente.
17 Mientras en algunos casos paradigmáticos, como México, la expansión de las ciudades
medias se sustentó en la incorporación de esas ciudades a los circuitos globales deproducción industrialconfigurando espacios de localización de determinadossegmentos de la producción industrial globalizada, a través de la industriamaquiladora, en particular (Soto, et al, 2008), en el caso de Chile, en cambio, laexpansión urbana de las ciudades medias y pequeñas se da en el marco de un modeloeconómico y de transformaciónproductiva muy diferente.
18 En el caso de Chile, la transformación productiva del país, y su reinserción en la
economía global, se sustentan básicamente, en la modernización y reconversiónproductiva de la estructura agraria y las actividades piscisilvoagropecuarias. Estatransformación, inicia a mediados de los setentas, anticipándose a los demás países dela región, y se sustenta precisamente en la reorientación de la base económica del país,transitando de la clásica estructura de la industria sustitutiva, al fomento yconsolidación de una economía de agroexportación (Canales, 1996). Para ello, primerodurante la dictadura militar, y posteriormente, con los gobiernos de la Concertación, seimpulsó el desmantelamiento de la industria nacional, reorientando la inversióndoméstica y atrayendo inversión extranjera hacia las actividades agrícolas, ganaderas,forestales y la industria pesquera (Gwinne y Kay, 1997).
19 En tal sentido, desde mediados de los setenta se impulsa un nuevo modelo económico,
también sustentado en su vocación exportadora y de reinserción en la economía global,pero que a diferencia de modelos similares en otros países, en el caso de Chile se centra
Polis, 34 | 2013
29
fundamental y casi exclusivamente, en la promoción de su base agroexportadora (Kay,2002)2.
20 Con base en este nuevo modelo económico, se reconfiguran y revierten en cierta
medida, las tradicionales ventajas de localización y de atracción que caracterizan a lasgrandes ciudades, en este caso Santiago, Valparaíso y Concepción. Estas zonasmetropolitanas no sólo pierden terreno en su capacidad de atracción de inversiones yactividades productivas, sino también y fundamentalmente de atracción de población yde sus flujos migratorios (Atienza y Aroca, 2012; Canales y Canales, 2012).
21 Ahora bien, después de más de 30 años de funcionamiento con relativo éxito de este
modelo económico y productivo, podemos observar cómo él ha generado profundoscambios no sólo en la organización económica y social de la agricultura y de sus modosproductivos, sino también transformaciones demográficas y territoriales no menosimportantes, especialmente en lo que se refiere a los nuevos patrones de asentamientoy movilidad de la población tanto en ámbitos locales y regionales, como a nivel nacional(Berdegué, et al, 2011a; Canales y Hernández, 2011).
22 Estas tendencias ilustran un nuevo patrón migratorio, que rompe no sólo con el ya
tradicional flujo campo-ciudad, sino también con el de la llamada transición urbana,que se manifiesta en flujos urbano-urbano, desde las metrópolis a las ciudades medias(Rodríguez y Busso, 2009). A diferencia de estos dos patrones de movilidad de lapoblación, en este caso se trata de un proceso de relocalización de población al interiorde espacios agrarios, que adopta la forma de una migración que proviene tanto delcampo como de pequeños poblados y que se dirige hacia las ciudades agrarias, mismasque se desempeñan como las cabeceras urbanas de estos territorios agrarios. Se trata deun nuevo patrón de poblamiento sustentado en el auge de asentamientos agrourbanos,pero que no implican necesariamente, el rompimiento de los diversos vínculos sociales,económicos y demográficos con los demás poblados rurales y urbanos (PNUD, 2008;Canales, 1996).
23 En efecto, desde los setentas, se habría iniciado en Chile proceso de repoblamiento
agrario, el cual, a diferencia de los poblamientos agrarios del pasado, no estaríacentrado en una territorialidad esencialmente rural, sino en la articulación de sistemasde poblados rurales y urbanos. Se trata de la configuración de una nueva territorialidadagraria, que en su espacialidad, articula pueblos rurales y ciudades agrarias de diversostamaños y dinámicas (Berdegué et al, 2011b; Canales y Hernández, 2011).
24 Considerando lo anterior, nuestra tesis es que en el caso de Chile, la expansión urbana
con base en el crecimiento de las ciudades medias, no estaría vinculado ni seríaresultado de un proceso de descentralización y desconcentración metropolitana, o derelocalización industrial, en el marco de un proceso de transición urbana, sino que sedebería al impulso de un modelo de urbanización completamente diferente, sustentadoen la modernización productiva y globalización económica del agro chileno. En talsentido, no es posible hablar, en el caso chileno, de ciudades medias en el sentidoclásico de ciudades industriales, o similares, sino más bien, habría que referirse a estas
como ciudades agrarias, esto es, como el componente urbano de los territoriosagrarios en el Chile contemporáneo. Por lo mismo, no son ciudades que compitandirectamente con las metrópolis en la localización industrial y de actividades deservicios y de apoyo, sino, que forman parte de una nueva configuración urbana, que seyuxtapone a la configuración urbano metropolitana tradicional3.
Polis, 34 | 2013
30
25 En este sentido, nuestra tesis es que en Chile se habría configurado un modelo de
expansión urbana y de ciudades medias diferentes al esperado y que se observa enciertos países de la región. Se trata del desarrollo de agrourbes, de un proceso deurbanización agraria, en el marco de la configuración de espacios agropolitanos. Alrespecto, el siguiente esquema permite ilustrar esta tesis sobre la expansiónagrourbana, como alternativo, al de la expansión urbana metropolitana, y/o a laexpansión urbano-industrial.
Ilustración 1. Modelos de expansión urbana y de ciudades medias
Fuente: Elaboración propia
26 Con base en este esquema, proponemos diferenciar dentro de la tradicional categoría
urbana, dos tipos estructurales y opuestos: una forma urbana metropolitana, y una
forma urbana-agraria (agrourbes). En tal sentido, nuestra propuesta es que mientrasel modelo urbano-metropolitano, se sustenta en la configuración de un sistema urbanoque articula un poblamiento metropolitano con las ciudades medias, el modeloagropolitano en cambio, se sustenta en la articulación de un patrón de poblamientorural (producción agro-primaria) con un patrón de poblamiento urbano (agro-secundario y terciario). Lo que define en ambos casos, es el predominio de la actividadagraria (Canales, M, 2008).
Crecimiento demográfico y urbanización en Chile en elsiglo XX
27 Como en todos los países latinoamericanos, el siglo XX puede ser caracterizado como el
siglo del crecimiento demográfico, mismo que resulta del avance en la transicióndemográfica en la región. En el caso chileno, la población pasó de 3.2 millones en 1907,a 15.3 millones en el 2000, y se estima que habría alcanzado los 17 millones en el 20104.Es decir, en estos últimos 100 años, la población prácticamente se habría quintuplicado.Sin embargo, esta dinámica presenta dos características que es necesario considerar.
Por un lado, no se trata de una tendencia lineal y uniforme a lo largo de todo el periodo,sino que podemos identificar al menos tres etapas, a saber:
Una primera etapa, que abarcaría hasta los años 30s, cuando la población crece a tasas
relativamente bajas, como consecuencia de los altos niveles de mortalidad imperantes en
esos años.
•
Polis, 34 | 2013
31
De los años 40s a los setentas, que corresponde a la etapa de mayor crecimiento
demográfico, que alcanza su punto máximo en los 50s y 60s, con tasas del orden del 2.3%
anual. En esta fase, la población de Chile está en pleno proceso de Transición Demográfica.
A partir de los setentas inicia el descenso del ritmo de crecimiento, alcanzando en la última
década una tasa anual del 1%. Corresponde a la última fase de la Transición Demográfica, la
cual junto a una reducida fecundidad, está asociada también a un cambio en la estructura
demográfica, y al envejecimiento de la población.
28 Una segunda característica de la dinámica demográfica en Chile, es que a pesar de
haberse más que quintuplicado su población en los últimos 100 años, en el contextoregional se trata más bien de un crecimiento relativamente moderado. De hecho, desdemediados del siglo pasado, el ritmo de crecimiento demográfico de Chile, ha estadosistemáticamente por debajo del promedio latinoamericano, ubicando a Chile, entre lospaíses de menor crecimiento relativo, junto a Argentina, Cuba y Uruguay, con los cualescomparte el hecho de presentar una Transición Demográfica temprana y de un ritmomoderado.
Ilustración 2. Chile, 1907-2010. Población y tasa anual de crecimiento intercensales.
Fuentes: elaboración propia con base en Censos de Población, y proyecciones de población, INE,Chile. Y datos para América Latina tomados de CEPALSTAT. http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas
29 El crecimiento demográfico estuvo acompañado de un proceso de urbanización y
concentración espacial de la población. En Chile, la concentración territorial de supoblación, ha sido una constante histórica. Por factores de diversa índole (geografía,climas adversos, factores políticos y económicos, entre otros) desde siempre elasentamiento de la población chilena se ha concentrado en un tercio de su territorio,que corresponde básicamente a la Zona Central, que va desde Coquimbo por el Norte,hasta Chiloé y Puerto Montt por el Sur. Tanto la zona del Norte Grande y parte delNorte Chico, como de la zona Austral, han sido tradicionalmente territoriosprácticamente desolados y aislados, en donde los asentamientos humanos se hanimpulsado como una estrategia geopolítica de poblamiento y ocupación del territorio.
30 Los datos así lo demuestran. Ya en 1907 más del 90% de la población chilena se asentaba
en la zona central, proporción que se mantiene más o menos estable a lo largo de todoel siglo XX. Sin embargo, dentro de este patrón de poblamiento, se inicia desde lasprimeras décadas del siglo pasado, un segundo proceso de concentración demográfica
•
•
Polis, 34 | 2013
32
que adquiere dos formas complementarias. Por un lado, el crecimiento y concentraciónde la población en lo que es actualmente la Región Metropolitana de Santiago5. Por otrolado, el proceso de urbanización, esto es, la concentración de la población enlocalidades urbanas.
31 En el primer caso, los datos son claros y elocuentes, e indican una tendencia a la
concentración de la población en la RMS, la cual pasa de tener el 17% de la población en1907, al 40% en el 2002, proporción que se estima se haya mantenido en el 2010.Podemos identificar al menos dos grandes etapas en este proceso de concentraciónregional.
Por un lado, desde 1907 hasta 1970, aproximadamente, cuando se da una tendencia de
crecimiento constante y persistente de la concentración, expresada en la proporción de la
población que se asienta en la RMS.
Por otro lado, desde los años setentas hasta la actualidad, cuando esta tendencia
concentradora comienza a desacelerarse, para frenarse por completo en la primera década
de este nuevo siglo.
Ilustración 3. Chile, 1907-2010. Distribución de la Población según grandes áreas geográficas, yRegión Metropolitana de Santiago.
Fuentes: elaboración propia con base en Censos de Población, y proyecciones de población,INE, Chile.
32 Este proceso de concentración territorial de población en la RMS, es expresión de un
fenómeno más complejo. Nos referimos a la modernización y urbanización de Chile, apartir del proceso de industrialización impulsado desde los años cuarenta. En efecto,como se ilustra en la gráfica, la población urbana en Chile pasó de 1.4 millones en 1907,a 13.5 millones en el 2010. Esto es, en 100 años, prácticamente se septuplicó.
33 Lo que resulta sin duda relevante, es que en el mismo período la población rural
prácticamente se mantuvo estable fluctuando alrededor de los 2 millones de habitantes.De hecho, con excepción de 1907, nunca más la población rural ha descendido de esteguarismo, aunque tampoco nunca ha superado la barrera de los 2.5 millones.
34 Ahora bien, sobre el proceso de urbanización, cabe señalar que desde siempre Chile ha
presentado un grado de urbanización más temprana y superior al promedio de América
•
•
Polis, 34 | 2013
33
Latina. Ya en 1907, prácticamente el 45% de la población chilena residía en localidadesurbanas, proporción que se incrementa al 87% en años recientes.
35 Asimismo, y al igual que la concentración regional, podemos identificar las mismas dos
etapas en el proceso de urbanización, las cuales nos permitirán sustentar nuestra tesisde que cada una de ellas, corresponde en realidad a dos modelos de urbanizacióndiferentes entre sí, no sólo en cuanto a sus formas, sino también en cuanto a susfundamentos y bases estructurales que los generan.
36 i) Por un lado, una primera etapa que adopta la forma de concentración urbano-
metropolitana, y que abarca desde los años 30s hasta inicio de los años setentas.Corresponde a la fase de industrialización basada en la sustitución de importaciones,misma que fomentó la concentración de la actividad manufacturera en las zonasmetropolitanas (Santiago, Concepción y Valparaíso), así como de diversas actividadeseconómicas vinculadas a la industria (transporte, comunicaciones, construcción,comercio y servicios). Este proceso de concentración económica, es la base de laconcentración demográfica en las principales ciudades y metrópolis de Chile.
37 Esto se evidencia al comparar el ritmo de crecimiento de las tres ciudades
metropolitanas (Santiago, Valparaíso y Concepción) con la del resto de localidadesurbanas del país. Entre 1930 y 1970, estas tres ciudades crecieron en conjunto a una tasaanual promedio de 3.1%, esto indica un ritmo de duplicación de cada 22 años,aproximadamente. Por el contrario, el resto de localidades urbanas, creció enpromedio, a una tasa de 2.7%.
38 Tomando en cuenta estos datos, y suponiendo un similar ritmo de crecimiento natural,
estimamos que en este período, las ciudades metropolitanas concentraron el 63% de laemigración neta rural, mientras que el resto de localidades urbanas, recibieron tan sóloel 37% de este flujo migratorio.
39 ii) Por su parte, identificamos una segunda etapa en el proceso de urbanización, la cual
se corresponde con el impulso y consolidación de un nuevo modelo económico, el cualno junto con promover el desmantelamiento de la industria sustitutiva deimportaciones, y del rol del Estado en la economía, fomentó un proceso demodernización productiva del agro junto con el desarrollo y reconversión del sectoragroindustrial, todo ello orientado a la inserción de Chile en la economía global, através de la promoción de la agroexportación, tanto de productos primarios, comoagroindustriales.
40 En esta fase, el proceso de urbanización no se sustenta ya en el crecimiento
metropolitano, sino en el auge de ciudades medias y demás localidades urbanas.Efectivamente, entre 1970 y el 2002, el ritmo de crecimiento demográfico de lasmetrópolis prácticamente se desploma, cayendo a una tasa de sólo un 1.9% anualpromedio, muy similar al promedio nacional, que fue de 1.75%. Por el contrario, el restode las localidades urbanas, mantiene su alto ritmo de crecimiento, con una tasa del2.5%, muy por encima del promedio nacional.
41 Estas diferencias en el ritmo de crecimiento, se sustentan en una reorientación de los
flujos migratorios provenientes de localidades rurales. Si en el pasado, las metrópoliseran las principales zonas de atracción, en esta etapa son las ciudades medias ypequeñas las principales localidades hacia donde se dirige la emigración rural. Enefecto, estimamos que entre 1970 y el 2002, prácticamente 1.37 millones de personashabrían emigrado del campo a las ciudades medias y pequeñas y demás poblados
Polis, 34 | 2013
34
urbanos no metropolitanos. Esto representa el 77% de la emigración neta rural de esteperiodo. Por el contrario, las ciudades metropolitanas, recibieron tan sólo el 23% deesta emigración neta rural, misma que corresponde aun volumen cercano a las 400 milpersonas. En otras palabras, si en el pasado la emigración rural a las metrópolis era un70% superior a la que iba a ciudades medias y pequeñas, actualmente, esta relación seinvierte, de tal modo que la emigración rural a estas ciudades, es más de 3 vecessuperior a la que se dirige a las metrópolis.
42 Una forma sintética de ver esta diferente evolución de las metrópolis y demás
localidades urbanas, es a través del Índice de Primacía Metropolitana, el cual mide larelación entre la población que residen en zonas metropolitanas, respecto a la quereside en las demás localidades urbanas del país. Como se observa en la siguientegráfica, entre 1920 y 1970, este índice presenta un crecimiento sistemático, indicandocon ello una creciente primacía de las ciudades metropolitanas, por sobre el resto delocalidades urbanas. Corresponde a la etapa de la tradicional emigración campo-metrópolis, y en donde las ciudades medias y pequeñas conformaban un estratorelativamente estancado y atrasado.
43 Por el contrario, entre 1970 y el 2002, el índice de primacía metropolitano muestra el
comportamiento inverso, reduciéndose sistemáticamente en cada década. Esto pone enevidencia el cambio en la dinámica de urbanización, la cual pasó de sustentarse en eldesarrollo metropolitano, a sustentarse en el auge de ciudades medias y demáspoblados urbanos, localidades que muestran un gran dinamismo económico ydemográfico, y hacia las cuales se dirige actualmente el grueso de la emigración netarural.
Polis, 34 | 2013
35
Ilustración 4. Chile, 1907-2002. Población urbana y rural, e indicadores demográficos de laurbanización
Fuentes: elaboración propia con base en Censos de Población, y proyecciones de población,INE, Chile.
Reconversión agroindustrial y expansión urbana enChile
44 Este cambio en la forma que adopta la urbanización en Chile (con base en la expansión
de ciudades medias y otros poblados urbanos, en contraposición al crecimientometropolitano tradicional) es un fenómeno que también se ha manifestado en otrospaíses de América Latina (Aguilar, Graizbord y Sánchez, 1996). Al respecto, sueledocumentarse el crecimiento de determinadas ciudades medias, a partir de sus ventajascompetitivas frente a las nuevas pautas de localización industrial, derivadas de la nuevadivisión internacional del trabajo, la cual, y que conlleva la segmentación y reubicaciónde las distintas fases del proceso industrial. En este marco, en el caso de México porejemplo, vemos el auge de las ciudades de la frontera norte, así como de algunas urbesmedianas del centro y occidente de país, a partir de la localización de diversasempresas en el marco del impulso a un proceso de industrialización basado en lamaquila de exportación, esto es, en el ensamblaje de productos finales para suexportación (Alegría, Carrillo y Alonso, 1997).
45 Sin embargo, en el caso de Chile, el crecimiento de las ciudades medias, parece tener
otras raíces estructurales, que no se corresponden con factores de localización yatracción de determinados segmentos productivos de la actividad industrial ymanufacturera global, esto es, de su hipotética inserción en lo que se ha denominadocomo una fábrica global. Por el contrario, en el caso chileno se trata más bien de una
Polis, 34 | 2013
36
expansión urbana sustentada en la modernización productiva del agro y en lareconversión agroindustrial orientada a las exportaciones. En este sentido, lareconversión y globalización de la industria en Chile, proviene desde atrás, esto es, desu encadenamiento con la globalización del agro chileno, y no de encadenamientosproductivos con una industria global.
46 Esta diferencia no resulta menor a la hora de analizar y entender la dinámica urbana y
expansión de ciudades medias. Por de pronto, en el caso de la reconversión industrialmás típica, esto es, aquella que se sustenta en la localización de segmentos productivosde una industria globalizada, puede tener un gran potencial de crecimiento y deadopción de nuevas tecnologías, inversión extranjera, y otros supuestos beneficios. Sinembargo, a nivel territorial, configuran más bien enclaves industriales con bajos y aveces nulos encadenamientos territoriales.
47 Por el contrario, la expansión urbana basada en la agroindustrialización, y en la
reconversión productiva del agro en Chile, se manifiesta precisamente, en laconfiguración de diversos tipos de encadenamientos y articulaciones territoriales entreestas ciudades medias y el mundo agro-rural. En este sentido, el modelo de expansiónagroindustrial en Chile, da origen a formas territoriales sustentadas en las diversasformas de las actividades agrarias, que articulan tanto sus formas productivasprimarias (agricultura, rural), con sus formas productivas secundarias (agroindustrias,urbanas).
48 O lo que es lo mismo, mientras en el primer modelo de reconversión industrial, es la
ciudad en particular y específica, la que se globaliza, incorporándose como un enclavemás dentro de un circuito global de producción industrial, en el caso chileno, basada enal reconversión agroindustrial, es el territorio agrario el que se globaliza, esto es, nosólo su forma urbana (la ciudad agroindustrial), sino también y fundamentalmente, suforma rural (el campo agrícola).
Ahora bien, para ilustrar estas ideas, a continuación presentamos algunos datosempíricos, que nos permiten dimensionar la magnitud y sentido de los cambios en ladinámica urbana y crecimiento de las ciudades medias en Chile en las últimas décadas.
49 En primer lugar, la dinámica y composición del PIB industrial nos permite visualizar el
cambio en el modelo de industrialización, pasando del tradicional modelo sustitutivo deimportaciones al de crecimiento agroindustrial. Como puede observarse en la siguientegráfica, podemos identificar al menos tres etapas en la dinámica de la industrializaciónchilena en los últimos 50 años.
Por un lado, entre 1960 y 1973, que se corresponde con el modelo ISI, y que se refleja en un
gran crecimiento del PIB industrial. Entre esos años, el PIB industrial prácticamente se
duplicó, pasando de 7.2 mil millones de dólares en 1960, a 14.1 mil millones en 1972.
Asimismo, en este periodo, el sector agroindustrial aportaba menos del 25% de la actividad
manufacturera del país.
Una segunda etapa entre 1973 e inicio de los ochenta. En estos años se da inicio a la
reconversión de la manufactura hacia la agroindustria de exportación, provocando el
desmantelamiento del aparato industrial que provenía del modelo ISI. En esta fase,
prácticamente se frena el crecimiento industrial, habiendo momentos de un gran desplome,
como sucedió entre 1973 y 1976, cuando el PIB industrial cayó en casi un 25% en esos tres
años. De hecho, el PIB industrial se mantiene en un nivel de los 12 mil millones de dólares
anuales, hasta el año 1985, aproximadamente. En esta fase, el sector agroindustrial, es el
•
•
Polis, 34 | 2013
37
menos golpeado, y crece en su participación de un 23% en 1970, a un 26% en 1980, y continúa
su crecimiento hasta nuestros días.
Por último, una tercera fase, que corresponde ya al modelo de crecimiento agroindustrial
propiamente tal. En esta fase, impulsado por la actividad agroindustrial, el PIB
manufacturero retoma su crecimiento, pasando de 12.3 mil millones de dólares en 1985, a
más de 33 mil millones en el 2010. En esta fase, veos que el sector agroindustrial pasa de
aportar el 26% del PIB manufacturero total, a casi el 40% en el 2010, constituyendo así, el
sector más dinámica y sobre el cual se sustenta el modelo de industrialización de Chile en las
últimas tres décadas.
Ilustración 5. Chile. 1960-2010. PIB manufacturero total y PIB agroindustrial
Fuentes: estimaciones propias con base en Banco Central, Indicadores económicos y socialesde Chile, 1960 y 2000, y serie de Cuentas Nacionales, http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx
50 En términos demográficos, una forma en cómo este proceso de reconversión
agroindustrial impacta en la dinámica y expansión de las ciudades medias, es con baseen la dinámica del empleo y ocupación, especialmente, en términos del crecimiento delempleo según grandes sectores de actividad, por un lado, y de su distribución urbano-territorial de estas nuevas dinámicas del empleo según sectores económicos.
51 En otras palabras, el crecimiento económico agroindustrial impulsa el crecimiento del
empleo en este tipo de actividades, así como del empleo en actividades conexas(comercio, servicios, transporte, construcción, entre otros), el cual, por las mismascaracterísticas de la actividad agraria primaria y agroindustrial, ya no se concentra enunas pocas localidades urbanas (ciudades medias, pujantes e integradas a circuitosglobales de producción), sino que se distribuye en los territorios agrarios, promoviendoel crecimiento y expansión de todo tipo de poblados urbanos y no pocas localidadesrurales, que conforman estos territorios. De esta forma, los factores que puedenexplicar las diferencias en el crecimiento y expansión de las ciudades medias en Chile,están en su capacidad para integrarse en territorios agrarios dinámicos, y no tanto ensus condiciones para insertarse en un circuito externo y global de producciónmanufacturera, o de servicios globales.
•
Polis, 34 | 2013
38
52 En tal sentido, a continuación presentamos información estadística que permite
documentar la nueva dinámica y composición del empleo y la ocupación, considerandoestos dos grandes ejes: la composición según sectores de actividad, y su distribuciónsegún tipos de localidades, diferenciando en este caso, entre ciudades metropolitanas(Santiago, Valparaíso y Concepción), localidades rurales, y las llamadas ciudades mediasy pequeñas, que por sus características, optamos por denominar como agrourbes, estoes, localidades urbanas de territorios agrarios6.
53 Esta vinculación entre el nuevo poblamiento agrourbano, y la reconversión
agroindustrial en Chile, se da puede analizar a través del cambio en la composición dela ocupación según grandes sectores de actividad económica. Al respecto, podemosidentificar cuatro dinámicas diferentes.
Por un lado, sectores con un alto crecimiento del empleo. Corresponde al sector de servicios
financieros y otros a empresas, y a la construcción, los cuales crecieron en un 450% y 330%,
entre 1982 y el 2009, respectivamente. En el primer caso, se trata de servicios muy
dinámicos, pero con poca capacidad de crecimiento autosustentable, pues corresponden en
general a actividades de soporte y apoyo a actividades productivas. Algo similar puede
decirse de la construcción, la cual es una actividad económica muy dependiente de la
dinámica del resto de la economía.
Por otro lado, identificamos a la actividad agroindustrial, el comercio y transporte y
comunicaciones, los cuales crecen muy por encima del promedio nacional, prácticamente
duplicándose entres esos mismo años. De ellos, sólo la agroindustria corresponde a un sector
productivo propiamente tal, con capacidad de crecimiento autosustentable. Por el contrario,
el comercio y el transporte, son actividades cuya dinámica depende directamente del auge o
estancamiento de otros sectores económicos, y particularmente, de los sectores productivos
propiamente tales.
En tercer lugar, identificamos los sectores de provisión de servicios de electricidad, gas y
agua, servicios sociales y la minería, los cuales crecen prácticamente muy similar al
promedio nacional. Aquí resulta interesante la dinámica de la minería, pues es la principal
fuente de divisas del país, y de sustento de la dinámica y crecimiento económico nacional.
Finalmente, ubicamos los servicios personales, la manufactura no agroindustrial y la
agricultura, los cuales crecen muy por debajo del promedio nacional.
54 De estos datos, lo relevante es que entre los sectores productivos propiamente tales, es
la agroindustria la que presenta el mayor ritmo de crecimiento en la ocupación de lafuerza de trabajo en Chile. De esta forma, vemos que el modelo chileno se sustenta endos grandes actividades productivas, ambas orientadas a la exportación, y derivadas oarticuladas actividades primario-extractivas. Por un lado, la tradicional actividadminera, en especial de extracción cuprífera. Por otro lado, vemos la emergencia de laactividad agroindustrial, la que si bien implica un nivel de procesamiento y agregaciónde valor, se trata sin duda de una actividad directamente vinculada a la agricultura. Enotras palabras, hoy más que nunca, en su base económica, Chile sigue siendo un paísagrícola-minero.
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
39
Ilustración 6. Chile, 1982-2009. Crecimiento de la ocupación, según grandes sectores de actividadeconómica.
Fuentes: estimaciones propias con base en Censo de Población, 1982, y Encuesta CASEN,2009.
55 Ahora bien, considerando los sectores más dinámicos en la generación de empleos,
vemos una diferencia sustantiva en términos de la localización y asentamiento de lafuerza de trabajo que emplean cada uno de ellos. En efecto, mientras las actividades deservicios financieros y a empresas, tienden a localizarse preferentemente en lasciudades metropolitanas, y de manera particular en la ciudad de Santiago, lostrabajadores de la agroindustria se asientan en cambio, en una amplia gama deagrourbes y asentamientos rurales que pueblan los diversos territorios agrarios delpaís.
En efecto, como se ilustra en la gráfica anterior, vemos que prácticamente el 70% delcrecimiento del empleo en servicios financieros y a empresas, se localiza actualmenteen las ciudades metropolitanas, mientras que sólo el 26% del crecimiento se asienta enlas agrourbes.
56 Por el contrario, en el caso del empleo agroindustrial, vemos que sólo un tercio de los
nuevos puestos de trabajo en este tipo de actividad, se localizan en las ciudadesmetropolitanas, mientras que los dos tercios restantes se ubican en los territoriosagrarios, ya sea en sus formas de poblados rurales (21%), o bien en las agrourbes (46%).
Polis, 34 | 2013
40
Ilustración 7. Chile, 1982-2009. Crecimiento de la ocupación, según sector económico, ylocalidad de residencia de la fuerza de trabajo.
Fuentes: estimaciones propias con base en Censo de Población, 1982, y Encuesta CASEN,2009.
57 No se trata de una diferencia menor. Indica por un lado, el tipo de reconversión
económica y ocupacional que tiene actualmente las ciudades metropolitanas,particularmente Santiago. Se trata de una ciudad que se reconvertido desde lasactividades manufactureras de antaño, hacia un sector moderno y dinámico, pero quesustenta su crecimiento en la actividad productiva tanto de la minería del cobre, comode la agricultura moderna y la agroindustria de exportación.
58 Por otro lado, los datos reafirman nuestra tesis de que en el caso de Chile, la expansión
urbana de ciudades medias, se corresponde más con su reconversión agroindustrial, yla conformación de territorios agrarios dinámicos. En particular, a diferencia de otroscontextos de expansión urbana de ciudades medias en América Latina, en el caso deChile resulta más bien una expansión urbana con base en el crecimiento,modernización y reconversión productiva de los territorios agrarios.
Ciudades medias y agrourbes en Chile
59 Una forma de ilustrar esta nueva dinámica y caracterización de las ciudades medias
como agrourbes, es con base en su especialización productiva. Al respecto, presentamosuna comparación entre las agrourbes, y las ciudades metropolitanas, como una formade ilustrar sus diferencias. Posteriormente, hacemos un análisis que permite cómo elcrecimiento demográfico está directamente relacionado con la reconversiónagroindustrial de las ciudades medias en Chile.
60 Respecto al primer punto, vemos que a diferencia de las ciudades metropolitanas, las
agrourbes sí muestran una especialización agroindustrial (un valor del índice superiora 1, indica especialización en ese sector, y un valor menor que 1, indica lo contrario).Asimismo, vemos que en el caso de las agrourbes, la razón entre el empleoagroindustrial, y el empleo en el resto de la industria manufacturera, es muy superioral valor de este índice que prevalece en las ciudades metropolitanas.
61 Estos datos nos indican que efectivamente, las agrourbes muestran una especialización
de tipo agroindustrial, y no de otro tipo de actividad manufacturera, a diferencia de lasciudades metropolitanas, donde además de no darse una especialización agroindustrial,
Polis, 34 | 2013
41
son otros sectores manufactureros los de mayor peso relativo en la generación deempleo.
Ilustración 8. Chile, 2009. Índice de especialización agroindustrial global, e Índice deespecialización agroindustrial en la manufactura
Fuentes: estimaciones propias con base en Encuesta CASEN,2009.
62 En relación al segundo punto, vemos que en las regiones donde la reconversión
agroindustrial y modernización agraria es mayor y más dinámica, es donde se da unmayor crecimiento demográfico y expansión de las agrourbes. En efecto, como seilustra en la siguiente gráfica, vemos que es la región Central de Chile (regiones deCoquimbo a Talca), donde se da preferentemente la expansión urbana de las agrourbes.Por un lado, en esta región las agrourbes muestran un mayor dinamismo demográfico,con una tasa de crecimiento del 2.7% anual promedio entre 1982 y el 2009, muysuperior no sólo al promedio nacional, sino al de las demás ciudades medias, tanto delnorte como del sur y región austral del país. Por otro lado, es la zona de especializaciónagroindustrial por excelencia, con índices muy superiores al promedio nacional.
63 Por el contrario, en las regiones de las zonas norte y sur y austral del país, la
reconversión agroindustrial es significativamente menor, a la vez que también se da unmenor impulso demográfico de las ciudades medias y agrourbes. Esto indica que elcrecimiento demográfico de las ciudades medias en realidad se circunscribeterritorialmente, a la región de mayor dinamismo agroindustrial, y que corresponde ala región con mayor vocación agraria del país.
Polis, 34 | 2013
42
Ilustración 9. Chile, Crecimiento demográfico de agrourbes según zona geográfica(1982-2009), e índice de Especialización Agroindustrial de las agrourbes, según zonageográfica
Fuentes: estimaciones propias con base en Censo de Población, 1982, y Encuesta CASEN,2009.
64 En la región norte, en cambio, el auge demográfico es menor, y está sustentado en la
actividad minera, así como por el impulso estatal a determinadas ciudades con base enprincipios y lógicas geopolíticas, que sustentan su poblamiento.
65 El Sur en realidad corresponde a una zona heterogénea. Por un lado, esta la región de
Valdivia y Osorno, con un gran impulso agroindustrial y piscisilvoagropecuario. En estaregión se da un mayor crecimiento demográfico y mayor impulso agroindustrial. Por elotro lado, en esta zona sur del país, se ubica también la región de Temuco y laAraucanía, que corresponden a la zona de asentamiento mapuche, misma que seencuentra en gran medida, alejada de los procesos de reconversión agropecuaria yagroindustrial.
Conclusiones
66 En este texto hemos querido discutir la tesis de que en Chile se habría configurado un
modelo de expansión urbana y de ciudades medias diferentes al esperado y que seobserva en ciertos países de la región. En particular, hemos documentado que en el casode Chile, el crecimiento de las ciudades medias no esta vinculado ni un proceso dedescentralización y desconcentración metropolitana, ni a un proceso de relocalizaciónindustrial de segmentos productivos, en el marco de una inserción en procesos deproducción industrial globales.
67 Por el contrario, el crecimiento de las ciudades y localidades urbanas de rango
intermedio se debería al impulso de un modelo de urbanización completamentediferente, sustentado en la modernización productiva y globalización económica delagro chileno. Se trata del desarrollo de agrourbes, de un proceso de urbanizaciónagraria, en el marco de la configuración de espacios agropolitanos.
68 En tal sentido, no es posible hablar, en el caso chileno, de ciudades medias en el sentido
clásico de ciudades industriales, o similares, sino más bien, habría que referirse a estascomo ciudadesagrarias, o bien como agrourbes, esto es, como el componente urbano delos territorios agrarios en el Chile contemporáneo. Por lo mismo, no son ciudades quecompitan directamente con las metrópolis en la localización industrial y de actividades
Polis, 34 | 2013
43
de servicios y de apoyo, sino, que forman parte de una nueva configuración urbana, quese yuxtapone a la configuración urbano metropolitana tradicional.
69 Se trata de ciudades que su inserción en la globalización, es desde atrás, esto es, de su
integración a la reconversión y modernización del agro chileno, y no desde adelante,esto es, como parte de un proceso global de producción industrial. Se trata no sólo deuna diferencia semántica, sino que tiene importantes implicaciones demográficas,económicas y territoriales. Por de pronto, se trata de ciudades que por su dinámicaeconómica, se encuentran fundamentalmente afincadas con los territorios agrarios,conformando un mismo espacio económico y social.
70 Al respecto, los datos presentados nos permiten mostrar que efectivamente, en Chile su
inserción en la economía global se da con base en la reconversión productiva del agro yel impulso de la actividad agroindustrial, y no por un proceso de reconversión de otrossegmentos de la industria manufacturera.
Asimismo, hemos mostrado que esta reconversión agroindustrial ha modificadotambién el entorno laboral de las ciudades intermedias, promoviendo e impulsando elempleo en este tipo de actividades.
71 Por último, también hemos mostrado que son precisamente las agrourbes más
vinculadas a la reconversión agroindustrial, la que han experimentado el mayordinamismo demográfico, como consecuencia entre otros aspectos, de la concentraciónen ellas del empleo agroindustrial, así como de otras actividades subsidiarias (comercio,transporte, comunicaciones, construcción).
BIBLIOGRAFÍA
Alegría, Tito, Jorge Carrillo y Jorge Alonso (1997), “Reestructuración productiva y cambio
territorial: un segundo eje de industrialización en el norte de México”. Revista de la CEPAL, n. 61,
pp. 187-204. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.
Aguilar, A.; B. Graizbord y A. Sánchez (1996), Las ciudades intermedias y el desarrollo regional en
México. CONACULTA-UNAM-El Colegio de México, México.
Atienza, Miguel y Aroca, Patricio (2012), “Concentración y crecimiento en Chile: una relación
negativa ignorada”. EURE. vol.38, n.114, pp. 257-277.
Berdegué, J.; B. Jara; R. Fuentealba; J. Tohá; F. Modrego; A. Shejtman y N. Bro. (2011a), Territorios
funcionales en Chile. Documento de Trabajo No. 102. Programa Dinámicas Territoriales Rurales.
RIMISP, Santiago, Chile.
Berdegué, J.; Jara, E.; Modrego, F.; Sanclemente, X.; Sheitman, A. (2011b), “Ciudades Rurales en
Chile”. Revista Paraguaya de Sociología N° 138. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.
Canales, Alejandro I. (1996), “Cambio agrario y poblamiento regional en Chile”. Estudios
Demográficos y Urbanos 31. Vol. 11, No.1. Enero - Abril. El Colegio de México. Págs. 173 – 196,
México.
Polis, 34 | 2013
44
Canales, Manuel (2008), “Agrópolis-metrópolis. Más allá de lo rural y lo urbano”. Congreso de
Desarrollo Rural, IICA, 2008 Santiago, Chile. (En www.IICA.cl)
Canales Cerón, Manuel, y Alejandro I. Canales (2012), “La Nueva Provincia: (re)poblamiento de los
territorios agrarios. Chile 1982-2002”. Revista Anales, Séptima Serie, Nº 3, julio 2012 (fundada en
1844), Universidad de Chile. Págs. 155-173, Santiago, Chile.
Canales, Manuel y María Cristina Hernández (2011), “Nueva agricultura y geografía humana.
Refundación y dinamismo de las agro-urbes”. Revista Paraguaya de Sociología N° 138. Centro
Paraguayo de Estudios Sociológicos.
CEPAL, 2012. Población, territorio y desarrollo sostenible. Naciones Unidas, Chile. LC/L.3475(CEP.2/4).
Cunha, J.M. (2002), Urbanización, redistribución espacial de la población y transformaciones
socioeconómicas en América Latina, Serie Población y desarrollo, Nº 30 (LC/L.1782-P), CEPAL,
Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.02.II.G 97.
Cunha, J.M. y J. Rodríguez (2009), “Crecimiento urbano y movilidad en América Latina”. Revista
Latinoamericana de Población, núm. 4-5, enero-diciembre, pp. 27-64
de Mattos, Carlos A. (2002), “Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la
globalización?”. EURE (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.85 [citado 2012-12-17], pp. 5-10.
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500001&lng=es&nrm=iso>.
de Mattos, Carlos A. (1998), “Reestructuración, globalización, nuevo poder económico y territorio
en el Chile de los noventa”. En Carlos A. de Mattos, Daniel Hiernaux Nicolás y Carlos Restrepo
Botero (Comps.) Globalización y Territorio. Impactos y perspectivas. Pontificia Universidad Católica de
Chile, Instituto de Estudios Urbanos, y Fondo de Cultura Económica.
Diniz, Clélio Campolina y Marco Aurélio Crocco (1998), “Reestructuración económica e impacto
territorial: el nuevo mapa de la industria brasileña”. En Carlos A. de Mattos, Daniel Hiernaux
Nicolás y Carlos Restrepo Botero (Comps.) Globalización y Territorio. Impactos y perspectivas.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, y Fondo de Cultura
Económica.
Garza, Gustavo (2003), La urbanización de México en el siglo XX. CEDDU, El Colegio de México,
México.
Geisse, Guillermo (1983), Economía y política de la urbanización en Chile. El Colegio de México y
PISPAL, México.
Gwinne Robert y Cristóbal Kay (1997), “Agrarian Change and the Democratic Transition in Chile:
an Introduction”. Bulletin of Latin American Research. Volume 16, Issue 1, pages 3–10, January.
Hiernaux, D. (1998), “Restructuración económica y cambios territoriales en México”. En Carlos A.
de Mattos, Daniel Hiernaux Nicolás y Carlos Restrepo Botero (Comps.) Globalización y Territorio.
Impactos y perspectivas. Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, y
Fondo de Cultura Económica.
Kay, Cristóbal (2002), “Agrarian reform and the neoliberal counter-reform in Latin America”. En
Jacquelyn Chase (Ed.), The Spaces of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America. Kumarian
Press Inc. USA.
Lufin Varas, Marcelo y Atienza Ubeda, Miguel (2010), “Diferencias entre la composición sectorial
y ocupacional de las principales ciudades chilenas”. EURE. vol.36, n.108, pp. 75-93, Chile.
Polis, 34 | 2013
45
PNUD (2008), Desarrollo Humano en Chile Rural. Seis millones por nuevos caminos. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Santiago, Chile.
Pradilla Cobos, Emilio (1993), Territorios en crisis. México 1970-1992. Red Nacional de Investigación
Urbana y Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México.
Rodríguez V., Jorge y Gustavo Busso (2009), Migración interna y desarrollo en América Latina entre
1980 y 2005. Un estudio comparativo con perspectiva regional basado en siete países. CEPAL; Naciones
Unidas, Chile.
Rodríguez, J.; González, D.; Ojeda, M.; Jiménez, M.; Stang, F. (2009), “El sistema de ciudades
chileno en la segunda mitad del siglo XX: entre la suburbanización y la desconcentración”.
Estudios Demográficos y Urbanos, Enero-Abril, 7-48. Número 2, Vol (24), año 2009
Sobrino, Luis Jaime (2002), “Globalización, crecimiento manufacturero y cambio en la localización
industrial en México”. Estudios Demográficos y Urbanos, Núm. 49, pp. 5-38.
Soto, Alba Celina, Luis Huesca Reynoso y María del Carmen Hernández Moreno (2008), “El modelo
de crecimiento de la frontera norte de México a partir del TLCAN”. Análisis Económico, Núm. 54,
vol. XXIII. México.
Villa, Miguel (1992), “Urbanización y transición demográfica en América Latina: una reseña del
período 1930-1990”, en IUSSP, El Poblamiento de las Américas, Vol. 2, pp.339-356. IUSSP-SOMEDE-
ABEP-FCD-PAA-PROLAP, México.
NOTAS
1. Estimaciones con base en los censos de población de 1907 y 2002.
2. El otro pilar del modelo chileno, es la modernización de la actividad minera de exportación,
sustentada básicamente en la explotación del cobre.
3. Sin duda, en Chile también podemos identificar ciudades medias que no forman parte de
espacios agrarios, pero además de ser relativamente pocas, corresponden en general a ciudades
mineras, ciudades geopolíticas del norte y extremo sur del país, y las ciudades turísticas del
litoral central.
4. Los datos para el 2010 se refieren a las proyecciones de población que realiza el INE, pues el
censo más reciente se levantó en el 2002, y actualmente entre abril y junio de este año (2012), se
está levantando el XVIII censo de población.
5. La RMS, está formada por las comunas no costeras que conformaban la provincia de Santiago,
y que incluyen no sólo la ciudad de Santiago, principal metrópolis chilena, sino también, un
importante hinterland rural y agrario.
6. Cabe señalar, que entendemos que no todas las ciudades medias conforman necesariamente
agrourbes, así como también que no todas las agrourbes son igualmente dinámicas y en
expansión demográfica y económica. Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos en las
tendencias globales, dejando para otros textos un análisis más detallado de estas diferencias.
Polis, 34 | 2013
46
RESÚMENES
La modernización del agro chileno ha generado nuevos patrones de asentamiento y movilidad de
la población tanto en ámbitos locales y regionales, como a nivel nacional. El tradicional modelo
de desarrollo urbano-metropolitano, ha sido sustituido por un modelo de desarrollo
agropolitano, el cual ya no se sustenta en el crecimiento y metropolización del país, sino en el
crecimiento de un amplio abanico de ciudades agrarias. En este artículo se analiza la dinámica
demográfica de estas ciudades agrarias. Proponemos el concepto de agrópolis, el cual lo
definimos como aquellos espacios en los que la actividad económica predominante está vinculada
directamente al agro, ya sea como actividad primaria (agricultura), como actividad secundaria
(agroindustria) o terciaria (comercio y servicios orientados a la agricultura y/o la agroindustria).
Este concepto de agrópolis nos permite superar los vacíos de la dicotomía rural-urbana,
proponiendo una oposición conceptual más amplia y compleja, entre lo que serían las agrópolis y
las metrópolis.
La modernisation de l’agro chilien est à l’origine de l’émergence de nouveaux patrons
d’établissement et de mobilité de la population aussi bien au niveau local et régional que
national. Le traditionnel modèle de développement urbano-métropolitain a été substitué par un
modèle de développement agropolitain, lequel n’est plus fondé sur la croissance et la
métropolisation du pays, mais sur la croissance d’une grande diversité de villes agraires. Cet
article analyse la dynamique démographique de ces villes agraires. Nous proposons le concept
d’agropole que nous définissons comme ces espaces au sein desquels l’activité économique
dominante est directement liée à l’agro, soit en tant qu’activité primaire (agriculture), soit en
tant qu’activité secondaire (agro-industrie) ou tertiaire (commerce et services orientés vers
l’agriculture et/ou l’agro-industrie). Ce concept d’agropole nous permet de combler les lacunes
propres à la dichotomie milieu rural-milieu urbain, proposant ainsi une opposition conceptuelle
plus ouverte et complexe entre ce que seraient les agropoles et les métropoles.
The agrarian change in Chile has created new settlement patterns andpopulation mobility in
local and regional level, as well as in national level. The classic model of metropolitan
urbanization has been replaced by an agropolitan development model, which is supported by the
growth of a wide range of agricultural towns. This article analyzes the population dynamics of
these agricultural cities. We propose the concept of agropolis, which we define as those spaces in
which the predominant economic activity is directly linked to agriculture, either as a primary
activity (agriculture), as a secondary activity (agribusiness) or tertiary (trade and service-
oriented agriculture and/or agrobusiness). This concept allows us to overcome the gaps in rural-
urban dichotomy, proposing a conceptual opposition broader and more complex, between what
would be the agropolis and the metropolis.
A modernização agrícola chileno criou novos padrões de assentamento e mobilidade da
população em nível local e regional, como a nível nacional. O modelo tradicional de
desenvolvimento urbano- metropolitano, foi substituído por um modelo de desenvolvimento
agropolitano, o que já não é suportado pelo crescimento e metropolização do país, mas no
crescimento de uma vasta gama de cidades agrícolas. Este artigo analisa a dinâmica da população
dessas cidades agrícolas. Propomos o conceito de Agropolis, que definimos como aqueles espaços
em que a atividade econômica é predominante e diretamente ligada à agricultura, seja como
atividade primária (agricultura), como uma atividade secundária (agronegócio) e terciária
(comércio e serviços orientados para agricultura ou agronegócio). Este conceito de Agropolis nos
Polis, 34 | 2013
47
permite superar as lacunas na dicotomia rural-urbana, propondo uma oposição conceitual mais
ampla e complexa, entre o que seria o Agropolis e metrópoles.
ÍNDICE
Palavras-chave: Agropolis, cidades médias, modernização agrícola, urbanização, população e
território
Keywords: agropolis, intermediate-size city, agricultural modernization, urbanization,
population and territory
Palabras claves: agrópolis, ciudades medias, modernización agraria, urbanización, población y
territorio
Mots-clés: urbanisation, agropole, villes moyennes, modernisation agraire, population et
territoire
AUTORES
ALEJANDRO CANALES
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Email: [email protected]
MANUEL CANALES CERÓN
Universidad de Chile, Santiago, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
48
“Sembrando nuevos agricultores”:contraculturas espaciales yrecampesinización“Semer de nouveaux agriculteurs”: contre-cultures spatiales et nouvelle
paysannerie
“Sowing new farmers”: spatial countercultures and recampesinization
“Semeando novos agricultores”: contraculturas espaciais e recampesinização
Luis Fernando De Matheus e Silva
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 13.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
1 Materializadas1 en el espacio como “puntos heterotópicos”2*, es decir, lugares distintos,
pero contradictoriamente integrados a su entorno, las contraculturas espacialespueden ser definidas como experimentos de producción y organización socio-espacial –generalmente de carácter comunitarista– nacidos como tentativas de subversión delorden dominante, donde el nivel privado3y la esfera de lo cotidiano ganan primacía y setornan el locus privilegiado en el cual son experimentadas técnicas, prácticas ysolidaridades distintas de aquellas que forman parte de la lógica homogeneizadora,individualista y alienante impuesta por la plusvalía. La aparición de este tipo deexperiencias suele coincidir con momentos recesivos y/o depresivos que, cada ciertotiempo, señalan la existencia de periodos de crisis dentro de la geografía histórica delcapitalismo, lo que tiene como consecuencia transformaciones en la estructura depoder y en la dinámica de acumulación.
2 Si bien es posible encontrar, a lo largo de la modernidad occidental, algunos ejemplos
de organización y producción espacial “alternativos” a los procesos sociales y a losvalores hegemónicos vigentes dentro de cada etapa específica del desarrollo capitalista,es importante precisar que los orígenes de las contraculturas espaciales deben ser
Polis, 34 | 2013
49
rastreados recién en la segunda mitad del siglo XIX. Aquella época estuvo marcada, enEuropa, por una serie de crisis económicas y sociales que, junto con la consolidación demovimientos antisistémicos, generaron el surgimiento de múltiples experienciascomunitaristas basadas en el anarquismo y en diversas corrientes del llamado“socialismo utópico”, que fueron puestas en práctica, casi siempre, lejos de losdominios europeos.
3 Casi cien años después, hacia el final de la década de 1960 y en el inicio de la década
siguiente, en medio de una nueva crisis del capitalismo, esta vez en su etapa fordistakeynesiana, es posible observar la aparición de una nueva ola de contraculturasespaciales vinculada al movimiento hippie. Buscando encontrar formas alternativas derelacionarse con la naturaleza y de organizarse en sociedad, estas propuestas deespacialización estuvieron fuertemente influenciadas por el “nuevo ecologismo”, un“movimiento de activistas que partían de una crítica a la sociedad tecnológico-industrial (tanto capitalista como socialista) cercenadora de las libertades individuales,homogeneizadora de las culturas y, sobre todo, destructora de la naturaleza” (Diegues,1994: 33)4.
4 De este modo, fueron creados, especialmente en el medio agrario, múltiples
experimentos que mezclaban ciertos principios del colectivismo y la autogestión (deinspiración anarquista), con valores provenientes del pacifismo y del ambientalismo“contracultural”5. Los protagonistas de ese tipo de éxodo urbano –muchas vecesjóvenes provenientes de las clases medias y sin ninguna experiencia previa con laagricultura o con cualquier otro aspecto de la vida campestre– motivados por uninnegable espíritu crítico, adquirían, en conjunto, pequeñas o medianas propiedadesrurales6con el objetivo de vivir una vida en comunidad más simple, libertaria yintegrada a la naturaleza.
5 Sin embargo, esta misma concepción idealizada y romántica de la naturaleza y de la
vida campestre, sumada a la falta de práctica para enfrentar las duras labores queforman parte del mundo agrícola e, incluso, el desconocimiento de los ritmos y ciclospropios del trabajo en el campo, causaron el fracaso de un gran número de estascontraculturas espaciales. Sus creadores no tuvieron las condiciones para manteneruna base de recursos fuertes y autogestionados que les permitieran “vivir de la tierra”,de igual manera que los campesinos. Además de lo anterior, tal como fue señalado porEngels y Marx (1998) hace más de un siglo, gran parte de estas personas estabandemasiado influenciadas por los prejuicios de la sociedad burguesa, lo que dificultaba larealización de verdaderas comunidades de bienes y tornaba a esas experienciasvulnerables a problemas internos y a presiones externas.
6 Es por esta razón que, durante el periodo del flower power, al igual que como ya había
sucedido con las experiencias del siglo XIX, muchas de las propuestas “alternativas” deorganización socio-espacial no lograron perdurar en el tiempo, sucumbiendo a lamisma velocidad en que fueron fundadas7. Sumado a lo anterior, el giro neoliberaliniciado a mediados de la década de 1970 trajo consigo nuevos puntos de tensión para elmovimiento, generando que, a menudo, este tipo de experimentación acabase insertoen el circuito de acumulación del capital, contribuyendo así, directa o indirectamente, areproducir aquello que inicialmente se pretendía criticar. En relación a este punto,David Harvey (2008) afirma que muchas de las movilizaciones y demandas de losmovimientos contestatarios contraculturales (incluyendo a aquello ligados alambientalismo), que surgieron entre los años 1960 y 1970, fueron cooptados y utilizados
Polis, 34 | 2013
50
para legitimar popularmente, en el nivel de la experiencia cotidiana, al neoliberalismo.“El efecto de esto en muchas partes del mundo fue verlo cada vez más como unamanera necesaria e incluso completamente natural de «regular» el orden social” (Ibid:50)8. El capital tiene esa extraña capacidad de absorber sus contradicciones y utilizarlasen su favor.
7 Lo anterior no quiere decir que el sentido subversor de esos proyectos contraculturales
deba ser menospreciado, ni que, con el paso del tiempo, hayan dejado de ser realizados.La contradicción del proceso desatado por la globalización del capitalismo neoliberal,en el cual el campo, la naturaleza e incluso la vida en comunidad son convertidos enfetiche, se encuentra en el hecho de que, a partir de los años 1990 –justo en el momentoen que se multiplican los conflictos desencadenados por la consolidación del proyectopolítico de restablecimiento de las condiciones de acumulación del capital y derestauración del poder de las elites económicas (Harvey, 2008)– es perceptible un nuevoboom en la creación y difusión de nuevas experiencias “alternativas” comunitarias y“sustentables”, conocidas en la actualidad como “ecoaldeas”, muchas de ellasamparadas por los principios de la permacultura.
8 Síntesis de principios, prácticas y técnicas de carácter híbrido, en que saberes
tradicionales y recursos locales (naturales y culturales) se mezclan con formas desociabilidad, tecnologías y conocimientos propios de la modernidad, la permaculturafue creada a mediados de los años 1970 en Australia, por las manos de Bill Mollison y deDavid Holmgren. Actualmente, pasado cerca de cuarenta años desde su creación, haganado importante notoriedad y ha sido considerada como una de las característicasmás determinante de las contraculturas espaciales contemporáneas, constituyendo labase de la organización y de la producción espacial de una buena parte de ellas. EnAmérica Latina, por ejemplo, existen muchos y diversos experimentos que, aún cuandopresentan direcciones y apropiaciones ideológicas bastante variadas, están siendollevados a cabo teniendo como base los principios permaculturales. Estos principiossuelen estar divididos en dos grandes grupos: los éticos y los de diseño.
9 Por una parte, y de acuerdo con lo planteado por Holmgren (2004), los principios éticos
de la permacultura pueden ser resumidos en tres tópicos muy simples: I) El cuidado conla tierra; II) El cuidado con las personas y el respeto intrínseco por la vida; III) Ladistribución equitativa de los excedentes. Por otra parte, los principios de diseño estánencargados de integrar diversos elementos (tales como plantas, animales,construcciones e infraestructura) en un sistema cuyo flujo de energía debe sereficiente, aprovechar al máximo los procesos neguentrópicos y generar el menor nivelposible de entropía9. Este sistema de diseño respeta determinadas “reglas” que,independiente del lugar donde sean puestas en práctica, deben ser seguidas para lograrla “creación permacultural del espacio”.
10 Fundamentadas por este conjunto de principios y prácticas, las experiencias basadas en
la permacultura vienen señalando la existencia de un fenómeno interesante en el actualmomento de la geografía histórica del capitalismo: la recampesinización. De acuerdocon lo argumentado por uno de sus principales teóricos, el sociólogo holandés JanDouwe Van der Ploeg (2008), la recampesinización es un proceso de transición que vaen contra del régimen y los intereses técnico-institucionales hegemónicos y se traduceen una “lucha social” impulsada por el aumento del número de campesinos (a través deinflujos exteriores o de “reconversiones”) quienes buscan garantizar una mayorautonomía y sustentabilidad.
Polis, 34 | 2013
51
11 En relación a esto, es posible plantear que la permacultura puede ser uno de los
factores que está ayudando, básicamente en dos maneras, al incremento de estefenómeno. En primer lugar, y más concretamente, esto se evidencia en el aumento delnúmero de sujetos de las clases medias urbanas que, por medio de los principiospermaculturales, buscan transformarse en nuevos “campesinos”. Aun cuando esatransformación no sea total, al menos es posible verificar en este movimiento unevidente refuerzo de la “campesinidad”.10Pero también, en segundo lugar, larecampesinización promovida por la permacultura está relacionada con otros actoressociales, sobre todo con campesinos o trabajadores en vías de recampesinización,quienes, sin estar necesariamente vinculados con proyectos contraculturales, se venbeneficiados por determinados conceptos, técnicas y prácticas permaculturales,potencializando los conocimientos que ya poseen.
12 Para comprender mejor esta doble relación entre recampesinización y permacultura,
serán analizados dos ejemplos distintos que han sido desarrollados en las últimasdécadas en América Latina. De esta manera, se examinará el caso de una pequeñaecoaldea que está emplazada en El Bolsón, en la Patagonia argentina, cuya experiencia,basada en los principios permaculturales, permite constatar el surgimiento de nuevosagricultores influenciados por el movimiento de contraculturas espaciales. El otroejemplo tiene lugar en Cuba, país donde la permacultura adquiere un nuevo significado,constituyendo parte del fuerte proceso de recampesinización que, desde los añosnoventa, ha sido promovido por el Estado cubano.
13 El caso argentino sirve para ilustrar la existencia de un proceso de recampesinización
cada vez más frecuente en el medio agrario, relacionado al éxodo urbano que estáasociado las contraculturas espaciales. Es necesario precisar que, la mayoría de lasveces, el tipo de recampesinización originado por este movimiento se reduce sólo a laadopción de determinados trazos de “campesinidad” y no a la transformación de estaspersonas en agricultores de tiempo completo. Para estos individuos, que provienen casisiempre de las clases medias urbanas, realizar actividades como mantener elcompostaje, estructurar y cuidar una huerta, así como trabajar en la crianza de abejas uotros animales, son tareas importantes que forman parte elemental de su vidacotidiana. Aún así, todas estas actividades son secundarias o complementares, ya quesus principales fuentes de ingreso generalmente provienen de otros oficios y no de laagricultura.
14 En algunos otros casos, sin embargo, “convertirse en agricultor y vivir de la
agricultura” es el objetivo principal de la formación del grupo central (o por lo menosde parte de él), por lo que el espacio de la comunidad se organiza en función de estaidea. Cuando esto sucede, estamos frente a un proceso de recampesinización máscomplejo, donde es probable que surjan nuevos campesinos “de tiempo completo”. Estees el caso de la Granja del Valle Pintado, una pequeña ecoaldea estructurada según losprincipios de la permacultura, y que tiene entre sus principales actividades económicasla siembra y la venta de productos orgánicos.
15 Bajo la responsabilidad del estadounidense Alex Edleson, la huerta donde son
producidos los alimentos posee cerca de una hectárea de las ocho que conforman elárea total de la comunidad. Este espacio es manejado por moradores yvoluntarios11quienes trabajan teniendo como base distintos métodos agroecológicos,especialmente la “agricultura biodinámica”, desarrollada a partir de la antroposofía deRudolf Steiner, y la “agricultura natural” o “agricultura del no hacer”, creada por el
Polis, 34 | 2013
52
japonés Masanobu Fukuoka. A pesar de ser métodos bastante diferentes entre sí,Edleson señala que de cada uno de ellos son rescatados aquellos aspectos filosóficos yaquellas técnicas que tengan más sentido y que sean más adecuados para lidiar con lascondiciones y situaciones específicas del lugar donde está emplazado el proyecto. Deacuerdo con sus palabras:
“Somos una granja con diversos cultivos y animales, donde todas las partes trabajanjuntas como un organismo integrado. La forma de cultivar la tierra está inspiradaen varios métodos de agricultura orgánica, como la biodinámica y el cultivo naturalde Fukuoka, ambos unen el trabajo interno del agricultor, su crecimiento personal yespiritual, con el trabajo de sanar la tierra. El cultivo es realizado con la ayuda devoluntarios que vienen de diversos lugares y países, y nuestra misión no essolamente alimentar a las personas con alimentos frescos y de buena calidad, sinoque de cuidar la tierra y sembrar las semillas de una nueva cultura enraizada enella12.
16 De esta manera, el trabajo concreto, la creatividad, así como la utilización de métodos
agroecológicos y de los principios de diseño de la permacultura, son elementosdecisivos para la obtención de una producción agrícola diversificada y de bajísimocosto, la que, además de proporcionar todo el alimento que es consumidointernamente, genera un excedente que es comercializado en el municipio de El Bolsóny cuyas ventas contribuyen considerablemente en la manutención de la ecoaldea.
17 En relación a este último punto, es relevante señalar que la comercialización de la
producción de esta granja es realizada según los moldes asociativistas de las CSAestadounidenses (Community Supported Agriculture). Surgidas en los años 1970, las CSA setornaron bastante populares en los Estados Unidos y actualmente existen en casi todoel país, especialmente en las ciudades de la Costa Este. En este modelo de asociativismoun determinado número de familias se compromete a adquirir toda la producción de unagricultor durante una temporada, compartiendo los riesgos y las ganancias de taloperación.
18 Para conseguir los socios necesarios para esa tarea, el permacultor conversó con amigos
y vecinos, elaboró carteles y folletos que explicaban su proyecto, y los distribuyó en ElBolsón. Una vez formado el grupo, elaboró un presupuesto anual con los gastos de lahuerta y, a partir de esa información, estableció un precio mensual para cada cesta deproductos (compuesta de verduras, frutas y hortalizas frescas de la temporada, ademásde dulces, conservas y cervezas artesanales elaboradas en la comunidad). Ladistribución es realizada gracias a uno de los participantes que, a cambio de esteservicio, recibe una cesta. Al igual que el modo de producción típicamente campesino,nos encontramos frente a una versión de la fórmula “M-D-M”, cuya lógica reside “en laforma simple de circulación de mercancías, donde se tiene la conversión de mercancíaen dinero y la conversión de dinero en mercancía, es decir, vender para comprar”(Oliveira 2001: 52)13.
19 Debido a que las condiciones climáticas de la Patagonia suelen ser bastante rigurosas,
casi toda la siembra se realiza en la breve temporada de calor (entre noviembre ymarzo). Es por esta razón que se decidió que el 60% de las contribuciones de cadafamilia deben ser realizadas antes de las cosechas. Como ya fue mencionado, en elmodelo CSA tanto el productor como el consumidor comparten los riesgos y ganancias,así, si el año fuese bueno y hubiese excedente, éste puede ser vendido y losrendimientos serían destinados a un “fondo común” dedicado a mejorar la estructura
Polis, 34 | 2013
53
de la granja, algo imprescindible para incrementar y diversificar las próximascosechas14
20 De acuerdo con Edleson, la adopción de este modelo asociativista tiene muchas ventajas
que van desde un aumento en la producción y consumo de alimentos orgánicos locales(de calidad y a un “precio justo”), hasta un cambio en la relación entre consumidores yproductores, generándose una mayor proximidad y compañerismo entre ambos. Unacuestión que ejemplifica este último punto, es la realización de fiestas con motivo de lacosecha y de los cambios de estación (como la “fiesta de la primavera”) donde losasociados, que son llamados “amigos de la granja”, visitan la propiedad y participan enactividades recreativas y en la realización de ciertos trabajos. De acuerdo con el jovenagricultor, la granja asociativista:
“Mantiene una relación de beneficio y apoyo mutuo. Buscamos salir de la relaciónmomentánea y mercantilista entre los que cultivan comida y los que la comen,sustituyéndola por una relación que dura todo el año. Nosotros asumimos elcompromiso de cuidar la tierra, los animales, y de trabajar produciendo el alimentoque los asociados necesitan.”
21 En casos como éste, de “máxima recampesinización”, la reproducción de la experiencia
pasa a depender directamente de la actividad agrícola. Con todo, no se trata decualquier tipo de agricultura, sino que de un tipo específico, cercano a aquello quePloeg (2008) identifica como campesina, lo que, lejos de ser una actividad alienada ycompuesta por una repetición infinita de tareas simples, representa:
“El locus donde el hombre y la naturaleza viva se encuentran y donde los ciclosdiferentes son integrados conjuntamente en un todo coherente y, por eso, muchasveces estético. Debido a que la naturaleza viva no puede ser completamenteplaneada ni controlada, existirán siempre sorpresas – buena o malas. El arte dedominar esas sorpresas y de transformarlas en prácticas originales esfrecuentemente un elemento clave del proceso de trabajo. Este es un segundoaspecto del proceso de trabajo: en él son desarrollados aprendizajes y creadasnuevas formas de hacer las cosas. Un tercer aspecto y, probablemente, un aspectodecisivo, es el hecho de que el proceso agrícola de producción es un proceso através del cual no son sólo creados los productos finales (…). Durante el proceso detrabajo, los actores envueltos (…) construyen un estilo de agricultura y establecenuna ligación específica entre ese estilo de agricultura y el mundo exterior” (Ibid:42)15.
22 Sin embargo, incluso cuando es practicada una agricultura como la antes descrita, o
cuando los sujetos involucrados presentan características propias de la “ética y de lamoral campesina”, no se puede confundir estos nuevos agricultores con el campesinado“clásico”. Se trata, más bien, de sujetos híbridos que decidieron trazar en el campo unnuevo camino que se localiza en un punto intermedio entre la tradición y lamodernidad, entre el mundo urbano y el rural.
23 Desde los años 1990, con el nuevo boom de las contraculturas espaciales, estos
“campesinos alternativos” o “neo-rurales”, como son conocidos en algunos círculos,han ganado mayor presencia, ayudando a transformar el paisaje agrario de algunoslugares. Desilusionados con las supuestas “bondades” del capitalismo y atraídos por laidea de producir sus propios medios de vida de modo autogestionado y sustentable,estos sujetos han elegido vivir de manera simple “junto a la naturaleza”, como unaposibilidad de trascender el estado de alineación generalizado de la modernidadcapitalista (especialmente a partir de la consolidación del neoliberalismo). Para lograr
Polis, 34 | 2013
54
alcanzar este objetivo, han adoptado a la permacultura como el medio práctico y éticomás adecuado.
24 Pero, el análisis de fenómenos como la recampesinización y el fortalecimiento de la
campesinidad promovida por las prácticas permaculturales, no puede restringirseúnica y exclusivamente a estos sujetos urbanos provenientes de la clase media. Debe,igualmente, abarcar otras situaciones en las que la permacultura es utilizada en favorde otros sujetos sociales, sobretodo a los sectores populares más vulnerables, paraquienes la absorción de sus técnicas, prácticas y principios no es sólo una mera cuestiónde “estilo de vida”.
25 En este sentido, el ejemplo cubano tal vez sea uno de los más emblemáticos. La grave
crisis económica desatada a inicios de los años 1990, agravada por el recrudecimientodel embargo impuesto por los Estados Unidos, llevó al país a una situación de escasez depetróleo y de alimentos, obligando a la búsqueda de soluciones creativas. Según lacubana María Caridad Cruz Hernández, coordinadora del Programa de DesarrolloSustentable de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre16,“Históricamente, Cuba siempre fue un país monoproductor, agroexportador eimportador de alimentos e insumos, lo que nos tornó dependientes y extremadamentevulnerables. Por otro lado, la agricultura que practicamos durante siglos degradónuestros recursos naturales”.
26 Para lograr alcanzar la tan soñada (y urgente) soberanía alimentaria, se llegó a la
conclusión de que serían necesarias profundas transformaciones en la estructuraagraria del país, especialmente en lo que respecta a la promoción de un proceso derecampesinización. Entre las soluciones diseñadas, desde 1991 se puso en práctica unprograma de agricultura urbana en el cual el gobierno ponía a disposición de laciudadanía una gran variedad de lotes desocupados para la creación de huertas y“jardines comestibles”. Además de lo anterior, se articuló una red de apoyo que, con laayuda de técnicos contratados por el Ministerio de Agricultura, ayudó en la creación demercados populares locales, con el objetivo de que los agricultores comercializarandirectamente sus excedentes.
27 Dentro de este contexto, la permacultura –originalmente idealizada para situaciones de
escasez y abogando por la satisfacción de las necesidades humanas, a través delaprovechamiento máximo de los recursos naturales locales y el mínimo de pérdidaenergética– se adaptaba muy bien a las condiciones específicas de la realidad cubana y,por este motivo, comenzó a generar gran interés. Desde 1994 es posible constatar laexistencia de un vínculo oficial entre el proceso de recampesinización nacional y lapermacultura. Ese año fue firmado un convenio entre permacultores australianos y elInstituto Cubano de Investigaciones y Orientación de la Demanda interna (ICIODI), loque, a su vez, tuvo como resultado la creación del Grupo de Orientación a la Familiasobre Permacultura (GOFP).
28 En 1995, el grupo pasó a estar bajo la responsabilidad de la ONG ambientalista cubana
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, la que, contando conla ayuda de recursos provenientes del exterior, se hizo cargo del proyecto con elobjetivo de diseminar la permacultura por el país dentro de los marcos del Programa deAgricultura Urbana. En aquel mismo año, fue realizado en La Habana, en la oficinamunicipal de la Federación de las Mujeres Cubanas, el primer curso PDC17, que contócon la presencia de treinta alumnos, incluyendo técnicos de extensión del Ministerio deAgricultura y el staff de la Fundación.
Polis, 34 | 2013
55
29 A partir de entonces las técnicas, prácticas y principios permaculturales pasaron a ser
ampliamente divulgados entre los trabajadores cubanos en proceso derecampesinización, quienes rápidamente los asimilaron, cuestión que corroboró laenorme eficacia del Programa de Agricultura Urbana desarrollado en el país, el cual,con poco más de veinte años desde su implantación, presenta cifras impresionantes. Enla actualidad, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, este programacuenta con la participación de 384 mil personas en 156 municipios18, y produce cerca dela mitad de los vegetales que son consumidos en la isla19.
30 Anunciado como uno de los grandes triunfos de esta nueva etapa de la Revolución, la
alternativa encontrada por Cuba para resolver el problema de escasez de alimentos,debe gran parte de su éxito al hecho de haber priorizado el “desarrollo localautosustentable”20y los métodos orgánicos de siembra21. De esta manera, el paíscomenzó a apartarse de las trampas impuestas a los países subdesarrollados por otrarevolución, denominada como “verde”, que –basada en los monocultivos, en lamecanización, en la utilización de implementos químicos, pesticidas, semillas híbridasy, actualmente, en la diseminación de los OMG’s (organismos genéticamentemodificados)– lejos de erradicar el problema del hambre, contribuyó en suagravamiento.
31 Catalizado por la permacultura, el proceso de recampesinización que tuvo lugar en
Cuba representa un caso único en la historia, no sólo por lo exitoso que ha sido, sinoque también por el contexto específico y por la orientación ideológica que está detrásde su puesta en práctica. Lejos del mundo de la mercancía, la permacultura ganó, así,un nuevo y más potente significado, trascendiendo el universo “strictu sensu” de lascontraculturas espaciales. Como enfatiza Cruz Hernández: “La aplicación de las técnicasy principios permaculturales permite recuperar los recursos naturales, al mismotiempo en que aumenta la producción y pone a disposición una mayor cantidad dealimentos, sobre todo en el ámbito local, ayudando, de esta manera, a la soberaníaalimentaria”.
32 A pesar de que no existe otra experiencia con el mismo alcance que la cubana, es
preciso mencionar que, a lo largo de los últimos veinte años, al menos en AméricaLatina, han existido muchas tentativas que han buscado posicionar a la permaculturacomo una alternativa popular para las clases más explotadas, en especial para elcampesinado. En algunos casos, estos proyectos han sido bien ejecutados y acabaronteniendo una buena repercusión, diversificando la producción campesina local ymejorando sustancialmente las condiciones de vida de estos sujetos y la estructurafísica de sus propiedades22.
33 Sin embargo, estas aproximaciones no siempre resultan como fueron originalmente
planificadas, lo que genera conflictos que evidencian no sólo las múltiples dificultadesque surgen cuando se intenta establecer un diálogo entre “mundos” tan distintos comoel campesino y el contracultural, sino que también, las problemáticas insertas en elpropio movimiento de reproducción del capital, que tiende transformar todo y a todosen mercancía. Debido a que la permacultura es un movimiento que ha nacido y se hadesarrollado en paralelo con el neoliberalismo, no es inusual que algunos de losproyectos de este tipo sean auspiciados por grandes instituciones financieras y/oempresas multinacionales (vía patrocinio directo o a través de fundaciones y ONGsfinanciadas por dichas instituciones). Lo anterior, circunscribe el alcancetransformador y revolucionario inscrito en la permacultura a las reglas del mercado y
Polis, 34 | 2013
56
de la institucionalidad capitalista, además de engendrar tensiones entre sus principioséticos y su praxis, una cuestión compleja que deberá ser en el futuro analizada conmayor profundidad.
34 En muchas ocasiones, la funcionalidad al status quo pasa desapercibida, o es minimizada
por quienes trabajan con la permacultura, que, de un modo general, se muestran ajenosa aquellas ideologías y posicionamientos políticos más críticos que son abiertamentecontrarios al capital, prefiriendo, en cambio, enfocarse en acciones prácticas ypuntuales, apoyándose en la “fuerza del ejemplo” como principal estrategia degeneración de transformaciones sociales. Sin embargo, al igual que en momentosanteriores de la geografía histórica de las contraculturas espaciales, esta opciónestratégica que es heredera de la tradición pacifista, corre el riesgo de ser insuficientepara trascender el nivel de los particularismos y establecer, junto con otros sujetos ymovimientos, un proyecto social más universalista, en el cual las técnicas y prácticaspermaculturales podrían ser mucho mejor aprovechadas, a diferencia de cuando sonsólo empleados por pequeños grupos de personas, dispersamente situados en el interiorde la isotopía capitalista y frágilmente conectados entre sí. “Un típico error político esel hábito, perfectamente comprensible, de pensar que el único teatro que importa esaquel en que por casualidad nos encontramos” (Harvey 2006: 307)23.
35 Ahora bien, entre los muchos desafíos presentes actualmente en el desarrollo de la
permacultura, se encuentra el de transformar los elementos que constituyen su sistemaético y de diseño en alternativas concretas y viables a las masas poblacionales para lascuales la situación de escasez configura su más dura y cruel realidad, producidahistóricamente por las fuerzas que mueven al capitalismo. Sin embargo, para queefectivamente esto ocurra, no basta con acciones que se queden en el “nivel de lacaridad” y la filantropía capitalista, como mucha veces ocurre. Se trata, más bien, deestablecer una relación más profunda, compleja e igualitaria entre los “desiguales, losdiferentes y los desconectados” (García Canclini: 2007). Esto sólo será posible medianteel (efectivo) establecimiento de un diálogo intercultural de saberes, así como tambiéncon la puesta en marcha de estrategias comunes y de acciones compartidas quebusquen trascender los muchos extrañamientos impuestos por el movimiento deacumulación del capital.
BIBLIOGRAFÍA
Diegues, A.C. (1994), O mito moderno da natureza intocada, NUPAUB-USP, São Paulo.
Engels F.; Marx K. (1998), O Manifesto Comunista,Boitempo, São Paulo.
García Canclini, N. (2007), Diferentes, desiguais e desconectados, Ed. UFRJ, Rio de Janeiro.
Harvey, D.(2008),O neoliberalismo: história e implicações, Edições Loyola, São Paulo.
-Idem (2006), Espaços de Esperança, Edições Loyola, São Paulo.
Polis, 34 | 2013
57
Holmgren, D. (2004), Principios y Caminos: Principios y Senderos Más Allá de la Sustentabilidad,
Holmgren Services,Hepburn, Victoria.
Mollison, B.; Slay, R. M.(1998), Introdução à Permacultura, MA/SDR/PNFC, Brasília.
Lefebvre, H. (2004), Revolução Urbana, Humanitas, Belo Horizonte.
Leff, E. (2006), Racionalização Ambiental, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.
Marcos, V. (2007), “Agroecologia e Campesinato: uma nova lógica para a agricultura do futuro”,
en AGRÁRIANº 7,Revista Agrária USP, São Paulo.
Mészáros, I. (2009), A crise estrutural do capital,Boitempo, São Paulo.
Oliveira, A. U. (2001), A agricultura camponesa no Brasil, Contexto, São Paulo.
Ploeg, J. D. (2008), Camponeses e impérios alimentares: Lutas por autonomia e sustentabilidade na era da
globalização, Editora UFRGS, Porto Alegre.
Woortmann, K.(1990). “O campesinato como ordem moral”, en Anuário antropológico Universidade
Nacional de Brasília, Brasília.
NOTAS
1. Doctorando en Geografía Humana por la Universidade de São Paulo, USP, Brasil, becado por la
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
2. De acuerdo con lo planteado por Henri Lefebvre (2004), heterotopía es un concepto que se
refiere al “lugar otro”, “el otro lugar” que se organiza y se establece de forma diferente, pero al
mismo tiempo imbricado a la isotopía que lo circunda. Estos dos conceptos deben ser
complementados con el u-topía, el “no lugar que no acontece, y, entre tanto, busca su lugar (…),
el lugar de la ausencia-presencia; de lo divino; de la potencia; del medio-fictício medio-real; del
pensamiento sublime (…). Es evidente que, en este sentido, lo u-tópico no tiene nada que ver con
lo imaginario abstracto. Él es real” (Ibid: 45). Traducción libre, del original en portugués: “não-
lugar que não acontece, e, entretanto, procura o seu lugar (...), o lugar da ausência-presença: do divino; da
potência; do meio-fictício meio-real; do pensamento sublime (...). É evidente que, nesse sentido, o u-tópico
nada tem a ver com o imaginário abstrato. Ele é real”)
*. Este artículo forma parte de las investigaciones realizadas con motivo de mi tesis de doctorado
en Geografía Humana (Faculdade de Filosofia, Letras y Ciências Humanas de la Universidade de
São Paulo), en la cual se discute críticamente –a partir del análisis de experiencias desarrolladas
en Argentina, Brasil y Chile– las posibilidades, límites y contradicciones de las contraculturas
espaciales, específicamente aquellas basadas en la permacultura.
3. El nivel privado es, según lo comprende Lefebvre (2004), el nivel del habitar. Muchas veces
este nivel ha sido (equivocadamente) descuidado y/o considerado menos importante en relación
a los niveles mixto y global. Lefebvre considera que es necesario invertir esta valoración,
posicionando al habitar en un primer plano, ya que, según señala el autor, “el hombre habita
como poeta. Esto quiere decir que la relación del «ser humano» con la «naturaleza» y con su
propia naturaleza, como «ser», reside en el habitar, en él se realiza y en él se lee (…), esa relación
del «ser humano» con la «naturaleza» y su propia naturaleza (con el deseo, con su propio cuerpo)
jamás fue inmersa en una miseria tan profunda como bajo el reino del hábitat y de la racionalidad
pretendidamente urbanística” (Ibid: 81-82). Traducción libre, del original en portugués: “o homem
habita como poeta. Isso quer dizer que a relação do «ser humano» com a «natureza» e com sua própria
natureza, com o «ser», reside no habitar, nele se realiza e nele se lê (...), essa relação do «ser humano» com a
Polis, 34 | 2013
58
«natureza» e sua própria natureza (com o desejo, com seu próprio corpo) jamais foi imersa numa miséria
tão profunda como sob o reino do habitat e da racionalidade pretensamente urbanística”)
4. Traducción Libre, del original en portugués: “um movimento de ativistas que partiam de uma
crítica da sociedade tecnológico-industrial (tanto capitalista como socialista) cerceadora das liberdades
individuais, homogeneizadora das culturas e, sobretudo, destruidora da natureza”.
5. Es relevante mencionar que estas contraculturas espaciales se materializaron de formas muy
distintas entre sí, dependiendo tanto de las experiencias y aptitudes particulares de sus
participantes como de sus filiaciones teóricas e ideológicas, así como también de las pretensiones
y objetivos trazados por cada grupo en cuestión. En este sentido, algunas comunidades estaban
caracterizadas por su tendencia espiritual, otras por tener un acento libertario, mientras que
otras, de cuño ecológico, estaban interesadas en el desarrollo de tecnologías y prácticas
sustentables.
6. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando el número de participantes era elevado,
fueron adquiridas porciones mayores de tierra, generalmente ubicadas en lugares devaluados y/o
deteriorados.
7. Aunque la mayoría de las experiencias desarrolladas en aquel momento no hayan perdurado
con el paso del tiempo, es importante destacar que algunas de ellas sí consiguieron superar las
dificultades y pruebas impuestas por la praxis (obviamente no sin contradicciones y conflictos),
manteniéndose activas e influyentes hasta hoy en día. Es el caso de las ecoaldeas: The Farm, en los
Estados Unidos (1971) y Findhorn, en Escocia (1962), entre otros ejemplos.
8. Traducción libre, del original em portugués: “O efeito disso em muitas partes do mundo foi vê-lo
cada vez mais como uma maneira necessária e até completamente natural de ‘regular’ a ordem social”.
9. La entropía y la negentropía son conceptos tomados prestados de la termodinámica. En cuanto
los procesos entrópicos tiene relación con la pérdida de energía de un determinado sistema, los
neguentrópicos están asociados con la creatividad y productividad de la materia (del orden a
partir del caos).
10. Este concepto es desarrollado por el antropólogo brasileño Klaas Woortmann (1990), quien lo
entiende como una cualidad subjetiva basada en una ética específica, presente en mayor o menor
grado en distintos grupos sociales. Desde la perspectiva de este estudioso, no existen campesinos
puros y no todo pequeño agricultor comparte de igual manera una ética campesina. De este
modo, “es posible imaginar un continuo, que puede ser pensado tanto en el tiempo como en el
espacio, a lo largo del cual se mueven los pequeños productores, desde un polo de máxima hasta
otro de mínima campesinidad” (Ibid: 13). La campesinidad que es supuestamente común a
diferentes lugares y temporalidades, está relacionada con un conjunto de valores éticos
compartidos en que el trabajo, la familia, la tierra y la libertad asumen un papel central.
Traducción libre, del original en portugués: “é possível imaginar um contínuo, que tanto pode ser
pensado no tempo como no espaço, ao longo do qual se movem os pequenos produtores, desde um polo de
máxima até outro de mínima campesinidade”.
11. En relación a este punto, es interesante mencionar la existencia de una red internacional de
voluntariado en la agricultura orgánica llamada WWOOF (World Wide Opportunities on Organic
Farms), que es bastante conocida y practicada en ecoaldeas y comunidades permaculturales,
incluso en la Granja del Valle Pintado. WWOOF fue creado durante la década de 1970 en
Inglaterra y tiene como objetivo organizar jornadas de trabajo voluntario en propiedades
agrícolas orgánicas. De una forma general, el proceso de voluntariado practicado por WWOOF es
bien simple: por medio de un contrato, las propiedades anfitrionas ofrecen alimentación y
estadía a cambio de jornadas de trabajo diario que duran como máximo seis horas (no hay dinero
ni remuneración envuelta en esta relación).
12. Los testimonios de Alex Edleson forman parte de una entrevista que fue realizada en febrero
de 2011.
Polis, 34 | 2013
59
13. Traducción libre, del original en portugués: “na forma simples de circulação de mercadorias, onde
se tem a conversão de mercadoria em dinheiro e a conversão do dinheiro em mercadoria, ou seja, vender
para comprar”.
14. Es importante precisar que la decisión sobre qué hacer con este dinero es tomada en una
reunión en la que participan todos los asociados.
15. Traducción libre, del original en portugués: “ O lócus onde o homem e a natureza viva se
encontram e onde os ciclos diferentes são integrados conjuntamente em um todo coerente e, por isso, muitas
vezes estético. Uma vez que a natureza viva não pode ser completamente planejada nem controlada,
existirão sempre surpresas – boas ou más. A arte de dominar essas surpresas e de transformá-las em
práticas originais é frequentemente um elemento-chave do processo de trabalho. Este é um segundo aspecto
do processo de trabalho: nele são desenvolvidas aprendizagens e criadas novas formas de fazer as coisas.
Um terceiro aspecto e, provavelmente, um aspecto decisivo, é o fato do processo agrícola de produção ser
um processo através do qual não são apenas criados produtos finais (...). Durante o processo de trabalho, os
atores envolvidos (...) constroem um estilo de agricultura e estabelecem uma ligação específica entre esse
estilo de agricultura e o mundo exterior”.
16. Las declaraciones de María Caridad Cruz Hernández fueron extraídas del vídeo de
presentación del programa de permacultura en Cuba de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de
la Naturaleza y el Hombre (FANJ). Disponible en: http://vimeo.com/23222299. Consultado en
enero de 2013.
17. Elaborado por Bill Mollison al final de la década de 1970, el PDC, o Permaculture Design Course,
es un curso de formación básica en permacultura. Con aproximadamente setenta y dos horas de
carga horaria, el curso aborda de forma holística diferentes tópicos relacionados a los principios
éticos y de diseño de la permacultura.
18. Fuente disponible en: http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=4212. Consultada en
enero de 2013.
19. Fuente disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/ap339s/ap339s.pdf. Consultada en
enero de 2013.
20. La concretización de la dimensión local del desarrollo sustentable, o “desarrollo local
autosustentable” presupone: 1) la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad; 2) la
autodeterminación de las comunidades involucradas en la construcción de un proyecto endógeno
y en sintonía con sus propias capacidades; 3) la realización de prácticas respetuosas al medio
ambiente local y; 4) la recuperación y valorización de los saberes locales (Marcos: 2007).
21. Actualmente, el Programa de Agricultura Urbana desarrollado en Cuba se ha convertido en
una referencia mundial y su ejemplo comienza a ser seguido por otros países como Uruguay, que,
contando con la ayuda de técnicos cubanos, inició un proyecto semejante en el año 2010. Fuente
disponible en: http://www.cubadiplomatica.cu. Consultada en enero de 2013.
22. Un ejemplo que puede ser brevemente mencionado, es el proyecto “Policultura no Semi-Árido”
desarrollado por el Instituto de Permacultura da Bahia en Brasil, el cual, transcurridos diez años
desde su implementación, ha estado encargado de capacitar a cerca de 1500 campesinos que
trabajan en distintos municipios de la región, con el objetivo de desarrollar una agricultura más
diversa, fuerte y sostenible, que esté en sintonía con las condiciones climáticas y las
particularidades socio-culturales del lugar. Fuente disponible en: http://www.permacultura-
bahia.org.br/interna.php?cod=43. Consultada en enero de 2013.
23. Tradución libre, del original en portugués: “Um erro político típico é o hábito, perfeitamente
compreensível, de pensar que o único teatro que importa é aquele que por acaso nos encontramos”.
Polis, 34 | 2013
60
RESÚMENES
El presente artículo tiene como objetivo contribuir en la discusión sobre el incremento del
complejo y multifacético fenómeno de recampesinización que acontece en la actual etapa de
desarrollo capitalista, analizando uno de sus aspectos menos conocidos que está relacionado al
movimiento denominado como “contraculturas espaciales”. Las contraculturas espaciales son
experimentos de organización socio-espacial de carácter “alternativo” que se popularizaron
principalmente en la década de 1960. A partir de los años 1990, acompañando un nuevo periodo
de crisis del capitalismo, se evidencia la renovación y el fortalecimiento de dicho movimiento,
con el surgimiento de nuevas experiencias de este tipo, muchas de las cuales están inspiradas por
la permacultura, concepto que se refiere al diseño de asentamientos humanos sustentables.
Basándose en dos casos, uno en Argentina y otra en Cuba, se discutirá de qué maneras la
permacultura puede estar promoviendo, en la actualidad, el surgimiento de “nuevos
campesinos”.
Cet article vise à contribuer au débat sur le phénomène croissant, complexe et multiforme de
l’émergence d’une nouvelle paysannerie en cours lors de l’étape de développement capitaliste
actuelle, en analysant l’un de ses aspects les moins connus, le mouvement de « contre-cultures
spatiales ». Les contre-cultures spatiales sont des expériences issues d’une organisation socio-
spatiale de caractère « alternatif » rendues populaires au cours des années 1960. A partir des
années 1990, suite à une nouvelle période de crise du capitalisme, la rénovation et le
renforcement de ce mouvement s’exprime par l’émergence de nouvelles expériences de ce type,
dont un bon nombre s’inspire de la permaculture, concept se référant à l’élaboration
d’établissements humains durables. S’inspirant de deux cas, l’un en Argentine et l’autre à Cuba,
seront analysées les manières selon lesquelles la permaculture peut participer à la promotion de
l’émergence de « nouveaux paysans » dans l’actualité.
The present article aims to contribute to the discussion about the increasement of the complex
and multifaceted phenomenon of “recampesinization” that happens in the current stage of
capitalist development, analyzing one of its least known aspects, related to the movement called
“ spatial countercultures”. The spatial countercultures are experiments of alternative and
sustainable character that became popular in the decade of the sixties. Dtarting on the nineties,
accompanying anew period of the capitalist crisis, a renewal and the strengthening of the above
mentioned movement can be verified, with the emergence of diverse new experiences of this
type, many of which are inspired by “permaculture”, concept that refers to the design of
sustainable human settlements. With base in two specific concrete cases, one in Argentina and
another in Cuba, the article will discuss ways in which permaculture can be promoting nowadays
the emergence of “new peasants”.
O presente artigo tem por finalidade contribuir na discussão acerca do incremento do complexo e
multifacetado processo de recampesinização verificado no atual estágio de desenvolvimento
capitalista, analisando um dos seus aspectos menos conhecidos, relacionado ao movimento
denominado “contraculturas espaciais”. As contraculturas espaciais são experimentos de
organização socioespacial de cunho alternativo que se tornaram populares na década de 1960. A
partir dos anos 1990, acompanhando um novo período de crise do capitalismo, é possível
perceber a renovação e o fortalecimento deste movimento, com o surgimento de novas
experiências deste tipo, muitas das quais inspiradas pela permacultura, conceito que se refere ao
desenho de assentamentos humanos sustentáveis. Com base em dois casos concretos, um na
Polis, 34 | 2013
61
Argentina e outro em Cuba, será discutido aqui de que maneiras a permacultura pode estar
corroborando para o surgimento de “novos camponeses”.
ÍNDICE
Palabras claves: contraculturas espaciales, permacultura, recampesinización, campesinado
Mots-clés: contre-cultures spatiales, permaculture, nouvelle paysannerie, paysannerie
Palavras-chave: contraculturas espaciais, permacultura, recampesinização, campesinato
Keywords: spatial countercultures, permaculture, recampesinization, peasantry
AUTOR
LUIS FERNANDO DE MATHEUS E SILVA
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
62
Territorialidades alternativas ehibridismos no mundo ruralResiliência e reproduçao da sociobiodiversidade em comunidadestradicionais do Brasil e Chile meridionais
Territorialités alternatives et hybridismes en milieu rural: résilience et
reproduction de la socio-biodiversité dans les communautés traditionnelles du
Brésil et du Chili méridionaux
Territorialidades alternativas e hibridismos en el mundo rural: resiliencia y
reproducción de la sociobiodiversidad en comunidades tradicionales de Brasil y
Chile meridionales
Alternative territorialities and hybridisms in rural world: Resilience and
Reproduction of sociobiodiversity in the tradicional communities of meridional
Brasil and Chile
Nicolas Floriani, Francisco Ther Ríos e Dimas Floriani
NOTA DO EDITOR
Recibido: 11.12.2012 Aceptado: 0703.2013
Introduçao
1 Se por outro lado a crise é um elemento central das sociedades modernas, configuradas
como sociedades de classe e conduzidas pelos processos de produção para o mercado;por outro, emergem da crise do projeto modernizador da sociedade as alternatividadesque questionam o modelo hegemônico de entendimento das práticas sociais denatureza.
Polis, 34 | 2013
63
2 Com o acirramento dos problemas socioambientais resultantes da crise da
modernidade, os entendimomentos de vida e de mundo são modificados, reforçados ousubstituídos, e a percepção coletiva dos fenômenos tempo e espaço são ressignificados apartir da exigência de uma nova representação de sociedade e de natureza.
3 Para expandir o entendimento sobre esse mundo que se constitui e se destitui de
sentidos, sistemas de práticas e sistemas cognitivos reassumem também novasconfigurações no seio dos conflitos entre os processos de apropriação material e de suamercantilização (sistema hegemônico) traduzidos pelos diversos processos dereconhecimento hermenêutico dessa realidade. São evidenciadas disputas simbólicas,cognitivas, tecnológicas impulsionadas por uma nova ordem política: a Política deNatureza (Floriani et al, 2010).
4 Essa nova ordem política exige o reconhecimento da existência de outras narrativas de
natureza e a abertura ao diálogo com outros saberes. Para tanto, deve fundamentar-seem um método alternativo que coloque em pé de igualdade os discursos (científico edos saberes locais) acerca das múltiplas escalas e dimensões: dos fenômenos espacial (oterritório da comunidade) e temporal (o tempo social e o tempo biológico); dimensõesque contextualizam a configuração das diversidades socioterritoriais do Mundo Rural.
5 Ademais, outro aspecto relevante dessa abordagem alternativa, que admite a
coexistência de múltiplas narrativas, seria refundar o pensamento científico com baseem uma “mentalidade aberta à subjetividade praticada”, moldando, conforme aspalavras de Doreen Massey “nossas cosmologias estruturantes, modulando nossosentendimentos do mundo, atitudes e relacionamentos com os outros” (Massey, 2008, p.15).
6 Trata-se, pois, de uma interpretação do espaço-tempo segundo um dado referencial
sociocultural - hegemônico ou não, seja ele científico, de um grupo dominante, do sensocomum. Reflete, portanto, um dos focos das ciências sociais contemporâneas que é darvoz e vez aos múltiplos discursos acerca de lugar e identidade, revelando os ignoradossentidos de lugar e visões de paisagem vividas destituídos pelos poderosos (McDOWELL,1996).
7 Em outras palavras, trata-se de refundar as bases epistemológicas da ciência
hegemônica, reestruturando-as a partir da prática inter e transdisciplinar. Com isso,mostram-se necessariamente presentes em um mesmo locus reflexivo as diversasmaneiras de interpretação da realidade socioambiental em sua diversidade de ângulos edimensões (espaciais e temporais) e múltiplas variáveis (sociais, ecológicas,econômicas, culturais) em jogo na configuração de saberes e práticas locais denatureza.
8 Novos atores sociais do campo começam a apresentar e consolidar propostas
alternativas para garantir a reprodução do modo de vida rural de comunidadestradicionais: pescadores artesanais, caiçaras, pantaneiros, quebradeiras de coco, etc.Em comum, essas comunidades reproduzem práticas produtivas agrossilvipastorisespecíficas e práticas simbólicas vinculadas ao modo de vida rural, conectadasrelativamente ao espaço urbano, configurando patrimônios paisagístico-territóriais sui
generis, isto é suas identidades socioterritoriais.
9 Com base no exposto, o presente trabalho insere-se em questões relativas à reprodução
e adaptação do modo de vida das comunidades rurais frente aos processosmodernizantes hegemônicos pautados pela racionalização do espaço e do tempo sociais
Polis, 34 | 2013
64
e ecológicos. A reafirmação de sua identidade está aderida à condição deindissociabilidade ao seu território que registra em sua paisagem as ações dacoletividade no passado e no presente, o que lhes permite referenciar seus valores,práticas e visões de natureza junto aos demais atores sociais do espaço rural. Ocomplexo território-paisagem comporta, nesses termos, o projeto de vida de dadogrupo social, evidenciando as formas de apropriação social da natureza, configurando oo patrimônio cognitivo da diversidade socioecológica.
10 A partir da prática investigativa inter e transdisicplinar são agenciados conceitos e
métodos múltiplos (advindos da geografia, antropologia, sociologia, ecologia) acerca dadiversidade de práticas e saberes que cada grupo humano constrói em seu território:trata-se de incorporar no seio das metodologias as variáveis socioambientais (ossistemas de práticas econômicas, as representações de natureza, as regras coletivas deuso e distribuição dos bens e as características geoecológicas locais) envolvidas nasformas de apropriação do território, permitindo assim que tais metodologias sejamvirtualmente capazes de apreender a multicausalidade e o potencial sinérgico do
conjunto de processos de ordem física, biológica, tecnológica e social que integram otecido complexo que configuram a identidade Socioterritorial de uma comunidaderural.
11 Nesses termos, busca-se lançar um olhar interiorizado sobre as práticas materiais e
ideais das populações rurais, cotidianamente ressignificadas frente aos processosmodernizantes, aparecendo como fundamental compreender as formas de apropriaçãode natureza de um dado grupo social. Trata-se, portanto, da adoção de uma abordagemcomplexa dos processos socioterritoriais.
A abordagem espacial das praticas sociais: o local e oglobal, o territorio vivido e o normado
12 Questionando-se a respeito de qual deveria ser o objeto de estudo da geografia - se o
espaço, a paisagem, a região etc, Milton Santos (2006) sugere que a geografia não devevoltar-se unicamente sobre um sistema de objetos, mas sim sobre um sistema de açõesque produzem e agem sobre aqueles:
(...) de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e,de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobreobjetos preexistentes (...) que respondem a condições sociais e técnicas presentesem um dado momento histórico e, cuja reprodução, obedece a condições sociais(Santos, 2006, p.63 e p.68).
13 Dessa formulação, o geógrafo elabora a definição de espaço como um conjunto
indissociável, solidário e também contraditório, de sistema de objetos e sistema deações, posto que
(...) são as ações que, em última análise, definem os objetos, dando-lhes um sentido;[contudo] hoje, os objetos “valorizam” diferentemente as ações em virtude de seuconteúdo técnico. Assim, considerar as ações separadamente ou os objetosseparadamente não dá conta de sua realidade histórica. Nesse sentido, o espaçogeográfico deve ser considerado como algo que participa igualmente da condição dosocial e do físico, um misto, um híbrido (Santos, 2006, p.86).
14 No centro das teorias sociais (sociológicas e geográficas), portanto, estão presentes os
conceitos weberianos de ação e objeto. As ações sociais são entendidas como umprocesso de transformação de objetos, com sentido e direção mais ou menos definidos:
Polis, 34 | 2013
65
um processo de transformação no qual determinados objetos são transformados emoutros que foram idealmente representados no início da prática e desejados como finsou objetivos, isto é, um projeto representado idealmente pelo(s) agente(s). Esseprocesso de transformação ocorreria dentro de estruturas econômicas, políticas eideológicas determinadas, legitimando o conjunto de ações e conferindo um sentido àorganização da sociedade em seu conjunto (Leff, 2000; Pinto e Arrazola, 2005).
15 Não obstante, com o aprofundamento da crise do projeto modernizador das sociedades,
as próprias teorias sociais começam a ser questionadas, pois com a crise emergemnovos atores sociais com práticas descontextualizadas do sistema e que não fazem nexoao modelo de entendimento da organização social.
16 Assim, a emergência do novo acaba por contradizer os paradigmas fundantes destas
teorias. A contradição parte da idéia de que para uma ação ser classificada como social,no sentido weberiano, o significado da ação conferido pelo indivíduo devenecessariamente ser buscado no sistema social. Os novos atores, entretanto, por nãodemonstrarem interesse de se integrar, obrigatoriamente não buscam os sentidos parasuas ações no sistema social. Nesse sentido, suas ações até podem ser consideradascomo não sociais (Floriani et al, 2010).
Disso decorre, segundo os autores citados, outro entendimento da organização e dadesorganização do sistema
(...) ao darmos sentido a uma determinada maneira de os seres humanos fazeremhistória, em que a mesma resulta de um desejo de fazer e que esse desejo apresentalimites subjetivos (a maneira de como representamos a realidade) e objetivos (ascondições materiais e ideais de como realizar uma certa história), resultando em(...) narrativas sobre esses processos de construção social e da relação que os sereshumanos estabelecem entre si e com a natureza, bem como das racionalidadesfundadoras e decorrentes desse processo contraditório (Floriani et al, 2010a, p.90).
17 No mesmo sentido, Milton Santos (2006, p. 55) destaca que desse jogo dialético entre o
material e imaterial resulta a produção do imaginário e da percepção do espaço e dotempo, traduzidas como invasões recíprocas entre o operacional e o percebido:
Esse imaginário tem uma forte base empírica. O espaço se impõe através dascondições que ele oferece para a produção (...), para a residência, para lazer, comocondição de ‘viver bem’, para o exercício da política (…); como meio operacionalpresta-se à avaliação objetiva e como meio percebido está subordinado a umaavaliação subjetiva (…) (Santos, 2006, p.55).
18 Ora, a contradição inerente à maneira como o ser humano se relaciona com o outro e
com a natureza - posto que as intenções humanas são constituídas tanto de elementosracionais como não-racionais - decorre em disputas entre campos do saber pelalegitimação de sentidos sobre o que se entende de natureza e sociedade; a este processoFloriani et al (2010a) chamam de políticas da natureza, compreendido como oentendimento teórico e prático que emergem desses mecanismos de apropriação eprodução material e simbólica do mundo.
19 Em outro nível de análise, na escala dos territórios, um jogo de oposições é evidenciado
quando uma racionalidade é imposta sobre as outras formas de ações e saberes pelo usoe apropriação de natureza. Tal jogo conflitivo reflete, conforme Milton Santos (2009), asformas como o modelo hegemônico de produção e consumo do espaço é planejado paraser, em sua ação individual, forçosamente indiferente ao seu entorno.
20 Tal modelo ancora-se na visão hegemônica, não somente nas teorias de sociedade, mas
também nas ciências da natureza, refletindo o processo político de construção social de
Polis, 34 | 2013
66
espaço e tempo. Esses modelos, apropriando-se das palavras de Doreen Massey (2008, p.94), fundamentam-se na forma de “conceber o espaço como estático, através do tempo, como
representação, como um sistema fechado, e assim por diante, são todos modos de subjugá-lo”.
21 Ora, até o presente momento assistimos à perturbadora hegemonia de um tipo de
cultura científica assente sobre velhos paradigmas de análise da realidade social.Conforme, Boaventura de Sousa Santos (1988)
(…) todos os conceitos com que representamos a realidade (a sociedade, o estado, oindivídu e a comunidade, a cidade e o campo, as classes sociais, etc...) têm umacontextura espacial física e simbólica, que nos tem escapado pelo fato de nossosinstrumentos analíticos estarem de costas viradas para ele, mas que, vemos agora, éa chave para a compreensão das relações sociais de que se tece cada um dessesconceitos, Sendo assim, o modo como imaginamos o real espacial pode vir a tornar-se a matriz das referências com que imaginamos todos os demais aspectos darealidade (141).
22 Não obstante, o território, de algum modo, se opõe à plenitude dessa hegemonia: além
das racionalidades típicas que atravessam o território, o espaço vivido admite apresença de outras racionalidades (ou contra-racionalidades e irracionalidades), emcujo âmago são priorizadas formas de convivência e regulação criadas a partir dopróprio território a despeito da vontade de unificação e homogeneização quecaracterizam a racionalização econômico-instrumental do espaço (Santos, 2009).
23 Ao colocarmos os dispositivos da ação-cognição humana nessas bases, abrimos a
possibilidade de não nos aprisionarmos de antemão na rigidez de um esquema mentalque tende a impedir a ocorrência de emergências, de incertezas e de ambigüidades, pelaação humana, no interior dos processos sociais, ou seja, inibindo a própria criatividadedesafiadora. Assim, operamos com um sistema de racionalidade aberto (Floriani,2010a).
24 Conforme Doreen Massey, a instauração de uma imaginação espacial alternativa
permitiria pensar o espaço abertamente, como multiplicidades discretas, onde oselementos estão impregnados de temporalidades, isto é, como multiplicidadescoetâneas de outras trajetórias e vozes, cuja interpretação requer “uma mentalidade
aberta à subjetividade espacializada” (Massey, 2008, p. 93).
25 Trata-se, portanto, de defender um modo de ser e pensar diferentes, a partir de uma
imaginação e de uma atitude capazes de propiciar o desenvolvimento potencial de umamentalidade aberta à subjetividade praticada, isto é, à vivência do espaço enquantoexperiência de multiplicidades de coisas e de relações (idem, 2009).
26 Dito de outra maneira, a vivência do espaço deve ocupar uma das posições de destaque
no estudo da relação sociedade-natureza, a partir de um novo paradigma para pensar asociedade-espaço: o paradigma da cultura, que nega os antigos modelos, porquenenhum deles consegue dar conta dos sujeitos emergentes, cujas ações estão centradasnem na política nem na sociedade, mas na cultura.
27 Conforme Floriani et al (2010), nos velhos paradigmas, em prol da libertação dos
dominados, aprendeu-se a se admitir que os mesmos não teriam condições de seemanciparem, em função de estes velhos paradigmas terem enxergado a realidadesocial como expressão maximizada da dominação e da negação de espaços à auto-realização dos indivíduos. Isto significa que no centro do novo paradigma estão osujeito e os direitos culturais.
Polis, 34 | 2013
67
28 Com a nova compreensão de que as culturas são produzidas e reproduzidas por meio de
práticas sociais, a partir dos anos de 1970, ocorre uma guinada da geografia em direçãoàs ciências sociais e às humanidades. A essa formulação os geógrafos acrescentariam avariável espacial: “como as culturas são produzidas e reproduzidas por meio daspráticas sociais que ocorrem em uma variedade de escalas espaciais”? (McDowell, 1996,p.164).
29 Destarte, a cultura, interpretada pelo viés do espaço geográfico, não pode ser separada
da idéia de território e paisagem. Ora, é pela existência de uma cultura que se cria umterritório e é por ele que se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e oespaço e identidade de um grupo social (Bonnemaison, 2002). Segundo Linda McDowell(1996), contrariamente aos antigos geógrafos materialistas culturais,
os novos analistas de paisagem, reconheceram que as paisagens materiais não sãoneutras, mas refletem as relações de poder e as ‘dominantes maneiras de ver’ omundo (...); [assim], paisagem não é entendida apenas como o resultado materialdas interações entre ambiente e sociedade, mas também como conseqüência de umamaneira específica de olhar (McDowell, 1996, p. 175).
30 Nessa nova abordagem, a paisagem é concebida como uma imagem cultural, a partir da
qual os geógrafos passariam a desenvolver maneiras de ler as paisagens como se fossemtextos (como é o caso de Denis Cosgrove e Augustin Berque), a partir dos quais épossível analisar os recursos a respeito de um assunto elaborado e expressado dentrode um sistema de pensamento ou conjunto de conhecimentos codificados por um dadogrupo social (McDowell, 1996).
31 Fazendo alusão aos trabalhos de Armand Frémont acerca do conceito de região
enquanto espaço vivido, assim como em trabalhos de Michel Benoît sobre uma‘verdadeira’ etnogeografia com base no conceito lablachiano de gêneros de vida, bemcomo de Gilles Sautter com sua metodologia de caracterização dos terroirs africanos,Bonnemaison ressubjetiva a idéia de paisagem, evocando as palavras de Sautter
entre os homens e suas paisagens existe efetivamente uma conivência secreta, daqual o ‘discurso racional’ científico, dissecador e classificador’ não pode dar conta.A paisagem é ao mesmo tempo, o seu prolongamento e o seu reflexo (Bonnemaison,1981, p. 91).
32 Os Geógrafos culturais fazem alusão às etnometodologias, tais como a fenomenologia,
semiótica, hermenêutica. Para Maciel (2002), a hermenêutica aparece como ainterpretação de um trabalho discursivo de ordenamento da imagem de mundo,possibilitando por meio dela
desvendar como o imaginário da natureza é decodificado em valores simbólicoseconomicamente materializados, pois as práticas espaciais da humanidade nãopodem ser vistas como meramente racionais. Penetrar nas representações écompreender o espaço tanto através dos processos visíveis, quanto por meio dosaspectos míticos dos lugares, e a paisagem pode ser fundamental nesta conexãoobrigatória entre pensamento e imagem (Maciel, 2002, p. 99).
33 Para tanto, o mesmo autor, apoiado em Iná de Castro, ressalta que antes de qualificar
em separado um imaginário geográfico, o problema do complexo território-paisagemimpõe a tarefa de interpretar a geografia contida no imaginário social (e expressa nopróprio discurso geográfico) como um dos caminhos para compreender o papel que asrepresentações do meio desempenham nas práticas espaciais e na organização doespaço (idem, 2002, p. 107).
Polis, 34 | 2013
68
O subjetivo e o objetivo da fertilidade da natureza:disputa por sentidos, rupturas e hibridismos emsisteas de práticas-saberes tradicionais e modernos
34 O conhecimento tradicional é definido por Diegues et al (1999) como o conjunto de
saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmentede geração em geração. Nesta matriz cognitiva existe uma interligação orgânica entre omundo natural, o sobrenatural e a organização social. Nesse sentido, nas sociedadestradicionais “não existe uma classificação dualista, uma linha divisória rígida entre o‘natural’ e o ‘social’, mas sim um continuum entre ambos” (Diegues, 1999, p. 30).
Não obstante, na modernidade, com a disjunção do sujeito e da natureza, a partir daobjetivação do mundo, há a separação (ou a purificação, como emprega Bruno Latour)dos três elementos, humanidade, coisas não-humanas, e deuses, sendo tratados comoconjuntos desconexos.
35 Além da purificação, há outro tratamento cognitivo na configuração das práticas
modernas: a tradução dos elementos uns pelos outros, o que caracteriza, conformeLatour (1994), as práticas científicas modernas como paradoxais, posto que por meiodesta tradução há a proliferação dos híbridos, tão característica e praticada pelopensamento pré-moderno.
36 Apresenta-se, então, uma tensão entre esquemas de pensamento, entre o moderno e o
tradicional, e dentro do próprio pensamento moderno. Tais matrizes cognitivas, quedefinem ações distintas sobre a natureza, são carregadas de valores e imaginários, cujossignificados são comunicados de distintas maneiras no espaço - enquanto discursossociais - e expressas de variadas formas; a materialidade da paisagem.
37 Nesses termos, a ideia de fertilidade da natureza fundamenta-se em práticas e
representações distintas sobre a dinâmica da natureza. Aplicada às leis da ecologiaagrícola e da pesca, a ideia de fertilidade não passa de uma simplificada noção.Centrada no diagnóstico dos processos ecofisiológicos envolvidos na relação das plantase peixes cultivados, na terra e no mar, o conceito científico clássico de fertilidade, nessesentido, seria uma qualidade edafológica (qualidade da terra) ou limnológica possívelde manter a partir de propriedades biogeocenóticas da produção de matéria vegetal eanimal em níveis economicamente eficientes. Abstrai-se desta relação o fator humano,metamorfoseado em inputs tecnológicos e energéticos (ingresso de antibióticos, níveisadequados de oxigênio, trabalho, entre outros).
38 Verifica-se, contudo, que as particularidades socioambientais dos territórios
tradicionais, particularmente das regiões onde as práticas produtivas modernas sefazem difíceis - tal como as regiões montanhosas, desérticas ou alagadas, nas pequenasfaixas de praia, mangues e baías - conseguem impor limites às formas de racionalizaçãodo espaço, fazendo com que as práticas produtivas sejam ressignificadas, revalorizadaspelas comunidades de acordo com o as histórias co-evolutivas impressas em seusterritórios, o que se traduz em termos de híbridos de práticas e concepções moderno-tradicionais.
39 Os discursos sobre os atributos reprodutivos da natureza, interpretados como visões e
projetos de mundo - as territorialidades – materializam-se em tipos de paisagens purase híbridas: desde os centros de poder do capital globalizam-se as paisagens dahomogeneização, aquelas que simbolizam uma racionalidade econômico-instrumental
Polis, 34 | 2013
69
stritu senso (ex. as paisagens das monoculturas agrícolas, ou dos traços retos euniformes e da velocidade nas cidades planejadas), onde prevalecem a uniformidade e asimplificação do pensamento e da natureza, cuja finalidade é a otimização da produçãodos fluxos de energia, matéria e informação.
40 Na periferia, nos territórios relegados às margens do sistema-mundo, encontram-se as
paisagens vernaculares, da diversidade socioambiental que, de uma maneira ou outra,buscam resistir à monocultura do pensamento tecnocientífico (fazendo referência àVandana Shiva) - adaptando-se parcialmente à territorialização do mercadoglobalizado. Nestes termos, os territórios tradicionais apresentam paisagens comformas e conteúdos híbridos.
41 Ademais, os conhecimentos tradicionais (dos camponeses, indígenas, quilombolas,
caiçaras, faxinalenses, entre outros) são orientados pela atividade prática no territórioque, conforme MACEDO (2010),
(...) vai modificando constantemente os lugares e seus significados, marcando erenomeando, acrescentando traços novos e distintos aos trajetos construídos epercorridos (as itinerâncias). Podemos, portanto, falar de uma territorialidademovente, cambiante (MACEDO, 2010, p. 37).
42 Uma Territorialidade vivenciada dinamicamente pela coletividade, envolve, conforme
Correia (2002) a complexidade das relações entre Região e Política Cultural, da qualemerge o processo de apropriação regional, onde convergem práticas culturais diversascomo celebração, memorialização e criação de símbolos identitários. Tal processoevidencia a referenciada relação entre ação e cognição sintetizados em sistemasclassificatórios e saber-fazer vernaculares. Nas palavras do autor:
Cada divisão regional tem seu tempo, isto é, reflete as condições objetivas esubjetivas de sua construção, assim como as características da realidade espacial.(...) nomear a natureza e lugares é um exercício de autoridade e evidência de poder,sendo ainda instrumento de identidade de um grupo ou instituição e autenticaçãoda apropriação territorial (...). [nesses termos], a toponímia não é um traçoidentitário, mas também um importante meio pelo qual se articulam linguagem,poder e território (Correia, 2002, p. 26 a 33)
43 De maneira análoga, Werther Holzer (2002) desenvolve argumentos para explicar a
emergência do fenômeno paisagístico de uma região vivida (apropriando-se daexpressão cunhada por Armand Frémont). No processo de configuração socioterritorial,o passado e o presente cotidiano misturam-se para materializar-se na paisagemvernacular que, por ser materialmente constituída por uma diversidade de artefatos, éo repositório de história e de memória.
44 Produto e produtora das territorialidades tradicionais, a paisagem vernacular - tal qual
é aquela do aldeamento salineiro do qual Holzer faz referência em suas reflexões –apresenta ordens objetivas e ideacionais de inteligibilidade. Nas palavras do autor
(...) a tessitura das relações sociais, econômicas e culturais, expressa padrões deocupação e de cultivos, pela forma urbana [e rural] as tipologias habitacionais, pelasrelações de vizinhança e de parentesco, pelas crenças e pelos mitos, refletindo umapaisagem cultural (Holzer, 2002, p. 160)
45 Essa definição de paisagem se aproxima daquela defendida por Augustin Berque que a
concebe como uma entidade dialeticamente constituída por ‘marca’ e ‘matriz’.Enquanto marca, possui um sentido implicando toda uma cadeia de processos físicos,mentais e sociais; estes processos participam dos esquemas de percepção, de concepçãoe de ação – ou seja, da cultura que canalizam, em certo sentido, a relação de uma
Polis, 34 | 2013
70
sociedade com o espaço e com a natureza, isto é, a paisagem enquanto ‘matriz’. Nessesentido, nas palavras de Berque
(...) a paisagem é plurimodal (passiva-ativa-potencial) como é plurimodal o sujeitopara o qual a paisagem existe: a paisagem e o sujeito são co-integrados em umconjunto unitário, que se autoproduz e se auto-reproduz’ e, portanto, se transformaporque há sempre interferências. essa relação impregnada de sentido é a cultura(Berque, 2004, p. ).
46 A cultura, interpretada pelo viés da política de natureza, não pode ser separada da idéia
de território. Ora, é pela existência de uma cultura que se cria um território e é por eleque se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e natureza. Nessaperspectiva, cabe introduzir na discussão outro conceito relevante para os estudos darelação sociedade-natureza, desde a perspectiva das subjetividades espaciaispraticadas: os geossímbolos.
47 Termo cunhado pelo geógrafo francês tropicalista Joël Bonnemaison em
complementaridade (e mesmo oposição) ao termo geoestrutura, os geossímbolos sãoentendidos como um conjunto de signos que estruturam a paisagem, dando um sentidoao território que, por meio de sua dimensão simbólica, confere-lhe uma territorialidadecultural. Nas palavras de Bonnemaison,
(...) o geossímbolo pode ser um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razõespolíticas, religiosas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos étnicosassume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade (Bonnemaison,2002, p.99).
48 Desde a perspectiva da política da natureza, Pedro C. B. Silveira (2011) considera as
expressões objetivas da paisagem para evidenciar a existência de um processoconflitivo pelo uso e apropriação do território desencadeado pelos dispositivos demodernização do meio rural, conjuminando no fenômeno de separação da paisagem emespaços de produção e espaços de conservação. De acordo com o autor, tal fenômeno deseparação (purificação, como diria Bruno Latour) evidencia um contexto de crise edegradação sócio-ecológica na região, a partir do qual emergem híbridos na paisagemque não atendem nem aos objetivos da produção nem aos da conservação.
49 Com base na análise fisionômica das formas paisagísticas do município de São Luiz de
Paraitinga, região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, o referido autor constróiuma tipologia de usos da terra para o contexto sócio-espacial onde diferentes grupos deatores discorrem sobre uma mesma referência espacial, produzindo territórios daagricultura familiar, da mineração, das empresas de reflorestamentos e das políticaspúblicas ambientais (as unidades de conservação) em uma mesma região. As diferentestipologias lhe ajudaram a mostrar que uma paisagem está sujeita a práticas de sentidode separação entre áreas do domínio da natureza e áreas de domínio da cultura,permitindo a proliferação de espaços e processos híbridos que escapam ao processo depurificação, própria da constituição moderna.
50 Em outro artigo, Nicolas Floriani (2007) também traz à tona a questão do projeto de
modernização do mundo rural ao discutir os fundamentos teórico-metodológicosenvolvidos nos esquemas de planejamento do espaço rural periurbano, tomandoespecificamente como exemplo o município de Rio Branco do Sul, região metropolitanade Curitiba.
51 Do estudo de caso, constatou-se a reconfiguração do espaço rural subordinada aos
imperativos do dispositivo agrícola da modernização, isto é, subordinado ao conjunto
Polis, 34 | 2013
71
de práticas, de enunciados científicos, e de instituições que tratam o rural comoexclusivamente agrícola e como estoque de recursos naturais para a população urbana.O tratamento da natureza se inscreve, assim, no projeto moderno de separação radical,por meio dos esquemas oficiais de planejamento dos territórios, entre espaço deprodução e espaço de proteção, participando da instauração da grande separação entresociedade e natureza, tão típica da modernidade ocidental (Floriani, N., 2007).
52 Nos dois casos, é possível inferir que a produção de híbridos assumem uma conotação
negativa. Não obstante, há também a produção de híbridos como resultado deracionalidades substantivas, decorrentes do processo de disputa pela apropriação doterritório (práticas produtivas e simbólicas alternativas), evidenciando os aspectosconflitivos da Política de Natureza.
53 Neste caso, os híbridos assumem conotação positiva, sendo internalizados e
ressignificados pelos atores sociais; nesse processo um sentido não-moderno (contra-hegemônico) de relação sociedade-natureza aparece reestabelecendo os laços entre ahumanidade e a não-humanidade, doravante separados na constituição do pensamentomoderno. Esse processo de ressignificação aparece em diversos contextossocioterritoriais rurais contemporâneos – em comunidades de pescadores artesanais,de agricultores familiares agroecológicos, de faxinalenses, de quilombolas, entre outros– onde a tradicionalidade é reivindicada como forma de resgate e reafirmaçãoidentitária frente ao projeto modernizador do mundo rural.
54 O estudo realizado por Nicolas Floriani e colaboradores (2010), no Faxinal Paranaense
Taquari dos Ribeiros, no município de Rio Azul, Paraná, também evidenciouhibridismos derivados da separação entre humanos e não-humanos, assim como dehibridismos derivados da tessitura (junção) entre aqueles no meio rural. Rupturas/tessituras ocorrem na escala da paisagem do território agrícola do Faxinal captadas deacordo com as escalas e dimensões investigadas: do simbolismo das formas escritas napaisagem ao sentido das ações inscritas no sistema cognitivo.
Desde um olhar internalizado das práticas sociais foi possível evidenciar o fenômeno detransformação e metamorfose do saber-fazer de uma comunidade faxinalense frente áspráticas produtivas e concepções modernas de fertilidade de natureza. Nas palavras dosautores:
(...) as práticas modernas de agricultura (representada pela territorialização dafumicultura industrializada) são ressignificadas pela comunidade faxinalensequando aspectos geoecológicos locais condicionam as práticas modernas de cultivosendo, portanto, adaptadas e incorporadas segundo o habitus da comunidadefaxinalense. (...) Ora, evidencia-se assim um problema que revela uma dualidadeentre ‘técnica’ e ‘prática’: contrariamente às técnicas, as práticas não podem seroperadas sem se levar em conta condições sociais e geoecológicas onde sãogestadas; tem como fundo a revalorização das práticas agrícolas no contexto em quesão geradas, isto é, em um dado território. Atrás desta dualidade escondem-seentendimentos (cosmovisões) diferenciados sobre o funcionamento e as vocaçõesprodutivas de Natureza. Leva em conta os ideótipos agrícolas que, conformeAzevedo (2005), vinculam-se a modelos idealizados de agricultura, construídos apartir da cosmologia (o sistema de crenças, a rede simbólica) que cada grupo socialpossui sobre as capacidades produtivas da Natureza (Floriani, N. et al, 2010, p. 10).
55 Do estudo do Itinerário Agrícola praticado nas “Terras de Plantar” foi possível
evidenciar a relação entre as etapas, as técnica, os instrumentos e os recursosdisponibilizados na produção do componente central do sistema de produção - afumicultura intensiva hibridizada ao sistema tradicional de práticas faxinalenses:
Polis, 34 | 2013
72
O sistema produtivo centralizado no fumo como tal faz convergir grande parte dosrecursos (humanos e naturais) no desenvolvimento da atividade modernaindustrial: a sucessão das espécies cultivadas nas glebas ocorre de forma aprivilegiar a completude do ciclo do fumo em maior área útil possível, reservandoparcelas menores arranjadas para o cultivo do milho no verão e aveia no inverno.Algumas variações desse subsistema produtivo ‘fumo-milho(feijão)-aveia’ praticadonas ‘Terras de Plantar’ marcam o esquema atual: 1. o cultivo consorciado deabóbora ou melancia com o milho; 2. a reserva de áreas para o manejo de espéciesarbóreas nativas como a bracatinga ou exóticas como pinus e eucalipto; e 3. o cultivode reduzidas parcelas com feijão e soja, consorciados ou não. Ora, é justamentenessa variação do sistema de cultivo hegemônico que reside a particularidade dosistema faxinalense do Taquari dos Ribeiros: mostra-se latente um sentimento deresistência da comunidade ao processo modernizador do seu território quando 43%dos agricultores da comunidade afirma dar continuidade à criação de pequenosanimais e a extração de erva-mate no subsistema ‘Criadouro Comunitário’ (Floriani,N. et al, 2010, p.229).
56 Ademais, o sistema produtivo moderno está aderido paradoxalmente aos elementos
diagnósticos da qualidade das terras, vinculados aos saberes agrícolas tradicionais,principalmente no que se refere à utilização e significação de porções da paisagemconstituídas por elementos geobiocenóticos historicamente manejados com aagricultura tradicional:
(...) as ‘terras-pretas’, concebidas como ambientes férteis (solo sricos em matériaorgânica derivados da dinâmica de sedimentação alúvio-coluvial e dodesenvolvimento de matas de galeria) propícios ao policultivo de gênerosalimentícios tradicionais, que caracterizam o sistema de produtivo da agriculturacabocla de subsistência ‘feijão(milho)-mandioca-bracatinga’ da região sul do Brasil(Floriani, N. et al, 2010, p.232).
57 Trata-se, portanto, do problema da construção social do conhecimento que emana de
um processo de legitimação das práticas de apropriação e utilização da natureza: oconhecimento científico apoia-se na objetivação da noção de fertilidade(reprodutibilidade) dos elementos ecossistêmicos, base para a racionalizaçãoinstrumental e econômica do espaço; ao passo que a noção de fertilidade para osagricultores alicerça-se numa base cognitiva que combina racionalidade e subjetividadepara agir na (e com a) terra, isto é, fruto da própria história de vida familiar, e dacoletividade local, construídas em interdependência com os ecossistemas, cujadinâmica retro-alimenta (informa) o sistema cognitivo, direcionando e adaptando osistema de práticas agrícolas.
58 Assim, as territorialidades tradicionais, nestes termos, estão aderidas às
particularidades dos fenômenos geoecológicos locais e a história de vida familiar e àorganização social comunitária. Essa relação de interdependência sociedade-naturezareflete a particularidade da relação de um grupo tradicional com o ambiente: aimpossibilidade de mudar a ordem natural sem modificar a ordem social e vice-versa, oque obriga os pré-modernos, desde sempre, a ter uma grande prudência (Latour, 1994,p.46).
Portanto, a relação que uma comunidade possui com seu ambiente é a expressãohistórica do saber prático implícita ou explicitamente codificado na paisagem:
(...) um código genético local, material e cognitivo; produto social daterritorialização que se constituye en patrimonio territorial de cada lugar (...), en locual hay una co-evolución social y natural” (Magnaghi apud Saquet 2007, P.148).
Polis, 34 | 2013
73
Auto-eco-organizaçao da complexidadesocioterritorial: a dinamica apropiaçao-reproduçao dasociogeobiodiversidade em comunidades rurais
59 Segundo Enri Atlan (1992), a auto-organização pode ser entendida como o surgimento
de uma organização estrutural que ocorre dentro de sistemas dinâmicos dissipativosnão-lineares. Ela carrega consigo o princípio da complexidade a partir do ruído,defendendo que o processo auto-organizador cria o radicalmente novo, ampliando acapacidade do sistema interagir com os eventos que o perturbam, assimilando-os emodificando sua estrutura.
60 O paradigma da complexidade (Morin, 1983) fundamenta-se na idéia de sistema
inserido na unidade no múltiplo, sintetizada no conceito de auto-eco-organização.Adota, para tanto, certos princípios lógicos articuladores entre si das dimensões física,biológica e antropossocial: o dialógico, o autogerativo e o hologramático. Taisprincípios permitem evidenciar as emergências do enraizamento da esferaantropossocial na esfera biológica, e desta na matéria, expressando a necessidade deunir o objeto ao sujeito e ao ambiente, contemplando suas histórias co-evolutivas.
61 Nesses termos, a idéia de apropriação cultural, de acordo com Weber (1997), aparece
revestida de um sentido inovador, capaz de integrar as práticas e o saberes de naturezade uma dada coletividade. Envolve, segundo Weber (1997), as seguintes dimensões emrelação de interdependências:
i) o sistema de representações cognitivas dos atores sociais implicados; ii) os usospossíveis dos recursos naturais (...) ; iii) as modalidades de acesso e de controle doacesso aos recursos; iv) as modalidades de transferência de direitos de acesso (...); v)e finalmente, as modalidades de repartição ou partilha dos recursos, ou dos frutosde sua exploração (Weber, 1997, p.31)
62 Desde a perspectiva da teoria dos sistemas agrários, o conceito o sistema social
produtivo é também visto como um conceito integrador entre ação e cognição, sendodefinido como um sistema técnico, econômico e social composto de homens e mulheres(força de trabalho, conhecimento e savoir-faire), meios inertes (instrumentos eequipamentos produtivos) e de matéria viva (plantas cultivadas e animais domésticos)de que dispõe a população rural para desenvolver as atividades de renovação e deexploração da fertilidade do ecossistema cultivado, a fim de satisfazer direta (porautoconsumo) ou indiretamente (por trocas) suas próprias necessidades (Garcia Filho,2004).
63 Tomadas as devidas precauções para não simplificar o sistema de práticas sociais à
práticas exclusivamente econômicas, a aproximação entre a pesca artesanal e o enfoquesistêmico apresenta-se também profícuo à ação-imaginação espacial da reprodução dasociobiodiverdade.
Frizzo e Andrade (2004) propõem uma adequação conceitual e metodológica das teoriasde evolução e diferenciação dos sistemas agrários, através do uso de conceitos como ossistemas pesqueiros, sistemas de produção na pesca e sistemas técnicos de pesca.
(...) a exemplo dos sistemas agrários, historicamente constituídos, os sistemas deprodução na pesca evoluem e se diferenciam em função da dinâmica de mudançassociais, econômicas, políticas, técnicas e ambientais. Os sistemas pesqueirosrepresentam, portanto, o conjunto de formas através das quais os pescadores (sejapesca artesanal ou industrial) realizam seu trabalho sobre o ambiente aquático em
Polis, 34 | 2013
74
uma determinada região, bem como as relações que estabelecem entre si e para comas demais atividades que, direta ou indiretamente, influenciam estes espaços(Frizzo e Andrade, 2004, p. 08).
64 Em outros termos, o estudo dos sistemas de produção na pesca constituiria, segundo os
referidos autores, uma unidade de análise adequada para compreender os diferentestipos de pescadores, as relações entre eles e as mudanças produzidas dentro da pescaem relação às condições externas. Entretanto, ressalvam que há a necessidade de seestar atento para dois fatores cruciais no entendimento da complexidade dareprodução social desses sistemas:
i) o fato de a subjetividade dos atores jogar um papel decisivo sobre a forma comoeste sistema estará evoluindo, uma vez que conduz suas interpretações e decisõesfrente à realidade e, ii) o fato de a família constituir a unidade de análise e,portanto, os sistemas de produção na pesca passam a ser dinamizados pelasestratégias de reprodução implementadas pelo sistema familiar, à quais podem sesomar outras que são buscadas fora da pesca, mesmo que tendo como objetivo“continuar enquanto uma família de pescadores” (Frizzo e Andrade, 2004, P. 10).
65 Além do conceito de sistema de produção, outro importante conceito ligado ao estudo
da auto-eco-organização dos sistemas socioterritoriais é o conceito de Resiliência. Peloviés ecológico, a resiliência de um ecossitema diz reseito a sua capacidade de tolerardistúrbios mantendo sua estrutura e seus principais processos e funções; Desde aperspectiva antropossocial, a resiliência dos sistemas socisis diz respeito a suacapacidade adaptativa, isto é, à capacidade que um ecossistema socioecológico possuide aprender, organiar-se e adaptar-se frente a distúrbios sem perder sua estrutura efunção. Sssim, a resiliência sociocultural seria capaz de articular as esferas simbólicas,produtivas e políticas de natureza, articulando conhecimento ecologico local com asciências (Seixas e Berkes, 2005).
66 De acordo com a teoria ecológica, entende-se que quanto mais diversidade (estrutural e
organizacional) apresenta o sistema maior deverá ser a capacidade de resistir eadaptar-se às mudanças drásticas. Nesse sentido, Pieve e colaboradores (2009)identificaram níveis de adaptações ao contexto socioambiental dos pescadoresartesanais na Lagoa Mirim - estado brasileiro Rio Grande do Sul ; os autores partem doprincípio de que a dinâmica do conhecimento ecologico local dos pescadores é um dosfatores responsáveis pela resiliência das comunidades na medida em que influencia asformas de utilização de recursos naturais da Lagoa Mirim e por este influenciadoconforme as mudancas socioambientais vao-se apresentando. Nas palavras dos autores:
Tal processo é evidenciado a partir da analise da relação entre os valores de uso dasetnoespecies de peixes utilizadas atualmente e no passado, por exemplo, de peixesque tinham maior valor de uso no passado e deixam de ter importância no presente,como o linguado, bagre e dourado, os quais são peixes de valor comercial que nãoexistem mais em abundancia na Lagoa Mirim (...). Também cabe aqui ressaltar que oespinhel é uma pratica que se mantém ao longo do tempo como uma estratégia deaumentar a produção (...). As formas de organização do trabalho também seseguiam uma serie de estratégias que combina a dinâmica do ecossistema com adinâmica do trabalho (...): no inverno com a água fria, o trabalho pode ser maisespaçado, pois a deterioração do pescado mesmo na rede é mais lenta.(Pieve, 2009,p194 ).
67 Assim, concluem os autores acima citados que as estratégias de trabalho associadas a
dinâmica do ambiente mostram as relações entre conhecimento ecológico local e osaspectos culturais e econômicos que influenciam esta categoria de pescador, conferindorelações de trabalho diferentes, mas ainda flexíveis. Esses processos adaptativos, que
Polis, 34 | 2013
75
são antecedidos pela presença da informação e cultura permitem a resiliencia dascomunidades, ou seja, “é no conhecimento ecológico dos pescadores que se encontra a
possibilidade da permanência de ser pescador” (PIEVE et al, 2009, P. 200).
68 No caso da formação socioespacial da região da Grande Ilha de Chiloé, no Sul do Chile,
modernização da pesca artesanal gerou transformações nos saberes e práticas dascomunidades: até 1980, o regime de livre acesso, concordante ao modelo neoliberalresultou na sobre-exploração de espécies gerando negativos impactos sociais,ecológicos e econômicos; no decênio seguinte, o estabelecimento da Lei Geral de Pesca eAqüicultura de 1992 e a implementação de Áreas de Manejo e Exploração de RecursosBentônicos (AMERB) em 1995, acarretaram conflitos e reorientações nas práticas dedeslocamentos no mar, uso de ferramentas e organização laboral dos pescadoresartesanais.
69 Considerando o contexto socioeconômico desencadeado pelo processo de modernização
da sociedade litorânea do sul do Chile, coube aos autores investigar os mecanismos deadaptação e reprodução sociocultural dos dois tipos de assentamentos, distintos em suaorigem: a caleta de Guabún de agricultores-pescadores tradicionais e a caleta dePuñihuil de pescadores tecnificados vindos do norte do país há mais de 30 anos.
A comparação dos sistemas de práticas (ação-cognição) das duas caletas permitiu trazerà tona a questão dos graus de pertencimento, da identificação dos pescadores das duascomunidades em relação ao seu território e as possibilidades de reprodução de seumodo de vida
O apego de Guabún e desapego de Puñihuil têm um impacto no uso dos recursos (...).Demonstra-se que o apego territorial de Guabún gera uma apropriação diversa dosrecursos. Em Puñihuil o desapego termina gerando uma falta de apropriação eutilização do entorno, o qual se reforça com uma lógica de busca e exploração dorecurso com independência da conformação de um modo de vida litoral. Em Guabúno apego territorial produzido no tempo tem gerado uma diversidade dedenominações sobre o espaço o que tem permitido a comunidade viver em umambiente amplo e com suficiente biodiversidade; (...)
70 A partir dessa matriz socioprodutiva espacialmente e temporalmente diversa que
configura a territorialidade de Guabún surge então a possibilidade de se produzirestratégias de complementaridade, geradas desde as condições locais. Trata-se, pois,dos processos de aprendizagem e adaptação por parte dos pescadores e do sentido dadoao contexto social de defesa dos recursos do território que condicionam positivamentemudanças na cotidianidade, ao mesmo tempo em que possibilita processos dediferenciação territorial conforme suas peculiaridades geográficas.
Trata-se de um sistema complexo adaptado à geografia e orientado naturalmentepara uma incipiente administração local dos recursos. Estas características sãopotencialidades para o manejo local (...). Com base nelas o pescador de Guabún temescolhido uma forma de administrar os recursos que implica em não abrircompletamente a caleta ao mercado e manter a territorialidade a favor dacomunidade (...). O [território] da AMERB se conecta com o mercado internacional,enquanto que as outras praias se conectam com o mercado local e com economiafamiliar sem predominar um sobre os demais (Cortes e Rios, 2011, p. 600 e 601)
71 Nesses termos, destaca-se que no processo de modernização e integração ao mercado
mundial existe um processo de resgate e ressignificação do imaginário de natureza: anatureza – “imaginada como matérias-primas desvalorizadas que alimentam a acumulação do
Capital em escala mundial fundada na troca desigual de bens primários contra mercadorias
tecnológicas” – é ressignificada nos territórios tradicionais e alternativos enquanto “
Polis, 34 | 2013
76
fonte de simbolização e significação da vida, suporte e potencial da riqueza material e espiritual
dos povos” (Leff, 200, p. 95-96).
72 Com relação aos processos de (re)territorialização do Capital sobre outros territórios
(tradicionais e alternativos), Rogério Haesbaert (2010) evidencia um mito subjacente àvisão antropocêntrica do mundo - que dicotomiza as categorias sociedade e natureza,global e local, tempo e espaço, material e simbólico
(...) o mito da des-territorialização [concebido como um] processo exclusivamentehumano, como se a materialidade do espaço pudesse prescindir ou abstrair as bases‘naturais’ sobre as quais foi concebida (...) [sendo] necessário desenvolver umsentido relacional do mundo que integre essas esferas e reconheça a própriaimanência do território à existência humana (...) (Haesbaert, 2010, p.368).
Nesse sentido, Enrique Leff (2000) afirma que as formas de dominação do Capitaldependem das condições de reprodução dos diferentes ecossistemas e formaçõesculturais
(...) mesmo quando o modo de produção capitalista sobredetermina atransformação dos ecossistemas, as estruturas ecológicas e culturais estabelecem ascondições de resiliência para as formas concretas de exploração da Natureza e,consequentemente, a capacidade de sustentação, reprodução e de desenvolvimentode uma formação social num determinado meio geográfico (Leff, 2000, p. 101).
73 Ora, tais especificidades incluem, assim, as possibilidades de diferentes graus de
adaptação e metamorfoses dos saberes e práticas produtivas locais frente ao processomodernizador dos territórios. A reprodução de territorialidades contra-hegemônicasancora-se em imaginários de natureza distintos (e metamorfoseados) daquelespraticados pelo Capital: a fertilidade imaginada nos territórios da agricultura e pescatradicional, assim como nos territórios alternativos (da agricultura de base ecológica)subsume, portanto, a reprodutibilidade da sociobiodiversidade do sistema produtivolato sensu, cuja expressão geossimbólica materializa-se de forma híbrida no complexofamilia-paisagem-território, em função dos condicionantes geoecológicos locais, dosvalores tradicionais, e das estratégias de adaptação aos projetos de territorialização docapital sobre seus territórios.
BIBLIOGRAFIA
Bonnemaison, J. (2002), “Viagem em torno do território”. In: Correa, R.L.; Rosendhal, Z. (Org.).
Geografia cultural: um século. EDUERJ, v.3, p. 83-132, Rio de Janeiro.
Diegues, A. C.; Arruda, R.S.V.; Silva, V.C.F.; Figols, F.A.B., Biodiversidade no Brasil. NUPAUB-USP,
PROBIO-MMA, CNPq, 2000, 211p., São Paulo.
Floriani, D.; Lima, J.E.S.; Nunes Ferreira, J.J.; Sousa, M.S.L. (2010), “Para pensar a ‘subjetividade’ no
debate do sócio-ambientalismo”. Polis, v. 9, p. 1-19, Santiago, Chile.
Floriani, D. (2010), “Obstáculos e potencialidades para a construção de uma sociedade sustentável
na perspectiva da educação e das práticas socioambientais”. In: Guerra, A.F.S.; Figueiredo, M.L.
(Org.). As Sustentabilidades em Diálogos. 1a.ed., Univali, v. , p. 87-103, Itajaí.
Polis, 34 | 2013
77
-Idem (2010), “Sinalizando territórios: até que ponto a noção de ciência se aplica às teorias sociais
contemporâneas?”. In: Fioravante, K.E.; Pereira, R.; Rogalski, S.R. (Org.). Geografia e Epistemologia:
ciência viva e dinâmica aberta e plural. UEPG, 1a.ed., v. 1, p. 45-57, Ponta Grossa.
Floriani, N.; Carvalho, S.M.; Floriani, D.; Silva, A.I.P.; Strachulki, J. (2011), Modelos híbridos de
agricultura em um faxinal paranaense: confluência de imaginários e de saberes sobre paisagens. Geografia
(Rio Claro. Impresso), v. 36, p. 221-236.
Floriani, N.O. (2008), Planejamento do espaço rural periurbano: da abordagem funcional do território às
territorialidades da autonomia. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 16, jul. 2008. Disponível em: http://
ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/view/11904. Acesso em: 11 Dez, 2012, Curitiba.
Garcia Filho, D. P. (1999), Análise e diagnóstico de sistemas agrários. Guia metodológico. INCRA/FAO, 65
p.
Haesbaert, R. (2010), O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade.
Bertrand Brasil, 5ª ed., Rio de Janeiro.
Latour, B. (2009), Jamais fomos modernos. Editora 34, 2ª ed., Rio de Janeiro.
Leff, E. (2000), Ecologia, Capital e Cultura: racionalidade ambiental, democracia e desenvolvimento
sustentável. Tradução de Silva, J.E., Editora da FURB, 381p., Blumenau.
Macedo, R. S. (2010), Etnopesquisa crítica e etnopesquisa-formação. 2 ed., Ed. Liber Livro, Brasília, DF.
Maciel, C. A. A. (2002), “Morfologia da paisagem e imaginário geográfico: uma encruzilhada onto-
gnosiológica”. GEOgraphia, v. Ano 3, n.Nº6, p. 99-117, Niterói.
Massey, Doreen (2008), Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Bertrand Brasil, 312p., Rio de
Janeiro.
McDowell, L. (1996), “A transformação da geografia cultural”. In: Smith, G.;Gregory, D.; Martin, R.;
Isaack, M., Geografia humana: sociedade, espaço e ciencia social. Ed. Jorge Zahar, p159-188, Rio de
Janeiro.
Pinto, J. B.; Arrazola, L.D. (2005), “Conceito de prática social e sua análise”. In: Coelho, F.M.G., A
Arte das Orientações Técnicas no Campo. Ed. UFV, 135p., Viçosa.
Gajaardo Cortes, Claudio y Ther Rios, Francisco (2011), Saberes y prácticas pesquero-artesanales:
cotidianeidades y desarrollo en las caletas de Guabún y Puñihuil, Isla de Chiloé.Chungará (Arica) [online],
vol.43, n.especial, pp. 589-605. ISSN 0717-7356. doi: 10.4067/S0717-73562011000300014.
Santos, M. (2006), A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção, 4. ed. Edusp, 384 p., São
Paulo.
Santos, M.(2008), Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Record, 15ª
ed., Rio de Janeiro.
Saquet, M.A. (2007), Abordagens e concepções de território. Expressão Popular, 1ª Ed., 200 p., São
Paulo.
RESUMOS
Parte-se da idea de que as territorialidades contra-hegemônicas no mundo rural são resultantes
de um duplo processo de aprendizagem e/ou adaptación: um interno ao próprio território,
resultante da coevolução entre ecosisstemas e comunidades, e outro externo e entre territórios –
o que envolve os processos de territorialização do capital sobre territórios tradicionais. Estas
Polis, 34 | 2013
78
dinâmicas adaptativas dos territórios tradicionais e alternativos são expressas em hibridismos de
práticas e representações sociais modernas e tradicionais acerca dos atributos reprodutivos da
natureza: a fertilidad da natureza nos territórios tradicionais subsume a reprodutibilidade do
complexo socioambiental, ao passo que o imaginário de natureza na cultura científica moderna
subsume a produtividade objetivada dos ecossistemas. Em outros termos, trata-se de interpretar
narrativas e políticas de natureza. De fato, o entendimiento da complexidade da reprodução
socioterritorial da agricultura e pesca tradicionais e alternativas (como aquelas da agricultura
familiar de base ecológica) subsume, portanto, a indissociabilidade dos aspectos objetivos e
subjetivos acerca da reprodutibilidade de sistema produtivo lato sensu, ou seja, dos
condicionantes geoecológicos locais, dos valores e simbolismos tradicionais, que são sintetizados
nas estratégias de adaptação e resiliência das comunidades rurais frente aos projetos de
(re)territorialização do Capital sobre aqueles territórios contra-hegemônicos.
Cet article part de l’idée que les territorialités contre-hégémoniques en milieu rural sont le
résultat d’un double processus d’apprentissage et/ou d’adaptation: l’un interne et propre au
territoire, comme produit de la coévolution entre écosystèmes et communauté, et l’autre
externe, et entre territoires – tenant compte des processus de territorialisation du capital au sein
des territoires traditionnels. Ces dynamiques adaptatives des territoires traditionnels et
alternatifs sont exprimées par des hybridismes de pratiques et de représentations sociales,
modernes et traditionnelles, concernant les attributs reproductifs de la nature : la fertilité de la
nature au sein des territoires traditionnels implique la reproductibilité du complexe socio-
environnemental, tandis que l’imaginaire de nature dans la culture scientifique moderne
implique la productivité objectivée des écosystèmes. En d’autres termes, il s’agit d’interpréter les
narratives et les politiques de nature. En effet, la compréhension de la complexité de la
reproduction socio-territoriale de l’agriculture et de la pêche traditionnelles, et alternatives (
comme celles de l’agriculture familiale d’origine écologique) implique ainsi l’indissociabilité
entre les aspects objectifs et subjectifs de la reproductibilité du système productif lato sensu, soit
des éléments conditionnant géo-écologiques locaux, des valeurs et symbolismes traditionnels qui
sont synthétisés au sein des stratégies d’adaptation et de résilience des communautés rurales
face aux projets de (re)territorialisation du Capital sur les territoires contre-hégémoniques.
Se parte de la idea de que las territorialidades contra-hegemónicas en el mundo rural son
resultantes de un doble proceso de aprendizaje y/o adaptación: uno interno al próprio territorio,
resultante de la coevolución entre ecosistemas y comunidad, y otro externo y entre territorios –
lo que involucra los procesos de territorialización del capital sobre territorios tradicionales. Estas
dinámicas adaptativas de los territorios tradicionales y alternativos son expresadas en
hibridismos de prácticas y representaciones sociales, modernas y tradicionales, acerca de los
atributos reproductivos de la naturaleza: la fertilidad de la naturaleza en los territorios
tradicionales subsume la reproductibilidad del complejo socioambiental, mientras que el
imaginario de naturaleza en la cultura científica moderna subsume la productividad objetivada
de los ecosistemas. En otros términos, se trata de interpretar narrativas y políticas de naturaleza.
En efecto, el entendimiento de la complejidad de la reproducción socioterritorial de la
agricultura y pesca tradicionales, y alternativas (como aquellas de la agricultura familiar de base
ecológica), subsume, por tanto, la indisociabilidad entre los aspectos objetivos y subjetivos da la
reproductibilidad del sistema productivo lato sensu, o sea, de los condicionantes geoecológicos
locales, de los valores y simbolismos tradicionales, que son sintetizados en las estrategias de
adaptación y resiliencia de las comunidades rurales frente al los proyectos de
(re)territorialización del Capital sobre aquellos territorios contra-hegemónicos.
Starting from the idea that counter-hegemonic territorialities in rural areas are the result of a
dual process of learning and/or adaptation: one internal to the own territory resulting from the
Polis, 34 | 2013
79
coevolution between ecosystems and community, and the other external between territories -
which involves the processes of territorialization of capital over traditional territories. These
adaptive dynamics of traditional and alternative territories are expressed in hybridisms of
practices and social representations, modern and traditional, about reproductive attributes of
nature: nature’s fertility in the traditional territories subsumes the complex socio-environmental
reproducibility, while the imaginary of nature in modern scientific culture subsumes objectified
productivity of ecosystems. In other words, it is about interpreting narratives and politics of
nature. Indeed, understanding the complexity of socioterritorial reproduction of agriculture and
traditional fishing, and alternatives (such as those of family farming with ecological bases),
subsumes, therefore, the inseparability between the objective and subjective aspects of
reprodutibility of the productive system lato sensu, this is, of local geo-ecological conditions,
traditional values and symbols, which are synthesized in adaptation strategies and resilience of
rural communities against the project of (re)territorialization of capital over those counter-
hegemonic territories.
ÍNDICE
Keywords: narratives and politics on nature; landscape-territorial complexity, fertility
imaginaries, counterhegemonic territorialities, interdisciplinarity
Palabras claves: narrativas y políticas de Naturaleza; complejidad paisajístico-territorial,
imaginarios de fertilidad, territorialidades contra-hegemónicas, interdisciplinariedad.
Palavras-chave: narrativas e políticas de natureza, complexidade paisagístico-territorial,
imaginários de fertilidad, territorialidades contra-hegemônicas, interdisciplinaridad
Mots-clés: narratives et politiques de nature, complexité paysagiste-territoriale, imaginaires de
fertilité, territorialités contre-hégémoniques, interdisciplinarité
AUTORES
NICOLAS FLORIANI
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil. Email: [email protected]
FRANCISCO THER RÍOS
Universidad de los Lagos. Email: [email protected]
DIMAS FLORIANI
Universidade Federal do Paraná. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
80
Hacia una ontología de la Agri-Cultura en perspectiva delpensamiento ambientalVers une ontologie de l’Agri-Culture dans la perspective de la pensée
environnementale
Towards an ontology of Agri-Culture on the perspective of environmental
thinking
Rumo a uma ontologia da Agri-Cultura em perspectiva do pensamento
ambiental
Omar Felipe Giraldo
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 08.01.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 Un hombre en corbata sentado sobre un taburete*, observa desde la altura un barbecho
delineado ortogonalmente que se antoja desértico. El terreno del que está distanciado yque aprehende analíticamente, ha quedado devastado por la presión de los discos dearado y por los profusos químicos que su compañía ha vertido sobre la piel de la tierra.El campo bajo sus lujosos zapatos es ahora un continuo desolado, empobrecido ydesnudo. Luce un espacio opaco y silenciado, aniquilado selectivamente por unmonocultivo uniforme que ha sido instalado a contranatura, para responder a lainsaciabilidad de un mercado cuyos principios no entienden los principios que hacenposible la vida.
Polis, 34 | 2013
81
2 Sin embargo, la tragedia que nos narra la obra de Robert y Shana Parke Harison, no solo
acaece para un suelo explotado y destruido; también el oficinista, quien ha queridointerponer violentamente el modelo de la fábrica como modelo a la naturaleza (Shiva,2007), ha quedado aislado y solitario. Totalmente desarraigado y despojado designificaciones: constituido a sí mismo bajo el racional industrial de la línea de montaje.
3 Podríamos comenzar así sospechando cómo la “revolución verde”, en su prisa por
dirigir, controlar y ordenar geométricamente los espacios para la producción dealimentos, también ha degenerado en formas del ser humano, congruentes con esasmismas prácticas que divorcian, desplazan y disciplinan la biodiversidad de la Tierra. Esdecir, podría pensarse que no solamente estamos habitando un planeta cada vez máspobre, homogéneo, desacralizado y desértico, sino que el antiguo y originarioagricultor –en una acepción real y metafórica de la condición humana– también se hatransformado en algo parecido a lo que realiza durante la actividad del monocultivo:una persona cada vez más uniformada, aislada, solitaria, desconfiada y competitiva.
4 “Somos lo que hacemos”, es el aforismo que subyace tras la anterior afirmación, el cual
encuentra respaldo biológico en la teoría de la autopoiesis1 de Humberto Maturana yFrancisco Varela (2003). Con estos neurobiólogos, se quiere hacer alusión al hecho deque nuestro ser es una continua creación humana. Es decir, que los humanos –y losdemás seres vivos–, nos hacemos a través de la experiencia cotidiana. Serde una formaespecífica y el hacerhabitual, aseguran Maturana y Varela, van siempre de la mano,deben entenderse conjuntamente. Ello significa que el monocultivo y su lógica, no sonseparables de la comprensión del ser mismo de quien realiza esa actividad, pues ambosestán en una coo-determinación mutua; están emergiendo en una permanente relaciónrecíproca. De ahí que si bien el hombre del performance de Robert y Shana ParkeHarison–un hombre abstracto que encarna la crisis de una cultura–, es el creador de un sistemade cultivos industriales, simultánea y continuamente, el propio sistema también escreador de ese mismo hombre.
Polis, 34 | 2013
82
5 En este ensayo deseo mostrar que el hacerde la agricultura tradicional –el cual aún
subsiste en más de la mitad de la tierra cultivada en el mundo–, ha determinadodiversas maneras de ser de sus agricultores, quienes se han creado a sí mismos por obrade la actividad agrícola. La agricultura no es por tanto, un tema que deba reducirse a laproductividad, sino un asunto profundamente ontológico, que ha conformado pormilenios las formas del ser, el habitar y el permanecer de la humanidad entera, y queen mucho menos de una centuria ha sido irrumpida por un modelo fabrilhomogeneizante, cuyo racional percibe a la tierra como un depósito de recursosmuertos que podrán ser extraídos para siempre.
6 Quizá un corto acercamiento a la ontología de la agricultura, pueda servir de ayuda
para comprender de manera mucho más profunda e integral, la importancia –no soloproductiva–, de los estudios agroecológicos.
La Agri-Cultura
7 Para entender la ontología de la agricultura, el ser mismo de la labor que hace seres
humanos, es necesario comprender el sentido primigenio y etimológico de la palabra. Elvocablo agricultura está conformado por dos derivaciones latinas: Agri- de agri, queexpresa “arte de cultivar el campo”, y -Cultura, del verbo Colere, cuya raíz originariaquiere decir “cultivar” y “habitar”, de manera que el significado profundo de la palabraAgri-Cultura es “el arte de cultivar y habitar la tierra”.
8 Cuando se hace referencia al habitar, como expresión constitutiva de la Agri-Cultura, se
le está entendiendo con Heidegger (1994a; 1994b) como el rasgo fundamental del estardel ser humano. Habitares la posibilidad de morar junto a los demás, con lo Otro, contodo aquello que no soy yo mismo. Habitar y Cultivar en su sentido más amplio, implicacuidar la vida, rodearla de abrigo, envolverla en un buen trato. Tratar bien, esestablecer las condiciones adecuadas para residir junto a la totalidad de lo existente. Es:“preservar el mundo y conservarlo para lo advenidero” (Janke, 1988:53).
9 Tratar bien, es cultivar la red de interconexiones que hacen posible la vida. Dejar ser a
la tierra como tierra, el agua como agua, y el bosque como bosque (Heidegger, 1994b).Separarse para que lo cuidado vuelva a sí mismo; retirarse por un tiempo para que loamparado descanse en su más pura esencia. Abrigar, cuidar, tratar bien, enuncia estaren estados de quietud y serenidad, es a veces “no hacer”, dejar las cosas en su másíntima libertad. No se trata de no hacerle nada a lo cuidado, sino en no pretender tirarde la semilla para que al caprichoso antojo el tallo brote de la tierra. Cuidar consiste enprestar protección, amparar, albergar, para que la semilla en toda su libertad crezcacomo ella realmente es.
10 Habitar como agricultores es residir con lo demás. Un acto poético del cuidado de todo
aquello junto a lo cual se mora. Agri-Cultura en su prefijo Agri- significa arte, un arte decultivar y habitar la tierra, un acto poético de albergar el nacimiento, crecimiento yreproducción de los ciclos naturales de la vida, pero también, de acuerdo a su sufijo –
Cultura, es creación –poiesis– de las condiciones favorables para la permanencia denuestra especie en la Tierra. Somos animales que sobrevivimos gracias a la cultura(Geertz, 1991), razón por la cual Agri-Cultura podría igualmente entenderse como elarte creador de nuestro ser sedentario que nos ha permitido, durante los últimos diezmil años, el prodigio natural del permanecer.
Polis, 34 | 2013
83
11 Es necesario advertir que el habitar humano no consiste en vivir sin intervenir los
ecosistemas. Antes bien, para sobrevivir, hombres y mujeres, hemos tenido quetransformar el medio, porque la cultura, de la que somos producto, no puede prescindirde las modificaciones de la naturaleza (Ángel, 1996). Somos emergencia de esaintervención, la cual desde el periodo neolítico, ha sido definitivamente Agri-Cultural.Con ello quiero decir, que pese a los impresionantes desarrollos científico-técnicos de lavida urbana contemporánea, la Agri-Cultura sigue siendo la base biológica que nossigue permitiendo el permanecer. Dicho de otra manera: a partir de la revolución de laAgri-Cultura se crean las formas permanentes de subsistencia para la especie humana(Ángel, 1995), en el sentido de que tal vez todo haya cambiado en el transcurrir de losúltimos diez milenios, salvo que la vida humana sigue dependiendo del arte de la Agri-Cultura.
12 Esta gran revolución implicó una transformación radical de los ecosistemas (Ángel,
1995), pero también con este nuevo hacer, el humano se hizo ontológicamente distintode aquel nómada cazador que le había precedido. Una comunidad pre-agrícola no podíasentir de la misma manera, ni con la misma intensidad, el arraigo y la pertenencia a latierra. Por eso, la cultura en transformación tuvo que remplazar los símbolos de lasociedad cazadora y recolectora, por otros símbolos relacionados con la sexualidad, lafecundidad, la sacralidad de la mujer y la tierra (Eliade, 1981).
13 Las evidencias arqueológicas de seis milenios de antigüedad, muestran cómo la Diosa-
Madre –el más importante de los nuevos símbolos que había traído la Agri-Cultura–
aparece acompañada de árboles, cabras, serpientes, pájaros, huevos y plantas, lo quemuestra la rendición de culto a la deidad femenina y la fertilidad, así como la uniónentre seres humanos y naturaleza (Lerner, 1990). Asimismo, el símbolo de la madretierra, que emerge con la Agri-Cultura, expresa claramente el sentimiento de sabersehijos de la tierra, y cómo la experiencia religiosa se vuelve mucho más concreta: sedifumina íntimamente con la semilla, el suelo, y la lluvia. Se mezcla másprofundamente con la vida (Eliade, 1981).
14 La Agri-Cultura hace una trascendental ruptura del paso de las sociedades nómadas a
sedentarias, cambio que implica que las personas se sientan “gente del lugar”. Eldesplazamiento da paso a un habitar enraizado a un lugar apropiado, en el cualdesarrollar la existencia humana. El habitáculo aldeano se vuelve el espaciocircunvecino del trigo, el maíz, el arroz, y los animales domésticos, y con ellos loslugares se convierten en plétoras de símbolos, rituales y prácticas. Con la Agri-Culturala naturaleza se arraiga localmente al lenguaje, a las representaciones culturales y a lasaprehensiones cognitivas. Volverse sedentario quiere decir que el ser ha encontrado unlugar permanente para morar –el lugar del ser–, y que en consecuencia, la historia sehará específica al lugar.
15 Gracias a la Agri-Cultura se han domesticado los lugares. Domesticar en el entendido de
“crear vínculos” (Saint- Exupèry, 1953), lo que representa que aquellos lugares se hanvuelto espacios para el habitar, lugares domesticados que ya no serán iguales a losdemás. Serán de ahora en adelante sitios únicos: hogares en dónde resolver laexistencia humana.
16 Con la Agri-Cultura esos lugares serán transformados, intervenidos, inscritos: se han
inventado hábitats distintos a los naturales; ecosistemas transformados que han hechoal habitante (Pardo, 1991). De manera que tal modificación no corresponde a un actounidireccional por el cual únicamente se ejerzan afectaciones sobre el mundo natural.
Polis, 34 | 2013
84
El ecosistema transformado también afecta el ser de ese ser humano. Sembrar, por asídecirlo, es “sembrarse a sí mismo”, pues se es como se es en cuanto incidencia de dichamodificación. Con la intervención de la Agri-Cultura no solo se han construido otrasformas de naturaleza, sino que ha acontecido para el naciente agricultor una hondatransformación ontológica. Su ser se ha determinado de acuerdo con el ser de esemedio modificado.
Conocer afectivamente el lenguaje de la naturaleza
17 En la obra, En el Huerto, de Vincent Van Gogh, puede apreciarse al campesino en
absoluta sumisión y respeto, prestando atención a las raíces del árbol que crece en elterruño donde ha establecido su refugio. Con su pala está prestándole abrigo. Estáconociéndolo, reconociéndolo. Pero no de manera racional y lógica. Es más bienconocerel mundo que produce afecciones, sentimientos y sensaciones. Un conocerritual, simbólico y mítico. Una celebración emocional de poder residir junto al árbolque en algún tiempo procurará su fruto.
Vicent Van Gogh. En El Huerto, 1883.
18 La litografía de Van Gogh sirve para entender estéticamente cómo además de la
continuidad entre el ser y el hacer, toda modificación del ecosistema implica lainteracción con los elementos de la naturaleza, proceso durante el cual se derivaconocimiento de ese mundo vivido. En términos de Maturana y Varela (2003: 13) “todohacer es conocer”, pues no es posible conocer sino aquello que se hace, y en tal ordende ideas, el saber de los campesinos, necesita de esa experiencia cotidiana arraigada aun lugar domesticado.
19 Conocer como campesinos no equivale al raciocinio preciso, exacto y expresable
matemáticamente de la ciencia moderna. Es en cambio, comunicación afectiva queintenta comprender el lenguaje de la naturaleza. Una lengua “deslenguada”, asegura
Polis, 34 | 2013
85
José Luis Pardo (1991: 112): “un lenguaje que no es lo que los hombres dicen delmundo… sino que es el lenguaje del mundo”.
20 Conocer afectivamente, es comprender esa forma de hablar, es auscultar la
relacionalidad entre seres vivos; es escuchar la complementariedad, la reciprocidad, laasociación solidaria y ayuda mutua, y todas esas maneras por las cuales la naturaleza seexpresa. Conocer es descubrir cómo la semilla retorna en cada ciclo; comprender cómola fertilidad regresa luego del descanso y la quietud del terreno; cómo el periodo delluvias o las estaciones vuelven periódicamente. Conocer afectivamente quiere decirtambién obedecer: entender cuándo no debe hacerse todo aquello que puede hacerse.Entender que no se rompen los equilibrios bióticos o se transgreden los nichosnaturales de plantas y animales, y sus relaciones simbióticas, sin afectar al mismotiempo nuestro ser y la posibilidad misma de seguir permaneciendo.
21 El conocerafectivo es erudición emocional anclada al territorio en donde se
desenvuelve la existencia cotidiana. Es comunicación efectiva, conversación, diálogo.Así como el campesino de Van Gogh le habla al árbol con el que ha creado vínculos ensu huerto, igualmente el árbol le contesta en su propia lengua. Una charla directa queacontece durante el arte del cultivo y el trabajo. Un diálogo íntimo entre el agricultor ylas fuerzas vitales, una comunicación permanente viabilizada e intermediada por laslabores de labranza, siembra, aporque y cosecha.
22 El campesino conoce porque la naturaleza le habla. Y es por eso que existe el
saberdelcampesino. Al interpretar su lengua, sabe del comportamiento de las lluvias ylos cultivos adecuados al lugar donde ha fincado su morada; reconoce las semillasresistentes a las sequías o inundaciones; o la necesaria unión entre el bosque y el campoen el que ha establecido su plantío. El saber localizado supone un profundoconocimiento de las interacciones entre las especies y sus relaciones con el cosmos: essaber que su comportamiento está indisolublemente asociado a los acontecimientoslunares y los ciclos temporales. Escuchar el lenguaje de la naturaleza es atender que suvoz –especialmente en áreas equinocciales– es la voz de la diversidad y que una Agri-Cultura no puede ser de otra forma sino diversa.
23 La milpa mesoamericana es muestra de cómo el campesino ausculta la diversidad de la
naturaleza al sembrar el maíz en “barrocos jardines” (Bartra, 2010); porque interpretarla palabra de los bosques es sembrar la tierra en forma de policultivo. La milpa es laexpresión de que un buen trato con la tierra generosa debe mantener las relacionesbióticas del ecosistema, los ciclos de nutrientes, y las recirculaciones de agua y energía,que acontecen en el mundo simbiótico de las complementariedades. Captar cómo louno no se produce sin lo otro, cómo en la entremezcla solidaria las cosas funcionanjuntas: juntas conviven, juntas dialogan y juntas se hacen compañía. Hacer policultivoes advertir la incompletud de cada ser aislado de su nicho asociativo, es cuidar losbucles que hacen que la vida sea vida, al amparo de la reciprocidad mancomunada.
24 La Agri-Cultura consiste en atender las señales de la naturaleza: saber que puede
reducirse el riesgo de enfermedades al conocer los efectos de los doseles sobre algunashierbas; percatarse de que los cultivos deben rotarse e intercalarse como milpas;reconocer la necesidad de mantener la cobertura vegetal sobre la piel de los suelos, yentreverar plantas con efectos alelopáticos, repelentes o insecticidas (Altieri, 1999).HacerAgri-Cultura exige un cuidadoso entendimiento de la fertilidad de la tierra, lasinterrelaciones naturales necesarias para la siembra y cosecha, y de los ciclos de vida delos animales que habitan en el cultivo. La Agri-Cultura no es dominación, manipulación,
Polis, 34 | 2013
86
o sojuzgamiento; es, en cambio, diálogo, adecuación y congruencia entre la siembra ycría de animales con el ser de la naturaleza.
25 Conocer su ser, significa comprender que los sistemas vivos son cíclicos y autopoiéticos,
lo cual quiere decir que cada uno de los elementos de la cadena trófica cumple lafunción de transformar a los otros componentes de la red, en un continuo recircular, demodo que lo que es residuo para una especie constituye alimento para la otra (Capra,1998). El agricultor que se comunica afectivamente con la tierra, sabe que la naturalezale permite su permanecer solo si integra su práctica a la cadena trófica del ecosistema,lo cual logra, por ejemplo, al enriquecer el suelo del cultivo con el humus del bosque, oal hacer abono con el estiércol de sus animales domésticos.
26 El conocer afectivo de la Agri-Cultura ha permitido el permanecer durante centenares
de siglos, en la medida en la que se ha hecho un acoplamiento compatible entre lastransformaciones culturales hechas al ecosistema y los ciclos ecológicos que rigen lavida. Si no fuera así, no se habrían generado las condiciones de subsistencia de laespecie, como lo enseña la historia catastrófica de aquellos pueblos extintos que hancreado In-Culturas incongruentes con las condiciones de existencia de su morada.
27 El conocimiento derivado a partir de las prácticas agrícolas es entonces el saber que ha
creado las condiciones biológicas de supervivencia de nuestra especie en el planeta. Sila modificación realizada por la Agri-Cultura se hubiera sustentado en el principio de ladepredación de los suelos y la destrucción de la biodiversidad, no se habría generado elacoplamiento necesario entre nuestro ser y el medio, y en consecuencia, la interaccióncircular y regeneración natural de los ecosistemas transformados se habríainterrumpido, lo que biológicamente habría significado la extinción del animal humanosobre el planeta.
28 Conocerafectivamente es entender los bucles por los cuales la naturaleza se crea a sí
misma, bucles a los cuales la Agri-Cultura armónicamente se integra. Es el arte de sabercómo acoplarse equilibradamente a las constantes auto-formaciones de los ecosistemas.
El culto a la sacralidad de la tierra
29 Se ha argumentado hasta ahora que el campesino deriva conocimiento del mundo
vivido, pero no hay que olvidar que al mismo tiempo se mantiene en el enigma de todoaquello que no deja conocerse. Subsiste en una permanente tensión entre aquello quepuede interpretarse del lenguaje de la tierra y el misterio de aquello que no dejadescubrirse. Por eso los campesinos de El Angelus de Millet, rinden culto a ese secretoque a la razón siempre permanece oculto.
Polis, 34 | 2013
87
Jean François Millet. El Angelus, 1860
30 La chacra, la parcela o la milpa para el agricultor no es espacio equiparable al resto de
los lugares. Es el “aquí” desde el cual se construye “un mundo”. Es territorio en el quese dialoga con el sinfín de fuerzas vitales con las cuales co-existe. Es tierra arada que seha vuelto cualitativamente diferente a la tierra colindante: un asentamientoconsagrado por medio del trabajo. No es espacio homogéneo, desacralizado o profano(Eliade, 1981) como el de la producción fabril de alimentos. Es el lugar delimitado por elafecto construido durante las faenas de labranza. Tierra trascendente. Sitio desde elcual se rinde culto a las interconexiones de la vida.
31 Los campesinos de Millet ofrendan la cosecha mirando el suelo con veneración y
reverencia. No son productores o pequeños empresarios agrícolas. Mucho más que eso.Son Cultores, Agri-Cultores. Cuidadores dedicados al cultivo del campo que ofrece elalimento. Guardianes que albergan la tierra sobreabundante. Su trabajo es cultooriginario, un ritual en el que se consagra la parcela para convertirla en fuente defecundidad y de vida. De modo que el Agri-Cultor no solo transforma físicamente losecosistemas, también, simbólicamente, los convierte en microcosmos, en oikos, enpequeños universos (Eliade, 1981). En los espacios en donde los terrones cavados serelacionan con el sol, las lluvias y la luna.
32 El rito agrícola para el Agri-Cultor es la fundación de su propio mundo (Eliade, 1981).
No “del mundo”, sino de “un mundo” intrínsecamente asociado a la interacción vividadesde el punto de referencia que representa su milpa, su chacra o su parcela. Elcampesino está arraigado a la naturaleza mediante actos prácticos (Escobar, 2000), y através de los mismos, establece un pequeño universo dotado de diversas significaciones.
33 Pero fundarse un “mundo” además de un acto cúltico, es práctica poética, como es
expresado por Friedrich Hölderlin cuando escribe “lo que permanece, lo fundan lospoetas” (Heidegger, 1983). Y si fueran ciertas las palabras de Hölderlin ¿no podría
Polis, 34 | 2013
88
pensarse al Agri-Cultor haciendo poesía? ¿O no es acaso poético hincar los surcos delabranza y abrir el suelo para unir el cielo y la tierra, permitiendo que el agua lluvia y elsol penetren la semilla virgen para hacer posible el milagro de la vida? Al hacer Agri-Cultura el buen Agri-Cultor forja poesía, en cuanto el buen trato con la tierra labradapermite que los demás también habiten; funda lo que permanece porque al cultivarpoéticamente custodia y ampara, y al fundar su “propio mundo” –y asumir laresponsabilidad de su cuidado– consigue que la tierra provea el alimento que permite atodos la posibilidad de seguir permaneciendo.
34 Horadar la tierra es poesía, cuando la pica plasma signos en compañía de la cubierta
vegetal que protege el lienzo sobre el cual se labra. Y es poético porque permanece, enel sentido de que privilegia lo que adviene, dejando que el habitar también habite(Heidegger, 1994b). La Agri-Cultura es Cultura, porque favorece que la producción de latierra fecunda perdure más allá del corto plazo, y asegura la provisión de alimentospara la descendencia que aún no habita. Y es por eso que el Agri-Cultor no es unproductor, sino Cultor que transforma la tierra poetizando, inscribiendo surcos comopliegues del cutis de la tierra; moldeando arrugas temporales que se pliegan y repliegan(Noguera, 2004).
35 La parcela es pues tierra sagrada a la que se le rinde culto. Deja conocerse al dejar
evidenciar las relaciones cíclicas entre los seres que la componen, al mostrar elconstante retorno a la tierra cuando las hojas de las plantas caen al suelo, se conviertenen humus y luego la humedad se evapora de sus entrañas. Pero al mismo tiempo que lanaturaleza muestra, a la vez, se retira. Deja aprehender sus relaciones simbióticas y almismo tiempo se oculta a los ojos de quien racionalmente pretende conocerla(Heidegger, 1994c). El Cultor así lo sabe, cuando no la trata como objeto cognosciblesino como madre nutricia. Como el ser vivo que ofrece el conocimiento de todo aquelloque sabemos, pero que mantiene el enigma solo accesible a los oídos de la poesía.
36 Por eso Cultivar es poesía. Un canto expresado en el sinnúmero de coplas bucólicas del
campesino que ofrenda la tierra. No es saber explicable y medible, sino música vivida,poesía campirana dedicada por un Cultor siempre abierto al misterio de la vida.
Ontología del Agri-Cultor
37 Es necesario aclarar que por Agri-Cultor se está haciendo referencia a esas personas
vivas de carne y hueso que labran más de la mitad de la tierra agrícola del mundo, asícomo también, a los agentes históricos que han creado las condiciones de subsistenciadel corto trasegar de la especie humana sobre el planeta. Sin embargo, también se leestá tomando en sentido metafórico, para representar por contraste, al ser de esosanimales que se han extraviado de la tierra. En cualquiera de los casos, comprender laontología del ser creado a partir de la Agri-Cultura, implica entender la condiciónafectiva, poética, estética y simbólica (Janke, 1988), que supone el estar arraigado alugares concretos. Al hecho de pensar, sentir, y actuar desde alguna parte.
38 La condición afectiva hace alusión al ser que es afectado por su pertenencia a la tierra.
A la alteración emocional que invade el cuerpo por el inherente vínculo que une al serdel Agri-Cultor y al lugar en el que cuida su cultivo. Como Heidegger (1994a) explica, nohay un espacio en un lado y una persona en el otro, pues el lugar, en este caso laparcela, no es exterioridad que pueda ponerse frente a un campesino insensible einerte. Modificar los ecosistemas significa afectar el orden natural originario (Ángel,
Polis, 34 | 2013
89
1996), pero también, representa ser afectado por la creación de ese ambiente en co-emergencia, de ese ambiente rural, en permanente co-surgimiento por la interacciónentre el Agri-Cultor y el medio transformado. La parcela es ambiente en florecimiento,lugar vivido y habitable. Un espacio sentido íntimamente por un jardinero que lo hapreservado y resguardado.
39 Mediante su trabajo el campesino traza sentimientos, sensaciones, afectos,
incorporados en su propio cuerpo. La parcela está escrita en las manos, los brazos, laespalda, las piernas y el sudor de quien la labra (Pardo, 1991). “Crear vínculos” es afectoempático, lo que significa que cualquier perturbación a esa tierra domesticada, es capazde manifestar perturbaciones que recorren los cuerpos de sus campesinos. Esa parcelaes el producto de la modificación hecha al ecosistema, pero también, durante lamoldura de sus pliegues, el modo de ser de sus escultores es afectado consistentemente.La milpa, la parcela, la chacra habita en el Agri-Cultor del mismo modo que él habita enella. Cuerpo y tierra no son más que la misma cosa (Noguera, 2009), lo que es solo unamanera de decir, que la modificación del ecosistema se expresa en todos y cada una delas características de un cuerpo habitadoque habita la tierra.
40 Entender la existencia de ese ser que se hace uno con la tierra, es comprender que en
realidad nunca está solo, que es un cuerpo habitado en el que se halla la chacra labrada.De manera que es posible conocer el ser del Agri-Cultor al conocer su granja, así comoconocer la granja conociendo su ser. La ontología del Agri-Cultor exige estar abierto auna comprensión poética de quien se ha fundido en la tierra sin perderse a sí mismo.Un habitar dialéctico en constante correspondencia, que es justamente la manera por lacual el Agri-Cultor existe.
41 Por existir hay que entender la noción latina de la palabra: ex-sistire, cuyo significado es
volcarse hacia afuera de su propia esencia. Quiere decir “estar abierto” (Eliade, 1981) aun mundo que habla y que da señales. No se vive aisladamente sino siempre se existecon Otros: otros humanos, otros animales, otra agua o montaña. El Agri-Cultorexistecuando su ser se vuelca hacia afuera y habita en comunidades humanas ynaturales. Habitar afectivamente –o lo que es lo mismo: existir– está plenamenteasociado a vivir abiertamente hacia el mundo, no dejar de tener nada junto, ser como sees, de acuerdo a la convivencia con la alteridad de la que se es dependiente y a la que seestá interrelacionado.
42 Comprender la condición poética del Agri-Cultor es entender el repertorio de símbolos,
rituales y afectos que lo unen y conectan con la tierra. Aprehenderlo, ante todo, comoun tendedor de puentes entre el conjunto de los fenómenos naturales (Estermann,1998). Por puente hay que concebir el medio por el cual de un lado se puede ir hacia elotro, pues en cuanto puente se pasa igualmente de orilla a orilla; se logra estar en unlugar como en el otro; se va y se viene del mismo modo (Heidegger,1994a). Con lasfaenas agrícolas el Agri-Cultor no pretende dominar la tierra como lo indica el encargodel Génesis bíblico; muy al contrario, intenta relacionar transformando, extendiendopuentes para juntar la tierra y el cielo, el bosque y el campo, el maíz con el frijol, lasemilla y el estiércol. Cultivar tendiendo puentes, es un acto ritual, poético, simbólico yestético, por el cual el Agri-Cultor al transitar por el puente, paulatinamente, se vaconvirtiendo en “Cuerpo-tierra” (Noguera, 2004).
43 El Cuerpo-tierra quiere dar cuenta de que nutrir la tierra durante la Agri-Cultura
equivale a nutrirse a sí mismo. Es el juego de intercambios recíprocos de una tierra que,al nutrirse, igualmente nutre. En palabras de Michel Foucault (2006) es “cuidado de sí”,
Polis, 34 | 2013
90
porque el arte de la existencia –el ex-sistire– se encuentra permeado por la seguridad deque cuidando de lo demás se cuida de uno mismo. Corresponde a la convicción de que alentendernos como seres interrelacionados a la complejidad de hilos de la vida,custodiar a lo Otro, quiere decir “custodiar de sí mismo”.
44 Pero también decir Cuerpo-tierra es una forma de evocar las maneras por las cuales nos
comunicamos con la naturaleza cuando “sentimos el dolor de la sequía, la alegría de lalluvia, la angustia de los peces sin oxígeno, la fealdad de la destrucción”2, y en suma,toda esa capacidad que tiene nuestra especie –compartida con los demás homínidossuperiores (Varela, 2000)– de ser afectados en nuestro propio cuerpo por la afectaciónde una Tierra de la que somos integrantes.
45 La condición estética del Agri-Cultor se entiende cuando concebimos la transformación
de los ecosistemas como dibujos sobre los espacios, escrituras sobre la piel de la tierraque conforman hábitats (Pardo, 1991), invenciones geográficas de lugares esbozadospor las manos campesinas. Geo-Grafía significa “escritura de la tierra”, por lo que crearGeo-Grafías es cifrar marcas delebles diseñadas durante los quehaceres de la Agri-Cultura. Como tendedor de puentes el Agri-Cultor relaciona, aunque siempre le resulteclaro que las relaciones naturales nunca necesiten de su intervención, salvo de lassemillas y animales que ha domesticado. Sin embargo desplegando puentes es comohace su tarea. Pinta paisajes porque efectúa la lectura del ecosistema y lo hace conpinceles de azadón al entreverar la yuca, el maíz y el frijol con la ahuyama.
46 Se trata entonces de un ser que al hacer Agri-Cultura mantiene la correspondencia y la
solidaridad biótica de la naturaleza. Reordena los espacios modificando, poetizando,arando. Pero no son ambientes hechos a contranatura, sino paisajes ecológicos en losque conserva el nicho de las especies vegetales y animales, es decir, se escribe en latierra al comprender las funciones que ejerce cada especie dentro del ecosistema(Ángel, 1996). Teñir la tierra pincelando paisajes agrícolas en forma de terrazasandinas, por ejemplo, es reorganizar completamente los espacios atendiendo siemprelas señales que indican cómo darle preeminencia a las interrelaciones naturales. Alsembrar policultivos se urden hábitats y se habita estéticamente, y es por eso que sobrela milpa, Armando Bartra (2010) sostiene:
“… los mesoamericanos no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos milpa. Yson cosas distintas porque el maíz es una planta y la milpa un modo de vida. …Solo ysu alma el maíz es monotonía mientras que la milpa es de por sí diversidad. En lamilpa el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el chayote, el tomatillo, los quelites, losárboles frutales, el nopal, los magüeyes y las vestezuelas del campo se hacencompañía. A diferencia de los uniformados maizales, las milpas son abigarradospolicultivos”.
47 De modo que los policultivos no son plantas que se cultivan al tiempo, mucho más que
eso: son “modos de vida”, maneras de fundar “mundos” sobre la base de la diversidadbiológica. No de otra manera podrían entenderse los principios organizativos que rigena tantas culturas originarias de América, las cuales se sustentan sobre la base del ser delpolicultivo. En ellas el énfasis no se da sobre el individuo, sino que sus paradigmascomunitarios y sus relaciones socioeconómicas se estructuran sobre la base de lapluralidad, la reciprocidad y la complementariedad (Lenkersdorf, 2005). Porque elhacer y elconocerel mundo vivido tienen total correspondencia con ser de una formaconcreta, lo que en términos de una ontología de la Agri-Cultura significa que si laexperiencia cotidiana acontece en una milpa, no se puede ser de otra forma que no seacomo una milpa.
Polis, 34 | 2013
91
48 Y una milpa no es competencia entre plantas o entre insectos que quieren desplazar
unos a otros, porque la milpa es expresión del ecosistema puesta en el cultivo. Lasdemás plantas no son rivales que deben destruirse; son colaboradoras, socias,compañeras con las cuales pueden intercambiarse nutrientes, o dialogar paraaprovechar mejor la luz y el agua del espacio ocupado (Altieri, 1999). Por supuesto, nose trata de procesos sin conflictos, sino de reacomodaciones y diálogos entre especies;de interacción genética continuada para llegar a arreglos de hibridación yacomodamiento (Shiva, 2007). El derecho consuetudinario indígena lo entiende al basarla solución de sus conflictos mediante el diálogo y el consenso –como en el policultivo–,pues a diferencia del sistema positivo occidental, no se busca la exclusión delagraviante – ni el desplazamiento de malezas– sino que pretende la manutención delequilibrio comunitario mediante procesos argumentativos hasta encontrar un arregloentre las partes y restablecer la convivencia comunitaria (Collier, 1995).
49 Dar prerrogativa al nicho en el cultivo a través de la complementación de especies
asociadas, significa escuchar que la naturaleza habla en palabras de la articulación y elequilibrio en lugar de la lucha y la aniquilación. De ahí que el conocery el hacer de laAgri-Cultura es inmanente a las estrategias de intercambios mutuos, al trabajocolectivo, la reciprocidad económica campesina, y a la vida comunitaria de los pueblosindígenas y afrodescendientes, porque el cultivo no es solo fuente de elementos físicospara la subsistencia, sino el origen de identidades, significados culturales yexistenciales de sus Agri-Cultores.
50 Por eso, más allá de los términos utilitarios en los que la Agri-Cultura es
frecuentemente analizada, es necesario entenderla como una forma de habitar y deestar en el mundo. Una manera de existiren interrelación con la naturaleza que incluyeconsideraciones afectivas, simbólicas, estéticas y poéticas. Una actividad por la cual seconstruyen personas y culturas que permanecen y que permite que los demáscontinúen con ellas. Ante todo, la Agri-Culura es un arte por el que se hacen, se forman,se constituyen y son posibles los seres humanos.
La fábrica como espejo de la naturaleza
51 Para empezar hay que ubicar a cada cosa en su lugar. La agricultura ecológica no es
agricultura alternativa, ni orgánica, ni cualquier otro tipo de apellido subalterizado almodelo de “revolución verde”. Tampoco es posibilidad de producción subordinada a unsupuesto sistema industrial dominante, ni menos opción de desarrollo sostenible osustentable, ni de ningún otro apellido del discurso del desarrollo. La agriculturaecológica en todo su sentido es “LaAgri-Cultura”. El arte de cuidar y habitar la tierraque, incluso en suelos con poca fertilidad o en áreas secas o inundables, durantemilenios, ha creado las condiciones adecuadas para el permanecer.
52 Lo otro: el monocultivo con semillas genéticamente modificadas, y dependiente de
fertilizantes químicos, de herbicidas y plaguicidas tóxicos, no puede llamársele nunca“agricultura”. Calificar de tal manera a la vulgar producción mecanizada, fabril, lineal ydestructora de la naturaleza no es solo un irrespeto frente al arte poético de la realAgri-Cultura, sino que representa un eufemismo que sepulta su real significado. Estadesignación en realidad es un nombre falso que oculta, esconde y disfraza su sentido.Cubre con tapujos a una actividad cuyo raciocinio de dominación impide lareproducción de la vida y la viabilidad de la existencia. Según se ha insistido, el ser
Polis, 34 | 2013
92
humano perdura y persiste gracias a la cultura, por lo que llamar “agricultura” a unaobra predatoria que niega el cuidado y buen trato necesario para vivir junto a lo Otro,es contradicción inherente, contrasentido, traición a la tierra.
53 La “revolución verde” es más bien In-Cultura: negación de la cultura. Una de las más
claras expresiones del olvido del lenguaje de la naturaleza, idioma en el cual parecieraque fuéramos ya incapaces de comunicarnos (Pardo, 1991). La biotecnología y laapropiación industrial de la vida lo han vuelto mudo; le han cortado su lengua al mismotiempo que sus verdugos degenerado en autistas. Se han amputado los oídos y lasenunciaciones proferidas por la pródiga tierra devenido ininteligibles. Los ciclos,relaciones y complementariedades se remplazan por procesos lineales y ensamblajesmecánicos. La naturaleza intervenida ya no es naturaleza autónoma que se haceconstantemente a sí misma (Maturana y Varela, 2003), sino que el ciclo se interrumpe alimponer la visión de la fábrica como modelo a la naturaleza (Shiva, 2007). Losacoplamientos entre cultura y ecosistema logrados durante siglos se han roto, y elantiguo arte del cultivo de la tierra se pervierte para dar lugar a infinitas cadenas dedesperdicios y contaminantes que proceden del racional de producción originado de laindustria.
54 Los paisajes agrarios se han vuelto paisajes del desarrollo. Ya no biomas en interacción
con la diversidad cultural, sino insensibles haciendas agroindustriales mecanizadaspara el aseguramiento de divisas de acuerdo con los mandatos del capital. Son ahoraespacios homogéneos, señalados y delimitados, en los cuales se han remplazado losenmarañados ecosistemas biológicos por figuras cuadrangulares de la geometríaeuclidiana. Lo que es caos para la In-Cultura dominante se escinde en ordenmatematizado. En claras porciones de tierra exacta, precisa y controlable al servicio delos afanes de dominio y explotación de la civilización capitalista. Se han trasladado losregistros estéticos de la arquitectura urbana a la ruralidad modernizada (Noguera,2004), hecho con lo cual el campo –sobre todo en algunas Geo-Grafías– ya no es máspropicio que las ciudades para rememorar el antiguo lenguaje olvidado.
55 Esas inscripciones sobre la tierra no simbolizan sacralidad y culto como en la parcela o
la chacra para el campesino; es en cambio homogeneidad, continuidad, áreainexpresiva equiparable a cualquier otra que sea susceptible de explotación yposibilidad de adineramiento. No es el lugar domesticado y morada del Agri-Cultor,sino paisaje chato despojado de afecto y significación poética. Es finca cuantificada,mercancía, bien transable, propiedad delimitada en linderos y expresable en escriturasnotariadas. No es ya el terruño desde donde se construye “un mundo” sino espaciodesencantado, insensible, reserva de existencias y recursos, objeto dirigible ymanipulable, bodega de acervos, banal tierra innombrable.
56 Pero la “revolución verde” también incluye en su catálogo de ruinas la inmisericorde
infamia contra los animales, por la cual, esos seres que habían sido traídos a casa parael habitar, han sido recluidos en campos de concentración y degradados a prisionerosperennes. Se han convertido en máquinas de producción a los cuales se les hamanipulado su genética, cortado sus picos, extraído de sus pastos, sustraído deldescanso y privado del derecho a la noche. No son más animales concretos que creanafectos en los cuerpos de sus cultores, sino objetos anónimos e inertes coaptados por unfascismo encubierto.
57 Ya hombres y mujeres no se reconocen como pastores, ni se asume la responsabilidad
del cuidado y cultivo de la tierra sagrada, sino que toda acción está a la orden del lucro
Polis, 34 | 2013
93
como fin último de una mal llamada existencia. Rememorando al Fausto de Goethe, yano se indaga por aquello que mantiene unido al universo en lo más profundo, sino queel capitalismo moderno se pregunta por las acciones instrumentales más adecuadaspara explotar mejor a un planeta puesto por él mismo a su servicio. El interéscontemporáneo se orienta a interrogar por los mecanismos científico-técnicos y losmodelos adecuados para que la naturaleza esté a total disposición del crecimientoeconómico y el desarrollo, y por las estrategias necesarias para hacer sostenible a uncapitalismo cada vez más cansado y enfermo. Y así, entre el embrujo de esasdivagaciones utilitaristas, su ser está quedando arrojado a un mundo estéril ydevastado, huérfano de toda significación, y despojado del afecto original y sagrado queantaño lo unía a la tierra.
58 Sin embargo, el cientificismo hacedor de fórmulas y de manipulación genética cree
haber conocido el mundo. Pero entre más lo razona y lo hace medible, calculable yordenable, la verdad esencial se aleja volviéndose inasequible y esquiva. Se vanestrechando los medios de entender lo que hace posible que la vida sea vida, porqueentre más intenta escudriñar en los confines génicos en favor de la acumulacióneconómica, más incrementa el peligro de impedir las condiciones necesarias paracontinuar subsistiendo.
59 Así, al establecer monocultivos y al introducir semillas alteradas en su secreto más
íntimo, rompe la integración entre cultivos y sistemas ecológicos, y erosionagenéticamente la diversidad de la vida reacomodada naturalmente por siglos en nichoslocalizados. Se sustituyen los ciclos de nutrientes de las cadenas tróficas por flujoslineales basados en la gran producción industrial urbana, lo que resulta en elempobrecimiento y destrucción de la fertilidad de los suelos, contaminación hídrica yatmosférica, deforestación, devastación de la biodiversidad, lo que en últimas significala aniquilación de las interrelaciones de las que dependemos para continuarperviviendo.
60 Pero si los efectos los vemos además desde la perspectiva de una ontología de la Agri-
Cultura, podría ser posible que durante las intrincadas manipulaciones, losordenamientos geométricos de los espacios, la destrucción de plantas y animalesinútiles para el capital, y en general, a través de todos los dispositivos dedisciplinarización de la naturaleza, el ser de ese ser humano controlador y enajenadortambién se haya alterado. Si es cierto aquello de que somos una continua creaciónhumana; que nos hacemos a través de la experiencia en un mundo vivido, y que lasinteracciones recurrentes entre los seres vivos y el medio generan perturbacionesrecíprocas (Maturana y Varela, 2003), no sería de extrañar que la violencia contra lascongruencias del mundo natural, estén generando afectaciones en las personascompatibles con ese racional competitivo que divorcia, fragmenta, desplaza, disciplinay devasta la otredad.
61 Es decir: la In-Cultura de la “revolución verde” no solo representa un atentado contra la
supervivencia de todas las formas de existencia, sino que a través de ese hacer,
crónicamente se va gestando una transformación ontológica análoga a lo que se hacecon la naturaleza de la que se es emergencia. Muy similar a como la Agri-Cultura haceseres humanos, existe el peligro de que los modelos lineales fordistas encajadosforzadamente a la ciclicidad de la naturaleza estén creando también cierto tipo depersonas. En otras palabras, si al igual como la experiencia cotidiana en la milpaproduce formas de ser congruentes con el serde la milpa, los espacios modificados bajo
Polis, 34 | 2013
94
el racional del monocultivo terminan habitando los cuerpos de quienes hacenmonocultivos. Se van convirtiendo en lugares encarnados que forman serescompetitivos, destructivos, solitarios, desconfiados. Seres extraviados de la tierra ysometidos al engranaje de un sistema industrial que devasta las complejas tramas de lavida.
Agroecología y comprensión de la lengua común
62 Por fortuna, pese a la violenta incursión del exterminio de la In-Cultura innombrable, la
Agri-Cultura se mantiene, aún perdura, persiste. El dogma del desarrollo la ha minado,pero aún muchas comunidades rurales practican el “arte de cultivar y habitar latierra”. Mediante técnicas adecuadas se interaccionan con el medio, y en co-surgimiento van conociendo y haciéndose de acuerdo con el ser de la naturaleza.
63 Por tal motivo los estudios agroecológicos deben ser más que frías comparaciones de
rendimientos entre sistemas. Mucho más, tienen que asumir la responsabilidad de sermatrices de transición civilizatoria (Torres, 2006) en permanente comprensión de lacondición poética, cúltica y simbólica que emerge durante la labor de la Agri-Cultura.Les corresponde ser interpretación de sociedades rurales sumergidas en la naturalezamediante actos localizados (Escobar, 2000), así como develamiento de las inmanentesasociaciones entre el ser, el hacer y el conocer enraizadas a lugares específicos(Maturana y Varela, 2003). Pero además tendrían que convertirse en agoreros delpeligro que corre la especie humana de ser emplazada a desaparecer, y alerta del riesgode acaecer completamente transfigurada bajo la lógica del monocultivo.
64 La agroecología a diferencia de las ciencias que estudian el paradigma industrial del
capitalismo, es disciplina que da prelación a la interrelación, que presta atención a latotalidad, que da cuenta de las articulaciones, entrelazamientos e interdependencias delo “visible”. Y por visible hay que entender que si bien “la naturaleza gusta deocultarse” como dice Heráclito, también es verdad que “no hay nada más visible que looculto”, según profesa la sabiduría china. “De tanto ser visible, manifiesto, lo visibledeja de serlo, uno ya no le presta atención” asegura François Jullien (2001: 65). Porquelo oculto no es el misterio escondido que toca escrutar en los laberintos bioquímicos delas células. Es por el contrario todo aquello que no llegamos a ver porque,precisamente, nunca ha dejado de exponerse. Lo más difícil de ver son las cosas quenunca se esconden y que permanecen siempre a la vista (Jullien, 2001). No es necesariobuscar lo oculto en los ácidos nucleicos, ni en las partículas subatómicas, ni en lasgalaxias lejanas, aunque todo ello produzca conocimiento. En realidad todo lo esencialse encuentra en lo evidente, en las claras relaciones que se le escapan a los mássofisticados métodos científicos.
65 Como el saber del Agri-Cultor, la agroecología debe ser la herramienta del saber de lo
evidente, para hacer visible lo invisible, volver audible lo inaudible, hacer que seadvierta lo manifiesto. Sin embargo, debe mantener la cautela y serenidad para no caeren la arrogancia de creer que con su ciencia se ha llegado por fin a estar en “posesióndel código secreto según el cual la naturaleza misma se expresa” (Pardo, 1991:114-115).Hay cosas que no pueden entenderse. Se nos muestran pero cuando vamos a suencuentro a través de la razón se nos esconden. Por eso la ciencia debe aprender a larenuncia, a la quietud, a “no hacer”. Hay acciones factibles para el mundo técnico,cuestiones que podrían saberse y hacerse, pero que en realidad nos alejan del
Polis, 34 | 2013
95
conocimiento de lo esencial, del asombro, del misterio al que el campesino nos enseñaque hay rendirle culto.
66 A la agroecología le corresponde la tarea de develar la ontología misma de la Agri-
Cultura, desocultar su significado en torno al habitar y el permanecer. Debe pensarambientalmente dentro de un caos –ya no orden– que vuelva a reconocer la lenguacomún amordazada por las teleologías del progreso y el desarrollo (Noguera, 2012).Estamos viviendo en una época de profundos dilemas existenciales, de estructural crisiscivilizatoria, y la única forma de salir –si es que eso aún es posible–, es retornar a losconocimientos, haceres y formas de ser congruentes con los principios de losecosistemas, es decir, que seamos capaces de habitar escuchando el lenguaje de lanaturaleza.
BIBLIOGRAFÍA
Altieri, M. (1999), Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable, Editorial
Nordan-Comunidad, Montevideo.
Ángel, A. (1995), La fragilidad ambiental de la cultura, Editorial Universidad Nacional de
Colombia-Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, Bogotá.
-Idem (1996), El reto de la vida. Ecosistema y cultura, Ecofondo, Bogotá.
Bartra, A. (2010), “De milpas, mujeres y otros mitotes”, en La jornada del campo, 17 de abril,
Número 31. México D.F.
Capra, F. (1998), La trama de la vida, Editorial Anagrama, Barcelona.
Collier, J. (1995), El derecho zinacanteco: procesos de disputa en un pueblo indígena de Chiapas,
CIESAS, México, D.F.
Eliade, M. (1981), Lo sagrado y lo profano, Guadarrama, Barcelona.
Escobar, A. (2000), “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar ¿globalización o
postdesarrollo?”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Lander, E. Comp, CLACSO, Buenos Aires.
Estermann, J. (1998), Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina,
Ediciones Abda-Yala, Quito.
Foucault, M. (2006), Historia de la sexualidad III. El Cuidado de sí. Siglo XXI Editores, Madrid.
Geertz, C. (1991), La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, Barcelona.
Heidegger, M. (1983), “Como cuando en día de fiesta…”, en Interpretaciones sobre la poesía de
Hölderlin. Ariel, Barcelona.
-Idem. (1994a), “Construir, habitar, pensar”, en Conferencias y Artículos. Ediciones del Serbal,
Barcelona.
-Idem. (1994b), “Poéticamente habita el hombre”, en: Conferencias y Artículos. Ediciones del
Serbal, Barcelona.
Polis, 34 | 2013
96
-Idem. (1994c), Serenidad. Ediciones del Serbal, Barcelona.
Janke, W (1988), Postontología, Pontificia Universidad Javeriana – Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, Bogotá.
Jullien, F. (2001), Un sabio no tiene ideas. Ediciones Siruela, Madrid.
Lenkersdorf, C. (2005), Filosofar en clave tojolobal, Miguel Ángel Porrúa, México D.F.
Lerner, G. (1990), La creación del patriarcado. Editorial Crítica, Barcelona.
Maturana, H. y Varela, F. (2003), El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento
humano. Lumen, Buenos Aires.
Noguera, A. (2004). El reencantamiento del mundo. PNUMA-Universidad Nacional de Colombia,
México D.F.
Noguera, A. (2009). Cuerpo-Tierra. El enigma, el habitar, la vida…Emergencias de un pensamiento
ambiental en clave del reencantamiento del mundo. Inédito, Manizales.
Noguera, A. (2012), (Comp.), Afecto-tierra. Disolución, imaginación y conspiración… Potencias del
pensamiento ambiental, Inédito, Manizales
Pardo, J. (1991), Sobre los espacios Pintar, escribir, pensar. Ediciones del Serbal, Barcelona.
Saint-Exupèry, A. (1953), El principito. Publicaciones y Ediciones Salamandra, Barcelona.
Shiva, V. (2007), Los monocultivos de la mente. Editorial Fineo, Monterrey.
Torres, G. (2006), Poscivilización: Guerra y ruralidad. Plaza y Valdés, México D.F.
Varela, F. (2000), El fenómeno de la vida. Dolmen Ediciones, Santiago de Chile.
NOTAS
*. Este artículo hace parte del proyecto de investigación: “Crítica de la razón sostenible: una
arqueología del saber y una genealogía del poder en tiempos de crisis ambiental” realizado por el
Grupo de Trabajo Académico en Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales. Agradezco especialmente a la Dra. Ana Patricia Noguera por su asesoría en la
estancia doctoral durante la cual escribí el presente ensayo.
1. Neologismo que significa “creación de sí mismo”.
2. Kraemer, Gabriela. Comunicación electrónica. 07-07-2011.
RESÚMENES
Desde el enfoque del pensamiento ambiental estético-complejo, el artículo presenta un esbozo de
lo que podría llamarse una ontología de la agricultura. Su objetivo es aportar con algunas
reflexiones para la construcción de una epistemología de los estudios agroecológicos.
Partant de l’approche propre à la pensée environnementale esthético-complexe, cet article
présente une ébauche de ce que l’on pourrait appeler une ontologie de l’agriculture. L’objectif est
Polis, 34 | 2013
97
de contribuer à certaines réflexions pour la construction d’une épistémologie des études agro-
écologiques.
From the perspective of the esthetic-complex environmental thinking, the article presents an
outline of what might be called an ontology of agriculture. Its purpose is to provide analysis for
the construction of an epistemology of agroecological studies.
Do ponto de vista do pensamento ambiental estético-complexo, o artigo apresenta um esboço do
que poderia ser chamado de uma ontologia da agricultura. O objectivo é proporcionar com
algumas idéias para a construção de uma epistemologia dos estudos agroecológicos.
ÍNDICE
Keywords: environmental philosophy, environmental ethics, epistemology of agroecology,
theory of rural studies
Mots-clés: philosophie environnementale, épistémologie de l’agro-écologie, théorie des études
rurales
Palabras claves: filosofía ambiental, ética ambiental, epistemología de la agroecología, teoría de
los estudios rurales
Palavras-chave: filosofia ambiental, ética ambiental, epistemologia da agroecologia, teoria de
estudos rurais
AUTOR
OMAR FELIPE GIRALDO
Universidad Autónoma Chapingo, México. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
98
Evaluación exploratoria desustentabilidad de tres socio-ecosistemas en el matorral y bosqueesclerófilo de Chile CentralUne évaluation exploratoire de la durabilité de trois socio-écosystèmes dans la
garrigue et la forêt sclérophylle du Chili Central
Exploratory evaluation on sustainability for three socio-ecosystems in the scrub
and sclerophyll forest of Central Chile
Avaliação exploratória da sustentabilidade de três sócio-ecossistemas da floresta
e matagal sclerophylo do Chile Central
Violeta Glaría
NOTE DE L’ÉDITEUR
Recibido: 14.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 La alteración antrópica de los ecosistemas en los últimos siglos se ha convertido en una
fuerza geomorfológica planetaria (Naredo y Gutiérrez, 2005)1. Como respuesta a estasituación de crisis biofísica emergen los conceptos “Sustentabilidad”2y de “DesarrolloSustentable”. Éste último definido por la “comisión Brundtland” como “satisfacer lasnecesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras desatisfacer sus propias necesidades” (WCED3, 1987: 43). El concepto de sustentabilidad hasido ampliamente discutido y existen profundas controversias en el seno de suconcepción (Naredo, 1997; Robinson, 2003; Pascual, 2008), por lo que se plantean una
Polis, 34 | 2013
99
serie de dificultades en la aplicación práctica de este concepto (Flores y Sarandón,2003). Se han caracterizado dos polos entre los cuales se encuentran una serie deposturas intermedias: 1. “sustentabilidad fuerte”, que no admite la aplicaciónirrestricta del principio de sustitución de la economía neoclásica4por considerar que loselementos y sistemas que constituyen el «capital natural» son complementarios y nosustitutivos con respecto al capital generado por los seres humanos pasado ciertoumbral de capital natural mínimo crítico (Daly y Gayo, 1995), y 2. “sustentabilidaddébil”, que sí admite la aplicación irrestricta del principio de sustitución (VanHauwermeiren, 1998).
2 A pesar de las discrepancias internacionalmente se ha concordado en que la
sustentabilidad tiene, a lo menos, tres pilares sobre los que debe erguirse: elecosistémico, el económico y el social (Daly y Gayo, 1995). La Sustentabilidad Ecológicase comprende como la no utilización de los ecosistemas más allá de sus umbrales dereposición, es decir, que la tasa de explotación no sea mayor que la de renovación o quela tasa de contaminación no sea mayor que la de asimilación (para los recursosrenovables) (Pearce y Atkinson, 1993; Costanza, 1997; García, 2000) y se requiere queexista un nivel mínimo del integridad del sistema de modo de mantener su resiliencia(Arrow et al., 1995; Jairo, 2001). La Sustentabilidad Económica implica que hayarentabilidad sostenida, es decir, que los ingresos totales sean mayores a los costostotales, y que esta tasa de rentabilidad no decrezca en el tiempo (Solow, 1991; Pezzey,1992). La Sustentabilidad Social es la más polémica, aunque no se duda de suimportancia (Cernea, 1993). Durante los últimos treinta años, la reflexión de lasustentabilidad social ha tenido como eje central la pobreza y/o el incrementopoblacional (Angelsen, 1997). También los niveles educacionales han sido una parterelevante de la definición de este concepto (WCED, 1987). Existe consenso en torno aque existe una tríada social-económica-ecosistémica (Gudynas y Evia, 1991) queconforma la matriz transdisciplinaria en la que ha de cimentarse cualquier intento deevaluación de la sustentabilidad, ya que existen inevitables interdependencias entre elfuncionamiento económico, cultural y el ecosistémico (Godelier, 1981; Costanza y Daly,1992; Jiménez, 1996).
3 Dado lo anterior existe la necesidad de reconceptualizar la relación humanos –
naturaleza de una visión dicotómica (y muchas veces antagónica) a una visión dondelos sistemas humanos y los ecosistemas han evolucionado conjuntamente generandosistemas socio-ecológicos o socio-ecosistemas (Martín-López et al., 2009). Este vínculoresulta tan estrecho que para autores como Berkes y Folke (1998) la delimitación de unou otro sistema resulta arbitraria y artificial. Las interrelaciones entre los sistemashumanos y naturales se dan constantemente y en múltiples escalas (Anderies et al.,2004; Martín-López et al., 2009).
4 Es en este contexto teórico que se desarrolló la siguiente investigación que buscó
evaluar, en forma exploratoria, la sustentabilidad de 3 socio-ecosistemas en el Matorraly Bosque Esclerófilo de Chile central (en adelante MBE).
Polis, 34 | 2013
100
Antecedentes
Antecedentes Ecológicos
5 El MBE tiene un gran valor ecológico por los altos niveles de endemismo. Por esto es
considerado como áreas prioritarias de conservación a nivel mundial (Myers et al.2000). El MBE provee una diversidad de bienes y servicios ambientales a distintosactores locales y nacionales (Caro, 1996; Sapaj, 1998). Dados los niveles de perturbacióna los que han estado sometidos estos ecosistemas desde la llegada de los españoles elconocimiento de su estado natural resulta muy difícil (Donoso, 1982) aunque lasprimeras crónicas y acopios de información con las que se cuentan en nuestros díasrevelan una situación muy distinta a la actual (Cruz et al. 2006).
6 La construcción urbana entre los siglos XVI y XVIII tuvo como consecuencia la
destrucción o profunda alteración de las asociaciones vegetales naturales como quedareflejado en los archivos de las colonia. Los árboles fueron utilizados sistemáticamentepara la construcción de casas y generación de leña para la actividad minera. (Elizalde,1970). Estos cambios rotundos de los ecosistemas generaron dificultades para lagerminación y establecimiento de las especies nativas determinando que se pudiesenregenerar casi exclusivamente las que rebrotan por tocón (Cunill, 1971). Esta presiónselectiva se ha mantenido constante en base a la permanente extracción de biomasa poracción antrópica y como consecuencia del pastoreo intensivo generando procesossucesionales regresivos (Olivares y Gastó, 1971). Esta pérdida de vegetación sistemáticase vincula de la disminución del agua, como ya lo había anticipado Claudio Gay en 1834(Elizalde, 1970). Actualmente la zona central del país se encuentra sufriendo un procesode desertificación (Peña, 1995; Conaf, 1997). Es en este contexto en el cual ha decomprenderse el actual estado de matorral del bosque esclerófilo como unaconsecuencia de los procesos de degradación antrópicos (Gastó y Contreras, 1979). Sinembargo, en varios lugares se observa cierta recuperación del sistema dado que se hadejado de requerir de leña como combustibles y que el cultivo de secano y la ganaderíaextensiva se han vuelto poco rentables, además de que han surtido algo de efecto lascampañas de control y prevención de incendios (Gajardo, 1981 en Hajek, 1981).
7 El MBE se encuentra altamente fragmentado (Castro y Bahamondes, 2009) con todos los
problemas de conectividad, de falta de área núcleo mínima, pérdida de variabilidadgenética, efecto borde, poblaciones mínimas viables, relación perímetro área, pérdidade habitat, invasión de especies, relación parche-matriz, entre otros, que del proceso defragmentación se derivan (Saunders et al., 1991). Y tienen gran presencia de especiesexóticas asilvestradas como lo muestra el estudio de Tellier et al. (2010), dondeencontraron 34% de las especies de una latera de Valparaíso eran exóticas.
Antecedentes Económicos
8 Desde comienzo del siglo XX a la fecha los modelos de desarrollo pueden clasificarse en
3 grandes periodos: el primero hasta la década del 30 donde el modelo monoexportadorde salitre entra en crisis. Ésta, sumada a la gran depresión, lleva a concebir el segundomodelo de desarrollo conocido como “Industrialización por Sustitución deImportaciones” (ISI). En este modelo el Estado tiene un rol fundamental en laindustrialización del país para la generación de productos de alto valor agregado
Polis, 34 | 2013
101
orientados al mercado interno por lo que existen políticas proteccionista de laeconomía nacional (Filippo y Bravo, 1977). En este periodo se buscó, mediante lareforma agraria, reorganizar la tenencia de la propiedad de tierra rural (Castro yBahamondes, 2009).
9 La ISI persiste hasta el golpe de estado de 1973 momento en el que fue impuesto el
actual modelo neoliberal que se centra en la explotación de recursos naturalesorientados a los mercados internacionales en el contexto de la globalización productivay financiera. Dicho modelo implica la rebaja de la barreras arancelarias, desregulaciónfinanciera, apertura a la inversión extranjera, privatización de gran parte de lasempresas del Estado y reducción de éste (Quiroga, 2001 en Sader, 2001). Este proceso deapertura implicó la inserción de la economía nacional en el contexto económicoglobalizado internacional (Romero, 2005). Este nuevo modelo de desarrollo hasignificado un importante aumento del Producto Interno Bruto (PIB) lo que haposicionado a Chile como un ejemplo a nivel latinoamericano (Pizarro et al., 1995;Larrañaga, 1999). Sin embargo, este crecimiento económico ha significado ladepreciación del capital natural nacional (Figueroa y Calfucura, 2002).
Antecedentes Sociales
10 La estructura social del “complejo latifundio – minifundio” se caracterizó por una gran
concentración de la tierra en haciendas y fundos en poder de oligarquías terratenientes(Bengoa, 1988; Rivera, 1988) y sistemas de “inquilinaje”, condición habitual de quienestrabajaban en los fundos (Salazar, 1985; Díaz, 2003). La reforma agraria que se llevó aacabo entre 1965 y 1973 buscó terminar con el latifundio y promover un campesinadoque optimizara la producción agrícola a fin de mejorar con ello la distribución deingresos, el mercado interno y el desarrollo industrial, objetivos de desarrollocontextualizados en la ISI (Barril, 2002).
11 Con la dictadura militar se instauró una política económica de libre mercado que
promovió un desarrollo capitalista del agro. A partir de 1984 comienza un proceso decontrareforma agraria que se caracterizó por la privatización de las tierras que habíansido expropiadas y la individualización de los títulos de propiedad (Quiroga, 2001 enSader, 2001). Como consecuencia de esto la concentración de la tierra de usoagropecuario actual es aún mayor a la existente antes de la reforma agraria (Chonchol,1994; Pezo, 2007).
12 Actualmente la pobreza (medida como ingreso por persona) se concentra en el mundo
rural llegando al 17% de los trabajadores agrícolas independientes y asalariados(MIDEPLAN, 2003). Los trabajos agrícolas son los que concentran la mayor cantidad defuerza de trabajo aunque ha ido disminuyendo en la medida en que aumentan lostrabajos industrializados (Fores y Valdés, 2009). El día de hoy la ruralidad chilenadepende más de las dinámicas y las exigencias del mercado que de una estrategia dedesarrollo del Estado. En este contexto se diferencian claramente 3 tipos de unidades“a) grandes empresas altamente modernizadas, vinculadas a la exportación y a lossistemas agroalimentarios mundiales (...), b) grandes unidades de producciónmedianamente modernizadas y orientadas principalmente al mercado nacional y a laagroindustria, y c) pequeños productores familiares orientados al consumo directo y almercado local o nacional, en rubros de baja rentabilidad, en relación asimétrica concadenas productivas y de comercialización” (Pezo, 2007: 93). La producción
Polis, 34 | 2013
102
modernizada del campo ha repercutido paulatinamente en la pérdida de empleosrelacionados con el trabajo agrícola (Filippo y Bravo, 1977). Esto repercute en lasconstrucciones identitarias de la ruralidad, y por ende, la cohesión del tejido social(Díaz, 2003).
Materiales y métodos
Área de estudio
13 La investigación se realizó en Los Yuyos (Colliguay , V región), Tantehue (Provincia de
Melipilla, Región Metropolitana) y Panamá (Provincia de Colchagua, VI Región), en elmarco del proyecto de investigación 0-64 CONAF 2010. En cada uno de estos lugares serecopiló información en un predio piloto y sus vecinos próximos. Los prediosseleccionados poseen 75 ha. (Los Yuyos), 136 ha. (Tantehue) y 138 ha. (Panamá)respectivamente.
Metodología
14 La metodología utilizada es mixta, es decir, se utilizaron métodos tanto cualitativos
como cuantitativos (Sampiere et al., 2001). El estudio es de carácter exploratorio ydescriptivo (Martínez, 2006). Como método principal se utilizó el estudio de caso(Chetty, 1996), realizando tres estudios de caso.
Definiciones
15 Socio-Ecosistemas: interacción de los sistemas sociales con los ecosistemas a múltiples
escalas (Berkes y Folke, 1998; Anderies et al., 2004; Martín-López et al. 2009). La presenteinvestigación se centra en la escala local considerando el socio-ecosistema a nivel delpredio piloto y vecindad próxima.
16 Sustentabilidad: interacción entre la Sustentabilidad Económica, la Sustentabilidad
Ecológica y la Sustentabilidad Social (WCED, 1987; Serageldin, 1993; Daly y Gayo, 1995;Foladori y Pierri, 2005). Se establecieron dos estados posibles: 1. “Sustentable”, todoslas sustentabilidades estudiadas se encuentran sobre el umbral de sustentabilidadpropuesto, 2. “Insustentable”, una o más de las sustentabilidades estudiadas seencuentra bajo el umbral de sustentabilidad propuesto.
Sustentabilidad Económica: actividad productiva rentable en forma sostenida en eltiempo (Solow, 1991; Pezzey, 1992). Se definen dos aspectos de estudio: a) Rentabilidad(R) y b) Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT).a) La rentabilidad (R) está determinada por la relación entre los ingresos totales (I) y loscostos totales (C) de cada una de las actividades productivas desarrolladas en lospredios. R= I/C Umbral de Sustentablilidad: R > 1 b) La Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT) se evaluó en base a lapercepción de los habitantes del sector y/o expertos –a mejor percepción mayorpuntaje– (Aspecto 1), las características de los mercados –a mayor cantidad demercados disponibles mejor puntaje– (Aspecto 2), las características de la producción -a
Polis, 34 | 2013
103
mayor estabilidad de la producción mejor puntaje- (Aspecto 3), y las características delas formas de comercialización –a mayor disponibilidad de redes de comercializaciónmejor puntaje– (Aspecto 4). A cada uno de estos aspecto se le otorgó un puntaje entre 0y 2. De la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos señalados sederivó un puntaje general:SRT= ptj. Aspecto 1 + ptj. Aspecto 2 + ptj. Aspecto 3 + ptj. Aspecto 4Umbral de Sustentablilidad: SRT > 4Sustentabilidad Ecológica: actividades productivas que no rebasen la capacidad decarga o la tasa de regeneración de los recursos involucrados (Pearce, 1993; Costanza,1997; García, 2000; Foladori y Pierri, 2005) y que se desarrollan en un ecosistema conniveles mínimos de integridad (Gligo, 1987; Arrow et al., 1995; Jairo, 2001). Se definierontres aspectos a estudiar: a) Relación entre la Máxima Explotación Sustentable yExplotación Efectiva (M.E.S./E.E.), b) Grado de Naturalidad (GN) y c) Grado deIntervención Antrópico (GIA).a) La Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) fue considerada como el máximo nivelde explotación vinculado a una actividad productiva particular que puede desarrollarseen un sistema sin deteriorarlo, y la Explotación Efectiva (E.E.) fue definida como el nivelde explotación vinculado a una actividad productiva particular encontrado en el predioestudiado.Relación entre M.E.S. y E.E. = M.E.S. / E.E.Umbral de Sustentabilidad: M.E.S. / E.E. > 1b) El Grado de Naturalidad (GN), siguiendo la metodología propuesta por Machado et al.
(2004) fue determinado, en promedio, por la apreciación cualitativa de los profesionalesque realizaron los inventarios forestales y catastros florísticos.GN= x evaluación profesionalesUmbral de Sustentabilidad: GN > 5,01 c) Grado de Intervención Antrópica (GIA), siguiendo la clasificación propuesta porGonzález (2000) se consideró el porcentaje de especies exóticas como un indicador delgrado de intervención antrópica del sistema.GIA = % especies exóticasUmbral de Sustentabilidad: GIA > 30%Sustentabilidad Social: sistema social no pobre (Angelsen, 1997) con niveleseducacionales medios (WCED, 1987) y traspaso generacional de las actividadesproductivas vinculadas al predio. Se definieron los siguientes aspectos a estudiar: a)Nivel Socioeconómico (NSE), b) Nivel Educativo (NE) y c) Traspaso Generacional (TG).a) Nivel Socioeconómico (NSE): se consideró como el ingreso mensual per cápita enrelación a los umbrales de “indigencia”, “pobreza” y “no pobreza” establecido por laEncuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica CASEN (2009). Para el segmento“no pobre” se propuso una subdivisión dada la amplitud del rango establecido pordicha fuente. NSE = Ingreso promedio familiar mensual / n° integrantes grupo familiarUmbral de Sustentabilidad: 43.243 pesos mensuales por persona.b) Nivel educativo (NE): medido como el promedio de los niveles educativos de todos losmiembros del núcleo familiar. Para abordar el NE se establecieron 3 rangos etarios (yaque no se puede establecer una escala común a niños, jóvenes y adultos): menos de 17años, de 18 a 25 años y más de 25 años. NE = x puntajes educativos miembros familiaUmbral de Sustentabilidad: NE > 3
Polis, 34 | 2013
104
c) Traspaso Generacional (TG): este indicador se evaluó con respecto a cuatro aspectos:1. Número de hijos que trabajan en el predio (Aspecto 1). 2. Traspaso generacionalgeneral del sector (Aspecto 2). 3. Porcentaje del ingreso provisto por las actividades delpredio (Aspecto 3). 4. Proyecciones familiares con el trabajo del predio (Aspecto 4).Cada uno de estos aspecto fue punteado entre 0 y 2 puntos.TG = ptj. Aspecto 1 + ptj. Aspecto 2 + pjt. Aspecto 3 + ptj. Aspecto 4 Umbral de Sustentabilidad: TG > 4,1Grados de Sustentabilidad: para todos los indicadores mencionados se establecierondistintos rangos de sustentabilidad como se aprecia en la siguiente tabla: Tabla 1: Resumen de los indicadores estudiados y sus relaciones con los grados de
sustentabilidad definidos.
Fuente: elaboración propia.
Instrumentos
17 El trabajo de campo se realizó entre Marzo del 2011 y Julio 2012. Se aplicaron
cuestionarios socioproductivos y entrevistas semiestructuradas en cada uno de lospredios pilotos y los vecinos cercanos a estos en los tres sectores seleccionados(Colliguay n=10, Tantehue n=7 y Panamá n=8). Se realizaron inventarios forestales,cuestionarios de naturalidad y catastros florísticos en cada uno de los predios pilotosestudiados y una consulta a expertos (DELPHI) que constó de dos cuestionarios conrespecto a las actividades productivas en el MBE y su evolución próxima en el tiempo.
Análisis de datos
18 Análisis Cuantitativo: Los resultados de las distintas actividades productivas
encontradas fueron sintetizados en un resultado general por indicador por socio-
Polis, 34 | 2013
105
ecosistema y los resultados de los distintos indicadores fueron sintetizados por cadatipo de Sustentabilidad por cada socio-ecosistema estudiado.
19 En el ámbito económico se consideró el principio de sustitución de la economía
neoclásica, por lo que la insustentabilidad en un aspecto puede ser compensado por lasustentabilidad de otro aspecto. Los resultados de cada una de las actividadesproductivas fueron promediados para llegar a indicadores globales de rentabilidad y desostenibilidad de ésta en el tiempo, estos, a su vez, fueron promediados para lograr elresultado general de la Sustentabilidad Económica. En el ámbito ecosistémico y socialno se consideró posible aplicar el principio de sustitución, ya que la insustentabilidadde un aspecto no va a ser, necesariamente, compensado por la sustentabilidad de otro.Se establecieron promedios sólo cuando todos los indicadores se encontraron por sobreel umbral de sustentabilidad planteado. En caso contrario, se utilizó el criterio de“variable limitante” asignando como resultado general el resultado más bajoencontrado.
20 Para sintetizar los resultados por cada uno de los tipos de Sustentabilidades evaluadas
se aplicó una función de normalización a cada indicador de acuerdo a las característicasde su escala dejando los resultados en un rango entre 0 y 1. Por otra parte, las opinionesde los expertos fueron ponderadas según su grado de conocimiento en cada ámbito(económico, ecológico y social) y los resultados fueron analizados descriptivamente.
21 Análisis Cualitativo: el relato de los entrevistados fue estudiado mediante técnicas de
análisis de discurso con codificación semi-abierta. Además se realizó un análisiscualitativo de la percepción de los expertos respecto de las proyecciones futuras de larentabilidad de las actividades, el traspaso generacional, las proyecciones ecológicaspara MBE y el marco regulatorio nacional.
Resultados
Socio-Ecosistema Colliguay
22 Interpretación relato: en Colliguay históricamente se explotó de forma intensiva el MBE
mediante actividades de gran impacto ecológico como lo son el carbón, el trigo y laganadería. El tejido social se articulada en torno a estas formas de producción. Con elcorrer de los años estas actividades se hicieron inviables a gran escala generandomigración. Esto, a su vez, posibilitó cierta recuperación del bosque nativo. Actualmentela organización es difícil en un sector donde los jóvenes, en su mayoría, sólo van a pasarlas vacaciones, y los mayores están cansados y son reacios a nuevos proyectos. Laproducción actual es diversa aunque se basa, predominantemente, en la apicultura,habiéndose dejado de lado las actividades tradicionales muy intensivas en la utilizaciónde los ecosistemas locales. Sólo algunas familias pueden generar todos sus ingresos enbase al trabajo en el predio lo que incentiva los procesos migratorios. La escasez deagua amenaza el sector. La actividad minera, la falta de títulos de dominio y ciertaspersonas de otros lugares son vistos como amenazas.
Indicadores particulares de cada actividad productivaa) Actividad 1: Apicultura, 300 colmenas.
Rentabilidad: considerando los precios y la producción declarada por el productorse concluyó que los ingresos totales son de 9.525.000 $/año y los costos totales
Polis, 34 | 2013
106
declarados son 3.510.000 $/año. Se concluye que la rentabilidad es de 2,71 por loque fue considerada como “Muy Sustentable”. Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo: tanto el dueño como sus vecinos y laopinión de los expertos consideran que la rentabilidad se mantendrá (o aumentará)en el tiempo. Existen mercados a nivel local y potencialmente hay importantesmercados a los que se podría acceder en la zona. Sin embargo, la producción esinestable y las formas de comercialización se encuentran poco desarrolladas. Portodo lo anterior este aspecto obtuvo una calificación general de 6,0 y es consideradacomo “Sustentable”.Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): con respecto a la capacidad de carga del bosque esclerófilo en apicultura noexiste claridad de cómo calcularla5, sin embargo, según Rodríguez (2007), en lugarescon buena flora mielífera se recomienda una carga de 4 colonias/ha y en zonasdonde ésta es escasa se recomienda no sobrepasar las 2 colonias/ha. Dado que seencontró boldo, quillay y espino, especies con potencialidad mielífera (Cruz et al.,2006) en mediana cantidad en el inventario forestal, se consideró un promedioentre ambas recomendaciones. Por lo que se asumió que no se deberían sobrepasarlas 3 colmenas por hectárea. El predio cuenta con 75 ha por lo que no debería tenermás de 225 colmenas. Sin embargo, las abejas no quedan restringidas a los límitesdel predio pudiendo utilizar los recursos de los predios vecinos (Herrero, 2004). Esen este sentido que se considera que las 300 colmenas del predio estudiado nosuperan la capacidad de carga del medio6, sin embargo, se encuentran cerca de estelímite. De lo anterior se induce que la relación entre la capacidad de carga y lacantidad de colmenas existentes se encuentra dentro del rango considerado como“Sustentable” y se asume que M.E.S./E.E.= 1.
23 Indicadores generales:
Grado de Naturalidad: 6 profesionales realizaron el trabajo de campo y calificaron elGN, en promedio, con un 6.8, por lo que el GN es considerado como “Sustentable”.Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 154especies de las cuales 3 no pudieron ser identificadas. De las restantes, el 28,48% fueclasificado como “introducidas”. El GIA es considerado como “Sustentable”.Nivel Socioeconómico (NSE): dado un ingreso familiar mensual declarado de entre300.000 y 400.000 pesos mensuales y un grupo familiar de 3 personas, el NSE es de116.667 pesos mensuales por persona y es considerado como “Muy Sustentable”.Nivel Educativo (NE): ambos padres tienen estudios superiores incompletos y el hijoestá con sus estudios al día por lo que se considera el “Nivel Educativo” con unacalificación de 5.3 y es “Muy Sustentable”.Traspaso Generacional (TG): el único hijo de la pareja trabaja esporádicamente en elpredio y actualmente se encuentra en la ciudad por motivos de estudios. Sus amigoshan migrado mayoritariamente. El predio no es capaz de cubrir todos los gastosmensuales del núcleo familiar y, por lo mismo, existen intensiones de buscar nuevasformas de generación de ingresos a partir de las actividades de éste y el hijomanifiesta deseos de hacerse parte de estos proyectos. Por todo lo anterior seconsidera el “Traspaso Generacional” con una calificación de 4.5 y se califica como“Sustentable”.
24 Evaluación General Explotatoria de Sustentabilidad: dado todo lo anterior la evaluación
general de sustentabilidad del socio-ecosistema estudiado en Colliguay es “Sustentable”(ninguno de los aspectos evaluados se encuentra bajo los umbrales de sustentabilidadestablecidos) (Tabla 2).
Polis, 34 | 2013
107
Tabla 2: Resumen grados de sustentabilidad por aspecto, resultados sintetizados
y normalizados por tipo de sustentabilidad estudiada y grado de sustentabilidad
de éstas, predio Colliguay
Fuente: elaboración propia.
Socio-Ecosistema Tantehue
25 Interpretación relato: en Tantehue se explotó, y se sigue explotando, el MBE con
actividades de alto impacto ecosistémico como lo son el carbón, la ganadería, el trigo yla extracción de tierra de hoja, la que, actualmente, tiene cada vez una mayor demanda.El ecosistema ha cambiado profundamente en las últimas décadas, siendo ladisminución de precipitaciones y de aguas subterráneas uno de los problemas másagudos. La sequía, en los casos más extremos, ha provocado situaciones de emergenciasanitaria en los habitantes del sector. La pérdida de capital natural (agua, suelo,biodiversidad, productividad primaria, etc.) ha conllevado la pobreza del sector,generando migración. En los últimos años se han instalado agroindustrias en el sectorlo que ha significado una nueva fuente laboral sobre todo para los jóvenes. Los prediospoco productivos y con dueños mayores despiertan intereses inmobiliarios quevisualizan un Tantehue parcelado en lugares de agrado para personas de la ciudad.Éstas ya han comenzado a llegar, incorporando nuevos elementos culturales al tejidosocial local.
26 Indicadores particulares de cada actividad productiva
a) Actividad 1: Apicultura, 55 colmenas.Rentabilidad (R): dados los costos totales de 650.000 $/año y los ingresos totales de2.805.000 $/año, la rentabilidad obtenida es de 2,79 por lo que es considerada “MuySustentable”.Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto los entrevistados comolos expertos consideraron que la rentabilidad de esta actividad económica semantendrá (o aumentará) en los próximos años, existen mercados locales ypotenciales a nivel regional. Sin embargo, la producción varía según las condiciones
Polis, 34 | 2013
108
climáticas y la comercialización es mayoritariamente local e individual por lo queeste aspecto se califica con 4,2 puntos y es considerado como “Sustentable”.Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): como se planteó anteriormente no existe claridad de cómo calcular lacapacidad de carga del bosque esclerófilo de Chile central para la apicultura, sinembargo, dado que se encontró boldo, quillay y espino, especies con potencialidadmielífera (Cruz et al., 2006) en mediana cantidad en el inventario forestal seconsideró un promedio entre las recomendaciones de Rodríguez (2007) y se asumióque no se deberían sobrepasar las 3 colmenas por hectárea. El predio en el que serealizó el estudio cuenta con 110 ha. por lo que no debería tener más de 330colmenas. M.E.S./ E.E. => 330 / 55 = 6. Se considera que las abejas del predio seencuentran muy por debajo de la capacidad de carga del sector siendo una situación“Muy Sustentable”.
b) Actividad Productiva 2: extracción Tierra de Hoja
27 • Rentabilidad (R): el hijo del dueño del predio declaró que sacan 100 m3 / ha cada 4
años y que hay ciertas zonas del predio de donde se extrae la tierra de hoja pero nosupo decir, exactamente, cuando es lo que había extraído este año. Conservadoramentese asumió que, a lo menos, en 1/8 del predio (110 ha.) se realizan actividades deextracción de tierra de hoja, por lo que, a lo menos, en 13,75 ha. se desarrolla dichaactividad. La rotación es de 4 años por lo que se deduce que, por lo bajo, en 3,43 ha. seextrajo tierra de hoja durante el año pasado por lo que se estima que sacaron 343 m3
(como mínimo). Se sabe también que el precio de venta es de 7.000 pesos por mts3 y quelos únicos costos asociados a esta actividad es la mano de obra (10.000 pesos por cada 4m ). Con dichos datos y supuestos se obtuvo una rentabilidad de 2,8 considerada como“Muy Sustentable”.
Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): dadas las declaraciones delhijo del dueño predio la demanda de tierra de tierra ha ido aumentando con elcorrer de los años, fenómeno que se proyecta se mantendrá en el tiempo por eldesarrollo de diversos proyectos inmobiliarios en la zona. Hay mercados locales yacceso a los regionales, la producción es estable y se comercializa, en general, anivel individual aunque también se encontraron casos de comercializacióncolectiva. Por lo que este aspecto fue calificado con un 7 y se lo considera como“Muy Sustentable”. Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): se utilizó como base a Duryea (2003). Dicho autor plantea que en unaplantación de pino la extracción de tierra de hoja no debería exceder las 4 ó 5 vecesen 20 años y que tienen que ser añadidos nutrientes para compensar la extracción.Considerando que se evaluó un sistema de matorral y pradera, con algunasunidades vegetacionales boscosas _por ende un sistema bastante vulnerable a laerosión (Jorquera, 1998)-, se tomó como referencia el número de extraccionesmenor mencionado y se lo comparó con el número de extracciones correspondientea una rotación de 4 años (dado lo declarado) en 20 años. M.E.S./ E.E. => 4 / 5 = 0,8.Dado lo anterior se considera una situación “Insustentable”.
c) Actividad 3: Carbón de Espino, 2 toneladas.Rentabilidad (R): dados los costos totales de 135.000 $/año y los ingresos totales de500.000 $/año la rentabilidad obtenida es de 3,7 por lo que es considerada como“Muy Sustentable”.Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto el dueño del prediocomo los vecinos entrevistados consideran que esta actividad mantendrá surentabilidad en el futuro cercano pero han habido bajas en la demanda en losúltimos años. Los mercados son eminentemente locales. La producción es estable yse comercializa generalmente en formal individual aunque se encontraron casos deasociación para la venta. Por lo que este aspecto se califica con 6 y se considera“Sustentable”.
Polis, 34 | 2013
109
Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): dado que en el inventario forestal se encontró espino en dos de las cincounidades vegetacionales: “Bosque AC-LC” (27,5 ha de superficie) y “Pradera” (30,1ha. de superficie), que la existencia de carbón de espino en estas unidades es de12,21 y 3,27 ton/ha respectivamente y que, según Cruz et al. (2006), en renoval demonte bajo, con densidades entre 200 y 800 árboles/ha, la producción de carbóncon una intensidad de corta que no supere el 35% del área basal debería rendirentre 2 y 7 toneladas de carbón por hectárea. Si además si sumados las superficiesde las dos unidades vegetacionales en las que hay espino llegamos a la conclusión deque el predio cuenta con 57,6 ha donde se encuentra presente esta especie. Si luegotomamos un promedio del rango de rendimiento propuesto por Cruz et al. (2006)(57,6*4,5) llegamos a la estimación de que la M.E.S. es de 259 toneladas. Siconsideramos que la E.E. es de 2 toneladas entonces: M.E.S./E.E.= 259/2 = 129,5. Porlo que se considera “Muy Sustentable”.
d) Actividad 4: Ovejas, 40 animales.Rentabilidad (R): dado el precio de venta y la producción declarada por el productorse calcularon Ingresos Totales de 450.000 $/año los que se dividieron por los CostosTotales de 200.000 $/año declarados por el productor. La rentabilidad es de 2,25 y esconsiderada como “Muy Sustentable”.Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): las opiniones de losentrevistados plantean que el negocio se va a mantener con estos niveles derentabilidad al menos en el futuro cercano, el mercado local es bueno y permite elcontacto con diversos compradores, además de existir mercados regionalespotenciales. La producción es relativamente estable aunque en años muy secos sereportaron pérdidas económicas debido a la enfermedad y muerte de algunosmiembros del ganado. Por todo lo anterior este aspecto es calificado con 6,8 yevaluado como “Muy Sustentable”.Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): según Ovalle et al. (1987) en años desfavorables para la producción de forraje(como los reportados por los entrevistados dada la falta de lluvias), el bosqueesclerófilo no soporta más de 2,5 ovejas por hectárea. Dada esta información laM.E.S del predio de Tantehue (136 ha) sería de 136 / 2,5 = 54,4 ovejas en total y laE.E. es de 40 ovejas (el total de animales de los cuales este año se vendió una parte),por lo que M.E.S./E.E = 1,36 (54,4/40) y esta relación se considera “Sustentable”.
Indicadores generalesGrado de Naturalidad (GN): 6 profesionales realizaron el trabajo de campo ycalificaron el grado de naturalidad, en promedio, con un 5,5 por lo que esconsiderado como “Sustentable”.Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 103especies de las cuales 7 no pudieron ser identificadas a nivel de especie. De lasrestantes, el 24,27 % fue clasificada como “introducida” por lo que el “Grado deIntervención Antrópica” es considerado como “Sustentable”.Nivel Socioeconómico (NSE): con un ingreso familiar mensual promedio de 250.000pesos y un núcleo familiar de 3 personas el NSE de 83.333 pesos mensuales porpersona es considerado como “Sustentable”.Nivel Educativo (NE): ambos padres tienen enseñanza básica y el hijo tiene estudiossuperiores incompletos por lo que el “Nivel Educativo” fue calificado con un 3 yconsiderado como “Sustentable”.Traspaso Generacional (TG): los hijos trabajan ocasionalmente en el predio, lamayor parte de los jóvenes del sector han migrado o trabajan en agroindustrias dela zona. Menos de un tercio del ingreso familiar es generado por las actividades delpredio y, si bien hay intensiones de continuar con las actividades del predio, no semanifestó mayor interés por diversificar la producción con fin de generar nuevosingresos. Dado todo lo anterior el TG se califica con un 3,1 y es considerado como“Insustentable”.
Polis, 34 | 2013
110
28 Evaluación Explotatoria Sustentabilidad: la evaluación general de sustentabilidad del
socio-ecosistema de Tantehue es de “Insustentabilidad” con dos variables limitantes. Enla Sustentabilidad Ecológica, la M.E.S./ E.E. de la extracción de tierra de hoja y, en laSustentabilidad Social, el Traspaso Generacional (Tabla 3).
Tabla 3: Resumen de los resultados obtenidos por aspecto, resultados sintéticos y
normalizados y los grados de sustentabilidad asociados, sector de Tantehue.
Fuente: elaboración propia.
Socio-Ecosistema Panamá
29 Interpretación relato: el sector de Panamá es un lugar que ha sido explotado
intensivamente con actividades de gran impacto ecosistémico como son el carbón, eltrigo y la ganadería, lo que ha contribuido al proceso de desestabilización deparámetros básicos del funcionamiento del ecosistema como ciclo del agua. La crisishídrica y los cambios en los patrones de consumo de la ciudades llevaron a ladisminución de estas actividades lo que ha posibilitado cierta recuperación del bosquenativo. Actualmente las actividades productivas encontradas no alcanzan a satisfacerlas necesidades de la vida moderna por lo que se deben buscar nuevas formas deingreso lo que incentiva la migración juvenil, sobre todo de las mujeres. Los niveleseducacionales son bajos por lo que se requiere de la asistencia de las institucionesgubernamentales para lograr un manejo sustentable tanto ecológica comoeconómicamente de las pocas posibilidades productivas que quedan. El traspasogeneracional peligra y las forestales aparecen como un nuevo giro productivo quepodría contribuir a acentuar los procesos de sequía y distanciamiento de las nuevasgeneraciones de la vida rural tradicional.
Polis, 34 | 2013
111
Indicadores particulares de cada actividad productivaa) Actividad 1: Trigo, 4 ha.
Rentabilidad: dados el precio de venta y la producción declarada por el productor secalcularon Ingresos Totales de 1.950.000 $/año los que se dividieron por los CostosTotales de 990.000 $/año, declarados por el productor obteniendo una“Rentabilidad” de 1,97, por lo que se considera como “Sustentable”.Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): según el testimonio de losvecinos del sector los precios del trigo han sido bajos en el último tiempo, la ventaes en forma individual al único molino cercano lo que empeora la rentabilidad. Laproducción depende de las condiciones climáticas las que han sido irregulares enlos últimos años. Por todo lo anterior STR obtiene un puntaje de 2,7 y se considera“Insustentable”.Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): la rotación de cultivos es una parte integral de la agricultura sostenible(Zimdahl, 1980; Puricelli y Tuesca, 2005). Para el caso del trigo un estudio de casonorteamericano plantea que “la frecuencia de barbecho está en relación directa conla humedad disponible del suelo y varía entre 1 y 2 años en la zona de suelosmarrones a 1 cada 4 años en la zona de suelos negros” (Roberts y Johnston, 2005, p.3). Dada la sequía que afecta la zona y la pérdida de fertilidad reportada por losentrevistados se consideró la periodicidad de barbecho menor planteada, es decir,cada 1 año. Se consideraron las 138 ha como posibles campos de cultivo de trigo. Eneste sentido M.E.S. => 138/ 2 = 69 ha y la E.E. = 4 ha. Por lo que M.E.S./E.E. => 69/4 =17,3. Y la M.E.S./E.E. es considerada como “Muy Sustentable”.
b) Actividad 2: Ovejas, 50 animales.Rentabilidad: con costos totales, el precio de la venta y la producción declarada porel productor se calculó una rentabilidad de 1,1 por lo que se considera como“Sustentable”. Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto el dueño del prediocomo sus vecinos consideran que la venta de ovejas ha resultado un buen negocio yque esto se mantendrá en el tiempo, sin embargo, la producción está directamentevinculada a la condiciones climáticas y eso trae incertidumbre con los respecto a loscostos asociados. Hay mercados locales y potenciales de importancia en lascercanías. La venta se realiza directamente en los predios o en los mercados localesy no hay asociaciones de comercialización. Por todo lo anterior se califica conpuntaje 5,5 y se considera “Sustentable”.Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva(E.E.): como se mencionó para el análisis de la producción de ovejas de Tantehuesegún Ovalle et al. (1987) en años desfavorables para la producción de forraje, (comolos reportados por los entrevistados dada la falta de lluvias), el bosque esclerófilo nosoporta más de 2,5 ovejas por hectárea. En este sentido la capacidad de carga delpredio sería de 345 ovejas (138 x 2,5) y M.E.S./ E.E. = 6,9 (345/50). Por lo que larelación entre la capacidad de carga del predio y la carga efectiva se considera“Muy Sustentable”.
Indicadores generalesGrado de Naturalidad (GN): 5 profesionales realizaron el trabajo de campo ycalificaron el grado de naturalidad, en promedio, con 4,8 puntos por lo que esconsiderado como “Insustentable”.Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 124especies de las cuales 10 no pudieron ser identificadas a nivel de especie. De lasrestantes el 21,93 % fue clasificada como “introducida” por lo que se considera el“Grado de Intervención Antrópico” como “Sustentable”.Nivel Socioeconómico (NSE): con un ingreso familiar mensual promedio declaradode 50.000 pesos y un grupo familiar de 4 personas se considera el NivelSocioeconómico de 12.500 pesos mensuales por persona como “Muy Insustentable”.
Polis, 34 | 2013
112
Nivel Educativo (NE): ambos padres tienen la enseñanza básico completa y amboshijos la enseñanza media completa por lo que se califica con un 3 y este aspecto seconsidera como “Sustentable”.Traspaso Generacional (TG): la mayoría de los hijos trabajan los fines de semana enforma regular en el predio. En general en el sector hay poco traspaso generacional.Más de la mitad de los ingresos del núcleo familiar provienen de las actividadesproductivas del predio y hay proyecciones familiares en el sentido de establecerplanes de manejo para la cosecha de litre. Por todo lo anterior el TG se califica con5,7 y es considerado como “Sustentable”.
30 Evaluación Exploratoria Sustentabilidad socio-ecosistema Panamá: la situación general
de sustentabilidad es clasificada como “Insustentable” con dos variables limitantes.Desde el punto de vista ecológico el Grado de Naturalidad es la variable limitante, y,desde el punto de vista social, el Nivel Socioeconómico (Tabla 4).
Tabla 4: Resumen grados de sustentabilidad por aspecto, resultados sintéticos ynormalizados y grados sustentabilidad asociada, Socio-Ecosistema Panamá.
Fuente: elaboración propia.
DELPHI
31 Síntesis social7: en términos generales los expertos han considerado que los niveles de
escolaridad aumenten ya que es una tendencia a nivel país. Se pronostica que la edadpromedio se mantendrá igual o tenderá a aumentar un poco. La migración campociudad aumentará o, como mínimo, se mantendrá en los niveles actuales. La escasaviabilidad económica de los oficios tradicionales sumados a las altas tasas de migraciónhacen prever que, en términos generales, el traspaso generacional se deteriore. Sepronostica que los niveles de organización se mantengan igual o tiendan a aumentarlevemente. Se cree que los niveles de pobreza se mantendrán igual o disminuirán. Se
Polis, 34 | 2013
113
pronostica que los apoyos gubernamentales aumenten poco o se mantengan iguales.Con respecto a la normativa se considera que, en general, no tenderá mayormente aconservar el MBE de Chile central.
32 Síntesis ambiental: la disponibilidad de agua, la fertilidad del suelo y la diversidad
biológica tenderían a disminuir y los efectos del cambio climáticos tenderían aaumentar. Existe coherencia de opiniones sobre el continuo deterioro de losecosistemas de MBE de Chile central. En general los expertos recalcan la falta deconocimiento existente en relación al manejo las especies. Los impactos de cada una delas actividades productivas depende del nivel de integridad de los ecosistemas en cadacaso.
33 Síntesis económica: con respecto las estrategias de diversificación productiva basadas
en el incentivo de productos forestales no madereros (PFNM) los expertos coinciden enque tienen un rol importante. Según el juicio de los expertos los PFNM más rentable enla actualidad son la apicultura, extracción de biomasa de hojas de boldo y extracciónbiomasa de quillay. Se pronosticó que el consumo de estos productos aumentará. Conrespecto al grado de desarrollo futuro, en general, se consideró que la apicultura sedesarrollará mucho; que el turismo, la cosecha de plantas medicinales, la cosecha debiomasa de hojas de Boldo, la cosecha de biomasa de Quillay y la colecta de frutossilvestres se desarrollarán medianamente. Con respecto a la extracción de tierra dehoja como estrategia de diversificación productiva existe consenso absoluto entre losexpertos de que la tasa de recuperación es demasiado lenta como para ser rentabledesde el punto de visto económico, por lo que esta actividad no debería ser propiciada.
Conclusiones
34 En general hay claras similitudes entre los tres socio-ecosistemas estudiados, con
particularidades en cada caso, por supuesto, pero también con marcados procesosanálogos8. Los antecedentes históricos productivos son los mismos: trigo, carbón yganado. La degradación ecosistémica también es transversal siendo la alteración delciclo hídrico el mayor síntoma relevado por lo habitantes de los tres sectores, llegando,en uno de los casos estudiados, a una situación de emergencia sanitaria para lapoblación local (Tantehue). La falta de agua, sumada a la erosión de los suelos y cambiosen los patrones de consumo de las ciudades volvió inviable, a gran escala, lasactividades tradicionales (en Tantehue y Panamá aún se mantienen en forma marginaly en Colliguay desaparecieron casi por completo). Este cambio en la intensidadproductiva de trigo, carbón y ganado ha posibilitado la recuperación de diversossectores del MBE. En el caso de Colliguay la conversión hacia la apicultura y otrasactividades de bajo impacto han posibilitado aún mayor recuperación del MBE lo que seve expresado en el único Grado de Naturalidad considerado como sustentable. Elporcentaje de especies exótica se mantuvo en los tres predios en un rango entre 20 y29% sin llegar a rebasar el umbral de sustentabilidad propuesto. M.E.S./E.E. en generales “Sustentable” o “Muy Sustentable” dada la escala pequeña de producción, salvo en elcaso de la extracción de tierra de hoja. En los tres sectores la fiscalización y el cuidadodel MBE resultan deficientes por lo que los procesos de recuperación de estosecosistemas se ven amenazados. Resulta preocupante que, según la opinión de losexpertos, los procesos de degradación ambiental tenderán, en general, ha agudizarse.
Polis, 34 | 2013
114
35 En lo que a la Sustentabilidad Social se refiere, el Traspaso Generacional y el Nivel
Socioeconómico resultaron ser las variables limitantes encontradas. En todos los casoshay un bajo traspaso generacional en el sector en el que se encuentra contextualizadocada uno de los predios pilotos. Muchos de los jóvenes han migrado a las ciudades enbusca de mejores oportunidades educacionales y laborales. El Nivel Socioeconómicovaría según las particularidades de cada uno de los núcleos familiares entrevistados, sinembargo, en general existe una tendencia a encontrar bajos niveles de ingreso, los que,en gran parte, no provienen de las actividades productivas vinculadas al MBE. El NivelEducativo va al alza encontrando, sistemáticamente, mayores niveles educativos en lasnuevas generaciones en relación a las precedentes.
36 En general los tejidos sociales están desarticulados y muy reticentes a la organización, a
pesar de las ventajas económicas que la asociatividad les podría brindar. Un bajo denivel de organizaciones activas caracteriza los tres sectores estudiados. Esta debilidaddel tejido social facilita el arribo de nuevos actores, muchas veces grandes industriasque ven en el campo envejecido9y paulatinamente despoblado un territorio con bajocostos de oportunidad que les puede resultar beneficioso. Ya sea las mineras enColliguay, las agroindustrias e inmobiliarias en Tantehue o las forestales en Panamá,todas enfrentan un escenario en el que difícilmente la población local puede tenermayor incidencia.
37 La Sustentabilidad Económica se encontró siempre entre “Sustentable” y “Muy
Sustentable”. Esto, probablemente, porque una actividad económica que no generarentabilidad en algunos periodos consecutivos va a salir pronto del sistema productivo.
38 En conclusión: dados los antecedentes planteados de deterioro sistemático del MBE, el
modelo económico neoliberal basado en la explotación de recursos naturales parasatisfacer mercados internacionales, la merma de actividades tradicionales y lamigración campo-ciudad.
39 Dados los resultados encontrados, donde dos de los tres predios fueron considerados
“Insustentables” (Tantehue y Panamá) y que el tercero (Colliguay) se encontró al bordede dos de los umbrales ecológicos planteados.
40 Dadas las proyecciones de los expertos que consideran que el deterioro ecosistémico se
agudizará. Que, en el ámbito social, consideran que se mantendrá la migración campo-ciudad y que aumentarán los niveles educacionales, lo que, a su vez, puede aumentar lamigración. Y que, en el ámbito económico, consideran que los mercados nacionales, ycon mayor razón los internacionales (a los que apunta el modelo exportador chileno),son de difícil acceso para pequeños y medianos propietarios y, en general, lo seguiránsiendo.
41 Se concluye que la Sustentabilidad de los socio-ecosistemas del MBE se encuentra en
una situación crítica. Si se quisiera asegurar la sustentabilidad de los socio-ecosistemasestudiados, se requerirían de esfuerzos de conservación multi-escalares que incluyeranesfuerzos públicos y privados y que tuviesen profundos alcances a nivel económico-productivo y socio-cultural. En caso contrario, lamentablemente, se pronostica que losniveles de insustentabilidad sigan aumentando trayendo consigo el consecuentedeterioro ecológico, económico y social.
Polis, 34 | 2013
115
BIBLIOGRAPHIE
Anderies, J. M.; Janssen, M. A. y Ostrom, E. (2008), “A framework to analyze the robustness of
social-ecological systems from an institutional perspective”. Conservation Ecology 9 (18).
Andreassian, V. (2004), “Water and forest: from historical controversy to scientific debate”.
Journal of Hydrology 291: 1 - 27.
Angelsen, A. (1997), “The poverty-environment thesis: was Brundtland wrong?” Forum for
Development Studies 1: 135 - 154.
Arrow, K.; Constanza, R.; Dsagupta, P.; Folke, C.; Holling, C.S.; Janson, B.O.; Levin, S.; Maler, K.G.;
Perring, C. y Pimentel, D. (1995), “Crecimiento Económico y Calidad Ambiental: Vinculando la
Economía y la Ecología”. Revista Ambiente y Desarrollo 11 (3): 60-64.
Bengoa, J. (1988), Historia social de la agricultura chilena. Tomo I: El poder y la subordinación. Ediciones
SUR. 154 p., Santiago, Chile.
Berkes, F. y Folke, C. (1998), Linking social and ecological systems: Management practices and social
mechanisms for building resilience. Cambridge University Press, 458 p., Cambridge.
Caro, C. (1996), Esquema de caracterización tipológica para los matorrales y bosques esclerófilos chilenos.
Tesis Ing. Forestal, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 111 p.
Castro, M. y Bahamondes, M. (2009), Un aporte antropológico al conocimiento de los mecanismos de
subsistencia de las comunidades de la IV región de Chile. Editado por el Departamento de antropología,
Facultad de Filosofía Humanidades y Educación, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Cernea, M. (1993), “El sociólogo y el desarrollo sostenible”. Revista Finanzas y Desarrollo 30 (4): 1-13.
Chetty, S. (1996), “The case study method for research in small- and medium – sized firms”.
International small business journal. 5: 73 – 85.
Chonchol, J. (1994), Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización
conservadora. Editorial Fondo de Cultura Económica. 4488 p., Santiago, Chile.
CONAF. (1997), Diagnóstico de la desertificación en Chile. Editado por Ministerio de Agricultura y
Universidad de Chile. 399 p., Santiago, Chile.
Costanza, R. (1997), “La economía ecológica de la sostenibilidad. Invertir en capital natural”. En:
Gooland R., Medio ambiente y desarrollo sostenible. Más allá del Informe Brundtland. Trotta. 103-114 p.,
Madrid.
Costanza, R. y Daly, H. (1992), “Natural Capital and Sustainable Development”. Conservation Biology
6: 37–46.
Cruz, P.; Honeyman, P.; Hube, C.; Urrutia, J.; Ravanal, C.; Venegas, A. y Schulze, C. (2006), Modelo
de gestión forestal para el uso sustentable de los bosques mediterráneos chilenos. Editado por
Universidad Mayor, Centro de Estudios OTERRA y KAWAX, 74 p., Santiago, Chile.
Cunill, P. (1971), “Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala
coloniales”. Informaciones geográficas. Número especial: 235-264.
Daly, H. E., y Gayo, D. (1995), “Significado, conceptualización y procedimientos operativos del
desarrollo sostenible: posibilidades de aplicación a la agricultura”. En: Cárdenas, A. (ed.)
Agricultura y desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 350 p., Madrid.
Polis, 34 | 2013
116
Díaz, G. (2003), “Reflexión sobre identidad local y prácticas productivas en una comunidad rural
del Valle Central de Chile, San Pedro”. Revista POS 7: 109-123.
Donoso, C. (1982), “Reseña ecologica de los bosques mediterráneos de Chile”. Revista Bosque (4) 2 :
117 – 146.
Duryeal (2003), “Landscape Mulches: What are the choices in Florida”. Revista EDIS 68: 113-116.
Elizalde, R. (1970), La sobrevivencia de Chile: la conservación de sus recursos renovables. Segunda
edición, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero, Gobierno de Chile, 532 p.
Figueroa, E. y Calfucura, E. (2002), Depreciación del capital natural, ingreso y crecimiento sostenible:
lecciones de la experiencia chilena. Editado por Banco Central de Chile, Documentos de Trabajo n°
138. Santiago. 32 p.
Filippo, A. y Bravo R. (1977), “Los centros nacionales de desarrollo y las migraciones internas en
américa latina: un estudio de caso, Chile”. Revista Eure, p. 67-101.
Flores, C. y Sarandón, J. (2003), “¿Racionalidad económica versus sustentabilidad ecológica? El
ejemplo del costo oculto de la pérdida de fertilidad del suelo durante el proceso de
Agriculturización en la Región Pampeana Argentina”. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata
105 (1): 52-67.
Foladori, G. y Pierri, N. (editores) (2005), ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable.
Editorial: Miguel Ángel Porrúa. Universidad Autónoma de Zacatecas. 271 p., México.
Foster, W. y Valdés, A. (2009), “Características estructurales de los hogares agrícolas chilenos:
una tipología de los hogares rurales y determinantes de ingreso en base a la encuesta casen
2003”. Revista Estudios Públicos 113: 109-150.
Gajardo, R. (1981), “Interpretación histórica y perspectivas en el uso del matorral esclerófilo”.En:
Hajek, E. (Ed.). Bases biológicas para el uso y manejo de recursos naturales renovables: Recursos de la zona
de matorral y bosque esderófilo de Chile Central. Monografías Biológicas. Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile. 94 p.
García, J. (2000), El concepto de sustentabilidad de los recuros naturales. Publicaciones Convenios sobre
la diversidad biológica, Fundación para la conservación de las especies y el medio ambiente
(FUCEMA) 22 p.
Gastó, J. y Contreras, D. (1979), “Un caso de desertificación en el norte de Chile”. Boletín Técnico N°
42, Facultad de Agronomía, Universidad de Chile. 99 p.
Gligo, N. (1987), “Política, sustentabilidad ambiental y evaluación patrimonial”. Revista
Pensamiento Iberoamericano12: 23-39.
Gudynas, E. y Evia, G. (1991), La praxis por la vida: Introducción a las metodologías de la Ecología Social.
Editado por CIPFE-CLAES-NORDAN. Montevideo. 276 p.
Herrero, F. (2004), Lo que usted debe saber sobre las abejas y la miel. Cartilla de Divulgación 16,
Edición Caja España. 86 p.
Jairo, J. (2001), “El aporte del enfoque ecosistémico a la sostenibilidad pesquera”. Revista Recursos
Naturales e Infraestructura (CEPAL) 39: 45-64.
Jiménez, L. (1996), Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica. Editorial Síntesis, Madrid.
Larrañaga, O. (1995), Distribución de ingresos y crecimiento económico en Chile. Serie Reformas
Económicas 35. Fundación Ford y Unidad de Estudios Prospectivos de Mideplan. Santiago. 52 p.
Polis, 34 | 2013
117
Machado, A.; Redondo, C. y Carralero, I. (2004), “Ensayando un índice de naturalidad en
canarias”. En: Fernández-Palacios, J. y Morici, C. (Editores). Ecología Insular. Asociación española de
ecología terrestre (aeet), Cabildo Insular de La Palma. 413-438 p.
Martín-López, B.; Gómez-Bagghetun, E. y Montes, C. (2009), Un marco conceptual para la gestión de
las interacciones naturaleza sociedad en un mundo cambiante. Cuaderno Interdisciplinario para el
Desarrollo Sostenible (Cuides) 3: 229-258.
Ministerio de Planificación (2009), Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). 24
p.
Muñoz, M.S. y Glaría, V. (2012), Informe Final DELPHI: Proyecto Propuesta Metodológica de uso
combinado para bosque y matorral esclerófilo de Chile central bajo criterios de conservación y participación
local. Proyecto 0-64 2010 CONAF. 2012.
Myers, N.; Mittermeier, R.; Mittermeier, C.; Da Fonseca, G. y Kent, J. (2000), “Biodiversity hotspots
for conservation priorities”. Revista Nature 403 (6772): 853-858.
Naredo, J. (1997), Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Otro Desarrollo – espacio de
intercambio para ir más allá del desarrollo. Centro Americano de Ecología Social, CLAES. 8 p.
Olivares, A. y Gasto, J. (1971), Comunidades de terófitos en subseries postaradura y en exclusión en la
estepa de Acacia caven (mol.). Boletín Técnico facultad de Agronomía 34: 3 – 24.
Ovalle, C.; Avendaño, J.; Acuña, H. y Soto, P. (1987), “La carga animal con ovinos en el espinal de la
zona mediterránea subhúmeda”. Revista Agricultura Técnica 47 (3): 211-218, Julio-Septiembre.
Pascual, J. (2008), “La insostenibilidad como punto de partida del desarrollo sostenible”. Revista
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 4 (11): 81-94.
Pearce, D. y Atkinson, G. (1993), “Capital theory and the measurement of sustainable
development, an indicator of ‘weak’ sustainability”. Revista Ecological Economics 8 (2): 103-108.
Peña, L. (1995), Apuntes de conservación de suelos. Facultad de Agronomía, Universidad de
Concepción.
Pezo, L. (2007), “Construcción del Desarrollo Rural en Chile: Apuntes para abordar el tema desde
una perspectiva de la Sociedad Civil”. Revista Mad 17: 90-112. Septiembre.
Pezzey, J. (1992), “Sustainability: an interdisciplinary guide”. Revista Environmental Values 1 (4):
321-62.
Pizarro, C.; Raczynski, D. y Vial, J. (1995), Políticas económicas y sociales en el Chile democrático.
Editado por Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) y Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Santiago.
Puricelli, E. y Tuesca, D. (2005), “Efecto del sistema de labranza sobre la dinámica de la
comunidad de malezas en trigo y en barbechos de secuencias de cultivos resistentes a glifosato”.
Revista Agriscientia XXII (2): 69-78.
Quiroga, R. (2001), “La sustentabilidad socio-ambiental de la emergente economía chilena entre
1974 y 1999. Evidencias y desafíos”. En: Sader, E. (Compilador), El ajuste estructural en América
Latina. Costos sociales y alternativas. Editorial Clacso. 274 p., Buenos Aires.
Rivera, R. (1988), Los Campesinos Chilenos. Editado por GIA, Santiago de Chile.
Robinson, J. (2004), “Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development”.
Revista Ecological Economics 48: 369 – 384.
Rodríguez, F. (2007), ¿Cómo empezar en apicultura? Clarin Pymes, sección consultorios, Diciembre.
Polis, 34 | 2013
118
Romero, A. (2005), “Los conflictos ambientales en una sociedad mundializada. Algunos
antecedentes y consideraciones para Chile”. Revista Líder 13 (10): 193 - 214.
Salazar, G. (1985), Labradores, peones, proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del
siglo XIX. 2a Edición. Ediciones SUR. 328 p., Santiago, Chile.
Sampieri, R; Fernández, C. y Baptista, P. (2001), Metodología de la investigación. Cuarta edición,
Editorial McGraw-Hill Interamericana. 882 p.
Saunders, D.; Hobbs, R. y Margules, C. (1991), “Biological consecuences of ecosistem
fragmentation: a review”. Revista Conservation Biology 5: 18 - 32.
Serageldin, I. (1993), “Cómo lograr un desarrollo sostenible”. Revista Finanzas y desarrollo 30 (4):
6-10, Diciembre.
Solow, R. (1991), “Sustainability: An Economist’s Perspective”. En: Dorfamn, R. y Dorfman, N.
(Editores). Economics of the Enviroment 3. Editorial Nueva York. 187 p.
Tellier, S.; Figueroa, J. y Castro, S. (2010), “Especies exóticas de la vertiente occidental de la
cordillera de la Costa, Provincia de Valparaíso, Chile Central”. Revista Gayana 67(1): 27-43.
Van Hauwermeiren, S. (1998), Manual de Economía Ecológica. Editado por el Programa de Economía
Ecológica. Instituto de Economía Política. 265 p., Santiago, Chile.
World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), Nuestro Futuro Común.
Editado por las Naciones Unidas. 383 p.
Zimdahl, R. (1980), Weed Crop Competition: A Review. International Plant Protection Center. Oregon
State University, Corvallis OR, USA. 196 p.
NOTES
1. Socioeconomista, Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Profesora
carrera de Socioeconomía,
2. O “Sostenibilidad” de la traducción del término en inglés “sustainability”.
3. World Commission on Environment and Development.
4. No importa la forma en la que se exprese el capital, por lo que el capital natural puede ser
sustituido libremente por el capital monetario.
5. Comunicación personal con María Soledad Muñoz (Bióloga a cargo de la coordinación general
del proyecto 0-64 2010 CONAF)
6. Porque, además, el apicultor no reportó bajas recientes en la cantidad de abejas en sus
colmenas lo que podría haber sintomatizado la superación de la capacidad de carga apícola.
7. El presente apartado se basa en el documento “Informe Final DELPHI: Proyecto Propuesta
Metodológica de uso combinado para bosque y matorral esclerófilo de Chile central bajo criterios
de conservación y participación local” desarrollado por María Soledad Muñoz y la autora en el
contexto del proyecto 0-64 2010 CONAF
8. En ningún caso se pretende que los tres casos estudiados sean “representativos” de un
universo mayor. Pero sí se comprende que son síntomas de una realidad más general que son las
condiciones de desarrollo de los socio-ecosistemas en el MBE de Chile central.
9. La edad promedio encontrada en Colliguay fue de 51 años, en Tantehue de 70 años y en
Panamá de 61,6 años.
Polis, 34 | 2013
119
RÉSUMÉS
Cette investigation a proposé et a mise en œuvre une évaluation exploratoire de la durabilité de
trois socio-écosystèmes situés dans la Garrigue et la Forêt Sclérophylle (MBE d’après les sigles en
espagnol) du Chili central : 1. Los Yuyos (75 ha.), Colliguay, V Région ; 2. Tantehue (110 ha.),
Province de Melipilla, Région Métropolitaine et 3. Panama (138 ha.), Province de Colchagua, VI
Région. Le concept de durabilité a été défini comme l’interaction de 3 types de durabilités :
écologique, économique et social. La durabilité écologique a été définie comme : 1. La Relation
entre l’Exploitation Durable Extrême et l’Exploitation Effective, 2. Le Degré de Naturalité
(Machado, 2004) et 3. Le Degré d’Intervention Anthropique (Gonzalez, 2000). La durabilité
économique a été définie comme : 1. La Rentabilité et 2. La Durabilité de la Rentabilité dans le
Temps. Et la durabilité sociale a été définie comme : 1. Le Niveau Socioéconomique, 2. La
Transmission Générationnelle et 3. Le Niveau d’Education du noyau familial. A Colliguay une
situation de « Durabilité » a été identifiée tandis qu’à Tantehue et à Panama une situation de «
non-durabilité » a été diagnostiquée. Ce travail parvient à la conclusion que les socio-
écosystèmes étudiés dans le MBE du Chile central sont en situation critique de durabilité ce
pourquoi l’accent est mis sur l’importance de préserver ce type d’écosystème.
En esta investigación se propuso y aplicó una evaluación exploratoria de la sustentabilidad de
tres socio-ecosistemas ubicados en el Matorral y Bosque Esclerófilo (MBE) de Chile central: 1. Los
Yuyos (75 ha.), Colliguay, V Región; 2. Tantehue (110 ha.), Provincia Melipilla, Región
Metropolitana y 3. Panamá (138 ha.), Provincia de Colchagua, VI Región. Sustentabilidad fue
definida como la interacción de 3 tipos de sustentabilidades: ecológica, económica y social. La
sustentabilidad ecológica fue definida como: 1. Relación entre la Máxima Explotación Sustentable
y la Explotación Efectiva, 2. Grado de Naturalidad (Machado, 2004) y 3. Grado de Intervención
Antrópica (González, 2000). La sustentabilidad económica fue definida como: 1. Rentabilidad y 2.
Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo. Y la sustentabilidad social fue definida como: 1.
Nivel Socioeconómico, 2. Traspaso Generacional y 3. Nivel Educativo del núcleo familiar. En
Colliguay se encontró un escenario general de “Sustentabilidad” y en Tantehue y Panamá se
encontró una situación de “Insustentabilidad”. Se concluye que los socio-ecosistemas estudiados
en el MBE de Chile central están en una situación crítica de sustentabilidad por lo que se enfatiza
la importancia de conservar este tipo de ecosistema.
On this research, an exploratory evaluation of sustainability was proposed and implemented in
three socio-ecosystems located in Sclerophyll Forest and Shrublands (MBE for its initials in
Spanish) of central Chile: 1. Los Yuyos (75 has.), Colliguay, V Region; 2. Tantehue (110 has.),
Melipilla Province, Metropolitan Region and 3. Panamá (138 has.), Colchagua Province, VI Region.
Sustainability was defined as the interaction of three types of sustainabilities: ecological,
economical and social. Ecological sustainability was defined as: 1. Relationship between
Maximum Sustainable Exploitation and Effective Exploitation, 2. Degree of Wilderness (Machado,
2004) and 3. Degree of Human Intervention (González, 2000). Economic sustainability was defined
as: 1. Profitability and 2. Sustainable profitability over time. Social sustainability was defined as:
1. Socioeconomic Status, 2. Generational transfer and 3. Educational level of the family. It was
found, in Colliguay, a general scenario of “Sustainability”. However, in Tantehue and Panamá,
there was a situation of “unsustainability”. In conclusion, the MBE socio-ecosystems studied in
central Chile are in critical situation and conservation efforts are required.
Em esta pesquisa foi proposta e aplicada uma avaliação exploratória da sustentabilidade de três
sócio-ecossistemas localizados na floresta e matagal sclerophylo (MBE) da região central do Chile.
Polis, 34 | 2013
120
Sustentabilidade foi definida como a interação de três tipos de sustentabilidades: ecológico,
econômico e social. A sustentabilidade ecológica foi definida como: 1. Relação entre a exploração
máxima sustentável e à exploração eficaz, 2. Grau de naturalidade (Machado, 2004) e 3. Grau de
intervenção humana (Gonzalez, 2000). Sustentabilidade econômica foi definida como: 1.
Rentabilidade e 2. Sustentar a rentabilidade ao longo do tempo. E sustentabilidade social foi
definida como: 1. A situação socioeconômica, 2. Transferência geracional e 3. O nível de
escolaridade da família. Em Colliguay encontraram um cenário geral de “Sustentabilidade”, em
Tantehue e Panamá encontrou-se uma situação de “insustentabilidade”. Conclui-se que os socio-
ecossistemas estudados no MBE do centro do Chile estão em uma situação crítica de
sustentabilidade para que ele enfatiza a importância da conservação do ecossistema este tipo.
INDEX
Mots-clés : Socio-Ecosystème, Durabilité, Durabilité Ecologique, Durabilité Sociale et Durabilité
Economique
Keywords : Socio-Ecosystem, Sustainability, Ecological Sustainability, Social Sustainability and
Economic Sustainability
Palavras-chave : Sócio-Ecossistema, sustentabilidade, sustentabilidade ecológica,
sustentabilidade social e sustentabilidade econômica
Palabras claves : Socio-Ecosistema, Sustentabilidad, Sustentabilidad Ecológica, Sustentabilidad
Social y Sustentabilidad Económica
AUTEUR
VIOLETA GLARÍA
Universidad Valparaíso. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
121
Cinco décadas de transformacionesen La Araucanía RuralCinq décennies de transformations dans l’Araucanie Rurale
Five decades of transformations in Araucanía Rural
Cinco décadas de transformações em Araucanía Rural
Luis Henríquez Jaramillo
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 15.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 La actual Región de La Araucanía se integró plenamente al Estado nacional -mediante la
ocupación militar- setenta años después del nacimiento de Chile como repúblicaindependiente. Desde sus inicios su vocación productiva fue la silvoagropecuaria,generándose una estructura agraria que mantuvo la hacienda como eje (Bauer 1994).Sin embargo, presentó diferencias con la estructura agraria de la zona central de Chileal originarse una pequeña agricultura indígena y no indígena producto de los procesosde radicación y colonización (Rivera 1988).
2 Durante el periodo de post-ocupación comprendido entre 1883 y 1930, La Araucanía
desarrolló una economía donde la producción triguera sería el pilar más importante,pero también alcanzan un rol muy significativo la ganadería y la actividad forestal, laque se hace cada vez más trascendental en la medida que avanza el siglo XX. Losgrandes productores se vincularon a la economía nacional e internacional, y con eltiempo fueron desarrollando una mayor especialización productiva (Flores 2006). Porsu parte, los medianos y pequeños productores, colonos extranjeros, chilenos ymapuches, conformaron un mercado económico regional y local, tanto en intercambiosde bienes como de mano de obra, en un status de inferioridad en la relaciones de
Polis, 34 | 2013
122
mercado con lo cual transferían excedentes a las posiciones de mayor poder, dandoorigen a una economía con grados de complejidad (Ibíd.).
Desde 1900 a 1930 la economía regional presenta un ciclo expansivo, época donde seconstituye en el “granero de Chile”. Posteriormente, entre 1930 y 1960, este augeseguido por un ciclo de contracción económica (Pinto y Ordenes 2012).
3 Esta pequeña agricultura indígena y no indígena, se incorporó tempranamente al
modelo de acumulación de La Araucanía, jugando un rol subordinado hasta la década de1960, época en que los procesos sociales, políticos y económicos nacionales einternacionales dan origen a la reforma agraria chilena en el cual los campesinos y lapequeña agricultura juegan un papel muy relevante.
4 Con posterioridad al Golpe Militar de 1973 se verifica una liquidación forzada del
proceso de reforma agraria y la instalación de la contrarreforma agraria que norestituye la hacienda, sino que abre paso a una agricultura de corte empresarialmoderna. Una agricultura que de un contexto de economía protegida, en un corto lapsode tiempo pasa a enfrentar una apertura económica radical que genera grandesimpactos en el sector, en particular en los cultivos tradicionales, base de la producciónde la agricultura familiar, los que paulatinamente son reemplazados por plantacionesforestales y en menor medida por cultivos orientados a la exportación eindustrialización.
5 Este proceso de modernización económico productiva no ha sido capaz de resolver los
problemas de equidad y, por el contrario, a menudo generó conflictos sociales yambientales. En efecto, la transformación económica iniciada en los años ochenta sólosignificó progreso para aquellos espacios y grupos que lograron articularse a nuevosmercados, pero la lógica espacial del modelo generó nuevos desequilibrios territorialesintrarregionales (Gobierno Regional de La Araucanía 2009).
En tanto, el movimiento campesino que hasta el año 1973 había tenido un grandesarrollo, es perseguido, decae y sin apoyo del Estado languidece y es reemplazado porel movimiento mapuche como actor social principal.
6 En efecto, el movimiento mapuche se reorganiza a partir de la dictación de los D. L.
2568 y 2750 de 1979 que buscaron acelerar el proceso de división de las comunidades.Desde ese momento fue alcanzando crecientes grados de movilización y decomplejización en sus demandas y reivindicaciones, sociales, culturales, territoriales ypolíticas, logrando primero la dictación de la Ley Indígena N° 19.253 y, másrecientemente, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, proceso que ha generado unmarco político jurídico exigente para las relaciones interculturales.
7 A partir de fines de los ochenta la re-democratización del país, sus regiones y
municipios, trajo como consecuencia el establecimiento de programas sociales einversiones en infraestructura social y económica que se han traducido en innegablesprogresos para La Araucanía y sus habitantes rurales. Así, es posible ver que el 96% dela población rural tiene energía eléctrica en sus hogares, la totalidad de las ciudadescabeceras comunales tiene acceso mediante caminos pavimentados y la pobreza ruralcayó de un 45.4% el año 1990 a un 19,9% el 2006.
8 Por otro lado, desde el Estado chileno se ha venido desarrollando un lento y débil
proceso de descentralización, creando los gobiernos regionales el año 1992,modificando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) el 2005 y, finalmente,transfiriendo las competencias de planificación y ordenamiento territorial a los
Polis, 34 | 2013
123
gobiernos regionales, herramientas que han sido claramente insuficientes paraenfrentar los desafíos.
9 Resumidamente, podemos afirmar que la sociedad rural de La Araucanía en las últimas
cinco décadas ha sufrido profundas transformaciones, algunas de ellas son coincidentescon cambios experimentados en la ruralidad latinoamericana (Kay 1995), otras tienencaracterísticas propias. Estas transformaciones -que en general han sido de granvelocidad y radicalidad- son consecuencia de los dispares experimentos económicos ypolíticos del que Chile ha sido objeto y que aparentemente éstas parecen no detenerse.Este escenario tan cambiante impone desafíos conceptuales y prácticos a los líderessociales, dirigentes políticos, miembros del ejecutivo y diseñadores de políticaspúblicas.
10 En este trabajo pasaremos revista a algunas de las principales políticas públicas, sus
alcances y consecuencias en el ámbito rural, desde una perspectiva del desarrollosustentable, con el objeto de identificar futuros temas de investigación aplicada yentregar elementos de juicio a los tomadores de decisión.
Reforma agraria y contrarreforma agraria en LaAraucanía
11 A partir del año 1962, durante el Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, se inicia el
proceso de reforma agraria con la dictación, en noviembre de ese año, de la Ley N°15.502, cuerpo legal que en La Araucanía y bajo el mencionado mandato no tuvo unmayor alcance. En efecto, solo se registra la entrega de sitios por una superficie de 9hectáreas en las zonas IX y X regiones, de las cuales formaban parte las provincias deMalleco y Cautín (Garrido, Guerrero y Valdez 1988).
12 En el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, durante los tres primeros años de
su administración, siguió aplicándose la Ley N° 15.502 y bajo su vigencia en la región seexpropiaron 50 predios por una superficie de 34.012 hectáreas. En tanto a nivelnacional significó la expropiación de 472 predios, con una superficie total de más de1.200.000 hectáreas (Correa, Molina y Yáñez 2005).
13 Durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva se dicta la segunda ley de reforma
agraria, la Nº 16.640 de 1967, la que fue acompañada de leyes anexas como las Nº16.4765 y Nº 6.615, esta última reforma constitucional, que permitieron mejorar lacapacidad del Estado para llevar adelante el proceso expropiatorio, lo que se tradujo enun aumento en el número de expropiaciones y un incremento en la velocidad delproceso.
14 La reforma agraria, desarrollada por los distintos gobiernos, no tenía como objetivo
específico favorecer la recuperación de tierras mapuches, indígenas “bajo ningúnaspecto favoreció al pueblo mapuche, constituyó más bien una imposición racionalistacentrada en lo económico, que pretendía hacer más eficiente y productiva laagricultura chilena, no considerando en ningún momento a la tierra como fuentecreencial y un elemento de reproducción cultura” (Zúñiga 1997).
15 Durante el gobierno de la Unidad Popular, se propone profundizar lo realizado en los
gobiernos anteriores. En La Araucanía los campesinos de origen mapuche se organizany generan un proceso de movilizaciones sociales muy marcado que consistióbásicamente en la ocupación o “toma” de fundos y corridas de cerco con el objeto de
Polis, 34 | 2013
124
recuperar tierras que reclamaban como propias y alegaban habían sido usurpadas. Estoporque consideraban que el proceso de reforma agraria no consideraba sus demandas yreivindicaciones. Esta serie de movilizaciones de recuperación de tierras, denominadasel “Cautinazo”, tuvieron su punto más álgido en los meses de enero y febrero de 1971.
16 Es preciso indicar que las movilizaciones superaban el marco de la ley y en muchos
casos existió discrecionalidad respecto de los predios a expropiar, como también en laasignación de las reservas a las que tenían derecho los empresarios expropiados. Estasprácticas causaron profundo malestar y resentimiento en el sector empresarial y susorganizaciones representativas, lo que quedó latamente registrado en la prensa de laépoca (Ibíd.).
17 El proceso de reforma agraria en la Región de La Araucanía presentó una gran
magnitud y alta conflictividad. Expresado en término numéricos, significó laexpropiación de 688 predios que sumaban 739.245 hectáreas (Correa, Molina y Yáñez2005). Por su parte EULA (2003) indica que la superficie total efectivamente expropiadaalcanzó las 763.056 hectáreas, esto es, aproximadamente un 30% de la superficiesilvoagropecuaria regional. Sin embargo, las tierras finalmente asignadas alcanzaronsolamente a 219.930 hectáreas (Ibíd.), lo que también demuestra la magnitud delproceso de normalización y contrarreforma agraria.
18 Este proceso de contrarreforma agraria se inició “ya al día siguiente del Golpe Militar
de 1973 con los decretos leyes que detuvieron las expropiaciones de la tierra de laCorporación de Reforma Agraria (CORA) y los que establecieron la devolución deaquellas tierras, aun no legalmente expropiadas, a sus anteriores dueños. Esto rematócon el Decreto Ley Nº 2.247, dictado en 1978, que modificó la Ley N° 16.640 de ReformaAgraria y en 1979 se publica el Decreto Ley que liquida la propia Corporación deReforma Agraria” (Berdichewsky 1983: 279).
19 Paralelo a la contrarreforma agraria se vivió un proceso de supresión de las
organizaciones campesinas y la persecución de sus dirigentes. En efecto, después delGolpe de Estado se verifican 177 detenidos y ejecutados políticos en La Araucanía, de loscuales un gran contingente eran campesinos mapuches y no mapuches (CESOC-UCT2001). Las víctimas de origen rural fueron mayoritariamente reprimidas por haberparticipado del proceso de reforma agraria como asentados o dirigentes.
20 La magnitud y radicalidad de los procesos de reforma y contrarreforma agraria
generaron profundas consecuencias en términos de marginación de amplios sectores defamilias campesinas mapuches y no mapuches, demandas pendientes, abandono ypersecución. Pero también resentimiento por parte de los agricultores empresarialesque se sintieron abusados.
La división de las tierras mapuches
21 A fines de los años setenta el nuevo modelo de país de propietarios individuales es
intentado imponer al pueblo mapuche a través de los decretos leyes Nos. 2.568 y 2.750de 1979 que pretenden abrir las tierras mapuches al sistema común de propiedad,obligando en la práctica a la subdivisión de las comunidades. Para ello esta legislación,en su artículo número 10, faculta a cualquier ocupante de la comunidad indígena, seaéste mapuche o no, para solicitar la división de la comunidad. Este procedimientoademás fue expedito y gratuito (Aylwin y Castillo 1990).
Polis, 34 | 2013
125
22 Es importante resaltar que el Decreto Ley N° 2.568 presentaba una marcada orientación
etnocida. En efecto, este decreto contenía un párrafo en su artículo primero queseñalaba “a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad delConservador de Bienes Raíces, las hijuelas resultantes de la división de las reservas,dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatarios”.
23 La oposición decidida del campesinado mapuche y el respaldo que obtuvo de la Iglesia
Católica desde el primer momento, obligaron a la dictación de un decreto modificatorio(D. L. N° 2.750 de julio de 1979) donde se modificó el párrafo antes mencionado, peromanteniendo su propósito original.
24 En base a esta legislación, elaborada sin participación alguna del pueblo mapuche, entre
1979 y marzo del 1990 la Dirección de Asuntos Indígenas de INDAP -organismoencargado de realizar este proceso de división de comunidades-, había otorgado 72.068títulos de dominio a indígenas con una superficie total de 463.409 hectáreas (Ibíd.), loque en la práctica, terminó con la casi totalidad de las comunidades reduccionalesmapuches creadas tras la anexión forzada de La Araucanía.
25 Si bien dicha legislación prohibió la enajenación de las hijuelas resultantes de la
división, muchas tierras mapuches fueron traspasadas a no indígenas a través decontratos fraudulentos, como los arriendos hasta por 99 años, que son parte de lasreivindicaciones de tierra que actualmente las organizaciones mapuches plantean.
26 Por otro lado, para los efectos del análisis que venimos haciendo, digamos que los
decretos leyes mencionados en los párrafos precedentes, establecieron lo que se llamó“el derecho de ausente”, en virtud del cual los mapuches que no estaban en las tierrascomunitarias, cuando se iniciaba la división de la comunidad, automáticamente perdíantodo derecho a la tierra, en que se les declaraba ausentes, recibiendo, de esa manera,tierras sólo el comunero que estaba en el lugar. Con este procedimiento, muchaspersonas, que por diversas razones habían emigrado a las ciudades o fuera del paísprobablemente en busca de mejores oportunidades, perdieron su derecho a la tierra, esdecir, el derecho a la herencia que le correspondía en la comunidad.
Cabe mencionar que a cambio este derecho se le cancelaría en dinero conforme alavalúo fiscal que tuvieran las tierras de la comunidad, según señala el D. L. N° 2.568, ensu párrafo tercero, de la liquidación de las comunidades, específicamente en losartículos 28 al 31.
27 Esta verdadera confiscación del derecho a la herencia se hizo, no obstante, estar
vigente el Acta Constitucional N° 3 en que se establecía y protegía el sagrado derecho ala propiedad privada de todos los habitantes del país sin distinción alguna. Resultaparadojal que aquellos que criticaron tan fuertemente la reforma agraria porque sehabía conculcado el derecho de propiedad, no tuvieran reparos en hacerlo con ungrupo social que en ese momento en Chile contaba con escaso poder. A muchosciudadanos mapuches el Estado les pagó por su derecho de ausentes valoresfrancamente irrisorios (Huenchumilla 2002).
28 Si bien es cierto según la Ley Indígena N° 19.253 la CONADI heredó la responsabilidad de
regularizar esta situación, se mantuvieron los criterios anteriores y, finalmente, elConsejo de la CONADI decidió suspender este proceso porque era una vergüenzapagarles esas sumas a las personas declaradas ausentes. El año 2002, unos 20.000mapuches esperaban que algún día el Estado les pagara sus derechos y el problemasubsiste hasta el día de hoy (Ibíd.).
Polis, 34 | 2013
126
29 Sin embargo, la dictación de los decretos leyes Nos. 2.568 y 2.750 provocó la
rearticulación y reemergencia del movimiento mapuche que se oponía a esta medida y,si bien es cierto los dirigentes mapuches no lograron detener el proceso de división,sentaron las bases para la reactivación de las organizaciones mapuches. En efecto, apartir de allí el movimiento social mapuche fue alcanzando crecientes grados demovilización y de complejización en sus demandas y reivindicaciones, sociales,culturales, territoriales y políticas, logrando -junto a los otros pueblos originarios deChile- primero la dictación de la Ley Indígena N° 19.253 y, más recientemente, laratificación del Convenio 169 de la OIT, proceso que ha generado un marco políticojurídico más exigente para las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estadochileno.
La política de tierras de la Ley Indígena N° 19.253
30 La Ley Indígena N° 19.253, promulgada el 28 de septiembre de 1993, establece normas
sobre reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas. Ademásestablece mecanismos y normas para propender al desarrollo indígena, consagra elreconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas y, en suartículo 38, crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y, en suartículo 39, lo define como el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar,en su caso, la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas ycomunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsarsu participación en la vida nacional.
31 La ley define instrumentos específicos para cumplir con los objetivos señalados. El más
conocido y más importante en términos presupuestarios como de impacto es el Fondode Tierras y Aguas, creado por el artículo 20 de la ley, que tiene como rol específicofortalecer y ampliar el patrimonio indígena en lo referente a tierras, aguas einfraestructura de riego. A través de este Fondo, la CONADI podrá cumplir con lossiguientes objetivos:
a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o
una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea
insuficiente.
b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con
motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales,
relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas
a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario
u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas. Este inciso es
el más conocido y se ha popularizado su nombre como “tierras en conflicto”, es el
mecanismo al que más recursos financieros se han destinado.
c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras
destinadas a obtener este recurso.
32 Particular impacto en La Araucanía -especialmente en el ámbito rural- ha tenido la
Política de Tierras nacida a partir de la Ley Indígena N° 19.253 ya que ha significado lacompra y/o traspaso de más de 156.000 hectáreas, mayoritariamente en La Araucanía1,favoreciendo a más de 13.600 familias mapuches.2
•
•
•
Polis, 34 | 2013
127
Esta política pública, que potencialmente tiene un gran impacto social, cultural yeconómico, ha visto disminuida su efectividad producto de una serie de cuestiones decarácter práctico y operativo.
33 En efecto, gran parte de los predios adquiridos no están contiguos a la comunidad
original lo que dificulta su administración; por otra parte las tierras adquiridas tienenuna organización y ordenamiento predial correspondiente a su función original, estoes, de explotaciones comerciales, lo que se traduce en falta de caminos interiores,escaso apotreramiento, insuficiente suministro de electricidad, agua potable y carenciade infraestructura productiva básica.
A lo anterior se agrega que, normalmente los nuevos habitantes han sido beneficiadoscon el subsidio habitacional en su comunidad de origen, por tanto no pueden volver apostular a este beneficio.
34 Carecer de vivienda y equipamiento determina que aquellos que deciden quedarse a
vivir a pesar de las dificultades, lo hacen en condiciones muy precarias que atentancontra su calidad de vida y aquellos que no pueden quedarse, quedan imposibilitados deexplotar su predio eficientemente y, por ende, obtener ingresos que lo hagan salir de susituación de pobreza. De hecho sólo el 40% de las familias beneficiadas hacen usoefectivo de los predios (Universidad de La Frontera 2011).
35 Todo lo anterior da origen a una inserción extraordinariamente compleja e inestable de
los campesinos en su nuevo predio. La situación descrita se traduce además, en lacreciente demanda por apoyo social a las municipalidades de parte de los nuevoshabitantes de sus comunas. Los recién llegados a la comuna obviamente demandaránservicios de salud, educación, pensiones asistenciales, asistencia técnicasilvoagropecuaria, entre otras.
36 En el caso Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y de los recursos sectoriales,
las tierras adquiridas requieren ser habilitadas, por tanto generan una gran demandade inversión en caminos para comunidades (PDI), proyectos de agua potable rural(APR), abastos de agua, proyectos de electrificación rural (PER) y subsidio habitacionalrural que sobrepasan largamente el presupuesto corriente del Gobierno Regional de LaAraucanía, como de los sectores regionales. Un estudio reciente realizado por FAO elaño 2011 a petición del Estado chileno, estimó en forma conservadora, una demandainsatisfecha de casi 800 millones de dólares de inversión en equipamiento para lastierras adquiridas y proyectadas a adquirir hasta el año 2018, en las regiones del Biobío,Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. De ese monto, un 70% corresponde a recursosrequeridos en La Araucanía.
37 Permanece como una cuestión importante de dilucidar los efectos e impactos en la
estructura social y cultural mapuche que la política de tierras podría originar al, poruna parte, favorecer el traslado de comunidades a territorios distantes de su origen.Esto implica perder en gran medida patrones culturales asociados a identidadesterritoriales como la pewenche, lafkenche, nagche o wenteche. Las familias trasladadasno pueden continuar participando dentro de una lógica y estructura cultural específicasimilar, especialmente en los componentes de ritualidad, formas de vida y relación conlos componentes naturales del espacio territorial.
38 Por otra parte, lleva también en parte a una recomposición organizacional y familiar,
especialmente en los vínculos de parentesco patrilineal, elemento fundamental de laestructura de organización social mapuche. Del mismo modo, ello impone nuevos
Polis, 34 | 2013
128
mecanismos de estructura económica-productiva y de economía cultural, ya que unarelocalización conlleva a una nueva forma de establecer relaciones sociales yeconómicas en el marco de la cultura, la cual está fundada en el parentesco patrilineal,pero que ahora debe fundirse con la construcción de relaciones de reciprocidad eintercambio con otros troncos familiares distintos que no necesariamente obedecen auna misma lógica de funcionamiento (Universidad de La Frontera 2013).
39 Si consideramos que con la aplicación del artículo 20, letra b) de la Ley Indígena N°
19.253 -que ha acumulado el 80% de los recursos del Fondo de Tierras- se pretendesolucionar reivindicaciones de tierras y no aumento de la cabida de campesinosminifundistas -destino reservado al artículo 20, letra a)-, podemos especular que quizásun efecto importante, no buscado originalmente, sea el fortalecimiento del sectorcampesino mapuche puesto que los favorecidos con el Fondo de Tierras han pasado demanejar originalmente superficies aproximadas de 1.52 hectáreas a tener –después dela compra- en promedio 11.5 hectáreas, aumentando entonces entre 4,6 a 9,6 veces eltamaño de su superficie y patrimonio de tierras. Esto dentro del contexto de un procesode modernización excluyente del agro –que no privilegia en lo absoluto al sectorcampesino- resulta al menos un hallazgo muy particular.
La apertura económica y el cambio productivo
40 A partir de la década de los ochenta en la Región de La Araucanía y en total coherencia
con la nueva forma de organización mundial de la economía, se inicia un cambioeconómico productivo de mucha radicalidad. De ser una región agrícola cerealera -elgranero de Chile- se empieza a transformar en una región forestal, básicamenteapoyada en las plantaciones artificiales de pinos y eucaliptus, ambas especies exóticas(Henríquez 1988, 1989). De alguna manera esta región, que hace cien años fueraocupada militarmente y taladas sus montañas para expandir la frontera agrícolachilena, volvió a recuperar su vocación primitiva.
En este escenario los cultivos agrícolas tradicionales pierden rentabilidad y paraaquellos escasos suelos de mejor calidad y condiciones climáticas favorables que nopueden ser orientados a lo forestal, la alternativa es la agricultura de exportación en losrubros hortofrutícolas.
41 Una agricultura que de un contexto de economía protegida, en un corto lapso de
tiempo pasa a enfrentar una apertura económica radical que genera grandes impactosen el sector, en particular en los cultivos tradicionales, base de la producción de laagricultura familiar, los que son reemplazados por las plantaciones forestales conespecies exóticas-actividad fuertemente subsidiada por el Decreto N° 701 de fomentoforestal- y en menor medida por cultivos orientados a la exportación.
42 Para tener una idea del cambio productivo señalado baste indicar que al alero del
Decreto N° 701 entre los años 1975 y 2011 se han plantado más de 630.000 hectáreas depino (Pinus radiata) y eucaliptos (Eucaliptus globulos), esto es, a una tasa promediocercana a las 17.200 hectáreas anuales, siendo el año 1979 el que presenta menorforestación con 6.436 hectáreas y el mayor el año 2005 con 43.060 hectáreas(Corporación Nacional Forestal 2012)
43 Este proceso de modernización económico productiva no ha sido capaz de resolver los
problemas de equidad y, por el contrario, a menudo ha generado conflictos sociales y
Polis, 34 | 2013
129
ambientales. En efecto, la transformación económica iniciada en los años ochenta solosignificó progreso para aquellos espacios y grupos que lograron articularse a nuevosmercados, pero la lógica espacial del modelo generó nuevos desequilibriosintrarregionales. Esto ha dado lugar a crecientes diferencias territoriales donde existen“zonas ganadoras” compuestas por agrupaciones de comunas cuyo crecimientoeconómico, tasas inversión y empleo son notables, en tanto en otras el rezago esevidente. Estas diferencias obligan al Estado a desarrollar políticas y programasdiferenciados para solucionar una gran cantidad de problemas muy diversos.
44 En efecto, con tal propósito, el Gobierno Regional de La Araucanía, ha zonificado el
territorio regional, agrupando sus 32 comunas en 8 territorios de planificación, segúnsu base física, tendencia al crecimiento o decrecimiento, su composición étnica omulticultural, los factores sociales incidentales en su desarrollo, red de centrosurbanos, conectividad y su base económica, entre otros (Gobierno Regional de LaAraucanía 2009).
45 El cambio económico productivo de agropecuario a forestal, además significó un grave
problema económico para los campesinos, que tradicionalmente habían vendido sufuerza de trabajo a los fundos aledaños a sus predios. La actividad forestal tiene unpatrón de empleo muy diferente a la agricultura, en concreto, las tareas se concentranen plantación, raleo, poda y cosecha, con intervalos de varios años entre estas faenas.Además, las grandes empresas forestales operan con subcontratistas, que se desplazande faena en faena, entre comuna y regiones, y cuentan con empleados permanentes quetrasladan a cada sitio de trabajo. Todo esto se traduce en pérdida de puestos de trabajopara la mano de obra local.
46 Esta pérdida de fuentes de trabajo se tradujo en una emigración constante desde
aquellas comunas donde las plantaciones han sido mayores. Así, en las comunas delterritorio denominado Nahuelbuta, compuesto por Los Sauces, Purén, Lumaco,Traiguen, Galvarino y Chol-Chol, entre los Censos de 1992 y 2002 vieron disminuir supoblación total en 5.000 personas, esto es, un 6,8%. En tanto, la disminución de lapoblación rural alcanzó al 15% al comparar ambos censos.
47 En términos individuales resaltan los casos de Los Sauces, comuna que al comparar los
Censos de Población y Vivienda de 1982 y 2002, ve disminuir su población rural en 30%.Por su parte la comuna de Traiguén, en el mismo período, ve caer su población rural29,7%. Finalmente, el mayor dramatismo lo exhibe la comuna de Lumaco que entre elCenso de 1970 al 2002 vio disminuir su población rural en 47%.
Para lograr un desarrollo forestal sustentable existen tres requisitos que la actividadforestal debiera cumplir para poder considerar a Chile un País Forestal (Donoso y Otero2005) estos son:
1. Una gran parte de la población ve mejorada su calidad de vida a través de los bienes y
servicios de los bosques.
2. Existe una institucionalidad fuerte, tanto público como privada, que resguarda el
cumplimiento de normas modernas que regulen el buen manejo de bosques nativos y
plantaciones.
3. Los bosques nativos y las plantaciones son cuidadosamente manejados, de modo de
mejorar y conservar la biodiversidad, la productividad y los servicios ecosistémicos que
éstos proveen.
48 Evidentemente, lo acontecido en Chile y en particular en La Araucanía con la
explotación forestal, dista mucho de los parámetros fijados por los autores citados.
•
•
•
Polis, 34 | 2013
130
Siendo evidente la necesidad de compartir sus conclusiones en el sentido que undesafío pendiente es conducir el modelo forestal chileno hacia mayores niveles desustentabilidad, particularmente en lo ambiental y social.
49 Respecto del desempeño económico productivo, se constata en primer lugar que la
producción regional vino creciendo a largo plazo, a un ritmo insuficiente para superarlos bajos niveles socioeconómicos que la ubica, en general, entre las regiones del paíscon los menores indicadores en este sentido (Universidad Mayor 2008).
50 A ello se agrega la persistente presencia de una tasa de crecimiento inferior al
promedio nacional prácticamente en todos los años posteriores a 1960, año en que secomienzan a registrar datos sobre el PIB regionalizado del país. Lo anterior, asociado alcrecimiento de la población regional, ha conducido a la Región de La Araucanía aregistrar el más bajo PIB por habitante entre las regiones del país en las últimas cincodécadas.
51 Cabe señalar que esta situación contrasta con el potencial de diverso tipo con que
cuenta la región, donde destacan sus recursos naturales. Estas características delcrecimiento han limitado la creación de más oportunidades de empleo productivo yhan ubicado a la región con el menor PIB por habitantes entre el conjunto de lasregiones del país.
52 A lo anterior se debe señalar que, a pesar de la importante apertura externa del país, la
región ha generado hasta ahora un muy pequeño volumen de exportaciones que laubica en el año 2008 en el último lugar, en términos de valor de las mismas, a nivelnacional. Sin embargo, se debe destacar el caso de sectores emergentes como el deproductos a base de cereales, leche, cremas, productos frutícolas, madera ymanufactura de maderas.
53 Dentro de las características que acompañaron la evolución del proceso productivo de
la Región de La Araucanía se destaca el hecho que ésta registró una muy baja absorcióndel total acumulado de la inversión extrajera materializada entre los años 1990 y 2007.La información existente al respecto ubica a la Región de La Araucanía entre la quemenos inversión extranjera recibió en comparación con el resto de las regiones del paísen el período mencionado. Cabe agregar que en el año 2008 no se registró este tipo derecurso en la región. La inversión pública que acompañó al proceso productivo de laregión, a pesar de presentar niveles relativamente elevados, su tasa anual decrecimiento resultó ser de alrededor de tres veces inferior al promedio del país entre1997 y 2007 (Universidad Mayor 2008).
54 Al tratar de explicar las causas del insuficiente desarrollo productivo de la Región de La
Araucanía en las últimas décadas aparecen dos que se pueden calificar, en términosglobales, como las de mayor relevancia en este proceso. La primera se refiere al gradode especialización que ha mantenido la región en sectores de lento crecimiento a nivelnacional. La segunda se vincula con el insuficiente grado de competitividad de lossectores mencionados anteriormente comparados con otros similares ubicados en otrasregiones del país. En otras palabras, en lugar de atraer y desarrollar sectores modernosen su estructura económica, la región ha mantenido una participación relativaimportante en sectores productivos tradicionales.
Polis, 34 | 2013
131
Las transformaciones ambientales
55 Por otra parte, este proceso de “reconversión productiva”, de lo agrícola a lo forestal,
está provocando cambios ambientales, algunos manifiestamente negativos como, porejemplo, acidificación del suelo, agotamiento de fuentes de aguas, disminución de labiodiversidad, utilización de suelos de aptitud agrícola-ganadero en actividadesforestales, reemplazo de bosque nativo por plantaciones artificiales, otros de estoscambios ambientales por el contrario pueden ser considerados positivos, como porejemplo la reforestación de suelos erosionados. Aunque respecto de esto último existenopiniones diversas (Montalba 2004).
56 Al respecto, la Corporación Nacional Forestal (2009) señala que entre los años 1993 y
2007 en La Araucanía los cambios absolutos y porcentuales en el uso del suelo son lossiguientes: la mayor caída la presentan los Terrenos Agrícolas (-) 116.829 hectáreascorrespondiente a una disminución de 12,5%, seguido por Praderas y Matorrales con (-)63.467,4 hectáreas, correspondiente a una caída de 9,4%.
57 En valor absoluto, el mayor aumento de superficie afectó al uso Bosques con 179.440,1
hectáreas, esto es, un aumento del 13,1%. Sin embargo, dentro del uso Bosques, elmayor aumento lo presenta el subuso Plantaciones con un crecimiento de 220.854,1hectáreas, equivalente al 62,9%; mientras que el subuso Bosque Nativo presenta unadisminución de 39.827,3 hectáreas, es decir, cae en 4,1%. El mismo estudio indica queexiste una dinámica de conversión de terrenos agrícolas hacia bosques plantados oplantaciones, resultados coherentes con los resultados del VII Censo Agropecuario yForestal de 2007.
58 Por otra parte, el Bosque Nativo presenta una pérdida de -39.827,3 hectáreas (-4,1%).
Desde una perspectiva territorial la mayor disminución de la superficie cubierta conbosque nativo ocurrió en la provincia de Malleco (24.275,8 hectáreas). La explicaciónpara esta pérdida de bosque nativo es que se origina producto del traspaso desuperficies a plantaciones (29.636,1 hectáreas) y a praderas y matorrales (16.454,1hectáreas) principalmente.
59 Este cambio sostenido, ha traído también modificaciones en el ciclo hidrológico,
generando escasez de aguas superficiales en las comunidades vecinas, disminución dela biodiversidad y aumento de la erosión, cuando se procede a la cosecha de los bosquesartificiales. Esto, porque el proceso se realiza a tala raza, dejando el suelo desnudo ydesprotegido frente a las lluvias. Todos estos cambios y la negativa opinión respecto deesta actividad económica por parte de las comunidades locales, en particular de lapoblación mapuche, ha sido reportado en repetidas ocasiones (Montalba 2005). Estoscambios ambientales originados en las plantaciones son parte de las reclamaciones másenérgicas de las comunidades mapuches.
60 Tratando de ahondar en los elementos culturales que subyacen en este malestar
expresado por las comunidades mapuches en contra de las plantaciones forestales,podemos decir que sabemos que la naturaleza no se muestra al hombre en formaestática, de una vez y para siempre. La relación humana con la naturaleza es paulatina.El conocer cada uno de los recursos que tiene y el uso que puede hacerse de ellos, es unproceso que lleva generaciones. La cultura mapuche no es una excepción en esta formade apropiación de la naturaleza y sus recursos (Henríquez 2003).
Polis, 34 | 2013
132
61 A su vez, en las estrategias productivas que los pueblos eligen intervienen no solo
criterios técnicos, sino también culturales, económicos, políticos, ideológicos yreligiosos. Este tipo de representaciones otorgan sentido a las conductas y accionessobre la naturaleza que muchas veces pueden llegar a aparecer irracionales a los ojosoccidentales. Todos estos elementos contribuyen a constituir el “corpus deconocimiento campesino” (Baraona 1994).
62 La radicación y reducción del pueblo mapuche, por su magnitud y velocidad, no solo
significó un grave daño económico y alteración de su estructura social, tambiénsignificó una grave agresión al corpus de conocimiento mapuche que debió seractualizado mediante un trabajoso proceso adaptación y aprendizaje.
63 La radicalidad del cambio productivo en curso -de agrícola a forestal- ha puesto en
juego una relación trabajosamente construida durante el siglo XIX y XX entrenaturaleza y pueblo mapuche. Al respecto podemos señalar que la escasez de agua de lacual responsabilizan a las plantaciones forestales artificiales no es solo un tema desequía estacional o de impactos ambientales, sino de una alteración profunda de larelación cultura mapuche y naturaleza (Henríquez 2003).
Respecto de qué responsabilidad le cabe a la sociedad y al Estado en minimizar este tipode daños y complementariamente como apoyar procesos de reconstrucción deconocimiento por parte de la población mapuche rural hay poca reflexión y propuestas.
La calidad de vida y pobreza rural
64 A partir de la re-democratización del país, sus regiones y municipios se vieron
incrementados el establecimiento de programas sociales e inversiones eninfraestructura social y económica que se han traducido en innegables progresos paraLa Araucanía y sus habitantes rurales. Así, es posible constatar que en la actualidad el96% de la población rural tiene energía eléctrica en sus hogares, la totalidad de lasciudades cabeceras comunales tienen acceso mediante camino pavimentado y lapobreza rural cayó de un 45.4% el año 1990 a un 19,9% el 2006.
Los datos socioeconómicos de la región permiten una aproximación a su perfil social apartir de distintas dimensiones, entre ellas, la educacional, los ingresos autónomos, lahabitabilidad y el acceso a servicios, entre otros.
65 Con relación al nivel de alfabetización, las cifras evidencian las brechas entre el mundo
rural y el urbano. En este aspecto, a nivel urbano un 2,5% de la población regional esanalfabeta y a nivel rural, un 8,8%. En este contexto, es destacable que a nivel regionalse observe una tendencia a la reducción del número de analfabetos, tanto en zonaurbana como en zona rural, pero con una mayor intensidad en la zona urbana. En estecaso pueden coexistir elementos de mejor acceso a servicios de infraestructura,transporte e inversión pública educacional que implican una mejoría en este indicador(Agraria Sur 2013).
66 En la misma línea anterior, la escolaridad promedio en el periodo 2011 es de 10,16 años
en el sector urbano regional y 7,15 años en el mundo rural. Sin embargo, es en estesector, en el periodo 2006-2009, donde la escolaridad promedio aumenta. Lasexplicaciones o hipótesis podrían estar en la misma dirección de la variable anterior, enel sentido que el mejoramiento de políticas públicas y su focalización y los incrementosde servicios en general, podrían gatillar estos mejoramientos.
Polis, 34 | 2013
133
67 Desde el punto de vista del acceso a los servicios de infraestructura, la cobertura de
agua potable es casi 100% en la región a nivel urbano. Indudablemente el crecimientoen inversión y la modernización de los servicios se ve reflejado en las cifras. Sinembargo, en el mundo rural la situación es distinta. Es así como, por ejemplo, en lascomunas de Malleco Norte sólo el 15% de las viviendas posee acceso a agua potable(Ibíd.).
68 En el resto de las comunas ha aumentado de manera importante el acceso al agua a
través de camiones aljibe dada la compleja situación producida por la sequía en losúltimos años. Resulta preocupante que existan comunas en las que sus habitantesrurales deben ser abastecidos con agua durante todo el año.
69 En la misma dirección, el acceso a sistemas de eliminación de excretas a nivel urbano
en la región es de un 98% de las viviendas. A nivel rural sólo el 43% de las viviendasdispone de alcantarillado o fosa séptica, el 56% dispone de letrina o cajones. Ejemplo deesto es el territorio de Nahuelbuta, que cuenta solo con un 23% de acceso a un sistemade saneamiento, esto es, alcantarillado o fosa séptica.
Conclusiones
70 Concluyendo, podemos señalar que desde la perspectiva del desarrollo sustentable, las
transformaciones que han afectado a la ruralidad de La Araucanía han tenido unresultado muy magro, ya que si bien es cierto han mejorado las condiciones de vida enlos espacios rurales y también existido una disminución de la pobreza, ésta sigue siendouna de las más alta del país.
71 Por otra parte, la falta de cohesión social originada en la marginación, discriminación y
exclusión social ha sido una constante de largo tiempo en La Araucanía rural y, comohemos visto en esta apretada revisión, a menudo las políticas públicas lejos deconstituirse en “un proceso que vincule causalmente los mecanismos de integración ybienestar con la plena pertenencia social de los individuos” (CEPAL 2007), han operadoen sentido inverso.
72 La economía de La Araucanía, su crecimiento y diversificación en el futuro mediato,
aparentemente seguirá vinculada a los recursos naturales y, consecuentemente, a laruralidad. Es lo que nos indica el crecimiento experimentado en los últimos años por lasinversiones en los sectores turismo, acuicultura y energía basada en recursosrenovables no convencionales. Esto significa que la superación del modelo de uso de losrecursos naturales renovables ejecutado hasta la hora es un desafío ineludible ycondición no sólo para mejorar los ingresos y condiciones de vida de las familiasrurales, sino que también para alcanzar la paz social.
73 Al respecto, la reciente aprobación por parte de UNESCO de la ampliación de la reserva
de la Biosfera Araucarias -con una superficie de 1.400.000 hectáreas, equivalente aalrededor del 36% de la superficie total de la región- abre una oportunidad deestablecer políticas públicas de desarrollo sustentable que puedan contribuir a superarlas brechas que presenta la ruralidad de La Araucanía.
74 El continuar con modelos y políticas disfuncionales -como ha sido hasta la actualidad-
desafortunadamente nos hacen augurar la repetición de hechos de violencia que hancostado la vida de mapuches y no mapuches en el último tiempo en esta cambianteAraucanía rural.
Polis, 34 | 2013
134
BIBLIOGRAFÍA
Agraria Sur (2013), Componente Rural del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de La
Araucanía. Temuco.
Aylwin, J. y Castillo, E. (1990), “Legislación sobre indígenas en Chile a través de la historia”.
Documento de Trabajo Nº 3. Programa de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Comisión
Chilena de Derechos Humanos. Santiago, Chile.
Baraona, Rafael (1987), Conocimiento campesino y sujeto social campesino. PIEE, Santiago, Chile.
Bauer, A. J. (1994), La sociedad rural chilena. Desde la conquista española a nuestros días.
Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile.
Berdichewsky, B. (1983), “El pueblo araucano y su lucha por la sobrevivencia”, Anthropologica,
Vol. 1. N° 1, pp. 239-290.
CEPAL (2007), Cohesión Social Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
Santiago.
Correa, M; Molina, R; Yáñez, N. (2005), La reforma agraria y las tierras mapuches, Chile
1961-1975. LOM Ediciones. Santiago, Chile.
Corporación Nacional Forestal (2009), Catastro de uso de suelo y vegetación, período 1993-2007.
Monitoreo y actualización Región de La Araucanía. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
Corporación Nacional Forestal (2012), Estadísticas Forestales. Superficie de plantaciones
forestales (forestación y reforestación), por Región y año (ha). En http://www.conaf.cl/bosques/
seccion-estadisticas-forestales.html
Centro de Estudios Sociales, (2001), Muerte y desaparición forzada en la Araucanía: una
aproximación étnica. Ediciones de la Universidad Católica de Temuco.
Centro EULA (2003), Ampliación y sistematización de la información diagnóstica de los litigios de
tierras indígenas en la Región de la Araucanía, originados en el proceso de reforma agraria entre
los años 1960 y 1980. Universidad de Concepción, Chile. Realizado para Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena.
Donoso, Pablo J y Otero, Luis A. (2005), “Hacia una definición de país forestal: ¿Dónde se sitúa
Chile?”. Bosque (Valdivia), Vol. 26, N° 3, pp. 5-18.
FAO (2012), Perfil de Programa para la Atención Integral de Familias de Comunidades Indígenas
con Predios Adquiridos. Programa Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la
Prevención y Gestión de Conflictos Interculturales en Chile, Santiago, Chile.
Flores, Jaime (2006), “Economías locales y mercado regional. La Araucanía 1883-1935”, Espacio
Regional. Revista de Estudios Sociales, Vol. 2, N° 3. Universidad de Los Lagos, Osorno.
Garrido José, Guerrero Cristián y María S. Valdez (1988), Historia de la reforma agraria en Chile,
Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
Gobierno Regional de La Araucanía (2009), Diagnóstico Regional. Herramienta para el Desarrollo,
Modelo de Gestión Territorial, Temuco, Chile.
Henríquez, Luis (1988), Informe de coyuntura agraria Nº 1, IX Región, Grupo de Investigaciones
Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile.
Polis, 34 | 2013
135
-Idem (1989), Informe de coyuntura agraria Nº 2, IX Región. Grupo de Investigaciones Agrarias,
Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, Chile.
-Idem (2003), “Evolución del conocimiento campesino forestal mapuche”. En Árboles, Recursos
Naturales y Comunidades Indígenas en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
Huenchumilla, Francisco (2002), “Estado de derecho se burla del mapuche”, entrevista en revista
Punto Final, Nº 517, abril 2002. http;//www.puntofinal.cl/
Kay, Cristóbal (1995), “Desarrollo rural y cuestiones agrarias en la América Latina
contemporánea”, Agricultura y Sociedad, N° 75. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
España.
Montalba, R. (2005), “Desarrollo Sostenible o Eco-Etnocidio?: El Proceso de Expansión Forestal en
Territorio Mapuche-Nalche de Chile” AGER, Número 4 .Revista de estudios sobre despoblamiento
y desarrollo rural.· Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
Zaragoza, España.
-Idem (2004), “Transformación de los agroecosistemas y degradación de los recursos naturales en
el territorio mapuche: una aproximación historicoecológica”, Revista CUHSO, Vol. 8, Universidad
Católica de Temuco.
Pinto, J. y Ordenes, M. (2012), Chile una Economía Regional. La Araucanía 1900-1960. Ediciones de
Universidad de la Frontera, Temuco.
Rivera, R. (1988), Los campesinos chilenos. Grupo de Investigaciones Agraria. Academia de
Humanismo Cristiano. Santiago, Chile.
Universidad de La Frontera (2011), Estudio Evaluación socioproductiva de las tierras adquiridas
por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI. Instituto del Medio Ambiente. Universidad
de La Frontera. Temuco, Chile. Estudio realizado para CONADI.
-Idem (2013), Estudio Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Regional y Local.
Instituto de Desarrollo Regional y Centro de Investigaciones Territoriales, Universidad de La
Frontera. Temuco, Chile. Estudio realizado para Gobierno Regional de La Araucanía.
Universidad Mayor (2010), Informe Nº 4 Diagnóstico Regional. Desarrollo Económico y
Competitividad. Estrategia Regional de Desarrollo de La Araucanía, 2010-2022. Temuco, Chile.
Estudio realizado para Gobierno Regional de La Araucanía.
Zúñiga, Carlos (1997), El texto público como elemento de la construcción del imaginario
colectivo. La percepción del “Cautinazo” a través de la prensa local. Tesis de Maestría en Ciencias
Sociales Aplicadas. Universidad de La Frontera. Temuco.
NOTAS
1. Se han realizado compras de tierras a comunidades de La Araucanía en que el predio adquirido
está ubicado en regiones vecinas.
2. CONADI, Subdirección Nacional Sur, comunicación personal. Incluye compras letras a y b del
artículo 20 de la Ley Indígena N° 19.253, además de traspaso de predios fiscales.
Polis, 34 | 2013
136
RESÚMENES
La Araucanía tiene una población rural que alcanza al 31% del total, lo que la convierte en una de
las regiones con mayor ruralidad del país. Así mismo, La Araucanía es el referente histórico y
territorial del pueblo mapuche, cuya población alcanza al 23,4% del total regional, de la cual el
70% son habitantes rurales. La Araucanía en las últimas cinco décadas ha experimentado
profundas transformaciones derivadas de la aplicación de diversos modelos político-económicos
y sus respectivas políticas públicas, que han afectado al mundo rural. Estas políticas públicas
incluyen un proceso de reforma agraria, contrarreforma agraria, división de la propiedad
mapuche, instalación de una economía abierta, fomento forestal de plantaciones artificiales y la
promulgación de una nueva ley indígena, entre otras. Este artículo pretende identificar y hacer
una revisión de las principales políticas y sus consecuencias, con el propósito de sugerir
orientaciones para elaborar programas públicos pertinentes.
La population rurale de l’Araucanie atteint 31% ce qui la convertie en l’une des régions les plus
rurales du pays. Par ailleurs, l’Araucanie constitue le référent historique et territorial du peuple
mapuche, dont la population atteint 23,4% de la région, parmi lesquels 70% vivent en milieu
rural. Au cours des cinq dernières décennies, l’Araucanie a connu de profondes transformations
issues de l’application de divers modèles politico-économiques et leurs respectives politiques
publiques, qui ont affectés le milieu rural dans son ensemble. Ces politiques publiques
correspondent chronologiquement à un processus de réforme agraire, une contre-réforme
agraire, la division de la propriété mapuche, l’établissement d’une économie ouverte, le
développement forestier de plantations artificielles et la promulgation d’une nouvelle loi
indigène, entre autres. Cet article vise à identifier et à réviser les principales politiques et leurs
conséquences, afin de proposer des orientations pour l’élaboration de politiques publiques
pertinentes.
The Araucanía has a rural population that reaches 31% of the total, making it one of the regions
in the country with the largest rurality. Likewise, the Araucanía is the historical and territorial
reference of the Mapuche people, whose population amounts to 23.4% of the regional totality, of
which 70% are rural dwellers. The Araucanía, in the past five decades, has undergone various
transformations resulting from different political-economic models and their respective policies,
which have affected the rural world. These policies include a process of land reform, land
counterreform, Mapuche property division, the installation of an open economy, forestry
promotion of artificial plantations, and the enactment of a new indian law, among others. This
article seeks to identify and review of major policies and their consequences, in order to suggest
guidelines for developing relevant public programs.
O Araucanía tem uma população rural que atinge 31% do total, tornando-se uma das maiores
ruralidades das regiões do país. Da mesma forma, La Araucanía é a referência histórica e
territorial do povo Mapuche, cuja população equivale a 23,4% do total regional, dos quais 70% são
moradores rurais. O Araucanía nas últimas cinco décadas tem sofrido profundas alterações
decorrentes da implementação de diversos modelos político-econômicos e suas respectivas
políticas públicas que têm afectado o mundo rural. Essas políticas incluem um processo de
reforma agrária, contra-reforma agrária, a divisão da propriedade Mapuche, a instalação de uma
economia aberta, fomento de plantação artificial e promulgação de uma nova lei indígena, entre
outros. Este artigo procura identificar e analisar as políticas principais e suas conseqüências, a
fim de sugerir diretrizes para o desenvolvimento de programas públicos relevantes.
Polis, 34 | 2013
137
ÍNDICE
Palavras-chave: ruralidade, Araucanía, mudanças de políticas públicas
Keywords: rurality, Araucanía, public policies, changes
Palabras claves: ruralidad, Araucanía, políticas públicas, cambios
Mots-clés: politiques publiques, ruralité, Araucanie, changements
AUTOR
LUIS HENRÍQUEZ JARAMILLO
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
138
Procesos identitarios, “camposfamiliares” y nomadismoLa vida indígena en las fronteras de la modernidad/gubernamentalidad
Processus identitaires, “champs familiaux” et nomadisme. La vie indigène aux
frontières de la modernité/gouvernabilité
Identity processes, “family fields” and nomadism: the indigenous life in the
borders of modernity/governmentality
Processos identitários, “campos familiares” e nomadismo: a vida indígena nas
fronteiras da governamentalidade / moderno
Leticia Katzer
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 18.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 El siguiente artículo expone resultados de investigaciones etnográficas llevadas a cabo
desde el año 2004 hasta la actualidad, a partir de la relación establecida con unconjunto de familias adscriptas como Huarpes residentes en el secano deldepartamento de Lavalle de la provincia de Mendoza. Desde el incio del registroetnográfico, se instaló como problemática la tensión respecto a las formas deidentificación social y a sus formas de institucionalización a raíz del nucleamiento deadscriptos en “comunidades indígenas”, generándose diferencias sobreinstitucionalizarse como “cooperativas” o definirse como “conjunto de familias”1Sinembargo, más allá de estas diferencias, existe cierta unanimidad en autoidentificarse enrazón de su territorio y su memoria familiar/genealógica, fundándose así una
Polis, 34 | 2013
139
identificación colectiva basada en lel territori y en el parentesco en el marco de unesquema nómade de vida.
2 Es decir, adscriptos organizados formalmente en comunidades como adscriptos que no
se hallan organizados formalmente, todos ellos se identifican territorialmente sobre labase de la noción de ocupación histórica por sus antepasados. Aún los miembros de lascomunidades, que han tenido y tienen “puesto” en los campos, sostienenempíricamente la noción de territorio familiar sobre la base de los lazos de parentescoy recuperan del marco jurídico el fundamento de la “ocupación inmemorial de losantepasados”.
3 Lo que define al pueblo es el paisaje familiar, definiéndose los nativos como “conjunto
de familias”, Sobre esta definición se refieren a los “campos familiares”, lo que a su vezse conciben como permeables y compartidos por todos. La unanimidad respecto areconocer la figura de líder familiar –“los más viejos”– como la máxima autoridad(incluso los mismos presidentes de las comunidades) es indiscutible. Del registroetnográfico, en el que se destacan expresiones como “nosotros somos de aquí, aquíhemos nacido, y nos hemos criado, y han nacido y se han criado mis padres, mis abuelosy mis bisabuelos”, ha emergido el interés por abordar la relación territorio-filiaciónfamiliar más allá de las distintas formas identificativas indígenas. El siguiente artículose propone analizar los dispositivos y mecanismos sociales a través de los cuales losadscriptos étnicos construyen territorialidad y estructuran sus formas de sociabilidadsobre la base del parentesco, del liderazgo familiar y el nomadismo.
Vectores analíticos
4 En principio, considero necesario hacer explícita la distinción de las nociones de
“territorio” y “frontera” en tanto categorías de sentido común- una determinadamatriz espacial-temporal, un particular universo de referencia con operatividadideológica- y como categorías heurísticas de análisis. En tanto categoría heurística,“Frontera” o “Marco” constituye un horizonte de pensamiento y reflexión por fuera dela axiomática de la pureza y la propiedad (Derrida (2001[1978]; 1996)que permitesimultáneamente identificar y deconstruir distintas nociones de fronteras como susformas de instrumentalización dentro de universos de referencia diferenciados, comoser a) en el sentido jurídico-administrativo, como contornos de la nación; b) comoespacio de control, de filtración c) como espacio de tránsito, de circulación de marcosde referencias plurales.
5 Una segunda precaución metodológica que retomo es, siguiendo el análisis de Derrida
(1997 [1996]), Hall (2003 [1996]), Cragnolini (2001), la de hablar más en términos deidentificaciones que de identidades. Nunca una identidad está dada o es dadanaturalmente, pero sí socialmente construida como “disponible” y “posible” entérminos de legitimidad -cada cual se identifica tautológicamente con sus identidades-.Es un proceso desigual e inconcluso de mediación y articulación de lo universal/particular que permite al individuo pertenecer a múltiples “comunidades” (regionales,provinciales, familiares, políticas, religiosas,) a la vez, y simultáneamente no-pertenecer de manera total y absoluta. Se trata entonces de múltiples circuitosidentitarios y del tránsito entre varias referencias simbólicasque supone el tránsitodentro de campos posibles de elección y selección, si bien dentro de un marco socialpreexistente.
Polis, 34 | 2013
140
6 Se trata entonces de indagar los procesos de identificación con un doble sesgo. Por un
lado, un sesgo institucional, -las identificaciones, aunque selectivas, se producen en losmarcos institucionales que materializan modelos de racionalidad, modelos de conducta.Por otro lado, un sesgo no institucional, a- formal, que remite a la diferencia, a lo queno se selecciona, a la desidentificación-desapropiación en relación a los modelosidentitarios institucionalizados.
7 Un tercer vector ha sido construido sobre la base de la relectura de los planteos de
Poulantzas (1978), Alliés (1980) y Balibar (2005 [1997]) respecto a las relaciones entreEstado, política, economía y territorio, que enfatizan sobre su mutua correlatividad. Larelación de poder y la economía es constituyente –de sujetos, de patrones denormatividad- y las formas sociales más o menos estabilizadas, las normas de conducta,son constituidas. La normatividad se diseña desde la razón económica y es elasociacionismo, en tanto principio de normalización ciudadana, el que constituye loscimientos de la productividad económica. La relación política del poder precede yfunda las relaciones económicas de explotación (Clastres, 1974, citado en Poulantzas,1978). Las matrices –simbólico/organizacionales– espaciales y temporales, en funciónde las cuales se institucionalizan y constituyen normas de conducta, son expresión ydelinean a la vez, modos de producción específicos; sus transformaciones van de lamano de las transformaciones éstos.
8 Como ya ha sido formulado, existe una asociación dialéctica entre espacio, historia,
memoria e identidad (Foucault, 1998 [1979]; Halbwachs, 2004 [1968]), Nora (1984),Pacheco de Oliveira, 1999; Ricoeur, 2008 [2000]; Jelin, 2002, Barabas, 2003). Parto de lapremisa analítica de que las condiciones de producción de la existencia de las familiasadscriptas como Huarpes son ordenadas de acuerdo a una serie de principios activadospor las prácticas sociales y que se expresan simbólicamente en marcas/huellas que seimprimen en el espacio, territorializándolo. De esta manera, la categoría territoriocultural o etnoterritorio(Barabas, 2003) ayuda a precisar el análisis en este sentido. Eletnoterritorio, definido como el “territorio histórico e identitario en el que se inscribenlas prácticas y símbolos culturales de cada grupo a través del tiempo” (Barabas,2003:48), remite al origen y a la filiación del grupo en el lugar y constituye el soporte dela producción y reproducción de la existencia de un grupo étnico a lo largo de lahistoria.
9 Me refiero con territorio étnico no sólo al espacio geográfico del secano, sino más a un
“lugar de memoria”, en términos de Nora (1984) como un espacio tangible e intangibledonde se producen y se recrean sentidos. Los actores materializan las memorias através de diferentes marcas que se inscriben en el espacio (Jelin, 2002), Barabas (2003) yque pueden ser materiales o inmateriales, naturales o artificiales. Pienso en lasinscripciones simbólicas y materiales de modos de producción histórica y procesosglobales, como las marcas de la modernización del espacio provincial y de lagubernamentalización estatal, por un lado, y en las reelaboraciones singulares y suacomodamiento por parte de los indígenas a sus singulares modos de producciónterritorial y marcos colectivos de memoria2. El espacio, reservorio de recuerdos, es elsoporte de la identidad y por ende de la memoria.
Polis, 34 | 2013
141
Contextualización etnográfica
10 El registro etnográfico remite centralmente al área de las Lagunas, hoy secano de
Lavalle, puesto que, correlativo a la colonización de valles centrales -donde también sehan nucleado históricamente los Huarpes- éstos fueron gradualmente arrinconados enel áerea carente de interés productivo; también dado que se trata del territoriohistóricamente cedido a los indígenas y actualmente reclamado por ellos y en litigio; ypor último, la continuidad en la ocupación del lugar imprime, en términos identitarios/políticos, características singulares.
11 Actualmente, constituye gran parte de la “zona no irrigada” de la provincia, aquella
que carece de sistema de riego artificial, que no se destina a explotaciones agrariasintensivas y que se consigna preferentemente para la actividad pecuaria extensiva;actividad que se inicia a partir de la reducción de los indígenas. Hasta hace unasdécadas atrás el modo de producción de autosubsistencia estaba basado en la pesca, lacaza y el cultivo (maíz, zapallo, trigo) a través del aprovechamiento del desborde losríos en épocas de crecida. Sin embargo, resultado del modelo de producción económicay las implementaciones tecnológicas instaladas primero por conquistadores, luego porelites dominantes, condujeron a un drástico desecamiento de la zona, por el que elcultivo y pesca debió ser abandonado y por el que existe una sobrecarga de animales.Producto del desarrollo de la agricultura intensiva en el oasis, del endicamiento deaguas de los ríos Mendoza y San Juan en sus cursos superiores a los fines de regadío, deldesmonte masivo de algarrobos que se efectuó a los fines de construcción delferrocarril y obtención de leña y de las especulaciones financieras respecto al régimende propiedad, esta zona sufrió un progresivo avasallamiento territorial y despojohidráulico.
12 El secano contiene cuatro distritos: Lagunas del Rosario, San José, Asunción y San
Miguel. Tal como lo ilustra la figura (6), la población general se halla heterogéneamentedispersa, es decir en los puestos, que constituyen unidades productivas y residencialesde familias nucleares con una distancia promedio entre de 10 Km. aproximadamenteentre sí, unas 3 horas a pie si las condiciones climáticas y los accidentes del terreno lopermiten (guadales, medanos, montes, etc.)-. Eexisten además pequeños poblados/parajes– caseríos de no más de 30 viviendas- entre los que se destacan Lagunas delRosario, Asunción, San José y San Miguel-. Estos núcleos residenciales colectivos sefueron construyendo y consolidando, según mis interlocutores, de la mano de laedificación de las escuelas en tales emplazamientos y funcionan como centros cívico-ceremoniales, es decir, como santuarios, en la medida que presentan cada uno, escuela,centro de salud y/o posta sanitaria, capilla y cementerio.
13 La economía es una economía fundamentalmente de subsistencia. La principal fuente
de recursos lo constituye la ganadería caprina. Las unidades productivas son lospuestos, que a excepción de aquellos pertenecientes a familias residentes en lospoblados, constituyen simultáneamente, como se señaló anteriormente, unidadesresidenciales de familias nucleares. A este recurso ganadero se agregan la extracción dealgarrobo para leña y confección de mobiliarios tales como sillas y mesas; la recolecciónde algarroba y chañar durante el mes de febrero, para la elaboración de patay y aloja yla recolección de junquillo en el mes de junio, para la confección de canastos y para laventa a los fabricantes de escoba.
Polis, 34 | 2013
142
14 Quienes fundamentalmente atienden animales y realizan actividades de caza son los
hombres, muchos de los cuales son artesanos de cuero, y en ocasiones, canasteros. Sibien las mujeres se encargan también de atender a los animales como las aves delcorral, de la recolección de algarroba y leña, de cortar junquillo y de la cestería, lasactividades identificadas como exclusivas de ellas, son las actividades artesanalesvinculadas al tejido, tal como lo expresa (NL, tejendera de El Puerto): “acá muchasmujeres son “tejenderas”. El tejido se realiza en telar y bastidor, y son utilizados tintesnaturales como la jarilla, el jume, el pájaro bobo y la espina blanca. Tanto tejidos comocanastos y productos en cuero, además de ser recursos de uso local, son vendidos porencargo a turistas e individuos no residentes que se acercan al lugar, y en el MercadoArtesanal de Mendoza-ubicado en el subsuelo de la Secretaría de Turismo de la Ciudadde Mendoza- por parte de aquellos artesanos que pueden trasladarse a dicha ciudad.
15 La venta de chivos se concentra a partir de abril y en el último trimestre del año, y la
extracción de estiércol caprino para la fertilización de cultivos y de arena se realiza eninvierno. En esta última actividad, algunos varones jóvenes venden su fuerza de trabajopor jornada – que ellos denominan “palear”-, depositando ambos recursos encamionetas provenientes del área urbana, que ingresan al lugar una o dos veces porsemana, y que en el caso de los “areneros” –tal como los denominan los nativos-pertenecen a empresas constructoras.. El estiércol y la arena también son usados parala elaboración de adobe, actividad que he registrado en Asunción, para uso propio yventa, local y no local, siendo transportado también en camionetas provenientes delárea irrigada y urbana, que ingresan al lugar.
16 Otro recurso económico es la venta de fuerza de trabajo para la cosecha de la vid en la
zona de oasis de Lavalle, fundamentalmente en California y Gustavo André, áreas a lasque individuos y/o familias – los “cosechadores”- se trasladan de manera agrupada ysemanalmente en camionetas, regresando en el fin de semana, permitiéndoles mejorarsu economía al aumentar sus ingresos. Se trata de individuos y/o familias que residenfundamentalmente en Asunción, o en puestos cercanos a la ruta.
Por ultimo, también en los parajes de fácil accesibilidad, cercanos a la ruta nº142 comoAsunción y la Reserva Telteca.
17 Es decir que el dinero se obtiene de la venta de chivos, artesanías en cuero, tejidos,
canastería, adobe, estiércol; de la venta de fuerza de trabajo en la extracción de arena yestiércol y en la cosecha en la zona de agricultura intensiva; como así también de laactividad turística. Las familias que sólo mantienen una economía de subsistencia – queson la mayoría-, sin acceso a dinero, obtienen los productos alimenticiosmanufacturados por medio del trueque, intercambiándolos por tejidos, productos encuero, panes, animales, huevos. Sin embargo, quienes tienen mayor acceso a lacomercialización y obtención de dinero son aquellas familias residentes en las cercaníasde la ruta (ruta nacional nº 142) y poblados, para quienes resulta más accesible, entérminos viales, el contacto con no locales, turistas o no, para la comercialización deproductos.
Polis, 34 | 2013
143
De territorialidades e “identidades” en la políticainstrumental/productivista
18 La identidad es producida por el poder/gobierno, entendiendo que éste es una
estructura total de acciones dispuestas para producir posibles acciones, incitando/facilitando ciertas formas de acción, y dificultando/inhibiendo absolutamente otras; sinembargo es siempre una forma de actuar sobre la acción del sujeto ; designa modos deacción calculados destinados a dirigir la conducta de los individuos o de los grupos, aactuar sobre las posibilidades de acción de los otros, estructurando el campo posible deacción de los otros (Foucault, [1982] 2002, 2001). Se trata del “gobierno de laindividualización”, de una una forma de poder que hace sujetos individuales. El Estadonacional realiza la unidad de los individuos del pueblo-nación dentro del mismomovimiento por el cual él forja su individualización. Él instituye, a través de la unidadterritorial, la homogeneización política-pública (Poulantzas, 1978).
19 La trama que estructura política y públicamente a la población, se encuentra guiada por
la razón económica. El estado moderno, regula, mide, calcula, controla en función de lanorma, el espacio y la temporalidad, unificando toda su diversidad, uniformizando lasdiversas temporalidades y los diversos espacios (Ibid). Así, en el marco del régimengubernamental hay una asociación directa y de implicancia mutua entre identidad,territorio y productividad: La demarcación de fronteras sociales (cartografías) es,siguiendo a Alliés (1980) un proceso político tendiente a la acumulación de capital, porlo cual la función de la administración es la de garantizar la maximización de laproductividad.
20 En primer lugar la unidad identitaria pretende ser garantizada desde la estrategia
territorial: el territorio es instrumentalizado políticamente como núcleo y reflejo decohesión social, como un medio de dominación política. Se trata de lainstrumentalización política del espacio, de su “uso” político y social, siendo entendidocomo medio de asegurar la dominación política, de domesticar las interaccionessociales y su movimiento espacial, y de crear una unidad. La frontera, en este sentido,es una institución producida por el estado liberal y sometida a sus necesidades. Ellacontiene el territorio, toma su valor dentro del funcionamiento del Estado en tanto quefactor de cohesión social.
21 En este modelo gubernamental ligado al modelo de acumulación de capital hay una
asociación directa entre la producción del territorio y la administración. A partir de unmodelo tecnicista de organización, aquélla tiene por objeto reproducir el territorio yasegurar la cohesión en el modo de producción capitalista. La administración esentonces una instancia constitutiva del territorio, por cuanto el espacio se convierte enun objeto racionalizable, tratado como un todo homogéneo.
22 En segundo lugar, el espacio se convierte en un objeto racionalizable, tratado como un
todo homogéneo cuando se ve en él una rentabilidad posible (Alliés, 1980). El territoriono tiene valor político independiente de su valor económico, agrícola. Así, el Territoriomoderno es aquel espacio constituido como objeto de dominio; instrumentalizadopolítica y económicamente.
23 Entre los procesos históricos globales vinculados a la modernización del territorio
provincial se encuentran aquellos procesos económicos vinculados a la producción dela agricultura intensiva y desarrollo del oasis; los procesos jurídico-políticos, es decir,
Polis, 34 | 2013
144
los actos por los cuales se efectivizan las subdivisiones jurisdiccionales para el control yregulación de las formas de sociabilidad, trabajo y residencia; ligados a éstos, losprocesos catastrales; y la configuración de las formaciones discursivas –normativas,científicas e ideológicas- que legitiman tales modos de estructuración y ordenamientosocial (Katzer, 2009, 2012).
24 Así, la asociación simbólica entre la idea de sembrado de campos y plantación del verde
público con la idea civilizadora enhebrada al interior de la semiósfera instrumentalmodernista constituyó el fundamento de la dicotomización asimétrica del espacioprovincial en los polos Oasis y Secano. La semiósfera moderna objetiva el espacio, lotraduce a objeto de dominio, como unidad de explotación. Producto de la produccióneconómica agrovitivinícola intensiva en el oasis, del endicamiento de aguas de los ríosen sus cursos superiores a los fines de regadío y de construcción de diques con finesturísticos, del desmonte masivo que se efectuó a los fines de construcción delferrocarril y obtención de leña, la zona del secano ha sufrido un acentuado unacentuado proceso de aridización y de desecamiento de las lagunas, yconsecuentemente de despojo hidráulico. Es decir, se ha instituido una distribucióndesigual del agua, al punto que, salvo en coyunturas específicas, el aporte de agua de losríos es prácticamente nulo, lo cual se traduce en una radical disminución de aguadas ypasturas. El aprovisionamiento del agua en el secano se da mediante el sistema pozo-balde. Los terrenos para el pastoreo son bien limitados y se reducen a áreas deinundación y márgenes de los ríos. Es decir que la subsistencia queda enteramentedeterminada por los niveles de precipitaciones y las proporciones de nieve en lacordillera, dado que los aportes de agua de los ríos de Mendoza provienen del deshielode ésta. Resulta ilustrativo el relato que presento a continuación:
“Mi abuela me sabía contar, acá en San José eran trigales todo esto … claro es lo quepasa, antes no había tantas fincas como ahora, entonces el agua del río pasaba poracá … yo me acuerdo … hasta esos años que yo sé que habrá sido en el 45’ todavíahabían partes en que se sembraba maíz, zapallo y se guardaba para el invierno …acá mi abuela…el zapallo, mi abuela lo cortaba y lo colgaba en los algarrobos y loguardaban para después comerlo..lo que ahora no hay nada ... mi abuela carneabanuna vaca, un ternero ... y a lo mejor una pierna de carne la hacía charqui-con sal-, ydespués lo embolsaban y lo guardaban … y sabían esperar el invierno … en elinvierno lloviznaba, lo que yo le digo … hasta el clima ha cambiado.. antes sabíahaber días, semanas que llovía día y noche, cuando yo era niño, y yo me acuerdoella sabía agarrar majar el charqui en el mortero, lo machacaba bien y con eso hacíael [el locro?] con maíz…antes había tanto algarrobo en la medanada, el agua venía... y pasaba por los yauyines, la laguna grande, y en El salto se juntaba el río, algunaalgarroba queda, pero no se crían como antes, tan grande, tan linda, por la sequía..este verano tendría que se jardín los campos (LF, adscripto Huarpe adulto,Asunción)
25 La dupla política, económica y simbólica Oasis-Secano es la que vertebra el
ordenamiento espacial y la reestructuración político-administrativa. En el oasis, locusde expansión de los frentes económicos agrovitivinícolas y de mayor concentraciónpoblacional, el aparato administrativo se ve ampliamente multiplicado. De lo contrario,en el Secano, donde aquellos frentes no actúan directamente, la concentraciónpoblacional merma significativamente, como por ende también, la presencia delaparato administrativo y el control político. En esta diferencia se origina laprecipitación de los conflictos catastrales e irregularidades en el registro depropiedades en el área reconocida como territorio indígena a lo largo de todo el siglo
Polis, 34 | 2013
145
XIX, generándose en la actualidad, grandes y cada vez más complejas, disputasterritoriales en esta zona (Katzer, 2009, 2012).
26 La sedimentación local de las propiedades y evoluciones ecológicas y políticas en el
lugar ha incidido en la morfología social en la población indígena allí residente,teniendo que crear respuestas adaptativas y definir estrategias de supervivenciaespecíficas, manteniendo una continuidad y recreando sentidos de pertenencia a través
de la producción de una memoria colectiva.
Campos y liderazgo familiar en las fronteras de lagubernamentalidad
27 Los procedimientos de gubernamentalización provincial han repercutido en el actual
modo de existencia indígena pero no se impusieron unilateralmente (Katzer, 2009). Masbien acomodaron sus formas organizativas, sus ideas y creencias a las impuestas, endiversos grados de ajuste culturaltanto de tipo externo como interno,institucionalizando formas de sociabilidad, trabajo y residencia en función de actualizarel modo de vida nómade y comunitario, y de garantizar la cohesión social mediante elvínculo que establecen con la tierra, con la producción ganadera y los liderazgosfamiliares. El resultado ha sido la recreación del modelo de dominio de recursos,instituyendo la pauta de “marcar” y “señar” a los animales, y en pocos casos, lainscripción de campos en el registro de la propiedad. A la forma de trabajo centralganadera y recolectora, se han incorporado formas de trabajo a la red de mercado,como es la venta de recursos naturales –junquillo y estiércol-, la venta de chivos, lacomercialización de productos artesanales -tales como tejidos, canastos, productos encuero, y la producción turística (Ibid, 2012).
28 La actualización activa de un modo de vida económico-social localmente singular es,
siguiendo a Anton Burgos (2000), un criterio que se mantiene en las áreas en las que sepractica el nomadismo ganadero, dado en que son áreas en las que no es posible otraactividad económica y porque posibilitan el resguardo de saberes históricos vivos.Entre las formas de sociabilidad ligadas a estas nociones asociadas a la movilidad seencuentran el desplazamiento residencial familiar (traslado de puestos); las“campeadas”, que constituyen desplazamientos esporádicos por parte de la poblaciónadulta masculina asociada a su vez a los requerimientos de la actividad del campo, elcuidado de los animales y la caza; “salir a cortar el rastro”, que constituye una prácticaque delimita simbólicamente el espacio de movilidad social, creando un ámbito deidentificación, interacción y comunicación social a través de las huellas3, y la rutinaritual-religiosa anual, que también implica desplazamiento residencial temporario,puesto que las familias se trasladan a la vivienda temporaria (la “ramada”) durante eltiempo que transcurre el ritual (tres días).
Con todo, es de notar la generalizada exclusión identificativa sobre el modo residencialsedentario y el cercado de ‘propiedades’:
“En estos campos, no existen alambrados divisorios, “los límites los marcan losanimales (…) se comparten pasturas y aguadas (…) sino, no puede vivir uno, quecada uno tenga un pedazo de tierra y que diga, no, esto es mío, acá no se puede,usted larga los animales y van de aquí a 8 o 9 kilómetros para comer, a campoabierto, como uno dice, campo libre (…) y siempre hay un respeto” , “hay que ocuparel campo...acá es tierra comunitaria, sin alambrado, es campo libre … siempre ha
Polis, 34 | 2013
146
sido así, nosotros decidimos quien puede ocupar el campo” (RA, hombre Huarpeadulto. El Puerto. Febrero 2007).
29 La unidad residencial y productiva institucionalizada es la del “puesto”, “rancho”
elaborado con material autóctono, con un pozo-balde, un corral y su respectiva ramada.La ramada es el espacio que más se usa la mayor parte del año, dado los intensoscalores; es el espacio de reunión social, de encuentro entre parientes y vecinos alatardecer, cuando son narrados los sucesos ocurridos el día, lo “rastreado”. Durante elverano, la familia pasa allí todo el día, inclusive la noche. El desplazamiento residencialfamiliar opera como núcleo constitutivo de la organización social endógena. Lamovilidad de los emplazamientos de aguadas y pasturas, y por ende de los animalesestructura la movilidad de los puestos:
“Las cabras van a tomar agua al pie de los médanos. Las aguadas o jagüeles sonbajadas que se hacen hasta que llega a la primer napa de agua a unos siete u ochometros de profundidad…antes a las aguadas las hacían con pala y con un rastróntirado por animales… donde hay río, los animales toman de ahí y hacen aguada allado del río” (EF, adscripto Huarpe adulto. Asunción, 2009).
30 La movilidad de puestos ha sido también identificada por funcionarios por mí
entrevistados de la Dirección de Ordenamiento ambiental en el Registro Único dePuesteros (RUP), aludiendo a que “cambian los puestos, cambian los nombres, una vezestá en un lugar, otra vez en otro, se llama de otra forma”. Así, el puesto es una unidadelástica e inestable, cuyas características de confección posibilitan su traslado,resultando ser una de las respuestas culturales que tradujo al sedentarismo las formashistóricas de nomadismo.
31 Es posible observar un patrón de nucleamiento4característico cuyos ejes de diseño
están dados por los lazos de parentesco, que son los que determinan la organización ydistribución espacial de las viviendas: “en las familias cuando vos sos chico te vanregalando animales y los puestos se hacen cerca de la casa del padre” (FG, Lagunas delRosario, octubre 2008). El patrón de configuración de campos y de nucleamientoresidencial representa la estructura de parentesco familiar.
32 Dada la movilidad y dispersión de los animales en los campos, la práctica vehiculizada
para la reunión de los animales y seña y marca de su cría es lo que se denomina lacampeada/piolada/recogida de animales. Asimismo este es el momento en que serealiza desde hace unos años, la vacunación pertinente. Constitutiva de la dinámicaeconómica local esta “junta de animales”, “campeada” o “piolada”, se realiza en el mesde abril. Es una actividad colectiva y masculina, a través de la cual se junta el ganadopara ser marcado y señado y para efectuar la vacunación. La “piolada” consiste enenlazar las dos patas traseras o delanteras para marcar al animal. Enlazan así al animalmientras están corriendo para detenerlo y tirarlo al piso. Es una práctica colectiva quenuclea a la población masculina. Cuando se determina la fecha para hacer la recogidade animales, la juntada se hace entre todos. Pueden durar de tres hasta dos semanas,periodo de tiempo en el que los hombres se ausentan de los hogares:
“Las pioladas o recogidas de animales se organizan entre las familias, cada familiatiene un lugar. De cabras y ovejas hay dos recogidas al año, se van a juntar cabras yovejas que se van y no vuelven y las juntan a todos en un lugar común, entre variospuesteros. Esto puede tardar una semana, y una vez que están los animalesencerrados, los separan, algunos están marcados, los que no están marcados se vancon las cabras que están marcadas” (MA, adscripto Huarpe adulto, Las Heras).
Polis, 34 | 2013
147
33 No se registra ni la noción de herencia ni la de “transferencia de tierras” en los
términos en que se describen en la legislación (ley provincial n° 6920- 2001/ 2009); elcampo se ocupa sencillamente. Las categorías de “herencia”, “transferencia” sonutilizadas en conexión con la reapropiación de la categoría de “comunidad” sólosituacionalmente, en contextos de formulación de demandas al Estado. Sólo desde eseléxico pueden “presentarse” puntos de vista. Por lo contrario, los adscriptos Huarpes deprocedencia mendocina defienden con firmeza la noción de “ocupación del campo”.Interpreto que, en gran parte, esta concepción se fundamenta en el hecho históricoparticular de Mendoza de que son campos que los residentes indígenas han heredadopor ocupación y cargo familiar, primero por merced, - un territorio que se otorga y sedeja a cargo de un cacique; luego por entrega del Estado provincial, “para que lotrabajen y no se hallen inactivos” (tal como consta en el ddecreto de 1838; y luego portítulos supletorios – que se basan para su otorgamiento, en la ocupación históricageneracional– en el sentido de residir y trabajar la tierra-, cuyo otorgamiento se viofavorecido por el plan de regularización de la tenencia de tierras, primero a principiosde siglo XX y luego con la ley provincial 6086/96 de arraigo de puesteros. Y por otraparte, basándome en mi propio registro etnográfico en Mendoza, entiendo que serefiere a la idea de que en el campo se habita y se trabaja, se desempeñan actividades,funciones, cargos, se lo recorre, se lo conoce, se dejan huellas. La gente se ocupa delcampo, con dedicación, compromiso y amor. Mis interlocutores no se refieren a que loscampos se heredan, sino a que se los ocupa, campos como espacios donde la gente nace,se cría, vive, transita, y muere; las distintas generaciones van ocupando el espacio delmonte según lazos de parentesco, y en los contornos de éstos. Por último, remitetambién a la noción de ocupación familiar del campo, fundada en la idea de ocupaciónhistórica de los campos por los antepasados, por los antiguos cacicazgos.
34 La organización territorial en campos es estructurada en la forma del liderazgo
familiar, reconocido como la forma universal de autoridad legítima5. “Líder familiar” hasido definido por mis interlocutores como “ el más viejo, quien conoce mejor sobre losanimales, y el que se ha hecho más cargo del campo, el que ha demostrado más destrezapara cuidar a los animales, el que ha cuidado de la gente, que carnea y comparte” y losatributos de autoridad refieren a que “frente a una necesidad, él se hace cargo, lollaman a él, organiza la piolada, es una autoridad en el trabajo, comanda la cercanía, esal que hay que pedirle permiso para hacerte un puesto”. De acuerdo a mi registroetnográfico, se le atribuye tres grandes propiedades: direcciona las campeadas, tieneatributos de decisión en ellas, las cuales son realizadas en su puesto; es referente por lainteligencia que se le atribuye para llevar adelante la vida en el campo; y es fuente dememoria, conocimiento que acumulan y transmiten sobre la historia del lugar. Elconjunto de estos atributos le imprimen a su vez la autoridad para direccionarconflictos entre individuos. Es decir que el líder familar, resume y condensa los“marcos colectivos de la memoria”. Aquellos adultos que por su capital mnémico y sucapacitad narrativa de transmitir historia vivida como conocimiento respecto lasactividades económicas centrales, ganan el prestigio y respeto que los convierten enlíderes familiares.
35 Como es de notarse, en el marco cultural indígena, el espacio no es objetivado,
traducido a objeto de dominio. A diferencia del oasis, el terreno del secano no se hallaparcelado en propiedades ni presenta alambrados divisorios. La ocupación de camposresponde a un patrón estructurado en torno a la familia extensa, y las fronteras sociales
Polis, 34 | 2013
148
entre familias son lo suficientemente elásticas de manera tal que aguadas y pasturas,componentes vitales para la reproducción de la existencia local, basada principalmenteen la ganadería caprina nómade, son compartidos por la totalidad de las familias. Así lorefería uno de mis interlocutores: “yo vivo acá, yo soy de acá, y esto no es mío, yo lepertenezco a esto, a estas tierras, y esas son la diferencias, que son las que nosofrecieron los europeos…nosotros pertenecíamos a la tierra, ellos se adueñaron de latierra”6. Es decir, en este modelo territorial la asociasión y el medio se asumen como untodo en una relación a-instrumental, de entre-hospedaje y con expectativas comunesde bienestar. La “cesión” de tierras se da por la sencilla ocupación histórica y lamemoria genealógica: “Cuando un pariente quiere hacerse el puesto, se le ayuda, se lesda algunos animales para que empiece de a poquito”, “por eso, “el campo no se vende,se ocupa”7. Interpreto que esta noción de ocupación se desprende de la semiósferaindígena que no traduce a la naturaleza como objeto de dominio y apropiación;considero que confirma la noción de desapropiación, la idea de que ocupar el campoimplica sentirse “huéspedes en la tierra”, huéspedes permanentes en el monte y nopropietarios de él. Esta idea de “ocupación” se aleja bastante de la categoría de“ocupas”, en el sentido que se le da occidentalmente, alguien que ocupa ilegítimamenteun territorio que no es propio y es propiedad de otro. Más bien, confirma la metáforadel caminante nómade.
36 Así, el potencial heurístico de la categoría de “nomadismo” para dar cuenta de
prácticas y formas de sociabilidad registradas en el ámbito de la producción de la vidade adscriptos étnicos huarpes es innegable. Me refiero con tal término a un esquemacultural, a una actitud y modo de pensamiento tal como ha sido tratado por la filosofíaderridiana. Esta filosofía lo define como una forma de pensamiento no moderna, segúnla cual el espacio no se halla objetivado sino que es de tránsito, inapropiable, comopasajes que conducen siempre a otra parte (Cragnolini, 2000). Son los “viajeros” quedesconocen el calor del hogar –tal como lo ha definido la modernidad, como “lo máspropio”- porque su lugar se halla siempre en otro lugar, un lugar no terrenal, y por ellosiempre “huéspedes” en la tierra libre. Es a la idea de movimiento y a su tradiciónnomádica que ligan sus actividades económicas, y no la inversa. Es un componentefundamental en la construcción y regeneración de su identidad como también laprincipal fuente de resistencia frente a la intención del “Estado-nacional” de“integrarlos”, de hacerlos “pertenecientes” de manera fija y sedentaria. Implica yarticula adaptación al medio ecológico, la creación activa de una economía local y unmodo de vida particular.
37 Es decir que las formas de organización social institucionalizadas constituyen
respuestas culturales adaptativas y estratégicas que configuran, desde una semiósferanómade, un ordenamiento organizativo estructurado por el parentesco, disperso einestable, traduciendo al sedentarismo a modo de “discurso oculto”, las formashistóricas de sociabilidad, trabajo y residencia, ligadas al traslado residencial y alliderazgo familiar. Tal ordenamiento se sostiene, perpetúa y recrea sobre la base de laconstrucción de una memoria colectiva. Son formas de vida y acción elaboradas ymantenidas por los indígenas que no se identifican con las posiciones subjetivaslegítimas de dentro de la formación discursiva gubernamental y que por tanto seinscriben como discurso oculto.
Polis, 34 | 2013
149
Memoria familiar/genealógica como matriz deconstrucción del territorio étnico
“Si señora, nacido y criado aquí…soy indio, huarpe, lagunero, mis padres, misabuelos han nacido y se han criado aquí” (TG, adscripto Huarpe adulto, Lagunas delRosario, marzo 2008). “(…) me quisieron sacar… ‘mándese a cambiar, yo he nacido y me he criado aquí’(LF, adscripto Huarpe mayor, Asunción, abril 2010)“Somos nativos, nacidos y criados aquí, y me siento orgulloso..mi abuela era india,india, india, Paula Guaquinchay se llamaba, y la madre de ella se llamaba EulogiaGuaquinchay… mi abuelo era el único que parece ya descendía de otro, porque élera Fernandez” “yo empecé a fumar a los 21 años y le pedía permiso a miabuela..uuu… mi abuela sabe que…ella con la chalita del choclo y la sabía guardar ycon eso sabía armar los cigarros…ella era hija del cacique…el cacique ha sido se ve elfundador…esos viejos han sido todos caciques, tenían carros, mulares, han tenidomuchos animales, eran los dueños de los campos” (LF, adscripto Huarpe mayor,Asunción, abril 2010).
38 La construcción de la identidad sociativa aparece anclada territorialmente: el lugar
donde emergieron sus antepasados, el lugar donde sus antepasados han nacido y se hancriado. El hecho de nacer y criarse en el lugar aparece señalado en los relatos como unamarca de singularidad, una marca identificatoria como así también como capitalsimbólico colectivo. La memoria colectiva, genealógica y familiar es la que crea,fundamenta y legitima la organización comunal de los campos. Es mediante laintervención de la memoria que adquiere valor y que se garantiza su aplicación esdecir, es la memoria colectiva, genealógica y familiar, la que interviene para que laocupación del campo sea legítima. Es decir, existe una conexión necesaria entreterritorio y parentesco8, entendido este como una construcción cultural que ordena laorganización social en el espacio (Fortes y Evans-Pritchard, 1975 [1940], Woortman,1995, Tamagno, 2001, Valle, 2003).
39 De este modo, en la producción del territorio étnico el uso de la genealogía es
indiscutible. La genealogía es el instrumento que utiliza “ego” (o una familia entera)para recrear su memoria genealógica (parentesco memorizado) y familiar (memoriaque abarca todo lo vivido por una familia) (Connerton, 1993 [1989]). Como tal es undispositivo político instrumentalizado para fundamentar y legitimar la transmisión/transferencia de campos y liderazgos –económicos/familiares-, como la prueba de lahistoricidad de la ocupación del campo:
“Ya mi bisabuelo había hecho una declaración de que poseía este campo en el añomil ochocientos sesenta y pico, vino hasta Lavalle e hizo un testamento, entonces sepidió un título supletorio, que lo otorgaron, cuando en realidad se tendría quehaber hecho una sucesión…el tema es que en esa época lo reclamábamos comofamilia Azaguate.. ahora el Ramón Azaguate es el cacique, porque es el más viejo, yes el que siempre se ha hecho cargo del campo, después de mi tío Javier… Mi tíoJavier era muy respetado, era cacique, a él se le pedía permiso para todo, para cazaren el campo, hasta para andar en el campo (MA, adscripto Huarpe adulto, El Puerto,2006)“En Lagunas, yo he sentido nombrar a los Jofré, González y por ahí Nievas…ellos hantenido campo, esas familias han tenido campo, ellos han sido caciques…Mi abuelaPaula Guaquinchay era cacique, porque había sido hija de cacique” (LF, adscriptoHuarpe mayor, Asunción, abril 2010)“El campo Jofré era del padre de mi abuela Jertrudes Jofré, Rosario Jofré, que enrealidad era Gallama, se cambió el apellido… Daniel Gonzáles, también Gallama,
Polis, 34 | 2013
150
primo hermano de mi abuelo, era como un líder del campo, toda la gente lorespetaba y cuidaba a la gente. Decía mi abuela que todos los días carneaba unternero y lo repartía. También Vicente González, hermano de mi abuelo, tambiénlíder respetado, él ordenaba las campeadas, este fue el último líder viejo que fallecióhace ocho meses… José Molina protegía toda la zona del límite con San Juan,también era Gallama (RD, adscripto Huarpe adulto, Lagunas del Rosario, enero 2010)Según FC, “, Juan Manuel Villegas, mi bisabuelo murió en 1945, él era “como eldueño del pueblo”, y me contaron que tenía varias esposas” (FC, Joven adscriptoHuarpe, San José, 2009); según TV había escriturado el campo en el año 1931. Loshermanos TV y PV nacidos y criados en San José, quedaron a cargo de su abueloJuan Manuel Villegas y a su muerte heredaron el campo que tiene 11.500 hasactualmente inscriptas en el Registro de la propiedad. Hoy “Para hacerte puesto enel campo tenés que pedirle permiso al P” (FC, Joven adscripto Huarpe, San José,2009)
40 Apoyándome en los relatos de campo y en los árboles genealógicos elaborados con los
interlocutores que los expresaron, he identificado tres grandes campos familiares(campos de familias extensas) que delimitan y expresan territorialmente su estructurade parentesco: el campo de la familia Azaguate, el campo de la familia Gonzalez-Jofré yel campo de la familia Villegas-Guaquinchay. Reconociendo que las formas y usos de lamemoria genealógica están condicionadas por determinaciones históricas ysocioculturales (Connerton, 1993 [1989]), la memoria genealógica es en el caso de lasfamilias adscriptas como Huarpes, un dispositivo que funciona, en tanto soporte de laidentidad sociativa y de la identificación de los campos, como soporte de laconstrucción y defensa del territorio étnico. La genealogía es entonces un dispositivopolítico que utilizan las familias para alimentar su memoria genealógica yeventualmente, la memoria familiar, al ponerse a buscar la huella de sus antepasados.En esta memoria genealógica hallan fundamento sus históricos reclamos territoriales(Katzer, 2009).
Consideraciones finales
41 Sin universalizar la “ocupación inmemorial” sobre el espacio como criterio
identificatorio, sostengo que la construcción de una conciencia étnica se funda en laidentificación sobre aquél – respecto a formas de sociabilidad, trabajo y residencia-,sobre la memoria que en él se inscribe y sobre las dinámicas sociales del recuerdo y dela anamnesis. La filiación cultural y la orientación cultural se tejen sobre la base deestos aspectos. Los avatares de la historia colonial y nacional unida a su propiacapacidad de adaptabilidad estratégica ha permitido a los Huarpes conservar buenaparte de su territorio histórico. Más allá de las tensiones y diferencias generadas a raízdel nuclemiento de adscriptos Huarpes bajo las formas jurídicas de corporalizaciónpública, existe cierta unanimidad en autoidentificarse en razón de su territorio y sumemoria familiar y genealógica generándose así una noción de identidad colectivabasada en la identificación territorial y en el parentesco, unidos por la memoria. Porotra parte, la escasa importancia económica del área de residencia unida al difícilacceso a la misma, han determinado una asistemática presencia institucional queposibilitó el mantenimiento de muchas de las formas políticas históricas ligadas alliderazgo familiar y al nomadismo.
42 Si bien los grupos étnicos no están basados simple o necesariamente en la ocupación de
territorios exclusivos, en el caso de los Huarpes la continuidad histórica y exclusividad
Polis, 34 | 2013
151
de la ocupación territorial, ha actuado como instancia de marcación identificatoria, deestructuración organizativa y de cohesión social, y ha permitido su expresión yratificación continuas. El modo de producción territorial constituye una marca de
indianidad. Lo que construye su modo-de-ser-en-común, es el modo de anudamiento desus identificaciones sobre el espacio.Al referirse a sus raíces identificativas, losadscriptos Huarpes aluden al territorio en el cual nacieron y se criaron como asítambién donde nacieron, se criaron y murieron sus padres, abuelos y ancestros.
43 Los procesos de demarcación de fronteras simbólicas, de producción de identificaciones
y de estructuración de formas organizativas, como su continuidad y coherencia en eltiempo, se inscriben territorialmente por medio de la producción de memorias. Enconjunto estos relatos sobre el pasado y el presente han construido y continúanconstruyendo un particular sentido de pertenencia étnico/territorial que otorga a lapoblación indígena local, una continuidad y coherencia identitaria.
BIBLIOGRAFÍA
Alliés, Paul (1980), L’invention du territoire. Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.
Anton Burgos, Francisco Javier (1999), “Nomadismo ganadero y trashumancia: balance de una
cultura basada en su compatibilidad con el medio ambiente”. En: Anales de Geografía de la
Universidad Complutense, Nº 20, pp. 23-31. ISSN: 0211-9803.
Balibar, Étienne (2005 [1997]), Violencias, Identidades y Civilidad. Para una cultura política global.
Gedisa: Barcelona.
Barabas, Alicia (2003), Diálogos con el territorio (coord.).Tomos I a IV. Colección “Etnografía de los
pueblos indígenas de México”. INAH, México.
Caillé Alain (2010 [2009]), Teoría anti-utilitarista de la acción. Fragmentos de una sociología general.
Waldhuter, Buenos Aires.
Connerton, 1993 [1989]), Como as sociedades recordam. Traducción de Rocha M. Manuela. Celta,
Oeiras.
Cragnolini, Mónica (2001), “Para una melancología de la alteridad: diseminaciones derridianas en
el pensamiento nietzscheano. En: Revista de la sociedad española de estudios sobre Nietzsche.
Derrida Jacques (2001[1978]), La verdad en pintura.Paidós, Buenos Aires.
-Idem (1996), Le monolinguisme de l’autre. Manantial, Buenos Aires.
Espósito, Roberto (2006 [1999]), Categorías de lo impolítico. Katz, Buenos Aires.
Fortes, Meyer & Evans-Pritchard, Edvard (1975 [1940]), “Introduction”. En: African political
systems. Oxford Univ. Press, London.
Foucault, Michel 2002 [1982]), La hermenéutica del sujeto. Buenos Aires, FCE.
-Idem (2001), “El sujeto y el poder” en Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow (comp.) Michel Foucault:
más allá del estructuralismo y la hermenéutica, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.
Polis, 34 | 2013
152
-Idem (1998[1979]), Microfísica do poder. GRAAL, Rio de Janeiro.
Hall, Stuart (2003 [1996]), “¿Quién necesita ‘identidad’? En: S. Hall y Paul del Gay, Cuestiones de
identidad. Amorrortu, pp. 13-39, Buenos Aires.
Halbwachs (2004 [1968] ), La Memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza. Trad. Por Inés
Sancho-Arroyo.
Jelin (2002), Los trabajos de la memoria. Siglo XXI, Madrid.
Katzer, Leticia (2012), “Razón gubernamental, biopolítica y mecanismos de capitalización de la
praxis indígena en Mendoza”. Revista Espacios Nueva Serie Nº 7. pp. 173-189. Universidad Nacional
de la Patagonia Austral. ISSN 1669-8517.
-Idem (2010), “Reconfiguraciones organizacionales, procesos políticos y territorialización: Los
Huarpes como ‘comunidades indígenas’ ”. Anales de Arqueología y Etnología Nº 65. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad nacional de Cuyo. ISSN 0325-0288. En prensa.
Idem (2009), “Tierras indígenas, demarcaciones territoriales y gubernamentalización. El caso
Huarpe, Pcia de Mendoza”. Revista Avá nº 16. Universidad Nacional de Misiones, pp. 117-136. ISSN
1851-1694.
Nora (1984), Les Lieux de Mémoire. Gallimard, Paris.
Pacheco de Oliveira (1999)
Poulantzas, Nicole (1978), L’Etat, le Pouvoir et le Socialisme. PUF., Vendome.
Ricoeur, Paul ([2000] 2008), La memoria, la historia, el olvido. FCE, Buenos Aires.
Tamagno, Liliana (2001), Los Tobas en la casa del hombre blanco. Al margen, La Plata.
Woortmann, Klaas (1995), Heredeiros, parentes e compadres. Colonos do Sul e Sitiantes do
Nordeste. Hucitec-Edunh, Sao Paulo.
NOTAS
1. Para detalles sobre la descripción de las diferencias en el proceso de inscripción al Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) del Instituto nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
véase Katzer (2010).
2. El abordaje de los procesos de gubernamentalziación estatal, sus reconfiguraciones e
implicancias en las formas organizativas en contexto provincial ha sido desarrollado en Katzer
(2009, 2010, 2012).
3. El “rastro” es la huella que toda aquella persona o animal deja en el monte en su paso. Se trata
de huellas de pisadas y olores.
4. Tamagno (2001) ha propuesto el término “nucleamiento” para designar a los conjuntos que se
constituyen a través de dinámicas flexibles.
5. Cabe la aclaración dado que la autoridad de los líderes cluster y presidentes de las
“comunidades” no es admitida por la totalidad de las familias e individuos.
6. Fragmento entrevista a MA, hombre Huarpe adulto. Febrero 2007).
7. Fragmento entrevista a RA, hombre Huarpe adulto. Febrero 2007)
8. La asociación entre territorio y parentesco es introducida por Morgan (1877) como criterio
para distinguir las formas de gobierno, y retomada con la misma función por Fortes y Evans-
Pritchard (1975 [1940]) en el análisis de los sistemas políticos africanos, aludiendo a cómo las
relaciones políticas imprimen determinadas significaciones a las relaciones territoriales, y cómo
éstas son expresión y reflejan simultáneamente determinadas relaciones políticas.
Polis, 34 | 2013
153
RESÚMENES
En los años 1998 y 1999, un conjunto de familias reconocidas como Huarpes, residentes en el
departamento de Lavalle, de la provincia de Mendoza, han sido inscriptas como “comunidades
indígenas” en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Dichas familias vienen protagonizando
un momento de reorganización social vinculado fundamentalmente a una constante lucha en
defensa de su territorio. El siguiente artículo se propone analizar los dispositivos y mecanismos
sociales a través de los cuales los adscriptos étnicos construyen territorialidad y estructuran sus
formas de sociabilidad sobre la base del parentesco, del liderazgo familiar y el nomadismo.
Entre 1998 et 1999, un groupe de familles reconnues comme Huarpes dont les membres étaient
résidents du département de Lavalle de la province de Mendoza, a été inscrit comme «
communautés indigènes » auprès de l’Institut National des Affaires Indigènes. Ces familles
avaient jusqu’alors joué un rôle essentiel lors de l’étape de réorganisation sociale
fondamentalement liée à une lutte constante pour la défense de leur territoire. Cet article
propose d’analyser les dispositifs et les mécanismes sociaux à travers lesquels les « affectés
ethniques » construisent une territorialité et structurent leurs formes de sociabilité sur la base
des liens de parenté, du leadership familial et du nomadisme.
In 1998 and 1999, a set of families recognized as Huarpes, residents in the department of Lavalle
in the province of Mendoza, have been inscribed as “indigenous communities” in the National
Institute of Indigenous Subjects. These families have been starring a social reorganization
process fundamentally linked to a constant fight defending their territory. The following article
aims to analyze the devices and social mechanisms through which the ascribed ethnic people
construct territoriality and structure their sociability on the basis of kinship, family leadership
and nomadism
Nos anos de 1998 e 1999, um número de famílias reconhecidas como Huarpes, residentes no
departamento de Lavalle, província de Mendoza, foram registrados como “indígena” no Instituto
Nacional de Assuntos Indígenas. Essas famílias estão estrelando em um momento de
reorganização social ligada principalmente a uma luta constante para defender sua territorio. El
Este artigo tem como objetivo analisar os dispositivos e mecanismos sociais através das quais os
atributos étnicos construiem a territorialidade e estruturam sua sociabilidade em base de
parentesco, a liderança da família e do nomadismo.
ÍNDICE
Keywords: identity, indigenous population, field, nomadism
Palavras-chave: identidade, población indígena, campo, nomadismo
Mots-clés: identité, nomadisme, population indigène, champ
Palabras claves: identitad, población indígena, campo, nomadismo
AUTOR
LETICIA KATZER
CONICET-INCIHUSA- Centro Científico Tecnológico Mendoza- Argentina. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
154
Asistencialismo y búsqueda deayudas como estrategia desupervivencia en contextoscampesinos clientelaresAssistanat et recherche d’aides comme stratégie de survie de paysans soumis à
des relations de clientélisme
Welfarism and seeking for social assistance as a survival strategy in peasant
contexts characterized by political clientelism
Assistencialismo e instrumentos de pesquisa como uma estratégia de
sobrevivência em contextos de clientelismo rural
Fernando Landini
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 26.01.2011 Aceptado: 06.06.2012
Introducción
1 Es propio de los entornos culturales campesinos que aquellos pequeños productores
que tienen un mal pasar esperen que los políticos locales y los productores másacaudalados se comporten de manera generosa y aporten a la satisfacción de susnecesidades en tiempos de escasez (Henningsen, 2001)*. Así, en estos contextos noresulta extraña la existencia de vínculos de reciprocidad desiguales donde un actorsocial más poderoso se compromete a brindar ayuda en tiempos de necesidad,recibiendo como contrapartida deferencia y gratitud de parte del campesino,sentimientos que podrán traducirse en distintas formas de apoyo e incluso obediencia.
Polis, 34 | 2013
155
Se trata, ciertamente, de un entramado complejo de vínculos interpersonales, defavores recíprocos, de sentimientos personales, de formas de ejercicio del poder social yeconómico, y de sistemas ideológicos legitimadores que, en ciertos contextos, puedanadoptar la forma de prácticas clientelares.
2 Ahora bien, pese a que la figura del clientelismo político constituye una de las imágenes
utilizadas con mayor frecuencia para estudiar la dinámica política en América Latina(Auyero, 1999), las prácticas culturales tradicionales que, en las sociedades ruralescampesinas, se sitúan en su base, no parecen haber sido suficientemente abordadas. Dehecho, los estudios y las referencias al clientelismo aparecen más en el contexto deestudios sociológicos orientados a comprender procesos macrosociales, quedando en unsegundo plano la dimensión cultural y psicosocial de estas prácticas. Además, comoseñalan diversos autores, la mayor parte de las investigaciones sobre clientelismo loque han hecho es generar interpretaciones del fenómeno que desconocen la mirada delos propios actores (Auyero, 1999, 2000, 2001; Trotta, 2003), por lo que aun hace faltacomprender los sentidos que los mismos “clientes” dan a estas prácticas. De hecho, noincorporar el modo en que los propios actores dan sentido a sus experiencias, muchasveces lleva a acusarlos de oportunistas, lo que implica desconocer el entramadosubjetivo de legitimación en el que se apoya su accionar.
3 De esto se sigue, entonces, que la falta de estudio, desde una perspectiva cultural y
psicosocial, de los procesos, vínculos y entramados comunitarios en que se apoyan lasprácticas clientelares constituye una limitación de los desarrollos académicos en tornoal clientelismo. Y esto, incluso, no sólo debe ser visto como un área de vacanciacientífica sino como un problema concreto a la hora de diseñar y ejecutar políticaspúblicas asistenciales. En efecto, si coincidimos en que las prácticas políticasclientelares constituyen una limitación para el ejercicio de formas democráticas másigualitarias, entonces resulta indispensable comprender de qué manera los actoresarticulan estas prácticas con su subjetividad y su cosmovisión. Es que, si no secomprende su fundamento y su sentido, será más difícil diseñar y poner en prácticapolíticas públicas transformadoras que escapen de las formas clientelares que tienden acapturarlas cuando son ejecutadas a nivel territorial.
4 En consecuencia, el presente artículo se propone aportar a la comprensión de las
prácticas clientelares a nivel local y las dinámicas comunitarias que se articulan conellas, analizando la búsqueda de asistencia como estrategia de supervivencia delcampesinado a partir de un estudio de caso realizado en la provincia de Formosa,Argentina. En concreto, en el artículo se describen los distintos tipos de ayudasdisponibles, las formas empleadas por la comunidad para buscar favores y asistencia,los esquemas subjetivos por medio de los cuales se legitiman las ayudas y lossentimientos y afectos en que se apoyan estas prácticas.
Metodología de la investigación y marco teórico
5 Se realizó un estudio de caso en una localidad campesina caracterizada por los altos
índices de pobreza y por el predominio de productores minifundistas, la cual seencuentra ubicada en la provincia de Formosa, región noreste de la Argentina. Losresultados que aquí se presentan se enmarcan en un estudio más amplio quecorresponde a la tesis doctoral del autor, la cual se ocupó de indagar los factorespsicosociales que influyen en el desarrollo rural en poblaciones campesinas, ubicándose
Polis, 34 | 2013
156
la dimensión subjetiva del clientelismo político como uno de los ejes de mayor interés.La investigación se apoyó en la realización de observación participante, conviviendopor más de cinco meses con una familia campesina en varios viajes sucesivos, y la tomade entrevistas, 71 a campesinos y 11 a otros actores, incluyendo medianos productores,agentes de desarrollo y un dirigente campesino. De las 71 entrevistas realizadas acampesinos, sólo en 26 de ellas se abordaron de manera directa las prácticas políticaslocales y las estrategias de búsqueda de asistencia. No obstante, en la mayor parte delos encuentros surgieron comentarios y reflexiones de interés que sirvieron paracontextualizar la temática. Finalmente, para sistematizar los datos se realizó un análisisde contenido de las transcripciones de las entrevistas y de los registros de observaciónparticipante con el apoyo del software para análisis cualitativo Atlas Ti.
6 A nivel conceptual, el presente trabajo se apoya en los principios teóricos de la
psicología comunitaria latinoamericana que considera a las personas como sujetosactivos, capaces de transformar su propia realidad (Montero, 1994), a diferencia de losenfoques que privilegian la determinación de las estructuras por sobre la capacidad delos actores. Igualmente, partiendo del objetivo de comprender la manera en que loscampesinos perciben y dan sentido a ciertos aspectos de su realidad social, el presentetrabajo se apoya en lo que ha sido denominado “abordaje orientado al actor” o “actor-
oriented-approach” (Long, 2001), perspectiva que puede ser concretizada desde lapsicología tomando las contribuciones del construccionismo social, el cual afirma quelo que percibimos como “realidad” no es más que el resultado de un proceso deconstrucción social (Berger y Luckmann, 1972; Gergen, 1996).
7 Por otra parte, los desarrollos sobre clientelismo político también resultan de gran
interés para enmarcan el presente trabajo. Así, se parte de definir al clientelismo comoun tipo particular de relación de intercambio entre dos sujetos, “en la que existe unpatrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso arecursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyopolítico o votos” (Audelo Cruz, 2004: 127). De esta manera, en términos generales puededecirse que el clientelismo político implica un vínculo de carácter asimétrico (Auyero,1997a) articulado a partir de relaciones cara a cara (Trotta, 2003) donde se produce unflujo de bienes, servicios y compromiso de protección, de parte del patrón (Clark, 2004)y de lealtad y apoyo político de parte del cliente. No obstante, también cabe aclarar quela diversidad de formas en que este vínculo se concretiza hace difícil diferenciar demanera absoluta entre política clientelar y no clientelar (Gay, 1997).
Necesidades campesinas y estrategias desubsistencia
8 Las unidades campesinas, para subsistir, se ven en la necesidad de cumplir con dos
funciones interdependientes: la satisfacción de las necesidades de los integrantes de lafamilia y la gestión de la producción, para lo que llevan adelante un conjunto deactividades y aplican una variedad de recursos que tienen a su disposición. En términosgenerales, las necesidades de la familia campesina incluyen alimentación, ropa ycalzado, y gastos vinculados con la salud y la asistencia de los niños a la escuela. Por suparte, para gestionar la actividad productiva estos pequeños productores tienen quecontar con tierra, con herramientas o recursos para preparar el suelo y realizar la
Polis, 34 | 2013
157
siembra, con mano de obra para múltiples tareas, destacándose el raleo y la cosecha, ycon insumos como semillas y diferentes tipos de fitosanitarios.
9 Como es usual en las economías campesinas, centradas en el uso de mano de obra
familiar (Manzanal, 1993), buena parte de los requerimientos mencionadosanteriormente son cubiertos con el trabajo de los miembros de la familia y conproducción de autoconsumo (de la Barra y Holmberg, 2000; Craviotti y Soverna, 1999),lo que incluye vegetales como mandioca y maíz, y subproductos animales como carne,leche y huevos. No obstante, cambios de hábitos en estas economías de subsistenciaestán llevando progresivamente a la reducción de la producción de autoconsumo y a lareorientación de la producción hacia el mercado (Silvetti y Cáceres, 1998). Por esto, hoyes indudable que en la zona de estudio, y en la mayor parte de las áreas campesinas dela Argentina, los cultivos de renta, en este caso algodón y hortalizas, ocupan un lugarfundamental en la economía familiar. En concreto, la venta de estos productores haceposible obtener recursos monetarios concentrados una o más veces al año, lo quepermite enfrentar necesidades que involucran erogaciones de dinero contextualmentesignificativas como preparación de suelo, compra de insumos, adquisición de ropa ycalzado y pago de deudas. No obstante, estos ingresos concentrados, no permiten a loscampesinos cubrir los costos de los alimentos que no se obtienen vía autoconsumo, asícomo pequeños gastos cotidianos que suelen surgir. De esta manera, cobran graninterés los ingresos que se obtienen por la venta de productos de huerta o granja al pormenor y la disponibilidad de ayudas públicas como preparación de suelo a bajo costo,entrega de semillas de algodón y planes sociales que proveen mensualmente de dineroen efectivo. Interesante destacar la amplitud de los planes sociales, que segúnestimaciones propias en base a datos firmes durante el año 2005 habrían alcanzado aaproximadamente un 60% de las familias campesinas del lugar.
10 Cabe mencionar que el campesino no acostumbra acumular o mantener dinero en
efectivo como forma de ahorro, sino que prefiere hacerlo por medio de bienes mástangibles, como la compra de ganado, de herramientas o la implementación de mejorasen las viviendas o predios (Patiño, 2000). En efecto, trabajos de investigación realizadosmuestran que los campesinos poseen vínculos y capacidades personales que lespermiten manejarse en contextos de escasez de dinero, no de abundancia relativa(Landini, 2011). Esto se observa con claridad cuando se toma conciencia de que estospequeños productores tienden a utilizar de manera casi inmediata el dinero quereciben por ventas en cantidad para pagar deudas, comprar algún freezer para lasviviendas, adquirir insumos para la producción o ahorrar por medio de ganado mayor,quedándose rápidamente sin efectivo. Así, pasado un breve tiempo después de la ventaquedan en una posición donde tienen poco margen para responder a imprevistos o,incluso, para asumir los gastos que implica iniciar la actividad productiva. Entonces, esposible que necesiten recurrir a créditos en los almacenes para hacerse de comida ybuscar ayuda de manos de patrones para conseguir preparación de suelo o paracomprar insumos, lo que los llevará a quedar obligados con ellos a la hora de vender elproducto. Es que los excedentes que obtienen los productores pocas veces les permitengestionar el ciclo productivo por sus propios medios, quedando siempre expuestosfrente a imprevistos climáticos, como sequías y plagas, y personales, comoenfermedades y accidentes. Y esta situación, agravada en el caso de los productoresmás pequeños y de los jornaleros sin tierra, que generalmente viven al día y no tienensiguiera el resguardo de animales vacunos para vender en tiempos de necesidad.
Polis, 34 | 2013
158
11 Ahora bien, es en este contexto de pobreza, de falta de reservas y de privaciones
materiales que el ir a pedir ayuda o asistencia directa y generalmente personalizada apolíticos, funcionarios o productores consolidados, se convierte en una estrategia desupervivencia privilegiada, ante la falta de alternativas, lo que se ve favorecido pormúltiples factores. En primer lugar, el hecho de que, como se señaló anteriormente, enlas economías campesinas los sujetos más desprotegidos asumen que los actores conmayor poder económico tienen el deber moral de ser generosos con quienes más lonecesitan. En segundo lugar, en la zona existe una amplia gama de proyectos yprogramas sociales, lo que convierte a las ayudas públicas en algo que forma parte de lacotidianeidad. Además, los campesinos conocen de primera mano que dar ayudas, engran medida discrecionales, es algo que todos los políticos hacen en tiempos deelecciones, por lo que resulta intuitivo buscar su apoyo en momentos de particularnecesidad. En efecto, como los mismos campesinos narran, durante las elecciones losrepresentantes de los distintos partidos suelen acercarse a las casas para preguntar porlas necesidades y ofrecer ayudas, comprometiéndose muchas veces a entregarlas antesde las elecciones. Por otra parte, también cabe señalar que la necesidad de buscarayudas en políticos y patrones se hace más imperiosa cuando se toma conciencia de quelas redes de ayuda mutua, formadas por pares y vecinos, se encuentran sometidas asimilares carencias, por lo que pocas veces resultan apropiadas para resolver losproblemas que puedan presentarse. Finalmente, también corresponde mencionar loindicado en el párrafo anterior, que en la economía campesina los pequeñosproductores no cuentan con capacidades para gestionar dinero en efectivo, por lo quetienden a enfrentarse a situaciones de escasez con gran facilitad.
12 Así, se observa que, por diferentes razones, la búsqueda de ayudas o de asistencia
directa constituye una necesidad para muchos campesinos. Sin embargo, al estarvaciadas sus redes de ayuda mutua y al no poseer ahorros, se hace necesario recurrir aquienes están situados en una mejor posición socioeconómica o a quienes controlanrecursos públicos que puedan dar respuesta a estas necesidades.
Ayudas disponibles y formas de buscar asistencia
13 Partiendo de la investigación realizada puede afirmarse que los pedidos de ayuda a
políticos y patrones poseen dos formas básicas que se entrelazan como un continuo,contraponiéndose ambas a aquellos beneficios asegurados en términos de derechosuniversales efectivos, como pueden ser el acceso a la salud pública o a la educaciónprimaria y secundaria. El primer polo de este continuo está referido a todas aquellasayudas instituidas o establecidas localmente, como por ejemplo la preparación de suelopara la siembra por parte del municipio a bajo costo, la cual está ampliamenteextendida para el sector campesino. En este caso, como señala un entrevistado, “a todosle hacen. Un poco tenés que ir a chillarle nomás, tenés que ir a llorarle, eso nomás […]Si vos no sos de ellos [de su partido político] tenés que ir, igual tenés que ir a llorarle”.Es decir, se trata de ayudas relativamente establecidas que es necesario ir a pedir paraconseguirlas, ya sea con mayor o menor insistencia, pero que no son entregadas de porsí ni tenidas como derechos instituidos. De esta forma, al tener que ser requeridas enun contexto cara a cara, se alejan de las pautas formales e impersonales quecaracterizan al estado burocrático y se convierten en ayudas personalizadas, que si bienno llegan a establecerse como favores personales, al menos inducen la construcción de
Polis, 34 | 2013
159
un vínculo jerárquico de asistencia entre actores desiguales. Dentro de esta categoría,tal vez sea posible agregar la distribución de medicinas en los edificios municipales aaquellos pobladores que están incorporados al Programa de Asistencia Integral alPequeño Productores Agropecuario (PAIPPA), y la entrega de semillas de algodón y decomestibles por parte de diferentes programas públicos.
14 En el segundo polo, aparecen necesidades a las cuales no dan respuesta las ayudas
institucionalizadas relativamente universales como las mencionadas. Puede ser que unamadre busque llevar a su hijo para que sea atendido en un hospital fuera de la provinciay necesite pasajes de micro, que alguien desee obtener un trabajo o un plan social, unabolsa con mercadería, materiales para hacer una vivienda o incluso busque dinero parapagar carpidores o semillas de hortalizas para poder plantar. Los contenidos de estospedidos (y las necesidades a las que apuntan) pueden ser múltiples, ya que hacenreferencia a una diversidad de situaciones y contextos. Pero, en cualquier caso, seexpresan, como señala Auyero (1997b), en el acercamiento del cliente al mediador en elmomento en que surgen problemas que requieren de un favor especial.
15 En el caso investigado, además de pedir a distintos funcionarios u operadores políticos,
los campesinos también pueden recurrir a productores agropecuarios consolidados(denominados por la gente “patrones”). Acercarse a un político o a un productorestructurado para pedir ayuda, está usualmente vinculado con el tipo de problema aresolver o de ayuda a obtener. Para buscar planes sociales, empleos públicos o bolsas demercadería, sólo es posible contactarse con actores vinculados al ámbito político. Porsu parte, la necesidad de semillas de hortalizas, de venenos o de adelanto en efectivopara la carpida o raleo, usualmente requiere del acercamiento a un productor quepueda oficiar de patrón, al que luego deberá venderse la producción que se obtenga.Finalmente, la búsqueda de dinero frente a situaciones de emergencia o de marcadanecesidad puede, potencialmente, ser resuelta por ambos, aunque en distintascondiciones. En el caso de patrones a cuenta de la cosecha, y en el de los políticos, apartir de la existencia de vínculos con la facción del operador al que se contacta.
16 Estos requerimientos de ayudas especiales poseen dos características esenciales. La
primera, que es necesario ir a pedirlos para conseguirlos. Es decir, no se entregan uofrecen de manera genérica, espontánea o universal, como sucede en el caso de laeducación pública o los hospitales financiados por el gobierno. La segunda, y aún demayor interés, es que se trata de solicitudes que pueden ser rechazadas, es decir, quepueden no ser satisfechas por quien tiene capacidad o poder para cumplir con ellas.Respecto de esto, es claro que existe una diferencia entre ambos polos mencionados. Enel caso de las ayudas institucionalizadas pero no universalizadas en términos dederechos, la falta de cumplimiento refiere a una demora en el tiempo. Si bien se lastermina obteniendo cuando se las pide, esto puede retrasarse, con el consiguienteperjuicio para el agricultor, como sucede si la preparación de suelo a bajo costo reciénse obtiene luego de los plazos óptimos para cultivar. Por su parte, y mientras más sealeja uno del polo de estas ayudas, se llega a otras que pueden no ser resueltas enabsoluto, dependiendo de la voluntad de quien controla los recursos que se necesitan.
17 Estos pedidos de ayudas o favores especiales pueden clasificarse en tres categorías. La
primera puede denominarse “pedido-reclamo”, la segunda “pedido formal-grupal” y,finalmente, el “pedido personalizado”, de mayor importancia tanto cuantitativa comopsicosocial. El pedido-reclamo, precisamente, expresa el movimiento activo de loscampesinos orientado a exigir la satisfacción de determinadas necesidades,
Polis, 34 | 2013
160
presionando o confrontando con las autoridades o el gobierno. Esta modalidad se basaen la existencia de un grupo u organización social (que puede ser desde un MovimientoCampesino de nivel provincial hasta una pequeña agrupación de productores) que es elque lleva adelante el reclamo. Dado que parte del requerimiento de un grupo, elpedido-reclamo suele orientarse a demandas colectivas o a satisfacer necesidadescomunes como obtener semillas, arreglar una escuela venida a menos o, simplemente,buscar atención para los problemas del hombre de campo. Este tipo de pedido sesostiene en el uso de la fuerza provista por la agrupación (o de la amenaza de ello).Como señaló un campesino: “porque ellos [la organización] hacen un proyecto,presentan un proyecto. Eso van y lo elevan al gobierno, entonces dicen ‘esto nosotrosqueremos’ […] y les hacen corte, porque si no, no les dan la respuesta que ellos quieren,cortan la ruta, le hacen protesta”.
18 El pedido formal-grupal corresponde a uno efectuado por un grupo de personas que
posee un problema común. Puede tratarse de la solicitud de guardapolvos para alumnosde la escuela, de la necesidad de conseguir luz para viviendas rurales o de hacer unpuente para facilitar el cruce de un pequeño río. El pedido efectuado puede ser escrito(y por tanto formalizado) o simplemente realizado por medio de un representante. Aquíhay que resaltar que pese a tratarse de un grupo de personas, éstas suelen ser menosque las necesarias para generar un pedido-reclamo y que, en todo caso, son más unacolección de individuos que comparten un problema que un grupo. Así, pueden serproductores de cierto pueblo que votan en un determinado municipio o grupos depadres o vecinos de una determinada colonia. Aquí, en términos generales, no hayvoluntad ni de construir una asociación permanente ni de entrar en confrontación conel gobierno, sino que se busca apelar a las razones, a la descripción de la necesidad o ala negociación, como vías para obtener una respuesta favorable. Como ejemplo puedecomentarse el caso de un grupo de productores que aún no cuenta con la tenencia de latierra en la que trabaja: “hicimos una nota, firmamos todos acá y yo llevé eso en elPAIPPA, en Formosa. Y ellos me dijeron que se van a encargar de hacer las gestiones,para que vengan y se mensure y nos hagan el título provisorio”. Finalmente nótese quetanto el pedido-reclamo como el pedido formal-grupal son formas de ir a pedir quesolamente se dirigen a las autoridades municipales o provinciales, pero nunca aoperadores políticos sin cargo o a patrones, como sí sucede en el caso siguiente.
19 El pedido personalizado es el tercer modo de ir a pedir que ha sido identificado. Es, a la
vez, el más mencionado por los entrevistados. Se trata de solicitudes realizadas demanera personal por quien detenta un problema ante quien puede solucionarlo o puederealizar la gestión para ello. Por esto mismo, más que al bien común o al bien grupal,estos pedidos se encuentran orientados a responder a necesidades individuales ofamiliares. Además, si bien tanto en el pedido-reclamo como en el formal-grupal existela posibilidad de que la ayuda no sea concedida, en este caso las consecuencias de estehecho suelen ser mucho más graves a nivel personal. En el pedido-reclamo, laspersonas se acercan a sus interlocutores de manera activa y confrontativa, percibiendoen el proceso su propia fuerza. En el pedido formal-grupal los objetivos son beneficioscompartidos que usualmente no responden a necesidades acuciantes o decisivas. Sinembargo, a diferencia de los anteriores, en el pedido personalizado los peticionantesmuchas veces dependen fuertemente de los resultados de la gestión. Si no obtienen losmedicamentos que necesitan ¿qué será del enfermo?, si no se logra el empleo, la bolsade comida o el plan social buscado ¿cómo se alimentará a la familia?, si no se consigueel dinero para compra de semillas de hortaliza o para insecticidas, ¿en qué se trabajará
Polis, 34 | 2013
161
durante la campaña agrícola? Aquí, efectivamente, las personas perciben sudependencia respecto de aquellos que tienen en sus manos ayudarlos. Asimismo, sesienten (y describen), muchas veces, como pobrecitos, necesitados, y aun, inermes. Dehecho, se encuentran en una situación de desprotección en la cual no pueden gestionar
por sí mismos la resolución de sus problemas por lo que están a merced de quien
podría negarse a ayudarlos. Esto muestra la radicalidad de la experiencia denecesidad, situación que permite intuir las consecuencias afectivas que generarán tantolas respuestas positivas como las negativas al pedido de ayuda por parte del campesino.
Procedimiento y legitimidad subjetiva del pedidopersonalizado
20 El pedido personalizado posee una forma propia, unos procedimientos relativamente
estandarizados y unas representaciones específicas que lo acompañan. Como se señalóanteriormente, el primer momento es el hecho mismo de ir a buscar a quien puedeayudar. Dado que ya finalizó el período electoral, los políticos ya no pasan por las casassino que, como dicen los entrevistados, “esperan en la oficina […] que se vaya uno y lehable a ellos”. Así, hay que ir, hay que acercarse a donde están ellos, haciendo fila sifuera necesario, y estando dispuestos a esperar. Este ir a pedir es comprendido pormuchos entrevistados como un “molestarle” o “hincharle” a los políticos. En estesentido, atender a las personas para estas cuestiones no aparece, al menos aquí, comoalgo propio del cargo o función que éstos ejercen, en el caso de ser funcionariospúblicos, sino como algo que va más allá y que implica “una molestia”. Es por eso quelos entrevistados aclaran que no hay que estar “molestando” todo el tiempo a losposibles benefactores: “hay momentos que tenés que molestar y hay momentos queno”. Por otra parte, como es necesario ir, esto crea un inconveniente para loscampesinos, principalmente para aquellos que viven más lejos del pueblo, porque eldesplazarse en sí mismo representa un problema: “llegar ahí ya te cuesta”. Más cuandolos problemas o cuestiones no se resuelven en el momento y va a ser necesario volverotras veces. De hecho, aunque todos hablan de este “ir a pedir” a los políticos, parte delos entrevistados señala que no ha ido nunca.
21 Una vez que se ha accedido a hablar, uno debe contarle a quien lo atiende cuál es su
necesidad o su problema: “tenés que ir a llorar allá”, “vos te vas le decís que te ayudepara autoconsumo, que no tenés nada, que tenés muchas criaturas”. Y esto, nobuscando ser estrictamente objetivos al describir la necesidad sino procurandopresentar una imagen de sí mismos que insista en la situación de pobreza, sufrimiento ydesprotección. Como señala Goffman “dondequiera que hay un test de medios[económicos] es probable que haya una exhibición de pobreza”. (1971: 51). Así, elprocedimiento requiere plantear qué es lo que uno quiere para solucionar su situaciónformulando un pedido. Incluso, algunos agregan que se puede proponer reciprocar elfavor diciendo, por ejemplo, que uno se compromete con el voto. En este contexto,pareciera que lo usual no es obtener una respuesta inmediata sino que muchas veces vaa ser necesario insistir, lo que lo hace aun más difícil para quienes viven alejados en elcampo o en las colonias campesinas. Sin embargo, hay que estar dispuestos a volverporque es común que quien escucha el pedido pida al campesino que vuelva al díasiguiente, aunque esto no es ninguna garantía: “por ahí te dicen ‘vení mañana’ y te vasy no pasa nada otra vez”. De hecho, esta estrategia parece orientada, muchas veces, a
Polis, 34 | 2013
162
no responder directamente de manera negativa, posponiendo la definición para los díaspor venir, apostando al cansancio del campesino. De todas formas, en situaciones deurgencia, como en el caso de un accidente o de la muerte de un familiar cercano, lousual es ser ayudados.
22 Ahora bien, ¿cómo justifica el campesino la legitimidad del pedido que hace?, ¿por qué
resulta adecuado o correcto, a sus ojos, pedir ayuda a funcionarios públicos, e incluso aotros actores pudientes como intermediarios o patrones, de manera personalizada? Sonvarios los argumentos implícitos que pueden encontrarse en las palabras de losentrevistados, aunque prácticamente ninguno de ellos refiere a la existencia dederechos básicos que el gobierno deba garantizar. Respecto de ayudas comopreparación de tierra, semillas o aun empleos públicos, se suele destacar que lo que sebusca es una oportunidad de trabajar. Así, se justifica el pedido porque lo que unopretende es algo legítimo: poder trabajar y esforzarse, uno no es un vago, quieretrabajar y por eso debería ser ayudado. Como plantea una campesina:
Y lo que yo le pedí a la intendenta hace tiempo [es] que me dé un sueldo […] porqueyo no tengo la costumbre de ir a sentarme en la municipalidad hasta las 11 de lamañana esperando que me den un vale de 1 kilo de carne […]. Voy a trabajar hastaque me caiga a morir.
23 Sin embargo, la percepción mayoritaria es que el justificativo o la razón que legitima el
pedido no es más que la combinación de la imposibilidad de resolver la necesidad poruno mismo y la disponibilidad de los recursos por parte de aquel a quien se requiere laayuda. Como se señaló, en las economías campesinas se espera que los productores másacaudalados sean generosos y aporten a la satisfacción de las necesidades de aquellosque tienen un mal pasar, a partir del principio moral de que todos tienen derecho asubsistir (Henningsen, 2001).
24 La respuesta que los campesinos dicen recibir ante estos pedidos es dispar. Algunos
señalan que, en ciertas oportunidades, se pueden tener respuestas positivas, no así enotras, según la suerte. Sin embargo, existen dos marcos usados para interpretar estassituaciones. El primero explica la ayuda o su falta recurriendo a la bondad del políticoen cuestión: “algunas personas digamos que se van y le piden esto al intendente y capazque le dice ‘no, no te vamos a poder hacer’ y hay algunos que son buenos, te vas y ledecís ‘bueno, ¿me podés ayudar con esto?’, ‘sí, te dice’”. De esta forma, sería unacualidad humana propia de quien da la que explicaría el sí o el no. En contraposición,un segundo esquema interpretativo sostiene que el recibir una respuesta positiva a loque se necesita o se pide tiene que ver más con una sectorización de las prácticaspolíticas. Así, cada partido o línea política sólo ayudaría a sus propios partidarios,siendo la fuerza gobernante la que controla mayor cantidad de recursos para hacerlo.Sin embargo, esta última explicación no podría dar cuenta de por qué las personas, aunasí, piden a aquellos que ya saben que no van a darles por ser de otro partido o líneapolítica. De todas formas, hay que reconocer que los límites entre adherentes de uno yotro partido a veces son difusos y, a la vez, puede haber cambios de posicionamiento araíz de las ayudas, ya que la posición de cada actor siempre está sujeta areacomodamientos.
25 En cualquier caso, la percepción mayoritaria sostiene que las ayudas concedidas en el
contexto de estos pedidos no son adecuadas ni suficientes para satisfacer lasnecesidades, habiendo un déficit en la generosidad de quienes pueden ayudar. Además,muchas veces, los compromisos no parecen llegar a cumplirse. De esta forma, el
Polis, 34 | 2013
163
comprometerse a ayudar y no cumplir o el pedir al “cliente” que vuelva en unos díasson, muchas veces, formas políticamente correctas de decir que no. En otrasoportunidades, no se trata de que no respondan sino que lo que dan no es suficientepara solucionar los problemas planteados: “porque ¿qué te van a dar los políticos? seenferma tu hijo, estás por hacerlo pasar [trasladar] a otra localidad, te vas, le pedís a lospolíticos, te van a dar 10, 20 pesos, y con eso no solucionás vos”.
Trasfondo afectivo de las ayudas personalizadas
26 Finalmente, es necesario destacar la vinculación afectiva que se genera (o consolida) en
las situaciones en las cuales estas ayudas son dadas, lo cual es fuente de lealtades y deprácticas de reciprocidad. Pero para hacer esto, es conveniente tener en cuenta doselementos que configuran el contexto y el modo en que la relación se produce. Elprimero, la situación de profunda desprotección, inseguridad y dependencia en que sepueden encontrar las personas sujetas a necesidades reales que no pueden ser resueltassin la ayuda de otro que, de hecho, puede negarse a ayudar. El segundo, el hecho de que“la dinámica del clientelismo […] se basa en una relación personalizada e individualentre un patrón y su cliente” (Pfoh, 2005: 136), razón que llevará a los campesinos atender a explicar las decisiones tomadas por los políticos o patrones, en los momentosen que se producen, a partir de la buena o mala voluntad de las personas y no defactores ajenos a la situación cara a cara. Así, el “ir a pedir” (en su modalidad de pedidopersonalizado) se encontrará enmarcado por la experiencia de dependencia ydesprotección del pequeño productor y por la existencia de un otro poderoso quepuede o no decidir ayudar según los designios de su voluntad. Consecuentemente,podrán generarse fuertes sentimientos tanto de repudio y rechazo como de aprecio ygratitud, según sea la respuesta y la interpretación de los motivos de quien ayuda. Deesta forma, será el agradecimiento la emoción predominante cuando la asistencia seapercibida como resultado de la bondad o de la preocupación del político por lasnecesidades de los pobres y no como fruto de un interés electoral. No obstante, lagratitud en este tipo de situaciones no es algo que deba esperarse sólo del campesino.Al contrario, el mismo investigador se encontró en una situación que le provocó lamisma emoción cuando un campesino que no era su amigo, un mediodía de verano conuna temperatura cercana a los 40°, le dio una botella de agua fría de manera inesperadapero sumamente oportuna. En este sentido, la gratitud es un sentimiento humano, loque sucede es que dada la situación de desprotección y las desigualdades existentes enMisión Tacaaglé, pareciera ser que se trata de experiencias profundas y frecuentes, conuna importante potencialidad para estructurar vínculos interpersonales jerárquicos.
27 La gratitud en tanto sentimiento aparece como la reciprocidad frente al favor gratuito
recibido. Si el agua hubiera sido comprada con dinero o si las chapas hubieran sidopagadas con votos, el vínculo se hubiera extinguido cuando las partes hubieranequiparado su cuenta. Sin embargo, la percepción de gratuidad en la ayuda o el favorrecibido genera algo del orden de lo impagable ya que implica que no puede serdevuelto. Lo gratuito no es lo que no vale nada sino lo que no tiene precio, por eso, laúnica forma de pago, o al menos de equiparación, es la gratitud, la que aquí, en estecontexto, se encuentra fortalecida tanto por la profunda situación de necesidad ydependencia de quien pide como por la personalización mediante la que se estructurala entrega de ayudas. Así, la gratitud es comprendida en este sentido como la respuesta
Polis, 34 | 2013
164
a una deuda que no se puede pagar, por lo que se tiende a perdurar a lo largo deltiempo:
Pienso que no voy a pagar nunca… todos me dicen ‘no, ya con tu voto pagaste’, no,no es así, sea que mi manera de ser es muy distinta a los otros, yo pienso que lo queél [un operador político de la zona] hizo por mí no lo voy a pagar a nadie, nunca,por más votos que le dé. El agradecimiento [es] lo que está por delante.
28 Claro que el vínculo tiene que ser actuado y reproducido a partir de contactos
frecuentes para mantenerse en el tiempo, pero son los propios efectos de estossentimientos los que inducen a tales interacciones posteriores. En este contexto, cobracabal sentido la devolución de los favores recibidos con votos o apoyo político, en tantose trata de un intento (siempre fallido) por devolver lo gratuito, es decir, por equipararlos favores prestados. Obviamente, todo esto no significa que la gratitud sea elsentimiento que está en la base de todo vínculo clientelar. De hecho, existen relacionesmucho más instrumentales y sin dudas numerosos casos pueden ser mejor explicadosaduciendo vínculos de opresión en lugar de relaciones afectivas. Pero desconocer laexistencia de éstas junto con las prácticas clientelares más descarnadas no es más queuna simplificación excesiva de un fenómeno complejo.
Reflexiones finales
29 En el presente trabajo, se abordó la búsqueda de asistencia como estrategia de
supervivencia en una comunidad campesina y su articulación con prácticasclientelares. En primer lugar, se analizaron las necesidades que deben satisfacer lasfamilias de pequeños agricultores y las fuentes de recursos que tienen a su disposición,destacándose el hecho de que, dada su situación de pobreza, el vaciamiento de las redesde apoyo y la falta de capacidad personal para gestionar dinero en efectivo, es usual quelos campesinos necesiten recurrir a actores más pudientes tanto para responder anecesidades puntuales como para encarar el ciclo productivo.
30 Por otra parte, también se construyó una clasificación de los tipos de ayudas existentes
y de las modalidades por medio de las cuales los campesinos procuran acceder a ellas.Así, se contrastó la asistencia pública universalizada (como el acceso a la educación y ala salud pública), con las ayudas relativamente instituidas a nivel local (como lapreparación municipal de suelo a bajo costo) y otras ayudas no estandarizadas quecorresponden a la diversidad de problemas con que se pueden enfrentar las personasen sus vidas. Igualmente, se construyó una clasificación de las distintas modalidadespor medio de las cuales se pueden buscar estas ayudas, particularmente las últimas,haciéndose referencia a un pedido-reclamo, a uno formal-grupal y a uno personalizado.Interesante mencionar que estas ayudas, al tener que ir a pedirse en situaciones cara acara, se alejan de la despersonalización con la que el estado burocrático sueleresponder a las necesidades de los más desprotegidos. Siguiendo los comentarios deGüne_-Ayata (1997), cabe destacar aquí uno de los valores que tienen para el campesinolas prácticas de patronazgo o de tipo clientelar: que se trata de sistemas donde laspersonas y sus necesidades no son tratadas con indiferencia por el sistema sino demanera humana y personalizada.
31 Después, se abordó el procedimiento utilizado para solicitar las ayudas, destacándose la
importancia que cobra la modalidad de presentación de sí mismo como una personatrabajadora y esforzada que se encuentra en situación de verdadera necesidad, con el
Polis, 34 | 2013
165
fin de maximizar la probabilidad de recibir asistencia. No obstante, esto no debellevarnos a pensar que se trata, al menos en la mayoría de los casos, de una estrategiaconciente y voluntaria de manipulación. Por el contrario, existen aspectos situacionalesque tienden a activar las dimensiones del sí mismo que se condicen con el modo en quelos campesinos se presentan ante quienes pueden ayudarlos (Landini, 2010). Comoseñala Goffman (1971), en situaciones como la descripta las más de las veces los actoresse sienten comprometidos subjetivamente con la imagen que presentan de sí mismos enla interacción.
32 Por otra parte, también se abordaron las representaciones por medio de las cuales los
campesinos dan sentido y legitimidad a la búsqueda de ayudas personalizadas enfuncionarios, referentes políticos y patrones. Se trata, concretamente, de un principioque postula que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, razón por lacual aquellos que tienen más de lo que necesitan tienen la obligación moral de ayudar aquienes menos tienen. Esta regla, humanamente muy justa, indudablemente se aleja delos principios de la economía capitalista en la que estamos acostumbrados amanejarnos, la cual, sin lugar a dudas, tiende a dar mayor valor al derecho a lapropiedad privada que a las necesidades de las personas.
33 Asimismo, también cabe destacar la dimensión afectiva que muchas veces estructura
las prácticas de reciprocidad que se dan entre actores desiguales, en este casocampesinos pobres y actores que disponen o controlan recursos que pueden respondera sus necesidades. Es que muchas veces el clientelismo ha sido visto exclusivamentecomo una forma de dominación, cuando aquí también aparece sostenido por vínculosinterpersonales que se apoyan en sentimientos de gratitud. Así, el esquema queinterpreta al clientelismo como un intercambio descarnado de bienes por votos, debería ampliarse para admitir la posibilidad de que sea la gratitud generada por lasayudas lo que luego se exprese en apoyo político, como forma de reciprocidad, y no a lainversa. Además, dado que la gratitud, fundada en la percepción de la ayuda gratuitarecibida en tiempos de necesidad, no cuantifica el valor de los bienes y apoyos que seintercambian, el vínculo que genera se caracteriza por no agotarse cuando los favoresson retornados, lo que sí tiende a suceder cuando existe un intercambio estricto deayudas por votos. En definitiva, resulta obvio que existen casos en los cuales la mejorexplicación de ciertos vínculos clientelares es el intercambio directo de favores porvotos. No obstante, esto no debe hacernos olvidar la dimensión afectiva que muchasveces estructura estos vínculos, para poder estudiarlos en su diversidad.
34 Para finalizar, cabe aclarar que la búsqueda de asistencia y de favores en actores
pudientes no debe ser identificada así y sin más con clientelismo político. De hecho, setrata de una modalidad comunitaria de gestión de las necesidades que abarca muchomás que prácticas políticas clientelares. De hecho, agentes de desarrollo rural ajenos adinámicas partidarias, comerciantes de pueblo y productores consolidados tambiénforman parte de las personas a las cuales, en ciertos contextos, se puede recurrir parabuscar ayuda y favores. Incluso, al mismo autor de este trabajo, en diferentesoportunidades, se le pidió que comprara juguetes para los niños o que aportara para lafiesta de una joven que cumplía 15 años. Así, queda claro que se trata de un modo defuncionamiento de este tipo de comunidades que sólo se convierte en clientelismopolítico cuando se articula con la lógica de acumulación de poder de ciertos partidos osectores que aprovechan de estas dinámicas para alcanzar sus propios fines. Por estofue que, durante el artículo, si bien se hizo referencia al clientelismo, también se indicó
Polis, 34 | 2013
166
que se trata de prácticas que no son en sí clientelismo sino que se ubican en su base. Endefinitiva, se trata de un fenómeno complejo que es necesario comprender con mayorprofundidad para generar e implementar políticas públicas que, asumiendo laexistencia de estas prácticas, eviten ser incorporadas a lógicas que no buscan el bien dela gente sino la acumulación de poder en ciertos sectores o grupos minoritarios de lasociedad.
BIBLIOGRAFÍA
Audelo Cruz, J. (2004), “¿Qué es el clientelismo? Algunas claves para comprender la política en los
países en vías de consolidación democrática”, en Estudios Sociales, vol. 12, Nº 24, Hermosillo, pp.
124-142, México.
Auyero, J. (1997a), “Introducción”, en J. Auyero (Comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre
clientelismo político contemporáneo (pp. 13-99), Losada, Buenos Aires.
-Idem (1997b), “Evita como performance. Mediación y solución de problemas entre los pobres
urbanos del Gran Buenos Aires”, en J. Auyero (Comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo
político contemporáneo (pp. 167-232), Losada, Buenos Aires.
-Idem (1999). “‘From the client’s point(s) of view’: how poor people perceive and evaluate
political clientelism”, en Theory and Society, vol. 28, Nº 2, pp. 297-334, Holanda.
-Idem (2000), “The logic of clientelism in Argentina. An ethonographic account”, en Latin
American Research Review, vol. 35, Nº 3, pp 55-81, Montreal,.
-Idem (2001), La política de los pobres. Las prácticas clientelares del peronismo, Manantial, Buenos
Aires.
Berger, P. y Luckmann, T. (1972), La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires.
Clark, J. (2004), “Social movement theory and patron-clientelism. Islamic social institutions and
the middle class in Egypt, Jordan, and Yemen”, en Comparative Political Estudies, vol. 37, Nº 8, pp.
941-968.
Craviotti, C. y Soverna, S. (1999), Sistematización de estudios de casos de pobreza rural, Ministerio de
Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo
Agropecuario. PROINDER, Buenos Aires.
De la Barra, A. y Holmberg, G. (2000), “Productive and economic performance of peasant systems
under surplus and subsistence conditions: a case study”, en Agricultura Técnica, vol. 60, Nº 1, pp.
52-61, Santiago de Chile.
Gay, R. (1997), “Entre el clientelismo y el universalismo. Reflexiones sobre la política popular en
el Brasil urbano”, en J. Auyero (Comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político
contemporáneo (pp. 65-92), Losada, Buenos Aires.
Gergen, K. (1996), Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social, Paidós, Barcelona.
Goffman, E. (1971), La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires.
Polis, 34 | 2013
167
Güne_-Ayata, A. (1997), “Clientelismo: premoderno, moderno, posmoderno”, en J. Auyero
(Comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo (pp. 41-63), Losada,
Buenos Aires.
Henningsen P. (2001), “Peasant society and the perception of a moral economy. Redistribution
and risk aversion in traditional peasant culture”, en Scandinavian Journal of History, vol. 26, Nº 4,
pp. 271-296.
Landini, F. (2010), Peasant identity. Contributions towards a rural psychology from an Argentinean case
study, Manuscrito enviado para publicación.
-Idem (2011), Income and use of money in the peasant economy. Contributions from a case study,
Manuscrito enviado para publicación.
Long, N. (2001), Development Sociology. Actor Perspectives, Routledge, Londres.
Manzanal, M. (1993), Estrategias de supervivencia de los pobres rurales, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires.
Montero, M. (1994), “Vidas paralelas. Psicología comunitaria en Latinoamérica y en Estados
Unidos”, en M. Montero (Coord.), Psicología social comunitaria. Teoría, método y experiencia (pp.
19-46), Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
Patiño, J. (2000), “Prácticas y racionalidad productiva. Estrategias de los Mazahuas de
Ixtlahuaca”, en Convergencia, año 7, Nº 22, México, pp. 193-246.
Pfoh, M. (2005), “La formación del Estado Nacional en América Latina y la cuestión del
clientelismo político”, en Revista de Historia Americana, Nº 136, pp. 131-148, México.
Silvetti, F. y Cáceres, D. (1998), “Una perspectiva sociohistórica de las estrategias campesinas del
noreste de Córdoba, Argentina”, en Debate Agrario, Nº 28, pp. 103-127, Lima.
Trotta, M. (2003), Las metamorfosis del clientelismo político. Contribución para el análisis
institucional, Espacio Editorial, Buenos Aires.
NOTAS
*. El presente artículo fue realizado con el apoyo de una beca de postgrado del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina y forma parte de la
investigación doctoral del autor.
RESÚMENES
Usualmente, los estudios sobre clientelismo tienden a generar una interpretación externa del
fenómeno y a dejar fuera del análisis los procesos culturales y psicosociales de carácter
comunitario en que se apoyan estas prácticas. Por esta razón, se realizó un estudio de caso en una
localidad campesina de la provincia de Formosa, Argentina, con el fin abordar la dimensión
subjetiva del clientelismo y la búsqueda de asistencia personalizada como estrategia de
supervivencia. Se concluye que las relaciones de reciprocidad entre campesinos y actores
Polis, 34 | 2013
168
pudientes como políticos y patrones constituyen un elemento propio de la cultura campesina. No
obstante, se aclara que esta práctica es mucho más amplia y no siempre se articula en términos
de clientelismo político. Finalmente, se afirma que si bien el clientelismo muchas veces puede
explicarse a partir de relaciones de poder, en otros casos el sentimiento de gratitud entre
campesinos y patrones constituye el aspecto más destacado.
De manière générale, les études menées sur le clientélisme tendent à une interprétation externe
du phénomène, ignorant l’analyse des processus culturels et psycho-sociaux de caractère
communautaire sur lesquels s’appuient ces pratiques. Pour cette raison, une étude de cas a été
menée dans une localité rurale de la province de Formosa, Argentine, afin d’aborder la dimension
subjective du clientélisme ainsi que la recherche d’assistance personnalisée comme stratégie de
survie. L’étude parvient à la conclusion que les relations de réciprocité entre paysans et acteurs
puissants tels que les personnalités politiques et les patrons constituent un élément propre à la
culture paysanne. Toutefois, cette pratique est bien plus large et ne s’articule pas toujours en
termes de clientélisme politique. Enfin, s’il est vrai que le clientélisme peut s’expliquer dans bien
des cas à partir des relations de pouvoir, dans d’autres cas le sentiment de gratitude entre
paysans et patrons constitue une dimension notoire non-négligeable.
Usually, the investigations on political clientelism tend to adopt and external point of view of the
phenomenon which do not take into account the cultural and psychosocial processes that
support these practices. Thus, I performed a case study in a peasant community located in the
province of Formosa, Argentina, aiming to approach both, the subjective dimension of
clientelism and the seeking of social assistance as a survival strategy. I conclude that the
existence of relations of reciprocity between wealthy actors such as politicians and landlords,
and small farmers, is characteristic of the peasant culture. Nonetheless, despite the fact it is clear
that these practices are related to clientelism, they are not the same. Finally, I argue that while
political clientelism sometimes can be explained focusing on relations of power, in other cases
the feeling of gratitude between peasants and landlords is the most important aspect.
Normalmente, os estudos sobre o clientelismo tendem a gerar uma interpretação externa do
fenômeno deixando de fora o análise dos processos culturais e psicossociais de caráter
comunitário que apoiam estas práticas. Por isso, foi realizado um estudo de caso em uma vila
rural na província de Formosa, na Argentina, para enfrentar a dimensão subjetiva do clientelismo
eo atendimento pessoal como uma estratégia de sobrevivência. Concluímos que as relações
recíprocas entre os camponeses e atores ricos como políticos e patrões são um elemento próprio
da cultura rural. No entanto, é claro que esta prática é muito mais vasta e não é sempre
articulada em termos de protecção política. Por fim, alega-se que o patrocínio, enquanto muitas
vezes pode ser explicado por relações de poder, em outros casos, o sentimento de gratidão entre
os camponeses e os padrões é o destaque.
ÍNDICE
Keywords: Clientelism, peasantry, reciprocity, gratitude, power
Mots-clés: pouvoir, réciprocité, paysannerie, clientélisme, gratitude
Palabras claves: clientelismo; campesinado; reciprocidad; gratitud; poder
Palavras-chave: clientelismo, gratidão, campesinato, reciprocidade
Polis, 34 | 2013
169
AUTOR
FERNANDO LANDINI
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
170
El nuevo paradigma agrosocial,futuro del nuevo campesinadoemergenteLe nouveau paradigme agro-social, l’avenir de la nouvelle paysannerie
émergente
The new agrosocial paradigm, the future of the new emerging peasantry
O novo paradigma agrosocial, futuro dos novos camponeses emergentes
Neus Monllor
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 18.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Nuevo siglo, nuevos paradigmas
1 El siglo XXI ha abierto sus puertas con una gran lista de interrogantes sobre los
modelos sociales y económicos de esta nueva etapa. Los grandes avances tecnológicosde los países industrializados han transformado radicalmente las relaciones de laspersonas con su entorno. Muchos de estos cambios, más allá de aportar bienestar ycalidad de vida, han interrumpido dinámicas saludables ancestrales, necesarias hoy endía para la supervivencia de nuestro planeta.
2 En el mundo rural el cambio vino dado por una potente industrialización de las
actividades agrarias, una expulsión masiva de sus habitantes y un despreciogeneralizado por las connotaciones culturales que el mundo rural irradiaba. En pocosaños las actividades tradicionales de los pueblos se vieron reducidas, muchas de lascuales desaparecieron dando paso a la modernidad, la velocidad y la pérdida deidentidad. Buena parte de los agricultores fueron expulsados de sus tierras por no
Polis, 34 | 2013
171
alcanzar los estándares de productividad exigidos por el mercado, dejando un caminoestéril para las nuevas generaciones.
3 El paradigma de la industrialización consiguió, en parte, su objetivo de desvincular las
actividades agrarias de las personas y de su entorno. Por suerte, no todos losagricultores se convirtieron en productores o desaparecieron, sino que una buena parteresistió y reivindicó su condición campesina (Ploeg, 2008). La industrialización agresivaestá siendo respondida por todas aquellas personas que no siguieron la rueda deldesarrollo a toda costa, y por una nueva generación que confía en el compromiso socialde las personas que trabajan la tierra y de las que consumen sus alimentos. Éste es elcambio de paradigma que está alimentando un nuevo campesinado emergente eninfinitos rincones del mundo.
El Nuevo paradigma agrosocial
4 Para entender con más precisión esta nueva realidad económica y social del mundo
agrario en territorios postindustriales, se llevó a cabo una investigación doctoral quemuestra la realidad del proceso de incorporación a la actividad agraria en dos áreas deestudio: el sudoeste de la provincia de Ontario en Canadá y la provincia de Girona enEspaña (Monllor, 2011). Con el fin de determinar el perfil de las nuevas generaciones seformuló una proposición hipotética donde se distinguen dos grupos: los que relevan laactividad agraria familiar (agricultores tradicionales) y los que entran de nuevo alsector agrario (agricultores nuevos). Se decidió poner a prueba esta cuestión medianteel establecimiento de grados de diferencia observando las prácticas y las actitudes delos jóvenes agricultores. Para poder establecer niveles comparativos de análisis fuenecesario crear un marco teórico a partir del cual se pudieran establecer diferenciasentre los grupos de estudio.
5 Metodológicamente se partió de la idea de la OCDE sobre el Nuevo Paradigma Rural
(OCDE, 2006) con el fin de conceptualizar una teoría útil para testarla con la realidad. LaOCDE plantea un cambio de paradigma en el mundo rural basado en la importancia dellugar frente a la importancia de los sectores, en la relevancia de las inversiones ante lassubvenciones y en la articulación del territorio a partir de una nueva gobernanza rural.Según Crosta (2006) estos tres elementos son los que resumen una nueva manera deentender el mundo rural y las políticas que le afectan, creando un escenario nuevolleno de incertidumbres y nuevas oportunidades. Esta idea de cambio de paradigma fuecontrastada con otras cuatro teorías, que posteriormente formarían la base del Nuevoparadigma agrosocial.
6 La primera fue la de Bryden (2000), que sintetiza algunos de los rasgos que definen la
nueva ruralidad del siglo XXI en: (1) esfuerzo en para reforzar las economías rurales, (2)intento de reestructuración de la agricultura, (3) fortalecimiento de la infraestructurade transporte y telecomunicaciones, (4) asistencia comercial y empresarial, (5)desarrollo de los recursos humanos mediante la formación profesional, (6) formaciónempresarial, (7 ) iniciativas school-to-work, (8) creación de capacidades locales, (9)creación de productos basados __en la identidad local, (10) instrumentos financierosnuevos o adaptados, y (11) nuevas maneras de acercar los servicios públicos a las zonasrurales. Casi todos estos componentes se pueden identificar con el Nuevo paradigmarural de la OCDE donde se valora prioritariamente la escala local y las capacidadesendógenas del territorio, y donde se prioriza la creación de vínculos de comunicación
Polis, 34 | 2013
172
hacia la escala global. Al mismo tiempo, el autor refuerza el valor de la personaemprendedora como elemento axial de la nueva economía rural. Para Bryden, en elmarco de un nuevo paradigma son primordiales la formación y la capacitación de laspersonas que han de formar parte de su propio desarrollo. La formación, los nuevosinstrumentos financieros y las relaciones más flexibles con la administración fortalecenla capacidad tanto del campesinado como del resto de colectivos que conviven en losespacios rurales.
7 En segundo lugar, Acosta (2008) define en un contexto latinoamericano la nueva
ruralidad a partir de ocho elementos: (1) territorio, (2) sostenibilidad, (3) capital social,(4) perspectiva de género, (5) contrarreforma agraria , (6) refuerzo de las institucionesen el marco de la reforma estatal, (7) participación democrática y (8) desarrollocomunitario y autogestión. Ella misma explica que ninguno de los componentes sonnuevos aisladamente, lo que realmente aporta novedad es que estos se amalgamanfelizmente para dar como resultado un paradigma de lo rural que se reivindica a símismo como ampliado, incluyente y multidimensional. Comparte con el paradigma dela OCDE el enfoque territorial, el fomento de la participación y el reforzamiento de lagobernanza local. Pero la autora añade algunos matices en cuanto a los temas socialescomo la mirada de género, el intento de reformar estructuras agrarias enquistadas y elfortalecimiento del capital social como medida de compromiso social.
8 En tercer lugar, se estudiaron los diez principios fundadores de la agricultura
campesina según Bove y Dufour (2003): (1) repartir los volúmenes de producción parapermitir acceder al oficio de agricultor y de vivir un número máximo de personas, (2)ser solidario con los campesinos de las otras regiones del Mundo, (3) respetar lanaturaleza, (4) valorar los abundantes recursos y ahorrar los recursos escasos, (5)transparencia en los actos de compra, de producción y de venta de los productosagrícolas, (6) asegurar la bondad gustativa y sanitaria de los productos, (7) alcanzar unaautonomía máxima en el funcionamiento de las explotaciones agrarias, (8) buscar laafinidad con otros actores del mundo rural, (9) mantenimiento de la diversidad de laspoblaciones animales de crianza y de las variedades vegetales cultivadas, (10) pensarsiempre a largo plazo y de una manera global ligada al desarrollo sostenible. Estosprincipios fundadores de la agricultura campesina están muy cerca de un cambio deparadigma en el mundo rural. Los autores hacen un esfuerzo para reivindicar el papeldel sector agrario arraigado a la tierra, de las relaciones de confianza entre la mismaagricultura y entre la sociedad, así como de la ralentización de los procesos deproducción para que sean más respetuosos con las generaciones futuras y con otroslugares del planeta.
9 Finalmente, se analizó el enfoque que Ploeg (2008) detalla a través de los nueve rasgos
diferenciales de la condición campesina: (1) coproducción, (2) base de recursosautocontrolada, (3) ordenación de las relaciones con los mercados que asegurenautonomía, (4) supervivencia, (5) fortalecimiento de la base de recursos, (6) reducciónde la dependencia, (7) lucha por la autonomía, (8) pluriactividad y (9) modelos decooperación. Estos nueve elementos que presenta el autor ponen el campesinado comoactor de la obra que representan. El desarrollo rural pasa porque el sector agrario sedesate de los lazos que el sistema capitalista le ha atado y vuelva a escribir su propiahistoria. La manera de hacer campesina que describe el autor aporta una mirada másallá del Nuevo paradigma rural planteado por la OCDE.
Polis, 34 | 2013
173
10 Estos cuatro autores identifican diferentes elementos que forman parte de un modelo
teórico basado en evidencias desde la praxis y que metodológicamente han habido dedescomponer, para posteriormente poder analizar la realidad y volverla a rehacer. ElNuevo paradigma agrosocial que se explica en este artículo parte del análisis de losautores citados, de la literatura complementaria y de la propia experiencia personal. Elresultado es la definición de 8 componentes: (1) escala local, (2) diversidad, (3) medioambiente, (4) cooperación, (5) innovación, (6) autonomía, (7) compromiso social y (8)ralentización (Figura 1).
Figura 1: el Nuevo paradigma agrosocial.
11 Escala local. Uno de los componentes básicos para encaminar un nuevo modelo de
desarrollo rural hacia un escenario más equitativo es la revalorización de la escalalocal. La capacidad de comunicación a un nivel global ha desvirtuado el punto de vistalocal haciendo del mundo un espacio único de actuación. Esta nueva dimensión evoca avolver a valorar el lugar como un espacio auténtico, lleno de identidad y generador deoportunidades (Castells, 1998). Cuando se prioriza la escala local, los recursos próximosse convierten en una fuente única de desarrollo endógeno. En este marco es tanimportante reconocer que existe un conocimiento y una sabiduría autóctona, comotomar en consideración que el fomento de los servicios a las pequeñas comunidadesrurales es un signo de vitalidad y de apoyo al sector agrario del futuro (Bryden, 2000).
12 Uno de los elementos revolucionarios de los últimos años por parte del campesinado es
la recuperación de las cadenas cortas de comercialización. Frente al anonimato de losproductos de los centros comerciales una parte del campesinado reivindica el comerciodirecto y de proximidad. El número de iniciativas en todo el mundo donde se valoranlas personas que producen alimentos se han multiplicado en la última década (Pérez-Vitoria, 2010).
13 Dar importancia a la escala local es una manera directa de poner en marcha medidas de
desarrollo rural desde el mismo territorio, ya que practicar una agricultura y unaganadería conscientes de la localidad aporta un valor añadido de primer orden. Lasdinámicas que se generan trabajando a una escala cercana son las que en buena parte
Polis, 34 | 2013
174
definen el nuevo paradigma. El territorio cobra sentido más allá de los sectores que locomponen y se entiende como un todo que funciona de manera orgánica.
14 Diversidad. La diversidad, ya sea en cultivos, en actividades, en actores sociales o en
canales de comercialización es vital para caminar hacia un cambio de paradigma.Apostar por una amplia variedad de estrategias forma parte de entender la realidaddesde la complejidad. Esta idea es antagónica al que el modelo industrial hapromulgado con los monocultivos, la concentración en la producción de materiasprimas o los contratos de integración ganadera, donde los agricultores asumen un merorol de producción de materias primas para la agroindustria donde la diversificación notiene sentido. De hecho, muchas de las actividades que implican un proceso dediversificación no son nuevas, sino más bien recuperadas de las antiguas prácticasagrarias previas a la Revolución verde. Es por este motivo que muchas veces ladefinición de diversificación se explica a través de la implantación de actividadesalternativas (Bowler, 1996), alternativas al sistema convencional de la agriculturaproductivista dominante.
15 Desde un punto de vista sociológico también hay que tener en cuenta la diversidad de
actores que conforman la nueva ruralidad. Los grupos tradicionales donde laagricultura local era la dominante y donde los roles estaban muy bien marcados se vasegregando. El nuevo escenario acepta y adopta como oportunidad nuevos grupossociales que dinamicen el espacio rural donde se insertan. En este caso los jóvenesrecién llegados son un ejemplo claro. Años atrás eran tratados de hippies o liberales,pero hoy ya se empieza a entender que su integración es un factor de futuro y que hayque abrir los ojos para ver más allá de los grupos sociales que tradicionalmente hanmarcado el territorio (Moyano, 2000).
16 Medio Ambiente. Entendido como la relación entre el ser humano y la madre tierra, el
medio ambiente es un elemento imprescindible de un modelo de desarrollo ruralacuerde con el territorio y con el nuevo paradigma agrosocial. Las relaciones históricasque han caracterizado las actividades agrarias y forestales con su entorno han sido, enmuchos de los casos, de integración y respeto.
17 El equilibrio, en el sentido de capacidad de asimilar los cambios, ha estado presente en
las relaciones que han mantenido la agricultura y el medio ambiente hasta hace casicincuenta años. A partir de los años sesenta, el proceso de industrialización, rápido,voraz y poco solidario, desequilibra unas relaciones tradicionalmente saludables. Elafán productivista acelera el proceso de mecanización, de utilización de productosquímicos y de intensificación de buena parte de las explotaciones agrarias de la época.En consecuencia el ítem principal de producir más para el mercado y al menor coste, seolvida del medio ambiente (Gómez Mendoza, 2001: 114; Ploeg, 2010: 100). Toledo et al.(1999) sitúan la problemática ambiental como el reto más grande y urgente de la cienciacontemporánea y argumentan los efectos nocivos de la agricultura industrial sobre elmedio y los recursos naturales.
18 Por su parte, cuando se habla de agricultura y medio ambiente aparece la agricultura
ecológica como el sistema de producción agraria que más se acerca a las dinámicasnaturales de los ecosistemas. Sus inicios se remontan a los años setenta donde, enparalelo al proceso de industrialización de la agricultura moderna, se va configurandouna manera alternativa de hacer agricultura. La evolución de la producción agrariaecológica es diferente en todos los países del mundo, pero es a partir de los años
Polis, 34 | 2013
175
noventa que cobra más importancia. Cada vez el consumo ecológico es más elevado ypor tanto la producción también crece y camina hacia su reconocimiento social.
19 Cooperación. La cooperación se puede dar entre personas, entidades o territorios. Las
dimensiones son múltiples como también lo son las fórmulas para hacerlo. Es unaestrategia que fomenta relaciones de confianza, de asociación y de fidelidad. Es a travésde la cooperación que nace el capital social, definido como el conjunto de normas deconfianza, valores, actitudes y redes entre personas e instituciones en un territorio osociedad (Moyano, 2008). Estas normas facilitan acciones colectivas y de cooperación entanto que diferentes actores sociales trabajan por la realización de un proyecto común(Tisenkopfs et al., 2010).
20 Des de un punto de vista agrario, se coopera cuando se interactúan con otros actores ya
sean locales o de otros territorios. Lo que se comparte es un objetivo común, queenriquece el proceso de desarrollo y aporta elementos innovadores a las tradicionalesformas de hacer (Ploeg y Marsden, 2010). Es por este motivo que la integración deagentes dispares bajo los mismos parámetros conforma un componente de riqueza y decompetitividad desde la autonomía de cada uno de los miembros que ponen en marchala actividad conjunta.
21 Bajo un nuevo paradigma rural la competitividad se logra a partir de la cooperación
entre los diferentes agentes locales. Compite el territorio para dar salida a la gente quelo habita. Basada en la teoría de los sistemas locales territoriales se entiende que elespacio rural a desarrollar es una entidad autónoma y rica en recursos propioscultivados históricamente (Dematteis, 2002). Esta se convierte en un nodo activo de unared global que conecta con el mundo y con las novedades que continúan nutriendo,pero siempre desde una base arraigada de capacidades locales y endógenas. La teoría delas redes da un valor extraordinario a la cooperación entre los diferentes agentes delterritorio.
22 Innovación. La innovación es necesaria para repensar y volver a formular muchos de
los procesos viciados que no funcionan en determinados ambientes agrarios y/orurales. La innovación también permite salir del ámbito local para ir a buscar nuevasmaneras de hacer que complementen los conocimientos tradicionales o de escala local.Este componente aporta elementos de novedad totalmente imprescindibles para creareconomías dinámicas. El valor local es vital, pero no es suficiente para mirar hacia elfuturo (Capello, 1996).
23 Durante las últimas décadas la innovación tecnológica y la agricultura industrial han
sido los argumentos dominantes para producir alimentos. Las explotaciones agrariasfamiliares tuvieron que adaptarse o abandonar. El campesinado dejaba de innovarporque eran los grandes centros de investigación y las casas comerciales las queproponían y creaban, las que venían y luego se iban. Se produjo una sustitución de latecnología agraria de naturaleza artesanal a una de naturaleza industrial (SevillaGuzmán, 2006: 12).
24 El nuevo paradigma se acerca más al concepto de innovación de los jóvenes que ponen
en marcha estrategias liberadoras de las cargas que la agroindustria impone cada vezcon más fuerza a quienes trabajan la tierra. Entiende la innovación en su vertiente máshumana y cercana a la gente y a su lucha por ser cada día más autónomos eindependientes, más cooperativos que competitivos, más ligados al territorio que al
Polis, 34 | 2013
176
capital. En este contexto se valora la invención de soluciones nuevas a partir de lasnecesidades existentes y los recursos disponibles.
25 La innovación que defiende el nuevo escenario rural es la que cree en el valor añadido
de la producción de los alimentos de la tierra, la que crea nuevas maneras de acercarseal consumidor o que inventa relaciones de confianza para hacer viable la empresaagraria. Es la búsqueda continúa para experimentar desde la propia imaginación.
26 Autonomía. El Nuevo paradigma agrosocial apunta tendencias hacia estadios más
autónomos en contrapartida al antiguo paradigma de la modernización. Desde unpunto de vista estructural es totalmente conocida la pérdida de autonomía y dedecisión del campesinado a raíz de integrarse en los circuitos agroindustriales (Aldomà,2009: 124). La pseudoseguridad que desprenden algunas de las empresas que controlanla cadena, ha hecho que la mayor parte del tejido agrario haya perdido las riendas desus operaciones cotidianas como la elección y reproducción de semillas, la alimentacióndel ganado o la comercialización de los propios productos.
27 Esta dependencia no es admitida por todo el conjunto del campesinado. De hecho en
muchos casos se utilizan estrategias de distanciamiento y de independencia respecto alos abusos del modelo industrial. Ploeg (1994) llama a este fenómeno resistencia social,donde se refleja que una buena parte del campesinado ha respondido a la uniformidadde la visión general de las políticas y prácticas que dominaron el viejo paradigma de lamodernización a ultranza. Las explotaciones agrarias son autónomas en la medida quereducen su dependencia de factores externos que limitan la toma de decisiones. Elcampesinado que desarrolla estrategias de reforzamiento desde su base de recursosreafirma su autonomía frente a la dependencia de los recursos externos (Ploeg, 2008;Bové y Dufour, 2003).
28 Algunas estrategias como la pluriactividad o la venta directa están encaminadas a hacer
de las explotaciones agrarias espacios de producción más autónomos. Poner el precio alproducto que los campesinos producen es un símbolo claro de autonomía y en muchoscasos una oportunidad de hacer más viable la actividad agraria (Seccombe, 2007).
29 Compromiso social. El compromiso social se identifica como uno de los ocho
componentes claves en tanto que se entiende que la actividad agraria va más allá de lamera producción de alimentos. El campesinado que se acerca al nuevo paradigma escercano al territorio, a sus raíces y sobre todo a su gente. El compromiso social hacereferencia a una mirada que traspasa el objetivo económico de producir alimentos y devivir en un entorno rural, para valorar otros aspectos sociales y ambientales(Riechman, 2003; Rooij, 2006).
30 Las estrategias que responden a este componente desde las explotaciones agrarias
están focalizadas a entender que hay que crear modelos que vayan más allá de lo que esúnicamente económico, que hay que pensar en las generaciones futuras a la vez deimplementar nuevas prácticas agrarias y que, en la medida que se pueda, hay que crearsituaciones simbióticas donde todas las partes salen ganando. Las empresas agrariasque asumen este compromiso suelen alcanzar roles más proactivos en la organizaciónsocial de las redes de las que forman parte.
31 El compromiso social también se puede medir en función de la relación que se establece
en el territorio donde se vive. Es importante que una nueva generación de campesinos ycampesinas fomenten el empleo local a raíz de la creación de actividades agrariasintegradas en las redes de la comunidad rural. En este sentido es necesario entender
Polis, 34 | 2013
177
que no toda la agricultura genera los mismos puestos de trabajo. Estudios recientesmuestran como la producción agraria ecológica fomenta la creación de puestos detrabajo locales (Maynard y Green, 2006), mientras que la agricultura mecanizada tienecada vez menos capacidad de absorber mano de obra y generar empleo (Etxezarreta,2006: 91).
32 También se visualiza el compromiso social del campesinado cuando se piensa más allá
del cultivo del año, cuando se incorporan las generaciones futuras en las accionespresentes. En este sentido la proliferación de los Organismos GenéticamenteModificados (OGM) que ha hecho caso omiso al Principio de precaución, es un tema dondela agricultura tiene mucho que decir. Ikerd (2000: 5) argumenta que no puede haberuna agricultura futura sin una armonía ecológica, una viabilidad económica y unaresponsabilidad social hacia las generaciones venideras.
33 Ralentización. La ralentización es un componente que reclama el nuevo paradigma en
su concepción. Hay que reducir la velocidad desde un punto de vista amplio paradisfrutar del proceso y de poder adoptar estrategias de flexibilidad. Las nuevasprácticas y la introducción de novedades requieren una manera de hacer poco a pocopara coger conciencia de la novedad y para reducir el riesgo de la incertidumbre queprovocan los procesos de aprendizaje (Ploeg, 2000). Frente a la desmesurada velocidadde algunos de los cambios que el proceso de modernización agraria ha inculcado a lossistemas agrarios, se valora un ritmo continuo pero sin prisas, de adopción de nuevastécnicas agrarias.
34 También se ralentiza cuando se siguen los ciclos de la naturaleza. La modernización y la
industrialización de muchos de los procesos agrarios han desvirtuado la relación de laproducción de alimentos con los tempos que corresponden desde un punto de vistatradicional y han intensificado en muchos casos los métodos de producción. Por tanto,la ralentización también hace referencia a los procesos de desintensificación, a adecuaren buena medida los límites de los factores de producción y a hacer de la actividadagraria una práctica más humana, dentro de una escala manejable y flexible. En estesentido, también incluye la reducción de la dependencia de las energías fósiles (Pérez-Vitoria, 2010) y introduce el criterio de autonomía con respecto al uso de energías norenovables. Cuanto más autosuficiente sea una explotación agraria más futuro se leaugura.
35 El componente de la ralentización también entiende que no es necesario ser grande
para ser competitivo (Schumacher, 1983 [1973]) y que se pueden aumentar losmárgenes netos de una actividad agraria a partir de diferentes estrategias. Además hayque tener en cuenta que las empresas agrarias de dimensiones reducidas llevan a cabomuchas otras funciones más allá de la propiamente productivas. Gómez Mendoza (2001:120) también reafirma esta visión, donde vincula la relación de las explotacionesagrarias pequeñas con la gestión del territorio y del paisaje.
El Índice del Nuevo paradigma agrosocial
36 A partir de la estructura teórica del Nuevo paradigma agrosocial se creó una nueva
herramienta de análisis: El Índice del Nuevo paradigma agrosocial. El Índice fueconstruido en dos partes bien diferenciadas. La primera está relacionada con lasprácticas que se llevan a cabo en el día a día de la explotación agraria, y la segunda, conla actitud de los jóvenes agricultores en relación con el presente y el futuro de la
Polis, 34 | 2013
178
agricultura. El Índice mide el lugar aproximado donde el joven se sitúa entre un viejo yun nuevo paradigma (el Índice está construido en una escala de 0 a 10, siendo el 10 lapuntuación máxima y más cerca del nuevo paradigma agrosocial).
37 Para la primera parte, la que hace referencia a las prácticas agrarias, se tuvieron en
cuenta dos elementos para medir cada componente, por tanto, un total de 16 unidadesde análisis que han permitido construir la parte del Índice que hace referencia (tabla 1).
Tabla 1: Elementos para medir las prácticas agrarias.
COMPONENTEPRÁCTICAS:
ELEMENTO 1
PRÁCTICAS:
ELEMENTO 2
ESCALA LOCALEl ámbito geográfico de laventa directa
La identificación local delproducto
DIVERSIDADLa diversificación de laactividad económica
La diversidad de los canales decomercialización
MEDIO AMBIENTELas mejoras ambientales en laexplotación agraria
La producción agraria ecológica
COOPERACIÓNLa cooperación con otrosagricultores
La cooperación con agentes noagrarios
INNOVACIÓNLa incorporación de prácticasinnovadora
La redacción de un plan deempresa
AUTONOMIAEl sentirse atrapado por algunacosa
El poner el precio al producto
COMPROMÍSOSOCIAL
La vinculación al tejidoasociativo
El ser miembro activo en algunaasociación
RALENTIZACIÓNLa afectación del incrementodel precio del gasoil
El grado de inversión en elpunto de partida
38 Para la segunda parte, la que hace referencia a las actitudes de los jóvenes hacia un
nuevo paradigma agrosocial, se han tenido en cuenta tres elementos para cadacomponente, con un total de 24 unidades de análisis (tabla 2).
Tabla 2: Elementos para medir las actitudes hacia un nuevo paradigma agrosocial.
COMPONENTEACTITUD:
ELEMENTO 1
ACTITUD:
ELEMENTO 2
ACTITUD:
ELEMENTO 3
ESCALA LOCALLa escala local comoestrategia de futuro
La recuperación devariedades y razastradicionales
La moda de comprary comer productoslocales
Polis, 34 | 2013
179
DIVERSIDAD
El suporte público alas explotacionesagrarias para que sediversifiquen
La multifuncionalidadde la actividad agraria
La diversidad de laspersonasagricultoras
MEDIOAMBIENTE
El suporte público alfomento de prácticasambientales en lasexplotacionesagrarias
Las prácticas agrariasmodernas tienen encuenta el medioambiente
La calidad de losalimentosproducidosecológicamente
COOPERACIÓNLa cooperación conentidades noagrarias
La cooperación entrelos agricultores
La cooperación entrelos diferentesagentes que han deintervenir enpolítica rural
INNOVACIÓNLa experimentacióncon nuevas idees
La innovación de losagricultores desde susrecursos propios
La importancia de latecnología para sercompetitivo
AUTONOMIAEl control de laexplotación agraria
La dependencia de latecnología agrariamoderna
El papel de losayuntamientos en elfomento de laagricultura
COMPROMISOSOCIAL
La generación depuestos de trabajoen áreas rurales
La utilización de OGM
La implicación de losagricultores en elmantenimiento delas áreas rurales
RALENTIZACIÓNLa intensificación dela producción paraobtener beneficios
La necesidad de sergrande para sercompetitivo
La introducción denuevas prácticasagrariasprogresivamente
39 Las siguientes figuras muestran algunos de los resultados del análisis. En las dos
primeras se exponen los valores del Índice en referencia a las prácticas agrarias. Semuestran los diferentes valores en función del origen familiar de las personas que seincorporan (figura 2), así como en función del origen familiar y geográfico (figura 3).
Polis, 34 | 2013
180
Fig. 2: Valores del Índice de prácticas en función del origen familiar.
Fig. 3: Valores del Índice de prácticas en función del origen familiar y geográfico.
40 Las prácticas son un reflejo de la realidad agraria en la vida cotidiana de las personas
que trabajan la tierra. La figura 2 muestra las diferencias entre los agricultorestradicionales y los nuevos para cada uno de los ocho componentes del Nuevo paradigmaagrosocial. El resultado es una posición muy diferente respecto al cambio de paradigma,
Polis, 34 | 2013
181
y en consecuencia que la forma de actuar de las personas jóvenes se basa en dosmodelos agrarios diferentes.
41 Por ejemplo, mientras los agricultores tradicionales han perdido la escala local
vendiendo sus productos a la agroindustria, los nuevos han adoptado estrategias deviabilidad de sus empresas a partir de la venda directa y de la relación personal con laspersonas consumidoras. Otra práctica que los separa enormemente es el tipo deproducción que llevan a cabo. La gran mayoría de los tradicionales continúan el modeloproductivista y convencional que han heredado de sus padres, en cambio los nuevosestán convencidos de que la única vía de cultivar alimentos y criar ganado es a travésde la producción ecológica. En este sentido también es interesante remarcar ladimensión física y económica de las actividades que gestionan los jóvenes. En general,los tradicionales están al mando de grandes empresas capitalizadas, especializadas yenfocadas a la productividad, mientras que los nuevos optan por dimensiones pequeñasque les permitan ser autónomos en su gestión sin entrar en una gran dependencia conlos bancos, las multinacionales o la administración pública.
42 Si se comparan los resultados del análisis entre las dos áreas de estudio, la principal
observación es que los agricultores son más similares en función de su origen familiarque de su ubicación geográfica. No encontramos diferencias significativas entre lasprácticas agrarias de los jóvenes en Ontario y en Girona, hecho que nos permite pensaren que las dinámicas de los jóvenes en función de su origen familiar son similares endistintos sitios y lugares.
Las figuras 4 y 5 muestran los valores en referencia a las actitudes. La figura 4 comparalos valores entre los jóvenes en función de su origen familiar, y la figura 5 en función desu origen familiar y geográfico. Fig. 4:Valores del Índice de actitudes en función del origen familiar.
Polis, 34 | 2013
182
Fig. 5: Valores del Índice de actitudes en función del origen familiar y geográfico.
43 Las actitudes se refieren a la manera de pensar que tienen los jóvenes sobre el futuro de
la agricultura y en la visión que expresan del mundo para comprender su realidad. LaFigura 4 muestra cómo tanto los agricultores tradicionales como los nuevos estánabiertos, en diferentes grados, a las nuevas ideas. Eso significa que la manera en que losagricultores están pensando en el futuro de la agricultura incluye los componentes delNuevo paradigma agrosocial, y muestra como algunos de los tradicionales estaríadispuestos a introducir cambios en sus prácticas, que de momento se sitúan mucho máscerca del paradigma antiguo.
44 Por ejemplo, hay una visión compartida de que los agricultores tendrán que reorientar
algunas de sus estrategias para producir alimentos para la población local. Tanto ungrupo como el otro visualizan que el futuro del sector agrario pasa por recuperar laescala local en la comercialización de los alimentos que producen. También compartenla visión y el deseo de ser más autónomos respecto a los bancos, las grandes empresas,los productos químicos, etc. La gran mayoría de los tradicionales son conscientes delpoco margen de maniobra que tienen, pero no se ven capaces de introducir cambios ensus prácticas. Los dos grupos también han demostrado la necesidad de cooperar entreellos, aunque la mayoría cree que es difícil llevarlo a cabo.
45 El análisis también muestra diferencias de actitud en los dos grupos, en algunas
cuestiones clave como el uso regular de los transgénicos o la importancia de laagricultura ecológica. Este tipo de elementos son los que separan los puntos de vista delos agricultores tradicionales y los nuevos. Mientras que para los nuevos la agriculturaecológica es la “única manera de hacer agricultura”, para la mayoría de lostradicionales es sólo una moda o una oportunidad de encontrar un mercado nuevo parasus productos.
46 La figura 5 muestra las diferencias entre los agricultores en relación a su origen
geográfico, donde se observa para los cuatro grupos que la tendencia es a ser más
Polis, 34 | 2013
183
abiertos hacia el nuevo paradigma que en sus prácticas. Este resultado permite seroptimista respecto al futuro de las nuevas generaciones. Los jóvenes que estánrelevando la actividad de sus padres se encuentran atrapados en un modeloagroindustrial que les da pocas opciones de cambio, pero de donde estarían motivados asalir; y los recién llegados se instalan en empresas nuevas que ya llevan el sello impresodel Nuevo paradigma agrosocial.
El nuevo campesinado emergente
47 Los resultados muestran como está naciendo un nuevo grupo de personas jóvenes que
rompen con la tendencia agroindustrial de la mayor parte de empresas agrarias de lospaíses occidentales. El análisis ha demostrado que el punto de partida en función delorigen familiar incide directamente en la tipología de explotación agraria que se poneen marcha. Los que relevan a la familia continúan el modelo agroindustrial decrecimiento, especialización y productividad heredado de sus padres. Pocos son los quehan invertido el camino y han optado por otro tipo de agricultura. En cambio, losagricultores nuevos se incorporan a la actividad agraria con una mirada renovada ymás cercana a un nuevo paradigma.
48 Se constatan dos modelos agrarios diferentes en función del origen familiar del joven
que se incorpora. En relación a las prácticas agrarias se evidencia una posicióncontinuista por parte de los agricultores tradicionales, mientras que los nuevosarriesgan en poner en marcha nuevas estrategias de producción, comercialización ydistribución. En cambio, el estudio de las actitudes muestra como los dos grupos seacercan al Nuevo paradigma agrosocial. Este hecho nos plantea una cuestión nueva enrelación a la manera como los agricultores familiares ven y entienden el futuro delsector agrario.
49 Una de las principales aportaciones de esta investigación es la visualización de un
grupo de agricultores y agricultoras que se encuentran cerca del Nuevo paradigmaagrosocial. En su mayoría son nuevos, pero algunos de los tradicionales también estánmostrando tendencias que los incluyen en a nueva ola emergente. A este grupo se le hallamado Nuevo campesinado, siguiendo el marco teórico de The New Peasantry (Ploeg,2008). Los nuevos campesinos están arraigados a la localidad, creen en ladiversificación, promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente, cooperanpara avanzar en su causa común, introducen tecnologías apropiadas y de escalahumana, luchan por su propia autonomía, tienen en cuenta las generaciones futuras ytratan de reducir la intensificación respecto a las prácticas agrícolas convencionales.Este Nuevo Campesinado, formado tanto por agricultores tradicionales como pornuevos, está dibujando el futuro de una renovada agricultura. Corroboran esteresultado varios informes, libros y artículos que han aparecido en los últimos años quehablan de este grupo emergente como una solución clara y real a las continuaspreguntas sobre la sostenibilidad y la incoherencia cada vez mayor del modelo agrícolaimperante (Maynard y Green, 2006; Aurélie, 2007; Mailfert, 2007; Binimelis et al 2008;Ploeg, 2008; Webb, 2009; Gillespie y Johnson, 2010; Euskadiko Gazteriaren Kontseilua,2010; Niewolny y Lillard, 2010; Pérez-Vitoria, 2010).
50 En este sentido también se ha constatado que cada vez cobran más importancia los
temas agrarios y sociales, tanto en las áreas urbanas como rurales. El estudio de losjóvenes, de sus prácticas y de sus actitudes nos permite afirmar que estamos asistiendo
Polis, 34 | 2013
184
a un cambio de paradigma en términos de agrosociabilidad. Los ejemplos son cada vezmás visibles, y van desde la organización de las cooperativas de consumo locales, alfortalecimiento de los mercados ecológicos o al papel visible de la mujer en el campo. ElNuevo paradigma agrosocial abre la puerta a que una renovada generación decampesinos y campesinas alimenten a sus gentes, labrando la tan preciada soberaníaalimentaria.
51 Esta nueva realidad social muestra el surgimiento de una energía vital renovada para el
cultivo de una nueva agricultura. Aunque Hervieu (1997:52) nos recuerda que al finaldel siglo pasado los campesinos se habían convertido en productores, Ploeg (2008)añade que, al mismo tiempo, el campesinado vuelve a aparecer precisamente comorespuesta al antiguo paradigma marcado por la industrialización de la agricultura. Lacoexistencia de los dos modelos en el mismo espacio y tiempo crea “un campo debatalla complejo en el que diferentes intereses, perspectivas y proyectos tienen quecompetir” (Ploeg, 2008:151). En este sentido es interesar remarcar el papel estratégicode las personas que consumen alimentos, entendiendo que el poder de compra esinfinito y que cada moneda dedicada al Nuevo campesinado forma parte del cambio. Elsurgimiento y revitalización de las actividades agrarias estratégicas para el territorioestán totalmente vinculados al compromiso que adquieren los consumidores y lasconsumidoras con el nuevo modelo agrario.
52 Este compromiso es global, porque el modelo de consumo y producción de alimentos
está totalmente unido a la calidad del entorno y a su revitalización futura, entendiendoque no todas las prácticas agrícolas promueven el desarrollo sostenible de un territorio.Las actividades llevadas a cabo por el Nuevo campesinado, entre otras cosas, fomentanel capital social, mantienen los ámbitos rurales y urbanos conectados, apuestan por lacalidad óptima de los alimentos promoviendo así la salud de las personas, vuelven ahabitan zonas abandonadas, crean nuevas relaciones sociales, proponen formasalternativas de organizarse y colaborar, tienen en mente las futuras generaciones y seesfuerzan por mantener la tan preciada multifuncionalidad de los espacios agrarios.
53 Todos estos atributos son los que definen el desarrollo rural, que ha sido estudiado y
revisado tanto por la literatura des de los años ochenta (Etxezarreta, 1987; ComisiónEuropea, 1988; Hervieu, 1997; Bryden, 2000; Ploeg et al. 2000; Viladomiu, 2003; Monlloret al. 2005; OCDE, 2006; O’Connor et al. 2006). Por lo tanto, las contribucioneseconómicas, sociales y ambientales del Nuevo campesinado deben ser tomadasseriamente en consideración para reactivar y renovar las áreas rurales. Las políticaspúblicas deben entender el Nuevo paradigma agrosocial como un modelo queproporciona calidad de vida, que conserva los recursos naturales y que hace que lasáreas rurales sean económicamente mucho más viables.
54 El Nuevo campesinado emergente es una realidad internacional que permite pensar en
positivo el futuro de las áreas rurales. La mayor parte son agricultores nuevos, perotambién encontramos agricultores tradicionales que están modificando sus pautas yque están apostando por su territorio a partir de reinventar una nueva agriculturacampesina. Encontramos personas con discursos optimistas, con una energía focalizadaen la calidad y el trato personal y con un amor a la tierra que las mantiene vivas yactivas.
55 En conclusión, lejos de prever la desaparición del campesinado, podemos afirmar un
resurgimiento global que permite ser optimistas en términos de soberanía alimentaria.Las actividades del campo se están volviendo a valorar, y ser campesino ya no es visto
Polis, 34 | 2013
185
con desprecio, sino con mucha honra. Las nuevas generaciones que acceden al sectoragrario por vocación propia y las que desde la tradición se renuevan, tienen en susmanos el cambio hacia un modelo agrario mucho más justo, orgánico y solidario.
BIBLIOGRAFÍA
Acosta, I.L. (2008), “The paradigm of new rurality as the axis of public policies. What can we
expect?”, en Revista electrónica Zacatecana sobre Población y Sociedad, 32.
Alberdi Collantes, J. (2005), “Jóvenes agricultores, perspectivas, planes de dinamización y
dificultades de instalación en el País Vasco”, en Papeles de Geografía, 41-42, pp. 5-28.
Aldomà, I. (2009), Atles de la nova ruralitat. Fundació del Món Rural, Lleida.
Aurélie, A. (2007), La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado. Editorial popular,
Madrid.
Binimelis, R.; Bosch, M. i Herrero, A. (2008), A sol i serena. dones, món rural i pagesia. Institut Català
de les Dones, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Bove, J. i Dufour, F. (2003), La llavor del futur. L’agricultura explicada als ciutadans. Pagès Editors,
Lleida.
Bowler, I. (1985), Agriculture under the Common Agricultural Policy, a geography. Manchester
University Press, Manchester.
Bryden, J. (2000), “Is there a New Rural Policy in OCDE countries?”, en International Conference on
Rural Communities and Identities in the Global Millennium. Canada, 1-4 de mayo de 2000, Nanaimo.
Capello, R. (1996), “Industrial enterprises and economic space, the network paradigm”, en
European Planning Studies,4(4), pp. 485-498.
Castells, M. (1998), La Era de la Información. Alianza, Madrid.
Comissió Europea (1988), El futuro del mundo rural, comunicació de la Comisió al Consell i al
Parlament. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
Comissió Europea (1999), Estratègia Territorial Europea. Hacia un desarrolo equilibrado y sostenible de
la UE.Comissió Europeu, Luxemburg.
Crosta, N. (2006), “Reinventing rural policy”, en Policy brief of the OCDE, octubre de 2006.
Dematteis, G. (2002), “De las regiones-área a las regiones-red. Formas emergentes de
gobernabilidad regional”, en Subirats, J. (Coord.), Redes, territorios y gobierno. Diputació de
Barcelona, pp. 163-175, Barcelona.
Etxezarreta, M. (1987), El desenvolupament rural integrat. Barcelona, Diputació de Barcelona,
Quaderns Rurals, Barcelona.
-Idem (coord.) (2006), La agricultura española en la era de la globalización. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid.
Polis, 34 | 2013
186
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (2010), “Jóvenes Baserritarras. Situación socioeconómica de la
juventud agroganadera en la CAPV”, en Hizpideak, 4, pp. 1-36.
Fennell, R. (1981), “Farm succesion in the European Community”, en Sociologia Ruralis, 21(1), pp.
19-41.
Gillespie Jr, G.W. i Johnson, S. (2010), “Success in farm start-up in the Northeastern United
States”, en Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development, 1.
Gómez Benito, C. i González, J.J. (2002), “Familia y explotación en la transformación de la
agricultura española”, en Gómez Benito, C. i González, J.J. (Coord.), Agricultura y sociedad en el
cambio de siglo. Madrid, McGraw Hill i UNED, pp. 427-450.
Gómez Mendoza, J. (2001), “Las nuevas funciones socioeconómicas y medioambientales de les
espacios rurales”, en García Pascual, F. (coord.), El mundo rural en la era de la globalización,
incertidumbres y potencialidades. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 111-148,
Madrid.
Hervieu, B. (1995), Hacia un nuevo sistema rural. Serie Estudios del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Madrid.
Langreo, A. (2000), “Innovaciones y desarrollo rural, nuevas iniciativas de empleo y juventud”, en
Juventud Rural, Revista de Estudios de Juventud, 48, pp. 73-81.
Lasley, P. (2005), “All in the family, the decision to take up farming”, en Agricultural Outlook Forum
2005. Arlington, 24 de febrer de 2005.
Maynard, R. i Green, M. (2006), Organic works. Providing more jobs through organic farming and local
food supply. Soil Association, Bristol.
Monllor, N. (2011), Explorant la jove pagesia, camins, pràctiques i actituds en el marc d’un nou
paradigma agrosocial. Tesi doctoral, Universitat de Girona.
Monllor, N.; Roca, A.; Ribas, A. i Salamaña, I.(2005), Proposta i aplicació d’un model de contracte
territorial al Pla de l’Estany. Girona, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Càtedra de
Pensament Territorial de la Universitat de Girona.
Moyano, E. (2000), “Procesos de cambio en la sociedad rural española. Pluralidad de intereses en
una nueva estrutura de oportunidades”, en Papers, 61, pp. 191-200.
-Idem (2008), “Capital social, gobernanza y desarrollo en zonas rurales”, en Foro Internacional de
Cooperación y Desarrollo Rural. 8-10 de junio de 2008, <v.
OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) (2006), New Rural
Paradigm, policies and governance. OCDE, Bruselas.
O’Connor, D. et al. (Eds.), Driving Rural Development, Policy and Practice in Seven EU Countries. Royal
van Gorcum, Assen, Països Baixos.
Perez-Vitoria, S. (2010), El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia.
Icaria, Barcelona.
Ploeg, J.D. van der (2008), The new peasantries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of
empire and globalization. Earthscan, Londres.
-Idem (2010), “The food crisis, industrialized farming and the imperial regime”, en Journal of
Agrarian Change, 10(1), pp. 98-106.
Ploeg, J.D. van der i Long, A. (Eds.) (1994), Born from within, Practice and perspectives of endogenous
rural development. Royal van Gorcum, Assen, Països Baixos.
Polis, 34 | 2013
187
Ploeg, J.D. van der i Marsden, T. (Eds.) (2010), Unfolding Webs. The dynamics of regional rural
development. Royal van Gorcum, Assen, Països Baixos.
Regidor, J.G. (Coord.) (2008), Desarrollo rural sostenible, un nuevo desafío. Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, Madrid.
Riechmann, J. (2003), Cuidar la T(t)ierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el
siglo XXI. Icaria, Barcelona.
Rooij, S. de (2006), “Territorial cooperative networks, new social carriers for endogenous rural
development”, en Haverkort, B. i Reijntjes, C. (Eds.), Moving worldviews, resahping ciencies, policies
and practices for endogenous sustanaible development. COMPAS series on Worldviews and Sciencies,
4, pp. 237-253. ETC/COMPAS, Leusden.
Ruhf, K.; Immerman, G; Toensmeier, E., et al. (2003), “Who will farm”, en The Natural Farmer,
special supplement on beginning farmers, 55(2), pp. 1-16.
Schumacher, E.F. (1983) [1973], Lo pequeño es hermoso. Hermann Blume Ediciones, Madrid.
Seccombe, W. (2007), A home-grown strategy for Ontario agriculture. A new deal for farmers, a new
relationship with consumers. Report prepared for the Toronto Food Policy Council.
Sevilla Guzmán, E. (1979), La evolución del campesinado en España. Península, Barcelona.
-Idem (2006), De la Sociología Rural a la Agroecologia. Icaria, Barcelona.
Tisenkopfs, T; Lace, I. i Mierina, I. (2010), “Social Capital” en Ploeg, J.D. van der i Marsden, T.
(Eds.), Unfolding Webs. The dynamics of regional rural development. Assen, Països Baixos, Royal van
Gorcum, pp, 87-110.
Toledo V.M.; Alarcón-Chaires P. i Barón L. (1999), “Estudiar lo rural desde una perspectiva
interdisciplinaria, una aproximación al caso de México”, en Estudios Agrarios, 12, pp. 55-90.
Ventura, F.; Milone, P. i Ploeg, J.D. van der (2010), “Understanding rural development dynamics”,
en Milone, P. i Ventura, F. (Eds.), Networking the rural. The future of green regions in Europe. Royal
van Gorcum, Assen, Països Baixos.
Viladomiu, L. (2003), “Noves tendències de desenvolupament rural a Europa”, en Quaderns Agraris,
28, pp. 21-36.
Webb, M. (2008), Apples to Oysters. A food lover’s Tour of Canadian Farms. Viking Canada, Canada.
Williams, F. i Farrington, J. (2006), “Succession and the future of farming, problem or
perception?”,en The Rural citizen, governance, culture and wellbeing in the 21st century. 4-7 de abril de
2006, Plymouth.
RESÚMENES
En este artículo se ha estudiado la realidad del relevo generacional en la agricultura. Los
resultados demuestran cómo las prácticas y actitudes de los jóvenes varían en función de su
origen familiar: los que han nacido en un entorno agrario (agricultores tradicionales) son más
propensos a seguir las prácticas agrícolas dentro de un paradigma convencional, mientras que los
jóvenes que provienen de familias no agrarias (agricultores nuevos) muestran características
distintas más cercanas a un nuevo paradigma. La muestra de jóvenes confirma la existencia de un
grupo que pone en práctica un Nuevo paradigma agrosocial donde los temas agrícolas y sociales
toman un peso significativo. Este grupo de personas arraigadas a la tierra, que busca su propia
autonomía y que se mantienen optimistas sobre el futuro es El Nuevo campesinado.
Polis, 34 | 2013
188
Cet article étudie la réalité de la relève générationnelle dans l’agriculture. Les résultats
démontrent de quelle manière les pratiques et les comportements des jeunes sont conditionnés
par leur origine familiale : ceux nés dans un environnement agraire (agriculteurs traditionnels)
sont plus enclins à reproduire les pratiques agricoles propres au paradigme conventionnel,
tandis que les jeunes qui proviennent de familles non-agraires (nouveaux agriculteurs)
présentent des caractéristiques distinctes plus proches d’un nouveau paradigme. L’échantillon de
jeunes confirme l’existence d’un groupe qui met en pratique un Nouveau paradigme agro-social
au sein duquel les thèmes agricoles et sociaux acquièrent une importance significative. Ce groupe
de personnes liées à la terre, qui recherchent leur propre autonomie et qui demeurent
optimistes quant à leur avenir, constitue La Nouvelle Paysannerie.
This paper has explored the reality of generational renewal in agriculture. The results verify how
the practices and attitudes of young people vary depending on the family origin: those who were
born in an agrarian environment (continuers) are more likely to continue agricultural practices
within a conventional paradigm, whereas young people who come from non-agrarian families
(newcomers) show distinctive features that relate to a new paradigm. The sample of young
people confirms the existence of a group that puts into practice a New agrosocial paradigm
where farming and social issues take a significant weight. This group of people rooted to the
land, searching their own autonomy and being optimistic about the future can be called “New
peasantry”.
Neste trabalho, estuda-se a realidade da mudança geracional na agricultura. Os resultados
mostram como as práticas e atitudes dos jovens, variam de acordo com o seu ambiente familiar:
os que nascem em um ambiente agrícola (agricultores tradicionais) são mais propensos a seguir
as práticas agrícolas dentro do paradigma convencional, enquanto os jovens que vêm de famílias
não-agrícolas (agricultores novos) mostram características diferentes mais perto de um novo
paradigma. A amostra de jovens confirma a existência de um grupo que implementa um novo
paradigma agrosocial onde as questões agrícolas e social assumem significativa. Este grupo de
pessoas enraizadas na terra, em busca de sua própria autonomia e permanecem otimistas sobre o
futuro é o campesinato novo.
ÍNDICE
Palabras claves: estudio comparativo, joven agricultor, nuevo campesinado, nuevo paradigma
agrosocial, relevo generacional
Palavras-chave: estudo comparativo, jovem agricultor, novo paradigma campesinato agrosocial
nova geração
Mots-clés: analyse comparative, jeune agriculteur, nouvelle paysannerie, nouveau paradigme
agro-social, relève générationnelle
Keywords: comparative analysis, young farmer, new peasantry, new agrosocial paradigm,
generational renewal
AUTOR
NEUS MONLLOR
La Caseta de la Coma de Burg, Lleida, España: Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
189
Nueva Ruralidad desde dos visionesde progreso rural y sustentabilidad:Economía Ambiental y EconomíaEcológicaLa Nouvelle Ruralité selon l’approche du progrès rural et l’approche de la
durabilité : économie environnementale et Economie Ecologique
New Rurality from two visions of rural development and sustainability:
Environmental Economics and Ecological Economics
Nova ruralidade desde duas visões de desenvolvimento rural e sustentabilidade:
Economia Ambiental e Economia Ecológica
Mara Rosas-Baños
NOTE DE L’ÉDITEUR
Recibido: 16.03.2012 Aceptado: 18.10.2012
Introducción
1 El desarrollo local desde principios de los años noventa se encuentra influenciado por
una corriente sociológica que propone el replanteamiento teórico de lo que la teoría hallamado el sector rural. La Nueva Ruralidad1, NR en su perspectiva latinoamericanaubica aspectos de cambio fundamental en el territorio rural: encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios ambientales, lascertificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos como centros deservicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales y la diversidadecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 2008).
Polis, 34 | 2013
190
2 La perspectiva que impulsó la creación de empresarios agrícolas y la tecnificación del
campo que ha sido objetivo de los modelos de desarrollo regional durante más desetenta años retomó un impulso con políticas guiadas por la teoría económica que hoyrige la política nacional e internacional, la teoría económica neoliberal. La necesidad deincorporar cuestiones sobre sustentabilidad de procesos económicos obligo laespecialización de esta corriente teórica al ámbito de la naturaleza conformándose asíla propuesta ortodoxa de la economía ambiental y una serie de sugerencias deldesarrollo regional que implican la gestión de servicios ambientales y la incorporacióndel “capital social”. Concepto que se refiere a las posibilidades productivas quedevienen de una organización social que posee una combinación particular de loconcreto-abstracto que posibilita relaciones de confianza, reciprocidad, solidaridad ycooperación, relaciones que se materializan en instituciones comunitaria. El capitalsocial es una construcción teórica ortodoxa cuyas aportaciones recientes se deben aColman y Putman, quienes en una contextualización errónea (Fine en Burkett, 2001)tratan de dar al concepto de capital de la economía neoclásica una aproximación a losocial con una retroalimentación que se genera desde el punto de vista individualista.El capital social es utilizado como un complemento al capital humano que potencializala producción; por tanto, reduce la complejidad de relaciones sociales y lógicas en lasque se encuentra inmersa la producción comunitaria a un agilizador de laproductividad.
3 La Economía Ecológica, EE como contraposición a la economía ambiental, enfatiza el
hecho de que los mercados no pueden asignar valores a los recursos naturales y afirmaque los sistemas productivos campesinos son energéticamente más eficientes y generanun menor impacto. La EE, plantea la necesidad de un enfoque transdiciplinario en lasolución de conflictos sociales, ecológicos y económicos, además de que parte de laaplicación de principios éticos que guían la toma de decisiones y la construcción dealternativas. La Economía Ecológica propone que la dirección de las comunidadesrurales en la búsqueda de soluciones a sus conflictos sociales y ambientales seacompañe de un dialogo de saberes por parte de universidades y centros deinvestigación. Sus fundamentos metodológicos: pluralismo metodológico y aperturahistórica posibilitan la interacción de diferentes posturas teóricas y metodológicas.
4 El objetivo de este documento es mostrar que existe un debate al interior de esta
corriente que ha derivado en dos modelos de desarrollo regional contrapuestos, elenfoque basado en la participación del mercado y el que aboga por la autonomía, laautogestión y la autodirección del camino progreso de las comunidades.
Ruralidad y Nueva Ruralidad
5 La visión sociológica de la ruralidad, que surge en Europa y tiene un desarrollo más
acabado en Estados Unidos a mediados del siglo XX, destaca por un lado, la relacióndirecta entre lo rural y lo agrícola y, por otro, ubica lo rural como una categoríaresidual en los albores de la industrialización. Al cambiar las exigencias que en AméricaLatina el sector industrial hacía a lo rural, y considerando el regreso de la dinámicaeconómica globalizadora que ha modificado la estructura productiva y su base materialen los últimos treinta años, es menester considerar también las nuevas exigencias yformas de vinculación entre ambos espacios. La Nueva Ruralidad se propone el estudioprecisamente de esa nueva relación y sus efectos en el territorio rural: efectos
Polis, 34 | 2013
191
socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; estrategiasproductivas; diversificación, gestión sustentable de recursos naturales y la adquisiciónde capacidades para la colocación de productos al mercado y movimientos sociales cuyoprincipal reclamo es la autonomía.
6 La interpretación de esos fenómenos marca una línea que separa a los teóricos de la
Nueva Ruralidad. Por un lado, están quienes ven los efectos de la globalización en elterritorio rural como una agudización de la crisis, en términos de desestructuración delas relaciones sociales en las comunidades por el efecto del individualismo,profundización de la pobreza, explotación, degradación ambiental, proletarización yven a la pluriactividad como una estrategia de supervivencia y resistencia, “una formade aferrarse a la tierra y evitar su proletarización, ya que solamente los campesinosmás ricos, son una minoría, han sido capaces de usar esta diversificación como unaestrategia de acumulación”. (CEDRSSA, 2007: 41) Por otro lado, quienes conciben laconstrucción de estrategias de acumulación no capitalista como producto de lafortaleza de la estructura social comunitaria que posibilita la adquisición de nuevascapacidades productivas en términos de negociación y de lucha, a través de losmovimientos sociales reivindicando la autonomía. La implementación de estasestrategias busca mantener activo un sistema de producción que se va innovandoconstantemente y cuya fortaleza radica en la organización política y social. Lapluriactividad, diversificación de actividades económicas dentro de las unidadesfamiliares campesinas y las comunidades es una alternativa a la respuesta que ofrece laglobalización a una minoría que podría formar parte del proletariado, una alternativaque genera oportunidades que los ayuda a mantenerse como dueños de sus medios deproducción y salvaguardar sus estilos de vida y los ecosistemas de que dependen(Barkin, 2001, 2004). “Para algunos autores, hubo una tendencia fuerte hacia elmultiempleo y la pluriactividad como una estrategia tendiente a captar ingresosextraprediales no agrícolas (off-farm activities) canalizables hacia inversiones en laexplotación de modo tal de continuar en el campo” (Tapella, 2004:6)
7 El punto de partida de ambas perspectivas es que la noción de lo rural ya no tiene valor
explicativo. Las actividades en las sociedades rurales son mucho más complejas que lasvisiones que la producción agropecuaria, bajo el marco de la globalización del capital.La vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahorauna diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente lasaldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial (Cartón deGrammont, 2004:279). La importancia del espacio rural se incrementa y también setransforma por el papel que juegan actualmente las comunidades indígenas ycampesinas en la gestión sustentable de los recursos naturales, no solamente porqueellas se encuentran en zonas de importancia natural estratégica sino por elconocimiento que han adquirido a través de generaciones de su entorno y lasinnovaciones que en cuanto a formas de producir surgen en ellas con la colaboración defacilitadores de tecnología como ONGs, asociaciones civiles e instituciones deinvestigación. Es precisamente el análisis de la coevolución de las sociedades rurales nocapitalistas con la naturaleza lo que la Economía Ecológica necesita incorporar a sucuerpo teórico para generar alternativas.
8 Es posible establecer una separación de las condiciones que enfrentan los diferentes
espacios rurales clasificando sus opciones en cuanto a empleo y producción. Por unlado, el creciente interés de los Estados por llevar inversión extranjera y tecnología
Polis, 34 | 2013
192
industrial a la producción agrícola ha generado una dinámica de producción comoextensión del sistema de producción capitalista, proletarizando algunas de las zonas enlas que se ha desarrollado esa dinámica productiva.
9 “Para Edelmira Peréz, el mundo rural se encuentra inmerso en una profunda crisis,
cuyas expresiones van desde el ámbito productivo y comercial, hasta las formastradicionales de articulación social pasando por el desprestigio de las actividadesagrícolas y la desmotivación de la población rural” (CEDRSSA, 2006:48) Desde estaperspectiva la Nueva Ruralidad identifica la pluriactividad rural como un medio deobtención de ingresos salariales y la supeditación al sistema de producción capitalista.Para Cartón de Grammont, los campesinos no tienen opciones de mejorar su condiciónde vida con el mantenimiento de la producción campesina; para él, “el proceso demodernización de la agricultura no conllevó a la desaparición de las unidades deproducción de los campesinos pobres, no por su arraigo cultural a la tierra, sino por lainexistencia de alternativas de trabajado asalariado y de políticas públicas que lesaseguren la posibilidad de abandonar la actividad agrícola.” (Cartón de Grammont2004:284). Esta “nueva” noción considera la permanencia de la dualidad de laagricultura y del espacio rural así como el aumento de la pobreza en la zona rural comoresultados de la incapacidad de la organización tradicional de responder a los retos dela integración internacional. Existe un doble discurso, en relación a lo nuevo y lo viejodel estudio de lo rural en ese planteamiento. Por un lado, se hace hincapié en lastransformaciones de tipo material, basados en los grados de integración entre losmercados rural y urbano, y se explica una nueva relación campo-ciudad. Por otro, estaexplicación sólo aplica a un segmento de la sociedad rural, la explotada y proletarizadabajo el capital en zonas rurales. Su interés se enfoca en la crisis, no en las posibilidadesque actualmente las mismas comunidades están construyendo para salir de ella, porqueesta perspectiva mantiene la vieja idea de que las propias comunidades no poseenconocimientos suficientes para autodeterminarse, entonces ¿qué es lo realmente hacambiado en el territorio rural?
10 Si partimos de la perspectiva oficial podemos dar cuenta de que existen cada vez
mayores segmentos de población rural excluidas de toda posibilidad de integración almercado de trabajo capitalista, la distribución del ingreso no ha cambiado o aún haempeorada; incluso cuando en el caso de México ha existido una tendencia alincremento de la pobreza en zonas urbanas mayor que en las rurales, el acceso a laeducación y a servicios que debería de existir por parte de los gobiernos federales ylocales es en extremo limitada en las comunidades indígenas y campesinas. “Porejemplo, en Perú un alto porcentaje de los habitantes rurales carecen de cédula deidentidad, requisito básico para el ejercicio de derechos ciudadanos elementales, asícomo para el acceso a diversos servicios públicos. En Bolivia, hasta mediados de losaños noventa, vastos sectores (rurales) del territorio nacional ni siquiera habían sidoincorporados en una unidad político-administrativa, es decir, eran espacios invisiblespara el Estado. En Colombia, por causas conocidas, el Estado simplemente no tienepresencia ni siquiera formal en muchos municipios. En Chile, el Estado se ha negadopersistentemente a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Y en toda laAmérica Latina rural, las mujeres están lejos de haber alcanzado una condición plena deciudadanía” (Schejtman y Berdegué, 2004:16) Los programas de gobierno siguentratando de imponer lógicas y métodos ajenos a las comunidades y contrarios a lagestión sustentable de recursos naturales, América Latina se caracteriza por ser el
Polis, 34 | 2013
193
continente que muestra los índices más altos de concentración de la tierra, lo que poneen cuestión la idea de que las reformas agrarias han perdido vigencia (Tejo, 2003).
11 La novedad rural que surge al mismo tiempo como una alternativa es la generación de
estrategias por parte de las comunidades indígenas y campesinas de progresoautónomo. No consisten en la adopción de los modelos de desarrollo del sistemadominante que no derivan en una adhesión a la sobrepoblación fluctuante, latente niestancada en el mercado de trabajo. Por eso, se puede empezar a repensar este sectorde la sociedad compuesto de nuevos sujetos sociales, capaces de construir sus propiosmodelos de desarrollo. Esto hace necesaria una especificación, no se arguye que lasociedad rural en su conjunto se encuentren en dicha dinámica, pero se reconocen losaportes de las comunidades que se encuentran generando alternativas.
12 La Nueva Ruralidad provee una visión distinta del núcleo del sector rural, —las
comunidades campesinas e indígenas—, donde están surgimiento nuevas modalidadeseconómicas; ecológicas; auto-gestivas; auto-organizativas; y autonómicas de una grancantidad de comunidades que actualmente presentan una combinación entre métodostradicionales con innovaciones técnicas que posibilitan una mejora en sus términos deintercambio y por tanto, un incremento en su nivel de vida –entendido en los propiostérminos de las comunidades–. (Barkin y Rosas, 2006; Toledo y Altieri, 2011; Toledo,2006 Martínez-Alier, 2004; Santiago y Barkin, 2006). Al centro de esta visión esta elreconocimiento de una cosmovisión que exige la cooperación entre comunidades quegenera redes para fortalecer una economía que se encuentra inmersa en la totalidad delas relaciones sociales conducentes a un equilibrio entre la actividad humana y lanatural.
13 Las estrategias productivas de muchas comunidades indígenas y campesinas gozan del
reconocimiento internacional, debido al manejo sustentable de los recursos naturales,como es el caso de las Empresas Comunitarias Forestales (Bray y Merino, 2004).Anteriormente se consideraban atrasadas y sin posibilidades de subsistir en un sistemadonde se privilegia la acumulación de capital y la generación de ganancias. Estasestrategias van tomando mayor relevancia conforme se evidencia el significado de laperdida de ecosistemas.
14 Sus propuestas estratégicas no se constituyen en repliegue; más bien, son enfoques
para construir nuevas estructuras sociales y reposicionar a las comunidades ensociedades capaces de integrar sus miembros en un proceso organizado de avance hacíael bienestar y solidaridad. La idea de que las comunidades rurales pierden suscaracterísticas tradicionales en su contacto con el sistema capitalista resulta ser unavisión demasiado simplista de un hecho que ha estado presente a lo largo deldesenvolvimiento de los espacios rurales. Las comunidades siempre han tenido endiferentes grados la influencia de instituciones que procuran homogeneizar la ideologíaa su interior, pero la resistencia no puede interpretarse simplemente como rechazo(Wolf 1987). “La memoria histórica de los pueblos indígenas ha estado ligada a lasinstituciones políticas coloniales y a las instituciones que han sido parte de laformación del Estado. Los indígenas, sin embargo, han reformulado estas institucionespara formar memorias sociales e identidades alternativas. A través de la creación dehegemonías locales y con base en su experiencia histórica asociada a la explotación y laopresión, los indígenas han creado nuevas fórmulas culturales y políticas paraconstruir proyectos sociales alternativos y reclamar derechos ante el Estado” (Aquino,2003:71).
Polis, 34 | 2013
194
15 El término de “capital social” se refiere precisamente a las posibilidades productivas
que devienen de una organización social que posee una combinación particular de loconcreto-abstracto que posibilita relaciones de confianza, reciprocidad, solidaridad ycooperación, relaciones que se materializan en instituciones de cooperacióncomunitaria. Sin embargo, este término de “capital social” utilizado para referir lasventajas de la producción comunitaria en cuanto organización, simplemente reduce lacomplejidad de relaciones y lógicas en las que se encuentra inmersa la produccióncomunitaria a un factor de producción, tal como la teoría neoclásica reduce a simplesfactores tanto la participación del hombre como de la naturaleza en la producción.
16 Las comunidades indígenas y campesinas hoy siguen luchando por su
autodeterminación y ascenso en su calidad de vida. Aunado a una serie de nuevaspropuestas comunitarias en las que podemos ubicar al movimiento del EjercitoZapatista de Liberación Nacional (EZLN), el desarrollo etnoecológico de Toledo, eldesarrollo comunitario de Barkin y el de Leff. “La gestación de la propuesta autonómicaha madurado de tal forma en Bolivia que los pueblos indios que ahí coexisten y que hansido protagonistas en las luchas de los cocaleros y el movimiento sindical de losochenta y noventa, hoy no solamente mandan el ejercicio de la autonomía sino lacreación de un Estado pluriétnico en el que se funden de raíz las bases quefundamentan jurídicamente la constitución política” (López y Rivas, et al. 2007:48) Perono solamente en Bolivia están construyéndose las bases sólidas de lucha autonómica; enEcuador fue posible la destitución de los presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad;también se derrotó electoralmente la candidatura de Alberto Fujimori en Perú. Estosmovimientos se caracterizan por la participación política, social y económica cada vezmás informada y por su plena seguridad en que es solamente a través de la búsqueda dela autonomía como los espacios rurales podrán salir de las condiciones históricas desubdesarrollo y pobreza en que los modelos oficiales de desarrollo han arrinconado alas comunidades rurales. La lucha por la autonomía indígena no es nueva, existe unatradición de autogobiernos de facto establecidos con mayor o menor éxito por lascomunidades rurales, pero tiene matices que le dan un nuevo carácter al incorporarotros actores de la vida nacional (López, et al 2007).
17 Este reposicionamiento hasta el momento se ha manifestado en la adaptación de una
serie de proyectos como: el incremento en el número de empresas comunitariasforestales y ecoturísticas, donde una de las más reconocidas internacionalmente es elaserradero de la comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro (Michoacán, México),que ha generado cadenas productivas con la creación de 20 empresas locales depropiedad comunal. De hecho la creación de Empresas Comunales Forestales es una delas experiencias económicas más exitosa en México. Las comunidades han estadorescatando de manos de empresas rentistas, tanto privadas como estatales sus bosques;algunas de ellas están en las comunidades de: Capulpam de Méndez en Oaxaca, el ejidode Laguna Kana, Quintana Roo, San Pedro el Alto, Oaxaca, entre otras (Bray y Merino,2004). Proyectos de producción de bienes básicos de consumo con un alto valoragregado como: la producción de carne de puerco baja en colesterol (Michoacán),producción de botanas y galletas de amaranto (Puebla), entre otros. Otras incluyen: lacreación y fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas que favorece laparticipación de los ejidatarios en la conservación y que posibilita algunas actividadesproductivas y la recuperación de aguas de uso doméstico para la agricultura a través dela construcción de plantas de tratamiento de aguas cuyo costo es bajo debido a que
Polis, 34 | 2013
195
algunos materiales provienen de plástico reciclado y la mano de obra de lascomunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
18 Los proyectos productivos de este tipo son muestra de que las comunidades pueden
gestionar sus propias actividades económicas y administrar sus recursos a través deproyectos que son exitosos debido a su organización social y política. El reconocimientopor parte de gobiernos, organismos internacionales y una cantidad creciente deconsumidores de las ventajas que conllevan la forma de organización socio-económicade las comunidades en la preservación del medio ambiente, se ha manifestado por unlado, en mayor libertad de gestión de proyectos productivos propios y un incrementoen la accesibilidad de gobiernos para que las comunidades sean las responsables deextensas áreas de conservación. Por otro lado, un creciente número de consumidoresreconoce y valora la producción de mercancías de mejor calidad nutricional yecológicamente producidas. El “Comercio Justo” presenta nuevos mecanismos deintercambio que buscan garantizar mayor estabilidad de precios e ingresos de losproductores campesinos, con reconocimiento de una retribución para los verdaderoscostos sociales y ecológicos; éste, a su vez, garantiza a los consumidores productossocialmente justos y ecológicamente responsables a precios razonables. Los principalesproductos que se comercian por esta vía son agrícolas, generados por pequeñasunidades productoras entrelazadas para asegurar volúmenes comercialmente viables,las cuales, participan en un mercado solidario organizado por instituciones delComercio Justo en Europa y en otras partes. Al trasladarse a la esfera de la circulación,su venta permite a las comunidades obtener un excedente económico que es utilizadotanto para la reposición y ampliación de sus medios de producción como para elmejoramiento de condiciones de vida de la comunidad.
19 Elementos como la diversificación productiva, uso creativo de recursos naturales y la
participación local en la planeación e implementación de técnicas productivas, ademásde la autodeterminación, son fundamentales para entender la existencia de unarelación económica diferente entre ciertos espacios rurales y el sistema capitalista(Barkin, 2001). Los sistemas de producción y reproducción social de los pequeñosproductores, unidades familiares campesinas y comunidades se están transformando yhan originando una nueva estructura de Actividades No-proletarias Generadoras deExcedentes (ANGE) (Barkin y Rosas, 2006). Estas actividades son posibles por unacombinación de factores que van desde las cuestiones de equidad de genero, lasustentabilidad del medio ambiente, la generación de redes entre comunidades hasta laampliación de canales de comercialización.
Multifuncionalidad, sustentabilidad y Economía Ecológica
20 Las funciones que el espacio rural realiza, no solo en su interior sino para las sociedades
urbanas, encuentran relevancia a medida que crece el interés por la sustentabilidadecológica. “La noción de multifuncionalidad de la agricultura se refiere a la totalidad deproductos, servicios y externalidades creados por la actividad agrícola y que tienen unimpacto directo o indirecto sobre la economía y la sociedad en su conjunto. Estasproducciones tiene la característica de ser poco o mal reguladas por el mercado, enparticular aquellas que tienen incidencia social o ambiental. La traducción concreta dela noción en términos de políticas públicas hace referencia a la formulación de
Polis, 34 | 2013
196
intervenciones específicas destinadas a favorecer los aspectos positivos y a limitar lasexternalidades negativas de la agricultura” (Bonnal en CEDRSSA, 2006:44).
21 La multifuncionalidad definida en esos términos presenta la visión de la economía
ambiental1 , en tanto que ubica el problema como de determinación de valores derecursos para los cuales no existen mercados y busca la intervención pública y privadapara aminorar las externalidades negativas de los sistemas de producción, tanto en elsector rural como en el urbano; también propone, a través de políticas publicas, crearincentivos económicos para que empresas contaminantes, usando el pago de serviciosambientales, fomenten la conservación en comunidades indígenas y campesinas. Enesta perspectiva es que podemos ubicar también la contribución de lo que llamamos laperspectiva oficial de la Nueva Ruralidad, que plantea que la crisis del sector rural seprofundiza porque “aún no comprende su papel actual y sus nuevas funciones, y así nosólo pierde su identidad sino también su población, sus modelos de organización ymuchas de sus actividades” (CEDRSSA, 2006:48) Las nuevas funciones que segúnEdelmira Pérez tiene que adoptar el territorio rural son: el equilibrio territorial, paracontrastar el despoblamiento que es motivado por los modelos de desarrollo que hanobstaculizado el desarrollo rural; el equilibrio ecológico en términos de conservación;producción de agua limpia y conservación de sus fuentes; espacios de esparcimiento yactividades de recreación en entornos naturales; usos agrarios no alimentarios ysumideros de contaminantes de aire, agua y suelo (CEDRSSA, 2006).
22 El pago por servicios ambientales es uno de los instrumentos de conservación que se ha
desarrollado la economía ambiental, funciones como secuestro y almacenamiento decarbono, protección a la biodiversidad, protección a las cuencas hidrográficas y bellezaescénica son el tipo de servicios que principalmente empresas privadas, estándispuestas a financiar por su valor comercial. Esta visión separa la conservación deldesarrollo y puede erosionar los valores de conservación arraigados culturalmente ysin fines comerciales (Wunder, 2007). Lo anterior aunado a una serie de problemas quehan surgido en la aplicación de este instrumento principalmente en los pagos ademásexiste una restricción que obliga a las comunidades a no utilizar sus recursos naturalesuna vez que se han logrado los objetivos de conservación, es decir, se cuartan susposibilidades de desarrollo. Estas son algunas de las principales razones por las quemuchas comunidades rurales no están interesadas en este tipo de instrumentos.
23 Esta perspectiva se encuentra totalmente alejada de los objetivos de los movimientos
autonómicos que han surgido a lo largo de América Latina y de los logros en términosproductivos que se han descrito, cumpliendo con las características de ANGE. LaEconomía Ecológica como contraposición a la economía ambiental enfatiza el hecho deque los mercados no son capaces de asignar valores a los recursos naturales y lasexternalidades son ocasionadas por el nulo interés que existe por la sustentabilidad enlos procesos productivos capitalistas, donde la disminución de costos norma lasdecisiones de adquisición de tecnología, sin considerar aspectos ambientales. Para laeconomía ecológica, las externalidades son inherentes a los sistemas productivoscapitalistas, porque no se utilizan simplemente factores de producción, se utilizanecosistemas, tanto en la producción agrícola como en la producción industrial. Ademáseste argumento se refuerza con la incorporación de la segunda ley de la termodinámicacomo base de análisis y evaluación de los procesos productivos en términos entrópicos.La Economía Ecológica reconoce una serie de investigaciones que desde la antropologíase han realizado sobre sistemas productivos evaluados en términos de utilización de
Polis, 34 | 2013
197
energía en comunidades rurales, que utiliza junto con factores actuales comomovimientos sociales rurales que defienden de la depredación capitalista recursosnaturales, para afirmar que las comunidades indígenas y campesinas cuentan conconocimientos y un tipo de organización social productiva que favorece a lasustentabilidad y por tanto, no la relega a ser suministradora exclusivamente deservicios ambientales a las zonas urbanas.
24 La perspectiva de la Nueva Ruralidad que podemos llamar no oficial y que es compatible
con la Economía Ecológica postula cuatro principios básicos para lograr elfortalecimiento de los procesos autonómicos llevados a cabo en los espacios rurales:autonomía, autosuficiencia, diversificación productiva y gestión de ecosistemas(Barkin, 2001). Bajo estos principios, y en un contexto socio-económico adverso, lascomunidades están diseñando sus propias estrategias de generación de ingresos, susANGE, sin tener que adoptar la organización social de la producción capitalista. Así, enlugar de ser testigos de la desaparición de comunidades locales, -lo cual, tiene previstolos análisis dominantes de la sociología y la teoría económica-, se presenta la evidenciadel surgimiento de formas de sincretismo y sinergias sociales que están jugando undoble papel, al mejorar la calidad de vida de la gente y, regenerar y mantener lanaturaleza. Estos avances analíticos muestran la errada conceptualizaciónantropológica de los indígenas y campesinas como pobres semi-proletarizados,incapaces de generar procesos internos de desarrollo (Hernández Navarro, 2005). Lasfunciones que desde la perspectiva de algunos sociólogos son la única forma que tienenlas comunidades rurales de salir de su crisis, implican nuevamente una imposición, talcomo los programas oficiales hacían al tratar de imponer métodos para lamodernización del campo. Pero incluso cuando actualmente están funcionando losincentivos para disminución de emisiones de dióxido de carbono y algunas empresas através de ONGs se encuentran pagando para la reforestación de algunos bosques(mecanismo de Convenio de Kyoto), este tipo de estrategias de políticas no buscan ladisminución de la pobreza rural; no es un objetivo que esté planteado tal cual y lo quellega a las comunidades por esta vía es una cantidad de dinero que es risible.
25 Si esta producción no generara excedentes, no tendría muchas posibilidades de
promover el progreso social rural y conservación ambiental al cual nos referimos. Lanoción de excedente es fundamental; el concepto de excedente existe bajo cualquiertipo de formación socioeconómica. Su definición es la simple diferencia entre el gastoen consumo productivo corriente y reparación del desgaste causado por lasinstalaciones productivas en un período de tiempo respecto al volumen de producciónde ese mismo período. Según Baran (1977), el excedente se clasifica en real y potencial;el primero es la diferencia entre la producción real generada por una sociedad y suconsumo efectivo. El excedente potencial es la “diferencia entre la producción quepodría obtenerse en un ambiente técnico y natural dado con la ayuda de los recursosproductivos utilizables, y lo que pudiera considerarse como consumo esencial. Surealización presupone una reorganización más o menos drástica de la producción ydistribución del producto social, e implica cambios de alcance en la estructura de lasociedad” (Baran, 1979:74). Es precisamente la combinación de ambos tipos deexcedente una forma de entender el potencial de las comunidades. Existe excedentepotencial, porque el uso de los recursos naturales es limitado; no se produce en funciónde la cantidad de recursos que se poseen, se produce en función de la posibilidad de quefuturas generaciones puedan hacer un uso parecido al actual de sus recursos.
Polis, 34 | 2013
198
26 De esa manera productores y consumidores manifiestan en el intercambio de mercado
una relación de intereses compartidos. Pero es necesario hacer hincapié en que estossegmentos de mercado se han abierto a través de una lucha constante, en la que se hanperdido vidas, la forma tradicional en que las comunidades vendían sus productos era através de coyotes y caciques, muchas de las comunidades que ahora pueden vender susproductos a mejores precios en los tipos de mercados mencionados lo hacen después dehaber librado una batalla contra sus explotadores (Roozen y VanderHoff, 2002). Lasposibilidades económicas, por el crecimiento en el mercado de un segmento deconsumidores dispuestos a pagar por productos con altos valores nutricionales yproducidos ecológicamente se hacen más visibles por el creciente interés de grandestrasnacionales de incursionar en ese tipo de producción. Así las comunidades rurales nosolamente libran una batalla con los tradicionales coyotes, sino con grandestrasnacionales interesadas en generar productos de este tipo a través de laproletarización de las comunidades. No obstante, en esta batalla las comunidades seenfrentan con conocimientos estratégicos obtenidos por el contacto directo con suentorno, conocimientos y estructuras sociales que les permiten crear productosinnovadores.
27 El manejo de la combinación de nuevas y viejos conocimientos en la producción rural
tiene una incidencia directa en el mejoramiento del uso de los recursos naturales. Elconocimiento y habilidades tradicionales han generado una construcción sincréticamás o menos consolidada y práctica, el dinamismo del cambio en el manejo de losrecursos naturales, se presenta como parte de una visión más optimista tanto por ellado de la ocupación racional de los recursos naturales como por los niveles debienestar. Estos son los elementos que en términos generales son base para unaconstrucción analítica.
Conclusiones
28 Las transformaciones estructurales que se viven en América Latina, efectivamente dan
cuenta de cambios sociales, políticos, económicos y ecológicos en las comunidades que
Polis, 34 | 2013
199
van acompañados por movimientos sociales. La Nueva Ruralidad en la perspectiva nooficial es capaz de brindar elementos concretos que nos ayuden a entender procesosproductivos y sociales básicos para empezar a consolidar una Economía Ecológica tantoen términos prácticos como teóricos.
29 La gama de posibilidades se amplía en la medida en que las luchas autonómicas se van
consolidando y van abriendo espacios políticos y económicos para sus autogobiernos.Después de este análisis de oportunidades y retos que tiene el territorio rural es justopreguntarnos si el hecho de que no existan documentados tantos casos de proyectosproductivos económica y ecológicamente viables ¿es una razón para dejar de estudiaresas alternativas? y ¿qué papel deben de jugar las instituciones de investigación en elprogreso social rural? Por qué al igual que las instituciones de desarrollo de los Estadosnacionales, la academia ha fomentado y ha sido instrumento de imposición de modelosde desarrollo que no han funcionado por decir lo menos. Generalmente mostrandodesconfianza en los procesos sociales colectivos y privilegiando los intereseseconómicos de personajes con poder en los territorios rurales. La perspectiva oficial dela Nueva Ruralidad indica que es menester que las comunidades adopten un tipo deactividades que desde la perspectiva de estos teóricos sacara de su crisis al territoriorural. Pero podemos seguir jugando el papel de observadores externos de fenómenos ydar recomendaciones que al final de cuentas perjudicarán las formas sociales de lascomunidades. No es tiempo de respetar y aportar como acompañantes a los procesosautonómicos, porque eso es por lo que luchan los pueblos, la autonomía se entiendecomo procesos de fortalecimiento de identidad, cultura, territorio, derechos colectivosy establecimiento de estructuras de autogobierno.
30 El reconocimiento de que existen estructuras productivas no capitalistas que son
capaces de conjuntar la gestión sustentable con la generación de excedentes paraincrementar los niveles de vida provee a la EE de un nuevo campo de estudio, que esreconocido por este paradigma pero que no ha sido explorado en términos teóricos. Elanálisis combinado de la Nueva Ruralidad con la Economía Ecológica nos proporcionóelementos también para situar, a través de la separación de las posiciones oficial y nooficial los requerimientos a los cuales deben de ajustarse las comunidades rurales en elmodelo hegemónico de desarrollo que es el neoliberal. Deberes que las comunidades,como lo afirman los mismos teóricos se rehúsan a realizar porque lo que lascomunidades rurales buscan es la autonomía, capacidad de movimiento paraseleccionar sus propios procesos internos de progreso, cuestión que no se aborda aquícomo una utopía, sino como una realidad para un número creciente de comunidades.
31 Este trabajo trató de sentar las bases para la inclusión en forma analítica de las
estructuras productivas comunitarias en la teoría de la Economía Ecológica cuyascualidades de multidisciplinaria, metodológicamente plural e históricamente abiertanos ayudan a posicionarnos en acontecimientos históricos para estudiar su evolución ysu adaptación con métodos no restrictivos al ámbito de la racionalidad e individualismometodológico de la teoría económica dominante. También trata de proveer elementosque nos ayuden a diferenciar los discursos sobre lo que realmente podemos considerarcomo Nueva Ruralidad, dilucidando los elementos que aparentemente son nuevos en undiscurso de crisis y proletarización rural viejos. Esto es importante porque de lo que setrata es de ayudar a construir el progreso social rural y no de obstaculizarlo, cómo engeneral se ha hecho, con falsas obligaciones funcionales en términos ecológicos, cuandolas comunidades rurales son las que actualmente están poniendo en práctica la
Polis, 34 | 2013
200
agroecología, la construcción de espacios de recreación ecoturísticos y están poniendoen práctica técnicas que mejoren y conserven sus espacios rurales, pero eso a la par dela construcción de procesos productivos capaces de generar excedentes económicosque los ayuden a incrementar su nivel de vida.
BIBLIOGRAPHIE
Aquino C, Salvador. (2003), “Cultura, identidad y poder en las representaciones del pasado: El
caso de los zapotecos serranos del norte de Oaxaca, México”, Estudios atacameños, No. 26, p.71-80.
Baran, Paul (1979), La economía política del crecimiento, FCE, México.
Barkin, David (1991), Un Desarrollo Distorsionado: México en la economía mundial, Siglo XXI editores,
México D.F.
-Idem (2001), “Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular sustentable”. En: Giarracca,
Norma (comp.) ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?, CLACSO, pp. 81-99, Buenos Aires. También
disponible en http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/rural/rural.html
-Idem (2002), “The Reconstruction of a Modern Mexican Peasantry” The Journal of Peasant Studies,
Vol. 30 (1).
-Idem (2004), “Forjando una Estrategia Alternativa en México para Aprovechar el Comercio
Mundial,” Cuadernos del CENDES, Vol. 21(55), Caracas, Venezuela.
-Idem y Mara Rosas (2006), “Es posible un modelo alterno de acumulación (2006) en Revista Polis
de la Universidad Bolivariana. Vol. 5(13), pp. 361-371. http://www.revistapolis.cl/13/ind13.htm
-Idem y Evelinda Santiago (2006), “Local Participation and Sustainability: Lessons from three
communities in Oaxaca”. En: J. Johnston, M. Gismondi y J. Goodman, (Eds.), Nature’s Revenge:
Reclaiming Sustainability in an Age of Ecological Exhaustion, Broadview Press, Toronto, Canada.
Bonnal, P., Bosc, P. M., Díaz, J. M., y Losch, B. (2003), “Multifuncionalidad de la agricultura y
Nueva Ruralidad ¿Reestructuración de las políticas públicas a la hora de la globalización?”
Ponencia presentada en el Seminario Internacional El Mundo Rural: Transformaciones y Perspectivas
a la luz de la Nueva Ruralidad. Universidad Javeriana, CLACSO, REDCAPA, Bogotá, Octubre 15-17. En
web (consulta 20/11/05) http://www.ftierra.org/ftierra1104/docstrabajo/pmboscfr_nr.pdf
Borrini-Feyerabend, Grazia, Michel Pimbert, Taghi Favar, Ashish Kothari y Yves Renard (2004),
Sharing Power. Learning By Doing in Co-management of Natural Resources. Throughout the World,
International Institute for Environment and Development (IIED) y IUCN. United Kingdom. En
web: http://www.iucn.org/themes/ceesp/Publications/sharingpower.htm#download
Bray, David B. y Leticia Merino (2004), La experiencia de las comunidades forestales en México.
Veinticinco años de silvicultura y construcción de empresas forestales comunitarias. SEMARNAT, México.
Burkett, Paul (2004), “Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at
the Turn of the Millennium”, Historical Materialism, Vol. 12(1):233-246.
Cartón de Grammont, Hubert (2004), “La nueva ruralidad en América Latina”, Revista Mexicana de
Sociología, año 66, núm. especial, pp. 279-300.
Polis, 34 | 2013
201
CEDRSSA (2006), Nueva Ruralidad: Enfoques y propuestas para América Latina, Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria CEDRSSA, Cámara de Diputados
LX Legislatura, México.
FAO (2003), La Nueva Ruralidad en Europa y su Interés para América Latina, Unidad Regional de
Desarrollo Agrícola y Rural Sostenible (LCSES), Banco Mundial, Dirección del Centro de
Inversiones (TCI) y Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación. En
web (consultado 10/11/05) http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/004/
y4524s/y4524s00.htm
Funtowicz, Silvio y Jerry Ravetz(2000), La Ciencia Posnormal, Icaria, Barcelona.
Gabriel Leo y Gilberto López y Rivas (2005), Autonomías Indígenas en América Latina. Nuevas formas
de convivencia política, Plaza y Valdés Editores, México.
Gómez, Echenique Sergio (2002), La “Nueva Ruralidad” ¿Qué tan nueva?, LOM Ediciones Ltda., Chile.
González Casanova, Pablo (2006), “El zapatismo y el problema de lo nuevo en la historia.”
Contrahistiorias: La otra mirada de Clio, 6:31-41; México.
Hernández (2005)
Hernández, Navarro Luis (2004), “El laberinto de los equívocos: San Andrés y la lucha indígena”
Revista Chiapas, No. 7, México.
Leff, Enrique (1998), Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo
sustentable, Siglo XXI editores, México.
Little, Paul E. (2005), “Indigenous Peoples and Sustainable Development Subprojects in Brazilian
Amazonia: The Challenges of Interculturality” in Law & Policy, Vol. 27, No. 3 July.
Ostrom, Elinor (1990[2000]), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de la
acción colecta. FCE, CRIM, UNAM. México.
Pérez, Edelmira (2001), “Hacia una nueva visión de lo rural”, En: Giarracca, Norma (comp.) ¿Una
Nueva Ruralidad en América Latina?, CLACSO, Buenos Aires. También en: http://www.clacso.org/
wwwclacso/espanol/html/libros/rural/rural.html
Pinedo-Vasquez, Miguel and K. Rerkasem (2005), “What is the future for smallholders in the face
of expanding global agribusiness?” People, Land Management and Ecosystem Conservation, A joint
publication of the United Nations University and the Department of Anthropology, Research
School of Pacific and Asian Studies, ANU. No. 7, Agosto.
Polanyi, Karl (2003 [1957, 1944]), La Gran Transformación Los orígenes políticos y económicos de nuestro
tiempo, FCE, México, D.F.
Rojas López, J.: (2008), “La agenda territorial del desarrollo rural en América Latina” en
Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 96, abril. En web http://www. eumed.net/cursecon/
ecolat/la/
Roozen, N. y Frans VanderHoff (2002), La aventura del comercio justo, México: El Atajo.
Schejtman, Alejandro y Julio A. Berdegue (2004), “Desarrollo Territorial Rural”, en Debates y temas
rurales No. 1. RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Tapella,Esteban(2004), “Reformas Estructurales en Argentina y su Impacto sobre la Pequeña
Agricultura. ¿Nuevas Ruralidades, Nuevas Políticas?” Estudios Sociológicos, Nº 66, Septiembre-
Diciembre.
Polis, 34 | 2013
202
Toledo, Victor M. (2006), “El dilema del zapatismo: ¿Izquierdismo o sustentabilidad?” en Memoria,
No. 207, México.
Wunder, Sven (2007), “The Efficiency of Payments for Environmental Services inTropical
Conservation”, Conservation Biology Vol. 21, No.1,48–58.
NOTES
1. Corriente que surge de la teoría económica neoclásica para estudiar las externalidades del
sistema de producción y crear métodos de valorización de bienes y servicios que no son
conmensurables.
RÉSUMÉS
Dès le début des années quatre-vingt-dix, le développement local est influencé par un courant
sociologique qui propose de redéfinir théoriquement ce que l’on entend par secteur rural. La
Nouvelle Ruralité dans sa perspective latino-américaine attribue au territoire rural des aspects
de transformation fondamentale: les interrelations urbaines-rurales, l’emploi rural non-agricole,
l’existence de services environnementaux, les certifications agro-environnementales ou les «
labels verts », les villages comme centres de services, le rôle actif des communautés et
organisations sociales, et la diversité écologico-culturelle comme patrimoine (Rojas, 2008).
L’objectif de ce document vise à montrer qu’il existe un débat au sein de ce courant qui a donné
naissance à deux modèles de développement régional durable opposés, l’approche basée sur la
participation du marché et l’approche qui défend l’autonomie, l’autogestion et l’auto-direction
du progrès des communautés rurales.
El desarrollo local desde principios de los años noventa se encuentra influenciado por una
corriente sociológica que propone el replanteamiento teórico de lo que la teoría ha llamado el
sector rural. La Nueva Ruralidad en su perspectiva latinoamericana ubica aspectos de cambio
fundamental en el territorio rural: encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola,
la provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los
pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales,
y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 2008). El objetivo de este documento
es mostrar que existe un debate al interior de esta corriente que ha derivado en dos modelos de
desarrollo regional sustentable contrapuestos, el enfoque basado en la participación del mercado
y el que aboga por la autonomía, la autogestión y la autodirección del progreso de las
comunidades rurales.
Local development since the early nineties is influenced by a current sociological trend that
proposes rethinking what the theory has called the rural sector. The New Rurality in its Latin
American perspective locates fundamental angles for change in the rural area: urban-rural
linkages, non-farm rural employment, environmental services provision, agri-environmental
certifications or «green stamps», towns as service centers, the active role of communities and
sociaeties, and eco-cultural diversity as patrimony (Rojas, 2008). The aim of this paper is to show
that there is a debate within this current that has resulted in two conflicting sustainable regional
Polis, 34 | 2013
203
development models, the approach based on market participation and the one that advocates for
autonomy, self-management and self-direction of the progress of rural communities.
Desenvolvimento local desde o início dos anos noventa é influenciado por uma corrente teórica
sociológica atual que propõe repensar o que a teoria chamou o setor rural. A nova ruralidade em
sua perspectiva americana localiza aspectos de mudança fundamental na área rural: ligações
urbano-rurais, emprego rural não-agrícola, a prestação de serviços ambientais, certificações
agro-ambientais ou “selos verdes”, cidades como centros de serviços, o papel activo das
comunidades e da diversidade social e eco-cultural e do património (Rojas, 2008). O objetivo deste
artigo é mostrar que há um debate dentro desta corrente que resultou em dois modelos de
desenvolvimento regional sustentável em conflito, a abordagem baseada na participação de
mercado eo enfoque que defende a autonomia, auto-gestão e auto-direção do progresso das
comunidades rurais.
INDEX
Keywords : New Rurality, local development, sustainable development, environmental
economics and ecological economics
Palabras claves : nueva ruralidad, desarrollo local, progreso sustentable, economía ambiental y
economía ecológica
Palavras-chave : nova ruralidade, desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável,
economia ambiental, economia ecológica
Mots-clés : développement local, développement durable, nouvelle ruralité, économie
environnementale et économie écologique, es
AUTEUR
MARA ROSAS-BAÑOS
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca. Email: [email protected], [email protected]
Polis, 34 | 2013
204
Sentido de la Escuela para niños yniñas mapuche en una zona ruralLa signification de l’Ecole pour des enfants mapuche en milieu rural
The significance of School for mapuche children in a rural zone
Sentido da escola para crianças mapuche em uma área rural
Ilich Silva-Peña, Karina Bastidas García, Luis Calfuqueo Tapia, JuanDíaz Llancafil y Jorge Valenzuela Carreño
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 16.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
1 La experiencia de la escuela va más allá del análisis institucional que pueda realizar la
academia o las políticas públicas*, la escuela constituye también una serie designificados contextuales, por esta razón hay que avanzar en la búsqueda de dichosvestigios (Duschatzky, 1999). La experiencia escolar es parte importante de laconfiguración de identidad (Rivas, Leite, Cortés, Márquez, & Padua, 2010), sin embargoes un elemento al que se le presta poca atención, especialmente escasos son los estudiosdesde la mirada de niños y niñas.
2 Este artículo se enmarca en el campo de estudio acerca del sentido de la escuela para
niños, niñas y adolescentes como una parte de la experiencia escolar. Especialmente seaborda la mirada en el contexto específico de la ruralidad. Una escuela rural un pocoolvidada en las decisiones educativas.
3 En este caso se pensó en un contexto aún más complejo: La experiencia escolar en una
comuna en la que se presenta históricamente el conflicto que ha tenido el Estadochileno con el Pueblo Mapuche. La escuela abordada en este estudio se ubica en lacomuna de Ercilla, región de la Araucanía. Un sector que durante las últimas décadas ha
Polis, 34 | 2013
205
sido foco de atención por las disputas de tierras por parte del Pueblo Mapuche y laviolenta respuesta recibida desde el Estado.
Sentido de la escuela y sentido del aprendizaje escolar
4 Frente a la pregunta que se realizan niños, niñas y adolescentes acerca de la asistencia a
la escuela se han construido varios caminos de respuesta. En este caso nosotrosrescatamos dos que nos parecen interesantes de analizar. Por una parte una respuestamás social sobre la construcción del sentido que se le otorga a la escuela en su rolinstitucional como parte de un engranaje mayor. Dicha mirada nos habla de laconstrucción del sentido otorgado a la escuela en su conjunto con una ubicaciónespecífica en la reproducción de la sociedad, reproducción que es requisito para lasupervivencia de la misma sociedad (Gimeno & Pérez-Gómez, 2002).
5 En cuanto a la visión de la escuela como una institución de reproducción cultural,
Hernández (2010) propone tres nociones como eje del sentido que los estudiantes leotorgan a la escuela: En primer lugar se le asigna un rol de institución que garantiza laobtención de mejores condiciones de vida. Al tener un más alto nivel de estudio, se da laposibilidad de mejores ingresos económicos optando así a una mejor calidad de vida,además permite un ingreso a escenarios con mayor reconocimiento social y por últimoes un espacio en el que se construyen fuertes lazos de amistad.
6 Muchos estudiantes se preguntan cada mañana: ¿Por qué debo ir a la escuela?; es decir,
preguntan indirectamente por el sentido de asistir a la escuela (Hernández, 2010). Enbase a esa pregunta, podemos entender las razones por las cuales asisten o lasmotivaciones acerca del sentido que tiene ir al colegio.Fuera de sentirlo una obligación,existen otras razones, que tienen como objeto socializar, jugar en los recreos o comer lacolación que les proporciona el establecimiento.
7 Esta construcción del sentido de la escuela se forma a partir de combinación de factores
internos y externos. En el factor interno encontramos la motivación personal quepueda tener el estudiante para asistir al establecimiento, ya sea por un tema desocialización o estudios. Los factores externos, en cambio, podemos encontrar lainfluencia que ejercen los padres a sus hijos, los cuales afectan la motivación de loseducandos. Por último, están también los docentes, quienes pasan la mayor parte deldía con los estudiantes lo que podría aumentar la influencia a la hora de formar elsentido de la escuela en niños y niñas.
8 Otra de las miradas sobre el sentido de la escuela, y de forma específica aprender en
contexto escolar, se encuentra situado más en lo personal, en como los diferenteselementos confluyen internamente para la construcción de este sentido. No basta conquerer ir a la escuela o realizar las tareas propuestas por los docentes, es importanteque ese querer esté vinculado a querer aprender. Valenzuela (2006, 2009) plantea queexisten cinco tipos de motivos por los que un alumno querría aprender lo que la escuelapropone como aprendizaje: a) la responsabilidad social, aprender para poner al serviciode la comunidad esos conocimientos; b) aprender como vía del desarrollo personal; c)aprender como vehículo de ascenso social; d) aprender para la “sobrevivencia”, para noquedarse fuera, para integrarse al mundo adulto a través del trabajo y, finalmente, e)aprender como mal menor, por ejemplo para lograr permisos o evitar castigos. Estatipología da cuenta, finalmente de los distintos motivos que dan sentido al aprendizaje
Polis, 34 | 2013
206
escolar y activarían los recursos cognitivos del estudiante para abocarse a la tarea deaprender.
Escuela rural
9 En los últimos años, se ha dado una constante de múltiples transformaciones en la
realidad rural, cambios que afectan a distintos ámbitos como económico social, dentrodel cual se encuentra también la escuela (Williamson, Pérez, Collia, Modesto, & Raín,2012). A nivel mundial se consagra un modelo económico que implica la migracióndesde las zonas rurales hacia la urbe. También, debido a los efectos de la globalización,se asume que las costumbres e ideologías propias de la zona urbana se adopten comopropias por parte de la comunidad rural (Bustos, 2009). El ámbito del mundo ruralcambia día a día por tanto las escuelas adoptan un carácter dinámico, esto implica unanueva mirada acerca de lo educativo y las comunidades indígenas sobre la educación(Williamson, 2004).
10 Una característica importante de las escuelas rurales son las aulas multigrados, donde
el profesor enseña a dos o más cursos (grados) simultáneamente en una misma sala declases. Estas escuelas surgen de la necesidad de atender a niños y niñas que viven enlocalidades pequeñas y aisladas a lo largo del país, Una gran parte de este tipo deestablecimientos se ubica en comunidades indígenas.
Relación escuela chilena y pueblo mapuche
11 Las relaciones entre el estado Chileno y el pueblo mapuche han sido conflictivas desde
el momento mismo que llega el estado a la región a fines del siglo XIX, aunque laagudización del conflicto se presenta con fuerza en estas últimas dos décadas (Pinto,2012). Posterior a la dictadura militar, los diversos gobiernos comienzan a promoveruna serie de medidas para el desarrollo indígena, tales como la promulgación de la ley19.253 de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, así como también elreconocimiento al convenio 169 de la OIT (Aylwin, 2005).
12 La reducción sistemática de territorio habitado por el pueblo Mapuche es una política
muy diferente a la aplicada para el fomento de la propiedad privada, a lo que seagregan las políticas de asimilación cultural y educativa, lo que conforma parteimportante del “illkun” o el enojo del pueblo Mapuche (Correa & Mella, 2010). En estesentido, podemos decir que el ámbito educativo es una parte importante de la llamada“deuda histórica” del Estado chileno con el Pueblo Mapuche (Foerster, 2002).
13 El conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno ha derivado enfrentamientos
cada vez mayores. Las consecuencias de familias con jefes de hogar encarcelados hatraído consigo exigencias para niños y niñas que derivan en el abandono del sistemaescolar. Más grave aún son las permanentes denuncias frente a la violencia directaejercida contra niños y niñas Mapuche en las que se han visto involucrados efectivos dela policía chilena llegando incluso a la interrogación en las propias escuelas (ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, 2012). Documentos publicados pororganizaciones internacionales dan cuenta de la violencia ejercida por autoridades através de sus “operaciones estratégicas” para imponer el orden, donde no distinguenentre menores de edad y adultos. Como resultado, es posible ver niños heridos por
Polis, 34 | 2013
207
balines, asfixiados por bombas lacrimógenas y múltiples traumas psicológicos (Oyarce,Pedrero, Carvone, Coliqueo, & Melin, 2012). En el caso de la escuela seleccionada en esteestudio no ha existido una acción directa de carácter tan violento en lo físico, sinembargo forma parte del sistema chileno educativo, percibido críticamente por partede los líderes locales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012; Garrido,1998)
14 Por otra parte, la Araucanía es una de las regiones que obtiene sistemáticamente uno de
los rendimientos más bajos en el ámbito educativo (MINEDUC, 2012b), motivo deanálisis por parte de las autoridades. Ha surgido como hipótesis como influyen factorestotalmente relacionados con la cantidad de población rural e indígena existente en laregión (Torres & Quilaqueo, 2011). Sin embargo, diversos estudios han revelado que sonotros los factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los niños denuestra región, tales como el poco compromiso que tiene los docentes por intentaradecuarse al contexto al cual pertenecen los niños mapuches (Merino, 2006). En estecontexto, los niños sienten que poseen una doble nacionalidad, al ser mapucheseducados en un contexto escolar con costumbres propias de la cultura nacionaldominante a través de un currículum nacional con objetivos de aprendizajehomogéneos para todo el país (Quilaqueo & Quintriqueo, 2008; Quintriqueo & Mcginity,2009).
15 En la gran cantidad de años que han transcurrido, desde el primer contacto entre el
pueblo mapuche y los españoles, la sociedad indígena ha sufrido una serie detransformaciones, especialmente un proceso de aculturación que ha significado ladisolución de las estructuras e instituciones tradicionales, las cuales han sidoreemplazadas en forma paulatina por las estructuras e instituciones de la sociedadglobal (Garrido, 1998). La educación no se encuentra al margen de estos cambios, secambia del plano de lo informal a la educación escolarizada. En este contexto se ponende relieve las diferencias entre la educación tradicional del pueblo mapuche y laeducación formal que viene de la implementación de un currículo nacional uniformepara todas las escuelas del país, sin distingo del tipo de sociedad, localización geográficao cultura (Garrido, 1991).
Método
16 La presente investigación fue de tipo cualitativa, buscando la comprensión de los
fenómenos (Taylor & Bodgan, 1994). Esta investigación definió como criterio deinclusión que los participantes fuesen alumnos de una escuela básica rural (entre 3ro y6to básico), de etnia Mapuche y que vivan en la comuna de Ercilla. La selección de estacomuna se fundamenta en su alta tasa de ruralidad y en ser la comuna con mayoríndice de pobreza de la región de la Araucanía región que a su vez es la más pobre deChile (MINEDUC, 2012a). Para la participación en el proceso de investigación se requirióla autorización explícita de las familias cumpliendo así con los estándares éticos eninvestigación social.
17 Se realizaron dos grupos focales, uno en cada curso multigrado. En los grupos focales
participaron un total de 20 estudiantes, 13 estudiantes de 3ro y 4to Básico (7 niñas y 6niños) y 7 alumnos de 5to y 6to básico (4 niñas y 3 niños). En una segunda etapa serealizaron entrevistas semiestructuradas a 5 estudiantes de cada grupo. Los estudiantes
Polis, 34 | 2013
208
corresponden a niños y niñas Mapuche de nivel socioeconómico bajo, con alto nivel devulnerabilidad, que viven en comunidades indígenas rurales.
18 Se diseñó un guión de grupo focal (Krueger, 1991) organizado en torno a 10 preguntas
enfocadas a comprender la motivaciones para asistir a la escuela partir de tresdimensiones fundamentales: 1) Motivaciones propias de los/as estudiantes, 2)Motivaciones percibidas desde el discurso de las familias y 3) motivaciones percibidasdesde el discurso de los docentes. El primer grupo focal se realizó con estudiantes de5to y 6to básico y el segundo con estudiantes de 3ro y 4to, los cuales fueron registradosdigitalmente y transcritos. La selección de estos cursos se hizo por considerarse conmayor capacidad para responder las preguntas realizadas en el estudio, dejando afueraal curso de 1ro y 2do básico. Los grupos focales fueron dirigidos por uno de losinvestigadores responsables de este trabajo. Se realizaron en horario escolar sin lapresencia del profesor a cargo. Los estudiantes no recibieron incentivo.
19 Tras el análisis de los grupos focales se consideró que falta de densidad en los datos
tomando así la decisión de volver a terreno para recoger información quecomplementara los hallazgos del grupo focal. Las entrevistas semiestructuradaspermitieron saturar las categorías emergentes desde el primer análisis. Las entrevistasfueron realizadas por miembros del equipo de investigación de manera individual y conuna duración aproximada de 20 minutos cada una. Las condiciones de la entrevistastrataron de asegurar un ambiente distendido y cómodo de los entrevistados quepermitiera una mayor fidelidad en torno a sus respuestas. Toda la información fuerecogida entre los meses de Octubre y Noviembre del año 2012. A partir de lasrecomendaciones de Strauss y Corbin (2002) se procedió a realizar la codificación de lainformación, realizando un microanálisis línea por línea el que iba aportando alproceso de codificación abierta.
Resultados
Sentido que le dan a la escuela estudiantes mapuche en zona rural
20 Como una forma de acercarse a la comprensión del sentido dado a la Escuela por parte
de niños y niñas Mapuche en una zona rural, se privilegiaron tres dimensiones ennuestra indagación. Por una parte se indagó acerca de la motivación personal hacia laescuela, pero además acerca de las visiones de sus familias y también el cuerpo docente.Desde el punto de vista del análisis en primer lugar mostraremos el sentido que le dan ala escuela niños y niñas. Por otro lado, la mirada de estos estudiantes sobre el sentidoque otorgan a la escuela sus familias y la escuela misma, a través de sus profesores.
Motivación personal
21 En cuanto a las respuestas entregadas por los/as estudiantes, se construyeron las
categorías de socialización, cercanía y aprendizaje. En cada categoría es posiblevisualizar las razones entregadas para asistir a la escuela.
Socialización:
22 La socialización es comprendida como la asociación que realizan niños y niñas con el
acto de compartir con otros. Principalmente la referencia está hecha al acto de jugar y
Polis, 34 | 2013
209
conversar. La construcción de la identidad es un elemento que aparece en lo declaradocomo importante a la hora de ir a la escuela.
23 Una estudiante señala “yo vengo para compartir y jugar con mis amigas… porque uno se
aburre en la casa sin hacer nada, acá la paso bien”(6to básico). Para algunos/as la escuelapasa a ser un espacio único de socialización con pares “Lo que pasa que no tengo amigos
allá, porque viven muy lejos, y acá estamos todos juntos con mis amigos y jugamos a la pelota”
(Estudiante, 3ro básico).
24 Para los niños y niñas, lo más importante es jugar, cuando se les preguntó acerca de lo
que más le gusta de ir a la escuela en el grupo focal realizado al curso multigrado de 3roy 4to básico las respuestas más comunes fueron del tipo“para jugar a las casitas”, “jugar a
la pelota”, “jugar en los computadores”, “jugar con mis amigas” (Estudiantes 3ro y 4tobásico).
25 Niños y niñas declaran la inexistencia de personas de su edad para jugar en sus casas,
además muchos deben ayudar a sus padres en las labores del hogar: “es que en mi casa no
juego, porque le ayudo a mi mami en las cosas”(estudiante, 4to básico).Así como las niñasdeben ayudar en los quehaceres domésticos mayoritariamente al interior de la casa,tales como hacer aseo, ayudar en la cocina o con el orden del hogar. Los niños ayudanen labores específicas del campo, tales como, cuidar los animales o ayudar en lassiembras y cosechas de verduras y hortalizas. “Mis papás siempre están ocupados dándole
comidas a los animales (…) a mí me aburre estudiar, prefiero ayudarles a ellos con las cosas”
(5to básico) “a mi tío le gusta que le ayude en el trabajo con los animales” (3ro básico).
Se hacen escasos los momentos para compartir con amigos en los lugares dondehabitan, producto de las distancias que separan una vivienda de otra. Para ellos/as laescuela surge como la posibilidad de relacionarse con pares, jugar y entretenerse.
26 Durante nuestra visita al establecimiento educacional, la directora nos planteó que el
colegio fue renovado completamente en el ámbito de infraestructura, destacando unainversión considerable en medios que permitan que los niños se diviertan durante sutiempo libre, destacándose la creación de una multicancha, implementación de diversosjuegos y la renovación del laboratorio de computación. Todos estos implementosgeneraron motivos extras para asistir al colegio. En este sentido la escuela hoy tienemayor implementación para aportar en el ámbito de la socialización, sin embargo esoestá situado principalmente en los tiempos de recreo o posterior a la comida,momentos en los cuales se generan tiempos para compartir con otros niños y niñas sinque medie un adulto.
Cercanía:
27 Cuando hablamos de cercanía del establecimiento, estamos refiriéndonos de modo
absolutamente relativo, aquello que parece cercano en un contexto urbano puede serdiferente en el contexto rural. Los/as estudiantes vienen de muy lejos, hasta 10kilómetros pueden recorrer los vehículos que van a buscarlos a sus casas. Es tal elproblema de las distancias en las zonas rurales que el Ministerio de Educación desdehace más de una década ha implementado un subsidio especial para el transporte rural.En este caso específico trasladan desde las distintas comunidades a niños y niñas a laescuela.
28 Si no estuviese ese establecimiento, las opciones se reducen a asistir a los colegios
urbanos con la implicancia de viajar mayores distancias, “porque les queda más cerca,
porque si no tienen que viajar a un colegio que esté más lejos”(Estudiante, 6to básico),
Polis, 34 | 2013
210
“Tendríamos que ir a otro lugar”, tendríamos que ir a Ercilla” (Estudiantes 3ro y 4to). Sinembargo, la complicación a la hora de asistir a establecimientos urbanos alejados delsector es la necesidad de recurrir a internados lo cual tiene una serie de implicancias enlo afectivo y en la construcción de identidad cultural (Silva-Peña, Moya, & Salgado,2011). A propósito de la dificultad que se genera al asistir a establecimientos fuera de lacomuna, señalan: “Tendríamos que irnos para un colegio del pueblo y la sufriríamos más”.(Estudiante 6to básico).
29 Aun así, con todas las dificultades que se generan a la hora de ir a estudiar fuera del
sector donde viven, no hay otras opciones si se desea continuar los estudios, su escuelallega hasta sexto básico. La continuidad de estudios necesariamente se debe realizar enel sector urbano de Ercilla o comunas aledañas.
Aprendizaje:
30 Niños y niñas entrevistados dicen tener clara la principal razón para ir al colegio:
aprender. Para ellos/as la obligación de asistir a la escuela tiene un sentido en laadquisición de nuevos conocimientos, pero no es necesariamente su motivaciónprincipal. Como mencionamos anteriormente, su centro está más en la socialización, eljuego. Sin embargo, saben que la única manera de lograr sus objetivos tanto personalescomo académicos es a través del estudio.
31 Los motivos declarados como relevantes para ir a la escuela pueden ser analizados a
partir de la clasificación propuesta por Valenzuela (2006, 2009) quien identifica cincotipos de motivos que dan sentido al aprendizaje escolar: Ascenso Social, DesarrolloPersonal, Responsabilidad Social, Sobrevivencia y Mal Menor.
El discurso de los estudiantes apunta fundamentalmente a dos tipos de motivos,ascenso social y mal menor.
32 Los estudiantes plantean que lo más importante es asistir a la universidad para lograr
un título, dicen: “para llegar a la universidad”, “tener una profesión” (Estudiantes 5to y 6to).
Estos logros son los que permitirían un reconomiento social, “para ser alguien en la vida”
(Estudiante 5to y 6to). El conseguir una profesión también permitiría ayudar a susfamilias a través de cosas materiales o dinero, como también lograr tenerlas para símismos. “Porque así voy a poder llegar a tener una casa en el pueblo… Para poder ser
importante (…) tener auto como los tíos” (Estudiante 4to básico) “Quiero que mis papás no
trabajen tanto, y yo ser doctor” (Estudiante 5to básico).
33 Un segundo foco de asignación de sentido para la actividad escolar se organiza en torno
a razones o motivos catalogados como “mal menor”, es decir donde lo importante esevitar consecuencias negativas: “para no quedar repitiendo”, “para no ser la más vieja del
curso”(Estudiantes 5to y 6to básico).
34 En esta perspectiva llama la atención la respuesta de un alumno que ante la pregunta
¿Por qué creen Uds. que es importante venir a la escuela?, responde “Para subir el
SIMCE” (Estudiante 3ro y 4to año). Esta referencia a la prueba estandarizada del Sistemade Medición de Calidad de la Educación nos hace suponer la existencia de motivos másbien vinculados a un contexto inmediato que a darle sentido al aprendizaje escolar ensu conjunto. Dichos motivos podrían estar intencionados por parte de docentesproducto del momento en que se realiza el estudio. La toma de datos coincidecercanamente con el periodo de aplicación de esta prueba y por tanto es probable quegran parte de la actividad escolar esté focalizada en la obtención de buenosrendimientos en esta medición externa.
Polis, 34 | 2013
211
35 No se evidencian de manera importante una atribución de sentido de la escuela en
clave de sobrevivencia (“Para trabajar, trabajar”, estudiante 3ro y 4to) o de responsabilidadsocial aún cuando se vislumbra que el ascenso social reportara beneficios a su entornoinmediato (“Quiero que mis papás no trabajen tanto”, estudiante 5to). Es importante hacernotar que este tipo de miradas corresponde más bien a una visión occidental de lacomposición familiar al entenderla como el núcleo más inmediato, a diferencia de lacosmovisión Mapuche que entiende a la familia como el loft o comunidad, consideradala familia más extendida.
Rol de padres y profesores en la construcción de sentido de laescuela
36 Uno de los elementos que se indagaron en la investigación fue el sentido que, desde la
perspectiva de los estudiantes, asignan a la escuela sus familias y el cuerpo docente dela escuela. Para esto se incluyeron algunas preguntas que tendieran a visibilizar lo queniños y niñas comprendían de este discurso adulto. La indagación se centra en cómoestos discursos externos van configurando el sentido que se le otorgan a la escuela.
Motivación de los padres
Aprendizaje y Valores:
37 Niños y niñas le otorgan un sentido al logro de mayores niveles de educabilidad.
Consideran que es necesario el logro de metas superiores en cuanto a los estudios yaque esto permitirá tener mayores oportunidades que las que tuvieron sus propiasfamilias. Cuando se les pregunta por la necesidad de asistir a la escuela uno de ellos vamás allá y señala que “ellos no estudiaron y por eso son pobres” (Estudiante 4to básico). Estapercepción cotidiana coincide con la relación estadística entre nivel socioeconómico yescolaridad que muestran recientes estudios como la encuesta de CaracterizaciónSocioeconómica (CASEN) (Ministerio de Desarrollo Social, 2012)
38 Los estudiantes señalan que las esperanzas de sus familias están puestas en la
continuidad de estudios, como una forma de salir del campo, de irse a la ciudad (“Para
aprender más, para después salir a la ciudad” Estudiante 3ro y 4to). El sentido de la escuela seva configurando una especie de ducto que lleva hacia otros mundos, fuera de lo rural.Además, se evidencia una desvalorización del conocimiento familiar local y tradicionalpor sobre el conocimiento que pueda ser adquirido en la Escuela (“Para no ser una
persona que no sabe de nada, eso me dicen mis papas”, estudiante 5to).
39 La lógica de la retribución a la familia aparece como un aspecto importante a la hora de
seguir otro tipo de estudios, algo que coincide con estudios anteriores realizados enesta línea (Silva-Peña, Contreras, Martínez, & Sepúlveda, En prensa). “Que tengo que
terminar de estudiar, pa’ después cuando grande ayudar a mi papá.” (Estudiante 6to básico).Esta lógica de retribución a la familia fruto del ascenso social fuera de lo rural y quizásal margen de una identidad indígena, se impone sobre una proyección laboral en eltrabajo campesino.
40 Por otra parte, es interesante hacer notar que la posibilidad de salir del campo, gracias
a la Escuela, implica acomodarse a las lógicas imperantes en ella. En palabras de estosniños: “adquirir valores”. Lo llamativo aquí es que estos valores tienen que ver,fundamentalmente con la disciplina escolar y en el reconocimiento de la jerarquía
Polis, 34 | 2013
212
representada por el docente. Frente al comportamiento en clases, estudiantes señalanque en sus casas les dicen “que nos portemos bien”, “que no peleemos”, que no le aleguemos al
profesor” (Estudiantes, 3ro y 4to básico). Esto de algún modo construye un sentido de laescuela (mediación para salir del mundo rural) que exige disciplinamiento social.
Motivación de los profesores
Aprendizaje:
41 Estos estudiantes ven principalmente a sus profesores como quienes más los alientan a
aprender y seguir estudios superiores. Frente a la pregunta de la motivación quereciben de parte de los docentes niños y niñas dicen que los alientan a seguir en laescuela porque “así podemos tener una profesión a futuro”, “para que podamos llegar a la
universidad” (Estudiantes grupo focal, 5to y 6to básico) siendo ellos el apoyofundamental dentro del contexto escolar “Porque cuando los motivan podemos aprender
más” (Estudiante, Grupo focal 5to y 6to básico)
42 Se evidencia una especial influencia de los docentes a nivel motivacional: “Si el profesor
no nos motiva, nos sentiríamos mal, sólo picaríamos leña y no saldríamos adelante”. Sentirsemal por no salir adelante alude a la situación de quedarse en el campo como fracaso.Los estudiantes indican que el esfuerzo de salir adelante para los profesores es egresarde la escuela básica, pasar a la enseñanza media (sólo en la ciudad) y continuar estudiossuperiores.
Discusión
43 La escuela es un espacio de construcción de identidad (Coll & Falsafi, 2010) y la
experiencia escolar puede ser importante para toda la vida (Rivas, et al., 2010). El sectordonde viven niños y niñas entrevistados/as se caracteriza por su aislamientogeográfico, donde las familias constituyentes de la comunidad se encuentran a unaconsiderable distancia entre sí. La escuela se transforma en el lugar de encuentrodonde comparten con sus pares especialmente a través del juego, otorgándole unsentido de interacción social gravitante en sus vidas.
44 Los estudiantes perciben que sus padres, quienes vieron frustradas sus aspiraciones de
acceder a estudios superiores, ven al establecimiento como una salida al sistemaurbano. Ello explicaría parte del incentivo a tener éxito en la escuela para emigrar. Lasmetas que se proponen los niños para desplazarse a la ciudad serían apoyados por losdocentes. Según los/as estudiantes, en la escuela plantean que el sector rural ofrecepocas oportunidades de superación y la clave del éxito es tener una carrera técnica oprofesional, siempre fuera del mundo rural.
45 Desafortunadamente la escuela chilena no es un espacio de desarrollo personal y de
reafirmación identitaria para niños y niñas mapuche de zonas rurales. Una de lasrazones puede ser que la escuela no ha desarrollado un curriculum pertinente quepermita una construcción identitaria de niños mapuche (Turra-Díaz, 2012). De algunamanera, también se ha mostrado que programas dirigidos expresamente con el fin defortalecer diversos aspectos de la cultura Mapuche solamente juegan a favor de lahegemonía cultural del estado chileno (Miller, 2012), algo que Quintriqueo y McGinity(2009) señalan como la imposición hacia la monocultura, la asimilación del pueblomapuche.
Polis, 34 | 2013
213
46 Según los discursos de estos estudiantes Mapuche, el asistir a la escuela les entregará
las oportunidades para avanzar en la vida, ser algo más. Estos resultados concuerdancon hallazgos anteriores en escuelas rurales, donde se plantea esta pretensión de “serotro”, “ser mejores”, “ser alguien en la vida” (Silva-Peña, et al., 2011; Villarroel, 2004;Villarroel & Sánchez, 2002). Sin embargo lo que puntualiza este estudio es que ese “seralguien en la vida” se realiza en el mundo urbano, siendo la escuela el vehículo que lospuede llevar hacia la ciudad. En consonancia con lo anterior emerge un sentido de laescuela ligado a las consecuencias de abandonar el trayecto diseñado, quedarse en elcampo estaría ligado al fracaso escolar.
47 En resumen, el sentido de la escuela está dado por la construcción de una necesidad de
ser algo más, esto se logra a través de la salida del campo, abandonando la identidadrural e indígena. La escuela estaría apoyando de este modo un proceso de migraciónconcentrando en la ciudad el desarrollo personal y la construcción de identidad.
BIBLIOGRAFÍA
Aylwin, J. (2005), “Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas”. Revista
Perspectivas, 3(2), 277-300.
Bustos, A. (2009), “La escuela rural española ante un contexto en transformación”. Revista de
Educación, 350, 449- 461.
Coll, C., & Falsafi, L. (2010), “Presentación. Identidad y educación: tendencias y desafíos”. Revista
de Educación, 353, 17-27.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012), Informe sobre Violencia Institucional hacia la
Niñez Mapuche en Chile. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington.
Correa, M., & Mella, E. (2010), Las razones del illkun/enojo.Memoria, despojo y criminalización en el
territorio mapuche de Malleco. Lom Ediciones y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas,
Santiago, Chile.
Duschatzky, S. (1999), La Escuela Como Frontera: Reflexiones Sobre la Experiencia Escolar de Jóvenes de
Sectores Populares. Paidós, Bs. Aires.
Foerster, R. (2002), “Sociedad mapuche y sociedad chilena: la deuda histórica”. Polis, 2. Revisado
desde http://polis.revues.org/7829 doi:10.4000/polis.7829
Garrido, O. (1991), Demandas educativas en las áreas rurales con población indígena de la IX Región.
Presentado en el XI Encuentro Nacional de Investigación, Temuco.
-Idem (1998), “Influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural: el caso de la
educación indígena en la región de la Araucania”. Tarbiya, 19, 7-29.
Gimeno, J., & Pérez-Gómez, Á. (2002), Comprender y transformar la enseñanza. Ediciones Morata,
Madrid.
Polis, 34 | 2013
214
Hernández, Ó. (2010), “El sentido de la escuela: Análisis de las representaciones sociales de la
escuela para un grupo de jóvenes escolarizados de la ciudad de Bogotá”. Revista Mexicana de
Investigación Educativa, 15(46), 945-967.
Krueger, R. (1991), El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada (M. Martín,
Trans.). Pirámide: Madrid.
Merino, M. (2006), “Propuesta metodológica de análisis crítico del discurso de la discriminación
percibida”. Signos, 39(62).
Miller, A. (2012), “La falta de desarrollo debido a la carencia de igualdad: La ineficacia del
Programa de Educación Intercultural Bilingüe como factor de continuación de la dominación del
Estado contra el Pueblo Mapuche”, Independent Study Project (ISP) Collection (Vol. 1342).
MINEDUC (2012a), Encuesta CASEN 2011. Análisis Módulo Educación MINEDUC (Ed.) Revisado
desde: http://static1.mineduc.cl/doc_mailing/20121026%20analisis%20casen%20final.pdf
-Idem (2012b), Síntesis de Resultados. SIMCE 2011 MINEDUC (Ed.)Revisado desde: http://simce.cl/
fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/Informes_2010/Folleto_Sintesis_WEB_2012.pdf
Ministerio de Desarrollo Social (2012), Resultados Encuesta CASEN 2011. Encuesta de
Caracterización Socieconómica, revisado desde: http://
observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/publicaciones/2011/
pobreza_casen_2011.pdf
Oyarce, A. M., Pedrero, M.-m., Carvone, M., Coliqueo, P., & Melin, M. (2012), Desigualdades
territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile. Situación en la comuna de Ercilla desde un
enfoque de derechos. Naciones Unidas, Santiago, Chile.
Pinto, J. (2012), “El conflicto Estado-Pueblo Mapuche”,1900-1960. Universum, 27(1), 167-189.
Quilaqueo, D., & Quintriqueo, S. (2008), Formación docente en educación intercultural para
contexto mapuche en Chile. Cuadernos Interculturales, 6 (10), 91-110.
Quintriqueo, S., & Mcginity, M. (2009), “Implicancias de un modelo curricular monocultural en la
construcción de la identidad sociocultural de alumnos/as mapuches de la IX región de la
Araucanía, Chile”. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 35 (2), 173-188.
Rivas, J., Leite, A., Cortés, P., Márquez, M. J., & Padua, D. (2010), “La configuración de identidades
en la experiencia escolar. Escenarios, sujetos y regulaciones”. Revista de Educación, 353, 187-209.
Silva-Peña, I., Contreras, C., Martínez, T., & Sepúlveda, M. (En prensa), “Expectativas de Futuro
Laboral en jóvenes de Educación Técnico-Profesional de la comuna de Victoria”. Educación e
Infancia.
Silva-Peña, I., Moya, M., & Salgado, I. (2011), Estudio sobre niños y niñas adolescentes mapuche
residentes en internados de la Región de La Araucanía, Chile. Unicef, Santiago.
Strauss, A., & Corbin, J. (2002), Bases para la investigación cualitativa. Editorial Universidad de
Antioquía, Antioquía.
Taylor, S. J., & Bodgan, R. (1994), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidos,
Barcelona.
Torres, H., & Quilaqueo, D. (2011), “Conceptos de tiempo y espacio entre los mapuches:
racionalidad educativa”. Papeles de Trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y
Antropología Socio-Cultural, 22, 13-27.
Polis, 34 | 2013
215
Turra-Díaz, O. (2012), “Currículo y construcción de identidad en contextos indígenas chilenos”.
Educación y Educadores, 15(1), 81-95.
Valenzuela, J. (2006), Enseñanza de habilidades de pensamiento y motivación escolar. Efectos del modelo
integrado para el aprendizaje profundo (MIAP) sobre la motivación de logro, el sentido del aprendizaje
escolar y la autoeficacia. Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
Valenzuela, J. (2009), “Características psicométricas de una escala para caracterizar el Sentido del
Aprendizaje Escolar”. Universitas Psychologica, 8(1), 49-59.
Villarroel, G. (2004), Participación de los hombres rurales en la educación de sus hijos.1(2). Revisado
desde: http://www.revistaerural.cl/GVR.PDF
Villarroel, G., & Sánchez, X. (2002), “Relación familia y escuela: Un estudio comparativo en la
ruralidad”. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 28, 123-144.
Williamson, G. (2004), “Estudio sobre la educación para la población rural en Chile”. En F. U. C. R.
C. ITALIANA (Ed.), Educación para la población rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México,
Paraguay y Perú (pp. 97-170). FAO, Italia.
Williamson, G., Pérez, I., Collia, G., Modesto, F., & Raín, N. (2012), “Docentes rurales, infancia y
adolescencia mapuche”. Psicoperspectivas, 11(2), 77-96.
NOTAS
*. Este artículo es parte del proyecto FONDECYT Regular 2012 Nº 1120351: “Estudio de las
Representaciones de la Motivación Escolar, Autoeficacia y Sentido del Aprendizaje Escolar:
Aportes para el mejoramiento de la formación motivacional de los docentes”
RESÚMENES
El presente artículo se enmarca en el campo de la comprensión acerca del sentido que se le
otorga a la escuela. En este caso se contextualiza la pregunta en estudiantes mapuche que asisten
a un colegio rural de alta vulnerabilidad socioeconómica. A través de un enfoque cualitativo se
buscó principalmente comprender el sentido que le dan niños y niñas a la escuela y las
motivaciones que tienen para asistir. Participaron 20 niños y niñas en dos grupos focales. Luego
de los análisis iniciales se procedió a volver al campo realizando diez entrevistas individuales. Los
resultados muestran que el sentido de la escuela se configura tanto por motivaciones internas
como expectativas que tienen los padres sobre el futuro de sus hijos. Desde la mirada de los
estudiantes, tanto profesores como padres motivan a los estudiantes a salir de la ruralidad, a
seguir estudios superiores como una fórmula de éxito social.
Cet article s’inscrit dans le champ de compréhension lié à la signification attribuée à l’école. Dans
ce cas présent, la question est posée à des étudiants mapuche scolarisés dans un collège rural de
grande vulnérabilité socio-économique. L’approche qualitative vise principalement à
comprendre le sens que ces filles et garçons attribuent à l’école et leurs motivations pour y
Polis, 34 | 2013
216
assister. 20 garçons et filles ont participé à cette étude répartis entre deux focus groupes. Après
avoir entrepris les analyses initiales, un retour sur le terrain fut mené sous la forme de dix
entretiens individuels. Les résultats montrent que la signification de l’école se base aussi bien sur
des motivations internes que des attentes propres aux parents quant au future de leurs enfants.
D’après la vision des étudiants, tant les enseignants que les parents incitent les étudiants à sortir
de la ruralité, à poursuivre des études supérieurs considérées comme une formule pour la
réussite sociale.
This article is framed in the area of understanding about the significance given to School. In this
case the issue is contextualized in Mapuche students who attend a rural elementary school with
socioeconomic vulnerability. Through a qualitative approach was sought primarily to understand
the meaning that children give to school and the motivations to attend. Twenty children
participated in two focus groups. After initial analysis we proceeded to return to the field
conducting ten personal interviews. The results show that the significance of school is set both
by internal motivations of the children as expectations of parents about their children’s future.
From the perspective of the students, both teachers and parents encourage them to get out of
rurality, to pursue higher education as a social success formula.
Este artigo é parte do campo de compreensão sobre o significado que é dado para a escola. Neste
caso, a questão é contextualizada em alunos mapuches que freqüentam uma escola rural de alta
vulnerabilidade socioeconômica. Através de uma abordagem qualitativa foi procurado
principalmente para entender o significado que dão às crianças para a escola e as motivações
para participar. 20 crianças participaram de dois grupos de foco, após análises iniciais começou a
voltar para o campo realizar 10 entrevistas. Os resultados mostram que a direção da escola está
definida tanto por motivações internas como as expectativas dos pais sobre o futuro dos seus
filhos. A partir do olhar de estudantes, professores e pais incentivam os alunos a sair da
ruralidade, para prosseguir o ensino superior como uma fórmula de sucesso social.
ÍNDICE
Palabras claves: sentido de la escuela, educación rural, educación intercultural
Mots-clés: signification de l’école, éducation rurale, éducation interculturelle
Keywords: significance of school, rural education, indigenous education
Palavras-chave: sentido da escola, a educação rural, intercultural
AUTORES
ILICH SILVA-PEÑA
Universidad Santo Tomás. Escuela de Educación-Temuco. Email: [email protected]@uc.cl
KARINA BASTIDAS GARCÍA
Universidad Santo Tomás. Escuela de Educación-Temuco. Email: [email protected]@uc.cl
LUIS CALFUQUEO TAPIA
Universidad Santo Tomás. Escuela de Educación-Temuco. Email: [email protected]@uc.cl
Polis, 34 | 2013
217
JUAN DÍAZ LLANCAFIL
Universidad Santo Tomás. Escuela de Educación-Temuco. Email: [email protected]@uc.cl
JORGE VALENZUELA CARREÑO
Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. [email protected]
Polis, 34 | 2013
218
Ruralidad, paradojas y tensionesasociadas a la movilización delpueblo Mapuche en Pulmarí(Neuquén, Argentina)Ruralité, paradoxes et tensions associées à la mobilisation du peuple Mapuche à
Pulmari (Neuquen, Argentine)
Rurality, paradoxes and tensions associated to the Mapuche people movement in
Pulmarí (Neuquén, Argentina)
Ruralidade, paradoxos e tensões associadas com a mobilização dos Mapuche no
Pulmarí (Neuquén, Argentina)
Sebastián Valverde y Gabriel Stecher
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 14.02.2013 Aceptado: 07.03.2013
Introducción
Polis, 34 | 2013
219
Mapa Nº 1: Provincia de Neuquén
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
Mapa Nº 2: Área de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP)
Fuente: Elaborado por Eduardo R. García, Laboratorio de Información Geográfica Forestal.Coordinación de Política Forestal, Prov. del Neuquén.
Polis, 34 | 2013
220
Introducción
1 Cuando tomamos conocimiento de la convocatoria del dossier de la “Revista Polis” que
tiene como “lente de aproximación” la temática “Ruralidad y campesinado ¿categorías en
extinción o realidades en proceso de transformación?” vimos con beneplácito como la regiónde Pulmarí1, en la Provincia de Neuquén en el sur Argentino –en la que trabajamosdesde hace varios años- era sumamente pertinente a este tema (ver Mapas Nº 1 y 2).Esto renovó nuestro interés por abordar las particularidades de su población indígenarural, donde a contrapelo de la tendencia general, la zona no tiende a desruralizarsesino que -en algún sentido- ocurre lo contrario, advirtiéndose profundastransformaciones (y causas sumamente específicas que explican dichasparticularidades). Por eso uno de los desafíos que nos proponemos es el de desentrañarlas características de la población indígena Mapuche2del área de Pulmarí, y a la vezcontribuir, a partir de este caso específico, a los debates actuales en torno a la ruralidaden la sociedad contemporánea.
En efecto, esta región se caracteriza por una destacada presencia de este pueblooriginario y a la vez, una gran conflictividad asociada al acceso a su territorio ancestral.
2 Desde fines de la década de 1980, la región se encuentra administrada por la
“Corporación Interestadual Pulmarí” (CIP), ente interjuridiccional conformado portierras de la Nación y la Provincia- que surgió con el (supuesto) fin de mejorar lascondiciones de vida de estas comunidades originarias. Pero muy lejos de los propósitosexplícitos, desde su conformación las políticas de este organismo tendieron adesmejorar cada vez más las condiciones de vida de las familias indígenas, a causa de lafalta de tierras, las restricciones a sus actividades productivas (muchas no sólo de unvalor económico sino también cultural) y la falta de una real participación indígena enel directorio de la CIP3. Malestar que finalmente derivó en una intensa movilizaciónindígena que tuvo lugar entre los años 1995-1996 –con profundas consecuencias-transformándose el denominado “conflicto de Pulmarí” en emblemático de lasmovilizaciones de los pueblos originarios en las últimas décadas, en Argentina engeneral y en particular en relación al pueblo Mapuche.
3 Esta zona posee una gran complejidad social, ya que en el área administrada por la CIP
se asientan, además de seis comunidades del pueblo indígena Mapuche (Hiengheihual,Aigo, Puel, Catalán, Currumil y Ñorquinco), los denominados “Pobladores de Ley”, queson habitantes rurales asentados con anterioridad a la conformación de la CIP, por ellofueron reconocidos por la ley de creación de la misma (Corporación InterestadualPulmarí 2012). No obstante, su situación de tenencia de la tierra es precaria (sinseguridad jurídica).
4 A esto le debemos sumar los “Concesionarios”, que constituyen particulares a quienes
la CIP ha otorgado concesiones con distintos fines (ganaderas, agrícolas, apícolas,turísticas, etc.) por plazos determinados. En algunos casos, en especial las más grandesque conforman verdaderas empresas privadas, suelen mantener situaciones de granconflictividad con el pueblo Mapuche, por los ámbitos territoriales.
5 También debemos considerar como otro actor, al Ejército Argentino4quien posee en
este ámbito su campo de entrenamiento y maniobras; con su consecuente carga
Polis, 34 | 2013
221
simbólica -tanto por la trágica década de 1970 y principios de los ’80 en nuestro país,como por la avanzada militar contra el pueblo Mapuche a fines del Siglo XIX)-.
6 Cabe destacar (si bien luego nos referiremos con mayor detalle a este aspecto) que las
principales actividades económicas de la región son la ganadería, la forestación y elturismo. La primera de ellas es la de mayor tradición social, practicada por grandes,medianos y pequeños productores -entre estos últimos los integrantes de lascomunidades indígenas-. En efecto, los miembros de estas comunidades son pequeñoscrianceros, principalmente de ovinos y caprinos, y en segundo lugar de bovinos(Stecher 2011).
7 En lo que respecta a la trascendencia en esta zona de la actividad forestal, esto explica
que otros actores con presencia en el área Pulmarí, son empresas forestales ya seaestatales (o mixtas) como la Corporación Forestal del Neuquén (CORFONE S. A.) -quienademás de campos propios posee concesiones dentro de la CIP- o capitales privados5.
También se ha sumado a este territorio empresas que denominamos “neo rurales”
(Stecher y Laclau 2010a y 2010b) tales como aquellas cuya principal actividad serelaciona con el sector energético pero también han diversificado su accionar,efectuando en esta zona inversiones forestales.
8 Como es factible observar, existe una gran diversidad en términos socioculturales,
económicos y políticos, entre –y dentro- de los sectores que participan y disputan estaárea administrada por la CIP. Esto implica un contexto de gran complejidad social, frutoprecisamente de la superposición de diferentes jurisdicciones sobre los territorios, condiversas normas, relaciones político-administrativas y posicionamientos políticos, loscuales a su vez despliegan diferentes estrategias que se han ido modificando a lo largodel tiempo.
9 Este entramado, contribuye a explicar por qué desde las movilizaciones de la década de
1990, la región se caracteriza por los elevados niveles de conflictividad aún irresueltos,la judicialización de la movilización indígena, así como las agudas disputas entre losdiferentes –y variados– sectores que interactúan en la administración de la CIP y enestos espacios territoriales.
10 Otro aspecto que aquí nos interesa enfatizar es que una de las consecuencias del
“conflicto de Pulmarí” de aquellos años y de los litigios posteriores, ha sido la“visibilización” de la población indígena y rural (en sus aspectos conflictivos,productivos, situaciones de pobreza, etc.), en contraposición con las tendenciashegemónicas a la negación e invisibilización –pero también en algunos casosfolklorización-. De allí, que en la región se instrumenten diversas políticas sociales,planes y proyectos de desarrollo que tienen como destinataria a la población indígena,con situaciones sumamente variadas en lo que respecta a los niveles de participación dela misma en su diseño e implementación.
11 Presentados estos antecedentes, deseamos señalar que una de las tendencias que
caracteriza a la región -en abierto contraste con la mayor parte de las zonas cercanasde Patagonia, otras de la Argentina y de América Latina- es la presencia y crecimientode la población rural, diversos procesos territorialización o re-territorialización ydesaceleración de las históricas migraciones rural – urbanas. A su vez, las familiasindígenas desarrollan múltiples actividades no agrícolas, donde la aplicación depolíticas públicas resulta una variable fundamental, con profundas redefiniciones yreconfiguraciones de estos ámbitos rurales.
Polis, 34 | 2013
222
12 Así, el objetivo central del presente ensayo es analizar la dinámica de las unidades
domésticas de pequeños productores rurales que integran las comunidades Mapucheasentadas en la CIP, atendiendo a las particularidades ya descriptas y vinculándolas conel contexto de conflictividad y disputas entre los diferentes sectores que caracteriza ala región desde hace años. Finalmente, nos proponemos que el estudio de este caso -porcierto emblemático de la lucha de sectores rurales indígenas en Argentina- redunde enun aporte al debate inherente a la temática de lo rural en la actualidad, con lasprofundas transformaciones, redefiniciones y a la vez problematizaciones que comoinvestigadores debemos efectuar.
13 Para el desarrollo de este ensayo hemos empleado diferentes fuentes documentales, y
realizado también entrevistas entre los años 2007 y 2012, a integrantes y dirigentes delas comunidades Mapuche, así como otros sectores involucrados. Uno de los autores deeste trabajo –Dr. Sebastián Valverde- como antropólogo social investiga desde haceaños la conflictividad territorial del pueblo Mapuche en relación a los procesos deactualización étnico-identitaria, las transformaciones socioeconómicas regionales y eldesarrollo de los movimientos indígenas. El otro autor –Dr. Gabriel Stecher- comoTécnico Forestal (como formación de grado) y en Estudios Sociales Agrarios (deposgrado) se ha desempeñado en diferentes proyectos de intervención en la región conlas poblaciones indígenas y viene investigando sobre estas dinámicas, por lo que partede lo aquí abordado surge de dichas experiencias.
14 Cabe señalar que efectuamos un recorte temporal hasta el año 2009, ya que una parte
importante de los datos surgen de una serie de relevamientos efectuados en tal año. Porotro lado, en el año 2010 se implementó la denominada “Asignación Universal por Hijo”-que implica una prestación a amplios sectores sociales– y resulta de gran impacto enlas comunidades, lo que requeriría de un estudio específico y más actualizado de mayorprofundidad (actualmente en curso). No obstante, el recorte en el año 2009 resultaademás sumamente pertinente, ya que en ese año se han desarrollado intensosconflictos en la zona, plenamente contextualizables a partir de dichos datos.
15 Iniciamos este trabajo con una presentación de los diferentes lineamientos teóricos.
Luego presentaremos las características ambientales y sociales de esta región y de lascomunidades indígenas asentadas en la misma, así como los antecedentes del conflictode los años 1995-1996. Seguidamente, daremos cuenta de las diferentes fuentes deingreso, la retención de la población rural y los efectos de las políticas públicas en lasactividades tradicionales.
Aspectos teóricos y metodológicos
Retomaremos las caracterizaciones que se vienen efectuando inherentes al medio rurallatinoamericano en las últimas décadas (Giarraca 2001; Teubal 2001; Rubio 2002;Grammont 2008) que implican profundas transformaciones.
16 Parte de las tendencias que aquí nos interesa remarcar -ya que involucran a pequeños
productores rurales Mapuche en Norpatagonia- se asocian con la crecientepluriactividad y diversificación entre diferentes fuentes de ingreso de las unidadesdomésticas –proceso denominado comúnmente “desagrarización”- (Rubio 2002), asícomo la desaceleración (o prácticamente inexistencia) de migraciones definitivas a lasciudades, debido a la falta de empleo y las nuevas condiciones precarias del mercado detrabajo (Grammont 2008).
Polis, 34 | 2013
223
17 No obstante, las restricciones para la venta en el mercado interno (con la consiguiente
exclusión y caída de sus ingresos) (Rubio 2002) como ocurre con otros sectores rurales,en este caso no afecta a este segmento de pequeños productores rurales Mapuche, yaque hace varias décadas no comercializaban sus producciones masivamente. De hecho,esta ha sido una de las causas de las migraciones rural-urbanas, que se dierongeneraciones atrás.
18 En el caso de los pequeños productores Mapuche -como veremos-, la tendencia al
crecimiento demográfico de las familias en los mismos ámbitos territoriales en que sedesarrollan las actividades de subsistencia, lleva crecientemente a diversificar losingresos, siendo esta una de las causas fundamentales de la denominada“pluriactividad” que caracteriza crecientemente a estos productores rurales(Grammont 2008). A esto se le suma el peso de los planes sociales que vienen siendoinstrumentados en la provincia como forma de paliar las situaciones de pobreza.
19 Otros de los lineamientos teóricos que retomamos, están asociados a diferentes autores
(Wolf 1993; Rosberry 1991) que vinculan lo global, con lo local considerando para ello –tal como ha planteado este último autor para los campesinos en Venezuela- diferentesniveles de análisis, que implican visualizar la forma en que dinámicas más generaleshan incidido en sujetos particulares y cómo los efectos de tales interrelaciones noresultan uniformes, sino sumamente diferenciales.
20 El otro aspecto que retomaremos de esta propuesta, es el carácter histórico, que
permite precisamente considerar la forma en que a lo largo del tiempo se ha dado lavinculación entre lo macro y lo micro (visto como un continuum, no como categoríasdicotómicas), y la forma en que los sujetos particulares han buscado modificar dicharealidad. En palabras de Rosberry, es necesario “(…) prestar especial atención a las
presiones externas y las respuestas internas a lo largo del tiempo” (1991:167).
21 El hecho de efectuar esta interrelación entre aspectos generales y locales en términos
procesuales, permite “desnaturalizar” las realidades que observamos en los ámbitos deestudio. Favorece –parafraseando a este autor- “(…) tomar conciencia de la posibilidad de
que las características de la vida que parecen más tradicionales o habituales sean resultado de
imposiciones, respuestas o acomodos que tuvieron lugar en el pasado” (Rosberry 1991:167).
22 La pregunta que surge naturalmente es; ¿cuál es el contexto temporal y espacial para
considerar como marco de dichas dinámicas? Aquí retomamos los planteos del enfoquedenominado “histórico-regional”6desarrollado desde la disciplina histórica, que vieneteniendo una importante influencia en las investigaciones acerca de la región deNorpatagonia de otras disciplinas como la Antropología, la Arqueología, la Geografía, laSociología, etc.7. Desde estas lecturas alternativas a las concepciones positivistas, sedesecha la definición “apriorística” del objeto de estudio, tanto en términos espacialescomo temporales, ya que, en efecto, la región se constituye “(…) a partir de las
interacciones sociales que la definen como tal en el espacio y en el tiempo, dejando de lado
cualquier delimitación previa que pretenda concebirla como una totalidad preexistente”
(Bandieri 2001:6). Así, la región entonces se define (y forma parte) del proceso deinvestigación mismo.
23 Desde esta perspectiva es que visualizaremos el rol del Estado Neuquino, la generación
de importantes recursos como la actividad hidrocarburífera con la consiguienteintervención en los ámbitos rurales, y cómo estas políticas inciden en la dinámica de lasunidades domésticas. Esto contribuye a dar cuenta de la pluriactividad, la creciente
Polis, 34 | 2013
224
diversificación de ingresos y a la interrelación entre las actividades agrícolas con losplanes sociales (monetarios y no monetarios).
A su vez, esto se relaciona con los cambios a lo largo del tiempo, la influencia delconflicto de 1995-1996, las políticas que buscan paliar la pobreza y el desempleo, peroque –paradójicamente– contribuyen a territorializar a las poblaciones indígenas yrurales.
24 Indudablemente, esto también implica una compleja estrategia metodológica para el
abordaje de esta problemática, ya que muchas dinámicas generales es necesarioconocerlas a partir de estadísticas, así como diversas fuentes documentales, etc. Perootra fuente metodológica fundamental, sigue siendo el método etnográficocaracterístico de la antropología. Precisamente las entrevistas en profundidadposibilitan en más de una ocasión visualizar claramente cómo dinámicas generales hanafectado a sujetos particulares.
Las características del Departamento Aluminé
25 La Provincia del Neuquén se localiza en el noroeste de la Patagonia, recostada sobre la
Cordillera de los Andes. Posee una superficie de 94.078 km2 y está divididaadministrativamente en 16 departamentos. Limita al Norte con la provincia deMendoza, al Sur con la provincia de Río Negro, al oeste con la cordillera de los Andes(límite natural que la separa de la República de Chile) y al Este con Río Negro y LaPampa.
26 El Departamento en que nos centraremos, el de Aluminé, se encuentra localizado en el
centro-oeste de la provincia de Neuquén y limita con el vecino país de Chile a lo largode la Cordillera de los Andes, ocupando una superficie de 4.660 km2 (lo que equivale al5% del total provincial). La localidad cabecera lleva el mismo nombre que el distrito,asentándose a 317 km de la Capital provincial, la ciudad de Neuquén (que reúne a casi lamitad de la población de la Provincia) (INDEC 2001). La otra localidad es Villa Pehuenia8.
27 De acuerdo a datos del censo del año 2001, el conjunto del Departamento de Aluminé
contaba por aquel entonces con una población de 6.308 habitantes, siendo un 54,9% depoblación urbana y 45,1% rural, distribución que contrastaba marcadamente con eltotal provincial (88,6% para el primer caso y 11,4% para el segundo) (INDEC 2001). En elregistro anterior (año 1991), había presentado una cifra de 4.946 habitantes, lo queconstituye un incremento del 28,7%. Los datos del último censo (del año 2010) dancuenta de 8.306 habitantes, lo que implica un crecimiento del 31,7% respecto del año2001, siendo este incremento prácticamente el doble comparado con la mediaprovincial (16,3%) (INDEC 2010). Esta suba puede ser explicada a partir de migracionesinternas de otras zonas de la provincia y del país (Stecher y Berenger 2009).
28 La situación socioeconómica del Departamento de Aluminé presenta características
signadas por la importancia demográfica de la población rural e indígena (Stecher2011). En base a datos del año 2001 (ya que en este indicador los más recientes del año2010 aún no se encuentran disponibles), los hogares urbanos con Necesidades BásicasInsatisfechas (NBI) para la localidad de Aluminé es de 13,7%, levemente inferior al totalprovincial que llega al 15,4%. Estos valores no parecen -en sí- ser críticos, pero si loconsideramos exclusivamente para el área rural, ascienden a un 35,5%. Al considerar la
Polis, 34 | 2013
225
población indígena rural, la proporción de hogares que poseen esta situación deprivación alcanza un alarmante 47,1%9.
29 Las características naturales que presenta el área, permiten comprender las causas de
los múltiples intereses en pugna, por parte de los diferentes agentes intervinientescomo empresas y el propio Estado (Nawel et al. 2004). El origen glaciario de sus lagos,hace que sea muy rica en recursos hídricos por lo cual sean muy valorados para laactividad turística. El paisaje boscoso -en especial en la zona oeste montañosa delDepartamento- representa una gran riqueza en términos paisajísticos, en cuanto a labiodiversidad y a la vez para el desarrollo forestal. De hecho los suelos derivados decenizas volcánicas los hacen aptos para la actividad forestal, lo que contribuye aexplicar –entre otros factores- que el Departamento Aluminé sea el de mayor superficieforestada de la Provincia (Stecher 2011; Stecher y Valverde 2012)10.
Cabe destacar, que algunas especies poseen además un importante valor cultural parael pueblo Mapuche, como es el caso de la Araucaria o Pehuen (Araucaria araucana) y sufruto “el piñón” parte de su base alimentaria.
30 La otra actividad asociada al ambiente de la región, es la ganadería, favorecida por la
presencia de mallines. Es practicada por grandes, medianos y pequeños productores(entre estos últimos los integrantes de las comunidades indígenas) siendo muy ampliala heterogeneidad dentro de cada uno de estos grupos y entre sí. Los pobladoresMapuche son pequeños crianceros, principalmente de ovinos y caprinos, y en segundolugar de bovinos. Esta representa una de sus principales fuentes de ingreso (junto conlos planes sociales del Estado y en menor medida, trabajos asalariados temporarios opermanentes). No obstante, en los últimos años la actividad ganadera presenta seriasdificultades dado el avanzado grado de erosión de las tierras que ocupan. Por ello, comolas comunidades tienen limitaciones para acceder al territorio ancestral, se produce eldesequilibrio que provoca este sobrepastoreo, generándose un fuerte proceso dedegradación y consecuente pérdida productiva de los suelos (Stecher 2011). Peroademás parte de los terrenos más propicios para esta actividad, se encuentranocupados por los concesionarios y empresas –como CORFONE– lo que limita lacapacidad de pastoreo de los ya de por sí escasos campos de las comunidades, con losconsiguientes conflictos que ello implica (Nawel et al. 2004; Stecher 2011; Stecher yValverde 2012).
El conflicto de los años 1995-1996 y sus consecuenciasUna vez presentados los antecedentes de la región, debemos mencionar brevemente elconflicto de los años 1995-1996, dado los profundos efectos que han tenido.
31 En el año 1984 –a pocos meses de reinstaurarse la democracia– durante una visita a la
Provincia de Neuquén el entonces Presidente Raúl Alfonsín, afirmó: “Ahora, Pulmarí es
para los Mapuches” (Ñancucheo 1998:20). Así es como se originó la CIP, organismo quesurge de la fusión de tierras fiscales provinciales (45.000 hectáreas) y nacionales(antigua estancia Pulmarí, que fue expropiada a la familia Miles de capitales ingleses afines de los años ’40 y cedida al Ejército Argentino, con un total de 67.900 hectáreas),asentándose por aquel entonces, en su jurisdicción, seis comunidades Mapuche: Aigo,Puel, Catalán, Currumil, Hiengheihual y Ñorquinco (de las cuales la CIP, sólo reconocía alas cuatro primeras, no así a las dos últimas de más reciente reorganización).
32 No se equivocó el por entonces primer mandatario, al proclamar que con la puesta en
funciones de la CIP (en el año 198811) los cambios no se harían esperar. No obstante,como hemos señalado precedentemente, los mismos fueron en sentido opuesto a lo
Polis, 34 | 2013
226
prometido. Con el correr del tiempo, se fue dando un deterioro aún mayor en lascondiciones de vida de las familias Mapuche, a causa de la falta de tierras y de laescalada de medidas restrictivas relacionadas con sus actividades productivas. Entérminos económicos, la imposición de tasas abusivas de pastaje (cobradas en animaleso especies), la prohibición de recolectar y vender piñones (fruto del árbol “pehuén” o“araucaria”) y las limitaciones a la recolección de leña, fueron afectando lasupervivencia de las familias (Radovich 2000; Carrasco y Briones 1996; Valverde 2009;Delrio et al. 2010). A la vez, fue sumamente restringida la entrega de tierras a indígenas,contrastando con las generosas concesiones efectuadas a particulares. También creabaimportantes conflictos la presencia de un sólo representante indígena (en un directoriocompuesto por un total de ocho miembros) al que, además, la Provincia de Neuquén seadjudicó el derecho a designar, lo que acrecentó la tensión. Finalmente, persistía comoreclamo el reconocimiento de las comunidades Ñorquinco y Hiengheihual (Salazar), dereciente reorganización, como comunidades hacia adentro de la CIP, que este Ente senegaba a reconocer como interlocutores válidos.
33 Este malestar, derivó en una intensa movilización que tuvo lugar en el año 1995 con la
ocupación de la sede de la CIP -por parte de integrantes de la Confederación MapucheNeuquina y las comunidades- la toma de campos en litigio, diversas declaracionespúblicas y acciones de solidaridad de diferentes sectores sociales. La respuesta delgobierno no se hizo esperar, ya que acusó a los dirigentes Mapuche del delito de“usurpación de tierras”, a partir de la apertura de diversas causas. Esta judicializaciónde la protesta indígena fue acompañada por una campaña mediática -reflejada endiferentes discursos y notas periodísticas- que enfatizaba las “dudosas” motivaciones (yvinculaciones) que estarían detrás de estos reclamos.
34 Ante la inusitada repercusión de estos hechos, el “conflicto de Pulmarí” se
transformaría en emblemático de la lucha del pueblo Mapuche y del conjunto de losgrupos originarios de la Argentina. Por otro lado, como resultado de este conflicto, serecuperaron 42.000 hectáreas de su territorios ancestrales (Nawell et al. 2004).
35 Desde aquellos años la región se caracteriza por elevados niveles de conflictividad (con
diferentes recuperaciones de campos reclamados por las comunidades, desalojos, etc.),la judicialización de la movilización indígena, así como por la persistencia de diversasirregularidades y fuertes controversias en cuanto a las concesiones otorgadas. A esto sele suman las disputas entre los variados sectores involucrados (indígenas, pobladorescriollos, propietarios privados, empresas, la CIP, etc.) por los preciados recursos. Encuanto a la administración de la CIP, en los últimos años se ha dado cierto cambio depolítica en favor de las comunidades, fruto en gran medida de la movilización indígena.
Las comunidades Mapuche, fuentes de ingreso ymodos de reproducción social
36 Las familias que actualmente conforman estas comunidades Mapuche del
Departamento Aluminé, están organizadas a partir de diferentes troncos parentalessobrevivientes de la denominada “Campaña del Desierto”, que tuvo lugar a fines delSiglo XIX12. Sin embargo, la zona se encontraba poblada por diferentes parcialidadesindígenas (como los huilliches) desde varios siglos antes de dicha avanzada militar.
Polis, 34 | 2013
227
37 Aluminé es, actualmente, uno de los Departamentos de la Provincia de Neuquén que
posee mayor proporción de población indígena (27,8%)13muy superior al de la provinciaen su conjunto (9,8%) (INDEC 2001)14. En la actualidad, producto de nuevasreorganizaciones territoriales y adscripciones étnicas, son nueve las comunidades deeste distrito, cinco de ellas en jurisdicción de la CIP. En total, conforman un núcleopoblacional que supera las 450 familias, equivalente a más de 2000 personas (Stecher yBerenger 2009), lo que representa un porcentaje muy significativo del total de lapoblación del Departamento.
A esto se le debe adicionar los pobladores indígenas que residen -como resultado de losprocesos migratorios- en la localidad de Aluminé.
38 Previamente es necesario destacar que en Patagonia tienen una fuerte incidencia las
formas de tenencia de la tierra como “ocupantes fiscales” (comúnmente denominados“fiscaleros”) que se ubican en tierras que permanecen en manos de los Estadosprovinciales o nacional y de comunidades indígenas. Una variante de esta modalidad, esla que se registra en Pulmarí (para los diferentes sectores): se trata de ocupantes que -aunque se encuentran reconocidos por las autoridades oficiales- no cuentan con lapropiedad como es el caso de los concesionarios y los “pobladores de ley” (quienestenían residencia o derechos de pastaje en el área de Pulmarí previo a la conformaciónde la CIP) (Stecher y Berenger 2009). Esto creó una situación de gran inseguridad y a lavez fuertes conflictos cuando se trata de defender los territorios que ocupan y trabajan,frente al Estado, otros productores, empresas, etc.
39 En lo que respecta a las diferentes fuentes de ingreso de las familias indígenas, se
encuentran tanto las de tipo extraprediales (aquellas generadas fuera del predio de launidad doméstica) como aquellas prediales (dentro del mismo), siendo necesariocomprenderlas de forma diferenciada y al mismo tiempo interrelacionadas.
40 Entre las primeras, en los casos menos frecuentes, los pobladores indígenas se
desempeñan como trabajadores de planta permanente, mayormente en reparticionesdel Estado nacional o provincial como instituciones escolares (auxiliares de servicios,maestros de huerta, de lengua Mapuche; etc.), en servicios de salud (agentes sanitarios),o como empleados de Parques Nacionales. Cabe destacar, el rol que desempeñaCORFONE como demandante de empleo asalariado directo e indirecto en la región, enespecial para los integrantes de las comunidades de la zona, que son convocados -ya seapor intermedio de contratistas o en forma directa por la empresa-. Las tareas realizadasson aquellas relacionadas con el manejo silvícola: plantación, poda y raleo. De acuerdo ala información recabada en las comunidades, el empleo temporario en estas laboresresultaba ser el más significativo entre los integrantes masculinos, junto con lasactividades relacionadas con el turismo y la construcción.
41 Sin embargo, los trabajos asalariados más extendidos son los de carácter temporario
que desarrollan los miembros de las familias en ámbitos rurales próximos a lascomunidades, que requieren de una baja calificación y por ende, suelen ser menosremunerados, como la actividad de plantación, al igual que diversas tareas rurales(como el característico trabajo en las estancias). Dada la importancia regional delturismo, algunos integrantes de las comunidades logran desempeñarse en diversosempleos de este rubro, lo cual implica movimientos migratorios estacionales hacia laslocalidades de Aluminé y Villa Pehuenia –principalmente en la construcción en el casode los hombres y servicio doméstico entre las mujeres-.
Polis, 34 | 2013
228
42 Además de los trabajos asalariados, otra fuente fundamental en los ingresos domésticos
surge directamente del Estado, a través de diferentes beneficios sociales. Si bien estosaportes son legítimos desde la óptica de las necesidades de las comunidades, también esposible comprenderlos desde ciertas prácticas del clientelismo político, ya que generanun espiral de dependencia permanente.
43 Las políticas estatales de beneficios sociales, junto con la creciente escasez de trabajos
asalariados en el medio urbano que se da a partir de la década de 1990 -como resultadode la aplicación de las políticas neoliberales, y su consiguiente incremento deldesempleo y la precarización laboral- constituyen factores centrales a la hora deexplicar la retención de esta población en el medio rural, en contraste con otrasregiones y provincias. A este aspecto nos referiremos en el próximo punto, dada laimportancia que poseen como fuente de ingreso.
En lo que respecta a las actividades prediales desarrolladas por las familias indígenas, laprimera a destacar (por la importancia que posee) es la ganadería a nivel desubsistencia y/o para la comercialización (luego volveremos sobre este punto).
44 Finalmente, también se desarrollan otras actividades en el ámbito familiar o
comunitario –algunas estrechamente relacionadas con prácticas culturales del PuebloMapuche- posibilitando así desplegar una pluriactividad y, por lo tanto, diversificar susingresos. Tal es el caso de la capitalización en ganado mayor (vacunos y equinos) queefectúan algunas familias –que luego veremos-, la confección y comercialización deartesanías (en lana y madera), la recolección de productos no maderables del bosque(piñones de araucaria, plantas medicinales, especies tintóreas, etc.), como así tambiénla prestación de diversos servicios turísticos y la elaboración de ciertos productos parala venta, ligados a esta actividad (pan casero, dulces, etc.) (Stecher 2011).
Políticas sociales y procesos de “reterritorializacion”
45 Como hemos adelantado y aquí profundizaremos, una fuente de ingreso fundamental
de las unidades domésticas Mapuche, surge directamente del Estado, a través dediferentes beneficios sociales. Para comprender esta característica, es necesarioremitirnos a ciertas particularidades de la Provincia de Neuquén en su génesis ydesarrollo histórico, lo que permite dar cuenta de su fuerte intervencionismo enmateria socioeconómica, política y cultural.
46 Neuquén obtuvo el status de provincia en el año 1955 (luego de ser Territorio Nacional
desde el año 1884)y las primeras elecciones de autoridades se efectuaron en 1958. Fueen 1963 que se conformó el partido provincial –el Movimiento Popular Neuquino(MPN)– a partir de figuras locales de amplio reconocimiento provenientes delperonismo.
47 Durante las décadas subsiguientes, la economía provincial se basó en la expansión del
gasto público y en las rentas provistas por las empresas del Estado nacional –principalmente YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Gas del Estado, etc.15–. Así escomo se fue delineando el perfil productivo actual, basado en los recursos energéticosprovenientes de la extracción gasífera, petrolífera e hidroeléctrica16.
48 En este contexto, el MPN consolidó su hegemonía política en estrecha relación con el
desarrollo del Estado Provincial y el crecimiento de la economía regional, muy superiora la nacional. Ha desarrollado así -a lo largo de sus cinco décadas de existencia- una
Polis, 34 | 2013
229
política que algunos autores han caracterizado como “una estrategia populista de
desarrollo” (Favaro y Bucciarelli 2001) acorde con la poderosa estructura estatal de laprovincia, lo que le ha permitido, a pesar de contar con diversos escenarios de crisis,gobernar la provincia desde su conformación como partido en todos los periodosconstitucionales de esta etapa (años 1963-1966, 1973-1976 y 1983 hasta la actualidad). Aesto se le debe sumar, que los ingresos derivados de las regalías17hidrocarburíferas hancrecido sensiblemente en los últimos años ante la suba en el precio internacional delcrudo y los mayores volúmenes de exportación, lo que le ha permitido al estadoprovincial –y al partido de gobierno– contar con importantes recursos.
49 Así, es factible de comprender porque desde el momento de la provincialización, y
luego acrecentado por esta matriz productiva -en conjunción con el afianzamiento delsistema político neuquino- el Estado provincial ha sido sumamente proactivo en lapromoción de las áreas rurales. En este contexto, fueron efectuadas importantes obrasde infraestructura como el tendido de rutas y caminos en sitios aislados, la creación deescuelas rurales con albergues, la implementación de un sistema de salud -con fuerteénfasis en la prevención y control sanitario- y diferentes planes de vivienda rural(Stecher y Lacalu 2010a).
50 Esta presencia estatal se tradujo en la temprana creación de “reservas” indígenas en el
territorio provincial. En el año 1964, durante la primera gestión del gobernador FelipeSapag18(1963-1966), se llevó adelante el reconocimiento de diversas “reservasindígenas” en territorios ocupados por familias Mapuche19, por lo cual en la actualidadascienden a 38 las comunidades formalizadas (Stecher 2011). No obstante, resultan 57 elnúmero de agrupaciones reconocidas por la Confederación Mapuche Neuquina –organización indígena supracomunitaria– y que reclaman su institucionalización(ODHPI 2010).
51 Retornando a los beneficios sociales que reciben los integrantes de las comunidades del
Estado, estos abarcan prácticamente a la totalidad de las familias. Están integrados porun componente monetario que promediaba los $300 mensuales (a valores del año 2009para las comunidades Currumil y Hiengheihual, en base a un estudio que efectuamos,Stecher y Berenger 2009), por el cual debe realizarse una tarea comunitaria comocontraprestación. Para arribar a este cálculo, se consideró que cada unidad familiar esbeneficiaria de al menos dos programas de empleo de $150 cada uno, los que seperciben mensualmente durante todo el año.
52 A este ingreso se le suman los beneficios “no monetarios” que reciben de la Provincia
de Neuquén, que consisten en la entrega de leña, garrafas de gas envasado (a través deun bono que implica un importante descuento) y caja alimentaria (una o dos por mes sila familia es numerosa), que también resultan –al efectuar su conversión a valoresmonetarios- aproximadamente otros $200 mensuales (Ibid).
53 En lo que respecta a los ingresos resultantes de la ganadería, con el objetivo de
cuantificar los valores que representan para cada unidad doméstica, retomamos laestimación que elaboramos en otra oportunidad (Stecher y Berenger 2009) a partir de laventa de animales en pie (ovinos y caprinos), de lana para el caso de los ovinos y pelopara los caprinos20. El cálculo por unidad doméstica, representa un ingreso que varía -según la comunidad- de $200 mensuales a algo más de $700 para las que poseen unasituación más favorable. Desde ya es necesario considerar que estos valoresrepresentan promedios, con grandes niveles de diferenciación dentro de las mismasagrupaciones o entre las seis analizadas, plenamente comprensibles en función de
Polis, 34 | 2013
230
heterogeneidades agroecológicas, así como efectos diferenciales de los procesos deintervención pública y de diversos proyectos de desarrollo21.
54 Ahora bien, si consideramos estas cifras para la ganadería –aún con las variaciones
entre comunidades- mientras los ingresos de los subsidios monetarios, como vimossuman $300 y los no monetarios $200 (por unidad doméstica), concluimos latrascendencia que poseen los subsidios estatales como fuente de subsistencia de lasfamilias Mapuche.
55 A esto le debemos sumar los planes de mejora en infraestructura y servicios rurales que
financia y mantiene el Estado, que crean puestos de trabajo en estas agrupaciones:programas de vivienda, construcción y mantenimiento de caminos, electrificación, etc.Estos empleos asalariados temporarios (que dependen de los plazos de realización deestas obras) se suman a los de tipo permanente, que se efectivizan en diferentesorganismos públicos localizados en ámbitos rurales. De hecho en todas las áreas ruralesdel Departamento Aluminé donde residen comunidades Mapuche, el estado provincialpresta servicios básicos de salud y educación. En cada una de ellas, funciona al menosuna escuela de nivel inicial y una posta sanitaria (Stecher y Berenger, 2009).
56 De allí que concluyamos la importancia del Estado -a través de diversos planes sociales,
programas de infraestructura y puestos de trabajo permanentes- en la supervivencia deestas familias indígenas y en la retención de la población rural; pero también sonnodales en la redefinición de las relaciones sociales en los ámbitos rurales (y tambiénen la interacción con los urbanos).
Pulmarí a contrapelo de la tendencia general:retención de la población rural, dinámicas regionales ylocales
Esta importancia de los planes sociales que hemos presentado en el apartado anterior,puede visualizarse en la retención de la población rural de este Departamento, porencima de la media provincial –y desde ya regional y nacional-.
57 Lo dicho no implica que no se produzcan migraciones rurales – urbanas, las que
resultan características en la región, ante la imposibilidad por parte de los gruposdomésticos indígenas de acrecentar las actividades económicas en la misma proporciónque su crecimiento poblacional. Por eso, permanentemente las ciudades de la Patagoniareciben grandes contingentes de migrantes mapuches que se insertan en los circuitosproductivos urbanos (Radovich y Balazote 2009). No obstante, estas migraciones soncrecientemente de tipo estacional, tal como se viene destacando como una de lastendencias de los procesos rurales contemporáneos (Grammont 2008). De hecho, apartir del incremento de la actividad en la construcción, se han acrecentado los puestosasalariados en este rubro en el ámbito urbano –dada además la creciente importanciade Villa Pehuenia y Aluminé como centros turísticos- generando un nuevo movimientomigratorio pero de carácter estacional.
58 Este intervencionismo en el ámbito rural se puede observar tanto en la variación
intercensal de la población rural para el Departamento Aluminé -considerando que unaporción muy significativa corresponde a los integrantes de estas comunidades- como alvisualizar la evolución poblacional a nivel de cada comunidad, donde resulta notorio elcrecimiento demográfico de las agrupaciones formalizadas.
Polis, 34 | 2013
231
59 En el cuadro adjunto, presentamos los datos de evolución poblacional urbana y rural
del total provincial y de los cuatro Departamentos del denominado “corredor de loslagos” de la Provincia de Neuquén (ver Mapa Nº 1). También adjuntamos los datostotales de la vecina Provincia de Río Negro y los del Departamento Bariloche, lindantecon el de “Los Lagos” de Neuquén y que también integra esta región de los lagos.
Cuadro Nº 1: Evolución de la población urbana, rural y total por Departamento del “corredor de losLagos de las Provincias de Neuquén y Río Negro y totales por provincia
1980 (*) 1991 (*) 2001 (**)
Valores
absolutos
Valores
absolutos
Variac.
1980-1991
Valores
absolutos
Variac.
1991-2001
TOTAL
Neuquén 243.850 388.833 59,50% 474.155 21,94%
Urbana 185.608 335.553 81,10% 419.983 25,16%
Rural 58.242 53.280 -9,60% 54.172 1,67%
Aluminé 3.842 4.946 28,70% 6.308 27,54%
Urbana 1.640 2.537 54,70% 3.461 36,42%
Rural 2.202 2.409 9,40% 2.847 18,18%
Huiliches 7.550 9.679 28,20% 12.700 31,21%
Urbana 5.679 7.333 29,10% 10.302 40,49%
Rural 1.871 2.346 25,40% 2.398 2,22%
Lácar 14.193 17.085 20,40% 24.670 44,40%
Urbana 12.239 14.842 23,70% 22.432 51,14%
Rural 1.954 2.243 -0,30% 2.238 -0,22%
Los Lagos 2.566 4.181 62,90% 8.654 106,98%
Urbana 1.759 3.056 73,70% 7.730 152,95%
Rural 807 956 39,40% 924 -3,35%
TOTAL Río
Negro 383.354 506.772 32,2% 552.822 9,1%
Urbana 275.373 441.053 60,2% 502.760 14,0%
Rural 107.981 65.719 -39,1% 50.062 -23,8%
Polis, 34 | 2013
232
Bariloche 60.334 94.640 56,9% 109.826 16,0%
Urbana 53.990 89.848 66,4% 105.779 17,7%
Rural 6.344 4.792 -24,5% 4.047 -15,5%
Fuente: (*) = INDEC, 1991; (**) INDEC, 2001.Nota: En el Departamento Aluminé la población urbana corresponde a la ciudad de Aluminé, enHuiliches pertenece a la localidad de Junín de los Andes, en el Departamento Lácar a San Martín delos Andes, en Los Lagos a Villa la Angostura y en Bariloche a las ciudades de San Carlos de Barilochey el Bolsón.
60 Si consideramos –como forma de ver más claramente estos cambios– el veintenio
1980-2001, mientras la población rural en el total de la Provincia de Neuquéndisminuyó un 7%, la de Aluminé creció un 29,3%, en términos comparables a Huiliches(28,2%) –que también posee comunidades reconocidas con una fuerte incidenciademográfica en el ámbito rural y similares situaciones en términos de intervencionismoestatal- (INDEC, 2001).
61 En la vecina provincia de Río Negro, con una política muy diferente en materia de
promoción rural -y un escenario de crisis económica producto de la baja en los preciosdel ganado ovino- se observa en el conjunto de la Provincia y en el caso delDepartamento Bariloche una baja incesante de la población asentada en el campo: en eltotal provincial la población rural decreció entre 1980 y 2001 un 53,6% y en Barilocheun 36,2%, por lo que el contraste con los departamentos neuquinos –en especialAluminé y Huiliches– resulta altanamente relevante.
62 Esta misma tendencia, puede ser visualizada no ya a nivel censal sinoen relación a cada
comunidad, resultando sumamente ilustrativas las tendencias que estamos analizando,que surgen de la comparación en la cantidad de familias que integran estas seiscomunidades entre los años 1998 y 2007.
Cuadro Nº 2: Evolución del número de familias en comunidades del área CIP
Comunidad Nº de familias año 1998 (*) Nº de familias año 2007 (**)
Comunidad Currumil 22 45
Comunidad Catalan 44 81
Comunidad Puel 45 82
Comunidad Aigo 125 202
Ñorquinco 23 25
Comunidad Hiengheihual (Salazar) 27 60
TOTAL 286 459
Fuente: (*) Universidad Nac. Del Comahue-INTA, 1999. (**) Confederación Mapuce Neuquina, 2007.
Polis, 34 | 2013
233
63 Como es factible observar, se destaca un considerable incremento en el número de
familias en el transcurso de este decenio, en que el registro asciende de 289 a 459familias, es decir un aumento del 60,5%. Indudablemente, esta tendencia esdiametralmente diferente con lo que sucede con otras regiones con pequeñosproductores rurales, en las que se advierte un agudo proceso de “descampesinización”y “urbanización”. Este dato revelaría una dinámica que conlleva la permanentereconfiguración del uso del suelo por parte de las comunidades, cuyos límitesobviamente son fijos -a diferencia de la dotación de los recursos agroecológicosnecesarios para sostener dicho crecimiento poblacional-.
Los motivos de este fenómeno ya los hemos mencionado: surgen de la intervencióndirecta del Estado a través de la aplicación de diversos subsidios (monetarios y nomonetarios), planes de vivienda y prestación de servicios esenciales, etc.
64 Por otra parte, el proceso de conformación de nuevas unidades domésticas surge al
consolidarse nuevas familias, las que solicitan a las autoridades de su comunidad unaporción de tierra donde establecerse. Generalmente, como consecuencia de laimposibilidad de subdividir aún más el territorio, se les asignan parcelas en los lugaresmás pobres -entre los ya de por sí marginales-. De esta manera la única posibilidad deinicio productivo de las nuevas poblaciones, es utilizando ganado apto para estas áreasy de bajo costo de manejo, como la cría de ovinos, pero –fundamentalmente- caprinos(Stecher 2011).
Los efectos de las políticas sociales en las actividadestradicionales: el caso de la ganadería
65 Uno de los aspectos que deseamos destacar en función de los objetivos del presente, es
visualizar la tenencia de ganado en las diferentes comunidades y la evolución en losaños 1998, 2003 y 2007. Cabe señalar que el 82% del total del stock ganadero existenteen Pulmarí, pertenece a productores de las comunidades Mapuche (López Espinoza2008). Como puede apreciarse en el cuadro Nº 3 para cada tipo de ganado en el conjuntode las comunidades en estos tres momentos, se observa una tendencia al crecimiento enla cantidad de cabezas. Lo mismo se puede observar a nivel de cada comunidad, si bienexisten algunas situaciones específicas que llevan en ciertos casos a una baja. Tal el casode Currumil, con una disminución en el número de cabezas de bovinos y caprinos –dadala imposibilidad de contar con tierras aptas-, una baja en Ñorquinco (en bovinos) y enHiengheihual (en bovinos y muy levemente en ovinos), variaciones que a veces seexplican por la transferencia hacia otro tipo de ganado. No obstante, la tendenciageneral es marcadamente hacia la suba.
Cuadro Nº 3: Evolución de la cantidad de Ganado por tipo y comunidad que pastorean en elDepartamento Aluminé
Bovinos Ovinos Caprinos
Año
1998
Año
2003
Año
2007
Año
1998
Año
2003
Año
2007
Año
1998
Año
2003
Año
2007
Comunidad
Polis, 34 | 2013
234
Puel 933 850 1.000 632 338 279 1.752 493 309
Catalán 335 477 517 2.450 4436 7.664 3.114 3570 4167
Ñorquinco 410 265 194 1.388 751 1.095 - 10 25
Hiengheihual(Salazar)
540 384 353 2.923 2815 2.704 780 840 992
Aigo 968 1135 1.815 6.013 18.933 21.291 3.473 5.234 6.777
Currumil 192 151 118 809 1.103 1.305 980 703 570
Fuente: López Espinoza, 2008.
66 El caso de la comunidad Puel, ilustra las heterogeneidades intra e intercomunitarias, su
incidencia en la dinámica productiva y en el uso de los territorios. Algunos integrantesde esta comunidad que desarrollan actividades ganaderas, se encuentran en una fase decapitalización centrada en el aumento del stock de bovinos y –concomitantemente- ladisminución de ganado menor, contraponiéndose a la tendencia hacia el aumento deovinos y caprinos de las restantes agrupaciones. Este proceso es explicable gracias a losbeneficios obtenidos por aquellos que se integraron al modelo de desarrolloimplementado desde el Estado provincial, que realiza una actividad forestal sustentadaen el trabajo asalariado de algunos integrantes de la comunidad22.
67 Lo aquí ejemplificado, permite visualizar como a partir de una activa política pública
como es la promoción de la actividad forestal, se generan profundas transformacionesen las actividades caracterizadas como “tradicionales” como es la ganadería, conefectos en el conjunto de las unidades domésticas y en el acceso y el uso del territorio.
Ruralidad, paradojas y tensiones asociadas a lamovilización del pueblo Mapuche en Pulmarí: finalabierto
68 A partir de las dinámicas analizadas para la población Mapuche de Pulmarí, observamos
cómo la población rural que integra las comunidades, viene experimentando unaprofunda transformación, producto de una multiplicidad de factores diferenciados einterrelacionados y que influyen en diferentes niveles. En algún sentido, respondiendoasí a la pregunta disparadora de este dossier temático, entendemos que lejos está de“extinguirse” el campesinado o el ámbito de lo “rural”, sino en todo caso se encuentraexperimentando profundas transformaciones, las que por su multidimensionalidad ycomplejidad, apenas comenzamos a apreciar –al menos para esta región, luego de añosde trabajo– en toda su magnitud.
69 En este sentido, el rol de la provincia de Neuquén, su fuerte política intervencionista en
la sociedad neuquina en general y en particular en los ámbitos rurales y ladisponibilidad de recursos provenientes de la renta petrolera, resulta una variablefundamental para explicar las dinámicas de dichas transformaciones. Esto refuerzanuestro planteo de un marco temporal y territorial más amplio para el abordaje de las
Polis, 34 | 2013
235
poblaciones rurales, de allí los aportes de los denominados enfoques “histórico-regionales” para abordar estas variables.
No obstante los pobladores, sobre la base de esa realidad (que es también en granmedida resultante de las acciones que han efectuado como colectivo social) despliegansus estrategias que generan profundos cambios.
70 En este sentido, tenemos que considerar no sólo las implicancias productivas, sino
también las construcciones identitarias que se dan entre los integrantes de lascomunidades Mapuche, en relación al territorio, vinculándolas a la existencia del grupomismo (Bartolomé 1997; Barabas 2004). Tal como lo plantea Alicia Barabas, quiénconcibe al “(…) territorio como espacio culturalmente construido por la sociedad” (2004:112),donde los denominados “etnoterritorios” –tal como los define esta autora– no soloproveen: “(…) la reproducción física de la población sino que en él se desarrollan relaciones de
parentesco, culturales, lingüísticas y políticas. El etnoterritorio reúne las categorías de tiempo y
espacio (historia en el lugar) y es soporte central de la identidad y la cultura” (2004:112-113).En relación a este último aspecto, entendemos una de las acciones desarrolladas por lospobladores, como es la tenencia de ganado que -a pesar de la falta de tierras- sigue enascenso. El mismo constituye una fuente de subsistencia, pero es también un recursomuy asociado al Mapuche en términos identitarios, símbolo de prestigio ydiferenciación social. Actualmente, existe una tendencia a incrementar la tenencia decaprinos, hecho explicable ya que el mismo se adapta a tierras productivamentemarginales (mientras los otros tipos de ganado poseen mayores requerimientospastoriles). Por otro lado, la única forma, por parte de una familia campesina de contarcon espacios para pastoreo, es consolidarse en su rol de crianceros teniendo existenciasganaderas, lo que genera una retroalimentación donde la posesión de ganado es laforma de acceder a los ámbitos de pastoreo, de allí la tendencia a incrementarlo. Porotro lado, las existencias ganaderas claramente no resultan suficientes para que lasunidades domésticas centralicen su fuente de supervivencia en el recurso ganadero,pero fomentan el incremento del mismo (siempre en la medida de sus posibilidades). Ala vez las familias, buscan paralelamente, estrategias para diversificar sus ingresos.
71 Lo mismo podemos decir en relación al ejemplo que dimos de la capitalización de
ganado bovino en la comunidad Puel, lo que entendemos resulta por demásparadigmático de cómo la pluriactividad –resultante de la forma en que se han idocomplejizando las relaciones en el campo– ha redefinido el conjunto de las relacionessociales, llegando incluso a modificar profundamente las actividades consideradas“tradicionales” (como la ganadería). Es necesario aquí remarcar, como parte de estecomplejo entramado -tal como lo han señalado Tiscorna (2007) y López Espinosa (2008)para estas comunidades de Pulmarí- la gran heterogeneidad social dentro de las mismascomunidades, muchas veces soslayada desde la noción predominante que existe sobrelos pueblos indígenas y, también desde las mismas políticas de intervención.
72 En este sentido, debemos considerar cómo en la memoria colectiva de la población
indígena existe una clara noción del carácter ancestral de estos territorios en que seencuentran asentados, que fueron primero apropiados durante la “Conquista delDesierto”. Posteriormente, se establecieron las diferentes instituciones con importantesconsecuencias (Ejército, Parques Nacionales) y finalmente, fue impuesta la jurisdicciónde la CIP que agravó las condiciones de vida de estas poblaciones y conllevó la presenciade diferentes actores (como los concesionarios), fuertemente enfrentados con las
Polis, 34 | 2013
236
comunidades indígenas, si bien en los últimos años y como resultado de la movilizaciónindígena, esta situación se está revirtiendo.
73 Estas tendencias aquí descriptas, que implican una “territorialización” o “re-
territorialización”, conllevan una serie de crecientes litigios hacia el interior de laspropias comunidades y hacia afuera de las mismas, lo que –entendemos- constituye unade las causas de la conflictividad que se registra desde hace dos décadas en la región dePulmarí
BIBLIOGRAFÍA
Bandieri, Susana (2001), “Haciendo Historia regional”. En: Pueblos y Fronteras de la Patagonia
Andina. Revista de Ciencias Sociales. 2, El Bolsón, Río Negro, Argentina.
Barabas, Alicia (2004), “La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas:
reflexiones para el estado pluriétnico”. En: Alteridades,14, 27. Universidad Autónoma
Metropolitana – Iztapalapa, México.
Bartolomé, Miguel (1997), Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. Siglo
XXI Editores, México DF.
Bengoa, José (2007), La Emergencia Indígena en América Latina. Fondo de Cultura Económica,
Santiago de Chile.
Carrasco, Morita; Briones, Claudia (1996), “Pulmarí. La esperanza mapuche bajo acoso judicial”.
En: La tierra que nos quitaron. Reclamos indígenas en Argentina. Copenhague. Documento IWGIA,
Copenhague.
Confederación Mapuce Neuquina (2007), Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las Comunidades
Mapuche en la Provincia de Neuquén. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Neuquén.
Corporación Interestadual Pulmarí (2012), Sitio web institucional. http://www.pulmari.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59
Delrio, Walter; Lenton, Diana; Papazian, Alexis (2010), “Agencia y política en tres conflictos sobre
territorio Mapuche: Pulmarí / Santa Rosa-Leleque / Lonko Purrán”. En: Sociedades de Paisajes
áridos y semi-áridos. Revista Científica del Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria de la Facultad de
Ciencias Humanas, vol. II, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.
De Grammont, Hubert (2008), “El concepto de nueva ruralidad”. Pérez Correa, Edelmira; Farah
Quijano, María Adelaida, Hubert Carton de Grammont (compliadores). La nueva ruralidad en
América Latina - Avances teóricos y evidencias empíricas. Editorial Pontificia Universidad Javeriana:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Bogotá.
Giarraca, Norma (2001), “Prologo”. En: Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América
Latina? CLACSO, Buenos Aires.
Favaro, Orietta y Bucciarelli, Mario (2001), “Reflexiones en torno a una experiencia populista
provincial. Neuquén (Argentina), 1960-1990”. Nueva Sociedad. Nro. 172. Marzo / Abril 2001,
Caracas, Venezuela.
Polis, 34 | 2013
237
INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas, 2010. Buenos Aires, Argentina. En: <http://www.indec.gov.ar>
-Idem (2001), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. Buenos Aires, Argentina. En:
http://www.indec.gov.ar/
-Idem (1991), Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Buenos Aires, Argentina.
López Espinosa, Fernando (2008), Aptitud forrajera y estimación de la capacidad de pastoreo de la
Corporacion Interestadual Pulmarí y comunidades mapuche aledañas. Informe interno CIP. Neuquén:
Aluminé.
Nawel, Xalkan Wenu; Huerco, Luisa; Loncon, Lorenzo; Villarreal, Jorgelina (2004), “Pulmarí:
recuperación de espacios territoriales y marco jurídico: desafíos mapuches a la política
indigenista del Estado. Informe de caso Proyecto ‘Desarrollo Comunitario en Perspectiva
Comparada’”, en: Centro de Política Social para América Latina (CLASPO), Universidad de Texas,
EE.UU.
Ñancucheo, Jorge (1998), “Pulmarí en la lucha del pueblo mapuche”. Nosotros los otros, año 2, n. 3.
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.
ODHPI - Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (2010), Informe de Situación de
los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia del Neuquén, 2009-2010, Neuquén Argentina.
Provincia del Neuquén - Dirección provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén
(2011a). Anuario Estadístico de la Provincia del Neuquén, Año 2011, Neuquén, Argentina.
-Idem (2011b), Informe Producto Bruto Geográfico - Años 1993/2009, Neuquén, Argentina.
Radovich, Juan Carlos (2000), “Identidad y conflicto en territorio mapuche: el caso Pulmarí”. En:
50º Congreso Internacional de Americanistas. Varsovia, Polonia, 10 al 14 de julio de 2000.
Radovich, Juan Carlos; Balazote, Alejandro (2009), “El pueblo mapuche contra la discriminación y
el etnocidio”. En: Ghioldi, Gerardo (Comp.). Historia de las familias mapuche Lof Paichil Antriao y Lof
Quintriqueo de la margen Norte del lago Nahuel Huapi. Archivos del Sur, Villa la Angostura,
Argentina.
Roseberry, William (1991), “Los campesinos y el mundo”. En: Stuart Plattner(ed.) Antropología
Económica. CONACULTA - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Alianza Editorial, Ciudad
de México.
Rubio, Blanca (2002), “La exclusión de los campesinos y las nuevas corrientes teóricas de
interpretación”, Nueva Sociedad, 182, Caracas.
Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación Económica (2011), “Complejo
Petróleo y Gas” - Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”.
Stecher, Gabriel (2011), Territorio, Desarrollo e intervenciones institucionales en comunidades mapuce
Los casos del Área Pulmarí (Departamento Aluminé), Linares (Departamento Huiliches) y Vera
(Departamento Lacar) Provincia de Neuquén. Tesis de Doctorado en Estudios Sociales Agrarios Centro
de Estudios Avanzados - Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba.
Stecher, Gabriel; Berenger, Paula (2009), Estudio de impacto socioeconómico en territorios de las
comunidades mapuce Currumil, Aigo y Catalan. Proyecto de Fortalecimiento del MDL (F/R) en la República
Argentina. Documento técnico. JICA-MRI.
Polis, 34 | 2013
238
Stecher, Gabriel; Lacalu, Pablo (2010a), “Desarrollo forestal y conflictos inter-étnicos en Aluminé,
Neuquén, Argentina”. En: Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 8. Porto de Galinhas (Recife-
Brasil), 15 a 19 de Noviembre de 2010.
-Idem (2010b), “Interfases fronterizas y disputas inter-étnicas. La conflictividad recurrente en
Aluminé, Neuquén. En: 7º Congreso Chileno de Antropología, San Pedro de Atacama, Chile, 25-29 de
Octubre de 2010.
Stecher, Gabriel; Valverde, Sebastián (2012), “Los proyectos de desarrollo rural y forestal en
contextos de pluriculturalidad. Las comunidades indígenas en la jurisdicción de la ‘Corporación
Interestadual Pulmarí’, Provincia de Neuquén, Argentina”. En: INTERAÇÕES - Revista Internacional
de Desenvolvimento Local. Vol. 13. Nº 2, Julio/Diciembre 2012. Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Brasil.
Tato Vázquez, Paula (2011), “Capítulo II: primeros antecedentes históricos sobre Ñorquinco y su
población”. En: Valverde, Sebastián, Crosa, Zuleika, Gónzalez Palominos, Karina y Tato Vázquez,
Paula (2011), Los pobladores del Lof Ñorquinco: de la expulsión a la reconstrucción. Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Teubal, Miguel (2001), “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”. En: Norma Giarraca
(comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires: CLACSO, Buenos Aires.
Tiscornia, Luis (2007), “La caracterización social de los pueblos originarios. Las comunidades
mapuce en el área Pulmarí de la provincia de Neuquén”. En: V Jornadas Interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, 7, 8 y 9 de noviembre de 2007.
Universidad Nacional del Comahue – I.N.T.A. (1999), Propuesta para el uso, aprovechamiento y manejo
integral de los campos Pulmari y Comunidades Indígenas, Aigo, Salazar, Currumil, Catalan, Puel y
Ñorquinco. Bariloche, Río Negro.
Valverde, Sebastián (2009), “Identidad étnica, etnicidad y reorganización comunitaria: el caso de
la agrupación Mapuche Ñorquinco (provincia de Neuquén)”. Nº 17, Pap. trab. - Cent. Estud.
Interdiscip. Etnollingüíst. Antropol. Sociocult, Rosario.
Valverde, Sebastián (2013 en prensa), “Convergencias disciplinares entre Historia y Antropología:
la perspectiva ‘histórico-regional’ y las investigaciones sobre los pueblos indígenas en
Norpatagonia Argentina”. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales interdisciplinarias (En prensa,
Volumen 2, Número 1, 2013) Common Ground Publishing. Madrid, España.
Wolf, Eric (1993), Europa y la gente sin historia. Fondo de cultura económica, México.
NOTAS
1. Este trabajo se enmarca en el proyecto UBACyT 2012-2015 :“Etnicidades, movimientos y
comunidades indígenas en contextos de promoción de emprendimientos productivos: una perspectiva
comparativa entre los pueblos indígenas Mapuche, Chané, y Qom”, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Sebastián Valverde.
2. Mapu significa en “mapudungún” (en su lengua originaria) “tierra” y “che” significa “gente”,
así “Mapuche” quiere decir “Gente de la tierra”. Este pueblo indígena que se asienta en el sur de
Chile y de Argentina (en el área norte de la Patagonia), sobrevivió a los ataques genocidas y
etnocidas llevados a cabo a ambos lados de la cordillera de los Andes a fines del Siglo XIX
(Radovich y Balazote 2009). En el vecino país de Chile se asientan en la Octava, Novena y Décima
Región y (como resultado de las migraciones) en la región Metropolitana, sumando –de acuerdo a
Polis, 34 | 2013
239
lo que señala Bengoa (2007)- 900.000 integrantes, de los cuales 250.000 habitan en el campo y el
resto en las ciudades. En Argentina, se asientan en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén,
La Pampa y Buenos Aires (Radovich y Balazote 2009) conformando algo más de 200.000 miembros
de acuerdo al último censo de población del año 2010 (INDEC 2010), siendo el pueblo originario
más numeroso del país (seguido por los grupos Qom-Toba, Guaraní, Diaguita y Kolla).
3. El directorio de la CIP está compuesto por ocho miembros, cuatro del Estado nacional, tres de
la provincia de Neuquén y un representante indígena.
4. La antigua estancia Pulmarí, fue expropiada a la familia Miles (de capitales ingleses) a fines de
los años ’40 durante la presencia de Juan D. Parón, y cedida al Ejército Argentino.
5. Empresa que también se puede caracterizar como “para-estatal” (Stecher y Laclau 2010a).
Creada en el año 1974, está integrada por capitales mayoritarios del Estado Provincial y un sector
de inversión privada. Para una caracterización de CORFONE ver Laclau y Stecher (2010a) y
(2010b) y también lo que abordamos en otro artículo (Stecher y Valverde 2012) en relación a los
conflictos territoriales asociados a la explotación forestal.
6. En otro artículo (Valverde, en prensa 2013) analizamos específicamente el proceso de
convergencia disciplinar entre la Historia y la Antropología desarrollado en el ámbito académico
argentino, y la potencialidad del uso de diferentes categorías y lecturas de los “enfoques
histórico-regionales” para el abordaje de los movimientos indígenas.
7. Esto es explicable ya que en la ciudad de Neuquén (capital de la Provincia homónima) desde
hace varios años se dicta la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Comahue y hay
diversos grupos consolidados de investigadores, situación que difiere de otras carreras afines
(Sociología, Antropología, etc.), cuyo dictado en la zona es mucho más reciente, y el desarrollo de
equipos profesionales es incipiente.Esta situación permite entender la influencia de la disciplina
histórica sobre las restantes.
8. Villa Pehuenia, se encuentra ubicada a 302 km de la ciudad de Neuquén, en una zona de
grandes bellezas naturales, en la margen norte del lago Aluminé, contando con una población
aproximada de 900 habitantes. Se inició como un asentamiento de segundas residencias de uso
turístico, siendo su principal actividad económica el turismo -tanto estival como invernal-
(Stecher y Berenger 2009).
9. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). Reprocesamiento propio de la Base de datos “Redatam+SP” disponible en
www.indec.gov.ar
10. La problemática de la actividad forestal en relación a las comunidades Mapuche de la zona, la
abordamos específicamente en otro artículo (Stecher y Valverde 2012).
11. Decreto Nº 1.410 del 25/8/1987, ratificado por Ley Nº 23.612 de 1988 (Radovich 2000).
12. De hecho, en esta región se llevó a cabo en los últimos meses del año 1882 y principios de
1883 una de sus batallas, la denominada “Campaña de los Andes”. El objetivo final de la misma
consistió en ocupar los puntos estratégicos sobre la cordillera, quedando definitivamente
conquistado el territorio del Neuquén, y someter los últimos grupos Mapuche que aún no se
habían subordinado a las fuerzas nacionales (Tato Vázquez 2011), entre los que se incluyen las
agrupaciones de Reuquecurá y Namuncurá.
13. Estos datos deben ser considerados a modo de señales ya que no discriminan los diversos
grupos indígenas, y a la vez están incluidos aquí quienes se reconocen indígenas que son
migrantes de otras regiones o países. No obstante, es plenamente utilizable como indicador a
modo de tendencia, ya que la gran mayoría se trata de los integrantes del pueblo Mapuche
oriundos de esta zona.
14. Tomamos como referencia los datos del año 2001 ya que los del año 2010 no se encuentran
aún desagregados en estos indicadores.
Polis, 34 | 2013
240
15. En el año 1918 se descubrió la existencia de petróleo en la provincia (Favaro y Bucciarelli
2001) y con la creación de YPF -en el año 1922- se fue promoviendo la transformación de la base
productiva de la provincia.
16. La provincia de Neuquén produce, en base a valores del año 2010, 7,8 millones de m3 de
petróleo (que representan el 23% de la producción de la Argentina), 22,4 miles de millones de m3
de gas (48,1% del total del país), siendo en estos indicadores la primera provincia del país en
producción (Provincia del Neuquén - Dirección Provincial de Estadística y Censos, 2011a). En
cuanto a su participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) este rubro (“Explotación de
Minas y Canteras”) fue para el año 2008 del 47,6% del total del presupuesto de la provincia a
valores constantes 1993/2008 (Provincia del Neuquén - Dirección Provincial de Estadística y
Censos, 2011b).
17. La regalía es la apropiación de la renta hidrocarburífera por parte de la provincia poseedora
del recurso, gravitando significativamente en los ingresos provinciales. En el caso de Neuquén
llegó a representar en 1988 más del 50% del presupuesto (Favaro y Bucciarelli 2001). En la
actualidad la provincia cobra el 21% de las regalías de Petróleo del país y el 59% de las de Gas (en
términos muy similares a los volúmenes de producción), y han crecido sensiblemente en la
última década, fundamentalmente ante el alza de los precios internacionales (Secretaría de
Política Económica - Subsecretaría de Programación Económica, 2011).
18. Felipe Sapag fue el fundador e histórico líder del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y
cuatro veces gobernador de la provincia.
19. Para poder materializar la entrega de títulos de propiedad resultaba indispensable darle a las
comunidades alguna forma de organización. Por ello desde el gobierno provincial se promovió la
figura de la Asociación de Fomento Rural (AFR) y la asociación civil como de efectivizar dicha
regularización.
20. Para la estimación de estos ingresos resultantes del ganado ovino y caprino, se consideró un
porcentaje de comercialización del 25% del stock ganadero de cada tipo de animal al año, a un
valor de $180 por cabeza. A eso se le suman los ingresos por la venta de lana (para el caso de los
ovinos, 3 Kg. por cabeza a $9 el Kg, siempre a valores del año 2009) y de pelo para los caprinos (1,3
Kg. por cabeza a un valor de $3 el Kg) (Stecher y Berenger 2009). No contabilizamos ingresos por
venta de vacunos debido a que la tendencia registrada en la zona es a incrementar el número de
cabezas (proceso de capitalización) y al consumo doméstico, no a la comercialización.
21. A modo de ejemplo de estas variabilidades, mientras en Puel el 63,0% de sus existencias de
ganado son vacunos, 17,6% de Ovinos y 19,5% de Caprinos (en base a valores del año 2007) en
Catalán la distribución es de 4,2% bovinos, 62,1% de ovinos y el 33,7% son Caprinos (López
Espinosa 2008). Luego explicaremos las causas de esta presencia de bovinos en Puel, como
ejemplo de los procesos de diferenciación, en gran medida resultado de las políticas públicas.
22. En el año 1975, en el marco de las políticas aplicadas por la Provincia, se incorporaron como
asalariados de planta miembros de las comunidades Puel, y en menor medida Catalán. En el
primer caso (Puel), los productores ingresaron capacitándose como operarios del vivero, de
manera permanente, desde los inicios mismos del proyecto. Es decir, tanto el vivero como el
empleo público como política forestal, resultaron los factores centrales para explicar el
desarrollo de esta actividad en dicha comunidad. Esta metodología no se repitió de igual manera
en otros casos de la zona, lo que contribuye a explicar los niveles diferenciales de adopción de las
actividades de forestación (Stecher 2011; Stecher y Valverde 2012). En la actualidad, como
resultado de esta activa política provincial, 713 hectáreas de la comunidad Puel se encuentran
forestadas (sobre un territorio de 11.959) lo que representa el 5,96% de la superficie de su
territorio (cuando ninguna otra agrupación, supera el 1,5%) (López Espinosa 2008).
Polis, 34 | 2013
241
RESÚMENES
La región de Pulmarí, en el Departamento Aluminé, en el sur de la Argentina (Provincia de
Neuquén) se caracteriza por una destacada presencia del pueblo indígena Mapuche, que ha
protagonizado intensas movilizaciones desde la década de 1990 por su territorio ancestral y
frente al avance de diferentes agentes estatales y privados. En contraste con la tendencia que
afecta a otras poblaciones, en la región se vienen dando procesos de “territorialización” de estas
familias indígenas y desaceleración de las históricas migraciones rural – urbanas, lo que conlleva
profundas redefiniciones y reconfiguraciones de estos ámbitos rurales -tendencias explicables a
partir de la aplicación de diferentes políticas y planes sociales-. El objetivo principal es analizar la
dinámica de las fuentes de ingresos de estos pequeños productores rurales Mapuche, atendiendo
a estas particularidades y vinculándolas con el contexto de conflictividad y disputas entre los
diferentes sectores que caracteriza a la región desde hace años.
La région de Pulmari, située dans le Département d’Aluminé, dans le sud de l’Argentine (Province
de Neuquen) se caractérise par une importante présence du peuple indigène Mapuche, qui
constitue l’acteur d’intenses mobilisations depuis la décennie de 1990 pour la défense de son
territoire ancestral face à la présence toujours plus marquée des différents agents de l’Etat et des
agents privés. Contrairement à la tendance qui touche les autres populations, des processus de «
territorialisation » de ces familles indigènes et une diminution des historiques migrations rurales
et urbaines ont cours dans la région, ce qui entraine de profondes redéfinitions et
reconfigurations de ces domaines ruraux – tendances qui peuvent s’expliquer à partir de
l’application de différentes politiques et plans sociaux -. L’objectif principal vise à analyser la
dynamique des sources de revenus de ces petits producteurs ruraux Mapuche, tenant compte de
ces particularités tout en considérant le contexte conflictuel qui caractérise la région depuis des
années entre les différents secteurs.
The area of Pulmarí, in the district of Aluminé, in the South of Argentina (Province of Neuquén) is
characterized by a notorious presence of Mapuche native people, who have been involved in
intense movements since the 90s, claiming for their ancestral territories and facing the advance
of different public and private agents. As opposed to the trend affecting other peoples, there
have been “territorialization” processes in the area in relation to these indigenous families and
de-acceleration of the historical rural-urban migrations, which implies deep redefinitions and
reconfigurations of these rural environments. Such trends are due to the application of different
social policies and plans. The main objective is to explore the dynamics of the income sources of
these small Mapuche rural producers, taking into account their special characteristics and
linking them to the context of conflict and dispute among the different sectors that have
characterized this area for years.
A região Pulmarí, Departamento Aluminé, no sul da Argentina (Província de Neuquén) é
caracterizada por uma forte presença do indígena Mapuche, que já atuou intensos protestos da
década de 1990 para o seu território ancestral e contra o progresso do estado e vários atores
privados. Em contraste com a tendência afetando as populações de outros países da região têm
vindo a evoluir processos “territorialização” das famílias indígenas e desaceleração histórica
migração rural - urbana, levando a profundas redefinições e reconfigurações destas áreas rurais,
as tendências explicáveis a partir da aplicação de diferentes planos políticos e sociais. O objetivo
principal é analisar a dinâmica de fontes de renda desses pequenos agricultores rurais Mapuche,
considerar essas particularidades e sua ligação com o contexto de conflitos e disputas entre os
diferentes setores que caracteriza a região por anos.
Polis, 34 | 2013
242
ÍNDICE
Mots-clés: petits producteurs ruraux, politiques publiques, Mapuche, Province de Neuquén,
Pulmari
Palabras claves: pequeños productores rurales, políticas públicas, Mapuche, Provincia de
Neuquén, Pulmarí
Keywords: Small rural producers; public policies; Mapuche; Province of Neuquén; Pulmarí
Palavras-chave: pequenos agricultores, políticas públicas; Mapuche, província de Neuquén,
Pulmarí
AUTORES
SEBASTIÁN VALVERDE
CONICET/FFyL-UBA. Email: [email protected]
GABRIEL STECHER
Universidad Nacional del Comahue. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
243
Transmodernidad: dos proyectosdisímiles bajo un mismo conceptoTransmodernité: deux projets distincts sous un même concept
Transmodernity: two dissimilar projects under the same concept
Transmodernidade: dois projetos diferentes sob o mesmo conceito
Aldo Ahumada Infante
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 20.02.2012 Aceptado: 09.10.2012
Introducción
1 El presente trabajo analiza el concepto Transmodernidad bajo dos puntos de vista
diferentes, los cuales en cierta medida se presentan ideológicamente como antagónicos:hablamos de las concepciones de Rosa María Rodríguez Magda y de Enrique Dussel. Lavisión de la primera plantea el concepto transmoderno como una superación de lapostmodernidad, como una radiografía del estado de la cultura en que vivimos hoy endía. Así la Transmodernidad es en cierta forma una continuación de la postmodernidad,una prolongación de ella; la trasciende. Enrique Dussel en tanto, ve la Transmodernidadcomo proyecto que parte desde más allá de la modernidad, atravesándola de modotransversal; es una irrupción desde las culturas no pertenecientes a la europeo-norteamericana, las cuales asumen los desafíos de la modernidad, e inclusive de lapostmodernidad, pero que responden desde otro lugar, desde el lugar de susexperiencias particulares, es decir, desde una “exterioridad”. Con esto queremosindicar que el lugar del discurso de Rodríguez Magda se encuentra dentro de lo queDussel llamaría “el centro” a diferencia de este último que plantea un hablar desdefuera de la totalidad, fuera de la modernidad como proyecto de occidente totalizante,en otras palabras es un hablar desde la exclusión.
Polis, 34 | 2013
245
2 Para poder analizar las posiciones de estos autores, tendremos que hablar de la
modernidad bajos ambas ópticas, por un lado tenemos la tríada modernidad-postmodernidad-transmodernidad, analizada por Rodríguez Magda; ella nos recalcaque esta última etapa, la Transmodernidad, es el momento actual en que vivimos comosociedad, en donde encontramos la emergencia de la virtualidad, la era de lainformación y globalización, además de un recoger la herencia de los retos abiertos dela modernidad que no sucumbieron a la postmodernidad, como se analizará másadelante. Es el proyecto transmoderno como discurso antihegemónico de laexterioridad de occidente, proyecto paralelo a la modernidad que intenta establecerdiálogos interculturales simétricos. Transmodernidad como alternativa a lamodernidad y a la postmodernidad. Por lo tanto, es necesario entender el proyectomoderno desde su definición intra-europea, en primer lugar, y por otro, la modernidadanalizada desde la exterioridad, en la que se afirma que no hay modernidad sin“colonialidad,” centrando su análisis desde los parámetros del sistema-mundo(Wallerstein), sin remitirse a una Europa ensimismada.
Desarrollo
a. La Modernidad desde Rosa María Rodríguez Magda
3 Según Rodríguez Magda, y tomando a Habermas como referencia, el proyecto de la
Modernidad es el esfuerzo ilustrado por desarrollar desde la razón las esferas de laciencia, la moralidad y el arte, separadas de la metafísica y la religión (2007); además deello:
“Representa una mirada puesta en el futuro; es en él, y no en la imitación delpasado, donde el individuo piensa encontrar la realización de sus expectativas máso menos utópicas; lo nuevo atrae como rechazo y superación permanente”(Rodríguez, 2007).
4 La Modernidad, entonces, es la emergencia de la razón como medida de toda las cosas,
es desde sus comienzos un proceso emancipador de la sociedad, un salir de la tradiciónpara adentrarnos en una secularización de las cosas, colocar al hombre como capaz deresponder las interrogantes, colocando a la razón por encima de las respuestasteológicas, lo que en aquel tiempo era la tradición. La Modernidad se rebela contra lasfunciones normalizadoras de la tradición; la modernidad vive de la experiencia derebelarse contra todo lo que es normativo (Habermas, 1994: 90), En este mismo sentidoella continúa
“Aparecen las estructuras de la racionalidad cognitivo-instrumental, la moral-práctica y la estético-expresiva, cada una de ellas bajo el control de especialistasque parecen más expertos en ser lógicos de estas particulares maneras que el restode la gente” (1994: 94).
5 Hasta aquí no encontramos diferencias relevantes con la visión de modernidad de
Dussel, ya que, en ambos puntos de vista, la modernidad es vista como un proceso desecularización en donde la razón instrumental se emancipa y se coloca como discursohegemónico, dejando así en una posición secundaria tanto a la escolástica como elbuscar respuestas desde la teología; otra faceta de la modernidad es que el hombre estáen constante lucha con la naturaleza, queriendo dominarla y dejarla bajo sus pies.
“La Modernidad, más allá de la heterogeneidad de sus contenidos, se percibe a lamanera de un conjunto coherente de racionalidad y progreso ético-social, cuyo
Polis, 34 | 2013
246
debilitamiento es sentido por muchos en forma de verdadera amenaza […] elconocimiento corresponde a un modelo objetivo y científico, validado por laexperiencia y el progresivo dominio de la naturaleza, consolidado en un desarrollode la técnica. Ello confluye en una superior emancipación del individuo y en el logrode mayores cotas de libertad y justicia social como horizonte paulatinamentealcanzable. Es esta Utopía la que cohesiona un modelo, cuya quiebra, desde supropio punto de vista, no puede sino conducir a la barbarie” (Rodríguez, 2007).
6 La Modernidad, es vista así como un proyecto de la ilustración europea, es decir que se
establece como tal con la Revolución Francesa y con la revolución industrial,traspasando el siglo XIX hasta llegar aproximadamente a la década de 1950 y comienzosdel 60´; modernidad que se vuelve mundial, hegemónica y con carácter totalizador parael resto del mundo.
7 Para Rodríguez Magda, a la sociedad industrial corresponde la cultura moderna,
caracterizada por tener el patrimonio de la realidad, aspirando a su transformación, sehalla indisolublemente unida a la noción de tiempo por su propio talante de innovacióny progreso; una temporalidad histórica que busca de forma ilustrada se dirige hacia lomejor, o, tal como dice la autora, en términos hegelianos “el cumplimiento del EspírituAbsoluto”. La industrialización, el maquinismo, las revoluciones, las utopías socialespretenden realizar un avance histórico progresivo (Rodríguez, 2007). Dicho de otraforma, se consideran ser eje central de la cultura europea como fórmula para medir el“grado cultural o civilizatorio” del resto del mundo. Se toma a Europa como el fin alcual debe aspirar toda nación y cultura. A lo que pretende llegar esta concepción estener un concepto totalizador de cultura, concibiendo todo lo no-europeo comobarbarie. La modernidad es así, la visión de futuro, del progreso, del discurso unilateralque invita a las demás culturas a seguir el proyecto europeo: el “tiempo de las teoríasfuertes”. Tenemos en vista una Modernidad que se autosustenta como proyectoeuropeo desde Europa, sin considerar al resto del mundo como parte constitutiva deaquel fenómeno, ç lo que lo lleva a un ensimismamiento y, por tanto a una visiónbastante estrecha sobre el desenvolvimiento del proceso de nacimiento y desarrollo dela Modernidad, fenómeno que al contrario de lo que pretende, recoge múltiplescomponentes del sistema-mundo para poder establecerse, independientemente de serel discurso Europeo por excelencia; la Modernidad es construida con la colaboración deotras culturas y territorios, cosa que Dussel toma en cuenta para el análisis de estefenómeno.
b. La modernidad desde Enrique Dussel
8 El mirar la Modernidad desde esta perspectiva, nos remite a una fecha anterior a la
establecida por el discurso más tradicional quew establece el nacimiento de estefenómeno con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Por el contrario,Dussel nos propone la fecha 1492 como inicio de la Modernidad, de una primeraModernidad; y sitúa los dos hitos anteriormente mencionados como parte de unasegunda Modernidad, primera diferencia entre ambos autores. Para Dussel, laModernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enormecreatividad (1992: 10); y el autor nos dice que en el momento en que Europa puedeconfrontarse con el otro,la modernidad emerge; es decir, cuando pudo definirse comoun “ego” descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de lamisma Modernidad (1992). Esta definición emana de una visión de la Modernidad desde
Polis, 34 | 2013
247
“fuera de ella”, desde fuera del proyecto europeo, capaz de reconocer la contrapartidade lo que se entiende por este fenómeno.
Enrique Dussel nos propone dos conceptos de modernidad:El primero es eurocéntrico, provinciano, regional. La Modernidad es unaemancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo de la razón comoproceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano.Este proceso se cumpliría en Europa, esencialmente en el siglo XVIII (2000: 45).
9 Esta visión es denominada eurocéntrica porque coloca como punto de partida de la
Modernidad hechos y fenómenos intra-europeos, y el desarrollo posterior no necesitamás que Europa para explicar el proceso (Dussel, 2000). En esta primera visión de laModernidad es donde pretendemos colocar a Rodríguez Magda, ya que ella sólo seremite a Europa para construir su concepción de este fenómeno. La segunda visión quenos propone Dussel, es una visión que él cataloga mundial:
[…] la modernidad, en un sentido mundial […] consistiría en definir comodeterminación fundamental del mundo moderno1el hecho de ser (sus Estados,ejércitos, economía, filosofía, etc.) “centro” de la Historia Mundial. Es decir, nuncahubo empíricamente Historia Mundial hasta el 1492 (2000: 46).
10 Lo que nos plantea el autor, es que gracias a la invasión europea a América, occidente
fue capaz de erigirse como el centro de la Historia, ya que la llegada de Portugal alExtremo Oriente en el siglo XVI como de España a América, la historia del planeta setorna una sola Historia Mundial, en otras palabras, gracias a estos hechos se arma loque Wallerstein llamaría el sistema-mundo.
Otro aspecto importante, es que en consecuencia la colonialidad es constituyente de laModernidad y podemos decir que para este autor este hecho es el sustento que haceposible emprender el proyecto europeo:
La primera etapa “Moderna”: el mercantilismo mundial. Las minas de plata dePotosí y Zacatecas (descubiertas en 1545-1546) permiten acumular riquezamonetaria suficiente para vencer a los Turcos en Lepanto veinticinco años despuésde dicho hallazgo (1571). El Atlántico suplanta al Mediterráneo […] El siglo XVII (p.e.Descartes, etc.) son ya el fruto de un siglo y medio de “Modernidad”: son efecto y nopunto de partida (Dussel, 2000: 46).
Otra cita que nos refuerza y aclara la idea es la siguiente:Esa “periferia” de la Modernidad es su “otra-cara” (como la “otra cara” de lamoneda o de la luna, que no se ven) constitutiva. No hay Modernidad sin“modernizado”, civilización sin “bárbaro” (Dussel, 2007).
11 Entonces, la industrialización como también La Ilustración. vendría siendo para Dussel
la segunda etapa de la Modernidad. Ambas son la profundización de un proceso quecomienza en el siglo XV. En este proceso Inglaterra reemplaza a España como potenciahegemónica, considerando que para el autor, España es el primer Estado-Naciónmoderno.
La configuración de la modernidad en Europa y de la colonialidad en el resto delmundo (con excepciones, por cierto, como el caso de Irlanda), fue la imagenhegemónica sustentada en la colonialidad de poder que hace difícil pensar que nopuede haber modernidad sin colonialidad; que la colonialidad es constitutiva de lamodernidad, y no derivativa (Mignolo, 2000: 61).
12 Entonces, la visión de Modernidad para Enrique Dussel y con él para todos los autores
postcoloniales se forja desde la concepción de una visión mundial, esto quiere decir,articulando fenómenos intra-europeos con fenómenos ocurridos en las demás áreas delplaneta, lo cual conforma el sistema-mundo que emerge en los siglos XV-XVI con
Polis, 34 | 2013
248
Portugal y España como protagonistas. Por un lado tenemos la conexión con el ExtremoOriente y por el otro la llegada de los europeos a tierras americanas por parte deEspaña. Posterior a esto, al situarse Inglaterra como imperio hegemónico, nos abre pasoa la segunda Modernidad que conlleva el proceso de la industrialización.
c. La Postmodernidad
13 Este fenómeno según la propuesta de Rodríguez Magda, tiene lugar en la tríada
Modernidad, Postmodernidad, Transmodernidad, aquella sería, en palabras de laautora, la tríada dialéctica que, más o menos,en términos hegelianos completaría unproceso de tesis, antítesis y síntesis (2007).Queremos decir con esto, que antes deabocarnos al plenamente al concepto de la Transmodernidad es necesario esbozar loque significa la Postmodernidad para Rodríguez Magda, ya que esta es condición sinequa non para entender la Transmodernidad como continuidad y superación de esteconcepto.
La crisis de la Modernidad, el fin de la pujanza de las Teorías fuertes, nos aboca a unvacío epistemológico, a un hueco de legitimación. Quizás el peor corolario de lascorrientes postmodernas haya sido la zambullida en el nihilismo, en el relativismo,en la banalización, en el eclecticismo del “todo vale” (Rodríguez, 1997: 13).
14 La Modernidad se ancla, por tanto, en la posibilidad y legitimidad de los discursos
globales. La crisis postmoderna atenta precisamente contra esta posibilidad ylegitimidad (Rodríguez, 2007).Es la puerta a la atomización de los discursos, a la caídade los grandes relatos y con ello a la crítica al proyecto Moderno como vía del progreso,ya que de aquellos metarrelatos (Lyotard) se pasa a discursos contextualizados ysituados; con lo cual se pone en duda la razón instrumental como medida de las cosas.
La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro de la ciencia y la técnica;en la sociedad postmoderna se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadiecree en el porvenir de la revolución y el progreso, la gente desea vivir el “aquí” y”ahora”, buscando la calidad de la vida, y la cultura personalizada (Picó, 1994: 37).
15 Otra característica de los tiempos postmodernos es la emergencia de un individualismo
hedonista por sobre un individualismo competitivo, que sólo tiene ojos para sí mismo ypara su grupo. A nivel discursivo significa una deslegitimización de la modernidadeuropea, un quiebre. En palabras de Wellmer, la modernidad que acepta la pérdida desentido, de valores y de realidad con una jovial osadía es el postmodernismo como“gaya ciencia” (1994). Para tener una definición un poco más acabada sobre lo quesignifica la postmodernidad, dentro de los márgenes de consenso existente, podemosestablecer que:
Se está refiriendo a las condiciones culturales que se han dado a nivel planetario enlas últimas décadas, caracterizadas por la producción de una nueva modalidad desubjetividad. Esta subjetividad es oscilante, variable, sin centro fijo ni continuidadde sentido y convicciones. De tal modo, da lugar a un comportamiento que se hadescrito como Light, poco comprometido con los otros y con las grandes causaséticas y políticas de interés colectivo o universal (Follari, 2005: 805).
16 Para Rodríguez Magda, la era postindustrial forma parte de la cultura postmoderna,
una cultura que vaticina el fin de la historia y de los grandes relatos. Sin embargo,aquellos fragmentos diversos que son parte de esta dominante cultural, confluyen unoscon otros, englobándose bajo un solo paradigma que la autora entiende como elresurgir de un Gran Relato, es decir el umbral de la Globalización.. Entonces, en estenuevo paradigma la Postmodernidad se va desvaneciendo para constituir la base de una
Polis, 34 | 2013
249
nueva dominante cultural que ya no puede denominarse “post”. Es por ello queRodríguez Magda nos sugiere cambiar de prefijo, para denominarlo “trans”, superandoasí a lo “post”. Por lo tanto, sugiería tanto continuidad como ruptura con laPostmodernidad. Entramos así a la Transmodernidad.
17 A continuación analizaremos este concepto ya que si bien para Rodríguez Magda la
Transmodernidad corresponde a una tríada (Modernidad, Postmodernidad,Transmodernidad), Dussel, plantea y desarrolla algo muy diferente, contrapuesto a lavisión de esta autora. Dussel propone una visión pluricentrista como categoría de undiscurso anti-hegemónico para establecer un diálogo intercultural, y no un sistemahegemónico que pretende ser totalizante, tal como lo reconoce Rodríguez Magda.
d. La Transmodernidad desde Rosa María Rodríguez Magda
18 La Transmodernidad2, como se ha dicho, corresponde a una nueva etapa, a un nuevo
reordenamiento cultural, a una superación de la Postmodernidad y con ello a unarecuperación de algunos aspectos que quedaron inconclusos en la Modernidad. LaTransmodernidad es la vuelta a un metarrelato: la globalización. Este fenómeno, paraella es considerado como el gran referente que marca la ruptura con la Postmodernidady da paso a un nuevo fenómeno totalizante y totalizado ya que todo lo fragmentado, laatomización de relatos contextualizados son envueltos bajo un mismo manto,englobados bajo la globalización. La autora considera que la Transmodernidad es elmundo de lo virtual, de la ficción, una copia que suplanta al modelo. Es un intento deabrirse paso frente a los desafíos de nuestra época sin renunciar a los proyectosilustrados (León, 2006). En fin, lo que engloba el término Transmodernidad es unintento por definir la realidad de hoy en día, tomando en cuenta que lo Post es unfenómeno anterior.
Suponemos que lo postmodernos ha acabado ya, aunque las grandes editorialessiguen publicando libros sobre ella. Fue un fenómeno que, aun comenzando enEstados Unidos a finales de los cincuenta con la poesía de los Black Mountain Poetsy continuando en los sesenta con la literatura exhausta, en los setenta con laarquitectura, etc., alcanza sin duda su cenit en los años ochenta, que es cuandomejor se descubren los efectos de una corriente que acabó siendo una moda más delmercado (Rodríguez, 1998: 8).
19 Con la afirmación que la Transmodernidad es el fenómeno de nuestra época, Rodríguez
Magda se refiere al retorno de algunas aspectos de la Modernidad, los más universalesde ésta en términos de una copia, el retorno de una Modernidad débil, rebajada, light;
esa es nuestra realidad: donde la copia suplanta al modelo. La Transmodernidadvendría siendo el Postmodernismo sin su inocente rupturismo, la galería museística dela razón, para no olvidar la historia, que ha fenecido, para no concluir en el bárbaroasilvestramiento cibernético o más-mediático. Es decir, es proponer valores comofrenos o como fábulas (Rodríguez, 2007). Otra de las características de laTransmodernidad es que retoma y recupera los valores vanguardistas, los copia y losvende, pero a la vez recuerda que el arte ha tenido también un efecto de denuncia y queno todo vale; anula la distancia entre el elitismo y la cultura de masas (2007). Lo que sedice es que la Transmodernidad no es un deseo o una meta, es algo que simplementeestá, y que la autora considera como un estado de la cultura, que, a la vez, significa unaexplosión variopinta de ideas que desparrama ideas en múltiples direcciones.
Polis, 34 | 2013
250
Otro aspecto de la Transmodernidad, para XX, es el abandono de la representación, esel reino de la simulación, de la simulación que se sabe real (2007). En otras palabras,
La Transmodernidad, como etapa abierta y designación de nuestro presente,intenta, más allá de una denominación aleatoria, recoger en su mismo concepto laherencia de los retos abiertos de la Modernidad tras la quiebra del proyectoilustrado. No renunciar hoy a la Teoría, a la Historia, a la Justicia social, y a laautonomía del Sujeto, asumiendo las críticas postmodernas, significa delimitar unhorizonte posible de reflexión que escape del Nihilismo, sin comprometerse conproyectos caducos pero sin olvidarlos (Rodríguez, 2007).
Característico de esta época es también la hegemonía de la ausencia, la carencia de losfundamentalismos y la nostalgia de ellos como la nostalgia del todo y del fundamento.
20 Los elementos fundamentales de la Transmodernidad de Rodríguez Magda son: la
globalización como hecho social; la Transmodernidad como paradigma para desafiar losintentos de un proyecto ilustrado contemporáneo; y la utilización del enfoquedialéctico como generador de cambio social. Realiza un análisis del concepto desde laóptica gnoseológica, metafísica, ético política, la subjetividad, lo sacro y lo estético.
Para Enrique Dussel. Esta concepción conlleva serios conflictos a causa de suetnocentrismo y por lo tanto de exclusión de una gran mayoría.
e. La Transmodernidad de Enrique Dussel
21 La Transmodernidad3 no es un estado de la cultura actual, no es una continuidad de la
postmodernidad ni parte de la tríada dialéctica de la que habla Rodríguez Magda.Tampoco es una especie de radiografía cultural ni un término rabiosamente último comolo expresa la autora. La Transmodernidad es un proyecto que va por fuera de laModernidad y de la Postmodernidad, es un proyecto paralelo que surgiría fuera deEuropa y de Estados Unidos, oponiendose así al carácter totalizante que tiene elproyecto moderno europeo. A diferencia de Rodríguez Magda, Dussel realiza unplanteamiento mucho más historicista del término, y a juicio nuestro, mucho máscercano a nuestra realidad, ya que la idea transmoderna significa ver y analizar losfenómenos de manera mundial, desde el sistema-mundo, y no solamente desdecategorías intraeuropeas y eurocéntricas.
Hablar en cambio de «Trans»-modernidad exigirá una nueva interpretación de todoel fenómeno de la Modernidad, para poder contar con momentos que nuncaestuvieron incorporados a la Modernidad europea, y que subsumiendo lo mejor dela Modernidad europea y norteamericana que se globaliza, afirmará «desde-fuera»de ella componentes esenciales de sus propias culturas excluidas, para desarrollaruna nueva civilización futura, la del siglo XXI (Dussel, 2001: 390).
22 Lo que hay detrás de la posición de Dussel es un esfuerzo por interpretar de manera no
eurocéntrica la historia, y plantear un proyecto a futuro, utópico, un planteamiento dediálogos interculturales simétricos. La idea de Transmodernidad lleva consigo elpropósito de resurgir lo propio de cada cultura, aquello que dejó de lado el proyectomoderno por ser inconmensurablemente disímil a su propia ideología.
Europa comenzó a ser “centro” del mercado mundial (y extender por ello elsistema-mundo a todo el planeta) desde la revolución industrial; que en el planocultural produce el fenómenos de la ilustración, cuyo origen, in the long run,debemos ir a buscarlo […] en la filosofía averroísta del califato de Córdoba. Lahegemonía central e ilustrada de Europa no tiene sino dos siglos (1789-1989). ¡Sólodos siglos! Demasiado corto plazo para poder transformar en profundidad el“núcleo ético-mítico” (para expresarnos como Ricoeur) de culturas universales y
Polis, 34 | 2013
251
milenarias como la china y otras del extremo oriente (como la japonesa, coreana,vietnamita, etc.), la indostánica, la islámica, la bizantino-rusa, y aún la bantú o lalatinoamericana (de diferente composición e integración estructural) (Dussel, 2005).
La Transmodernidad se propone ver desde el otro los fenómenos y discursoshegemónicos que se producen y se enuncian desde el centro.
23 Desde la cultura europea-estadounidense, las otras culturas que son asimétricas tanto
en el aspecto económico, militar, político, científico como tecnológico, guardan en síuna alteridad con respecto a la Modernidad europea, con la cual se haninterrelacionado y convivido, y han aprendido, a la vez, a responder a su manera a losdesafíos de ésta (Dussel, 2005). El autor nos dice que estas culturas sólo están en unproceso de letargo, y que en la actualidad comenzarían a despertar; estando en unproceso de pleno renacimiento buscando caminos nuevos para su próximo futuro. Adiferencia de Rodríguez Magda, Dussel considera que las culturas exteriores a laoccidental, por no ser modernas tampoco pueden caer en la categoría de postmodernas.Son premodernas (más antiguas que la modernidad), conviven con ella y a futuro serántransmodernas. Dussel nos dirá entonces que las culturas, por ejemplo la china (en lacual centra principalmente sus ejemplos), no podrán caer nunca en las categorías delpostmodernismo occidental, Al contrario, partiendo desde sus propias raíces, tendrán
su desenvolvimiento propio La Transmodernidad es, entonces, unproyecto mundial,historicista y cultural que mira desde un “otro”, capaz de tener voz ante el discursohegemónico occidental. La Transmodernidad llega así a significar una co-realización delo imposible para la sola Modernidad; es decir un diálogo entre culturas.
Así el concepto estricto de “trans-moderno” quiere indicar esa radical novedad quesignifica la irrupción, como desde la Nada, desde Exterioridad alternativa de losiempre Distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo, que asumen losdesafíos de la Modernidad, y aún de la Post-modernidad europeo-norteamericana,pero que responden desde otro lugar, other location. Desde el lugar de sus propiasexperiencias culturales, distinta a la europeo-norteamericana, y por ello concapacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la solacultura moderna4(Dussel, 2005).
24 Transmodernidad es entonces todos los aspectos que están más allá, y más acá, de las
estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana. Estos aspectossiguen vigentes en las culturas universales no-europeas, y que el autor establece que sehan puesto en dinamismo hacia una utopía heteroglósica, de diálogos simétricos, nosolo de apariencia como ocurre en la modernidad, sino de simetría real, y de he ahí elcarácter utópico y futuro. Es un intento de quiebre del eurocentrismo y, por lo tanto, dela propuesta transmoderna de Rodríguez Magda.
Palabras finales
Rodríguez Magda discrepa claramente de Dussel en su concepto de Transmodernidadreconociendo que su propia propuesta teórica corresponde a una concepción delprimer mundo, de ese mundo globalizado y que ella lo caracteriza como vacío,estableciendo además que:
La Transmodernidad no es la panacea a todas las contradicciones, y caeríamos en laimpostura intelectual si, guiados por la magia del nombre, pretendiéramos fabricarla transmodernidad de los pobres, la transmodernidad de los bárbaros, latransmodernidad de los iluminados. Buscar la cuadratura del círculo en clave de unpensamiento fuerte multicultural es prolongar la lógica de la modernidad, sin
Polis, 34 | 2013
252
comprender que nos hallamos ya muy lejos de ella. Pensar con la nueva lógica esdeshacernos de una vez por todas de las antiguas falsas ilusiones (Rodríguez, 2007).
25 La autora nos remarca que la Transmodernidad no pretende resolver nada, solo es el
nuevo paradigma del primer mundo, sofisticado. Y por eso es muy distinto pretender“angelizar” al excluido o al fundamentalista, vendiendo como anheladas síntesis lo queno son sino beatíficas “buenas intenciones” de la mano de los teólogos de la liberación,el mesianismo New Age o la jerga políticamente correcta de los organismosinternacionales (2007). También Rodríguez Magda nos dice que la Transmodernidad noes una ONG para el tercer mundo, que es simplemente el lugar donde están “ellos”, losdel primer mundo .Digamos, entonces, que es precisamente donde no están losexcluidos.
26 Lo que nos dice Dussel, es muy diferente. Sin embargo, este autor no hace alusión a
Rodríguez Magda, ni siquiera referencias subrepticias; más bien se refiere a los filósofosmayores de Europa como Habermas y Vattimo. Sin duda aquí se encuentra tambiénRodríguez Magda como filósofa que toma las ideas de estos pensadores. Dussel proponeun claro proyecto de quiebre con el eurocentrismo y el discurso totalizante de laModernidad/Postmodernidad, y nos plantea una visión desde el excluido.. Dussel nosdice que el punto de partida al que se refiere tiene tras sí un hecho con relevancia ética:en cifras, el 20% más rico de la tierra consume-destruye el 82.7% de los bienes delplaneta, mientras el 20% más pobre consume sólo el 1.4% de dichos bienes (2007). Sepuede estar con la modernidad en la periferia, pero la Transmodernidad es un proyectonuevo de liberación de las víctimas de la Modernidad, la idea es entrar en diálogo, perosobretodo tener el espacio para desarrollar las potencialidades alternativas de cadacultura. El proyecto transmoderno de Enrique Dussel se desprende de su filosofía, éticay política de la liberación, que tiene un carácter de denuncia y ruptura con eleurocentrismo que es hegemónico en los discursos institucionalizados.
BIBLIOGRAFÍA
Bautista, Juan (2005), “¿Qué significa pensar desde América Latina?”, en Revista Comunicologí@:
indicios y conjeturas, publicación electrónica del departamento de comunicación de la Universidad
Iberoamericana. México, primera época, Nº 4, otoño, disponible en:
http://:revistacomunicologia.org/index.php?
option=com:_content&task=view&id=118&itemid=89
Dussel, Enrique (1992), 1492:el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad.
Editorial Nueva Utopía, Madrid.
-Idem (1998), Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Editorial Trotta,
Madrid.
-Idem (2000), “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en Lander, Edgardo (Comp.), La colonialidad
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires.
-Idem (2001), Hacia una política crítica. Desclée de Brouwer, Bilbao.
Polis, 34 | 2013
253
-Idem (2004), “Sistema-mundo y Transmodernidad”, en Banerje, Ishita; Dube, Saurabh; Mignolo,
Walter (eds.), Modernidades coloniales. Editorial El Colegio de México, México.
-Idem (2005), “Transmodernidad e Interculturalidad (interpretaciones desde la Filosofía de la
Liberación), disponible en: http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf
-Idem (2007), “Un diálogo con Gianni Vattimo: de la Postmodernidad a la Transmodernidad”, en
Revista filosófica A Parte Rei, Nº 54; disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
Follari, Roberto (2005), “Postmodernidad”, en Salas, Ricardo (coord.), Pensamiento Crítico
Latinoamericano: conceptos fundamentales. Editorial Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago,
Chile.
Habermas, Jürgen (1994), “Modernidad versus postmodernidad”, en Picó, Josep (comp.),
Modernidad y postmodernidad. Editorial Alianza, Madrid.
Jameson, Fredric (2001), Teoría de la posmodernidad. Editorial Trotta, Madrid.
Lyotard, Jean-François (1991), La condición postmoderna. Editorial Red Editorial Iberoamericana,
Buenos Aires.
Mignolo, Walter (2000), “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el
horizonte colonial de la modernidad”, en Lander, Edgardo (comp.), La colonialidad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires.
Picó, Josep (1994), Modernidad y postmodernidad [introducción]. Editorial Alianza, Madrid.
Rodríguez, Rosa (1997), El modelo Frankenstein: de la diferencia a la cultura post. Editorial Tecnos,
Madrid.
-Idem (1998), Y después del postmodernismo ¿qué? Editorial Anthropos, Barcelona.
-Idem (2007), “Transmodernidad; La globalización como totalidad transmoderna”, en Revista
Observaciones Filosóficas, Nº 4; disponible en: http://www.observacionesfilosoficas.net/
latransmodernidadlaglo.html
León, Luz (2006), “¿Nueva épica del sentido en la Transmodernidad? [crítica del libro
Transmodernidad de Rosa Rodríguez]”, en RevistaInternacional de Filosofía y Política, Julio, Nº 27,
Madrid; disponible en: http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/
bibliuned:filopoli-2006-27-28E3A715-DB55-9D36-FCE0-67AD2C74F9BB/nueva_epica.pdf
Wellmer, Albrecht (1994), “La dialéctica de la modernidad y postmodernidad”, en Picó, Josep
(comp.), Modernidad y postmodernidad. Editorial Alianza, Madrid.
NOTAS
1. Cursivas del autor.
2. El concepto Transmodernidad es utilizado primeramente por Rodríguez Magda, la primera
aparición del concepto es en 1989, cosa que ella remarca en sus trabajos referidos al tema
3. Aquella propuesta mundial Dussel la viene trabajando desde hace mucho tiempo, 1965
aproximadamente, pero el proyecto transmoderno, refiriéndose al concepto propiamente tal, es
de la década de los 90´.
4. Cursivas del autor.
Polis, 34 | 2013
254
RESÚMENES
El presente trabajo aborda el concepto de Transmodernidad bajo dos puntos de vista diferentes.
Por un lado, la mirada de Rosa María Rodríguez Magda, la cual nos plantea la Transmodernidad
como una tríada dialéctica entre Modernidad-Postmodernidad-Transmodernidad, siendo esta
última tanto una continuación como una superación de la Postmodernidad. El otro punto de vista
corresponde a Enrique Dussel, el cual nos plantea la Transmodernidad como un proyecto utópico
que es transversal a la Modernidad/Postmodernidad; está antes de la Modernidad y a la vez la
trasciende, siendo una categoría de exterioridad que pretende sacar la voz propia de las culturas
no europeo-norteamericanas, para así poder establecer diálogos interculturales simétricos que
llevan consigo características de la propia cultura inconmensurables al proyecto moderno
europeo. Así enfrentamos ambas concepciones de la Transmodernidad para destacar sus
diferencias y contraposiciones.
Ce travail aborde le concept de Transmodernité sous deux points de vue différents. D’une part, la
vision de Rosa Maria Rodriguez Magda qui conçoit la Transmodernité comme une triade
dialectique entre Modernité-Postmodernité-Transmodernité, cette dernière constituant aussi
bien une continuation qu’un dépassement de la Postmodernité. D’autre part, celle de Enrique
Dussel qui argumente que la Transmodernité constitue un projet utopique qui est transversal à la
Modernité/Postmodernité ; qu’elle précède la Modernité tout en la transcendant, constituant une
catégorie d’extériorité qui prétend à l’expression des cultures non-européennes/nord-
américaines, pour ainsi parvenir à établir des dialogues interculturels symétriques qui portent en
eux les caractéristiques de la culture propre qui dépasse le projet moderne européen. Nous
confrontons ainsi les deux conceptions de la Transmodernité afin de souligner leurs différences
et leurs oppositions.
The following paper addresses the concept of Transmodernity under two different points of view.
On one hand, the view of Rosa María Rodríguez Magda, which portrays the concept of
Transmodernity as a dialectical triad between Modernity, Postmodernity and Transmodernity,
being the last both continuation and overcoming of Postmodernism. On the other hand, the view
of Enrique Dussel, who establishes Transmodernity as a utopian project that is transverse to
modernity/postmodernity. This project is before modernity and transcends it as well, being a
category of externality that seeks to raise the voice of non-European-American cultures, in order
to establish symmetrical intercultural dialogues that carry features of their own culture
immeasurable to the modern European project. This is how we’ll confront both concepts of
Transmodernity in order to highlight its differences and contrapositions.
Este artigo aborda o conceito de transmodernidade sob dois pontos de vista diferentes. Por um
lado, o olhar de Rosa María Rodríguez Magda, que se apresenta a transmodernidade como uma
tríade dialética entre modernidade-pós-modernidade-transmodernidade, sendo este último tanto
uma continuação e melhoria do pós-modernismo. O outro ponto de vista corresponde a Enrique
Dussel, o que levanta a transmodernidade como um projeto utópico que é transversal ao
modernismo / pós-modernismo, isto é antes de modernidade e ainda a transcende sendo uma
categoria de externalidade que visa tornar o própria voz das culturas não-europeu-americanos, a
fim de estabelecer diálogos interculturais simétricos para transportar as características
imensuráveis da própria cultura para projecto europeu moderno. Confronta-se ambos conceitos
de transmodernidade para destacar suas diferenças e conflitos.
Polis, 34 | 2013
255
ÍNDICE
Mots-clés: modernité, transmodernité, postmodernité, postcolonialisme
Palabras claves: transmodernidad, modernidad, postmodernidad, postcolonialismo
Palavras-chave: transmodernidade, Modernidade, Pós-modernidade, Enrique Dussel, Magda
Rodriguez, Postcolonialism
Keywords: transmodernity, modernity, postmodernity, postcolonialism
AUTOR
ALDO AHUMADA INFANTE
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
256
La transformación de los espacios devida y la configuración del paisajeturístico en Puerto Morelos,Quintana Roo, MéxicoLa transformation des espaces de vie et la configuration du paysage touristique
à Puerto Morelos, Quintana Roo, Mexique
The transformation of live spaces and the configuration of the touristic
landscape in Puerto Morelos, Quintana Roo, México
A transformação dos espaços de vida e a configuração do paisagem turístico em
Puerto Morelos, Quintana Roo, México
Erika Cruz-Coria, Lilia Zizumbo-Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra yAnaluz Quintanilla Montoya
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 30.03.2012 Aceptado: 09.01.2013
Introducción
1 La acelerada modernización, la consolidación de los mercados, la marcada
deslocalización de la fuerza de trabajo y, sobre todo, el avance tecnológico hantransformado la vida cotidiana en muchos espacios sociales. Si bien, estos cambios hanfacilitado la vida proporcionando mayor comodidad también han traído consigo nuevasprácticas, hábitos y costumbres que advierten la transformación gradual de lacotidianidad.
Polis, 34 | 2013
257
2 Los comportamientos, consumos, gustos, estilos de vida y símbolos de status
diferenciados y diferenciantes, diversamente valorizados y cada vez más globalizadosse insertan en una dimensión de vida totalmente alienada, característica de nuestrasociedad y del momento cultural que estamos atravesando. La incorporación de«formas culturales modernas» en la vida cotidiana de la población tanto urbana comorural, que se adquieren no sólo a través de los medios de comunicación masiva sinotambién a partir del desarrollo de diferentes actividades económicas vinculadas almercado, constituyen una de las expresiones más evidentes del dominio culturalcapitalista que no es más que la cobertura ideológica sobre la realidad.
3 Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación aborda las
transformaciones en el paisaje de Puerto Morelos producidas por la incorporación delturismo a la vida cotidiana de este espacio rural. La eventualidad con la que se hapresentado dicha actividad en estos espacios durante las últimas décadas ha creado unaatmósfera de presión que invita a sus pobladores a aceptar un modelo cultural que losacerca cada vez más a las formas de consumo y a los estilos de vida del mundoglobalizado.
4 En este sentido, el paisaje social de este poblado es otro, pues a medida que la práctica
turística -manifiesta en ciertos objetos, usos y en el lenguaje- se ha venido imponiendosobre las costumbres, tradiciones, relaciones sociales y estilos de vida de la población,los espacios de vida - laboral, vecinal, doméstico y de ocio- también adquirierencaracterísticas físicas y formas de aprovechamiento que contribuyen a afianzar lospaisajes turísticos en la franja costera de este poblado.
5 En Puerto Morelos, el capital turístico no sólo ha emprendido una dominación
económica del espacio -vía la apropiación y valorización1-, sino también ha puesto enmarcha un proceso de hegemonía ideológica que pude ser visualizada en la vidacotidiana. La forma en cómo la población ha asumido el turismo a través de ciertosobjetos, usos y del lenguaje en sus diferentes espacios de vida, respondedefinitivamente a los intereses de la clase dominante; las instituciones públicas juntocon algunas empresas turísticas se han encargado de orientar el actuar de lospobladores transmitiendo ciertas ideas y/o valores en torno al aprovechamiento yconservación de los recursos naturales, al respeto de ciertos espacios que sonexclusivos para el turista, a la imagen turística, al consumo, etc., que han restringido ycondicionado la manifestación de ciertas costumbres, la continuidad de los estilos devida antiguos, las relaciones sociales «cara a cara» y, en general, las practicas cotidianasde la población, contribuyendo de esta manera a la configurado de un paisaje queresponde a un modelo turístico exclusivo para las clases dominantes.
6 Dicho lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se
incorporó el turismo a la vida cotidiana de los pobladores de Puerto Morelos?, ¿eldesarrollo de las fuerzas productivas a partir de la implementación del modelo dedesarrollo neoliberal permitió la transformación de la vida cotidiana?, ¿lareorganización de los espacios de vida ha contribuido a la configuración de los paisajesturísticos a lo largo de la costa?, ¿qué papel han jugado las instituciones y empresasturísticas en la reorganización de los espacios de vida y en la configuración de lospaisajes turísticos?.
7 La postura teórica en la cual se sustenta la investigación es la corriente crítica, se
retoma a Agnes Heller (2002) quien aporta las bases para el análisis de la vida cotidianaa partir del mundo de los objetos, el mundo de los usos y el mundo del lenguaje. Por
Polis, 34 | 2013
258
otro lado, se retoma la división de los espacios de vida cotidiana aportada por AliciaLindón (1997), como una forma de comprender las diferencias culturales de lasrelaciones con el espacio. El estudio de los espacio de vida cotidiana desde éstasperspectivas permite comprender hasta qué punto los espacios domésticos son espaciosregulados, es decir, sujetos a influencias socioeconómicas para configurar algún tipo depaisaje que resulta funcional a ciertos intereses.
8 En el proceso metodológico la tarea principal consistió identificar aquellos objetos, usos
y el lenguaje incorporados por el turismo en los espacios de vida que han dado lugar auna reorganización espacial y paisajística del poblado. Se realizaron entrevistas apobladores nativos del lugar (pescadores, antiguos chicleros, prestadores de serviciosnáuticos, taxistas, entre otros), empresarios, pobladores que han migrado de otraspartes del país. Las guías de observación, fueron útiles para registrar los usos yrestricciones actuales del espacio y, para registrar la serie de símbolos y signos quetanto las instituciones, organizaciones y empresas turísticas utilizan para promover laactividad.
9 Se encontró que el desarrollo del turismo ha dado lugar a procesos económicos, sociales
y políticos específicos como la propiedad privada y el mercado de tierras, las políticasen torno a la conservación de los recursos naturales, la deslocalización empresarial, laimagen turística como parte de la política turística y las oleadas migratorias lo que hanpermitido la incorporación del turismo en los espacios de vida y, por consiguiente, laconfiguración de paisajes turísticos a lo largo de la costa.
La incorporación del turismo en la vida cotidiana.Marco teórico de reflexión
10 Lo cotidiano es innato a la existencia humana, todo hombre sin importar cual sea el
lugar que ocupa en la división social del trabajo tiene una vida cotidiana. Es en elladonde se produce la objetivación de los procesos macrosociales, los cambios que se danen el modo de producción se expresan en ella a través de las actividades ycomportamientos de los hombres (Heller 2002).
11 Todo sujeto al reproducir su vida participa de la reproducción de un orden existente de
manera inconsciente; todo hombre al nacer se encuentra con un mundo ya constituidodonde deberá “…aprender a «usar» las cosas, apropiarse de los sistemas de usos y de lossistemas de expectativas” (Heller 2002: 41-42); es decir debe adaptarse a un mundoconcreto en el ámbito de un estrato social dado, de ahí que la reproducción del hombreparticular sea siempre la reproducción de un hombre histórico.
12 La historia como sustancia de la vida cotidiana, no sólo permite conocer los cambios en
la cotidianidad misma sino también posibilita comprender las transformaciones en elespacio -y, por consiguiente, en el paisaje- por ser éste el «marco estructural de la vidacotidiana» (Zizumbo 1998). El hombre tiene la capacidad de producir su propioambiente, consumir ciertos productos y producir otros tantos, manifestar ciertoshábitos y comportamientos también organiza, usa y se desplaza sobre el espacio; portanto, al transformarse la vida cotidiana también se transforma el marco estructuraldonde ésta se manifiesta: así como la vida cotidiana es un espejo de la historia, elespacio y el paisaje es un espejo de la propia cotidianidad de los individuos.
Polis, 34 | 2013
259
13 De acuerdo con Heller (2002), la vida cotidiana del hombre se encuentra estructurada
por tres momentos: el mundo de los objetos, el mundo de los usos y el mundo dellenguaje, mismos que se materializan en el tiempo y el espacio. En el primero, hay quedistinguir los objetos en cuanto medios para la satisfacción de las necesidades y losobjetos en cuanto a medios de producción; cuando entramos en relación con éstos nosencontramos cada vez más con la naturaleza humanizada, pues cada objeto y cadamanipulación de ellos es una prueba de la fuerza del hombre sobre la naturaleza.
14 En el mundo de los usos encontramos las normas de los usos elementales que tienen
como función regular la convivencia social, éstos pueden divergir según las épocas y losestratos sociales pero todos expresan en sustancia el mismo interés social. Dentro losusos elementales se pueden distinguir los usos particulares, los usos condicionados ylos usos personales2, cabe señalar que para este trabajo sólo se abordaran los dosprimeros debido a que éstos tienen que ver con la personalidad del particular, portanto, consideramos que no son en gran medida el reflejo de los procesomacroeconómicos.
15 Y finalmente, sí consideramos que toda cultura de determinada época es expresable
mediante el lenguaje, entonces, es a través de éste que es posible conocer el mundo deesa determinada cultura pues éste constituye el medio homogéneo de la vida y delpensamiento cotidiano (Heller 1972).
16 El estudio de la vida cotidiana no está completo si no se toma en cuenta su
espacialización. Por lo tanto, sí se parte de la idea de que el espacio es el marcoestructural de la cotidianidad, entonces, esta perspectiva brinda la posibilidad dereflexionar acerca de la articulación de los procesos sociales y espaciales a partir deaquellos espacios donde se desenvuelve la vida cotidiana. Para ello, se retoma lapropuesta de la división de los espacios de vida aportada por Lindón (1997), la cualcomprende cuatro ámbitos: laboral, vecinal, doméstico y de ocio.
17 En este contexto, habría que preguntarse ¿cómo se incorpora el turismo a estos tres
momentos de la vida cotidiana de las poblaciones receptoras?, ¿de qué manera loscambios en la vida cotidiana por el turismo contribuyen a la transformación del paisajelocal?. El turismo no es una actividad que haya estado siempre presente en la vidacotidiana de los hombres, por el contrario, ésta se ha interiorizando como parte de loscambios macrosociales hasta llegar a creer que su práctica tanto como turista comocomunidad receptora es algo “natural”.
18 La actividad turística, bajo la lógica de la acumulación capitalista, es capaz de crear a
cada momento relaciones de fuerza de poder y hegemonía que pueden verse reflejadasen la vida cotidiana e incluso pueden sistematizarla proporcionando y regulandociertos esquemas interpretativos y cognoscitivos que ofrecen un mapa cultural en tornoal cual se integran los individuos para lograr la reproducción del orden socialestablecido por esa lógica dominante.
19 En el turismo son las instituciones administrativas e incluso las empresas turísticas y
hasta los medios de comunicación los que se encargan de la orientación, transmisión ysocialización de una concepción del turismo, logrando permear los espacios de trabajo,doméstico/vecinal y los de ocio (Zizumbo 1998, Lindón 1997).
20 Son estos grupos los que van incorporando a la vida cotidiana ciertos objetos
turísticos3, al gestionar diversos productos y servicios (infraestructura, transporte,difusión y promoción, hoteles, restaurantes, escuelas de enseñanza del turismo,
Polis, 34 | 2013
260
atractivos turísticos) van organizando y sistematizando la vida cotidiana de lapoblación receptora en torno a esta actividad.
21 Así el mundo de los usos se va moldeando de acuerdo a la orientación que se le dé al
mundo de los objetos, se cristaliza la organización social de la vida cotidiana en torno aciertos usos elementales, particulares, condicionados y personales que guían también elcomportamiento no sólo del turista sino el de la población receptora; así encontramosque se van estableciendo e imponiendo restricciones en torno al uso de los recursosnaturales y de ciertos espacios que son destinados al turista, se van marcando pautasbastante claras de consumo, se organiza el espacio a favor de la actividad y eldesplazamiento sobre éste, se determina la participación de la población en laprestación de servicios turísticos y, se coartan o condicionan otras tantas actividades,comportamientos y estilos de vida tradicionales que en conjunto contribuyen a laconfiguración de un paisaje que favorece a ciertos grupos que controlan la actividad.
22 El contexto en el que se desenvuelve la población receptora también se va enmarcando
por el lenguaje; a través de un conjunto de signos, símbolos e incluso como un discursocreado y colectivamente reconocido el lenguaje turístico se va incorporando a losespacios de vida como una forma de interpretación de la realidad. El turismo traeconsigo el uso generalizado de nuevos códigos, que supone la producción de un sinfínde bienes culturales que no son sólo una propuesta de consumo para el turista sinotambién llega a la población receptora conduciendo sus hábitos y comportamientos asícomo sus gustos, deseos y apetitos hasta entonces «tranquilamente individualizados»(Yory 2006:86).
23 De esta forma, el nuevo lenguaje incorporado a la vida cotidiana de las poblaciones
receptoras supone, también, el dominio del espacio por parte de los grandes consorciosmundiales quienes –a través de esta nueva economía de signos– están haciendo másfácil la extensa difusión de los modelos de consumo de la cultura dominante.
24 De acuerdo con Chávez, la actividad turística “… se ha impuesto a la cotidianidad de la
comunidad afectando del mismo modo la percepción espacial de su vida y de aspectosculturales tangibles e intangibles” (2009:6). El turismo –a través de sus diferentesactores sociales-– se ha venido filtrando en la esfera de lo social, económico, político eincluso se ha impuesto sobre los espacios cotidianos de la población receptoraincorporando en ellas nuevos objetos, usos (culturales y del espacio) y un lenguaje queintegra a los individuos a un consenso de orden en torno a la actividad turística,produciendo así los sujetos ideológicos buscados para su continuidad y desarrollo.
25 Desde esta perspectiva, se pretende estudiar la forma en cómo los paisajes de la
cotidianidad se han transformado –con evidentes pretensiones homogeneizadoras en loestético, lo funcional y lo cultural– en paisajes del turismo; la incorporación de diversosobjetos y prácticas turísticas no sólo han transformado las actividades ycomportamientos cotidianos de las poblaciones receptoras sino también el espacio y elpaisaje han sido objeto de esa transformación. En nuestro país el modelo de desarrolloturístico ha priorizado la creación de paisajes «plásticos», paisajes perfectos queresultan irreales pues difícilmente se encuentra en ellos la expresión auténtica de lacultura local, de ahí su imposibilidad para fundirse en la cotidianidad del espacio dondese configuran.
Polis, 34 | 2013
261
Puerto Morelos. Los espacios de vida cotidiana y elpaisaje pesquero
26 Puerto Morelos es una población costera localizada geográficamente en la zona norte
del estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, limita al norte con laciudad de Cancún, al sur con la de Playa del Carmen (municipio de Solidaridad) y al estecon el poblado de Leona Vicario. En este poblado fue la pesca comercial y,posteriormente, el turismo las actividades económicas a través de las cuales el GobiernoFederal buscó, durante la década de los sesenta, generar las condiciones físicas,humanas y técnicas para la integración de este poblado al desarrollo nacional (Martínezy Camal 2009).
Figura 1. Ubicación de Puerto Morelos, Quintana Roo.
Fuente: Elaboración propia
27 La pesca trajo consigo la conformación de una cultura que se expresó a través de los
medios de producción y de los medios para la satisfacción de necesidades así comotambién mediante costumbres, usos (culturales y del espacio) y el lenguaje, mismos quese afianzaron a la vida cotidiana reorganizando los espacios de vida para configurar elpaisaje.
28 El paisaje pesquero mostró sus primeros indicios cuando en el escenario económico de
la región aparecen instituciones como el Departamento de Pesca, el Fideicomiso para elOtorgamiento de Créditos a las Sociedades Cooperativas Pesqueras (posteriormenteBANPESCA) y el propio gobierno federal, quienes se encargaron de la organización de laactividad, la legalización de las áreas de pesca, la tecnificación del capital humano y dela promoción de algunos apoyos económicos.
29 El plan de gobierno de consolidar un sector pesquero de tipo comercial conformado por
sociedades cooperativas surtió efecto en este poblado, durante esta etapa se constituyo
Polis, 34 | 2013
262
también la Sociedad Cooperativa Pescadores de Puerto Morelos; el arduo trabajorealizado por los pescadores de este poblado les permitió con el tiempo adquiriralgunos créditos para la modernización de la actividad, de tal forma que, al espacio detrabajo fueron incorporadas las embarcaciones de fibra de vidrio y motores fuera deborda, redes de fibra sintética y el muelle que fue acondicionado para una pesca demayor intensidad.
30 Tanto el litoral como el muelle tuvieron como uso elemental que fue el trabajo, ahí se
desarrollaban las actividades para el sustento familiar y de abastecimiento al mercado.Éstos también tuvieron algunos usos particulares y condicionados, por ejemplo, elmuelle constituyó el espacio de convivencia de los pescadores después de la jornada detrabajo, la vida doméstica se extendió hasta este lugar donde muchas las familiasdormían en aquellas temporadas donde el calor era poco soportable.
El Estado como regulador de la actividad buscó la tecnificación de la fuerza de trabajo,fue con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Pesca quese incorporaron al espacio de trabajo dos centros de investigación y una institucióneducativa (INE, 2000).
31 Al establecerse estos servicios comienzan a incorporarse otros usos en la vida cotidiana
que expresan los intereses del sistema dominante por el conocimiento del litoral. Tantoestudiantes como profesores e investigadores hicieron de éste un lugar para laadquisición y generación de conocimientos que permitieran un supuesto manejoproductivo de los recursos del mar; la impronta ideológica de estos usos particularesestuvo determinada por la búsqueda de integrar este Territorio al desarrollo nacional através de su biodiversidad marina. La presencia de estas instituciones en la vidacotidiana, institucionalizó otros usos como por ejemplo, el uniforme entre losestudiantes y trabajadores de los centros de investigación, el uso de la plaza centralcomo centro de ceremonias, etc.
32 El impulso a la pesca comercial y la diversificación de los servicios educativos fueron
dos factores determinantes en el incremento de la población, la generación de empleospor la actividad propició una oleada migratoria de trabajadores4que trajeron consigouna serie de transformaciones sobre el mundo de los objetos a razón de la demanda deviviendas y otros servicios públicos (banquetas, escaso alumbrado público, aguapotable), pero su presencia también transformó de manera importante los usos y ellenguaje de la vida cotidiana.
33 Si bien, antes del impulso a esta actividad ya existía un espacio doméstico y vecinal
conformado por viviendas tradicionales construidas con materiales obtenidos de lanaturaleza y ubicadas de manera arbitraria en torno al muelle, durante esta época laDirección General de Terrenos Nacionales junto con el Departamento de AsuntosAgrarios y Colonización y el Fondo Nacional del Fomento Ejidal (FONAFE), promovió lacreación del fundo legal (1973) con la finalidad de reorganizar, regularizar, expandir yconsolidar este asentamiento humano.
34 En este proceso de fraccionamiento del espacio vecinal, hubo quienes tuvieron que
abandonar sus antiguas prácticas de «habitar el espacio» para doblegarse a un modelourbano impuesto por el Estado que dictó nuevas normas, derechos de acceso y formasde aprovechamiento no sólo del suelo sino también de los recursos naturales.
35 De una manera más «ordenada», el estilo de vida costero (en relación con los objetos y
la posesión de bienes) y los usos (culturales y del espacio) continuo manifestándose a
Polis, 34 | 2013
263
través de las viviendas de una sola habitación, cultivos y animales de traspatio,hamacas y lavaderos fuera de la casa, caminos de terracería, animales de carga comoprincipal transporte, escaso alumbrado público, etc. constituyeron el comúndenominador del paisaje costero de este pueblo.
36 Al tiempo que la actividad pesquera era modernizada, el paisaje también se configuraba
a partir de la dotación de infraestructura: agua, luz eléctrica y, principalmente, se le dioun fuerte impulso a la construcción del camino que comunica al poblado con la queactual carreta federal 307 Chetumal-Cancún, la finalidad era dar salida a los productosdel mar hacia las empacadoras ubicadas de manera estratégica en el territorioquintanarroense.
37 Con ello, los autobuses de pasajeros con destino a Mérida así como aquellos que la
hacían de mercaderes ambulantes e incluso los taxis, comenzaron a formar parteaquellos objetos que le permitieron a la población local el acceso a otros bienes deconsumo y al uso de otros servicios en el exterior. La población cambió los viajes enanimales de carga, las caminatas por los senderos y los viajes en pequeños buques porel uso del transporte; la alimentación y la vestimenta se diversificaron gracias a lallegada de vendedores.
38 Para la mayor parte de las familias la playa o la plaza central era el espacio para pasar
el tiempo libre. Recuerdan las tardes recogiendo icacos y uvas de mar a la orilla de laplaya, recolectando cocos o «emplayando5« objetos traídos por el mar. Además de suuso elemental, estos espacios tuvieron otros usos particulares y condicionados, porejemplo, la gente se reunía en la plaza para observar los juegos de beisbol organizadospor algunos miembros de la población o también para llevar a cabo las celebracionesreligiosas o cívicas; en sentido estricto, éstos eran los espacios de los acontecimientos,de los mitos, de la historia y de las relaciones sociales.
39 En Puerto Morelos la modernización de las vías de comunicación permitió el acceso a
otros bienes de consumo que se incorporaron rápidamente a la cotidianidad, porejemplo, la televisión o la radio, el periódico comenzó a llegar semanalmente y eldesplazamiento de pasajeros hacía llegar las «noticias “a este poblado. A través de estosmedios, el discurso nacionalista resaltaba a la actividad pesquera como la principal víapara el «desarrollo» de la región; al lenguaje se incorporaron discursos que destacabanla importancia de los pescadores en el desarrollo regional y nacional, los pescadoresorganizados en cooperativas eran los únicos mexicanos que tenían derecho a capturarlas especies de «mayor importancia comercial» en el país, así como también semencionaba que el crecimiento estaba en manos de «los verdaderos trabajadores delsector pesquero” (Alcalá 2003).
La coyuntura turística: la incorporación del paisajeturístico a los espacios de vida cotidiana
La estrategia económica que, de manera gradual, fue elaborando un conjunto depolíticas, instrumentos y acciones para hacer de las actividades agropecuarias un sectorfundamental en el proceso de industrialización del país, estaba llegando a su fin.
40 Lo que se requería era impulsar otras actividades económicas que, basadas en la
explotación de los recursos naturales, participaran en la transformación de la entidaden términos demográficos, económicos, políticos y sociales; la idea era generar las
Polis, 34 | 2013
264
condiciones para que ésta y otras entidades participaran de la nueva estrategianacional que proponía impulsar la modernización de la economía mexicana con base enla redefinición de la participación del Estado, la desregulación económica y la aperturacomercial.
41 La actividad turística comenzó a desarrollarse en Quintana Roo a partir de la década de
los setenta, su surgimiento no fue una acción deliberada por parte del gobierno deaquel momento y de los subsecuentes; por el contrario, esta actividad fue impulsadacomo una herramienta para crear un grupo empresarial que pudiera capitalizarse ygenerar la diversificación económica de esta región que, a pesar del impulso a la pescacomercial, estaba prácticamente despoblada y su riqueza natural había sidoescasamente explotada (Macías y Arístides, 2009.
42 Así, el Estado mexicano se involucró de lleno en el impulso de la actividad turística en
ésta y otras regiones del país, el resultado de este proceso de tecnificación de laactividad fueron los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) entre ellos Cancún (1974).El modelo turístico de masas bajo el cual se desarrolló este destino, se dispersó por lazona costera de la región norte del Estado trastocando no sólo los recursos naturales dela región sino también el entorno social de los diferentes poblados.
El espacio laboral: los objetos, los usos y el lenguajedel turismo
43 Aunque se aborda el espacio de trabajo puerto morelense desde lo microsocial, es
importante considerar que su configuración es producto de los procesos demundialización y de restructuración económica que se pusieron en marcha desdeprincipios de la década de los ochenta hasta la actualidad a nivel nacional. Estosprocesos de mundialización y apertura de mercado comenzaron a transformar losmétodos de trabajo, de producción y, por tanto, la organización de los espacios y elpaisaje de la producción a favor de una actividad económica -en este caso el turismo-que prometió integrarlo a la “modernización”.
44 Tras la puesta en marcha de algunas políticas neoliberales y el desarrollo del turismo,
las instituciones que regularon el uso y aprovechamiento del espacio y los recursos dela costa durante el modelo de sustitución de importaciones comenzaron a debilitarse;fue así que han surgido diversas organizaciones administrativas, dependientes yautónomas, estatales y privadas que participan de la forma en cómo la población localdebe asumir el turismo para propiciar la reproducción del sistema dominante en losdiferentes espacios de la vida cotidiana a partir de la incorporación de diversos objetos,usos y el lenguaje del turismo.
45 Aquel espacio de trabajo centrado en torno al muelle y en el litoral comenzó a
expandirse al norte, al sur y hacia la segunda línea de la costa. El alto costo de la tierra,las pocas oportunidades para los pobladores locales y la propiedad privada de lotes yviviendas a raíz del desarrollo del turismo dio lugar a un importante mercado de tierrasque permitió el surgimiento de un grupo de empresarios turísticos locales y externosque incorporaron al espacio de trabajo tiendas de artesanías y souvenirs, joyerías,restaurantes de comida internacional, hoteles boutique, agencias de viajes, casas decambio, arredadoras de autos, entre otros negocios menores.
Polis, 34 | 2013
265
46 Muchos de estos objetos incorporados guardan características arquitectónicas
tradicionales (palapas, fachadas de madera, plantas ornamentales típicas,construcciones en su mayoría de un solo piso) que recuerdan el antiguo paisajepesquero; sin embargo, no son más que una estrategia empresarial para diferenciar estedestino de otros como Playa del Carmen o Cancún que se caracterizan por manteneruna tendencia vanguardista en sus construcciones. A pesar de su imagen tradicional,los servicios turísticos en este poblado se caracterizan por ser bastante personalizadosy exclusivos, características que son un importante atractivo para aquellos turistaseuropeos que permanecen por largas temporadas en este destino.
47 Dado que el espacio de trabajo se convierte en un espacio compartido entre la actividad
pesquera y la turística, la imagen urbana e infraestructura turística durante estemodelo de desarrollo se ha convertido en una herramienta importante para promoverpaisajes prefigurados que «turistifican» la identidad local; la Delegación con apoyo delgobierno municipal se ha dado a la tarea de incorporar al espacio laboral ciertos objetoscomo el alumbrado público, pavimentación, banquetas, botes de basura, señalizaciónturística, semáforos así como también la construcción de ventanas al mar6, además deque otorga el servicio de seguridad pública que se concentra especialmente en ésteespacio turístico.
48 La Delegación junto con otros organismos de orden municipal, han otorgado permisos a
taxistas y prestadores de transporte público y colectivo, bancos, tiendas de autoserviciopara que se incorporen al espacio de trabajo y, finalmente, formen parte de la vidacotidiana de los pobladores.
49 El litoral dejó ser un espacio exclusivo para la pesca, las políticas de conservación en
torno a los recursos del mar comenzaron a surgir un conjunto de organizaciones y/oinstituciones interesadas en el aprovechamiento turístico del litoral, específicamente,del arrecife coralino. El Estado como elemento de control ideológico y políticointerviene con una posición reguladora a través de la Comisión Nacional de ÁreasNaturales Protegidas (CONANP) quien al declarar al arrecife como área naturalprotegida agrega al espacio de trabajo embarcaciones especiales para el monitoreo ysalvaguarda del recurso, elementos de señalización como boyas marinas que delimitanlas zonas navegables e incluso apoya en la creación de un programa de manejo delrecurso.
50 Este organismo también regula los permisos para que la Cooperativa de Prestadores de
Servicios Náuticos de Puerto Morelos, la Cooperativa Pescadores así como empresarioslocales y externos (hoteleros y restauranteros principalmente) aprovechenturísticamente el recurso; sin embargo, éstos últimos han sido los más favorecidos porlo que han incorporado al litoral modernas embarcaciones con adaptaciones y equiposnecesarios para brindar servicios de snorkel, buceo y tours al turista7.
51 Al transformarse el uso elemental del espacio de trabajo también surgen diversos usos
particulares, los cuales no son una cuestión arbitraria, por el contrario, se trata de usosparticulares que llevan aparejado el peso ideológico que las instituciones y/oorganizaciones han querido darle al desarrollo del turismo en este poblado. Aun cuandoel turismo es presentado por éstas como una actividad para todos (incluidos lospobladores locales), el cómo, dónde y por quiénes se usan los espacios y los objetospresentes en este espacio denota un comportamiento ideológico inculcado por losobjetos institucionales y organizacionales del turismo.
Polis, 34 | 2013
266
52 El muelle que era un espacio casi de uso exclusivo para los pescadores y pobladores
locales, con la expansión del turismo ha adquirido usos particulares relacionados con elaparcamiento de embarcaciones destinadas para los turistas, lugar para el avistamientoy alimentación de aves, pesca recreativa, escenario central del torneo anual de pesca y,con las nuevas formas de organización de la pesca y la actividad náutica se convierte enun espacio para el aparcamiento de embarcaciones con permiso por parte de ladelegación y la CONANP, siendo éste último sólo uno de los usos condicionados de estelugar.
53 El arrecife cuyo uso elemental era el de la pesca, ha quedado divido en diversos uso
particulares establecidos en el Programa de Manejo del Parque8, mismos que handerivado en un usos condicionados del recurso; sobre todo, en aquellos para elaprovechamiento de las zonas destinadas al turismo, dicho programa establece que serequiere de la certificación técnica en buceo y una serie de permisos emitidos por laSecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
54 El desarrollo del turismo también ha traído consigo un uso generalizado de códigos
urbanos; a través de su carácter publicitario, el lenguaje del turismo se ha venidointroduciendo en los diferente contextos sociales como un agente homogeneizador. Lasimágenes, en su componente particularmente visual, han jugado un papelpreponderante en la transmisión de formas específicas de uso de los espacioscotidianos. La vida cotidiana, en sus diferentes espacios, se ha convertido en unmercado de símbolos mediado, en gran parte, por supuestos ideológicos que se sirvendel gusto y la moda.
55 A pesar de que aún existe una tendencia que defiende los códigos locales, el turismo ha
dado lugar a la difusión de los modelos de consumo de la cultura dominante a través deun complejo intercambio de relaciones simbólicas y mediáticas9. Así encontramos que,a pesar de que aun existe una tendencia bien marcada que defiende los códigos locales,los pobladores se han convertido en promotores del la actividad, en su lenguaje existenmodos de enunciación y de razón encaminados a privilegiar los objetos y los usos de losespacios cotidianos por parte de los turistas y las empresas turísticas.
56 A través del mundo de los objetos, usos y lenguaje se visualiza que la actividad turística
en este poblado ha sido orientada a favorecer la incursión de las empresas turísticas alespacio de trabajo; el Estado a través de las diversas instituciones ha generado toda unaserie de condiciones económicas y políticas así como un conjunto de restriccionesrespecto al aprovechamiento del espacio y los recursos naturales que excluyen a lapoblación local y favorecen a las empresas turísticas (especialmente trasnacionales),quienes han contribuido de manera determinante en la configuración de un paisajeturístico que promueve un uso exclusivo por aquellos actores que cumplen con lasestipulaciones solicitadas por las organizaciones del turismo y que, al mismo tiempo,denota una incipiente concentración de servicios y actividades turísticas en el espaciode trabajo, mismas que se fundamentan en un proceso de segregación y exclusiónsocio-espacial.
Polis, 34 | 2013
267
Espacio doméstico y vecinal: objetos, usos y ellenguaje
57 El modelo turístico centrado en la costa de sol y playa que se viene desarrollando desde
la década de los setenta en la región con la creación de Cancún ha traído consigocrecimiento demográfico, migración10y transformaciones urbanas; las oportunidades deempleo que ofrece esta región así como el desarrollo de un importante mercado detierras de lotes y viviendas de la franja costera no sólo han alterado la fisonomía delespacio doméstico y vecinal de este poblado, sino también sus referentes y relacioneslocales así como la diversificación de las formas de vida.
58 Aquel espacio doméstico y vecinal que se traslapaba con el espacio de trabajo durante el
paisaje pesquero, ha quedado fragmentado y, prácticamente, desplazado de la primeralínea de la franja costera hacia la tercera –conformado por extranjeros, intelectuales,investigadores, artistas plásticos y en menor medida nativos– y extendiéndose detrásde ésta con la conformación de otros asentamientos humanos (Colonia Joaquín CetinaGasca, Villas Morelos I y II y, Zona Suburbana) donde actualmente viven las familias delos antiguos pescadores, palaperos, chicleros y población migrante; no así ha sucedidocon la llamada Zona Suburbana donde se han asentado en su mayoría extranjeros comoproducto de la compra-venta de terrenos de propiedad ejidal.
59 El espacio doméstico que va de la tercera línea de la franja así como de los
asentamientos humanos detrás de ésta aún guardan algunos rasgos rurales (calles sinpavimentar, casas de materiales no duraderos); no obstante, las heterogéneas ydesiguales condiciones sociales, económicas y culturales de la población así como losconstantes problemas de inseguridad han provocado que algunos habitantesincorporen al mundo de los objetos bardas, portones, rejas, patios traseros, cocheras,jardines, divisiones al interior, decoraciones (pintura, elementos arquitectónicos) y,que se eliminen otros de uso tradicional como las cocinas de humo, cultivos detraspatio, palapas o los lavaderos frente a las casas.
60 Como se ha mencionado, el desarrollo turístico convirtió a este poblado en un polo de
atracción de nuevas corrientes migratorias; para las empresas inmobiliarias y decréditos (INFONAVIT, FOVISSTE y Villas Morelos II) esto representó una importantefuente de negocio que ha permitido incorporar al paisaje doméstico dos conjuntoshabitacionales, los cuales cumplen una función importante: mantener la fuerza detrabajo tras el desarrollo turístico para cuando las empresas -no sólo de Puerto Morelossino de otros destinos de la región- la requieran.
61 El espacio doméstico no ha perdido su uso elemental que es el “habitar”, sin embargo,
con la dinámica laboral -que exige amplias jornadas de trabajo y la integración de lamujer al mundo laboral- este espacio ha adquirido como uso particular: el de“dormitorio”. En otros casos, las pocas alternativas económicas han inducido a lospobladores a adaptar sus casas para la renta de habitaciones a trabajadores temporales,particularmente, los de la construcción; lo anterior, es sólo uno de sus usoscondicionados, pues de ser un lugar habitado tradicionalmente por la familia ahora eshabitado por gente externa.
62 Anteriormente, el espacio doméstico se extendía hacia el espacio vecinal durante una
celebración o cualquier tipo de reunión, con la llegada de gente de diversas partes delpaís la relación que mantenían ambos espacios se ha fracturado. La itinerancia a la que
Polis, 34 | 2013
268
ha sometido el mercado laboral a la población migrante redujo las posibilidades deconstruir relaciones intensas y duraderas al exterior del espacio doméstico. Portradición y remembranza, algunos pobladores nativos han conservado sus espaciosdomésticos en la franja costera pero al igual que en el resto de los asentamientos estosson, muchas veces, usados como dormitorios o casas de renta; en cuanto se les presentala oportunidad venden sus casas a extranjeros para negocios turísticos o comoresidencias temporales, lo cual rompe con el uso elemental de este espacio.
63 Lo cierto es que el espacio doméstico y vecinal –específicamente el de la tercera línea
de la franja– se ha convertido en un espacio de uso particular de algunos grupossociales: extranjeros y residentes de otras partes del país con cierto status económico,social y cultural (artistas, intelectuales, científicos).
64 La presencia de estos actores sociales y la influencia de las numerosas inmobiliarias11se
ha visto reflejada en la configuración del paisaje; últimamente se han propagado por elespacio costero construcciones de tres e incluso cuatro pisos, fachadas modernas yestilos vanguardistas e incluso se ha comenzado a generalizar la presencia de complejoshabitacionales bardeados con casetas y cámaras de seguridad, se han retomado laspalapas y la palma de coco pero como elementos ornamentales, protecciones en contrade los huracanes, la implementación de flora no endémica, entre otros elementos quehan configurado un paisaje exclusivo para una clase con un nivel económico alto, lo quele confiere un uso condicionado porque ha quebrantado la usanza tradicional delmismo.
65 En Puerto Morelos la construcción de carreteras y la entrada de diversos medios de
transporte para permitir el desarrollo del turismo también ha dado lugar a laincorporación de diferentes satisfactores materiales de las necesidades básicas de lapoblación local, encontramos que de la tercera línea de la franja hacia atrásaumentaron considerablemente las tiendas de abarrotes, pollerías, farmacias,tortillerías recauderías, cibercafés, peluquerías, talleres eléctricos y mecánicos,cerrajerías, centros de salud, escuelas primarias y, sobretodo, aquellos serviciosfuncionales a la fuerza de trabajo como lavanderías, cocinas económicas, puestosambulantes de comida, transporte público colectivo, guarderías, entre otros.
66 Las transformaciones en el paisaje del espacio vecinal, afectaron de manera intensa y
diversa la vida de los pobladores locales, este espacio como parte estructural de la vidacotidiana perdió de manera importante sus cualidades para la convivencia; con lasactividades demandas por el crecimiento urbano y las olas migratorias producidas porel turismo se redujeron la posibilidades de entablar relaciones vecinales; la brechaeconómica, social y cultural existente entre vecinos se hizo cada vez mayor, alterandoy, algunas veces, nulificado la posibilidades de los encuentros. Hoy en día, los juegosinfantiles en las calles, los encuentros «cara a cara» con la intención de conservar oactualizar las tradiciones (posadas, novenarios, etcétera), la unión y solidaridad, ya noson tan posibles debido a que éste espacio ha adquirido diversos usos condicionados.
67 La supuesta imagen tradicional del pueblo ha dado lugar a que éste sea usado,
particularmente, por ciertos grupos sociales; por ejemplo, los hoteleros ofrecen a sushuéspedes tours por el espacio vecinal para conocer la forma de vida «tradicional» dequienes lo habitan, se puede hablar de una dominación cada vez mayor de la actividadturística sobre éste espacio e incluso la forma en cómo se recorre el espacio hacomenzado a cambiar debido a la dispersión de los servicios (escuela, mercados,trabajos, etcétera).
Polis, 34 | 2013
269
Espacio de ocio: objetos, usos y el lenguaje turístico
68 Con el auge del capitalismo y el surgimiento del turismo de masas, la diversión
comenzó a estar cada vez más relacionada con la forma de consumo y los intereses de laclase dominante. Desde la postura de Marcuse (1985), las actividades que anteriormenteestaban reservadas a las clases dominantes, hoy han quedado al alcance de quienespertenecen a segmentos de niveles de ingresos cada vez más bajos.
69 No obstante, para las poblaciones receptoras el esparcimiento y el uso del tiempo libre
ha adquirido otra dimensión: sus recursos naturales y espacios turísticos se hanconvertido en recursos con un valor económico que, una vez transformados y/oacondicionados, se convierten en medios de producción para satisfacer las necesidadesde ocio y recreación de otros (turistas).
70 En el caso de Puerto Morelos, aquellos espacios que representaban los lugares de ocio
para la población local han sido en su mayoría acaparados por empresarios paraconvertirlos en un producto más para el turismo. La población local (pobladores nativosy, especialmente, migrantes) no sólo ha quedado al margen de su aprovechamientoeconómico sino también de su disfrute durante el tiempo libre. En este lugar, losespacios de ocio han adquirido un valor económico y un status de «exclusivo» –para elturista–, las instituciones (gobierno municipal y estatal) en conjunto con empresariosturísticos se han valido de diferentes políticas, normas y reglamentos12respecto a laconservación, uso del suelo y la imagen urbana para dominar, casi por completo, losespacios de ocio.
71 Ante la falta de medios de comunicación (carreteras y transporte) durante el paisaje
pesquero, la plaza central, la playa y el arrecife constituyeron tres de los espacios deconvivencia y encuentro, de relaciones y contactos humanos más importantes para lapoblación. Eran considerados espacios abiertos y públicos donde la gente podríareunirse para compartir experiencias, jugar o simplemente para «pasar el rato»; debidoa su ubicación geográfica, biodiversidad y funcionalidad para la actividad turística estosespacios comenzaron a ser objeto de la transformación y acaparamiento por parte delos organismos, instituciones y actores sociales que actualmente orientan la actividadturística en el poblado.
72 Las políticas municipales tanto urbanas como ambientales, han sido un elemento
fundamental en la determinación de los objetos incorporados y en los usos que se hacede ellos; el tipo y dimensiones de las construcciones, ocupación o giro, requerimientosarquitectónicos para su integración a la imagen urbana así como también lasespecificaciones técnicas para el disfrute de los recursos naturales, son producto de unaserie reglamentos y normatividades que –llevando implícito los requerimientos de unaclase social dominante– “ordenan” el paisaje costero para un tipo de turista quien exigeel disfrute de un ambiente “agradable” que implica no sólo una limpieza física del lugarsino también social.
73 Si bien, estos espacios aún no pierden su uso elemental, ciertos integrantes de
población local así como empresarios e incluso turistas han venido otorgándoles ciertosusos particulares, por ejemplo, la plaza central ha sido adaptada en algunas ocasionescomo sede de exposiciones artísticas o eventos musicales, la playa como espacio para el
Polis, 34 | 2013
270
descanso y de observación de la riqueza natural y, algunas zonas del arrecife se handestinado para uso exclusivamente turístico.
74 Lo cierto es que a través de diversos reglamentos el gobierno municipal ha venido
controlando los usos que la población hace de estos espacios, prueba de ello sonaquellos que regulan –aunque en realidad prohíben– la presencia de vendedoresambulantes en playas o plazas públicas, otros que impiden pasear a las mascotas en laplaya, también están los que regulan el comportamiento del poblador y/o visitante enla vía pública al prohibir que ingieran bebidas alcohólicas u organicen bailes en calles oplazas; todo esto bajo el discurso de mantener el orden.
75 El Estado se ha asociado con el sector privado y ha ingeniado toda una serie de
restricciones para conseguir la “limpieza” física y social de estos espacios, misma queva desde la homogeneización del paisaje hasta la exclusión de la población local ymigrante (oaxaqueños, tabasqueños, chiapanecos) por considerar que sus hábitoscausan mala imagen al destino.
76 Lo que la realidad evidencia, es una paranoia por lograr el control urbano, manifiesto
en el aumento de regulaciones y restricciones –principalmente dirigidas a la poblaciónlocal– respecto al uso del espacio de ocio que ahora es turístico; ese control responde altemor de los empresarios por lograr que este espacio sea atractivo y se “vea bien” parael turista, pero también al propio temor del gobierno municipal de que a razón de suimagen urbana este destino no figure dentro de los más visitados de la región.
77 Otra estrategia adoptada por el gobierno municipal ha sido el desplazamiento de la
vivienda hacia la periferia y, con ello, la dotación de servicios públicos, mismos queincluyen servicios de educación, ocio y recreación como parques, plazas, bibliotecas,canchas deportivas e incluso un auditorio para los eventos y/o celebraciones públicas;lo anterior significa mantener a la población local que no se encuentra inserta en laprestación de servicios turísticos fuera de aquellos espacios (franja costera) de ocio queahora son turísticos.
78 La segregación de los espacios de ocio –aunque también del doméstico y vecinal_, ha
venido aparejado no sólo de segregación socio-espacial sino también de laestigmatización del “otro”, intensificando con ello la exclusión social de la queactualmente son objeto los pobladores locales y migrantes que habitan tras la franjacostera. De acuerdo con Sabatini, Cáceres y Cerda (2001), las áreas con un alto grado deestigmatización social se prestan para la producción y reproducción de prácticassociales anómicas y de conflictos con altos niveles de violencia, en el caso de PuertoMorelos, el uso de los espacio y el tiempo libre de adolecentes y adultos (en su mayoríahombres), especialmente en las Colonias tras la franja, se relaciona cada vez más con elconsumo de bebidas alcohólicas en parques y canchas deportivas.
Conclusiones
79 La necesidad imperante de integrar el territorio quintanarroense a la modernización,
tuvo como resultado el desarrollo de una economía basada en la pesca que dio lugar auna fuerte concentración de la cotidianidad sobre la costa; el Gobierno Federal –através de las diferentes dependencias gubernamentales– en su papel de Estadodesarrollista afianzó ciertos patrones políticos, económicos, sociales, culturales que –através de la incorporación de toda una serie de objetos, usos y del lenguaje–
Polis, 34 | 2013
271
permitieron que la vida cotidiana de este pueblo se estructurara bajo el ordenhegemónico de ese momento histórico.
80 La puesta en marcha del modelo neoliberal a nivel nacional y el desarrollo del turismo
en la región trajeron consigo importantes ajustes estructurales no sólo en la economíade este poblado sino también en la de otros dedicados a la pesca artesanal. Las libresfuerzas del mercado comenzaron a tener un papel más activo en el usoaprovechamiento de los espacios costeros, en detrimento de la participación del Estado.Los recursos naturales y el espacio adquirieron un valor económico pero no por suimportancia productiva sino por sus características ambientales, socio-espaciales,ubicación y potencialidad estratégica para el desarrollo del mismo.
81 El paisaje configurado en torno a la pesca, mismo que fue punta de lanza para la
integración de este poblado al desarrollo estatal, se convirtió en un obstáculo para laapertura a la inversión extranjera y la apropiación y valorización de espacio por partedel capital turístico. Con el desarrollo del turismo, el espacio vecinal, doméstico y deocio fueron desplazados tras la franja costera, se convirtieron en espacio espacial ysocialmente bien diferenciados respecto al espacio turístico: la creación del fundo legal,el otorgamiento de la propiedad privada de la tierra y la especulación de la misma asícomo la migración y la creación de algunas políticas públicas respecto al uso del suelofueron factores determinantes en la desestructuración y la dispersión espacial de esavida cotidiana que se configuro durante el paisaje pesquero.
82 La industria turística, a través de las instituciones y empresas turísticas que
actualmente tienen un importante dominio en el escenario económico, político y socialno sólo del poblado sino de la región, han venido imponiendo el qué, cuándo, dónde,cómo y quiénes pueden incorporar ciertos objetos, usos y formas de comunicaciónsobre esos espacios de la cotidianidad que han adquirido un valor desde el punto devista turístico y sobre aquellos que indirectamente sirven a la actividad. El modelo bajoel cual ha venido desarrollándose el turismo en la franja costera responde a losintereses de la clase dominante, es ésta quien valiéndose de las políticas públicas enmateria de ordenamiento e imagen urbana así como de aquellas relacionadas con laconservación del entorno natural, han diseñado un conjunto de instrumentos –reglamentos y normas– que actúan como estrategias y mecanismos de control sobreaquellos espacios de vida que, dada la reestructuración económica, han resultadofuncionales a la actividad turística.
83 El avance del modo de producción capitalista a través del desarrollo de la actividad
turística ha provocado que la población puerto morelense participe de esta nuevadinámica económica a través de la vida cotidiana, primeramente, a partir de doscampos que corresponde al mundo de los objetos: mediante la incorporación de losmedios para la producción (hoteles, restaurantes, bares) y a través del consumo, mismoque está relacionado con la satisfacción de las necesidades humanas (vivienda, salud,esparcimiento).
84 En este sentido, es el Estado –en su aparente papel de regulador– se constituyó en uno
de los principales orientadores y organizadores de la actividad, al incorporar al paisajeciertos objetos del turismo que hicieron y hacen cada vez más atractivo y másapropiable el espacio costero por parte de las empresas de alimentos y bebidas,hospedaje, inmobiliarias y empresarios menores locales y externos, quienes por ciertohan emprendido un notable proceso de deslocalización empresarial13.
Polis, 34 | 2013
272
85 Las instituciones gubernamentales en asociación con las empresas turísticas como
orientadores y organizadores de la actividad, han desempeñado un papel importante enla homogeneización del paisaje a partir de la fragmentación y homogeneización de losespacios de vida cotidiana. Por un lado, la apropiación de los espacios y ladiversificación del mundo de los objetos, los usos y el lenguaje debido a la multiplicidadde servicios turísticos han contribuido a la homogeneización del paisaje mediante laexaltación de una arquitectura y símbolos que, aunque rescata algunos elementostradicionales, se ha convertido en un objeto-evento destinado a una sociedad ávida de«consumir espectáculo» (Yory, 2006:103).
86 Y por el otro, la homogeneización se ha dado a partir de la aplicación de una serie de
regulaciones en materia de ordenamiento e imagen urbana y de conservación delentorno natural que han traído consigo la incorporación al paisaje de un conjunto deprototipos arquitectónicos formales, que además de promover una pretendidahomogeneización física también han otorgado una especie de «libreto» que señala, nosólo cómo apropiarse de los espacios de la cotidianidad sino como ocuparlos y hacer usode ellos.
87 Para este trabajo de investigación, la homogeneización del paisaje no es la simple
homogeneización de la escenografía, por el contrario, se trata de la transformación yuniversalización de las pautas de producción y de consumo que vienen acompañadas deun conjunto de usos particulares y/o condicionados y formas de lenguaje cargados de laideología dominante y que dan estructura a la vida cotidiana y, por consiguiente, alpaisaje.
88 Los cambios político, económicos y sociales traídos por el cambio en el modelo
económico, la liberalización de los mercados de uso del suelo que han fomentado laespeculación inmobiliaria y las oleadas migratorias atraídas por el desarrollo turístico,dieron lugar a una conformación bastante heterogénea de la población que, no sólo semanifiesta a través de la diferente carga cultural sino de la forma tan diversa que hacende los espacios, según las características y diferenciaciones entre los grupos socialesque los construyen, los habitan, usan, simbolizan y disfrutan.
89 La tendencia de los grupos sociales a concentrarse en determinados espacios de la costa
de acuerdo a su condición social, no sólo ha fragmentado el espacio de acuerdo a suscaracterísticas físicas y a las pautas de habitar el espacio sino también ha producidouna fragmentación social que se manifiesta en la discriminación y exclusión del “otro”.El espacio vecinal situado tras la franja costera se ha convertido en las zonasestigmatizadas socialmente, de manera general, existe una depreciación de las personasdependiendo de si habitan en la franja o detrás de ella.
90 Sin mencionar aspectos como el nivel educativo, ingresos y otros relacionados propios
a la calidad de vida, es evidente que en las Colonias ubicadas tras la franja costera sonmás frecuentes patrones de conducta «desviadas» como el alcoholismo, drogadicción,abandono familiar, embarazos en la adolescencia y deserción escolar entre otros; locual ha contribuido a configurar paisajes de exclusión y fragmentación social que, porsupuesto, no forman parte de la oferta para el turismo pero sí son una preocupaciónpara la imagen turística del lugar.
91 Las instituciones y empresas que orientan y organizan la actividad turística en este
poblado, prácticamente se ha apropiado de la franja costera por ser el espacio conmayores ventajas naturales, económicas e infraestructurales para la actividad turística;
Polis, 34 | 2013
273
sin duda alguna, la especulación ha sido ese mecanismo mediante el cual el capital hareservado ciertas áreas para uso potencialmente lucrativo, creando un espacio turísticocostero volcado, casi por completo, hacia el consumo de bienes, servicios y paisajes.
BIBLIOGRAFÍA
Alcalá, Graciela (2003), Políticas pesqueras en México (1946-2000): contradicciones y aciertos en
la planificación de la pesca nacional, El Colegio de Michoacán, México.
Chávez, Tzintli (2009), “La contemplación del ‘otro’ dentro de espacios turísticos (un enfoque
hermenéutico)”, en Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales, Revista del Centro de
Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora, México.
Heller, Aganes (1972), Historia y vida cotidiana. Grijalbo, México.
-Idem (2002), Sociología de la vida cotidiana, Ediciones Península, Barcelona.
Hiernaux, Daniel (1995), “Tiempo, espacio y apropiación social del territorio: ¿Hacia la
fragmentación en la mundialización?”, en Diseño y sociedad No. 5, Revista de la Universidad
Autónoma Metropolitana, México.
Hiernaux, Daniel (2006), “La fuerza de lo efímero. Apuntes sobre la construcción de la vida
cotidiana en el turismo”, en Lindón Alicia (coord.), La vida cotidiana y su espacio-temporalidad,
Antropos, España.
Instituto Nacional de Ecología (2000), Programa de manejo Parque nacional Arrecife de Puerto
Morelos, INE, México.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1980), Censo General de Población y
Vivienda 1980, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.
-Idem (1990), Censo General de Población y Vivienda 1990, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, México.
Lindón, Alicia (1997), “El trabajo y la vida cotidiana. Un enfoque desde los espacios de vida”, en
Revista Economía, Sociedad y Territorio, año/vol. 1, núm. 001, El Colegio Mexiquense A.C,
México.
Macías, R. (NOMBRES) y Arístides, R. (2009), Cancún. Los avatares de una marca turística global,
Bonilla Artigas Editores, México.
Marcuse, Herbert (1985), El hombre unidimensional, Artemisa, México.
Marín, Gustavo (2010), Turismo, globalización y mercantilización del espacio y la cultura en la
Riviera Maya: un acercamiento a tres escenarios, CIESAS, México.
Martínez Ross, Jesús, y Tania, Camal (2009), El Constituyente de 1974: Antecedentes y debates
para la creación de un orden estatal. Gobierno del Estado de Quintana Roo, México.
Molina, Mario (1998), La globalización económica a debate. Documentos de trabajo, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, Madrid.
Polis, 34 | 2013
274
Robert, A. (NOMBRES) y Messias da Costa, W. (2009), Geografía crítica. La valorización del espacio,
Itaca, México.
Sabatini, F.; Cáceres, G. y Cerda, J. (2001), “Segregación residencial en las principales ciudades
chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”, en EURE, núm. 82,
LUGAR
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Quintana Roo (SEPLADER) (2008),
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos,
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México.
SINTRA (2011), A punto de concluir obras de infraestructura turística en Puerto Morelos y
Bacalar: SINTRA en :http://institutoforestal.qroo.gob.mx/portal/WebPage.php?
Pagina=NotaVoc.php&IdNota=4769 ( consultado 28 de diciembre de 2011).
Yory, C., (2006), Ciudad, consumo y globalización, Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá.
Zizumbo, Lilia (1998), Turismo y vida cotidiana, Universidad Autónoma del Estado de México,
México.
Reglamentos
Municipio de Benito Juárez (1995), Reglamento de anuncios para el municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, México.
Municipio de Benito Juárez (2008), Reglamento para el comercio en vía pública del municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, México.
Municipio de Benito Juárez (2008), Reglamento de construcción para el municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, México.
Municipio de Benito Juárez (1997), Reglamento de mercados y centros comerciales del municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, México.
Municipio de Benito Juárez (1990), Reglamento de Espectáculos y Diversiones para el municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, México.
NOTAS
1. La valorización se refiere «al conjunto de las condiciones espaciales universales de
reproducción de los modos de producción…» (Robert y Messias da Costa 2009:107), lo anterior
puede ser interpretado como la creación de las condiciones no sólo de accesibilidad e
infraestructura sino también de otro tipo (finanzas, gobierno, formación de recursos humanos,
capacidad tecnológica) que permitan a los inversionistas interesados hacer de los espacios
rurales no sólo espacios para la producción sino para el consumo del espacio y del paisaje mismo.
2. Los usos particulares regulan la vida y las acciones de clases, constituyen formas en las que se
expresan los intereses, los fines, los sistemas de valores, la ideología de integraciones
determinadas; por tanto, es fuertemente estratificado y heterogéneo. Los usos condicionados son
característicos de grupos o de un grupo relativamente grande de personas, pero cuya observancia
no representan una condición necesaria para que el particular viva en conformidad a las normas
de los relativos a su puesto en la división del trabajo. Y finalmente los usos personales, los cuales
dependen del «ser así» antropológico del particular, por lo tanto, es fuertemente indicativo de la
personalidad y determinan el ritmo de la vida.
Polis, 34 | 2013
275
3. Ciertos objetos son para la satisfacción de necesidades y, otros, que son parte del desarrollo de
los medios de producción, pero ambos con la capacidad de transformar el medio físico
doblegando la naturaleza a las necesidades de la reproducción del capitalismo.
4. Para la Escuela Secundaria Técnica Pesquera se contrató una plantilla de 13 empleados y, 108
para el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, algunos de ellos llegaron con sus familias
(Entrevista realizada el 22 de septiembre de 2009 al actual director y uno de los primeros
estudiantes de esta institución).
5. La gente hace uso de esta palabra cuando quiere referirse a recoger objetos (madera, plásticos,
etc.) traídos por el mar, que solían ser útiles para el acondicionamiento y/o construcción de sus
viviendas.
6. http://institutoforestal.qroo.gob.mx/portal/WebPage.php?Pagina=NotaVoc.php&IdNota=4769
7. En siguiente dirección electrónica http://www.conanp.gob.mx/acciones/permisos.php, la
CONANP publica un listado con los nombres de las personas físicas y morales que han sido
beneficiadas con los permisos y autorizaciones para la prestación de servicios y actividades
vigentes otorgados para esta área natural protegida.
8. En el Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos (2000), se
describen diferentes zonas y su ubicación donde, de manera general, pueden realizar actividades
de investigación, monitoreo y restauración. Este recurso natural ha quedado zonificado en nueve
zonas de aprovechamiento: Zona I. Uso recreativo intensivo, Zona II.Uso educativo e
interpretación ambiental, Zona III. Canal de seguridad, Zona IV. Zona para navegación en la
laguna arrecifal, Zona V. Zona para navegación, Zona VI. Uso recreativo semi-intensivo, Zona VII.
Uso recreativo especial, Zona VIII. Uso pesquero concesionado, Zona IX. Uso científico (INE, 2000:
105-111).
9. De acuerdo con Yory, la «mediatización» no sólo alude al papel disuasivo y propagandístico de
los medios de comunicación sino a la «mediación» de nuestra relación con el mundo desde el
lenguaje. Simbólicas porque nos expresamos a partir de un sistema de valores desde el cual
hacemos patente nuestra aprehensión de la realidad y el mundo (2006:46).
10. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1980 la población puerto morelense
estaba conformada por 672 habitantes. De 1990 al año 2007, la población paso de 1,464 habitantes
a 8,695 habitantes, de los cuales se registró que la población nativa asentada en la franja estaba
conformada por 257 habitantes; de manera similar, se encontró que en la Colonia Joaquín Cetina
Gasca sólo existen 748 habitantes originarios del poblado, el resto nacieron en otra entidad del
país incluso en otros países del mundo. Los datos anteriores establecen que la población migrante
hacia Puerto Morelos, representa el 70 % de los habitantes totales, esta cifra está muy por encima
de los índices nacional y estatal e incluso es superior al indicador de la Ciudad de Cancún (Censo
de población y vivienda 1980, 1990, 2000; SEPLADER 2008).
11. Entre las empresas inmobiliarias que han acaparado la zona norte de la franja costera puerto
morelense están: Mayan Riviera Properties, Itancan S. de R.L. de C.V. y Arrecife Development S.
de R.L. de C.V. La primera es una empresa inmobiliaria estadounidense que no sólo opera en
Puerto Morelos sino también en la Riviera Maya y en el estado de Yucatán, se especializa en
alquileres de casas particulares para vacaciones, en la compra / venta de bienes raíces y en
servicios de gestión. La segunda, es una empresa que se ha especializado en el desarrollo de
propiedades a lo largo de la Riviera Maya, entre las construcciones más sobresalientes hechas por
esta inmobiliaria en Puerto Morelos están dos condominios de lujo «Casitas del Mar» y «Las
Tortugas». Y finalmente, Arrecife Development S. de R.L. de C.V. es una empresa de origen
estadounidense con sede en Oklahoma que se especializa en la venta de propiedades frente al
mar, no sólo tiene presencia en este pueblo turístico sino en otros como Mahahual, Tulum y se ha
extendido a Belice y Guatemala.
12. La vida cotidiana en la franja costera ha sido sometida a una serie de reglamentos que velan
sobretodo, por el cuidado de la imagen turística del poblado, por ejemplo, el Reglamento de
Polis, 34 | 2013
276
Anuncios para el Municipio de Quintana Roo (1995), Reglamento para el comercio en la vía
pública del Municipio de Benito Juárez, Quintan Roo (2008), Reglamento de Construcción para el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (2008), Reglamento de Mercados y Centros Comerciales
del Municipio de Benito Juárez, 1997; Reglamento de Espectáculos y Diversiones para el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; Reglamento para la protección de animales
domésticos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en este último se establece la
prohibición de pasear con animales (perros) en espacios públicos principalmente la playas
turísticas
13. De acuerdo con Molina, la deslocalización empresarial es cuando el grana capital - a partir de
la gran empresas-, en la búsqueda de ventajas comparativas, se puede trasladar de un lugar a
otro, elegir un punto determinado frente a otros, a partir de una condiciones de producción más
flexibles (1998:14).
RESÚMENES
La presente investigación aborda el estudio de las transformaciones producidas en el paisaje del
poblado de Puerto Morelos, Quintana Roo, por la incorporación de la actividad turística en la vida
cotidiana de sus pobladores. A medida que los objetos, usos y el lenguaje del turismo se
incorporan a las costumbres, tradiciones, relaciones sociales y estilos de vida de la población; los
espacios de vida -laboral, vecinal, doméstico y de ocio- adquieren características físicas poco
tradicionales y formas excluyentes de aprovechamiento que contribuyen a configurar y
fortalecer paisajes funcionales al capital turístico. La propiedad privada y el mercado de tierras,
las políticas para la conservación de los recursos naturales, la deslocalización empresarial, la
imagen turística y las oleadas migratorias son factores que han permitido la reorganización de
los espacios de vida y, por consiguiente, la configuración de diversos paisajes turísticos a lo largo
de la costa.
Cette investigation traite de l’étude des transformations du paysage de la ville de Puerto Morelos,
Quintana Roo, du fait de l’incorporation de l’activité touristique à la vie quotidienne de ses
habitants. A mesure que les objets, les usages et le langage du tourisme s’incorpore aux
coutumes, traditions, relations sociales et styles de vie de la population ; les espaces de vie – de
travail, de voisinage, domestique et de loisir – acquièrent des caractéristiques physiques peu
traditionnelles et des formes excluantes d’exploitation qui contribuent à configurer et à
renforcer des paysages fonctionnels pour le capital touristique. La propriété privée et le marché
des terres, les politiques pour la conservation des ressources naturelles, la délocalisation des
entreprises, l’image touristique et les vagues migratoires sont autant de facteurs qui ont entrainé
la réorganisation des espaces de vie, et, par conséquent, la configuration de divers paysages
touristiques tout au long de la côte.
This research focuses on the study of the transformations in the landscape of the town of Puerto
Morelos, Quintana Roo, because of the incorporation of tourism in the daily lives of its
inhabitants. As objects, customs and language coming from tourism are incorporated into the
customs, traditions, social relationships and lifestyles of the population,the live spaces –at work,
neighborhood, household and leisure-acquire nontraditional physical characteristics and
exclusionary forms of exploitation that help shape and strengthen landscapes functional to
Polis, 34 | 2013
277
touristic capital. Private property and the land market, policies for the conservation of natural
resources, corporate relocation, tourism image and migratory waves are factors that have led to
the reorganization of the live spaces and allong with that, the setting various landscape resorts
along the coast.
Esta pesquisa lida com o estudo das transformações na paisagem da cidade de Puerto Morelos,
Quintana Roo pela incorporação da atividade turística no cotidiano de seus habitantes. Como os
objetos, usos ea linguagem do turismo são incorporados aos costumes, as tradições, as relações
sociais e estilos de vida dos espaços de vida das populações - trabalho, bairro casa e lazer -
untraditional assumir características físicas e formas de exclusão de exploração que ajudar a
moldar e fortalecer o capital turística funcional paisagens. Propriedade privada e as políticas
fundiárias de mercado para a conservação dos recursos naturais, a relocalização corporativa,
imagem do turismo e as ondas de migração são fatores que têm permitido a reorganização dos
espaços de vida e, portanto, definir diversas paisagens resorts ao longo da costa.
ÍNDICE
Palabras claves: turismo, espacios de vida, transformación, paisajes turísticos, Puerto Morelos
Keywords: tourism, live spaces, transformation, touristic landscapes, Puerto Morelos
Palavras-chave: turismo, espaços vivos de transformação, paisagens turísticas, Puerto Morelos
Mots-clés: tourisme, espaces de vie, transformation, paysages touristiques, Puerto Morelos
AUTORES
ERIKA CRUZ-CORIA
Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. Email: [email protected]
LILIA ZIZUMBO-VILLARREAL
Centro de Investigación en Estudios Turísticos UAEMex, Toluca, Estado de México.Email: [email protected]
NEPTALÍ MONTERROSO SALVATIERRA
UAEMex, Toluca, Estado de México. Email: [email protected]
ANALUZ QUINTANILLA MONTOYA
Centro Universitario de Gestión Ambiental (CEUGEA) de la Universidad de Colima.Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
278
Una simpatía republicana: Instintossociales y compromisos políticosUne sympathie républicaine: instincts sociaux et engagements politiques
A republican simpathy: social instincts and political commitments
A simpatias republicanas: Instintos compromissos sociais e políticos
Nicole Darat
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 16.10.12 Aceptado: 09.01.2013
Introducción
1 En los últimos treinta años, pareciera que la denominada filosofía política normativa se
hubiera entrampado en una discusión sobre el límite del poder que el gobierno puedeejercer sobre el individuo, a partir del análisis de ciertos conceptos fundamentalescomo la libertad, la igualdad, la autonomía, la participación política y la justicia, solopor mencionar algunos. Estas discusiones han tenido lugar desde la aglomeración debandos de defensores y defensoras de posturas distintas, e incluso opuestas, en torno aestos conceptos fundamentales y las consecuencias políticas de los mismos. Es así comola aparición en 1971 de Teoría de la Justicia de John Rawls (Rawls 1979), abrió un debatecuyos ríos de tinta fluyen hasta nuestros días, forzando la discusión en torno a ladefinición de “libertad”, “igualdad” y “justicia”; pero también llevando a susadversarios y adversarias a pensar en aquellas nociones ignoradas por la teoría, como laparticipación política, el lugar de la familia en la estructura básica y el papel de lacomunidad en la formación de un sentido de la justicia, o la redistribución económicamás allá de las fronteras nacionales, Tanto el debate de las definiciones rawlsianas,como la puja por la inclusión de los conceptos excluidos de estas, son los temas que hannutrido a la filosofía política desde entonces.
Polis, 34 | 2013
279
2 Los bandos que han aglomerado el trabajo académico de la filosofía política en estos
años son principalmente tres: liberalismo, republicanismo y comunitarismo. Existen,por supuesto, infinidad de propuestas que no pueden ser etiquetadas sin más con unode estos rótulos, como por ejemplo; propuestas que han procurado hacer congeniarliberalismo y republicanismo, como el republicanismo liberal de Robert Dagger; ointentos por conciliar liberalismo y comunitarismo, como lo hace Will Kymlicka; o laspropuestas feministas liberales o republicanas. También en los años 70 advino elllamado revival del republicanismo que habría comenzado con la publicación de El
Momento Maquiavélico de J. G. A. Pocock en 1975, libro que propusiera una relectura delas tradiciones políticas que habrían influenciado el pensamiento de losindependentistas norteamericanos. El republicanismo se convirtió entonces en elprincipal adversario teórico del liberalismo político rawlsiano, centrando la discusiónen la ambigua posición de aquel frente a la participación en el espacio público y sobre lalegitimidad de la promoción de la virtud cívica.
3 El debate en la filosofía política actual, principalmente en la academia anglosajona,
habría que precisar, sigue caminando por esta senda, aunque los énfasis han idovariando con el tiempo y discusiones que prevalecieron durante los años 90 como ellugar de la virtud cívica en el liberalismo, frente a la teoría política republicana, ha idodando paso a la discusión en torno a la ciudadanía, el cuestionamiento de la economíade mercado y la justicia global. Temas que con la actual crisis económica que azotaEuropa adquieren creciente preponderancia en los espacios de debate académicos quese cuestionan sus propias condiciones de existencia.
4 La coyuntura política y social en Chile hoy, pone sobre la mesa una serie de temas que
reclaman ser discutidos por la sociedad civil y por las distintas instancias del poderpolítico y que la academia ha intentando abordar durante el último año. No solo setrata de una discusión sobre la necesidad de una educación gratuita de calidad, sino dela puesta en evidencia del desgaste de las instituciones políticas y económicasheredadas de la dictadura, que han impedido el desarrollo igualitario que el regreso a lademocracia prometía, la más fundamental: la exigencia de una asamblea constituyenteque redacte una nueva constitución. Frente a este escenario de exaltación social, tantonacional como internacional, que reclama para sí lo político(Rancie_re 2006), la retóricarepublicana parece ser el lenguaje más apropiado para la filosofía política hoy; noobstante entre el optimismo de lo político y la realidad de lo social, habría un hiato quees preciso poner de manifiesto.
5 Si, tal como afirma Habermas, la tarea de la filosofía política es aclarar los conceptos
que están presentes en las prácticas políticas y sociales, entonces he aquí una tarea dela que debemos hacernos cargo. ¿En qué consiste este hiato entre los discursos detransformación de lo político y las resistencias de lo social? ¿Existe realmente estehiato? Responder a esta pregunta implica hacer explícitos los supuestos que operan enel diseño de nuestras instituciones y que son los supuestos de la teoría económica ypolítica que conforman el tejido del ethos de las sociedades liberales en general y de lachilena en particular.
6 Son estos supuestos que operan al nivel de la cotidianeidad los que constituyen las
mayores resistencias de la sociedad a las transformaciones políticas profundas,supuestos que provienen principalmente de las ciencias sociales y biológicas en torno ala naturaleza humana y que apuntan a describir las motivaciones que subyacen anuestras interacciones sociales.
Polis, 34 | 2013
280
7 De entre estos supuestos, uno de los que mayor influencia ha tenido en la filosofía
política contemporánea ha sido el de la “reciprocidad autointeresada”, frente alaltruismo y la solidaridad. Es precisamente la idea de que uno cooperará si los demástambién cooperan (reciprocidad), la que se encuentra a la base de un planteamientocomo el expuesto por Rawls en Teoría de la Justicia, así como en sus trabajos posteriores.Este supuesto que ha sido el credo de la economía y de las llamadas behavioral sciences,ha sido asumido demasiado pronto por la ética y la filosofía política, que hanrenunciado a pensar las motivaciones ciudadanas más allá de la reducción final de todaacción a un interés egoísta ulterior. Reproduciendo ambas el sentido común de lasociedad, sancionan dicho supuesto como la columna vertebral de una antropologíarealista. En este contexto, las reivindicaciones sociales y políticas que exigen unatransformación profunda de la sociedad, no pueden sino ser vistas con recelo por unasociedad donde las prácticas ciudadanas se ven con temor y la estrategia másprovechosa sigue siendo la del homo oeconomicus.
8 Explorar estos supuestos nos permite evidenciar esa distancia entre una aceptación de
las reivindicaciones de los movimientos sociales, y un deseo efectivo de vivir deacuerdo a los principios de una sociedad igualitaria. En este artículo pretendo defenderque el homo oeconomicus no es más que una construcción falaz de la naturaleza humana,que toma la parte por el todo, considerando una fuente motivacional, el egoísmo, queno es más que una fracción de la naturaleza humana, como si se tratase de un impulsoomnipresente.
9 Aquí intentaremos mostrar cómo los supuestos antropológicos y psicológicos presentes
en la mayoría de los proyectos políticos liberales, se basan en una asunción acrítica delegoísmo, que hace improbable el éxito de un proyecto basado en acciones que noredundan finalmente en beneficios para el individuo, como lo son la solidaridad y elcompromiso cívico, tal como lo supone el republicanismo. Y son precisamente este tipode supuestos, más o menos explicitados, los que nos permiten distinguir finalmente unapostura liberal de una republicana o radical. Con todo, pareciera que las mismascorrientes republicanas actuales han asumido que la participación política es un mediopara la consecución de un bien ulterior: la libertad y no ya un modelo completo de vidabuena. El problema con esta concepción instrumental de la virtud cívica, es que nologra explicar cómo la participación política efectivamente existente, tiene lugar, ytampoco logra justificarla en un plano normativo, es decir, si la participación es unmero medio para conseguir un fin, ¿por qué no buscar otro medio más eficiente ymenos demandante para producir dicho fin? Esto último es particularmente nocivopara una teoría republicana, pues la participación en lo público es uno de sus rasgosdistintivos y un elemento constitutivo del concepto republicano de libertad. De acuerdocon Félix Ovejero y Roberto Gargarella
“El republicanismo insiste en que ningún diseño institucional es completo y, en talsentido, adecuado, si se desentiende del tipo de ciudadanos necesarios para quedicho diseño pueda mantenerse en pie. Toda negligencia respecto de este vínculociudadanos-instituciones acabará por provocar el socavamiento del esquemapolítico sin importar lo sofisticado que sea el mismo.” (Gargarella, Martí, y Ovejero2003: 38)
10 No desentenderse del tipo de ciudadanos (y ciudadanas habría que agregar) que se
necesitan para llevar a cabo una transformación profunda de la sociedad, implicaatender a las concepciones de la naturaleza humana que subyacen a los proyectospolíticos. De la falta de atención solo pueden resultar proyectos que piden muy poco,
Polis, 34 | 2013
281
asumiendo siempre el mínimo de compromiso cívico y que por ende, hacen recaer laestabilidad de las instituciones y la provisión de los bienes públicos fundamentalmenteen la coerción. Ese descuido también se aprecia en proyectos políticos que exigendemasiados, o demasiado pronto, sacrificios por parte de sus ciudadanos y ciudadanaspara asegurar la estabilidad de un modelo radicalmente igualitario, y que, finalmenteacaban apoyándose de forma creciente en la coerción para garantizar la estabilidad yseguridad de la sociedad, o bien, resultan siendo son atacados violentamente porgrupos opositores que ven amenazados sus intereses, como ha sido el caso de Chile yEspaña, donde los proyectos republicanos fueron abruptamente interrumpidos por lasarmas.
11 Frente a este panorama ¿Qué podemos efectivamente esperar de los ciudadanos y
ciudadanas, con vistas a la construcción de un proyecto republicano? ¿Es insalvable elhiato entre la expectativa de una sociedad igualitaria, y los ciudadanos y ciudadanasreales, que finalmente habrán de vivir en ella? En lo que sigue, intentaré responderestas preguntas, sirviéndome de un marco teórico que generalmente subyace, peropocas veces se hace explícito en la filosofía política, me refiero al enfoque naturalista dela naturaleza humana, y su estudio por parte de la biología y la economía. Un enfoquenaturalista a la vez que crítico, nos permitirá disputar el lugar privilegiado de laantropología liberal del homo oeconomicus.
Más allá del homo oeconomicus. Una antropologíapolítica naturalista
12 En El origen de las especies de Charles Darwin (2008), el concepto de “bien” aparece
vinculado a la noción de selección natural la que, a diferencia de la artificial, esentendida como orientada hacia “el bien del individuo” y no al capricho particular delproductor que selecciona las características que más le complacen. Comparando laselección natural con la selección artificial, Darwin dirá:
“Así como el hombre puede producir y ciertamente ha producido un gran resultadomediante los medios de selección metódicos e inconscientes, ¿qué no podría llevar acabo la naturaleza? El hombre solo puede actuar sobre los caracteres externos yvisibles: a la Naturaleza no le interesan para nada las apariencias, excepto encuanto ellas puedan ser útiles para cualquier ser. Ella puede actuar sobre cadaórgano interno, sobre cada sombra de diferencia constitutiva, sobre todo elmecanismo de la vida. El hombre selecciona solo por su propio bien; la Naturalezasolo por aquel del ser que se ocupa. Cada característica seleccionada es puestaplenamente en ejercicio por ella y el ser es puesto bajo condiciones adecuadas devida.” (Darwin 2008: 65)
13 La selección natural actúa sobre un espacio mucho más amplio que su equivalente
artificial, escruta cada parte de los individuos orgánicos, no solo sus característicasvisibles. Si bien su acción es más lenta, sus efectos son más profundos y durables de loque podrían ser los de la selección artificial. Se nos revela a través de su ironía, el ciegoproceso de selección natural tiene una visión más profunda dentro de la naturaleza: vemejor porque no ve nada, actúa a largo plazo porque no tiene ningún plan y estáorientada a la producción del bien porque no sigue ningún plan. La selección natural,así descrita, guarda ciertas similitudes con la noción Smithiana de “mano invisible”, ypodemos notarlo en la superior capacidad de “escrutinio” que Darwin le reconoce, esacapacidad de visión de conjunto, si se quiere, tanto espacial como temporal. La
Polis, 34 | 2013
282
Naturaleza, sin las limitaciones cognitivas a las que está sujeta la mente humana, tieneuna mayor capacidad de aprehender cada detalle de una miríada de hechos que seacumulan en el tiempo.
14 Así como en Darwin podemos encontrar señales de la apelación a un “mecanismo de
mano invisible” representado por la selección natural, de igual modo podemosencontrar en Smith un enfoque claramente naturalista, no solo en su conocida frase dela Riqueza de las Naciones, donde afirma que el origen de la división del trabajo no seencuentra en ninguna sabiduría humana sino que es la necesaria aunque lenta y gradual
consecuencia de la propensión en la naturaleza humana de intercambiar una cosa porotra. El enfoque naturalista puede advertirse sobre todo, en la descripción que Smithhace de los instintos humanos en su Teoría de los Sentimientos Morales. Habría ciertosinstintos básicos que impulsan a los animales y humanos, inconscientemente hacia losfines deseados por la Naturaleza. Esto calza perfectamente con la idea estoica deNaturaleza que opera en el concepto de Smith, una Naturaleza que guía a los que sedejan guiar y arrastra a los que no. La naturaleza asegura el cumplimiento de susdesignios (de sus designios ciegos habría que añadir) sirviéndose de estos impulsos. Loque se busca, tanto en el esquema de Darwin como la idea que sostiene la exposiciónsmithiana, es la autopreservación, lo que se logra junto con la autopreservación es unresultado adicional no intencionado: el bien de la especie o la prosperidad de lasociedad comercial, para Smith.
15 Es curioso como ambos autores rehúyen hablar de felicidad en primer término, aunque
Darwin diga que finalmente los más fuertes y felices son los que sobreviven y Smith, enun tono más sombrío, afirme que en todo el ajetreo de la sociedad comercialdifícilmente se encuentra la verdadera felicidad, situando a esta más allá de losintercambios corrientes, en un retiro del sabio, mostrando así el lado más estoico delescocés. La tarea que opera la naturaleza no es la de la felicidad de los individuosvivientes, sino la de su (de la naturaleza) propia perpetuación. La selección natural aligual que la mano invisible, en tanto que procesos ciegos, cuentan con una materiaprima común: nuestros instintos e impulsos, el más básico de ellos, la preservación. Laselección natural aparece como una fuerza que opera únicamente al nivel del individuo,es decir, el individuo que sobrevive es aquel que posee las características que loadaptan mejor al ambiente en que vive.
16 Sin embargo esta idea se matiza en El origen del hombre, cuando no solo refiriéndose a los
seres humanos, Darwin haga referencia a la selección natural actuando más allá delnivel del individuo, precisamente para explicar el surgimiento de las cualidadesmorales, cualidades que por cierto, no considera exclusivas de los seres humanos.Respecto a ellas dirá:
“Su fundamento recae en los instintos sociales, incluyendo en este término los lazosfamiliares. Estos instintos son de una naturaleza altamente complicada, y en el casode los animales inferiores otorgan tendencias especiales hacia ciertas accionesdefinidas; pero los elementos más importantes son el amor y la emoción distinta dela simpatía. Los animales dotados de instintos sociales obtienen placer en lacompañía mutua advierten del peligro se defienden y se ayudan en muchas otrasformas. Estos instintos no se extienden hacia todos los individuos de la especie sinoa los de la comunidad. En tanto son altamente beneficiosos para la especie, han sidoadquiridos con toda probabilidad, a través de la selección natural.” (Darwin 1981:391)
Polis, 34 | 2013
283
17 Nuestros instintos sociales, producidos por la selección natural para el bien de la
especie y para el del individuo que los posee, nos orientan hacia los otros, nos sacan denuestra finalidad balística de autoconservación y nos hacen cooperar con quienes nosrodean, con los miembros de una misma comunidad o grupo para conseguir unconjunto de bienes que serían imposibles en soledad. Entre los instintos específicos queposeen los animales, nos encontramos con la llamada de aviso de las aves y otrosanimales sociales que ponen en riesgo su vida al señalarse a sí mismos al depredador yretardar su huída. ¿Cómo podría la selección natural elegir un instinto que pusiera enriesgo a su portador? Este instinto, si bien pone en riesgo a quien lo posee, permite quesu grupo viva mucho mejor, que crezca y que sea menos vulnerable a los ataques de losdepredadores. Esta mejora en la vida del grupo beneficia tanto a los individuos que serelacionan genéticamente con el ave que da el aviso, como a los que no. En el caso de loshumanos, continúa Darwin, que no tenemos instintos específicos, son el amor y lasimpatía los que operan cuando nos disponemos a ayudar a los miembros de nuestrogrupo. Es en este contexto que Darwin introduce un concepto particularmenteenriquecedor para una mirada republicana de la política, el de bien general.1
“El bien general puede ser definido como los medios mediante los cuales el mayornúmero posible de individuos pueden ser criados en pleno vigor y salud, con todassus facultades perfectas, bajo las condiciones a las cuales están expuestos. Como losinstintos sociales tanto del hombre como de los animales inferiores han sidoindudablemente desarrollados bajo los mismos pasos, sería recomendable, si fuerapracticable, usar la misma definición en ambos casos, y tomarla como el test de lamoralidad, el bien general o bienestar de la comunidad, en lugar de la felicidadgeneral, pero esta definición tal vez requiere de cierta limitación en cuanto a laética política.” (Darwin 1981: 98)
18 Llama la atención que Darwin defina el bien general en términos de “test de
moralidad”, es decir, aquellos medios que promuevan el bien general se correspondencon lo moralmente correcto, mientras que aquellos que se le oponen, o lo obstaculizan,serán lo contrario. Darwin se aventura aquí a dar una visión sustantiva del bien: creceren pleno vigor y salud, con todas sus facultades perfectas. ¿Qué significa esto? Paraempezar, el bien general son los medios que hacen posible el florecimiento del mayornúmero posible. Cuáles sean estos medios es algo que Darwin no especifica, pero queparece ser respondido por el contexto general en que este párrafo está inserto: el de losinstintos sociales. Detengámonos no obstante en la cuestión del mayor número posible.Creo que nuestra atención no debería centrarse en lo del mayor número, ya que laoposición de Darwin a los principios utilitaristas es de clara oposición, sino en lo de
posible. ¿Qué constituye esta posibilidad? Darwin dice “bajo los medios a los cualesestán expuestos”. No se trata simplemente de una media aritmética, sino de unacuidada atención de las condiciones de la existencia, condiciones que son tambiéntecnológicas (en sentido amplio) para los seres humanos2.Si una acción ha de serconsiderada como moralmente correcta o buena, debe estar orientada a producir losmedios para que la mayor cantidad posible de individuos florezcan. Una acción queteniendo a su disposición los medios para hacerlo, falla en producir este bien, falla enproteger y ayudar a los otros miembros de la comunidad, y permitirles desarrollarsesaludables y vigorosos y vigorosas y en darles la posibilidad de desarrollar susfacultades en plena perfección, no es una acción moralmente buena. Esto implica el queel bien general sea un test de moralidad.
Polis, 34 | 2013
284
19 Los seres humanos carecemos de instintos especiales, no hay un instinto para proteger
la educación y la sanidad pública, por así decirlo, lo que tenemos son los instintossociales de la simpatía y el amor, que han sido producidos por la selección natural,precisamente porque permitían que las comunidades dotadas de más miembros conestos instintos, florecieran y crecieran más rápido que otras. La definición de biengeneral aquí dada, se asemeja a aquella de la selección natural en El origen, donde es lanaturaleza la que selecciona aquellas características que harán posible que un individuoflorezca de acuerdo a las condiciones orgánicas e inorgánicas de su existencia.
20 Este bien es moral en tanto que es el fruto de los instintos sociales que han sido
seleccionados, es decir, en el sentido en que “el mayor número posible” requiere de laactuación de aquellas características que favorecen la cooperación entre miembros dela misma y de distinta especie, como en el caso del acicalamiento, pues si este hábito nohubiese sido seleccionado, la especie se mermaría…menos individuos sobrevivirían. Laevolución no es moral ella misma, pero produce la moralidad, a través de los ínfimospasos que van dando origen a las especies. Y el bien general es un criterio de moralidad,una especie de imperativo categórico naturalista, donde lo que es moral no es locorrecto en sentido formal, sino lo que produce el bien sustantivo, aquello orientado apermitir que más individuos se desarrollen y florezcan.
21 Si dirigimos nuestra lectura hacia la luz que arrojan las palabras de Smith, encontramos
que este era bastante receloso de aquellas acciones que se declaraban como orientadashacia el bien común. Para Smith, cuando una acción se ponía a sí misma esta etiqueta,siempre solía esconder algún fin mezquino, es por ello que la espontánea coordinacióndel esfuerzo individual, le parecía un mucho mejor candidato para producir laprosperidad de la sociedad y el florecimiento de sus miembros. La simpatía, invocadaen el espacio del mercado no podía sino tener efectos nocivos, a saber, la colusión, porlo que era mejor apelar al amor propio del tendero, que a su compasión si lo quequeremos es poner comida en nuestros platos. Pese el énfasis en el propio interés queSmith pone en el centro de su teoría, tanto económica como moral –que esprecisamente por lo que suele citarse a Smith- Darwin no lo considerará como uno másde los apologetas del egoísmo, y en cambio basará su definición de la simpatía,principalmente la teoría moral del profesor escocés. Rescatar el camino que sigueDarwin para explicar el surgimiento de los instintos sociales, implica también rescataruna lectura de Adam Smith que suele dejarse de lado, la del Smith de la Teoría de los
Sentimientos Morales.
22 Darwin, no obstante, no desconoce la concurrencia de múltiples motivos en la acción
humana, no sin un dejo de desazón reconocerá que el egoísmo muchas veces concurreentre ellos. Es parte de la concepción smithiana de simpatía, la necesidad de generarese sentimiento en los otros, de ser amados y reconocidas. Esta impureza de los motivoses lo que caracteriza a la acción humana y son estas las motivaciones que se hallarán ala base de la explicación darwiniana de la cooperación, característica fundamental delos animales dotados de instintos sociales. Para Darwin la cooperación se explicabatanto desde el deseo de recibir algo en retorno como desde la simpatía misma. Sinembargo el rol de la simpatía e incluso el de la confianza, parecen desaparecer en lasinvestigaciones contemporáneas sobre la cooperación basadas en la teoría delaltruismo recíproco y que tanta influencia han tenido en la teoría política y en el diseñoinstitucional.
Polis, 34 | 2013
285
23 Los instintos sociales nos compelen a cooperar con otros, aun cuando esto afecte
nuestra adaptabilidad, nuestras chances de sobrevivir y reproducirnos básicamente; sinembargo esta tensión ha sido reducida por los teóricos del altruismo recíproco: todoacaba siendo reductible al interés personal o, metafóricamente, al de los propios genes.Podríamos decir que esta exclamación es exagerada y que en realidad no hay nada de loque preocuparse, dado que estas afirmaciones tienen un carácter empírico descriptivoy no normativo, no obstante cuando son tomadas como un datum por la economíaneoclásica para explicar la conducta humana, nos encontramos en un plano de llenonormativo, donde la racionalidad misma se define a partir de decidir de acuerdo a unamatriz de costos y beneficios, donde cualquier decisión que no incremente de algunaforma el bienestar material del individuo, se considera irracional. Es en este sentidoque en el denominado “dilema del prisionero”3, la mutua deserción, es decir, el engañomutuo para obtener el mayor beneficio individual, es la estrategia dominante: la únicaestrategia que cada individuo puede adoptar considerando su propio bienestaraisladamente.
24 Sin embargo en los sucesivos experimentos que se han conducido para poner a prueba
el comportamiento de los sujetos reales frente a la elección de cooperar y compartir losbeneficios y cargas que puede acarrear una decisión, asimismo como en la vidacotidiana, la deserción ocurre, pero no tan a menudo como debería suceder de acuerdocon los supuestos descriptivos (pero que son también normativos) de la teoría. ¿Por quéocurre esto? ¿Por qué decidimos cooperar y abandonamos el beneficio potencial de undeterminado curso de acción, para elegir otro? La llamada “teoría de la elecciónracional” no logra capturar la motivación tras acciones cotidianas como ayudar aextraños o involucrarse en política. Podemos preguntarnos entonces: Si nuestranaturaleza como seres sociales, involucra un entramado motivacional complejo, capazde albergar la simpatía y el altruismo, a la vez que el egoísmo y la crueldad ¿Es real estehiato al que nos hemos referido, o es simplemente un reflejo de la pluralidad denuestras motivaciones, de nuestra naturaleza caída como solían llamarla los pensadorescristianos?
Hacia una política de la simpatía
25 La cooperación social es fundamental para resolver problemas políticos básicos, como
la provisión de bienes públicos, tales como el respeto de las leyes e instituciones, desdeel respeto de las normas del tránsito, hasta el pago de los impuestos, además de laparticipación política que hace posible la elección de representantes y que abre canalesde participación alternativos a la política representativa tradicional, hoy en crisis.
26 La explicación preferida de los teóricos y teóricas liberales para fundamentar el
funcionamiento de una sociedad democrática, ha sido la de la reciprocidad: unindividuo coopera si tiene la certeza de que los demás también cooperarán. Estaasunción, aunque en apariencia evidente, genera numerosos problemas, entre ellos elde la dificultad de proveer dicha certeza en sociedades amplias que se caracterizan porel anonimato, además de la cuestión de qué sucede con los miembros no cooperativosde la sociedad. ¿Qué fundamento encuentra aquí el que nos ocupemos de los ancianos yancianas, de quienes tienen niveles importantes de discapacidad mental o física y nopueden o no pueden ya reciprocarnos? Afirmar que estamos invirtiendo en compasión,a la espera de inspirar compasión en otros que observan, parece no capturar la
Polis, 34 | 2013
286
complejidad de la cuestión, por decirlo de algún modo. La idea de que somos animalesdependientes, refuerza la idea de que necesitamos de los demás para desarrollarnos enla plenitud de nuestras capacidades, y debilita la apuesta por una moral en que la fasemás alta del desarrollo sea el punto en que somos completamente independientes de losdemás. Es esta dependencia, propia de animales con cerebros tan grandes y, por ende,con una etapa de niñez tan prolongada, la que explica la evolución de nuestros instintossociales. A propósito de esto resulta interesante revisar la posición del filósofo de labiología, Michael Ruse:
“La moralidad ha sido puesta ahí por la selección natural en orden a hacer quetrabajemos juntos socialmente o que cooperemos (…) Esto no quiere decir quesiempre cooperemos o seamos morales. Somos influenciados por muchos factores,incluyendo deseos egoístas y de otro tipo. Pero la moralidad es uno de esos factores,y en suma los humanos generalmente trabajamos juntos. A veces la moralidadresulta contraproducente. Puedo ir en ayuda de un niño ahogándose, y ahogarmeyo mismo. Esto va difícilmente en mi auto-interés. Pero en balance, va en mi propiointerés ayudar a gente en apuros, principalmente a niños en apuros.” (Ruse 2009:20)
27 Es interesante analizar la postura de Ruse a este respecto, el autor parte de la idea de
que la moralidad es una adaptación destinada a producir la cooperación entre animalesparticularmente dependientes como lo somos los seres humanos, pero en la medida enque se trata de una adaptación, Ruse procura explicarla en términos de su utilidad parael individuo: aunque la moral pueda ser contraproducente a veces, en general produceventajas adaptativas para nuestra especie, nos hace más aptas y aptos para hacer frentea las presiones de nuestro medioambiente. Una acción motivada moralmente, orientadaa la producción del bien general habría que decir con Darwin, acaba siempreprocurándonos algún beneficio, sino a nosotros mismos, tal vez a nuestra descendencia,y es por esto que, tal como Ruse lo entiende, siempre hay una reciprocación de la acciónaltruista. Esto explica por qué la moralidad ha sido “puesta ahí” por la selecciónnatural, explica la utilidad de unos instintos sociales que a veces pueden llevarnos aponer en riesgo nuestra propia vida: tienen un potencial beneficio para el individuo,pero también, aunque Ruse no lo diga, tienen un beneficio potencial para el grupo alque el individuo pertenece.
28 Con todo, quienes se apoyan en la teoría del altruismo recíproco para explicar la
cooperación social, que constituyen la mayoría de los estudiosos y estudiosas, desde losaños 70 hasta ahora, toman como base, la teoría de Robert Trivers, principalmente loexpuesto en su artículo de 1971, The evolution of reciprocal altruism. En este artículo,Trivers expone un ejemplo particularmente interesante:
“Un ser humano que salva a otro con quien no está relacionado y que está a puntode ahogarse, realiza un acto de altruismo. Asumamos que la chance de que elhombre que se está ahogando, muera, es del 50% si nadie se lanza a rescatarlo, perola chance de que quien lo salve, se ahogue, es mucho más pequeña, digamos, una en20. Asumamos que el hombre siempre se ahoga si quien lo salva se ahoga y que sesalva si su rescatador se salva. También asumamos que el gasto energético de quiensalva es trivial en comparación con las probabilidades de supervivencia. Si fuera unhecho aislado el rescatador o rescatadora no se molestaría en salvar al hombre quese ahoga”. (Trivers 1971: 35, 36)
29 Bien, hasta aquí el ejemplo que leído con intención, tiene demasiadas asunciones,
tantas que lo hacen irreal. Sin embargo se trata de un modelo: estas son las condicionesque deben darse para que una acción aparentemente desinteresada se explique a travésdel altruismo recíproco. Bien. Pero ¿se cumplen estas condiciones en los intercambios
Polis, 34 | 2013
287
en la vida real? Al parecer todas las condiciones son las exigencias típicas de un modelo,salvo la última y que es finalmente la más prescriptiva: “si este fuera un evento aisladoel rescatador o rescatadora no se molestaría en salvar al hombre que se ahoga.” Elsujeto de Trivers parece estar completamente desprovisto de simpatía, pues esta no hajugado ningún papel en su decisión de rescatar al hombre. Se trata de una mentecalculadora que trabaja bastante rápido, que es capaz, no solo de evaluar lasposibilidades de éxito del rescate y la relación costos beneficios entre su energía y elincremento de las posibilidades de sobrevivir del hombre ahogándose, esto después detodo podría hacerlo alguien que nade a menudo y que tenga conocimiento de suscapacidades, alguien así podría hacerlo instantáneamente. Lo que no puede hacerinstantáneamente y tal vez tampoco tras una deliberación razonable (que a medida queavanza va modificando los valores de supervivencia), es saber que habrá una segundaoportunidad en que su acción pueda ser reciprocada y es esta la condición necesaria,aunque no per se suficiente, para que se decida finalmente a actuar. Sin esa certeza, nohabría rescate y es precisamente esta certeza la que no es lícito suponer.
30 Las explicaciones del altruismo recíproco de Trivers, sobre las que más tarde abundaría
Axelrod (1984) y popularizaría Dawkins (2006), se basan en unas condiciones en que laiteración puede ser dada por sentada y sin embargo, nuestra vida cotidiana no es así, nosolo por la presión existencial de nuestra finitud, sino porque nunca sabemos, sobretodo si se trata de un extraño en condiciones extremas, si acaso ha considerado el actocomo un juego de una sola partida. Deberíamos tal vez dudar si su agradecimiento esmuy emotivo, pues si habrá reciprocación, se trata principalmente de un contratotácito. La verdad es que tal vez nunca vayamos a ver a ese extraño y entonces habremosperdido energía en vano.
De acuerdo con Darwin en los seres humanos conviven los sentimientos de simpatía y elegoísmo, ambas motivaciones se mezclan en la acción. Tal vez las motivaciones egoístasse vean defraudadas si nunca podemos obtener un favor semejante a cambio de nuestravalentía.
31 Sin embargo aún hay explicaciones que, sin renunciar a la tesis del egoísmo, podrían
dar cuenta del arrojo de nuestro héroe o heroína de mente calculadora: el intento deconstruir una reputación. Esta motivación es fácilmente comprensible desde el marcode la teoría de los sentimientos morales de Smith: queremos ser amados y amadas ytener una reputación de ser personas heroicas, ciertamente sirve a esa función. Noshace parejas altamente atractivas, excelentes socios o socias comerciales. Una personacapaz de salvar a un extraño de forma desinteresada, nos da las señales que buscamospara confiar plenamente en alguien. El cine de Hollywood está lleno de estas imágenes,el protagonista, en general un varón, hace algún tipo de acto heroico o tremendamentedadivoso, altruista como sea, con mayor o menor suerte para volverse atractivo a losojos de una chica que en condiciones normales no lo encontraría atractivo. Estaconfianza ganada por medio de la reputación puede o no ser traicionada, puede serganada con la finalidad exclusiva de traicionarla o puede ser traicionada por error otorpeza. Pero cuando una acción se ejecuta desde la sola motivación de producir unareputación, es probable que esta reputación sea falsada si las circunstancias cambian,por cualesquiera razones.
32 ¿Por qué una reputación ganada en torno a la falsedad o a aquello que Smith llamaba
vanidad –ese deseo de ser amado no por las razones correctas, y que se opone a lavirtud– es más frágil que una reputación formada desde sentimientos genuinos?
Polis, 34 | 2013
288
Podemos señalar dos razones para ello, una reside en el agente y la otra en el receptorde esa información que la reputación provee. Si un individuo actúa de una maneraaparentemente irracional, es decir, aparentemente arriesgando su vida para salvar aotro, o incluso para castigar una violación a las normas sociales, pero lo hacefinalmente desde una “mente calculadora” para usar las palabras del propio Trivers,fácilmente el beneficio económico, que es su motivación última puede encontrarse en laacción opuesta, si las condiciones cambian. Puedes buscar la amistad o el amor dealguien por su buena fortuna y dar a cambio tu amor, tu compañía y tu ayuda,produciendo un beneficio para ambas partes, pero si tu motivación es la buena fortuna
y no el amor de la otra parte, si esa fortuna se acaba, es racional pensar que tu amortambién lo hará. El amor incondicional es en este sentido, irracional.
33 Si la disposición genuina no subyace la acción aparentemente altruista, dadas las
cambiantes circunstancias a las que podemos someternos y principalmente lastentaciones de beneficios a corto plazo que puede ofrecer traicionar la confianza dequienes creen en nosotros, la ausencia de una disposición genuina, o la merma de ella,puede fácilmente acabar en la jugada de la “tentación” en el dilema del prisionero,obteniendo los máximos beneficios de la cándida jugada de nuestra contraparte, a noser que esta tenga motivos para sospechar y su jugada sea también la deserción, encuyo caso ambas partes perdemos, o bien puede que nuestra contraparte elijacastigarnos, no volviendo a cooperar. La selección natural así como favorece el engaño,favorece las habilidades para detectar potenciales tramposos. Estas son ideas propias deTrivers y que, sin embargo, no suelen considerarse en las discusiones en torno a sutrabajo y al concepto de altruismo recíproco que éste ha contribuido a popularizar. Aúndentro del marco ético predominante en la actualidad que constituye el altruismorecíproco, la acción aparentemente altruista, esa que se hace en la espera de unacontraprestación, si carece de las emociones que la fundamentan, no puede mantenersecon seguridad en el tiempo. La cooperación cínica acaba siendo un despropósito, puesno puede conseguir a largo plazo los beneficios que espera obtener mediante suinteresado gesto.
34 La idea de la cooperación interesada, que es la del altruismo recíproco, anida en lo
profundo del sentido común de la sociedad, y es así como es difícil lograr la cooperacióny el compromiso en una acción que no parece rendir frutos inmediatos o directamentebeneficiosos para los actores implicados. Cada quien quiere saber cuáles serán susbeneficios finales, qué habrá a su haber después de entregar su tiempo y energía en unaacción. Pedir que los ciudadanos y ciudadanas sacrifiquen parte de su interés privadoen una causa compartida, parece, bajo la asunción del altruismo recíproco, pocorealista.
Volvamos ahora sobre la cuestión del hiato que ha atravesado nuestra reflexión aquí.¿Qué lugar tiene el ethos efectivo de la ciudadanía, frente a las expectativas detransformación social propias de los movimientos de la sociedad civil en la actualidad?
35 El marco teórico que hemos elegido para la comprensión de la cuestión, nos permite
entender la naturaleza humana como una realidad compleja en lugar de una unidadmonológica, como la que subyace a la idea del homo oeconomicus, es por ello quepodemos afirmar que un proyecto político republicano, que enarbole los ideales, dejusticia, igualdad, respeto por la diferencia y libertad, es un proyectoantropológicamente realista. Sin embargo esta misma complejidad nos revela losobstáculos que dicho proyecto ha de sortear. Se trata de ese ethos de la desconfianza y
Polis, 34 | 2013
289
del free riding como única estrategia de supervivencia en una sociedad injusta, que haadquirido carta de naturaleza en la nuestra y que es reivindicado por los sectores másnihilistas o que se sienten más desilusionados de la política. La frase “Si no lo hago yo,alguien más lo va a hacer”, refleja el cálculo racional que subyace a este tipo deactitudes. Afortunadamente hay mucho más en nuestro acervo evolutivo y cultural quepuede permitirnos llevar a cabo un proyecto igualitario. Es preciso, no obstante,facilitar el ambiente tecnológico y no tecnológico que haga posible la emergencia ydesarrollo de dichas motivaciones, y para esto necesitamos penetrar profundamente enla cotidianeidad de los ciudadanos y ciudadanas, así como también de quienes residen ycuyas vidas transcurren en nuestro país.
36 No sólo somos egoístas, sino muchas cosas más, algunas de ellas determinadas
biológicamente. Hay disposiciones distintas que operan y coexisten en distintosprocesos cognitivos y en nuestras motivaciones en la acción. Ningún diseñoinstitucional que se precie de ser realista, así como ningún proyecto de transformaciónsocial puede ignorar la cuestión de cómo pueden alentarse las disposiciones cívicas ycanalizar las egoístas para que produzcan una sociedad igualitaria. Siguiendo a FélixOvejero:
“Las instituciones deben detectar el pecado sin desalentar la virtud, deben poderfuncionar en previsión de bajas motivaciones públicas pero sin que ello lasincapacite para absorber y alentar las disposiciones cívicas.”(Ovejero 2008: 34)
37 Hasta ahora hemos pensado nuestras instituciones políticas, sociales, culturales y
económicas desde esa perspectiva “realista” que se regocija en las motivaciones planasdel homo oeconomicus, planas en su monismo y planas en su aparente inmutabilidad.Esta suerte de etología política se exhibe cuando los sectores más conservadores seafirman en la imposibilidad de cambiar las estructuras de reparto del poder, en tantoinsisten en la preeminencia del congreso para decidir cuestiones y la inviabilidad deque estas ajusten sus agendas a las presiones provenientes de la sociedad civil o delreparto de los beneficios, en tanto buscan naturalizar el lucro en la provisión de bienespúblicos como la educación o asumen que sin este sería imposible satisfacer la demandasocial de dichos bienes.
38 El hiato entre el deseo político de la sociedad civil y la desazón de lo social, solo puede
salvarse con instituciones porosas y abiertas al cambio y a la crítica desde las bases, queson finalmente las que le proporcionan su legitimidad democrática, esa legitimidaddemocrática que hoy echamos en falta.
39 ¿Qué lugar debería ocupar la academia en este proceso de transformación de la
sociedad? La Universidad, como institución cultural está atravesada a su vez por lasinstituciones políticas, económicas y sociales, podemos decir que está también amerced de ellas. Y con todo, ha sido la cuna de un movimiento social que no solo hacuestionado el lugar de la educación como bien público, sino la configuración misma delas estructuras sociales, sus repartos de poder político y económico. Ha reclamado parasí lo político en un romance ambiguo e intermitente con las viejas banderas de lospartidos.
40 No se trata de una discusión que deba darse única y ni siquiera privilegiadamente en la
academia, sino de una discusión que entre sus múltiples focos, encuentra la academiacomo uno más. Así como esta fue un lugar donde en los años 80 se discutieron losfundamentos del nuevo orden económico en que hoy habitamos, y se dio lugar a lainterpretación hoy dominante en Chile de Adam Smith, que deja de lado la mitad de su
Polis, 34 | 2013
290
obra y la posibilidad de una comprensión diferente de las relaciones entre ética yeconomía, de la mano de una antropología más compleja y más adecuada a nuestrapropia experiencia de la vida entre los otros y las otras. Ahora es tal vez la hora de quela academia recupere esas interpretaciones que han sido sesgadas en el pasado, enfavor de otras que nos permitan aportar nuevos elementos a los debates políticosactuales. Sobre la base de una antropología política diferente, los proyectos políticosaparecen bajo una nueva luz y un nuevo atractivo. Y es precisamente de hacer aparecerla transformación de la sociedad como algo atractivo y realizable, de lo que finalmentese trata.
Habría que rescatar entonces a ese Smith de la Teoría de los Sentimientos Morales, y releerdesde ahí todo su proyecto. Siguiendo a Christian Marouby:
“Contrariamente a la versión empobrecida de las motivaciones humanas queimplica una parodia antropológica, el homo sympatheticus de la teoría smithianatiene toda la multidimensionalidad del ser socio-simbólico que el hombre esrealmente en el mundo, tomado en la especularidad infinita de relaciones que poseecon sus semejantes y en las múltiples redes de solidaridad sin las cuales no puedeexistir.” (Marouby 2005: 23-24)
41 Pensar así una economía guiada por la mano invisible ya no parece conducir
necesariamente a los resultados nefastos de una economía desregulada, que hastaahora se han amparado en ella. La mano invisible es también el libre juego de lapluralidad de motivaciones humanas, de esas motivaciones que nos inclinan hacia losdemás, pero que también nos repelen. Algo de esto lo dejaba ver Kant en su idea de lainsociable sociabilidad. Los seres humanos somos seres infinitamente necesitados de losdemás y es por ello que la solidaridad ha jugado un rol fundamental en nuestraevolución como especie y lo ha jugado en nuestro desarrollo como individuos. Unproyecto político que se afirme en ella no podría estar destinado al fracaso por ningunarazón natural, pero tampoco su éxito está inscrito en el genoma humano. Dada lamultidimensionalidad de las motivaciones humanas, el papel de los arreglosinstitucionales que un proyecto republicano adopte para sí, es el de cultivar aquellasque refuerzan la solidaridad y la libertad y mantienen a raya la codicia y la violencia.Un proyecto republicano debe hacer que la alternativa de la cooperación se atractiva, ala vez que desincentivar la alternativa contraria. (De Francisco 2012) Nada de esto esantinatural ni inhumano ni un retroceso social, es más bien la expresión política deaquellos instintos sociales sin los cuales nuestra especie no habría podido florecer.
BIBLIOGRAFÍA
Axelrod, Robert M (1984), The evolution of cooperation. Basic Books, New York.
Darwin, Charles (1981), The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton University
Press, Princeton.
-Idem. (2008), On the Origin of Species,Oxford University Press. Oxford U.K
Dawkins, Richard (2006), The selfish gene, Oxford University Press. Oxford U.K; New York.
Polis, 34 | 2013
291
Francisco, A. de. (2012). La mirada republicana.Catarata, Madrid.
Domènech, Antoni (1989), De La Ética a La Política: De La Razón Erótica a La Razón Inerte. Critica,
Barcelona.
Field, A. J. (2001). Altruistically inclined?_: the behavioral sciences, evolutionary theory, and the origins of
reciprocity. Ann Arbor: University of Michigan Press, Michigan.
Gargarella, Roberto, José Luis Martí, and Félix Ovejero, eds. (2003), Nuevas Ideas Republicanas:
Autobierno Y Libertad, Paidós, Barcelona.
Greif, Avner (2006), Institutions And The Path To The Modern Economy: Lessons from Medieval Trade,
Cambridge University Press, Cambridge U.K
Marouby, Christian ( 2005), “Pour Une Économie De La Sympathie. Propos Sur La Double
Anthropologie d’Adam Smith.” Finance & Bien Commun 22 (2): 18. Observatoire de la finande,
Ginebra.
Ovejero, Félix (2008), Incluso Un Pueblo De Demonios: Democracia, Liberalismo, Republicanismo, katz,
Madrid.
Rancie_re, Jacques (2006), El Odio a La Democracia. Amorrortu Editores, Buenos Aires.
Rawls, John. (1979), Teoría De La Justicia. Fondo de Cultura Económica, México.
Ruse, Michael (2009), “Is Darwinian Metaethics Possible (And If It Is, Is It Well Taken)?” en
Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Giovanni Boniolo y Gabriele De Anna eds. Cambridge
University Press, Cambridge U.K
Trivers, Robert (1971), “The Evolution of Reciprocal Altruism.” Quarterly Review of Biology 46 (1):
University of Chicago, Chicago.
Wilson, David Sloan, Wilson, Edward O., (2008) “Evolution for the Good of the Group.” American
Scientist 96 September-October.
NOTAS
1. El debate en torno a la selección de grupo, que tuvo su momento álgido en los años 60 y 70 del
pasado siglo y que fue abandonado luego, consagrando a la selección individual como única
alternativa razonable, parece haber recobrado cierta fuerza en los últimos años, gracias a
trabajos como el de D.S Wilson y E.O Wilson. (2008) y en menor medida el de Field (2001).
2. Avner Grief (2006: 5), siguiendo la convención en el estudio económico de las instituciones,
distingue entre los factores tecnológicos y los no-tecnológicos en una sociedad. Entre los
primeros sitúa la localización geográfica, el conocimiento útil y el capital social, mientras que
entre los factores no tecnológicos, señala las leyes, la forma de asegurar su cumplimiento y la
distribución de los derechos de propiedad.
3. Para una reflexión en torno al alcance de la teoría de juegos para la ética y la filosofía política,
véase (Domènech 1989).
Polis, 34 | 2013
292
RESÚMENES
El presente texto tiene como objetivo problematizar el proyecto republicano de democracia
igualitaria desde la perspectiva de su realizabilidad. Se trata de contraponer el optimismo que
encontramos por parte de quienes participan de los movimientos de la sociedad civil, con la
perspectiva desencantada o insuficientemente comprometida de algunos sectores de la sociedad,
que pese a apoyar las reivindicaciones en cuestión, no están dispuestos a hacer los sacrificios que
un compromiso sustantivo demanda. Releer el proyecto republicano desde la simpatía, nos
permite comprender los desafíos que un proyecto político republicano debe afrontar para llevar a
cabo las transformaciones sociales necesarias.
Ce texte vise à analyser le projet républicain de démocratie égalitaire selon la perspective de sa
faisabilité. Il s’agit d’opposer l’optimisme de ceux qui participent des mouvements de la société
civile, à la vision désenchantée ou faiblement engagée de certains secteurs de la société, lesquels
malgré leur soutien aux revendications en question, ne sont pas disposés à souscrire aux
sacrifices qu’un engagement substantif requiert. Lire à nouveau le projet républicain selon la
perspective de la sympathie, nous permet de comprendre les défis qu’un projet politique
républicain doit affronter afin de mener à bien les transformations sociales nécessaires.
The following text’s goal is to tackle with the republican project of egalitarian democracy from
the point of view of its realizability. The aim is to oppose the optimism that we find in those
engaged in civil society movements, to the disillusioned or not sufficiently engaged perspective
from certain parts of society, who despite of supporting those claims, are not willing to make the
sacrifices that a substantive commitment demands. Re-reading the republican project from
sympathy allows us to understand the challenges that a republican political project must face to
carry out the social transformations needed.
O presente trabalho tem como objetivo problematizar o projeto republicano de democracia
igualitária do ponto de vista de sua capacidade de realização. O proposito é contrastar otimismo
encontrado dos participantes de movimentos da sociedade civil, com a perspectiva desencantada
ou insuficientemente cometida por alguns setores da sociedade, que apoiando as reivindicações
em causa não estão dispostos a fazer o sacrifícios exigir um compromisso substancial. Releiendo o
projeto republicano de simpatia, vamos entender os desafios que um projeto político republicano
deve cumprir para realizar as mudanças sociais necessárias.
ÍNDICE
Mots-clés: mouvements sociaux, républicanisme, naturalisme, sympathie
Palabras claves: republicanismo, naturalismo, movimientos sociales, simpatía
Keywords: republicanism, naturalism, social movements, sympathy
Palavras-chave: republicanismo-Naturalismo-Simpatia-movimentos sociais
AUTOR
NICOLE DARAT
Universidad de Valladolid, Valladolid, España. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
293
Reflexión sobre el artelatinoamericano. AproximacióntestimonialQuelques réflexions sur l’art latino-américain. Une approche personnelle
Considerations on Latin American art. A testimonial approximation
Reflexão sobre arte latino-americana. Aproximação testemunhal
José Alberto de la Fuente
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 05.05.2011 Aceptado: 11.08.2012
El arte y su contribución al conocimiento
1 Uno de los fundamentos culturales de la integración latinoamericana y de la presencia
regional en el mundo, es la contribución de las Artes y la Literatura a través de lasimágenes visuales y de las narrativas. Sin ellas, no sería posible reconocer laimportancia de la fuerza simbólica en el imaginario histórico y político de loslatinoamericanos; este patrimonio simbólico “es parte del perfil de nuestras sociedadesy de todos sus miembros como individuos”1.
2 La producción y creación estética de la cultura mestiza aporta valiosos insumos para
que el pueblo se reconozca en su identidad, consolide su memoria y aporte suinteligencia sensible para no perderse en medio de las permanentes y acuciantespreguntas sobre quiénes somos los latinoamericanos en esta transición milenaria, cuáles nuestro lugar en el mundo y cómo seguiremos enfrentando la vertiginosaglobalización, cada día más acelerada por la telemática, la cibernética y la informática.
Polis, 34 | 2013
294
3 El pintor brasileño Ferreira Gullar, en 1989, nos recordó con claridad y precisión, que
no hay ninguna novedad en decir que el modo de conocimiento estético difiere delmodo del conocimiento científico e igualmente del filosófico. El Arte, la poesía sonexpresiones cuestionadoras de todo el conocimiento establecido e incluso del propioconocimiento estético. El artista es un cuestionador permanente de la cultura porque escrítico, porque privilegia la experiencia existencial y afectiva de cara al mundoconceptualizado. La conceptualización es la búsqueda de la estabilidad y del equilibrio,pero implica un distanciamiento respecto a la realidad objetiva y subjetiva. El científico,el filósofo, el sociólogo también cuestionan las culturas, pero de manera diferente alartista y al poeta. Aquellos quieren sustituir un concepto por otro, en cambio el artistay el poeta cuestionan la propia conceptualización de la realidad; se niegan a lasgeneralizaciones que disuelven la experiencia vivida en el concepto abstracto. Su modode conocer es un incesante recomenzar como la vida misma”2.
4 La América Andante como la definía Alfonso Reyes, une sus pasos en la palabra poética,
en la música popular, en el carnaval, en la danza, en sus dramas y ensayos histórico-políticos, en sus grandes novelas del realismo maravilloso, social y espantoso y setranscultura, apropiándose de las vertientes universales en el lenguaje de lasvanguardias que consolidan, a partir de la década 20 del siglo pasado, una conciencia deliberación y de autonomía. La ciudad de São Paulo ha sido uno de los espacios que hacontribuido, en 1922, con la histórica “Semana de Arte Modernista del 22” y en 1990con el “Memorial de América Latina”. Historia, lengua, imágenes, poemas, etc.,canalizan hibridaciones dentro del proceso de consolidación del mestizaje cultural. “Lafusión, no pocas veces con mucho de confusión, de indios aborígenes, íberos, africanosy gentes de variadas latitudes, van moldeando la identidad de sociedades nuevas,generadoras de valores literarios, plásticos, arquitectónicos, musicales, coreográficos,filosóficos, ni mejores ni peores que otros, sino diferentes”3. La identidadlatinoamericana ha sido definida en gran parte por sus novelas y se ha ido gravando enla memoria de la emancipación a través de la pintura y del muralismo mexicano.Leopoldo Zea, en su introducción a las Fuentes de la cultura latinoamericana, insiste en laintegración por la educación y la cultura; reclama una mayor difusión del pensamiento,de la literatura y demás manifestaciones estéticas.
Breve recuento latinoamericano
5 De cara al Bicentenario aún estamos en deuda para ofrecer un panorama completo al
alcance de las mayorías de los doscientos años de Arte Latinoamericano. Un intentoloable ha sido la investigación orientada por Dawn Ades de la Universidad de Yale en1989, recopilando y ordenando las tendencias de la plástica desde 1820 hasta 1980. Suintención fue presentarle una exposición al público europeo a partir del período de losmovimientos de la Independencia. El investigador reconoce que a través de la plástica,América Latina es claramente una designación de sentido político y cultural, que seopone al carácter neutro de la geografía.
6 La Academia Real de San Carlos en la ciudad de México, fundada en 1795, fue la primera
Academia de Arte en América y la única establecida durante el régimen colonial. Eneste contexto, se destaca la pintura y, en particular, el óleo sobre tela Paraguay, imagen
de su patria desolada (1880) de Juan Manuel Blanes, expuesto actualmente en el MuseoNacional de Artes Plásticas de Montevideo. En adelante, se va apreciando el aporte de
Polis, 34 | 2013
295
los artistas-cronistas viajantes y la tradición empírica (ciencia y naturaleza) en AméricaLatina posindependencia (Alexander von Humbolt, Daniel Thomas Egerton, EdwardWalhouse Mark, Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, Prilidiano Pueyrredón,Ferdinand Bellermann, Camille Pissarro, Carmelo Fernández, Ramón de la Sagra,Claudio Gay, Benito Panunzi, José Grijalva, José Agustín Arrieta,etc.). Luego, en Méxicose destacará la paisajística de José María Velasco; la gráfica popular de Gabriel VicenteGahona, José Guadalupe Posada, Manuel Manilla. Durante las primeras décadas del sigloXX, en las artes visuales, se produce una transformación radical con el modernismovanguardista en busca y consolidación de la raíces, en pintores como Rafael Barradas,Gerardo Murillo, Diego Rivera (su famoso Paisaje zapatista), Tarsilia do Amaral, AnitaMalfatti, Vicente do Rego, René Portocarrero, Emiliano di Cavalcanti, Emilia Peláez,Pedro Figari, Xul Solar, Joaquín Torres-García y aparecen las revistas Amauta (1926) (que
significa en quichua hombre sabio) dirigida por José Carlos Mariátegui y la revista El
Machete mexicana fundada por el Sindicato de Escultores, Pintores y TrabajadoresTécnicos, órgano oficial del Partido Comunista.
7 Por su parte, el movimiento muralista mexicano produce el más importante arte
revolucionario de carácter urbano; los muros de las ciudades y los recintos de losedificios, hablan desde las artes visuales y de las expresiones de identidad de laarquitectura colonial y poscolonial. José Vasconcelos, como filósofo y políticorevolucionario, “deja a los artistas libres para escoger sus temas; su horizonte artísticose inspira simultáneamente en los conceptos pitagóricos y en el positivismo de Comte,convencido de que la evolución de una sociedad se da a través de tres estadios, siendo elestético el más importante”4. Destacan los cuadros de Diego Rivera (El hombre,
controlador del universo, 1934), de Fernando Leal (La epopeya de Bolívar, 1930), de JoséClemente Orozco (Cristo destruyendo su cruz, 1943) de Juan O’Gorman (Ciudad de México,1942), de David Alfaro Siqueiros (Etnografía, 1939), etc. Después del desarrollo de losTalleres de la Gráfica y del Grabado Popular, se reconoce el movimiento del nativismo ydel realismo social, volcado al reconocimiento y promoción de los valores indígenas.Destácanse los cuadros de Siquieros Madre campesina (1929) y Madre proletaria (1939). Enla tendencia de los llamados “Universos particulares y mitos manifiestos”, se constatala influencia del surrealismo de André Breton, libertad de imaginación ligada a larealidad y distante de la fantasía. El proyecto estético es “cambiar la vida, cambiar elmundo”. La vida cotidiana en América Latina prueba que la realidad está repleta decosas extraordinarias y desconcertantes. Se estacan los pintores Roberto Matta,Leonora Carrington, Tilsa Tsuchiya, Frida Kahlo, etc. De la década del 40 en adelante, seproduce un salto hacia la inventiva del Arte Concreto; la pintura comienza a historiar laidentidad e irrumpe La escuela del Sur, con la sobresaliente participación de JoaquínTorres-García, El Norte es el Sur, desde el cual se simboliza la corrección de la verdaderaposición de América Latina en el concierto mundial Se destacan los cuadros de AntonioBerni (El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962); de Alberto Gironella (La reina negra,
1961); de Fernando Botero (La familia presidencial, 1967) y de José Gamarra (Cinco siglos
después, 1986).
8 Entre los países andinos se destaca Oswaldo Guayasamín, quien hacia 1952 se comienza
a difundir por la exposición de más de 100 obras en el Museo de Bellas Artes de Caracas.Su obra es una transculturación de elementos formales, cubistas y temas característicosde la cultura indigenista. Su dibujo está ligado a lo popular, influido por las ideas de la“cuestión social” de la escuela mexicana. Su pintura releva la pobreza y alienación delos indios ecuatorianos, destacándose su trabajo La edad de la ira. En la composición
Polis, 34 | 2013
296
América, mi hermano mi sangre (2006), se establece una convergencia histórica, social ypolítica con la obra poética Canto General (1950) de Pablo Neruda. Diálogo entre pinturay poema, síntesis de la historia de la conquista, del imperio, la sobrevivencia y larevolución en América Latina. Los poemas potencian el sentido de las pinturas, y laspinturas hablan desde el carácter del pintor con el patetismo que consiguen comunicarlos genios del espacio, del color y del movimiento. Las imágenes amarillas, rojizas,anaranjadas, blanquecinas y negras, cristalizan en las manchas y trazos el estado deviolencia y exclusión, el empeño desigual y sin tregua de los imperios que han sometidoal pueblo latinoamericano. Neruda complementa con su voz en el poema América
Insurrecta:
“Patria, naciste de los leñadores,De hijos sin bautizar, de carpinteros,De los que dieron como un ave extrañaUna gota de sangre voladora,Y hoy nacerás de nuevo duramenteDesde donde el traidor y el carceleroTe creen para siempre sumergida.Hoy nacerás del pueblo como entonces”.
9 Desde el reconocimiento al desarrollo de las ideas, podemos afirmar que la Vanguardia
no sólo fue coherente con la función del artista de Ferreira Gullar, sino que ademássistematizó una estética a través de los Manifiestos, como por ejemplo, Hoja de vanguardia sobre el estridentismo (1921) de Manuel Maples Arce; Manifiesto da Poesía Pau-Brasil (1924) de Oswald de Andrade; Manifiesto antropófago (1928) de Oswald deAndrade; Manifiesto Martín Fierro (1924); Manifiesto de la creación pura, ensayo de estética
(1925) de Vicente Huidobro; Manifiesto Arte, revolución y decadencia (1926) de José CarlosMariátegui; La Escuela del Sur (1935) de Joaquín Torres-García; La moldura, un problema de
arte contemporáneo (1944) de Rhod Rothfuss; Interiorismo, neo-humanismo, neo-
expresionismo (1961) de Arnold Belkin, etc.
El enigma vacío o la castración de lo bello
10 De la década de los 80 del siglo XX en adelante, pareciera ser que las artes visuales y en
parte la poesía han perdido los espacios de intervención ideológica desalienadorafrente a los embates de la mediática y del capitalismo mercantilista desregulado.Nicolás Bourriaud acuña el concepto estética relacional para explicar cómo orientarse enel caos cultural y cómo deducir de ello nuevos modos de producción. El concepto decreación artística ha sido desplazado por el de postproducción que opera desde laorganización del desecho industrial, las ruinas y demás detritus del capitalismodevorador de la naturaleza y del hombre. Según Bourriaud, la “postproducción designael conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado: el montaje, la inclusiónde otras fuentes visuales o sonoras, las voces en off, los efectos especiales. Conjunto deactividades ligadas al mundo de los servicios y del reciclaje; la postproducciónpertenece, pues, al sector terciario, opuesto al sector industrial o agrícola –deproducción de materias en bruto–5. La estética postmoderna no sabe cómo evitar eleclecticismo kitsch, manifestación de un gusto confuso o desprovisto de criterios sinuna visión ni proyección coherente. Es la expresión del eclecticismo banalizador yconsumista.
Polis, 34 | 2013
297
La estética de la inminencia: postproducción
11 Néstor García Canclini, desde la antropología, ha estudiado el fenómeno de la estética
de la inminencia. Plantea que “lo que sigue dando vida al arte no es haberse vueltoposinstitucional, posnacional y pospolítico. Uno de los modos en que el arte sigueestando en la sociedad es trabajando con la inminencia. La inminencia no es un umbralque estamos por superar, como si uno de estos años fuéramos a convertirnos enplenamente globales, intermediales y capaces de convivir en la interculturalidad con elmínimo de política. El arte existe porque vivimos en la tensión entre lo que deseamos ylo que nos falta, entre lo que quisiéramos nombrar y es contradicho o diferido por lasociedad”6. Una nueva mirada sobre el arte puede ayudar a comprender lasencrucijadas actuales. Para Canclini, aquello que para las Ciencias Sociales es difícil deexplicar sobre los logros y fracasos de la globalización, el Arte formula preguntasdistintas sobre qué hacen las sociedades con aquello que no encuentran respuesta en lacultura, ni en la política ni en la antropología; intento de explicación relacionado con elvacío dejado por la estéticas modernas, la fragmentación de las obras, el fugaz prestigiodel canon posmoderno y las condiciones para comprender los procesos sociales. La granproducción artística latinoamericana no se acopiaba para estar en los museos; larealidad se cristalizaba para interactuar en la calle, en medio de los ojos y de los oídosde la multitud. Los proyectos artísticos posmodernos se insertan en las lógicas delmercado, los medios, las políticas o los movimientos sociales y son modificados porellas. “La actitud prevaleciente de los públicos hacia el arte contemporáneo es laindiferencia (…) La profusión de museos, bienales y galerías dedicadas a exponer artecontemporáneo atrae a gente del mundo del arte el día de la inauguración y luegologran una modesta asistencia de fin de semana si disponen de recursos para anunciaren los medios, a nativos y turistas, que ofrecen algo excepcional”7.
Conclusión
12 En efecto, hoy en día estaríamos en una sociedad sin relato porque lo que se califica de
“arte actual” no discute ni propone cambiar la vida o contribuir al desarrollo de unaconciencia crítica para la transición del neoliberalismo hacia otro paradigmacivilizador. Los relatos que se van instalando están expuestos y fagocitados por “unacondición histórica que no les permite contribuir a organizar la diversidad en unmundo cuya interdependencia hace desear a muchos que exista”8. El compromiso deestas manifestaciones estéticas –salvo excepciones– es lo que Kant denominó “objetosconstruidos” siguiendo una finalidad sin fin. Las “escenas de avanzada” como suelencalificarse a las expresiones artísticas posdictaduras, sometiendo las sensibilidades a laseternas transiciones de las democracias protegidas a las democracias plenas que seniegan a concretar su cometido a riesgo de morir aplastados por la esperanza, estándemasiado distantes del concepto de Arte que acuñó la UNESCO ¿Cuáles son, en tiemposde perversión y confusión de sentidos, las obras culturales de valor extraordinario quese resistan a convertirse en mercancías? Como pensaba Benjamin en su ensayo sobre elarte en la época de la reproductividad técnica, el capitalismo mercantil desregulado lesustrajo el aura a los objetos estéticos, le secuestró “la manifestación irrepetible de unalejanía”. En lo irrepetible, en lo singular está el sentido. Lo demás es un engaño, unenigma vacío.
Polis, 34 | 2013
298
BIBLIOGRAFÍA
(Año 2010, presentación en XI° capítulo Corredor de las Ideas, Argentina, Us. Lanús-Sarmiento.
Mesa: testimonios sobre Arte Latinoamericano).
Ades, Dawn (1997), Arte na América Latina. A era moderna, 1820-1980. Cosac & Naify Edições. Yale
University Press, 1989. (traducción Maria Thereza de Rezende Costa), São Paulo.
Andreu, Tomás y Pertuzé, Claudia (organizadores) (2006), Arte reciente en Chile. Ediciones y
Publicaciones Puro Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDART, Santiago, Chile.
Blanco, Fernando A (2010), Desmemoria y perversión, privatizar lo público, mediatizar loíntimo,
administrar lo privado. Editorial Cuarto Propio, Chile.
Bourriaud, Nicolas (2007), Postproducción (segunda edición). Editor Fabián Lebenglik (traductor
Silvio Mattoni), Argentina.
Castedo, Leopoldo (1999), Fundamentos culturales de la integración latinoamericana. Dolmen
Ediciones, Chile.
De Sant’Anna, Affonso Romano (2008), O enigma vazio, impasse da arte e da critica. Editora Rocco
Ltda., Rio de Janeiro.
García Canclini, Néstor (2010), La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia. Kats
Editores, Argentina.
Guayasamín, Oswaldo (2006), América, mi hermano, mi sangre. Un canto latinoamericano de
dolor y resistencia. Obra bilingüe. Editada por Océano Sur.
Revista Novamérica, la revista de la patria grande, Nº 116. Pintando a América Latina. Rio de
Janeiro. http://www.novamerica.org.br
NOTAS
1. Iglesias, Enrique (1999), en el “Prólogo” de Fundamentos culturales de la integración
latinoamericana, página 7 de Leopoldo Castedo.
2. Gullar, Ferreira, en “Indagaciones de hoy”, 1989, en revista Novamérica Nº 116.
3. Castedo, Leopoldo (1999), Fundamentos culturales de la integración latinoamericana, página 21.
4. Ades, Dawn (1989), Arte na América Latina, página 152.
5. Bourriaud, Nicolás (2007), Postproducción, página 7.
6. García Canclini, Néstor (2010), La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia,
página 182.
7. Op., Cit., página 220.
8. Op., Cit. Página 19.
Polis, 34 | 2013
299
RESÚMENES
En este artículo se hace una reflexión sobre el arte latinoamericano como contribución al
conocimiento de la cultura continental, más un breve recuento de cara al Bicentenario sobre los
enigmas vacíos de las nuevas expresiones y el fenómeno de la postproducción vinculado al
planteamiento de Néstor García Canclini sobre La sociedad sin relato, antropología y estética de la
inminencia. En las artes y en las expresiones literarias se plasman identidades y constituyen un
complemento fundamental de la historia ¿El arte actual es el resultado de una sociedad sin
relato?
Cet article procède à une réflexion sur l’art latino-américain en tant que contribution à la
connaissance de la culture continentale, et dans le cadre des célébrations du Bicentenaire, se
penche sur les énigmes vides de sens des nouvelles expressions et le phénomène de la
postproduction liée à l’affirmation de Néstor Garcia Canclini sur La société sans récit,
anthropologie et esthétique de l’imminence. Dans les arts ainsi que dans les expressions
littéraires des identités prennent forme et constituent un complément fondamental de l’histoire.
L’art actuel est-il le résultat d’une société sans récit ?
This article thinks about Latin American art as a contribution to the knowledge of continental
culture, and adds a brief account at the face of the Bicentennial celebration, about the empty
enigmas of new expressions and the phenomenon of the postproduction linked to Nestor Garcia
Canclini’s approach on Society without narrative, anthropology and aesthetics of imminence. In the arts
and literary expressions identities are shaped and are a vital complement of history. Is current
art the result of a society without narration?
Este artigo reflete sobre a arte latino-americana como uma contribuição para o conhecimento da
cultura continental, além de um breve relato do Bicentenário dos enigmas vazios de novas
expressões e do fenômeno da pós ligadas a Nestor Canclini Garcia na abordagem sociedade sem
antropologia narrativa e estética de iminência. Nas artes e expressões literárias identidades estão
em forma e são um complemento vital A história da arte agora é o resultado de uma sociedade
sem história?
ÍNDICE
Palabras claves: arte latinoamericano, enigma, postproducción, estética de la inminencia
Mots-clés: art latino-américain, énigme, postproduction, esthétique de l’imminence
Palavras-chave: arte Latino-Americana, enigma, pós-produção, a estética da iminência
Keywords: Latin American Art, enigma, postproduction, aesthetics of imminence
AUTOR
JOSÉ ALBERTO DE LA FUENTE
USACH-UCSH, Santiago, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
300
Actitudes, consumo de agua ysistema de tarifas del servicio deabastecimiento de agua potableComportements, consommation d’eau et systèmes tarifaires du service
d’approvisionnement en eau potable
Attitudes, and water consumption system service fees water sufficiency
Atitudes, consumo de água e sistema de tarifas do serviço de abastecimento de
água
Cruz García Lirios, Javier Carreón Guillén, Jorge Hernández Valdés, MaríaMontero López Lena y José Marcos Bustos Aguayo
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 02.06.2012 Aceptado: 09.01.2013
1 La relación entre la naturaleza y la humanidad tiene como punto de enlace la
disponibilidad de recursos y su distribución equitativa entre las especies animales yvegetales, incluidas las humanas, actuales y futuras. En torno al Desarrollo Sustentable,el agua es considerada por los científicos sociales como un recursos cuya disponibilidady distribución impactará significativamente los usos y costumbres humanos en su vidacotidiana, familiar, laboral o escolar.
2 A lo largo de sus ciclos, los recursos naturales presentan variaciones en sus niveles de
disponibilidad afectando su redistribución en las especies y determinando susubsistencia. Si la variación “natural” o “cíclica” de los recursos naturales es moderadapor las necesidades, expectativas o costumbres de una parte de la humanidad queconsumió, en su gran mayoría, los recursos naturales a partir de la revoluciónindustrial, entonces la escasez de recursos puede ser considerada como un efecto del
Polis, 34 | 2013
301
crecimiento económico que permitió el consumo excesivo de recursos sin considerar lasubsistencia de las especies futuras.
3 Sin embargo, una gran parte de la humanidad, marginada y excluida del consumismo
de recursos naturales, se adaptó a la inequidad distributiva construyendo estilos devida austeros, altruistas o contraculturales. En este sentido, las variaciones dedisponibilidad de los recursos naturales parecen haber sido la causa principal de laadopción de estilos de vida favorables a su preservación con la intención de garantizarla subsistencia de las generaciones excluidas del futuro.
4 Las variaciones de los recursos hidrológicos, tienden a configurar tres problemáticas
relativas a la densidad poblacional y el volumen de almacenamiento, la infraestructuradel servicio público y las iniciativas domésticas de mantenimiento de la red pública ydomiciliaria, el volumen de provisión y el consumo doméstico.
5 En el presente ensayo, podrán apreciarse éstas tres relaciones en el ámbito de la Ciudad
de México cuya complejidad, ejemplifica la tendencia de las políticas públicas en tornoal servicio público de agua potable y las características sociodemográficas de sushabitantes en las que sus variaciones permitirán sistematizar y predecir la exclusiónsocial que impedirá la sustentabilidad hídrica de la megalópolis. Para tal propósito esmenester considerar que las ciencias sociales han abordado las problemáticas descritasa partir de sus áreas de especialización en las que la unidad de análisis es el individuo,el grupo, el barrio, la comunidad, la organización, la urbe, la población, el Estado, lacultura o la generación en referencia a la escasez de agua, la calidad del servicio, elnivel de mantenimiento y la política pública.
6 En el presente trabajo, se analiza la tendencia de crecimiento y densidad poblacional en
relación directa con sus hábitos de almacenamiento prevalecientes. Se observa que unincremento en la tendencia poblacional implica un aumento indiscriminado dealmacenamiento de agua. Esta relación agrava la situación de exclusión y marginalidaden la que se encuentran los habitantes que históricamente han lidiado con la escasez oabasto irregular de agua. Se trata de una exclusión hídrica de segundo orden puestoque quienes pagan menos por el servicio público consumen cada vez más y quienespagan más consumen cada vez menos, se genera una competencia por elalmacenamiento de agua entre quienes ya son considerados marginados o incluso,excluidos.
7 En el presente ensayo también se analiza la relación entre la infraestructura de la red
pública y las iniciativas de reparación generadas por la autogestión o autorganizaciónde las comunidades y los barrios periféricos que viven cotidianamente el derroche deagua causado por fugas. Las ciencias sociales se han avocado a describir ésta relaciónque en el caso de la Ciudad de México, subyace como resultado de las políticas públicasdeficientes en la atención a la problemática de escasez y fugas colaterales del serviciopúblico.
8 Finalmente, se aborda la relación entre el abasto irregular de agua y la dosificación de
su consumo. Quizá, ésta sea la principal respuesta de las zonas excluidas o marginadasdel servicio público puesto que el almacenamiento y la reparación de fugas no siempreresultan eficaces, el ahorro de agua es la principal estrategia de subsistencia entre loshabitantes que sufren la exclusión hídrica de segundo orden.
9 El lector advertirá la ausencia de un marco teórico que explique las relaciones entre las
problemáticas y los estilos de vida. Sin embargo, el objetivo del presente documento es
Polis, 34 | 2013
302
sistematizar los indicadores de las relaciones descritas para construir instrumentos demedición que permitan demostrar algunas hipótesis relativas a la disponibilidad yredistribución de agua entre los habitantes y los estilos de vida subyacentes.
10 El objetivo del presente ensayo es establecer la conceptuación de las actitudes hacia la
sustentabilidad en torno al consumo de agua. Para tal propósito, se revisan la Teoría dela Disonancia Cognitiva, la Teoría de la Acción Razonada, la Teoría del ComportamientoPlanificado, la Teoría de la Probabilidad de Elaboración y la Teoría del ProcesamientoImprovisado para explicar el dispendio o ahorro de agua a partir de su disponibilidadtipificada como escasa o abundante, sus creencias antropocéntricas o ecocéntricas y susactitudes favorables o desfavorables. La comparación entre las cinco teorías permitióconceptualizar la formación y función de las actitudes hacia la sustentabilidad hídrica.
Situación hidrológica mundial
11 La problemática del agua en el mundo esta interconectada climática y económicamente.
El 97.5% es salada, 2.24% es dulce y solo 1% esta disponible en ríos, lagos y acuíferospara el consumo humano. 113000 km3 de agua, se precipitan anualmente. En el mundo,7100 km3 se evapora, 42000 km 3 regresa a los océanos y se filtra a los acuíferos.Anualmente, el 70% entre 9000 y 14000 km3 mantienen los ecosistemas y sólo 4200 km3
(30%) está disponible para irrigación, industria (23%) y uso domestico (8%). Se estimaque en el 2025 el 80% de la población mundial estará en alta escasez. La Organización deNaciones Unidas (ONU) en su informe correspondiente al 2005 señala que 23,8 millonesde km3 de agua se encuentra congelada, 74200 km3 se evapora, 119000 km3 se precipitaen los continentes, 458000 km3 se precipita en el mar, 502800 km3 se evaporan de losocéanos, 10,4 millones de Km3 están depositados en acuíferos, 900900 km 3 seencuentran disponible en lagos, 1.350 millones están depositados en los océanos.Anualmente, en los océanos (que contienen 1350 millones de km3), el ciclo hidrológicoimplica la evaporación de 502 800 km3 de agua de los cuales 458 000 km3 regresan enprecipitaciones, 42 600 km3 regresan en derrames superficiales y 2 200 km3 en derramessubterráneos. En los continentes (que contienen 23 800 000 km3 de agua en hielo ynieve, 10 400 000 km3 en acuíferos y 901 000 en lagos y ríos), 119 000 km3 de agua seprecipitan y 74 200 km3 se evaporan al año. La ONU (2005) pronostica para el año 2050un rango de aumento de la temperatura de 1,4 a 5,6 centígrados causando unincremento de 44 centímetros del nivel del mar, un 5% más de las precipitaciones y laextinción de una cuarta parte de las especies (véase gráfico 1).
Polis, 34 | 2013
303
Gráfico 1. Situación Hidrológica Global
Fuente: Aquastat (2010)
12 Los flujos hidrológicos son cada vez más insostenibles. La disponibilidad del recurso ha
disminuido paulatinamente. En 1950 sólo el continente asiático tenía una bajadisponibilidad y para el año 2025 esta escasez se extenderá a los cinco continentes. Eldesequilibrio entre la explotación (se estiman 4600 km3) del recurso y su recarganatural afectará su disponibilidad para el consumo (2400 km3 aproximadamente) en laagricultura, la industria y las actividades domesticas. En el mundo las principalesproblemáticas en torno al recurso agua son su abasto irregular e insalubre. Se estimaque una quinta parte de la población mundial sufre escasez del vital líquido y que cincomillones de personas mueren cada año por beber agua contaminada. En este sentido, seestima para el año 2025 una crisis mundial de abasto irregular e insalubre de agua en laque 2000 millones de individuos no dispondrán de agua bebible (OMS, 2010).
Situación hidrológica nacional
13 México es el onceavo país con más población (101,7 millones de personas), con una
densidad de 52 personas por km2 en promedio, una población menor de 15 años que esel 33% la cual contrasta con el 5% que son mayores de 60 años, el 74% vive en zonasurbanas y su ingreso per cápita al año es de 8,790 dólares norteamericanos trabajando40 horas a la semana. Además, su población crece anualmente a un ritmo de 2,1millones y se espera que en el 2050 aumente 48%, estimando su población para el 2030de 131,7 (INEGI, 2010)
14 El 27.7 de la población infantil mexicana es extremadamente pobre y está concentrada
en 4 millones en el Estado de México los cuales contrastan con los 8 millones de
Polis, 34 | 2013
304
personas entre 15 y 64 años. Ambos grupos coexisten en la zona con mayor densidadpoblacional aproximada de 12 472 648 de habitantes (UNICEF, 2010).
Gráfico 2. Situación hidrológica nacional
Fuente: Conagua (2010)
15 La CONAGUA (2010) señala que más de 11 kilómetros cúbicos anuales han sido
concesionados en la zona del centro occidente; el 53% se extrae de acuíferos y el 47% delagos, ríos y manantiales. El 82% está destinado a la agricultura, el 15% alabastecimiento público y el 3% a la industria (FAO, 2010).
La zona de mayor industrialización y comercio ha sido clasificada con un índice dedisponibilidad extremadamente baja con menos de 1000 metros cúbicos por habitanteal año(véase gráfico 2).
16 Respecto a las zonas centro y norte del país donde el crecimiento económico es
significativo, la disponibilidad del recurso está clasificada como muy baja con 1000 a2000 metros cúbicos por habitante al año. Sólo el sureste de México que ha tenido uncrecimiento económico poco significativo, ha sido clasificado con una altadisponibilidad de 10000 metros cúbicos por persona al año. Las zonas norte, centro ynoreste que contribuyen con el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) y tienen el 77% dela población sólo cuentan con el 32% de la disponibilidad de agua, aproximadamente1874 metros cúbicos por habitante al año. En contraste, la zona sureste que contribuyecon 15% del PIB y concentra el 23% de la población, tiene una alta disponibilidad del66% de los recursos hidrológicos, aproximadamente 13759 metros cúbicos por personaanuales. De este modo, el promedio de disponibilidad de agua nacional es de 4573metros cúbicos por individuo al año. Se estima que el 28% del agua disponible esconsumida por el 77% de la población que contribuye con 84% del Producto Interno
Polis, 34 | 2013
305
Bruto (PIB) y en contraste, el 72% del agua disponible es consumida por el 23% de lapoblación que contribuye con el 16% del PIB.
Situación hidrológica local
17 La Comisión Nacional de Población (CONAPO), en su informe correspondiente al 2005
señala que la población de 18’620,763 habitantes concentrados en un área de 4,979kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 3,740 personas por kilometrocuadrado hacen que se considere al servicio intermitente de agua potable como laprincipal problemática. En la ZMVM, durante el periodo que va de 1950 al año 2000, lapoblación ha aumentado 5.25 veces pasó de 3’442,557 habitantes a 18’076,572residentes. En la ZMVM habitan cerca de 21 millones de personas de las cuales 7millones tienen menos de 15 años siendo la mitad mujeres y 12 de millones los quehabitan en el Estado de México. Respecto a la densidad poblacional el Estado de Méxicoy el Distrito Federal son la primer y segunda entidades con más viviendas ocupadassiendo la delegación Iztapalapa la más poblada con 1 750 336 de los cuales la mitad sonmenores de 15 años.
18 La CONAGUA (2010) al evaluar los porcentajes de calidad del agua superficial de 393
estaciones en 225 ríos, 81 estaciones en 62 lagos y presas, 26 estaciones en 13 santuariosy sitios costeros, 15 estaciones de descarga de aguas residuales, así como de lasubterránea que consta de 228 estaciones en 24 acuíferos, estableció el Índice deCalidad del Agua con valores entre 0 y 100, siendo este último valor excelente, despuésaceptable, levemente contaminada, contaminada, fuertemente contaminada, y elúltimo como excesivamente contaminada. Demostró que el 60.7% del agua superficial yel 46.3% de subterránea están contaminadas y fuertemente contaminadas, clasificandoal agua superficial del Valle de México como excesivamente contaminada con un 32.49(véase gráfico 3).
Polis, 34 | 2013
306
Gráfico 3. Situación hidrológica local
19 Debido a que la ZMVM es de alto riesgo hidrológico sólo se han restringido las
concesiones para la explotación a menos de 3000 km3, el 78% es extraído de las tomassuperficiales y el 22% de las tomas subterráneas. El 48% destinado a la agricultura, el46% a la industria y el 6 al servicio público. La CONAGUA (2010) señala que ladisponibilidad del agua por región hidrológica (m3/habitantes/año), en la ZonaMetropolitana del Valle de México, esta clasificada como baja siendo la causa principaldel abasto irregular de agua. Las inversiones del subsector en zonas urbanas fueron enla ZMVM de 394.200 pesos y se canalizaron única y exclusivamente al saneamiento deaguas residuales. El suministro de agua en la ZMVM es de 68 m3/seg. los cualesprovienen de pozos explotados 25.16 m3/seg. (37%), pozos recargados 15 m3/seg. (22%),manantiales .36 m3/seg. (2%), del Río Cutzamala 13.6 m3/seg. (20%) del Río Lerma 6.12m3/seg. (9%) y saneamiento con 6.8 m3/seg. (10%). Respecto al grado de presión delrecurso, la ZMVM ocupa el primer lugar con una sobreexplotación del 120% del aguadisponible. A pesar de que la situación hidrológica es extremadamente comprometidaen la ZMVM, las demás regiones hidrológicas se encuentran muy cercanas a dichaproblemática. Las zonas norte, noreste y centro explotan el 40% de sus recursoshidrológicos.
20 En 1955 los habitantes de la Ciudad de México tenían una disponibilidad de 11500
metros cúbicos anuales per cápita. En el año 2004 disminuyó a 4094 metros cúbicosanuales per cápita. En ese mismo año se consumió el 74 por ciento del total de aguapotable suministrada equivalente a 16.157 metros cúbicos por segundo (CONAGUA,2010). El agua en el Distrito Federal, esta destinada a la industria (17%), el comercio(16%) y uso domestico (67%) el cual se divide en el uso de excusado (40%), regadera(30%), ropa (15%), trastes (6%), cocina (5%) y otros (4%).
21 Iztapalapa al concentrar la mayor población obtuvo el mayor consumo con 2.732
metros cúbicos por segundo equivalentes al 16.9 por ciento del total. Gustavo A. Madero
Polis, 34 | 2013
307
y Álvaro Obregón con 13.75 y 9.94 por ciento respectivamente. En contraste, lasdelegaciones con menor consumo fueron Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta con un 5.97por ciento. En este sentido, se espera para el 2020 una disponibilidad de 3500 metroscúbicos anuales per cápita. Por ello la cobertura del servicio es excluyente con 905 000personas que no cuentan con agua potable porque hay una escasez de seis metroscúbicos por segundo.
22 En el caso del consumo doméstico de agua los criterios para establecer la escasez son:
Crítica entre 1000 y 1700 metros cúbicos anuales per cápita
Baja entre 1700 y 5000 metros cúbicos anuales per cápita
Media entre 5000 y 10000 metros cúbicos anuales per cápita
Alta más de 10000 metros cúbicos anuales per cápita
23 El 32.27 por ciento de los usuarios se encuentra dentro del umbral del rango, el 78.5 por
ciento tiene un consumo menor a 50 metros cúbicos, el 11 por ciento consume menosde 10 metros cúbicos y 0.38 consume más de 180 metros cúbicos bimestrales. El pagopromedio en la Ciudad de México de 110.25 pesos bimestrales. Esto significa unarecaudación por cobro de derechos a los usuarios del 80 por ciento en relación a sucosto real por el servicio.
Situación hidrológica prospectiva
Debido a factores hidrológicos, económicos, políticos y sociales, en el año 2025 la ONU(2010) pronostica una extremadamente escasa disponibilidad de agua para la ZMVM(véase gráfico 4).
24 La Comisión Nacional de Población (CONAPO) en su informe de 2005 ha proyectado para
el año 2030 el crecimiento poblacional de 32 ciudades con más de 500000 habitantesdestacando la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con 22.5 millones dehabitantes, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con 4.8 millones de habitantesy la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) con 4.9 millones de habitantes. Laproblemática de distribución de los recursos hídricos se enfocaría en aquellas ciudadescon una población mayor a los 500 mil habitantes. Si se consideran las proyeccionespoblacionales, las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca,Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Toluca, San Luis y Cancún estarían en unacrisis de disponibilidad hídrica esperada para el año 2025
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
308
Gráfico 4. Situación hidrológica prospectiva
Fuente: ONU (2010)
Estudios psicológicos de la sustentabilidad
25 Las Psicologías de la Sustentabilidad son once subdisciplinas avocadas al estudio de los
estilos sustentable derivados de situaciones ambientales. Los conceptos esenciales delas once subdisciplinas (ver tabla 1) se articulan en una estructura de factorestemporales, espaciales, situacionales, económicos, culturales y psicológicos predictoresdel comportamiento que extrae, procesa, distribuye, consume, reutiliza y recicla losrecursos naturales en función de sus necesidades actuales y las necesidades de susgeneraciones posteriores.
Tabla 1. La Psicología de la Sustentabilidad
Año Autor Psicología Explicación(Erklärung)
Comprensión(Verstehen)
1879 Wunt Étnica √
1910 McDougal Social √
1911 Hellpach Ambiental √
1935 Muchow Arquitectónica √
1953 Skinner Conductista √
Polis, 34 | 2013
309
1968 Barker Ecológica √
1974 Everett Conservacionista √
1974 Sarason Comunitaria √
1980 Berk, et. al, Hídrica √
1989 Crawford &Anderson
Evolucionista √
1990 Seligman Positiva √
En 1854 Seattle (Ce-atl / líder-agua), jefe máximo de los Pieles Rojas, respondía a laoferta de reubicación propuesta por Washington:
“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra? Si nosomos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podríanustedes comprarlas? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cadabrillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en lososcuros bosques, cada altozano, es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de lospieles rojas. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las floresperfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila; éstos sonnuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados todos pertenecemosa la misma familia.”
Y sobre el agua decía:“El agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es solamente agua, sinotambién representa la sangre de nuestros antepasados. El murmullo del agua es lavoz del padre de mi padre (…) y cada reflejo en las claras aguas de los lagos cuentalos sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes.”
26 Las Ciencias Sociales, tienen en sus cimientos, palabras tales como; tribu, campo,
espíritu, alma, sentimiento y recuerdo a partir de las cuales Dilthey las llamó “Cienciasdel Espíritu” (Geisteswissenschaften) para diferenciarlas de las “Ciencias de laNaturaleza” (Naturwissenschaften). Posteriormente, Weber definió a las CS comocomprensivas (Verstehen) y a las CN como explicativas (Erklärung). Por ello, el inicio dela psicología es étnico, buscaba comprender.
27 En 1879 Wunt publicó un libro que llamo “Psicología de los Pueblos” a partir de la cual
se derivan las variables de “espíritu” en torno a la relación entre las especies y lanaturaleza. Wunt consideraba que los símbolos y significados no estaban separados y elpueblo percibía los recursos naturales de tal manera que eran un elemento del pueblo yse fusionaban con el pueblo mismo. La gente respetaba el entorno porque eran unelemento del pueblo inseparable a su introspección y convivencia. El agua (wasser), lapsicología (psychologie) y el pueblo (volks) formaban un solo espíritu (geist).
28 En 1910 McDougal, con el nombre de “Psicología Social”, registra una publicación y
acuña el término de “mente social” para relacionarlo con el de “espíritu de los pueblos”propuesto por Wunt para comprender los procesos de identidad en torno a lanaturaleza. Es decir, el respeto por los recursos parecía derivarse de ese espíritu omente propuestos por éstas dos aproximaciones. La mente y el espíritu se separan, lanaturaleza y la psicología empiezan a separarse.
Polis, 34 | 2013
310
29 En 1911 Hellpach propuso el concepto de “ambiente fáctico” y su impacto en la psique a
lo cual llama “psique de lo fáctico”. Aquí aparece el entorno relacionado con la psiquehumana. Una vez separadas la psique, la mente y el espíritu, la naturaleza es percibiday con ello incluida en el mundo de lo real. La naturaleza y la psique, una vez separadas,pueden analizarse separando sus partes en relaciones para después estudiar suvariación y con ello su medición y predicción.
30 En 1935 Muchow exportó la psicología arquitectónica a los Estados Unidos para explicar
el impacto del diseño y edificaciones sobre el comportamiento humano. La sociedaddemandaba espacios, diseños y edificaciones que los aseguraran de la incertidumbreque vivieron durante la primera y segunda guerra mundial. Se trataba de una psicologíaarquitectónica que a partir de los valores de seguridad, orden y progreso promovía losvalores de la modernidad urbana avocada al control de los recursos naturales. Entre lanaturaleza y la humanidad se encuentra la arquitectura sustentada en una psicología dela certidumbre y la seguridad.
31 En 1953 Skinner realizó análisis experimentales de las “relaciones contingentes” entre
el comportamiento condicionado y los “estímulos discriminativos” que anteceden a losreforzadores. Este autor descubre que el entorno y el comportamiento humanoparecían estar mediados por procesos psicológicos.
32 En 1968 Barker hizo inteligible la dimensión del “espacio ecológico” como el
determinante del comportamiento humano. El cuidado de los recursos estabadeterminado por el espacio individual. A mayor espacio personal le correspondía unaalta probabilidad de conservación de los recursos. La psicología modera; la relaciónentre la naturaleza y la humanidad, entre la disponibilidad de los recursos y lasnecesidades.
33 En 1974 Everett refiere al constructo esencial de “conducta ecológica responsable” en
relación al desarrollo de las economías norteamericanas, asiáticas y europeas delPacífico y Atlántico cuyas necesidades energéticas las llevan a incrementar laexplotación de los recursos naturales. La psicología de la conservación sintetiza losconceptos abstractos de sus antecesoras para explicar el consumismo y los efectos en lasalud de la contaminación atmosférica. La conservación de los recursos era laresultante de la relación entorno-comportamiento. La psicología parece haberabandonada la “comprensión” para avocarse a la “explicación” de la naturaleza conbase en las necesidades humanas. No obstante, en el mismo año, Sarason propone elconcepto de “Sentimiento de Comunidad” para comprender el efecto de lasenfermedades en los asentamientos humanos. Se trata de una aproximación sanitariaen la que la insalubridad, derivada de la escasez y abasto irregular de agua, tiene unefecto directo sobre la dinámica comunitaria.
34 En 1980 Berk, Cooley, LaCivita, Parker, Sredl y Brewer publican un artículo sobre la
reducción del consumo de agua en una situación de escasez. Los estudios psicológicosde la sustentabilidad, para explicar el impacto de la escasez, desabasto e insalubridaddel agua sobre el comportamiento humano recuperan el conocimiento de lassubdisciplinas expuestas para demostrar la premisa de conservación a partir de loscostos y beneficios en el consumo de agua.
35 En 1989 Crawford y Anderson desde una aproximación evolucionista, relacionaron el
comportamiento anti-ambiental con los mecanismos psicológicos básicos a partir de lascuales las especies compiten por la obtención de recursos y con ello participan en la
Polis, 34 | 2013
311
selección de especies adaptándose al entorno. En esta carrera por la supervivencia, lasespecies animales y vegetales, adoptan estilos de vida que los llevan, instintiva ypsíquicamente, a la competencia y el almacenamiento de los recursos. Ambos estilosevolutivos garantizaron la adaptación de la especie a su entorno. Sin embargo, el medioambiente en el que las especies compiten, cambia constantemente y toda adaptaciónpor vía de la competencia es posterior a las exigencias del entorno.
36 Finalmente, en 1990 Seligman escribe un influyente libro: “El Optimismo Aprendido” en
el que sostiene que las personas dedicadas, optimistas y atemporales construyen unmundo de felicidad a partir del cual aprenden a reconocer sus necesidades en funciónde sus motivos, esfuerzos y logros. Incluso, las personas felices, transmiten esteaprendizaje a sus grupos de pertenencia y referencia mediante los procesos deidentidad e influencia social. La psicología de la sustentabilidad adopta los postuladosde la psicología positiva para explicar los comportamientos pro-sustentables.
37 En un contexto de racionalidad de costos y beneficios, las psicologías de la
sustentabilidad adoptaron los métodos de la psicología de la conservación y soslayaronlos métodos de la psicología de la comunidad. La vertiente conservacionista prosperó yhasta el momento es el paradigma dominante. La vertiente comunitaria pareceretornar con los estudios de representación social y sentimiento comunitario. Sinembargo, la vertiente conservacionista se ha radicalizado al plantear una omniscienciaconsiderando que el comportamiento es un reflejo codificado genéticamente y quepredispone a las personas a afrontar las situaciones ambientales.
Una vez expuesta la historia de la psicología de la sustentabilidad, se exponen laspsicológicas de la sustentabilidad hídrica.
38 El nacimiento de las Psicologías de la Sustentabilidad Hídrica tiene como fecha de
registro el año de 1980 cuando Berk, Cooley, LaCivita, Parker, Sredl y Brewer llevancabo un estudio sobre la relación causal, directa y significativa entre la escasez y elahorro de agua. Transcurridos 31 años de investigación en torno al agua (ver tabla 2),pueden observarse dos líneas de investigación que parten de los planteamientos“comprensivos” y “explicativos”. Se trata de una vertiente orientada a la explicación dela sustentabilidad y otra vertiente orientada a la comprensión de la sustentabilidad.
Tabla 2. Las Psicologías de la Sustentabilidad Hídrica
Año Autor Vertiente Concepto Explicación
(Erklärung)
Comprensión
(Verstehen)
1980 Berk, et. al, Conservacionista Escasez y Ahorro √
1991 Thompson &
Stoutemeyer,
Conservacionista Dilemma de los
Comunes
√
1994 Aitken, et. al, Conservacionista Ahorro Residencial √
2002 Rodríguez, et. al, Comunitarista Representación
Social
√
Polis, 34 | 2013
312
2002 Bustos, et. al, Conservacionista Motivos y
Percepción de
Riesgo
√
2002 Martínportugués,
et. al,
Conservacionista Actitudes hacia el
Consumo
√
2002 Espinosa, et. al, Conservacionista Estructura de
Competencias
√
2003 Bernard Comunitarista Creencias
Espirituales
√
2003 Corral Conservacionista Estructura
Situacional
√
2004 Navarro Comunitarista Representación
Social
√
2004 Bridgeman Conservacionista Percepción de
Reciclaje
√
2004 Syme, et. al, Conservacionista Predicción del
Consumo
√
2004 Bustos, et. al, Conservacionista Predicción de la
Conservación
√
2004 Martínez Conservacionista Estructura de
Responsabilidades
√
2004 Bustos Conservacionista Modelo de
Conservación
√
2004 Bustos, et. al, Conservacionista Atribución √
2004 Valenzuela, et. al, Conservacionista Austeridad,
Altruismo y
Propensión
√
2006 Corral & Frías Conservacionista Creencias
Normativas
√
2006 Corral, et. al, Conservacionista Conducta
Sustentable
√
2006 Tall, et. al, Conservacionista Evolucionismo √
2008 Zhao & Chen Comunitarista Tasación Borrosa √
2008 Bonaiuto, et. al, Comunitarista Identidad
Diferencial
V
Polis, 34 | 2013
313
2008 Xin Conservacionista Sustentabilidad
Doméstica
V
2008 Corral, et. al, Conservacionista Registro del
Consumo
V
2008 Corral, et. al, Conservacionista Creencias y
Principios
Sustentables
V
2008 Weekes Comunitarista Participación
Ciudadana
V
2009 March y Sauri Conservacionista Determinantes
Geoespaciales
V
2010 Chang, et. al, Conservacionista Variaciones
Espaciales
V
2010 Rusell & Fielding Comunitarista Administración de
la Demanda
V
2010 Kallis, et. al, Comunitarista Conservación
Pública
V
2010 Marandu, et. al, Conservacionista Predicción
Residencial
V
2010 Erlene Conservacionista Manejo de
Conservación
V
2011 Mondéjar, et. al, Conservacionista Estructura de
Ahorro
V
39 Las psicologías conservacionistas, a través de modelos estructurales, buscan la
predicción de los comportamientos anti y pro-sustentables. Han demostrado lasrelaciones indirectas y directas, negativas y positivas, insignificantes y significantesentre los indicadores y los constructos de primer y segundo orden. Hasta el momento,no existe un consenso en la conceptuación, pero si en la operacionalización, medición,análisis y síntesis de dichas variables y sus relaciones entre ellas (véase figura 1).
Polis, 34 | 2013
314
Figura 1. Estudios de la sustentabilidad
Estudios actitudinales
40 El análisis de las actitudes hacia el Desarrollo Sustentable puede llevarse a cabo
considerando los planteamientos de la Teoría de la Disonancia Cognitiva (TDC) de LeónFestinger, la Teoría de la Acción Razonada (TAR) de Icek Ajzen y Martín Fishbein, laTeoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Icek Ajzen, la Teoría de la Probabilidadde Elaboración (TPE) de Richard Petty y John Cacioppo y la Teoría del ProcesamientoEspontáneo (TPE) de Russell Fazio. Cada teoría abona conceptos y relaciones causalesentre variables sociodemográficas, cognitivas y comportamentales para la construcciónde una teoría actitudinal relativa al Desarrollo Sustentable.
41 Las actitudes han sido definidas como evaluaciones negativas o positivas, desfavorables o
favorables, implícitas o explícitas, emotivas o deliberadas, improvisadas o planificadas,
heurísticas o sistemáticas hacia objetos, personas o procesos al momento de ser aprendidas por la
influencia de un grupo o sistema persuasivo y organizadas para responder eficiente, eficaz y
efectivamente ante una situación imponderable, impredecible e incontrolable.
Los estudios psicológicos han desarrollado dos modelos para predecir elcomportamieno deliberado, planificado y sistemático. Se trata del Modelo de la AcciónRazonada (MRA por sus siglas en ingles) y el Modelo del Comportamiento Planificado(MPB).
Polis, 34 | 2013
315
Figura 2. Modelo de Acción Razonada
Fuente: Ajzen y Fishbein (1974)
42 Ajzen y Fishbein (1974) propusieron el MRA para explicar los hechos observablemente
deliberados que llevan a cabo personas a partir de sus expectativas, creencias yevaluaciones en torno a un objeto, persona o proceso. Se trata del primer acercamientoa la predicción del comportamiento considerando las relaciones causales de variablescircunscritas a un sistema cognitivo como determinantes del accionar humano. El MRAes un sistema cognitivo en el que las normas y creencias son consideradas variablesexógenas que relacionan al MRA con otras variables de orden cultural. En dicho sistemacognitivo, las actitudes y las normas personales transmiten los efectos externos de lasvariables evaluativas, normativas y creenciales. Otra variable fundamental es laintención conductual que no sólo transmite los efectos de las otras variables. Ademásdelimita la predicción del accionar humano en un contexto de decisiones queincrementan la probabilidad de llevar a cabo una acción favorable o desfavorable alprocesamiento deliberado de la información (véase figura 2).
43 Sin embargo, Ajzen y Fishbein serían los primeros autores en reconocer los límites del
MRA al considerar que la generalidad de una variable antecedente no podría explicar opredecir la especificidad de una variable consecuente. A decir de estos autores, lasrelaciones causales entre las variables debían de tener el mismo nivel de especificidadpara entablar una asociación significativa.
44 Ajzen (1991) elaboró el Modelo del Comportamiento Planificado (MPB) acorde a los
límites del MRA para explicar o predecir el comportamiento deliberado y planificado.En principio, la incidencia de variables normativas y evaluativas externas al sistemacognitivo fue delimitada. Es decir, el comportamiento planificado es uncomportamiento deliberadamente sistemático en el que las creencias son susdeterminantes indirectos y las intenciones junto con la situación de control son susdeterminantes directas. En la medida en que un individuo adopta creencias relativas aun objeto, proceso o persona incrementa sus probabilidades de llevar a cabo un actodeliberado y planificado. El MPB es un sistema cognitivo delimitado de creencias
Polis, 34 | 2013
316
relacionadas casualmente con actitudes, percepciones, normas e intencionessistemáticas alrededor de comportamiento (véase figura 3).
Figura 3. Modelo del Comportamiento Planificado
Fuente: Ajzen (1991)
45 No obstante que las teorías actitudinales se avocan a explicar y predecir un
comportamiento específico, deliberado, planificado y sistemático, tienden a relacionaro mediar la relación entre factores exógenos a la cognición humana y los factorescomportamentales.
46 Otro aspecto relevante de las teorías actitudinales estriba en el proceso lógico
deductivo por el que un individuo atraviesa hasta lograr un propósito y sobre todo unameta inesperada puesto que su racionalidad está acompañada de afectividad que hacemás espontáneo al comportamiento.
47 Sin embargo, respecto al Desarrollo Sustentable, las actitudes sólo han sido
relacionadas con valores, evaluaciones, percepciones, creencias, motivos e intencionesa partir del supuesto de razonamiento, planificación y sistematización delcomportamiento humano más que de su determinación por la disponibilidad derecursos.
A diferencia de otros objeto actitudinales, el Desarrollo Sustentable confiere especialimportancia a la propensión al futuro la cual ha sido relacionada con decisiones ycomportamientos deliberados, planificados y sistemáticos.
48 No obstante, la propensión al futuro al estar indicada por el grado de expectativas de
disponibilidad de los recursos constriñe toda posibilidad de elección orientada al uso delos recursos que hasta el momento fue decidida por las generaciones antropocéntricas.Es decir, el impacto de una escasez está mediado por la actitud. Si se considera que losindividuos asumen posturas de dispendio cuando asocian la abundancia de recursos conel dispendio, entonces es de esperar que el comportamiento en el futuro sea similar alcomportamiento del pasado.
49 Cada una de las teorías actitudinales asume que los individuos están próximos a llevar a
cabo sus decisiones siempre y cuando los factores cognitivos estén consecutivamenteprocesados para lograr el objetivo. Esto denota la imposibilidad de disuadir a un
Polis, 34 | 2013
317
comportamiento deliberado, planificado y sistemático. En tanto que se trata de unprocesamiento lógico-deductivo, lleva al decisor a asumir los beneficios frente a loscostos de oportunidad. En tal sentido, la actitud hacia al Desarrollo Sustentable parecesólo reflejar los imperativos de austeridad, propensión al futuro o aversión a los riesgosque caracterizan a los individuos y grupos ecocéntricos. La actitud hacia lasustentabilidad estaría alejada de los normas, valores, creencias, conocimientos,motivos, percepciones, competencias, habilidades y comportamientos antropocéntricosque en términos de elección colectiva representarían el mayor porcentaje de losadherentes.
50 Es así como la actitud hacia la sustentabilidad implica la inclusión de grupos e
individuos ecocéntricos y antropocéntricos. Cada uno de ellos implica el dilema relativoal crecimiento económico a costa del deterioro ambiental. Es decir, cada postura reflejalas crisis económicas estructurales a partir de la escasez de recursos. Una actitudproactiva, competente con la anticipación de crisis que reactivan el ciclo austero deconsumo o incentivan el crecimiento sustentado en saberes y racionalidades sobre ladistribución de recursos frente a la diversificación del consumo. La actitud hacia elmedio ambiente regulará la incidencia de factores externos a la cognición humana
51 Los estudios psicológicos actitudinales se han enfocado en su conceptualización,
formación, activación, accesibilidad, estructura, función, predicción, cambio,inoculación, identidad y ambivalencia (Ajzen, 2001). Las actitudes han sido definidas apartir de dimensiones afectivas y racionales. Ambas dimensiones son el resultado deexperiencias y expectativas (Ajzen 2002). Esto implica su estructura: unidimensional omultidimensional que se configura en factores exógenos y endógenos (Schwartz yBohner, 2001). Es decir, cuando las actitudes activan decisiones y comportamientoscausan un proceso periférico, emotivo, espontáneo, heurístico y ambivalente (Guering,1994). En contraste, cuando las actitudes transmiten los efectos de valores y creenciassobre las intenciones y acciones, son mediadoras endógenas de un proceso central,racional, deliberado, planificado y sistemático.
52 Los estudios psicológicos han demostrado diferencias significativas entre las actitudes
hacia personas y actitudes hacia objetos (Ajzen y Fishbein, 1974). Las primeras serefieren a estereotipos o atributos y las segundas se refieren a evaluaciones odisposiciones. En ambas, la ambivalencia es un indicador de cambio cuandointeraccionan creencias y evaluaciones formando disposiciones negativas y positivashacia el objeto. Los conflictos se forman al interior de los componentes formados porcreencias hacia el objeto. La resistencia a la persuasión, es una consecuencia de laambivalencia actitudinal. Si el entorno amenaza la formación y la función de lasactitudes éstas adaptaran al individuo ante las contingencias. De este modo, lasactitudes poseen dos funciones esenciales: egoístas y utilitaristas.
53 En el marco de las teorías actitudinales, el cambio actitudinal alude a emociones y
afectos consecuentes a los actos individuales y de los cuales las personas se sientenresponsables (Arbuthnott, 2008). También se trata de la influencia social que ejercen losgrupos de pertenencia o referencia sobre los individuos (Brewer y Kramer, 1985). Obien, la recepción de mensajes persuasivos orientados al razonamiento central, omensajes persuasivos dirigidos a la emotividad periférica (Petty y Cacioppo, 1986b). Engeneral, el sistema actitudinal es sensible a la inestabilidad del objeto y a lasvariaciones cognitivas que inciden en la consistencia, estabilidad, predicción,competencia o moralidad del individuo.
Polis, 34 | 2013
318
54 El cambio consistente de actitudes está relacionado con su estructura multidimensional
resultante de la presión mayoritaria. La diversidad de dimensiones implica unaconstrucción consistente del cambio actitudinal (Smith y Hogg, 2008). Es decir, lasactitudes asumen una función de respuestas internalizadas ante situaciones constantesenmarcadas por los medios de comunicación masiva.
55 El cambio actitudinal está relacionado con el principio disuasivo de la inoculación.
Antes del ataque de mensajes persuasivos, se induce la percepción de amenazas, riesgoe incertidumbre (Cacioppo y Petty, 1989). En general, la sobreexposición a mensajespersuasivos induce una alta elaboración y con ello la persuasión (Petty y Cacioppo,1986a). La emisión masiva de mensajes persuasivos, la motivación y las habilidades demanejo consecuentes pueden derivar en indefensión. Es decir, ante la ola deinformación las personas reducen su percepción de control y tienden a creer que loseventos son inconmensurables, impredecibles e incontrolables (Cacioppo, Petty, Feng yRodríguez 1986). O bien, los individuos se forman una identidad que consiste enidentificarse con un endogrupo en referencia a un exogrupo (Wood, 2000). En elproceso de indefensión, el individuo construye el cambio de actitud y su reforzamientode desesperanza. En el proceso identitario, es el grupo el que influye en el cambioactitudinal de la persona. La indefensión es un proceso de autovalidación o profecíaautocumplica. En contraste, la identidad es una validación convergente de normasgrupales.
56 La influencia social del grupo de pertenencia o referencia alude a las normas
mayoritarias y a los principios minoritarios orientados al cambio actitudinal (Crano yPrislin, 2006). La influencia de las mayorías propicia la conformidad individual y losprincipios minoritarios, el conflicto y el cambio actitudinal. Recientemente, el estilo dela minoría ha resultado ser el factor de influencia social y cambio actitudinal máspermanente (Dovidio, Gaertner y Saguy, 2009). Es decir, la construcción de consensosmayoritarios parece tener un efecto efímero y la construcción de disensos pareceofrecer un cambio constante.
57 Los estudios psicológicos de la sustentabilidad hídrica han demostrado la configuración
de actitudes hacia el emplazamiento, provisión, almacenamiento, acaparamiento,dosificación, reutilización, reparación de fugas, adopción de tecnologías y subsidios,incentivos, sanciones y pagos de tarifas (Leiserowitz, Kates y Parris, 2006). Lahidratación, rehidratación y deshidratación son temas infrecuentes en lasinvestigaciones de la sustentabilidad hídrica. Sólo en los estudios de Bustos (2004);Bustos, Flores y Andrade (2002); Bustos, Flores y Andrade (2004); Bustos Flores,Barrientos y Martínez (2004) el consumo de agua para la preparación de alimentos hasido explicado a partir de las percepciones, los motivos, las creencias, los conocimientosy las habilidades. En estas investigaciones, la rehidratación puede considerarse comoun indicador del consumo individual y familiar de agua en la alimentación. Los motivosde protección socioambiental son factores generales que inciden en accionesespecíficas. El locus de control interno, las habilidades de discriminación y lashabilidades efectivas son factores intermedios –ni muy generales, ni muy específicos—que influyen en la cantidad de moléculas de agua para la preparación de alimentos. Entodos los casos de las variables determinantes, sus indicadores miden rasgos semi-generales e indirectos en torno a la cantidad de moléculas de agua ingerida.Precisamente, es en esta problemática metodológica en la que las actitudes subsanarían
Polis, 34 | 2013
319
la especificidad requerida para la predicción de la rehidratación individual, grupal ysocial.
58 Las teorías actitudinales sostienen que en los individuos, grupos y sociedades se forman
deliberadamente y se activan espontáneamente, las disposiciones que determinarán susintenciones y comportamientos. Incluso, son estas disposiciones las que indicancambios de consumo. No obstante, las actitudes hacia la naturaleza han tenido unefecto espurio sobre el cuidado del entorno y las actitudes hacia el agua han incididomínimamente en la cantidad de moléculas de agua consumida. Se trata de actitudescuasi-generales relacionadas con conductas específicas. En este sentido, las actitudeshacia la rehidratación abrirían la posibilidad de explicar y predecir comportamientosfavorables a la salud individual, grupal, social, cultural, generacional y ambiental en elque el agua sería un objeto actitudinal esencial de la sustentabilidad.
Teoría de la Disonancia Cognitiva (TDC) de LeónFestinger
59 En 1957 León Festinger formuló la Teoría de la Disonancia Cognitiva (TDC) para explicar
los dilemas de decisión, elección y acción alusivos a información no necesariamenteconvergente con nuestras opiniones (Harmon, 2007). La TDC es heredera de tresparadigmas; cambio libre, proceso inducido y justificación forzada. En el albor de sus 55años, la TDC ha enfocado su desarrollo en el cambio y reducción de la actitud a partirdel cambio libre (Risen y Chen, 2010). La TDC plantea discrepancias entre los esquemascognitivos y la información generada por dicha discrepancia (Clair y Koo, 1991). Unmensaje que es consonante con las expectativas generará respuestas consistentes.
60 En el caso de la sustentabilidad hídrica (balance entre el volumen de agua disponible y
el volumen de agua consumido), una noticia sobre la escasez de agua afectará lacognición antropocéntrica (los recursos naturales son para el uso exclusivo de quienpuede pagar su precio, costo cotización o tarifa) y generará un dispendio (consumomayor a los 200 litros diarios por persona). En contraste, la información relativa a laextinción de recursos acorde con las creencias ecocéntricas (los recursos naturales sonpatrimonio de las especies vegetales y animales en las que la humanidad está incluida)tendrá como resultado un comportamiento austero indicado por un consumo inferior alpromedio general.
61 La información referente a la disponibilidad hídrica y los esquemas cognitivos de los
usuarios del servicio de agua potable estarían relacionados con los comportamientos deausteridad o de dispendio. La TDC predice un cambio de actitud ajustado a la normaantropocéntrica o ecocéntrica si los esquemas cognitivos incluyen un consumo superioral promedio personal. El ahorro y el dispendio también son explicados por laabundancia o escasez real y norma de consumo grupal.
Si la información científica es acorde a las actitudes del receptor entonces se generaráuna respuesta deliberada y convergente con la información que versa sobre ladisponibilidad hídrica.
Polis, 34 | 2013
320
Teoría de la Acción Razonada (TAR) de MartínFishbein e Icek Ajzen
62 La TAR a diferencia de la TDC plantea que los dilemas pueden ser reducidos si el
comportamiento es considerado como un producto de las creencias, evaluaciones,percepciones o normas. Fishbein y Ajzen (1974) sostienen que el comportamientodeliberado es propiciado por creencias en torno a la disponibilidad de recursos. Si laspersonas creen que existe una escasez inminente, entonces ahorraransistemáticamente el agua. Si por el contrario, consideran que los recursos sonabundantes e inagotables, tendrán un comportamiento improvisado porque lainformación procesada es insuficiente para decidir la optimización. Finalmente, unasituación en la que la información circundante describe un escenario de escasezrelativa propiciará comportamientos espontáneos de austeridad, pero sin laautogestión que caracteriza a los grupos organizados.
63 A pesar de que el comportamiento deliberado está motivado por la escasez de recursos,
su variación determina las creencias, actitudes e intenciones. La TAR y la TDC aseguranque los dilemas de elección sobre alusivas a la escasez o abundancia de los recursos. Talinformación incide en las actitudes de los usuarios y determina el volumen y tarifa deconsumo, sobornos, seudoreparaciones, boicots, confrontaciones y mítines.
64 Sin embargo, mientras la TAR plantea un proceso causal activado por la escasez de
recursos o la abundancia de agua en la red de suministro, la TDC sostiene que ambassituaciones pueden o no causar un equilibrio entre las creencias y actitudes de losusuarios toda vez que éstas buscarán equilibrar la información que no es acorde con suscreencias y al mismo instante tomarán decisiones con la información compatible a susexpectativas. Sólo en el caso de una inminente o evidente escasez buscarán reducir suconsumo para mantener sólo las necesidades mínimas de higiene que se requieren.
65 Ambas teorías, TAR y TDC consideran que las actitudes son esenciales para la
explicación del comportamiento deliberado, ambas consideran que toda acciónrazonada implica un programa de acción–ejecución en el que cada persona se ajusta alos designios de la razón colectiva en torno a la optimización de los recursos. Si cadaindividuo recibe información relativa a la escasez, entonces tenderá a su ahorro entanto su percepción no le muestre imágenes de abundancia.
Ahora bien, tal proceso estaría incompleto si el usuario consciente de la situación noaprendiera las habilidades y conocimientos básicos para su reutilización.
66 La Teoría de la Acción Razonada sostiene que las actitudes son mediadoras del efecto de
las creencias sobre las intenciones y los comportamientos (Ajzen y Fishbein, 1974). Unincremento en las creencias aumenta las disposiciones hacia decisiones y accionesespecíficas y deliberadas. Se trata de un proceso que va de lo general en cuanto acreencias hacia lo particular en cuanto a intenciones y acciones. No obstante, el poderpredictivo de las creencias generales esta acotado por la especificidad yunidimensionalidad de las actitudes. Dado que las actitudes transmiten el efecto de lascreencias, delimitan sus indicadores en disposiciones probables de llevarse a cabo.
Polis, 34 | 2013
321
Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) DE IcekAjzen
67 La Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) considera a las creencias específicas y
delimitadas en un especio y tiempo como las determinantes indirectas delcomportamiento planificado (Ajzen, 1991). Las creencias referidas a las normas,percepciones y actitudes están relacionadas directa e indirectamente con elcomportamiento. Tal relación está mediada por las actitudes hacia la planificación dedicho comportamiento (Ajzen, 2001).
68 Ajzen (1992) sostiene que la especificidad entre las creencias, percepciones, actitudes,
decisiones y comportamientos no sólo estriba en el contenido psicológico sino ademásen el contexto deliberado y planificado. Es decir, supone un escenario en el quecoexisten los eventos azarosos con los eventos controlados por la planificación personale insistiría en un escenario específico que incidiría sobre la evaluación racional (Ajzen,Brown y Carvajal, 2004).
69 Si la TDC y TAR son explicativas de los dilemas de escasez y abundancia de agua como
determinantes de su ahorro o dispendio, la TCP emplea tales disyuntivas paraevidenciar la especificidad de un acto molecular en un acto molar. Es decir, todacreencia general predecirá una conducta colectiva y en menor medida, un actoespecífico. Por ello, se requiere de información alusiva al abastecimiento.
70 No obstante, el alto porcentaje de fugas residenciales muestra que las creencias, en
tanto información específica, no resulta suficiente para activar su depuración yposterior prevención. En los barrios periféricos de las urbes, el abasto de agua implicauna distribución racionalizada que determina creencias de escasez, pero es un actodeliberado y planificado dirigido al auto-abastecimiento, optimización o reutilización.En tal sentido, las problemáticas de escasez, abasto irregular y las enfermedades hidro-transmitidas evidencian el comportamiento deliberado, planificado y sistemático. Setrata de comportamientos que implican la adopción de actitudes, decisiones ycomportamientos a partir de la minimización de costos y la maximización debeneficios. En cuanto a la formación de actitudes disidentes se ha observado que estádeterminada por la percepción. En la medida en que las expectativas de riesgoincrementan la inseguridad, las actitudes aumentan en su dimensión emocional oafectiva. Ambas, percepciones y actitudes inciden en los comportamientos de riesgo.
71 La Teoría de la Conducta Planificada advierte que el efecto de las creencias sobre el
comportamiento esta mediado por actitudes y percepciones de control. Ante unasituación o evento contingente, la percepción de control incrementa su poderpredictivo de las intenciones y los comportamientos si y sólo si interactúa condisposiciones específicas. En la medida en que la percepción de control disminuye, surelación con las actitudes hace predecible un efecto espurio en las decisiones.Necesariamente, el proceso deliberado y planificado de la toma de decisiones eimplementación de estrategias requiere de una percepción de control consiste con lasdisposiciones hacia el objeto (Ajzen, 1991).
Polis, 34 | 2013
322
Teoría de la Probabilidad de la Elaboración (TPE) deRichard Petty y John Cacioppo
72 El procesamiento cognitivo de la información es explicada por la TPE en la que las
imágenes son relacionadas con emociones y los datos con razonamientos (Briñol, Pettyy Tormala, 2004). La TPE explica los procesos de actitud hacia objetos que por sunaturaleza discrepante propician una elaboración que puede ser emocional o racional,pero que cada individuo asume como un símbolo que ubicaría en la periferia de sucognición y al cabo de un proceso deliberativo sistemático adoptará como unargumento central de sus decisiones y acciones (Cacioppo, Petty y Kao, 1984). La TPEanaliza objetos actitudinales controversiales en los que la posición del receptor seráorientada a partir de su aceptación o rechazo elaborado de información proveniente deuna fuente que por su grado de especialización y confiabilidad propiciará la necesidadde cognición (Rucker y Petty, 2006). La TPE sostiene que las imágenes serán sujetas deescrutinio cuando su fuente de emisión es desconocida y poco confiable.
73 La TPE plantea que la información circundante sobre la disponibilidad de agua puede
ser procesada como un objeto escaso o abundante. Si la escasez está asociada aemociones, entonces el usuario tendrá un ahorro intermitente de agua, no sistemáticopuesto las emociones sólo activan un proceso periférico en el que la representación estáanclada a un núcleo de significación. Al ser un proceso periférico de imágenes, lasemociones cambian constantemente. Su intermitencia es causada por símbolos ysignificados dispersos los cuales varían en función de las situaciones.
74 En contraste, cuando la información cuestiona el núcleo central de las creencias
alusivas a la abundancia propicia un comportamiento ahorrativo preliminar queinmediatamente se modificará, una vez que los símbolos y significados relativos a laescasez determinen el cambio de actitud y modifiquen el dispendio hídrico.
Teoría del Procesamiento Improvisado (TPI) de RusellFazio
75 La TPI sostiene que el comportamiento humano es el resultado de una activación
emocional guardada en la memoria y vinculada con el futuro accionar de las personas.A partir de un estimulo informativo, los individuos adoptan símbolos que alresguardarlos activarán comportamientos futuros en situaciones poco estructuradas,pero con objetivos debidamente significativos (Fazio y Olson, 2003). Es así como laactitud improvisada tendría dimensiones indicadas por asociaciones entre consumos yevaluaciones. Puesto que la TPI propone la convergencia evaluación–acción espertinente incluir reactivos en los que se incluyen creencias y evaluaciones hacia elobjeto actitudinal. El enfoque actitudinal de su improvisación se sustenta en lascreencias puesto que las determinan.
76 A diferencia de la TDC, TAR, TCP, TPE y la TPI sostiene que la causa principal de un
accionar poco definido y más bien improvisado en la significación de la experienciaprevia con el objeto actitudinal. La predicción del comportamiento, no habría quebuscarlo en la recepción de información, sino en su simbolización, significado y sentido.
77 En el caso de la disponibilidad y redistribución de agua, el planteamiento de la TPI
versaría en torno al volumen per cápita y su tarifa de consumo correspondiente en
Polis, 34 | 2013
323
comparación al costo por unidad en otras colonias y cuyo monto quedó registrado en elrecibo. En la medida en que el costo por volumen cúbico tiende a disminuir elprocesamiento espontáneo se intensificará. Por el contrario, a mayor costo de unidadhídrica la deliberación y el razonamiento explicarían el ahorro de agua sistemático. Esdecir, el dispendio y la optimización de agua dependen de la variación del monto apagar registrado en el recibo de agua.
78 Ahora bien, a pesar de que el ahorro parece ser motivado por el aumento de la tarifa de
consumo y los posteriores beneficios por subsidio, el comportamiento de ahorro yoptimización de agua no pueden ser considerados como sustentables puesto quedependen de la variación del consumo el cual no es constante.
79 En este sentido, la actitud hacia la sustentabilidad hídrica se refiere a la asociación
entre el consumo de agua y la evaluación de dicho consumo. En la medida en que elconsumo de agua se incrementa en referencia a su disponibilidad puede ser evaluadonegativamente si ésta evaluación es efecto de una creencia ecocéntrica. Por elcontrario, el consumo austero de agua se asocia a evaluaciones positivas cuando éstaprecede a una creencia ecocéntrica.
80 La Teoría del Procesamiento Espontáneo plantea a las actitudes como consecuencia de
la activación de experiencias con el objeto actitudinal. Las actitudes son asociacionesentre evaluaciones de objetos. Una evaluación negativa incrementa la disposición y conello la espontaneidad del comportamiento (Ajzen, 2002).
Conclusión
81 El presente ensayo ha relacionado conceptualmente a las teorías que versan sobre la
explicación de las actitudes para establecer sus dimensiones en torno al DesarrolloSustentable. A partir de tal revisión, es posible afirmar que la actitud hacia lasustentabilidad hídrica implica un balance entre la cantidad de agua disponible y lacantidad de agua utilizada. La relación entre la cantidad de agua disponible y el pagodel consumo de agua registrado en un recibo está mediada por creencias y actitudes. Esdecir, en la medida en que la disponibilidad de agua per cápita disminuye la tarifa porel pago del servicio también tiende a reducirse debido a que la información de escasezincide en las asociaciones entre evaluaciones negativas y ahorro de agua.
82 La actitud hacia la sustentabilidad hídrica es un proceso deliberado e improvisado,
planificado y heurístico, sistemático e intermitente en referencia a la información deescasez o abundancia sobre el consumo dispendioso o ahorrativo que es consideradodesfavorable o favorable a partir de criterios antropocéntricos o ecocéntricos.
Sin embargo, las creencias y actitudes pueden influir en el consumo de agua a partir demensajes persuasivos que activarían emociones en los usuarios del servicio de aguapotable para un ahorro intermitente y activarían razonamientos para un ahorrosistemático.El presente ensayo ha descrito las relaciones entre tres problemáticas hídricas relativasa la escasez, la calidad de la redistribución y el grado de provisión que determinan lasactitudes y los estilos de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
83 Si bien, las problemáticas hídricas de la urbe son diversas, éstas pueden tener su origen
en la dinámica de crecimiento poblacional que las ciudades han experimentado en lasúltimas décadas. En la medida en que la población se ha incrementado y sobretodo
Polis, 34 | 2013
324
aglomerado en zonas de exclusión y marginación, han surgido nuevas formas depreservación del agua para garantizar la tendencia de crecimiento poblacional y sudensidad correspondiente.
84 Sin embargo, las problemáticas hídricas de las urbes también derivarían de las políticas
públicas, la inversión, infraestructura, sistema de tarifas y sanciones que hansobredimensionado la brecha hídrica entre quienes cada vez pagan menos por elservicio a pesar de que sus estilos de vida propician un mayor consumo de agua yquienes cada vez pagan más por el recurso hídrico a pesar de que históricamente hansubsistido con un volumen mínimo de agua para satisfacer sus necesidades básicas.
En torno a las relaciones entre las problemáticas y los estilos de vida la palabra nivel deconfort o zona de confort cobra un significado y un sentido fundamental para explicarla exclusión hídrica que impedirá a la Ciudad de México desarrollarse sostenida ysustentablemente.
85 El confort hídrico parece sintetizar las relaciones entre las problemáticas y sus efectos
en los estilos de vida de los habitantes de la ciudad. Se trata de un constructo en el quelas ciencias sociales se han debatido para explicar y sobretodo, comprender la dinámicade crecimiento económico que ha sido considerada como la barrera principal de lasustentabilidad hídrica.
86 Si el confort hídrico significa un volumen indeterminado y variable para satisfacer las
necesidades y expectativas de los individuos, entonces las ciencias sociales habrían dediscutir la variación de los recursos hídricos en función de la variación de lasnecesidades y expectativas de consumo de quienes acaparan el agua por el sólo hechode vivir en una zona de confort en la que la disponibilidad supera el promedio local oglobal. La diversificación del sistema tarifario incluiría
87 Tarifa por estándar. La tasa por unidad de agua es independiente de la cantidad de
agua consumida.
88 Tarifa por volumen. El precio unitario del agua depende de la cantidad que se utiliza.
Se incrementa o disminuye a partir de la discrecionalidad gubernamental.
89 Tarifa por situación. La tasa por unidad de agua aumenta su costo durante el día y
disminuye su costo durante la noche. Durante la temporada de estío se incrementa sucosto y durante la temporada de lluvias disminuye su precio unitario. Es equitativo yahorra el costo de bombeo y purificación.
90 Tarifa por intervalos. El precio unitario del agua se incrementa en función del
volumen consumido. A partir de los intervalos de consumo se aplican precios que seincrementan conforme el consumo sobrepasa los umbrales permitidos.
91 Tarifas por umbrales. El precio unitario del agua es constante en tanto no rebase el
umbral de confort. Una vez rebasado el consumo asignado, se aplica un incremento,lineal, logarítmico, exponencial o logístico.
92 Tarifa por autofinanciamiento. El costo unitario del servicio se establece a partir del
ingreso familiar y un umbral de confort. Una vez rebasado el límite permitido, seincrementa el costo por cada volumen cubico extra.
93 Tarifa por subsidio. El costo unitario del servicio de agua potable implica una cuota
estándar o estratificada y un subsidio en función de un umbral de confort.
Polis, 34 | 2013
325
BIBLIOGRAFÍA
Aitken, C. & McMahon, T. (1994), “Residential water use: predictive and reducing consumption”.
Journal of Applied Social Psychology. 24, 136-158.
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1974), “Factors influencing intentions and the intention behavior
relation”. Human Relations. 27, 1-15
-Idem (1991), “The Theory of Planned Behavior”. Organizational Behavior and Human Decision
Processes. 50, 179-211
-Idem (1992), “Persuasive Communication Theory in social psychology: a historical perspective”.
En: M. Manfredo (coord.). Influencing human behavior. Theory an applications in recreation and
tourism. (pp. 1-27). Sagamore Publishen, Champaing.
-Idem (2001), “Nature an operation of attitudes”. Annual Review Psychology. 52, 27-58.
-Idem (2002), “Attitudes”. En R. Fernández Ballesteros (Ed.), Encyclopedia of Psychological
Assessment. (pp. 110-115), Sage Publications, London.
Ajzen, I., Brown, T. y Carvajal, F. (2004), “Explaining the discrepancy between intentions and
actions: the case of hypothetical bias in contingent valuation”. Personality and Social Psychology
Bulleting. 30, 1108-1121.
Aldama, A. (2004), “El agua en México: una crisis que no debe ser ignorada”. En M. A. Villa y
Saborio, E. (coord.). La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable (pp. 11-31).
Porrúa-UAM, México.
Arbuthnott, K. (2008), “Education for sustainable development beyond attitude change”.
International Journal of Sustainability in Higher Education. 10, 152-163.
Auxiliadora, M. y Manera, J. (2003), “El análisis factorial por componentes principales”. En J. P.
Levy y J. Varela (coord.). Análisis multivariable para las Ciencias Sociales. (pp. 327-360), Pearson
Prentice Hall, Madrid.
Banco de México (2004), Las remesas familiares en México. Banxico, México.
Baron, R. & Kenny, D. (1986), “The moderator and mediator variables distinction in social
psychology research. Conceptual strategic, and statistical considerations”. Journal of Personality
and Social Psychology. 51, 1173-1182.
Becerra, M., Sainz, J. y Muñoz, C. (2006), Los conflictos por agua en México. Diagnóstico y análisis.
Gestión y Política Pública. 15 (1), 111-143.
Bechtel, R., Asai, M., Corral, V. y González, A. (2006), “A cross cultural study of environmental
beliefs structures in USA, Japan, México and Peru.” International Journal of Psychology. 41, 145-151.
Bechtel, R., Corral, V. & Pinheiro, J. (1999), “Environmental belief systems United Status, Brazil
and México”. Journal of Cross–Cultural Psychology. 30, 122-128.
Berenguer, E., Corraliza, J. y Martín, R. (2005), “Rural–urban differences in environmental
concern, attitudes, and actions”. European Journal Psychology Assessment. 21, 128-138.
Berk, R. A., Cooley, T. F., LaCivita, C. J., Parker, S., Sreld, K. & Brewer, M. B. (1980), “Reducing
consumption in periods of acute scarcity: The case of water”. Social Science Research. 9, 99-120.
Polis, 34 | 2013
326
Bernard, P. (2003), “Ecological implications of water spirit beliefs in Southern Africa: the need to
project Knowledge, Nature and Resource rights”. USDA Forest Service Proceeding RMRS-P-27 pp.
148-153.
Bonaiuto, M., Bilotta, E., Bonnes, M., Carrus, G., Ceccarelli, M. & Martorella, H. (2008), “Local
identity moderating the role of individual differences in natural resource use: the case of water
consumption”. Journal of Applied Social Psychology, 38, 947-967.
Breña, F. (2004), “Gestión integral del recurso agua”. En M. Villa y E. Saborio (coord.), La gestión
del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp. 39-54) México: Porrúa-UAM
Brewer, M. & Kramer, R. (1985), “The psychology of intergroups attitudes and behaviors”. Annual
Review of Psychology. 36, 219-246.
Bridgeman, J. (2004), Public perception towards water recycling in California. J.CIWED, 18, 150-154.
Briñol, P., Petty, R. y Tormala, Z. (2004), “Self validation of cognitive responses to
advertisements”. Journal of Consumer Research 30, 559-574.
Bustos, J. (2004), Modelo de conducta proambiental para el estudio de la conservación de agua potable.
Tesis de Doctorado, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
Bustos, J., Flores, M. y Andrade, P. (2004), “Predicción de la conservación de agua a partir de
factores socio cognitivos”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 5, 53-70.
Bustos, J. y Flores, L. (2000), “Evaluación de problemas ambientales, calidad del ambiente y
creencias de afectación de la salud”. La Psicología Social en México. 8, 445-451.
Bustos, J., Flores, L. y Andrade, P. (2002), “Motivos y percepción de riesgos como factores
antecedentes a la conservación de agua en la Ciudad de México”. La Psicología Social en México. 9,
611-617.
Bustos, J., Flores, L., Barrientos, C. y Martínez, J. (2004), “Ayudando a contrarrestar el deterioro
ecológico: atribución y motivos para conservar agua”. La Psicología Social en México. 10, 521-526.
Bustos, J., Montero, M. y Flores, L. (2002), Tres diseños de intervención antecedente para promover.
Cacioppo, J. & Petty, R. (1989), “Effects of message repetition on argument processing, recall and
persuasion”. Basic and Applied Social Psychology. 10, 3-12.
Cacioppo, J., Petty, R. y Kao, C. (1984), “The efficient assessment of need for cognition”. Journal of
Personality Assessment. 48, 306-309.
Cacioppo, J., Petty, R., Feng, C. & Rodríguez, R. (1986), “Central and peripheral routes to
persuasion: individual difference perspective”. Journal of Personality and Social Psychology. 51 (5),
1032-1043.
Chang. H., Parandvash, G. & Shandas, V. (2010), “Spatial variations of single-family residential
water consumption in Portland, Oregon”. Urban Geography. 31 (7), 953-972.
Chávez, R. (2004), “El manejo sustentable del agua subterránea”. En M. Villa y E. Saborio (coord.),
La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp. 133-138) México: Porrúa-
UAM.
Comins, C, & Chambers, S. (2005), “Psychological and situational influenses on conmuter
transport mode choice”. Environment and Behavior. 37, 640-661.
Comisión Nacional del Agua (2010), Estadísticas del Agua en México. CONAGUA, México .
Consejo Nacional de Población (2005), Situación demográfica de México. CONAPO, México.
Polis, 34 | 2013
327
Corral, V. & Frías, M. (2006), “Personal normative beliefs, antisocial behavior, and residential
water conservation”. Environment and Behavior. 38, 406-421.
Corral, V. (1998), “Interacciones ambiente / conducta: algunas áreas de investigación”. En V. M.
Alcaraz y A. Bouzas (coords.), Las aportaciones mexicanas a la psicología. (pp. 55-70) México: UNAM.
-Idem (2000), “La definición del Comportamiento Proambiental”. La Psicología Social en México. 8,
466-472.
-Idem (2001), “Aplicaciones del Modelamiento Estructural a la investigación psicológica”. Revista
Mexicana de Psicología. 18 193-209.
-Idem (2002a), “A structural model of proenvironmental competency”. Environment & Behavior. 34,
531-549.
-Idem (2002b), “Avances y limitaciones en la medición del comportamiento proambiental”. En J.
Guevara, y S. Mercado, (coord.) Temas Selectos de Psicología Ambiental. (pp. 483-510). UNAM–
GRECO–UNILIBRE, México.
-Idem (2002c), “Structural Equation Modelling”, in Bechtel, R y Churcman, A. (eds.) Handbook of
Environmental Psychology. (pp. 256-270). Wiley & Sons, Inc., New York.
-Idem (2003), “Determinantes psicológicos o situacionais do comportamento de conservaçào de
àgua: um modelo estructural”. Estudos de Psicología. 8, 245-252.
-Idem (2003), “Psychological and situational determinants of water conservation behavior: a
structural model”. Estudos de Psicologia. 8 (2), 245-252.
-Idem (2003a), “¿Mapas cognitivos o conductas ambientales?”en E. Díaz, y M. Anaya, (coord.).
Perspectivas sobre el cognitivismo en psicología. (pp. 37-79). México: UNAM (Iztacala).
-Idem (2003b), “Determinantes psicológicos o situacionais do comportamento de conservaçào de
àgua: um modelo estructural”. Estudos de Psicología. 8, 245-252.
-Idem (2003c), “Situational and personal determinants of waste control practices in Northern
Mexico: a study of reuse and recycling behaviors”. Recourses, Conservation & Recycling. 39,265-281.
-Idem (2006), “Psicología ambiental interamericana”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 7
(1), 1-5.
Corral, V. y Encinas, L. (2001), “Variables disposicionales, situacionales y demográficas en el
reciclaje de metal y papel”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 2, 1-19.
Corral, V. y Frías, M. (2006), “Personal normative beliefs, antisocial behavior, and residential
water conservation”. Environment and Behavior. 38, 406-421.
Corral, V. y Obregón, F. J. (1992), “Modelos predictores del comportamiento proambientalista”.
Revista Sonorense de Psicología. 6, 5-14.
Corral, V. y Pinheiro, J. (1999), “Condicoes para o estudo do comportamento próambiental.
Estudos de Psicología”. 4, 7-22.
-Idem (2004), “Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable”. Medio Ambiente y
Comportamiento Humano. 5 (1 y 2), 1-26.
Corral, V. y Zaragoza, F. (2000), “Bases sociodemográficas y psicológicas de la conducta de
reutilización: Un Modelo estructural”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 1, 9-29.
Polis, 34 | 2013
328
Corral, V., Bechtel, R., Armendáriz, L. I. y Esquer, A. B. (1997), “La estructura de las creencias
ambientales en universitarios mexicanos: el Nuevo Paradigma Ambiental”. Revista Mexicana de
Psicología. 14, 173-181.
Corral, V., Bonnes, G., Tapia, C., Fraijo, B., Frías, M. & Carrus, G. (2009), “Correlates of pro-
sustainability orientation: The affinity towards diversity”. Journal of Environment Psychology. 29,
34-43
Corral, V., Carrus, G., Bonnes, M., Moser, G. & Sinha, J. (2008), “Environment beliefs and
endorsement of Sustainable Development principles in water conservation”. Environment and
Behavior 40 (5), 703-725
Corral, V., Fraijó, B. y Pinheiro, J. (2006), “Sustainable behavior and time perspective: present,
past, and future orientations and their relationships with water conservation behavior”. Revista
Interamericana de Psicología 40 (2), 139-147
Corral, V., Fraijó, B. Y Tapía, C. (2004), “Propensiones psicológicas en niños de sexto grado de
primaria. Validez de un instrumento”. Anuario de Investigaciones Educativas. 7, 31-44
Corral, V., Frías, M. & González, D. (2001), “On the relationship between antisocial and anti–
environmental behaviors: an empirical study”. Population and Environment. 24, 273-286.
-Idem (2003), “Percepción de riesgos, conducta proambiental y variables demográficas en una
comunidad de Sonora, México”. Región y Sociedad. 26, 49-72
Corral, V., Frías, M., Fraijo, B. y Tapia, C. (2006), “Rasgos de la conducta antisocial como correlatos
del actuar anti y proambiental”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 7 (1), 89-103
Corral, V., Tapia, C., Fraijo, B. Mireles, J. y Marquez, P. (2008), “Orientación a la sustentabilidad
como determinante de los estilos de vida sustentables. Un estudio con una muestra mexicana”.
Revista Mexicana de Psicología. 25 (2) 313-327
Corral, V., Varela, C. y González, D. (2002), “Una taxonomía funcional de competencias
proambientales”. La Psicología Social en México. 9, 592-597.
Crano, W. & Prislin, R. (2006), “Attitudes and persuasion”. Annual Review of Psychology. 57, 345-374.
Díaz, I. (2007), “El agua en el contexto de las ciudades sustentables”. En Morales, J. y L. Rodríguez
(coord.). Economía del agua. Escasez del agua y su demanda doméstica e industrial en áreas urbanas. (pp.
335-349). México: Porrúa-UAM.
Dounlap, R. Y Van Liere, K. (1978), “The ‘new Environmental Paradigm’ ”. Journal of Environmental
Education. 9, 10-19 .
Dovidio, J., Gaertner, S. & Saguy, T. (2009), “Commonality and the complexity of us social
attitudes and social change”. Personality and Social Psychology Review. 13, 3-20.
Espinosa, G., Orduña, V. y Corral, V. (2002), “Modelamiento estructural de las competencias
proambientales para el ahorro de agua”. La Psicología Social en México. 9, 605-610.
Evans, G., Brauchle, G., Haq, A., Stecker, R., Wong, K. & Shapiro, E. (2007), “Young children’s
environmental attitudes and behaviors”. Environment & Behavior. 39, 635-659.
Fazio, R. y Olson, M. (2003), “Implicit measures in social cognition research: their meaning and
use”. Annual Review of Psychology. 54, 297-327.
Feldman, J. & Lynch, J. (1988), “Self–generated validity and other effects of measurement of
belief, attitude, intention, and behavior”. Journal of Applied Psychology. 73, 421-435.
Polis, 34 | 2013
329
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010), Pobreza infantil en países ricos. UNICEF, Nueva
York.
Frías, M., Martín, A. y Corral, V. (2009), “Análisis de factores que influyen en el desarrollo de
normas ambientales y en la conducta anti-ecológica”. Revista Interamericana de Psicología. 43 (2),
309-322.
Goicoechea, J. (2004), “Servicios domiciliarlos de agua y drenaje en México: cobertura relativa y
convergencia”. En M. Villa y E. Saborio (coord.). La gestión del agua en México: los retos para el
Desarrollo Sustentable. (pp. 111-132) México: Porrúa-UAM.
-Idem (2007), “Desempeño económico de la Península de Yucatán: agua potable y organismos
operadores”. En Morales, J. y L. Rodríguez (coord.). Economía del agua. Escasez del agua y su demanda
doméstica e industrial en áreas urbanas. (pp. 259-286). México: Porrúa-UAM.
González, A. y Amérigo, M. (1999), “Actitudes hacia el medio ambiente y conducta ecológica”.
Psicothema. 11, 13-25.
González, M. (2007), “Hacia el desarrollo local en espacios rurales: el caso de Rincon Grande en
Michoacan”. En Rosales, R. (coord.). Desarrollo Local: Teoría y practica socioterritoriales. (pp. 277-307).
UAM-Porrúa, México.
Guering, B. (1994), “Attitudes and beliefs as verbal behavior”. Behavior Analyst. 17, 155-163.
Gutiérrez, R., Gómez, E., Jackson, M. y Manjarrez, O. (2000), “¿Cuál es el pensamiento social de los
vecinos de la Purísima sobre el Medio Ambiente?”, La Psicología Social en México. 8, 353-359.
Harmon, E. (2007), “Cognitive Dissonance Theory after 50 years of development”. Zeitschrift fûr
Sozialpsychologie. 38, 7-16.
Hernández, B., Corral, V., Hess, S. y Suárez, E. (2001), “Sistemas de creencias ambientales: un
análisis multimuestra de estructuras factoriales”. Estudios de Psicología. 22, 53-64.
Hernández, F. (2004), “La administración del negocio del agua”. En M. Villa y E. Saborio (coord.).
La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp. 329-336) México: Porrúa-
UAM.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010), XIII Censo Nacional de Población y
Vivienda. INEGI, México.
Kallis, G., Ray, I., Fulton, J. & McMahon J. (2010), “Public versus private: Does it matter for water
conservation? Insights from California”. Environment Management. 45 (1), 177-191.
Kline, R. (1998), Principles and practice of structural equations modelling. Guilford Press, New York.
-Idem (2006), “Reverse arrow dynamics. Formative measurement and feedback loops”. In G.
Hancock & R. Mueller (coord.), Structural Equation Modeling: A Second Course. (pp. 43-68).
Greenwood, CT: Information Age Publishing, Inc.
Leiserowitz, A., Kates, R. & Parris, T. (2006), “Sustainability values, attitudes and behaviors: a
review of multinational and global trends”. Annual Review of Environmental Resources. 31, 413-444.
López, M. (2004), “El programa de modernización del manejo del agua: avances y perspectivas”.
En M. Villa y E. Saborio (coord.), La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable.
(pp. 103-110) México: Porrúa-UAM.
Marandu, E., Moeti, N. & Haika, J. (2010), “Predicting residential water conservation using the
Theory of Reasoned Action”, Journal of Communication. 1 (2), 87-100
Polis, 34 | 2013
330
March, H. & Sauri, D. (2009), “What lies behind domestic water use? A review essay on the drivers
of domestic water consumption”. AGEN. 50, 297-314
Martínez, J. (2004), “La estructura de la responsabilidad ambiental hacia la conservación de agua
potable en jóvenes estudiantes”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 5, 115-132
Martinportugues, C., Canto, J. y García, M. (2002), “Actitudes hacia el ahorro de agua: un análisis
descriptivo”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 3, 119-143
McFarie, B. & Hunt, L. (2006), “Environmental activism in the forest sector. Social psychological,
social cultural, and contextual effects”. Environment and Behavior. 38, 266-285
Medina, R. (2004), “Participación ciudadana en gestión del agua”. En M. A. Villa y E. Saborio
(coord.). La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp. 329-338)
Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Mercado, S. y López, E. (2004), “Estructura de la red semántica de los conceptos casa y hogar”. La
Psicología Social en México. 10, 477-482
Milfont, T. & Duckitt, J. (2004), “The structure of environmental attitudes: a firts and second
cader confirmatory factor analisis”“. Journal of Environmental Psychology. 24, 289-303
-Idem (2006), Preservation and utilization the structure of environmental attitutes”. Medio
Ambiente y Comportamiento Humano. 7, 29-50
Milfont, T. & Gouveia, V. (2006), “Time perspective and values: an exploratory study of their
relations to environmental attitudes”. Journal of Environmental Psychology. 26, 72-82
Mondéjar, J., Cordente, M., Meseguer, M. & Gázquez, J. (2011), “Environmental Behavior and
Water Saving in Spanish Housing”. International Journal Environment Research. 5 (1), 1-10
Montero, D. (2007), “Capitalismo, transnacionales y agua. La gran encrucijada del siglo XXI”. En
A. Guillén (coord.). Economía y sociedad en América Latina: entre la globalización, la regionalización y el
cambio estructural. (pp.289-317). Porrúa-Uam, México.
-Idem (2009), “El sistema de concesiones del agua en México y la participación de los grandes
consorcios internacionales”. En D. Montero, Gómez, E., Carrillo, G. y Rodríguez, L. (coord.).
Innovación tecnológica, cultura y gestión del agua. (pp. 93-118). Porrúa-Uam, México.
Obregón, F. y Zaragoza, F. (2000), “La relación de tradición y modernidad con las creencias
ambientales”. Revista Sonorense de Psicología. 14, 63-71.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010), El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo. FAO, Nueva York.
Organización de Naciones Unidas (2005), Agua para todos, agua para la vida. Informe sobre el
desarrollo de recursos hídricos en el mundo. ONU, Nueva York.
Organización Mundial de la Salud (2010), Informe anual sobre pandemias. OMS, Ginebra.
Pato, C. y Tamayo, A. (2006), “Valores, creencias ambientales y comportamiento ecológico del
activismo”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 7 (1), 51-66.
Pato, C., Ross, M. y Tamayo, A. (2005), “Creencias y comportamiento ecológico: un estudio
empírico con estudiantes brasileños”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 6 (1), 5-22.
Pato, C., Tróccoli, B. & Tamayo, A. (2002), Values and ecological behavior: an empirical study of
Brazilians students. 17th Conference of IAPS 2002.
Polis, 34 | 2013
331
Petty, R. & Cacioppo, J. (1986a), “The elaboration likelihood model of persuasion”. Advances in
Experimental Psychology. 19,123-183.
-Idem (1986b), Communication and persuasion: central peripheral routes to attitude change. Springer-
Verlag, New York.
Postigo, W. (2008), “Sobre el derecho humano al agua”. Quórum. 16, 133-150.
Risen, J. y Chen, K. (2010), “How to study choice-induced attitude change: strategies for fixing the
free choice paradigm”. Social and Personality Psychology Compass. 4, 1151-1164.
Rodríguez, O., Melo, M., Sánchez, A., García, K. y Lázaro, D. (2002), “El agua: representaciones y
creencias de ahorro y dispendio”. Polis. 1, 29-44.
Rucker, D. y Petty, R. (2006), “Increasing the effectiveness of communications to consumers:
recommendations based on elaboration likelihood and attitude certainty perspectives”. Journal of
Public Policy & Marketing. 25, 39-52.
Rusell, S. & Fielding, K. (2010), “Water demand management research: a psychological
perspective”. Water Resources Research. 46, 1-12.
Sainz, J. y Becerra, M. (2003), “Los conflictos por agua en México: avances de investigación”.
Gaceta del Instituto Nacional de Ecología. 67, 61-68.
Santos, J. (2004), Acción pública organizada: el caso del servicio de agua potable en la zona conurbada de
San Luis Potosí. UAM–Porrúa, México.
Schwartz, N. & Bohner, G. (2001), “The construction of attitudes”. In A. Tesser & Schwartz, N.
(Ed.). Handbook of Social Psychology. (pp. 436-457). Oxford: Blackwell.
Smith, J. R., & Hogg, M. A. (2008), “Social identity and attitudes”. In W. Crano & R. Prislin (Eds.),
Attitudes and attitude change (pp. 337-360). New York: Psychology Press.
Soares, D. (2007), “Transferencia tecnológica y participación femenina: un gran reto para el
desarrollo rural”. En Rosales, R. (coord.). Desarrollo Local: Teoría y practica socioterritoriales. (pp.
225-247). UAM-Porrúa, México.
Syme, G., Shao, Q., Po, M. & Campbell, E. (2004), “Predicting and understanding home garden
water use”. Landscape and Urban Planning. 68, 121-128.
Tal, I., Hill, D., Figueredo, A., Frías, M. & Corral, V. (2006), “An evolutionary approach to
explaning water conservation behavior”. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 7, 7-27.
Thompson, S. C. & Stoutmeyer, K. (1991), “Water use and commons dilemma: The effects of
education that focuses on long-term consequences and individual action”. Environment and
Behavior. 23, 314-333.
Valencia, J. (2004), “La planeación hidráulica en México”. En M. Villa y E. Saborio (coord.). La
gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp. 81-102) UAM, México.
Valenzuela, B., Corral, V., Quijada, A., Griego, T., Ocaña, D. y Contreras, C. (2004), “Predictores
disposicionales del ahorro de agua: Austeridad, Altruismo y propensión al Futuro”. La Psicología
Social en México. 10, 527-532.
Vozmediano, L. y San Juan, C. (2005), “Escala del nuevo paradigma ecológico; propiedades
psicométricas con una muestra española obtenida a través de Internet”. Medio Ambiente y
Comportamiento Humano. 6, 37-49.
Polis, 34 | 2013
332
Wong, P. (2004), “Agua y desarrollo regional sustentable: una aproximación metodológica”. En M.
A. Villa y E. Saborio (coord.). La gestión del agua en México: los retos para el Desarrollo Sustentable. (pp.
283-300) Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Wood, W. (2000), “Attiude change: persuasion and social influence”. Annual Review of Psychology.
51, 539-570.
Zhao, R. & Chen, S. (2008), “Fuzzy pricing for urban water resources: Model construction and
application”. Journal of Environment Management. 8, 458-466.
RESÚMENES
La Psicología de la Sustentabilidad (PS) estudia las problemáticas hídricas considerando la
relación entre disponibilidad per cápita y consumo de agua. A partir de conceptos tales como;
densidad poblacional, infraestructura hídrica y provisión de agua plantea tres estilos de vida
relativos al almacenamiento de agua, la reparación de fugas y el consumo hídrico. La PS advierte
que las relaciones causales entre las problemáticas hídricas y los estilos de vida son relevantes si
se considera el Desarrollo Local Sustentable más que regional y global. A medida que las
problemáticas hídricas se intensifican, procesos actitudinales y de austeridad prevalecen sobre el
dispendio de agua. En contraste, las situaciones hídricas en equilibrio con el consumo residencial
facilitan el dispendio. La discusión alusiva a las problemáticas hídricas y los estilos de vida
permitirá construir un sistema tarifario de consumo y delimitar las políticas públicas que se
requerirán en el marco de la crisis de abastecimiento y distribución que se espera en los
próximos años.
La Psychologie de la Durabilité (PS en espagnol) étudie les problématiques hydriques tenant
compte de la relation entre disponibilité per capita et consommation d’eau. A partir de concepts
tels que densité de peuplement, infrastructure hydrique et provision d’eau, elle établit trois
modes de vie relatifs au stockage d’eau, la réparation de fuites et la consommation hydrique. La
PS constate que les relations causales entre les problématiques hydriques et les modes de vie
s’avèrent pertinentes si le Développement Local Durable est davantage pris en compte que celui
régional et global. A mesure que les problématiques hydriques s’intensifient, des processus de
comportement et d’austérité l’emportent sur le gaspillage d’eau. Inversement, les situations
hydriques liées à la consommation résidentielle facilitent le gaspillage. La discussion faisant
allusion aux problématiques hydriques et aux modes de vie permettra l’élaboration d’un système
tarifaire de consommation et la délimitation des politiques publiques requises dans le cadre de la
crise d’approvisionnement et de distribution qui menace pour les années à venir.
The Psychology of Sustainability (PS) studies the issues involving the relationship between water
availability per capita and water consumption. From concepts such as: population density, water
infrastructure and water provision raises three lifestyles concerning water storage, leak
repairing and water consumption. The PS notes that the causal relationships between water
issues and lifestyles are important if one considers Local Sustainable Development rather than
regional and global. As water problems intensify, attitudinal processes of austerity prevail over
the waste of water. In contrast, water situations in equilibrium with residential consumption
facilitate wastefulness. The discussion alluding to water problems and lifestyles will allow to
build a rate system for consumption and define the policies that will be required in a context of
supply and distribution crisis expected in the coming years.
A Psicologia da Sustentabilidade (PS) examina as questões que envolvem a relação entre a
disponibilidade de água per capita e consumo de água. A partir de conceitos, tais como: densidade
Polis, 34 | 2013
333
populacional, a oferta de infra-estrutura de água e água coloca três estilos de vida para o
armazenamento do consumo de reparação de água, vazamento e água. A PS observou que as
relações causais entre as questões da água e estilos de vida são relevantes quando se considera o
desenvolvimento sustentável local e regional e não global. Como as questões se intensifica, os
processos comportamentais e austeridade prevalecer sobre o desperdício de água. Em contraste,
a água em situações de equilíbrio com o consumo residencial facilitar o desperdício. A discussão
aludindo às questões da água e estilos de vida irá construir um sistema tarifário do consumidor e
definir as políticas que serão necessárias no contexto da oferta global e distribuição está prevista
para os próximos anos.
ÍNDICE
Palavras-chave: sensidade, infra-estrutura, suprimento, armazenamento, reparação e do
consumidor
Mots-clés: infrastructure, densité, provision, stockage, réparation et consommation
Palabras claves: densidad, infraestructura, provisión, almacenamiento, reparación y consumo
Keywords: density, infrastructure, provision, storage, repair and consumption
AUTORES
CRUZ GARCÍA LIRIOS
Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-Facultad de Psicología), México,México. Email: [email protected]
JAVIER CARREÓN GUILLÉN
Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-Facultad de Psicología), México,México. Email: [email protected]
JORGE HERNÁNDEZ VALDÉS
Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-Facultad de Psicología), México,México. Email: [email protected]
MARÍA MONTERO LÓPEZ LENA
Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-Facultad de Psicología), México,México. Email: [email protected]
JOSÉ MARCOS BUSTOS AGUAYO
Universidad Nacional Autónoma de México (ENTS-Facultad de Psicología), México,México. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
334
Ética ambiental y desarrollo:participación democrática para unasociedad sostenibleÉthique environnementale et développement: une participation démocratique
pour une société durable
Environmental ethics and development: democratic participation for a
sustainable society
Ética Ambiental e desenvolvimento: participação democrática para uma
sociedade sustentável
Ricardo Guzmán Díaz
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 10.01.2012 Aceptado: 09.01.2013
Introducción
1 Vivimos una época de grandes retos a nivel planetario. Desde hace algunas décadas ha
venido surgiendo una nueva sociedad global que, basada en las tecnologías de lainformación y las comunicaciones, abre posibilidades de desarrollo inimaginables. Sinembargo, al mismo tiempo nos encontramos ante una doble crisis, una de caráctermedioambiental y otra relativa a la concepción que tenemos de nosotros mismos comoseres humanos.
2 En lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza, ya hace tiempo que la
humanidad se ha dado cuenta del deterioro ambiental que nuestros procesosproductivos y económicos están generando. Sin embargo, las inercias existentes noshan colocado en una situación complicada, casi en lo que parece un callejón sin salida.
Polis, 34 | 2013
335
Así, después de algún tiempo de tratar de atacar solamente los síntomas de dichadegradación, en diferentes espacios de reflexión se empieza a tomar conciencia de quees necesario ir al fondo de la cuestión, es decir, buscar las causas profundas de estacrisis y cambiar nuestra concepción de naturaleza como cosa dominada por el hombre,concepción que proviene de diferentes herencias culturales.
3 Por otro lado, en lo que se refiere a la condición humana, ante la lógica capitalista del
mercado, el hombre se ve a sí mismo como mero consumidor, convirtiéndose en unesclavo del sistema que le impide desarrollar todas sus potencialidades. El mundo estálleno de pobreza, pero no solamente de pobreza material, sino de pobreza humana quenos ha llevado a un sentimiento de vacío y de falta de sentido. Sin embargo, también sepueden encontrar signos positivos que muestran un anhelo de alcanzar algo más alláque meros avances materiales, un ansia de paz, tranquilidad, justicia y convivenciasana.
4 Debemos de voltear nuestra mirada y pensar en los temas del desarrollo no sólo en el
sentido económico sino en el sentido humano más pleno. La humanidad se encuentraen una encrucijada, en una época de transición que en pocos años determinará lascaracterísticas de nuestro futuro compartido, a una escala global. Y es que el hombre, alpretender dominar la naturaleza para ponerla a su servicio, se encuentra también anteuna lucha con el interior de sí mismo que le impide alcanzar esa plenitud. En el mundoactual, en nuestra sociedad industrial, ahora tendiente a una sociedad delconocimiento, se han visto revertidos algunos de los ideales que nacieron con lamodernidad. Hemos caído en una especia de trampa donde hemos sido despojados delos más altos valores y nos hemos vuelto esclavos de un sistema de mercado en dondetodo está dispuesto en términos de un orden económico enajenante. Por eso, ahora esnecesario estar atentos a nuevas propuestas de transformación que tomen en cuenta lalibertad y la posibilidad de un desarrollo armonioso, luchando contra la opresión y lasdiferentes formas de dominación presentes en nuestras estructuras económicas,políticas y sociales.
5 En esta tarea deberán estar involucrados los diferentes actores sociales e instituciones
para construir juntos un mejor futuro. Las instituciones educativas y las universidadesen particular tendrán un papel fundamental por ser los lugares por excelencia para elcuestionamiento, la reflexión y las nuevas propuestas. Pueden ser, por tanto, el lugardonde los hombres y mujeres que van a forjar el futuro, enfrenten estas nuevasproblemáticas ambientales y del desarrollo con un enfoque no meramente técnico, sinocon el ingrediente humano, reconociendo sobre todo la dimensión axiológica de lasmismas.
En las siguientes secciones se hará un breve recuento de los antecedentes que nos hanllevado a las crisis que hemos referido, se discutirán nuevas líneas de pensamiento quebuscan enfrentar dichas crisis y se concluirá enfatizando la importancia de abrirespacios de reflexión académica.
Orígenes, constitución e incongruencias de lamodernidad
6 A lo largo de la historia el hombre se ha reinventado en varias ocasiones. Si quisiéramos
considerar las diferentes culturas del mundo, estos momentos cruciales de lahumanidad serían incontables, pero si nos ubicamos en los elementos que construyeron
Polis, 34 | 2013
336
la cultura occidental, podríamos pensar en tres momentos fundamentales: eldescubrimiento de la racionalidad en la civilización griega, la adopción del cristianismoy la Ilustración, con sus elementos que constituyeron el ideal de modernidad.
7 Reconocemos en la cultura griega mucho de nuestros orígenes culturales. Como nos lo
recuerda Bertrand Russell (Rusell, 1945: 3), mucho de lo que soporta una civilizaciónhabía ya existido en lugares como Egipto y Mesopotamia, pero no es sino hasta losgriegos que encontramos una serie de elementos que habían estado ausentes. Nosreferimos al terreno específico de lo racional. Son ellos quienes por primera vezespeculan libremente sobre la naturaleza del mundo y del hombre y sobre el sentido dela vida. Por primera vez el ideal del hombre va más allá de las conquistas territoriales yla creación de ejércitos e imperios, para cuestionarse el mundo a nuestro alrededor yabrir la posibilidad de crear un mundo basado en la razón y el pensamiento
8 En lo que se refiere a nuestra segunda herencia cultural, podemos decir que aunque en
su origen el cristianismo no tiene nada de occidental, más tarde será el credo oficial enel imperio romano. Con el cristianismo, el hombre se convierte en partícipe de ladivinidad, está formado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es el supremo monarcadel universo, el hombre lo es de la tierra. Se puede interpretar, en la tradición judeo-cristiana, a partir de las fuentes bíblicas, que Dios ha creado una jerarquía moral en lacual los humanos son superiores al resto de los seres vivos y han recibido el mandato dedominarlos. Después, en el siglo XIII, se funde la filosofía griega con la teología cristianagracias al trabajo de Alberto Magno y más particularmente por obra de Tomás deAquino quienes asimilaron la filosofía aristotélica a las creencias cristianas.
9 Sin embargo, lo que dio lugar de manera más fundamental al hombre moderno es lo
que se gestó en la revolución científica del siglo XVII y en la Ilustración y en lasrevoluciones burguesas del siglo XVIII que dan lugar a una transformación del serhumano que además de permanecer en el mundo quiere dominar el mundo. Algunoselementos que caracterizarán a este nuevo ser humano son el pensamiento formal, unamentalidad funcional y motivaciones morales auténticas, no impuestas. El resultado deesto será por un lado la creación del estado moderno y por otro el predominio de laciencia, la tecnología y el mercado. Además, según Walter Beller hay tres nocionesfundamentales en este proceso, que son libertad, individualismo e igualdad jurídica, lascuáles,
[...] fueron las condiciones necesarias del pensamiento de la modernidad;constituyen tres elementos fundamentales de la visión del mundo que creció con laburguesía europea y que ésta llevó hasta sus últimas consecuencias. Lo interesantees que tales ideas encontraron también expresión en otros dominios de la vidacultural de la modernidad. Una de esas expresiones la encontramos en elracionalismo cartesiano (Beller, 1991: 63).
10 Y es que efectivamente hay un redescubrimiento de la racionalidad que ya había sido
ampliamente desplegada por los griegos, y que podemos rastrear en autores comoFrancis Bacon y René Descartes. En su esfuerzo por encontrar un método riguroso,asentado sobre bases indiscutibles, que lo llevara a un conocimiento cierto, Descartesdesemboca en una filosofía que se ocupa de la racionalidad ideal, dejando de lado lasracionalidades contingentes, concretas. Algunos autores, sobre todo de los llamadosposmodernos sitúan aquí el origen de muchos de los males de nuestra civilización. Venen este aislamiento de la razón pura una fragmentación de la misma, que yendoparalela al intento de dominación de la naturaleza, produce una separación del ‘yo’,creando un sujeto consciente, racional, tendiendo a ser libre. La característica de este
Polis, 34 | 2013
337
ser racional es analizar, controlar, dominar a lo que está fuera de sí mismo. Para Bacones un imperativo “que el género humano recobre su imperio sobre la naturaleza, quepor don divino le pertenece” (Bacon, 1620/1991: 85). Pero en este proceso, este serracional termina por incluir en este proceso de dominación al mismo sujeto humano,convirtiéndose así en víctima. De esa manera, la modernidad es testigo de una“disolución de un continuo de racionalidad que había unido al observador del mundocon el mundo” (Luhmann, 1997: 51-56) Así, el hombre, en su búsqueda de autonomíaindividual, pierde la garantía de unidad y certidumbre de la visión del mundo.
11 Atendiendo a algunos elementos del pensamiento posmoderno, podemos señalar que
se localiza ahí precisamente este sentimiento de malestar o de plan malogrado de lamodernidad. Ya algunos pensadores del siglo XIX, Nietzche por ejemplo, se habíanadelantado a esos movimientos intelectuales mostrando “la vaciedad de las esperanzasde la Ilustración” (Lyon, 1999: 28), pero es en el siglo XX cuando aparecen más en formacon los post-estructuralistas franceses, como Michel Foucault y Jacques Derrida,quienes cuestionan las formas tradicionales de concebir el conocimiento, ligándoloahora a meros procesos de construcción social enraizados en relaciones de poder. Escon la publicación de La condición posmoderna (Lyotard, 1979/1994) que el término sepopulariza y se identifica con la incredulidad ante las meta-narraciones, especialmentelas asociadas a la idea del progreso. Lo relevante para nuestro tema es que elpensamiento posmoderno está conectado con la proliferación de las tecnologíasinformáticas, los procesos de globalización y el consumismo exacerbado al que haconducido el neoliberalismo. La producción científico-tecnológica masiva de lassociedades avanzadas, que aparece como instrumento esencial del referido progreso,deja ver su otro rostro, su faceta amenazadora, en términos de afectación al planetamismo que nos alberga y en una aguda crisis de valores. En este nuevo contexto, elpensamiento posmoderno transmite como mensaje la imposibilidad del proyecto demodernidad de realmente lograr la emancipación del hombre en las condicionesactuales, lo cual nos lleva a la búsqueda de nuevos paradigmas o bien dereformulaciones del proyecto de modernidad.
12 En ese proyecto de modernidad, gestado en los siglos XVII y XVIII, se encuentran
muchas cosas positivas, sin embargo, también ha dado lugar a ciertos caminos torcidoso fallidos. Es decir, hemos transitado por un camino que nos ha llevado a tiempos enque el ser humano se ha visto sometido a un conjunto de poderes de carácter tecno-económicos que pretenden legitimarse en la razón científica, no dejando espacio a unaracionalidad ampliada. Se trata de la conformación de un mundo en el que la capacidady acción humanas son minimizadas a esferas de puro trabajo técnico bien organizado,de efectividad administrativa para el logro de intereses particulares; en una palabra,una forma de vida que al final deja vacío el espíritu humano y que además en losúltimos tiempos, ha venido produciendo una degradación ambiental de consecuenciasfatales.
13 Podemos ahora extender estas ideas sobre la constitución de la modernidad, pero en
términos de los principios éticos que han sido dominantes. Nos referimos a lasorientaciones éticas utilitaristas y deontológicas. En cuanto a la tradición utilitariapodemos decir que se desarrolla bajo el principio de maximizar el bien total o producirel máximo bien para el mayor número de personas. Pero el bien para las personas seríael placer o la felicidad, entendida ésta como que la gente tenga lo que desea. Estas ideasse pueden conectar con la teoría económica de libre mercado en donde esos deseos y
Polis, 34 | 2013
338
preferencias se expresan en el mercado económico por la voluntad de pago de losindividuos. No es difícil darse cuenta de que los razonamientos de carácter utilitariohan sido especialmente influyentes en las áreas de la economía, de las políticas públicasy de las regulaciones gubernamentales, lo cual significa que el utilitarismo ha jugado unpapel importante en el tema de las políticas ambientales (Des Jardín, 2001: 26).
14 Las éticas deontológicas, a diferencia de las utilitaristas, no se ocupan del bien, sino del
deber ser (Cortina y Martínez, 2001: 71-75). La referencia obligada aquí es Kant, quiennos habla de los imperativos categóricos como los mandatos que deben cumplirse por símismos, sin someterlos a condiciones ulteriores. La regla que determina dichosmandatos sería la de actuar solamente en la forma en que todos los seres racionalesencontrarían aceptable y universalizable, o en términos más coloquiales, “no hagas aotros lo que no quieras que te hagan a ti”. Estos planteamientos son de especialimportancia en el tema de la justicia que, por un lado nos exige cumplir nuestrosdeberes para con otras personas, y por otro nos concede el derecho a ser tratadosdignamente. Una de las limitaciones principales de este tipo de orientación ética es quedeja poco lugar para las obligaciones hacia cualquier cosa o entidad que no sea libre oracional.
15 Ambas tradiciones, la utilitarista y la deontológica, han sido especialmente influyentes
en el desarrollo de nuestras formas de gobierno y de nuestras instituciones sociales, endonde uno de los objetivos ha sido dotarlas de la capacidad de ofrecer fuertesprotecciones a las libertades y los derechos individuales. Y estas instituciones, a su vez,en un proceso circular, crean y forman nuestras actitudes, creencias y valores. Cabríapreguntarnos si esta conformación social que se reproduce a través de nuestrasinstituciones promueve la cooperación y la vida en comunidad, o más bien refuerzan lacompetencia y la dominación, y si impulsa el aprecio por nuestro medio ambiente ofavorece un comportamiento de poco compromiso con nuestro entorno.Desgraciadamente, las respuestas a estas preguntas, si nos atenemos a las evidencias, seinclinan más hacia las segundas opciones indicadas.
16 Buscando de esta manera en el pasado algunos elementos clave de la constitución de
nuestra cultura occidental, nos hemos encontrado con diferentes tradiciones, tanto deorigen religioso como científico y filosófico, que nos han alentado a vernos a nosotrosmismos como seres superiores, justificando de esta manera nuestro derecho al dominiode la naturaleza. Hemos construido la idea de que nos pertenece un status especial eneste mundo, como seres separados de la naturaleza y que la trascienden.
17 ¿Podemos corregir nuestros errores y atender nuestros problemas ambientales y de
desarrollo sin abandonar completamente la visión del mundo y de nosotros mismos quehemos venido construyendo, o es necesario un cambio radical? Algunos autoresapuntan a la necesidad de esto último. No compartimos completamente esta idea detirar por la borda lo que nos ha tomado años para constituirnos como hombresmodernos, sin embargo, debemos atender y analizar algunas propuestas recientes sobrela necesidad de construir nuevos elementos de ética ambiental y de ética del desarrollo.
Ética ambiental
18 De las secciones anteriores, sale a la luz el hecho de que las tradiciones filosóficas
occidentales parecen negar que haya alguna relación moral entre los seres humanos yla naturaleza. Las propuestas de “desarrollo sustentable” típicamente se mueven
Polis, 34 | 2013
339
dentro del mismo orden económico reinante, con la salvedad de que intentanincorporar en sus propuestas mecanismos para aliviar el deterioro ambiental, pero enellas subyacen las mismas filosofías utilitarias a que nos hemos referido.
19 En los últimos años, pensadores que son más radicales desde una perspectiva filosófica,
han argumentado que sí hay responsabilidad ética hacia la naturaleza mas allá de unmero cuidado de la misma para nuestro propio provecho, es decir, una responsabilidadque no depende de las consecuencias hacia los hombres. Las propuestas son muyvariadas. Aquí nos referiremos a dos de ellas, una de carácter específico denominadobiocentrismo y otra de carácter mas general, como un grupo de propuestas a las que seles conoce bajo el rubro de ecología profunda (deep ecology).
20 A la ética atañe la reflexión en torno a la responsabilidad hacia otros y a los derechos
que podemos esperar ejercer. Las éticas tradicionales, sobre todo las de carácterutilitarista y deontológico limitan esta relación a la que se da entre seres humanos, noatribuyendo status moral a otros tipos de entidades. Kant, por ejemplo, establecía quenuestros deberes hacia la naturaleza son indirectos, es decir, en realidad son deberespara con otros seres humanos. La ética biocéntrica, por el contrario, se basa en asignarun valor intrínseco a la vida (Des Jardín, 2001: 135). Desde esta perspectiva cualquier servivo merece la misma consideración, bajo un principio de reverencia por la vida. Loscríticos de estas posturas hacen una caricatura de ellas como románticas e ingenuas,pues es difícil comprender que tengan el mismo valor un ser humano y un microbio.Después de todo, para mantener la vida, otras vidas deben sacrificarse como comida.Pero no se trata de eso, sino que es una cuestión de actitud de máxima consideraciónhacia la vida, como virtud moral que nos hace mejores seres humanos. Y aunque ciertasnormativas deban en un momento derivarse de estas posturas, el asunto principal no esla forma de acción específica que debemos asumir en ciertas situaciones, sino laperspectiva sobre el tipo de personas que deseamos ser, la nueva visión que debemostener sobre nosotros mismos.
21 Paul Taylor es uno de los autores que hacen una defensa más completa del
biocentrismo. Para explicar qué entidades merecen nuestra consideración por poseerun valor intrínseco, Taylor utiliza el concepto de centro teleológico de la vida.Cualquier ser vivo o la vida misma es direccional, manifestándose esto en los procesosbiológicos de crecimiento, desarrollo, propagación y sostenimiento de la vida. Todos losseres vivos somos miembros de una comunidad de vida en la Tierra, somos parte de unsistema interdependiente y por lo mismo los seres humanos no somos inherentementesuperiores a otros seres vivos. Esta es la posición central, consistente en enfatizar elvalor de todo ser vivo. Sin embargo, es claro que este tipo de posición es muy radical ydeja muchas preguntas sin responder: ¿es este valor de la vida verdaderamente unvalor moral o un tipo diferente de valor, probablemente aún de tipo antropocéntrico? y¿qué sucede cuando el interés de la vida humana entra en conflicto con el interés deotros seres vivos?
22 Las posturas ético ambientalistas a que estamos haciendo referencia son difíciles de
entender porque representan un giro completo sobre la visión de lo que somos. Esto esespecialmente cierto respecto al concepto de Ecología Profunda. Esta idea se usa demuchas maneras y está asociada a movimientos que se oponen deliberadamente a lasinstituciones sociales que nos rigen y que pugnan por principios y creenciasalternativos. Aquí nos referiremos fundamentalmente al enfoque desarrollado por ArneNaess. Según éste y George Sessions, los principios básicos de la ecología profunda son:
Polis, 34 | 2013
340
1) El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra tienenvalor en sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad del mundo nohumano para los objetivos humanos. 2) La riqueza y diversidad de las formas devida contribuyen a la percepción de estos valores y son también valores en símismos. 3) Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad,salvo para satisfacer necesidades vitales. 4) El florecimiento de la vida y culturahumanas es compatible con un descenso sustancial de la población humana. Elflorecimiento de la vida no humana requiere este descenso. 5) La interferenciahumana actual en el mundo no humano es excesiva y la situación empeora pormomentos. 6) Por lo tanto, deben cambiarse las políticas. Estas políticas afectan alas estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. El estado de cosasresultante será profundamente diferente del presente. 7) El cambio ideológicoconsiste fundamentalmente en apreciar la calidad de vida (vivir en situaciones devalor inherente) más que adherirse a un nivel de vida cada vez más alto. Habrá unaprofunda conciencia de la diferencia entre grande y excelente. 8) Quienes suscribenlos puntos precedentes tienen la obligación directa o indirecta de tratar de llevar acabo los cambios necesarios. (Citado en Castells, 1999: 141)
23 La afirmación primaria que encontramos en los propulsores de la ecología profunda
consiste en que la crisis ambiental actual tiene sus raíces en causas filosóficasprofundas, y por lo mismo el remedio solo se puede encontrar en un cambio radical denuestra perspectiva filosófica. En este sentido, la ecología profunda es una crítica de lavisión del mundo dominante en nuestras sociedades y nos invita a reconsiderar preguntas metafísicas como por ejemplo ¿cuál es la naturaleza humana?, ¿cuál es larelación entre seres humanos y el resto de la naturaleza?, ¿cuál es la naturaleza de larealidad? La idea principal que habría que cambiar es la que consiste en el carácterindividualista y reduccionista de nuestra visión moderna de la realidad. Carácterindividualista que por un lado nos hace vernos como separados de la naturaleza y que,en un sentido más amplio, confiere realidad solamente a los seres individuales (no solohumanos) y no al conjunto de las cosas; en este sentido el biocentrismo al que nosreferimos antes sigue privilegiando esta visión que la ecología profunda rechaza. Ycarácter reduccionista que esconde en muchos sentidos las profundas interrelacionesque existen en la naturaleza. La nueva idea defendida por la ecología profunda enfatizaque las cosas individuales (seres humanos, animales, plantas) son efímeras y lo quepermanece son los procesos, los flujos de materia y energía, siendo las cosasindividuales solo perturbaciones locales en este flujo universal de energía.
24 Las consecuencias éticas de esta escuela de pensamiento son muy importantes. Bajo
esta perspectiva el bienestar humano no tendría prioridad moral. De acuerdo con losprincipios básicos enumerados anteriormente, los humanos tendrían derecho a reducirla riqueza y la diversidad natural solamente para satisfacer las necesidades vitales másbásicas. Algunos críticos de estas corrientes las consideran como una ideologíaAmericana tendiente a decirles a los países pobres que ya se han experimentado lasconsecuencias del desarrollo y que ahora ellos (la gente de los países pobres) debenevitar el deterioro de la naturaleza aún si tienen que vivir a niveles de merasubsistencia.
Creemos que sería éticamente repulsivo una perspectiva ambiental que desatendieralas necesidades humanas, en todo caso, lo que sería aceptable sería reformular estasúltimas. Las nuevas éticas del desarrollo se ocupan de estos temas.
Polis, 34 | 2013
341
Ética del desarrollo
25 Los últimos párrafos nos conectan con el tema del desarrollo de las personas y de los
pueblos, que entenderemos en el sentido de proceso que permite el despliegue de lascapacidades humanas, tanto físicas como culturales, políticas y económicas. Además deesto, es importante agregar la consideración de que todos (individuos, comunidades,naciones) vivimos en un mundo lleno de interrelaciones e interdependencias en el queun buen desarrollo nunca puede ser a costa de perjuicios para otros o para el planeta enel que vivimos y que compartimos.
26 Para llegar a estas consideraciones es relevante hacer alusión, sin querer ser
exhaustivos de ninguna manera, a la gran variedad de teorías del desarrollo que hanexistido, las cuáles abarcan muy diversas propuestas, cada una de ellas con mayor omenor orientación hacia el desarrollo humano integral. Tenemos por ejemplo las quemuestran una fuerte creencia en los conceptos capitalistas y neoliberales, como porejemplo la del economista Walter Whitman Rostow que considera la inversión comofactor fundamental y que refiere a las diferentes etapas del crecimiento económico(Rostow, 1965) que irían desde la sociedad tradicional subdesarrollada, hasta la de unaeconomía diversificada caracterizada por el consumo masivo; este tipo de propuestasprivilegian una concepción occidental basada en la medición de indicadoresmacroeconómicos de producción y olvidan el concepto de desarrollo en un sentido másamplio. Como una vía capitalista reformada está la visión de los progresistaskeynesianos que consideran las anteriores versiones del desarrollo como muyreduccionistas y que más allá de los factores de la producción se tiene que atendertambién a una serie de cambios económicos estructurales; en estos modelos,crecimiento y desarrollo siguen siendo compatibles.
27 En contraposición, tenemos otras corrientes que tienen como ideal de desarrollo un
concepto más humano, en el sentido de verdadera dignificación de las personas, y nomeramente la búsqueda de un crecimiento económico. Más cerca de estas nuevasversiones del desarrollo se encuentran las propuestas centradas en los valorescomunitarios, como pueden ser las del desarrollo endógeno que propugnan pormodelos que fortalezcan las capacidades de las regiones o comunidades locales deforma sustentable; modelos que no olvidan lo económico, pero que le dan másimportancia al desarrollo armónico en los ámbitos culturales, políticos y sociales. Enesta misma línea podemos encontrar el trabajo de personalidades como el economistabengalí y premio Nobel, Amartya Sen o la filósofa estadounidense Martha Nussbaum,dirigido a entender las causas de la pobreza y los mecanismos para revertirla y para locual han introducido la idea del desarrollo de las capacidades humanas para el realejercicio de la libertad; el verdadero progreso social consistiría en la expansión dedichas libertades (Nussbaum & Sen, 1993).
28 Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de
sus reportes anuales, ha promovido el concepto de Desarrollo Humano como algo másamplio que los simples factores de crecimiento económico como podría ser el ingresoper-capita de los diferentes países. El índice de desarrollo humano usado en estosreportes hace referencia a aspectos como la esperanza de vida al nacer y el acceso a lasalud, a la educación y a los recursos necesarios para alcanzar estándares de vidadignos. La idea detrás del concepto de Desarrollo Humano es que el ingreso es parte de,pero no agota las aspiraciones humanas, y por lo tanto, el verdadero objetivo del
Polis, 34 | 2013
342
desarrollo, y lo que deben atender los gobiernos, es la generación de las condicionespara que la gente pueda vivir una vida larga, saludable y creativa expandiendo almáximo sus capacidades.
29 Desde estos puntos de vista es fundamental hacer la distinción entre crecimiento
económico y desarrollo. Según nos explica el filósofo Emilio Martínez, aunque enmuchas ocasiones se han usado estos términos como equivalentes, sobre todo en eldiscurso oficial de muchos gobiernos, la diferencia, que debe ser clara después de sertestigos de lo que sucede en muchos países, consiste en que el crecimiento económico,que suele medirse por medio del Producto Interno Bruto, se refiere solo al aumento dela producción total de bienes y servicios de un país, en tanto que el buen desarrollohumano tiene que ver con una distribución equitativa de la riqueza, pero no solo eso,sino que abarca todas las dimensiones económica, biológica, psicológica, cultural yespiritual de las personas (Martínez, 2000: 51). La idea limitada de crecimientoeconómico para proveer de satisfacciones materiales reduciría al mínimo la condicióndel ser humano, probablemente identificando la felicidad con el consumo, y no tomaríaen cuenta las diferentes características geográficas, históricas y culturales quepresentan los pueblos, las comunidades o las naciones. Y es que las personas y/ocomunidades son únicas y por lo tanto deben tener la opción de perseguir finesdiferentes, y lo que requieren es que se cumplan una serie de condiciones que permitansu plena realización. Por eso según Sergio Boisier,
[...] hoy el desarrollo es entendido como el logro de un contexto, medio, ‘momentum’, situación, entorno, o como quiera llamarse, que facilite la potenciación del serhumano para auto transformarse en persona humana, en su doble dimensión,biológica y espiritual, capaz en esta última condición, de conocer y amar. Estosignifica reubicar el concepto de desarrollo en un marco [... ] valorativo o axiológico[...] y por tanto será inútil asociarlo con meros avances materiales [...]” (Boisier,2001: 29).
30 De ahí que la dimensión ético-filosófica cobre vital importancia para enfatizar la noción
humanista del desarrollo. Bajo esta perspectiva, el desarrollo estará centrado en lapersona y su posibilidad de alcanzar plena dignidad ejerciendo todas sus facultades,sobre todo la racionalidad, pero bajo una perspectiva amplia. La racionalidad deberá serentendida no solamente en su dimensión científico-técnica, por más que este ámbito haya alcanzado mayor protagonismo en nuestras sociedades occidentales, sinotambién en su dimensión dialógica y en su dimensión práctico-moral. La racionalidadmeramente técnica tiene como objetivo conseguir un fin concreto, aplicando la lógicadura y el conocimiento científico, usando los recursos disponibles de modoinstrumental. En cambio, la racionalidad ética busca promover ciertos valores por símismos y opera con una lógica diferente. Esto es fundamental si hemos de creer en elvalor de que las personas participen en los proyectos de desarrollo de sus comunidadescon la capacidad de llegar dialógicamente a soluciones éticas aceptables para todos.
31 Carlos Rojas (2001) nos explica que las tareas del desarrollo se deben llevar a cabo bajo
la perspectiva de una racionalidad comunicativa que valore no solamente la lógica y laciencia, sino también las tradiciones culturales, la comunidad, el medio ambiente, elsentido de identidad y pertenencia y el reconocimiento de diferentes sistemas devalores. Denis Goulet nos hace ver, con su experiencia participando en proyectos dedesarrollo, que
[...] los problemas surgen porque cada racionalidad tiende a tratar a las demás demodo reduccionista, intentando imponer su punto de vista particular sobre los fines
Polis, 34 | 2013
343
y procedimientos, durante todo el proceso de toma de decisiones. Las decisionesresultantes pueden ser técnicamente correctas pero repulsivas éticamente; en otroscasos pueden ser éticamente válidas pero técnicamente ineficientes [...] (citado enMartínez, 2000: 47)
Por eso es fundamental la cooperación efectiva entre diferentes saberes y enfoques alservicio de un objetivo común. Para la consecución de un proyecto concreto dedesarrollo se debe atender a una multiplicidad de racionalidades, discursos y sistemasde valores.
32 Rojas (2001) sugiere que los expertos en planificación para las tareas del desarrollo
deben ser capaces de actuar como mediadores y negociadores, a través de unaparticipación activa que busque balancear, sobre bases éticas, los diferentes puntos devista de los afectados e interesados. Es decir, las funciones de planeación no deben serrelegadas solo a los “expertos”, sino que los aspectos científicos y tecnológicos debenser enriquecidos por la discusión de los dilemas morales involucrados bajo un principiode comunicación equitativa. Solo de esta forma se respetará la dignidad de la persona,base fundamental de un buen desarrollo, pues como lo menciona Martínez,
En el ámbito de las tareas del desarrollo, las personas afectadas –todas ellas- sondignas de participar activamente en todas las fases de realización de dichas tareas, ynegarles la oportunidad de hacerlo o no poner los medios para que desarrollen sucapacidad de participación es tratarlas como cosas, como objetos manipulables.(Martínez, 2000: 60).
Replanteando la condición del ser humano
33 Hemos insistido en la necesidad de una mirada ético-filosófica a los problemas
medioambientales y del desarrollo. Esta perspectiva nos permite identificar los temasde verdadero interés humano, nos guía en el proceso de clarificar y analizar lamultiplicidad de argumentos y racionalidades que los diferentes actores llevan aldebate y, en suma, representa un apoyo fundamental.
34 Queremos proponer una visión más integral y balanceada de los temas que hemos
presentado hasta este momento. No se trata de sustituir una racionalidad económicapor otra ecológica, sino de enriquecer ambas visiones. Tenemos una herencia de variossiglos de lucha en búsqueda de libertad e igualdad que nos ha llevado a nuestroreconocimiento como individuos y poseedores de una verdadera dignidad humana.Hemos construido una tradición liberal que nos habla de derechos humanos,pluralismo, libertad de expresión, igualdad de oportunidades; conceptos todos que nosresultan, y con razón, irrenunciables. No podemos, ni debemos, hacerlos a un lado enpos de alguna visión radical que nos despoje de esos logros al, por ejemplo, renunciar aldesarrollo en una malentendida defensa de la naturaleza. Pero, por otro lado, debemosreconocer que los logros citados y que deberían significar el logro de una vida masplena y llena de significados, los hemos convertido en ocasiones en aislamiento,desarraigo y egoísmo; en una pérdida de vida en comunidad.
35 No debemos renunciar a la visión de ser humano que hemos construido, sino que
solamente debemos corregir parte del camino andado y reconocer que en nuestrastradiciones se contienen ya las semillas de una relación éticamente apropiada connuestro medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente deberíamosreferirnos no solo al conjunto de cosas físicas (naturales o artificiales) que nos rodean,sino también al mundo de valores y de relaciones humanas que nutren nuestro espíritu.
Polis, 34 | 2013
344
Todo, en su conjunto, es lo que nos puede brindar la posibilidad de desarrollar todasnuestras potencialidades humanas.
La figura siguiente nos muestra los elementos que se requieren, según nuestroentender, para el logro de un desarrollo humano integral:
36 Pensando en una evolución a partir de la economía basada en la lógica del mercado que
hemos heredado en nuestros sistemas capitalistas, vemos en esta figura un primer pasohacia una economía sustentable ante la evidencia clara de deterioro de los recursosnaturales. Resulta claro que estos últimos no son infinitos y que tienen queconsiderarse como parte del cálculo económico en nuestros sistemas de producción.
37 Sin embargo, siguiendo con este esquema, la visión sigue siendo utilitarista pues la
naturaleza sigue teniendo solo un valor instrumental, y lo que es más importante, soloconsigue disminuir los síntomas de la crisis medioambiental, pero no enfrenta lascausas estructurales. Es decir, no se dirige a la constitución moral del ser humano, elcual sigue siendo considerado un mero “consumidor”. Por eso surgen una serie depropuestas en el campo de la ética ambiental por un lado, y la ética del desarrollo porotra que buscan una reflexión filosófica que vaya más a la raíz de la problemáticahumana: ¿qué somos?, ¿cuál es nuestro propósito?, ¿cómo debemos actuar, cuál esnuestra responsabilidad, no solo para con nuestros semejantes sino para con nuestroambiente?
38 La propuesta es, finalmente, recoger los elementos de la razón económica necesarios
para el desarrollo, pero normados, evitando adoptar posiciones radicales, por losvalores que surgen de esa reflexión, para así lograr un desarrollo humano integral quese enfoque a las verdaderas necesidades humanas de permanencia, seguridad, afecto,participación, identidad, libertad, etc.
39 Existe una pluralidad de propuestas de ética ambiental y de ética del desarrollo.
Debemos entender que no hay una respuesta objetiva y única al problema del medioambiente y del desarrollo. Por eso, al pretender abordar estos temas con una
Polis, 34 | 2013
345
perspectiva ética, debemos evitar caer exclusivamente en una mirada científica decarácter reduccionista. La idea es privilegiar el diálogo y adoptar una especie deracionalidad comunicativa, que en condiciones adecuadas de equidad nos permitaresolver nuestros problemas de desarrollo.
40 Por eso proponemos un pluralismo que reconozca la complejidad de los temas
abordados y que integre la reflexión ética a la mesa de las discusiones. Si queremosprivilegiar una participación democrática, debemos estar preparados para encontraruna gran variedad de perspectivas y valores.
La función de la universidad
Edgar Morin nos dice en un brillante ensayo en el que argumenta sobre los saberesnecesarios para la educación del futuro que ésta
[...] deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condiciónhumana. Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de loshumanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad comúny, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto eshumano. (Morin, 1999: 21)
Tomando a manera de guía esta idea de Morin, recapitulamos en cinco puntos algunasde las ideas expuestas previamente y agreguemos un sexto punto relativo a la funciónde la universidad:
1) Vivimos momentos históricos en los que hemos reconocido el carácter finito de nuestro
planeta y sus recursos y se ha ido generando un cierto nivel de conciencia de que la
actividad humana pone en peligro los equilibrios ecológicos.
2) Resulta ya insostenible la idea del desarrollo en el que solamente sobresale lo técnico-
económico, y es necesaria una noción mas completa e integral que sea no solo material sino
también intelectual, afectiva y moral, y sobre todo que sea compatible con la protección del
medio ambiente.
3) Debe recuperarse la reflexión filosófica en el sentido de atención intelectual a los
problemas humanos, pero en íntima conexión con los conocimientos científicos (la ciencia,
hija de la filosofía, quedó huérfana en algún momento de la historia).
4) Es necesario practicar la ética de la comprensión y de la solidaridad dentro de la
diversidad, pues “si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vía de
humanización de las relaciones humanas” (Morín, 1999: 50).
5) La ciencia sola no es suficiente para resolver nuestros problemas ambientales y de
desarrollo, pues si bien es esencial para establecer los hechos, es de muy pobre ayuda para
identificar los valores que le queramos impregnar a nuestras acciones.
6) La universidad representa el lugar por excelencia para el cuestionamiento crítico, en
donde no se puede ni se debe inculcar un adoctrinamiento en valores específicos, pero sí
promover la realización de valores sociales de carácter general requeridos para la salud e
integridad de la misma sociedad, dentro de lo cual, la protección ambiental es un aspecto
fundamental.
41 Los puntos anteriores nos llevan a señalar la importancia de que se abran, en la
universidad, espacios de reflexión y dialogo sobre los temas de la protección ambientaly del desarrollo humano en los que se examine la influencia de las tradicionesculturales y las creencias dominantes en nuestras actitudes hacia el medio ambiente yse discuta la relevancia de teorías éticas, tanto tradicionales como de nuevas
•
•
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
346
tendencias, en las decisiones ambientales y del desarrollo, privilegiando siempre eldiálogo y la tolerancia.
BIBLIOGRAFÍA
Bacon, Francis (1620/1991), Novum Organum, Editorial Porrúa, México.
Beller, Walter (1991), “Libertad, igualdad y sujeto”, en Gutiérrez, Griselda [comp.], La revolución
francesa: doscientos años después, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México.
Boisier, Sergio (2001), “Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial”,
Documento de Trabajo. Preparación de un informe para la OCDE.
Callicott, J. Baird (1996), Earth Summit Ethics: toward a reconstructive postmodern philosophy of
environmental education, State University of New York Press, New York.
Castells, Manuel (1999), La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura. Vol II, Siglo XXI
editores, México.
Cely, Gilberto (1999), La bioética en la sociedad del conocimiento, 3R Editores LTDA, Bogotá.
Cortina, Adela & Martínez, Emilio (2001), Ética, Ediciones Akal, Madrid.
Des Jardin, Joseph R. (2001), Environmental ethics: an introduction to environmental philosophy,
Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA.
Luhmann, Niklas (1997), Observaciones de la modernidad: racionalidad y contingencia en la sociedad
moderna, Paidós, Barcelona.
Lyon, David (1999), Postmodernidad, Alianza Editorial, Madrid.
Lyotard, Jean François (1979/1994), La condición postmoderna: informe sobre el saber, Cátedra,
Madrid.
Martínez Emilio (2000), Ética para el desarrollo de los pueblos, Editorial Trotta, Madrid.
Morin, Edgar (1999), Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, UNESCO.
Nussbaum, Martha & Sen, Amartya (1993), The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford.
Rojas, Carlos (2001), Discourses of the environment. Tesis presentada en la Universidad de
Cincinnati.
Rostow, Walt (1965), Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista, FCE, México.
Russell, Bertrand (1945), A History of Western Philosophy, Simon and Shuster, New York.
RESÚMENES
La sociedad global se enfrenta a una doble crisis: una concerniente a nuestra relación con el
medio ambiente natural y otra referida a la propia condición humana. Con esta idea como punto
de partida, planteamos la necesidad de volver nuestra mirada y pensar en los temas del
Polis, 34 | 2013
347
desarrollo, no solo en el sentido económico, sino en el sentido humano más pleno. En esta tarea,
consideramos que deben estar involucrados los diferentes actores sociales e instituciones para
construir juntos un mejor futuro. Las instituciones educativas y las universidades en particular
tendrán un papel fundamental por ser los lugares por excelencia para el cuestionamiento, la
reflexión y las nuevas propuestas. En este artículo se hace un breve recuento de los antecedentes
que nos han llevado a las crisis referidas, se discuten nuevas líneas de pensamiento que buscan
enfrentar dichas crisis y se concluye enfatizando la importancia de crear espacios de reflexión
ética.
La société globale fait face à une double crise: l’une liée à notre relation à l’environnement
naturel et l’autre se référant à notre propre condition humaine. Cette idée constituant notre
point de départ, nous établissons la nécessité de changer de perspective et de penser les thèmes
de développement non seulement selon une perspective économique mais aussi dans le sens
humain plus intégral. Pour ce faire, nous considérons que les différents acteurs sociaux et
institutions doivent être associés afin de construire ensemble un futur meilleur. Les institutions
éducatives et plus particulièrement les universités joueront un rôle fondamental puisqu’elles
constituent les lieux par excellence de la remise en question, de la réflexion et des nouvelles
propositions. Cet article établit une synthèse des antécédents qui nous ont conduits aux crises
mentionnées, et de nouvelles lignes de pensée sont discutées afin d’affronter ces crises, pour
conclure sur l’importance de la création d’espaces de réflexion éthique.
The global society confronts a double crisis: one concerning our relation with the natural
environment and the other referred to our own human condition. With this idea as starting
point, we proposed the need to think about the issues of development, not only in the economic
sense, but in a more complete human sense. In this task, we consider that different institutions
and social actors must be involved in order to build together a better future. Educational
institutions, and specially universities, will have a fundamental role, because they constitute the
natural place for inquiry, analysis, and construction of new proposals. In this article, we
undertake a review of the background behind these crises, discuss new lines of thought directed
to deal with these crises and we conclude emphasizing the importance of creating spaces for
ethical consideration.
A sociedade global está enfrentando uma crise dupla: uma sobre a nossa relação com o ambiente
natural e outro referente à própria condição humana. Com isso como um ponto de partida,
propomos à necessidade de voltar nossos olhos e pensar sobre as questões de desenvolvimento,
não apenas no sentido econômico, mas no sentido humano mais pleno. Nesta tarefa, acreditamos
que devem ser envolvidos diferentes atores sociais e instituições para construir juntos um futuro
melhor. Instituições de ensino e universidades em particular, têm um papel fundamental a ser o
melhor lugar para o questionamento, a reflexão e novas propostas. Este artigo é um breve relato
sobre o fundo que nos levou à crise referida, discutem-se novas linhas de pensamento que
procuram resolver essas crises e conclui enfatizando a importância da criação de espaços para a
reflexão ética.
ÍNDICE
Palavras-chave: meio ambiente, desenvolvimento humano, ética ambiental, universidade
Keywords: natural environment, human development, environmental ethics, university
Mots-clés: environnement, développement humain, université, éthique environnementale
Palabras claves: medio ambiente, desarrollo humano, ética ambiental, universidad
Polis, 34 | 2013
348
AUTOR
RICARDO GUZMÁN DÍAZ
InstitutoTecnológico de Monterrey, Monterrey, México. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
349
Usos del pasado y guerra de lasmemorias en la Venezuela de la“Segunda Independencia”Uses of the past and war abot the memories in the Venezuela of the “Second
Independence”’
Usages du passé et guerre des mémoires dans le Venezuela de la “deuxième
Indépendance”
Usos do Passado e Guerra de Memórias em “segunda independência” Venezuela
Frédérique Langue
NOTA DEL EDITOR
Recibido : 19.12.2012 Aceptado :09.01.2013
1 El contexto de los Bicentenarios se presta, como se pudo comprobar a ciencia cierta, a
muchas reconsideraciones históricas e incluso a la reescritura de capítulos enteros delas llamadas historias nacionales. En el caso de Venezuela, cuya Revolución Bolivarianase ha convertido en un tema mediático y mediatizado (con todas las consecuencias yfalseamientos que conlleva esta situación), la polarización de las opiniones públicastanto dentro como fuera del país no se ha reducido mayormente. Sigue vigente unofensivo discurso anti-imperialista de alcance continental, a los diez años de la llegadaal poder de su líder carismático. En la perspectiva de la historia de las representacionesy sensibilidades, no podemos sino subrayar el hecho de que ya no está operando la“seducción” que imperó en los inicios de la carrera política de Hugo Chávez (Torre2000; Langue 2002). Ya no se alude en efecto al mago de las emociones ni mucho menosa los ángeles rebeldes que abrieron nuevas sendas políticas en el inicio de los añosnoventa. Desde que se dejó de abogar por la “Revolución pacífica y democrática” y seafirmó que la Revolución está “armada”, que uno está “a favor” o “en contra” sin que
Polis, 34 | 2013
350
medie ninguna postura alternativa, se han venido imponiendo formas discursivas o másconcretas de ejercicio de la violencia a diario (Zago, 1988; Uzcátegui, 1999).
2 Cuestionado desde el interior, por los ex compañeros de siempre, militares retirados
como el general y exministro Raúl Baduel1o consagrados ideólogos de la Revolucióncomo Heinz Dieterich, pasando por los universitarios como la politóloga MargaritaLópez Maya, los partidos aliados dentro de Patria para Todos, y hasta el mismo partido“único” de gobierno (PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela), el fenómenopolítico-mediático bolivariano ha sido objeto de diversas interpretaciones, tanto en unaperspectiva histórica como socio-política. Ambas apuntan a que se le considere alproyecto bolivariano/oficialista no en su dimensión propiamente revolucionaria yalternativa, con claros visos sociales sino en su dimensión personalista, comorégimen“concentrador de poder y contradictorio”, cuya expresión más contundente hasido el vuelco hacia el “Socialismo del siglo XXI”. Hasta se ha tachado de “modeloestatista, crecientemente intolerante y autoritario”, en la línea de regímenesanteriores, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XX (centralizados yautoritarios como el régimen de Juan Vicente Gómez (1908-1935), que la historia patriatiende a relacionar con la gesta militar de la Independencia) y en todo caso delpresidencialismo propio de la IVa y de la Va República venezolana (López Maya, Lander,2006: 43-56;; Pino Iturrieta, 2010; Langue, 2002; Guerra, 2008).
3 No se trata aquí de analizar formas solapadas o más obvias del ejercicio de la violencia
política y de la imposición de sus juicios de valores o el papel decisivo de los aparatosideológicos o represivos de Estado para retomar la diferenciación establecida porL. Althusser, muy sugerente en un contexto de extremada polarización política convisos revolucionarios, sino de analizar algunas manifestaciones discursivas de la misma.Se trata en especial de considerar las modalidades de escritura de la historia nacional,por ser la historia un relato en primer término, o sea de poner de relieve los usospolíticos del pasado en la historia reciente de Venezuela y particularmente laimposición de una memoria histórica a través del “culto a Bolívar” y de su liturgiarepublicana. Hay que recordar que desde fines del año 1998, tanto las prácticas políticasnacionales como el imaginario afín han ido experimentando cambios señeros aunqueno todos impredecibles si nos ubicamos precisamente en la larga duración de la historiapolítica nacional —y más aún en la perspectiva de la historia de las ideas y de lasrepresentaciones sociales. Hay que recordar que la historia reciente de Venezuela habíasido hasta aquella fecha, la de una democracia consensuada (el consenso de las élitesdentro del bipartidismo protagonizado por Acción Democrática y COPEI) quecontrastaba con el resto del continente, gobernado por regímenes autoritarios y hastadictaduras (el denominado “excepcionalismo venezolano”) (Ramos Jiménez, 2002). Sinembargo, la llegada al poder de un líder carismático (elecciones presidenciales dediciembre de 1998) y la consiguiente denuncia del régimen partidista instaurado a raízde la caída de la dictablanda de Pérez Jiménez y más precisamente del pacto de PuntoFijo (1958) no influyó de inmediato en las prácticas discursivas o patrimoniales queseñalamos, al contrario, ya que se abogó por una democracia participativa y unosequilibrios tanto en lo social como en lo político y económico.
4 De cierto modo, la gobernabilidad criolla se había venido desarrollando hasta la década
de los noventa en el marco de una “paz violenta”, para retomar la caracterización deDavid. R. Mares acerca de las relaciones interestatales a escala continental, antes de quese radicalizarán discurso, lenguaje y prácticas a instancias y a favor de un líder
Polis, 34 | 2013
351
identificado por sus seguidores como el Bolívar del siglo XXI. Fue a partir del año 2002,y más particularmente a raíz de los llamados “sucesos de abril” (intento de golpe deEstado en contra de H. Chávez) cuando el imaginario bolivariano se radicalizó. Con estefin, se apoyó en un proceso político atípico aunque también inscrito en la largaduración de las prácticas políticas e históricas nacionales, para desembocar en lainclusión y más adelante la reinvención del culto a Bolívar, esto en el marco de unahistoria oficial abiertamente promovida por el Estado venezolano y de la consiguienteguerra de las memorias que desató entre los historiadores de oficio (Mares, 2001;Langue, 2009a: 95-136).
Un imaginario político radicalizado, entre democraciaplebiscitaria y pretorianismo recurrente
5 Cuando se radicalizó el discurso de la Revolución Bolivariana en el transcurso del año
2002, se sistematizó en efecto el recurso a la figura libertadora de Bolívar, al paso deuna cronología que resulta imprescindible retomar aquí, aunque sea a brevespinceladas, en la medida en que sustenta y propicia a la vez un lenguaje ofensivo yhasta un discurso de la violencia, desde ambos bandos y hasta en lo que a escritura de lahistoria se refiere. No se trata sin embargo de analizar la acción discursiva en un planopolítico, la semiología propia de cada bando, sino la intención y los medios propuestosen un contexto revolucionario o reivindicado como tal. El acto de lenguaje apunta aquía influir en el entorno por medio de las palabras; busca informar, pedir, convencer,prometer, inducir a determinadas formas de (re)acción y de transformación de lasrepresentaciones alternas. En el caso de H. Chávez, y más allá de su contenidosemántico, el mensaje es voluntarista, no suele aconsejar sino decretar, refutar,condenar, rectificar, mofar, ironizar, y emocionar a la vez. Corre parejas con laviolencia de las imágenes que hace que no se puede entender cabalmente la escriturade la historia y la historia de las ideas en la Venezuela de hoy sin tomar en cuenta lahistoria visual de la misma, dentro del proceso de mediatización que la caracterizadesde la llegada al escenario mediático del Comandante (recordamos la rendición de loscabecillas del intento de golpe de Estado del 4 febrero de 1992 y el famoso “por ahora”en la declaración televisada, por lo cual el teniente coronel renunció provisionalmentea llegar al poder).
6 Se ha subrayado en varias oportunidades el hecho de que el discurso de Hugo Chávez
resultó más ser violento que los actos mismos, aunque fueran protagonizados por loque se ha llamado por ejemplo los “círculos violentos” (Guardia Rolando y Olivieri,2003: 85-107; Guardia Rolando y Guerrero Álvarez, 2010: 305-321). Pero de igual manerapodemos encontrar expresiones partidarias violentas durante manifestacionescallejeras —especialmente en contra de las marchas opositoras cuando de violenciafísica se trata— o en ataques a los medios de comunicación “escuálidos”, financiadospor el “imperio” —ataques que se han ido multiplicando desde el año 2004 junto a lapromulgación de la ley Resorte o Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el7 de diciembre de 2004, y la promulgación en diciembre de 2010 de otra destinada arestringir la libertad de expresión y de prensa promoviendo una auto-censura, la Ley deResponsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos2. De tal forma que,más que oponer palabra y acción, conviene considerar aquí que la palabra en cuantoforma de actuar —son los “actos de lenguaje” evidenciados por J. Austin—, de
Polis, 34 | 2013
352
comunicar y hasta de fomentar la acción (Kerbrat-Orecchioni, 2008; Searl, 1972). Eneste sentido, no carece de interés recordar que J. Austin profundizó este tipo de análisishasta definir “actos de lenguaje”, lo que contribuye en evidenciar los efectos deldiscurso sur la subjetividad del momento. De ahí la importancia que vienen cobrado losmecanismos del discurso violento en sus distintos niveles (del “pueblo a su lídercarismático) junto a las modalidades de su enunciación. Comunicar es parte derelaciones de poder y de dominación política, expresión de una voluntad eficiente decambiar el mundo mediante el “poder” algo mágico y los efectos simbólicos llevadospor las palabras mismas (Austin, 1991; Bourdieu, 1982; Eribon, 1982).
7 De ahí la insoslayable pregunta acerca del papel desempeñado por el lenguaje en la
polémica que da al traste de forma sistemática con el diálogo propio de la democraciarepresentativa y propicia el uso —aunque en primer lugar en su vertiente discursiva—de la violencia. ¿Cuáles son los elementos fundadores de esta violencia en el discursopolítico — ya sea del líder, o bien de sus seguidores o también de sus opositores ¿Cómoevaluar la aprensión que de las formas de violencia ajenas tienen unos y otros,dependiendo del “bando” a que pertenecen, “ni-ni” (ni Chávez, ni oposición) incluidos?Hay que recordar, además del trauma que de la violencia se deriva, que la violencia nose deja describir: las violencias siempre son singulares a la par que se ubican endeterminado contexto (enfrentamiento, armado o no, masacre, agresión de cualquiertipo etc.), se insertan en una tipología precisa (violencia política precisamente, degénero etc.) o van ligadas a estructuras o instituciones a carácter violento/represivo(caso de la larga revuelta carcelaria del Rodeo en junio de 2011 en Venezuela)3.
8 Contextualizar el acontecer violento, la “recepción” del mismo de acuerdo con la
conceptualización de P. Laborie, en la perspectiva de una historia de lasrepresentaciones y sensibilidades aplicada al tiempo presente, permite diferenciar lasformas y los niveles de violencia, las escalas de la misma, el papel o mejor dicho elmanejo instrumental del desencanto, del resentimiento y de la inversión de valores enque se origina (i.e. el regreso del sector militar bajo lemas igualitaristas yrevolucionarios), a través de una venganza restauradora de la dignidad de los exvencidos y oprimidos. El contexto venezolano no se presta en efecto a unainterpretación en términos de represión, o de legitimidad de una respuesta violentacomo es el caso para los países del Cono Sur en la década de los setenta, con el añadidode otro factor desconocido en el caso venezolano, que es el terrorismo de Estado.Aunque la relación entre violencia y subversión que funcionan como “auténticos mitospolíticos” como lo subraya a ciencia cierta Marina Franco para Argentina, sí estápresente a través del tema del complot (Franco, 2012: 324). El sentido de la lectura queHugo Chávez hace del pasado lejano o más reciente, nos lleva hacia la responsabilidadhistórica de los dos imperios (el de antes y el de hoy), lectura respaldada porsensibilidades y hasta visiones del mundo y sus derivaciones: las emociones creadas,tales como miedo, odio, resentimiento, ligadas ocasionalmente a fenómenos decreencias o mitos —el “culto a Bolívar” ejemplificado por G. Carrera Damas— de que losprocesos revolucionarios en escasas oportunidades se libraron. Dicho de otra forma, latemporalidad del acontecer no sólo sobrepasa con creces la temporalidad de los hechosreferidos, sino que percepciones y sensibilidades ligadas al contexto histórico y social,alteridades múltiples, y las mismas representaciones históricas influyen en la aprensiónde los hechos, el acontecer genera memoria dentro de las relaciones sociales y políticas,recuerdo no siempre proporcional a su escala o impactos iniciales (de ahí la referencia alas sensibilidades y no sólo a las emociones que sólo son una resultante puntual, muy
Polis, 34 | 2013
353
circunscrita en el tiempo), se construye/interpreta de forme permanente y hastaencierra una visión del futuro (Laborie, 2001; Farge, 2002: 69-78 ; Carrera Damas, 1989;Capriles, 2008: 36; Salas de Lecuna, 1987 y 2005: 241-263: Arenas y Gómez Calcaño, 2004;Ferro, 2007; Torres, 2009: 156-158).
9 Ahora bien, dentro de las estrategias políticas ideadas por el líder y su gobierno, figura
un instrumento fundamental, del cual el historiador no puede hacer caso omiso a lahora de analizar las relaciones entre historia, violencia y política: las modalidades deescritura de la historia, dicho de otra forma, la historia oficial forjada por y desde elpoder político, su retórica propia, el papel del discurso histórico o historicizante. Susrecursos se derivan de una mitología bolivariana que se sustenta en una fascinacióncolectiva por la figura del insurgente/“alzao”/rebelde convertida no sólo en elementoclave del imaginario popular y parte de una memoria colectiva sino también enargumento político (culto cívico) como tempranamente lo pusieron de relieve Y. Salas oG. Carrera Damas y, por ende, de la instrumentalización del pasado de que ni se eximenen muchos casos regímenes democráticos. No se trata por lo tanto de caer en unasuerte de “violentología” tal como se ha ejemplificado en el caso colombiano, tampocoen una abstracción interpretativa e ideologizada. De ahí la imprescindiblecontextualización que privilegiamos en este estudio, y el convencimiento de quetambién puede ser arma el mencionado discurso historicizante en cuanto formasuperior ya que elaborada y orientada del acto de lenguaje, incluso en la vertienteemocional constantemente manejada por el presidente Chávez (Carrera Damas, 1989;Salas de Lecuna, 1987; Torres, 2009: 160; Pratt, 2011).
10 El propósito político obvio de los discursos presidenciales, aunque estrechamente
vinculado a un variopinto sustrato ideológico, no excluye sin embargo la presencia deformas duraderas de subjetividad entre los “receptores”. De ahí el interés de lasprácticas discursivas relacionadas con el “proceso”4y su líder carismático (Guilhaumou,Maldidier y Prost, 1974; Narvaja de Arnoux, 2008), en la medida en que se derivan derepresentaciones sociales y políticas ubicadas en el tiempo largo. Asimismo serelacionan con un imaginario criollo constantemente reforzado o reelaborado en elnivel simbólico mediante lemas tajantes (últimamente: “patria, socialismo o muerte”,según el modelo cubano, lema oportunamente modificado a instancia de Raúl Castrodespués de cambiarse el lema en la propia Cuba y luego de la enfermedad de H. Chávezen el verano 2011: sólo queda en adelante «Patria socialista y victoria, venceremos»).También habría que mencionar en ese aspecto las ceremonias, fechas y lugares dememoria que tienden a reforzar el culto cívico-militar, siendo el ejemplo más llamativoel episodio teatralizado de la exhumación de los restos del Libertador en julio de 2010“retocado” aunque en perjuicio de la interpretación presidencial en julio del añosiguiente, y el regreso del héroe al Panteón nacional, el desfile “cívico-militar” en laterminología oficial del Bicentenario, en el Paseo de los Próceres el 5 de julio de 2011.La culminación de esa fase del culto cívico con las celebraciones del Bicentenario y elestratégico y oportuno regreso de Cuba del líder héroe, en una suerte de “Aclamación”que no deja de recordar otros períodos de la historia patria (el régimen positivista del“Ilustre Americano”, Antonio Guzmán Blanco, 1870-1788, si incluimos el gobierno deunos testaferros) no debe ocultar la inclusión de aconteceres violentos en el calendariorevolucionario, y la reconversión de éstos mediante otra cualificación: “insurrecciónpatriótica”, “insurrección militar”, “rebelión militar” en el caso del intento de golpe deEstado protagonizado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, celebrado desde 2008
Polis, 34 | 2013
354
como el Día de la Dignidad Nacional, y Día de la Dignidad venezolana en Cuba,equiparando de esta forma ambos procesos revolucionarios (Peñaloza, 2011)5.
11 Esta etapa conforta sin lugar a dudas la radicalización del discurso de la Revolución, o
mejor dicho del denominado Socialismo del siglo XIX. De cierta forma, pone término aun período de “paros cívicos” y huelgas generales, vías privilegiadas de la contiendapolítica hasta esa fecha, protagonizadas por opositores tanto civiles como militares sirecordamos tan sólo los “sucesos de abril” o sea el controvertido intento de golpe deEstado en contra de H. Chávez en 2002, o la rebeldía de los auto-nombrados militaresdemocráticos en el año 2004. En 2007, se crea el Partido Socialista Unificado deVenezuela (PSUV) y se va acentuando la extrema polarización de las opciones políticasy de la opinión pública junto al desvelamiento del proyecto político e ideológico —elllamado Socialismo del siglo XXI. La violencia política, presente tanto en el discurso deun Estado centralizado como en una oposición en busca de un líder, se plasmó enreiterados enfrentamientos ocasionales, con motivo de protestas estudiantiles oconsecutivas al cierre de canales de televisión etc.6.
12 Esta notable inflexión ideológica coincidió además con otra fecha de lo más simbólica y
con una fuerte carga social, la del décimo aniversario del Caracazo de febrero de 1989,revuelta popular que dio inicio a una concientización social de los jóvenes oficiales, deacuerdo con el testimonio del propio Comandante. Se llegó a superponer al aniversariode la fallida “rebelión de los ángeles” o sea el golpe de Estado protagonizado por H.Chávez con fecha del 4 de febrero de 1992(Zago, 1998). De tal forma que en el registroconmemorativo de la República Bolivariana, el mes de febrero se ha convertido en unode los hitos de un calendario revolucionario amante de las metáforas militares. Lacontrovertida adopción por vía de referéndum en febrero de 2009 de una enmiendaconstitucional que autorizó el desempeño de un cargo electivo sin limitación demandato en el tiempo (mandato presidencial incluido), es parte de esa singularestrategia de conquista y de transformación del poder que sólo el análisis delimaginario político local y de las prácticas políticas criollas en el tiempo largo permiteaclarar, y especialmente por lo que toca a uno de sus componentes, las relacionesciviles-militares.
13 El plebiscito de febrero de 2009 resulta en efecto simbólico en varios aspectos, habida
cuenta de las contrastadas relaciones que se vienen tejiendo en esa oportunidad entrememoria criolla, historia nacional y escritura de la misma, promovidas en adelante deun modo oficial. No se reduce en efecto a una maniqueísta contraposición entre unademocracia electoral/formal no exclusiva de un régimen autoritario y la otrorademocracia representativa. Lo atípico de la configuración política de los siglos XX yXXI, tanto en lo que respecta al líder como al proceso, justifica la caracterización entérminos de laboratorio de la política venezolana o “experimento bolivariano” que noencaja verdaderamente en las categorías trilladas del análisis político (Ramos Jiménez,2009). Ahora bien, la reivindicación de la gesta de los libertadores del continentelatinoamericano, gesta de notable impronta mesiánica, hace de H. Chávez el Bolívar dehoy, el nuevo constructor de la Patria Grande, y la encarnación del “destino superior delos pueblos latinoamericanos” (expresión acuñada por H. Dieterich, 2004). Semejantesreferencias sin embargo no pueden entenderse de no tomar en cuenta unas prácticaspolíticas arraigadas en el culto bolivariano y en un personalismo político. Además, nopocos elementos de estas dos realidades apuntan sin lugar a dudas al discurso de cuñopopulista (alusiones constantes a un líder carismático, retórica antipolítica ante el
Polis, 34 | 2013
355
“fracaso” de los partidos políticos, ausencia de mediación en la relación establecida conel pueblo, etc.), junto a las movilizadoras y consensuales denuncias antiimperialistas(Dieterich, 2004; Jácome, 2008).
14 Desde el punto de vista de la historia de las ideas, hay que recordar que los partidos
políticos modernos se remontan en el caso venezolano a la década de los cuarenta(Acción democrática al año 1941 y el partido social-cristiano COPEI a 1946). Hasta esadécada clave, la persistencia del fenómeno caudillista incidió sobremanera en la vidapolítica criolla. El acceso a la modernidad en términos de representatividaddemocrática encerró sin embargo varias paradojas. Acción democrática (AD) fuefundada por antiguos miembros de organizaciones marxistas, especialmente delPartido comunista (PCV, 1929). Esta configuración anclada en un pasado de luchaviolenta y clandestinidad difiere por tanto de la situación que se observó en el Brasil deGetulio Vargas o en la Argentina de Juan Domingo Perón. Hay que recordar además quefue uno de sus fundadores y mayores inspiradores en lo ideológico, Rómulo Betancourt,presidente de la República de 1959 a 1964, quien llegó a ser para sus conciudadanos el“padre de la democracia venezolana” (Langue, 2009b). La segunda paradoja, algoolvidada fuera del ámbito académico venezolano, tiene que ver con la “Revolución deoctubre” (1945) que llevó a AD al poder. Este golpe de Estado desterró a la élitegobernante formada durante el régimen del “tirano liberal” Juan Vicente Gómez(1908-1935). Tal fue el punto de partida de la simbiosis civiles-militares, característicade un consenso que influyó de forma duradera en los procesos institucionales ypolíticos del país: desde el derrocamiento en 1948 del presidente electo, RómuloGallegos, hasta la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), la caída de éste el 23de enero de 1958 y el pacto de Punto Fijo, fundador de una democracia ejemplar en elcontexto continental a lo largo de cuatro décadas (Langue, 2002: 94 y ss.; Gómez, 1994).
15 Estas cuatro décadas de democracia representativa y hasta de “Estado mágico” fundada
en la alternancia de los partidos social-demócrata (AD) y social-cristiano (Copei) en elpoder, respaldada por la prosperidad petrolera, considerado con sobrada razón comoun consenso de las élites (alto mando militar incluido) y un “sistema populista deconciliación nacional”, contrastan con la situación los regímenes autoritarios odictaduras militares de los países vecinos, incluso durante la fase de lucha armada deprincipios de los años sesenta (Coronil, 2002: 77; Rey, 1991). En ese sentido, y paracomprender el papel del sector militar hasta hoy, conviene obviar el concepto demilitarismo en provecho del de pretorianismo, en cuanto influencia abusiva (y noabsoluta sobre el gobierno y la sociedad) o utilización de la fuerza simbólica o real departe de las fuerzas armadas. La tendencia pretoriana, reforzada y encauzada a la vezpor la modernización e institucionalización del ejército durante el gobierno del tiranoliberal Juan Vicente Gómez seguiría existiendo de forma latente hasta el día de hoy. Losintentos de golpe de Estado de 1992 y 2002 (intento de golpe de Estado para derrocar aH. Chávez), no serían sino la “expresión de ese pretorianismo recurrente del siglo XX”(Irwin y Langue, 2004; Irwin, 2010: 743-760; Buttó, 2010: 783-800; Caballero, 1998:165-167; Caballero, 1993: 203 y ss.).
16 En esta tendencia de largo alcance, suerte de conspiración permanente en los términos
de D. Irwin, se ubica precisamente el movimiento bolivariano, logia militar clandestinaen sus inicios, fundada simbólicamente el año del bicentenario del natalicio delLibertador (1983) antes de desembocar en 1997 en el partido Movimiento Va República,en vísperas precisamente de las elecciones presidenciales y en enero de 2007, en el
Polis, 34 | 2013
356
Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), que no logró sin embargo incluir atodas las fuerzas de izquierda (PCV). Bajo la influencia del sociólogo argentino NorbertoCeresole, propagandista de la relación caudillo-ejército-pueblo —es autor en 2000 deCaudillo, ejército, pueblo. La Venezuela del Comandante Chávez— y antiguo consejerode las dictaduras del Cono Sur, la Constitución bolivariana de 1999, relativiza el controlcivil de las décadas anteriores e insiste en la “responsabilidad conjunta del Estado y dela sociedad” bajo un mando único que le corresponde al presidente. Este cambio se va aplasmar en los siguientes años en la creación de las milicias bolivarianas y de la reservaante el riesgo (sic) de guerra asimétrica con Estados Unidos (Castillo, Irwin y Langue,2009; Aponte Blank, 2009).
Usos bolivarianos del pasado: los paradigmas de lahistoria oficial
17 Fue en las postrimerías del siglo XIX cuando el Libertador Simón Bolívar se convirtió de
forma definitiva en el referente histórico de los gobernantes venezolanos y la historianacional en una “política de Estado” (Almarza, 2011). Después del regreso de las cenizasdel héroe en 1842 —Bolívar murió en 1830 en Santa Marta, Colombia— , los presidentesde la República, particularmente el positivista Antonio Guzmán Blanco (1870-1888), seafanaron en promover ese culto cívico celebrado desde el Panteón Nacional (Langue,2004 y 2009c: 215-230; Rojas, 2011: 185 y ss.; Pino Iturrieta, 2003: 17 y ss.). El culto alhéroe de la gesta independentista se inició un 28 de octubre de 1876 —día de San Simón— día en que los restos del Libertador, identificados previamente por el doctor JoséMaría Vargas (Presidente de la República de 1835 a 1839) fueron llevados al PanteónNacional. En los siguientes años, el culto cívico incluyó tanto la exhibición de reliquiasdel Libertador como ceremonias oficiales encaminadas en fundar la liturgia cívica: elpaseo triunfal con motivo de las “Fiestas de la Paz” (28 de octubre de 1872), lainauguración de una estatua ecuestre en Caracas (7 de noviembre de 1874), el trasladode sus cenizas al Panteón Nacional (28 de octubre de 1876), y la celebración elCentenario de su nacimiento (1883). Sin embargo, el imaginario redentor propio de lagesta bolivariana, la de ayer y la de hoy, no aparece claramente sino hasta la llamadaRevolución de octubre (1945), punto de partida de una evolución que culmina con ladenominación oficial de la República, bolivariana (Constitución de 1999). Durante elguzmanato se impone la figura más bien conservadora del Libertador, de un poderconcentrado y centralizado que participa del personalismo político encarnado en esemomento por el Ilustre Americano Antonio Guzmán Blanco (González, 2007; PinoIturrieta, 2007; Arenas y Gómez Calcaño, 2000).
18 El culto a Bolívar, culto por y para el pueblo de acuerdo con Germán Carrera Damas lo
reinventa de cierto modo la Revolución Bolivariana: se impone la imagen delrevolucionario en lo social, y propagandistas de la Revolución hasta hacen delmantuano7Bolívar un zambo, en todo caso un mestizo de piel oscura (Pino Iturrieta,2007: 87-88, 93-105; Langue, 2011). La muy redentora Revolución —hay que salvar almundo de acuerdo con H. Chávez— le añade en efecto la referencia al árbol de las tresraíces (Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, “general del pueblosoberano” del siglo XIX) celebrado por el Movimiento Bolivariano desde su creación en1783, año del Bicentenario del natalicio del Libertador. Ahora bien, la máximaexpresión de la instrumentalización de la historia por el poder quizás radique en la
Polis, 34 | 2013
357
transformación de los símbolos patrios (2006), junto a las celebraciones reforzadas pordesfiles militares que mencionamos anteriormente (intento de golpe de Estado de1992). El culto bolivariano ideado por la República bolivariana se funda además ensímbolos de alcance continental. Tal es el caso de la vengadora espada del Libertador,propiedad de la Nación desde 1889, recordada en los textos fundacionales delMovimiento bolivariano, reivindicada por movimientos guerrilleros (el M-19colombiano en los años 70) y movimientos izquierdistas más recientes y hasta alter-mundialistas, “paseada” no sólo por el país sino por el continente por los adalides de la“revolución” y regalada de forma sistemática a los jefes de Estado amigos de laRevolución (Pino Iturrieta, 2003; Gómez, 2005: 179-203; Carrera Damas, 2001; ANH,comunicado 2006).
19 No hay que olvidar sin embargo que la referencia al “divino Bolívar” (E. Pino Iturrieta)
no se puede desligar de otro referente mayor de la historia política nacional, unpersonalismo político que se origina en la teoría en la necesidad de un gobernantefuerte en términos de Laureano Vallenilla Lanz, intelectual orgánico del gomecismopara retomar la categoría gramsciana. El parecido que se ha establecido entre elitinerario y la actuación presidenciales con el de José Tadeo Monagas, presidente en losaños 1847-1858, pone de relieve la permanencia en la historia criolla de esos “hombresde armas ” y hasta de “caudillos” quienes desconfían de los partidos y se rodeanexclusivamente de un cenáculo familiar, llegando a controlar el aparato de Estado. Talfue la primera expresión verdadera del personalismo venezolano. De ahí el hecho de lacaracterización adelantada por G. Carrera Damas, de un “bolivarianismo-militarismo”punto de partida del manejo a la vez discrecional y autoritario del culto heroico en suversión actual. En ese rubro encajaría asimismo el recuerdo —pasado por alto por losturiferarios de la historia oficial— de la dictadura comisoria encabezada por Bolívar en1828 y de la República liberal autocrática ideada por el Libertador, junto a la exaltacióndel heroísmo tradicionalmente atribuido al hombre de armas. El carácter fragmentariode las referencias a Bolívar y la descontextualización de las mismas son parte de esapeculiar instrumentalización de la historia encaminada a forjar una nueva historiaoficial y propiciar una pseudo-conciencia histórica en respaldo de un proyecto político,mientras la comprobación de los hechos por historiadores de oficio tienden a rebatir laversión oficial (cf. la misma averiguación de los restos del Libertador decretada por elpresidente) (Pino Iturrieta, 2007; Carrera Damas, 2001 y 2007: 203-210; Langue, 2011;Lynch, 2007; Straka, 2009: 84-93; Irwin y Buttó, 2006; Hernández, 2010).
20 Otro punto clave de la conformación de esta nueva historia oficial: el papel del jefe de
gobierno, ubicado de hecho en una larga tradición presidencialista criolla. En estesentido, el presidente Chávez es el gobernante que mayor poder ha disfrutado en lahistoria del país desde el régimen del Benemérito Juan Vicente Gómez (1908-1935),circunstancia que encaja en casi todas las teorías políticas que se reivindicado elperíodo de Independencia. En la perspectiva de la historia de las ideas, el gobernantefuerte se ha convertido en concepto hegemónico fundado en la idea directriz de unapresidencia vitalicia y de un poder moral cuyo depositario fue precisamente SimónBolívar después del Congreso de Angostura (1819), y que aparece debidamentemencionado en la Constitución de la República de Bolivia (1826). En la actual teleologíabolivariana, de acuerdo con el presidente Chávez, no hay ruptura entre la Revoluciónde hoy y la mítica Revolución de Independencia ((Pino Iturrieta, 2003b; Plaza, 2001:7-24; Langue, 2009c y d).
Polis, 34 | 2013
358
21 El último “resorte” que quisiéramos resaltar aquí tiene que ver con la figura del buen
revolucionario, muy parecido al “hombre nuevo” guevarista aunque analizado in situpor el escritor, periodista y diplomático Carlos Rangel. Desde 1976, año de publicaciónde Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América Latina, el autor pusode relieve las derivas autoritarias y hasta dictatoriales de las revueltas de inspiraciónmarxista en el continente, y especialmente esa singular mezcla de indigenismo ypopulismo que desemboca en el “revolucionarismo secular”, juntando el mito del buensalvaje y el del buen revolucionario.
22 Ese ejercicio personal del poder en que se origina el “cesarismo populista” se expresa
en términos de emociones, de sensibilidades y pasiones, lo que dificulta su inclusión enuna determinada tipología política. En sus prácticas discursivas se evidencia la misiónalgo teleológica del Estado y más aún de su líder, encaminada hacia la formación deciudadanos virtuosos, de que es parte integrante la refundación de la historia nacional:la Revolución de Independencia abrió en efecto“el camino hacia la liberación deVenezuela”, como lo puntualiza el número 11 (2011) del boletín del Centro Nacional deHistoria, Memorias, título precedido de esta advertencia:“El pueblo es la historia”(Rangel, 2007; González Deluca, 2005: 159-186,; García Larralde, 2007)8.
La guerra de las memorias
23 La “Historia insurgente” y “descolonización de las memorias” que acompañan en
adelante la organización de los coloquios de historia (Memorias n°11-2011), se apoyandesde 2007 en una institución formal, el Centro Nacional de Historia. Creado por el“gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela a través delMinisterio del Poder Popular para la Cultura”, se ubica de entrada en una confusiónnaturalista entre historia y memoria —Hacer memoria es hacer historia, reza eleditorial del primer número de su revista/boletín, cuyo nombre reivindica de formaparadójica la diversidad de las memorias —Memorias de Venezuela—,en contradiccióncon el propósito ideológico reivindicado—, conjunción de la que muchos historiadores ypensadores, entre ellos Paul Ricœur, advirtieron el peligro. Tiene como “misión”explícita “ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades delEstado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo ydifusión de la historia nacional y la memoria colectiva y patrimonio histórico delpueblo, garantizando el derecho de las comunidades a participar en el enriquecimientode los mismos”. El CNH tiene como misión garantizar
“…la democratización de la memoria a partir de la formación, la investigación y ladifusión de los procesos históricos que dan cuenta de la construcción colectiva de laNación venezolana. Por tanto, el Centro propiciará formas de hacer llegar lahistoria al pueblo venezolano, impulsará la construcción de discursos históricosinclusivos [el subrayado es nuestro] en los que el pueblo se reconozca comoprotagonista de su devenir y propiciará la investigación participativa en función deuna construcción colectiva de los saberes historiográficos”9.
24 El CNH rechaza la concepción de la historia como “conocimiento libresco”, por
considerarla como “una herramienta de construcción del futuro”, asimismo cuestiona“la perspectiva de una historia lineal y progresiva —cuyo sentido profundo ha sido laarticulación de la sociedad venezolana al sistema capitalista mundial como designiofatal” y “se propone construir una historia que explique, describa y relate la formaciónde los mecanismos de dominación y de explotación, así como las formas en que los
Polis, 34 | 2013
359
venezolanos nos hemos organizado para combatirlos y reemplazarlos por formas deconvivencia más justas y libres”. Se propone contemplar “todos los elementosconstitutivos de la dinámica de la sociedad: lo social, lo político, lo cultural, loeconómico, lo ideológico, lo cotidiano, entre otros”, apoyándose en “ejes transversales”como la “diversidad temporal, territorial, cultural, étnica, social y de género” con el finde crear un “conocimiento histórico incluyente”, con presencia protagónica de lossectores sociales históricamente excluidos, que propicie el reconocimiento de lasociedad multiétnica y pluricultural en función de la construcción de la sociedaddemocrática participativa y protagónica; y la constitución del Estado de Derecho yJusticia, en libertad, igualdad y solidaridad. Una historia que, en lugar de operar comojustificación ideológica, está concebida como una herramienta para la liberación”.
25 La referencia explícita a los héroes locales — véanse Memorias de la insurgencia, libro
colectivo publicado por el Centro Nacional de Historia en 2011, que no es sino un listadoprofuso de los protagonistas populares de la gesta independentista — respalda sinembargo este rescate de la historia encauzada hacia la “masiva divulgación delconocimiento histórico, al objeto de robustecer la conciencia social y política denuestra sociedad”. Un párrafo del primer editorial resulta muy ilustrativo de estaconfusión entre memoria e historia, y de la instrumentalización de ésta señalada porP. Ricœur (Ricœur, 2000):
“Los Museos Bolivarianos, el Museo Nacional de Historia y la revista Memorias deVenezuela son instrumentos de esta estrategia rememorizadora. Su acción vadirigida al gran público, escolares, estudiantes, maestros, docentes, autodidactas,no para reinterpretar la historia a la medida de un proyecto político, sino parahacer una nueva política de la memoria en la que resurjan los actores ycircunstancias que la historia académica redujo al olvido, y que tenga enperspectiva la construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente”10.
26 Al fundarse en los principios rectores de la gesta bolivariana, esta “historia
herramienta” abiertamente postulada inserta los hechos en una revisión mítica ymesiánica del culto fundacional. El fundamentalismo heroico así establecido según AnaTeresa Torres dio pie a iniciativas del poder político: entre diciembre 2007 y enero de2008 se creó la comisión presidencial encargada de investigar las circunstancias exactasde la muerte de Bolívar, asesinado, habida cuenta de la convicción de H. Chávez de queel Libertador había sido asesinado por los “oligarcas venezolanos y colombianos” y porlo tanto no había muerto de tuberculosis, como lo dejaron bien claro la historia patria yla ciencia reunidas, ésta por medio del Dr. José María Vargas, primer civil presidente deVenezuela (1835-1839). Celebrada en vísperas de las elecciones parlamentarias deseptiembre de 2010, esa contundente revisión de la historia nacional busca reunir(¿identificar?) al héroe de antaño con el del tiempo presente, por ser H. Chávez el“Bolívar del siglo XXI”, “taumaturgo del pueblo” (E. Pino Iturrieta) cuya misióncontinental y hasta universal se desarrolla bajo las amenazas constante del Imperio(sic) incluso de los intentos de éste por asesinarlo. Este tema redundante delmagnicidio, omnipresente en los discursos castristas y luego chavistas, forma parte delas “tradiciones inventadas” (T. Straka) y corren parejas con el tema de la“segundaIndependencia, y más aún en el contexto de las conmemoraciones delBicentenario de la “primera” (El Universal, 29 y 30 enero, 2008; Pino Iturrieta, 2003,Soriano de García Pelayo, 1996 ; Torres, 2009 : 19 y ss ; Straka, 2009 : 173 y ss ; Langue,2009c).
Polis, 34 | 2013
360
27 Una etapa fundamental de la contienda histórica fue por lo tanto la muy mediatizada
exhumación de los restos del Libertador en julio de 2010 desde el lugar de memoria porantonomasia que es el Panteón Nacional, en presencia de “expertos forenses” e“investigadores” vestidos de blanco contratados para aseverar que el Libertador nomurió de tisis, sino que fue asesinado. De ahí nuevos y acérrimos debates acerca de lasmodalidades del culto a Bolívar y de la reinvención del héroe. Una exposición, titulada“La exhumación de los restos de Bolívar”, se organizó paralelamente en el MuseoBolivariano, completada por otra, también dedicada al mantuano Libertador bajo eltítulo “Bolívar popular, Bolívar de verdad”. Estos eventos contaron con una ampliadifusión en los medios de comunicación oficiales, y hasta del mismo presidente Chávez,por medio de su cuenta Twitter (@chavezcandanga; Rico, 2010)11. La Academia Nacionalde la Historia reaccionó enseguida denunciando la “ profanación de los restos deBolívar ”. Subrayó asimismo que
“ el acto de exhumación [fue] realizado sorpresivamente, en la medianoche del 15 al16 del presente mes (…) un espectáculo y una retórica inéditos en la historiavenezolana, y que quedará para siempre inscrito en los Anales de Venezuela comoel irrespeto más grave que se le haya hecho al Libertador Simón Bolívar, y con él alsímbolo más genuino de la Patria ”12.
28 “El regreso a casa del Libertador”, fue, sin embargo, el surrealista encabezado de la
revista del Centro Nacional de Historia dedicada al episodio de la exhumación de losrestos de Bolívar, Memorias de Venezuela (septiembre 2010, no. 15), con un editorialcentrado nuevamente en el “intento de magnicidio contra el Libertador”, afirmaciónasentada en una corta aunque selecta bibliografía13. No dejó de recordar en esaoportunidad el decreto promulgado el 30 de abril de 1842 por el Presidente de laRepública, el General José Antonio Páez, sobre el traslado de los restos del Libertador deSanta Marta a Caracas, el papel de la Comisión presidida por el Doctor Vargas, y eltraslado final del sarcófago desde el panteón familiar de la Iglesia Catedral al PanteónNacional, en otra ceremonia solemne presidida por el General Antonio Guzmán Blancoel 28 de octubre de 1876 (Pino Iturrieta, 2003 ; Straka, 2009: 173 y ss).
29 Hay que recordar además que, antes de que se iniciara este debate acerca de la
“profanación de los restos del Libertador”, más precisamente el 6 de junio de 2010, otraceremonia muy controvertida había tenido lugar. Para que el “pueblo” pueda teneracceso a las fuentes de su historia, el gobierno decretó en efecto que se trasladaran losarchivos de los próceres Simón Bolívar y Francisco de Miranda, anteriormentecustodiados por la Academia Nacional de la Historia, al Archivo General de la Nación.Más que el acontecimiento y el dato en sí mismos, importan aquí los términos deldebate que se encendió en esa oportunidad. En esa oportunidad, Elías Pino Iturrieta,director de la referida Academia Nacional de la Historia, institución de reconocidoprestigio creada por decreto del presidente Juan Pablo Rojas Paúl en 1888, renuente a laintromisión del poder político en el quehacer de los historiadores (remitimos a lapolémica protagonizada por los académicos en 2006 cuando H. Chávez decidió rectificarlos llamados “símbolos patrios”), señaló el carácter político de esta medida encaminadaoficialmente a “rescatar la memoria histórica de las luchas de liberación del pueblovenezolano”, luchas anteriormente “…ocultadas por factores políticos contrarios alproceso revolucionario”en las palabras del director del AGN. En términos más radicalestambién y antes de que se iniciara la llamada “rebelión de los historiadores”, elhistoriador G. Carrera Damas ya había denunciado la “ideología de reemplazo” que
Polis, 34 | 2013
361
opaca una verdadera reflexión historiográfica, historia oficial ya (Pino Iturrieta, 2003by 2007; Lombardi, 2010; Straka, 2009a: 21-60 y 2009b: 51-91 ; Langue, 2011)14.
Una reflexión necesariamente inconclusa
30 Esta instrumentalización de la historia y los usos del pasado histórico nacional tienden
por lo tanto a forjar una ilusoria verdad histórica que rompe por lo tanto con el métodocrítico y los criterios de interpretación propios de las ciencias sociales: es memoriaalternativa la que se impulsa desde los canales de la historia oficial, dentro de esasreligiones republicanas asentadas en el desencanto. En ese aspecto, lasconmemoraciones del Bicentenario en el transcurso del año 2011 no hicieron sinoacentuar y evidenciar al mismo tiempo el propósito de presidente y de sus seguidoresde asentar la nueva historia oficial en un culto fundacional retocado, elemento entreotros ahora de la extrema polarización de la opinión pública en una democracia formal.Mientras en otras partes del continente los usos del pasado reciente y la imprescindibleconfrontación entre historia oficial y memoria colectiva acompañan la democratizaciónde la sociedad, la defensa de los derechos humanos el reconocimiento de una culturapolítica pluralista, y que en la relación simbólica a la historia se originan distintosregímenes de historicidad a la par que se va edificando una memoria por definicióninconclusa y sentando por lo tanto una “cultura de la memoria”, la contiendabolivarianista sólo pone de manifiesto el enfrentamiento entre dos concepciones de lalibertad. De la historia concebida como creencia se deriva la imposición de una historiaoficial cuyos actores, pese a ser a veces historiadores de oficio, no dejan de serdefensores de la nueva religión cívica en la cual el pueblo es “bueno” y la política“mala” (planteamiento frecuente en los regímenes de inspiración populista). Si bienresulta legítimo construir una memoria y abrir un debate público incluyendopropuestas diversas incluyendo las del poder político de turno, y que los historiadoresno tienen un monopolio del pasado, lo que sí resulta problemático es el uso univoco yorientado que se le quiere dar al pasado histórico. Como lo subrayó Hilda Sabato en elcaso de Argentina, “hay un uso del pasado que no contribuye a generar una sociedadmás pluralista, mas democrática, más amplia, sino todo lo contrario: refuerza losestereotipos y las visiones dicotómicas” (Pino Iturrieta, 2003ª ; Capdevila y Langue,2009; Langue, 2010; Allier Montaño, 2010; Stern, 2010: 273, 297; Carpena, 2011)15.
31 La historia reciente, con la actualidad del Bicentenario y la promoción del desvirtuado
“culto a Bolívar”, junto a la escasa tolerancia propia del personalismo político de hoy,muestra que la nueva religión cívica bolivariana privilegia símbolos y ritualesresguardados en un panteón cuyos referentes, pese a las apariencias inmediatas,pertenecen más al pasado lejano que al presente, y son productos de la manipulación dela historia más de la mirada crítica del historiador de oficio. El último episodio de lo quepodemos considerar como la lucha por la memoria del Libertador se inició e efecto conmotivo de la divulgación del archivo del Libertador en Internet. El enfrentamiento se daahora entre los instituciones, la Academia Nacional de la Historia (ANH) y el ArchivoGeneral de la Nación (AGN), a través de sitios web que ambas institucionesestablecieron –la Academia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UniversidadSimón Bolívar y la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Centralde Venezuela a partir del 20 de junio, y el Archivo en julio (como parte de laconmemoración del Bicentenario de la Independencia)– para divulgar precisamente los
Polis, 34 | 2013
362
documentos originales de Bolívar (Paullier, 2011)16. No se busca alcanzar una “memoriajusta” como es el caso de los países del Cono Sur, contraponiéndola a los crímenes de ladictadura y en todo caso a un pasado conflictivo y al recuerdo de regímenesautoritarios, sino se remonta a un siglo XIX guerrero y heroicizado. El historicismopolítico bolivariano en su versión actual busca borrar el itinerario democrático de lanación para construir una sociedad “distinta” (socialista) en la que no se trata paranada de “vivir juntos” (la argumentación la funda el resentimiento), y en todo caso unamemoria manipulada y única del pasado nacional: según E. Pino, H. Chávez plantea enefecto en la obra de Bolívar un “pensamiento precursor del socialismo del siglo XXI»(Vezzetti, 2010: 81-95).
32 La ausencia del mandatario venezolano en junio de 2011 y su oportuno y simbólico
regreso desde Cuba en vísperas del 5 de julio (Bicentenario de la Independencia deVenezuela) apunta además a la fuerte personalización del quehacer político enVenezuela y a la realidad de un liderazgo mesiánico ahora contrastado tanto a nivelnacional como continental. Más allá de un realismo mágico arraigado en las vivenciascriollas y hasta de la sensación de brujería vinculada con la exhumación de los restos deBolívar y las últimas declaraciones presidenciales al respecto con motivo de las fiestasdel Bicentenario (reiterando la teoría del asesinato que mencionamos anteriormente),Venezuela se enfrenta ahora con una abierta guerra de las memorias junto a unapersistente dramatización del mito bolivariano. El manejo e incluso las falsificacionesdel culto fundacional o mejor dicho de la “religión republicana” abarca distintosescenarios mediatizados de forma sistemática: de la vida política y sus arengas yconsignas lanzadas desde el “balcón del pueblo”, a la divulgación y enseñanza de lahistoria, incluyendo esa peculiar reescritura de la historia para mencionar tan sólo losaspectos con mayores implicaciones en términos discursivos y comunicacionales)(Welsch, 2007; Ochoa Antich, 2011; Salas de Lecuna, 2004: 91-109 y 2000).
33 El caso de la Venezuela bolivariana constituye en este sentido una ilustración más de la
contradicción fundamental —tal como la señaló P. Ricœur— entre la labor unificadora ypacificadora de la historia y la división se origina en memorias enfrentadas y hastacompetidoras. También podríamos mencionar en este sentido el desgaste de losmodelos y conceptos historiográficos vigentes (desde la perspectiva de unahistoriografía colectiva), la persistencia de “relatos invariables” acerca de procesosclave de la historia nacional (i.e.: emancipación e independencia) y la consiguientenecesidad de una reflexión crítica y extralimitada —más allá de los límites cronológicosy espaciales de los eventos reinterpretados— sobre el particular (Quintero, 2011; PinoIturrieta, 2011). Ahora bien, estas memorias laberínticas reivindicadas desde el poderpolítico y promovidas por el “verbo incendiario” del presidente en contra decontradictores convertidos en “enemigos”, las mueve no el conocimiento de la historiaen cuanto ciencia social, sino ambiciones “simplificadoras” junto a creencias yemociones que incorporan pasiones propias de la teleología de turno. Esta“construcción de subjetividades nacionales en situación de conflicto” las acentúaademás contiendas ideologizadas arraigadas en el pasado y en sus “estatuas”. Estas noconstituyen además ninguna novedad ya que nutrieron los dilemas intelectuales ypolíticos de los primeros republicanos de Hispanoamérica, el devenir de las nacionesimaginadas nacidas de las revoluciones de Independencia. Hoy en día, no dejan de“inspirar” la reflexión acerca del imprescindible “papel social” del historiadorconfrontado con los usos políticos del pasado que convierten al proceso deIndependencia en una “divina Independencia” y una Independencia “a palos”, y a la
Polis, 34 | 2013
363
figura del Libertador en evangelio (Pino Iturrieta, 2010 a y b, 2011: 16, 26, 171-173;Anderson, 1993; Castro Leiva, 1991: 117-151, 205, Hartog-Revel, 2001).
BIBLIOGRAFÍA
Allier Montaño Eugenia (2010), Batallas por la memoria. Los usos politicos del pasado reciente en
Uruguay, Ed Trilce-UNAM (IIS), México.
Almarza, Angel Rafael (2011), “Dos siglos de historias mal contadas”, en Quintero, I. (coord), El
relato invariable, Ed. Alfa, 125-154, Caracas.
Althusser, Louis (1976), “Idéologie et appareils idéologiques d’Etat”, en Positions, Les Éditions
Sociales, Paris. En: http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/
althusser_louis.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
Anderson, Benedict (1993), Comunidades Imaginadas, FCE, Buenos Aires (1ra ed. Londres, 1983).
Aponte Blank, Carlos, Gómez Calcaño, Luis (2009), “El régimen político en la Venezuela actual”,
en IDLIS, febrero de 2009. En: http://www.ildis.org.ve/website/p_index.php?
ids=7&tipo=P&vermas=146 Consultado el 30 de mayo de 2012.
Arenas, Nelly (2007), “Poder reconcentrado: el populismo autoritario de Hugo Chávez” en
Politeia, 39, (2007): 23-63. En: http://www2.scielo.org.ve/pdf/poli/v30n39/art02.pdf Consultado
el 30 de mayo de 2012.
Austin, John L. (1962), How to do Things with Words, Clarendon, Oxford. En: http://
www.dwrl.utexas.edu/~davis/crs/rhe321/Austin-How-To-Do-Things.pdf Consultado el 30 de
mayo de 2012.
Arenas, Nelly, Gómez Calcaño, Luis (2000), “El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a
la Quinta República Bolivariana” [en línea]. Temas para la discusión (CENDES-UCV) 6, 2000. En:
http://www.nuso.org/upload/articulos/3295_1.pdf Consultado el 30 de mayo de 2012.
Arenas, Nelly y Gómez Calcaño, Luis (2004), “Los círculos bolivarianos. El mito de la unidad del
pueblo”, en Revista Venezolana De Ciencia Política, n°25, 5-37. En: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/308/30803907.pdf Consultado el 30 de mayo de 2012.
Bourdieu, Pierre (1982), Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques, Fayard,
París.
Braud, Philippe (1993), “La violence politique: repères et problèmes”, en Cultures & Conflits,
n°09-10. En: http://conflits.revues.org/index406.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
Buttó, Luis Alberto (2010, “Diez años de Revolución Bolivariana: impacto en las relaciones civiles
y militares”, en Ramos Pismataro, F. Romero, C. A., Ramírez Arcos, H. E. (Eds.), Hugo Chávez: una
década en el poder, Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos e Internacionales/
Observatorio de Venezuela, 783-800, Bogotá,.
Caballero, Manuel (1994), Gómez, el tirano. Liberal, Monte Avila, Caracas.
Caballero, Manuel (1998), Las crisis de la Venezuela contemporánea, Monte Avila, Caracas.
Polis, 34 | 2013
364
Capdevila, Luc, Langue, Frédérique (Coords., 2009), Entre mémoire collective et histoire officielle.
L’histoire du temps présent en Amérique latine, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Capriles, Ruth (2008), El libro rojo del resentimiento, Debate, Caracas.
Carpena, Ricardo (2011), «Hay un uso del pasado que refuerza los estereotipos» Entrevista con
Hilda Sabato, La Nación, 31 de julio. En: http://www.lanacion.com.ar/1393415-hay-un-uso-del-
pasado-que-refuerza-los-estereotipos Consultado el 30 de mayo de 2012.
Carrera Damas, Germán (1989), El culto a Bolívar, Grijalbo, Caracas.
Carrera Damas, Germán (2001), Alternativas ideológicas en América Latina contemporánea (El
caso de Venezuela: el bolivarianismo-militarismo), University of Florida-Universidad Central de
Venezuela, Gainesville.
Carrera Damas, Germán (2007), “Entre el héroe nacional-padre de la Patria y el anti-héroe
nacional-padrote de la patria”, en Arbor Ciencia-Pensamiento y cultura, n°CLXXXIII-724, Madrid,
203-210. En: http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/procesoshistoricos/
vol5num10/documento1.pdf Consultado el 30 de mayo de 2012.
Castillo, H., Irwin, D., Langue, F. (2009), Problemas Militares Venezolanos. FANB y Democracia en
los inicios del siglo XXI, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas.
Castro Leiva, Luis (1991), De la patria boba a la teología bolivariana, Monte Avila, Caracas.
Coronil, Fernando (2002), El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Ed.
Nueva Sociedad, Caracas (1997, University of Chicago Press).
Dieterich, Heinz (2004), Hugo Chávez: el destino superior de los pueblos latinoamericanos:
conversaciones con Heinz Dieterich, Alcaldía de Caracas, Caracas.
Eribon, Didier (1982), “ ‘Ce que parler veut dire’. Entretien de Didier Éribon”( Entrevista con P.
Bourdieu), en Libération, 19 de octubre. En: http://adonnart.free.fr/doc/parler.htm Consultado
el 30 de mayo de 2012.
Farge, Arlette (2002), “Penser et définir l’événement en histoire. Approche des situations et des
acteurs sociaux”, en Terrains, n°38, 69-78. En: http://terrain.revues.org/1929 Consultado el 30 de
mayo de 2012.
Ferro, Marc (2007), Le ressentiment dans l’histoire, Odile Jacob, París.
Franco, Marina (2012), Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”,
1973-1976, FCE, Buenos Aires.
García Larralde, Humberto (2007), “Pueblo y populismo en el imaginario de Hugo Chávez”.
Simposio Populismo, Goethe-Institut Venezuela 2007. En: http://www.goethe.de/ins/ve/prj/eld/
sy2/esindex.htm Consultado el 30 de mayo de 2012.
Gómez, Alejandro (2005), “La reliquia más preciada de la Revolución bolivariana”, en Domingo
Irwin G., Frédérique Langue (coord.), Militares y poder en Venezuela. Ensayos históricos
vinculados con las relaciones civiles y militares venezolanas, UPEL-UCAB, 179-203, Caracas.
González Deluca, María Elena (2005), “Historia, usos, mitos, demonios y magia revolucionaria”,
2005, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. N°11-2, 159-186. En: http://
www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-64112005000200008&script=sci_arttext Consultado el 30
de mayo de 2012.
Polis, 34 | 2013
365
González, José María Salvador (2007), “Escenario y figura de Bolívar Super-Héroe en la Venezuela
de 1870-1899”, en Espéculo. Revista de estudios literarios, n°35. En: http://www.ucm.es/info/
especulo/numero35/bolivars.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
Guardia Rolando, Inés, y Guerrero Álvarez Larissa (2010), “Violencia política e inseguridad en
Venezuela (1998-2008)”, en Ramos Pismataro, F. Romero, C. A., Ramírez Arcos, H. E. (Eds.), Hugo
Chávez: una década en el poder, Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos e
Internacionales/Observatorio de Venezuela, 305-321, Bogotá.
Guardia Rolando, Inés, y Olivieri Giannina (2003), “El ciudadano en armas: Círculos Bolivarianos y
planes de contingencia. Una explicación de la violencia política actual en Venezuela”, L’Ordinaire
latino-américain, n°192, Université de Toulouse-Le Mirail, 85-107.
Guerra, José (2008), “La ambición de poder de Juan Vicente Gómez y Hugo Chávez”, Noticias 24, 9
de diciembre. En: http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/21232/la-ambicion-de-poder-
de-juan-vicente-gomez-y-hugo-chavez/ Consultado el 30 de mayo de 2012.
Guilhaumou, Jacques, Maldidier, Denise, Prost, Antoine, Robin, Régine (1974), Langage et
idéologies. Le Discours comme objet de l’Histoire, Les Editions ouvrières, París. En: http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5710023z/f4.image Consultado el 30 de mayo de 2012.
Hartog, François, Revel, Jacques (dir., 2001), Les usages politiques du passé, Editions de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, París.
Hernández, Ana María (2010), “Entrevista con Germán Carrera Damas”, El Universal, 12 de julio.
En: http://venezuelaysuhistoria.blogspot.com/2010/05/historiador-venezolano-german-
carrera.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
Irwin, Domingo (2010),“Relaciones civiles y militares en Venezuela (1998-2008)”, en Ramos
Pismataro, F. Romero, C. A., Ramírez Arcos, H. E. (Eds.), Hugo Chávez: una década en el poder,
Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos e Internacionales/Observatorio de
Venezuela, 743-760, Bogotá.
Irwin, Domingo, y Buttó, Luis Alberto (2006), “ ‘Bolivarianismos’ y Fuerza Armada en Venezuela.
Los bolivarianismos en la mirada de las ciencias sociales”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n°6.
En: http://nuevomundo.revues.org/document1320.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
Irwin, Domingo, y Langue, Frédérique (2004), «Militares y democracia ¿El dilema de la Venezuela
de principios del siglo XXI?», en Revista de Indias, n°231, 549-559. En: http://
revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias Consultado el 30 de mayo de 2012.
Jácome, Francine (2008), “¿Renovación/resurgimiento del populismo? El caso de Venezuela y sus
impactos regionales”. Proyecto Nueva Agenda de Cohesión Social para América Latina, IFHC-
Instituto Fernando Henrique Cardoso (Sao Paulo)-CIEPLAN-Corporación de Estudios para
Latinoamérica (Santiago, Chile). En: http://plataformademocratica.org Consultado el 30 de mayo
de 2012.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2008), Les actes de langage dans le discours. Théorie et
fonctionnement, Nathan, París.
Laborie, Pierre (2001), L’opinion française sous Vichy. Les Français et la crise d’identité nationale,
1936-1944, Le Seuil, París.
Langue, Frédérique (2002), Hugo Chávez. Une action politique au pays de Bolívar, L’Harmattan,
París.
Polis, 34 | 2013
366
-Idem (2009ª), “¿Encanto populista o revolución continental? El proyecto bolivariano de Hugo
Chávez entre dos siglos”. En Hermosa Andujar, A., Schmidt, S. (Eds.), Pensar Iberoamérica,
Prometeo Libros, Buenos Aires, 95-136.
-Idem (2009b), “Rómulo Betancourt. Liderazgo democrático versus personalismo en tiempos de
celebraciones”, Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, n°21,
226-238. En: http://www.institucional.us.es/araucaria/nro21/nro21.htm Consultado el 30 de
mayo de 2012.
-Idem (2009c), “La Independencia de Venezuela. Una historia mitificada y un paradigma heroico”,
Anuario de Estudios Americanos, n°66-2, Sevilla, 245-276. En: http://
estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/324 Consultado
el 30 de mayo de 2012.
-Idem (2010), “De panteones cívicos e imaginarios políticos. Los usos del pasado en la Revolución
bolivariana”, En Hugo Chávez: una década en el poder, Ramos Pismataro, F. Romero, C. A.,
Ramírez Arcos, H. E. (eds.), Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos e
Internacionales/Observatorio de Venezuela, 761-781, Bogotá.
-Idem (2011), “ ‘Levántate Simón, que no es tiempo de morir’. Reinvención del Libertador e
historia oficial en Venezuela”, Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y
Humanidades, n°25. En: http://www-en.us.es/araucaria/nro25/nro25.htm Consultado el 30 de
mayo de 2012.
Lombardi, Angel Rafael (2010), “La rebelión de los historiadores”, Tal Cual, 22 de julio. En: http://
www.analitica.com/va/politica/opinion/7410587.asp. Consultado el 30 de mayo de 2012.
López Maya, Margarita y Lander, Luis E. (2006),“Popular Protest in Venezuela: Novelties and
Continuities”, en Hank, J., y Almeida, P. (Eds.), Latin American Social Movements: Globalization,
Democratization, and Transnacional Networks, Anham, Rowman & Littlefield Publishes, 43-56,
New York.
Lynch, John (2007), Simón Bolívar. A Life, Yale University Press, New Haven-London.
Mares, David. R. (2001), Militarized Interstate Bargainning in Latin America, Columbia University
Press, New York.
Narvaja de Arnoux, Elvira (2008), El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez, Ed. Biblios,
Buenos Aires.
Navet, Georges y Vermeren, Patrice (2003), “Théories de la violence, politiques de la mémoire et
sujets de la démocratie”. Topique, n°83, París, 43-53. En: http://www.cairn.info/revue-
topique-2003-2-page-43.htm Consultado el 30 de mayo de 2012.
Ochoa Antich, Enrique (2011), “ Autocracia, superstitición y muerte ”, Tal Cual 1 de agosto, 2011.
En: http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=56345&orig=RSS&secID=44
Consultado el 30 de mayo de 2012.
Paullier, Juan (2011), “Con polémica, el archivo de Bolívar llega a Internet” . BBC Mundo, 16 de
junio. En: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/
2011/06/110616_venezuela_archivo_simon_bolivar_internet_jp.shtml?print=1 Consultado el 30
de mayo de 2012.
Peñaloza, Carlos (2011), “ ‘Patria o Muerte’, el lema ilegal”, Venezuela analítica, 17 de julio. En:
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/5406803.asp Consultado el 30 de mayo de 2012.
Pino Iturrieta, Elías (2003ª), El divino Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana, Ed. de la
Catarata, Madrid.
Polis, 34 | 2013
367
-Idem (2003b), “La historia oficial”, El Universal, 27 de noviembre. En: http://
www.eluniversal.com/ Consultado el 30 de mayo de 2012.
-Idem (2007ª), Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela, Editorial Alfa,
Caracas.
-Idem (2007b), “Los mitos políticos se gastan”, Tal Cual Digital. 1 de noviembre. En: http://
espanol.groups.yahoo.com/group/UPLA-VEN_Ccs/message/43504 Consultado el 30 de mayo de
2012.
-Idem (2010ª), “Chávez y Bolívar”, El Universal, 24 de julio. En: http://www.eluniversal.com/
2010/07/24/opi_art_gomez,-chavez-y-boli_1977513.shtml Consultado el 30 de mayo de 2012.
-Idem (2010b), “La guerra de la memoria”, El Universal, 26 de septiembre. En: http://
www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?
t=578631&view=next&sid=705f71de9d900f4efcfeee5770074da5 Consultado el 30 de mayo de 2012.
-Idem (2010c), “La traición a la patria”, El Universal, 28 de agosto. En: http://
www.noticierodigital.com/2010/08/la-traicion-a-la-patria/ Consultado el 30 de mayo de 2012.
-Idem (2011), La Independencia a palos, Editorial Alfa, Caracas.
Plaza, Elena (2001), “La idea del gobernante fuerte en la historia de Venezuela (1819-1999)” .
Politeia, n°27, Caracas, 7-24. En: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S0303-97572001000200001&lng=es&nrm=iso Consultado el 30 de mayo de
2012.
Pratt, Mary Louise (2011), “Thinking Through Violence. Violence and Language”, en Social Text,
May 21, Columbia University. En: http://www.socialtextjournal.org/periscope/2011/05/violence-
and-language—mary-louise-pratt.php Consultado el 30 de mayo de 2012.
Quintero, Inés (Coord., 2011), El relato invariable. Independencia, mito y nación, Editorial Alfa,
Caracas.
Ramos Jiménez, Alfredo (2002), “Chávez en el poder. Notas sobre la transición venezolana”,
Reflexión política, n°4-7, Bucaramanga, 2-13. En: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/
110/11040703.pdf Consultado el 30 de mayo de 2012.
Ramos Jiménez, Alfredo (2009), El experimento bolivariano. Liderazgo, partidos y elecciones,
Universidad de los Andres/CIPCOM, Mérida.
Ramos Pismataro, F., Romero, C. A., Ramírez Arcos, H. E., comps. (2010), Hugo Chávez: una década
en el poder, Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos e Internacionales/Observatorio
de Venezuela, Bogotá.
Rangel, Carlos (2007), Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América
Latina, Gota-Fundación FAES, Madrid.
Rey, Juan Carlos (1991), “La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de
conciliación”, en Revista de estudios políticos, n°74, Caracas, 533-578. En: http://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27121 Consultado el 30 de mayo de 2012.
Rico, Maite (2010), “La reinvención del Libertador”, en El País, 17 de julio. En: http://
www.elpais.com//articulo/internacional/reinvencion/Libertador/elpepiint/
20100717elpepiint_2/Tes Consultado el 30 de mayo de 2012.
Ricœur, Paul (2000), La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, París (trad. 2004: La memoria, la
historia, el olvido, FCE, México).
Polis, 34 | 2013
368
Rojas, Reinaldo (2011), Venezuela: Fiesta, imaginario político y nación, UNEY, San Felipe,
Venezuela.
Salas de Lecuna, Yolanda (1987), Bolívar en la historia en la conciencia popular, Ed. Universidad
Simón Bolívar, Caracas.
-Idem (2004), “ La “ Revolución Bolivariana ” y la “ sociedad civil ”: la construcción de
subjetividades nacionales en situación de conflicto ”, en Revista Venezolana de Economía y
Ciencias Sociales, n°10-2, Caracas, 91-109. Disponible en Redalyc: http://
www.redalyc.uaemex.mx/pdf/177/17710207.pdf Consultado el 29 de mayo de 2012.
-Idem (2005), “La dramatización social y política del imaginario popular: el fenómeno del
bolivarismo en Venezuela”, en Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas, Mato,
Daniel (comp.), CLACSO, Buenos Aires, 241-263. En: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/grupos/mato/Salas.rtf Consultado el 30 de mayo de 2012.
Searl, John (1972), Les actes de langage, Hermann, París.
Soriano de García Pelayo, Graciela (1996), El personalismo político hispanoamericano. del siglo XIX,
Monte Avila, Caracas.
Stern, Steve J. (2010), Reckoning with Pinochet. The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006,
Duke University Press.
Straka, Tomás (2009ª), La épica del desencanto. Bolivarianismo, Historiografía y Política en Venezuela,
Editorial Alfa, Caracas.
-Idem (2009b), ”¿Hartos de Bolívar? La rebelión de los historiadores contra el culto fundacional ”,
en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n°365, Caracas, 51-91.
Torre, Carlos de la (2000), Populist seduction in Latin America. The Ecuadorian Experience, Ohio
University Press.
Torres, Ana Teresa (2009), La herencia de la tribu. Del mito de la Independencia a la Revolución
Bolivariana., Editorial Alfa, Caracas.
Uzcátegui, José Luis (1999), Chávez, mago de las emociones. Análisis psicosocial de un fenómeno político,
Lithopolar Gráficas, Caracas.
Vezzetti, Hugo (2010), “La memoria justa: política e historia en la Argentina del presente”, en
Problemas de historia reciente del Cono Sur, Vol. I, Boholavsky E., Franco M., Iglesias, M., Llovich D.
(comps.), Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo Libros, 81-95, Buenos Aires.
Welsch, Friedrich 2007), “Populismo y cultura política, en perspectiva comparada”, en Simposio
Populismo, Goethe-Institut Venezuela. En: http://www.goethe.de/ins/ve/prj/eld/sy2/
esindex.htm Consultado el 30 de mayo de 2012.
Zago, Angela (1998), La rebelión de los ángeles. Reportaje. Los documentos del movimiento, Warp
Ediciones, Caracas.
NOTAS
1. Una declaración en este sentido: R. Baduel alude a una “dictadura con ropaje democrático”.
“¿Un dictador sensible?”, Tal Cual, 29 de julio de 2011. http://vene-cuba.blogspot.fr/2011/07/un-
dictador-sensible.html Consultado el 30 de mayo de 2012.
2. Reporteros Sin Fronteras, 2010. http://www.rsf-es.org/news/venezuela-nuevas-leyes-que-
amenazan-las-libertades/ Consultado el 29 de mayo de 2012.
Polis, 34 | 2013
369
3. Véanse sobre el particular los reportajes en los diarios El Universal, El Nacional o Tal Cual.
4. Término utilizado por los partidarios del Presidente Chávez.
5. BBC Mundo: “Simón Bolívar no habría sido asesinado”, 25 de julio de 2011 http://
www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/07/110725_ultnot_bolivar_informe_cch.shtml
Ministerio Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias http://www.cida.gob.ve/
cida_home/index.php?option=com_content&view=article&id=557:4-de-febrero-dia-de-la-
dignidad&catid=108:noticias-comunidad&Itemid=71 Otros sitios oficiales: http://
www.minci.gob.ve/doc/4feb2011xixaniversariod.doc , www.venezuelaencuba.co.cu/.../
2011/02%20Febrero/.../11020401.html y: http://ameliach.psuv.org.ve/2011/02/04/tema/
noticias/4f-rescato-dignidad-nacional/
BBC Mundo, 30 de julio de 2011 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/
2011/07/110730_chavez_autocritica_socialismo_rg.shtml?print=1
6. Presidente electo en diciembre de 1998, confortado por medio del referéndum sobre la
Constitución Bolivariana (1999), Hugo Chávez fue elegido nuevamente en 2000 y 2006. Una
revisión exhaustiva de esta década en el poder puede leerse en la obra colectiva de Ramos
Pismataro, F., Romero, C. A., Ramírez Arcos, H.E. (eds.), 2010.
7. Aristócrata criollo blanco en Venezuela colonial.
8. Centro Nacional de Historia http://www.cnh.gob.ve / Presentación del sitio y Memorias de
Venezuela, ene-feb 2008 nº 1. Consultado el 30 de mayo de 2012.
9. Ib-Idem.
10. CNH Memorias de Venezuela, 1, 2008. http://www.cnh.gob.ve/
11. Vídeo de la exhumación de los restos del Libertador en Youtube (18/7/2010, puesto en línea
por misionchavezcandanga), http://www.youtube.com/watch?v=j3f7OpT2168 y “Exhumación de
Simón Bolívar 1/3 Presidente Hugo Chávez lo muestra. Venezuela” (17/7/2010), http://
www.youtube.com/watch?v=DEnihniqTLc&feature=related
12. Comunicado de la Academia Nacional de la Historia con fecha del 30 de julio de 2010. http://
www.anhvenezuela.org/
13. Número disponible en: http://www.cnh.gob.ve/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=44
14. El Universal y El Nacional, 6 de julio, 2010. Entrevista con Germán Carrera Damas, El Universal,
12 de mayo de 2010.
15. The Economist, 11 de julio, 2010.
16. Academia Nacional de la Historia http://www.anhvenezuela.org/ y AGN http://
www.agn.gob.ve/
RESÚMENES
Desde la Revolución de Independencia, el relato histórico ha ido acompañando el devenir político
de Venezuela, por desempeñar un papel fundamental en la elaboración del mito unificador de la
nación. Oficializado en las últimas décadas del siglo XIX, el culto a Bolívar ha sido el punto de
partida de una historia oficial que, hoy en día, se asienta en una instrumentalización propia del
pasado nacional. El presente ensayo intenta poner de relieve esta peculiar conformación de las
memorias en su expression más reciente así como los retos que conlleva, y analizar la acérrima
lucha por la escritura de la historia que se está dando hoy día en la República Bolivariana.
Polis, 34 | 2013
370
Since the Revolution of Independence, the historical account has been accompanying the
political evolution of Venezuela, since this plays a key role in developing the unifying myth of
the nation. Formalized in an oficial way in the last decades of the nineteenth century, the cult of
Bolívar’s figure has been the starting point of an official history that today relies on an
appropiated instrumentalization of the national past. This paper attempts to highlight this
particular conformation of recent memories and its major issues, and to analyze the fierce
struggle for the writing of history that is occuring now in the Bolivarian Republic.
Depuis la révolution d’Indépendance, le récit historique a accompagné le devenir politique du
Venezuela, jouant de la sorte un rôle fondamental dans l’élaboration d’un mythe unificateur de la
nation. Officialisé dans les dernières décennies du XIXe siècle, le culte à Bolívar a constitué le
point de départ d’une histoire officielle qui se fonde désormais sur l’instrumentalisation du passé
national. Cet essai vise à mettre en évidence la montée particulière des mémoires dans leurs
expressions les plus récentes ainsi que les enjeux qu’elle comporte, et à analyser la confrontation
sans merci qui se livre aujourd’hui dans la République bolivarienne sur le terrain de de l’écriture
de l’histoire.
Desde a Revolução da Independência, o relato histórico tem acompanhado o futuro político da
Venezuela, a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do mito unificador da
nação. Formalizada de forma oficial, nas últimas décadas do século XIX, o culto da figura de
Bolívar tem sido o ponto de partida de uma história oficial que hoje conta com uma auto-
instrumentalização do passado nacional. Este trabalho pretende destacar esta conformação
particular de memórias recentes e seus principais problemas, e analisar a luta feroz para a escrita
da história que está ocorrendo agora na República Bolivariana.
ÍNDICE
Palabras claves: Venezuela, historia oficial, revolución, memoria, Chávez (Hugo),
independencia
Palavras-chave: Venezuela, a história oficial, Revolução, memória, Chávez (Hugo),
independência
Mots-clés: Venezuela, histoire officielle, révolution, mémoire, Chavez (Hugo), indépendance
Keywords: Venezuela, official history, revolution, memory, Chavez (Hugo), independence
AUTOR
FRÉDÉRIQUE LANGUE
Mascipo-CNRS, París, Francia. Email : [email protected]
Polis, 34 | 2013
371
Persistencia de la fraternidad y lajusticia en el comunismo (contraRawls)La persistance de la fraternité et de la justice dans le communisme (en
opposition à Rawls)
Persistence of fraternity and justice in communism (against Rawls)
Persistência da fraternidade e da justiça no comunismo (contra Rawls)
Fernando Lizárraga
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 18.05.2012 Aceptado: 09.01.2013
Introducción
1 En un artículo publicado en 1943, el siempre genial George Orwell se pregunta:
“¿Pueden ser felices los socialistas?”1.Tras un apasionante recorrido argumental ydescriptivo, en el cual aparecen retratados los desdichados pero increíblemente felicespersonajes de Dickens, los minuciosos mundos de Wells, los aburridamente satisfechosy obesos habitantes de El País de Jauja de Brueghel y los anodinos caballos parlantes deSwift, Orwell llega a la conclusión de que la felicidad, terrenal o celestial, se resiste a serdescripta excepto como alivio -siempre fugaz e incompleto- del dolor y el sufrimiento.Al constatar que la felicidad no se deja capturar fácilmente por el arte o la filosofía, yque los reiterados intentos por representarla han dado lugar a mundos signados por unhastío perpetuo, sostiene que el “objetivo real” del socialismo no es la felicidad, sino la“fraternidad humana”; un propósito más modesto pero quizás realizable.
Polis, 34 | 2013
372
2 Así, el autor de 1984, una de las más estremecedoras distopías del siglo XX, toma
distancia de los relatos que postulan mundos perfectos y propone una suerte de utopíarealista fundada en el amor fraterno. Para Orwell, los hombres y mujeres no emprendenluchas políticas o sufren la tortura en los campos de concentración sólo para crear unmundo rico y aséptico, sino que “quieren un mundo en el cual los seres humanos seamen unos a otros en vez de estafarse y asesinarse unos a otros”. Y esto es sólo elcomienzo, porque no puede haber certeza sobre cuáles serán los pasos siguientes, y “elintento de anticiparlo en detalle sólo produce confusión”. Por eso, añade Orwell, “seríamás sensato decir que hay ciertas líneas sobre las cuales la humanidad debe moverse;lagran estrategia está mapeada, pero la profecía detallada no es asunto nuestro [de lossocialistas]. Quien intenta imaginar la perfección simplemente revela su propio vacío”(Orwell, 2008: 208-209; nuestra traducción).
3 De este modo, en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés
propone una discusión que interpela directa y francamente a aquellos socialistas que,siguiendo sólo en parte la letra de Marx, piensan que la fraternidad, como tantos otrosvalores proclamados por la burguesía, no es otra cosa que “obsoleta basura verbal”(Marx 1977: 569). El socialismo postulado por Orwell pretende alcanzar un objetivomucho menos ambicioso que la felicidad o cualquier otra forma del bien. En términoscontemporáneos, podríamos decir que Orwell aspira a un socialismo fundado en lajusticia y no en una noción de corte perfeccionista. Más precisamente, y parafraseandoa John Rawls, el socialismo orwelliano otorga prioridad a lo justo por sobre lo bueno. Lapregunta que se impone, entonces, es si los comunistas pueden ser fraternos o, lo quees casi lo mismo, si los comunistas pueden ser justos (como veremos, esta pregunta noequivale a preguntarse si el comunismo es, en efecto, una sociedad justa). En otraspalabras: ¿supone el comunismo una transformación absoluta en la “naturalezahumana”; esto es, una alteridad radical?
4 Desde el campo socialista, los interrogantes recién formulados seguramente tendrán
variadas respuestas. La disputa sobre si Marx pensaba que el comunismo realiza o no lajusticia sigue abierta, aunque buena parte de los pensadores marxistas contemporáneosse inclinan a pensar que en la obra de Marx hay una implícita concepción de lo justo,desde la cual se condenan las injusticias del capitalismo y se postulan principiosnormativos para la sociedad de los productores asociados. Las posturas marxistas,aunque disímiles, son tributarias de una agenda temática fijada por el igualitarismoliberal, corriente teórica que viene liderando la discusión sobre la justicia social en lasúltimas décadas. Y precisamente desde este campo teórico nos llega una de lasnegativas más contundentes a las cuestiones que nos ocupan: John Rawls, máximoexponente del igualitarismo liberal -y creador de un principio que especifica el idealmoderno de la fraternidad (el Principio de Diferencia)-, afirma que el comunismo estámás allá de la justicia, puesto que en dicha sociedad las personas ya no poseen unsentido de lo justo, de lo correcto y de la obligación moral. Los comunistas, endefinitiva, no pueden ser justos (porque no lo necesitan). Así, en el instante en que elsocialismo comienza a recobrar un cierto atractivo ético -de la mano de pensadorescomo G. A. Cohen- y a recuperar su dimensión realistamente utópica, Rawls hace que elcomunismo se asemeje a esos estériles mundos felices que Orwell supo oportunamentereprobar. El comunismo, según Rawls, es una sociedad más allá de lo imaginable, dondeha operado una radical transfiguración de la condición o de la naturaleza humana.
Polis, 34 | 2013
373
5 Por lo expuesto, en las páginas que siguen analizaremos la concepción rawlsiana del
ideal de fraternidad, y del comunismo como sociedad más allá de la justicia, haciendohincapié en su visión sobre las personas comunistas en tanto sujetos que han perdido elsentido de lo justo. Conforme avancemos en nuestro argumento, señalaremos que lamirada de Rawls sobre la condición humana más allá del capitalismo es inconsistentecon sus propios postulados sobre la psicología moral y con otros rasgos que -correctamente- le atribuye al comunismo tal como lo esbozaron Marx y Engels.
El ideal de la fraternidad
6 En su obra cumbre, Teoría de la Justicia, Rawls le concede un rol central al sentido de la
justicia como rasgo de la personalidad moral de los individuos. Al respecto, enfatizaque, en la Posición Original –situación hipotética en la cual se escogen los principiosjustos para una sociedad bien ordenada– el ideal de igualdad se expresa cuando seconcibe a los seres humanos “en tanto que personas morales, en tanto que criaturasque tienen una concepción de lo que es bueno para ellas y que son capaces de tener unsentido de la justicia” (Rawls 2000: 31). En la visión kantiana de Rawls, cualquiera sea elcontenido de lo bueno y de lo justo, lo que cuenta -en las circunstancias altamenteformales de la Posición Original- es que ambos atributos son requisitos ineludibles paraalcanzar una decisión sobre los primeros principios de justicia. En particular, el sentidode la justicia es “una habilidad para juzgar las cosas como justas e injustas y paraapoyar estos juicios en razones” (Ibid: 55); es “una facultad mental que implica elejercicio del pensamiento” y, por lo tanto, “los juicios pertinentes son aquellos emitidosen condiciones favorables a la deliberación y al juicio en general” (Ibid: 57).
7 Pero este sentido de la justicia no es un atributo puramente cognitivo. A lo largo de su
obra, Rawls insiste en que el sentido de la justicia supone la capacidad de concebir,reconocer y querer actuar según principios públicamente aceptados. Sin apartarsedemasiado de las teorías tradicionales sobre los sentimientos morales, Rawls señala doscuestiones relevantes. Por un lado, que el sentido de la justicia es inherente a laposibilidad de la estabilidad social, esto es, que en ausencia de actitudes congruentescon el sentido de la justicia las instituciones justas no serán estables; y, por otro lado,que sin instituciones justas no es posible el desarrollo de un sentido de la justicia, elcual se gesta en la moral de la autoridad, se desarrolla en la moral de la asociación yculmina en la moral de los principios (Rawls 2000: 418 y ss.).
8 La justicia como virtud de la práctica y asociada al sentido de la justicia –que se supone
para todas las personas–, se expresa cabalmente cuando Rawls se jacta de haber halladouna especificación de la fraternidad, ideal típicamente moderno inscripto en la famosatríada de la Gran Revolución Francesa. Como se sabe, la teoría rawlsiana se compone dedos principios de justicia aplicables a la estructura básica de la sociedad; es decir, a lasprincipales instituciones políticas, económicas y sociales. El primer principio mandaque todas las personas gocen de similares esquemas de libertades; el segundo principiotiene dos partes: una de ellas requiere que se garantice una justa igualdad deoportunidades, mientras que la otra estipula que las desigualdades sociales yeconómicas han de ser permitidas si, y sólo si, benefician a quienes están en peorsituación. Éste es el famoso Principio de Diferencia que, según Rawls, viene a darcontenido a la difusa idea de fraternidad.
Polis, 34 | 2013
374
En general, dice Rawls, la noción de fraternidad o amistad cívica no ha expresadohistóricamente “ninguna exigencia definida”. Sin embargo, el Principio de Diferencia
“parece corresponder al significado natural de la fraternidad: a saber, la idea de noquerer tener mayores ventajas a menos que eso sea en beneficio de quienes estánpeor situados. La familia, según su concepción ideal, y a veces en la práctica, es unlugar en el que se rechaza el principio de maximizar la suma de beneficios. Engeneral, los miembros de una familia no desean beneficiarse a menos que puedanhacerlo de manera que promuevan el interés del resto. Ahora bien, el quereractuarsegún el Principio de Diferencia tiene precisamente esa consecuencia.Aquellos que se encuentran en mejores circunstancias están dispuestos a tenermayores ventajas únicamente bajo un esquema según el cual esto funcione parabeneficio de los menos afortunados” (Rawls 2000: 107).
9 El Principio de Diferencia, según la interpretación canónica, tiene por objeto a las
instituciones de la estructura básica, de modo que las actitudes personales parecenquedar por fuera de su alcance. Sin embargo, cuando Rawls lo presenta comoespecificación del significado “natural” de la fraternidad, lo hace recurriendo aexpresiones tales como “no querer tener mayores ventajas”, “no desear beneficiarse”,“querer actuar”, “estar dispuesto”, etcétera. La fraternidad, entonces, no es sólo elresultado de la operación institucional de los primeros principios, sino,fundamentalmente, de un conjunto de disposiciones, actitudes y elecciones personalesvinculadas al sentido de la justicia2. Así, la libertad halla su contenido en el primerprincipio rawlsiano; la igualdad, en la justa igualdad de oportunidades; y la fraternidaden una equitativa distribución de las cargas y beneficios sociales sostenida por laselecciones conscientes de las personas que adhieren al Principio de Diferencia.
10 Como ha observado G.A. Cohen en su minucioso examen de la obra rawlsiana, este
carácter activo de la fraternidad corresponde al deseo de los individuos de actuar segúnlos principios de justicia y de este modo expresar y realizar plenamente su condición de“personas morales libres e iguales”, esto es, personas dotadas de un sentido de lajusticia y una concepción del bien (Cohen 1992: 318). El florecimiento humano, en lateoría de Rawls, entonces, no es ajeno a las decisiones personales de vivir en unasociedad bien ordenada, “en la que todos aceptan y saben que los otros aceptan losmismos principios de la justicia, y las instituciones sociales básicas satisfacen y se sabeque satisfacen estos principios” (Rawls 2000: 410).
11 Así la cosas, la sociedad bien ordenada de Rawls está habitada por personas morales
que, según la concepción humana de las circunstancias subjetivas de justicia, no sontotalmente altruistas ni irremisiblemente egoístas. Son personas racionales yrazonables que pueden escoger, reconocer y vivir según ciertos principios de justiciapúblicamente aceptados. Son personas que no necesitan de la abundancia para gozar deinstituciones justas. Al respecto, al considerar el problema de la justicia entregeneraciones y al evaluar específicamente el problema del ahorro justo, Rawls señala:
“Es un error creer que una sociedad justa y buena debe esperar un elevado nivelmaterial de vida. Lo que los hombres quieren es un trabajo racional en libreasociación con otros y estas asociaciones regularán sus relaciones con los demás enun marco de instituciones básicas justas. Para lograr este estado de cosas no seexige una gran riqueza. De hecho, franqueados ciertos límites, puede ser más unobstáculo, una distracción insensata, si no una tentación para el abandono y lavacuidad” (Ibid: 272).
12 Este párrafo refleja casi como ningún otro la sociedad que Rawls considera deseable y
en la cual puede realizarse, entre otros, el ideal de la fraternidad. Una gran riqueza,
Polis, 34 | 2013
375
enfatiza Rawls, puede ser nada menos que un “obstáculo” para una sociedad justa ybuena; puede ser una distracción insensata, o bien una temible tentación para el“abandono y la vacuidad”. Lo que peligra, en presencia de una gran riqueza, no son lasinstituciones justas per se, sino el comportamiento virtuoso y justo de las personas. Encambio, una sociedad con riqueza moderada alienta las virtudes de las personas y evitaesos escenarios de plenitud material que Orwell repudia, por ejemplo, al describir a lospersonajes de El país de Jauja como “tres grandes bolas de grasa” que yacen dormidasmientras la comida está disponible con sólo alzar la mano o abrir la boca (Orwell 2008:207). Es redundante la fraternidad entre los hombres pintados por Brueghel. Y es difícilimaginar a un socialista que considere que la sociedad preferida por Rawls difieremucho de aquélla que tenían en mente los fundadores del materialismo histórico.
Ahora bien, al analizar las instituciones de trasfondo para la justicia distributiva y, enparticular, las objeciones socialistas al mercado, Rawls enfatiza:
“una sociedad donde todos puedan conseguir el máximo bienestar, donde no hayademandas conflictivas y las necesidades de todos aparezcan unidas, sin coacción, enun armonioso plan de actividad, es una sociedad que, en cierto sentido, va más alláde la justicia. Ha eliminado las ocasiones en que se hace necesario recurrir a losprincipios del derecho y la justicia. Este caso ideal no me interesa, por más deseableque pueda ser” (Rawls 2000: 262).
13 En una nota al pie, Rawls aclara que este fragmento remite al modo en que algunos han
interpretado la visión de Marx sobre el comunismo plenamente desarrollado (Rawls2000: 262). Con cautela, desliza que sólo “en cierto sentido” se puede hablar de unmundo más allá de la justicia y, aunque no elabora en detalle su visión, puede inferirseque aquí presume tal abundancia material que todos pueden conseguir el mayorbienestar posible y/o actitudes altruistas que permiten que no haya demandasconflictivas. Pero, además de la abundancia, el altruismo y la ausencia de coacción, hayotro elemento distintivo: la planificación –“un armonioso plan de actividad”–, lo cualseñala inequívocamente la presencia de un entramado institucional y, con ello, unsentido en el que el comunismo no estaría más allá de la justicia.
14 Con todo, en Teoría de la Justicia, Rawls no ofrece mayores explicaciones sobre esta
visión del comunismo plenamente desarrollado y, en particular, sobre lascaracterísticas de las personas que habitan en este mundo social. En cambio, en lasLecciones sobre la Historia de la Filosofía Política [ Lectures on the History of Political
Philosophy], el profesor de Harvard abunda en los dos sentidos en que el comunismopuede ser visto como justo y, al mismo tiempo, como más allá de la justicia.
Igualitarismo y muerte de la moralidad
15 La posición de Rawls sobre el comunismo, expresada ampliamente en las tres lecciones
que redactó y revisó entre principios de los años 1980 y 1994, procura mostrar a unMarx crítico del liberalismo (y del capitalismo) y mantener, en buena medida, sutesitura habitual de que se trata de una sociedad más allá de la justicia. Lainterpretación rawlsiana abreva, básicamente, en dos fuentes, una primaria y otrasecundaria. La fuente primaria es nada menos que el famoso pasaje de La Ideología
Alemana en el cual Marx y Engels, para ilustrar cómo el comunismo habrá de superar laalienación y la división del trabajo, describen una escena pastoral en la cual cada quienpuede cazar por la mañana, pescar en las tardes, apacentar ganado al atardecer, y
Polis, 34 | 2013
376
entregarse a la crítica después de cenar, sin convertirse ni en cazador, pescador, pastoro crítico.
16 La fuente secundaria es un artículo de G.A. Cohen titulado “Self-ownership,
communism and equality” (1990), en el cual el filósofo canadiense presenta alcomunismo como una sociedad caracterizada por la “igualdad radical sin coerción”(Cohen 1990: 44). Rawls adopta sin vacilar esta definición y, en base a ella, elabora sudescripción del comunismo3. Entre los rasgos distintivos de la sociedad comunista,Rawls puntualiza los siguientes:
“(a) igual reclamo de todos a un igual acceso y uso de los medios de producción dela sociedad, (b) igual reclamo de cada persona a tomar parte junto con las demás enlos procedimientos democráticos públicos por medio de los cuales se formula elplan económico, (c) cargas iguales [...] para hacer el trabajo necesario que nadiequiere hacer, si es que hay tal trabajo (presumiblemente hay alguno)” (Rawls, 2008:371; nuestra traducción).
17 Aparecen aquí, nuevamente, elementos típicamente institucionales: un explícito
reconocimiento de los reclamos sobre los recursos externos, sobre la participación en latoma de decisiones públicas y democráticas concernientes al plan económico, y sobre ladistribución de las cargas laborales. El igualitarismo es la nota dominante. Por eso, a laluz de estos elementos, Rawls sostiene que, dada la distribución igualitaria de beneficiosy cargas sociales, “entonces, en este sentido -con esta idea de la justicia- la sociedadcomunista es por cierto justa” (Rawls 2008: 371).
18 Pero el panorama cambia dramáticamente cuando la mirada de Rawls se concentra en
las disposiciones personales. Por eso, en otro sentido, el sentido más relevante para elcaso que nos ocupa, la sociedad comunista está, según Rawls, más allá de la justicia. Elflorecimiento humano en el comunismo, de acuerdo a la mirada rawlsiana sobre Marx,consiste en que “nos transformemos en individuos integrales y nos juntemos con otrostal como se nos da la gana”, y sin que exista restricción alguna por medio de la“conciencia de un sentido de lo correcto y lo justo” (Rawls 2008: 370). Más aún, Rawlsafirma que, a diferencia de la sociedad bien ordenada que él postula, el comunismo esuna sociedad “en la cual la conciencia cotidiana de un sentido de lo correcto y lo justo yde la obligación moral ha desaparecido. En la visión de Marx, ya no se necesita y ya notiene un rol social” (Ibid: 369). Por eso, sostiene que “en otro sentido, la sociedadcomunista está, según parece, más allá de la justicia”, ya que si bien logra la justicia entérminos de una distribución igualitaria “lo hace sin depender en modo alguno de quela gente tenga un sentido de lo correcto y de lo justo”. Los habitantes del mundo socialdel comunismo
“no son gente motivada por los principios y virtudes de justicia -esto es, por ladisposición a actuar desde principios y preceptos de justicia. La gente puede saberqué es la justicia y pueden recordar que sus ancestros alguna vez fueron motivadospor ella; pero una problemática preocupación por la justicia y los debates sobre loque la justicia requiere, no son parte de su vida ordinaria. Esta gente es extraña anosotros; es difícil describirla” (Rawls 2008: 371).
19 En el comunismo, las personas ya no tienen una “conciencia de un sentido de lo
correcto y lo justo”; han “desaparecido” el “sentido de lo justo y de la obligaciónmoral”; el sentido de lo justo y lo correcto ya “no tiene un rol social”. La justiciadistributiva se realiza efectivamente en tanto distribución igualitaria (de recursos,participación y división de las cargas), pero eso no depende “en modo alguno” de que
Polis, 34 | 2013
377
las personas tengan un sentido de lo correcto y de lo justo, ni de que las preocupacionespor lo justo tengan un rol en la vida ordinaria.
20 Desde luego, no es ésta la visión acuñada por el primer socialismo, que concebía a la
sociedad futura como producto del altruismo generalizado; muy por el contrario, estaspersonas que Rawls describe son mutuamente indiferentes, radicalmente indiferentesunas hacia otras, toda vez que no son capaces de experimentar la obligación moral o elsentido de la justicia. Son personas que no están motivadas por la justicia; no tienen,como manda el principio de fraternidad “una disposición a actuar desde principios ypreceptos de justicia”. La justicia es apenas el recuerdo de un tiempo lejano; ni siquierallega a ser un atavismo convertido en instinto como postulaban algunos socialistasfabianos. Así, la extinción de la obligación moral en el comunismo, tal como lavislumbra Rawls, señala, como diría Kant, la “muerte de la moralidad”, en tanto y encuanto se presupone que la naturaleza humana es incapaz de hacer prevalecer losdeberes por sobre otros motivos, como el de la búsqueda de la felicidad (Kant 2008: 30).¿De dónde viene esta gente extraña? ¿De dónde infiere Rawls esta curiosa antropología?¿Dónde se perdió el sentido de la justicia?
21 Una de las claves está nada menos que en una sobre-valoración de la ya mencionada
metáfora de La Ideología Alemana; es decir, en la visión de una sociedad en la cual cadapersona hace lo que le viene en gana sin otra obligación que aquella que asuma pormedio de pactos voluntarios, y en la idea de que en un escenario de plena abundancia sesupera la división del trabajo y el trabajo deviene en “primera necesidad vital”, según laexpresión que Marx utiliza en la Crítica del Programa de Gotha. Rawls infiere demasiadascosas de un párrafo que se sitúa claramente en la discusión que, hacia 1845, Engels yMarx están emprendiendo contra la alienación capitalista, en un intento por rompercon la herencia hegeliana que ambos compartían. De ningún modo están planteando unmodelo de sociedad futura puesto que, en este mismo texto, enfatizan que “elcomunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal, al que deba sujetarse larealidad [sino el] movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual” (Marx yEngels 1973: 30-31). Por otro lado, y ya en un plano exegético, la metáfora fue escritaoriginalmente por Engels; posteriormente, con su casi ilegible letra manuscrita, Marxagregó, a modo de broma y para satirizar la mirada pre-industrial de Engels, lasexpresiones “criticar después de la cena” y “crítico social” (Carver 1998: 105-106)4. Enconsecuencia, ni en términos del sentido general de La Ideología Alemana, ni en términosde una más fina exégesis del párrafo en cuestión, es posible sostener que aquí están enjuego visiones sobre la sociedad comunista y la psicología moral de sus habitantes.
22 El único fundamento que explicaría el origen de la increíble mutación en las
disposiciones humanas que Rawls tiene en mente al hablar de la desaparición delsentido de la justicia reside en la postulación de una abundancia plena y una completasuperación de la división del trabajo. No hay otra indicación sobre qué puede ocasionaruna transformación tan dramática de la psicología moral de las personas. De este modo,Rawls ubica al comunismo en el espacio de la utopía como alteridad radical, pero conconnotaciones bastante indeseables. Porque, ¿quién querría habitar un mundo depersonas completamente indiferentes unas a otras? O, para retomar la pregunta deOrwell: ¿quién querría habitar un mundo feliz pero que ha superado las condicionespropicias para el ejercicio de la fraternidad? La utopía comunista esbozada por Rawls separece a las utopías literarias previas a las de William Morris, en las cuales se erigíanmundos que “sólo un dedicado masoquista querría habitar” (Eagleton 2000: 33).
Polis, 34 | 2013
378
23 Pero la postura de Rawls no sólo sobre-valora la transitada imagen de La Ideología
Alemana, sino que también supone el abandono de los fundamentos que él mismo utilizapara construir su sociedad bien ordenada. Las ideas muy generales que sustentan a lajusticia como equidad parecen no ser las adecuadas para pensar al comunismo.Tomemos, por caso, la interacción entre los sistemas sociales y los sistemas de deseos.En Teoría de la Justicia, tras enfatizar que el objeto de la justicia es la estructura básica (yno las decisiones personales), Rawls señala:
“el sistema social forja los deseos y aspiraciones que sus ciudadanos llegan a tener,y también determina, en parte, la clase de personas que quieren ser, y la clase depersonas que son. Así, un sistema económico no es sólo un mecanismo institucionalpara satisfacer los deseos y las necesidades, sino un modo de crear y de adaptar losdeseos futuros. El cómo los hombres trabajan en conjunto para satisfacer sus deseospresentes, afecta a los deseos que tendrán después, la clase de personas que serán.Estos aspectos son perfectamente obvios y han sido siempre reconocidos pordestacados economistas tan diferentes como Marshall y Marx. Como los esquemaseconómicos tienen estos efectos, y deben tenerlos, la elección de estas institucionessupone una concepción del bien humano y de los proyectos de las instituciones paraconseguirlo. Esta elección debe ser hecha sobre bases morales y políticas tantocomo económicas (Rawls 2000: 244).
24 Lo que aquí es “perfectamente obvio”, incluso para Marx, no es tan obvio cuando Rawls
evalúa a la sociedad de los productores asociados. Si el sistema “forja” y “determina enparte” el tipo de persona actual y futuro, con sus deseos y necesidades, esto debiera seraplicable también a un sistema institucional igualitario como el que existe en elcomunismo, según lo admite el propio Rawls. ¿Por qué debemos pensar que un mundosocial igualitario, democrático y planificado habrá de provocar la evanescencia delsentido de la justicia? Además, si las instituciones justas del comunismo son tales, ¿porqué no habrán de generar su propio sustento, según las presunciones muy generalessobre la psicología moral de las personas que Rawls utiliza para pensar la sociedad bienordenada?
Estabilidad y psicología moral
25 Una teoría de la justicia, sostiene Rawls, no sólo debe proponer un esquema
institucional justo, sino también considerar los medios para que éste se sostenga a lolargo del tiempo; en último análisis, una teoría debe abordar el problema de laestabilidad. En tal sentido, subraya que “un sistema justo debe generar su propioapoyo”, es decir,
“que debe ser estructurado de manera que introduzca en sus miembros elcorrespondiente sentido de la justicia y un deseo efectivo de actuar de acuerdo consus normas por razones de justicia. Así, la exigencia de estabilidad y el criterio decombatir los deseos que están en desacuerdo con los principios de la justiciaimponen unas restricciones a las instituciones. No han de ser sólo justas, sinoproyectadas para alentar la virtud de la justicia en aquellos que toman parte enellas. En este sentido, los principios de la justicia definen un ideal parcial de lapersona, cuyos acuerdos sociales y económicos deben respetar” (Rawls 2000: 245).
26 Así, puesto que el comunismo es institucionalmente justo -dado que la distribución
igualitaria se logra no sólo merced a la abundancia plena, sino a través de dispositivosde deliberación públicos y democráticos que se expresan en un plan económico-, eslegítimo presumir que en esta sociedad también habrán de generarse las actitudes
Polis, 34 | 2013
379
congruentes con la justicia. En función de las características que Rawls le reconoce alcomunismo plenamente desarrollado, no es antojadizo suponer que sus institucionespodrán introducir el correspondiente sentido de la justicia y el deseo de actuar segúnlas normas. Del mismo modo, el sistema podrá “combatir” aquellas actitudes contrariasa los principios de justicia y “alentar la virtud de la justicia” en quienes viven en elmarco de instituciones justas.
En efecto, una de las principales razones que Rawls aduce a favor de sus principios dejusticia es su carácter público, el cual brinda el marco propicio para el surgimiento delsentido de justicia y la estabilidad de la sociedad bien ordenada. En ese sentido, Rawlssostiene:
“Cuando públicamente se sabe que la estructura básica de la sociedad satisface susprincipios por un largo periodo de tiempo, las personas que se encuentran sujetas aestos acuerdos tienden a desarrollar un deseo de actuar conforme a estos principiosy a cumplir con su parte en las instituciones que los ejemplifican. Una concepciónde la justicia es estable cuando el reconocimiento público de su realización en elsistema social tiende a producir el correspondiente sentido de la justicia. Ahorabien, el que esto suceda depende, por supuesto, de las leyes de la psicologíamoral yde la efectividad de los motivos humanos” (Rawls 2000: 170-171).
27 Aparece aquí una clara especificación del mecanismo por medio del cual se gesta el
sentido de la justicia: el (re)conocimiento público de las instituciones justas que hanperdurado en el tiempo. Otra vez, lo que es cierto para la justicia como equidad tambiénpuede ser cierto para la sociedad comunista. Sucede que el conocimiento público de lajusticia de las instituciones también está disponible para las personas en el comunismo,tal como lo admite Rawls a lo largo de las Lecciones. Por ejemplo, cuando examina lasuperación de la conciencia ideológica propia del capitalismo, Rawls afirma que en elcomunismo, según Marx, “la apariencia y la esencia de las cosas en la política y laeconomía coinciden directamente [...] porque las actividades económicas de la sociedadse desarrollan de acuerdo con un plan económico decidido públicamente según
procedimientos democráticos” (Rawls 2008: 360). Así, la condición de publicidad para lageneración del sentido de la justicia está plenamente satisfecha en el comunismo: elplan, la deliberación y la decisión son a la vez públicas y democráticas.
28 Pero estas condiciones pueden ser meramente formales. Restaría saber si estas mismas
personas que deliberan y deciden públicamente son capaces de reconocer la justicia delas instituciones comunistas y, en consecuencia, desarrollar su sentido de la justicia. Alrespecto Rawls sostiene que, para las personas que habitan una sociedad comunista
“la comprensión compartida de su mundo social, expresada en el plan económicopúblico, es una descripción verdadera de su mundo social. Es también unadescripción de un mundo social que es justo y bueno. Es un mundo en el cual losindividuos satisfacen sus verdaderas necesidades humanas de libertad yautodesarrollo, mientras al mismo tiempo reconocen el reclamo de todos a un igualacceso a los recursos de la sociedad” (Rawls 2008: 365).
29 No quedan dudas, entonces, de que en el comunismo -¡según la propia interpretación
de Rawls!- se conoce “públicamente” que la estructura básica -esto es, las principalesinstituciones sociales- es congruente con los principios igualitarios que le prestansustento. Puede inferirse, entonces, que las personas involucradas tenderán a“desarrollar un deseo de actuar conforme a estos principios y a cumplir con su parte enlas instituciones que los ejemplifican”, ya que gozan de una “comprensión compartida”de que su mundo social es “justo y bueno”. Y si esto es así, cabe preguntarse cómopuede la justicia no ser parte de la vida cotidiana en una sociedad cuyos miembros
Polis, 34 | 2013
380
activamente determinan el curso de la economía según procedimientos democráticos ypúblicos. Cabe preguntarse, además, cómo pueden ser indiferentes a la obligaciónmoral quienes comparten una comprensión de que su mundo es justo y bueno. Ensuma, ¿cómo puede Rawls seguir afirmando la temeraria antropología que postulapersonas por completo ajenas a un sentido de la justicia? Aparentemente, comoveremos, sólo una insólita aniquilación de las leyes de la psicología moral podríaexplicar esta transformación.
Concretamente, al establecer qué información es aceptable tras el Velo de laIgnorancia, Rawls señala que allí se presumen conocidas las “leyes de la psicologíahumana” y todos los “hechos”, “teorías y leyes generales” necesarias para elegir losprincipios de justicia. Por lo tanto, dice Rawls:
“sería [...] una objeción contra una concepción de la justicia el hecho de que, a lavista de las leyes de la psicología moral, los hombres no tuviesen ningún deseo deactuar con base en ella, aún cuando las instituciones de su sociedad las satisficieran,ya que en tal caso habría dificultades para asegurar la estabilidad de la cooperaciónsocial. Una característica importante de la concepción de la justicia es que deberíagenerar su propio apoyo. Sus principios deberían ser tales que, una vez queestuvieran incorporados a la estructura básica de la sociedad, los hombrestendieran a adquirir el correspondiente sentido de la justicia y a desarrollar eldeseo de actuar conforme a sus principios. En tal caso la concepción de la justiciasería estable” (Rawls 2000: 136).
30 Para su propia teoría, Rawls presupone una cierta psicología moral, según la cual las
personas, en efecto, logran desarrollar un sentido de la justicia a través de distintasetapas de socialización. Pero si estas leyes no funcionan, dice Rawls, estamos frente auna seria objeción para cualquier concepción de la justicia. Y esto es precisamente loque hace Rawls: objeta la operación de tales leyes en el comunismo y coloca a loshabitantes de este mundo social en una suerte de limbo moral. Privados de la capacidadde actuar según las leyes justas (porque no las necesitan y apenas las recuerdan), losciudadanos comunistas desafían las leyes de la psicología moral y se convierten en esa“gente extraña” que es difícil describir. Aún así, Rawls sigue sin explicar cómo puedenhaberse abrogado las leyes psicológicas en cuestión; y no hay en su obra ningunainsinuación de que estas leyes no puedan pensarse como rasgos permanentes de lacondición humana.
31 Siempre en el contexto de la discusión sobre la estabilidad de una sociedad bien
ordenada, Rawls postula tres leyes de la psicología moral que corresponden,sucesivamente, a la moral de la autoridad, la moral de la asociación y la moral de losprincipios. La primera ley dice que un niño amado por sus padres tenderá a amar a suspadres; la segunda ley dice que una persona formada en la primera ley tenderá adesarrollar sentimientos “amistosos y de confianza” hacia las personas con las que estáasociada en el marco de instituciones justas; la tercera ley, finalmente, dice que
dado que la capacidad de simpatía de una persona se ha desarrollado mediante suformación de afectos, de acuerdo con las dos primeras leyes, y dado que lasinstituciones de una sociedad son justas y reconocidas públicamente por todoscomo justas, entonces esa persona adquiere el correspondiente sentido de la justiciacuando reconoce que ella y aquellos a quienes estima son los beneficiarios de talesdisposiciones (Rawls 2000: 443).
32 La primera ley es bastante obvia y aplicable al comunismo toda vez que la familia no es
una institución que el marxismo haya propuesto abolir o trascender. La segunda ley serefiere a la moral de la asociación y, siendo el comunismo el mundo de los “productores
Polis, 34 | 2013
381
asociados”, no es descabellado sostener que dicha asociación genera los sentimientos deamistad y confianza relevantes. En rigor, Rawls utiliza en varias oportunidades laexpresión “productores libremente asociados” para describir a los miembros de lasociedad comunista (Rawls 2008: passim). Pero, concentrado como está en destacar lalibertad sin límites que se gozaría en el comunismo, descuida analizar con más cuidadoel aspecto asociativo.
33 En lo que toca a la moral de los principios (tercera ley de la psicología moral), cabe
señalar que en su ya célebre artículo sobre Marx y la justicia, Norman Geras (1990) hademostrado, con profusa evidencia, que Marx condenaba al capitalismo como injusto yproponía una secuencia de principios de justicia que culminan en la distribución segúnlas necesidades5. Aunque oculta tras una serie de invectivas contra la moral burguesa yla moralidad en general, Marx tenía su propia teoría moral y de la justicia, expresadatambién en sus categóricos juicios condenatorios del capitalismo. Las institucionescomunistas, entonces, descansan sobre principios de fuerte carácter normativo.
34 Más allá de su recurrente retórica anti-moralista, Marx acepta la presencia de “reglas”
morales mínimas y no vislumbra un futuro más allá de la justicia. En 1864, al redactarlos Estatutos de la Primera Internacional, Marx afirma que “todas las sociedades y todoslos individuos que se adhieran [a la Internacional] reconocerán la verdad, la justicia y lamoral como bases de sus relaciones recíprocas y de su conducta hacia todos loshombres, sin distinción de color, de creencias o de nacionalidad” (Marx 1973a: 15). Escierto que esto puede aludir solamente a los individuos todavía marcados por la moralburguesa y no a los futuros comunistas. También es cierto que el mismo Marx admite,en una carta a Engels, haberse visto obligado a incluir estas alusiones al derecho, laverdad, la justicia y la moral, pero “de modo tal que no puedan hacer daño” (Marx1973b: 141).
35 Sin embargo, en el Manifiesto Inaugural de la Primera Internacional, también de 1864, al
proclamar la necesidad de la lucha internacionalista, Marx enfatiza que lostrabajadores deben “unirse para lanzar una protesta común y reivindicar que lassencillas leyes de la moral y de la justicia, que deben presidir las relaciones entre losindividuos, sean las leyes supremas de las relaciones entre las naciones” (Marx 1973c:14). En su carta a Engels, Marx no parece estar aludiendo a este fragmento enparticular, y es difícil saber si también está disconforme con estas afirmaciones. Pero elhecho de que seis años más tarde las incluya, textualmente, en el Primer Manifiesto dela Internacional sobre la guerra Franco-prusiana, indica que, al menos, no le resultaninsoportables. Con todo, lo importante es que Marx reconoce la existencia de “sencillasleyes de la moral y la justicia” que deben regir las relaciones entre personas y naciones.Y aunque no dice cuáles son estas leyes, del llamado internacionalista se deduce que lafraternidad es, sin duda, una de ellas (Marx, 1973d: 116).
36 En la sociedad comunista, entonces, rigen también la justicia y la moral, hay un
esquema institucional justo -tal como lo admite Rawls-, y existe una comprensióncompartida y un reconocimiento público de la justicia de las instituciones a lo largo deltiempo. No se necesita nada más para que se desarrolle la moral de los principios. Estándadas todas las condiciones para que las personas comunistas adquieran el necesariosentido de la justicia que Rawls les niega en su extravagante visión de la condiciónhumana más allá del capitalismo. Además, puesto que entre las “sencillas leyes” de lamoral y la justicia figura la fraternidad, puede conjeturarse que Marx no habría tenido
Polis, 34 | 2013
382
reparos en aceptar una especificación concreta de este ideal moderno tal como seexpresa en el Principio de Diferencia6.
Consideraciones finales
37 La pregunta que da título a estas páginas merece, a fin de cuentas, una respuesta
afirmativa: los comunistas sí pueden (y deben) ser justos. Y esta respuesta escongruente con una lectura sobria de la visión de Marx sobre la sociedad comunista.Sólo dos supuestos igualmente desmesurados permiten sostener que el comunismo estámás allá de la justicia: la idea de una abundancia ilimitada y una transformación radicalen la psicología moral de las personas (acompañada por una igualmente radicalabrogación de las leyes de la psicología moral). No hay en la obra de Marx, ni en latradición socialista posterior, indicaciones inequívocas sobre estos supuestos. Alcontrario, la insistencia marxiana en la persistencia del “reino de la necesidad” y lascontinuas alusiones a la “regulación racional” de la producción insinúan un mundo queno se parece al País de Jauja, sino a un mundo en el cual -con razonable abundancia yrazonable virtud de las personas-, la igualdad y la fraternidad son posibles y necesarias.La dualidad que Rawls plantea para el comunismo -esto es, una sociedadinstitucionalmente justa y al mismo tiempo más allá de la justicia en términos de lapsicología moral de las personas- no se sostiene a la luz de las propias apreciaciones deRawls sobre el comunismo y sobre las leyes de la psicología moral. Si una sociedad gozade una estructura básica justa y alcanza los requisitos de publicidad, es “perfectamenteobvio” que, dadas presuposiciones moderadas sobre la psicología moral de las personas,éstas desarrollarán el correspondiente sentido de justicia. Esto es tan cierto para elcomunismo como lo es para una sociedad rawlsiana.
BIBLIOGRAFÍA
Carver, Terrell (1998), The Post-modern Marx, Manchester University Press, Manchester.
Cohen, G. A. (1990), “Self-ownership, communism and equality”, en Proceedings of the Aristotelian
Society, Supplementary Volumes, Vol. 64.
-Idem (1992), “Incentives, Inequality, and Community”, en Peterson, G. (comp.) The Tanner
Lectures on Human Values, Volume 13, University of Utah Press, Salt Lake City.
-Idem (1995), Self-ownership, Freedom, and Equality, Cambridge University Press-Maison des
Sciences de l’Homme, Cambridge-Paris.
-Idem (2008), Rescuing Justice and Equality,Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
Eagleton, Terry (2000), “Utopia and its opposites”, en Panitch, L. y Leys, C. (eds.) Necessary and
unnecessary utopias. Socialist Register 2000, The Merlin Press, Suffolk.
Geras, Norman (1990), “The Controversy about Marx and Justice”, en Callinicos, A. (ed.) Marxist
Theory, Oxford University Press, Oxford.
Polis, 34 | 2013
383
Kant, Immanuel (2008) [1793], Teoría y Praxis, Prometeo Libros, Buenos Aires.
Lizárraga, Fernando (2011) “Rawls, la estructura básica y el comunismo”, en Isegoría. Revista de
Filosofía Moral y Política, Nro. 44, enero-junio, CSIC, Madrid.
Marx, Karl (1973a), “Estatutos generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, en
Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas, Tomo 5, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires.
-Idem, (1973b), “Carta de Marx a Engels del 4 de noviembre de 1964”, en Marx, K. y Engels, F.
Obras Escogidas, Tomo 8, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires.
-Idem (1973c), “Manifiesto inaugural de la asociación internacional de los trabajadores”, en Marx,
K.y Engels, F. Obras Escogidas, Tomo 5, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires.
-Idem (1973d), “Primer manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los
Trabajadores sobre la Guerra Franco-prusiana”, en Marx, K. y Engels, F. Obras Escogidas, Tomo 5,
Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires.
-Idem (1977), “Critique of the Gotha Programme”, en McLellan, D. (ed) Karl Marx. Selected Writings,
Oxford University Press, Oxford.
Marx, Karl y Engels, Friedrich (1973), La Ideología Alemana. Capítulo 1, en Marx, K. y Engels, F. Obras
Escogidas, Tomo 4, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aies.
Orwell, George (2008), “Can socialists be happy?”, en Orwell, G. All art is propaganda. Critical Essays,
Harcourt, London,
Rawls, John (1999), “Reply to Alexander and Musgrave”, en Freeman, S. (ed.) John Rawls.Collected
Papers, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
-Idem (2000), Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México.
-Idem (2008), Lectures on the History of Political Philosophy, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.)
NOTAS
1. Artículo publicado originalmente por Orwell en el diario Tribune, el 20 de diciembre de 1943,
bajo el seudónimo de John Freeman.
2. G.A. Cohen ha objetado con muy sólidos argumentos la concepción rawlsiana de que los
principios de justicia sólo se aplican a la estructura básica (Cohen 2008: capítulo 3).
3. En rigor, Cohen identifica tres formas posibles de igualdad radical sin coerción: la primera,
atribuida a Marx por Cohen, consiste en describir al comunismo como un mundo de plena
abundancia material; la segunda, atribuida a Marx por otros autores, plantea al comunismo como
producto de la socialización de las motivaciones; la tercera, elaborada por el propio Cohen,
postula al comunismo como igualdad voluntaria (Cohen 1990: 44).
4. Rawls no está solo en la sobre-estimación de este parágrafo; también G.A. Cohen, su guía en los
laberintos del marxismo, recurre a la expresión “hacer lo que se le da la gana” para describir la
actitud general de las personas en el comunismo (Cohen 1990: 31).
5. Rawls sostiene, en coincidencia con Cohen, que la distribución según las necesidades no tiene
estatus normativo en el comunismo. Sin embargo, en su réplica a Richard Musgrave, Rawls
admite que tal distribución puede alcanzar las exigencias del Principio de Diferencia en caso de
que se implemente un sistema impositivo que grave los dones naturales (Rawls 1999: 232-253).
6. Hemos argumentado, contra lo que presume Rawls, que Marx sí habría aceptado el Principio
de Diferencia, ya que el fundador del materialismo histórico no adhería a la tesis de auto-
Polis, 34 | 2013
384
propiedad y repudiaba normativamente la distribución según la productividad individual
(Lizárraga, 2011).
RESÚMENES
En el marco de los debates contemporáneos sobre la justicia social, en este artículo se discute la
visión ralwsiana sobre el comunismo como una sociedad más allá de la justicia, en la cual las
personas han perdido el sentido de lo justo y de la obligación moral. Sostenemos que John Rawls
no acierta a explicar convincentemente la evanescencia del sentido de la justicia ni la súbita
abrogación de las leyes que rigen la psicología moral de las personas. Asimismo, demostramos
que, según los propios postulados generales rawlsianos sobre la psicología moral, el comunismo
marxiano no puede estar habitado sino por personas que adhieren a instituciones inspiradas en
principios igualitarios y fraternos. En la sociedad comunista, entonces, rigen también la justicia y
la moral, hay un esquema institucional justo -tal como lo admite Rawls-, y existe una
comprensión compartida y un reconocimiento público de la justicia de las instituciones.
Dans le cadre des débats contemporains sur la justice sociale, cet article analyse la vision
rawlsienne du communisme qu’il considère comme une société sans justice, au sein de laquelle
les individus ont perdu le sens du juste et de l’obligation morale. Nous soutenons que John Rawls
ne parvient pas à expliquer de manière convaincante l’évanescence du sens de la justice et la
soudaine abrogation des lois qui régissent la psychologie morale des individus. Par ailleurs, nous
démontrons que, selon les propres postulats généraux rawlsiens sur la psychologie morale, le
communisme marxiste ne peut qu’être habité par des personnes qui adhèrent à des institutions
inspirées par des principes égalitaires et fraternels. Dans la société communiste, donc, régissent
aussi la justice et la morale et il existe un schéma institutionnel juste – ainsi que l’admet Rawls –
ainsi qu’une compréhension partagée et une reconnaissance publique de la justice des
institutions.
Within the framework set by contemporary debates on social justice, in this article we look into
John Rawls’s vision of communism as a society beyond justice, in which people have lost their
sense of justice and moral obligation. We hold that Rawls fails to offer a convincing account of
the evanescence of the sense of justice and of the sudden elimination of the laws that govern
moral psychology. Moreover, we demonstrate that, according to Rawls’s own general statements
on moral psychology, Marxian communism vannot be inhabited but by persons who support
institutions inspired in egalitarian and fraternal principles. In communist society, thus, there is
the rule of justice and morality, there is a just institutional scheme –as Rawls himself so
acknowledges– and there exists a shared understanding and a public recognition of institutional
justice.
No contexto dos debates contemporâneos sobre justiça social, este artigo discute a visão
ralwsiana sobre o comunismo, como sociedade, além da justiça, em que as pessoas perderam o
senso de direito e da obrigação moral. Argumentamos que John Rawls não consegue explicar de
forma convincente a evanescência do sentido de justiça ou a revogação súbita das leis que regem
a psicologia moral das pessoas. Além disso, mostramos que, de acordo com as premissas muito
gerais sobre a psicologia moral rawlsiana, o comunismo marxista não pode ser senão habitado
por pessoas que aderem às instituições inspiradas pelos princípios fraternais e igualitários. Na
Polis, 34 | 2013
385
sociedade comunista, então, também regem a justiça e moralidade, há um esquema institucional
justo como Rawls admite, e há uma compreensão e um reconhecimento público das instituições
de justiça.
ÍNDICE
Palavras-chave: Rawls, Fraternidade, o comunismo, Igualdade, Senso de justiça
Palabras claves: Rawls, fraternidad, comunismo, igualdad, sentido de la justicia
Keywords: Rawls, fraternity, communism, equality, sense of justice
Mots-clés: égalité, Rawls, fraternité, communisme, sens de la justice
AUTOR
FERNANDO LIZÁRRAGA
Conicet-Cehepyc, Neuquén, Argentina. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
386
Desigualdades sociales y tipos deterritorios en ChileInégalités sociales et types de territoires au Chili
Social inequalities and types of territories in Chile
Desigualdades sociais e tipos de territórios no Chile
Oscar Mac-Clure y Rubén Calvo
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 05.05.2012 Aceptado: 09.01.2013
Introducción
1 El estudio de las desigualdades sociales desde una perspectiva territorial aporta una
dimensión relevante para caracterizarlas*, pero cuando se elige como nivel territorialpara el análisis a las regiones administrativas, se desconoce la escala territorial dondese generan las principales diferencias, según sostendremos en este artículo. El objetivode este trabajo es proponer un conjunto de tipos de territorios subregionales quefacilite el análisis de las desigualdades sociales a nivel territorial.
2 Según datos de la OECD, un alto nivel de desigualdad caracteriza a Chile en
comparación con otros países y las diferencias de ingresos entre las regiones del paísson también superiores con respecto a la mayoría de los países integrantes de dichaorganización (OECD 2009, 2011). Esto pone de relieve la importancia del estudio de lasdesigualdades sociales tanto a nivel nacional como sub-nacional.
3 El sistema administrativo chileno distingue a nivel subnacional tres tipos de unidades
territoriales principales: 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. Los análisis sobredesigualdades sociales en el territorio chileno promovidos desde organismos públicosnacionales y organismos internacionales, han utilizado preferentemente la estructura
Polis, 34 | 2013
387
administrativa regional (MIDEPLAN 2009, OECD 2009, CEPAL 2010). Este nivelsubnacional ha sido adoptado también en estudios académicos basados en encuestas dehogares que por su representatividad estadística sólo permiten análisis detallados anivel de regiones (Feres 2000, Contreras 2001, Pizzolito 2005, Solimano y Torche 2008).
4 Sin embargo, en términos espaciales las regiones jurídicamente establecidas parecen
ser de una escala excesivamente amplia para reflejar la diversidad de situaciones en suinterior. Más aún, las definiciones administrativas de las regiones, basadas en factoreshistóricos, geográficos, jurídicos, políticos y de eficacia en las políticas públicas, puedenocultar las líneas divisorias del territorio respecto de las desigualdades sociales.
5 Propendiendo a estudiar las desigualdades de ingresos a una escala subnacional más
pequeña, se han desarrollado estudios econométricos que consideran a las comunas delpaís como unidad básica. Se han combinado datos censales y de encuestas de hogarespara estimar desigualdades de ingresos a nivel comunal (Agostini et al 2008, Ramírez etal 2009), pero los municipios resultan ser unidades demasiado reducidas para unanálisis comprehensivo.
6 Teniendo como referencia que las desigualdades sociales en Chile tienen un carácter
multidimensional incluyendo aspectos objetivos y subjetivos (Barozet 2008), unaalternativa consiste en delimitar tantos conjuntos territoriales como objetos específicosde estudio. Sin embargo, estas variadas definiciones dificultan realizar comparacionesentre una dimensión y otra, así como disponer de una base común para el análisis deuno u otro aspecto en particular. El estudio de las desigualdades sociales en el territoriose vería beneficiado por una clasificación de territorios a una escala intermedia entre elnivel regional y el exclusivamente comunal.
Contribuyendo a identificar una escala intermedia y enfocando el grado de ruralidad, sehan combinado datos comunales sobre tamaño de la población y viajes de trabajo paradistinguir territorios (Berdegué et al 2011), lo que constituye un antecedente de estetrabajo.
7 En este artículo proponemos una representación cuantitativa de los territorios del país
a un nivel subregional, basada en el estado actual del proceso de urbanización. Laurbanización constituye un proceso de larga duración, que en Chile y otros países de laregión se ha prolongado durante más de dos siglos. En la actualidad, Chile es un paísaltamente urbanizado, por encima del promedio de los países integrantes de la OECD(OECD 2009). El país se ve afectado por la urbanización de la economía en todo el mundoy el papel predominante de las grandes ciudades en la globalización, lo que acarreacomo consecuencia estructural la coexistencia de territorios subnacionales prósperoscon territorios de menores ventajas comparativas en la dinámica global (De Mattos1998, 2009). Así, podríamos sostener que las desigualdades sociales vinculadas almodelo económico dominante incluyen desigualdades territoriales que soncaracterísticas del actual proceso de urbanización.
8 Con el objetivo de dar cuenta de la distribución espacial de la desigualdad, asumimos
que la escala territorial donde se generan las principales diferencias corresponde almercado laboral común a un territorio. La conformación de los mercados laboraleslocales puede constituir una de las mejores formas de representar el modo como laurbanización configura socialmente el territorio nacional y de qué manera sushabitantes se insertan en ese proceso. Por lo tanto, resulta crucial identificar dónde seubican los mercados de trabajo, a un nivel subregional.
Polis, 34 | 2013
388
9 Una corriente importante de la literatura académica actual considera a los mercados de
trabajo como factor distintivo de los territorios (Antikainen 2005, Fitzsimmons yRatcliffe 2002, Coombes y Casado-Díaz 2005), como haremos en este artículo. Lasmetodologías utilizadas asignan una importancia preponderante al lugar dondetrabajan las personas, muchas veces fuera de la comuna de residencia, para definir elárea efectiva de los mercados laborales, procedimiento que aplicamos en este trabajoutilizando datos censales.
Metodología y criterios de la tipología
Con el objeto de facilitar análisis comparativos, la metodología y los criterios dedelimitación de tipos de territorios, deben ser compatibles con estándaresinternacionales, como haremos a continuación.La metodología utilizada en este artículo para definir territorios considera el criteriodemográfico habitualmente empleado de medir variables como la cantidad dehabitantes y densidad de los lugares poblados, distinguiendo centros urbanos dediverso tamaño y otras áreas.
10 Adicionalmente a esas variables demográficas tradicionalmente utilizadas, el desarrollo
de los sistemas de transporte ha incrementado la conectividad de las personas queresiden en diversos lugares. Esta dinámica permite que los mercados de trabajosobrepasen a menudo los lugares donde residen las personas y los límitesadministrativamente definidos, como los comunales. Los desplazamientos desde ellugar de residencia al lugar de trabajo, sea a la misma comuna o a otra, es decir, lamovilidad territorial o conmutación por razones de trabajo, constituyen una respuestaa las necesidades de funcionamiento de una economía urbana que actúa como pologravitacional sobre las áreas aledañas. Estos flujos pueden ser medidos y consideradosun indicador del grado en que hay una interrelación económico-social entre áreasterritoriales, específicamente como indicador de la presencia de un mercado de trabajorelativamente compartido en un territorio delimitado. La movilidad o conmutación porrazones de trabajo ha sido medida en Chile por el Censo del año 2002, cuyos datosutilizaremos, así como por otras encuestas.
11 Sin embargo, este método es objeto de discusión, pues diversos estudios han destacado
que la intensidad de las interacciones de personas y actividades entre diversos lugares,puede ser medida considerando otras dimensiones. Algunas mediciones procuranreflejar las formas más naturales en que las personas interactúan en el espacio,incorporando múltiples dimensiones socioeconómicas asociadas a los viajes diarios delas personas (Royuela et al 2009), modos de vida y consumo en centros comerciales(Nielsen y Hovgesen 2004) e incluso en base a las comunicaciones telefónicas (Ratti et al2010).
12 En este artículo, por el contrario, asumimos que el trabajo de las personas y en
consecuencia sus ingresos, son centrales para describir su integración al territorio.Además, adoptamos como nuestra la premisa de que las ciudades desempeñan un papelclave en el ordenamiento actual de los territorios en un país como Chile, ofreciendo asus habitantes un mercado de trabajo dentro de sus límites urbanos. Con frecuenciacomunas vecinas se encuentran estrechamente interconectadas a esos centros urbanos.Esta dinámica cada vez mayor, conduce a definir territorios que agrupan municipios,reconociendo que las ciudades constituyen una entidad geográfica con un significativo
Polis, 34 | 2013
389
núcleo poblacional, a las que se vinculan comunas adyacentes que tienen un alto gradode integración con ese centro.
13 Un método similar se aplica en la mayor parte de los países europeos, de Estados Unidos
y en general en los países que integran la OECD, para facilitar la realización de análisissocioeconómicos locales y estudios de las desigualdades territoriales (Antikainen 2005,Fitzsimmons y Ratcliffe 2002, OECD 2002, OMB 2010). Manteniendo coherencia con esasdefiniciones y estándares utilizados internacionalmente, aplicamos cinco criterios paradelimitar territorios:
14 En primer lugar, con el objeto de establecer el grado de interrelación de espacios del
territorio nacional, utilizamos a las comunas como la unidad básica, tal como se haefectuado en la mayoría de los países considerados, debido principalmente a ladisponibilidad de datos empíricos para análisis comparativos.
15 En segundo lugar, para delimitar los territorios, es posible realizar sucesivas
agregaciones de municipios o bien partir de una preselección de las comunas queconstituyen los centros urbanos principales. En este trabajo partiremos de unadefinición establecida de los centros urbanos principales, como se efectúa en otrospaíses (OMB 2010, Antikainen 2005). En Chile se cuenta con definiciones relativamenteestandarizadas y ampliamente aplicadas especialmente con fines de planificaciónterritorial, respecto de los límites de las grandes ciudades de Santiago, Concepción yValparaíso, así como de las principales ciudades intermedias, desde Arica en el nortehasta Punta Arenas en el sur (SECTRA 2008). Estas ciudades intermedias cuentan conuna población de al menos 50 mil habitantes y son relativamente autónomas de lasgrandes ciudades.
16 En tercer lugar, las ciudades y centros urbanos se caracterizan, además de su tamaño
poblacional y densidad, por la intensidad de las interacciones de las personas yactividades al interior del área abarcada en cada caso. Un aspecto central de esainteracción consiste en formar parte de un mismo mercado de trabajo desde el puntode vista territorial, como se refleja en los viajes diarios desde el lugar de residencia allugar de trabajo, los cuales ocurren preponderantemente al interior del área de laciudad.
17 En comunas que se sitúan fuera de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias,
los viajes diarios con motivos de trabajo son también importantes, proporcionando unindicador para delimitar territorialmente los mercados laborales. En esos municipiosson habituales los viajes a trabajar fuera de la comuna de residencia. La presencia de unalto grado de integración económica y social con otras comunas, de acuerdo alintercambio de empleos, puede ser medida a través de los viajes diarios con motivos detrabajo, un criterio definido internacionalmente que también aplicamos en este trabajo.
18 En cuarto lugar, la medida del intercambio de empleos entre dos comunas o áreas es
definida como el flujo equivalente a la suma de quienes conmutan entre dos comunas,dividida por la cantidad de ocupados en la comuna más pequeña. Con el objeto demantener una consistencia de este indicador con estándares internacionales, ennuestro análisis el nivel mínimo de intercambio de empleos que aplicamos consiste enun flujo de un 15%, lo que es idéntico al flujo actualmente utilizado en Estados Unidos(OMB 2010) y se sitúa en el rango del flujo entre un 15% y un 20% aplicado en los paíseseuropeos (Antikainen 2005). Alcanzar ese flujo mínimo implica que los ingresos de unaparte relativamente importante de los trabajadores que residen en una comuna fueradel área urbana central están conectados directamente con empleos en el área central,
Polis, 34 | 2013
390
a lo cual se agrega el efecto multiplicador e indirecto sobre las ocupaciones locales dequienes proveen servicios a estos residentes cuyos empleos se sitúan en el área urbanaprincipal.
19 Finalmente, a nivel internacional se distingue la situación específica de comunas
catalogadas como “rurales”, al carecer de un centro habitado de un tamaño poblacionalmínimo, establecido en 10.000 habitantes en el caso de Estados Unidos (Fitzsimmons yRatcliffe 2002), límite que también aplicamos en este trabajo. Es decir, se trata decomunas relativamente pequeñas o bien su población se encuentra bastante dispersa,generalmente en pueblos, aldeas y caseríos según las definiciones del Instituto Nacionalde Estadísticas (INE 2005). Algunas de estas comunas que carecen de un centro urbano,se interrelacionan con otras comunas considerando el flujo mínimo definido, mientrasotras permanecen desvinculadas y las clasificamos como relativamente aisladas.
Tipología de territorios
20 De este modo, se hace posible formular una tipología del territorio del país partiendo de
los principales centros urbanos y considerando para la distinción de territorios de lasrestantes comunas la densidad y el tamaño de los centros urbanos o la ausencia deéstos, así como el flujo de desplazamientos desde el lugar de residencia al lugar detrabajo.
21 Esto permite distinguir, en primer lugar, a las grandes ciudades de Santiago,
Concepción y Valparaíso, cada una de las cuales abarca varias comunas. En segundolugar, las ciudades intermedias que en su mayor parte consisten en una sola comuna yen algunos casos dos municipios. En tercer lugar, las restantes comunas, entre lascuales podemos distinguir considerando el flujo mínimo definido, como indicador de lapresencia o ausencia de mercados de trabajo interrelacionados, a los municipiosvinculados a ciudades grandes o intermedias, las comunas con centros urbanosmenores que se integran entre sí y las comunas que no se conectan con otrosmunicipios.
22 Entre las comunas desvinculadas de otros municipios, distinguimos las que cuentan con
un centro urbano menor y las que carecen de éste pudiendo ser catalogadas como“predominantemente” rurales. Sin embargo, parte de las comunas que carecen de estoscentros urbanos se vinculan a ciudades o a comunas del tipo de municipios que sícuentan con centros urbanos menores. Esto es coherente con la diversidad de laruralidad en cuanto a su grado, así como respecto del tipo de relaciones sociales entresus habitantes, los desplazamientos a trabajar en otras comunas, los serviciosdisponibles y la base económica (Berdegué et al 2009 y 2011). Más aún, la presencia depoblación rural se encuentra en todos los tipos de territorios, incluyendo las ciudades,particularmente en sectores alejados de sus centros. Nuestra tipología enfatiza más enla urbanización que en la ruralidad atendiendo así a la creciente escala espacial de lasinteracciones en el mundo rural.
23 La principal ventaja de la tipología elaborada consiste en su capacidad de describir la
forma como las comunas se relacionan con las ciudades en el sistema urbano, conrelativa independencia de los límites administrativos, guardando relativahomogeneidad con métodos aplicados en otros países. El criterio principal consiste enla presencia de mercados laborales compartidos a nivel territorial, utilizando comoindicador los viajes diarios con motivo de trabajo, además de criterios relacionados con
Polis, 34 | 2013
391
el tamaño y la densidad poblacional. En el caso particular de Chile, esto permiteidentificar territorios subregionales, intermedios entre el nivel local y las regionesjurídica y administrativamente establecidas.
Composición de los territorios
En esta parte analizaremos la composición efectiva de los tipos de territorios definidos,de acuerdo a los datos obtenidos y nuestro análisis estadístico.
24 La fuente de información empleada fue la base de datos del Censo del año 2002,
específicamente los datos sobre ocupación y acerca del comuna donde la personatrabaja. Partiendo de los criterios antes expuestos, el método aplicado consistió enprimer lugar, en identificar las comunas integrantes de las ciudades. En segundo lugar,respecto del conjunto de las comunas del país se calcularon los flujos de conmutación,considerando a cada ciudad como un solo conjunto. Para facilitar el análisis de lascomunas que se agrupan al tener flujos superiores al mínimo definido de un 15%, serealizó un análisis estadístico de clusters. En tercer lugar, las comunas que no sonciudades intermedias o grandes ni se vinculan a otras comunas, fueron diferenciadassegún si cuentan al menos con un centro urbano de tamaño menor en cuanto a supoblación.
Los resultados de acuerdo a la tipología definida se detallan en el Anexo y se apreciansintéticamente en la tabla siguiente, donde se presentan la cantidad de territorios quese conforman, las comunas abarcadas y la cantidad de habitantes en cada tipo deterritorio. Tabla. Tipos de territorios: cantidad de territorios, comunas y población
Población
Tipo de territorio Territorios Comunas N %
1 Gran Santiago 1 38 5.547.881 37%
2 Gran Concepción 1 10 890.145 6%
3 Gran Valparaíso 1 5 816.179 5%
4 Ciudades intermedias 24 29 3.565.073 24%
5Comunas vinculadas a ciudades (grandeso intermedias)
27 75 1.170.599 8%
6Comunas vinculadas a comuna concentro urbano menor
8 17 482.553 3%
7Comunas desvinculadas y con centrourbano
46 46 1.348.521 9%
8Comunas desvinculadas y sin centrourbano
126 126 1.229.845 8%
Polis, 34 | 2013
392
Total 234 346 15.050.796 100%
Fuente de datos: Censo 2002.
25 Los datos expuestos en la tabla muestran que las tres grandes ciudades concentran
cerca de la mitad de la población del país, pero a esto se suman 24 ciudades intermediasque representan otro 24% de los habitantes. A las ciudades grandes o intermedias seagrega un grupo numeroso de 75 comunas interrelacionadas con esas áreas urbanas,abarcando otro 8% de la población. Más allá de los territorios vinculados a ciudadesgrandes o intermedias, se observa la presencia de un significativo número de comunascon centros urbanos al menos de tamaño menor que se encuentran interrelacionadascon otras comunas, abarcando a 8 conglomerados con centros urbanos menores y un3% de la población del país. Aparte de las comunas que conforman esos conglomerados,muchas comunas se encuentran desvinculadas de otras, distinguiéndose las 46 quecuentan con un centro urbano y las aún más numerosas que carecen de un centrourbano menor, sumando ambas un 17% de los habitantes del país.
26 Uno de los resultados más relevantes obtenidos, consiste en que al interior de las
grandes ciudades, según nuestro análisis de los flujos de conmutación, los datosmuestran que todas las comunas que las integran tienen un flujo de al menos un 15%con el conjunto de la ciudad de la que forman parte, un mínimo que en la mayor partede los municipios de las metrópolis es superado con creces. Esto confirma la validez deconsiderar a estas ciudades como un solo conglomerado y medir de acuerdo a la mismapauta los flujos con las comunas que las rodean.
27 En otro extremo en cuanto a baja densidad poblacional, se encuentran los municipios
que carecen de una entidad o localidad de al menos 10 mil habitantes. En su mayorparte corresponden a las comunas con mayor grado de aislamiento del país segúncriterios físicos, demográficos, de acceso a servicios públicos, económicos y político-administrativos, de acuerdo con un estudio del Instituto de Geografía de la UniversidadCatólica de Chile (SUBDERE 2008). Sin embargo, al medir el flujo de viajes al trabajo,muchas de estas comunas resultan estar integradas a los mercados de trabajo deciudades o centros urbanos menores, sin formar parte de estas urbes pero manteniendouna relación de interdependencia.
28 Los resultados de la medición de flujos de conmutación considerando a las comunas
como unidad básica, muestran que la ruralidad es menor que en un sentidoestrictamente poblacional o estructural. De acuerdo a la definición del InstitutoNacional de Estadísticas, una localidad rural es aquella cuya población económicamenteactiva se emplea en un 50% o más en actividades primarias y que no alcanza los 2.000habitantes (INE 2005). La OECD (2009), por su parte, considera como población rural enChile a los habitantes de localidades de menos de 5.000 habitantes. Siguiendo ambasdefiniciones, la población rural del país varía entre un 35% y un 27% respectivamente.Por otro lado, de acuerdo a la OECD (2009), considerando la ruralidad por provincias –eltercer nivel territorial según sus definiciones–, un 42% la población habita enprovincias predominantemente rurales. Desde un punto de vista relacional más quedemográfico, aunque sin analizar directamente la distinción urbano-rural, nuestrosresultados indican que sólo un 7% de la población del país habita en comunasdesvinculadas de otras y que carecen de un centro urbano. Pero esto no implica que lasrestantes comunas del país sean enteramente urbanas en un sentido poblacional o
Polis, 34 | 2013
393
estructural, sino que sus habitantes más rurales tienen un cierto grado de integración aun territorio más amplio.
Territorios e investigación sobre desigualdadessociales
La tipología territorial elaborada y los resultados obtenidos pueden contribuir aampliar el campo de la investigación sobre las desigualdades sociales, comoexaminaremos a continuación.
29 Desde una perspectiva metodológica, mientras mayor sea la coherencia o similitud y
menor la disparidad de las áreas dentro de un territorio o tipo de territorios, mayorsería la heterogeneidad esperada entre las áreas de territorios o tipos de territoriosdelimitados, respecto de aspectos o variables específicas (Cörvers, Hensen, Bongaerts2009). Aplicando esto, al controlar homogéneamente ciertas dimensiones o variablesdentro de los territorios, como el sexo o la edad, sería posible comprender mejor lasparticularidades de las desigualdades sociales al interior de un territorio específico. Porotro lado, un análisis comparativo entre territorios puede enriquecer la comprensión delas desigualdades sociales.
30 Desde un punto de vista cuantitativo, se han realizado estimaciones sobre la pobreza y
la desigualdad de ingresos en Chile a nivel comunal (Agostini, Brown y Góngora 2008,Modrego, Ramírez y Tartakowsky 2009, Ramírez, Tartakowsky y Modrego 2009),observándose fuertes diferencias tanto entre las comunas como al interior de losmunicipios. Partiendo de estos estudios, una hipótesis a verificar consiste en que ladesigualdad de ingresos es estructural a la sociedad chilena y se reproduce en los tiposde territorio que hemos definido. Complementariamente, sin embargo, cabepreguntarse si los niveles de desigualdad de ingresos difieren entre esos diversos tiposde territorio, de modo que la desigualdad en su interior ocurre en rangos específicos acada tipo.
31 Más allá de los ingresos, resultaría de interés examinar cuáles son los niveles de
carencia en los diversos tipos de territorios con respecto a otras dimensiones claves queson objeto de las políticas públicas, tales como educación, salud, vivienda y empleo.También han sido estudiados los viajes diarios de una persona como una actividadasociada a las redes sociales de las que forma parte, las que en Chile influyen en lasdesigualdades sociales (Carrasco y Miller 2009, Carrasco y Cid-Aguayo 2012). Habitar enun tipo específico de territorio podría incidir en estas múltiples dimensiones de lasdesigualdades sociales.
32 Adicionalmente, desde una perspectiva sociológica, surgen interrogantes sobre la
configuración territorial de las desigualdades en términos de una estratificación social.La identificación de mercados de trabajo territoriales y específicamente los tipos deterritorios que hemos distinguido, podemos conjeturar que son definitorios de losestratos sociales presentes a nivel territorial. Esto constituye un aporte a lainvestigación científica sobre la estratificación social, permitiendo abordar preguntasreferidas a sus particularidades a lo largo del territorio y en especial cuál es lacomposición de los estratos sociales en las comunas integrantes de cada tipo deterritorio. A modo de ilustración, la cada vez más numerosa clase media podría teneruna composición particular en la ciudad de Santiago en comparación con otras
Polis, 34 | 2013
394
ciudades y comunas vinculadas, que también concentran parte importante de lapoblación del país.
33 Contrariamente a lo anterior, las diferencias de ingresos, de bienestar social y de clases
sociales, podrían ser mínimas al comparar entre los tipos de territorios que hemosdistinguido. Sin embargo, esta tipología territorial facilita replantear hipótesis quesobre una base empírica permitan investigar efectos específicos del proceso deurbanización en las desigualdades sociales.
34 Independientemente de las diferencias cuantitativas en ámbitos específicos como los
antes expuestos, cabe preguntarse si vivir en diferentes tipos de territorio enmarca lospuntos de vista de las personas acerca de la existencia de desigualdades en el territorio.Por ejemplo, comparando a ese respecto la ciudad de Santiago con las otras grandesciudades, las ciudades intermedias y las comunas vinculadas a las ciudades.
35 Se ha observado empíricamente la ausencia de identidades fuertes a nivel de las
regiones administrativamente establecidas (Méndez 2008). Por otro lado, se haconstatado un repliegue al espacio de la vida privada de las personas (Lechner 1988),particularmente en las clases medias, sin que eso signifique una completa apatía einactividad respecto de un interés más general que el individual (Méndez y Barozet2012). Pero cabe preguntarse cómo difiere esto entre un tipo de territorio subregional yotro, incidiendo lo territorialmente particular en la forma de apreciar y establecerdiferencias entre las personas.
La forma como es imaginado un territorio y construido socialmente (Dematteis yGoverna 2005), podría ser mejor comprendida observando las percepciones y prácticasrelativas a las diferencias sociales en su interior y frente a otros territorios.
36 La tipología elaborada aporta una representación cuantitativa aplicable en análisis
estadísticos y proporciona un marco para estudiar las subjetividades de las personas,estratos sociales y actores en los territorios. Pero estos tipos de territorios debenentenderse como una delimitación provisional y tentativa para comprender la formacomo es construido socialmente un territorio, lo que no es independiente de lasdesigualdades sociales en su interior y en comparación a otros territorios.
BIBLIOGRAFÍA
Agostini, Claudio, Philip H. Brown y Diana Paola Góngora (2008), “Distribución Espacial de la
Pobreza en Chile”. Estudios de Economía, Vol. 35, N°1, junio, p. 79-110.
Antikainen, Janne (2005), “The concept of the Functional Urban Area”. Das Bundesinstitut für Bau,
Stadt-und Raumforschung, Informationen zur Raumentwicklung, No. 5.
Barozet, Emmanuelle (2008), “¿De qué hablamos cuando hablamos de estratificación social en
Chile? Un estado del arte.” Presentación Congreso PreAlas 2008, Universidad de Chile, Santiago,
Chile.
Polis, 34 | 2013
395
Berdegué, Julio, Benjamín Jara, Ricardo Fuentealba, Jaime Tohá, Félix Modrego, Alexander
Schejtman y Naim Bro (2011), “Territorios funcionales en Chile”. Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP), Documento de Trabajo, N° 102, Santiago, Chile.
Berdegué, Julio, Esteban Jara, Félix Modrego, Ximena Sanclemente y Alexander Schejtman (2009),
Ciudades Rurales en Chile. RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago,
Chile.
Carrasco, J.A. and B. Cid-Aguayo (2012), “Network capital, social networks, and travel: An
empirical illustration from Concepción, Chile”. Environment and Planning A, forthcoming.
Carrasco, J.A. and E. J. Miller (2009), “The social dimension in action: A multilevel, personal
networks model of social activity frequency”. Transportation Research, Part A, 43(1), pp. 90-104.
CEPAL (2010), La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. CEPAL, Santiago, Chile.
Contreras, Dante (2001), “Economic Growth and Poverty Reduction by Region: Chile 1990-96”,
Development Policy Review, 19, 3.
Coombes, Mike, José M. Casado-Díaz (2005), The evolution of Local Labour Market Areas in contrasting
regions. 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam.
Cörvers, Frank, Maud Hensen, Dion Bongaerts (2009), “The Delimitation and Coherence of
Functional and Administrative Regions”. Regional Studies, 43, 01, p. 19-31.
De Mattos, Carlos (1998), Globalización y territorio: impactos y perspectivas. Fondo de Cultura
Económica, Santiago, Chile.
-Idem (2009), “Modernización capitalista y revolución urbana en América Latina”. Peter Brand
(comp. y ed.). La ciudad latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación.
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, pp. 41-73.
Dematteis, Giuseppe y Francesca Governa (2005), “Territorio y territorialidad en el desarrollo
local. La contribución del modelo SLOT”. Boletín de la A.G.E., N° 39, pp. 31-58.
Feres, Juan Carlos (2000), La pobreza en Chile en el año 2000. CEPAL, Serie Estudios Estadísticos y
Prospectivos, Nº 14, Santiago, Chile.
Fitzsimmons, James and Michael R. Ratcliffe (2002), “Reflections on the review of the
metropolitan area standards in the United States, 1990-2000”. Paper prepared for the conference
New Forms of Urbanization: Conceptualizing and Measuring Human Settlement in the Twenty-first
Century, organized by the IUSSP Working Group on Urbanization and held at the Rockefeller
Foundation’s Study and Conference Center in Bellagio, Italy, March.
INE (2005), Chile: ciudades, pueblos, aldeas y caseríos. Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago,
Chile.
Lechner, Norbert (1988), Los patios interiores de la democracia. FLACSO, Santiago, Chile.
Méndez, María Luisa (2009), Proceso de descentralización e identidad regional: ¿Cómo se perciben los
habitantes de regiones y cómo perciben los procesos de desarrollo regional? Proyecto Desigualdades,
Documento de trabajo, Santiago, Chile.
Méndez, María Luisa, Emmanuelle Barozet (2012), “Lo auténtico también es público. Comprensión
de lo público desde las clases medias en Chile.” Revista Polis, No. 31.
MIDEPLAN (2009), Distribución del ingreso. Encuesta CASEN 2009. Ministerio de Planificación,
Santiago, Chile.
Polis, 34 | 2013
396
Modrego, Félix, Eduardo Ramírez y Andrea Tartakowsky (2009), “La heterogeneidad espacial del
desarrollo económico en Chile: Radiografía a los cambios en bienestar durante la década de los 90
por estimaciones en áreas pequeñas”. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP),
Documento de Trabajo, N° 9, Santiago, Chile.
Nielsen, Thomas S. & Henrik Harder Hovgesen (2004), “Urban fields in the making: new evidence
from a Danish context”. Paper for the AESOP Congress, Grenoble, France, July 1-4.
OCDE (2002), Redefining Territories: Functional Regions. OECD Publishing, París.
-Idem (2009), Estudios territoriales de la OCDE. Chile. OECD Publishing, París.
-Idem (2011), Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators. OECD Publishing, París.
OMB (Office of Management and Budget) (2010), “2010 Standards for Delineating Metropolitan
and Micropolitan Statistical Areas”. Federal Register, Vol. 75, No. 123, June 28.
Pizzolito, G. (2005), “Monitoring Socio-Economic Conditions in Argentina, Chile, Paraguay, and
Uruguay: Chile”, CEDLAS-World Bank Report, December.
Ramírez, Eduardo, Andrea Tartakowsky y Félix Modrego (2009), “La importancia de la
desigualdad geográfica en Chile”. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP),
Documento de Trabajo, N° 30, Santiago, Chile.
Ratti, C., S. Sobolevsky, F. Calabrese, C. Andris, J. Reades et al. (2010), “Redrawing the Map of
Great Britain from a Network of Human Interactions”. PloS ONE, Volume 5, Issue 12, e14248,
December.
Royuela, Vicente, Javier Romaní y Manuel Artís (2009), “Using Quality of Life Criteria to Define
Urban Areas in Catalonia”. Social Indicators Research, 90, pp. 419–440.
SECTRA (2008), Actualización metodología análisis sistema de transporte de ciudades de gran tamaño y
tamaño medio (MESPE). MIDEPLAN, Santiago, Chile.
Solimano, Andrés y Arístides Torche (2008), La distribución del ingreso en Chile 1987-2006: análisis y
consideraciones de política. Banco Central de Chile. Documentos de Trabajo, N° 480, Agosto,
Santiago, Chile.
SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional) (2008), Actualización estudio diagnóstico y propuesta
para territorios aislados. Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Santiago,
Chile.
ANEXOS
ANEXO
Códigos de los tipos de territorio
1 Gran Santiago
2 Gran Concepción
3 Gran Valparaíso
4 Ciudades Intermedias
5 Comunas vinculadas a ciudades (grandes o intermedias)
6 Comunas vinculadas a comuna con centro urbano menor
Polis, 34 | 2013
397
7 Comunas desvinculadas y con centro urbano
8 Comunas desvinculadas y sin centro urbano
Nº Territorio Código Nombre Tipo de Territorio
1 1101 Iquique 4
1 1107 Alto Hospicio 4
2 1401 Pozo Almonte 5
2 1405 Pica 5
3 15101 Arica 4
4 15102 Camarones 5
4 15201 Putre 5
4 15202 General Lagos 5
5 1402 Camiña 8
6 1404 Huara 8
7 1403 Colchane 8
8 2101 Antofagasta 4
9 2102 Mejillones 5
9 2103 Sierra Gorda 5
9 2104 Taltal 5
10 2201 Calama 4
11 2202 Ollagüe 5
12 2203 San Pedro de Atacama 8
13 2301 Tocopilla 7
14 2302 María Elena 8
15 3101 Copiapó 4
16 3103 Tierra Amarilla 8
17 3301 Vallenar 6
Polis, 34 | 2013
398
17 3304 Huasco 6
18 3102 Caldera 7
19 3201 Chañaral 7
20 3302 Alto del Carmen 8
21 3303 Freirina 8
22 3202 Diego de Almagro 8
23 4101 La Serena 4
23 4102 Coquimbo 4
24 4103 Andacollo 5
24 4104 La Higuera 5
24 4106 Vicuña 5
25 4301 Ovalle 4
26 4304 Punitaqui 5
27 4105 Paiguano 8
28 4201 Illapel 7
29 4204 Salamanca 7
30 4202 Canela 8
31 4203 Los Vilos 7
32 4303 Monte Patria 8
33 4305 Río Hurtado 8
34 4302 Combarbalá 8
35 5101 Valparaíso 3
35 5103 Concón 3
35 5106 Quilpué 3
35 5108 Villa Alemana 3
35 5109 Viña del Mar 3
Polis, 34 | 2013
399
36 5102 Casablanca 5
36 5105 Puchuncaví 5
36 5107 Quintero 5
37 5104 Juan Fernández 8
38 5201 Isla de Pascua 8
39 5301 Los Andes 4
40 5302 Calle Larga 5
40 5303 Rinconada 5
40 5304 San Esteban 5
41 5401 La Ligua 6
41 5403 Papudo 6
42 5404 Petorca 8
43 5501 Quillota 6
43 5504 La Cruz 6
44 5502 Calera 6
44 5503 Hijuelas 6
44 5506 Nogales 6
45 5505 Limache 6
45 5507 Olmué 6
46 5601 San Antonio 4
47 5603 Cartagena 5
47 5606 Santo Domingo 5
48 5701 San Felipe 4
49 5704 Panquehue 5
49 5705 Putaendo 5
49 5706 Santa María 5
Polis, 34 | 2013
400
50 5602 Algarrobo 8
51 5604 El Quisco 8
52 5702 Catemu 8
53 5703 Llaillay 7
54 5402 Cabildo 7
55 5405 Zapallar 8
56 5605 El Tabo 8
57 6101 Rancagua 4
57 6108 Machalí 4
58 6102 Codegua 5
58 6103 Coinco 5
58 6105 Doñihue 5
58 6106 Graneros 5
58 6111 Olivar 5
58 6116 Requínoa 5
59 6109 Malloa 6
59 6115 Rengo 6
60 6301 San Fernando 6
60 6308 Placilla 6
61 6306 Palmilla 8
62 6310 Santa Cruz 7
63 6104 Coltauco 8
64 6107 Las Cabras 8
65 6112 Peumo 8
66 6204 Marchihue 8
67 6307 Peralillo 8
Polis, 34 | 2013
401
68 6309 Pumanque 8
69 6110 Mostazal 7
70 6117 San Vicente 7
71 6114 Quinta de Tilcoco 8
72 6113 Pichidegua 8
73 6201 Pichilemu 8
74 6202 La Estrella 8
75 6203 Litueche 8
76 6205 Navidad 8
77 6206 Paredones 8
78 6303 Chimbarongo 7
79 6305 Nancagua 8
80 6302 Chépica 8
81 6304 Lolol 8
82 7101 Talca 4
83 7105 Maule 5
83 7106 Pelarco 5
83 7107 Pencahue 5
83 7109 San Clemente 5
83 7110 San Rafael 5
84 7301 Curicó 4
85 7304 Molina 5
85 7305 Rauco 5
85 7306 Romeral 5
85 7308 Teno 5
86 7102 Constitución 7
Polis, 34 | 2013
402
87 7104 Empedrado 7
88 7202 Chanco 7
89 7103 Curepto 8
90 7108 Río Claro 8
91 7201 Cauquenes 7
92 7203 Pelluhue 8
93 7307 Sagrada Familia 8
94 7302 Hualañé 8
95 7303 Licantén 8
96 7309 Vichuquén 8
97 7401 Linares 7
98 7402 Colbún 8
99 7403 Longaví 8
100 7408 Yerbas Buenas 8
101 7404 Parral 7
102 7405 Retiro 8
103 7406 San Javier 7
104 7407 Villa Alegre 8
105 8101 Concepción 2
105 8102 Coronel 2
105 8103 Chiguayante 2
105 8105 Hualqui 2
105 8106 Lota 2
105 8107 Penco 2
105 8108 San Pedro de la Paz 2
105 8110 Talcahuano 2
Polis, 34 | 2013
403
105 8111 Tomé 2
105 8112 Hualpén 2
106 8104 Florida 5
106 8109 Santa Juana 5
106 8202 Arauco 5
106 8308 Quilaco 5
107 8301 Los Ángeles 4
108 8302 Antuco 5
108 8307 Negrete 5
108 8309 Quilleco 5
108 8311 Santa Bárbara 5
109 8304 Laja 6
109 8310 San Rosendo 6
110 8401 Chillán 4
110 8406 Chillán Viejo 4
111 8405 Coihueco 5
111 8411 Pinto 5
111 8419 San Nicolás 5
112 8306 Nacimiento 7
113 8201 Lebu 7
114 8205 Curanilahue 7
115 8203 Cañete 7
116 8207 Tirúa 8
117 8204 Contulmo 8
118 8206 Los Alamos 7
119 8305 Mulchén 7
Polis, 34 | 2013
404
120 8303 Cabrero 7
121 8312 Tucapel 8
122 8421 Yungay 8
123 8313 Yumbel 8
124 8314 Alto BiobÍo 8
125 8402 Bulnes 7
126 8407 El Carmen 8
127 8408 Ninhue 8
128 8412 Portezuelo 8
129 8416 San Carlos 7
130 8418 San Ignacio 8
131 8404 Coelemu 8
132 8420 Treguaco 8
133 8403 Cobquecura 8
134 8409 Ñiquén 8
135 8410 Pemuco 8
136 8413 Quillón 8
137 8414 Quirihue 8
138 8415 Ránquil 8
139 8417 San Fabián 8
140 9101 Temuco 4
140 9112 Padre las Casas 4
141 9105 Freire 5
141 9108 Lautaro 5
141 9119 Vilcún 5
142 9111 Nueva Imperial 7
Polis, 34 | 2013
405
143 9114 Pitrufquén 7
144 9102 Carahue 8
145 9103 Cunco 8
146 9107 Gorbea 8
147 9113 Perquenco 8
148 9104 Curarrehue 8
149 9115 Pucón 7
150 9120 Villarrica 7
151 9106 Galvarino 8
152 9109 Loncoche 7
153 9110 Melipeuco 8
154 9116 Saavedra 8
155 9117 Teodoro Schmidt 8
156 9118 Toltén 8
157 9121 Cholchol 8
158 9201 Angol 4
159 9202 Collipulli 7
160 9206 Los Sauces 8
161 9209 Renaico 8
162 9203 Curacautín 7
163 9204 Ercilla 8
164 9205 Lonquimay 8
165 9207 Lumaco 8
166 9208 Purén 8
167 9210 Traiguén 7
168 9211 Victoria 7
Polis, 34 | 2013
406
169 14101 Valdivia 4
170 14105 Máfil 5
171 14102 Corral 8
172 14106 Mariquina 8
173 14107 Paillaco 8
174 14103 Lanco 8
175 14104 Los Lagos 8
176 14108 Panguipulli 7
177 14201 La Unión 7
178 14202 Futrono 8
179 14203 Lago Ranco 8
180 14204 Río Bueno 7
181 10101 Puerto Montt 4
182 10109 Puerto Varas 5
183 10201 Castro 4
184 10203 Chonchi 5
184 10205 Dalcahue 5
185 10301 Osorno 4
186 10307 San Pablo 8
187 10107 Llanquihue 7
188 10204 Curaco de Vélez 8
189 10304 Puyehue 8
190 10102 Calbuco 7
191 10103 Cochamó 8
192 10104 Fresia 8
193 10105 Frutillar 8
Polis, 34 | 2013
407
194 10106 Los Muermos 8
195 10108 Maullín 8
196 10202 Ancud 4
197 10206 Puqueldón 8
198 10207 Queilén 8
199 10208 Quellón 7
200 10209 Quemchi 8
201 10210 Quinchao 8
202 10302 Puerto Octay 8
203 10303 Purranque 7
204 10305 Río Negro 8
205 10306 San Juan de La Costa 8
206 10401 Chaitén 8
207 10402 Futaleufú 8
208 10403 Hualaihué 8
209 10404 Palena 8
210 11101 Coihaique 4
211 11102 Lago Verde 5
212 11202 Cisnes 8
213 11203 Guaitecas 8
214 11301 Cochrane 8
215 11303 Tortel 8
216 11402 Río Ibáñez 8
217 11201 Aisén 7
218 11401 Chile Chico 8
219 11302 O'Higgins 8
Polis, 34 | 2013
408
220 12101 Punta Arenas 4
221 12102 Laguna Blanca 5
221 12103 Río Verde 5
221 12104 San Gregorio 5
221 12202 Antártica 5
221 12302 Primavera 5
221 12401 Natales 5
221 12402 Torres del Paine 5
222 12201 Cabo de Hornos 8
223 12301 Porvenir 8
224 12303 Timaukel 8
225 13101 Santiago 1
225 13102 Cerrillos 1
225 13103 Cerro Navia 1
225 13104 Conchalí 1
225 13105 El Bosque 1
225 13106 Estación Central 1
225 13107 Huechuraba 1
225 13108 Independencia 1
225 13109 La Cisterna 1
225 13110 La Florida 1
225 13111 La Granja 1
225 13112 La Pintana 1
225 13113 La Reina 1
225 13114 Las Condes 1
225 13115 Lo Barnechea 1
Polis, 34 | 2013
409
225 13116 Lo Espejo 1
225 13117 Lo Prado 1
225 13118 Macul 1
225 13119 Maipú 1
225 13120 Ñuñoa 1
225 13121 Pedro Aguirre Cerda 1
225 13122 Peñalolén 1
225 13123 Providencia 1
225 13124 Pudahuel 1
225 13125 Quilicura 1
225 13126 Quinta Normal 1
225 13127 Recoleta 1
225 13128 Renca 1
225 13129 San Joaquín 1
225 13130 San Miguel 1
225 13131 San Ramón 1
225 13132 Vitacura 1
225 13201 Puente Alto 1
225 13202 Pirque 1
225 13301 Colina 1
225 13302 Lampa 1
225 13401 San Bernardo 1
225 13403 Calera de Tango 1
226 13402 Buin 5
226 13404 Paine 5
227 13601 Talagante 5
Polis, 34 | 2013
410
227 13602 El Monte 5
227 13603 Isla de Maipo 5
227 13604 Padre Hurtado 5
227 13605 Peñaflor 5
228 13203 San José de Maipo 5
229 13303 Tiltil 5
230 13501 Melipilla 7
231 13504 María Pinto 8
232 13505 San Pedro 8
233 13502 Alhué 8
234 13503 Curacaví 5
NOTAS
*. Este artículo ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto Anillo Desigualdades (SOC 12
Conicyt) y del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO) de la Universidad de
Los Lagos. Los autores agradecen los aportes a este trabajo de Julio Berdegué y el equipo del
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP).
RESÚMENES
Las desigualdades sociales en Chile incluyen desigualdades territoriales que permanecen no
observadas cuando se enfoca exclusivamente las regiones administrativas. Un conjunto
entrelazado de tipos de territorios representativos del proceso de urbanización en un nivel
subregional, es propuesto para el estudio de las desigualdades sociales desde una perspectiva
territorial. Un territorio es delimitado por un mercado de trabajo común, lo que es medido por la
conmutación o movilidad territorial.
Les inégalités sociales au Chili incluent des inégalités territoriales que l’approche ne privilégiant
que les régions administratives rend invisibles. Un ensemble lié de types de territoires
représentatifs du processus d’urbanisation à une échelle sous-régional est proposé pour
entreprendre l’étude des inégalités sociales selon la perspective territoriale. Un territoire est
délimité par un marché de travail commun, ce qui est mesuré par la commutation ou la mobilité
territoriale.
Polis, 34 | 2013
411
Social inequalities in Chile include territorial inequalities that remain unobserved when focusing
exclusively on administrative regions. A grid of types of territories representing the urbanization
process at a sub-regional level is proposed for the study of social inequalities from a territorial
perspective. A territory is delineated by a common labor market, which is measured by
commutation or territorial mobility.
As desigualdades sociais no Chile incluem as desigualdades territoriais que permanecem
despercebidos quando o foco exclusivamente regiões administrativas. Um conjunto interligado
de tipos representativos de territórios de urbanização em um nível sub-regional, é proposto para
o estudo das desigualdades sociais a partir de uma perspectiva regional. Um território é definido
por um mercado de trabalho comum, o que é medido pela comutação ou mobilidade territorial.
ÍNDICE
Palabras claves: desigualdad, urbanización, mercado de trabajo, territorios, conmutación
Palavras-chave: desigualdade, urbanização, mercado de trabalho, territórios, comutação
Mots-clés: inégalité, urbanisation, marché du travail, territoires, commutation
Keywords: inequality, urbanization, labor market, territories, commutation
AUTORES
OSCAR MAC-CLURE
Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile. Email: [email protected]
RUBÉN CALVO
Universidad de Chile, Santiago, Chile. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
412
El imaginario social de la accióncolectiva de protesta y la crisisArgentina de 2001, en el discurso dela prensa en ChileL’imaginaire social de l’action collective de protestation et la crise Argentine de
2001 dans le discours de la presse au Chili
The social imaginary of collective protest and Argentinean crisis in 2001, in the
chilean press discourse
O imaginário social sobre a ação coletiva de protesta ea crise na argentina
comunicado pela imprensa do chile 2001
Alberto Javier Mayorga Rojel, Carlos del Valle Rojas y RodrigoBrowne Sartori
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 23.08.2010 Aceptado: 25.10.2012
Introducción
1 En la actualidad no podemos negar que los medios de comunicación son parte
fundamental de las sociedades modernas que existen en el mundo y el caso deLatinoamérica no es una excepción1. Por tal razón, es posible afirmar que somostestigos privilegiados de un espacio-tiempo donde los avances tecnológicos que hanimpactado el quehacer de las diversas empresas periodísticas, en términos de lacantidad de informaciones que son capaces de producir, reproducir y transmitir a lasaudiencias a nivel global mediante el libre acceso a sus plataformas informativas de
Polis, 34 | 2013
413
carácter digital, deben ser comprendidos como un factor central que explica larelevancia social que poseen hoy los diversos componentes del sistema de medios deinformación y comunicación tanto en nuestro continente como en el resto del mundo.
2 A este respecto conviene subrayar que los medios de comunicación como es el caso de
la prensa, radio y televisión, utilizan las múltiples plataformas de redes sociales paraobtener información acerca de los hechos que ocurren en el espacio público. Sinembargo, a pesar del aumento en el uso de las redes sociales por parte de los usuarios,aún los medios de comunicación son utilizados por la mayoría de las audiencias parainformarse acerca de lo que ocurre en su entorno y, por tanto, estos medios decomunicación mantienen un rol preponderante en la visibilización y explicación de losacontecimientos que ocurren al interior del escenario político y económico que seestructura en América Latina. Por ello, si los medios de comunicación tradicionalessiguen siendo los dispositivos de mayor relevancia e impacto en la conformación de laopinión pública, entonces las audiencias que consumen los mensajes producidos,reproducidos y transmitidos por estos medios de comunicación, suelen disponer de unconjunto de esquemas de interpretación que se instauran desde los dispositivosmediáticos tradicionales con la intención de legitimar sus posiciones y establecer unaconsonancia con las audiencias.
3 Considerando lo dicho, vale la pena establecer que los medios de comunicación son un
recurso fundamental para el funcionamiento de todo sistema social y, además, sonutilizados por diversas instituciones que las emplean en la medida que reconocen sucapacidad de mediación en la vida de millones de personas que consumen a diarioproductos informativos que se elaboran sobre la base de un conjunto de sedimentosideológicos e imaginarios sociales que son compartidos por los miembros de la sociedaden la medida que logran cristalizar un conjunto de significaciones en torno a un mundo
posible y sus particularidades políticas, económicas, sociales y culturales.
4 De hecho, los medios de comunicación han sido los encargados de diseminar un
conjunto de informaciones y opiniones acerca de los conflictos sociales que se hanarticulado en el espacio público latinoamericano producto de las demandas ciudadanasfocalizadas en la insatisfacción por el modelo de desarrollo económico implementadoen varios países latinoamericanos, la carencia de sistemas políticos participativos quepromuevan un tipo de democracia más inclusiva, la sistemática profundización de ladesigualdad en lo que respecta a las lógicas de distribución de los ingresos, los recortespresupuestarios producto de las crisis económicas, precarización de los sistemas desalud y educación pública, falta de participación efectiva en la toma de decisionesgubernamentales, entre otros y variados temas. Por tanto, los conflictos sociales quegerminan producto de las múltiples crisis del sistema económico global como de lossistemas políticos nacionales, conllevan un conjunto de acciones colectivas de protestaque son ejecutadas por los sujetos sociales con la finalidad de visibilizar sus demandasen el espacio público. En este sentido, las movilizaciones sociales son una expresiónpública de las demandas e intereses de un colectivo social que pueden lograr unaruptura del orden establecido, lo que de forma inmediata atrae la atención de losmedios de comunicación con la finalidad de realizar las coberturas pertinentes de losacontecimientos que se enmarcan bajo el rótulo de protesta social para, posteriormente,generar la producción de un conjunto de discursos periodísticos portadores designificaciones imaginario sociales.
Polis, 34 | 2013
414
5 Desde este punto de vista, las significaciones imaginario sociales que cristalizan los
medios de comunicación por medio de la producción de discursos periodísticos,específicamente en el terreno de los conflictos sociales donde nos interesa comprenderla construcción socioimaginaria que la prensa de Chile elabora acerca de lasmovilizaciones sociales gestadas por los colectivos de ciudadanos, están centradas enprincipios hegemónicos que buscan mantener un sistema ordenado de referenciadominante asentado en mapas ideológicos capaces de determinar la construcciónsignificativa de un mundo posible, lo que produce, a su vez, un control discursivo sobretodo conflicto social como mecanismo productor de esquemas interpretativos o marcosde referencias capaces de facilitar a las audiencias un tipo de distinción dicotómica.
6 Por ello, estimamos que nuestro trabajo es un aporte al campo de las investigaciones en
las ciencias sociales en la medida que promueve las indagaciones acerca de laproducción de significaciones imaginario sociales por parte de la prensa en contextosde conflicto social. No obstante, en esta oportunidad nos focalizamos en el análisis de laproducción socioimaginaria del diario El Mercurio (Chile) respecto de las accionescolectivas de protesta gestadas en la Argentina durante la crisis del 2001. Importante esresaltar que las acciones colectivas de protesta se producen al interior de una sociedadcivil fragmentada producto de las políticas de ajustes económicos de corte neoliberalque se aplicaron tanto en el país trasandino como –de manera heterogénea- en losdistintos países de América Latina. De la misma manera, vale reiterar que nuestrotrabajo de investigación apunta a describir los imaginarios sociales que son construidospor la prensa en torno a la expresión visible de un colectivo social determinado por uncontexto que identificamos como democrático representativo, en lo político, yneoliberal, en lo económico, de tal forma que debemos tener absoluta claridad que elconjunto de discursos generados por la prensa sobre las acciones colectivas de protestaocurridas en la Argentina durante la crisis del 2001, no están únicamente constituidos apartir de determinados relatos y opiniones que se sustentan en abstracciones complejasde sentido sino que, además, este conjunto de discursos configura su legitimidadmediante una intertextualidad asociada a los hechos ocurridos en el pasado y que secomplementan en el presente con una secuencia de acciones políticas llevadas a cabopor las autoridades del gobierno argentino de la época.
7 Pues bien, una vez declarado nuestro objeto de estudio podemos destacar que los
acontecimientos de movilización social que se gestaron en varias provincias de laRepública Argentina durante el 2001, no estuvieron exentas de la respectiva coberturamediática, lo que permitió la circulación masiva de discursos periodísticos quearticularon las lógicas de consumo por parte de los miembros de la sociedad global. Eneste cometido, los medios de comunicación, desde una perspectiva habermasiana de laslegitimaciones, pueden ser comprendidos como los engranajes de un sistema deinformación global que determina la configuración de sentido de un conjunto deimágenes y acontecimientos con el propósito de legitimar la existencia misma delsistema de medios de información y comunicación global y, en consecuencia, mistificarla descripción y explicación de un acontecimiento que posee una visibilidad públicamediante la intervención de sujetos y actores sociales movilizados en virtud de unademanda colectiva (Habermas, 1999).
8 En este sentido, nos parece de vital importancia recalcar que los medios de
comunicación, en general, y la prensa, en particular, poseen la capacidad de proveer alas audiencias de un mensaje que contempla un mapa conceptual capaz de ordenar,
Polis, 34 | 2013
415
clasificar y organizar los hechos y conflictos que involucran a múltiples sujetos, actoressociales e instituciones gubernamentales, dentro de un contexto referencial apropiadopara promover un sentido socialmente aceptado por la mayoría. Es decir, siguiendo aJohn B. Thompson (1998: 56) y su concepto de experiencia mediática, podemos pensarque los medios de comunicación, como en el caso de la prensa, tienen la capacidad deconfigurar las experiencias de las audiencias lo que inevitablemente marca un quiebreen la frontera de las percepciones que el individuo tiene a partir de sus contactoscotidianos e inmediatos, para dar paso a una nueva realidad mediatizada por unelemento técnico (radiotransmisor, diarios, televisor, computador y celular), donde lasformas simbólicas que se acuñan en el conjunto de discursos producidos por los mediosde comunicación proporcionan las significaciones imaginarios sociales que setransforman en el sustento para la producción o reproducción de un imaginario socialde las acciones colectivas de protesta desencadenadas durante la crisis argentina del2001.
9 De hecho, si visualizamos a la prensa como un recurso/tecnología que facilita la
masificación de un conjunto de discursos periodísticos acerca de algo o alguien,entonces toda experiencia mediática conlleva una apropiación/aceptación o rechazo/negación de imaginarios sociales. En tal sentido, los imaginarios sociales que seexpresan a través de las formas simbólicas acuñadas en el conjunto de discursosperiodísticos producidos por la prensa, permiten la construcción de un saber colectivoy compartido, lo que –además– articula una construcción social de la realidad donde selogran legitimar significaciones, visiones de mundo y opiniones. Es por tal razón quedesde la perspectiva de Manuel Antonio Baeza (2003: 20) “los imaginarios sociales sonmúltiples y variadas construcciones mentales (ideaciones) socialmente compartidas designificancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento desentido existencial”. En otras palabras, los imaginarios sociales ordenan la vidacotidiana y dan sentido al mundo que nos rodea, por lo tanto, “no hay posibilidadalguna de utilización del concepto de imaginarios sociales sin la idea consustancial deinstitucionalización social de determinadas visiones, de determinados discursos y dedeterminadas prácticas con efectos sociales y, por último, hasta de determinados estilosde la acción social” (Baeza, 2008: 190).
10 Por ello, valoramos la posibilidad de aportar al ámbito específico de los estudios del
discurso de la prensa y los imaginarios sociales en contextos de conflicto social y, a suvez, profundizar empíricamente en la discusión acerca del poder que ostentan losmedios de comunicación, en general, y la prensa, en particular. Incluso, podemosprecisar que nuestro trabajo centra su atención en el análisis del discurso periodísticoelaborado por el diario El Mercurio de Chile, el cual posee una relevancia y legitimidaden lo que respecta a la conformación de la opinión pública producto del reconocimientoque los actores más influyentes de la política y la economía de Chile le han otorgado.Además, en términos de criterios utilizados para su selección como unidad deinformación principal, podemos destacar que el diario El Mercurio está directamenteligado a los grupos conservadores, católicos y empresariales del país, posee una ampliacobertura nacional e internacional, este último punto se justifica mediante la presenciade este periódico en el Consorcio Grupo de Diario América, y, finalmente, es factibleindicar que según los datos proporcionados por el Sistema de Verificación deCirculación y Lectoría (2011, 1er Semestre), en la cual participan la Asociación Nacionalde Avisadores (ANDA), la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap) y losprincipales diarios pagados y gratuitos del país; el diario El Mercurio cuenta con un
Polis, 34 | 2013
416
promedio de 409.949 lectores semanales donde se considera tanto el consumo de laversión impresa y digital del diario.
11 Por último, es preciso tener en cuenta que nuestra intención no es desarrollar una
descripción histórica detallada de los sucesos económicos, políticos y sociales queafectaron a la Argentina entre los años 1990 y 2001. Incluso, en rigor el presente trabajono pretende explicar las causas o determinar las consecuencias que provocaron - endiversas áreas del desarrollo de la Argentina – la crisis institucional y la movilización delas fuerzas sociales en distintos puntos geográficos del mencionado país. Sino más biennuestro trabajo se focaliza, por una parte, en describir los imaginarios socialesproducidos por la prensa en un contexto específico que corresponde a la crisisargentina de 2001, aportar al ámbito de los estudios del discurso de la prensa y losimaginarios sociales en contextos de conflicto social y, a su vez, contribuirempíricamente a la discusión acerca del poder que ostentan los medios decomunicación, en general, y la prensa, en particular. Y, por otra, se busca sistematizarel uso de un modelo de análisis del discurso periodístico diseñado e implementado eninstancias investigativas elaboradas por académicos del Grupo de Investigación enComunicación y Saberes Críticos de la Universidad de La Frontera, a saber: 1) proyectoFONDECYT N°1100264, 2) Proyecto FONDECYT N° 1120904 y 3) Proyecto DIUFRO N°DI120060. Por cierto, esperamos que lo declarado permita al lector identificar conclaridad la problemática central de nuestro trabajo y reconocer, también, los límites denuestra investigación.
Contexto del estudio: antecedentes en torno a laacción colectiva de protesta en el marco de la crisisargentina de 2001
12 Para comenzar esta sección del trabajo asociado al contexto donde se enmarca nuestra
problemática, creemos necesario consensuar que las transformaciones políticas,económicas y sociales que han acaecido en Latinoamérica, en general, y en el casoArgentino , en particular, producto de la aplicación de reformas estructurales asociadasa la implementación del modelo neoliberal, han conducido a varios países delcontinente por una vía del desarrollo marcada por nuestra condición de paísesexportadores de materias primas, por una lógica de libre mercado y apertura denuestras fronteras económicas, como única forma utilizada para fomentar uncrecimiento sostenido en el tiempo sobre la base de un aumento de la inversiónextranjera, reestructuración de los modos de producción y consumo, control de losíndices inflacionarios y, por supuesto, compromiso total con el pago de la deudaexterna.
Sin embargo, desde la perspectiva de Osvaldo Iazzetta: “En suma, estas reformas no resultaron neutras en términos de poder económico ysocial. El reemplazo de monopolios estatales por otros privados que ocasionó elproceso de privatizaciones creó un nuevo polo de poder que reúne una enormecapacidad reguladora sobre mercados decisivos. Asimismo, la entronización delmercado como máxima instancia de coordinación, sometió a sus reglas ladistribución de bienes públicos (salud, educación y seguridad social), convirtiendoen bienes mercantiles lo que antes se reconocía como derechos ciudadanos”(Iazzetta, 2007: 99-100).
Polis, 34 | 2013
417
13 En este contexto, los acontecimientos acaecidos en la Argentina en diciembre de 2001,
donde diversas organizaciones sociales y formas de movilización política se expresaroncontra el modelo económico y político vigente hasta ese periodo, serán comprendidos apartir de la noción de acción colectiva de protesta. Este concepto da cuenta de unadinámica de resistencia en el espacio público argentino donde los sujetos socialesmediante un repertorio de protesta de acción colectiva apuntaban a visibilizar susdemandas contra el modelo neoliberal y el rechazo frente a los altos niveles decorrupción del sistema político y el repudio a la represión policial ejercida en las callesde las ciudades más importantes del país trasandino.
Es decir, en palabras de Favaro, Iuorno y Cao:“La crisis de 2001 agudiza los conflictos que provocan el traspaso de la empresapública a manos privadas, con la consiguiente expulsión de mano de obra,precariedad de trabajo, incapacidad de los políticos para resolver los problemas dela sociedad y un Estado que, como el neuquino – controlado por un grupo desectores burgueses, aliado a las petroleras –, también muestra una faceta pococonocida tiempo atrás: la corrupción” (Favaro, Iuorno y Cao, 2006: 107).
14 En este sentido, los sucesos de diciembre de 2001 en Argentina serían la manifestación
evidente de un quiebre entre las instituciones representativas del Estado y el podereconómico con la sociedad civil y los sujetos sociales adscritos a las clases medias y a lossectores de piqueteros (desempleado); este último corresponde al concepto que articulael devenir de aquellos individuos que son excluidos del entramado laboral diseñado porel modelo neoliberal e implementado por el mundo privado y el Estado, y que sufren lasconsecuencias del no reconocimiento como miembros productivos de la sociedadargentina.
En esta misma dirección, Igor Goicovic considera que: “Los sectores populares se han construido históricamente en los bordes del sistema.Ello ha determinado que, en general, sus relaciones con el Estado se encuentrenpermanentemente conflictuadas. Su defensa de la autonomía y de los aspectosesenciales de su identidad social, los han contrapuesto permanentemente con lasiniciativas y mecanismos disciplinadores y homogeneizadores desplegados por lasclases dominantes y el Estado” (Goicovic, 2000: 120-121).
15 Desde luego este aspecto es controvertido, pero en cierto modo debemos tener claro
que esta plataforma neoliberal ha logrado disipar la fuerza del Estado y susrepresentantes, empobreciendo las dinámicas relacionales al interior del sistema socialy la capacidad articuladora del Estado en términos organizacionales. En otras palabras,la globalización en conjunto con el modelo económico neoliberal han promovidocambios en dos dimensiones relevantes del Estado, a saber:
1) Se debilita su capacidad para organizar a la sociedad, redistribuirequitativamente las riquezas, cohesionar a la ciudadanía a partir de un proyectocomún y gestionar la eficiente participación democrática (no meramenteinstrumental) de la ciudadanía. 2) Se fortalece su papel de interlocutor válido (no interventor) entre el capitalinternacional y el mercado local, regulador legítimo de las relaciones que seestablecen entre los actores del mercado y la sociedad civil, dinamizador de lasrelaciones internacionales sobre la base de su actuar como un articulador demecanismos de compenetración económica-política entre los paísesindustrializados y las naciones en vías de desarrollo, y, finalmente, facilitador de lasmodificaciones necesarias (desregulaciones) para la subsistencia de determinadossistemas productivos y/o cambios de éstos.
Polis, 34 | 2013
418
Así entonces, el despliegue del poder económico mundial es el resultado de un desgastedel aparato estatal que no puede asegurar una presencia homogénea en todo elterritorio. Por tal razón, Ignacio Lewkowicz sostiene que:
“El Estado era el tablero dentro del cual transcurría la existencia de un conjunto deentidades que llamamos instituciones (…). Una de esas instituciones, una pieza deese tablero, era el mercado liberal. Ese mercado era una laguna en medio de uncontinente sólido (…). Pero esa laguna crece, se desborda, se desconviene, se vuelveincontenible. Lo llaman neoliberalismo, o tercera ola, o globalización, o algo. [Porconsiguiente], esa laguna que era una pieza del tablero estatal se convierte ahora enel tablero de otra lógica [y], a la vez, el Estado que era el tablero, en esta reversión,se convierte en una pieza entre otras” (Lewkowicz, 2006: 176).
16 Por su parte, y volviendo al contexto de la crisis argentina, tenemos que esta idea del
desbarajuste del modelo económico y político que imperaba hasta ese entonces enArgentina se sustenta en que desde “diciembre de 2001 se pone de manifiesto la rupturadel bloque dominante que solventaba la convertibilidad. Las fuerzas ideológicas yeconómicas que lo expresaban dejan de apoyar a la clase política y el sistema políticoentra en una de sus más profundas crisis de la democracia desde 1983” (Battistini, 2007:100).
17 Considerando lo dicho, vale la pena advertir que el modelo neoliberal articulado
durante el gobierno de Carlos Menen en Argentina – específicamente mediante laacción de privatizar la mayor cantidad de empresas y servicios públicos – y que contócon el apoyo estratégico de los grupos financieros internacionales, no ha permitido daruna solución efectiva y mucho menos avanzar en propuestas que apunten a resolver losproblemas sociales, económicos y políticos que afectan en la actualidad a la sociedadargentina. Bajo el fracaso de este modelo privatizador y desregulador de los mercados,en el plano económico, impuesto por las dinámicas hegemónicas de los organismosfinancieros de los países desarrollados (FMI y Banco Mundial) y, en el plano político-social, el debilitamiento de un campo de acción propio del Estado junto a ladespolitización del ejercicio de la ciudadanía, se acentúa la necesidad de identificar ytomar conciencia acerca del sentido actual que posee la ciudadanía y la sociedad civilcomo elementos centrales para el fortalecimiento de una democracia menos maniatada.Por tal motivo, en el caso de la realidad argentina debemos asumir que la articulaciónde una contrahegemonía se entiende como un desafío enmarcado dentro de lasposibilidades presentes de los miembros de la sociedad civil. Así entonces, lasarticulaciones (redes activas) que se producen entre los actores sociales mediante losprocesos comunicativos y las acciones colectivas de protesta evitan la dispersión de losmismos, potencia su reconocimiento como agentes sociales del cambio y la resistencia,pero no -necesariamente- los aglutina bajo un mismo proyecto político con continuidaden el tiempo.
18 Ahora bien, conceptualmente, es necesario subrayar que en el caso argentino la
protesta social es una herramienta utilizada por los sectores sociales identificados bajoel rótulo de piqueteros como alternativa válida para interpelar al poder estatal sobre labase de una demanda puntual de integración al sistema económico, en virtud de laausencia de canales formales que faciliten una injerencia en las instancias de toma dedecisión gubernamental o instauren un espacio de negociación amparado en elreconocimiento como grupo de poder legitimado por el sistema político nacional.
Pues bien, a partir de las ideas expuestas por Federico Schuster, se establece que:“La noción de protesta social se refiere a los acontecimientos visibles de acciónpública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda
Polis, 34 | 2013
419
(en general con referencia directa o indirecta al Estado) En este sentido, caberemarcar que el concepto se limita a partir de su carácter contencioso e intencional,por un lado, y de su visibilidad, por el otro” (Schuster, 2005: 56).
Es por ello que:“La protesta, desde la teoría de la acción colectiva, encierra la realidad de una luchaentre dos sujetos por la apropiación y orientación de los valores sociales y de losrecursos; no se agota en una sola manifestación, tiene periodos de latencia yexplosión; es el recursos de los que no tienen poder o no están representados porformas tradicionales” (Favaro, Iuorno y Cao, 2006: 97).
19 En tal sentido, nos parece necesario reconocer que la acción colectiva de protesta, a
pesar de su carácter coyuntural y contingencial (Schuster, 2005), se establece como unaforma de movilización política que se instaura en el espacio público con la finalidad decuestionar la hegemonía instalada por los grupos dominantes de la sociedad argentina.Esto nos lleva a comprender que la protesta social es una forma de acción colectivautilizada para la expresión pública de las demandas e intereses de un colectivo social yque, además, logra producir una ruptura del orden establecido. Tal como apuntaScribano y Schuster (2004: 10):
“La protesta social es un modo de ruptura del orden social regular, pero al mismotiempo puede convertirse en un modo cuasi normal de la práctica política en losmárgenes del sistema político. En esa cornisa entre la normalidad y la rupturacamina hoy la protesta social”.
20 En consecuencia, los actores sociales presentes en la sociedad argentina y que
participaron de las protestas sociales de diciembre de 2001 pueden ser incorporados ala matriz conceptual de multitud (Negri y Cocco, 2006), lo que conlleva unacomprensión del fenómeno de la protesta social como la suma de subjetividades ysingularidades determinantes de una posición contraria a la desvinculación delconcepto y el ejercicio, es decir determinantes de la soberanía de los miembros de unasociedad en términos de ciudadanías activas y de su efectiva acción en el plano de lasestrategias de lucha producto de sus demandas contra las condiciones de explotación yabuso por parte de los grupos económicos y políticos dominantes. No caben dudasentonces que las acciones colectivas de protesta generadas, por una parte, pormiembros de la clase media argentina cuando ocuparon las plazas y espacios públicosurbanos para alzar la voz de un pueblo que perpetuaba el slogan ¡Qué se vayan todos!,y, por otra, cuando hombres y mujeres de las clases populares saqueaban los centroscomerciales y marchaban por las avenidas o arterias centrales de los centros urbanosmás importantes de Argentina, se transformaron en nuevas formas no convencionales(Auyero, 2004) de resistencia colectiva que aspiraban al derrocamiento de un gobiernoo más bien al cambio de la forma de hacer política y de la lógica neoliberal presentedesde 1990.
El discurso de la prensa como discurso de poder en elespacio público
21 Quisiéramos comenzar por establecer una breve síntesis teórica sobre el concepto de
discurso que nos permitirá avanzar en la comprensión de esta práctica social quefacilita el funcionamiento del proceso comunicativo y que, además, es una nociónfundamental de la presente investigación. De modo que, como aproximación inicial, eldiscurso se plantea como un objeto dinámico que se hace presente en una acción
Polis, 34 | 2013
420
comunicativa determinada, puesto que involucra a actores sociales que poseen rolesestablecidos (hablantes y oyentes), que se relacionan en una situación específica, através de un acto comunicativo determinado por el contexto y que, como consecuenciade la interacción, producen un sentido.
22 Ahora bien, en el desarrollo de las sociedades modernas, donde se lleva a cabo la
producción y difusión de discursos periodísticos a través de los diversos dispositivos decomunicación masiva, se hace cada vez más evidente la importancia de los procesos deinteracción y apropiación de los mensajes por parte de las audiencias, puesto que eldiscurso de la prensa, construido sobre la base de un acontecimiento aparentementeparticular, se estructura a partir de un conjunto de significaciones socioimaginarias queson reconocidas por los miembros de un grupo social en la medida que se entrelaza conel tejido social de la memoria colectiva y se compenetra con las prácticas culturales, Esen este sentido que el discurso de los medios de comunicación, en general, y de laprensa, en particular, permiten la configuración de relatos y opiniones capaces deacuñar significaciones imaginario sociales acerca de algo o alguien.
23 En vista de lo anterior, es posible afirmar que en el marco de las lógicas mediáticas
establecidas para la cristalización de imaginarios sociales, el discurso de la prensa sevisualice como una construcción comunicativa simbólica ya que está determinado porun sistema que posee una forma codificada y contenedora de visiones del mundo. Enefecto el discurso es una producción social y como tal es parte de un proceso deinteracciones lo que implica una práctica socialmente ritualizada donde los actoressociales confluyen para el intercambio/confrontación de sus realidades y formas deinterpretar al mundo. Como puede observarse desde la perspectiva de Siegfried Jäger(2003: 66), “los discursos determinan la realidad siempre a través de sujetos queintervienen activamente en sus contextos societales como (co)productores y(co)agentes de los discursos y cambios de la realidad”.
24 De hecho, si el discurso de la prensa puede ejercer su poder para estructurar un tipo de
mundo posible bajo determinadas condiciones de consumo establecidas para laapropiación de una experiencia mediática, entonces tal situación nos permite asumir laexistencia de una intencionalidad por parte de la prensa en lo que respecta a “lo quepuede y debe ser dicho” respecto a un acontecimientos. Por tanto, el discurso de laprensa posee un valor especial en la reproducción de una ideología determinada. Estacapacidad que tiene la práctica social del discurso de la prensa facilita la configuraciónde un campo referencial específico donde los contenidos responden a ciertassignificaciones socioimaginarias convenientes para un grupo social.
25 En efecto, el discurso de la prensa como acción comunicativa y práctica social que se
gesta en el sistema de los medios de comunicación a partir de las interacciones en losespacios de conflicto social, corresponde a una plataforma donde se puede elaborar,construir, reforzar o modificar imaginarios sociales a partir de las formas ideológicosvinculadas a determinadas estrategias discursivas como es el caso de la retórica a modode mecánica persuasiva que busca inocular ciertas nociones positivas (aceptación) onegativas (rechazo) de un fenómeno social. Esta estrategia discursiva sustentada en elplano ideológico dominante existente en toda interacción social produce unaconcentración de opiniones e imágenes capaces de expresar, indicar o acentuar algunascaracterísticas de un acontecimiento que vayan en directa relación con laintencionalidad propuesta por un grupo social.
Polis, 34 | 2013
421
26 En este sentido, el discurso, como afirma Van Dijk (1997: 21), “no se limita a la acción
verbal, sino que involucra significado, interpretación y comprensión, lo cual significaque el acceso preferente al discurso público o el control sobre sus propiedades tambiénpuede afectar al pensamiento de los demás”. Esto quiere decir, que los agentes socialescon mayor poder y control sobre las distintas formas de institucionalidad social, tienenla facultad, los mecanismos y los recursos para establecer formas de pensamientoasociadas a sus intereses, lo que trae como efecto el cambio de actitudes y opiniones, enla medida que la apropiación del discurso de la prensa guarde relación con elimaginario social dispuesto por un grupo social.
27 Por lo mismo, en el actuar de la prensa se observa que al producir un conjunto de
discursos como resultado de las coberturas respectivas de los acontecimientosrelacionados con un conflicto social, los cuales son seleccionados sobre la base de lanoción de actualidad y prominencia, características intrínsecas en el periodismo; eldispositivo mediático hace uso de elementos sígnicos del pasado para establecer unaexplicación de los fenómenos acontecidos en el presente con la finalidad de reproduciruna significación socioimaginaria deseada en el espacio de la memoria colectiva de lasaudiencias.
28 Por lo demás, el discurso de la prensa como mecanismo de interacción y lucha de
significados, produce un sentido que se acoge al sistema simbólico del enunciador yarticula un relato verosímil que contempla los elementos de significación utilizadospara representar su propia visión del mundo legitimada por la institución y por mediode la acción que le adjudique una coherencia compartida, ya que el discurso no tieneuna coherencia propia sino que posee coherencia a partir de la asignación que le danlos propios usuarios del lenguaje y, como lo señala Joseph Courtés (1995), el contenidode un discurso es interpretable únicamente bajo las reglas impuestas en el juego que seestablece entre el enunciador y el enunciatario.
Algunas precisiones sobre los imaginarios sociales
29 Pues bien, al considerar el gran aporte teórico que nos ha heredado el pensamiento de
Cornelius Castoriadis (2007, 2004 y 2001) –complementado con los aportes decisivos deautores contemporáneos como Manuel Antonio Baeza (2008 y 2003) y Juan Luis Pintos(1994 y 2005)– nos planteamos la necesidad de elaborar una descripción de la noción deimaginarios sociales y, a su vez, destacar la importancia de la práctica social discursivaen la construcción de imaginarios sociales en nuestras sociedades.
Es por ello que quisiéramos comenzar diciendo que para precisar lo que entenderemospor imaginarios sociales, nos apoyamos en la idea propuesta por Cornelius Castoriadisrespecto al término de imaginario:
“Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo ‘inventado’ –ya se tratede un invento ‘absoluto’ (‘una historia imaginada de cabo a rabo’), o de undeslizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos yadisponibles están investidos con otras significaciones que las suyas ‘normales’ ocanónicas […] En los dos casos, se da por supuesto que lo imaginario se separa de loreal, ya sea que pretenda ponerse en su lugar (una mentira) o que no lo pretenda(una novela)” (Castoriadis, 2007: 204).
30 En este sentido, la propuesta inicial de Castoriadis acerca del concepto de imaginario se
centra en la capacidad que posee lo imaginario para expresarse a través de lo simbólico,para ser visible en el entramado social y, por ende, se establece que la articulación
Polis, 34 | 2013
422
entre significados y significantes permite una movilidad en el lenguaje y laconstrucción de significaciones, o sea nos faculta como actores sociales para evocar unaimagen –y más que simples imágenes– por medio de lo enunciado y llenar de sentido loconstruido socialmente.
31 Por tanto, para Castoriadis (Ibid: 536) “la significación es aquí la coparticipación de un
término y de aquél al que ese término remite, poco a poco, directa o indirectamente. Lasignificación es un haz de remisiones a partir y alrededor de un término”. No obstante,obviar la existencia de un referente(s) de la palabra, subordina la palabra para serusada –únicamente– en el sentido que le corresponde de manera directa. Así entonces,Castoriadis (Ibid: 540-541) afirma que:
“una palabra, aun cuando se la utilice en su pretendido «sentido propio», o con su«significación cardinal», es utilizada en un sentido trópico. No existe el ‘sentidopropio’; lo único que existe –pero siempre, e ineliminablemente, ya sea en lasmetáforas como en las alegorías más sutiles o más disparatadas– es la referenciaidentitaria, punto de una red de referencias identitarias, aprehendido él mismo enel magma de las significaciones y referido al magma de lo que es”.
32 Incluso, es factible asumir que en el caso puntual de la producción discursiva dentro de
las sociedades occidentales, el imaginario social mediante lo simbólico permite laconstrucción social de la realidad, establece una realidad determinada y generapertenencia. Por lo tanto, el discurso de la prensa al ser entendido como un articuladorde significaciones, tiene la función dentro de la lógica societal, por una parte, deexpresar la visión del mundo que los grupos de poder construyen y, por otra, ser laesfera concreta donde se lleva a cabo una construcción de la realidad social configuradasobre la base de las acciones de un grupo social movilizado y de los elementossignificativos presentes en el discurso de los agentes políticos y económicosdominantes en la actualidad.
Vale la pena seguir a Castoriadis, quien nos ayuda a precisar nuestra sucinta reflexiónacerca de la relación entre el imaginario social y lo simbólico:
“Las relaciones profundas entre lo simbólico y lo imaginario aparecen enseguida sise reflexiona en este hecho; lo imaginario [social] debe utilizar lo simbólico, no sólopara «expresarse», lo cual es evidente, sino para «existir», para pasar de lo virtual acualquier otra cosa más” (Ibid: 204).
Sin embargo, agrega Castoriadis:“La influencia decisiva de lo imaginario [social] sobre lo simbólico puede sercomprendido a partir de esta consideración: el simbolismo supone la capacidad deponer entre dos términos un vínculo permanente de manera que uno ‘represente’ alotro. Pero no es más que en las etapas muy avanzadas del pensamiento racionallúcido en las que estos tres elementos (el significante, el significado y su vínculo suigeneris) se mantienen como simultáneamente unidos y distintos, en una relación ala vez firme y flexible” (Ibid: 205).
33 Al hilo de las ideas expresadas es posible evidenciar que los imaginarios sociales
corresponden a constructos de sentido acerca de algo o alguien, singular o plural,individual o colectivo, público o privado, que han sido construidos socialmente a travésde los dispositivos de poder existentes dentro del tejido social y que poseen unreconocimiento y legitimidad dentro del conjunto de la sociedad. Me refieroconcretamente a la comprensión de los imaginarios sociales como constructos desentido que poseen legitimidad para los usuarios del lenguaje y los integrantes de unasociedad, producto de un largo proceso de socialización amparado en la acción deinstituir una significación compartida por aquéllos. En otras palabras:
Polis, 34 | 2013
423
“Los imaginarios sociales, al decir que son esquemas sui generis de construcción/inteligibilidad simbolizada de la realidad, se presentan frente a nosotros comoamplios constructos simbólicos socializados, compartidos mediante lacomunicación intersubjetiva de las personas, por lo tanto autolegitimados,alimentando así la pretensión de alcanzar la categoría de verdad incuestionablepara quienes así lo han internalizado” (Baeza, 2003: 51).
34 En complemento con lo anterior, Juan Luis Pintos (2005) entiende a los imaginarios
sociales como esquemas que han sido socialmente construidos con la finalidad depermitir a las personas que constituyen una sociedad la percepción, explicación eintervención de la realidad. Esto lo explica J. L Pintos (Ibid: 43) de la siguiente manera:
1. Esquemas socialmente construidos: significa que su entidad posee un elevadogrado de abstracción semejante a las referencias temporales que implican unadeterminada constancia en la secuencialidad, priorización y jerarquización denuestras percepciones a través del código relevancia/opacidad socialmentediferenciado.2. Que nos permiten percibir, explicar e intervenir: las operaciones complejas a lasque se refieren estos verbos son posibles para nosotros porque disponemos de un“mundo a nuestro alcance” y una “distribución diferenciada del conocimiento”, queposibilita unas referencias semejantes de percepción (espaciales, temporales,geográficas, históricas, culturales, religiosas, etc.), de explicación (marcos lógicos,emocionales, sentimentales, biográficos, etc.) y de intervención (estrategias,programas, políticas, tácticas, aprendizajes, etc.).3. Lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por realidad: no hay unaúnica realidad, que se identificaría necesariamente con una verdad única. Nuestrassociedades contemporáneas no se configuran bajo el modelo de sistemas únicos y dereferencias absolutas, sino que están sometidas a procesos evolutivos deprogresivas diferenciaciones sistémicas.
35 Frente a este escenario conceptual articulado sobre la base de los planteamientos de C.
Castoriadis (2007, 2004 y 2001), J. L. Pintos (1994 y 2005) y M. A. Baeza (2008 y 2003),sostenemos que el discurso de la prensa, por una parte, es una construccióncomunicativa simbólica2 que materializa el imaginario social y, por otra, comodispositivo y acción comunicativa que se gesta en el seno de la sociedad a partir de lasinteracciones entre personas y colectivos, es –a su vez– el espacio donde se puedeconstruir y cristalizar, modificar o reemplazar los imaginarios sociales acuñadosmediante las significaciones socialmente compartidas y las dinámicas ideológicasinstauradas por los grupos de poder. Así entonces:
“Una vez creadas, tanto las significaciones imaginarias sociales como lasinstituciones se cristalizan o se solidifican, y es lo que llamo el imaginario socialinstituido. Este último asegura la continuidad de la sociedad, la reproducción y larepetición de las mismas formas, que de ahora en más regulan la vida de loshombres y permanecen allí hasta que un cambio histórico lento o una nuevacreación masiva venga a modificarlas o a reemplazarlas radicalmente por otrasformas” (Castoriadis, 2001: 96).
36 Para concluir quisiéramos volver a Castoriadis para afirmar que la historia del hombre
es –en sí misma– la historia del imaginario humano, puesto que no existe sociedadfuera de lo que hombre ha construido, es decir fuera de toda empresa imaginaria tantoradical como social y, por ende, “resulta absolutamente natural llamar a esta facultadde innovación radical, de creación y de formación, imaginario e imaginación. El lenguaje,las costumbres, las normas, las técnicas no pueden ser explicados por factoresexteriores a las colectividades humanas” (Ibid: 94).
Polis, 34 | 2013
424
Aspectos metodológicos del estudio
37 En el plano epistemológico, entendemos que la realidad social es construida por los
individuos mediante la acción intersubjetiva y que, a su vez, comparten significados encomún respecto a dicha realidad social construida. Por lo tanto, es posible conocer unfenómeno socio-comunicacional desde una perspectiva cualitativa compatible con losfundamentos teóricos que sustentan el marco comprensivo y descriptivo de nuestroestudio, donde, además, se asume como parte del trabajo de análisis de un investigadorla intención de objetivar un fenómeno constituyente de una realidad social.
38 Así entonces, para los fines de nuestra investigación se comparte lo enunciado por
Manuel Antonio Baeza (2008: 45) respecto a la objetivación entendida “–en un sentidosimple– como un compromiso entre lo materialmente dado y lo subjetivamenteentendido como dado; [y] –en un sentido complejo– como un esfuerzo intelectualriguroso para convertir en evidencias aspectos visibles y no visibles de la realidad” […]realidad que –desde nuestro punto de vista– se hace presente en el discurso de laprensa, es decir, la prensa es un dispositivo que materializa el imaginario social en elentramado de relaciones sociales.
Unidad de información y corpus de análisis
39 Ahora bien, respecto a la unidad de información utilizada en el marco de la presente
investigación, se reconoce que el diario El Mercurio de Chile3 establece una red derelaciones de poder marcadas por el grado de influencia en el quehacer político yeconómico del país donde son distribuidos y adquiridos sus ejemplares por lasaudiencias del territorio nacional. Asimismo, El Mercurio de Chile juega un papelcentral en la configuración de la opinión pública producto del reconocimiento ylegitimidad que los actores más influyentes de la política y la economía le han otorgado.En términos más precisos, el diario El Mercurio fue seleccionado según los siguientescriterios:
1. Por la cobertura nacional que alcanza.
2. Por la importancia que tiene en la configuración de la opinión pública a nivel nacional.
3. Por los niveles de lectoría a nivel nacional.
4. Por la antigüedad que posee este diario en América Latina: El Mercurio de Santiago de
Chile, su primer ejemplar se publicó el 1 de junio de 1900.
5. Por ser una de las empresas periodísticas fundadoras en 1991 del “Grupo de Diarios
América” (GDA). Consorcio mediático que en la actualidad reúne a 11 empresas periodísticas
(específicamente del sector de la prensa escrita) que poseen una gran influencia política y
económica en sus respectivos mercados nacionales.
40 Por su parte, el material analizado está conformado por un corpus de textos que
corresponden a 10 editoriales publicadas por el diario El Mercurio de Chile, entrediciembre de 2001 y enero de 2002. Por consiguiente, el corpus fue seleccionado segúnlos siguientes criterios:
Tabla N°1. Criterios de selección del corpus textual. Elaboración propia.
Categoría Descripción
•
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
425
Tipo de discurso Todo discurso de la prensa que corresponda a una editorial.
Tópico o temáticacentral
Todo discurso editorial donde se hace referencia a las accionescolectivas de protesta y a la crisis argentina de 2001.
Tipo de medio decomunicación
Todo discurso editorial producido por la prensa escrita donde sehace referencia a las acciones colectivas de protesta y a la crisisargentina de 2001.
Identificación de laprensa escrita
Todo discurso editorial producido por el diario El Mercurio deChile donde se hace referencia a las acciones colectivas deprotesta y a la crisis argentina de 2001.
Temporalidad Todo discurso editorial del diario El Mercurio de Chile publicadoentre diciembre de 2001 y enero de 2002, donde se hacereferencia a las acciones colectivas de protesta y a la crisisargentina de 2001.
A continuación, se presenta el detalle del corpus analizado. Tabla N°2. Identificación del corpus textual. Elaboración propia.
N° Diario(Prensa)
Titulares - Editoriales Fecha de Publicación
1 El Mercurio Crisis argentina (I) 9 de Diciembre de 2001
2 El Mercurio Incertidumbre en Argentina (I) 15 de Diciembre de2001
3 El Mercurio Crisis argentina (II) 16 de Diciembre de2001
4 El Mercurio Incertidumbre en Argentina (II) 22 de diciembre de2001
5 El Mercurio Frutos de la tercera vía 26 de diciembre de2001
6 El Mercurio Presidente provisorio en Argentina 30 de diciembre de2001
7 El Mercurio Efectos de la crisis trasandina 2 de enero de 2002
8 El Mercurio Crisis en Argentina 5 de enero de 2002
9 El Mercurio La economía de mercado no es sólomercado
6 de enero de 2002
10 El Mercurio Argentina 10 de enero de 2002
Polis, 34 | 2013
426
Descripción del método de análisis
41 Pues bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el
presente trabajo, se utiliza un modelo de análisis del discurso periodístico diseñado eimplementado en instancias investigativas elaboradas por académicos del Grupo deInvestigación en Comunicación y Saberes Críticos de la Universidad de La Frontera, asaber: 1) proyecto FONDECYT N°1100264, 2) Proyecto FONDECYT N° 1120904 y 3)Proyecto DIUFRO N° DI120060. En esta medida, nuestro modelo de análisis del discursonos permitirá, por una parte, identificar los tópicos, contextos, figuras, roles y valorestemáticos; y, por otra, describir las posiciones de poder, los modos de objetivación y loselementos de significación que configuran los imaginarios sociales de la accióncolectiva de protesta y la crisis argentina de 2001 en el discurso editorial del diario ElMercurio de Chile. En síntesis, el modelo de análisis del discurso que utilizamos en estetrabajo nos permite estudiar el discurso de la prensa producido por el diario ElMercurio de Chile con la intención de describir el imaginario social construido por estedispositivo de poder vinculado al Consorcio Latinoamericano “Grupo de DiariosAmérica” (GDA).
A continuación, procedemos a la descripción de los componentes del modelo de análisisdel discurso utilizado: Tabla N°3. Modelo de análisis del discurso. Elaboración propia.
Tópico(s) Figuras / Recorridos Valores Temáticos
Es el tema que englobael sentido de undiscurso o parte de él yque, a su vez, posee unalógica interna enrelación al contexto.
Consiste en identificar lasdistintas figuras (actores,instituciones, tiempo(s),lugar(es), que aparecen en eldiscurso y el papel que se lesasigna a cada uno en el relato.
Es el sentido que seconstruye a partir de lasrelaciones entre las figurasy sus recorridosfigurativos. Por lo tanto,las figuras tienen un valora partir de su relación conotras figuras.
Posición de Poder Modos de objetivación Contexto(s)
Corresponde a laidentificación de laposición del hablante(en el discurso) enrelación con un sujeto/institución/objetoexistente en ladinámica de la realidadsocial.
Consiste en identificar lasprácticas divisorias presentesen el discurso. Estas prácticasse reconocen en dinámicas deoposición (por ejemplo: normal/ anormal) relacionadas condeterminados sujeto(s) /institución(es) / objeto(s)existente(s) en la dinámica dela realidad social.
Corresponde a la acción deidentificar el contexto(s)en el que se desarrollan loselementos constituyentesdel discurso y quedeterminan la adscripciónde un significado enrelación a una situación ohecho.
Polis, 34 | 2013
427
Resultados del análisis
42 Es necesario establecer que producto del análisis realizado al corpus constituido por 10
editoriales del diario chileno El Mercurio, se observan cuatro ejes discursivos desdedonde el discurso de la prensa articula la construcción socioimaginaria en torno a laacción colectiva de protesta y la crisis argentina de 2001, tal como se observa en lafigura 1:
Fig 1. Ejes discursivos presentes en el diario El Mercurio de Chile. Elaboración propia.
Acción colectiva de protesta
Crisis Argentina de 2001
En torno al imaginario social de la acción colectiva deprotesta
43 Lo primero que debemos destacar es que mediante el análisis del corpus se logra
establecer que el discurso del diario El Mercurio presenta argumentos que estructuranuna evaluación negativa acerca de la violencia social que se observa en las calles deBuenos Aires y de otras ciudades de Argentina. En este sentido, el discurso del diario ElMercurio desarrolla una disposición crítica acerca de las lecciones que debemosobtener de las acciones colectivas de protesta ocurridas en Argentina en la medida quepredispone un juicio rotundo en torno a los desbordes sociales y sus efectos en eldesarrollo democrático de los países de América Latina. Incluso, este sistema dediscursos producidos por el diario El Mercurio instituye un tipo de advertencia sobrelas consecuencias económicos y sociales que acarrea el desorden público, la inseguridady, por ende, la falta de gobernabilidad en lo que respecta a un país como es el caso deArgentina y los efectos que puede traer a los demás países de la región latinoamericana.
44 Es así como el discurso del diario El Mercurio construye un imaginario social de la
acción colectiva de protesta a partir de la significación negativa que posee un fenómenointerno de protesta social que se gesta como respuesta al proceso dicotómico de
Polis, 34 | 2013
428
exclusión/inclusión respecto al modelo económico de libre mercado y que no debeexpandirse por el continente puesto que atentaría contra la necesidad de salvaguardarel desarrollo económico y la democracia existente en Argentina como en AméricaLatina. Además, el imaginario social de la acción colectiva de protesta se ha configuradoen torno a la centralidad que adquiere en el discurso del diario El Mercurio lasreferencias a los piquetes en las rutas, el desorden público, la violencia desmedida, loscacerolazos y el vandalismo ejercido por parte de los miembros indignados de las capasbajas y medias de la sociedad argentina, quienes responden con violencia frente a lacorrupción del sistema político, irresponsabilidad en el manejo de la crisis económica yausencia de soluciones a corto o mediano plazo por parte del gobierno de Fernando dela Rúa para enfrentar la crisis, tal como se ve en la figura 2.
Fig 2. Estructura del imaginario social de la acción colectiva de protesta
45 Vale la pena destacar que el imaginario social de la acción colectiva de protesta se
instaura a partir de la significación negativa para la gobernabilidad de un país, lo que –en consecuencia– permite que se convierta en un elemento nuclear a partir del cual eldiario El Mercurio organiza discursivamente la defensa y protección del imaginariosocial de la economía de libre mercado. En este sentido, la noción de acción colectiva deprotesta adquiere una significación de amenaza para el modelo económico neoliberalen la medida que representa el retorno del fantasma de la década perdida, y siconsideramos la propuesta del diario El Mercurio en torno a la necesidad de restablecerel orden público a la brevedad posible, entonces estamos en presencia de una exigenciao condición impuesta desde la práctica discursiva para que el gobierno argentinoestabilice su situación económica y social pero con la clara intención de proteger elmodelo económico de libre mercado que ha sido cuestionado producto de los niveles deexclusión a los que se ha sometido a la población argentina.
46 El punto que nos interesa remarcar es precisamente que el discurso del diario El
Mercurio en torno al imaginario de la acción colectiva de protesta se sustenta sobre labase de las figuras discursivas de la clase media, los pobres y desempleados(piqueteros), vistos como los representantes del sufrimiento producto de la crisiseconómica que afecta a la Argentina y que se explica a partir de los problemas y errorescometidos en la implementación del modelo de desarrollo económico de libre mercadoque generó una grave situación con altos costos sociales para el pueblo argentino. Y
Polis, 34 | 2013
429
que, por lo demás, es la causa principal de las acciones colectivas de protesta gestadasen las calles de diversas ciudades. En esta medida, el diario El Mercurio utiliza la nociónde pueblo argentino para enmarcar la indignación popular contra el sistema político yla presión social que ejercen sobre el sistema económico estas capas cohesionadas apartir de los eventos económicos que los apremian.
47 Ahora bien, frente a este panorama de crisis económica que se manifiesta en las calles a
través de la acción colectiva de protesta de los miembros de las clases bajas y medias,quisiéramos profundizar un poco más acerca del imaginario social del modeloeconómico de libre mercado que el diario El Mercurio cristaliza a partir de una doblesignificación en tanto negativa de la violencia y las demandas de los ciudadanos queprotestan en las calles, como positiva a partir de un ideal como es la estabilidadeconómica, la generación de empleo (sin precisar el tipo o calidad de este último) y lainclusión de la mayoría de los indignados a la senda del desarrollo. En este sentido, lalógica argumental del diario El Mercurio se sustenta en la enunciación de un tipo deadvertencia pública y juicio negativo acerca de la forma como –específicamente en elcaso de Argentina – se ha implementado de forma incorrecta y con serias deficiencias elmodelo económico de libre mercado, por tanto la viabilidad del modelo económicosustentado en la libertad y autorregulación de los mercados no debe ser cuestionada apartir de la crisis que se sucede en Argentina, en la medida que en este caso el modeloeconómico se ve afectado por una intervención del Estado mediante regulacionesrígidas, desmesurado gasto público y excesiva burocracia. Es decir, se instala unconstructo de sentido que cristaliza una defensa y protección del imaginario socialneoliberal que fomenta el desarrollo de las instituciones y prácticas asociadas al modeloeconómico de libre mercado como las únicas entidades y estrategias capaces depermitir al Estado Argentino retomar los niveles de crecimiento económico,estabilización de los indicadores de desempleo y apertura de sus mercados a loscapitales extranjeros, que –desde la lógica del corpus analizado– corresponderían afactores que se ven dañados por la falta de gobernabilidad y permisividad por parte delEstado respecto a la prolongada duración e intensidad de las protestas sociales en elpaís.
48 Cabe acá mencionar que, incluso, en el discurso del diario El Mercurio se advierte una
preocupación por la capacidad de las autoridades argentinas para procurar un consensonecesario que permita restablecer el orden público, la paz social y el funcionamiento delas instituciones sobre la base de un plan económica de emergencia que logre disminuirlos actos de violencia ejecutados por diversos actores sociales. No obstante, si no secumple con lo antes mencionado, se condiciona el apoyo y la cooperación de los paísesdel mundo, lo que incluye a Chile. Acá podemos apreciar como el diario El Mercurioconstruye un imaginario social de la acción colectiva de protesta y del modeloeconómico de libre mercado a partir de la configuración de un conjunto significativo dereferencias en torno al estancamiento del desarrollo económico de una país productode la aplicación de políticas estatistas y proteccionistas, por tanto este tipo de lógicaestatal de carácter intervencionista y corrupta atenta contra la solidez institucional, elemprendimiento empresarial y el libre flujo de capitales e inversiones a nivel global. Esdecir, si esta es la modalidad de funcionamiento del Estado argentino entonces esfactible identificar las razones de la crisis y determinar a los responsables de los malosresultados obtenidos por la errada implementación del modelo de libre mercado en estepaís.
Polis, 34 | 2013
430
En torno al imaginario social de la crisis argentina de2001
49 Respecto al imaginario social de la crisis argentina de 2001, cabe explicitar un aspecto
esencial: el imaginario social de la crisis argentina corresponde a una concepciónsocioimaginaria de tipo político que funciona, por una parte, en términos de respuestamedular y plausible acerca del origen y sentido de las acciones colectivas de protesta;y, por otra, como ideación de un sistema político en crisis producto de los niveles decorrupción y desconfianza en sus autoridades. Con el propósito de confirmar loenunciado, podemos evidenciar como el imaginario social de la crisis argentina de 2001adquiere un carácter de realidad social plausible mediante una evaluación de carácternegativa por parte del discurso del diario El Mercurio sobre la administración y gestiónde la crisis (en ese momento histórico) del Presidente Fernando de la Rúa. En estesentido, esta realidad social plausible centrada en la figura de un Presidente de laRepública se legitima en la medida que el discurso del diario El Mercurio sustenta estamaterialidadsobre la base de un conjunto de juicios axiológicos en torno a la ausenciade liderazgo, la desconfianza de la población en la gestión presidencial, lafragmentación de posiciones políticas al interior de su gobierno y la falta de apoyo porparte de los partidos políticos oficialistas como de oposición. Consecuencia de aquello,el imaginario social de la crisis argentina de 2001 corresponde a una red de relacionesde sentido construida sobre la base de la incertidumbre, la desconfianza, la violencia yla ingobernabilidad.
50 Que más ilustrativo de lo anterior es cuando el discurso del diario El Mercurio, por una
parte, cristaliza el imaginario social de la crisis argentina de 2001 a partir de lasreferencias constantes a la incertidumbre, la desconfianza y la violencia en la medidaque responden a elementos nucleares en torno a los cuales se sustenta una respuesta alenigma de la estabilidad económico y el respeto a la institucionalidad republicana deArgentina, y por otra, configura el sentido de la crisis argentina de 2001 a partir de ladualidad gobernabilidad/ingobernabilidad, específicamente, cuando se elaboranargumentos en torno a las posibles consecuencias económicas que puede provocar estasituación de crisis en las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos y, porsupuesto, los efectos sobre el deterioro que se observa en las dinámicas de seguridadinterna que presenta Argentina y que preocupan a los países vecinos, tal como se ve enla figura 3.
Polis, 34 | 2013
431
Fig. 3 Estructura del imaginario social de la crisis argentina de 2001
51 De igual forma, se establece una clara posición de poder en el discurso editorial del
diario El Mercurio de Chile cuando se crítica a los diversos actores y sectores políticosargentinos (objetivados en las figuras de Fernando de la Rúa, Carlos Menem,Justicialismo, entre otras), quienes serían identificados como los responsables de lasituación de crisis actual y los causantes de la inestabilidad social que afecta a dichopaís y que puede, a su vez, desestabilizar los procesos sociopolíticos y socioeconómicosde países colindantes. En otras palabras, las figuras discursivas adscritas al sistemapolítico argentino son desvalorizadas por la prensa en términos de su falta delegitimidad, capacidad de liderazgo y ausencia de toda autoridad necesaria para elrestablecimiento del orden institucional y la seguridad interna. Incluso, el discursoeditorial dispone de una posición de poder que proyecta cambios fundamentales en loscargos políticos de mayor jerarquía dentro del Poder Ejecutivo de Argentina y advierteacerca de los desafíos que debe enfrentar las nuevas autoridades producto del conflictoen las calles, el estallido social, la inseguridad y el caos gestado por la movilización defuerzas populares empoderadas y articuladas sobre la base de demandas comunes avarias clases sociales (desde los piqueteros-pobres-marginados a los funcionariospúblico-empobrecidos-desempleados). Es decir, lo anterior lo podemos precisar en lamedida que el discurso editorial de la prensa en Chile enfatiza los desafíos inmediatosque debe responder el mandatario provisional de la Nación Argentina, AdolfoRodríguez Saá: 1) restablecer el orden en el país, 2) aplicar medidas económicas deemergencia para responder a los compromisos financieros del Estado, y 3) concitar losconsensos necesarios tanto al interior del país como en el escenario internacional paralograr una base de apoyo a las reformas exigidas por los actores financierosinternacionales/supranacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).
52 De este modo y como ya hizo referencia anteriormente, en el caso del diario El
Mercurio de Chile se identifica una construcción socioimaginaria de la crisis argentinaasociada a la idea de ingobernabilidad y ausencia de liderazgo político cuando estediscurso de prensa, por una parte, elabora referencias directas al rol que debencumplir el Congreso y los parlamentarios argentinos frente al problema económico y lacrisis política que vive en el país; y, por otra, argumenta que la violencia desmedida quese observa en distintas ciudades argentinas es producto de la incapacidad de laautoridad máxima del país para intervenir en el descontrol de las fuerzas policiales y
Polis, 34 | 2013
432
los ciudadanos que se enfrentan día a día en las calles. En sentido, el discurso del diarioEl Mercurio de Chile utiliza tiene la capacidad de generar una red de relaciones desentido que remiten a la ausencia de una gobernabilidad como elemento nuclear quepone en riesgo los desafíos del Estado Argentino transitorio. En consecuencia, esteimaginario social de la crisis argentina se instala con fuerza en el discurso de prensa deldiario El Mercurio de Chile en la medida que la significación de la ingobernabilidadconlleva a poner un manto de duda sobre la legitimidad del sistema económico de libremercado en América Latina. Por tanto, este discurso de prensa construye argumentosque critican directamente a los sectores políticos, las elites y el pueblo argentino,quienes serían responsables de la profundización de la crisis actual y, en términospolíticos se logra cristalizar el juicio de una falta de visión y claridad para resolver elproblema a partir del cumplimiento de las exigencias dispuestas por los paíseslatinoamericanos pero en especial por los organismos financieros internacionales comocondición sine qua non para un rescate o entrega de ayuda.
Conclusiones
53 La crisis argentina de 2001 y las acciones colectivas de protesta que se generaron en el
marco de esta crisis, corresponden a eventos relevantes de la política contemporáneaque marcaron el comienzo del presente siglo, siendo de suma relevancia para el campode los estudios en ciencias sociales las acciones colectivas de protestas que de manerainevitable lograron atraer a los medios de comunicación, los cuales realizaroncoberturas periodísticas y construyeron un sistema de discursos donde se cristalizanlos imaginarios sociales. En suma, los imaginarios sociales que se disponen en elconjunto de discursos producidos por la prensa en torno a las acciones colectivas deprotesta ocurridas en el marco de la crisis argentina de 2001, han sido construidossocialmente y reproducidos a través de los medios de comunicación que son definidoscomo dispositivos de poder simbólico capaces de acuñar significaciones imaginariossociales dentro del tejido social. Por lo tanto, si los medios de comunicación sondispositivos de poder simbólico que articulan esquemas interpretativos acerca de losdistintos acontecimientos y como tales son capaces de construir socialmente unarealidad, entonces no cabe duda alguna que los medios de comunicación en sucondición de productores y reproductores de imaginarios sociales poseen unarelevancia en el espacio público. Por tanto, todo discurso es el reflejo de la acción yexpresión de lo público a través del ejercicio del lenguaje, por ende en el actualdetrimento (se niega la condición de eliminación) que afecta al lugar-espacio donde laspersonas se reúnen para intercambiar ideas, opiniones e incluso debatir acerca de lostemas que afectan a la totalidad de los ciudadanos, los medios de comunicación hanadquirido la autoridad y legitimidad necesaria para convertirse en un espacio formal ypúblico donde las audiencias se apropian de los mensajes-acontecimientos tantorelevantes como superfluos del acontecer diario.
54 Así entonces, desde nuestra perspectiva los mundos posibles y la red de relaciones de
sentido que configuran los medios de comunicación en términos de aparatosideológicos “ofrecen un modelo del mundo reconocible en el entorno o tácticamenteposible; sugieren a los actores comportamientos factibles y aceptados; y describensituaciones que suelen ser las más probables” (Martín Serrano, 1986: 44). A fin decuentas, la condición ideológica de los medios de comunicación determina la
Polis, 34 | 2013
433
configuración de un objeto duplicado in absentia del objeto real y se establece unamímesis sobre la base de la presencia (simulación) de algunas propiedades del objetorepresentado. A partir de lo descrito, se puede observar que los medios decomunicación elaboran discursos donde los significados que se adscriben a losacontecimientos del presente, siempre están alineados en la medida que seanfavorables a los objetivos propuestos por el enunciador.
BIBLIOGRAFÍA
Auyero, Javier. (2004), “¿Por qué grita esta gente? Los medios y los significados de la protesta
popular en la Argentina de hoy”, en América Latina Hoy. Abril. N° 036, Universidad de Salamanca,
pp. 161-185.
Baeza, Manuel Antonio. (2008), Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología
profunda, RIL Editores, Santiago de Chile.
-Idem (2003), Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y metodológica, Editorial
Universidad de Concepción, Chile.
Battistini R, Osvaldo. (2007), “Luchas sociales en crisis y estabilidad”, en Villanueva, Ernesto y
Massetti, Astor (Comp). Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy, Prometeo,
Buenos Aires.
Castoriadis, Cornelius. (2007), La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets Editores, Buenos
Aires.
-Idem (2004), Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires.
-Idem (2001), Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto VI, Fondo de Cultura Económica,
México.
Courtés, Joseph. (1995), Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación, Editorial
Gredos, Madrid.
Favaro, Orietta, Iuorno, Graciela y Cao, Horacio. (2006), “Política y protesta social en las
provincias argentinas”, en Caetano, Gerardo. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la
historia reciente de América Latina, CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), Buenos
Aires.
Goicovic, Igor. (2000), “Del control social a la política social. La conflictiva relación entre los
jóvenes populares y el Estado en la historia de Chile”, en Revista Última Década, Nº 12, pp. 103-123.
Habermas, Jurgen. (1999), Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Cátedra, Madrid.
Iazzetta, Osvaldo. (2007), Democracia en busca de Estado. Ensayos sobre América Latina, Homo Sapiens
Ediciones, Buenos Aires.
Jäger, Siegfried. (2003), Discurso y conocimiento: Aspectos teóricos y metodológicos de la crítica
del discurso y del análisis de dispositivos, en Wodak, Ruth y Meyer, Michael (ed.). Métodos de
análisis crítico del discurso, Gedisa, Barcelona.
Polis, 34 | 2013
434
Lewkowicz, Ignacio. (2006), Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Paidós, Buenos
Aires.
Martín Serrano, Manuel. (1986), La producción social de comunicación, Alianza, Madrid.
Negri, Antonio y Cocco, Giuseppe. (2006), Global. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada,
Paidós, Buenos Aires.
Pintos, Juan Luis. (1994), “Más allá de la ideología. La construcción de la plausibilidad a través de
los imaginarios sociales”, en M. A. Santos (Ed.), La educación en perspectiva, Universidad de
Compostela, pp. 689-699.
-Idem (2005), “Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales”, en Revista
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, N° 29, pp 37-65.
Schuster, Federico. (2005), “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en Schuster,
Federico y otros (comps.) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la
Argentina contemporánea, Prometeo, Buenos Aires.
Scribano, Adrián y Schuster, Federico. (2004), “Protesta social en la Argentina de 2001: entre la
normalidad y la ruptura”, en Medio Ambiente y Urbanización, Vol. 60, N° 1, pp. 5-12.
Thompson, John .B. (1998), Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación,
Paidós, Barcelona.
Van Dijk, Teun A. (1997), Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona.
NOTAS
1. Este trabajo forma parte de los siguientes proyectos de investigación: 1) Proyecto FONDECYT
N°1100264, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile; y 2)
Proyecto DIUFRO N° DI120060, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de
La Frontera (Temuco, Chile).
2. Desde nuestra visión teórica, se asume la importancia del discurso como dispositivo que
materializa el imaginario social en el entramado de relaciones sociales y, además, “si
consideramos el discurso “como el fluir del conocimiento –y de todo el conocimiento societal
acumulado– a lo largo de toda la historia”, [entonces se entiende la relevancia del término fluir
en el sentido de la acción que] determina los hechos individuales o colectivos, así como la acción
formativa que moldea la sociedad y que, de este modo, ejerce el poder. [Por consiguiente], los
discursos pueden comprenderse como realidades sui generis (Jäger, 2003: 63).
3. Véase diario El Mercurio de Chile http://www.elmercurio.cl
RESÚMENES
En el presente trabajo se procede a la entrega de los resultados de una investigación acerca de los
imaginarios sociales producidos por la prensa en un contexto específico que corresponde a la
crisis argentina de 2001, y, a su vez, procura contribuir empíricamente a la discusión acerca del
poder que ostenta la prensa escrita en contextos de conflicto social.
Polis, 34 | 2013
435
Ce travail consiste à informer des résultats d’une investigation relative aux imaginaires sociaux
générés par la presse dans un contexte déterminé marqué par la crise argentine de 2001 tout en
souhaitant contribuer empiriquement au débat portant sur le pouvoir de la presse écrite en
contexte de conflit social.
In this paper we proceed to present the results of an investigation about the social imaginaries
constructed by the press in a specific context that corresponds to the argentinean economic
crisis in 2001, and also seeks to contribute empirically to the discussion about the power of media
in contexts of social conflict.
Neste artigo, proceder para entregar os resultados de uma investigação das imagens sociais
produzidas pela imprensa em um contexto específico que corresponde à crise na Argentina em
2001, e, por sua vez, busca contribuir para a discussão empiricamente o poder que detém os
meios de comunicação em contextos de conflito social.
ÍNDICE
Keywords: social imaginaries, mass media, Argentinean 2001’s crisis, discourse analysis
Palabras claves: imaginarios sociales, medios de comunicación, crisis Argentina de 2001,
análisis del discurso
Palavras-chave: imaginário social, mídia, crise da Argentina de 2001, análise do discurso
Mots-clés: analyse de discours, médias, imaginaires sociaux, crise Argentine 2001
AUTORES
ALBERTO JAVIER MAYORGA ROJEL
Universidad de La Frontera
CARLOS DEL VALLE ROJAS
Universidad de La Frontera
RODRIGO BROWNE SARTORI
Universidad Austral de Chile
Polis, 34 | 2013
436
Comunidades virtuales, nuevosambientes mismas inquietudes: elcaso de Taringa!Les communautés virtuelles, nouveaux milieux mêmes préoccupations : le cas de
Taringa !
Virtual communities, new environments same concerns: the case of Taringa!
As comunidades virtuais, ambientes novos mesmas preocupações: o caso do
Taringa!
David Ramírez Plascencia y José Antonio Amaro López
NOTA DEL EDITOR
Recibido: 24.04.2012 Aceptado: 07.11.2012
Introducción
1 Con el surgimiento de espacios para socializar en línea como las redes sociales, es cada
vez más complicado poder delimitar el alcance de las relaciones tanto en la virtualidadcomo en la vida fuera de las computadoras, así comoestablecer donde empiezan yterminan los vínculos afectivos entre los individuos que se mueven de maneraconstante entre estos dos mundos. Si anteriormente, la palabra comunidad hacíaalusión al ensamblaje social de seres que cohabitan en un espacio pequeño biendefinido, ahora cuando se habla de relaciones virtuales,ya no es tan claro que seentiende cuando se hace alusión a la palabra comunidad (Palloff, y PrattKeith: 28). En labúsqueda de comprender estas nuevas relaciones de los individuos con la tecnología, eluso de conceptos tradicionales tiene una función determinante, pero a la vez conflictiva
Polis, 34 | 2013
437
si se aplica a las comunidades virtuales, porque las realidades que engloban no siemprecorresponden a los fenómenos virtuales que se trata de incorporar.
2 La primera mención del término comunidades virtuales aparece en la obra de
Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (1993: 5), en lacual se definen estos espacios como “agregados sociales que emergen desde Internet, ycuya particularidad recae en el hecho de portar discusiones públicas, con suficientesentido humano para crear relaciones sociales en el ciberespacio”. Desde entonces eltérmino ha estado sujeto a controversia y crítica; así, para Fernback y Thompson (1995)una comunidad virtual es más indicativa de un conjunto de personas tratando deconsolidar un espacio en línea, que de una comunidad en el sentido más tradicional dela expresión. Es decir, estos intentos de comunidades virtuales no pueden consolidarsecomo tales, porque carecen delsentido de pertenencia que se deriva de un tratohabitual cara-cara de las relaciones físicas.
3 Sin embargo, la idea de que una comunidad deba basarse en interacciones cara-cara o
físicas, ha sido rebatida hace mucho por autores como Anderson (1991) que proponenque las comunidades también pueden basarse en nexos como el nacionalismo, quefacilitan la integración de individuos que no tienen contacto directo de maneracotidiana, y que sin embargo comparten un conjunto de significaciones que losidentifican como pertenecientes a un mismo grupo. De ahí que espacios como Taringa!puedan ser tratados de la misma manera que una comunidad tradicional, porque loscontactos en línea pueden generar verdaderas redes de individuos que compartensentimientos, intereses y objetivos comunes. Aunque, por otro lado, no se puede pasarpor alto el hecho de que las comunidades virtuales no pueden vivir aisladas y separadasdel soporte del mundo material.
4 Por lo anterior, las comunidades en línea representan una extensión del mundo real, y
si bien se constituyen en un medio intangible, se fortalecen a través de las mismasrelaciones sociales que se pueden observar en el mundo físico. Por tal razón, lasobservaciones de este ensayo discrepan de manera absoluta con aquellos puntos devista que consideran al ciberespacio, y otros medios virtuales, como espaciostotalmente diferentes del mundo social-físico, y por lo tanto revisten otro tipo derelaciones sociales, diferentes de aquellas que usualmente se han establecido entre losseres humanos a lo largo de la historia.
5 Lejos de ser el ciberespacio un punto y parte de los estudios de la cultura, se consolida
más bien como una nueva área para estudiar fenómenos tradicionales en el ámbito dela antropología. De ahí que este artículo utilice recursos metodológicos tradicionalescomo la Descripción Densa de Clifford Geertz, sin considerar que las comunidadesvirtuales deban de ser estudiadas como unidades autónomas e independientes,necesitadas de otra clase de enfoques.
6 El presente trabajo analiza una comunidad virtual argentina, Taringa!, con alcances
internacionales, donde se han establecido patrones muy claros de comportamiento yestructuras de vigilancia efectivas para controlar el rol de cada miembro. Lo cualrepresenta un claro ejemplo de cómo las comunidades en línea, por muy libertarias quepretendan ser, necesitan forzosamente para existir, de mecanismos de represióneficaces para controlar a sususuarios. Las comunidades virtuales son construccionesque parten de preconcepciones establecidas: términos como comunidad, miembros,moderador,normas de conducta, se adaptan a un nuevo entorno, pero no varían demanera determinante. El ser humano crea nuevas comunidades de la misma manera en
Polis, 34 | 2013
438
que lo ha hecho siempre, el ciberespacio no es una excepción. Las comunas virtualesreflejan la necesidad natural del ser humano por estrechar lazos solidarios con sussemejantes.
Internet ¿Un nuevo comienzo?
7 Una Ciudad digital no sólo es el diseño binario de un espacio de convivencia. También
revela de manera ineludiblemente anhelos, sueños y promesas que han estadopresentes en las sociedades occidentales durante siglos. El ciberespacio representó, yaún representa para muchos, una nueva tierra prometida.
8 Existe una tendencia general en pensar que el ciberespacio puede ser la
plataformaidónea para la creación de una ciudad digital ideal. Un entorno que asemejeun hábitat común y corriente en su diseño, pero que contenga todas las mejoras,beneficios y adelantos a los que no se puede acceder en el mundo físico. De esta manera,ya no se busca una ciudad digital, sino más bien un topusuranus1donde todos nuestrosanhelos se puedan conformar a la perfección.
9 Sin embargo, desarrollar una imagen de ciudad ideal en la era de la saturación digital
parece una empresa complicada. Por muchos esfuerzos que se hayan hecho pordesmaterializar o desaparecer el concepto tradicional de ciudad dentro delciberespacio, seguimos anclados de manera inexorable al mismo (Gibson 1984, citadopor Boyer 1996: 138).El novelista William Gibson (1984), escritor que utilizó por primeravez el término ciberespacio, señala “que este espacio virtual corresponde a una ciudadque no tiene una forma imaginable o una frontera definida”. Si bien la palabraciberespacio se utilizó por primera vez dentro de una novela de ciencia ficción. Locierto es que dicha descripción de Gibson ha servido como base para futurasconceptualizaciones del espacio virtual de Internet o ciberespacio, tanto en ámbitoslegales estadounidenses como en foros de discusión en Internet.
10 El ciberespacio de Gibson es un mundo diferente basado en un concepto culturalmente
creado: La ciudad. En efecto, para poder describir un espacio tan complejo y cambiantecomo el ciberespacio,tanto en el caso de un novelista como para el Gobierno de EstadosUnidos, en sus constantes peleas legales por censurar Internet2, no hay otra manera queapelar a conceptos ya conocidos y asimilados por una colectividad. De otra forma nosería posible explicar que cosa es el ciberespacio.
11 Así para ilustrar un lugar sin forma ni frontera definida, se apela a uno que si lo tiene.
Una ciudad, desde el punto de vista de la sociedad occidental, si es un lugar definidoformalmente y con límites. Lo que se puede apreciar en resumidas cuentas es que pormucho que se pueda apelar de que las comunidades en línea son diferentes a aquellasdel mundo físico. Lo cierto es que incluso, en espacios tan laxos como el virtual, el usode términos como delimitación y forma son tan necesarios como en la vida real. Porqueel ser humano, culturalmente hablando, necesita darle un sentido a las cosas parapoderlas interpretar, así las comunidades virtuales sólo pueden ser construidas conbase a categorías culturalmente aceptadas.
12 Se ha argüidocon insistencia que Internet ha modificado nuestras concepciones de
espacio y tiempo, que hemos ido perdiendo las barreras, los límites y las formas, y quepoco sabemos dónde queda un territorio y empieza otro (Boyer 1996: 19).Estaafirmación, tiene parte de razón: el ciberespacio traspasa las barreras nacionales y
Polis, 34 | 2013
439
también minimiza los efectos del tiempo, porque permite la comunicación asincrónicaentre los usuarios. Pero también es cierto que la única forma en que se le puede darsentido a un espacio tan amplio y complejo como el virtual, es através deparadójicamente, delimitaciones espaciales tradicionales, usadas de manera regular enla vida cotidiana.
13 De esta forma tenemos: Sitios personales, espacios personales, blog personales, es decir,
por muy libre que sea la categorización del ciberespacio, existe la necesidad deestablecer límites muy claros entre la propiedad de un usuario y de otro, entre una redy otra. Y si bien los Estados-nación no pueden hacerse de todo el control en Internet, nopor ello los términos frontera, jurisdicción y propiedad han dejado de ser útiles en estasciberciudades. La frontera entre lo tuyo y lo mío, es tan importante en el ciberespaciocomo lo era desde los primeros albores de humanidad.
¿Es tan diferente el ciberespacio al mundo real?
14 El ciberespacio es considerado como una realidad virtual paralela al mundo físico
(Grosz 2001)¿Pero realmente es tan diferente? ¿Será tan utópico este lugar? Es decir, unlugar sin forma ni límites. Pero aún más importante ¿Será posible fundar una nuevaciudad virtual desde cero, descartando los modelos represivos de las ciudades físicas?3
15 Si bien es cierto que en el ciberespacio se han modificado las relaciones afectivas,
económicas y educativas,estas nunca han dejado de ser las mismas que se buscan en elmundo real: Educación a distancia, es una extensión de las instituciones educativas, y elcomercio en línea es el mismo contrato de compra-venta acuñado en el derechoromano. Lejos de considerar ese mundo virtual diferente, es una extensión de lasrelaciones del mundo físico. Es un nuevo medio para perseguir los mismos fines. Es uncampo donde se siembran las mismas instituciones sociales.
16 En 1996, John Perry Barlow, redactó la famosa declaración de Independencia del
Ciberespacio, dondedestacaba el hecho de que: «Empresas y gobierno no teníansoberanía en estos nuevos espacios». También afirmaba que estas «empresas yautoridades desconocían su cultura, su ética y códigos de conducta». Ellos, loscibernautas, según Barlow, «Estaban formando su propio contrato social» que seráregido «por otras propiedades, expresiones, identidades, movimientos...»Visto a más dedos décadas de distancia este discurso continúa siendo atrayente: formar una nuevautopía. Un mundo mejor para todos.
17 Sin embargo, qué tanto de razón puede tener todo este discurso cuando se contrasta
con la realidad de las relaciones sociales en Internet ¿En verdad es posible construiruna sociedad sin límites territoriales y jurisdiccionales? ¿Se puede hacer a un lado laética, los códigos y todas las instituciones tradicionales, y empezar desde cero?
18 Con respecto al cuestionamiento sobre la imposibilidad de controlar el tráfico en línea,
un estudio minucioso de las redes en Internet nos permite entender que saltarse dichocontrol es imposible. La conectividad en Internet se basaen un entramado tecnológicodonde interactúan entre sí los nombres de dominio4, las direcciones IP5, y los backbones.6Todos estos elementos hacen alusión a una ubicación concreta, pero sobre todo, a uncontrol sobre los flujos de datos.
19 Pero incluso, si fuera posible saltarse todos estos controles ¿Se puede afirmar que los
cibernautas hubieran podido crear un ciberespacio basado en relaciones diferentes a las
Polis, 34 | 2013
440
que cotidianamente sostienen en su sociedad, utilizando una nueva lógica, otra ética, yotro sentido de la vida social? Los cibernautas, empero, no van a otro mundo, sino queexpanden en el ciberespacio el que ya tienen. Ejemplos como Second Life7, revelan comolos usuarios buscan no un espacio estructuralmente diferente, sino másbienposibilidades diferentes a las disponibles en su mundo material.
20 Lo natural, o lo que llamamos natural, se consolida como la unión entre el medio en que
vivimos y el complejo cultural que construimos con base enéste. De ahí que la conquistade nuevos espacios como la realidad virtual nos remitan a la incorporación de nuestroscomplejos culturales. De esta manera redefinimos estos lugares bajo una categoría desímbolospertenecientes a un complejo cultural compartido. El ciberespacio es uncampo nuevo donde se plantan las mismas semillas que se conocen, y se trata decosechar las mismas relaciones sociales.El ciberespacio visto como unareincorporación, nos permite entender cómo es posible conocer a los cibernautas através del ambiente que han creado. Porque, lo natural, ya sea biológico, físico otecnológico siempre se convierte en un medio que expone la identidad de sus creadores(Giannachi 2004: 69).
e-Tribus y comunidades en línea
21 Grandes esperanzas se han volcado sobre Internet y su capacidad para favorecer la
integración de los individuos en comunidades. Sin embargo, no hay un acuerdogeneralizado sobre los elementos esenciales que deben existir para considerar unespacio en línea como una comunidad virtual (Bell 2001: 92). ¿Qué es lo que hace queuna comunidad sea considerada como tal? Sin entrar en discusiones sobre sí lapresencialidad es un factor de peso para la conformación de una agrupación en línea,sobre sí las reuniones cara-cara son totalmente indispensables para que una comunidadpueda llamarse así, o sobre sí se tratan o no de espacios colectivizados donde cadaindividuo se consolida como un miembro y desempeña una función específica. Dejandoa un lado esta discusión, nos enfocaremos a interpretar las acciones de losmiembros deestos espacios, y comprenderque representa para ellos el interactuar con otraspersonas en línea. En pocas palabras, serán los propios cibernautas quienes dirán sipertenecen o no a una comunidad virtual.
22 En este sentido es importante para nuestro estudio los aportes de Cliffort Geertz (1973)
sobre el papel de cada individuo –en este caso, de cada cibernauta- en la construcciónde sus propios significados. El trabajo del antropólogo “virtual” o el estudioso de lacibercultura no es hacer una mera descripción de hechos, sino más bien,el adentrarseen la descripción densa o compleja sobre el significado de los actos que un miembro deuna comunidad en línea tiene que realizar para adecuarse a la manera de ser de losdemás integrantes. (Geertz 1973: 11).
23 De esta manera, se deja que el propio miembro de espacios como Yahoo! Answers, e-Bay,
Facebook, Taringa! manifieste si sus acciones durante su estancia en estos servicios sonparte de una lógica comunal o no. Bajo este enfoque, no se busca asentar que los actosde los cibernautas puedan caber dentro de un espectro comunitario según tal o cualvisión teórica, sino más bien se afirma que dichas acciones son comunitarias porquequienes los realizan, las consideran como tales (Castells 2004: 73).
24 Si bien el concepto de comunidad se formó atendiendo a una lógica diferente, una
lógica física, no virtual. No hay, sin embargo,una oposicióntan marcada que nos
Polis, 34 | 2013
441
permita decir que las comunidades virtuales y físicas son totalmente diferentes. Unexamen minucioso de las acciones de estos sujetos nos revelará que efectivamente ellos:juegan, compran, platican, comparten, discuten, roban, se enamoran de la mismamanera que en el mundo real. Claro que el medio digital impone diferencias, pero estasdiferencias no representan un cambio trascendental en las relaciones humanas. Todosestos asuntos sólo tienen su razón de ser en la colectividad, porque lejos de ésta pierdensu significado. De ahí que un medio digital sólo facilite ésta interacción pero no latransforma totalmente. Los usuarios virtuales construyen, tejen y elaboran susrelaciones de la única forma en que saben hacerlo, y construyen comunidades virtuales,porque sólo en estos lugares pueden crecer y fortalecerse dichas relaciones.
25 Las comunidades virtuales o en línea, se asemejan con mucho a tribus, grupos
identificados como únicos, que siempre tratan de diferenciarse. Las tribus ocomunidades virtuales son autónomas y homogéneas con un lenguaje, una cultura y unespacio delimitado y común a sus miembros. Las e-tribus representan el resurgimientode esta antigua forma de agrupación, que en el ciberespacio ha tomado un segundo aíre(Adams 2008: VIII).
Las e-tribus y las normas...
26 Las e-tribus o comunidades en línea, utilizan normas que son pautas de
comportamiento ya creadas y establecidas en el mundo físico. Son adecuaciones decomportamientos de la vida cotidiana: intolerancia hacia cierto tipo de individuos,prohibición de ciertos contenidos, y la imposición de una serie de ritos, requisitos ydemás pruebas de aceptación (Adams 2008: X).
27 Toda comunidad virtual establece sus propias normas8, que con el tiempo se consolidad
y crean instituciones, es decir, las reglas del juego, los constreñimientos u obligacionescreadas que le dan forma a la interacción social. Las instituciones determinan su valideza través de la fuerza coercitiva que ejercen sobre sus miembros. Donde hay coerción,hay institución. Es el concepto de institución un elemento determinante quenos ayudaa entender el proceso mediante el cual los miembros de una e-tribu asimilan las normasy los patrones de conducta en una comunidad dada.
28 Dentro de las normas de una e-tribu existen dos tipos de normas: por un lado, las que
establecen constreñimientos de carácter informal, prácticas sociales provenientes deuna información socialmente transmitida y que forman parte de la herencia quellamamos cultura y en el otro extremo, las reglas formales, jerárquicamente ordenadas,que constituyen el mundo del derecho positivo.
29 En el caso de Internet, su cuerpo normativo está compuesto por normas de carácter
estatal: organizaciones internacionales y gobierno estatales. Pero también pordisposiciones de origen privado: empresas y usuarios particulares. En un ambiente tanlaxo, legalmente hablando, como es el ciberespacio, donde las normas de un Estado nosiempre se cumplen, la única forma de explicar cómo se ha consolidado un ordenvirtual en las comunidades virtuales es apelando a las instituciones como elementos decohesión y coerción. Dichas instituciones, sin embargo, entremezclan elementos tantode las normas estatales como de aquéllos usos privados.
30 El proceso de control en las comunidades en línea, es en muchos aspectos, un proceso
de consolidación de instituciones. En este caso, el fortalecimiento de las instituciones
Polis, 34 | 2013
442
depende por mucho de los administradores de contenidos o moderadores,pues de ellosdepende vigilar la conducta de todos los miembros. Es importante señalar que cadacolectividad virtual reviste un patrón especial de conducta. Ya se trate de una decisióndel administrador del sitio o una norma legal estatal positiva,el proceso de control,como el proceso de creación de una comunidad virtual, implicará siempre unareincorporación de elementos ya aprendidos hacia nuevos espacios.
31 Para explicar el proceso de institucionalización del ciberespacio, es decir la forma
mediante la cual se forman las instituciones en las comunidades virtuales, es necesarioremitirse primeramentea la cualidad del ser humano de asimilar nuevas experienciasen su entorno, es decir, la plasticidad (Luckmann y Berger 1995: 68). Este término hacealusión a la capacidad del ser humano para absorber como una esponja lascircunstancias que lo rodean: lengua, religión, posición social. Esta característica esfundamental para entender el proceso de socialización en una comunidad en Internet,porque los miembros no están habituados a los mismos usos y costumbres.
32 Gracias a la plasticidad, estos cibernautasse han cohesionado en comunidades
electrónicas, en las cuales las diferencias de uso han sido reemplazadas por nuevastipificaciones reciprocas de acciones. La manera en que dicho proceso ha llegado aproducirse asemeja con mucho al modelo de una tribu de cazadores donde los másancianos —en este caso los usuarios más experimentados—, enseñan a los reciénllegados las técnicas de caza, en nuestro caso las formas apropiadas de comportamiento(Burk 1999: 6).
33 A este sistema de usos aceptados dentro de una colectividad virtual se le suele
denominar nettiqueta (Matías 1998: 18). Bajo este nombre se hace patente un conjuntomuy amplio de disposiciones que permiten crear un cierto nivel de armonía entre losusuarios. Así por ejemplo, los miembros recientes de la comunidad aprendenaabstenerse de enviar correo basura al servicio de mensajería electrónica de otromiembro, o evitan usar palabras consideradas como ofensivas dentro de dichacomunidad. De los argumentos antes expresados, surge una interrogación: ¿cómo seestablecen las reglas del juego en un lugar donde los actores pueden pertenecer aniveles económicos, sociales, culturales y nacionales tan diferentes? Para responder aesta interrogante debemos partir del hecho de que toda comunidad desde su origen yaestá normada y por lo tanto tiene sus propios usos (Lessig 2001: 51).
34 Cada comunidad que se conformaen el ciberespacio cuentan con sus propios valores,
usos y por lo tanto sus propias instituciones. Estas instituciones, por el simple hecho deexistir, controlan el comportamiento de los nuevos integrantes de la comunidad,estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan a una direccióndeterminada, en oposición a las nuevas ideas que dicho integrante traería consigo(Luckmann 1995 y Berger 1995:76).
35 Cuando este nuevo elemento se integra a la colectividad, está obligado a adoptar un
comportamiento razonable dentro de la misma, de lo contrario se haría acreedor a unasanción, o en muchos casos la expulsión del colectivo. Las instituciones, en lascomunidades virtuales, son experimentadas por los nuevos integrantes como siposeyeran una realidad propia que se presenta al individuo como un hecho extremo ycoactivo. De esta forma se garantiza la uniformidad de comportamiento.
36 Todo uso institucionalizado, sin embargo, necesita de la creación de un cuerpo de
conocimientos para ser transmitido. Un guión que facilite el comportamientoinstitucionalmente apropiado. Es ahí donde el papel de los roles tiene un lugar
Polis, 34 | 2013
443
preponderante para lograr la cohesión de la comunidad virtual. Por ejemplo, la figurade un policía encargado de vigilar la conducta de los integrantes y castigar a losinfractores. Es sólo mediante la creación de roles y actoresque el comportamiento de lacomunidad se vuelve susceptible de coacción, y por lo tanto las institucionespermanecen.
37 Porque lejos de ser la virtualización un proceso separado y ajeno a la cultura, se
muestra como una extensión de las instituciones de los individuos. La consolidación delas comunidades en línea es un proceso de reproducción de prácticas y estructurasculturales, como las de poder (Fuchs 2008: 300).
38 Las comunidades virtuales son espacios donde la gente puede construir nuevas redes
sociales a partir de sus significados ya conocidos. Dentro de las comunidades virtualesse crean redes de significado bajo las cuales los miembros pueden interactuar unos aotros. Las primeras comunidades virtuales datan de principios de la década de los 80s.
39 Un ejemplo de este tipo de concreciones es el proyecto WELL (www.well.com).
Desarrollado a mediados de la década de los 80s en la zona de San Francisco California,ha tenido desde su creación un especial interés por desarrollar debates virtuales sobretemas políticos, culturales y sociales. Muchos periodistas cuentan con una cuentagratuita para accesar. Con el tiempo la comunidad derivo en encuentros presenciales,fortaleciendo los lazos afectivos entre los miembros.
40 Las comunidades virtuales pueden crecer de manera exponencial y albergar decenas de
millones de miembros, pero incluso hay comunidades virtuales que pueden congregarliteralmente a toda una ciudad. El proyecto Blacksburg Electronic Village (bev.net), fuedesarrollado por el Instituto Tecnológico de Virginia (Virginia Polytechnic Institute), y laUniversidad del Estatal de Virginia (Virginia Tech). Su aplicación ha facilitado laconexión e integración de 36, 000 personas del Condado de Blacksburg (Equivalente al90% de la población total).
41 Una comunidad virtual se desarrolla en Internet, pero también puede generarse como
una extensión de una agrupación ya existente, que utiliza la red de redes paracomunicarse entre sí. De igual forma, muchas otras comunidades virtuales puedenestablecer juntas presenciales. Incluso muchos miembros interactúan en ambosambientes. De esta forma, no es posible establecer que la virtualidad total sea unelemento esencial de una comunidad en línea, porque los miembros pueden moverselibremente de un medio a otro. Ni la virtualidad ni la presencialidad determinan lanaturaleza de una comunidad en línea, sino más bien los lazos que puedan crearse enestos espacios (Kendall 2003: 1455).
42 El presente estudio de caso se centra en un portal argentino llamado Taringa!, que está
ubicado en Buenos Aires, pero que sus miembros trascienden las fronteras provincialesy estatales creando una verdadera comunidad internacional. Nuestro objetivo esencontrar algunos aspectos dentro del discurso de los usuarios, que nos permitaconocer hasta qué grado esta comunidad virtual a duplicado las instituciones delmundo material, y hasta qué punto los usuarios se consideran a sí mismos comomiembros de una comuna.
Polis, 34 | 2013
444
La comunidad virtual Taringa!
Portada. Libro Taringa! Ed. Sudamericana
43 Taringa! (www.Taringa!.net), es una comunidad de cibernautas que comparten
información, desde ligas para descarga de música y películas, hasta monografías yensayos. La mayor parte del contenido del sitio se encuentra apenas en la frontera de lalegalidad: sobre todo por la violación de los derechos de propiedad intelectual. Losusuarios del sitio, sin embargo, denominan a las aportaciones “inteligencia colectiva”.Para los propietarios del portal, Matías Botbol, su hermano Hernán y Alberto Nakayama«La suma de las partes hacen un mejor sitio” (Faber y Bilbao 2009, secc. Sociedad).
44 Taringa! trabaja con apenas 12 empleados en unas pequeñas oficinas ubicadas en la
Avenida Santa Fe, en Buenos Aires Argentina, y una treintena de moderadores quetrabajan desde diferentes sitios del mundo, sin percibir salario alguno. Sin embargo, elsitio no es de ninguna forma pequeño: se reciben 2 millones de visitas, y se acrecientacon más de 5 mil posts (aportaciones) diarias, contando con cerca de 20 millones deusuarios registrados provenientes de todo el mundo. En palabras de unos de susfundadores «Sólo hago lo que me gusta y tengo la suerte de tener un montón de genteque también le gusta lo que hago» (Gentinetti2010)
45 La historia de Taringa! comienza, en el 2004, cuando fue creada por Fernando Sanz,
para posteriormente ser adquirida en el 2006 por Alberto Nakayama y los hermanosBotbol (Matías y Hernán). Al momento de ser adquirida por sus actuales dueños, elportal contaba con 30 mil visitantes, con el paso del tiempo, y agracias a posterioresactualizaciones el sitio ha crecido de manera permanente «Teníamos la semilla delárbol, había que regarla» (Ibid), comenta Matías, uno de los dueños. No es muy claro dedónde surgió el nombre de Taringa!, sin embargo, existen dos versiones: Según laprimera, el nombre de Taringa! nace en un zoológico, un simio hizo un ruido similar aTah-inga, al sonar gracioso y llamativo se decidió poner dicho nombre. De acuerdo a la
Polis, 34 | 2013
445
segunda versión, su nombre obedece a una ciudad Australiana Taringa! cuyo nombre enidioma aborigen significa: tarau (piedras) y nga (formado por).
46 Taringa! es uno de los sitios electrónico más visitados de Argentina, y también de
América Latina. Su crecimiento, a partir del 2006, ha sido exponencial: En septiembrede 2008,el portal llegó contar con el usuario número 1.000.000 y 8 meses después, elsitio duplicó esa cantidad. El 2008 se considera que ha sido el mejor año de este portal:donde quedó un poco debajo de Google Argentina (google.com.ar) como el sitio másvisitado de Argentina, superando las visitas a la versión digital del Diario el Clarín deBuenos Aires.
Fuente Alexa (alexa.com)
47 Si bien actualmente su afluencia ha disminuido, continúa siendo un espacio virtual muy
concurrido. Para Octubre 2012, cuenta ya con 20, 004, 255 millones de usuariosregistrados, un total de 15, 041, 129 aportaciones y con alrededor de 96, 814, 044millones de comentarios sobre las aportaciones.
El funcionamiento de la comunidad
48 En Taringa! es posible compartir una amplia gama de contenidos mediante post
(aportaciones). El sitio funciona de manera colaborativa, desde el usuario con másantigüedad como aquellos que inician, trabajando a través de aportaciones ycomentarios sobre su calidad. No se permite la publicación de material pornográfico,para tal fin se creó un portal idéntico denominado Poringa (http://www.poringa.net),mediante el cual es posible compartir esta clase de contenidos. Aunque Poringa sea unsitio separado, tanto usuarios como moderadores de contenidos son los mismos que enTaringa! (“Henri” 2009).
49 Los usuarios registrados comparten noticias, ensayos, ligas para descargar videos,
programas computacionales, música, entre otros materiales a través de posts. En estosaportes, es posible expresar comentarios sobre la calidad de la información compartida
Polis, 34 | 2013
446
y en caso de aprobación, se les otorgan puntos mediante un sistema de calificacionesque le permite a cada usuario registrado, de acuerdo a su rango, entregar unadeterminada cantidad de puntos por día. Con base en estas puntuaciones se elabora unaescala o ranking semanal de post y de usuarios, que muestra aquellos que recibieronmás puntos. Con el tiempo los usuarios con más puntaje llegan a convertirse enmoderadores y en algunos casos líderes de opinión dentro de la comunidad, lo cual noslleva pensar en la existencia de una escala social vertical que se basa en la experiencia,pero también en la meritocracia, reflejada a través de los puntos ganados.
Miembros de la Comuna: Los taringueros
50 Establecer un perfil único para una comunidad internacional como Taringa! es una
tarea imposible, sin embargo en palabras de los hermanos Botbol, un taringuero (Kukso2008) “Es un hombre de unos 25 años que se mete en Internet sabiendo lo que es, queusa sin miedo el mail y el chat. Tiene un conocimiento avanzado, sabe cómo descargarmúsica y está familiarizado con estas tecnologías. Las mujeres no están excluidas. Esmás, su participación atraviesa un pleno crecimiento, aunque por ahora representan el15% frente al 85% masculino. No se meten tanto con la computadora para descargararchivos como lo hacen los hombres. Las chicas son más de chatear, escribir mails ytener fotolog9”. El entusiasmo por pertenecer a la comunidad se puede apreciar demanera clara en la opinión de un usuarios, hablando sobre lo que significa ser untaringuero“Es una comunidad en la que te sentís como un amigo” (Gonzalo 2009) . Todoslos usuarios, menos aquellos denominados novatos, poseen una cantidad de puntospara poder evaluar los post de sus compañeros. Cada vez que se vota, el autor delaporte va ganando puntos y aumentado en su ranking. Los rangos o tipos de usuariosson10:
Administrador: poseen los mismos privilegios que los Moderadores pero además,están encargados del constante desarrollo del sitio en materia técnica.Moderador: un moderador es el encargado de mantener el orden, la paz y el respetoen Taringa!, prestando atención a las políticas de privacidad. Cuenta con 35 puntospor día.Gold User: usuarios que se posicionan entre el puesto 1 y 50 del T! Rank11.Diariamente pueden otorgar 30 puntos.Silver User: usuarios que se posicionan entre el puesto 51 y 100 del T! Rank.Diariamente pueden otorgar 20 puntos. Great User: es un premio para aquellos usuarios que lo merecen, no hay criteriosespecíficos para su otorgamiento y la única diferencia con los New Full Users o losFull Users, es que poseen 17 puntos por día.Full User: poseen los mismos privilegios que los New Full Users. Se denomina Full Usersa quienes se registraron antes de la versión 3 de Taringa! (Marzo de 2007) o aquienes fueron en alguna oportunidad Silver User o Gold User y dejaron de serlo porsalir del top 100 de usuarios. Estos miembros pueden otorgar 12 puntos por día.New Full User: luego de obtener 50 puntos en un solo posteo, los Novatos seconvierten en New Full Usersy pueden hacer uso pleno de Taringa!, incluidos loscomentarios y posteos en la sección general. Poseen 10 puntos por día para calificara otros posts.Novatos: son los Usuarios recién llegados a la comunidad. Su actividad estárestringida a postear y comentar en la sección Novatos, pero su acceso al contenidodel sitio es total. No pueden dar puntos.
Polis, 34 | 2013
447
51 El sistema de ranking privilegia no sólo el compartir un recurso, hay miles de posts que
no cuentan con puntos, sino que los propios miembros determinan el valor de cadaaporte. Sin embargo, hay miembros de la comuna que tienen un mayor peso (puedenaportar más puntos), que otros. Cuando un aporte es recibido con aceptación por ungran número de usuarios, el autor puede ser catapultado hacia niveles de mayorimportancia dentro de la comunidad. Este tipo de movilidad social tiene un símil con elde las sociedades de cazadores, donde el cazador más experimentado que logra lasmejores presas, puede aspirar al mayor reconocimiento dentro del núcleo social.
El control
“Desconocemos si el contenido de un post tiene derechos», responden, casi demanual. Y aclaran: «Siempre que nos llegue una denuncia del titular de esosderechos, eliminamos el post”12
52 La estructura del sitio Taringa! se basa en las aportaciones de los usuarios, pero
generalmente se trata de contenido redactado por terceros. En este sentido los usuariosno con productores, no se trata de una comunidad agricultora o ganadera sino más biende recolectores o cazadores. Pero cuidado, llegar a destacar en una sociedad dedicada ala recolección o la caza (En este caso de información) no es tarea fácil. No se trata derobarse lo que otros han recolectado antes. En caso de que un post creado por unusuario, fuese una copia exacta de otro ya publicado en la propia comunidad o en otra,sin que se reconociese la autoría original, un moderador procedería a borrarlo.Ciertamente el moderador no sabe al principio distinguir la originalidad de laaportación, pero los mismo usuarios se encargar de imputar el cargo.
53 Como el caso de Taly Online(Taly 2008)una usuaria argentina que sufrió el robo de una
aportación de su autoría publicada en su Blog personal y que fue compartida enTaringa! a título personal de un usuario. Después de una denuncia de la autora seprocedió a la eliminación del aporte. Para los usuarios de la comunidad una cosa escompartir información de terceros, y otra muy distinta el robo de la autoría. Elprestigio en esta clase de comunas se basa siempre en la confianza y la aprobación,cuando existe el fraude, el infractor es castigado, porque se considera una afrenta a lacomunidad (Marccur 2008).
54 Los autores de las faltas reciben un apercibimiento, porque se considera que al ser una
comunidad que vive del intercambio de buena fe, se trató de un error causado por laignorancia. El aporte en cuestión es eliminado, pero si se reitera en esta conductapuede suspenderse temporal o permanentemente la cuenta del usuario, según lagravedad del caso.
55 El moderador de contenidos es la policía que se encarga de revisar que los aportes
cumplan con las políticas de uso del portal13. Su tarea no sólo implica el apercibirusuarios infractores y borrar contenidos, sino que también puede recordar de vez encuando las normas que rigen a la comunidad. Como en el caso del moderador Medulac14.
“Para recordarles, de paso lo vuelven a leer:De los post se eliminan los post que contengan:
Chistes escritos, adivinanzas, trivias.
Cosas morbosas tales como cadáveres, vómitos, violaciones, sangre, heridas, enfermedades,
etc.
Información personal propia o de terceros tales como e-mails, msn, nombres, teléfonos, etc.
•
•
•
Polis, 34 | 2013
448
Material que ya fue posteado anteriormente (famosos repost). Excepto descargas que pueden
dejar de funcionar con el tiempo.
Noticias que no contienen fuente. (Es necesario agregar el link correspondiente).
Títulos poco descriptivos, que sean CON MAYUSCULA (parcialmente o totalmente) o {{{
QuEQUiErAnLLamaR la AtenCiÓN!!! }}}.
Mujeres demasiado provocativas, en bikini, semi-desnudas o estén en situaciones que
puedan ser consideradas sexuales.
Contenido de mala calidad o mal hecho.
Links a páginas/blogs personales/propias/amigos (SPAM).
Mensajes a otros usuarios o a los moderadores.
Mensajes o contenido con el claro objetivo de buscar polémica. (política, fútbol, etc.).
Contenido que se relacione o haga \»apología de delito\» (venta de
droga,violencia,delincuencia). La violencia es un delito.
Links de Torrents,Pando, emule, etc. (P2P, P2M).
Passwords o accesos privados (Rapidshare, Megaupload, cuentas de correo, etc.).
Sorteos no autorizados por un moderador. No pueden ser realizados por novatos.
Se cierran los post que contienen:
Temas demasiados políticos que pueden llegar a ofender a otros usuarios, ya sea por su
contenido o comentarios.
Post que se transforman en un foro o se genera polémica. (famoso forobardo).”
56 La anterior transcripción demuestra la imposición de patrones morales muy
específicos, pero también aspectos técnicos sobre el tipo de post a utilizar. Al tratarsede un sitio argentino, los temas sobre futbol y política están totalmente excluidos.Por elcontrario, una prohibición casi general en Internet, un asunto de nettiqueta, es la noutilización de letras en mayúscula, porque son sinónimos de que seestá gritando dentrode la comunidad. Al analizar esta clase de advertencias es muy claro como reflejancuestiones meramente técnicas, otras de carácter interno de la comunidad, pero otrasson eminentemente legales, es decir pertenecientesa cuerpos normativos estatales.
Taringa! y los bemoles de las comunidades virtuales
57 Una comunidad virtual puede albergar desde unas decenas hasta millones de
miembros, pero quizá más asombroso que la cantidad, sea la forma en que se puedenestablecer pautas de comportamiento bien definidas entre los usuarios de estosespacios. En todas ellas hay roles bien definidos que cada individuo, sin importar suprocedencia termina por acatar, casi por lo general sin ningún contratiempo. Unelemento esencial de toda comunidad es este cumplimiento puntual de roles, cuyafunción y objetivos han sido definidos prácticamente desde la creación de la comunidadmisma, y su permanencia depende de su respeto.
58 Pero toda comunidad pervive únicamente como una extensión del mundo físico, y
Taringa! no puede ser explicada sin este referente. Por que cada tema que se abre ycada comentario que se plasma lleva la impronta de los sentimientos, laspreocupaciones y los anhelos de un mundo físico desde cual se construye el virtual. Lascomunidades en línea son complementos de las esferas sociales de los individuos, y suobjetivo es solventar las mismas necesidades que se puedan tener en los espacios deinterrelación social de los miembros: desde la búsqueda de relaciones amorosas hastalas actividades mercantiles. De ahí que no es posible argüir que una comunidad virtual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polis, 34 | 2013
449
no pueda ser considerada como tal por el simple hecho de no existir de manera física.Lo que crea, en sentido sociológico, una comunidad no subyace en el formato, natural ovirtual, sino más bien en la intencionalidad y la intensidad con que los individuosbuscan expandir su esfera de relaciones sociales.
59 Los espacios de intercambio en línea como Taringa! recaen en el concepto de
comunidades no sólo por la cuestión del compromiso de sus miembros, sino tambiénporque al momento de ser creadas, sus fundadores vertieron en ellas las mismasinstituciones con las que se desenvuelven en el mundo “off-line” y son precisamente lasnormas emanadas de estas instituciones las que han permitido que estos espacios seconsoliden y subsistan en el tiempo.
Conclusión
60 Las comunidades virtuales representan una ampliación de las relaciones sociales
tradicionales. Los motivos para crear una comunidad son variados: desde el simpleintercambio de material, hasta la creación de debates y grupos de discusión. Todas lascomunidades utilizan ineludiblemente medios de control y represión, porque sólo deesta manera es posible formalizar y asegurar el funcionamiento del espacio colectivo.Al hacer uso de mecanismos tradicionales represivos,es imposible crear comunidadesdigitales con carácter utópico o que estén fuera de estándarescomúnmente aceptados.
61 El análisis del portal electrónico de Taringa!demuestra claramente como el proceso de
control de las acciones de los miembros se va interiorizando poco a poco en lacomunidad, y llega a institucionalizarse de tal manera que no es necesario el uso de lafuerza coercitiva a través de actos patentes de autoridad, sin embargo, de vez encuando la policía (moderadores) deben de hacer manifiesto ese control a travésadvertencias, imputaciones y castigos.
62 La consolidación del ciberespacio en la vida cotidiana ha venido a potencializar la
creación, mejoramiento o consolidación de comunidades virtuales, sin embargo, estehecho por sí, no demuestra un cambio de paradigma en la forma en que las personas sehan venido relacionando unas con otras, sólo demuestra la existencia de un nuevoespacio desde el cual es posible ampliar las posibilidades sociales existentes, un mediopara asentar, intercambiar o modificar instituciones culturales.
BIBLIOGRAFÍA
Adams, Tyrone (comp),(2008), Electronic Tribes: The Virtual Worlds of Geeks, Gamers, Shamans,
and Scammers, University of Texas Press, Austin.
Anderson, Benedict R (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, Verso, London.
Bell, David (2001), An Introduction to Cybercultures,Routledge, London.
Polis, 34 | 2013
450
Boyer, M. Christine (1996), CyberCities: Visual Perception in the Age of Electronic
Communication, Princeton Architectural Press, New York.
Burk, Dan, L (1999), Cyberlaw and the Norms of Science, Intellectual Property and Technology
Forum, Boston.
Castells, Manuel (2004), The Power of Identity, Blackwell, Malden Mass.
Farber, Maria y Bilbao, Horacio (29 de enero de 2009), La polémica e imparable comunidad de
Taringa! es un éxito en Internet, El Clarín, Recuperado dehttp://www.clarin.com/diario/
2009/01/30/um/m-01848906.htm
Fernback, Jan y Thompson, Brad (Mayo de 1995), Computer-Mediated Communication and the
American Collectivity: The Dimensions of Community Within Cyberspace, Annual convention of
the International Communication Association, Convenciónanualllevada a cabo en Albuquerque,
New Mexico.
Fuchs, Christian (2008), Internet and Society: Social Theory in the Internet Age,Routledge, New
York.
Gentinetti, Mauro (5 de Agosto de 2010), Taringa!: el éxito de internet convocó a cientos de
jóvenesDiario la Opinión. Recuperado http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/
2010/08/05/c080590.php
Geertz, Clifford (1973), The Interpretation Of Cultures, Basic Books, New York.
Giannachi, Gabriela (2004), Virtual Theatres: An Introduction, Routledge, London.
Gibson, Wiliam (1989), Neuromante, Ediciones Minotauro, Barcelona.
Gonzalo (Usuario) (2009), Másallá de la Red Taringa!Recuperado en http://www.losandes.com.ar/
notas/2008/7/2/estilo-367261.asp
Grosz, E. A. (2001), Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, MIT Press,
Cambridge Mass.
“Herni” (Moderador) (2009), Taringa! - Sobre el presente y futuro de Taringa!, Recuperado
dehttp://www.Taringa!.net/posts/Taringa!/2404878/Sobre-el-presente-y-futuro-de-
Taringa!.html
Kendall, Lori (2003), «Virtual Communities», En Encyclopedia of Community: From the Village to
the Virtual World (p. 1455), Sage Publications, Thousand Oaks.
Kukso, Federico (9 de marzo de 2008), Una comunidad virtual re-argenta,Crítica de la Argentina.
Recuperado de http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=531
Lessig, Lawrence (2001), El código y otras leyes del Ciberespacio,Taurus, Madrid.
Luckmann, Thomas y Berger, Peter (1995), La construcción social de la realidad, Amorrortu,
Buenos Aires.
Maccur (10 de julio de 2008), Taringa! responde a las críticas y pide disculpas por el accionar de
sus usuarios, Recuperado de http://www.puntogeek.com/2008/07/10/Taringa!-responde-a-las-
criticas-y-pide-disculpas-por-el-accionar-de-sus-usuarios/
Matías, Paúl (1998), La ciudadInternet, Bellaterra, España.
Palloff, Rena M. y Pratt, Keith (2007), Building Online Learning Communities: Effective Strategies
for the Virtual Classroom, (2a ed.), Jossey-Bass, San Francisco.
Polis, 34 | 2013
451
Rheingold, Howard (1993), The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier,
Addison-Wesley, Massachusetts.
Taly (2008), Crónica de una denuncia agitada, Recuperado de http://www.taly.com.ar/blog/
cronica-de-una-denuncia-agitada/
NOTAS
1. En la filosofía platónica es el mundo de las ideas, el lugar donde se encontraban las formas
perfectas de las cosas. El hombre en su vida cotidiana sólo podía apreciar una imagen parcial y
borrosa de la realidad. Dicha imagen era un reflejo de este topusuranos, o mundo de las ideas.
2. Muestras de la utilización de metáforas en la definición de Internet, pueden verse con mayor
claridad en las siguientes normativas estadounidenses: US Congress (1996) The Communication
Decency Act. US Congress (1998) The Children’s Online Protection Act. Ambas declaradas
anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
3. Por modelos represivos no se hace alusión no aun gobierno tiránico o despótico, tampoco a
regímenes totalitarios, sino más bien al hecho inherente de que todo marco normativo formal o
informal, es inminentemente coercitivo, porque busca ante todo moldear la conducta y
establecer pautas de comportamiento que modulen la actividad de los individuos. En este sentido,
no hay ciudad ni comunidad que carezca de estos marcos, pero no quiere decir que las normas
impuestas sean moralmente buenas o malas.
4. Ejemplo de un nombre de dominio del sitio del Colegio de Jalisco. Su dominio es coljal.edu.mx.
5. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados,
generalmente tienen una dirección IP que los identifica, permitiendo el intercambio con otros
sitios.
6. La palabra backbone, se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está
compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros
de gran capacidad, que se encuentran interconectados y que llevan los datos a través de países,
continentes y océanos del mundo.
7. SecondLife es una plataforma desarrollada por la empresa Linden Research, que permite a los
usuarios interactuar entre sí en un mundo virtual.
8. Como ya se ha mencionado anteriormente, tanto las comunidades virtuales como sus normas
son adecuaciones del mundo físico.
9. Bitácora personal con fotografías.
10. La siguiente información está tomada del post ¿Como se llaman todos los rangos de Taringa!
? en el espacio de T! Respuestas (http://www.Taringa!.net/comunidades/Taringa!respuestas/
292151/%C2%BF-Como-se-llaman-todos-los-rangos-de-Taringa!-.html)
11. El T! Rank (Taringa! Rank), es un ranking de usuarios interno, que se genera diariamente
gracias a una fórmula matemática que calcula la participación y el contenido que los usuarios
comparten en el sitio. A los primeros 50 usuarios del ranking se los cataloga como Gold Users, los
cuales pueden otorgar hasta 30 puntos diarios a otros mensajes. Los usuarios posicionados entre
el puesto 51 y 100 se los cataloga como SilverUsers, pudiendo otorgar hasta 20 puntos diarios.
Cuando un usuario deja de estar entre los primeros 100 del ranking se les recataloga como Full
Users, pudiendo otorgar hasta 12 puntos diarios. Fuente Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/
Taringa!#T.21_Rank)
12. Extracto de la entrevista a los dueños del portal Taringa! En Farber y Bilbao, 2008.
13. Taringa! Cuenta con un extenso documento sobre las políticas de uso del sitio (http://
www.Taringa!.net/terminos-y-condiciones/) donde se explica, además de otras cuestiones, el
tipo de aportes permitidos. Así por ejemplo en el apartado 8.1 Señala:
Polis, 34 | 2013
452
Se considerará como Uso prohibido, entre otros, la fijación de post, mensajes o comentarios,
propaganda, así como la indicación de vínculos a páginas Web, que:
1. Resulten ofensivos para los derechos personalísimos de los individuos, con especial referencia al derecho al
honor, a la dignidad, a la intimidad, a no ser objeto de tratos discriminatorios, a la salud, a la imagen, y a la
libre expresión de las ideas, con absoluta independencia del cuerpo legal donde tales derechos adquieran
reconocimiento. 2. Infrinjan los derechos de propiedad intelectual de terceros. 3. Posea contenido
inapropiado. 4. Tenga por objeto vulnerar la seguridad, y/o normal funcionamiento de los sistemas
informáticos de Taringa! o de terceros. 5. Induzca, instigue o promueva acciones delictivas, ilícitas,
disfuncionales o moralmente reprochables, o constituya una violación de derechos de propiedad intelectual
de terceras personas.6. Incorporen alguna forma de publicidad o fin comercial no permitidos por Taringa!. 7.
Tenga por objeto recolectar información de terceros con la finalidad de remitirles publicidad o propaganda
de cualquier tipo o especie, sin que ésta fuera expresamente solicitada.
14. A continuación se transcribe el texto íntegro del moderador, sin cambiar el color ni la
redacción del texto. Este documento es importante porque nos permite ver la imposición de una
moral particular para el tipo de contenidos de la colectividad. En este sentido las formas de
conductas de lostaringuerosse tienen que acoplar a lineamientos poco claros como por ejemplo
morboso o bien Mal hecho. Sin embargo, por los comentarios de los usuarios, se nota
claramente que hay un entendimiento, una interiorización y por lo tanto una aceptación de estos
parámetros que desde fuera pueden parecer ambiguos. Para consultar el documento íntegro se
puede ingresar a la siguiente liga (http://www.Taringa!.net/posts/Taringa!/1717237/Sobre-las-
fuentes-en-Taringa!_.html)
RESÚMENES
Las comunidades en línea han sido vistas como una nueva esfera social que coadyuva al
surgimiento de procesos democráticos de forma más rápida y óptima, de lo que sucede en las
relaciones del mundo físico. Sin embargo, los alcances y características de estas interacciones
sociales aún están por verse. El propósito de este documento es discutir hasta qué punto la acción
de los individuos en estas comunidades difiere del funcionamiento tradicional de cualquier
comunidad ¿Hasta dónde los espacios virtuales cumplen con las aspiraciones y promesas con las
que han sido investidos? Un primer punto versará sobre las complejidades del establecimiento de
comunidades en línea, para después pasar a determinar la forma en que se establecen las normas
en estos espacios. Por último el trabajo se enfocará al estudio de caso de una comunidad virtual
argentina denominada Taringa!
Les communautés en ligne ont été perçues comme une nouvelle sphère sociale qui contribue à
l’émergence de processus démocratiques de forme bien plus rapide et optimale que ce qui a lieu
dans les relations du monde physique. Toutefois la portée et les caractéristiques de ces
interactions sociales doivent encore être évaluées. L’objectif de ce document vise à discuter
jusqu’à quel point l’action des individus au sein de ces communautés diffère du fonctionnement
traditionnel de n’importe quelle autre communauté. A quel point les espaces virtuels satisfont
les aspirations et promesses desquelles ils ont été investis ? Dans un premier temps, nous nous
intéresserons aux complexités de l’établissement de communautés en ligne, pour ensuite
déterminer la forme selon laquelle sont établies les normes au sein de ces espaces. Enfin, le
travail se penchera sur l’étude de cas d’une communauté virtuelle argentine intitulée Taringa !
Polis, 34 | 2013
453
Online communities have been seen as a new social sphere that contributes to the emergence of
democratic processes faster and better than those in the physical world. However, the scope and
characteristics of these virtual social interactions needs a more profuse and deeper analysis. The
purpose of this paper is to discuss how the actions of individuals in these communities differ
from those in the traditional community. Do these virtual spaces accomplish the aspirations and
promises we have invest in them? One point will address the complexities of establishing online
communities, then moving on to determine how do norms are set in these virtual spaces. Finally
the work will focus on the case study of a virtual community in Argentina called Taringa!
As comunidades online têm sido vistas como uma nova esfera social que contribui para o
surgimento de processos democráticos mais rapidamente e de forma otimizada, do que acontece
nas relações do mundo físico. No entanto, o alcance e as características dessas interações sociais
continuam a ser visto. O objetivo deste artigo é discutir como as ações dos indivíduos nestas
comunidades diferem do funcionamento tradicional de qualquer comunidade como espaços
virtuais dónde satisfazer as aspirações e promessas que foram investidos? Um ponto vai abordar
as complexidades da criação de comunidades on-line, passando em seguida para determinar
como definir os padrões nestas áreas. Finalmente, o trabalho se concentrará no estudo de caso de
uma comunidade virtual argentina chamada Taringa!
ÍNDICE
Palavras-chave: comunidades virtuais, democracia, cibercultura
Keywords: virtual communities, cyberculture, democracy.
Palabras claves: comunidades virtuales, cibercultura, democracia
Mots-clés: démocratie, communautés virtuelles, cyberculture
AUTORES
DAVID RAMÍREZ PLASCENCIA
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Email: [email protected]
JOSÉ ANTONIO AMARO LÓPEZ
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
454
Ivan Pincheira (Coord.), Archivos deFrontera: El Gobierno de las Emocionesen Argentina y Chile del Presente,Santiago de Chile, EdicionesEscaparate, 2012, 194 p.Mauro Basaure
1 El libro Archivos de Frontera nos promete tratar una cuestión relativamente enigmática,
no sólo para el público en general sino que también especializado; a saber, la delgobierno de las emociones. Promete hacerlo además para casos específicos y actuales,que tienen lugar en Argentina y Chile. Así es como, después de dos prólogos (el primeroa cargo de M. E. Tijoux (pp. 7-12) y el segundo de A. Scribano (pp. 13-25)) y de unapresentación general de la obra (a cargo del coordinador del volumen (pp. 27-31)), M.Fernández, desde Argentina y desde la sociología, presenta su estudio “Miedo, Policía yexcepcionalidad en territorios al margen del Estado. Una mirada sobre el barrio delBajo Flores de la ciudad de Buenos Aires” (33-60). A continuación, desde lasHumanidades y los estudios de los medias, P. Leighton publica un breve y biendocumentado artículo, cuyo título es “Televisión -1- estado de sitio: la perentoria doblecadena del golpe en Chile” (61-81) y en el que se ven tratados gráficamente la relaciónentre televisión, emociones y contextos políticos. Aun más breve es el artículo de lalicenciada en Antropología en Argentina, S. Presta, titulado “Economía social, ética yestrategias de gobierno. Resignificaciones de una «utopía»” (pp. 83-94) y en cuyo centroestá la cuestión de la política entendida como gobierno de las pasiones o sobre loscorazones mediante ofertas utópicas de felicidad y plenitud. De manera coincidente,con un artículo en el que la cuestión del gobierno de las emociones es abordada por lavía de las ofertas de felicidad hechas a los individuos, el sociólogo chileno I. Pincheira,publica un bien documentado artículo, cuyo título es “De bonos, cheques y vouchers:acerca de la gestión gubernamental de la felicidad en el neoliberalismo chileno” (pp.95-125). De similar extensión es el trabajo del sociólogo argentino M. Korstanje,
Polis, 34 | 2013
456
“Interpretando Chile ayuda a Chile: el discurso nacional en la tragedia” (127-160), en elque, como lo anuncia el título, trata sobre el lugar de las emociones en los discursos deunidad nacional. Igualmente extenso es el artículo que cierra el libro de R. Rodríguez,cuyo objeto se aleja un tanto del tema que debería unir a estos textos, cuestión quequeda expresada plenamente en su propio título: “Arte, trabajo, universidad” (pp.161-192).
2 Una lectura pormenorizada del conjunto de estos trabajos nos conduce, en primer
lugar, a saber qué es esta obra. Descontando el último de los trabajos publicados en estelibro (el que está más bien orientado a tratar y graficar la cuestión foucaultiana de lanoción del empresario de sí mismo y verificando esta tesis en las prácticas de la gestiónuniversitaria) todos los demás artículos tienen algo en común que, sin embargo, no esmás que un cierto parecido de familia: desde una perspectiva descriptiva pero tambiéncrítica, tratan sobre política y sobre el vínculo entre política, gobierno de las personas ylas emociones. El sentimiento del miedo social ahí donde no llega la mano policial delEstado, ánimos colectivos y política bajo ciertas coyunturas, el gobierno de loscorazones por la vía de utopías, la gestión gubernamental del sentimiento de felicidad,las emociones y en la afirmación del sentimiento de unidad nacional, todas estascuestiones, resumibles en la idea de una política de las emociones, son efectivamentetemas no unidos si no por un cierto parecido, y es eso lo que justifica su pertenencia aArchivos de Frontera. Por frágil que sea el hilo de esta unidad temática, ella constituye,sin duda, un gran acierto editorial.
3 Lo anterior ya señala, en segundo lugar, lo que este libro no es, ello pese a ciertas
ofertas que a veces tiende a deslizarse en él como una promesa que quedairremediablemente incumplida. En primer lugar, no se trata de un libro que tratedirecta y sistemáticamente la cuestión del gobierno de las emociones, aunque enalgunos de los artículos publicados existan ciertos intentos de teorización global ysistemática. De lo que se trata es más bien, como digo, de estudios de casos, en quedicha cuestión es una especie de significante vacío útil a la articulación de dichosestudios. En segundo lugar, tampoco se trata de un estudio sobre las formas degobierno por las emociones en Chile y Argentina, cuestión que supondría, sin duda, unprograma de investigación extremadamente amplio y costoso. En tercer lugar, muchomenos se trata de un estudio de orden comparativo.
4 Sirvan estas tres aclaraciones como advertencia a un lector que (luego de leer la
contratapa y el apartado de presentación del libro) pueda esperar más de lo que el libroes. En efecto, contra ciertas pretensiones desmedidas en la presentación del libro, hayque mantener en vista que se trata únicamente de in conjunto de artículos novinculados, ni por un enfoque sistemático ni por su objeto, cuestión que no se salva conel hecho de que algunos refieran a Chile y otros a Argentina. Esto es, más bien, unacuestión casual, pues el libro no hubiese sido sustantivamente diferente si se incluyeranartículos referidos a casos en Perú, Bolivia o Canadá, Francia o Alemania. Todo loanterior, sin embargo, no le quita el valor a lo que el libro realmente es.
5 De él cabe destacar sobre todo su enfoque global. El que sea un libro escrito desde las
ciencias sociales no es en absoluto irrelevante si se considera la cuestión que intentareunir a los artículos; la del “gobierno de las emociones”. Efectivamente las disciplinasque tradicionalmente son convocadas para tratar esta cuestión no pertenecen a dichasciencias. Son más bien, por ejemplo, la neurobiología (que posee ella mismo el conceptode “gobierno de las emociones”, en tanto que capacidad de control conductual por
Polis, 34 | 2013
457
parte de ciertos lóbulos cerebrales) o la propia psicología (donde lo que se llama“gobierno de las emociones” ayudaría a contrarrestar aquellos sentimientos negativoshacia nosotros mismos y hacia los demás, es decir, favorecería el modo adecuado deenfrentar la irritabilidad, la melancolía, la ansiedad, etc.). Lejos de esta perspectivabiológica e individualizante, en este libro, en un gesto Durkheimiano, se asume que lasemociones son un legítimo objeto de las ciencias sociales, cuestión que en realidad espropio de algunos de los clásicos de la sociología y la psicología social y además unatendencia fuerte en las sociologías contemporáneas, especialmente la americana y lafrancesa. Con este libro, por tanto, se está realizando un aporte significativo a la tareade poner a las ciencias sociales chilenas, y tal vez también a las argentinas, en unterreno de relativa equivalencia con los desarrollos temáticos a nivel internacional.
6 Aunque de manera muy diversa, este enfoque global se concretiza en la gran mayoría
de los artículos. i) Haciendo hincapié en que los artículos del libro hablan de formas deresistencias al poder, Tijoux, en su prólogo, expresa en una forma ciertamentedicotómica la división entre psicología y poder social, cuando señala que “[l]a vidaemocional que surge de lo más profundo de cada hombre, mujer o niño y que suponeuna cierta libertad expresada en sentimientos propios, permanece atada a una cultura ya una historia que deja entrever a la libertad presa del cuerpo que la expresa y quetraduce lo social maldito de dos países, irremediablemente anclado en la existencia dequienes viven la represión mas cotidiana” (p. 11). Tijoux asume una tesis que tiende arecordar más a las tesis freudo-marxista de la represión à la Marcuse, que a lasfoucaultianas de un poder productivo y dianamizante. Efectivamente (en cierta medidaa contrapelo de las intuiciones relativamente inexpresadas de varios de los articulistas)Tijoux parece presuponer una emocionalidad originalmente libre; hoy, sin embargo,atrapada por formas culturales represivas, propias de las historias recientes y comunesa Chile y Argentina. Con esto, ella tal vez sin saberlo, reinstala la disputa de Marcuse yFoucault.
7 ii) Poniendo como eje de su discusión al propio capitalismo y sus requisitos de
funcionamiento, el texto de Scribano corre con colores propios. En efecto, pese a sucarácter de prólogo, él no contribuye a la clarificación de la intención del libro, sinoque más bien a presentar ciertas tesis propias; cuestión que, pese a ser legítima, noresulta amistosa con el lector. Opta, más bien, por un abordaje abstracto, poco útilcomo introducción o presentación y escasamente vinculado a lo tratado en el cuerpodel libro. iii) Muy distinto es el caso de la presentación realizada por Pincheira,coordinador del libro, preocupado correctamente de los contenidos y alcances delcuerpo del texto. En esa presentación es donde, como lo señalé arriba, se realiza unaoferta que el libro tiende a no cumplir. Además, Pincheira se esfuerza por presentar demanera aumentada el hilo que vincula a los textos, pero en la propia presentación queél hace de ellos vuelve a quedar claro el mero aire de familia que los vincula. Otracuestión que no termina de convencer es el intento de Pincheira por establecer unvínculo entre la cuestión del gobierno de las emociones y la biopolítica (un concepto deuso inflacionario y no siempre justificado en las últimas décadas). Por último, tampocoes claro el vínculo entre lo que considero una doble tesis; ambas señaladas de maneraconjunta en esta presentación: por un lado, hay una tesis sociontológica sobre elcarácter social y culturalmente modelado (y por tanto histórico contextual) de lasemociones (esto contra la idea de un origen individual cuasi-antropológico de ellas(Tijoux)) y, por otro, está la tesis, que anima la obra, de que la emotividad de losindividuos es objeto de gestión política o gubernamental en una situación asimétrica de
Polis, 34 | 2013
458
poder, mercantil o estatal. Esas tesis no necesariamente coinciden y, en el libro, quedapendiente la tarea de plausibilizar su coincidencia. Nada de lo anterior, en todo caso,aminora el inmenso mérito del esfuerzo por concretizar la segunda de las tesis quePincheira compromete cuando señala el esfuerzo por “dar cuenta del despliegue deunas técnicas de gobierno interesadas en conocer e intervenir sobre los sentimientos,las emociones y los estados de ánimo de la población” (p. 28).
8 iv) En el artículo de Fernández, que abre el libro, no se tematiza la cuestión del
gobierno de las emociones. Es uno de esos trabajos en que el vínculo con dicha cuestióntiende a estar diluido en una pregunta más incidental, a saber, sobre la conformaciónde las subjetividades de los pobladores de un barrio bonaerense en torno a laconstrucción social de un miedo generalizado. v)En el texto de Leighton el hiloconductor del libro se hace menos tenue, sobre todo ahí donde él señala cómo elmovimiento estudiantil chileno mostró saber cómo actuar de modo políticamenteinteligente frente a estados emocionales colectivos, como los ocurridos con la muertedel animado Felipe Camiroaga y, más tarde, la Teletón, ese gran “abrazo nacional” cuyainterrupción político partidaria es extremadamente difícil de justificar. vi) Menos tenueaún es el hilo conductor del libro ahí donde Presta trata, de modo muy interesante, losdispositivos en que las utopías del orden mercantil ofertan formas de conjugar ordensocial y felicidad humana; ello bajo el primado del gobierno de los corazones, de lamoderación de las pasiones. Presta señala: “Paradójicamente, el control (y autocontrol)de las pasiones y afectos apunta a la supresión de toda contradicción para establecerrelaciones armónicas que, si bien promulgan el desarrollo de la potencialidad subjetivay colectiva de los sujetos, conducen a formas de autogobierno que mutilan ycircunscriben dicha potencialidad a los límites impuestos por el entramado derelaciones de poder en el que se despliegan… (p. 93).
9 vii)Sin duda que es el artículo de Pincheira el que funge como centro representativo y
ejemplar del interés del libro y, por tanto, es donde su hilo conductor se hace másgrueso. Pincheira da cuenta de literatura especializada y actual sobre el tema encuestión y, en la línea de autoras tan importantes en esta área como Eva Illouz, asumedirectamente una perspectiva de sociología de las emociones, sociología que se tornarácrítica y política al intentar elucidar el nexo entre la manifestación emotiva de lafelicidad y la gestión gubernamental de ella. Efectivamente, en vez de mediante lasformas negativas del miedo (forma hobbesiana clásica del gobierno) y el sentimiento deinseguridad ciudadana (forma privilegiada en las democracias modernas), Pincheirainvestiga cómo el gobierno de las conductas tiene lugar hoy mediante la gestión de lafelicidad. En un gesto Foucaultiano, ahí donde otros ven progreso moral e indicadoresno economicistas de entender el desarrollo (barómetros de la felicidad y/o el bienestarsubjetivo), Pincheira dilucida formas de gobierno de las conductas en base alsentimiento de felicidad individual. Él dice: “En relación a la felicidad estapreocupación gubernamental se expresará a través de diversas racionalidades ypracticas que, desde la instauración de los regímenes de gobierno moderno, han tenidocomo objetivo garantizar el bienestar de la población” (p. 108) “Con todo, desde unapego irrestricto al corpus doctrinario neoliberal, será a través de una constantepolítica de entrega de bonos, cheques o vouchers, que se materializará uno de losmecanismos privilegiados que apuntan a garantizar la satisfacción, el bienestar y, endefinitiva, generar estados de felicidad en una parte importante de la población chilenaen la actualidad” (p. 118).
Polis, 34 | 2013
459
10 viii) Entre los artículos de este libro, el texto que más hereda del viejo Durkheim, es
aquél de Korstanje, quien en un artículo muy interesante y que, aunque sea de maneratangencial e indirecta, recuerda además la relevancia de la psicología social para eltratamiento del tema del gobierno de las emociones. Para Durkheim la sociedad esfuente de todo lo sagrado y su unidad se expresa en ideas y sentimientos, en aquellasemociones asociadas regularmente a las formas ceremoniales y rituales. Bajo esteespíritu, Korstanje investiga bien el gobierno mediante las pasiones colectivas enaquellas instancias en que, como en la guerra, la nación es llamada a unirse yexpresarse en formas ceremoniales cuyo carácter sacro proviene precisamente de queen tales formas se expresa la propia unidad de la sociedad. Esto vale para el “Chileayuda a Chile” post-catástrofe tanto como para la Teletón (citada por Leighton, perolamentablemente sin la ayuda de esta perspectiva que le hubiese otorgado mayorprofundidad) como para la Parada Militar (como lo ha investigado ejemplarmenteAlfredo Joignant), los cambios de mandos, etc. Pero, claro, como Pincheira, y antes queél Presta, Korstanje asume también el gesto Foucaultiano de ver en estos actos desolidaridad y unidad basados en el sentimiento nacionalista de orden religioso, lareafirmación ceremonial del orden y del status quo. Apoyándose en Dupuy, Korstanjeseñala: “los lazos de jerarquía en momentos de catástrofes lejos de debilitarse, se hacenmás fuertes”.
11 ix) Al final del libro, el hilo conductor de éste tiende a desaparecer. Efectivamente, el
artículo de Freire consiste básicamente en la aplicación de la tesis foucaultiana delmodo neoliberal de la gubernamentalidad (mediante la idea de la mayor libertadposible y la noción de empresario de sí mismo) al trabajo universitario. Por interesantey pertinente que sea este trabajo, él refiere más a las formas del nuevo management
mediante la libertad y la autonomía que a la de la gestión —relacionada, sin duda, peromás específica— de la gestión de las emociones.
12 Más que hablar del gobierno de las emociones, el fenómeno tratado en este libro
debería ser llamado gobierno por las emociones. Esta frase expresa mucho mejor elespíritu foucaultiano (aunque Foucault nunca hablase de ello!) de esta obra y ello almenos en dos sentidos. Por una parte, la noción del “gobierno de las emociones” ponede relieve —tal como ocurre en la neurobiología y la psicología— la idea de controlar laspasiones, fuente de no libertad, de conflicto, etc. ello bajo el esquema dicotómico deque la libertad, el orden, la moral y la propia felicidad se asocian al uso de la razón. Eneste sentido la idea de gobierno de las emociones responde a una tesis del control. Sucrítica, en la línea freudo-marxista, marcusiana, es una crítica de la represión (Tijoux).Para gobernar, así dice esta tesis, es necesario gobernar las emociones en el sentido decontrolarlas reprimiéndolas. La lectura de los artículos de este libro conduce adistanciarse de esta tesis represiva. Ellos son más foucaultianos y entienden que elpoder actúa de manera productiva y no represiva. Se gobierna por las emociones, esdecir, haciendo que éstas cumplan un rol en la reproducción del poder. En ciertosentido esto está en la raíz misma de la noción de emoción. En ella está “moción”, esdecir, movimiento. Las emociones producen movimiento, motivan, mueven, son unafuente de energía. Siendo así, si el poder pretende actuar con el menos costo de energíaposible, con el menor roce posible, sin violencia externa, él debe recurrir a las energíasemotivas de los propios sujetos, dirigiéndolas, gobernándolas con maestría para queellas produzcan los efectos deseados. Aquí el orden racional no se opone a las pasiones,la civilización no reprime a eros. El orden, sobre todo el neoliberal —así dice esta tesis—,
Polis, 34 | 2013
460
es gestión productiva de las pasiones. No las debe reprimir sino que precisamente locontrario, movilizar y canalizar. Pese a que él mismo nunca hablo de esta manera, cabeatreverse a decir que de esta forma piensa Foucault, y este es el espíritu no expresadoque recorre esta interesante publicación.
13 Por otra parte, hay otro espíritu foucaultiano que recorre tenuemente este libro, a
saber: aquél que acentúa el lado oscuro, negativo, de aquellas formas progresistas yaparentemente positivas y liberadoras de gobierno. Foucault es heredero de Durkheim,pero es precisamente quien hace sospechar (como lo hace en parte este libro) de laproducción del orden, la unidad moral, mediante las propias fuerzas subjetivas, esdecir, de lo deseable del orden moral que buscaba Durkheim. Foucault, igual que hoyBoltanski, acentúa la ambivalencia, frente a la que no parece haber otra opción quetomar una opción. O el gobierno por las emociones es necesario para la solidaridadsocial básica de nuestra sociedad o él es un mecanismo de manipulación que pretendecerrar el quiebre social de un orden injusto, un orden de clases. La pregunta es siemprecómo posicionarse frente a la cuestión hegeliana de la reconciliación entre orden socialy libertad individual.
AUTEUR
MAURO BASAURE
Escuela de Sociología, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile. Groupe deSociologie Politique et Morale, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.Fondecyt 11100444. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
461
Tzvetan Todorov, Los enemigosíntimos de la democracia, GalaxiaGutenberg, Barcelona, 2012, 208 p.Fernando de la Cuadra
1 En fecha reciente el jugador Josy Altidore fue víctima de insultos racistas en el
Campeonato Holandés. Cada vez que tocaba la pelota, los hinchas del equipo contrariocomenzaban a imitar un mono. La respuesta del jugador a estas manifestaciones dehostilidad y racismo fue la siguiente:
“¿Qué se puede hacer? Apenas espero que esos hinchas encuentren un medio demejorar (como personas). Uno solo pude rezar por ellas. Yo siento como si tuvieseuna obligación con mi club y mi familia, de no reaccionar a cosas como esa ymostrar que el club es mejor que eso y que fui muy bien educado para responder aun comportamiento tan ridículo. Nosotros deberíamos esperar que la humanidadpudiese crecer, pero eso aún está vivo, el racismo. Todo lo que podemos hacer ahoraes educarnos y educar a los niños para que ellos sean mejores que eso. Yo no voy acombatirlos (los hinchas racistas). Ellos tienen sus problemas y necesitan de ayuda.Vamos a rezar por ellos y esperar que mejoren en el futuro.”1
2 La declaración de Altidore nos sitúa al centro de una de las tesis levantadas por Tzvetan
Todorov en su libro: el racismo. En el breve e incisivo ensayo, este filólogo, historiadorde las ideas e intelectual búlgaro radicado en Francia, expone con proverbial claridadsobre cuales serian los principales riesgos que enfrentan las democracias en el mundocontemporáneo, a saber, el mesianismo, el ultraliberalismo y el populismo.
3 Lo más asustador de este peligro es que proviene de la propia esfera democrática,
cuando los valores y mecanismos mutuamente compartidos adquieren una“desmesura” (hybris), o sea, un uso excesivo y distorsionado de tales valores. Estoresulta cuando los ideales de la vida democrática como progreso, libertad o pueblo sonabsolutizados a tal punto que se transforman en elementos de coerción de lassociedades y los individuos. En palabras de Todorov: “El pueblo, la libertad, el progresoson elementos constitutivos de la democracia; pero si uno de ellos rompe su vínculo conlos demás, escapando a todo intento de limitación y se erige en principio único y
Polis, 34 | 2013
462
absoluto, esos elementos se convierten en peligros: populismo, ultraliberalismo ymesianismo, los enemigos íntimos de la democracia.” (Todorov, op. cit.: 13).
4 En el inicio de su libro, Todorov intenta demostrar que a diferencia de lo que es
difundido permanentemente por los políticos, experts y mass media en general, elislamismo integrista y los grupos terroristas jihadistas (como a Al-Qaeda) norepresentan una amenaza significativa para las democracias occidentales sicomparadas con aquellas formas totalitarias ocurridas durante el siglo XX, tales comoel comunismo o el nazifascismo. Aquella es una perspectiva errada, construidaintencionalmente para ocultar los verdaderos riesgos que enfrentamos en los díasactuales, pues el peligro realmente imperante consiste en las nefastas fuerzas internasque la propia democracia produce y, de esta manera, combatirlas y neutralizarlas esbastante más difícil, en la medida que ellas invocan el espíritu democrático cuando enrealidad se encuentran corroyendo sus mismos pilares. Como decía Blaise Pascal“Nunca se hizo tan perfectamente el mal como cuando fue de buena voluntad”, es elMal surgiendo del Bien.
5 En la historia humana la búsqueda del Bien frecuentemente se irguió a partir del
convencimiento de que los otros precisan de ayuda y “salvación”, razón por la cual metransformo en la encarnación de la misión de construir la redención universal.2 Estemesianismo se expresó en diversos momentos históricos –en las guerrasrevolucionarias y coloniales, así como en el proyecto comunista–, pero en la formacontemporánea él se viste con los ropajes de los valores democráticos universales,cuando no son simplemente deseos de poder y riqueza travestidos de humanismo.
6 Así, surge en primer lugar el llamado “derecho de injerencia”, es decir, si en un
determinado país se realizan violaciones a los derechos humanos, otros países puedendecidir utilizar su poderío para evitar que ditas violaciones se continúen consumando(Kosovo). Otra modalidad de este nuevo mesianismo ha sido acuñada con el nombre de“guerra contra el terrorismo” en que se torna valida e imprescindible la ocupación deun determinado país en el caso de que este sea utilizado como base de operaciones degrupos terroristas (Afganistán). Por su vez, la guerra preventiva considera legítima lautilización de la fuerza para liberar al conjunto de la humanidad de algún peligroinminente. Finalmente, existe la formula de la denominada “guerra humanitaria”, enque también se produce la imposición por la fuerza a otros países o naciones de losvalores universales, utilizando para ello intervenciones militares con ocupaciónterritorial, como ha sido evidente en los casos de Irak o de Libia.
7 De hecho, el concepto de guerra humanitaria representa una contradicción flagrante,
debido a que difícilmente se puede pensar que las acciones decurrentes de una guerrapuedan traer algo de humanidad en su seno. No obstante, lo que es factible de apreciarpor detrás todos estos conceptos es que la gran mayoría de las intervenciones ha sidomotivada por razones de orgullo y de poder y que su justificación aduciendo pretextoshumanitarios representa un tipo de mesianismo interesado que regularmente provocamás daños que beneficios para los pueblos que se pretende proteger. Efectivamente, elresultado de estos “emprendimientos” solamente condujo a un aumento de losdesastres da guerra con sus enormes secuelas de víctimas inocentes.
8 La otra forma que la democracia posee para convertirse en su propia enemiga, se
relaciona con la pérdida del equilibrio que debería existir entre el poder consagrado alpueblo y la libertad de los individuos. En este caso, el vínculo que se establece entre lasoberanía popular y la autonomía de la persona –nos advierte Todorov- necesita tener
Polis, 34 | 2013
463
una limitación mutua en la cual “el individuo no debe imponer su voluntad a lacomunidad, y ésta no debe inmiscuirse en los asuntos privados de sus ciudadanos.”(Todorov, op. cit.: 12).
9 La oposición entre populismo y ultraliberalismo nos convoca entonces a pensar sobre
los límites que es indispensable establecer para que ambas dimensiones se mantenganen equilibrio, aún cuando, parafraseando a Norbert Elias, esto se dé a través de un“equilibrio móvil de tensiones”. Siempre existe el peligro de que la consagración de lopopular pueda transformarse en la encarnación del bien colectivo y,consecuentemente, alimentar la idea de que ciertos valores como la patria, la nación, laraza o la comunidad, deben ser compartidos por la totalidad de los seres humanos. Si elequilibrio es inestable, ello implica que se puede transitar fácilmente para expresionesde autoritarismo, xenofobia, racismo e intolerancia a la diversidad, cuando lo diferentees rechazado por constituir una amenaza a la esencia de determinado pueblo.
10 Generalmente este populismo se presenta bajo la forma de demagogia, prometiendo dar
soluciones fáciles a problemas complejos sin existir ninguna certeza de que las podrácumplir. El populismo representa una política de corto plazo que se limita a proponersalidas tangibles a una audiencia masiva ávida de respuestas – comúnmente a través deun contacto directo en espacios públicos – y cuyos miedos son exacerbados. En laexperiencia reciente, el populismo europeo viene atacando el multiculturalismoargumentando que él encarna un serio peligro para la identidad nacional.3
11 De esta manera, el populismo hipertrofiado impide reconocer la humanidad de los otros
y disemina la intolerancia de aquello que es diferente. Por eso la democracia corre ungrave riesgo cuando es substituida por el populismo, “que pasa por alto la diversidadinterna de la sociedad y la necesidad de plantearse las necesidades del país a largoplazo, más allá de las satisfacciones inmediatas.” (Todorov, op. cit.: 184).
12 Inversamente, en el conflicto con el populismo y sus formas autoritarias, la
hipervalorización de los individuos puede acarrear el desprecio por todo aquello quereconoce lo colectivo. Siendo así, la libertad individual y la voluntad del individuo sesuperpone a cualquier intento de construir el bienestar general, en que finalmente laspersonas son movidas por un repertorio de preferencias individuales, especialmenteeconómicas, viéndose aisladas unas de las otras y desechando la importancia del tejidosocial. Sabemos por toda la tradición sociológica que la sociedad no se resume a la merasuma de los individuos que son parte de ella, al contrario, ella es un producto de lasinteracciones precedentes y constantes que se establecen entre sus miembros.
13 Siendo la libertad individual un aspecto fundamental de la democracia, ésta puede
también constituirse en una amenaza cuando se escinde del todo social, cuandoconsagra la voluntad de los individuos por sobre el resto de la colectividad, cuandoadquiere un poder ilimitado por encima de la voluntad general. En el intento porlibertar a las personas de las ataduras y de la subordinación del Estado, elultraliberalismo abandona a los individuos a la suerte del mercado y las empresas.Oponiéndose a toda medida de regulación por parte de los poderes públicos, elultraliberalismo deja la humanidad huérfana de protección, entregada al libre juego dela oferta y la demanda, de los mercaderes, de los financistas y de los poderosos.
14 Estamos finalmente ante la presencia de una tríada (mesianismo, populismo,
ultraliberalismo) que va corroyendo los fundamentos de la propia promesademocrática, de modo que los principios esenciales del discurso democrático setransforman en amenazas concretas: “la libertad pasa a ser tiranía, el pueblo se
Polis, 34 | 2013
464
transforma en masa manipulable, y el deseo de defender el progreso se convierte enespíritu de cruzada. La economía, el Estado y el derecho dejan de ser los medios para eldesarrollo de todos y forman parte ahora de un proceso de deshumanización.”(Todorov, op. cit.: 186).
15 ¿Qué podemos hacer para superar este escenario aparentemente irreversible? Pienso
que Todorov concordaría con el tenor del discurso de Josy Altidore citado en el inicio.Quizás si una respuesta semejante pueda ser buscada en las palabras finales del autor,cuando señala que un remedio para nuestros males contemporáneos debería consistiren una evolución de las mentalidades que permita “recuperar el entusiasmo delproyecto democrático” e intentar construir un mejor equilibrio entre sus principiosfundamentales, progreso, pueblo y libertad.
16 Nelson Mandela acostumbraba decir que, así como la esclavitud y el apartheid, la
pobreza no es un accidente. Ella es una creación del hombre y puede ser eliminada conlas acciones dos seres humanos. Tal vez las aspiraciones y esperanzas de Todorov pasenlejos de los desafíos que tenemos por delante, pero su diagnóstico de las sociedadesmodernas y su apelo incontestable a la potencia de la voluntad humana sean un primerintento válido de avanzar en el esfuerzo colectivo para hacer del mundo un espacio deconvivencia más plural, afectuoso y fraterno.
NOTES
1. Allan Caldas, “Racismo interrompe jogo na Copa da Holanda”, O Globo, 29/01/2013.
2. Las referencias teológicas se deben precisamente al carácter misionero de la empresa, que
como todo acto religioso se incumbe de un profundo voluntarismo y fe derivada de la Gracia
Divina, aspectos que el autor recupera en el debate entre Pelagio y San Agustín respecto de la
dualidad entre la voluntad humana y la predestinación divina.
3. La consecuencia más dramática de esta ideología son los asesinatos en serie cometidos en
Noruega en donde un nacionalista fanático mató a 84 personas en nombre de una supuesta
protección o resguardo de la identidad cultural tradicional.
AUTEUR
FERNANDO DE LA CUADRA
Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
465
Roberto Forns Broggi, Nudos comoestrellas. ABC de la imaginaciónecológica en nuestras Américas,Colección Periscopio, Editorial Nidode Cuervos, Lima, Perú, 2012, 462 p.Tania Meneses Cabrera
1 Sería limitado hacer la lectura de esta obra y considerarla sólo un libro, asunto que
hace un tanto problemático elaborar una reseña, y cuando afirmo que es más que unlibro, me refiero a que de principio a fin, su creador nos permite vivir una experienciaartística, es decir transformadora, a través de la traducción que realiza depensamientos y emociones, resultado de sus diversas y copiosas lecturas de textosescritos y audiovisuales, desde la perspectiva ecológica.
2 Usa en este ejercicio 17 de 27 letras del alfabeto en español, así que posiblemente haya
espacio para continuar la obra de arte con las restantes 10 letras (G – K – N – Ñ – O – Q –W – X – Y – Z), arriesgándose al uso de un estilo narrativoatrapador y creativo, a partirdel imaginario social del diccionario, propone en cada aparte del texto una entrada quepermite conectar diferentes temas y desarrollar lo que él llama la imaginaciónecológica y la persigue a través de conexiones y relaciones que dan la posibilidad de, enpalabras del autor revolotear alrededor del sentido de la vida.
3 La obra aporta a la ecocrítica hispanoamericana y cumple su función crítica en la
medida en que actúa, desde el arte como desacomodador cognitivo y logra conformarun tejido sobre lo importante en las relaciones ecológicas, la comprensión de la unidady el equilibrio, desde el acervo de la papa, hasta la Amazonia, pasando por el compost,el buen vivir, el cine, la cibernética, entre otros, logra estar en el pasado, en el presentey en los tiempos venideros, con sus palabras ciertas y certezas ajenas, valora elpensamiento ancestral, pero también la ciencia contemporánea y establece diálogosentre ellas.
Polis, 34 | 2013
466
4 Descubre en el trabajo de los otros la imaginación ecológica y la manifiesta en la
interpretación que hace de los textos ajenos y los que construye como propios. Sentirlos textos de los otros hace parte de su propuesta ecológica, entendida esta comorelación, en el caso de Amazonía es evidente:
“Con el libro Tatuaje de selva me pasó algo extraño y la única explicaciónsatisfactoria que encuentro es que en un nivel inconsciente mis ansias deconectarme con el universo tropical requerían de un esfuerzo de mi imaginaciónpor reproducir su energía vital. La lectura del poema reproducía el intento decapturar por un instante la riqueza biológica y cultural que está siendo borrada delmapa por la modernización de la economía amazónica, pero no se quedaba en eso.”
El autor también reconoce la limitante del conocimiento y la experiencia cuando sepregunta:
“¿Sería demasiado usurpador pensar en lo selvático como algo ya propio? Al leerpoemas amazónicos, siento un deseo enorme de conocer las numerosas tradicionesorales de la Amazonia y sus diferentes lenguas, de trasladarme a ese medioambiente y lo único que puedo hacer es reconocer ese deseo en mi interior… pero¿cómo describir lo que siento? También, ¿cómo incorporar a la ecocrítica estaconexión Amazonia que se reconoce parte de una historia ninguneada y marginalde nuestros recuentos culturales?”
5 En la aproximación a esta obra, retomo mis dudas de que este sea un libro, lo reconozco
como una experiencia sensorial, emocional y finalmente ecológica, por su capacidad deestablecer relaciones y de permitir una lectura de múltiples códigos, es difícilsumergirse en la lectura del libro, cerrar las páginas y volver a vernos nosotros mismosy a nuestro entorno con los mismos ojos.El autor trabaja desde la imaginación ecológicaun contenido ético, estético y político, cuando de manera permanente, en toda su obra,pero en especial en el último texto del libro violencia lenta reflexiona sobre el gran retode “encarar esta violencia para encarar los retos estratégicos de las calamidadesambientales”.
6 Este texto es también un hipertexto, ya que cada una de sus entradas, nos lleva siempre
y con gran generosidad a otros lugares, autores, libros, películas, sitios web,comunidades, paisajes y múltiples territorios que amplían las fronteras de nuestracomprensión y nos permite el espacio de la imaginación, Así logra una selección muycuidadosa y pertinente para la toma de conciencia, citando escritores, poetas, cineastas,artistas y creativos de diferentes partes del mundo para alertar sobre el trabajo deformación que se debe hacer y por esto el valor que da al papel de la crítica en su obra,un ejemplo de estas cuidadosas selecciones es el poema de Juarroz (1991),
“Hay que remodelar la casa del hombre,podarla como se poda un árbole introducir en su material más sensibleel delicado injerto de la vida,para que la casa crezca con el hombrey también se empequeñezca con él.Hay que humanizar la casa del hombrey retrasar además su destino de ruinasCompromisoo de ser asolada por los bárbarosque siempre la circundan,enseñándole para eso a respirar con el hombrey hasta a vivir y morir con él.O prepararla por lo menospara que cuando el hombre caigao escape o se evapore,
Polis, 34 | 2013
467
la casa del hombre conserve por un tiempoalgo así como el duplicado de su imagen,una transubstanciación o reminiscenciade su corta memoria, hasta entregarla, mejor que los otros hombres,a la publicidad subliminalde los vientos anónimos del mundo.”
7 El autor, hace referencia a este poema como programa de acción de un compromiso
ecológico, en el que adquiere sentido la conciencia. Así mismo, en utopíaamplía desdela perspectiva histórica, la importancia de los acuerdos sociales afirmando que “lautopía del siglo XXI es la utopía de los diálogos de saberes. Más que un sueño político defuturo feliz, es una utopía de la supervivencia y del cultivo del saber ambiental.”
8 En una entrada muy pertinente de saber ambiental insiste en comprender y validar las
muchas formas en que se pueden decir las cosas, propone un saber emancipatorio,evidenciando las violencias epistémicas del pensamiento científico y reivindicandootras formas de saber, en donde parafraseando al autor, la sapiencia sea esa criaturaque nos mira solamente y nos llena de alegría, y no el escenario de poder-saber en quese ha convertido. Finalmente el texto pide del lector una actitud receptiva e invita a lacreación, a componer con libertad y solidaridad para comprendernos mejor ycomprender mejor y más sobre el ambiente que también somos.
AUTEUR
TANIA MENESES CABRERA
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bucaramanga, Colombia. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
468
Christianne L. Gomes y RodrigoElizalde, Horizontes latino-americanosdo lazer / Horizontes latinoamericanosdel ocio, Editorial UniversidadeFederal de Minas Gerais (UFMG),Belo Horizonte, Brasil, 2012, 343 p.Marcina Amália Nunes Moreira
1 La co-autora del libro es Post-doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional
de Cuyo/Argentina, Doctora en Educación, Magister en Ciencias del Deporte yEspecialista en Lazer (Ocio) por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil(UFMG). El co-autor es Post-doctorando en Geografía Humana en la UFMG, Doctor yMagister en Educación con mención en Aprendizaje Transformacional por laUniversidad Bolivariana de Chile (UB), Especialista en Educación Ambiental,Globalización y Desarrollo Sustentable (UNED/España), Psicólogo y licenciado enpsicología (UB). Ambos son líderes del Grupo de Pesquisa OTIUM – Lazer, Brasil &América Latina.
2 El libro “Horizontes latino-americanos do lazer / Horizontes latinoamericanos del ocio”
es una obra bilingüe que permite una lectura fluida, profunda y comprometida con lacomprensión del contexto en el cual está presente la temática del ocio en AméricaLatina, buscando colaborar con los diálogos y debates ya iniciados en la región en estecampo de estudios.
3 En este sentido, esta obra amplía y profundiza las formas de comprender al ocio, al ser
entendido este como un derecho social y una necesidad humana, siendo a su vez unadimensión de la cultura, con potencial contrahegemónico y transformacional. De estaforma, las hipótesis y perspectivas trabajadas en los cinco capítulos del libro sonabordadas de manera singular e innovadora por los dos autores, amparados por unaformación académica interdisciplinar que expresa una visión crítica y
Polis, 34 | 2013
469
problematizadora del contexto actual en que se envuelven las discusiones sobre unanueva forma de conceptualizar y contextualizar los estudios del ocio y la recreación enAmérica Latina.
4 El primer capítulo es minuciosamente construido en torno a un ensayo sobre lo que es
un concepto desde el punto de vista epistemológico, esbozando con cautela la relaciónque se establece entre el mundo social y el conocimiento sobre este, lo que ayuda aampliar el entendimiento del lector acerca de la realidad. La ampliación de esehorizonte se funde a la contextualización de la propia expresión América Latina, que estan utilizada pero al mismo tiempo tan poco comprendida, incluso en los textosacadémicos. De esta forma la preocupación central del primer capítulo es buscarconocimientos que permitan comprender el proceso de construcción conceptual ycontextual de América Latina. Algunas preguntas claves son las siguientes: ¿Quésignifica la expresión América Latina? ¿Cuándo, dónde y por qué fue elaborada? En estesentido, los estudios que componen el primer Capítulo de este libro resaltaron laurgente necesidad de comprender las parcialidades y limitaciones de la expresiónAmérica Latina buscando generar un aporte para su resignificación. Así se buscacomprender el origen del término América Latina, buscando abrir un análisis de lasconsecuencias histórico-políticas de la adopción de este nombre. Paralelamente, estecapítulo abre el debate sobre el pensamiento crítico y su construcción enLatinoamérica, destacando la necesidad de ampliar la discusión sobre la importancia dereconocer la diversidad que esta región presenta, al ser un territorio humano cargadade contrastes, polisemias, contradicciones, injusticias, desafíos pendientes ypotencialidades.
5 El segundo capítulo propone una reflexión sobre los entendimientos de recreación y de
ocio que predominan en el contexto latinoamericano. Se destacan las imprecisiones eindefiniciones conceptuales sobre ocio (“lazer”), recreación y tiempo libre, como unafragilidad de los estudios producidos sobre la temática en América Latina. Muchas vecesestos términos son utilizados indistintamente, generando contradicciones y problemasde comprensión. La imprecisión y la confusión conceptual comprometen el avance deconocimientos sobre el tema en la región –que, tradicionalmente, enfatiza el conceptode recreación en menoscabo del concepto de ocio. ¿Por qué acontece esto? ¿Cuáles sonlos orígenes de los conocimientos producidos sobre la recreación, y de qué manerafueron difundidos en América Latina? En lo que se refiere al ocio, ¿Los saberes y teoríasinicialmente elaborados sobre el tema son adecuados a nuestra región? Este capítuloingresa en esas y otras cuestiones, indicando la necesidad de resignificar los saberesteórico-conceptuales sobre el ocio en América Latina desde una perspectivacontrahegemónica.
6 Siguiendo esta perspectiva, el libro postula que el ocio es una práctica social compleja
que puede ser concebida como una necesidad humana y como una dimensión de lacultura caracterizada por la vivencia lúdica de manifestaciones culturales en el tiempo/espacio social. Esta comprensión fundamenta las reflexiones, análisis e interpretacionesde los autores, al entender que, como ellos indican, “el ocio es un fenómeno dialécticoque dialoga con el contexto y, por eso, es vulnerable y presenta ambigüedades ycontradicciones. Así, el ocio puede tanto expresar formas de reforzar las inequidades,injusticias, alienaciones y opresiones sociales, como, por el contrario, representar unaposibilidad de libertad y dignificación de la condición humana. Esta consideración
Polis, 34 | 2013
470
resalta la necesidad de valorizar el potencial transformacional y crítico del ocio” (p.299).
7 El tercer capítulo, desde una visión histórica, los autores cuestionan que al retroceder
en el tiempo para estudiar el ocio, en la mayoría de los casos, se toma como punto departida a las sociedades greco-romanas o a las modernas sociedades urbano-industriales europeas, lo que lleva a los autores a preguntar: ¿Qué otras relecturassobre el ocio en América Latina se pueden hacer? ¿Las reflexiones sobre el ocio enAmérica Latina deben considerar apenas las sociedades greco-romanas o urbano-industriales? ¿Cuáles son las implicaciones históricas, culturales, sociales, económicas y(geo) políticas de este tipo de abordaje en las distintas realidades latinoamericanas? Eneste sentido, al anunciar otras perspectivas de análisis, este capítulo procura contribuircon esta discusión.
8 Ampliando este foco de análisis, el libro presenta elementos que contextualizan al ocio
y a la recreación en las realidades latinoamericanas, buscando superar la visióneurocéntrica, colonial y universal que prevalece en los estudios sobre la temática y enlas ciencias humanas en general. Si, por un lado, la adopción de lecturas “importadas”de Europa es asumida como la principal fuente de conocimiento válido y legítimo, porotro, tales mecanismos limitan la capacidad de que las personas y los colectivoshumanos consigan generar visiones propias sobre sí mismo, su sociedad y el mundo. Enesta misma línea, el libro propone como horizonte de discusión la creación deconocimientos propios para y desde América Latina, posibilitando así el surgimiento desaberes coherentes y coincidentes con las prácticas de ocio existentes en esos contextosespecíficos, y al mismo tiempo, encontrando así pistas en la construcción dealternativas para la transformación social.
9 Ya en el cuarto capítulo, se destaca el que muchas veces cuando se trata sobre la
temática del ocio este es abordado junto al trabajo, pues, son evidentes los vínculossociales e históricamente constituidos entre estos dos fenómenos. Como el ocio no esuna fracción aislada y está en íntima relación con los demás campos de la vida ensociedad, se vuelve clara la importancia de profundizar conocimientos sobre laproblemática del trabajo en América Latina y sobre sus desafíos actuales. En coherenciacon lo recién indicado en este capítulo se levantan las siguientes preguntasfundamentales: ¿La reducción de la jornada de trabajo significa una progresivaampliación del tiempo libre, en especial en las sociedades latinoamericanas? ¿Qué papelasume el ocio en este proceso de reconfiguración del trabajo verificado en los díasactuales? Es notoria la importancia de repensar críticamente estos y otros aspectos,pues, los problemas sociales, políticos y económicos que marcan la regiónlatinoamericana necesitan ser enfrentados de modo urgente en vez de ser simplementedisfrazados o amenizados por programas recreativos no siempre comprometidos conuna educación crítica y problematizadora.
10 De esta manera, es importante preguntar, como se hace en este libro: ¿cuál es el costo
social y ecológico de este modelo capitalista de crecimiento, progreso y desarrollo,especialmente para las sociedades latinoamericanas? ¿De qué manera la educaciónfavorece el mantenimiento de este modelo? ¿Qué tipo de educación posibilitará latransformación de esta realidad social, tornándola más solidaria y sustentable? ¿Cómoel ocio podría contribuir con estos desafíos desde América Latina? Estas preguntas,formuladas por los autores, indican la importancia de estimular el pensamiento críticopor medio de una educación comprometida con el ocio, que ayude a caminar hacia
Polis, 34 | 2013
471
sociedades sustentables, que valoren una ética transcultural e intercultural. Entérminos generales, este es el tema abordado en el quinto y último capítulo.
11 Siendo así, este libro levanta muchos desafíos para este campo de estudios tales como la
profundización del concepto de ocio transformacional en una perspectiva contra-hegemónica, así como la sistematización de estas herramientas en la vida cotidiana.Otro importante desafío propuesto a partir de la lectura de esta obra es la realizaciónde futuras investigaciones sobre el ocio y la recreación en los diferentes contextoslatinoamericanos, para evitar abordajes universalistas, que representan y son propiosde otras realidades y no necesariamente acordes con las necesidades, problemáticas ypotencialidades latinoamericanas. Todos estos desafíos generarán la posibilidad deemprender nuevas lecturas y comprensiones de nuestras propias historias frente a lasinvestigaciones y estudios para y por un ocio transformacional que contribuya con laconstrucción de una Latinoamérica más humana.
12 Aunque algunas personas puedan pensar que investigar la temática del ocio en América
Latina significa una moda pasajera, para los autores representa un ejercicio muycomplejo, desafiador y necesario de profundizaciones comprometidas con el despertarde consciencias. Como las investigaciones y los estudios sobre la recreación y sobre elocio en la región latinoamericana aun carecen de profundizaciones, muchas de las ideasdesarrolladas en este libro se encuentran en elaboración, evidenciando lo temporal y eldinamismo del proceso de construcción del conocimiento. Por eso este libro sin duda esun aporte para emprender nuevos diálogos, reflexiones y perfeccionamientos sobre untema tan relevante como el ocio en América Latina del siglo XXI.
13 Además este libro se encuentra disponible también en versión digital en: http://
grupootium.files.wordpress.com/2012/06/horizontes_latino_americanos_lazer_junho_20123.pdf
AUTEUR
MARCINA AMÁLIA NUNES MOREIRA
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
472
Ivonne Farah H. / Luciano Vasapollo(Coordinadores), Vivir Bien:¿Paradigma no capitalista?,Universidad Mayor de SanAndrés(CIDES-UMSA) yDepartamento de Economía de laUniversidad de Roma La Sapienza,2011, 437 p.Carlos Perea Sandoval
1 La humanidad se encuentra en una constante búsqueda por construir una ética que
permita hacer realidad el re-ligarse con el futuro, lo cual implica generar unaconvivencia recíproca con la naturaleza y las demás formas de vida, en el camino de laética del bien común. La construcción de este modelo ético se constituye en unaprioridad ya que desde el mismo es posible determinar caminos de acción, que a partirde una postura social y de apoyo mutuo, se concrete en alternativas para enfrentar elmodelo del individualismo y la competencia.
En el marco de esta tarea de humanidad surge el diseño del Vivir Bien, que desde elaccionar humano propende por establecer los horizontes y condiciones de posibilidadde un nuevo paradigma de ocurrencia de la vida social y natural.
2 Esta apuesta por consolidar la ética del Vivir Bien, tanto en los aspectos conceptuales,
como valorativos y prácticos, es expresada en los contenidos del libro Vivir Bien:
¿Paradigma no capitalista?, en el cual un grupo de investigadores sociales, desdediferentes posturas disciplinares y políticas asumen el reto de plantear principios para
Polis, 34 | 2013
473
la generación de una nueva convivencia que se constituya en una alternativa viable almodelo del capital imperante.
3 Presentar a la humanidad una propuesta de tal envergadura, ha implicado que se
establezca un cerebro social en el cual se incluye las experiencias de vida de diversossectores de la población, especialmente de los indígenas de Bolivia y Ecuador,articuladas con las experiencias de gobernabilidad y políticas públicas, como el aportede un grupo de intelectuales que comprometidos por la causa de una nueva humanidad,han abordado la reflexión del Vivir Bien, desde el campo económico, social, político ymulticultural.
4 La obra reseñada es el resultado de la convocatoria conjunta entre el Postgrado en
Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES - UMSA) y elDepartamento de Economía de la Universidad de Roma La Sapienza, en el marco de unConvenio de Colaboración académica entre ambas Universidades.
5 Es una obra de humanidad en humanidad, que tiene como fin contribuir a la reflexión
académica y política sobre la noción del Vivir Bien y sus posibilidades para constituirseen el soporte ético que ilumine un nuevo paradigma de producción y reproducción dela realidad social.
6 El prólogo de la obra es realizado por Evo Morales, presidente de Bolivia, que desde su
experiencia como indígena Aymara, gobernador y ejecutor de políticas públicas da untestimonio del significado que tiene para los habitantes de su país el Vivir Bien, y lanecesidad de que la humanidad conozca los fundamentos de esta propuesta.
7 Evo enfatiza como “El Vivir Bien es una forma de vida, de relacionamiento con la
naturaleza, de complementariedad entre los pueblos, es parte de la filosofía y lapráctica de los Pueblos Indígenas. Asimismo, no sólo desnuda las causas estructuralesde las crisis (alimenticia, climática, económica, energética) que vive nuestro planeta,sino que plantea una profunda crítica al sistema que está devorando a seres humanos ya la naturaleza: el sistema capitalista mundial.
8 Continúa el mandatario denunciando que “mientras los Pueblos Indígenas proponen
para el mundo el Vivir Bien, el capitalismo se basa en el Vivir Mejor. Las diferencias sonclaras: El vivir mejor significa vivir a costa del otro, explotando al otro, saqueando losrecursos naturales, violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios básicos; encambio el Vivir Bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en armonía, encomplementariedad, en reciprocidad. En términos científicos, desde el marxismo, desdeel leninismo dice: socialismo-capitalismo; y nosotros sencillamente decimos: el vivirbien y el vivir mejor.
9 En este marco, planteado por Evo Morales, toma sentido el cuerpo de la obra, cuya
compilación y organización la realizan Ivonne Farah H. y Luciano Vasapollo. Loscontenidos de la obra son presentados en cinco bloques, que aunque en ellos se abordencuestiones particulares, sin embargo constituyen una totalidad, que permite al lectortener una visión holística del Vivir Bien.
10 Un primer tema abordado hace referencia al sentido semántico y filosófico del Vivir
Bien. La lectura de este bloque promueve la comprensión del concepto a partir decampos semánticos propios generados desde una manera cultural, que ligados a unaconcepción de vida, permiten establecer diferencias y distancias con otras acepcionesconstruidas a partir de campos semánticos ligados a las lógicas occidentales y al modode producción capitalista. En los contendidos tratados en esta primera parte, sentires,
Polis, 34 | 2013
474
vivencias mágicas, espiritualidades y cosmogonías toman fuerza desde lo propio denuestras culturas, para darle significado al Vivir Bien.
11 Una vez presentada la concepción del Vivir Bien, desde nuestra manera cultural, en una
segunda parte se aborda los horizontes que emergen desde él. En especial se profundizaen el horizonte ético, entendido como el camino hacia una ética del bien común. Losautores proponen principios y postulados de esta nueva ética, lo cual implica, entreotros, la utilización sostenible y responsable de los recursos naturales, el privilegio delvalor de uso sobre el valor de cambio, la ampliación de la democracia, lamulticulturalidad, la cooperación solidaria, la socialización y gestión colectiva de lariqueza social.
12 El emerger de este nuevo horizonte ético implica la necesidad de eliminar los patrones
de desarrollo existentes en el modelo capitalista y consolidar nuevos patrones que secorrespondan con el Vivir Bien. Los autores en este bloque hacen un llamado aimaginar otros mundos en los que la calidad de vida, la cuestión ambiental y larecreación de lo humano en lo humano, se constituyan en accionares que garanticenrepensar una nueva visión de desarrollo, que se contraponga a la que, desde las visionesdel capital, se impusieron en nuestro territorio.
13 Diseñar y ejecutar estos nuevos patrones de desarrollo, implica la consolidación e
instalación de la conciencia del Vivir Bien en las diversas organizaciones humanas. Esteproceso de concientización exige un compromiso de los actores e instituciones socialeslos cuales deben modificar sus prácticas y concepciones. Los autores abordan en estebloque problemáticas propias de los procesos de construcción de nuevosconocimientos, especialmente lo relacionado con el papel de las Universidades en laformación de profesionales que den respuesta a las exigencias del vivir bien, desde laóptica socioambiental, política, económica y cultural.
14 El último bloque del libro nos acerca a una experiencia real del Vivir Bien, que se está
llevando en Bolivia. Esta experiencia permite abordar reflexiva y críticamente losprocesos de colonización y la necesidad de impulsar la descolonización, ubicar laimportancia del vivir bien desde la geopolítica e impulsar el desarrollo endógenosustentable y articular las políticas públicas al Vivir Bien.
15 La importancia de la obra reseñada radica en que a partir del sentido expresado en sus
contenidos es posible llevar una reflexión crítica de las prácticas, concepciones ycomportamientos del modelo del capital e identificar los elementos de des-humanización presentes en el mismo. Pero de igual manera, la obra pone a sus lectoresen contacto con principios y procedimientos de una ética de humanidad en humanidad,a partir de la cual se hace un llamado para reconfigurar nuevos accionares que,apartados del modelo del capital, se constituyan en alternativas de construcción yconsolidación de un mundo mejor.
Polis, 34 | 2013
475
AUTEUR
CARLOS PEREA SANDOVAL
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia. Email: [email protected]
Polis, 34 | 2013
476