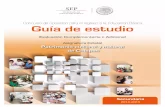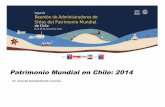Patrimonio vivo del Uruguay. Relevamiento de Candombe
Transcript of Patrimonio vivo del Uruguay. Relevamiento de Candombe
Patrimonio vivo del Uruguay Relevamiento de Candombe
Viviana RuizValentina Brena
Daniel «Tatita» MárquezOlga Picún
Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO
Patrimonio vivo del Uruguay: Relevamiento de Candombe
Autores
Viviana Ruiz, Valentina Brena, Daniel «Tatita» Márquez, Olga Picún
Editores
xxxxxxxxx
Corrección:
XXXXXX
Diseño y armado:
manosanta desarrollo editorial
www.manosanta.com.uy
ISBN: 978-9974-XXX-X-X
Depósito legal: 350 6XX – XX
Esta edición se terminó de imprimir bajo el cuidado de Manuel Carballa,
en la ciudad de Montevideo, en el mes de abril de 2015.
El presente material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros
si se muestran los créditos. Pero de este uso no se puede obtener ningún
beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
términos de licencia que el trabajo original.
Patrimonio vivo del Uruguay Relevamiento de Candombe
cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma
es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja,
necesariamente, la postura de la AECID.
Contenido
UNA MIRADA HISTÓRICA
RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO, DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE ................................................................................7
Por Viviana Ruiz
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Primera parte: africanos y afrodescendientes en la Banda Oriental y en el Uruguay 8
Segunda parte: Candombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tercera parte: Profundización de aspectos relacionados con el candombe en el siglo XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Cuarta parte: Recomendaciones a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación 55
Bibliografía y fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Anexo I. Talleres en el interior del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA
HISTORIAS DE LUCHA ENTRE LA RESISTENCIA, LA DOMINACIÓN Y LA LIBERACIÓN CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR» 69
Por Valentina Brena
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Candombe y su espacio sociocultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
¿Qué es el candombe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Popularización de una manifestación cultural de matrices africanas . . . . . . . . . 79
Sobre los procesos de transmisión adquisición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Enclave territorial y construcción de identidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Los instrumentos: los tambores del candombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
La fabricación de los instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
La energía de los tambores del candombe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Instrumentos profesionales y nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Más allá de los tambores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
La dialéctica entre lo sagrado y lo profano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
La invisibilización. Entre el sincretismo y el disimulo, la «religión laica» y el racismo religioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Más allá de las palabras. La religiosidad extralingüística . . . . . . . . . . . . . . 114
Las simbologías y personajes de las comparsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Desfiles de Llamadas, concursos y Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Candombe: Patrimonio Cultural Inmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Recomendaciones y sugerencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Anexo I. Lista de entrevistados 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Anexo II. Lista de entrevistados 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
UNA MIRADA MUSICAL
LOS DIFERENTES TOQUES O ESTILOS DEL CANDOMBE EN COMPARSAS DEL INTERIOR Y MONTEVIDEO
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO ........................................................................... 171
Por Daniel «Tatita» Márquez
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Análisis de las entrevistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Conclusiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Recomendaciones y sugerencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
PROFUNDIZACIÓN DE LA MIRADA ANTROPOLÓGICA
APROPIACIONES, IDENTIDADES, TRANSFORMACIONES Y TENSIONES
CANDOMBE DE HOY ...............................................................................................................185
Olga Picún
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Aspectos del proceso de redimensionalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
¿El candombe ya no es el mismo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Relevamiento: actores y actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
La frontera permea los discursos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Vínculos con el candombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
¿Por qué organizar una comparsa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Sugerencias para elaborar un Plan de preservación del Candombe a nivel nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
7
UNA MIRADA HISTÓRICARELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO, DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL
Pasado y presente en el candombe
POR VIVIANA RUIZ*
El complejo proceso histórico del candombe afrouruguayo se aborda en este tra-
bajo, a partir de la puesta en diálogo de diversas fuentes consultadas durante el
Proyecto «Relevamiento histórico del Patrimonio Cultural Inmaterial – Elemento
Candombe». Se comienza con un contexto histórico acerca de la esclavitud y la
abolición en el territorio de la Banda Oriental y posteriormente del Uruguay. Se
presentan características de la situación socioeconómica luego de la abolición y las
diversas formas organizativas de la población africana y afrodescendiente como
Cofradías, Salas de Nación y Clubes o Sociedades. Adentrándose en la temática
del candombe, se plantean diversas acepciones del término en los siglos XIX y XX,
y se abordan algunas temáticas como son la Llamada, la Comparsa, la «Conver-
sación de tamboriles», las formas de aprendizaje, el área de extensión geográfica,
y el proceso de corrimiento sociocultural de las últimas décadas del siglo XX. Se
profundiza en algunos aspectos, como el Desfile Oficial de Llamadas y los cambios
en la reglamentación del mismo, el proceso de desalojo de los Conventillos y su
relación con el proceso de trasmisión y aprendizaje del candombe y la construcción
de tambores. Se brinda una síntesis sobre la presencia del candombe en la actuali-
dad en algunos departamentos del interior del país: Canelones, San José, Flores y
Durazno. Al final, las recomendaciones surgidas de este relevamiento histórico, en
relación al estudio y abordaje del Candombe como Patrimonio Cultural Inmaterial.
PRESENTACIÓN
Durante el período comprendido entre el 14 de julio y el 14 de noviembre de
2013 fueron realizadas las tareas de relevamiento documental y bibliográfico
en el marco del proyecto «Relevamiento histórico del Patrimonio Cultural
* Consultora para relevamiento histórico del Patrimonio Cultural Inmaterial Elemento Can-
dombe. Profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas y música, compo-
sitora e intérprete de música popular. Desde 2005 realiza actividades como docente de ambas
disciplinas en instituciones de educación formal y no formal. Ha participado como colabora-
dora en proyectos de organización de archivos y de investigación. Desde 2011 forma parte del
equipo de trabajo del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán (CDM).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
8
Inmaterial, Elemento Candombe». Para el relevamiento documental fueron
seleccionados los siguientes reservorios: Centro Nacional de Documentación
Musical Lauro Ayestarán (CDM), Centro de Fotografía de la Intendencia de
Montevideo (CdF) y Museo del Carnaval. Fue realizado también un releva-
miento parcial de prensa sobre la temática del candombe y sobre la prensa
afrouruguaya en la Biblioteca Nacional. Se realizaron en este período tres
entrevistas: dos individuales –a Ivonne Quegles1 y Tomás Olivera Chirimini2–
y una grupal –al Grupo Asesor del Candombe (GAC)3–. Se relevaron además
entrevistas y audiovisuales identificados en el Área de Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI) de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN).
Se realizaron también cuatro talleres en las ciudades de Las Piedras
(Canelones), Trinidad (Flores), San José de Mayo (San José) y Durazno,
con el fin de identificar la presencia del candombe en el interior del país
en la actualidad. Estos talleres fueron llevados a cabo por el equipo técnico
del proyecto4.
Como resultado de esa etapa de trabajo de relevamiento histórico, se
realizó un «Informe de sistematización» que contiene un fichaje de las en-
trevistas y los documentos (en distintos soportes) identificados en la etapa
de relevamiento documental5.
El presente texto fue realizado como última etapa del Proyecto, y re-
presenta una síntesis y puesta en diálogo de las fuentes relevadas y las
entrevistas realizadas con la bibliografía sobre la temática.
PRIMERA PARTE: AFRICANOS Y AFRODESCENDIENTES EN LA BANDA ORIENTAL Y EN EL URUGUAY
1 Ivonne Quegles nació en el conventillo Mediomundo (Barrio Sur), y fue desalojada en 1978
junto a su familia. Es concejala de la subzona Barrio Sur y gestiona, junto a vecinos de la zona,
la Casa del Vecino al Sur.
2 Tomás Olivera Chirimini, nacido en el barrio Palermo, es director del Conjunto Bantú y de
Africanía.
3 En la entrevista al Grupo Asesor de Candombe (GAC), estuvieron presentes: Juan Gularte,
Pedro «Perico» Gularte, Aquiles Pintos, Aníbal Pintos y Waldemar «Cachila» Silva. La misma
fue realizada por Valentina Brena y Viviana Ruiz (por parte del Proyecto de relevamiento an-
tropológico e histórico) y Cecilia Pascual (por parte de la CPCN).
4 Valentina Brena y Viviana Ruiz (por parte del Proyecto de relevamiento antropológico e histó-
rico) y Cecilia Pascual (por parte de la CPCN).
5 Una copia de esa sistematización se encuentra en el Área de PCI de la CPCN.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
9
Esclavitud y aboliciónLa presencia de africanos ingresados como mano de obra esclava en la Ban-
da Oriental puede documentarse desde 1680 en Colonia del Sacramento.
Luego de la fundación de Montevideo (1724 – 1726) y alegando escasez
de mano de obra, se solicitó desde el Cabildo en 1738 la autorización para
la importación de esclavos, llegando el primer embarque en el año 1743
(Chagas y Stalla, 2011: 5; Rama, 1968: 56). Es importante señalar que en
1791 Montevideo fue designado como único puerto para la introducción
de esclavos al Virreinato del Río de la Plata, Chile y Perú.
En cuanto a la cantidad de población afrodescendiente en esta región6,
se ha estimado que representaba en torno al 25 por ciento –incluso el 30
por ciento– de los habitantes de Montevideo durante el coloniaje tardío; en
1819, representaba entre un 20 y un 25 por ciento de la población de esta
ciudad; y hacia 1830, cercano a un tercio del total, tanto en la capital como
en la frontera7. (Chagas y Stalla, 2011: 6).
En relación a las áreas de proveniencia de los esclavos africanos, las
investigaciones realizadas acerca del tema plantean dificultades meto-
dológicas para su estudio, ya que no puede deducirse por los puertos de
salida en África la procedencia de los esclavos (Ayestarán, 1953 y otros8).
La población africana ingresada a esta región fue multiétnica y, a pesar de
las dificultades para el estudio, existe cierto consenso en identificar el pre-
dominio de la cultura Bantú en esta región del Río de la Plata (Ayestarán,
1953; Rama, 1967; Ferreira, 1997 y otros).
6 Carlos M. Rama planteaba las dificultades metodológicas para realizar la correcta estadística del
número de esclavos africanos ingresados al puerto de Montevideo. Las dificultades las explicaba:
«por las deficiencias de los archivos, por el régimen administrativo que a menudo eliminaba la
intervención fiscal de la Aduana o el Cabildo, por existir un amplio tráfico de contrabando, y es-
pecialmente porque buen número de las «piezas» (como se decía en el lenguaje de la época), una
vez cumplida la «cuarentena» en el puerto de Montevideo, se trasbordaban con destino a Buenos
Aires, el interior del Virreinato, e incluso Chile y la costa del Perú». (Rama, 1968: 57).
7 Karla Chagas y Natalia Stalla retoman estos datos de los ofrecidos por Paulo de Carvalho Neto
para el coloniaje tardío, por Ana Frega y Arturo Bentancour para 1819, y por Alex Borucki y las
propias autoras para el litoral del territorio oriental.
8 Según lo planteado por Ayestarán, estos puertos de salida «[…] iban desde el Senegal pasando
por las áreas sudanesas y bantús hasta el oriente africano en Mozambique pero sin tocar el
área hotentote que se extendía hasta el Cabo». (1953: 58). También ingresaban a la Banda
Oriental esclavos reexportados desde puertos brasileños. (Ayestarán, 1953; Rama, 1968).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
10
Las actividades laborales llevadas a cabo por la población africana es-
clava en esta región fueron diversas y no se limitaron únicamente a la servi-
dumbre: «[…] La historiografía uruguaya comúnmente limitó el devenir del
grupo afro al período colonial, identificándolo con la servidumbre y confi-
riéndole un rol secundario en la economía y la sociedad» (Borucki y otros,
[2004] 2009: 6). Así, puede identificarse mano de obra esclava en casi todos
los rubros de la economía colonial en la Banda Oriental: tareas domésticas,
panadería, zapatería, sastrería, carpintería, albañilería, herrería. Se identifica
también mano de obra esclava empleada por la burocracia colonial (Borucki
y otros, [2004] 2009:18). A fines del período colonial, con el crecimiento de las
exportaciones de cueros y sebo, el trabajo esclavo pasó a cumplir un rol de
gran importancia en las estancias y también en las operaciones portuarias.
Los núcleos estanciero saladeriles optaban por formas de trabajo forzado
debido a la necesidad de mano de obra (Frega y otros, 2004: 126). La mano
de obra esclava también se empleó para el cultivo de trigo en esta región
(Borucki y otros, [2004] 2009). En algunas actividades se les contrataba como
trabajadores «conchabados», recibiendo un pago por el trabajo. Este pago,
salvo excepciones, quedaba en manos del amo (Chagas y Stalla, 2011: 6).
Luego de la crisis revolucionaria de 1810 se tomaron las primeras me-
didas de abolición de la esclavitud: la prohibición del tráfico de esclavos
establecida por la Asamblea General Constituyente (reunida en Buenos
Aires en 1812) y el decreto de libertad de vientres dictado por la misma
Asamblea en 1813. Ambas medidas fueron interrumpidas durante la do-
minación luso brasileña, reinstauradas en 1825 por la Sala de Represen-
tantes de la Provincia Oriental (Frega y otros, 2004: 117–120) y luego por
la Constitución de 1830 en su artículo Nº 131. No obstante, incluso en un
contexto internacional favorable a la abolición9, la esclavitud y el tráfico
9 Con argumentos humanitarios y económicos, durante la primera mitad del siglo XIX se fue
extendiendo la prohibición internacional del tráfico de esclavos. La presión británica se pue-
de identificar en el Congreso de Viena (con el compromiso de fin del tráfico de esclavos por
parte de Europa), en la vigilancia de la marina inglesa a la costa africana (con la caza de bu-
ques negreros y la destrucción de factorías esclavistas), y en la concreción de tratados con
los nuevos países de América Latina para la supresión del tráfico (uno de ellos, en 1939, con
Chile, Uruguay y Argentina), entre otros (Borucki y otros [2004] 2009: 13). La metrópoli había
empezado a desestimar los beneficios económicos de la mano de obra esclava ya que, a dife-
rencia de la mano de obra libre, implicaba un costo de manutención fijo, e independiente de
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
11
«perduraron debido al lucro que generaban»(Frega y otros, 2004: 131) y el
gobierno oriental participaba en el tráfico de esclavos.
A comienzos de la década de 1840 se identifican cambios en la opinión
pública en Uruguay respecto al tema de la esclavitud10. El proceso de abolición
culminó finalmente con la necesidad de incorporar nuevos miembros al ejérci-
to durante la Guerra Grande (1839–1851), a partir de la imposición de medidas
de leva de morenos libres y esclavos11. Así, el 12 de diciembre de 1842 –en un
contexto de peligro para el gobierno de la Defensa–, fue sancionada la ley de
abolición por intermedio de la cual se establecía la leva general de esclavos.
En 1846, el gobierno del Cerrito promulgó la ley de abolición, que si bien no
hacía mención explícita a que los esclavos liberados fueran a ser enrolados, en
los hechos poseía carácter militar (Chagas y Stalla en Scuro, 2008: 15).
El 2 de mayo de 1853 (a casi dos años de finalizada la Guerra Grande)
la Cámara de Representantes abolió el patronato sobre los «menores de co-
lor», dejando a éstos en las condiciones generales de la minoridad (Chagas,
Stalla, 2011: 17; Frega y otros, 2004: 137). Ese mismo año se declaró como
piratería al comercio de esclavos.
Más allá de la abolición, a lo largo del siglo XIX y aún en el siglo XX se
continuaron las «prácticas esclavistas» a partir del otorgamiento de empleo
a cambio de vivienda, comida y, en algunas oportunidades, educación.
(Frega y otros en Scuro, comp., 2008: 18).
Situación socioeconómica tras la aboliciónLos esclavos liberados pasaron a formar parte del sector de menos recur-
sos dentro de la sociedad. Sus actividades eran en general dependientes
e informales: «obreros, artesanos, jornaleros, estibadores y changadores
del puerto, soldados, policías, sirvientes, vendedores ambulantes, amas
la producción. Esto no resultaba beneficioso, en términos económicos, cuando los niveles de
producción descendían o se detenían.
10 Por una profundización en este tema se sugiere consultar el relevamiento de prensa realizado
por Frega y otros (2004: 132). Allí se identifica el comienzo del discurso abolicionista en la
opinión pública en 1841.
11 Luego de la crisis revolucionaria en 1810, con las guerras de independencia, ya se había dado
inicio a la incorporación de los esclavos al ejército. En cuanto a los libertos, su presencia en el
ejército había sido autorizada en 1801. En 1806, durante las invasiones inglesas, según Carlos
M. Rama (1968), se había identificado la existencia de «tropas de color».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
12
de leche, lavanderas, planchadoras y costureras, entre otras ocupaciones»
(Chagas y Stalla en Scuro, comp., 2008: 54), a lo que se suman empleos
vinculados a la construcción o al servicio de transporte, oficios tales como
la fabricación y venta de escobas y la venta de hierbas curativas (o yu-
yos). Con el reformismo batllista de comienzos del siglo XX, comenzó la
incorporación de la población afrodescendiente a la esfera pública, en
actividades de poca jerarquía como por ejemplo porteros, conserjes o
barrenderos (Chagas y Stalla en Scuro, comp., 2008: 55). En referencias
bibliográficas sobre el siglo XX se identifican afrodescendientes traba-
jando en la Compañía del Gas, en el Corralón Municipal y también como
lustrabotas (Alfaro, 2008: 34).
La participación y el reclutamiento de la población africana y afrodes-
cendiente en el ejército continuó en los enfrentamientos de la segunda mitad
del siglo XIX –especialmente la Guerra del Paraguay (1864–1870)– (Andrews,
2011: 54). El ejército significó una forma de inserción laboral y ascenso social
que continuó también a lo largo del siglo XX12. Esto tuvo como consecuencia
directa la disminución de la población africana y afrodescendiente debido
a las muertes en combate.
En cuanto a los niveles de educación de la población afrodescendiente,
por citar sólo un ejemplo, en 1947 se identificaba que entre el 50 y el 70 por
ciento de la población afrouruguaya no había realizado más que el tercer
año de primaria (Andrews, 2011: 124 y125) y existían situaciones de rechazo
a la inscripción de estudiantes afrodescendientes en la escuela primaria
pública, aduciendo falta de vacantes (2010: 127).
Gran parte de la población esclava –y, posteriormente, de los libertos–
se encontraba concentrada en la zona sur de la ciudad de Montevideo.
En la prensa afrodescendiente de las primeras décadas del siglo XX son
mencionados también otros barrios de la ciudad como La Teja y Buceo:
«[…] La costumbre solamente ha llevado espontáneamente a los negros a
agruparse en determinados barrios entre los que señalamos el de La Teja, el
de la calle Ansina, el de la calle Caracas (Buceo), como los más importantes
12 Según lo citado por Chagas y Stalla (en Scuro, coord., 2008: 61), el censo de 1908 estableció en
5.000 el número de soldados y policías en Montevideo. Si bien no se explicita en este censo el
origen étnico de los mismos, se identifica que los registros fotográficos de la época demues-
tran que un alto porcentaje de ambos cuerpos estaba integrado por afrodescendientes.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
13
[…]»13. Señala Gustavo Goldman (1997) que el Barrio de los Pocitos fue en
una época de gran concentración «negra».
Desde la década de 1870, en el contexto de «modernización» del país,
la ciudad de Montevideo comenzó a recibir o reubicar a los nuevos grupos
dentro de la sociedad: el surgido a partir de los esclavos libertos, el de la
población rural desplazada a la ciudad debido a la consolidación de la
propiedad privada de la tierra (que en algunos casos se trataba de perso-
nas afrodescendientes) y el importante número de inmigrantes llegados
al puerto de Montevideo. La demanda habitacional llevó al surgimiento
de proyectos de capitalistas que invirtieron en la construcción de nuevos
alojamientos destinados a sectores de bajos recursos (Adinolfi, Erchini,
2007). Las casas de inquilinato o conventillos se erigieron, como parte de
esos proyectos, a partir de la reformulación de residencias preexistentes
o de la construcción de edificios especialmente diseñados para ese fin.
Fue allí donde se nuclearon buena parte de los africanos y de los afrodes-
cendientes de Montevideo, junto a los otros sectores recién mencionados.
Los conventillos fueron una solución habitacional accesible, cuyo
objetivo era lograr la mayor cantidad de piezas en una superficie míni-
ma para alquilar, con servicios de uso colectivo (Adinolfi, Erchini, 2007:
132). Así, cada familia alquilaba por pieza y se compartían espacios como
las piletas, baños y cocina. Hacia 1867 existían ya 115 conventillos sola-
mente en el Barrio Sur (Adinolfi, Erchini, 200714). Este fenómeno no fue
exclusivo de dicha zona: los hubo también en la Aguada, en el Reducto o
zonas cercanas a establecimientos industriales. Algunos ejemplos fueron
el conventillo Barouquet (1887 – 1965) en la calle Gaboto 1665; el con-
ventillo Lafone (1891) en las calles Paraguay y Tajes, o el conventillo de
Risso –Mediomundo– (1885–1978), delimitado por las calles Cuareim,
Isla de Flores, Yi y Durazno15. Lo que habitualmente se conoce como
conventillo Ansina, enmarcado por las calles Lorenzo Carnelli (ex Tacua-
rembó), San Salvador, Minas e Isla de Flores, no era en sus orígenes un
13 Nuestra Raza, año V, número 55, 27 de marzo 1937, Montevideo, pág. 8.
14 El texto de Adinolfi y Erchini (2007) profundiza acerca de las medidas de corte higienista del
Estado modernizador a fines del siglo XIX, de la visión de la sociedad hegemónica y de los
intentos para erradicar el «problema del conventillo» durante el siglo XX.
15 En el texto de Alfaro (2007) se detallan las características del conventillo de Risso –Medio-
mundo–.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
14
conventillo sino un complejo habitacional («Reus al Sur»)16, con viviendas
destinadas a inmigrantes y personas de bajos recursos. Con el correr del
tiempo, en algunos casos, se fue alquilando por piezas (testimonio oral
de Olivera Chirimini, 2013; Alfaro, 2008: 27). Esto llevó a que funcionara
como conventillo, aunque no haya sido así en su proyecto inicial ni en su
estructura edilicia.
A comienzos del siglo XX, algunos inmigrantes comenzaron a mejorar
su situación económica y accedieron a nuevas viviendas, lo que generó
un proceso de recambio poblacional en los conventillos (Alfaro, 2007). En
varias ocasiones las fuentes documentales y entrevistas hacen referencia
a afrodescendientes que llegaron a lo largo del siglo XX desde el interior
del país. Esto pudo identificarse, por ejemplo, en las entrevistas realiza-
das por Lauro Ayestarán en el Conventillo de Gaboto en el año 196617, y
también en el testimonio de Tomás Olivera Chirimini, quien menciona
que en «Reus al Sur»:
[…] en determinado momento llegó una familia que fue un símbolo en
el barrio, la familia Jiménez. Vivía en la calle Ansina 1015 […]. Después
empezaron a llegar otras, y así de a poco empezaron a llegar familias del
interior de la República (de Minas, de Rocha). A familias negras me refiero
[…].(T. Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013).
Más adelante se profundizará sobre la situación de los conventillos
en la segunda mitad del siglo XX, sobre el proceso de desalojo de Gaboto,
Mediomundo y Ansina en las décadas de 1960 y 1970 y su relación con el
proceso del candombe en las últimas décadas del siglo XX.
16 La calle Ansina se llamaba antes Particular. El cambio en el nomenclátor se dio en el año
1913, a partir de una idea promovida por el intelectual afrodescendiente Marcelino Bottaro
(información ofrecida por Luis Ferreira en Conferencia sobre Aportes temáticos y metodoló-
gicos de Lauro Ayestarán al reconocimiento y estudio de la diversidad cultural en el Uruguay,
dictada en la Jornada de Estudios en homenaje a Lauro Ayestarán –organizada por el CDM y
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)–, en la sala Maggiolo de la
FHCE, 12 de agosto de 2013).
17 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y re-
colección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
15
Formas organizativas: Cofradías, Salas de Nación y Clubes o SociedadesDesde el siglo XVIII pueden identificarse diversas formas organizativas de los
africanos llegados como esclavos a América que eran, según Luis Ferreira,
«moldeadas en ejemplos africanos»(Ferreira, 2001: 42). Siguiendo el planteo
de Ferreira, las Naciones y las Cofradías Religiosas fueron formas de control
social impuestas por el colonialismo europeo y continuadas por los gobier-
nos criollos, que permitieron a los africanos y sus descendientes reunirse y
recrear danzas y géneros festivos en los límites de la «legalidad» del gobierno.
Las Cofradías Religiosas, surgidas dentro de la Iglesia Católica, tenían un
fin evangelizador. Poseían santos negros como elementos aglutinantes (San
Baltasar, San Benito, Nuestra Señora del Rosario18) y existieron hasta fines del
siglo XIX, al igual que las Salas de Nación. Dentro de sus funciones, además
de la evangelización, se brindaba ayuda a los miembros y se participaba
en procesiones de otras Cofradías el día de su santo. (Goldman, 1997). En
estas instancias, a partir de su presencia en las calles, las ceremonias eran
visualizadas por el resto de la sociedad.
Desde comienzos del siglo XIX y con autonomía de la Iglesia, existieron
las Salas de Nación19, también denominadas Naciones Africanas20. Las Salas
proporcionaban beneficios para sus miembros ya que constituían una red
de contención social, una instancia de representación política y cumplían
una función religiosa (Andrews, 2011: 43).
18 Gustavo Goldman realizó un importante relevamiento documental acerca de las Cofradías
Religiosas (Goldman, 1997). La Cofradía de San Baltasar funcionaba en la Iglesia Matriz y fue
fundada en 1787. No se conoce acerca de la fecha de finalización de la misma. La archicofradía
de San Benito de Palermo, en la parroquia de San Francisco, existió aproximadamente hasta
1892 (Goldman 1997). La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de la que se tienen menos
datos, funcionaba en la parroquia Nuestra Señora del Huerto (Borucki, 2008; Goldman, 1997).
19 Los estudios realizados sobre el tema han tomado como fuentes para el abordaje de las Salas
a diversos cronistas: Jacinto Ventura de Molina, Lino Suárez Peña, Marcelino Bottaro, Vicente
Rossi, Ildefonso Pereda Valdés y Miguel Jauregui. Por otra parte, Oscar Montaño retoma como
fuente documental un informe del año 1805 –la solicitud del gobernador de Montevideo Pas-
cual Ruiz Huidobro respecto al funcionamiento de las «juntas de negros»–. Gustavo Goldman
releva la Real Cédula del 10 de noviembre de 1800, que prohibía a los negros hacer «reuniones
y pronunciar discursos sediciosos».(Goldman, 1997: 37).
20 En el texto de Luis Ferreira (1997) se detalla la ubicación de las Salas en Montevideo, recons-
truida a partir de diversas fuentes bibliográficas y documentales.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
16
Estas Salas se organizaban según caracteres étnicos y culturales de sus
miembros, si bien de los nombres de las mismas no debería deducirse su
procedencia (Ayestarán, 1953: 58)21. En ellas se mantenían ritos y prácticas
de cantos y danzas que funcionaban como medios para conservar algunas
tradiciones culturales africanas, inclusive el uso de lenguas regionales en
los cantos de los bailes y del ritual funerario (Ferreira, 1997). Las Salas se
ubicaron primero en la zona sur de la ciudad amurallada, y fueron despla-
zadas al sur de la nueva ciudad en una segunda etapa (Goldman, 1997),
zonas donde se encontraba nucleada buena parte de la población africana
y afrodescendiente.
Las ceremonias a lo largo del año se realizaban en espacios cerrados –las
Salas–, en espacios abiertos –los Sitios– y en espacios en movimiento –la ca-
lle–. (Ferreira, 1997). Se tienen pocas referencias acerca de las primeras. Existe
documentación acerca de las manifestaciones públicas, como por ejemplo
de los «cortejos del día de Reyes y probables procesiones con ofrendas, vi-
sitas entre naciones en ocasiones de fiestas o duelo». (Ferreira, 1997: 40)22.
Las Salas poseían su propia organización política, con remedo de las
sociedades blancas hegemónicas. Gustavo Goldman plantea que las au-
toridades de cada sala mantenían sus títulos durante todo el año, pero
éstos únicamente salían a la luz pública en las ceremonias de cada seis de
enero (1997: 47). Este día se realizaban los cortejos y las celebraciones en
las calles de Montevideo, con la representación de diversos personajes23 y
con la utilización de la vestimenta de los amos.
21 «Los nombres de las naciones no aclaran procedencia, pues se mezclan nombres de tribus y
regiones más extensas». (Ayestarán 1953: 58). Según Chagas y Stalla, generalmente los nom-
bres eran los de los puertos desde donde se embarcaba a los contingentes de esclavos hacia
América (Chagas y Stalla, 2011: 37).
22 Respecto a la fiesta de Reyes o San Baltasar existen referencias en los escritos de los cronis-
tas antes mencionados. Se han publicado textos de Gustavo Goldman (1997), Tomás Olivera
Chirimini y Juan Antonio Varese (2009 2da. ed.). Es importante identificar estas ceremonias
como un fenómeno no exclusivo del Uruguay: «En cualquiera de las grandes ciudades, es-
pecialmente en Iberoamérica, las Naciones acostumbraban marchar en procesión, tocando
sus instrumentos y bailando en varios festivales y días consagrados, especialmente el día de
Reyes y en el carnaval, con el antecedente de las cofradías en el Corpus Christi. En la mayoría
de los casos, estas Naciones elegían sus reyes y reinas en eventos que se conocieron como
coronaciones (cf., para Cuba, Ortiz [1921]1992, León 1984; para Brasil, Martins 1997, Tinhorão
2000; para el sur de Estados Unidos, Sterling 1994)». (Ferreira, 2001: 43).
23 Respecto a los personajes, se sugiere el texto de Ayestarán (1953: 84).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
17
Existen varias referencias en la prensa que advierten una presencia
cada vez más débil de las Salas de Nación alrededor de 1880 (Goldman,
1997) y su posterior finalización. El fin de las Salas puede relacionarse,
según lo planteado por Luis Ferreira, con el proyecto de laicización estatal,
el positivismo de la sociedad y la conversión a la racionalidad y a la religión
laica de la nación (Ferreira, 1997: 93)24. Puede relacionarse también con la
muerte de los últimos africanos ingresados como esclavos, especialmente
dada por su utilización como «carne de cañón» durante las guerras del siglo
XIX (Ayestarán, 1953; Goldman, 1997).
Con la desaparición de las Salas de Nación y de las Cofradías dejaron
de existir referencias documentales respecto a las ceremonias realizadas
por éstas. Sin embargo, esto no tendría por qué significar la desaparición
de las mismas: es posible que se hayan continuado estas manifestaciones
a un nivel privado, no publicable; es posible que hayan sobrevivido algu-
nos de sus elementos en otras manifestaciones. Dentro de este proceso,
cobran vital importancia los conventillos, como espacios de convivencia e
intercambio. Según el planteo de Luis Ferreira, en los conventillos se llevó
a cabo la reproducción de elementos culturales de las anteriores Salas de
Nación. (Ferreira, 2001: 45).
Para el estudio de este tema, debe tenerse en cuenta la desaprobación
social de estas manifestaciones por parte de la población blanca de la época.
Según un documento recogido por Andrews, en una de las últimas danzas
africanas realizadas en la ciudad en 1900, una de las ancianas presentes
señaló a un reportero: «Yo sé bailar nación [i. e. de manera africana], pero
no bailo pa’ que se ría ese blanco25…».
En una entrevista a Toribia Petronila Pardo Larraura (Misia Petrona)
realizada por Lauro Ayestarán y Flor de María Rodríguez de Ayestarán el 27
de mayo de 1966, Misia Petrona menciona la existencia de la Sala Benguela
en el momento de la entrevista y recuerda algunas de sus ceremonias cuando
niña26. Sobre este aspecto no se han hallado otras referencias documentales.
24 Ferreira retoma aquí los conceptos abordados por José Pedro Barrán y, en la última explica-
ción, por Gerardo Caetano y Roger Geymonat.
25 Un candombe, Rojo y Blanco, Noviembre 18 de 1900, 565, citado por Andrews, 2007: 89.
26 CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de recolección folclórica
realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
18
En la segunda mitad del siglo XIX, un sector de la población afromon-
tevideana –el que puede ser visibilizado hoy a través de la prensa y de otras
fuentes documentales indirectas– busca la unidad de los afrouruguayos al
mismo tiempo que diferenciarse de ciertos vínculos con el pasado esclavo.
Hacia 1860 y con fuerte protagonismo de este sector, surgió una nueva forma
de asociación de la población afrodescendiente: los Clubes o Sociedades.
Según lo planteado por Goldman, estos Clubes poseían intereses sociales y
políticos: «La igualdad racial y la unidad de la comunidad negra son reivin-
dicaciones que comienzan a aparecer con insistencia en los editoriales de la
prensa afromontevideana» (Goldman, 2008: 178), y surgen en un momento
en el que se fundaban innumerables sociedades civiles de distinta índole
en Montevideo (Goldman, 2008: 15), como por ejemplo, de inmigrantes.
Algunos nombres de Clubes o Sociedades de Negros fueron: «Club
Igualdad», «Club Progreso Social», «Pobres Negros Orientales», «Negros
Argentinos» (Goldman, 2008). A partir de los mismos se van generando nue-
vos espacios de socialización y esparcimiento para «la sociedad de color».
Las Sociedades incluían la enseñanza de instrumentos europeos dentro
de sus estatutos y, al mismo tiempo, permitían la incorporación de instru-
mentos tradicionales, que no eran enseñados. (Andrews, 2007).
Los Clubes o Sociedades tenían mayor presencia durante el Carnaval
(en casas de familias y escenarios, y en los bailes de máscaras), y también
tenían presencia en otras festividades como la Nochebuena (Goldman,
2008b: 54). En cuanto a los bailes, dice el autor:
Durante las fiestas de Carnaval y las dos –a veces tres– semanas que lo
precedían y sucedían, la cantidad de bailes aumentaba considerablemente,
pero manteniéndose siempre la categorización: bailes de sociedad, bailes
públicos, bailes para la sociedad de color, bailes en las academias, etcétera.
(Goldman, 2008b, 58).
Desde 1870 se pueden identificar actuaciones de las Sociedades de
negros en el Carnaval montevideano. A partir del relevamiento de prensa
realizado por Goldman, la primera Sociedad Carnavalesca documentada
fue «La Raza Africana». Le siguieron «Pobres Negros Orientales» y «Negros
Argentinos» (Goldman, 2008b), ya mencionadas como Sociedades.
La importancia de las Sociedades de Negros en el Carnaval a fines del
siglo XIX, fue resaltada por Milita Alfaro:
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
19
Desde los diferentes ámbitos, los datos proporcionados por la documen-
tación de época resultan categóricos en cuanto al éxito masivo alcan-
zado por las sociedades de negros en los carnavales de entonces. En su
comentario posterior a los festejos de 1875, El Ferro–carril afirmaba, por
ejemplo, que «las comparsas se lucieron en general, pero este año, como
las anteriores, ha llamado la atención la gente de color cuya disciplina
pareció excelente». (Alfaro, 1998: 149).
SEGUNDA PARTE: CANDOMBE
Lauro Ayestarán (1953)27 realizó un pormenorizado estudio acerca de las
referencias al candombe y a la música «negra» en el Uruguay. El musicólogo
identificó las «primeras comparsas de negros en 1760» (con una fuerte pre-
sencia de sincretismo religioso), pasando por fiestas y bailes «de negros», realizando también un análisis crítico de fuentes documentales. Ayestarán
identificó las «comparsas negras en el carnaval de 1832»y la primera apari-
ción de la palabra «candombe» en 183428.El término candombe hacía referencia, en ese entonces, a diversas ex-
presiones vinculadas con la población africana introducida como esclava
en el Río de la Plata. Durante el siglo XIX se vincula con las ceremonias de
las Salas de Nación:
Tiene el significado de festejo, baile con tambor y baile en la sala de Nación
respectivamente [se refiere a documentos de 1834, 1839 y 1870], incluyen-
27 Lauro Ayestarán (1913–1966) publicó en 1953 «La música negra», capítulo dentro del libro «La
música en el Uruguay». Posteriormente a esa fecha, el musicólogo profundizó en el estudio,
entre otros temas, del Candombe y la música afrouruguaya en los años posteriores a 1860. Sin
embargo, su muerte repentina llevó a que no se publicara un nuevo texto sobre el tema, tal
como estaba planificado por él. Es importante tener en cuenta esto, ya que muchas de las apre-
ciaciones de 1953 pudieron haber sido modificadas o ampliadas a lo largo de los trece años
posteriores a la publicación. Los dos textos que poseemos son «El tamboril afrouruguayo»
(1965) y «La conversación de tamboriles» (texto de 1966 publicado por primera vez luego de
su muerte, en 1967). Ambos, fueron recopilados y publicados en el 2014 en: Lauro Ayestarán,
Textos breves. Biblioteca Artigas. Colección de clásicos uruguayos, Montevideo, Volumen 196.
28 ¿Cuándo se comenzó a usar esta palabra en nuestro medio? Por referencia escrita, el dato más
antiguo proviene de 1834 en el verso de Acuña de Figueroa publicado en «El Universal», que
comienza: «Compañelo di Candombe…». (Ayestarán, 1953: 103). En el texto de Ayestarán se
profundiza acerca de estos aspectos.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
20
do ceremonias rituales entre las que destacó, de acuerdo a Ayestarán, la
coronación de los Reyes Congo. Hacia 1870 el término candombe significa
también la representación que una comparsa hacía del baile de la sala según
[Vicente] Rossi.(Ferreira, 1997: 47).
La presencia del tamboril puede identificarse, según las investigacio-
nes de Lauro Ayestarán, en toda la documentación referida a la música
«negra» en el Uruguay29. Sin embargo, en el siglo XIX éste no era el único
instrumento utilizado. A partir de los registros de cronistas y recuerdos de
viajeros y ancianos, se identifican también marimbas, mates, mazacallas,
palillos y tacuaras. Estos instrumentos no se siguieron utilizando más allá
de principios del siglo XX (Ayestarán, 1953)30.
A partir del análisis de fuentes documentales realizado por Ayestarán,
durante el siglo XIX los tamboriles eran ejecutados con ambas manos, sin la
intermediación de un percutor de madera como se utiliza en la actualidad
en el toque de Llamada. Ayestarán mencionaba también como algo probable
que los ejecutantes tocaran sentados, a horcajadas, y no durante la marcha.
Las manifestaciones denominadas candombe en el siglo XIX poseían un
fuerte significado religioso con presencia de música y danza. Si bien existen
registros de cronistas y viajeros del siglo XIX que permiten reconstruir de
forma aproximada las características de estas expresiones, no se conoce
hoy cómo era el ritmo ni el comportamiento musical de las mismas en el
pasado. (Ayestarán, 1953: 96; Aharonián, 2007: 144).
29 Ayestarán utilizaba (por su precisión organológica y por su uso cotidiano) el término
«tamboril»,diferenciándolo en la clasificación del término «tambor»(por ejemplo al hablar
del tambor «Macú»). Se ha identificado en gran cantidad de documentos (entrevistas, prensa,
etcétera) la utilización de este mismo término. En la actualidad se prefiere –desde los prota-
gonistas y desde el uso común del término– la utilización de tambor en lugar de tamboril.
Coriún Aharonián identifica que ese cambio se da alrededor de las últimas dos o tres décadas
anteriores a su texto de 1991. Menciona Aharonián también un aspecto que continúa a pesar
del desuso de la palabra tamboril: se sigue llamando tamborileros a los tocadores del tambor.
30 Ayestarán identificó –y organizó según la clasificación instrumental de Hornbostel–Sachs–,
diez instrumentos de procedencia africana que fueron conocidos y practicados en el Uru-
guay. Además de los mencionados arriba, identifica: «macú» (tambor grande), canillas de
animales lanares, arco musical, cítara africana. Sobre cada uno ellos, el musicólogo realiza
una descripción detallada. (Ayestarán, 1953: 91).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
21
Como fue mencionado antes, hacia 1870 se dio el proceso de desapa-
rición pública de las Salas de Nación. Luis Ferreira indica la existencia de
una continuidad de principios culturales de las Naciones, en las comparsas
de las Sociedades de Negros y Lubolos.Según Ferreira:
[…] Los aspectos de continuidad y de transformación del desfile de carnaval
de las Sociedades durante el siglo XX con respecto a las procesiones de las
Naciones y el cortejo de los Reyes Congo en el siglo XIX, pueden ser consi-
derados colocando en foco un particular proceso de cambios e interacciones
en el contexto social y cultural urbano de Montevideo.(Ferreira, 2001: 44).
Existe un período de dos décadas (aproximadamente a comienzos del
siglo XX) en las que la ausencia de documentos dificulta la identificación
de las supervivencias y las rupturas para el análisis de las músicas afrou-
ruguayas entre el siglo XIX y XX.
Luego de esas primeras décadas de vacío documental, a lo largo del
siglo XX el término candombe da significado a diversas expresiones afro-
montevideanas, como son la Llamada, la Comparsa y la «Conversación de
tamboriles»31.Otra acepción del término hace referencia a bailes internos,
reuniones sociales «no abiertas en principio a extraños a la colectividad»
con coreografía de parejas libres. Esta acepción es utilizada por grupos afro-
descendientes hacia fines de la década de 1950 (Aharonián, 2007: 148). La
palabra también refiere a diversas expresiones dentro de la música popular:
uno de los géneros de canción utilizado por las comparsas, el candombe
tanguero entre las décadas de 1930 y 1950, el candombe de las orquestas de
baile tropicales de mediados de la década de 1960, y diversas expresiones
dentro de la canción popular urbana (la inclusión de algunas de las carac-
terísticas musicales del candombe en el folklorismo hacia mediados de la
década de 1960, o sus interacciones con el jazz y con el rock)32.
31 El desarrollo de este punto fue realizado tomando como base el texto de la Declaración del
Candombe como Patrimonio (junto con otras especies musicales), del 4 de marzo de 2010 por
el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Por un desarrollo detallado de este proce-
so, véase el texto de Coriún Aharonián El candombe, los candombes (2007). Y, en relación a la
presencia del candombe en la música popular, los textos de Rubén Olivera (2013 y 2014).
32 Respecto al tema, Aharonián plantea: «Una pregunta obvia, tan obvia que no ha sido planteada
ni por los musicólogos ni por los aficionados, es: ¿por qué existe un solo tipo de tambor afrou-
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
22
Se desconocen las razones por las cuales el tamboril pasó a ser el único
de los instrumentos de la «música negra» que sobrevivió en el siglo XX y
hasta la actualidad. No se sabe hasta el momento por qué se dejaron de
utilizar los otros instrumentos, ni cómo y por qué se llega a la forma y a las
características actuales del tamboril (Aharonián, 1991: 127).
Ayestarán plantea además que la manifestación del candombe en su
actualidad es profana, aunque aclara que pertenece a un ciclo original de
carácter religioso ya extinto (Ayestarán, 1953). El hecho de que la manifes-
tación actual del candombe se trate de una expresión profana, no significa
la ausencia de ancestralidad (Ferreira, 2001), de un «halo de sacralidad»,
de un «estado de trance» (Aharonián, 2000: 132) y de una fuerte comunión
con el pasado en esta manifestación33. Existen ciertos principios culturales
y de organización colectiva de la producción musical de la música afrou-
ruguaya que se continúan en la actualidad (Ferreira, 2001 y 2009). Uno de
ellos refiere a la «senioridad»de los músicos/tambores, como un principio
que guía la formación espacial del grupo (Ferreira, 1999 y 200134).
ruguayo (y una única nomenclatura)? ¿Por qué, si los barrios respondían a los distintos grupos
étnicos? Ayestarán señala lúcidamente la condición multiétnica y el origen muy diverso (y ba-
lanceado) de la población negra del Uruguay, comprobable ya en la documentación de princi-
pios del siglo XIX. Sin embargo, en las supervivencias culturales de las últimas décadas –y qui-
zás de todo el siglo XX– se da un tipo único de tambor […] [que Aharonián define al comienzo
del texto] y desaparecen otros instrumentos que pudieran –o debieran– haber traído consigo
los inmigrantes forzados del vergonzante período esclavista. ¿Por qué? ¿Por predominio gra-
dual de uno de los grupos étnicos sobre los demás? ¿Por selección operada en las «salas» de
baile o de culto sincrético que existían aparentemente hasta la antepenúltima década del siglo
XIX? ¿Por influencia de alguna de las ramas del culto sincrético brasileño, de firme avance
durante el presente siglo? ¿Por predominio cultural de algún grupo orgánico proveniente del
Brasil, de donde llegaron al Uruguay grandes contingentes de libertos (por esclavitud en uno
y otro país)? ¿Por influencia no confesa de alguno de los ámbitos de la música afrocubana (la
mestizada) traída por los barcos mercantes del importante tráfico comercial del siglo XIX entre
Cuba (tabaco, azúcar, café) y Uruguay (fundamentalmente tasajo)? Si esto último fuera cierto
–y pudiera comprobarse, claro está–, ¿no se nos abriría un tesoro de descubrimientos posibles
respecto a muchas de las expresiones culturales de ambos países?». (Aharonián, 1991: 127).
33 Luis Ferreira (en conferencia dictada el 12 de agosto de 2013) explicaba el porqué de la au-
sencia de la atribución de ancestralidad en los planteos de Ayestarán. Allí mencionaba que
es necesario evitar presentismos en la crítica de sus textos, porque hubo que esperar hasta la
década de 1960 –por lo menos en la antropología internacional– para que la preocupación so-
bre el sentido y la significación en la cultura y la invención cultural fuesen conceptualizadas.
34 Se sugiere el texto de Ferreira (2009) para profundizar acerca de este aspecto.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
23
LlamadaSe denomina Llamada al toque del conjunto de tambores del candombe.
En esta manifestación de gran complejidad y riqueza rítmica, el toque del
tambor se realiza mientras que el ejecutante camina.
Se utilizan en la Llamada tres tipos de tambores denominados Chico,
Repique y Piano. A éstos se le sumaba en algunos casos un cuarto tambor, el
Bajo o Bombo, actualmente en desuso. El tambor en el candombe siempre
trabaja en juegos (Ayestarán, 1965), en un comportamiento muy complejo
entre los ejecutantes que, a partir de lo planteado por Luis Ferreira:
[…] puede analizarse como un sistema interaccional en co–presencia, aná-
logo al del habla (alternancia de hablantes en una comunidad de discurso).
La conceptualización de los ejecutantes de tambores medianos destaca su
comportamiento como «llamar» y «contestar», como una «conversación»
en la que «un repique habla y el otro le contesta»; pero «tiene que tocar otra
cosa y no repetir como un loro» recomienda Benjamín Arrascaeta, músico
experto de tambor de candombe, percusionista, fundador y director de una
orquesta de baile popular. (Ferreira, 2001: 50).
El mínimo en una Llamada (fuera de la comparsa) es de dos tambores,
uno de los cuales siempre es el Chico (Ayestarán, 196535). Para el toque de
los tambores en llamada, una de las manos utiliza el palo como elemento
percutor. A diferencia de las manifestaciones denominadas candombe en
el siglo XIX, la manifestación del tamboril en la actualidad, en su variante
de Llamada (y también de «Conversación»)no lleva acompañamiento de
ningún tipo de canto o melodía, ni de otro instrumento (Ayestarán, 1965;
Aharonián, 1991)36.
35 Acerca de la organización de tambores en la Llamada (o en la Cuerda), véase la entrevista
sobre «organización de una llamada», realizada a Waldemar Fortes por Lauro Ayestarán. En
CDM/MEC, Archivo estarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y recolec-
ción musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Participa de la entrevista también Flor
de María Rodríguez de Ayestarán. Intervienen también como entrevistados Francisco Meri-
no (director del Teatro Negro Independiente), Luis Alberto Méndez, Ovidio Escalada y Marta
Nieves. En el estudio de Lauro Ayestarán, Avenida Joaquín Suárez 3104. 29 de mayo de 1966.
Véase también Ferreira, 1997: 70–72.
36 Por una profundización acerca de las melodías de la música negra en el siglo XIX, véase Ayes-
tarán (1953: 86–90).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
24
Lauro Ayestarán identificó la presencia del Bombo en varias de sus gra-
baciones37. Si bien es mencionada en general la función del Bombo como
una duplicación simplificada del Piano en un registro más grave, existen
también referencias a otras posibles funciones. En una entrevista realizada
por Ayestarán a Waldemar Fortes el 29 de mayo de 1966, se planteaba que
el Bombo «lleva la voz cantante»,y se lo mencionaba como el que dirige en
una Llamada. Continuando con la referencia a entrevistas realizadas por
Ayestarán, Fortes expresaba que en algunas comparsas el Bombo cumplía
la función de «dar la orden de arrancar, de parar, ir más ligero»38. En esta
entrevista se identificaba que «Morenada lleva varios Bombos, como ocho.
Nosotros [la ‘Llamada del Cordón’] también el año pasado como cinco».
El comienzo de su desuso pudo haber estado relacionado con el cambio
de tamaño de los tambores (debido a su peso, cuando éstos dejaron de ser
realizados con las barricas de yerba). En algunas de las entrevistas relevadas,
pudieron identificarse opiniones al respecto: Alfredo «Pocho» Guillerón y
Bienvenido Martínez «Juan Velorio» lo relacionan con el cambio de tamaño
de los tambores39. Respecto a este tema, véase más adelante la información
sobre construcción de tamboriles.
La Llamada puede ser espontánea o no. En los testimonios orales, las
fuentes y la bibliografía relevadas, se menciona su salida en ciertas ocasiones
37 Pueden encontrarse ejemplos en el fonograma «La llamada de los tamboriles afromontevi-
deanos entre 1949 y 1966», Documentos del Archivo Ayestarán 1. Montevideo, CDM, Comi-
sión Nacional para la UNESCO, ya citado.
38 Entrevista sobre «organización de una llamada», realizada a Waldemar Fortes por Lauro
Ayestarán. Participa Flor de María Rodríguez de Ayestarán. Intervienen también Francisco
Merino (director del Teatro Negro Independiente), Luis Alberto Méndez, Ovidio Escalada y
Marta Nieves. 29 de mayo de 1966, ya citada. Ayestarán registraba en su inventario de graba-
ciones que una de las maneras de dar órdenes en la llamada es «Por medio del Bombo que
grita: «Apura tambores» y da órdenes». Se menciona que algunas comparsas utilizaban en ese
momento un silbato de referí para cumplir la función de dar órdenes. En CDM/MEC, Archivo
Ayestarán: inventario del proceso de investigación y recolección musical realizado por Lauro
Ayestarán 1943–1966. Para profundizar el análisis en la actualidad de los elementos de auto-
rregulación dentro de la Llamada se sugiere el texto de Jure y Picún (1992).
39 Entrevista a Alfredo «Pocho» Guillerón, realizada por Guillermo Bregante, en La República,
Montevideo, 3 de diciembre de 2000, y entrevista a Bienvenido Martínez «Juan Velorio» en
video documental «Carnaval de Montevideo. Juan Velorio, ingeniero del tambor», ca. 2000,
sin otros datos (disponible en la web: http://www.youtube.com/watch?v=pGkxAxjqxSY). Úl-
timas consultas, marzo 2014.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
25
festivas, tales como el 24, 25 y 31 de diciembre, el 1º y el 6 de enero40 y el 12
de octubre. Otras fechas identificadas como motivadoras de las Llamadas
son el día de la madre y el día del padre (I. Quegles, testimonio oral, 2013)
y el 25 de agosto (Alfaro, 2008: 40).
Esta variante de Llamada en ocasiones festivas, incluía la visita entre los
barrios Sur, Palermo y Cordón (este último, según el testimonio de Aquiles
Pintos, incorpora el toque del tambor desde las décadas de 1940–1950). Los
testimonios refuerzan una relación importante entre los barrios Sur y Palermo:
Los 24 de diciembre salíamos [desde el Barrio Sur] hacia Ciudad Vieja,
íbamos hasta El Hacha [nombre de un bar de referencia de la Ciudad Vieja],
y los 25 y 1° hasta Ansina. Los 24 y los 31 llegábamos [de vuelta a la casa]
sobre la hora puntual, media hora antes, 15 minutos antes. (I. Quegles,
testimonio oral, 2013).
En relación a los 24 de diciembre, Fernando «Lobo» Núñez (en Olaza,
2009: 55) menciona:
[Me] preparaba para el 24 que salíamos de tarde, a las cinco de la tarde
íbamos hasta la aduana. Hasta el bar El Hacha, del bar El Hacha íbamos a
Las Bóvedas, de Las Bóvedas pasábamos todo por atrás del Teatro Solís y
volvíamos al conventillo Mediomundo […].
En relación al vínculo entre los barrios, Núñez (en Alfaro, 2008: 25)
plantea que era común: «[para la gente de Cuareim], entrar en Ansina en
Navidad o fin de año y ver todos los balcones repletos, la gente bailando,
templar los tambores en el medio de la calle de ellos […]. Todos teníamos
conocidos ahí […]».Aquiles Pintos, en relación a su barrio Cordón, expre-
saba en 2011 que eran visitados por los otros barrios en los días de fiesta41,
40 No deberían establecerse a priori continuidades directas entre estas Llamadas y las celebra-
ciones del día de Reyes en el Siglo XIX: «Creemos importante señalar que los partícipes de
las actuales llamadas del 6 de enero, ignoran, en su mayoría, el origen de las mismas, y aun
quienes lo conocen, no han adquirido este conocimiento por transmisión oral, sino a través
de textos que tratan del tema».(Goldman 1997: 108).
41 En: audiovisual «Los toques de los tambores afromontevideanos» de la serie «Músicas tra-
dicionales del Uruguay 1. Centro Nacional de Documentación Musical (CDM) y Comisión
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
26
y en cuanto a la relación entre los barrios plantea haber aprendido de ellos
«porque ellos nos iban a visitar allá. […] Acá había hinchas de Cordón, y
allá hinchas de Ansina». (A. Pintos, testimonio oral, 2013).
Existen otras referencias documentales a ocasiones de festejo que pro-
vocaban la salida de la Llamada. Una de ellas estaba relacionada con los
triunfos del Club Atlético Peñarol. Registraba Ayestarán:
Con motivo del triunfo del Club Atlético «Peñarol» contra los argentinos en
Chile, por el campeonato de fútbol Copa «Libertadores de América» hice
una toma que comenzó a las 19 y 25 cuando se tuvo noticia del resultado.
Se inició en Suárez entre Boulevard Artigas y Enrique Martínez. A la media
hora hice otra toma en 18 de Julio y Paraguay donde había una muche-
dumbre de más de 100.000 personas que desfilaba coreando por la calle.
Otra a las 23 y 45 de un grupo de sambistas y otra en fin a las 23 y 50 en 18
de Julio y Agraciada [actual Avenida Libertador] de una «llamada» que es
la que justifica esta grabación que terminó a las 23 y 5842.
En la documentación relevada, también se relacionan las salidas de
Llamadas con festejos políticos del Partido Colorado, especialmente de la
Lista 15 (vinculada con la figura de la Dra. Alba Roballo43). La vinculación
más fuerte se daba en la comparsa Morenada, del Barrio Sur, ya que en la
casa de Juan Ángel Silva funcionó un club político de esta lista. Aparente-
mente, la vinculación política no se continuó luego de 1971 cuando Roballo
se desvinculó del Partido Colorado (Alfaro, 2008).
En la década de 1960, aparece mencionada en la documentación la
variante de Llamada callejera que tiene como fin obtener una colaboración
económica. Existen referencias donde se menciona la existencia de Llama-
Nacional para la UNESCO, Montevideo, 2012.
42 Llamada Chico, repique y piano: ejecutantes no identificados de «Lonjas del Cuareim». Mon-
tevideo, 18 de Julio y Avenida Agraciada, a las 23 y 50. 20 de mayo de 1966.En CDM/MEC,
Archivo Ayestarán: Catálogo topográfico correspondiente al proceso de investigación y reco-
lección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
43 Alba Roballo (1908–1996) fue miembro de la Lista 15 del Partido Colorado, electa en 1955 para
integrar el colegiado Concejo Departamental de Montevideo, en 1955. Fue senadora electa
en 1958, 1962 y 1966, designada Ministra de Cultura del gobierno de Jorge Pacheco Areco en
1968. Este puesto lo abandonaría luego del 14 de agosto del mismo año, tras el asesinato del
estudiante Líber Arce. En 1971 pasó a integrar el Frente Amplio.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
27
das con dos tamboriles (Chico y Piano) y un tercer participante que «pasa
el sombrero»44.En entrevista a Luis Alberto Méndez realizada por Ayestarán
se mencionaba que «En los últimos años salen a la manga: se sale con lo
mínimo de tamboriles para dividir entre menos»45.
Cuando la Llamada adquiere un carácter ritual y no se toca con el fin
de obtener una retribución económica, los músicos no aceptan que se les
«tire» monedas mientras tocan. Con esto podría relacionarse el testimonio
de Pedro «Perico» Gularte: «Tiraban monedas a los negros que venían tocan-
do. A mí me enseñaron a no agarrar esas monedas porque eran ofensivas».
(Pedro «Perico» Gularte, testimonio oral, 2013).
En 1956 se realiza por primera vez el Desfile Oficial de Llamadas, como
una actividad separada del Desfile de Carnaval. Si bien el nombre no lo
aclara, quienes desfilan allí son las comparsas. Más adelante se profundizará
sobre esta variante institucionalizada de la Llamada.
ComparsaEl término candombe en el siglo XX también se vincula con la participación
de las Comparsas o Sociedades de Negros en el carnaval, con la utilización
del tambor como base instrumental. Las comparsas participan de los desfiles
de Carnaval y de Llamadas y del concurso de Carnaval46.
En la comparsa se da un proceso complejo de continuación de princi-
pios culturales africanos y también de algunos rasgos de mestizaje con la
sociedad blanca. En este proceso, según lo planteado por Luis Ferreira, el
barrio y el conventillo cobran importancia como espacios de reproducción
de aquellos principios culturales africanos (Ferreira, 2001). Si bien el sur-
gimiento de las comparsas se remonta hacia finales del siglo XIX (y quizás
se encuentre vinculado a los Clubes o Sociedades de negros de 1870), los
44 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: inventario del proceso de investigación y recolección mu-
sical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Existen registros de imágenes de estas Llama-
das, en las fotografías del acervo Ayestarán. Por ejemplo, en una feria dominical (no especifi-
cada) el 15 de febrero de 1964. En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: material gráfico del proceso
de investigación y recolección musical, realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
45 Entrevista sobre «organización de una llamada», realizada por Lauro Ayestarán, ya citada.
46 En el Museo del Carnaval existen documentos pertenecientes al fondo «Archivo municipal»
que contienen fallos del jurado del Concurso de comparsas en la década de 1920. Por un
fichaje primario de los mismos véase el «Informe de sistematización» presentado en el marco
del presente relevamiento histórico.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
28
primeros registros sonoros que se han podido identificar corresponden a
la década de 1940, y se trata de grabaciones realizadas por Lauro Ayestarán
en su trabajo de recopilación de las músicas populares del Uruguay. No se
sabe con precisión desde cuándo se introduce el tambor como instrumento
en la comparsa, ni tampoco desde cuándo se introducen las características
del toque que se conoce hacia 1940.
Además del candombe, otras especies musicales como el «tango de
comparsa» y la «habanera» formaban parte del espectáculo de las comparsas
en los tablados de la ciudad de Montevideo. En una entrevista realizada por
Lauro Ayestarán a Cristina Pardo de Mancino «Coca», se hace mención a
las «antiguas comparsas del 1925». Allí la entrevistada las menciona con
tambores y guitarra, cantando en los tablados primero el «himno», luego el
«tango» y el «candombe» como retirada47. Aharonián (2000: 133) identifica
que para acompañar las otras especies musicales de las comparsas –como
el «tango de comparsa» o la «habanera»– no utilizan palo como elemento
percutor, como sí se utiliza en el candombe.
Según registros fonográficos de los años 1957 y 1958 se pueden escu-
char, durante las actuaciones de las comparsas, ejemplos de candombe
cantado48, y también de «llamada»en el momento de llegada y partida de
cada agrupación a los tablados49.
Las comparsas en los siglos XIX y XX no estaban reducidas a la pobla-
ción afrodescendiente sino que comprendían una población más amplia.
Los «Esclavos del Nyanza», por ejemplo, surgidos en el conventillo «La
Facala»50, fue una comparsa compuesta mayoritariamente por inmigrantes
47 Entrevista a Cristina Pardo de Mancino «Coca», realizada por Lauro Ayestarán en el Teatro
del Pueblo el 22 de enero de 1966. En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones
del proceso de investigación y recolección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
Grabación 3124.
48 Por citar un ejemplo, el del Conjunto Lubolo «Fantasía Negra», recitado, coro y tamboriles,
Montevideo (en un tablado en la calle Chuy 3208 esquina Américo Vespucio), el 3 de marzo de
1958. En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación
y recolección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Número de grabación 1713.
Puede accederse a este material mediante la consulta web: www.cdm.gub.uy.
49 Fonograma «La llamada de los tamboriles afromontevideanos entre 1949 y 1966». Documentos
del Archivo Ayestarán 1. Montevideo, CDM, Comisión Nacional para la UNESCO. Surcos 26 a 29.
50 Ubicado en las calles Isla de Flores entre Tacuarembó y Salto (Tomás Olivera Chirimini, testi-
monio oral, 2013).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
29
blancos. Según lo relevado por Andrews, «Esclavos del Congo», «Esclavos
de La Habana», «Esclavos de Asia» y otros, «eran en su mayoría blancos». (Andrews, 2007: 96).
En la comparsa, la Llamada va precedida de estandartes y banderas y,
detrás de estos últimos, diversos personajes. Algunos de éstos son tradicio-
nales como la «mama vieja», el «gramillero» y el «escobero» o «escobillero».
Se le suman bailarines de ambos sexos (que quizás puedan ser también
tradicionales) y como incorporación más reciente y no tradicional, apare-
cen las «vedettes».
Durante el proceso de relevamiento documental se identificaron refe-
rencias sobre algunas características y transformaciones de las comparsas.
Las mismas pueden aportar datos para próximas etapas de trabajo.
Respecto a la «mama vieja», Andrews plantea que «sólo apareció en
escena hasta los primeros años del siglo XX. Y, aunque actualmente el per-
sonaje es interpretado por mujeres, entre 1900 y 1930 era encarnado por
hombres vestidos como ella» (2007: 97). En las entrevistas realizadas por
Ayestarán hacia 1966 no se encontraron referencias a este tema (de parte
de los entrevistados ni de los entrevistadores)51.
Resulta interesante observar las edades de los «gramilleros» entrevista-
dos por Lauro Ayestarán hacia 1966: Luis Oscar u Osorio Pereira «El Pardo»,
tenía 34 años al momento de la entrevista y 26 años Valentín López, ambos
integrantes de la «Llamada del Cordón»52. También Luis Alberto García, de 22
años, quien pertenecía en el momento de la entrevista a «Sueño de Colón»53.
Se identificaron referencias a una de las figuras realizadas por los «es-
coberos» o «escobilleros», denominada «La buena» (o «A la buena»). Juan
Ubaldo «Triquitriqui», escobero entrevistado por Ayestarán el 13 de enero
51 En el mismo texto, Andrews identifica «lo que podría ser la primera aparición impresa de la
fórmula onomatopéyica que representa el ritmo en clave del candombe moderno (siglo XX)».
Se debería atenuar esa afirmación, si advertimos el planteo de Aharonián: «no existen sin
embargo referencias que vinculen el «borocotó, borocotó…» con las características musicales
del candombe». (2007: 155).
52 Entrevistas realizadas por Ayestarán en Conventillo Gaboto, el 18 de junio de 1966. En CDM/
MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y recolección
musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Números de grabación 3199 a 3206.
53 Entrevistado por Ayestarán el 27 de febrero de 1966. En: CDM/MEC, Archivo Ayestarán: re-
gistro de grabaciones del proceso de investigación y recolección musical realizado por Lauro
Ayestarán 1943–1966. Número de grabación 3139.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
30
de 1966 mencionaba que las figuras «las van creando en el momento» y
nombraba «La buena» como un momento en el que se enfrentaban los
escoberos de las comparsas y que ya no existía hacia 1966, cuando «Tri-
quitriqui» fue entrevistado. Se pueden encontrar referencias a «La buena»
hacia fines del siglo XIX, en los documentos citados por Milita Alfaro. Allí se
identificaban, según la crónica policial de 1891, como «batallas campales»
que enfrentaron a las comparsas de negros «en una suerte de combate ritual
que asoma de manera inconfundible en los duelos a la buena de los esco-
beros de agrupaciones rivales» (Alfaro, 1998: 53)54. No se han identificado
otras referencias documentales ni bibliográficas al respecto.
Dentro de las entrevistas realizadas por Ayestarán, en varias instancias
se hace hincapié en la misión y función de los bailes femenino y masculino.
Humberto Antonio Barbat Rodríguez «Carlitos», bailarín entrevistado por
el musicólogo el 13 de enero de 1966, expresaba que la «misión del baila-
rín» es «que la mujer bailando busque al hombre»55. Expresaba Barbat que
el hombre bailando persigue a la mujer, y la mujer, que siempre busca al
hombre, le da la espalda y siempre lo esquiva. Según Norma Haedo (17
años), bailarina entrevistada también por Ayestarán el 18 de junio de 1966,
la bailarina y el bailarín «no se tocan nunca cuando bailan»56.Resulta ésta
una temática de interés para abordar en el futuro, ya que estos roles se han
visto modificados en la actualidad, y el tema aparece recurrentemente
mencionado como un problema en testimonios orales más recientes.
Otro aspecto identificado en el relevamiento documental tiene que ver
con la propiedad de los tambores en la comparsa. Ayestarán consultaba a
Fortes acerca del tema: «En la comparsa hay dos o tres personas que son los
dueños [de los tamboriles]»57. En 2001 Fernando «Lobo» Núñez identificaba
54 El resaltado es de la autora.
55 Entrevista a Humberto Antonio Barbat Rodríguez «Carlitos», bailarín y tocador de comparsa,
realizada por Lauro Ayestarán y Flor de María Rodríguez de Ayestarán, 13 de enero de 1966.
En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y re-
colección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Grabaciones 3118.
56 Entrevistada el 18 de junio de 1966 en la serie de entrevistas en el Conventillo de Gaboto 1665.
En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y re-
colección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Grabaciones 3199 a 3206.
57 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: inventario del proceso de investigación y recolección mu-
sical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Registro número 3002.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
31
un cambio con su actualidad: «las comparsas dejaron de comprar tambores
porque cada miembro lleva su propio instrumento»58.
«Conversación de tamboriles»La «Conversación de tamboriles», fue identificada por Ayestarán en la déca-
da de 1960 como una variante no publicable, no extendida ni sistematizada
como sí lo son la Llamada y la Comparsa. La «Conversación» incorpora
fórmulas musicales improvisadas y diversos ritmos. Los ejecutantes no
utilizan el palo como elemento percutor y tocan sentados, con los tambo-
res apoyados sobre el piso en ángulo obtuso o agudo. En general se realiza
como preámbulo a una Llamada. (Ayestarán, 1966)59.
Luis Ferreira observó diversas manifestaciones en el ámbito familiar
o no publicable, donde se identifica una tradición en la que niños y muje-
res ocasionalmente pueden tocar los tambores. «Se tocan ‘bases’ con una
estructura musical como la de los tambores pero con características de
ejecución distintas: menor volumen sonoro con toques realizados a veces
sólo con las manos y se toca sentado». (Ferreira, 1997). Ferreira relaciona
esta expresión con la «Conversación de tamboriles» estudiada por Ayestarán.
Aprendizaje «por ejercicio societario»En los conventillos la técnica del tamboril era trasmitida, siguiendo la ter-
minología de Ayestarán, «por ejercicio societario». Planteaba el musicólogo
insistentemente:
En cuanto a la técnica del tamboril, como todo acto de cultura, se trasmite
por ejercicio societario, no por la vía genética. Hay excelentes tamborileros
entre los que tienen […] un bajo coeficiente de «melanina» en la piel, pero
que conviven en los «conventillos» (casas colectivas de inquilinaje) o en
los barrios donde predominan los descendientes de africanos. Ante una
conferencia de hombres de ciencia creo que sería tontería decir que «el
58 En La Red 21,El arte del tambor, 14 de agosto de 2011, consulta en la web: http://www.lr21.
com.uy/cultura/52479–el–arte–del–tambor. Síntesis de entrevistas a varios constructores de
tambores. Última consulta febrero 2014.
59 Se sugiere el texto del musicólogo por una profundización acerca del tema.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
32
negro lleva el ritmo en la sangre»; en la sangre, como todos sabemos, se
llevan glóbulos, plaquetas, etcétera. (Ayestarán, [1965] 1967)60.
Este concepto se ve reforzado en las entrevistas actualmente realizadas:
Hay muchos gurises que nacieron como en mi caso, adentro de un tam-
bor, o ya bailando adentro de las barrigas de las madres. […] Y no va en lo
blanco y lo negro. Gurises blancos que lo tocan y lo bailan como un negro.
(I. Quegles, testimonio oral, 2013).
Waldemar «Cachila» Silva plantea que para que un «blanco» toque
mejor que un «moreno», «tiene que haber nacido en un conventillo. […]
yo aprendí a tocar el tambor al lado de mi padre y escuchando. Mi padre
nunca me dijo ‘el tambor ponételo así’ o el tambor va así y vos tenés que
tocar así». (W. Silva, testimonio oral, 2013).Tomás Olivera Chirimini señala
que el aprendizaje era «empírico»:
Nadie le enseñaba a nadie. Yo he consultado con los tamborileros del con-
junto Bantú. Me contaban: «a mí nadie me enseñó nada». Era mirando,
mirando, mirando. Los niños adornaban las comparsas, o eran escoberos,
o llevaban el estandarte. Así, miraban a los mayores y cuando estaban bien
los integraban. (T. Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013).
El proceso de trasmisión y aprendizaje del candombe no se reduce a
la técnica del tamboril sino que implica a todas las expresiones vinculadas
con el candombe y abarca una dimensión muy amplia, donde los espacios
de convivencia, cohesión y vínculo cotidiano juegan un rol fundamental:
Si bien se atribuye a la comunicación a través del lenguaje oral en la tras-
misión de las tradiciones afrouruguayas, no se opaca la relevancia de otros
lenguajes como el gestual, corporal, las formas de caminar, de saber hacer,
de observar las conductas y fundamentalmente al proceso de aprendizaje
60 Ayestarán planteó insistentemente esta idea, apareciendo ya en su texto de 1953.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
33
instalado en la vida cotidiana. Sea ésta en el hogar compuesto por una o
más familias, con el resto del grupo familiar o en el barrio. (Olaza, 2009: 20).
En 1966, Angélica Avelino, bailarina entrevistada por Ayestarán, ex-
presaba que «No es una cosa enseñada, yo digo porque habían en una
oportunidad dicho que iban a poner una escuela de candombe y entonces
yo me preguntaba ‘¿quién me va a enseñar a bailar?’»61.
Área de extensión geográficaYa en 1953 Ayestarán observaba que:
El tamboril es hoy en Montevideo un instrumento vivo y vastamente divul-
gado que ha rebasado la línea de color para adentrarse entre los blancos,
especialmente en los barrios del sur de la ciudad quienes por su contacto
con el elemento negro tomaron este instrumento como vehículo de ex-
presión colectiva de alegría, llegando a ser dentro del recinto ciudadano
el heredero popular de la guitarra colonial o del acordeón campesino de
fines del siglo. (Ayestarán, 1953: 95).
En cuanto al área de extensión geográfica del candombe en el siglo XX,
Ayestarán planteaba en 1965 que la misma se remitía sólo a la ciudad de
Montevideo. Sin embargo, identificaba la existencia del mismo en épocas
pretéritas en otras ciudades del interior, como San José, Mercedes, Florida,
etcétera. (Ayestarán [1965] 1967). Luis Ferreira menciona a Durazno «de
antigua tradición», y comparsas de tradición más remota en lugares como
Melo, Canelones y Colonia. «Contrariamente», plantea Ferreira, «parecería
que se han perdido [hacia 1997] tradiciones comparseras en ciudades como
Minas». (Ferreira, 1997).
Dentro de Montevideo, hacia 1965 Ayestarán identificaba cuatro barrios,
en ese entonces periféricos, «donde se practica intensamente el tamboril:
61 Angélica Avelino en: «Interrogatorio a integrantes de la Llamada del Cordón: 18 de junio
de 1966», realizado por Lauro Ayestarán, Flor de María Rodríguez de Ayestarán. Participan
también Carlos Camino y Coriún Aharonián, en el Conventillo Gaboto 1665. En CDM/MEC,
Archivo Ayestarán: registro de grabaciones correspondiente al proceso de investigación y re-
colección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
34
‘Palermo’ al sur62, ‘La Teja’ y ‘El Cerro’ al noroeste y ‘La Unión’ al este». En la
década de 1960 se ve una importante presencia de comparsas originadas en los
barrios Sur y Palermo. Los registros realizados por Ayestarán del Desfile Oficial
de Llamadas muestran también la presencia de otros barrios: «La clásica del
Cerro» en 196063, «Academia de Colón» en 1962, «Lonjas nativas del Cerro»
en 1965, «Sueño de Colón» en 1966. «Fiesta del tambor» es registrada por
Ayestarán como del barrio La Unión en los desfiles oficiales de 1964 y 196564.
En la actualidad la manifestación del candombe se encuentra extendida
a lo largo y ancho de la ciudad de Montevideo y en otros departamentos del
país. Este proceso se encuentra muy vinculado con el corrimiento sociocul-
tural del candombe que se abordará a continuación. Acerca de su relación
con el desalojo de los conventillos, y sobre la presencia del candombe en
la actualidad en el interior del país también se profundiza en este trabajo.
Proceso de corrimiento socioculturalEn las últimas décadas se observa un proceso de corrimiento sociocultural
del candombe, a la vez que un proceso de comercialización del mismo.
Nuevos sectores de la población, socioculturalmente alejados de la práctica
del tamboril en el pasado, se han acercado a su práctica y a su enseñanza.
62 Esta referencia a Palermo incluye también lo que hoy se conoce como Barrio Sur, dado el regis-
tro realizado por el musicólogo de «Lonjas del Cuareim» (cuerda de tambores de «Morenada»)
y de la comparsa «Morenada». Acerca de la división entre un barrio y otro véase Alfaro, 2007.
63 Registrados en el CD Documentos del archivo Ayestarán 1. «La Llamada de los tambores
afromontevideanos entre 1949 y 1966» ya citado, y en CDM/MEC, Archivo Ayestarán: regis-
tro de grabaciones del proceso de investigación y recolección musical realizado por Lauro
Ayestarán 1943–1966.
64 En 1962 participaron del Desfile de Llamadas las siguientes agrupaciones: «Guerreros de las
selvas africanas», «Llamada del cordón», «Sueños de África», «Academia de Colón», «More-
nada», «King–kong» o «Los rejuntados». En el séptimo desfile oficial del 20 de febrero de 1964:
«Sueño de Colón», «La llamada del Cordón», «Morenada», «Fiestas del tambor», «Farándula
Negra», «Rapsodia en negro», «Acuarela de Candombe», «Evocación de comparsa», «Fantasía
Negra». El octavo desfile, en 1965: «La llamada del Cordón», «Lonjas del Cuareim» (conjun-
to de tamboriles de «Morenada»), «Farándula Negra», «Fiesta del tambor» del barrio Unión,
«Los Dandys Cubanos», «Lamento de la selva», «Marimbambe», «Lonjas nativas del Cerro».
En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: inventario del proceso de investigación y recolección mu-
sical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Existen registros fonográficos de cada una de
estas comparsas, algunos de ellos editados en el fonograma mencionado anteriormente. Por
un detalle acerca de la presencia del Candombe en Montevideo hasta la década de 1990, re-
mitimos al lector al texto de Luis Ferreira (1997: 57–59).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
35
Se han institucionalizado nuevos espacios de enseñanza aprendizaje del
candombe y se ha ampliado cada vez más el número de personas que con-
sume y participa como público de estas manifestaciones.
Según lo planteado por Andrews:
Durante los años 90 y principios de los 2000, la ciudad fue invadida por una
«epidemia» de percusionistas. «Los tambores se pusieron de moda, y las
comparsas también», comenta Waldemar Cachila Silva. Durante los 60 y los
70, las Llamadas [el Desfile Oficial] en general convocaban entre seis y ocho
grupos. Para finales de los 90, había más de treinta grupos en el desfile, cada
uno contaba entre sus filas entre 100 y 200 percusionistas, además de baila-
rines, cantantes y otros artistas. Para el desfile del año 2003, ya había más de
cuarenta comparsas. Y esto sin contar los innumerables grupos que tocan de
manera más informal en todos los barrios de la ciudad. (Andrews, 2011: 171).
Algunos rasgos de comercialización se pudieron identificar en docu-
mentos de la década de 1970:
En este momento el tamboril no es tan del negro. En este momento es más
del blanco que del negro, porque el blanco es el que lo está comercializando
y el negro que todavía no se avivó en ese sentido –es el que está trabajando,
el que está haciendo el caldo gordo a los blancos o a otros negros que en
ese sentido están avivados–. (I. Salas, en Aharonián, 197165).
Hacia fines de la década de 1980 se identifica también esa apreciación,
relacionada a que si bien los afrodescendientes eran quienes participan
«adentro» del Desfile Oficial de Llamadas, esto no se veía reflejado en las
ganancias, que eran obtenidas por «los otros» (Martínez, 1988). En cuanto
a la disminución de la participación de afrodescendientes en las comparsas
del Desfile Oficial y el proceso de corrimiento sociocultural del candombe,
se podría apreciar un cambio hacia el año 2000, cuando «por primera vez,
se tenía la sensación de estar observando más personas de tez oscura en
el público, que desfilando». (Aharonián, 2001: 134).
65 Entrevista a Iris Salas, en Coriún Aharonián (1971).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
36
Ya en la década de 1990, Fernando «Lobo» Núñez identificaba la pérdida
de referencia barrial y sus consecuencias a nivel musical: «Se ha perdido
el respeto por la categoría. Las comparsas ya no son del barrio, una o dos
habrá de barrio; las otras son rejuntadas, de cada pueblo un paisano y al
mejor postor, y así suenan que dan lástima»66.
A fines de la década de 1990, en Organizaciones Mundo Afro (OMA)67 se
realizaron las «Escuelas de tambor», con el objetivo de reivindicar y difundir
la cultura afrouruguaya y de lograr la valoración y el respeto de la misma
por parte de la población blanca. Al respecto de las «Escuelas de tambor»,
Sergio Ortuño planteaba:
La mayoría de nuestros alumnos son de raza blanca, gente que supuesta-
mente no tendría que estar interesada en nuestras cosas y compartir las
costumbres. De vez en cuando algún negro se acerca con pretensiones de
salir tamborileando. […] No hay alumno de la escuela que primero no pase
por el chico, las primeras clases son de chico, firme, sostenido y limpio en
el sentido de que no se arrastre el palo. (S. Ortuño, en Lovecho, 199768).
A partir de estas Escuelas se formó la comparsa de Mundo Afro, que
participó por primera vez en el Desfile Oficial de Llamadas del año 199769.
En el siglo XXI se han acrecentado los espacios de aprendizaje del
candombe, tanto en Montevideo como en el interior del país. Este proceso
marca un quiebre con la noción de «aprendizaje por ejercicio societario»
antes desarrollada. En los testimonios recabados, algunos protagonistas
identifican ciertos riesgos o pérdidas en relación a este proceso. Los miem-
bros del Grupo Asesor de Candombe (GAC), por ejemplo, mencionan que
«nos encontramos en cuerdas de tambores con gente que no sabe caminar»
(Aníbal Pintos, testimonio oral, 2013), o con la existencia de tamborileros
que «tocan lo mismo», sin existir diferencia de «tamborileros buenos»(W.
Silva, testimonio oral, 2013).
66 Fernando «Lobo» Núñez entrevistado en González Bermejo (1990b).
67 Remitimos al texto de Chagas y Stalla (2011) y de Luis Ferreira (2003) por una profundización
acerca de las características de OMA.
68 Sergio Ortuño entrevistado por Lovecho (1997).
69 Entrevista recién citada.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
37
TERCERA PARTE: PROFUNDIZACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CANDOMBE EN EL SIGLO XX
Desfile Oficial de LlamadasEn febrero de 1956 se realizó el primer Desfile Oficial de Llamadas, orga-
nizado por la Comisión Municipal de Fiestas de Montevideo. No se trataba
solamente de un desfile de tambores, sino que participaban también los
bailarines y personajes característicos de las comparsas. La denominación
de este desfile no contó con el consenso de ACSU (Asociación Cultural y
Social del Uruguay)70, por considerar que quienes desfilaban eran las So-
ciedades. (Olivera Chirimini, citado por Ferreira, 1997).
Contexto de surgimientoNo se ha identificado documentación que dé muestra de las razones que
impulsaron al gobierno municipal a la institucionalización del Desfile de
Llamadas. Se plantean aquí algunas posibles líneas de estudio en cuanto
al contexto de surgimiento del primer Desfile Oficial, a ser profundizadas
en próximas etapas de trabajo.
En cuanto a la autopercepción del Uruguay, en las primeras décadas del
siglo XX prevalece la idea de un país homogéneo que reivindica el origen
europeo de sus miembros y una exigua presencia de otros grupos (Frega
e Islas, 2007: 363). Esta idea aparece en las referencias a los festejos del
Centenario de 1825, puntualmente en el «Libro del Centenario del Uruguay
1825–1925»71. En esta publicación –aparecida en 1926–:
70 «En 1935 se fundó el Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores Negros (CIAPEN)
y en 1941 la más antigua de las organizaciones existentes, la Asociación Cultural y Social Uru-
guay Negro (ACSUN) [que en sus comienzos utilizaba la sigla ACSU]. Las consignas y acciones
de mediados de siglo de las organizaciones afroamericanas que denunciaban el segregacionis-
mo racial en los Estados Unidos, fueron apoyadas y reivindicadas por las asociaciones afrouru-
guayas. En la actualidad hay más de una decena de asociaciones del colectivo afro que trabajan
sobre diferentes temáticas. Es de hacer notar que algunos de sus integrantes simultáneamente
colaboran en varias instituciones». (Chagas y Stalla, 2011: 11) Por un detalle de las organizacio-
nes e instituciones afro y algunos de sus principios remitimos al texto recién citado.
71 La referencia a este texto en relación a la autopercepción del país, fue realizada por Luis Fe-
rreira en la conferencia ya citada, del 12 de agosto de 2013. El Libro fue editado por Perfecto
López Campaña y Raúl Castells Carafi a nombre de la Agencia «Publicidad» Capurro & Cía
(Demasi, 2004: 135).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
38
[…] el organicismo que preside la concepción de la sociedad (visible a
lo largo de todo el Libro) percibe al conflicto como una manifestación
de patología social; por lo tanto debe ser omitida cualquier referencia a
fuerzas sociales que puedan reavivarlo y mostrar al organismo social como
«enfermo». (Demasi, 2004: 135).
En las conmemoraciones del centenario de la Constitución de 1830,
impulsadas y promovidas por representantes del Batllismo, se percibe sin
embargo un cambio en esta autopercepción, dejando espacio a los sectores
desplazados que –según la Comisión que organizó los festejos– contribuye-
ron a la formación de la nacionalidad (Frega e Islas, 2007: 369). Entre estos
sectores se encontraban los afrouruguayos72. Debe tenerse en cuenta que:
«El mensaje puede leerse como una manifestación del proyecto integrador
pero también como una forma de propuesta de un pacto social de impos-
tación ‘populista’ donde se destacaba el protagonismo de la comunidad
antes que el de sus elites». (Demasi, 2004: 143).
Hacia mediados del siglo, y a partir de apreciaciones de Luis Ferreira73,
el hecho de que en 1953 el Estado haya publicado, por intermedio del SO-
DRE, «La música en el Uruguay» de Lauro Ayestarán con la inclusión de
los capítulos «La música negra» y «La música indígena», marca un cambio
en relación a esta autopercepción del Uruguay.
En relación al contexto internacional, en la década de 1950 cobraba im-
portancia el proceso de descolonización de los países africanos y el movi-
miento por los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados
Unidos. En diciembre de 1955, debido al caso Rosa Parks devino el boicot a
los autobuses Montgomery en el Estado de Alabama durante casi un año. En
febrero de 1956 se dio el ingreso de la primera estudiante afrodescendiente
también en Alabama, que culminaría con la matanza de Little Rock en 1957.
En cuanto al contexto nacional, el crecimiento económico del Uruguay
de postguerra habilitó a una mejora económica de la población, incluida la
72 El monumento de José Belloni «El aguatero», cuyo basamento decía «Homenaje a la raza ne-
gra», presenta una imagen que oculta buena parte de la realidad del esclavo que traslada las
aguas servidas hacia las afueras de la ciudad. (Islas, Frega, 2007).73 En conferencia del 12 de agosto de 2013.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
39
afrodescendiente. Este crecimiento en 1955 comenzaba a mostrar signos
de fragilidad para varios sectores de la sociedad.
Las denuncias a la discriminación en relación al trabajo habían sido
planteadas en los principios del Partido Autóctono Negro (1936–1944)74.
En mayo de 1956 tomó presencia pública la existencia de discriminación
hacia la población afrodescendiente, con el caso de la maestra Adelia Silva
de Sosa75. En cuanto a la visibilidad de la discriminación en la prensa, son
importantes también los artículos y el debate sobre el tema publicados en
el semanario Marcha entre el 11 de mayo y el 29 de junio de 195676.
El primer Desfile y cambios en la reglamentaciónPudo identificarse un antecedente al Desfile Oficial en 1955, cuando ACSU
«estableció el concurso entre las ‘llamadas’ que salieran ese carnaval, ins-
talado el jurado de su antigua sede de la calle Durazno; por primera vez se
desfiló con sentido de competencia»77.
El jurado del primer desfile estuvo conformado por el Dr. Francisco
Merino, Domingo Arregui, César Gradín y José Leandro Andrade78. La do-
74 Surgido en el seno del periódico «Nuestra Raza». Para una profundización sobre el tema re-
mitimos al «Informe de sistematización» presentado en el marco del presente proyecto de
relevamiento histórico.
75 Esta maestra directora afrodescendiente –oriunda del departamento de Artigas– llegó a Mon-
tevideo con una beca para realizar estudios y trabajar y, tras diversas expresiones de rechazo
y discriminación de parte de dos directoras de escuela y de padres, retornó a su ciudad natal.
Este caso se hizo visible a través de una carta de denuncia que escribió la maestra al Consejo
Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y de las expresiones de repudio a lo sucedido por
la Federación Nacional de Magisterio y las medidas tomadas por el Consejo al año siguiente.
El caso adquirió también una fuerte presencia en la prensa, lo que hizo visible las distintas
percepciones acerca de la discriminación. (Andrews, 2011: 119–123). ACSU hizo hincapié en
su momento en que la situación no era un caso aislado e identificaba este hecho como «el
último de muchos incidentes que marcaban claramente los límites de la integración de los
negros a la vida nacional uruguaya». (Andrews, 2011: 123). Remitimos al texto coordinado
por Scuro Somma (2008) y a Andrews (2011) para profundizar en el tema de la discriminación
visibilizada con el caso de la maestra Adelia Silva de Sosa y otros casos de discriminación y
situación de la población afrodescendiente en estos años.
76 Remitimos también al texto coordinado por Scuro Somma (2008) respecto a los artículos so-
bre discriminación publicados en el semanario Marcha en 1956.
77 Mundo Afro, Suplemento especial, febrero de 1989, p. 3.
78 El Día, 1ª época, Año LXX, 2ª época LXVI, s/n, 16 de febrero de 1956, p.7.José Leandro An-
drade, futbolista, había sido integrante de la comparsa «La candombera», aparentemente
fundada en 1932, según el texto de Aharonián (2012), en librillo del fonograma La llamada
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
40
cumentación hace referencia a una gran presencia de público, que «superó
todos los cálculos»79, y a un festejo luego de su finalización: «Al culminar
el desfile, la Comisión Municipal de Fiestas organizó un baile en la calle
Ansina, en un escenario rodante especial, habiendo actuado la orquesta
típica de Juan Esteban Martínez ‘Pirincho’»80.
Según el testimonio de Tomás Olivera Chirimini, el circuito fue desde
calle Cuareim e Isla de Flores, transitando por la calle Cuareim (pasaba por
la puerta del conventillo Mediomundo), luego por la calle Durazno hasta
Minas, San Salvador, Ansina, Isla de Flores y volvía a su punto de partida.
(T. Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013). Ese primer año participaron
ocho comparsas y se hizo el recorrido dos veces.(T. Olivera Chirimini, tes-
timonio oral, 2009).
La realización de otro espectáculo planificado para la misma semana del
primer desfile, podría dar cuenta de la visibilidad que ya estaba teniendo el
fenómeno del candombe, especialmente de la comparsa. Planificada para
el 24 de febrero de 1956 y realizada finalmente el 27 de ese mismo mes, se
realizó la «Gran Fiesta del Candombe»:
Por primera vez en la historia del Carnaval uruguayo, se presentarán todas
juntas, en un espectáculo carnavalesco, las agrupaciones de negros Lubo-
los, ello ocurrirá en la Gran «fiesta del Candombe» a cumplirse mañana
martes a las 20 y 45 horas en el Estadio Centenario, en un festival ofrecido
por la raza de color a total beneficio de la Asociación Nacional para el niño
Lisiado. (El Día, 195681).
La conducción y dirección artística de dicho espectáculo fue de Carlos
Páez Vilaró82. Actuaron, además de las agrupaciones lubolas «Añoranzas
de los tambores afromontevideanos, ya citado. Según lo planteado por Andrews (2007 y 2011),
habría sido fundador del grupo «Libertadores de África».
79 El Día, 1ª época, Año LXX, 2ª época LXVI, s/n, 23 de febrero de 1956.
80 El Día, 23 de febrero de 1956, recién citado.
81 El Día, 1ª época, Año LXX, 2ª época LXVI, s/n, 27 de febrero de 1956.
82 Páez Vilaró habría sido también el organizador de «Gran noche del Candombe», 1951, en el
Cantegril Country Club de Punta del Este, festival realizado en el marco del primer festival
cinematográfico de Punta del Este. El espectáculo se promovía como «cantos, bailes y mú-
sica de los morenos en la actualidad». En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: documento «Gran
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
41
negras», «Morenada», «Fantasía negra», «Los guerreros africanos», «La
candombera», «Los hijos de Ansina», Alberto Castillo con «sus tamborileros
del barrio Palermo», la orquesta de Alejandro Sarni, Fernán Silva Valdés
–recitando «Romance de los Negros Lubolos»–,Tito Demicheri «su piano y
su orquesta costumbrista negra», y otros83.
A lo largo de los años, el Desfile Oficial fue estableciendo ciertas pautas y
modificaciones en su reglamento. Se presenta aquí un relevamiento parcial
de los reglamentos identificados en el Museo del Carnaval, correspondientes
al período 1956–1966 y al año 1972.
En 1965 el circuito del Desfile era Rambla República Argentina y Pa-
raguay, por José María Roo, Curuguaty, Cuareim, Durazno, Minas, San
Salvador, Ansina, Isla de Flores, Curuguaty, José María Roo, volviendo a la
rambla República Argentina84.
Al año siguiente, el reglamento incluye un agregado al mismo recorrido:
«Los conjuntos inscriptos deberán cumplir la totalidad de los recorridos en
los desfiles indicados, quedando automáticamente eliminados aquellos a
los que se comprobara el no cumplimiento de esta disposición»85.
El mínimo de tamborileros de cada «conjunto de llamadas» estable-
cido en el reglamento de 1964 era de diez personas. Respecto a los otros
miembros se establece que «además deberán contar con dos escoberos de
lujo, bailarines, porta trofeo y parejas de gramilleros como mínimo; todos
los que deberán lucir los clásicos trajes»86.
El jurado tendría en cuenta «lo que sea típico y clásico en esta clase
de conjuntos Lubolos»87, sin especificar el significado de lo «típico y clá-
noche del Candombe», 1951. Acerca de las vinculaciones de Páez Vilaró con el conventillo
Mediomundo, véase Alfaro, 2008.
83 El Día, 27 de febrero de 1956, antes citado.
84 Comisión Municipal de fiestas de Montevideo, «Gran desfile de «llamadas» en los barrios Sur y
Palermo». Reglamento. Carnaval 1964. artículo 2. En: Museo del Carnaval, Caja 14. Fecha s/f Se-
rie Documental: Expedientes / Actas C1–2 (s/p). Expedientes C 1–2, Actas/solicitud de tablados
(s/p) y artículos de prensa. Caja 1 A.H.M. Listado Conjuntos Reglamentos Fallos s/p. Carpeta
«Reglamentos carnavalescos 1964–1972», carpetín: «Concurso de Desfile de Llamadas».
85 Comisión Municipal de fiestas de Montevideo, «Desfile de Llamadas. Carnaval 1965», Regla-
mento, artículo 3. En: Museo del Carnaval, ubicación recién citada.
86 Comisión Municipal de fiestas de Montevideo, «Gran desfile de «llamadas» en los barrios Sur
y Palermo». Reglamento. Carnaval 1964, artículo 4. En: Museo del Carnaval, igual ubicación.
87 Reglamento recién citado, artículo 6.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
42
sico». Esta disposición se mantiene igual al año siguiente y en 1966 se le
agrega «y además juzgará la actuación de los mismos durante el desfile
correspondiente»88.
En el reglamento de 197289, se agrega:
Los conjuntos inscriptos deberán cumplir la totalidad del recorrido en el
desfile indicado; y además deberán respetar el lugar de largada y el orden
de ubicación en los mismos, quedando automáticamente eliminados aque-
llos a los que se comprobara el no cumplimiento de estas disposiciones.
(Reglamento Carnaval, 197290).
Sólo a modo de comparación, en 2005 el Reglamento oficial establece
como requisito un mínimo de cuarenta (40) y un máximo de setenta (70)
tambores91. Se observa la utilización de la palabra tambores en lugar de
tamboriles. Se establece allí también la utilización del parche de lonja
como requisito excluyente (inhabilitando el de plástico, cuya utilización
se había extendido). Se especifican tiempos de recorrido del Desfile (con-
trolados en dos cruces –en las calles Isla de Flores y Ejido e Isla de Flores y
Salto– con un total de 73 minutos, quitando puntos por minuto de atraso
y descalificando si superaban el tiempo por más de 15 minutos). En este
reglamento se exige la continuidad de la marcha «[…] La cuerda de tam-
bores no podrá detenerse bajo ningún concepto a levantar (templar) los
mismos durante el recorrido»92.
88 Comisión Municipal de fiestas de Montevideo, «Gran desfile de «llamadas» en los barrios Sur
y Palermo». Reglamento. Carnaval 1966, artículo 7. En: Museo del Carnaval, igual ubicación.
89 No se identificaron en esta etapa de relevamiento del Museo del Carnaval los documentos
referidos a los reglamentos del período 1967–1971. Tampoco del período 1973–2004 inclusive.
90 Comisión Municipal de fiestas de Montevideo, «Gran desfile de «llamadas» en los barrios Sur
y Palermo». Reglamento. Carnaval, 1972, art. 3. En: Museo del Carnaval, igual ubicación.
91 En el reglamento del año 2014 se mantiene el mismo requisito.
92 Reglamento del concurso Desfile de Llamadas Carnaval 2005. En: Museo del Carnaval. Caja
14. Fecha s/f Serie Documental: Expedientes / Actas C1–2 (s/p), Expedientes C 1–2, Actas/so-
licitud de tablados (s/p) y artículos de prensa. Caja 1 A.H.M. Listado Conjuntos Reglamentos
Fallos s/p. Carpeta «Reglamentos carnavalescos 1964–1972. Carpeta azul tapa transparente
«Carnaval 2005. Departamento de Cultura. División Turismo y recreación. Servicio de turis-
mo y eventos».
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
43
La espectacularización, la competitividad y los cambios en la regla-
mentación del Desfile han modificado las características del toque de la
Llamada institucionalizada. Siguiendo el planteo de Ferreira, el proceso de
legitimidad y competitividad «favoreció la formación de grandes orquestas
de tambores, instrumentos y técnicas de producción sonora potentes, así
como ‘ensayos’ extendidos en el año conformando nuevos espacios rituali-
zados». (Ferreira, 2001: 45).En próximas etapas de trabajo sería importante
identificar cómo afectan estos cambios en el toque de los tambores, incluso
fuera del ámbito de la comparsa. Podría estudiarse el tema a partir de as-
pectos tales como la velocidad del toque, o los cambios en la organización
de los tamborileros en el espacio.
Proceso de desalojo de los ConventillosAún en la década de 1950 los conventillos continuaban siendo una forma
de acceso a la vivienda para los sectores marginales (Adinolfi, Erchini, 2007:
135). Las fuentes documentales y testimoniales mencionan el deterioro de
las viviendas, e incluso cierto proceso de tugurización hacia 1975. Así, en
el caso de «Reus al Sur», «el barrio se había tugurizado; muchas familias
viejas habían muerto. Quedaban algunos descendientes; otros se habían
mudado». (T. Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013). En el conventillo
Mediomundo se identifican también señales de tugurización, sobre todo
luego de 1975 (Alfaro, 2008: 70).
Dentro del conjunto de políticas neoliberales aplicadas por el gobierno
cívico militar en la década de 1970 (que incluyeron, entre otros aspectos,
la desregularización del mercado inmobiliario y un aumento de precios de
inmuebles) un decreto ley en 1978 autorizó a la Intendencia Municipal de
Montevideo a desalojar residentes de propiedades consideradas en peligro
de derrumbe (Adinolfi, Erchini, 2007: 136–137)93.
En 1979, el Desfile Oficial de Llamadas cambió su recorrido y se rea-
lizó en 18 de Julio «bajo el peregrino pretexto de que las vibraciones de la
percusión de los tambores podían afectar la integridad de los viejos muros
93 Tres años antes, el complejo habitacional Reus al Sur y el Conventillo Mediomundo habían
sido afectados en calidad de Monumentos Históricos según la resolución 1941/975 del 18 de
noviembre de 1975. Ambos fueron desafectados de la misma cerca de un año después, el 8 de
octubre de 1979, según la resolución 2570/979. (Chagas, Stalla, 2011: 22).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
44
del barrio» (Alfaro, 2008: 76). Luego volvió su recorrido al barrio original.
Diversos testimonios actuales cuestionan ese riesgo de derrumbe: «Estaba
muy venido a menos, es verdad [en relación a «Reus al Sur»], pero era todo
reparable. […] ¡Lo que lucharon para poder tirar una pared abajo!». (T.
Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013). Pedro «Perico» Gularte expresa:
Yo me fui un par de meses antes de Ansina, me quedé en el barrio pero vi
cuando empezaron a tirar las casas abajo, a tirar esas viejas paredes que se
negaban […]. Se adujo que estaban en peligro de derrumbarse pero nunca
sucedió porque la borla de la grúa del ejército pegaba contra esas paredes
y las paredes se resistían a caer. (P. Gularte en CRESPIAL, 201294).
El conventillo Mediomundo fue desalojado el 5 de diciembre de 1978 –el
1° de diciembre había llegado la orden de desalojo (Andrews, 2011: 193)–. El
3 de diciembre se realizó una última Llamada allí (Alfaro, 2007)95. En enero
de 1979 llegó la orden de desalojo a 300 de las 500 personas que habitaban
Ansina96. Existen distintas visiones planteadas en la bibliografía consultada:
mientras que en algunos casos se plantea que se estableció febrero como
fecha de lanzamiento (Alfaro, 2008), en otros se expresa que el «17 de enero
llegaron camiones de desalojo» (Andrews, 2011: 194).
Las personas desalojadas de Mediomundo fueron reubicadas forzosa-
mente en los galpones la ex sede de la fábrica textil Martínez Reina. Poste-
riormente fueron trasladados hacia el Cerro Norte y a los barrios Lavalleja–
Joanicó y Jardines del Hipódromo–Bella Italia (Ferreira, 1997).
Los testimonios respecto a «Reus al Sur» mencionan que «[la] gente
en principio no creía. Llegó el cedulón pero la gente lo dejó ahí. Algunos
pocos se fueron […] pero la gran mayoría siguió esperando hasta el último
día». (T. Olivera Chirimini, testimonio oral, 2013). Fueron llevados forzo-
samente –al igual que los desalojados de Mediomundo– a los galpones de
Martínez Reina y también a establos en desuso del Corralón Municipal.
94 Testimonio de Pedro «Perico» Gularte en el video documental «Un Barrio una Pasión», Julio
Barcellos (dir.), Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
América Latina (CRESPIAL). Uruguay, 2012.
95 A partir de la iniciativa del diputado Edgardo Ortuño, se aprobó en el año 2006 la declaración del
3 de diciembre como Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial.
96 Entre el 5 y 7 de enero se realizaron fiestas de despedida. (Andrews, 2011: 194).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
45
Finalmente fueron trasladados hacia la periferia de la ciudad, en el barrio
Borro (Ferreira, 1997)97.Según lo planteado por Alfaro, hacia comienzos de
1981 «Reus al Sur» quedó definitivamente desierto (Alfaro, 2007), quedando
muchas construcciones en pie.
El edificio no fue demolido en su totalidad sino hasta el año 2009. En
el año 1986, cuando aún quedaban varias construcciones en pie, la In-
tendencia de Montevideo llamó a concurso para presentar anteproyectos
en el barrio «Reus al Sur», con el fin de recuperar estas construcciones
para que puedan ser habitadas por las mismas personas que habían sido
desalojadas. Este proyecto nunca llegó a concretarse. Al respecto, Jorge Di
Pólito (músico y arquitecto) en diálogo con un texto publicado por Coriún
Aharonián, planteaba:
Tuve oportunidad de conversar con mucha gente del lugar que había sido
«mudada», y que diariamente volvía al barrio, lo que ilustraba que el desalo-
jo había sido parcial, dado que gran parte de la comunidad seguía teniendo
cohesión, y el nombre de esa cohesión era la calle Ansina, el boliche de la
esquina, etcétera. Este concurso se falló, ganó un proyecto de gran calidad
de Spallanzani, Couriel, Gravina y otros (mi equipo tuvo la suerte de sacar
el segundo premio), y en ese momento aún había posibilidad de recuperar
gran parte del espíritu del patrimonio físico y, fundamentalmente, devolver
a sus habitantes a su lugar de pertenencia: se sabía dónde estaban, quiénes
eran. […] Lo triste del asunto es que con las posteriores administraciones
se fue terminando de caer toda la construcción, no se habló más del tema,
y ahí sí: quedó definitivamente liquidado el Barrio Reus, no recuperable,
con su población dispersa vaya a saber uno por dónde, administrando sus
miserias; y seguramente ya ni vuelvan, porque ya no queda nada de lo que
fuera motivo de arraigo […]. (Jorge Di Pólito, en Aharonián, 2004)98.
97 Véase Luis Ferreira (1997) para ampliar acerca de desalojos de otros conventillos y destinos de
las personas que allí habitaban.
98 Jorge Di Pólito, 17 de diciembre de 2000, en diálogo acerca de texto de Aharonián, en Educa-
ción, Arte y Música, Montevideo, Tacuabé, 2004, nota al pie Nº10, pp. 24–25.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
46
El caso del desalojo del conventillo de Gaboto 166599 es anterior a An-
sina y Mediomundo. Un grupo de personas había sido desalojado antes de
setiembre de 1965 por razones judiciales. Este primer grupo habría sido
realojado en el barrio Casavalle. En setiembre de 1965 vivían aún 16 familias,
en general con una antigüedad de no menos de 25 años allí. En setiembre de
1965 se dieron intentos de desalojo en Gaboto, con intenciones de realojar
a los habitantes de allí también en el barrio Casavalle. Éstos se negaban a
dicha situación100. En mayo / junio de 1966 continuaba siendo la sede de
«La llamada del Cordón»101, a pesar de que una parte del conventillo ya se
encontraba en manos de la Guardia Metropolitana102.
El proceso de desalojos trajo consigo la dispersión de la población de
los barrios Sur, Palermo y Cordón en diversas zonas de Montevideo. En ese
proceso quedan dispersas las características de los toques de los tambores
de cada barrio en nuevas zonas de la ciudad. Suele relacionarse esto con el
comienzo de la dispersión del candombe en otros barrios de Montevideo.
Para el estudio de este tema debe tenerse en cuenta que, como ya fue men-
cionado, al menos desde la década de 1960 el candombe ya estaba presente
en otros barrios de Montevideo, por ejemplo en La Unión, La Teja o El Cerro.
99 Según lo planteado por Alfaro, el conventillo contaba con 86 habitaciones en dos plantas,
20 letrinas, 2 patios principales «unidos entre sí por un pasaje de comunicación en el que se
encontraban 4 cocinas comunes y 50 piletas de lavar». (Alfaro, 2008: 17).
100 «Desalojan el «Conventillo de Gaboto»», Época, año 4, Nº 1166, Montevideo, 29 de setiembre
de 1965.
101 Lauro Ayestarán realizó sus registros de entrevistas y grabaciones en mayo y junio de 1966,
por lo que en esa fecha aún habitaban –¿o visitaban?– Gaboto varios de los referentes del
candombe de ese barrio. En dichas grabaciones se encontraban presentes: los gramilleros
Luis Oscar u Osorio Pereira (a) «El Pardo» y Valentín López, las bailarinas Norma Haedo,
Angélica Avelino (y su hija Mónica Avelino), la Mama Vieja Eva Rodríguez, Herminio Cardo-
zo (sin datos) y los tocadores Felipe Avelino, José Pereira, Salvador Pereira, Noel Martínez,
Aquiles Pintos como ya se mencionó, Valentín Piñeyro. Existen fotografías que muestran a
otras personas presenciando las grabaciones. En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: material
gráfico y cuadernos de inventario del proceso de investigación y recolección musical realiza-
do por Lauro Ayestarán 1943–1966.
102 Es de importancia aquí la información brindada por Coriún Aharonián, quien formó parte
del equipo de trabajo de Ayestarán en las grabaciones de 1966 y pudo observar en esa fecha
que la Guardia Metropolitana ocupaba ya una parte del recinto. En el registro fotográfico
realizado por Enrique Pérez Fernández durante estas grabaciones (CDM/MEC, Archivo
Ayestarán: material gráfico del proceso de investigación y recolección musical realizado por
Lauro Ayestarán 1943–1966) puede observarse el muro que, según lo aportado por Aharo-
nián, marcaba esa división.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
47
Luego de los desalojos, algunas familias afrodescendientes vinculadas
a la práctica del tambor continuaron viviendo en sus barrios. Muchas de
ellas habitaban fuera de los conventillos y en algunos casos alojaron a otras
familias que habían sido despojadas de su vivienda. Los desalojos significa-
ron un profundo quiebre también para quienes se quedaron en el barrio, ya
sea por el desarraigo de algunos referentes, por la fractura emocional que
significó este proceso, entre otros factores. A pesar de esto, las manifesta-
ciones vinculadas al candombe se mantuvieron vivas en dichos barrios103.
Los desalojos de los conventillos en los barrios Sur, Palermo y Gaboto
pueden haber significado, en relación a las prácticas culturales, el comienzo de
la desaparición de los mecanismos de trasmisión. Escribía Aharonián en 1991:
[…] Por el momento las características de toque se conservan por conti-
nuar vivos los protagonistas de varias décadas atrás, pero al parecer no se
renuevan del mismo modo que hasta entonces, es decir por simple crianza
del niño en un medio impregnado a fondo por la cultura del tamboril.
(Aharonián, 1991: 120).
Queda planteada para una próxima etapa de trabajo la identificación
de supervivencias actuales del aprendizaje «por ejercicio societario» y un
análisis acerca de cómo dialoga este proceso con las nuevas concepciones
de enseñanza aprendizaje del tambor.
Construcción de tamboresEn abril de 1965 Lauro Ayestarán presentó una conferencia en Estados Unidos
sobre «El tamboril Afrouruguayo» (Ayestarán, 1965). En uno de los aparta-
dos de la misma se incluía el tema de la construcción de tamboriles. Entre
los años 1965 y 1966 –sobre todo– el musicólogo enfocó cada vez más sus
investigaciones a la temática del candombe, entre ellas, a la construcción de
tamboriles. Esto puede identificarse en las dos extensas entrevistas realizadas
103 En las últimas décadas se están generando nuevos cambios en la dinámica de los barrios
Sur y Palermo. Estos cambios están desplazando gradualmente a la población tradicional-
mente arraigada a los mismos. El tema es estudiado por Olga Picún a partir del concepto de
gentrificación en los barrios Sur y Palermo. Se sugiere el texto para una profundización del
tema (Picún, 2011).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
48
en 1966 a Eulogio Celestino «El Gitano» (constructor de tambores de «More-
nada – Lonjas del Cuareim») y a Valentín Piñeyro «El Gaucho» (constructor de
tambores de «La llamada del Cordón»104). La muerte repentina del musicólo-
go en julio de 1966 llevó a que el texto de la conferencia de 1965 (publicado
posteriormente) sea el último del que conocemos la intención de publicación
del propio Ayestarán. No llegaron a publicarse aún sus últimos avances en
el estudio de este tema, sólo muy parcialmente, y con modificaciones, en la
compilación realizada por Flor de María Rodríguez de Ayestarán y su hijo
Alejandro Ayestarán en «El tamboril y la comparsa» (1990).
Se presenta aquí una síntesis de los aspectos mencionados en los textos
de Ayestarán y de otros relevados en sus entrevistas. A éstos se les suma la
información identificada en esta etapa de relevamiento documental, con tes-
timonios de Bienvenido Martínez «Juan Velorio» y Alfredo «Pocho» Guillerón.
Hasta mediados de la década de 1960, para la fabricación de tambores
era utilizada la madera de las duelas de las barricas de yerba mate. Este
proceso no fue exclusivo de Montevideo, ya que está relacionado con la con-
dición de ciudad puerto, que conlleva el acceso sencillo a barricas y técnicas
de toneleo (Ferreira, 2001). Ayestarán identificaba en su conferencia de 1965
otros tipos de madera también utilizada para la construcción de tambores,
como la de pino, algún ejemplo de madera de cedro para la construcción de
«bajos» (Bombos), y también de roble de barricas de aceitunas. (Ayestarán,
1965). En estos últimos casos, los tambores se tornaban muy pesados.
El constructor de tambores seleccionaba la duela entera del barril de
yerba mate. Por cada duela de barril, se hacían dos de tambor. La unión entre
una y otra duela se realizaba a presión, y no por encolamiento y, al decir de
Ayestarán, «raramente las he visto ‘machimbradas’, con ‘espigas’»(Ayestarán,
1965). En 1966, tanto Eulogio Celestino «El Gitano» como Valentín Piñe-
yro «El Gaucho»105, planteaban que no encolan ni machimbran. Según lo
expresado por los entrevistados, el ajuste de las duelas se realizaba a partir
de la colocación de aros o flejes.
104 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y re-
colección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Grabaciones 2853 y 3160. Entre-
vistas realizadas el 4 de enero de 1966 y el 1 de mayo de 1966 respectivamente.
105 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: registro de grabaciones del proceso de investigación y reco-
lección musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Grabaciones 2853 y 3160, ya citadas.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
49
Ayestarán planteaba que el espesor de la lonja («parche» o «cuero»)
dependía del tamboril. La misma tenía hasta dos milímetros en el caso
del Bombo. El cuero se dejaba en agua antes de realizar el «encuerado»
(encorado) y luego se realizaba el «curado» de la lonja con caña o alcohol,
alternado con ajo y, excepcionalmente, leche. (Ayestarán, 1965)106.
Valentín Piñeyro mencionaba que aprendió el oficio cuando recién
llegó del interior del país a Montevideo, y vincula con «Quico» Acosta este
proceso de trasmisión. Menciona también otros constructores que hay en
su presente (1966) en Montevideo: además de Acosta en el barrio Colón
(quien, según el testimonio de «Juan Velorio» era conocido como «El viejo
Quico»), Bienvenido Martínez en el barrio Maroñas107, y «El tuerto Rafael»
en Ansina. Según lo planteado en las entrevistas de junio de 1966, «El Gi-
tano» había aprendido el oficio con «El Loco Antonio» del barrio La Unión.
Hacia fines de la década de 1960 dejaron de ingresar al Uruguay las
barricas de yerba mate, siendo sustituidas por otros soportes como nylon,
metal, etcétera. Si bien algunas barricas se conseguían aún, fueron esca-
seando hasta resultar muy difícil el acceso a las mismas (ya en 1966, Valentín
Piñeyro planteaba la dificultad de conseguirlas en las yerbateras). Este cam-
bio generó importantes consecuencias en la construcción de tamboriles.
Aharonián explica que:
Desde entonces empezó una lenta agonía del tamboril, que fue difícil resol-
ver en una primera etapa. Las técnicas de curvado de la madera no impedían
que los listones se enderezaran a pocos meses de puesto en uso el instru-
mento, y que éste quedara por lo tanto destruido. (Aharonián, 1991: 121).
Bienvenido Martínez «Juan Velorio» comenzó con el oficio hacia la dé-
cada de 1950, con veinte años de edad. Antes de dedicarse a la construcción
106 Más adelante se utilizó el parche de plástico. Como ya fue mencionado, el reglamento del
Desfile Oficial de Llamadas no habilita su utilización. «En lo personal prefiero el tambor de
lonja. El parche suena a lata, pero igual lo piden». Entrevista a «Juan Velorio», en Ernesto Lo-
vecho, «El que habla con los tambores». Entrevista con Bienvenido Martínez (Juan Velorio),
en Mundo Afro, Año 1, Nº3, 2da época. Montevideo, 15 de junio de 1997.
107 En la entrevista no se lo nombra según su apodo. Por esa razón es que no se agrega aquí el
mismo «Juan Velorio», quizás de uso posterior.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
50
de tambores, colaboraba con «Quico» Acosta en el desarmado de las barricas
de yerba. En una entrevista publicada en 1997 planteaba:
Ahora compro pino, antes usaba barrica de yerba. Se sacan las medidas,
se marcan y se cortan. Luego viene el curvado con agua caliente y se deja
secar. Me siento en el banco y empiezo a darle el chanfle, todo esto se hace a
mano. Se preparan los flejes madre para el armado, ahora se le da escofina,
lijo y lo barnizo. (B. Martínez, en Lovecho, 1997108).
En otra entrevista, al año siguiente, detallaba que a la madera la doblaba
con agua caliente y luego la colocaba en una férula de tres palos. «[…] Hay
quien usa horno eléctrico para curvar madera, pero es más lento y también
tiene la contra del gasto de corriente»109.
Este proceso de transformación en la construcción generó cambios en la
forma de los tamboriles. Pudieron identificarse imágenes de los mismos en
las décadas de 1950 y 1960, por ejemplo en el juego completo de tamboriles
registrado por Ayestarán el 13 de abril de 1965 y en diversas fotografías del
Desfile de Llamadas y del Desfile de Carnaval identificadas en el Archivo
Histórico del CdF110. Es importante mencionar que ya en 1966 Valentín
Piñeyro observaba una diferencia entre los tambores de su presente y los
tambores «de antes» (sin especificar años), siendo los anteriores, según
Piñeyro, más derechos, mientras que «actualmente se le da panza»111. «Juan
Velorio» identificaba que hacia 1959 se agrandó el tamaño de los tambores
y relaciona esto con la desaparición del Bombo112.
108 Ernesto Lovecho, «El que habla con los tambores». Entrevista con Bienvenido Martínez (Juan
Velorio), ya citada.
109 Entrevista a Bienvenido Martínez «Juan Velorio» en Mario Pérez Colman, «Resuena el últi-
mo», La Nación, 2 de agosto de 1998, en http://www.lanacion.com.ar/212089–resuena–el–ul-
timo. Última consulta febrero 2014.
110 En CDM/MEC, Archivo Ayestarán: material gráfico del proceso de investigación y recolección
musical realizado por Lauro Ayestarán 1943–1966. Y en el «Informe de sistematización» pre-
sentado en el marco de presente proyecto.
111 Valentín Piñeyro entrevistado por Ayestarán, ya citado.
112 Video documental «Carnaval de Montevideo. Juan Velorio, ingeniero del tambor», ca. 2000, TV
Ciudad, sin otros datos. Disponible en la web: http://www.youtube.com/watch?v=pGkxAxjqxSY.
Última consulta: febrero 2014.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
51
La madera de roble ha sido identificada en diversos testimonios como
muy pesada113. En un testimonio del año 2000, Alfredo «Pocho» Guillerón
expresaba que prefería el roble de las barricas de whisky: «El secreto es la
madera y el alcohol que impide que se pudra. Con tanto tiempo de alcohol
y mosto de whisky de la barrica está curada, no deja que entre la polilla»114.
Otro de los cambios identificados en las últimas décadas del siglo XX
tiene que ver con la utilización del tensor para la lonja en lugar del parche
clavado. La existencia del tensor evita que sea imprescindible el fuego para
templar la lonja y lograr la afinación considerada adecuada. Este sistema,
según lo planteado por «Juan Velorio», «es de utilidad para quienes trabajan
como instrumentistas, en una boat por ejemplo»115.
Hacia finales del siglo XX se comienzan a utilizar nuevos materiales y a
incorporar maquinaria en la construcción del instrumento. Existen ejemplos
en los que se utiliza una capa de fibra de vidrio en el interior del tambor
para sostener las duelas. «Pocho» Guillerón, por ejemplo, utilizaba una
presa para doblar las maderas y maquinaria para hacer las abrazaderas –los
flejes–. Esto tiene sus consecuencias evidentes en la productividad. Juan
Velorio planteaba: «Antes me llevaba dos días y ahora lo hago en medio día.
Incluso, si estoy con todas las pilas, puedo sacar tres en la mañana y otros
tres en la tarde»116. A modo de comparación con el oficio artesanal realizado
con barricas de yerba, «El Gitano» en 1966 expresaba que demoraba «tres
días en hacerlo ‘bien, bien’. De apuro un día y medio»117.
En cuanto al desarrollo de la construcción industrial del tambor, Coriún
Aharonián identificaba en 1971 que:
Desde hace años pueden adquirirse en Montevideo tamboriles «indus-
triales», fabricados en carpintería a partir no de barricas de yerba sino de
listones de madera común curvada a presión. […] La venta de ellos estuvo
113 En entrevistas a «El Gitano» y a Valentín Piñeyro, realizadas por Lauro Ayestarán en 1966, ya
citadas.
114 Guillermo Bregante (2000).
115 Video documental «Carnaval de Montevideo. Juan Velorio, ingeniero del tambor», ca. 2000, ya
citado.
116 Video documental citado.
117 Entrevista realizada por Lauro Ayestarán a Eulogio Celestino «El Gitano» el 4 de enero de
1966, ya citada.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
52
centrada en las casas de deportes, las cuales parecen haber perdido interés
últimamente. (Aharonián, 1971: 25).
A partir de lo expuesto es posible rastrear cierta genealogía entre los
protagonistas del oficio de construcción de tambores. También se pueden
encontrar referencias acerca del oficio en distintos barrios de Montevideo,
no centralizados en la zona sur de la ciudad. Desde fines de la década de
1960, al menos, existe la construcción industrial del tambor. Este proceso
se ha acrecentado con la alta demanda en la actualidad. Sería importante
abordar el tema, e identificar a los constructores actuales que continúan
con la producción artesanal y a quienes introducen variantes relacionadas
con el proceso industrial. En ambos casos es importante identificar de qué
forma se llevan a cabo los mecanismos de trasmisión del oficio, para analizar
supervivencias y cambios en el proceso118.
Presencia del candombe en la actualidad en el interior del país: Canelones, San José, Flores y DuraznoEl presente proyecto de Relevamiento del Patrimonio Cultural Inmaterial,
incluía en sus bases la realización del relevamiento en cuatro departamentos
del país fuera de Montevideo: Canelones, Durazno, Flores y San José. Para
cada uno de ellos se seleccionaron desde la CPCN las capitales departamen-
tales, excepto para Canelones, donde se seleccionó la ciudad de Las Piedras.
Las instancias tuvieron una duración aproximada de tres horas cada una,
comenzando con una presentación individual de los participantes y luego un
espacio de plenario. Se realizó un registro de audio del plenario en cada taller.
No hubo en las jornadas audiciones ni grabaciones de los toques, sino que las
mismas constaron únicamente de la participación oral de los miembros de
las comparsas y de personas vinculadas que habían podido asistir al evento.
En la ciudad de Durazno, los testimonios identifican a «Tamborileros del
Sur» (ca. 1945) como la primera comparsa, con la figura del «Gallo» Rojas
118 Por citar sólo algunos ejemplos, Fernando «Lobo» Núñez es en la actualidad un importante
constructor de tambores, quien mantiene el oficio artesanal y lo trasmite a sus hijos y nietos.
Catito Martínez, el hijo de «Juan Velorio» continúa en la actualidad con el oficio de su padre.
En una instancia de intercambio con el GAC se sugirió, para la profundización del tema, en-
trevistar a Álvaro Rabasquiño.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
53
como referente. El origen está relacionado con el Conventillo Bertonasco
(en la ciudad de Durazno) y vinculado, según los participantes, con per-
sonas afrodescendientes, muchas de ellas relacionadas con Montevideo.
Los orígenes se vinculan con personas que, como el «Gallo» Rojas, salían
primeramente en las «Troupes» que desfilaban en el Carnaval, no relacio-
nadas a la práctica del candombe.
Desde hace 25 años se realiza el Desfile de Llamadas de Durazno, y
desde allí los ganadores clasifican automáticamente al Desfile Oficial de
Llamadas de Montevideo. Además de este desfile, actualmente se realiza la
Llamada de primavera y se encuentra en organización una actividad para
el 3 de diciembre (Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y
la Equidad Racial, declarado en 2006).
Del taller realizado en Las Piedras, departamento de Canelones, se obtie-
nen datos muy parciales, dada la poca participación y las pocas localidades
representadas. Se observa una presencia fuerte de planteos de respeto hacia
«la cuna» o el origen del candombe. Se menciona la búsqueda intencionada
por «mantener la raíz». En todos estos planteos los protagonistas se refieren
a los toques de los barrios Sur, Palermo y Gaboto, con referencias constantes
a los «toques Madre» y a la Declaratoria de la Unesco del Candombe como
Patrimonio Cultural Inmaterial. Es importante mencionar que se había
realizado una instancia en el departamento con parte del Grupo Asesor de
Candombe, con intercambio e información sobre estos temas.
Varios de los participantes del taller realizado en Las Piedras también
forman parte de comparsas montevideanas, en general, en la época de prepa-
ración del Desfile Oficial de Llamadas. Existen varias comparsas en las distin-
tas localidades y se realizan corsos barriales a lo largo del departamento. Por
citar algunos ejemplos de actividades realizadas, la comparsa de Las Piedras
participa del Encuentro de cuerdas de tambores del programa Movida Joven
de la Intendencia de Montevideo, se llevan a cabo encuentros de tambores
y, en Progreso se llevaron a cabo en 2013 las primeras Llamadas de Otoño.
En el departamento de San José se mencionan varias referencias a los
orígenes. Puede vincularse con talleres de candombe dictados en San José
de Mayo por la percusionista Juanita Fernández, oriunda de Rafael Peraza,
formada en percusión Montevideo, cuya familia es fundadora de la comparsa
«Afro Pueblo» de Rafael Peraza (ca. 2000). Se menciona también que hacia
la década de 1990 algunas personas de San José comienzan a participar
individualmente en comparsas de Montevideo, puntualmente del barrio
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
54
Palermo. A partir de ese vínculo con Montevideo es que surgieron algunas
nuevas comparsas en San José.
En los testimonios se menciona una comparsa en la década de 1940,
identificada como «Pobres Negros Cubanos», y se advierte acerca de la posi-
bilidad de que hacia 1890 haya existido una comparsa sobre la cual podrían
existir referencias en la prensa local de la época. Quedan planteados estos
temas para futuras etapas de relevamiento.
Según lo planteado por los participantes del taller en San José, se integran
a las cuerdas de tambores muchas personas que tienen el instrumento y que
no saben tocarlo. Así, las comparsas incluyen, dentro de su organización, la
realización de talleres para que sus miembros aprendan el toque del tambor
y el baile, muchas veces dictados por miembros de la misma comparsa.
A diferencia de los desfiles en las otras ciudades del interior visitadas,
el desfile de San José no tiene reglamento y es autogestionado por quienes
participan del mismo. Además del desfile se realiza la salida de comparsas
el 3 de diciembre y se participa en la «Semana de la Juventud», fiesta tradi-
cional de San José.
En el caso de Trinidad, departamento de Flores, el candombe se en-
cuentra vinculado con la salida en los desfiles de Llamadas de Flores, de
Durazno y de otras ciudades del interior. Los orígenes son bastante recientes:
«A mí el candombe me nació con un tío que tocaba en ‘Morenada’, yo tenía
13 años. Me llevó. ¿En Flores dónde vas a ver un tambor?». (Participante de
Taller Trinidad, testimonio oral, 2013).
Al igual que en Durazno, el Reglamento del Desfile exige 40 tambores
como mínimo. Los participantes en el taller expresan dificultades al res-
pecto porque no existe tanta cantidad de personas como para formar parte
estable de la comparsa. Respecto a la ausencia de los personajes de «mama
vieja» y «escobero» o «escobillero» se plantea que «no hay nadie que te diga
esto lo haces así ». (Participante Taller de Trinidad, testimonio oral, 2013).
En la actualidad se realiza en Trinidad el Desfile de Llamadas de Flores
y se conmemora el 3 de diciembre.
Los participantes del taller de Trinidad identifican que allí tienen más
importancia las escuelas de samba que las comparsas de candombe: «la
noche de la llamada tiene menos gente que la noche de la escola». (Parti-
cipante Taller de Trinidad, testimonio oral, 2013). Quienes lo plantean lo
interpretan como un problema de identidad. Sin embargo, no tendría por
qué serlo. Siguiendo el planteo de Rubén Olivera:
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
55
Las contradicciones entre lo que viene de afuera y lo de adentro y entre lo
del pasado y lo del presente expresa falsas oposiciones que no se resuelven
optando por una de las partes. No importa tanto el origen de las influencias
sino el uso social que se haga de ellas. (Olivera, 2014: 66)119.
Sería importante incluir estos aspectos dentro de la construcción del
relato y evitar que, en relación al candombe, se esté construyendo una idea
de identidad «nacional» que en algunos casos pueda resultar, sutilmente,
impuesta. Por citar sólo un ejemplo recabado en los testimonios, en Monte-
video existían personas afrodescendientes que habitaban en los conventillos
y que no tenían relación con el candombe sino con las escuelas de samba
(I. Quegles, testimonio oral, 2013). Por citar otro ejemplo, en Trinidad, un
participante planteaba que, a diferencia de Montevideo, los niños están
acostumbrados a «ver vacas» y no tambores desde pequeños. (Participante
Taller de Trinidad, testimonio oral, 2013).
La presencia actual del candombe en las ciudades relevadas en el in-
terior del país es, sin duda, importante. Allí, en general se asocia el surgi-
miento de las comparsas a partir de vínculos –más o menos directos– con
Montevideo. Se entiende que, en un contexto de difusión del candombe y
de corrimiento sociocultural de esta manifestación en las últimas décadas
del siglo XX, la difusión de estas manifestaciones en el interior del país surge
como parte de un proceso cultural normal y esperable dentro de la sociedad.
CUARTA PARTE: RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Es de gran relevancia identificar documentos del período 1880–1940 que
puedan aportar datos acerca de la forma y tamaño del tamboril en ese
período, y que brinden elementos para conocer cuándo y por qué se
llega a utilizar un solo tambor. Lo mismo en cuanto a las características
del toque ya que, como fue mencionado, existen períodos en los cuales
no se conoce cómo sonaban las músicas afrouruguayas en el siglo XIX
y comienzos del siglo XX. Es importante también identificar si existen
119 El resaltado es del autor.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
56
referencias respecto a la presencia del candombe fuera del ámbito de la
Comparsa a comienzos del siglo XX.
No se ha ahondado en esta etapa acerca de las diversas expresiones den-
tro de la música popular a las que se refiere también el término candombe
durante el siglo XX. Queda planteado para próximas etapas de trabajo un
relevamiento acerca de las mismas.
Se sugiere continuar el proceso de relevamiento de la reglamentación
del Desfile Oficial de Llamadas en los períodos 1967–1971 y 1973–2004. Se
podría identificar allí la influencia y retroalimentación del reglamento, la ins-
titucionalización y la competencia, con ciertas dinámicas de la expresión del
candombe fuera del desfile, por ejemplo, en la Llamada no institucionalizada.
En cuanto a la identificación de fotografías e imágenes, sería impor-
tante la realización de un análisis de los contenidos existentes en el archi-
vo histórico del CdF y en el Museo del Carnaval relevados en el anterior
«Informe de sistematización». Se sugiere también la continuación del
relevamiento documental en el Museo del Carnaval, dada la relevancia
de los documentos existentes allí.
Se ha identificado la importancia de trabajar con personas referen-
tes vinculadas al candombe por su tradición familiar (por ejemplo, los
miembros del Grupo Asesor del Candombe y otros referentes), con diversas
entrevistas, tipo taller o individuales, donde además de plantear las reivin-
dicaciones actuales se pueda compartir la memoria oral, personal y familiar.
Existen varios vacíos en la historia del candombe durante el siglo XX y varios
de los protagonistas pueden establecer este nexo.
En cuanto a la sistematización de información, se sugiere realizar un
relevamiento de audiovisuales y de prensa existente en la web, con un fichaje
exhaustivo de los mismos que incluya además del contenido, los años de
edición, responsables, etcétera. Existe una gran cantidad de información
dispersa que sería importante identificar y sistematizar.
Luis Ferreira expresó en 2013, que respecto a la complejidad del fenó-
meno de los personajes de la Comparsa, existe la necesidad de realizar un
estudio entre lo que se ha planteado desde los sectores populares y desde la
producción académica –planteos que, a su vez, se han retroalimentado120–.
120 Luis Ferreira en la conferencia del 12 de agosto de 2014, ya citada.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
57
En cuanto a la producción académica sobre el tema de los personajes, se
sugiere tener en cuenta los textos de Paulo de Carvalho Neto y de Alberto
Soriano, ambos publicados en el año 1968121.
En el Museo del Carnaval existe un registro detallado de los resultados del
concurso de Comparsas en cada tablado de carnaval en la década de 1920. Un
relevamiento de dicha documentación podría dar un panorama amplio de
las comparsas existentes, de las zonas de referencias y de posibles orígenes.
En el área de la Musicología y de la Historia, sería importante profundi-
zar en las características musicales de las Comparsas a lo largo del siglo XX.
Existen, como fue mencionado, registros fonográficos de comparsas desde
la década de 1940 relevados por Lauro Ayestarán. Una profundización acer-
ca de estos registros habilitaría a conocer sus características, a establecer
hipótesis sobre diferencias y continuidades con el pasado y comparaciones
con nuestro presente. Permitiría a su vez unificar estudios fragmentados,
para una reconstrucción histórica del candombe que tome como punto de
partida lo musical, y para lograr un estudio detallado de sus característi-
cas durante el siglo pasado. Para esta temática, sería de vital importancia
identificar si pueden haber sobrevivido trasmisiones radiales que hayan
difundido los espectáculos de carnaval, específicamente la participación
de las Comparsas de Negros.
Es de importancia en próximas etapas abordar la dimensión barrial del
candombe en el siglo XX, por ejemplo, la presencia del barrio en el proceso
de preparación y actuación de las comparsas en el carnaval. Lo mismo en
cuanto a la profundización del estudio acerca de la vida cotidiana en los
conventillos en relación a la práctica del candombe.
Se sugiere realizar un seguimiento detallado acerca de la forma en que
la prensa y la opinión pública veían a las comparsas de negros durante el
siglo XX y los cambios o continuidades que pudieron haber existido al res-
pecto. De la misma manera, se puede realizar dicho seguimiento en cuanto
121 Paulo de Carvalho Neto (1968). «La comparsa lubola». En: «El carnaval de Montevideo», Uni-
versidad de Sevilla, Sevilla; Alberto Soriano (1968). «Tres rezos augúricos y otros cantares de
la liturgia negra». Cátedra de Etnología Musical de la Facultad de Humanidades y Ciencias,
Montevideo. También los textos de Flor de María Rodríguez de Ayestarán publicados sobre el
tema. Estos textos se encuentran mencionados en la bibliografía de Aharonián (2007).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
58
a la visión que se tiene, desde la prensa y la opinión pública, del candombe
en general a lo largo del siglo.
Existen períodos a lo largo del siglo XX donde aparentemente no se
vincula la historia de una parte de la población afrouruguaya con la historia
del candombe (nótense, por ejemplo, las pocas –y cuando las hay, ajenas–
referencias al candombe en el periódico «Nuestra Raza» en la década de
1930122). A su vez, se ha relevado un testimonio en la prensa de una mujer
afrodescendiente que planteaba en 1990:
La generación de mis padres era así –cuenta una mujer negra de 35 años– mi
padre hoy reconoce una serie de cosas pero el tema del tambor aún no lo
acepta. Su generación la vivió como cosa de marginados, de borrachos; la
rutinaria asociación de vino y tambor. Mi padre me prohibía salir a bailar
con los tambores porque yo era estudiante y eso no es para mí. (González
Bermejo, 1990)123.
Sería de importancia realizar un estudio específico que analice los
cambios de percepción acerca del candombe de parte de ciertos grupos
del colectivo a lo largo del siglo.
En el proceso de los últimos años del siglo XX, se acrecienta cada vez más
la diferencia entre el aprendizaje «por ejercicio societario» y las diferentes
formas de aprendizaje de los toques del candombe en la actualidad. Sería im-
portante su abordaje en profundidad, para identificar los cambios históricos
que se dan a partir de esto, incluso las formas de institucionalización que se
han ido estableciendo dentro de la enseñanza. Se sugiere –como una posible
supervivencia de aprendizaje «por ejercicio societario»– atender a la comparsa
de jóvenes del Barrio Sur, de la que forman parte las nuevas generaciones de
la familia Gularte y Martirena, referentes del candombe en el barrio.
Sería importante también profundizar en el estudio de (siguiendo la
terminología de Luis Ferreira) los principios culturales que rigen la orga-
nización colectiva de las músicas afrouruguayas.
122 Remitimos al «Informe de sistematización», presentado dentro del proyecto de relevamiento
histórico – elemento Candombe.
123 En González Bermejo (1990).
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
59
Como un aspecto más específico, se sugiere realizar un estudio por-
menorizado del papel del Teatro Negro Independiente (TNI)124, que pueda
realizar aportes acerca de la visión que el afrodescendiente tiene de sí mis-
mo, de su identidad y su historia. Se sugiere identificar allí la importancia
del texto de Francisco Merino con la publicación de su libro «El negro en la
sociedad montevideana» en 1982 y las influencias que pudo haber tenido
este texto (escrito por un «blanco» defensor de los «negros») y el trabajo del
TNI, en la construcción de la autopercepción del afrodescendiente.
En relación a la actualidad sería relevante comenzar a identificar las
consecuencias que ha generado y está generando, en la práctica del can-
dombe, la Declaración de Candombe como Patrimonio Cultural Inmaterial.
Se sugiere también evitar riesgos de unificación y centralismo y, al mismo
tiempo, identificar y estudiar las identidades locales independientes a la
práctica del candombe.
El proceso histórico del candombe afrouruguayo, como todo proceso
histórico y cultural, es muy complejo. Para su comprensión es necesario
analizar las supervivencias y también los aspectos extintos de las manifes-
taciones africanas y afrouruguayas en el pasado. Como ya fue mencionado,
existen vacíos documentales al respecto. Para profundizar en este estudio, se
sugiere también hacer una revisión acerca de cómo se ha ido construyendo el
relato histórico sobre el candombe, tanto desde los protagonistas como desde
quienes han estudiado el fenómeno en los ámbitos académico y ensayístico.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Adinolfi, Laura; Erchini, Carina (2007). El conventillo Mediomundo: materia-
lidad e inmaterialidad en el barrio sur. En Almanaque Banco de Seguros del
Estado. Montevideo: BSE.
Aharonián, Coriún (1971). Carnaval, tamboril y negritudes. En Marcha, 19 de
febrero. Montevideo.
Aharonián, Coriún (1991). La música del tamboril. Primera parte. En Músicas
populares del Uruguay. (2007) 2010. Montevideo: Tacuabé.
Aharonián, Coriún (2000). La música del tamboril. Segunda parte. En Músicas
populares del Uruguay. (2007) 2010. Montevideo: Tacuabé.
124 Remitimos al estudio realizado por Juanamaría Cordones Crook (1996).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
60
Aharonián, Coriún (2007). 2010. El candombe, los candombes. En Músicas po-
pulares del Uruguay. Montevideo: Tacuabé.
Aharonián, Coriún (2004). Educación, Arte y Música. Montevideo: Tacuabé.
Aharonián, Coriún (2012). Librillo que acompaña el material fonográfico La
llamada de los Tamboriles afromontevideanos entre 1949 y 1966. Docu-
mentos del Archivo Ayestarán 1.Montevideo: CDM, Comisión Nacional
para la UNESCO.
Alfaro, Milita (2008). Mediomundo, sur, conventillo y después. Montevideo:
Editorial Medio&Medio.
Alfaro, Milita (1998). Carnaval: una historia social de Montevideo desde la
perspectiva de la fiesta. II: Carnaval y modernización (1873–1904). Mon-
tevideo: Trilce.
Andrews, George Reid (2011). Negros en la nación blanca: historia de los afro–
uruguayos 1830–2010. Montevideo: Linardi y Risso. Edición original en inglés,
2010: Blackness in the white nation: A history of Afro–Uruguay. University of
North Carolina Press. Traducción al castellano de Betina González Azcárate.
Andrews, George Reid (2007). Recordando África al inventar Uruguay. Socie-
dades de negros en el carnaval de Montevideo 1865–1930. En Revista de
Estudios Sociales (26), abril. Bogotá.
Ayestarán, Lauro (1953). La Música Negra. En La música en el Uruguay, SO-
DRE, 1953. Volumen I. Montevideo.
Ayestarán, Lauro (1957). El folklore que se muere. En Teoría y práctica del fo-
lklore, texto publicado en Semanario Marcha, 15 de febrero. Montevideo.
Ayestarán, Lauro (1965). El tamboril afro–uruguayo. Texto leído en la segunda
Conferencia Interamericana de Etnomusicología realizada en la Univer-
sidad de Indiana, en 1965. Publicado en George List & Juan Orrego Salas
(comp.): Music in the Americas. IURCAFL & Mouton, Bloomington y La
Haya (1967). Reproducido en: Boletín Interamericano de Música, Nº 68,
Washington D.C., 1968. Publicado en 2014 en: Lauro Ayestarán, Textos bre-
ves, Biblioteca Artigas. Colección de clásicos uruguayos (196). Montevideo.
Ayestarán, Lauro (1966). La «conversación» de tamboriles. Texto rescatado
por Flor de María Rodríguez de Ayestarán tras el fallecimiento de su es-
poso en 1966 y publicado en: Revista Musical Chilena, Nº 101, Santiago de
Chile, VII/IX–1967. Publicado en 2014 en Lauro Ayestarán, Textos breves,
Biblioteca Artigas. Colección de clásicos uruguayos (196). Montevideo.
Ayestarán, Lauro; Rodríguez, Flor de María y Ayestarán, Alejandro (1990). El
tamboril y la comparsa. Montevideo: Editorial Arca.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
61
Borucki, Alex (2008). Tensiones raciales en el juego de la representación: Ac-
tores afro en Montevideo tras la fundación republicana (1830–1840). En
Goldman, Gustavo (comp.) Cultura y sociedad afro–rioplatense. Montevi-
deo: Perro Andaluz Ediciones.
Borucki, Alex; Chagas, Karla; Stalla, Natalia (2007). Esclavitud y Trabajo. Un
estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya (1835–1855).
2004. Montevideo: Pulmón Ediciones.
Bregante, Guillermo (2000). Lonja y madera al sur. Entrevista a Alfredo
Guillerón ‘Pocho’. En La República, 3 de febrero. En http://www.lr21.
com.uy/sociedad/2076–lonja–y–madera–al–sur. Última consulta: fe-
brero de 2014.
Cordones Cook, Juanamaría (1996). ¿Teatro Negro Uruguayo? Texto y contexto
del teatro negro uruguayo de Andrés Castillo. Montevideo: Editorial Graffiti.
Chagas, Karla; Montaño, Oscar; Stalla, Natalia (2007). Culturas Afrourugua-
yas. Revista del Día del Patrimonio. Montevideo: Comisión del Patrimo-
nio, MEC.
Chagas, Karla; Stalla, Natalia (2008). Condiciones de vida, trabajo y educación
de los afrodescendientes a lo largo del siglo XX. En Scuro Somma, Lucía
(coord.). Población afrodescendiente y desigualdades étnico–raciales en
Uruguay. Montevideo: PNUD.
Chagas, Karla; Stalla, Natalia (2009). Recuperando la memoria: afrodescen-
dientes en la frontera uruguayo–brasileña a mediados del siglo XIX. Mon-
tevideo: FC–MEC.
Chagas, Karla; Stalla, Natalia (2011). Informe sobre Patrimonio Cultural Inma-
terial Afrodescendiente, sin otros datos. Montevideo, Uruguay.
Demasi, Carlos (2004). La lucha por el pasado. Historia y nación en Uruguay
(1920–1930). Montevideo: Trilce.
Ferreira, Luis (1997). Los tambores del candombe. Montevideo: Ediciones Co-
lihue–Sepé.
Ferreira, Luis (2001). La música afrouruguaya de tambores en la perspectiva
cultural afro–atlántica. En Anuario Antropología Social y Cultural en Uru-
guay. Montevideo: FHCE / Nordan Comunidad.
Ferreira, Luis (2003). El movimiento negro en el Uruguay, 1988–1998. Una ver-
sión posible. Montevideo: Ediciones Étnicas, Mundo Afro.
Ferreira, Luis (2008). Dimensiones afrocéntricas en la cultura performática
uruguaya. En Goldman, Gustavo (comp.), Cultura y sociedad afro–riopla-
tense. Montevideo: Perro Andaluz Ediciones.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
62
Ferreira, Luis (2006). Conectando estructuras musicales con significados cultu-
rales: un estudio sobre los sistemas musicales en el atlántico negro. Santiago
de Chile: PUC/Chile.
Ferreira, Luis (2013). Concepciones cíclicas y rugosidades del tiempo en la
práctica musical afroamericana. Un estudio a partir del candombe en Uru-
guay. En La música entre África y América. Montevideo: Centro Nacional
de Documentación Musical, Ministerio de Educación y Cultura.
Ferreira, Luis (2014). Candombe. En: Bloomsbury Encyclopedia of popular
music of the world. Volumes VII–XIII: Genres. David Horn y otros (ed.),
Bloomsbury, Londres–Nueva York.
Frega, Ana y otros (2005). Esclavitud y abolición en el Río de la Plata en tiempos
de revolución y república. En: Memorias del Simposio la ruta del esclavo en
el Río de la Plata: su historia y sus consecuencias. Montevideo: UNESCO.
Frega, Ana; Chagas, Karla; Montaño, Oscar; Stalla, Natalia (2008). Breve his-
toria de los afrodescendientes en el Uruguay. En Scuro Somma, Lucía
(coord.). Población afrodescendiente y desigualdades étnico–raciales en
Uruguay. Montevideo: PNUD.
Goldman, Gustavo (1997). ¡Salve Baltasar! La fiesta de reyes en el barrio Sur de
Montevideo. Montevideo: Edición del autor.
Goldman, Gustavo (2008). Tango: emergentes de un conflicto en la sociedad
afromontevideana (1867–1890). En Goldman, Gustavo (comp.).Cultura y
sociedad afro–rioplatense. Montevideo: Perro Andaluz Ediciones.
Goldman, Gustavo (2008b). Lucamba, herencia africana del tango. Montevi-
deo: Perro Andaluz Ediciones.
González Bermejo, Ernesto. (1990). El derecho a ser negro (I). El discreto racis-
mo de los uruguayos. En Brecha, año VI, Nº 274, 1 de marzo. Montevideo.
González Bermejo, Ernesto. (1990b). El derecho a ser negro (III). «Los tambo-
res nunca mienten», entrevista a Fernando «Lobo» Núñez. En Brecha, año
VI, Nº 276, 15 de marzo. Montevideo.
Islas, Ariadna; Frega, Ana (2007). Identidades uruguayas: del mito de la sociedad
homogénea al reconocimiento de la pluralidad. En AAVV, Historia del Uru-
guay en el siglo XX (1890–2005). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Jure, Luis (1992). El repique del candombe ¡Perico, suba ahí! Pautación y análi-
sis de un solo repique de Pedro «Perico» Gularte. Montevideo: Escuela Uni-
versitaria de Música, UdelaR.
Jure, Luis (2013). Principios generativos del toque del repique del candombe.
En La música entre África y América. Montevideo: CDM / MEC.
PASADO Y PRESENTE EN EL CANDOMBE
63
Jure, Luis; Picún, Olga (1992). Los cortes de los tambores. Aspectos musicales y
funcionales de las paradas en las llamadas de tambores afro–montevidea-
nos. Montevideo: Escuela Universitaria de Música, UdelaR.
Klein, Darío (2009). Volver a las raíces. En La Diaria, 8 de diciembre. Monte-
video.
Lewis, Marvin A. (2011). Cultura y literatura afro–uruguaya. Perspectivas post–
coloniales. Edición original en inglés, 2003. Montevideo: Casa de la Cultura
Afrouruguaya.
Lovecho, Ernesto (1997). El que habla con los tambores. Entrevista con Bien-
venido Martínez (Juan Velorio). En Mundo Afro, Año 1, Nº3, 2da época, 15
de junio. Montevideo.
Martínez, Julio César (Juma). (1988). Las llamadas. Los números fríos y el tam-
bor caliente, en Mundo Afro, año I, Nº 1, agosto. Montevideo.
Lovecho, Ernesto (1997). Escuela de tambor en el Mercado Central. Chas,
chas, chas, cháschás ¡a clase! Entrevista a Sergio Ortuño. En Mundo Afro,
Año 1, Nº 3 (2da época), 15 de junio. Montevideo.
Montaño, Oscar (2009). Historia Afrouruguaya. Tomo I. Montevideo: Ministerio
de Educación y Cultura; Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO.
Olivera Chirimini, Tomás; Varese, Juan Antonio (2002). Memorias del tambo-
ril. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Olivera, Rubén (2013). Introducción a la música popular uruguaya 1973–2013.
En Comisión del Bicentenario (ed.). Nuestro tiempo, Libro de los bicentena-
rios, Nº 5: Música. Montevideo: IMPO.
Olivera, Rubén (2014). Sonidos y silencios. La música en la sociedad. Montevi-
deo: Tacuabé.
Pérez Colman, Mario (1998). Resuena el último. Entrevista a Bienvenido Mar-
tínez «Juan Velorio». En La Nación, 2 de agosto. Buenos Aires. En http://
www.lanacion.com.ar/212089–resuena–el–ultimo. Última consulta febre-
ro 2014. Sin otros datos.
Picún, Olga (2006). El candombe y la música popular uruguaya en Perspectiva
Interdisciplinaria de Música, Nº 1. México: UNAM.
Picún, Olga (2011). Procesos de resignificación y legitimación del candombe:
coincidencias y consecuencias. En La música entre África y América. Texto
publicado en 2013. Montevideo: Centro Nacional de Documentación Mu-
sical Lauro Ayestarán, Ministerio de Educación y Cultura.
Rama, Carlos (1968). Los afro–uruguayos. 3ª edición. Montevideo: Editorial
Arca.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
64
Soriano, Alberto (1968). Tres rezos augúricos y otros cantares de la liturgia ne-
gra. Montevideo: Cátedra de Etnología Musical de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias.
ConferenciasFerreira, Luis (2013). Aportes temáticos y metodológicos de Lauro Ayes-
tarán al reconocimiento y estudio de la diversidad cultural en el Uruguay.
Conferencia dictada en Jornada de Estudios en homenaje a Lauro Ayestarán
(organizada por el CDM y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación), en la Sala Maggiolo de la FHCE, agosto de 2013.
Entrevistas, año 2013Tomás Olivera Chirimini. Entrevistado por Viviana Ruiz, en la sede de Afri-
canía (Isla de Flores y Minas), Montevideo, lunes 14 de octubre de 2013,
10 horas.
Ivonne Quegles. Entrevistada por Viviana Ruiz en el local de la Casa del
Vecino al Sur (Zelmar MIchelini casi Carlos Gardel), Montevideo, viernes
25 de octubre de 2013, 14.30 horas.
Pedro Gularte «Perico», Aquiles Pintos, Aníbal Pintos, Waldemar Silva
«Cachila», Juan Gularte (miembros del Grupo Asesor del Candombe). En-
trevistados por Valentina Brena, Cecilia Pascual y Viviana Ruiz en la sede de
Cuareim 108 (Carlos Gardel 1194, esquina Zelmar Michelini), Montevideo,
viernes 22 de noviembre de 2013, 11.30 horas.
ANEXO
65
Anexo I Talleres en el interior del país125
PARTICIPANTES TALLER LAS PIEDRAS, CANELONES, 24 DE SETIEMBRE DE 2013.
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
Washington Rodríguez Tamborilero Comparsa Sueño de
Carnaval Santa Lucía
Laura Gómez Directora de comparsa
Comparsa Sueño de Carnaval Santa Lucía
Damián Tesoro Bailarín Comparsa Sueño de Carnaval Santa Lucía
Laura Tesoro Bailarina Comparsa Sueño de Carnaval Santa Lucía
Luis Pereira Tamborilero Comparsa La Aldea Progreso
Felipe Toriño Tamborilero Comparsa La Aldea Progreso
Luis Martínez Tamborilero Comparsa La Aldea Progreso
Pablo Rosas Tamborilero Comparsa La Aldea Progreso
Adrián Decena Tamborilero Coro Liceo 1 Las Piedras Las Piedras
Bruno Berrutti Tamborilero Coro Liceo 1 Las Piedras Las Piedras
Doris Píriz Bailarina Comparsa Candombe Arena
Lomas de Solymar
Pablo Cetrulo Tamborilero Comparsa Candombe Arena
Lomas de Solymar
Santiago Reclade Tamborilero Comparsa Tribu Tambor Las Piedras
Carlos Alemán Bailarín y coreógrafo
Comparsa Tribu Tambor Las Piedras
Pablo de León Tamborilero Comparsa Tribu Tambor Las Piedras
125 En todos los talleres participaron en nombre del equipo técnico del proyecto y de la CPCN:
Valentina Brena, Cecilia Pascual y Viviana Ruiz.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
66
PARTICIPANTES TALLER CIUDAD DE DURAZNO, 21 DE OCTUBRE DE 2013.
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
Enrique Cabrera Artesano de tambores Durazno
Juan Báez Artesano y director de comparsa Comparsa Mandela Durazno
Hugo Rovira Díaz Docente e investigador Tamborileros ‘84 Durazno
Martha Vivien Álvez Docente y bailarina Comparsa Afrokán Durazno
Daniel Casaballe Comparsa Afrokán Durazno
Leonardo Aldama Artista plástico Durazno
Carlos Silva Comunicador Radio Durazno Durazno
Sandra Fernández Educadora y Bailarina Comparsa Uráfrica Durazno
PARTICIPANTES TALLER TRINIDAD, FLORES, 23 DE OCTUBRE DE 2013.
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
William Ramírez Bailarín, maquillador
Comparsa Lonjas del Calatayud Trinidad
Diana Centurión Bailarina Comparsa Lonjas del Calatayud Trinidad
Valentina Moyano Bailarina Comparsa Lonjas del Calatayud Trinidad
María Luisa Recuero Modista Comparsa Lonjas del
Calatayud Trinidad
Ariel Etchechuri Director de comparsa
Comparsa Lonjas del Calatayud Trinidad
Zoilo Gómez Tamborilero Comparsa Lonjas del Calatayud Trinidad
José Belogui Director Comparsa Comparsa Llamarada (Durazno) Trinidad
Horacio Cabos Tamborilero Comparsa Mandela (Durazno) Trinidad
ANEXO
67
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
Nery Edgar Chávez Docente y percusionista Trinidad
Nelson Sena Tamborilero Comparsa Furia de Tambores Trinidad
Diego Pérez Percusionista Trinidad
Sebastián Pedreira Tocador Trinidad
Rodrigo Villalba Músico Grupo Epecuén Trinidad
Rodrigo Carbajal Músico Grupo Epecuén Trinidad
PARTICIPANTES TALLER SAN JOSÉ DE MAYO, SAN JOSÉ, 1 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
Fernando Bulla Utilero Comparsa Lumbó San José de Mayo
Juan Scaniello Tamborilero Comparsa Lumbó San José de Mayo
Guillermo Segovia Organización Comparsa Lumbó San José de Mayo
Rodrigo Castrillo Organización y docente Comparsa Lumbó San José de
Mayo
Guillermo Leguizamón
Directivo y tamborilero
Comparsa Zurumbé
San José de Mayo
Marco Delgado Organización y tambor
Comparsa Zurumbé
San José de Mayo
José García Directivo y tambor Comparsa Zurumbé
San José de Mayo
Néstor Ruiz Tamborilero Comparsa Makena San José de Mayo
Camila Ruiz Tamborilera Comparsa Makena San José de Mayo
Susy Leguizamo Bailarina Comparsa Makena San José de Mayo
Jaquelin Brum Bailarina Comparsa Makena San José de Mayo
Alejandro Píriz Director Comparsa Makena San José de Mayo
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
68
Nombre Actividad Comparsa/Grupo Localidad
Gonzalo García Tamborilero Comparsa Cuerda de la Explanada
San José de Mayo
Gonzalo Elorga Tamborilero Comparsa Cuerda de la Explanada
San José de Mayo
Rafael Martínez Bailarín y director Comparsa Cuerda de la Explanada
San José de Mayo
69
UNA MIRADA ANTROPOLÓGICAHISTORIAS DE LUCHA ENTRE LA RESISTENCIA, LA DOMINACIÓN Y LA LIBERACIÓN
Candombe es «todo, mi vida… un sentir»
POR VALENTINA BRENA*
Esta expresión totalizadora evidencia la magnitud con la que se vive la compleja
manifestación cultural del candombe por parte de muchos agentes de la comuni-
dad involucrada. Se aborda aquí su inherente conexión con la realidad socio eco-
nómico política de la población afrouruguaya, con los procesos reterritorialización,
de construcción identitaria y con la discriminación racial, en relación a lo cual
se considera una práctica de resistencia ritualizada, desarrollada en un contexto
nacional secularizado. Al mismo tiempo, es una performance espectacularizada,
actualmente popular, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional y de la
Humanidad. Se profundiza en este trabajo en los diversos significados y valoracio-
nes que los sujetos le atribuyen al candombe. Se avanza en la comprensión de la
performance, destacando algunas de sus aristas. La participación de afrodescen-
dientes y no afrodescendientes en el marco de la popularización. Fenómenos como
el racismo, la discriminación racial, la invisibilización y la exclusión del colectivo
afrodescendiente se observan como resultado de un proceso social que no terminó
con la abolición de la esclavitud. Diversas formas de transmisión y aprendizaje
del candombe en Montevideo y en el interior del país. El enclave territorial y la
construcción de identidades. La «uruguayización» del candombe. Los instrumentos
y la energía de los tambores. Facetas poco visitadas hasta el momento como el gé-
nero: la presencia de las mujeres en las comparsas y de los hombres en el cuerpo de
baile, no escapan a este análisis. Aspectos controvertidos como la religiosidad en el
candombe, la dialéctica entre lo sagrado y lo profano. Las simbologías y personajes
de las comparsas. El candombe como espectáculo en el Carnaval y los impactos de
la competencia. La valoración pública de la Declaración de Patrimonio Cultural
Inmaterial, el rol del Estado y de la sociedad civil. Por último, se plantea una serie
de recomendaciones para las futuras políticas públicas.
PRESENTACIÓN
Este trabajo se realiza como parte de la elaboración de inventarios para el
Plan de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. El informe corresponde al
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
70
resultado final del Relevamiento Antropológico del Candombe a cargo de la
autora, correspondiente a dos proyectos. Durante el año 2013, en el marco
del Proyecto «Apoyo a las políticas culturales y de divulgación científica»,
la investigación antropológica abordó los departamentos: Montevideo,
Canelones, Flores, San José y Durazno. Durante el 2014, en el marco del
Proyecto «Documentación, promoción y difusión de las Llamadas tradicio-
nales del Candombe, expresiones de identidad de los barrios Sur, Cordón
y Palermo de la ciudad de Montevideo», la investigación antropológica
abordó los departamentos: Río Negro, Soriano, Colonia, Florida, Maldo-
nado, Rocha y Lavalleja126.
Este informe contiene los resultados de la intervención en campo de
los doce departamentos mencionados, puesta en diálogo con la investi-
gación bibliográfica. Al final se esbozan una serie de recomendaciones y
sugerencias.
CANDOMBE Y SU ESPACIO SOCIOCULTURAL
El objetivo general del trabajo es identificar, describir, documentar, registrar
e investigar el candombe y su espacio sociocultural.
Los objetivos específicos son:
◆ Ponderar, junto con la colectividad candombera, posibles acciones para la
salvaguardia de dicha manifestación cultural.
◆ Involucrar a las instituciones, organizaciones, grupos e individuos que se
vinculan al candombe y las actividades que desarrollan en relación al mismo.
◆ Conocer los aspectos formales de las manifestaciones y de los elementos
materiales asociados.
◆ Investigar la historia, el desarrollo y las transformaciones de las manifes-
taciones, tanto en los aspectos formales, como en las dinámicas sociales y
culturales en las que se inscriben.
◆ Investigar las dinámicas sociales y culturales de las manifestaciones en su
contexto actual, atendiendo específicamente a: los diversos significados
y valoraciones que le atribuyen los actores involucrados en su creación,
126 En el marco de este proyecto se completó la ronda nacional a nivel antropológico, ya que los
departamentos: Artigas, Tacuarembó, Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Salto y Treinta y Tres
fueron abordados por Olga Picún.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
71
ejecución, difusión y transmisión; los procesos de creación y recreación de
la manifestación; los circuitos donde se ejecuta y practica, y la configura-
ción de los espacios de reproducción del candombe (contextos en los que
se crean y recrean las manifestaciones, lugares de sentido), y las diversas
formas de transmisión.
◆ Focalizar en las percepciones (tanto de los técnicos involucrados como de
los actores que crean y recrean la manifestación) acerca de la vitalidad del
candombe y de las situaciones que lo vulneran.
En diálogo con la comunidad involucradaLa Convención de Patrimonio Inmaterial reafirma la necesidad de que
los Estados potencien una participación amplia en la realización de los
inventarios de las comunidades, los grupos y los individuos que crean,
mantienen y transmiten el patrimonio y de asociarlos activamente a la ges-
tión del mismo (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, art. 15, 2003).
La participación de los colectivos involucrados en la identificación de
su patrimonio es fundamental para la generación de procesos participativos
y posibilita que las futuras políticas guarden coherencia con las realidades
y expectativas de estos mismos colectivos que sustentan la manifestación
(Curso Virtual de Registro e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial,
CRESPIAL, 2011).
En esa línea, el proceso de trabajo de realización del inventario en torno
al candombe, se orientó metodológicamente al diálogo con la comunidad
involucrada, con los objetivos de describir y evaluar la situación actual de
la manifestación, recabar inquietudes, debatir conceptos y recomendar e
integrar propuestas para su salvaguardia.
* Consultora para relevamiento antropológico del Patrimonio Cultural Inmaterial Elemento
Candombe. Maestranda en Ciencias Humanas y Licenciada en Antropología Sociocultural,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Universidad de la República
(UdelaR). Se desempeña trabajando en los campos Etnia / Raza, Políticas Públicas, Género
y Educación Inclusiva. Específicamente, en: proceso de patrimonialización del candombe,
relaciones interétnicas y raciales, transversalización de las matrices africanas al sistema edu-
cativo, ciudadanía de mujeres afrouruguayas, trabajo infantil afrodescendiente y mecanismos
de discriminación hacia religiones de matrices africanas.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
72
Detrás de los aspectos formales de cada manifestación, se encuentran
conocimientos y saberes, relaciones sociales, usos y representaciones sim-
bólicas, que constituyen el sustento y razón de ser del patrimonio cultural
inmaterial. Para acceder a ambos niveles de las expresiones (formal y sim-
bólico) se priorizó la utilización de un método de registro etnográfico. El
mismo se trata del estudio de primera mano de un ámbito cultural concreto,
así como de un método de investigación predominantemente cualitativo
(CRESPIAL, 2011).
Las técnicas de investigación desarrolladas han sido la observación
participante, entrevistas en profundidad y talleres diseñados en relación
a la metodología descripta. Hemos optado por herramientas capaces de
describir la manifestación cultural, identificar y recoger los puntos de vista
de distintos actores involucrados.
Para los departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Rocha,
Maldonado, Río Negro, Colonia, Florida y Soriano se realizaron entrevistas
en profundidad (individuales y grupales) a referentes del candombe127.
Para el caso de los departamentos de San José, Canelones, Flores y
Durazno se realizaron talleres (en conjunto con la investigación histórica)
cuya convocatoria fue abierta y dirigida para todas las personas vinculadas
al candombe, más allá de su participación en alguna comparsa específica.
Por su parte, la observación participante consistió en procurar el mayor
involucramiento de la investigadora con el objeto y sujetos de estudio; a este
respecto, mi participación como bailarina de candombe implicó un proceso
de integración y comprensión al sistema simbólico no siempre accesible
a quienes no son parte de su práctica, así como la interacción en la comu-
nicación no verbal que forma parte de la performance. Las observaciones
y experiencias vivenciales fueron registradas en un diario de campo. Cabe
destacar que durante el 2014 se procuró también participar de los talleres
impartidos por el Grupo Asesor del Candombe (GAC) en el marco de las
actividades del segundo proyecto mencionado, siempre que coincidieran
con los tiempos en que se desarrollaba la investigación antropológica.
127 Las mismas fueron grabadas en audio con el previo consentimiento de la/s persona/s invo-
lucradas. La selección de personas a entrevistar buscó representar la diversidad de toques,
territorios, roles, así como de género, generación y ascendencia étnico racial.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
73
Tras el abordaje de los doce departamentos hemos recogido el testi-
monio de 98 personas directamente, mediante las entrevistas grupales e
individuales y talleres grupales, aunado a los innumerables testimonios
recogidos durante la observación participante128.
El inventario reconoce y recoge los conocimientos ya producidos hasta
el momento en torno a las manifestaciones, por lo que se sustenta también
en la revisión bibliográfica y documental.
¿QUÉ ES EL CANDOMBE?
Las voces de los tambores del candombe son voces africanas, son espíritus
africanos […] Pienso que el candombe es y seguirá siendo por un buen rato
un gran misterio que, pienso que es un código que se está descifrando poco
a poco, es una cosa muy antigua, traída y colada en los barcos negreros y
atada a un pasado que es un puzle, es un rompecabezas que afrodescen-
dientes y no afrodescendientes están tratando de recomponer. (Gustavo
Fernández Zeballos129).
Resulta un verdadero desafío intentar definir el candombe en tanto es
una manifestación cultural compleja que, por un lado guarda una inhe-
rente conexión con la realidad socio económico política de la población
afrouruguaya, con los procesos reterritorialización, de construcción iden-
titaria y con la discriminación racial, en relación a lo cual es una práctica
de resistencia ritualizada, desarrollada en el marco de un contexto nacional
secularizado; y al mismo tiempo, es una performance espectacularizada,
actualmente popular, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional
y de la Humanidad.
Uno de los objetivos de esta investigación ha sido indagar sobre los di-
versos significados y valoraciones que los agentes le atribuyen al candombe.
A este respecto es interesante señalar que, durante el trabajo de campo, las
personas contactadas frecuentemente lo han definido como «todo, mi vida,
128 De los testimonios transcriptos y reconstruidos se identificaron los nombres de los interlocu-
tores, siempre que fue posible.
129 Músico, no afrodescendiente, 43 años, Canelones.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
74
el diario vivir, un sentir», en estas pocas palabras evidenciamos la magnitud
con la que es vivida dicha manifestación.
Intentando profundizar sobre qué significa ese aspecto totalizador, a
continuación intentaremos avanzar en la comprensión de la performance,
destacando algunas de sus aristas desde las que puede ser abordada.
Candombe como resistenciaFenómenos como el racismo, la discriminación racial, la invisibilización y
la exclusión del colectivo afrodescendiente son el «resultado de un proceso
social que, si bien arranca en la esclavitud no termina con la abolición»
(Ferreira, 2006, en: Rodríguez, 2006). Así es que, tanto en el escenario co-
lonial como en el nacional, el candombe como performance afrocultural
«basada en principios culturales diferentes a los euro occidentales» (Fe-
rreira, 2008: 91), se ha constituido como una práctica contrahegemónica.
Consideremos que el candombe, producto del sincretismo de diversas
culturas africanas, fue una de las formas simuladas a través de las que la
población esclavizada lograba –de algún modo– recuperar su africanidad,
a la vez que confrontaba a la cultura dominante.
En tal sentido Luis Ferreira señala:
Sólo una música con una gran fuerza de afirmación, como lo es la de Los
Tambores, es capaz de mantenerse, crecer y expandirse a partir de circuns-
tancias tan difíciles como las de los ancestros africanos en el Montevideo
antiguo y la de sus descendientes en la siguiente sociedad neoesclavista,
hostil y desvalorizadora de su cultura y espiritualidad, y ser bastión de lucha
de su resistencia. (Ferreira, 1997: 99).
En relación a ello, para uno de los entrevistados:
El candombe es el dolor, el sufrimiento y la alegría, de una raza que fue la
única forma de expresarse y que por suerte lo hicieron así, encontraron una
salida ¿entendés? […] es increíble que haya sido así, es increíble que no
haya tenido otro estallido más violento. (Claudio «Pateco» Leguísamo130).
130 Músico, no afrodescendiente, 50 años, Colonia.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
75
Al respecto, otra de las personas entrevistadas comentaba:
Yo lo veo más como un llamado a la resistencia no tanto como diversión
[…]. El candombe me transforma en otro ser, me elevo y siento que soy
una guerrera, el candombe me pone ahí, como una guerrera afro, siempre
resistiendo, yo siento esa energía. Va más allá entonces no se puede explicar
con palabras, no es sólo música, es un lenguaje, es una forma de vida, es
todo es un recuerdo, me hace vibrar las células, la sangre. (Mara Viera131).
Desde esta perspectiva, el candombe contemporáneo está inserto en
reivindicaciones políticas, cuyo ejemplo evidenciamos durante el trabajo
de campo cuando el 11 de octubre (como año a año desde 1992) se reali-
zaron las Llamadas en contrafestejo del 12 de octubre en que se celebraba
el «Día de la Raza».
Candombe como ritualEn un notable análisis que Luis Ferreira (2008) realiza sobre el candombe en
su artículo «Dimensiones afrocéntricas en la cultura perfomática uruguaya»
señala que el fenómeno de los tambores, metafóricamente establece una
comunicación con el mundo sobrenatural por medio del efecto sinestésico
que se establece entre el movimiento y el sonido musical. Y al mismo tiempo
«desde un punto de vista espiritual, la ejecución musical dentro de estas
tradiciones, renueva la alianza colectiva y la energía ancestral común».
(Ferreira, 1997: 95).
En palabras de uno de los entrevistados:
El candombe es algo super fuerte, vivo ¡que a la vez es un culto a los muertos!
[…] y me parece bárbaro, entre más retomemos como población, en una
tierra, esa comunicación entre los vivos y los muertos y me parece que que
eso es un tipo de balance. (Gustavo Fernández Zeballos).
131 Música, no afrodescendiente, 34 años, Montevideo y Canelones.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
76
Por su parte el etnólogo Darío Arce (2008) define al Desfile Oficial de
Llamadas132 como un «ritual conmemorativo» en el que aparecen dos cam-
pos semánticos: el de lo sagrado y el de la memoria. Señala que durante
la ceremonia, los participantes experimentan un estado particular en el
que la percepción se encuentra alterada, «los sentidos eran solicitados
para transportar hacia ‘otro mundo’ ya que la transformación visual (trajes,
estandartes, decoración de la calle), se sumaba al efecto conmovedor del
ritmo de los tamboriles». (Arce, 2008: 140).
De este modo entendemos al candombe como un ritual contrahegemó-
nico, que estratégicamente se adapta para desafiar a la cultura dominante,
al devolverle a la diáspora africana sus raíces arrebatadas y su espirituali-
dad ancestral, reconstituida no sólo cuando la religión católica gozaba de
oficialidad, sino también en un contexto de laicismo estatal. (Brena, 2011).
Candombe, identidades y enclave territorialEn sus orígenes el candombe designaba las «ocasiones en que los africanos
ejecutaban sus danzas nacionales y recreaban, espiritual y simbólicamente,
sus sociedades de origen» (Ferreira, 1997: 36), que se constituyeron como
formas de afirmación de la identidad colectiva que les permitía dar conti-
nuidad entre el pasado y el presente. A través del candombe, la población
de origen africano reconfiguró su identidad étnica en torno a nuevas ma-
nifestaciones afroamericanas.
Mientras que el proyecto político estatal promovía una identidad nacio-
nal al tiempo que desestimulaba todo particularismo cultural, el candombe,
en tanto representación de una memoria colectiva afrocéntrica, se presenta
como un proceso con fuerte poder identitario ya sea a nivel grupal, barrial
y/o étnico racial (Arce, 2008). De hecho, la existencia de los estilos Cuareim,
Ansina y Cordón (conocidos como los tres Toques Madre del Candombe) es
parte de un proceso de configuración identitaria que conjuga lo étnico racial
con lo territorial, pues «la performance musical de ‘los tambores’ produce
configuraciones de sonido que demarcan, literalmente, una territorialidad
132 El Desfile Oficial de Llamadas se realiza anualmente en febrero en el marco de las actividades
oficiales del Carnaval en Montevideo, por las calles Gardel e Isla de Flores (barrios Sur y Pa-
lermo), organizado por la IMM.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
77
urbana, constitutiva de un sentido de pertenencia y de una idea específica de
barrio asociada históricamente a los afrodescendientes». (Ferreira, 2008: 97).
En la actualidad, la estrecha conexión entre candombe, identificación y
territorialidad abarca un nuevo campo de acción: el nacional. El candombe
vive un proceso de popularización que lo ha convertido en un poderoso sím-
bolo que identifica al Uruguay y su diáspora. Según uno de los entrevistados:
El candombe es, hoy por hoy digamos, la música más auténtica que tiene el
territorio de la República Oriental del Uruguay, sin lugar a dudas, porque
esto nació acá y no nació en otro lugar, tiene raíces africanas, pero nació
acá. (Jaime Esquivel133).
Candombe como medio de comunicaciónAlejandro Frigerio (2000) en un análisis de las performances afroamericanas
destaca su carácter conversacional, aspecto que fuera señalado –en relación
al candombe– de forma constante durante el trabajo de campo. En palabras
de uno de los entrevistados: «los tambores también son un diálogo, porque
en su país de origen o en su lugar de origen eran un medio de comunicación,
los tambores dicen cosas y se usaban para transmitir cosas de un lugar a
otro». (Fernando «Lobo» Núñez134).
De hecho, debemos destacar que la propia performance surge como un
medio de comunicación entre los miembros de distintas etnias africanas que
durante la trata transatlántica fueron abrupta y repentinamente puestas en
contacto. En relación a ello el candombe debió surgir en las Naciones como
parte de los «nuevos lenguajes musicales como análogos a lenguas francas,
resultantes de las interacciones entre los agentes de las varias tradiciones
musicales que se encontraban juntos». (Ferreira, 2001: 43).
Al mismo tiempo se pueden dar varias «conversaciones» a la vez (Fri-
gerio, 2000), consideremos que al ser música, danza y canto: los tambores
conversan, dialoga el cuerpo de baile con los tambores, se comunican los
bailarines entre sí, el cantante con los tambores así como se establece una
comunicación entre el pasado y el presente (los vivos con los muertos).
Respecto a la conversación que se establece en el propio ritmo musical, uno
133 Gramillero, afrodescendiente, 52 años, Montevideo.
134 Luthier y músico, afrodescendiente, 58 años, Montevideo.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
78
de los entrevistados señalaba el aspecto polifónico y polirrítmico descripto
por Ferreira (2008): «El fenómeno es realmente complejo musicalmente, la
parte del candombe que refiere a la música es una trama polifónica super
compleja ¡super compleja! y además es un todo que se construye de forma
cooperativa por los ejecutantes». (Gustavo Fernández Zeballos).
Respecto a la potencial comunicación que se establece dentro de una
comparsa, uno de los entrevistados comentaba:
El de afuera no puede entenderlo y desde adentro no tenés cómo explicarlo
[…] o sea se genera una comunicación dentro de una comparsa que es
inexplicable, yo creo que es hasta algo místico ¿no? Me parece que tiene un
factor de comunicación tan poderoso que es no hay manera de explicarlo
racionalmente, solamente se puede sentir. (Omar Fuksman135).
Desde el entendimiento de que estos puntos están tan entrelazados,
abandonamos la idea de comprender al fenómeno desde el análisis de
sus distintas dimensiones en forma aislada. Respecto a esta –inseparable–
interrelación entre las partes, en una de las entrevistas Isabel «Chabela»
Ramírez definía al candombe de la siguiente manera:
¿Candombe qué es? Es la expresión emocional, expresión cultural, expre-
sión comunitaria, la búsqueda de libertad y ascenso u armonía colectiva. Un
grito de libertad, eso es candombe, un grito de justicia, eso es candombe, un
grito de amor, eso es el candombe es muchas cosas juntas […] como para
definirlas en solamente una, lo que sí nadie va a negar es que el candombe
es un grito, es innegable, es la necesidad «de», el candombe es la necesi-
dad «de», es el vínculo «de», nosotros con aquellos, yo lo veo así, llamale
ancestros, llamale entidades, llamale lo que quieras, es la tierra y el cielo
juntos, eso es el candombe. (Isabel «Chabela» Ramírez136).
Tras habernos introducido brevemente en el carácter multifacético del
candombe, y a su aspecto multidimensional, a continuación intentaremos
135 Músico, no afrodescendiente, 53 años, Maldonado.
136 Música, afrodescendiente, 55 años, Montevideo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
79
profundizar sobre la configuración cultural, en relación a los procesos de
significación del candombe en la actualidad.
POPULARIZACIÓN DE UNA MANIFESTACIÓN CULTURAL DE MATRICES AFRICANAS
«La popularización es buena si se conserva la autenticidad».
Entrevista al Grupo Asesor del Candombe.
Mientras que hasta la segunda mitad del siglo XX el candombe era
asociado exclusivamente a la población de origen africano, en un contexto
en que la diferencia era leída en clave de desigualdad y en el que no era
reconocido como parte de la tradición musical del Uruguay (Picún, 2006),
hoy es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y practicado por
todas las clases sociales y ascendencias étnico raciales. Dicho en palabras
de uno de los entrevistados: «antes el candombe era marginal, de mal gusto,
ahora es algo popular». (Participante Taller Canelones).
Según Olga Picún, en un análisis que combina los procesos políticos con
los sociales y culturales, la popularización del candombe se relaciona con la
salida del gobierno militar137: «la transición a la democracia coincide con la
redimensionalización de la música popular […] y con la incorporación del
candombe en amplios sectores de la sociedad uruguaya, para convertirlos
en expresiones musicales masivas» (Picún, 2006: 73), fenómeno que ha sido
denominado por una de las entrevistadas (Isabel «Chabela» Ramírez) como
«uruguayización», que implica la nacionalización de una manifestación
propia de un grupo étnico particular.
Actualmente el candombe es practicado tanto por afrodescendientes
como no afrodescendientes y si bien ello no es nuevo, la masificación que
caracteriza hoy la participación de los no afrodescendientes, presenta un
paisaje hasta ahora desconocido, donde lo particular se convierte en na-
cional, pasamos de un panorama multicultural a uno intercultural, donde
grupos diversos entran en relaciones de intercambio.
Se presenta éste como un punto de tensión característico de las relacio-
nes interétnicas nacionales que desatan luchas simbólicas por el poder de
137 La dictadura militar en Uruguay abarcó el período entre 1973–1985.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
80
apropiación, donde se negocia la representación de lo legítimo. En términos
bourdianos podría interpretarse como un «campo», donde hay un «capital
común» y una «lucha simbólica por su apropiación», del que se desprenden
dos posiciones: «la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a
poseerlo» (Bourdieu, 1967. En: García Canclini, 2004: 61). Pues, las diferen-
cias entre clases y/o grupos étnico raciales no están en los bienes que cada
uno apropia sino en el modo de usarlos (García Canclini, 2004).
Postulamos aquí que en términos generales, mientras el proceso de
nacionalización del candombe ha servido a los orientales no afrodescen-
dientes como estrategia de validación respecto a su participación, la propia
performance, ha desarrollado un mecanismo regulador que le ha permitido
a la población de origen africano continuar siendo la protagonista de dicha
manifestación.
Participación de afrodescendientes y no afrodescendientes
Los tambores lo que hacen es mantener la tradición, es mucho lo que está
adentro del tambor, hay muchas cosas que al tocar el tambor el negro siente,
siente el hecho del sufrimiento anterior, cómo nos arrancaron del África,
de qué manera venimos, todo... y aparte, la única respuesta que tenía el
negro hacia todo ese maltrato que tenía cuando venimos de allá, es el
ritmo del candombe, el tambor. Nos llevaron todo menos la memoria, la
memoria que tenemos nosotros respecto a la cultura negra, a la cultura del
candombe, a la cultura del tambor […] lo que pasaron nuestros ancestros
es una mochila muy pesada que la descargamos muchas veces tocando
el tambor de una manera frenética que entusiasma, que contagia y que
anima a seguir estando y viviéndolo. (Aquiles Pintos138. Entrevista al Grupo
Asesor del Candombe).
Al ser los procesos culturales leídos en claves distintas, resulta intere-
sante indagar sobre cómo se posicionan los no afrodescendientes al ser
partícipes de una expresión cultural –étnicamente– ajena, así como sobre las
formas en que recibe la comunidad afrodescendiente a tales contingentes
138 Músico, afrodescendiente, 77 años, Montevideo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
81
en el seno de una expresión cultural propia. A estos efectos nos detendre-
mos a analizar las posturas de afrodescendientes y no afrodescendientes
contactados durante el trabajo de campo, haciendo la salvedad de que el
planteo no busca homogeneizar las posturas según la ascendencia étnico
racial de los agentes.
Nuestro análisis va más allá de la dicotomía afrodescendientes / no
afrodescendientes, dado que partimos del entendido de que no todos los
afrodescendientes serían portadores de la práctica ni todos los no afrodes-
cendientes tienen que no serlo139, tengamos en cuenta que, tal como plantea
Grimson (2011: 64), «los procesos de la cultura no coinciden necesariamente
con los procesos identitarios».
Así es que resulta pertinente traer a colación la diferencia entre los
conceptos de cultura e identidad, siguiendo al autor:
Lo cultural alude a las prácticas, creencias y significados rutinarios y fuerte-
mente sedimentados, mientras que lo identitario refiere a los sentimientos
de pertenencia a un colectivo […] el problema teórico deriva del hecho,
empíricamente constatable, de que las fronteras de la cultura no siempre
coinciden con las fronteras de la identidad. Es decir que dentro de un grupo
social del que todos sus miembros se sienten parte no necesariamente hay
homogeneidad cultural. (Grimson, 2011: 138 y 139).
Entre los no afrodescendientes, por un lado hay quienes consideran
que al ser el candombe parte de la cultura nacional, es indiferente si es
practicado, o no, por afrodescendientes:
Yo creo que es lo mismo […] creo que está bueno que todos tengan acceso
al candombe, más allá del sexo o de la raza si se puede decir, yo creo que
ya es algo que es de todos, para mí eso sería lo ideal ¿no?, de que eso no
genere conflictos. (Javier «Sopra» Viera140).
139 A su vez consideremos que históricamente han habido familias vinculadas a la performance del
candombe cuyos integrantes pertenecen a diversas ascendencias étnico raciales, lo que tampo-
co permitiría establecer fronteras rígidas entre afrodescendientes y no afrodescendientes.
140 Músico, no afrodescendiente, 31 años, Canelones.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
82
Por otra parte, hay quienes consideran que es fundamental la presen-
cia de afrodescendientes; en palabras de algunos de los entrevistados: «la
energía de los afros es distinta, te pega» (Mara Viera), «al que le gusta el
candombe le gusta ver la negritud» (Rafael Martínez. Participante Taller
San José). En relación a ello, uno de los entrevistados comentaba: «[yo no
soy negro] pero ¡me hubiera gustado! […] creo que es una de las cosas que
me va a faltar toda la vida para estar realmente metido en lo que me gusta».
(Aníbal Piedrabuena141).
Según otros testimonios esa diferencia está dada por heredar de familia
la tradición cultural, por ejemplo:
El candombe es una cosa que brota en el seno del colectivo [afrouruguayo]
y es a través de sus diferentes manifestaciones en sus reuniones de familia o
bueno, alrededor de las comparsas que sacan las personas que ya están atadas
a la tradición, y es donde se va dando algo que vos mamás de muy chico; no es
lo mismo empezar con cinco, seis años, o a veces hasta cuando son bebés, que
vos agarrarlo con 17 años, ya está es ultra tarde. (Gustavo Fernández Zeballos).
Para Aurora Fernández142, la diferencia está en que «a los bebes afro los
hacían dormir tamborileando la mesita de luz, eso está adentro tuyo, no
lo puede sentir una blanca que no creció en ese entorno, con esa música,
con ese lenguaje». En el mismo sentido, otro de los testimonios comentaba:
«algún blanco que llegue a tocar como un afrodescendiente es difícil, pero
si hay uno, es porque se crió al lado de los negros». (Waldemar «Cachila»
Silva143. Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
A su vez hay quienes alertan respecto a que no alcanza con aprender de
niños, ya que también es importante prestar atención sobre «quién enseña».
(Aníbal Pintos144. Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
En relación a la actitud que debieran adoptar los no afrodescendientes
a la hora de formar parte de una performance afrocultural, en una de las
entrevistas Gustavo Fernández Zeballos decía lo siguiente:
141 Músico y luthier, no afrodescendiente, 55 años, Florida.
142 Música, no afrodescendiente, 43 años, Lavalleja.
143 Músico, afrodescendiente, 66 años, Montevideo.
144 Músico, afrodescendiente, 44 años, Montevideo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
83
Las comparsas por ejemplo, de repente tienen un contenido de 85 por ciento
o más de gente no afro, de repente te encontrás mirando y decís «ahora sí,
resulta que somos una serie de payasos que estamos tratando de hacer, de
recrear, los movimientos o la música de los afro, sin profundizar realmente
en la cosa», porque profundizar requiere que vos te integres a eso, sientas
eso y seas eso, porque si no vas a estar haciendo haciendo de mimo, porque
eso no es una manifestación que es mentira, eso es una manifestación de
verdad, eso es real. (Gustavo Fernández Zeballos).
Éste es un aspecto que ha sido trabajado por José Jorge de Carvalho
(2002b) en un análisis de las tradiciones musicales afroamericanas, quien
denuncia que, mientras éstas van ganando popularidad a la vez se per-
petúa el racismo. En ocasiones los no afrodescendientes son capaces de
atribuir riqueza simbólica y estética a la cultura afroamericana, pero no se
sensibilizan con el estado de carencia y exclusión a que están sometidos
los miembros de las comunidades que producen ese universo simbólico.
Entonces, es posible para los no afrodescendientes «africanizarse» sin dejar
de ser occidentales, en palabras de Isabel «Chabela» Ramírez: «porque mu-
chas veces aquel mismo que toca el tambor contigo en tal lugar, se apiola
en ese lugar, para aprender a tocar el tambor […] y después en su ámbito
natural de trabajo o estudio es otra persona ».
En el mismo sentido, el autor habla de que la cultura afroamericana se
ha convertido en un fetiche canibalizado por consumidores blancos que
encuentran en estas manifestaciones un contacto interpersonal directo,
una relación no económica y una experiencia con lo dionisíaco (Carvalho,
2002b). El testimonio recogido en una de las entrevistas realizadas durante
el trabajo de campo aparece como un ejemplo de ello: «Se integran a bailar,
se liberan espiritualmente, se insertan en las llamadas, fuman un porro, cosa
que no hacen los negros, fuman un porro, toman un vino bailando […] ellos
creen que el tambor es alcohol, es libertinaje…». (José «Perico» Gularte145.
Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
Aparece como necesario que ese «otro», no afrodescendiente, vivencie
un proceso de sensibilización respecto a la situación histórica y actual de
145 Músico, afrodescendiente, 75 años, Montevideo.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
84
la población afrouruguaya y el lugar que ocupa su cultura performática.
Parafraseando a Isabel «Chabela» Ramírez: «como el candombe es uruguayo
‘todos tocamos’. Sí, todos tocamos, pero todos tenemos que saber de qué
se trata […] hay que complementarlo con saberes».
En concordancia con ello, otra de las personas entrevistadas sostiene
que los no afrodescendientes deben acercarse al candombe no sólo por
disfrute, dado que es necesario sensibilizarse sobre el lugar que ocupa la
cultura performática de los afrouruguayos ligada a la discriminación racial
y desigualdad social:
Uno siente que está afín con el dolor histórico, con el dolor cultural, con
el sufrimiento y eso es una cosa que te conmueve, y realmente lo sentís, te
conmueve y participás y es una cuestión de solidaridad emocional, cultural,
musical, una cantidad de cosas, el candombe no es solamente este golpe o
el otro golpe, ni cambiar una lonja, hay muchas cosas detrás del candombe
y eso es lo que hay que entender y eso es con lo que hay que tener afinidad
para poder hacerlo con sentimiento y con respeto, con dignidad y que no
sea una falta de respeto pa’ ellos ¿no? Creo que eso es lo fundamental.
(Claudio «Pateco» Leguísamo).
En lo que respecta a las posturas adoptadas por los afrodescendientes
entrevistados, hemos visto que para algunos esta apertura es valorada po-
sitivamente: «es el reconocimiento indirecto de las demás colectividades
que hay acá en el Uruguay, que son muchas, a nuestro aporte cultural»
(Fernando «Lobo» Núñez). Al mismo tiempo otros admiten que lograron
aceptar la masificación tras un proceso: «antes no lo aceptaba porque como
nosotros los afro fuimos tan discriminados, tan excluidos de tantas cosas…»
(Isabel «Chabela» Ramírez); cabe destacar que en líneas generales los afro-
descendientes aceptan la participación de miembros de otros grupos étnico
raciales siempre que se haga con respeto.
Por otra parte, uno de los entrevistadosno afrodescendientes evalúa
positivamente la participación de no afrodescendientes en las comparsas,
ya que entiende que es una de las formas de desracializar y desesencializar
la cultura afrouruguaya:
Cada vez hay más blancos que tocan tambores, hay comparsas que son casi
todos blancos, eso está bien, porque significa que no es algo propio del color
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
85
ni de la sangre, que es un tema cultural, hay negros que no tocan bien, no
por ser negro vas a tocar bien el tambor, algunos que no lo pueden tocar
bien, igual que hay blancos que lo pueden tocar bien, es un tema cultural, es
positivo porque apunta a una no discriminación ¿verdad? (Víctor Costa146).
Ante este contexto, interesa destacar por un lado el potencial integra-
dor del candombe y por otro la capacidad de regular los conflictos entre
individuos ya que, según Alejandro Frigerio (2000), la propia performance
afroamericana tiene la capacidad de manejar las tensiones sociales.
En el caso del candombe podría estar significando que: de la performan-
ce surgen mecanismos de mediación (que actúan de forma invisible, pero
eficaz), que garantizan que sean los afrodescendientes (junto a algunos no
afrodescendientes sensibilizados) los portadores y referentes más reconocidos
por la comunidad candombera. En palabras de dos de las entrevistadas: «[los
no afrodescendientes] tienen lugar pero no el que tenemos nosotros» (Esther
Arrascaeta147); «[siempre] había gente que no era negra tocando el tambor,
ta, obviamente los que comandaban, los que dirigían eran los afro» (Isabel
«Chabela» Ramírez). Tal vez por ello Luis Ferreira observaba que había una
re–racialización de las cuerdas de tambores en los últimos desfiles de llama-
das, ya que en las primeras filas se veían más tamborileros socialmente negros.
(Testimonio oral recogido durante la observación participante).
La performance cumple una función social, su multidimensionalidad
permite que las tensiones creadas por conflictos sociales sean manejadas
a través de la propia manifestación. Hay un mecanismo regulador que,
volviendo a los términos bourdianos, mantiene la delimitación entre la
«distinción» de los que tienen y la «pretensión» de los que aspiran a tener.
(Bourdieu, 1967. En: García Canclini, 2004).
¿Invisibilización y racismo en un contexto de popularización?
El racismo influyó tanto en las familias, que las propias familias [afrodes-
cendientes] no querían que los hijos se juntaran con los negros. (Aníbal
Pintos. Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
146 Músico, no afrodescendiente, 48 años, Rocha.
147 Mama vieja, afrodescendiente, 67 años, Montevideo.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
86
La mayoría de las personas que integran las comparsas –principalmente
fuera de los barrios Sur, Cordón y Palermo de Montevideo– no son afro-
descendientes, e incluso no llegan a ser representativas de la proporción
de afrodescendientes de cada departamento según los datos del último
Censo Nacional.
En el interior, cuando se aborda el tema de la baja participación de
afrodescendientes en las comparsas, son frecuentes los comentarios del
tipo «acá no hay negros», y si bien dicha respuesta se hace más frecuente
en los departamentos que tienen menor porcentaje de afrodescendientes
a nivel nacional, habría que preguntarse hasta dónde estaría operando el
fenómeno de la invisibilización, uno de los mecanismos de discriminación
racial más extendidos en nuestra sociedad.
A su vez, en forma paralela a la popularización, el racismo continúa obs-
truyendo la participación en las comparsas del propio colectivo afrourugua-
yo. El fenómeno, que históricamente se ha visto reflejado en el candombe148,
estuvo presente en el trabajo de campo y fue especialmente identificado en
los departamentos del interior del país.
A continuación transcribimos uno de los comentarios que hace refe-
rencia al departamento de San José:
Yo creo que a la población afrodescendiente maragata le cuesta participar
[…] me atrevería a decir que hay un poco de vergüenza con el tema […]. La
población afro en San José es bastante discriminada también […] entonces
expresarse de que «el negro es algo bueno» es lo que ha costado un poco […]
eso que se llama el proceso de blanquización: no participar de las expresiones
ni de los hábitos de mi comunidad para salir del estigma y la discrimina-
ción, «estudio, me visto como blanco, bailo lo del blanco, entonces en cierta
manera dejo de ser negro». (Rafael Martínez. Participante Taller San José).
En la misma línea, otra de las personas entrevistadas comentaba que,
si bien en Rocha la población de origen africano es numerosa, la mayoría
no participa:
148 Rechazar el tambor y el carnaval formaba parte de las estrategias individuales de muchos
intelectuales subalternos de mediados del siglo XX (Ferreira, 2013).
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
87
Las familias afrodescendientes, no todas, pero la gran mayoría de ellas, no
participan, ni siquiera se han colgado un tambor, capaz que les encanta el
candombe pero prefieren mirarlo de la vereda y no participar de la com-
parsa […] puede ser vergüenza, no sé […] yo tengo una amiga que la madre
y el padre son afrodescendientes y sin embargo ella nunca por más que
le gustaba salir en el candombe, la madre no la dejaba salir bailando «por
el qué dirán» esas son cosas que a veces uno no las entiende, sin embargo
esa misma familia vos las ves en carnaval y están parados en el cordón de
la vereda aplaudiendo el paso de las comparsas. (Fermín Acosta149).
Según Julio Coto150, de Minas: «Hoy ha cambiado todo muchísimo, pero
quedó esa secuela […] hay como un rechazo [hacia el candombe de parte
de los negros], pero lo sienten, vas con un tambor a una fiesta o algo y te
miran de reojo». Para otra de las personas partícipes de la misma entrevista,
esas reacciones se entienden en un país que hasta mediados del siglo XIX
tenía prácticas de segregación racial vigentes:
Vino Alberto Castillo, una eminencia y qué pasa todos los tamborileros de
él eran de Barrio Sur y cuando vino acá al Club Minas le dijeron que ellos
podían tocar, pero que los negros tenían que tocar atrás de un biombo.
(Beatriz Pintos151).
Otra de las personas entrevistadas nos comentaba lo siguiente:
Yo tenía una tía abuela que era la que nos llevaba a los desfiles, y yo este
ella se sentaba en una silla, no sé si la compraba o si la llevaba y nosotros los
negritos atrás paraditos mirando las llamadas […] y venían los tambores y
yo ya bailaba y [le] pegaba con la rodillita mía, pegaba [a la silla] y la negra
se daba vuelta y gritaba ¡Quédense quietas! y te abría los ojos grandes y yo
me reculaba pero no podía taba todas las llamadas pegándole, y entonces
un día le digo […] «yo un día voy a bailar ahí sabe usted»; «¡que Dios no
149 Cantautor, afrodescendiente, 44 años, Rocha.
150 Músico, afrodescendiente, 63 años, Lavalleja.
151 Vestuarista, afrodescendiente, 57 años, Lavalleja.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
88
lo permita!», decía. Porque hasta entre nosotros mismos era lo peor que
había. (Carmen Rodríguez152).
Para Ramón Pintos153 «el negro lo ve más como como mal visto que
el blanco. Los blancos son más tocan el tambor donde sea y el negro por
ejemplo si hay una fiesta ‘bien’ dice ‘no yo no voy a tocar’». La diferencia
en la valoración del candombe probablemente se dé a consecuencia de
que los no afrodescendientes no suelen heredar memorias generacionales
que hayan vivenciado al candombe como una manifestación socialmente
estigmatizada.
Testimonios de este tipo dejan en evidencia que el haber sido víc-
timas del racismo no libra a las personas afrodescendientes de repro-
ducirlo, ya que la convivencia reiterada, sistemática y constante de los
mensajes negativos hacia los afrodescendientes hace que el propio colec-
tivo termine interiorizando los prejuicios que lo estigmatizan (Ramírez,
2012). Dicho fenómeno ha conducido a que, en ocasiones, integrantes
de la propia comunidad rechace, no sólo su cultura, sino inclusive su
propia identidad.
SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSMISIÓN ADQUISICIÓN
Durante el trabajo de campo intentamos aproximarnos a diversos agentes
de la comunidad candombera a los efectos de relevar la multiplicidad de
formas desde la que actualmente es vivida dicha manifestación. En función
de ello, hemos recogido formas heterogéneas respecto a cómo se habían ini-
ciado en el candombe y a cómo se habían dado sus procesos de aprendizaje;
veamos un par de ejemplos: «empecé donde nací, yo nací en el conventillo
Charrúa» (Esther Arrascaeta); «al candombe lo sentía de chiquita como
muy lejano». (Mara Viera).
Haber integrado tal diversidad, es una manera de indagar sobre la com-
plejidad del fenómeno en la actualidad, lo cual nos ha llevado a conocer las
experiencias desde quienes han nacido con el candombe en el seno familiar,
en los conventillos montevideanos, donde el aprendizaje se daba mediante
la endoculturación de forma informal, hasta por quienes se acercaron a la
152 Vedette, afrodescendiente, 58 años, Maldonado.
153 Músico, afrodescendiente, 39 años, Maldonado.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
89
performance en su juventud a través de amigos, aprendiendo en talleres
de educación no formal, así como por todas las variantes que pudieran
surgir entre medio.
La transmisión oral
Yo aprendí a tocar el tambor al lado de mi padre y escuchando, mi padre
nunca me dijo «el tambor ponételo así, o el tambor va así, o vos tenés que
tocar así», no. Yo aprendí de tocar, de sentir cuando tocaban ellos, mi padres,
mis tíos mis hijos lo mismo, yo a mis hijos jamás les dije «vos vas a tocar
el tambor y ese tambor es tuyo y tenés que tocarlo bien», no, nunca les
dije absolutamente nada. (Waldemar «Cachila» Silva. Entrevista al Grupo
Asesor del Candombe).
Históricamente la oralidad ha sido el canal sensorial por excelencia
utilizado por la comunidad afrodescendiente para la transmisión de su
cultura; la cual puede ser definida como un «proceso comunicativo que
remite a la memoria colectiva permitiendo la recreación constante de la
herencia cultural de un grupo». (Massone, 2006: 43).
Del trabajo de campo se desprende que la oralidad aún continúa sien-
do la forma de transmisión privilegiada en la actualidad. En palabras de
Jaime Esquivel:
Nuestras tradiciones, culturales, musicales, ancestrales son transmitidas en
forma verbal, no en forma escrita, esto que yo te estoy contando es la con-
versación diaria que yo normalmente tengo con mis hijos, que son sexta y
séptima generación, acá no se trata de lograr especificar en un texto escrito,
digamos, «esto es de esta manera y no de otra», acá se trata de explicar de que
en determinado lugar se hacía así y en otro lugar se hacía de esta manera,
que no eran muy diferentes, que tenían cosas en común. (Jaime Esquivel).
Lo planteado por el entrevistado guarda relación con uno de los as-
pectos centrales de la oralidad: el involucrar una serie de elementos que,
dinámicos, se entrelazan en el plano de la cotidianeidad (Massone, 2006),
propio de la educación informal pues «este tipo de aprendizaje tiene lugar
en la vida misma, en la relación con los demás y con el medio». (Torres,
2009. En: Morales, 2009: 165).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
90
Probablemente, por darse la transmisión diariamente, en momentos no
pautados para ello, este proceso ha sido comúnmente descripto con frases
del estilo: «aprendí solo, aprendí mirando, aprendí de oído». El diálogo que
transcribimos a continuación resulta ilustrativo al respecto:
–¿Quién te enseñó a tocar?
–Nadie, solo, de oreja, acá en mi casa se tocaba, yo aprendí con mis primos.
Todos aprendimos, enseñar no te enseña nadie. (Fernando «Lobo» Núñez).
Según otra de las personas entrevistadas:
El oficio del tambor tenés que robarlo, escuchar y «a ver cómo era » y ahí
tenés que intentar sacar los golpes, hay golpes que tenés que robar, hay
golpes que te nacen, o sea, cuando lo llevás adentro te nacen o te salen
solos. (Marcelo Arambarry154).
Uno de los elementos propios de este tipo de aprendizaje es que «se
da desde el nacimiento hasta la muerte sin necesidad de que nadie enseñe
deliberadamente» (Torres, 2009. En: Morales, 2009: 166); en complemento
con lo cual, otro de los entrevistados comentaba: «es un proceso que uno va
a tener que ir aprendiendo a medida que lo vas viendo». (Jaime Esquivel).
A su vez, como decíamos, la transmisión se da en las circunstancias
menos esperadas:
[…] Porque es un fenómeno cultural que se da en esta tierra, en este país,
entonces está vivo y no se sabe cuándo se va a presentar, cuándo se va a
dar la presencia de tal cosa que es importante o fuerte, si va a ser en un
cumpleaños, si va a ser en qué episodio, entonces claro la oralidad todo el
tiempo fue importante. (Gustavo Fernández Zeballos).
Es menester destacar que la transmisión oral abarca a los distintos
roles del candombe, así nos cuenta Fernando «Lobo» Núñez sobre cómo
aprendió su oficio de luthier:
154 Músico, afrodescendiente, 31 años, Maldonado.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
91
–Yo soy autodidacta […] yo aprendí trabajando porque esto no se aprende
en ningún instituto, este oficio ya no existe, y el que aprende aprende de ver
a otro, no hay profesor, no hay un lugar ¡por suerte! […]. Yo si bien enseño a
tocar el tambor y doy charlas y nunca pondría una escuela de fabricación
de tambores, sí enseñaría como estoy enseñando a mis hijos, a mis nietos
–¿Y lo de la escuela por qué nunca lo harías?
–Porque poner un taller como quien enseña mecánica no tiene sentido,
es una tradición y tiene sentimiento y tiene otro carisma […] viene con los
ancestros y con la sangre esto, y hay una cosa que se puede enseñar y otra
que no, es transmisión. (Fernando «Lobo» Núñez).
De forma similar, otro luthier entrevistado nos contaba cómo aprendió
a fabricar tambores:
[El que me enseñó] me decía lo que tenía que hacer, entonces yo venía acá y
probaba […] y de acuerdo a lo que me iba saliendo yo se lo iba contando a él
[en Montevideo] y si había un error él me decía «no pero vos tenés que hacer
así» y yo venía y probaba […]. Después como todo yo creo que la artesanía
tiene una connotación: nadie te dice todo […] [el que te enseñe] algo no te va
a decir, eso lo vas a tener que descubrir, eso es lo que a mí me ha ido pasando
acá ¿entendés? Entonces después vas sobre la marcha. (Aníbal Piedrabuena).
La transmisión oral ha sido definida como un «arte fuertemente ligado
a la cuna, la comunicación íntima que se funda en la voz humana» (Mc-
Dowell, 2003:1) y que se adquiere mediante la vivencia y convivencia con
los portadores de la práctica que se traspasa en forma intergeneracional.
Según uno de los entrevistados, «la herencia que dejó la nación es la com-
parsa» (Jaime Esquivel) y al respecto podemos observar cómo, en algunas
comparsas, ciertos roles se suceden mediante linajes por filiación: «yo sigo
la senda de mi Tía Coca y ahora viene mi sobrina que baila de mama vieja
también». (Esther Arrascaeta).
Resulta por demás interesante el testimonio de uno de los entrevista-
dos, quien desde su lugar visualizaba esta forma de transmisión como una
dificultad: «muchas veces el tema es que no saben explicar por ejemplo,
entonces si vos querés aprender un ritmo no tenés otra que prestar aten-
ción, mucha atención […] es muy difícil acceder». (Javier «Sopra» Viera).
Si consideramos que la persona no es afrodescendiente y que no hereda
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
92
el candombe por línea familiar, que se acerca a la música del candombe
mediante talleres que toma como percusionista profesional, vemos que la
transmisión oral –propia de un grupo étnico racial particular del Uruguay–
pueda convertirse en una barrera para portadores de patrones culturales
diferentes, siendo éste uno de los grandes desafíos del diálogo intercultural.
De alguna forma el testimonio a continuación explica –desde la óptica
afrodescendiente– por qué no siempre es posible transmitir intencional-
mente algunos elementos:
Lo que va adentro nuestro es muy especial, muy ancestral, porque tanto
la parte de la percusión como la parte de la danza, no es que no queramos
decir, no es que no queramos enseñar lo que hacemos, pero lo ancestral
es tan ancestral que (Esther Arrascaeta).
En los últimos años el candombe ha comenzado a enseñarse bajo la
modalidad de talleres155 y charlas (e incluso clases particulares), que hoy son
una práctica sumamente extendida156. Estas instancias se caracterizan por
tener día, horario, lugar y docente, por lo que ahora el candombe también
se transmite de forma organizada, componente propio de la educación no
formal. Los talleres inclusive, han entrado en el campo de la educación
formal, ya que también existen experiencias en escuelas, liceos e inclusive
en la universidad.
Este es un aspecto que, mayormente, ha sido valorado positivamente
en el trabajo de campo, de hecho, la mayoría de las personas contactadas
habían sido partícipes de estos talleres y/o charlas, sea como docentes o
asistentes. Uno de los testimonios recogidos, rescata la importancia de esta
modalidad: «yo soy un militante de que el candombe salga un poco de la
calle para llenar un poco la cabeza. Conocer la historia, la cultura a mí me
solidificó mucho más». (Rafael Martínez. Participante Taller San José).
155 Según Ferreira (2003), la primera escuela de candombe se abre en Organizaciones Mundo
Afro en 1996.
156 La aparición de la modalidad taller, en cierto modo nos remonta a la dicotomía brasilera entre
la casa y la rua, desarrollada por Roberto Da Matta (1986) para muchas de las manifestaciones
culturales brasileras.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
93
Sin embargo, hay quienes creen que los talleres deben hacer mayor
énfasis en los fundamentos del candombe:
A mí me parece que al taller le falta lo fundamental, le falta el por qué, le
falta la historia […] vos no podés enseñar a tocar el tambor sin el por qué,
por qué existió, cuál fue la causa del tambor, la ritualidad […] se tiene que
saber que existió como elemento de liberación, de autoafirmación, se tiene
que saber eso, por qué se tocaba, con quién había que comunicarse. (Isabel
«Chabela» Ramírez).
Un aprendizaje con principio y sin final«Soy un aprendiz porque el candombe es muy extenso y siempre hay algo
que aprender». (Participante Taller Flores).
Al ser de tradición oral de matriz africana, el candombe es definido por
sus practicantes como un viaje sin retorno, cuyo aprendizaje tiene principio
pero no tiene final:
Llegué al fuego, lo toqué y ahí fue mi llegada, después ahí empieza la cosa,
ahí empieza el viaje […] un viaje sin fin ¿verdad?, no sé no creo que uno
termine de aprender algo de eso. Hay varias etapas o paradas que podés
tener en ese camino o en esa profundidad en la que te sumergís. ¿Cuándo
aprendí a no cruzarme por ejemplo? Ta, bueno, eso fue en tal época. ¿Cuán-
do aprendí a escuchar lo que estaban haciendo realmente todos los otros?
¿Viste? ¿A percibir qué era lo que estaban diciendo, que era un lenguaje?
Bueno eso capaz que fue veinte años después. ¿Cuándo aprendí tal o cual
cosa? Bueno... (Gustavo Fernández Zeballos).
De hecho, los procesos de transmisión adquisición mediante los que se
aprende el candombe (sea mediante la educación informal y/o no formal)
se caracterizan por ser procesos de formación que duran toda la vida.
Cartografías territorialesUna de las formas de aprendizaje del candombe contemporáneo queda
circunscripta en las cartografías territoriales que tejen un tipo particular de
transmisión adquisición interdepartamental unidireccional –de Montevideo
al interior–. En palabras de uno de los entrevistados: «para mí el aprendizaje
realmente se dio cuando pude ir a Montevideo». (Rafael Martínez. Participan-
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
94
te Taller San José). Asimismo también se observa que las distintas comparsas
del interior suelen intercambiar entre sí saberes, experiencias e instancias de
formación; no obstante, lo que nunca se ha observado es una transmisión
desde algún departamento del interior hacia la ciudad capitalina.
Montevideo es concebido por las personas contactadas como la cuna
del candombe. Así es que la comunidad candombera manifiesta la ne-
cesidad de vincularse de forma constante con referentes del candombe
montevideano, sea visitándolos o recibiéndolos en su localidad, de hecho
parte de las recomendaciones que fehacientemente se realizan es que el
Estado financie talleres y charlas en el interior.
Paralelamente, uno de los reclamos que salieron a luz en el interior del
país, era que a veces sentían que estos portadores del candombe montevi-
deano no visitaban sus departamentos con la actitud deseada: «de Monte-
video quiero que vengan con el espíritu de enseñar, no a robarnos la plata».
(Participante Taller Durazno). En relación a ello hay quienes denuncian
que no se sienten reconocidos por los referentes capitalinos cuyo ejemplo
utilizado era que: «en Montevideo no se conoce un toque del interior».
(Participante Taller Durazno).
Tal disconformidad llegó a que algunos expresaran lo siguiente: «no
estoy de acuerdo con que la gente de Montevideo nos venga a enseñar».
(Participante Taller Durazno). En relación a ello, uno de los entrevistados –en
otro departamento– proponía, a los efectos de disminuir la dependencia
con Montevideo: «en el interior somos pocos y estamos jodidos pero no
somos tan pocos ni estamos tan jodidos, entonces entre nosotros mismos
podemos seleccionar a un bailarín para que enseñe baile, a un músico, a
una costurera, etc.». (Participante Taller Flores).
Si consideramos que «a medida que las personas se desplazan con sus
significados, y a medida que los significados encuentran formas de des-
plazarse aunque las personas no se muevan, los territorios ya no pueden
ser realmente contenedores de una cultura» (Hannerz, 1996. En: Grimson,
2011: 60), resulta válido el reclamo por el reconocimiento de la comunidad
candombera no capitalina.
Transmisión interdepartamental: más allá de la oralidadDurante el trabajo de campo en el departamento de Rocha observamos
una nueva forma de comunicación entre Montevideo y el interior que,
por las distancias territoriales, no siempre pudo basarse en el contacto
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
95
personal directo con los referentes capitalinos, sino que se estableció
mediante la producción gráfica, visual y audiovisual de aquellos. Según
uno de los entrevistados:
El material, los libros que yo leía eran de allá [de Montevideo], las grabaciones
que yo tenía eran de allá, una vez fui a tocar con Sarabanda y bueno, también
veíamos en la televisión, veíamos muchas veces al «Lobo» Núñez explicando
y contando, y ta, fue importante para nosotros entrevistas, a Velorio creo
que también lo entrevistaron, lo vimos en la tele, ¡no nos perdíamos una,
eh! Era poquito lo que había pero […] era poco pero bueno. (Víctor Costa157).
Del mismo modo, hoy en día las redes sociales y las tecnologías de la
información y la comunicación también forman parte de los medios a través
de los que se adquieren nuevos conocimientos de candombe, y que son
utilizados por la comunidad candombera a nivel nacional, nos referimos
principalmente a dos sitios web: facebook y youtube.
ENCLAVE TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES
Originariamente el candombe nace en Montevideo, y particularmente en
las zonas que concentraban un alto porcentaje de población afrodescen-
diente. Dentro de este enclave territorial se ubican en el siglo XX parte de
los conventillos más emblemáticos de dicha población, donde surgen to-
ques particulares (posteriormente denominados Toques Madres) asociados
justamente, a determinados barrios y conventillos: Barrio Sur, Conventillo
Mediomundo con el toque Cuareim; Palermo, «Conventillo»158; Ansina con
el toque Ansina y Cordón, Conventillo Gaboto con el toque Cordón.
La asociación de estos barrios con la población afrodescendiente en ge-
neral y con el candombe en particular ha sido parte del objeto de estudio de
157 Es menester señalar que el comentario refiere la comparsa La Butiacera, formada en el Club
Ansina de Castillos hace un par de décadas, ya que hoy en día las posibilidades del interior de
establecer vínculos directos con Montevideo son mayores (aunque no tan frecuentes como se
desean). No es casualidad que –por ejemplo– durante el período del trabajo de campo en di-
cho Club, Ángela Ramírez (referente montevideana de la danza del candombe) se encontraba
dando talleres financiados por programas del Estado.
158 Si bien originalmente Ansina no constituyó un conventillo, lo identificamos así dado que hoy
el Barrio Reus al Sur es recordado como tal por los actores involucrados (Georgiadis, 2009).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
96
la tesis doctoral de la antropóloga Ariela Epstein en relación a las escrituras
murales que allí se inscriben, pues «los diversos elementos de los murales
enmarcan el candombe en la historia del barrio y de la comunidad negra,
constituyendo referencias temporales e identitarias». (Epstein, 2010–11:
100). La autora observa que en esta territorialidad «se van tejiendo vínculos
visibles, tangibles e intangibles, entre el territorio y las identidades culturales
locales». (Epstein, 2010–11: 96).
Un clivaje tras la demolición de los conventillosEs menester destacar que en las últimas décadas el candombe se ha difun-
dido no sólo a otras zonas territoriales dentro del propio departamento en
cuestión y a otras ciudades del interior del país –donde incluso se realizan
Desfiles de Llamadas– sino también a otros Estados nacionales.
El corrimiento musical se relaciona con factores sociales, culturales,
políticos y económicos específicos: consideremos por ejemplo que la historia
de los conventillos en gran medida finaliza con procesos de demoliciones,
desalojos y realojos durante el gobierno militar: «procesos de deslocalización
y fragmentación sociocultural que atravesaron los habitantes de los Con-
ventillos» (Georgiadis, 2009: 69), y junto a ellos sus performances culturales.
Durante el trabajo de campo las personas contactadas han asociado
continuamente la expansión territorial del candombe con la dictadura y la
demolición de conventillos:
La peor derrota que tuvo la dictadura militar en Uruguay del punto de vista
cultural, ¡la peor!, fue el haber desalojado a Cuareim y Ansina, porque ellos
pensaron que, sacando a Cuareim y sacando a Ansina del barrio Palermo
y del barrio Sur, se terminaba con la historia del toque del tambor, fue
exactamente al revés. (Jaime Esquivel).
Tras la demolición del conventillo Mediomundo se intentó silenciar el
candombe y pasó todo lo contrario hoy está más vivo que nunca. (Partici-
pante Taller Canelones).
¿Toque e identidad barrial?Ahora bien, hoy que el candombe ha traspasado todo tipo de fronteras, ¿con-
tinúan los toques dando información sobre de dónde vienen los tocadores? Y
por otra parte, ¿cómo deberían hacer las comparsas que surgen fuera de los
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
97
barrios tradicionales para definir su estilo? Parte de estas interrogantes fueron
planteadas durante el trabajo de campo y, si bien las respuestas han sido
diversas, resulta elocuente el testimonio que se transcribe a continuación:
Volvemos a la fuente: ¿cómo se aprende a tocar el tambor? En mi casa, si
yo tengo cuatro sobrinos […] y dos hijos y los seis tocan el tambor, que les
enseñé a tocar yo el tambor, ¿cómo querés que toquen? […] Yo nací en Isla de
Flores y Gaboto, pero vivo en La Blanqueada ¿cómo tocan el tambor en mi
familia? ¿En mi casa? ¡Tocan como tocan en Isla de Flores y Gaboto! Porque
no pueden tocar de otra manera, porque como es una tradición oral, no
pueden tocar el tambor de otra manera ¡lo tocan como yo! (Jaime Esquivel).
El entrevistado señala que, más allá de los cambios que se han dado
con el paso del tiempo, el toque continúa de una u otra forma haciendo
referencia al lugar de origen del tocador, o de su familia, o de la persona que
le enseñó, por lo que el nexo toque territorio continúa vigente. No obstante,
hay quienes reconocen que se ha introducido una nueva forma de definir el
toque, ya que ahora hay dos formas de hacerlo: «o por tradición (o herencia)
o por gusto». (Participante Taller Canelones).
Al mismo tiempo, resulta interesante lo que muchos de los contactados
durante el trabajo de campo han mencionado respecto a las particularidades
que los toques madres adquieren en cada territorio:
En cada lado se arma otro toque a raíz de esos tres madres, como cada
tocador viene de distintos lugares se arma un toque distinto. Cuando vas
a lugares no distinguís porque se arma una mistura, la raíz es esa, pero de
ahí se van dando distintos matices. (Mara Viera).
Dicho en otras palabras: «el barrio va ganando cierta identidad en el
toque». (Participante Taller Canelones). Este hecho, ha sido principal-
mente interpretado como una consecuencia del dinamismo característico
de una práctica cultural, como el candombe, que está viva y por ende en
constante movimiento.
Igualmente hay quienes expresan cierta preocupación porque «no se
diluyan las acentuaciones de los toques madres» (MEC, Entrevista a Juan
Gularte y José «Perico» Gularte, 2009), del mismo modo lo señala otro de los
entrevistados, denunciando que hay cuerdas de tambores que «tocan piano
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
98
Cuareim y repican, si vos vas a tocar Cuareim no podés repicar» (Christian
Villalba159). Según Joddy Crespo160 «hay mal concepto sobre los ritmos» y
luego agrega «lo primero que tenés que aprender es la base, es la raíz, de
dónde viene y cómo evoluciona, después cada comparsa tiene su toque,
obviamente porque el jefe de cuerda tiene su gusto ¿no?».
Según otro de los tamborileros entrevistados, se deben mancomunar los
esfuerzos para mantener los toques tradicionales, lo que implica asesorarse
y confirmar que lo que uno hace rítmicamente esté acorde con los Toques
Madre y así garantizarse no ser parte de lo que podría ser la «deformación»
del candombe, producto del resultado de un «teléfono descompuesto», que
en ocasiones se hace presente en el interior cuando alguien va a Montevi-
deo, aprende mal un toque y después lo transmite erróneamente. Señala
que éste es un aspecto a tomar especialmente en cuenta cuando no se es
afrodescendiente, por incursionar en una práctica cultural ajena: «Por eso el
respeto, ‘hacerlo bien’, porque no podés terminar manoseando una cultura
que ni siquiera es tuya, difundir algo que está mal, porque estás difundiendo
una cosa que es de otro». (Claudio «Pateco» Leguísamo).
Hay quienes identifican a la popularización del candombe como uno
de los factores que influye en la dilución de los toques, ya que muchos
tamborileros se insertan en las cuerdas sin los conocimientos adecuados
como para hacerlo: «muchos tocan porque está de moda, se cuelgan un
tambor y por ejemplo aprenden a hacer el golpe de chico». (Joddy Crespo).
Otro aspecto que podría estar influyendo es que hoy en día se accede
fácilmente a la compra de un tambor y hay quienes compran el instrumento
y ya se insertan a las cuerdas de las comparsas:
Antes tenían tambores sólo los dueños de las comparsas, sólo el dueño tenía
tambor, ¿entendés? Entonces tocaba el que ellos quisieran y ellos no le pres-
taban el tambor a cualquiera, era ¡sabían a quién se lo prestaban! Y bueno,
pero hoy por hoy cualquiera tiene un tambor […] la gente quiere tocar, la
gente quiere pero hay gente que no está apta para tocar. (Carmen Rodríguez).
159 Músico, no afrodescendiente, 35 años, Río Negro.
160 Músico, no afrodescendiente, 26 años, Río Negro.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
99
Por otra parte, hay quienes consideran que, si bien hoy en día hay mu-
chos tocadores, todos tocan lo mismo, dado que las frecuentes rupturas y
separaciones que se dan a la interna de las comparsas actúa en detrimento
de los procesos grupales:
Hay algunas comparsas tratando de tener su identidad propia, ahora ¿por
qué no mantiene esa identidad la comparsa?, porque las comparsas duran
tres años y después se pelean entre ellos y arman dos más y después de ahí
sale otra, entonces nunca tienen una identidad propia porque después
agarran tocadores de diferentes partes. (Aníbal Pintos. Entrevista al Grupo
Asesor del Candombe).
Candombe, identidad nacional y diáspora uruguayaUno de los aspectos que presenta el candombe contemporáneo en relación
a lo territorial es que ha pasado a ser sinónimo de «lo uruguayo» y por ende,
a formar parte inherente de la identidad nacional: «yo si escucho tambores
ya sé que es uruguayo, o que estuvo acá, ya está. El candombe: chico, repique
y piano veo tres tambores el tipo los compró acá o alguno que estuvo acá».
(Fernando «Lobo» Núñez).
En el contexto geopolítico actual, en el que la performance del can-
dombe también cobra vida fuera del Uruguay, es importante considerar
lo que la mayoría de los referentes sostienen: que la verdadera cuna del
candombe es acá. Según Cesar Álvez161: «El candombe es la única música
uruguaya que es propia, es lo nuestro y es lo que tenemos que defender».
El candombe, hoy por hoy, fue llevado de gente de acá pa’ todos lados, pero
cobra más valor lo que es auténtico de acá […] y cualquier comparsa que
nace en Argentina, el sueño dorado de los que participan en esa comparsa,
es venir a tocar a una llamada acá. Esa es la diferencia. ¿Hay una comparsa
en Australia? Se van a sentir realizados el día que vengan y desfilen acá ¡chau!
El verdadero coliseo del candombe es acá, por más que haya llamadas en
Argentina y todo se matan por venir acá. Nosotros ¿ir para Argentina? Por
razones de laburo pero si me das a elegir una llamada en Buenos Aires y
161 Músico, afrodescendiente, Soriano.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
100
una llamada acá, toco un millón de veces acá y ninguna en la Argentina,
eso es así. (Fernando «Lobo» Núñez).
En líneas generales, si bien parece haber consenso sobre el reconoci-
miento del origen montevideano del candombe, también sobre este aspecto
ha habido opiniones diversas. Una de las entrevistadas señalaba que el
candombe no es sólo afrouruguayo:
En Brasil se hace candombe, pero no es el candombe ni copia de acá ni nada,
nacieron juntos, nada más que después uno agarró por un camino y el otro
por el otro, en Minas Gerais dicen «no porque el candombe es afrourugua-
yo», sí es afrouruguayo, es afrobrasileño y es afroargentino, se toca diferente
pero el origen ritual lo tiene, eso es innegable. (Isabel «Chabela» Ramírez).
Para otra de las entrevistadas, las disputas acerca del origen no son
pertinentes si entendemos al candombe como una práctica contrahegemó-
nica de matriz africana: «el candombe surgió con los esclavos para resistir a
algo, entonces si es argentino o uruguayo poco importa, esa pelea entre los
propios pueblos no tiene sentido, es algo ancestral». (Mara Viera).
Más allá de la controversia, la realidad nos muestra que el candombe
ha pasado a ser un símbolo poderoso en la construcción de la identidad
nacional.
LOS INSTRUMENTOS: LOS TAMBORES DEL CANDOMBE
–¡El tambor, no el tamboril!
–Hay quienes lo utilizan como sinónimos ¿no?
–Sí, hay. Lauro Ayestarán162, pero era vasco, Coriún163 también, pero es armenio,
yo soy descendiente de africano y digo tambor, porque tambor le decía mi ma-
dre, mi padre y mis abuelos ¿a quién le hago caso? (Fernando «Lobo» Núñez).
162 Lauro Ayestarán (1913–1966), reconocido musicólogo uruguayo, investigador del candombe
y la música del Uruguay.
163 Coriún Aharonián (1940), compositor y musicólogo uruguayo que ha incursionado en los es-
tudios del candombe y las músicas populares del Uruguay.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
101
Técnicamente el instrumento ha sido definido por Luis Ferreira como:
Un tambor abarrilado unimembranófono liviano, abierto en el extremo
opuesto al parche: es de fabricación artesanal a partir de duelas de madera.
Es un único tipo de tambor denominados piano, repique y chico en orden
de mayor a menor tamaño y correspondiente sonoridad del grave agudo.
(Ferreira 1997: 79).
Respecto a cuántos son los tambores del candombe, uno de los entre-
vistados enfatiza el hecho de que son tres: chico, repique y piano, ya que el
bombo (actualmente en desuso) oficiaba de piano:
A Ayestarán se le dio por decir que eran cuatro los tambores son tres, por-
que la frase son tres, y técnicamente no cierra ¿Si hay cuatro instrumentos
por qué solo tres frases? ¡Ta! Ahora, era un decir que el piano bombo era
un piano más grande pero que sólo tocaba base […] pero no eran cuatro
tambores, era un decir. Y a él se le ocurrió decir que eran cuatro, porque
capaz que vio cuatro: vio dos pianos, un chico y un repique ¡y ta! Pero los
tambores son tres. (Fernando «Lobo» Núñez).
Desde el entendimiento de que los tambores son un medio de comu-
nicación, el luthier y músico de Florida nos decía:
Aprendo mucho de los tambores también. Porque a mí me viene un tambor
para arreglar […] y cuando lo desarmo voy a saber qué fue lo que pasó, para
que a mí no me pase […] yo con cada tambor aprendo, así lo esté haciendo,
lo esté reparando, lo esté tocando. (Aníbal Piedrabuena).
De hecho, varias veces hemos escuchado durante el trabajo de campo
que: «los tambores dicen cosas».
LA FABRICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
Hacer un tambor yo creo que viene es natural, viene con la cultura. Si
yo hubiera nacido en África para tocar un tambor me lo tendría que ha-
ber hecho, no creo que haya una casa que venda tambores. (Fernando
«Lobo» Núñez).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
102
Originalmente la cultura material con la que se hacían las herramientas
de producción sonora: los instrumentos musicales (Ferreira, 2001) derivó
de la organización «racial» del trabajo, «pues la construcción de tambores
respondió, en las urbes costeras portuarias, al uso extendido de pipas, ba-
rriles o barricas como contenedores de mercaderías hasta mediados del
siglo XX» (Ferreira, 2001: 45), a los que tuvieron acceso los afrodescendientes
que trabajaban en puertos y depósitos.
En este sentido, el luthier y músico montevideano nos comentaba:
Acá cuando vino el africano encontró que la flora no le permitía seguir con
su tradición de fabricación de tambores porque acá no habían árboles que
les permitieran hacer eso y […] los negros le tuvimos que dar a un barril o
a una barrica forma de tambor, con las duelas de las barricas empezamos
a hacer nuestros tambores. (Fernando «Lobo» Núñez).
Los cambios en el sistema productivo y el desarrollo de la industrializa-
ción repercutieron directamente en la confección de aquellos tambores, ya
que la sustitución de la madera por el nylon, llevó a que aquellos fabricantes
se quedaran sin la materia prima y debieran –nuevamente– poner a prueba
su creatividad. Según uno de nuestros entrevistados, Juan Velorio, luthier
referente, fue protagonista de dicho proceso:
El recipiente que servía para varios productos que venían acá, como la barri-
ca y el barril ya habían quedado en desuso, habían sido suplantados por el
plástico, la bolsa, y el metal, entonces no había casi barricas por ahí. Y Juan
Velorio, que era el que en ese momento hacía tambores, cuando le llevaron
la propuesta de hacer treinta tambores para la comparsa esa Esclavos de
Nyanza eh llegó a la conclusión de que no tenía madera pa’ hacerlo, o sea
duelas, no había barricas; entonces él este ahí en esa carpintería […] con
una duela: un molde, hicieron, porque ahí tenían máquinas de gran porte
[…] dieron con la madera […] compraron, no sé, treinta, cuarenta tablas de
pino y en un mes hicieron treinta, cuarenta, que Juan Velorio no hacía eso
en todo el año […] ahí está el antes y el después. (Fernando «Lobo» Núñez).
Así es que a partir de la segunda mitad del siglo XX los tambores del
candombe comienzan a fabricarse con tablas planas de madera y, si bien
continúan siendo un producto artesanal, hay quienes los realizan de forma
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
103
más estandarizada que otros. En su elaboración se utilizan herramientas
modernas como sierra sin fin, garlopa, lija, cepillo, escofina y pulidor. Asi-
mismo se constata que cada vez hay más fabricantes de tambores.
Según Aníbal Piedrabuena no puede haber apuro cuando se hace un
tambor, no hay una fecha para empezar y terminar, porque es un trabajo
manual que también depende del estado del tiempo, ya que no es lo mismo
trabajar con o sin humedad, por ejemplo.
¿Cómo son los tambores del candombe en la actualidad?
La tachuela es algo industrial, el fleje también, el tamboril fue construido de
elementos, objetos que fueron industrializados en algún momento, porque
en África no existe un tambor de duelas, el tambor de duelas es porque
partieron de un barril de yerba de un barril de es muy europeo el tambor,
es increíble pero ta, lo importante es el toque, el toque es algo de lo que no
pudieron despojar a los negros ¿no? […] Porque cuando los «invitaron» a
venir a Sudamérica no les permitieron hacer sus valijas entonces toda esa
cultura, todo ese saber musical lo trajeron en sus mentes, en sus corazo-
nes, bien pudo ser distinto el tambor que el candombe se iba a dar igual.
Entonces ta, le tenemos cariño al tambor con lonja y claveteado, estética-
mente es muy lindo, pero también, aunque no queramos hay elementos
industriales. (Víctor Costa).
Es interesante observar cómo los instrumentos del candombe han ido
variando con el paso del tiempo e inclusive en la actualidad, de hecho el
cambio ha sido la constante: «antes tocábamos con lonjas más gruesas, el
chico era más grueso, los tambores eran más pesados, eran otros golpes,
otros sonidos» (Bernardo Maciel164).
Actualmente los tambores se construyen con tablas planas y se utilizan
tecnologías modernas, han variado las medidas, es más «barrigón»165, ma-
yoritariamente con tensores metálicos, y el parche casi siempre de lonja.
Deteniéndonos en este último punto, interesa destacar que el parche
plástico, introducido por Alfredo «Tarta» Ferreira en la comparsa Marabunta
164 Bailarín y coreógrafo, afrodescendiente, 52 años, Montevideo
165 Cambio también introducido por Juan Velorio (Ferreira, 1997).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
104
(Ferreira, 1997), hoy es mayoritariamente rechazado (e incluso prohibido
en el Desfile Oficial de Llamadas) aunque hay quienes sostienen que es
una solución práctica especialmente para las comparsas del interior que a
veces no cuentan en su localidad con quien cambie las lonjas, además de
que, por su durabilidad, resulta más económico. (Daniel «Tatita» Márquez.
Testimonio oral recogido durante la observación participante).
A pesar de la prohibición, excepcionalmente tienen relativa vigencia, el
ejemplo a continuación nos ilustra sobre cómo se mantiene su uso para el
caso de un tambor repique: «más adelante le vamos a sacar la placa y poner
lonja pero como que nadie le quiere sacar […] [los compañeros de la compar-
sa] se resisten a cambiarlo porque les gusta cómo suena». (Diana Viera166).
Los parches plásticos son un recurso de aquel que no sabe afinar, de aquel
que no sabe cambiar la lonja y de aquel que entiende que el tambor es un
instrumento que se puede afinar una vez y dejarlo ahí, que no se rompe,
ta o sea: es una mentalidad muy mediocre. No, no usar un instrumento
con los recursos que el instrumento tiene […] el parche de nylon es de los
que no saben nada porque si vos tenés un poquito de gusto y oído te vas
a dar cuenta que el nylon no tiene nada que ver con el cuero y que la co-
munión esa madera y cuero ¿madera y plástico? Deja de tener el encanto.
(Fernando «Lobo» Núñez).
En la misma línea, José «Perico» Gularte (MEC, Entrevista a Juan Gu-
larte y José «Perico» Gularte, 2009) expresaba que en el toque del tambor se
reúnen tres elementos que componen una sola pieza: el cuero, la madera y
tamborilero, en representación de un animal, de un «viejo árbol» (lo vegetal)
y de un ser humano, respectivamente.
Otro de nuestros interlocutores comentaba las cualidades de la lonja,
no sólo sonoras sino también integradoras, por la capacidad de propiciar
vínculos entre los tocadores:
[La lonja tiene] un sonido mucho más dulce, te exige más, hay que tener más
cuidado, te integra más […] o sea favorece todas las otras cosas, parece men-
166 Gestora, no afrodescendiente, 34 años, Colonia.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
105
tira que un material sea así, pero es así, es así, si tú tienes una lonja te tienes
que integrar para calentarla o para tratarla o para cuidarla, para protegerla,
si tienes un parche de nylon no y aparte suena espantoso. (Víctor Costa).
Tal como señalábamos anteriormente la afinación por medio del sistema
de tensores metálicos es actualmente la más frecuente aunque también se
continúan usando –aunque en menor cantidad– tambores clavados afinados
exclusivamente por fuego. Según uno de los entrevistados:
Hoy por hoy el sistema de afinación que tienen los tambores es con ten-
sión mecánica, o sea con tuerca y rosca, un gancho, un gancho con rosca,
con tuerca y arandela donde la afinación del tambor es por medio de la
tensión, antes se hacía también por tensión pero con tientos, con cuero,
y también se hacía con calor. Hoy por hoy se puede aplicar cualquiera de
los tres sistemas, pero el más práctico, el más moderno es de los tensores
metálicos. (Fernando «Lobo» Núñez).
En concordancia con ello, algunos interlocutores resaltan que los tenso-
res no respetan la estructura original, sin embargo hoy son casi ineludibles
por las características del candombe contemporáneo como el formato de los
Desfiles de Llamadas en Carnaval167. Por ello algunos integrantes de una de
las comparsas abordadas han incursionado en la construcción de tambores
y cuando fabrican tambores para niños los hacen clavados para transmitir-
les el tipo de tambor tradicional. Así lo describe el diálogo a continuación:
–Hemos hecho mucho tambor de niño que antes no se fabricaba, antes el
niño tocaba en una lata, nosotros ahora cómo ha cambiado todo ¿no? Se
hace el tambor para niños y esos son todos clavados ya se lo damos como
para que el gurí ya vaya sabiendo que es así en realidad como tiene que
ser, clavado a la madera. (José «Jopi» Rodríguez168).
167 Actualmente es común que un tamborilero en medio de la batea le dé llave a su tambor mien-
tras hace madera con la otra mano. Según Waldemar «Cachila» Silva, antiguamente (cuando no
había tambores con tensores) si el tambor se bajaba se cambiaba el palo por otro más grueso.
(Testimonio oral recogido durante la observación participante en el Taller del GAC en Soriano).
168 Músico, no afrodescendiente, 34 años, Colonia.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
106
–Claro, se hace el tamaño de tambor para un niño pero el tambor lo hacemos
no como un juguete sino como un instrumento, se hace en serio. (Claudio
«Pateco» Leguísamo).
A través de lo observado durante el trabajo de campo constatamos el
uso mayoritario de chicos y repiques con tensores. Si bien, para el caso
del piano, no somos capaces de afirmar si son la mayoría clavados o con
tensores, se observa que es el tambor que más probabilidades tiene de ser
clavado, en relación a los ya nombrados. Esta es una tendencia para el caso
de los doce departamentos abordados.
Un punto importante que ha sido destacado durante el trabajo de campo
es que tanto el parche plástico como el sistema de afinación por tensores
son elementos que amenazan la presencia del fuego para el templado de
las lonjas, según Waldemar «Cachila» Silva «se perdió lo tradicional que es
el fuego»(Testimonio oral recogido durante la observación participante en
el Taller del GAC en Soriano). Para Marcelo Arambarry169: «[si] no haces esa
reunión alrededor del fuego, no estás interactuando con tus compañeros,
con el resto de la gente de la comparsa, o sea, yo creo que con el parche se
pierde mucha tradición».
En palabras de otro músico entrevistado:
Esa reunión alrededor del fuego, prender ese fuego, que calentás, que das
vuelta el tambor, que lo tocás, que lo escupís si está demasiado caliente para
enfriarlo, para que vuelva, o sea, todo eso forma parte de una comunica-
ción previa al toque que, al igual que decía hoy, no tiene una explicación
racional ¿no? Pero que va haciendo que la gente está alrededor de eso, en
esa ronda, se vaya compenetrando, se vaya comunicando aun sin hablar,
porque a veces nos quedamos mirando el fuego sin decir una sola palabra
[…] hay como una cosa mística alrededor del fuego, integradora también,
que va generando una comunicación dentro de la comparsa, dentro de los
integrantes que está bueno, digo que no se puede perder eso ¿no? Si todos
tuviéramos parche y arrancáramos a tocar seguramente el toque sería total-
mente distinto, yo creo que hay ciertas cosas que hacen a la comunicación
169 Músico, afrodescendiente, 31 años, Maldonado.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
107
que son muy subliminales y que hacen parte de ese quehacer cotidiano
del candombe, hay cosas que no podemos permitir que se pierdan […] el
fueguito para calentar los tambores y todo ese ritual de calentamiento es
algo que no se puede perder, es muy mágico eso. (Omar Fuksman).
LA ENERGÍA DE LOS TAMBORES DEL CANDOMBE
Cuando escuchás candombe físicamente te mueve cosas […] compromete
emocionalmente, y uno no sabe de qué se trata, o si no te sentís atraído
y cuando te querés acordar lo estás bailando y cuando te querés acordar
te enamoraste del candombe y nunca más lo dejás, pero porque hay una
procesión interna, energéticamente te mueve. (Isabel «Chabela» Ramírez).
En un asombroso análisis de la energía que fluye entre los tambores del
candombe, Luis Ferreira (2008) plantea que el tambor chico es el encargado
de la constante generación de energía vertical (traída de arriba hacia aba-
jo), aspecto que fue asimismo señalado por una de nuestras entrevistadas:
«yo me elevo con el chico» (Mara Viera). Por su parte el tambor piano se
caracteriza por el eje horizontal con una energía que emana de la tierra;
mientras que el repique, por su eje diagonal, es una energía reguladora.
(Ferreira, 2008).
En palabras de Luis Ferreira, «las metáforas de la energía vinculan el
aire y la tierra como principios complementarios, dando cuenta de ejes del
movimiento cíclico en los respectivos tipos de tambores […] se trata enton-
ces de un continuo que genera y restituye energía». (Ferreira, 2008: 102).
Una de las entrevistadas interpreta que la complementariedad entre
los tambores se traslada hacia las personas mismas:
El tambor es una gran herramienta, es un instrumento que más allá de la
parte de que es polirrítmico, de que es polifónico es tan comunitario se
precisan dos personas que se complementen y una más que incluya la
creatividad ¡mirá si será esa estructura tan importante! […] y nada de eso es
casual, entonces el candombe tuvo una misión, dentro de lo que fue la parte
de la misión rítmica que fue juntar y compatibilizar para poder armonizar
pensamientos, sentimientos, sensaciones que un colectivo, que es mucho
más que lo visiblemente negro. (Isabel «Chabela» Ramírez).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
108
El piano es identificado por los tocadores como el tambor que lleva la base
con la que se identifica el toque de una cuerda; el repique como el regulador de
la totalidad, que expresa individualidad (Ferreira, 2008), como el tambor que
depende de la «particularidad más personal». (Testimonio recogido durante la
observación participante). Por su parte, hay quienes consideran que el chico
tiene la responsabilidad de la cuerda, lleva el ritmo: «se cruza un chico, se cruza
toda la comparsa». (MEC, Entrevista a Juan Gularte y José «Perico» Gularte,
2009).En relación a ello, un tocador comentaba: «el chico es la perseverancia,
el piano la sabiduría y el repique los vientos de libertad». (Christian Villalba).
INSTRUMENTOS PROFESIONALES Y NACIONALES
Un aspecto comentado durante el trabajo de campo refiere a múltiples re-
conocimientos que se vienen paulatinamente dando en la actualidad: del
tambor como instrumento, del tamborilero como músico y del fabricante
como luthier; cambios enmarcados en un proceso de desestigmatización de
la performance del candombe. Reconocimiento que podemos ver ejempli-
ficado en la reciente habilitación otorgada por el Ministerio del Interior, que
permite que los tambores sean ingresados a los estadios cuando se juega
un partido de fútbol, hecho significativo si se considera que por razones
de seguridad la lista de objetos permitidos es cada vez más limitada. (José
«Perico» Gularte. Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
Asimismo se destaca la importancia de los tambores del candombe por
ser instrumentos autóctonos del Uruguay:
También el orgullo viene por ser el instrumento más autóctono que hay acá
y que a diferencia de otros instrumentos cuando nosotros compramos una
batería nacional no le damos el mismo valor que a las que son importadas
y de marca, y en este caso es al revés, si vos compras un tambor chino no le
das el bueno es el que es de acá, y eso no pasa con todos los productos de
fabricación manual, nosotros no fabricamos nada. Pero lo que sí tenemos
es un instrumento autóctono que es de origen africano, pero que el ins-
trumento como chico, repique y piano que se construye aquí es autóctono
de aquí, en África no, este tambor no lo hacen. (Fernando «Lobo» Núñez).
En el mencionado contexto de popularización del candombe, un entre-
vistado, músico de Maldonado, destaca la importancia de respetar y cuidar
los instrumentos musicales:
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
109
Tiene que haber un respeto por el tambor, tienes que sentir un respeto, es un
instrumento, está hecho de madera y cuero y es algo que lo tenés que sentir,
lo tenés que cuidar […] ver a un tamborilero sentado arriba del tambor o de
repente vas a tocar a una fiesta o algo y dejás el tambor y te lo agarran de mesa,
te apoyan un vaso, a mí […] tiene que haber un respeto, merece un respeto […].
Cuando dejan un tambor alto, al otro día cuando voy y lo veo me dan ganas de
llorar, parece no sé que me estaban cinchando de los brazos así [extiende sus
brazos de lado a lado] a mí mientras ese tambor quedó templado, o sea: termi-
namos de tocar y tenés que bajarlo, porque queda haciendo fuerza la madera,
la lonja y se te rompe o sea, ¡tocaste, ta tocaste, terminaste de tocar y tenés
que bajarlo! ya está, es así, es así, es la vida del tambor. (Marcelo Arambarry).
De forma similar, Carlos Barrera170 comenta que «hay muchos tambo-
rileros que luego de tocar dejan los tambores tirados».
MÁS ALLÁ DE LOS TAMBORES
–Cuando hacés candombe sin cuerda de tambores ¿te sentís satisfecho o
sentís que le falta la cuerda de tambores?
–[…] Mirá, me parece que nos pasa lo mismo que le pasaba a aquellos
africanos que fueron traídos a la fuerza y que vinieron sin sus tambores, el
tambor está en la mente, te pueden despojar del instrumento, pero no te
pueden despojar de la cultura, o sea que nosotros si sólo tenemos guitarra
y hacemos un candombe va a estar bien […]. El tambor está aunque no
haya tambores, el tambor siempre va a estar, podemos cantar un tema a
capela, sin guitarras, sin tambores y el tambor va a estar ahí también, pero
disfrutar del sonido y de la belleza del tambor es otra cosa. (Víctor Costa).
Un punto interesante surgido durante el trabajo de campo refiere a momen-
tos en que el candombe se ejecuta sin cuerdas de tambores ya que, por ejemplo,
en ciertos puntos del país en los que el candombe no tiene larga data, quienes
empiezan a incursionar en él se han encontrado sin los recursos materiales
170 Encargado de comparsa, afrodescendiente, 75 años, Lavalleja.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
110
para hacerlo: «Iba a enseñar candombe y no teníamos tamboriles, empezamos
haciendo estudiándolo con onomatopeyas y con palmas». (Víctor Costa).
A su vez, en lo que refiere al candombe canción, fusionado con otros
instrumentos musicales, los tambores solían ser suplantados por otros
instrumentos de percusión, no sólo por no contar con ellos sino también
por desconocimiento: «No conocíamos, cuando recién arrancamos, que
para hacer un candombe precisabas una cuerda de tambores y lo hacíamos
con un par de tumbadoras o un bongo». (Miguel Egaña171). El surgimiento
de las primeras comparsas inmediatamente repercutió sobre ello: «acá la
inclusión del tambor en la música se logró a partir de que se armaron las
comparsas». (Fermín Acosta).
Otra de las oportunidades en que el candombe suena sin cuerdas de
tambores es relatada por un docente de una Escuela de Música de la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública (ANEP), quien introduce el ritmo
musical del candombe en sus aulas, pese a que lo que allí se enseña está
basado en matrices culturales europeas. El docente enseña a sus estudiantes
el toque del piano, del chico y del repique interpretado con instrumentos
como flautas, guitarras, pianos y trompetas. En este contexto, el candombe
se transmite mediante el lenguaje musical:
Esta generación está aprendiendo lo que es el candombe pero lo está leyen-
do, o sea que si ellos quisieran enseñarle a un europeo cómo es el candombe,
le escribe la partitura y es una manera más de comunicar ¡ta! sabemos que
el lenguaje nooo hay cosas que no se pueden, este hay pequeñas sutilezas
del candombe y en general de todos los ritmos africanos que no son fáciles
de [transcribir]. (Víctor Costa).
LA DIALÉCTICA ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO
El sankofa172 representa algo así como una forma de comunicarse con los
ancestros […] y de alguna manera [al candombe] lo veo así porque el toque
todos lo dicen, porque cuando estás tocando el tambor […] hay un punto en
171 Músico, no afrodescendiente, 46 años, Rocha.
172 Símbolo de la cultura Akan (actual Estado de Ghana).
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
111
el que tu mente se va de la cuestión, estás tocando, estás disfrutando pila
pero estás por otro lado. (Víctor Costa).
Si bien el aspecto religioso es bien conocido en lo referente a las proce-
siones de las Salas de Nación173 y coronación de los Reyes Congo en el siglo
XIX, hoy en día «lo religioso» es ignorado, discriminado, ocultado, tanto
como vivenciado, promovido, reivindicado y reclamado.
La invisibilización de lo religioso es un fenómeno contemporáneo que
debe ser profundizado en relación a las posibles influencias que pudieran
haber ejercido conjuntamente los mecanismos de discriminación racial
y religiosa –que repercutieron especialmente en el caso de las religiones
de matrices africanas–, en combinación con el proceso de secularización
y laicismo ciudadano forjado en el proyecto de Estado nación uruguayo.
Este conjunto de entramados (aunado a otros factores posibles), proba-
blemente fue obstruyendo el acceso al componente religioso del candombe,
pudiendo llegar a desencadenar procesos de rechazo y olvido174. Para Isabel
«Chabela» Ramírez lo religioso «no se conoce, eso es lo que le falta a los
talleres, enseñar eso».
Así es que, de la combinación de los distintos elementos que fueron
surgiendo, producto de cada coyuntura histórica, se fue forjando el con-
troversial carácter religioso del candombe, a este respecto intentaremos
avanzar en esta sección.
LA INVISIBILIZACIÓN. ENTRE EL SINCRETISMO Y EL DISIMULO, LA «RELIGIÓN LAICA» Y EL RACISMO RELIGIOSO
Cuando yo siento un tambor
Yo no sé lo que me pasa
La sangre se me alborota
Y el santo me quiere dar…
(Letra de canción, autor desconocido).
173 Una de las formas organizativas de los afrodescendientes durante el siglo XIX, reconocida
como espacios con fuerte herencia cultural de matrices africanas.
174 Si bien las llamadas de San Baltasar realizadas cada 6 de enero por la calle Isla de Flores se
realizan en conmemoración a un santo, durante el trabajo de campo no se han encontrado
conexiones específicas entre dichas llamadas y sus posibles significaciones religiosas (de he-
cho, tal asociación suele identificarse como parte de un pasado y no de la actualidad).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
112
Como ya se ha dicho, por su carácter afroamericano, el candombe es pro-
ducto del sincretismo propio de la fusión de elementos culturales, de modo
que «podríamos fechar los inicios de cualquier nueva religión africanoame-
ricana en el momento en que una persona necesitada recibió asistencia ritual
de otra que pertenecía a un grupo cultural diferente». (Mintz y Price, 2012: 88).
En concordancia con ello, Isabel «Chabela» Ramírez considera que «el
origen ritual y religioso del candombe es innegable, éste constituyó la forma
de comunicarse con las entidades espirituales para pedir liberación y fuerza
interior en un momento tan necesario como durante la esclavitud». En el
mismo sentido, el activista afrouruguayo Juanpedro Machado señala que
«[l]os africanos consideraban el Candombe como una comunidad de sus
diversidades religiosas». (Machado, 2007: 11).
Según Díaz «las posibilidades de transmitir las memorias ancestrales, de
originar entornos comunitarios, clandestinos y permitidos, constituyen un
escenario definitivamente insustituible en la perspectiva de indagar cómo
se fue produciendo la cultura afrocolonial» (Díaz, 2005: 5) que, entre otras
cosas, conllevó a un proceso cultural de «africanización del cristianismo»
(Thornton, 1992. En: Díaz, 2005: 3).
El disimulo necesariamente fue parte de este proceso. Según Ferreira
«las comparsas no manifiestan abiertamente una lectura en oposición a
las representaciones dominantes sino, tangencialmente, ambiguamente,
en dos formas de en–codificación: la del código secreto […] [y] la tácti-
ca de la doble voz». (Ferreira, 2003: 7 y 8). Para Stuart Hall, lo subversivo
de la diáspora negra se presenta en las «negociaciones entre posiciones
dominantes y subordinadas, estrategias subterráneas de recodificación y
transcodificación». (Hall, 1992: s.d.).
El ocultamiento del carácter religioso ha sido constatado con relativa
vigencia durante el trabajo de campo. Así lo ilustra el siguiente diálogo:
–La comparsa es una religión, tapada […] Tú estás llamando con los tam-
bores a mis ancestros, a los santos.
–Y decís tapado ¿por qué?, ¿en qué sentido?
–Porque cuando supuestamente ellos vinieron del África, que los traje-
ron, vinieron con sus santos, o sea «tan burros, tan ignorantes no eran
mis negros», ellos entraron sus santos de religión con los santos de la
Iglesia […] El candombe es una religión, hay gente que la practica, gente
que no cree, y gente que no sabe […] yo cada vez que salgo a bailar pido
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
113
permiso a mis santos, porque yo los voy a llamar, yo estoy bailando para
ellos. (Carmen Rodríguez).
Del mismo modo, Esther Arrascaeta, Mae de Santo, reconocía que en
su vestimenta de mama vieja incorporaba elementos religiosos producto
del sincretismo; en sus palabras: «yo soy mama vieja de la parte de mis
ancestros que vinieron de África y la parte religiosa también son ancestros
que vinieron del África, entonces es todo uno ante la vestimenta, lo único
que el ritual es distinto».
Tras su independencia, el Uruguay vive un proceso de desacralización
estatal que desemboca en la segunda década del siglo XX en la proclama-
ción del Estado laico. Para el antropólogo uruguayo Nicolás Guigou (2010),
éste no fue un fenómeno exclusivamente concerniente a lo religioso, sino
extendido a la vida ciudadana en general175.
La «religión civil» conllevó a la privatización de las particularidades
religiosas; en relación a ello, el ocultamiento pudo tener sentido vigente
cuando el candombe había logrado visibilidad en el espacio público de
la «nación laica176«. En este sentido, Luis Ferreira interpreta al candombe
«como expresión de lo indecible en los escenarios esclavistas y post–
esclavistas, prácticas ‘metaculturales’ de mensajes en ‘doble voz’ o de
‘disimulación’». (Ferreira, 2008b: 227).
A su vez el fenómeno secularizador se vio traducido a un laicismo
antirreligioso cuasi laicista, generador de diversos mecanismos de discri-
minación religiosa. En concordancia con lo dicho, Luis Ferreira plantea
que «el proceso de secularización habría llegado a la introyección en el
colectivo social uruguayo de sentimientos de auto represión, de sentir ver-
güenza en admitir(se) sentimientos de supra racionalidad, posibilidades
de trance e ideas de una religiosidad trascendente». (Ferreira, 1999: 123).
175 Se trató de un modelo laicista que «tuvo la capacidad de acotar y privatizar las diferencias
culturales, a cambio de promover un modelo universalista de ciudadanía». (Guigou, 2010:
68). Así es que la identidad nacional se conformó en desmedro de las identidades étnicas y
los mitos de la nación igualitaria se conformaron en base a una homogeneización cultural
supuestamente integradora. (Guigou, 2010).
176 Remitimos aquí a las conceptualizaciones de religión civil y nación laica definidas por Guigou
(2010).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
114
Paralelamente, de la sinergia entre la discriminación racial y religiosa
nace el racismo religioso a través del que las religiones de matrices africa-
nas se convirtieron en un doble foco de discriminación, desembocando
profundos procesos de privatización y/u ocultamiento. (Brena, 2011).
En relación a la invisibilización, Joddy Crespo nos cuenta que para
conocer el aspecto religioso del candombe debió emprender una bús-
queda específica porque es «tabú»:
Yo empecé a entender que los tambores tenían otro significado, aparte
de ser un instrumento de percusión es espiritual, ahí me empecé a inte-
resar y a averiguar qué importancia tenían los tambores del candombe
dentro de las religiones y por qué se utilizan, ya ahí tuve que salir de
Fray Bentos obviamente ¿no? Y hablar con otra gente de Montevideo,
gente que conozco, percusionistas y gente involucrada en el tema de las
religiones hasta que comprobé que sí, que tiene mucho que ver […] Es
una investigación que hice yo personalmente […] Yo en realidad no sé
qué Dios lleva un chico, ni el piano ni el repique, no tengo ni idea y me
gustaría saberlo. (Joddy Crespo).
Sí se conoce para otros ritmos de la diáspora afroatlántica en los que
determinados toques o tambores están vinculados a deidades específicas.
Del mismo modo, los impactos del laicismo uruguayo tuvieron fuertes
repercusiones en el imaginario colectivo sedimentando el binomio ho-
mogenización integración, construido como emblema de la ciudadanía
uruguaya durante el siglo XX, consecuentemente uno de nuestros inter-
locutores desvinculaba al candombe de todo aspecto religioso señalando
que la comparsa es un espacio de integración en el que participan personas
con distintas creencias e incluso ninguna.
MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS. LA RELIGIOSIDAD EXTRALINGÜÍSTICA
Hay mucha cosa que desconocemos […] lo que trato de transmitir es que
el candombe no es una cuestión de lo que se hace arriba de la boca del
tambor, del parche ni de no es eso, sino que es todo un folclore, es una
cosa más global, más profunda, más universal y es espiritual en lo que a
mí refiere, en cuanto a lo que uno siente […]. Entonces esa es la parte de
espiritualidad que yo le encuentro ante la falta del otro recurso histórico
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
115
de no saber qué tribu tocaba a qué ritmo y por qué y a quién se lo tocaba
y en qué situación. (Claudio «Pateco» Leguísamo).
Numerosos testimonios recogidos durante las entrevistas solían ne-
gar el componente religioso del candombe, así lo ilustran los ejemplos a
continuación: «no me parece que haya un tema de religión, por lo menos
en nuestra comparsa yo no lo veo por ese lado». (Marcelo Arambarry). «Yo
creo que la comparsa está exenta de aspectos religiosos». (Omar Fuksman).
Mientras que otra persona manifestaba que la religiosidad es incorporada
en su comparsa «como una teatralización» aclarando: «ritual no hacemos
con los tambores». (Nancy Zunino177).
Paralelamente, estos mismos sujetos manifestaron vivir situaciones
«inexplicables» tales como estar en trance, mantener una comunicación
mística y/o ancestral, al tiempo que le atribuyen un carácter terapéutico y/o
catártico liberador. Según Cesar Álvez: «todos tenemos un alguien adentro,
sólo hay que sacarlo». De hecho, estos –y otros– elementos parecen estar pre-
sentes en la mayoría de los sujetos abordados en la presente investigación.
El filósofo y sociólogo congoleño Kasanda Lumembu (2002) desarrolla
algunos patrones religiosos negroafricanos que juntos provocan el aumento
de la energía vital: «un estado de saturación, una maravillosa experiencia
mística en la que el individuo supera los límites del tiempo para disfrutar
de algunos instantes de inmortalidad». Identifica aspectos como el trance
liberador, la posesión, lo catártico, las visiones, el cuerpo como receptor y
vehículo de comunicación con lo sagrado, la presencia de la sangre en el
ritual, el canto, el baile y el ritmo de los tambores polifónico y polirrítmico.
En función de lo propuesto por el autor y lo constatado durante el trabajo
de campo, observamos que estos elementos han sido identificados como
parte de las vivencias de los perfomers del candombe afrouruguayo178: el
derramamiento de sangre constituye una característica frecuente cuando
algún tamborilero lastima su mano, el trance entendido como un momento
en que los individuos parecen estar movidos por una tremenda energía
177 Mama vieja, no afrodescendiente, 55 años, Río Negro.
178 Tal como fuera destacado por Luis Ferreira (1999), coincidimos en que la intensidad de estas
emociones no es constante, sino que surgen en determinados momentos dependiendo de la
calidad o «intensidad» de la ejecución individual y colectiva. (Ferreira, 1999: 130).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
116
sobrenatural a través de la que reciben fuerzas (Lumembu, 2002) es capaz
de explicar el extraordinario rendimiento físico de tamborileros179 y bailari-
nes/as, la videncia ha sido constatada durante la observación participante
cuando –por ejemplo– el artista plástico de una comparsa contactada nos
contaba que durante una salida de tambores recibió imágenes que plasmaría
en un mural, sólo por mencionar algunos aspectos.
En relación a ello, señala Luis Ferreira (1999) que podemos:
[…] justificar la categorización analítica de «los tambores» como ritual
social en el sentido clásico definido por Durkheim ([1912]1989:460, 495).
Desde esta perspectiva el rito instituye, ordena y clasifica un universo de
relaciones sociales, define categorías, genera euforia, tiene una función
comunicativa a través de signos y, en particular, elabora y refuerza identi-
dades. (Ferreira, 1999: 127).
A los efectos de avanzar sobre el componente religioso en el candombe
recurriremos a dos ideas claves: por un lado ampliaremos el concepto de
lo religioso a la religiosidad, y por otro remitiremos a la conceptualización
de Gilroy (1993) sobre la subjetividad corporificada constituyente de una
metacomunicación «negra».
Empecemos por el primer punto. Desde el reconocimiento de que «lo
sagrado excede con creces el marco de circunscripción de la religión institu-
cionalizada» (Carretero, 2008: 2), nos introducimos a la diferenciación entre
179 A este respecto Luis Ferreira escribe: «El comportamiento observable de muchos de los músi-
cos en las performances de «los tambores» sugiere las características de un estado de trance,
en apariencia calmo y discreto, distinguible sólo en algún detalle: el movimiento corporal y
su vibración, el comportamiento concentrado, la mirada fija, labios apretados en forma de
pico, ceño o frente fruncidos, el despliegue de los brazos, la postura corporal con la columna
vertebral estirada y la manera vibrada de caminar. Hay una serie de factores objetivos conflu-
yentes y simultáneos que incidirían para la posibilidad del establecimiento de un estado de
conciencia especial: –el despliegue del movimiento propio y vibratorio del paso danzado; –la
concentración de la atención para tocar sincronizadamente, respondiendo o promoviendo
cambios de energía («subidas» y «bajadas»), interactuando y desplegando la propia perso-
nalidad musical («llamar»); –el propio esfuerzo del toque, de sostener el peso del tambor
sumado al peso del impacto de los golpes de mano; –la saturación total del espacio sonoro
producida por potentes armónicos de los sonidos de impacto y por la onda de choque y la
presión de los sonidos más graves; –la ingestión (aunque no siempre ni necesariamente) de
alcohol». (Ferreira, 1999:128).
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
117
religión y religiosidad. Según Kasanda Lumembu (2002), que lo sagrado
incursione en ámbitos supuestamente profanos (Carretero, 2008) desde el
enfoque negroafricano, no debe llamarnos la atención, pues la materia y
el espíritu, lo visible y lo invisible forman parte de un todo, no son univer-
sos antagónicos porque «no existe una hermética separación entre ambas
esferas». (Lumembu, 2002: 6).
Se trata de un descentramiento de lo religioso que inaugura nuevos
marcos interpretativos; expande el campo de la espiritualidad, tanto como
diluye la frontera que antagoniza lo sagrado y lo profano.
Ahora bien, el segundo punto refiere a la conceptualización realizada
por el afrobritánico Paul Gilroy (1993), quien plantea la existencia de un
desfasaje entre el acontecimiento y la palabra, producto de una memo-
ria corporal no acompasada con una memoria oral que (por diferentes
motivos) debió callar sin dejar de comunicar: que fuese indecible no
significa que fuese inexpresable (Gilroy, 1993). Según Glissant «para
nosotros [los afrodescendientes] la música, el gesto y la danza son formas
de comunicación, con la misma importancia que el don del discurso».
(En: Gilroy, 1993: 162).
Gilroy (1993) señala que se trata de «ramificaciones antidiscursivas y
extralingüísticas del poder en acción en la formación de los aspectos co-
municativos» (Gilroy, 1993: 129), en tanto hay «[a]spectos de subjetividad
corporificada que no son reducibles a lo cognitivo». (Gilroy, 1993: 164).
Trasladando este concepto a nuestra área de competencia, señalamos lo
que Isabel «Chabela» Ramírez comentaba: «el candombe te compromete
emocionalmente y uno no sabe de qué se trata […] hay una procesión in-
terna, pero falta saber».
Concluimos que la religiosidad es parte constituyente del candombe
contemporáneo, en palabras de Ferreira es un «lugar de sentidos y de me-
morias secretamente codificadas en la corporeidad». (Ferreira, 2008b: 227).
Reafricanización religiosaPese a las presiones sociales y políticas que fueron «invitando» a la desacra-
lización de las manifestaciones culturales en el espacio público, símbolos
propios de algunas religiones de matrices africanas fueron buscando los
intersticios mediante los que colarse a la performance del candombe, in-
cluso en tiempos de carnaval, fisurando disimuladamente el proyecto de
la «nación laica».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
118
La promoción de la significación religiosa del candombe se da en pa-
ralelo a procesos de retnicización recientes nutridos por influencias de las
religiones afrobrasileras y otras importadas directamente de África, que
introducen nuevos elementos simbólicos.
Según la memoria oral de Isabel «Chabela» Ramírez, a fines del siglo XX
Armando Ayala introduce en la comparsa Raíces a los Orixás delante del
cuerpo de baile. Por otra parte nuestra interlocutora organiza –en el marco
de Organizaciones Mundo Afro (OMA)– un evento titulado «Los orígenes
rituales del candombe» y en el 2001 introduce al Desfile Oficial de Llamadas
en OMA dos grupos «uno de bailarinas representado a divinidades del pan-
teón africano occidental y otro formado por siete religiosos afroumbandistas
con las vestimentas y los atributos simbólicos rituales180«. (Ferreira, 2003: 13).
Sobre este último punto nos detendremos en el análisis realizado por
Luis Ferreira (2003) respecto a la forma en que Isabel «Chabela» Ramírez
justifica la presencia de estos grupos religiosos ante el gobierno municipal.
El autor observa que hay una:
[T]ransposición de marcos: no son los Orixás quienes desfilan sino su re-
presentación; esto es lo que se le transmite al Estado de que no se trata
de un ritual religioso sino de una representación secular […]. Pero para
esto contaron con su propio periódico afroumbandista de difusión masiva
donde en su primera plana anunciaba: «¡Espectacular! Los Orixás Africa-
nos abrieron el Desfile de Llamadas 2001 junto a Mundo Afro». (Atabaque
02/2001). (Ferreira, 2003:17).
Para Ferreira, se trata de un repliegue de la religiosidad en una nación
con un fuerte proyecto secularizador que actuó:
[A] partir de códigos alternativos, de tácticas de resistencia como la doble vozy
códigos secretos en la performance del tambor en los que se inscribe local-
mente un códice africano, muestra el surgimiento de modos de manifestar (y
180 Asimismo fue una novedad el pasacalle que llevaba el grupo haciendo referencia a la reciente
participación en la III Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Durban, Sudáfrica, 2001. (Ferreira, 2003).
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
119
los espacios donde hacerlo) lecturas alternativas u opositivas a la dominante,
capaces de abrir hendiduras en la hegemonía. (Ferreira, 2003: 30)181.
Años después, continuando con su reivindicación, en el 2014 Isabel
«Chabela» Ramírez da un puntapié inicial para la discusión abierta de la
religiosidad en el candombe durante los talleres realizados por el GAC en
el interior del país, en el marco del proyecto «Documentación, promoción y
difusión de las llamadas tradicionales del candombe, expresiones de iden-
tidad de los barrios Sur, Cordón y Palermo de la ciudad de Montevideo».
De la observación participante en Maldonado, notamos que públicamente
durante su exposición, hizo mención al componente religioso del candom-
be, suscitando opiniones diversas, no sólo entre el público sino también
entre los propios integrantes del GAC allí presentes.
Por último destacamos que no es nuestra labor aquí proceder a un
análisis diacrónico que nos permita distinguir los aspectos de la religio-
sidad afrouruguaya previos a la presencia y desarrollo de las religiones de
matrices africanas permeadas desde Brasil, sino más bien arrojar nuevos
elementos a ser considerados en futuras –y más profundas– investigaciones
a este respecto.
LAS SIMBOLOGÍAS Y PERSONAJES DE LAS COMPARSAS
La herencia que dejó la Nación es la comparsa, es el nucleamiento de gente,
digamos, la afinidad. (Jaime Esquivel).
Según Luis Ferreira, las comparsas son asociaciones carnavalescas de
candombe:
Grupos caracterizados por el ritual periódico, la jefatura de los caciques y
linajes del barrio, bienes compartidos –repertorio musical y saberes prác-
ticos, vestuarios, nombre, banderas y estandarte–, y unidad de grupo en
relaciones de oposición a grupos mutuamente exclusivos de otros barrios.
(Ferreira, 2013: 223).
181 No obstante, debemos señalar que la salida del grupo de OMA fue sorpresivamente adelanta-
da y desfilaron fuera del horario oficial, quedando sus mensajes presentados ante un público
reducido e invisibilizados ante los medios de comunicación masivos. (Ferreira, 2003).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
120
Las comparsas:
[S]e reúnen y ensayan, desde meses antes, temas vocales, ritmos y bailes,
para la temporada anual de carnaval de un mes de duración. Cada com-
parsa nace en torno a una o más personalidades y a un núcleo de una o
más familias extensas de ascendencia afrouruguaya, a partir de la cual la
integración se da por variadas circunstancias: lazos familiares, afectivos y
de amistad, vecindad barrial, capacidad de integrarse –saber tocar, cantar,
bailar o representar un personaje típico, etc.182– y posibilidad de un ingreso
adicional zafral para los integrantes más reconocidos por el público de los
escenarios del carnaval. (Ferreira, 1997: 53).
El candombe contemporáneo tiene una división del trabajo organizada
en torno a múltiples roles respecto a las personas y personajes que entran
en acción en una comparsa.
Una comparsa que realiza representaciones en escenarios integra una
estructura que tiene los siguientes elementos: directiva, equipo de pro-
ducción, emblemas, cuerpo de baile, cuerda de tambores, jefe de cuer-
da, orquesta de acompañamiento, parte vocal. (Ferreira, 1997). Es decir:
bailarinas/es, tamborileros, coristas, solistas, mamas viejas, gramilleros,
escoberos, coreógrafos, portabanderas, portaestandartes, portatrofeos,
portamedialunas, portaestrellas, maquilladoras, letristas, escenógrafos,
compositores, utileros, peluqueros, artistas plásticos, aguateros, modistas,
vestuaristas, vedettes, entre otros.
El carácter multidimensional de la práctica requeriría que cada parte
sea estudiada en forma específica. Dadas las características y dimensiones
de la presente investigación nos detendremos sólo en dos aspectos, a saber:
las mujeres tamborileras y el cuerpo de baile.
Las cuerdas de tambores en clave de géneroActualmente los tambores del candombe son tocados mayormente por
hombres, no obstante es cada vez más frecuente encontrar mujeres entre las
182 Durante el trabajo de campo se hizo mención a cómo las redes sociales constituyen hoy un
nuevo canal de aproximación a las comparsas, específicamente a través del Facebook, cuan-
do las comparsas tienen una cuenta propia, por ejemplo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
121
cuerdas. Parte del movimiento feminista ha cuestionado los roles de género
para los diversos aspectos de la vida social, del que el candombe no es una
excepción, punto sobre el que nos detendremos al final de esta sección.
De acuerdo a la memoria oral de Isabel «Chabela» Ramírez, es a me-
diados de 1980 que las mujeres comienzan a incursionar en el toque del
tambor. «Lupita» fue identificada como la pionera, por haber sido la primera
en tocar en una comparsa (Llamarada Colonial). Unos años después, otro
grupo de mujeres comienza a expresar mediante el candombe las nece-
sidades de las mujeres afrodescendientes, entre ellas, tocar el tambor. La
canción «Le canto a usted, disculpe usted» compuesta por Eduardo Da Luz,
es producto de este proceso, según Isabel «Chabela» Ramírez, partícipe de
esta reivindicación: «fuimos recibidas a las trompadas [por la comunidad
candombera] pero igual, no nos importó». Mientras que en el año 1996 Isabel
«Chabela» Ramírez realiza algunas experiencias con el grupo de mujeres
GAMA en OMA, tocando el tambor (Ferreira, 2003).
Si bien el escenario actual ha cambiado, el testimonio a continuación nos
muestra que sigue siendo un desafío para las mujeres tocar el tambor: «en
principio fue re duro para mí, porque aparte mujer […] porque el candombe
tiene ahora no tanto, pero tiene un poco eso de que la mujer es para bailar y el
hombre para tocar». (Mara Viera). La misma entrevistada a su vez nos decía:
Yo creo que la mujer siempre quiso tocar el tambor, lo que pasa que ta […]
no se podía pero eso lo siento cuando tocamos, salimos en las llamadas,
cuando miro para los costados veo ancianas afrodescendientes que como
que «dale muuujeeer y no sé qué», como que yo siento que ellas se sienten
representadas por tí al tocar. (Mara Viera).
A raíz de una convocatoria a mujeres tamborileras (en el 2005, en el
marco del Día Internacional de las Mujeres) surge en la última década la
comparsa «La Melaza», donde las mujeres tocan el tambor y donde el único
rol que pueden desempeñar los hombres es bailar. La inversión de los roles de
género requirió de un proceso para su aceptación; según Mara Viera, una de
sus fundadoras, la comparsa «debió ganarse su espacio y hacerse respetar».
Por otra parte, algunas posturas más tradicionales cuestionan que la
mujer toque el tambor. Según Fernando «Lobo» Núñez: «Nosotros como
colectividad tenemos nuestras costumbres y una de las costumbres es que
por ejemplo la mujer no toca».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
122
Sobre los roles de género se hace necesario profundizar para comprender
la complejidad del asunto. Una lectura rápida podría conducirnos a asociar
comentarios de esta índole a los estereotipos de género; no obstante, para
otros ésta sería una interpretación subsumida a una visión del feminismo
hegemónico construido en base a los valores dominantes de la sociedad.
Sobre ello dos aspectos: por un lado, éste es un punto que ha sido am-
pliamente trabajado por la antropóloga Rita Segato (2010) para el caso de
los cultos xangô de la tradición nagô de Recife, en cuyo análisis señala la
necesidad de distinguir entre los roles sociales de los roles rituales dentro
de la familia de santo. Por otro lado, parte de las reivindicaciones de las
feministas afrodescendientes le han reclamado al movimiento feminista
el haberse construido (y constituido) sobre las necesidades de las mujeres
–socialmente– blancas sin haber considerado las particularidades de las
mujeres afrodescendientes y especialmente de las –socialmente– negras
(Ferreira, 2008)183. Considero que estos dos puntos arrojan importantes
elementos a tener en cuenta para esta discusión.
Parte de los testimonios recogidos durante la observación participante
han señalado que, quienes proponen mantener la división sexual que distri-
buye los roles en el ritual del candombe a los efectos de darle perpetuidad
a la tradición, no necesariamente estarían reproduciendo el machismo
imperante en la sociedad envolvente184.
Volviendo al análisis de Segato (2010), en su estudio de caso encon-
tramos un ejemplo en que, en la esfera ritual las categorías naturales de
macho y hembra organizan la división sexual de las responsabilidades,
sin que esto se traslade a la vida social no sacralizada; a su vez señala que
aquella división sexual ritual no equivale a una jerarquización de las tareas
asignadas a mujeres y hombres –según su sexo biológico–, sino que éstas son
igualmente valoradas por los participantes, al punto que, mujeres feministas
iniciadas en el culto respetan dicha división sexual en tanto consideran que
no afecta su posición en la estructura de poder185.
183 Utilizo aquí la categorización de socialmente negros y/o blancos de Ferreira (2008) para refe-
rir a las construcciones sociales basadas en el color de la piel de las personas.
184 Sobre la comprensión a este respecto agradezco especialmente las conversaciones manteni-
das con Lorena González y con Rosángela «Janja» Araujo.
185 Veamos un ejemplo para comprender esto: El culto xangô de la tradición nagô de Recife (Se-
gato, 2010) presenta en ciertos aspectos una organización sexual de las atribuciones rituales
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
123
En la misma línea, durante el trabajo de campo, algunas mujeres afro-
descendientes y otras pocas no afrodescendientes, señalaban que para la
comunidad candombera el baile es igualmente valorado que el toque del
tambor, y que inclusive éste podía influir directamente en el toque, por la
comunicación que se establece entre bailarines/as y tocadores (Testimonios
recogidos durante la observación participante186). No obstante, tal como
veremos más adelante, debemos señalar que no todos los bailarines y bai-
larinas durante el trabajo de campo han considerado que la danza sea tan
valorada socialmente como la parte musical. A modo de ejemplo, Mariana
Pintos187 señalaba que en el Desfile de Llamadas de Lavalleja el cuerpo de
baile puntúa menos que la cuerda de tambores.
Aclaramos que, el traer a colación el ejemplo analizado por Rita Segato
(2010) no pretende sugerir que sea aplicado directamente al caso del can-
dombe en Uruguay, simplemente esperamos que, junto a los testimonios
recogidos, arroje nuevos elementos que enriquezcan la discusión a los
efectos de lograr dimensionar la complejidad que envuelve al fenómeno
desde una perspectiva de género, lo que sin dudas merecería un estudio
concreto para su mayor comprensión.
Los personajes tradicionales
Son personajes que en el candombe deben materializar una manifestación
espiritual, una cosa muy fuerte, una cosa que no es una pantomima […] es
una expresión espiritual, es una cosa que sucede. Claro vos le ponés unos
lentes negros, una barba, al tipo ese lo vestís de frac, guantes ¡ni lo ves! el
donde, por ejemplo, los hombres tocan el atabaque y sacrifican los animales a ser ofrenda-
dos a los orixás y las mujeres cuidan a las personas en trance y preparan la comida de santo.
Una lectura del feminismo hegemónico podría interpretarlo como una reproducción de la
dominación patriarcal en la que la mujer atiende los asuntos relacionados a lo doméstico, so-
cialmente menos valorados que las actividades masculinas. No obstante en el contexto ritual,
una de las actividades más importantes es la preparación de la comida ritual ya que es ahí
donde se preparara el axé, por lo que la cocina aparece como un espacio femenino altamente
valorado en dicho contexto; por otra parte, fuera de las actividades sagradas, hombres y mu-
jeres iniciados en el culto desempeñan indistintamente roles en el mundo público y privado,
por lo que esa división sexual del ritual no se mantiene fuera de él.
186 Sobre ello, agradezco especialmente los comentarios de Adriana Trapani.
187 Bailarina, afrodescendiente, 41 años, Lavalleja.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
124
tipo está temblando, le vino un ataque, se abre de piernas, clava el bastón,
se contorsiona, hace unos movimientos increíbles, y vos estás acostumbrado
es una postal de Montevideo, aplaudís en la avenida, y la tipa le hace viento
con el abanico y hace una sonrisa y hace un movimiento super particular
también vos no ves nada de lo que está sucediendo, digo, a los ojos de vos
como ciudadano normal, pero allí hay un ritual chamánico, hay una incor-
poración de espíritus, al tipo le están pasando cosas, le están sucediendo
cosas, lleva su maleta y viste como médico colonial como haciendo burla a lo
que sería un médico con sus medicamentos de laboratorio, se está curando
a sí mismo, tal vez de alguna dolencia en un ritual, que sé yo... entre otras
cosas, la mama vieja lo trata de disimular, porque es un papelón. (Gustavo
Fernández Zeballos).
La Mama vieja, el Gramillero y el Escobero son los tres personajes tra-
dicionales del candombe; según los entrevistados son los poseedores de la
ancestralidad, la experiencia, la sabiduría, el conocimiento y la responsabili-
dad de la comparsa; para representarlos se requiere sentimiento, presencia,
fundamento y concentración.
Son personajes que nacen en las Salas de Nación y que hacen referencia
a la época colonial. La Mama vieja representa a la mujer afrodescendien-
te ama de leche, lavandera, cocinera, pastelera y el Gramillero, hombre
afrodescendiente curandero, con dominio de los recursos que brinda la
naturaleza, según uno de los entrevistados, representa al griot africano:
Es la base intelectualoide digamos de la Nación, es el individuo de alto
conocimiento, curaba. Para curar curaba con gramillas, con yuyos curaba,
por tanto tenía que ser un conocedor de lo que es el llantén, la yerba de la
piedra, la yerba carnicera. (Jaime Esquivel).
El atuendo del Gramillero se caracteriza con camisas con jabot, galera,
bastón, valija con yuyos, ramos de flores, parasol, frac, zapatos, lentes
de sol, barba blanca, guantes blancos; el de la Mama vieja con blusas
anchas con volados, enaguas almidonadas, polleras anchas coloridas,
delantal, pañuelo en la cabeza, calzones largos, medias, zapatillas, aba-
nico, sombrilla, con maquillaje suave. Por lo que se visten con la ropa de
los antiguos «amos».
Según uno de los entrevistados, éste era un acto de resistencia:
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
125
Hay visiones que dicen que vestirse con la ropa de los amos o usar para
estas personas que estaban siendo esclavizadas, que estaban siendo vistas
por la sociedad, por la espiritualidad, como que no tenían ni alma, como
que merecían ser esclavos, como que eran como animales, este, personas
que estaban consideradas como salvajes que estas personas se vistieran
con ropas de reyes o con ropas de sus amos y practicaran sus propios ri-
tuales y sus danzas con esas ropas fijate que hoy vos querés ir y comprarte
la ropa de un rey y tenés la plata andá al shopping y comprátela, nadie te
va a decir nada, pero en la época vos no te podías vestir como un militar, o
como una dama de tal sociedad si no lo eras, es un hecho de transgresión.
(Gustavo Fernández Zeballos).
Reivindicando a la Mama vieja, Isabel «Chabela» Ramírez señala que
«no se trata de un personaje que aparece cuando la mujer ya no puede bailar
de vedette porque está gorda, sino que es el personaje más tradicional de
una comparsa, es una Mae de Santo». (Testimonio oral recogido durante la
observación participante en el Taller del GAC en Soriano).
Estos personajes, al ser experientes muchas veces han sido representa-
dos como personas ancianas, sin embargo, uno de nuestros entrevistados
resalta que no son «abuelos»:
La mama vieja no tiene nada de abuelita, y el gramillero no tiene nada de
abuelito […] la mama vieja era una ama de leche, si es una ama de leche
no puede ser una negra vieja, si le tiene que dar de mamar al hijo de la ama
tiene que ser una mujer fértil. (Jaime Esquivel).
Por su parte, en palabras del mismo entrevistado, el gramillero tiene
un baile «absolutamente erótico, provocativo e insinuante que intenta con-
quistar a la mama vieja».
Por su parte, el escobero:
Representa al chamán o brujo que limpia de maleficios los lugares de cele-
bración. Con sus movimientos de bastón (escoba) da inicio y fin al candom-
be, limpia su cuerpo y el camino de los tambores, asistido de cascabeles,
espejos y cintas de colores que adornan su taparrabo. Su buen trabajo
significa buenos augurios para la comparsa y con sus pases mágicos aleja
los malos presagios. (Ortuño et. al. En: Méndez, 2013: 8).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
126
En palabras de uno de los entrevistados, el escobero: «es el que abre
los caminos, el que limpia los caminos, para que la cuerda avance». (Javier
«Sopra» Viera). Según otro de nuestros interlocutores, «el escobero era la
persona que vendía escobas y que no le compraban y lo metieron en el des-
file para que pueda ir mostrando sus escobas y venderlas». (Joddy Crespo).
Dicho testimonio se enlaza con lo que exponía Luis Ferreira en las Jornadas
en Homenaje a Lauro Ayestarán (2013)188, quien señaló el vínculo entre la
creación del escobero y el vendedor ambulante de escobas, actividad que
constituyó una de las formas de inserción laboral de los afrouruguayos post
abolición; en relación a ello resaltó la necesidad de cuestionar la construcción
de dicho personaje:
El término escoba a mí personalmente siempre me produce una cierta
molestia, es decir, remite a una posición subalterna. Si se transformara en
el otro, en bastonero, hay otro estatus. Hay una crítica no hecha de parte
del colectivo afrouruguayo al uso de ese término. (Luis Ferreira).
No quisiéramos finalizar este apartado sin hacer mención a uno de
los fenómenos ante los que nos encontramos durante el trabajo de campo
donde en ciertas instancias se ha hecho presente la falta de información a
nivel global respecto a lo que significan los diversos elementos y simbologías
presentes en las comparsas. Así por ejemplo, al preguntarle a algunos de los
entrevistados qué representaban la mama vieja y el gramillero no tuvieron
respuesta y tras unos largos segundos silencio respondieron:
Yo no sabía qué significaba la luna y la estrella y hace años que andaba en
esto […] Hay muchas cosas que se nos escapan, que no sabemos […] El in-
terior se quedó […] el tema es que no tenemos los medios. (Noel Villalba189).
Bailarinas y ¿bailarines?La danza del candombe requiere de la interpretación corporal del sonido
polirrítmico y polifónico, parafraseando a una bailarina: «es como que los
188 Llevadas a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en agosto del
2013, en coordinación con el CDM y el MEC.
189 Tamborilero, no afrodescendiente, 50 años, Soriano.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
127
pies son tierra, acompañan el toque del piano y como que las manos van
siguiendo al chico y al repique». (Karina Busiello. Testimonio recogido
durante la observación participante). En palabras de Bernardo Maciel: «los
tres tambores tocan diferente en el cuerpo».
En la misma línea, el entrevistado señala la importancia de conectar el
baile con los toques del tambor, aspecto que no siempre acontece:
La gente baila pero no escucha […] no escucha la clave, no escucha el
chico, no escucha el piano, no escucha el repique, entonces baila todo
junto […] bailar con conciencia es saber expresar el cuerpo […] la con-
ciencia es expresar bien esos toques, entonces ¿cuándo lo expresás bien?
Creo yo, es cuando movés a tiempo el cuerpo de lo que está sonando.
(Bernardo Maciel).
Ciertos elementos asociados a la estética occidental se han introducido
al baile del candombe. El caso de las mujeres que bailan de tacos para es-
tilizarse ha sido identificado como un ejemplo de ello, lo que para muchos
va en contra de la tradición y dificulta la propia danza del candombe que
necesita del pie apoyado en el piso. Según la historia oral que nos relata
un entrevistado:
Los negros de Montevideo se juntaban para hacer las canchas. Las Salas
de Nación, se les llamaba, se armaba un piso que era una cancha que se
hacían a talón con los pies descalzos de los negros en el mismo tiempo
que tocaban los tambores para afirmar la tierra y se le echaba agua para
apisonarla para poder hacer después, más tarde la presentación de las
autoridades de la Nación, las autoridades de la Nación eran por supuesto
los Reyes Congo. (Jaime Esquivel).
Por otra parte, la danza del candombe contemporáneo se caracte-
riza por ser una práctica mayormente femenina. Paralelamente, uno de
los reclamos que frecuentemente han salido a luz durante el trabajo de
campo, es que la danza ha quedado subsumida a la parte musical; en
palabras de uno de los entrevistados: «es obvio que la danza ha que-
dado en un segundo plano respecto al toque». (Participante Taller San
José). Desde una perspectiva de género, ello podría tener relación con
la valoración desigual que tienen las actividades femeninas respecto a
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
128
las masculinas para todos los aspectos de la vida social, aunque para
algunos agentes de la comunidad candombera esta valoración desigual
no estaría respondiendo a la cosmovisión del candombe ritualizado,
como señaláramos más arriba.
La figura del Bailarín aparece en las últimas décadas, generalmente
acompañando a la vedette, comúnmente asociado a la homosexualidad.
Según algunos de los entrevistados, «baila como mujer»: «hoy día los baila-
rines que vos ves representando el candombe quieren ser ellos las mujeres,
y bailan como una mujer, no como un hombre». (Fernando «Lobo» Núñez).
En relación a ello, hay quienes denuncian la desaparición del bailarín
masculino. Según uno de los entrevistados: «ese es un tema del machismo
en nuestra sociedad y si no se baila como ‘hombre’ es porque los ‘machos’
no se han puesto a bailar, mientras nos dejen bailar a las ‘locas’ es eso lo
que se va a ver». (Participante Taller San José).
Uno de los bailarines entrevistados comentaba lo estigmatizante que
ha resultado y resulta ser bailarín en una sociedad como la uruguaya: «a
mí siempre me encantó bailar candombe pero cuando llegaba la hora de
bailar candombe ahí era diferente porque siempre te catalogaban como
gay, como puto, marica y antiguamente en esa época […] te discriminaban
totalmente». (Bernardo Maciel).
Desde el reconocimiento de la pérdida del hombre bailarín, en el 2011
se conformó un grupo de masculinidades con la iniciativa de salir en el
Desfile Oficial de Llamadas con un ala de bailarines afrodescendientes
en la Comparsa Nigeria. (Testimonio recogido durante la observación
participante).
Por otra parte, la Vedette, que aparece a mediados del siglo XX, ha
sido constantemente identificada como una figura moderna y que, según
los entrevistados, por su carácter individual no encastra en el seno de una
práctica colectiva. En ese sentido Aurora Fernández comentaba: «¿cuál es
la esencia de la vedette? Si en realidad es una recién llegada al candombe».
No obstante, en Durazno un tamborilero comentaba:»la vedette surge con
la negra Johnson para mostrar la belleza de la mujer negra, pero hoy cada
vez son más rubias». (Participante Taller Durazno). El testimonio define
a la vedette reivindicando la estética de la mujer afrodescendiente en un
contexto nacional que promueve imágenes hegemónicas, y paralelamente
denuncia la pérdida del sentido de la figura en la medida que sea interpre-
tada por mujeres no afrodescendientes.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
129
El «cuerpo» de baile
Como que la mujer misma no se respeta, para mí es eso […] no le veo la
elegancia al carnaval viendo mujeres desnudas. (Élida Da Luz190).
La tendencia hacia el cuerpo semidesnudo de las bailarinas se hace pre-
sente en el candombe contemporáneo, siendo éste un aspecto fuertemente
criticado por una de las entrevistadas: «yo siempre dije […] ‘sin conchero,
el desnudaje no’, porque es otra cosa con la cual se está desprestigiando el
tema de las comparsas porque antes no se hacía, ¿por qué tenés que estar
totalmente desnuda para desfilar?». (Élida Da Luz). Según otra entrevistada:
El conchero ¿no sé? no me suena a mí pa’ comparsa, ta las plumas te digo vos
ves que hay mucha cosa copiada a Brasil, todos esos espaldares […] como
que se está abrasilerando la cosa me parece a mí, como que quieren llamar
tanto la atención que han salido de sí. Vos ves polleras, polleras son pocas las
comparsas que llevan polleras […] que más bien la gente vea el baile no que
vean el cuerpo, porque tenés que tener un lomo bárbaro para usar esa ropa
pero yo bailo, a mí me gusta bailar, lo siento, pero claro, yo me pongo a bailar
al lado de una vedette que tiene una tanguita así, que tiene un sutiencito así
miran otra cosa, entonces yo pienso que el baile es otra cosa. (Mariana Pintos).
De hecho, esa asociación de bailarina desnuda ha llevado a obstaculizar
la participación de mujeres en la danza del candombe, y se hacen comen-
tarios como «acá las mujeres no quieren bailar porque no quieren salir
desnudas», aspecto que ha sido identificado con frecuencia por las personas
entrevistadas en casi todos los departamentos abordados, especialmente en
el interior del país por el «qué dirán». Para Aníbal Piedrabuena «no debería
pasar porque la mujer esté desnuda si no bien vestida». Isabel «Chabela»
Ramírez entiende que:
La desnudez del cuerpo de la mujer en el baile del candombe es conse-
cuencia de la conversión de la mujer en objeto sexual, ya que la falta de
190 Directora de comparsa, afrodescendiente, 48 años, Florida.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
130
ropa muestra solamente el cuerpo de esas mujeres y no deja ver el espíritu.
(Testimonio oral recogido durante la observación participante en el Taller
del GAC en Soriano).
DESFILES DE LLAMADAS, CONCURSOS Y CARNAVAL
Por lo menos [hay que] encarrilarlo un poco, porque se está yendo […] lo
quieren hacer tan pomposo, tanto brillo, tanta cosa que se nos está yendo,
se está yendo de los manos. (Carmen Rodríguez).
El calendario anual de Llamadas en Uruguay ha crecido en forma ver-
tiginosa, tanto en la capital como en el interior. En Montevideo, además del
Desfile Oficial de Llamadas y las Llamadas de San Baltasar cada 6 de enero,
se vienen realizando las Llamadas del 11 de octubre en contrafestejo del
«Día de la Raza», la Llamada Madre (organizada por el Grupo Asesor del
Candombe), las Llamadas de Invierno, de Primavera, etc. Al mismo tiempo,
en diversos departamentos del interior se vienen realizando cada vez más
desfiles, más allá de los organizados por los gobiernos municipales.
Actualmente, el candombe en el Carnaval incluye el Desfile Oficial
de Llamadas y el Concurso Oficial en el Teatro de Verano en Montevideo,
así como las Llamadas organizadas por las Intendencias Municipales en
diversos departamentos del interior del país.
A continuación trabajaremos sobre algunos de los puntos que presen-
tan estos grandes temas haciendo una vez más la salvedad de que para
ser abordados en su profundidad merecerían estudios específicos. Nos
centraremos particularmente en las percepciones de los agentes respecto
a qué significa para las comparsas concursar en Carnaval.
El candombe en el Carnaval
Salgo siempre, sí, y a veces salgo con mucha bronca, con mucho dolor […]
ese circo que se monta, siendo las llamadas una cosa mucho más simple,
que es la comunicación de un barrio al otro y es el afecto se convirtió en
algo tan absolutamente asqueroso, comercial, que competir siempre lo
tenemos que estar repitiendo: con el candombe se comparte no se compite,
no se debería, pero nadie lo va a escuchar (Isabel «Chabela» Ramírez).
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
131
La inclusión del candombe al carnaval montevideano, si bien fue un
símbolo de apertura y reconocimiento de la presencia y aportes de los
afrodescendientes a la cultura nacional, al mismo tiempo, inició un proceso
de folclorización de la otredad afrocultural y de subsunsión del candombe
al desfile oficial como una variedad pintoresca del mismo. (Díaz, 2006).
Deteniéndose en los riesgos que conlleva la reducción del candombe
al carnaval, el antropólogo y músico Walter Díaz continúa alertándonos
sosteniendo que:
Deforma su expresividad y contenidos culturales más profundos. Descubrir
a su vez los toques de Tambor, su fuerza constructora y potenciadora de
identidad afrocultural (etnicidad) para comprender, más allá de la «más-
cara» del carnaval, su significación social más profunda. Será desde el
respeto al tambor y su proyección a la danza llamada candombe, desde
donde haremos nuestro aporte contribuyendo a descubrir su valor como
rasgo identificatorio de la diversidad cultural como factor enriquecedor de
nuestro relacionamiento con el todo social, con los mismos derechos y sin
exclusiones por adscripción identitaria. (Díaz, 2006: 101 y 102).
Roberto Da Matta (1986) en sus estudios sobre el Carnaval de Rio de
Janeiro desarrolla el concepto de «ritos de desorden», para hacer referencia
a la inversión del orden social brasilero que se experimenta en tiempos de
carnaval, donde se abandonan los prejuicios y la segmentación social, dando
la sensación de libertad e igualdad; no obstante, éste es un momento extraor-
dinario que tiene inicio y final. Desde esta perspectiva, Walter Díaz señala
que «nuestra matriz cultural ‘autoriza’ en tiempos de Carnaval diversidad
de todo tipo, pero el resto del año impone homogeneidad, discriminación
y racismo». (Díaz, 2006: 101).
En palabras de Ferreira (1997) debemos abandonar toda visión exótica,
pintoresca y folclórica, si realmente pretendemos revalorar la real riqueza
de una expresión como el candombe.
Según Alejandro Frigerio, la performance artística afroamericana ori-
ginalmente no estuvo ligada a:
«Situaciones de representación» (Barba, 1987), sino que se produce más
o menos espontáneamente en contextos festivos o recreativos […] Es tan
solo con el correr del tiempo, y la creciente «folklorización» de la cultura
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
132
afroamericana, que ha aparecido un marco más formal y rígido para la
performance, aumentando la cantidad de artistas ‘profesionales’, que viven
de presentar su arte en distintos escenarios. (Frigerio, 2000: 6).
No obstante, es menester destacar que si bien la mercantilización del
Carnaval es un fenómeno que adquiere nuevas dimensiones en la actuali-
dad, según uno de los testimonios recogidos en campo no es algo nuevo, ya
desde fines del siglo XIX fue denunciado por parte de algunos reconocidos
intelectuales afrouruguayos: «Marcelino Bottaro191 por ejemplo, y Juan Julio
Arrascaeta192 eran personas que […] odiaban la comercialización». (Isabel
«Chabela» Ramírez).
Un aspecto a señalar sobre el candombe en tiempos de Carnaval es que
en algunos departamentos del país (principalmente Rocha, Maldonado,
Colonia y Canelones) las comparsas sufren la falta de integrantes durante
el carnaval por la zafra de verano, ya que muchos se encuentran trabajan-
do en temporada alta y no pueden participar de los desfiles, pese a haber
participado de las actividades de la comparsa durante todo el año.
El candombe como espectáculoEl candombe me parece que cambió, que se puso como una flor […] que
está llamando la atención, no está «siendo» a veces, me parece, está como
mostrando un show. (Gustavo Fernández Zeballos).
Gran parte de la generación del saber antropológico sobre el candombe,
refleja una suerte de preocupación respecto a las posibles amenazas de la
espectacularización de un ritual afrocultural de resistencia, ya que el can-
dombe y todo su acervo cultural viene siendo popularizado (Picún, 2006),
banalizado y mercantilizado (Ferreira, 1997; Díaz, 2006).
Dichos planteos se reflejan en el análisis desarrollado por Carval-
ho (2002) en referencia a las manifestaciones culturales afroamericanas
en general, donde deja planteada la tendencia de la vida cultural de las
sociedades neoliberales a convertirse en un bien de consumo y que por
ende da inicio a procesos de negociación y comercialización. Ello consti-
tuye un «tipo nuevo de relación comercial con las tradiciones, una nueva
191 Marcelino Bottaro (1884–1940), escritor afrouruguayo.
192 Juan Julio Arrascaeta (1899–1988), poeta afrouruguayo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
133
concepción de cultura como una fuente de emprendimiento netamente
capitalista, que no era exactamente la manera como se la veía antes».
(Carvalho, 2002b: 4).
En el mismo sentido, Stuart Hall (1992) plantea que la cultura negra,
como toda cultura popular moderna, viene sufriendo un proceso de trans-
formación en mercancía «de las industrias en las que la cultura entra direc-
tamente dentro de los circuitos de la tecnología dominante: los circuitos
del poder y el capital». (Hall, 1992: s.d.). Consecuentemente se trata de un
proceso de estereotipación y de expropiación «donde el control sobre las
narrativas y las representaciones pasa a manos de la burocracia estatal
establecida». (Hall, 1992: s.d.).
En esta línea, el Desfile Oficial de Llamadas:
Se ha convertido en un evento que tiene hoy un no despreciable valor
comercial y turístico, cuyo usufructo como espectáculo ha sido derivado
a productores privados que comercializan diversos aspectos del evento
convirtiéndose de esta manera en los nuevos empresarios privados de una
manifestación cuyos portadores de memoria y tradiciones –la colectivi-
dad afrodescendiente– se ha visto atrapada en los nuevos eventos que la
globalización propone a la industria del entretenimiento. (Díaz, 2006: 99).
Dicho panorama anticipado por los autores, efectivamente se vio re-
flejado en el trabajo de campo, al punto que la estrategia de uno de los
entrevistados es no participar más del evento:
En carnaval no participo más, no estoy de acuerdo con el sistema […] no
me gusta participar en un evento que hoy no es ya más el evento que era,
hoy es un evento totalmente comercial y yo tengo una mentalidad de tra-
dición, yo si quiero tocar por tradición no gano dinero, toco para mí, para
mi gente, y no necesito tocar en la llamada. La llamada comenzó siendo
una tradición y se transformó en un negocio, entonces entiendo que el
negocio tiene que ser de los que estamos en eso, no de cualquiera menos
de nosotros, si yo toco durante cinco horas en una llamada, este, y todo
el mundo gana, entiendo que el que más tiene que ganar principalmente
soy yo y si yo no gano nada ¿pa’ qué toco entonces? ¿pa’ que gane otro? No
lo entiendo acá hoy por hoy en las llamadas todo el mundo gana menos
nosotros, entonces no toco más. (Fernando «Lobo» Núñez).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
134
Por otra parte desde un sentir compartido, otra de las personas entre-
vistadas dijo que solía salir «con mucho dolor y mucha bronca», pero que
creía que era importante permanecer ya que: «de mis cosas no me puedo
sentar a aplaudir, de mis cosas tengo que participar […] al candombe a mí
me parece que hay que lucharlo desde adentro». (Isabel «Chabela» Ramírez).
En la actualidad el Carnaval es televisado; sobre cómo se transmiten
las Llamadas algunos testimonios mostraron ciertas preocupaciones y dis-
crepancias. A este respecto un tamborilero comentaba: «el fenómeno de
la VTVización está influyendo en la espectacularización del candombe».
(Testimonio recogido durante la observación participante).En concordancia
con ello, un tamborilero decía lo siguiente:
Hay que considerar qué es lo que se transmite, qué es lo que se muestra
al Uruguay y al mundo, porque hay más gente mirando por televisión que
en vivo, ¿quiénes entrevistan? ¿cómo? ¿qué muestran? No te muestran la
salida de las comparsas, cómo templan los tambores, no te muestran cuan-
do llegan al final, los abrazos (Juan Cruz. Testimonio recogido durante la
observación participante).
En relación a ello, otro de los entrevistados sentía que lo que se transmite
por las cámaras es una performance desvirtuada:
Los cortes que hacen ahí, en el mejor lugar, donde está el palco todo, em-
piezan a hacer esos cortes que no tienen nada que ver, que son arreglos
de batería, la mayoría ejercicios de percusión que no tienen nada que ver
con el candombe y que en el lugar más importante del trayecto que tiene
el desfile, a ellos se les da por hacer ese mamarracho […] ¡Medí el daño! Si
vos rusa, estás en Kiev, internet, mirando las Llamadas en directo y justo
en el lugar que están las cámaras los tambores hacen cortes y lo que tocan
de candombe es lo menos, ahí estás mostrando habilidades de la cuerda
de tambores en el dominio de otros ritmos que no tienen nada que ver
con el candombe. ¿Vos qué pensás? Sos rusa y nadie te explica que el
candombe no es eso, que es un atractivo de la cuerda de tambores, te vas
a creer que eso es candombe, eso es un error. (Fernando «Lobo» Núñez).
Al mismo tiempo, en lo que refiere al toque del tambor, según uno de
los testimonios: «en el ámbito del carnaval y de llamadas está siendo ‘más
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
135
golpeado’ el tambor, todo es como que está reventado en las llamadas,
todo es como que va a explotar, a millón». (Gustavo Fernández Zeballos).
Sobre la danza del candombe en los concursos de Llamadas, hay quie-
nes denuncian que se ha extendido el uso de las coreografías basadas
en patrones occidentales, que han introducido: «valores estéticos de las
danzas europeas, de todas hacer lo mismo en filitas iguales o sea, que en
realidad el candombe tiene otras bases en la danza que tiene mucho más
que ver con la identidad propia, el cuerpo». (Participante Taller San José).
Por otra parte, las exigencias respecto a cómo deben ser los cuerpos de
las bailarinas han sufrido cambios en la actualidad y de hecho conforman
una organización espacial de las mismas dentro de las comparsas:
Hoy por hoy en las mujeres que salen en las comparsas hay mucha dife-
rencia, está el ala de las más lindas, después las que tienen mejor cuerpo
una discriminación espantosa […] no necesariamente tenés que tener buen
culo, buenas tetas, buen lomo para que yo te ponga adelante del todo, no
¿quién sos? Acá se han dado el lujo de traer vedettes de argentina y las
plantan ahí y no tienen ni idea de lo que están haciendo, eso es una falta
de respeto a la cultura. (Fernando «Lobo» Núñez).
Dicho en palabras de otro de los entrevistados: «el buscar los cuerpos
preciosos no tiene nada que ver con el candombe». (Participante Taller
San José).
Asimismo, parte de los reclamos se centran en el atuendo de las baila-
rinas que dificultan la propia danza:
Una bailarina de candombe no puede usar tacos porque el candombe no
se puede bailar con tacos, porque no se puede bailar técnicamente, chau,
y cuando tiene un aparato en la cabeza que pesa diecisiete mil kilos de
alambre, plumas y tela y en vez de ir bailando tiene que ir con una mano
agarrándose para que no se le caiga el aplique que tiene en la cabeza e ir
acomodándose tampoco, cuando no tiene ropa tradicional de la bailarina
de candombe y va toda en pelotas tampoco, eso es en Brasil no acá, no es
candombe esto». (Fernando «Lobo» Núñez).
Los aspectos euro occidentales también se ven reflejados más allá
del baile, cuando por ejemplo se hace presente la individualidad en
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
136
una práctica colectiva, según uno de los testimonios: «Va en la cultura.
El candombe es colectivo y la sociedad en que vivimos no es colectiva,
más bien es individualista, entonces la bailarina quiere salir de vedette
y el tamborilero quiere estar adelante tocando el repique». (Participante
Taller San José).
En relación a todo ello, interesa destacar lo que plantea García Can-
clini en lo que refiere a las relaciones de lo moderno con «lo exótico»: «no
es sólo una resignificación y refuncionalización de lo tradicional desde lo
moderno; es la reubicación de las culturas antiguas en la compleja trama
de la interculturalidad contemporánea» (García Canclini, 2004: 41), las que
han sido transformadas en mercancía, vaciadas de su significación social,
recolocadas en nuevos contextos y reconceptualizadas para responder a
necesidades económicas, culturales, políticas y de los miembros de esas
otras culturas (García Canclini, 2004).
Sobre los impactos de la competenciaLa competencia del candombe contemporáneo ha sido identificada como
un pico de tensión durante el trabajo de campo en todos los departamentos
abordados; las formas en que los agentes sociales de cada territorio logran
articular para hacer frente a este respecto son diversas y variadas. Lo cierto
es que ante la competencia todos se sienten interpelados.
Diversas estrategias se despliegan en los diálogos que entabla la
sociedad civil candombera con cada gobierno municipal. Hay departa-
mentos en los que las comparsas negocian con su respectiva intenden-
cia municipal para erradicar la competencia del (de los) desfile(s) de
llamadas departamentales, tal es el caso del departamento de San José.
Allí, las comparsas se han organizado y han alcanzado instancias de
diálogo y participación en la toma de decisiones respecto a las llamadas
departamentales con la intendencia municipal en cuestión. Así es que,
por ejemplo, acordaron que en las llamadas las comparsas saldrían sin
competir y repartirían de forma equitativa los montos asignados para los
premios, experiencia que parecía arrojar resultados positivos y construc-
tivos para las distintas partes.
Por otra parte hay departamentos en que las comparsas buscan nego-
ciaciones para efectivizar lo contrario e instaurar así la competencia, tal es
el caso del departamento de Colonia donde, según algunos entrevistados,
la competencia es necesaria para garantizar un espectáculo de calidad:
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
137
Empezamos a manifestar la inquietud para que hubiera un concurso
entre los conjuntos del departamento, para que hubiera un incentivo,
para que hubiera una competencia en realidad que favoreciera, mejorara
el nivel de los conjuntos, porque que no se prestara para una situación
de bandido porque la Intendencia de repente decía «bueno muchachos,
hay cien mil pesos, son diez comparsas, vengan a desfilar y les damos
diez mil pesos a cada una». Entonces cualquier grupo de hace veinte
años atrás que tuviera túnicas guardadas y algunos tambores te armaba
una comparsa y se llevaba diez mil pesos saliendo en pedo igual, en-
tonces pensamos que la mejor solución para que eso no sucediera era
que hubiera un concurso para que así la gente se preocupara. (Claudio
«Pateco» Leguísamo).
En la misma línea opina Aníbal Piedrabuena respecto a las Llamadas de
Florida, donde no hay competencia. Piedrabuena está de acuerdo con los con-
cursos en tanto te dan la posibilidad –y la responsabilidad– de seguir mejorando:
No concursar no te obliga, o sea, si este año fuiste un desastre qué te importa
si el año que viene vas a salir igual, y nadie cuestionó cómo saliste […] a
mí me parece que un concurso donde vos puedas ver qué lugar ocupaste,
te va a dar la posibilidad de que lo que no hiciste bien lo puedas mejorar
para el próximo año. (Aníbal Piedrabuena).
Por último, encontramos departamentos en los que las comparsas no
logran entablar negociaciones con sus intendencias, dictaminadas por la
ausencia de diálogo entre las partes.
Es interesante observar cómo se ha encontrado el equilibrio entre
asegurar la calidad de las propuestas de las comparsas sin tener que com-
petir para el caso del departamento de Rocha. Actualmente las comparsas
de la ciudad de Rocha se están organizando para trabajar en conjunto
y desde el 2013 están elaborando un reglamento que, por primera vez
en el departamento, establece exigencias en cuanto a mínimos de inte-
grantes y que prohíbe el uso de tambores con parches plásticos (que aún
se continuaban usando). Según uno de los entrevistados, el reglamento
se hizo necesario ya que la Intendencia les pagaba a las comparsas por
igual, por participación, pero no había una exigencia respecto a la calidad
de las propuestas, por lo que se definió hacer un concurso clasificatorio
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
138
que categoriza a las comparsas193, pero sin competir por primeros o se-
gundos premios.
Más allá de los desacuerdos con los gobiernos municipales, hemos
observado cómo la competencia viene deteriorando los propios vínculos
intra e intercomparsas, generando relaciones asimétricas con consecuencias
negativas entre las asociaciones carnavalescas concursantes. Durante el
espacio de intercambio en el taller del GAC en Mercedes, Soriano, las in-
quietudes de los participantes estaban centradas en saber «cuántas plumas
debía llevar un cuerpo de baile», los criterios de los jurados y otros temas
en relación al candombe en el carnaval, y se hicieron comentarios del tipo:
«¡Cuánto daño le ha hecho la competencia al candombe!».
Del mismo modo surgió uno de los problemas que aqueja al candombe
en Mercedes en relación a la etapa conflictiva que vivencia ALUDI (Agru-
paciones Lubolas Unidas del Interior194): «Hay muchos problemas locales,
nos estamos serruchando el piso entre nosotros mismos, nos falta unión,
la competencia nos hace mucho daño. Está bien salir a competir pero sin
pisarse la cabeza» / «acá no hay compañerismo».
Por último cabe destacar que las ponencias del GAC hacen fuerte hin-
capié en la necesidad de mantener las raíces y en ese sentido algunos par-
ticipantes preguntaban cómo hacer para mantener la tradición y adaptarse
a las exigencias del candombe actual al momento de concursar: «¿Cómo
hacemos para competir y usar a la vez ropa tradicional? Ya que después
competimos con comparsas llenas de brillo y plumas al estilo de la samba
brasilera».(Testimonios orales recogidos durante la observación partici-
pante en el Taller del GAC en Soriano).
193 Según la categoría (A, B o C) en la que quedan clasificadas las comparsas se establece el dine-
ro que recibirán.
194 En el 2013, desde Soriano surge ALUDI, una asociación con personería jurídica. En su pro-
puesta inicial ALUDI busca aunar esfuerzos entre las distintas comparsas, así como difundir
y fortalecer el candombe del interior. El pasado 2014 ALUDI organiza en coordinación con
la Intendencia de Soriano el Desfile de Llamadas. No obstante, a raíz de los resultados de la
competencia, surgieron conflictos entre las comparsas en relación a los vínculos que tendrían
algunos de sus integrantes con los jurados del concurso. Cabe destacar que en el momento
del trabajo de campo los integrantes de las comparsas no habían mantenido un diálogo sobre
lo acontecido, y algunos de los representantes de ALUDI habían tomado la decisión de aban-
donar sus cargos en dicha agrupación.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
139
De hecho, los impactos de la competencia vienen dejando huellas en
los propios toques del ritmo del candombe. En el año 1998 integrantes de
la cuerda de tambores de la comparsa «Mi Morena» innovaron con nuevos
arreglos musicales popularmente conocidos como «cortes» para reforzar
su nivel para la competencia en el Desfile Oficial de Llamadas del mismo
año. Según uno de los creadores «no teníamos mucho que ofrecer ese año y
quisimos hacer algo novedoso que realzara nuestra propuesta». (Ex tambori-
leo, comparsa Mi Morena. Testimonio oral recogido durante la observación
participante). Lo cierto es que dichos «cortes» fueron incorporados al año
siguiente por casi todas las comparsas participantes del Desfile Oficial de
Llamadas; introduciéndose indistintamente a los tres Toques Madre. Ac-
tualmente han sido adoptados por la mayoría de las comparsas.
De la observación participante en los talleres del GAC en Soriano y
Maldonado se observa que los «cortes» se presentan como un punto polé-
mico y, si bien los integrantes de GAC instan a no realizarlos, ellos mismos
los implementan en sus propias comparsas. En tono de indignación José
«Perico» Gularte plantea erradicarlos: «podrán ser muy lindos pero le hacen
mal a nuestra cultura». (Testimonio oral recogido durante la observación
participante en el Taller del GAC en Maldonado). De ahí que para una en-
trevistada sea contradictorio:
Es contradictorio […] te dicen que no hagas, que el candombe no es corte,
pero todas las comparsas lo hacen, y la tele te da su espacio y el desfile
tiene su espacio, sus minutos para que estén frente las cámaras en el corte.
(Virginia Elosegui195).
Por otra parte, algunos entrevistados están conformes con la incorpo-
ración de los mismos: «Al corte yo no lo veo mal porque me parece que
dentro del candombe un arreglo musical que lo seguís haciendo arriba del
tambor». (Sebastián Barrett196). Respecto a lo que significaba para el cuerpo
de baile, una integrante de la misma comparsa agrega que:
195 Coordinadora de comparsa, no afrodescendiente, 34 años, Maldonado.
196 Tamborilero, no afrodescendiente, 31 años, Río Negro.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
140
[Con el corte] se muestra más la parte de danza, de destreza, coreografía,
coordinación, que eso hace que todo visualmente, globalmente la comparsa
se muestre. Podés mostrar los trajes, la postura, el candombe, el toque, todo
el trabajo que vos hacés en el año, yo creo que lo mostrás estáticamente en
un corte, porque por lo general el corte es estático, yo creo que va por ese
lado, más oxigenarse uno […] Yo creo que hoy en día el espectáculo en sí
es el corte. (Natalia Soñora197).
Sin embargo, para Isabel «Chabela» Ramírez los cortes generan un
«corte» en la comunicación y consecuentemente provocan un corte en el
cuerpo de baile en sentido metafórico. (Testimonio oral recogido durante
la observación participante en el Taller del GAC en Maldonado).
Las personas contactadas sostienen que existen ciertas ambigüedades
en relación a los «cortes» en los concursos de Carnaval, ya que la reglamen-
tación acerca de si puntúan no es del todo clara.
En el marco de la competencia los agentes identifican que se han intro-
ducido cambios por influencia del Carnaval de Brasil y del samba. De hecho,
a nivel general el samba ha sido identificado como una amenaza para el
candombe por varios motivos, especialmente en lo referente al abundante
brillo, el uso excesivo de plumas y la desnudez en el cuerpo de baile y a las
placas para el caso de los tambores (hoy prohibidas en tiempos de Carnaval198).
Según Miguel Egaña, al tratarse de una manifestación ancestral «en el
candombe está todo inventado ¿no? Si hago otra cosa me estoy saliendo
de los parámetros».
Sobre los jurados en los concursos de CarnavalUn punto conflictivo que surgió durante todo el trabajo de campo fue la
conformación de los jurados de los concursos de Carnaval y la forma en
que evalúan a las comparsas. Por un lado –principalmente en Montevideo–,
se han realizado fuertes críticas sobre el hecho de que los jurados están
197 Bailarina, no afrodescendiente, 28 años, Río Negro.
198 Por otro lado, en varios departamentos hay más escolas de samba que comparsas de can-
dombe, aspecto que suele ser fuertemente criticado por la comunidad candombera desde el
argumento de que «el candombe es lo de acá, es lo nuestro», comentarios que responden al
fenómeno de la nacionalización del candombe.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
141
integrados por personas ajenas al mundo del candombe, con trayecto-
ria en el teatro, en la danza, en la música, vestuaristas, etc. y que, según
la mayoría de las personas entrevistadas, no tienen ni las herramientas
ni el conocimiento para evaluar la performance del candombe. Por otro
lado –principalmente en el interior–, en los casos en que los jurados sí
están conformados por candomberos, muchos de los entrevistados, han
denunciado que al momento de puntuar tienen preferencias hacia deter-
minadas comparsas por vínculos familiares, afectivos y/o laborales. En
concordancia con ello, resulta un verdadero desafío encontrar el punto
de equilibrio para que los jurados estén integrados por entendidos en el
tema pero que al mismo tiempo logren tener la distancia necesaria para
con quienes participan de los concursos.
En relación a ello, parte de los entrevistados sugieren que los jurados
evalúen los elementos performáticos básicos del candombe:
Que pongan gente que puntúe lo básico ¿quién baila más candombe?
¿quién baila base candombe? Quien baila base candombe merece tener un
puntaje, quien toca candombe, base candombe, merece tener un puntaje,
no merece aquella persona que tiene un taco grande así y va caminando y
sólo mirando tirando besos. (Bernardo Maciel).
Para otro de los entrevistados la clave está en que el jurado reste puntaje
a quienes desfilan con elementos que no son parte de la tradición:
El jurado tiene que ser alguien que sepa descalificar, no calificar, la mayoría
de los jurados no saben, no saben por qué una cuerda de tambores está mal
parada, porque la mayoría no tocan el tambor […] cuando vos vas a juez, vas
por algo que hiciste mal […] el juez interviene cuando vos tenés problema,
entonces lo que hace el juez es determinar el problema en qué grado, el tipo
no tiene que saber qué es lo que hiciste bien, tiene que saber lo que vos hiciste
mal y en qué grado lo hiciste mal, tenés que descalificar y si no sabés qué es
lo que está mal de una comparsa, y a vos te parece que está todo bien porque
tiene mucho brillo Sí, tiene mucho brillo pero las bailarinas no saben bailar,
entonces a vos te entra por la vista. (Fernando «Lobo» Núñez).
Del mismo modo, la mayoría de los reclamos coinciden en la necesidad
de definir criterios claros y comunes sobre lo que evaluará el jurado. Según
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
142
Natalia Soñora habría que «unificar criterios» y, en la misma línea, Nancy
Zunino resalta la necesidad de generar reglamentos claros y concisos ya que
la evaluación «merece un respeto, es el trabajo de todo un año».
La inclusión de las comparsas al Carnaval y la política cultural estatal
desarrollada desde la órbita del turismo impone «mecanismos verticales y
autoritarios de reglamentación con el poder que otorga la adjudicación de
premios estímulo» (Ferreira, 1997: 44), basados en el interés –exclusivo– de
vender un espectáculo para su consumo. Díaz (2006) resalta la necesidad
de que los estudios antropológicos del candombe trasciendan la especta-
cularización atractiva y turística de la práctica que constituye una variedad
cultural genuina del colectivo afrodescendiente.
Mientras tanto, otro de los reclamos que surgió en algunos de los en-
cuentros con la comunidad candombera del interior del país, es que los
jurados tienen que conocer la realidad de cada departamento a la hora de
evaluar: «no estoy de acuerdo con que todos los años nos traigan jurados
de distintas asociaciones de Montevideo, porque ellos no saben un joraca lo
que pasa acá, acá es distinto, no manejamos la misma plata». (Participante
Taller Durazno). En el mismo sentido, agregaban: «a mí me gustaría que me
juzgue gente de acá, del medio». (Participante Taller Durazno). Este aspecto
también fue sugerido en el taller realizado en Flores.
Asimismo, interesa conocer cómo se sienten las personas que son con-
vocadas como jurados para los Desfiles de Llamadas. Según Isabel «Cha-
bela» Ramírez «como jurado también siento mucha frustración porque el
resultado final es una sumatoria del puntaje de todos, que de repente nada
tiene que ver con mi opinión personal».(Testimonio oral recogido durante
la observación participante en el Taller del GAC en Soriano).
CANDOMBE: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
El dinamismo propio de la cultura hace que sus manifestaciones alcancen la
flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambiantes momentos históricos
en los que tienen lugar. Claramente el contexto actual es profundamente
diferente al que le dio origen al candombe, por lo que dicha performance
vivencia modificaciones relacionadas al flujo constante de la vida social.
Los cambios por sí solos no deben ser considerados amenazas para las tra-
diciones culturales, el juicio valorativo deberá ser analizado para cada caso
y en cierta medida dependerá del grado de participación de los agentes, así
como del rumbo y del viraje con el que se den.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
143
El candombe contemporáneo goza del reconocimiento nacional e in-
ternacional que alcanzan sus máximas expresiones: en el año 2006 al apro-
barse la Ley 18.059 que declara al 3 de diciembre como el «Día Nacional del
Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial»; en el año 2009 al
ser inscrito «El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comu-
nitaria» a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de UNESCO, y al ser incluido el Candombe en la Declaratoria
de Patrimonio Cultural Inmaterial por la Comisión del Patrimonio Cultural
de la Nación; y en el 2010 al crearse el Grupo Asesor del Candombe (GAC)199,
por Resolución Ministerial (Chagas y Stalla, 2011).
Según Luis Ferreira, tras la creación del GAC, «los directivos de las organi-
zaciones carnavalescas negras más antiguas entran así al campo de la política
cultural del Estado en el nivel nacional, debatiendo sobre qué es el candombe
a preservarse, cuál es el representativo (‘auténtico’) de cada barrio». (Ferreira,
2013: 234). Cabe destacar que a raíz del trabajo de campo de la presente investi-
gación se observa un grupo activo y consolidado –aunque reducido en número–,
con acuerdos internos alcanzados para establecer negociaciones con el Estado.
La valoración del Candombe como Patrimonio Cultural Inmaterial
Yo lo valoro, lo valoro muchísimo, también pienso que es una reivindicación
para nuestros ancestros, los africanos. (Isabel «Chabela» Ramírez).
En líneas generales las personas contactadas durante el trabajo de
campo han valorado positivamente la Declaratoria del Candombe como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Diversos autores han
señalado los beneficios que trae la patrimonialización, entre los que se
destaca el aumento de la autoestima del grupo portador y heredero de
dicho legado (Tamaso, 2002), aspecto que precisamente fue identificado
por uno de los entrevistados: «nosotros lo necesitamos […] para sentirnos
más fuertes, para que quede acá». (Bernardo Maciel).
199 Integrado por Fernando «Lobo» Núñez, Fernando Núñez Jr., Aquiles Pintos, Aníbal Pintos,
Tomás Olivera Chirimini, Luis Ferreira, Isabel «Chabela» Ramírez, Waldemar «Cachila» Silva,
Juan Gularte, José «Perico» Gularte, Benjamín «Chiquito» Arrascaeta y Beatriz Santos.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
144
Asimismo diversos actores han comenzado a utilizar la Declarato-
ria como una herramienta de derecho, tal como lo ilustra el testimonio
a continuación: «un problema que tenemos acá es el de los autos que
cuando estamos desfilando insisten en pasar y yo les digo ‘mirá: los autos
no son Patrimonio Cultural de la Humanidad, nosotros sí’».(Participante
Taller San José).
Del mismo modo otras personas en Río Negro consideran que la
patrimonialización ayuda a que los integrantes de las comparsas ya no
sean tratados como delincuentes. Según uno de los entrevistados «éra-
mos como rebeldes, tupamaros del candombe» y luego agregaba: «nos
metían presos, nos corrían, nos sacaban a escopetas […] nos querían
comer crudos, agarrar un tocador para la policía era como un trofeo».
(Christian Villalba).
Sin embargo, para otros la Declaración del Candombe como Patrimonio
no ha tenido mayor incidencia en la realidad departamental, a raíz de lo
que se desprende la anécdota que transcribimos a continuación:
[En los festejos de la semana de Rocha] había una serie de espectáculos
y el candombe no figuraba en ninguna de las noches que justo coincidía
cuando se declaró […] creo que soy de los pocos cantautores, o el único
cantautor afrodescendiente que hay en Rocha, no hay otro, y le tuve que
decir a la gente de la Comisión que estaría bueno que nosotros estuvié-
ramos con la banda haciendo candombe dado que la fecha coincidía Y
bueno, tuvimos que hacer varios manejos para poder estar arriba del
escenario, y prácticamente que a último momento nos confirmaron, pero
había un desconocimiento de lo que se estaba de lo que se había logrado.
(Fermín Acosta).
Si bien el episodio narrado nos muestra el desconocimiento institu-
cional departamental, también podemos observar los efectos empíricos
de la declaración cuando es apropiada por la sociedad civil al momento
de reclamar sus derechos.
Por otra parte, hay quienes manifiestan cierta desconfianza sobre la
declaratoria:
A veces lo veo raro a eso ¿viste? A veces uno anda haciendo cosas o ves
que las otras organizaciones y sirve como una etiqueta, como una cosa
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
145
es un pasaportecito. A la vez que pase a ser «Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad» a veces me resulta raro ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo va ser ? ¿Qué
significa eso? ¿Sigue siendo de ese colectivo? ¿Qué pertenencia tiene ese
colectivo ante esa declaración? […] Tal vez no lo comprendo del todo […]
no sé exactamente a qué se refiere, no lo termino de entender (Gustavo
Fernández Zeballos).
La antropóloga Izabela Tamaso (2002) justamente reflexiona sobre las
consecuencias que acarrea la patrimonialización de bienes (materiales e
inmateriales), ya que si bien surgen beneficios, también se corre el riesgo de
que dichos bienes sean apropiados por las elites; ya que entran en escena
nuevos intereses económicos y políticos que les atribuyen sus propios sig-
nificados. Así es que se desatan disputas simbólicas, en tanto que el valor
atribuido por el grupo portador no siempre corresponde al valor atribuido
por las instituciones oficiales de preservación.
El rol del Estado a nivel nacional y municipalUn aspecto que se observa como común denominador para los departa-
mentos abordados es que en la última década (correspondiente al gobier-
no del Frente Amplio) el Estado y los diferentes gobiernos municipales
vienen financiando actividades relacionadas con el candombe, como
talleres de música y/o baile (principalmente a través de las intendencias
municipales y de Centros MEC), y a la vez apoyando proyectos que la so-
ciedad civil presenta a diversas convocatorias de diversos programas de
organismos del Estado (especialmente a través del MEC y del Ministerio
de Desarrollo Social, MIDES). Pues, la declaratoria compromete alEstado
a emprender acciones de salvaguardia en pos de la tradición. En ese sen-
tido, las personas entrevistadas sugieren algunas líneas de intervención
que desarrollamos a continuación.
Beneficios sociales a referentes
Entiendo que el reconocimiento oficial está faltando y que hoy por hoy
artistas como Mateo, como yo, que hemos remado en épocas muy difíciles,
deberíamos tener una jubilación, deberíamos tener los beneficios que tiene
cualquier ciudadano que trabaja y que como propuesta cultural viviente
deberían tener un apoyo. (Fernando «Lobo» Núñez).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
146
Registro y protección
El tambor está en un punto que hay que registrarlo y patentarlo como
instrumento autóctono […] ¿Sabes por qué? Porque hay empresas, LP por
ejemplo […] que se han quedado con la conga, el quinto, el surdo, el pan-
deiro, el rodoblante. (Fernando «Lobo» Núñez).
Candombe en CarnavalSobre la incidencia del Estado respecto a lo que sucede con el candombe
en carnaval, señala un entrevistado:
Vos pensá en Carnaval, son cinco categorías: revistas, humoristas, parodis-
tas, murgas, lubolos, de las cinco categorías cuatro hacen reír ¿o no es así?
¡La quinta no! La quinta ahora nos están obligando a hacer espectáculos
que tienen que ver Se le parecen más a expresiones de parodistas o de
humoristas que a una comparsa de negros y lubolos, ahí es donde tiene
que talar el Estado. El candombe no es solamente salir a ver a los negritos
tocar en la calle. (Jaime Esquivel).
Difusión
El Estado tendría que influir a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
debería influir en el Ministerio de Cultura y en el MIDES, para hacer la ma-
yor y amplia difusión del candombe como música, género, como expresión
popular y cultural del Uruguay fuera del Carnaval, generar los ámbitos para
que eso ocurra y no tener que esperar al concurso de Carnaval para poder
ver una comparsa. (Jaime Esquivel).
También se sugiere la promoción del candombe a nivel local, ya que
durante el trabajo de campo –especialmente en los departamentos del
interior– se dice que «no hay cultura del candombe» y que abunda el des-
conocimiento respecto al significado del candombe por parte de la socie-
dad no vinculada a su práctica, y en relación a ello frecuentemente no se
distingue candombe de murga.
A su vez, dicho desconocimiento podría estar incrementando el prejui-
cio y el estigma que pesa sobre el candombe en tanto tradición de matriz
africana, y así una entrevistada nos comentaba: «en mi pueblo pensaban,
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
147
padres de niños que ahora les permitieron [participar de la comparsa], que
el carnaval es prostitución». (Élida Da Luz).
Inclusión en la educación formal
[El Estado debe trabajar] en las técnicas típicas, mirá yo trabajo en una
escuela […] y ninguno sabe la clave. (Bernardo Maciel).
Oficialmente no está reconocido, vas a la escuela y se baila pericón […] y el
candombe no existe; en los libros de historia aparecemos en la parte que nos
toca a nosotros vendiendo empanadas, aguatero (Fernando «Lobo» Núñez).
Para ello se solicita que el MEC financie las posibles visitas a los centros
educativos:
Necesitamos la institucionalidad del Ministerio de Cultura, los elemen-
tos necesarios, locomoción […] / Se necesitan viáticos para movilizarse.
(Aquiles Pintos y José «Perico» Gularte. Entrevista al Grupo Asesor del
Candombe).
Considerando que esta última sugerencia forma parte de una entrevista
realizada durante el 2013 y que tales actividades se han implementando en el
2014 por el Proyecto «Documentación, promoción y difusión de las llamadas
tradicionales del Candombe, expresiones de identidad de los barrios Sur,
Cordón y Palermo de la ciudad de Montevideo» del que participa el GAC,
la misma podría reformularse a los efectos de sugerir sostenibilidad del
apoyo para la difusión del candombe en el sistema educativo formal una
vez terminado el proyecto.
Redistribución de los derechos de autorEl candombe, al no estar registrado por una persona, es considerado do-
minio público y por ende le compete al Estado obtener la recaudación de
los derechos de autor que genera200; estos aportes son gestionados por la
200 En caso de ser candombe canción con letra registrada a nombre de algún particular, ese dine-
ro va para la persona en cuestión, y la música, dependiendo si tiene arreglos musicales o no,
va para ese autor o para el Estado.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
148
Comisión de Derecho de Autor del MEC y se invierte en el Fondo Nacional
de Música (FONAM), que financia actividades vinculadas a la música en
general. Según la entrevista realizada al Grupo Asesor del Candombe esa
recaudación debería invertirse para el candombe.
ReconocimientoEste punto atañe tanto al Estado como a la sociedad civil: respecto al he-
cho de considerar al tambor como un instrumento musical y por ende al
tocador como músico: «lo primero que te diría es que tiene que reconocer
a los tamborileros como músicos». (Jaime Esquivel). Como parte del reco-
nocimiento también hay quienes reclaman que el Candombe sea declarado
como música folclórica del Uruguay (Juan Gularte201 y José «Perico» Gularte.
Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
Legislación
Hay que tener la suficiente capacidad organizativa y conceptual como
para lograr que el candombe que es un todo, que no es solamente ritmo,
es el canto, es la danza, es la forma de vida […] siga siendo colectivo
pero a su vez que no pierda su raíz, ni su raíz étnica ni su raíz espiritual,
porque cuando se resignifica y resulta que me siento a tocar candombe
para fumarme un porro en la plaza a mí no me sirve. (Isabel «Chabela»
Ramírez).
Investigación
Está la necesidad de investigar, investigar con mucha más profundidad,
para eso, para investigar no hay fondos y nosotros eso lo sabemos, las in-
vestigaciones hay que hacerlas Requiere mucho tiempo, requiere mucho
dinero, ir a lugares y gente que realmente, más allá de la voluntad tenga
la capacitación y la apertura mental para saber de qué se trata todo esto.
(Isabel «Chabela» Ramírez).
201 Músico, afrodescendiente, 69 años, Montevideo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
149
Definición de un criterio intermunicipalLos premios entre los departamentos que realizan llamadas suelen ser muy
dispares, en ese sentido se reclama que se defina un criterio para los montos
(Entrevista al Grupo Asesor del Candombe).
En lo que refiere a lo intramunicipal, en todos los departamentos aborda-
dos han cuestionado (en mayor o menor grado) el apoyo de sus respectivos
gobiernos municipales hacia el candombe, y principalmente reclaman:
apoyo económico y logístico para los Desfiles de Llamadas (transporte, baños
químicos, iluminación, barandas, distribución de agua), valorización de las
comparsas locales, instancias de diálogo y negociación con las intendencias,
democratización de la información y del presupuesto asignado. En palabras
de los entrevistados: «El año pasado [con la Intendencia de Durazno] ni
reuniones hubo, necesitamos que nos escuchen». «No sabemos lo que hay
presupuestado para el candombe». «El intendente quiso hacer un canbó-
dromo y quitarnos el recorrido tradicional». (Participantes Taller Durazno).
Mejorar la infraestructura a las comparsas que se brinda a la hora de desfilar,
porque nosotros no podemos brindarle lo mejor de nosotros a la gente […]
sin tener lo necesario». (Matías Núñez202).
Sensibilización en intendenciasSensibilización a los trabajadores de las Direcciones de Cultura de las In-
tendencias: frecuentemente en los departamentos abordados las personas
entrevistadas han denunciado el hecho de que quienes trabajan en la Direc-
ción de Cultura de sus respectivas Intendencias no comprenden la signifi-
cación de la performance y que tienen una actitud descomprometida para
con la misma. En este sentido, se recomienda capacitar a dicho personal.
Criterio para los juradosDefinición de un criterio para los jurados: Beatriz Ramírez, en un foro de
internet (sitio web Carnaval del Uruguay), expresaba sugerencias interesan-
tes sobre cómo se podía mejorar la elección de los jurados, a saber: hacer
públicos los currículums vitae de los jurados y extender una justificación
202 Tamborilero, no afrodescendiente, 21 años, Río Negro.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
150
escrita sobre el fallo de cada uno. En la misma dirección, Mariana Pintos
recomienda «que haya una devolución donde vos veas en qué estuviste mal
y qué tenés que mejorar para el año que viene».
Financiación de talleresEl vínculo con referentes del candombe es una necesidad constante, especial-
mente para el interior. A su vez se recomienda que los talleres busquen formar
a transmisores que después puedan multiplicar lo aprendido a nivel local:
Lo que podría faltar sería un trabajo de información cierta de los inicios y
del significado de cada una de las cosas, fundamentalmente en aquellos
lugares que después se puedan multiplicar ¿no? Porque sería dificilísimo
por ejemplo traer un grupo de personas que pudiera recorrer, como yo te
decía, las escuelas, los liceos e informar en todos lados (Miguel Egaña).
También se sugiere que, además de hacer talleres abiertos, se hagan
talleres para cada comparsa, lo que optimizaría la participación.
Apoyo edilicioSe recomienda que organismos municipales y/o nacionales apoyen el tra-
bajo de las comparsas otorgándoles construcciones edilicias que puedan
estar en desuso en comodato, para realizar allí un trabajo de revitalización
del espacio que funcione como centro cultural y sede de la comparsa:
Hay casas del Ministerio [de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente] que están vacías que estaría bueno tener una casa de esas, que
son de préstamo y nosotros arreglarla […] estaría bueno que las pudieran
ceder o prestar, porque no la queremos tampoco de regalo. (José «Jopi»
Rodríguez).
El rol de la sociedad civilPor otra parte, la Declaratoria establece que el Estado debe trabajar man-
comunadamente con la sociedad civil, y especialmente garantizar la par-
ticipación de las comunidades, grupos, individuos y organizaciones de la
sociedad civil pertinentes, en relación a lo cual se conformó el Grupo Asesor
del Candombe integrado por portadores referentes, reconocidos por su
amplia experiencia en el tema.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
151
Hay quienes sostienen que la ciudadanía está respondiendo adecuada-
mente al Candombe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:
Ya lo está acompañando, porque no hay una parte del país en la que ya no
se conozca el candombe y el tambor, y en la que no haya una inquietud de
parte de la gente de participar en él también ¿no?... sea como espectador,
como consumidor o intérprete. (Fernando «Lobo» Núñez).
Históricamente uno de los problemas asociados a la práctica del can-
dombe ha sido su estigmatización que conllevó a diversos conflictos ciu-
dadanos, por ser frecuentemente asociado al desorden púbico o ruidos
molestos. Sobre ello, muchos de los entrevistados señalan que ya no es tan
frecuente que los vecinos llamen a la policía o expresen su desacuerdo de
forma agresiva, sin embargo identifican que estos episodios actualmente
existen pero de forma aislada.
Por otra parte, durante el trabajo de campo se ha detectado como una
debilidad el hecho de que tanto participantes como espectadores suelen
consumir alcohol y/o drogas durante las salidas de tambores. (Participante
Taller Canelones). En la misma línea, una de las entrevistadas señala que
es importante que las personas vayan a las comparsas con buena presencia
ya que la comparsa:
Es trabajo […] y uno a un trabajo va vestida con lo mejor que tiene, sin
alcohol, con buena presencia ¿eh? su maquillaje, su buen par de zapatos.
¿Por qué? Porque tú estás representando una institución […] y en el carnaval
también estás representando. (Esther Arrascaeta).
Tales asociaciones han llevado a que el imaginario colectivo identifi-
que tambor con vino y por ende a los tamborileros como alcóholicos. En
relación a ello, Julio Coto mostraba su disgusto mientras nos relataba la
siguiente anécdota:
Por ejemplo vienen unos amigos, conocidos y te dicen: «–¡eh negro vení
que te preciso!», «–sí, ¿qué pasó?», «–para tocar el tambor, tenemos
vino». Y vos empezás a sentir como un ¿por qué no me invitás a tocar
el tambor y no me digas nada? […]. No me digas «te llevo a tocar porque
tengo vino allá» […]. Es más, hay muchos negros que no toman vino,
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
152
dicen «el negro» pero hay muchos blancos a los que les encaaanta el
vino. (Julio Coto).
Para José «Porteño» Cuesta203, en Mercedes el candombe es mal visto
y la gente piensa «el que toca el tambor, se junta en la esquina y toma […]
entonces la gente no se arrimaba por miedo»204.
Otra de las amenazas presentes durante las salidas de tambores es el
tema de la violencia y peleas callejeras que, si bien ya no son identificadas
como tan frecuentes, continúan generando disturbios.
Por otro lado, resulta interesante lo que señala uno de los entrevista-
dos sobre la necesidad de que los músicos uruguayos valoricen la riqueza
musical del candombe:
La mayoría de los percusionistas nos endulzamos o queremos aprender
ritmos de otros lugares, pero no nos preocupamos por aprender el ritmo
nuestro, el ritmo de acá […]. Entonces en un momento me paré y dije
«bueno, voy a aprovechar que acá está el candombe y voy a aprenderlo»,
y en realidad tuve la posibilidad de mostrarlo a otras personas de otros
lugares y entonces me doy cuenta de que sí, las otras personas lo valoran
mucho y todavía lo miran asombrados uno se puede asombrar viendo
a un africano tocar, pero ellos también se asombran de vernos tocar a
nosotros. (Javier «Sopra» Viera).
Lugares emblemáticos para el candombeDurante las entrevistas uno de los temas abordados era la posible identifi-
cación de lugares emblemáticos para el candombe, por ser éste un aspecto
importante a conocer tras la Declaratoria de la Unesco; sin embargo no fue
un punto profundizado por los entrevistados, de hecho hay quienes sostu-
vieron que ya no hay lugares tan significativos: «[lugares emblemáticos] ya
no quedan, no los hay, porque las escuelas del candombe, los conventillos,
ya desaparecieron». (Jaime Esquivel).
203 Músico, no afrodescendiente, Soriano.
204 Asimismo debemos señalar que el alcohol aparece como un tema recurrente que interfiere en
la organización de las comparsas y sobre el que se hace necesario decidir si se permite o no
que los participantes consuman bebidas alcohólicas durante las actividades de grupo.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
153
Algunos testimonios resaltaron lo que era esperable, la calle Isla de
Flores: «desde mi sensibilidad, tocando por ahí, siento una energía que no
siento en otros lugares, esa zona tiene un viaje energético». (Mara Viera).
Otro de los espacios identificados fue el llamado «Caserío de los Negros»
en la actual planta de Ancap de Capurro, aunque es interesante destacar
que el mismo entrevistado que lo señala, nos alerta sobre la importancia
de la participación del colectivo afrodescendiente a la hora de considerar
un espacio como «emblema».
[Un lugar emblemático podría ser] donde estaba el Caserío de los Negros
[…] ahí donde las compañías esclavistas depositaban los esclavos para
después posterior remate. ¡A mí me parece interesante! capaz que yo a
veces ves, ahí tenés algo, yo no soy afrodescendiente y a mí eso me parece
algo interesante, capaz que a los afrodescendientes no les parece no se les
va a cruzar esa imagen por la cabeza, porque es un fenómeno que capaz
que es muy doloroso, y que como todos tenemos fenómenos dolorosos
en nuestra vida que tenemos derecho a sepultar y no querer hablar ni ver,
pienso que pasa pila eso. Y además no ha habido herramientas de curación,
de sanación de ese dolor aún, dentro del colectivo y de su gente, empiezan
a aparecer poco a poco Entonces es obvio que todas esas personas pre-
fieran no pensar en esos lugares como lugares de referencia, por esa cosa
de mirar hacia adelante pero uno que no lo trae con ese peso histórico
¿viste? Se te ocurren estas cosas ¡y hay que tener pila de cuidado! (Gustavo
Fernández Zeballos).
Para el departamento de Lavalleja, «La Rambla» de Minas fue identificada
por todas las personas contactadas durante el trabajo de campo como una
zona cargada de historia para el candombe departamental, área de residen-
cia de la mayor parte de la población afrodescendiente unas décadas atrás.
CONCLUSIONES
Estudiar el candombe contemporáneo nos conduce a «abordar el campo
de la lucha social sobre las significaciones y símbolos, representaciones y
prácticas». (Ferreira, 2013: 220).
Durante el trabajo de campo los entrevistados han identificado algu-
nos aspectos centrales que hacen a la práctica del candombe, a saber: los
afrodescendientes con su cultura, al menos tres personas que dialoguen
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
154
representando «quien lo dice, quien lo escucha y quien lo interpreta» y
niños tocando «porque se empieza por ahí, una comparsa de niños tiene
que haber». Así es que la dimensión étnico racial, la comunicación y la
endoculturación son temas inherentes a la propia performance.
Evidenciamos el carácter conversacional del candombe –que ha sido
definido por Frigerio (2000) como un aspecto central de la performance
afroamericana– ya que se dan varias conversaciones, incluso simultánea-
mente. Según el autor, ésta es una de las razones por la que es una expresión
tan compleja en la que no alcanza con dominar cada técnica por separado
(saber bailar, saber tocar ), sino que hay que tener dominio de la interrela-
ción y conocer los códigos implícitos que rigen dicha interacción.
Los tambores del candombe, chico, repique y piano, establecen múl-
tiples comunicaciones. Según Luis Ferreira (2008), entablan una comuni-
cación energética que a su vez cumple una función social entre los par-
ticipantes de la performance, que actualmente vivencia un proceso de
popularización y nacionalización: al ser practicado en todo el país –y más
allá de él– por todas las clases sociales y grupos étnico raciales.
No obstante, fenómenos como la invisibilización y el racismo conti-
núan –aunque en menor medida– obstruyendo la participación de parte
del colectivo afrouruguayo, fenómeno mayormente detectado en los depar-
tamentos del interior del país abordados y que evidencian el racismo y la
discriminación racial como mecanismos de exclusión vigentes en nuestra
sociedad. Consideremos que la identidad se construye en la interacción,
donde la cuestión del reconocimiento es clave, «si un grupo es estigmati-
zado por la mayoría de la sociedad y por el Estado, puede interiorizar dicha
discriminación». (Grimson, 2011:75).
Investigar las dinámicas socioculturales de una manifestación como
el candombe en el contexto actual, considerando los diversos significados
y valoraciones que le atribuyen los actores involucrados, implica indagar
sobre los desafíos que nos arroja la compleja realidad intercultural a la
interna del Estado nación uruguayo.
Podemos señalar que, pese a las consecuencias del proceso secula-
rizador de mediados del siglo XIX, las matrices religiosas africanas del
candombe están vigentes. Constatamos la presencia de patrones comunes
a la religiosidad afroamericana, que codificadamente (mediante una comu-
nicación corporal no verbal con lo sagrado) se presentan en el candombe
en tanto performance ritualizada. Por otra parte, abandonando la tentativa
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
155
de establecer aquí correspondencias y divergencias entre los orígenes reli-
giosos del candombe y la reafricanización reciente, constatamos que estos
fenómenos conviven en la actualidad; los alcances de esta investigación no
nos permiten avanzar a este respecto.
El proceso de transmisión adquisición del candombe continúa ca-
nalizándose mediante la oralidad, a su vez aparece un nuevo tipo de
aprendizaje basado en talleres, por lo que a la tradicional educación
informal, se le suma la modalidad no formal. En los procesos de creación
y recreación de una manifestación, cada parte construye sus propias per-
cepciones acerca de los modos de transmitir, actuar y significar. A tales
efectos, el concepto de configuración cultural resulta útil para interpretar
al candombe como un espacio en el que se desatan tramas simbólicas
compartidas así como discrepancias y desigualdades, «en cuyo marco
hay agentes que pugnan por reproducirla y modificarla en distintas di-
recciones». (Grimson, 2011: 33).
En relación a la popularización, la expansión territorial y la Declara-
ción del Candombe como Patrimonio Cultural Inmaterial la performance
vivencia un proceso de «uruguayización» y se ha convertido en epicentro
de la identidad nacional.
¿Quiénes son los «auténticos» referentes del Candombe? ¿Son los mon-
tevideanos de Barrio Sur, Palermo y Cordón? ¿Son los afrodescendientes
los candomberos legítimos? ¿Cómo se mantiene la particularidad étnica
del candombe en un contexto de nacionalización? Estas son algunas de
las interrogantes que suscita la reflexión sobre candombe en el escenario
intercultural del mundo contemporáneo. Abandonando la pretensión de
llegar a una respuesta, consideramos que su sola formulación nos ha invita-
do a transitar por los laberintos inter étnico raciales y nacionales, así como
a comprender las relaciones entre cultura, política e identidad.
Investigar el candombe desde la disciplina antropológica, nos conduce
a identificar la tensión conflictiva que surge de la performance en relación
a los propios conflictos de la vida social. La antropología, al incorporar el
diálogo entre las distintas partes que integran alguna articulación de un
cierto entramado heterogéneo, busca justamente ser reflejo de la comple-
jidad de la realidad social y cultural.
Esperamos que este estudio sirva como una herramienta política
para repensar horizontes y tender puentes que promuevan el diálogo
intercultural.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
156
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
De la investigación antropológica del candombe para los doce depar-
tamentos abordados en el presente informe, hemos recogido valiosos
insumos que, puestos en diálogo con los surgidos de las investigaciones
antropológica (para los otros siete departamentos), histórica y musico-
lógica, nos permitirán comenzar a encaminar el Plan de Salvaguardia del
Candombe. A tales efectos, y desde el entendimiento de la cultura como
un derecho ciudadano, elaboramos una serie de recomendaciones que
el Estado puede considerar a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar las
políticas públicas al respecto.
Del trabajo de campo se desprende que la salvaguardia del candombe
está lejos de guardar relación con su posible extinción o puesta en desu-
so; por lo contrario, consideramos que dada su popularización, debiera
focalizar en las tensiones que surgen de las diversas formas mediante las
que es vivida dicha manifestación.
Hemos desarrollado que la propia performance del candombe tiene
un mecanismo regulador capaz de mediar entre las tensiones que surgen
de la vida social, sin embargo, cuando diversos intereses –ajenos a los de
los performers– entran en juego, tal como plantea Néstor García Canclini,
«no podemos sobrevalorar la importancia de este aporte ante la desigual
potencia de las empresas y poderes políticos que los ignoran, o promueven
otras vías de desarrollo». (García Canclini, 2004: 56).
Entendemos que la protección del candombe debe prestar atención
sobre aquellas amenazas que han sido detectadas como tales por los di-
versos agentes involucrados desde una sensible mirada afro referenciada.
El Estado tiene el potencial de accionar desde leyes, políticas y programas
que promuevan la diversidad cultural y el diálogo –simétrico– intercultural,
así como llevar a cabo acciones afirmativas hacia el colectivo afrodescen-
diente y fomentar respeto por la cultura afrouruguaya.
En sus investigaciones sobre las tradiciones musicales afroamericanas,
José Jorge de Carvalho (2002) plantea que en el seno de los procesos de
hibridación cada grupo étnico tiene aquello que considera»innegociable».
En relación a ello debemos encaminar «nuestro esfuerzo para [que] la
preservación y el desarrollo de las formas simbólicas afroamericanas no
resulten en un multiculturalismo ecualizado que domestique el carác-
ter reinvindicatorio y desestabilizador de las desigualdades sufridas por
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
157
nuestras comunidades afroamericanas». (Carvalho, 2002a: 12). Entende-
mos este como un punto clave de intervención, pues el reconocimiento
y protección de «lo innegociable» tiene importancia cultural y política.
Dicho esto, y en consonancia con las obligaciones y/o compromisos
que ha asumido el Estado en relación al candombe, presentamos una serie
de líneas estratégicas de intervención de las que se deprenden diversas
acciones concretas a implementar, promoviendo la articulación con la
sociedad civil y diversos organismos estatales:
Línea Estratégica de Intervención I: Fortalecimiento del Grupo Asesor
del Candombe (GAC) como actor político y difusión de los Toques Madres
a nivel país.
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Generar instancias de negociación entre el GAC y la Comisión de Patrimo-
nio Cultural de la Nación con la Comisión de Derechos de Autor del MEC,
a los efectos de llegar a acuerdos sobre el destino de la recaudación de los
derechos de autor generados a través de la música del candombe como
medida de reparación hacia el colectivo afrodescendiente.
◆ Financiar y coordinar charlas y talleres de candombe a cargo de los inte-
grantes del GAC a nivel nacional, dirigidos a la comunidad candombera
en relación a las demandas específicas que surjan en cada departamento.
◆ Otorgar insumos comunicacionales necesarios para la consolidación del
GAC como actor político.
◆ Dotar al GAC de personería jurídica.
Línea Estratégica de Intervención II: Acuerdos entre la comunidad
candombera y los gobiernos municipales.
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Garantizar los recursos necesarios para la realización de llamadas departa-
mentales (baños químicos, seguridad, agua para participantes, iluminación,
corte de calles, etc.).
◆ Generar instancias de diálogo entre las comparsas y las Intendencias Mu-
nicipales a los efectos de propiciar tomas de decisiones participativas.
◆ Visibilización del candombe y valorización de los referentes locales en cada
departamento del país.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
158
◆ Promover el asociativismo de la comunidad candombera de cada depar-
tamento del interior mediante programas que contemplen capacitación,
acompañamiento e incentivos.
Línea Estratégica de Intervención III: Negociación con los medios de
comunicación masivos.
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Instar a la empresa dueña de los derechos de televisación del Carnaval a
introducir elementos de la historia y significación del candombe durante
la transmisión de las Llamadas.
◆ Instar a las radios de difusión nacional a transmitir música e información
sobre candombe.
◆ Instar a la televisión nacional a transmitir material audiovisual realizado
sobre Candombe.
◆ Instar a difundir el candombe más allá del Carnaval a todos los medios de
comunicación.
Línea Estratégica de Intervención IV: Campañas de sensibilización.
◆ Realizar talleres de sensibilización sobre la situación histórica y actual de
la población afrodescendiente, en combate al racismo y la discriminación
racial dirigidos a participantes de cuerdas y comparsas de tambores, en
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente
de cada localidad y departamento.
◆ Promover talleres de sensibilización sobre cultura e identidad dirigidos al co-
lectivo afrodescendiente en pos de la construcción y afirmación de la identidad
étnico racial, en combate al racismo, que podrían realizarse en coordinación
con otros Mecanismos para la Equidad Étnico Racial del Estado y las organiza-
ciones de la sociedad civil afrodescendiente de cada localidad y departamento.
◆ Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad envolvente
respecto a la dimensión étnico racial afrodescendiente en pos de la deses-
tigmatización negro–tambor–carnaval–vino. (Ferreira, 2013).
◆ Realizar campañas de sensibilización para la convivencia ciudadana en
la vía pública dirigida a conductores, a los efectos de evitar posibles in-
convenientes entre vehículos y cuerdas o comparsas de tambores, dando
recomendaciones a modo de «buenas prácticas» sobre cómo actuar.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
159
◆ Realizar campañas de sensibilización dirigidas a cuerdas / comparsas de
tambores sobre «salud y candombe», donde se brinde información para el
cuidado del cuerpo de los performers y se pueda aconsejar la hidratación
intensa previa y posterior a la percusión, considerando que pueden aparecer
anomalías urinarias como la hematuria que provoca orinas herrumbrosas
luego de una ejecución intensa de tambor (popularmente conocido como
«orinar con sangre»), condición que se asocia principalmente a hemólisis
extracorpuscular debido a traumatismo manual, pudiendo incluso con-
llevar a la insuficiencia renal aguda; del mismo modo se pueden ofrecer
consejos para evitar otras posibles afecciones como el dolor lumbar me-
diante el uso de fajas. (Tobal et.al., 2006).
◆ Ejecutar instancias de sensibilización y capacitación dirigidas a referentes
de cuerdas y comparsas sobre gestión cultural y liderazgo.
◆ Visibilización de referentes del candombe a nivel de música, danza y can-
to a nivel nacional, por ejemplo mediante exposiciones en coordinación
con el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) y el Centro Nacional de
Documentación Musical Lauro Ayestarán (CDM) del MEC, que pudieran
exponerse en galerías a cielo abierto, Centros MEC, Intendencias Munici-
pales, entre otros.
Línea Estratégica de Intervención V: Difusión y desarrollo de reglamen-
tación, legislación, políticas y programas en relación al candombe en parti-
cular, la cultura afrouruguaya en general y la población afrodescendiente.
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Difusión mediante folletería de la normativa vigente relacionada al can-
dombe y al colectivo afrodescendiente en pos de la promoción de derechos
y ejercicio de la ciudadanía (Ley 19.122, Ley 18.059, Ley 17.677, Ley 17.817,
CERD –Committee on the Elimination of Racial Discrimination–, III Confe-
rencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia, Declaratoria de Candombe como
Patrimonio Cultural Inmaterial).
◆ Dar continuidad a los talleres «Herramientas para la elaboración, gestión y
financiación de proyectos culturales con enfoque de derechos», organizados
por Dirección Nacional de Derechos Humanos, Sección de Políticas Públicas
para Afrodescendientes y Equidad Racial, en el marco del Programa de Apoyo a
las Políticas Culturales Inclusivas y de Comunicación Científica (MEC–AECID).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
160
◆ Diseñar, elaborar y reformular la legislación sobre patrimonio a los efectos
de potenciar la salvaguardia del Elemento Candombe.
◆ Actualizar los reglamentos y unificar criterios sobre la evaluación de los
jurados en Carnaval a los efectos de regular la competencia y minimizar
los daños que de ella pudieran surgir.
◆ Garantizar la transparencia de la información sobre las personas que in-
tegran los jurados y sobre la toma de decisiones de las mismas. En estos
sentidos se sugiere hacer públicos los currículum vitae de los jurados y
extender una justificación escrita sobre el fallo de cada uno (sugerencia
de Beatriz Ramírez tomada del foro del sitio web Carnaval del Uruguay).
◆ Trabajar en un proyecto de ley que otorgue derechos jubilatorios y pensiona-
rios a determinados referentes del candombe que no reciban otra pasividad.
Línea Estratégica de Intervención VI: Fomento a la investigación
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Difundir a nivel nacional los resultados de las investigaciones realizadas
en el marco de los presentes proyectos mediante exposiciones orales y a
través de la publicación de las mismas (en formato papel y por internet).
◆ Financiar investigaciones que permitan profundizar en los estudios sobre el
Candombe en las áreas de Música, Antropología e Historia que sirvan como
insumos para la gestión de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
◆ Trabajar en la creación de un árbol genealógico del candombe que permita
establecer linajes para rastrear los orígenes del candombe contemporáneo
y valorizar sus raíces205.
◆ Promover investigaciones médicas sobre cuáles pueden ser las repercu-
siones a largo plazo de frecuentes alteraciones urinarias en tamborileros
posteriores a la percusión del tambor.
◆ Promover la reincorporación de la categoría «Investigación en historia y
cultura afrouruguaya» para la postulación de las ediciones de los Fondos
Concursables del MEC durante el período en que se implemente la Salva-
guardia del Candombe.
205 A este respecto se recomienda trabajar con investigadores idóneos en genealogías afrouru-
guayas.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
161
◆ Apoyar iniciativas de índole académica en relación al candombe, la co-
munidad y la cultura afrouruguayas (como la realización de coloquios,
seminarios, simposios, cursos, talleres, mesas y grupos de trabajo, espacios
de formación integral –EFIs–, ediciones, publicaciones, etc.) que pudieran
desarrollarse en la UdelaR.
◆ Apoyar la creación de un Museo del Candombe, que podría ser coordinado
con la Tecnicatura Universitaria en Museología de FHCE/UdelaR, desde
el entendimiento de un museo como un espacio vivo, activo y dinámico
de recuperación de cultura e identidad, donde se desarrollen actividades
educativas e investigativas.
Línea estratégica de Intervención VII: Inclusión del Candombe en la
Educación Formal.
Acciones concretas a ejecutar:
◆ Diseño de una aplicación para el Plan Ceibal en relación al Candombe.
◆ Introducir en las clases de música impartidas en primaria el ritmo del
candombe.
◆ Fomentar la focalización sobre el candombe en el programa de la materia
Educación Sonora y Musical impartida en el Ciclo Básico de Educación Media.
◆ Declarar de interés –y fomentar la permanencia– del Seminario «Músicas
afro–latinoamericanas. Un panorama introductorio de temas y problemá-
ticas en los estudios de músicas del África Subsahariana, entrempamientos
coloniales, dominocéntricos y dominomorfismos en la musicología» im-
partido por el Dr. Luis Ferreira (integrante del GAC), en el octavo semestre
de la Licenciatura en Música de la Escuela Universitaria de Música, UdelaR.
◆ Impartir charlas y talleres sobre candombe en los centros educativos a cargo
de referentes del candombe a nivel nacional y/o local dirigida a los estudiantes.
◆ Ofrecer capacitaciones a docentes de primaria, secundaria y UTU sobre
cómo introducir en sus aulas la historia y significado del candombe y la
cultura afrouruguaya, en coordinación con el Grupo de Trabajo Interins-
titucional por la Equidad Étnico–Racial en la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP)206.
206 Integrado por representantes de la Red de Género de ANEP, la Dirección de Derechos Huma-
nos y la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo de CODICEN y representantes del
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
162
◆ Dotar de elementos sobre la historia y la significación actual del candombe
al Grupo de Trabajo para la Revisión de la Presencia de Afrodescendientes
en los textos escolares207 para la elaboración del Manual previsto.
BIBLIOGRAFÍA
Arce, Darío (2008). El desfile de las Llamadas como «ritual conmemorativo».
En Goldman, Gustavo (comp.) (2008). Cultura y sociedad afro–rioplatense.
Montevideo: Perro Andaluz Ediciones.
Brena, Valentina (2011). Hacia un Plan Nacional Contra el Racismo. Mecanis-
mos de Discriminación sobre Religión. Montevideo: MEC.
Carretero, Enrique (2008). Religiosidades instituyentes / religiones instituidas.
Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas (18) páginas 65–
81. ISSN–e 1578–6730. En: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=2718745
Carvalho, José (2002). Las culturas afroamericanas en Iberoamérica: lo nego-
ciable y lo innegociable. En: Revista Série Antropologia. (311). Brasilia.
Carvalho, José (2002b). Las tradiciones musicales afroamericanas: de bienes
comunitarios a fetiches transnacionales. En: Revista Série Antropologia.
(320). Brasilia.
Chagas, Karla; Stalla, Natalia (2011). Informe sobre Patrimonio Cultural Inma-
terial Afrodescendiente, sin otros datos. Montevideo. Uruguay.
CRESPIAL. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. UNESCO, Curso Virtual de Registro e Inventario del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial (2011). Montevideo.
Da Matta, Roberto (1986). O que faz o Brasil, Brasil? Brasil: Unicamp.
Díaz, Walter (2001). La llamada de Charrúa. En: Benjamín, Arrascaeta, Archi-
vo formato CD, Edición AGADU–FONAM. Montevideo.
Díaz, Walter (2006). Llamadas de tambor y etnicidad. Una máscara blanca so-
bre la memoria Afrouruguaya. En: Anuario de Antropología Social y Cultu-
ral del Uruguay. Montevideo: FHCE, UdelaR.
Díaz, Rafael (2005). Entre demonios africanizados, cabildos y estéticas corpó-
Ministerio de Desarrollo Social; y un equipo asesor eventual integrado por referentes de los
subsistemas de la ANEP y programas relacionados (CEP, CES, CETP, DFPD).
207 Integrado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y CODICEN.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
163
reas: aproximaciones a las culturas negra y mulata en el Nuevo Reino de
Granada. Universitas humanística. (60), págs. 29–37. ISSN 0120–4807 En:
http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/wp–content/uploads/2013/01/
Entre–Demonios–Africanizados–Cabildos–y–Est%C3%A9ticas–Corpo-
reas–de–RafaelD%C3%ADaz.pdf
Epstein, Ariela (2010–11). Caminando por la calle Isla de Flores, Montevideo.
En: Anuario de Antropología Social y Cultural del Uruguay. Montevideo:
FHCE, UdelaR.
Estrepo, Eduardo (2012). Intervenciones en teoría cultural. Colombia: Univer-
sidad del Cauca.
Ferreira, Luis (1997). Los tambores del candombe. Montevideo: Ediciones Co-
lihue–Sepé.
Ferreira, Luis (1999). Las llamadas de tambores. Comunidad e identidad de
los afro–montevideanos. Dissertação de Mestrado apresentada ao Progra-
ma de Pós–Graduação do Departamento de Antropologia do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Brasília.
Ferreira, Luis (2001). La música afrouruguaya de tambores en la perspectiva
cultural afro–atlántica. En: Romero (comp.), Anuario de Antropología So-
cial y Cultural. Montevideo: FHCE, UdelaR.
Ferreira, Luis (2003). Culturalistas o politizados». En: Ferreira, Luis, Mun-
do Afro: Uma História da Consciência Afro– Uruguaia no seu processo de
emergencia. Capítulo 6. Tese de Doutorado em Antropologia Social, Uni-
versidade de Brasília. Brasília.
Ferreira, Luis (2006). El movimiento negro en Uruguay. 1988–1998. Montevi-
deo: Ediciones Étnicas.
Ferreira, Luis (2008). Dimensiones afro–céntricas en la cultura performática
uruguaya. En: Goldman, Gustavo (comp.), Cultura y sociedad afro–riopla-
tense. Uruguay: Perro Andaluz Ediciones.
Ferreira, Luis (2008b). Música, artes performáticas y el campo de las rela-
ciones raciales. Área de estudios de la presencia africana en América
Latina. En: Lechini (comp.), Los estudios afroamericanos y africanos en
América Latina. Herencia, presencia y visiones del otro. Buenos Aires:
CLACSO.
Ferreira, Luis (2013). Desde el arte a la política y viceversa en los ciclos de polí-
tica racial. En: Guzmán y Geler, Cartografías afroamericanas. Perspectivas
situadas para análisis transfronterizos. Buenos Aires: Editorial Biblos.
Frigerio, Alejandro (1996–97). Oye mi tambor. La imagen del Negro en las Com-
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
164
parsas Lubolas del Carnaval de Montevideo. En: Cuadernos del Instituto Na-
cional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. (17). Buenos Aires.
Frigerio, Alejandro (2000). Artes negras: Una perspectiva afro–céntrica, en: Cultu-
ra Negra en el Cono Sur: Representaciones en conflicto. Buenos Aires: EDUCA.
García Canclini, Néstor (2004). Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas
de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.
Georgiadis, Raquel (2009). Jaque a un monumento: Construcciones y usos del
Patrimonio en el Conventillo Ansina. En: Trama Revista de la Cultura y Pa-
trimonio, Año I (1). Uruguay.
Gilroy, Paul (2001 [1993]). O Atlântico negro: modernidade e dupla consciên-
cia. San Pablo, Brasil: Editorial 34.
Grimson, Alejandro (2011). Los límites de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI
Editores.
Hall, Stuart (1998). What is This ‘Black’ in Black Popular Culture? En: Wallace
(Edit.) (1998), Black Popular Culture: Discussions in Contemporary Cul-
ture. Seattle: Bay Press. Trad. S.d.: ¿Qué es ‘lo negro’ en la cultura popular
negra? Edición original en inglés 1992. En: http://www.nodo50.org/dado/
textosteoria/hall2.rtf
Lumembu, Kasanda (2002). Elocuencia y magia del cuerpo. Un enfoque ne-
groafricano. En: Memoria y Sociedad, VI, 12, Pp. 101–120. Bogotá. En:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/memoria/memo-
ria12/elocuencia%20y%20magia%20del%20cuerpo%20.pdf
Machado, Juanpedro (2007). Afrouruguayos tejiendo su historia con hilos
invisibles. Una aproximación a la comunidad. Uruguay: Inmujeres – MI-
DES. En: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21575/1/2_
afrouruguayos_%5B1%5D..._tejiendo_su_historia_con_hilos_invisi-
bles_1_.pdf
Massone, Francisca (2006). Pedro Urdemales y la experiencia de la oralidad
en el campo chileno del siglo XIX. En: Revista de Antropología Rural. N°1.
Santiago de Chile: Universidad de Chile. En: http://www.antropologiaru-
ral.cl/pdf/Articulo%204.pdf
McDowell (2003). Performance: la antropología de la oralidad. En: Encuentros
Interculturales: Improvisación oral en el mundo. España. En: http://bdb.
bertsozale.com/uploads/edukiak/liburutegia/xdz4_ld_000169_09.pdf
MEC (2009). Entrevista a Juan Gularte y José «Perico» Gularte en el marco del
Proceso para la Candidatura del Candombe a la Lista de Patrimonio de la
Humanidad. Uruguay: MEC. Archivo de la CPCN.
CANDOMBE ES «TODO, MI VIDA… UN SENTIR»
165
Méndez, Leo (2013). Somos candombe. Melodía, armonía, letra. Uruguay:
Casa de la Cultura Afrouruguaya.
Mintz y Price (2012 [1976]). El origen de la cultura africano–americana. Una pers-
pectiva antropológica. Clásicos y contemporáneos en Antropología, México.
Picún, Olga (2006). El candombe y la música popular uruguaya. En: Perspecti-
va Interdisciplinaria de música. N°1, México: UNAM.
Ramírez, Tania (2012). Ciudadanía afrodescendiente. Uruguay: MIDES.
Rodríguez, Romero (2006). Mbundo. Malungo a Mundele. Historia del Movi-
miento Afrouruguayo y sus Alternativas de Desarrollo. Uruguay: Editorial
Rosebud.
Segato, Rita Laura (2010). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos
sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos.
Buenos Aires: Editorial Prometeo.
Tamaso, Izabela (2002). A expansão do Patrimônio. Novos olhares sobre ve-
lhos objetos: outros desafíos... En: Revista Sociedade e Cultura (2005).
Vol. 8. N°2, Brasil. En: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/
view/1008
Tobal; Olacoaga; Sans; Fernández; Borges; Moreira; González y Novoa (2006).
Pigmenturia e injuria renal aguda luego de percusión intensa de tambor.
En: Revista Médica Uruguaya; 22: 299–304. Uruguay.
Torres (2009). Evaluación en Educación No Formal. En: Morales, (comp.).
Educación No Formal. Un aporte para aprender. MEC. Uruguay. En: http://
www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/educacion/Publicaciones%20JFIT%20
2009/EducNoFormal.PDF
SITIO WEB: http://carnavaldeluruguay.com/jurados–del–desfile–de–llama-
das–2014/
ANEXO
167
Anexo I Lista de entrevistados 2013Lista de entrevistados y participantes de talleres durante el año 2013 en el mar-
co del Proyecto «Apoyo a las políticas culturales y de divulgación científica».
ENTREVISTAS INDIVIDUALES:
Nombre Rol principal Comparsa/Grupo Departamento
Jaime Esquivel Gramillero La Gozadera Montevideo
Isabel «Chabela» Ramírez Música Afrogama Montevideo
Fernando «Lobo» Núñez Luthier y músico El Power Taller Montevideo
Esther Arrascaeta Mama vieja Elumbé Montevideo
Mara Viera Música La Melaza Montevideo
Gustavo Fernández Zeballos Músico Zumbalelé Canelones
Bernardo Maciel Bailarín y coreógrafo Montevideo
Javier «Sopra» Viera Músico Canelones
ENTREVISTA AL GRUPO ASESOR DEL CANDOMBE208:
Nombre Rol principal Comparsa/Grupo Departamento
José «Perico» Gularte Músico Sinfonía de Ansina Montevideo
Waldemar «Cachila» Silva Músico Cuareim 1080 Montevideo
Aníbal Pintos Músico Zumbaé Montevideo
Juan Gularte Músico Barrio Sur Montevideo
Aquiles Pintos Músico Zumbaé Montevideo
208 Si bien el Grupo Asesor del Candombe está integrado por las doce personas que fueron men-
cionadas más arriba, en la entrevista colectiva –para la que se convocó a dicho grupo–, par-
ticiparon cinco de ellas, tal como se presenta en el cuadro a continuación. Asimismo señala-
mos que otros dos integrantes fueron entrevistados en instancias individuales (a saber: Isabel
«Chabela» Ramírez y Fernando «Lobo» Núñez).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
168
Talleres grupales en cuatro localidades de departamentos del interior
del país: Las Piedras, Canelones; ciudad de Durazno; Trinidad, Flores y San
José de Mayo, San José209.
209 La lista de participantes de los talleres grupales en los cuatro departamentos mencionados
puede consultarse en el Anexo I del trabajo de relevamiento histórico realizado por Viviana
Ruiz, en la presente publicación.
ANEXO
169
Anexo II Lista de entrevistados 2014Lista de entrevistados durante el 2014, en el marco del Proyecto «Documen-
tación, promoción y difusión de las Llamadas tradicionales del Candombe,
expresiones de identidad de los barrios Sur, Cordón y Palermo de la ciudad
de Montevideo».
Nombre Apellido Rol Departamento Entrevista
Ramón Pintos Tamborilero Lavalleja, Minas
Grupal
Aurora Fernández Tamborilera Lavalleja, Minas
Beatriz Pintos Vestuarista Lavalleja, Minas
Carlos Barrera Encargado de comparsa Lavalleja, Minas
Consepción Pérez Colaboradora Lavalleja, Minas
Julio Coto Tamborilero Lavalleja, Minas
Mariana Pintos Bailarina Lavalleja, Minas Individual
Noel Villalba Tamborilero Soriano, Mercedes
GrupalCésar Álvez Tamborilero Soriano, Mercedes
José «Porteño» Cuesta Tamborilero Soriano,
Mercedes
Aníbal Piedrabuena Espinosa Tamborilero y luthier Florida, Florida Individual
Élida Da Luz Directora Florida, La CruzGrupal
Andrea Hernández Colaboradora Florida, La Cruz
Marcelo Arambarry Tamborilero Maldonado, Maldonado
GrupalVirginia Elosegui Coordinadora Maldonado, Maldonado
Omar Fuksman Tamborilero Maldonado, Maldonado
Carmen Rodríguez Vedette y coreógrafa Maldonado, San Carlos Individual
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
170
Nombre Apellido Rol Departamento Entrevista
Fermín Acosta Cantautor y tamborilero Rocha, Rocha
GrupalMiguel Egaña Tamborilero Rocha, Rocha
Víctor Costa Músico Rocha, Castillos Individual
Claudio «Pateco» Leguísamo Tamborilero Colonia del
Sacramento
GrupalMatías Lugo Tamborilero Colonia del Sacramento
José «Jopi» Rodríguez Tamborilero Colonia del Sacramento
Diana Viera Gestora Colonia del Sacramento Individual
Joddy Crespo Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Grupal
Christián Villalba Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Sebastián Barrett Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Natalia Soñora Bailarina Río Negro, Fray Bentos
Jean Álvez Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Horacio Molinari Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Nancy Zunino Mama vieja Río Negro, Fray Bentos
Gary Ferreira Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
Nelson Almirón Colaborador Río Negro, Fray Bentos
Matías Núñez Tamborilero Río Negro, Fray Bentos
171
UNA MIRADA MUSICALLOS DIFERENTES TOQUES O ESTILOS DEL CANDOMBE EN COMPARSAS DEL INTERIOR Y MONTEVIDEO
«Velocidad» y «fuerza» en el ritmo
POR DANIEL «TATITA» MÁRQUEZ*
Esta investigación se centra en la descripción de las particularidades de las com-parsas, con una perspectiva musical y especial énfasis en los diferentes «toques» o estilos del candombe, a partir de entrevistas a directores y jefes de cuerda de trece grupos que lo realizan, en Montevideo y en el interior. El trabajo concluye que el toque musical del candombe se encuentra en crecimiento en todo el país. La mayoría de las comparsas interpretan los toques de «Ansina» y «Cordón», movimientos musicales con mayor «velocidad» y «fuerza» en el ritmo, que a su vez tienen más recepción del público; incluso las comparsas con estilos más «caden-ciosos» como «Cuareim», han modificado la velocidad de su toque. El candombe continúa creciendo en público participativo dentro de las comparsas, pero el nivel del toque se ha detenido un poco en su evolución. Las comparsas trabajan durante todo el año, generan encuentros entre sus integrantes, comparten y se vinculan más allá de la música y la danza, tomando al candombe como medio para el desarrollo grupal y personal. Continuar aprendiendo y mantener el legado son las prioridades de los entrevistados, por lo que se propone seguir trabajando en la enseñanza del candombe en los diferentes ámbitos barriales y en el interior, brindando los conceptos y valores fundamentales del toque, la danza y su historia.
* Consultor para relevamiento musical del Patrimonio Cultural Inmaterial, Elemento Candom-
be. Egresado de la Escuela Municipal de Música de Montevideo y de la Escuela Universitaria
de Música de la Universidad de Sao Paulo. Ha tomado clases con: Giovanni Hidalgo, Richie
Flores, Ralph Irizarry, Samuel Torres, Jhair Salas, Mauricio Herrera, Marvin Diz, Jonhy Almen-
dra y Renato Thoms. Ha editado once trabajos de investigación de candombe y ocho discos
de candombe jazz electrónico y candombe contemporáneo. Representó a Uruguay en cuatro
continentes: en el Mundial de Sudáfrica 2010, en la Expo Yeosu 2012 de Corea, en el Festival
SXSW en Austin Texas, 2013 yen la Expo Inter 2013 de Porto Alegre. Músico estable de la ban-
da «Tres millones» de Jaime Roos. Graba en los estudios de Martin Cohen (New York) músicas
de sus últimos trabajos discográficos «Mukunda» e «Iniciación», en formato Candombe Jazz.
Forma el grupo «Mukunda New York Candombe» con músicos locales. Actualmente toca con
el Proyecto Campo de Juan Campodónico, graba para el nuevo disco del Cuarteto de Nos,
presenta su nuevo disco «Iniciación», grabado en los Estudios Congahead de New York y gra-
ba sus nuevos discos en New York: «ElectroCandombe», «Ksatriya» y «NY–MVD». Ha ganado
el Premio Graffiti a Mejor Álbum de Candombe Fusión «Mukunda» 2013. Nominado a Mejor
Álbum de Candombe Fusión 2014 por «Iniciación».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
172
PRESENTACIÓN
En el marco del proyecto, se inició el trabajo con una revisión bibliográfica
sobre el candombe en el aspecto musical, se realizó una selección de actores
a ser entrevistados y se tomaron en cuenta otros materiales para el análisis.
En la investigación de campo se realizaron diez entrevistas a los dife-
rentes directores y jefes de cuerda de las siguientes comparsas:
1. «La Fuerza», barrio Flor de Maroñas, Montevideo.
2. «Eleggua», barrio La Comercial, Montevideo.
3. «Tronar de Tambores», barrio Cerrito, Montevideo.
4. «La Melaza», barrio Parque Rodó, Montevideo.
5. «Sueño de Carnaval», Santa Lucía, Canelones.
6. «Tribu Tambor», Las Piedras, Canelones.
7. «Lonjas de Calatayud», Trinidad, Flores.
8. «Cuerda de la Explanada», San José de Mayo, San José.
9. «Mi Morena», barrio Cordón, Montevideo.
10. «Afrokán», Durazno, Durazno.
PREGUNTAS A LAS COMPARSAS
En las entrevistas se focalizó la atención en el aspecto musical de la
comparsa, con una pauta común, para entender las diferencias entre
las comparsas en relación a las mismas preguntas.
Las preguntas realizadas fueron:
◆ Nombre.
◆ Rol que ocupa en el grupo o comparsa.
◆ ¿Cuántos años tiene la comparsa o grupo?
◆ ¿Dónde sale la comparsa? Barrio y lugar físico, dirección.
◆ ¿Por qué calles desfila la comparsa en el barrio?
◆ ¿Cuántos «cortes» o «paradas» hacen?
◆ ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa?
◆ ¿Cuántos tambores salen habitualmente a tocar?
◆ ¿Qué día se sale a tocar?
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
173
◆ ¿Cuál es la referencia en la forma de tocar? ¿Quién llevó el toque al
barrio o comparsa?
◆ ¿Tienen una forma específica de tocar?
◆ ¿A qué velocidad tocan?
Todas las entrevistas realizadas fueron registradas en formato de audio y
vídeo210. Los archivos resultantes fueron entregados en DVD a la Comisión
del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), Ministerio de Educación y
Cultura (MEC). La información de las entrevistas fue transcripta y procesada
en un modelo ficha diseñado por la CPCN.
Por otra parte, se tomaron en cuenta entrevistas realizadas en el año
2003 en un relevamiento realizado por Daniel «Tatita» Márquez para su
trabajo «Lonja y Madera, tradición que va por barrio», incorporándolas a
las fichas anteriores:
11 «Elumbé», barrio Malvín, Montevideo.
12 «Sinfonía de Ansina», barrio Palermo, Montevideo.
13 «Cuareim 1080», barrio Sur, Montevideo.
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTASComparsa «La Fuerza»Entrevista a José «Popeye» Rivero, director y jefe de cuerda.
En la entrevista realizada al jefe de cuerda José «Popeye» Rivero, como
punto relevante se destaca su necesidad de aprender a tocar el candombe,
siendo él del barrio «Curva de Maroñas».
Este barrio, hace años atrás no era considerado «candombero» y allí
no se podía aprender esta cultura. De esta manera, acudió a los barrios
tradicionales Sur y Palermo para obtener esta información y obtuvo una
respuesta negativa en cuanto al aprendizaje del toque del tambor. Por esta
situación vivida, se prometió a sí mismo volver a los barrios Sur y Palermo
210 Los registros de vídeo son en calidad HDFull con una cámara Canon Vixia HF S10 y el registro
del audio fue grabado por una grabadora Sony.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
174
a tocar candombe y generar un ritmo más fuerte y más rápido como forma
de rebeldía por lo anteriormente sucedido. Cabe señalar que este hecho
que relata en particular el tocador «Popeye», también le ha sucedido a otras
personas de los barrios: «Cordón», «Cerrito» y «Cerro», donde se sienten
relegados y alejados de los tradicionales barrios del candombe. Por este
motivo realizan toques más fuertes y rápidos, manifestando su rebeldía
por no ser tenidos en cuenta.
«Popeye» nos cuenta que aprendió el toque del candombe con resi-
dentes del barrio «Puerto Rico» y posteriormente lo llevaría a su barrio de
residencia «Ituzaingó».
Potencia e identidad en el toque«La Fuerza» es una comparsa que se dedica a ensayar durante todo el año y
su toque se centra en la cooperación de todos sus tocadores en el compro-
miso y la solidaridad: «...que nadie es mejor que nadie y cada compañero
es de vital importancia».
«Popeye», además de tocador es preparador físico, formación donde
adquiere un conocimiento de cómo entrenar el cuerpo. Esta metodología
es aplicada a la hora de tocar los tambores, de enseñar a su gente, cómo
administrar su energía, cómo poder mantener el ritmo más fuerte y rápido.
La cuerda de tambores realiza en los ensayos el recorrido de las Llamadas
sin descanso, durante todo el año, a diferencia del resto de las comparsas
que realizan una parada en su recorrido.
El toque de la comparsa «La Fuerza» es un toque de reivindicación,
con potencia e identidad propia. Con el tiempo ha sabido ganarse su lugar
entre las grandes comparsas.
Para este jefe de cuerda, el máximo compromiso es con su gente y con
el candombe, intentando mantener en alto su toque característico: rápido
y fuerte; sin olvidarse de las raíces y la identidad del candombe.
Comparsa «Eleggua»Entrevista a Javier Ramos, director y jefe de cuerda.
«Eleggua» es una comparsa dirigida por Javier Ramos, familiar directo
de Juan Ramos, director de la comparsa «Mi Morena».
«Eleggua» es una comparsa relativamente «joven» de tan solo cuatro
años en el Desfile Oficial de Llamadas. Tiene como antecedente su partici-
pación en la «Movida Joven» de la Intendencia Municipal de Montevideo
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
175
(IMM), concursando con el nombre de «Yoruba». Bajo este nombre, con-
sigue obtener varios premios. Para poder acceder al carnaval mayor tuvo
que cambiar su nombre a «Eleggua».
Pertenecen al barrio de «La Comercial», pero su toque y estilo es del
barrio Cordón, por su proximidad familiar con esta locación.
Toque definido y marcado, con cortesSu toque es el característico del barrio Cordón, bien definido y marcado.
Realizan «cortes» a lo largo de su recorrido, acompañado de una coreografía
que es interpretada por los tocadores.
El toque no es rápido, se trabaja mucho en los matices y también en el
volumen, administrando su energía e intentando llegar al público a través
de su música.
Es una comparsa que ensaya durante todo el año, la mayoría de sus
integrantes son jóvenes.
Comparsa «La Melaza»Entrevista realizada a Andrea Silva, Vanesa Gamarra, Fernanda Bértola y
Gabriela Ramos, integrantes de la «Comisión de Tambores» de la comparsa.
«La Melaza» es una comparsa conformada exclusivamente por mujeres,
tiene nueve años de existencia y es del barrio Parque Rodó. «La Melaza» ha
generado un nuevo estilo en el toque del candombe, diferenciándose del
resto de las comparsas. Además, su objetivo es realizar un trabajo colectivo
a partir de la mirada de un grupo de mujeres. Trabajan conjuntamente en
la realización del vestuario, de propuestas para desfiles y otras actividades
sociopolíticas.
En sus inicios se organizaban para tocar por el Día Internacional de
la Mujer (8 de marzo) y luego comenzaron a realizar más encuentros y
salidas a la calle, hasta consolidarse como comparsa, tomando la decisión
de participar en el Desfile de Las Llamadas como comparsa profesional.
Toque más lento, con estilo propioSu referencia en el toque es «Ansina», sólo que es más lento, logrando de
esta manera adquirir personalidad. Con respecto a los tambores, tienen
algunas diferencias con las demás comparsas: los tambores que usan son
más chicos, no tocan tan fuerte, ni tan rápido como «Ansina». Sólo toman
como referencia el patrón musical en cuanto al toque de los tambores Pia-
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
176
no, Chico, Repique y la madera. Pero en lo que se refiere al sonido, fuerza y
velocidad tienen su propio estilo.
En «La Melaza» se realizan varios cortes y arreglos musicales desde sus
inicios y las temáticas de los cortes tienen un concepto global para toda la
comparsa.
Todos los domingos del año salen a la calle a tocar en el barrio Parque Rodó.
Durante el año, el número de componentes varía en un promedio de 20 tambo-
res y 15 bailarinas, convocando gran cantidad de público domingo a domingo.
Comparsa «Mi Morena»Entrevista realizada a Juan Ramos, director y jefe de cuerda.
La Comparsa «Mi Morena» nace como una comparsa «joven», ya que
todos sus tocadores y fundadores eran jóvenes en los inicios de la com-
parsa, con ideas nuevas e innovadoras que han sabido llevar adelante a
lo largo de los años.
Creadora de los cortes en las Llamadas«Mi Morena» ha sido la creadora de los «cortes» en el año 1998 en el desfile
de Llamadas. Realiza un «corte» o arreglo de larga duración para lo acos-
tumbrado en el toque del candombe hasta ese momento. El corte duraba
cuatro compases, que para ese entonces era una «locura», interrumpir el
candombe con otro toque que no fuese «madera». Lo que hizo «Mi More-
na» fue comenzar con una clave de Rumba, continuando con un arreglo de
tres compases, para desembocar en un llamado de Repique que reinicia el
candombe. A partir de ese acontecimiento, al año siguiente en el Desfile
de Llamadas, todas las comparsas realizaron «cortes» y ningún corte duró
menos de ocho compases. Hoy en día, algunas superan los 20 compases y
realizan también varios cambios de ritmo. Podemos decir que «Mi Morena»
fue quien motivó ese cambio, modificando la manera de realizar el Desfile
de Llamadas, a partir del año 1998.
«Mi Morena» también cambió el estilo del vestuario, de los colores, los
motivos de las banderas. Utiliza colores más vivos, con diferentes diseños
en las banderas, las lunas y estrellas con diferentes formas, más vistosas.
Todos estos cambios inspiraron a comparsas como «La Gozadera», «La
Figari» y «Elumbé», siendo tomados en cuenta en los años siguientes para
la visión global de estas comparsas.
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
177
Durante todo el año salen del barrio Cordón – Tres Cruces, desde Juan
Paullier y La Paz. Son un promedio de 40 tambores y 20 bailarinas; se pre-
sentan en total 120 integrantes para las Llamadas.
Además, «Mi Morena» se presenta al Concurso Oficial en el Teatro de
Verano.
Comparsa «Sueño de Carnaval»Entrevista realizada a Washington Rodríguez, director y jefe de cuerda.
«Sueño de Carnaval» es una comparsa que tiene 30 años y es de
la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones. La conforman
80 integrantes en su totalidad. Entre los componentes, además de los
personajes característicos del candombe, integran una pareja de tango
y una pareja de gauchos, representando nuestra cultura tanto del Tango
como del Folclore.
El candombe de Santa LucíaEl toque de «Sueño de Carnaval» es a una velocidad media; tiene el estilo
del toque de «Cordón», donde por momentos aumenta un poco más la
velocidad dependiendo de la motivación que reciban del público, o porque
el toque así lo exige. Durante todo el año ensayan 20tambores y desfilan
los días sábados por las calles de la ciudad de Santa Lucía. En el período de
carnaval realizan varios desfiles, en Canelones, Durazno, Flores, San José,
Atlántida, Santa Lucía, Toledo, Suárez y Pando.
Aspiran a realizar más actividades en Santa Lucía y consideran que
en el futuro sería muy positivo tener tablados en la ciudad, ya que no hay
ningún tablado que lleve el carnaval en estos momentos. Su gran meta es
poder acceder a tocar en Montevideo, en el Desfile de Llamadas.
Comparsa «Tribu Tambor»Entrevista realizada a Santiago Recalde, director y jefe de cuerda.
La comparsa «Tribu Tambor» es de la ciudad de Las Piedras, Canelones.
Es una comparsa que surge como otras de la «Movida Joven» (IMM). Como
agrupación continúa participando de la misma y hace tres años que compite
en Durazno como comparsa del interior. Sus antecedentes vienen de otras
comparsas de Las Piedras como «Candongafricana», donde se realiza un
toque fuerte al estilo «Cordón».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
178
Madera con «cortes»En la «Tribu Tambor» han modificado la forma del toque con respecto a las
comparsas de Las Piedras. Realizan un estilo de toque similar al de Ansi-
na, transmitiendo a sus componentes la misma base de toque del tambor
Piano, tomando en cuenta el sonido de cada tambor y siempre escuchando
la madera, enfatizan en el trabajo con los «cortes».
Han sido ganadores en varias ocasiones de la «Movida Joven» debido a
su gran trabajo y superación, tratando de llevar adelante uno de los toques
tradicionales del candombe, el toque de «Ansina».
Ensayan durante todo el año, saliendo desde el Centro Cultural «Car-
lito», que es un espacio gestionado por la Intendencia de Canelones.
Comparsa «Tronar de Tambores»Entrevista realizada a Diego Rodríguez, director y jefe de cuerda.
La Comparsa «Tronar de Tambores» es del barrio Cerrito de la Victoria,
es una de las comparsas que participa en el Desfile de Llamadas y en el
Concurso Oficial del Teatro de Verano.
Cerrito de la Victoria: fuerte y rápidoDiego Rodríguez es el jefe de cuerda, nos comenta que a partir de su llegada
se ha trabajado en el orden y el perfeccionamiento del toque en la cuerda
de tambores. Siempre el toque fue fuerte y rápido, como nos comentó
anteriormente «Popeye» en su entrevista, quien fue uno de los jefes de
cuerda de «Tronar de Tambores» en el pasado.
Diego les enseña a tocar a menor velocidad para mejorar la técnica,
manteniendo todos la misma base, buscando la prolijidad del toque, donde
todos sepan lo que están tocando y cómo lo están haciendo. Tienen un
toque típico de la cuerda de tambores del «Cordón», con una base bien
marcada en los tambores Pianos y en la madera, definiendo su propio estilo
en la velocidad y en la técnica.
Según lo que nos comenta Diego «...a Kanela no le gustan los cortes» y
Kanela ya lo ha dicho en varias ocasiones, que prefiere no hacerlos. Pero es
consciente que el público lo exige en las Llamadas, y de no hacerlo estarían
en inferioridad de condiciones para el concurso. Por lo tanto Kanela accede
a que el jefe de cuerda realice «cortes» en los desfiles.
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
179
Comparsa «Sinfonía de Ansina»Entrevista realizada a Pedro «Perico» Gularte, personalidad referente de
la comparsa «Sinfonía de Ansina», en el año 2003, para el trabajo «Lonja y
Madera, tradición que va por barrio» de Daniel Márquez.
Comunicación de los tambores«Perico» Gularte es en la actualidad un referente de barrio Palermo (Ansi-
na) y aún a sus 74 años de edad continúa tocando en la cuerda de tambores
de «Ansina». Es una fuerte de inspiración para todos los que lo conocen.
En su toque mantiene intacta la potencia en la interpretación caracterís-
tica de «Ansina», con una técnica privilegiada y un sonido especial que
sobresale en la cuerda de tambores. «Perico» enfatiza en la importancia
de la comunicación entre los tambores, el saber escuchar, el transmitir con
el toque, el escuchar al otro tamborilero, el escuchar la madera y hacer
madera para que el otro toque.
Legado cultural«Perico» nos habla de que debe existir una comunicación fluida entre los
tambores Pianos, que son los dirigen la cuerda y siguen al tambor Chico» y
al tambor Repique. En cuanto al toque, se mantiene una coherencia entre lo
que él enseñó en esa entrevista y lo que en la actualidad se sigue tocando,
con un toque bien marcado en la mano y en la madera.
A lo largo de la entrevista, «Perico» enfatiza en la idea del respeto hacia
los mayores, de loque aprendió de sus ancestros, del conocimiento y del
legado cultural.
Comparsa «Elumbé»Entrevista realizada a Benjamín Arrascaeta en el año 2003, para el trabajo
«Lonja y Madera, tradición que va por barrio», de Daniel Márquez.
Benjamín Arrascaeta en el año 2003 era el director y jefe de cuerda de la
comparsa «Elumbé». En la entrevista realizada puso mucho énfasis en la tradi-
ción del candombe. En las raíces, en el conocimiento, en cómo se debe tocar.
Diálogo de tambores, escucha, conocimientoPara Benjamín en el toque se deben relacionar los tambores, escucharse,
dialogar, conocer el toque, tener los conocimientos y aprender de los más
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
180
antiguos tocadores. Puso mucho énfasis en mantener la tradición y en
tocar para los demás, y no exclusivamente para uno mismo. No intentar
desarrollar el ego personal, sino trabajar en el desarrollo colectivo. Todos
estos conceptos han sido incorporados en las nuevas generaciones de
tocadores de «Elumbé», en su propuesta global en el Desfile de Llamadas,
obteniendo en varias oportunidades el primer premio. De este modo, tanto
él como «Perico» fueron influyentes en modificaciones para el candombe,
manteniendo la comunicación entre los tambores, el diálogo entre los
tambores y la escucha.
Comparsa «Cuareim 1080»Entrevista realizada a Waldemar «Cachila» Silva en el año 2003, para el
trabajo «Lonja y Madera, tradición que va por barrio» de Daniel Márquez.
Waldemar «Cachila» Silva, director de «Cuareim 1080», es hijo de Juan
Ángel Silva, fundador de la comparsa «Morenada» y uno de los grandes
referentes del barrio Sur. Su comparsa «Cuareim 1080» es la sucesora de
la antigua «Morenada», siguiendo la tradición familiar. El tambor lo ha
llevado a conocer el mundo y a desarrollarse como persona, defendiendo
su tradición y conservando siempre el patrón fundamental de ese estilo,
argumentando que «...para tocar el tambor hay que saber hacerlo» y que
«el tambor no se enseña, se aprende». En el Desfile de Llamadas y en el
Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano, «Cuareim 1080¨ ha
sido ganadora del primer premio en varias ocasiones.
Complejo en códigos y técnicaEn la entrevista realizada a «Cachila» nos centramos en las diferencias que
existen entre los toques de «Ansina» y «Cordón». Algunas de las grandes
diferencias son el estilo rítmico de candombe, la base rítmica que se toca
es totalmente diferente y la velocidad también.
Los tambores son de distintos tamaños, la afinación es más aguda,
se toca «repicando» el tambor Chico con tres golpes de palo. La base
del tambor Piano es mucho más «rellena», por lo tanto no se repican
los Pianos. El tambor Repique tiene más posibilidades de improvisar. El
ritmo, al ser cadencioso, les permite realizar otros golpes en el tambor
y al mismo tiempo teniendo conciencia de lo que se está interpretando.
En el toque «Cuareim» (barrio Sur) no se repican los Pianos, se hacen
variantes en el tambor Piano para darle la entrada al tambor Repique,
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
181
algo totalmente diferente a «Ansina» y «Cordón», donde sí se repican los
tambores Pianos. Por eso «Cachila» se refiere a la importancia del cono-
cimiento. Es un ritmo complejo desde el punto de vista de los códigos
y la técnica, que es diferente a los demás barrios. No es fácil el ritmo de
«Cuareim» (barrio Sur).
La cuerda de tambores de «Cuareim» (barrio Sur) ha acompañado a
varios artistas del Uruguay como: Ruben Rada, Jaime Roos, Hugo Fattoruso,
Jorginho Gularte, entre otros.
Comparsa «Lonjas de Calatayud»Entrevista realizada a Ariel Etchechuri, director de la Comparsa, y a Luis
Molina, jefe de cuerda.
La Comparsa «Lonjas de Calatayud» es de Flores, es la única comparsa
del departamento hasta el momento. Se fundó en el año 1988 y tiene 110
componentes en su totalidad.
En la entrevista nos cuentan que es muy poca la gente que acompaña
al candombe en Flores y tienen dificultades para integrar gente nueva a la
comparsa. Por esta razón, realizan muchas actividades para atraer gente
nueva y una vez que llegan a integrarse a los talleres, al cabo del tiempo,
pierden el interés. Para poder participar de los desfiles necesitan contratar
gente de Montevideo, lo que los hace vulnerables y dependientes.
Flores: repicado de los PianosEl estilo musical es similar al toque de «Cuareim», teniendo como varian-
te el repicado de los tambores Pianos, a una velocidad superior al toque
de «Cuareim», podríamos decir que es un estilo particular de «Lonjas de
Calatayud». Identifican su estilo como similiar al toque de «Cuareim» con
influencias de Cordón.
Las intenciones de la comparsa son seguir creciendo, convocar a más
interesados de la ciudad, realizar talleres y poder tener en su mayoría in-
tegrantes de Flores.
Comparsa «Cuerda de la Explanada»Entrevista realizada a Fabián Cardozo, director y jefe de cuerda.
«Cuerda de la Explanada» es una comparsa de San José que realiza
desfile desde hace cinco años en diferentes departamentos, teniendo un
promedio de 70 integrantes en el carnaval.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
182
San José: evolución y cambiosSu toque es claramente identificable con el estilo de «Ansina» (barrio Pa-
lermo). Aprendido en este mismo barrio para luego trasladarlo a San José,
difundiendo el conocimiento a nuevos integrantes de la comparsa.
La velocidad que se toca es un poco superior a la de «Ansina», pero
tratan de mantener una velocidad similar. El toque fue evolucionando y
cambiando, generando una mejor comunicación y armonía entre los to-
cadores. Todo fue en base a la experiencia y el conocimiento adquirido en
clases con Miguel García, referente de Ansina.
Los nuevos integrantes tienen que aprender la forma de tocar de la
comparsa y eso les da trabajo, pero es algo que van aprendiendo a hacer y
lo mejoran día a día.
Comparsa «Afrokán»Entrevista realizada a Eduardo Díaz, director y jefe de cuerda.
«Afrokán» es una de las comparsas más antiguas de la ciudad de Du-
razno y proviene de «Tamborileros del Sur», primera comparsa del de-
partamento de Durazno. Todos los carnavales realizan varios desfiles por
todo el interior del país, viajando a Montevideo a participar del Desfile de
Llamadas cada vez que obtienen el primer o segundo puesto en su ciudad,
como lo indica el reglamento de las Llamadas de Durazno.
Durazno: más rápido y fuerteLa Comparsa es integrada por 150 componentes en su totalidad, resaltando
como característica que todos sus integrantes son oriundos del departa-
mento de Durazno, sin necesidad de recurrir a integrantes de Montevideo,
salvo en algunas ocasiones.
Su toque es similar al de «Cordón», un toque rápido y fuerte, que ha
evolucionado con el tiempo; anteriormente su toque era más cadencioso
y con un golpe del tambor Piano diferente.
CONCLUSIONES GENERALES
El relevamiento musical del Patrimonio Cultural Inmaterial, Elemento Can-
dombe es fundamental para obtener información acerca del estado en que
se encuentra el candombe en la actualidad en el Uruguay.
En este trabajo hemos observado diferentes características en cada
agrupación entrevistada. Con respecto al toque musical del candombe,
«VELOCIDAD» Y «FUERZA» EN EL RITMO
183
podemos llegar a la conclusión de que se encuentra en un momento de
crecimiento en todo el país.
En cada departamento del país encontramos más de una comparsa
que tiene un total de 100 componentes aproximadamente. Éstas trabajan
durante todo el año para mejorar, generando un encuentro entre sus inte-
grantes, de esta manera comparten y se vinculan más allá de la música y
la danza; tomando al candombe como medio para el desarrollo grupal y
personal con un mismo objetivo.
En cada comparsa existen diferentes problemáticas y dificultades, que
la gran mayoría de las veces son superadas logrando el objetivo esperado.
Esto es muy importante, ya que se superan todas las adversidades a través
del trabajo en equipo, la cooperación, el compromiso y el liderazgo. Todas
estas experiencias son un constante aprendizaje para todos y cada uno de
los que conforman una comparsa.
En la mayoría las de las comparsas se interpretan los toques o estilos
de «Ansina» y «Cordón», siendo movimientos musicales que tienen mayor
«velocidad» y «fuerza» en el toque. Resultan ser los más elegidos por las com-
parsas de todo el país. Esto también se debe a la recepción del público hacia
la comparsa que genera mayor «velocidad» y «fuerza» en el ritmo. En su gran
mayoría los espectadores desconocen los diferentes estilos del candombe, es
por esta razón que son atraídos por los toques con mayor velocidad y fuerza.
Muchas de las comparsas han elegido estos estilos debido a lo anterior-
mente mencionado. Inclusive las comparsas con estilos más «cadenciosos»
como el toque de «Cuareim», que han modificado la velocidad de su toque.
Como conclusión en el relevamiento se ha podido observar el interés
de todos los entrevistados y el compromiso a continuar aprendiendo y
mantener el legado del candombe, de esta manera se afianza y se mantiene
una cultura que va en crecimiento.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
A modo de conclusión es muy importante remarcar que el candombe conti-
núe evolucionando, pero manteniendo su raíz en los ritmos que lo forjaron
como: «Cuareim», «Ansina» y «Cordón». Por lo tanto hay que seguir traba-
jando en la enseñanza del candombe en los diferentes ámbitos barriales.
Así también como en el interior del país, donde muchas veces se carece de
información. La gran mayoría de los eventos relacionados al candombe
están centralizados en la capital del país.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
184
En el interior del país actualmente existe la necesidad de realizar ac-
tividades culturales con respecto al candombe, como talleres de música,
de formación en danza del candombe, fomentando el aprendizaje de los
personajes típicos como mama vieja, gramillero y escobero.
Existen muchas comparsas en todo el Uruguay y eso genera la necesidad
de nuevos componentes, desde tocadores a bailarines; esta problemática
genera la inclusión de personas que carecen de conocimiento. A raíz de
esta situación el toque y la danza van perdiendo rasgos importantes en la
«técnica». Por esta razón es de suma importancia en Uruguay continuar
enseñando los conceptos y valores fundamentales del toque y de la danza,
para que todos aquellos que se incorporan tengan donde aprender.
Como sugerencia, es de gran importancia realizar otro relevamiento, o
más de uno, para poder recopilar toda la información del país, reuniendo
todo el conocimiento de lo que pasa en el interior y en la capital del Uruguay.
En rasgos generales el candombe continúa creciendo en público par-
ticipativo dentro de las comparsas, pero el nivel del toque se ha detenido
un poco en su evolución. Por eso es de gran importancia la realización de
talleres de capacitación de candombe, sobre el toque, la danza y su historia.
185
PROFUNDIZACIÓN DE LA MIRADA ANTROPOLÓGICAAPROPIACIONES, IDENTIDADES, TRANSFORMACIONES Y TENSIONES
Candombe de hoy211
OLGA PICÚN*
Este trabajo aborda la presencia del candombe en diferentes ámbitos de la música
uruguaya –académica y popular– y el papel que ella desempeña en el complejo
proceso de redimensionalización social y territorial de esta manifestación. Des-
cribe cómo el candombe pasa de ser «expresión de una raza» a ocupar un lugar
esencial en la construcción de identidades individuales y colectivas de los uru-
guayos. Profundiza en el relevamiento de las prácticas culturales y sociales que
el candombe congrega en el territorio nacional. Se recogen testimonios, se realiza
observación participante, se indaga en la historia oral con grupos y personas de
Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto y Paysandú. Se
«pintan» toques y celebraciones, actores y lugares desde la antropología visual. Se
constata la influencia cultural de Brasil –y la «tensión simbólica» con el samba–
en las zonas de frontera; paradójicamente, la presencia de identidades múltiples
en esta región constituye un potencial factor de arraigo del candombe. A partir
del relevamiento, el diagnóstico y comentarios especializados y de los involucra-
dos, se plantean propuestas para el desarrollo de políticas de salvaguardia del
Candombe y su espacio sociocultural.
PRESENTACIÓN
En el marco del proyecto «Documentación, promoción y difusión de las
Llamadas tradicionales del Candombe, expresiones de identidad de los
211 El título «Candombe de hoy» es tomado de un tema musical de Hugo Fattoruso. Las aventuras
de Fattoruso y Rada (1991).
* Consultora para la profundización del relevamiento antropológico del Candombe y su espa-
cio sociocultural como Patrimonio Cultural Inmaterial, en el norte del Uruguay.Licenciada
en Musicología, egresada de la Universidad de la República. Doctora en Antropología por la
Universidad Autónoma Metropolitana y Maestra en Música por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Ha publicado trabajos sobre distintas temáticas en torno a la música, en
especial sobre el candombe y la música popular uruguaya. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
186
barrios Sur, Cordón y Palermo de la ciudad de Montevideo», cuya génesis
se encuentra en el compromiso de preservación del Candombe asumido
por el Estado uruguayo, ante la Declaración de Patrimonio Cultural Inma-
terial, se están llevando a cabo nuevas acciones dirigidas a profundizar en
el relevamiento de las prácticas culturales y sociales que éste congrega y
extenderlo a todo el territorio nacional.
Luego de varias etapas del proyecto marco –cuyo fin último es desarro-
llar políticas de preservación del «Candombe y su espacio sociocultural»–,
en que investigadores y docentes indagaron sobre aspectos históricos, so-
ciales, culturales y musicales del candombe, principalmente en el entorno
montevideano –lugar de origen y de mayor tradición–, articulando fuentes
escritas y trabajo de campo, la presente etapa se avoca al relevamiento
en el interior del país. Esta propuesta de relevamiento que trasciende los
tradicionales barrios de identificación con el candombe resulta de una
toma de conciencia acerca del proceso de «redimensionalización»212 (o
«reespacialización»213) que ha experimentado en el espacio social214 del
territorio uruguayo, incluso trascendiéndolo. Los factores de incidencia
en esta «expansión» territorial y apropiación del candombe por sectores
diversos de la sociedad que plantean los trabajos académicos, son varios y
presentan diferentes niveles de concreción; desde los procesos migratorios
locales, sobre todo a partir de los años sesenta en que comienza el desalojo
de lugares representativos de práctica y transmisión, hasta la globalización.
En este sentido, es importante explorar otros procesos de índole cultu-
ral–musical, que también han influido en esa «redimensionalización» del
candombe a nivel nacional, y consecuentemente en su estatus de identidad
del conjunto de los uruguayos. De manera que en este informe se dedica
algunas páginas a contextualizar dicho proceso en algunos espacios de la
música uruguaya, enfatizando la apropiación del candombe en el dominio
de la música popular uruguaya.
212 Sobre el proceso de redimensionalización del candombe se puede consultar: Picún, Olga
(2010) y Picún, Olga (2011).
213 Término utilizado por Gustavo Goldman (2010) en El candombe en los barrios Sur, Palermo y Cordón: continuidades y discontinuidades en el escenario actual. Montevideo: Informe de
trabajo para la Comisión Nacional para la UNESCO, inédito.
214 En la definición de Pierre Bourdieu.
CANDOMBE DE HOY
187
En cuanto a la metodología empleada en este relevamiento, cabe señalar
que se basó en la aplicación de los principales paradigmas metodológicos de
la investigación antropológica, articulados con la dimensión histórico–mu-
sical. El método etnográfico, comúnmente denominado trabajo de campo,
comprende como instancia empírica tres aspectos: un ámbito de donde
se busca obtener información –una comunidad, un gremio, actores de un
movimiento social o de una práctica cultural determinada–; los procedi-
mientos para obtenerla –observación participante y entrevistas no dirigidas
o entrevistas en profundidad–, y un instrumento, es decir el investigador
con todas sus características socioculturales de formación, especialidad,
género, edad, etc., lo cual incide en la aproximación analítica al «objeto de
estudio» (Guber, 2001: 41–42).
De manera que este aspecto se hace presente en el trabajo realiza-
do y en los contenidos de este informe, los cuales –a su vez– intentan
aportar elementos que, por el número y la multiplicidad de aristas del
candombe, no han sido considerados en las etapas previas del proyecto.
Me refiero fundamentalmente a la presencia del candombe en diferentes
ámbitos de la música uruguaya y al papel que la música popular pudo
haber desempeñado en el complejo proceso de redimensionalización
social y territorial.
Los departamentos relevados en forma parcial por quien suscribe este
informe, ocupan la región noreste –Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó– y
noroeste –Artigas, Salto y Paysandú–, así como el departamento de Treinta
y Tres, el que está más al norte de la región sureste del país. Las ciudades
visitadas fueron Melo, Fraile Muerto y Río Branco (departamento de Cerro
Largo); Tacuarembó, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco (depar-
tamento de Tacuarembó); Treinta y Tres, Rivera, Artigas, Salto y Paysandú,
capitales de los departamentos del mismo nombre. Un hecho a destacar
es que los departamentos relevados tienen la particularidad de ubicarse
en una franja de frontera (este y oeste) en la cual existe, en mayor o menor
medida, una influencia cultural del sur del Brasil, que es al mismo tiempo
proporcional a la proximidad con este país vecino y a la lejanía de Monte-
video, de manera que se generan «subregiones» con realidades –en cierta
medida– cercanas con respecto al candombe. Se verá en este informe cómo
es posible explorar el grado de dicha influencia a través de la «tensión sim-
bólica» con el samba, que los actores vinculados al candombe ponen de
manifiesto en las entrevistas.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
188
Desde el comienzo del relevamiento antropológico y también de his-
toria oral del candombe en los departamentos asignados –Cerro Largo,
Treinta y Tres, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto y Paysandú–, se utilizó la
antropología visual como herramienta conceptual para transmitir aspectos
que de otra manera pasarían inadvertidos al lector de este informe, aun
siendo sustanciales en relación al candombe, al entorno sociocultural en
que se realizan las prácticas y a los actores que las llevan a cabo. Si bien el
material es procesado y editado según la interpretación del especialista y
los objetivos del estudio, este recurso, al posibilitar el acceso a los rostros,
el acento idiomático, la gestualidad, los modos de vestir, los espacios de
reunión o la vivienda, aporta información relevante en cuanto al entorno
socioeconómico y las dinámicas de diálogo en los encuentros con el in-
vestigador. A su vez, estas dinámicas son capaces de poner en evidencia
componentes más subjetivos asociados a los roles grupales, a los vínculos
entre los participantes y, en general, a los modos de construir espacios de
interrelación en torno al candombe; es decir, a las maneras en que cada
individuo y agrupación construye su vínculo con el candombe, en un
entorno particular. Uno de los principales aportes de esta herramienta
conceptual metodológica es el acceso a los tipos de discurso verbal que
los actores plantean respecto del candombe, las prácticas y quienes lo
practican, objetivados en las maneras de transmitirlos.
Por otra parte, este recurso antropológico permite acceder al movi-
miento corporal, a la danza y a la gestualidad del toque, a las caracterís-
ticas de los tambores utilizados, a la música y a los aspectos estructurales
de una llamada, así como a la construcción de los tambores. Debido a
la matriz sonora del candombe este tipo de registro tiene, por lo tanto,
especial importancia, más aún al no existir un acervo sonoro institu-
cional de los toques de los tambores, que sea fuente de conocimiento y
construcción de la memoria colectiva, a la vez que de investigación. Por
ejemplo, con frecuencia se dice que los toques de fuera de la capital del
país se parecen a alguno de los «toques madre», pero al no profundizar
en esta idea se cancela el conocimiento sobre cualquier aporte relativo
a los modos en que cada lugar o cada cuerda o cada individuo construye
sus propias identidades con respecto al candombe, lo cual se observa
también en el movimiento corporal y en otros componentes de tipo visual
(vestuarios, adornos, trofeos, estandartes, banderas, etc.). En este senti-
do la cercanía con el Brasil define la presencia de identidades múltiples
CANDOMBE DE HOY
189
de índole translocal, que no deben desconocerse en la medida en que
constituyen –aunque parezca paradójico– un potencial factor de arraigo
del candombe en la región.
El registro audiovisual de entrevistas y toques derivó en la edición de
nueve documentos –con una duración de entre diez y treinta minutos–,
que corresponden a extractos de una selección de encuentros con los acto-
res en los distintos departamentos. Estos materiales audiovisuales son un
componente central en este informe y tienen el propósito de enriquecer
el relevamiento del candombe como patrimonio inmaterial y contribuir
al estudio de su proceso histórico, específicamente en el ámbito local215.
Los contenidos de este trabajo se distribuyen en cinco secciones:
1) planteamiento sucinto sobre algunos aspectos del proceso de «redi-
mensionalización» del candombe en diferentes ámbitos de la música
uruguaya; 2) trabajo de campo realizado en los departamentos asigna-
dos; 3) relevamiento; 4) diagnóstico y comentarios y 5) propuestas para
el desarrollo de políticas de preservación del Candombe y su entorno
sociocultural.
ASPECTOS DEL PROCESO DE REDIMENSIONALIZACIÓN
El candombe es una práctica y un espacio cultural que surgió y se desarrolló
en Montevideo, particularmente en un sector de la sociedad. Esto no es un
dato menor al momento de considerarlo Patrimonio Cultural Inmaterial en
representación de la Nación, aunque ésta sea de muy escasas dimensiones,
especialmente frente a sus colindantes. Sin duda la distancia geográfica ha
sido un factor de relevancia en la introducción tardía del candombe –como
expresión de una cultura afromontevideana– en las zonas más alejadas del
interior del país y consecuentemente de menor influencia cultural capita-
lina. Por otra parte, la tardía abolición de la esclavitud en el Brasil (1888)
determina una migración de descendientes africanos hacia nuestro terri-
torio, que escapan de su condición de esclavos, sobre todo desde finales
de la Guerra Grande (1839–1852), asentándose con todo su bagaje cultural,
fundamentalmente en la zona fronteriza.
215 Los registros audiovisuales se encuentran disponibles en: www.patrimoniocandombe.org.uy
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
190
EL CASO DE RAMÓN FARÍAS
Ramón Farías –músico de 74 años entrevistado en Melo– se refirió
a la situación de su madre, Nemecia Fausta Machado (Brasil –zona
de Don Pedrito–, 1892–¿?) y a cómo junto a su abuela, Libania Ma-
chado, se trasladaron a pie a Uruguay, entrando por Yaguarón y
asentándose en La Pedrera, en la zona del Chuy. Explicó Ramón que
en Uruguay Nemecia trabajó toda su vida como empleada doméstica
debido a la discriminación racial en el ámbito laboral: «Mi madre
había estudiado para maestra, pero nunca pudo ejercer porque era
negra. Daba clase a los hijos de los patrones. Los Pérez Noble, los
García. Crió a toda esa gente. Les enseñaba a leer y escribir». Re-
lató que fue en la zona del Chuy donde Nemecia conoció a Ramón
Farías (Brasil, 1894–1958), quien había llegado a nuestro país en las
mismas condiciones que ella. Se casó a los 39 años y nació su único
hijo, Ramón. Cuando Ramón recordó su infancia puntualizó: «Entre
ellos (su familia) hablaban ‘un portuñol’».
Fronteras geopolíticas y culturalesEl caso de Ramón Farías es un ejemplo de cómo la frontera terrestre define
una zona de influencia (e intercambio) cultural de la región suroeste del
Brasil por una simple cuestión de cercanía, contacto permanente e histórica
migración en uno y otro sentido, construyendo así espacios multi e inter-
culturales. Precisamente, en 1947 Lauro Ayestarán escribía «El folclore se
ríe de la geografía», aludiendo al hecho de que las fronteras geopolíticas no
necesariamente coinciden con las culturales. Por ejemplo, el musicólogo
uruguayo registró danzas características de Rio Grande do Sul (caranguei-
jos, cimarritas) y tercios de velorio, cantados o rezados indistintamente en
español o brasilero o portuñol, en varios departamentos (Artigas, Rivera,
Tacuarembó, Treinta y Tres, incluso en Lavalleja, según el caso), como
expresiones del «folclore» de esa región del país compartidas con el vecino
del este. Sin embargo, no registró manifestaciones del candombe, lo cual
es un signo –al menos parcial– de que no las había.
La presencia del candombe en la referida franja, como en el resto del
territorio nacional,deviene de un proceso de redimensionalización como
CANDOMBE DE HOY
191
expresión cultural musical que tiene su epicentro en la Capital y se ma-
nifiesta en distintos ámbitos de la música y de la cultura, así como en la
investigación. En términos generales, el inicio de este complejo proceso
coincide con el periodo represivo en el país e involucra a diferentes actores,
ámbitos u otros procesos, de los cuales son parte las migraciones internas en
distintas direcciones –temporales, zafrales o permanentes–, como también
los movimientos sociales de afrodescendientes que se consolidan hacia los
años noventa, entre los múltiples factores de incidencia.
De la destrucción al fortalecimientoEs necesario hacer notar, sin embargo, la existencia de una contraparte de
este proceso de redimensionalización del candombe, que es el desalojo y
la demolición (o al menos el intento) de sus lugares más representativos,
tal como señalaba Alfonso Pintos en una entrevista que realizamos en 1992:
Desalojos provocados para desperdigarnos, digamos. Porque ahora pregun-
tan los muchachos... La pregunta de ellos a mí, para hablar sin ofensas: «Pero
escuchame, Alfonso, en tu conjunto ahora hay una cantidad de blancos», sin
ofensa ¿no? Y yo tengo que dar media redondeada la respuesta: y bueno, sí,
y si somos un conjunto de integración primero. Pero aparte lo que sucede es
que a la colectividad nuestra nos han desperdigado, han hecho cualquier...
mil formas de tratar que no nos unamos, digamos. Porque la prueba evidente
está en lo que hicieron en el Barrio Sur, Palermo, en el Cordón, inclusive,
con el conventillo Gaboto. Rompen todo y tiran todo, entonces sí, unos para
un lado y otros para otro… quedamos desencontrados todos. Pero como lo
nuestro es folclore no lo van a sacar nunca, lo hacemos íntegramente con
todos los ciudadanos, digamos. No estoy hablando de que seamos negros
ni blancos. Es la pregunta que me hicieron. Entonces, como no podemos
dejarlo, lo hacemos igual con... con las amistades, ¿te das cuenta? Ese es el
tema, uno de los problemas. (Alfonso Pintos, entrevista conjunta,1992216).
En efecto, en 1965 comienza el desalojo de la casa de inquilinato de la
calle Gaboto, reutilizada hasta la fecha como cuartel de la Guardia Metro-
216 Entrevista conjunta a Alfonso Pintos y Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, club El Tanque
Sisley, 11 de febrero de 1992.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
192
politana. Más de una década después, entre 1978 y 1979, ocurre el desalojo
total del Mediomundo y parcial del Reus al Sur, respectivamente. Estas
acciones marcan el comienzo de un proceso de gentrificación o renovación
social de barrios simbólicamente representativos del Centro de la capital.
Asimismo señalo en «Procesos de resignificación y legitimación del
candombe: coincidencias y consecuencias»:
Esto pudo haber dado fin o al menos menguado la práctica del candombe, si
se tiene en cuenta que muchos de sus practicantes fueron forzados a migrar,
una vez más, hacia barrios periféricos socioeconómicamente marginales217.
Sin embargo ocurre lo contrario. La preservación de las redes sociales a
través de las instancias de práctica del candombe, asociada a la apropiación
por el movimiento de la Música Popular Uruguaya, entre otros factores, da
lugar a un proceso de masificación compartido. (Picún, 2011: 293–309).
De la «expresión de una raza» a la construcción de identidades
Veamos sucintamente algunos aspectos del mencionado proceso de
redimensionalización del candombe en diferentes ámbitos de la música.
En otros escritos he puntualizado que en el siglo XX y hasta los años sesenta
el candombe no trascendía dos espacios representativos: el carnaval como
ámbito institucionalizado de los montevideanos, manifestación popular
subalterna y socioculturalmente subvaluada218, y las salidas de los tambores
por algunos barrios de Montevideo –conocidas también como llamadas–,
que congregaban fundamentalmente a la comunidad cultural centrada
en los afrodescendientes, como portadores de esta práctica. Tampoco era
socialmente reconocido entre las músicas de tradición popular, agrupadas
bajo la noción de folclore –en tanto el término se aplicaba exclusivamente
a las manifestaciones de origen o identificación rural–, sino como «expre-
sión de una raza». Es probable que la introducción en los años cuarenta del
217 Bucheli y Cabella (2007).
218 «El carnaval es un buen ejemplo de fenómeno cultural descalificado, condenado a la mirada
afectuosa (pero de costado) y al recuerdo nostálgico de los uruguayos de más de una gene-
ración. Su esquive se produce no solamente en las altas esferas de la cultura, sino también a
nivel de la «masa», cuando de encuadrarlo en un juicio de valor se trata». Leonel Häinitz, en
Aharonián (1973).
CANDOMBE DE HOY
193
concepto de transculturación por el estudioso cubano Fernando Ortiz, que
en nuestro contexto musicológico retoma Ayestarán e integra a los trabajos
que publica a partir de los años cincuenta, haya influido en el proceso que
experimenta el candombe en el ámbito de la música219:
La utilización del término afrouruguayo para denotar, respectivamente, las
raíces de los principales componentes de esta manifestación cultural–musi-
cal y el lugar de origen propone la reivindicación del candombe. […] Por lo
tanto, este autor sienta las bases teóricas –en el ámbito de la musicología– del
proceso de redimensionalización y legitimación social del candombe, que
lo lleva a ocupar un lugar esencial en la construcción de las identidades
individuales y colectivas de los uruguayos. (Picún, 2011: 293–309).
El candombe en la música académicaEn el ámbito de la música académica de la primera mitad del siglo XX, el
candombe ya empezaba a considerarse un factor en la construcción de las
identidades nacionales, de manera que al incorporarse –aun tímidamente– a
su repertorio era parcialmente legitimado en los espacios de la alta cultura.
En efecto, Carlos Giucci, Luis Cluzeau Mortet y Felisberto Hernández com-
ponían las piezas para piano «Candombe» (1928), «Tamboriles»220 (1952) y
«Negros» (1938), respectivamente, siendo esta última la que muestra una
mayor cercanía métrica con el candombe.
Del mismo año que «Tamboriles» es la «Suite de Ballet (Según Figari)»
para orquesta de Jaurés Lamarque Pons, una obra importante dentro del
repertorio de la música académica uruguaya, ganadora en 1957 del primer
premio del –en aquel entonces– Ministerio de Instrucción Pública. La parti-
tura de esta suite en cuatro cuadros –denominados I. Introducción y danza
del Negro Sayago, II. Entierro de negros, III. Los Reyes y IV. Candombe– con-
tiene, sin lugar a dudas por primera vez en la historia de la música acadé-
mica uruguaya, indicaciones para la inclusión de una cuerda de tambores
en el último de los cuadros. Otra obra importante del mismo compositor
es la ópera tango en dos actos «Marta Gruni» (1965), basada en el sainete
219 En este sentido son también importantes los trabajos de Ildefonso Pereda Valdés (1953) y
Paulo de Carvalho Neto (1971).
220 La obra está escrita en compás ternario.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
194
homónimo de Florencio Sánchez. Esta obra, instrumentada para orquesta
reducida, un piano, un bandoneón y dos tambores de candombe, recrea
la atmósfera de un conventillo e incluye tambores en escena (Picún, 2002).
Durante la dictadura cívico militar, la composición de la pieza «Piano
piano» (1978–1979), de Carlos Da Silveira, con una estética minimista221, se
desarrolla en un contexto de apropiación y revaloración del candombe por
el movimiento de la Música Popular Uruguaya, ámbito en el que también
se desenvuelve el autor. En los años noventa, coincidiendo con un aumento
en la producción de trabajos académicos sobre el candombe, surgen varias
obras con tal referente, antecedidas por «Cuarteto en chico» (1988) de Jorge
Camiruaga, quien ya en ese entonces, en su calidad de coordinador del Área
de Percusión de la Escuela Universitaria de Música (EUM) de la Universidad
de la República, invitaba regularmente a ejecutantes de tambor a impartir
talleres. De esta manera, dichas obras se enmarcan en un creciente interés
académico por explorar y conocer el candombe. Luis Jure compone «Eye-
less in Gaza» (1992), basada en el sampleo de los tambores y de los taladros
neumáticos; Daniel Maggiolo combina los tambores del candombe con la
electroacústica en su obra «A pesar de todos los naufragios» (1999) y Leo
Maslíah propone la utilización de tambores en «Barrio Katá» (1997), escrita
en compás de 11/8. Estas dos obras y «Cuatro humoradas para piano y per-
cusión» –La Milonga, El Vals, El Tango, El Candombe– (1972) de Lamarque
Pons, integran el disco «Hacen así» (Escuela Universitaria de Música, 2000)
de Perceum, ensamble de percusión conformado por Jorge Camiruaga,
Ricardo Gómez, Marcelo Zanolli y Andrés Morón222.
Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Música han continuado
esta línea de exploración y práctica del candombe. En este sentido el dúo
Zebra, integrado por Sebastián Pereira y Pablo Antón, al que luego se suma
María José Aguiar, desarrolló un proyecto enfocado en la producción de
repertorio uruguayo para trío de percusión, que en el año 2003 recibió el
apoyo del Fondo Nacional de Música (FONAM), del Ministerio de Educación
y Cultura. Para este proyecto Fernando Luzardo, en ese entonces también
estudiante de la EUM, compuso «Mbé Nacandó» para chico, repique y
221 Paraskevaídis, Graciela (1989).
222 Completan el disco: «Hacen así» de Graciela Paraskevaídis, «Locus Solus» de Mariano Etkin y
«Cuartet» de John Cage.
CANDOMBE DE HOY
195
piano, cuyas células métricas surgen de las posibilidades rítmicas del can-
dombe. La obra fue estrenada por Juanita Fernández (repique), Sebastián
Pereira (piano) y Nicolás Antunes (chico) en el Festival de Percusión Tum
Pac (2008)223.
Finalmente es importante destacar en este breve recuento la labor com-
positiva de Álvaro Carlevaro –con residencia en Alemania–, quien sistemá-
ticamente ha tomado el candombe como referente musical de sus obras. En
1988 la Orquesta Sinfónica del SODRE, bajo la dirección de David Machado,
estrenó «Intramuros» (1987), ganadora del III Concurso de Composición
(1987) organizado por el SODRE, que incluye una cuerda de tambores. Asi-
mismo, son claras las referencias a los tambores en sus piezas orquestales
«Al levante» (1989), «Levante.piano» (1999–2000), cuya instrumentación
incluye tambores, «Levante.tamboril (chico)» (2001–2002) con tres chicos
y «Tambores» (2004) para ensamble de percusión.
Si bien el proceso de legitimación académica del candombe no ha tenido
–por razones obvias– un impacto en el conjunto de la sociedad uruguaya,
promueve un espacio de valoración, conocimiento y respeto hacia esta
práctica y sus portadores, no siempre concedido en el pasado.
El candombe en la música popularEn el ámbito de la música popular, los repertorios de las orquestas típi-
cas, que se conocen en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XX
(aproximadamente desde mediados de la década de 1930), no sólo esta-
ban conformados por el tango, sino por la milonga, el vals y el candombe
tangueros, entre otros géneros musicales. Respecto a la incorporación del
candombe en el tango, Coriún Aharonián (2005) apunta lo siguiente: «hacia
1940, la milonga movida servirá para tender un puente hacia el candombe
tanguero, llamando al resultado ‘milonga tango’ o ‘tango milonga’ o ‘tango
candombe’ o ‘candombe a secas’». Asimismo, agrega el autor que «El can-
dombe federal» (1933) de Alberto Mastra podría haber abierto el camino a
esta incorporación del candombe en el tango, consolidada en la década de
1940224 y extinguida pocos años después, antes de llegar a 1960. Es relevante
223 Información proporcionada por Juanita Fernández, percusionista titulada de la EUM, a quien
agradezco su tiempo.
224 Aharonián (2005).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
196
incluir aquí un fragmento del citado artículo, donde Aharonián propone
una breve cronología de este proceso en el ámbito del tango:
En todo caso, cabe anotar que Boris Puga –quien me ha aportado valio-
sísimos datos obtenidos con rigor y paciencia proverbiales– supone ya
hacia 1928/1929 la presencia de algún «candombe» grabado, y señala en
1934 dos referencias interesantes: Charlo, cantante de tangos, graba «Juan
Manuel», «una milonga federal», de Homero Manzi y Sebastián Piana, y
Mercedes Simone graba «Negrito», milonga de José De Prisco y Alberto
Soifer. En 1935 Pintín Castellanos compone en Montevideo «Puerto Nue-
vo», definida como «marcha tamborilera», y en 1939 compone»Candombe
oriental», al que llama, dice Puga, primer candombe rioplatense bailable.
Entre tanto, en 1938 el dúo Dante – Noda graba el «Candombe federal»
de Alberto Mastra. Piana graba con tamboriles hacia 1939/1940, pero «no
son tamboriles a la uruguaya», observa el mismo Puga. Anteriormente
(1938/1939) ha grabado en Buenos Aires, sin tamboriles, «Candombe
federal». Inicialmente, dice Puga, «la temática negra se vierte a través de
géneros musicales (a los que) se les denomina milonga federal, milonga
negra, milonga tangueada, milongón, tango negro» y hasta canción a se-
cas. «La palabra candombe aparece por primera vez en Mastra y Pintín
1938/1939». (Aharonián, 2005).
Una materia que requeriría de un análisis específico para entender la
visión de algunos autores de tango respecto del candombe y de los afrodes-
cendientes, en tanto objetivan el sentir de al menos un sector de la sociedad,
es el componente letrístico en relación a las temáticas y al vocabulario em-
pleado, pues a simple vista y desde el marco sociopolítico actual, constituyen
una clara manifestación de racismo. En efecto, pregunta Aharonián (2005):
«¿Por qué la utilización de lo candombístico aparece ligada a un rescate de lo
guarango (mal visto y hasta degradante en la escala de valores de la sociedad
rioplatense), aunque a nosotros pueda resultarnos –a la distancia– apasio-
nante?». Si bien la lista de candombes en el tango es bastante importante,
incluyo aquí tres ejemplos, que reflejan esta inquietud. El primero es un
candombe con letra de Francisco García Giménez y música de José Basso,
titulado «Pobre negro»; el segundo, un candombe de Alberto Mastra com-
puesto en 1936, titulado «El viaje del negro», y el tercero, una milonga con
letra de Homero Manzi y música de Sebastián Piana, titulada «Carnavalera».
CANDOMBE DE HOY
197
¡Ay, qué negro, qué negro soy! / ¡Ay, qué pobre, qué pobre estoy! / La mulata
que me maltrata / que a hierro mata mi corazón / es la pena de la morena / que
se envenena con mi traición... // A mi negra por otra dejé. / El camote metido
en la mota / me fui con la otra y así me quedé... («Pobre negro», fragmento).
Negra, candombera del alma / Negra, cuando falte de aquí / piensa en tu
negrito ausente / y portate decente / que después la gente /comienza a
decir así: // Que a mi negra / dicen que la vieron / con el mismo morenito
/ de corbata colorada / rancho de paja / zapatos y pantalón blanco / y se
fueron al candombe / y a las cuatro horas salieron así / ¡dando tumbos!...
(«El viaje del negro», fragmento).
Al ruido del tamboril / carnaval, carnavalera / me dijo que era feliz. […] // Tenía
los dientes blancos / y las motas de carbón / eran claras las palabras / y era
negra la intención. // En un carnaval me quiso / y en otro me abandonó / pero
yo no sufro tanto / mientras canto esta canción. («Carnavalera», fragmento).
En estos ejemplos se observa esa grotesca asociación de la negritud a
la «pobreza de espíritu», que ha funcionado históricamente como un fac-
tor determinante para la justificación del racismo. En el tercero aparece,
además, el candombe en su principal espacio de confinamiento, el car-
naval. Estas acotadas miradas hacia el candombe y los portadores de esta
práctica serán revertidas en el ámbito de lo que denomino el movimiento
de la Música Popular Uruguaya (MPU), a partir de mediados de los años
sesenta. Precisamente, Eduardo Useta, guitarrista del grupo Tótem, decía lo
siguiente en una entrevista de 1971: «Hay que hacerle entender al público
que el candombe puede ser mucho más que algo exclusivo para el carnaval»
(Peláez, 2004: 42225).
Mientras que las orquestas típicas tienden a desaparecer de los salones
de baile de Montevideo y se reduce, hasta prácticamente extinguirse, la pro-
ducción de candombes en este ámbito, surge Pedro Ferreira y su Cubanacan,
que tiene como referente estilístico a la exitosa Lecuona Cuban Boys. La
fundó hacia la segunda mitad de la década de los cincuenta el destacado
músico afrodescendiente Pedro Rafael Tabares, de seudónimo Pedrito Fe-
rreira, director por esos mismos años de Fantasía Negra, la comparsa del
225 Eduardo Useta en Revista Hit, agosto/1971: 23, cita de Peláez, Fernando (2004).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
198
barrio Palermo. Tal como lo han señalado varios autores, esta orquesta y
las canciones compuestas por Ferreira, se convierten en las principales in-
fluencias de las comparsas y de los candombes o agrupaciones de candombe
con el mismo referente estilístico226. Asimismo, representa una influencia
para el «candombe de vanguardia» de Georges Roos –que había cantado
en los Lecuona Cuban Boys–, Manuel «Manolo» Guardia, Daniel Bachica
Lencina y Hebert Escayola, integrantes del Hot Club de Montevideo, quienes
a mediados de los sesenta proponen una fusión del candombe con el jazz.
En las canciones de Ferreira se aprecia una tendencia a describir am-
bientes festivos, así como la ineludible asociación del candombe al car-
naval en tanto un producto inherente y exclusivo. Estos últimos aspectos
comienzan a ser reelaborados y resignificados en el contexto represivo hacia
finales de los años sesenta, también dentro del propio espacio de carnaval.
«Candombe roto» con letra y música de Rodolfo Morandi, compuesta para
el espectáculo de Serenata Africana al Concurso Oficial de Agrupaciones
Carnavalescas de 1974, donde resultó ganadora del primer premio en la
categoría Sociedades de Negros y Lubolos, es emblemática en este sentido
(Enríquez, 2004). Esta canción, que trasciende el ámbito del carnaval y
se integra a los espacios de circulación y recepción de la música popular,
constituye un buen ejemplo de lo poco eficaz que en ocasiones resultó la
censura. El mensaje sobre la fuerza del sentido de identidad y de pertenen-
cia a una cultura, a pesar de su marginación e intentos de destrucción, no
es percibido por la rigurosa censura que opera en las letras de carnaval, a
partir de la cual se prohíben espectáculos completos:
Mi cuerpo vibra / cuando veo a los morenos tocar en las calles / mi piernas
tiemblan y no es mi voluntad / como imantado por una extraña fuerza / los
tambores se alejan tocando y yo siempre detrás //. Me avergüenzo de ser negro
y no tocarlo / de sentirlo por dentro y nada más / y pensar que son casi veinte
años / me preguntan qué es un candombe / y no sé contestar //. Si yo pudiera
introducirme en el misterio / que el candombe encierra / si me enseñaran tan
solo su compás / por mi guitarra, yo les juro que lo aprendo / y me pongo a
tocar en la calle / como un negro más. («Candombe roto», Rodolfo Morandi).
226 Como es el caso del Conjunto Bantú, fundado en 1971 por Tomás Olivera Chirimini.
CANDOMBE DE HOY
199
Hacia mediados de la década de los sesenta, parte de la música popular uru-
guaya experimenta un significativo proceso de cambio. Este proceso se sustenta
en una dialéctica entre la renovación conceptual e ideológica de la música,
dentro de las mayores libertades estéticas y técnicas posibles, y la evidente cons-
trucción de identidades locales, en un marco de resistencia a la represión y al
autoritarismo. De esta forma queda definido un movimiento artístico centrado
en la música, a través del cual se manifiesta la crítica al orden político, social,
económico o cultural. Este movimiento es precisamente el de la MPU, aunque
el nombre más extendido, sobre todo a finales de los setenta y primer quin-
quenio de los ochenta, ha sido el de Canto Popular. No son pocos los músicos
o grupos que en este heterogéneo movimiento utilizaron al candombe como
recurso de expresión más o menos recurrente: Zitarrosa, Los Olimareños, El
Sabalero, Rada, El Kinto, Tótem, los Fattoruso, Lazaroff, Roos, etc.
En la mencionada dialéctica, el candombe constituye un referente de indis-
cutible relevancia, puesto que permite una trascendente resignificación y
refuncionalización de contenidos musicales y simbólicos. Si bien a lo largo
del siglo XX el candombe se había incorporado a diferentes manifestaciones
musicales, tanto populares como de élite, es en el marco de la incipiente dic-
tadura cívico militar cuando esta práctica adquiere otros significados y com-
parte con la MPU un proceso de redimensionalización hacia la masificación.
En este ámbito, la reelaboración de los contenidos temáticos, inclinados al
desarrollo de aspectos muy locales, da cabida a la crítica y a la denuncia. Las
nuevas y variadas propuestas definen un espacio de resistencia simbólica en
el cual el candombe funciona como vehículo de discursos públicos abiertos
u ocultos según el momento político227, sustentados en la propia historia
de los africanos y sus descendientes en Uruguay. Es decir, aun cuando las
letras de las canciones no necesariamente muestran contenidos políticos
o de crítica social, la apropiación del candombe en este contexto político
es en sí misma un medio para cuestionar a los sectores más racistas, con-
servadores y reaccionarios de la sociedad.
Si bien el candombe constituye para un sector del movimiento un impor-
tante recurso de expresión de una multiplicidad de significados, es probable
que la señalada tendencia a evitar o a diluir su forzosa asociación al car-
227 En la definición de James Scott.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
200
naval, como uno de los aspectos renovadores, haya influido en la ausencia
de tambores en los conjuntos. Este hecho y todo el proceso de apropiación
del candombe por el movimiento de la MPU, merece, sin lugar a dudas,
un estudio profundo sobre el sentir de la comunidad de practicantes del
candombe al respecto. No obstante introduzco aquí la postura de Jorginho
Gularte, expresada años después de la composición de «Tambor tambo-
ra»(1980). Esta canción, que constituye un lamento por la destrucción del
conventillo Mediomundo, fue estrenada en el espectáculo ofrecido por
Tanganika (comparsa de Marta Gularte) en el carnaval de 1981:
Tambor tambor, tambor tambora / Te siento más porque te toco ahora /
De qué sirvió manos rajadas / Tambores tintos de sangre hermana // Pues
hoy quien pasa por Cuareim / ya no ve nada / Pues hoy quien pasa por
Cuareim / ya no ve nada // De qué sirvió hacer llamadas / qué ingratitud,
cuánta cosa equivocada // Hacé el favor, corré la bola / pero no cuentes que
el candombe también llora. («Tambor tambora»,Jorginho Gularte, 1980).
Dice, entonces, Gularte:
Este tema define mi propuesta con respecto al candombe. Lo hice llorando,
en casa de mi madre en el año 80. Estaba muy dolido por la adversidad que
había con el candombe. Lo sentí como una prueba para mí. […] Cuando vino
Opa la primera vez [8 de abril de 1981] me invitaron a participar del recital,
dándome toda la libertad para hacer lo que quisiera. Yo llevé una cuerda de
tambores que entró tocando entre el público, que era algo muy raro en esa
época, lo que escandalizó a algún crítico. (Jorginho Gularte, en Peraza, 1998).
Es posible considerar a Gularte un precursor en la recuperación de esta
modalidad interpretativa del candombe, en el ámbito de la música popular,
que pudo constituir una fuente más explícita de información y conocimiento
del candombe. La introducción de una cuerda de acompañamiento básica o
más numerosa en este contexto significa entonces, por un lado la recupera-
ción y resignificación musical de la modalidad interpretativa característica
de la comparsa de carnaval y de Pedro Ferreira y su Cubanacan, que había
sido relegada dentro del movimiento. Por otro lado, la incorporación de-
finitiva a los espacios de producción de la música popular de quienes han
practicado el candombe como parte de su historia familiar y barrial, aun
CANDOMBE DE HOY
201
cuando esta incorporación tiende a reproducir las históricas asimetrías
socioculturales existentes en el ámbito de la música, en tanto el ejecutante
de tambor de ese entonces ni se autodefinía ni era socialmente reconocido
en su condición de músico.
En los años siguientes a la venida de Opa, y la evidente salida de los
militares del poder, se produce el regreso de varios músicos que habían
formado parte del movimiento de la MPU en sus inicios y hacen concier-
tos multitudinarios (Los Olimareños, Zitarrosa, El Sabalero, Viglietti). En
la misma época, luego de la precursora reintroducción de tambores he-
cha por Gularte, varios músicos del movimiento hacen lo propio. En 1984,
Jaime Roos y Zitarrosa graban con tambores en estudio los candombes
«Tal vez Cheché» y «Pirucho» del disco Mediocampo y «Candombe del
olvido»,respectivamente; mientras que Carbajal graba en vivo «Ya comien-
za», con una cuerda de tambores de acompañamiento. En este marco, las
giras que emprenden músicos del movimiento de la MPU y las producciones
discográficas favorecen la «expansión» del candombe.
De manera que la apropiación del candombe con base en su resignifi-
cación y revaloración, realizada por un sector del movimiento de la MPU228,
constituye –en mi opinión– un factor relevante de incidencia en el proceso de
redimensionalización. Es decir, la MPU contribuye a promover el candombe
y afianzarlo como factor de identidad del colectivo de los uruguayos, en un
proceso conjunto y dialógico hacia la masificación.
Este vínculo entre el candombe y la MPU se expresa también en la in-
clusión –desde los años noventa– de músicos del movimiento de la MPU
o herederos del mismo en la comparsa de carnaval, lo cual contribuye no
sólo a su revaloración como espectáculo, sino a la del propio carnaval. En
este sentido Sarabanda ha sido una de las agrupaciones pioneras –o al me-
nos se ha considerado un referente–, desde su presentación con Mariana
Ingold, Osvaldo Fattoruso y Jorge Schellemberg en el carnaval de 1992, en
el contexto de los 500 años de la conquista de América.
En lo que concierne a la presencia del candombe en el interior del país,
y específicamente en la franja fronteriza, la idea sobre el aporte de la MPU
228 Este movimiento, a mi entender, es más amplio y abarcativo que el llamado Canto Popular y
ocurre en dos vertientes musicales que posteriormente convergen, una asociada al folclore
rural y otra al beat. Asimismo tiene varias etapas que devienen en la masificación.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
202
es parcialmente confirmada por datos que proporcionaron algunos de los
actores entrevistados en esta etapa del relevamiento, aunque no se aplica
a todos los departamentos relevados229. Por ejemplo, en las entrevistas
efectuadas a los integrantes de las comparsas Cuchilla de la Gloria y Alas
del Candombe se mencionó que la primera comparsa de Tacuarembó –al
parecer– fue «Doña Soledad», nombre que sin lugar a dudas toma como
referente el candombe canción homónimo de Alfredo Zitarrosa, compues-
to en 1967230. Asimismo el relato de José Luis Martínez, perteneciente a la
organización Afros sin fronteras, sobre la introducción de esta práctica en
la ciudad de Rivera, en los años noventa, aporta elementos en este sentido:
–Nosotros ensayábamos con las gurisitas con los discos de vinil, con los
discos de vinil que conseguimos. No teníamos ninguno que tocara tam-
bor, sino que nosotros simplemente lo que teníamos era la gran fuerza de
voluntad, de hacer algo… Formamos las bailarinas. Las gurisas hoy son
señoras… ¿Y qué nosotros hicimos? Para poder salir en los tablados (salimos
en Sarandí) nosotros… Adan [Parreño, de la organización Mundo Afro] trajo
unos tocadores de tambores de Montevideo y se sumaron a las chicas que
nosotros estábamos ensayando con ellas. Eran unas quince chiquilinas que
estaban ensayando. […] Lo que había en los discos de vinil eran músicas de
candombe. No era toque de comparsa, sino era una música cantada, que
ni me acuerdo quién cantaba en aquel tiempo.
–¿Era música uruguaya?
–Sí, músicas uruguayas. […] Era música popular uruguaya, que tenía los
tambores, que tenía eso. En eso nosotros nos basábamos para poder…
porque nosotros no sabíamos nada de nada. (José Luis Martínez, Afros sin
fronteras, Rivera231).
229 Se verá en el relevamiento que, sobre todo en el departamento de Paysandú, la presencia del
candombe es anterior al movimiento de la MPU y, según los relatos de los entrevistados, se
relaciona con la migración temporal a Montevideo. Esto, sin embargo, no excluye la posibili-
dad de que la MPU haya contribuido a difundir el candombe en este departamento.
230 La fecha de composición de esta canción no significa que se haya conocido en el interior en la
misma época.
231 De acuerdo a los datos ofrecidos por José Luis Martínez y quienes participaron en la entrevis-
ta, es probable que los referidos discos de vinilo se hayan editado en la década de los ochenta,
debido a que coinciden dos situaciones: los candombes producidos en el ámbito de la música
popular vuelven a grabarse con tambores y todavía está vigente la edición en soporte vinilo
CANDOMBE DE HOY
203
Martínez destaca también, como una actividad influyente respecto de
la introducción del candombe en Rivera, la actuación de Lágrima Ríos (que
complementa el aporte realizado desde su producción discográfica) y Néstor
Silva en un espectáculo ofrecido en el estadio Atilio Paiva Olivera, al poco
tiempo de su reinauguración para la Copa América, en 1995.
Por lo general, los entrevistados han mencionado como fuentes impor-
tantes de noticias, información y conocimiento del candombe: agrupaciones
de candombe y comparsas de Montevideo que actúan en los departamentos,
dentro o fuera del carnaval; audiciones radiales de música popular (desde
Romeo Gavioli hasta Jaime Roos232), discos y casetes cuando todavía no se
editaban grabaciones de los espectáculos de las comparsas de carnaval,
programas televisivos sobre el carnaval que datan de los años ochenta y
recientemente internet, en particular el portal de youtube. La década de
1980 es especialmente importante desde el punto de vista de los medios
masivos, ya que se transmiten los primeros programas televisivos sobre el
Concurso de agrupaciones carnavalescas: aparece «Carnaval en concierto»
(Canal 10) y tiempo después «Simplemente carnaval» (Canal 4) –que la radio
retransmitía desde hacía décadas–, a lo que se sumó la transmisión de los
desfiles, tanto Inaugural como de las Llamadas.
Como parte de todo el proceso de revaloración y redimensionalización
del candombe, ocurren otras acciones específicas del campo de la música,
además de lo relativo al movimiento de la MPU. Hacia finales de los ochenta
comienza a ser frecuente en diferentes ámbitos educativos invitar a ejecu-
tantes de tambor del colectivo afrodescendiente para impartir talleres es-
pecializados sobre el toque de los tambores (por ejemplo, Fernando «Lobo»
Núñez, en la Escuela Universitaria de Música). Esto se asocia a un creciente
interés por investigar el candombe desde distintos ángulos, y por lo tanto,
(así como en casete). Sin embargo, no se descarta totalmente la posibilidad de que estuvieran
asociados al llamado «candombe de vanguardia» de los años sesenta.
232 En el disco compacto Documentos del Archivo Ayestarán 1. La llamada de los tambores afro-montevideanos entre 1949 y 1966(2012), editado por el Centro Nacional de Documentación
Musical Lauro Ayestarán, se incluyen grabaciones de las transmisiones del primer Desfile
Oficial de Llamadas (1956) y de las actuaciones de las comparsas en el Teatro Municipal de
Verano del mismo año, realizadas por CX24 «La voz del aire». Es posible que estas transmisio-
nes hayan sido, en aquellos años, también fuente de conocimiento del candombe en algunos
departamentos del país.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
204
al registro sonoro de los toques, desarrollándose estudios importantes. Sin
embargo, tales registros sonoros sistemáticos resultan por lo general de
emprendimientos personales y no de las instituciones, lo cual incide en la
ausencia de un acervo documental institucional del candombe.
Por otra parte, es necesario destacar que desde los años noventa, en el
marco de consolidación de los movimientos sociales de indígenas y afro-
descendientes a nivel internacional, con una capacidad de agencia cada vez
mayor, la «expansión» del candombe adquiere otra dimensión simbólica,
además de la estrictamente cultural musical, que requiere de una profunda
atención. No obstante, es necesario puntualizar que con el candombe ha
ocurrido lo que con otras prácticas subalternas e implementadas por secto-
res excluidos, en el sentido de que han tenido que «afectar el gusto musical»
de otros sectores sociales, sobre todo de intelectuales o académicos, para
ser reconocidas como parte de una cultura nacional233. Esto nos pone en
contacto con una realidad que trasciende la práctica del candombe, incluso,
en cuanto al uso reivindicativo del colectivo afrodescendiente. La tasa de
pobreza del 50 por ciento que afecta a la población negra frente al 24 por
ciento de la población blanca, el menor promedio de años de estudio y la
discriminación racial del mercado laboral (Bucheli y Cabella, 2007), de-
ben ser atendidos con programas sociales específicos, con una educación
que promueva la diversidad como un factor de enriquecimiento cultural
y con leyes que penalicen duramente la discriminación en cualquiera de
sus formas, lo cual no contradice la posibilidad de que la comunidad de
portadores y hacedores del candombe tenga un papel protagónico en la
propuesta de acciones al respecto.
¿EL CANDOMBE YA NO ES EL MISMO?
Finalmente, esta lectura del proceso de legitimación social por el que transita
el candombe, integrado a otras vertientes musicales, así como a diferentes
ámbitos, tiene el cometido de proponer una mirada abierta a la complejidad
de lo diverso. Es decir, el candombe dejó de ser el mismo, los significados
se han transformado, la redimensionalización o expansión social y territo-
rial lo ha desprotegido de la burbuja de los barrios montevideanos y lo ha
233 Para profundizar en esta idea aplicada a las relaciones asimétricas entre Latinoamérica y Es-
tados Unidos, el lector podrá remitirse a Yúdice, George (1999).
CANDOMBE DE HOY
205
puesto a dialogar, incluso a competir con otras prácticas, otros significados
y otros intereses.
En la segunda parte, donde se expone el trabajo de campo realizado
para la elaboración de este informe, se incluyen fragmentos de entrevistas,
lo cual permite una aproximación más directa a las experiencias y opinio-
nes de los actores acerca de las temáticas abordadas. Asimismo, se busca
establecer una especie de contrapunto con algunos reconocidos tambori-
leros del medio montevideano, a través de un conjunto de entrevistas que
realizamos –con Luis Jure– entre 1992 y 1993.
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, ENTREVISTAS, HISTORIA ORAL
Las estrategias metodológicas de este relevamiento se basan en el
método etnográfico, cuya principal técnica es la observación parti-
cipante, asociada a la realización de entrevistas con distintos grados
de profundidad, sean grupales o individuales; asimismo se retoman
aspectos de la historia oral. A partir de un listado inicial de comparsas
o agrupaciones de candombe se tomó contacto con los diferentes
actores para acordar encuentros y entrevistas, así como para indagar
sobre la existencia de otras agrupaciones o actores locales vinculados
al candombe, incluyendo organizaciones afrodescendientes. La idea
ha sido tener al menos un encuentro con todos ellos, a fin de recoger
datos, experiencias, opiniones, saberes, mitos, problemáticas, mo-
tivaciones o expectativas respecto de la práctica del candombe y el
entorno social y cultural de la misma, y presenciar instancias de toque
o aprendizaje colectivo, incluso induciéndolas. Todas estas instancias
fueron registradas en audio y video, así como fotográficamente.
En la medida en que el marco que reviste estos encuentros, no
forma parte de la cotidianidad de los actores, hubo un especial cui-
dado en que las instancias de intercambio fueran relajadas y ame-
nas, motivo por el cual también se les dio a elegir el espacio físico de
reunión. Asimismo, a partir de conversaciones previas se entendió
que era importante –en función de lograr un clima de camaradería
y cumplir con los objetivos del trabajo– no vulnerar la unidad y la
privacidad como grupo reuniendo a diferentes entidades. A la vez se
priorizaron los encuentros con varios integrantes o simpatizantes de
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
206
cada agrupación u organización social, por dos motivos: la posibili-
dad de contar con diferentes perspectivas, permitir que entre ellos
mismos retroalimenten su memoria o generar instancias de toque
de los tambores, interactuando con el baile.
Un dato relevante a consignar es que de las dos vertientes de
carácter público representativas del candombe (salidas no institucio-
nalizadas de los tambores a la calle y eventos asociados al carnaval),
la que predomina en los departamentos visitados es la comparsa de
carnaval, y en la mayoría de los casos sólo en situación de desfile. Es
decir, es en la comparsa donde convergen las motivaciones en torno
al candombe, si bien por lo general se llega a trascender el carnaval
debido a la participación en eventos pagos, solidarios, conmemora-
ciones u homenajes. Se registran, asimismo, instancias de enseñanza
aprendizaje del toque de los tambores y, en menor medida, de la
danza, y existen asociaciones de afrodescendientes donde la com-
parsa es sólo una parte de las actividades organizadas y un medio de
concientización alrededor del cual giran propósitos de tipo reivindi-
cativo étnicorraciales y de género. Teniendo en cuenta el referente de
la comparsa, se ha procurado que en las entrevistas participen actores
con diferentes roles: bailarinas y bailarines, escoberos, mama viejas,
gramilleros, portaestandartes, ejecutantes de tambor, directores, etc.,
lo cual no siempre ha sido posible.
PREGUNTAS SOBRE EL CANDOMBE, EL TAMBOR Y CASOS PARTICULARES
Los tópicos de las entrevistas se definieron acorde al entrevistado
y al tipo de entrevista. En el caso de comparsas o agrupaciones
comprendieron aspectos generales del candombe y de la presen-
cia de éste en la región, así como específicos del tambor: cómo se
introduce el candombe en el lugar de residencia y qué presencia
tiene; la manera en que se produce el vínculo particular del sujeto
con el candombe y el aprendizaje según el rol desempeñado en la
CANDOMBE DE HOY
207
agrupación; a los directores o fundadores se les preguntó también
sobre los motivos que los inducen a querer constituir una agrupa-
ción, cómo se organizan para realizar las diversas tareas (vestuario,
maquillaje, etc.), el tipo de dificultades encontradas, las instancias
donde se presentan y el tipo de espectáculo realizado; también
sobre la obtención de recursos y el eventual apoyo institucional.
En cuanto al tambor, qué tambor o tambores toca y a qué se debe
la elección; si cuenta con instrumento propio o es de la comparsa
o ‘grupo’; cómo adquieren los tambores y cómo y en qué espacios
se produce el proceso de enseñanza aprendizaje; si conoce los
toques de los principales barrios de Montevideo y si se identifica
con alguno de ellos; si hace cortes y con qué funcionalidad. El mis-
mo tipo de cuestionario se aplicó a los demás componentes de la
agrupación. Estos tópicos se adaptaron a los talleres de enseñanza
aprendizaje visitados y a las organizaciones sociales de afrodes-
cendientes, donde el candombe es sólo parte de las actividades
realizadas, y también se adaptó a una visita de varias horas al taller
de construcción de tambores de Alejandro Rosas «Bujía», ubicado
de la ciudad de Salto.
Un caso particular por la forma en que se realizó el encuentro
con los practicantes de candombe, fue el de La Bayana (Artigas). A
diferencia de los anteriores, se llevó a cabo en el marco de una acti-
vidad de intercambio entre el Grupo Asesor del Candombe (GAC),
integrantes de dicha comparsa y público en general, donde se puso
en evidencia la impronta transfronteriza de Artigas con el Brasil.
Otros casos particulares fueron las entrevistas a Ramón Farías
(Melo) y a la Escuela de Samba Imperio (Treinta y Tres). La primera
se enfocó en la migración de su familia al Uruguay, la discriminación
racial y su desempeño e identidades de músico fuera del ámbito del
candombe, donde su historia familiar permite empezar a construir
una visión respecto de cómo se conforman las identidades musica-
les en un espacio de influencia cultural brasilera. Mientras que la
segunda se orientó al encuentro de un posible punto de contacto
con la comparsa de candombe en la forma de organización, en el
aprendizaje y en la realización de cortes durante el toque
1. «Es para ustedes, los jóvenes, para que sepan valorar y vean que esto es de todos», Edith
González durante la celebración del 91er. Aniversario del Centro Uruguay de Melo.
2. La Unión Joven en el aniversario de la Independencia. Melo.
3. Brian, Wilson y Braulio, jefes de cuerda de Cuchilla de la Gloria, Tacuarembó.
4. Estandarte de Lonjas del Sur, Tacuarembó.
5. «Es un proyecto que nosotros tenemos de que los chiquilines se vayan
uniendo cada vez más a la comparsa para que puedan ir sintiendo el gusto por
el candombe», Esther Pírez. Sandombé, San Gregorio de Polanco.
6. Diseños temáticos para cada carnaval en estandarte, trofeos, tambores,
vestuario y accesorios. Pasonar, Paso de los Toros.
7. Homenaje a Morenada a través de los colores del vestuario y el toque. Obusibwe, Paso de los Toros.
8. El descanso para practicar los toques. Biricunyamba, Rivera.
9. Estandarte de Afros sin fronteras, Rivera.
10. Jóvenes integrantes de Malabó durante una sesión de taller, Paysandú.
11. El templado de los tambores: un espacio para confraternizar. Tunguelé con integrantes de La Kandumba y Copeta Llama (Salta, Argentina), Salto.
12. «Queríamos representar a esa mujer que danzaba (kandumba) sin dejar de lado a los tocadores, entonces se nos ocurrió hacer que sus caderas fueran un tambor», Verónica Gaite. La Kandumba, Salto.
13. «Ese tambor era repique, lo cortamos y quedó piano», Alejandro Rosas «Bujía». Cuerdas del Charrúa, Salto.
14. El ritual de los sábados: La Covacha por las calles del barrio Sur, Paysandú.
15. Aquiles Pintos e integrantes de La Bayana en una visita del Grupo Asesor de Candombe a la ciudad de Artigas.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
212
RELEVAMIENTO: ACTORES Y ACTIVIDADESMelo, Cerro LargoEscuela de Candombe
Comparsa de candombe activa con mayor antigüedad en Melo y origen de las comparsas que se fundaron posteriormente. Se crea en 1989 y le antecede Conjunto Lubolo (1988).
Colores: rojo, verde, negro y amarillo.
Referente: Edith González.
Conversaciones: serie de conversaciones personales, de alrededor de cinco horas cada una, con Edith González, directora y vedette de la comparsa, y presidenta del Centro Uruguay de Melo, un lugar de reunión de afrodes-cendientes, fundado en 1923.
Lugar: diferentes locaciones.
Fecha: entre marzo y abril de 2014.
Entrevista conjunta:Edith González, 59 años: dueña, directora y vedette.Robert González, 34 años: dueño, jefe de cuerda y ejecutante de tambor.
Lugar: domicilio de Edith González, Melo.
Fecha: 24 de agosto de 2014.
Registro de celebración:Participación en el festejo del 91er. Aniversario del Centro Uruguay de Melo.
Lugar: Centro Uruguay de Melo.
Fecha: 25 de agosto de 2014.
Observaciones: Las conversaciones se iniciaron en Montevideo y conti-
nuaron en Melo. En los distintos encuentros Edith fue planteando con una
visión crítica el contexto actual en que se desarrolla el candombe en Melo, el
vínculo con las instituciones, las divisiones en el colectivo afrodescendiente
y el racismo, entre otros temas. En cada encuentro Edith demostró profundas
convicciones respecto de su accionar y es consciente de lo controvertida que
es su figura en el medio. Asimismo, ha hecho afirmaciones muy tajantes. A
CANDOMBE DE HOY
213
mi entender, la de mayor peso es que ella no se ve como afrodescendiente
sino como negra, afirmación que también realizaron otros actores, entre ellos
Fredy Rodríguez de Kamundá. También afirmó que Escuela de Candombe es
la única comparsa que por principios no acepta el adelanto de dinero de la
Intendencia de Cerro Largo para la participación en los desfiles del carnaval.
En la entrevista conjunta Edith y su hijo Robert, además de aportar ele-
mentos a la historia del candombe en Melo, y en particular a la de Escuela
de Candombe, plantean las transformaciones que han estado operando
en la práctica del candombe en los últimos años. Destacan como aspec-
tos no deseados la comercialización y la excesiva profesionalización de la
comparsa de carnaval –sobre todo en Montevideo–, en cuanto vulneran la
identificación («ponerse la camiseta») con una comparsa o agrupación,
barrio, etc.; es decir, lo que llevó al reconocimiento de los estilos barriales
y consecuentemente a definir los llamados «toques madre».
La celebración del 91er. Aniversario del Centro Uruguay de Melo con-
sistió en una pequeña reunión en sus instalaciones a la que acudieron la
familia de Edith (hermanos, sobrinos, nietos), amigos y vecinos; entre ellos,
la familia de Carlos Martínez, hijo –al igual que Edith– de los fundadores del
Centro, y algunos integrantes de La Unión Joven, que horas antes habían
participado en el desfile patrio del 25 de agosto, y que en este ámbito inte-
ractuaron con integrantes de Escuela de Candombe. Los tambores fueron
un componente fundamental, junto a la danza, el canto y la melodía de
conocidos candombes y otros géneros llevados a este ritmo, que interpre-
taba uno de los asistentes en un saxofón. La presencia de los tambores y la
espontaneidad del toque y de la danza, en un contexto festivo, son signos
evidentes de identificación y arraigo del candombe en este grupo de gente.
Kamundá
Debuta en 2014. Antecedente: Leones de Kenia, que debutó en 2010.
Colores: amarillo, blanco y violeta.
Referente: Fredy Rodríguez.
Entrevista conjunta:
Fredy Rodríguez, 60 años: administrador.
Andrés Falero, 38 años: director, ejecutante de tambor y tallerista.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
214
Lugar: Hotel Crown, Melo.
Fecha: 25 de abril de 2014.
Entrevista colectiva:
Rosario Dos Santos, 46 años: administradora y ejecutante de tambor.
Natalia Araújo, 27 años: vedette.
Cristina da Silva, ca. 30 años: vedette.
José Beltrán, 68 años: gramillero.
Lugar: domicilio de Andrés Falero.
Fecha: 26 de abril de 2014.
Registro de toque en la calle: tambores y bailarinas.
Lugar: frente al domicilio de Andrés Falero.
Fecha: 26 de abril de 2014.
Taller de toque de tambores y comparsa La Unión Joven
Taller impartido por Carlos Martínez y comparsa formada por adolescentes
que pertenecieron al Club de Niños Los Girasoles del Instituto del Niño y
el Adolescente del Uruguay (INAU) de Melo.
Colores: rojo y blanco.
Referente: Carlos Martínez.
Registro de demostración de taller. Intercambio con los integrantes y toque de tambores:
Carlos Martínez, 53 años: tallerista y director de la comparsa.
Martín Escalante, 15 años.
Carlos Olivera, 13 años.
Anderson Aguiar, 11 años.
Alexis Sosa, 14 años.
Lucas Fernández, 15 años.
Gabriel Cuña, 15 años.
Juan Burgues, 12 años.
CANDOMBE DE HOY
215
Lugar: Club Unión ubicado en la Plaza de la Constitución
(antiguo club de la población blanca adinerada de Melo).
Fecha: 25 de abril de 2014.
Registro de toque de La Unión Joven:
Desfile patrio con motivo de la conmemoración de la Independencia.
Lugar: Centro de Melo.
Fecha: 25 de agosto de 2014.
Observaciones. Relatoría de la demostración de taller:
1. Se sientan en rueda y Carlos toma una libreta con un texto hecho en compu-
tadora y se lo va pasando a cada chico para que lea en voz alta los fragmentos
seleccionados. El texto es una reseña del candombe; trata aspectos históricos y
propone mitos de origen de la música en el continente africano –cuya génesis
se encuentra en las prácticas de comunicación, realizadas en tiempos remotos
«con humo y tambor»–, como del candombe y las llamadas, pasando por la
esclavitud y las reuniones sincréticas del Día de Reyes hechas por los esclavos
para «invocar a la figura católica del rey o mago afro, en su entidad espiritual,
sin despertar sospechas de las autoridades y de los amos». Asimismo aborda
aspectos relativos a los tambores. Explica uno de los participantes: «Y como
en aquel tiempo no existían tensores como tenemos ahora y no existía el
clavo... Ellos tenían los tambores y cuando los iban a tocar los arrimaban al
fuego y esas cosas…». El texto también refiere a la dimensión adquirida por
el candombe desde hace varios años en la sociedad uruguaya: «La tradición
se fue transmitiendo hasta nuestros días. El ritmo y el legado de los ancestros
se ha incrustado de manera tal en la población uruguaya, que ya es normal
en gente de piel blanca y de todas las clases sociales».
2. Sobre los tambores: cómo se llama cada tambor y qué características tiene. El
alumno se levanta y trae un chico con tensores, cuyo cuerpo está forrado con
papel rojo, y repite un discurso aprendido de memoria: «La clave es un sonido
que nos indica modalidad, la métrica y la velocidad» y realiza la clave común234.
234 No queda claro a qué refiere el término «modalidad», ya que en la teoría tradicional alude a
una relación de alturas o frecuencias sonoras, de manera que es posible que este término no
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
216
Otro alumno: «Chico es el tambor más pequeño, de sonido más agudo y tiene
la lonja más fina» y muestra el toque. Otro: «Repique, es un sonido agudo que
se acopla a los demás con diferentes matices» y muestra el repicado básico,
pero comenzando con un golpe de palo y no con el golpe de la mano, como
es característico del toque básico de este tambor. Otro: «Piano es el tambor
más grande, tiene el sonido más grave y actúa como base rítmica» y muestra
el toque con las dos manos (no con mano y palo: «porque en un lugar chico le
da un sonido mejor con la mano, el palo rebota más», explica el estudiante),
y realiza un piano repicado particular.
3. Sobre la cuerda de tambores: dos chicos (uno de ellos sólo hace madera),
repique y piano. Los jóvenes se cuelgan los tambores y realizan una breve
llamada: clave + desarrollo + corte, aunque sin el proceso característico del
corte. Luego, cada tambor por separado hace un motivo liso y uno repicado.
Introducen el término repique «repicado», que corresponde a una figura
métrica del repique con rebotes de palo en la lonja.
4. Se pide que hagan un toque caminando, de manera que se desplazan en
círculo por el salón. En determinado momento se ponen de acuerdo y se
detienen, giran 90 grados y se colocan todos en una sola fila, tocan con
más fuerza e introducen cortes en desarrollo del toque. Estos cortes fueron
creados por ellos.
5. El tallerista reparte una hoja con diez preguntas, para evaluar sus conoci-
mientos sobre el candombe.
Cuestionario evaluatorio – Abril 2014
1. ¿Quién era Rosa Luna?
2. Nombre de los tres tambores.
3. ¿Con cuántos tambores se forma una cuerda?
4. Nombrar cómo se llama lo que lleva arriba el tambor.
5. Nombre del colgante.
6. ¿De dónde proviene el Candombe?
7. Nombrar el tambor más chico.
8. Los tambores de antes no tenían tensores. ¿Cómo tensaban el cuero?
corresponda a la definición de la clave o madera. No obstante, también podría aludir a modos
rítmicos, pero tampoco aplica.
CANDOMBE DE HOY
217
9. En los comienzos, cuando empezaron a tocar tambores en África, ¿en lugar
de tocar con un palo con qué golpeaban?
10. ¿Actualmente cómo se llama el palo que se utiliza para golpear?
Ramón Farías Machado, figura destacadaEntrevista con presentación de Edith González, directora de Escuela de
Candombe, que tiene una larga amistad con Ramón.
Ramón Farías: descendiente de esclavos brasileros que cruzaron la
frontera a finales del siglo XIX. Canta y toca la guitarra. Integra el grupo
Raspadura de Ossobuco, que se presenta en distintos ámbitos, incluso
en carnaval. No toca candombe, ni pertenece al ambiente del candombe,
aunque sí interactúa en el ámbito del Centro Uruguay de Melo.
Lugar: Hotel Crown.
Fecha: 24 de abril de 2014.
Observaciones: Fragmentos significativos de la entrevista:
–Te dije de hacerle una nota a él porque es de los que queda… de la negri-
tud de Melo. Gente grande, que se pueda hablar algo coherente o algo con
orgullo, es él. Con orgullo de su madre. Con orgullo de su creación, de la
enseñanza que tuvo. (Edith González).
–Mi madre había estudiado para maestra, pero nunca pudo ejercer porque
era negra. Daba clase a los hijos de los patrones. Los Pérez Noble, los García.
Crió a toda esa gente. Les enseñaba a leer y escribir. Muy buena letra… Y el
padrino de ella era el doctor Ramón Álvarez Silva, que fue diez años Director
del Hospital de Melo. (Ramón Farías).
Dice que los «patrones», en Brasil:
–[…] eran muy buenos con ella. La patrona y el patrón, que era una gente
muy buena… Y que siempre la llevaban para adentro porque ella era muy
inteligente… y esto que el otro. Y andaba con la señora. Parece que no tenían
hijos. Eso es lo que me contaba. Y que el hombre lloraba por haber perdido
la guerra… y él agarró y no quería que a ninguno lo llevaran de esclavo a
otro lado, y los dejó a todos libres. Que se fueran. Les dio un papel. Y ella dijo
que, todavía chiquita, cuando se fue… que cuando el patrón los mandó a la
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
218
guerra fue el padre de ella y se despidió de la madre y de todos ellos y nunca
más se supo de él. Si lo mataron. Si lo… Lo que pasó con él nunca se supo.
Perdieron la guerra y nunca más se supo de él. Ella se había ido con la madre.
Y acá, hasta hace un par de años, acá un negro para ejercer de maestro o
profesor… acá en Melo, en el departamento de Cerro Largo, era un pro-
blema. […] Y mi señora que era maestra y profesora se fue pa’ Montevideo
también. Ganando el concurso acá le dieron a la hija de (¿?) y Lorenzo. Y
se tuvo que ir para allá. Era maestra y profesora. Todo lo que se dice no es
lo que es. Y todo lo que se cuenta es lo que está en vigencia.
–¿A qué te dedicás?
–Yo, camionero. Depósito de fierros tenía, de chatarra, de todo un poco. Músi-
co. De todo. Me gusta la música melódica. Estuve en el SODRE y me tuve que
venir. Estuve becado, estudiando solfeo cantado. Después hubo problemas
y me tuve que venir. Los profesores muy problemáticos... […]. Ah, mi madre
cantaba como los dioses. Una voz preciosa. Aquello era un infierno. Cantá-
bamos a dúo y yo la acompañaba con la guitarra. A ella le gustaba mucho
cantar tango, valses. Y Antonio Torres y esas cosas. Ella tocaba el violonchelo.
Había aprendido el violonchelo. Debe haber aprendido en la casa de los Pérez
Noble o del Dr. Ramón Álvarez Silva, porque ahí había piano y todo. Todos
tenían piano y todo. Tenía una voz que no desentonaba «esto». Era buena.
–¿Desde niño la escuchabas cantar?
–Claro, cantaba con ella. Y después cuando yo tenía el grupo y después
hice la orquesta, ella… bueno, la aburríamos. Ensayábamos todos los días,
entonces cantaba con nosotros. Tenía una jazz. Era la época del jazz.
–¿A qué edad?
–Veinte y poquitos. El «problema» del interés mío por la música fue en
el liceo. Quedé en el coro. Yo jugaba al basquetbol, jugaba a la pelota de
mano, jugaba al voleibol, hacía natación. A mí no me interesaba. Bueno, ahí
empecé a cantar y fui quedando, quedando, y terminé cantando y siendo
tenor y solista. (Ramón Farías).
Fraile Muerto, Cerro Largo
ArmoníaDebuta en 2008.
Colores: naranja y negro.
CANDOMBE DE HOY
219
Referente: Leandro Argüello.
Entrevista colectiva y registro de toque:
Leandro Argüello, ca. 42 años: fundador y ejecutante de tambor.
Néstor Arellano, 29 años: jefe de cuerda y ejecutante de tambor.
Marcelo Almeida, 51 años: ejecutante de tambor.
Alejandra Amaral, 24 años: ejecutante de tambor.
Josefina Almeida, 18 años: vedette.
Gabriela Barboza, 48 años: mama vieja.
Alba, 55 años: mama vieja.
Jefferson, 20 años: portabandera o gramillero.
José, 58 años: portaestandarte.
Alfredo, 19 años: ejecutante de tambor.
Marcos, 43 años: ejecutante de tambor.
Observaciones: Se puntualiza que Armonía no es una comparsa sino
un «grupo»:
–[…] porque la forma de organizarnos y de manejarnos no es con un jefe
y un director, tratamos de ir cambiando los roles y de que todos tengamos
alguna responsabilidad en distintas cosas. Somos un espacio de integración,
no de exclusión. Tratamos de sumar gente. Hemos involucrado gente que
por ahí nunca se imaginó estar desfilando o formando parte de un grupo.
(Leandro Argüello).
Sin embargo, todos los integrantes entrevistados reconocieron el li-
derazgo de Argüello, lo que ha permitido crear y mantener la agrupación.
En el grupo fundador de Armonía existen, al menos, dos núcleos fa-
miliares. Estas familias son de clase media y varios integrantes muestran
haber accedido a la educación terciaria. De manera que se da un hecho no
habitual en relación a las demás agrupaciones y es que varios integrantes
cuentan con tambor propio, incluso, con cuerdas completas. Además hay
un conjunto de tambores de la comparsa para el resto de los componentes.
En el debut (2008), cada integrante se pagó el vestuario, lo cual es coherente
con el hecho de adquirir un tambor propio. No obstante, utilizan las mismas
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
220
estrategias que el resto de las comparsas para sustentarlas: rifas, comidas,
solicitud de apoyo a los comercios.
Río Branco, Cerro Largo
Asociación Nuestro Hogar de Río Branco
Centro para niños y adolescentes con familias en situación de riesgo. (Uni-
dad asociada al INAU).
Referentes: Yully Álvez, en ese entonces coordinadora del Centro, y José
Reggiardo, integrante de la Comisión de Carnaval y tallerista.
Intercambio con los integrantes del taller de candombe para niños:
Participan trece niños y cinco niñas en edad escolar.
El tallerista, José Reggiardo, comenta acerca de los objetivos del taller y la
preocupación por hacerlos conocer la historia del Candombe y sobre todo
«el advenimiento de la cultura afro» –aun cuando el interés de los niños
está en tocar el tambor y no en escuchar su historia–, y se expresa sobre los
cambios experimentados en relación a la presencia del candombe en Río
Branco como zona fronteriza.
Invita al frente primero a un niño de cinco años y luego a otro de seis para
que muestren en tambores de adulto cómo han ido aprendiendo a tocar
observando a otros. Luego invita a pasar al frente a todos los niños que están
aprendiendo a tocar chico para que muestren el toque y hace lo mismo con
el piano. Finalmente arman varios toques breves, cambiando los ejecutantes,
con cuatro pianos, cuatro chicos y un repique. Cuando terminan los niños
aflojan la tensión de la lonja con una llave y guardan los tambores. En el
recreo los niños siguen practicando, pero con latas y recipientes de plástico
que guardan detrás del edificio.
Lugar: sede de la Asociación Nuestro Hogar.
Fecha: 29 de abril de 2014.
Encuentro con los integrantes del taller de candombe para adolescentes y la comparsa Nuestro Hogar:
Tallerista: Hugo González.
CANDOMBE DE HOY
221
Nuestro Hogar debuta en 2012 con el nombre de Asociación Lubola Raíces.
Director: José Reggiardo.
Varios integrantes del taller desarrollan un toque de tambores: cinco chi-
cos, tres repiques y cinco pianos. Luego se realiza un intercambio con los
integrantes del taller y los talleristas sobre diferentes temas: el candombe
como expresión de la cultura uruguaya frente a otras manifestaciones de
identificación brasilera, los tambores y la comparsa Nuestro Hogar. Además
de salir en los desfiles de Río Branco, Melo y Treinta y Tres, presentan un
espectáculo unitario, de cuadros de candombe, con temáticas de contenido
social, dirigido a los jóvenes: discriminación, drogas, violencia doméstica.
Participan aproximadamente veinte jóvenes.
Lugar: sede de la Asociación Nuestro Hogar.
Fecha: 29 de abril de 201
Casa de Cultura de Río Branco
Encuentro con el grupo Identidades: Taller para adultos de música popular
que incluye candombe.
Referentes: Mireya Brochado, directora de la Casa de Cultura de Río Branco
y José Reggiardo, integrante de la Comisión de Carnaval y tallerista.
Participan doce integrantes que realizan varios toques con: dos chicos, dos
repiques y dos pianos y se hace un intercambio sobre cómo se construye el
entramado de los tambores.
Lugar: Casa de Cultura de Río Branco.
Fecha: 29 de abril de 2014.
Observaciones: Las expectativas de los talleristas o coordinadores de los
talleres en Río Branco, tanto en Nuestro Hogar como en la Casa de Cultura de
la Intendencia, era mi eventual aporte al proceso de enseñanza aprendizaje
del candombe, con lo cual procuré enfocarme en ello, no sólo en relación al
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
222
toque sino a la dimensión histórica del candombe. Esto se debe a que existe
una conciencia de que, en tanto el candombe es una práctica demasiado
reciente en esta ciudad fronteriza, trae aparejado un conocimiento escaso
o poco profundo de él, por lo tanto han hecho hincapié en la necesidad
de contar con talleres regulares, impartidos por especialistas de la capital.
Treinta y Tres
Lonjas del OlimarDebuta en 2012. Actualmente es la única comparsa o agrupación de can-
dombe de Treinta y Tres.
Colores: verde, negro y blanco.
Comparsa de adultos, jóvenes y niños.
Referente: Leticia Acosta
Entrevista colectiva a varios integrantes y registro de toque:
Leticia Acosta, 30 años: fundadora, directora, vedette, encargada del cuerpo
de baile y las banderas, diseño de vestuario.
Jonathan Acosta: director de cuerda (hermano de Leticia).
Mabel Altez: mama vieja. (Madre de Leticia).
Gastón Olis, 29 años: ejecutante de tambor.
Facundo, 9 años: ejecutante de tambor.
Cuerda con dos chicos, repique y piano
(participan dos hermanos de Leticia).
Lugar: domicilio de Mabel Altez.
Fecha: 28 de abril de 2014.
Observaciones: La entrevista con los integrantes de Lonjas del Olimar, que
fueron llegando gradualmente, se desarrolló en una vivienda ubicada en el
barrio Olimar, donde habita la madre de Leticia Acosta con sus hijos. Leticia
es líder indiscutible del grupo y considera la comparsa un espacio de inte-
gración de mujeres y hombres, blancos y negros y de muchas edades: «desde
dos años en adelante», dice ella. Aunque hay roles dentro de la comparsa,
todos trabajan en todo: cortan y cosen el vestuario, maquillan, hacen trofeos y
CANDOMBE DE HOY
223
portaestandartes, venden comidas, rifas, presentan proyectos a instituciones,
negocian la compra de tambores. Todo esto para financiar la comparsa. Han
participado en varias oportunidades en los encuentros de Arte y Juventud.
Durante la entrevista se arma un toque con dos chicos, repique y
piano; el nivel musical del toque es muy bueno. Señalaron que una de
las formas de aprendizaje importante para ellos es ver las llamadas en
televisión, lo cual coincide con otras agrupaciones. Salen con alrededor
de 30 tambores, además de vedettes, bailarinas, mama vieja, portabandera
y portaestandarte. Señaló Leticia que podrían tener más tamborileros,
por ser la única comparsa que sale en la actualidad en Treinta y Tres.
Sin embargo, el hecho de que la consigna sea «sin drogas y sin alcohol»,
desestimula a muchos.
Imperio de Treinta y Tres, escuela de samba
Referente: Carlos Larrosa (ya no integra la agrupación).
Entrevista colectiva a varios integrantes y registro de toque y baile:
Lugar: casa de uno de los integrantes.
Fecha: 28 de abril de 2014.
Observaciones: La idea de tener un encuentro con una escuela de sam-
ba; surgió de la inquietud por ver los puntos de contacto que podrían
haber con la organización y el modo de trabajo de una comparsa de
candombe. Por supuesto el punto de partida es divergente: mientras que
el discurso en los organizadores o líderes de las comparsas se sustenta
en un sentido de pertenencia, aquí es exactamente lo opuesto, es decir,
tratar de parecerse lo más posible a una escuela de Brasil. Sin embargo,
hay varios aspectos que podrían considerarse un aporte desde este lado
de la frontera y el hecho de que todo el proceso de organización y arma-
do de la escuela adopta una dimensión más pequeña y más humana. La
agrupación está integrada por varias familias, que realizan un trabajo
colectivo, buscando materiales adecuados y construyendo sus propios
instrumentos; diseñan, cortan y cosen el vestuario; realizan su propio
maquillaje; se organizan para conseguir fondos a través de comidas y
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
224
venta de rifas. En el aspecto musical el principal punto de contacto está
actualmente en los cortes, tal como se vienen realizando en el candombe
desde hace unos pocos años atrás.
Tacuarembó
Alas del Candombe, Barrio CentenarioSe forma en el año 2008.
Colores: violeta, rojo, amarillo, blanco y anaranjado.
Comparsa infantil o juvenil, con la participación de adultos.
Participa en Carnaval en los años 2008, 2012, 2013 y 2014.
Referente: Edward Bogio.
Entrevista conjunta:Edward Bogio, 42 años: dueño de la comparsa y ejecutante de tambor.
Lourdes Bogio, 10 años: bailarina.
Lugar de la entrevista: domicilio de la familia Bogio, barrio Centenario.
Fecha: 24 de junio de 2014.
Visita a la sede de la comparsa:
Lugar: sede de la comparsa, barrio Centenario.
Fecha: 24 de junio de 2014.
Cuchilla de la Gloria, Barrio Cuchilla de la Gloria
Se forma en el año 2009.
Colores: anaranjado, azul y negro.
Comparsa infantil o juvenil con la participación de adultos. Se crea en el
ámbito de la Escuela No. 117 para una Fiesta de fin de año.
Referentes: Víctor Rodríguez y Carina Álvez.
Entrevista colectiva y registro de toque y baile:
CANDOMBE DE HOY
225
Carina Álvez, 39 años: directora y coordinadora de los aspectos vinculados
a las niñas y el baile.
Víctor Rodríguez, 35 años: gramillero, guía de los ejecutantes de tambor y
coordinador de los aspectos vinculados a los niños y a los tambores.
Brian Rodríguez, 14 años, (hijo de Víctor y Carina): pasó por varios roles:
gramillero, escobero, banderas y luego ejecutante de tambor; jefe de cuerda.
Braulio Rodríguez, 12 años, (hijo de Víctor y Carina): ejecutante de tambor
(toca desde los 6 o 7 años) y canta; jefe de cuerda.
Wilson Macedo, 17 años (su padre toca y sale en Lonjas Curuguatí): ejecu-
tante de tambor; jefe de cuerda.
Blanca Rivero, 48 años: mama vieja y bailarina. (Madre de Pamela y Melina).
Pamela Rivero, 14 años: vedette.
Melina Rivero, 12 años: bailarina.
Belén Silva, 13 años: baila y recita.
Selva González, 44 años: «colabora con lo se necesite». (Madre de Belén).
Beatriz Macedo, 45 años: madre de niña y niño que participan en la com-
parsa como bailarina y tamborilero; su labor es «improvisar la costura,
improvisar porque no sé».
Walter Cunca, casi 40 años: «da una mano», diseña los trofeos de la com-
parsa, aunque sale en escuela de samba. (Esposo de Beatriz).
Lugar de la entrevista: Club Atlético Estudiantes
Fecha de la entrevista: 23 de junio de 2014.
Cuerda del Hongo
Referente: Daniel Álvez.
Entrevista conjunta:
Manuel Zabaleta, 36 años: ejecutante de tambor.
Lautaro Zabaleta, 11 años: ejecutante de tambor.
Lugar de la entrevista: Casa de Cultura del MEC.
Fecha de la entrevista: 25 de junio de 2014.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
226
Observaciones: Las personas con quienes se había acordado la entrevista
no asistieron. Los entrevistados poseen muy poca información.
Lonjas del Sur
Surge en el ámbito de un merendero y tiene varios años.
Comparsa de niños o juvenil con la participación de adultos.
Referente: Laura Madruga.
Entrevista colectiva y registro de toque y baile:
Ruben González, 60 años: director, fabricante de tambores, escenografía.
Bruno Muñoz, 14 años: jefe de cuerda, ejecutante de tambor.
Ulises Correa, 12 años: ejecutante de tambor.
Brian Acosta, 11 años: ejecutante de tambor.
Martín González, 11 años: ejecutante de tambor.
Cristina (mamá de Brian): colabora, acompaña, no le gusta ni el carnaval
ni el candombe.
Yuri Acosta: colabora en la preparación de tambores, no toca tambor.
(Padre de Brian).
Jorge Almeida, 11 años: portaestandarte.
Laura Madruga, 34 años: vedette, escribe textos para la comparsa junto con
su hermana, que además es ejecutante de tambor.
Madre de Laura Madruga: colabora y acompaña.
Ramiro Coitiño, 12 años: canta y toca tambor.
Madre de Ramiro: colabora.
Lugar de la entrevista: Salón comunal de cooperativa de vivienda COVEN II.
Fecha de la entrevista: 25 de junio de 2014.
Lonjas Bohemias
Referente: Francisco Sánchez «Yimbo».
Entrevista individual:Francisco Sánchez «Yimbo», 40 años: ejecutante de tambor, tallerista.
Lugar de la entrevista: cafetería del centro de Tacuarembó.
Fecha: 25 de junio de 2014.
CANDOMBE DE HOY
227
San Gregorio de Polanco, TacuarembóSandombé
Se formó aproximadamente en el año 2007.
Colores: rojo, azul, amarillo, negro y blanco.
Comparsa de adultos, jóvenes y niños.
Referente: Esther Pírez Montes de Oca.
Entrevista colectiva y registro de toque y baile:
Pablo Larreira, 27 años: ejecutante de tambor (repique); como percusionista promovió y enseñó el toque de los tambores en San Gregorio de Polanco; llevó el toque de Palermo. Los tocadores de la comparsa lo reconocen como alguien que los estimuló, enseñó a tocar o les «pasó piques».Sebastián Pérez, 32 años: ejecutante de tambor (piano).Araceli Ferreira, 55 años: mama vieja.Noelia Leites, 28 años: vedette.Esther Pírez Montes de Oca, más de 30 y menos de 40 años: bailarina de destaque.Federico Goes, 35 años: ejecutante de tambor (chico).Lainker Izquierdo, 21 años: ejecutante de tambor (repique).Gilson Izquierdo, 17 años: ejecutante de tambor (chico).Lahisa Izquierdo, 16 años: bailarina.Claudia, 45 años: bailarina de destaque y vestuario.Beatriz, 45 años: bailarina de destaque.Paula, 12 años: bailarina.Pablo Santiago, 35 años: ejecutante de tambor (chico).
Lugar de la entrevista y del toque: frente a la sede de la comparsa (espa-
cio compartido con un comité del Frente Amplio) y plaza principal de
la ciudad.
Fecha del encuentro: 26 de junio de 2014.
Paso de los Toros, Tacuarembó
Pasonar
La primera participación oficial en Desfile de Llamadas fue en el año 2009.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
228
Colores: rojo, amarillo, blanco y azul.
Referente: Mario Mautone.
Entrevista colectiva y registro de toque y baile:
Mario «El Chivo» Mautone, 34 años: director de la comparsa, escobero y
ejecutante de tambor.
Teresa, 65 años: mama vieja.
Estela Castro, 49 años: mama vieja.
Paola, 26 años: bailarina.
Fernanda Balserini, 35 años: finanzas de la comparsa, organización de
beneficios.
Ariel Godoy «El Mono», 36 años: ejecutante de tambor, jefe de cuerda,
tallerista.
Héctor Godoy, 19 años: ejecutante de tambor (piano).
Rody Pereira, 29 años: ejecutante de tambor (repique).
Lugar de la entrevista: sede de la comparsa.
Fecha de la entrevista: 27 de junio de 2014.
Obubsiwe
Se forma aproximadamente en el 2008.
Colores: blanco, negro, rojo y verde (referencia a Morenada).
Entrevista colectiva y registro de toque y baile:
Jorge Villalba, 33 años: director de la comparsa, ejecutante de tambor (chi-
co) y tallerista.
Alejandra, 35 años: bailarina.
Mónica, 28 años: bailarina y tallerista.
Lautaro, 17 años: ejecutante de tambor.
Tabaré, 18 años: ejecutante de tambor.
Nicolás Vieira, 17 años: ejecutante de tambor.
Madre de uno de los integrantes: colaboradora.
Lugar de la entrevista y toque: sede de la comparsa y exteriores.
Fecha de la entrevista y toque: 28 de junio de 2014.
CANDOMBE DE HOY
229
RiveraEspacio Cultural Afro Biricunyamba
Tiene aproximadamente dos años de antigüedad.
Colores: verde, rojo y negro (identificación con Jamaica y cultura rasta).
Biricunyamba: comparsa de adultos y jóvenes, parte de un proyecto cultural
más amplio.
Entrevista colectiva:Carlos Dutra, 53 años: presidente de la asociación y ejecutante de tambor.
Adolfo Sánchez, ca. 30 años: secretario y ejecutante de tambor.
Johana Coimbra, ca. 30 años: encargada de finanzas, bailarina y ejecutante
de tambor.
Lugar: Casa de Cultura de la Intendencia de Rivera.
Fecha: 23 de julio de 2014.
Entrevista colectiva:
Nahuel Dutra, 17 años: ejecutante de tambor.
Carlos Dutra, 53 años: presidente de la asociación y ejecutante de tambor.
Adolfo Sánchez, ca. 30 años: secretario y ejecutante de tambor.
Lugar: Casa de Cultura de la Intendencia de Rivera.
Fecha: 25 de julio de 2014.
Registro de toque en la calle:
Lugar de salida: explanada de la estación de ferrocarril.
Fecha: 25 de julio de 2014.
Observaciones: El candombe y la comparsa son parte de un proyecto social
y cultural más amplio, que involucra a jóvenes y adultos.
Organización Mundo Afro
Entrevista individual:
Federico Parreño, 27 años: tallerista y ejecutante de tambor.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
230
Registro de demostración de taller:
Cindy Parreño, 25 años: ejecutante de tambor y bailarina.
Nicolás Vieira, 14 años: ejecutante de tambor.
Amílcar Oribe, 52 años: ejecutante de tambor.
Lugar: Escuela de danza de Cindy Parreño.
Fecha: 24 de julio de 2014.
Organización social Afros sin Fronteras
Entrevista colectiva:
Gonzalo Núñez, 34 años: ejecutante de tambor, tallerista.
Martín, 35 años: ejecutante de tambor, aprendió en los talleres de Gonzalo,
no integra agrupaciones de candombe.
Tomás Arinaga, 58 años: colaborador de la organización, sacó una comparsa
con fines sociales.
José Luis Martínez: organización, no practica candombe.
Lugar: domicilio de Gonzalo Núñez.
Fecha: 26 de julio de 2014.
Observaciones: Varios de los entrevistados formaron parte de Mundo Afro
o tuvieron sus propias agrupaciones. De manera que en esta entrevista
realizan un aporte relevante a la historia del candombe en Rivera, que no
va más allá de la década de 1990.
SaltoTunguelé
Debuta en el año 2004.
Colores: naranja, verde y negro.
Referente: Héctor Rodríguez de Ávila.
Entrevista colectiva:
Héctor Rodríguez de Ávila, 36 años: ejecutante de tambor.
Rubén Fernández, 29 años: ejecutante de tambor.
CANDOMBE DE HOY
231
Gonzalo Calzoni, 31 años: ejecutante de tambor.
Sebastián Peralta, 37 años: ejecutante de tambor.
Lugar: sede ubicada en Julio Delgado y 19 de Abril, Salto.
Fecha: 14 de setiembre de 2014.
Registro de toques:
Integrantes de Tunguelé y de Copeta Llama, agrupación visitante procedente
de Salta (Argentina).
Integrantes de Tunguelé muestran su toque característico.
Lugar: sede ubicada en Julio Delgado y 19 de Abril, Salto.
Fecha: 14 de setiembre de 2014.
Registro de toque en la calle:
Participan integrantes de: Tunguelé, La Kandumba y Copeta Llama.
Recorrido: desde la sede al puerto y regreso a la sede.
Fecha: 14 de setiembre de 2014.
La Tocandera
Se forma en 2010.
Colores: rojo, negro y blanco.
Director responsable: Fabián González.
Entrevista colectiva:Fabián González, 34 años: director, jefe de cuerda, ejecutante de tambor y tallerista.Alejandra Cardozo, 43 años: vestimenta, organización, ejecutante de tambor y bailarina.Yamandú Caraballo, 29 años: ejecutante de tambor.Bárbara Rodríguez, 29 años: bailarina.Daiana Urrutia, ca. 30 años: organización y ejecutante de tambor.
Lugar: Club Tigre (lugar de ensayo).
Fecha: 15 de setiembre de 2014.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
232
Observaciones: Algunos de los entrevistados insistieron en que La Tocandera
es un espacio para transmitir la cultura del candombe y no tanto para competir.
Piel Morena
Debuta en el Carnaval 2013.
Colores: azul, rojo, amarillo y blanco.
Referente: Nancy Rivero, 22 años: directora y vedette.
Entrevista individual:Nancy Rivero, directora y vedette.
Lugar: Hotel Los Cedros, Salto.
Fecha: 17 de setiembre de 2014.
La Kandumba
Se forma en 2013 y debuta en 2014.
Colores: rojo, amarillo y verde.
Referente: Silvia Silva.
Entrevista colectiva:Silvia Silva, 40 años: directora.Verónica Gaite, 28 años: responsable del cuerpo de baile, tallerista de baile, interviene en la elaboración de la temática y en el diseño del vestuario.Ludovico, 5 años: escobero (hijo de Verónica).Samuel Pérez, 25 años: portabandera y ejecutante de tambor.Mariana Ciocca, 25 años: organización (toma notas en las reuniones para después hacer las actas, maneja el facebook y el grupo virtual de la comparsa avisando de reuniones, talleres, etc.).Cristina Gotti, 27 años: bailarina y organización.Noelia Gómez, ca. 23 años: bailarina.Héctor Rodríguez, 37 años: delegado de la comparsa.Luis Sánchez, 29 años: ejecutante de tambor.
Lugar: Club Huracán.
CANDOMBE DE HOY
233
Fecha: 17 de setiembre de 2014.
Cuerda del Charrúa
Se forma en 2013. Le antecede La Mulata, formada en 2006.
Colores: blanco, rojo, amarillo y negro.
Referente: Hebert Camargo.
Registro de toque en la calle y visita al depósito de tambores y materiales de la comparsa:Cinco tambores: tres chicos,repique y piano.
Lugar: domicilio de David Larrosa.
Fecha: 15 de setiembre de 2014.
Visita al taller de construcción de tambores de Alejandro Rosas «Bujía»:
registro del proceso de construcción de tambores.
Lugar: domicilio de Alejandro Rosas.
Fecha: 16 de setiembre de 2014.
Entrevista conjunta:Heber Camargo, 37 años: director, integrante de la comisión directiva, eje-cutante de tambor.Alejandro Rosas, 31 años: integrante de la comisión directiva, jefe de cuerda, ejecutante de tambor, constructor y gramillero.David Larrosa, 28 años: integrante de la comisión directiva, ejecutante de tambor.
Lugar: domicilio de Alejandro Rosas.
Fecha: 16 de setiembre de 2014.
Lonjas de mi barrio – Barrio Ceibal
Debuta en 2012.
Colores: rojo, blanco y negro («rojo y blanco por el barrio Ceibal y negro
por la raza»).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
234
Referente: Alexis Suárez.
Entrevistas individuales:Alexis Suárez, ca. 27 años: codirector de la comparsa.
Lugar: Hotel Los Cedros, Salto.
Fecha: 16 de setiembre de 2014.
José Luis Teodoro, 27 años: codirector de la comparsa y ejecutante de tambor.
Lugar: domicilio del entrevistado.
Fecha: 17 de setiembre de 2014.
Registro de toque en la calle:
Lugar: barrio Ceibal.
Fecha: 17 de setiembre de 2014.
Fragmentos significativos de la entrevista a José Luis Teodoro:
La diferencia que tiene la agrupación nuestra con la mayoría de las com-
parsas de Montevideo, es que en Montevideo por lo general hay un dueño
de la agrupación, hay una persona que es el dueño, que pone la plata,
los recursos, todo, y acá no. […] Lo primero que hicimos para hacer esta
agrupación fue vender postres el Día de la Madre. Y a medida que venía
sumándose gente salimos, salimos en carnaval con la meta de divertirnos
y disfrutar del candombe.
Ahora viene cualquiera, se cuelga un tambor y aunque toque mal lo dejan
tocar, porque la idea es que aprenda y se sume. Pero cuando yo aprendí
a tocar era muy difícil, la gente que sabía tocar no te enseñaba. […] Yo
siempre digo que aquí en Salto van a hacer más el candombe el día que
nuestros hijos sean los tocadores, las bailarinas, los gramilleros... porque
va a crecer mucho más. […]
La gente tiene prejuicios y piensa que los que hacen candombe o son
vagos o son faloperos o son personas que están todo el día sin hacer nada y
lo único que hacen es tocar el tambor. Sin embargo, yo le he dicho a la ma-
yoría de los muchachos que yo siempre tengo el orgullo de decir «esa barra
que está todo el día ahí en la esquina, que no hace nada, sale en carnaval
CANDOMBE DE HOY
235
todos los años bien vestido y divierte a la gente. Esa gente que está ahí está
invirtiendo en tambores que no valen cinco pesos». El tambor más barato
vale tres mil pesos y nosotros en esos veinte tambores que tenemos en la
comparsa, tenemos más de ochenta mil pesos.
PaysandúLa Covacha, Barrio Sur
Se formó en 1962.
Colores: blanco, rojo, verde y negro.
Referente: Juan Di Santi.
Entrevista individual:
Juan Di Santi, 36 años: director desde 2007.
Lugar: sede de La Covacha en el barrio Sur.
Fecha: 19 de setiembre de 2014.
Entrevista colectiva:
Juan Di Santi, 36 años.
Adriana Gómez, 41 años: encargada de apoyar al cuerpo de baile, no baila
candombe.
Cecilia, 31 años: bailarina.
Andreína, 31 años: bailarina.
Rocío, 27 años: bailarina, coreógrafa y encargada de enseñar a bailar can-
dombe.
Fernando, 44 años: ejecutante de tambor.
Nicolás, 27 años: ejecutante de tambor.
Lugar: sede de La Covacha en el barrio Sur.
Fecha: 19 de setiembre de 2014.
Registro de toque en recorrido por la calle:
Lugar: barrio Sur.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
236
Fecha: 20 de setiembre de 2014.
Observaciones: Juan Di Santi señala que La Covacha es la comparsa más
antigua del Uruguay, con el mismo nombre. Fundada, entre otros, por Ra-
món Larrosa y El Vasco Sánchez, jugador de fútbol, que fue a Montevideo,
volvió con el primer tambor y enseñó algunos toques.
MalabóSe formó en 1993. Es una comparsa de jóvenes.
Colores: blanco, lila y amarillo.
Referente: Estela Pendulli.
Entrevista conjunta:
Estela Pendulli, 60 años: fundadora y directora, fue bailarina.
Horacio Sequeira, ca. 60 años: director de la cuerda, ejecutante de tambor,
tallerista. (Esposo de Estela).
Lugar: domicilio de Estela Pendulli.
Fecha: 21 de setiembre de 2014.
Registro de toque en situación de taller:
Ejecutantes y bailarinas.
Lugar: patio en el domicilio de Estela Pendulli.
Fecha: 21 de setiembre de 2014.
La Gozanegra
Se formó en el 2004.
Colores: verde, naranja, blanco y negro.
Referentes: Natalia Etchart, Federico Machado y Carlos Radesca.
Entrevista conjunta:
Carlos Radesca, 45 años: dueño.
Natalia Etchart, 36 años: dueña.
CANDOMBE DE HOY
237
Lugar: Gran Hotel de Salto.
Fecha: 19 de setiembre de 2014.
ArtigasLa Bayana
Se formó en el 2012.
Colores: naranja, violeta y blanco.
Referentes: Darwin Brazeiro, Pablo Camargo y Pablo Castagnet.
Registro y participación en un encuentro de intercambio con el Grupo
Asesor del Candombe:
Participantes: Pablo Camargo, referente de La Bayana; Darwin Brazeiro,
referente de La Bayana; Pablo Castagnet, referente de La Bayana; Karina
Correa, Nilo Jesús Cardozo, Juan Da Rosa, Santiago Brazeiro, Nelly Beniz,
Nelson Núñez, Teresa Núñez Da Rosa, Yolanda Errecaldi, Mirta Viera, Diego
de Merezes, Sergio Benedetti, Jorge Prieto, Martín Suárez, Belén Rodríguez,
Fabrio Fraga, Jorge Britos y Mary Souza.
Lugar: La Casa de los Sueños.
Fecha: 10 de octubre de 2014.
Observaciones: El encuentro no estuvo exento de tensiones, debido a una
evidente distancia entre las expectativas del GAC en materia de candombe y
las realidades de Artigas, en su condición de frontera terrestre con Brasil. Al
reclamo sobre los «pocos avances en materia de candombe» que integran-
tes del GAC veían en la ciudad de Artigas, los participantes respondieron
destacando la impronta transfronteriza con Brasil y la escasez de recursos
económicos que estimulen la participación. Un hecho a destacar es que el
GAC se mostró sensible a las respuestas del público.
Por otra parte, si bien el momento de toque de tambores hecho por unos
y otros fue muy breve, se pudo percibir claramente lo que los integrantes de
La Bayana definieron como una «cadencia» propia, vinculada a una ace-
leración del ritmo del candombe, que se asocia a su vez al movimiento del
samba. No obstante, las diferencias entre el toque de algunos integrantes
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
238
de La Bayana y el candombe montevideano son bastante más profundas
que una aceleración del tiempo.
LA FRONTERA PERMEA LOS DISCURSOS
Aun cuando no todos los departamentos relevados limitan con Brasil, se
constata en la región una fuerte e histórica dominación cultural de este país,
mediada por los departamentos limítrofes o, en el caso de la frontera oeste,
también a través de Argentina. Esta condición de frontera o de espacio de
influencia fronteriza, sumada al origen montevideano del candombe, ha
incidido en una tardía incorporación, apropiación y práctica del mismo.
Varios entrevistados se expresaron en términos de «lucha» para lograr la
presencia del candombe en el carnaval local, en cuanto ha existido, por lo
general, un predominio del samba. En la visión de al menos un sector de
los candomberos y de las instituciones culturales, el samba constituye un
obstáculo o una interferencia para la construcción de identidades naciona-
les a partir de lo que se reconoce como «lo propio»: el candombe. Un caso
extremo e ilustrativo es el de la ciudad de Río Branco, donde el candombe
es muy incipiente. El tallerista José Reggiardo, integrante de la Comisión
de carnaval, destacó que en el año 2013 se había resuelto cambiar la fecha
de los desfiles del carnaval de la localidad para que no coincidieran con los
realizados del lado brasilero y así atraer al público uruguayo, que en caso
contrario cruzaría la frontera para asistir al carnaval.
A continuación se presentan extractos de entrevistas en las que inte-
grantes de agrupaciones de candombe se expresan sobre la incorporación
de esta práctica en su ciudad y la pugna con la música afrobrasilera:
Fue una lucha muy grande porque acá [Melo] predominaba el samba.
Por el tema de la frontera. Fue una lucha muy fuerte. Pero actualmente
el candombe ha superado al samba. Y en carnaval hay cinco comparsas
lubolas y hay dos o tres de samba. (Carlos Martínez, tallerista y director de
La Unión Joven, Melo).
Por acá en realidad lo que siempre se hizo fue samba. El candombe acá apa-
reció hace más o menos unos 30 años. Lo trajo [de Montevideo] un médico
que se recibió, un médico de acá de Melo. El Dr. Ecker fue el que trajo el
candombe a Melo. Aquí por ejemplo hay muchos afrodescendientes, pero
los antepasados más bien venían de Brasil. Cuando la abolición de la ley de
la esclavitud en Uruguay, ellos se fugaban y se venían al Uruguay. Entonces,
CANDOMBE DE HOY
239
lo que traían ellos era samba. Por eso es una comunidad fuerte de afrodes-
cendientes pero aquí lo fuerte, en la propia comunidad, por muchos años,
fue el samba, hasta que un día apareció el candombe. Más allá de que acá
había instituciones negras, había dos o tres. Estaba el Centro Uruguay, estaba
el Club Ansina, cerca del parque Zorrilla. Había otro, también ahí cerca del
parque Zorrilla, el Club de Bordillo, que le llamaban… Pero de candombe en
sí era poco. […] En el caso mío de joven, yo bailo mucho samba, en comparsa
pero de samba. Inclusive en el [Centro] Uruguay la primera comparsa que
hubo fue de samba. Era de negros, pero ellos tocaban samba. Yo me vinculo
al candombe un poco porque yo he vivido dos o tres veces en Montevideo. En
el año setenta fui, y bueno, ahí me fui vinculando… pero nunca a tocar, sino
a ver y a ir observando… (Fredy Rodríguez, administrador, Kamundá, Melo).
Cuando yo llegué a Melo tenían ocho tambores [en el Centro Uruguay] que
tocaban. Yo me vine en el 85 [de Durazno]. Y vivía ahí cerca y cuando se en-
contraban los tambores yo iba a ver. Y una vuelta me invitaron a participar.
Me acuerdo que me habían puesto un bombachudo blanco y una capa roja
[en 1989 esos eran los colores de Escuela de Candombe]. Y salimos en el
carnaval, pero éramos diez, once. Hasta que después surgió… fue tipo una
revolución, que fue cuando vino el doctor Ecker, que ya estaba más abierta
[la sociedad]. Es decir, el tema del racismo ya… Y fue una cosa insólita: que
los negros tocaban para que entrara la reina del club, allí en la plaza, en el
Club Unión. Los negros iban a tocar para que la reina, que entraba siempre
con samba, entrara con candombe. Ahí fue una revolución que se hizo acá
en el departamento, a nivel de candombe. Como que se despertaron varias
cosas. Y se logró armar una comparsa, es decir, grande y competitiva [Escuela
de Candombe]. Porque, sin ir más lejos, fuimos nosotros a Montevideo y
sacamos un cuarto puesto. Pero a su vez después se fue quedando; y con
el tema de las divisiones se fue… (Andrés Falero, director y ejecutante de
tambor, Kamundá, Melo).
En realidad acá [Fraile Muerto] estaban todos los ingredientes para el can-
dombe. El primer carnaval que vi, veía mama viejas bailando con comparsas
de samba. Y dije «Qué cosa más rara». Acá lo que falta es muy poquito para
que haya candombe. Y bueno, me traje los tambores cuando me vine. (Lean-
dro Argüello, fundador y ejecutante de tambor, Armonía, Fraile Muerto).
Y bueno, empecé a tocar el tambor cuando veía que en todo el carnaval
siempre teníamos la influencia del samba brasilero. Y siempre pensaba,
qué bueno que estaría que se pudiera ir metiendo el candombe despacito
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
240
en nuestro carnaval y en nuestra sociedad. (Marcelo Almeida, ejecutante
de tambor, Armonía, Fraile Muerto).
Yo el otro día comentaba que un niño de al lado de casa, que jamás en la
vida vio un tambor, hacía el sonido de la madera. Algo impensado hace
cuatro o cinco años en la frontera de Uruguay Brasil. Eso quiere decir que
el candombe ha ido entrando y fundamentalmente el toque de los tambo-
res. (José Reggiardo, tallerista y director de comparsa juvenil, Río Branco).
Y acá en Salto como que no había mucho candombe porque teníamos…
hasta ahora tenemos mucha influencia del samba, aunque no seamos li-
mítrofes con Brasil tenemos bastante influencia del samba. Y de Argentina
también tenemos mucha influencia del samba. Entonces acá prácticamente
no había… había muy pocos antecedentes del candombe. […] Es como una
mezcla del samba brasilero y el samba de Gualeguaychú, por ejemplo. Es
una mezcla, como batucada de fútbol, algo así. (Héctor Rodríguez de Ávila,
ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).
Es difícil acá en el norte reclutar gente que le interese [el candombe], por-
que acá hay como una guerra permanente con el samba. Acá hay mucha
influencia brasilera. En el año 2003 fue que empezaron a mecharse en Salto
las comparsas de candombe. De a poquito, hasta que hoy por hoy ya, no te
digo que estemos equiparados con ellos en cantidad de gente, pero hemos
arrimado mucho. O sea la gente de a poco se va volcando. (Sebastián Peralta,
ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).
Desde entonces nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer por los
negros de Rivera. Cuál era la situación en que estaban los negros de Rivera.
Y nosotros sentimos que los negros de Rivera lo que no tenían era lo esencial
nuestro, nuestra cultura, la cultura afrouruguaya. Nosotros lo que teníamos
acá bastante era la cultura brasilera. En realidad era la cultura que más nos
tocaba en ese entonces. Pero tratamos de romper las estructuras que ya
estaban en el departamento. Quisimos empezar a traer con Adan [Parreño]
un ritmo que pudiera contagiar y que podía contrarrestar la potencia que te-
nemos al lado. (José Luis Martínez, organización Afros sin Fronteras, Rivera).
Estos particulares discursos proponen una perspectiva de movimiento
social en la zona de frontera, cuya demanda sería revertir la dominación cultu-
ral de Brasil en la región, tal como lo expresa con claridad José Luis Martínez,
quien antes de pertenecer a Afros sin Fronteras en Rivera, había integrado
Mundo Afro y participado –desde sus inicios– en el proyecto de introducción
CANDOMBE DE HOY
241
del candombe en Rivera. Esto podría ser más evidente aún en la ciudad de
Artigas, donde colgarse un tambor y ser parte de la única comparsa local de
candombe y de formación reciente (2012), constituye un verdadero acto de
resistencia simbólica. En una conversación mantenida con Pablo Castagnet,
este integrante de La Bayana dio a entender, incluso, que salir en una com-
parsa de candombe puede ser objeto de burla por parte de los amigos. No
obstante, como en toda frontera existe un tira y afloje, es decir, una perma-
nente negociación de las identidades individuales y colectivas, convertidas
en identidades de índole translocal. A esto apuntan las siguientes palabras:
La identidad nuestra cuál sería, sumar cosas de allá con cosas de acá. Porque
nosotros no somos ni aquello ni esto. Porque acá hablamos el portuñol,
que no se habla ni en Montevideo ni en Porto Alegre. Sería sumar las dos
culturas, la afrobrasilera y la afrouruguaya y hacer algo nuestro. Dirán que
no es la identidad uruguaya, ni la brasilera, pero es la identidad nuestra.
(Gonzalo Núñez, de Afros sin Fronteras).
Esta visión compartida con otras agrupaciones de la región, aunque
no asumida por todo el colectivo candombero, significa tener un clara
conciencia sobre el permanente diálogo entre las distintas manifestaciones
culturales; si no fuera así, cómo se explicarían las transformaciones intrín-
secas que ha experimentado el candombe en toda su historia. Por ejemplo,
la incorporación de la vedette décadas atrás o el aumento sustancial del
número de tambores o de los integrantes y componentes de una comparsa.
De manera que se torna necesario debatir y evaluar si en alguna medida
estas transformaciones vulneran el candombe en lo que concierne a sus
aspectos esenciales, es decir, los que hacen posible mantener su identidad
e integridad como manifestación simbólica.
VÍNCULOS CON EL CANDOMBE
Otro de los tópicos señalados en las entrevistas que interesa referir aquí
giró en torno a la manera en que se produce el acercamiento o se esta-
blece el vínculo de los distintos actores con el candombe y el aprendizaje
según el rol o roles desempeñado, lo cual incluye la pregunta sobre si
el sujeto formó parte de otro tipo de agrupación carnavalesca (escuela
de samba, murga). Las historias y experiencias que los distintos actores
comparten, según su edad y el sector social al que pertenecen, expresan
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
242
las particularidades de cada ciudad –y de ellos mismos– en cuanto a los
distintos factores que actúan de manera dialógica: el grado de influencia
cultural brasilera o montevideana, la dimensión histórica del candombe
y las características del carnaval, entre otros.
En la ciudad de Melo, donde existe –en comparación con otros depar-
tamentos del país– un alto porcentaje de población afrodescendiente pro-
cedente de Brasil, que desde las primeras décadas del siglo XX se agrupó
en instituciones sociales y culturales –como el Centro Uruguay (1923)–,
el samba ha sido un factor de identidad colectiva de toda la ciudad. Por
tal motivo, algunos de los entrevistados con más edad y más años en el
candombe han mencionado su paso por la escuela de samba. Este es el
caso de Edith González (59 años) –directora de Escuela de Candombe y
presidenta del Centro Uruguay–, y de Carlos Martínez (53 años) –director
de La Unión y luego de La Unión Joven (cuyas familias fueron fundadoras
de dicho centro)–, quienes al día de hoy son referentes del candombe en
Melo. Martínez puntualiza que salió por primera vez en carnaval a los 16
años: «Al principio cuando empecé, empecé en samba. El primer año
que empecé a salir en carnaval me invitaron en una comparsa de samba
y salí en samba. Pero lo mío era esto [el candombe]». Y si bien señala que
ahora su familia es toda candombera, este no fue el caso de sus padres, y
agrega: «En aquel tiempo el candombe acá no existía».
José Beltrán «Salvador» (68 años), gramillero de Kamundá, da muestras
de su trayectoria e impronta carnavalera, así como de su incorporación a la
comparsa cuando el candombe se introducía en Melo:
–Empecé a salir a los 13 años. Lo más fuerte mío son las murgas. Salí más
de treinta años en murgas. Salí 27 años en Hijos de Momo, Don Bochinche
y después me integré al candombe.
–¿Cuándo?
–Pa’! Debe hacer más de veinte años, a la parte de gramillero.
A partir de ahí, José pasó por varias comparsas, empezando por Escuela
de Candombe y siguiendo por Lonjas de Melo, La Unión y ahora Kamundá235.
235 En efecto, la comparsa más antigua de Melo (aunque no la primera) y semillero de tamborile-
ros, bailarinas y personajes es Escuela de Candombe: «De Escuela de Candombe salieron to-
CANDOMBE DE HOY
243
Natalia Araújo (27 años), vedette de Kamundá, quien se refiere a su trayectoria
como bailarina, señala también su paso por el samba: «Fui vedette otros años,
cinco años fui vedette. Hace veinte que bailo candombe. Desde chiquita bai-
laba. Y samba bailé una vez sola, pero no es lo fuerte. Lo mío es el candombe».
Sin pretender equiparar la dimensión que ha adquirido el candombe en
Melo con el caso de Fraile Muerto, donde la única agrupación es Armonía
y debuta en 2008, es necesario referir otro caso similar, para mostrar una
relativa constante en esta zona del país. Néstor Arellano (29 años), quien
cumple el rol de jefe de cuerda, plantea también su antecedente en el samba:
–[…] me empecé a arrimar [al candombe] cuando se empezaron a sumar
más gente y quería cambiar de ritmo porque tocaba samba antes.
–¿Qué instrumento tocabas en samba?
–Repique también. Y me gustó más el candombe y cambié. El repique es
más variado.
Hay otros casos que comprenden una franja de edades menor a los
cincuenta años en los que dicho acercamiento no fue precedido de otro
tipo de agrupación del carnaval. Rosario Dos Santos (46 años), habla de su
trayectoria en el carnaval y particularmente en el candombe:
En este momento estoy como encabezando, en un grupo de cuatro, lo que
es la agrupación Kamundá, que recientemente se formó. Pero ya tengo
años de carnaval. En mis buenas épocas tuve mi reinado, después seguí
bailando y ahora estoy tocando. Toco el piano.
Mientras que Andrés Falero (38 años), relata su acercamiento al can-
dombe en la ciudad de Durazno, de donde es oriundo, y la forma en que
obtiene su primer tambor:
Y yo andaba atrás de los tambores desde los seis años. Vivía en El Puen-
tecito. Y ahí estaban las comparsas. Estaba el Gallo Rojas de Durazno con
Tamborileros del Sur, después se separaron… Y siempre andaba ahí… So-
das las comparsas. Lonjas de Melo, La Unión, Kinshasa, Leones de Kenia, Kamundá», apunta
Leandro Argüello (Armonía).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
244
naba un tambor y yo siempre andaba atrás. Y mi primer tambor fue de piso
de madera. Vivía al lado de una casa que estaba abandonada y arranqué
todas las tablas de los pisos porque era así: vos tenías que llevar la madera
y te marcaban las duelas. Las llevabas a cortar a una carpintería, después
venían y ellos las cepillaban, le hacían el canto… todo el proceso que lleva
el tambor ¿no? Pero en todo eso tenías que estar y participar. Entonces yo
arranqué toda la pinotea del piso y quedó un caño, era un caño mi tambor.
Pero aquel tambor era el mejor. Era el que más sonaba, el que… todo. Porque
era mío. Yo lo había hecho. Y eso yo lo quise inculcar acá [en Melo], pero
no tuvo andamiento. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).
En efecto, Edith y Robert González, de Escuela de Candombe, seña-
laron que fue en el marco de esta comparsa que se impuso en la ciudad
de Melo el hábito de que los integrantes de las agrupaciones no cuenten
con tambor propio. Y agrega Robert al respecto: «Lo que pasa es que si
en ese momento [década de los ochenta] no se invertía en tambores era
muy difícil armar una comparsa». Sin embargo, este elemento no sólo
es característico de Melo, sino que bastante común en la región norte.
Precisamente, los integrantes de La Bayana de Artigas, plantearon una
diferencia sustancial de su comparsa con el funcionamiento de las escuelas
de samba, debido a los exiguos medios económicos con que cuentan, lo
que incide en una escasa participación. Mientras que la escuela de samba
proporciona a sus integrantes vestuario o instrumento, la comparsa no
cuenta con recursos para tales efectos, lo cual genera un desinterés por
participar en ella. Esto conlleva un escaso el arraigo del candombe en
Artigas, que incluso es puesto en evidencia al realizar, precisamente en
esta ciudad, las Llamadas del Norte (2013), en un esfuerzo por disputar
la histórica hegemonía del samba.
En la ciudad de Salto varios integrantes de la actual Tunguelé relatan
cómo el origen de esta comparsa –en una primera etapa– se produce aso-
ciado a una murga:
En el 98 salió Tunguelé a través de la murga La Nueva, que ellos consiguie-
ron tambores y trajes por un convenio con la Intendencia, y tá [formaron
Tunguelé], como que fue en ese año nomás. Desfilaron en el Desfile Oficial
como murga, fueron hasta allá, se cambiaron y bajaron como lubolos.
Después ellos se seguían juntando en alguna esquina de ahí, pero no como
CANDOMBE DE HOY
245
comparsa. No salían a desfilar. (Héctor Rodríguez de Ávila, ejecutante de
tambor, Tunguelé, Salto).
Asimismo, relacionan el surgimiento (o resurgimiento) del candombe
en esta ciudad a una intensificación del vínculo con Montevideo, sobre todo
a comienzos del nuevo siglo:
–Como que esa generación de la murga y después todo una movida de
músicos que había acá en Salto empezó a mirar mucho más a Montevideo,
que en épocas anteriores. Entonces, no sólo se empezó a dar el candombe,
sino que incluso las murgas tuvieron un cambio en su manera de sonar, de
armarlas, de todo. Entonces hubo mucho intercambio con gente de Mon-
tevideo. Y así como vinieron murguistas a dar talleres, vino mucha gente de
candombe. Y sí, hubo una importante influencia de la música popular y de
la onda montevideana. Yo no recuerdo que antes se hubieran hecho talleres
de candombe. El primero, el que dio el puntapié, fue el taller que se hizo con
el Lobo Núñez, en el 2001, en la Universidad. Y después se fueron dando una
serie de talleres a demanda de las comparsas y también por la Intendencia.
–¿Pensás que ese taller marcó algo acá en Salto, definió algo?
–Sí, sí, porque había mucha gente que había vivido en Montevideo y que tenía
su tamborcito en su casa, y gente que no se animaba a tocar, que le gustaba
el candombe pero no había algo tan oficial como las murgas, por ejemplo,
en Salto hace añares que hay. Entonces eso como que incentivó a que se
diera el candombe en Salto. Pero toda esa movida que ha venido después es
netamente montevideana. Nosotros copiamos lo que pasa en Montevideo.
(Héctor Rodríguez de Ávila, ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).
Sin embargo, las seis comparsas de adultos más una de niños (deno-
minada Africanitos) que actúan hoy en el carnaval de Salto constituyen,
al parecer, una nueva generación de comparsas o, en términos generales,
un resurgimiento del candombe, en cuanto varios de los entrevistados de
diferentes agrupaciones han mencionado la existencia de esta práctica con
anterioridad: «Como te decía hoy, capaz que antes había habido algún tipo
de candombe más autóctono en Salto, que es distinto al que tocamos hoy».
[…] «Acá se habla de gente que tocaba candombe, pero han venido algunos
veteranos y nos muestran cómo tocaban antes y es otro tipo de candombe.
Ellos se refirieron a una agrupación, Los negros del betún o Los betunes,
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
246
mientras que Nancy Rivero, de Piel Morena, mencionó a Candomberos
de La Estrella (barrio La Estrella). En la ciudad de Paysandú, cuyas tres
comparsas, La Covacha, Malabó y La Tocandera, tienen respectivamente
alrededor de cincuenta, veinte y diez años de vida, Estela Pendulli, funda-
dora de Malabó, recordó que cuando era niña (alrededor de 1960) había
una agrupación denominada también Los negros del betún o Morenada
del betún, que desfilaba en el carnaval con tambores; se entiende que no es
la misma comparsa la que desfila en las dos ciudades, sino que el término
«negros del betún» refiere al blanco pintado de negro. La época que describe
Estela es, incluso, anterior a la fundación de La Covacha (1962):
–Cuando era niña, ah!, el carnaval era hermoso, hermoso. Había un grupo
lubolo. Los negros del betún se llamaba. Salieron del barrio Artigas y después
nunca más. Eran hermanos y primos. Y yo sentadita ahí adelante ¿verdad?
Pero era otro carnaval. Serpentinas, risas, baile después de que terminaba
el corso. Un tablado ahí mismo en el barrio. Nada que ver.
–¿Me podés hablar un poco más de Los negros del betún? ¿Te acordás de
algo más?
–Mirá, yo sé que era la familia Larrosa236, me parece. Yo era muy chica. Que
la bailarina era bien… el pelo bien colorado y el hermano era el escobero. Y
eran pocos tambores, tampoco eran muchos. Y no me acuerdo ni siquiera
la melodía real que hacían237. Yo sé, sonaba a candombe. Pero duraron…
No sé cuánto tiempo duraron… en mi retina… yo para mí fueron dos, tres
años. Después no los vi más. Se murió el viejo… Ya en aquel entonces era
bravo. Lo que pasa que también había escasez de tocadores. (Estela Pendulli,
directora de Malabó, Paysandú).
De esta situación, compartida con varias de las localidades relevadas,
se desprende la necesidad de profundizar en el conocimiento histórico en
relación al candombe, como factor de construcción de la memoria y a la vez
educativo. Las palabras de Pendulli sobre la «escasez de tocadores» remiten
también a otra situación observada en cuerdas de tambores pequeñas como
236 Según Juan Di Santi, director de La Covacha, Ramón Larrosa fue uno de los fundadores de
esta comparsa.
237 Estela llama melodía al entramado rítmico de los tambores.
CANDOMBE DE HOY
247
numerosas para la región norte del país (entre diez y cuarenta tambores),
en las que el nivel de calidad de un porcentaje para nada desestimable de
los ejecutantes se encuentra por debajo de lo musicalmente aceptable, lo
cual influye en el resultado sonoro del toque.
Respecto del modo de aprendizaje actual del toque de los tambores
–aunque en cierta medida podría aplicar también para el baile–, los entrevis-
tados han dejado ver una diferencia fundamental con el caso de Montevideo,
donde la práctica es cotidiana y por lo general cada tamborilero cuenta con
su propio instrumento. En las ciudades relevadas el candombe se asocia al
carnaval y los espacios de aprendizaje en general están supeditados a él. A
esto se suma, por un lado, las dificultades para concretar encuentros, aun
cuando hay casos en que un escaso número de integrantes de las agrupa-
ciones (sobre todo quienes forman parte de la directiva) se reúne en talleres,
toques o ensayos a lo largo del año; por otro, el hecho ya señalado de que
en los sectores con menor poder adquisitivo los ejecutantes no son dueños
de los tambores, de manera que sólo cuentan con ellos en ocasiones.
Los ejecutantes más experimentados y con mayor trayectoria puntua-
lizan que las cuerdas suelen conformarse sobre todo por principiantes, por
gente que apenas se está acercando al candombe238. La consecuencia más
evidente de esto es la transformación de componentes estructurales de la
llamada; por ejemplo, una duración excesiva de la madera inicial, necesaria
para afianzar el pulso, que se suele eufemizar como «recuperación» de la
madera. Lo mismo ocurre con el toque propiamente, en cuanto la riqueza
musical del candombe queda reducida a la reproducción de fórmulas rítmi-
cas básicas y de recetas de interrelación («conversación») de los tambores y
en las constantes interrupciones para reencausar el toque debido a «cruces»
(desfasajes rítmicos) de la cuerda. Sin duda, en algunos contextos más que
en otros, el marco del carnaval influye en esta situación, fundamentalmente
debido a la estrategia desarrollada por varias intendencias de comprometer
anticipadamente la participación de las comparsas con un adelanto de
dinero o de otorgar tantos premios en metálico como comparsas existan:
238 Esta situación es reafirmada por los propios ejecutantes cuando se les pregunta cuándo y
cómo aprendió a tocar el tambor.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
248
Ellos te pagan el desfile. Si vos salís te pagan, si no salís no te pagan y te
ponen una multa y no sé qué más. Entonces nosotros teníamos que salir sí
o sí. Eran cinco desfiles y teníamos que salir, porque con esa plata vamos a
trabajar para el año que viene. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).
El problema que enfrentan, y que ha sido señalado por las distintas
comparsas, es que al momento de reunir los tambores se encuentran con
que la participación es muy baja y los ejecutantes calificados muy escasos.
Dice, al respecto:
Ellos van aprendiendo sobre la marcha. Les damos unas clases y con que le den
tres golpes bien ya le colgamos un tambor y le damos la ropa. Y ya está, porque
es así… No hay otra alternativa. Ahora vamos a ver si podemos empezar con
tiempo. Empezar a tocar, empezar a enseñar y a pulir a aquellos que más o me-
nos ya saben. Pero es imposible, imposible. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).
De manera que la exigencia de salir en carnaval –estimulada especial-
mente por el referido anticipo de dinero o la seguridad de un premio– vul-
nera los procesos de aprendizaje y banaliza la práctica del candombe, ya
que no existe persona alguna que luego de «unas clases» pueda colgarse un
tambor y caminar con él tocando en una cuerda: el aprendizaje del tambor
es igual al de cualquier otro instrumento musical. Y este es un fenómeno
que se ha extendido, y del que Montevideo no es ajeno, ya que el hecho
de conformar cuerdas muy numerosas (más de sesenta tambores), si bien
produce un considerable aumento de la sonoridad, tiende a disminuir la
calidad del toque no sólo por el motivo referido, sino porque no es posible
controlar lo que hace toda la cuerda.
En casi todos los encuentros realizados en el marco de esta etapa del
proyecto los actores han planteado e insistido en la necesidad de contar con
talleres regulares, implementados desde Montevideo, en cuanto reconocen
la existencia de un conocimiento acumulado a través del contacto direc-
to y prolongado con esta cultura. En una entrevista realizada en los años
noventa, Waldemar «Cachila» Silva se expresó en aquel momento sobre la
profundidad del vínculo con el candombe:
Desde gurí que estamos tocando, hasta el día de hoy estamos tocando el
tambor. Yo como quien dice, me faltó la edad de mi viejo para ser fundador
CANDOMBE DE HOY
249
de la comparsa [Morenada], nada más, pero después... Fijate, la comparsa
se inició en el 53, y yo en el 59 ya estaba tocando el tambor. La llamada se
inició en el 58, la primera llamada [institucionalizada]. Por eso te digo.
(Waldemar «Cachila» Silva, Morenada, Montevideo239).
La referida demanda de talleres significa que hay una preocupación
generalizada por las carencias en el aprendizaje y la práctica del candombe,
sobre todo en lo que respecta al tambor, en cuanto componente esencial,
que no suele reflejarse en las instancias de toque, denominadas desde hace
pocos años «ensayos».
Cabe destacar, por otra parte, que en varios de los talleres presencia-
dos en la región aparece una singular construcción del candombe, tanto
en términos de los toques como de su historia, permeada por conceptos
evolucionistas. Para quienes observamos el candombe con mirada aca-
démica, parte de esta construcción puede ser imprecisa en el orden de lo
histórico o lo conceptual; sin embargo, esto no le quita validez, en tanto todo
hecho cultural responde a una construcción de índole social. La cuestión
aquí es definir políticas y criterios de enseñanza aprendizaje, en cuanto
a la posibilidad de unificar los contenidos a transmitir y que los talleres
institucionales de toque, construcción, historia o baile, sean impartidos en
forma articulada por quienes tengan una trayectoria en estos rubros y por
académicos (músicos, investigadores, etc.).
La formalización del aprendizaje del candombe en talleres constituye un
aporte de las instituciones, que muchas de las agrupaciones han retomado,
y que debe seguir fomentándose. De manera que si bien no me arriesgaría
a decir que en estas circunstancias el aprendizaje «formal» o «programado»
del candombe sustituye a la tradición oral, es claro que existe una tendencia
a que así sea, al menos por ahora. Destaco la importancia de cuidar que
este tipo de aprendizaje no sustituya a la oralidad como mecanismo de
transmisión, aprendizaje y arraigo del candombe.
Para finalizar este apartado quiero llamar la atención sobre otro aspecto
del aprendizaje que ocurre a través de los medios. Como ya se señaló, la
retransmisión de los Desfiles de Llamadas de Montevideo y algunos portales
239 Entrevista conjunta a Waldemar «Cachila» Silva y su esposa Margarita, Morenada, Montevi-
deo, Cuareim 969, 3 de abril de 1992.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
250
de internet, como youtube, se han convertido en una fuente de aprendizaje
del tambor y de la danza. Por lo tanto, sería importante proveer de mate-
riales didácticos audiovisuales elaborados con criterios pedagógicos para
incluirse en dicho portal.
¿POR QUÉ ORGANIZAR UNA COMPARSA?
Mientras que el proceso de revaloración y redimensionalización del can-
dombe dio lugar a una apertura en cuanto a la diversidad de ámbitos en
que éste se hizo presente, trascendiendo la comparsa y el carnaval como
espacio obligado, se produce ahora una tendencia volver a concentrar
su práctica en este último. Aunque las actividades de las comparsas o
agrupaciones pueden trascender el carnaval, enalgunas de las ciudades
relevadas se traduce en que la práctica del candombe es propensa a re-
ducirse a unos pocos días concentrados en una época del año y a algunos
eventos esporádicos. De manera que es necesario promover las llamadas
no institucionalizadas, correspondientes al tradicional calendario de los
días feriados, que son las que generan un mayor contacto con el candombe,
arraigo y cohesión social.
Si bien entre los motivos que inducen a los actores a organizar una
comparsa se hace presente en todos los casos la idea de desarrollar el can-
dombe en tanto cultura propia, existen otros fundamentos de diversa ín-
dole, como aspiración personal, con un marcado sentido fundacional, de
posesión individual o tradición familiar. El carácter familiar o la presencia
de componentes de una o varias familias ocupando roles directivos u or-
ganizativos es un aspecto común, tanto en la tradición de las comparsas
en Montevideo como en varias de las agrupaciones de la región, a pesar de
que el poder adquisitivo varía entre muy humilde y una clase media con
diferentes grados de capital educativo.
Esto no excluye la existencia de un mayor o menor grado de coopera-
tivismo en la manera de emprender las tareas al interior de la agrupación,
siempre reconociendo líderes aglutinadores, iniciadores o promotores, o
una comisión directiva. Las responsabilidades comprenden desde la orga-
nización de espacios de convivencia con los demás integrantes, con el fin de
generar un mayor compromiso por parte del colectivo; desempeñar roles en
el espectáculo: tocar, bailar, enseñar, coordinar componentes, etc.; participar
en las actividades lucrativas (venta de rifas, comidas, pasteles, etc.), que
le permiten a la agrupación ir generando un fondo para poder funcionar.
CANDOMBE DE HOY
251
Las expectativas manifestadas por los adolescentes del taller de Carlos
Martínez de Melo, quienes señalaron que su mayor aspiración es tener su
propia comparsa en un futuro, presenta coincidencias con la postura de
Andrés Falero (Kamundá) al respecto:
A mí es tener la comparsa y salir. Yo llevé los Leones de Kenia a Durazno,
el segundo año que salimos… Un año antes yo sabía que no podíamos ir
ni a Fraile Muerto, pero era mi sueño que mi comparsa estuviera en las
Llamadas de Durazno. Y ahí nos pusimos a trabajar, nos pusimos a traba-
jar… También, para ensayar era un sacrificio, porque venían diez, quince,
cinco, el último día. El día anterior a la llamada fue el día que juntamos a
todos los tambores, pero yo sabía que no podíamos ir a nada porque nos
faltaba el gramillero, nos faltaba esto, nos faltaban tambores, porque tiene
un límite, cuarenta tambores, dos parejas de gramilleros, dos estrellas y una
luna, bailarines son quince, escoberos... (Andrés Falero, Kamundá, Melo).
La ciudad de Salto cuenta con seis comparsas de adultos y una de niños,
fundadas en los últimos cinco o seis años, a partir de una agrupación con
unos diez años de antigüedad (Tunguelé) y de las subsiguientes divisiones
que se han ido produciendo. Los integrantes de las distintas agrupacio-
nes que tienen un funcionamiento más cercano al cooperativismo, han
manifestado discrepancias sobre todo en los objetivos y en las maneras
de organizarse; sin embargo, los discursos que dan cuenta de estos dos
aspectos son prácticamente los mismos. Un caso diferente es el de Piel
Morena, según relata su directora, Nancy Rivero:
Yo empecé en el año 2010 en Tunguelé… O sea, entré en el candombe por
la razón que yo quería vincularme a Reina del Carnaval y para eso tenía que
estar en una comparsa. Y bueno, fui a Tunguelé para postularme a Reina
del Carnaval. Y bueno ahí entré en el candombe y estuve en Tunguelé hasta
2011. Me fui de Tunguelé y estuve en Lonjas de mi barrio, de la que también
me fui y creé mi comparsa, Piel Morena. Este próximo año que viene es el
tercer año que sacamos la comparsa240.(Nancy Rivero, Piel Morena, Salto).
240 Uno de los factores que podría influir en estas fragmentaciones es el hecho de que los premios
en el carnaval de Salto son más elevados que en otros departamentos y todas las comparsas
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
252
Nótese la diferencia con lo expresado por Gustavo Oviedo, figura desta-
cada del barrio Palermo de Montevideo, director de la comparsa Sinfonía de
Ansina, al momento de realizada la entrevista (1993), en cuanto plantea la
comparsa como un hábito identitario de transmisión oral, un sentido de per-
tenencia a una comunidad barrial y un vínculo profundo con el candombe:
–El objetivo para nosotros sería, más que nada, no romper la tradición en el
barrio. Porque siempre hubo comparsa aquí en el barrio y nosotros queremos
mantener la vigencia de que exista una comparsa en el barrio. O sea noso-
tros nos miramos en lo que fue con nuestros mayores que sacaron Fantasía
Negra y adoptamos los colores de Fantasía Negra como símbolo del barrio;
porque mucha gente a veces piensa que tenemos los colores porque somos
del Frente Amplio, pero no, los tenemos porque son los de Fantasía Negra.
–¿Y Fantasía Negra de dónde sacó estos colores?
–No sé. Es una pregunta que nunca la hice, no se me ocurrió. Y bueno, a
nosotros nos gustan esos colores, desde chicos soñábamos con ponernos
esos colores. Yo tuve la oportunidad de salir con Fantasía Negra en su úl-
timo año, pero todos no. Yo por lo menos me puse la casaquilla. (Gustavo
Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo241).
Esta diferencia tiene su manifestación en un hecho importante, que
el propio Falero sacó a relucir y es que el arraigo del candombe como
factor identitario todavía no es muy profundo en algunas ciudades y esto
se expresa, incluso, en denuncias que las agrupaciones han recibido por
«ruidos molestos», dada por la característica de ser el candombe una ma-
nifestación que se desarrolla predominantemente en el espacio público.
En efecto, en los departamentos de Tacuarembó, Salto y Paysandú varios
integrantes de agrupaciones han referido a las denuncias de vecinos y
comerciantes por ruidos molestos, de manera que en diversas ocasiones
la policía ha impedido la realización de toques no institucionalizados en
lugares públicos. Al parecer las denuncias presentan un componente
discriminatorio hacia quienes practican el candombe, en cuanto surgen
reciben una importante cantidad de dinero por su participación en los desfiles.
241 Entrevista a Gustavo Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo, calle Isla de Flores, enero de
1993.
CANDOMBE DE HOY
253
de una construcción de estereotipos sociales asociados al alcohol, las
drogas y la prostitución. Contrariamente a esta visión, los integrantes
de las comparsas o agrupaciones de candombe han hecho énfasis en
el carácter familiar de las mismas. Sin duda es necesario emprender
acciones a nivel educativo y de divulgación general tendientes a revertir
esta estigmatización.
Por otra parte existe, en la afirmación de Falero, que sin duda aparece
reflejada en la de Oviedo, un componente de índole esencial, que se ma-
nifiesta en quienes han convivido con el candombe desde la niñez. Esta
esencialidad se observa también en la elección y en la simbología de los
colores de la comparsa. Mientras que Andrés y Fredy señalan que los co-
lores de Kamundá (amarillo, blanco, violeta) no tienen ningún significado,
aun cuando pueda tenerlo y no quieran transmitirlo, tanto Armonía como
Lonjas del Olimar proponen a través de los colores simbologías obvias,
acaso, como una manera de reivindicar lo que, sin embargo, no ha sido
cuestionado: el origen negro del candombe y el hecho de que los blancos
puedan ser parte de la cultura del tambor:
Naranja por el fuego y negro por el origen del candombe. El continente
negro de África. En algún momento le pusimos blanco también, por la
paz... (Leandro Argüello, Armonía, Fraile Muerto).
Los colores son verde, negro y blanco. Negro por el origen del candombe;
blanco porque no es una comparsa sólo de negros, sino que hay negros y
blancos, y verde porque es el color que predomina en Treinta y Tres. (Leticia
Acosta, Lonjas del Olimar, Treinta y Tres).
Esta aproximación, si se quiere más superficial, no sólo es válida, sino
que ofrece información sobre la manera en que el sujeto se posiciona res-
pecto de la práctica del candombe. En este sentido se menciona el caso de
la comparsa Malabó, de Paysandú:
–Los colores son blanco, lila y amarillo.
–¿Por qué eligieron esos colores?
–Porque en la religión mi cabeza es Nanà Burukú, es una mãe que lleva esos
colores. Entonces yo soy reikista y son los colores de la energía, y bueno
entonces complemento poniéndole esos colores. (Estela Pendulli, directora
de Malabó, Paysandú).
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
254
Aquí se establece un claro contraste con la postura de la organización
Afros sin fronteras de Rivera, mostrando cómo entra en juego la impronta
de cada lugar en las maneras de relacionarse con el candombe, donde la
comparsa representa un medio para revertir una imagen social:
Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en el momento, era
que se decía «ah, ellos son los negros del ‘saravá’». ¿Por qué? Porque aso-
ciaban el candombe con la religión, ¿no? Hay cosas que ver, pero no es
bien así; en la expresión de candombe no tiene nada que ver el tema de
que nosotros vamos a hacer batuque, de que nosotros vamos… (José Luis
Martínez, organización Afros sin fronteras, Rivera).
En algunos casos, entre las motivaciones para organizar una comparsa
se descubren problemáticas sociales, a través de las cuales el candombe se
convierte en un espacio y en un medio para transmitir valores. Los casos
más evidentes son los talleres de candombe que funcionan como espacios
de integración y de trabajo colectivo de jóvenes en situación de riesgo, en
algunos casos desde sus propias familias. Constituyen referentes en este
sentido los talleres de la Asociación Nuestro Hogar de Río Branco y del Club
de niños Los Girasoles del INAU (Melo), este último derivó en un taller para
adolescentes y en la conformación de una pequeña agrupación, La Unión
Joven, que participa en el carnaval y en desfiles institucionalizados y realiza
presentaciones solidarias y por honorarios. Además de generar un ámbito
de interrelación y aprendizaje colectivo, en ambos casos se ha trabajado
en la puesta en escena de cuadros de candombe. Mientras que en el caso
de la ciudad de Melo los contenidos expresados en las canciones o recita-
dos se asocian al candombe242, en Nuestro Hogar se abordan temáticas de
contenido social, que son el resultado del trabajo sobre problemas que los
propios jóvenes enfrentan: discriminación, drogas, violencia doméstica.
También las organizaciones sociales y culturales de Rivera plantean
la comparsa de carnaval como medio de transmisión de valores, recupe-
ración de jóvenes en situaciones de riesgo y componente esencial en la
242 También incluyen arreglos de canciones que formaron parte de los repertorios de la MPU: «La
mama vieja», de Eduardo Mateo;»Ayer te vi», «Candombe para Figari» y «Tengo un candombe
para Gardel», de Rubén Rada, entre otras.
CANDOMBE DE HOY
255
construcción de identidades en la frontera. Un caso ajeno al ámbito de
las instituciones, pero no por ello menos trascendente, es el de Lonjas del
Olimar, de Treinta y Tres, comparsa del ámbito del desfile, que además de
proponer una identificación barrial (barrio Olimar), que no es muy habitual
en la región relevada, constituye un espacio incluyente y de recuperación
de jóvenes en situación de riesgo. Dice Leticia Acosta, su directora:
Y le planteé la idea de la comparsa juvenil que estaba sacando, para ayudar
a los jóvenes que no estudiaban, no trabajaban, y estaban en situación
de calle, de inculcarles el candombe y a su vez de enseñarles a divertirse
sanos. Sin drogas y sin alcohol. La comparsa es antidroga, antialcohol. Se
basa en eso, en llamar la atención de los jóvenes y evitar que agarren esos
hábitos. Y nada, se me ocurrió el candombe porque es nuestro. Es cultura.
Es nuestro y está bárbaro. (Leticia Acosta, Lonjas del Olimar, Treinta y Tres).
En la ciudad de Tacuarembó, varios dueños o directores de compar-
sas juveniles o infantiles, así como padres y madres de los integrantes, las
han equiparado, como espacio de integración, de trabajo en equipo y de
transmisión de valores, a su visión o experiencia de los cuadros de fútbol
infantil. Esto significa el desarrollo de un sentido de pertenencia grupal o
barrial, que dialoga con un sentido de diferenciación hacia otros, lo cual
se objetiva en la rivalidad y la competencia. Estos componentes no sólo
aparecen en los integrantes de los grupos, sino que son promovidos por
las madres y los padres, quienes desempeñan el rol de apoyar, estimular,
colaborar y acompañar a la agrupación o comparsa. En este marco de trabajo
grupal, se promueve también el desarrollo de estrategias para la obtención
de fondos: solicitud de apoyos a los comerciantes e instituciones, elabo-
ración y venta de comidas, rifas o participación en eventos pagos, es decir,
actividades que han sido históricamente aspectos inherentes al carnaval.
Según lo expresado por los dueños o directores, los premios recibidos en
los concursos del carnaval se vuelcan a la comparsa con el fin de lograr un
autofinanciamiento y en un futuro alguna ganancia. De manera que, como
en todas las comparsas, el trasfondo económico es inevitable y constituye
un factor que permea las relaciones entre las agrupaciones.
Es entonces la comparsa, como vertiente institucionalizada del candom-
be, la que se impone al hábito internalizado y característico de Montevideo
de salir a tocar los días feriados, y se convierten en «ensayos» programados.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
256
Tanto Gustavo Oviedo como Mimo Rosa se expresaron, hace más de dos
décadas, acerca de la trascendencia de esta práctica:
–Me decías que querían conservar la tradición. ¿Cómo la conservan?
–Bueno, la tradición somos nosotros mismos saliendo [con la comparsa].
Y haciendo los feriados –Navidad, Año Nuevo y Reyes– la seguimos man-
teniendo.
–¿La comparsa que sale en carnaval tiene algo que ver con la de los días
feriados?
–Los tambores son los mismos, pero hay una gran diferencia, no estamos
disfrazados, no hay gramillero, escobero, estandartes, etc. (Gustavo Oviedo,
Sinfonía de Ansina, Montevideo, 1993243).
Eso nosotros lo llamamos un saludo de interbarrios. O sea, Cordón saluda
a Ansina, al Barrio Sur, Palermo. Claro, incluso a Tres Cruces, acá en La
Comercial. Es un saludo a través de un trayecto de barrio a barrio. Va la
llamada... la llamada saluda a eso. Eso se hace los días feriados, fuera de
lo normal [oficial], vamos a decir, o sea del día de las llamadas. El día de
las Llamadas [oficiales] es un evento, en el cual todos somos amigos, pero
todos nos jugamos la camiseta. La camiseta del barrio. Está la extra también,
si hay una conquista por ejemplo de lo tradicional que es el fútbol, si hay
una conquista nacional o internacional, sea un cuadro, y salimos espon-
táneamente. (Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, 1992244).
La importancia de estas salidas no está únicamente en el gesto simbólico
de «ir a saludar al otro barrio o al conventillo», sino en el grado de cohesión
social que éstas permiten como manifestación ritual que no admite espec-
tadores, sino participantes con distintos roles (entre ellos el de simplemente
acompañar caminando), y al mismo tiempo influye en la transmisión y apren-
dizaje oral del candombe245. De manera que el entorno de la comparsa y los
desfiles, si bien involucran a un número significativamente mayor de perso-
243 Entrevista a Gustavo Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo, calle Isla de Flores, enero de
1993.
244 Entrevista conjunta a Alfonso Pintos y Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, club El Tanque
Sisley, 11 de febrero de 1992.
245 Sobre esta concepción del ritual ver: Rappaport, Roy (2005).
CANDOMBE DE HOY
257
nas –integrantes de las comparsas y espectadores– y tiene alcance mediático
(lo cual no es poca cosa), es capaz de reducir los espacios de socialización a
los ensayos, obstaculizando así la transmisión oral –y directa– del candombe,
en tanto la comparsa no «se sigue» sino que «se ve pasar» y, al mismo tiempo,
se suprime un espacio importante que es el que genera el templado de los
tambores durante el trayecto. A esto se suman las transformaciones que han
estado operando en la organización y ámbito del carnaval, así como en la
propia comparsa. Edith González destaca el hecho de que la participación
en carnaval era más libre y «natural», en cuanto predominaba una actitud
de disfrutar y no tanto de competir: «libremente, tocábamos y expresábamos
lo que sentíamos […] En esa época es lo que pesaba. Estabas haciendo una
cosa real. No éramos inventados». Y añade Robert:
Ahora no hay camiseta. En ese momento se volvió comercial. El tema es que
ahora no hay camiseta. Yo soy de Escuela de Candombe; yo acá en Melo
toco en la Escuela de Candombe. […] Y vos escuchás en una entrevista:
«Sí, arreglé con tal comparsa». […] Entonces se ha perdido la identidad
[…] la esencia de desfilar porque te gusta. Ahora es tipo un trabajo. (Robert
González, Escuela de Candombe, Melo).
Considero que si bien la comparsa de carnaval constituye un espacio
importante de desarrollo y transmisión del candombe, y de manifestación
del trabajo colectivo o cooperativo, su práctica no debe estar supedita-
da a ella como único o primordial objetivo246. En este ámbito se observa
una tendencia al desequilibrio entre el cuidado de los componentes no
esenciales, que son aquellos que cumplen la función de «dar brillo a la
comparsa»(vestuario, accesorios, cortes en el toque, coreografías, número
de integrantes), comprometiendo la expresividad de los esenciales. En la
medida en que el resultado musical de una llamada está estrechamente
ligado a la etapa del proceso de aprendizaje en que se encuentra la mayoría
de los ejecutantes, el toque termina siendo, como ya lo señalé, la reproduc-
ción de fórmulas rítmicas básicas y estereotipos estructurales; mientras
tanto, la danza, el movimiento o gestualidad característicos de los distintos
246 Un signo de esto es la transformación del vocabulario, en vez de «salir a tocar», se ensaya. Es
decir, se supedita el toque de los tambores a un fin concreto y no al disfrute del momento.
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
258
personajes o componentes se convierten en una reproducción más o me-
nos acartonada de ciertos pasos, movimientos o patrones coreográficos,
considerados «auténticos». La escasez de ejecutantes, pero sobre todo de
escoberos, es una muestra de lo anterior, ya que son los componentes (sobre
todo el segundo), cuya destreza y plasticidad debe ser evidente al jurado de
carnaval y al público; incluso algunas agrupaciones mencionaron que para
el carnaval contratan escoberos o ejecutantes de tambor de Montevideo u
otras ciudades, con lo cual se «producen» comparsas ad hoc.
En varias ciudades –Melo, Salto, Tacuarembó– la formación de com-
parsas a partir de una inicial más numerosa es percibida y explicada por
los distintos actores como un producto de desencuentros o concepciones
sobre la manera de organizarla o sobre los objetivos perseguidos. En las
conversaciones mantenidas, Edith González habló precisamente de los
profundos desencuentros que existen entre todas las comparsas de Melo
–fundamentalmente a nivel de sus directores y administradores–, al punto
de considerar la imposibilidad de compartir un espacio de diálogo, lo cual
ha sido sostenido también por otras agrupaciones. Fredy Rodríguez, de
Kamundá, explica la índole racial de esta dificultad para el emprendimiento
de proyectos conjuntos, lo cual sin duda afecta la proyección del candombe:
Sí, el tema es muy complicado. Le voy a contar una anécdota. Tuve un com-
pañero, un amigo mío que me decía… siempre decía «el negro no quiere
al negro». Acá en realidad somos muy desunidos. Acá la pelea es entre el
negro, no es hacia la otra raza, hacia el blanco, es entre el negro. Te digo
más, el año pasado con él y otro compañero más quisimos armar una agru-
pación de candombe para salir a tocar fuera del departamento y mantener
la nuestra cada uno. Y fue imposible.(Fredy Rodríguez, Kamundá, Melo).
Sin duda, como apunta Fredy, este es un tema complejo, que requiere
de un análisis profundo. Si bien el componente racial podría ser un factor
relevante en los conflictos entre las agrupaciones, no sería el único, en la
medida en que éstas no sólo están conformadas o dirigidas por afrodescen-
dientes. Además, los conflictos aparecen permeados por luchas de poder,
alianzas políticas con los gobiernos locales, oportunismos o simplemente
por visiones encontradas acerca de la práctica del candombe, entre otros,
según lo expresaron los distintos actores. No obstante, la presencia del com-
ponente racial nos enfrenta a una de las secuelas de la histórica segregación
CANDOMBE DE HOY
259
y estigmatización de los afrodescendientes, que es –siguiendo a Erving Goff-
man (2006)– el deterioro de las identidades, y se expresa específicamente
en la negación de las identidades propias, tanto individuales como sociales
(Olaza, 2011). Algunos autores han llamado a esta situación «endorracismo»,
pero el término resulta inapropiado en cuanto todo racismo se sustenta en
una jerarquización de razas, de manera que no es posible aplicarlo al in-
terior de una raza. Por este motivo el reconocimiento del candombe como
manifestación de identidades colectivas de afrodescendientes uruguayos
constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de políticas de pre-
servación del mismo, puesto que actúa sobre este aspecto neurálgico, que
podría entenderse como una «endodiscriminación racial»247.
SUGERENCIAS PARA ELABORAR UN PLAN DE PRESERVACIÓN DEL CANDOMBE A NIVEL NACIONAL
Como señalé páginas atrás, el proceso de expansión del candombe hacia
los distintos sectores sociales y el resto del país lo ha transformado. El co-
lectivo que lo practicaba se ha ampliado y diversificado también. Incluso, es
válido hacerse la pregunta sobre si es posible individualizar a un colectivo
con propósitos definidos y comunes en cuanto a la práctica del candombe,
que no sea defender y preservar una identidad nacional. Seguramente una
respuesta viable requiere de pensar en plural, en colectivos y en propósitos,
que en ningún caso excluyen un sentimiento de «lo propio», lo cual significa
que el candombe no corre ningún riesgo de desaparecer. No obstante, es
necesario realizar algunas sugerencias para que en esta nueva realidad
el candombe no ponga en juego sus componentes esenciales, que son la
música y la espontaneidad del toque y del baile como ámbitos de práctica
y transmisión no formal, así como el conocimiento de su historia, en tanto
construcción de índole académica, que interactúe o dialogue con las histo-
rias y los mitos creados por la sociedad y en particular por los portadores
y hacedores del mismo.
247 Debo agradecer a Ana Karina Moreira (sicóloga con quien trabajo en el Proyecto de Plan de
Salvaguardia del Candombe y su espacio sociocultural) la ayuda para intentar esclarecer este
punto y aportar el término «endodiscriminación racial» en sustitución de «endorracismo».
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
260
Generales
1. Apuntar en las distintas acciones al reconocimiento del colectivo afrouru-
guayo como introductor y portador de la práctica del candombe.
2. Realizar una evaluación tendiente a definir o redefinir las funciones y
objetivos del Grupo Asesor del Candombe (GAC) en el ámbito ministerial.
3. Trabajar con el GAC para definir con la mayor claridad posible en el ámbi-
to ministerial las fronteras entre los aspectos de la afrodescendencia que
conciernen a la práctica del candombe y las reivindicaciones de género o
de quienes se reconocen afrodescendientes, ya que de no ser así tales rei-
vindicaciones (u otras) pueden diluirse en las estrategias de preservación
del candombe y viceversa.
4. Acercarse a candomberos con trayectoria que han permanecido al margen
de este proyecto, tanto para involucrarlos como para integrarlos al proceso
de documentación del candombe.
5. Organizar encuentros de candombe a nivel local, regional y nacional con
el propósito de promover el emprendimiento de proyectos colectivos en
torno a esta práctica, y al mismo tiempo continuar afianzando a nivel in-
ternacional su reconocimiento como identidad nacional.
6. Promover en el ámbito educativo y en la sociedad en general instancias de
acercamiento al candombe, con el propósito de evitar la reproducción de
prejuicios y estigmatización hacia quienes lo practican.
Educación
7. Contribuir a la formación y actualización de talleristas en todo el país.
Se sugiere realizar talleres que reúnan perspectivas y saberes de quienes
practican el candombe como parte de su historia e identidad barrial o local
y de quienes cuentan con formación académica. Realizar un diagnóstico,
tomando en cuenta lo ya hecho en el proyecto marco, de los lugares del
país con mayor demanda de aprendizaje sobre los distintos aspectos que
involucra el candombe y elaborar una propuesta de talleres regulares a
desarrollar en los distintos departamentos, estableciendo un orden de
prelación con base en criterios de índole social, cultural y educativo. De
la misma manera proponer encuentros de talleristas (tambor y danza)
para compartir experiencias en diferentes regiones del país.
CANDOMBE DE HOY
261
8. Proponer un proyecto para la elaboración de una serie de materiales di-
dácticos audiovisuales sobre los toques de los tambores, el baile, los mo-
vimientos, gestualidad y destrezas de los distintos personajes, a cargo de
practicantes de candombe, académicos y educadores.
Investigación y extensión
9. Estimular la investigación y el debate. Realizar una convocatoria abierta a es-
pecialistas y practicantes de candombe de reconocida trayectoria para generar
un ámbito de debate nacional en torno a las transformaciones que éste ha
experimentado en las últimas décadas. Priorizar: 1. Estudios sobre aspectos
históricos, sociales y culturales de los distintos ámbitos del candombe en el
país, sobre todo en entre comienzos del siglo XX hasta los años setenta, que es
el periodo más desconocido de su historia; 2. Estudios sobre las proyecciones,
incorporaciones o apropiaciones del candombe en otros ámbitos de la música.
10. Construir la memoria e historia local. Sin lugar a dudas, la construcción
de una memoria o historia local respecto del candombe es un paso funda-
mental para estimular la transmisión del mismo a las futuras generaciones,
de manera de afianzar o contribuir a su arraigo. La información histórica
proporcionada por los actores, sobre todo por parte de quienes tienen más
edad y más años en el candombe es muy desigual, incompleta y muchas
veces contradictoria, aun cuando existe un deseo y un esfuerzo por recordar
y transmitir su experiencia con el mayor apego a los hechos. Esto me lleva
a plantear la importancia de articular, en la medida de lo posible, cierto
tipo de información proporcionada en el ámbito del trabajo de campo
con la que proporciona otro tipo de documento, por ejemplo, los registros
de las instituciones que administran el carnaval o la prensa, que suele
ser especialmente rica en la atención a los eventos culturales locales. En
este sentido, la propuesta es implementar un proyecto que involucre a las
instituciones educativas, culturales y de gestión en la elaboración de una
memoria e historia local del candombe, con rigor teórico y metodológico,
en la que participen las comunidades locales. A partir de la información
recabada, generar materiales didácticos para distribuir en los distintos
ámbitos, sobre todo el educativo.
11. Conformar un acervo institucional sonoro y audiovisual del candombe.
Hasta la fecha el registro más o menos sistemático del candombe, con
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
262
excepción de lo realizado por Lauro Ayestarán, se encuentra en manos
de particulares. Esto da como resultado la inexistencia de un acervo ins-
titucional del candombe (de acceso público y abierto), que sea fuente de
autoconocimiento y a la vez de documentación con fines de investigación.
Es necesario emprender un registro sistemático y una recopilación de gra-
baciones e imágenes de archivos privados, con el fin de conformar dicho
acervo institucional, fuente principal de la memoria e historia oral. No se
debe olvidar en ningún momento la matriz sonora de esta práctica cultural.
12. Divulgar por diferentes medios (internet, publicaciones, presentaciones
públicas) el trabajo realizado en las distintas etapas del proyecto marco.
Vínculo con las instituciones
13. Proponer instancias de acercamiento a la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) con el propósito de conformar una comisión
que incluya representantes del MEC –GAC y Grupo Candombe MEC–,
Inspección de Primaria y Secundaria e Instituto de Profesores Artigas (IPA),
para elaborar una plan de formación y actualización del conocimiento res-
pecto del candombe, su historia y su entorno sociocultural, para maestros
y profesores de todo el país.
14. Proponer instancias de acercamiento a la Universidad de la República de
manera que asuma la salvaguardia del Candombe y su espacio sociocultural
entre sus responsabilidades y compromisos académicos con la sociedad.
Se sugiere conformar una comisión con representantes del MEC –GAC y
Grupo Candombe MEC– y académicos de los servicios y áreas afines a las
temáticas vinculadas al bien patrimonial, para debatir y elaborar una pro-
puesta de participación de la Universidad en dicha tarea, que contemple
docencia, investigación y extensión.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aharonián, Coriún (1973). Algo de carnaval. En Marcha, 23 de marzo. Mon-
tevideo.
Bucheli, Marisa y Cabella, Wanda (2007). Encuesta Nacional de Hogares Am-
pliada 2006. Perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya
según su ascendencia racial. Informe temático. Instituto Nacional de Esta-
CANDOMBE DE HOY
263
dística, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNDP Uruguay. Pá-
gina electrónica: http://www.ine.gub.uy/enha2006/Informe%20final%20
raza.pdf
Carvalho Neto, Paulo de (1971). El candombe: una danza dramática del fol-
clore afrouruguayo, en Estudios Afro. Caracas: Universidad de Venezuela.
Enríquez, Xosé de (2004). Momo encadenado. Crónica del Carnaval en los
años de la dictadura (1972–1985). Montevideo: Ediciones Cruz del Sur.
Goffman, Erving (2006). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires:
Amorrortu.
Guber, Rosana (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá:
Norma.
Häinitz, Leonel (1973). [Coriún Aharonián]. Algo de carnaval, en Marcha.
Montevideo, 23 de marzo.
Olaza, Mónica (2001). Racismo y acciones afirmativas en Uruguay. Trabajo
presentado en las X Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales, UdelaR, Montevideo, 13–14 de setiembre de 2011. http://www.
fcs.edu.uy/archivos/M%C3%B3nica%20Olaza.pdf
Paraskevaídis, Graciela (1989). El minimismo latinoamericano a través de la
obra «Piano piano» del compositor uruguayo Carlos Da Silveira. Pauta.
Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. N° 30, abril / junio, pp. 74–83; revi-
sión 2007 en proceso de edición. México.
Peláez, Fernando (2004). De las cuevas al Solís. Cronología del rock en el Uru-
guay, 1960–1975. Segunda parte: El movimiento de rock uruguayo de los
primeros ‘70s. Montevideo: Perro Andaluz Ediciones.
Peraza, Ney (1998). Cancionero para guitarra. Candombe. Montevideo: Taller
Uruguayo de Música Popular (TUMP).
Pereda Valdés, Ildefonso (1953). El negro rioplatense. Razas y pueblos africa-
nos trasplantados. En Les Afro–Américains, Mémoires d’ l’Institute Français
d’Afrique Noire. Nº 27, pp. 257–261. IFAN, Dakar.
Picún, Olga (2010). El Candombe y la Música Popular Uruguaya. Un estudio
aproximativo sobre el proceso de apropiación de la música afro–urugua-
ya efectuado por los músicos populares, durante el periodo dictatorial en
Uruguay. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México.
México. http://132.248.9.195/ptb2010/octubre/0662766/Index.html
Picún, Olga (2011). Procesos de resignificación y legitimación del candombe:
coincidencias y consecuencias. En Coriún Aharonián (coord.), La música
PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE
264
entre África y América. Pp. 293–309. Texto publicado en 2013. Montevideo:
Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, Ministerio
de Educación y Cultura.
Picún, Olga (2002). Estrategias compositivas de la música popular urugua-
ya con significados en la cultura del tambor. Actas del IV Congreso de la
Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio
de la Música Popular, México. http://www.iaspmal.net/wp–content/
uploads/2011/12/Picun.pdf
Rappaport, Roy (2005). Ritual y religión en la formación de la humanidad. Ma-
drid: Cambridge University Press.
Scott, James (2004). Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos.
México: Era.
Yúdice, George (1999). La industria de la música en la integración América La-
tina y Estados Unidos. En Néstor García Canclini y Carlos Moneta (coords.)
Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Buenos Aires:
Eudeba.
Entrevista conjunta a Alfonso Pintos y Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo,
club El Tanque Sisley, 11 de febrero de 1992.
Trabajos sin publicarAharonián, Coriún (2005). Preguntas en torno al tango, la sociedad, el poder.
Ponencia presentada en el VI Congreso de la Rama Latinoamericana de la
Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM LM),
Buenos Aires, 23–27 de agosto.
Goldman, Gustavo (2010). El candombe en los barrios Sur, Palermo y
Cordón: continuidades y discontinuidades en el escenario actual. Mon-
tevideo: Informe de trabajo para la Comisión Nacional para la UNESCO.