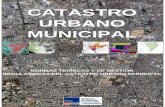Memoria y arte urbano en Bogotá
Transcript of Memoria y arte urbano en Bogotá
Laura Rodríguez Marín
200811197
Arte urbano y memoria: El discurso de los muros de la calle 26
Toda una ciudad monta en cólera.Ciudades enteras montan en cólera.
Ella: ¿Contra quién, la cólera de las ciudades enteras?La cólera de las ciudades enteras tanto si lo quieres como si no,
contra la desigualdad establecida como principio por ciertos pueblos contra otrospueblos,
contra la desigualdad establecida como principio por otras razas contra otrasrazas,
contra la desigualdad establecida como principio por ciertas clases contra otrasclases.
Ella: Oye... Igual que tú, yo conozco el olvido.Él: No, tú no conoces el olvido.
Ella: Igual que tú, estoy dotada de memoria. Y conozco el olvido.Él: No, tú no estás dotada de memoria.
Ella: Como tú, yo también intenté luchar con todas mis fuerzas contra el olvido.Y he olvidado, como tú. Como tú, deseé tener una memoria inconsolable,
una memoria de sombras y de piedra.Ella: Luché por mi cuenta, con todas mis fuerzas,
cada día, contra el horror de comprender ya en absolutoel por qué de recordar. Y como tú, he olvidado...
(Marguerite Duras)
1
Contenido
Introducción La perspectiva teórica
1. Memoria 2. Grafiti y Arte urbano3. Imagen y discurso
MetodologíaAnálisis Bibliografía
2
Introducción
La ciudad parece a simple vista acoger la rutina de quienes
la transitan a diario. Sin embargo, percibirla como ciudad
viva, significa dotarla de intervalos ocultos. Ella se
maquilla y se camufla, entonces, vivir en la ciudad
significa recorrerla y caminarla, pero para levantar las
capas que la componen se hace necesario apropiarla y vivirla.
Descubrir los mensajes ocultos de la ciudad implica mirar a
cada paso, todo está ahí. En está ocasión, mi interés es
enfocar la mirada en los grafitis y en especial una
manifestación que hace parte de él: el arte callejero, la
ciudad tatuada en la que se escribe sobre cada muro una
3
imagen del mundo. En Bogotá, son muchas las manifestaciones
que se podrían observar, sin embargo esta vez considero
relevantes aquellas que conforman el recorrido de la calle
26 a la altura del Cementerio central ya que éstas suscitan
mi interés mucho más allá que por lo estético, por la
realidad que crean.
Habría mucho de qué hablar sobre el arte urbano, sin embargo,
en cuanto a lo que nos interesa señalaremos que las
intervenciones realizados en la calle 26, más exactamente en
los alrededores del “Centro de memoria, paz y reconciliación”
son mucho más que un adorno de la ciudad y en este sentido se
establecen como un acto performativo, puesto que la totalidad
de las imágenes exponen un evento comunicativo “dentro de un
contexto espacio-temporal definido” (Merlo, 2013). Estamos
entonces frente a un texto compuesto por imágenes y algunos
textos que abiertamente construyen la palabra memoria.
La pregunta ahora, es cómo se construye un discurso a través
de las intervenciones de arte público de la Plaza de los
Murales de Memoria. Si bien, hay un interés estético, en este
caso procuraremos explicar y analizar desde los estudios
visuales la construcción y el efecto del discurso del arte
callejero en su mediación con los ciudadanos.
Para analizar las imágenes es necesario aclarar que éstas se
concibieron en respuesta a varias convocatorias, algunas de
las presentadas en este texto fueron seleccionadas para
celebrar el 475º aniversario de Bogotá, para el cual El
4
Instituto Distrital de las artes -IDARTES- otorgó cinco becas
de intervenciones temporales de mediano y gran formato en
grafiti sobre la calle 26. Lo que se buscó a través de estas
intervenciones es <<fomentar la práctica responsable del
grafiti, generar acciones pedagógicas alrededor de esta
práctica plástica en Bogotá y promover el trabajo
colaborativo entre expertos de las distintas actividades
relacionadas con la elaboración de este tipo de
intervenciones. El resultado de esta convocatoria, además,
promueve nuevas relaciones entre los transeúntes y el espacio
público, al mismo tiempo que se pretende mejorar la calidad
del espacio urbano>>. Inicialmente propuse un énfasis en las
imágenes, sin embargo, considero relevante repasar lo que se
publicó en la página de internet de IDARTES con motivo de la
celebración, ya que evidencia los discursos que controlan el
arte público y la vez marcan la forma en que éste comunica.
Los muros que acogen las intervenciones de arte urbano
corresponden a un lugar creado para responder a la necesidad
de recordar de los colombianos. La emergencia de la memoria,
se puede relacionar entonces con el proceso de justicia
transicional y reparación mediante el cual se pretende
reconciliar a las víctimas del conflicto y llegar a acuerdos
que garanticen una paz real y duradera. Así, la referencia a
los hechos históricos de asesinatos, desplazamientos y guerra
no son suficientes para recordar, entonces, se crean
productos culturales dedicados a conmemorar. Así, “la memoria
5
está viva siempre en manos de grupos vivos y por ello está en
permanente evolución, abierta a la dialéctica del recuerdo y
de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas,
vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones,
susceptible de vivir largas latencias y repentinas
revitalizaciones” (Nora, citado en Chéroux 60). Los grafitis
de la 26, no están solos, dialogan entre sí creando un
discurso que busca hacer del ciudadano un ser consciente o
por lo menos sensible en cuanto a la historia del lugar que
habita, aunque estos fenómenos no sean específicamente de la
ciudad se apela a la memoria, un recurso necesario en un
espacio y tiempo preciso: la Colombia del 2014.
Sobre la perspectiva teórica
1. Memoria
La memoria como objeto de interés público y de investigación
dentro de las disciplinas de las ciencias sociales es un
6
fenómeno relativamente reciente. Según Olick y Robbins (1998)
el surgimiento de la preocupación por la memoria en cuanto
fenómeno social data de las primeras décadas del siglo XX.
Su obra fundacional es la obra de Maurice Halbwachs “ les cadres
sociaux de la mémoire” (1925) , en la cual el autor establece la
memoria como un fenómeno social, estrechamente relacionado
con la cultura, ya que desde su concepción cada individuo, al
situarse en un contexto social especifico “ se nutre de éste
para recordar o recrear el pasado” (Halbwachs, 1925, p.72) y
contribuir en los procesos de construcción de memoria
colectiva, dentro de las conformaciones simbólicas de
determinada cultura. Esta concepción, establece una relación
entre los mecanismos simbólicos, las instituciones y las
prácticas culturales que intervienen en la conformación
social de un grupo, creando el vínculo entre memoria, cultura
e identidad social.
Sin embargo, es hasta 1980 que surge un interés
considerable por la problemática de la memoria el cual se ve
plasmado en las numerosas referencias en torno al tema desde
diferentes disciplinas. Su emergencia como término central
tanto en la academia como en diversos dominios de la cultura,
la política y el ámbito público se conoce como “el boom de la
memoria” (Rossington y Whitehead, 2007), un fenómeno que dio
lugar al surgimiento de instituciones, grupos de estudio y
centros de investigación dedicados al tema. En la academia,
éste fenómeno se ha caracterizado por una postura que se
7
distancia de los métodos tradicionales de la historiografía y
en cambio se focaliza en las políticas públicas de
conmemoración.
Uno de los conceptos más significativos es el de lugares de
memoria de Pierre Nora, pues propone el establecimiento de
espacios de conmemoración e identidad nacional como pilares
fundamentales de manifestación simbólica. En la introducción
titulada “entre memoria e historia” el autor establece una
diferenciación entre la memoria y el discurso histórico
subrayando que el interés por la memoria como un objeto de
estudio surge en respuesta a la aceleración de la historia
que ha causado una ruptura en el equilibrio que reprime la
experiencia de las tradiciones vivas ya que las desplaza
mediante la presión de una sensibilidad fundamentalmente
histórica fundada sobre la monumentalización del pasado y la
construcción de símbolos y espacios – lugares de memoria- .
Según Nora se habla tanto de la memoria porque queda muy poco
de ella, por esto existen lugares de memoria, porque ya no
quedan verdaderos entornos de memoria.
Entonces, “son lugares, en efecto, en los tres sentidos de la palabra, material,
simbólico y funcional pero simultáneamente, a grados solamente diversos. Incluso
un lugar de apariencia puramente material, como un depósito de archivos, es sólo
lugar de memoria solo si la imaginación lo inviste de un aura simbólica” (Nora,
1997, p.32). Es decir que para Nora los lugares de memoria
están marcados por una “intención de memoria”, de “detener el
8
tiempo, bloquear el trabajo del olvido, fijar un estado de
cosas, inmortalizar la muerte, materializar lo inmaterial”,
(Nora, 1997, p.33), y la característica principal de estos
lugares es que viven para ser transformados, van adquiriendo
significaciones que no son estáticas.
Esta investigación sigue el “lente” de Nora, pues su concepto
de lugares de memoria es uno de los puntos de referencia para los
académicos e instituciones interesados en el tema. Además,
esta noción de memoria como “toda unidad significativa, de
orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres
o el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del
patrimonio memorial de cualquier comunidad” (Nora, 1997) ,
contribuye a enlazar el interés político de los lugares
públicos con la tradición y los intereses morales e
ideológicos de los espacios de conmemoración, y otorga las
luces para pensar en las estrategias que se emplean en países
como Colombia, donde tras la historia de conflicto se hace
necesario pensar en formas de recordar.
Los lugares de memoria, siguiendo a Nora, podrían entenderse
como aquellos que concentran significaciones en torno a una
política nacional de la memoria; en otras palabras, son
lugares con contenidos culturales y políticos específicos;
donde la memoria se materializa dotando de cierta
especificidad a un espacio dado. De esta forma, los lugares
de memoria en el espacio urbano crean nuevas relaciones con
9
los sujetos, producto de la transformación de un lugar a
partir de la implementación de la política memorial local en
la modificación del espacio. De esta forma, se entretejen en
un mismo proceso los cambios en la cotidianeidad y la
reconstrucción de ciertos símbolos urbanos que actúan sobre
las subjetividades y la apropiación de los lugares.
Surge entonces la relación entre la creación de estos lugares
con una cierta perspectiva de poder para dotar de cierta
legitimidad su instauración. Así, estos lugares integran
relaciones de poder que cargan de significación espacios como
el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación creado en el
espacio anteriormente más conocido por ser el Cementerio
central de Bogotá. A partir de esta concepción de la memoria,
que propone los lugares como fundamentales para la
conmemoración, es que esta investigación se acerca a un
contexto como el de El callejón de la memoria, a encontrar
estrategias desde el sector público con una iniciativa de
creación de estrategias de memoria.
Políticas de memoria y paz en Colombia
Lo que encontraremos una y otra vez en esos puntos de inflexión y momentos en que
algo se mueve más allá de las garras de la violencia es la visión y la creencia de que el futuro
no es esclavo del pasado y que el nacimiento de algo nuevo es posible. –Jean Paul Lederach–
10
Partiendo del contexto global occidental del siglo XX se
consolida un interés por la preservación de la memoria de las
víctimas de eventos de violencia y guerra, dentro de los
principios normativos y éticos de la justicia de transición,
la cual da lugar a diversas iniciativas por parte del Estado
colombiano para la construcción de la memoria histórica del
conflicto armado y funciona como un deber con las víctimas
de violaciones a los derechos humanos y como fundamento para
la reconstrucción de la paz y el fortalecimiento de la
democracia. El “deber de memoria” es reciente en los
aparatos del Estado como responsabilidad con las víctimas y
como un medio fundamental para la construcción de la paz
nacional y la reconciliación cuyas condiciones se dieron en
una política resultado de la implementación de la ley
conocida como la “ley de justicia y paz” o 975 de 2005.
Así, el estado colombiano instauró un proceso de justicia de
transición con el marco jurídico de la Ley de justicia y paz,
con el fin de desmovilizar los grupos armados, sin dejar de
lado el cumplimiento con las exigencias en materia de
protección de los derechos de las víctimas y de la lucha
contra la impunidad establecida en el Derecho internacional
humanitario. Y empleó otras políticas a un lado de las
reformas estructurales de la rama judicial.
Entre esas estrategias de conmemoración, se creó el Centro de
Memoria, Paz y reconciliación, construido en la calle 26 a la
11
altura de la carrera 19. La idea de fundar un Centro de
Memoria fue gestada por en el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la paz y se hizo realidad en enero del 2008
cuando la entonces secretaria de gobierno Clara López Obregón
incluyo el proyecto en el Plan de Desarrollo 2008-2012, en
diciembre de 2012 se entregó a Colombia y a la ciudad la obra
emblemática de la memoria histórica para la paz1. Esta obra
busca ser un homenaje a la memoria de todas las víctimas de
la violencia que ha vivido el país, especialmente desde el
año 1948.
Segun Clara Lopez, “Lo importante de este Centro es que será un homenaje
viviente, en el que se buscará reunir, de manera física y virtual, la memoria del
conflicto, de cada uno de sus hitos dolorosos y de sus víctimas. Tenemos como
objetivo juntar allí todos esos elementos para que contribuyan a decir que no
vamos a olvidar, que no vamos a repetir lo sucedido y para sentar unas raíces,
desde la capital de nuestro país, que sirvan de base para el proceso de
reconciliación que necesita nuestra sociedad”.
Así, este proyecto se relaciona con el recorrido que han
hecho otras ciudades capitales para homenajear a las víctimas
a través de estos símbolos, tal como el museo del judaísmo en
Berlín, el museo del Apartheid en Johannesburgo y el museo de
la Esma en Buenos Aires. La idea del Centro, es contribuir a
proyectar un futuro de paz y una nueva visión de la memoria.
Y es que si bien, Bogotá no es el lugar donde se presencia de
1 El libro Bogotá ciudad memoria publicado en noviembre de 2012 cuenta endetalle el proceso de conformación del Centro de memoria paz yreconciliación.
12
forma vivida la guerra, no es una ciudad ausente de los
problemas de la violencia y del conflicto armado de la
historia reciente de Colombia. Al contrario, ha sido
protagonista en algunas ocasiones y ha recibido personas
desplazadas y reinsertadas las cuales recuerdan que aunque es
la capital, no está fuera del conflicto. La pregunta aquí, es
si estos centros de conmemoración erigidos en un discurso
similar al del Centro de Memoria Paz y Reconciliación logran
transmitir el mensaje de conmemoración y de qué forma lo
hacen. Problematizar la cuestión de los museos de la memoria?
El Centro se propone como un punto de encuentro para
iniciativas de paz; para pedagogía por el Derecho
Internacional Humanitario, para la promoción de una cultura
de paz, una cultura por la verdad, la justicia y la
reparación; y también se constituye como un apoyo a la
formulación de propuestas políticas de reparación. Por otro
lado, el centro también busca crear una noción pública del
concepto de víctima y así contribuir desde lo colectivo a la
recuperación de su dignidad, y honor ante la comunidad y ante
los ofensores.
Entonces, la conexión que se hará en esta propuesta
específica, tiene su punto focal en el Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación visto desde la noción de Pierre Nora, ya
que este se erige como un lugar de memoria, pues se encarga de
mantenerla viva, realizando actos conmemorativos que
vitalizan la historia, los hechos violentos, las masacres, y
13
los secuestros a través del espacio: mediante la construcción
de monumentos y obras públicas desde la perspectiva de la
reparación y reconciliación, los cuales se valen del recuerdo
de aquellos hechos que ni los ciudadanos ni el Estado ni la
nación quieren que vuelvan a ocurrir.
La creación de Lugares de Memoria se relaciona con el empleo
de estratégicas discursivas y estéticas que ayudan a
transmitir la intención del mensaje que pretenden transmitir
las instituciones encargadas de instaurar las políticas
públicas; entre estas las intervenciones de arte callejero se
establecen y se legalizan para sacar el discurso de
conmemoración del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a
la calle, un espacio más asequible en las prácticas
ciudadanas de transitar. La observación anterior /
problematizar / pasado? Presente?
Además: aclarar la relación entre el Centro y grafiti de la
26? Crear un puente con el tema que sigue.
2. Grafiti y Arte urbano
Caminar en las calles de Bogotá o cualquier otra ciudad
supone una idea de orden, según Decerteu existe una mirada
desde arriba que se encarga de planificar las ciudades a
partir una perspectiva de poder, se planifica una disposición
al interior de la cual se crean un sin número de prácticas
que se instauran en el hecho de habitar; la mirada desde
abajo corresponde a quienes recorren las ciudades. Una de
14
esas prácticas propias de la ciudad es el grafiti, el cual se
ha tomado históricamente como herramienta comunicativa del
hombre underground de las ciudades, que encontró en los muros
de las grandes metrópolis y en la imagen una forma de
expresión, demostrando que aspectos de la cultura de un país,
se pueden determinar por los rayones de las paredes.
Estudiosos del grafiti como el semiólogo colombiano Armando
Silva definen el grafiti como un “ritual de auto
representación” (Silva, 1986, p.14). El Grafiti es un
fenómeno cultural y comunicativo, concebido inicialmente como
una marca urbana relacionada con lo no permitido, es decir
que lo que se considera grafiti debe violentar con un orden
lingüístico, estético y político o manifestarse contra lo que
está establecido; el grafiti no busca tener autorización,
sino que se toma los muros de la ciudad para expresar y
transmitir.
Sin embargo el grafiti se ha trasformado y desde su
nacimiento hasta hoy nos habla de discusiones acerca de la
forma en que debe ser tomado, y ahora si bien sigue llevando
por las ciudades mensajes de inconformidad, también se ha
incluido en el mercado del arte y la publicidad. Visto de
esta forma el grafiti es una práctica en movimiento. Armando
Silva, sigue durante años el movimiento del Grafiti y crea
unas valencias que determinan lo que es y lo que no es
considerado como Grafiti que conserva hasta hoy: la
15
marginalidad, el anonimato y la espontaneidad. Cuando falta
alguna de ellas se trata de otro tipo de expresión que no es
el Grafiti. Así, el grafiti de hoy lleva nuevas estrategias
de composición “se asocia con recientes manifestaciones del
arte y ataca desde muros, no solo físicos sino virtuales. Han
aumentado sus ejecutores, los ciudadanos que lo reciben
también se esparcen, se ha infiltrado en nuevos grupos”
(Silva, 15). Entonces, éstas manifestaciones cada vez más
autorizadas y menos marginales se vuelven Arte urbano.
El Grafiti se vuelca cada vez más hacia el “arte”, cada vez
más hacia la gráfica y deja de lado el uso de palabras, sin
embargo sigue siendo una expresión cargada de mensajes, que
al ser interpretados conllevan a una realidad, en la
actualidad el grafiti, concebido en su faceta de Arte urbano
se utiliza desde las instituciones de como arte público para
decir a través de la imagen. Ahora debido a que las
instituciones gubernamentales promueven ésta práctica, se ha
redefinido su función y su esencia; en la actualidad por
decisión del Distrito el grafiti “adorna” la ciudad,
volviéndola más atractiva e incluyendo esta práctica en un
nuevo discurso: el arte urbano y público. El grafiti en su
nueva concepción ya no es una práctica libre y espontánea, se
ve cargado de nuevos requisitos que le permiten ser incluido
en un espacio sociable; el arte público, ya no trata de los
artistas sino de su sentido cívico. La inclusión del grafiti
en las nuevas propuestas de lo público dentro del urbanismo
16
se dota de sentido a través de la mediación con sus
receptores, los ciudadanos (Silva, 2013). Esta mediación, da
forma a su vez al espacio, y atrae la atención de los
ciudadanos hacia un contexto diferente de la vida en las
calles de la ciudad y advierte una realidad: el espacio
público es político y el arte urbano está por lo tanto,
predispuesto a la política.
[hay que dar más espacio a esto: es un cambio radical / la
institución se hace promotora de un “arte de oposición”?
sí /no / dentro qué contexto y por qué…]
3. Imagen y discurso
Lo visual da una noción directa, un conocimiento
contiguo y global. (…) las palabras caminan de otra
manera en nuestro intelegir. La imagen la estamos
viendo, todo al mismo tiempo, como el cielo
constelado. La página, si es oscura, su densidad nos
constriñe a recorrerla con nuevo rigor. Tal vez la
imagen es más ruada y propicia a los caminos más
próximos a la emotividad, y la palabra esté menos
próxima a ella: no exige contemplación sensual sino
más bien que se la rebata o se le acepte. Sin embargo
todas las percepciones en el arte son sucesivas, con
diversas velocidades, que por momentos dan la
impresión de simultaneidad. (Cardoza y Aragón, 1996,
p.842)
17
Esta parte es importante. me parece que todavía sigue
siendo más la suma de conceptos y autores que crees
importantes (ok), y su relación en un único discurso… hay
que trabajar en eso.
file:///C:/Users/Laurodri/Downloads/Dialnet-
LaImagenComoEscrituraElDiscursoVisualParaLaHistori-
2868047.pdf
Una de las principales discusiones hoy, es el papel que
juega la imagen en la construcción del conocimiento,
pues tradicionalmente se dice que el ser humano es más
heredero de los textos que de las imágenes. Sin
embargo, en el mundo contemporáneo, es recurrente
referirse a la sociedad como sociedad de imágenes, tal
denominación se debe tanto a la proliferación de
productos visuales como al papel fundamental de la
imagen en la creación de los sujetos y del mundo.
William John Thomas Mitchell, teórico de la imagen,
explica en su texto “Mostrando el ver” qué son los
“estudios visuales”. Según Thomas los estudios visuales
estudian la “cultura visual” la cual funciona como una
creación cultural, que es aprendida en seno de una sociedad
determinada, lo cual implica una relación entre las
estéticas, políticas y la epistemología del ver y del
ser visto (Mitchell, p. 19). Sin embargo, la novedad de
esta disciplina abre el debate en cuanto a su
18
pertinencia en relación otras áreas académicas ya
establecidas.
La discusión que abarca el papel de la imagen en la
construcción del conocimiento se inscribe en la importancia
de los medios de comunicación en la creación de las
identidades y de las sociedades hoy, pues la imagen se ha
impuesto y propone que el logos no es la única fuente de
conocimiento. El paradigma cognoscitivo había impuesto el
orden logo céntrico el cual supone el centro del conocimiento
en la lengua tanto escrita como hablada. De acuerdo con esta
concepción, la imagen ha sido concebida como un registro o
una huella material, distinta al texto escrito, con la que se
puede comprender y construir una historia cultural. Por esto,
la imagen ha ido ocupando un lugar importante dentro de las
maneras de conocer y ha adquirido un lugar donde antes no lo
tenía: en el conocimiento. Si bien tradicionalmente se
relaciona el conocimiento con lo verbal y no con la imagen,
sí es necesaria para entender parte importante de nuestra
cultura.
Esta evolución del concepto de la imagen, lleva a “un giro”
tal como lo hubo recientemente desde el lenguaje2 . Dentro
de tal giro surge una inquietud por el lugar de la imagen en
relación al lugar de la escritura en la construcción del
saber, si lo que sabemos es posible por la lengua y la
escritura, la imagen puede mostrarnos otras formas de
2El giro linguistico se refiere más específicamente a la tendencia filosófica que reconoce el lenguaje como agenteestructurante, desde esta perspectiva de conocimiento el lenguaje constituye la realidad.
19
conocer. Si el saber oficial es operable por unas formas
establecidas de expresión y organización -la escritura y la
lengua- la imagen hace posible preguntarse por la existencia
de otras maneras de conocer. La imagen puede ser definida
como un objeto que registra experiencias culturales, es en
este sentido que un saber sobre las imágenes es necesario
para percibir el sentido construido desde otras maneras
culturales que no se han registrado de forma escrita
(Barthes, 1990) . En otras palabras, una posibilidad de
comprender la cultura desde un lugar diferente a la
linealidad conceptual es posible, por medio de la imagen.
Entonces, la imagen se relaciona con la construcción de una
realidad y un discurso.
La propuesta de estudiar la construcción visual de lo social
y la construcción social de la visión es un dominio de
investigación que pretende realizar un análisis semiológico
de los mensajes visuales. Si bien la lingüística ya se ha
encargado de analizar los signos desde la lengua, el análisis
semiológico de la imagen consiste en descifrar los tipos
de signos y la forma en que se usan para transmitir un
mensaje a un grupo dado de observadores (Martine Joly, p.
151). Esta investigación, busca encontrar el “discurso
secreto” al interior de las imágenes” de las intervenciones
de arte urbano, mediante la aclaración de Martine Joly de
concebir la imagen no como un signo, sino un texto; esta
propuesta se relaciona con la propuesta inaugural del teórico
20
del lenguaje Ferdinand de Sausure de relizar el estudio
semiológico desde la estructura de la frase.
Por otro lado concebir la imagen en relación a la lengua
conlleva a otra asociación conceptual, esta es la de los actos
de habla de John Austin; la teoría de los actos de habla se
refiere a los enunciados que transforman la realidad, es
decir que producen acciones y efectos. Desde este punto de
vista, Alessandra Merlo propone el concepto de “hecho de
imagen” , el cual plantea un acercamiento desde la semiótica
y los estudios de la imagen a un objeto que funciona como
factor de construcción de la realidad (Merlo, 2013). Las
intervenciones realizadas en la calle 26, más exactamente en
los alrededores del “Centro de memoria, paz y reconciliación”
son mucho más que un adorno de la ciudad y en este sentido se
establecen como un acto performativo3, puesto que la
totalidad de las imágenes exponen un evento comunicativo
“dentro de un contexto espacio-temporal definido” (Merlo, p.
3). Estamos entonces frente a un texto compuesto por imágenes
y algunos textos que abiertamente construyen un discurso de
memoria.
Finalmente, esta investigación sigue el libro Imágenes pese a
todo, de Didi-Huberman, el cual propone una mirada de lo que
podrían significar las imágenes en un nivel histórico. En
3 En el libro “Cómo hacer cosas con palabras”, Austin llama enunciadoperformativo al que no se limita a describir un hecho sino que por elmismo hecho de ser expresado realiza el hecho. Es decir que producenalgo, transforman la realidad.
21
este texto el autor analiza cuatro fotos de uno de los hechos
históricos más negados por la sociedad: El Holocausto Nazi.
En este caso, Didi-Huberman afirma que la imagen es el “ojo
de la historia” pues equipara esta última con un ciclón. De
acuerdo con el filósofo “La fotografía está asociada de por
vida a la imagen y a la memoria” (Huberman, p. 44). Así,
éstas pueden aparecer como testimonios por “su tenaz vocación
de hacer visible” aquello que no queremos mirar ni conocer
(Huberman, p. 67). Las imágenes y en especial la fotografía,
como afirma Didi-Huberman, son pedazos, fragmentos que
arrebatamos a la realidad, “señales susceptibles de ser emitidas más
allá (…)” (Hubermann. P. 21) En este sentido se puede
construir una noción sobre imaginar pues es la práctica que
nos permite tener acceso a las imágenes que le “arrebatamos”
a la realidad para llegar a un conocimiento de algo que
creemos inimaginable porque la conciencia se niega a aceptar
la crueldad de lo sucedido (Ranciere, 2008).
Seguir los conceptos anteriormente nombrados conlleva a
visibilizar cómo éstas obras nos están permitiendo analizar
desde dónde se hace las conexiones entre el arte público, las
intervenciones de arte urbano y el discurso que éstas crean y
que se instaura como una forma de conocimiento de la realidad
que está viviendo el país en la actualidad, los murales se
presentan como expresiones que permiten ver lo que ha sido y
lo que está por venir en el proceso de paz y de justicia
transicional .Es decir que lo que se pretende a través del
22
enlazamiento de los conceptos es encontrar la forma en que la
creación de los murales de la calle 26 produce a través de la
imagen una mediación entre la expresión, la creatividad, la
representación y la ciudadanía, y simultáneamente estudiar
las intervenciones de arte urbano del Centro de memoria como
productos culturales, lo cual significa también encontrar
entre la forma y el contenido los saberes y sentires que
transmiten los artistas a través de sus obras.
Entonces, aceptar que las imágenes tienen un lugar en la
producción de conocimiento también supone que hay una forma
de trasmitir el mensaje la cual se controla desde una postura
del poder, por ésta razón el análisis discursivo desde la
imagen nos ayuda a observar el cómo y el qué éste espacio
de la ciudad.
Acá el concepto clave sería “imaginación”?
Deja espacio entre lo anterior y la conclusión. Sin embargo
el párrafo que sigue es todavía débil.
Propuesta Metodológica
Los objetivos de la investigación están encaminados hacia el
análisis de un estudio de caso. Según Juan Carlos Alonso, “el
estudio de caso es una estrategia de investigación en
ciencias sociales aplicada a un único fenómeno contemporáneo
complejo, que sea de carácter más específico que general y
23
que a la vez represente una situación problemática más
amplia; la investigación buscará cubrir en profundidad tanto
al fenómeno como su contexto real y basarse en múltiples
fuentes de evidencia” (2003, p.10). Así, se pretende observar
la realidad específica y micro de las intervenciones de arte
urbano de la calle 26, para dar cuenta de un uso del arte
urbano mucho más amplio, siempre teniendo en cuenta que el
contexto de Bogotá responde a un contexto que genera unas
dinámicas concretas.
La metodología para acercarse al análisis de las
intervenciones de arte urbano fue la observación activa, ya
que funciona como una investigación analítica. Para el
análisis, se partió de una revisión bibliográfica que
permitió hacer un constructo teórico que facilito el
acercamiento al campo de observación. Además, se tuvieron en
cuenta los documentos que determinan las intervenciones; como
las convocatorias, las actas de elección y autorización, y
los proyectos presentados por los colectivos galardonados por
el Instituto Distrital de las artes IDARTES. Así, la primera
etapa de observación fue el registro por medio de fotos, para
después elegir un lugar y unas obras determinadas que
construyen el entorno del Centro de Memoria.
24
Análisis: Tabla descriptiva
Nombre: Un pueblo un mural Por: Colectivo Bicromo y Fonso,Sátiro y Rio
Retrato de Jaime Grazón, unreconocido periodista, pintor yhumorista bogotano quien fueasesinado en 1999. Pintado e
incorporado al mural de Bicromo“Un pueblo un mural”.
Nombre (mío): Fosa Común Por: Anónimo Personas bajo la tierra, comoen una tumba donde haycadáveres, unos másdescompuestos que otros. Sepuede relacionar con el eventode los falsos positivos porfotografías que circularon delas fosas comunes, pero hayelementos como las herramientas(tornillos, hombre solo,cascos) que también hablan deun derrumbe en una extracciónminera. Nombre: Jorge Eliecer Gaitán Por: Anónimo
25
Intervención realizadaespontanea e ilegalmente en unmuro que no ha sido autorizadopor la alcaldía. Retrato deJorge Eliecer en su gesto másconocido. El retrato estárodeado de otras rayadas y detags.Nombre: Unión patriótica Por: Colectivo Animal
Mural de homenaje a lasvíctimas de la uniónpatriótica. Se ve una suerteprotesta y se especifica elnúmero de víctimas y elporcentaje de impunidad de lamasacre a los miembros de laUP.
Nombre: Dast, C-to, WosmanPor: Colectivo M30
Un mural con una carapartida por la mitad, cadalado de la cara se encuentraseparado por unas figurasque se pueden relacionar conlos sesos, como una suertede explosión.
- Colores rojos y tonostierra.
Nombre: Cabildos abiertospara murales de la memoria Por: Colectivo Animal Ganador de la Convocatoria
26
Arte y Memoria de 2012 deIDARTES.En cada letra de la palabramemoria se narra una partede la historia de undesplazamiento forzado.Entre los personajes sepueden reconocer losindígenas y los campesinos.
- 4’150000 víctimas. Nombre: Este territorio esnuestro Por: Bogotá Street art Ganador de la Becaintervención artísticaurbana en la calle 26
Mujer indígena y texto quedice: Tejiendo esperanza. Uso de símbolos que serefieren a la esperanza y ala paz como el colibrí. Nombre: Recordar Por: Luch
La palabra Recordar con unpersonaje femenino, unpájaro, un pesado y uncorazón.
- Azules y rojos
Nombre: Paz con panPor: Anónimo
Dice paz con pan y con justiciasocial y abajo se representauna protesta, se puede deciresto por el gesto de los
27
personajes de llevar lospuños hacia arriba.
Nombre: La paz es nuestraPor: Guache Mujer indígena con dospalomas que representan laesperanza y la paz.
- Colores de la banderanacional.
- Diseños étnicos. - Dice: La paz es nuestra
Nombre: Justicia socialPor: Guache
Mujer campesina con dospalomasUna lleva una cinta que dicejusticia social en la cinta de laotra paloma dice tierra paz pan
- Predomina el azul- Sabemos que es una
campesina por la ruana.Nombre: El agua vale más Por: Vertigo Grafiti El mural completo secompone por los esqueletosde dos animalesprehistóricos, un jaguar,un minero y un hombre conun gesto malvado agarrando
28
un tractor. Este mural tiene uncontenido ambiental quecritica la extracción derecursos.
- Dice: el agua vale más Nombre: Comprender elmundo para transformarloPor: Colectivo FloraTristán Este mural es una crítica alas multinacionales queextraen recursos en sueloscolombianos. Hay unoshumbren que extraenpetróleo y una balanza quelleva de un lado losdólares “aprisionados” deColombia y al otro lado uncubo con los lodos degrandes multinacionalescomo Coca-cola, PacificRubiales, Exon y Monsanto.
- Tambien hay unas manosque rompen cadenas.
Nombre: Siembra sano ycosecha ideasPor: Lesivo
Este mural es de un bebe yde unas frutascaricaturescas.
Dice Siembra sano y cosechaideas. y atrás hay un ojo queobserva.
En el tarro dice ¿Qué come
29
tu comida? Nombre: 20.26 DC Por: Colectivo 20.26DC El grafiti completorepresenta a personajes dela ciclovía y a unosmonstruos ficticios.
Predomina el color azul
Análisis
En el marco del Programa Distrital de Estímulos, el 14 de
mayo de 2013 el Instituto Distrital de las Artes IDARTES
lanzó, por medio de una jornada informativa la “Beca de
intervención artística urbana en la calle 26”. A través de
esta iniciativa se pretendía realizar intervenciones de
mediano y gran formato en grafiti sobre la Calle 26 de
acuerdo con los permisos otorgados por parte de la Alcaldía
distrital. Lo que buscaba mediante las becas era “fomentar la
práctica responsable, generar acciones pedagógicas en torno a
esta expresión plástica en Bogotá y promover el trabajo
colaborativo entre expertos de las distintas actividades
relacionadas con la elaboración de este tipo de
intervenciones”4. Por otra parte, esta convocatoria buscaba
4 La información acerca de las intervenciones se tomó de cartillas quefueron distribuidas de forma física y publicadas en internet con el finde promover la participación de los artistas en el programa Estímulos2013.
30
promover nuevas relaciones de los transeúntes con el espacio
público y al mismo tiempo mejorar la calidad del espacio
urbano.
El concurso se dividió en 2 categorías:
- Grafiti de gran formato: Se otorgaron 25 millones de pesos
respectivamente a cuatro grupos de experiencia comprobada en
la realización de obras entre 100 mts² y 200 mts².
- Grafiti de mediano formato: Se otorgaron 10 millones de pesos
a un grupo con experiencia en la realización de obras entre 50
mts² y 100 mts².
Tras un análisis de las obras por parte de un jurado
seleccionado se eligió a los ganadores. Las propuestas fueron
evaluadas bajo los siguientes parámetros:
- Solidez formal y conceptual de la propuesta a
desarrollar
- Viabilidad técnica y económica de la propuesta
- Aporte al espacio urbano
- Experiencia de los artistas
31
Finalmente los ganadores de la categoría de gran formato
fueron: Vertigo grafiti , Colectivo 20.26 DC , Bogotá Street
art y Colectivo Bicromo; y el ganador para la categoría de
mediano formato fue el colectivo M50. Este concurso, se
generó entre las razones anteriormente nombradas y para
responder al capítulo III (estrategias pedagógicas y de
fomento), del decreto distrital 075 del 22 de febrero de
2013, el cual “promueve la práctica artística y responsable
del grafiti de la ciudad”.
Por otro lado, el Programa Distrital de Estímulos 2013, que
abarcó 96 concursos, entre los cuales se incluyeron prácticas
deportivas, recreativas, artísticas y culturales; es una
iniciativa anual de la Alcaldía que pretende dar
oportunidades para la creación, investigación y circulación
de talentos. Esto se debe a que Bogotá desde hace un tiempo
se viene planteando como una ciudad contemporánea, para
generar este cambio se presentó un cambio en la organización
que pretende, desde la administración de Antanas Mokus
integrar y hacer partícipes a los ciudadanos mediante los
mecanismos de participación.
En el año 2013, el programa de Estímulos género sus
propuestas a partir de ciertos ejes temáticos, entre esos los
principales fueron: la transformación de la educación, la
cultura digital, las situaciones socioeconómicas y de
conflicto, el cuidado del medio ambiente, la
32
internacionalización de la ciudad, el diálogo de saberes, el
cuidado de los parques y la construcción y preservación de
la memoria y la vida colectiva en su expresión más elemental
y cotidiana. Sobre estas áreas, los creadores trabajaron
durante todo el año desde distintas disciplinas para
contribuir al auge de una ciudad que se presenta como “más
libre, productiva e interesante”. Para la Beca de
intervenciones de arte urbano de la 26 se tuvo en cuenta que
uno de los intereses principales de la Alcaldía durante este
periodo fue el de avanzar en el reconocimiento y la
afirmación de la diversidad y la diferencia de identidades
contenida en Bogotá.
Así, las intervenciones de arte urbano de la 26, a la altura
del centro de memoria, se inscriben dentro de una serie de
prácticas que guían y limitan, la forma en que estas
manifestaciones existen. Sin embargo, ya sea por el lugar que
ocupan o porque se escogieron bajo un criterio de elección
con intereses específicos, los murales de la 26 construyen un
discurso y un espacio especial que habla de la memoria y del
espacio público como espacio de creación de los llamados por
Pierre Nora lugares de memoria.
33
Clasificación según el contenido
Para analizar la forma en que estos espacios se construyen,
los murales seleccionados se dividieron en tres categorías
así:
1. Murales que recurren a lo icónico.
2. Murales que se valen del texto.
3. Murales de representaciones de la diversidad
4. Murales con mensajes ambientales
La primera categoría “Murales que recurren a lo icónico” se
refiere a determinadas estrategias visuales y artísticas, que
se valen de hechos icónicos para crear significación. Lo
icónico se refiere según Cornelia Brink a imágenes
entendidas como símbolos “los iconos y algunas fotografías
condensan fenómenos complejos y representan la historia de
manera ejemplar. Tienen un nexo inmediato con momentos
históricos particularmente importantes y abren espacios que,
de otro modo, serian inaccesibles”. (Brink, ¿?, p. 13). Así,
intervenciones de arte urbano como la de Jaime Garzón, Jorge
Eliecer Gaitán, Fosa común, Dast, C-to Wosman, UP y Cabildos
abiertos para murales de la memoria; recurren a eventos
históricos que se encuentran arraigados a la memoria de los
colombianos. Es decir que los ciudadanos
(espectadores) integran estas imágenes a sus percepciones de
los hechos, ya que estos representan sucesos que han marcado
periodos de violencia.
34
Entonces, los murales que se valen de lo icónico se pueden
relacionar con la fotografía, pues estos hacen referencia a
algunas imágenes que representan la historia de manera
ejemplar, son iconografías que tienen un nexo con momentos
históricos especialmente importantes. Relacionar las
intervenciones de la 26 con fotografías es una forma de
hacer referencia esos eventos históricos que son legibles y
que tocan la sensibilidad de los colombianos, así el
efecto de ser aceptados y recibidos en el medio al cual
pertenecen hacen que estos se conciertan en iconos y por esta
razón, merezcan estar incorporados en los muros de la ciudad.
35
Las fotografías anteriores evidencian que los murales
pertenecen a hechos que habitan en la memoria de los
colombianos, son eventos de la vida real que constituyen una
representación que inmortaliza a las victimas primero por
medio de la fotografía y luego por su referencia en los
murales de Bogotá. Las imágenes que se consideran icónicas
son aquellas que hacen historia, por esta razón, los artistas
deciden utilizarlas en sus versiones de los hechos que deben
pasarse a los murales, los cuales funcionan como lienzos en
la dinámica de la ciudad.
En cuanto a la representación, la relación entre los
murales y las fotos envicia que hay ciertos límites en cuanto
a la forma en que se exponen los hechos. En este punto, las
intervenciones de arte urbano adquieren una característica
esencial; a diferencia de las fotos los murales no son una
evidencia de la realidad sino que se piensan al interior de
una suerte de cadena de requisitos y modos socialmente
aceptados, que mediante de un proceso de selección aceptan o
rechazan lo que puede ser visto en el espacio público de la
ciudad. Sin embargo, recurrir a lo icónico y testimonial de
la fotografía, funciona como una herramienta efectiva en el
momento de la representación.
La segunda categoría, “imágenes que se valen del texto”,
se refiere a aquellas intervenciones que recurren al uso de
37
las letras para transmitir un mensaje, éste gracias a la
enunciación de palabras tales como: tejiendo esperanza, recordar,
memoria, paz con pan y la paz es nuestra se construye en una dinámica,
dentro de la cual lo más significativo no es la imagen sino
el texto. La razón, es que el texto hace que las imágenes que
se presentan lleven intrínseco un peso diferente, ya que el
mensaje es claro y no busca interpretaciones. Al contrario,
los textos ya proponen que el observador no realice un
esfuerzo de apropiación, es decir que el factor que crea un
vínculo entre el observador y el mural es el signo escrito.
Sin embargo, esta categoría también se vale de estrategias
visuales para sostener el discurso de las palabras que
enuncia, por ejemplo, en estos murales se observan
recurrentes referencias a aves que representan la paz y la
esperanza, a flores y a individuos que representan lo
colombiano.
La tercera categoría, es la de “murales de
representaciones de la diversidad”, Estas intervenciones
buscan cumplir con dos de los intereses del programa de
Estímulos 2013; “el diálogo de saberes y la vida colectiva en
su expresión más elemental y cotidiana”. Estos murales,
realizados en su mayoría por Guache, hablan de la diversidad
racial y cultural en Colombia y en Bogotá por ser la capital.
Representan rostros que se asocian con los campesinos y los
indígenas, estos individuos que a pesar de tener sus hogares
lejos de la ciudad, también referencian la historia de guerra
38
del país, pues la gran mayoría de víctimas del conflicto
armado provienen de la zona rural, son ellos los que se han
dejado su hogar para proteger su vida y también los que han
transformado sus hábitos y sus saberes tradicionales debido a
los riesgos y las dificultades que representa vivir en el
campo.
Finalmente, la categoría de “Murales con mensajes
ambientales” se refiere a las intervenciones de arte urbano
que se pueden considerar como una crítica social a las
políticas gubernamentales que permiten la permeabilidad de
empresas de extracción minera internacionales, las cuales
descuidan el medio ambiente y además de generan impacto sobre
este, obligando a las poblaciones residentes en las zonas de
explotación a movilizarse hacia otras zonas por impacto en su
salud, en su comunidad y en sus recursos. El mensaje de estos
murales también se relaciona con el conflicto colombiano,
pues uno de los argumentos de las guerrillas para luchar
contra el Estado, es que éste permite la explotación del país
en manos de multinacionales extranjeras. Así, estas
intervenciones a pesar de transmitir un mensaje diferente, se
relacionan con el tema de la memoria pues hablan de hechos
que tienen un trasfondo más allá de lo ambiental.
39
En suma, estas cuatro categorías conforman un solo
discurso acerca de la conservación de la memoria. Los
artistas que realizaron las intervenciones de arte urbano,
crearon por medio de la imagen un discurso de esperanza y paz
desde diferentes puntos de vista. Entonces, la calle 26
adquiere un nuevo significado que se integra a los intereses
de los gobernantes de la ciudad ya que los murales no son
resultado de una expresión espontanea sino que resultan de un
proceso de selección por parte de los encargados de organizar
la ciudad. Por lo tanto, estas obras a pesar de ser
concebidas en los imaginarios de varios artistas callejeros,
llevan intrínseca una visión de poder acerca de la noción de
memoria que buscan transmitir desde las diversas
instituciones gubernamentales, las cuales crean ciertos
límites de representación y deciden lo que los ciudadanos
transeúntes pueden ver en las calles y lo que no.
Los murales como lugares de memoria
Ahora bien, las quince obras de arte callejero de la 26
pertenecen a un contexto determinado, como se dijo
anteriormente esto se debe a que fueron concebidas con
intenciones prescritas. Para analizar el análisis oculto del
cual habla Martine Joly, es necesario recurrir a la “parte
del mensaje visual colectivamente aceptada” (Joly, p.151).
Esta parte socialmente aceptada se relaciona con la historia
40
que nos cuentan las imágenes, éstas hablan de hechos que
conocemos: la muerte de Jaime Garzón, la guerra y los falsos
positivos, la explotación de recursos por parte de
multinacionales extranjeras, la muerte de Jorge Eliecer
Gaitán y el desplazamiento forzado. Tenemos imágenes “reales”
de estos hechos a través de la fotografía de los periódicos y
los noticieros, éstas están en la memoria de los bogotanos.
Sin embargo, recurrir a la representación de la historia es
recrearla, así, mediante los murales de la ciudad se crean
espacios que conmemoran, recurrimos a la “intericonicidad”
para evocar tanto estas imágenes como a la realidad misma
del acontecimiento. Podemos deducir que la selección de estas
imágenes por parte de IDARTES, responde a la urgencia de
referenciar la historia para crear un sentir de los sujetos
urbanos.
Para tal fin, la alcaldía distrital lanza una serie de
eventos relacionados con la participación e intervención
ciudadana en los espacios públicos como los concursos del
programa Estímulos 2013 y la beca de intervenciones de arte
urbano de la calle 26. Para estos programas se proponen
ciertos temas en torno a los cuales giran todas las
propuestas y las obras que son posteriormente realizadas.
Para el año 2013, los temas principales fueron: Las
representaciones de diversidad étnica y cultural, la
configuración de la memoria desde diferentes escenarios, la
conservación de la naturaleza y la integración de los
41
ciudadanos. Los grafiteros o artistas callejeros responden a
estas convocatorias con propuestas claras y bocetos de lo que
se va a hacer con el fin de darse a conocer y también
impulsados por la suma en dinero que representa a los
ganadores. Pero se puede deducir que lo que se representa en
las obras seleccionadas tiene una clara influencia de la
noción de poder que autoriza e impulsa estas manifestaciones.
Entonces, estas obras suponen una conciencia colectiva, la
cual evoca los hechos históricos de la ciudad. Análogamente,
las otras dos imágenes, además de contener elementos
visuales recurren a los verbales: Un graffiti dice memoria,
el segundo esperanza [si citas estos términos, ponlos entre
comillas o en itálica]. Estos ejemplos, al incluir las
palabras producen un mensaje que no otorga cabida a la
significación individual, el mensaje está expuesto; por un
lado los colombianos recordamos toda la problemática de los
desplazados. Por otro lado, con los nuevos diálogos de paz
tenemos esperanza. El texto, compuesto por la imagen visual y
una palabra invita a los ciudadanos (aquellos que deciden
mirar con detenimiento y no solo pasar) a reflexionar acerca
del mensaje de memoria y esperanza, ¿Memoria de qué hecho
específicamente? Y ¿Esperanza con respecto a qué? Es a través
de la observación cuidadosa [que] el ciudadano que pasa con
calma descubre en cada letra de la palabra memoria unos
trazos que narran una parte de la historia de un
desplazamiento forzado del campo a la ciudad. En cuanto a la
42
esperanza, el rostro de la mujer tal vez indígena nos habla
de una tierra, no solo compuesta por los citadinos que creen
en la paz sino de la totalidad de una nación; en el mismo
graffiti, un colorido colibrí nos remite a aquel sueño de
alianza los individuos del país.
Finalmente, me interesa hablar de las imágenes en su lugar.
Los muros que habitan los graffitis corresponden a un lugar
creado para responder a la necesidad de recordar de los
colombianos. La emergencia de la memoria, se puede relacionar
entonces con el proceso de justicia transicional y reparación
mediante el cual se pretende reconciliar a las víctimas del
conflicto y llegar a acuerdos que garanticen una paz real y
duradera. Así, la referencia a los hechos históricos de
asesinatos, desplazamientos y guerra no son suficientes para
recordar, entonces, se crean productos culturales dedicados a
recrear. Así, la memoria es la vida, siempre en manos de
grupos vivos y por ello está en permanente evolución, abierta
a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de
sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las
utilizaciones y manipulaciones, susceptible de vivir largas
latencias y repentinas revitalizaciones” (Nora, citado en
Chéroux 60). Los graffitis de la 26, no están solos, dialogan
entre sí creando un discurso que busca hacer del ciudadano un
ser consciente o por menos sensible en cuanto a la historia
del lugar que habita, aunque estos fenómenos no sean
43
específicamente de la ciudad se apela a la memoria, un
recurso necesario en un espacio y tiempo preciso: la Colombia
del 2014.
A modo de conclusión, pudimos evidenciar a lo largo del texto
cómo se construye una realidad mediante el lenguaje visual.
Los graffitis de la 26 realizados por varios artistas
reconocidos en la escena del arte callejero, nos hablan de
algo que la nación busca en este momento, el recuerdo. Las
imágenes nos narran la historia de la guerra y sus actores,
proponen esperanza y crean todo un tejido alrededor de la
memoria, no solo en sus textos, sino que conforma junto con
los elementos que los rodean un espacio para referenciar la
historia. Además de esto, el grafiti contribuye con la
conformación de una realidad la cual le dice a los ciudadanos
mediante un discurso que la paz real y duradera se construye
mediante la remembranza de los hechos por más dolorosos que
sean. En suma, recurre a los prototipos de los
acontecimientos para causar un efecto social.
44
MEMORIA Y ESPACIO PÚBLICO-Re simbolizar los espacios de memoria ya reconocidos en laciudad, renombrar vías y espacios públicos con sentido dememora y paz, y establecer rutas de la memoria para unatransformación de la apropiación cultural de la ciudad.-Impulsar exposiciones y diversas expresiones artísticas enconvenios con centros culturales, bibliotecas, museos yespacios en las localidades.-Promover intervenciones artísticas de memoria en el espaciopúblico y en sitios clave de la movilidad urbana.-Las cartografías de Bogotá Ciudad Memoria hacen parte de unproyecto de mapeo, reconocimiento y descubrimiento delCementerio Central, sus habitantes, la zona cementerial y delEje de la Memoria Av. Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá; unaintervención gráfica e histórica de estos espacios compuestapor tres cartografías. Haz parte de este proyecto y señalanuevos lugares de memoria. Bienvenida/o.
Dijiste LAS CALLES TAMBIÉN HABLANEstás: Qué hacemos/Por: CentroMemoria/0 ComentariosShare Button
45
EmailPrintLa Cartografía : Bogotá Ciudad Memoria, es una herramientaparticipativa que se construyó desde el 2009, a partir de laidea propuesta por el Colectivo de H.I.J.O.S. Consiste en unmapa impreso de la ciudad donde están identificados, hasta elmomento, 71 puntos de la ciudad documentados con el apoyo dediversas organizaciones sociales, de derechos humanos, devíctimas y con los aportes de la ciudadanía.
Cartografía de Bogotá ciudad memoria. Centro de Memoria, pazy reconciliación.
Por lo tanto es la resignificación de la ciudad a partir delrescate de puntos geográficos que tienen un valor particularpor dar cuenta de situaciones de vulneraciones a derechoshumanos, por ser construcciones conmemorativas como museos,monumentos, placas, etc. o por recordar el legado de personasluchadoras y comprometidas por cambios democráticos enColombia y que por lo tanto son ejemplo latente en el caminode construcción de una sociedad mucho más democrática y enpaz.
Los puntos mostrados en el mapa no sólo tienen que ver consitios de crímenes y vulneraciones. Hay también algunos queseñalan dónde se han realizado acciones colectivas en contrade la violencia, por la defensa de la vida y los derechoshumanos y que por lo tanto son ejemplo latente en el caminode construir una sociedad más democrática.
Es un mapa para mirar la ciudad con otros ojos, paradiscutir, subrayar, tomar notas y compartir. En él aparecensus calles principales, carreras y avenidas trazadas en formade líneas. Y en varias de ellas, superpuestos, hay retratosde hombres y mujeres que fueron víctimas de actos violentosen los que perdieron su vida.
La mayoría de los casos aquí descritos han sucedido enBogotá. Pero se refieren también, violaciones a normas del
46
Derecho Internacional Humanitario ocurridas en otras partespero que de alguna manera repercuten en la capital.
Es decir, Bogotá está llena de puntos de memoria que nosproponen un reto:Recordar y transformar!
Este mapa obliga a preguntarse muchas cosas, como porejemplo:¿Qué originó la muerte de cada una de las personas queaparecen en el mapa?¿De qué manera sus muertes afectan el país en su conjunto?
Actualemente el Centro de Memoria cuenta con una cartografíainteractiva denominada “Bogota ciudad memoria”, es uninstrumento para la dignificación de las víctimas, lapreservación e incentivo de la memoria pública y la reflexiónpedagógica sobre el pasado y el presente, a través de laidentificación de puntos de memoria.
El CMPR propone este ejercicio para ver la ciudad con otrosojos, para caminarla, sentirla y explorarla con el movimientode tu cuerpo. Los retos son varios: recordar, transformar yparticipar de un ejercicio activo de construcción de memoriay paz.
Bibliografía
47
1. W.J.T. Mitchell, “Mostrando el ver: una crítica de la
cultura visual”(2002), en estudios visuales, noviembre
2003, pp 17-40
2. Alessandra Merlo, “Hecho de imagen. Como el periódico
el tiempo anuncia la muerte de Alfonso Cano”, ponencia
presentada en la IX Bienal Iberoamericana de
Comunicación, la imagen en las sociedades mediáticas
latinoamericanas, Santiago de Chile, agosto de 2013.
3. Clément Chéroux, “ ¿ Qué hemos visto del 11 de
noviembre?”, en G. Didi- Huberman, C. Chéroux, J.
Arnaldo, Cuando las imágenes tocan lo real, Ediciones Arte y
Estetica, Madrid, 2013, pp.37-68.
4. Martine Joly, referencias al capítulo 4 “Imagen y
discurso”, en la imagen fija, pp.151-200.
5. A. Silva, “Atmosferas Ciudadanas: Grafiti, arte
público, nichos estéticos”, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2013.
6. A. Silva, Graffiti una ciudad imaginada, Tercermundo editores. Bogotá, Colombia, 1986.
7. Michael ROSSINGTON and Anne WHITEHEAD [dir.], Theories of Memories.A Reader, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, 328 p.
8. Mitchell, William 2003. “Mostrando el ver: unacrítica de la cultura visual”, Estudios Visuales,Vol. 1, pp. 17-40.
9. Sarlo, Beatriz 2009. La ciudad vista, mercancias ycultura urbana. Buenos Aires, Siglo VeintiunoEditores Argentina S. A.
48
10. Bogotá ciudad memoria, noviembre de 2012 Bogotá,Disonex S.A
11. Cornelia Brink, Iconos seculares ……………….
MEMORIA Y ESPACIO PÚBLICO-Re simbolizar los espacios de memoria ya reconocidos en laciudad, renombrar vías y espacios públicos con sentido dememora y paz, y establecer rutas de la memoria para unatransformación de la apropiación cultural de la ciudad.-Impulsar exposiciones y diversas expresiones artísticas enconvenios con centros culturales, bibliotecas, museos yespacios en las localidades.-Promover intervenciones artísticas de memoria en el espaciopúblico y en sitios clave de la movilidad urbana.-Las cartografías de Bogotá Ciudad Memoria hacen parte de unproyecto de mapeo, reconocimiento y descubrimiento delCementerio Central, sus habitantes, la zona cementerial y delEje de la Memoria Av. Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá; unaintervención gráfica e histórica de estos espacios compuestapor tres cartografías. Haz parte de este proyecto y señalanuevos lugares de memoria. Bienvenida/o.
LAS CALLES TAMBIÉN HABLANEstás: Qué hacemos/Por: CentroMemoria/0 ComentariosShare Button
EmailPrintLa Cartografía : Bogotá Ciudad Memoria, es una herramientaparticipativa que se construyó desde el 2009, a partir de laidea propuesta por el Colectivo de H.I.J.O.S. Consiste en unmapa impreso de la ciudad donde están identificados, hasta elmomento, 71 puntos de la ciudad documentados con el apoyo de
49
diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, devíctimas y con los aportes de la ciudadanía.
Cartografía de Bogotá ciudad memoria. Centro de Memoria, pazy reconciliación.
Por lo tanto es la resignificación de la ciudad a partir delrescate de puntos geográficos que tienen un valor particularpor dar cuenta de situaciones de vulneraciones a derechoshumanos, por ser construcciones conmemorativas como museos,monumentos, placas, etc. o por recordar el legado de personasluchadoras y comprometidas por cambios democráticos enColombia y que por lo tanto son ejemplo latente en el caminode construcción de una sociedad mucho más democrática y enpaz.
Los puntos mostrados en el mapa no sólo tienen que ver consitios de crímenes y vulneraciones. Hay también algunos queseñalan dónde se han realizado acciones colectivas en contrade la violencia, por la defensa de la vida y los derechoshumanos y que por lo tanto son ejemplo latente en el caminode construir una sociedad más democrática.
Es un mapa para mirar la ciudad con otros ojos, paradiscutir, subrayar, tomar notas y compartir. En él aparecensus calles principales, carreras y avenidas trazadas en formade líneas. Y en varias de ellas, superpuestos, hay retratosde hombres y mujeres que fueron víctimas de actos violentosen los que perdieron su vida.
La mayoría de los casos aquí descritos han sucedido enBogotá. Pero se refieren también, violaciones a normas delDerecho Internacional Humanitario ocurridas en otras partespero que de alguna manera repercuten en la capital.
Es decir, Bogotá está llena de puntos de memoria que nosproponen un reto:Recordar y transformar!
50
Este mapa obliga a preguntarse muchas cosas, como porejemplo:¿Qué originó la muerte de cada una de las personas queaparecen en el mapa?¿De qué manera sus muertes afectan el país en su conjunto?
Actualemente el Centro de Memoria cuenta con una cartografíainteractiva denominada “Bogota ciudad memoria”, es uninstrumento para la dignificación de las víctimas, lapreservación e incentivo de la memoria pública y la reflexiónpedagógica sobre el pasado y el presente, a través de laidentificación de puntos de memoria.
El CMPR propone este ejercicio para ver la ciudad con otrosojos, para caminarla, sentirla y explorarla con el movimientode tu cuerpo. Los retos son varios: recordar, transformar yparticipar de un ejercicio activo de construcción de memoriay paz.
Que segun lo establecido en el numeral de la cartilla 3.3.1 ¿cuales son los criterios de evaluacion de las propuestas?
12. Solidez formal y conceptual de la propuesta adesarrollar
13. Viabilidad técnica y económica de la propuesta14. Aporte al espacio urbano15. Experiencia de los artistas
51
Nombre: Un pueblo unmural
Por: ColectivoBicromo y Fonso,
Sátiro y Rio
Nombre (mío): FosaComún
Por: Anónimo
52
Nombre: Jorge EliecerGaitán
Por: Anónimo
Nombre: Uniónpatriótica
Por: Colectivo Animal
Nombre: Dast, C-to, WosmanPor: Colectivo M30
Nombre: Cabildos abiertos para murales de la memoriaPor: Colectivo AnimalGanador de la Convocatoria
53