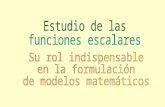Las funciones policiales
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Las funciones policiales
87
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal.
Valparaíso, 1896-19201
Vania Cárdenas Muñoz
Introducción
El buen orden que se observa en las ciudades y naciones, cuando se cum-plen las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno2.
La anterior frase corresponde a una de las definiciones existentes para la palabra «policía» y es de las que más se acerca al contenido del siguiente artículo. Efectivamente, bajo el concepto de policía han sido planteadas una serie de definiciones que parten desde las acciones policiales, tales como la antigua y general que entiende a la policía como «orden, saneamiento, con-trol para la salvaguarda del interés general», hasta acepciones más amplias y modernas que llegan a definirla como «el conjunto de las reglas impuestas por la autoridad pública a los ciudadanos con miras a hacer reinar el orden, la tranquilidad y la seguridad del Estado»3.
A partir de estas concepciones, el presente artículo propone analizar uno de los ámbitos de estudio de un área escasamente abordado desde la historia y las ciencias sociales, esto es, la función policial. El objetivo es conocer el origen en la configuración de algunas funciones delegadas a las policías de Valparaíso, centrando el foco de la atención en la actividad policial. Para lo anterior se recurrirá a fuentes primarias y secundarias con el fin de revisar la producción de las policías a fin de conocer el deber ser policial y la con-frontación de este en la práctica, situando al mismo tiempo este análisis en el contexto de modelo liberal de desarrollo que fue adoptado por las clases dirigentes desde mediados del siglo XIX en el país.
1 Texto publicado en Baldomero Estrada (compilador), Valparaíso. Progresos y conflictos de una ciudad puerto (1830-1950), Santiago, RIL editores, 2012, 176 p.
Este artículo forma parte de la Tesis «El orden gañán: composición y representa-ciones sobre la policía de Valparaíso (1890-1920)» para optar al grado de Magister en Historia y Ciencias Sociales, Universidad Arcis.
2 Diccionario enciclopédico abreviado Escasa-Calpe. Citado en Rancière Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2010.
3 Vocabulario jurídico de Gérard Cornu, citado en Hélene L’ Heuillet, Baja Policía, Alta Policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, p. 14.
Vania Cárdenas Muñoz
88
Como antecedente a las funciones, cabe señalar que en las postrimerías del siglo XIX y luego de una serie de ensayos organizacionales tendientes a dar cuerpo a la institucionalidad policial en el país, tras ser identificadas una serie de arbitrariedades producidas por la aplicación de la Ley de Municipa-lidades en la administración del poder policial, se realizó un estudio sobre la actuación de las policías de seguridad bajo esta administración, lo que sirvió de base para la posterior creación de la Ley de Policías Fiscales. Esta Ley fue dictada el 12 de febrero de 1896 y representó el origen de las Policías Fiscales. A partir de ella se separaron dos cuerpos policiales que hasta entonces ha-bían permanecido bajo dependencia municipal –las policías departamentales y comunales– y se inició un nuevo tipo de administración para las policías departamentales, las que de allí en adelante percibieron financiamiento estatal y fueron organizadas bajo la dependencia del gobierno.
De esta forma, la policía departamental, conformada por los organis-mos que estaban en la cabecera de los departamentos, pasó a depender de los Intendentes y Gobernadores, para denominarse de allí en adelante como Policía Fiscal. Mientras tanto, la otra rama policial, compuesta por los cuerpos policiales existentes fuera de las cabeceras de departamento, continuaron con financiamiento de los municipios y bajo dependencia de los alcaldes. A estos organismos se les siguió denominando Policía Comunal.
Para efectos del presente artículo, se trabajará en torno a los dos grupos policiales que conforman la Policía Fiscal: la Sección de Orden y la Sección de Seguridad. La Sección de Orden era esencialmente preventiva y estaba compuesta de personal uniformado; la de Seguridad realizaba misiones secre-tas, judiciales y de investigación criminal. En el marco de su organización, se definieron las primeras funciones para ambos cuerpos policiales:
Las funciones de la Sección de Orden eran mantener la tran-quilidad pública y velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en beneficio de la seguridad, salubridad, comodidad y ornato de la población, mientras que la Sección de Seguridad estaba encargada de perseguir y aprehender a los delincuentes, realizar investigaciones en materia criminal y facilitar la acción de vigilancia sobre los criminales.
En el marco de las inflexiones y posteriores transformaciones que, como se verá, experimentaron las funciones de la policía fiscal, resulta interesante detenerse en la propuesta realizada por Mark Neocleous, para quien el queha-cer policial está estrechamente relacionado con los procesos de acumulación capitalista. Según el autor, las funciones policiales transitan por diversas etapas, manteniendo un hilo conductor en su quehacer, el que estaría definido por el rol que asume la policía, no solo de mantener o reproducir el orden, sino también de crearlo. Este ámbito de creación corresponde a la producción del
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
89
orden burgués, que las policías llevan a cabo a través del ejercicio del poder del Estado para administrar el trabajo y la naturaleza de la pobreza4.
La revisión de esta producción policial se realiza en Valparaíso, identifi-cado por entonces como el principal puerto de la república, donde se concen-traron grandes fortunas y una importante cantidad de población, lo que se podría denominar como un escenario de consagración de la propiedad privada:
Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, el nuevo grupo empresarial había consolidado su fortuna. Inmediatamente se trasladó a Santiago y Valparaíso, donde dieron inicio a espec-taculares negocios, diversificando sus inversiones en múltiples sentidos, dando claras muestras de ser una nueva generación empresarial dispuesta a invertir y modernizar el mundo de los negocios al más puro estilo capitalista5.
Finalmente, se tratará de indagar en algunas de las muchas funciones delegadas a las recién creadas policías fiscales, que fueron desempeñadas en Valparaíso por una reducida e inestable planta de funcionarios compuesta en su mayoría por guardianes primeros, segundos y terceros. Con ello se identifi-carán los posibles conflictos y contradicciones resultantes de la aplicación de un marco normativo impuesto por las elites para definir el accionar policial versus la realidad desde la cual estas funciones fueron implementadas por los guardianes y agentes de policía porteños.
La policía sanitaria frente al «delito del contagio»
Algunos teóricos que han estudiado las policías del siglo XVIII, sostienen que las funciones policiales originalmente se circunscribieron a las acciones de bienestar, de forma que los primeros estados de policía perseguían tres objetivos: la protección de la población, el bienestar del Estado y sus ciudada-nos y la mejora de la sociedad en todos sus aspectos6; estas funciones fueron modificadas conforme las relaciones de propiedad persiguieron un objetivo central: la consolidación de una clase trabajadora de asalariados.
Precisamente en función de estos objetivos originarios, se inscribieron los primeros esfuerzos de la elite porteña desde mediados del siglo XIX, por regular todo lo que no estaba regulado, premisa que guió el proceso de higie-nización pública y con ello la definición de las primeras funciones policiales.
4 Mark Neocleous, La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, p. 30.
5 Ricardo Nazer, «El surgimiento de una nueva elite empresarial en Chile: 1830-80». En Minoranze e culture Imprenditoriali, capítulo 2, p. 68.
6 Esta categorización corresponde a la realizada por Brian Chapman, Police State. Citado en Mark Neocleous, ob. cit., p. 36.
Vania Cárdenas Muñoz
90
De esta forma, uno de los primeros ensayos de organización policial (1830) delegaba en sus funcionarios la vigilancia diurna y nocturna de la ciudad, a fin de cuidar de la «moralidad y decencia públicas» y velar por el «buen orden de la población». Estas funciones estuvieron asociadas al bienestar poblacional, concepto amplio que incluyó la salubridad pública y el ornato de las calles. Hacia fines del siglo XIX, estas medidas fueron reforzadas mediante la promulgación de ordenanzas que dibujaban el marco de acción policial en materias de orden sanitario, gran parte de las cuales posteriormente fueron incorporadas al estatuto de las recién creadas policías fiscales.
Desde mediados del siglo XIX, el concepto «policía médica» fue atribuido a las inspecciones sanitarias practicadas por los facultativos al interior de las embarcaciones con la finalidad de indagar sobre el estado de salud de la tripulación7. A fines del mismo siglo, se comienza a acuñar el término de «policía sanitaria» en el marco de una serie de regulaciones sanitarias imple-mentadas para hacer frente a la emergencia de epidemias contagiosas a fin de controlarlas. Para ello, fueron implementadas acciones de control bajo este concepto, tales como el cierre del tránsito marítimo y terrestre entre países fronterizos, la instalación de cordones sanitarios e internación de alimentos o animales, entre otros8. En el mismo periodo –año 1887 – al interior de una reglamentación dictada para normar el funcionamiento de los médicos, se hacía expresa mención a la existencia de Comisiones de Policía Sanitaria, como entidades dependientes del municipio9.
En el marco de la implementación de las primeras leyes sanitarias, el concepto policía sanitaria se refería al conjunto de prácticas destinadas a la «protección de la salud física y moral de la población, lo que representa un punto de partida para pesquisar la enfermedad y el delito de contagio»10. Esta primera definición de las funciones policiales se enmarcaba en el pre-dominio de modelos que explicaban los procesos salud-enfermedad, tales como la teoría de miasma humano, según la cual los agentes infecciosos humanos se concentraban al interior de las clases pobres urbanas. Con ello, el control sanitario respondía a la necesidad de limpiar la suciedad física y social mediante acciones de control sanitario llevadas a la práctica con el auxilio de los cuerpos policiales. Bajo el supuesto de que la enfermedad y su transmisión fueron entendidas desde un tamiz delictivo, a las policías sanita-
7 Guía de los encargados de la Policía Sanitaria en Chile, Valparaíso, Imprenta El Mercurio, 1867, pp. 126-127.
8 Roberto Miranda (editor), Ley de Policía Sanitaria, del 30 de diciembre de 1886. En Disposiciones vigentes en Chile sobre Policía Sanitaria y Beneficencia Pública, Santiago, Imprenta Gutenberg, 1889, pp. 1-4.
9 En el Artículo 2º del Reglamento para los Médicos de la Ciudad (31 de diciembre de 1887) se indica que «el médico asistirá a las comisiones de Policía Sanitaria de la Municipalidad, para dar su opinión sobre medidas higiénicas a adoptar en casos de epidemias». En Roberto Miranda, ob. cit., p. 58.
10 Recopilación oficial de leyes y decretos relacionados con el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y Trabajo, Santiago, Imprenta Santiago, 1925, p. 14.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
91
rias les correspondió identificar y controlar a los portadores para aplicarles las reglamentaciones higiénico-sanitarias que habían sido definidas por las autoridades para enfrentar las epidemias en los sectores pobres. El año 1905, el médico Daniel Carballo, informaba al Intendente las circunstancias que favorecían la expansión de las enfermedades entre los pobres de Valparaíso:
Es necesario visitar estos mortíferos lugares, se hace necesario la inspección ocular para conocer aquellas pocilgas en donde es estrecho el espacio, sucio el suelo, corrompido el aire, anémicos o tuberculosos los moradores, para darse cuenta de que aquí es donde tienen segura presa todas las epidemias11.
Efectivamente, al igual que el resto del país, el perfil epidemiológico de Valparaíso se caracterizó por presentar altas tasas de mortalidad asociadas a la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, como consecuencia de los determinantes asociados a las condiciones de vida de los sectores pobres: la carencia de agua potable –recién el año 1900 se finalizaron los trabajos para abastecer a la población–, la ausencia de un sistema de desagüe y el perma-nente escurrimiento de aguas servidas, la gran cantidad de conventillos y sus niveles de hacinamiento eran el telón de fondo para la aparición de epidemias que hacían estragos entre la población. Enfermedades como la sífilis, viruela o tuberculosis presentaban altas tasas de mortalidad y al propagarse arrasaban con un número considerable de vidas, tal como ocurrió con la epidemia de viruela que azotó al país durante las últimas décadas del siglo XIX, donde falleció el 45% de los casos contagiados12.
Estas condiciones vitales marcaban el permanente contraste en la vida del puerto, con una población mayoritariamente pobre compuesta de peo-nes y labradores, que posteriormente se incrementaba con un contingente de población atraída por el crecimiento comercial de la ciudad, tales como jornaleros, carpinteros, sirvientas y gañanes, quienes comenzaron a poblar algunos sectores. Mientras tanto, un grupo minoritario de propietarios y comerciantes emplazaban sus pequeños palacios en los Cerros Alegre y Con-cepción, observando con preocupación el avance de los rancheríos, su estela de pestes y delictuosos contagios. El año 1904 El Mercurio publicaba: «El lado peor de Chile. Las clases trabajadoras viven en la inmundicia. Muros y suelos de barro, a menudo sin ventanas, teniendo por puertas boquetes abiertos, unos cuantos andrajos para la familia que la más de las veces no
11 «Memoria presentada al Intendente Fernández Blanco», El Mercurio, 19 de abril de 1872. Citado en Sergio Flores F., El acontecer infausto en un Valparaíso sor-prendente, Valparaíso, Editorial Puntángeles, Universidad de Valparaíso, 2005, p. 48.
12 «Vacunación obligatoria». Discurso pronunciado por el Dr. A. Murillo en la Cá-mara de Diputados, sesión del 6 de julio de 1882, Santiago, Imprenta la República, 1883.
Vania Cárdenas Muñoz
92
alcanza para todos. Insectos inmundos que uno ve a las madres extrayendo de la cabeza de sus pequeñuelos»13.
En este entorno, las funciones policiales se concentraron en el control sanitario de las epidemias emergentes, tales como la fiebre tifoidea (1895) y la violenta explosión de viruela, cuyo punto máximo se vivió en Valparaíso en el invierno de 1905, llegando a una notificación de 105 nuevos casos de infección en 48 horas. En este escenario, se llegó a instalar un lazareto en de-pendencias policiales: la 5° comisaría de Barón transformó sus caballerizas en galpones, acondicionando el espacio para recibir a los enfermos que agolpaban la sección. En el cumplimiento de estas funciones, los policiales desalojaron enfermos, vigilaron y clausuraron la entrada a las casas; encajonaron, desin-fectaron y transportaron ataúdes o cuerpos de personas abandonadas en las casas y calles hasta el Cementerio de Playa Ancha, sorteando las dificultades derivadas de la costumbre de depositar los cadáveres en los puntos de pie de las bajadas de los cerros para facilitar la labor de los carros de beneficencia. El propio personal policial sufrió los estragos de la epidemia, «exponiéndose el personal al contagio de la viruela en servicios de inspección de casas, de translación de enfermos y hasta de conducción de variolosos», hasta el punto de contar en un mes con más de 30 guardianes contagiados y un alto número de muertos14.
Las funciones de higienización pública estuvieron bajo responsabilidad de la policía de orden, a quien también le correspondió fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre salubridad y vigilancia del aseo de las principales avenidas, informando diariamente a la Intendencia sobre el estado de calles, resumideros y luminarias; así también debieron aplicar las medidas indicadas por el Consejo Departamental de Higiene sobre inspección de caballerizas, posadas y establos; realizar el control de animales portadores de enfermedades contagiosas como hidrofobia; vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales sobre los abundantes cauces abiertos que se transformaban en verdaderos focos infecciosos «cuyas exhalaciones malsanas afectan podero-samente la salubridad de los barrios en los que están situados»15 y realizar el control sobre los numerosos conventillos que reunían a sus habitantes, en condiciones muchas veces insalubres. El año 1903 el Consejo de Higiene solicitaba a la policía un empadronamiento de los conventillos existentes en Valparaíso; el resultado era elocuente: en el recinto urbano de la ciudad existían 543 conventillos con 6.436 piezas o cuartos habitados por 17.171 personas, lo que daba un promedio de 8 personas por pieza; del total men-cionado, solo 203 se encontraban en situación habitable, mientras que los
13 El Mercurio, número* 23.537, viernes 2 de septiembre de 1904. Citado en Sergio Flores F., ob. cit., pp. 78-79.
14 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1145 (1905). Oficio N° 1027, 13 de julio de 1905.
15 AN. Ministerio del Interior. Vol. 551, 2 de junio de 1870. Citado en Luis Guzmán, «Tu casa no es mi casa. Reforma y segregación urbana en Valparaíso a fines del siglo XIX», Boletín Encuentro de Historiadores, Santiago, número 5, 1987, p. 19.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
93
340 restantes estaban compuestos por pocilgas sin las mínimas condiciones higiénicas y carentes de agua y desagües16.
Posteriormente, estas funciones pasaron a ocupar un lugar secundario en la prioridad policial, en especial cuando el centro de la atención policial se instaló en la persecución del delito y la protección de la propiedad. En esta etapa, las funciones de bienestar poblacional comenzaron a delegarse en otros sectores del aparato estatal encargados de su cumplimiento, tales como municipios, sistemas de organización sanitaria, entre otros.
A partir de la primera mitad del siglo XIX la creciente actividad financiero-comercial y los procesos de modernización asociados, favorecieron la incorpo-ración de cambios en la fisonomía del puerto, mediante transformaciones que combinaban las necesidades urbanísticas y sanitarias de una ciudad en franco crecimiento y las necesidades de la elite criolla, que imitaba el «modo de ser burgués», definiendo según pautas extranjeras los cambios que se necesitaba realizar en la ciudad: «ensanchar las calles y plazas de esta población cuya estrechez y tortuosidad es causa evidente de la insalubridad y como tal de la mortalidad que en ella se nota muy superior a la de Londres y París que cuenta con millones de habitantes»17.
Junto con estos cambios estructurales, subsistieron espacios que servían de morada a gatos, perros, ratones y pulgas, vagos, maleantes, mendigos y piojos, que allí vivían y allí, a veces, morían, entre tarros vacíos, trapos, cajones desarmados y animales muertos; en cauces en los que ni la misma policía se atrevía a descender18; este tipo de lugares formaban parte del trán-sito permanente de las clases populares, que de forma similar a las aguas, se desplazaban por las quebradas desde los cerros hacia el plan de la ciudad, lo cual no armonizaba con los procesos de modernización desplegados por la burguesía criolla, que inundada por el espíritu aspiracional, necesitaba alcanzar su propia definición.
En este contexto, fueron dictadas una serie de ordenanzas y decretos municipales que buscaban erradicar algunos espacios de encuentro popular de las principales calles del puerto, lo que además representaba un reforza-miento de las medidas de racionalización del tiempo de ocio entre los pobres, aplicadas desde el siglo XVIII. Para ello, las funciones policiales se concentraron en fiscalizar el cumplimiento de las normativas que restringían las actividades y costumbres populares, de manera que a la prohibición de las chinganas y reñideros de gallos decretadas en el siglo XIX, se agregaron las lidias o simula-cros de corridas de toros en cualquier forma que se presentaran (1901), hacer fuego y poner en funcionamiento cocinerías en las calles (1902), el control a los reñideros de gallos (1902), el desalojo de conventillos insalubres (1903), el juego de challa en la Plaza Victoria (1908) y la prohibición de los garitos o
16 Sergio Flores F., ob. cit., p. 64.17 Luis Guzmán, ob. cit., p. 19.18 Manuel Rojas, Hijo de ladrón, en Antología autobiográfica, Santiago, Lom Edi-
ciones, 2008, p. 155.
Vania Cárdenas Muñoz
94
casas de juegos clandestinos y la clausura de cantinas (1910), todas las cuales fueron celosamente controladas por los funcionarios policiales.
Durante los primeros años del siglo XX se producía un primer rediseño de las funciones policiales; mediante este, se trasladaba el foco de acción policial –que anteriormente estaba puesto en la salubridad– hacia la vigilancia de las costumbres atribuidas a las llamadas clases menesterosas y a la aplicación de medidas de higienización social que buscaban apartar actividades y suje-tos populares del espacio público. En el cumplimiento de estas funciones se vislumbraba uno de los ámbitos productivos de la función policial señalados anteriormente, pues a través de la intervención policial se aspiraba a concen-trar las energías populares en lo que se ha denominado la creación del orden burgués, es decir, la consolidación de una clase social de asalariados, extin-guiendo con ello «los males que hoy resultan de que las chinganas y demás casas de diversión para el pueblo estén constantemente abiertas, distrayendo a la clase trabajadora de sus ocupaciones diarias»19.
Otra muestra de esta producción policial fue la aplicación de mecanismos de control sobre los pobres, orientados a disciplinar a los sujetos que se mos-traban refractarios a ingresar al mercado laboral. Desde su tribuna periodística y con su tono característico, la burguesía exhortaba a las autoridades para poner freno a la vagancia, denunciando que era «insoportable el cardumen de muchachos harapientos que pululan de noche en la Plaza de la Victoria y sus alrededores (...) Es preciso que la autoridad recoja a esos pilluelos en ciernes, que más bien estarían en la escuela. De otra manera es seguro que todos ellos serán con el tiempo mujeres prostituidas y fascinerosas. La ociosidad es la madre de todos los vicios...»20. Años después, se les encargaba a los funcio-narios policiales la «depuración de las calles de individuos sospechosos que circulaban por plazas y calles del puerto», deteniendo en ocasiones a todos los muchachos que en horario de escuela o de trabajo se veían ociosos en las calles, plazas y especialmente en el sector de el malecón21.
El conjunto de estas funciones concentró parte importante del quehacer de guardianes y agentes porteños desde fines del siglo XIX y sugieren el paso a una segunda etapa de las funciones policiales, mediante la cual se invistió a la policía como protectora de la propiedad privada, otorgándole un mayor énfasis a las funciones de vigilancia y persecución del delito. En esta etapa de inflexión, las funciones fueron redefinidas y desde diversas tribunas la elite y otros sectores presionaban para centrar su quehacer en la persecución del crimen:
19 El Mercurio de Valparaíso, 11 de enero de 1862. Citado en Jorge Riquelme; Natalia González, «Continuidades. Las elites ante la criminalidad en Valparaíso, 1859-1875», Persona y Sociedad, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, vol. XX, número 3, 2006, pp. 9-42.
20 La Patria, 9 de abril de 1870. Citado en Jorge Riquelme; Natalia González, ob. cit., p. 33.
21 En marzo del año 1909, tras una redada policial se recogía a 64 niños vagos en Valparaíso, quienes por disposición judicial fueron posteriormente embarcados en un viejo buque en el cual funcionaba una escuela de oficios.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
95
Con cuánto descaro se vienen repitiendo los asesinatos, sal-teos y robos en esta desgraciada ciudad, que con razón se dice están a la orden del día (pues no ocurren de noche), quedando sus autores casi siempre impunes. Y nuestra policía ¿en qué se ocupa? Pues en nada!...22.
Tal era la impronta que se había instalado al interior del aparato policial sobre su rol en la persecución del delito, que los altos mandos miraban con hostilidad la «complacencia de las leyes llamadas modernas» que delimita-ban el accionar policial, considerando que su aplicación había «deprimido el principio de autoridad en el país, contemplando en exceso las garantías individuales, con lo cual se había llegado al extremo de facilitar la impunidad de los delincuentes»23.
En este escenario, a las policías les correspondió efectuar el control de los pobres mediante la depuración de los llamados elementos indeseables (vagos, borrachos, sospechosos). A través de estas funciones se aplicaban mecanismos de segregación espacial, cuestión que se complejizaba por la irregular geografía del puerto, que hasta hacía poco congregaba en espacios comunes –el plan de la ciudad– a «hombres, también mujeres y niños, que se movían por la ciudad al aire libre, a pie o a lomo de burro, para proveer a la población de toda suerte de productos»: aguateros, carniceros, panaderos, pequeneros, tortilleros y moteros24 inundando el plan con pregones y mercaderías y generando con ello las quejas de la población residente.
Los vecinos y las autoridades vieron en la venta ambulante una instancia de desorden; se relacionó a los pregoneros con delitos, o a sus puestos de ventas como lugares de juego, consumo de alcohol y corrupción25 y signos contrapuestos al proyecto de modernización. Según algunos autores, el proceso de expulsión de los pobres hacia los cerros había comenzado hacia mediados del siglo XIX, de la mano de fuertes campañas lideradas por El Mercurio de Valparaíso, «portavoz de los vecinos respetables de la ciudad» y fue esgrimida como consigna de intervención por el intendente Echaurren, quien «expulsó la precariedad y marginalidad hacia los cerros y quebradas, lo que definió un ámbito en las alturas bastante propicio para la ocurrencia de todo tipo de crímenes, apoyados además por la nula existencia de servicios urbanos
22 El Tinterillo, Valparaíso, 28 de agosto de 1901. Citado en Daniel Palma Alvarado, Ladrones. Historia social y cultura del robo en Chile, 1870-1920, Santiago, Lom Ediciones, 2011, p. 68.
23 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1247 (1909). Oficio n° 889, 1 de septiembre de 1909.
24 Una completa panorámica sobre variedad de personas que desempeñaron el co-mercio ambulante en Valparaíso se encuentra en el trabajo de M. Ximena Urbina Carrasco, «Vendedores ambulantes, comerciantes de ‘puestos’, mendigos y otros tipos populares de Valparaíso en el siglo XIX», Archivum, Viña del Mar, año 3, número 4, pp. 45-61, 2002.
25 M. Ximena Urbina Carrasco, ob. cit., p. 59.
Vania Cárdenas Muñoz
96
–como el alumbrado– y una no mejor vigilancia de los celadores. Más fácil que acabar con los criminales era expulsarlos de la vista e impaciencia de los circunspectos personajes de la elite»26.
Lo anterior se complementó a través de la promulgación de ordenanzas municipales que erradicaban a los sujetos populares hacia la periferia, las que se mantuvieron hasta entrado el siglo XX. El año 1913, un Decreto Municipal prohibía el estacionamiento de vendedores ambulantes en las vías públicas de las partes planas de Valparaíso, permitiéndoles asentarse solamente –y con el permiso respectivo– en las subidas de los cerros. El sustento del accionar policial para erradicar el comercio ambulante del centro de la ciudad no se alejaba mucho del paradigma del miasma humano y la consiguiente necesidad de extirpar la suciedad social, así al menos era señalado por el Secretario de la Sección de Investigaciones de la Policía de Valparaíso, al indicar que «es un hecho probado hasta la evidencia que la mayor parte de los robos que se efectúan en Valparaíso son cometidos por ladrones disfrazados de vendedores y que con tal motivo escapan a la vigilancia de la policía que además de su poca dotación que no les permite establecer servicios especiales con relación al enorme número de individuos que se ocupan de vender mercaderías am-bulantemente, no tiene un medio eficaz como comprobar la identidad de esos individuos, por cuando no existe un decreto municipal que reglamente este servicio como lo hay para los cocheros, jornaleros, gente de mar y demás gremios de individuos de oficio menudo»27.
Mientras tanto, en los cerros y quebradas, la ciudad se expandía en ran-cheríos y casas habitadas por trabajadores, artesanos del interior, marineros desertores y en general una importante cantidad de población que atraída por la oferta laboral, se había comenzado a radicar en las periferias o con-ventillos del puerto, trayendo como consecuencia el crecimiento poblacional de sectores como el Cerro Cordillera, en el cual según la propia policía «sería hacer prodigios de vigilancia con la dotación actual para evitar las raterías y latrocinios en una población tan extensa, compuesta en algunos barrios como este de gente de dudosas costumbres y antecedentes».
Dos misiones en torno a la criminicultura:la moralización del pueblo y el disciplinamiento de los moralizadores
Una parte importante de las funciones policiales se concentró en la vigi-lancia sobre el tipo de delitos que habían sido reprimidos desde el nacimiento de las policías fiscales, tales como causar molestias por encontrarse en estado de ebriedad, alteración de la tranquilidad pública a través de pendencias,
26 Jorge Riquelme; Natalia González, ob. cit.27 Hugo de la Fuente Silva, «Los vendedores ambulantes», Revista de la Policía de
Valparaíso, tomo 18, 1911.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
97
expresiones subversivas o inmorales o el amancebamiento, entre otros. Para ello se encargó a la Policía de Seguridad de Valparaíso mantener un especial control en las «calles y barrios en que se albergan los negocios que explotan las malas costumbres, y los habitados por gente del pueblo, que son en los que con más frecuencia, se cometen hechos delictuosos, debidos casi todos a los vicios, entre ellos el juego, y especialmente el abuso del licor que es muchas veces consecuencia del primero». En estos lugares, los funcionarios policia-les perseguían «la embriaguez y las causas que la fomentan, sobre todo esos negocios que son centros de desmoralización y pobreza del pueblo, los que, violando las leyes, engendran en la sociedad ladrones, tahúres y malhechores; vagos, ociosos y mendigos. En ellos pierde el obrero sus energías y el fruto de su labor; se deprimen sus facultades y se adquiere lo malsano»28.
A partir de esto, se mantenía un estricto control para el cumplimiento de los cánones sobre moral y buenas costumbres en espacios como calles, cocinerías, salones de baile, hoteles y teatros. A modo de ejemplo, para la vigilancia de estos últimos, existió una disposición especial que facultaba a la policía para fiscalizar el contenido de las exhibiciones artísticas, situación que era informada al Intendente por parte de un Prefecto policial el año 1906, indicando que «se ha observado que se viene abusando en los teatros de las exposiciones cinematográficas en tal forma que a veces no se ve en ellos sino la reproducción de escenas de lupanares; cuadros inverosímiles y abyectos; representaciones de sucesos en que aparecen desmedrados los conceptos de honradez, de orden y de autoridad; los progresos modernos de las ciencias al servicio de los criminales; deprimido el honor y pospuestos los más sagrados fueros y deberes del hogar y de la familia».
Sin embargo, en el cumplimiento de estas funciones, existieron casos que comprometieron a los mismos funcionarios encargados de prevenir y vigilar estos hechos. El año 1911, el Intendente llamaba la atención sobre una denuncia recibida a raíz de la existencia de una casa de prostitución en la que «noche a noche se repiten hechos repugnantes a la vista misma de los vecinos tranquilos del barrio». La denuncia agregaba que a pesar del escán-dalo, la ausencia de guardianes era absoluta, asegurando que «no se ve nunca ni un guardián de servicio, y en cambio los que están fuera de turno, tanto guardianes como agentes de seguridad, frecuentan continuamente ese foco de prostitución y embriaguez», agregando que «el vecindario se explicaría la falta de vigilancia policial por el hecho de no querer molestar al personal del cuerpo que allí se reúne». Ante tal denuncia, se solicitó una investigación que informara sobre la existencia de ese foco de corrupción y en particular la asistencia habitual a él de buena parte del personal de la sexta comisaría de policía29. Situaciones como las denunciadas se repetían en el transcurso de
28 B.N. Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 19, 1912, p. 14.29 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1275 (1911). Oficio nº 4411, 6 de diciembre
de 1911.
Vania Cárdenas Muñoz
98
las rondas efectuadas por guardianes y oficiales encargados de la fiscalización de lugares y negocios en donde se explotaban las malas costumbres:
El Sub Inspector Víctor M. Lara, se recogió en estado de ebriedad de su servicio de ronda, el que ‘antes había abandonado para irse a beber a negocios que están bajo la fiscalización de la Policía’, en estos momentos Lara ‘autorizó a dichos negocios para infringir disposiciones municipales vigentes y, por último, contestó en forma irrespetuosa y altanera al Sub Comisario interino de la sección’. Con estos antecedentes, el funcionario es castigado con un mes de arresto, de los cuales 10 días serían sin servicio y sin sueldo30.
A partir de estas situaciones y a juzgar por los hechos, la fiscalización de este tipo de lugares representó un real peligro para los policiales, puesto que al interior de estos espacios «engendradores de tahúres y malhechores», en ocasiones los mismos funcionarios sucumbieron ante el delito:
El guardián 3º Clodomiro Lorca en una de las tantas faltas a su turno, fue encontrado bebiendo en un conventillo, al ser conducido al cuartel trató de sacarse el uniforme, profiriendo al mismo tiempo palabras injuriosas y obscenas en contra de su jefe en la calle, formando con ello un escándalo público31.
Una de las principales preocupaciones de los altos mandos policiales era el consumo de alcohol en la población, problema que durante todo el periodo representó los mayores porcentajes de las detenciones efectuadas; los detenidos eran principalmente hombres jóvenes a quienes se encontraba consumiendo alcohol al interior de garitos, cocinerías o en las calles. El elevado número de detenciones a causa del consumo, llevaron a incluir en las instrucciones policiales medidas para facilitar la detención y el traslado de los ebrios32. En el proceso de ideologización que se entregó a la tropa en relación a algunas temáticas, estuvo presente la visión sobre el alcoholismo; desde un particular enfoque, se identificaba en la combinación vagancia-alcoholismo el origen de una cultura distintiva de las clases bajas, la llamada criminicultura:
La peste del alcoholismo... este factor tan poderoso de la criminalidad, debiera ser combatido sin tregua... las familias entregadas a la intemperancia constituyen el primer medio para
30 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1333 (1913). Sueldos Sección de Investiga-ciones Valparaíso. Folio n° 103, 21 de noviembre de 1913.
31 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1370 (1916).32 Guillermo Ávila Money, El guardián de policía, 2ª ed., Santiago, Imprenta Prefectura
de Policía, 1908.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
99
la CRIMINICULTURA, siendo el segundo la CALLE, donde el niño va a vagabundear con sus iguales33.
En vista del «carácter de verdadera plaga» que adquiría el problema, se implementaron diversas medidas para controlar la distribución de alcohol y detener a los ebrios: se redobló la vigilancia en determinados sectores de la ciudad, se aplicaron multas, cierre o clausura de casas de tolerancia –señaladas como «verdaderos focos de corrupción y de vicios»– elaborando catastros de mujeres que allí trabajaban, se clausuraron negocios de expendio de alcohol, se allanaron garitos y se detuvo a sus ocupantes, se fiscalizó el consumo de alcohol en cocinerías, entre otros. Estas medidas fueron aplicadas celosamen-te por la policía en una ciudad que a inicios del siglo XX, según su propio juicio, estaba «invadida por cantinas y prostíbulos clandestinos», por lo que la función moralizadora policial se enfocó en aplacar los excesos producidos por el consumo de alcohol34.
La identificación del vicio como elemento inherente a las clases bajas fue instaurada tempranamente por la elite, perpetuándose hasta instalarse en forma de sentido común en las esferas de poder. Esto llevó a la categorización del sujeto popular como objeto de moralización bajo los cánones de clase definidos por los sectores dominantes. Como complemento a esta concepción, una de las tareas más importantes de la elite para el periodo sería llegar a definir y/o modelar al sujeto encargado de vigilar el cumplimiento de la acción moralizante, que estuviera en posición de reprimir las malas costumbres del pueblo: el policía.
Para lo anterior, la figura del guardián fue sublimada al punto de iden-tificarle como «el sostén fundamental del orden público» en las funciones de control social que ejecutaba diariamente en calles y cantinas de la ciudad, indicando que «sobre este modesto servidor descansa el peso de nuestras leyes penales, municipales y de régimen Interior. En su carácter de agente inmediato de la autoridad tiene el deber de velar por la moralidad pública y el libre y legal desenvolvimiento de nuestras actividades sociales, industriales y comerciales»35.
En concordancia con lo anterior, se disciplinó a agentes y guardianes como intermediarios de la autoridad para el cumplimiento de la misión mo-ralizadora en espacios concebidos como naturales para la degradación del pueblo: «yo, me dije, me colocaré en condiciones de poder atacar los antros de perdición de estos desheredados: el lupanar, el garito, la taberna. ¿Cómo?, incorporándome al cuerpo que tiene esta misión: la Policía»36.
33 Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 19, 1912, p. 13.34 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1382 (1917).35 «El guardián con el pueblo y no contra el pueblo», Revista de la Policía de Valpa-
raíso, tomo, 22, 1921, p. 75.36 Enrique Devia, «¿Por qué soy paco?», Revista de la Policía de Valparaíso, año 1,
número 1, tomo 22, 1 de marzo de 1921.
Vania Cárdenas Muñoz
100
Para el desempeño de esta función eran numerosas las advertencias en-tregadas a los guardianes en los espacios de socialización policial (revistas, discursos, conferencias, órdenes del día, instructivos como «La Cartilla del Guardián», entre otros) sobre el consumo de alcohol y las consecuencias que ello implicaba en su comportamiento como representantes del orden:
El guardián que se embriaga en el servicio demuestra no tener nociones del DEBER, falta a la disciplina abandonando su punto y desobedeciendo las órdenes expresas de sus superiores, falta a la probidad aceptando copas a los que se llaman sus amigos o de personas interesadas, peca contra la moral porque produce escándalo con su mal ejemplo y también contra la templanza si se emborracha en exceso37.
Sin embargo y a pesar de la reiteración, en la práctica, el discurso morali-zador no siempre fue recepcionado en las filas, e incluso fue resistido consciente o inconscientemente por los policiales. Lo anterior se confirma al revisar los legajos policiales y encontrar una importante cantidad de partes diarios que informaban sobre faltas cometidas por los funcionarios que abandonaban su punto de vigilancia para dirigirse a consumir alcohol a cocinerías o espacios de diversión popular y luego volvían a los cuarteles en estado «inconveniente»:
Un guardián que se encontraba de servicio a las 2:00 AM se encontró con el Subinspector Alejandro Meza, quien en completo estado de ebriedad, ‘había sido rechazado de varias casas de tolerancia en la calle Chiloé’, el guardián debió hacer abandono de su servicio para conducir al oficial a la comisaría, en circunstancias en que éste último no lograba mantenerse en pie por sí mismo (1907).
Estas situaciones en su conjunto evidenciaban un comportamiento atávico y formaba parte de una cultura propia del bajo pueblo a la que no escapaban los policiales. Lo anterior sugiere la existencia de algún grado de resistencia o de barrera frente a las políticas de control del alcoholismo al interior de las mismas policías.
–Oiga, mi cabo –decía el borracho, en voz baja–, venga a tomarse un traguito. El policía, después de mirar hacia todas partes y pasarse nerviosamente los dedos por el bigote, accedía, echándose al coleto su cuarto o su medio litro de licor, fuese el que fuese, y de un trago. Tres o cuatro invitaciones y luego la suspensión o la noche de calabozo. –No estoy ebrio, mi teniente–
37 Ruperto Araús, Preceptor de la Tercera Comisaría de Valparaíso, Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 18, 1911, pp. 19-21.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
101
aseguraba el infeliz, que apenas podía abrir los ojos. –Échame el aliento. El oficial retrocedía, casi desmayándose. –¡Al calabozo, caramba! ¡Vienes más borracho que un piojo!38.
Estas muestras de lo que podríamos denominar como renuencia a la función moralizadora, fueron practicadas en la mayor parte de los casos por funcionarios de menor rango en la estructura policial: guardianes terceros, segundos y –en menor porcentaje– guardianes primeros eran diariamente casti-gados o suspendidos de sus funciones a causa del consumo abusivo de alcohol en horario de servicio. Sin embargo, existieron no pocas situaciones en las que los funcionarios que cometían las faltas pertenecían a un nivel superior en la jerarquía policial, como el caso del oficial Alberto Eldrege, quien se presentó a la comisaría a altas horas de la noche en completo estado de ebriedad («al extremo de no poder escribir correctamente su parte de novedades»). A la mañana siguiente, el dueño de una cochería reclamó por que el citado oficial, durante la noche y en persecución de unos cocheros, se introdujo a la pieza del mayordomo hiriéndolo con su sable, insultando groseramente al dueño del establecimiento39.
En la revisión de fuentes del periodo, se encontraron relatos que mostra-ron abundantes faltas disciplinarias asociadas al consumo de alcohol, cometi-das por funcionarios policiales de todos los niveles jerárquicos. No obstante, a partir de las mismas fuentes, se comprobó que el discurso moralizador interno tenía como figura única al guardián, al que se dirigían permanentes llama-dos de atención sobre la importancia de mantener una conducta intachable, indicando que «es deber de todos los buenos guardianes precaverse del vicio de la bebida y hacer cuanto puedan por impedir que sus demás compañeros cayeran en él».
Esta exhortación, ciertamente entrañaba una clara muestra de descon-fianza de las clases dirigentes hacia el guardián, funcionario que aún investido con la autoridad conferida por el uniforme, tenía un origen popular, tal como lo hicieron ver connotados políticos e intelectuales de la época y que por con-siguiente, formaba parte de una clase social que por sí misma representaba un riesgo para la elite, que desde su concepción ideológica asimilaba a los pobres con la comisión de delitos debido a su ‘naturaleza vulnerable’:
El guardián que se ha embriagado una vez debe pensar en las consecuencias que le traería consigo el entrar nuevamente a una taberna y debe tener presente también que el que lo invita no puede ser un amigo verdadero, sino un hombre vicioso y malo que quiere ponerlo en disposición de hacer que cometa faltas40.
38 Manuel Rojas, ob. cit., p. 158.39 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1142 (1905). Oficio Prefectura de Valparaíso. 40 Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 18, 1911, p. 20.
Vania Cárdenas Muñoz
102
La composición de clase de la tropa advertía a la burguesía –tanto fuera como dentro del campo policial– sobre la existencia de un potencial peligro de alianzas al margen del orden instituido entre peones, gañanes y guardianes, sujetos que al fin y al cabo provenían de la misma clase social. Este peligro suscitó en Argentina la aplicación de políticas especiales que estuvieron orien-tadas a aislar a los policiales del «infectado» tejido comunitario, tratando de constituir en la figura del guardián un cuerpo unitario y cerrado en torno a los bordes de la «familia policial»41.
Con todo, por las características de sus funciones, los funcionarios de tropa –guardianes y agentes– fueron los principales ejecutores de la misión moralizadora al interior del pueblo, desde lo cual se comprenden los esfuerzos desplegados por la institución para lograr el disciplinamiento absoluto de este «agente inmediato de la autoridad», el que aún en su «condición humilde» asumía el rol de intermediario eficaz entre las autoridades y el pueblo»42.
¿Qué impresión causaría al público la presencia de un guar-dián ebrio, relevado de su servicio y muchas veces conducido en repugnante estado por sus propios compañeros? La más triste, por supuesto, y no solamente en ese individuo sino que de todos, ya que los comentarios caen sobre la institución misma de quien se dice luego que no tiene organización moral. Y sin embargo, cuán lejos están de la realidad los que así piensan... ¡Si conocieran el esfuerzo que se gasta por inculcar al personal buenos hábitos y morigerar sus costumbres...!43.
Con ello, el disciplinamiento de la mano de obra policial se transformó en la segunda tarea que emprendió la elite en el periodo y su finalidad fue cambiar la deficiente imagen que la población y sobre todo la clase dirigente conservaban sobre la figura del guardián.
La administración de los pobres: funciones de identificación y vigilancia
La policía es el constante e incondicional asistente de la acumulación de la riqueza.
Patrick Colquhoun, 1796.
A partir de esta frase, el economista político bautizado como el «santo patrono» de los estudios sobre policía británica, proponía entender a la policía
41 Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2009, p. 18.
42 «El guardián con el pueblo y no contra el pueblo», ob. cit.43 B.N. Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 19, 1912.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
103
en un contexto más amplio, incorporando a la propiedad y el comercio por un lado y a la pobreza e indigencia por el otro44. Profundizando esta idea, otros autores han efectuado una reflexión en torno al vínculo existente entre los procesos de acumulación capitalista y las funciones policiales, planteando que la administración de la naturaleza disciplinaria del mercado y su interven-ción cuando esta disciplina falla es una de las funciones más importantes de las policías modernas45, llevada a cabo mediante mecanismos de contención, represión y control social.
En Chile, las funciones de vigilancia implementadas por la policía en el periodo de preminencia del liberalismo como proyecto de desarrollo, se enmarcaron precisamente en la función de control social. En la ejecución de estas funciones se observó un importante avance técnico y humano para llevar a cabo «la administración de los pobres» en las principales ciudades del país, con la temprana incorporación de tecnologías para identificar y controlar a los sectores populares. Si bien es cierto que desde los inicios del quehacer policial se asignó especial importancia a las funciones de identificación delegadas a la policía de seguridad, estas funciones se mantuvieron y posteriormente se fortalecieron, focalizando el control de diferentes sujetos sociales bajo este procedimiento.
Una de las primeras medidas de control policial implementadas en el contexto de movilidad poblacional que caracterizó a Valparaíso a fines del siglo XIX, consistió en dar cumplimiento a las disposiciones de la autoridad departamental que ordenaban a los jefes policiales «vigilar con cautela a todo individuo o individuos que lleguen pidiendo alojamiento o con el pretexto de buscar trabajo, procediendo a investigar el objeto de su venida o estabilidad en aquel pueblo o lugar y en procedencia y la causa de su salida»46.
Posteriormente, a través de la creación de la Oficina de Estadísticas Poli-ciales (1901), se dio inicio al empadronamiento de los habitantes de la ciudad, función que fue delegada a la Sección de Seguridad de Valparaíso a través de un mandato que exigía a los agentes informar diariamente a la Prefectura sobre cualquier cambio de domicilio de los habitantes urbanos bajo su juris-dicción. En el contexto de la reorganización policial del año 1909, nuevamente se implementó un sistema de vigilancia con similares características, a través del cual se facultaba a los Prefectos para que cada vez que lo estimasen con-veniente, pudieran ordenar a los Comisarios el levantamiento de un padrón de los habitantes del radio correspondiente a cada comisaría. Mediante su aplicación se reforzaba la idea original del empadronamiento, obligando a los dueños de casa, mayordomos de conventillos, administradores de posadas y otros a proporcionar información a la Prefectura sobre cambio de domicilio, datos de los habitantes, nombres, filiación y características de los inquilinos.
44 Mark Neocleous, ob. cit., p. 93.45 Ibid., p. 114.46 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 884 (1899).
Vania Cárdenas Muñoz
104
Para el cumplimiento de estas funciones, se requirió de medios técnicos que en otras latitudes habían demostrado su eficacia en el control y detención de individuos que lesionaban la propiedad privada. Hacia fines del siglo XIX, la filiación con fines criminológicos representaba un problema en extremo grave que requería urgente solución en países como Chile y Argentina47; en este periodo se ensayó un sistema de identificación a cargo de la Sección de Seguridad de Santiago, que presentó deficiencias notables y estaba aún lejos del nivel de aplicación del sistema de Bertillonage practicado por ese entonces en Europa y recientemente en Argentina48.
Recién el año 1899 se implementó la primera filiación antropométrica en la policía chilena, orientada a la identificación de delincuentes reincidentes. Esta técnica se basaba en el sistema de identificación propuesto por Alphonse Bertillon el año 1880, mediante el cual se conjugaba la fotografía y una serie de mediciones óseas o antropométricas de diferentes partes del cuerpo (cabeza, orejas, pie, dedos, mano, codo, talla, braza y busto) para complementar el registro de los criminales, además de la utilización de las medidas óseas para clasificar y localizar de forma más rápida los expedientes49.
A través de una orden del día, el año 1900 se estipulaba que «la Sección de Seguridad hará filiar antropométricamente sólo a los rateros que sean apre-hendidos en lo sucesivo en la referida sección y que hayan sido condenados anteriormente»50. Los resultados de la incorporación de esta nueva tecnología se evidenciaban posteriormente: el año 1908 la Sección de Seguridad contaba con mediciones antropométricas, retratos hablados, la descripción de señas o marcas particulares y la fotografía de frente y perfil del delincuente, además de los datos civiles, policiales y judiciales.
Esta medida fue aplicada también a las personas que salían en libertad posterior al cumplimiento de sus condenas, lo que luego se generalizó a «todo reo o presunto reo» ingresado a la cárcel. En conformidad con esto, a través de un Decreto dictado el año 1903, el Ministerio de Justicia dispuso que todo individuo condenado por la justicia criminal debía ser retratado, fotografía
47 Las Fuerzas Armadas de Chile: álbum histórico: recopilación histórica de la vida militar y naval del país, que se remonta desde los orígenes de nuestro hombre primitivo hasta la época actual, y que se completa con una información gráfica y monográfica de las diversas unidades que componen el Ejército y la Marina de Guerra Nacional y el Cuerpo de Carabineros, 2ª ed., Santiago, Empresa Editora Atenas, [1930?], p. 1074.
48 La utilidad del sistema en el trabajo policial era evidente en los registros policiales de París, en donde el año 1895 el archivo contaba con 90.000 expedientes y para localizar el registro de un individuo bastaba acudir a 60 expedientes. Citado en Elisa Speckman, «La inmensa urbe y el laberinto de los archivos: la identificación de criminales en la ciudad de México». En: En Mirada (de) uniforme, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2011, p. 130.
49 Elisa Speckman Guerra, ob. cit., p. 114.50 Orden del Día de fecha 15 de marzo de 1900, Prefectura de Santiago. Citado en
Las Fuerzas Armadas..., ob. cit., p. 1078.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
105
que quedaría en poder de la oficina de identificación policial. Esta medida fue temprana y arbitrariamente incorporada por la policía porteña, pues a pesar de que la disposición delimitaba la aplicación de este procedimiento solo en casos de personas «condenadas por la justicia criminal», existieron situaciones en las que se aplicó indiscriminadamente como mecanismo de identificación individual, tal como la identificación practicada a detenidos por ebriedad el año 190751, aun cuando recién el año 1915 la Corte de apelaciones dictaba una orden para la realización de la filiación preventiva de los ebrios.
Hacia la primera década del siglo XX, las limitaciones que subsistían para la identificación, junto con la falta de coordinación de las distintas secciones policiales, permitían que los presos burlaran los mecanismos de identificación y eludieran las detenciones mediante novedosos procedimientos. A modo de ejemplo, el año 1908 los reos evadían la acción de la justicia «debido a que, pendiente su orden de prisión o la investigación del delito en la Sección de Seguridad, se hacen prender en cualquier comisaría por una falta leve y, con nombre supuesto, son condenados a ciertos días de prisión. Mientras tanto, durante ese tiempo, permanecen en la cárcel sin noticias de la Sección de Se-guridad y al último esta devuelve sin cumplimiento la orden judicial después de inútiles diligencias para encontrar al delincuente»52.
La aplicación del método Bartillón implementado en países como Méxi-co, Argentina y Chile, pronto demostró que su aplicación no era tan certera como inicialmente se pensó: a los problemas de falta de higiene (por trasmitir enfermedades a causa de la cantidad de procedimientos efectuados con los mismos instrumentales) se agregaba la posibilidad de que existieran errores en las mediciones, alteraciones naturales o simuladas por los individuos; con ello, se desplazó la mirada hacia otro sistema de identificación, que para algunos resultaba más simple y cumplía con los criterios de validez aceptado por los especialistas, mostrando un mínimo de errores: la dactiloscopia53.
Para ello, durante los primeros años del siglo XX, el secretario de la Pre-fectura de Santiago se trasladó a Buenos Aires para instruirse en el sistema dactiloscópico y posteriormente el argentino Juan Vucetich, creador del sis-tema, viajó a Chile para darlo a conocer, adoptándose definitivamente en la policía chilena el año 1903. Este sistema consistió en tomar las impresiones de los cinco dedos de cada mano, huellas que se listaban de acuerdo a cuatro
51 En 1907 se informaba sobre un altercado producido al interior del 3° Juzgado del Crimen, en el cual el Secretario del mismo efectuó serias acusaciones a la policía por haber ingresado a retratar a un grupo de personas, entre las que se encontraban quienes había sido aprehendidas por ebriedad y que no habían sido condenadas. Entre otras cosas, el Secretario Judicial acusaba a los policiales de servirse del sistema de multas para incrementar sus propios ingresos. Oficio enviado al In-tendente por el Prefecto, 2 de noviembre de 1907. AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1203 (1907).
52 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1225 (1908). Oficio nº 358, 9 de septiembre de 1908.
53 Elisa Speckman Guerra, ob. cit., p. 149.
Vania Cárdenas Muñoz
106
tipos de huellas que habían sido preestablecidas, los que servían de base para la clasificación de los expedientes.
Dos años más tarde, en el marco de la celebración del Congreso Inter-nacional de Policías, el Jefe de la Oficina Dactiloscópica de Buenos Aires llegaba a las oficinas de la policía capitalina para iniciarles ampliamente en los procedimientos de clasificación y distribución de la información sobre personas que habían cometido delitos. Durante diez años, se mantuvieron simultáneamente dos sistemas y dos tipos de archivos para la identificación: el casillero antropométrico y el dactiloscópico. Solamente en el año 1913, cuando la identificación se extendió hacia otros sectores, imponiéndose la identificación de suplementeros, lustradores, vendedores ambulantes, cocheros del servicio público, entre otros, se pensó en abandonar el sistema de medición antropométrica.
La filiación antropométrica representó una eficaz herramienta con la que contaba la policía de Valparaíso para reprimir la vagancia y la ociosidad en el seno del pueblo, costumbres que a juicio de los altos mandos contribuían a la criminalidad de las clases bajas. La eficacia de esta medida radicaba en que «permite recoger a los vagos, conduciéndolos a la oficina antropométri-ca, para dejar en ella una impresión imborrable de su personalidad, con la cual el individuo no podrá mezclarse en aventura alguna»54. Por su parte, la filiación dactiloscópica sirvió también para la identificación de los propios funcionarios policiales –o más bien para un grupo de estos– y su aplicación se inició el año 1907 entre los aspirantes a guardianes de policía55, práctica que se siguió implementando al interior de la institución. Junto a la filiación, la policía aplicó otros sistemas de identificación, tales como la identificación individual, la elaboración de listados de antecedentes, el seguimiento de casos, las nóminas diarias de vagos, la vigilancia de individuos sospechosos, entre otras. Toda persona aprehendida por vagancia era puesta a disposición del juzgado por intermedio de la Sección de Seguridad y en esta misma época se propuso la creación de un sistema de fichaje para los vagabundos como medida de apoyo a las labores de vigilancia.
A medida que se consolidaba el ordenamiento liberal, las funciones po-liciales fueron redefiniéndose hacia otro eje de interés para la clase dirigente relacionadas al ámbito de la seguridad, en una ciudad considerada por la clase dominante cada vez más peligrosa al estar más poblada. De esta forma, una vez que la vagancia fue prohibida, se entregaron atribuciones a la policía porteña para practicar la detención de toda persona que fuese sorprendida pidiendo limosna o deambulando por las principales calles de la ciudad. El control sobre la vagancia no era un tema nuevo en la administración de las ciudades, el discurso oficial desde fines del siglo XVIII, en el cual se asociaba ociosidad, trabajo y criminalidad, tenía como objetivo último una fuerza la-
54 B.N. Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 14, 1907.55 Las Fuerzas Armadas de Chile..., ob. cit., p. 1083.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
107
boral necesaria para el mercado laboral56; con ello, el carácter delictivo bajo el cual se concibió la vagancia en gran parte se asociaba a la improductividad laboral de masas de gañanes que se resistía a incorporarse de manera definiti-va al trabajo asalariado57. Así, la actividad policial se encaminaba a integrar a estos sectores al aparato productivo y a la vez impedir que de la pobreza surgiera el populacho, clase social que a su vez representaba un peligro para la propiedad, dada su condición de rebeldía primitiva, expresada en su parti-cipación en asonadas y saqueos cuando existían las condiciones para ello. Al parecer, en la lógica dominante, la configuración indigencia-delito representaba un elemento necesario de extirpar, por representar un foco de distracción al proceso de salarización de la fuerza laboral, principal objetivo del periodo.
Las funciones de identificación y vigilancia se fortalecieron mediante la aplicación de procedimientos orientados a garantizar la seguridad en algunos sectores de concentración de la propiedad, principalmente asociados a la in-dustria y el comercio. El año 1901, a raíz de una serie de denuncias aparecidas en la prensa local sobre la falta de aseo en el Malecón, el Intendente expresaba su preocupación al jefe de policía porteño, por «haberse convertido el malecón en una gran barraca o bodega donde se deposita y existe frecuentemente una gran cantidad de mercadería». A partir de aquello, se instruyó en el mejora-miento de las coordinaciones entre las policías de orden y de seguridad para redoblar las funciones de aseo y vigilancia, al tiempo que se estableció una medida de seguridad extraordinaria, consistente en la obligación de inscribirse en los registros laborales para el personal que trabajaba en el Malecón, pro-cedimiento al que luego se agregaría la fotografía de los cuidadores de carga de este lugar, recursos a cargo de la Policía de Seguridad58.
El año 1906, mediante la aplicación de una serie de normativas muni-cipales59, se ordenó a la Sección de Seguridad tomar fotografías de todos los cocheros del servicio público en un plazo de 15 días, para posteriormente incluir en sus matrículas la fotografía que acreditara su identidad y registro de infracciones en la Prefectura60. Conjuntamente, la Ordenanza de Carruajes definía que los conductores de coches públicos destinados al transporte de pasajeros debían contar con un permiso de la alcaldía facultando a la policía para identificar y vigilar a los trabajadores; el año 1907 se incluyó a otro grupo de trabajadores mediante la aplicación de un reglamento con el cual se encargó a la policía llevar un Registro de Inscripción para vendedores de diarios, destinado a la identificación de los suplementeros.
56 Alejandra Araya Espinoza, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en el Chile colonial, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2003, pp. 40-50.
57 Ver Gabriel Salazar Vergara, Labradores, peones y proletarios: formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Santiago, Ediciones Sur, 1989.
58 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 903 (1901). Oficio de Intendente de Valparaíso n° 48, 1 de mayo de 1901.
59 Decretos nº 553 y nº 558 del 7 de enero de 1906.60 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1185 (1906).
Vania Cárdenas Muñoz
108
Estos sistemas selectivos de vigilancia fueron tempranamente aplicados como mecanismos de control sobre los pobres; un caso emblemático lo re-presentó el Registro de Trabajadores y Permiso para Traficar que se aplicó en Valparaíso el año 1909, a cargo de los liberales Guillermo Rivera y Enrique Bermúdez. Mediante este procedimiento, la policía debía anotar el nombre, domicilio o paradero y la ocupación u oficio de cada trabajador, especificán-dose aquellos que prestaban sus servicios en el ámbito público o particular. Posteriormente, a cada obrero inscrito se le extendía una papeleta en que constaba su inscripción y el correspondiente permiso para traficar.
Esta medida fue catalogada como exitosa por los altos mandos policia-les, que preocupados por la persecución del delito, indicaban que el registro «permitió establecer quiénes eran gente de trabajo y quienes individuos sospechosos cuya pista se encargaba especialmente a la policía»; mientras, el Intendente proponía su refuerzo con otros mecanismos de control, indicando que «las eficaces medidas de represión adoptadas necesitaban el complemen-to de algunas medidas precautorias, que permitieran pasar en revista a las gentes del pueblo y aquilatar sus condiciones»61. En la misma línea, hacia el año 1916, la aplicación del sistema de identificación con fotografía era ex-tendida a otras ramas de trabajadores –vendedores ambulantes, conductores de vehículos y cargadores a caballo, entre otros–, como un requisito para autorizarles a trabajar.
La implementación de este tipo de control por parte de la Policía de Segu-ridad, fue objeto de numerosas protestas protagonizadas por los trabajadores y sus organizaciones. El año 1912, al aplicarse una disposición de la Dirección General de la Armada sobre la Ley de Matrícula de Gente de Mar, en la cual se establecía la prohibición para trabajar en la bahía a todo individuo que no estuviese matriculado y en posesión de su respectiva libreta62, la policía se encontró con severas resistencias por parte de los trabajadores lancheros. Los informes policiales indicaban que gran parte de los trabajadores de la bahía habían procedido a la inscripción «a excepción de los lancheros que se resisten a matricularse y aun se dice que el día 1 de junio se declararán en huelga»63.
Un año más tarde la Sección de Seguridad informó sobre una protesta en la que un dirigente denunciaba públicamente que:
el Ministerio de Industrias y Obras Públicas por un decreto re-ciente ha ordenado que debe retratarse a los empleados a jornal de los Ferrocarriles del Estado, es decir, a hombres honrados, y yo pregunto, ¿porqué no se retrata a los ladrones de levita, a los gestores administrativos como Guillermo Rivera, a los
61 B.N. Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 16, 1909.62 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo (1911) Gobernador Marítimo, en nota nº
164, 23 de mayo de 1912.63 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo (1912) Informe de Prefecto a Intendente, 2
de septiembre de 1912.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
109
funcionarios acusados de robos como el Prefecto de Policía, y en fin ¿por qué no se retrata al viejo de Ramón Barros Luco?64.
Efectivamente, el retrato obligatorio impuesto a los trabajadores era percibido por estos como una medida que atentaba contra su dignidad, al igualarlos con «los desgraciados que se encontraban recluidos en las cárceles, cumpliendo el mandato de las leyes». En este contexto se declararon numerosas protestas –entre las cuales se encuentra la Huelga del Mono– como respuesta a la medida de fotografiar y registrar los datos de trabajadores por parte de la policía. Los movimientos de reprobación hacia esta medida continuaron desa-rrollándose hasta el año 1917 y en el marco de movilizaciones más amplias, tal como sucedió en la huelga ocurrida ese año, en la cual se exigían mejores salarios, fin a la corrupción en el sistema fiscal y eliminación de la fotografía obligatoria, indicando que «los obreros no eran rateros y que esta disposición para ellos era un insulto, dada su actuación de trabajadores honrados»65.
Con posterioridad al movimiento huelguístico del año 1913, el Intendente de Valparaíso alertaba al gobierno sobre «la existencia de elementos revolto-sos y agitadores de profesión, sin oficio ni ocupación habitual, incorporados, como lepra funesta, en la masa trabajadora de nuestra población», refiriéndose a los anarquistas y reinstalando con ello la discusión que cuatro años antes se había efectuado a propósito del empadronamiento poblacional, sobre la aplicación del Código de Procedimiento Penal. A diferencia de las limitacio-nes encontradas anteriormente, en esta ocasión se valoraba positivamente la existencia del Artículo 94 en la identificación de individuos peligrosos, pues mediante su aplicación y el registro que estaba en manos de las policías, se obligaba a dueños de casa o administradores de establecimientos a declarar a los funcionarios policiales los nombres, domicilios y movimientos de cualquier habitante de la ciudad.
Al parecer, frente al peligro extranjero y en ausencia de una legislación que se ajustara a la nueva definición de sujeto peligroso, la normativa existente adquiría otra valoración, así por lo menos era expresado por el Prefecto, quien refiriéndose a la aplicación del cuerpo legal, el año 1914 indicaba: «ya que no ha encontrado favorable acogida la idea de dictarse una Ley de Residencia, estimamos que no habría medida más oportuna en la previsión práctica del anarquismo, que la implementación de dicho registro», agregando que cuando la Prefectura tuviese en su mano un instrumento tan poderoso y eficaz como el Registro obligatorio para conocer en detalle a cada persona de su jurisdicción, será en extremo difícil que se establezcan asociaciones anarquistas66. Cuatro años después de estas expresiones y mediante la presión ejercida por la clase
64 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1333 (1913). Discurso de José Araneda, Oficio n° 912, 22 de octubre de 1913.
65 AN. Intendencia de Valparaíso, tomo 1383 (1917). Informe Policial de reunión de gremios obreros de Valparaíso y Viña del Mar, declarados en huelga.
66 «Medidas de previsión», año VII, número 96, enero de 1914. Revista de la Policía de Valparaíso, tomo 21, 1914.
Vania Cárdenas Muñoz
110
dirigente, se dictaba la Ley 3.446 de Residencia; a través de este instrumento se disponía la identificación de todos los extranjeros mediante su inscripción en los libros de Registros de los Gabinetes Dactiloscópicos, a cargo de la Sección de Seguridad de la Policía.
El año 1918, con la dictación de un Decreto Supremo, se reglamentaba el Servicio de Identificación Personal con asiento en la Oficina Central en San-tiago y oficinas departamentales dependientes de las Prefecturas Policiales del país. Mediante este servicio, se implementó la identificación civil, para todas las personas que voluntariamente quisieran poseer una cédula de identidad (por la que se debía pagar una suma de dinero) y una identificación penal para identificar a las personas detenidas y condenadas. A su vez, cada oficina departamental debía remitir semanalmente al nivel central las cédulas de identificación de todas las personas filiadas. La obligatoriedad de la cédula de identidad personal no se aplicó sino hasta el año 1924, año de organización definitiva del Servicio de Identificación en el país. Es así como se universali-zaban los mecanismos de identificación, incorporando con ello –como indica Elisa Speckman– a todos los ciudadanos que en el siglo XIX quedaban fuera del catálogo de «sospechosos» y que no merecían la vigilancia del Estado67.
Conclusiones
En el desarrollo de este artículo se han explorado algunas funciones de las policías de orden y seguridad de Valparaíso, considerando a la policía como una actividad, por lo cual se centró la atención en lo que ella hacía a fines del siglo XIX e inicios del XX, en un escenario de crisis y consolidación del ordenamiento burgués, donde emergieron nuevas demandas que recayeron sobre el recién creado aparato policial.
El desarrollo de las funciones policiales identificadas y su estrecha rela-ción con el desarrollo del aparato político-económico y social del periodo, permiten comprender de mejor forma las transformaciones operadas en torno a las funciones policiales desde su creación hasta a lo menos el año 1920, periodo en el cual se produce un rediseño oficial de las funciones de orden y seguridad. En este momento, a la policía de orden se le asignan funciones de represión y vigilancia en actividades políticas como comicios, reuniones públicas, etc. a fin de garantizar la paz social; mientras que a la policía de seguridad le son designados los llamados «servicios de depuración y seguridad social», focalizando sus funciones al control sobre los elementos peligrosos para la estabilidad política, especialmente el anarquismo68.
La modificación de las funciones policiales que fueron definidas bajo los requerimientos de la clase dirigente, sugiere una modificación en lo que podría
67 Elisa Speckman, ob. cit., p. 151.68 E. Alejandro Peralta. Ayudante de Policía, Revista de la Policía de Valparaíso, tomo
20, 1913.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
111
identificarse como el proyecto policial, lo que se visualiza a través del cambio producido en el eje del interés policial. De esta manera, desde las primeras funciones asociadas al bienestar general, en las cuales un brazo del aparato estatal ingresaba a la vida social para cumplir con los objetivos de salubridad pública y moralización del pueblo, el eje se trasladó hacia la preeminencia de funciones asociadas a la creación y consolidación de una clase social de asalariados, centrando su interés en la persecución del delito y de actividades políticas consideradas peligrosas para la estabilidad o la llamada paz social. En el terreno práctico, es posible indicar que las funciones policiales fueron extendidas, manteniéndose algunas de las funciones de bienestar e incorpo-rando paulatinamente aquellas asociadas a la persecución del delito.
Un punto de inflexión importante en el cambio de la producción policial, correspondió a la huelga portuaria del año 1903 por la emergencia de la cuestión social en medio del fantasma de la violencia y la intranquilidad de las clases dominantes, que miraban a «la multitud descolgándose de los cerros por la Plaza Sotomayor», según la imagen presentada por Edwards Bello, que agregaba «la calle Márquez era entonces una cloaca productora de cirrosis, de sífilis y tuberculosis. Por ahí bajó al plan la chorrera del odio de clases»69. En este contexto de alarma que inquietó a los capitales nacionales y extranjeros, marcando, según algunos autores, el inicio del moderno sistema de relaciones laborales70, las funciones policiales fueron redefinidas, incorporando otros medios para el abordaje de los conflictos capital-trabajo mediante una serie de funciones que combinaban represión, vigilancia selectiva e infiltración de organizaciones obreras.
Durante este periodo, se puede afirmar que la Policía de Seguridad de Valparaíso había llegado a un punto de especialización en materia política, lo que se confirma en las funciones específicas que el año 1907 les fueron delegadas:
• Servicio permanente de salida y llegada de vapores.• Servicio de vigilancia entre nuevos inmigrantes.• Servicio especial de informes en el seno de las sociedades obreras.• Servicio permanente de vigilancia en los trenes, entre las estaciones
El Salto y Valparaíso71.
69 Joaquín Edwards Bello, Joaquín. «Bautismo de sangre en mayo de 1903», en Crónicas del centenario; selección y ordenación de Alfonso Calderón, Santiago, Zig-Zag, 1968, p. 48.
70 Juan Carlos Yáñez Andrade, Estado, consenso y crisis social. El espacio público en Chile 1900-1920, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2003, pp. 202-210.
71 Roberto Hernández Ponce; Jule Salazar González, De la Policía Secreta a la Policía Científica. Proceso histórico de la Policía de Investigaciones de Chile, 1864-1927. Primer Volumen. Santiago, 1994, p. 70.
Vania Cárdenas Muñoz
112
En una ciudad como Valparaíso, en donde las elites acumularon cuan-tiosas fortunas desde mediados del siglo XIX, prontamente se requirió del apoyo de los cuerpos policiales para consolidar los procesos de acumulación, especialmente cuando la importancia del trabajo había sido tempranamente reconocida en la producción de la riqueza: «el trabajo es un requisito absoluto de la existencia de todo Gobierno; y es sólo de los pobres de quienes se puede obtener ese trabajo […]. Por lo tanto, no es la pobreza un mal en sí mismo»72.
El problema eran los obstáculos que se interponían para la producción de la riqueza, y en ellos se concentraron las funciones policiales mediante su intervención correctiva frente a los «peligros» emergentes para el proceso de acumulación financiera: los pobres que se resistían al trabajo asalariado, indigentes y vagos que pululaban por las calles, el populacho o la subclase con su potencial amenaza, quienes cometían delitos contra la propiedad, anarquistas, socialistas, «extremistas foráneos», las llamadas muchedumbres peligrosas y todo sujeto considerado peligroso para la mantención del orden social. A la luz de lo anterior, resulta interesante retomar el análisis efectuado por los autores citados, quienes señalan que la función policial no solo residió en la mantención del orden social, sino que aportó a su creación mediante la consolidación del asalariado y con ello la instauración del orden burgués73, la que representó, en definitiva, el centro de la producción policial bajo el ordenamiento liberal.
Finalmente, es necesario observar estas funciones a la luz del proceso de consolidación de las modernas policías, lo que permite entender de mejor forma las resistencias naturales que se presentaron en el proceso de ajuste de los funcionarios al modelo policial impuesto, tanto desde el deber ser norma-tivo, como al ideal de policía definido a partir de 1896.
La serie de conflictos con que los funcionarios policiales se vieron en-frentados en el cumplimiento de sus funciones, se relacionaban con la con-formación de las policías y las dinámicas internas que difícilmente podían permanecer ajenas a lo que sucedía en el resto de la sociedad de la época, especialmente al considerar que durante el primer periodo no existieron sis-temas de segregación en la vida de los funcionarios, por lo que era habitual que guardianes y peones compartieran los mismos espacios de recreación y alimentación, entre otros. Lo anterior ciertamente representó una importante limitación para contar con una planta de funcionarios estables dadas las di-ficultades que existieron para atraer y retener al personal; por otra parte, el hecho de que los funcionarios policiales provenían de la misma clase a la que debían vigilar y reprimir, representó un problema permanente para los altos mandos y especialmente para la elite, tal como lo expresaba tempranamente uno de los mayores exponentes de la idea de profesionalizar la policía chilena, Benjamín Vicuña Mackenna, quien se refería al «mal social» que obligaba a
72 Texto del año 1799, sobre The State of Indigence, citado en Mark Neocleous, ob. cit., p. 105.
73 Mark Neocleous, ob. cit., p. 30.
Las funciones policiales bajo el ordenamiento liberal
113
componer la policía de «individuos sacados de la clase social de donde salen los bandidos74».
Por ello es que uno de los mayores esfuerzos se concentraron en disci-plinar al sujeto policial, de manera que este se convirtiera en «un modelo de ciudadano en el fiel cumplimiento de las leyes»; para eso se instauró la figura del modelo de guardián a modo de referente ideal a seguir por la tropa. No obstante, la figura del guardián continuaba representando a los ojos de la burguesía un cúmulo de limitaciones que era necesario sortear hasta alcanzar el ideal de policía:
Generalmente es un hombre de buenas intenciones, de poca ilustración, de mediana sociabilidad. Se ha formado en un am-biente oscuro, generalmente sin cultura ni condiciones higiénicas; tiene rudimentos de todo; pero conoce poco sus obligaciones, porque lo que se le enseña en los cuarteles no le basta, debido a que, siendo el personal poco numeroso, le falta materialmente tiempo para madurar lo que se le enseña en ellos75.
Lo anterior resume la serie de barreras que debieron ser sorteadas por las modernas policías para llevar adelante el cumplimiento de sus funciones hacia el cambio de centuria. En esta etapa de ajustes y transformaciones en el quehacer policial, resulta interesante detenerse en la figura del guardián, considerado el «sostén fundamental del orden público», funcionario de origen popular, dotado por la elite de un aparente poder de mediación entre ricos y pobres, con el fin de entender las contradicciones cotidianas que estuvieron pre-sentes en un grupo de hombres que desempeñaron sus funciones ocupándose durante semanas o meses en alguna comisaría del puerto, para posteriormente unirse al grupo de gañanes que recorría la ciudad en búsqueda de alguna actividad mejor remunerada o con mayores grados de libertad y autonomía.
74 Intervención del senador por Coquimbo, Benjamín Vicuña Mackenna, Sesión extraordinaria del 2 de diciembre de 1881. En René Peri, Historia de la función policial en Chile. Segunda parte (1830-1900), Mutualidad de Carabineros, 1982, pp. 201-209.
75 Luis Lira F., «Un guardián de policía», Revista de Policía de Valparaíso, tomo 20, junio de 1913.