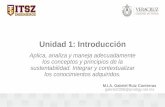La unidad política de España: los nacionalismos periféricos y el 'Estado de las Autonomías
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La unidad política de España: los nacionalismos periféricos y el 'Estado de las Autonomías
Rafael Caparrós(*)
LA UNIDAD POLÍTICA DE ESPAÑA: LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS Y EL 'ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS'(**)
(SPANISH POLITICAL UNITY. PERIPHERICAL NATIONALISMS AND THE 'AUTONOMIES STATE')
Resumen
Tras unas consideraciones críticas preliminares sobre el nacionalismo como ideología política, se abordan los orígenes históricos de los nacionalismos periféricos en España, su posterior evolución en el contexto de la reiteradamente frustrada "revolución nacional burguesa" y el subsiguiente protagonismo político excesivo de esas minorías nacionalistas, que se acrecienta durante y después de la transición a la democracia. Finaliza con unas propuestas de reforma del vigente modelo de Estado Autonómico y unas escépticas consideraciones teóricopolíticas finales sobre el insoluble problema de la unidad política de España.
Palabras clave: España, nacionalismo periférico.
Abstract
Afterwards some previous critical remarks on nationalism as a political ideology, an approach is taken to Peripherical nationalisms historical origins in Spain, their further evolution in the context of the repeatedly disappointed "bourgeois national revolution", and their subsequent excessive political prominence, as minorities, growing during and after transition to democracy. This paper ends to some reform proposals for the Autonomic State model in force and some theoretical and political sceptical concluding remarks on the unsolved problem of Spain Political Unity.
Keywords: Spain, peripherical nationalism.
(*) Graduado Social y Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho Político en la Universidad de Granada y en la actualidad es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Málaga. Coautor y editor de La Europa de Maastricht (Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1994) y ha publicado varias de-cenas de artículos en libros colectivos y revistas especializadas. Consultor y Miembro-Tutor del Consejo Asesor de la Fundación Universitaria "Instituto de Desarrollo Regional" de la Universidad de Sevilla (Cfr. http://www.idr.es). Colaborador habitual de la prensa periódica, en concreto, "Sol de España", "SUR", "Granada Semanal", "Diario 16", etc. y, en la actualidad, en "Málaga hoy" y el resto de los periódicos del Grupo Joly. Miembro de diversas ONGs, como "Greenpeace", "Amnistía Internacional", "Asfema" y ATTAC. (Tlfno. 952200300). E-Mails: [email protected], [email protected] y [email protected] "
(**)Texto revisado y ampliado de la conferencia pronunciada por el autor el 19-Febrero-2007 en el Paraninfo de la Universidad de Málaga, en el contexto de las sesiones del Aula de Mayores de dicha Universidad.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 79
Contra el nacionalismo como ideología política
“Nación en crisis, pues, y nacionalismo en auge. Situación que pudiera parecer contradic
toria si no tiene en cuenta que la dinámica conflictiva, patente o latente, es intrínseca al
nacionalismo. Sigue produciendo deformaciones y distorsiones de toda suerte. Fomenta la
pervivencia y la creación de estereotipos adversativos. Es una situación que legamos al siglo XXI y cuyo desenlace no nos es dado conocer.
Se ha exhumado el indiscreto encanto del particularismo dogmático. Sólo nos cabe tratar de desmitificar en lo posible esa fuente inagotable de fanatismo y de maniqueismo. Los dos grandes males, individuales y sobre todo colectivos,
que nos acechan.”
Francisco Murillo Ferrol, “El nacionalismo de fin de siglo” (2002)
o es fácil tratar rigurosamente una temática históricopolítica como la de los nacionalismos en España, siempre tan
teñida de aspectos emotivos e irracionales. Y tan signada, además, por la violencia, la sangre y la muerte. El propio politólogo, ciudadano él mismo también al fin y al cabo, con sus inevitables filias y fobias, debe aprender a distanciarse críticamente de sus propias ideas, creencias y/o prejuicios, a la hora de abordarlo. El problema viene doctrinalmente agravado, además, por la naturaleza misma del concepto de “nación”, que es un concepto equívoco por polisémico, y al mismo tiempo es un constructo mental voluntarista (en cuanto que implícitamente predica de toda la población una absolutamente improbable homogeneidad sociocultural),1 políticamen
N
1 Ya lo advirtió Max Weber en 1922 al sostener que “el concepto de nación nos remite siempre al po-der político”, por lo que “la nación es un concepto que, si se considera como unívoco, nunca puede ser definido de acuerdo con las cualidades empíri-cas que le son atribuidas (…) Se trata, pues, de un concepto que pertenece a la esfera estimati-va.” (WEBER, M., Economía y Sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva, FCE, México, 1984, Pp. 324-327 y 678-682). Y de manera más
te divisivo (en cuanto que postula que toda nación requiere su propio Estado)2 y de nefastas consecuencias históricopolíticas, por sus elevados costes sociales y humanos.
Y, por otra parte, su pretendido hijo putativo, el nacionalismo –aunque, en realidad es al contrario, puesto que es el nacionalismo el que engendra políticamente a la nación, como más adelante veremos, es, digámoslo claramente de entrada, una de las más ominosas e inquietantes ideologías políticas de la globalizada postmodernidad actual. Como ha escrito Murillo al respecto,
“Siento no poder evitar que mi consideración del nacionalismo y sus aledaños esté cruzada de recelos y desconfianzas. Demasiados hombres han muerto bendecidos por su retórica… Acaso, para acallar
contundente, nos previene Sloterdijk del riesgo hipnótico que comportan esos “espacios encanta-dos que gozan de una inmunidad imaginaria y de una comunidad de esencia y de elección mágica-mente generalizada”. Por lo que afirma de la so-ciedad, un concepto bastante menos engañoso que el de nación, “quien pretenda hablar teórica-mente de ‘sociedad’ tiene que operar fuera de la obnubilación del ‘nosotros’. Si se consigue eso, se puede uno percatar de que las ‘sociedades’ o los pueblos están constituidos más fluida, híbrida, permeable y promiscuamente ellos mismos de lo que sugieren sus nombres homogéneos.” (SLO-TERDIJK, P., Esferas III. Espumas. Esferología plural, Trad. cast. de Isidoro Reguera, Siruela, Ma-drid, 2006, P. 49).
2 Como señalara García-Pelayo, excelente conoce-dor del austromarxismo, “Al Estado le es inherente la soberanía, la coerción externa; a la nación –que es un orden constituido por participación, que es una communitas y no una societas– le es inheren-te la autodeterminación. Precisamente la diferen-cia entre los nacionalistas y los socialistas está en que los primeros derivan de la personalidad de la nación la soberanía, mientras que los segundos derivan la autonomía, la cual supone siempre la articulación en una unidad superior y que implica: i) el derecho a la autodeterminación interna y ii) el derecho a la codeterminación o cogobierno del conjunto de que forma parte.” (GARCÍA-PELAYO, M., “La teoría de la nación en Otto Bauer” en Idea de la política y otros escritos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, Pp. 230-231).
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 80
ciertos escrúpulos, haya que avisar contra la confusión de patriotismo con nacionalismo. El patriotismo –de cualquier patria y de cualquier tamaño puede ser un sentimiento (subrayo lo de sentimiento) natural de apego al terruño donde uno nace, se cria o vive. Entendiendo terruño tanto en el sentido físico, como social o cultural, y muy ampliamente. Es cierto que esto lleva consigo preferencia, pero no necesariamente agresividad frente a lo distinto. Y es de temer que ésta sea una de las características esenciales del nacionalismo. Como tal, es una ideología que supone afirmar lo propio frente o contra lo ajeno. Quizás se trate sólo de la exageración de puntos de partida naturales e inevitables, de la consagración exasperada de nuestros particularismos. Puede que sea así y que estemos condenados a ello, al menos en el estadio actual de evolución de la especie. Confiemos, sin embargo, en que no ande muy lejos la superación racional de tan graves limitaciones.”3
Pero, por encima de todo, lo más chocante del nacionalismo, en mi opinión, es que eleva a ideal político –ese ámbito privilegiado, necesariamente reservado a aquellos fines y valores humanos de carácter universalista– algo tan irracional, particularista y azaroso como el resultado de lo que Rawls ha llamado la lotería genética.4 Es decir, el hecho de haber nacido o crecido aquí o allá, algo que nadie puede esforzarse por merecer, ya que es fruto del puro azar, y que, en consecuencia, es absolutamente gratuito.
Por otra parte, no parece necesario apelar al recuerdo aún vivo de las terribles masacres, del genocidio y las limpiezas étnicas
3 MURILLO FERROL, F., “El nacionalismo de fin de siglo” en MURILLO FERROL, F., Nuevos ensa-yos sobre sociedad y política, CIS, Madrid, 2006, Pp. 50-54.
4 Cfr. RAWLS, J., A Theory of Justice, Harvard Uni-versity Press, 1971.
practicados en la exYugoslavia para ratificar hasta qué punto han sido nefastas las pulsiones políticas separatistas y/o independentistas tanto para los Estados afectados como para los propios nacionalismos excluyentes. Cuyos ambivalentes efectos políticos de hecho se extienden en el tiempo, desde los orígenes del concepto “nación” en el siglo XVIII francés (de la mano de los Renan, Sièyes, etc) hasta la actualidad, pues indudablemente es cierto también que el nacionalismo ha tenido algunas consecuencias políticas integradoras en el siglo XIX, como ha recordado Hobsbawn.5 No obstante, el precio a pagar por esa eventual funcionalidad política integradora ha sido realmente considerable. Como explica Murillo
“El nacionalismo supone, por una cara, el centralismo jacobino galo, A la postre, la revolución va expresamente contra el particularismo y el principio de autodeterminación. Las campañas napoleónicas son su mejor refrendo. Pese a que, paradójicamente, se trata de que todos los pueblos sean `libres` y de crear la Nación en abstracto. La Constitución de 1793 proclama la amistad del pueblo francés con todos los pueblos libres. Pero hacia dentro se organiza todo sobre el principio del centralismo nacional, es decir, la supresión de los particularismos o, al menos, la supresión de su valor político. Va sacrificándolos implacablemente. Diríamos que sustituye el centralismo de las monarquías absolutas por otro aún más rígido: el nacional. En 1794 hay un momento en el que pareció que se iban a suprimir en nombre de la nación las seculares lenguas que se hablaban en Francia. Un miembro del Comité de Salvación Pública se quejó de que `el federalismo y la superstición hablan bretón, la emigración y el odio a la República hablan alemán; la contrarrevolución habla italiano, y el fa
5 HOBSBAWM, E. J., Naciones y nacionalismos desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 81
natismo habla vasco` (Röhl, p. 230). En un pueblo libre el idioma ha de ser uno solo y el mismo para todos. Observemos de paso que no se rechaza el plurilingüismo sólo en nombre de la unidad, sino que se alegan razones políticas.”6
"No hace falta compartir la conocida e irónica consideración del patriotismo de Samuel Johnson –“el patriotismo es siempre el último refugio de los sinvergüenzas”–, para afirmar con plena rotundidad que en un país como España, con una tan convulsa historia política moderna y contemporánea, al igual que lo estableció Jürgen Habermas para otro país de tortuosa historia política como Alemania, el único patriotismo sensato y no divisivo es el “patriotismo constitucional”. "
Al final de su excelente libro España de cerca. Reflexiones sobre veinticinco años de democracia, se lamenta Manuel Ramírez de que la idea de la unidad política de España haya llegado a ser monopolizada por la derecha
“Lo peor que nos ha ocurrido históricamente no es únicamente que la derecha haya monopolizado esa idea de España. Es también que la izquierda, por una u otra razón, ha dejado que así sea.”7
La razón es evidente: los ideales políticos de la izquierda han sido siempre universalistas e internacionalistas. Y eso no parece que deba cambiar en el futuro, habida cuenta de que nolens volens habremos de seguir desenvolviéndonos en el contexto de una cada vez más profunda y completa globalización.
6 MURILLO FERROL, F., Loc. cit., Pp. 57-58.
7 RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., España de cerca Refle-xiones sobre veinticinco años de democracia, Trotta, Madrid, 2003. P. 137.
Sino, más bien todo lo contrario; como ha sostenido orteguianamente el sociólogo alemán Ulrich Beck, “Sólo hay una respuesta a la globalización: ¡Europa!”8
Pero ocurre, además, que Ramirez confunde España con el nacionalismo españolista. Pues sólo si aceptáramos acríticamente esa idenficación de ambos fenómenos políticos,9 el nombre y la cosa de España, podríamos concluir en que tiene razón nuestro autor, en cuanto que, efectivamente, ciertos mitos y símbolos políticos españoles y/o españolistas (la bandera y el escudo, y especialmente los preconstitucionales, la dógmatica y preconstitucional idea de una férrea unidad política e, incluso, hasta hace bien poco, el propio nombre del país) han sido históricamente abandonados por la izquierda española no nacionalista, por obvias razones políticas, apropiándoselos indebidamen
8 EL PAÍS, 7-Julio-2005. p. 16.
9 Una identificación claramente impertinente, como destaca Juan Aranzadi en relación con un tema similar: “El 22 de noviembre de 1985 el Rey de España inauguró en la madrileña Plaza de la Leal-tad un monumento a todos los caídos en la Guerra Civil sin distinción de bando, situado —para pro-ducir un fácil deslizamiento metonímico en su in-terpretación patriótica— junto a un monolito dedi-cado a las víctimas de los invasores franceses el 2 de Mayo de 1808. Sin embargo, cuando uno lee la placa conmemorativa que dice “Honor a todos los que dieron su vida por España”, sabiendo que se refiere a personas que en modo alguno dieron su vida por salvar a España de tropas extranjeras in-vasoras —como supuestamente hicieron los fusi-lados el 2 de Mayo por las tropas napoleónicas— sino que se mataron los unos a los otros en lucha —entre otros varios motivos— por dos ideas de España, por dos Españas que muy poco tenían en común salvo su nombre, siente inevitablemente que, por muy buena voluntad que en ello se pon-ga, se está agraviando la inteligencia y la ética de los muertos de ambos bandos, a quienes se des-posee de sus propios anhelos y razones para con-vertirles en zombis inmolados en absurdo sacrifi-cio a una común Madre-Patria, a una España complacida en “devorar su propia lechigada” cuya bandera no puede saberse si es la franquista, la republicana, la constitucional o un imposible híbri-do de las tres.” ARANZADI, J., “Historia y naciona-lismos en España hoy” en Revista Archipiélago, nº 72, 2005. http://www.archipielago-ed.com/72/aran-zadi.html
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 82
te una derecha españolista, que ha sabido explotarlos políticamente siempre que ha podido. Como se ha venido mostrando hasta la saciedad en esta primera legislatura del gobierno socialista que un tanto inopinadamente accedió al poder el 14Marzo03.
Pero pasemos ya al análisis de los nacionalismos en España, después de estas previas y un tanto airadas consideraciones antinacionalistas.
La España moderna y contemporánea: de la unificación politica estatal al surgimiento histórico de los nacionalismos periféricos
A partir de los Reyes Católicos, los autores, como es sabido, de la primigenia unidad política patria, y simultáneamente con la articulación interna del Estado español como uno de los primeros Estados modernos de Europa, los sucesivos monarcas españoles van a ir reforzando los todavía incipientes aparatos administrativos del Estado y provocando así una creciente centralización política, a costa de la represión de legítimas peculiaridades políticoculturales y/o religiosas de importantes minorías existentes a la sazón en el país (expulsión de los judíos, persecución y guerras contra los moriscos, supresión de organos de autogobierno de los reinos mediante los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, etc.),10 hasta tal punto que se ha dicho que España fue mucho antes Estado que nación.11
10 CASTRO, A., La realidad histórica de España, Porrúa, México, 1971.
11 Como ha señalado al respecto el profesor Jimé-nez, “Confieso que me produce un enorme sonro-jo que el líder de la oposición (cargo que me pare-ce importantísimo) sepa menos historia de España que algunos alumnos a los que he suspendido. En primer lugar, confunde nación (sentimiento de identidad comunitario que tarda siglos en gestar-se) con Estado. Los alumnos de 2º de ESO se examinan de estos dos conceptos y los diferen-cian perfectamente. ¿Cómo puede decir que Es-paña es una nación de más de 500 años? Hace
E incluso resulta muy dudoso que la España actual sea propiamente una única nación, como paladinamente reconoce la vigente Constitución de 1978, al hablar en su art. 2º de "nacionalidades y regiones".
En mi opinión, el actual Reino de España es un Estado plurinacional, o, si se prefiere, una Nación de naciones,12 integrado(a) por tres naciones autonómicas (Cataluña, País Vasco y Galicia), doce regiones autonómicas y tres comunidades autónomas uniprovinciales (Madrid, Ceuta y Melilla). El generalizado pánico político al reconocimiento del término “nación” para la autodefinición política de Cataluña o de Andalucía, provocado al hilo de las recientes reformas estatutarias,
500 años se creó una unión territorial parecida a la España actual, gracias al matrimonio entre Isa-bel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero sólo era una unión dinástica. La Concordia de Segovia establecía que cada reino conservaba sus leyes, lenguas, costumbres, instituciones políticas, ban-deras e incluso fronteras. Dudo mucho que exis-tiera nación ninguna en un Estado con cuatro Cor-tes diferentes, fronteras interiores y multitud de culturas (cristianos, judíos, mudéjares...). Los Re-yes Católicos nunca usaron el título de "Reyes de España" por la sencilla razón de que no existía.
Dice usted que somos la nación más antigua de Europa. No sé de dónde saca esto, pero si obser-va un mapa del siglo XV podrá apreciar que ya existían Francia, Dinamarca, Suecia, Noruega, In-glaterra, Hungría y Portugal, por poner sólo algu-nos ejemplos (…) Hay que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar la España actual, tras los De-cretos de Nueva Planta de Felipe V que eliminan los antiguos reinos de la Corona de Aragón. La bandera y el escudo actuales fueron diseñados en el reinado de Carlos III, también en el siglo XVIII. Yo quiero a mi país y me gusta su historia y su di-versidad, sin necesidad de exagerar sobre su anti-güedad.” (JIMÉNEZ JIMÉNEZ, A., “Rajoy suspen-de historia”, EL PAÍS, “Cartas al Director”, 10-Oct.-07, p. 16).
12 Como lo denominaron, por ejemplo, Gregorio Pe-ces Barba, Manuel Fraga Iribarne y Miquel Roca Junyent, en sus discusiones como constituyentes en el seno de la Comisión Constitucional de las Cortes, durante la transición a la democracia en España. (Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 71, Sesión del 9 de Mayo de 1978). Más adelante volveremos sobre la impor-tante cuestión semántico-política que plantea esta expresión.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 83
es, a mi modo de ver, totalmente injustificado. Porque ni ese reconocimiento tiene por sí sólo consecuencias jurídicas inmediatas en el ámbito interno, ni en el internacional –donde hay múltiples naciones sin Estado (armenios, quebequeses, kurdos, etc.), ni políticamente supone más que la consolidación jurídicopolítica e/o institucional de una pulsión identitaria colectiva de carácter históricocultural, más o menos mayoritaria, pero sistemáticamente fomentada (y, en la mayoría de los casos, creada) por sus respectivas élites políticas dirigentes regionales, y que resulta ser en gran “imaginada”, como supo ver acertadamente Benedict Anderson.13 E incluso cabría decir que puramente “imaginaria”, en unas sociedades como las actuales, tan condicionadas por el creciente protagonismo político de los mass media, que Bernard Manin las ha podido calificar a justo título de “democracias de audiencias”.14 Y, en este sentido, como ha sostenido Inma Tubella,
“La identidad colectiva es mucho más que un conjunto de individuos que comparten historia y espacio físico y hablan la misma lengua. Las identidades colectivas son narrativas culturales complejas e inconfundibles, historias míticas que las personas se cuentan a sí mismas. En este contexto,
13 Cfr., ANDERSON, B., Comunidades imaginarias, FCE, México, 1993. Para Anderson el nacionalis-mo no puede considerarse como una ideología política, como lo son el liberalismo o el socialismo, sino como un conjunto de ideas o creencias com-partidas “en términos contextuales” (“in envirom-netal terms”). No cabría pensar, dice, en la Tumba al Marxista Desconocido o el Monumento a los Li-berales Caídos; las doctrinas políticas no tienen nada que ver con la inmortalidad. En la Europa occidental secularizada el nacionalismo vino a re-emplazar a la religión como vehículo que respon-día de manera imaginativa a las preocupaciones perennes de los seres humanos (le debilidad, la enfermedad, la soledad, la muerte) y, al igual que las religiones, está unido a un lenguaje sagrado y a textos fundacionales.
14 MANIN, B., Los principios del gobierno represen-tativo, Alianza, Madrid, 1998. Pp. 267 y ss.
resulta evidente el papel de los medios de comunicación de masas como instrumentos para la creación de una imagen de identidad colectiva para propios y extraños, mediante la cual contribuyen a la elaboración de la propia identidad.”15
A partir de la segunda mitad del siglo XIX surgen en España los nacionalismos periféricos.16 Primero en Cataluña; algunas décadas más tarde en el País Vasco. Ello responde a la existencia de una cierta modernización industrial capitalista en esas regiones, pero que no alcanza al resto de España. Una parte importante de esas burguesías capitalistas periféricas acabará por hacerse nacionalista al no poder conectar con un Estado central premoderno, que política y económicamente se identifica con las élites de la sociedad agraria tradicional que lo sostienen, que son la aristocracia terrateniente y la oligarquía financiera. Cuyos específicos proyectos de crecimiento económico nada tenían que ver, por cierto, con el de aquellas otras élites industriales periféricas que habían venido reclamando sin éxito del Estado central su colaboración en la implementación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo industrial. Ante esa negativa del Estado central a la colaboración institucional interterritorial, las despechadas burguesías industriales periféricas catalana y vasca reaccionarán haciéndose “nacionalistas”, es decir, optando reactivamente por crear su propio Estado. Es, pues, en esa falta de sintonía y de efecti
15 TUBELLA, I., “Televisión, Internet y elaboración de la identidad” en CASTELLS, M., (ed.), La so-ciedad red: una visión global, Alianza, Madrid, 2006, p. 468. Es obvio, pues, que como ha subra-yado al respecto Ramón Máiz, “no es la nación la que genera el nacionalismo, sino el nacionalismo el que, en determinados contextos institucionales y sociales, produce políticamente la nación.” (MÁIZ, R., “Retos contemporáneos de la política : (II) Los nacionalismos” en DEL AGUILA, R. (ed.), Manual de Ciencia Política, Trotta, Ma-drid, 1987, p. 478).
16 MOYA, C., El poder económico en España, Tu-car, Madrid, 1975. Vid., asimismo al respecto, MOYA, C., Señas de Leviatán. Estado nacional y sociedad industrial: España 1936-1980, Alianza, Madrid, 1986.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 84
va colaboración por parte del Estado central con aquellas burguesías regionales, donde se encuentra en bastante medida el origen históricopolítico próximo de los nacionalismos periféricos en España.
La reiteradamente frustrada revolución nacional burguesa y el problema del regionalismo en España
No obstante, los orígenes históricos profundos del problema regional en España hay que situarlos a finales del Antiguo Régimen. O mejor, en las décadas que cubren el tránsito desde el ocaso del absolutismo monárquico (a finales del siglo XVIII) hasta el advenimiento del régimen liberal (a comienzos del XIX). La primera Constitución liberal española, y una de las primeras del mundo, la Constitución de Cádiz de 1812, es así consecuencia de factores políticos previamente existentes, y no mera copia de los principios políticoconstitucionales de la Revolución francesa, como afirmara el propio Karl Marx:
“La Constitución de Cádiz de 1812 es expresión exacta de las necesidades del pueblo español y no una aplicación mecánica de los principios de la Revolución Francesa.”17
El primero de esos factores es consecuencia de la acentuación del absolutismo monárquico que se produce en España por obra de Felipe V, y que conlleva notables procesos de unificación organizativa, territorial y política. Que se plasma en los siguientes aspectos:
17 MARX, K., en GRAMSCI, A., “Cuadernos de 1929, 1930 y 1931” en GRAMSCI, A., Antología, con selección y notas de Manuel Sacristán, Siglo XXI, México, 1970, p. 295.
1º) La imposición de la organización políticoadministrativa de Castilla a los territorios de la antigua Corona de Aragón, a través de llamados “Decretos de Nueva Planta”. Ese mismo modelo castellano se implanta en Valencia en 1707, en Aragón en 1711, en Mallorca en 1715 y en Cataluña en 1716. El Estado va adquiriendo así un modelo uniforme. En adelante, sólo Vascongadas y Navarra conservarán un régimen político propio, el régimen foral, que implica una autonomía política peculiar, diferente. Aquí está la clave y el comienzo del problema regional.
2º) La supresión de instituciones propias de los antiguos reinos, desapareciendo las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, y dando origen a unas Cortes comunes a toda España concebidas y estructuradas al estilo de las Cortes tradicionales de Castilla. A estas Cortes se van incorporando poco a poco representantes de los extintos reinos que se integran en un todo. Pero ese todo representativo, las Cortes Comunes, como es sólito en el absolutismo monárquico europeo,18 arrastrará un vida lánguida, convocándose a lo largo de todo el siglo XVIII sólo en muy contadas ocasiones.
3º) La consiguiente decadencia de la autonomía municipal, tan rica y activa en los siglos anteriores, y el correspondiente incremento de las estructuras burocráticas de la Administración central del Estado. Un Estado que ha ido absorbiendo nuevas competencias y actividades de fomento. Y
18 Baste con decir que los Estados Generales en Francia –sus Cortes generales- estuvieron más de un siglo sin ser convocados por los monarcas ab-solutos, hasta que en 1788 Luis XVI se ve obliga-do a convocarlos por el grave deterioro político del país. El caso inglés es similar, aunque allí los Es-tuardo no pudieran pasar sin el apoyo económico del Parlamento tanto tiempo como en Francia, por su inferior nivel estatal de auto-organización buro-crática para el cobro de los impuestos. (Cfr. AN-DERSON, P., El Estado Absolutista, Siglo XXI, Madrid, 1979; HOBSBAWN, E., Las Revoluciones burguesas, 2 vols., Enlace, Madrid, 1974 y BA-RRINGTON MOORE, Jr., Social Origins of Dicta-torship and Democracy, Beacon Press, 1972).
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 85
que crea nuevos escalones funcionariales cada vez más eficientes, como las Secretarías de Estado y de despacho, con atribuciones en todo el territorio (precedente de los actuales Ministerios), encargadas de la fiscalización de la Administración en nombre del Rey. 19
El terreno estaba, pues, plenamente abonado, aunque ese abono tendiera siempre a reforzar el absolutismo del Rey, en cuya persona residía la totalidad de la soberanía del Estado, que es la de un todo político uniformemente organizado.
Por otra parte, y este es el segundo factor desencadenante de las dinámicas nacionalistas, va a producirse el advenimiento histórico del régimen liberal. En el tránsito, en efecto, entre ambos siglos, aparece un nuevo actor político en auge: la burguesía, como clase que ya ostentaba el poder económico por la decadencia de los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen (Iglesia y Nobleza) y que ahora llama a las puertas de la esfera pública española reclamando para sí algo más y de mayor alcance: su acceso al poder político. Y lo hará, como en Francia, reclamando algo política y simbólicamente transcendental: el cambio en la titularidad de la soberanía, que pasará entonces del Rey a la Nación.20
Esa ideología liberal acentuará todavía más que el absolutismo político del Ancien Régime las pautas centralizadoras y unificadoras en la organización del Estado, como denunciará oportunamente Tocqueville.21 Porque de hecho el liberalismo se enfrenta a una crisis jurídica provocada por la prolifera
19 Que, según Gonzalo Anes, fueron “los funciona-rios más eficaces en la realización de la política de fomento que caracteriza al siglo de las luces.” (ANES, G., El Antiguo Régimen. Los Bor-bones, Alianza, Madrid, 1975).
20 Cfr. ARTOLA, M., Los orígenes de la España con-temporánea, Alianza, Madrid, 1959.
21 Cfr, TOCQUEVILLE, A., El Antiguo Régimen y la Revolución, FCE, México, 2006.
ción de una desordenada, caótica e incluso contradictoria legislación foral, característica del orden privilegiado del Antiguo Régimen, que tratará de solventar mediante procedimientos jurídicos rigurosos y principios juridicopolíticos universalizadores y unificadores claramente opuestos a los estamentales. La aspiración de un Código común, como reflejo de la ley general, inspirado en el racional Derecho Romano de la República y especialmente del posterior Imperio, será ya una aportación definitiva a nuestra historia política y constitucional, en cuanto que se enfrenta a los privilegios jurídicos estamentales y suprime los respectivos fueros, acabando con las limitaciones a la libertad de comercio y llegando a la abolición de los gremios que tanto la entorpecían. En suma, el nuevo orden político liberal aparece como un orden unitario. Que, aunque tiene como protagonista a una burguesía que, al ser todavía débil y estar desigualmente repartida por el territorio nacional, se verá incapaz de protagonizar por sí misma el proceso político, y habrá de recurrir a menudo al Ejército para hacer valer sus demandas. Unas demandas típicamente liberales, como de hecho liberales fueron muchos de los “pronunciamientos militares” del siglo XIX español. Con la llegada del nuevo siglo, no obstante, tales “pronunciamientos” cambiarán de signo político y se tornarán claramente conservadores.
Como es sabido, tampoco en los breves y escasos paréntesis democráticos de nuestra historia política contemporánea pudo encontrar solución el problema regional en España. En efecto, tal fue lo que ocurrió con los dos ensayos republicanos: el primer intento de construcción de una España Federal, que lleva a cabo la Primera República y su Proyecto Constitucional de 1873, salió mal. Y acabó con los tristes acontecimientos del cantonalismo, de Cartagena sublevándose contra el Gobierno de Madrid y amenazando con hacerse americana y, en fin, con la violenta entrada del caballo de Pavía en el hemiciclo, que acaba con este primer ensayo autonómicofederal en España.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 86
Como tampoco cuajó el segundo intento de descentralización autonómica en España, el de la Segunda República, porque a la resistencia unánime de partidos y sindicatos a la divisíón política regional, se sumó la mayor parte de los intelectuales, con Unamuno a la cabeza, pero seguido de cerca por todos los demás, incluyendo el famoso “conllevar” de la España invertebrada de Ortega y Gasset. En realidad, como ha señalado Manuel Ramirez,22 los intelectuales de la Segunda República Española nunca lograron asumir intelectualmente el alcance, para ellos desmesurado, que llegó a adquirir el problema. Y el propio gran protagonista político de la época, Manuel Azaña, se lamentaría años después, en sus Memorias, de la incomprensión e insolidaridad a que llevó el tema, hablando del “eje BarcelonaBilbao”. Y, por supuesto, lo de las autonomías regionales chocó siempre con la derecha monárquica (ABC) y con la derecha católica de El Debate, por o mencionar a esa extrema derecha que acabará diciendo preferir una España roja antes que una España rota.23
Los orígenes históricos del problema de la estructuración territorial del poder político en la España moderna y contemporánea se remontan, como ya hemos dicho, al propio proceso histórico de desarrollo de su peculiar capitalismo, sin la presencia de una clase nacional burguesa, que hubiera podido liderar la revolución liberaldemocrática correspondiente, y a las complejas interacciones políticas y económicas de su tortuosa dialéctica centroperiferia.
En efecto, para entender el dramático desarrollo político del siglo XIX español es clave el antagonismo entre Madrid y Barcelona –
22 RAMÍREZ JIMENEZ, M., “La Segunda República: una visión de su régimen político”, Revista Arbor, nº 426-427, Madrid, 1981. Pp 27 y ss.
23 Aunque la frase es de Calvo Sotelo, refleja perfec-tamente las posiciones al respecto del partido fas-cista español, Falange Española. (Cfr., por ejem-plo, PRIMO DE RIVERA, J.A., Obras Completas . Recopilacion de A. del Rio Cisneros y E. Conde, Madrid, 1945).
que progresivamente va desplazando la tensión “MadridCádiz”, clave, a su vez, para la primera mitad del siglo–, los dos polos urbanos cuya tensión funcional va a resultar determinante para impedir la formación a escala nacional de una clase burguesa coherentemente organizada y capaz de impulsar el desarrollo capitalista. El conflicto entre “proteccionismo” y “libre cambio” se monta sobre el conflicto entre la oligarquía central y una burguesía industrial catalana, demasiado apegada todavía a sus orígenes estamentales con los privilegios de Carlos III, y sin capacidad para competir limpiamente con los textiles ingleses.
Pero Madrid, la ciudad artificial de los Austrias, se ha desarrollado como la capital de un imperio postfeudal, asentada sobre el dominio aristocrático de una estancada economía agraria, cuyas bases apenas han podido ser modernizadas por las desamortizaciones liberales de Mendizábal (1836) y Madoz (1855).24 Madrid sería así una “ciudad principesca”, por decirlo en los términos de Max Weber, tan incompatible con el desarrollo de una burguesía nacional como la aventura imperial de los Austria lo fue con el desarrollo de un Estado Moderno que pusiese las
24 Las desamortizaciones liberales consistieron en la nacionalización de las poco productivas tierras en poder de las "manos muertas" de la Iglesia y la Nobleza, para acabar vendiéndolas finalmente a bajo precio, no a los pequeños agricultores y cam-pesinos, lo que habría garantizado la productivi-dad de su cultivo, sino a una burguesía urbana tan pudiente como escasamente interesada en la pro-ductividad de la agricultura, por lo que, en definiti-va, vino a actuar, desde la perspectiva económica, como otra nueva "mano muerta". Y ello como con-secuencia de las necesidades financieras inme-diatas de la Hacienda Pública, así como por espe-cíficas razones políticas –la conveniencia de ga-rantizar el voto burgués de los grandes núcleos urbanos- de los liberales que aseguraron el trono a Isabel II. De esta forma se cegó la fuente princi-pal del imprescindible proceso de acumulación ori-ginaria de capital, que hubiera podido ser trasva-sado más adelante a la inversión industrial. Y de este modo se cerró el paso a una "revolución agrí-cola" como la que describe Toynbee en la Inglate-rra del siglo XVIII y que precedió a la Revolución Industrial.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 87
bases para un desarrollo económico nacional de tipo capitalista.
Hasta finales del siglo XIX, y aún hasta mediados del XX, España seguirá siendo, pues, una sociedad predominantemente rural: frente a la creciente actividad comercial y a la incipiente industrialización capitalista periférica, pesarán decisivamente los intereses agrarios y la capitalización financiera de sus excedentes, posibilitada por el control del poder político madrileño. Los tempranos conflictos obreros tienen asimismo un carácter marcadamente local. Todavía no puede hablarse de una “sociedad nacional de clases” como fórmula aplicable a toda la sociedad española.
La extrema debilidad políticoadministrativa del Estado Monárquico de la Restauración –con su incapacidad tanto para una indispensable racionalización económica, burocrática y fiscal, como para una auténtica democratización parlamentaria– sólo era viable sobre la reconstrucción sistemática del locus tradicional de una Aristocracia que llenase ese vacío de poder público con su apropiación privada, de tipo cuasi estamental (Weber), de los medios de poder –político, económico, militar, administrativo– necesarios para la subsistencia de la Corona, como aglutinante personal e instrumento de legitimación políticoinstitucional, a escala nacional, de tales élites, necesariamente vinculadas entre sí en términos oligárquicos. Esa era la única organización posible para una Restauración que se había impuesto precisamente en función de la ausencia de una clase nacional burguesa como soporte de un moderno Estado Nacional.
Ahora bien, la crisis de 1898, al poner en cuestión toda la estructura políticoeconómica de la Restauración con la pérdida del mercado colonial cubano, parece a punto de quebrar esos débiles fundamentos. En efecto, la Asamblea de Cámaras de Comercio de Zaragoza de Noviembre de 1898 parece poner en marcha de una vez la movilización política de una auténtica clase nacional bur
guesa. Pero la ulterior presión política del sistema establecido haría imposible aquel conato de organización política burguesa a escala nacional: algunos de los nombres más significativos de los destacados asistentes a aquella Asamblea (Alba, Paraíso, Caralt, Aznar, Olano, López Dóriga, Ibarra, Ruiz de Velasco) irían siendo incorporados por cooptación pocos años después a las filas políticas de aquella misma oligarquía dirigente cuya “centralización opresora” habían pretendido inicialmente combatir.
Pero en 1917, de nuevo, la tan reiteradamente malograda revolución nacional burguesa parece estar por fin a punto. Las condiciones prerrevolucionarias de aquel año, que ha sido precedido por la unión frente al gobierno de Madrid de la “Lliga” catalana con los industriales vascos (1916), configuran de hecho, frente al viejo tinglado de la aristocratizante Restauración, un nuevo escenario político, en el que parece inminente el tantas veces postergado triunfo de la burguesía nacional. Francesc Cambó, el fundador y líder de la Lliga Regionalista catalana, emprende una importante campaña política recorriendo Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia; se entrevista con Romanones, con Melquiades Alvarez, con Santiago Alba, con representantes de Maura; desde la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona truena contra el oligárquico “turno de partidos” y pide un “gabinete de concentración, en el que tuviesen representación todas las fuerzas nacionales”. Cuando la Asamblea se traslada a Madrid, para su entusiasta celebración en el Ateneo, la revolución burguesa parece nacionalizarse definitivamente: está en marcha una transformación radical que va a liquidar el régimen canovista y su dinámica social restauradora. En las “Conclusiones aprobadas en la segunda sesión de la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Madrid el 30 de Octubre de 1917” se afirmaba “que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes; que era necesario suprimir la designación regia de senadores y de grandes de España, pero dando
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 88
a éstos el derecho a tener senadores corporativos, por elección; y se insistía en el deseo de una amplia autonomía regional”.25
Empero, la llamada de Alfonso XIII a Cambó, en plena Asamblea, parece determinar el viraje conservador del político catalán:
“En el último momento Cambó y los regionalistas ofrecieron a la Monarquía –desarticulando todo lo tan laboriosamente hecho hasta entonces– el apoyo de que tan necesitada se hallaba. La opinión pública consideró que los regionalistas, al entrar a formar parte del Gabinete de concentración, habían traicionado a la Asamblea y a sus acuerdos… La burguesía catalana se hallaba, pues, dispuesta a contentarse con el pacto secreto que, según frase de Cambó, habían sellado Barcelona y Madrid: pacto que convertía a Castilla en tributaria económica de Cataluña y a Cataluña en tributaria política de Castilla. De esta manera, situados ante una coyuntura revolucionaria, la oligarquía terrateniente y la alta burguesía industrial se entendieron antes que dejarse rebasar por el movimiento revolucionario.”26
De este modo, queda roto el épico esquema de una burguesía catalana dispuesta a imponer su revolución industrial y política burguesa sobre la España agraria y postfeudal –un cliché míticoglorioso que desde Valentí Almirall subyace en tantos historiadores catalanes como una nostalgia imposible–. Jordi SoléTura, refiriéndose a ese gran ideólogo radical del catalanismo político, afirmará claramente su equivocación:
“en l’apreciació de la capacitat revolucionaria de la classe dominant catalana. La créia una burguesía tan dinámica com l’anglosaxona, peró era, en realitat, una classe tímida, conservadora, profundament vinculat a la Catalunya rural, estrechament classista, incapac de pensar en termes universalistes…
25 LACOMBA AVELLÁN, J., La crisis española de 1917, Ciencia Nueva, Madrid, 1970, P. 312.
26 LACOMBA AVELLÁN, J., Íbidem, Pp. 318-321.
Aspirava al poder, peró simplement per participarhi, no per transformarlo,”27
Cambó, en efecto, no es un Mirabeau revolucionario, sino el más hábil de los políticos conservadores enfrentado con la crisis de la Restauración.28 Su rol político será bien claro: la racionalización políticoeconómica de la restaurada clase dominante, a partir del núcleo central de la aristocracia financiera. Carece de sentido histórico, pues, hablar del “viraje a la derecha” de Cambó como final de la crisis de 1917. Pues objetivamente la crisis termina con el triunfo de la “Lliga”, integrada desde ahora en el círculo central de la Oligarquía: dos ministros catalanes entran en el Gobierno de Concentración de García Prieto, que, por el momento, liquida el fantasma izquierdista de la Asamblea.
Pero esa última frustración de la revolución nacional burguesa tendrá, entre otras consecuencias políticas la de institucionalizar definitivamente esa bifurcación de caminos hacia la modernidad capitalista en España. De una parte, el políticamente intransitable iter, más o menos democrático, de los enclaves industriales periféricos; de otra, el “raquítico capitalismo de pequeño empresario de clase media”, como lo llamará Luis Ángel Rojo,29 de un Estado central premoderno, económicamente basado en las dos élites políticoeconómicas tradicionalmente
27 SOLÉ-TURA, J., Catalanisme i revolución burgue-sa, Editions 62, Barcelona, 1967. Pp. 269, 299.
28 Como muestra claramente su discurso en el ciclo de conferencias organizadas por El Debate el 19-Abril-1920: “La Revolución Francesa destruyó toda la vida orgánica de los pueblos (…) [Frente a la crisis materialista de los valores espirituales, así inaugurada] los dos valores que han regido y han salvado a la Humanidad, y que han inspirado la Civilización que está en crisis, los únicos en que puede asentarse esa Civilización, son: un ideal re-ligioso para la vida futura y un ideal patriótico para la vida actual.” (CAMBÓ, F. en PABÓN, J., Cambó II. Parte Segunda, 1930-1947, Ed. Alpha, Barcelo-na, 1969: 181-183).
29 ROJO, L.A., en PANIKER, S., Conversaciones en Madrid, Kairós, Barcelona, 1969. Pp. 159 y 161.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 89
dominantes de la España comtemporánea, la aristocracia terrateniente y la oligarquía financiera, en cuyas pseudodemocráticas estructuras políticas –la del tristemente célebre “turno de partidos”– resultará, como hemos visto, imposible proceder a una reestructuración territorial democráticamente pactada del poder político. Desde una perspectiva históricopolítica, Cambó, el más conspicuo representante del superior crecimiento económico de la burguesía catalana y de sus reivindicaciones nacionalistas, encabeza y protagoniza ese movimiento colectivo, mediante el que esa clase “nacionalista” se desprende de un sector granburgués y aristocratizante del catalanismo político para integrarse “corporativamente” en el Gobierno de Unión Nacional, presidido por D. Antonio Maura, como ministro de Fomento (1918) y como ministro de Hacienda en el siguiente y efímero gobierno de Maura (192122). A la vez que un amplio sector catalanista se va a la Esquerra, Cambó representa políticamente en estas importantes funciones la reconciliación de los intereses catalanes industriales y financieros con una posible racionalización de la economía nacional apoyada en la aristocracia financiera y en la maquinaria estatal. Su máxima aportación política será la históricamente trascendental Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que lleva a cabo la imprescindible racionalización del sector bancario bajo el férreo control del Banco de España, concebido ahora como banco de emisión y banco de bancos. Como afirma al respecto Raymond Carr,
“Cambó vio las posibilidades de un ministerio que era único en Europa, en cuanto que daba la oportunidad de someter toda la economía a un plan racional.”30
Así, desde el proteccionismo particularista de la Restauración se va a pasar a un intento de racionalización “universalista” del desa
30 CARR, R., España: 1808-1939, Ariel, Barcelona, 1969, Pág. 489.
rrollo económico partiendo de la acción central del Estado.
“Soy partidario de una creciente intervención del Estado y de un intenso nacionalismo económico; considero indispensable la realización de esta política, si se quiere que, acabada la guerra, España no sea un país económicamente invadido y financieramente despojado.”31
La corta duración de ese gobierno, ocho meses, impediría la plena realización del apretado plan de reformas elaborado por Cambó: la progresiva irracionalidad política del país iba claramente a contrapelo de toda posible racionalización económica. Paradójicamente, pues, habría de ser la Dictadura de Primo de Rivera la que le diera cumplimiento.
Como es visible, pues, el paso desde la vieja sociedad estamental a la moderna sociedad industrial de clases tiene un desarrollo singularmente traumático en nuestro país. La Constitución liberal de las Cortes de Cádiz (1812), con su valor carismático acuñado en una guerra de liberación nacional frente al invasor extranjero, consagra la paradoja que preside toda la historia política del siglo XIX español: un modelo políticoconstitucional liberal para una sociedad postestamental sin clase nacional burguesa; un sistema político “moderno” en cuanto a sus fórmulas ideológicas, institucionales y organizativas para una sociedad preindustrial, premoderna y precapitalista. Así, bajo la apariencia constitucional liberal (1812), la fórmula organizativa real del país no podía ser otra que la de “oligarquía y caciquismo”, como denunciara Joaquín Costa.32 Pues se trata, en efecto, de un país que liquida los restos de un enorme imperio colonial preca
31 CAMBÓ en PABÓN, J., Cambó I, Ed. Alpha, Bar-celona, 1952, Pp. 615-616.
32 Cfr., COSTA, J., Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: memoria y resumen de la información, Revista de Trabajo, Madrid, 1975.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 90
pitalista sin haber conseguido alcanzar el nivel correspondiente a una potencia nacional moderna, por carecer para ello del instrumento políticoadministrativo indispensable: un Estado nacional mínimamente moderno, dotado de una auténtica Administracion Pública racional, en cuyo marco hubieran podido desarrollarse un mercado libre, una clase nacional burguesa y una reestructuración democrática pactada del poder político territorial. Como apunta al respecto Ramos Oliveira,
“Puede decirse ... que entre 1808 y 1879 España careció de Estado. Cuanto se construyó en ese lapso en la política española fue fugitivo y caedizo. El germen de la descomposición constitucional minó en todo ese tiempo, día a día, los cimientos a flor de tierra de la unidad nacional inconclusa; y la progresiva dislocación culminó en el cantonalismo de la primera república.”33
La Restauración se monta, pues, sobre el inestable equilibrio entre la descomposición del viejo sistema estamental y el conflictivo desarrollo hacia una sociedad industrial de clases, potencialmente radicalizado en función del legado revolucionario de 1868 y de las ideologías dominantes en el contexto político occidental, entre las que figuran los regionalismos y los federalismos, como el de Pí y Margall. Del restringido sufragio censitario de Cánovas se va a pasar con Sagasta, en 1889, al sufragio universal. Pero así aquel equilibrio estructural sobre el que se monta el nuevo Estado sólo resultaba compatible con el tradicional estancamiento económicosocial de un país que había podido sostenerse merced a las aportaciones económicas de las riquezas coloniales. La posterior aceleración del desarrollo industrial y la progresiva descomposición de la viejas relaciones postfeudales en el campo, que disparan el éxodo
33 RAMOS OLIVEIRA, La unidad nacional y los na-cionalismos españoles, Grijalbo, México, 1969, P. 97.
rural y los correspondientes procesos de urbanización, acabarían teniendo consecuencias explosivas para el sistema. El indiscutible “realismo político” de Cánovas y su prudente y manipulada apertura posterior estaban condenados al fracaso a medio y largo plazo. 1917 sería el primer ensayo general de crisis del sistema; la dictadura de 1923, su último recurso.
La viabilidad política del desarrollo económico a protagonizar por la Aristocracia Financiera resultaba incompatible con la fragilidad estatal del régimen canovista. La implícita contradicción entre “industrialización capitalista” y “restauración estamental”, apenas encubierta por el velo pseudodemocrático del “turno de partidos”, había estallado ya en 1917. La propia racionalización políticofinanciera de Cambó, capitalizando los restos del “boom” económico capitalista producido al socaire de una Primera Guerra Mundial, en la que al no participar España como potencia beligerante, acabaría desempeñando un muy rentable rol económico de potencia suministradora de bienes y servicios a los combatientes, no haría más que acelerar este contradictorio proceso que clausuraba definitivamente la viabilidad política de la Restauración, al mismo tiempo que hacía políticamente inevitable la Dictadura militar de Primo de Rivera de 1923.
Que será la que, en definitiva, lleve a cabo el proyecto de racionalización económica y ordenación bancaria de Cambó, como señala Raymond Carr.34 Un proyecto, que de hecho habría de subsistir, por su extraordinaria trascendencia estructurante, no sólo a la Dictadura, sino a la II República y a la guerra civil, para llegar a convertirse en clave decisiva de la vertebración económicofinanciera del Nuevo Estado Nacional de 1939, surgido tras la guerra civil. Sólo en ese marco tan señaladamente antidemocrático del nacionalsindicalismo franquista se haría objetivamente posible la nacionalización de la eco
34 “Fue Primo de Rivera quien llevó a cabo el plan de Cambó.” (CARR, R., Op. cit., p. 490).
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 91
nomía española en unos términos políticos más o menos coherentes con la herencia aristocráticofinanciera de Cambó.
Sobre el permanente y excesivo protagonismo político de los nacionalismos periféricos en España
De lo hasta ahora expuesto conviene que retengamos ese políticamente trascendental “pacto secreto” al que alude Cambó en sus memorias, “que convertía a Castilla en tributaria económica de Cataluña y a Cataluña en tributaria política de Castilla”.
Situados, en efecto, ante una coyuntura política revolucionaria, la oligarquía terrateniente y la alta burguesía industrial supieron entenderse entre sí, en contra de las clases dominadas y en claro perjuicio de los intereses históricos colectivos del pueblo español, verificando así la importante tesis del sociólogo norteamericano de la historía, Barrington Moore Jr., respecto a los orígenes históricosociales de la dictadura y la democracia,35 e inaugurando de este modo una decisiva y transcendental pauta de actuación po
35 Barrington Moore Jr., Social Origins of Dicta-torship and Democracy, Beacon Press, 1972. La tesis de Barrington Moore Jr. establece una serie de condiciones sociales de fondo como requisito básico para el posterior surgimiento histórico de formas políticas democráticas, ninguna de las cuales se cumple en el caso de España: 1) Que exista un cierto equilibrio entre monarquía y aristo-cracia terrateniente; 2) Que se produzca un giro económico hacia la mercantilización, primero, y luego, hacia la industrialización; 3) Que se pro-duzca un cierto debilitamiento económico y políti-co de la aristocracia terrateniente en beneficio de otras clases sociales (burgueses, campesinos, co-merciantes, trabajadores, artesanos, etc.); y 4) Que no se produzca una coalición entre las clases dominantes (aristocracia y burguesía) contra las clases dominadas (trabajadores, campesinos), ya que ello propiciaría las soluciones autoritarias, mientras que, por el contrario, la competencia y el conflicto entre las clases dominantes favorece la integración política de las clases bajas y la apari-ción de democracias.
lítica, que veremos renacer en el tiempo. Primero, en la Segunda República, donde, a diferencia de lo ocurrido con el País Vasco, Cataluña obtiene su Estatuto rápida y fácilmente, merced a la confianza del gobierno de Azaña. Y más adelante, en los años de la pretransición política a la democracia en España, de la mano del nuevo gran partido de la burguesía catalana, Convergència i Unió, y de su importante líder político, Jordi Pujol, siempre tan preocupado, al igual que Miquel Roca Junyent, su destacado portavoz parlamentario durante tantos años, por facilitar la llamada “gobernabilidad” del Estado español, que en todo momento estarán dispuestos a apoyarla, tanto durante la transición política a la democracia en España, como a lo largo de todo el período posterior, aunque, eso sí, percibiendo a cambio considerables contraprestaciones, fundamentalmente económicas.36
De hecho, como consecuencia de la confluencia de dos factores políticoinstitucionales específicos, el llamado “bipartidismo imperfecto” de nuestro sistema de partidos, de una parte, y, de otra, la vigente Ley Electoral –que, como es sabido, establece un sistema proporcional, corregido por el método de asignación de restos mediante el coeficiente D’Hont–, en España está garantizada la necesidad de colaboración políticoinstitucional de los partidos nacionalistas periféricos, cuya alianza política resulta indispensable para gobernar en un sistema como el nuestro de gobierno parlamentario, excepto en
36 Cuya cuantía real está todavía por determinar, aunque no faltan indicios reveladores. La crisis del sector bancario, por ejemplo, en la que figuraban varias importantes entidades financieras catala-nas, como Banca Catalana, el Banco Catalán de Desarrollo y la Banca Más Sardá, algunos de los cuales se encontraban en una situación técnico-jurídica de “quiebra fraudulenta”, supondría un coste de más de un billón setecientos mil millones de pesetas, que, por insólita y tajante decisión del Presidente González, acabaría sufragándose con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, a los bolsillos de todos los españoles (La estimación del coste de la crisis bancaria en CUERVO, A., La crisis bancaria en España: 1977-1985, Ariel, Barcelona, 1987).
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 92
los cada vez más raros supuestos de triunfos electorales por mayoría absoluta de alguno los dos partidos dominantes. Lo que define esa peculiaridad política española que Francisco José Llera ha llamado el “excepcionalismo español”. Y que se traduce en el bizarro papel que la dimensión territorial e identitaria juega en la competición electoral partidista y, por ende, en la gobernabilidad españolas. Como ha destacado Llera,
“No hay ninguna democracia avanzada en la que entre cinco y nueve partidos territoriales obtengan representación casi constante en sus parlamentos nacionales y en que éstos (o algunos de ellos: CiU, CC y PNV), con no más del 11% de los votos en su conjunto y un papel político predominante en sus respectivos territorios (Cataluña, Canarias y País Vasco), sean la clave de la gobernabilidad nacional.”37
Lo que, como suele ocurrir con casi todos los fenómenos políticos, tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que, por caro que resulte al resto de la ciudadanía española comprar el apoyo político catalán –ya que al tratarse de un juego de sumacero, en el sentido de Lester Thurow,38 lo que se llevan unos lo pierden otros–, siempre será, a diferencia de lo que ocurre con el caso vasco, políticamente asumible; el inconveniente es que habrá que seguir pagando, con el consiguiente deterioro constante de la cohesión social e interterritorial en España. El caso vasco, en cambio, es distinto. En la medida en que su nacionalismo, a diferencia de los nacionalismos culturales catalán y gallego, se basa en consideraciones fundamentalmente étnicas, –y se encuentra, en conse
37 LLERA, F. J., “La dimensión territorial e identitaria en la competición partidista y la gobernabilidad españolas”, en MURILLO FERROL, F., GARCÍA DE LA SERRANA, J.L. y otros, Transformaciones políticas y sociales en la España democrática, Ti-rant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 240.
38 Cfr. THUROW, L., The Zero-sum society, Basic Books, New York, 1984.
cuencia, claramente instalado, por así decirlo, en el lado oscuro de la fuerza–, es un nacionalismo por naturaleza mucho más agresivo y excluyente, cuyas reivindicaciones van siempre más allá del mero “agravio comparativo”. Y, aunque también cobra en dinero y/o en especie, hay siempre algo de irreductible en sus reivindicaciones políticas de autogobierno. Con todo, la diferencia principal del caso vasco con los restantes nacionalismos periféricos viene dada claramente por la presencia ininterrumpida de la violencia política de ETA durante los últimos cuarenta años.
El actual retorno –no sabemos todavía si más aparente que real, por su carácter previsiblemente efímero–39 de la violencia política en Euskadi parece oscurecer de nuevo el panorama autonómico. Pero lo que resulta evidente a estas alturas es que la continuidad de la lucha armada es una vía muerta. Y ETA lo sabe. De hecho precisamente por eso, y por su extrema debilidad orgánica, proclamó en su momento la “tregua indefinida”. Porque si bien es bastante improbable que el final del terrorismo etarra pueda lograrse alguna vez en España con medidas meramente policiales, lo que es seguro es que ETA jamás podrá ganar esa guerra que desde hace más de cuarenta años viene librando contra el Estado español.
¿Por qué continúa, entonces, ETA su lucha armada? La explicación, a mi modo de ver, reside en esa peculiar cultura política antiliberal y cuasiparroquial40 tan extendida en
39 La probada eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el terroris-mo etarra, así como la cada vez más eficiente co-operación internacional en esa lucha, han merma-do decisivamente la capacidad de hacer daño de la organización terrorista vasca. De cara al futuro, ese proceso es irreversible y marca el previsible-mente próximo final de la pesadilla etarra.
40 Según la famosa tipificación de Almond y Verba, la cultura política parroquial se caracteriza por el hecho de que sus integrantes apenas reconocen la presencia de una autoridad política especializa-da, careciendo, por tanto, de expectativas con res-pecto al sistema político, en general, o a cualquier cambio que éste pudiera generar. En este tipo de
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 93
Euskadi, un territorio donde el fanatismo político lleva siglos cultivando con éxito determinados valores y pautas culturales etnoreligiosos, que siguen siendo hoy tan funcionalmente operativos como lo fueran en las guerras carlistas, cuando los tradicionalistas vascos celebraban como heroicas las muertes de sus gudaris, despanzurrados por los cañones liberales, mientras cargaban a la bayoneta contra las filas enemigas en campo abierto a los gritos de “Dios, patria, fuero y rey”.
Así, pues, la verdadera tragedia de Euskadi, como he señalado en otro lugar, no estriba tanto en la eventual continuidad de la violencia política durante un período de tiempo más o menos prolongado, algo de suyo ciertamente lamentable, cuanto en la pervivencia de esa ancestral cultura política, que hunde sus raíces en los mitos y patrañas del repertorio más victimista del irredentismo nacionalista vasco, y que hoy como ayer siguen siendo irresponsablemente cultivados desde sus ikastolas por sus nacionalistas élites culturales dirigentes, y fomentando así el más obtuso fanatismo político entre sus jóvenes generaciones, que son las que nutren las vandálicas actuaciones de la kale borroka, como cantera aparentemente inextinguible del terrorismo etarra.41
cultura política predominan los sentimientos afecti-vos de rechazo de cualquier organización social o política que vaya más allá del ámbito más cercano o familiar, con lo que se expresa la conciencia et-nicista de la propia identidad política. (Cfr. AL-MOND, G.A. y VERBA, S., The Civic Culture: Poli-tical Attitudes in five nations, Princeton University Press, Princeton, 1963.
41 CAPARRÓS VALDERRAMA. R.., “Socialización y violencia política”, en Málaga hoy, 9-Enero-2007, pág. 5. Vid., sobre el tema, ARANZADI, J., El es-cudo de Arquíloco: sobre mesías, mártires y terro-ristas, Madrid, Antonio Machado Libros, 2001 y, del mismo autor, Good-bye Eta (y otras pertinen-cias), San Sebastián, Hiria Liburuak, 2005.
La reforma del estado autonómico y el insoluble problema de la unidad política de España
A pesar, no obstante, de esos negros nubarrones de aspecto amenazante que casi siempre entenebrecen el cielo vasco, o de las permanentes tensiones y las crecientes desigualdades interterritoriales generadas por los diversos victimismos nacionalistas, con sus consiguientemente negativas secuelas para la cohesión social del país, nuestro modelo de Estado de las autonomías ha rendido hasta ahora excelentes servicios a la democracia y, en mi opinión,42 seguirá haciéndolo en el futuro, una vez que se haya completado la actual ronda de actualizaciones estatutarias de todas las Comunidades Autónomas y se hayan llevado a cabo las reformas necesarias. Porque, en efecto, serían necesarias, si no inaplazables, al menos, las siguientes modificaciones:
1) Habría que mejorar la dinámica política de los consensos de Estado para las cuestiones relacionadas con la definición y articulación de la cohesión nacional y, en este sentido, hay que criticar el mediocre rendimiento que ha tenido hasta el momento el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de una grave cuestión que, en mi opinión, está implícitamente relacionada con la siempre postergada reforma del Senado, como auténtica cámara de representación territorial;
2) Habría que mejorar tanto la cooperación intergubernamental multilateral, como la recíproca lealtad constitucional en la definición plural de la nación y en la aplicación multinivel de los principios de igual
42 Que, en este punto, se suma a la opinión mayori-taria de la ciudadanía española. Según datos del estudio nº 2.286 del CIS de 1998, dos tercios de los españoles están satisfechos con el rendimien-to del modelo autonómico y los insatisfechos son sólo una minoría que no pasa del 15%. Pero lo más importante es que ninguna Comunidad Autó-noma está por debajo del 50% de satisfacción con el modelo del Estado de las Autonomías.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 94
dad, diferencia y solidaridad que articulan nuestro modelo de autogobierno y, en este último aspecto, hay que cuestionar algunos aspectos políticos del funcionamiento de la LOFCA y del Fondo de Compensación Interterritorial;
3) Habría que liberalizar el funcionamiento político real de las CCAA, en el sentido de evitar la creciente, antidemocrática y generalmente sectaria concentración de poder y de dominanción política, económica y cultural, que supone el control político de las Cajas de Ahorro y las televisiones autonómicas y locales, verdaderas palancas de poder de esas nuevas élites oligárquicas que con excesiva frecuencia hacen y deshacen a su antojo, en los ámbitos regionales y locales, sin control democrático alguno y en claro perjuicio del interés general. Más de la mitad de las CCAA cumplen ya más de 20 años de gobierno ininterrumpido del mismo partido, lo que en sí mismo constituye un síntoma inequívoco de funcionamiento político insuficientemente democrático. Se trata de un problema de difícil solución, que se relaciona con el estado de postración de nuestra partitocrática cultura política y, por tanto, con la pobre calidad de nuestra democracia y que, en último término, remite al sistemático y generalizado incumplimiento del párrafo 2º del art. 6 CE por parte de todos los partidos políticos de nuestro sistema.43 En otras palabras, a la fuertemente enquistada partitocracia que padecemos. Como ha dicho Manuel Ramirez,
“Los partidos han impuesto su total hegemonía (¿cuántos de ellos practican la democracia interna que les requiere la misma Constitución?), las listas cerradas y
43 Me he referido con cierta amplitud al secuestro partitocrático del auténtico espíritu crítico de la de-mocracia en CAPARRÓS VALDERRAMA, R., “Robert Michels y las teorías elitista-competitivas de la democracia: de sus actuales limitaciones institucionales a las exigencias cívico-culturales de la democracia contemporánea”, Entelequia, Revista Interdisciplinar, nº 5, Primavera de 2008 (en prensa).
bloqueadas eliminan la ilusión del votante, cuya voluntad se tuerce luego por pactos y tránsfugas, el sistema de cuotas para elegir cargos es puro mercadeo, la férrea disciplina de voto y el imperio del grupo parlamentario convierten al Parlamento en mero eco de lo previsto, los sindicatos están en todas partes mediante la figura de sus "liberados", la imagen del país a lo que más se parece es a un gran juzgado plagado de querellas de unos contra otros, la mediocridad reina por doquier (desde la Universidad a los medios de comunicación) y un extensísimo etcétera más que está vivo en cuantos quieran verlo. Y, para borrar cualquier ápice de esperanza, nuestra juventud, en su mayoría, ha abrazado con sumo cariño la ideología de la globalización: compre, consuma, compre, consuma.” (RAMIREZ JIMÉNEZ, M., “Recuperar la ilusión”, EL PAÍS, 29072003, P. 9).
4) Sería ya hora claramente de institucionalizar la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la formación de la posición española ante las instituciones europeas comunitarias, como en los posteriores procesos sectoriales de negociación entre España y la UE;
5) Las CCAA deberían descentralizar ya hacia abajo numerosas competencias autonómicas, y, sobre todo, transferir los presupuestos correspondientes, para posibilitar un mayor protagonismo político de las entidades locales y provinciales, en la línea postulada por el reiteradamente postergado “pacto por la autonomía local” y, por último, pero de ningún modo menos importante,
6) Habría que configurar definitivamente el Senado como una auténtica cámara de representación territorial de las CCAA, porque su actual status institucional es insostenible y absurdo, como señalaba con cierta indignación el senador SoléTura en un interesante coloquio celebrado en
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 95
Junio de 2002 en la “Fundación Encuentro” en Madrid, al que asistía S.A.R. el Príncipe de Asturias. 44
Sin embargo, hay que decir claramente para concluir que, frente a las constantes lamentaciones de los portavoces del rancio nacionalismo españolista del PP respecto a la unidad política de España –que, como antaño, vuelven a quejarse lastimeramente de la España rota–, la realidad es justo la contraria: nunca en el pasado ha habido los niveles, tanto en cantidad como en calidad, de vinculación institucional interterritorial que hoy existen en España. Y, como hemos visto, la satisfacción ciudadana con su rendimiento hasta ahora es incuestionablemente mayoritaria.
44 “Sinceramente, es una situación que no puede continuar. El Senado actualmente no existe. (...) sobre todo en un país como el nuestro, que ha sa-bido pasar de un centralismo extraordinariamente duro a una situación en la que, se diga o no se diga, porque la palabra no figura en ningún mo-mento en la Constitución, tenemos una estructura muy parecida a un Estado federal, pero que no lo es. Por ejemplo, el problema del Senado mismo es que no tiene ninguna relación con una parte fundamental del sistema, que, además, ha ido progresando, que son las autonomías. Es una si-tuación absurda: el Congreso representa al con-junto del país, aunque no en igualdad de condicio-nes cada provincia; y el Senado, a las provincias, que a estas alturas son una parte secundaria del sistema. Las autonomías han ido superando los malos momentos y se ha llegado a una situación interesante que tiene todavía posibilidades. De modo que tenemos un sistema federal que no es federal, que no funciona como tal. En vez de intro-ducir a las comunidades autónomas en este siste-ma, seguimos con las provincias, que vienen de muy lejos y que están ahí sin saber a quién y a qué pertenecen. Estamos avanzando, integrándo-nos en una Europa que está derribando las fronte-ras, pero resulta que algo tan importante como 17 comunidades que tienen 17 gobiernos y 17 parla-mentos no están representadas en ningún sitio. No tienen ningún lugar para ejercer como tales ni dentro ni fuera de España. Esto es tremendo. Por lo tanto, en cuanto a la cuestión sobre el federalis-mo, bastaría con reconocer el sistema y convertir las autonomías en un Senado de verdad.” (SOLÉ-TURA, J., ¿Qué España en qué Europa?, Madrid, Junio-2002. http://www.fund-encuentro.org/Deba-tes/pdf/Espa-Europa.PDF )
Por otra parte, cabe plantear hasta qué punto podrían solucionarse los numerosos problemas pendientes mediante la transformación del actual Estado autonómico en Estado Federal, como se ha propuesto desde diferentes ámbitos políticos, como algunos sectores socialistas, ciertos nacionalistas, o IU. A mi modo de ver, y creo coincidir en este punto con la doctrina dominante,45 aunque pudiera tener muchos más efectos positivos que negativos, no es razonable esperar que ese cambio institucional por sí sólo fuera capaz de surtir efectos taumatúrgicos sobre las presiones políticas que soporta nuestro actual modelo autonómico, como por ejemplo, el de la desaparición de las constantes reivindicaciones políticas de los nacionalistas periféricos. Y, habida cuenta de que el volumen actual de transferencias competenciales desde la Administración central a las CCAA ha alcanzado ya los niveles máximos y es, en algunos casos como el del País Vasco, superior incluso al de ciertos länders alemanes, es previsible que en el futuro tengan un contenido fundamentalmente económico, aunque naturalmente seguirán expresándose bajo una cobertura política.
No obstante, como hemos ocasión de comprobar en la presente legislatura, para el rancio nacionalismo español, como lo es el patriotismo de charanga y pandereta de importantes sectores del PP, ni el federalismo ni el autonomismo resuelven adecuadamente el problema de la unidad política de España. 46
45 Como advierte, por ejemplo, Elena García Gui-tián, “el problema de la integración territorial en España no puede solucionarse únicamente con fórmulas institucionales.”(GARCÍA GUITIÁN, E., “Estructura territorial del Estado” en DEL AGUILA, R., (ed.), Manual de Ciencia Política, cit., p. 171).
46 Como no se sirve a la unidad política de España es, por supuesto, con la implantación de banderas españolas kilométricas, ni con la característica in-tolerancia lingüística de la derecha (“¡Pujol, ena-no, habla castellano!), ni con la reivindicación polí-tica de recentralizar las competencias autonómi-cas, como pedía Rajoy recientemente.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 96
Pero lo cierto es que la España real es plural. Como lo demuestra el hecho de que en todas las elecciones celebradas en Cataluña y en Euskadi, más de la mitad de sus ciudadanos hayan elegido invariablemente opciones nacionalistas. Y, por tanto, sólo desde el reconocimiento de su pluralidad constitutiva puede abordarse realmente el problema de su unidad política. De hecho, como han señalado Fossas y Requejo, el reto más importante que afrontan tanto el autonomismo como el federalismo en los inicios del siglo XXI es la potencial acomodación de varios demoi nacionales o culturales que conviven en el seno de un mismo Estado federal o autonómico. 47
Desde ciertos sectores políticos viene proponiéndose últimamente una fórmula política supuestamente salvífica para afrontar tan espinosa cuestión, mediante una nueva denominación. Ni la España uninacional de los tirios, ni la España Estado plurinacional de los troyanos: España, nación de naciones. Ahora bien, ¿qué hay realmente tras esa denominación? Como ha sostenido Justo Beramendi,
“Detrás de este nombre puede haber, y de hecho hay, cosas muy diferentes, según el significado de nación que se use. Si por nación en singular (que evidentemente es España) se entiende el ente ‘político’, único con poder decisorio en última instancia, y por naciones en plural aquellas comunidades ‘culturales’ e históricas con derechos en lo relativo a esa especificidad pero con capacidad de autogobierno sólo en la medida en que la conceda la nación en singular, estaríamos más o menos donde estamos.
47 Los casos más relevantes al respecto son Cana-dá, Bélgica y España. Para una visión general de esta problemática, vid., FOSSAS, F. y REQUEJO, F., Asimetría Federal y Estado Plurinacional. El debate sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y España, Trotta, Madrid, 1999.
(…) Ahora bien, si se entiende que todas las naciones, la singular y las plurales, son sujetos de soberanía, entonces la expresión podría significar otra cosa: un pacto entre esas naciones mediante la libre voluntad mayoritaria de los individuos que las componen. Un pacto que necesariamente habría de implicar un sistema de soberanía compartida y repartida. Y entonces nación de naciones no sería sino otro modo de nombrar a un sistema auténticamente federal en el que las partes que se federasen mantendrían una capacidad de decisión ‘blindada’ sobre determinados asuntos y cederían a la federación la capacidad de decidir en el resto. Y todo ello sobre la base del imperio de la democracia y la igualdad de derechos, incluidos los políticos, de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y de su adscripción nacional o etnolingüistica.
Si todos aceptasen esta solución comprometíendose a respetarla en el futuro, se resolvería la inestabilidad del actual sistema debida a la confrontación entre nacionalismos. Es una solución posible, pero por desgracia no la creo probable, ya que implica un conjunto de requisitos y de cambios de actitudes y valores muy arraigados, tanto entre los partidarios de la nación española, como en los de las otras naciones, requisitos y cambios que hoy no parecen fáciles de alcanzar. Por ello me atrevo a vaticinar que el sistema actual seguirá con sus problemas, cambiando algo a trompicones cuando no haya más remedio, a base de parches que de momento salvan la situación inmediata pero retroalimentan los supuestos agravios de estos o de aquellos y reinician el ciclo de acumulación de tensiones hasta la crisis siguiente.”48
48 BERAMENDI, J., “Las cosas tras los nombres. Semántica y política en la cuestión nacional”, en ÁLVAREZ JUNCO, J., BERAMENDI, J.y REQUE-JO, F., El nombre de la cosa. Debate sobre el tér-mino nación y otros conceptos relacionados, Cen-tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2005, Pp. 100-102.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 97
Resulta difícil no estar de acuerdo con estas consideraciones de Beramendi. Por ello, me atrevería a afirmar que al problema de la unidad política de España le ocurre, en definitiva, lo mismo que al de su forma de Estado monárquica o republicana: que ambos son problemas de una alta explosividad política potencial, cuyo más adecuado tratamiento político no consiste en resolverlos, sino más bien en disolverlos. Porque, por decirlo en la brillante terminología acuñada a otros efectos por Rafael del Águila, son problemas cuya propia naturaleza política esquemática dificultan o impiden, todavía en la presente coyuntura política, tanto las soluciones impecables como las implacables.49
Entre los intelectuales tiene mala fama el pragmatismo de muchos políticos, al que se suele tachar de miopía intelectual, en cuanto que sólo pondera las consecuencias más inmediatas de sus propias decisiones políticas. Pero, en estos casos concretos, las consecuencias políticas inmediatas podrían resultar tan peligrosas, por potencialmente desencadenantes todavía de pulsiones emocionales políticamente destructivas, que ningún político en activo, por imprudente que fuera, debería dejar de percatarse de esos eventuales efectos.
Como es sabido, Aristóteles atribuye a la virtud de la prudencia la condición de clave de arco de su teoría de las virtudes públicas.50 La “phrónesis” aristotélica es la capacidad para hacer lo justo en cada momento concreto, es decir, la sabiduría para actuar adecuadamente en cada situación, ya sea secundum legem o, incluso, praeter legem. Y aunque acaso el término “prudencia”, como ha indicado Victoria Camps, no responda ya al sentido último que Aristóteles atribuyera en su día a la “phronesis”,51 la prudencia no
49 Cfr. DEL ÁGUILA, R., La senda del mal. Política y razón de Estado, Taurus, Madrid, 2000.
50 Cfr. ARISTÓTELES, Ética nicomaquea, Gredos,
Madrid, 1985.
51 CAMPS, V., “Introducción: el concepto de virtud pública”, en CEREZO GALÁN, P. (ed.), Democra-
es en cualquier caso una virtud política obsoleta en un mundo como el actual, cada vez más plagado de riesgos e incertidumbres de todo tipo.52
Para Aristóteles la estabilidad política es el primero y principal de los objetivos que debe tratar de conseguir todo régimen político. Para el conservador Aristóteles, en efecto, el objetivo fundamental de la ciencia política no es determinar qué régimen político sea el mejor o cuál sea el ideal de "politeia" o cómo conseguir la constitución política perfecta, sino cómo pueden existir y durar los regímenes políticos. La seguridad o estabilidad ("asfaleia") es, pues, el problema político por excelencia para Aristóteles. En consecuencia, para conseguir un régimen político estable, seguro, la mejor política consiste no en instaurar un régimen perfecto, sino un régimen soportable para todos, llevadero, centrista, diríamos hoy. No se olvide que, como hemos visto, la virtud preferida de Aristóteles es la "sofrosine", la prudencia, lo que conecta con su teoría del término medio ("mesotés"), que luego adoptará Sto. Tomás de Aquino para sostener que "in iustum medium est virtum". 53
cia y virtudes cívicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, Pág. 34.
52 Cfr., por ejemplo, BECK., U., La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Bar-celona, 2006.
53 Cfr., ARISTOTELES, Política, IEP, Trad. cast. de Julián Marías, Madrid, 1970, 1267a y b, Pp. 45-46. Como le ocurre a la mayoría de los pensadores políticos, los acontecimientos políticos de su tiem-po –los constantes enfrentamientos político-milita-res entre las ciudades-Estados vecinos de la Áti-ca–, influyeron poderosamente en la formulación de la teoría política aristotélica. Un caso similar al del patriota Maquiavelo, cuya principal aspiración es la unificación política italiana, es decir, la for-mación de un Estado Moderno unitario, que aca-bara de una vez con los enfrentamientos armados entre los diversos territorios (las Repúblicas de Florencia, Venecia, el Piamonte, los Estados Pon-tificios, el Milanesado, el Reino de Sicilia, etc.) in-tegrantes de la todavía inexistente Italia de su tiempo. (Cfr., al respecto, DEL AGUILA, R., “Ma-quiavelo y la teoría política renacentista”, en VA-LLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, Vol. 2, Alianza, Madrid, 1990, Pp. 69-170).
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 98
Pues bien, cualquier análisis costebeneficio de las medidas políticas necesarias para la solución definitiva del problema de la unidad política de España debería, en consecuencia, ponderar cuidadosamente los graves riesgos potenciales para la estabilidad política general inherentes a tal empresa. Y de ahí que pudiera resultar seriamente imprudente la pretensión de zanjar el problema “de un plumazo” y/o de una vez para siempre.54
Con todo, si en un futuro próximo los españoles fuéramos capaces de ir solucionando pacífica y consensuadamente las múltiples y con frecuencia irritantes disfunciones originadas por los nacionalismos periféricos, y de anteponer políticamente los importantes desafíos que actualmente nos plantean tanto la globalización como la integración europea, llegará sin duda el momento en el que habremos sabido solventar adecuadamente como pueblo uno de los más enconados problemas políticos de nuestra historia moderna y contemporánea.
54 Tengo para mí que algo de esto se ha producido en la opinión pública española al hilo de las re-cientes reformas estatutarias, en forma de repro-che político, mas o menos mayoritario, al presi-dente del gobierno, por “destapar” innecesaria-mente la “Caja de Pandora” de las reivindicacio-nes políticas de los nacionalismos periféricos, drásticamente clasurada desde que se alcanzara el tortuoso consenso constitucional sobre el Título VIII CE.
Otra cosa es que ese reproche esté mejor o peor fundado: es acuerdo doctrinal mayoritario que las reformas de los Estatutos de Autonomía eran ya realmente inaplazables por razones estrictamente técnico-jurídicas y de actualización o moderniza-ción del modelo de Estado autonómico. Sin perjui-cio de que en el acalorado curso del proceso polí-tico suscitado por ellas, el gobierno haya podido cometer más o menos errores políticos. Que es cuestión bien distinta.
Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 5, otoño 2007 Rafael Caparrós / 99
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5
Usted es libre de:
• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Bajo las condiciones siguientes:
• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador*.
• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.• Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una
obra derivada a partir de esta obra.
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal, la licencia completa la encontrará en:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/legalcode
* Debe incluir claramente el nombre de su autor o autores y el texto “Artículo originalmente publicado en Entelequia. Revista Interdisciplinar. Accesible en <http://www.eumed.net/entelequia>”.