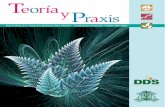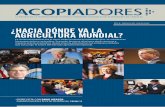Política exterior de imagen nacional: imagen turística argentina en contexto politológico
LA IMAGEN DEL NAUFRAGIO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII (2013).
Transcript of LA IMAGEN DEL NAUFRAGIO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII (2013).
1
Published in GULLON ABAO, Alberto, MORGADO GARCIA, Arturo, y RODRÍGUEZ MORENO, José, El mar en la historia y en la cultura, Cádiz, Universidad, 2013, pp. 229-248, ISBN 978-84-9828-456-0. LA IMAGEN DEL NAUFRAGIO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII I
Arturo Morgado García Universidad de Cádiz Las razones de una fascinación Cada vez que utilizamos el término naufragio, la imaginación se desboca. Evocamos escenas dantescas de pasajeros aterrorizados, tripulaciones desbordadas, capitanes atónitos, comportamientos egoístas reflejo de la preocupación prioritaria por la propia salvación, o conductas plenas de altruismo y generosidad. Si a todo ello le unimos un marco de fuerzas naturales salvajes e incontrolables, tormentas, tempestades, huracanes, oleajes embravecidos y vientos ululantes, el efecto dramático se multiplica. Y, si seguimos sumando, y le añadimos un paisaje natural de por sí inclemente, ubicado normalmente en tierras frías y remotas, el efecto se completa. Naturalmente, la tragedia no solamente lo es por el escenario en el que se desarrolla, sino por el volumen de la misma. Todos recordamos (y es el primer ejemplo que se nos viene a la mente), el naufragio del Titanic en 1912, aunque el récord de fallecimientos lo ostentaría el hundimiento el 30 de enero de 1945 del buque alemán Wilhelm Gustloff a causa de un torpedo lanzado por un submarino soviético1, y de resultas del cual fallecerían unas siete mil personas, acontecimiento que, por otro lado, se ubica muy bien en el sobrecogedor epílogo wagneriano que supuso la caída del Tercer Reich. El drama que supone un naufragio hay que ubicarlo en un contexto cultural más amplio, a saber, el miedo al mar, muy latente en la civilización preindustrial, y que tan brillantemente fuera evocado en su momento por Jean Delumeau2, como consecuencia del carácter misterioso, incontrolable, e inmenso de los océanos, y que los descubrimientos geográficos y la expansión de las rutas comerciales europeas poco hicieron por dominar. Tan sólo con el advenimiento de la navegación a vapor a partir de mediados del siglo XIX, que multiplicó las velocidades, y la invención de la telegrafía sin hilos en los primeros años del siglo XX, que acabó con las incomunicaciones, el mar comenzaría a perder ese aura de elemento ignoto, ilimitado, y al margen de cualquier control por parte del hombre.
Pero este halo de dramatismo no siempre estuvo presente. Durante mucho tiempo, los relatos de naufragios fueron bastante parcos en detalles, y poco dados a adornar la narración con elementos trágicos. Un cierto toque de dramatismo nos aporta
1 Vid. un relato, muy bien dramatizado, en HASTINGS, Max, Armagedón. La derrota de Alemania 1944-1945, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 447ss. 2 DELUMEAU, Jean, El miedo en Occidente, Madrid, Taurus, 1989.
2
el Tesoro de la lengua castellana de Cobarrubias, que lo define como “el hacerse pedazos el navío, dando en alguna roca, o encallando en el arena, de modo que se abre y desbarata...y lo mismo es ser hundida con las olas”3, aunque solamente nos evoca al buque, no al tripulante, por cuanto el término “náufrago” ni siquiera aparece. Pero mucho más austero es el Diccionario de la Real Academia del siglo XVIII, que se limita a definir naufragio como “pérdida o ruina de la embarcación en el mar”, y a náufrago como “lo que se ha perdido en algún naufragio o tormenta”4. Tampoco, como vemos, nos evoca la triste suerte de los que han tenido que abandonar la embarcación como consecuencia del hundimiento de la misma.
Francisco de Goya, Escena de naufragio (1793)
Y esta parquedad contrasta con el hecho, bien constatado, de que durante la
Ilustración y el Romanticismo, muy en la línea de los movimientos prerrománticos con su afán por presentarnos la grandeza y la inmensidad de una naturaleza indomable, hay un creciente interés por el tema del naufragio, lo que no hace más que reflejar las afirmaciones de Edmund Burke en Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello (1756), según el cual la catástrofe entra de lleno en esta categoría al sobrepasar en nuestros sentidos y generar en nosotros una mezcla de terror y fascinación. Esperanza Guillén ha resumido muy bien las razones de tal interés:
3 COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 652v. 4 Diccionario de la lengua castellana en que se expica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, phrases o modos de hablar, los proverbios y refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua, tomo IV, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1734, p. 652.
3
en primer lugar, la presentación del mar en su ilimitada cólera, y que nos permite plantear la total impotencia del individuo ante una realidad completamente hostil, lo que contrasta con el optimismo antropológico de corte leibniziano tan propio de la Ilustración y que comenzara a ser puesto en solfa tras el maremoto de Lisboa de 1755 y el Cándido de Voltaire. En segundo lugar, la relación del mar con lo demoníaco y con la oscuridad, tema que podemos encontrar en numerosos textos bíblicos y que es retomado durante este período. Tal como señalara Foucault, “Dans l’imagination occidentale, la raison a longtemps appartenu à la terre ferme. Île ou continent, ele repousse l’eau avec un entêtement massif: elle ne lui concède que son sable. La déraison, elle, a été aquatique depuis le fond des temps et jusqu’à une date assez rapproché. Et plus précisement océanique: espace infini, incertain, figures mouvantes, aussitôt effacés, ne laissant derrière elles qu’un sans chemin”5. Y, finalmente, el naufragio evoca el tema del viaje, que ya desde la Antigüedad clásica actúa como una metáfora de los peligros que afronta en su devenir la existencia humana, viaje que todavía en el siglo XVIII seguía causando preocupación6: es muy significativo el hecho, evocado por María José de la Pascua para el Cádiz dieciochesco, de que los testadores solamente redactaran su última voluntad al borde de la muerte, con una única excepción significativa: cuando se iba a emprender algún viaje7.
A estos elementos nos faltaría por añadir un componente más: el naufragio como
escuela de virtudes, por cuanto en el mismo podemos encontrar ejemplos de heroísmo, constancia y abnegación, frente a muestras de cobardía, precipitación y torpeza. La literatura de carácter militar es muy dada a presentar todo ello, siendo muy sintomáticas al respecto las palabras de Cesáreo Fernández Duro: “La narración de los naufragios ofrecerá pues la ocasión de convencerse de que asi como se registran retiradas que inmortalizaron a sus ejecutores, así como hay también derrotas gloriosas como victorias, siniestros de mar existen que ponen de releve una inteligencia superior, un conocimiento profundo, arrojo, sangre fría y heroismo, virtudes no escasas entre nuestros marinos y que son tanto mas de notar, cuanto que se ejercen en un teatro sin espectadores, sin la esperanza de aplauso ni de otro galardón que la tranquilidad de la conciencia y el aprecio de los compañeros”8. Sea como fuere, a partir del siglo XVIII observamos un fuerte incremento de la preocupación por las tragedias náuticas, y, de hecho, muchos personajes conocidos del pre y del Romanticismo hubieron de enfrentarse en su experiencia vital al naufragio. Goethe experimentó en carne propia una tempestad en alta mar, William Wordworth perdió a un hermano, Percy Shelley fallecería en un naufragio, su esposa Mary Shelley evoca una escena de naufragio en Frankenstein9. 5 FOUCAULT, Michel: “L’eau et la folie” en FOUCAULT, M.: Dits et Écrits 1954-1958, tome I, Paris, Gallimard, 1994, pp. 268-272, p. 268 (edición original de este artículo, publicado en Médecine et Hygiène, 613, 23 oct. 1963, pp. 901-906). Agradecemos a Francisco Vázquez García el habernos proporcionado esta referencia. 6 GUILLÉN MARCOS, Esperanza, Naufragios: imágenes románticas de la desesperación, Madrid, Siruela, 2004, pp. 9-12. 7 PASCUA SÁNCHEZ, María José de la, Vivir la muerte en el Cádiz del Setecientos, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1990. 8 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, Naufragios de la armada española, Madrid, 1867, p. XII. 9 GUILLÉN MARCOS, Esperanza, op. cit., p. 12.
4
Sin embargo, no parece que la historiografía española haya sentido un especial interés por estas cuestiones, y, de hecho, algunas de las mejores obras que tenemos disponibles en castellano, se deben a la pluma de historiadores anglosajones10. En España, la línea pionera que inició Serrano Mangas11 y que luego sería proseguida por Pérez-Mallaina12, utilizando básicamente la documentación del Archivo General de Indias, no ha terminado de cuajar, y, a pesar de la aparentemente abundante bibliografía, la misma se refiere en gran medida a naufragios individuales, en algunos casos con un sesgo más de arqueología marítima que de historia cultural, y que en ciertos títulos presenta un perfil más de cazatesoros que propiamente académico13, con alguna aportación muy aislada sobre el significado cultural de este fenómeno14. Las circunstancias del naufragio. Los naufragios, como es evidente, fueron frecuentes en el siglo XVIII, tal como podemos deducir de los cálculos realizados por García-Baquero para la carrera de Indias española (el 4% de hundimientos al retorno de América)15 o por Magalhaes Godinnho para las rutas portuguesas (un 15% de pérdidas a la ida y una cifra similar al retorno)16,
10 DASH, Mike, La tragedia del Batavia, Barcelona, Lumen, 2003; RAHN PHILIPS, Carla, El tesoro del san José. Muerte en el mar durante la Guerra de Sucesión Española, Madrid, Marcial Pons, 2010. 11 SERRANO MANGAS, Fernando, Naufragios y rescates en el tráfico indiano del siglo XVII, Madrid, 1991. 12 PEREZ-MALLAINA, Pablo Emilio, El hombre frente al mar. Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, Sevilla, Universidad, 1997. 13 ALFONSO MOLA, Marina, y MARTINEZ SHAW, Carlos, “Los riesgos del naufragio”, La aventura de la historia, 154, 2011. BERTOCCHI MORAN, Alejandro Nelson, “Agosto de 1812: el naufragio del navío San Salvador en la bahía de Maldonado”, Revista de Historia naval, XVIII, 69, 2000. BRADLEY, Peter T., “Buscando tesoros: el naufragio de la capitana de la Armada del mar del Sur (1654)”, Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, 1999. DEMERSON, Paula, “El naufragio del San Pedro de Alcántara (1786)”, Revista de historia naval, XXVI, 102, 2008. DIAZ ORDÓÑEZ, Manuel, “La noche más larga de la Viga: naufragio en la Armada de la guardia de la Carrera de Indias”, Revista General de marina, 252, 2007. GANDUL HERVAS, Manuel Alejandro, “El naufragio en 1738 del navío Sverige en las costas de Cádiz o la historia que no fue”, Revista General de marina, 251, 2006. HERNÁNDEZ OLIVA, Carlos Alberto, “El naufragio de la Armada de Barlovento del cargo del general Don Diego de Alarcón y Ocaña. Año 1711”, Revista de Historia naval, XXIV, 94, 2006. LOPEZ JULIA, Jesús, “El naufragio de la Santa María en el primer viaje de Colón”, Revista de historia naval, XIX, 73, 2001. SEGOVIA SALAS, Rodolfo, “El Naufragio de la Armada de la Guardia en 1605 de la Carrera de Indias”, Boletín de Historia y Antigüedades, XCIV, 836, 2007. STAPELLS JOHNSON, Victoria, “Las irónicas circunstancias que rodearon el naufragio de la capitana de Nueva España en 1641: tragedia en la barra de Sanlúcar”, Revista de historia naval, XIV, 52, 1996. TREJO RIVERA, Flor, “El naufragio del navío Nuestra Señora del Juncal (1631)”, Arqueología mexicana, XVIII, 105, 2010. VIEIRA DE CASTRO, Felipe, “O naufragio da fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, afundada pelos ingleses ao largo do Cabo de Sta. Maria em 1804”, Revista portuguesa de arqueología, I, 2, 1998. 14 HERRERO MASSARI, José Manuel, “El naufragio en la literatura de viajes peninsular de los siglos XVI y XVII”, Revista de filología románica, XIV, 2, 1997. 15 GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, Antonio, Cádiz y el Atlántico 1717-1778, tomo 1, Cádiz, Diputación, 1988, p. 381. 16 Cit. por BOXER, C.R., O imperio colonial portugues, Lisboa, Ediçoes 70, 1981, p. 216.
5
y acabaron generando, más en Francia e Inglaterra que en España, todo un género literario específico y del que podemos encontrar numerosos testimonios en cualquier búsqueda siquiera apresurada17. Para el mundo ibérico, tenemos la conocida obra de Gomes de Brito18, sin equivalente en el caso español, aunque cierto es que, con bastante frecuencia, la prensa se hace eco de naufragios, bien por formar parte de relatos de viajes (recordemos la conocida serie Historia universal de los viajes, publicada en el Diario de Madrid en los años centrales del siglo), bien por reflejar noticias singulares, cuyo tono puede ser muy diferente. Los ejemplos los podríamos multiplicar hasta el infinito, pero, entre otros, podíamos citar los naufragios del David, que retornando de la Martinica se hundiría frente a las costas francesas (Gaceta de Madrid, 24 de marzo de 1767), el de un buque turco en las costas de Egipto (Gaceta de Madrid, 20 de enero de 1801), o el del navío de la armada británica Invencible de 74 cañones que naufragaría frente a las costas de Yarmouth por impericia, falleciendo más de cuatrocientas personas, entre ellas la mayor parte de la oficialía (Gaceta de Madrid, 17 de abril de 1801).
William Turner, Naufragio (1805) El tratamiento de estas noticias es muy desigual: en algunas ocasiones, se limita
asépticamente a hacer referencia a la pérdida del navío, con una particular preocupación por la carga del mismo. La Gazeta de México del 5 de abril de 1785 se refería al
17 A título meramente demostrativo, HAMEL, Hendrik, An account of the shipwrck of a Dutch vessel on the coast of the isle of Quelpaert: together with the description of the kingdom of Corea (1704). MACKAY, William, Narrative of the shipwreck of the Juno, Edimburgo, 1798. WILIKINSON, John, Shipwreckm diseases and other calamities incident to mariners, 4º edición, Londres, 1766. Y, en Francia, VIAUD, Pierre Joseph, Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, París, 1770. 18 GOMES DE BRITO, Bernardo, Historia tragico-maritima, 2 tomos, Lisboa, 1735. Fue reeditada en seis tomos en Oporto en 1942.
6
hundimiento del bergantín Nuestra Señora de la Caridad frente a las costas de Veracruz, “conduciendo 300 fanegas de sal, algunas marquetas de cera, tercios de cordel y pescado y 150 quintales de palo de tinta, no habiendo podido tomar este buque por el fuerte norte que soplaba”. El 2 de diciembre de 1799 el Correo mercantil de España y sus Indias se hacía eco de “la pérdida de la fragata la Lutine, que se ha estrellado sobre las costas de Holanda. Todo el equipaje ha perecido, excepto un solo pasajero. En el número de víctimas de este desgraciado naufragio se cuenta el hijo de un rico banquero de Londres que se hallaba a bordo. La pérdida en dinero, según la declaración hecha por el Director de la Moneda de Londres, asciende a 600.000 escudos”.
Pero otras veces los tintes son mucho más sensacionalistas, y se alude a las
penurias y privaciones padecidas por los afectados. El mismo Correo mercantil se refería el 24 de febrero de 1800 a la pérdida del Aurora que viajaba de Estocolmo a Londres con un cargamento de hierro y de tablas de pino, tras lo cual “la tripulación permaneció sobre el hielo durante tres días y al fin murió de frío. El contramaestre y el carpintero fueron los únicos que escaparon del naufragio”. El Mercurio histórico y político o Mercurio de España en su número de julio de 1788 incluía el relato del naufragio de la corbeta La Galatea frente a la isla de Jorge Diskio, en el mar Egeo, describiendo la tragedia con unos tonos claramente prerrománticos:
“Los marineros tenían el agua hasta la cintura, estaban continuamente batidos
por las olas, y casi helados con el frío excesivo, que al anochecer, se juntó con todos los horrores de una tempestad tan espantosa como tenaz...fue general la consternación y la tripulación en la última desesperación y abatimiento fue a arrojarse sobre algunos montones de trigo que habían quedado en el entrepuente esperando una muerte próxima y segura. Habiendo quedado sólo en el camarote, descubrí, a cerca de las once, dos escollos a muy poca distancia, lo que me hizo discurrir que estaríamos en breve sobre la isla, llamé a nuestros infelices marineros, anunciándoles un naufragio cierto, ellos me respondieron con suspiros y gemidos, y los vi, excepto a dos que no tenían fuerza para levantarse, arrastrarse al puente, y en un triste silencio, mirar con ojos fijos e inmóviles, el término de su penosa y dolorosa existencia. En breve percibimos la punta de la isla, y el naufragio era inevitable: el navío, que ya no obedecía tocó en unas rocas, apartadas una legua de tierra. Al primer choque se desaferró el timón, se rompió el palo mayor, e hizo pedazos al caer, el bote y la falúa, y el camarote se inundó en un instante. Al segundo golpe se entreabrió el buque, y al tercero se partió enteramente, pero de modo que la mayor parte de él quedó en poder de la tripulación.
Con dificultad se concebirá que, sobre un resto del navío, que a cada instante
podíamos perder, medio desnudos, cubiertos de nieve, sin pan, sin vino, ni agua, muertos de hambre y sed, consumidos de fatiga, cargados de sueño, traspasados de frío, combatidos de los vientos y hechos el juguete de las olas furiosas, en medio de escollos y tinieblas, todavía la esperanza hallase lugar en nuestros corazones. Sin embargo, a vista de la costa, cerca de la cual os hallamos al amanecer, un repentino movimiento de gozo se apoderó de nosotros y cobramos aliento...
Llegados a tierra en número de doce experimentamos un vivo sentimiento de
alegría y de reconocimiento, el cual pasó como un relámpago, y dio lugar a reflexiones mucho más tristes, pues el aspecto salvaje de los lugares en que acabábamos de
7
abordar, nos hizo temer que no habíamos escapado del furor de las olas, sino para ser pasto de las fieras, o perecer de frío, de hambre y de miseria en aquellas rocas escarpadas, donde parecía no haber penetrado jamás ningún mortal”. Y un drama, igualmente grandioso, reflejaba el Diario de Madrid del 16 de marzo de 1788, relatando el naufragio del navío francés San Hilaire frente a las costas de Portugalete: “No tardó en hacer el buque agua, creciendo ésta tanto que, sin embargo de los esfuerzos de la tripulación y pasajeros, que en todo componían treinta hombres, no alcanzamos a desembarazar las bombas. Se aumentaba mas y más el peligro, y no pudiendo relevarse el navío, amenazaba zozobrar. Rendidos al trabajo los oficiales, pasajeros y marineros, y debilitándose sus fuerzas al paso que perdían el ánimo y la esperanza, me pidieron con instancia que arribase. Con efecto reducidos al último extremo no quedaba ya más recurso que buscar un puerto. Mudando el viento a poniente hicimos rumbo con la sola vela de trinquete en busca de tierra, y seguimos a la altura de las costas de España durante dos días, con un temporal deshecho y grandísima marejada... Sería imposible pintar el horror de este naufragio. Las olas destrozaron el navío de tal suerte que al rayar el día se vio flotante la carga con parte de la quilla y del fondo del vaso. Subiendo el mar por encima de nuestras cabezas del modo más asombroso, y prontos a dividirse a cada instante los castillos de popa y proa, parecía multiplicarse a nuestra vista el fatal tránsito de la vida a la muerte en cada uno de los momentos que mediaron en quince horas de tiempo, durante el cual nos mantuvimos asidos al puente del navío. Uno de los pasajeros, además del cuidado de su persona atendía a socorrer a un hijo de diez años, y este desventurado padre estrechando entre sus brazos aquella amada prenda, acallaba sus sollozos, lo bañaba con sus lágrimas, y no pensaba en su propia conservación sino para arrancar al furor de las olas un bien tan precioso. Más de dos mil personas, testigos de nuestro desastre y faltas de esperanzas de que nos salvásemos, se lamentaban por su imposibilidad de socorrernos. En lo más fuerte del peligro un español, uno de aquellos hombres de quienes parece avara la naturaleza, se aparece allí, y dice a voces: Ea, hijos, valed a estos desgraciados, id a ellos en vuestras bateas. Daré doscientos pesos por cada uno de los que liberéis con vida. Respondiéronle con dolor ser impracticable todo socorro. Al mismo punto se hunde la proa del navío, y no se oyen sino clamores y alaridos. Todos pereceríamos sin recurso, si, por una fortuna casi increíble, y sin ejemplo, los restos del buque en que firmemente nos mantuvimos como amarrados, no hubiesen resistido hasta el anochecer. Bajando entonces la marea, y sosegadas algo las olas, abandonamos aquel casco, y con los auxilios que se apresuraron a suministrarnos los habitantes de la costa, hasta las mismas mujeres y los niños, llegamos a tierra sin más pérdida que la de un hombre”. Numerosos son los tópicos que podemos encontrar en ambos relatos: una naturaleza indomable y desbocada, la impotencia del hombre por controlarla, lo inevitable de la tragedia, las esperanzas mantenidas hasta el último momento, las escenas de altruismo, y la salvación, aparente, al llegar a tierra, al encontrarse los protagonistas en un medio inclemente y hostil, si bien, curiosamente, no encontramos referencia alguna a plegarias dirigidas a la divinidad para que hiciera valer su misericordia en tan desventurado trance. Sin olvidar que en algunas ocasiones la visión
8
del naufragio potencial constituía todo un espectáculo que por lo morboso atraía una gran cantidad de público.
Y poco se podía hacer, aunque ya en el siglo XVIII nos encontramos con algunos procedimientos inventados para que los supervivientes pudieran mantenerse a flote en el mar. El Correo mercantil de España y sus Indias se hacía eco en su número del 14 de febrero de 1793 de un invento ya descrito en The seaman preservation, or safety in schipwerck publicada en Londres en 1760, que consistía en “una especie de chupa de lienzo gordo forrada en corcho, y por este medio asegura el autor inglés que se pueden arrostrar con confianza los furores del océano. El pueblo de Londres hizo mucha burla de Mr. Wilkinson, que lo inventó, pero después los franceses idearon casi igual medio, y mereció entre ellos muchos aplausos”. Más rústico, en el Semanario de Agricultura y Artes se incluían unas “Reglas para el nadador en el mar tempestuoso y en los naufragios”, aunque no sabemos si las mismas tendrían alguna efectividad: “Nunca son tan peligrosas las tempestades mar adentro como cerca de la costa en que se rompen sus furiosas olas, pues distante de ella no tienen más movimiento que el de alzarse y bajarse, y como esto no impide a un navío que haga su camino, del mismo modo lo puede hacer el hombre valiéndose de la propiedad natural de su cuerpo de boyar o flotar sobre el agua. La primera regla que ha de seguir el miserable náufrago es mantenerse boyando sobre el agua, y seguir la dirección de las olas y del viento. La segunda será tomar la postura vertical con los brazos extendidos en la superficie, y con las piernas y muslos separados como si estuviese a caballo en el agua, en alta mar presentará la espalda al viento, sin nadar para no cansarse, y esperar el fin de su desgracia. Todos sus movimientos se dirigirán a mantenerse en equilibrio...el nadador que se halle en mar tempestuoso deberá huir de la costa, y mantenerse boyando hasta tomar una meditada resolución, que será la de dirigirse a una orilla en que no haya escollos...los isleños del mar del Sur manifiestan prácticamente la facilidad con que el hombre puede vencer la agitación de las olas del mar”19. Una vez llegado a tierra, el náufrago se podía encontrar con actitudes dispares por parte de los lugareños, que iban desde la ayuda desinteresada hasta el saqueo más codicioso. De unas y otras podemos encontrar ejemplos en las fuentes dieciochescas: en el Mercurio Histórico y Político de marzo de 1768, nos encontramos una noticia procedente de Livorno en la cual se daba cuenta de la humanidad y la generosidad con la que Pasquale Paoli, líder de la revuelta corsa contra los genoveses, había tratado a los náufragos de un navío de la república ligur. Fue famosa la generosidad con la que los habitantes de la localidad portuguesa de Peniche trataron a los náufragos del navío San Pedro de Alcántara, perdido en 1786 con el fallecimiento de 128 de sus 419 tripulantes. La Gazeta de Madrid del 17 de febrero de 1786 nos mostraba cómo “los humanos moradores de Peniche se han esmerado particularmente en la buena acogida y hospitalidad. Volaron en socorro de los que naufragaban, vestíanlos como podían, llevaban a sus casas, les cedían sus propias camas y cuando se establecieron cuarteles para la mejor disciplina y menos embarazo, rogaban no les privasen de la compañía de unos afligidos huéspedes que querían consolar”.
Por el contrario, en el Mercurio Histórico y Político de febrero de 1749 podemos encontrar cómo naufragando un navío holandés frente a las costas de Devonshire, cuyos
19 Semanario de Agricultura y artes dirigido a los párrocos, 6 de octubre de 1803, p. 219.
9
habitantes tenían el derecho de aprovecharse de la carga de los buques que se hundían frente a sus costas, tres mil personas participaron en el saqueo de sus restos. Y en la Gazeta de Madrid del 29 de abril de 1783 se recogía la causa mantenida por el Tribunal de Justicia de La Haya contra la guarnición de Ter Schelling a causa de haber expoliado un buque que naufragó en sus costas. También en la obra de Fernández Duro encontramos estas prácticas: cuando en 1788 el bergantín Infanta chocaba con un arrecife cerca de las islas Caicos, en las Bahamas, “se aproximaron dos raqueros ingleses de Providencia, buques que diciéndose ocupados en el humanitario servicio de auxiliar a los naufragios se emplean en realidad desde muy antiguo en embozada piratería, de que son victimas los que tienen la desgracia de varar en el laberinto de cayos y bajos que constituye el teatro de sus empresas...por el transporte de la gente con los víveres necesarios en uno de los buques a Baracoa pidieron la cantidad de 500 pesos negándose obstinadamente a embarcar pertrechos en el otro ni a permitir que los naufragos llevasen otra cosa que la ropa puesta”20. Dicho sea de paso, estos comportamientos estaban penados en la España del siglo XVIII: Félix Colón ubicaba como delito bajo la jurisdicción militar el saqueo de las embarcaciones náufragas, aunque fuese practicado por civiles21. Y una Real Orden del 3 de febrero de 1787 dictaminaba que las justicias de las playas inmediatas a algún naufragio podían solicitar efectivos militares para evitar los robos y desórdenes que pudieran ocasionarse22. A medida que las rutas marítimas se amplían a lo largo de la Modernidad, así lo hacen los escenarios de los naufragios, por lo que al interés que en sí tiene el relato por lo trágico del mismo, se le añaden otros elementos que atraen la atención del lector como lo exótico, lo distante y lo desconocido. Bernardo Gomes de Brito, de hecho, en su Historia tragico-maritima no hace más que reflejar la amplitud de los circuitos comerciales que ya en el siglo XVI habían establecido los portugueses, por cuanto nos ubica naufragios en lugares tan distantes como las Indias orientales o las costas brasileñas. Las rutas marítimas españolas eran más limitadas, al menos si hacemos caso de la obra de Fernández Duro, si bien el autor solamente nos habla de los navíos de la marina de guerra y comienza su relación en 1767. De la información recopilada por nuestro autor, hay algunos elementos a destacar. En primer lugar, la incidencia de los naufragios es importante desde el punto de vista cuantitativo, y conllevaba una sangría, lenta pero constante, de los recursos de la real armada. Entre 1767 y 1799 la marina española perdió, según sus informaciones, un total de 47 buques, de los cuales fueron navíos de línea Castilla (1771), Poderoso (1779), San Miguel (1782), Dragón (1783), Septentrión (1784), San Pedro de Alcántara (1786), Magnánimo (1794), San Isidoro (1794), Triunfante (1795) y San Pedro (1797) y fragatas la Santa Marta (1780), Perpetua (1782), San Jorge (1784), Santa Tecla (1786), Nuestra Señora de Loreto (1792), Rosario (1793), Preciosa (1793), Santa Bárbara (1794), Elena (1797), María (1797), Palas (1797), y Guadalupe (1799). En total, unos diez navíos de línea y una docena de fragatas, correspondiendo los restantes a bergantines, balandras, jabeques y embarcaciones menores. Si tenemos en cuenta que 20 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, op. cit. p. 91. 21 COLON Y LARRIATEGUI, Félix, Juzgados militares de España y sus Indias, tomo 1, Madrid, viuda de Ibarra, 1788, p. 157. 22 Recogida en PEREZ Y LOPEZ, Antonio Xavier, Teatro de la legislación universal de España e Indias, tomo XX, Madrid, Imprenta de don Antonio Espinosa, 1797, p. 230.
10
durante estos años entraron en servicio 66 navíos, y 95 fragatas23, los naufragios supusieron unas pérdidas nada desdeñables, correspondiendo al 15% de los primeros y al 12% de las segundas. Desde el punto de vista geográfico, llama la atención el limitado espectro del mismo, por cuanto los naufragios suelen ubicarse, bien en las costas españolas (sobre todo las catalanas, las gallegas y el estrecho de Gibraltar), bien en el Caribe, lo que no hace más que reflejar las principales zonas de operaciones de la marina de guerra españolas en aquellos momentos. Pocas son las excepciones, que corresponden al jabeque Aventurero, hundido en 1767 en las costas brasileñas, el navío Poderoso, perdido en 1779 frente a las Terceras (al fin y al cabo, en la ruta de retorno de España a las Indias), la fragata Nuestra Señora de Loreto, hundida por un temporal cerca de Montevideo en 1792, la fragata Santa Bárbara, varada por el viento en 1794 cuando seguía la ruta de Valparaíso a la isla de Juan Fernández, el paquebote San Carlos, perdido en 1797 cuando viajaba de San Blas a San Francisco de California, la fragtaa María, hundida en algún punto desconocido del Pacífico en 1797, y el navío San Pedro, naufragado en las cercanías de Manila en 1797, aunque bien es verdad que había sido enviado allí con la misión expresa de proteger el Galeón.
En lo que respecta a las causas de los naufragios, llama la atención de que, aunque veinte y uno se debieran a las inclemencias meteorológicas, y en otras dos ocasiones los navíos simplemente desaparecieron, es muy frecuente que el naufragio fuese el resultado el resultado de impactos contra la costa o contra arrecifes en circunstancias meteorológicas nada adversas, lo que dice mucho de la pericia de los navegantes y de la deficiencia de las cartas náuticas del momento24. Factores como el descuido, la negligencia o la ineptitud podían resultar letales, y Carlo Targa nos muestra en 1754 cómo el capitán del navío “Debe cuidar que la gente esté quieta, de modo que no haya contiendas y que se viva en el navío con el santo temor de Dios y observancia de su santa ley, y especialmente cuide de que ninguno blasfeme ni que haya borracheras ni juegos, aunque sean de diversión, y que si hay mujeres embarcadas, estén retiradas, todas estas son advertencias de nuestros antepasados pues por no evitar estos inconvenientes se han perdido muchos navíos como sucedió al de el capitán Francisco Gorondona de Arenzano. Que llevando soldados a Cádiz para la guerra con Portugal, en el año de 1667, habiendo legado al estrecho, todos los marineros y soldados se ocuparon en jugar y mal gobernando el navío, impensadamente embistió en un bajo, y naufragó, con muerte de 400 personas, sin haberse salvado más que quince, que me dieron relación de el suceso”25.
Si bien es cierto que algunos puntos concretos eran considerados como
particularmente peligrosos. Uno de ellos eran las Islas Vírgenes, “cuyas costas son muy peligrosas para los navegantes y célebres por el naufragio de muchas embarcaciones,
23 Informaciones muy completas en http://armadasiglo18.free.fr/ (19-2-2012). 24 A título de comparación, en el Caribe colombiano, de los 34 naufragios que se han constatado para el siglo XVIII, 23% se deben a ataques enemigos, 14% son producto del impacto, 11% de las tempestades, y 20% son intencionales o por causas desconocidas. ROMERO CASTAÑO, Luis Rene, y PEREZ DIAZ, Juan Felipe, Naufragios y puertos marítimos en el Caribe colombiano, México, Siglo XXI, 2005, p. 233. 25 TARGA, Carlo, Reflexiones sobre los contratos maritimos, Madrid, en la imprenta de Francisco Xaviuer Garcia, 1753, p.30.
11
particularmente de los galeones que venían a España muy interesados”26. Mucho más cercana estaba ubicada la piedra Aceitera, a dos millas del tristemente conocido cabo de Trafalgar, que según López de Ayala era “igualmente infame por los buques que en ella se han hecho pedazos, en particular por el naufragio del navío Soberbio, cuya memoria horroriza y compadece. Las piedras de aquel fondo grande y en mucho número, presentan bajo las aguas una ciudad destruida, y los marineros del país viven persuadidos que es población sumergida en el mar, asegurando que distinguen torres, calles, casas, y otros indicios de pueblo; pero los más sensatos se persuaden ser escollos”27.
Por lo que se refiere a la cronología, es significativo el hecho de que la mayor parte de los naufragios, suelan producirse en coyunturas bélicas. Aquí no hablamos de hundimientos por parte del enemigo, sino de pérdidas resultado de las insuficiencias estructurales de la armada española, que en tiempos de paz cubría sobradamente con sus misiones, pero que en casos de guerra se veía desbordada y debía acudir a navíos mal aparejados, tripulaciones improvisadas y capitanes inexpertos, factores todos ellos que jugaban su peso en la facilidad con la que el buque podía naufragar. Fueron particularmente negros los años correspondientes a la Guerra contra la Convención francesa entre 1793 y 1795, cuando se perdieron las fragatas Rosario, Preciosa y Santa Bárbara, y los navíos Magnánimo, San Isidoro y Triunfante, y algunos de estos buques no se hundieron en escenarios lejanos o desconocidos, sino frente a las costas catalanas. Igualmente trágico sería el período abierto en 1797 por la reanudación de las hostilidades contra Inglaterra, que contemplaría, hasta 1799, el naufragio de las fragatas Elena, María, Palas, y Guadalupe, y del navío San Pedro.
Aunque siempre que había un naufragio el capitán del buque era sometido al pertinente consejo de guerra, la justicia naval española solía ser muy comprensiva y casi siempre el responsable del navío era absuelto. De hecho, las escasas condenas que hemos podido encontrar corresponden a la tripulación, nunca al capitán: así sucedió con algunos marineros a los que se atribuyó la responsabilidad del hundimiento de la fragata Santa Tecla, perdida en 1786 en el puerto de Cartagena de Indias como consecuencia de unos barriles de aguardiente embarcados clandestinamente. Y cuando en 1784 varaba en el puerto de Santander la fragata San Jorge, los prácticos fueron procesados en El Ferrol acusados de impericia e ignorancia. Independientemente de su mayor o menor nivel de responsabilidad, lo cierto es que marineros y pilotos, gentes de humilde extracción, sin conexiones sociales, amistades influyentes o medios económicos para contratar una defensa eficaz, eran los chivos expiatorios perfectos. El naufragio en la iconografía y en la literatura . La imagen del náufrago fue muy habitual durante la literatura dieciochesca. No olvidemos que el náufrago más famoso de la historia, Robinson Crusoe (1719), es producto de este siglo, al igual que otro náufrago menos conocido (no por sus peripecias, sino por el recuerdo del naufragio), Gulliver (1726), así como los más olvidados Robinsones suizos (éstos, algo más tardíos, por cuanto fueron publicados en
26 ALCEDO, Antonio de, Diccionario geográfico de las Indias occidentales o América, tomo V, Madrid, Imprenta de Manuel González, 1789. 27 LOPEZ DE AYALA, Ignacio, Historia de Gibraltar, Madrid, Antonio de Sancha, 1782, p.93.
12
1812). La pintura también se hace eco de estos motivos, y así podemos recordar especialmente al pintor francés Claude Joseph Vernet (1714-1789), cuya familia influiría poderosamente en la obra de Géricault. O a Jean Pillement (1728-1808), autor de algunas escenas de naufragios, dos de las cuales fueron regaladas por el consulado gaditano al conde de Fernán Núñez, embajador español en Lisboa, con motivo de su destacada actuación en el rescate de los restos del San Pedro de Alcántara, concretamente una representando el hundimiento del navío y la segunda mostrando el rescate de su carga por parte de los buzos28. Probablemente éste fuera el navío cuya pérdida más impactó en la España dieciochesca, tanto por la riqueza de su cargamento, cuyo valor ascendía a varios millones de pesos (amén de transportar 55 cajones cargados de especimenes recolectados por la expedición botánica de Ruiz y Pavón al Perú, y de algunos prisioneros involucrados en la revuelta de Túpac Amaru), como por la complejidad del proceso de rescate del mismo, que se prolongó durante varios meses, como por la generosidad con la que su tripulación fue acogida por los habitantes de la población portuguesa de Peniche.
Jean Pillement, Náufragos llegando a la costa (1789), Museo del Prado
En España no contamos con pintores tan especializados en el género, aunque ya
el naufragio debía ser un motivo decorativo mercantilizable por lo sugerente: el Diario de Madrid anunciaba el 5 de junio de 1787 la venta de estampas representando el hundimiento del San Pedro de Alcántara el año anterior. El pintor Luis Paret y Alcázar fue autor de un grabado titulado La desgracia imprevista y la felicidad inesperada29, inspirándose en dicha tragedia, y que reproduce el quehacer de los buzos rescatando los
28 Gazeta de México, 26 de julio de 1787. 29 Parece que fue un encargo del conde de Fernán Núñez, por cuanto éste aludíó en cierto momento a su intención de “hacer grabar dos láminas por un artista de nuestra Academia de san Fernando para sacar dos estampas” con dicho título, Gazeta de Mexico, 26 de julio de 1787, p. 391.
13
restos del hundido navío, siendo de destacar además que la escena de naufragio aparecida como telón de fondo de su Autorretrato (1786) parece estar inspirada en este suceso. Y no olvidemos que a la paleta de Goya se le debe una escena de naufragio fechada en 1793 y pintada durante su estancia en Cádiz (parece que nuevamente inspirada en el siniestrado buque), que presenta todos los caracteres propios del prerromanticismo y que nos muestra la impotencia y la soledad de los hombres ante la inmensidad de las fuerzas de la naturaleza30.
Luis Paret y Alcázar, La desgracia imprevista y la felicidad inesperada (1787)
La literatura española también refleja en múltiples ocasiones el motivo del naufragio, y, en muchas ocasiones, lo adorna con un significado espiritual, mostrando el alma a la deriva como consecuencia del pecado y la tentación. Desde un punto de vista menos simbólico, podemos encontrar naufragios en numerosas obras relacionadas con las exploraciones españolas en el continente americano, aunque los relatos sean muy escuetos en detalles y no ofrezcan ningún toque de dramatismo. Alguna relación de sucesos está dedicada a ellos, como el Romance nuevo del infortunio que padeció la galera llamada Santa Teresa aviendo salido de Barcelona toda la Real Esquadra de las
30 Toda esta iconografía es recogida por MALAGELADA BENAPRES, Federico, “Cincuenta años de investigación subacuática en España”, XL Jornadas de Historia Marítima. La protección del patrimonio sumergido, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2011.
14
Galeras de España, el dia 17. de Octubre del año 1731 : en que se verà el curioso letor la horrorosa tormenta que tuvieron en el golfo de León y por aver invocado à N. Señora del Rosario fueron libres del naufragio (Barcelona, s.a.). También Antonio Rodríguez de León Pinelo, Epítome de la biblioteca oriental y occidental, náutica y geographica, publicado en 1737, recoge obras de este tenor.
Contamos asimismo con obras más noveladas, como Pablo y Virginia, escrita por el francés Bernardin de Saint Pierre, pero traducida al castellano en 1798, y en la cual la protagonista fallece precisamente como consecuencia del naufragio del San Gerando provocado por un huracán, a pesar de los ímprobos esfuerzos de Pablo por ir nadando al buque para socorrerla. La descripción de la muerte de Virginia es todo un canto a la retórica prerromántica: “una montaña de agua se introdujo entre la isleta del ámbar y la costa, y se abalanzó bramando hacia el navío, a el cual amenazaba con sus flancos negros, y sus cimas espumosas y encrespadas...Virginia, viendo la muerte inevitable, se ciñó con la mano los zagalejos, puso la otra sobre el corazón, y levantando al cielo sus ojos serenos, se mostró como un ángel que remonta su vuelo hacia el empíreo”31. Encontramos además referencias a naufragios en El nuevo Robinson (1800), de Heinrich Campe, adaptación dialogada de la obra de Defoe (que fue prohibida por la Inquisición en 1756) y traducida por Juan de Iriarte32, así como en obras específicamente españolas, tales El Eusebio (1786-1788) de Pedro de Montengón, cuyo protagonista, educado entre los cuáqueros, llega a Norteamérica tras sobrevivir a un naufragio. Así describe la escena Gil Altano, el marinero que libró a Eusebio de una muerte segura, escena narrada con todos los tópicos al uso, ofreciendo como nota original la invocación a los santos como recurso espiritual: “Creció el viento, y la mar tanto más se ensoberbecía. Vino con la noche el espanto a emposesionarse de nuestros corazones...la grita, llanto y votos de los marineros, los bramidos de las olas, y los continuos truenos acrecentaban el horror y la confusión en que nos hallábamos cuando, de repente vibrando el cielo cien rayos a una contra el bergantín, me hallé luchando con las olas cogido al mástil en un abrir y cerrar de ojos, sin poder decir como fue. Pero vuelto en mí de aquel repentino enajenamiento...casi me hallaba más confiado sobre aquel palo en que logré ponerme a horcajadas, que sobre la entera embarcación, pues aunque estaba muy sobresaltado, sentía con todo una interior seguridad que animaba mis fuerzas y esperanzas. Al resplandor de los continuos relámpagos veía algunos desdichados combatir a nado con las olas, resollando bascas de muerte, otros trajinados de las olas mismas entre pipas y pedazos del roto navío, entre los cuales la fortuna de ese caballerito, que lo quería también salvo, me lo puso de través sobre el mástil, y agarrándolo como pude me lo acomodé entre los brazos... Rayaron, finalmente, los primeros albores que ahuyentaron de mi pecho el ciego espanto en que la noche me tenía, llevándome las olas sin saber dónde, y haciéndome tragar a cada instante mil muertes, y aunque la furia del mar y viento era la misma, la luz del día aseguraba mi consuelo, esperando no perecer, pues no había perecido. El
31 SAINT PIERRE, Bernardin de, Pablo y Virginia, Madrid, Pantaleón Aznar, 1798, pp. 197-198. 32 Según el traductor, “abunda en peligrosas máximas que le hicieron digno de justa censura entre los buenos católicos”, CAMPE, Joachim Heinrich, El Nuevo Robinson, tomo 1, Barcelona, Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1800, p. VIII.
15
niño se zambullía entre mis brazos después de los esfuerzos que hizo para vomitar el agua que había tragado. Las antenas que quedaron cruzadas en el mástil, impedían que no diese vueltas sobre el agua, y me aseguraban en mi asiento...valíame de las piernas, que llevaba metidas en el agua hasta las rodillas, forcejeando con ellas como si fuesen remos para ganar camino. El viento y el mar ayudábanme también para llegar a tierra, pero la noche que se acercaba disminuía mis esperanzas y acrecentaba mis congojas... Cerró enteramente la noche, cubriendo de sus tinieblas el mar y la tierra, robándome los montes de la vista y del corazón, el cual se entregó de nuevo a mayores angustias y temores, recelando engolfarme y perderme enteramente. El hambre y sed me aquejaban, recurrí a los santos del cielo para que me amparasen, y así pasé el horror de aquella eterna noche en continuas plegarias, tropezando con ellas, pues apenas se me acordaban. Mas debió compádrese el cielo de mí, pues al otro día, día para mí siempre feliz, me puso cerca de la playa y a la vista de estos mis piadosos libertadores que me sacaron de las olas”33.
También podríamos destacar la pieza teatral, que responde a los caracteres propios de la comedia sentimental, El naufragio feliz (1782) de Gaspar de Zavala y Zamora, ambientada en las costas de Coromandel, donde los protagonistas fueron arrojados por una tempestad34. Pero la obra que más debió difundir entre los lectores españoles las incidencias de los náufragos fue la Historia de los naufragios35 del presbítero Antonio Marqués y Espejo (1762-ca. 1828), colector de la Casa de Recogidas de Madrid, y que empezara a publicar en 1803, primero en cuadernillos sueltos vendidos por la módica suma de cuatro reales de vellón36, y con posterioridad en formato de libro. Autor poco conocido37, Marqués cultivaría géneros tan dispares como los centones (Diccionario feijoniano, 1802, donde se limita a tomar párrafos de este autor y ordenarlos alfabéticamente, sin molestarse en redactarlos de nuevo), la novela moralizante (Memorias de Blanca Capello, 1803), los manuales de estilo (Retórica epistolar, 1803), la literatura utópica (Viaje de un filósofo a Selenópolis, 1804), o la guía de costumbres (Higiene política de España, 1808, en la que resalta la bondad de los hábitos franceses que deben ser copiados como ejemplo de progreso)38.
33 MONTENGON, Pedro de, Eusebio, Barcelona, Consortes Sierra y Martí, 1793, pp. p. 7-10. 34 http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-naufragio-feliz-en-tres-actos--0/ (19-2-2012). 35 MARQUES Y ESPEJO, Antonio, Historia de los naufragios o colección de las relaciones más interesantes de los naufragios, invernaderos, hambres y otros acontecimientos desgraciados sucedidos en la mar desde el siglo XV hasta el presente, 5 tomos, Madrid, Imprenta de Repullés, 1803-1804. 36 Diario de Madrid, 30 de junio de 1803. 37 Aunque esta obra ya fue utilizada por PEREZ-MALLAINA, Pablo, op.cit. 38 Sobre este autor, prácticamente desconocido, MARQUES Y ESPEJO, Antonio, El viaje de un filósofo a Selenópolis, edición, introducción y notas de José Carlos Martínez García, Paipérez Ediciones, 2007. Alguna referencia en FERRERAS, Juan Ignacio, La novela en España: Historia, estudios y ensayos, Biblioteca del Laberinto, 2009, SÁNCHEZ BLANCO, Francisco, La Ilustración goyesca: la cultura en España durante el reinado de Carlos IV, Madrid, CSIC, 2007, o VALVERDE PEREZ, Nuria, Actos de precisión: instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración española, Madrid, CSIC, 2007, siendo Selenópolis la obra que más ha llamado la atención,
16
La obra consta de un total de cinco volúmenes, que fueron reseñados en el Memorial Literario39, con un tono de crítica implacable, por cuanto ya en el volumen 1 se nos dice que “las relaciones contenidas…vienen a reducirse a desgracias acaecidas en los mares septentrionales por las mismas causas, cuales son el exceso del frío, la abundancia de nieve, los continuados hielos y lo espeso de las nieblas, lo cual las hace demasiado uniformes y pesadas, y principalmente cuando el autor se detiene en referírnosla día por día…añádase a esto que es mala la distribución, pues las notas están contenidas en el cuerpo de la obra, y a plana seguida, cuando si se buscase la claridad, deberían estar al fin del tomo. La traducción es mala y aún malísima, y la edición incorrecta”40. No mejoraría el parecer del editor con las sucesivas entregas de la obra, ya que con motivo de la publicación del tomo 4 se manifestaba cómo “las relaciones…no son otra cosa que una repetición de las desgracias que en los tomos antecedentes se describieron”41.
Marqués está animado por una filosofía claramente prerromántica, por cuanto
pretende “inspirar el sentimiento y la beneficencia, estas dos inclinaciones propias de los corazones virtuosos, y por las cuales como que están ligados a la humanidad se ha formado esta colección de infortunios y desgracias sucedidas en la mar, colección que presentará a las almas sensibles una galería de cuadros tiernos y variados…algunas relaciones de éstas, separadas de aquí, habiendo sido franqueadas a algunos de nuestros amigos, han ocasionado ya en su lectura el género de emociones repentinas y de lágrimas dulces…quien podría ser tan insensible que no las llegase a derramar a vista de los esfuerzos de la industria humana”42. En modo alguno utiliza materiales de su cosecha, antes al contrario, debe mucho a fuentes francesas43, bien originales, bien traducciones, como la Histoire générale des voyages (15 vols., 1746-1759) del abate Prévost, A collection of authentic useful and entertaining voyages and discoveries de John Barrow (3 vols., 1765, y traducidos al francés al año siguiente), y, sobre todo, la Histoire des naufrages ou recueil des relations les plus intéressants des naufrages, hivenements, détaissemens, incendies, camines, et autres evénements funestes sur mer, qui ont été publiées depuis le quinzieme siecle jusquá présent , (3 vols., París, 1789, y reimpresa en 1795 y 1815, aunque en esta última ocasión con adiciones) de Jean Louis Hubert Simon Deperthes (1730-1792), que primero la publicara con el nombre de Relation d´infortunes sur mer (Reims, 1781).
Aunque en los tomos sucesivos recogerá naufragios habidos en otras zonas
geográficas44, Marqués y Espejo comienza su recopilación presentando los desastres
39 En el Memorial Literario o Biblioteca Periódica de Ciencia, Literatura y Artes, 1804, se reseñan sucesivamente los tomos 1 (XLVIII, pp. 98ss), 2 (XLIX, pp. 129ss), 3 (L, pp. 161ss), 4 (LI, pp. 194ss.), y 5 (LIII, pp. 281ss). 40 Memorial Literario, XLVIII, 1804, p. 99. 41 Memorial Literario, LI, p. 194. 42 MARQUES Y ESPEJO, Antonio, op. cit., tomo 1, Prefacio. 43 De hecho, Marqués y Espejo es uno de los principales clérigos dieciochescos que se dedican a labores de traducción. Vid. LAFARGA, Francisco, “Clérigos traductores y traducción clerical en el siglo XVIII”, FERNANDEZ DIAZ, Roberto (ed.), Historia social y literatura: familia y clero en España (siglos XVIII y XIX), vol. 3, Université de Saint Etienne, 2004. 44 Por ejemplo, “Breve noticia del naufragio de la Gavarra española la Ferrolina en las costas de la China en 1802” (tomo 1, pp. 353ss), “Naufragio de don Manuel de Sosa y Doña Leonor de Salas, su mujer,
17
marítimos acaecidos en las regiones árticas, virtualmente desconocidas para los lectores españoles, por lo que recoge muchas noticias de navíos ingleses, holandeses o rusos perdidos en tan lejanos parajes. Las razones de tal predilección son fáciles de adivinar, ya que el dramatismo propio del relato se ve incrementado si cabe por su ambientación en una naturaleza ignota, inclemente y totalmente hostil, a la que al frío extremo se le unen la falta de alimentos y la presencia de bestias desconocidas. De Nueva Zembla, por ejemplo, se nos dice que es “la tierra más miserable del universo, llena de montañas y casi generalmente cubierta de nieve. Los parajes únicos que no la tienen son unos barrancos inaccesibles…después de haber cavado como unos dos pies en la tierra no encontramos más que hielo duro como el mármol…la mar bate contra unas montañas de nieve, que en algunos sitios son tan altas como los promontorios más elevados de Francia y de Inglaterra”45. Sea como fuere, gracias a sus relatos los lectores hispanos tuvieron la ocasión de familiarizarse con lugares como Nueva Zembla46, Groenlandia47, la bahía de Hudson48 Spitzbergen49 o Kamtchatka50, con pueblos como los lapones o los esquimales, con animales como los osos polares, las vacas marinas, y con fenómenos meteorológicos inauditos como las auroras boreales o el sol de medianoche.
En cualquier caso, el género debió despegar en España tan sólo a partir de 1805,
cuando la derrota de Trafalgar supuso el mayor desastre marítimo que el país había conocido en sus costas, y que inspiraría todo un aluvión de obras haciéndose eco de tan dramático suceso51, conociendo un reflejo pictórico en la obra Náufragos de Trafalgar (1862) de Francisco Sans i Cabot, aunque en toda esta producción el tema dominante sea más la apología del heroísmo patrio ante circunstancias adversas, que la impotencia del hombre ante las fuerzas desatadas de la naturaleza. Sea como fuere, el tema del
sobre las costas orientales de Africa en 1553” (tomo 2, pp. 249ss), “Situación deplorable del baxel francés el Jacobo, en su vuelta del Brasil a Francia, ocasionada por una hambre extraordinaria y por el mal estado del buque en 1558” (tomo 2, pp. 273ss), “Naufragio del baxel portugués el Santiago, montado por el almirante Fernando Mendoza, estrellado contra los escollos llamados comúnmente Baixos de Juida a setenta leguas de las costas orientales de Africa en 1586” (tomo 2, pp. 335ss), “Naufragio de dos navíos portugueses el uno en la costa de la Isla de Fiurmar, cerca de la de Sumatra, y el otro sobre una isla desierta en el mar de la China, a poca distancia de Macao en 1605” (tomo 2, pp. 351ss), “Relación del naufragio del navío holandés, el Batavia, al mando de Francisco Pelsart, en los peñascos de Federico Outhman, cerca de las costas de la Concordia, en la Nueva Holanda, en 1630” (tomo 3, pp. 229ss). 45 MARQUES Y ESPEJO, Antonio, op. cit., tomo 1, pp. 345-346. 46 Naufragio de un navío holandés e invernadero de su tripulación en la costa oriental de la Nueva Zembla en el año de 1596, tomo I, pp. 1ss. 47 Abandono y desamparo de ocho marineros ingleses sobre la costa de Groenlandia en el año de 1630, tomo I, pp. 137ss. 48 Invernadero del equipaje de un bajel inglés, mandado por el capitán Tomas James, en la isla de Charlton, en el fondo de la bahía de Hudson, en los años de 1631 y 1632, tomo I, pp. 225ss. 49 Desamparo voluntario de siete holandeses que pasaron el invierno en el Spitzverg donde murieron a últimos del mes de febrero de 1635, tomo I, pp. 303ss; Relación del desamparo de cuatro marineros rusos en la isla desierta del Est-Spitzberg en 1743, tomo 2, pp. 3ss. 50 Naufragio del baxel ruso (el S. Pedro) sobre las costas de la isla de Boering, mar de Kamtscharka en 1741, y compendio histórico de esta región y de las islas Kuriles, tomo 2, pp. 27ss. 51 CANTOS CASENAVE, Marieta, “El Trafalgar literario: antes y después de Galdós”, BUTRON PRIDA, Gonzalo, et al., Trafalgar y el mundo atlántico, Madrid, Marcial Pons, 2004.