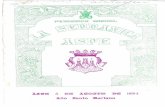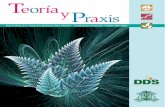Historia, urbanismo, imagen e identidad de la ciudad de Pachuca a través del tiempo
Transcript of Historia, urbanismo, imagen e identidad de la ciudad de Pachuca a través del tiempo
V? ff MI O maceta ¡
'ote.
eti.u \JtV>ÍrOI
7 ////.i
Unhrj
Id.
Rorro -jet i: m^ --
rttfi* r_r
A L T A * T í
IR A
•tofo Bttrtsti
- A *
íW/,
f " / V Ir?
xmetr.t titV rVw
t\t¿>
Vrnr\t .6* A. Liti/ié4tfr''U'z. '. ir/ i» r í / ,
"Wí Uu fírct ira,
rWoVÉi
<4'1'tU9ti MMARQA D E fr*-f-r - * r t
O / n
• . • r, y • / • » • * • -v / í t r t /«-tV-*-,*
frrvfn
- • Mana Amparo López Arandia #
Torre £
' li fu» 41
TAREN ? O R T A L L Ü H £
vrrri iv . í
** %,
« ^
JÍfiTiiforotf*\
Ben* Viffui L '/ VX/f/W PJrJrwt.
% borato ' % * (Ed.) "Jté.iH iCíuttf,) i
Ai41
•AMe£i£lr.
• í i ' i v n í 'itpt'iétpj
fin it
A v u
¿"tV
<S*Mé*rhn¿
PORTAL Jr'¿
ü Cojfttio
,/r/n icrr
Hur
>i*T ¡ic-iirt
•*w W í
~'l
,t/o
ErnrJal rjrrotifetr*
\Um**o
Aí'utiiétr a n i W í U'fflf
1 *
ir.
>,lttO M
K A.'.-, rrtT
' ) Ui
moni _ t \ __ i . Vitoec.ten
IJiUtt « / t 1 - f V " ( |L d « ? J i ¿ui i»Vá«1l f-iMT'lVÍ'
7*> iirrtt, ?7>«
cf« / > r * «
- N J
nefit MV
/ íri (taita
Os A eres iS^-vS
FsrttéM *UK£* f.tl/á i'r*
V r i r V N «ti.'.r <:4/ ' . ' * Se l< S#'»í#"*«Vif*i
Kwr
v* / ? / / l E i T R t l A l O OM
L V ,
tVd
k'or.uiionte /}$'** n$9
^m
MtlhutTjt*
Mor
fcjv rrfaw
i/twrt **
toe**
«
i tV * , ti
éUltOii
U\ Jl l i . i
r f •.f ' \
Corhtxr.uta x^n±
r*\te!raMfó EYORA
rsTE J.fi 1 l
>
v Ittrr ffonSéts-éi
u
* V S ' A t í ¿ ' * * * * -
lAr#- / . i M ' / v v ^
I " \ X' - / # f l
t/*'/ 'TT*^
•^c'
/
'
HUÍ \
lliittél S*
• , ' ^ ¡ L mJéW<*r*i ^ ^ ^ ^
,JJtmj^m4 - ^*^^k****^&*-*\iitt e n 4 Ira / J*,t'*t* + rU'rti | p Q 0-|-l ,
Axrhru&A- ^ Mitren
_ ^ ^ ^ | ^ 1 J i A / , / i r r ' / / / Jt*$ftiñfAit
^^9^ r tli/r*i*fi//<t . ^ ^ á
T " / - / . - L rttrtifr , /<*/. tf*t ej frr ^ £ ^ ¡ 1 ^
r t r
. , A -
i . ^ .W " "•""f/f l él
UttSIOfi tYortt
' / v .
/ »v
* JL'/trr/n ¿
****97:
** * * l y
' # 4444111. V >fl# t f r r . i / f « r
v . ^
Vt%témctA giaSurn/w i
,
— ^r*«iwo. 7 rf/«»/,
Itrifori
iltíJoAO
i r . 4>f f / fJ
i •
I M I * #V Bprui^Al <*4)L*%-K
\
Air 4 «
^ ^ K*******
• ^ -
y »
• l
»-7 * i
í» tí** UilAJ
lu \JLX«mírj<-sAÍtns i j
(£ <hta dmenna. £.
Aróte • >
Un
s 4 - ^ _ J X3
V,IL
ftfStt'jrtht
t A íifutJé
'ttttféir
^ ,
;r, éfñ
¡7 tr Pin <•» •
• VrrJt
"Fui (' ¿ 1
tl/urlKttf
D
m i . / / . / / / i , » . /
Fttcet ft4Í$V * i
''"04\f • - • »
i * »'
1 i i r - | # i Kfétuíi
m «Z *W*iifl9fH
WJ }i>t*'*\t
'uitrot
V'rrr
(r>a<\r QCC
J-W r
-if*r#v i#v trtnufuirto
* . ' / / » ' I
lf$*rí<frtfi//t'j
<
Eimfilnm o .
lorfri Je /# GtígtTth
Aztu reliar _j
I V*Alua T/;',uLt,
lRqYtt
URICOUE
erra Je C d a a r a o n
2Wv >4£ C O N T A T 'r/lf'/'í
:
SÍ4? WeiffejtvJX
r/wr#/«A#M 4.S-Ji$trifirlr
Téi/ean tttr
"faTit f*%4i \B**titiras
JlttfUlHtt
tu
íunn
• • - .
r»í«i « iiefttt
y», . • «
/ -
^ C O N D | « r « V i
^'"JJÁMro \
Jte,fm,frtf> **\
DO
- t í
" < •
¿tunen tirJArü' ' te
í*iir\*tiii
\
Txlof
h
• « l
Ay.-unouu* X.n/itre o
Afilore yiwji'stt (
La Red Cibeles (Red Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Ciudades) profundiza en el estudio del mundo urbano, desde un punto de vista interdisciplinar, aunando a historiadores modernistas, historiadores del derecho, historiadores económicos, geógrafos,
í antropólogos e historiadores del arte; e internacional, reuniendo a investigadores de las universidades españolas de Jaén, Complutense de Madrid y Extremadura; las italianas Universita degli Studi Roma Tre, Universita degli Studi di Catania y Politécnico di Torino; las alemanas Universidad de Hamburgo y Universidad de Mainz, así como del centro de investigación de la Reggia di Venaría, de Turín.
Su labor, iniciada en el año 2008, ha contado con el apoyo y financiación de diversos proyectos de investigación de calado provincial, autonómico y nacional, caso del proyecto de l+D+i HAR2011-23606 Ciudades de la Monarquía Hispánica en Europa (siglos XV-XIX). Fundación, representación e independencia, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, vigente en la actualidad. A través de éstas se han organizado distintos seminarios y encuentros científicos en España, Italia, Austria y México.
Fruto de dicha trayectoria ha sido la publicación de las monografías de José Miguel Delgado, José Fernández y María Amparo López, Fundación e Independencia. Fuentes documentales para la historia de Valdepeñas de Jaén (1508-1558) (Jaén, 2008); Fundación, repoblación y buen gobierno en Castilla: Campillo de Arenas, 1508-1543 (Jaén, 2011) y Las nuevas poblaciones del Renacimiento. Los Villares (1508-1605) (Jaén, 2013); así como la edición del volumen dirigido por José Miguel Delgado y María Amparo López, Ciudades de Jaén en la historia (siglos XV-XXI): mitos y realidades (Sevilla, 2011).
María Amparo López Arandia (ed.)
Ciudades v fronteras.
Una mirada interdisciplinar al mundo urbano (ss. XII-XXI)
U N I V E R S I D A D Í Í J ? £ f - DE EXTREMADURA
Cáceres 2014
CIUDADES y fronteras. Una mirada interdisciplinar al mundo urbano (ss. XII-XXI) / María Amparo López Arandia (ed.). — Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2014
351 pp. ; 17 x 24 cm.
ISBN 978-84-7723-717-4
1. Fronteras-Historia-Siglos XII-XXI. 2. Ciudades-Historia-Siglos XII-XXI. I. López Arandia, María Amparo, Ed. II. Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, ed.
711"ll/20"
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. i
UNIVERSIDAD • • • • DE EXTREMADURA
María Amparo López Arandia de la edición, 2014 De los autores, 2014 Universidad de Extremadura, para esta 1.a edición, 2014
Tipografía utilizada: Bembo Std (para cubierta y páginas iniciales) y Palatino LT Std (para el texto de la obra)
Motivo de cubierta: Detalle del mapa "Le Portugal et ses Frontiéres". Bibliothéque Nationale de France
Edita: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones Plaza de Caldereros, 2. 10071 Cáceres (España) Tel. 927 257 041; Fax 927 257 046 [email protected] http: / /www. unex. es/publicaciones
I.S.B.N.: 978-84-7723-717-4 Depósito Legal: CC-272-2014
Impreso en España - Printed in Spain
Impresión: Dosgraphic, s. L.
ÍNDICE
Páginas
Ciudades y fronteras. Una reflexión desde la interdisciplinariedad 9
María Amparo López Arandia
PARTE PRIMERA.
TERRITORIOS FRONTERIZOS. PROCESOS DE REPOBLACIóN
Y COLONIZACIóN
Extremadura, de tierra de frontera a tierra de colonización (ss. XII-XVIII). Un balance historiográfico 19
María Amparo López Arandia
La repoblación de los territorios santiaguistas en la primera mitad del siglo XVI: el caso de la villa de Pedro Muñoz (1523-1631) 47
Pedro Andrés Porras Arboledas
Abad y señor de Rute. Don Juan de Córdoba y la repoblación de la banda morisca cordobesa
Antonio J. Díaz Rodríguez
99
Las colonizaciones de la sierra sur de Jaén y Carolina de Sierra Morena. Procesos y resistencias de las localidades matrices 119
Egidio Moya García y María José Cuesta Aguilar
Fundación de nuevas poblaciones en los confines de la Monarquía Hispánica. El caso del reino de Chile (1708-1796) 135
José Miguel Delgado Barrado
*
De aldea a aldea. El procedimiento administrativo mixto de desagregación-agregación municipal 161 Miguel Ángel Chamocho Cantudo
8 ÍNDICE
\
PARTE SEGUNDA.
LA VIDA EN LA FRONTERA
La justicia penal en las ciudades de frontera a finales de la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna 179
Isabel Ramos Vázquez
Economía y frontera al sur del reino de Córdoba: algunas reflexiones acerca de las rentas y el endeudamiento de la nobleza a propósito de los Fernández de Córdoba 201
Raúl Molina Recio
Dos ciudades en el límite: Jaén y Badajoz, en clave comparada (siglos XIII al XVIII) 229
María Eloísa Ramírez de Juan
PARTE TERCERA.
MáS ALLá DE LíMITES TERRITORIALES
FRONTERAS CULTURALES
Frutos artísticos en una tierra de frontera. Balance historiográfico del mudejarismo en la provincia de Jaén 251
Manuel Jódar Mena
Los moriscos en el interior de Castilla: una nueva frontera. El caso de Lucena 275
Santiago Otero Mondéjar
Historia, urbanismo, imagen e identidad de la ciudad de Pachuca a través del tiempo 303
Martín Gómez-Ullate García de León y Manuel Jesús González Manrique
Evolución del proceso formativo en el espacio urbano andaluz: un análisis social, cultural y genérico 329 Matilde Peinado Rodríguez
La ciudad como teatro. Antropología urbana y pensamiento 341
José-Luis Anta Félez
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA
A TRAVÉS DEL TIEMPO
Martín Gómez-Ullate García de León Universidad de Extremadura
Manuel Jesús González Manrique Universidad Nacional de Hidalgo
•
1. INTRODUCCIÓN
Una ciudad toma forma, y se transforma en el devenir del tiempo, una ciudad se muestra, una ciudad se percibe y se siente, una ciudad se vive orgullosamente -a una ciudad «se pertenece»-, una ciudad se padece. Una ciudad se visita una vez para no volver jamás o se nace y se muere en ella. Una ciudad tiene memoria y la muestra, una ciudad enseña y se enseña.
Las ciudades son paisajes, cuadros vivos que reflejan las resistencias y los cambios ocasionados por el paso de los años y por el capricho de los hombres, son albergue de comunidad, fuente de identidad, son entes históricos con una memoria escrita en el papel y en la piedra y una memoria oral, polifónicas y disonantes. Lugares de conmemoración; lugares de educación; lugares de pertenencia. Lugares de riqueza, lugares de pobreza. Lugares de perdición y marginalidad; las ciudades ofrecen infinidad de vidas a sus habitantes.
Las ciudades son pasado y son futuro, son consenso y son conflicto, son planificación urbana y son producto también del caos, de los intereses económicos o de sus consecuencias, en forma de barriadas tomadas por los desposeídos, por los que menos tienen, haciendo válido su derecho a un techo1. Señal inequívoca del paisaje urbano en México, en toda América Latina y en la mayor parte del mundo, las fa-velas, las chabolas, los bohíos, amplían la mancha urbana de la ciudad, más allá de
1 Los llamados paracaidistas en México, grupos normalmente organizados y dirigidos por un líder que toman un cerro de la noche a la mañana y comienzan a construir sus chabolas. Nacen así barrios con nombres como el de «Ciudad Aparecida». Negocian su estancia con el poder establecido -al fin y al cabo suponen muchos más votos que los de tres o cuatro propietarios- y al cabo de los años, ellos mismos se autogestionan para asegurar los servicios y la infraestructura necesaria, convirtiéndose en un barrio, o en caso de que los propietarios hagan valer sus derechos, lograr un realojo en condiciones favorables. En Pachuca, actualmente, está en candelero el caso de la colonia 20 de noviembre, un grupo de 2.000 familias de la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), liderados por Edith Ibarra, alias «la Güera», que invadieron hace unos 14 años, 12 hectáreas de terreno (más de 50 según el diario Síntesis) entre la penitenciaría y el cementerio de la ciudad. «La presidencia municipal de Pachuca está buscando un terreno para que, con un costo mínimo, las personas reubicadas cuenten con una vivienda segura y sin mayor conflicto» (Síntesis, el periódico de Hidalgo. 15/05/2007. <http://pachuca.tv/noticias/?articulo=5045>).
304 MARTíN GóMEZ- ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
lo que pareciera imposible, subiéndose por los cerros, creciendo al mismo ritmo que los fraccionamientos y las privadas planificadas.
La evolución morfológica de la ciudad de Pachuca no es ninguna excepción a este modelo. Su crecimiento anárquico desde el principio, de «plato roto», de ciudad minera, nacida al pie de los filones de plata, carece en la actualidad de planes urbanísticos que garanticen un futuro más organizado y sostenible2. En 1887 escribía el Presidente Municipal de Pachuca,
«Como sucede siempre en aquellos centros de población que van formándose al acaso y crecen con rapidez convirtiéndose brevemente en centros manufactureros, industriales, mineros o comerciales, Pachuca ha ido ensanchando su área en un cortísimo espacio de tiempo sin que el orden presida o haya presidido a ese brusco desenvolvimiento.
Casas de comercio, haciendas de beneficio, fábricas de distintos productos, talleres de todas clases, etcétera, se encuentran diseminados en toda la ciudad sin orden ni concierto, como se nota igualmente en Zacatecas o Guanajuato, posiblemente análogas a la nuestra por su origen y modo especial de ser» (P.Of. n° 46, tomo XX, 17/XI/1887, p. 123 citado en Monterrubio, 1995: 132).
El secular descuido ambiental y patrimonial, unido al crecimiento aceleradísimo de su población han convertido a Pachuca en una ciudad poco atractiva, muy distinta a otras ciudades coloniales de cuidados cascos antiguos que son orgullo y bienestar de sus habitantes y fuente de atracción de miles de turistas al año que suponen un motor económico para la propia ciudad3.
Gráfico 1. Crecimiento poblacional de Pachuca (1950-2000).
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
0
^ M
1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000
Fuente: INEGL Hidalgo, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1950,1960,1970, 1980, 1990 y 2000.
2 «Fuertes problemas presentará a futuro el municipio de Pachuca, si no se realizan proyectos metropolitanos a largo plazo, como es el crecimiento incontrolable de viviendas sin servicios de agua, drenaje, luz y transporte público, tráfico y descontrol en el fenómeno sociodemográfico» (García, 2006).
3 Es significativo que Hidalgo haya pasado de recibir 1.865.172 visitas anuales en el año 2000 a recibir 1.249.388 en el año 2006, máxime cuando para México ese indicador ha aumentado un 21,9% del 2000 al 2006. Hoy en día es el 8o estado que menos turistas recibe de los 31 estados que componen la República Mexicana (fuente: SECTUR con base en información generada a través del Sistema Nacional de Información Turística [SNIT]-Sistemas de Información Turística Estatal [SITE]).
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 305
Mapas 1 y 2. Evolución urbana de Pachuca y relieve topográfico.
CORTES HISTÓRICOS
1742 1864 1900 1924 1944 1979 1993
{
?-• 1 * 4
A r 4* f - V
I " *
--
• *w
i r -
_*!
-
*
* á
'V,
* *
í l
* *
K Í £ V - 6
-
>_* " ' ftW
Vi
*- *
' t , - . A
-•
~7T
Ritrrcpr
/- I?*N . • : v .
V _ -
nr--
mÁJá ¿ - - J-fe ¿ a .
, J s w-ymm
~ ¿ * ^ >
• \ „̂ ^"*"
04
•
Puente: INEGI, Crecimiento urbano de la ciudad de Pachuca y Carta topográfica, 1995.
Morfología, imagen e identidad es la terna que nos proponemos analizar para el caso de Pachuca de Soto. Para ello, la investigación social cuenta con numerosas herramientas metodológicas. Para esta investigación hemos ensamblado las de dos disciplinas complementarias: la antropología social y la historia del arte. La antropología social sobre la ciudad, la llamada antropología urbana, propone el encuentro de una serie de métodos -trabajo de campo, observación participante, entrevista en profundidad, historia de vida-, basados, sobre todo, en la inquisición profunda al Otro, compartiendo y aprehendiendo su contexto cultural, en la comparación que nace de la extrañeza ante lo diferente, en la reflexión sobre el proceso de ganancia de membresía que vive algunas veces el investigador. La mirada antropológica es, por definición, crítica, holística, relacional, empática y sostenida.
La historia del arte y la mirada estética reflexionan sobre la forma de la ciudad, su rostro, lo que ha quedado de su historia y lo que se ha construido recientemente para darle tanto carácter como belleza. Es la piel, siempre visible y afectado por el paso del tiempo. Es la piel que pisan sus habitantes y sobre la que sobrevuelan sus visitantes; ambos con una mirada particular; los unos interesada, romántica, condicionada por la tradición y el amor al terruño la ven con ojos subjetivos; los otros, buscadores de rincones bellos y de sorprendentes manifestaciones artísticas, «sufren» su planificación y la observan objetivamente desde el punto de vista del que ya ha visto otras tierras.
306 MARTíN GóMEZ- ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
Imagen 1. La Pachuca que se sube por los cerros.
Foto: Martín Gómez-Ullate
2. PIEDRA Y NACIÓN. INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN ESTÉTICA DE LA CIUDAD DE PACHUCA
La urbanística en época contemporánea en América se planteó en gran medida a través de la configuración de ejes y espacios concebidos como lugares de la memoria, ubicados en zonas estratégicas de paso y vinculados al nuevo catecismo cívico integrado por los proceres de la Independencia y los personajes y hechos de mayor relevancia en la historia de nuestras naciones.
Respecto a este particular apunta Antonio Dellapiane: «Toda estatua conmemorativa que se erige en un sitio público equivale a una sentencia pronunciada por el pueblo consagrar a un gran hombre e inscribirlo definitivamente en el santoral patriótico. Revistiendo, en otro orden de hechos, misma gravedad que los procesos de canonización de la Iglesia católica, ese fallo debería siempre ser precedido de las formalidades necesarias para reducir a su mínima expresión el coeficiente humano de error» (Bucich Escobar, 1928: 137-138).
Tradicionalmente podemos vislumbrar que en realidad, el monumento político sirvió más para glorificar a los vivos que a los difuntos. Los ideales del siglo XIX establecían en la escultura una lectura histórica a través de los hechos del pasado, siendo el presente el último jalón. Por ello en muchos casos va a ser el presente el más representado, sirviendo de propaganda política en tres dimensiones para el político de turno. Respecto a este uso Balandier considera «una historia idealizada, construida y reconstruida según las necesidades y al servicio del poder actual. Un poder que administra y garantiza sus privilegios mediante la puesta en escena de una herencia» (Balandier, 1994: 19).
Una característica que ha de añadirse es el hecho de que los políticos americanos, primeros potenciadores de lo conmemorativo, sobre todo en época de vacas flacas,
•
intentaron e intentan aprovechar, y al menor costo, los monumentos ya existentes
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 307
para colocarles nuevas lápidas y placas recordatorias de bronce, todas con la correspondiente performance inaugural plagada de rimbombantes discursos, desfiles y bandas de música. Ejemplos de este tipo también encontramos en Pachuca en diversas placas que se añaden, años después al monumento, en conmemoración de lo ya conmemorado.
La casi nula presencia de construcciones y monumentos de período Prehispánico o Virreinal en la ciudad de Pachuca -a excepción del Exconvento de San Francisco, la extremadamente retocada Iglesia de la Asunción, la rectoría de la UAEH (antiguo Hospital de San Juan de Dios), las cajas reales, o un muy reducido número de casas-va a provocar que la atención del espectador vaya a dirigirse, inevitablemente hacia las construcciones del arte porfiriano y las del siglo XX durante el período del Partido Revolucionario Institucional. Por ello su historia y sus formas van a responder a numerosas particularidades extendidas a toda la República.
Mapa 3. Pachuca en 1742. En sombreado, los edificios coloniales que quedan hoy día.
<? A .fyl
. ^
ron y <
Fuente: INEGI y elaboración propia.
La juventud de la capitalía del Estado (1869), coincidió con el mandato de Porfirio Díaz (1876-1911) y con la consideración de Pachuca, gracias al auge minero, como una de las ciudades más importantes y prósperas de la República4. Obviamente, esta situación política va a tener reflejo inmediato en el aspecto físico de la ciudad. El romanticismo historicista o el eclecticismo dejó su huella, «hacia 1910, por cada obra clásica construida se hacían ocho edificios de otros estilos» (Katzam, 1973: 79), haciendo coincidir el aspecto monumental con el neoclásico, consiguiendo así las pretensiones del gobierno de disimular su pasado hispano implantando una estética afrancesada en Pachuca. Estas obras representarán el pensamiento político y filosófico
« En 1901 era una de las ciudades más pobladas del país, sus cerca de 40.000 habitantes sólo eran superados por las de Guadalajara, San Luís Potosí, Puebla y Mérida» (Menes Llaguno, 2000: 6).
308 MARTíN GóMEZ- ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
dominante, que partiría inicialmente de la Real Academia de San Carlos, se extendería por todo el país; y que tendrá en el sitio de Pachuca un lugar ideal para germinar con el fin político de darle el carácter de capital que le faltaba y que urgentemente necesitada, debido al cambio titular de la misma.
Como si de un tratado en artes se tratara, el propio Periódico Oficial daba las instrucciones de cómo se debía construir un edificio monumental. A pesar de estas obligaciones, expone Monterrubio «el carácter muchas veces impositivo, que revestía las arquitecturas monumentales, en el sentido de que se establecía de una manera vertical, totalmente antidemocrática, sólo siguiendo los requerimientos del poder político y económico, se desvanece con el tiempo y da lugar a una interesante apropiación popular, que en el caso de la torre Monumental del Reloj, forma ya un signo de identidad de la ciudad» (Monterrubio, 1995: 53).
Por su parte, la industria minera, en estos años de apogeo, va a transformar también el aspecto urbano de la ciudad. El nacimiento de barrios mineros en los cerros, o espacios dedicados a la actividad que nutría la ciudad como la Escuela Práctica de Minas o las que serían oficinas y Cajas de la Compañía Minera de San Rafael, así como la entrada de nuevas religiones dejan vestigios como el neogótico Templo Metodista, o edificaciones dedicadas al espectáculo y a las reuniones sociales como el teatro Bartolomé de Medina. La nueva situación económica y política de la ciudad va a ser plasmada en piedra, edificios como el Banco de Hidalgo S.A. o el Reloj Monumental dan clara cuenta de ello. Aunque realmente, los edificios que ayudaron a vestir con mayor majestuosidad la ciudad de Pachuca fueron el Palacio del Gobierno y las suntuosas residencias de los gobernadores, como la de Rafael Cravioto que daría un toque de «novedad» al apegarse al más puro estilo conventual del siglo XVI, aunque su fachada, su visión exterior para el viandante, responde al más puro estilo neoclásico de la época.
Imágenes 2 y 3. Banco de Hidalgo (hoy Bancomer-BBV) y Casa Rule (hoy Presidencia Municipal).
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Hidalgo © 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Hidalgo.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 309
Este desorden en la planificación estética y urbanística de la ciudad afectará a su evolución y a su desarrollo.
«La crisis urbana fue fatal, los recién llegados construían sus casas sin orden ni concierto, se invadía la vía pública, se reducía el arroyo de las calles, se trepaba en las faldas inhóspitas de la montaña, se violaban servidumbres de paso, luz, drenaje, en fin, el caos era rotundo y determinante, para que un periódico de la época señalara: "Las calles tortuosas y sucias de Pachuca se avergonzarían si supieran de la derechura y aseo de las de Toluca, aquélla se ensancha sin atender al orden establecido"» (Vergara Vergara y Menes Llaguno, 1991: 24).
Con la llegada de la segunda mitad del siglo XX, Pachuca sufre una nueva transformación estética. Se intenta darle a la ciudad el carácter de capital, por lo que es necesario engarzarla con la vida política que la nombró y con el resto de eventos institucionales del México reciente. Tres monumentos escultóricos van a ser los que introducirán a Pachuca en la vida política del país: el Monumento a la Revolución, el Monumento a la Independencia, y el dedicado a Benito Juárez, ilustrando los tres momentos clave de la historia reciente de México: Independencia, Reforma y Revolución.
Imágenes 4-6. Monumentos a Benito Juárez, a la Revolución y a la independencia.
Fotos: Manuel Jesús González Manrique, Martín Gómez-Ullate.
La escultura en Iberoamérica durante el siglo XIX se caracterizó por el descenso paulatino en la producción de escultura religiosa barroca y la introducción y proliferación de la estatuaria conmemorativa, de carácter secular e índole público, vinculada a los proyectos ornamentales de las ciudades. Como es lógico, en este contexto también encontraremos la proliferación de monumentos de carácter funerario, realizados con el fin de perpetuar la memoria de los fallecidos, principalmente los proceres y personajes distinguidos coetáneos e históricos.
«La escultura monumental, donde predominaba la línea frente a la expresión. (...) -y se utiliza como base el Bronce y mármol-. (...) La escultura monumental vino a cubrir varias necesidades de los gobiernos y nuevos países. Contribuyó a la "urbanización"
W
310 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
simbolizando a la vez el "adelanto cultural" de los mismos, promovió a "los proceres" considerados dignos de ser imitados, y expresó emblemáticamente "la obra pública" de gobiernos de tinte liberal y europeizante a través de la transformación estética de las ciudades. A la construcción de edificios públicos se añadió el trazado de avenidas, parques, alamedas, etc., siendo dotadas todas ellas de la correspondiente estatuaria monumental, a semejanza de las urbes europeas. La ciudad fue concebida como un "gran panteón"» (Gutiérrez Viñuales, 2004: 8).
Estas transformaciones van a dar lugar a lo que comúnmente se ha llegado a llamar «lección pública de historia», dándose el enfrentamiento de público y crítica, con una nueva visión de la escultura, así, en 1881 se exponía que: «En materia de estatuas sólo somos competentes para hablar de la hermosura de ciertas bailarinas» (Rodríguez Prampolini, 1997: 125-127). De esta forma, se fue paulatinamente incluyendo esta nueva estética neoclásica con temas del pasado que fueron utilizados como metáforas del presente, conformando una identidad «visible» de la nación y una escuela en la calle que proporcionara a la ciudadanía los «conocimientos» históricos necesarios para el asentamiento y evolución del país5. En opinión de Gutiérrez Viñuales, esta proliferación de obra escultórica en la calle «tendrá como una de sus características principales (siempre debatible o matizable) la pérdida de venerabilidad del mismo debido a una "estatuomanía" que restaría atención al ciudadano debido a la proliferación de monumentos» (Gutiérrez Viñuales, 2004: 19).
La visión «higienista» cuya fama cundió a lo largo del siglo XIX considerando que las ciudades debían contar con espacios públicos verdes, plazas, parques y fuentes, fue un proceso de «domesticación» de la naturaleza6 que provocó un afrance-samiento del urbanismo en México. Este «afrancesamiento» va a tener un proceso más largo en Pachuca, partiendo del mencionado siglo XIX con la inauguración de la Plaza de la Independencia y su Reloj, dentro del plan regenerador de la estética nacional que impuso Porfirio Díaz, y que se acentuó en mayo de 1910 con el Centenario de la Revolución hasta bien entrada la mitad de la década de los 50 del siglo XX con las avenidas principales de la actual ciudad y la erección de los monumentos que nos ocupan.
Según los planes establecidos, el casco histórico y el ensanche decimonónico de todas las ciudades fueron los lugares preferentes para acoger las estatuas más emblemáticas, mientras que jardines y plazas recoletas se reservaron para piezas de menor alcance ideológico, situando en ellas copias de esculturas clásicas, referencias a la mitología clásica o bustos de personajes reseñables. «El extrarradio y las zonas industriales rarísima vez recibieron monumentos, como no fuera por una dependencia
5 Lo mismo que en las estatuas, la lección de historia y la conmemoración de los proceres y héroes patrios se expresa también a través de la nomenclatura de las calles, pero con mayor prolijidad, llegándose a conmemorar al político mecenas aún vivo.
6 En este sentido, ningún ejemplo más claro que la lucha de Pachuca con su río de las Avenidas. Una de las decisiones que más ha afectado a la imagen de la ciudad, a su propia morfología ha sido la de transformar su río, que atraviesa la ciudad de norte a sur, en una autopista. Desde el s. XVIII hasta el presente, los habitantes de Pachuca se han dedicado a desazolvar su cauce para evitar las inundaciones que, intermitentemente a lo largo de estos dos siglos, han causado cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 311
física muy justificada de determinados hitos» (Reyero, 1999: 375) Esto mismo sucede en Pachuca con los barrios mineros u obreros, como Cubitos o el Arbolito7.
La escultura monumentalista que encontramos en Pachuca (y en muchos lugares de México) nos hace recordar las palabras que para las esculturas de Buenos Aires dedicaba Caffarini denominándola la «ciudad de los pisapapeles»: «Por doquier los pedestales con nuestros prohombres de mirada desafiante, caricaturizados en muñecos rígidos y pretenciosos. [...] Ya no se concibe un homenaje en forma de monumento sin que ese "monumento" funcione. Se trata de una inversión importante de dinero para que sólo sirva de molde a la estampa de un procer y ante la cual pueda depositarse de tanto en tanto una ofrenda floral...» (Caffarini, 1962: 36-38).
En 1957, se inauguraba el monumento a Benito Juárez, «ilustre Patricio de la Reforma y a la Constitución de 1857». Sobre el evento del centenario, un periódico local publicaba,
«El acto de hoy nacido del tradicional fervor liberal de Pachuca e Hidalgo, de la raigambre patriótica de nuestra ciudadanía, será indudablemente uno de los actos más lúcidos y significativos que se han realizado en todo el país durante este Año de la Constitución de 1857 y del Pensamiento Liberal Mexicano y en él se entregará al pueblo, con su doble significación de ornato de la ciudad y de altar cívico, la Plaza Juárez en la que se levanta el magnífico monumento en bronce y cantera al Licenciado Benito Juárez, autor de la autonomía política e institucional de nuestra Entidad. (...)
La grandiosa obra de la plaza monumental, con la estatua de Juárez, y el Palacio Legislativo y que en conjunto han cambiado totalmente la fisonomía de nuestra ciudad, y son como el centro urbano de la ciudad nueva (...)» (Sol de Hidalgo, 1957: 6).
El planteamiento de una historia mexicana a través de la estatuaria comprendía así los periódicos históricos más significativos: el pasado prehispánico representado en la figura de Cuauhtémoc, el Descubrimiento en la de Colón y la emancipación con la de la Independencia. En Pachuca, la prisa que determina la legitimación de la nueva capital provoca que el interés de los gobernantes se centre, totalmente, en la configuración del nuevo Estado. Por ello no encontramos referencias al México Prehispánico o Virreinal -de hecho durante esas épocas la ciudad de Pachuca carecía de raigambre. Esto provoca una estrechez conceptual del recorrido simbólico-histórico de las esculturas monumentales en la ciudad de Pachuca.
Desde la segunda mitad del siglo XX, Pachuca sufre una nueva transformación estética. En 1959 surgirá el fraccionamiento Revolución, y con ello la colonia Periodistas. Esto va a dar lugar a la finalización del plan escultórico político de Pachuca. De este modo nos encontramos con varias esculturas o grupos escultóricos que van a flanquear el centro y apuntar hacia la dirección de crecimiento de la ciudad. Podemos iniciar nuestro paseo escultórico por el decimonónico Hidalgo que se encuentra en la Plaza de la Constitución, y que, como una diagonal, junto a su homónimo y monumental Hidalgo de la carretera Pachuca-México, dividen la ciudad.
7 No obstante, estos barrios encuentran en el arte efímero una forma de hacerse patentes en el paisaje urbano pachuqueño. El cerro de Cubitos se enciende entero con una gran luminaria las noches de navidad y el barrio de El Arbolito es famoso en Semana Santa, por su ya tradicional (desde 1969) vía crucis viviente. < •
312 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
Otras obras escultóricas dignas de reseñar serían el Morelos de evidente tendencia al «cabezotismo» y rememoración olmeca que se halla en un lateral del Estadio Hidalgo, aunque su tamaño sea muy inferior a otros ejemplos hallados en ciudades como México, con el Arco monumental de Benito Juárez de David Alfaro Sequeiros; el obelisco erigido por parte de la masonería -con lo que se hace físico dentro de la ciudad, su poder y su importancia histórica- de la plaza....
En la actualidad, el ritmo y la proliferación de señales en los contextos urbanos transforman la significación que los monumentos y estatuas antaño tenían. Canclini incide en el efecto de la vida contemporánea en los monumentos conmemorativos, y acusando a la ruptura de la escala urbana, las señalizaciones de tráfico, los grafittis y la publicidad, lo que «ahoga la identidad histórica, tiende a que la memoria popular se diluya ante la percepción ansiosa y dispersa que el consumo ofrece a cada instante» (Escobedo, 1992: 215-229). Los símbolos monumentales sufren un «proceso de vaciado simbólico» (Lagunas, 2007: 115).
Por eso, en la actualidad ha cambiado la forma del monumento. Los gobernantes siguen glorificando (se) a través de la obra pública, pero la forma es otra. En la ciudad de Pachuca, nada más sobresaliente de esta transformación que el Parque Ben Gurión, cuya «plaza central es una losa (pictórica) en mosaico compuesta por pequeñas teselas de colores y diseñada por el maestro hidalguense Byron Gálvez Aviles y es titulada "Homenaje a la Mujer del Mundo"; este elemento, visualmente, es la médula del proyecto, cuyas dimensiones son de 80 metros de ancho por 400 metros de largo, dando una superficie de 32.000 metros cuadrados. Está dividido en 16 módulos que contienen 2.080 figuras elaboradas con aproximadamente 7 millones de teselas de 12 distintos tamaños y 45 diferentes tonos de color»8. El mural y el parque fue construido con financiación de la comunidad judía en México, que tiene, al igual que otras minorías inmigrantes, importantes raíces también en Pachuca, y fue inaugurado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel acompañado por el entonces gobernador del estado.
Imágenes 7-9. Parque Ben Gurión.
Fotos: Araceli Jiménez Pelcastre.
8 (® 2005-2006 Turismo del Gobierno del Estado de Hidalgo) en <http://turismo.hidalgo.gob.mx/ index.php?option=com_content&task=view&id=76>.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 313
3. LOS TRES CENTROS DE PACHUCA. CRECIMIENTO URBANO, TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO
La ciudad de Pachuca en la actualidad sigue una expansión que los expertos apuntan puede llegar a conurbarse con la megalópolis capitalina en unas décadas9. Es una expansión que crea zonas de habitación basadas en un modelo urbano y un estilo de vida occidental, consistente en fraccionamientos o privadas que pivotan sobre las grandes superficies comerciales, nuevos zócalos de las ciudades del siglo XXI. En París, Madrid o Dallas, el modelo expansivo es el mismo: áreas residenciales de monótona homogeneidad arquitectónica, alrededor de complejos comerciales y recreativos que concentran el consumo y las comunicaciones. En Pachuca, claro, el crecimiento y la modernización están definidos por el contexto, americano y mexicano, donde se producen. Así, como las ciudades americanas, y al contrario que las europeas, el modelo de habitáculo predominante es la casa, de uno o dos pisos, donde convive una familia. En Europa se tiende a concentrar más en edificios de departamentos -aunque éstos tienden a ser más bajos cuanto más se alejan del centro-, lo que hace que las ciudades no se expandan en extensión tan rápido como en América. Las comunicaciones y los desplazamientos se vuelven así, casi imposibles para el peatón; las ciudades americanas fomentan el uso del automóvil, los movimientos en Pachuca, como en tantas otras ciudades americanas se realizan por automóviles privados y colectivos, cuya presencia aglomerada es cada vez más constante a lo largo del día -lo que supone una creciente merma en la calidad del aire, de la contaminación acústica y un aumento en los tiempos de desplazamiento-
En los gráficos siguientes se puede apreciar la terciarización de la población ocupada de la ciudad de Pachuca y su distribución según la ocupación profesional. La composición ocupacional de una ciudad se refleja en la morfología de la misma. La administración es la tercera ocupación mayoritaria en Pachuca, precedida por el comercio y los servicios. La evolución de Pachuca como capital del estado de Hidalgo no sólo es responsable de la existencia de numerosos edificios administrativos, también de privadas para funcionarios y maestros, para profesionistas del sector terciario, que con su poder adquisitivo permiten y fomentan la creación de complejos de grandes superficies comerciales y de ocio modernas como la zona plateada.
La ciudad ha sufrido en los últimos años un verdadero desplazamiento hacia el sur, siendo en la actualidad la Glorieta Hidalgo, tocada por la monumentalidad de la estatua más grande de la ciudad, la del Padre de la Patria que da nombre al estado, el nuevo epicentro de la expansión urbana y las comunicaciones de sus ciudadanos. El establecimiento de las sedes político-administrativas -el Congreso, la Procuraría, el SAT (Sistema de Administración Tributaria), el Poder Judicial- ha seguido
9 El urbanista Jorge Legorreta en un artículo aparecido en el diario La Jornada (30/03/2007) firmado por Javier Salinas Cesáreo sostiene que «es urgente definir estrategias para conservar las zonas agríco1
las, bosques y terrenos sin construir en los alrededores del Valle de México, porque de mantenerse las actuales tendencias demográficas, para 2040 la región se conurbaría con Toluca, Pachuca y Cuernavaca, e incluso con Tlaxcala y Puebla. Desaparecerían 2 mil kilómetros cuadrados de área verde y aumentaría la población en la zona centro de 22 millones a 45 millones de habitantes».
314 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
Gráficos 2 y 3. Población ocupada por sector de actividad y por ocupación principal (año 2000).
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD a/ Al 14 de febrero de 2000 (Porcentaje)
Gráfica 7.d
ESTADO: 728 726 MUNICIPIO: 99 013
SECTOR SECUNDARIO c/
28.7
SECTOR PRIMARIO b/
25.2
SECTOR SECUNDARIO c/
23.9
NO ESPECIFICADO
2.0
SECTOR PRIMARIO b/
0.8
NO ESPECIFICADO
2.8
SECTOR TERCIARIO d/
72.5 SECTOR
TERCIARIO d/ 44.1
a/ Desagregación con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Para fines de comparabilidad con la Clasificación de Actividad Económica (CAE 1990), se recomienda remitirse a la fuente,
b/ Comprende: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza, c/Comprende: Minería, Industrias Manufactureras, Electricidad y Agua, y Construcción, d/ Comprende: Comercio; Transportes, Correos y Almacenamiento; Información en Medios Masivos; Servicios; y Actividades
del Gobierno. FUENTE: INEGI. Hidalgo, XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Tabulados Básicos. Tomo III.
POBLACIÓN OCUPADA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL Al 14 de febrero de 2000 (Porcentaje)
Gráfica 7.f
ARTESANOS Y OBREROS
COMERCIANTES Y DEPENDIENTES
OFICINISTAS
PROFESIONISTAS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
TRABAJADORES EN SERVICIOS PERSONALES
OPERADORES DE TRANSPORTE
TRABAJADORES DOMÉSTICOS
JEFES Y SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS
TÉCNICOS
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS
AYUDANTES, PEONES Y SIMILARES J 3
TRABAJADORES EN PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 1 3
OPERADORES DE MAQUINARIA FIJA |3 ,
TRABAJADORES AMBULANTES J 2,2
INSPECTORES Y SUPERVISORES EN LA INDUSTRIA R ,8
TRABAJADORES DEL ARTE ' J 0,9
TRABAJADORES AGROPECUARIOS |o,6
NO ESPECIFICADA [ | | | | l , 6
FUENTE: INEGI. Hidalgo, XII Censo General de Población y Vivienda 200\
:: ii L J93
6,8
6,8
|6,6
54
4,6
4,4
y* 3,9
15,7
| 15,7
•
.2
,2
0
0; Tabulados Básicos. Tomo III.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 315
una concentración y una dirección. Es la carretera México-Pachuca la que alberga, sobre todo, estas instituciones, a una distancia considerable del centro, lo que hace pensar en la influencia de los altos funcionarios y políticos residentes en México para la elección del lugar.
Los actuales eslóganes institucionales de Pachuca, «Ciudad en movimiento», «ciudad que se abraza al viento» -derivados de su sobrenombre, «la bella airosa»- dan perfecta cuenta de la reciente transformación acelerada de la ciudad y de la mirada hacia el futuro de las autoridades que rigen su evolución. Sintetizan el ideal de modernización y progreso que ha movido a gobiernos y gobernantes desde los tiempos del porfiriato. Y la ciudad, literalmente, se mueve. Su crecimiento y transformación han provocado un progresivo desplazamiento del centro neurálgico de la ciudad. El centro histórico es el centro simbólico de la ciudad, fuente de generación identitaria, lugar de condensación simbólica -sobre todo, en el reloj monumental, estandarte emblemático de Pachuca- punto neurálgico para los turistas, y lugar de celebración de los triunfos de los nuevos héroes del siglo XXI, los futbolistas, pero, desde hace unos años ya no es el centro neurálgico de los habitantes. Dirección sur, sobre la autopista Pachuca-México, han surgido fraccionamientos, instancias de la administración como la Procuraduría General de Justicia, el Congreso del Estado de Hidalgo, el Tribunal Superior de Justicia, el SAT, delegaciones de la SEP, del ISSSTE y el IMSS, hospitales y escuelas, museos, planetarios y auditorios, y, por supuesto, han proliferado los centros comerciales -Liverpool, Sam/s, Home Depot, Soriana...-.
Imágenes 10 y 11. Nuevos y antiguos zócalos. Liverpool en zona plateada y el reloj monumental en la Plaza de la Independencia.
Fotos: Martín Gómez-Ullate y <www.visitingmexico.info/hidalgo/pachuca.php>.
r
El centro simbólico de la ciudad sigue siendo el centro histórico, donde el Reloj y la Casa Rule que ocupa la Presidencia se erigen como símbolos representativos de Pachuca, pero el centro de los flujos de comunicación se ha desplazado hacia el sur como las fronteras de la ciudad, situándose el epicentro simbólico y de comunicaciones en la intersección de los bulevares Felipe Ángeles y Luis Donaldo Colosio, en la ya mencionada Glorieta Hidalgo, que presenta e identifica a Pachuca como capital del estado.
316 MARTíN GóMEZ- ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
La evolución espacial y morfológica de la ciudad es un fiel escaparate de la evolución ideológica, del ethos y de la cosmovisión, de los sistemas de valores de sus ciudadanos. El centro neurálgico es dinámico y el zócalo como centro de atracción y de importancia simbólica de la ciudad también se desplaza. El vigente zócalo en la plaza de la independencia, consagrado por la monumentalidad del reloj, sustituyó al zócalo primero creado por los conquistadores, al lado de la misma, en la Plaza de la Constitución. En este primer zócalo se concentraban los poderes ejecutivo, en la presidencia eclesiástico, en la iglesia de la Asunción, el lugar del comercio en el mercado, las celebraciones de actos públicos de entretenimiento o de punición.
Mapa 4. Plano de Pachuca de Autor anónimo (1742).
i i
U.IJU
mí; El primer centro, la Plaza Mayor (hoy Plaza de la Constitución) (H) está circundado por el Oficio Público (G) y la parroquia (A), el segundo centro (hoy Plaza de la Independencia) era la plaza de toros (Y).
Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Col. Orozco y Berra, México D.F. (y elaboración propia).
El zócalo siguiente y vigente en la Plaza de la Independencia alberga los bancos más importantes, y comercios tradicionales de restauración y turismo, alguno de los cuáles ha sustituido a la casa de diligencias que inauguraron el transporte público entre Pachuca y México. La Presidencia Municipal aún está en el imaginario intramuros de la Vieja Pachuca, en el centro histórico, cerca de los dos zócalos originarios. Pero el Palacio de Gobierno del Estado ya se sitúa en la frontera de las dos Pachucas, la vieja y la nueva, e inaugura el camino que rumbo al distrito federal, construye la ciudad nueva.
Los poderes legislativo y judicial se han erigido físicamente a una distancia considerable del centro histórico, en clara estrategia y previsión de la expansión de la ciudad hacia México. Al lado de éstos, una obra monumental actúa como parangón
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 317
Mapa 5. Desplazamiento histórico de centros neurálgicos
1. Plaza de la Constitución (antes Plaza Mayor).
2. Plaza de la Independencia.
3. Glorieta Revolución. 4. Parque Ben Gurión y
Zona plateada. A. Oficio Público (Ia Presi
dencia Municipal). B. Presidencia Municipal
actual (Casa Rule). C. Palacio de Gobierno del
Estado.
Imagen 10. En la diagonal SO-NE, en dirección ascendente a la izquierda de la Pachuca-México, el Parque Ben Gurión, Grandes superficies comerciales de la zona plateada y glorieta Hidalgo.
• f l k g f t a 2524 pio(s)
Fuente: Google. Digital Base.
318 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
del viejo centro de la Plaza de la Independencia. El parque Ben Gurión es el nuevo zócalo del siglo XXI, de la Pachuca que comienza a ser y que será. Aunque hoy en día no es un punto muy transitado, excepto en convocatorias oficiales y eventos en el Auditorio Gota de Plata, es de esperar que pronto gane en importancia y atracción. En todo caso, el zócalo del siglo XXI, el centro neurálgico de la ciudad es extendido y multiforme, emplazándose tanto en los centros comerciales como en los auditorios o los estadios de fútbol.
4. AUTOIMAGENES Y HETEROIMAGENES. LA IMAGEN DE PACHUCA PARA EL LOCAL Y PARA EL FORÁNEO
4.1. Autoimágenes. La Pachuca Minera
Habitualmente se afirma que la minería es el factor que más ha influido en el devenir de la ciudad de Pachuca. Ciertamente, las expansiones y contracciones mineras han afectado al crecimiento poblacional de la ciudad, a la morfología y composición de sus barrios, a la construcción de sus edificios más monumentales y a la preservación y presentación de su patrimonio histórico -el museo de minería, las cajas reales, el museo de mineralogía...-, a la composición del presupuesto administrativo y a la conformación de la identidad pachuqueña durante casi toda su historia, a la generación de su oferta educativa y formativa, etc. A principios del siglo XX, «se calcula que unas 8 mil familias dependían en Pachuca y Real del Monte de las actividades mineras, es decir más del 65% de los habitantes de la comarca» (Menes Llaguno, 2000: 8).
Además, en la historia de la minería -en la mexicana y en la universal-, Pachuca es importante y frecuentemente citada por ser el escenario, el lugar donde el sevillano Bartolomé de Medina inventó el método de amalgamación para el beneficio de la plata, un método que ha perdurado por siglos en la minería latinoamericana. La minería está ligada a la historia de Pachuca y Pachuca está ligada a la historia de la minería.
La minería como actividad industrial ha dejado de ser rentable y por tanto de existir en los últimos años de la historia de la ciudad, pero su transformación en actividad turística y en patrimonio conservable e historiografiable ha generado nuevos intereses y sentidos. Hoy día los mineros son guías en minas que, como la Mina de Acosta en Real del Monte, reciben miles de visitantes al año. Las últimas haciendas de Beneficio en el interior de Pachuca se convierten en Clubes Deportivos o esperan una reconversión hacia un probable destino turístico.
Una herencia culinaria, minera e inglesa, el paste, es un elemento inevitablemente asociado a la ciudad de Pachuca. El paste es la mexicanización del «Cornish Pastry» que comían los ingleses que vinieron a trabajar en las minas de la región en 1824. Cientos de pequeños restaurantes de pastes proliferan en las calles de Pachuca, tocados por logotipos mineros. El olor de los pastes marca el aire de la ciudad.
El paste ha sido ensalzado como símbolo de la ciudad, asociado a un hecho posi-tivado, su origen inglés, reinventado a la mexicana y reinventado como icono gastronómico de la ciudad. Al respecto, son reveladoras las palabras del Dr. José Luis Juárez López,
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 319
Imagen 13. Fast-food pachuqueña. Pastes mineros.
—
Foto: Martín Gómez-Ullate
«(...) se reitera su factura inglesa, porque así se relaciona con una cultura que se considera superior. Sin embargo, el estudio sobre la historia del paste es pobre. Sólo se señala que es un regalo de los ingleses, como si éstos en lugar de haber venido a explotar las minas de la región hubieran venido a dar presentes.(...) es un intento por tender un puente con el Reino Unido, porque le da prestigio a la zona, no sólo con un pasado minero, sino con una tradición culinaria. (.. .)Las referencias al aislamiento en el que vivieron los ingleses se cambiaron por una idea de convivencia muy poco sustentable. El paste pasó de ser un tentempié minero a una rica golosina dejada por ilustres antepasados, quienes, por cierto, se retiraron de la localidad por el poco éxito que tuvieron en la minería» (La Jornada, 11 de enero del 2007).
El paste, una «fast food», parangón de la hamburguesa o la pizza, perfectamente adaptable a la sociedad acelerada y de consumo que se ha impuesto en casi todo lugar, es también un magnífico ejemplo de reinvención y articulación colectiva e imaginativa de la identidad del pachuqueño. Bien es cierto que lo introdujeron los ingleses durante el siglo XIX, pero sólo se comenzó a comercializar ya entrado el siglo XX siendo el «boom» actual, de la era de los 90.
El hecho histórico más conocido de la historia de Pachuca, hoy día, se debe también a la llegada de los mineros ingleses. En Pachuca comenzó el fútbol profesional, y su club de fútbol fue el primero en crearse en la historia del fútbol mexicano.
Vemos así, que el colectivo minero, pese a ser, en la actualidad, relativamente poco numeroso en el conjunto poblacional de Pachuca que, en las últimas décadas, ha sufrido una explosión demográfica vertiginosa, pese a estar injustamente infrava-
320 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
lorado por la administración ha dejado también huella en la identidad pachuqueña. Los 3,500 kilómetros de túneles entre Pachuca y Real del Monte son evocados como las madrigueras de ese pequeño animal que da apodo a los jugadores del equipo de fútbol y por extensión a los pachuqueños en general, los tuzos.
David Lagunas se centra en el corredor minero que sirve de museo al aire libre para los miles de transeúntes que entran por la más transitada de las entradas a la ciudad, la autovía México-Pachuca:
«Las viejas tuberías, las calderas oxidadas, los camiones de transporte, los engranajes de las antiguas industrias mineras constituyen el testimonio de una memoria estandarizada y legitimada, que evoca metonímicamente, a través de una serie de objetos sagrados, la identidad esencial, intemporal, mística de Pachuca y del Estado. Memoria dispuesta a ser leída, decodificada, por el visitante que interpreta los signos visuales como representativos de una esencia inmutable. Evocación cuasirreligiosa de un pasado mítico que rinde homenaje a los valores intemporales de una identidad pachuqueña -y realmontense-, nueva bandera para la autoglorificación de la cultura local» (Lagunas, 2007: 121).
La muerte de la minería no ha quedado libre de homenaje en la ciudad de Pachuca, de forma nostálgica se ha encumbrado esta época y esta actividad como el Ave Fénix que hizo y que quizá vuelva a encumbrar la ciudad. Así, nos podemos encontrar numerosas esculturas realizadas con materiales metálicos y con iconografía minera realizadas por el escultor Javier Mata, como el «ciclista» que encontramos en Plaza Bella, o esculturas de indiscutible estética soviética en la que se encumbra la heroicidad de la vida del minero. Estas manifestaciones matéricas contrastan con la realidad del minero jubilado, sus enfermedades o su falta de reconocimiento real por parte, principalmente, de las instituciones.
El crecimiento demográfico de la ciudad corre paralelo a su federalización y su apertura cosmopolita. Los propios pachuqueños reconocen que «los habitantes de Pachuca casi siempre son originarios de otros lugares». De hecho, lo paradójico de esta ciudad, pintada como cuna de la charrería, de la pureza mexicana por excelencia, es que, como el propio México, tiene una historia del todo cosmopolita y multicultural. Pachuca ha acogido y ha sido sede del invasor extranjero, también del libertador mexicano, ha apelado a la inversión extranjera y ha medrado por ella, y ha albergado minorías migrantes que han regido el destino económico y político de la cuna de la charrería. Pachuca es hoy día una ciudad con un presidente municipal, de sangre y apellido libaneses, y un gobernador del Estado, de sangre y apellido chinos. Ingleses, estadounidenses, libaneses, judíos, chinos y españoles (en sus últimas oleadas) son, con distinto peso, estas minorías significativas cuya historia se entrelaza estrechamente con la de la ciudad (vid. Viornery Mendoza, 2007).
Pues de todas estas minorías, los pachuqueños se sienten más identificados con los ingleses, a cuya asociación otorgan una valoración positiva emanadora de prestigio. No sólo el paste es vehículo de esta extraña articulación identitaria, la Presidencia Municipal ha elegido como sede, la casa del inglés John Rule, el edificio que junto al templo metodista es uno de los contados casos de arquitectura inglesa de la ciudad.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 321
Imagen 14. Ciclista de reciclaje minero.
Foto: Martín Gómez-Ullate
Este edificio ha sido además logografiado como emblema de la presidencia, cuya presencia se hace omnipresente en anuncios y distintivos.
Imagen 15. Logotipo de la Presidencia Municipal
Estamos realizando una encuesta, aún en sus inicios, pero ya ilustrativa sobre lo que podemos encontrar sobre Pachuca en el imaginario y la memoria colectiva de los mexicanos y, por otro lado, lo que ven los pachuqueños en ellos mismos. Los cuestionarios pasados y entrevistas a pie de calle se complementan con el estudio de prospectos y guías de viaje locales y foráneas.
Avanzando en nuestra encuesta es de prever que los elementos y cualidades tiendan a hacerse más complejos (aunque no mucho más) en el discurso de los pachuqueños, mientras que se estanquen en la mirada del extraño sobre la ciudad, fruto del encuentro fugaz o del relato anecdótico.
322 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
Las siguientes tablas sintetizan la información recogida:
Tabla 1. Elementos resaltados sobre Pachuca por pachuqueños
- Santa Columba
- Minería
- Fútbol (la cuna del fútbol, el campeón actual de la liga mexicana)
- El reloj
- Los pastes
- Monumento a Cristo Rey
- La barbacoa
- El pulque
Tabla 2. Cualidades resaltadas de Pachuca y los pachuqueños por pachuqueños
- Tranquila
- Bella y airosa
- De importante pasado histórico
- De herencia inglesa
1
- De clima cambiante (como el humor de los pachuqueños)
- Acogedora y hospitalaria («Pachuca» de manteles largos)
I - Cuna de la charrería
Los elementos resaltados como característicos de Pachuca tienden a ser parejos, lo que muestra el pachuqueño es lo que retiene el turista. En cuanto a las cualidades son ya más disímiles. Las denotaciones negativas corrientes en el foráneo son raras de encontrar entre los locales, lo cuál es casi universal, culturalmente natural. La respuesta habitual del local es «cómo no me va a gustar Pachuca, si he nacido aquí». Pachuca es airosa y bella. Este es uno de los pocos consensos que trasciende la división partidaria o la de clases10.
«Pachuca la Bella Airosa de mi tierra es capital, por ella vivo orgulloso por su rico mineral» cantan los conocidos versos de un huapango huasteco que lleva por nombre El Hidalguense y que entona las maravillas del Estado de Hidalgo. Los versos de otra canción de Nicandro Castillo, el más célebre compositor de sones de la Huasteca hidalguense, que tiene por título «Pachuca» (Rivas Paniagua, 2003: 203), rezan asi:
10 Un momento magnífico por lo sintético de este consenso fue el de la toma de posesión del actual presidente de México, Felipe Calderón. La tribuna del Congreso, tomada por los diputados panistas, ardía en lucha contra los diputados del PRD, pero los golpes y los gritos cesaron de pronto cuando se entonó el himno nacional, para ser entonado marcialmente por todos sin excepción.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 323
Pachuca (Nicandro
Yo tengo por orgullo ser de Hidalgo, orgullo haber nacido por acá, Pachuca airosa, quiero cantarte algo algo que brota de mi alma y corazón
En tus noches cuajaditas de estrellas Se confunde a la luz de tu ciudad Que desde lejos semeja un nacimiento Un nacimiento de esos de Navidad.
¡Ay, ay, ay, ay!, arriba, arriba Hidalgo Con su Huasteca, Sierra y el Mezquital
Castillo, noviembre 1964)
De tus fuentes siempre brotan las aguas, De tu mina se saca el buen metal Yo soy minero y trabajo en tus entrañas Del rico suelo llamado mineral.
Satisfecho se siente un hidalguense de ver cómo progresa el Mezquital; son tus magueyes riqueza floreciente sabrosas tunas da tu verde nopal.
Adiós les dice a todos este tuzo, Que así nos denominan por acá;
aquí en Hidalgo se brinda con cruzadas que simbolizan pura fraternidad.
Eso lo dice un humilde minero, que quiere y canta a Pachuca de verdad
Tus minas son famosas por doquiera Así como también lo es tu Reloj En este canto Pachuca yo quisiera Decir que has sido fuente de inspiración
Como esta canción, como las estatuas que conmemora la ciudad, como las instituciones que alberga y que dirigen, en cierto sentido su crecimiento, como la interminable propaganda de la entidad federal, la mirada del nosotros pachuqueño se funde en la del nosotros hidalguense y en la del nosotros patrio mexicano. Durante la visita guiada en los pintorescos tranvías que antiguamente cubrían la distancia entre Pachuca y Real del Monte, hoy transformados en autobuses turísticos, resaltaron cuatro nombres al hilo del recorrido: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz y Pedro Romero de Terreros -este último, el único español, por su fama y su fortuna, insoslayable en la historia de Pachuca, por resumida que nos la cuenten-. La enorme bandera nacional, visible desde casi todos los rincones de la ciudad, también es objeto de atención y comentario por parte de los guías locales.
Otros elementos resaltados por el local, y no por el foráneo, como el enorme Cristo Rey que contempla Pachuca desde lo alto de un cerro, o las reliquias de Santa Columba pertenecen al universo religioso.
Es importante concretar aquí el campo semántico de lo que los pachuqueños quieren decir con adjetivos como «bella» o como «tranquila». Pachuca es una ciudad de contrastes, una de las primeras de la república en iluminarse con tendido eléctrico, pero una de las últimas en resolver sus problemas con los residuos y la salubridad del espacio público (polvo, albañales descubiertos, basura). Por eso, bonita quiere decir, para los pachuqueños que ya no está tan sucia como antes, ni es tan pueblo como antes, que ha progresado y que tiene servicios y centros comerciales que no tienen nada que envidiarle a otras ciudades de México.
«Tranquila» también tiene otros significados que el que en un principio evoca. «Tranquila» significa «segura», expresa uno de los valores más apreciados de los mexicanos y del hombre común. Cuando se habla de la tranquilidad de Pachuca se
324 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
está haciendo una comparación tácita con la megalópolis, uno de cuyos principales problemas es la inseguridad ciudadana.
David Lagunas ha analizado la construcción mitológica del carácter del Estado de Hidalgo, a través de la publicidad:
«El Estado de Hidalgo se ha conformado bajo esta dinámica tan común en la actualidad de crear sus propios mitos. Por medio de la publicidad se asientan las bases para construir la imagen de un estado bucólico, tranquilo y seguro, lugar ideal para el descanso del turista nacional» (Lagunas, 2007: 116).
5. HETEROIMAGENES. LA MIRADA DEL OTRO
Tabla 3. Elementos resaltados sobre Pachuca por mexicanos foráneos
- Fototeca Nacional
- Minería
- Fútbol (la cuna del fútbol, el campeón actual de la liga mexicana)
- El reloj
- Los pastes
- La barbacoa
- El pulque
Tabla 4. Cualidades resaltadas de Pachuca y los pachuqueños por mexicanos foráneos
- Poco interesante
- Poco movida («No hay nada»)
- Fea
- Fría
- Cerrada (la sociedad pachuqueña)
- Bastión del Pri (la ciudad y el Estado)
Si bien existe cierta convergencia en los elementos materiales resaltados por el Otro, por el extranjero sobre la ciudad, la disparidad crece en lo que se refiere a las cualidades resaltadas.
Entre los mexicanos no pachuqueños se puede decir que encontramos la Pachuca de las tres «F's»: «Fea, fría y futbolera». El clima es lo primeramente resaltado cuando un mexicano no pachuqueño es interrogado sobre la ciudad. El clima es el tema más recurrente y la percepción más primaria y por tanto más común en el «hombre de la calle». El fútbol, es también, la faceta más difundida por los medios y más conocida por el público sobre Pachuca, maximizada recientemente debido a los éxitos del club. En cuanto a su fealdad, nada más significativo que el dicho que
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 325
en algunos juegos de mesa es usado en albur para decir que no se lleva buen juego, que no se lleva nada, «pachuchazo»11.
En cuanto a la imagen de la ciudad para el extranjero, no mexicano, hemos comenzado a hacer una recopilación de la información que sobre Pachuca podemos encontrar en las guías de viaje estadounidenses y españolas.
Los autores de las guías de viaje resumen la ciudad, pero ese resumen se basa inevitablemente en el resumen que encuentran hecho previamente por el lugar visitado, por los agentes que diseñan la ciudad, en este caso desde la mirada local, que se debe mostrar. Al menos desde hace unas décadas, que asistimos a la gestación histórica de estos procesos de turistificación de muchas ciudades y pueblos, que han aprendido a mostrarse al Otro, a convertirse en lugares turísticos. Se crean así escenarios y recorridos para el turista que lo alejan del encuentro con lo real,
«La iconografía visual convierte los lugares de destino turístico en paraísos, remansos, de paz, sin conflictos, fuera del tiempo, donde el visitante se sirve de lo exótico para escapar de los sinsabores de la vida moderna» (Lagunas, 2007: 119).
La escasa frecuencia de aparición de Pachuca en las guías de viaje y la ocupación hotelera de la ciudad son claros indicadores de que lo anterior no ha pasado en el caso que estudiamos.
En una muestra de diez guías de viaje estadounidenses sobre México, consultadas en una concurrida librería de Nueva York, Pachuca sólo aparecía en la mitad. Y en las que aparecía recibía apreciaciones como las siguientes:
«Most visitors find themselves in Pachuca either to visit Fototeca, Mexico's nacional photography archive, or because they're on their way to Parque Nacional El Chico».
«Pachuca is a town of narrow twisting streets climbing steep hillsides. Though not brimming with architectural treasures, it's certainly worth spending a couple of hours admiring buildings in the centro (center)».
(«La mayoría de los visitantes se encuentran en Pachuca o para visitar la Fototeca Nacional o porque están de camino al Parque Nacional El Chico») .
(«Pachuca es un pueblo de calles estrechas y serpenteantes, que suben a los cerros. Aunque *
no brilla por sus tesoros arquitectónicos, vale la pena gastar un par de horas admirando los edificios del centro).
(Chris Humphrey. Moon Handbooks, México City)
«The gorgeous zócalo, with its Reloj Monumental, is a stark contrast to the rest of the unimpressive city streets». «Pachuca is best used as a base for exploring these nearby towns (Mineral del Monte y Mineral del Chico) añd the Chico National Forest».
11 En la nada infalible Wikipedia, podemos ver en la entrada «Pachuca», en inglés: «In México, a poker hand worth nothing is often called a "Pachuca"» («En México, cuando en una mano no se lleva nada, se exclama: "¡Pacchuca!"») («Pachuca». Wikipedia, The Free Encyclopedia. 3 Apr 2007, 23: 27 UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 7 Apr 2007, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pachuca&ol-did=120098079>). Según un informante, es en el dominó, el juego en el que se exclama «¡Pachucazo!» cuando no se lleva nada.
326 MARTíN GóMEZ-ULLATE GARCíA DE LEóN Y MANUEL JESúS GONZáLEZ MANRIQUE
(«El espectacular zócalo, con su Reloj Monumental supone un agudo contraste con el resto de las calles nada impresionantes de la ciudad». «Pachuca es mejor usarla como base para explorar los pueblos circundantes Mineral del Monte, Mineral del Chico»).
(Let's go México. On a Budget)
«Stick around just long enough to see the photography museum...».
(«Quédate el tiempo suficiente para ver el Museo de Fotografía»).
(The rough guide to México)
Quizás, en ninguna ciudad como en Pachuca es más agudo el contraste entre la percepción de sus cualidades por el Nosotros y por el Otro. Por ello, ninguna como Pachuca nos enseña lo contextual y polisemico de las palabras que elegimos para referirnos a una realidad o la distinción social y cultural del gusto que muestra detrás que está guiada por sistemas de valores y prioridades muy diferentes.
La realidad nos enseña en Pachuca el punto de encuentro de múltiples paradojas: siendo una ciudad donde el extranjero ha encontrado fortuna y poder, donde ha gobernado, se muestra como bastión de la singularidad de lo hidalguense y cuna de la esencia mexicana; siendo una ciudad que cada vez invierte más en atraer al turista, cada vez es más esquivada e ignorada por éste. Pachuca crece hacia el siglo XXI, exponencialmente, pero permanece cerrada, celosa vigilante de su comunidad.
BIBLIOGRAFÍA
Balandier, G.: El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994.
Bucich Escobar, I. (comp.): Apoteosis de Dorrego. Homenajes postumos. El juicio de las nuevas generaciones. El monumento. Origen de la iniciativa. Su inauguración. Su significado histórico y artístico. Buenos Aires: Talleres Gráficos Ferrari Hnos., 1928.
Caffarini, L.T.: «Los proceres y sus monumentos». Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, 1962; 393: 36-38.
Escobedo, H. (coord.) y Gory, P. (fotog.): Monumentos mexicanos. De las estatuas de sal y piedra. México: CONAULTS-Grijalbo, 1992.
García, B.: «Urgen en Pachuca proyectos urbanos». En: Diario Uno más Uno, 24/10/2006, Pachuca de Soto, Hidalgo, 2006.
González Manrique, J. M: «Aproximación al estudio de la escultura política en Pachuca durante los 50's». En: Historia del Arte en Hidalgo. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2007.
Gutiérrez Viñuales, R.: Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica. Madrid: Cátedra, 2004.
Lagunas Arias, D.: «Mitologías del turismo». En: Lagunas Arias, D. (coord.): Antropología y Turismo. Claves culturales y disciplinares. México: Ed. Plaza y Valdes, 2007.
Katzman, L: Arquitectura del siglo XIX en México. México: Centro de Investigaciones Arquitectónicas, UNAM, 1973.
Menes Llaguno, J.: M. Pachuca (1900-2000). Diez décadas de su historia. Itzmiquilpan, México: Imagen Digital Express, 1999.
Monterrubio, A.L.: Arquitectura, urbanismo y sociedad en Pachuca. México: Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, 1995.
HISTORIA, URBANISMO, IMAGEN E IDENTIDAD DE LA CIUDAD DE PACHUCA A TRAVéS DEL TIEMPO 327
Reyero, C: La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-1914. Madrid: Cátedra, 1999.
Rivas Paniagua, E.: Nicandro Castillo, El Hidalguense. México, D.R: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 2003.
Rodríguez Prampolini, L: «Memorias de un vago. El arte en México». En: El Cronista de México, México, 2 de julio de 1881, 1997.
Vergara Vergara, J. y Menes Yaguno, J.M.: «El crecimiento urbano de la ciudad de Pachuca». En: Estrada Alburquerque, A.: Pachuca, la bella airosa. Pachuca: Universidad del Estado de Hidalgo y Editorial Transformadora, 1991.
Viornery Mendoza, M.: Pachuca, Real del Monte. Esperanza de inmigrantes. Pachuca, Hidalgo: Lito Impresos Bernal, S.A., 2006.
Los términos ciudades y fronteras son tremendamente complejos y po-lisémicos. Este libro pretende abordar, desde una óptica interdisciplinar ambas realidades, abarcando una amplia cronología, desde la Edad Media al mundo actual.
Catorce especialistas de distintas disciplinas nos presentan los resultados de sus investigaciones al respecto, en torno a tres grandes ejes: los procesos de repoblación y colonización en espacios fronterizos; la vida en la frontera; y la perdurabilidad de los límites más allá de espacios territoria-es, traducidos en fronteras culturales.