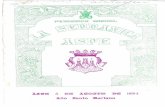La imagen turística argentina en contexto internacional: política exterior de imagen nacional
Transcript of La imagen turística argentina en contexto internacional: política exterior de imagen nacional
Universidad de Quintana Roo“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”
DirectorioM. A. Elina Elfi Coral Castilla
RectoraMtra. Nancy Angelina Quintal García
Secretaria GeneralLic. Víctor Emilio Boeta Pineta
Abogado GeneralM. en C. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de la Unidad Académica CozumelDr. Alejandro Alvarado Herrera
Director de la División de Desarrollo SustentableDr. Luis Mejía-Ortiz
Secretario Técnico de Investigación y PosgradoDr. Alejandro Palafox Muñoz
Jefe de Departamento de Estudios Sociales y Empresariales
Teoría y praxis / Turismo, Negocios y Recursos Naturales es una publicación semestralpatrocinada por la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de QuintanaRoo. Año 9, núm. 13, junio de 2013.
Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores, por lo que la Revista y la institución patrocinadora no asumen responsabilidad alguna por ellas. Se autoriza la reproducción parcial o total de los trabajos publicados siempre y cuando se cite la fuente o se tenga permiso de los editores.
ISSN: 1870-1582
DISTRIBUCIÓN Y CORRESPONDENCIA
Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana RooAvenida Andrés Quintana Roo, esquina con 110 SurCol. San Gervasio, 77642Cozumel, Quintana Roo, MéxicoTel. / Fax +52 (987) 8 72 90 00E-mail: teorí[email protected] / [email protected]
INDEXADA POR Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina y Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
y Humanidades (CLASE
International de Recherches et d’Etudes Touristiques (CIRET
(DOAJ).
Diseño de interiores, portada y cuidado de la edición: Alfa/ZetaFlorencia 226, col. Italia, 77035, Chetumal, Q. R. E-mail: [email protected]
Comité Editorial Dr. Emilio Arriaga Álvarez (Universidad Autónoma del Estado de México)Dr. Ludger Brenner (Universidad Autónoma Metropolitana)Dra. Lilia Zizumbo Villarreal (Universidad Autónoma del Estado de México)Dra. Nora Bringas Rábago (Colegio de la Frontera Norte)Dra. Rosana Guevara Ramos (Universidad Autónoma Metropolitana)
Comité Científico
Dr. Adrián Cervantes Martínez (Universidad de Quintana Roo)Dr. Alejandro Alvarado Herrera (Universidad de Quintana Roo)Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa (Universidad de Quintana Roo)Dr. Alfonso González Damián (Universidad de Quintana Roo)
Dr. Edmundo Andrade Romo (Universidad de Guadalajara)Dr. Enrique Propín Frejomil (Universidad Nacional Autónoma de México)Dr. Francisco Bautista Zúñiga (Universidad Nacional Autónoma de México) Dr. Hugo Romero (Universidad de Chile)Dr. Inocencio Raúl Sánchez Machado (Universidad Central de Las Villas)
Dr. Luis Carlos Santander Botello (Universidad de Quintana Roo)Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz (Universidad de Quintana Roo)Dr. Marcelino de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)Dr. Neptalí Monterroso Salvatierra (Universidad Autónoma del Estado de México)Dr. Oscar Frausto Martínez (Universidad de Quintana Roo)Dr. Rafael Currás Pérez (Universidad de Valencia)
Dr. Salvador Antón Clavé (Universitat Rovira i Virgili)Dr. Salvador Gómez Nieves (Universidad de Guadalajara)
Dr. Yoram Krozer (University of Twente)Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira (Universidad del Caribe)
Dra. Luz Elena Cornejo (Universidad de La Serena)Dra. Magalí Daltabuit Godaz (Universidad Nacional Autónoma de México)Dra. Magaly Mendoça (Universidade Federal de Santa Catarina)Dra. Maribel Lozano Cortés (Universidad de Quintana Roo) Dra. Maribel Osorio García (Universidad Autónoma del Estado de México) Dra. Marilú Mejía López (Universidad de Quintana Roo)Dra. Martha Angélica Gutiérrez Aguirre (Universidad de Quintana Roo)Dra. Rosa María Chávez Dagostino (Universidad de Guadalajara)
Editor responsable Alejandro Palafox Muñoz Editora asociada María Eugenia Varela Carlos
Presentación
ALEJANDRO PALAFOX MUÑOZ
Artículos
Sumario
7
107
82
59
34
9ROSA MARÍA CHÁVEZ DAGOSTINO, EDMUNDO ANDRADE ROMO Y RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ
Turismo industrial en la Frontera Norte.
TOMAS J. CUEVAS-CONTRERAS, ISABEL ZIZALDRA-HERNÁNDEZ Y FRANCISCO BRIBIESCAS-SILVA
SILVESTRE FLORES GAMBOA Y CHRISTIAN ANDREW SOLORZANO
La imagen turística argentina en el
de imagen nacionalDIEGO NAVARRO
Autogestión y participación local en el
Montoya Gómez y Eduardo Bello Baltasar
7
Presentación
El año 2013 trae consigo nuevos retos para Teoría y Praxis, por ello, en este octavo año busca consolidarse como una revista seria de difusión científica, con un trata-miento riguroso tanto en el contenido como en la presentación. En este sentido, la comunidad científica está acostumbrada a valorar con mayor énfasis la producción científica escrita en inglés por su concentración, difusión y alcance, aunque en otros idiomas se tiene vasta información relevante y de interés, tal como lo demuestran Rosa María Chávez Dagostino, Edmundo Andrade Romo y Rodrigo Espinoza Sán-chez, de la Universidad de Guadalajara, quienes establecen las aportaciones y ten-dencias de la investigación sobre el desarrollo sustentable y el turismo.
pasado arqueológico-industrial de la zona fronteriza del norte de México, específi-
denominado maquiladora desde la década de los sesenta. Los autores identifican las posibilidades de desarrollo turístico industrial entre México y Estados Unidos.
Abunda la información sobre los perfiles del turista internacional, resultado de ello es la importancia macroeconómica del turismo a nivel global, sin embar-go, los destinos turísticos difícilmente sobrevivirían las temporadas sin el turismo nacional. En este sentido, Silvestre Flores Gamboa y Christian Andrew Solorzano estudiaron los patrones de consumo, predilecciones y gastos del turista nacional que visita Mazatlán, Sinaloa. El artículo hace hincapié en las preferencias gastronó-micas y el tipo de establecimientos que son frecuentados, en los cuales sobresalen los alimentos preparados con base en pescados y mariscos.
Diego Navarro, de la Universidad del Salvador, Argentina, presenta un estudio sobre la imagen turística del país en su contexto internacional; describe y explica cómo la política exterior sobre la imagen del país está fuertemente enmarcada por el episteme eurocéntrico de la modernidad occidental. En este orden de ideas, el Occidente desarrollado se ha ejecutado como una estrategia de dominación políti-co-fáctica del mundo que opera la mano de la dominación cultural-epistemológica, denominada modernización.
El desarrollo local ha servido como alternativa de progreso para las comunida-des rurales, como el caso de Oxchuc, Chiapas, comunidad tseltsal que cuenta con recursos naturales que han autogestionado para su desarrollo económico, ambien-tal y social. A pesar de los esfuerzos, la comunidad no ha podido romper la depen-dencia económica de subsidios gubernamentales, sin embargo, han fortalecido la cohesión social de la localidad para alcanzar los beneficios del proyecto ecoturístico
Guillermo Montoya Gómez y Eduardo Bello Baltasar.Finalmente, los aspectos medioambientales han sido parte importante de la pro-
y Elva Esther Vargas Martínez presentan una evaluación preliminar de la gestión ambiental de los hoteles de Varadero, Cuba, mediante los sistemas de gestión y cer-tificación, por lo que el artículo arroja los aspectos positivos de la gestión ambiental y las oportunidades de mejora en torno al monitoreo ambiental.
Alejandro Palafox MuñozEditor responsable
9
Resumen
El multicitado concepto desarrollo sustentable y su aplicación al turismo plantean la interrogante sobre la tendencia y las contribuciones del mundo académico hispanoame-ricano al tema. Con el fin de establecer las aportaciones y tendencias de la investigación en torno al desarrollo sustentable y el turismo, se hizo una revisión de revistas cientí-ficas en Redalyc y Eumed. Los artículos se buscaron con las palabras clave: desarrollo sustentable/sostenible y turismo. Con este criterio se seleccionaron 128 documentos, que se revisaron a partir de los enfoques débil y fuerte y sus tendencias. Se encontró que la revista con mayor contenido acerca del tema es Estudios y Perspectivas en Turis-mo; además, 1991 fue el año en que en Hispanoamérica se inició la discusión al respec-to y el enfoque dominante fue el débil.
PALABRAS CLAVE
Enfoque, sustentable/sostenible, tendencias.
Recibido: 01/07/2012 · Aceptado: 15/11/2012
Rosa María Chávez Dagostino Edmundo Andrade Romo
Rodrigo Espinoza SánchezUniversidad de Guadalajara
13
Hispanic America
Rosa María Chávez Dagostino Edmundo Andrade Romo
Rodrigo Espinoza SánchezUniversidad de Guadalajara
Abstract
The oft-cited concept sustainable development and its application on the field of tourism have raised the question as to the tendencies and contributions of the Hispano-American academic world on the subject. In order to establish the input and trends in the research on sustainable development and tourism, some scientific reviews considered by Redalyc and Eumed were consulted. Re-search was based on key words such as sustainable development, sustainabili-ty and tourism. From these criteria, a total of 128 documents were selected and reviewed considering the categories weak and strong and its trends. Estudios y Perspectivas del Turismo (Studies and Tourism Perspectives) was the review with more information on the topic; moreover, the debate on these subjects began in Hispanic America in 1991, when the dominant criterion was a weak one.
KEY WORDS
Perspective, sustainability/sustainable, trends.
13
11
13
Introducción
La palabra inglesa sustainable, traducida al español como “sustentable” o “sos-tenible” (a veces de forma indistinta), ha sido de las más discutidas y utilizadas en los últimos 20 años de la humanidad. Su origen es contundente, nació en un proceso histórico en que se cuestionan los beneficios y la operatividad del modelo económico neoliberal. Lograr crecimiento económico sostenido (que implica permanencia) en un planeta con recursos finitos ha sido señalado como inalcanzable en numerosas ocasiones. Todos los problemas ambientales actua-les: el calentamiento global, la destrucción del hábitat y la disminución de la diversidad biológica, entre otros, aunados a la pobreza, suelen relacionarse con este modelo económico. Como respuesta a este reconocimiento casi glo-bal, las acciones del mundo se han dividido en dos: mejorar el modelo actual minimizando los impactos negativos mencionados o abandonar tal modelo de desarrollo, con base en premisas económicas.
En principio, parece que el capitalismo, sistema predominante desde la caí-da del muro de Berlín, imagen global del finiquito del sistema socialista como opositor del capitalismo, adquirió toda la responsabilidad global, y que las con-tradicciones entre la economía y la ecología capitalistas generaron estos dos frentes o posturas. Sin embargo, ante una revisión más detallada del proceso que culminó con la advertencia de que se está atentando contra la propia exis-tencia, no solo del ser humano sino de todo ser viviente, algunos autores teo-rizaron sobre la autodestrucción global, es decir que el planeta en su conjunto peligra verdaderamente; por ende, es importante subrayar que el capitalismo en cuanto sistema económico, desde sus primeras manifestaciones, atenta con-tra la naturaleza. Algo semejante ha ocurrido en los últimos años, pero ahora en el orden cultural, con los movimientos denominados “indignados”, que se oponen al modelo vigente del sistema, sin negar totalmente al propio sistema.
El mundo occidental, del que Hispanoamérica es parte, conduce a la so-ciedad a una contradictoria necesidad de desarrollarse bajo este modelo, en general, sin un interés por cambios profundos. Frecuentemente esto se expresa también en el mundo académico.
El surgimiento de problemas ambientales globales, provocados entre otras cosas por el crecimiento demográfico y el consumo total humano superior
a la humanidad en la misma especie humana y las inequidades del desarrollo: condujo a considerar premisas de sustentabilidad. Este discurso ha causado confusión y euforia en todos los ámbitos y ha sido abordado desde diferentes disciplinas, enfoques epistemológicos y metodológicos, e incluso con perspec-tivas que reflejan el apego a distintas escuelas de pensamiento, en su mayoría gestadas en Occidente.
Los enfoques que se han utilizado en torno al concepto de sustentabilidad han sido muy variados, y aunque todos derivaron de la propuesta de una inte-racción compleja de objetivos sociales, económicos y ambientales (tres pilares de la sustentabilidad) que tienen el mismo peso (línea base triple), no han sido interpretados de modo homogéneo, por lo que las posturas de los escritos y pensadores han podido agruparse entre dos extremos limitantes: débil y fuerte
1. Sustentabilidad débil: da importancia al crecimiento económico, si toma en cuenta lo ambiental es solo para mantener un stock de recur-sos necesarios para conseguir ese crecimiento.
2. Sustentabilidad fuerte: apela al principio precautorio, a la planeación proactiva y al monitoreo sistemático del ambiente (capital natural), por lo que se basa en los aspectos ambientales.
Según Hunter (1997), el concepto general de desarrollo sustentable evolu-cionó al margen del debate en curso sobre su significado. Tal aislamiento ha dado lugar a la aparición de un paradigma simplista e inflexible de turismo sostenible, que no tiene en cuenta las circunstancias específicas. Sugiere que el concepto de turismo sostenible se redefina en términos de un paradigma que incorpore una amplia gama de enfoques para el sistema turístico/medio ambiente dentro de las zonas de destino. Estos enfoques se destacan por una gran variedad de situaciones abstractas, con el objetivo de demostrar la legiti-midad de las diferentes percepciones de turismo sustentable. Estableció que es posible una subdivisión entre valores extremos de los enfoques débil y fuerte. Para este estudio se asumen las siguientes definiciones construidas a partir de Hunter (1997).
Muy débil: enfoque antropocéntrico basado en el uso óptimo de los re-cursos naturales; propone como viable la sustitución infinita del capital
13
13
natural por capitales hechos por el hombre, y dirigida al continuo cre-cimiento económico y bienestar, cuya base se centra en la innovación tecnológica. Establece que es necesario el deterioro ambiental para lograr el crecimiento económico.
Débil: también es un enfoque antropocéntrico que propone conservar los recursos; se preocupa por la distribución de los costos y beneficios del desarrollo buscando la equidad intra- e intergeneracional. Aunque recha-za la visión de sustitución de capital natural, reconoce puntos críticos en la agenda ambiental de conservación global y promueve que se limiten los efectos ambientales negativos del crecimiento económico.
Fuerte: desde la perspectiva ecosistémica, identifica el valor primario de los recursos naturales y la necesidad de preservar la integridad funcional de los ecosistemas por encima del valor secundario humano; prioriza el bienestar colectivo sobre el de los consumidores, se adhiere a los prin-cipios de equidad intra- e intergeneracional y propone detener el creci-miento poblacional y económico.
Muy fuerte: basado en la bioética, el ecocentrismo y la teoría de Gaia, donde todos los seres vivos tienen los mismos derechos de existencia, propone la preservación de los recursos naturales hasta el extremo de minimizar su uso, aun a costa de la población humana.
La popularidad del concepto de desarrollo sustentable alcanzó a casi todas las naciones y ámbitos, sus aplicaciones al turismo no son la excepción, pero en el ámbito académico, ¿cuál es la tendencia y las aportaciones de Hispanoamé-rica al tema de desarrollo sustentable? Con el fin de establecerlas, se hizo una revisión que incluyó a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc),1 y a una revista académica electrónica (TURyDES) promovida por la Red Académica Iberoamericana Local-Global, edi-tada y mantenida por el Grupo de Investigación Eumed.2 En conjunto abarcan un total de 547 revistas y 137 563 artículos. La revisión se realizó en dos pasos: la búsqueda de artículos utilizando las palabras clave: desarrollo sustentable y
1 Disponible en <www.redalyc.com> 2 Disponible en <www-eumed.com>
14
turismo/desarrollo sostenible y turismo, y luego, a partir de título, palabras cla-ve y resumen, con la condicionante de incluir en alguno de estos las tres pala-bras: desarrollo sustentable/sostenible y turismo. La base de datos Redalyc, en el área de ciencias sociales, a través de su hemeroteca-Sistema de Información Científica, arrojó una primera selección de 1 547 artículos. De estos, se revisa-ron los primeros 119 documentos hasta el 2 % de relevancia de acuerdo con los criterios establecidos en la búsqueda, se descartaron los trabajos realizados por autores no hispanoamericanos y quedó un total de 109. De TURyDES se revisa-ron los 11 números publicados hasta el 2011 y se seleccionaron 19 artículos con los mismos criterios. En total se revisaron 128 documentos.
Cada documento fue analizado en una base de datos conforme al tipo de documento, autores, revista, enfoque utilizado y aportaciones, información que se agrupó en dos categorías de tiempo para su análisis y comparación: 1990-2000 y 2001-2011.
Resultados
Datos generales sobre las publicaciones
Alrededor de 1.13 % de los artículos y 4.22 % de las revistas de las bases de datos analizadas en las áreas de ciencias sociales incluyen temas donde el turismo, el desarrollo y lo sustentable/sostenible simultáneamente son palabras clave.
Se identificaron 23 revistas (cuadro 1) de publicación periódica, sobre todo con formato de artículo (gráfica 1), que han abordado los temas referidos en el periodo 1990-2011. Las primeras contribuciones hispanoamericanas al tema datan de 1991. Las revistas que han aportado mayor número de artículos rela-cionados con el tema por parte de autores hispanoamericanos fueron: Estudios y Perspectivas en Turismo (25.6 %), El Periplo Sustentable (16.3 %), TURyDES (14.7 %), Teoría y Praxis (8.5 %), Aportes y Transferencias (6.2 %) y Cuadernos de Turismo (5.4 %) (cuadro 1)
Es importante resaltar que solo la revista Estudios y Perspectivas en Turismo (antes Revista Latinoamericana de Turismo) hizo publicaciones relacionadas con la temática analizada desde 1991, las demás revistas presentan aportacio-nes a partir del año 2000, lo que permite ubicar el año 1991 como el inicio de la discusión a través de publicaciones periódicas hispanoamericanas.
13
CUADRO
Revista Núm. Revista Núm.
Aportes y Transferencias 8 Industrial Data 1Argumentos 1 Investigaciones Geográficas 2Ciencia en su PC 1 Pasos 5Cuadernos 1 El Periplo Sustentable 21Cuadernos de Desarrollo 1 Quivera 1Cuadernos de Turismo 7 Ra Ximhai 1
Economía y Sociedad 1 Revista Latinoamericana de
Turismo
3
Economía, Sociedad y Terri-
torio
1 Sociedad Hoy 1
Estudios Sociales 1 Teoría y Praxis 11Estudios y Perspectivas en
Turismo
33 Tropical and Subtropical
Agroecosystems
1
Gaceta Ecológica 1 TURyDES 19Gestión Turística 6
GRÁFICA 1. TIPOS DE PUBLICACIONES EN LAS REVISTAS ANALIZADAS DE LAS BASES DE REDALYC Y EUMED
Artículo Reseña Ensayo Documento especial
123 (95%)
2 (2%)3 (2%)
1 (1%)
16
El tipo de publicación dominante en el análisis fue el artículo, bajo los re-querimientos de cada revista (gráfica 1).
Respecto al número de publicaciones que se hicieron en las revistas analiza-das, puede mencionarse que a partir de 2004 se han publicado al menos seis do-cumentos por año por parte de autores hispanoamericanos en torno al tema en cuestión. Solamente un año no se registró ninguna publicación (1992), y el año de mayor número de aportaciones fue 2010 (gráfica 2). Existe una tendencia
GRÁFICA
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2011
general de crecimiento importante en el tema. En el primer periodo (1990-2000) se publicó 20.3 % y en el siguiente (2001-2011) 79.7 % del total analizado.
Las palabras clave generalmente permiten identificar el eje de las aportacio-nes de los autores y están asociadas a un resumen, en la investigación realizada se encontró que una gran proporción de las publicaciones revisadas no las in-cluyen (18 %), y que su número es variable entre tres y seis, aunque muchas de ellas son en realidad “frases clave”. Puede establecerse entonces, a través de estas palabras, el sentido de las aportaciones principales: turismo, desarro-llo sustentable, desarrollo sostenible, ecoturismo, desarrollo y desarrollo local.
17
13
Cabe subrayar que estas palabras fueron clave también para seleccionar las publicaciones en las bases de datos, sin embargo, debe resaltarse su asociación frecuente con las palabras desarrollo local y ecoturismo. También se encontró que las palabras sustentable y sostenible se utilizaron como palabras clave en una proporción de 2:1.
El análisis de la autoría de las publicaciones arrojó que 40.3 % de los artícu-los fueron escritos por dos o más autores, donde al menos el primer autor fue de instituciones hispanoamericanas, sin embargo, la forma más frecuente de publicación fue la individual (59.7 %).
En general, por su frecuencia como primer autor, sobresalen: Alfredo As-canio, con cuatro participaciones; con tres, Manuel González Herrera, Rosa
C. Mantero y Rocío Serrano Barquín; con dos participaciones se registraron 11 casos como primeros autores.
Enfoques y tendencias: análisis por etapas
Periodo 1990-2000. En este periodo se localizaron 23 autores y 25 publicaciones que contienen las palabras desarrollo sustentable/sostenible y turismo en el título, resumen o palabras clave (Albornoz, 1993; Arnaiz, 1994; Ascanio, 1994; Ascanio-Lara, 1999; Boullón, 1996; Brenner, 1999; César, 1996 y 1998; Coppin,
Mantero, 1991; Meléndez, 1999; Pérez, A., 1999; Ricaurte, 2000; Riley, 1995; Salinas-Chávez, 1998; Salinas-Chávez y Borrego, 1997; Schlüter y Gil, 1991;
regional: América Latina y Caribe especialmente, a la nacional, donde sobresa-len México, Ecuador, Venezuela y Cuba; el nivel de comunidad o localidad está poco representado. Los escritos que implican reflexiones y análisis donde se abordan temas como desarrollo, retos, perspectivas, proyecciones, planeación y diagnósticos del turismo constituyen cerca de 53 % de la producción en este periodo. Hay una marcada orientación a los aspectos ambientales, ecológicos y el ecoturismo, ya que cerca de 30 % de los trabajos en este lapso lo aborda como forma de mejorar la actividad turística o disminuir el deterioro ambiental, y es el principal justificante para insertarse en el desarrollo sustentable.
El enfoque valorado a partir de los textos, que dominó en general en esta etapa, es el fuerte, ya que cerca de 34 % se consideró así, sin embargo, no
1999): se identifica el valor primario de los recursos naturales, así como de los ecosistemas, su integridad y la necesidad de protegerlos, pero no el valor de lo humano, empero, prioriza el interés del bienestar colectivo mas no sobre el de los consumidores, se adhiere a los principios de equidad intra- e intergeneracio-nal. La forma general planteada para alcanzar el desarrollo turístico sustentable es a través del monitoreo y la reducción de impactos ambientales, educación para turistas, pobladores locales y operadores turísticos, el desarrollo del tu-rismo alternativo y la planeación. La propuesta de desarrollo local de forma explícita es casi nula.
En esta etapa sobresale el ecoturismo como una alternativa de desarrollo para Latinoamérica y se examinan los nuevos desafíos del turismo en el nivel global con propuestas de planeación, entre otras. Aunque se maneja la propues-ta de una interacción compleja de objetivos sociales, económicos y ambientales para el desarrollo sustentable, predomina la preocupación ambiental; en conse-cuencia, la visión se fragmenta.
Periodo 2001-2011. En este periodo se produjeron 103 publicaciones que coincidieron con la búsqueda: Acerenza, 2006; Álvarez y Espinosa, 2008; Apa-ricio, 2004; Arnaiz y César, 2004; Ascanio, 2004, 2006 y 2007; Benseny, 2006; Berroterán y González Marcano, 2010; Boullón, 2006; Brida, Monterubbianesi y Zapata, 2011; Campodónico Pérez, 2008; Carballo, 2002 y 2005; Cardoso, 2006; Carrillo, 2010; Castro, 2011; Castro y López, 2010; César, 1996 y 1998; Chávez-Dagostino et al., 2006a, 2006b y 2008; Cruz, A., 2009; Cruz, G., 2000a y 2000b;
et al., 2008; Duana, Rodríguez y Mota, 2011; Espinoza, Chávez-Dagostino y Andrade, 2007; Espinoza et al., 2010 y 2011; Flores, 2001; Fonseca, 2009; Fuller, 2011; Gallardo y Bolívar, 2010; Gómez-Nieves, 2008; González,
y Sánchez, 2011; Ibáñez, 2010a y 2010b; Inostroza, 2008; Korstanzje, 2010; León, 2007; Loperena, 2004; López Bonilla y López Bonilla , 2008; López y Palomino, 2008; López y Torres, 2010; Luciano-Toledo, Álvarez-Valdés y Castroman, 2002; Madrigal, 2002; Mantero, 2004 y 2005; Marioni y Otero, 2003; Martínez-Moreno, Ruiz Andrade y Valladares Icedo, 2009; Mendoza Ontiveros, Monterrubio Cor-
19
13
dero y Fernández Aldecua, 2011; Mercado y Palmerín, 2009; Morales, 2011; Mu-ñoz Piña, Rivera Planter y Oliveras Pasquel, 2005; Muñoz, 2006; Norrild, 2011;
Muñoz y Anaya Ortiz, 2007; Pérez Serrano et al., 2010; Pérez, Cruz y Camacho, 2010; Ramírez de la O, 2005; Ramos, 2009; Rascón, 2010; Ricaurte, 2001; Ro-drigues Gomes, Castellanos Pallerols y Hernández Rodríguez, 2009; Rodríguez Herrera y Pulido Fernández, 2010; Rodríguez, 2001; Rogel Fajardo, Rojas López y Ortega Vega, 2008-2010; Rojas Hernández y Hansen Rojas, 2006; Rojas Pinilla, 2009; Rojas, 2005; Romano, 2002; Rubio Maldonado, Murad Robles y Rovira Sanroque, 2010; Salciccia, 2001; Salido Araiza et al., 2010; Salinas-Chávez y Echarri-Chávez, 2005; Salinas-Chávez y La O Osorio, 2006; Salleras, 2011; Sán-chez y González, 2011; Serrano Barquín, 2008; Silveira, Silveira y Castellanos, 2010; Solari y Pérez, 2005; Sullana y Ayuso, 2003; Tarlombani da Silveira, 2005; Tiffin, Torres y Neira, 2008; Tinoco, 2003; Toselli, 2009; Trejos, 2009; Vargas, Castillo y Zizumbo, 2011; Vargas y Díaz, 2010; Vargas y Alfonso, 2011; Vázquez Solís et al., 2010; Velarde, Maldonado-Alcudia y Maldonado-Alcudia, 2009; Ven-turini, 2003, y Zingoni y Martínez, 2006.
En esta etapa, 43.6 % de los trabajos correspondió a estudios de caso que van desde lo local, regional o estatal (63 %), hasta lo nacional (37 %).
Estas investigaciones reflejan el interés de los autores por temas como el ecoturismo, que sigue siendo muy importante en esta etapa, al igual que en la anterior. También sobresale el desarrollo de “modelos” de gestión turística con diferentes enfoques: desarrollo municipal y comunitario, autogestión basada en la comunidad, modelos de desarrollo y de análisis. El desarrollo local y endó-geno, poco mencionado en la etapa anterior, adquiere mayor relevancia como un mecanismo para lograr lo sustentable, e incluso más allá del concepto de sustentabilidad que permite librarse de las prácticas neoliberales.
En cuanto a la dimensión ambiental, la conservación, el patrimonio cultural y el natural son elementos clave para la consecución de la sustentabilidad. Se reconoce el valor de las redes sociales como forma de apoyo al turismo y al desarrollo local sustentable, donde el turismo comunitario tiene un papel pre-ponderante.
Otros temas abordados con frecuencia son el turismo alternativo, el turis-mo rural, los impactos del turismo en general y, en particular, del turismo de
naturaleza; el papel de la planeación estratégica en el logro de los objetivos del turismo, el desarrollo y la sustentabilidad. Finalmente, los indicadores y su uso en las actividades/destinos turísticos son un tema recurrente que se explica por la necesidad de medir o valorar el avance en materia de desarrollo sustentable, respecto a variables ambientales, socioculturales y económicas.
Conceptos como paisaje, visión territorial, globalización, políticas públicas y la calidad de vida, ausentes en la etapa anterior, se revaloran con relación al de-sarrollo, al turismo y a la sustentabilidad, y adquieren importancia en esta etapa.
Las preguntas que los autores se hicieron en muchos de los casos y que guiaron sus trabajos son similares, relacionadas con el concepto de desarrollo sustentable y sus aplicaciones al turismo: ¿Discurso o acción? ¿Real o ideal? ¿Oportunidad o necesidad?
Respecto a los enfoques utilizados, aunque muchas veces no explícitos, se consideró que 13.5 % de los textos abordan diversos temas en turismo bajo el enfoque débil de la sustentabilidad, en tanto que 33 % utiliza el enfoque fuerte. De los trabajos en este periodo, 28 % concuerda con que el desarrollo sustentable implica una interacción compleja de objetivos sociales, económicos y ambientales que el turismo debe abordar para contribuir en el logro de los objetivos del desarrollo sustentable, sin embargo, se pierde de vista que esta posición está limitada al turismo en sí mismo.
Reflexiones en torno a las contribuciones al conocimiento en turismo, desa-rrollo y sustentabilidad por parte de Hispanoamérica
En ambas etapas hay críticas profundas a los sistemas económicos que dictan las reglas y contextualizan el turismo; declaraciones y aportaciones que explican cómo en las condiciones prevalentes no podrá alcanzarse un desarrollo sustenta-ble en sentido amplio, pero que no aportan las buscadas soluciones. Parece que la premisa es seguir haciendo lo mismo sin tener que cambiar mucho.
La sustentabilidad, al ser un proyecto de crecimiento económico más que de desarrollo humano, tiene al Estado como su principal obstáculo. La solución se encuentra en la gestión impulsada por las comunidades, donde se promueven las competencias “ecológicas” para conservar los recursos naturales, que a su vez servirán de sustento al turismo, base de la diversificación.
El Estado, al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y su entorno, tiene varias disyuntivas, según Cruz
13
(2006): reforma la Constitución o pospone tales cambios; permite el libre flujo de capitales o lo regula; maximiza el desempleo y el subempleo o los abate; coadyuva a disminuir el empobrecimiento o lo extiende a la clase media; tolera la extinción de los recursos naturales o la retarda. Esto porque debe promover un comportamiento conservador de la estructura de poder tanto económica como social y política. Latinoamérica, al tomar como base al Estado con estas características, permitió la sobreexplotación de sus recursos, el desempleo, el subempleo y la gran brecha entre ricos y pobres, la deuda y la inflación. La actividad turística en Hispanoamérica en general refleja este contexto.
Tendencias emergentes e innovación en el campo de la investigación sobre el turismo sustentable a nivel mundial
Recientemente, Bramwell y Bernard (2012) analizaron, como parte de la ce-lebración de los 20 años de existencia del Journal of Sustainable Tourism (JST), las contribuciones internacionales sobre el tema enfocado a la innovación, el progreso y los problemas en la investigación sobre turismo sustentable. Se ex-ponen a continuación algunas de sus conclusiones para compararlas con las contribuciones hispanoamericanas
JST publicó cerca de 500 artículos, reseñas y reportes sobre el tema en los últimos 20 años. Considera que el término turismo sustentable tomó vida en respuesta a muchos asuntos que el turismo había iniciado a cuestionar antes, desde el daño ambiental hasta los serios impactos socioculturales. En cierto grado, se reconoció que el turismo sustentable era un término relacionado con el “miedo al cambio”. Aun cuando el concepto conservación era una fuerza rec-tora en la ideología académica en las décadas de los sesenta y ochenta, es y era en cierta medida un término que denota tanto persecución como impulso por el temor de la pérdida y de cambio. El turismo masivo y todas sus implicaciones, como el rápido crecimiento, fueron condenados por ser agentes de cambio, por ir acompañados de la explotación económica de la gente y de los lugares.
Los mismos autores explican que, poco a poco, el desarrollo del tu-rismo se vio como una vía potencial de cambios positivos a través de las ideas de un turismo sustentable. El conocimiento del turismo sus-tentable ha crecido y ha establecido formas potenciales de fomentar la mejora de los resultados. El turismo sustentable es cada vez más innovador en la identificación de las formas de asegurar los beneficios
positivos, además de los criterios establecidos de regulación y control del desarrollo.
Una de las preguntas recientes se relaciona con la innovación: el turismo sustentable como concepto innovador y la innovación en la investigación sobre el turismo sustentable, considerando que la innova-ción requiere tres elementos: creatividad, aproximación a la resolución de problemas y una nueva forma de pensar.
Sin duda, la investigación del turismo sustentable ha estado involucra-da en la resolución de problemas y ha desencadenado nuevas formas de pensar, pero es muy difícil de determinar en qué medida este tipo de investigación ha sido eficaz para influir en el cambio del mundo real. Hay muchos casos de aplicaciones reales y sustanciales de las ideas de la investigación del turismo sustentable al sector, aunque el impacto de esta investigación también es difícil de establecer.
En el mundo real del turismo se ha visto un reconocimiento cada vez mayor de la triple línea de base como un concepto, y de la noción de responsabilidad social corporativa, no obstante, ninguna de estas innovaciones ha surgido en el seno de la actividad turística o de la inves-tigación en el turismo. Por el contrario, reflejan un pensamiento social y político más amplio, incluyen las fuerzas del mercado y la influencia de la gobernanza, así como sus interacciones. Asimismo, se ha eviden-ciado la necesidad de reconocer y adaptarse a los problemas del cambio climático, pero, de nuevo, esta innovación no es en absoluto exclusiva del turismo ni de sus investigadores. La innovación consistente en ampliar la participación pública y el empoderamiento local en el desarrollo turístico es muy general, pero han existido algunos elementos específicos relativos a inno-vaciones del turismo sustentable: manejo de visitantes, nuevas formas de aloja-miento y hospedaje, turismo asociado a la conservación y a las áreas naturales protegidas, y el llamado slow tourism. Los hallazgos de Bramwell y Bernard (2012) respecto a la mayoría de las innovaciones que pueden asociarse al turis-mo sustentable son altamente dependientes y afectadas por procesos sociales y económicos más amplios.
En este punto de la reflexión cabe preguntarse entonces qué elementos son ne-cesarios para la innovación en el turismo y la investigación en turismo sustentable.
13
Aunque la innovación se considera compleja y dependiente de la escala temporal y espacial y del contexto, para lograr grandes innovaciones en la sociedad estas tienen que ser acogidas positivamente por la sociedad; Urry (2011) menciona que deben convertirse en “asunto de moda y deseo”. Como ejemplo puede citarse el lo- gro del paso de una economía alta en carbono a una baja en carbono, donde el turismo influye activamente y la innovación ha sido muy conservadora.
Se considera que la mayoría de los procesos de innovación en este campo son los caracterizados por la mejora constante, que se basan en normas y rutinas preestablecidas con modificaciones, buscan rapidez y producción de ganancias inmediatas, se basan en el mantenimiento de tecnologías existentes de fácil adaptación al turismo, todas estas son consideradas innovaciones incrementales; las innovaciones disruptivas de “gran avance” son escasas.
La investigación acerca del turismo sustentable evoca innovaciones más ra-dicales que rara vez son aceptadas por los diseñadores de políticas públicas en los gobiernos, ideas y formas de gestión en el turismo tales como degrowth, steady sate tourism y slow tourism.
Algunas áreas de reciente crecimiento en el campo de la investigación so-bre el turismo sustentable que son tendencias innovadoras emergentes son de carácter interdisciplinario, por ejemplo, el tema del cambio climático –rela-cionado con la modificación de actitudes– requiere conceptos y metodologías innovadoras derivadas de la psicología social y de la mercadotecnia. También ha habido un incremento de los temas relativos a la gobernanza del turismo sustentable, que abre nuevas interrogantes acerca de cómo las empresas y actividades se reglamentan, se gobiernan o se dirigen. Otro tema que ha repuntado se vincula con el análisis del cambio cultural, reducción de la po-breza, inequidad social y valores e ideologías que prevalecen en la sociedad. Más estudios en turismo sustentable desafían a los sistemas dominantes de acción social y las alternativas que ofrecen el conocimiento y los modos de investigación. La hegemonía en la ideología del turismo sustentable de los norteamericanos, europeos, australianos y neozelandeses, por la cantidad de instituciones e investigadores que se dedican a ello, es ahora discutida por el incremento de las aportaciones de otras partes del mundo, como China.
Por último, permanecen descuidadas algunas áreas con potencial de inno-vación y de desarrollo con nuevas directrices en la investigación, una de estas es la planeación de escenarios. La investigación también deja de lado los procesos y factores que involucran a los sectores público, privado y a la sociedad en general, que conducen a la aplicación, o la falta de aplica-ción de medidas para el turismo sostenible.
Como una reflexión general, los investigadores hispanoamericanos han seguido las investigaciones internacionales con contribuciones en el mismo sentido, con gran cantidad de estudios de caso que concier-nen a Hispanoamérica, donde es necesaria la innovación y el trabajo interdisciplinario.
Bibliografía analizada
Acerenza, M. A. (2006). “Necesidad de precisar el contenido y el alcance de la política de desarrollo sostenible del turismo”. Aportes y Transferencias, 10 (1), 11-21.
Estudios y Perspectivas en Turismo, 2 (4).
Álvarez R. y Y. Espinosa (2008). “Turismo y desarrollo local. Proyecto para con-vertir ‘Cocodrilo’ en pueblo turístico sostenible en un área protegida de
Cuadernos de Turismo, 22, 9-23. Aparicio, A. (2004). “El turismo rural: una de las alternativas al desarrollo rural
en la serranía de cuenca”. Cuadernos de Turismo, 13, 51-72.Arnaiz, S. (1996). “Desarrollo turístico y medio ambiente en el Caribe conti-
nental occidental”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 5 (2), 147-163.-------- y A. César (2004). “Sustentabilidad, pobreza y turismo ¿oportunidad o
necesidad?” Estudios y Perspectivas en Turismo, 13 (1-2), 160-173.Ascanio, A. (1994). “El turismo y los impactos ambientales”. Estudios y Perspec-
tivas en Turismo, 3 (4), 325-335. -------- (2004). “Turismo y desarrollo de la comunidad: un primer paso para
rescatar la identidad cultural”. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2 (2), 155-161.
-------- (2006). “La globalización del turismo y la concentración de su riqueza”.
13
Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4 (2), 271-277.-------- (2007). “La globalización del turismo y la concentración de su riqueza
en el año de 1990”. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 5 (3), 277-285.
Ascanio-Lara, M. (1999). “Una aproximación al ecoturismo en Venezuela”. Es-tudios y Perspectivas en Turismo, 8 (3-4), 274-290.
Benseny, G. (2006). “El espacio turístico litoral”. Aportes y Transferencias, 10 (2), 102-122.
Berroterán, M. A. y Y. González Marcano (2010). “Valoración económica del pai-saje para la gestión sostenible del área de playa Puerto Viejo, municipio Gómez, estado Nueva Esparta. Venezuela”. Gestión Turística, 13, 63-91.
Boullón, R. (1996). “Reflexiones sobre turismo sostenible”. Estudios y Perspec-tivas en Turismo, 5 (1).
-------- (2006). “Espacio turístico y desarrollo sustentable”. Aportes y Transferen-cias, 10 (2), 17-24.
Brenner, L. (1999). “Modelo para la evaluación de la ‘sustentabilidad’ del turis-mo en México con base en el ejemplo de Ixtapa-Zihuatanejo”. Investi-gaciones Geográficas (Mx), 39, 139-158.
crecimiento económico y el desarrollo. El caso de los principales des-tinos turísticos de Colombia”. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9 (2), 291-303.
Campodónico Pérez, R. A. (2008). “El turismo y los vaivenes del desarrollo”. Aportes y Transferencias, 12 (1), 15-40.
Carballo, A. (2002). “Participación comunitaria en el desarrollo del ecoturismo sustentable en el Caribe mexicano”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 11 (3-4), 300-310.
-------- (2005). “Análisis de un modelo de desarrollo ecoturístico en Quintana Roo”. Teoría y Praxis, 1, 31-47.
Cardoso, C. (2006). “Turismo sostenible: una revisión conceptual aplicada”. El Periplo Sustentable, 11, 5-21.
Carrillo, S. T. (2010). “La contabilidad medioambiental: perspectivas de su de-sarrollo en el sector turístico cubano”. TURyDES, 3 (8), 1-18.
Castro, D. A. (2011). “Turismo instrumento o panacea de desarrollo municipal en Colombia”. TURyDES, 4 (9), 1-4.
-rica estructural de la Riviera Nayarit, México”. TURyDES, 3 (8), 66-96.
César, A. (1996). “Desarrollo sustentable, turismo y medio ambiente en el Cari-be”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 5 (1), 18-49.
-------- (1998). “Ecosistemas costeros y desarrollo turístico”. Estudios y Perspec-tivas en Turismo, 7 (1-2).
Chávez Dagostino, R. M., et al. (2006a). “Huella ecológica y turismo sustenta-ble”. Teoría y Praxis, 2, 147-156.
Chávez Dagostino, R. M., E. Andrade Romo y R. Espinoza Sánchez (2006b). “Patrimonio, turismo y desarrollo sustentable”. Teoría y Praxis, 2, 9-23.
Chávez Dagostino, R. M., et al. (2008). “Huellas ecológicas y sustentabilidad en Teoría y Praxis, 5, 137-144.
Coppin, L. (1991). “Ecoturismo y América Latina: Una aproximación al tema”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 1 (1), 3-10.
Cruz, A. (2009). “Factores de atracción turística: similitudes y diferencias en los principales destinos del Caribe Insular”. TURyDES, 2 (6), 1-18.
Cruz, G. (2000a). “Ecoturismo y turismo sustentable”. El Periplo Sustentable, 1. -------- (2000b). “Protocolos o avances de investigación organización comuni-
taria y turismo sustentable en San Miguel Almaya, México”. El Periplo Sustentable, 2.
et al. (2008). “Potencial para turismo alternativo del municipio de paso de ovejas, Veracruz”. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 8 (2), 199-208.
desarrollo regional en Hidalgo (2010)”. TURyDES, 4 (10), 19-41.Espinoza, R., R. M. Chávez Dagostino y E. Andrade (2007). “Análisis patrimo-
nial de la región baja del río Tomatlán”. TURyDES, 1 (1), 9-18.Espinoza, R., et al. (2010). “Un ‘trinomio perfecto’ basado en: turismo, desa-
rrollo sustentable y calidad de vida para el desarrollo comunitario de Chacala Nayarit, México”. TURyDES, 3 (8), 51-65.
Espinoza, R., et al. (2011). “Breve estudio sobre la oferta de las empresas de -
xico”. TURyDES, 2 (4), 1-9.Flores, E. (2001). “Ecoturismo y turismo sustentable”. El Periplo Sustentable, 3.
13
Fonseca, M. (2009). “Punta Mita en la dinámica del desarrollo turístico regio-nal”. El Periplo Sustentable, 16, 85-108.
Fuller, N. (2011). “Reflexiones sobre el turismo rural como vía de desarrollo”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20 (4), 929-942.
Gallardo, G. y D. Bolívar (2010). “USIACURI: modelo de autogestión comu-nitaria en el desarrollo turístico y ambiental en el Departamento del Atlántico-República de Colombia”. TURyDES, 3 (7), 1-11.
Gómez-Nieves, S. (2008). “Ciencia y desarrollo turístico en México”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 17 (3-4), 340-358.
González, M. (2004). “Gestión ambiental para un modelo sostenible”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 13 (1-2), 35-49.
-------- (2007). “Política turística para el desarrollo sostenible del turismo cultu-Teoría y Praxis, 3, 53-63.
-------- (2008). “Puesta en valor turístico sustentable de la Amazona peruana”. Teoría y Praxis, 5, 247-267.
Gurría Di-Bella, M. (1996). “Turismo moderno de orientación ecológica”. Estu-dios y Perspectivas en Turismo, 5 (4), 325-340.
Hernández Llosas, M. (2002). “Patrimonio cultural y desarrollo sostenible en la quebrada de Humahuaca potencial y perspectivas”. Cuadernos de Turismo, 18, 153-158.
alternativa de desarrollo turístico”. El Periplo Sustentable, 6. Huerta García, M. y Á. Sánchez (2011). “Evaluación del potencial ecoturístico
en áreas naturales protegidas del municipio de Santa María Huatulco, México”. Cuadernos de Turismo, 27, 521-539.
Ibáñez, R. (2010a). “Sustentabilidad e indicadores de desarrollo turístico en México”. TURyDES, 3 (7), 12-34.
-------- (2010b). “Crecimiento económico, desarrollo sustentable y turismo: Una aproximación del posicionamiento de Baja California Sur (BCS) en el Barómetro de Sustentabilidad”. El Periplo Sustentable, 20, 75-118.
Inostroza, V. (2008). “Aportes para un modelo de gestión sostenible del turismo comunitario en la región andina”. Gestión Turística, 10, 77-90.
El Periplo Sustentable, 2.
Kibedi, G. (1991). “Turismo, ecología y ecoturismo”. Revista Latinoamericana de Turismo, 1 (2), 130-131.
Korstanzje, M. (2010). “Turismo y desarrollo: la construcción del lujo y el ocio en el mundo contemporáneo”. TURyDES, 3 (7), 12-26.
León, M. E. (2007). “Turismo sostenible y biodiversidad en la Orinoquia Colom-biana”. TURyDES, 1 (1), 1-8.
Loperena, Á. (2004). “Turismo y desarrollo sostenible”. El Periplo Sustentable, 9.
El Periplo Sustentable, 15, 123-150. López, G. y B. Palomino (2008). “Políticas públicas y ecoturismo en comunida-
des indígenas de México”. Teoría y Praxis, 5, 33-50.López, M. y C. Torres (2010). “Redes sociales en proyectos ecoturísticos”. Teoría
y Praxis, 7, 101-114.
estratégica de empresas de turismo y desarrollo sustentable del sector: Propuesta de un modelo”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 11 (3-4).
Madrigal, D. (2002). “Los problemas coyunturales de la planeación en México y sus impactos en la sustentabilidad y el ordenamiento territorial”. El Periplo Sustentable, 5.
la comunidad”. Revista Latinoamericana de Turismo, 4. -------- (2004). “Desarrollo local y actividad turística”. Aportes y Transferencias, 8
(1), 11-38.-------- (2005). “Del turismo del territorio interior al turismo de nodalidades tu-
rísticas”. Aportes y Transferencias, 9 (2), 167-185.Marioni, S. y A. Otero (2003). “Desarrollo turístico sustentable”. Estudios y Pers-
pectivas en Turismo, 12 (1-2), 169-180.
“Las particularidades de la agenda 21 para el turismo mexicano. Un análisis de la aplicación del sistema de indicadores de Sustentabilidad en el municipio de Playas de Rosarito, B.C. México”. Gestión Turística, 12, 9-29.
Meléndez, A. (1991). “Desarrollo turístico en América Latina”. Revista Latinoa-mericana de Turismo, 1 (3), 188-207.
13
-------- (1999). “Estrategias para el desarrollo sostenible del turismo en América Latina”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 8 (1-2).
-cua (2011). “Impactos sociales del turismo en el centro integralmente planeado (CIP)”. Gestión Turística, 15, 47-73.
Mercado, H. y Palmerín, M. (2009). “El turismo como fuente de desarrollo del estado de Michoacán”. TURyDES, 2 (5), 1-19.
Morales, S. (2011). “Turismo en espacios rurales de Perú”. Estudios y Perspecti-vas en Turismo, 20 (3).
Muñoz Piña, C., M. Rivera Planter y C. Oliveras Pasquel (2005). “Turismo y conciencia ambiental en México”. Gaceta Ecológica, 75, 5-18.
sostenible en espacios protegidos”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 15 (3), 236-254.
Norrild, A. (2011). “De la inversión hotelera al turismo sustentable”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20 (4).
El Periplo Sustentable, 8.
Osorio, M. (2005). “El entorno ambiental y el turismo sustentable, un análisis social”. El Periplo Sustentable, 10.
Otero, A. (2007). “La importancia de la visión de territorio para la construcción de desarrollo competitivo de los destinos turísticos”. Cuadernos de Tu-rismo, 19, 91-104.
Palafox Muñoz, A. (2005). “Turismo sustentable”. Teoría y Praxis, 1, 97-107.
la agenda 21 en Cozumel”. Gestión Turística, 7, 103-128.Pérez Serrano, A. M., et al. (2010). “Turismo rural y empleo rural no agrícola en
la Sierra Nororiente del estado de Puebla: caso red de Turismo Alter-nativo Totaltikpak, A. C”. Investigaciones Geográficas (Mx), 71, 57-71.
Pérez, A. (1999). “Impactos turísticos”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 8 (1-2).
Pérez, C., G. Cruz y A. Camacho (2010). “Análisis del aprovechamiento turístico del parque estatal Sierra de Tepozotlán, México desde la perspectiva de la sustentabilidad”. El Periplo Sustentable, 19, 35-68.
Ramírez de la O, I. (2005). “Turismo alternativo en los bosques de Atlautla, Estado de México”. Ra Ximhai, 1 (3), 523-557.
Ramos, A. L. (2009). “Propuesta de desarrollo turístico sustentable en munici-pios ubicados en la región de la Cañada en el Estado de Oaxaca 2008”. TURyDES, 2 (5), 20-54.
Rascón, E. (2010). “La ruta de tránsito y su vinculación con el desarrollo del turismo en Panamá: el pasado y el presente”. TURyDES, 3 (8), 37-50.
Ricaurte, C. (2000). “Desarrollo sustentable, gestión local y turismo”. El Periplo Sustentable, 1.
_____ (2001). “Desarrollo turístico sustentable: el caso de Ixtapan de la Sal”. El Periplo Sustentable, 3.
Riley, M. (1995). “Análisis del desarrollo del turismo en las Islas Malvinas”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 4 (2).
Rodrigues Gomes, H. A., G. Castellanos Pallerols y N. Hernández Rodríguez (2009). “Modelo integrado para la factibilidad de inversiones turísticas en zonas costeras”. Ciencia en su PC, 4, 3-15.
-tes de la sostenibilidad como una dimensión estratégica del desarrollo turístico mexicano”. Cuadernos de Turismo, 25, 125-146.
Rodríguez, B. (2001). “Programa de desarrollo sustentable en la región de la Mariposa Monarca”. El Periplo Sustentable, 4.
Rogel Fajardo, I., A. Rojas López y S. Y. Ortega Vega (2008-2010). “El turismo al-ternativo como estrategia de conservación de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca”. Quivera, 13 (2), 115-133.
-llo local sustentable y megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia chilena”. Sociedad Hoy, 11, 87-108.
Rojas Pinilla, H. (2009). “Entre lo ideal y lo real; ¿los cambios en los enfoques propuestos de turismo rural sostenible desde la Organización de las Naciones Unidas contribuirían al desarrollo rural territorial?” Cuader-nos de Desarrollo Rural, 6 (62), 145-171.
amazonia en Napo, Ecuador”. Teoría y Praxis, 1, 49-67.Romano, Segrado (2001). “El desarrollo sustentable y turismo de Ocuilan”. El
Periplo Sustentable, 4.
31
13
_____ (2002). “La sustentabilidad como alternativa social”. El Periplo Sustenta-ble, 6.
ambiental en la costa de Quintana Roo como consecuencia de una visión limitada de lo que representa el desarrollo sustentable”. Argu-mentos, 23 (63), 161-185.
Salciccia, D. (2001). “El ecoturismo rural y el desarrollo sustentable del patri-monio natural e histórico cultural”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 10 (1-2).
Salido Araiza, P. L., et al. (2010). “El patrimonio natural y cultural como base para estrategias de turismo sustentable en la Sonora Rural”. Estudios Sociales, 17 (especial), 80-103.
Salinas-Chávez, E. (1998). “Turismo en Cuba: Desarrollo, retos y perspectivas”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 7 (1-2).
Salinas-Chávez, E. y O. Borrego (1997). “Consideraciones sobre el desarrollo del ecoturismo en Cuba”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 6 (3-4).
Salinas-Chávez, E. y M. Echarri-Chávez (2005). “Turismo y desarrollo sosteni-ble: el caso del centro histórico de la Habana, Cuba”. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 3 (1).
teoría a la práctica”. Cuadernos de Turismo, 17, 201-221.Salleras, L. (2011). “Territorio, turismo y desarrollo sustentable en la quebrada
de Humahuaca”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20 (5).Sánchez, L. y R. González (2011). “Destinos turísticos de montaña con migra-
ción de amenidad”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20 (2). Schlüter, R. y G. Gil (1991). “El turismo en el mundo: su proyección al siglo XXI”.
Estudios y Perspectivas en Turismo, 1 (2). Serrano Barquín, R. C. (2008). “Hacia un modelo teórico-metodológico para el
análisis del desarrollo, la sostenibilidad y el turismo”. Economía, Socie-dad y Territorio, 8 (26), 313-355.
Serrano, R. (2000a). “Fundamentación para la planeación del turismo sustenta-ble, hacia el desarrollo local”. El Periplo Sustentable, 2.
_____ (2000b). “Protocolos o avances de investigación en el sur del Valle de To-luca una alternativa de desarrollo sustentable”. El Periplo Sustentable, 1.
Silveira, Y., R. Silveira y G. Castellanos (2010). “Impacto social y económico de la industria turística cubana”. TURyDES, 3 (8), 19-36.
Solari, A. y M. Pérez (2005). “Desarrollo local y turismo: relaciones, desave-nencias y enfoques”. Economía y Sociedad, X (16), 49-64.
Sullana, P. y S. Ayuso (2003). “Desarrollo sustentable”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 12 (3-4).
Tarlombani da Silveira, M. A. (2005). “Turismo y sustentabilidad. Entre el dis-curso y la acción”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 14 (3).
Tiffin S., X. Torres y F. Neira (2008). “Actividades ecoturísticas y clusters en Chile”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 17 (3-4).
Tinoco, O. (2003). “Los impactos del turismo en el Perú”. Industrial Data, 6 (1), 47-60.
Toselli, C. (2009). “Programa de fortalecimiento a destinos turísticos emergen-tes: Un análisis desde la visión del desarrollo endógeno”. Gestión Tu-rística, 12, 109-124.
Trejos, B. (2009). “Redes de apoyo al turismo comunitario en Costa Rica”. TURyDES, 2 (6), 19-59.
Vargas, E., M. Castillo y L. Zizumbo (2011). “Turismo y sustentabilidad”. Estu-dios y Perspectivas en Turismo, 20 (3).
Vargas, T. y M. Díaz (2010). “Metodología para el diagnóstico de la capacitación en el turismo sostenible con enfoque de organización que aprende”. TURyDES, 3 (7), 23-45.
Vargas, T. y D. Alfonso (2011). “Modelo sistémico de gestión de la capacitación para el turismo sostenible en Viñales Cuba”. TURyDES, 4 (9), 1-15.
Vázquez Solís, V., et al. (2010). “Evaluación de los atractivos naturales para el desarrollo del ecoturismo en la región huasteca de San Luis Potosí, México”. Cuadernos de Turismo, 25, 229-245.
Velarde, M., A. Maldonado-Alcudia y M. Maldonado-Alcudia (2009). “Pueblos mágicos: estrategia para el desarrollo turístico sustentable”. Teoría y Praxis, 6, 79-93.
-mino de las estancias jesuíticas de Córdoba”. Aportes y Transferencias, 1, 45-64.
33
13
Estudios y Perspectivas en Turismo, 1 (2).
-rramienta de concertación público-privada para el desarrollo turístico. El caso Patagonés”. Aportes y Transferencias, 10 (2), 83-101.
FUENTES CONSULTADAS
Bramwell, B. y L. Bernard (2012). “Towards Innovation in Sustainable Tou-rism Research?” Journal of Sustainable Tourism, 20 (1), 1-7.
Cruz, L. (2006). “El problema de la sustentabilidad”. Enfoques, XIII (1-2), 145-158.
Hunter, C. (1997). “Sustainable Tourism as an Adaptative Paradigm”. An-nals of Tourism Research, 24 (4), 850-867.
Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press.Our Ecological Footprint: Reducing Hu-
man Impact on the Earth. Gabriola Island: New Society Publishers.Ecotourism. Impacts, Potentials and Possibili-
ties. Oxford: Butterworth-Heinemann Publishers.
34
Turismo industrial en la Frontera Norte.
1
Isabel Zizaldra-HernándezFrancisco Bribiescas-Silva
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen
El trabajo explora las condiciones en las cuales se encuentra el pasado arqueo-lógico-industrial en la frontera norte de México. Por su ubicación, relación co-
de la manufactura conocida como maquiladora, desde finales de 1960), es una comunidad geoestratégica. El examen se basa en una aproximación metodo-lógica, cuanti-cualitativa, útil para identificar las posibilidades del desarrollo del turismo industrial en esta ciudad, que posteriormente pueden repetirse en otras comunidades fronterizas. Se diseñó un instrumento valorativo de 21 reactivos que se aplicó a gerentes y directores en seis maquiladoras localizadas
PALABRAS CLAVE
Recibido: 12/09/2012 ·Aceptado:05/10/2012
1 Correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected]
13
13
Abstract
The paper inquires into the underlying conditions of the archeological-industrial history of the Mexican northern border. Due to its location and its commercial and touristic
manufacturing enclave, known as maquiladoras, since the late 60s. The research is based on a quantitative and qualitative methodological approach, which has been useful in identifying the potential of industrial tourism development within the city, later to be replicated in other border communities. An evaluation tool consisting of 21 questions was designed and tested on managers and directors of six maquiladoras
KEY WORDS
Isabel Zizaldra-HernándezFrancisco Bribiescas-Silva
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
36
Introducción
Las tendencias de la actividad turística internacional se han decantado nueva-mente por los gustos y las preferencias de los viajeros en el mundo. La globa-lización ha jugado un papel preponderante; así, el turismo de salud o médico, el motivado por cuestiones religiosas y el relacionado con los vestigios de la industria, ahora conocido como turismo industrial, han tomado parte en las predilecciones de los turistas.
En el caso del turismo industrial, aunque es plenamente reconocido en Eu-ropa, el camino en Latinoamérica es incipiente, pero con una proyección a mediano y largo plazos. En México ya existen ejemplos, entre ellos el Parque Fundidora y la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en la ciudad de Monterrey,
procesos de elaboración del tequila, de textiles y cerámica de la región. De igual forma, Altos Hornos de México, en la ciudad de Monclova, Coahuila, ofrece visitas guiadas para mostrar sus instalaciones y procesos, lo único que solicita es llenar un formulario en línea. Sin embargo, la tradición de la actividad turís-tica no ha permeado en el dinamismo de la manufactura en el norte del país, a pesar de que la historia se remonta al menos a 40 años de experiencia con cientos de empresas conocidas como maquiladoras en los estados de Baja Ca-lifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Poco de ello se conoce como un legado, quizá por el empleo ofrecido o las repercusiones en el desarrollo de la región fronteriza, lo cual pudiera ser una contribución para motivar el interés de quienes visitan los estados fronterizos.
Si bien el impacto de la actividad turística se deriva de los contextos de historia y arte; tradiciones y costumbres; creencias, valores y normas; el turis-mo industrial engloba antiguas fábricas, maquinaria y colonias industriales, así como empresas actuales o viejas instalaciones.
De ahí que la ventana de oportunidad esté presente en la franja fronteriza -
rismo industrial es visible, pues cuenta con un patrimonio y una herencia no solo aportados por las empresas de manufactura, sino por las viejas actividades realizadas en el pasado en la región, entre ellas el cultivo de algodón o la pro-ducción de whisky tipo americano.
37
13
37
Planteamiento del problema
El turismo industrial se basa en el interés formativo y patrimonial de la cultura tecnológica: busca procurar el viaje de la curiosidad, como exterioriza Pardo Abad (2004: 9). La idea de patrimonio ha evolucionado a la par que la socie-dad. De ser concebido y valorado por criterios puramente estéticos (lo “bello”), ha pasado a incluir todo aquello que sirve de testimonio de una época y que puede ser objeto de estudio para comprender el pasado y reforzar la memoria colectiva. Por ejemplo:
se deduce que para cada país, centro turístico o atractivo no hay una única imagen turística que tenga validez universal, sino tantas como mercados o segmentos de mercado abarquen los objetivos de comercialización. Aunque en la práctica, como no conviene trabajar con una diversidad, lo que debe hacerse es describir los mati-ces que puedan interesar a cada segmento como complemento de la imagen básica [Boullón, 2004: 136-137].
Las ciudades, por lo tanto, son territorio para la creación y el impulso de nuevos espacios industriales y de servicios debido a sus potencialidades de de-sarrollo y a la capacidad de generar externalidades. De manera que “El espacio de competitividad creado por el proceso de globalización induce a las ciudades a responder estratégicamente a través de iniciativas locales que estimulan los procesos de desarrollo endógeno” (Vázquez y Madoery, 2001: 9). Por su parte, D’Angella y Go (2009: 431) conciben: “As the tourism system context becomes increasingly fragmented and volatile its stakeholders are pressured to adapt collaboration principles to everyday practice, particularly in the planning and marketing areas”. A su vez, Tirado Franco (2006) argumenta sobre las ciudades convertidas: “ya que son importantes centros de producción que han logrado desarrollar un espacio turístico en medio de un ambiente hostil hacia los visi-tantes”. Este entorno con dualidad urbana se caracteriza por la existencia de dos amplias zonas: los sitios turísticos de la ciudad y sus áreas circundantes.
planificación de la actividad turística basada en el reflejo del destino median-te la emoción, las creencias y las opiniones de los individuos, de tal manera que su viaje les provoque satisfacciones, es decir, no se debe empujar a los visitantes a los atractivos, al contrario, deben ser capturados por sus propios
intereses. También se debe pretender a constructos turísticos sociopsicológicos, que predispongan al individuo a participar en las actividades de esparcimiento. En consecuencia, es necesario posicionar a actores emprendedores interesados en la cocreación de nuevos paradigmas de recreación, teniendo en cuenta que contribuirán al rescate y definición de la imagen de la ciudad, en este caso, de las comunidades fronterizas, porque en el “entorno podemos encontrar a acto-res colectivos con una naturaleza y unas funciones muy variadas: pueden ser organismos públicos, privados y civiles; pueden realizar actividades económi-cas, financieras, educativas, científicas, políticas, etc.” (Villavicencio Carbajal y Casalet Ravenna, 2005: 4).
Se debe considerar el papel que desempeñan los ecomuseos al adaptar como museos los restos industriales. El concepto ecomuseo se basa en la idea de convertir un determinado paisaje industrial en un museo, de manera que se establezca una relación recíproca entre la sociedad y el entorno. En algunos casos los establecimientos pueden mantenerse en activo, pero lo más frecuente es que se recuperen tras el cierre para reforzar la identidad de una región y cla-rificar de forma específica su naturaleza industrial (Geidetur, 2008). En las zo-nas fronterizas de México-Estados Unidos la entrada de la manufactura ocurre en los años sesenta, y “La integración económica en el caso de la industria se ha desarrollado a través de un intenso comercio intraindustrial, entre los pares binacionales” (Fuentes, Cervera y Peña, 2007: 223).
Ante estos desarrollos históricos y teóricos alrededor del turismo industrial y estos antecedentes importantes en Europa y en Estados Unidos, es desea-ble cuestionarse sobre los siguientes temas en relación con la franja fronteri-
para el turismo industrial fronterizo? ¿Cuál es el patrimonio industrial de la franja fronteriza sobre el cual se puede desarrollar ese potencial? ¿Mediante qué estrategias públicas y privadas es posible el desarrollo económico a través de experiencias y prácticas sostenibles del patrimonio industrial? Estas y otras interrogantes son centrales para considerar la factibilidad de inserción de un ecomuseo fundamentada en la experiencia maquiladora fronteriza del norte de México.
39
13
39
Justificación
La industria maquiladora en la frontera norte de México cumple ya casi medio siglo de haber sido concebida por las élites económicas y políticas del área, y casi cuatro décadas de operación. Además, ha pasado ya por cuatro generacio-nes, desde el mero ensamblaje hasta el diseño y prueba de modelos de produc-tos industriales, y ha generado una vigorosa clase media. Aunque la industria maquiladora ha tenido sus críticos y detractores, ya forma parte de la historia de la franja fronteriza, una historia que es necesario recuperar no solo por ra-zones que parten de la curiosidad histórica, sino porque en sí misma presenta una oportunidad de desarrollo económico postindustrial.
El turismo industrial permitiría entonces conocer el pasado de la maquila-dora instalada a lo largo de la frontera México-Estados Unidos desde los años setenta, así como generar una nueva actividad de turismo y servicios alrededor de esta industria. Las aportaciones conceptuales del turismo industrial permiti-rían además valorar la sucesión de los distintos cambios productivos y técnicos en las últimas décadas, para generar una conciencia colectiva y dar una nueva faz a la ciudad. Teniendo en cuenta que es un turismo delimitado que busca conocer cosas diferentes y que está centrado tanto en los vestigios de los dos úl-timos siglos como en las visitas a industrias aún en funcionamiento que mues-tran los procesos de un determinado producto, se puede considerar el potencial turístico de la franja fronteriza como un turismo basado en la historia y como un turismo vivo. Se debe proponer entonces al turismo industrial como una actividad que, además de prometer preservar el pasado arqueológico-industrial de la frontera, impulse a la región fronteriza por nuevos senderos de desarrollo, por ser un proyecto de carácter patrimonial con carga cultural, histórica y sim-bólica, pero también económica presente.
Las construcciones industriales precisan un tratamiento específico no con-vencional debido a las características de sus estructuras (figura 1), su loca-lización, su distribución de espacios y a las plantas que un proyecto de esta magnitud requiere. La reutilización y puesta en valor de edificios e instalacio-nes ya existentes son aspectos tan importantes como impedir su destrucción y desaparición, pues centra los tipos de acondicionamiento, reutilizaciones po-sibles y el debate de desarrollo socioeconómico haciendo notar la oportunidad del desarrollo endógeno sostenible.
Objetivo general
-huahua, mediante la recuperación del patrimonio industrial como una oferta de turismo cultural no centrada en las artes, sino en la cultura tecnológica, asociada al desarrollo de la industria en la franja fronteriza, en particular en las ciudades que comparten un pasado industrial inmediato.
Objetivos específicos
ventaja en la frontera.Examinar el desarrollo económico a través de experiencias y prácticas soste-
nibles del patrimonio industrial.
FIGURA 1. LÍNEA DE TIEMPO MAQUILADORA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
RCA (Radio Corporation of America)Productos electrónicosEmpresa maquiladora de primera generación
1960-1970
Estilo norteamericano y requerimientos estable-cidos por los estadouni-denses.Edificios de cristal y acero de grandes dimen-siones con áreas verdes y estacionamientos
Primer polígono indus-trial Intermex (finales de los años 70 principios de los años 80)Principios electrónicos, maderables, fertili-zantes, refacciones, frigoríficos, vestuario, metálicos, zapatillas, artículos deportivos y jueves
1970-1980
Se poseen salas de revisión, sala de corte y acabado, planchas calcográficas.
Manufacturas dedicadas al ramo electrónico y autopartes. Maquila-doras con concepto: industrial upgrading y empresa maquiladora de segunda generación.
1980-1990
Se cuenta con siste-ma de seguridad y vigilancia personal y electrónica.
Primera maquiladoras de tercera generación
1990-2000
Se da inicio al uso de la maquinaria moderna, tal como herramientas de control numérico computarizado y robots.
Compañía sueca Electrolux
2000-2009
Planta más grande de refrigeradores en el mundo. Mudando su planta desde Michigan.
Fuente: Elaboración propia con base en Fuentes (2001), Carrillo y Hualde (1996) y Cobos González (2005).
41
13
41
Marco referencial
El cuidado del patrimonio industrial comenzó en Estados Unidos, primero en el sector privado y luego reorganizado por el sector público con la creación en 1978 del Heritage Conservation and Recreation Service. La actividad estadouni-dense, sin embargo, se caracteriza por la creación de campañas de estudio realizadas por equipos interdisciplinares y porque en general la conservación
cierta solidez; en 1977 se fundó la Sociedad de Arqueología Industrial (Casado Galván, 2009), en gran parte porque el interés se encauza mediante una nueva disciplina: la arqueología industrial. Escritores como Donald Dudley o Michael Rix comenzaron a usar el término y para 1966 la arqueología industrial fue adoptada por la universidad inglesa de Bath.
El patrimonio industrial es el más joven de todos los patrimonios porque abarca un conjunto de estructuras, piezas y máquinas que han sido utilizadas en muchos casos hasta fechas recientes (Pardo Abad, 2004: 9). Fábricas, minas, industrias textiles, cervecerías, vapores y cavas despiertan la curiosidad y el interés por visitar elementos patrimoniales tanto de la época industrial como de centros de producción en activo. En este contexto, España trabaja desde hace años para transformar la oferta vacacional y le ha incorporado el turismo industrial. De igual manera, el turismo industrial se ha constituido en un modo de viaje cultural que en Reino Unido, Francia, Alemania, Finlandia y Suecia es una alternativa muy robustecida.
Esta tendencia comenzó a imponerse en Francia a finales de los años cua-renta, cuando las empresas abrieron sus puertas al público con el objetivo de mostrar su cara más moderna. La planta de Peugeot en Sochaux y la cervecería Kronenbourg en Estrasburgo fueron de las primeras compañías en exhibir sus
-plazamiento industrial declarado patrimonio de la humanidad. Su proximidad a Cracovia favoreció el desarrollo de las visitas turísticas desde comienzos del siglo XIX. Actualmente 800 000 turistas visitan cada año estas minas, que en un recorrido de 3.5 kilómetros muestran estatuas, cámaras y capillas esculpidas por los mineros en la sal, un lago subterráneo y exposiciones que ilustran su historia (Geidetur, 2008). También armadoras de aviones como la Air Bus, en
Estados Unidos, ofrecen recorridos para mostrar los procesos y la tecnología en que se basa la construcción de aviones de última generación.
Ahora bien, el impacto psicológico y los fenómenos de transculturación forman parte del imaginario de los destinos. Desde esta dimensión, Holert y Terkessidis (2009: 224) indican: “La imaginibilidad de una sociedad y de una ciudad también es siempre la base del control policial y socioeconómico de sus habitantes”. Y extienden la observación: “Una posibilidad de dar una faz a las ciudades es convertirlas en productos visuales, es decir, visibles y gráficos, y consiste en organizar a su población y sus entornos construidos sobre ejes diferenciadores como indígena/foráneo o autóctono/étnico”.
Los fenómenos que se producen con el turismo fronterizo se significan por sus consecuencias, tanto en el campo estricto de la transculturación como en el sociológico, psicológico y económico (Romero, 1977: 138). No obstante:
Las carencias del país, los recursos aun inexplorados, el medio cultural y el conjunto de los problemas sociológicos y psicológicos, determinan en México un nivel de vida comparativamente bajo en la relación con el estadounidense. Aquel presenta grandes diferencias en sus tipos de extremos y éste, en cambio, hace esas distancias muy cortas entre los diferentes segmentos de la estructura socioeconómica de la nación. Alguien ha dicho que el amor del estadounidense por los trajes pintorescos, los desfiles vistosos, la algarabía de las convenciones, etc., son compensaciones de su estandarización. Para el mexicano esa tenden-cia a cortarlo todo con la misma tijera –construcción de casas, modas, automó-viles, etc.– influye para que también se estandaricen los cerebros, las maneras de sentir, las emociones y hasta las ambiciones [Romero, 1977: 144].
Desde esta óptica es necesario considerar que “La recuperación evita la des-trucción sistemática de las muestras de nuestro pasado industrial. Las pérdidas, en cualquier caso, han sido numerosas por la incomprensión mantenida duran-te demasiado tiempo hacia este patrimonio y a la especulación ejercida en el ámbito urbano” (Pardo Abad, 2004: 12).
En este sentido, los impactos del turismo sociocultural se encuentran ligados al respeto mutuo y la amistad de los pueblos (cuadro 1). McCabe (2005: 88) ar-gumenta que: “Early theoretical development of the study of the ‘tourist’ focused on identifying and defining the nature of the experience of tourists. In so doing, theorists tended to define these experiences in broad relation, or opposition, to other types of experience”. En cambio:
43
13
43
Estos fenómenos matizan, pues, las actitudes del turista estadounidense al visitar México y explican sus reacciones ante los sentimientos y prejuicios del mexicano. Pero lo importante no es solamente esta explicación genérica, susci-tadora de nuevos puntos de vista y probables discusiones, sino el hecho de que el turista, aun el de modesto bagaje de cultura y a pesar de sus conformaciones y deformaciones nacionalistas, es a quien se debe que, poco a poco, vayan disminuyendo estas tensiones de intensa fuerza afectiva entre los dos pueblos [Romero, 1977:145].
CUADRO
Tipo de impacto Consecuencias y potenciales
Historia y arte Preservación y rehabilitación de monumentos, edificios y lu-gares históricosCreación de museos de interés cultural (como los museos de la historia de la ciudad)Revitalización de formas de arte tradicional: música, literatura, teatro, danza, etc.
Tradiciones y costumbres Revitalización de las tradiciones locales: artesanía, festivales, folclore, gastronomía, etc. Revitalización de lenguas minoritariasMercantilización extrema de las tradiciones locales
Creencias, valores y normas Intercambio cultural entre visitantes y residentesCambios en valores sociales y creencias religiosasCambios en la estructura económica y roles socialesAumento de problemas sociales: crimen, prostitución, etc.
Fuente: Ayuso y Fullana (2002: 24).
En conjunto, el turismo industrial abarca antiguas fábricas, maquinaria y colonias industriales, además de las empresas actuales o los museos adecuados en viejas instalaciones, por ejemplo:
Ironbridge Gorge Museum. Conjunto de diez museos en torno a la recons-trucción de un pueblo típico de la época victoriana, con sus pozos de hulla, forjas y ladrillares. El pueblo inglés de Ironbridge fue la cuna de la Revolución Industrial.
44
Ecomuseo de Bergslagen. Contempla 49 enclaves, desde minas, altos hornos y fundiciones hasta casas de trabajadores, ferrocarriles y centrales de energía. Medio millón de turistas lo visitan cada año en Suecia.
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. Fue inaugurado en 1984 -
celona). Su objetivo es acercar al público el patrimonio industrial, científico y tecnológico.
Ecomuseo Creusot-Montceau. Emplazado en una vieja región metalúrgica y minera de La Borgoña, engloba una mina de carbón a cielo abierto, viviendas obreras, un museo de fósiles, una escuela y el Château de la Verrerie, que con-tiene el Museo del Hombre y de la Industria (Geidetur, 2008).
Las rutas temáticas (cuadro 2) comprenden corredores con amplia cobertura territorial. De acuerdo con la propuesta de Fernández Fuster (1985: 151): “Los núcleos receptores se distribuyen por la geografía mundial de un modo arbitrario. Hay zonas que no conocen el Turismo. Otras en cambio, están saturadas. Los núcleos, como los seres vivos, pueden pasar por varias fases: A) sin Turismo; B) en nacimiento; en crecimiento; en saturación; en disolución”.
CUADRO
Ruta Características
Ruta minera del Rhin (Alemania)
Se corresponde con la cuenca del río Emscher y forma un corredor de 800 km, entre las ciudades de Duisburg y Bergkamen. Destacan las minas de carbón de Zollverein, Maximilian y Zollern y el gasó-metro de Oberhausen, de 117 m de altura, convertido en una de las salas de exposiciones más espectaculares de Europa.
Ruta de la lana de Piamonte (Italia)
Conecta las ciudades de Biella y Borgosesia a lo largo de 50 km, en los que se evoca el nacimiento de la industria textil. La Fábrica de
la Ruta constituye el punto central de este recorrido.
Ruta del papel (Cataluña)
Localizada al oeste de la provincia de Barcelona, entre los ríos Anoia y Llobregat, contempla la visita del Molino Papelero de Capellades, el de Munné y la moderna fábrica Stora Enso de Cas-tellbisbal, especializada en la producción de papel reciclado.
Fuente: Elaboración propia con base en Geidetur (2008).
13
De este modo, la reflexión de Homobono resulta sugestiva porque considera que el turismo industrial es una alternativa de desarrollo local (figura 2), que potencia la autoestima de la sociedad local y se incardina en una dinámica de reencantamiento del mundo asociada a la patrimonialización cultural. En particular: “Su puesta en valor requiere una labor paralela de pedagogía de la población local y de sensibilización hacia los valores patrimoniales” (Homobo-no, 2007: 7-9).
De acuerdo con el modelo, se propone la integración del ámbito proveedor y el de la demanda, por medio de la interacción con el atractivo. Por un lado, el proveedor (industria/negocios) considera el destino, las motivaciones y los sectores, no privado, público y privado. Por otro, la demanda (mercado) es ra-zonada por la motivación (por negocio o familiar) de los viajeros y turistas en la decisión de viaje (destino) (figura 2).
FIGURA 2. MEDIO DE PERSUASIÓN EN TURISMO
Destination(Region)
MotivationSocial goods
Push Non private sector
Motivation1) Economic 2) Social and cultural3) Environment4) Political reasons
Motivation Profit
Public sector
Private sector
Development / Plan
Push
Push
Development / Plan
Attraction
Invest
Traveler
Tourist
Travel Decision1) Enconomic determinants2) Social-psychological factors3) Exogenous determinants
Motivation Business
MotivationPleasure/Family
Origin (Home)
Push
PushPull
Fuente
Supply Side
(Industri/Business)Demand Side
(Market)
46
Hipótesis de trabajo
Una vez adquirido el conocimiento sobre cómo conservar el patrimonio indus-trial se plantea:
H1. El patrimonio industrial es significativo para el turismo regional en
H2. La franja fronteriza norte de México cuenta con profundas experien-cias de manufactura/producto para la dinámica del turismo industrial y cultural.H3. El concepto de ecomuseo sobre el desarrollo de la manufactura Mé-xico-Estados Unidos impulsará las expectativas de visita/estadía a las co-munidades.
Metodología
Cuestionario y entrevistas semiestructuradas que permiten un análisis crítico/procesual para definir las dimensiones de la realidad sociocultural y solo en escasa medida la historia oral. Para ello se desarrolló un instrumento de medi-
Chihuahua, principalmente a corporativos de nivel internacional. El cuestiona-rio constaba de 21 preguntas y se desarrolló a través de entrevistas personales (15) en el sector de manufactura. De las 21 preguntas se seleccionaron 15 para el análisis del documento y se agruparon en: a) conocimiento y percepción del turismo industrial; b) implementación del turismo industrial; y c) caracteriza-ción del turismo industrial.
Resultados
De los resultados de este primer acercamiento exploratorio a través de una muestra no probabilística es importante destacar que el instrumento se aplicó a gerentes y directores locales. Entre las empresas encuestadas en el área de manufactura se encuentran Valeo, Delphi, ADC, Strattec, ABACO y Lexmark. Esta fase experimental aporta las percepciones e ideas que se tienen en torno a la
Es conocido que las empresas de manufactura, independientemente de la existencia de recorridos formales, constantemente llevan a cabo recorridos dentro de sus instalaciones para mostrar a sus visitantes –clientes potenciales,
47
13
47
clientes formales y proveedores– sus procesos e instalaciones en forma deta-llada. En este contexto las operaciones en las maquiladoras ya cuentan con un camino avanzado y en algunos casos con personal enfocado al desarrollo de esta actividad. Sin embargo, es de subrayar la reticencia de algunas empresas que argumentan contar con procesos únicos y en algunos casos delicados.
CUADRO
1. ¿Está usted informado acerca de lo que es el turismo industrial? Total %a) Sí 12 80b) No 3 20
Gran total 15 1002. ¿Considera que la población juarense mostrará interés por el turis-
mo industrial?Total %
a) Sí 11 73b) No, ¿por qué? 4 27
Gran total 15 1003. Cuál será un factor determinante para el éxito del turismo indus-
trial?Total %
a) El interés público 2 13b) El apoyo del gobierno 0 0c) La alianza de las empresas maquiladoras 5 33d) Todas las anteriores 8 53e) Otra 0 0
Gran total 15 1004. Qué beneficios considera que traería el turismo a Ciudad Juárez Total %a) Generaría nuevas fuentes de empleo 3 20b) Atraería capital extranjero 2 13c) Cambiaría la imagen de la ciudad 0 0d) Todas las anteriores 9 60e) No traerá ningún beneficio 1 7f) Otro 0 0
Gran total 15 1005. ¿Cuál sería una razón para no implementar el turismo industrial en
Ciudad Juárez?Total %
a) Generaría más pérdidas que ganancias 2 13b) El estado socioeconómico en el que se encuentra la ciudad 7 47c) No habría una respuesta por parte de la gente 4 27d) Otro 2 13
Gran total 15 100Fuente: Trabajo de campo
-tran catalogadas de la siguiente forma: automotriz, 29 %; electrónicos, 18 %; plásticos y metales, 9 %; empaque, 9 %; eléctrico, 7 %; médico, 5 %; call center, 3 %; otros, 20 % (ver Redco). Cabe resaltar que no todas cuentan con procesos delicados o únicos. Por tal motivo, las empresas más susceptibles en su inclusión son las de arneses, vestiduras para autos y call centers, entre otras. Sin embargo, las propuestas son finalmente analizadas y consensuadas en el corporativo de las empresas (cuadros 3, 4 y 5)
6. ¿Estaría dispuesto a participar en una feria de turismo industrial en la ciudad?
Total %
a) Sí 14 93b) No, ¿por qué? 1 7
Gran total 15 1007. ¿Estaría dispuesto a dar a conocer sus procesos de producción con
un fin lucrativo?Total %
a) Sí 5 33b) No 10 67
Gran total 15 1008. ¿El recibir un apoyo por parte del gobierno sería un factor decisivo
para promover el turismo industrial en su empresa?Total %
a) Sí, ¿por qué? 9 60b) No, ¿por qué? 6 40
Gran total 15 1009. ¿Cómo implementará el turismo industrial su empresa? Total %a) Organizando visitas a la empresa para dar a conocer los procesos de
producción y la historia de la empresa
4 27
b) Creando un museo dentro de la empresa 2 13c) Haciendo alianzas con otras empresas para organizar ferias 8 53d) Otro__________ 1 7
CUADRO
Fuente: Trabajo de campo
49
13
49
10. ¿A qué público estaría enfocado el recorrido en su empresa? Total %a) Niños de primaria 0 0b) Adolescentes de secundaria y preparatoria 1 7c) Profesionistas con experiencia en el ramo 4 27d) Estudiantes universitarios 3 20e) Público en general 7 47
Gran total 15 10011. ¿Cuánto considera que sería un buen tiempo para el recorrido? Total %a) 30 minutos 2 13b) 60 minutos 12 80c) 90 minutos 1 7d) Otro 0 0
Gran total 15 10012. ¿Cuánto cobraría por un recorrido en su empresa? Total %a) $50 a $100 7 47b) $101 a $200 1 7c) 201 a 300 0 0d) Otro 7 47
Gran total 15 10013. ¿Qué incluiría el recorrido? Total %a) Una visita guiada solamente 4 27b) Una visita guiada con un souvenir de regalo 5 33c) Una visita guiada y al final del recorrido ofrecer una tienda de souvernirs 4 27d) Otro 2 13
Gran total 15 10014. ¿Qué canales utilizaría para difundir los recorridos en su empresa? Total %a) Televisión, internet y radio 5 33b) Ferias de maquiladoras 5 33c) Folletos 0 0d) Anuncios espectaculares 0 0e) Todas las anteriores 5 33
Gran total 15 10015. ¿Cómo impactaría un turismo industrial a sus empleados? Total %a) Los motivaría a trabajar con más esmero en su área de trabajo 6 40b) Sería una carga extra innecesaria que sólo generaría estrés 2 13c) Abriría posibilidades de crecimiento dentro de la empresa 7 47d) Otro 0 0
Gran total 15 100
CUADRO
Fuente: Trabajo de campo
d) Otro
c) No habrá respuesta por parte de la gente
b) El estado socioeconómico en el que se encuentra la ciudad
a) Generaría más pérdidas que ganancias
13%
27%
47%
13%
%
GRÁFICA 1.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.
Discusión de resultados
Es de destacar la existencia de viejos procesos que han caído en desuso por parte de la maquiladora y la propuesta de conformar un museo relacionado con la evolución de la manufactura. El estudio se centra en los procesos para pro-curar la activación patrimonial y la legitimación de identidades de los vestigios
de futuro y en cuanto a los agentes, interesados en comprometerse o no con actuaciones en el desarrollo del turismo industrial, percibidos como intereses y expectativas involucradas (gráfica 1). En este contexto, Homobono (2007: 7-9) señala el ámbito académico, socioeconómico y geográfico:
Académico. Las experiencias son muy diversas y casi todas pasan por la musealización. Es la manera más extendida de conservar y usar un patrimo-nio valioso pero sin el carácter de pieza única y excepcional. Así, se otorga al patrimonio industrial un interés especial que despierta la conservación y la reutilización con fines turísticos y didácticos: es básico mostrarlo en todas sus dimensiones y hacerlo comprensible a la sociedad actual. De modo que su puesta en valor requiere una labor paralela de pedagogía de la población local y de sensibilización hacia los valores patrimoniales.
Socioeconómico. El turismo industrial es una alternativa de desarrollo local, potencia la autoestima de la sociedad local y considera la dinámica de reencan-tamiento del mundo asociada a la patrimonialización cultural.
13
Geográfico. Los esfuerzos de un ecomuseo deben dirigirse a aumentar el desarrollo económico del área geográfica concreta, impulsando la atracción y el interés turístico para los visitantes. Así pues, la idea es fundamentar un futuro a partir del pasado y buscar el compromiso y la responsabilidad de los habitantes locales.
En la gráfica 1 las respuestas reflejan que 47 % de los encuestados considera
estado socioeconómico en el que se encuentra la ciudad. El resultado muestra una poca intención de inversión industrial en estas empresas debido a la crisis de manufactura global, principalmente de Estados Unidos, y a la situación de seguridad, pues han invertido mucho en el rubro de seguridad interna. Abrirse al turismo industrial generaría mayores controles en la entrada a las empresas por parte de los visitantes, aunque existe la intención de apoyar y generar op-ciones relativas al turismo industrial. Por tal motivo se propone:
a) Crear museos donde se exponga la evolución de distintos productos a lo largo de la historia. Desde la llegada de la industria maquiladora a Ciu-
través de los años. Sería un aspecto interesante y de mucho enriqueci-miento conocer su transformación en el tiempo. Estos museos se pueden ubicar como una extensión de las instalaciones de la empresa o bien en un lugar independiente de esta.
b) Implementar corredores dentro de las instalaciones de la empresa. Estos corredores servirán para que la gente visite las instalaciones de la em-presa y pueda observar el proceso de transformación de los productos, creando en el público una expectación y un nuevo interés por la industria local.
c) Crear ferias de turismo industrial. Programar una o dos veces al año este tipo de ferias donde participen distintas empresas maquiladoras de la localidad. En estos eventos se montarían locales donde la gente pudiera interactuar en los distintos procesos productivos que se llevan a cabo, propiciando que se aprecie la industria de una manera distinta.
Respecto a la pregunta ¿cómo implementaría el turismo industrial en su em-presa? (gráfica 2), 53 % respondió que haría alianzas con otras empresas para
d) Otro
c) Haciendo alianzas con otras empresas para organizar ferias
b) Creando un museo dentro de la propia empresa
a) Organizando visitas a la em-presa para dar a conocer los procesos de producción y la historia de la empresa %
7%
53%
13%
27%
GRÁFICA
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.
organizar ferias. Aquí sobresale el interés de las organizaciones industriales en desarrollar planes de vinculación con universidades locales, aprovechando su estructura humana y física y, además de lograr la colaboración entre los orga-nismos industriales y cámaras correspondientes para la exposición histórica de sus productos. Las diferentes esferas de gobierno también mostraron interés en organizar ferias, convenciones y museos movibles, donde resaltarían las apor-taciones de logística, experiencia y fomento de la cultura local.
A la pregunta ¿a qué público estaría enfocado el recorrido de su empresa? (gráfica 3), 47 % respondió que al público en general. Esto promueve los corre-dores internos para conocer las áreas de procesos y sus productos, pues lleva-rían a los visitantes a tener un ángulo de observación adecuado, además de ser un corredor seguro, sin riesgos de accidentes. Se detectó que el objetivo mayor sería para todo público, sin embargo, se deduce un alto porcentaje involucrado con estudiantes universitarios y profesionistas.
Además, esta participación activa del público en general deberá ser apoyada con las diferentes alianzas para fomentar e incrementar la cultura local en pro de una proyección de imagen a esta ciudad. Los empresarios industriales están considerando la afluencia de visitas en un ganar-ganar, es decir, desplegar la historia industrial de su organización y de la realización de un nuevo nicho de negocios.
13
La respuesta al cuestionamiento de ¿cómo impactaría el turismo industrial a sus empleados? (gráfica 4) fue mayoritariamente (47 %) que abriría posibi-lidades de crecimiento dentro de la empresa. Con base en un incremento de participación en una cultura de la empresa y de la comunidad, el personal de las firmas involucradas mejorará notablemente su desempeño laboral, lo que creará un ambiente más competitivo.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.
d) Otro
c) Abriría posibilidades de creci-miento dentro de la empresa
b) Sería una carga extra innecesaria que sólo generaría estrés
a) Los motivaría a trabajar con más esmero dentro del área de su trabajo
0%
47%
13%
40%
GRÁFICA 4.
GRÁFICA
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.
e) Público en general
d) Estudiantes universitarios
c) Profesionistas con experiencia en el ramo
b) Adolescentes de secundaria y preparatoria
a) Niños de primaria
0%
47%
20%
27%
7%
%
La implantación del turismo industrial como un nuevo nicho de negocios generaría una estructura básica en materia de logística y mantenimiento, e in-cluso propiciaría la captación de clientes potenciales; además, a partir de la transparencia de sus procesos y productos, se producirá una cocreación de valor más fuerte entre las firmas y los consumidores. Esto podría promover una estructura humana de atención al público, lo que abre las posibilidades de un crecimiento interno.
Conclusiones
Es posible definir tres tipos de procesos propicios para el turismo industrial: de manufactura o industrial, comercial productiva, y comercial inactiva. Las características generales para su participación son:
Industrial/manufactura. Muestran procesos a través de líneas de en-samble o diferentes departamentos productivos. Ejemplos de ello son Delphi, ADC, Strattec, Electrolux, etcétera.
Comercial/productiva. Exponen el proceso de sus productos desde su ingreso, transformación y presentación final para su comercialización. Ejemplos: Lechería Lucerna, Cervecería Carta Blanca, Embotelladora de la Frontera, Harineras y, sotoleras como 5 Tragos y Don Cuco.
Comercial/productiva inactiva. Procesos de elaboración y transforma-
La declaración de Chávez (2010: 187) permite reflexionar sobre el entorno
cuáles son los elementos culturales que utilizan, sean estos producto de su cultura, o producidos por otras y asumidos por ellos para transformar el entor-no que les rodea en función de sus necesidades y asumirse como parte de ese espacio cultural”. Entonces, la arqueología industrial adquiere singular impor-tancia por la influencia de las empresas de manufactura instaladas a finales de los años sesenta.
El turismo industrial es una derivación del producto y del espacio cultural en el que se ubica. Se identifica con el entorno por su interacción con los procesos
13
que le ha tocado vivir tanto a la sociedad como a los actores relacionados. Por tal motivo, las propuestas tienden a la creación de museos, a la implementación de corredores, a la creación de ferias y, en el mejor de los casos, a visitas guiadas en el interior de las empresas. Así, es posible encontrar diferentes casos en cada uno de estos rubros, de ahí que se proponga un museo relacionado con la manufac-tura y la incorporación de recorridos en empresas representativas en procesos de arneses, vestiduras e inyección de plásticos, entre otros.
Por último, el detonador son los visitantes, una vez que eligen un destino. El lugar, por su parte, inicia sus actividades incorporando la hotelería, las comu-nicaciones y la propaganda (Fernández Fuster, 1985). La actividad del turismo industrial en la frontera México-Estados Unidos será sin lugar a dudas pionera, aunque es cierto que el concepto se conoce “genéricamente”, pero aún falta el consenso con los actores e interesados, como expectativa de desarrollo para
Recomendaciones
El escrutinio exploratorio sobre el turismo industrial ha permitido considerar los parques industriales dentro de su contexto histórico y patrimonial para Ciu-
la oferta turística. De la misma manera, es menester recuperar y documentar los viejos procesos y tecnologías utilizadas en la comunidad, con la finalidad de forjar su impulso, enriquecimiento y conservación.
Agradecimientos
A Priscila Rosario Ortiz Candia, Silvia Margarita Baca Rodallegas, Diana Sáenz Chávez y Mayra Evelina Palma Domínguez, por su apoyo en el trabajo de campo.
FUENTES CONSULTADAS
Ayuso, Silvia y Pere Fullana (2002). Turismo sostenible. Barcelona: Rubes. Bianchi, Raoul (2007). “Tourism and the Globalisation of Fear: Analysing the
Politics of Risk and (in) Security in Global Travel”. Tourism and Hospi-tality Research, 7, 64-74.
Boullón, Roberto (2004). Marketing turístico: una perspectiva desde la planifica-ción. Buenos Aires: Ediciones Turísticas.
El caso de Delphi-General Motors”. Journal of Borderlands Studies.Casado Galván, I. (2009). “Breve historia de la protección del patrimonio indus-
trial”. Contribuciones a las Ciencias Sociales [en línea], noviembre de 2009. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/06/icg4.htm
Entre rudos y bárbaros: construcción de una cultura regio-nal en la frontera norte de México. México: El Colegio de Chihuahua (Miradas).
Cobos González, Carmen (2005). “Inaugura Electrolux planta de refrigerado-res”. Las buenas noticias también son noticia [en línea]. Disponible en: http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/?contenido=19250& [2010, 25 de febrero].
D’Angella, Francesca y Frank M. Go (2009). “‘Tale of Two Cities’ Collaborative Tourism Marketing: Towards a Theory of Destination Stakeholder As-sessment”. Tourism Management, 30, 429-440.
Fernández Fuster, Luis (1985). Enciclopedia de Turismo. México: Nueva Edito-rial Interamericana.
Fuentes, César (2001). “Los cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Frontera Norte,
13 (25), enero-junio, 95-118. Fuentes, César M., Luis Cervera y Sergio Peña (2007). “La integración econó-
mica entre México-Estados Unidos y su impacto en el sistema urbano Nóesis.
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 16, enero-junio, 206-232.Geidetur (2008). “Turismo industrial, el viaje de la curiosidad”. Savia [en lí-
nea], junio, 48-51. Disponible en: http://www.uhu.es/GEIDETUR/ar-chivos/48_savia59_industrial.pdf
13
museos, eco-museos y reutilización”. Kobie. Antropología Cultural, 12, 5-33.
-------- (2008). “Del patrimonio cultural al industrial: una mirada socioantropoló-gica”, en X. Pereiro, S. Prado y H. Takenaka (coords.). Patrimonios cul-turales: Educación e interpretación. Cruzando límites y produciendo al-ternativas [en línea]. Universidad del País Vasco, 57-74. Disponible en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/antropologia/11/12/12057074.pdf
-termining the Optimum Repositioning Strategy for Leisure Service De-partments”. Managing Leisure [en línea], 9, julio, 127-144. Disponible en: http://agrilife.org/cromptonrpts/files/2011/06/2_2_6.pdf
Kliot, Nurit y Yoel Mansfeld (1999). “Case Studies of Conflict and Territorial Organization in Divided Cities”. Progress in Plannning [en línea], 52, 167-225. Disponible en: www.elsevier.com
Tourist Studies, 5 (1), 85-106.
recurso turístico. Aproximación geográfica al turismo industrial”. Tre-balls de la Societat Catalana de Geografía, 57, 7-32.
Romero, Héctor Manuel (1977). Sociopsicología del Turismo. México: Daimon.
Tourism Manage-ment, 30, 759-770.
Ryan, Richard M. y Edward L. Deci (2000). “Self-Determination Theory and
Being”. American Psychologist, 55 (1), 68-78.Tirado Franco, Roberto (2006). “Conceptualización de la estructura urbana de
una ciudad turística”. VIII Congreso Nacional y 2° Internacional de Investigación Turística de Sectur, 14 al 16 de junio de 2006. Monterrey, Nuevo León.
Vázquez, Antonio y Oscar Madoery (comps.) (2001). Transformaciones globa-les, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario: Homo Sapiens.
Villavicencio Carbajal, Daniel Hugo y Mónica Casalet Ravenna (2005). “La construcción de un ‘entorno’ institucional de apoyo a la industria ma-quiladora en la frontera norte de México”. Revista Galega de Economía, 14, junio-diciembre, 1-20.
Páginas electrónicaswww.ecomusee-creusot-montceau.fr www.ekomuseum.se www.ironbridge.org.ukwww.mnactec.cat www.virtualtourist.com
13
Silvestre Flores GamboaUniversidad de Occidente
Campus MazatlánChristian Andrew Solorzano
Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán
Resumen
El presente artículo pretende establecer los patrones de consumo de alimentos del turista nacional que vacaciona en Mazatlán, Sinaloa, durante la Semana San-ta, lo cual incluye las predilecciones gastronómicas, los restaurantes y el gasto que esto representa. El analisis se realiza con base en un conjunto de variables cuantitativas, obtenidas a través de la encuesta como instrumento de medición. A la luz de los resultados se describe la importancia de la gastronomía como parte de la oferta que brinda el destino a sus visitantes, a través del disfrute de las tradiciones culinarias del puerto, entre las que sobresalen los alimentos ela-borados a base de pescados y mariscos.
PALABRAS CLAVE
Mazatlán, Semana Santa, gastronomía, perfil de turista, turista nacional.
Recibido: 12/09/2012 ·Aceptado:05/10/2012
Silvestre Flores GamboaUniversidad de Occidente
Campus MazatlánChristian Andrew Solorzano
Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán
Abstract
This paper intends to establish the dietary intake patterns of national tourists who spend their holidays in Mazatlan, Sinaloa, during Easter week; which inclu-des gastronomic preferences, choice of restaurants and the expenditure allocated to it. The analysis is based on a set of quantifiable variables drawn from a series of surveys considered as a measurement instrument. It highlights the importance of gastronomy as an offer for visitors, through the pleasure of the culinary tradi-tion in the port, in which fish and seafood stand out.
KEY WORDS
Mazatlan, Easter, gastronomy, tourist profile, national tourism.
Recibido: 21/08/2012 · Aceptado: 21/11/2012
13
13
61
Introducción
La actividad turística forma parte de los principales sectores económicos de México, no solo por el efecto financiero que produce, sino también por la in-teracción social y cultural que en ella se alcanza. Existen múltiples y variados efectos para la población que habita en un destino turístico, por ejemplo, un aumento de la calidad de vida de los habitantes, la creación de empleos, la con-servación de las tradiciones culturales, de los atractivos naturales y del medio ambiente, la difusión y el consumo de alimentos que representan parte de la gastronomía regional, entre otros.
Los turistas que visitan un destino turístico determinado pueden tomar in-numerables decisiones durante su viaje: cancelar la visita a un atractivo, asig-nar cierta cantidad monetaria a la compra de recuerdos del sitio, pagar un tour o cambiar el medio de transporte en sus traslados, etc. Sin embargo, durante su estancia no pueden dejar de alimentarse.
Mazatlán, como todo destino turístico, necesita una serie de componentes que lo hagan funcional y exitoso, en otras palabras, debe contar con una planta turística adecuada, entendida esta como “la conformación de todas aquellas instalaciones y el equipo que produce los bienes y servicios que necesita el tu-rista durante su estancia y desplazamiento” (Gurría Di-Bella, 1994: 52). Por lo tanto, debe contar con las suficientes instalaciones, equipos y servicios que le permitan ofrecer a los visitantes todo lo indispensable para que su estadía sea placentera. En este orden de ideas queda claro que los servicios de alimentación (restaurantes, fondas, etc.) son fundamentales.
Ahora bien, durante la última década la afluencia de visitantes a Mazatlán ha sido estudiada básicamente a través de tres grandes perspectivas, la históri-ca, la económica y la social. La primera abarca desde el nacimiento de la ciudad como destino turístico hasta su desarrollo contemporáneo (Santamaría Gómez, 2002 y 2005); en cuanto a lo económico, destacan aquellos estudios enfocados en las inversiones realizadas dentro del sector (Santamaría Gómez y Espinoza
-so, 2006), mientras que en el aspecto social sobresalen los análisis respecto al papel que juega la migración (Lizárraga Morales, 2005 y 2007) y la violencia (Santamaría Gómez y Flores Gamboa, 2012).
Los estudios realizados durante la Semana Santa en este destino son esca-sos, uno de ellos analiza desde un punto de vista etnográfico una parte de las vivencias observadas en los visitantes a través de sus pautas de comportamien-to (Santoyo Parroquín, 1999: 217), mientras que otro aborda la experiencia del turismo cultural en visitantes nacionales y extranjeros tomando como punto de referencia de este segmento el centro histórico de la ciudad (Gamboa Mora, 2007: 40); sin embargo, la investigación relacionada con las actividades culina-rias es prácticamente nula.
El presente estudio destaca la importancia de conocer las pautas, preferencias, establecimientos y el gasto en alimentación del turista en un destino tradicional de sol y playa como Mazatlán, Sinaloa, durante una temporada vacacional en particular: Semana Santa. Por esta razón resulta interesante conocer ¿cuál es la actitud que toma un turista hacia la gastronomía local y regional?, ¿cuáles son sus preferencias gastronómicas?, así como ¿qué tipo de establecimientos de consumo de alimentos utiliza para satisfacer esta necesidad?, y ¿qué porcentaje de su gasto lo destina al consumo de alimentos?
Antecedentes
En el contexto actual del negocio de los viajes y el turismo, todo consumidor de productos turísticos posee una gran variedad y una creciente capacidad de elección al momento de planear o realizar su viaje. En este mismo sentido, también son diversos los factores que motivan a una persona a decidirse por determinado viaje, destino, hotel, atractivo o servicio, incluso “viajar puede ser una de las diversas maneras de satisfacer una necesidad” (Holloway, 1997: 87).
Las necesidades sugieren que los productos que solicita cada individuo son indispensables para su vida diaria, aunque evidentemente no sea el caso de los productos turísticos, en los cuales solo se expresa el deseo de un mayor núme-ro de bienes y servicios; ello como una característica de la sociedad orientada hacia el consumo.
Por otro lado, la motivación y el propósito están estrechamente ligados (Holloway, 1997: 85), por lo que es primordial la percepción, entendida como aquel “conjunto de mecanismos y procesos a través de los cuales el organismo adquiere conocimiento del mundo y de su entorno, basándose en información elaborada por sus sentidos, la misma puede darse por tratamientos guiados por
13
63
los estímulos y otros guiados por las representaciones o conceptos ya existen-et al., cit. en Rodríguez, Requena y Muñoz, 2009: 135).
La percepción de cualquier individuo sobre unas vacaciones o cualquier otro producto es afectada por sus experiencias y actitudes, por lo que “si la percepción de la necesidad y de la atracción se iguala, el consumidor estará motivado a comprar el producto” (Holloway, 1997: 87), en otras palabras, a visitar determinado destino o consumir un producto o servicio turístico durante su estancia.
Como se comentó en párrafos anteriores, una persona puede estar motivada por una gama de productos y/o servicios turísticos que le ayuden a cubrir sus principales necesidades de descanso, recreo, esparcimiento, negocios, etc. Por ello, las empresas que se dedican a esta actividad tienen un objetivo primordial: satisfacer al turista, pero para lograrlo de forma exitosa deben conocer lo mejor posible sus necesidades. Esto da pie a que los viajeros se sitúen en grupos de comportamiento homogéneo (tipos de turismo), con necesidades muy concre-tas, y programar sus viajes adaptados a esos requerimientos.
Cabe mencionar que el turismo puede ser clasificado de diversas formas, una de las más comunes es hacerlo desde el punto de vista de la “motivación” que pueden tener las personas en su decisión de realizar un viaje turístico. Renato Quesada Castro (2007: 101-107) describe adecuadamente una de estas clasificaciones y agrupa los siguientes tipos de turismo:
Turismo cultural. Busca el disfrute y permanencia en sitios donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente por encima de otros recursos turísticos.
Turismo deportivo. Es motivado por tres circunstancias distintas: la par-ticipación como espectadores, para aprender, disfrutar o practicar una actividad deportiva o bien en la participación de una competencia.
Turismo de placer. Su principal motivación es divertirse y disfrutar a plenitud el sitio visitado. De hecho, este segmento es un turismo masivo pues la mayoría de las personas viaja con el propósito de hacer en el destino lo que les gusta (broncearse, jugar, comprar, etcétera).
Turismo de salud. Los individuos viajan a un lugar caracterizado por sus condiciones y facilidades para el descanso y la recuperación, o para recibir un tratamiento o intervención quirúrgica.
64
Turismo de congresos y convenciones. Son aquellos viajes para asistir a reuniones de diversa índole, donde se combinan las sesiones de trabajo con los recorridos turísticos que se programen, o bien con las actividades o tours que se ofrecen como opcionales.
Turismo de negocios. Son aquellos viajes a otro lugar diferente del que se tiene la residencia por gestiones o labores propias de una empresa.
Turismo naturalista. Los individuos son atraídos o motivados por el afán de conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o caracterís-tico de un destino. Cabe mencionar que, según sea el caso de interés y de identificación será su nivel de especialización, por lo que puede sub-dividirse a su vez en otros.
Diversos autores consideran la existencia de otros tipos de turismo en sus respectivas clasificaciones, sin embargo, y tomando en cuenta el objetivo del presente estudio, es preciso indicar que dentro del turismo cultural se mane-jan diversos subsegmentos, entre los que destacan el turismo familiar (visita a familiares y amigos), el turismo religioso (peregrinaciones o visita de lugares religiosos o templos), el turismo étnico (en sitios donde reside un grupo étnico en particular) y el turismo gastronómico (viajes a lugares destacados por su cocina) (Quesada Castro, 2007: 102), al que nos referiremos con mayor profun-didad más adelante.
Importancia de la gastronomía en el turismo
La alimentación puede ser analizada desde varias perspectivas, por un lado, “cum-ple con una función biológica al suministrar al cuerpo las sustancias indispensa-bles para su subsistencia” (Schlüter, 2006: 43), también es visualizada como un “proc2005: 197). Desde el contexto cultural, “la alimentación es un factor de diferencia-ción cultural que permite a todos los integrantes de una cultura, sin importar su nivel de ingresos, manifestar su identidad” (González Turmo, 1999: 246).
Ahora bien, desde el contexto del turismo, alimentarse también forma parte de la experiencia turística de todos los visitantes al hacer uso de los servicios de alimentación de una localidad específica (Nunes dos Santos, 2007: 239), además representa una forma de vinculación entre las personas y los territorios que visitan (Clemente Ricolfe et al., 2008: 190).
13
Asimismo, la alimentación en cuanto fuente de placer posibilita que la gas-tronomía se constituya como un segmento y atractivo turístico (Nunes dos San-tos, 2007: 239; Clemente Ricolfe et al., 2008: 190), razón por la cual esta cobra cada vez mayor relevancia a nivel mundial. Efectivamente, “los turistas podrían viajar sin visitar un monumento o lugar, pero nunca sin comer. Posiblemente, se recuerde un lugar primero por lo que se comió, y luego por lo que se vio. E incluso, cada día crece el número de personas que acuden a un destino concre-to sólo para conocer y degustar su oferta gastronómica” (Clemente Ricolfe et al., 2008: 189).
Es preciso mencionar que no se puede concebir de la misma forma a la per-sona que viaja y come, la cual “no manifiesta un interés especial por la oferta gastronómica local pero deseando que la misma se adapte a sus necesidades y preferencias en el destino vacacional”, que al turista que viaja exclusivamente para comer (Torres Bernier, cit. en Schlüter, 2006: 112). Por lo tanto, el turis-mo gastronómico es concebido como “una actividad del turista o visitante que planea sus viajes parcial o totalmente para degustar la gastronomía del lugar o realizar actividades relacionadas con la gastronomía” (Flavián Blanco y Fandos Herrera, 2011: 14).
De esta forma, el turismo gastronómico se ha consolidado como un nuevo tipo de turismo, cuya finalidad es el conocimiento y disfrute de la gastrono-mía de un sitio en particular (Clemente Ricolfe et al., 2008: 190). Además, este segmento turístico “puede ayudar a rescatar antiguas tradiciones que se encuentran en el camino de la desaparición” (Schlüter, 2006: 42), ya que la gastronomía “forma parte de la cultura de los pueblos y no sólo nutre al cuerpo sino también al espíritu” (2006: 43).
En la actualidad, no solo se reconoce la importancia socioeconómica y cul-tural de la gastronomía para un pueblo, región o país, sino que también, desde el punto de vista del turismo gastronómico, esta posee y genera diferentes atri-butos positivos, entre los cuales destacan los siguientes:
Fenómeno local de alcance universal
Incidencia favorable sobre la economía, el empleo y el patrimonio local
Capacidad de expansión como motivo principal de viaje turístico
Contribuye a la mejora de la percepción general del destino (Blanco, 2010)
66
De igual manera, esta situación ha favorecido diversas actividades vincula-das con la gastronomía de una localidad o región, como por ejemplo “rutas ali-mentarias, turismo del vino, visita a ferias gastronómicas y mercados, comida en restaurantes típicos de la ciudad, etc.” (Clemente Ricolfe et al., 2008: 190). Por lo tanto, dentro del negocio de los viajes y el turismo es posible utilizar estos “elementos gastronómicos como atractivos turísticos” (Nunes dos Santos, 2007: 239).
Perfil del turista y gasto en el consumo de alimentos
Ante la importancia creciente de la gastronomía como parte de la oferta tu-rística, diversos destinos realizan programas para mejorar su cocina típica, lo que implica tanto la preparación de los platos como la calidad del servicio en los diferentes establecimientos de alimentos y bebidas, buscando, entre otras cosas, consolidar una imagen turística que sirva para incentivar a las personas a trasladarse a ese destino, así como motivar un aumento en la proporción del gasto orientado al consumo de alimentos.
En México, en los últimos cinco años se han incrementado los estudios rela-cionados con el perfil del turista en destinos de sol y playa a través de algunas pautas afines con su experiencia y tipo de consumo. Por ejemplo, en la isla caribeña de Cozumel, Quintana Roo, se trabajó el perfil del turista internacional a partir de su capital simbólico (Anaya Ortiz y Palafox Muñoz, 2010: 171). En Acapulco, Guerrero, se analizó el perfil de los turistas que visitan el puerto en términos de su satisfacción sobre las ofertas de mercado (Guerrero Ocampo, Santiago Moreno y Bouza Herrera, 2009: 77).
A nivel nacional, el Centro de Estudios Superiores en Turismo (Cestur), ór-gano desconcentrado de la Secretaría de Turismo (Sectur), es la institución que ha abarcado con mayor extensión y profundidad teórica los estudios sobre el perfil del turista, ya que no solo abordan diversas variables de estudio y segmentos de mercado específicos, sino que también se extienden a diversos destinos turísticos del país. De hecho, desde 2001 se ha llevado a cabo en dife-rentes momentos el estudio de Perfil y grado de satisfacción de los turistas, el cual también sirve como plataforma para otras investigaciones similares, como el Análisis de la lealtad del consumidor de destinos turísticos en México (Cestur, 2011), cuyo propósito es identificar los insumos necesarios para la generación de un modelo de lealtad en México.
13
67
Sin embargo, en México son relativamente escasos los estudios publicados sobre el perfil del turista conforme a su tipo de consumo gastronómico y gasto turístico, entendido este como “la totalidad del dinero desembolsado por los turistas en la contratación de su viaje y durante toda su estancia en su lugar de destino” (Cabarcos Novás, 2006: 6). Uno de los ejercicios a destacar en este ámbito es la Encuesta del Gasto en Turismo en Hogares 2011, publicada por la Secretaría de Turismo (Sectur, 2011), que describe de forma general las principa-les áreas del gasto efectuado por un turista y excursionista nacional.
Por tal razón, el presente estudio contribuye al conocimiento generado hasta hoy en esta área, sobre todo cuando a nivel nacional se ha destacado la rele-vancia que tiene el consumo turístico en el sector económico mexicano, donde “ocho de cada diez turistas son consumidores nacionales, es decir, el consumo generado por el turismo doméstico es casi seis veces superior al efectuado por el turismo internacional” (Sectur, 2011: 2).
Mazatlán, turismo y gastronomía
El puerto de Mazatlán es considerado el mayor destino turístico en el estado de Sinaloa (Santamaría Gómez y Flores Gamboa, 2012: 6), en él se concentra la mayor parte de la infraestructura hotelera, con un total de 177 estableci-mientos de hospedaje de los 419 existentes en todo el territorio sinaloense, que en conjunto suman 10 101 cuartos disponibles registrados hasta 2009 (INEGI, 2010). Asimismo, de acuerdo con el sistema Datatur de la Sectur, durante 2011 la actividad hotelera del destino registró un total de 1 548 300 turistas en sus centros de hospedaje, de los cuales 378 624 son de origen extranjero, mientras que 1 169 676 fueron de procedencia nacional, conformando en la actualidad su mayor mercado.
No obstante que en los últimos años se han realizado diversas acciones enfocadas a resaltar la gastronomía regional sinaloense y la mazatleca entre los turistas que visitan el destino, esto solo se efectúa como parte de su oferta tu-rística y no ha sido aprovechado plenamente para generar un nuevo segmento turístico, en este caso el turista gastronómico. Un ejemplo de esto se observó durante los festejos del Día Mundial del Turismo, celebrado en el puerto el día 27 de septiembre de 2011 en presencia de la secretaria de Turismo, Gloria Gueva-ra Manzo; del presidente de la nación, Felipe Calderón Hinojosa; del gobernador
constitucional de Sinaloa, Mario López Valdez; del alcalde de Mazatlán, Alejan-dro Higuera Osuna, entre otras personalidades, cuando Mazatlán fue facilitador y testigo de un récord Guinnes al elaborarse el “cóctel de camarón más grande del mundo”, con un peso total de 538.5 kilogramos, acción que buscó dar al puerto un realce mediático nacional e internacional.
El año 2012 ha sido uno de los más intensos en cuanto al turismo y la gastro-nomía, pues el 28 y 29 de febrero se realizó por vez primera en Mazatlán una de las etapas (semifinales) del certamen “Cocinero del Año México”, cuyo objetivo es promover la gastronomía mexicana, prestigiar y promocionar la profesión de cocinero y apoyar el turismo gastronómico en México. De igual manera, se or-ganizó la edición número 26 de la tradicional “Feria del Pescado”, que se instala año con año durante Semana Santa con el fin de que los visitantes consuman los diferentes platillos elaborados a base de mariscos o pescado y disfruten su buen olor, sabor y precio.
A finales de octubre la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa organizó por vez primera el “Foro Gastronómico: Así sabe Sinaloa”, en el que destacó la participación de reconocidos cocineros de origen nacional e internacional, la instalación de pabellones alimentarios, tianguis gourmet, zonas para cierre de ne-gocios, entre otras actividades. Todo ello para resaltar el valor de la gastronomía sinaloense y posicionar al estado como un productor alimentario de característi-cas únicas.
Este tipo de actividades desarrolladas en el puerto de Mazatlán durante 2012 demuestran el aumento en su interés por utilizar la gastronomía como un fuerte atractivo turístico entre los miles de visitantes de origen nacional e internacio-nal que año con año llegan a su territorio.
Metodología
De acuerdo con la relevancia y el contexto del presente estudio se plantearon como objetivos conocer las preferencias en el consumo de determinados ali-mentos por parte del turista de origen nacional que visita Mazatlán durante Semana Santa, así como el tipo de establecimientos utilizados y el gasto turís-tico que le asigna a su consumo. Los métodos, técnicas e instrumentos para recolectar los datos y cumplir con los objetivos propuestos están cimentados en técnicas de investigación documental y de campo bajo un enfoque cuantitativo.
13
69
En cuanto a la técnica de investigación de campo se diseñó una encuesta que consta de 17 preguntas agrupadas en cuatro secciones. La primera recopila información sociodemográfica de los encuestados (procedencia, sexo y edad con base en tres rangos de edades: 18-30, 31-45, 46 y más años).
En la segunda sección se hace referencia al motivo del viaje, el medio de transporte empleado para su traslado y a las personas con las que lo realiza. La tercera sección comprende el consumo de alimentos durante la estancia en el destino turístico, así como el nivel de los gastos que realizan en esta actividad.
La última sección hace énfasis en las expectativas de los turistas sobre Ma-zatlán en cuanto a la gastronomía y el consumo de alimentos. Cabe mencionar que dentro de este apartado, en la pregunta final se aplicó la escala de Likert de cinco puntos con la intención de medir la valoración dada por los encuesta-dos para obtener un promedio que permitiera conocer el grado de satisfacción en las diferentes expectativas planteadas, como la calidad de los alimentos, el servicio otorgado por el personal, los precios, las porciones de comida, etcétera.
El muestreo es de tipo probabilístico, donde, según el marco muestral (tu-ristas de origen nacional que visitan Mazatlán), todas las personas tienen la oportunidad de ser seleccionadas de forma aleatoria. Por otro lado, la técnica con que se obtuvo información fue la encuesta escrita para ser respondida por los seleccionados, la duración promedio de aplicación fue de 12 minutos, por lo que la forma en que se aplicó el instrumento fue por entrevista personal a un total de 100 visitantes.
El procesamiento de los datos recopilados mediante la encuesta se desarrolló en tres etapas: la tabulación de los datos en función de las preguntas realizadas, el cálculo de las respuestas (porcentajes), con ayuda del programa Excel 2007, y el análisis, interpretación y descripción de los resultados reflejados en cuadros y gráficas, respecto del marco teórico y los antecedentes de investigación.
El estudio solo considera a turistas de origen nacional de ambos sexos y mayores de 18 años que pasaron más de 24 horas en la ciudad de Mazatlán, esto último tomando en cuenta la definición de Manuel Gurría Di-Bella en su obra Introducción al turismo, donde señala que un turista es “un visitante tem-poral que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado” (1994: 16). Asimismo, los instrumentos se aplicaron en los principales sitios frecuentados por turistas (playas, malecón, centro histórico y acuario), durante el periodo
Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección), variando los horarios y lugares de la encuesta.
Resultados
La primera parte del cuestionario aplicado a turistas de origen nacional durante la Semana Santa del 2012 en Mazatlán mostró que la mayoría de ellos procedía de algunos municipios sinaloenses (23 %), así como de los estados de Sonora
%) y Chihuahua (6 %). Por otra parte, 59 % de las personas pertenece al sexo masculino, mientras que el restante (41 %) al sexo femenino. En cuanto al promedio de edad, 63 % tenía entre 18 y 30 años, mientras que 30 % oscilaba entre 35 y 45 años, y solo 7 % tenía más de 45 años cumplidos.
En la segunda sección del cuestionario, enfocada a conocer los motivos, los medios y el acompañamiento de los visitantes a Mazatlán, 37 % de las perso-nas encuestadas reportó que visitaba el puerto por primera vez, mientras que la gran mayoría, es decir 63 %, ya lo conocía, lo que refleja el posicionamiento y la preferencia por este destino entre los entrevistados. Esta situación tam-bién puede ser explicada desde la perspectiva de la lealtad del consumidor de acuerdo con el estudio de Cestur (2011: 17), donde 91.3 % de los 864 turistas entrevistados que ya conocía el destino opinó que en definitiva sí volvería.
En lo referente al medio de transporte utilizado para llegar a Mazatlán, des-taca que 48 % de los turistas nacionales arribó por carretera (48 % automóvil y 28 % autobús), y solo 20 % reportó haber llegado vía aérea. Los restantes utilizaron una embarcación o motocicletas. En cuanto al motivo principal de su visita al puerto, la gran mayoría (92 %) fue vacacional, mientras que un reducido número lo hizo por motivos familiares o de negocios. A su vez, 57 % de ellos lo hizo acompañado por familiares, 31 % con amigos, 9 % manifestó haber arribado solo y 3 % con otro tipo de acompañamiento.
Dentro de la tercera sección del cuestionario, el resultado de las preguntas tiene relación directa con el papel de la gastronomía a partir de su consumo, por lo que al preguntar a los turistas dónde acostumbran consumir alimentos du-rante su estancia en Mazatlán y sus principales razones para hacerlo ahí, la gran mayoría prefirió un restaurante (68 %) para consumir alimentos, mientras que
13
71
los demás optaron por puestos ambulantes (12 %), dentro de los hoteles (8 %), centros comerciales (6 %) y mercados (2 %). El resto manifestó hacerlo en otros sitios como casas de familiares.
GRÁFICA 1.
Otro
Ambiente del sitio
Variedad
Economía
Buen sabor
Cercanía
5%
Porcentaje de turistas
7%
12%
11%
45%
20%
La gráfica 1 muestra que entre los principales motivos para consumir ali-mentos en restaurantes se encuentra el buen sabor (45 %) y la cercanía (20 %), mientras que en menor término su variedad gastronómica (12 %), el factor económico (11 %) y el ambiente del sitio (7 %), otros (5 %). Este resultado revela la importancia del paladar en la decisión de los turistas, pues el aspecto geográfico del lugar, el gasto económico e inclusive la variedad y el ambiente del local son factores que inciden en menor medida al tomar su decisión.
Por su parte, en cuanto al tipo de alimentos que los turistas consumen gene-ralmente durante su estancia en el destino sinaloense, destacan los elaborados a base de pescados y mariscos (65 %). El resto de los turistas nacionales entre-vistados prefirió el consumo de carnes (21 %) y de pollo (10 %), y en menor medida frutas (2 %), cereales (1 %) y legumbres (1 %). Este resultado no solo es entendible por las características del puerto, el cual puede hacer uso de los pro-ductos marítimos con suma facilidad, sino también porque el periodo vacacional coincide, como su nombre lo indica, con la Semana Santa, donde la mayoría de los creyentes de la religión cristiana evitan consumir carne.
GRÁFICA 2. MOTIVOS PARA ELEGIR UN RESTAURANTE
Otro
Antigüedad
Prestigio
Tipo de comida
Ubicación
Marca / nombre
2%
4%
44%
Porcentaje de turistas
5%
5%
40%
La elección de un restaurante para consumir alimentos en Mazatlán mostró que factores como el tipo de comida (44 %) y su ubicación (40 %) son los más importantes, muy por encima del prestigio (5 %), el nombre o marca (4 %), su antigüedad (2 %) u otros factores más (5 %).
Otro
Precio
Tipo de comida
Ambiente
Calidad
Servicio
1%
Porcentaje de turistas
15%
10%
20%
33%
21%
13
73
Por su parte, entre los motivos para regresar a un restaurante destaca nue-vamente el tipo de comida (33 %), el servicio (21 %), la calidad (20 %) y en menor medida el ambiente (15 %), el precio (10 %) y otros factores (1 %). Por lo tanto, si comparamos este resultado con el anterior tenemos que cuando eli-gen un restaurante, este tiene que especializarse, o por lo menos ofertar dentro de sus platillos aquellos alimentos elaborados a base de pescados y mariscos, ya que el tipo de comida es el factor fundamental para elegir y decidir regresar a un restaurante.
La gráfica 4 describe el gasto destinado al consumo de alimentos (gasto 1): 45 % destina entre $101 y $200; 25 %, entre $50 y $100 en promedio; mientras que 18 % destina de $201 a $300; 10 %, de $301 a $500 y solo dos personas consideran gastar más de $501 para su alimentación.
$ 501 o más
$301 - 500
$ 201 - 300
$ 101 - 200
$ 50 - 100
Gasto 1 Gasto 2
GRÁFICA 4. Gasto promedio por consumo de alimento
De manera similar, la mayoría de los turistas (54 %) consideró que gastaría la misma cantidad ($101 a $200) por un servicio completo de alimentos (gasto 2), es decir, tipo buffet. Por su parte, 24 % estima como gasto por este servicio de $201 a $300, mientras que 16 % gasta de $50 a $100, y en menor medida, de $301 a $500, únicamente 5 %, y solo una persona utilizaría más de $501. Esto nos señala un ligero incremento en el gasto destinado si se ofrecen los alimentos como tipo buffet, en comparación con el que se eroga de forma individualizada.
74
GRÁFICA
14
4137
8
No ha probado
1 a 2 veces
3 a 4 veces
5 a 7 veces
Porc
enta
je d
e tu
rist
as
La gráfica 5 muestra el consumo de platillos típicos sinaloenses: la mayoría dijo haberlos consumido (41 % de 1 a 2 veces, 37 % de 3 a 4 veces y 8 % de 5 a 7 ocasiones), y solo 14 % no los había consumido.
Finalmente, en la cuarta parte de la entrevista a turistas nacionales que visi-taron la ciudad y el puerto de Mazatlán durante la Semana Santa del 2012, por medio de una escala de Likert de 5 puntos, se midió si las expectativas de los visitantes se superaron en cuanto a la calidad de los alimentos, el servicio pro-porcionado y la limpieza de los mismos. Los resultados fueron los siguientes:
En lo que corresponde a la variable “calidad en los alimentos” (CA), la ma-yoría tiene una percepción satisfactoria, pues 41 y 36% mostraron estar total o muy satisfechos respectivamente, y solo a 20 % le pareció regular, mientras que el restante 3 % dijo tener poco nivel de satisfacción. En cuanto al servicio otorgado por el personal que atiende en los diferentes establecimientos que ofertan alimentos (SP), la mayoría manifestó estar totalmente o muy satisfechos (25 y 42 %), superando su expectativa, mientras que 27 % lo consideró regular y solo 6 % expresó poca satisfacción (gráfica 6).
El renglón menos atractivo para los turistas fue el relacionado con la lim-pieza de los sitios donde consumían sus alimentos (LL), ya que la mayoría (51 %) consideró que esta fue regular, 10 % y 2 % poco a nada satisfactoria, mientras que 27 y 10 % consideraron que se cumplían sus expectativas mucho
13
o totalmente. Esta situación permite observar que, si bien las expectativas por la limpieza están en un límite normal, es necesario que los negocios aumenten el nivel de satisfacción para contribuir de esa forma a una mejor imagen y per-cepción de la misma.
PA PC PP
12
38
1716
35
41
109
31
38
41
Nada Poco Regular Mucho Totalmente
GRÁFICA 7.
Porc
enta
je d
e tu
rist
as
GRÁFICA 6.
Nada Poco Regular Mucho Totalmente
CA SP LL
42
10
25
41
36
27
51
27
2010
63
20
Porc
enta
je d
e tu
rist
as
76
El área de análisis que se muestra en la gráfica 7 se asocia con el precio de los alimentos (PA); de nueva cuenta la mayoría mostró un alto nivel de satisfac-ción, pues 17 % consideró su expectativa totalmente superada, mientras que 41 % en gran medida, es decir, muy por arriba de lo concebido antes de su arribo al puerto. Por su parte, 38 % de los encuestados lo cree un precio regular, 3 % estuvo poco satisfecho y solo 1 % plasmó estar nada satisfecho con la situación.
En cuanto a las porciones de comida (PC), 41 % las consideró regular, 38 % contestó haber superado mucho sus expectativas, y 12 % lo hizo de forma total. Solo 9 % mencionó que su expectativa fue poco superada.
En este mismo orden de ideas, la presentación de los platillos (PP) también fue importante para los consumidores turistas, por lo que 38 % se mostró muy satisfecho, 12 % vio totalmente superadas sus expectativas, 41 % lo concibió como algo regular y finalmente 9 % señaló estar poco satisfecho con la forma en que presentaban los platillos. En resumen, tanto el precio como las porcio-nes y la presentación de los platillos recibieron altas calificaciones en sus expec-tativas por parte de los entrevistados, a pesar de que en el periodo de Semana Santa los servicios de alimentos son muy demandados en Mazatlán.
Sobre la gastronomía sinaloense (gráfica 8), desde el punto de vista de su va-riedad (VG), la mayoría (50 %) expresó que sus expectativas había sido superadas
GRÁFICA 8.
Nada Poco Regular Mucho Totalmente
CG GS
42
40
15
17
50
27
6
3
Porc
enta
je d
e tu
rist
as
13
77
en gran medida, 27 % mostró una satisfacción total. A su vez, 17 % certificó la variedad como regular, y solo 6 % manifestó poca satisfacción.
El último atributo medido fue la expectativa que tenían los turistas en cuan-to al consumo de alimentos sinaloenses (GS); la mayoría de ellos mencionó que estas fueron superadas (40 %), mientras que de forma total 42 %, solo 15 % la juzgó regular y, finalmente, 3 % estimó que sus expectaciones no fueron superadas. Este resultado representa un buen sabor de boca no solo para los turistas que tuvieron la oportunidad de consumir platillos típicos de la región, sino también para el destino turístico mazatleco, que demuestra un enorme potencial gastronómico para su consumo y promoción como parte de los atrac-tivos turísticos locales.
Conclusión
El presente estudio muestra una perspectiva de lo importante que es para un destino turístico, en este caso Mazatlán, su oferta gastronómica, ya que se en-contró que gran parte de los visitantes acude a un restaurante a consumir sus alimentos, con una marcada preferencia por aquellos elaborados a base de pes-cados y mariscos. Además, su característica económica y geográfica le otorga una gran ventaja, pues al ser también un importante puerto pesquero tiene la oportunidad de ofrecer este tipo de alimentos frescos y con una amplia variedad de presentaciones.
Es importante mencionar el gasto por consumo de alimentos que realizan los turistas, (entre $100 y $300 en promedio por persona para satisfacer esta necesidad), gasto que, multiplicado por cada consumo de alimentos al día y por cada turista que arriba al puerto durante Semana Santa ofrece un panorama más claro de la magnitud de la derrama económica en el destino y en los esta-blecimientos que ofrecen el servicio de alimentos.
Como parte del perfil del turista nacional que visita Mazatlán durante Se-mana Santa, destaca el predominio de visitantes provenientes de la región, es decir, de municipios sinaloenses y de estados cercanos a Sinaloa, asimismo, la mayoría de ellos ya había visitado el destino, por lo que forma parte de un segmento que muestra cierto nivel de lealtad. Este perfil se complementa al considerar a este tipo de turistas como personas con un gusto predilecto por alimentos provenientes del mar (pescados y mariscos), que gustan de consumir
en restaurantes, con un gasto promedio que va de los $100 a $300 por persona, y, por último, que poseen conocimiento sobre algunos platillos sinaloenses, por lo que los consumen de forma constante durante su estancia.
Cabe mencionar que el único punto por reforzar tiene que ver con la imagen y limpieza de los establecimientos que ofrecen servicio de alimentos en Ma-zatlán, pues fue el rubro que menos superó las expectativas de los visitantes. Por tal motivo, se recomienda tanto a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados local como a la Secretaría de Turismo de Sinaloa y al gobierno municipal, elaborar un programa conjunto que detecte, capacite y supervise la limpieza en aquellos sitios donde esta sea insuficiente.
Por otro lado, si bien Mazatlán no es considerado un destino donde se pueda desarrollar el turismo gastronómico, su comida tiene los atributos necesarios para convertirse en una opción más de su oferta turística, pues cuenta con pro-ducción de la materia prima indispensable para la elaboración de los alimentos que requiere la industria turística (en este caso del turismo de sol y playa), ya que “la producción debe estar en condiciones de aprovisionar a los restauran-tes para evitar traer productos del exterior y así dejar los beneficios en el lugar. De esa forma se evita el egreso de recursos hacia otros lugares de producción y también se evita la polución creada por los sistemas de transporte para el abasto” (Schlüter, 2006: 124).
Mazatlán es un destino de sol y playa que debe ser promocionado junto con su gastronomía, vista como parte de la oferta turística hacia sus visitantes, ya que tomar la gastronomía típica como atractivo turístico representa un impor-tante elemento diversificador que le otorga al visitante la oportunidad de cono-cer y disfrutar de las tradiciones culinarias del puerto, entre las que sobresalen los alimentos elaborados a base de pescados y mariscos, por lo que se debe levantar un censo con fines mercadológicos y turísticos para conocer qué plati-llos son más preferidos por este tipo de personas. Aunado a ello, se recomienda la profundización de estudios como este para conocer mejor el comportamiento de los turistas en cuanto al consumo de alimentos en otras épocas del año, el gasto que le destinan y el impacto que puede tener la gastronomía típica sina-loense en su mente como parte del cuidado y promoción del patrimonio de la localidad.
13
79
FUENTES CONSULTADAS
-ta internacional de Cozumel a partir de la construcción de su capital simbólico”. Teoría y Praxis, 8, 171-185.
(2010). “El valor del turismo gastronómico en el contexto mun-dial”. I Congreso Europeo del Turismo y la Gastronomía. Madrid: Orga-nización Mundial del Turismo.
et al. (2008). “Actitud hacia la gastronomía local de los turistas: dimensiones y segmentación de mercado”. Pasos. Revis-ta de Turismo y Patrimonio Cultural, 6 (2), 189-198.
Cabarcos Novás, Noelia (2006). Promoción y venta de servicios turísticos. Co-mercialización de Servicios Turísticos. Madrid: Ideaspropias Editorial, 304 p.
Cestur (2011). Análisis de la lealtad del consumidor de destinos turísticos en México [en línea]. México: Centro de Estudios Superiores en Turismo, 29 pp. Disponible en: http://cestur.sectur.gob.mx/PDFs/Analisissobre-lalealtaddelconsumidosdedestinosturisticosenMexico(2011).pdf
Flavián Blanco, Carlos y Carmina Fandos Herrera (2011). Turismo gastronómi-co. Estrategias de marketing y experiencias de éxito. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza/Universidad de Zaragoza, 266 p.
Gamboa Mora, Patricia (2007). “Una experiencia de turismo cultural: los turis-tas nacionales y extranjeros en el centro histórico de Mazatlán durante Semana Santa 2006”. Revista Claves del Turismo, 1, 40-62.
González Turmo, Isabel (1999). “La dimensión social de la alimentación: consi-deraciones metodológicas”, en Alimentación y cultura. Actas del Con-greso Internacional, 1998. Madrid: Museo Nacional de Antropología, 245-257.
Guerrero Ocampo, Miguel, Agustín Santiago Moreno y Carlos Bouza Herrera (2009). “El mercado turístico de Acapulco: estudio del perfil de los turistas”. Redmarka-Ciecid, Revista Académica de Marketing Aplicado [en línea], 2 (1), 77-110. Disponible en: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/39/702/redmarka_n2_v1pp77_110.pdf [2012, 3 de octubre].
Gurría Di-Bella, Manuel (1994). Introducción al Turismo. México: Trillas, 136 p.
El negocio del turismo. Trad. Héctor de Lille. México: Editorial Diana, 447 p.
INEGI (2010). Anuario Estadístico de Sinaloa. México: Instituto Nacional de Es-tadística y Geografía.
Lizárraga Morales, Omar (2005). “La era de la abundancia estadounidense y el desarrollo del turismo anglosajón en Mazatlán”. Arenas, 8, 51-75.
-------- (2007). “La religión transnacional como vehículo turístico”. Claves del Turismo, 2, 51-61.
México. Un estudio a partir de la encuesta nacional de ingresos y gas-tos de los hogares y de las hojas de balance alimenticio de la FAO”. Ciencia UANL, VIII, abril-junio, 196-208.
Nunes dos Santos, Cristiane (2007). “Somos lo que comemos. Identidad cultu-ral, hábitos alimenticios y turismo”. Estudios y Perspectivas en Turismo, 16, 234-242.
Quesada Castro, Renato (2007). Elementos del turismo -versidad Estatal a Distancia.
-rística del mercado español hacia Latinoamérica”. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 10 (2), 133-166.
Santamaría Gómez, Arturo (2002). El nacimiento del turismo en Mazatlán 1923-1971. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, 137 p.
-------- (2005). Del alba al anochecer. El turismo en Mazatlán (1972-2004). Cu-liacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, 298 p.
Estudio Compara-tivo de Playas: Mazatlán, Acapulco, Cancún y Los Cabos (1970-2005). Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, 152 p.
Santamaría Gómez, Arturo y Silvestre Flores Gamboa (2012). Escenarios de vio-lencia e inseguridad en los destinos turísticos. Mazatlán como estudio de caso. Mazatlán: Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Movi-mientos Migratorios-Universidad Autónoma de Sinaloa, 170 p.
Santamaría Gómez, Arturo y Yasser Orlando Espinoza García (2011). Norteame-ricanos en el paraíso. Inversiones y turistas en Mazatlán (Siglo XX). Mazatlán: Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Movimientos Mi-gratorios-Universidad Autónoma de Sinaloa, 127 p.
13
santa en Mazatlán, Sinaloa”. Turismo y Cultura, 217-224.Sectur (2011). Encuesta del Gasto en Turismo en Hogares 2011 [en línea]. Mé-
xico: Secretaría de Turismo, 48 p. Disponible en: http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/273/24/Encuest-GastTurHog2011.pdf [2012, 3 de septiembre].
Schlüter, Regina G. (2006). Turismo y patrimonio gastronómico. Una perspecti-va. Buenos Aires: Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos.
Diego NavarroConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad del Salvador
Resumen
Este escrito describe y explica la imagen turística argentina, categoría com-prendida como un tipo de política exterior de imagen nacional. Se hizo un análisis cualitativo de las tres publicaciones promocionales de Argentina, di-señadas por el Ministerio de Turismo hacia el año 2000 y distribuidas en el exterior hasta la actualidad. Las variables y descripciones resultantes, organi-zadas alrededor de los tres elementos constitutivos de todo Estado, dibujaron una Argentina particular en términos de territorio, sociedad e instituciones. Los mensajes turísticos aparecen fuertemente enmarcados en el episteme eu-rocéntrico de la modernidad occidental: un paradigma extendido en el mundo durante los últimos cinco siglos, en tanto estrategia de dominación política y cultural, y que hoy se reinventa bajo el nombre de globalización.
PALABRAS CLAVE
Argentina, imagen turística argentina, globalización modernidad.
Recibido: 16/11/2012 · Aceptado: 21/12/2012
13
13
Abstract
This paper describes and explains the Argentinian tourist image as a foreign policy. For this purpose, the three main promotional brochures of Argentina as a tourist destination were qualitatively analyzed. They were designed by the Ministry of Tourism in 2000 and are actually distributed abroad. The resulting variables and descriptions, considering the three constitutive elements of any State, draw a picture of a peculiar Argentina in terms of territory, society and institutions. Tourist messages were firmly framed in the Eurocentric concept of western modernity: a paradigm spread worldwide for the last five centuries, as a political and cultural strategy of domination –nowadays revisited by the name of globalization.
KEY WORDS
Argentina, Argentinian tourist image, globalization, modernity.
Diego NavarroConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad del Salvador
Introducción
El estudio de la política exterior de imagen nacional depara la exploración, descripción y comprensión de un fenómeno que propone, al menos, tres nive-les de intensidad, y cuya manifestación muchas veces coincide con momentos históricos sucesivos. En primer lugar, se observa que, desde que existen (más aún: para existir), los Estados se dan a conocer entre sus pares y comunican espontáneamente una imagen nacional; es posible denominar al conjunto de estas decisiones germinales protopolítica exterior de imagen nacional. En se-gundo lugar, se considera que en virtud de los objetivos de determinadas áreas de gestión del gobierno, los Estados formulan y distribuyen una determinada y deliberadamente fragmentaria imagen nacional; es decir, una política exterior sectorial de imagen nacional. En tercer lugar, por lo general preocupados por mejorar su posicionamiento internacional, en la última década numerosos Es-tados han diseñado y proyectado de manera intencional una imagen nacional integral o política de marca país, como es referida con creciente consenso.
Toda actuación estatal de promoción turística internacional constituye una acción del segundo tipo. En efecto, se trata de una política, en cuanto supone una intervención gubernamental que ha sido diseñada e implementada ex pro-feso. Es exterior, ya que está dirigida a públicos foráneos (aunque en el caso argentino, desde que es administrada por el Ministerio de Turismo, también es turística). La imagen nacional es su objeto, puesto que, consagrada a la persua-sión de visitantes (preferentemente foráneos), recurre a la comunicación de los aspectos atractivos (y a la vez constitutivos) del Estado: elementos naturales y culturales, territorio y nación.
Preocupados por la política exterior y turística de imagen nacional de la Argentina, se focaliza aquí la descripción y comprensión de su objeto central: la imagen turística argentina (ITA). El punto de partida es la concepción de la imagen turística nacional como el conjunto de mensajes aparentemente fieles sobre una nación y su territorio (constituidos en destino turístico), emitidos por su gobierno y dirigidos a potenciales turistas extranacionales. Se trata de una conceptualización que resulta de un análisis que desarrollamos en otra ocasión (Navarro, 2010: 33-42).
La ITA fue observada en tres publicaciones promocionales diseñadas hacia el año 2000 por la antigua Secretaría de Turismo de la Nación (Ministerio de
13
Turismo desde 2010) y distribuidas en el exterior por esta y la Cancillería en ferias especializadas o en las representaciones del servicio exterior. Se trata de los denominados folleto principal, mapa turístico y revista turística: el paquete promocional de la Argentina más distribuido entre el público foráneo durante la primera década del siglo corriente. Tal direccionamiento exterior es evidente en los idiomas de los impresos: español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués; ocasionalmente, también árabe, chino, japonés y ruso. Cabe indicar que estas constituyen las únicas publicaciones integrales sobre la Argentina como destino turístico: otras observan una organización por regiones o por ma-croproductos turísticos. También conviene apuntar la preferencia por unidades de análisis impresas, más persistentes que las audiovisuales, virtuales y orales.
Metodología
Por una parte, se estudió el denominado folleto principal, que constituye un desplegable de tamaño estándar, introductorio de la Argentina como destino turístico. En su portada, una imagen de cardos contra el cielo simboliza con claridad a la bandera argentina. Por otra parte, se analizó el mapa turístico: im-preso que goza de dilatadas dimensiones y ostensible utilidad para el turista, y que incluye una carta turístico-geográfica complementada con textos explicati-vos de numerosos atractivos turísticos. Por último, se revisó la revista turística: publicación que supera el medio centenar de páginas y que cuenta con una calidad de impresión superior.
�
A simple vista el material revisado no deparaba más que diferencias físicas (forma, tamaño y extensión) y repetición de cuerpos discursivos: mapas turís-ticos (excepto en la revista), presentación de los bienes argentinos declarados patrimonio de la humanidad como atractivos centrales, un espacio destinado a “información de interés” y la organización de la oferta turística por macro-productos y regiones. Pero detrás de paisajes vistosos y situaciones agradables, mapas útiles y textos coloridos, sobrevienen determinados datos objetivos, exa-gerados y omitidos.
Las descripciones realizadas observaron una estrategia cualitativa en virtud de inquietudes sobre la construcción social de significados (Sautu, 1997: 236). Partimos de unas pocas variables elementales emergentes de nuestra catego-ría conceptual de imagen turística nacional: la preocupación por los mensajes identitarios e inventados, el interés por los contenidos sobre el territorio y la nación.
En principio, decidimos lecturas por unidad de estudio (folleto principal, mapa turístico y revista turística) por dos motivos: para cuidar el orden en el análisis de los datos y para no perder diferencias semánticas posibles entre una unidad y otra. Cada unidad fue estudiada en su totalidad.
En una segunda etapa, procedimos a la observación por código (fotográfico, gráfico y textual) en cada una de las unidades de análisis a fin de evitar las con-taminaciones que implica la lectura simultánea de un mismo tema desde varios lenguajes. Esta aproximación impuso nuevas variables (o ajustes a las anterio-res) en virtud de las características de cada lenguaje (por ejemplo: adjudicación del gentilicio “argentino” en los textos, presencia de personas en las fotos, etc.). Aquello de que en la investigación social la teoría es constantemente “reinter-pretada y reconstruida a partir de la evidencia empírica” (Sautu, 1997: 229) fue propio de ese momento.
Luego, avanzamos en la descripción por temas (“productos turísticos”, “re-giones turísticas”, “datos de interés”, entre otros) a fin de captar particularida-des más veladas que, en algunos casos, condujeron a significaciones de relieve. A partir de los contenidos rescatados redefinimos las variables una vez más e incorporamos otras: diferenciación de presencias humanas en residentes o turistas, por citar algunas.
En un cuarto momento, reescribimos las descripciones procurando fundir los subtemas (región Norte, región Litoral, región Centro, etc., consideradas
13
bajo el conjunto de regiones turísticas). Después de todo, la imagen turística argentina escapa al foco en cada región o producto. En línea con Otero (1997: 198), esta lectura agregada (actitud cuantitativa) desnudó nuevas observacio-nes, variables y ajustes (por ejemplo: comparación entre regiones respecto de dataciones), sin perjuicio de los matices ya detectados (actitud cualitativa).
Por último, reorganizamos la observación en torno de aquella cuarta gene-ración de variables, ahora más maduras. Esta producción supuso una transfor-mación de los contenidos empíricos en variables propias: tomamos distancia de la organización de contenidos dada por la Secretaría de Turismo y formulamos una estructura funcional a los objetivos de esta investigación. Durante este pro-ceso, fue posible pulir nuevamente las variables y arribar a un conjunto final o quinta versión que presentamos agrupadas en “Resultados”.
Los contenidos de los rasgos identitarios advertidos en las publicaciones de la Secretaría de Turismo fueron revisados a la luz de su adscripción disciplinar (geográfico, histórico), comparados con otros corpus paralelos o relacionados (literatura, educación), contextualizados en sus marcos políticos (por ejemplo el nacionalismo de los años treinta) y culturales (la matriz occidental, entre otros) y vinculados con sus antecedentes (ITA de 1950).
Se trató, en suma, de un proceso poco lineal, con avances y retrocesos per-manentes, más bien en espiral. La estructura de variables finales, antes que un mandato inicial, resultó un punto de llegada. Productos confirmados, al igual que las descripciones puntuales, en una suerte de saturación empírica experi-mentada: la repetición de las mismas ideas en uno y otro código lingüístico y en uno y otro folleto refuerzan las diversas apreciaciones y avalan la validez interna del trabajo.
Resultados
Casi una decena de variables fueron ganando cuerpo durante la observación de la ITA y, a la vez, describiendo una serie de contenidos recortados o silenciados, más otros ideados con fines específicos. Se trata de un conjunto de variables que reflejan un territorio (geoposicionamiento, configuración y extensión, com-posición natural), una sociedad (distribución, selección, intercambios) y deter-minadas instituciones (Estado y su organización, otras entidades).
1. Geoposicionamiento. La ITA parte de un marco de inserción y proyección mundial, coherente con la apertura en construcción desde los años no-venta. El recorte más decisivo consiste en la vinculación político-cultural con Europa Occidental y el Occidente moderno. Esta elección tiene co-rrelato en la aceptación del contexto físico sudamericano por sobre la matriz político-cultural de Latinoamérica (en el folleto y el mapa, “La República Argentina situada en Sudamérica”). Asimismo, la conexión antártica tiene perfiles de proyección soberana (también en el folleto y el mapa, el triángulo antártico entre los meridianos 25 y 74º Oeste es nomi-nado como “Antártida Argentina”). Por otra parte, la Argentina turística simplifica su diversidad climática y se declara templada, a la vez que evita relacionarse con el trópico y el imaginario de pobreza y desidia con el que este es asociado (en la revista, el mapa de la República Argentina no incluye el trópico de Capricornio).
2. Soberanía territorial. La ITA confirma la nacionalidad de territorios cuyo dominio es indudable (en la revista, “la Mesopotamia argentina”; en el folleto y el mapa, “Is. Martín García (arg.)”, aclaración inexistente para otras islas). Se trata de una forma del mito nacional que, en cuanto pone en el suelo el origen de la argentinidad, ve en el territorio un objeto de deseo de los países vecinos y hegemónicos.
3. Extensión territorial. La realidad de la superficie extensa y el mito del sue-lo proveedor de nacionalidad han dinamizado en el imaginario argentino una asociación infundada: la grandeza territorial predice la grandeza po-lítica (en la revista, “Argentina tiene casi 3.8 millones de km2. Sus 3 800 km de longitud se extienden desde los 22º”). La ITA celebra la vastedad del territorio con especial acento
4. Protagonismo de la naturaleza. La ITA prefiere su difusión a través de atractivos naturales y en virtud de sus características visuales (en el folleto, “La superficie total entre Parques Nacionales, Reservas y Mo-numentos Naturales es de 4 193 602 ha”, “grandes ríos”, “imponentes cataratas”, “exuberante hábitat”, “increíble y variada fauna”, “el mayor apostadero de elefantes marinos del mundo”, “la mayor concentración continental de pingüinos magallánicos”). La ausencia de mediación de
13
códigos culturales en la relación turista-naturaleza supone un mensaje despolitizado: decisión que no deja de ser política. La inclinación por la belleza escénica, la dimensión y la variedad asegura la seducción de colectivos sociales mayores, pero también evita la comunicación de la singularidad argentina: dato necesariamente cultural.
�Tapa del mapa turístico
5. Distribución poblacional. La ITA reproduce un territorio deshabitado (o poblado en el pasado) y, por lo tanto, próximo a la idea de barbarie: un planteo que parece sugerir los servicios civilizatorios de las culturas avanzadas. Tal intención es confirmada en la inclusión de presencias foráneas domesticando la naturaleza (en la revista, las pocas presencias humanas consisten en turistas practicando actividades de aventura). En contraste, la masa de la población argentina se agolpa en la capital y concentra cultura y vanguardia, poder y riqueza (en el folleto y el mapa: “La puerta grande… una megalópolis… una de las ciudades más bellas de América Latina… elegancia de fines del siglo XIX y la más osada van-guardia”, “casi la mitad [de la población] reside en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires; en el mapa: “lo mejor del diseño joven y de vanguardia”; en la revista: “metrópoli global”, “los porteños”, “La
Avenida Alvear en el elegante barrio de Recoleta”). En este escenario, el Estado no se justifica en una nación (o lo hace con base en la “Nación porteña”) y resulta una institucionalización del territorio y del gobierno.
�
6. Recorte poblacional. La Secretaría de Turismo difunde una selección so-ciopolítica nacional organizada alrededor de cinco grupos humanos. Pri-mero, el “grupo de los actores centrales” incluye principalmente a indi-viduos mencionados con nombre propio y ligados con Europa (europeos o descendientes) y por lo común vinculados con el arte de principios del siglo XIX (Bustillo, Pelli, Mora, Guido, Fioravanti, Bigatti, Gaudí, Le Corbusier, Rodin, Botero, Thays). A la vez, se excluye a los personajes clásicos de la historiografía nacional y otros protagonistas célebres de la sociedad argentina, como intelectuales, deportistas, religiosos (no son referidos San Martín, Sarmiento, Leloir, Borges, Piazzolla, Gardel).
Segundo, el “grupo destacado” consiste en el conjunto social que el Estado presenta como representativo de la nación: blanco y homogéneo en general, europeos occidentales en particular (en la revista: “Población:… El 95% es de raza blanca… descendientes de españoles e italianos”).
Tercero, encontramos al “grupo de los arquetipos pintorescos” o co-lectivo social inclusivo de personajes anónimos y prototipos argentinos, impactantes a los sentidos. La ITA exagera las características de pretéritos indios, gauchos y hombres del tango, a la vez que evita sus (menos
13
91
atractivas) versiones aggiornadas y los introduce desde sus aspectos más pintorescos (en el folleto y el mapa: “la vestimenta de los gauchos”).
�
Cuarto, las “comunidades negadas” remiten a la extendida omisión racista de indios (actuales) y a la mención de los negros (históricos y actuales) sólo en perspectiva de su inexistencia (en el mapa, “los ya esfumados habitantes negros”). Excepcionalmente, hay referencia a los aborígenes contemporáneos coincidiendo con el revisionismo identitario que el país experimenta desde los años ochenta.
Los cinco grupos identificados en las publicaciones turísticas respon-den a un enfoque romanticista del hombre y la sociedad, presente desde los primeros días del Estado argentino y reforzado desde la enseñanza de la Historia, en versión positivista, desde los años cincuenta. La ITA encuentra en esa construcción un material con suficiente pintoresquis-mo como para integrar sus contenidos, habitualmente estilizados. En síntesis, al lenguaje fotográfico y al recorte natural se suma la cultura fetichizada como núcleo original y distintivo de una imagen turística con pretensiones apolíticas.
7. Actividades económicas. La ITA comunica una economía caracterizada por las actividades agropecuarias que se desarrollan en la pampa húmeda (en la revista: “un país que sobresale por sus enormes campos”; en el folleto y el mapa: “la llanura pampeana impacta con su horizonte de infinitos cultivos”).
En menor medida, también se aprecia cierto desarrollo vitivinícola en Cuyo (por ejemplo, en el folleto y el mapa: “clima ideal para el cultivo de la vid”; en el mapa: “campos plagados de frutales y viñedos”, “tra-dicionales y modernas bodegas”; en la revista: “los secretos del malbec argentino”, “una nutrida carta de cepas”, “La Fiesta de la Vendimia en Mendoza”, “Cuyo es el principal productor vitivinícola del país”, “El vino argentino es… uno de los imanes”, “donde se producen la uvas”, “artesanos y enólogos”, “el tradicional torrontés”, “amplia variedad de tintos”).
En un tercer nivel de relevancia, se agrupan otras actividades de di-versas regiones: pesca en el Centro, secado de pimientos en el Norte, tex-tiles ovinos y servicios turísticos en la Patagonia y cierto perfil industrial en el Litoral (en la revista: foto de secaderos de pimientos).
8. Instituciones centrales. El gobierno es presentado en la ITA a través de su descripción técnica (en la revista: “Sistema de Gobierno: Republicano, representativo y federal, regido por la Constitución Nacional sancionada en 1853 y reformada en 1994”). Tal caracterización, sostiene un federa-lismo que es contradicho, por otro lado, en la concepción del territorio en regiones. Asimismo, las publicaciones turísticas incluyen la presenta-ción valorativa del que denominamos Estado romanticista en la repetida referencia a entes del gobierno nacional a cargo de la gestión de la natu-raleza y la cultura (Administración de Parques Nacionales; más de una quincena de museos). Consiste en la percepción de la realidad a partir de su faz estética, con eje en la administración de la parte bella del mundo natural y cultural, a la vez que los aspectos conflictivos son silenciados y despolitizados. La ITA además resulta romanticista (en versión doble) al marcar la separación entre domesticación para el interior virgen y alta cultura para la capital urbanizada.
13
93
También, la religión católica (colonial y conversora, jesuítica y colo-sal) se impone con acento y frecuentemente asociada al Reino de España y a la crisis de la Independencia (en el folleto: “Religión: Católica Apos-tólica Romana”; en el mapa: “San Ignacio Miní:… La imponencia de sus ruinas revela la magnitud de la acción misionera”, “grandes y pequeñas iglesias”, “espléndida iglesia del siglo XVII”; en la revista: “cada pueblo celebra el día de su Santo Patrono con procesiones”, “centenares de igle-sias y capillas…”, “Semana Santa [es] la más relevante de las fiestas”).
Fuera del Estado y la religión, la referencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) nos habla del respeto argentino por el derecho internacional, pero también de un instrumento de la modernidad occidental para el adoctrinamiento internacional. En efecto, la adhesión argentina a las decisiones del prin-cipal organismo educativo, científico y cultural del mundo supone, por una parte, un rasgo de deferencia ante las normas de convivencia inter-nacional. Pero tal organismo también ha sido el medio para la universali-zación de criterios eurocéntricos (por ejemplo: “Argentina ha sido distin-guida por la Unesco”). Por último, el ferrocarril replica la nostalgia por una Argentina y un mundo del pasado (en el mapa: “Tren a las Nubes”).
9. Estructura federal. La organización del espacio turístico en regiones se contradice con la estructura federal del Estado argentino y no recu-pera la historia, la idiosincrasia ni el valor protagónico de cada unidad provincial en la construcción histórica, constitucional y económica del país como un todo. Por una parte, en la información turística es posible advertir la tradicional preeminencia de la Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires y de la zona pampeana asociada. Por otra parte, las pro-vincias en general y ciertas regiones en particular traslucen omisiones o descréditos en su representación. Ambas situaciones son evidentes en el orden en que cada sitio es enumerado, en la descripción desvalorizada del otro geográfico, en las proyecciones nacionales de realidades puntuales, en la omisión o referencia comparativamente superficial, en la mención específica de recursos urbanos sólo para Capital Federal (en la revista: “la calle Florida y la Avenida Santa Fe, los barrios de Belgrano, Palermo viejo y Palermo Hollywood… el Teatro Colón… el Museo Nacional de Bellas
94
Artes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y el de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Los centros cultura-les Borges, San Martín, Recoleta y Rojas… Feria de San Pedro Telmo… La Bombonera… bares: el ‘Tortoni’… ‘La Ideal’ en Suipacha y ‘La Biela’).
�
Discusión
Contexto internacional pretérito
La imagen, o representación de la realidad, resulta de una cosmovisión o forma de mirar y concebir el mundo y la historia. En el caso latinoamericano (análogo a otras antiguas colonias europeas), este enfoque reproduce una herencia eu-ropea infundida desde la Conquista y reforzada por las inmigraciones (Boldori, 2002: 330 y Mohanty, 2000: 10).
Este locus epistemológico impuesto ha universalizado y encumbrado una historia occidental y su sistema de conocimiento, a la vez que ha disminuido la trascendencia de la perspectiva local, en un proceso de “superación” histórica de las estructuras sociales previas. La historia “universal” se autodenominó
13
así por estar centrada en imperios que se expandieron por el globo, aunque se restrinja a Occidente. No se refiere a todo el mundo occidental, sino con prefe-rencia a Europa. Incluso se limita a una porción del occidente europeo: Italia (siglo XV: Renacimiento), Alemania (siglos XVI-XVIII: Ilustración y Reforma lutera-na), Inglaterra (siglo XVII: parlamento), Francia (siglo XVIII: Revolución francesa), Holanda, Dinamarca y los países escandinavos; más tarde también se haría ex-tensiva a Estados Unidos. Ese sistema de conocimientos particular, varios siglos más tarde, sigue perteneciendo a los mismos poderes. Efectivamente, hacia la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales eran patrimonio de unos pocos países occidentales: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos (Dussel, 2002a: 64-65 y 2002b: 45-46; Lander, 2002: 22-23; Mohanty, 2000: 10;
Asimismo, esta perspectiva recupera una porción temporal particular, en-marcada por los siglos XVI y XIX: esto implica que antes del Renacimiento abun-daba la oscuridad; en el siglo XVII, en cambio, ya se había consolidado la ex-pansión de Occidente por el mundo. Extendida por todo el orbe y apropiada de todas las culturas, Europa se encontró con la posibilidad de reorganizar la descripción y explicación del tiempo y el espacio en una “gran narrativa univer-sal” con centro espacial y temporal en Europa (eurocentrismo o etnocentrismo europeo e ilustrado). Los planisferios y mapamundis son solo un ejemplo de la
Tal “narrativa” decidió una “historia como línea ascendente” (Zea, 1970: 42): relato evolutivo de la idea de progreso que facilitó la jerarquización de los pueblos. Para consolidar la idea, se desarrolló una filosofía de la historia o pen-samiento que rastreaba en el pasado los fundamentos del progreso alcanzado y en necesario crecimiento. En este marco, la sociedad liberal pasó a ser el mode-lo a seguir y las sociedades que no lograran sumarse a esta dinámica estarían confinadas a desaparecer: un desenlace preanunciado para nuestros pueblos en virtud de insuficiencia en términos de raza, cultura, vida política y económica
Esta epistemología occidental no pudo describir y explicar los fenómenos la-tinoamericanos (o no occidentales) desde las causalidades vertebrales locales y desde la especificidad de sus sujetos. Entonces fueron considerados primitivos
96
e inferiores. En consecuencia, y de la mano de la dominación fáctica, las expre-siones culturales nativas resultaron eliminadas, reprimidas, silenciadas o adap-tadas (“civilizadas”) a los modelos autorreferenciados europeos. Es así como las construcciones sociales latinoamericanas no pasaron a formar parte del corpus “universal” o, al menos, no como tales. Concretamente, quedaron fuera de la his-toria numerosos acontecimientos y sujetos amenazantes (anarquistas, socialistas y otros), procesos de automodernización y conocimientos científicos nativos: to-dos amontonados en la idea de la alteridad. Como resultado, la discriminación u ocultamiento de los diversos sujetos latinoamericanos supone una doble exclu-sión: la geográfica por un lado y la particular de género, raza, religión o política, por otro; se constituye así un modelo de comprensión e interpretación de la rea-lidad incompatible con la idea de equidad y particularidad (Boldori, 2002: 156;
1997-1998: 167).Claro que este legado se combinó localmente con una actitud particular
al momento de asimilar la experiencia: los sentimientos de inferioridad y de vergüenza por la propia cultura fueron una constante en todas las antiguas colonias europeas. Los criollos (americanos hijos de colonizadores) sintieron que vivían desterrados de la historia en una cultura ajena y precaria: un confi-namiento impuesto y decidido por sus ancestros ambiciosos de riquezas. Así, el hombre latinoamericano, afirmado en su herencia europea, reclamaba el derecho al patrimonio occidental moderno. Ese sentimiento se reavivó, en el caso argentino, con las posteriores y masivas inmigraciones europeas. Este es el origen de la histórica imitación de la cultura europea moderna por parte de la latinoamericana: copia de constituciones, normativa, formas de organización, pensamiento filosófico, estilos artísticos, sistema económico. Inútilmente, se pensó que imitando el producto final se adquiriría la esencia. Pero, ante el insu-ficiente resultado, constantemente sobrevino la decepción (Boldori, 2002: 330; Mohanty, 2000: 10 y Zea, 1970: 14-24). En suma, como señala Leopoldo Zea, “la historia de la cultura iberoamericana es una historia en la que sus hombres realizan una permanente quema de naves, una renuncia permanente a lo que son, para el logro de lo que no solo no son, sino que se evita lleguen a ser. Una historia en la que se alterna la admiración por los grandes pueblos que le sir-ven de modelo con la amarga queja de la actitud de estos pueblos frente a sus admiradores” (1970: 36).
13
97
En un ajustado resumen histórico, es posible caracterizar el proceso con un comienzo en la Conquista. Los procesos libertarios no cambiaron mucho las cosas: las antiguas colonias ahora independientes siguieron mirándose con lentes europeas. Así, en la primera parte del siglo XX, las masas empezaron a rebelarse contra la exclusión propia de la industrialización y la corrupción del gobierno, “hacia 1910, se había hecho palmario que Occidente, allí, era inferior a Occidente” (Salazar, 1997-1998: 168). Las élites locales, entonces, reeditaron instrumentos de las antiguas élites extranjeras y ajustaron los enfoques teóri-cos sociales. Entre las décadas de los cincuenta y setenta, la crisis del mode-lo desarrollista condujo al cuestionamiento de la visión impuesta y Occidente respondió con “marxismo vulgar” y golpismo antipopulista o anticomunista, según correspondiera. En consecuencia, la producción de conocimiento se tiñó de praxis política y los sujetos marginados no modificaron su rol. De este modo, producto destacado de la modernidad, el neoliberalismo como último formato de la cultura occidental se extiende cómodamente desde los años ochenta hasta nuestros días (Mohanty, 2000: 11 y Salazar, 1997-1998: 168-171).
A lo largo de ese devenir histórico, Occidente logró imponer en el mun-do un sistema epistemológico funcional a su hegemonía. En este contexto, el paradigma de las ciencias sociales modernas, nacidas en respuesta a proble-mas europeos, evidencia su sesgo en varios aspectos institucionalizados en el mundo académico-científico que, finalmente, caracterizan una episteme más
21 y 45-46; Lander, 2002: 16-23 y 30; Mohanty, 2000: 10; Salazar, 1997-1998:
caracterizada por:1. Forzada universalidad. La filosofía fue reemplazada por la ciencia car-
tesiano-newtoniana como forma de conocimiento preferida; se buscó descubrir los patrones constantes del comportamiento humano y social, convencidos de la posibilidad de proyectarlos en el tiempo y el espacio. El modelo europeo, en este contexto, fue presentado como mecánica-mente extrapolable al resto del mundo y como su espejo futuro.
2. Vigencia del ethos occidental. Un conjunto de valores eurocéntricos fue-ron infundidos a las posesiones ultramarinas, ahí se naturalizaron como referentes únicos y trascendieron los días coloniales: civilización y mo-
dernización, ilustración e iluminismo, elitismo y autoritarismo, secu-larismo y moral universal, capitalismo y mercantilismo, liberalismo y neoliberalismo, consumismo y materialismo, industrialización y urbani-zación, ciencia y tecnología positivista y fragmentada, ley y arte autóno-mos, estética romanticista y pintoresquista, fetichista y costumbrista. La dominación fáctica y la epistemológica se reforzaron mutuamente, con el auxilio de diversas herramientas: un derecho “universal” que dicta un determinado “deber ser”; una convicción de superioridad explicada des-de méritos inherentemente europeos; un Estado producto de filosofías ajenas antes que de la propia realidad social.
3. Posicionamiento de las ideas de “progreso” y “desarrollo”, en el sentido de crecimiento económico con un punto de llegada fijado por el mode-lo occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial se reemplazó la desacreditada categoría manchada de “civilización” por nuevos susti-tutos políticamente correctos. Entonces, la ciencia social asumió el rol positivista de calcular la desviación respecto del crecimiento occidental: luego el rótulo de “subdesarrollado”, en reemplazo de “premoderno” o “bárbaro”, fue científicamente confirmado a través de mediciones. Asi-mismo, el ideal desarrollista llevó a que la acción política demandara una ciencia social “aplicada”, funcional a sus nuevas necesidades de “ingeniería social”.
4. Fragmentación de la historia en periodos. Producto de una interpretación Whig de la historia, se practicó un escalonamiento determinista y evolu-cionista del tiempo que supuso un presente como resultado necesario y mejorado del pasado (prehistoria, Colonia, República). La comprensión del “tiempo espacio” como categorías físicas antes que antrópicas facilitó su naturalización.
5. Separación del conocimiento social. Con el predominio sobre las culturas del mundo fue posible reorganizar el tiempo y los saberes. Por una parte, se practicaron divisiones entre el pasado (historia) y el presente, y entre lo propio (estudios clásicos) y lo ajeno (antropología y orientalismo). Por otra parte, la ideología liberal fragmentó el presente en temas públicos o del Estado (ciencia política), temas privados o del mercado (economía) y
13
99
temas colectivos o de la sociedad (sociología). El divorcio entre ciencia, filosofía y humanidades es característico de esta episteme, así como la “separación de la búsqueda de lo verdadero y la búsqueda de lo bueno y
6. Confirmación científica de la inferioridad del “otro” no occidental. Los pueblos sometidos representaron para Europa la posibilidad de tener una alteridad inferior; luego, esos sujetos no occidentales fueron concebidos con prejuicio a partir de un constructo exagerado y uniforme. Este es el origen de la antropología, dedicada inicialmente al estudio de los pue-blos ágrafos, así como del orientalismo, a cargo de la descripción de las culturas letradas que no forman parte del núcleo central de la “historia universal” eurocéntrica.
7. Consagración de metodologías positivistas. La historia basada exclusiva-mente en consultas a registros (“empirismo archivístico”) se perpetuó más allá de la Colonia; así, la revisión de colecciones reales (Archivo General de Indias, Archivo de la Capitanía General, actas capitulares) fue relevada por el examen de otros documentos durante la República (ordenanzas, leyes, resoluciones, decretos, epistolarios y memorias de “prohombres”).
8. Selección de problemas e indicadores, temas y categorías. La imposición de criterios para el tratamiento científico es evidente en la historia; en efecto, la versión europea, plena de “gestas de conquistadores y civili-zadores”, originó una historia latinoamericana de “gestas políticas de caudillos y estadistas (civilizadores), de militares (disciplinadores), o de empresarios (modernizadores)” (Salazar, 1997-1998: 166).
9. Creación de estructuras específicas para la institucionalización del saber moderno. Después de la Revolución francesa, en Europa se habilitaron nuevas universidades, se abrieron cátedras que siguieron las “discipli-nas” comentadas y se fundaron asociaciones científicas para asegurar el sistema.
Todo este bagaje epistemológico occidental configuró una dialéctica de po-der-conocimiento, tanto en el plano global como en el regional. En este sentido,
Mohanty (2000: 10 y 24), desde la India, indica que la dominación europea so-bre sus colonias desplegó recursos militares complementados con un “sistema de conocimientos”: modelo autoritario de modernización que fue retomado por las clases dirigentes del Tercer Mundo para consolidar su poder.
-ción francesa asumió un sentido misional y civilizatorio; reeditado más tarde por el rescate desarrollista de los intelectuales europeos de la posguerra sobre el Tercer Mundo o periferia de la “economía-mundo capitalista” y nuevamente presente en el “derecho a intervenir” en diferentes conflictos políticos mundia-les durante la década pasada. El mismo autor observa que el orientalismo, o constructo occidental sobre las características de los pueblos no occidentales, constituyó una categoría funcional a la dominación colonial. Se trata de una dinámica en la misma línea de la idea de dominación simbólicala legitimación de los sistemas hegemónicos y conducente a la figura del Estado seductor de Debray: “una lógica de dominación depende siempre de una logís-tica de los símbolos” (1995: 60-61).
Este esquema de interpretación es referido con palabras diferentes por varios autores respecto de Latinoamérica. Así, Salazar (1997-1998: 167) señala que el “discurso universalizador” (“aristocrático, mitificado, conservador y rigidizado”) propio de la cultura occidental tuvo la función de perpetuar a las oligarquías en el poder. Boldori (2002: 156), por su parte, encuentra en la literatura mercosureña intentos de conquista del poder mediante el “control de la producción simbólico-discursiva”. En la misma línea, Lander (2002: 16 y 23) desnuda la “dialéctica conocimiento-dominación” al entender la conquista como el comienzo de un proceso de “organización colonial del mundo” y “constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria” por parte de Occidente: luego, el “lugar de enunciación” está ligado con el poder como dominación. También considera al neoliberalismo como un “discurso hegemónico de un modelo ci-vilizatorio”, y a la “construcción eurocéntrica” como un “dispositivo de cono-cimiento colonial e imperial”. Coincidentemente, otros autores entienden que a través de la dinámica de dominación-dependencia global, las potencias euro-peas impusieron una “estructura de conocimiento” como reaseguro del poder desde la epistemología.
13
La justificación de la dominación fáctico-epistemológica suele tocar clarines misionales respecto del ethos occidental. En efecto, Zea (1970: 28-29 y 31) en-tiende que Occidente tiene por misión incorporar a Latinoamérica, inmadura desde el prisma de la modernidad, a la historia “universal”: luego, la expan-sión de su historia es parte del proceso de colonización política. En un sentido análogo, Lander (2002: 24) advierte que Occidente, convencido de su estatus superior, solo encuentra dos opciones para las culturas diferentes e inferiores: “Aniquilación o civilización impuesta”. También Dussel (2002a: 58-68 y 2002b: 48-53) plantea el “mito de la Modernidad” en términos similares: la civilización moderna, consciente de su superioridad, se siente obligada y con derecho a modernizar al resto del mundo atrasado (“falacia del desarrollismo”) y, ante la resistencia bárbara, tiene justificado el recurso a la violencia: así, las víctimas son los culpables y los sacrificios son necesarios y liberadores. La misma excusa
ciencia moderna por el mundo como una forma de comprender las dinámicas culturales extraeuropeas y facilitar su civilización: “Las ciencias sociales se con-virtieron […] en un instrumento para gobernar de manera inteligente” (1999: 23). En el mismo sentido, Dallanegra Pedraza (1997: 3) denuncia la “política de penetración cultural” de las potencias centrales como una herramienta esencial del “proceso de dominación estructural” sobre los países “sur”, en el marco de la “relación dominación-dependencia” que se complementa con la sujeción eco-nómica y las acciones de segmentación: solo eventualmente las élites de los paí-ses desfavorecidos adoptan una cosmovisión con teorías y doctrinas exógenas.
Se puede sintetizar la idea en la consideración de un sistema hegemónico que pretende monopolizar el espacio y perpetuarse en el tiempo. La primera in-tencionalidad justifica su expansión político-económica, y la segunda el ajuste epistemológico-simbólico: ambos procesos se refuerzan entre sí. La manipula-ción de los símbolos y los saberes, por cierto, comienza en el discurso, toma la historia y se instala en la episteme. Se trata de una dominación a la vez violenta y persuasiva.
Hechas estas reflexiones se puede advertir que, en el marco del proceso de modernización, la ITA adquiere una explicación más precisa a su característica eurocéntrica. En efecto, se trata de contenidos que resumen un saber turístico
con origen en un Occidente moderno, que se nutre a la vez de otros frutos de la perspectiva eurocentrada: los saberes histórico-geográficos (Navarro, 2012). En este contexto encuentra fundamento el geoposicionamiento próximo a Europa y distante de Latinoamérica, la autopercepción como alteridad inculta (inhós-pita y pastoril) que reclama servicios civilizatorios, la omisión de comunidades locales “premodernas” y de personajes libertarios o librepensadores, el recorte poblacional racista, la fragmentación del territorio nacional en regiones sin fun-damento de comunidades preexistentes y el peso del criterio estético-cultural de la Unesco.
Se observa asimismo que la ITA prefiere fotos y textos descriptivos y vistosos; recursos y atractivos turísticos naturales o culturales fetichizados y grandes, decimonónicos y bellos (según un ideal de belleza impuesto); representaciones pintorescas y costumbristas de la población; la presentación del Estado en su vertiente de administrador de la naturaleza y la alta cultura; además de gestos nostálgicos. En suma, una concepción romanticista y moderna de la realidad; en particular, la propia realidad como un otro bárbaro que no posee valores relevantes para transmitir. De este modo, resulta una ITA doblemente moderna: por el sesgo de los saberes de los que se nutre (factor cualitativo) y por el im-pacto sensorial que está condenada a ejercer (factor cuantitativo).
Contexto internacional contemporáneo
En el contexto del proceso de modernización operado en los últimos 500 años es posible ver la etapa más reciente, llamada globalización, que supone un nuevo formato de dominación y/o hegemonía político-cultural sustentada en la sofisticación tecnológica. La teoría de sistemas mundiales entiende la globaliza-ción como la difusión a escala global de la modernidad y el capitalismo (Held y McGrew, 1999: 12). En la misma línea, Noam Chomsky asimila la globalización con “programas socioeconómicos neoliberales [de] ideólogos occidentales” (2004: 39). También Mlinar, desde las teorías pluralistas, observa una globaliza-ción en términos de afirmación del sistema global sobre los sistemas inferiores: una serie de incrementos de las relaciones asimétricas que determinan vínculos de dominación y dependencia, imitación de los sistemas locales respecto de los
13
por su parte, ve en la “mundialización de las informaciones” una forma de “im-perialismo cultural” impuesto desde el “norte” y de molde occidental.
Con este marco, en el contexto de un sistema mundial que pertenece a una misma cosmovisión y que incluye relaciones asimétricas de poder, se entiende que, por un lado, la globalización afianza la distribución y homogeneización de valores y conocimientos, problemas e indicadores occidentales; y, por otro, refuerza la jerarquización internacional entre Estados, élites y sujetos pode-rosos y sus contrapartes dependientes. Con el auxilio de las tecnologías de información y comunicación (TIC), los entes que concentran el poder disponen de una infraestructura global interconectada que, además, agiliza la institucio-nalización global de prácticas relacionales (comercio, turismo, democracia). Este andamiaje para la transmisión y recepción en la arena mundial acelera la globalización cultural, fenómeno que va de la mano de la estratificación y las desigualdades (Held y McGrew, 1999: 19 y 330-331).
Poder y cultura siguen uno pegado al otro. Las identidades culturales de los países dominados fueron en gran parte arrasadas junto con sus sujetos y reem-plazadas por parte de la ideología modernista. La dinamización del transporte y las comunicaciones que representa la globalización tienden a acelerar aquel proceso modernizador y a eliminar las identidades nativas o mestizas. La por-ción de cultura que se mundializa o exporta es la perteneciente a las élites del mundo occidental, sujetos cuya identidad no está en riesgo porque poseen los
de la “cultura mundial”, del “ciudadano del mundo” o “cosmopolitismo de ae-ropuerto” (2004), en ajustada referencia a aquellos que participan del turismo internacional: solo 3.5 % de la población mundial. Esto significa que los pocos que viajan viajarán más: crecerá la cantidad de viajes de los mismos pocos viajeros. En este sentido, se observa una tendencia hacia la hegemonía de la modernidad, antes que una “posmodernidad”: no se trata de una etapa nueva (mucho menos diferente o antagónica), sino del afianzamiento de la misma. En suma, la ITA analizada, doblemente moderna, tiene entonces un doble reto: el desafío de combinar verdad y belleza.
Conclusión
Dispuestos a comprender la ITA, el presente análisis trasciende el espacio y el tiempo del Estado argentino para dar con “regularidades” explicativas y “fuer-zas profundas”, en línea con Duroselle (1998: 41 y 340-342): manifestaciones extendidas en el mundo y en un periodo histórico extenso, que deciden el pa-radigma en el que se inscribe nuestro objeto de estudio.
Se advierte entonces que en el último medio milenio, desde el Occidente desarrollado, se ha ejecutado una estrategia de dominación político-fáctica del mundo que operó de la mano de la dominación cultural-epistemológica. Este proceso, denominado modernización, supone una decisión hegemónica que ha reprimido, modelado, domesticado o eliminado las formas locales de autono-mía y conocimiento en pos del objetivo de perpetuación en el poder de sus ejecutores. La ITA se inscribe en tal episteme y así lo denotan las características de sus contenidos aquí analizados.
En la actualidad se asiste, además, a un proceso de globalización que es una continuación efectiva del proceso modernizador o estructura de dominación fáctico-epistemológica de Occidente, solo que acelerado y profundizado por los avances tecnológicos. En este contexto, la edición de una ITA que reproduzca la identidad y el territorio argentinos despojados de enfoques eurocentrados redobla el desafío que supone construir un mensaje propio, autónomo y, a la vez, efectivo y convincente.
FUENTES CONSULTADAS
Attinà, Fulvio (2001). El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales. Buenos Aires: Paidós.
Boldori, Rosa (2002). La identidad cultural del Mercosur. Buenos Aires: Ciudad Argentina.
Chomsky, Noam (2004). Hegemonía o supervivencia. Buenos Aires: Norma. Dallanegra Pedraza, Luis (1997). Evolución del debate teórico-epistemológico
sobre las relaciones internacionales. Buenos Aires: edición del autor.Debray, Régis (1995). El Estado seductor. Las revoluciones mediológicas del po-
der. Buenos Aires: Manantial.Todo imperio perecerá. Teoría sobre las relacio-
nes internacionales. México: Fondo de Cultura Económica.
13
Dussel, Enrique (2002a). “Eurocentrismo y modernidad (Introducción a las lec-Capitalismo y geopo-
lítica. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelec-tual contemporáneo. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 57-70.
-------- (2002b). “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 41-53.
Held, David y Anthony McGrew (1999). Global Transformations. Politics, Econo-mics and Culture. Cambridge: Polity Press.
La Argentina: su lugar en el mundo. Bases cul-turales de nuestra política exterior en América Latina. Buenos Aires: Pleamar.
Lander, Edgardo (2002). “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Edgardo Lander (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso.
Mohanty, Manoranjan (2000). Contemporary Indian Theory. Nueva Delhi: Sans-kriti.
Navarro, Diego (2008). “La imagen turística argentina: aspectos políticos”. Afuera. Estudios de crítica cultural [en línea], III (5), noviembre. Disponible en http://www.revistaafuera.com/NumAnteriores/pagina.php?seccion=Articulos&page=05.Articulos.Navarro.htm&idautor=115 [2012, 1 de junio].
-------- (2010). Imagen turística argentina. Política turística y política exterior. Mendoza: Universidad del Aconcagua.
-------- (2012). “Rasgos de la identidad política argentina en la promoción turís-tica nacional”. Afuera. Estudios de crítica cultural [en línea], VII (11), mayo. Disponible en http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=205&nro=11 [2012, 1 de junio].
Otero, Hernán (1997). “Investigando a investigadores del pasado”, en Catalina La trastienda de la investigación. Buenos
Aires: Lumiere.Salazar, Gabriel (1997-1998). Historia. Boletín de Filosofía, 9 (1), Universidad
Católica Blas Cañas, Santiago de Chile.
Sautu, Ruth (1997). “Acerca de qué es y no es investigación científica en cien-La trastienda de
la investigación. Buenos Aires: Lumiere.Van Langenhove, Luk (1996). Reflexiones para un replanteamiento de las cien-
cias sociales [en línea]. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en http://www.unesco.org/most/igc99rs3.htm [2012, 1 de junio].
Wallerstein, Immanuel (1999). Impensar las ciencias sociales. Límites de los para-digmas decimonónicos. México: Siglo XXI Editores.
-------- (2002). “El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias socia-les”, en Walter Mignolo (comp.). Capitalismo y geopolítica. El eurocen-WULVPR�\�OD�ÀORVRItD�GH�OD�OLEHUDFLyQ�HQ�HO�GHEDWH�LQWHOHFWXDO�FRQWHPSRUi-neo. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 95-116.
Wolton, Dominique (2004). /D�RWUD�PXQLGDOL]DFLyQ��/RV�GHVDItRV�GH�OD�FRKDELWD-FLyQ�FXOWXUDO�JOREDO. Barcelona: Gedisa.
Zea, Leopoldo (1970). $PpULFD�HQ�OD�KLVWRULD. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
13
Autogestión y participación local en el centro ecoturístico
1
Facultad de Ciencias Sociales (Unach)Guillermo Montoya Gómez
Eduardo Bello Baltasar El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
Resumen
El artículo versa sobre las estrategias de gestión, autogestión y participación local de los tseltales de Oxchuc, Chiapas, durante la puesta en marcha del proyecto de turismo alter-nativo Cascadas El Corralito, que se perfila clave para el desarrollo de capacidades en la gestión y autogestión económica, ambiental y social con respecto a la reapropiación de los recursos naturales. Los tseltales han logrado que el ecoturismo sea reconocido por los gobiernos en turno, han fortalecido sus redes de apoyo y los mecanismos para el cuidado en la conservación de sus recursos naturales, pero aún no logran que la renta de sus ser-vicios ecoturísticos rompa con la dependencia de las transferencias gubernamentales. Sin embargo, han creado mecanismos de mediación y consenso que han posibilitado regular las decisiones claves colectivas y hacer notoria la autogestión, gestión, el control que se hace de la base de recursos naturales y los beneficios en el proyecto ecoturístico. Para el análisis se utilizaron instrumentos metodológicos de corte cualitativo. Entre las técnicas empleadas para la recolección de información se usaron entrevistas a profundidad, etno-grafías, observación participante y encuestas, de éstas se obtuvieron datos cuantitativos.
PALABRAS CLAVE
Consensos, ecoturismo, gestión, participación local, recursos naturales.
Recibido: 31/08/2012 · Aceptado: 17/09/12
1 Correos electrónicos: [email protected], [email protected]
Facultad de Ciencias Sociales (Unach)Guillermo Montoya Gómez
Eduardo Bello Baltasar El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
Resumen
This article is based on the management, self-management and local participation strate-gies of the tzeltal community in Oxchuc, Chiapas, during the launch of the alternative
-cial capacity of management and self-management, as well as social and environmen-tal, with regard to the re-appropriation of natural resources. The tzeltal community has succeeded in the recognition of their ecotourism projects by the local governments and has strengthen its networks of mutual support and their mechanisms of conservation of natural resources. Nevertheless, they have not yet succeeded in achieving their financial independence from government grants through their ecotourism services. However, they have created mechanisms of mediation and consensus, which have enabled them to make key collective decisions and to make known the management, self-management and regulation of natural resources and the benefits of the ecotourism project. A qualita-tive method is used for the analysis. Among the various techniques used to obtain quan-titative data, in-depth interviews, ethnographies, participative observation and surveys were carried out.
PALABRAS CLAVE
Consensus, ecotourism, management, local involvement, natural resources.
13
13
Introducción
Turismo y espacio rural
Los espacios rurales han sido percibidos históricamente como espacios produc-tivos vinculados a actividades primarias, cuya acusada impresión espacial ha favorecido la identificación del espacio rural como una de sus partes: el espacio agrario (Ivars, 2002; Baidal, 2002; Dachary, 2000; Sevilla, 2006). Sin embargo, los cambios en las actividades productivas han modificado la función econó-mica de tales espacios (Ivar, 2002, Toledo, 2003). Esto produce una transforma-ción sustancial operada en función de una mayor diversificación económica, que implica entre los pobladores una heterogeneidad social y cultural en el ac-ceso, los usos y el control de los recursos naturales. Además, el rezago y la mar-ginación que padecen los pueblos –de los que emana gran parte de la riqueza cultural, social y económica– han hecho que los microproyectos de ecoturismo en zonas rurales coadyuven en parte al desarrollo de capacidades económicas individuales o colectivas, y sean estos un gran reto en la conservación del pa-trimonio natural y cultural.
Aunque las opiniones están divididas, los posibles beneficios del ecoturismo pueden contribuir al análisis de la necesidad de salvaguardar la biodiversi-dad y las funciones de los ecosistemas entre las poblaciones que lo impulsan (Gossling, 1999: 303; Boo, 1991; Bringas y Ojeda, 2000; March, 1996, Farell y Runyan, 1991). Esto último se ha observado en estudios de caso en Chiapas, donde se ha discutido la viabilidad de las actividades económicas y su apertura entre las sociedades rurales, particularmente en microproyectos como los cen-tros ecoturísticos.1 Desde luego, los análisis pueden ilustrar una diversidad de opiniones, pero dejan en claro el dinamismo interno de los grupos que impul-san la actividad, los reajustes sociales y las estrategias de empoderamiento eco-nómico, social y ambiental (Maldonado; 2008; Hernández, 2002; Kutay, 1992; Reygadas et al., 2006; Toledo, Alarcón y Barón, 2002).
A pesar de que los centros ecoturísticos son en su mayoría microempresas familiares, ejidales y comunitarias surgidas de la organización de los propios
1 Tales casos de estudio son La Sima de las Cotorras, Las Guacamayas, Río Lacanjá, Causas
habitantes, a veces con el apoyo de instituciones estatales y organizaciones académicas y no gubernamentales, estas promueven ahora el respeto a los re-cursos naturales, la cultura y las actividades tradicionales de sus pueblos, como parte de la oferta al turista (Reygadas et al., 2006: 73). En los procesos donde se incrustan, los sujetos van dando forma a la sustentabilidad social y a un lenguaje común que raya en un mimetismo discursivo sobre la reapropiación de los recursos naturales. Por ello, la situación de los tseltales de la comunidad El Corralito, Oxchuc, Chiapas, no se aleja de esta perspectiva ya suscitada en otros contextos.
Las experiencias en el ecoturismo, de un grupo de 42 miembros de una sociedad cooperativa de productores rurales, muestran rasgos de los cambios a nivel social, cultural y de reapropiación de sus recursos naturales. Lo vivido por los sujetos locales para elevar el bienestar de sus familias son resultado de largas discusiones, consensos, disensos y controversias sobre el fortaleci-miento de las capacidades de gestión de conocimiento, autogestión económica y mecanismos de participación colectiva. No obstante, con ello se observan encrucijadas de actividades económicas de diversos tipos (primarias, terciarias) y nuevas dinámicas que involucran factores sociales (participación para lograr consensos o expresar disensos), económicos (exigencias de capital para crecer, orientación y accesibilidad a diferentes mercados), laborales (mano de obra para el mantenimiento, reorganización de recursos humanos bajo la figura em-presarial) y culturales.
Pese a las dificultades de toda índole, los indígenas tseltales han recurrido a estrategias adaptativas, resultado del agotamiento de un modelo económico ba-sado en actividades primarias (Fernández, 2000: 3). Con todo, no se alejan de la situación particular de otros espacios rurales, donde las actividades gestadas por sujetos se convierten en estrategias de largo plazo para la diversificación de ingresos, sin que esto excluya las actividades primarias o de transformación (Reygadas et al., 2006: 37).
La comunidad tseltal El Corralito
La comunidad El Corralito está situada en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Tiene alrededor de 1 833 habitantes (figura 1). En cuanto a la vegetación, pre-dominan los bosques de pino, encino y liquidámbar; además de una variedad
13
111
de hierbas silvestres que se producen de manera natural, así como frutales: plátano, aguacate, limón, café. Dentro de las especies de flora más característi-cas se encuentran el roble de corazón, roble blanco, ocote, caspirol, zapotillo, limoncillo, mutut, epífitas y helechos (Ramos, 2009: 45).
FIGURA 1.
�Fuente: Elaboración propia con base en Sedesol (2001) e INEGI (2011)
La comunidad El Corralito tiene una topografía accidentada con variaciones en sus pendientes que van de los 2 000 a los 1 400 msnm. Su clima es templado húmedo con abundantes lluvias en verano, con una temperatura promedio de 16º C mínima y 28º C máxima. Entre las labores que realiza la población indí-gena tseltal se encuentran las agrícolas, como la siembra de café y el cultivo de la milpa (maíz y frijol, especialmente para autoconsumo, pero en algunos casos se logran obtener excedentes para la venta); asimismo, se desarrollan activida-des relacionadas con el comercio o servicios a la comunidad, como albañilería, artesanal u otras. El Corralito cuenta con un sitio definido para el ecoturismo, llamado “Cascadas El Corralito”, con una superficie de 115 000 m2.
La principal religión que se practica en esta comunidad es la cristiana evan-gélica, de denominación presbiteriana. Esta religión llegó entre 1944 y 1947 con la enfermera Florence Gerdel para apoyar el trabajo de Marianna Slocum. Para 1950, aproximadamente la mitad de la población tseltal de Oxchuc se había convertido al presbiterianismo, cosa que no se había logrado en ningún otro municipio (Harman, 1990).
Metodología
El estudio fue focalizado y se realizó con 42 tseltales, socios del centro ecotu-rístico “Cascadas El Corralito”. Entre ellos están aquellas personas que prestan algún servicio turístico, representantes de comités de turismo, pasados y actua-les, así como personas ajenas al centro ecoturístico, vecinos de los tseltales. Se utilizaron procedimientos y técnicas cualitativas y cuantitativas, adecuadas a los propósitos específicos del estudio, entre ellos, la entrevista semiestructura-da y las encuestas (Ortiz, 1998). El diseño de las guías de entrevistas se probó mediante pruebas piloto, con la finalidad de verificar que durante el trabajo de campo las preguntas estuvieran bien planteadas.
Desde un posicionamiento teórico, tomamos como punto de partida algunas reflexiones de Enrique Leff (2002, 59), quien menciona que la reapropiación de los recursos naturales conviene en la aplicación de estrategias dirigidas de actores locales. Esto abre un proceso orientado a la acción de los sujetos invo-lucrados en la construcción de una sustentabilidad basada en los derechos de propiedad y de acceso a los recursos potenciales locales (económicos, ambien-tales o sociales).
Enrique Leff plantea que la autogestión, la gestión para un desarrollo en-dógeno local y la gestión participativa de los recursos naturales son vitales. Con estos elementos, la reapropiación social de los recursos naturales se hace operativa, pues se observan estrategias de usos múltiples de la naturaleza y la variedad de sus microambientes, donde se llevan a cabo prácticas productivas que no solo preservan la biodiversidad, sino que elevan el nivel de autosatisfac-ción de las necesidades materiales de las comunidades.
En los procesos de autogestión participativa, los valores culturales y huma-nos definen el potencial productivo de proyectos locales. Este tópico parte de la consideración de que la autogestión y la gestión de las comunidades, mediante su participación en estrategias y acciones de los sujetos –como el ecoturismo–,2 refuerzan las identidades locales y colectivas, así como el acceso, uso y disfru-te de los recursos naturales, económicos o sociales (Leff, 2007). Por ello, los procesos de gestión participativa se han convertido en procesos de aprendizaje que generan beneficios sociales, como el fortalecimiento de los actores y la
2 Para ampliar la discusión sobre este punto, véase Boo, 1991; Bringas y Ojeda, 2000; March, 1997.
13
113
promoción de liderazgos en el seno de la comunidad, la mejora de la goberna-bilidad (porque se robustecen los acuerdos entre los diferentes actores sociales, públicos y privados) y la acción concertada que multiplica –y no solo suma– los recursos existentes y aumenta la eficiencia y legitimidad de la gobernanza local. Desde este posicionamiento tratamos de dilucidar la dinámica interna de esta organización de tseltales.
El ecoturismo entre los tseltales
En el año 2001, un grupo de indígenas tseltales de la comunidad El Corralito, experimentaron una situación inesperada; se enfrentaron al dilema de tomar decisiones respecto a impulsar o no un proyecto ecoturístico en sus tierras, don-de la actividad primaria era fundamental. Esta propuesta fue promovida por un personaje a quien ellos llamaban El Marso.3 Este agente externo a la comunidad tseltal les propuso crear un centro ecoturístico, dadas las bellezas naturales del lugar: caída de agua, ocho pozas y un área de bosque.
agente externo propició una discusión sobre el uso y destino de los recursos naturales en las tierras de los tseltales. Pretendió in-centivar a los indígenas con un ingreso económico adicional y formas diferentes de valorar sus recursos naturales (entrevista a Miguel López Mucha, noviembre de 2009). Lo único que solicitaba El Marso era ser integrante del proyecto, para, después, si los tseltales accedían, comprarles las tierras de la zona y ser él quien impulsara el centro ecoturístico con una visión empresarial.
Tras la propuesta, las 87 familias de tseltales –habitantes del territorio, uni-dos por el parentesco– discutieron y se pusieron de acuerdo. Entre los argumen-tos se aceptó impulsar el proyecto ecoturístico, no obstante, serían ellos quienes intervendrían en la gestión de sus recursos naturales sin la participación de personas ajenas a sus tierras. En total, solo 42 tseltales aceptaron colaborar, con lo que se formó la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada llamada Xchay´ja´ (caída de agua) para impulsar lo que ahora es el centro ecoturístico “Cascadas El Corralito”.
3 Su nombre es Hugo Pérez Marzo, mestizo proveniente del Estado de México que reside desde hace 20 años en la zona de Oxchuc, en la comunidad Mesbilja. Actualmente impulsa talleres entre indígenas que quieran trabajar el ámbar, la plata u otros productos, con la finalidad de generar autoempleo.
114
Hasta antes de 2002, los tseltales se relacionaban con sus recursos naturales desarrollando algunas actividades de agricultura o cría de animales domésticos. Hasta entonces no veían la posibilidad de aprovechar sus bellezas naturales, muy propicias para la actividad turística, mucho menos consideraban que la caída de agua que forma una cascada condensara en sí misma su belleza es-cénica y un valor de uso con potenciales costos de oportunidad. El cuerpo de agua que atraviesa parte de su territorio había sido percibido solo como un ser-vicio más que la naturaleza les prodigaba y que, en su reproducción biológica, les ayudaba a cubrir sus necesidades. Sin embargo, pronto cobraría presencia e importancia no solo en sus esquemas de pensamiento, sino en el resto del cuerpo social. Se descubre, así, en el recurso agua, una función socioeconómica que más adelante incluirá la dimensión ambiental. Además, como se dijo, el río forma a su paso una cascada y ocho pozas con características muy peculiares, además de un área boscosa singular por ubicarse en una zona de transición, es decir, una zona de bosque de niebla.
Entre las experiencias del ecoturismo de los tseltales está la nueva forma de ver la cascada, ya que implica otras posibilidades para la dinámica comunal, constituyéndose en un nuevo proyecto de vida colectivo, cada vez más obje-tivo. Esto ha ocasionado que se desplieguen estrategias de trabajo conjunto, mecanismos de recohesión social, capacidad de agencia y gestión para impul-sar esta actividad y promover el proyecto ante instancias de gobierno (local y estatal), sin dejar de lado sus actividades habituales de agricultores, jornaleros, maestros o comerciantes. La evidencia empírica demuestra que los tseltales de El Corralito lograron reapropiarse del recurso agua. Esta y otras experiencias del grupo hacen revisualizar los contextos rurales (Toledo, 2000) frente a otro escenario global, social y ambiental, donde los recursos naturales se han vuelto más escasos por su uso irracional o por la contaminación que han padecido.
En 2002 los tseltales deciden aventurarse a impulsar el ecoturismo en sus tierras. Desde entonces han pasado por etapas de desarrollo y se han dado sal-tos cualitativos hacia un proceso incipiente de gestión ambiental y modos de apropiación de un proyecto económico endógeno, porque sus ingresos ya no solo dependen de sus actividades primarias, comerciales o de venta de fuer-za de trabajo en las áreas urbanas, sino que la actividad ecoturística se erige como una fuente más. Aunque este grupo indígena comienza con una nula
13
experiencia en el ramo turístico y pese a que se equipara con las vivencias de otros grupos en el estado de Chiapas, que han impulsado el ecoturismo y desa-rrollado procesos de revalorización de los territorios (López y Palomino, 2000; Maldonado, 2008), reapropiación y reúso de los recursos naturales básicos para la existencia (Toledo et al., 2000), no están ajenos a las readecuaciones estruc-turales de los colectivos, en el sentido de que requieren construir instituciones internas para la toma de decisiones –asamblea–, la estructuración de comisio-nes, la apropiación de nuevos discursos y lenguajes de valoración en torno a los recursos naturales disponibles (Maldonado, 2008; Hernández, 2002; Kutay, 1992; Reygadas et al., 2006; Toledo, Alarcón y Barón, 2002).
La promoción del ecoturismo ha traído aparejada mecanismos de cohesión social, equiparables con aquellos centros ecoturísticos que han tenido en los últimos años un repunte en las preferencias de los turistas, principalmente por-que el centro está ubicado rumbo a Palenque a la orilla de la carretera San Cristóbal-Ocosingo, una ruta muy transitada.
En general, los esfuerzos en infraestructura y procesos de gestión y autoges-tión del proyecto en cuestión significan un proceso de experimentación y una reestructuración social consensuada, en la medida en que no se trastoca la con-vivencia interna ni el tejido social sobre el que se reproduce el colectivo comu-nitario ligado a las actividades de ecoturismo. Hacer esto conlleva, a la postre, obtener resultados de índole social, económica o turística que reflejen la gestión de recursos naturales y una fuerte participación en la conservación del proyecto ecoturístico y de los recursos naturales, como a continuación explicaremos.
Fase primera: reapropiación y mecanismos de mediación y autogestión de recursos naturales
El proyecto en el mediano plazo revela varias fases recorridas y otras por transi-tar. La fase inicial o de reapropiación y de experiencias, la fase de construcción de consensos y mecanismos de mediación y, por último, la fase de la conso-lidación. Las evidencias empíricas señalan que el proceso de reapropiación es aun endeble en términos económicos; en cuanto a lo social, se dio sin mayor dificultad una especie de absorción y reacomodo a las exigencias estructurales y funcionales en la vida colectiva, familiar e individual; en el aspecto ambiental,
116
hasta ahora hay un mimetismo discursivo que raya en la conservación y preser-vación de los recursos naturales.
Entre los tseltales la autogestión, desde 2002, constituye un proceso partici-pativo relacionado con el ejercicio del consenso y la toma de decisiones de sus más variados componentes sociales e individuales. El proceso de organización cristalizado en el impulso del proyecto ecoturístico ha fructificado en avances internos –diversificación en la estructura de ingresos, ampliación del capital físico, social y humano– y externos, tanto de la participación de las mujeres, como de jóvenes y ancianos.
La mera participación del grupo en el proceso decisorio de gestión de sus recursos naturales no determina que estos cristalicen en etapas de autogestión sólidas. Solo la estructuración de las características y condiciones en la práctica social concreta de la participación puede definir su carácter y sus tendencias. Sin embargo, durante el proceso autogestivo, se puede observar que la regencia de su destino como grupo (re)organizado, a partir de la inclusión de todos los agentes (hombres y mujeres), incidió en la satisfacción de sus necesidades e intereses colectivos. Por ejemplo, desde 2001 se aprecian los síntomas de una cohesión social que incide en una reestructuración consensuada de la vida organizativa entre los tseltales, lo que da paso a prácticas de cooperación en el resguardo de las tierras, aguas y bosques. Don Miguel relata así su experiencia:
Fueron pocos los que no queríamos, no lo creíamos pues que hubiera beneficio, ya el Marso nos invitaba a asociarnos y crear lo que tú ves, pero los más hermanos no querían, teníamos temor que nos quitaran nuestra tierra; pero no fue así, mi hermano Nicolás decía que no se podía quitar, que el ley no permitía eso, tenemos el papeles que dicen que es de nosotros […] pasó uuuy, mucho después, había mucha necesidad, entonces lo que sucedió fue que nos echaron un grito que iba a haber asamblea para discutir, fue mi hermano Nicolás que nos invitó, que dijo: “ya es hora de hablar sobre lo que nos conviene”, así pues durante la reunión llegaron todos los Mucha… uy más de 80, aparte mujeres, muchos hablaron para contar cómo hacerle, muchos se enojaron, otros preguntaban, útale, era un discusión entre todos: y así empezó todo, fue difícil acordar algo, pues muchos no quisieron coope-rar para el gestoría y comenzar, pero se logró y el mayoría le entró, solo el otro uno el Marso ya no se le aceptó, pues no es del linaje Mucha, y se fue; y algunos de mis
13
117
primos y hermanos no quisieron, ya después quisieron pero ya habíamos cooperado mucho, no quisieron ponerse al tanto […] El Marso seguía después insistiendo que traería técnicos, maestros, mucho grinko, pero ya estaba que no queríamos no al Marso y solos caminaremos, así es el tradición acá, y así fue que los Muchas nos aventamos al gestoría y platicar siempre de los problemas de cómo hacerle [entre-vista, junio de 2009].
Asamblea local y participación
Entre los años 2001 y 2002 se observaron cambios en el grupo y en la reapropia-ción de los recursos naturales en el centro ecoturístico. Factores como la nula experiencia de los tseltales en el campo del ecoturismo y la falta de interioriza-ción de sus bellezas naturales obligaron a crear la asamblea y las reglas de par-ticipación en cargos de la mesa directiva, con la finalidad de tomar decisiones respecto del uso colectivo y los recursos naturales.
La participación de los miembros de la comunidad en la discusión de sus de-rechos, aspiraciones y sueños, reconociendo sus debilidades, particularidades y fortalezas como grupo, registró diversas expresiones organizativas (desde la familia, la sociedad cooperativa y la asamblea general) y visiones centradas en un trabajo colectivo e individual. Esto destacó la importancia de la concientiza-ción del trabajo en conjunto y de los niveles de participación incluyentes para hombres, mujeres, jóvenes y ancianos.
Aunque durante el proceso siempre se mantuvieron los consensos, disensos o controversias, las discusiones han sido un esfuerzo colectivo que ha provo-cado un arraigo de protección e iniciativas ligadas a estrategias defensivas de su propiedad (tierras) y las fronteras de los recursos naturales (límites entre indígenas tseltales de otras comunidades de Oxchuc), por ejemplo, no permitir la entrada al trabajo colectivo de gente no pariente o socia; de territorialidad y propiedad comunal de tierras, agua y bosques (a pesar de tener límites de tie-rras, ahora como centro ecoturístico estos se borran y hay libre tránsito de los turistas), así como la discusión acerca de cómo delimitar las fronteras naturales entre los tseltales, pues con la venta de servicios turísticos los recursos natura-les tendrían una función estética y no productora de bienes de autoconsumo, al menos no como antes.
Hasta antes del 2001, los recursos naturales (las tierras, el agua, los bos-ques) fueron para los tseltales bienes de uso colectivo y para autoconsumo de las familias. La milpa, el cultivo del café, la leña, el agua del río para lavar ropa no se consideraban dentro de las estrategias y condiciones de preserva-ción que impone la actividad turística. Los derechos legales de propiedad y las formas concretas de acceso, posesión, apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales se basaban en reglas consuetudinarias. Hasta ese momento no se consideraba la existencia de un escenario social sobre la apropiación de los recursos bajo un nuevo concepto de producción fundado en la valoración de los potenciales ecológicos y culturales para la venta de servicios turísticos. Para ejemplificar esto, es útil ver lo que ocurría con el uso de la leña y del agua: antes de la creación del centro ecoturístico se empleaba leña solo para el au-toconsumo. En una muestra aleatoria, al preguntar si extraían leña o madera, 75 % de los entrevistados no dudó en responder afirmativamente, señalando que la extraía del bosque, mientras que 25 % respondió negativamente. Estos últimos mencionaron que la compraban.
Del 75 % de los que afirmaron un uso del bosque, 13 % empleaba la madera para construir cercas, mojones y postes para delimitar sus parcelas. El resto, para consumo doméstico. Respecto al uso del río, principal atractivo turístico, antes de la creación del centro ecoturístico su uso también era para autoconsu-mo. Este se complementaba con los “ojos de agua”4 que igualmente utilizaban para beber. La justificación del uso del río fue que pasaba por sus tierras, por lo que se le aprovechaba para el consumo familiar. De los entrevistados, 60 % menciona que las mujeres utilizaban el río para lavar la ropa y para otras nece-sidades domésticas, 20 % lo utilizaba para bañarse. Aunque las tierras estaban parceladas y con límites naturales, los ahora socios del centro, al ser parientes, no se oponían a que entraran a bañarse si las zonas para tal uso se encontra-ban en sus tierras. Finalmente, 15 % mencionó que eran usadas para irrigar la milpa u otro cultivo, aunque esto fue en muy pocas ocasiones, pues el tipo de agricultura desarrollada por los tseltales es extensiva.
Antes de la creación del centro ecoturístico, los recursos naturales en tierras de los tseltales solo tenían un valor de uso, intangible y hereditario. Entre 60 y 75 % usaba los recursos tierra, agua y bosque para la producción de bienes de
4 Comúnmente se les llama así a los lugares donde brota el agua.
13
119
autoconsumo: maíz, frijol, café, leña y agua para beber. Los recursos naturales eran independientes de cualquier proyecto de desarrollo económico endógeno, y no tenían proyección hacia la obtención de ingresos monetarios. La naturale-za desempeñaba una función: brindar servicios para el consumo humano.
Resguardo de los recursos naturales en el centro ecoturístico
Como grupo (re)organizado bajo una figura jurídica se enfrentaron a cómo lograr la autonomía en el reúso de sus recursos naturales. Aquí se mezcla lo privado con lo público. Por ejemplo, si antes las mujeres lavaban ropa en el río en cualquier horario y lugar, ahora se hace de madrugada y en lugares donde no se den cuenta los turistas, o bien se debe acarrear agua y lavar en sus casas. Asimismo, la extracción de madera, leña u otros productos no se hará sin previa consulta de la asamblea. En sus inicios, esto provocó desacuerdos, disgustos y rupturas, no profundas, entre los socios. No obstante, a la larga se asumió que tales reglas no escritas serían en beneficio colectivo, pues al conservar tales recursos el dinero sobrevendría de la venta de servicios turísticos. Aunque las tierras de los socios fueran “propiedad privada”, y en ellas hubiera fragmentos de bosque, se tenía que consultar sobre el uso, particularmente en los aspectos mencionados. En estricto sentido, tales reglas no se realizaban en su totalidad, pero con el paso del tiempo y la visible llegada de turistas para contemplar las bellezas naturales se obligaron a concretarlas, sustituyendo el uso por la com-pra de tales bienes de consumo.
En esta primera fase, los tres o cuatro años iniciales, hubo factores positivos de sustentabilidad y reapropiación social de los recursos naturales: la consoli-dación de acuerdos y el consenso entre jóvenes, mujeres, adultos y ancianos. Con esto se dio paso hacia un capital social (traducido en confianza, asociati-vidad y conciencia), que fortalece la idea de un proyecto ecoturístico local de estilo familiar (Reygadas et al., 2006), pensado para no “perder derechos” de sus tierras, aguas y bosques, y que a futuro sea un incentivo económico para los hijos.
Se atestiguó también el surgimiento de un espacio para, desde su cotidia-nidad y prácticas de vida como grupo étnico tseltal, reafirmar el proceso de reelaboración colectiva de propuestas encaminadas a la reivindicación, de con-sensos y discusiones, al fortalecimiento de un proyecto que ahora quieren here-dar a sus hijos y que ven viable: el centro ecoturístico “Cascadas El Corralito”.
Desde luego, este grupo tseltal se apodera de un cuerpo de prácticas (limpia de los márgenes del río, plantación de frutales diferentes de la zona, cuidado de los árboles y el río) y conocimientos orientados a posiciones acerca del control social del territorio y de los recursos naturales.
Esto fue necesario al inicio para el fortalecimiento endógeno de capacida-des, de autonomía, autodeterminación de sus necesidades y autogestión del po-tencial ecológico (Leff, 2007), aun con sus debilidades, como fueron la ya men-cionada nula experiencia, los intereses personales, las envidias, los chismes, la falta de publicidad, de capital y de un convencimiento total de la colectividad acerca de lo que se estaba haciendo. No obstante, se observa que estos factores, en los primeros años de vida del proyecto, ya son avances significativos hacia una reapropiación social de recursos naturales y de una sustentabilidad social, aunque marcados por incipientes reglas de uso y conservación; asimismo, se-llados por un interés legítimo y genuino de reapropiarse de lo suyo, que es la herencia de los padres y el futuro de los hijos: tierras, aguas y bosques.
Fase segunda: construcción de consensos y mecanismos de mediación
Entre 2003 y 2006 se observa la solidez de las redes de apoyo mutuo, confianza, autoinclusión de jóvenes, adultos, mujeres, ancianos y una estructura de dere-chos y obligaciones de todos los socios para el proyecto. Surgen nuevas reglas y normas de dirección respecto al trabajo colectivo, el resguardo de los recursos que dan vida al centro turístico y la búsqueda de capital de inversión en insti-tuciones de gobierno, para ampliar la infraestructura de base. En esta etapa se consolidan las capacitaciones para el resguardo de los recursos naturales y la siembra de especies de frutas y árboles desconocidos en la zona. Los recursos naturales quedan encerrados dentro del proyecto turístico y ahora tienen doble función: seguir dando sus frutos en menor medida (valor de uso) y la venta de su belleza (valor de cambio/venta de servicios turísticos). Según Álvaro López, socio del centro ecoturístico, después de varios años se dio prioridad al centro ecoturístico, “los recursos naturales ya existen, solo hay que mantenerlos en buen estado, limpios, pues” (entrevista, junio de 2010). Paradójicamente se ob-serva desánimo para la consecución del proyecto en su largo alcance. Hay una expectativa de la prosperidad en el aspecto económico que se sostiene por la
13
voluntad pasiva y colectiva de los ancianos y las mujeres tseltales. Si bien hay desesperanza, también se ha fortalecido la colaboración a través de las redes de apoyo mutuo y, por ende, la consecución y la perseverancia.
Los factores que contribuyeron al desaliento entre algunos socios fueron el intervencionismo y la no comprensión del idioma español. Las constantes intervenciones por parte de las instituciones de gobierno para regular sus ac-tividades crearon una red de nociones que ellos jamás habían escuchado. Se habló de modelos (ecosistemas y estrategias de conservación), actores (pros-pectores, taxonomistas, planificadores y expertos) y estrategias (manejo de re-cursos, derechos de propiedad) (entrevista a Álvaro López, julio de 2010). Estas intervenciones motivaron traducciones acerca de cómo trabajar y entender el ecoturismo. Algunos socios se desilusionaron, pues su condición de agricul-tores y la falta de instrucción académica los imposibilitó para comprender de qué trataban las capacitaciones o los mensajes. Luego, la presión de diferentes actores externos, como universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales, que observaron en este nuevo centro ecoturístico un modelo para estudios sociales, culturales o económicos, fue acorralando a los tseltales.
Casi siempre vienen estudiantes, investigadores, o maestros y siempre nos pre-guntan asombrados cómo le hicimos; que está muy grande, que cómo conservamos, para qué, cuándo, que qué es el turismo, cultura, y así, a veces nos reímos porque siempre son lo mismo […] y lo mismo les decimos […] a veces ya ni sabemos qué decir, a veces nos toman como ejemplo, quieren saber por qué somos tseltales o organizados, pero ya aburre siempre lo mismo, si no es el gobierno, son los profeso-res, si no, los estudiantes, así que nunca falta alguien que venga. Ya sabemos cómo son: pantalón de mezclilla, muy amables, con cámaras, cuadernos o grabadoras. Pero no sabemos qué decir solo que cuidamos lo que Dios nos dio […] así pues muchos tíos por eso ya no quieren, les da pena y se desaniman.
Por lo anterior, los tseltales optaron por adaptarse y crear estrategias que dan por resultado el surgimiento de capacidades y habilidades discursivas, aunque adaptadas a sus necesidades. En la práctica, en esta etapa hubo experiencias que representaron nuevamente consensos, disensos, fracasos, pero también éxitos en la capacidad de agencia (creación de cuatro nuevas palapas y recursos económi-cos para infraestructura dañada) y procesos de interiorización y revaloración de
sus bellezas naturales (aunque a nivel discursivo y en algunas prácticas incipien-tes de conservación). Se observan procesos nacientes de gobernanza ambiental mediados por la endogenización del proyecto de turismo, y la necesidad colectiva de reapropiarse de sus tierras, aguas y bosques, constituidos en patrimonio na-tural y cultural.
Por otra parte, las prácticas de trabajo colectivo, uso de los recursos natura-les y transparencia financiera ahora son más eficientes. Estos hallazgos refuer-zan la propuesta de Enrique Leff (2002) acerca de los derechos de propiedad, que se definen como resultado de las estrategias de capital social y poder local, pues se encaminan a prácticas alternativas de uso de los recursos naturales y dependen de condiciones culturales y sociales diferenciadas. En este sentido, ya aterrizadas por los tzeltales, estas ideas hacia una gestión de recursos natu-rales se reflejan en el principio de equidad como articulación de la diversidad (Leff, 2009: 69) y los derechos de propiedad del grupo étnico, transfigurados en estrategias de poder frente a otros grupos tseltales aledaños, además de las es-trategias discursivas creadas para la consolidación de un proyecto económico. Esto no quiere decir que no hayan existido problemas, desánimo, deserciones o frustraciones al no obtener el resultado económico deseado, pues los intere-ses son heterogéneos dentro de este grupo social. Hay necesidades, demandas y derechos particulares. No obstante, a lo largo de los años los tseltales han aprendido que la unidad y la paciencia entre ellos demuestran fortalezas en la autodeterminación de sus territorios y recursos naturales. Por ello, a partir de sus necesidades propiciaron la autogestión del potencial ecológico de su comu-nidad. A través de la experiencia del ecoturismo han trascendido a un proceso mayor de gestión y participación encaminado a una sustentabilidad ambiental fundada en principios de diversidad ecológica, cultural y social.
Por el momento, tras vencer obstáculos, aprovechar su herencia cultural, fortalecer su “comunidad” y revisualizar su ecosistema, ellos conciben un po-tencial en la conservación de sus “naturalezas” ligadas al ecoturismo, tal como dice el tseltal Álvaro López. En el plano académico se puede entender que los tseltales, independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento histórico), se apropiaron, circularon, transformaron y consumieron materiales y/o energías provenientes del mundo natural (Toledo, 2008: 3). Esto muestra un uso colectivo de los recursos naturales dentro de una misma sociedad, donde se comparten el agua, el bosque y la tierra.
13
Fase tercera: transferencias económicas, generación de recursos económicos y transparencia en el manejo de recursos económicos
En los últimos años (hasta 2010) se ha observado una interdependencia sólida en-tre participación social, proyecto turístico y recursos naturales, pero a la vez se ha experimentado una etapa de estancamiento, pues las circunstancias del mercado, la ley de la oferta y la demanda crea desánimo, desesperanza y migración. Se cre-yó que los turistas llegarían con la creación del centro, sin embargo no fue así. Se requerían estrategias de mercado: publicidad, convenios con las transportadoras turísticas y que se incluyera el centro ecoturístico dentro de la ruta turística San Cristóbal-Ocosingo-Palenque. Pese a la construcción de carreteras pavimentadas y caminos de terracería, hay muy pocos visitantes, la mayoría de estos llegan a rutas y destinos conocidos y consolidados: Palenque, Montebello, Bonampak y Yaxchilán, por mencionar algunos.
En cuanto a los apoyos gubernamentales, se logró crear las primeras pa-lapas, andadores, restaurante y baños. Empero, los nulos resultados debido a los factores mencionados fueron causas de aislamiento. Por consiguiente, su articulación con programas locales y regionales de desarrollo es todavía una asignatura pendiente, lo que ha limitado el fortalecimiento del capital de inver-sión y el usufructo de la renta de los recursos naturales a mayor nivel. Si a esto se le agrega la falta de infraestructura de servicios como internet, teléfono, agua potable o tiendas, se evidencia un problema mayúsculo. En ninguno de los ca-sos hubo avances. No se contaba con el capital financiero para poder invertir. A manera de ilustración, en el cuadro 1 se pone de manifiesto que hay un mínimo avance financiero respecto de la captación monetaria del ecoturismo, lo cual imposibilita la reinversión.
La información del cuadro 1 se aplicó a 71 % de los socios (albañiles, cam-pesinos, choferes, etc.) que se encontraban en la comunidad. Estos resultados dan una visión heterogénea del grupo de trabajo, visión sumamente útil para entender el manejo diversificado de los recursos naturales que llevan a cabo los pobladores del área, pero que muestra las desigualdades en la obtención de recursos económicos. Por ejemplo, un jornalero dedica un total de 628 jornales anuales, ya sea su propia fuerza de trabajo o a través de la contratación de mano de obra, para la implementación de seis actividades productivas, con un
valor monetario de 49 814 pesos anuales. De esos días trabajados, 29.42 % es dedicado a actividades de autoconsumo (milpa, huertos familiares, extracción de leña), mientras que 77.81 % son jornales empleados en actividades orien-tadas al mercado (bienes, servicios o trabajo temporal fuera de sus comuni-dades). En el ecoturismo invierte 11.4 % de jornales. Cada jornal invertido en este sector equivale a 50 pesos. Para los tzeltales, el ecoturismo es parte de los ingresos para el autoconsumo (24.5 %). La venta de fuerza de trabajo para el mercado representa 93.86 %. Solo 6.1 % es para la venta de café, para quienes tienen cafetales y obtienen algo de producción.
Lo anterior presenta a una sociedad que depende de la venta de fuerza de trabajo para sostenerse. Por lo tanto, no pueden sustituir las transferencias monetarias que pudieran llegar del gobierno. No hay excedentes que vengan del ecoturismo, menos aún para invertir en infraestructura. Si se agrega que 35 160 pesos anuales se utilizan para educación (útiles escolares, imprevistos, luz, etc.), transporte, enfermedades, y que las familias de los socios tienen entre cinco y seis miembros, el panorama no es alentador. Los 3 600 pesos anuales que obtienen del ecoturismo les ayudan poco a sus necesidades diarias. Se
Valor monetario
Total Autosub. Mercado
% $ % $ % $ %
Milpa 130.5 20.76 7 830.00 15.72 7 830.00 53.43
Café 27 4.30 2 160.00 4.34 2 160.00 6.14
Extracción de leña
28 4.46 728.00 1.46 728.00 4.97
Trabajo asalariado
275 43.75 33 000 66.25 33 000.00 93.86
Ecoturismo 72 11.46 3 600.00 7.23 3 600.00 24.57
Huerto 96 15.27 2 496.00 5.01 2 496.00 17.03
Total 628 100.00 49 814.00 100 14 654.00 100.00 35 160.00 100
Porcentaje 100% 29.42% 77.81%
CUADRO 1.
13
puede pensar que hay un abandono de los tseltales al proyecto, pero no es así. Paradójicamente, las redes de apoyo se encaminan poco a poco y no dejan de funcionar, aunque el entusiasmo disminuye, se sigue participando y aprendien-do del proyecto. Aunque mínima, la inclusión del ecoturismo en la gestión de capital contribuye a la diversificación económica.
Después de diez años, y tras las experiencias de los tseltales de este centro ecoturístico, las instituciones gubernamentales han sido cautelosas en la inver-sión de capital en este centro. Sin embargo, los tseltales han creado sus propias formas de generar capital, por ejemplo una “caja de ahorro”, como ellos dicen, con la cual, aun sin muchas aportaciones, los miembros han conseguido el capital mínimo para restaurar postes, cadenas, sillas o pintura. Asimismo, las peticiones sobre capacitaciones, apoyo logístico en turismo alternativo y admi-nistración de recursos financieros son mayores. Resulta paradójico que, frente a un mínimo avance económico en el ecoturismo, hay un proceso con efectos sobre su cultura (mitos, leyendas de las cuevas, agua y bosques), sus recursos naturales y las prácticas de “conservación” (limpia de márgenes del río, no lavar, inserción de árboles frutales y discursos sobre la conservación, no conta-minar, no ensuciar el agua, aprovechar lo que la tierra ofrece).
Hay una reapropiación de sus medios culturales (vestimenta, lengua, identi-dad, cosmovisión, tradición oral, costumbres) y ecológicos de producción (mil-pa y cacería), mediadas por una autogestión que expresa demandas por la reva-lorización de sus prácticas tradicionales de uso de los recursos. A pesar de que este proceso no es homogéneo en todos los socios, sí deja un saber necesario en cuanto a la formación de recursos humanos en la dimensión del ecoturismo y la problemática ambiental. La interiorización de los recursos naturales está marcada por un proceso difuso, forzado por actores externos sobre lo que re-presentan los recursos naturales entre los indígenas. Esta interiorización de sus bellezas naturales ha sido al mismo tiempo la debilidad y fortaleza del proyecto de ecoturismo; no obstante, tal como sugiere Leff (2009), se ha impuesto paula-tinamente la racionalización social que, frente a las dudas y desconocimientos, se posiciona con la construcción de un saber, ahora resignificado por identida-des culturales locales.
Ecoturismo: opción endógena de revaloración de los recursos naturales
Se puede considerar, de acuerdo con Reygadas et al. (2006), que el ecoturismo ha sido una de las opciones que las poblaciones locales han elegido como vía para simultáneamente obtener ingresos económicos y cumplir con el cuidado del medio ambiente, en parte por una fuerte demanda del gobierno mexicano y de organismos nacionales e internacionales dedicados a la conservación am-biental. Se trata de una opción endógena que además se basa en la revalori-zación del espacio desde sus dimensiones culturales y ecológicas. Además, las fortalezas y debilidades se practican mediante un modelo cerrado tipo monopo-lio familiar, según la clasificación que hicieran Reygadas et al. (2006) para los centros ecoturísticos de la región de la selva de Chiapas. Esto hace que el uso colectivo y la reapropiación social de los recursos naturales sean rentables al nivel del capital social y de la gestión participativa para proyectos endógenos focalizados.
Así, el ecoturismo desarrollado entre los tseltales, si bien es dependiente de recursos financieros, ha fortalecido implícitamente las redes de apoyo mutuo y las aspiraciones de consolidación en la conservación de sus recursos naturales, ahora que son reconocidos como potenciales para la renta de servicios turís-ticos. Las experiencias en este proyecto ecoturístico indígena muestran la par-ticipación de una amplia gama de actores para generar y circular saberes que dan pie a determinadas tomas de decisiones de largo plazo en torno a la gestión ambiental. Por el momento, entre los tseltales involucrados se visualiza que este proyecto, con sus debilidades y fortalezas, es una solución endógena de de-sarrollo de capacidades locales con carácter estructural, aunque aún limitado, porque no es extensivo ni universal a toda la comunidad tseltal de El Corralito, pero no por ello deja de representar una vía que puede generar un efecto de-mostración en la microrregión de los Altos de Chiapas, pues en esta región hay zonas indígenas con recursos naturales potenciales para la venta de servicios turísticos, lo que a la postre, sin duda, motivará a otras comunidades a explorar tal potencial e interiorizar la necesidad de reapropiación de los mismos.
Por ahora, las fortalezas y debilidades hacia una reapropiación local de los recursos naturales mediante el ecoturismo ponen énfasis en la organización, lide-razgo, financiamiento, permanencia, heterogeneidad, dinamismo interno y con-trol y toma de decisiones. Pese a que hay normas no escritas en la determinación
13
colectiva de los recursos naturales, en este grupo tseltal se demuestra que estas permiten mayor movilidad en la gestión de los mismos, no obstante su visibilidad en acciones y mecanismos de resolución de conflictos, de acceso y bajo costo en el uso no parezcan importantes (tal es el caso del uso del agua y la leña y, después, del centro ecoturístico). Otro avance es el reconocimiento mínimo por parte de las autoridades externas –sobre todo del gobierno– de los tseltales en la gestión de recursos económicos y naturales. Esto expone los niveles organiza-cionales que bajo una estructura de liderazgos está centrada en la participación funcional, sin rupturas en el interior del grupo social.
Reflexiones finales
Los datos revelan que con la implementación del centro ecoturístico, los tsel-tales han iniciado la reapropiación social de sus recursos naturales, lo cual significó un proceso de participación y reestructuración social consensuada, porque no ha habido conflictos que trastoquen la convivencia interna ni el tejido social sobre el que se reproduce el colectivo comunitario. No obstante, no los ha eximido de complejos procesos de recomposición de su calendario socioproductivo, comprimiendo o alargando el calendario tradicional-cultural para darle cabida a una actividad otrora ajena a la cotidianeidad en la agricul-tura. Comprimiendo porque toda diversificación de acciones demanda no solo tiempos, sino espacios para su desenvolvimiento, así como fuerza de trabajo adicional, inversión monetaria efectiva, coordinación, liderazgo y capacidad de gestión. Alargando porque los costos de oportunidad, determinados por el diferencial de ingresos, requieren atender todas las oportunidades de antaño y las nuevas, fincadas estas últimas en labores donde la demanda exige calidad, continuidad y actitud.
Si bien el proyecto aún adolece de debilidades y amenazas, lo realizado ha derivado en ganancia de experiencia y autogestión, ampliación de la infraes-tructura, visibilidad en el creciente mercado de servicios de ecoturismo que, en esa ruta, es altamente competitivo, no solo por las bellezas escénicas que existen, sino por la entrada de nuevos competidores. Como ocurre con el ciclo del turismo, son tres las temporadas altas y durante el resto del año las visitas son casi de fin de semana. Ello hace un tanto vulnerable la iniciativa. De esta manera, las transferencias de recursos gubernamentales para ampliar el capital
físico se vuelven apremiantes, lo cual es un problema, pues inhibe la posibili-dad de formar un fondo de reserva para reposición y atención de emergencias y contingencias (lluvias, inundaciones o daño de infraestructura de las palapas). Esta dependencia financiera obliga a los socios a buscar y no abandonar las actividades que les procuran ingresos adicionales, en especial la venta de su fuerza de trabajo en las zonas urbanas.
Los avances de los tseltales en estos años son significativos. A lo largo de su trabajo colaborativo han obtenido resultados reflejados en estrategias de usos múltiples de la naturaleza y de la variedad de sus microambientes donde se de-sarrollan prácticas productivas (Leff, 2002). Algunas pautas de comportamientos ligados a la preservación y valoración de sus recursos naturales indican logros auténticos como grupo reorganizado, vía el ecoturismo. Aquí, en comparación con las experiencias de ecoturismo de grupos organizados en otros sitios, como los de la región selva, no hay una ruptura en el orden social, en parte por perte-necer a una sola unidad familiar (Montoya, Hernández y García, 2010: 25). Esta fortaleza hace frente a la economización de la naturaleza, y ha permitido que, en su contexto local y de acuerdo con sus intereses, redefinan los recursos naturales a ser gerenciados (Escobar, 1999: 81). Sin embargo, no se desestima que haya discusiones, tensiones y molestias, que hasta el momento han sido superadas en el camino hacia una sustentabilidad fuerte (Allier y Roca, 2009: 45).
La participación local y los procesos de autogestión de los recursos natura-les no han sido fáciles. Lo interesante es que los tseltales han construido una estrategia alternativa con su capital natural. Esta fortaleza es en sí misma parte de un proceso inicialmente muy ajeno a sus vidas, que tuvo que reordenar su trabajo en jornales, en el comercio, en el magisterio y en la agricultura. No obstante, la tierra, el agua y los recursos forestales que rodean el río, de estar en reposo o en una fase de letargo que no objetivaba su valor de uso y, luego, su valor de cambio, ocuparon un lugar prominente no solo en el discurso sino en la acción y reorganización de los 42 socios.
En algunos de los casos, el centro ecoturístico ha adquirido significado que evoca, tal como ellos dicen, una bendición, una opción de vida, una utopía, que vendrá en el futuro a jugar una función en la reproducción colectiva e individual del grupo social, pues será “herencia para mis hijos” (entrevista a
. Así, en la simbiosis participación social-
13
ecoturismo-ecursos naturales hay lo que Rosa Hernández (2002) apunta: un proceso autogestivo y de adaptación social y nuevos lenguajes de valoración, propios de una reapropiación social de los recursos naturales. Esto último se ha perfilado a lo largo de diez años mediante estrategias de gestión participativa sobre sus recursos naturales, dirigidas por actores locales.
Cabe insistir en que, si bien los recursos monetarios son insuficientes, el esfuerzo de los tseltales ha logrado ampliar su cobertura y la demanda de ser-vicios en el mediano plazo para pensarse como un proyecto alternativo de vida.
Los tseltales le apostaron a lo no inmediato, y en ello se puede destacar una visión de futuro, distinta por mucho de la que les heredaron sus padres y abue-los, plenamente aferrada al control de esa belleza escénica que identificaron como algo dado. En el fondo se trataba de intentos de dejar lo que eran (si es que eran algo, a los ojos de sus vecinos y ladinos): campesinos pobres con es-casa tierra, cuya única esperanza era ir a buscar trabajo fuera de la comunidad. Por lo mismo, el proyecto en el mediano plazo revela varias fases recorridas y aún por transitar: la fase inicial o de reapropiación, la de la ampliación y adqui-sición de experiencia y la de mayor envergadura: la de la consolidación. Las evi-dencias empíricas señalan que el proceso de reapropiación todavía es endeble en términos económicos; en cuanto a lo social, se dio sin mayor dificultad una especie de absorción y reacomodo a las exigencias estructurales y funcionales en la vida colectiva, familiar e individual. Entre las debilidades estructurales se encontró la crónica dependencia de las transferencias gubernamentales, para lograr una mayor capitalización y autonomía financiera, no solo para ampliar la base de capital físico, sino sus capacidades instaladas.
En resumen, en la zona de estudio se registra una mejora continua en la in-terlocución con diversos actores locales y foráneos respecto al uso y conserva-ción del centro turístico y los recursos naturales. Esto posibilita mayores alcan-ces de autonomía en la toma de decisiones sobre sus recursos y la transferencia de recursos económicos para favorecer la conservación de su patrimonio natu-ral. Pero esto es parte de un proceso de autogestión, gestión y reapropiación social con todas las fortalezas y debilidades que pueda tener, sin embargo, esto es el reflejo de diez años de paciencia y ardua labor organizativa; habrá que ver su desenvolvimiento en años futuros, cuando la demanda del centro sea mayor.
FUENTES CONSULTADAS
Economía ecológica y política ambiental. Méxi-co: Fondo de Cultura Económica.
Boo, Elizabeth (1991). “Making Ecotourism Sustainable: Recommendations for Na-
ture Tourism, Managing for the environment. Bringas, Nora y Lina Ojeda (2000). “El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del
turismo de masas?”. Economía, Sociedad y Territorio, II (7), 373-403.Escobar, Arturo (1999). El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la
antropología contemporánea. Bogotá: Cerec/Instituto Colombiano de Antropología.
-coma en una localidad tseltal del Oxchuc, Chiapas”. Tesis de maestría. San Cristóbal de Las Casas: Centro de Investigaciones y Estudios Supe-riores en Antropología Social-Sureste.
Harman, Robert (1990). Cambios médicos y sociales de una comunidad maya-tzeltal. México: Instituto Nacional Indigenista/Consejo Nacio-nal para la Cultura y las Artes.
Hernández, Rosa (2002). “Adaptaciones sociales en torno al ecoturismo en una comunidad indígena en la Selva Lacandona, México”. Tesis de maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. San Cristóbal de Las Casas: El Colegio de la Frontera Sur.
Kutay, Karl (1992). “Ecotourism Marketing: Capturing the Demand for Spe-cial Interest Nature and Cultural Tourism to Support Conservation and Sustainable Development”. Ponencia presentada en el Tercer Congreso Interamericano de Turismo, Cancún.
Leff, Enrique (2002). Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la na-turaleza. México: Siglo XXI Editores.
-------- (2007). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. 2a. ed. México: Siglo XXI Editores.
-------- (2009). Ecología y capital; racionalidad ambiental, democracia partici-pativa y desarrollo sustentable. México: Siglo XXI Editores/Universidad Nacional Autónoma de México.
Maldonado, María Isabel (2008). “Concepciones del turismo y territorio entre
13
131
los chuj de Tziscao, Chiapas”. Tesis de maestría en Ciencias en Recur-sos Naturales y Desarrollo Rural. San Cristóbal de Las Casas: El Colegio de la Frontera Sur.
March, Ignacio (1997). Turismo alternativo en Chiapas: Una alternativa adi-cional para apoyar el desarrollo social y la conservación de los re-cursos naturales [en línea]. Encuentro de Organizaciones Indígenas con Proyectos Ecoturísticos, Instituto Nacional Indigenista. Disponi-ble en: www.planeta.com/planeta/98/0298chiapas.html [2005, 4 de julio].
Evaluación del pro-grama de conservación y restauración de ecosistemas forestales (PRO-COREF-2007). Chiapas: Gobierno del Estado de Chiapas.
Ortiz, Alfonso (1998). Entrevistas semiestructuradas una aplicación en educa-ción primaria. Pamplona: Segundo Simposio Nacional de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática.
Pardo, Gustavo y Bertha Palomino (2008). “Políticas públicas y ecoturismo en comunidades indígenas de México”. Teoría y Praxis, 5, 33-50.
Ramos, Pedro (2009). “Sistemas de producción agrícolas y medios de vida en el municipio de Oxchuc, Chiapas”. Tesis de maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. San Cristóbal de Las Casas: El Colegio de la Frontera Sur.
Reygadas, Luis et al. (2006). “Estilos de manejo y gestión de proyectos ecotu-rísticos en la selva lacandona de Chiapas”, en Rosana Guevara Ramos (coord.). Estudios Multidisciplinarios de Turismo. México: Secretaría de Turismo/Centro de Estudios Superiores en Turismo/Red de Investi-gadores y Centros de Investigación en Turismo, 71-102.
Sedesol (2001). Microrregiones del municipio de Oxchuc [en línea]. Secretaría de Desarrollo Social. Disponible en: www.sedesol2001.sedesol.gob.mx/.../2do_trimestre_2001_completo.pdf [23 de agosto, sep-tiembre].
Senkowski, Reinhard (2006). “Concepto de metabolismo cultural para evitar la monocultura en el tren del monoglobalismo”. Cuicuilco, 13 (38), septiembre-diciembre, 23-52.
Toledo, Víctor (2008). “Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza”. Revista Iberoamerica-na de Economía Ecológica, 7, 1-26.
Toledo, Víctor, Pablo Alarcón y Lourdes Barón (2002). “Revisualizar lo rural: un enfoque socioecológico”. Gaceta Ecológica, 62, 98-109.
133
1
Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, CubaElva Esther Vargas Martínez
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoResumen
La aplicación de los sistemas de gestión y certificación ambiental ha cobrado auge internacional en las últimas décadas. La actividad turística, y en par-ticular la hotelera, ha sido abanderada de estas iniciativas. En este artículo se demuestra que la gestión ambiental de las empresas hoteleras estudiadas en Varadero, Cuba, poseen aspectos positivos, asociados a la disposición de cumplir y a las acciones de gestión, así como oportunidades de mejoras relacionadas al monitoreo ambiental y la comunicación. Los resultados in-dividuales permiten clasificar las entidades en las categorías de hotel Líder, Proactivo, Reactivo y Pasivo-indiferente, predominando los dos primeros grupos.
PALABRAS CLAVE
Certificación ambiental, gestión ambiental, hoteles, turismo.
Recibido: 18/10/2012 ·Aceptado: 22/11/2012
1Correos electrónicos: [email protected], [email protected]
13
134
Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, CubaElva Esther Vargas Martínez
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoAbstract
The use of management systems and environmental certification has acqui-red an international boom in recent decades. Tourism –and the hotel indus-try in particular– has had the leading role on these initiatives. This paper shows that the environmental management of the hotel industry studied in Varadero, Cuba, has positive aspects in terms of the actions taken to meet environmental management and to the opportunities related to the enhan-cement of environmental monitoring and communication. Individual results allow classifying the hotels as ‘leader’, ‘proactive’, ‘reactive’ and ‘passive-indifferent’, the two latter being dominant.
KEY WORDS
Environmental certification, environmental management, hotels, tourism.
13
13
Introducción
La gestión ambiental empresarial (GAE) se presenta en la actualidad como una alternativa para enfrentar el deterioro global del ambiente desde la perspectiva local. De estos presupuestos no puede exceptuarse el sector de la hotelería, pues, según Meyer, Aguilera y Boto (2007: 3), “el ambiente no es una cuestión marginal dentro del negocio turístico que pueda resolverse a base de buenas palabras, es el escenario en el que se va a desarrollar buena parte de la compe-titividad futura del sector”.
En Cuba, donde el turismo ha emergido como una de las principales fuen-tes de ingresos para la economía nacional, los estudios acerca de los impactos ambientales del sector adquieren especial significación, por lo que se han con-vertido en una prioridad estratégica.
En La Habana y Varadero se concentra 93 % de la capacidad hotelera del país (Pérez, 2010). En este contexto es necesario desarrollar estudios para crear una plataforma que permita comparar los resultados alcanzados por diferentes organizaciones del sector en su gestión ambiental (GA). De esta forma se crearía una base informativa para respaldar la planificación ambiental, tanto del sector hotelero nacional como de los territorios que acogen destinos turísticos. Por lo anterior, este trabajo se traza como objetivo evaluar los resultados de la GA en los hoteles del destino turístico de Varadero.
Gestión ambiental y gestión ambiental empresarial. Aplicación a las empresas hoteleras
En Cuba, la Ley 81 del Medio Ambiente considera la gestión ambiental (GA) como “el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, diri-gidos a garantizar la administración y el uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación, monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera”.
La literatura menciona que la GA, desde el ámbito público, se implementa mediante instrumentos como la política, la legislación y el sistema adminis-trativo (Lascurain, 2006; Sil, 1997). La legislación cubana reconoce además la evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento, la inspección ambiental estatal y la educación ambiental.
136
La planificación ambiental juega un rol principal dentro de la GA, y los siste-mas de gestión ambiental (SGA) son su herramienta fundamental en las empre-sas (Mateo, 2002). Ellos son definidos, dentro del sistema de gestión gerencial de una organización, como la parte que define la estructura administrativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los procesos para llevar a cabo la política ambiental (Marques de Almeida y Da Costa, 2002). En la prác-tica consiste en una revisión de la situación ambiental para identificar, evaluar y controlar los riesgos en cuestiones relacionadas con la naturaleza y ofrecer posibles alternativas a estos (Pereira, 2007; Senior et al., 2007).
Los SGA se complementan con el tratamiento y reciclaje de residuos, las auditorías ambientales, los análisis de ciclo de vida y riesgo, la contabilidad ambiental, los estudios de impacto, los ecobalances, las tecnologías limpias o las evaluaciones del desempeño y los indicadores ambientales (Negrao, 2000; OEA, 2003).
Mercado (2008) señala la incidencia de tres componentes en la GA de las empresas, ellos son: las acciones de gestión ambiental, donde se integra la orga-nización y la trayectoria del desempeño; el influjo de las políticas y la responsa-bilidad social empresarial, y la exigencia gubernamental y el cumplimiento de la legislación. Por su parte, González y González (2005) resaltan las prácticas logísticas de organización y planificación, así como las de comunicación. A lo anterior incorporan la presión que ejercen los grupos de interés (clientes, organismos reguladores, empleados, prensa, organismos no gubernamentales) sobre las empresas (González y González, 2008).
En el sector turístico, la GAE fue acogida a principios de los setenta (Guevara, 2005). Actualmente, gracias a los preceptos del desarrollo sustentable, la hote-lería reconoce su posición frente al deterioro ambiental y busca la manera de mitigar sus impactos negativos y prevenirlos (Llull, 2003).
En los hoteles, la GA se define como aquella que fomenta un uso eficiente de todos los recursos (energía, agua, materias primas, insumos y equipos en general) y se refleja en una operación más limpia y servicios cada vez más ami-gables con el ambiente (De Burgos y Céspedes, 2004; Guzmán, 2005).
Dentro de las iniciativas voluntarias aplicadas a la GA de los hoteles resaltan los códigos de buenas prácticas ambientales, los programas de auditoría, las ecoetiquetas, los sistemas de certificaciones y otros códigos de autorregulación
13
137
(Yunis, 2003). Estas empresas pueden adoptar los SGA según la ISO 14001, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS, por sus siglas en inglés) o la Carta para el Desarrollo Sostenible de la Cámara Interna-cional de Comercio (Yunis, 2003; Ayuso, 2003).
De Burgos y Céspedes (2004) reconocen el consenso en la literatura sobre la idoneidad de la auditoría ambiental para medir la efectividad de la GAE. Sin embargo, señalan que, del universo de hoteles que han manifestado su interés en los aspectos ambientales, menos de la mitad la realizan.
Un referente teórico metodológico para evaluar la GAE lo constituye la norma ISO 14031, dirigida a la evaluación del desempeño ambiental, que considera tres dimensiones de análisis: el desempeño operacional, los esfuerzos de gestión y la situación ambiental del entorno de las organizaciones. Esta norma no consti-tuye una guía práctica y no define indicadores ni métodos de evaluación.
Contribución significativa a esta temática es el resultado de Puente (2010), quien propuso un cuestionario para evaluar la aplicación de los instrumentos de la GAE en Cuba. Al evaluar la GA en los hoteles, López (2011) propone un gru-po de indicadores agrupados en las dimensiones de educación, comunicación e información ambiental, infraestructura, control operacional, control gerencial, proveedores y consumo responsable.
No obstante, representa la contribución metodológica principal para este texto el trabajo de Vargas, Zizumbo y Viesca (2011), donde se evalúa la GA del sector hotelero en el destino mexicano de Cancún mediante un sistema de in-dicadores articulados en cuatro dimensiones: acciones de GA, comunicación y consumo responsable, disposición a cumplir y monitoreo.
Caracterización general del destino turístico de Varadero
El destino turístico de Varadero se localiza en la península de Hicacos, en la costa norte de la provincia de Matanzas, en la región occidental de Cuba, a 140 kilómetros de la ciudad de La Habana. Es el principal balneario del país. Cuenta con más de 23 kilómetros de playas, tiene un aeropuerto internacional y un variado equipamiento turístico. La planta hotelera actual incluye más de 16 700 habitaciones en 53 instalaciones hoteleras, 70 % de las cuales posee cate-goría de cuatro y cinco estrellas; 89 % de los hoteles es propiedad de empresas nacionales, como Inmobiliaria del Ministerio de Turismo (70 %) e Inmobiliaria
Almest (19 %); mientras que 11 % es de capital mixto. La operación recae en cuatro cadenas hoteleras nacionales: Gaviota (10 % de las instalaciones), Cubanacán (13 %), Gran Caribe (18 %) e Isla Azul (11 %). Estas han suscrito contratos de administración con cadenas extrajeras en 64 % de las instalaciones (Mintur, 2012).
Desde el punto de vista ambiental, el destino sobresale por la calidad del aire, del agua de consumo humano y del uso recreativo (playa), así como por la depuración de las aguas residuales. La playa cuenta con una elevada calidad estética, aunque sus condiciones morfodinámicas1 se han visto afectadas por-que en el pasado, incorrectamente, se ubicaron construcciones sobre las dunas costeras, por la extracción deliberada de arena y por la influencia de fenómenos meteorológicos extremos. Ante esta problemática se realizan acciones periódi-cas de mantenimiento mediante la tecnología de alimentación artificial, y desde 2002 funciona en el destino el Programa de Manejo Integrado Costero.
Las instalaciones hoteleras poseen como promedio más de diez años de ex-plotación, lo que atenta contra su estado constructivo y de los sistemas técnico-ingenieriles. Ello repercute en altos niveles de consumo de agua y energía por turistas/días. Además generan altos volúmenes de residuos sólidos, lo que en un espacio de tanto valor estético-escénico ha motivado iniciativas que poten-cien el reciclaje.
La gestión ambiental en las empresas hoteleras en el destino turístico de Varadero, Cuba
El artículo 14 de la Ley 81 del Medio Ambiente preceptúa el carácter obligatorio de medidas y programas para la protección del entorno en el universo empresa-rial nacional, a pesar de ello, la GAE no es reconocida como un instrumento de esta ley, tampoco de la Estrategia Ambiental Nacional (EAN) como principal ex-presión de la política ambiental del Estado. Sin embargo, según el Decreto 281, la GAE se ha incorporado como un subsistema del proceso de perfeccionamiento empresarial desarrollado en el país, donde el sector hotelero está ampliamente representado (López y Ramírez, 2011).
1 Cambios que sufren las playas por la acción de las principales dinámicas que actúan sobre ellas: oleaje, corrientes y vientos (Vidal et al., 1995: 55).
13
139
Cuba cuenta también con una vasta legislación ambiental aplicable a las empresas hoteleras que, unida al proceso de planificación estratégica ambiental desarrollado a partir de la Resolución 40/2007 del Ministerio de Turismo (Min-tur), donde se establece la estrategia ambiental del sistema de turismo en el país, conforma un modelo de gestión obligatorio que involucra a los hoteles en la planificación de recursos y acciones para mitigar sus impactos negativos y mejorar su desempeño ambiental. Además, el país desarrolla ampliamente dos iniciativas voluntarias: el Reconocimiento Ambiental Nacional (RAN) y el aval ambiental, otorgado por las autoridades ambientales y asociado al proceso de categorización hotelera. Asimismo, los hoteles pueden optar por la certificación de su SGA por la norma cubana ISO 14001 (López y Ramírez, 2011).
Metodología
El trabajo se apoya en métodos como la revisión documental y el estudio empí-rico, además de instrumentos como la encuesta, la entrevista a profundidad y las técnicas de estadística descriptiva.
La investigación se realizó entre 2010 y 2011. Contó con un diseño expe-rimental-transversal, pues mediante este se explican las condiciones en que permanecen las empresas, al recolectar los datos durante un periodo de tiempo sin manipular las variables que intervienen en la investigación.
Las cuatro dimensiones que caracterizan la GA y los 24 indicadores utiliza-dos fueron los propuestos por Vargas, Zizumbo y Viesca (2011). El cuestionario se validó mediante la consulta a siete expertos: tres profesores universitarios con doctorado y experiencia en GA, dos consultores ambientales con más de diez años en la actividad y dos especialistas del sector empresarial hotelero. La fiabilidad del cuestionario se determinó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach (0.823).
La evaluación se realiza en una escala nominal cualitativa donde el criterio (+) significa que el indicador se aplica y el criterio (-) que no se aplica. Des-pués se determinaron los valores porcentuales (PD(i)) de las respuestas positi-vas (+) para cada (i) dimensión (D(i)) en el conjunto de los indicadores de los hoteles muestreados.
(Ecuación 1)
Donde:CIPD: Cantidad de indicadores dentro de una (i) dimensión con una evalua-
ción positiva en la muestra de hoteles.NTH: Número total de hoteles en la muestra.
La valoración cualitativa de los resultados de la tipología de GA empleó la propuesta de Azqueta et al. (2007), que ubica los hoteles en las categorías “lí-der”, “proactivo”, “reactivo”, “pasivo-indiferente” y “negativo”, para lo cual se construye una escala de intervalos mediante el método de amplitud y rango. El número de intervalos considerados es la cantidad de categorías en las que se clasificará la gestión (cinco). El rango (R) es determinado según (ecuación 2).
R = (máx PI) - (mín PI) = 100 (Ecuación 2)Donde:R: rango.PI: porcentaje de la aplicación de todos los indicadores en su conjunto
(máximo 100 y mínimo 0).
La amplitud (C) de cada uno de los intervalos se determina según (ecuación 3).
C = R/K = 100/5 = 20 (Ecuación 3)Donde:K: Es el número de categorías a considerar.Según el valor de C, se establecen las escalas cualitativas que aparecen en
el cuadro 1. CUADRO 1.
en el cuestionarioIntervalo Criterios para clasificar los hoteles (Categorías (k))
0 ) PI < 20 Negativo 120 ) PI < 40 Pasivo-indiferente 240 ) PI < 60 Reactivo 360 ) PI < 80 Proactivo 480 ) PI < 100 Líder 5
�
13
141
Posteriormente se determina el por ciento de aplicación de cada (j) indicador para los hoteles incluidos dentro cada categoría (k) (ecuación 4).
(Ecuación 4)
Donde:CHPIC(j,k): Cantidad de hoteles con evaluación positiva de cada (j) indicador
evaluado en los hoteles incluidos dentro de cada (k) categoría.NTHC(k): Número total de hoteles incluidos en cada (k) categoría.
Las respuestas de los cuestionarios aplicados fueron complementadas con entrevistas a profundidad a los directivos, lo que permitió recoger información cualitativa adicional.
La muestra se seleccionó de forma no probabilística, ya que se solicitó la participación de todos los hoteles que integraron el universo de estudio (53). Como resultado de este proceso se obtuvo la colaboración de 14 hoteles, aproxi-madamente 26 % de la planta hotelera. Las características de la muestra se recogen en el cuadro 2.
CUADRO
Destino VaraderoTurismo Sol y playaModalidad hotelera Todo incluidoCategoría de los hoteles 3, 4 y 5 estrellasTamaño de la muestra respecto a la población de estudio 26 %Existencia de un marco regulatorio de referencia Sí([LVWHQFLD�GH�PHFDQLVPRV�QDFLRQDOHV�GH�FHUWLÀFD-ción ambiental
Sí
Participación en el estudio VoluntariaAntigüedad 5-15 años
�
Resultados
De las instalaciones evaluadas, 86 % son de propiedad nacional y solo dos de capital mixto. La explotación es realizada en 57 % por la cadena Cubanacán y 43 % por Gran Caribe, en 86 % de los hoteles la administración incluye contra-tos con grupos hoteleros extranjeros, y solo dos son administrados íntegramen-te por entidades nacionales. En general superan los diez años de explotación, lo que en ocasiones se evidencia en el deterioro de la infraestructura y el equi-pamiento hotelero. Un análisis global de los resultados de la gestión según las dimensiones consideradas se puede apreciar en la figura 1.
D4. Disposición a cumplir
D3. Monitoreo ambiental
D2. Comunicación y consumo responsable
D1. Acciones de GA
FIGURA
FIGURA 2.
Líder Proactivo Reactivo Pasivo-indiferente
14%
29%36%
21%
13
143
De acuerdo con la tipología de conductas ambientales propuesta por Azque-ta (2007), los hoteles estudiados se ubican en las categorías “líder”, “proacti-vo”, “reactivo” y “pasivo-indiferente” (figura 2).
En la figura 3 se pueden observar los resultados obtenidos en los indicado-res evaluados, agrupados dentro de cada una de las categorías en que fueron clasificados los hoteles de acuerdo con su gestión.
�
Vínculo con el gobierno localApoyo de organismos públicas para la GA$POPDF�MPT�CFOFmDJPT�EFM�4("Tiene intención de hacerloLo ha implantado en la empresa$POPDF�FM�4("�3"/�Z�"WBM�BNCJFOUBMD
4. D
ispo
sic
ión a
c
um
plir
Monitoreo de CO2
Monitoreo de residuos sólidosMonitoreo del consumo del agua.POJUPSFP�EF�MB�FmDJFODJB�FOFSHÏUJDBD
3. m
on
ito
reo
ambi
enta
l
Memorias ambientalesInforma sobre posibles riesgos*OGPSNBDJØO�B�TVT�IVÏTQFEFTProcedimientos de seguridadToma en cuenta a sus clientes para la GAUso de productos ecológicosD
2. c
om
un
icai
có
n y
co
nsu
mo r
espo
nsa
ble
Estándares ambientales3FBMJ[B�BVEJUPSÓBT�BNCJFOUBMFTPosee planes de emergencia ambiental7ÓODVMP�DPO�PSHBOJ[BDJPOFT�B�GBWPS�EF�MB���Control de impactos ambientalesCapacitación ambientalPolítica ambiental
D1.
ac
cio
nes
De G
a
�1BTJWP�JOEJGFSFOUF 3FBDUJWP 1SPBDUJWP Líder
FIGURA
144
Discusión de resultados
En general, los hoteles reconocen sus impactos ambientales negativos, identifi-can sus problemáticas y trazan programas de gestión, pero no siempre cuentan con un respaldo de recursos financieros, materiales y humanos. Los aspectos ambientales más reconocidos son los consumos de energía, agua, emisión de residuos y actuación en la zona costera. El control de los resultados recae prin-cipalmente en la inspección ambiental estatal y en las evaluaciones de impacto ambiental, no obstante, el total de la muestra se ha sometido a una auditoría de diagnóstico.
Todos los hoteles han puesto en práctica procedimientos para lograr un me-jor desempeño ambiental y controlar sus impactos. Los aspectos más aborda-dos son el manejo de residuos sólidos y peligrosos y la reducción de los con-sumos de agua, energía y combustibles de todo tipo. Se implementan además acciones dirigidas a la seguridad y capacitación en la aplicación de planes de contingencia ante fenómenos naturales, incendio y otros accidentes.
Entre las principales medidas adoptadas para mitigar los problemas ambien-tales están el tratamiento de las aguas residuales acorde con las normativas nacionales, el uso de interruptores eléctricos de presencia o accionados por tar-jetas o timer, el riego por aspersión o por goteo y concentrado en las primeras horas del día, la sustitución del mobiliario sanitario por otro de menor consumo de agua, la introducción de grifos ahorradores con reductores de flujo y el uso de lámparas eléctricas de bajo consumo. Igualmente, se trabaja en la clasifi-cación y reciclaje de residuos sólidos, así como la segregación y tratamiento adecuado de residuos peligrosos. Sin embargo, estas prácticas se concentran en la reducción de los costos de operación o en una mayor calidad en el servicio, elementos donde se enfoca el interés de los empresarios en los temas ambien-tales. Además no están extendidas en el total de los hoteles evaluados.
En general, las mayores fortalezas de los hoteles estudiados (figura 1) son las acciones de GA y la disposición a cumplir, y, más limitadas, las acciones de monitoreo ambiental, de comunicación y consumo responsable.
Dentro de la acciones de gestión, la elaboración de la política ambiental del hotel, la capacitación ambiental y la introducción de las mejores tecnologías ambientales no sobrepasan 40 % de aplicación. Contrastan favorablemente con ello las acciones de control de impactos, el reconocimiento e implantación de
13
estándares ambientales en las operaciones y la realización de auditorías. La disposición a cumplir solo alcanza un valor inferior a 50 % en cuanto a la
implementación de un SGA en los hoteles; sin embargo, el conocimiento acerca de los programas de certificación existentes en el país y sus beneficios, así como la disposición a implantarlos y los vínculos con el gobierno local obtuvieron elevadas calificaciones, superiores a 60 %.
En cuanto a la comunicación y consumo responsable hay que señalar que es donde hubo resultados más negativos, pues incide mayormente la ausencia de un estímulo por el consumo de productos ecológicos, la no publicación de memorias ambientales y la carencia de información sistemática a los huéspedes acerca de cómo reducir sus impactos negativos y los riesgos ambientales, todos con valores inferiores a 50 % de aplicación. Solamente se alcanzan resultados relevantes en esta dimensión en lo referido a la existencia de mecanismos de retroalimentación acerca de los criterios de los huéspedes y los procedimientos para enfrentar situaciones de emergencia.
Respecto al monitoreo ambiental, los hoteles estudiados monitorean siste-máticamente sus consumos de agua y energía, pero no la generación de resi-duos sólidos ni las emisiones de CO2.
En lo referente a la clasificación de los hoteles según su GA, el comporta-miento es positivo (figura 2), pues 50 % de ellos es líder o proactivo. No obs-tante, predominan los reactivos, lo cual está acorde con el criterio mayoritario de los directivos hoteleros, que consideran el cumplimiento de la ley y la pre-sión de las autoridades ambientales como los detonantes de la gestión en las entidades que dirigen.
Los hoteles en la categoría de “líder” sobresalen por un comportamiento ho-mogéneo. Todos aplican más de 83 % de los indicadores evaluados, con excep-ción del estímulo al uso de productos ecológicos, la publicación de memorias ambientales y el monitoreo de la generación de residuos sólidos y emisiones de CO2, indicadores que no son aplicados en ningún hotel, no solo de esta catego-ría, sino en general de la totalidad de la muestra estudiada.
Todos los hoteles del grupo “proactivo” cuentan con planes de emergencias, control de sus impactos ambientales negativos y estándares ambientales en sus operaciones, toman en cuenta a sus clientes para la GA y poseen procedimientos de seguridad. Similar desempeño se logra en el monitoreo de agua y energía
146
y en los indicadores relacionados con la disposición a cumplir (conocimiento acerca del SGA-RAN y el aval ambiental, su implantación en la empresa o inten-ción de hacerlo, reconocimiento de los beneficios del SGA para el hotel, así como la vinculación y el apoyo recibido de organismos públicos y del gobierno local en materia ambiental).
Adicionalmente a las limitaciones señaladas para el 100 % de la muestra en relación con los indicadores de monitoreo y comunicación, este grupo se caracteriza por la ausencia de información a clientes y proveedores acerca de los riesgos ambientales y de las acciones para que contribuyan a mitigar los impactos ambientales negativos del hotel.
Otros resultados limitados se observan en cuanto a la política ambiental, la capacitación y la aplicación de tecnologías ambientales, indicadores que solo son considerados por 50 % de los hoteles. Los resultados son similares en la realización de auditorías ambientales, vínculos con otras entidades para desa-rrollar acciones en favor de la naturaleza y la implantación de los SGA.
Las entidades cuyo comportamiento ambiental se clasificó en la categoría de “reactivo” son aquellas cuyos esfuerzos de gestión se concentran en las exigencias de las casas matrices de sus cadenas y la remediación de los pro-blemas señalados por inspecciones de las autoridades ambientales. Sus SGA son en general formales o no se han diseñado, y mayoritariamente no han contado con el financiamiento para acometer muchas de las acciones planificadas para mejorar sus resultados ambientales.
Los directivos opinan que aunque resulta necesaria la protección del am-biente, los procesos de gestión en el hotel no son supervisados con la sistema-ticidad requerida. Consideran que la solución de los problemas ambientales recae en las autoridades y que sus prioridades son la calidad y la eficiencia financiera. Sus acciones de GA se concentran en la reducción de los consumos de agua y energía y en prácticas de reciclaje no siempre efectivas.
No obstante, todos controlan sus impactos ambientales, poseen planes de emergencia ambiental, operan bajo estándares ambientales y tienen procedi-mientos de seguridad. Asimismo, monitorean el agua y la energía, conocen el SGA-RAN y el aval ambiental y tienen intención de implantarlos, reciben apoyo de organismos públicos para su GA y establecen vínculos con el gobierno local.
13
147
Estos establecimientos presentan limitaciones adicionales a las encontradas en toda la muestra en los indicadores relacionados con la consideración de sus clientes para la GA y la realización de auditorías ambientales (cumplidos solo por 60 % de ellos), la política ambiental, los vínculos con organizaciones en fa-vor de la naturaleza, la información sobre posibles riesgos y el reconocimiento de los beneficios de los SGA (aplicados por 40 % del grupo); además, las tecno-logías ambientales y la implantación de un SGA son cumplidos solo por 20 % de los hoteles, y la capacitación ambiental por ninguno dentro del grupo.
Los resultados más pobres en general se observan en el grupo “pasivo-indi-ferente”, que posee una GA incipiente, no tiene definidas las responsabilidades en materia de gestión y sus directivos no se implican en el proceso o lo hacen de forma limitada.
A pesar de ello, todos cuentan con planes de emergencia, monitoreo del agua y la energía, conocen los modelos de gestión del RAN y el aval ambiental, muestran intenciones de implantarlos y establecen vínculos con la autoridades ambientales. Hay que resaltar que en este último indicador los vínculos se cir-cunscriben a las inspecciones realizadas por las autoridades.
Sin embargo, solo 50 % controla sus impactos ambientales, identifica es-tándares de operación, toma en cuenta las necesidades y comentarios de sus clientes en su GA y reconoce los beneficios del SGA. Otros indicadores ausentes en estos hoteles, además de los señalados para toda la muestra, son la capaci-tación ambiental, la aplicación de tecnologías ambientales, los vínculos con or-ganizaciones en favor de la naturaleza, la realización de auditorías ambientales, la información a los huéspedes y la comunicación sobre posibles riesgos, así como la implantación de un SGA y la ausencia de relaciones de apoyo por parte de organismos públicos.
Conclusiones
El estudio fue preliminar, pues la muestra no resulta estadísticamente represen-tativa de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas del destino Varadero.
Los cuestionarios aplicados y las entrevistas a los directivos permiten afir-mar que los establecimientos estudiados presentan como principales fortalezas
la disposición a cumplir con las regulaciones ambientales, en particular alcan-zar o mantener el aval ambiental de las autoridades, así como en las acciones de gestión ambiental implementadas en relación con los planes de emergencia, la aplicación de estándares ambientales y el control de impactos ambientales, mientras que las mayores debilidades están asociadas a la comunicación de los resultados ambientales y a la promoción del consumo responsable. Respecto al monitoreo de los aspectos ambientales, este se limita a los consumos de agua y energía.
Los hoteles calificados como “líder” o “proactivo”, según su GA, representan 50 %. En el grupo “reactivo” se ubica 36 % de la muestra (el mayor grupo), lo que evidencia que la gestión ambiental aún no es un proceso totalmente cons-ciente. Solo dos hoteles (14 %) fueron clasificados como “pasivo-indiferente”, avalados por su incipiente gestión y la falta de liderazgo, y ninguno como “ne-gativo”.
Es importante desarrollar sistemáticamente estudios similares en el destino Varadero, comparar sus resultados con otros destinos del Caribe y ampliar la muestra de estudio hasta valores estadísticamente representativos de su planta hotelera.
FUENTES CONSULTADAS
Ayuso, Silvia (2003). Gestión sostenible en la industria turística. Retórica y prác-tica en el sector hotelero español. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Azqueta, Diego, et al. (2007). Introducción a la economía ambiental. Madrid: McGraw-Hill.
de la gestión ambiental en los servicios hoteleros”. Dirección y Orga-nización, 30, 5-15.
Gaceta Oficial de la República de Cuba (1997). Ley 81 del Medio Am-biente. Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraor-dinaria, 7, 47.
-ness Performance: An Empirical Analysis”. OMEGA, 33 (1), 1-15.
13
149
------- (2008). “Determinantes de la proactividad medioambiental en la función logística: un análisis empírico”. Cuadernos de Estudios Empresariales, 18, 51-71.
Guevara, Alejandro (2005). “Política ambiental en México: Génesis, desarrollo y perspectivas”. Ambiente y Sociedad, 821, 163-175.
Guzmán, Aldo (2005). “La gestión ambiental en el sistema hotelero” [en lí-nea]. Disponible en: http://www.abcformacion.com/contenidos/me-dio_ambiente.htm [2006, 14 de julio].
Lascurain, Carlos (2006). Análisis de la política ambiental. México: Plaza y Valdés.
Llull, Antoni (2003). Contabilidad medioambiental y desarrollo sostenible en el sector turístico. Tesis doctoral. Islas Baleares: Govern de Les Illes Balears.
López, Laureano (2011). “Aplicación de un índice de riesgo para la Evaluación del Desempeño Ambiental de Empresas Hoteleras”. Avanzada Cientí-fica, 14 (1), 11-22.
López, Laureano y Bárbara Ramírez (2011). “Sinopsis de la gestión ambiental aplicada en las empresas hoteleras cubanas”. Avanzada Científica, 14 (1), 47-57.
“Gestión medioambiental y auditoría”. Revista de Contaduría y Admi-nistración, 205, 37-50.
Planificación ambiental. La Habana: Universidad de La Habana.
Mercado, Alfonso (2008). “¿Conducta limpia? Un estudio del comportamiento -
cado (coords.). Ambiente e industria en México. Tendencias, regulación y comportamiento empresarial. México: El Colegio de México, 95-114.
Meyer, Carlos, Daniel Aguilera y Leonardo Boto (2007). Guía de recomendacio-nes ambientales. Secretaría de Turismo de La Nación. Buenos Aires: Secretaría de Turismo.
Mintur (2012). “Hoteles Varadero, Cuba” [en línea]. Cuba: Ministerio de Turis-mo. Disponible en: http://es.cubafiesta.net/hotel/lista/hoteles-varade-ro [2012, 10 de septiembre].
Negrao, Rachel (2000). Curso de gestión ambiental. Sauípe: Oficina Regional de Ciencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para América Latina y el Caribe.
oea (2003). Manual Gestión de la Calidad Ambiental [en línea]. Organización de Estados Americanos. Disponible en: http://www.science.oas.org/oea_gtz/libros/Ambiental/ambiental.htm [2009, 8 de septiembre].
Pereira, Elisabeth (2007). “Indicadores ambientais como sistema de informação contábil” [en línea]. Gestiopolis. Disponible en: http://www.gestiopo-lis.com/recursos3/docs/fin/indamb.htm [2008, 9 de febrero].
Pérez, M. (2010). Modelo y procedimiento para la gestión integrada y proactiva de restricciones físicas en organizaciones hoteleras. Tesis de Doctorado en Ciencias Técnicas. Holguín: Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”.
Puente, Y. (2010). Propuesta de una lista de chequeo para la evaluación de la gestión ambiental empresarial. Tesis de Máster en Ciencias. Matanzas: Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.
Senior, Alexa, et al. (2007). “Responsabilidad ambiental: factor creador de valor agregado en las organizaciones”. Revista de Ciencias Sociales, 13 (3), 28-37.
Sil, Marina (1998). “La gestión ambiental en México: 1988-1996”, en Américo Saldívar (coord.). De la economía ambiental al desarrollo sustentable (alternativas frente a la crisis de gestión ambiental). México: Universi-dad Nacional Autónoma de México, 97-120.
Vargas, Elva, Lilia Zizumbo y Carlos Viesca (2011). “Turismo y ambiente. Un estudio de los comportamientos ambientales en el sector hotelero de
Turismo, economía y medio ambiente. Madrid: Editorial Académica Española, 123-147.
Vidal, César, et al. (1995). “Modelos de morfodinámica de playas”. Ingeniería del Agua, 2 (extraordinario), 55-74.
Yunis, Eugenio (2003). “Sostenibilidad del turismo y el papel de la certifica-ción”. Comunicación de la Conferencia Regional de las Américas, Sauí-pe, Brasil, 29 y 30 de septiembre.