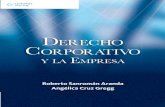La evolución de las causas de divorcio. Estudio comparativo del Derecho del Egipto Grecorromano y...
Transcript of La evolución de las causas de divorcio. Estudio comparativo del Derecho del Egipto Grecorromano y...
LA EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE DIVORCIO:
ESTUDIO COMPARATIVO DEL
DERECHO DEL EGIPTO GRECORROMANO
Y EL DERECHO ESPAÑOL VIGENTE
Yaiza ARAQUE MORENO
ÍNDICE:
RESUMEN ......................................................................................................................................... 1
LISTADO DE ABREVIATURAS .................................................................................................. 2
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3
2. EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO EN DERECHO ROMANO:
2.1. Regulación general del Divorcio en el D. Romano. ...................................................... 5
2.2. Evolución del divorcio en una zona concreta: Egipto:
2.2.1.- El divorcio en el Derecho Ptolemaico: Precedentes. ........................................... 8
2.2.2.- Derecho Romano en Egipto ................................................................................. 16
2.2.3.- Derecho Romano cristiano en Egipto ................................................................. 27
2.3. Conclusiones parciales ....................................................................................................... 32
3. EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO EN EL DERECHO ESPAÑOL VIGENTE:
3.1. Precedentes: Evolución de la regulación sobre el divorcio hasta la Constitución
Española de 1978 ................................................................................................................. 34
3.2. La regulación del divorcio desde la Constitución de 1978 ......................................... 42
3.3. Conclusiones parciales ...................................................................................................... 50
4. CONCLUSIONES FINALES .................................................................................................... 52
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 55
1
RESUMEN:
El objeto de este estudio es conocer las causas de divorcio y su evolución hasta
nuestros días. Para ello, se va a tomar como referencia la regulación que existía en una
zona muy concreta del Imperio Romano, Egipto y se va a analizar cómo el divorcio va ir
evolucionando hasta su restricción por la llegada del Cristianismo.
En segundo lugar, se expondrá la disolución del régimen matrimonial español
desde finales del siglo XIX y su variación al producirse un cambio de régimen jurídico-
político a través de la legislación y jurisprudencia correspondiente.
Asimismo, se van a tratar otros aspectos afines al divorcio, tales como la influencia
de la religión o el status de la mujer dentro del matrimonio, con el fin de conocer cómo han
influido en la sociedad de la época y cómo se han ido desarrollando con el transcurso de
los años.
ABSTRACT:
The object of this study is to get to know the causes of divorce and its evolution to
the present day. First of all, the regulation that existed in a specific area of the Roman
Empire, Egypt, is going to be described in order to analyze how divorce has developed
until Christianity has limited it.
Secondly, Spanish marriage dissolution has varied due to a legal-political change,
that’s why the different marriage systems are going to be exposed by the law and judicial
decisions.
Moreover, it’s important to study another aspects which are close to divorce, such
as the influence of Catholic Church and women’s marital status. In this way, we can realize
how they have influenced the society and how they have been developing with the course
of time.
2
LISTADO DE ABREVIATURAS:
• Art: Artículo.
• BGU: Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin,
Griechische Urkunden. Berlin.
• CC: Código Civil.
• CE: Constitución Española.
• Dig: Digesto.
• LOLR: Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
• Nov: Novellae.
• P.Cair. Masp: Papyrus grecs d'époque byzantine, Catalogue général des antiquités égyptiennes
du Musée du Caire, ed. J. Maspero. Cairo.
• P. Eleph: Aegyptische Urkunden aus den Königlichen Museen in Berlin: Griechische
Urkunden, Sonderheft. Elephantine-Papyri, ed. O. Rubensohn. Berlin.
• P. Giss: Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen.
Leipzig-Berlin.
• P. Oxy: The Oxyrhynchus Papyri. Published by the Egypt Exploration Society in Graeco-
Roman Memoirs. London.
• RJ: Repertorio de Jurisprudencia.
• SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.
• STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
• TS: Tribunal Supremo.
1. INTRODUCCIÓN:
En este trabajo se pretende analizar qué tipo de cambios sociales afectan a
instituciones tan arraigadas como la del matrimonio. En concreto, el objeto de estudio
versará sobre el divorcio, puesto que es una de las materias en las que mejor se puede
apreciar los cambios sociales y religiosos acaecidos desde sus orígenes hasta hoy día.
Para estudiar de modo jurídico-comparativo el divorcio y dentro de éste las causas
por las que puede producirse, se ha escogido por una parte una zona muy concreta del
Imperio Romano, Egipto, y por otra España.
La razón principal de esta elección ha sido la analogía que poseen con respecto la
influencia del Cristianismo en la sociedad. En ambos, se han dado importantes cambios
religiosos que han afectado notablemente a la configuración del sistema jurídico,
influyendo igualmente sobre otros aspectos afines, tales como la existencia o no de una
regulación sobre la disolución del matrimonio, la condición de la mujer dentro del mismo,
los ideales proclamados por el Cristianismo y su coexistencia con la práctica de otros
cultos…etc.
En primer lugar, se expondrá el régimen de disolución del vínculo matrimonial en
la sociedad egipcia antes de la aparición y expansión del Cristianismo por todo el Imperio
y posteriormente, ya tomando como referencia el ordenamiento jurídico español, se
analizará la alternancia del sistema matrimonial producido por los cambios de régimen
jurídico-político en los siglos XIX y XX, influidos en gran parte por la Iglesia Católica.
El fin de este estudio es demostrar las destrezas adquiridas tanto en la búsqueda
como en la aplicación de fuentes jurídicas históricas o modernas a hechos concretos, así
como el dominio y la capacidad para interpretar documentos jurídicos propios de la
época, como son los testimonios papirológicos que documentan el divorcio y su
equivalente en el Derecho actual, las resoluciones judiciales, que a su vez recogerán y
analizarán aspectos interesantes y controvertidos sobre la disolución del vínculo
matrimonial.
2. EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO EN DERECHO ROMANO:
2.1 Regulación general del Divorcio en el D. Romano.
En primer lugar y antes de comenzar a exponer la regulación del divorcio en el
Derecho Romano, cabe mencionar brevemente las causas por las que el vínculo
matrimonial se disuelve, de las que una de ellas es el objeto de este estudio.
Así, en Dig. 24.2.1 se dice:
Dirimitur matrimonium divortio morte captivitate vel alia contingente
servitute utrius eorum (Paulus 35 ad edictum)
Por ello, podemos afirmar que el matrimonio se disuelve por1:
1. La muerte de uno de los cónyuges.
2. Capitis deminutio máxima: Se refiere a la pérdida de la libertad. Son casos en los que
uno de los cónyuges se convierte en prisionero y como consecuencia de ello, si logra su
repatriación no se restablece automáticamente el matrimonio, sino que tienen que
manifestar de nuevo su voluntad.
3. Capitis deminutio media: Son aquellas situaciones en las que un cónyuge pierde la
ciudadanía. Es así porque uno de los requisitos para contraer matrimonio era el
connubium y éste era un derecho privativo de los ciudadanos romanos. De esta manera,
1 Sigo aquí la clasificación de: IGLESIAS, J. (2010), pp. 366.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
6
aunque las uniones maritales entre esclavos (contubernium) existían, al carecer de dicho
derecho, el matrimonio no producía efectos jurídicos.
4. El divorcio: Es el supuesto más importante de disolución y hay que tener en cuenta
que cuando se produce, se extingue el matrimonio. No obstante, cabe tener en cuenta
que si se trata de la disolución de un matrimonio cum manu, no desaparece la manus
sobre la mujer, esto es, desaparece el hecho pero no el derecho2.
Por tanto, para que esto sea posible, el marido debe realizar la diffarreatio o
remancipatio con el fin de devolver la manus de la mujer al pater familias y si se niega, el
pretor puede obligarle.
Dentro de éste último supuesto, podemos diferenciar a su vez el divortium del
repudium, Así, el texto de Gayo en Dig. 24.2.2 dice:
Divortium autem vel a diversitate mentium dictum est vel quia in diversas
partes eunt, qui distrahunt matrimonium.
Esto es, el divorcio es válido cuando los cónyuges deciden verdaderamente
separarse para siempre3 y es así porque uno de ellos o ambos han perdido la affectio
maritalis.
No obstante, el repudium (decisión unilateral) es el acto por el cual uno de los
cónyuges comunica al otro la decisión romper el matrimonio y éste se realiza mediante
unas fórmulas muy específicas como son "tuas res tibi habeto" y "tuas res tibi agito"4.
De esta manera, se puede apreciar que tanto el divorcio, como los bienes de las
mujeres, siempre han estado presente en la sociedad romana desde sus orígenes, tal y
2 Véase en este aspecto: PARICIO, J. & FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2011), pp. 159.
3 Dig. 24.2.3; "Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. Itaque quidquid
in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse:
ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur. "
4 Dig. 24.2.2; "In repudiis autem, id est renuntiatione comprobata sunt haec verba: "tuas res tibi habeto", item haec:
"tuas res tibi agito"
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
7
como se desprende de lo que dice Cicerón cuando comenta la Tabla IV. 3 de la Lex
Duodecim Tabularum5:
Illam suam suas res sibi habere iussit claves ademit, exegit. Quam porro
spectatus civis, quam probatus, cuius ex omni vita nihil est honestius quam
quod mima fecit divortium (Cic., phil., 2, 28. 69).
Hasta finales de la República no eran muy frecuentes los divorcios, aunque
estuvieran desde siempre admitidos. Es a partir de este periodo cuando tanto el marido
como la mujer podían romper el vínculo matrimonial.
En cuanto al repudio podemos pensar que como la mujer normalmente estaba
sometida a la manus del marido, era éste el que podía repudiarla y no al contrario, pero
poco a poco la mujer va adquiriendo autonomía y también puede notificar a su marido su
5 La Ley de las XII Tablas es considerada como el primer gran monumento jurídico romano. Se elaboraron
entorno al 450 a.C, con la finalidad de transcribir el ius por escrito tras los conflictos que acaecieron entre
plebeyos y patricios.
En esta época, el patriarcado formaba sólo una minoría de la población, pero era considerado como la élite
de la misma. Sin embargo, la plebe estaba formada por el resto de ciudadanos libres que no pertenecían a la
aristocracia, pero sí al populus y podían en un principio aspirar al desempeño de cargos públicos.
Con el transcurso del tiempo esta posibilidad fue decreciendo hasta que los patricios decidieron prohibirla, a
través de la denominada "La Serrata del Patriziato" en el 485 a.C
De esta manera, la plebe fue forjándose como grupo político, esto es, teniendo una activa organización
interna, un programa de reivindicaciones, alternativas políticas, grupos de presión...etc e incluso
reuniéndose en sus propias asambleas denominadas "concilia plebis", en las que elegían los tribunos de la
plebe y adoptaban acuerdos que sólo les obligaba a ellos, "plebiscita".
Lo que se pretendía conseguir con la elaboración de las XII Tablas, fue la transcripción de la mayor parte de
los mores maiorum, es decir, de aquellas normas de conducta no escritas nacidas en el seno de la comunidad
que provenían del Derecho primitivo y se pretendía que ambos grupos políticos, patricios y plebeyos fuesen
iguales ante el orden jurídico.
Pero era tal el conflicto que existía, que se estableció la prohibición de los matrimonios mixtos entre plebeyos
y patricios, aunque fue posteriormente derogada por la Lex Canuleia de conubio patrum et plebis (445 a.C)
Se dice que las Tablas originales se perdieron en el incendio de Roma de 380 a.C, cuando fue atacada por los
Galos. Sin embargo, eso no fue impedimento alguno, puesto que debido a su sencillez y concisión en la
escritura, se transmitieron fácilmente de forma oral y se plasmaron fragmentos en obras literarias o textos
jurídicos, como se puede apreciar en la obra del jurista Sexto Elio Petón, "Tripertita".
Este conflicto perduró durante varios siglos, hasta que en el 287 a.C mediante la promulgación de la Lex
Hortensia, se estableciera la equiparación de los plebiscitos acordados en concilia plebis, a las leges votadas en
los comitia.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
8
decisión de disolver el matrimonio e incluso puede hacer uso del trinoctium y abandonar el
hogar conyugal.
Se puede alegar este hecho a que poco a poco el matrimonio cum manu va
desapareciendo, dando lugar al matrimonio sine manu.
En las etapas históricas posteriores el divorcio sigue existiendo y produciéndose.
Sólo se ve afectado cuando aparece el Cristianismo que intenta si no restringirlo por
completo, sí al menos limitar las causas por las que se puede aceptar la disolución.
Todo ello, lo explicaremos a través de los documentos jurídicos existentes en una
zona muy concreta del Imperio Romano, Egipto, dado que es en este territorio donde
debido a las estables condiciones climatológicas y poca humedad han perdurado la mayor
parte de los testimonios papirológicos que conocemos hoy en día.
2.2. Evolución del divorcio en una zona concreta: Egipto:
2.2.1.- El divorcio en el Derecho Ptolemaico: Precedentes.
Como se acaba de mencionar, los testimonios mejor conservados son los papiros
egipcios y gracias a ellos conocemos las 3 etapas de la Historia de Egipto6. Comencemos
6 No es de extrañar que al escuchar hablar de Egipto se nos venga a la mente aquella época en la que los
Faraones dominaban el Nilo, escribían en jeroglíficos, hierático o demótico y construían enormes templos de
culto como el de Dyeser-Dyeseru, más conocido como el de Hatshepsut en Deir el Bahari, grandes
pirámides como la de Keops o necrópolis como el del Valle de los Reyes.
Sin embargo, la grandeza de Egipto no termina ahí. Su historia se entrelaza con otras culturas e imperios,
tales como la griega, persa o romana y debido a ello podemos distinguir las tres grandes etapas históricas de
Egipto. Conviene recordarlos, brevemente, para ubicar cronológicamente los testimonios con los que vamos
a trabajar.
Tras la época faraónica ya mencionada, comienza el periodo helenístico en el año 332 a.C con un gran
acontecimiento, la aparición de Alejandro III de Macedonia, también conocido como Alejandro Magno, hijo
de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro.
Alejandro con el fin de seguir los planes que tenía Filipo II, conquistar el Imperio Persa, decidió cruzar el
Helesponto (actual estrecho de los Dardanelos) hacia Asia Menor, tras finalizar la rebelión que había
causado la muerte de su padre.
Allí, se enfrentó en varias ocasiones al ejército persa, logrando la victoria en todas ellas. La más importante
fue la Batalla de Issos en 333 a.C, en la que venció a Darío III, último Rey de la Dinastía Aqueménida en
Persia e igualmente último faraón de la Dinastía XXXI en Egipto que reinaba desde el 341 a.C
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
9
así, con testimonios de la época Ptolemaica en la que a pesar de apreciarse precedentes
macedónicos, también observamos la relevancia que tuvo la influencia de las costumbres
egipcias.
El primer papiro que vamos a analizar es considerado como el contrato
matrimonial más antiguo que existe del periodo ptolemaico y debido a ello nos puede dar
una clara visión de la realidad de esta etapa. Se trata del P. Eleph I.
El papiro dice así:
1 Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀλεξάνδρου βασιλεύοντος ἔτει ἑβδόμωι, Πτολεμαίου
σατραπεύοντος ἔτει τεσαρεσκαιδεκάτωι μηνὸς Δίου. συγγραφὴ
συνοικισίας
Ἡρακλείδου καὶ Δημητρίας. λαμβάνει Ἡρακλείδης
Δημητρίαν Κώιαν γυναῖκα γνησίαν παρὰ τοῦ πατρὸς Λεπτίνου Κώιου καὶ
τῆς μητρὸς Φιλωτίδος ἐλεύθερος
ἐλευθέραν προσφερομένην εἱματισμὸν καὶ κόσμον (δραχμῶν) Α,
Como consecuencia de ello y por decisión popular, Alejandro fue nombrado faraón en el año 332 a.C y con él
empezó la primera dinastía del periodo helenístico, la dinastía macedónica, también denominado periodo
macedónico de Egipto. Un año después, en el 331 a.C, fundó la ciudad de Alejandría al oeste del delta del
Nilo y prosiguió su campaña contra los persas, librando batallas como la de Gaugamela en 331 a.C y la de la
Puerta Persa en 330 a.C.
A su muerte en 323 a.C, se suscitó el dilema de quién sería su sucesor, el hijo que estaba esperando de su
esposa Roxana o su hermanastro Arrideo.
Finalmente, éste último fue proclamado rey bajo el nombre de Filipo III de Macedonia y como regente tenía
Perdicas, que en vez de continuar con la unidad establecida por Alejandro, repartió el imperio entre varios
de los generales del mismo.
Perdicas dio comienzo aún sin tener esa intención, a las Guerras de los Sucesores6 en la que se enfrentarían
los llamados "unitarios", que intentaban preservar la unidad del imperio y entre los que se encontraba
Perdicas contra los "separatistas", decididos a conseguir sus propios reinos: Éstos eran Ptolomeo, Seleuco y
Lisímaco.
Este conflicto se resolvió en 301 a.C con la proclamación de varios reinos. Sin embargo y con el fin de
incrementar o mantener sus respectivos territorios, las batallas no cesaron hasta 281 a.C
Fue Ptolomeo quien en el mencionado reparto obtuvo Egipto y con él comienza la última dinastía del
periodo helenístico de Egipto, la Dinastía Ptolemaica, que gobernó como se ha mencionado previamente
desde la muerte de Alejandro Magno hasta el año 30 a.C.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
10
παρεχέτω δὲ Ἡρακλείδης Δημητρίαι
5 ὅσα προσήκει γυναικὶ ἐλευθέραι πάντα, εἶναι δὲ ἡμὰς κατα ταυτὸ ὅπου
ἂν δοκῆι ἄριστον εἶναι βουλευομένοις κοινῆι
βουλῆι Λεπτίνηι καὶ Ἡρακλείδηι. εἰὰν δέ τι κακοτεχνοῦσα ἁλίσκηται
ἁλίσκηται ἐπὶ αἰσχύνηι τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδου Δημητρία,
στερέσθω ὧμ προσηνέγκατο πάντων. ἐπιδειξάτω δὲ Ἡρακλείδης ὅτι
ἂν ἐγκαλῆι Δημητρίαι ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν ,
οὓς ἂν δοκιμάζωσιν ἀμφότεροι. μὴ ἐξέστω δὲ Ἡρακλείδηι γυναῖκα
ἄλλην ἐπεισάγεσθαι ἐφ᾽ ὕβρει δημητρίας μηδὲ
τεκνοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς μηδὲ κακοτεχνεῖν μηδὲν
παρευρέσει μηδεμιᾶι Ἡρακλείδην εἰς Δημητρίαν·
10 εἰὰν δέ τι ποῶν τούτων ἁλίσκηται Ἡρακλείδης καὶ ἐπιδείξηι
Δημητρία ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν , οὓς ἂν δοκιμάζωσιν
ἀμφότεροι, ἀποδότω Ἡρακλείδης Δημητρίαι τὴμ φερνὴν ἣν
προσηνέγκατο (δραχμῶν) Α, καὶ προσαποτεισάτω ἀργυρί-
ου Ἀλεξανδρείου (δραχμὰς) Α. ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης
κατὰ νόμον τέλος ἐχούσης Δημητρίαι καὶ τοῖς μετὰ
Δημητρίας πράσσουσιν ἔκ τε αὐτοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῶν Ἡρακλείδου
πάντων καὶ ἐγγαίων καὶ ναυτικῶν. ἡ δὲ συγγραφὴ
ἥδε κυρία ἔστω πάντηι πάντως ὡς ἐκεῖ τοῦ συναλλάγματος γεγενημένου,
ὅπου ἂν ἐπεγφέρηι Ἡρακλείδης κατὰ
15 Δημητρίας ἢ Δημητρία τε καὶ τοὶ μετὰ Δημητρίας πράσσοντες
ἐπεγφέρωσιν κατὰ Ἡρακλείδου. κύριοι δὲ ἔστωσαν Ἡρακλεί-
δης καὶ Δημητρία καὶ τὰς συγγραφὰς αὐτοὶ τὰς αὑτῶν φυλάσσοντες καὶ
ἐπεγφέροντες κατ᾽ ἀλληλως. μαρτερες
Κλέων Γελῶιος, Ἀντικράτης Τημνίτης, Λῦσις Τημνίτης, Διονύσιος
Τημνίτης, Ἀριστόμαχος Κυρηναῖος, Ἀριστόδικος
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
11
Κῶιος.
El presente papiro data del año 311 a.C, por tanto se realizó tan sólo doce años
después de la muerte de Alejandro Magno, en plena Guerra de Sucesores. Lo sabemos
gracias al principio del mismo, cuando habla en la primera línea de Alejandro IV de
Macedonia y el sátrapa Ptolomeo y dice Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀλεξάνδρου βασιλεύοντος ἔτει
ἑβδόμωι, Πτολεμαίου σατραπεύοντος ἔτει.
Este συγγραφὴ συνοικισίας, es decir, contrato matrimonial, pone de manifiesto
en primer lugar que ambos contrayentes son de diferentes zonas del imperio pero aún así
son ciudadanos libres (ἐλεύθερος / ἐλευθέραν) y se repite cuando se dice en la línea 5,
que Herakleides va a abastecer, a cuidar, a Demetria como una esposa libre (γυναικὶ
ἐλευθέραι), que es lo que es.
Pero, una de las cosas que más llama la atención, es el papel predominante que
tiene el padre de la novia en todo momento. Así se aprecia cuando dice en la línea
siguiente βουλευομένοις κοινῆι βουλῆι Λεπτίνηι καὶ Ἡρακλείδηι, esto es, la pareja
vivirá juntos en el lugar que crean mejor el padre de Demetría, Leptine y su marido
Herakleides. Se ve así, la necesidad que tenía la mujer de tener asistencia masculina en
Derecho Helenístico para los actos jurídicos que ella tuviera que realizar.
En cambio, esta situación irá evolucionando y podemos apreciar como en pleno
auge de la época ptolemaica, será la mujer la que se ofrece ella misma en matrimonio. Este
aspecto lo veremos a continuación, a través del P. Giss. 2, que data del año 173 a.C.
Al estudiar ambos papiros descubriremos que el P. Eleph I, a pesar de haberse
celebrado en Egipto, se rige puramente por el Derecho Helenístico, ya que cuando
Alejandro Magno conquista toda esta zona, trae consigo la cultura jurídica macedónica.
Asimismo, podemos observar que las diferencias que tenía el sistema jurídico
egipcio con el helenístico, no existían respecto de éste último con el establecido en el
Imperio Romano.
En esta época, Roma era una República y cuando se contraía matrimonio,
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
12
normalmente la mujer se incorporaba a la familia del marido sometiéndose a la manus7 a
través de la realización de la coemptio o la confarreatio y en defecto de ellos por el usus, esto
es, la convivencia continuada durante un año, la cual se podía interrumpir (trinoctium). Era
por tanto, un matrimonio cum manu en el que el único que gozaba de capacidad jurídica era
el marido.
Con el transcurso de los siglos, el usus como forma de adquirir la manus sobre la
mujer fue desapareciendo y el matrimonio podía ser sine manu. En él, la mujer estaba
socialmente casada con el marido, pero jurídicamente seguía bajo el poder del pater
familias.
El P. Eleph I, se decanta plenamente por un matrimonio con rasgos muy similares
a los del matrimonio cum manu romano, ya que debido a la decisión que pueden tomar el
marido y el padre siempre en común sobre el lugar del hogar conyugal, nos podemos
percatar de que la mujer salvo en algunos ámbitos, no puede realizar individualmente
determinados actos jurídicos.
En lo que respecta a las posibles causas de divorcio entre Demetria y Herakleides,
vemos que son causas muy distintas.
Por un lado, el papiro dice que si se descubre a Demetria haciendo algo que pueda
avergonzar a su marido, perderá la dote, siempre y cuando Herakleides pruebe lo que
alega delante de los tres hombres que hayan elegido.
Mientras que, en el caso contrario, Demetria sólo podría divorciarse de
Herakleides y siempre probándolo ante dichos tres hombres, cuando éste hubiera llevado
a casa a otra mujer para dañarla (ἐφ᾽ ὕβρει: l.8), cuando se hubiera demostrado que tiene
hijos que son de otra mujer o cuando la hubiera causado daño sin ningún pretexto.
En definitiva, cabe destacar que en el plano procesal la mujer tiene cierta
autonomía y si se prueba lo que se alega, puede pedir que la solución se haga eficaz sin
necesidad de acudir al juez, puesto que así lo dispone la cláusula καθάπερ ἐγ δίκης (l.12).
7 Al hilo de esta cuestión, véase PARICIO, J. & FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2007), pp. 156 -157.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
13
Sin embargo, las causas por las que Demetria puede solicitar el divorcio están
tasadas en el contrato matrimonial y por el contrario basta que ella realice algún acto que
pueda avergonzar a su marido para que éste pretenda divorciarse. Se ve así una clara
desigualdad entre los cónyuges.
El segundo papiro que vamos a analizar de este periodo es el P. Giss 2. Éste data
del año 173 a.C, pero a diferencia del anterior, es la mujer la que se entrega en matrimonio.
Así dice:
(2) ἔ [τους] γ δόο[υ] ἐφʼ ἱερέως Ἡρακλεοδώρου τοῦ Ἀπολλοφάνου
Ἀλεξάν[ρ]ου καὶ θεῶν
Σ[ωτ]ήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν
Φιλοπ[α]τόρων καὶ
θεῶ[ν] Ἐπιφανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, ἀθλοφόρου Βερενίκης
Εὐεργέτιδος Σαρα-
5 πιάδος τῆς Ἀπολλωνίου, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀριστοκλείας
τῆς
Δη[μ]ητρίου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολεμαίου, μηνὸς
Περ[ι]τίου ἑπτακαιδεκάτηι Μεσορὴ ἑπτακαιδεκάτηι ἐν Κρ[ο]κοδίλων πόλει
το[ῦ Ἀ]ρσινοίτου νομοῦ. ἀγαθῆι τύχηι. ἐξέδοτο ἑαυτὴν Ὀλυ[μ]πιὰς
Διονυσίου
α [κ]έτα μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς πατρὸς Διονυσίου ακεδόνος τῆς
δευτέ-
10 ρας ἱππαρχίας ἑκατονταρούρου Ἀνταίωι Ἀθηναίωι τῶν Κινέου τῆς
δευ-
τέρ[α]ς ἱππαρχίας ἑκαντοντ[α]ρούρωι [εἶναι] γυναῖκα γαμετὴν φερνὴν
π[ρ]οσφερομένην εἰς χ[αλκοῦ] λόγον τάλαντα ἐνενήκοντα πέντε
καὶ παιδίσκην δο[ύλην(?) αὐτῆς] ἧι ὄνομα Στολὶς καὶ τὸ ταύτης παιδίον ὑπο-
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
14
τίτθιον ἧι ὄνομα Α [- ca.9 -] χαλκοῦ ταλάντοις πέντε ὥστʼ εἶναι τὰ πά ν-
15 τα χαλκοῦ τάλαν[τα ἑκατόν] . ἔστω [δὲ Ὀλ]υμπιὰς παρὰ Ἀνταίωι
πειθαρ-
χοῦσα αὐτοῦ ὡς π[ροσῆκόν ἐστιν γυναῖκα ἀ]νδρὶ κυριεύουσα μετʼ αὐτοῦ
κοινῆι τῶν ὑπα[ρχόντων, τὰ δὲ δέοντα καὶ τὰ ἔ]πιπλα καὶ τὸν ἱματισμὸν
καὶ τὰ λλα ὅσα προ[σήκει γυναικὶ γαμετῆι πα]ρεχέτω Ἀνταῖ ο ς Ὀλυμπιάδι
ἐνδημῶν καὶ ἀπ[οδημῶν κατὰ δύναμιν τῶ]ν ὑπαρχόντων καὶ μὴ ἐξέστω
20 αὐτῶι γυναῖκα ἄ[λλην ἐπεισάγεσθαι ἐπʼ Ὀλυ]μπιάδα μηδὲ
παλλακὴν μη-
δὲ παιδικὸν ἔχειν [μηδὲ τεκνοποιεῖσθαι ἐ]ξ ἄλλης γυναικὸς ζώσης Ὀλυμ-
πιάδος μηδʼ ἄλλ[ην οἰκίαν οἰκεῖν ἧς οὐ κυριεύ]σει Ὀλυμπιὰς μηδὲ ἐκβάλ-
λειν μηδὲ ὑβρί[ζειν μηδὲ κακουχεῖν αὐτὴ]ν μηδὲ τῶν ὑπαρχόντων
μηθὲν ἐξαλλο[τριοῦν ἐπʼ ἀδικίαι τῆς Ὀλυμπιά]δος. ἐὰν δέ τι τούτων ἐπιδει-
25 [χθῆι] ποιῶν ἢ τὰ [ἔπιπλα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τ]ὰ [ ]λλα μὴ παρέχηι αὐτῆι
καθὰ
[γέγραπται, ἀποτεισάτω Ἀνταῖος Ὀλυμπιάδι παραχρῆμα τὴ]ν φερνὴν
[ἡμιόλιον. κατὰ τὰ αὐτὰ μηδὲ Ὀλυμπιάδι ἐξέστω ἀπόκοι]τον [μ]η[δὲ]
[ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀνταίου οἰκίας ἄνευ τῆς Ἀνταίου
γ]ν [μης]
De este documento se desprende la idea de que aún con rasgos griegos, la
situación es distinta a la analizada previamente.
Sigue persistiendo la idea de la desigualdad en los requisitos de comportamiento
de cada cónyuge8.
8 En palabras de ROWALDSON, J. (1998), pp. 168.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
15
Por una parte, las dos últimas líneas del papiro dicen Ὀλυμπιάδι ἐξέστω
ἀπόκοι]τον [μ]η[δὲ] [ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Ἀνταίου οἰκίας ἄνευ τῆς Ἀνταίου
γ]ν ώ [μης], que significa que a Olympia no se le permite pasar la noche fuera (ἀπο-
κοιτέω) ni el día (ἀφήμερον), a menos (ἄνευ) que su marido le de permiso. No obstante,
se puede interpretar así, que Olympia no puede ausentarse evidentemente de noche, pero
tampoco de día, salvo que su marido lo sepa y se lo autorice.
Por otro lado y en lo que concierne al comportamiento del marido, el papiro
establece en la línea 20 que éste no puede tener otra mujer o concubina ni tampoco
engendrar hijos que no sean de su esposa (αὐτῶι γυναῖκα ἄ[λλην ἐπεισάγεσθαι ἐπʼ
Ὀλυ]μπιάδα μηδὲ παλλακὴν μηδὲ παιδικὸν ἔχειν [μηδὲ τεκνοποιεῖσθαι). Además,
tampoco se le permite ἐκβάλλειν, ὑβρί[ζειν, κακουχεῖν, esto es, expulsar a Olymplia de
su casa, insultarla o injuriarla respectivamente como bien expresan las líneas 22 y 23.
Sin embargo y en contraposición al P. Eleph I, se puede apreciar a su vez la
existencia de rasgos egipcios, en los que la mujer podía actuar con más autonomía.
En primer lugar se ve cuando se dice que Olympia se entrega ella misma a Antaios
como su esposa y no es su padre, como en la tradición griega, el que tiene un papel
relevante en este sentido.
En segundo lugar, cuando se expone en la línea 15, que Ὀλ]υμπιὰς παρὰ Ἀνταίωι
πειθαρχοῦσα αὐτοῦ ὡς π[ροσῆκόν ἐστιν γυναῖκα ἀ]νδρὶ κυριεύουσα, quiere decirse que
aunque tenga que serle obediente, ya que es su marido, Olympia puede administrar con él,
pero de forma individual sus propiedades.
De esta manera se afirma que el status de la mujer en Egipto es menos rígido del
que existe en Grecia o Roma.
En Grecia y como se ha visto en el P.Eleph I, la mujer da su consentimiento para
contraer matrimonio aún cuando haya sido su familia, normalmente el padre el que
concierte el mismo.
No obstante, las leyes egipcias eran muy beneficiosas para la mujer, puesto que
goza de cierta libertad ya sea a la hora de contraer matrimonio como de administrar sus
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
16
bienes. Y esta autonomía llega incluso a tal punto, que puede entablar negocios como
préstamos sin la necesidad de aprobación de su marido9.
Asimismo, esta libertad se extiende a la habilidad de terminar unilateralmente el
matrimonio, sin que se requieran fundamentos específicos. Libertad, que no se da en el
Derecho Griego, en el que se establecen unas causas para poder divorciarse.
2.2.2.- Derecho Romano en Egipto:
La llegada de Octavio a Alejandría supone el fin de la etapa ptolemaica y el
comienzo del Derecho Romano en Egipto10, que se convierte en una provincia romana y
como tal, adquiere todo su régimen y cultura jurídica.
9 En relación con los deberes de la mujer dentro del matrimonio, véase ROWALDSON, J. (1998), pp. 156.
10 Si dijimos que el Periodo Ptolemaico comenzó con un gran acontecimiento, el Periodo Romano en Egipto,
no deja indiferente a nadie. ¿Quién no ha oído hablar de Cleopatra, Marco Antonio y Octavio?
Cleopatra VII, nació en el año 69 a.C y subió al trono en el año 51 a.C., con sólo 18 años. Su padre, Ptolomeo
XII dispuso en testamento, aunque formaba parte de la tradición, que se casara con su hermano Ptolomeo III
de diez años.
A los tres años de su reinado, tuvo que exiliarse en Siria, debido a que su esposo, se puso en contra de ella y
a pesar de que reunió un ejército para invadir Egipto, no lo consiguió. Por ello, al enterarse de que Pompeyo
había sido derrotado por Julio César en la Batalla de Pharsalus decirse tratar de unirse a él.
Mientras tanto, Ptolomeo XIII y aprovechando dicho conflicto, mandó decapitar y mandar la cabeza de
Pompeyo a Julio César para así ganarse sino su lealtad, evitar posibles conflictos, pero éste lo tomó como una
traición y fue cuando, conoció a Cleopatra y la ayudó a recuperar el trono pensando así que tendría a Egipto
dominado.
Sin embargo, aparte de Julio César, los personajes más importantes de los que cabe hablar son Marco
Antonio y Octavio.
Un año después de la muerte de César en el 44 a.C, se creó el Segundo Triunvirato de la mano de Octavio,
Marco Antonio y Lépido. Se decidió que Octavio, gobernaría la zona occidental y Marco Antonio, la oriental.
De ahí que éste último fuera a Egipto y conociese a Cleopatra VII.
El conflicto comenzó cuando Octavio pensó que Marco Antonio en vez de gobernar, estaba repartiendo
territorios con la reina egipcia, esto es, le estaba traicionando no sólo a él, sino a lo que Roma representaba.
De esta manera, en el año 31 a.C se enfrentó a ellos atravesando el mar Adriático y les venció en la Batalla de
Actium. Tras la victoria, sus legiones se dirigieron a Alejandría para tomar posesión de la tierra de los
Faraones y mientras ello ocurría, y como consecuencia de la derrota sabiendo que no podrían vencerle en
una posterior batalla, tanto Marco Antonio como Cleopatra, se suicidaron. Fue así cuando el gran esplendor
de Egipto quedó bajo poder de Octavio al convertirse en una provincia romana.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
17
Cabe destacar así, la exposición de varios papiros.
En primer lugar, el P. BGU IV 1103 se remonta a las primeras décadas de Roma en
Egipto y versa sobre varias cuestiones interesantes a tratar. Dice así:
κόλ(λημα)
Πρωτάρχωι
παρὰ Ζωίδος τῆς Ἡρακλείδου μετὰ κυ-
ρίου τοῦ ἀδελφοῦ Εἰρηναίου τοῦ Ἡρακλείδου
5 καὶ παρὰ Ἀντιπάτρου [τ]οῦ Ζήνωνος. συ[νχω-]
ροῦσιν Ζωὶς καὶ Ἀντίπατρος κεχωρίσ[θ]αι
ἀπʼ ἀλλήλων τῆς συστάσης αὐτοῖ[ς συμ-]
βιώσεως κατὰ συγχώρησιν διὰ τοῦ [αὐ-]
τοῦ κριτηρίου τῷ ἐνεστῶτι ιζ (ἔτει) Καίσαρ[ος]
10 Ἁθύρ, ἡ δὲ Ζωὶς ἀπεσχηκέναι παρὰ τοῦ
Ἀντιπάτρου διὰ χιρὸς ἐξ οἴκου εἶχεν ε ἰ ς
φερνάριον ἱματίδια ἐν ἀρυγ[ρί]ου δρα[χμαῖς]
ἑκατὸν εἴκοσι καὶ ἐνωτίω ν [χ]ρυσῶν
ζεῦγος· εἶναι μὲν αὐτόθεν ἄκυρο ν
15 τὴν τοῦ γάμου συνχώρησιν, μὴ ἐπε-
λεύσεσθαι δὲ τὴν Ζωίδα μηδʼ ἄλ-
λον ὑπὲρ αὐτῆς ἐπὶ τὸν Ἀντίπατρον
περὶ ἀπαιτ ήσεως τοῦ φερναρίου, ἀ μ φ ο -
τέρους δὲ ἐπʼ ἀλλήλους μήτε περὶ
20 συνβιώσεως μηδὲ περὶ ἄλλου μηδε-
νὸς ἁπλῶς τῶν ἕως τῆς ἐνεστώσης
ἡμέρας, ἀφʼ ἧς καὶ ἐξεῖναι τῇ μὲν
Con este gran acontecimiento, finalizó la Dinastía Ptolemaica y con ella todo rastro faraónico. Octavio, quien
en el año 27 a.C se proclamó Caesar Augustus, se convirtió en el único gobernante de Roma y años más tarde
con su sucesor, su hijo Tiberio, comenzaría la época del Principado.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
18
Ζωίδι συναρμόζεσθαι ἄλλῳ ἀνδρὶ
καὶ τῷ δὲ Ἀντιπάτρῳ ἄλλῃ γυναι-
25 κὶ ἀμφοτέροις ἀνυπευθύνοις οὖσι,
καὶ χωρὶς τοῦ κύρια εἶναι τὰ συνκε-
χωρημένα ἔτι καὶ ἐνέχεσθαι τὸν
παραβαίνοντα τοῖς τε βλάβεσσι
καὶ τῷ ὡρισμένῳ προστίμωι.
Las primeras cinco líneas del papiro comienzan con Πρωτάρχωι παρὰ Ζωίδος τῆς
Ἡρακλείδου μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελφοῦ Εἰρηναίου [...] καὶ παρὰ Ἀντιπάτρου [τ]οῦ
Ζήνωνος.
Quiere decirse que ambos cónyuges acuden al tribunal que les casó para solicitar
el divorcio y ya desde un principio, se ve que Ζωίδος, aún con su hermano como su tutor,
realiza este acto ella misma, esto es, la cierta autonomía de la mujer en el plano procesal
que veíamos en el P.Eleph I, se reafirma trescientos años después.
Además, ambos cónyuges lo que solicitan es el divorcio de mutuo acuerdo, así se
desprende de la línea 5 a 7: Ζωὶς καὶ Ἀντίπατρος κεχωρίσ[θ]αι ἀπʼ ἀλλήλων. Por tanto,
se aprecia en este papiro, la inexistencia de una causa per se de divorcio, como sí vimos en
los precedentes, que recordamos que a su vez eran distintas.
Así, podemos interpretar que a pesar de tener orígenes griegos en un principio, la
sociedad se regía igualmente por costumbres egipcias, era una mezcla de culturas, pero
cuando llegan los romanos e implantan su sistema jurídico a la nueva provincia romana,
éste tarda en adaptarse. Por ello, todavía se ven en esta época, año 13 a.C, rasgos del
periodo precedente.
Y es porque en todas las relaciones jurídicas rige el principio de personalidad del
Derecho y no el de territorialidad, esto es, el derecho aplicable al matrimonio no era el del
lugar en el que se celebraba el mismo, sino que dependía de la clase social que tuvieran las
partes independientemente del lugar en el que se encontrasen y fue así hasta que el
emperador Antonino Caracalla concediese la ciudadanía romana a todos los habitantes del
Imperio en el año 212 d.C.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
19
Asimismo, cabe destacar del P. BGU IV 1103, la libertad que existe para volver a
contraer matrimonio, es decir, se establece que es lícito la posibilidad de contraer segundas
nupcias y se sabe a través de estas palabras de la línea 23 a 25: Ζωίδι συναρμόζεσθαι
ἄλλῳ ἀνδρὶ καὶ τῷ δὲ Ἀντιπάτρῳ ἄλλῃ γυναικὶ ἀμφοτέροις.
En este aspecto, ambos sistemas coinciden. No obstante, mientras que en Egipto
hemos visto que era algo normal, en el sistema jurídico romano de Augusto es un tema
controvertido. Con el fin de aumentar los nacimientos de hijos legítimos, se promulgaron
varias leyes como la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus del año 18 a.C o la Lex Papia Popaea de
un año antes.
En virtud de estas leyes, y estableciendo muy pocas prohibiciones, todos los
varones entre 25 y 60 años y todas las mujeres entre 20 a 50, debían estar casados11, sino
querían ser sancionados. De ahí, que el matrimonio en segundas nupcias estuviera
permitido.
Un claro ejemplo es el de la viuda o mujer divorciada que estuviese cerca de
dichos límites de edad. Tenían que contraer matrimonio de nuevo antes de un periodo de
tiempo (Dos años y medio en caso de muerte del marido y un año y medio en caso de
divorcio)
En cambio, cuando apareció el Cristianismo esta legislación se fue deteriorando
por resultar incompatible el contenido de la misma con las ideas que el Cristianismo
promulgaba. Fue Constantino I el Grande, quien declaró junto con Licinio la libertad de
cultos en el 313 d.C a través del Edicto de Milán, el que estipuló una sanción para aquellos
que contraían en segundas nupcias, pero a la vez una defensa a favor de los hijos del
primer matrimonio12.
Aunque el P. BGU IV 1105, data de tan sólo tres años después al P. BGU IV 1103,
su contenido es totalmente diferente. Se trata de la violencia conyugal y el texto es el
siguiente:
11 En este sentido, véase PARICIO, J. & FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2007), pp. 160.
12 Véase IGLESIAS, J. (2010), pp. 366.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
20
Πρωτάρχωι
παρὰ Τρυφαίνης τῆς Διοσκουρίδ[ου].
[Ἀσκληπιάδ]ης
[ ] τ ο ς γ ο ν ε ῖ ς α
5 Τ ρ υ φ α ί ν η ς , [ὅ]π ως ἐ γ δ ῶ ν -
τ α ί με αὐτῶι προισταμένωι καὶ
[τῶ]ν καταγομένων α ὐ τ ῷ / κατὰ τὴν
τετεληωμένην συνχώρησιν
διὰ τοῦ παρὰ σοὶ κριτηρίου συνῆλ-
10 θε ν πρὸς τὸν γάμον ο ἰ κ η α καὶ
ἐ ν λόγωι ἐπʼ ἐμοὶ φερνὴν
ἱμάτια ἀργυρίου (δραχμῶν) τ ε σ σ ε ρ ά -
κοντα καὶ ἀργυρίου ἐπισήμου
δραχμὰς εἴκοσι . [ὁ δὲ] διαβαλ-
15 λόμενος Ἀσκληπιάδης ἐ π ε [ὶ ἐ-]
νέα ι ν ε δ ι ὰ τῆς συμβιώσε ω ς [ἀ-]
π ὸ μ η δ ε ν ὸ ς καταχρησάμεν ο ς
τ ο ῖ ς π ρ ο κειμένοις κακουχία ς
μ ε καὶ καθυβρίζει καὶ τὰς χεῖ-
20 ρας ἐπιφέρων χρῆται ὡς ο ὐ -
δ ὲ ἀργυρ ω ν ή τ ωι. [διὸ] ἀ π ε σ φ α λ /-
μ έ νη τ ὸ ν πατέρα μ[ου] Διοσκου-
ρίδην ἐπιδώσοντα τὸ ὑπό-
μνημα καὶ κατὰ τὴ ἔξο-
25 δον τεληωσόμεν ο \ς/ ἀ ποσ τ ῖ -
[λ]αι αὐτῶι τινα τῶν παρὰ τοῦ
\[κ]ριτηρίου/ [ ]ς ἐ μ ο ῦ ἐ π ι τ ε λ έσεται τὴν
ἔξοδον ὡς καθήκι καὶ τ ῷ
δ ὲ Ἀσκληπιδῃ μεταδωσι ν
30 ἀντίγραφον τοῦδε τοῦ ὑπομν[ή-]
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
21
ματος, ἵνα α νεχ ο μονης ἐπε -
νδικάσει ἢ ἐκτίσει μο ι τ ὰ ς
τ ο ῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ξ, ἔτι δὲ καὶ
ρ σθαι ε ἰ [ς] τ ὸ ν Δ ι [οσ-]
35 κουρίδην εἰς τὴν τῶν
λων δαπάνην ἃ κατὰ μέρος
ἀργυ(ρίου) (δραχμαὶ) ξϛ, μετὰ δὲ σ ο ῦ ἡμῖν
καὶ εἰς βλάβη καὶ δαπανήμα-
τα ἐκδιεληλυθέ ν τ ο ς
40 περὶ αὐτοῦ μισοπονήρως, ἵνʼ ᾦ
ἀντιλημμένη
Quizás habría que mencionar primero que desde una perspectiva jurídica, la
mujer era considerada como elemento alieni iuris en un primer momento, esto es, la mujer
estaba sometida por medio de la manus a su marido (matrimonio cum manu) o al pater
familias en caso contrario. Debido a la existencia del vínculo de dependencia con respecto a
una de las personas mencionadas, su capacidad estaba limitada.
Posteriormente, a mediados del siglo I d.C. aproximadamente, dicha manus fue
desapareciendo y la mujer se convirtió en un sujeto sui iuris (αὐτονόμος), es decir, una
persona capaz de gestionar sus propios intereses, como el ajuar, la dote, esclavos... etc.
Así, en la legislación de Augusto, se le prohíbe al marido disponer libremente de
la dote de su esposa sin su consentimiento, ya que se le considera un mero administrador
de dichos bienes y ante el caso de divorcio, éste tendría que devolverlos, a menos que su
esposa fuese la culpable de la separación.
Podemos interpretar que en la época del papiro, año 10 a.C, y como consecuencia
de la manus del marido sobre la mujer, éste podría haberla maltratado, pero a la vez y
gracias a esa cierta autonomía que poco a poco van adquiriendo, la mujer puede solicitar
que se rompa el matrimonio.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
22
Por ello y tras una breve referencia al Derecho Romano, vemos en el presente
papiro que es la mujer la que acude a las autoridades judiciales (ἀρχιδικαστής) solicitando
la disolución del matrimonio y su dote, porque es víctima de violencia conyugal.
Del mismo se desprende la existencia de un matrimonio cum manu, en cuanto ue
i haine a ma ue no uie e a su ma i o como su tuto (Τ ρ υ φ α ί ν η ς , [ὅ]π ως ἐ γ δ ῶ ν τ α ί
με αὐτῶι προισταμένωι l.5-6).
Dentro este ámbito, existen varios testimonios que ponen de manifiesto el maltrato
que sufrían las mujeres por parte de sus maridos. Aún siendo casos concretos, su
contenido es casi el mismo, por lo que podemos pensar que esta situación era frecuente.
Así, cabe destacar otro papiro que al igual que el P. BGU IV 1105 versa sobre la
violencia de género y es el P. Oxy II, en el que la causa que la mujer alega para obtener el
divorcio es que su marido, que actúa en su nombre, malgasta su dote, pero además abusa
de ella y la insulta (κακουχία ς μ ε καὶ καθυβρίζει), como si fuera un esclavo (καὶ τὰς
χεῖρας ἐπιφέρων χρῆται ὡς ο ὐ δ ὲ ἀργυρ ω ν ή τ ωι.)
Lo que llama la atención de ambos es que no solicita un castigo por el maltrato
sufrido, sino que aparte de quedar liberada de esa situación, sólo quiere recuperar los
bienes que aportó al matrimonio13.
Teniendo de precedente estos dos papiros (P. Oxy II y P. BGU IV 1105) e
interpretando que aunque no lo pone una de las causas de maltrato puede ser el incorrecto
comportamiento de la mujer durante el matrimonio, podemos preguntarnos cómo debe
ser éste.
Para ello, veamos el P. Cair. Masp III 67310 + P. Lond V 1711 que a pesar de estar
datado en el siglo VI d.C, nos ofrece una buena descripción y nos demuestra que el
comportamiento de la mujer no varía aún trascuridos siglos después.
Este papiro dice así:
13 Sobre la violencia conyugal en los papiros y su tratamiento procesal, véase TORALLAS TOVAR, S. &
RODRÍGUEZ MARTÍN, J.-D. (2007), pp. 172.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
23
r
πρώην κατὰ φιλικὴν καὶ εἰρηνικὴν διάθεσιν συνηρμοσάμην \ἐμαυτὸν/ τῇ σῇ
Κοσμιότητι
κατʼ ἔκδοσιν νομίμο(υ) γάμο(υ), ἐπὶ χρησταῖς ἐλπί\σιν/ εἰ τῷ Θεῷ δόξειεν καὶ
\γνησίων/ τέκνων σπορ ,
καὶ τὴν σὴν σεμνὴν καὶ ἀσφαλῆ παρθενία\ν/ εὑρὼν διηγόρευσα. ὅθεν εἰς ταύτην
ἥκω τὴν ἔγγραφον ἀσφαλείαν, καθʼ ἣν ὁμολογῶ ὀφείλειν καὶ χρεωστεῖν ὑπὲρ
5 τ ῶ ν σῶν γαμικῶν ἕδν ων \ἤτοι πρὸ γάμο(υ) δωρ\ε/ῶν/ τῶν συμπ εφω [ν]η μ έν[ω]ν
κ[αὶ] συναρε σάντων μεταξ[ ] \[ἐ]μοῦ/
καὶ σοῦ, χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) δεσπ(οτικὰ) δοκ(ίμου) ϛ π (αρὰ) λ ϛ, ζ(υγῷ) (καὶ)
σταθμ(ῷ) Ἀν τι(νόου). καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν τῇ σ ῇ
εὐγενείᾳ ὁ π ό τα ν βουληθῇς, δ ίχα πάσης ἁγνωμοσύνης καὶ ὑ περθέσεως, κι ν [δύνῳ]
κα ὶ πόρῳ καὶ τιμήματι τῆς ἐμῆ ς ὑποστάσε[ω]ς γενικῶς καὶ ἰδικῶς. καὶ ὁμολο\γῶ/
μηδὲν ἧττον πρόσεπι το ύ τοις διαθρέ αι \σε/ γ ν ησίως καὶ ἐνδιδύ σκειν
10 καθ ʼ ὁ μοιότη τα πάντω ν τ ῶ ν σ υ μ μετρίων μου καὶ τ ὸν [πρ]οσ [όν]τ [α μο]ι π ό ρ ο ν
κ α τ ὰ τὸν δύ να τ ο ν τρόπον
τῆς ἐμῆς μετριότητος, κ α ὶ ἐμ μηδενὶ καταφρονῆσαί σου μ ή τε ἐκβαλεῖν σε ἐκ τοῦ
ἐμο(ῦ) συνοικεσί [ου]
[π]α ρ εκτὸς λόγου πορνίας καὶ αἰ\σ/χρᾶς πράξεως καὶ σωματικῆς ἀταξίας
ἀποδειχ\θ/ησομένης διὰ τριω
13,msἢ
[π]λ [έον ἀ]ξιοπίστων ἀνδρῶν, παγανῶν ὄντων καὶ πολιτικῶν, ἐλευθέρων, καὶ
μηδαμῶς ἀποστῆνα ί με τῆς σῆς
κ [ο]ί τ η ς , [μη]δ ʼ ἑ τ έρα ς [δραμεῖ]ν [ἀ]τ α ξ ί α ς ἢ ἀ σελγίας, μέντοι καὶ αὐτῆς τῆς σῆς
κοσμιότητος ὑ πακούσης μο(υ)
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
24
15 κ [α]ὶ φυλαττούσης μοι πᾶσαν εὔνοιαν καὶ ἰ λικρινῆ στοργὴν ἐν πᾶσι καλοῖς καὶ
ὠφελίμοις ἔργοις τε καὶ λόγοι ς ,
κ α [ὶ] ὑ [πο]τ αττομένης μοι τρόποις ἅπασιν ἅτε δὴ ἀνήκει ἁπάσαις εὐγενεστάται ς
γυναιξὶν ἐνδείκνυσθαι εἰς το ς
ἑαυτῶν εὐμοίρου\ς/ καὶ φιλ\αι/[τά]τους ἄνδρα ς δί[χα ὕ]β ρ εως καὶ ἁ ι κ ωρίας καὶ οἵας
δήποτε καταφρον[ήσεως]
ἀλλʼ οἰκουρὰ ν διόλου εἶναι, καὶ φίλανδρον περὶ ἐ μ ὲ γενέσθαι σε, ἀκολούθως τῇ παρʼ
ἐμοῦ δειχθησομένῃ σ ο[ι]
ἀγαθῇ καὶ σώφρονει προαιρ[έσ]ει
v
καὶ εἰ συμβαίη [μ]έ ποτε κ [α]ιρῷ ἢ χρό ν ῳ κατα φ[ρονῆσαί] σο υ/ κατ ὰ τ ὸν
π [ροα]φ η[γ]ηθ έ ν τα τρ[όπον], ἢ ἐκβα λ ε ῖ ν [σ]ε
[χωρὶς εὐλόγου αἰτίας ὡ]ς προγέγραπ [ται], ἑ [το]ί [μως ἔχω πα]ρ [ασ]χ [εῖν τ]ῇ σῇ
κ[οσμιότητι, λόγῳ ποιν]ῆ ς τῆς αὐτῆς κ α τ α φρ ο ν [(ήσεως)]
[νομίσμ]α τ [α ιη] ἔργῳ ἀ π α ιτούμε ν α κ α ὶ κ α τ α [βαλλόμενα π]αρʼ ἐμο(ῦ) χωρὶς
\ἀ [ντιλ]ο γ ίας κα ὶ [ὑ\π/οθέσεως]/, [κρίσ]εως [καὶ δί]κ ης καὶ πάσης ἀ φ ορ μ ῆς καὶ
μ έμ εως
κ [αὶ παν]τ ο ί α ς νομίμου παραγ ρ[αφῆς ἀναμφιλόγως], ἐνεχο μέ ν ης καί σου τῷ αὐτῷ
ἴσ ῳ μέντοι προστίμῳ
5 ε [ἰ κ]αὶ ἐμοῦ κατ[α]φρονεσῃ[ς] [ἐπὶ τοῖς προτεταγμένοις συμφώνοις ἐφʼ
οἷς ]τ [ο]ς π ρὸ ς [ὁμολογῶ] ἔχ [ω ὁ σὸ]ς
γαμέτης μὴ συγκαλέσαι τινὰ ἀνακόλου θ ο ν κα τ ʼ οἶκον ἐ π ὶ σ ὲ μήτε σ υ μπ ο σι[ά]ζ ε ι ν
ἐγγ ς σο(ῦ)
μ ε τ ʼ ἑ τ α ί ρ [ων ἢ] ο ἰ κ [είων(?)] ἢ μ ε θ ̓ ἑτέρ ο υ τινὸς [ μ]ὴ βουλ ο [μ]έν η ς [τ]ὴ [ν]
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
25
α ὐ τ[ῶν]/ [κατ]ά σ τ [ασιν].
καὶ ε ἰ ς ἀ σ φ(άλειαν) ἑκατέρ[ο]υ μ έ ρ ους κ [α]ὶ τ [οῦ] φιλαλλήλο υ συ νοικ [εσ]ί[ου, ἐθέ]μ η ν
τοῦτο τὸ τῆς συζυγίας
σύμφωνον ἤτοι γ α [μ]ι [κὸ]ν [συ]μ βό λαιον κύριον ὂν καὶ β έ βαιον πανταχο\ῦ/
ἐπιφερόμενον. καὶ ἐπ ερ(ωτηθεὶς) ⟦ὡ μ ο λ(όγησα)⟧
10 ἑκὼν καὶ πεπεισμένος ὡμ ο λ ό γ η [σα, μ]ὴ φόβῳ μὴ δόλῳ μὴ βίᾳ καὶ ἁπάτῃ μή\τε/
ἀνάγκῃ συνελαυνόμενος,
καὶ ὑ π ογεγραμμένον ἐξεδ ό μην σο ι π ρὸ[ς ἀσ]φ[ά]λε ι[α]ν , καὶ πρὸς πά ν τα καὶ π ρὸς
ἕκαστον αὐτῶν τῶν ἐ μ π εριε χομ(ένων)
αὐτῷ κε φαλαίων καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ προστίμου ἀποδ όσει εἰ ο ὕ τω τύχοι, ὑ ποθέμενός σοι
πάντα τὰ νῦν ὄντα μοι κα ὶ ἐ [σ]ό μ (ενα)
πράγματα, ἐνεχύρου λόγῳ κ [α]ὶ ὑποθήκη [ς] δικαίῳ ὡμολόγης
En Roma, al igual que en otras civilizaciones antiguas, la sociedad estaba basada
en clases. De ahí, que el papel de la mujer, aún con una base común, tuvieran diferentes
responsabilidades en virtud de la clase social a la que pertenecieran.
En primer lugar, como responsabilidad común, toda mujer casada debía dar a luz
a hijos legítimos del marido para así perpetuar el linaje de la familia al menos por una
generación más.
Sin embargo y como consecuencia del hecho que la mujer formaba parte de la
familia del marido, ésta debía encargarse de la economía familiar14, es decir, de promover
todo lo necesario para alimentar y vestir tanto a sus hijos como a su esposo.
Pero si se trataba de una familia acomodada, aparte de estas responsabilidades, la
mujer podía encargarse de la supervisión de los esclavos cuando éstos realizaban las
tareas de la casa e incluso de ayudar a su marido con los negocios que pudiera tener.
14 Sobre los deberes de la mujer dentro del matrimonio, véase ROWALDSON, J. (1998), pp. 316.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
26
Con el transcurso de los siglos, la mujer va gozando cada vez de más privilegios.
Así lo podemos ver en el caso de la dote, que aunque desde siempre han existido diversos
recursos jurídicos para recuperarla y así asegurar su sustento15, llega un momento en el
que al marido se le considera un mero administrador de dichos bienes dotales y este es el
caso a tratar en el P. Cair. Masp III 67310 + P. Lond V 1711.
En él, es el marido el que redacta el contrato matrimonial, tras estar convencido
de que su mujer llegó virgen al matrimonio (ἀσφαλῆ παρθενία\ν/ εὑρὼν διηγόρευσα) y
dice de la línea 3 a la 5: ὅθεν εἰς ταύτην ἥκω τὴν ἔγγραφον ἀσφαλείαν, καθʼ ἣν
ὁμολογῶ φείλειν καὶ χρεωστεῖν ὑπὲρ τ ῶ ν σῶν γαμικῶν ἕδν ων.
Quiere decirse, que éste, está en deuda con su mujer, ya que le debe los regalos de
boda y los bienes dotales que ella trajo al matrimonio y además establece que el presente
documento le sirve de garantía, tiene valor normativo y por lo que en cuyo caso puede
acudir si se ha incumplido a las autoridades judiciales.
Asimismo, se disponen una serie de condiciones que ambos deben cumplir.
El marido no debe despreciar ni expulsar a su mujer del matrimonio (κ α ὶ ἐμ
μηδενὶ καταφρονῆσαί σου μ ή τε ἐκβαλεῖν σε ἐκ τοῦ ἐμο(ῦ) συνοικεσί [ου]), a menos que
ésta le sea infiel o su comportamiento sea vergonzoso y esto debe quedar probado ante
tres hombres que residan en la ciudad.
Si recordamos lo que disponía el P. Eleph I, se reafirma aquí la autonomía de la
mujer en el ámbito procesal, habiendo transcurrido casi mil años.
Por su parte, la mujer no debe abandonar la cama matrimonial (κ [ο]ί τ η ς l.14), es
decir, no debe abandonar el hogar marital, ni convertir la libertad que tiene en libertinaje
([δραμεῖ]ν [ἀ]τ α ξ ί α ς ἢ ἀ σελγίας l. 14)
Por último, el marido dispone en primer lugar, la pena que tendrá que pagar si
incumple las condiciones que ha establecido, esto es, si la desprecia o la expulsa sin motivo
15 Con respecto a la recuperación de la dote por parte de la mujer, véase TORALLAS TOVAR, S. &
RODRÍGUEZ MARTÍN, J.-D. (2007), pp. 171-172.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
27
alguno (ἐκβα λ ε ῖ ν [σ]ε [χωρὶς εὐλόγου αἰτίας) o si introduce otras mujeres que no sean su
legitima esposa, es decir, se produce un concubinato.
Pero lo más relevante y donde se demuestra el poder que puede llegar a tener una
mujer sobre su marido acerca de sus bienes, es que en este caso existe una promesa de
crear una hipoteca sobre todos los bienes presentes y futuros del marido a favor de su
esposa.
2.2.3.- Derecho Romano cristiano en Egipto:
La llegada del cristianismo provocó un gran cambio en la sociedad romana. Desde
sus orígenes, Egipto era una sociedad politeísta, en la que se realizaban sacrificios a los
distintos dioses, fiestas y actos públicos en honor a ellos... etc.
Pero... ¿qué ocurría con las costumbres religiosas de todos aquellos territorios que
fueron conquistados por Roma? ¿Qué es lo que pasó para que los cristianos fuesen
perseguidos?
Cuando el Imperio Romano adquiría un nuevo territorio y lo convertía en
provincia romana, no obligaba a que sus habitantes cambiaran sus deidades o costumbres.
Roma era muy tolerante con los cultos extranjeros y sus divinidades y se les permitía
seguir libremente con sus tradiciones religiosas, pero ello era porque ninguno se alzaba
frente a la religión oficial romana16.
El cristianismo, fue un culto distinto. Durante sus primeros años lo más probable
es que fuese admitido, como todos los demás, pero una vez sus ideas fueran avanzando y
proclamándose a más personas, la situación cambió radicalmente.
La comunidad cristiana versaba sobre una ideología monoteísta, era un único
Dios, que a su vez era supremo y todopoderoso y prometía la vida eterna a aquellos que
16 En palabras de ORLANDIS, J. (1975), pp. 32.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
28
profesaran su fe 17 . Por ello, era incompatible con el culto oficial del imperio y un
acontecimiento le sirvió a Nerón para comenzar a perseguirles.
Corría el año 64 a.C, bajo el mandato de Nerón, cuando un gran incendio asoló la
capital del Imperio. Se dice que el autor de esta tragedia fue el propio emperador y éste
decidió encontrar unos responsables sobre los que recayera la culpa. ¿Y quiénes mejor que
los cristianos? Con él, comenzaron las persecuciones y a partir de este momento fueron
considerados por el Imperio y por la sociedad pagana como los causantes de todo lo malo
que le ocurriese a Roma.
El segundo emperador a destacar es Trajano, quien gobernó desde el 98 d.C al año
117 d.C. En esta época, los cristianos eran perseguidos sólo por el hecho de llamarse así,
era una accusatio nominis, pero existe un rescripto (datado entre los años 110-112 d.C) que
es muy interesante.
En él, Trajano da respuesta a la consulta que le hace Plinio el Joven. Éste, era
gobernador provincial de Bitinia y quería saber cómo debía actuar para con los cristianos18.
Así, el emperador le dice en primer lugar que la autoridad no debe iniciar la
persecución de los cristianos, ni admitir denuncias anónimas. Pero en caso de tener una
correctamente realizada, los cristianos tenían la posibilidad de retractarse en el proceso y
si lo hacían y aceptaban la religión politeísta serían perdonados, más sin embargo los que
rehusaran a realizar sacrificios a los dioses, serían perseguidos y castigados con la muerte.
Su sucesor, Adriano, se esforzó por dar una interpretación más equitativa a las
leyes. Así se deduce del rescripto que escribe al procónsul de Asia, Minucio Fundano en el
que reafirmaba la prohibición de aceptar denuncias falsas pero además, los cristianos sólo
podían ser perseguidos y castigados cuando hubiesen faltado a las leyes romanas, en cuyo
caso, el castigo a aplicarles tenía que ser proporcional a la gravedad del acto que hubieren
cometido.
17 Sobre el Cristianismo y su influencia en el Imperio Romano, véase BRAVO, G. (2010), pp 117.
18 Para conocer el contenido de este rescripto, véase ORLANDIS, J. (1975), pp. 34.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
29
Sin embargo, varias décadas después, el emperador Marco Aurelio reiteró los
criterios que había establecido Trajano y se debía castigar a los cristianos por el mero
hecho de serlo (nomen christianum), puesto que consideraba que el ser cristiano ya era un
crimen merecedor de la muerte19.
Como podemos ver, hubo intervalos de paz entre los periodos de persecución,
emperadores más benévolos para con los cristianos y otros que actuaban contra ellos sin
restricciones.
De todas las persecuciones, la más notoria fue la del emperador Diocleciano, que
gobernaba la parte oriental del imperio. Bajo su mandato se produjeron cuatro edictos
sucesivos entre el 303 d.C y 304 d.C, cuyo contenido iba destinado a la prohibición del
Cristianismo.
En ellos, se establecía la orden para destruir todos los lugares de culto y los libros
de las Sagradas Escrituras, la entrada en prisión de todo el clero para así dejar sin pastores
a los fieles y éstos debían sacrificar y honrar a los dioses para que fuesen liberados. Por
último este deber de realizar sacrificios a los dioses se extendió a los cristianos, bajo pena
de muerte20.
Mientras tanto, en Occidente, el emperador Maximiliano promulgó un edicto de
tolerancia en el año 312 d.C.21, por el cual se permitía el culto cristiano y posteriormente su
sucesor, Constancio que estaba a favor del Cristianismo, no permitió que se produjeran
actos contra los cristianos, salvo el derrumbamiento de algunos templos.
Llegamos así a la época de Constantino I el Grande (Emperador de Occidente) y
Licinio (Emperador de Oriente). Bajo su gobierno se proclamó el Edicto de Milán. Un
edicto que a semejanza del que dictó Maximiliano un año antes, disponía la libertad de
19 ORLANDIS, J. (1975), pp. 35.
20 En relación con los edictos proclamados por el emperador Diocleciano, véase ORLANDIS, J. (1975), pp. 42-
43.
21 Sobre esto, véase BRAVO, G. (2010), pp 120.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
30
cultos en el Imperio, esto es, el fin de las persecuciones. Con él, lo que se pretendía era
facilitar la convivencia entre los cristianos y los seguidores del helenismo religioso.
Sin embargo, con ellos el Cristianismo no se declaró como religión oficial del
Imperio. Para que ello ocurra, debemos esperar al 380 d.C, año en el que el emperador
Teodosio decreta el Edicto de Tesalónica, declarando que quienes no profesasen la fe del
emperador, serían considerados herejes.
A partir de Constantino la situación cambia drásticamente. Se produce una
inversión en los sujetos a perseguir, es decir, los emperadores que le sucedieron, en su
mayoría eran cristianos y lucharon para erradicar el paganismo.
Así, Constante, hijo de Constantino, prohibió expresamente los sacrificios paganos
y Constancio II ordenó el cierre de los templos no cristianos en el 356 d.C.
Fueron tales las restricciones que se llegó a retirar los fondos públicos que se
destinaban a la realización y mantenimiento de cultos paganos. Poco a poco, fue
desapareciendo el culto pagano, mientas que el Cristianismo se extendía por todo el
imperio como religión oficial.
A causa de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Occidente cayó en el
siglo V d.C. No obstante, el Imperio Romano de Oriente, posteriormente conocido como
Imperio Bizantino, perduró hasta 1453 y de él uno de los personajes más importantes es
Justiniano, que accedió al poder en el 527 d.C.
Bajo su mandato, se recuperaron los territorios del norte de África, sur de
Hispania, Italia que habían quedado bajo el dominio de los bárbaros, pero además realizó
la compilación de Derecho Romano. Éste es el Corpus Iuris Civilis, compuesto por el
Código de Leyes (Codex) que tuvo dos ediciones, una gran antología de iura (Digesta) y un
manual institucional (Institutiones), al que se añaden todas las nuevas leyes que se van
promulgando a través de las Novellae Constitutiones.
Al igual que el Codex Theodosianus, el Corpus Iuris está supervisado por un
emperador cristiano. Además de recuperar algunos territorios del Imperio Romano de
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
31
Occidente y realizar la presente compilación, se encargó de luchar por el cristianismo, de
ahí que tuviera un carácter antidivorcista.
Por ello, aunque sin negar su validez, las causas del divorcio se ven muy
limitadas. Prueba de ello es el último papiro comentado, en el que vemos que aunque se
ha elaborado en pleno periodo cristiano, siguen estableciéndose causas de divorcio, y se
dispone que el marido no debe despreciar a su mujer, salvo cuando le sea infiel o su
comportamiento sea vergonzoso y ésta no debe abandonar el hogar marital.
No obstante, cabe destacar que el divorcio por mutuo acuerdo (Divortium
communi consensu), se considera libre. Así, podemos distinguir entre cuatro tipos de
divorcio, que serán válidos, siempre y cuando medie una comunicación bien escrita u oral
al otro cónyuge delante de siete testigos22.
Tenemos el Divortium ex iusta causa, que es aquel que se produce por culpa de
unos de los cónyuges. Este es el caso de la mujer que abandona la casa de su esposo, del
marido que acusa falsamente de adulterio a la mujer, cuando se declara el adulterio por
parte de la mujer, cuando el marido tiene una relación con otra mujer y cuando existen
insidias de un cónyuge al otro.
Asimismo, existe el Divortium sine causa, es decir, el divorcio se produce sin un
fundamento tasado por la ley.
Finalmente, el Divortium bona gratia, que se da en los casos en que uno de los
cónyuges ha realizado votos de castidad, es cautivo de guerra... etc. Son casos en los que
no media la culpa de uno de los cónyuges.
En lo que se refiere a las segundas nupcias, como vimos anteriormente con
Augusto no es que estuviera permitido, sino que era obligatorio estar casado para así
aumentar los nacimientos de hijos legítimos.
Sin embargo, con la influencia del cristianismo esta situación no parece muy lícita,
es decir, el divorcio se puede otorgar pero siempre bajo los requisitos previamente
22 Sigo aquí la clasificación de IGLESIAS, J. (2010), pp. 367.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
32
mencionados. No obstante, hay un caso en el que expresamente el Digesto lo contempla:
Es cuando uno de los cónyuges es cautivo de guerra.
En Dig. 24.2.6 podemos leer:
Uxores eorum, qui in hostium potestate pervenerunt, possunt videri
nuptarum locum retinere eo solo, quod alii temere nubere non possunt. Et
generaliter definiendum est, donec certum est maritum vivere in
captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxores eorum
migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsae mulieres causam
repudii praestare. Sin autem in incerto est, an vivus apud hostes teneatur
vel morte praeventus, tunc, si quinquennium a tempore captivitatis
excesserit, licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut
bona gratia dissolutum videatur pristinum matrimonium et unusquisque
suum ius habeat imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente
et uxore captiva observando. (Iulianus libro 62 digestorum)
Se dispone así que aunque el marido esté en cautiverio, ésta no es causa para que
la mujer contraiga nuevo matrimonio. Sólo será así, cuando no hay certeza de que él esté
vivo y hayan transcurridos cincos años desde el momento del cautiverio. Y finaliza
alegando lo mismo para el caso contrario.
Retornando al Derecho Justinianeo, éste tenía una actitud tan cristiana que en las
Novellae (Nov. 117.10 y Nov. 140) podemos observar como declara ilícito el divorcio de
mutuo acuerdo, pero esta disposición queda derogada posteriormente por su sucesor
Justino II en el 566 d.C.
2.3 Conclusiones parciales:
A lo largo de este capítulo, hemos podido apreciar cómo ha ido evolucionando
tanto las causas del divorcio como el status de mujer en la sociedad.
Evolución del Divorcio en Derecho Romano
33
Así, se ve que aunque el Derecho helénico como el romano se protege a la mujer
en lo que respecta a los recursos para recuperar la dote, el Derecho Egipcio es mucho más
flexible.
La mujer goza de cierta autonomía, véase el P. Giss 2, en el que la mujer se entrega
ella misma en matrimonio, mientras que en el P. Eleph 1, la mujer siguiendo las
costumbres helénicas esta bajo la manus del marido y el P. BGU IV 1105 en el que se
observa que tal es el poder que ejerce el marido sobre su mujer que es capaz de
maltratarla.
Esta situación evoluciona y da un gran cambio. En el P. Cair. Masp III 67310 + P.
Lond V 1711 es el marido hipoteca todos sus bienes, presentes y futuros a favor de su
esposa, por si se da el caso de divorcio, puesto que tiene que devolverlos íntegramente.
En cuanto a las causas, más o menos se mantienen a lo largo de los siglos. La
mujer no puede serle infiel ni tampoco avergonzarle con su comportamiento y éste no
puede tener relaciones con otras mujeres (concubinato) ni tener hijos que no sean con su
legítima mujer.
Cuando aparece el Cristianismo, esta situación se ve afectada. Los ideales que el
Cristianismo proclama son diferentes y los emperadores debido a su carácter
antidivorcista, establecen las causas por las que el divorcio es considerado lícito alegando
las consecuencias que pueden producirse de no seguir las mismas23.
23 Véase en este sentido IGLESIAS, J. (2010), pp. 368.
3. EVOLUCIÓN DEL DIVORCIO EN EL DERECHO ESPAÑOL VIGENTE:
3.1 Precedentes: Evolución de la regulación sobre el divorcio hasta la Constitución
Española de 1978.
La institución del matrimonio en general y del divorcio en particular en España ha
estado siempre influenciada por la Iglesia Católica.
Cabe destacar que el principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial se
estableció por la Real Cédula de 1564 que promulgó Felipe II con el fin de desarrollar el
contenido del Concilio de Trento. En ella, se establecía que la única forma admitida para
contraer matrimonio era la señalada por la Religión Católica y como consecuencia, el
divorcio no existía.
Esta situación perduró durante siglos y se reafirmó en 1851, cuando se estableció
un Concordato entre la Santa Sede y el Estado español, cuyo contenido a pesar de ser casi
en su totalidad económico, hacía referencia a la competencia de la Iglesia en determinados
temas morales y costumbres.
Sin embargo, vamos a ver que debido a los cambios políticos que se producen
durante los siglos XIX y XX, habrá periodos en los que el matrimonio será exclusivamente
canónico y otros en donde el matrimonio civil será preceptivo24.
24 La alternancia entre el carácter religioso o civil del matrimonio durante estos siglos, se debía a la influencia
que tenía la Iglesia sobre el Estado cuando se elaboraba una Constitución.
Así, la Constitución de 1812 dispone en su art. 12 que “La religión de la Nación española es y será perpetuamente
la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
cualquiera otra”.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
35
Así, la primera ley que no establece la confesionalidad del vínculo matrimonial es
la Ley de Matrimonio Civil de 1870, que establecía en su art. 28 la competencia de los
jueces municipales para celebrar matrimonio. Esta norma dio lugar a una gran polémica
en torno a la naturaleza jurídica del matrimonio alegándose por un lado, su carácter
contractual y por tanto rescindible, y por otro el carácter sacramental y en consecuencia
indisoluble25. Debido a este debate, la Ley de Matrimonio Civil se derogó por el Decreto de
9 de Febrero de 1875.
Con la Restauración borbónica se asentaron las bases de un sistema conservador y
moderado. Se instauró de nuevo la obligatoriedad del matrimonio religioso, quedando el
matrimonio civil sólo para aquellos que no pertenecieran a la Iglesia Católica y así se
consagró en el Código Civil de 1889.
El art. 42 CC pone de manifiesto las dos formas de contraer matrimonio cuando
dice:
La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer
todos los que profesen la Religión católica: y el civil, que se celebrará del modo
que determina este Código.
Asimismo, en varios preceptos se aprecia el sometimiento de la mujer casada a su
marido, es decir, todos los derechos que gozaba cuando estaba soltera se restringen al
contraer matrimonio, debido a que le debe obediencia como bien establece el art. 57 CC y
como consecuencia de este deber, tiene que seguirle a donde quiera que fije su residencia.
No obstante, cuando estamos ante un periodo más liberal y progresista, se aprecia un distanciamiento entre
el Estado y la Iglesia, es decir, se respeta la religión católica, pero se admite la práctica de otros cultos. En
este sentido podemos ver el art. 21 de la Constitución de 1869 que dice así: “La Nación se obliga a mantener el
culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos
los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si
algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo
anterior”. Pero también se puede destacar el art. 27 que afirma la igualdad de todos los españoles para el
desempeño de cargos públicos u otro empleo, con independencia de la religión que profesen. Como se
puede apreciar, al amparo de ambos preceptos se promulga la tolerancia religiosa.
25 Para profundizar más sobre la evolución y desarrollo del divorcio, véase ALBERDI, I. (1979), pp. 77 a 94.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
36
De la misma manera, se establecía que el marido era el representante legal de su
mujer (art. 60 CC), el que administraba los bienes de la sociedad conyugal (art. 59 CC) y al
que se le debía solicitar una licencia, la cual podía revocar en cualquier momento, si la
mujer quería comprar o enajenar bienes propios, trabajar, comparecer en juicio...etc.
En lo referente a la disolución del vínculo matrimonial, que es el aspecto que más
nos interesa, el art. 52 CC, establecía que sólo la muerte de uno de los cónyuges disolvía el
matrimonio. No obstante, había otra forma de disolución denominada “ ivo cio”, pero
como a continuación veremos, lo que realmente se pretendía regular bajo esa
denominación era la mera separación de los cónyuges.
Así, el art. 104 CC dispone:
El divorcio sólo produce la suspensión de la vida común de los casados y los
demás efectos previstos en el artículo 73.
Además, para que este “ ivo cio” fuese válido, el art. 105 CC establecía a modo de
numerus clausus, un listado de causas, de las que podemos destacar el adulterio de la mujer
o el del marido cuando resulte escándalo público o menosprecio de la mujer, la violencia
ejercida por el marido sobre su esposa para obligarla a cambiar de religión o la propuesta
del marido para prostituir a su mujer o a sus hijas y corromper a sus hijos.
Como podemos apreciar son causas en las que la víctima predominantemente era
la mujer y esto se debe, como ya mencioné anteriormente al sometimiento de ésta a la
voluntad del marido. Ante estos hechos, la mujer en virtud de la 2ª causa establecida en el
presente precepto, podría abandonar el hogar, pero lo que nunca obtendría sería el
divorcio en sentido propio, sino una mera separación.
Son por estos casos, por los que parte de la población de la época estaba a favor
del divorcio. Mediante él, la mujer podría liberarse de estas situaciones y restablecer la paz
en su hogar.
Sin embargo, para los que discrepaban, se basaban en que el divorcio daba lugar
no sólo a la libertad e independencia económica de la mujer, sino también a una grave
ofensa a la Iglesia Católica.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
37
Este régimen normativo perdura hasta la llegada de la II República en 1931.
Dentro de este periodo cabe destacar en primer lugar varios preceptos de la Constitución
de 1931, en los que se aprecia verdaderamente bien la influencia liberal y laica del Estado.
El art. 3 CE afirma expresamente que el Estado español no tiene religión oficial y
continúa diciendo en el art. 27 CE que se garantiza la libertad de conciencia y el derecho
de profesar y practicar libremente cualquier religión.
De igual modo y con respecto a la familia, el apartado 1 del art. 43 CE dispone:
La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda
en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo
disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de
justa causa.
Así, este precepto daba la posibilidad de disolución del vínculo matrimonial, bien
sea por mutuo acuerdo o a instancia de uno de los cónyuges, en cuyo caso se tenía que
cumplir alguna de las causas establecidas.
Como desarrollo constitucional, se promulgó la Ley de Matrimonio Civil el 28 de
junio de 1932 y podemos observar que es contradictoria con lo que se establecía en el ya
mencionado art. 42 CC, puesto que se reconocía el matrimonio civil como única forma
válida para contraer y se declaraba que la jurisdicción civil era la única competente para
resolver todas estas cuestiones.
En el mismo año y como consecuencia de la posibilidad de la disolución del
vínculo matrimonial establecida en el art. 43 CE, se promulgó la Ley de Divorcio el 2 de
marzo.
Esta ley contemplaba tanto la separación matrimonial como el divorcio y además
la posibilidad de contraer matrimonio en segundas nupcias. Era así porque mediante la
separación, los católicos podían suspender la vida conyugal sin vulnerar sus creencias
religiosas, pero además ésta se consideraba como un paso previo al divorcio.
Asimismo, declaraba la competencia de los Tribunales civiles para conocer de
estos asuntos y podemos considerar que en virtud de sus preceptos, la ley trataba de
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
38
regular todos los supuestos posibles de ruptura matrimonial con el fin de no dejar al juez
interpretar, sino solo aplicar la norma.
Con respecto al ámbito de aplicación, ésta no sólo se aplicaba a aquellas personas
que tras la promulgación de la ley habían contraído matrimonio civilmente, sino a todos
los ciudadanos independientemente de la fecha de celebración. Así se desprende del art. 1
de la presente:
El divorcio decretado por sentencia firme por los Tribunales civiles disuelve el
matrimonio cualesquiera que hubieran sido la forma y la fecha de su
celebración.
Si atendemos a la regulación del divorcio, éste podía ser:
a) De mutuo acuerdo: Para ello, ambos contrayentes debían ser mayores de edad y
estar casados más de 2 años. El art. 64 establecía la obligación del juez de escuchar a
ambas partes en el momento de interposición de la demanda, con el fin de saber si
había o no una auténtica voluntad de romper el vínculo matrimonial y les daba la
posibilidad de volver a oírles pasados 6 meses, transcurridos los cuales ambos
cónyuges debían ratificar sus posiciones si querían hacer efectivo el decreto de
divorcio dictado por el juez.
b) A instancias de uno de los cónyuges: El llamado “ ivo cio de causa justa”: En este
caso, se requería la demostración de una de las causas26 establecidas en la Ley y
26 El art. 3 de la Ley de divorcio establecía la siguientes causas de divorcio:
1. El adulterio no consentido ni facilitado por el cónyuge que lo alegue.
2. La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitar cualquiera de los cónyuges.
3. La tentativa del marido para prostituir a su mujer o el conato del marido o de la mujer para
corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas y la convivencia en su corrupción o prostitución.
4. El desamparo de la vivienda, sin justificación.
5. El abandono culpable del cónyuge durante un año.
6. La ausencia del cónyuge cuando hayan transcurrido dos años desde la fecha de su declaración
judicial computada conforme el artículo 186 CC.
7. El atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos comunes o los de uno de aquellos, los
malos tratamientos de obra y las injurias graves.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
39
normalmente era el cónyuge inocente el que instaba el procedimiento27. En cuanto
al plazo para ejercitar la acción de divorcio, se establecen dos en virtud de la causa
que se quiera invocar. Así, por un lado tenemos un plazo de 6 meses desde que se
conoció la causa y 5 años desde que se realizó el hecho para todas las causas. Por
otro, si es la primera causa (adulterio) la que se quiere invocar, tenemos un plazo
de 10 años para solicitar el divorcio.
La sentencia de divorcio establecía el fin del matrimonio, pero además regulaba
los efectos del divorcio sobre los hijos, puesto que, evidentemente, los padres no pierden
sus obligaciones para con ellos a pesar de estar divorciados. De esta manera, podían
decidir de común acuerdo todos los asuntos relativos a sus hijos y en su defecto, era el juez
el que decretaba cuál progenitor tendría la obligación de prestarles alimentos, la guarda y
8. La violación de algunos de los deberes que impone el matrimonio y la conducta inmoral o deshonra
de uno de los cónyuges que produzca tal perturbación en las relaciones matrimoniales que hagan
insoportable para el otro cónyuge la contaminación de la vida en común.
9. La enfermedad contagiosa y grave de carácter venéreo contraída en relaciones sexuales fuera del
matrimonio y después de su celebración, y la contraída antes, que hubiera sido ocultada
culposamente al otro cónyuge al tiempo de celebrarlo.
10. La enfermedad grave de la que por presunción razonable haya de esperarse que en su desarrollo
produzca incapacidad definitiva para el cumplimiento de los deberes matrimoniales, y la contagiosa,
contraída ambas antes del matrimonio y culposamente ocultadas al tiempo de celebrarlo.
11. La condena del cónyuge a pena de privación de libertad por un tiempo superior a diez años.
12. La separación de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres años.
13. La enajenación mental de uno de los cónyuges, cuando impida su convivencia espiritual en términos
gravemente perjudiciales para la familia y que excluya toda presunción racional que pueda
restablecerse definitivamente.
27 En este sentido, cabe destacar la STS de 21 de Abril de 1934 (RJ 1934 \759), en la que se aprecian 2 causas
de divorcio. El supuesto de hecho versa sobre un matrimonio al que le han otorgado la disolución del
vínculo matrimonial en virtud de la causa 12ª del art. 3 de la Ley de divorcio, esto es, en base a la separación
de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres años. No obstante, al parecer se había
incurrido en contradicciones entre los hechos demostrados en el pleito y las afirmaciones que basaban el
fallo de la resolución. Por ello, la mujer solicitó al Tribunal Supremo que se le otorgara el divorcio al amparo
de la causa 8ª del mismo precepto, puesto que su marido llevaba una vida desordenada y convivía con otra
mujer. El Tribunal basándose en el testimonio de nueve testigos, entendió que la esposa estaba sufriendo por
el hecho de que el marido conviviera fuera del hogar conyugal durante tres años con otra mujer, por lo que
estaba suficientemente justificada la causa 8ª del art. 3 de la Ley de divorcio, que versaba sobre la
perturbación insoportable de un cónyuge debido a que el otro había vulnerado algún deber impuesto por el
matrimonio o su conducta fuese inmoral o una deshonra.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
40
custodia (teniendo en cuenta que los menores de cinco años se quedarían con la madre)…
etc.
En cambio, si nos centramos en la separación, lo que se pretendía no era la
disolución del vínculo matrimonial, sino la suspensión de la vida en común de los
cónyuges. No obstante, esta situación podría convertirse en divorcio a los dos años de
obtener la sentencia de separación si lo solicitan ambos contrayentes o a petición de
cualquiera de ellos transcurridos tres años de dicha resolución.
Igualmente, como requisito para poder obtener la separación, hacía falta que
existiera un fundamento. Las causas de separación estaban en el art. 36 que decía:
Se puede pedir la separación de personas y bienes sin disolución del vínculo:
1. Por consentimiento mutuo
2. Por las mismas causas que el divorcio
3. Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación
profunda por efecto de la diferencia de costumbres, de mentalidad o de
religión entre los cónyuges u otra causa de naturaleza análoga que no
implique la culpabilidad de uno de ellos.
Lo más destacable del presente precepto es el apartado 3, que a diferencia de las
causas del divorcio, establece un numerus apertus gracias a la expresión “u otra causa de
naturaleza análoga”, es decir, mientras no haya culpabilidad en ninguno de los cónyuges,
la separación se puede solicitar por cualquier razón que cause una perturbación profunda.
Es por ello, por lo que podemos considerar que la diferencia entre ambas
instituciones es que en el divorcio se requiere la culpa de uno de los cónyuges, mientras
que en la separación no y a su vez ésta sirve de paso previo a la disolución del vínculo
matrimonial por si en un primer lugar los contrayentes no quieren divorciarse, pero luego
sí28.
28 Para conocer los porcentajes de las causas que se alegaban y las estadísticas de divorcios y separaciones
tanto en ámbito estatal como en zonas geográficas, véase ALBERDI, I. (1979), pp. 94 a 106.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
41
Esta situación de nuevo va a variar cuando comienza el Régimen Franquista y se
deroga la Ley de Matrimonio Civil de 1932 por la Ley de 12 de marzo de 1938. Esta norma
declara nulos los matrimonios civiles contraídos durante la vigencia de la ley anterior, si lo
fueron en contra de lo estipulado por la Iglesia29 y restablece la vigencia del Código Civil
en todo lo referente al matrimonio y a la situación de la mujer dentro de él (vuelve a estar
sometido a la voluntad de su marido, deberle obe iencia…) Así, volvemos de nuevo al
sistema de matrimonio religioso obligatorio y a la supresión del divorcio.
Este sistema se ratifica con la derogación de la Ley de divorcio de 1932, primero
por el Decreto de 2 de marzo de 1938 y finalmente por la Ley de 23 de septiembre de 1939
y también por el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español firmado en 1953 en el
que se reconoce la competencia a la Iglesia en materia matrimonial respecto a sus fieles.
Por todo lo expuesto, podemos apreciar que durante toda la época franquista se
recuperó la influencia que tenía la Iglesia en la sociedad. Se volvió al régimen que existía
en la Restauración borbónica, en donde el matrimonio civil era subsidiario al religioso y al
que sólo se podía acceder si se acreditaba a través de una prueba documental que ninguno
de los contrayentes eran católicos. Además, cabía la posibilidad de declarar nulos todos los
matrimonios civiles celebrados posteriormente a un divorcio de matrimonio canónico, por
la simple razón de reconstruir su legítimo hogar en base a que el vínculo matrimonial
nunca se había disuelto.
Este régimen perdurará unas décadas, en las que se van asentando cada vez más
la confesionalidad del Estado. En este sentido, se puede destacar la Ley de 24 de abril de
1958 que modificó varios preceptos del Código Civil relativos al régimen de matrimonio
para acomodar el ordenamiento jurídico a lo establecido en el Concordato de 1953
anteriormente mencionado.
Esta ley aborda el problema de la capacidad jurídica de la mujer y dispone que
tendrá nuevas facultades en orden a la disponibilidad y gravamen de los bienes
29 Sobre el impacto que tuvo el retorno al sistema matrimonial religioso obligatorio y la indisolubilidad del
mismo en la sociedad, véase ALBERDI, I. (1979), pp. 107-109.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
42
gananciales constante el matrimonio, además se la tiene que consultar y ella dar su
consentimiento si se quieren realizar actos dispositivos de inmuebles o establecimientos
mercantiles y asimismo puede ser testigo en los testamentos, desempeñar cargos
tutelares…etc.
Con respecto a las formas del matrimonio, éste término se suprime y se introduce
la denominación “clases de mat imonio”. Con esta modificación, se pretende aclarar el
carácter supletorio del matrimonio civil, diciendo que si uno de los contrayentes profesa la
religión católica no cabe otra clase de matrimonio que el canónico. Se aprecia así que la
acatolicidad ha de darse en ambos contrayentes y acreditarse suficientemente para que la
clase civil del matrimonio sea posible y válida.
Asimismo, se reconoce expresamente la competencia de la Iglesia respecto al
matrimonio canónico. No obstante, al Estado le compete regular los efectos civiles que se
producen desde la celebración del matrimonio canónico, exigiendo a los contrayentes su
inscripción en el Registro Civil.
Sobre este aspecto, aún no formando parte del objeto de este estudio, sería
interesante señalar la evolución que ha tenido el Registro Civil y los requisitos que exigía
para que el matrimonio canónico o civil, fuese válidamente inscrito y por tanto produjera
los correspondientes efectos jurídicos.
Por todo lo expuesto no cabe sino decir que el régimen de matrimonio religioso
será receptivo hasta que se promulgue la Constitución de 1978.
3.2 La regulación del divorcio desde la Constitución de 1978:
Es a partir de la Constitución de 1978 cuando desaparece la confesionalidad del
matrimonio al amparo de dos preceptos. Por un lado, el art. 16 CE establece que ninguna
confesión tendrá carácter estatal, aunque permanecerán las relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y con las demás confesiones y además garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de todos los ciudadanos.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
43
Por otro lado, el art. 32 CE establece la igualdad del hombre y mujer para contraer
matrimonio y dispone que la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad
para contraer, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y
disolución y sus efectos.
Interpretando ambos preceptos, llegamos a la conclusión del avance legislativo
que se produce, afirmando que el Estado español es laico y debido a ello permite la
práctica de diferentes cultos gracias a los Acuerdos de Cooperación firmados entre el
propio Estado y las Confesiones religiosas 30 . No obstante, sobre el aspecto que nos
interesa, se reconoce expresamente la regulación de las causas de separación y disolución
del vínculo matrimonial, desaparece así la indisolubilidad del matrimonio y se da paso de
nuevo al divorcio.
Es en concreto en 1981 cuando se dicta la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento
a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. En virtud de esta ley, se modifica
todo el Título IV del libro I del CC referente al matrimonio.
Con respecto a la disolución del vínculo matrimonial, se añaden dos elementos
que junto con la muerte de uno de los cónyuges dan lugar a la ruptura del matrimonio.
Uno de ellos es la declaración de fallecimiento y el otro es el divorcio. Se puede apreciar
así que esta ley, es la que introduce el divorcio en España como causa disolutiva del
vinculo matrimonial (consecuencia del desarrollo de los preceptos constitucionales antes
30 Las confesiones que han firmado Acuerdos de cooperación con el Estado español en virtud del art. 16 CE y
del art. 7 LOLR, son cuatro:
a) Iglesia católica mediante los Acuerdos de 3 de enero de 1979.
b) Iglesias evangélicas a través de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre.
c) Comunidades judías por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre.
d) Comunidades musulmanas mediante la Ley 26/1992, de 10 de noviembre.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
44
expuestos). Es un precepto de carácter numerus clausus, es decir, no admite interpretación
extensiva ni analogía31.
En base a esta modificación, el art. 85 CC queda redactado de la siguiente forma:
El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración,
por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el
divorcio.
Asimismo, el legislador opta por un sistema de divorcio judicial, que significa que
la mera voluntad de los cónyuges de romper su matrimonio haciéndolo constar ante la
autoridad pública32 no basta para privar de efectos al mismo, sino que es necesario que
dicha intención se pruebe en un proceso judicial, en donde el juez dicte sentencia, ya que
ésta es requisito sine qua non de la disolución del matrimonio (Art. 89 CC).
Se instaura así como consecuencia un sistema causalista, en el que para obtener el
divorcio se tiene que acreditar la preexistencia de alguna de las causas legalmente
establecidas en el art. 86 CC. Todas las causas, excepto la 5ª, tienen un presupuesto en
común, el cese efectivo de la convivencia conyugal33 y un plazo predeterminado a partir
del cual se puede proceder a la solicitud de disolución. Veamos cuales son estas causas y
su proyección práctica:
Son causas de divorcio:
1. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año
ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada
por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro cuando
31 A pesar del carácter cerrado del precepto, sí que podemos apreciar otra causa de disolución si nos
remitimos al Canon 1142 del Codex Iuris Canonici que versa sobre la dispensa del matrimonio rato y no
consumado.
32 Sobre la diferencia entre el divorcio consensual y el divorcio judicial, véase LASARTE, C. (2013), pp. 107-
108.
33 Hay que tener en cuenta el art. 87 CC al hablar del cese efectivo de la convivencia conyugal, ya que afirma
la posibilidad de convivir ambos cónyuges en el mismo domicilio sin infringir este requisito, si se hace por el
bien de los hijos o si se quiere intentar una reconciliación, mientras se acredite en el proceso por cualquier
medio admitido en derecho.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
45
aquélla se hubiera interpuesto una vez transcurrido un año desde la
celebración del matrimonio.
2. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año
ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación personal, a
petición del demandante o de quien hubiere formulado reconvención conforme
a lo establecido en el Artículo 82, una vez firme la resolución estimatoria de la
demanda de separación o, si transcurrido el expresado plazo, no hubiera
recaído resolución en la primera instancia.
3. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años
ininterrumpidos:
a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de
hecho o desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración
de ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de cualquiera de
ellos.
b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de
hecho, el otro estaba incurso en causa de separación.
4. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de a menos
cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges.
5. La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus
ascendientes o descendientes.
Como se puede observar hay 3 plazos dependiendo de la causa que se quiera
alegar para obtener la pretensión solicitada. Así, en primer lugar las causas 1ª y 2ª exigen
el plazo de un año ininterrumpido, que computa desde la interposición de la demanda de
separación, no obstante deben concurrir los demás requisitos contemplados ya
separadamente para cada uno de los supuestos.
Con respecto la primera causa, es necesario que la demanda se formule por ambos
cónyuges o por uno con el consentimiento del otro y además que se presente transcurrido
al menos un año desde la celebración del matrimonio. Podemos destacar en este sentido,
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
46
las SSAP de Cuenca de 2 de junio de 199534 (AC\1995\1169) y la de A Coruña 147/1998,
de 7 abril35 (AC\1998\712). En ambas se concede el divorcio a las partes en base a los
documentos y pruebas realizas. Sin embargo, lo asombroso es que la SAP A Coruña
147/1998, lo otorga sin existir previamente una sentencia de separación entre los cónyuges
(que era requisito indispensable para solicitar la disolución del matrimonio).
De la 2ª causa podemos destacar la SAP Valencia de 7 de abril de 2000
(AC\2000\1196). En este caso, también se requiere el cese de la convivencia conyugal
durante al menos un año ininterrumpido, pero a diferencia del apartado anterior, lo más
importante a destacar es que se requiere que la demanda de separación sea personal, esto
es, no cabe la petición de divorcio de mutuo acuerdo por esta causa, sino que el
demandante debe basarse en alguna de las causas del art. 82 CC36 y acreditar a su vez la
inexistencia de resolución de separación o si la ha habido que ésta haya sido estimatoria.
34 En esta resolución, la solicitud de divorcio es presentada por ambos cónyuges fundamentándose en el
núm. 1 del art. 86 CC. El Tribunal de 1ª Instancia desestimó la demanda por considerar que no se había
acreditado el cese de la convivencia de forma ininterrumpida durante el plazo legal. Sin embargo, la
Audiencia Provincial estimó su pretensión en base a los documentos y prueba testifical que se realizó. Éstas
verificaron que ambos contrayentes dejaron de convivir en el mismo domicilio cuando decidieron incoar el
procedimiento de separación en 1992, llevando casados hasta esa fecha 3 años (se cumple así el requisito de
interponer la demanda transcurridos al menos un año desde la celebración). Además, al amparo del
Convenio Regulador aportado, se reconoció que el marido viviría en la vivienda conyugal y su esposa fijaría
la suya en el domicilio paterno, acreditando así la residencia en domicilios separados y por tanto todos los
presupuestos que exigía el art. 86.1ª CC
35 La SAP A Coruña 147/1998, de 7 abril, trata un aspecto interesante. Es el caso de un marido que insta el
procedimiento de separación y el tribunal desestima la demanda por no haber sido ésta ratificada por su
mujer. Sin apelar esta decisión, transcurren 3 años, en los cuales no se reanuda la convivencia entre los
todavía cónyuges y decide el marido interponer esta vez una demanda de divorcio (en vez de separación)
con el consentimiento de su esposa basándose en el art. 86.1ª CC. De esta manera, la Audiencia Provincial se
encuentra con una demanda de divorcio sin existir previamente una sentencia de separación entre los
cónyuges y finalmente estima el recurso, otorgando el divorcio a las partes.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal alega la supresión de la antigua redacción del precepto que decía
“una vez firme la resolución estimatoria de la demanda de separación o transcurrido el expresado plazo no hubiera
recaído resolución en primera instancia”, por la vigente “cuando aquella se hubiera interpuesto una vez transcurrido
un año desde la celebración del matrimonio” y establece expresamente que no hace falta que haya resolución de
separación, ni siquiera saber si se ha admitido la demanda, ya que el simple transcurso del cese efectivo de la
convivencia conyugal durante un año ininterrumpido desde dicha interposición, es suficiente para entrar a
conocer sobre el proceso de divorcio.
36 El art. 82 CC es el que establece las causas de separación, que son las que se alegan con el fin de obtener el
divorcio al amparo del art. 86.2 CC.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
47
En la SAP a comentar se ve claramente como es el marido el que interpone una
demanda de separación personal, basándose en alguna de las causas del art. 82 CC. El
tribunal de 1ª Instancia valorando todos los documentos aportados, estimó la pretensión
del actor y concedió el divorcio a los cónyuges. No obstante, a pesar de que la demandada
recurrió en apelación alegando que se había reanudado la convivencia conyugal, su
pretensión fue desestimada por la Audiencia Provincial debido a que no se había
acreditado suficientemente dicha situación.
Con respecto a la 3ª causa, la primera diferencia que encontramos es que se exige
el cese de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos, pero
además se establecen 4 supuestos verdaderamente diferentes. Así, en los tres supuestos
del apartado a), la solicitud de divorcio puede realizarse por cualquiera de los cónyuges, si
se declara la ausencia legal de uno de ellos, cuando la sentencia de separación sea firme o
cuando se acredite la separación de hecho libremente consentida (en la que cabe la
posibilidad de acudir directamente al proceso de divorcio, excluyendo el de separación
previo).
No obstante, el apartado b) es bastante peculiar, ya que dispone un cierto carácter
de culpabilidad para el cónyuge que resulta ser el demandado, al establecer que quien
pide el divorcio tiene que acreditar que al iniciarse la separación el otro cónyuge estaba
incurso en causa de separación. Se trata pues de una separación de hecho generada por la
actuación de uno de los cónyuges que a su vez, implica causa de separación judicial37. Un
claro ejemplo es la STS de 15 de Marzo de 200038 (RJ 1990\1697).
37 Véase en este sentido DIEZ- PICAZO, L. & GULLÓN, A. (2012), pp. 113.
38 El supuesto de hecho de la presente resolución versa sobre un matrimonio en el que el marido es
condenado a una pena privativa de libertad superior a 6 años y su mujer transcurridos varios años y estando
todavía él en prisión, solicita el divorcio al amparo del art. 86.3ª b) CC. Tanto el Juzgado de 1ª Instancia,
como la Audiencia Provincial de Sevilla, desestiman su pretensión, en base a la aplicación por analogía del
art. 87.2 CC que disponía que la interrupción de la convivencia no implicaba el cese efectivo de la misma si
obedecía a motivos laborales, profesionales o cualquiera otra de naturaleza análoga. De esta manera, al no
verse acreditados los 2 años mínimos del cese de la convivencia, desestimaron la demanda y el recurso de
apelación y no otorgaron el divorcio a la actora.
Sin embargo, el TS entendió que constante el matrimonio el marido de la demandante y recurrente fue
condenado a una pena de privación de libertad por un tiempo superior a 6 años, suceso que daba lugar a la
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
48
Remitiéndonos al núm. 4 del art. 86 CC, el único requisito que existe es el cese
efectivo de la convivencia conyugal que a su vez aumenta a 5 años. Es un apartado que ha
dado lugar a bastante polémica, puesto que parte de la doctrina entendía que se asemejaba
al sistema de repudio al no establecer ningún requisito a parte del plazo exigible del cese
de la convivencia.
En este sentido, podemos comentar la SAP Barcelona de 28 de Mayo de 199839
(AC\1998\1020), en la que el Tribunal fundamenta el fallo de la resolución en el art. 87
CC, que establece la compatibilidad del cese de la convivencia conyugal con la
reanudación de la misma por un periodo de tiempo, cuando ésta sea por motivos de
necesidad o en interés de los hijos.
Por último, la causa 5ª del art. 86 CC es la única en la que no se requiere ni el cese
efectivo de la convivencia conyugal, ni un plazo a partir del cual se puede solicitar el
divorcio, sólo exige que la sentencia en la que se fundamenta la demanda de divorcio sea
firme. Lo que regula es la comisión de delitos por parte de uno de los cónyuges contra la
vida del otro o contra cualquiera de sus familiares en línea recta. Al igual que la causa 4ª,
esta apartado ha creado bastante polémica en torno al término “cont a la vi a”. Así,
mientras algunos autores consideraban que sólo se refería al homicidio, asesinato o
parricidio, otros en cambio, declaraban su extensión al delito de lesiones, maltratos
físicos…etc.
posibilidad de separarse al amparo de la 3ª causa de separación establecida en el art. 82 CC. Como
consecuencia de esta condena penal, se originaba el cese efectivo de la convivencia conyugal, apreciando así
que se daban todos los requisitos exigidos de la causa 3ª del art. 86 CC, y por tanto se concedió el divorcio.
39 Lo destacable de esta resolución es que se analiza conjunto con el art. 86. 5ª CC el art. 87 CC, puesto que la
mujer al recurrir en apelación la sentencia de 1ª Instancia que otorgaba el divorcio a las partes, alega que no
ha transcurrido el plazo legalmente establecido de 5 años ininterrumpidos debido a la reanudación de la
convivencia conyugal. Al amparo de las pruebas realizadas, se verifica la continuación de dicha convivencia
en el domicilio conyugal durante dos o tres meses, sin embargo se acredita por parte del marido que fue más
“por conveniencia y necesidad que por ánimo de reconciliación”. El Tribunal desestima el recurso al amparo del
art. 87 CC que expresamente dispone que “el cese efectivo de la convivencia conyugal […] es compatible con el
mantenimiento o reanudación temporal de la vida en el mismo domicilio, cuando ello obedezca en uno o en ambos
cónyuges a la necesidad, al intento de reconciliación o al interés de los hijos y así sea acreditado por cualquier medio
admitido en derecho en el proceso de separación o de divorcio correspondiente”.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
49
Este régimen causalista, vigente casi un cuarto de siglo, no ha perdurado hasta
nuestros días. Actualmente, para poder obtener el divorcio, no se requiere la acreditación
de ninguna causa, puesto que éstas han desaparecido por la Ley 15/2005, de 8 de Julio, por
la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
separación y divorcio.
Esta norma introduce varias novedades. Por una parte, lo que se pretende es
eliminar el doble procedimiento que se requería para obtener la disolución del vínculo
matrimonial. Así los cónyuges pueden optar por 2 opciones:
1. Divorcio: Es un medio disolutivo al que se puede acudir sin necesidad de
previa sentencia firme de separación y como consecuencia de dicha
disolución, los cónyuges divorciados pueden de nuevo volver a contraer
matrimonio.
2. Separación judicial: Se declara la suspensión de la convivencia conyugal,
no obstante no se disuelve el vínculo matrimonial, por lo que si alguno
quiere contraer en segundas nupcias, previamente hay que acudir a un
proceso de divorcio.
Con el nuevo procedimiento, basta con que uno de los esposos no desee la
continuación del matrimonio para que pueda solicitar el divorcio sin alegar causa alguna y
el demandado no puede oponerse. Sólo se exige que hayan transcurrido tres meses desde
la celebración del matrimonio. La SAP Murcia 324/2006, de 11 de Septiembre40 (JUR
2006\287251), es un claro ejemplo de cómo cambia la jurisprudencia al entrar en vigor la
40 El supuesto de hecho versa sobre una mujer cuyo marido la ha maltratado físicamente y solicita el divorcio
al amparo del núm 5 del art. 86 CC, esto es, por atentar contra su vida. El Juzgado de 1ª Instancia, desestimó
la demanda en base a que no consideraba como “atenta o contra la vi a” el delito de maltrato físico que
había sufrido.
Contra dicho pronunciamiento, se planteó recurso de apelación, fundamentando su pretensión en la
Disposición Transitoria Única de la Ley 15/05, que permitía la aplicación de las nuevas causas de divorcio a
los procesos en trámite. Lo que se pretendía era que el Tribunal, analizara la situación e indicara si el delito
de maltrato físico podía considerarse como “atenta o contra la vi a”
No obstante, el Tribunal no entró a conocer la cuestión y concedió el divorcio al amparo de lo establecido en
la Disposición Transitoria 3º de la Ley 15/05.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
50
Ley 15/2005. En esta resolución se aprecia explícitamente como el Tribunal no entra a
valorar si el delito de maltrato se considera atentado contra la vida como requisito para
conceder el divorcio al amparo del art. 86.5 ª CC. Otorga la disolución del matrimonio
basándose única y exclusivamente en el transcurso de los 3 meses exigidos desde la
celebración del mismo.
3.3 Conclusiones parciales
A lo largo de este segundo capítulo, hemos podido apreciar la evolución del
divorcio en España y los cambios que se han sucedido hasta llegar a su reconocimiento y
aceptación por la sociedad.
Es asombroso cómo la Iglesia influye en las decisiones políticas, dando lugar a que
se respeten los valores principales que proclama sobre la familia y la educación, unos
ideales que sólo se ven vulnerados, en época liberal, donde el Estado es más progresista y
quiere distanciarse de la Iglesia hasta tal punto que decide incorporar a su texto
constitucional disposiciones referidas a la disolubilidad del matrimonio.
No obstante y a pesar de que llega un momento en que la sociedad es la que
demanda un cambio, puesto que ven en el divorcio, la posibilidad de liberarse de un
matrimonio lleno de conflictos, la recuperación de la libertad e independencia tanto social
como económica de la mujer…etc, podemos decir que salvo el corto periodo republicano,
España se ha decantado desde 1564 por un sistema matrimonial religioso obligatorio,
quedando el sistema civil para los que acreditaran no profesar la fe católica.
Y así es hasta la Constitución de 1978, en la que gracias a sus preceptos
constitucionales y sobre todo al art. 32, se desarrollan los derechos y deberes de los
cónyuges con plena igualdad jurídica. Con la Ley 30/1981, de 7 de julio se establece el
divorcio como medio disolutivo del matrimonio, a pesar de ser concebido como último
recurso, puesto que para llegar hasta él había que transcurrir un periodo de separación y
demostrar que la reconciliación ya no era factible debido al cese efectivo de la convivencia
conyugal o la violación grave o reiterada de los deberes conyugales.
Evolución del divorcio en Derecho español vigente
51
Y definitivamente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, que es la que facilita enormemente
el régimen del divorcio y pretende una mayor libertad de los cónyuges en su matrimonio
al reconocer la voluntad de una persona que ya no desea seguir vinculado con su cónyuge.
De este modo, se ejercita su derecho a no continuar casado y se considera que la decisión
no puede estar condicionada la demostración de alguna causa en el proceso. Es tan simple
como afirmar que si una persona quiere romper su matrimonio, la intención de ella queda
plasmada en la demanda.
4. CONCLUSIONES FINALES:
A pesar de la diferencia cronológica, ambas épocas tienen bastantes similitudes; es
decir, si nos centramos en el Egipto Grecorromano y lo vamos comparando con la España
de finales del siglo XIX y siglo XX, podemos apreciar la presencia de la influencia de la
Iglesia en la sociedad, el status jurídico de la mujer dentro del matrimonio, el
establecimiento de causas para poder divorciarse… etc.
Con base en las conclusiones parciales de cada capítulo de este trabajo, y a partir
del estudio comparativo de los datos obtenidos mediante el análisis de las fuentes,
legislación, jurisprudencia y bibliografía manejadas, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
a) En cuanto a la influencia de la Iglesia, podemos apreciar que ésta es la que altera
todo el régimen matrimonial en ambas periodos. Antes de la llegada del
Cristianismo, el matrimonio en el Egipto Grecorromano era disoluble y era así desde
sus orígenes, siempre y cuando se demostrara el incumplimiento de lo pactado en el
contrato matrimonial. Y con su llegada, como consecuencia de los ideales que
proclama, tan diferentes a los que había establecidos, comienzan a aparecer una serie
de limitaciones que influyen sobre todo en la unidad de la familia y el matrimonio,
provocando así la desaparición del divorcio.
En España, esta influencia viene marcada desde 1564 con la Real Cédula de Felipe II
y perdura como Estado confesional hasta las revoluciones del siglo XIX en donde hay
una alternancia que va a los extremos, es decir, desde un sistema de matrimonio
religioso obligatorio a un sistema de matrimonio civil obligatorio que va a persistir
hasta la Constitución de 1978.
Conclusiones finales
53
De este modo, cabe decir que es curioso que analizando la influencia de la Iglesia y
cómo era el régimen jurídico antes o después de la misma, podemos decir que cada
periodo ha evolucionado de manera contrapuesta.
b) En lo referente a las causas de divorcio, éstas gozan de ciertas semejanzas. Cuando
nos encontramos ante un Imperio Cristiano, apreciamos que la disolución del vínculo
matrimonial se intenta impedir con la imposición de determinadas causas que
imposibilitan su solicitud. No obstante, las causas establecidas en el Egipto
Grecorromano se mantuvieron sin apenas modificaciones hasta la llegada del
Cristianismo, debido a lo arraigado que estaba el divorcio en la sociedad y eran
individuales esto es, mientras que la mujer no podía serle infiel ni tampoco
avergonzar a su marido con su comportamiento, al marido no se le permitía tener
relaciones con otras mujeres ni tener hijos que no fuesen con su legítima esposa.
Debido a la tradición cristiana de España, la supresión del divorcio fue más fácil. Sin
embargo, extrayendo los periodos donde fue regulado (Ley de Divorcio de 1932, Ley
30/81, de 7 julio y Ley 15/05, de 8 de julio) se aprecia una gran evolución. En un
primer momento se establecen causas como el adulterio de cualquiera de los
cónyuges, la bigamia, la tentativa del marido a prostituir a su mujer o hijas… etc.
Con el régimen de la Ley 30/81, no hay huella alguna de estas causas. Las que se
establecen se fundamentan en el cese de la convivencia conyugal como consecuencia
de una resolución de separación. En este aspecto se ve de nuevo que a pesar de estar
el divorcio legalmente reconocido, sigue existiendo una implícita influencia de la
Iglesia, ya que no se permite acudir directamente a un proceso de divorcio, sino que
previamente hay que estar separado, es decir, no se rompe el vínculo matrimonial,
sólo se suspende legalmente la convivencia conyugal.
Y finalmente en virtud del libre desarrollo de la personalidad y libertad de los
cónyuges en el matrimonio, estas causas desaparecen definitivamente, cosa que en el
Egipto Grecorromano no se dio nunca.
c) La evolución del status de la mujer ha sido muy parecida a la de la influencia de la
Iglesia. Cuando se instaura el Cristianismo en ambas épocas, se restringe la
Conclusiones finales
54
autonomía que pudiese tener la mujer. Así, ésta queda subordinada al marido, al que
le debe obediencia y al matrimonio, dentro del cual sus funciones principales son el
mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos.
En cambio, antes de la llegada del Cristianismo o cuando estamos ante un Estado
laico, podemos observar que el status de la mujer varia considerablemente en cada
periodo.
Centrándonos en el Egipto Grecorromano, esta evolución se ve influenciada por la
mezcla de culturas que se dan al mismo tiempo, así podemos observar a través de los
testimonios en papiro que conservamos cómo la mujer primeramente está sometida a
la potestad del marido (véase el P. Eleph I) y siglos después es ella misma la que
puede entregarse en matrimonio (véase el P. Giss 2), llegando hasta el punto de
poder hipotecar los bienes presentes y futuros de su marido a su favor, para así
garantizar la dote que le había entregado al comienzo del matrimonio.
Algo parecido sucede en los siglos XIX y XX, el hecho de que el Estado se considerase
laico y reconociera el divorcio, daba lugar a la liberación de la mujer tanto económica
como socialmente. Si bien esta influencia de la Iglesia perdura hasta nuestros días y
se pone de manifiesto en que en un primer momento para conceder el divorcio, había
que estar durante un plazo de tiempo separado y demostrar el cese efectivo de la
convivencia conyugal. Tras la derogación de las causas de divorcio en el 2005, no se
elimina la figura de la separación, sino que son los cónyuges los que eligen, sabiendo
que si optan por ésta el vínculo matrimonial no se disuelve.
Por todo lo expuesto, podemos considerar que a pesar de los 1500 años que las
separan, ambas épocas tienen más en común de lo que nos puede parecer a simple vista.
De ahí que se pueda concluir también que, si siempre los estudios jurídico-
comparativos resultan de gran utilidad para la crítica y el desarrollo de los sistemas
normativos vigentes, también el estudio comparativo de regímenes jurídicos históricos
diferentes puede resultar interesante a la hora de evaluar el impacto en la normativa de los
cambios sociales.
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:
• ALBERDI, I. (1979), Historia y sociología del divorcio en España, Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas.
• BRAVO, G. (2010), Historia de la Roma antigua, Madrid: Alianza Editorial.
• B. LLOYD, A. (2010): "The Ptolemaic Period (332-30 B.C)", en: SHAW, I. (ed.), The Oxford
History of Ancient Egypt, Oxford, Oxford University Press, pp. 511-540.
• DIEZ- PICAZO, L. & GULLÓN, A. (2012), Sistema de Derecho civil IV: Derecho de familia,
Derecho de sucesiones, Madrid: Tecnos.
• IGLESIAS, J. (2010), Derecho romano: Historia e instituciones, Barcelona: Sello.
• LASARTE, C. (2013), Derecho de familia: Principios de Derecho civil VI, Madrid-Barcelona:
Marcial Pons.
• ORLANDIS, J. (1975), Historia de la Iglesia: La Iglesia Antigua y Medieval, Madrid:
Ediciones Palabra.
• PARICIO, J. & FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2010), Historia del derecho romano y su
recepción europea, Madrid: Marcial Pons.
• PARICIO, J. & FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2011), Fundamentos de Derecho Privado
Romano, Madrid: El Faro- Ediciones.
• PEACOCK, D. (2010): "The Roman Period (30 B.C - 395 A.C)", en SHAW, I. (ed.), History
of Ancient Egypt, Oxford, Oxford University Press, pp. 541- 570.
• ROWALDSON, J. (1998), Women and Society in Greek & Roman Egypt. A sourcebook,
Cambridge, Cambridge University Press.
• TORALLAS TOVAR, S. & RODRÍGUEZ MARTÍN, J.-D. (2007): "La violencia de género
en los papiros del Egipto Grecorromano: Divorcio y maltrato en el Egipto Romano y
Bizantino", en MOLAS FONT, M.-D. (ed.), Violencia deliberada: Las raíces de la violencia
patriarcal, Barcelona, Icaria, pp. 161-175.